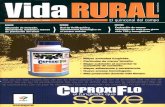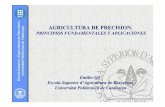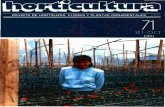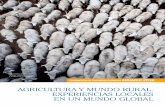Revista Vida Rural, ISSN - Ministerio de Agricultura,Pesca y ...
Chile y Mercosur, problemas y perspectivas de la agricultura
Transcript of Chile y Mercosur, problemas y perspectivas de la agricultura
Centro de Estudios Transnacionales de Economía y Sociedad
(CETES)
Chile y MERCOSUR: problemas y perspectivas de la agricultura
Jorge Gonzalorena Döll
1996
1
1. INTRODUCCION
El objetivo general de la investigación es realizar un examen crítico de la situación en que se
encuentra hoy el sector agrícola chileno y de las perspectivas que enfrenta en el marco de la orientación
actualmente vigente en materia de política económica.
Como se sabe, el eje que articula dicha política es la búsqueda de una integración, lo más
dinámica y profunda posible, del espacio económico nacional al conjunto de los circuitos productivos,
comerciales, financieros e institucionales que configuran hoy el sistema capitalista mundial.
Se confía en poder obtener por esa vía los recursos y las oportunidades que la economía chilena
necesita para su propio desarrollo. El gran capital aparece en el marco de esta orientación como principal
pilar y agente dinamizador del desarrollo económico.
De allí su vocación librecambista y la importancia que ella asigna a la implementación de una
política comercial activa, susceptible de franquear los eventuales obstáculos que pudiesen derivar de los
proyectos de integración que actualmente se hallan en marcha en diversas zonas del planeta.
No nos detendremos a considerar aquí las características de dicha orientación, limitándonos
exclusivamente a poner de relieve las tendencias de desarrollo que ella ha puesto en marcha en el ámbito
de la estructura económica y social de la agricultura.
En ese contexto, pondremos especial atención a los impactos económicos y sociales que
previsiblemente está llamada a tener la entrada en vigor del acuerdo de asociación suscrito entre Chile y el
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), así como las opciones que enfrenta el desarrollo futuro de las
actividades agropecuarias.
La relevancia del tema guarda en primer término relación con las perspectivas actuales del sector
agropecuario y los riesgos evidentes que un desmantelamiento de los rubros más directamente vinculados
a producción de alimentos lleva aparejados, en un mundo cuya situación alimentaria puede tornarse
particularmente incierta a futuro.
Pero no se reduce a ello, sino que tiene que ver también con las oportunidades y condiciones de
vida que la actividad agrícola brinda o puede brindar a un importante número de personas. En este sentido
no cabe considerar el costo económico de las opciones al margen o con independencia de su costo social.
Por ello, este examen se hará teniendo presente tanto las posibilidades y alternativas de
desarrollo productivo del país como la ineludible y siempre vigente perspectiva de avance hacia la
construcción de una sociedad efectivamente democrática, justa y solidaria.
Como una primera aproximación cabría señalar que el debate suscitado en torno a este tema ha
estado hasta ahora enmarcado en la convicción, hecha pública por la mayoría de los expertos y de los
2
actores sociales involucrados, de que el acuerdo de asociación entre Chile y MERCOSUR será en general
beneficioso para el país puesto que:
1. Asegura el acceso privilegiado de la producción nacional a un mercado de 200 millones de
consumidores en una zona que está experimentando un crecimiento económico significativo.
2. Posibilita el ingreso al país de productos a menor precio a consecuencia de la rebaja arancelaria,
lo que se traduciría en mayores y mejores oportunidades para los consumidores.
3. Incrementa significativamente la capacidad de atraer a Chile inversión extranjera, dada la
magnitud del mercado al que éste accede en virtud del acuerdo.
No obstante, resulta evidente que la entrada en vigor del mismo conllevará también ciertos costos
económicos y sociales derivados del mayor nivel de competitividad que el libre flujo de bienes en este
espacio económico ampliado está llamado a imponer sobre el conjunto de las actividades productivas.
A este respecto, existe consenso en estimar que, de los diversos sectores de la economía
nacional, el gran perdedor será la agricultura tradicional y que los efectos negativos del acuerdo se
dejarán sentir con especial fuerza sobre aquella gran masa campesina que se halla vinculada a la
pequeña propiedad y producción agrícola.
Este es el problema que nos proponemos examinar. Con el propósito de permitir una comprensión
más clara de su real significado y envergadura, nos parece sin embargo indispensable considerar
previamente la situación global en que se encuentra hoy la agricultura como resultado de las tendencias
de desarrollo que han tenido lugar en el curso de los últimos años.
En consecuencia, examinaremos en primer término las características más relevantes de la
agricultura chilena, tanto en lo referido a su estructura productiva, su estructura social y su grado de
competitividad en los mercados mundial y regional.
En segundo lugar reseñaremos los términos del acuerdo de asociación entre Chile y el
MERCOSUR en lo concerniente a materias agrícolas, así como los impactos que se esperan de él tanto
en el ámbito productivo como social.
Por último, consideraremos brevemente las disyuntivas que se plantean en cuanto a la
reconversión productiva del sector, así como sus eventuales implicancias en diversos ámbitos como el
demográfico, la propiedad de la tierra, el medioambiente, la seguridad alimentaria, etc.
3
2. LA AGRICULTURA CHILENA: CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS
a) Dotación de recursos físicos
Antes de ofrecer un cuadro de las tendencias de desarrollo y los niveles de productividad que
actualmente presentan las actividades silvoagropecuarias que se realizan en Chile resulta conveniente
examinar el potencial físico en que ellos se sustentan a objeto de disponer de un marco de referencia
adecuado para efectuar las evaluaciones correspondientes.
Resumiendo al máximo habría que decir que los suelos con potencial agropecuario y forestal
representan alrededor del 38% del territorio continental del país, alcanzando aproximadamente a unas 29
millones de hectáreas (1). De éstas alrededor 5 millones de hás. están constituidas por terrenos arables.
De las 24 millones de hás. restantes algo más de 8 millones corresponden a suelos aptos para la
ganadería y 16 millones a bosques.
La disponibilidad de suelos arables por habitante, que alcanza en Chile a aproximadamente 0,42
hectáreas, ofrece una situación que se compara favorablemente con la que en este plano enfrentan la
mayoría de los países (Francia 0,34; Italia 0,21; China 0,10; Japón 0,04), a pesar de resultar claramente
desfavorable en comparación con la de aquellos que disponen de una mayor frontera agrícola (Argentina
1,16; EEUU 0,80).
Existe casi 1,4 millón de hectáreas de tierras irrigadas, localizadas en su mayoría en la zona de
clima mediterráneo, pero se considera que sería factible regar medio millón de hás. adicionales si se
acometiera la realización de obras de cierta envergadura, lo que demandaría a su vez la intervención del
Estado en esta materia en una escala mucho mayor que la actual.
Se estima que alrededor de 10 millones de hás. son aún susceptibles de ser incorporadas a la
producción agropecuaria y forestal (unas dos terceras partes para uso forestal y el tercio restante en su
mayor parte a la ganadería). La extensión de uso propiamente agrícola podría aumentar en alrededor de
medio millón de hás. lo que equivaldría a un incremento de alrededor de un tercio de la actual superficie
cultivada.
Por otra parte, el hecho de que la actividad ganadera aún se encuentre básicamente sustentada
en el uso de praderas naturales, sin fertilización ni intervenciones tecnológicas, pone también de relieve el
gran potencial de incremento productivo que todavía se halla disponible en este rubro.
Sin embargo, libradas a decisiones de uso adoptadas por particulares que actúan orientados
exclusivamente por las expectativas de ganancia generadas por el mercado, extensas superficies de tierra
son destinadas a producciones que no corresponden a la vocación de sus recursos naturales, lo que
acarrea como consecuencia un proceso de progresiva e irreversible erosión de los suelos.
4
b) Actuales tendencias de desarrollo de la agricultura en el contexto latinoamericano
Durante las últimas dos décadas, el sector rural de la mayor parte de los países del continente ha
venido experimentando, aunque con ritmos y modalidades ciertamente diversos, un claro y significativo
proceso de reestructuración y modernización capitalista. Entre los factores que lo han estado impulsando
Jacques Chonchol (2) destaca los siguientes:
a. El rápido crecimiento de las exportaciones agropecuarias: de USD 5.800 millones promedio
en 1962-66 a USD 31.100 millones en 1977-81; esta tendencia se detiene luego a consecuencia
de la baja de los precios de esos productos; entre 1980-81 y 1985-86 el volumen de las
exportaciones agrícolas creció en 16% pero su valor unitario descendió en 17% por lo que su
valor global retrocedió en 1%
b. La considerable expansión del mercado interno: consecuencia de un rápido crecimiento de la
población, un proceso de urbanización acelerada, una mayor importancia de las clases medias y
la modificación de hábitos alimentarios; entre 1960 y 1990 la población de la región se duplicó,
pasando de 206 a 442 millones; al mismo tiempo la población urbana pasa de un 49% del total en
1960 (aprox. unos 100 millones) a un 70% del total en 1990 (más de 300 millones)
c. El desarrollo del comercio agrícola en gran escala y cambios en los sistemas de
producción: hay un cambio fundamental en la combinación de factores, con un incremento en el
uso de insumos tecnológicos y de capital con respecto a la tierra y al trabajo; el sector de la
producción agrícola propiamente tal se encadena cada vez más hacia atrás y hacia adelante con
la economía industrial, financiera y comercial que es donde radican los verdaderos centros de
poder agrícola; aprox. el 30% del valor bruto de la producción agropecuaria corresponde al
encadenamiento hacia atrás y el 38% al encadenamiento hacia adelante
d. Las políticas públicas puestas en aplicación: se generaliza el diseño e implementación de
políticas de desarrollo sectorial destinadas a lograr el incremento de la producción agropecuaria
sobre la base de un conjunto muy amplio y variado de instrumentos (redistribución de tierras,
obras de infraestructura, sistemas de crédito, subsidios, incentivos tributarios, desarrollo de la
investigación, capacitación técnica, fomento a las exportaciones, etc.)
e. La creciente participación privada en la generación y transferencia de tecnología: durante
los últimos decenios la acción del sector público ha sido complementada por la participación del
sector privado productor de insumos tecnológicos, tendencia que se ha sustentado en: 1. la
posibilidad de proteger ahora con patentes las inversiones en investigación y desarrollo de
tecnologías biológicas (semillas), químicas (fertilizantes, herbicidas y plaguicidas) y mecánicas
(maquinarias); 2. la mayor rentabilidad debida al aumento de los mercados
f. La transnacionalización del sector agrícola: el creciente accionar de las ETN en este ámbito se
concentró inicialmente en la producción y distribución de equipos mecánicos y luego se extendió
5
hacia los sectores más complejos de la producción de insumos (semillas, pesticidas) y la
transformación o acondicionamiento y exportación de productos (soya, frutas, hortalizas),
penetrando también las cadenas de distribución minorista (supermercados); estas firmas se
posicionan en los sectores más dinámicos y evidencian una gran capacidad de desplazamiento
de acuerdo a las condiciones de mercado imperantes
g. El surgimiento de nuevas categorías de empresarios agrícolas: se trata de personas que
actúan con arreglo a criterios de racionalidad económica típicamente capitalistas y que a veces
provienen del propio sector agrario tradicional (en razón de un cambio generacional) o bien tienen
su origen en otros sectores de la economía (industriales, comerciantes, financieros, profesionales
urbanos, etc.), nacionales o extranjeros de inmigración reciente
c) Evolución del sector rural chileno en las últimas décadas
Es conveniente no perder de vista esas tendencias globales que están marcando el desarrollo de
la agricultura en el continente al momento de considerar los rasgos que adopta y las vicisitudes que
enfrenta la evolución de la producción silvoagropecuaria en las dos últimas décadas en Chile.
Tomando como punto de partida para este examen el profundo viraje que impone a su desarrollo
la instalación del régimen militar, cabría identificar tres grandes períodos en la evolución de la agricultura
chilena a partir de entonces: a) el período 1973-83; b) el período 1984-89; c) el período de crisis que se
inicia en 1990 extendiéndose hasta el momento actual.
En este apartado nos limitaremos a reseñar los rasgos más característicos de los dos primeros
períodos, dejando para más adelante un examen más pormenorizado de la crisis del sector.
Período 1973-83
Durante el primer decenio del régimen militar la agricultura se orienta enteramente, lo mismo que
el resto de la economía, por la ortodoxia neoliberal discrecionalmente impuesta desde el Estado y cuyos
puntales son bien conocidos:
1. rearticulación de la actividad económica sobre la base de un casi irrestricto dominio de la
"iniciativa privada", asumida explícitamente como sinónimo de eficiencia empresarial
2. revalorización del mercado, sin mayores regulaciones, como único mecanismo capaz de
garantizar una eficiente asignación de los recursos productivos
3. en función de lo anterior, eliminación de gran parte de las "trabas" (e.d. controles y cargas
impositivas), que pudiesen dificultar la libre circulación de bienes y capitales
Sobre tales pilares se configura luego una estrategia económica explícitamente orientada a
redefinir el modo de inserción de la economía chilena en la economía mundial. Proclamando el rotundo
6
fracaso del anterior esquema de industrialización por sustitución de importaciones, el régimen militar
impone sin mayores miramientos el tránsito acelerado hacia uno de economía abierta.
En este contexto, la política que desarrolla el Estado respecto del sector agrícola se orienta
básicamente por dos grandes objetivos:
a) dando por clausurado el proceso de la reforma agraria, se busca regularizar en el menor plazo
posible la situación de la propiedad de la tierra: en esta materia se procede a devolver
aproximadamente un 30% de las tierras expropiadas a sus antiguos dueños y se reasigna el resto
de ellas en forma individual a una parte de los campesinos
b) con arreglo a los criterios de racionalidad económica impuestos, que confían al libre juego de las
fuerzas del mercado la asignación de los recursos productivos, se busca operar una rápida
modernización capitalista del sector, orientándolo preferentemente hacia aquellas actividades que
disponen de un mayor potencial exportador
En el marco de esta orientación, la acción del Estado se va a ver considerablemente restringida,
limitándose tan sólo al despliegue de ciertas iniciativas mínimas en el terreno de:
a) la investigación y transferencia tecnológica (INIA e INDAP)
b) el control y la protección sanitaria (SAG)
c) la asistencia crediticia a los pequeños productores (INDAP)
d) el fomento a las plantaciones forestales (DL 701)
La apertura comercial unilateralmente adoptada durante este período se traduce en una virtual
eliminación de los aranceles, lo que junto a la subvaloración artificial del dólar posibilita una masiva
importación de productos que saturan el mercado. Esto se va a expresar también en la importación de
bienes alimenticios que entran a competir en el mercado interno con la producción nacional, forzándola a
bajar sus precios y a reducir sus márgenes de rentabilidad.
Las reales posibilidades de respuesta que los diferentes subsectores de la agricultura tenían para
hacer frente a la delicada situación creada por el abrupto cambio impuesto por la política económica en las
relaciones comerciales de Chile con el exterior evidenciaron ser notoriamente desiguales, manifestándose
ello con claridad en la evolución de sus respectivos volúmenes de producción.
En definitiva, se registra una disminución de los cultivos básicos, un moderado ritmo de
crecimiento en vinos y hortalizas y un desigual comportamiento de la producción pecuaria, junto a una
significativa expansión de aquellos subsectores cuya producción es destinada en su mayor parte a la
exportación: el frutícola y el forestal (expansión que en el caso de éste último se halla inicialmente
sustentada en su ya vigoroso desarrollo anterior).
7
Período 1984-89
A raíz de los estragos provocados por la grave crisis económica de 1982-83, el régimen militar se
ve obligado a introducir un cierto grado de flexibilidad y pragmatismo en su accionar con el objeto de evitar
que un daño mayor a algunos de los sectores más afectados pudiese traducirse en graves consecuencias
políticas para su propia estabilidad.
De allí que, junto con la elevación del arancel general, se registra también un significativo
incremento de la intervención estatal en el sector agrícola, la que se expresa en medidas como las
siguientes:
a) el establecimiento de "bandas" con el fin de estabilizar los precios de ciertos productos básicos
(trigo, oleaginosas, leche y remolacha) consistentes en la fijación de un piso y un techo al costo
de importación de los mismos y la adopción de sobretasas y rebajas arancelarias para el caso de
que éste se sitúe por encima o por debajo de esos niveles (3)
b) la apertura de un poder comprador, principalmente para el trigo, con el objeto de evitar los efectos
negativos de un eventual dominio oligopsónico por parte de la industria molinera
c) la dictación de una normativa legal (ley 18.450) para el fomento de la inversión privada en obras
menores de regadío y drenaje
d) la renegociación de las numerosas y cuantiosas deudas que pesan sobre los agricultores
El efecto final de las principales medidas adoptadas es el establecimiento de un nivel de
protección nominal superior al del arancel general uniforme. La posterior reactivación de la producción
agropecuaria se sustenta básicamente en la existencia de este mecanismo de resguardo. Sin embargo,
ello no va a implicar un cambio fundamental en las tendencias de desarrollo del sector asentadas en el
período anterior, las cuales cobran expresión principalmente en la fuerte y sostenida expansión de las
exportaciones frutícolas y silvícolas.
Entre 1986 y 1990 el sector silvoagropecuario creció a una tasa promedio anual de 8,2%,
claramente superior a la de 6,5% registrada por el producto total. Puesto que alrededor del 90% de la
producción del sector agrícola es transable (e.d. susceptible de tener que competir con la importación de
esos mismos productos), este incremento sólo puede explicarse a partir de las variables que afectan la
transmisión de sus precios internacionales al mercado interno, es decir el tipo de cambio real y el nivel de
los aranceles.
En efecto, en la década de los 80 los precios internos de la mayoría de los cultivos se elevan en
términos reales a pesar de la tendencia a la baja que se observa en la evolución de sus precios
internacionales, lo cual se debe principalmente a la acción combinada de:
8
a) el significativo aumento que registra el tipo de cambio real, que entre los años 1982 y 1990 llega a
elevase en más de un 90%
b) la elevación del arancel general uniforme que de 10% en 1982 llega a 35% en 1984 y es reducido
progresivamente después a medida que la economía se recupera (4)
c) la creación de bandas de precios para el trigo, la azúcar y los aceites comestibles que, a pesar de
que su objetivo es otro, operan de hecho como un mecanismo de protección
A manera de síntesis podemos decir que, más allá de los ajustes coyunturales en el diseño e
implementación de las políticas sectoriales, a partir de la instalación del régimen militar el conjunto de la
agricultura chilena se ha visto arrastrada a un profundo y acelerado proceso de transformaciones
estructurales.
En efecto, una vez despejado el tema prioritario de la propiedad de la tierra, la apertura unilateral
de la economía al exterior y la fuerte competencia de productos importados que ello ocasiona le imponen
a la agricultura un proceso de reconversión productiva, dictado principalmente por los cambios que se
operan en las rentabilidades relativas de sus diversos rubros.
Considerados según su importancia económica, los cultivos tradicionales orientados hacia el
mercado interno van siendo progresivamente desplazados por el rápido desarrollo que experimentan los
rubros orientados preferentemente hacia los mercados externos: la fruticultura y la silvicultura.
9
3. LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EMPRESARIAL EN EL CAMPO
Los cambios operados en la estructura productiva de la agricultura han ido acompañados de
procesos equivalentes en el ámbito de las relaciones sociales. Sin embargo, no resulta fácil dar cuenta de
la estructura de relaciones sociales actualmente prevaleciente en las zonas rurales ya que el panorama
que ellas presentan es sumamente variado.
Desde luego, se podría intentar pasar por alto tales dificultades reduciéndolo todo, como se
observa en numerosos trabajos, a la mera coexistencia de un sector agrícola "moderno", pujante y
dinámico, y otro de corte "tradicional", sustentado en modos arcaicos de explotación, en clara e irreversible
decadencia.
También se podría, como se observa en otros, intentar dar cuenta de la heterogénea realidad que
exhibe el sector mediante una detallada descripción y clasificación de las relaciones sociales, formas de
organización empresarial, grado de inserción en el mercado, tipo de cultivos, áreas de localización, etc.
que es posible detectar en las zonas rurales.
Pero de lo que en verdad se trata es de intentar alcanzar una comprensión que sea unitaria, y por
tanto global, pero a la vez debidamente diferenciada, del complejo y multifacético cuadro que exhiben hoy
las relaciones sociales existentes en el sector rural, su ubicación en el entramado de relaciones sociales
que articulan al conjunto de la sociedad y sus principales dinámicas de desarrollo.
a. Los complejos agroindustriales (CAI)
El fenómeno más relevante y expresivo de la modernización capitalista en el plano de las
relaciones sociales que se han configurado en las zonas rurales en el curso de los dos últimos decenios
es, sin lugar a duda, la emergencia y posición de dominio alcanzado en ellas por los llamados "complejos
agroindustriales" (CAI).
En realidad, estos CAI no constituyen un nuevo tipo de organización empresarial, sino que se
configuran más bien como un conjunto articulado de posicionamientos claves, de carácter monopólico o
semimonopólico, mediante los cuales el gran capital logra subordinar a las actividades propiamente
agrícolas.
En efecto, estas últimas se han ido encontrando cada vez más atrapadas en medio de una férrea
y compleja cadena de eslabonamientos "hacia atrás" y "hacia adelante" que condicionan decisivamente la
situación y perspectivas de desarrollo de todo el sector:
a. hacia atrás en esta cadena están la industria de maquinaria e implementos, de fertilizantes
químicos, de pesticidas, de biotecnologías y semillas, además de las instituciones financieras
susceptibles de suministrar el necesario apoyo crediticio al sector
10
b. hacia adelante están las industrias de transformación de los productos agrícolas, los centros de
almacenamiento y depósito, la industria frigorífica, los sistemas de transporte y distribución y las
cadenas de comercialización mayorista y minorista en gran escala (supermercados)
La emergencia de los CAI, que se configuran también como una expresión del creciente
entrelazamiento que se opera entre los capitales de origen nacional y extranjero, ha introducido y
consolidado nuevas relaciones de dominio en la agricultura, desplazando del escenario rural al antiguo y
característico eje latifundio-minifundio que estaba constituido principalmente sobre la base de relaciones
de dominio territorial.
La actividad agrícola se articula ahora en torno a un polo dominante que se encuentra en realidad
ubicado fuera del ámbito rural (el polo financiero-industrial-comercial) y dos polos opuestos pero
subordinados al anterior que le dan vida: la empresa agrícola capitalista y el variado universo de la
pequeña producción campesina (5).
De este modo, sin involucrarse directamente en el desarrollo de las disímiles y complejas
actividades propiamente productivas, el gran capital logra alcanzar un control vertical y horizontalmente
integrado de las mismas, gracias a su clara inserción en el mercado mundial y a una posición comercial,
financiera y tecnológica ostensiblemente hegemónica en el plano interno.
En el ámbito propiamente rural cabe distinguir la existencia de al menos tres tipos principales de
explotación:
a) las medianas y pequeñas empresas capitalistas que orientan su producción principalmente hacia
el mercado hortofrutícola externo y que en su mayoría son tributarias de los CAI
c) las empresas capitalistas de corte tradicional que producen principalmente para el mercado
interno y que también se han visto crecientemente sometidas al control de los CAI
d) la pequeña propiedad campesina que exhibe una variada gama de situaciones en cuanto a
tamaño de las parcelas, calidad de las tierras, técnicas de cultivo, grado de inserción en el
mercado, etc.
b. Agricultura empresarial y campesina
La cuantificación de los distintos componentes de la fuerza de trabajo agrícola (Cuadro Nº1)
permite apreciar el dimensionamiento relativo de la agricultura empresarial y campesina, siendo además
un valioso auxiliar para interpretar la situación de tenencia de la tierra en las diferentes zonas del territorio
nacional.
Las zonas de carácter más propiamente campesino, en que los trabajadores por cuenta propia
son más numerosos o equivalentes en número a los asalariados, se hallan localizadas en el norte chico y
en el territorio comprendido entre el río Maule y Chiloé. Las regiones más acentuadamente empresariales,
11
en que predominan claramente los trabajadores asalariados, son las localizadas entre Aconcagua y el río
Maule.
La tendencia hacia una mayor participación de la ocupación campesina en desmedro de la fuerza
de trabajo asalariada en las faenas agrícolas, manifestada claramente durante el proceso de reforma
agraria (e incluso en la fase inmediatamente posterior con la asignación individual de parcelas), se vió
drásticamente revertida durante el período del régimen militar.
No obstante, la pérdida de importancia relativa de los trabajadores por cuenta propia en la
ocupación sectorial, más que expresar una disminución de este sector de la fuerza de trabajo en términos
absolutos, señala en realidad una cierta estabilización del mismo frente a una fuerza laboral asalariada en
crecimiento, lo que a su vez refleja la expansión de la empresa agrícola capitalista.
Concurre por otro lado a preservar el número de los trabajadores por cuenta propia el continuo e
inexorable proceso de subdivisión a que se ve sometida la pequeña propiedad, en especial mediante el
sistema de medierías del que participan los hijos y allegados en las parcelas de la reforma agraria.
CUADRO Nº1
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO
(media anual 1992)
SUBSECTOR
MILES
%
I. AGRICULTURA EMPRESARIAL
530
64
- Empleadores 30 4
- Empleados y obreros permanentes 100 12
- Obreros temporales (a) 400 48
II. AGRICULTURA CAMPESINA
300
36
- Trabajadores por cuenta propia 210 25
- Familiares no remunerados 90 11
TOTAL
830
100
Fuente: OIT
(a) el número de obreros temporales en 1992 varió entre un mínimo de 349 mil en el trimestre junio-agosto a un
máximo de 454 mil en el trimestre diciembre-febrero; de éstos, alrededor de 50 mil son temporeros forestales
12
Actualmente alrededor de un 30% del total cultivado con rubros tradicionales se encuentra en
manos de este extenso y diversificado sector de pequeña propiedad campesina compuesto por más de
200 mil explotaciones familiares, parte importante de las cuales se localiza en áreas marginales de baja
productividad disponiendo de escaso y rudimentario equipamiento.
Por su parte, entre los asalariados agrícolas se aprecia una marcada y sostenida tendencia a la
disminución de aquellos que pertenecen a la categoría de empleados y una creciente sustitución de los
obreros permanentes por fuerza de trabajo contratada en forma temporal, de acuerdo a las demandas del
ciclo estacional. Esto último se evidencia claramente en las siguientes cifras (6):
CUADRO Nº2
Trabajadores asalariados
1964-65
1975-76
1986-87
- Permanentes
208.000
161.000
120.000
- Temporales
147.000 198.000 300.000
Fuente: Gómez/Echenique, op.cit., p.64
Como se desprende de esta información, la empresa agrícola capitalista ha reducido
significativamente sus anteriores compromisos con respecto a la subsistencia y reproducción de la fuerza
de trabajo, disminuyendo así sus costos fijos e incorporando a la explotación central los recursos de tierra
así liberados.
Una expresión de este fenómeno de creciente desarraigo y movilidad de la fuerza laboral lo
constituye la aparición de "enganchadores" que posibilitan el desplazamiento de grandes contingentes
trabajadores hacia faenas que se hallan localizadas en zonas a veces muy distantes de sus lugares de
origen.
Cabe señalar que no son pocos los estudios que, sobre la base de una abundante información
empírica, han puesto ya en evidencia la estrecha correlación existente entre, por una parte, la
modernización de la empresa capitalista y, por la otra, la creciente precarización del trabajo asalariado.
En la década de los ochenta la fuerza de trabajo agrícola de origen urbano representó entre un 20
y 30% del contingente total. Entre todas las categorías ocupacionales de la agricultura es la de los
temporeros (Cuadro Nº3) la que exhibe una composición urbana más acentuada.
13
CUADRO Nº3
SECTOR DE RESIDENCIA HABITUAL DE LOS TEMPOREROS
TIPO DE SECTOR
%
- agricultura campesina
40,4
- agricultura empresarial 7,0
- rural urbanizado 39,7
- urbano
12,9
Fuente: Gómez/Echenique, op.cit, p.71
Cabe destacar la importancia que estas cifras asignan a la agricultura campesina como lugar de
residencia de un contingente muy significativo (40,4%) de la fuerza de trabajo del sector "moderno" de la
agricultura.
c. Condiciones laborales
En prácticamente todos los estudios referidos a las condiciones laborales que prevalecen en las
zonas rurales se constata su extrema precariedad. En ausencia de cifras oficiales, algunas investigaciones
señalan que en 1979 los trabajadores agrícolas permanentes y temporales recibían salarios que
promediaban USD 5,50 y 3,25 al día respectivamente, montos que representaban el 90 y 80% de los
salarios percibidos por los mismos estratos en 1965.
En términos parecidos, un reciente informe de la OIT revela que el 34% de la población rural se
encuentra debajo de lo que se considera la línea de pobreza en el país, siendo esta tasa aún mayor en las
regiones VII, VIII y IX. El mismo informe señala además que todavía existe un 18% de trabajadores
agrícolas que perciben un ingreso inferior al legalmente establecido como salario mínimo (7).
Entre las diversas categorías de asalariados ha ido ganando fuerza la de los "temporales
estables", que en la práctica son trabajadores permanentes pero que no gozan de las mínimas garantías
legales de un contrato anual debido a las muchas posibilidades de trato discrecional que la actual
legislación laboral abre a la acción de los empleadores (entre ellas la de despedir a los trabajadores antes
de que se cumplan los plazos que les permitirían obtener algún beneficio para volver luego a contratarlos).
Es importante destacar que tampoco se aprecia la existencia de una correlación significativa entre
la eventual rentabilidad de los cultivos y el nivel de los salarios. En cambio sí se aprecia una clara
correlación entre nivel de los salarios y la situación de la oferta y demanda de fuerza de trabajo en los
mercados regionales.
14
Aparte de los bajos salarios un alto número de trabajadores carece de toda forma de seguridad
social, vive en condiciones físicas miserables y además se encuentra subalimentado. Existen también
graves problemas de salud provocados por la inadecuada manipulación de agroquímicos que ocasionan
muertes o daños corporales irrecuperables.
Una de las características más relevantes que exhibe hoy la fuerza de trabajo agrícola es el alto
porcentaje que ha ido alcanzando la participación femenina en ella. Se estima que más de la mitad de la
fuerza de trabajo temporal, tanto en las faenas agrícolas como agroindustriales, está constituida
actualmente por mujeres (8). Dada la ostensible precariedad de sus empleos y el bajo nivel de sus
remuneraciones, ellas representan sin duda el sector más expuesto y explotado de la fuerza laboral.
15
4. LA CRISIS ACTUAL DEL SECTOR AGRICOLA
La política de sustitución de importaciones alimenticias aplicada a partir de 1983 permitió que se
produjese una efectiva recuperación de la actividad agropecuaria, pero agotó sus posibilidades de
dinamización del sector tan pronto como la producción hubo alcanzado el nivel de autosuficiencia.
En efecto, todo crecimiento adicional a partir de ese punto genera una sobreoferta que
inevitablemente se traduce en una caída de los precios. Esto trae consigo una merma en la rentabilidad
del sector trayendo como consecuencia una disminución de la superficie sembrada con la consiguiente
caída de la producción y apertura a nuevas importaciones. La lógica del capital genera así una serie de
efectos en cadena que son enteramente previsibles.
Es por ello que entre los años 1990 y 1995 se produce una inversión de las relaciones observadas
en los años precedentes entre el dinamismo del sector y el del resto de la economía. La tasa de
crecimiento promedio del producto silvoagropecuario pasa a ser de sólo 4,4% mientras que el PIB total del
país crece en el mismo período a una tasa promedio de 7,5%. Lo anterior hace caer la participación del
sector en el PIB desde un 8% en 1990 a un 7% en 1995 (ver cuadro Nº16)
a) Los síntomas de la crisis
Los principales indicadores del comportamiento del sector en el curso de los últimos años, que
hacen posible aquilatar la difícil situación por la que éste atraviesa, son los siguientes:
1. Una reducción muy considerable de la superficie destinada a cultivos tradicionales (cereales,
hortalizas e industriales) en el curso de los últimos años: de aprox. 1,2 millones de hás. en 1986-
87 a poco más de 800 mil hás. en 1993-94, es decir un tercio menos, llegando a su nivel más bajo
desde comienzos de siglo (ver cuadro Nº1)
2. Un menor crecimiento de las exportaciones agrícolas, salvo en el caso del subsector forestal que
ha logrado mantener su dinamismo lo que ya le permitió superar en 1995 los USD 2.000 millones
(9)(ver cuadro Nº18)
3. Una progresiva reducción de la fuerza de trabajo ocupada en el sector que de más de 880 mil
puestos de trabajo en 1990 pasa a contar con tan sólo 810 mil en 1995, cayendo en el mismo
período su participación en la fuerza de trabajo total del país desde un 18,7% a un 15,4% (ver
cuadro Nº9)
b) Los factores externos
A nivel del mercado mundial de productos agrícolas hay a lo menos dos factores que, sumados al
extraordinario incremento en la productividad del trabajo agrícola registrado a partir de los años cincuenta,
16
han ejercido desde hace largo tiempo una influencia negativa sobre la evolución de los precios, incidiendo
de este modo en la situación de rentabilidad del sector. Ellos son:
1. Las distorsiones e inestabilidad del mercado internacional de productos agrícolas derivadas de las
políticas de subsidios al sector: se estima que éstos, principalmente en los países desarrollados,
alcanzan a unos USD 200 mil millones, lo cual les permite generar y almacenar grandes stocks
que cada cierto tiempo son lanzados al mercado provocando fluctuaciones muy marcadas en los
precios con una fuerte tendencia a la baja (10)
2. El proteccionismo en materia agrícola practicado por numerosos países, muy especialmente por
los Estados miembros de la Unión Europea, lo cual se expresa en la existencia de barreras
arancelarias y para-arancelarias que se mantienen aún vigentes a pesar de los acuerdos
recientemente logrados en esta materia en el marco de la Ronda Uruguay del GATT (de ser
efectivamente eliminadas tales barreras, miles de explotaciones agrícolas se verían obligadas a
desaparecer)
c) Los factores internos
Sin embargo, la decreciente rentabilidad de las actividades agrícolas tradicionales se halla en lo
inmediato asociada en Chile a la creciente pérdida de competitividad del sector con respecto a los
productos importados, situación que deriva básicamente de dos factores que están directamente
relacionados con la reciente evolución de la situación económica del país:
1. la persistente y significativa caída del tipo de cambio: el valor del dólar se ha depreciado en forma
ininterrumpida durante los últimos cinco años y lo más probable es que en el futuro próxima esta
tendencia se mantenga (11)
2. El progresivo aumento de los salarios reales: algunas estimaciones señalan que en el curso de los
últimos cinco años éstos se han incrementado en un 24% (12)
Estas tendencias inciden significativamente en los costos de producción: si bien la caída del dólar
se traduce en un menor costo en maquinaria, pesticidas e insumos, abarata también los precios internos
de los productos agropecuarios susceptibles de ser importados, reduciendo con ello los márgenes de
rentabilidad de los productores nacionales; por su parte, la elevación del costo relativo de la fuerza de
trabajo representa un porcentaje importante del costo de producción total del sector (en rubros como la
fruta ese porcentaje oscila entre un 60-70%). (13)
A lo anterior habría que agregar también el impacto desfavorable sobre la agricultura que ya han
tenido los acuerdos de liberalización comercial suscritos con otros países de la región. Especialmente
notorios a este respecto han sido los efectos de la entrada en vigencia en 1992 del acuerdo con Argentina,
que ha permitido elevar considerablemente las importaciones de productos agropecuarios procedentes de
ese país.
17
d) Niveles de rendimiento y eficiencia
La agricultura chilena se ha visto enfrentada, pues, a un creciente deterioro de su competitividad
con respecto a los productos importados. Pero el factor clave que incide en ello no es el de un eventual
retraso tecnológico del sector sino principalmente el de sus altos costos de operación. En realidad, los
rendimientos físicos alcanzados actualmente en la agricultura chilena son claramente satisfactorios (al
menos los obtenidos en el llamado sector "moderno" de la agricultura).
En el curso de las dos últimas décadas se han registrado, en efecto, fuertes incrementos de
productividad en la mayor parte de los cultivos anuales y también en la producción ganadera. Importantes
segmentos de la agricultura se han visto beneficiados con la incorporación de nuevas tecnologías y el
empleo de insumos agroquímicos y biológicos de mayor calidad (fertilizantes y semillas de alta
productividad), lo cual ha permitido alcanzar excelentes resultados.
En la producción de trigo por ejemplo se ha llegado a un rendimiento promedio superior al de los
EEUU (35 quintales por hectárea). El rendimiento en maíz de la VI Región es también uno de los más
altos del mundo (alcanzando como promedio casi 90 quintales por hectárea). En remolacha, leche, fruta
los niveles de producción físicos resultan igualmente muy satisfactorios (ver cuadros Nº 5, 6 y 7) (14) En
consecuencia, la pérdida de competitividad es básicamente un problema de costos y no de productividad.
e) La agricultura campesina
Los grandes empresarios del sector suelen destacar entre los factores que impedirían reducir
costos el del tamaño de las propiedades: el 70% de la superficie regada está constituida por propiedades
que tienen una superficie inferior a 20 hectáreas lo que tornaría prácticamente imposible el
aprovechamiento de economías de escala. (15)
Desde el punto de vista de un desarrollo capitalista más consistente, ello estaría planteando la
imperativa y urgente necesidad de llevar a cabo una especie de "reforma agraria al revés". De allí que
constantemente se alcen voces reclamando de las autoridades el impulso de medidas orientadas a
favorecer una mayor y más rápida concentración de la propiedad de la tierra.
Este alegato gira básicamente en torno al tema de la productividad. Es usual que se la estime
dividiendo el valor del producto por el volumen de la fuerza de trabajo ocupada. Ello permitiría concluir que
la productividad media de la fuerza de trabajo del sector silvoagropecuario es bastante menor que la de
los otros sectores y de sólo un 50% con respecto al promedio nacional (ver cuadros Nº10 y Nº11).
Esta baja productividad de la fuerza de trabajo agrícola se explicaría por el aún bajo nivel de
tecnificación del sector, especialmente en la mayor parte de la agricultura campesina que subsiste en
condiciones sumamente precarias, lo que tornaría aún más evidente y urgente la necesidad de terminar
con ella.
18
Hay sin embargo, en esta línea argumentación, un error manifiesto que no es posible pasar por
alto: independientemente de cual sea el nivel efectivo alcanzado por la productividad del trabajo en la
agricultura, el procedimiento utilizado para calcularla establece una correlación entre variables que no es
la que corresponde.
En efecto, en el monto del producto incide muy directamente el nivel de precios, el que a su vez
responde con frecuencia a situaciones de competencia imperfecta. Por lo tanto el resultado de este cálculo
podría constituir más un índice de rentabilidad que de productividad (aunque en tal caso lo procedente
sería correlacionar los valores totales de la fuerza de trabajo y del producto). En rigor, un cálculo de
productividad debiera limitarse a comparar número de trabajadores con volumen físico de producción.
f) Cambios en el uso de la tierra
Particularmente indicativo de la crisis que afecta al sector de la agricultura tradicional es la
espontánea reasignación del uso del suelo que ella está provocando, disminuyendo notablemente la
superficie de algunos cultivos y aumentando la de otros. El fenómeno principal es el desplazamiento hacia
los rubros de mayor rentabilidad como la fruta, viñas, flores, hortalizas y praderas artificiales.
Cabe destacar también el rápido crecimiento que exhiben las plantaciones forestales comerciales,
en especial de eucaliptos y de pinos: entre 1990-94 las primeras incrementaron su superficie total en más
de 136 mil hás y las segundas en más de 132 mil hás. (ver cuadro Nº14) La plantación de eucaliptos ha
sido presentada últimamente por algunos expertos como una buena alternativa en regiones
tradicionalmente dedicadas a la producción de cultivos anuales ya que permitiría alcanzar un resultado
operacional anual 30% superior al de aquellos. (16)
El mercado induce además una especialización en términos regionales, aumentando la
concentración de los cultivos: trigo en la zona sur, maíz en la VI Región y frutales en el norte y centro (ver
cuadros Nº 3 y 4). Este proceso implica también una concentración de los proyectos de inversión más
rentables, lo que acentúa sensiblemente las rentas diferenciales entre regiones y micro-regiones.
No se deben pasar por alto los costos ambientales de estos procesos. En efecto, los acelerados
cambios que tienen lugar en el uso del suelo genera impactos directos sobre el medioambiente afectando
el grado de biodiversidad, el uso y aprovechamiento de las aguas de superficie y subterráneas, la erosión,
compactación y salinización de los suelos, etc. (17)
g) Empleo y desocupación
Los cambios en el uso de la tierra han estado orientados preferentemente hacia rubros más
intensivos en fuerza de trabajo lo que ha generado una mayor demanda de este factor. Es así que hasta
1992 el incremento de las plantaciones frutales permitió absorber una mayor cantidad de fuerza de trabajo
que la liberada a consecuencia de la reducción de la superficie de cultivos anuales (ver cuadro Nº8)
19
Sin embargo, a partir de 1993 el efecto neto de la evolución de ambos subsectores determina una
progresiva reducción del empleo sectorial. A pesar de ello la tasa de desocupación rural sigue la misma
tendencia de la tasa nacional y se mantiene persistentemente por debajo de ésta.
Lo anterior significa que la reducción que se observa en el empleo sectorial no ha tenido como
consecuencia un aumento en el desempleo del sector sino que ha implicado más bien una reducción de
su fuerza de trabajo.
h) Comportamiento de las exportaciones
El incremento del PIB del sector silvoagropecuario (ver cuadro Nº16) está directamente
relacionado con el significativo crecimiento de sus exportaciones.
En efecto, las exportaciones agropecuarias primarias se incrementaron en más de un 100% entre
los años 1983 y 1986, siendo lideradas por el subsector frutícola que representa más del 80% del total. Si
bien en los años posteriores este crecimiento va a ser menos espectacular, continuará siendo significativo
ya que alcanza una tasa promedio de 9% anual (frente a un 12% para el total de las exportaciones) (18)
Las exportaciones agroindustriales comienzan por su parte a adquirir una creciente importancia
desde mediados de los años 80, expandiéndose a un ritmo de 20% anual entre los años 1987 y 1994. En
el caso del sector forestal las exportaciones crecen en forma significativa a un ritmo promedio de 15% al
año.
No obstante, a partir de 1991 se observa un cambio en la evolución de estas tendencias: las
exportaciones agropecuarias primarias pierden su dinamismo anterior, creciendo a una tasa promedio de
sólo poco más de un 1%, lo que contrasta con el mayor dinamismo que exhiben las exportaciones
agroindustriales que alcanzan tasas de crecimiento promedio superiores al 10% (19)
20
5. EL IMPACTO DEL MERCOSUR SOBRE LA AGRICULTURA
a) Los términos del tratado en materia agrícola
El acuerdo de asociación suscrito entre Chile y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un
tratado de libre comercio entre dos "territorios aduaneros" en el marco de un diseño de política
internacional conocido con el nombre de "regionalismo abierto".
Su objetivo específico es liberalizar el intercambio de bienes en el seno del espacio económico
involucrado en un plazo total de 18 años, complementándolo además con un definido programa de
integración física.
Los expertos más directamente identificados con la defensa de esta orientación, que es una
expresión particular del modelo económico vigente, señalan que un país como Chile, cuya economía se
halla ya suficientemente abierta al comercio internacional, no tiene prácticamente nada que perder con
este tipo de acuerdos y sí en cambio mucho que ganar.
Desde este ángulo se plantea más bien la necesidad de considerar en primer término el costo que
en términos de acceso de los productos chilenos a los mercados involucrados habría representado para la
economía del país la no suscripción por parte de Chile de este acuerdo de asociación con MERCOSUR.
Esto sería especialmente cierto en este caso debido a los acuerdos bilaterales suscritos
anteriormente entre Chile y los países miembros de MERCOSUR en el marco de la ALADI. En un estudio
reciente se indica que, como resultado de tales acuerdos, la exportación de productos agropecuarios
chilenos a esos países enfrenta actualmente un arancel promedio de sólo 5,8% (20).
Puesto que, para evitar distorsiones en la aplicación de su Arancel Externo Común, MERCOSUR
decidió poner término a tales preferencias, la no asociación de Chile con este bloque implicaba que sus
exportaciones hacia ese mercado se vieran enfrentadas a una estructura arancelaria promedio de 11,4%
Esto significa que el beneficio aportado por el acuerdo con MERCOSUR no se reduce a que lo
que sólo se obtiene por concepto de una desgravación comercial adicional con dicho bloque con respecto
al nivel arancelario actualmente existente. El primer y principal beneficio consistiría más bien en no perder
las ventajas que ya se tienen (el llamado "patrimonio histórico").
En el acuerdo se establecen diversas categorías de productos según las modalidades y plazos de
desgravación a que estarán sujetos:
1. la lista de desgravación general, que contempla una "preferencia" (rebaja arancelaria) inicial, es
decir al momento de entrar en vigencia el acuerdo, de a lo menos un 40% respecto de su nivel
establecido, seguida de una desgravación lineal a 8 años plazo; esta lista incluye a productos "no
21
sensibles" del "patrimonio histórico" (aquellos que con anterioridad gozaban ya de algún tipo de
rebajas arancelarias) y abarca a más del 70% de los productos que se incluyen en el acuerdo
2. la lista de productos sensibles, que contempla un plazo de desgravación total de 10 años y que
se subdivide a su vez en dos grupos:
a. aquellos a los que se aplica una rebaja inicial de 30%, se mantienen luego congelados a
ese nivel por 3 años e inician posteriormente una desgravación lineal a partir del cuarto
b. aquellos a los que se concede tres años de gracia e inician luego una desgravación lineal
a partir del cuarto
3. la lista de productos de excepción temporal, la cual abarca menos del 10% del comercio global
y está referida en forma casi exclusiva a productos agrícolas y agroindustriales; contempla un
período de 10 años de gracia y se subdivide también en dos grupos:
a. aquellos productos que estarán sujetos a una desgravación lineal entre los años 10 y 15,
manteniendo las preferencias actuales (entre los que se encuentran la carne de vacuno,
el arroz, las oleaginosas)
b. el trigo y la harina cuyo cronograma de desgravación debe ser definido por la Comisión
Administradora del acuerdo antes de iniciado el año 2004 pero que en todo caso se
extiende hasta el año 18
Cabe destacar que el acuerdo contempla también numerosas situaciones especiales como la
mantención de preferencias hacia determinados países o el establecimiento de cupos o cantidades a las
cuales se aplican dichas preferencias (exportaciones de uva, importación de arroz, etc.)
En el marco de este acuerdo, los plazos de desgravación arancelaria promedio que afectan a los
productos exportables e importables del sector agropecuario también difieren:
1. los productos exportables agroindustriales enfrentan un arancel promedio inicial de 9%,
porcentaje tres veces superior al de los productos primarios; ambos comienzan a desgravarse de
inmediato llegando a arancel cero el año 2011
2. la desgravación que afecta a los productos importables es, en cambio, inferior al 2% promedio
durante los primeros diez años y sólo a partir del 2006 comienza a hacerse efectiva en forma
rápida y significativa (21)
b) El sector agropecuario chileno en comparación con los de Brasil y Argentina
La industrialización e inserción mundial de los países del cono sur ha estado esencialmente
basada en las ventajas comparativas de su sector primario. El papel que en el caso de los países del
22
MERCOSUR le ha correspondido desempeñar en esto a la producción agropecuaria es especialmente
gravitante.
El siguiente cuadro permite hacer una primera comparación entre los sectores agroexportadores
de los tres países:
CUADRO Nº4
EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO EN EL CONO SUR
CARACTERISTICAS
ARG
BRA
CHILE
- Superficie total utilizable (miles de Hás, 1990)
27.200
60.000
4.500
- Número de explotaciones (1990) 421.000 5.833.000 276.000
- Participación:
- del sector en el PIB (1991) 7,7% 11,8% 7,9
- de la PEA agraria en el total (1990) 11% 24% 16%
- de las exportaciones agrarias en el total (1991) 58,3% 24,9% 17,9%
- Indice de volumen fijo de producción agropecuaria
en 1991 (1979-81 = 100)
110 167 141
Fuente: Ramos\Angulo, "De los procesos de ajuste a la inserción internacional: el sector agroexportador
en Argentina, Brasil y Chile", p.19
Como ya se ha indicado, la proyección internacional del sector agrario en la mayoría de los países
del continente ha estado vinculado en las últimas décadas a la constitución de complejos agroindustriales
(CAI) que por su grado de dominio sobre los planos tecnológico, financiero y comercial permiten alcanzar
niveles de productividad altamente competitivos.
Los CAI ejercen una influencia cada vez mayor sobre el conjunto del sector toda vez que su
accionar les permite unificar por un lado los diversos eslabones de la cadena productiva (integración
vertical) y alcanzar por otro un creciente control de la oferta (integración horizontal), todo lo cual no
aparece adecuadamente reflejado en las estadísticas.
La estrategia de expansión de los CAI basa sus posibilidades de éxito en la detección y ocupación
de nichos en el mercado internacional, así como en su capacidad tecnológica y financiera para adecuar
rápidamente la producción a las nuevas exigencias de la demanda.
De hecho, es necesario constatar que en el curso de los últimos veinte años han ocurrido cambios
muy significativos en la estructura productiva del sector agrícola tanto en Brasil como en Argentina,
destacando en ambos países la vertiginosa expansión y la importancia alcanzada por los cultivos de soya.
23
Por otro lado, la transformación industrial de los productos primarios cobra creciente importancia,
no sólo porque permite acrecentar su valor, sino también hacer frente a una competencia internacional
que se evidencia cada vez más intensa.
No hay que olvidar que las exportaciones agrícolas son claves para el mantenimiento de un
modelo que privilegia los intercambios con el exterior e intenta convertir a los países de la región en socios
comerciales confiables de las grandes potencias capitalistas.
CUADRO Nº5
DIMENSION DEL SECTOR AGROEXPORTADOR EN EL CONO SUR
PAIS
TCG
SBC
PXA
PPX
ARGENTINA
8,7
2.636
58,3
Soya (32,8)
Cereales (32,3)
BRASIL -1,4 15.393 24,9 Soya (24,1)
Café (18,1)
CHILE 9,5 455,3 17,9 Frutas (32,3)
Madera (14,3)
Fuente: Ramos\Angulo, op.cit., p.3
TCG: Tasa de Crecimiento Global, equivalente a la variación del PIB en 1992
SBC: Saldo de la Balanza Comercial en 1992 en millones de dólares corrientes
PXA: Participación porcentual de las exportaciones agrarias en el total en 1991
PPX: Principales productos agrícolas exportados y porcentaje sobre el total de las exportaciones agrarias en 1991
Trasladadas todas estas consideraciones al escenario que se configura a partir del acuerdo de
asociación suscrito entre Chile y MERCOSUR cobran particular relevancia los problemas de
competitividad que vienen arrastrando los cultivos tradicionales chilenos en relación con la oferta de
productos equivalentes importados, los que en su mayor parte proceden precisamente de los países
miembros de MERCOSUR.
Como se señaló en el apartado correspondiente, estos problemas no están principalmente
radicados en sus actuales niveles de productividad sino de costos. Resulta sumamente ilustrativo
comparar a este respecto la situación de la agricultura tradicional en Chile y Argentina con respecto a
rendimientos, costos e ingresos:
24
CUADRO Nº6
COMPARACION DE RENDIMIENTOS, COSTOS E INGRESOS EN TRIGO Y MAIZ ENTRE CHILE Y ARGENTINA
(TEMPORADA 92/93)
TRIGO MAIZ
INDICADORES
CHILE
ARGENTINA
CHILE
ARGENTINA
RENDIMIENTOS
34,1
20,5
83,9
38,8
(qq/Hectárea)
INGRESOS BRUTOS 707-792 158-336 1.081-1.756 434-483
(USD/Hectárea)
COSTOS DIRECTOS 370-436 112-199 608-1.008 258-268
(USD/Hectárea)
COSTOS TOTALES 671-680 171-302 868-1.337 317-371
(USD/Hectárea)
COSTOS UNITARIOS 14,9-15,1 7,4-11,4 10,3-10,8 7,0-7,4
(USD/Quintal)
Fuente: ODEPA, 1993 (reproducido por Octavio Sotomayor en "Políticas de modernización y
reconversión de la pequeña agricultura tradicional chilena", p.7)
Como se aprecia en el cuadro, la situación de Argentina es de mayor competitividad en los rubros
tradicionales más importantes. Si bien los ingresos brutos por há son más altos en Chile, dado los precios
y rendimientos superiores, las ventajas agroecológicas de Argentina determinan costos directos y totales
por há y unitarios notablemente inferiores.
c) Análisis de impacto: el modelo "creación/desviación de comercio"
El método que los expertos neoliberales están utilizando para evaluar los eventuales efectos del
acuerdo consiste en diseñar un modelo de equilibrio parcial a través del que se pondera la importancia
relativa de los diversos flujos de importación y exportación de productos. Se busca luego medir los efectos
de "creación y desviación de comercio" según la nomenclatura y análisis propuestos por Jacob Viner en
1950.
Lo más sorprendente de este argumento es que está construido enteramente desde el punto de
vista del país importador, sin tomar para nada en cuenta su condición de potencial exportador. Su premisa
implícita es la soberanía exclusiva del consumidor, sin reparar en que para ser tal, es decir para disponer
de un ingreso que le permita participar en la generación de una demanda solvente, -que es la única que
cuenta en el mercado- éste necesita mantenerse al mismo tiempo vigente como productor.
25
La tesis de la asignación óptima de los recursos por el mercado pasa deliberadamente por alto el
hecho de que en una situación de competencia imperfecta (oligopólica), como la que efectivamente
impera en los mercados, una plena libertad de comercio sólo beneficia a los productores que disponen de
un mayor poder financiero y tecnológico. Los productores más pequeños se ven en cambio expuestos a
desaparecer, arrastrando en su caída a un significativo sector de la población trabajadora que se ve
colocada en una situación de virtual marginalidad.
En consecuencia, si bien la "desviación de comercio" provocada por algún grado de interferencia
a la libre circulación de bienes puede efectivamente perjudicar a un productor externo y a un consumidor
interno un tanto abstracto (en realidad sólo a algunos consumidores, los pocos que podrían verse
favorecidos con un esquema de total apertura comercial), puede a cambio no sólo beneficiar a un
productor interno "ineficiente" sino también a un consumidor mucho menos abstracto y mucho más real
(es decir más numeroso) que el anterior.
El principio de racionalidad económica invocado por los expertos neoliberales sería sin duda el
más legítimo desde el punto de vista del interés general de la sociedad si la eficiencia productiva
beneficiase exclusivamente a un consumidor no sesgado (es decir a todos o al menos a la mayoría de los
habitantes de un país) y sin el riesgo de que a poco andar éste quede completamente a merced de un
proveedor o grupo de proveedores monopólicos (como en verdad sucede).
En otros términos, sin que la concentración de la producción en base a criterios de mayor
productividad y eficiencia puedan ser utilizados como instrumentos de poder y control social por unos
pocos individuos. De lo contrario, el argumento "técnico" que se invoca con un aparente interés de servicio
a la comunidad (representada por este "consumidor" abstracto) se revela simplemente como un disfraz
engañoso que sirve para ocultar un interés de dominio sobre las personas.
En realidad, esta línea de argumentación es muy anterior a Viner. En efecto, el reproche que los
ingleses hacían al proteccionismo de los EEUU durante el siglo pasado se sustentaba precisamente en un
razonamiento del tipo "creación/desviación de comercio". Lo cierto, sin embargo, es que si EEUU hubiese
atendido a ese argumento "técnico" jamás habría logrado desarrollarse como una nación industrialmente
viable, dada la ostensible ventaja que en ese terreno le llevaba Inglaterra.
Otro aspecto a destacar es que reduciendo la evaluación de impactos a este mero ejercicio de
cálculo se pasan inevitablemente por alto el conjunto de efectos dinámicos que pueden derivar de este
tipo de acuerdos y que en principio no son susceptibles de ser previstos y medidos con exactitud: p.e. el
desarrollo de economías de escala debido a la ampliación de los mercados.
d) Probables impactos económicos del acuerdo sobre el sector agropecuario chileno
El impacto de las rebajas acordadas sobre el volumen de las exportaciones e importaciones
agropecuarias, calculado a partir del comercio de Chile con MERCOSUR en 1995, sería el siguiente una
vez alcanzada la desgravación total según las estimaciones del estudio anteriormente citado (22):
26
1. las exportaciones agropecuarias aumentarían en USD 51 millones anuales, lo que representa un
incremento de 15% sobre sus niveles de 1995; los mayores aumentos corresponderían a frutas
frescas y a la agroindustria hortofrutícola
2. las importaciones agropecuarias aumentarían en USD 187 millones anuales, lo que representa un
incremento de 18% sobre sus niveles de 1995; los mayores aumentos corresponderían a carne
de vacuno, maíz, trigo y, en menor medida, arroz y tortas oleaginosas
Tales estimaciones corresponden exclusivamente al efecto que tendría el acuerdo sobre los
precios, sin considerar los posibles aumentos en los flujos de comercio debidos al crecimiento de los
ingresos o de la población.
Además, puesto que los plazos de desgravación contemplados en el acuerdo son diferentes para
los diversos rubros del sector agropecuario, sus efectos también se harán sentir en forma escalonada.
Durante los primeros diez años las únicas importaciones sectoriales que aumentarán en forma
significativa serán las de carne de vacuno y maíz, y en menor medida las de arroz, leche en polvo, tabaco,
tortas oleaginosas y jugo de naranja
A partir de los efectos de la desgravación sobre los precios de exportación e importación, bajo el
supuesto de que las rebajas arancelarias sean traspasadas en su totalidad a los precios domésticos, los
mismos expertos han hecho un conjunto de proyecciones de impacto sobre la producción nacional cuyas
principales conclusiones exponemos a continuación:
- Impacto por producto
1. En cereales el producto que se verá más rápidamente afectado será el maíz, estimándose que su
producción caerá progresivamente desde un 3% el primer año de vigencia del acuerdo hasta un
9% en el año 2006 con respecto a la registrada en 1995, con una disminución de la superficie
sembrada de 9.500 hás.
2. La situación del trigo, que es el producto más protegido, no sufrirá variación en los próximos diez
años. Si entre el año 11 y 18 se produce una desgravación lineal del arancel, incluyendo el
asociado a la banda de precios (todo lo cual es aún materia de negociación), se prevé que en el
año 2014 con arancel cero la producción anual sea un 16% inferior a la actual, con una
disminución de la superficie sembrada de 60 mil hás.
3. Para el arroz se estima una leve baja en los dos primeros años, estabilidad hasta el 2006 y luego
una caída hasta el 2011, con una disminución total de la producción de 4%. Pese a su menor
rentabilidad, las escasas alternativas de uso de los suelos arroceros obligaría a los productores a
permanecer en el rubro; la disminución de la superficie sembrada sería en este caso de 1.500
hás.
27
4. La producción de carne bovina registrará una alta caída inicial, para estabilizarse luego por diez
años y volver a experimentar en el 2007 los efectos de mayores importaciones. Se estima que en
el año 2011 la producción anual habrá bajado en un 19%
5. Se considera que la reducción en la producción de remolacha y oleaginosas comenzará a
sentirse después de diez años puesto que sus respectivos productos importables se mantienen
en listas de excepción. Si las bandas que benefician a estos productos se reducen a la par con el
arancel ad-valorem, lo que ocurrirá entre el 2007 y el 2011, se espera una caída de la producción
de 47% y 52% respectivamente frente a la registrada en 1995. En superficie cultivada la merma
sería en estos casos de 25 mil y 8.500 hás respectivamente.
- Impacto global
Proyectando luego las estimaciones anteriores sobre el conjunto del sector, bajo los supuestos
antes indicados, el resultado depende del universo tomado en consideración:
a. Si incluye tanto a los productores como a los consumidores el beneficio de la integración del
sector agropecuario al MERCOSUR sería del orden de los USD 122 millones para un período de
veinte años. En un principio éste procedería exclusivamente del aumento de las exportaciones y
sólo a partir del año 2000 se comenzarían a recibir los beneficios asociados a las importaciones a
menor precio.
b. Si en cambio considera exclusivamente a los productores agropecuarios, el resultado final
estimado para el mismo período de veinte años sería en tal caso negativo en USD 155 millones.
No obstante, también aquí el cuadro es variado:
1. los productores que expanden sus exportaciones verían incrementadas sus ganancias en
un valor total de USD 110 millones
2. los productores que se verán afectados por las mayores importaciones enfrentarían
pérdidas totales del orden de USD 265 millones
- Impacto regional
A nivel regional el monto de las pérdidas estimadas por este mismo estudio se distribuye del
siguiente modo:
a) Región Metropolitana: USD 15 millones, focalizadas ante todo en el cultivo de maíz
b) VI Región: USD 57 millones, focalizadas mayoritariamente en el cultivo de maíz
c) VII Región USD 56 millones, por efecto negativo en casi todos los rubros
28
d) VIII Región: USD 46 millones, por efecto negativo en casi todos los rubros
e) IX Región: USD 38 millones, focalizadas principalmente en el cultivo del trigo
f) X Región: USD 36 millones, focalizadas principalmente en la producción de carne de vacuno
29
6) IMPACTOS Y PERSPECTIVAS SOCIALES
La identificación de los problemas que plantea la asociación entre Chile y MERCOSUR no puede
reducirse, sin embargo, a un mero ejercicio de cuantificación de los eventuales impactos productivos que
traería aparejada la desgravación de los intercambios en el hipotético caso de que ella operase sobre la
base de los niveles de producción y de precios actualmente existentes.
Dicho procedimiento analítico sólo tiene un cierto valor indicativo, que adquiere importancia en la
misma medida en que coloca sobre el tapete de la discusión pública un problema cuya solución no puede
ya ser postergada por más tiempo: el de definir explícitamente el modo en que el país encarará finalmente
los grandes desafíos que plantea la ineludible necesidad de proceder a una rápida, profunda y global
reestructuración del sector agropecuario.
El problema no está exclusivamente vinculado a los temas propiamente productivos, de mayor o
menor competitividad de los diversos cultivos en el escenario de un mercado abierto que se avecina, sino
que atañe también a las perspectivas de vida que este tipo de acuerdos puede traer aparejado para una
parte muy significativa de quienes hoy viven de la agricultura. Como se comprende, esto reviste una
especial importancia para aquella masa de pequeños y medianos productores que copan los actuales
índices de pobreza rural.
Sólo una cosa parece estar suficientemente clara para todos: que de no mediar la implementación
de políticas estatales de fomento claras y efectivas en su favor, el sector de la economía campesina, que
comprende aproximadamente a unas 200 mil familias (con cerca de un millón de personas), no sólo se
verá seriamente amagado a consecuencia de los impactos comerciales previstos, sino directa y
mayoritariamente condenado a desaparecer bajo el peso abrumador e inexorable de las leyes del
mercado.
En este sentido, lo que el tratado pone en discusión, es el conjunto de la política sectorial,
obligando a una clara y urgente definición de sus objetivos y procedimientos a lo menos para los próximos
diez años, que es el tiempo disponible para adaptar el funcionamiento del sector a los nuevos
requerimientos.
Debiera resultar claro para todos que el principal desafío que este debate lleva aparejado no es
de naturaleza técnico-productiva, sino política: se trata de definir los objetivos tanto económicos como
sociales, y también políticos y culturales, que como país resultaría conveniente proponerse alcanzar
mediante la modernización y desarrollo de las actividades agrícolas.
Señalaremos brevemente a continuación algunos de los principales problemas que a nuestro
juicio este debate suscita:
30
a) Empresa agrícola y racionalidad capitalista
Librado el sector a su propia suerte, en función de los condicionantes que imponen y del marco de
posibilidades que abren las ciegas y elementales fuerzas del mercado, el acuerdo no hace más que
reforzar y acelerar las desiguales y contradictorias tendencias que actualmente orientan su desarrollo. Es
simplemente "más de lo mismo".
Dichas tendencias se traducen principalmente en un desenvolvimiento dinámico de la presencia y
posición de dominio alcanzada por el gran capital sobre el conjunto de las actividades agrícolas,
acrecentando los grados de concentración y centralización existentes a expensas de los pequeños
agricultores que se ven progresiva e inexorablemente arrastrados hacia mayores niveles de pauperización
y de exclusión.
Interesados en que efectivamente eso suceda, los sectores más directamente vinculados al gran
capital no cesan de exigir que el Estado deje definitivamente de auxiliar a la pequeña propiedad
campesina a objeto de que el mercado pueda encargarse rápidamente de eliminarla por "inviable", lo que
permitiría alcanzar un doble objetivo "modernizador":
a) acrecentar el tamaño de las propiedades agrícolas con el fin de realizar las necesarias economías
de escala
b) incrementar la oferta de fuerza de trabajo agrícola con la consecuente tendencia a la baja en los
salarios
No obstante, la correlación positiva que se da por supuesta entre por una parte el tamaño de la
propiedad y/o el carácter capitalista de los criterios de racionalidad de la empresa agrícola y su eficiencia o
nivel de competitividad por la otra no es algo que esté debidamente acreditado.
Por el contrario, son numerosos los estudios que señalan la existencia de ciertas líneas de
producción en las que una empresa familiar de tamaño mediano, e incluso pequeño, puede resultar a la
postre mucho más eficiente y competitiva que una empresa capitalista de mayor tamaño.
Una variante intermedia es la que postulan los expertos de la CEPAL. En el marco de la
orientación propugnada actualmente por ese organismo ("transformación productiva con equidad") se
plantea la necesidad de lograr un sustantivo incremento en la productividad de las pequeñas y medianas
explotaciones mediante una generalización de la "agricultura de contratos" (23)
Dicha propuesta alude al tipo de vínculos que actualmente mantiene una gran parte de los
pequeños y medianos agricultores con las grandes empresas agroindustriales y agroexportadoras
directamente interesadas en contar con un suministro seguro, oportuno y conveniente (en cuanto a calidad
y costo) de productos, lo que las impulsaría a promover una mejora en las técnicas de producción y una
diversificación de la oferta exportable.
31
En Chile estas formas de relación al interior de la agricultura se encuentran ampliamente
difundidas, especialmente en rubros tales como la producción de frutas, hortalizas, remolacha, tabaco,
leche, cebada y maravilla.
b) Subsidiariedad y responsabilidad del Estado
Tampoco se ha mostrado efectivamente consecuente y desinteresado el rechazo neoliberal al
intervencionismo del Estado, como lo ponen claramente en evidencia en la evolución del sector agrícola
las demandas o aceptación por parte de los empresarios de jugosos subsidios estatales (p.e. el de
fomento forestal que permite financiar el 75% de los costos de plantación).
La verdad es que, a contrapelo de su presunta ortodoxia neoliberal, los diversos grupos
empresariales del sector no han dejado de exigir y beneficiarse de todo tipo de medidas de apoyo estatal,
desde el suministro de asistencia técnica y crediticia hasta la adopción de iniciativas de fomento a las
exportaciones, y sobre todo la ejecución de variadas políticas de salvataje en los momentos de crisis
(repactación de deudas, establecimiento de bandas, poderes compradores, etc.).
En cambio es claro que el Estado no ha asumido como es debido su responsabilidad de
salvaguardar el interés de la comunidad, lo que en el ámbito específico de las zonas rurales supondría una
preocupación prioritaria por la situación de la agricultura campesina. Por el contrario, ha mantenido en este
plano una actitud de casi absoluta pasividad con respecto a lo que aquí acontece (extrema precarización
de las condiciones laborales, progresiva degradación ambiental, situación de abandono de la pequeña
producción, etc).
Durante largos años su política agraria se ha limitado a establecer lo sumo tímidas medidas de
reglamentación (cuyo cumplimiento posterior raramente controla), investigación y control fitosanitario.
Aunque se ensayaron también ciertas iniciativas de capacitación (los programas de transferencia
tecnológica), sólo a partir de 1990 éstas adquieren mayor consistencia con respecto a la situación y
problemas que enfrentan los pequeños agricultores. Además, el esfuerzo que compromete el Estado en
estos PTT es todavía claramente insuficiente (24).
c) Equilibrios demográficos
Un aspecto usualmente omitido en el debate sobre las perspectivas de la economía campesina es
el de la conveniencia social de brindar mayores oportunidades y efectivos estímulos a las franjas
generacionales más dinámicas de la población rural a objeto de mantenerlas arraigadas en sus lugares
de origen, evitando de ese modo que los jóvenes se vean forzados a emigrar a las ciudades en busca de
trabajo y mejores condiciones de vida.
Aparte de minar la potencialidad de la fuerza de trabajo agrícola, tales flujos migratorios se
traducen en definitiva en un masivo traslado de la pobreza rural hacia las grandes ciudades, con el
32
consiguiente agravamiento de todo el enorme cúmulo de problemas que la marginalidad social lleva
aparejada (hacinamiento, insalubridad, subocupación, delincuencia, etc.)
Este es un problema que, cualquiera sea el punto de vista desde el que se lo aborde, difícilmente
podría encontrar una salida peor que esa. Resulta ostensiblemente más provechoso que el Estado se
preocupe de subsidiar a este sector, como de hecho se hace en numerosos países del mundo, con el
objeto de lograr que los jóvenes campesinos acepten permanecer en sus lugares de origen, aportando
desde allí una contribución efectiva al desarrollo del potencial productivo de la agricultura y a la
preservación y mejoramiento de la calidad de sus suelos.
d) La situación de los trabajadores asalariados
Por otra parte, resulta igualmente claro que los criterios de racionalidad capitalista y las exigencias
de competitividad que enfrentan las empresas no son enteramente compatibles con la existencia de una
fuerza de trabajo organizada y con suficiente capacidad de presión para salvaguardar eficazmente sus
derechos laborales.
Es por ello que se observa entre los empresarios no sólo la tendencia a eludir las obligaciones
que les impone la actual legislación del trabajo, sino también una marcada oposición a cualquier reforma
de ésta que tienda a "rigidizar" las condiciones de contratación y remuneración de la fuerza laboral
(fomento a la sindicalización, mayor poder negociador, etc.).
En la composición de la fuerza de trabajo asalariada del sector es hoy ampliamente mayoritario el
porcentaje de trabajadores temporales (alrededor de 100 mil obreros permanentes contra 400 mil
temporales) lo que da cuenta de las condiciones de extrema precariedad a que todavía se enfrentan los
trabajadores agrícolas.
Si bien es efectivo que la intensificación de la competencia por reclutar trabajadores de temporada
ha dado como resultado un cierto incremento de los salarios reales, aún existe como se señaló antes un
importante porcentaje de trabajadores agrícolas que perciben ingresos inferiores al salario mínimo (más
del 20% en las regiones IV, VII y VIII) (25)
Además, aparte de estar limitado a la temporada de cosecha, a las zonas de mayor demanda
(regiones V, VI y Metropolitana) y a la fuerza de trabajo calificada, el incremento salarial es sumamente
precario ya que son numerosos los factores que pueden invertir en cualquier momento esta tendencia
(aumento del desempleo, mayor mecanización, migración de fuerza de trabajo etc.).
e) Medioambiente
Las opciones que se juegan en materia de política de desarrollo del sector silvoagropecuario
llevan también inevitablemente aparejados otros efectos que, aunque difíciles de cuantificar, son sin
embargo extremadamente importantes desde el punto de vista del interés social. Tales son por ejemplo,
los referidos a la protección del medioambiente.
33
La lógica socialmente perversa que conllevan los criterios de racionalidad económica que la
ortodoxia neolibeal actualmente vigente procura legitimar puede ilustrarse también claramente con el
tratamiento que a este delicado problema le suelen dar algunos de sus más consecuentes exponentes.
En un trabajo consagrado a este tema por los economistas Marco Luraschi y Guillermo Donoso
(26) lo que más poderosamente llama la atención es que la preocupación propiamente ambiental se ve
relegada a un segundo plano, siendo percibida más bien como un obstáculo frente al interés prioritario de
obtener algún tipo de ventajas en el terreno comercial.
En este trabajo se define el uso del medio ambiente como "socialmente óptimo en la medida en
que el bienestar de la sociedad, considerando los daños provocados al medioambiente, sea máximo",
advirtiendo de paso que "esto implica aceptar un costo ambiental y un nivel determinado de degradación
derivada de las actividades productivas y no productivas" (27).
Señalando luego que las regulaciones medioambientales socialmente óptimas difieren de país a
país, y que por lo tanto constituyen un asunto de soberanía nacional, estos autores sostienen que la
"opinión pública" se encuentra en realidad preocupada por el potencial proteccionismo comercial que se
oculta tras los argumentos medioambientales.
Especialmente "preocupante" desde esta perspectiva sería el que un país presione a otro en una
negociación comercial para disminuir la polución que tiene efectos transnacionales. La idea es que el país
importador sólo tendría derecho a establecer normas y plantear exigencias referidas a la calidad del
producto final pero sin por ello inmiscuirse en la regulación del proceso productivo ya que esto sería algo
de exclusiva incumbencia del país productor.
f) Soberanía
Otro efecto no cuantificable es aquél relacionado con la ostensible limitación de soberanía en que
se puede incurrir al firmar acuerdos de esta naturaleza. Hasta ahora este hecho no ha sido mayormente
tomado en consideración porque el debate de esta materia se halla firmemente enmarcado en la creencia
de que la "estrategia de desarrollo" elegida, completamente funcional a los intereses del gran capital y
enteramente dependiente en sus resultados de la posibilidad de colmar sus expectativas, es la única
posible o "realista" para un país "en desarrollo" como el nuestro.
En este sentido el acuerdo de asociación con MERCOSUR no hace más que ratificar el camino
trazado con la apertura unilateral de la economía chilena al exterior, en su persistente empeño por hacer
del país un campo de inversiones suficientemente atractivo y confiable para el gran capital transnacional.
Desde ese punto de vista, la firma del tratado sólo añade un atractivo adicional a un país que se evidencia
clara e inequívocamente comprometido con una política de libre comercio y firmemente disciplinado a los
requerimientos de los organismos financieros internacionales.
34
En consecuencia, la vulnerabilidad de este paso radica en la propia vulnerabilidad del modelo
económico puesto en aplicación durante los últimos veinte años y los graves efectos que sus propias
contradicciones llevan aparejados en el terreno económico, social, ambiental, cultural y político, con el
agravante de imponer una nueva limitación de soberanía al país en materia de política económica. Los
impactos de ello sobre el desarrollo del sector silvoagropecuario no dejarán de afectar también al conjunto
de la sociedad chilena.
35
7. OPCIONES EN MATERIA DE POLITICA SILVOAGROPECUARIA
a) Reconversión productiva de sectores afectados con ayuda del Estado
Existe consenso en estimar que, cualquiera sea la forma que finalmente adopte, la transformación
y modernización productiva de la agricultura chilena se plantea como un desafío de enormes
proporciones. En particular, la preservación de los cultivos tradicionales está llamada a demandar la
inversión de muy cuantiosos recursos.
Es por ello que, más allá de cuáles sean en definitiva los montos específicamente requeridos,
todas las miradas se vuelven hacia el Estado exigiendo de él un aporte muy superior al que actualmente
compromete para el fomento de las actividades productivas del sector.
Por su parte, el Gobierno mantuvo inicialmente una actitud ambigua con respecto a este tema,
limitándose a anunciar la mantención de las bandas de precios y la apertura de facilidades crediticias para
la reconversión productiva del sector, pudiéndose inferir de ello la ausencia de una orientación definida o
de una voluntad política clara en materia de desarrollo agropecuario.
Buscando disipar la alarma desatada entre los agricultores, pareció luego dispuesto a
comprometerse, por intermedio de su ministro de agricultura Emiliano Ortega, en un esfuerzo de gran
envergadura en materia de desarrollo tecnológico, capacitación y mejoramiento de las condiciones de vida
en el medio rural. Pero la posterior salida del gabinete de este funcionario y su reemplazo por el principal
negociador del acuerdo volvieron a poner en tela de juicio la seriedad de tales anuncios.
Ha sido sólo al calor del debate parlamentario y de la fuerte presión ejercida por los empresarios
agrícolas más poderosos que el Gobierno se ha comprometido públicamente a impulsar durante un
período de cinco años un vasto programa de modernización y reconversión del sector, contemplando
específicamente para ello un aporte adicional de USD 500 millones.
No obstante, la ya acostumbrada renuencia a asumir los problemas del desarrollo económico
como una responsabilidad del Estado hace que exista aún poca claridad respecto de lo que dicha política
de reconversión debiese implicar. Se ha planteado la necesidad de conformar una "mesa de diálogo
participativo" con la presencia de representantes del ejecutivo, el parlamento y las organizaciones
empresariales del agro, cuya misión sería ir acordando el modo de implementar dicho programa. Sin
embargo, aún están por verse los resultados de esta iniciativa.
En este plano cabría plantearse diversas posibilidades, sin que por lo demás ellas sean
recíprocamente excluyentes:
a) un esfuerzo por mantener los actuales cultivos en base a un mayor nivel tecnológico
b) un desplazamiento masivo hacia cultivos de mayor rentabilidad (fruticultura, silvicultura)
c) una mayor diversificación e incremento de la productividad ganadera
36
d) una mayor centralización de la propiedad agrícola
Por su parte el Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile (MUCECH), entidad que
agrupa a unos 240 mil campesinos y trabajadores asalariados (que se cuentan entre los sectores
potencialmente más afectados con el acuerdo), ha dado a conocer un conjunto de demandas en relación
con el modo en que debiera ser encarado este problema, enfatizando su deseo de que ello no se realice a
expensas de la agricultura campesina. Básicamente tales demandas se resumen en:
- la mantención de las bandas de precios
- la modernización y reconversión del sector bajo una óptica solidaria
- la elaboración de un plan que incluya financiamiento, capacitación, investigación y desarrollo
institucional
- el diseño de una política de desarrollo silvoagropecuario con incorporación de los sectores más
afectados
- la aprobación de una ley de desarrollo rural que contemple el incremento de la inversión pública
en el sector
b) Concentración de la propiedad/implementación de sistemas de carácter cooperativo
Como ya se ha señalado, parte del debate en torno a las opciones del sector guarda relación con
el tema de la propiedad de la tierra. Hay sectores que no tienen reparos en postular abiertamente la
liquidación de la pequeña y mediana propiedad agrícola, señalando que ella constituye una traba a la
modernización del sector ya que impide que en él se puedan aprovechar en toda su extensión las
economías de escala.
En consonancia con ello consideran perjudicial toda forma de intervencionismo estatal que por
medio de políticas de asistencia técnica, crediticia y comercial ayuden a apuntalar a la pequeña y mediana
propiedad campesina. Mediante este expediente sólo se lograría mantener artificialmente con vida a un
sector que es económicamente inviable a expensas y en detrimento de aquellos otros que sí lo son.
Desde tal perspectiva, lo único razonable es permitir que las fuerzas del mercado operen
libremente en su función de reasignar los recursos productivos de acuerdo a las ventajas comparativas
reales de cada proyecto empresarial, induciendo con ello una rápida y efectiva reconversión productiva del
sector. En forma paralela, el Estado debiera facilitar vía políticas sociales el desplazamiento de la fuerza
de trabajo así liberada hacia actividades de mayor productividad.
Como alternativa a este enfoque rígidamente encuadrado en la ortodoxia neoliberal, se plantea la
posibilidad de que el Estado efectivamente ayude a operar una reconversión de la pequeña y mediana
propiedad agrícola hacia líneas de producción más altamente especializadas y sensibles, en las que el
compromiso directo de los productores lleva aparejada la posibilidad de tornar competitivas a este tipo de
empresas, aún dentro de la lógica de un mercado abierto.
37
Un ejemplo del tipo de acciones que pueden ayudar a este propósito lo proporciona el Programa
de Transferencia Tecnológica llevado a cabo por INDAP. Este programa se desarrolla con un cierto nivel
de especialización por micro-región y tiene como uno de sus objetivos el fomento entre los campesinos
beneficiarios de diversos tipos de organización que les permita acercarse y colaborar con otras
organizaciones de campesinos y/o suscribir acuerdos con empresas agroindustriales, municipalidades,
organismos públicos u otras instituciones.
En el marco de esta orientación se trata, pues, de dar cabida a cierto tipo de iniciativas de
carácter colectivo como lo son por ejemplo la constitución de asociaciones o cooperativas de producción
y/o comercialización. Sin embargo, la posibilidad de ir mucho más lejos por esta vía en principio
permanece abierta y podría dar pie a un cuestionamiento aún más radical de la lógica de producción en la
que se halla actualmente atrapado el sector.
Otro aspecto que cabe tener presente en un debate sobre las opciones de desarrollo de la
agricultura es el que engloba el concepto de seguridad alimentaria, buscando mantener por razones de
interés nacional la vigencia de los cultivos tradicionales por encima de los veredictos del mercado. Es lo
que hasta ahora han hecho los países europeos con el objetivo de precaverse ante eventuales cambios
bruscos en la oferta mundial de alimentos.
c) Alternativas productivas para la pequeña agricultura
La conveniencia social de llevar a cabo una política de apoyo a la pequeña agricultura se funda en
la existencia allí de un potencial productivo que está aún muy lejos de ser plenamente aprovechado.
Tampoco se debe pasar por alto que el desarrollo del mismo permitiría asegurar una dotación estable de
fuerza de trabajo agrícola, lo cual resulta vital para el impulso de un proceso de modernización de la
agricultura en base a rubros que son, precisamente, intensivos en fuerza de trabajo (28).
Según ha sido observado recientemente por algunos autores, los resultados distributivos del auge
de las exportaciones agrícolas no es algo que se halle determinado de antemano, de modo que no
excluyen ni automática ni necesariamente a los campesinos pobres (29). Visto desde esta perspectiva, el
que un crecimiento agroexportador los incluya es algo que básicamente depende de a lo menos tres
factores:
a) la participación directa de las pequeñas unidades en la producción de los cultivos de exportación,
beneficiándose de los mayores ingresos allí generados ("efecto de adopción")
b) la inducción por el cultivo de exportación de un patrón de cambio estructural que
sistemáticamente mejore el acceso de los campesinos pobres a la tierra ("efecto acceso a tierra")
c) la capacidad de absorción de una mayor cantidad de trabajo, sea de los obreros agrícolas o de
las familias campesinas, por la agricultura de exportación ("efecto absorción de trabajo")
38
Según los mismos autores, existen siete características de los cultivos que pueden generar
sesgos típicos:
1. Intensidad de trabajo interactivo: la cantidad o calidad del resultado puede verse notablemente
incrementada cuando los trabajadores deben hacer constantes y cuidadosas elecciones; ello crea
una ventaja potencial para la pequeña granja familiar que es capaz de supervisar su propio
trabajo
2. Intensidad de capital: altos requerimientos de capital para cualquier cultivo de exportación crean
un sesgo en contra de la pequeña propiedad campesina en la medida en que el mercado de
capitales le otorga su preferencia a las grandes propiedades
3. Intensidad de la fuerza de trabajo: si los operadores de pequeñas unidades de producción
tienen una educación y capacitación técnica menor que los operadores de unidades de
producción más grandes y si la capacidad de gestión de aquellas también es escasa, entonces
los cultivos intensivos en fuerza de trabajo pueden ofrecer un sesgo en su contra
4. Medición de precio y calidad: debido a la posibilidad de que los pequeños agricultores
desarrollen un trabajo interactivo autocontrolado ellos podrían obtener resultados de mayor
calidad y rentabilidad; pero operar en pequeña escala puede ser una desventaja cuando el logro
de la calidad resulta cara y el costo del control es comparativamente más elevado respecto de
cantidades pequeñas
5. Perecibilidad del producto, proceso continuo y ganancias de la coordinación vertical: la
perecibilidad de algunos cultivos plantea exigencias de procesamiento que incentivan una
integración vertical, tanto para garantizar la posibilidad de un flujo continuo y fluido de los
productos como para hacer un uso económico de la capacidad instalada que ello demanda
6. Período de gestación de la inversión: los árboles frutales y otros cultivos plantean
requerimientos de inversión que sólo comienzan a rendir utilidades al cabo de unos años, todo lo
cual supone problemas de muy difícil solución para los pequeños agricultores
7. Riesgos asociados a los precios relativos y al resultado: los cultivos de exportación son por lo
general más riesgosos que los cultivos alimentarios tradicionales (debido a las eventuales
fluctuaciones de la demanda y los precios, etc.)
La mayoría de las características de los cultivos mencionadas favorecen a las unidades de
producción mayores, aun cuando dos de ellas (intensidad de trabajo interactivo y medición de precio y
calidad) pueden favorecer a las unidades más pequeñas. Algunos mecanismos de acción colectiva y
ciertas relaciones contractuales pueden, además, ayudar a mitigar las desventajas competitivas de las
explotaciones pequeñas.
39
8. CONCLUSIONES
1. Al margen de los efectos específicos que puedan derivarse del acuerdo de asociación suscrito
entre Chile y el MERCOSUR, lo cierto es que el grueso de la agricultura chilena, articulada en
torno a sus sectores productivos más tradicionales, se halla enfrentada desde hace ya varios
años a una crisis de características estructurales que deriva directamente del tipo de orientación
adoptada en materia de política económica y en particular del esquema de economía abierta que
ha sido implementado.
2. Todo indica que el tránsito hacia una situación de libre comercio de bienes agrícolas entre Chile y
MERCOSUR, que en virtud del acuerdo deberá comenzar a implementarse a partir del año 2.006,
arrojará un saldo global negativo para el sector, viéndose especialmente afectada la rentabilidad
de algunos cultivos tradicionales como el trigo, el maíz, el arroz y las oleaginosas. Se ha estimado
que el monto de las transferencias hacia otros sectores de la economía que ello implica será del
orden de los USD 460 millones anuales.
3. Esto se traducirá inevitablemente en una disminución, mucho mayor aún de la que ya se ha
producido en el curso de los últimos cinco años, de la superficie destinada a estos cultivos y
menores márgenes de ganancia para quienes permanezcan vinculados a ellos. En caso de que
no se adopten oportunamente las medidas adecuadas, ello permite prever un aumento explosivo
de la subocupación y la pobreza rural, con las consiguientes presiones migratorias hacia las
grandes ciudades. Territorialmente los sectores que se verán más amagados se ubican entre las
regiones VII y IX donde el peso de estos cultivos es mayor.
4. Lo que no puede ofrecer duda alguna es que, dada la magnitud económica y social del impacto
negativo previsto, la agricultura chilena, o al menos un sector muy significativo de ella, se
encuentra ante la imperiosa necesidad de operar una transformación profunda de su estructura
productiva en un plazo no superior a diez años. En el caso de algunos rubros, como por ejemplo
el arroz, los impactos comenzarán a ser percibidos mucho antes debido a las cuotas de
importación fijadas bilateralmente con algunos de los países miembros del MERCOSUR. Este es
un problema que, por la misma razón, concierne además no sólo a quienes se hallan más
directamente involucrados, sino a la sociedad en su conjunto.
5. Lo que sin embargo no está aún claramente definido es la dirección y las características que
adoptará finalmente dicha transformación. Desde luego, no existe un solo camino posible para
hacer frente a este desafío y los resultados que se obtengan dependerán en definitiva de la
estrategia que se adopte. En términos gruesos, la disyuntiva que se abre es la de permitir que sea
el propio mercado el que la oriente en su totalidad de acuerdo a meros criterios de rentabilidad
individual o que ella responda en cambio a un plan de desarrollo agrícola dirigido no sólo a hacer
más competitivas sus actividades productivas sino a preservar también una estructura agraria
económica y socialmente diversificada.
40
6. En consecuencia, si bien es efectivo que este debate se halla en una importante medida
enmarcado por las exigencias y condicionamientos técnicos que demanda la modernización
productiva del sector, no se circunscribe en modo alguno a ellas, sino que incorpora también,
como una parte esencial del mismo, consideraciones de tipo social, político y cultural que atañen
tanto al destino de la pequeña propiedad agrícola como de la sociedad chilena en su conjunto.
7. En cuanto a lo primero, atañe a un universo aproximado de 200 mil familias que representan un
contingente poblacional de más de un millón de personas. En cuanto a lo segundo, se deben
tomar en consideración aspectos tan relevantes como los relacionados con la superación de la
pobreza, la preservación de mínimos equilibrios demográficos, los que a su vez implican la de un
valioso patrimonio cultural y ambiental, la promoción de criterios de equidad social y, en definitiva,
el avance hacia una efectiva democratización del país en todos los ámbitos.
8. En este contexto llama la atención, por su incongruencia, que quienes se hallan más directamente
vinculados al sector capitalista de la agricultura, al mismo tiempo que abogan por el
establecimiento de una clara y tajante separación entre las políticas de fomento y modernización
productiva del sector y aquellas destinadas a combatir la probreza rural, clamen por el auxilio del
Estado para tornar viable ese primer objetivo.
9. La experiencia histórica de muchos países demuestra que la reconversión y modernización de la
agricultura no sólo no implica la inevitable desaparición de la pequeña propiedad, sino que la
preservación de ésta conlleva incluso efectos dinamizadores para el conjunto de la economía, al
mismo tiempo que contribuye a preservar equilibrios sociales, demográficos y ecológicos que son
fundamentales para un desarrollo más pleno, armónico y sustentable de toda la sociedad.
10. La posibilidad de avanzar efectivamente en esta dirección dependerá de la capacidad de
organización y movilización que los actores sociales más directamente interesados en ella sean
capaces de exhibir en las actuales circunstancias. La estrategia que en definitiva se adopte es algo
que se está definiendo o que se va a definir en el corto plazo. Las organizaciones empresariales
están haciendo oír con mucha fuerza su opinión a este respecto. Falta ahora que los campesinos y
los trabajadores asalariados hagan también lo propio, contando con el respaldo de todas las fuerzas
democráticas y progresistas de la sociedad.
41
9. NOTAS
(1) Los antecedentes que se dan a conocer en este apartado del trabajo han sido tomados del libro
de Sergio Gómez y Jorge Echenique "La agricultura chilena: las dos caras de la modernización",
FLACSO, 1988
(2) Jacques Chonchol, "Sistemas agrarios en América Latina", FCE
(3) El techo y el piso de las "bandas" se establecen en base al promedio del precio internacional de
un cultivo en los cinco años precedentes; los registrados en esos sesenta meses se ordenan, de
mayor a menor, en trece tramos, representando el mayor el techo de la banda y el menor su piso
(4) Los aranceles generales ad-valoren que rigen entre 1983 y 1996 son los siguientes:
------------------------------------------------------------------------------------------- Instrumento legal Fecha de promulgación Porcentaje
-------------------------------------------------------------------------------------------
D.H. Nº168 23/03/83 20
D.H. Nº746 22/09/84 35
D.H. Nº193 01/03/85 30
D.H. Nº600 29/06/85 20
Ley Nº18.687 05/01/88 15
Ley Nº19.065 25/07/91 11
(5) Chonchol, op.cit.
(6) Gómez y Echenique
(7) OIT, "La justicia social en el desarrollo rural chileno: aspectos laborales en el libre comercio", 1995
(8) OIT, op.cit.
(9) En 1995 los embarques de celulosa alcanzaron los USD 1.315,9 millones. Las empresas que
operan en Chile registran bajos costos de producción lo que les permite competir con aquellas
que se encuentran más cerca de los principales mercados. Los costos comparativos son los
siguientes:
Chile: USD 222 por tonelada
Sur de EEUU: USD 301 " "
Canadá: USD 344 " "
Suecia: USD 348 " "
Finlandia: USD 349 " "
42
Cabe destacar el alto grado de concentración existente en el sector: una sola empresa (Celulosa
Arauco y Constitución) responde por más de la cuarta parte de las exportaciones y las cuatro
mayores suman el 50% de ellas. Ver R. Quiroga, Van Hauwermeiren, pp. 63-66
(10) Jorge Prado, "La gestión de los negocios agrícolas", Univ. Adolfo Ibañez, p.31
(11) Según estimaciones hechas por ODEPA en base a la información suministrada por el Banco
Central, el tipo de cambio real (tipo de cambio nominal observado multiplicado por el cuociente
entre la inflación externa relevante y el IPC de Chile) ha conocido la siguiente evolución en los
últimos años (1986 = 100):
1990 112,8
1991 106,4
1992 97,6
1993 96,9
1994 94,3
1995 89,1
(12) Jorge Quiroz, "Políticas sectoriales para MERCOSUR"
(13) Jorge Prado, op.cit., p.37
(14) Se debe tener presente que tales cifras de rendimiento son sólo promedios, tras los cuales cabe
descubrir por tanto significativas variaciones. Así por ejemplo, los más eficientes productores de
trigo alcanzan rendimientos que superan los 100 qq/há en zonas de regadío, 60qq/há en el
secano costero y 70qq/há en el secano interior. En el caso del maíz los rendimientos llegan a
superar los 150qq/há.
(15) Jorge Prado, op.cit., pp.37-38
(16) Errázuriz y Muchnik en "Visión crítica de la agricultura chilena y sus políticas", p.7, aludiendo al
trabajo de Domínguez, Errázuriz y Dulcic "Eucaliptos: una alternativa para la reconversión
agrícola", DEA-UC, 1993
(17) Rayén Quiroga y Saar Van Hauwermeiren, "Globalización e insustentabilidad", p.58
(18) Errázuriz y Muchnik, op.cit., p.9
(19) Ibid., pp.9-10
(20) Domínguez, Errázuriz y Muchnik en "Impacto de la asociación de Chile al MERCOSUR en el
sector agrícola y agroindustrial", CEP, 1996
43
(21) Domínguez, Errázuriz y Muchnik, op.cit.
(22) Ibid.
(23) Ver "Las relaciones agroindustriales y la transformación de la agricultura", Unidad de desarrollo
agrícola de la CEPAL, 1995
(24) Octavio Sotomayor, "Políticas de modernización y reconversión de la pequeña agricultura
tradicional chilena", pp.24-35
(25) OIT, op.cit., p.4
(26) Marco Luraschi y Guillermo Donoso, "La agricultura en relación a los acuerdos comerciales y el
medioambiente"
(27) Ibid.
(28) Octavio Sotomayor, op.cit.
(29) M. Carter, B. Barham y D. Mesbah, "Agricultural export booms and the rural poor in Chile,
Guatemala and Paraguay", Latin America Research Review, vol.31, Nº1, 1996
44
10. BIBLIOGRAFIA
A) GENERAL
Bonard, et.al.
(1994) MERCOSUR: realidades y perspectivas de relación con Chile, FN Stiftung, Santiago
Campusano, et.al.
(1995) NAFTA y MECOSUR: descripción de tratados, FN Stiftung, Santiago
CEPAL
(1996) Políticas para fortalecer la competitividad y el desarrollo productivo, CEPAL,
Santiago
Engels, F.
(1888) Proteccionismo y librecambio
Ffrench-Davis, Ricardo
(1986) Neoestructuralismo e inserción externa, CEPAL, Santiago
Marx, Karl
(1848) Discurso sobre el librecambio
Ocampo, José A.
(1991) "Las nuevas teorías del comercio intenacional y los países en vías de desarrollo",
Pensamiento Iberoamericano Nº20
Ruiz-Tagle, Jaime
(1995) "La integración regional y el ingreso al NAFTA: consecuencias para los trabajadores",
Informe anual 1994-95, PET, Santiago
45
Sáez, Raúl E.
(1995) "Estrategia comercial chilena: ¿qué hacer en los noventa", Estudios CIEPLAN Nº40,
Santiago
Sáez, S. et.al.
(1995) "Antecedentes y resultados de la estrategia comercial del gobierno Aylwin", Estudios
CIEPLAN Nº41, Santiago
Vilaseca, Jordi
(1995) "La integración económica", Economía Mundial, capítulo 20, McGraw-Hill, Madrid
B) SECTORIAL
Carter, et.al.
(1996) "Agricultural export booms and the rural poor in Chile, Guatemala and Paraguay", Latin
American Research Review 31/01
CEPAL-UDA
(1995) Las relaciones agroindustriales y la transformación de la agricultura, CEPAL,
Santiago
Cerda, Andrea
(1996) Efectos sobre los sectores agrícola y agroindustrial chilenos de un acuerdo
comercial con MERCOSUR, DEA-UC, Santiago
Chonchol, Jacques
(1994) Sistemas agrarios en América Latina, Fondo de Cultura Económica, México
DEA-UC / L&D
(1995) Estrategia para el desarrollo del sector agrícola, Libertad y Desarrollo, Santiago
46
Domínguez, Juan I.
(1996) Política agrícola común de la Unión Europea, Univ. Adolfo Ibañez, Santiago
Domínguez, Errázuriz, Muchnik
(1996) Impacto de la asociación de Chile al MERCOSUR en el sector agrícola y
agroindustrial, CEP, Santiago
Errázuriz / Muchnik
(1996) Visión crítica de la agricultura chilena y sus políticas, CEP, Santiago
Gómez / Echenique
(1988) La agricultura chilena: las dos caras de la modernización, FLACSO, Santiago
INE
Estadísticas agropecuarias 1994-95, Santiago
OIT-Equipo Técnico
(1995) La justicia social en el desarrollo rural chileno: aspectos laborales en el libre
comercio, OIT, Santiago
Luraschi / Donoso
(1995) La agricultura en relación a los acuerdos comerciales y el medio ambiente, DEA-UC,
Santiago
Muchnik / Cerda
(1995) La encrucijada de la agricultura frente al MERCOSUR, DEA-UC, Santiago
Palma, Cristián
(1994) “Reflexiones en torno a la situación del sector silvoagropecuario chileno”, Estudios
Sociales Nº79, CPU, Santiago
47
Quiroga, Rayén / Van Hauwermeiren
(1996) Globalización e insustentabilidad: una mirada desde la economía ecológica, IEP,
Santiago
Quiroz, Jorge
(1996) Políticas sectoriales para MERCOSUR, Gerens
Quiroz, et.al.
(1995) El sector agrícola y agroindustrial frente a NAFTA y MERCOSUR
Ramos / Angulo
(1994) De los procesos de ajuste a la inserción internacional: el sector agroexportador en
Argentina, Brasil y Chile, FN Stiftung, Santiago
Sotomayor, Octavio
(1994) Políticas de modernización y reconversión de la pequeña agricultura tradicional
chilena, ODEPA-IICA, Santiago
48
11. CUADROS ANEXOS
a) Cambios en el uso de la tierra
CUADRO Nº1 SUPERFICIE SEMBRADA POR GRUPO DE CULTIVOS 1985/95
(HECTAREAS)
PERIODO CEREALES CHACRAS INDUSTRIALES TOTAL
1985/86 798.670 205.010 151.470 1.155.150 1986/87 876.230 214.300 132.440 1.222.970 1987/88 796.360 196.010 146.020 1.138.390 1988/89 808.420 158.640 143.540 1.110.600 1989/90 827.860 155.260 104.290 1.087.410 1990/91 714.160 183.850 98.070 996.080 1991/92 702.270 172.880 112.450 987.600 1992/93 630.850 142.450 88.560 861.860 1993/94 590.290 127.130 98.980 816.400 1994/95 627.932 129.067 100.248 857.247
Fuente: INE
CUADRO Nº2 SUPERFICIE SEMBRADA CON CEREALES POR ESPECIE 1985/95
(HECTAREAS)
PERIODO TRIGO AVENA CEBADA ARROZ MAIZ OTROS TOTAL
1985/86 569.170 63.860 22.720 32.020 104.740 6.160 798.670 1986/87 676.560 55.510 16.370 37.270 86.680 3.840 876.230 1987/88 576.630 60.710 24.070 38.900 90.310 5.740 796.360 1988/89 540.290 68.690 24.590 42.990 124.650 7.210 808.420 1989/90 582.820 78.300 26.320 32.590 101.130 6.700 827.860 1990/91 466.480 76.540 31.710 29.750 99.590 10.090 714.160 1991/92 460.700 63.600 28.390 31.760 107.330 10.490 702.270 1992/93 395.110 68.190 22.920 29.080 105.960 9.590 630.850 1993/94 361.580 57.930 28.180 30.360 104.860 7.380 590.290 1994/95 389.820 65.060 25.175 33.930 103.541 10.406 627.932
Fuente: INE
49
CUADRO Nº3
SUPERFICIE SEMBRADA CON CEREALES POR REGION 1993/94 (HECTAREAS)
REGION TRIGO AVENA CEBADA ARROZ MAIZ
III 360 10 --- --- 110 IV 4.110 --- 190 --- 1.550 V 9.450 50 60 --- 2.280 VI 32.640 330 890 5.910 67.360 VII 61.970 1.510 6.220 18.650 17.560 VIII 102.150 14.250 2.930 5.800 2.810 IX 108.590 27.090 15.780 --- 130 X 23.090 12.940 1.820 --- --- RM 18.210 --- 240 --- 12.820
RESTO 1.010 1.750 50 --- 240
TOTAL 361.580 57.930 28.180 30.360 104.860
Fuente: INE
CUADRO Nº4
SUPERFICIE TOTAL CULTIVOS ANUALES, HORTALIZAS Y FRUTALES POR REGION
(HECTAREAS)
REGION CULT. ANUALES
HORTALIZAS FRUTALES
I --- 4.872 1.555 II --- 624 100 III --- 1.552 6.995 IV --- 10.529 11.700 V --- 23.165 30.059 RM 34.072 34.468 45.343 VI 122.941 21.790 51.104 VII 152.880 15.351 30.165 VIII 195.805 7.266 3.298 IX 236.288 4.234 840 X 55.074 4.032 1.067 XI --- 112 --- XII --- 161 ---
RESTO 4.910 --- --- S/D (1) 27.147 --- ---
TOTAL 829.117 128.156 182.226
Fuente: ODEPA (1) Sin distribuir: superficie desde la III a la V región
50
b) Rendimiento de los cultivos
CUADRO Nº5 SUPERFICIE, PRODUCCION, RENDIMIENTO E IMPORTACION DE TRIGO
(PROMEDIOS QUINQUENALES E INDICES)
AÑOS SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO IMPORTACION
miles Há Indice mil.ton Indice Ton/Há Indice mil.ton Indice
1960/64 774,0 100,0 1.067,7 100,0 1,38 100,0 174,0 100,0 1965/69 733,6 94,8 1.219,9 114,3 1,66 120,1 355,8 204,4 1970/74 660,9 85,4 1.070,1 100,2 1,59 115,3 726,2 417,3 1975/79 630,4 81,4 995,3 93,2 1,59 115,2 774,3 444,9 1980/84 436,4 56,4 775,4 72,6 1,77 127,8 1.001,8 575,6 1985/89 573,8 74,1 1.632,9 152,9 2,82 204,2 145,4 83,5 1990/94 453,3 58,6 1.491,4 139,7 3,32 240,2 322,7 185,4
Fuente: ODEPA
CUADRO Nº6 RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS ANUALES
Quintales métricos por hectárea
Rubro 1981/82 1993/94 var %
Trigo 17,4 35,2 102,3 Avena 17,2 30,5 77,3 Cebada 20,5 35,6 73,7 Centeno 11,0 14,6 32,7 Maíz 45,2 89,4 97,8 Arroz 35,5 43,8 23,4 Poroto 13,4 12,2 -9,0 Lenteja 4,1 8,7 112,2 Garbanzo 4,0 11,9 197,5 Arveja 6,1 11,3 85,2 Papa 108,7 153,8 41,5 Maravilla 15,8 18,2 15,2 Raps 12,8 22,4 75,0 Remolacha 492,4 670,0 36,1 Tabaco 28,9 32,4 12,1
Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE, IANSA y CCHT
51
CUADRO Nº7
RENDIMIENTOS COMPARATIVOS PARA CULTIVOS SELECCIONADOS Quintales métricos por hectárea
PRODUCTO 1981/82 1993/94 Promedio países desarrollados
Trigo 17,4 35,2 25,8 Arroz 35,5 43,8 56,8 Maíz 45,2 89,4 58,3 Poroto 13,4 12,2 15,2 Papa 108,7 153,8 159,9 Maravilla 15,8 18,2 14,4 Remolacha 492,4 670,0 360,0
Fuente: INE, ODEPA, FAO
c) Fuerza de trabajo agrícola
CUADRO Nº8 FUERZA DE TRABAJO TOTAL Y SECTORIAL 1985-1994
(miles de personas)
Alta Ocupacion nov-ene Baja Ocupación may-jul
Año País Sector % País Sector %
1985 3.805,30 552,9 14,5 3.841,40 529,3 13,8 1986 4.237,40 787,9 18,6 4.195,10 778,2 18,6 1987 4.271,50 838,0 19,6 3.301,90 798,2 24,2 1988 4.366,80 876,6 20,1 4.460,90 821,7 18,4 1989 4.560,20 888,3 19,5 4.571,20 805,8 17,6 1990 4.703,50 889,1 18,9 4.645,00 807,0 17,4 1991 4.732,20 894,7 18,9 4.678,10 808,0 17,3 1992 4.821,60 899,0 18,6 4.786,40 812,8 17,0 1993 5.032,30 885,6 17,6 5.059,60 787,9 15,6 1994 5.254,20 852,2 16,2 5.151,50 767,3 14,9
Fuente: ODEPA-INE
52
CUADRO Nº9 PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO Miles de pesos de 1986 por persona ocupada
ACTIVIDAD ECONOMICA 1989 1993 var %
- Agricultura, pesca y caza 463 554 19,7 - Minería 4057 5159 27,2 - Industria Manufacturera 1095 1186 8,3 - Electricidad, Gas y Agua 3883 5605 44,3 - Construcción 789 828 4,9 - Comercio, Hoteles y Retaurantes 863 1079 25 - Transporte y Comunicaciones 986 1199 21,6 - Servicios Financieros 2870 2684 -6,5
TOTAL 998 1156 15,7
Fuente: ODEPA, con información del Banco Central e INE Temporada Agrícola N¹4, Enero 1995
CUADRO Nº10
PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA DE TRABAJO POR SECTOR ECONOMICO
AÑO 1995
PIB FUERZA PRODUCTIVIDAD
/
ACTIVIDAD ECONOMICA 1995 DE TRAB Nº OCUPADOS
(1) (2) (3) (4)
- Agropecuario-Silvícola 436.293 0,739 590.479 0,5 - Pesca 77.288 0,050 1.536.541 1,2 - Minería 504.945 0,090 5.622.369 4,4 - Industria Manufacturera 1.069.054 0,818 1.307.343 1,0 - Electricidad, Gas y Agua 171.634 0,027 6.273.173 5,0 - Construcción 346.746 0,375 925.619 0,7 - Comercio, Hoteles y Retaurantes 1.098.601 0,932 1.178.592 0,9 - Transporte y Comunicaciones 510.262 0,385 1.324.496 1,0 - Servicios (5) 2.140.502 1,610 1.329.670 1,1
TOTAL 6.355.325 5,026 1.264.522 1,0
Fuente: ODEPA, con información del Banco Central e INE (1) En millones de pesos de 1986 (2) Millones de personas ocupadas, Octubre-Diciembre de 1995 (3) En pesos de 1986 (4) Promedio = 1 (5) Incluye sectores Financiero, Propiedad de Vivienda, Educación, Salud, Otros Servicios, Administración Pública, Imputaciones Bancarias y Tributación a las Importaciones
53
d) Silvicultura
CUADRO Nº11 INVERSION EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO
Acumulado 1990 a 1993 (Millones de dólares)
COMPONENTE TOTAL %
A) INVERSION NACIONAL PRIVADA 3.768,60 0,92 Subtotal sector primario 1.162,60 - Plantaciones forestales 119,00 - Plantaciones frutícolas 55,00 - Plantaciones vinícolas 17,20 - Existencias bovinas (*) 219,80 - Importación de Máq. y Herr. 751,60 Subtotal agroindustria 2.606,00 - Hortofrutícola 100,00 - Vinícola 36,00 - Pecuaria 70,00 - Forestal 2.400,00 B) INVERSION NACIONAL PUBLICA 107,60 0,03 - Riego 107,60 C) INVERSION EXTRANJERA 216,70 0,05 - Agrícola y Pecuaria 90,80 - Silvícola 125,90
INVERSION TOTAL 4.092,90 1,00
Fuente: ODEPA y Banco Central
(*) Corresponde a variaciones netas de existencia e importaciones de semen animal
54
CUADRO Nº12 SUPERFICIE BONIFICADA POR FORESTACIÓN (DL 701)
Años Forestado (há) Bonificado (há) var %
1982 76.280 60.050 1983 93.602 64.011 6,6 1984 96.278 37.979 -40,7 1985 66.195 48.636 28,1 1986 65.441 49.833 2,5 1987 72.944 40.947 -17,8 1988 86.705 37.267 -9,0 1989 94.130 30.089 -19,3 1990 117.442 26.695 -11,3 1991 130.429 37.533 40,6 1992 124.705 51.713 37,8 1993 68.586 48.083 -7,0
Fuente: CONAF, informe estadístico Nº 39, Diciembre 1993
CUADRO Nº13 PLANTACIONES FORESTALES, PERIODO 1990/94
(HECTAREAS)
SUPERFICIE DE PLANTACION
ANUAL ACUMULADA
AÑO PINO EUCALIPTO TOTAL PINO EUCALIPTO TOTAL
1990 61.310 29.085 94.130 1.243.293 101.700 1.460.530 1991 75.416 34.418 117.442 1.305.325 130.915 1.555.255 1992 81.868 40.605 130.429 1.312.812 171.500 1.572.144 1993 71.411 45.994 124.704 1.360.918 206.711 1.694.104 1994 63.061 37.791 109.885 1.375.886 238.312 1.747.523
Fuente: ODEPA Nota : Los totales incluyen plantaciones de otras especies
55
CUADRO Nº14
SUPERFICIE PLANTADA EN 1994, POR ESPECIE Y REGION (HECTAREAS)
REGION PINO EUCALIPTO OTRAS(1) TOTAL %
I --- 90,4 136,8 227,2 0,2 II --- --- 23,0 23,0 0,0 III --- 102,7 21,4 124,1 0,1 IV --- 374,9 2.141,8 2.516,7 2,3 V 432,0 3.474,0 67,0 3.973,0 3,6 RM --- 858,6 --- 858,6 0,8 VI 3.433,5 3.072,2 585,6 7.091,3 6,5 VII 15.054,0 1.799,0 --- 16.853,0 15,3 VIII 30.246,9 15.422,7 1.814,9 47.484,5 43,2 IX 5.920,0 4.289,4 768,9 10.978,3 10,0 X 7.975,0 8.307,0 1.475,0 17.757,0 16,2 XI --- --- 1.986,7 1.986,7 1,8 XII --- --- 11,7 11,7 0,0
TOTAL 63.061,4 37.790,9 9.032,8 109.885,1 100,0
Fuente: ODEPA (1) Incluye: Atriplex, Tamarugo, Pino oregón, Alamo, Algarrobo y otras
e) Producto
CUADRO Nº15 Evolución del PIB total y del Sector Silvoagropecuario 1989-1995
Millones de pesos de 1986
PIB % CRECIMIENTO
Año País Sector País sector % particip.
1989 4.297.337 327.265 9,9 4,7 7,6 1990 4.437.355 352.184 3,3 7,6 7,9 1991 4.759.419 358.471 7,3 1,8 7,5 1992 5.284.882 383.466 11,0 7,0 7,3 1993 5.616.414 389.575 6,3 1,6 6,9 1994 5.855.011 416.399 4,2 6,9 7,1 1995 6.355.325 436.293 8,5 4,8 6,9
Fuente: ODEPA
56
CUADRO Nº16 PIB SECTOR AGROPECUARIO SEGUN REGIONES
(Millones de pesos de 1986)
REGION 1985 1990 Var. 1990/85
I 1.556 1.723 2,1 II 406 460 2,5 III 4.272 10.308 19,3 IV 11.937 20.791 11,7 V 27.332 41.470 8,7 RM 40.218 58.757 7,9 VI 32.966 55.527 11,0 VII 33.613 47.507 7,2 VIII 34.758 43.226 4,5 IX 17.070 25.041 8,0 X 24.341 34.974 7,5 XI 3.473 3.365 (0,6) XII 5.170 4.721 (1,8)
TOTAL 237.112 347.870 8,0
FUENTE: ODEPA
f) MERCOSUR
CUADRO Nº17 BALANZA COMERCIAL CHILE-MERCOSUR 1990-92
MILES DE USD
BALANZA 1990 1991 1992
1. Exportaciones Totales 652.021 769.983 990.375 2. Importaciones Totales 1.143.936 1.331.750 1.740.451
Balanza Total -491.915 -561.767 -750.076
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 171.773 197.048 201.703 % sobre exportaciones totales 26,3 25,6 20,4
4. Importaciones Silvoagropecuarias 191.874 256.324 357.347 % sobre exportaciones totales 16,8 19,2 20,5
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -20.101 -59.276 -155.644
Fuente: ODEPA
57
BALANZA COMERCIAL CHILE-MERCOSUR 1993-95 MILES DE USD
BALANZA 1993 1994 1995
1. Exportaciones Totales 1.089.195 1.352.324 1.774.679 2. Importaciones Totales 1.760.951 2.054.100 2.677.153
Balanza Total -671.756 -701.776 -902.474
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 291.387 334.398 448.536 % sobre exportaciones totales 26,8 24,7 25,3 4. Importaciones Silvoagropecuarias 336.992 416.843 526.608 % sobre exportaciones totales 19,1 20,3 19,7
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -45.605 -82.445 -78.072
Fuente: ODEPA
CUADRO Nº18 BALANZA COMERCIAL CHILE-ARGENTINA 1990-92
MILES DE USD
BALANZA 1990 1991 1992
1. Exportaciones Totales 113.515 257.417 461.557 2. Importaciones Totales 503.098 553.790 633.603
Balanza Total -389.583 -296.373 -172.046
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 28.131 64.889 97.601 % sobre exportaciones totales 24,8 25,2 21,1
4. Importaciones Silvoagropecuarias 115.210 149.096 216.621 % sobre exportaciones totales 16,8 19,2 34,2
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -87.079 -84.207 -119.020
Fuente: ODEPA
58
BALANZA COMERCIAL CHILE-ARGENTINA 1993-95 MILES DE USD
BALANZA 1993 1994 1995
1. Exportaciones Totales 588.965 637.100 585.611 2. Importaciones Totales 580.855 954.736 1.384.524
Balanza Total 8.110 -317.636 -798.913
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 155.469 157.052 136.441 % sobre exportaciones totales 26,4 24,7 23,3
4. Importaciones Silvoagropecuarias 194.303 279.689 380.360 % sobre exportaciones totales 33,5 29,3 27,5
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -38.834 -122.637 -243.919
Fuente: ODEPA
CUADRO Nº19 BALANZA COMERCIAL CHILE-BRASIL 1990-92
MILES DE USD
BALANZA 1990 1991 1992
1. Exportaciones Totales 487.431 447.622 450.944 2. Importaciones Totales 584.192 697.560 996.158
Balanza Total -96.761 -249.938 -545.214
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 129.086 111.486 85.336 % sobre exportaciones totales 26,5 24,9 18,9
4. Importaciones Silvoagropecuarias 28.732 40.210 49.963 % sobre exportaciones totales 4,9 5,8 5,0
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) 100.354 71.276 35.373
Fuente: ODEPA
59
BALANZA COMERCIAL CHILE-BRASIL 1993-95 MILES DE USD
BALANZA 1993 1994 1995
1. Exportaciones Totales 407.080 604.669 1.056.808 2. Importaciones Totales 1.060.207 999.777 1.194.691
Balanza Total -653.127 -395.108 -137.883
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 115.834 151.504 273.018 % sobre exportaciones totales 28,5 25,1 25,8
4. Importaciones Silvoagropecuarias 43.990 58.124 73.172 % sobre exportaciones totales 4,1 5,8 6,1
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) 71.844 93.380 199.846
Fuente: ODEPA
CUADRO Nº20 BALANZA COMERCIAL CHILE-URUGUAY 1990-92
MILES DE USD
BALANZA 1990 1991 1992
1. Exportaciones Totales 27.061 27.106 35.302 2. Importaciones Totales 16.273 20.966 49.312
Balanza Total 10.788 6.140 -14.010
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 5.308 7.180 6.627 % sobre exportaciones totales 19,6 26,5 18,8
4. Importaciones Silvoagropecuarias 7.866 8.678 32.623 % sobre exportaciones totales 48,3 41,4 66,2
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -2.558 -1.498 -25.996
Fuente: ODEPA
60
BALANZA COMERCIAL CHILE-URUGUAY 1993-95 MILES DE USD
BALANZA 1993 1994 1995
1. Exportaciones Totales 44.571 52.927 56.295 2. Importaciones Totales 51.782 43.994 39.941
Balanza Total -7.211 8.933 16.354
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 7.979 11.998 18.154 % sobre exportaciones totales 17,9 22,7 32,2
4. Importaciones Silvoagropecuarias 32.708 25.652 17.747 % sobre exportaciones totales 63,2 58,3 44,4
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -24.729 -13.654 407
Fuente: ODEPA
CUADRO Nº21 BALANZA COMERCIAL CHILE-PARAGUAY 1990-92
MILES DE USD
BALANZA 1990 1991 1992
1. Exportaciones Totales 24.014 37.838 42.572 2. Importaciones Totales 40.373 59.434 61.378
Balanza Total -16.359 -21.596 -18.806
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 9.243 13.489 12.136 % sobre exportaciones totales 38,5 35,6 28,5
4. Importaciones Silvoagropecuarias 40.063 58.334 58.138 % sobre exportaciones totales 99,2 98,1 94,7
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -30.820 -44.845 -46.002
Fuente: ODEPA
61
BALANZA COMERCIAL CHILE-PARAGUAY 1993-95 MILES DE USD
BALANZA 1993 1994 1995
1. Exportaciones Totales 48.579 57.628 75.965 2. Importaciones Totales 68.107 55.593 57.997
Balanza Total -19.528 2.035 17.968
3. Exportaciones Silvoagropecuarias 12.101 13.837 20.918 % sobre exportaciones totales 24,9 24,0 27,5
4. Importaciones Silvoagropecuarias 65.989 53.374 55.324 % sobre exportaciones totales 96,9 96,0 95,4
Balanza Silvoagropecuaria (3-4) -53.888 -39.537 -34.406
Fuente: ODEPA
CUADRO Nº22 PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS A MERCOSUR (1992-94)
Miles de USD y porcentajes
PRODUCTOS PRIMARIOS 65.886,3 33,0
- cultivos 6.744,7 3,4 - frutas 53.092,7 26,6 - hortalizas 1.413,7 0,7 - pecuarios 4.635,3 2,3
PRODUCTOS INDUSTRIALES 133.544,0 67,0
- cultivos procesados 8.229,3 4,1 - frutas procesadas 20.557,3 10,3 - vino 14.313,3 7,2 - hortalizas procesadas 40.036,0 20,1 - productos pecuarios 15.168,0 7,6 - otros 35.240,0 17,7 % DEL TOTAL: 97,0
Fuente: BANCO CENTRAL
62
CUADRO Nº23
PRINCIPALES IMPORTACIONES AGRICOLAS DESDE MERCOSUR (1992-94) Miles de USD y porcentajes
PRODUCTOS PRIMARIOS 67.595,0 21,9
- trigo 29.354,0 9,5 - maíz 21.647,0 7,0 - arroz 7.982,0 2,6 - plátanos 1.025,7 0,3
PRODUCTOS INDUSTRIALES 241.208,4 78,1
- cultivos procesados 151.195,7 49,0 - frutas procesadas 1.608,3 0,5 - productos pecuarios 77.746,7 25,2 - otros 10.657,7 3,5
% DEL TOTAL: 84,0
Fuente: BANCO CENTRAL
CUADRO Nº24
AUMENTO TOTAL PROYECTADO DE LAS IMPORTACIONES AGROPECUARIAS (MILES DE USD)
AÑO TRIGO MAIZ ARROZ CARNE LECHE HARINA ACEITE AZUCAR TOTAL
01 0 3.780 492 6.282 451 0 0 0 11.005 02 0 3.780 695 7.891 527 0 0 0 12.893 03 0 3.780 893 7.891 594 0 0 0 13.158 04 0 4.934 1.088 7.891 669 0 0 0 14.582 05 0 6.089 1.088 7.891 736 0 0 0 15.804 06 0 7.244 1.088 7.891 812 0 0 0 17.035 07 0 8.399 1.088 7.891 879 0 0 0 18.257 08 0 9.554 1.088 7.891 954 0 0 0 19.487 09 0 10.709 1.088 7.891 954 0 0 0 20.642 10 0 11.864 1.088 7.891 954 0 0 0 21.797 11 4.015 11.864 1.469 16.916 954 2 4.402 1.649 41.271 12 8.029 11.864 1.832 26.424 954 5 8.804 3.298 61.210 13 12.044 11.864 2.404 36.657 954 7 13.206 4.948 82.084 14 16.058 11.864 3.198 47.686 954 9 17.608 6.597 103.974 15 20.073 11.864 3.993 59.996 954 12 22.010 8.246 127.148 16 24.087 11.864 3.993 59.996 954 14 22.010 8.246 131.164 17 28.102 11.864 3.993 59.996 954 16 22.010 8.246 135.181 18 32.116 11.864 3.993 59.996 954 19 22.010 8.246 139.198
Fuente: CEP (Domínguez, Errázuriz, Muchnik)
63
g) Políticas sectoriales
CUADRO Nº25 PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA
DE APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA Año 1994
Nombre del Programa Familias beneficiadas
- Transferencia Tecnológica de INDAP 50.000 - Asistencia Crediticia de INDAP 69.000 - Riego Campesino: Superficie, 28.248 Hás 6.390 - Riego Campesino: estudios técnicos y concursos FOSIS-INDAP-PROMM para 28.248 Hás. 4.081 - Apoyo a la mujer rural: transferencia tecnológica y convenio INDAP-PRODEMU 41.060 - Fortalecimiento de organizaciones: créditos, asistencia técnica y capacitación 11.300 - Apoyo a la juventud rural: capacitación a través del SENCE y líneas de créditos 2.000 - Comercialización y agroindustria campesina 11.300 - Desarrollo rural con financiamiento externo: a) Proyecto Español 2.700 b) Proyecto Holandés 8.000 - Forestación campesina, superficie de 8.000 Hás. 8.500
Los programas que se señalan tienen como objetivo fortalecer y consolidar a la pequeña agricultura e incorporarla al proceso de modernización del agro.
El número de familias campesinas beneficiadas con programas de INDAP es de 110 mil. Dos tercios de estas acciones están dirigidas a pequeños productores que se localizan por debajo de la línea de pobreza.
Las acciones del Ministerio de Agricultura hacia la pequeña agricultura tienen mayor énfasis en 40 de las 71 comunas rurales pobres seleccionadas por el Gobierno.
Titulo: Estrategia Para el Desarrollo del Sector Agrícola, Instituto Libertad y Desarrollo
64
12. INDICE 1. INTRODUCCION 1
2. LA AGRICULTURA CHILENA: CARACTERISTICAS Y TENDENCIAS 3
a) Dotación de recursos físicos 3
b) Actuales tendencias de desarrollo de la agricultura en
el contexto latinoamericano 4
c) Evolución del sector rural chileno en las últimas décadas 5
- Período 1973-83 5
- Período 1984-89 6
3. LA ESTRUCTURA SOCIAL Y EMPRESARIAL EN EL CAMPO 9
a) Los complejos agroindustriales (CAI) 9
b) Agricultura empresarial y campesina 10
c) Condiciones laborales 13
4. LA CRISIS ACTUAL DEL SECTOR AGRICOLA 15
a) Los síntomas de la crisis 15
b) Los factores externos 15
c) Los factores internos 16
d) Niveles de rendimiento y eficiencia 17
e) La agricultura campesina 17
f) Cambios en el uso de la tierra 18
65
g) Empleo y desocupación 18
h) Comportamiento de las exportaciones 19
5. EL IMPACTO DEL MERCOSUR SOBRE LA AGRICULTURA 20
a) Los términos del tratado en materia agrícola 20
b) El sector agropecuario chileno en comparación con los de Brasil y Argentina 21
c) Análisis de impacto: el modelo "creación/desviación de comercio" 24
d) Probables impactos económicos del acuerdo sobre el sector
agropecuario chileno 25
- Impacto por producto 26
- Impacto global 27
- Impacto regional 27
6) IMPACTOS Y PERSPECTIVAS SOCIALES 29
a) Empresa agrícola y racionalidad capitalista 30
b) Subsidiariedad y responsabilidad del Estado 31
c) Equilibrios demográficos 31
d) La situación de los trabajadores asalariados 32
e) Medioambiente 32
f) Soberanía 33
7. OPCIONES EN MATERIA DE POLITICA SILVOAGROPECUARIA 34
a) Reconversión productiva de sectores afectados con ayuda del Estado 34
66
b) Concentración de la propiedad / implementacion de sistemas
de carácter cooperativo 35
c) Alternativas productivas para la pequeña agricultura 36
8. CONCLUSIONES 39
9. NOTAS 41
10. BIBLIOGRAFIA 44
11. CUADROS ANEXOS: 48
a) Cambios en el uso de la tierra
Cuadro Nº 01: Superficie sembrada por grupo de cultivos (1985-95)
Cuadro Nº 02: Superficie sembrada con cereales por especie (1985-95)
Cuadro Nº 03: Superficie sembrada con cereales por región (1985-95)
Cuadro Nº 04: Superficie total de cultivos anuales, hortalizas y frutales por región
b) Rendimiento de los cultivos
Cuadro Nº 05: Superficie, producción, rendimiento e importación de trigo
Cuadro Nº 06: Rendimiento de los cultivos anuales
Cuadro Nº 07: Rendimientos comparativos para cultivos seleccionados
c) Fuerza de trabajo agrícola
Cuadro Nº 08: Fuerza de trabajo total y sectorial
Cuadro Nº 09: Productividad de la fuerza de trabajo
Cuadro Nº 10: Productividad de la fuerza de trabajo por sector económico
67
d) Silvicultura
Cuadro Nº 11: Inversión en el sector silvoagropecuario
Cuadro Nº 12: Superficie bonificada por forestación
Cuadro Nº 13: Plantaciones forestales (1990-94)
Cuadro Nº 14: Superficie plantada en 1994, por especie y región
e) Producto
Cuadro Nº 15: Evolución del PIB total y sectorial
Cuadro Nº 16: PIB agropecuario según regiones
f) MERCOSUR
Cuadro Nº 17: Balanza comercial Chile-Mercosur
Cuadro Nº 18: Balanza comercial Chile-Argentina
Cuadro Nº 19: Balanza comercial Chile-Brasil
Cuadro Nº 20: Balanza comercial Chile-Uruguay
Cuadro Nº 21: Balanza comercial Chile-Paraguay
Cuadro Nº 22: Principales exportaciones agrícolas a MERCOSUR
Cuadro Nº 23: Principales importaciones agrícolas desde MERCOSUR
Cuadro Nº 24: Aumento total proyectado de importaciones agropecuarias desde MERCOSUR
g) Políticas sectoriales
Cuadro Nº 25: Programas de apoyo a la pequeña agricultura