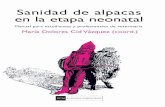Caracteristicas generales del urbanismo cordobes de la primera etapa emiral: el arrabal de Saqunda
Transcript of Caracteristicas generales del urbanismo cordobes de la primera etapa emiral: el arrabal de Saqunda
Comité de redACCión
direCtores
Desiderio VaQUeRIZo GILjuan Fco. MURILLo ReDonDo
seCretArios
josé a. GaRRIGUet Mataalberto León MUñoZ
VoCAles
alicia aRÉVaLo jIMÉneZsilvia CaRMona BeRenGUeRIsabel FeRnÁnDeZ GaRCÍaeduardo FeRReR aLBeLDaBartolomé MoRa seRRanoDolores RUIZ LaRanuria de la o VIDaL teRUeL
eVAluAdores externos
agustín aZKÁRate GaRaI-oLaÚnjulia BeLtRÁn De HeReDIa BeRCeRoGian Pietro BRoGIoLojuan M. CaMPos CaRRasCoteresa CHaPa BRUnetPatrice CRessIeRsimon KeaYPaolo LIVeRanIFrancisco ReYes tÉLLeZjoaquín RUIZ De aRBULo BaYona
CorrespondenCiA e interCAmbios
Área de arqueología, Facultad de Filosofía y LetrasPlaza de Cardenal salazar, 3. 14003 CóRDoBatel.: 957 218 804 - Fax: 957 218 366e-mail: [email protected]
D. L. Co: 748/2008I.s.s.n.: 1888-7449
ConfeCCión e impresión:
Imprenta san Pablo, s. L. - Córdobawww.imprentasanpablo.com
anaaC no se hace responsable de las opiniones o contenidos recogidos en los artículos, que competen en todo caso a los autores de los mismos
anejosde anales dearqueologíacordobesa
Revista de periodicidad anual, publicada por el Área de arqueología de la Universidad de Córdoba y la Gerencia Municipal de Urbanismo del ayuntamiento de la ciudad, en el marco de su convenio de colaboración para la realización de actividades
arqueológicas en Córdoba, entendida como yacimiento único.
anej
os d
e an
ales
de
arqu
eolo
gía
cord
obes
a
ÍndiCe
introducción
Pág. 11 / 15 León MUñoZ, alberto: “Hacia un nuevo Modelo de Gestión ar-queológica en Córdoba. el Convenio UCo-GMU”.
Pág. 16 / 20 ConVenIo UCo-GMU: “Una vida dedicada a la arqueología. ana María VICent ZaRaGoZa y alejandro MaRCos PoUs, en home-naje”.
prehistoria
Pág. 23 / 42 CLaPÉs saLMoRaL, Rafael & CastILLo PÉReZ De sILes, Fáti-ma & MaRtÍneZ sÁnCHeZ, Rafael María: “novedades en torno las postrimerías del neolítico en el Guadalquivir Medio. el asenta-miento de “Iglesia antigua de alcolea” (alcolea, Córdoba)”.
Arqueología clásica
Pág. 45 / 66 RoDRÍGUeZ sÁnCHeZ, M.ª Carmen: “el ager cordubensis: una aproximación a la delimitación del territorio de Colonia Patricia Corduba”.
Pág. 67 / 82 MoReno aLMenaRa, Maudilio & GUtIÉRReZ DeZa, M.ª Isabel: “el reciclaje marmóreo en Corduba durante el Bajo Imperio (siglos III-IV d. C.)”.
Arqueología de época tardoantigua
Pág. 85 / 106 BeRMÚDeZ Cano, josé Manuel & León PastoR, enrique: “Pie-zas decorativas visigodas del alcázar cordobés”.
Arqueología medieval
Pág. 109 / 134 CasaL GaRCÍa, M.ª teresa: “Características generales del urbanis-mo cordobés de la primera etapa emiral: el arrabal de Šaqunda”.
Pág. 135 / 162 LóPeZ GUeRReRo, Rosa: “La cerámica emiral del arrabal de Šaqunda. análisis cerámico del sector 6”.
Pág. 163 / 200 RUIZ LaRa, M.ª Dolores & sÁnCHeZ MaDRID, sebastián & Cas-tRo DeL RÍo, elena & León MUñoZ, alberto & MURILLo Re-DonDo, juan F.: “La ocupación diacrónica del Y 'a–nib al-Garbı – de Qurt ≥u–ba. Intervenciones arqueológicas realizadas en el Zoológico Municipal de Córdoba. análisis de conjunto”.
Pág. 201 / 220 CÁnoVas UBeRa, Álvaro & MoReno aLMenaRa, Maudilio & CastRo DeL RÍo, elena: “análisis de los espacios domésti-cos en un sector de los arrabales occidentales de Qurt≥u–ba”.
Pág. 221 / 232 León PastoR, enrique & CastRo DeL RÍo, elena: “nue-vos datos sobre la ocupación islámica en al-Y 'a–nib al-Y 'awfi de Qurt ≥u–ba”.
Pág. 233 / 246 CaRMona BeRenGUeR, silvia & MoReno aLMenaRa, Maudilio & GonZÁLeZ VÍRseDa, Marina L.: “Un basurero califal con piezas de vidrio procedentes del acueducto de la estación de autobuses de Córdoba”.
Pág. 247 / 264 saLInas PLeGUeZUeLo, elena: “Materiales cerámicos de las intervenciones arqueológicas en el Vial norte del Plan Parcial RenFe de Córdoba”.
Pág. 265 / 278 saLInas PLeGUeZUeLo, elena & MÉnDeZ, M.ª Carmen: “el ajuar doméstico de una casa almohade del siglo XII en Córdoba”.
Arqueología postmedieval
Pág. 281 / 300 León PastoR, enrique & MoReno aLMenaRa, Maudilio & VaRGas Cantos, sonia: “Una muestra de arquitectura civil mudéjar en Córdoba”.
Pág. 301 / 318 GonZÁLeZ VÍRseDa, Marina L. & MoReno aLMenaRa, Maudilio: “Un conjunto cerámico de principios de siglo XVII en la C/ Capitulares de Córdoba”.
Arqueología y Gestión
Pág. 321 / 338 PULIDo CaLVo, alberto josé: “La arqueología como instru-mento de rentabilidad social y económica: el ejemplo de Cór-doba”.
publicaciones
Producción del Grupo de Investigación HUM-236 en 2007.
normas de redacción.
[ 109 ]
anej
os d
e an
ales
de
arqu
eolo
gía
cord
obes
a
CArACTeríSTiCAS geNerAleS del urBANiSMo CordoBÉS de lA PriMerA eTAPA eMirAl: el ArrABAl de ŠAQUNDA
M.ª TereSA CASAl gArCíA
Convenio GMU-UCO1
R e s u m e nel estudio y conocimiento de la etapa emiral en Córdoba era hasta la fecha muy limitado, principalmente en lo concierne al urbanismo, consecuencia de la ausencia de restos ar-queológicos vinculados a esta etapa de transición. La excavación en extensión del primer arrabal emiral de Córdoba ha proporcionado y proporcionará importantes datos para el análisis de todos los factores que incumben a este momento. en este estudio exponemos algunas características generales que lo definen a nivel constructivo y urbanístico.
A b s t R A c t Urban studies of the emiral period in Cordoba have never always been enough, due to the lack of archaeological remains. The excavation of the first emiral suburb at Cordova, pro-vided and is still providing very important data about this period helping in the analysis. General characteristics defining this suburb concerning building and town planning, are exposed in this work.
el denominado arrabal de Šaqunda o al-rabad. ha sido localizado con motivo de las diversas intervenciones arqueológicas que se vienen desarrollando en
la conocida como área de Miraflores, situada en la orilla izquierda del rió Gua-dalquivir a su paso por la ciudad de Córdoba. Dichas excavaciones2 se enmarcan dentro de las obras de remodelación de esta zona de la ciudad, cuya morfología ha variado sustancialmente, al construirse un parque, diversos viales con sus in-fraestructuras, un nuevo puente y dos futuros edificios públicos, el llamado Cen-tro de Congresos de Córdoba y el Centro de arte Contemporáneo (Lámina 1).
1 este trabajo se inscribe en el Convenio de Colaboración que el Grupo de Investigación
HUM-236 del Plan andaluz de Investigación, integrado por todos los miembros del Área de arqueo-
logía de la Universidad de Córdoba, mantiene con la Gerencia Municipal de Urbanismo del ayunta-
miento de Córdoba para el estudio de Córdoba, ciudad histórica, entendida como yacimiento único
(www.arqueocordoba.com). 2 estas excavaciones se han realizado por los miembros del laboratorio de arqueología en el
marco del convenio entre la GMU de Córdoba y la UCo durante diversas fases en los años 2001,
2002 y 2005. Las planimetrías han sido maquetadas por Patricio soriano, al que desde estas líneas
agradezco su contribución.
AnAAC n.º 1 CórDoba 2008 PÁG. 109 / 134 Issn 1888-7449
[ 110 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
Como consecuencia de la gran extensión intervenida la información apor-tada ha sido muy abundante, de modo y manera que en estas páginas preten-demos apuntar las características generales que definen todo el conjunto. se han excavado tres grandes parcelas cuyas denominaciones son Zona a, b y C (Lámina 2). Cada una de ellas dividida en varios sectores:
Zona a: sectores 1-9; Zona b: sectores 10-12; Zona C: sector 1 Mir’01 y sectores 15-17.
en este texto haremos referencia al número de espacio adjudicado a cada una de las estancias definidas en las tres parcelas cuya numeración es única.
Las estructuras correspondientes al arrabal de Šaqunda, el más antiguo de todos los arrabales cordobeses, vienen avaladas por una cronología claramen-te definida por las alusiones realizadas en los textos literarios (Muqtabis, IBN H.AYYA
-N, 2001) al conocido como “motín del arrabal” del año 818 d. C., que
muchos autores han tratado, por lo que en estas líneas no nos detendremos a realizar un exhaustivo análisis ni recopilación de cada una de ellas. La suble-vación del arrabal se enmarca en un momento político y socio-económico en el que en al-Andalus se fraguaba una nueva concepción del estado, que culminará posteriormente con el Califato. Todo ello se verá reflejado en la construcción del arrabal en primer término, y en su posterior destrucción y abandono.
en el año 711 d. C. aparece por primera vez mencionado como qarya (Ajbar, ANÓNIMO, 1994, 23-27), a propósito de la toma de Córdoba por Mugit, y en 747-748 d. C. (Ajbar, ANÓNIMO, 1994, 64), en referencia a la batalla de
lámina 1. Localización de
las intervenciones
arqueológicas
realizadas en el área
de Miraflores.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 111 ]
Šaqunda. sin embargo poco después, en el año 756, ya cuenta con un grupo de población musulmana a tenor de la mención por al-Qutiyya (Ifitah, IBN AL-QU-TIYYA, 1925, 22) del saqueo de la casa de un tal Sumayl. así pues, la cronología inicial se centraría en torno a los años 50 del s. VIII, vinculado con las obras rea-lizadas por ‘Abd al-Rah.ma-n I con la reconstrucción del puente romano y el lienzo occidental de la muralla (aCIÉn Y VaLLejo, 1998). Debemos señalar que ya el gobernador al-Samh. en el año 720 d. C., acondicionó en la margen izquierda del Guadalquivir una mus.allà y un cementerio que será conocido como “cementerio del arrabal3” precisamente por su vinculación con el arrabal de Šaqunda.
Las fuentes musulmanas se muestran unánimes a la hora de ubicar este arrabal al otro lado del puente. en cuanto al topónimo Castejón (CasTejón, 1929, 289, nota 2) lo deriva del latino secunda, que haría referencia al miliario situado en la segunda milla de la Vía augusta. según este mismo autor, aunque este miliario no podía ser el segundo de dicha vía desde su salida de Córdoba, por cuanto las millas se contabilizaban desde la entrada de la vía en la provincia Baetica, en las proximidades de espeluy, a 66 millas de Córdoba, sí podría ha-berse aplicado a un paraje situado a dos millas del foro de la ciudad romana.
3 Diversas intervenciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones de la Torre de la Ca-
lahorra situada en la orilla izquierda del Guadalquivir, así como en varios solares cercanos al antiguo
camino de Granada han ratificado la existencia de un gran cementerio en esta zona de la ciudad con
una cronología del s. VIII-XII d. C.
lámina 2. Situación
de las tres zonas
intervenidas.
[ 112 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
lámina 3. Planta
general de la Zona A.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 113 ]
Manzano (2006) nos describe muy claramente estos primeros años que se suceden tras la conquista como un momento de transición e inseguridad, en los que se producen numerosos con-flictos políticos por el poder todavía no afianzado, que conllevará problemas económicos y sociales, también apreciables en otras zonas de la península, como Mérida o Toledo, aunque cada una de ellas presentará sus propias peculiaridades4. en Córdoba es bien conocido el primer motín o conspi-ración acaecido en el año 805 d. C. contra el emir al-H.akam I para su derrocamiento y sustitución por otro miembro de la familia omeya, que finalizaría con el arresto y la ejecución de 72 personas (ManZano, 2006, 332-333).
Unos años más tarde, 818 d. C., se produciría la sedición conocida como “el motín del arra-bal”, cuya disolución supuso la destrucción de este emplazamiento, la deportación de al-Andalus de los habitantes que quedaron con vida y la prohibición expresa de volver a edificar en esta zona de la ciudad (Muqtabis, IBN H.AYYA
-N, 2001,75 - 80).
algunos autores ven en esta sublevación una continuidad de la acaecida en los inicios del s. IX, sin embargo, Manzano niega su relación, pues mientras la primera suponía una lucha por el poder dinástico, esta segunda era una mera “insurrección popular que tenía unas motivaciones arraigadas en el descontento de la población cordobesa”. Para este autor las rebeliones que se producen tanto en Córdoba, como en Mérida y Toledo presentan un motivo claramente socio-económico, el rechazo del pago de los tributos impuesto desde la administración emiral. Mientras que en Córdoba tras la rebelión del arrabal el triunfo de los omeyas es completo, en Mérida y Toledo existiría junto a esa población que se subleva una aristocracia que la apoyaría y que tampoco estaba dispuesta a plegarse a las nuevas exigencias fiscales (ManZano, 2006, 335).
en pleno s. X, cuando Córdoba adquirió un desmesurado tamaño y el cinturón de arrabales se extendía cada vez más lejos de la madina, Hisan II impidió a su mayordomo de palacio, Abd al-Malik al-Muzaffar, edificar allí un nuevo arrabal que aliviase la superpoblación de la ciudad (LeVI-ProVenÇaL, 1957, 244 ss.). en el Muqtabis se relata “en las postrimerias de los tiempos de la unidad de al-Andalus, a finales del reinado de su ultimo califa, Hisam b. Alhakam b. Abdarrahman [...] algunos cordobeses se tomaron la libertad de comenzar a edificar en esta zona vedada de las desaparecidas casas del arrabal [...] Hisam mandó destruir todo aquello y derribarlo hasta igualarlo con el suelo, volviendo a dejarlo raso como estaba [...]” (Muqtabis, IBN H.AYYA
-N, 2001, 81).
en consecuencia, durante los momentos álgidos de vida de la ciudad. ss. IX y X, Šaqunda5 permaneció sin edificar, con excepción de varias almunias.
arqueológicamente dicha cronología esta avalada en parte por la cerámica documentada, el elenco numismático6 y las características intrínsecas que lo definen a nivel constructivo y urbanístico, que dista mucho de asemejarse a los posteriores arrabales calífales cordobeses.
4 “Ni la gente de Toledo, ni los emeritenses, ni las grandes familias fronterizas llegaron a presentar nunca un frente
común contra los emires cordobeses. Ello dice mucho sobre la ausencia de una identidad común entre todos ellos y es una
prueba más de la heterogeneidad del territorio andalusí en época emiral. El dominio de los Omeyas podía verse rechazado por
unos motivos idénticos, pero cada territorio o ciudad tenía sus propias peculiaridades, su propia clase dirigente empeñada en
mantener los privilegios de sus ancestros que ahora le disputaban los soberanos cordobeses”. (ManZano, 2006, 329)5 asociados a la etapa califal hemos documentado una alberca en la Zona a y diversas estructuras murarías localiza-
das más al sur en la Zona C. Delimitan grandes espacios de planta rectangular y cuadrangular (espacios 1404, 1026, 1030,
1031, 1038) interpretados como posibles parcelaciones de uso agrario. Éstos presentan un modulo de parcelación de 30 m
en sentido ne-sW y 17 m en sentido nW-se. Dicha modulación se repite en los tres espacios conservados aunque con una
distribución diferente. se trata pues de diversos espacios de similares características, con un módulo definido, que amortizan
las estructuras previas correspondientes al arrabal emiral de Šaqunda, disponiéndose con una orientación diferente a las
estructuras previas, localizadas exclusivamente en el área más meridional de la denominada Zona C, y cuya funcionalidad
estaría vinculada a un uso agropecuario. (MUrILLo,j. F. et alii, 2006). 6 se ha documentado un conjunto de unas 417 monedas, identificadas mayoritariamente como feluses, salvo ex-
cepciones, y actualmente en fase de estudio. Las primeras 85 revisadas hasta la fecha han sido clasificadas como feluses
de primera época, adscritos al periodo del emirato dependiente o periodo de los gobernadores (711 -756 d. C.) (Un primer
avance del estudio en CasaL, M.ª T; MarTÍn, F.; CanTo, a.).
[ 114 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
La tipología inicial7 realizada sobre el es-tudio de los materiales cerámicos recogidos du-rante las diversas campañas de excavación en el arrabal de Šaqunda, ha permitido corroborar dicha cronología, aportando unos materiales en un excelente estado de conservación generan-do un elenco tipológico de formas muy variado configurando la vajilla cerámica utilizada por los habitantes de este arrabal. en ellos, y como ya se indicó en el artículo correspondiente a este tema, pudimos apreciar unas formas que con-servan ciertos rasgos que nos recuerdan a las de tradición visigoda, tanto desde el punto de vista formal como morfológico, pero en los cuales se aprecian ya igualmente formas típicamente islá-micas. Todo ello tendiendo en cuenta la realiza-ción a torno del 90 % de las piezas, en relación directa con la tradición alfarera existente en la ciudad ya desde la etapa romana. Igualmente ya indicamos la inexistencia de hornos o alfares donde se producirían dichas piezas. en la última campaña de excavación destaca la localización en un área muy concreta del yacimiento (Zona b) una veintena de recipientes de almacenamiento de grandes dimensiones (tinajas), envueltas por una capa de mortero de cal y arena que ejercen la función de sujeción de las mismas, así como de aislante de los materiales sólidos o líquidos que almacenaran8 (Lámina 4). Destacan dos ta-maños, las de menores dimensiones (tipo 3. 1. 1. 2.), y fundamentalmente las de cuerpo recto y base plana, borde redondeado y engrosado, de pastas castañas no depuradas y decorada con impresiones digitadas (tipo 3. 1. 3.). La impor-tancia y peculiaridad de este hallazgo radica en haberlas encontrado in situ y con evidentes muestras de uso, como son la frecuente apari-ción de piezas metálicas, especie de grapas para
7 Cfr. CasaL M T. et alii, 2006, 189-235. 8 en el yacimiento del Tolmo de Minateda también
se han documentado grandes tinajas semienterradas, en este
caso en los patios o espacios abiertos, posiblemente para
el almacenamiento de líquidos funcionando como pequeñas
aljibes individuales (abaD et alii, 2004, 159), y por tanto no
con una función posiblemente industrial o de almacenaje en
una gran extensión como es el caso que aquí nos ocupa. algo
similar se documenta en la segunda fase emiral del yacimien-
to de recópolis, en los que se excavaron en uno de los edifi-
cios hasta un total de veintitrés silos, con tipología cilíndrica
y globulares o en “tinaja” (aGUsTI et alii, 2004, 335).
lámina 4. Planta
general de la Zona B.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 115 ]
lámina 5. Plano
general de la Zona C
[ 116 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
el lañado de estas tinajas, potenciado por el gran tamaño de estas piezas, con un diámetro de más de 40 cm. es también reseñable el hallazgo de signos realizados a molde en la parte exterior de la base, identificados posiblemente como signos epigráficos. Hasta la fecha desconocemos si estaría relacionado con el contenido o el continente de las piezas, con el proceso de fabricación, de comercialización o simplemente con su funcionalidad9.
el área donde se ubica el arrabal de Šaqunda presenta unas características intrínsecas que influirán sustancialmente tanto en la técnica constructiva empleada en las diversas estructuras documentadas, así como en la estratigrafía general del yacimiento. se localiza en la orilla izquierda del río Guadalquivir, en el meandro que conforma a su paso por la zona sur de la ciudad. este hecho implicaba una continua inundación de toda el área en las diversas crecidas que se producían y de cuyas noticias nos hacen mención en numerosas ocasiones los textos literarios (Muqtabis, IBN H.AYYA-N, 2001). el margen temporal entre cada una de ellas es aleatorio, encontrando entre cada una de ellas unos 15 ó 20 años de diferencia. este hecho implicaba las continuas aportaciones de limos y gravas y la consiguien-te destrucción de parte de las estructuras que conformaban las diversas estancias del arrabal. Todo este proceso ha sido constado a través de las excavaciones ar-queológicas, en las que destacan este tipo de sedimentos en todo el yacimiento, así como las diversas fases constructivas individualizadas en función de capas de limos que se pueden observar en los perfiles de las estructuras murarias y la superposición de derrumbes. Dichas inundaciones continuaran azotando la zona
9 en la Zona arqueológica de Cercadilla (Córdoba) se hallaron piezas similares pero con una
cronología mas avanzada, pues en este caso están relacionadas con construcciones del s. XII “al
interior de una estancia de 40 m2 se documentan semienterradas en el suelo 8 grandes tinajas.
Debieron conservar fundamentalmente productos sólidos, ya que la mayor parte de ellas estaban
fracturadas y unidas con lañas de plomo. La estancia se pavimenta con losas de barro sobre una
cama de cal” (FUerTes, 2006, 452). Las diferencia de otras documentadas en el edificio 6 “que
presentan en las paredes internas un residuo de color ocre muy grasiento, y la fractura de una de
las tinajas realizada con arcilla y no con lañas”. señala la posibilidad de que su contenido fuera
aceite (FUerTes, 2006, 456).
lámina 6. Alzado de
uno de los muros que
conforman el arrabal.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 117 ]
hasta principios del s. XX cuando se cons-truirá el denominado murallón de la ribera, acabando definitivamente con los problemas que causaban dichas arrolladas.
esta característica influirá en la difi-cultad de establecer fases constructivas ge-neralizadas, pues cada una de las “unida-des constructivas” presentaran sus propias e individualizadas “reformas menores” en función de las consecuencias más o menos destructivas producidas por dichos desbor-damientos.
Debemos tener igualmente presente que nos hallamos en un espacio plenamen-te urbano, es decir, nos encontramos ante un núcleo de población que pensamos sería de nueva creación, pues a nivel arqueológico no se han documentado ni materiales ni estructuras que puedan fecharse con anterioridad al arrabal, en tanto en cuanto se ha excavado una superficie total de 22. 000 m2.
CArACTeríSTiCAS CoNSTruCTivAS Y FuNCioNAleS
Todas las estructuras documentadas pre-sentan unas características similares res-pecto a su técnica edilicia y materiales constructivos (Lámina 6). en general se trata de muros compuestos por guijarros o cantos rodados trabados mediante una matriz arcillosa y fragmentos de cerámica y tejas, que ayudan a mantener la estructura más compactada. se disponen en hiladas alternado su orientación de forma inclina-da, mostrando una apariencia en forma de espiga conformando un aparejo similar al opus spicatum. en ocasiones observamos la utilización de varias hiladas compuestas exclusivamente por fragmentos de tejas y cerámica, dispuestas igualmente en forma de espiga. algo más común es la coloca-ción, entre las hiladas de cantos, de una compuesta por fragmentos de tejas y cerá-mica dispuestas transversalmente al eje del muro, a modo de hilada de “nivelación”, posiblemente con la funcionalidad de com-pactar muro. La utilización de dichos ma-teriales constructivos está en íntima relación con su localización en las inmedia-ciones del río.
atendiendo al calibre de los guijarros y la disposición de los mismos se do-cumentan muros que presentan una única hilada en planta ó incluso hasta seis. La potencia media conservada oscila, entre los 0,12 m y los 0,40 m equivalentes
lámina 7. Planta de diversos muros donde se aprecia la reutilización de un sillarejo de calcarenita y una estructura semicircular en el ángulo de los muros.
lámina 8. Planta de diversos muros donde se aprecia la reutili-zación de materiales y las estructuras circulares embutidas en los muros.
[ 118 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
a 4 ó 5 hiladas de cantos en alzado. si atendemos a la planta de dichas estruc-turas observamos que las caras externas presentan cantos rodados de mayor calibre (0,15 x 0,10 m / 0,23 x 0,10 m de media) y la parte central de estos se constituye con cantos de río de menor tamaño (0,12 x 0,8 m / 0,10 x 0,6 m media). ocasionalmente aparecen estructuras conformadas por hiladas de 5 ó 6 cantos de un calibre más unificado.
Como suele ser habitual documentamos la presencia de determinados elementos reutilizados10, compuestos de muy diversos materiales, calcarenita, mármol, areniscas y dispuestos tanto en el núcleo de los mismos, como for-mando parte de los diversos accesos y de los que nos ocuparemos en líneas posteriores. Para facilitar una mayor compactación en las uniones de los muros, pueden aparecer cantos de mayor tamaño que definen claramente las esquinas o dichas uniones y, en determinadas ocasiones, sillares de calcarenita (Lámina 7 y 8). así, documentamos muros que presentan en los sectores de unión con otras estructuras sillares de calcarenita, con unas dimensiones medias de 0,72 m. por 0,64 m-0,56 m. por 0,60 m, funcionando como refuerzo. Uno de dichos
sillares presentaba cantos rodados a modo de cuñas rodeándolo para fortalecerlo. Éstos mate-riales aparecen indistintamente asociados a es-tructuras compuestas únicamente por cantos o con varias hiladas realizadas con tejas.
Podemos destacar la localización de una estructura que presentaba dos sillares de calca-renita (0,48 m x 0,28 m-0,51 m x 0,25 m), uno dispuesto en el núcleo del muro y el segundo en la intersección con otras tres estructuras. ambos contaban en su parte central con un rebaje de proporciones cuadradas (0,20 m x 0,09 m-0,23 m. x 0,10 m), muy posiblemente con la funcio-nalidad de encajar un poste de madera en su in-terior para ofrecer mayor consistencia al alzado del muro.
La anchura media de las estructuras osci-la entre 0,50 y 0,60 m, no apreciando ninguna diferencia entre aquellas estructuras que pare-cen corresponder a los limites exteriores de las manzanas o las que constituyen la subdivisión interior de las diversas estancias o espacios documentados en su interior. estas estructuras corresponderían a las cimentaciones o, en deter-minadas ocasiones, a la parte más baja de los muros11. Hasta la fecha no se ha podido apreciar a nivel arqueológico como se dispondría el alza-do de los mismos, aunque suponemos que como
10 La reutilización de materiales es frecuente en ciudades con una gran trayectoria histórica,
caso por ejemplo de Mérida (MaTeos Y aLba, 2001, 157). en el caso de Córdoba es una constante
en todas las épocas y en todos los ámbitos. 11 Podemos apreciar características similares en las estructuras documentadas en el yaci-
miento del “Cerro del Castillo de Peñaflor”. (saLVaTIerra Y arMenTeros, 2000, 65)
lámina 9. Detalle de
uno de los accesos
documentados con
reutilización de
materiales (espacio
150, Zona B).
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 119 ]
es frecuente en las estructuras islámicas estarían compuestos de tapial. así pues, las características que definen el área donde se encuentra este yaci-miento y el hecho, ya mencionado, de sus conti-nuadas inundaciones, ha favorecido la desapari-ción de cualquier rastro de dicho material que nos permitiera realizar afirmaciones más explicitas a este respecto. Los derrumbes que suelen aparecer asociados a dichas estructuras, no presentan sufi-cientes cantos rodados como para poder afirmar la construcción en altura con los mismos.
Formando parte de los muros encontramos algunos ejemplos de estructuras circulares realiza-das con cantos de río dispuestas en uno de sus laterales y por tanto sobresaliendo de la alinea-ción del muro. Presentan unas medidas medias de 0,60-0,70 m de diámetro y 0,16 m de potencia, ubicándose de forma aleatoria. Éstas se interpretan como posibles basamentos para apoyar postes de madera o pies derechos (Lámina 8).
aunque no son muy frecuentes también se han documentado diversos accesos. observamos como en la mayoría de las ocasiones, los accesos conservados comunican las estancias identificadas como crujías techadas con los patios correspon-dientes a las mismas. Cuentan con unas medidas medias de 0,60 m, los más pequeños, hasta los 0,95 m. los de mayores dimensiones.
Para la señalización de las jambas se utilizan gran variedad de materiales, lajas verticales de calcarenita; cantos de río de mayor tamaño; sillarejos de calca-renita; piezas reutilizadas como cimacios decorados o cornisas de mármol y pie-dras de caliza (Lámina 9). Dentro de los materiales reutilizados destaca la loca-lización de un epígrafe funerario romano dispuesto a modo de escalón al exterior de un acceso con unas dimensiones de 0,66 x 0,53 m., jalonado por fragmentos de bordes de tinajas. Éste comunicaba dos estancias una interpretada como una crujía (espacio 898, sector 10, Zona b) y la otra como un patio (espacio 896). Dicha inscripción presentaba el campo epigráfico del anverso boca abajo12.
otro de los ejemplos más significativos se documentó en el muro que deli-mita por el sur el espacio 226 (sector 6, Zona a), identificado como una estancia de planta rectangular, comunicada a través de dicha entrada con un patio (espa-cio 837, sector 8, Zona a). La estructura se interrumpe para la disposición de
12 se trata de un ara realiza en piedra de calcarenita, carente de calidad técnica, por lo cual
no procedería de ningún taller. Tras la lectura del texto se ha identificado al difunto como un posible
esclavo de 6 años de edad. su cronología grosso modo sería de siglo II-III d. C., por la imposibilidad
de recurrir a criterios paleográficos o tipológicos, aplicables a ejemplares producidos en talleres.
(apreciaciones realizadas por el Dr. Ángel Ventura y sebastián sánchez). Podría por tanto vincularse
con la necrópolis meridional romana, cuyo reflejo arqueológico sólo ha sido documentado en el son-
deo realizado al oeste de la Torre de la Calahorra dentro de los trabajos de la construcción del Parque
de Miraflores. (CasaL et alii, 2002)
lámina 10. Vista
general de un suelo
de gravas (espacio
88, Zona A).
[ 120 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
este acceso, con una anchura interior de 0,80 m., hallando dos refuerzos en los laterales del mismo realizados en calcarenita. al exterior documentamos varios cantos dispuestos como escalón de entrada, evitando así la entrada de agua. al interior se disponen dos pequeñas quicialeras conservadas in situ, (0,08 x 0,13 m - 0,13 x 0,12 m) con sendos orificios circulares de 0,03 m de diámetro13. en la etapa califal la presencia de doble quicialera es frecuente en vanos de acceso al zaguán de las viviendas desde la calle, con una anchura de 1,40 m lo que provoca la necesidad del uso de la doble hoja. en este caso presuponemos que la apertura de la puerta es de doble hoja pues presenta doble quicialera, al ser la anchura del vano más reducida (0,80 m.), las dimensiones de la hoja serían de 0,40 m. en los arrabales califales los vanos que cuentan con una anchura media de 0,80 m. y una ausencia de quicialeras se cerrarían de otra manera, o simplemente no se cierran (CasTro, 2005). esta afirmación puede ser aplicable a los documentados en Šaqunda, tendiendo presente que la anchura sería algo más reducida, 0,60 m de media en esta ocasión.
También es reseñable la disposición de dos vanos enfrentados en un mismo espacio, hecho constatado al menos en dos ocasiones. en ambas se disponen en los muros norte y sur de dos crujías (espacios 603 y 212, sector 4, Zona a) que funcionarían como estancias de transito entre sendos espacios que comunican (espacios 209b-213 y 209b-602, sector 4, Zona a) interpretados como pa-tios. siguiendo la tónica habitual anteriormente descrita, los vanos se encuentran marcados mediante fragmentos de piedra de calcarenita y cantos rodados de un tamaño mayor a la media.
existen igualmente casos excepcionales, así contamos con un acceso que constituye la entrada desde una plaza o espacio comunitario (espacio 180 y 181, sector 1, Zona a) a uno de los posibles edificios o propiedades documentados.
13 en la etapa califal, se sustituye la utilización de la calcarenita en este tipo de piezas por
otros materiales más duros, tales como la piedra de mina o el mármol. (CasTro, 2005)
lámina 11. Vista
general de un suelo
de cantos rodados
(espacio 1106, Zona
C).
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 121 ]
en este caso el vano cuenta con unas dimensiones de 1,97 m de longitud y 0,63 m de anchura, delimitado a un lado por un sillarejo de calcarenita y en el otro una piedra de mina con una quicialera. al sur de dicha estructura aparece una gran piedra de mina retallada, cuya disposición original sería posiblemente entre las dos estructuras anteriormente descritas conformando el pavimento de este ac-ceso. al interior de este edificio se documenta otra entrada (espacio 173, sector 1, Zona a) de grandes dimensiones 1,85 m de longitud y 0,60 m de anchura. el hecho de que ambos vanos presenten unas dimensiones mayores a la media y su localización en un posible edificio independiente, podría indicarnos que la entrada a estas estancias de animales de carga propició la apertura de éstos con unas mayores dimensiones.
existen diferentes pavimentaciones que varían atendiendo a determinados factores no excluyentes entre si: el funcional, según para la actividad que fuera a desarrollarse en cada uno de los espacios; el carácter comunitario o privado; y su localización en el área donde se ubica el arrabal, principalmente por su situación más o menos cercana al río.
Las estancias que conservan parte de lo que podemos interpretar como posibles hogares se disponen al interior de espacios con planta rectangular o cuadrangular, vinculados con suelos de tierra apisonada compuesta de limos o suelos de ocupación compuestos de arcillas y carbón.
Las calles principales, los viarios secundarios y los accesos de dimensiones más reducidas hacia el interior de algunas propiedades o manzanas presentan
todos una pavimentación realizada mediante diversas capas superpuestas de gra-vas de mediano tamaño, sistema habitual en espacios comunitarios que presen-tan mucho transito. Ésta aparece igualmente asociada a espacios comunitarios, pequeñas plazas o estancias abiertas que comparten diversas crujías, y a espa-
lámina 12. Vista
general de un suelo
de mortero de cal
(espacio 509, Zona A).
[ 122 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
cios privados fundamentalmente en los patios (Lámina 10). Destaca la Zona b, por su localización más cercana al río y con un buzamiento más pronunciado de las estructuras hacia este. en ella son más habituales los suelos conformados por
gravas, incluso en determinadas ocasiones resulta difícil establecer si éstas capas son producto de una intencionalidad, únicamente de una arroyada, o de ambas.
asociados con los pavimentos de gravas pue-den aparecer también suelos de cantos rodados, aunque en un número mucho más reducido, dis-puestos en pequeños accesos o adarves (espacio 708, sector 5, Zona a), en áreas concretas de los patios sin ocupar toda su extensión (espacios 88, sector 4 y 707, sector 5, Zona a) o en determi-nadas estancias de pequeñas dimensiones y planta cuadrangular (espacio 512, sector 12, Zona a) (Lá-mina 11).
son menos frecuentes los suelos de mortero de cal asociados a espacios que presentaban cubierta, en ocasiones pintadas a la almagra (espacios 174 y 121, sector 1, Zona a). en un caso la encontra-mos relacionada con un pozo de agua, localizado en un espacio comunitario que desarrollaremos en el apartado correspondiente (esp. 808b, sector 7, Zona a).
Destacan los ejemplos situados en los espacios 517 y 509 (sector 2) al norte de la Zona a (Lámina 12). Presentan plantas rectangulares con los suelos conformados por un pavimento hidráulico compues-to de mortero con cal y abundantes fragmentos de cerámica (UU.ee. 538-540), y un buzamiento en dirección oeste-este. junto con los espacios 518 y 519 conformarían posiblemente una unidad pro-ductiva cuya funcionalidad actualmente desconoce-mos, pues no pudimos excavar la totalidad de su planta al continuar bajo el perfil norte. el pavimento situado en la estancia 509 presenta en la esquina noreste una plataforma de forma rectangular (0,55 x 0,86 m) realizada en el mismo material. en la es-tancia 517 encontramos un vano, que lo comunica con el espacio contiguo 519 a, con la funcionalidad de patio. este acceso se encuentra recubierto por el mismo pavimento de mortero de cal, presentando
un buzamiento en dirección oeste- este. así pues podríamos interpretar la es-tancia 517 como una pileta de decantación de algún material que necesitara de dicho acceso con buzamiento para desaguar. en éstas estancias posiblemente se realizarían actividades productivas que precisaran agua.
Localizada en la parte sur de la Zona a, se documentó una estructura similar a las anteriormente descritas, aunque mucho más simple. situada en el ángulo suroeste de una estancia de planta cuadrangular (esp. 806, sector
lámina 13. Detalle
de un derrumbe de
tegulae (Zona A).
lámina 14. Detalle de
varias tegulae.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 123 ]
7), identificada como una pequeña compartimentación de un patio, hallamos una estructura de planta con tendencia rectangular14. esta delimitada en dos de sus lados por paredes realizadas con mortero hidráulico compuesto de cal y abundantes fragmentos de cerámica, con un buzamiento en dirección norte sur, apreciándose cierta inclinación en las mismas. esta estructura no con-servaba pavimentación en su parte superior. al norte de este espacio se encuentra una crujía de planta rectangular (esp. 804) que conser-vaba en su interior una estructura de planta rectangular15 revestida de mortero de cal pintado a la al-magra, apreciando en tres de sus lados un pequeño buzamiento. am-bas presentan unas dimensiones y características similares, hecho que añadido a su proximidad las rela-cionaría con alguna funcionalidad desconocida.
Los derrumbes de tejas son muy frecuentes, documentándolos en un alto porcentaje de los espa-cios excavados asociándolos con la caída de la techumbre que los recu-bría. Como tónica general las cubier-tas están compuestas por la típica teja “árabe”, con unas dimensiones medias de 0,45 m. de largo, 0,20 de ancho máximo y 0,12 de ancho mínimo.
Creemos importante señalar la localización de derrumbes confor-mados por “tegulae” con un módulo inferior a las romanas (0,57 m. x 0,35 m / 0,50 m. x 0,32 m.) pero de idénticas características16, que aparecen asociadas en determinadas ocasiones con las tejas “árabes” (Lámina 13 y 14). La proporción de derrumbes de esta composición es bastante más reducida que la anteriormente descrita, denotando sin embargo algo que ya la cerámica también nos indica, es decir, una cierta continuidad con los productos que se manufacturaban en la ciudad antes de la conquista.
14 Dimensiones de la estructura n-s: 0,82 x 0,04 m. y e-W: 1,07 x 0,04 m. y las paredes
cuentan con una potencia media conservada de 14 cm. 15 Dimensiones de la estructura 1,43 x 0,91 m. y 0. 20 m. potencia. 16 Éste fenómeno no es exclusivo de la capital de al-Andalus documentándolo igualmente en
otras ciudades, caso de Mérida más concretamente en los edificios emirales documentados en el solar
de Moreria (Mérida), donde se hallaron cubiertas realizadas con tegulae de formato mas pequeño,
escaso grosor y moldura estrecha con poco resalte (MaTeos Y aLba, 2000, 157).
lámina 15. Detalle
de un hogar con un
suelo de arcillas rojas
(espacio 68, Zona C).
lámina 16. Detalle
de un vertedero
(espacio 51, Zona C).
[ 124 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
Pensamos que, al igual que para época califal, estas cubiertas serian posi-blemente a un agua, evacuando las aguas de lluvia hacia los espacios exteriores (calles, patios, plazas, etc. …), no documentando ningún sistema de evacuación de agua procedente de las techumbres. estos derrumbes se localizan en los espacios de plantas rectangulares o cuadrangulares, y en ocasiones en un área
concreta al interior de estancias de grandes dimensiones identificadas como patios, in-terpretándolas como posibles soportales o cobertizos. en el espacio 88 (sector 4, Zona a) definido como un patio, se documento un gran derrumbe de tejas (U. e. 136) en su área sur –este. Éste cubría a un pavi-mento de cantos rodados (Ue. 170) que se extendía por una superficie determinada dispuesta en la misma zona. así pues, am-bos elementos nos permiten identificar esta zona del patio como un posible soportal o cobertizo, quedando el patio parcialmente cubierto.
Como es usual la casa islámica no cuenta generalmente con una habitación específica para cocinar, realizando esta función en alguna estancia plurifuncional de la casa o fundamentalmente en los patios17, teniendo en cuenta la cronología temprana que presenta el arrabal. así pues, es relativamente frecuente documentar determinadas piezas cerámicas vinculadas con el desarrollo de las diversas funciones culinarias, tales como los
anafes, tabaq o tannur, asociados con ho-gares definidos de muy diversas formas. en el arrabal de Šaqunda hallamos varias pie-zas cerámicas definidas como tabaq (Forma 1. 3. CasaL, CasTro, LóPeZ, saLInas, 2005, 196) con muestras de fuego, y un único ejemplar identificado como un tannur u hornillo portátil (Forma 1. 4. idem, 197), con ausencia de anafes, piezas que parecen ser más frecuentes en momentos más tar-díos. sí contamos con la presencia de dos ejemplares de trébedes de metal18, junto a los que aparecían asociados ollas y tapade-ras que nos confirman su uso culinario.
Los hogares19 documentados se carac-terizan por presentar una planta de forma circular compuestos por fragmentos
17 Para la etapa califal se documentan algunas casas con la presencia de habitaciones desti-
nadas a la preparación de los alimentos. no cuentan con un lugar concreto dentro de la planta de la
casa y se dividen en dos partes, una para el almacenamiento de los alimentos y otra para la prepara-
ción de éstos. (CasTro, 2005, 122-123) 18 andré bazzana describe algunos ejemplos localizados en al-Andalus clasificándolos como
“accesorios para el fuego abierto”. realiza un análisis de la tipología de hogares y su disposición en
la casa islámica. (baZZana, 1996, 158) 19 en las estructuras domésticas de cronología emiral documentadas en el Tolmo de Minateda
se aprecian similitudes en las caracteristicas que las definen, hallando en ellas también hogares for-
lámina 18. Detalle
de la estructura
hidráulica localizada
en el Sector 1, Zona
A.
lámina 17. Detalle
de las canalizaciones
documentadas en el
espacio 186, Sector
1, Zona A.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 125 ]
de cerámica y tejas, con unas dimensiones medias de 0,60 x 0,60 m. y 0,44 x 0,42 m., asociadas a suelos de ocupación conformados por arcillas rojas y carbones. aparecen en un número muy escaso, hallándolos indiferentemente en estancias de pequeñas dimensiones posiblemente techadas (espacio 66 y 68, MIr´01-sector 1, Zona C); en estancias reducidas que forman parte de un gran espacio abierto o patio (espacio 48); o directamente en los patios (espacio 64) (Lámina 15).
en la mitad oeste del patio denomi-nado espacio 88 (sector 4, Zona a), se halló un hogar de planta circular (0,80 m. x 0,85 m.) compuesto por cantos ro-dados. Éste se encontraba asociado a un potente estrato de tierra cenicienta y un gran vertedero (3,11m. x 2,22 m. - 0,77 m. potencia), en el cual se documentaron numerosos restos de fauna y fragmentos de ollas (15 ejemplares) junto a una tapa-dera, que nos describe la función culinaria desarrollada en esta área (Lámina 3).
es habitual la presencia de vertederos-basureros o muladares de similares características. suelen ser de grandes dimensiones y planta irregular, presentando un relleno de estratos de composición suelta y color gris-negruzco, alternándose con capas de gravas o estratos de limos que marcan las diversas fases de uso. en ellos hallamos numerosos fragmentos de material cerámico (entre los que so-bresalen las ollas), fauna (actualmente en fase de estudio), y escoria de metal (Lámi-na 16).
Como es frecuente se disponen en los viales o calles, y los espacios defini-dos como plazas o espacios comunitarios abiertos. en otras ocasiones se sitúan en los patios de las diversas propiedades, amortizados en fases posteriores por la construcción de nuevas estructuras mura-rias.
junto a estos vertederos emirales, también son abundantes los basureros vinculados a la etapa califal, postcalifal o tardoíslamica, cronología avalada por el estudio de la cerámica documentada en ellos. se caracterizan por su disposición, usualmente amortizando estructuras pertenecientes al arrabal emiral, hecho que denota el abandono definitivo de la funcionalidad de los diversos espacios y es-tructuras del periodo anterior.
mados por tortas de arcilla anaranjada con la superficie endurecida por la exposición al fuego. (abaD,
GUTIÉrreZ, GaMo, 2004, 159). en recóplis aparecen hogares de tipología muy heterogénea, en
este caso similares a los de Šaqunda pues se realizan con fragmentos de tejas o piedras areniscas,
de diversas formas longitudinales o circulares. (aGUsTI et alii, 2004, 332)
lámina 19. Vista
general del espacio
1424 (Sector 15, Zona
C) donde se sitúa una
tubería de atanores.
lámina 20. Detalle
de uno de los pozos
de agua (espacio
808B, Sector 7, Zona
A).
[ 126 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
en algunas ocasiones se pueden documentar unas pequeñas estructuras localizadas al interior de algunas estancias, dispuestas en los ángulos de los muros que las definen, que presentan planta semicircular o cuadradas delimitadas por cantos rodados, cuya funcionalidad la ponemos en relación con la colocación de grandes recipientes de almacenaje en su interior (tinajas o jarros) (Lámina 7).
otra de las características que definen a este arrabal de primera época emiral, es la inexistencia de canalizaciones para el transporte y la evacuación de aguas sucias, es decir sistemas de sanea-miento que serán relativamente frecuentes en los arrabales posteriores de la etapa califal (CasTro, 2005, 146). en ellos se registran determinados sistemas de transporte o recogida de agua limpia para el consumo, fundamentalmente mediante tuberías de cerámica o atanores.
en el caso de Šaqunda, las escasas ocasiones en los que aparecen algunos de éstos elementos se encuentran vinculados a zonas de manufacturación artesanal.
Destaca el conjunto localizado en el sector 1 de la Zona a (Lámina 3), en el cual hallamos un circuito de conducciones hidráulicas (Lámina 17). estaban realizadas mediante tejas dispuestas a modo de tuberías, con sus laterales conformados por muretes de cantos rodados y una cubierta compuesta de piedras de pizarra, calcarenita y cantos rodados de grandes dimensiones. estas cana-lizaciones comunican un patio (espacio 173), con la calle definida al oeste de este edificio (espacio 188), desaguando posiblemente en ella. en sus inmediaciones y situada en el espacio 187 se halló una estructura hidráulica conformada por dos partes: una pileta realizada con sillarejos de calcare-nita (anchura de 0,30 m) con revestimiento interno de mortero hidráulico, y una segunda estructura interpretada como un posible sifón de agua, un sumidero o una toma de agua (Lámina 18). Éste se compone de tres losas de pizarra, dos de ellas dispuestas norte-sur y una tercera en sentido trans-versal, generando una apertura de 0,40 m x 0,25 m. La unión entre ambas estructura esta definida por dos sillares de calcarenita. al igual que ocurriera con las canalizaciones descritas anteriormente dicha pileta desagua en la calle localizada al oeste de ambas estructuras.
en la denominada Zona b (Lámina 4), se localizó una canalización de cerámica constituida por cuatro atanores engarzados, con un diámetro medio de 0,24 m y una longitud excavada de 1,62 m, destinados al paso de agua limpia como denota el tipo de sedimento que lo colmataba. Ésta presentaba una dirección sur-norte, cruzaba el espacio 873 (sector 11) definido como una estancia techada y atravesando el muro que la delimita por el norte desaguaba en un patio (espacio 871, sector 11). al oeste de ésta estructura se sitúan diversas piletas construidas con suelos de mortero de cal hidráulicos, algunas de las cuales presentan un ligero buzamiento hacia el este. Todas estas características denotarían que esta área estaba dedicaba a actividades productivas que requerían la existencia de estos elementos.
en el área sur de la Zona C (Lámina 5), se localizaron otras dos tuberías de cerámica o atanores con un diámetro medio de 0,11 m. en esta ocasión ambas comunicaban espacios abiertos desde los que recogen el agua, (esp. 1425 y 1417, sector 15), y cruzando sendos espacios rectangulares que forman parte de la misma crujía (esp. 1017-1424) atraviesan los muros que los compartimentan, desaguando finalmente en la calle localizada al norte de los mismos (esp. 1021). están vinculados nuevamente con una zona productiva (Lámina 19).
en el ámbito doméstico de los arrabales califales cordobeses existe siempre un patio, estancia fundamental de la casa, en la cual se dispone un pozo de agua que abastece a la población de dicha vivienda (CasTro, 2005, 104). este fenómeno es frecuente en Córdoba en parte por la existencia de numerosos acuíferos subterráneos localizados a una profundidad de siete a nueve metros (idem, p. 105). en el caso que nos ocupa el suministro de agua necesaria para el consumo humano y la realización de las diversas tareas domésticas y artesanales será mediante pozos de agua comunita-rios localizados normalmente en espacios también comunitarios.
en la Zona a (Lámina 3) documentamos un único pozo de agua situado al interior del espacio 808 b (sector 7) (Lámina 20), caracterizado por la presencia de un pavimento realizado con mor-tero de cal y fragmentos de cerámica pintado a la almagra, conservado en pésimas condiciones. el pozo presenta una planta circular con un diámetro de 1,45 m y una potencia excavada de 1,05 m.
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 127 ]
el encañado cuenta con una hilada superior realizada mediante cantos rodados, bajo la cual aparece una de tejas dispuestas en forma de espiga. a partir de este punto el encañado está compuesto por hiladas de cantos y ripios dispuestos de forma más irregular.
en la Zona b (Lámina 4) se documentan otros dos pozos de agua. el primero localizado en el es-pacio 899 (sector 10), presenta una planta cuadrada con unas dimensiones de 1,10 x 1,11 m. Cuenta con un encañado compuesto de cantos rodados con una potencia media excavada de 0,80 m. este espacio comunica el patio (espacio 896) con otro gran espacio abierto (900 a), quedando accesible desde dos grandes espacios abiertos comunitarios. el segundo ejemplar se documenta en el espacio 1520 (sector12). Éste cuenta con una planta rectangular de reducidas dimensiones, sin embargo la presencia del pozo en la parte central del mismo podía estar indicando que se tratara de un pequeño patio desde el cual se tendría acceso a los espacios colindantes. el pozo presenta un diámetro medio de 0,56 m, con un encañado realizado con una primera hilada de cantos rodados y fragmentos cerámicos, bajo la cual se disponen dos tubos cerámicos20 que presentaba sendos orificios circulares enfrentados en sus paredes.
Localizado en la parte sur de la Zona C (Lámina 5), documentamos el primer pozo de agua de esta área. se sitúa al interior del espacio 9 (sector 15), que junto a las estancias 1411 y 1428 forma-rían parte de una única zona abierta que comunica el eje viario (espacio 1021) con todas las crujías situadas al oeste del mismo. el pozo presenta un diámetro de 0,75 m y cuenta con un encañado compuesto principalmente por fragmentos de tegulae y ladrillo dispuestos en sentido horizontal. Pre-senta una potencia media excavad de 0,30 m. adosado a él documentamos un pavimento de gravas de planta rectangular que no se extiende por todo el espacio, interpretado como una plaza pública o semipública. en esta zona se documentó otro pozo de agua al interior de un espacio (45, Mir´01-sector 1), de grandes dimensiones interpretado como una plaza pública con acceso desde la calle (espacio 43, Mir´01-sector 1). Presenta un encañado realizado mediante un tubo de cerámica, bajo el cual se dispone una segunda hilada de sillarejos de calcarenita, finalizando con varias de cantos rodados. Cuenta con un diámetro exterior de 0,73 m, un diámetro interior de 0,63 m. y una potencia media excavada 0,90 m.
observamos pues que la situación y proporción de los pozos de agua dista mucho de asemejar-se a lo que posteriormente ocurrirá en los arrabales califales, documentando en nuestro caso pozos con encañados realizados de diversos materiales y situados preferentemente en espacios abiertos o comunitarios de fácil acceso para las diversas estancias colindantes. relacionados con estos elemen-tos estarían los jarros de gran tamaño y factura tosca, definidos como el subtipo 2.1.2.1. c (CasaL CasTro, LoPeZ Y saLInas, 2005, 200), documentados en el arrabal y cuya funcionalidad estaba vinculada al transporte y almacenamiento de agua.
eSTruCTurACiÓN urBANíSTiCA del ArrABAl
La configuración urbana del arrabal se estructura en torno a diversos ejes viarios principales, en los que confluyen algunos pequeños adarves, alrededor de los cuales se disponen las diferentes manzanas que conforman todo el entramado urbanístico. en este estudio no pretendemos realizar un análisis deta-llado de cada una de las estructuras que definen o componen una manzana o parcela independiente, si creemos necesario exponer diversas características generales en lo que atañe fundamentalmente al urbanismo y la distribución de las estancias excavadas. resulta imprescindible recodar que en muchas ocasiones no podemos conocer con certeza la funcionalidad o las actividades que se desarrollaban en ellas, si bien en este momento al igual que suceda con determinadas piezas cerámicas existirían ha-bitaciones plurifuncionales, como los patios o espacios abiertos, o determinadas estancias en las que durante el día se desarrollaban actividades de tipo comercial (tiendas), y por la noche servían como
20 en Córdoba se han documentado pozos de similares características aunque de cronología almohade (CasTro,
2005, 106, nota 21).
[ 128 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
áreas de descanso. Todo ello se verá igualmente influenciado por el escaso periodo de funcionamiento de este arrabal, que se extendería durante unos 70 años, etapa relativamente corta, pero que coincide con la ausencia de grandes remodelaciones espaciales, y la homogeneidad del material cerámico en la secuencia de todo el yacimiento.
en los tres solares excavados, con una superficie total de 22. 000 m2, se han documentado diversos ejes viarios principales, configurados desde el primer momento de construcción del arrabal. Presentan una anchura variable entre los 4,50 m. y 3,30 m., manteniendo una alineación inalte-rable, en algunas ocasiones con pequeñas desviaciones, desde el momento de su trazado hasta el abandono definitivo del arrabal. estos ejes viarios o n. fid21 serán los que definan las diversas parcelaciones o manzanas. Dentro de este grupo incluimos otros viarios cuyas dimensiones son un poco más reducidas, con una anchura variable entre los 3,60 m. y 2 m., pero presentan la misma funcionalidad.
La red viaria de la Zona a (Lámina 3) se articula en torno a tres grandes ejes viarios principales. Dos de ellos orientados de este a oeste (espacio 116, sectores 1, 2, 3, 5, 6 y espacio 77 sectores 7, 8, 9) y un tercero en dirección norte-sur (espacio 188, sector 1).
el eje viario esp. 116 presenta una longitud excavada de 93 m. y una anchura variable des-de los 5,23 m. a 3,13 m., con una anchura media de 4,32 m. en ella no existen invasiones del espacio viario, ni realineaciones importantes de las líneas de fachada pues suponen una variación máxima de 1 m. en relación con la apertura o modificación de determinados adarves. es frecuente documentar muros pertenecientes a distintas fases constructivas que se superponen manteniendo así la línea de fachada. abiertas a esta calle se documenta una calle de menor tamaño (espacio 221, sectores 5 y 6) y diversos adarves (espacios 701, sector 5 y 206, sector 3).
en la segunda calle documentada en dirección este-oeste (espacio 77, sectores 7, 8, 9) se aprecian fenómenos similares a los del caso anterior. Presenta una anchura media de 4,40 m y una longitud excavada de 36,40 m., continuando en el espacio 83 (sector 4) con unas dimensiones excavadas de 3,74 m. de anchura y 10 m. de longitud. La línea de fachada sur se mantiene durante las sucesivas fases constructivas. en este caso no se han documentado confluencia de calles, aunque si pequeñas adarves que dan acceso a los espacios localizados al norte (espacios 816 y 801, sector 7).
el único eje viario documentado con una orientación norte-sur corresponde al espacio 188 (sector 1). Éste presenta unas dimensiones excavadas de 4,63 m. de anchura y 10,50 m. longitud. se localiza en el área noroeste, y confluiría presumiblemente con el eje viario 116 orientado este-oeste.
en la denominada Zona b (Lámina 4) se ha identificado una calle en dirección norte-sur (espa-cio 144, sector 10), con una longitud máxima excavada de 20,40 m. y una anchura constante de 3,80 m. en este caso, y al contrario de lo que ocurría en la zona anterior, los espacios construidos a ambos lados de la calle no forman crujías longitudinales, aunque si mantiene la orientación de la misma. en relación con ella, existiría un posible eje orientado este-oeste (espacios 928 y 938 b, sector 10), interrumpido por la localización de una de las rampas de acceso a la intervención que quedó sin rebajar. Presenta unas medidas de 4,7 m. de anchura y 7,4. m. de longitud excavada (esp. 928) y 3,30 m. de anchura por 3,50 m. de longitud excavada (esp. 938 b).
Desde este eje viario (928-938) se accede a otra calle, espacio 927 (sector 10), orientada norte-sur y con unas dimensiones de 2,60 m. - 2,20 m. de anchura y una longitud de 22 m. a ella se abre una segunda vía orientada este-oeste (espacio 923, sector 10), con unas dimensiones que oscilan entre los 2,70 m. - 1,80 m. de anchura y 9,40 m. de longitud. Éstas completarían los cir-cuitos de tránsito en torno a las diferentes manzanas.
21 Calles de paso abiertas en sus dos extremos las cuales responden a un concepto de vía pública que jurídicamente
es una propiedad colectiva e indivisa (Van sTaeVeL, 1995, 53-57).
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 129 ]
La zona C (Lámina 5) está configurada en torno a dos grandes ejes viarios, el espacio 43 (Mir´01-sector 1), orientado noreste-suroeste, con una anchura que oscila entre 4,13 m. - 3,34 m., y una longitud de 50 m. La segunda calle corresponde con el espacio 1021 (sectores 15 y 16) con una anchura de 4,13 m y una longitud de 58 m en sentido noroeste-sureste. ambos confluyen en un gran espacio abierto (1102, sector 15), posiblemente con la funcionalidad de plaza comu-nitaria. al norte se abre una segunda plaza comunitaria (espacio 45, Mir´01-sector 1) a la que se accede desde el espacio viario 43 y en cual se documenta uno de los pozos de agua. Ésta comuni-caba la calle principal con las diversas estancias situadas al este de la misma. en la confluencia de los espacios comunitarios 1021 (calle) y el 1102 (plaza) documentamos un vano, con una anchura máxima de 2,70 m, situado en el espacio 1428. Éste unido a las estancias 1411 y 9 (sector 15), funcionarían como un espacio abierto posiblemente de carácter comunitario desde el cual se acce-dería a las estancias documentadas al oeste e igualmente a otro de los pozos de agua.
Desde el eje viario 1021 se accede a otro espacio viario el 1414 (sector 15), que lo comunica-ría con los espacios construidos al interior. Presenta una orientación noreste-suroeste, una anchura de 3,37 m. y 12 m. de longitud.
otro posible ejemplo lo encontramos en el espacio 71 (sector 17). en esta ocasión debemos tomar esta interpretación con precaución pues el área excavada es más reducida, contando con una anchura media de 3,60 m. y una longitud de 17 m.
Vinculados a estas calles se encuentran las denominadas gayr n. fid22 o adarves, que comuni-can los viales principales con las áreas interiores del arrabal, normalmente finalizando en espacios abiertos (comunitarios o privados) desde los que realizaría el acceso a las edificaciones localizadas al interior de las manzanas.
en la Zona a (Lámina 3) encontramos el espacio 221 (sectores 5 y 6). De este tipo es el que presenta una mayor anchura, entre 2,07 - 2,48 m, y longitud 17,21 m, desembocando en un es-pacio abierto (100, sector 8) o plaza. en esta ocasión el adarve nos permite acceder a la estancia donde se situaba el único pozo de agua documentado en toda la Zona a. Pertenecería al trazado original del viario, separando claramente dos manzanas el sector 6 al este y el sector 5 al oeste.
en la Zona b (Lámina 4) hallamos un segundo ejemplo, un pequeño adarve (espacio 872, sector 11) que presenta unas dimensiones que oscilan entre 1,35-1,40 m. de anchura y 6,5 m. de longitud excavada. Éste comunicaría unidirecionalmente los ejes principales con el interior de las manzanas edificadas, desembocando en un patio o espacio abierto (esp. 161) desde el cual se accedería a las estancias situadas en su perímetro.
Dentro de esta misma clasificación podemos encontrar pequeños callejones que comunican los ejes viarios principales hacia el interior de una edificación, asociados en ocasiones a fases constructivas posteriores o reformas de los accesos desde la calle principal. en la calle 116 de la Zona a encon-tramos dos ejemplos, espacios 206 (sector 3) y 701 (sector 5), con la misma orientación norte-sur. Presentan un recorrido mucho menor, con unas dimensiones de 2,04 m de anchura y 5,04 m. de longitud, y 1,28 m. de anchura y 7,55 m. de longitud respectivamente. este mismo fenómeno ocurre en el eje viario 77 como es el caso de espacio 801 b (sector 7), documentando uno de ellos en recodo (esp. 816, sector 7) con un pavimento de gravas y cantos.
junto a toda esta casuística se documentan igualmente otros elementos que pueden funcionar exclusivamente durante alguna fase constructiva como accesos, u otros que constituyen espacios abiertos comunitarios desde los que se accede a una o varias edificaciones.
Del primer caso contamos con el ejemplo del espacio 841 (sector 8, Zona a), que en un primer momento funcionaria como zona de tránsito para acceder al espacio 808 b (sector 7) donde se sitúa el único pozo de abastecimiento de agua de ésta área, pero que posteriormente quedaría inutilizado
22 Callejones sin salida, adarves-no pertenece al conjunto de la comunidad, tan solo a aquellos que viven en torno
a ellas, por lo tanto todas las reformas o cambios que se quieran efectuar en la misma han de ser discutidos por todas las
familias que la componen (Van sTaeVeL, 1995, 53-57).
[ 130 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
construyéndose un muro que lo cerraba. al norte de la Zona a hallamos un segundo ejemplo, en esta ocasión correspondería con el espacio 508 (sector 2) que al menos en una de sus fases constructivas funcionó como área de acceso hacia las dos propiedades que lindan con él. en la Zona C y junto al eje viario espacio 1021 se ha podido documentar la apertura de un posible acceso (espacio 1422, sector 15) con una orientación noreste-suroeste, que funcionaría en una segunda fase como nudo de comunicación entre dicho eje viario y un gran espacio abierto del interior de la manzana (espacios 1423 y 1415, sector 15).
Correspondientes a la segunda casuística, contamos con el ejemplo en la Zona a (Lámina 3) del espacio 100 (sector 8), en cuya primera fase constructiva carecía de construcciones en su interior. Éste se identifica como un espacio comunitario que se comunica con el eje viario principal 116 me-diante el espacio viario 221, dando a su vez acceso al espacio 808b donde se ubica el único pozo de agua comunitario de esta Zona.
en la Zona C (Lámina 5) se documentan varias plazas comunitarias vinculadas con los ejes viarios principales y desde las cuales se tendría acceso a las edificaciones que las circundan. en dos ocasiones se encuentran vinculadas a sendos pozos de agua. el espacio 45 al que se accede desde el eje viario 43, presentando unas dimensiones de 20 m. este-oeste y 14 m. norte-sur, en cuyo interior documentamos uno de los pozos de agua. Más al sur, se halló un gran espacio en el cual desembo-caban ambos viales principales (espacio 43 y 1021), con unas dimensiones de 31 m. este-oeste y 14 m. norte-sur, documentando diversas edificaciones a su alrededor. el último ejemplo de esta Zona lo constituyen los espacios 9, 1411 y 1428, que presentan igualmente en su interior otro pozo de agua y un acceso directo desde el eje viario principal espacio 1021.
La distribución de las manzanas o propiedades en torno a estos ejes viarios responde a diversos “modelos organizativos”, que si bien en algunas zonas parecen repetirse, en otras rompen completa-mente la estructuración, asociada en muchas ocasiones con áreas de actividades industrio artesana-les o a propiedades con una funcionalidad especifica en su mayoría difíciles de interpretar.
apreciamos un “modelo organizativo” detectado en la Zona a, entorno a las calles 116 y 77, y en la Zona C al norte de la calle 1021. Éste se caracterizaba por presentar crujías compuestas por diversos espacios de planta cuadrangular o rectangular que se alineaban a lo largo de la calle. Pre-sentan una anchura media variable entre 2,90 m. - 3,30 m., y una longitud de 3 - 4 m. para las más reducidas y de 5 m. - 8 m. para el segundo caso. Tras éstos se disponen espacios abiertos identifi-cados como patios, con una longitud que oscila entre los 11 m. - 18 m. y plantas que se adaptaban a las diversas construcciones, con formato preferentemente rectangular o trapezoidal23 y anchura igualmente variable. al interior de estos espacios abiertos suelen disponerse pequeñas estancias posiblemente identificadas como cobertizos. Quedarían constituidos por una o varias estancias y un gran espacio abierto con pequeñas construcciones en su interior.
al norte de la calle 116 de la Zona a (sector 2 y 5), documentamos una reducción en número y tamaño de las estancias interpretadas como posibles patios. se aprecia un aumento de las estancias rectangulares y cuadrangulares, manteniendo en la línea de fachada una sucesión de crujías. en el sector 2 localizamos algunas estancias cuya funcionalidad la podemos vincular con el desarrollo de actividades industrio-artesanales, mencionadas anteriormente por la presencia de pavimentaciones realizadas con mortero de cal hidráulicos.
23 Teniendo presente las diferencias intrínsecas que conlleva las comparaciones con otros núcleos de población, funda-
mentalmente si son poblados rurales, observamos algunos rasgos similares en las estructuras documentadas en el yacimiento
emiral del “Cerro del Castillo de Peñaflor”, donde se documentaron “casas de gran tamaño, con un patio de notables propor-
ciones, en torno a uno o dos de cuyos lados se ordenan de dos a cuatro grandes habitaciones rectangulares. La anchura de
las mismas oscila entre 2,80 m. y los 3,40 m. […] las longitudes desde 3,20 m. a los 9,85 m.”. […] “La organización de
la casa no es de patio central, respondiendo a esquemas diferentes. Los muros libres sirven, en unos casos, de medianerías
con casas vecinas, y en otros son simplemente tapias que separan el patio de los espacios exteriores libres.” […] (saLVa-
TIerra Y CasTILLo, 2000, 65-66).
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 131 ]
en la Zona b (Lámina 4) apreciamos un modelo organizativo que difiere sustancialmente de lo mencionado hasta ahora. Corresponde a todo el área localizada al oeste de la calle 144, caracteri-zado por presentar espacios abiertos mucho más amplios, diversas crujías que los envuelven y una trama viaria menos densa. esta zona se encuentra vinculada con la realización de diversas activida-des industrio-artesanales y área de almacenamiento, que pasamos a describir.
si bien en algunas ocasiones no podemos definir claramente la funcionalidad de las estancias, existen elementos que nos indican el desarrollo de determinadas actividades artesanales o producti-vas en algunos espacios e incluso en zonas determinas del arrabal. así, contamos en primer término con el hallazgo de algunos ejemplares fragmentados de piedras de molino, vinculados a manufac-tura del grano para la posterior cocción en gachas, pan o tortas, elemento básico en alimentación de estas poblaciones y relacionado igualmente con los tabaq y tannur anteriormente mencionados. Éstos presentan características similares a las descritas por s. Gutierrez como “molinos manuales” (GUTIerreZ, 1996, 239-240). otro elemento relacionado con las actividades artesanales son las pesas de telar. Éstas se encuentran indistintamente en patios o estancias más reducidas, documen-tándolas fundamentalmente en los estratos de colmatación o en los derrumbes.
junto a estos elementos, podemos definir varias áreas claras de producción en el arrabal:Una de las más grandes y diversificada sería la localizada en los sectores 10, 11 y 12 de la
Zona b (Lámina 4). en ella encontramos muchos elementos, algunos de los cuales hemos tratado anteriormente, que la caracterizan y la identifican como área productiva, a lo que se suma su con-figuración urbanística. en ella destaca el área norte, donde se han hallado una veintena de tinajas in situ, que aparecen envueltas por una capa de mortero de cal y arena, ejerciendo una función de sujeción de las mismas, así como de aislante de las materiales sólidos o líquidos que almacenaban. Éstas se disponen fundamentalmente en espacios abiertos de grandes dimensiones. al sur, se loca-lizan espacios de planta rectangular que presentan suelos hidráulicos realizados con mortero de cal y cerámica y muros revestidos del mismo material. (sectores 10 y 12). algo más al sur (sector 11) y en relación con ellos encontramos varias piletas (espacio 166), realizadas igualmente con mortero hidráulico, vinculadas a una tubería de atanores localizada al este (espacio 873)24.
en el sector 10, más concretamente en los espacios 894 y 895 documentamos diversos ele-mentos identificados como un complejo con funcionalidad industrial que pasamos a describir: en el primer espacio (895) se documenta una estructura (U. e. 3333) conformada por una hilera de can-tos rodados de planta circular (0,44 m. x 0,52 m.) interpretada como una posible pileta de decanta-ción. De ella parte una canalización conformada por una teja (U. e. 3489) dispuesta sobre el muro que separa dicha estancia con la colindante (espacio 894). Dicha teja vierte en una canalización (U. e. 3498) de cal (0,75 m x 0,28) que presentaba un buzamiento oeste-este. Ésta se encuentra vinculada a un pavimento de gravas localizado en el espacio 894 y a una estructura de planta circu-lar realizada con cantos de un 1 m de diámetro. en los espacios localizados al sur se documentaron colmataciones de estratos de tonalidad oscura y compuestos con abundante materia orgánica. a ello debemos añadir la localización en sus inmediaciones de un pozo de agua. Todos estos elementos interrelacionados nos indican su vinculación con la realización de actividades productivas, interpre-tándolos como parte de una posible prensa o molino.
en la denominada Zona C (Lámina 5) documentamos dos áreas en las que hallan diversos elementos que nos indican la realización de actividades productivas. en el área noreste aprecia-mos grandes espacios abiertos vinculados a crujías con planta rectangular en los que se hallaron tres piletas de pequeño tamaño. La primera se documenta al interior de un pequeño subespacio (1107-sector 17) de plata cuadrangular que forma parte a su vez de un gran espacio abierto con plata rectangular (1105). en su interior localizamos la pileta de planta circular, realizada con cantos rodados y revestimiento de mortero de cal hidráulico en su interior. en el espacio contiguo (1108),
24 Vid supra “canalizaciones”.
[ 132 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
documentamos una segunda pileta de planta rectangular (1,29 m. por 1,05 m.), con revestimiento de mortero de cal pintado a la almagra hacia el interior. adyacente con dicho espacio hallamos una tercera estancia (1114) cuya planta no se pudo documentar en su totalidad por encontrarse bajo los perfiles. Ésta presenta un pavimento de gravas localizando en la esquina sur-oeste una tercera pileta de planta rectangular (1,42 m. por 0,83 m.), en la que se recogieron restos de revestimiento de mortero de cal pertenecientes a sus paredes. al sur de estas estancias se encuentra otro de los pozos de agua documentado en el arrabal. así pues, encontramos tres grandes espacios alineados, con la presencia de sendas piletas en su interior, y cercanos a un pozo de agua. Todos éstos elementos indica la realización de actividades productivas en esta área.
al sureste de la Zona C (sector 15) y al sur del espacio viario 1021, se aprecia otro conjunto de espacios con características propias como para poder identificarlos como un complejo en el que se desarrollan actividades artesanales. Colindante con la calle documentamos una crujía conforma-da por dos espacios (1017 y 1424) de planta cuadrangular en sus extremos con unas dimensiones medias de 3,34 m. por 3,30, y un espacio en la zona central (1016) de planta rectangular y unas dimensiones de 3,34 m. por 6,4 m., siendo por tanto la longitud de ésta el doble de las estancias que la enmarcan. en la estancia (1424) situada en el extremo sureste, se localizó una tubería de atanores que drenaba hacia la calle el agua utilizada en el espacio abierto situado al oeste (1417.). Las estancias 1016 y 1017 están relacionados con dos grandes espacios abiertos, de planta irregu-lar y situados al suroeste (1425 y 1418). en ambas documentamos un pavimento de gravas imper-meabilizante sobre el que se disponía un amplio derrumbe de tejas interno, lo que nos sugiere que se encontraría parcial o totalmente cubierto. el muro que delimita ambos habitáculos presenta una discontinuidad en la cual se embutiría posiblemente una tubería de atanores (U. e. 4135). en el lado noreste del espacio 1425, y sobre el muro que lo delimita con el 1017 existe igualmente un drenaje de atanores que evacua hacia la calle (espacio 1021). en cualquier caso, ambos presentan una misma funcionalidad productiva relacionada con la crujía formada por los espacios 1017 y 1016, compartiendo un mismo pavimento, derrumbe y sistema de drenaje. al sur de éstos se documenta una tercera estancia (1420) con un pavimento compuesto de picadura de sillar. Éste presenta forma rectangular y constituiría el límite sur de todo el complejo, crujía y espacios abiertos que formarían parte de un único edificio con una funcionalidad productiva. Debemos señalar igualmente que en todo esta área del yacimiento se documentaron numerosos restos de escoria de metal reutilizados en los muros y dos basureros que contenían gran cantidad de este material excavados en la calle (1021) localizada al norte del complejo.
en la denominada Zona a hemos documentado una posible zona productiva ya descrita an-teriormente conformada por varios espacios (509, 517, 518, 519 sector 2) con pavimentos de mortero de cal hidráulicos (vid supra “pavimentos”) y una pileta.
CoNCluSioNeS
nos encontramos por tanto con el primer arrabal emiral de Córdoba excavado en extensión. Cuenta con una cronología muy precisa (750 d. C-811 d. C.), avalada tanto por los textos escritos como por los materiales cerámicos y numismáticos hallados. La excepcionalidad de Šaqunda se incrementa al no haber sido reconstruido ni amortizado en etapas posteriores, lo que nos ofrece una visión “fotográ-fica” de su estructuración. el estudio de los materiales cerámicos con la realización de una tipología inicial y el análisis de algunos contextos cerámicos, ha permitido ir definiendo otros conjuntos simi-lares en diversas zonas de la ciudad que hasta la fecha eran difícilmente identificables.
en él, destacan tanto la técnica edilicia como los materiales constructivos que configuran las diferentes estructuras. se estructura en torno a grandes ejes viarios que mantienen su trazado, con pequeñas desviaciones, en las diversas fases constructivas. Vinculados a estos ejes principales hallamos algunos adarves que permiten el acceso hacia el interior de las diversas propiedades o manzanas. Los cuerpos edificados o propiedades presentan espacios abiertos o patios de mayores
Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL URBANISMO CORDOBÉS DE LA PRIMERA ETAPA EMIRAL: EL ARRABAL DE ŠAQUNDA
[ 133 ]
dimensiones y en un mayor porcentaje que los cuerpos edificados. Mientras que el perímetro de las manzanas está configurado desde un primer momento, la distribución interior se encuentra en ocasiones sin edificar, consecuencia del escaso tiempo de vida del arrabal. Por todo ello pensamos que tanto los ejes viarios principales, como la ordenación general de la trama urbana fueron plani-ficados en un único momento.
Hemos podido diferenciar diversos parámetros organizativos, vinculados en ocasiones con la funcionalidad de las estancias que los componen. Destacan, la inexistencia de un sistema de sanea-miento para la evacuación de aguas, y una menor densidad de pozos de agua para el abastecimiento de la población, localizados en espacios comunitarios.
nos encontramos, pues, ante una zona de la ciudad extramuros y de nueva creación, ya que hasta el momento no hemos documentado evidencias que indiquen lo contrario. enmarcado en momento de transición25 de una etapa que finaliza con la llegada de nuevas poblaciones que trans-formaran todos los aspectos de la sociedad y el estado, contaría con una población que si bien no podemos afirmar su adscripción foránea, autóctona o ambas, si tienen adquiridos ya algunos elemen-tos claramente islámicos.
25 Queda claramente definido con las palabras de L. olmo. “Nos encontramos ante un proceso de una sociedad en
transformación que adopta, en función de una serie de características, diferentes desarrollos según las diferentes regiones
o tipos de asentamiento, pero que, en definitiva, refleja por un lado el proceso de transición hacia una nueva estructura
social y por otro lado los intentos del poder, en este caso de los emires cordobeses, por imponerse y lograr articular un Estado
centralizado” (oLMo, 2000, 394).
BiBliogrAFíA
abaD CasaL, L., GaMo Parras, b., GUTIÉrreZ LLo-
reT, s. (2004): “el Tolmo de Minateda, Hellín (albacete)”,
en Investigaciones arqueológicas en Castilla La Mancha:
1996-2002, 145-162.
aCIÉn, M., VaLLejo, a. (1998); “Urbanismo y estado
Islámico: de Corduba a Qurtuba-Madinat al-Zahra”, en P.
Cressier y M. García-arenal (eds.), Genèse de la ville islami-
que en al-Andalus et au Maghreb occidental, Madrid, pp.
107-136.
aGUsTÍ, e., sanZ, a., oLMo, L., LóPeZ, F., Y GóMeZ, L.
(2004): “recópolis: investigaciones arqueológicas en los
años 2001 y 2002”, en Investigaciones arqueológicas en
Castilla La Mancha: 1996-2002, pp. 325-344.
ajbar, anónIMo (1994): “Ajbar Maymu’a fi fath al-Anda-
lus wa dikr umara-’iha”. ed. trad. e. de Lafuente alcántara
ajbar Machmu’a (colección de traducciones), crónica anó-
nima del s. XI, Madrid, 1867. sánchez albornoz el “ajbar
Maymu’a” cuestiones historiográficas que suscita, buenos
aires.
baZZana, a. (1996): “Foyers et Fouers domestiques dans
l´arquitecture rurale d´al-andalus”, Arqueología medieval,
n.º 4, Mértola.
CasaL, M.ª T., León, a., berMÚDeZ, j. M., GonZÁLeZ,
M. L., CasTro, e. Y MUrILLo, j. F. (2001-2002): Informe-
Memoria de la I. A. U. en el S. G. SS- 1 (Parque de Miraflo-
res y Centro de Congresos de Córdoba), Córdoba.
CasaL, M.ª T., León, a., berMÚDeZ, j. M., GonZÁLeZ,
M. L., CasTro, e., MUrILLo, j. F., VarGas, s., roDero,
s., sÁnCHeZ, s., CÁnoVas, a., GarCÍa, b., GUTIerreZ,
M. I., León, e., PIZarro, G., roDrÍGUeZ, M.ª C., saLI-
nas, e., sÁnCHeZ, I. Y sorIano, P. j. (2002): Informe-
Memoria de la I. A. U. en el S. G. SS- 1 (Parque de Miraflo-
res y Centro de Congresos de Córdoba), Córdoba.
CasaL, M.ª T., León, a., MUrILLo, j. F., sÁnCHeZ, s.,
GarCÍa, b., VarGas, s., sÁnCHeZ, I. Y PIZarro, G.
(2004). “Informe-Memoria de la I. a. U. en el s. G. ss- 1
(Parque de Miraflores y Centro de Congresos de Córdoba).
Primera fase. ”, A.A.A. 2001, Tomo III, actividades de Ur-
gencia, 258-275.
CasaL M.ª T., berMÚDeZ, j. M., León, a., GonZÁLeZ,
M., CasTro, e., MUrILLo, j. F., VarGas, s., roDero, s.,
sÁnCHeZ, s., CanoVas, a., GarCÍa, b., GUTIÉrreZ, M.ª
I., León, e., PIZarro, G., roDrÍGUeZ, M.ª C., saLInas,
e., sÁnCHeZ, I., Y sorIano, P. (e.p.): “Informe-Memoria
de la I. a. U. en el s. G. ss- 1 (Parque de Miraflores y Centro
de Congresos de Córdoba). segunda fase”, A.A.A. 2003, en
prensa.
CasaL M.ª T., CasTro e., LóPeZ r. Y saLInas e. (2006):
“aproximación al estudio de la cerámica emiral del arrabal
de Šaqunda (Qurt.u–ba, Córdoba)”, Arqueología y Territorio
Medieval, Volumen 12. 2, jaén, 189-235.
CasaL M.ª T., MarTÍn F., CanTo, a.: “el arrabal de
Šaqunda: feluses y materiales aparecidos en las últimas
[ 134 ] Anejos de Anales de Arqueología Cordobesa 1 / 2008
M.ª Teresa Casal García
excavaciones arqueológicas”, en XIII Congreso Nacional de
Numismática “Moneda y arqueología”, Cádiz, octubre 2007
(en prensa).
CasTro DeL rÍo, e. (2005): El arrabal de época califal de
la zona arqueológica de Cercadilla: la arquitectura domés-
tica, arqueología Cordobesa 12, Córdoba.
CasTILLo arMenTeros, j. C. (1997): “Las primeras fases
de ocupación islámica de Marroquíes bajos (jaén)”, Arqueo-
logía y Territorio Medieval, n.º 4, pp. 39-58.
FUerTes sanTos, M.ª C. (2006): “Córdoba durante el s.
XII. el abandono y ruina de los arrabales occidentales y su
reconversión en espacio agrícola e industrial a través de las
excavaciones de Cercadilla”, El concepto de lo provincial en
el mundo antiguo. Homenaje a la Prof. Pilar león, Vaqueri-
zo, D. y Murillo j. F. (eds), Córdoba, Vol. II, pp. 439-462.
GUTIerreZ LLoreT, s. (1996): “La producción de pan y
aceite en ambientes domésticos. Límites y posibilidades de
una aproximación etnoarqueológica”, Arqueología Medieval,
n.º 4, 237-254.
–––– (2000): “el espacio doméstico altomedieval del Tol-
mo de Minateda (Hellin, albacete), entre el ámbito urbano
y el rural”, Maisons et espaces domestiques dans le monde
méditerranéen au Moyen Âge, Castrum 6, Colección Casa
Velázquez, Madrid, pp. 151-164.
–––– “Madı–nat Iyyun y la destrucción del espacio urbano en
la alta edad Media”, El Castillo y la ciudad. Espacio y redes
(ss. VI-XIII) baeza, 2002 (en prensa).
IFTITaH, Ibn aL-QUTIYYa (1925): “Ta’ rij iftitah al-Alanda-
lus”, Historia de la Conquista de españa por Aben Alcotia el
cordobés, Madrid.
MUQTabIs, Ibn HaYYan (2001): Crónica de los emires Al-
hakam I y Abdarrahman II entre los años 796 y 847 [almu-
qtabis II-1], trad. de Mamad Ali Makki y Federico Corriente,
Zaragora.
ManZano Moreno, e. (2006): Conquistadores, emires
y califas. Los Omeyas y la formación de al-Andalus, bar-
celona.
MaTeos CrUZ, P. Y aLba CaLZaDo, M. (2001): “De Eme-
rita Augusta a Marida”, Visigodos y Omeyas. Un debate en-
tre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (I Simposio
Internacional de Mérida, 1999), Anejos de Archivo Español
de Arqueología XXIII, pp. 143-168.
MUrILLo, j. F., FUerTes, M. C., LUna, M. D. (1999);
“aproximación al análisis de los espacios domésticos en la
Córdoba andalusí”, en F. García Verdugo y F. acosta (coord.),
Córdoba en la Historia. La construcción de la urbe, Córdo-
ba, pp. 129-154.
MUrILLo, j. F., CasaL, M.ª T., CasTro, e. (2004): “Madı –
nat al-Qurt.u–ba. aproximación al proceso de formación de
la ciudad emiral y califal a partir de la información arqueo-
lógica”, Cuadernos de Madinat al-Zahra, Volumen 5, 257-
290.
MUrILLo, j. F., CasaL, M.ª T., berMUDeZ, j. M., GonZÁ-
LeZ, M., CÁnoVas, a., GarCÍa, b., saLInas, e., VarGas,
s. (2006): Informe - Memoria de La Actividad Arqueológica
Preventiva para la ampliación del Centro de Congresos de
Córdoba y el Centro de Arte Contemporáneo, Córdoba.
oLMo enCIso, L (2001): “Ciudad y procesos de transfor-
mación social entre los siglos VI y IX: de recópolis a racu-
pel”, Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad
Tardía y la Alta Edad Media (I Simposio Internacional de
Mérida, 1999), Anejos de Archivo Español de Arqueología
XXIII, pp. 385-400.
saLVaTIerra CUenCa, V. Y CasTILLo arMenTeros, j.
C. (2000): Los asentamientos emirales de Peñaflor y Mi-
guelico. El poblamiento hispanomusulmán de Andalucía
oriental. La campiña de Jaén (1987-1992), jaén.
Van sTaeVeL, j. P. (1995); “Casa, calle y vecindad en la
documentación jurídica”, en j. navarro (ed.), Casas y Pala-
cios de al-Andalus, barcelona, 1996, pp. 53-61.