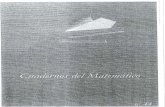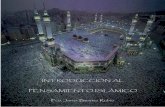Capítulo 6 DEL PDF “HISTORIA DEL PENSAMIENTO”: Págs ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Capítulo 6 DEL PDF “HISTORIA DEL PENSAMIENTO”: Págs ...
CAPÍTULO I COMPLEMENTO FINAL
Capítulo 6 DEL PDF “HISTORIA DEL PENSAMIENTO”:
Págs. 85-93
1.3.1.1.2.- TEORÍA DE LA POBLACIÓN Y SOBRE CARGAS DEL MERCADO
DE R. MALTHUS
La escuela clásica: Thomas Robert Malthus
Thomas Malthus (1766-1834) es una figura importante, aunque polémica, en el
pensamiento económico clásico. Los temas que abordó fueron el crecimiento de la
población, la metodología de la contabilidad del PIB, la teoría del valor, los
rendimientos decrecientes, la renta de la tierra y la demanda agregada o total. No
obstante que son temas comunes, descubrirá que varias de sus conclusiones
discrepan con las de otros miembros de la escuela clásica.
Malthus fue hijo de Daniel Malthus, un distinguido caballero rural e íntimo amigo de
intelectos tan importantes como Jean-Jacques Rousseau y David Hume. El joven
Malthus se graduó en el Jesus College, Cambridge, en 1978 y fue ordenado ministro
de la Iglesia de Inglaterra. En 1978 apareció su Ensayo sobre el principio de la
población y en 1803 publicó una versión ampliada. Esa obra le dio su fama
perdurable, pasó por seis ediciones durante veintiocho años. Su otro libro más
significativo fue Principios de economía política, que se publicó en 1820.
El análisis del pastor Malthus principia con una revisión del escenario histórico e
intelectual que influyó en su pensamiento. Después se examina las principales
teorías económicas de Malthus, con especial atención en su ley de la población y
su teoría de las sobrecargas generales. Por último, se hace una evaluación crítica
de sus contribuciones a la economía.
Escenarios histórico e intelectual
Escenario histórico
Durante el periodo en el cual escribió, fueron dos importantes controversias en
Inglaterra las que atrajeron la atención de Malthus. La primera fue un incremento en
la pobreza y la controversia desatada respecto a qué hacer acerca de ella. En 1798
empezaban a aparecer algunos de los efectos negativos de la Revolución Industrial
y de la creciente urbanización. El desempleo y la pobreza eran problemas cada vez
más visibles que requerían un tratamiento que les pusiera remedio. La última de
una serie de “malas leyes” inglesas, la ley de Speenhamland de 1795, revocó a la
ley anterior que preveía un ingreso mínimo para los pobres, sin importar sus
ganancias. La ley vinculaba al ingreso familiar con el precio del pan y si las
ganancias disminuían abajo del nivel prescrito, se otorgarían asignaciones para
compensar la diferencia. Por supuesto que este sistema, prevaleciente en casi todas
las parroquias rurales y en algunos distritos fabriles, desató un acalorado debate.
Aun cuando el fermento de la Revolución Francesa se extendía hacia las clases
más pobres de otros países, la clase acaudalada británica negaba cualquier
responsabilidad por la pobreza y se oponía activamente a las leyes que distribuían
el ingreso.
La segunda controversia fue acerca de las llamadas leyes del maíz. Esas leyes
imponían aranceles y fijaban un precio mínimo para el grano importado a Inglaterra.
Los terratenientes Favorecían esos aranceles pero enfrentaban el ataque de
quienes, como lo había expresado Smith, les fascinaba cosechar lo que no habían
sembrado. Su poder político se oponía al desafío de la creciente clase de los
comerciantes, de los capitalistas industriales y de los seguidores de cada grupo.
Escenario intelectual
Daniel, el padre de Malthus, estaba de acuerdo con la creencia optimista de la
perfectibilidad de las personas y de la sociedad. Esa fe en el progreso partía de la
perfectibilidad de las personas y de la sociedad. Esa fe en el progreso partía de las
obras de Godwin y de Condorcet. Esos pensadores fueron influencias clave sobre
el joven Malthus, en el sentido de que deliberadamente de dedicó a desafiar sus
teorías. Por consiguiente, será útil una exposición detallada de sus ideas.
Condorcet estaba a favor del sufragio universal para hombres y mujeres y se oponía
energéticamente a las disposiciones de la Constitución francesa de 1791, que
establecían calificaciones para votar y para la elección a un cargo. El violento
conflicto de partidos de la Revolución lo dejó aislado y en 1793 se ordenó su arresto.
Sus amigos lo ocultaron durante nueve meses, después de lo cual él abandonó
deliberadamente su refugio con el fin de no poner más en peligro a la mujer que le
brindaba un refugio.
Mientras estaba oculto, Condorcet escribió su obra más importante, Bosquejo de un
cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. A pesar de haber sido
perseguido por la Revolución, que él había acogido tan apasionadamente, su tema
era la idea del progreso social basado en tres principios fundamentales: (1) igualdad
entre las naciones, (2) igualdad de los individuos dentro de las naciones y (3) la
perfectibilidad de la humanidad. Al final la igualdad de las naciones, escribió,
aboliría la guerra “como la más grande de las plagas y el mayor de los crímenes”.
Una liga de las naciones permanente mantendría la paz y la independencia de cada
nación. La igualdad de los individuos se ganaría cuando se eliminaran las
diferencias en la riqueza, la herencia y la educación. Condorcet estaba a favor de la
amplia distribución de la propiedad, de la seguridad social y de una educación
universal y gratuita para mujeres y hombres. Creía que el orden natural tiende hacia
la igualdad económica, pero que las leyes y las instituciones existentes fomenten
las desigualdades. La igualdad vencería a los males sociales de la época y
conduciría a la perfección. Creía que las únicas desigualdades que se deberían
permitir eran aquellas que se derivan de las capacidades naturales. La población se
incrementaría como resultado de esas reformas benéficas, pero el suministro de
alimentos se aumentaría con mayor rapidez todavía. Si el problema de la
subsistencia a la larga ya no se podía resolver de esa manera, Condorcet estaba a
favor del control de la natalidad para limitar a la población.
Teoría de Malthus de la población
En la primera edición de Ensayo sobre el principio de la población, Malthus decidió
“explicar gran parte de la pobreza y miseria que se observan entre las clases más
bajas de cada nación”. Aquí presentó su ley de la población: la población, cuando
no está controlada, tiene un incremento geométrico; la subsistencia, en el mejor de
los casos, solo se incrementa en forma aritmética. Es decir, la población tiende a
aumentar a un índice de 1, 2, 4, 8,32, etc., mientras que el índice del incremento de
la subsistencia, en el mejor de los casos, sólo es de 1, 2, 3, 4, 5,6. Señaló al rápido
crecimiento de la población de indios en América (las Indias de su época) como una
prueba de sus proposiciones.
MALTHUS
Controles preventivos para la población
Los controles preventivos para el crecimiento de la población reducen el índice de
nacimientos. El control preventivo que Malthus aprobaba lo calificaba de
moderación moral. Las personas que no se podían permitir tener hijos debían
posponer el matrimonio o bien nunca casarse.
Controles positivos de la población
Malthus también reconocía ciertos controles positivos para la población, aquellos
que incrementan el índice de mortalidad. Eran el hambre, la miseria, las plagas y
la guerra. Malthus elevaba esos controles a la posición de fenómenos o leyes
naturales; eran males desafortunados que se requerían para limitar la población.
Esos controles positivos representaban castigos para las personas que no habían
practicado la moderación moral. Si los controles positivos se podían vencer de
alguna manera, las personas enfrentarían el hambre, debido a que el rápido
crecimiento de la población significaría una presión sobre el suministro de alimentos
que, en el mejor de los casos, aumentaría lentamente.
Implicación de la política: las leyes de los pobres
De manera que, según Malthus, la pobreza y la miseria son el castigo natural por la
falla de las “clases más bajas” en restringir su reproducción. A este punto de vista
siguió una conclusión política altamente significativa: no debe haber ninguna ayuda
del gobierno para los pobres.
Teoría de las sobrecarga del mercado
En el Libro II de Principios de economía política, Malthus desarrolló su teoría de la
insuficiencia potencial de una demanda efectiva. Suponía que los trabajadores
reciben un salario de subsistencia. Los patronos contratan a esos trabajadores
debido a que producen un valor mayor del que reciben como salarios; es decir, el
patrono obtiene una utilidad. Debido a que los trabajadores no pueden volver a
comprar la producción total, otros lo deben hacer. La utilidad no se puede devolver
a los trabajadores en forma de salarios más altos, debido a que la desaparición de
las utilidades hace que cesen la producción y el empleo. ¿Quién comprará entonces
la producción extra? Los capitalistas comprarán parte de ella en forma de bienes de
capital. El gasto en bienes de capital estimula la producción y el empleo, como lo
hace el gasto en bienes de consumo. Pero, decía Malthus, el consumo de los
trabajadores empleados en un trabajo productivo nunca puede proporcionar sólo un
motivo suficiente para la continua acumulación y el empleo del capital. La inversión
se hace en última instancia sólo para proporcionar consumo y si los productos
finales no se pueden vender; no habrá ninguna inversión. Por supuesto, los
capitalistas tienen el poder para consumir su utilidad, pero no acostumbran hacerlo.
El objeto fundamental de sus vidas es amasar una fortuna, y están demasiado
ocupados en la oficina de contabilidad para consumirlo todo.
El pasado como un prólogo
Malthus, Sen y la hambruna de los tiempos modernos
Entre las décadas de 1980 y 1990 el mundo se conmocionó al ver en la televisión y
en los periódicos imágenes de niños enflaquecidos y hambrientos en naciones
africanas como Etiopía, Sudán y Somalia. Se estima que un millón de personas
murieron de hambre en África a mediados de la década de los 1980; antes de que
la ayuda alimentaria llegara a Somalia en 1992, una severa hambruna había
causado alrededor de 2000 muertes cada día. Se cree que fallecieron trescientos
mil niños somalíes menores de cinco años.
El crecimiento de la población de un promedio de alrededor del tres por ciento
anualmente, ha contribuido a la hambruna en algunas partes de África. En
determinados lugares, el suministro de alimentos en ocasiones simplemente no
aumenta con la suficiente rapidez para ajustarse al incremento de la población. Esto
fue particularmente cierto en la parte de África al sur del Sahara, cuando el ingreso
per cápita bajó 25 por ciento.
DEL LIBRO “INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EMPRESA”
AUTOR: MANUEL GUISADO
MADRID-ESPAÑA, 2013
1.3.1.1.3.- LAS VENTAJAS ABSOLUTAS Y COMPARATIVAS DE D. RICARDO
El tema del comercio internacional, es uno de los temas más polémicos entre
teóricos y prácticos; existen países que gracias a una sabia política comercial se
han convertido en economías rebosantes de riqueza, pero también existen países
que han perdido su independencia económica.
Situaciones como las descritas, suscitan con razón la duda de si la teoría es tan
infalible como ella mismo supone o la práctica tan insensata como pretende la
teoría. En definitiva ninguna teoría es absolutamente correcta, están constatándose
mediante la observación. La práctica estará supeditada a la teoría, y el antagonismo
de ambos, en el ámbito del comercio exterior, va a depender tanto de lo teoría como
de la práctica.
Dentro de ese contexto, a través del tiempo, no han perdido vigencia teorías que
han marcado el ritmo del comercio internacional, tal es así, que existen dos
principios que subyacen al comercio internacional, la teoría de la Ventaja Absoluta
de Adam Smith y la teoría de las Ventajas Comparativas de David Ricardo.
Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith
(…) Adam Smith en su obra “La riqueza de las naciones” escrita en 1776,
sostuvo la teoría de la “Ventaja Absoluta” y señaló, que bajo el libre cambio,
cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser
lo más eficiente posible (…) (Rossetti, 2008)
Se puede afirmar que cada país debe especializarse en producir mercancías para
las que tenga ventaja absoluta, medida ésta por el menor coste promedio de la
producción en términos de trabajo con respecto a los demás países.
De este modo, siguiendo este principio todos los países saldrían ganando con el
comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. La razón que lo
llevo a trabajar en este análisis fue que: la riqueza de una nación no se mide por la
cantidad de oro acumulado, sino por la magnitud de su capacidad productiva en
períodos y condiciones determinadas. Este postulado permitió dejar atrás el
mercantilismo, al demostrar que el libre cambio era una opción de política superior.
Adam Smith, al que se lo podría considerar el fundador de la economía moderna,
defendía un comercio libre, sin trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de
crecimiento, era partidario del comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la
movilidad internacional de los factores productivos.
En ese sentido podemos anotar, lo que sostienen autores como teresa Rubio y
Miguel Alonso
(…) Poseer ventaja absoluta en la producción de un bien, significa que esa
nación produce 1 unidad de tal bien con menor cantidad de trabajo que utiliza
otro país para producir dicho bien. Las naciones exportan X bienes, pero tal
producción requiere menos trabajo que otras naciones e importan bienes en
cuya producción se necesita más trabajo que otros países, de ahí desde esa
visión, la libertad del comercio exterior es mutuamente beneficioso para las
naciones que intercambian tanto productos y servicios (…) (Rubio & Alonso,
2009)
Esta teoría de la Ventaja Absoluta fue debatida, hasta que años después fue
mejorada o más bien dicho reformulada por David Ricardo, el cual demostró que el
comercio es mutuamente beneficioso únicamente si existe una ventaja comparativa.
La teoría de la ventaja absoluta demuestra que el comercio internacional no es un juego de
estrategia con ganadores y perdedores, sino que la especialización productiva de las
naciones y la filosofía de libertad de comercio conduce a un manifiesto incremento de la
riqueza y el bienestar de todos los intervinientes. Consideremos de modo sencillo y breve
mediante un ejemplo, los postulados de la teoría de la ventaja absoluta.
Asumamos que España y Japón disponen ambos de un stock de recursos (capital, tierra y
trabajo) de 300 unidades. Asumamos, también, que los dos países únicamente pueden
fabricar automóviles y jamón, indistintamente, y que la fabricación de un automóvil consume
10 unidades de recursos en Japón y 15 unidades en España, en tanto que la fabricación de
un jamón consume 20 unidades de recurso en Japón y 10 unidades en España (Cuadro 1).
Cuadro 1
Consumo por unidades de producción
Recursos necesarios por unidad de producción
Automóviles Jamones
Japón 10 20
España 15 10
Resulta obvio que España disfruta de un aventaja absoluta en la producción de jamones
(consume, por unidad de producción tan solo 10 unidades de recurso frente a 20 unidades
los japoneses), en tanto que Japón exhibe un aventaja en la fabricación de automóviles
(consume, por unidad de producción 10 unidades de recurso por 15 de España).
Consideremos inicialmente que tanto japoneses como españoles dedican el 60% de sus
recursos disponibles (180 u) a producir jamones y el 40% restante (120u) a fabricar
automóviles y que la totalidad de la producción de ambos países se destina al consumo
interno. En las citadas condiciones, Japón produciría y consumiría 12 automóviles y 9
jamones, en tanto que España produciría y consumiría 18 jamones y 8 automóviles. La
producción total que alcanzarían ambos países serían de 20 automóviles y 27 jamones
(cuadro 2).
Cuadro 2
Producción y Autoconsumo
Producción y Autarquía
Automóviles Jamones
Japón 12 9
España 8 18
Total 20 27
Sin embargo, en el contexto del escenario propuesto, la TVA propone romper con las
respectivas autarquías de Japón y España, recomendando que cada país se especialice en
la producción de aquel bien en el que exhibe una VA y se dedique a importar el otro bien.
De hacerlo así, la cantidad de bienes totales disponibles para el consumo será mayor que
la que consigue bajo la modalidad autárquica. Por consiguiente, España debería dedicar la
totalidad de sus recursos a la producción de jamones y Japón a la de automóviles. Si así lo
hicieren, Japón fabricaría un total de 30 automóviles y España 30 jamones. En este caso,
la producción total de automóviles, en relación a la posición autárquica, se habría
incrementado en 10 unidades y la de jamones en 3 unidades. (Cuadro 3).
.
Cuadro 3
De este modo, se constata que la especialización productiva de mercancías en las que se
detenta una VA conduce a unas disponibilidades para el consumo superiores a las que se
obtienen del modelo de fabricación diversificada y autárquica. La cuestión crucial, pues,
será delimitar como a través del comercio entre los dos países se reparte el consumo de
las mercancías adicionales que la especialización conlleva. Es decir, tanto Japón como
España estarán dispuestos a especializarse y a comerciar entre ellos siempre que el
resultado final mejore las posiciones que respectivamente están en condiciones de alcanzar
mediante el modelo de fabricación diversificada y autoconsumo.
Teoría de la ventaja comparativa.
Aunque A. Smith fue el primero en resaltar los beneficios que dimanan del libre comercio,
para lo cual formuló la teoría de la ventaja absoluta, sin embargo ha sido David Ricardo
quien posteriormente señaló que los beneficios potenciales del comercio eran aún mayores
que los que Smith había precisamente formulado. Para ello, elabora la denominada Teoría
de la ventaja comparativa. Este concepto fue formulado por primera por D. Ricardo en 1817
en su libro Principios de Economía Política.
En dicho libro se explora la factibilidad del comercio entre 2 naciones, a pesar que una de
ellas detente una VA en la producción de toda clase de mercancías. En un supuesto de
esta naturaleza, la TVA deja entrever que las naciones implicadas no conseguirían ningún
Especialización y comercio
Automóviles Jamones
Japón 30
España 30
Total 30 30
beneficio por especializarse y posteriormente comerciar entre ellas. Sin embargo, David
Ricardo señala que no necesariamente tiene por que ocurrir así, que el comercio entre
ambas naciones no solo es posible sino que puede resultar beneficioso para ambas. Para
ello bastará simplemente con que la nación con desventaja total absoluta no manifieste
idéntico grado de ineficiencia en la fabricación de todas las mercancías que produce. De
este modo, aun cuando un país exhiba respecto de otro, una desventaja absoluta en la
producción de cualquier clase de bien, siempre que el grado de ineficiencia en la producción
de mercancías sea dispar, evidenciará en la fabricación de las mercancías menos eficientes
lo que David Ricardo denominó una ventaja comparativa, ventaja que inducirá al país en
cuestión a la especialización y a la consecución de beneficios derivados del desarrollo del
comercio internacional. Veamos esto mediante la extensión del ejemplo que hemos
manejado en el epígrafe anterior.
EJEMPLO
Asumamos que tanto Japón como España tienen un stock de recursos disponibles de 300
unidades cada uno. Asimismo, supongamos que la producción de un jamón consume 10
us. De recursos en Japón y 15 u en España, mientras que la fabricación de un automóvil
exige 10 u de recursos en Japón y 20 unidades en España (cuadro 4).
CUADRO 4
CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCCION
Asumamos también, que ambos países dedican 180 unidades de sus recursos a la
producción de jamones y las 120 unidades restantes a la fabricación de automóviles.
Al tenor de la aplicación del stock disponible de recursos y de los consumos por unidad de
producción anteriormente reseñados, la disponibilidad para el consumo bajo el supuesto de
que Japón y España no comercian entre ellos, sería de 12 automóviles y 18 jamones en
Japón y 6 automóviles y 12 jamones en España, evidenciándose sobre el particular una
manifiesta desventaja absoluta de España en la producción de ambas clases de bienes
(cuadro 5)
Recursos necesarios por unidad de producción
Automóviles Jamones
Japón 10 10
España 20 15
CUADRO 5
PRODUCCION Y AUTOCONSUMO
Producción y Autarquía
Automóviles Jamones
Japón 12 18
España 6 12
Total 18 30
Ahora bien, en una tesitura como la descrita, en la que ESPAÑA EXHIBE UNA MANIFISTA
DESVENTAJA ABSOLUTA EN LA PRODUCCIÓN DE JAMONES Y AUTOMÓVILES, David
Ricardo argumenta que la especialización y el posterior comercio entre países resulta aún
beneficioso para ambos. Al respecto, la teoría ricardiana resalta que España presenta una
VC en la fabricación de jamones, ya que la fabricación de este artículo exhibe en España
un menor grado de ineficiencia que la de automóviles. Por consiguiente, según D. Ricardo,
la producción y el consumo mundial pueden verse incrementados respecto de la posición
autárquica siempre que Japón se especialice en la fabricación de automóviles y España en
la de jamones, y ambos países procedan a intercambiar sus respectivos excedentes dentro
de un intervalo de precios relativos que resulte beneficioso para ambos.
Así, pues, siguiendo la argumentación ricardiana, asumamos que España trata de explotar
su ventaja comparativa y dedica todos sus recursos a la producción de jamones, mientras
que Japón lo hace parcialmente, dedicando 200 unidades de re4cursos a la fabricación de
automóviles y las 100 unidades restantes a la de jamones.
En un escenario de especialización como el reseñado, España producirá un total de 20
jamones y Japón 20 automóviles y 10 jamones. Por tanto, por la especialización, acorde
con las VC existentes, la producción y el consumo mundial se han incrementado en 2
automóviles (cuadro 9).
CUADRO 9
ESPECIALIZACION Y COMERCIO
Especialización y comercio
Automóviles Jamones
Japón 20 10
España 20
Total 20 30
DEL LIBRO “EL LIBRO DE LA ECONOMÍA”
AUTORES: Nial Kishtainy, George Abbot, John
Frandon.
Londres, Nueva York, 2013
Edit. DK
1.3.3.2- CRÍTICA A LA ECONOMÍA CLÁSICA: C. MARX
Libro de la economía pag 102
Economía Marxista
Aunque la mayoría de la teoría económica se centra en la economía de libre
mercado, no debemos olvidar que durante casi todo el siglo XX hasta una tercera
parte del mundo estuvo bajo una forma u otra de régimen comunista.
La economía de dichos estados era centralizada y planificada. Los filósofos políticos
comenzaron a buscar diferentes alternativas al capitalismo desde que aparecieron
las economías de libre mercado modernas. Sin embargo, no se llegó a formular un
verdadero argumentario económico comunista del siglo XIX, cuando Karl Marx
escribió su crítica del capitalismo.
Si bien suele considerarse a Marx como un pensador político, lo cierto es que, sobre
todo, era economista. Creía que la organización económica de la sociedad
constituye la base de su organización tanto política como social; y que la economía,
por tanto, impulsa el cambio social. Marx entendía la historia no en términos de
guerra o colonialismo, sino como una progresión de distintos sistemas económicos
que daban lugar a nuevas formas de organización social.
Junto con los mercados surgieron los comerciantes, y junto con las fábricas surgió
el proletariado. El feudalismo había sido reemplazado por el capitalismo, que a su
vez, sería sustituido por el comunismo. En el Manifiesto comunista del año 1848,
Marx defendió que este cambio vendría de la mano de una revolución. Con objeto
de explicar lo que el veía como un cambio inevitable, analizo el sistema capitalista
y sus carencias inherentes en El capital, obra en tres volúmenes publicada entre
1867 y 1894.
Sin embargo, Marx no era absolutamente crítico. Lo consideraba una etapa histórica
necesaria para el progreso económico que había sustituido a sistemas obsoletos,
como el feudalismo (en que los siervos estaban ligados por ley a un señor feudal) y
el mercantilismo (en que los gobiernos controlaban en el comercio exterior).
Describió casi con admiración como había impulsado la innovación tecnológica y la
eficiencia industrial. Pero opinaba que al capitalismo no era más que una etapa
pasajera y un sistema imperfecto, cuyos fallos llevarían inevitablemente a su caída
y sustitución.
Era el núcleo de su análisis se encontraba la clara división de la sociedad en la
<<burguesía>>, una minoría que posee los medios de producción y el
<<proletariado>>, una mayoría que compone la mano de obra en opinión lo que
caracteriza al capitalismo.
Explotación de los trabajadores
Con la aparición de la industria moderna, la burguesía se convirtió en la clase
dominante, debido a que la propiedad de los medios de producción le permitía
controlar al proletariado, que constituía la mayoría de la población. Los trabajadores
producían bienes y servicios a cambio de un salario, y los propietarios del capital
(industriales y propietarios de fábricas) vendían esos bienes y servicios para
conseguir un beneficio. Si, tal y como aseguraba Marx, el valor de un producto se
deriva del trabajo necesario para lograr producirlo, los capitalistas deben fijar el
precio del producto final añadiendo al coste inicial de un producto el coste de la
mano de obra y luego el beneficio. E un sistema capitalista, el trabajador debe
producir más valor del que recibe en forma de salario. De este modo, los capitalistas
obtienen una plusvalía de los trabajadores: el beneficio
Si los capitalistas quieren maximizar los beneficios, resulta, evidente que les
interesa mantener al mínimo los salarios, peor también necesitan introducir mejoras
tecnológicas para incrementar la eficiencia, condenando con frecuencia a la mano
de obra a un trabajo monótono y degradante, si no al desempleo. Marx consideraba
que esta explotación de la mano de obra es una característica necesaria del
capitalismo, que niega a los trabajadores tanto una recompensa económica
adecuada como la satisfacción laboral, alienándose del proceso de producción. Y
esta alineación conduciría inevitablemente a un fuerte descontento social.
Competencia y monopolio
La competencia entre productores es otro de los elementos fundamentales del
capitalismo. Para competir en un mercado, las empresas no solamente deben tratar
de reducir los costes de producción, sino además ofrecer unos precios más bajos
que los de la competencia. Algunos productores no lo consiguen y se ven obligados
a quebrar, y en ese momento otros asumen una mayor parte de la cuota de
mercado. En opinión de Marx, la tendencia apuntaba a que cada vez habría menos
productores, que controlarían los medios de producción, y que la riqueza se
concentraría en manos de una burguesía cada vez más reducida. A largo plazo,
esto crearía monopolios que explotarían a los consumidores además de a los
trabajadores. A mismo tiempo, la antigua burguesía y los desempleados se
sumarían a las filas del proletariado.
Marx pensaba que la competencia era la causa del fallo del sistema: el deseo de
entrar en aquellos mercados en que los beneficios crecen fomenta el aumento de la
producción, en ocasiones al margen de la demanda real. Esta sobreproducción no
solo lleva al derroche sino también a un estancamiento e incluso al declive de
economías enteras. El capitalismo carece de planificación por naturaleza y se rige
exclusivamente por las complejidades de los mercados: la crisis económica son el
resultado inevitable de un desajuste entre la oferta y la demanda. Así, el crecimiento
en las economías capitalistas nunca presenta una progresión lineal, sino que se va
viendo interrumpido por crisis periódicas que, según Marx, serán cada vez más
habituales. Y las consiguientes privaciones de estas crisis las sufrirías
especialmente el proletariado.
En opinión de Marx, todos estos fallos aparentemente irreparables de la economía
capitalista finalmente conducirían a su colapso. Para explicar cómo sucedería esto,
empleó una teoría del filósofo alemán Hegel, que argumentó que las ideas
contradictorias se resuelve en un proceso dialectico: toda idea o situación
(<<tesis>>) contiene en sí misma una contradicción (<<antítesis>>), y de dicho
conflicto florece una idea o situación nueva y más rica (<<síntesis>>). Así, Marx veía
las contradicciones inherentes a las economías, manifestadas en los conflictos ente
clases, como impulsadoras del cambio histórico.
Marx describió la explotación y la alienación del proletariado por parte de la
burguesía capitalista como un ejemplo de contradicción social, en la que la tesis
(el capitalismo) contiene su propia antítesis (los trabajadores explotados). La
opresión y la alienación de los trabajadores, junto a la inestabilidad inherente a las
economías capitalistas, que pasan de una crisis a otra acabarían desembocando en
un malestar social general. La revolución del proletariado, por tanto, era inevitable
como imprescindible para dar paso al sucesor del capitalismo en la progresión
histórica (la síntesis): el comunismo. En las últimas líneas del Manifiesto comunista
Karl Marx alentaba así la revolución. <<Los proletariados nada tienen que perder en
ella, salvo sus cadenas, Y tienen un mundo que ganar. ¡Proletarios de todos los
países, uníos>>!
Revolución
Marx predijo que la caída de la burguesía dejaría en manos del proletariado los
medios de producción. E un principio, esto conducirá a lo que dominó (dictadura
del proletariado), una forma de socialismo en que el poder económico estaría en
manos de la mayoría. Pero este no sería más que un primer paso hacia la total
abolición de la propiedad privada en favor de la propiedad común en un estado
comunista.
En contraste con su profundo análisis sobre el capitalismo, Marx escribió
relativamente poco acerca de los detalles de la económica comunista que iba a
sustituirlo, excepto que se basaría en la propiedad común y seria planificada, para
garantizar el ajuste entre la oferta y demanda. El comunismo acabaría con la
desigualdad y la inestabilidad inherentes el capitalismo, y Marx los consideraba
como la culminación de una progresión histórica. No resulta sorprendente que su
crítica de la economía capitalista fuera recibida con hostilidad; la mayoría de los
economistas de la época consideraban el libre mercado como una garantía de
prosperidad y de crecimiento económico, al menos para cierta clase de gente. Aun
así, Marx tuvo sus seguidores, sobre todo entre los pensadores políticos, y su
predicción de la revolución comunista fue correcta, si bien erró respecto al lugar: el
la esperaba en los industrializados EEUU y Europa se dio en países rurales como
Rusia y China.
Marx no vivió para ver la instauración de estados comunistas como la URSS y la
República Popular China, y nunca pudo imaginar lo ineficientes que resultarían ser
en realidad estas economías planificadas. en la actualidad, tan solo unas pocas
economías comunistas sobreviven (Cuba, China, Laos, Vietnam y Corea del Norte).
La cuestión de si estos estados fueron realmente <<marxistas>> bajo el liderazgo
de gobernantes como Stalin o Mao continúan generando controversias pero lo cierto
es que muchos economistas han interpretado el colapso del comunismo en Europa
oriental y la liberalización de la economía china como la prueba de que las teorías
de Marx eran erróneas.
Economías mixtas
Durante las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental
desarrollo una (tercera) vía entre comunismo y capitalismo. Mucho de los estados
que hoy día componen la Unión Europea aun funcionan como economías mixtas
con distintos niveles de intervención y propiedad estatal, aunque algunos, sobre
todo, se han alejado del modelo mixto hacia una política más liberal, en que el
estado tiene un papel muy limitado.
Con el comunismo desacreditado y con un capitalismo cuyo fin no parece estar más
cercano que en los tiempos de Marx, da la impresión de que el pensador alemán se
equivocó al pensar que el dinamismo capitalista conduciría a la crisis y la revolución.
Sin embargo, la teoría economía marxista nunca ha dejado de tener seguidores, y
las reciente crisis financieras han llevado a una revaluación de sus ideas. Una
desigualdad creciente, la concentración de la riqueza en unas pocas grandes
empresas, las frecuentes crisis económicas y las crisis de crédito de 2008 se han
atribuido al modelo del libre mercado.
Y así aunque no llegan a defender la revolución, ni siquiera el socialismo, cada vez
más pensadores (y no todos de izquierda) empiezan a considerar enserio algunos
puntos de la crítica de Marx al capitalismo
1848 Manifiesto del Partido Comunista
1867,1885 y 1894 El libro El Capital
PDF: “HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO”
Capítulo 13. Págs. 211-212
1.4.- Las escuelas marginalistas y neoclásicas
Muchos y serios problemas económicos y sociales seguían sin resolverse incluso
cien años después del inicio de la revolución industrial. La pobreza aumentaba, pese
a que la productividad crecía en forma impresionante. La distribución
extremadamente desigual de la riqueza y del ingreso creaba mecho descontento,
aun cuando el standard general de vida subía. Las fluctuaciones de los negocios
afectaban a muchas personas, los individuos ya no podían depender
exclusivamente de sus propias iniciativas y capacidad para superar las condiciones
impuestas.
La tendencia del siglo XIX europeo era desarrollar tres enfoques de ataque ante los
apremiantes problemas sociales y los tres se burlaban de los preceptos económicos
clásicos. Esos enfoques eran promover el socialismo; apoyar el sindicalismo y exigir
una acción del gobierno para mejorar las condiciones, la regulación de la economía,
la eliminación de abusos y la redistribución del ingreso. El marginalismo se oponía
a las tres soluciones. Teorizaba con una aparente imparcialidad olímpica y concluía:
no obstante que las teorías del valor y la redistribución de los economistas clásicos
eran inexactas, sus puntos de vista sobre la política eran correctos. Los
marginalistas defendían la asignación y distribución del mercado, deploraban la
intervención del gobierno, denunciaban el socialismo y trataban de desalentar al
sindicalismo laboral como algo ineficaz y pernicioso.
1.4.1.- La escuela marginalista
1.4.1.1.- Principios fundamentales de la escuela marginalista
Enfoque en el margen
Los marginalistas extendían a toda la teoría económica el principio de D. Ricardo
en su teoría de la renta
Conducta económica racional
El supuesto de los marginalistas es que las personas actúan racionalmente al
equilibrar los placeres y los dolores
Énfasis en la microeconomía
Las personas y las empresas ocupan el centro de del escenario en el drama de los
marginalistas. En vez de considerar a la economía consideraban la toma de
decisiones.
El empleo del método deductivo
Los marginalistas rechazaban el método histórico
El énfasis en la competencia pura
Basaban su análisis en la suposición de la competencia pura.