Existencia y devenir del pensamiento filosofico de Paulo Freire
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Existencia y devenir del pensamiento filosofico de Paulo Freire
Existencia y devenir del pensamiento filosófico de Paulo Freire
Dra. Anastacia Rivas Olivo
No se pretende seguir un itinerario abarcador de toda la rica vida y obra del
filósofo – educador, Paulo Freire. Habría contenido en sí mismo para varias
monografías y ensayos. Se trata de un esbozo panorámico que asume y despliega
sus hitos esenciales, en su evolución progresiva.
1.- Antecedentes y contextos. Influencias ideológicas y filosóficas.
“Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida; no piensa ideas, piensa
la existencia” ([1]).
Paulo Freire se ha constituido como uno de los educadores más sobresalientes
en los últimos cuarenta años de historia latinoamericana y en un intento de
acercarnos a su obra, trataremos en esta primera parte, de reconstruir el itinerario
de su vida, de tal forma que en una perspectiva personal, logremos contextualizar
lo más adecuadamente posible su pensamiento en constante evolución.
De hecho, en la gran mayoría de las investigaciones donde se hace presente el
análisis de la obra de algún importante pensador, resulta por demás necesaria la
contextualización. Ahora bien, y tratándose de Paulo Freire que toma como punto
de referencia la realidad, la que se constituye en fundamento y soporte para toda
acción pedagógica, es una exigencia ineludible, puesto que todo su trabajo tiene
su génesis en la realidad misma de su vida.
Paulo Freire, como ya lo señalamos en la introducción, se configura como un
hombre capaz de vivir intensamente su época, de formular un análisis serio y
crítico de la realidad que le toca vivir junto a su pueblo. Análisis y crítica que para
muchos es controvertida y utópica, en tanto que los sistemas gubernamentales lo
limitan. Para otros totalmente aceptable que encauzan su pensamiento y dan a
su vida un sentido social y de servicio a los más necesitados, es decir, de vivir
activa, crítica y racionalmente como un hombre contextualizado que busca una
concreta, real y verdadera liberación.
Freire es la clase de hombres que saben reconocer el valor de lo humano y de lo
propio. Logra descubrir esa complejidad misteriosa que encierra el hombre y lo
dinamiza, pero a la vez, lo concibe como un ser inacabado, siempre en búsqueda
y en permanente auto-construcción. Es un pensador comprometido consigo mismo
y con la vida, cuyas ideas toman energías para dinamizar conciencias. Educador
que parte de la realidad para aprender con los demás. ( [2]). Tiene la claridad para
reconocer que, a pesar de su capacidad personal, el hombre no está solo en el
mundo, sino que es un ser eminentemente social-relacional.
El propósito de iniciar el discurso con la exposición breve de un esbozo biográfico
de Freire es el de acentuar la concepción que se tiene no del hombre
extraordinario, sino más bien de un hombre que realmente ha tomado en serio su
historia, la historia de su pueblo, y su propia vida, especialmente de ese pueblo
pobre y marginado por la sociedad, en cuya transformación, según lo afirma en
todo su pensamiento, no trabajarán otros, sino el propio hombre, y que al
visualizar esta transformación como algo dinámico, se plantea como tarea a
cumplir por el propio pueblo.
Para poder comprender lo que significa Freire y lo que propone como educación,
es fundamental conocer el contexto que ha vivido, ya que es a partir de él que
surgen sus propuestas, porque todas y cada una de las propuestas evidentemente
han sido acuñadas a la luz de la palabra expuesta por los “0primidos”, con los que
ha compartido las carencias, las limitaciones que dejan huella y que a partir de
esas vivencias fue integrando de manera objetiva toda una metodología, no sólo
para el aprendizaje de la lecto-escritura como aspecto primario, sino una
metodología para el pensar, el reflexionar, el vivenciar de lejos una realidad, y
especialmente para no quedarse en una postura contemplativa, sino llegar a la
praxis para mejorar.
Freire es un autor que plasma sus influencias intelectuales, llenándolas de un
contenido nuevo, donde se va esbozando su particular manera de ir dialogando
con la realidad, esa realidad que vivió de cerca y miró de lejos, y al hacerlo fue
reconociéndola, fue reencontrándola, lo que menciona él mismo en uno de textos,
y se corrobora al leerlo.
“Las dificultades que tuve que enfrentar con mi familia en la infancia y
adolescencia forjaron en mi ser, no una postura cómoda frente al desafío, sino
todo lo contrario, una apertura de curiosidad y de esperanza al mundo” (….) [3].
La obra de Freire contiene las ideas nuevas y revolucionarias que surgen en
América Latina en los años „60. Por una parte, da cuenta de su formación católica
imbuido del lenguaje liberacionista proveniente de las corrientes progresistas del
catolicismo, que hacen surgir la teología de la liberación cuyos conceptos parten
de las circunstancias concretas de las condiciones de opresión que viven los
pueblos y más tarde proceden a teorizar sobre estos hechos. Teología que tiene
un carácter militante en tanto que sus practicantes están activamente
comprometidos con la conquista de la liberación. Por eso conceden una
importancia capital al concepto de praxis.
Su filiación existencial cristiana es explícita y además, utiliza elementos de la
dialéctica marxista que le aportan una pauta nueva de visión y comprensión de la
historia.
En el período en que escribe, contempla los traumas y dificultades por los que
atraviesa la gran mayoría de los hombres campesinos del norte de Brasil
(nordeste), producto de una educación alienante que lleva al pueblo a vivir su
condición de miseria y explotación con una gran pasividad y silencio.
La cultura del pueblo nordestino ha sido considerada como una visión sin valor,
que debe ser olvidada y cambiada por otra cultura, la de las clases dominantes,
valorada como buena, y que es transmitida por todos los medios disponibles. El
pueblo pobre es tratado como ignorante y es convencido de ello, lo que produce y
explica la pasividad con que se soporta la situación de esclavitud en que se vive.
Freire al sentir y vivir esta situación desde temprana edad reflexionaba afirmando
que “En el mundo había algo equivocado que no podía ni debía continuar” ( [4]).
Brasil, es un país que a lo largo de toda su historia ha estado sometido bajo
influencias de otras culturas y que inevitablemente los hombres, especialmente los
campesinos, no habían desarrollado una capacidad de crítica que les permitiera
liberarse de su sometimiento cultural.
En Brasil, la colonización tuvo características marcadamente depredadoras, lo que
produjo una fuerte explotación convirtiéndola en una gran "empresa comercial",
donde el poder de los señores dueños de las tierras sometía a la gran masa
campesina y nativa del lugar, otorgándole trato de esclavos, los que pasivamente
aceptaban su situación, la que según ellos provenía del destino. ” ( [5]).
Ante esta realidad, Freire plantea que el hombre debe ser partícipe de la
transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a ser
crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real,
que no puede mantenerse a la expectativa, mirando sin percibir y sin actuar.
La educación de los colonizadores pretendía mostrar a los aborígenes la
indignidad de su cultura y la necesidad de aplicar un sistema educativo cultural
ajeno, que mantuviera esta situación de explotación e indignidad humana.
El hombre brasileño fue creciendo en un ambiente de autoritarismo y
proteccionismo, con soluciones paternalistas que surgen del mutismo brasileño,
conciencia mágica, donde en la sociedad no existe el diálogo ni la capacidad
crítica para relacionarse con la realidad, porque el que dice la palabra, que es el
que sabe, admite que los demás no saben, es decir, los ubican en esa mágica
conciencia de la ignorancia total. ([6]).
Las relaciones sociales, divididas por las diferencias económicas, crean una
relación de amo y señor. El mutismo brasileño está marcado por la falta de
vivencia comunitaria y por la falta de participación social. Ya que no había
conciencia de pueblo ni de sociedad, la autoridad externa era el señor de las
tierras, él era el representante del poder político y todo lo administraba, por lo
que ese mutismo se reflejaba en expresiones mismas de Freire al referir que el de
haber crecido en una familia cristiana no se orientó a aceptar tal situación como
voluntad de Dios, o caer en el fatalismo de decir que nada se podía hacer.
Esta forma de dominación impedía el desarrollo de las ciudades: el pueblo era
marginado de sus derechos cívicos y alejado de toda experiencia de autogobierno
y de diálogo. ([7]).
Marginación silenciosa, en donde el enmudecimiento, producto de la adversidad
vivida, y de la aceptación irrazonada llevaba a la población a un permanente
abatimiento surgido de la ignorancia en que se encontraba, aceptando la palabra
dicha por los gobernantes en turno.
Este es el Brasil visto y vivido por Freire que le va a motivar a crear una
educación que pueda ayudar al hombre a salir de su experiencia anti-democrática,
experiencia anti- humana que no permite al hombre descubrirse como re-creador
de su mundo, como un ser importante y con poder de mejorar las cosas.
Freire busca hacer efectiva una aspiración nacional que se encuentra presente en
todos los discursos políticos del Brasil desde 1920: la alfabetización del pueblo
brasileño y la ampliación democrática de la participación popular.
“Mientras trabajaba con comunidades campesinas brasileñas, Freire demostró que
su trabajo presentaba una notable similitud con algunos de los principios teóricos
fundamentales de la nueva sociología de la educación. Desarrolló un tipo similar
de análisis crítico en el que afirmaba que las formas tradicionales de la educación,
particularmente de la alfabetización, funcionaban para cosificar y alienar a los
grupos sometidos” ([8]).
El régimen oligárquico, imperante en Brasil hasta 1930, tomó el tema del
analfabetismo y lo convirtió en tema de sus discursos, transformando la
alfabetización en un verbalismo vacío, carente de acción concreta.
El sistema gobernante que viene luego del régimen oligárquico continúa en la
misma línea demagógica que no busca, en la práctica, un cambio real y efectivo:
la liberación del hombre, sino más bien la elaboración de un discurso atrayente y
de moda en su época.
Desde una perspectiva histórica, nos encontramos frente al momento en que
comienza la decadencia de la sociedad capitalista brasileña, dedicada
fundamentalmente a la producción agraria exportable.
La gran crisis económica mundial de 1929 y la redefinición del mercado
internacional, aceleraron el proceso de transformación de las estructuras, lo que
en el fondo significa: mayor urbanización e industrialización, con el consiguiente
aumento de las migraciones populares hacia las grandes ciudades. Desde la
economía agraria, en el plano económico hacen su aparición las clases populares
urbanas, se redefinen las alianzas de las clases sociales a nivel de Estado, lo que
produce una gran crisis a nivel de las élites.
A pesar de que, desde 1930, se ha producido la desestructurazación del régimen
oligárquico, esto no significa que ha perdido el poder político y económico, ya que
el poder local y regional de los grandes latifundios sigue siendo una base de
decisión fundamental para el control y la estabilidad del poder nacional.
Si nos detenemos un poco y miramos la realidad mundial, (2007) encontramos
que la pantalla de la globalización neoliberal ha acentuado con mayor fuerza el
sistema oligárquico, porque no es una persona, sino grupos elitistas y cerrados los
que mantienen el poder económico y con ello la supremacía política que
veladamente se constituye en una democracia falseada y repetitiva, y
desafortunadamente, ese mismo poder establece mecanismos para hacer creer a
las mayorías que es la democracia la imperante, democracia en donde todos
opinan y votan pero sólo unos deciden.
En 1930 hace su aparición en el escenario nacional la clase popular urbana, sin
embargo, las clases rurales, que son mayoría, ya que "abarcan la mitad de la
población brasileña", continúan siendo marginadas del proceso social, político y
económico, etc., es decir, no participan de ninguna de las decisiones importantes
para el país permaneciendo en el silencio.
El trabajo de Pablo Freire queda críticamente ligado a este incipiente proceso de
ascensión popular y su praxis político-educativa, se desarrolla en Brasil, en medio
de un esquema clásico de dependencia y subdesarrollo.
Freire es quien crea el movimiento de educación popular en Brasil, con él busca
sacar al hombre analfabeto de su situación de inconciencia, de pasividad y falta de
criticidad. Su esfuerzo por contribuir a la liberación de su pueblo se inscribe en una
época en que son muchos los que están buscando algo similar.
En este período podemos identificar numerosos procedimientos de naturaleza
política, religiosa, social y cultural, para movilizar y concientizar al pueblo, desde la
participación popular creciente, por medio de votos, hasta el movimiento de cultura
popular organizado por los estudiantes. Se desarrolla también todo un movimiento
del sindicalismo rural y urbano. Aparecen instituciones como la SUPRA, que
agrupaba a clases campesinas para la defensa de sus intereses, provocando
grandes repercusiones políticas.
El movimiento de educación de Freire comienza en 1962, en el nordeste de Brasil,
una de las regiones más pobres. De veinticinco millones de habitantes, quince
eran analfabetos. Durante cuarenta y cinco días él trabaja con trescientos
trabajadores aplicándoles su método de alfabetización. Los resultados
impresionan, por el éxito alcanzado, profundamente a la opinión pública. Su
método es aplicado en todo el territorio nacional.
La reacción de las élites no se deja esperar. Los grupos dominantes, unidos a una
Iglesia católica conservadora, no pueden comprender cómo un educador católico
puede hacerse un portavoz de los oprimidos, poniendo en peligro, los privilegios
de los que han gozado desde siempre. Desde aquí surgen las acusaciones que se
hacen a Freire de agitador político, comunista y agitador de las masas, al hacerlas
tomar conciencia de su realidad, lo que pone en peligro la estabilidad y la
seguridad de la sociedad fundada sobre los principios excluyentes de una
sociedad opresora.
Este proceso de liberación popular, a través de una educación para la libertad, fue
detenido a causa del golpe de Estado hecho por los militares, situación que impide
la realización del primer plan nacional de educación popular.
No sólo a causa de sus ideas, sino sobre todo, porque quiso ayudar al hombre a
liberarse, Pablo Freire es exiliado, continuando su búsqueda en torno a la
educación popular en otros países de América Latina. Esto muestra claramente
que el pensamiento de Pablo Freire brota desde la misma realidad que le toca vivir
en el nordeste brasileño, que él intenta comprenderla y liberar al hombre de ella,
devolviéndole la capacidad de reconocer su fuerza transformadora. Fuerza que
brota desde los mismos oprimidos, único camino de liberación real
posible. Liberación que los encamina a la superación y mejora de sus
circunstancias, liberación que declaraba la guerra sin cuartel al analfabetismo,
supremo mal que imposibilita la comunicación entre los hombres. ( [9]).
Conocer el contexto socio-político en el cual Paulo Freire desarrolla su
pensamiento y obra permite reafirmar que el hombre es un ser de trascendencia,
en tanto que se relaciona con su realidad, en tanto que dialoga con los demás, en
tanto reflexiona y analiza su entorno leyéndolo, entendiéndolo y ubicándolo en el
punto exacto para valorarlo, conservarlo o transformarlo.
Es esta realidad la que indudablemente permitió a Paulo Freire plantearse la
liberación propia y la de su pueblo. Liberación que implicaba un acto valiente, pero
pensado y fundamentado en el proceso dialógico y de relación humana, en donde
se entrelazan las palabras vivas hechas praxis.
En su pensamiento crítico existen varias influencias, pero su espíritu electivista y
creativo no asume ningún sistema filosófico acríticamente, sino lo que considera
idóneo en correspondencia con sus búsquedas. No cree en una omnisciencia que
dé respuestas a todas las inquietudes humanas. Se preocupa ante todo en su
filosofía pedagógica crítica por seguir la lógica de la realidad viviente; sin embargo,
en su obra se destacan con fuerza el personalismo fenomenológico de corte
católico, muy cercano a J. Maritain, el existencialismo, el marxismo, el
pensamiento latinoamericano, particularmente la filosofía de la liberación, la
teología de la liberación, y otras tendencias, corrientes e ideas, que influyen,
confluyen o coinciden; pero todas asumidas con carácter crítico creador, como es
común en los grandes ingenios[10].
Del personalismo fenomenológico, de matiz católico, muy cercano a J. Maritain, se
observan algunas influencias, particularmente su visión plural en el conocimiento
de la realidad, la epistemología y los diversos grados e interrelaciones del
conocimiento en la asunción de la realidad, y sobre todo, la tesis que existir es
actuar y que la cooperación siempre es posible cuando se persigue un bien
común.
Con relación al existencialismo, las ideas de Jaspers se reflejan en algunos
momentos de su obra, particularmente lo relacionado con los márgenes y límites
de la experiencia, el tema de la libertad, pero no como horizonte indefinido, sino
lograble a través de la praxis. En Freire se nota, además, la asunción crítica de los
temas en torno a las situaciones límites como el azar, el sufrimiento, el conflicto, la
culpabilidad y la muerte, pero ausente de una visión pesimista, como fue propio en
el pensador francés.
El marxismo lo asume en muchos de sus ideas esenciales, especialmente el
concepto de praxis, el condicionamiento histórico social del hombre y la sociedad,
su visión de la ideología y la teoría de las clases, el papel del factor económico, la
crítica al capitalismo, y con gran fuerza, el tema marxista de la subjetividad[11],
entre otros. Ideas que aplica con originalidad en el análisis de la sociedad y el
papel liberador que debe desempeñar la educación en pos del diálogo y la
libertad.
Los temas de su momento histórico, desarrollados por la filosofía de liberación y la
teología de la liberación, están presentes de una forma u otra en el discurso
freiriano, particularmente la crítica al status quo existente y la necesidad de lograr
la equidad social, incluyendo la emancipación terrenal, y no sólo celestial como
era costumbre de los clérigos ideólogos. En esta dirección, con la toma de partido
por los desposeídos y marginados Freire hace causa común con el marxismo, la
filosofía de la liberación y la teología de la liberación, desde su posición de
religioso católico laico.
Es necesario enfatizar que si realmente el pensamiento de Freire posee sus
influencias y coincidencias, lo más destacado es que su filosofía pedagógica se
nutre de la realidad, de las experiencias prácticas de Brasil y el mundo. Un
pensamiento con alma política, pues al enfrentar la realidad, en general y la
educativa, en particular, ya está entrando en el terreno político. Él estaba
consciente de ello, y fue consecuente con su misión. “Cuando inicié mi práctica
educativa – señala Freire - no estaba seguro de las consecuencias políticas
potenciales. Pensaba muy poco en las implicaciones Políticas y menos aún en la
naturaleza política de mi pensamiento y mi práctica. Sin embargo, la naturaleza
política de estas reflexiones fue y es una realidad”[12].
2.- Formación Inicial
Paulo Freire nació un 19 de Septiembre de 1921, en Recife Brasil. Su padre
Joaquín Freire, era oficial de la policía militar de Pernambuco. Su madre Edeltrudis
Neves Freire, también era oriunda de Pernambuco. ([13]).
Freire vivió en un ambiente hogareño y según él mismo explica, bastante cálido,
donde aprendió la forma de trabajar, que más tarde podría compartir y desarrollar
con su propia familia. Reconoce que es en el mismo seno familiar en donde
aprendió el significado y aplicación del respeto y la importancia de la opinión de
los demás, conducta reforzada por la actitud y ejemplo vivo de su padre, quien
respetaba la creencia religiosa de su madre, a pesar de no compartirla. Siguiendo
esa línea de vida, de reconocimiento, respeto y congruencia en el decir y actuar,
más tarde, Freire realiza su propia opción religiosa, inclinándose por el
catolicismo, decisión que también es respetada por su padre. ([14]).
Es precisamente en ese ejemplo de respeto y tolerancia, practicado permanente
en la vida familiar, en donde Paulo Freire va introyectando el sentido real de la
convivencia y diálogo, ambiente idóneo donde se comparten ideas, y aunque sean
diferentes, se aceptan y respetan para propiciar una armonía que propicia el
crecimiento.
“Jamás me sentí ni siquiera amenazado por la duda sobre el cariño que se tenían
mis padres, como tampoco de su amor por nosotros, por mis hermanos, por mi
hermana y por mí. Y debe haber sido esa seguridad la que nos ayudó a enfrentar
razonablemente el problema real que nos afligió durante gran parte de la infancia y
adolescencia: el hambre. Hambre real, concreta, sin fecha señalada para partir,
aunque no tan rigurosa y agresiva como otras hambres que conocía”. ([15]).
Se ha considerado que la relación prevaleciente entre Freire y su padre lo inició
también en ese descubrimiento de su método alfabetizador, ya que antes de que
Paulo empezara a ir a la escuela le escribía con un trozo de madera en la arena,
palabras del universo cultural del niño, después dividía estas palabras en sílabas y
las reunía formando otras palabras, siendo su padre mismo quien le enseñó el
alfabeto.
En 1931, por dificultades económicas, la familia Freire se ve obligada a trasladarse
a Jaboato, lugar donde fallece su padre. Con esto la vida de Freire se complica
bastante, pues a raíz de la orfandad y condiciones de precariedad en que crecía
conoció el hambre y el sufrimiento, situaciones que lo llevaron a madurar a
temprana edad.
“Cuántas veces fui vencido por el hambre sin tener con qué resistir a su fuerza, a
sus “ardides”, mientras trataba de hacer mis tareas escolares. A veces me hacía
dormir de bruces sobre la mesa de estudio, como si estuviera narcotizado. Y
cuando reaccionaba frente al sueño que trataba de dominarme abría grandes ojos
y los fijaba con dificultad en el texto de historia o de ciencias naturales, “lecciones”
de mi escuela primaria-, eran como si las palabras fueran trozos de comida” ([16]).
Esa era la realidad de Paulo Freire, realidad a temprana edad que deja huellas
imborrables, y que precisamente de esa realidad vivida es de donde surge la
esperanzadora idea de su pedagogía, la del oprimido, que sin comer visionaba un
cambio por él mismo y con los demás. Esa es la realidad que aún viven millones
de niños y adolescentes, hambre provocada por los gobiernos, que envuelven,
atrapan, convencen, haciendo creer a las mayorías que su línea es la mejor, y que
esos niños y adolescentes hambrientos sin tener la certeza del amor y
comprensión de sus padres, de su familia, se vuelven fatalistas, agresivos, y a fin
de saciar su hambre se integran a las bandas del narcotráfico para destruirse a sí
mismos.
Por su experiencia personal, Freire comenzó a descubrir la singularidad de la
sociedad moderna y esto lo llevó a buscar medios adecuados, según su propia
perspectiva y visión de la realidad, para la transformación de los males de esta
sociedad, que en su opinión, oprimían al hombre y no lo dejaban ser cada vez más
hombre, más digno.
A pesar de haber tenido algunos problemas en la secundaria, Freire pudo realizar
estudios de Derecho, Filosofía e iniciarse en la Psicología del Lenguaje. Además,
se desempeñó como profesor de portugués en la escuela secundaria. Este trabajo
le permitió ayudar económicamente a sus hermanos mayores y a la vez, lo
introdujo en la problemática educacional, vocación que comienza a descubrir.
En relación a su vida de fe se conoce la existencia de algunas crisis provocadas
en su mayoría por la situación de incoherencia que vivía la Iglesia de aquel
entonces, cuando se predicaba una cosa y abiertamente hacía lo contrario. Su
vida de fe se consolida gracias a la lectura de autores tan importantes como
Jacques Maritain, (1882-1973) filósofo francés, quien sostenía que existir es
actuar y que la cooperación siempre es posible cuando se persigue un bien
común. ([17]).
En 1944 contrae matrimonio con Elsa María, originaria de Recife, con quien tiene
cinco hijos. En su hogar intenta desarrollar el mismo ambiente de diálogo que vivió
en la casa paterna durante su infancia. Su esposa quien era profesora llegó a
ejercer el cargo de directora de un colegio, lo que influyó positivamente en que
Freire se interesara por la educación.
Durante uno de sus primeros trabajos en un departamento de servicio social,
aunque de tipo asistencial -SESI-, (Servicio social de Industria) se fortalece el
diálogo con el pueblo, ocupando posteriormente la dirección del Departamento de
Educación y de Cultura del SESI, de Pernambuco, y después en la
Superintendencia. En 1946 y 1954 realizó las primeras experiencias que lo
llevaron a iniciar su método de alfabetización, el cual surgió precisamente
fundamentado en esa relación dialéctica con los campesinos, relación de respeto
que motivó la apertura, a través de la cual conoció el verdadero sentir del
oprimido, quien al inicio se concretaba a aceptar la perfección del enseñante,
como una manera de aceptar el sistema de opresión en que se encontraba. Freire
manifiesta que:
“La Pedagogía del Oprimido no podría haberse gestado en mí sólo por causa de
mi paso por el SESI, pero mi paso por el SESI fue fundamental, diría yo
indispensable para su elaboración” ([18]).
En 1961, participa en el movimiento de cultura popular de Recife, donde es
considerado uno de sus fundadores.
Desarrolla un método de alfabetización que no se conforma con enseñar a leer y a
escribir, sino que busca producir un cambio efectivo y real en el hombre y en su
autocomprensión personal y en la del mundo que lo rodea. Se plantea como un
método participativo que se auto gesta en la medida en que el hombre se
compromete con él.
El golpe militar de Estado que se produce en Brasil en 1964, además de detener el
proceso de educación de adultos y de la cultura popular en general, lleva a la
cárcel a Paulo Freire por cerca de 75 días, y en una de sus entrevistas asevera lo
siguiente:
“Fui encarcelado por un breve período después del golpe de Estado de 1964. De
hecho hubo gente que fue encarcelada por un tiempo mucho más prolongado.
Antes del exilio estuve dos veces en prisión, durante 75 días en total. Fue para mí
una experiencia interesante, si bien no soy masoquista. No me gusta sufrir y
ciertamente no quisiera experimentarlo de nuevo. Pero aproveché el tiempo para
reflexionar sobre algunas cosas. Aquellos días fueron una experiencia de
aprendizaje. Obviamente fui encarcelado por la naturaleza política de la
educación (...) ([19]).
Luego de ser interrogado es trasladado al I.P.N. de Río. Logra refugiarse en la
embajada de Bolivia en Septiembre de 1964. Las acusaciones por las que se le
quiere juzgar se basan fundamentalmente en las siguientes: "subversivo
internacional". "traidor de Cristo y del pueblo brasileño, ignorante, etc.".
"Lo que parecía muy claro en toda esta experiencia, de lo que salí sin odio ni
desesperación, era que una ola amenazante de irracionalidad nos había invadido
forma o distinción patológica de la conciencia ingenua, peligrosa en extremo a
causa de la falta de amor que la alimenta, a causa de la mística que la
anima". ([20]).
Vivir encarcelado, en mi juicio, fue para Freire una de las experiencias más
sobrecogedoras que le permitieron vivenciar el desprendimiento de la libertad, esa
libertad enunciada y defendida con vehemencia por los clásicos ( [21]). Y que
representa uno de los cinco problemas básicos de la filosofía de K. Jaspers:
historicidad del hombre, existencia, comunicación, libertad y trascendencia; ([22]).
Freire al constituirse testigo de los aberrantes sucesos vividos por jóvenes
prisioneros ([23]). Posiblemente llegó a reafirmar sus ideas sobre el significado de
la libertad estableciéndola como uno de los elementos sustantivos de su
pensamiento filosófico, ([24]) iniciando esa insistente defensa hacia los oprimidos,
esos que aún viviendo en tierra propia se ven impedidos de enunciar su presencia,
sus anhelos, sus esperanzas, oprimidos y exiliados que temiendo a las estructuras
políticas prevalecientes, asumen posturas de entendimiento y adaptación,
denotando su miedo a la libertad.
Paulo Freire aborda el tema de la alfabetización de adultos, que culmina con la
elaboración del método psicosocial en 1961. Éste se proponía, en cuarenta y cinco
días, lograr el aprendizaje de la lectura y la escritura, de modo que los
alfabetizandos lograran, también, “decir y escribir su palabra”.
Rápidamente, su experiencia y propuesta educativa se difundieron por el resto de
Brasil. El “método Paulo Freire” -como empezó a llamársele- despertó el interés
del gobierno populista de Joao Goulart, que se preparaba para impulsar un Plan
Nacional de Alfabetización.
De este modo, Freire llega a ser encargado por el Ministerio de Educación y
Cultura de Brasil, del sector de Alfabetización de Adultos. Con amplia colaboración
de universitarios creó “círculos de cultura” y “centros de cultura popular” en todo el
Brasil. Y de igual manera durante su exilio en Chile.
El “Movimiento de Educación de Base”, patrocinado por el Episcopado Brasileño,
tomó el “método Paulo Freire” como línea programática antes de 1964.
Más tarde, en Brasil, se publica su primer libro: La educación como práctica de la
libertad (1965). Pronto comienza su largo exilio, que lo lleva en primer término a
Bolivia:
“Yo tuve una primera experiencia de exilio en Bolivia, en La Paz, donde sufrí el
mal de la altura. En La Paz, cargar un paquete, incluso pequeño, significaba un
esfuerzo extraordinario para mí. No me gustaría experimentarlo nuevamente, no
solamente el exilio, pero la altura tampoco. Pasé un mes en La Paz, pero quince
días después que yo llegué hubo un golpe de Estado. Eso era una zafra de golpes
y yo percibía que además de la altura estaba el golpe. Yo no me podía quedar en
Bolivia y escribí a unos amigos brasileños que estaban en Santiago”. ([25]).
De esta suerte, Paulo Freire llega a Chile, comenzando a vivir su “período
chileno”, entre noviembre de 1964 y 1969.
En Chile, trabaja como profesor universitario y vinculado a diversas instituciones
preocupadas del desarrollo rural da a conocer su método alfabetizador en el
Ministerio de Educación, en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), en el
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y en el Instituto de Capacitación e
Investigación en Reforma Agraria (ICIRA).
El método psicosocial es utilizado en la ejecución de los Planes Extraordinarios de
Educación de Adultos, implementados por el gobierno de Eduardo Frei Montalvo y
tiene una amplia difusión en el ambiente educativo chileno.
En Chile, Paulo Freire publica la edición castellana de La Educación como
Práctica de la Libertad, ¿Extensión o Comunicación?, y escribe la Pedagogía del
Oprimido, una de sus obras más difundidas y que ha provocado múltiples
cuestionamientos, razón que llevó a Freire a establecer aclaraciones y
reafirmaciones de su obra en el libro que posteriormente publicara en 1992
denominada “Pedagogía de la Esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del
oprimido”, libro en donde ratifica y aclara, en donde presenta las diversas tramas
de sus vivencias, las que indudablemente le dieron el soporte necesario y
requerido para elaborar una serie de planteamientos teóricos que enmarcan la
praxis educativa dentro de su “pedagogía crítica”.
Estando todavía en Chile, Freire es invitado a Estados Unidos por la Universidad
de Harvard, donde ejerce como profesor por diez meses, partiendo con Elza y los
chicos para Cambridge, donde, además de Harvard, participó en un interesante
programa con un buen grupo de intelectuales.
Entre 1970 y 1979, Paulo Freire trabaja como consultor del Departamento de
Educación del Consejo Mundial de Iglesias, en Ginebra. En este período conoce
Africa: colabora en campañas de alfabetización y en otras experiencias educativas
en Tanzania, Zambia, Sao Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique, Cabo Verde y
Guinea Bissau.
El conocimiento de países tan diversos, influye profundamente en el pensamiento
de Freire, dándole nuevas dimensiones. En Angola, en Guinea Bissau, en Cabo
Verde y en Sao Tomé y Príncipe, Freire trabajó con los partidos políticos que
estaban en el poder y que encabezaban un proceso de transformación
revolucionaria. En dichos países, recientemente independizados, encontró
nacientes revoluciones populares, plenas de riqueza y esperanza, que marcarían
en forma decisiva el pensamiento ([26]).
Como el propio Freire afirma, de su primer contacto con África: “Fue un encuentro
amoroso con un continente rico en experiencias, con una extraordinaria historia,
ignorada conscientemente por Occidente, con pueblos que llevaban a cabo una
lucha contra la opresión, a veces en forma silenciosa y desapercibida ante los ojos
extraños, pero no por ello menos difícil y valiente. Expresa además que fue grato
reencontrarse en esas tierras, pues pareciera que no llegaba sino que
regresaba. ([27]).
Dentro de este período tan rico en experiencias, Freire tiene oportunidad de volver
transitoriamente a Chile, a mediados de 1972. Aquí, se interesa por conocer la
nueva actitud de algunos cristianos chilenos frente al proceso actual, esto es, en
relación al proceso vivido durante el gobierno de la Unidad Popular.
Entrega al teólogo Hugo Assmann el escrito “La misión educativa de las Iglesias
en América Latina”, que se publicará en Chile en octubre de 1972.
También en la década del setenta, Freire funda, en Ginebra, junto a otros
intelectuales comprometidos, el Instituto de Acción Cultural (IDAC). En este
período publica Cartas a Guinea-Bissau: Apuntes de una experiencia pedagógica
en proceso (1977), y elabora diversos materiales educativos para ser utilizados en
países africanos. Más adelante, tiene ocasión de colaborar en algunas
experiencias en América Central.
En 1979, Freire fue invitado a Granada y Nicaragua para colaborar en el diseño de
sus respectivas campañas de alfabetización, ambas realizadas en 1980. En Junio
de 1980, vuelve a Brasil, finalizando, así, su largo y fecundo exilio.
Durante la década de los ochenta, es a menudo invitado a diversas partes del
mundo a realizar cursos y seminarios en Universidades, y en una de sus
conversaciones expresa:
“He tenido y sigo teniendo experiencias muy ricas, muy interesantes, en los
Estados Unidos y en Europa. De manera más o menos sistemática, en algunas
Universidades de los Estados Unidos, del Canadá, de Brasil y de Suiza; de
manera menos sistemática, en otras Universidades americanas, latinoamericanas,
europeas y africanas. Te diría que los resultados de mi práctica han sido mucho
más positivos que negativos. Ahora, en julio pasado, antes de venir a Ginebra,
coordiné tres cursos durante el mes, con actividades diarias, en las Universidades
de Brittsh Columbia, en Vancouver, y de Alberta, en Edmonton, Canadá. Trabajé
con los estudiantes, no para ellos y mucho menos sobre ellos. ([28]).
Ahora, en este recorrido de experiencias de vida, llenas de colorido y sentimiento,
es que se fue reafirmando el pensamiento de Freire, ese pensamiento que en
diversidad de ocasiones señaló el verdadero rumbo de la unidad en la diversidad,
de la singularidad en la complejidad, de la integración del hombre a su entorno,
esa integración producto del análisis crítico y de la reflexión, que le hacen
trascender porque sabe interactuar para transformar.
En agosto de 1984, en Ginebra, “habla” el libro Hacia una pedagogía de la
pregunta, con el filósofo chileno Antonio Faúndez, quien lo reemplazó en su cargo
en el Consejo Mundial de Iglesias cuando Freire volvió a su patria. En 1987, es
invitado a un Congreso de Psicología en Cuba.
Por esas fechas, Freire es militante del Partido de los Trabajadores en su país.
Trabaja y preside el Instituto de Cajamar, “una semilla de Universidad popular”,
esto es, un centro de estudios y de formación de la clase trabajadora brasileña.
En 1989, con sesenta y ocho años, Freire acepta estar a cargo de la Secretaría de
Educación de la Prefectura de Sao Paulo:
“Yo empezaría diciendo a ustedes que cuando cumplí 68 años, en Brasil fui
finalmente invitado para ser secretario de educación de una ciudad como Sao
Paulo, que corresponde a un país en América Latina. Pensé un poco, discutí con
los hijos y luego acepté. Me gustaba experimentar con una responsabilidad
política, administrativa y pedagógica y dije que sí. Dejé la secretaria a fines de
mayo de este año, porque ya no podía resistir la falta de leer y escribir. Pasé dos
años y medio y leí un libro. Cuando asumimos la secretaría había 375 escuelas
casi destruidas. Eso es un absurdo: el desgano por la cosa pública. Pero nosotros
conseguimos reparar eso y ampliar la red escolar. Tenemos hoy día casi un millón
de niños estudiantes y cerca de 35 mil profesores. ([29]).
“Desgano por la cosa pública” frase que inevitablemente descubre una situación
problemática dentro del sector educativo, situación problemática que prevalece en
la actualidad, porque el porcentaje asignado por los gobiernos para atender este
elemental derecho, el de la educación, impide cubrir las necesidades
prevalecientes de materiales didácticos y formación profesional, “desgano” que al
ser observado “leído” por Freire, lo mueve a establecer acciones remediales.
Seguramente dentro de los sistemas de gobierno actuales, urge contar con
administradores que aprendan a “leer” el entorno donde se desempeñan, para que
con esa actitud crítica y reflexiva reconozcan la problemática, y según sus
facultades y funciones actúen y resuelvan.
Cuando Freire señala el inminente abandono de la secretaría, presenta una
“dolencia”, una queja personal expresando que sólo un libro había leído en dos
años. Esa queja, causa del abandono administrativo que prevalecía en la
secretaría, da señal del apego de Freire a la lectura, apego que como ejemplo
deberíamos tener muchos de los docentes, para informarnos, para conocer, para
actualizarnos, ejemplo que debe ser recogido, difundido y promovido porque
evidentemente en el mundo y en México en particular, ni los docentes, aún menos
los estudiantes, tienen el gusto por la lectura, desconociendo que la lectura como
tal nos acerca al mundo, y si se lee el mundo con espíritu crítico se aprehende
para problematizarlo y transformarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Es importante acotar que en 1992 Freire recibe el Premio Interamericano de
Educación Andrés Bello, concedido por la OEA, hecho que determinantemente
señala el reconocimiento que a nivel internacional ya había logrado Paulo Freire
por su pensamiento filosófico y obra realizada en pos de la educación popular.
En los 90, en Brasil, Paulo Freire se dedica a reflexionar y a escribir. También, de
acuerdo a la vitalidad que lo caracteriza, se vuelve a enamorar, luego del
fallecimiento de Elza en octubre de 1986. Se casa con Ana María Araujo Freire,
con quien trabaja en la elaboración de su libro Pedagogía de la Esperanza. Un
reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Esta obra, recientemente traducida al
castellano, editada en 1992, constituye el relato de sus memorias y de sus
sueños, según lo señala Carlos Núñez Hurtado:
“Es el libro de sus ideas, sus sueño, sus búsquedas y sus siempre coherentes
compromisos. Porque es el libro de la esperanza, que tan generosamente nos
ofrece para que la hagamos también nuestra” ([30]).
Paulo Freire fallece el 2 de mayo de 1997, víctima de una afección cardíaca. En
abril de ese mismo año había publicado el que sería su último libro, la Pedagogía
de la Autonomía.
Es este contacto básico inicial de recreación breve sobre la vida y obra de Freire lo
que nos permite tener una visión más objetiva sobre su obra pedagógica, y
conocer esos criterios vivos que le dieron dinamismo a su pensamiento, a su
filosofía crítica, a través de la cual, como visión utópica, pretende llevar a hombres
y mujeres a transformarse, a constituirse en entes histórico- culturales, capaces de
integrarse activamente en la “realización” de su vida para ser más.
3.- Desarrollo y sistematización de su pensamiento.
Evidentemente el siglo XXI se perfila como una época distintiva de cambios y
avances tecnológicos, muchos de ellos generados a mediados y finales del siglo
XX, cambios que si bien han contribuido a una vida más cómoda, también han
llevado al hombre de nuestro tiempo a huir de la reflexión profunda sobre el
sentido último de las cosas y de las personas, prefiriendo las primeras,
otorgándoles prioridad en el existir, y cosificando a las segundas como lo refiere
Paulo Freire al señalar que: “para los opresores, persona humana son solo ellos,
los otros son “objetos, cosas,”([31]). Precisamente esa falta de reflexión sobre el
verdadero reconocimiento del otro como persona, es ausencia en el
pensamiento, puesto que solo la reflexión encausa la acción transformadora que
deviene solo de quien conciente de si y de su entorno busca esa transformación,
dándole sentido a la existencia a la vida. Freire explica lo anterior cuando señala
que “toda comunicación sin acción es solo verbosidad, y toda acción sin
comunicación es solo activismo” es decir, en uno u otro axioma se evidencia la
ausencia de reflexión, especialmente la falta de sentido en el vivir, en el actuar, y
en esa búsqueda es que nos ubica el Dr Rigoberto Pupo al señalarlo en su
poemario “Buscando Sentido” en donde aborda la necesidad de la
contextualización de la educación, del reconocimiento y valoración del otro, de la
dignidad del hombre al caminar y continuar, sin olvidar que ha dejado huella y
humanismo:
Buscando sentido no intenta hacer buena poesía. Es una meta ardua, difícil, y a
veces, imposible.
Es sencillamente eso: buscar sentido a la vida, a través de la poesía, que tanto
anima y engrandece el espíritu.
Buscar sentido en cualquier parte, pero sobre todo, en nuestro mundo cotidiano
y en aquellas figuras, cuya obra resume un grande cosmos lleno de sentido
humano y vocación ecuménica.
Buscar sentido es experimentar nostalgia, ensueño. Es sentir añoranza, deseos
y sobre ellos levantarnos para continuar.
El hombre siempre necesita de cauces orientadores para andar y hacer camino.
Y hacer camino es encontrarse a sí mismo y construir su mundo para bien de
todos.
Buscar sentido es abrirse al mundo con ojos humanos y respetar al otro. Crear
espacios comunicativos para “construir” verdades y revelar valores.
Encontrar bondad, verdad y belleza, porque se llevan dentro, e insertarlas en la
cultura para que echen raíces y den frutos lozanos. Eso busca este humilde
poemario. ¡Ojalá tenga sentido y se acerque a lo buscado (...)([32]).
Indiscutiblemente buscar sentido a la existencia, reconociéndonos en el otro, es
uno de los principios del pensamiento de Paulo Freire, principio que desde el inicio
le lleva a situarse como mediador.
Es pues que en una época de eminente pragmatismo es preciso dar a conocer la
obra de pensadores que han buscado en su razón la explicación de las
circunstancias y los fenómenos que les ha tocado vivir.
Uno de los aspectos de mayor complejidad para los seres humanos, es
precisamente la interpretación efectiva y verás del pensamiento de los demás
congéneres, puesto que “el pensamiento es la actividad y creación de la mente”,
creación que se va conformando en la medida que las vivencias y experiencias se
incorporan a la vida misma e indudablemente en esa incorporación, se van
gestando sentimientos y emociones que a la vez producen otras ideas, otros
pensamientos que necesariamente influirán en la persona misma y en el contexto.
En el caso de Paulo Freire, consideramos que esencialmente el contexto en el que
vivió, la formación familiar, el devenir crítico de su experiencia en el exilio las
condiciones socioeconómicas y políticas de su país entre otros
aspectos, determinaron invariablemente el surgimiento de su pensamiento
analítico y crítico por antonomasia, así como su sistematización como filosofía
educativa crítica, pues como él afirma “ La existencia, en tanto humana, no puede
ser muda ni silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras
verdaderas con las cuales los hombres transforman el mundo; existir
humanamente es pensar y pronunciar el mundo, es transformarlo” ( [33]).
Es entonces que cada una de las ideas en torno a “su mundo” y a la
transformación del mismo, se acuñaron con vehemencia, de tal manera que
Ernari María Fiori 1975 P. Freire. Al interpretarlo afirmara que:
“Paulo Freire no inventó al hombre; sólo piensa y practica un método pedagógico
que procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume
reflexivamente el propio proceso en que él se va descubriendo, manifestando y
configurando” ([34]).
Cuando se intenta interpretar el pensamiento de los hombres, es necesario
establecer esa relación intrínseca entre el contexto, la idea, la reflexión y la
palabra porque:
El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje sino que lo
determina.
El pensamiento precisa el lenguaje
El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del
pensamiento.
El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje
El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto.
([35]).
Es pues, que en esa unidad, se va gestando la historia de la humanidad, ya
que es el hombre quien la construye, porque con sus acciones comprometidas y
sus palabras “vividas”, va integrando el entramado de la vida. Es por esto que al
establecer un acercamiento a la vida de Freire, al conocer los principios y
fundamentos de su filosofía, los cuestionamientos que desde temprana edad se
hiciera sobre las anormalidades de la sociedad, sobre los equívocos que nadie se
atrevía a señalar, se nota la autoconciencia de su propio devenir:
“Desde la más tierna edad yo pensaba que el mundo tenía que ser transformado.
Que en el mundo había algo equivocado que no podía ni debía continuar. Tal vez
este fue uno e los aspectos positivos y lo negativo del contexto real en que mi
familia se movía: el que al verme a ciertos rigores que otros niños no sufrían,
fuese capaz de admitir, por la comparación de situaciones contrastantes que el
mundo tenía algo equivocado que necesitaba reparación” ([36]).
Nos damos cuenta entonces que es a través de sus “palabras generadoras”, que
inicia, desarrolla y sistematiza todo un movimiento pedagógico dando origen a la
pedagogía social, pedagogía crítica que abarca no sólo el concepto de
transformación, sino de liberación del hombre. Ya estamos en presencia de una
madurez intelectual registrable, sustentada en un pensamiento filosófico educativo
sistematizado.
De acuerdo a la filosofía Freiriana el pensamiento es el resultado de un proceso
de conocimiento dialéctico e históricamente determinado, y es ante todo, un acto
colectivo que no puede ser atributo exclusivo de unos cuantos, existe: “un
pensamos y no un yo pienso” ([37]).
Es el “pensamos” lo que evidencia el trabajo colectivo, ese en el que se conjugan
la creatividad, la aceptación o el rechazo, la negación o la afirmación. Ese
pensamos que primero parte de una visión individual de las cosas y hechos,
mismos que ante una mirada colectiva develan sus aristas y componentes, de tal
manera que se descubren y redescubren para transformarlos, para mejorarlos.
Es la filosofía y el pensamiento de Freire lo que permite integrar al hombre en los
hechos, y los hechos al hombre y en un “pensamos”, hacemos, actuamos,
transformamos. Se va consolidando la acción dialógica y de colaboración que
debe prevalecer en los seres humanos.
Acercamos al pensamiento y obra de Freire nos permite no sólo delinear sus
ideas, sino aprehenderlas, para proyectarlas renovadoramente ante las
circunstancias actuales que también laceran y lastiman a los necesitados y
oprimidos como en el tiempo en que Freire las acuñó, pero que él mismo y a
finales del siglo XX señala aún como en los sesentas, que en el mundo había
algo equivocado que no debía ni podía continuar (…)([38]), que el mundo tenía algo
que necesitaba reparación.
Reflexión que nos ubica en el hoy para llevarnos a cuestionar este presente en
donde la paranoia gana terreno pues la eliminación del hombre por el hombre es
lo que impera.
Dentro de toda la riqueza humanista y pedagógica que nos aporta
Freire, encontramos que en su pensamiento y producción entre 1968 y 1981, ya
existe un pensamiento filosófico educativo maduro y sistemático. Aborda temas
vinculados entre sí, conteniendo elementos teóricos suficientes para descubrir la
profundidad en aspectos relevantes de su pensamiento, elementos como “la
opresión”, “la liberación del hombre”, “la educación bancaria”, “la educación
problematizadora”, “el proceso de codificación, descodificación”, “la comunicación
dialógica”, “el hombre y su finitud” y otros más que surgen durante su devenir, y
que además de ir afianzando la aportación filosófica-pedagógica de Freire se va
encontrando su aplicación congruente y pertinente, coincidiendo muchos de sus
seguidores que no solo es la aportación de un método alfabetizador sino que es
toda una cultura nueva sobre la concepción de la educación según lo señala
Henry A. Giroux:
“Su trascendencia no tiene límites, pues cruza las fronteras para proveer a otros
de nuevas ideas, es Freire en Recife como lo es en cualquier lugar del mundo y
una vez más Freire nos demuestra que no solo es un hombre del presente, sino
un hombre del futuro ([39]).
Uno de esos elementos teóricos es el énfasis que establece para la comunicación,
pero ésa que permite la relación especial entre seres humanos para conocerse y
comprenderse, relación dialógica en donde la palabra es de todos, palabra que
lleva fuerza para transformarse y crecer, es decir, esa esencia del diálogo que
lleva a la reflexión - acción, como lo indica al expresar: “ El mundo social y
humano, no existiría, como tal, si no fuese un mundo de comunicaciones, fuera del
cual, sería imposible el conocimiento humano”. ([40]).
Es en el plano de la comunicación humana que se construye, pero
indiscutiblemente sólo a través de la comunicación dialógica, puesto que las
ideas al incorporarse a los diálogos originan proyectos de vida y para la vida. La
comunicación dialógica es en donde se origina el conocimiento:
“Sin la relación comunicativa entre sujetos cognoscentes, en torno a un objeto
cognoscible,- escribe Freire, mostrando un pensamiento sistematizado y profundo-
desaparecería el acto cognoscitivo, por lo tanto la función gnoseológica no puede
quedar reducida a simples relaciones sujeto-objeto” ([41]). El filósofo brasileño,
conscientemente se acerca a un paradigma hermenéutico comunicativo, como
sustento de la comunicación o la intersubjetividad. No se queda – en el acto
cognoscitivo - en la simple relación sujeto – objeto, exige pasar a la relación sujeto
– sujeto, mediado por la praxis, que tanto apreció bajo la influencia del
marxismo.
Freire hace énfasis precisamente, en esa comunicación dialógica iniciada desde
los tiempos de Sócrates en el año 470 AC a través de la mayéutica, pues Sócrates
pensaba que toda persona tiene conocimiento pleno de la verdad última contenida
dentro del alma y sólo necesita ser estimulada por reflejos conscientes para darse
cuenta de ella ([42]).
Es a través del diálogo, de esa apertura de pensamientos que se descubren las
emociones, las sensaciones, las necesidades, las injustitas, las realidades de los
seres humanos y quienes a través del descubrimiento de su realidad y de su
experiencia pueden reflexionar y actuar, llegando a esa praxis tan necesaria para
transformar.
En el contexto histórico social encontramos frecuentemente la inexistencia de este
proceso dialógico entre las personas, proceso que demanda conexiones e
interrelaciones, en donde la tolerancia, la aceptación, el respeto al unísono
permitan la integración total para la transformación, en ausencia de esa
dialogicidad el ser humano se convierte en un ser sin palabra, un ser dentro de la
cultura del silencio, que impide la reflexión y el habla y que en ocasiones aún
existiendo reflexión, se tiene miedo a la comunicación, como lo señalara un
campesino durante una de las sesiones de alfabetización en Santiago de Chile al
preguntarle porqué no había aprendido a leer:
“Amigo mío- dijo-, antes ni siquiera pensaba. Tampoco lo hacían mis amigos” -
¿Porqué? – le preguntamos.
“Porque no era posible. Vivíamos cumpliendo órdenes. No teníamos nada qué
decir. Sólo cumplíamos órdenes. – fue una enfática respuesta.
“no teníamos nada que decir”, respuesta que es la evidencia existencial de la
cultura del silencio, en donde existir es sólo “vivir”, en donde el cuerpo sólo cumple
órdenes superiores, en donde pensar es difícil y hablar es prohibido. “( [43]).
Esta situación es otra de las causas por las que el pensamiento de Freire se ubica
en esa realidad para sustraer, a través de la reflexión crítica con los demás, esa
cultura del silencio a fin de que emerja la nueva cultura, la de la comunicación,
dialógica, reflexiva para admirar la realidad, y a través de la praxis
transformarla[44].
Los principios de la pedagogía de Paulo Freire son las palabras articuladoras del
pensamiento crítico y la pedagogía de la pregunta, principios que evidentemente
llevan a la codificación y descodificación de la realidad, principios que facilitan el
transito de la educación que sólo informa hacia aquella que forma, que facilita el
tránsito de la pasividad a la actividad con sentido y direccionalidad, que en suma
mueve al ser humano a vivir y hacer su historia, y en una dinámica de praxis real
se ubica no como un ser aislado, sino acompañado, como un ser social que
piensa, siente, valora, actúa y se comunica.
Todo lo anteriormente expuesto, evidencia la existencia del desarrollo y
sistematización de su pensamiento filosófico y su concreción en la educación y la
cultura, en general. Un pensamiento constituido en un fuerte corpus de conceptos,
ideas y principios, capaz de dar cuenta y razón de una realidad alienante que debe
ser cambiada de raíz.
Referencias:
[1] Ernari María Fiori (1975) P. Freire Pedagogía del Oprimido siglo XXI editores.
[2] Ernari María Fiori (1975) P. Freire Pedagogía del Oprimido siglo XXI editores.
[3] P. Freire (1996) “Cartas a Cristina, Siglo XXI editores México pag 31.
[4] Freire P. (1996) “Cartas a Cristina, Siglo XXI editores México pág 31.
[5] Freire P. ( 1998) La educación como Práctica de la Libertad, Siglo XXI
editores México
[6] Freire P. (1973) ¿Extensión o Comunicación?, Siglo XXI editores México
[7] P. Freire (1998) La Educación como Práctica de la Libertad, Siglo XXI editores
México
[8] Giroux Henry A.(1990) Hacia un nuevo diseño y enseñanza de las
profesiones, Paidos Barcelona.
[9] P. Freire (1990) La naturaleza política de la educación; Cultura, poder y
liberación. Paidós España. Ministerio de educación y ciencia.
[10] “Me interesaba estudiar el idioma portugués, y en particular su sintaxis, así
como ciertas lecturas que hacía por mi cuenta referidas a la lingüística, la
filología y la filosofía del lenguaje, que me condujeron a las teorías de la
comunicación en general. Estaba especialmente interesado en las cuestiones del
significado, los signos lingüísticos y la necesidad red de la inteligibilidad de los
mismos entre interlocutores para que hubiera auténtica comunicación. Entre los
diecinueve y los veintidós años esas cuestiones constituían mis principales
intereses intelectuales. Otra influencia importante fue mi esposa Elza. (Ahora
tenemos siete nietos.) Elza ejerció una enorme influencia.
Por lo tanto, mis estudios de lingüística y el hecho de conocer a Elza me
condujeron a la pedagogía. Comencé a desarrollar ciertas ideas pedagógicas con
matices históricos, culturales y filosóficos. Sin embargo, a medida que
desarrollaba estas ideas, me tenía que enfrentar a las extremadamente
dramáticas y desafiantes condiciones sociales de mi tierra natal, el noreste de
Brasil, Yo había tenido una infancia sumamente difícil debido a la situación
económica de mi familia. Como adulto, al trabajar con obreros campesinos y
pescadores tomé nuevamente conciencia de las diferencia entre las clases
sociales”(Entrevista incluida en el libro “ La Naturaleza Política de la Educación.
Cultura, poder y liberación de Paulo Freire. Editorial PAIDÖS 1985 Madrid
España).
[11] “Estas cuestiones relativas a la subjetividad son similares a aquellas referidas
a la teoría y la práctica, y a la existencia en general. Estas son cuestiones que a
través del tiempo se acercan a la reflexión filosófica. De algún modo, estas
cuestiones funcionan en términos de cómo se concibe el efecto de la conciencia
sobre la objetividad. Existe la posibilidad de caer en un idealismo que podría ser
prehegeliano o hegeliano, puesto que dispone del poder para crear la objetividad.
También se puede caer en una concepción antagonista en la cual la subjetividad
sólo sería una pura abstracción, una copia de la objetividad. Es decir, en lo que se
refiere a estas preocupaciones idealistas, Marx da un gran salto. Pero creo que
muchos de los que portan e1 estandarte marxista se adscriben a explicaciones
puramente mecanicistas, dependiendo de un fatalismo que yo a veces
humorísticamente denomino fatalismo liberador. Es una liberación entregada a la
historia. Por lo tanto, no es necesario hacer ningún esfuerzo para provocarla. No
importa qué suceda, se producirá. Por supuesto, no creo en este fatalismo. No me
permito caer en ningún tipo de subjetivismo: ni en el que determina la historia ni
en el otro que denomino fatalismo liberador. Podría estar totalmente equivocado,
pero incluso en el marco de una concepción marxista crítica, el problema de
comprender el rol de la subjetividad en la historia es un factor, un problema real
que deberemos asumir plenamente antes de fin de siglo. „La subjetividad está
relacionada con los problemas de la libertad, de la reconstrucción del mundo y de
la revolución, una revolución que debe eliminar, o por lo menos, legislar la
subjetividad de forma tal que siga los designios del pensamiento objetivo. Me
parece que ahora es epistemológicamente incomprensible. Por lo tanto, creo que
todas estas cuestiones deberán abordarse correctamente antes de fin de siglo,
problemas tales como el rol de los movimientos sociales y las cuestiones de
poder. Puesto que me interesa y creo que la subjetividad y la conciencia poseen
un rol vital en la construcción de la historia, pienso que en la transformación de la
sociedad lo importante no es tomar el poder sino reinventarlo. Sin caer en una
concepción idealista o en una explicación mecanicista de la historia, creo que la
educación (que no es una herramienta para la transformación) tiene mucho que
ver con la reinvención del poder. Los pensadores, los educadores y los
académicos como Giroux tienen una función primordial que desempeñar en este
país. Cuando me refiero a Giroux, también incluyo simbólicamente a un gran
número de otros educadores de su generación, al igual que a economistas como
Carnoy, que ha intentado superar su pensamiento anterior, menos dialéctico. Hoy
en día, Carnoy avanza más y más hacia concepciones de las cuales hablé al
responder a tu pregunta. Encontrarás las mismas cuestiones en los libros de
Agnes Heller, ex estudiante de Lukács,‟ Respecto de estos temas, no creo que
pueda contribuir en mucho, y lo digo no con falsa modestia sino con tristeza”.( “ La
Naturaleza Política de la Educación. . Cultura, poder y liberación de Paulo
Freire.Editorial PAIDÖS 1985 Madrid España).
[12] ”.( “ La Naturaleza Política de la Educación. . Cultura, poder y liberación de
Paulo Freire. Editorial PAIDÖS 1985 Madrid España).
[13] Centro de altos estudios en investigación pedagógica CECyTE N.L. 2005,
Veinte experiencias educativas exitosas en el mundo. Aula XXI Santillana.
[14] Ibídem, pp. 262
[15] P. Freire (1996) Cartas a Cristina, Siglo XXI editores México. pág 33
[16] Ibídem, p 33.
[17] Jacques Maritain (1882-1973), filósofo francés, conocido por su aplicación de
las enseñanzas del filósofo escolástico medieval santo Tomás de Aquino a los
problemas de la vida moderna. Desde 1945 hasta 1948 fue embajador de Francia
ante el Vaticano. Se retiró a Toulouse, Francia, donde murió el 28 de abril.
Maritain mantenía que existir es actuar y que la cooperación siempre es posible
cuando se persigue un bien común. Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta®
2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
[18] Freire P. (1999) Pedagogía de la Esperanza, Siglo XXI editores México.
[19] Freire P. (1999) Revisión de la Pedagogía Crítica. Entrevista a Paulo Friere
por Donaldo Macedo
[20] P. Freire 1985
[21] Fermoso P. (2005) Realización y transformación del hombre por la libertad.
Ed. Trillas México. Pág296
[22] Ibídem, p. 297
[23] Freire (1996) Cartas a Cristina, Siglo XXI editores México. Pp 24-25
[24] “Freire P. 1994 Cartas a Cristina, Décimo quinta carta. Siglo XXI
editores. pp178
“El gusto que tengo por la libertad, que me ha hecho soñar desde la mas tierna
edad con la justicia, con la equidad, con la superación de los obstáculos para la
realización, jamás absoluta en la historia, de lo que mas tarde vendría a llamar la
vocación humana para ser más, me ha comprometido hasta hoy, a mi manera, en
la lucha por la liberación de hombre y mujeres. El gusto por la libertad
generándose en el amor a la vida, en el miedo de perderla. Ése se fue
convirtiendo en el tema central, fundamental, que vengo tratando, a veces en
forma explícita y a veces no, en todos lo textos que escrito. También ha sido el
tema central de la mayoría de los encuentros a los que he asistido dentro y fuera
de Brasil”
[25] Freire P. (1999) Pedagogía de la Esperanza, Siglo XXI editores México.
Pág. 32
[26] Freire P. (1985) Pedagogía de la Esperanza Siglo XXI editores México.
[27] P. Freire (1981) Cartas a Guinea –Bissau Siglo XXI editores México pág.12
[28] P. Freire (1986) Hacia una Pedagogía de la Pregunta Ediciones La Aurora,
Buenos Aires.
[29] “Diálogo con Paulo Freire” 1988 Entrevista realizada en Cuba por Esther
Pérez y Fernando Martínez. Revista Tarea, Lima.
[30] Paulo Freire, 1999. Pedagogía de la Esperanza: Un reencuentro con la
Pedagogía del Oprimido, siglo XXI editores México pág VII.
[31] Freire P. 1985, Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI editores México. p 52).
[32] Pupo, R. (2005) Poemario Presentado en la cátedra sobre Axiología en el
INESJM
[33] Freire P (1985) Pedagogía del Oprimido.
[34] Freire P (1985) Pedagogía del Oprimido.
[35] La biblioteca de Celso en Wikipedia, El pensamiento (2001) enciclopedia
libre..
[36] Freire P. 1994 Cartas a Cristina, Siglo XXI editores. pp 31
[37] Varela Barraza y Escobar Guerrero (2001) La importancia de Leer y el
proceso de liberación de P. Freire 2001 Siglo XXI editores México
[38] Ibídem pp 31
[39] Freire P. 1990 La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y
liberación. Siglo XXI editores México p 31.p.25
[40] P. Freire. Pedagogía del Oprimido 1975 Siglo XXI editores México. Pag. 99
[41] (P. Freire ¿Extensión o comunicación? Siglo XXI editores 2001pág 73).
[42] (Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2002. © 1993-2001 Microsoft
Corporation).
[43] Freire P. (1990) La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y
liberación. Siglo XXI editores México p 31.p.80
[44] Ver P. Freire 1990 La naturaleza política de la educación. Cultura, poder y
liberación. Siglo XXI editores México p 31.p.80.












































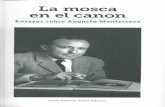






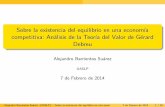

![Il pensiero filosofico occidentale e la morte [Western Philosophy on Death]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322a0bb63847156ac06b685/il-pensiero-filosofico-occidentale-e-la-morte-western-philosophy-on-death.jpg)


