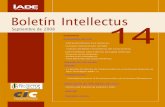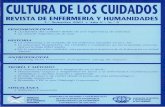Archaeological Research & Ethnographic Studies, nº 3. 2015
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Archaeological Research & Ethnographic Studies, nº 3. 2015
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 1
elp
Revista de investigación arqueológica y estudios etnográficos
Archaeological Research
&
Ethnographic Studies
Número/Number 3
Abril/April 2015
Agadir Id Ayssa (Amtoudi, Goulimine). Marruecos/Morocco
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 2
Edita/Edit:
Arqueored.blogspot.com
Dirección/Directors:
Álvaro Sánchez Climent
Eduardo Corrochano Labrador
Secretario/Secretary:
Javier Díaz Bravo
Edición/Desktop publishing:
Álvaro Sánchez Climent
Javier Díaz Bravo
Consejo Editor/Editorial Board:
Dr. María Luisa Cerdeño Serrano
(University Complutense of Madrid)
Dr. David Rodríguez González
(University of Castilla-la Mancha)
Dr. Víctor Manuel López-Menchero Bendicho
(Sociedad Española de Arqueología Virtual)
Dr. Pedro R. Moya Maleno
(Research director “ Entorno Jamila”)
Dr. Edward Swenson
(University of Toronto)
Dr. Heather M.-L. Miller
(University of Toronto at Mississauga)
Bsc. Yulianne Pérez Escalona
(Univertsity of Granma)
Bsc. Marta Chordá Pérez
(Centro de Estudios Celtibéricos de Segeda)
Responsable de edición/editorial
managing:
Álvaro Sánchez Climent.
Lugar/Place:
Ciudad Real. Spain.
ISSN-e: 2340-0420
Número/Number 3
Abril/April 2015
Colaboran en este número/Contributors in this issue:
Michel Muñoz & Santiago David Domínguez-Solera.
ARES Arqueología y Patrimonio Cultural C.B.
Álvaro Sánchez Climent.
Dpt. Prehistory. University Complutense of Madrid.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 3
Preliminary report on the excavation of the Alcázar del Rey windmill (Cuenca, Spain) .............5
Michel Muñoz & Santiago David Domínguez-Solera.
Deconstructing the panel: brief methodological reflection of analysis for studying of the rock
art from the perspective of the Landscape Archaeology ...............................................................41
Álvaro Sánchez Climent.
ÍNDICE/SUMMARY
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 4
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 5
Preliminary report on the excavation of the Alcázar del Rey windmill
(Cuenca, Spain)
Míchel Muñoz1
Santiago David Domínguez-Solera1
1ARES Arqueología y Patrimonio Cultural C. B.
Abstract:
This paper contains the results of the first archaeological campaign at the Alcázar del Rey
Windmill (Cuenca, Spain). The windmill dates from the XIX century, later turned into a
dovecote. We made an archaeological dig inside and outside and a stratigraphic analysis too,
using methodology of Archaeology of Architecture. It has also been documented that the building
is fortuitously situated on a Roman "lapis specularis" pit mine.
Keywords: Windmill, dovecote, Archaeology of Architecture, Roman mining.
Informe preliminar sobre la excavación del molino de viento de
Alcázar del Rey (Cuenca, España)
Míchel Muñoz1
Santiago David Domínguez-Solera1
1ARES Arqueología y Patrimonio Cultural C. B.
Resumen:
Este artículo contiene los resultados de la primera campaña arqueológica en el Molino de Viento
de Alcázar del Rey (Cuenca, España). El molino data del S. XIX, convirtiéndose posteriormente
en un palomar. Hemos realizado una excavación en su interior y en su exterior y un análisis
estratigráfico mediante metodología de Arqueología de la arquitectura. Se ha documentando
también que el edificio está fortuitamente ubicado sobre un pozo de mina romana de “lapis
specularis”.
Palabras clave: Molino de viento, palomar, Arqueología de la Arquitectura, minería romana.
MUÑOZ, M. & DOMÍNGUEZ-SOLERA, S.D. (2015): “Preliminary report on the excavation of the Alcázar del
Rey windmill (Cuenca, Spain). Archaeological Research & Ethnographic Studies, nº 3: 5-39.
Recibido/Received: 13-03-2015
Aceptado/Accepted: 27-03-2015 ISSN-e: 2340-0420.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 6
1. Introducción:
El presente texto lo constituye el informe redactado para informar sobre el resultado de la
campaña de excavación arqueológica y de lectura estratigráfica muraria en el Molino de Alcázar
del Rey (Polígono 506, Parcela 5020) en el verano de 2014, propiedad de la Asociación de
Amigos del Paisaje de Alcázar del Rey, promovida por su Presidente José Yunta.
El Molino de Alcázar del Rey está definido en diferentes inventarios patrimoniales -ficha
de Carta Arqueológica actualizada por nosotros tras este trabajo- y recibe la protección genérica
que la normativa vigente (Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha) concede a
este tipo de bienes por definición.
Aquí se tratan los trabajos arqueológicos previos requeridos por la Oficina Técnica de
Patrimonio de los Servicios Periféricos en Cuenca de la Junta de Castilla-La Mancha, para
autorizar la restauración del bien inmueble, en la actualidad en estado de ruina relativamente
estable. La intención última, según el promotor, es la de darle el trato adecuado que este bien
patrimonial, símbolo e hito en el Paisaje urbano de Alcazar del Rey, necesita y merece (Yunta,
2012 a).
Alcázar es un municipio ubicado en la actual carretera y autovía de Cuenca a Madrid
pasando por Tarancón, nuevos ejes que mantienen viva la tradicional vía de comunicación entre
ambas ciudades. Se conocen restos puntuales de la Protohistoria en su entorno –por ejemplo
hachas pulimentadas-, pero son más abundantes los vestigios documentados en el término
municipal de época Romana y de la Tardoantigüedad, destacando minas de lapis specularis o
espejuelo y el sitio de enterramiento de Arbolete y Ballestera (Yunta, 2012 c). El Arbolete y la
Ballestera se han definido como sitios arqueológicos de época romana, con materiales destacados
–terra sigillata, por ejemplo- e incluso expuestos en el Museo Arqueológico de Cuenca en los
años setenta (Osuna y Suay, 1975). Preexistente en época musulmana, en el S. XII se conquista y
puebla este lugar por parte de cristianos, pasando a depender del Alfoz de Huete y
denominándose al pueblo “Alcázar del Huete” hasta que a partir del S. XVI pase a llamarse
“Alcázar del Rey” al pasar a depender de la Corona (Romero, 2011: 38-39), como toda la tierra
de Huete desde finales del XV. No obstante, el topónimo antiguo de “Alcázar de Huete”
permanece vigente en mapas posteriores tales como el de mapa de Tomás López de 1785. En
cualquier caso, en el “Diccionario de Madoz” se denomina al pueblo como su nombre actual
(Madoz, 1848). Es dato conocido que ésta, como otras poblaciones de Cuenca y españolas –
Olmeda del Rey/República, por ejemplo, o Ciudad Real/Libre- pasaría a denominarse “Alcázar
de la República” en los años treinta del S. XX.
Su nombre aludiría a alguna fortaleza existente en este punto entre Uclés y Huete,
generada en el contexto de la conquista y repoblación medieval de estas tierras en época
musulmana y cristiana, siendo una ubicación de interés estratégico como paso entonces y en las
rutas ganaderas y de cualquier otro tipo posteriores (Romero, 2011: 39). Dejando al margen el
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 7
tema de las denominaciones, destacan como monumentos la Iglesia Parroquial de Santo
Domingo de Silos, las ermitas aún existentes de la Virgen del Carmen y de la Virgen de la
Portería y las desaparecidas de San Sebastián, de la Magdalena, San Juan, del Niño Jesús, de
Santa Ana y de la Concepción (ibidem). La iglesia parroquial recibe en la bibliografía y la
documentación divulgativa de otro tipo la denominación de “fortificada” por su torre almenada y
su solidez volumétrica, que nosotros aquí matizamos que ha de entenderse metafóricamente y no
en relación a la realidad de la fortificación que daría nombre de “alcázar” a la población.
Sobre las minas de lapis specularis, con abundantes restos de espejuelo cortado y serrado
en sus bocas, se han hecho múltiples reivindicaciones para su conservación y estudio (Yunta,
2010). También se habla de una necrópolis de tumbas antropomorfas excavadas en la roca, con
restos humanos descubiertos hace décadas en su interior y en paradero desconocido (Yunta, 2012
C), de grabados rupestres y de unos poblados de difícil adscripción cronológica (Yunta, 2012 b).
Se ha afirmado que los muros de aterrazamiento que sirven de base a la iglesia parroquial,
metafóricamente definida como fortaleza, eran la muralla (Yunta, 2009). Nosotros no vemos en
sus fábricas ni el módulo, ni la técnica, ni las proporciones requeridas para una estructura
defensiva tipo.
Además del molino que aquí nos ocupa, han sido defendidos como parte del patrimonio
etnográfico del municipio, los diversos chozos manchegos que contiene el término municipal
(Yunta, 2010 a y Osorio, 2010). También se han ponderado por los vecinos y miembros de la
asociación que promueve el presente trabajo las pilas de piedra de la Fuente del Concejo. En este
informe vamos a llamar la atención sobre tres aspectos arqueológicos/etnográficos distintos: Una
era, un molino y un palomar.
2. Desarrollo de los trabajos:
El molino fue objeto de un estudio estratigráfico previo, mediante metodología de
Arqueología de la Arquitectura. Tras él y con él, se redactó un proyecto de intervención,
consistente en la matización y corrección de tal estudio previo y la excavación de su suelo al
interior y al exterior.
Una vez trazada la retícula, de cuadros de 2 x 2 m. se han excavado 14 cuadros (ver
plano), en un total de 56 m.². En el exterior se han liberado las primeras hiladas del molino y el
arranque de los cimientos, además de la roca caliza que en algunos puntos sirve de base
geológica a la estructura. Además hemos encontrado piedras de trillar, coherentes con la función
de era, y dos casquillos de bala de pistola de difícil interpretación, pero muy posteriores a la
G.C.E. (1936-1939). Aquí se ha despejado también una losa de piedra tallada como bebedero de
ganado, que pertenece al paraje, pero que fue traída aquí por la propiedad dentro de la valla
protectora provisional dispuesta hace apenas diez años para dificultar su robo o rotura. Tal
vallado provisional fue dispuesto para evitar la caída de piedras a gente que se acercase o entrase
al molino.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 8
En el interior se ha limpiado en primer lugar el suelo, con basuras recientes mezcladas
con el aún remanente estrato de excrementos de paloma. Apareciendo el corte de la cimentación
y negativos de estructuras desaparecidas de poca entidad (apenas -5 cm.), en el cuadro C2
comenzaba un pozo, con basuras y cadáveres de palomas y conejos criados en el edificio hasta su
abandono total en los primeros -50 cm. Hay madrigueras de conejo que, penetrando en este
hueco, pasarían bajo los cimientos del molino (de apenas 30 cm. dado que la estructura apoya en
la roca caliza geológica menos en este punto). Continuamos excavando el relleno compacto de
tierra que rellenaba el pozo, apareciendo materiales totalmente distintos a los mezclados con las
carcasas de conejo y paloma, adscribibles a cronología antigua y tardoantigua, siendo
característicos los fragmentos de espejuelo procesados con sierra. Excavamos el pozo hasta
superar los tres metros de profundidad. Es rectangular, con unas medidas aproximadas de 2 x 1,5
m. Está tallado directamente a pico en la roca geológica, reforzándose un lateral con cal y
mampuestos para su regularización. No excavamos la tierra que hay bajo los cimientos,
aconsejados por el arquitecto que acometerá la obra de restauración, por no debilitar la estructura
en este punto. Queda como testigo para futuras campañas. Tampoco seguimos excavando por
debajo de los 3 metros, por seguridad, al empezar a comprender por su entidad que podría
tratarse de la entrada a una mina de espejuelo taponada y que podría bajar muchos más metros,
estando los inferiores vacíos. Sí clavamos un hierro guía hasta un metro más (-4 m. en total,
entonces), comprobando que aún seguía penetrando en la caliza el pozo hasta tal cota.
El siguiente paso fue el nuevo análisis estratigráfico murario, integrando la información
de la excavación, corrigiéndose sustancialmente la interpretación previa, tal y como veremos.
Fases
Fase I (Edad Antigua): Mina de espejuelo.
Fase II (S. XIX): Molino de Viento y era.
Fase III (finales del S. XIX-principios del XX): Palomar y era.
Fase IV (segunda mitad del S. XX y principios del XXI): Deterioro, ruina y
reparaciones puntuales y provisionales para evitar el colapso parcial o total de la estructura.
Relación de unidades estratigráficas de la excavación
Continúan a partir de la lectura estratigráfica muraria previa.
Fase I:
- UE 0: Roca caliza geológica.
- UE 40 I: Cubeta tallada en la roca caliza geológica a pico. Huellas de tal instrumento en
la pared. 150 x 200 cm. de planta, cuadrada con las esquinas redondeadas.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 9
- UEM 41: mampuestos de refuerzo, tomados con cal y sobre arcilla y roca geológicas.
Piezas de más de 30 cm.
- UEM 34: Base de cal y canto alrededor de la boca de la mina. Potencia aproximada de
20-30 cm.
Fase II:
- UE 42: Relleno de tierra con materiales antiguos y tardoantiguos. Espejuelo, tégula,
ladrillos y cerámica. Potencia de -50 en adelante (nosotros excavamos hasta superar los
tres metros).
- UE 45 I: Zanja de cimentación del molino, que corta UEM 34 y se solapa a UE 42 antes
de su alteración por conejeras (UE 443 I) al conformarse la UE 44. Al vertirse los
cimientos de mampostería y pasta de cal, quedaron moldeados con la forma de la zanja.
Fase III:
- UE 43 I: Conejeras excavadas por los animales bajo la cimentación.
- UE 31: “Costra” de disolución de los excrementos de paloma y la tierra del deterioro de
los nidales. Potencia estratigráfica de 3 cm. Toda la UE 44 estaría afectada por ellas,
rehundiéndose y quedando enterrado su contenido.
- UE 44: Relleno de tierra del la boca de la mina alterado por palomas y madrigueras. Con
excrementos de paloma, huevos, huesos de pichones caídos, conejos, revuelto traído por
éstos a sus madrigueras, materiales cerámicos de revuelto, materiales metálicos, plástico
en el interior de la madriguera, escombros del molino y los nidales, etc. Potencia
estratigráfica de -1 a -50 cm.
- UE 100: Nivel superficial exterior, sobre la explanación de la era.
- UE 101: Capa vegetal superficial.
Nueva lectura estratigráfica muraria del lado E
UEM DESCRIPCIÓN. Fase
1 Fábrica de sillería escuadrada en tres hiladas, aunque no lo aparenta debido al desgaste del material constructivo. La
piedra de toba es una materia prima fácil de trabajar, pero por el contrario también acusa más el paso del tiempo. Las
medidas de sus piezas oscilan entre 71 x 35, 60 x 35, 47 x 35, 40 x 24 y 50 x 24 cm. La junta es de 4 cm. Es muy posible que se trate de material reaprovechado.
II
2 Unidad de sillería no tan cuidada. Sus piezas apiconadas están más cerca del concepto de mampuesto, de ahí el uso de ripias. El hecho de emplearse el mismo mortero de yeso con intrusiones de yeso y caliza certifican su pertenencia a un mismo momento constructivo. También dispone de tres hiladas y algunas de sus piezas miden 58 x 17, 41 x 24, 24 x 25 y 34 x 17 cm.
II
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 10
5 Fábrica principal del molino en mampostería concertada con ripias, siendo la toba el material principal y el mortero de yeso su ligante. Algunas de sus piezas: 22 x 17, 20 x 25, 18 x 17 y 25 x 14 cm.
II
22 Núcleo interior de la fábrica del molino que no ha podido ser estudiado con detalle, dada la integridad de las fábricas exteriores. Paramento y núcleo tendrían un ancho de 1,5 m.
II
EA 12 Puerta de acceso al interior del molino. Dibuja un rectángulo vertical que mide 1,15 x 1,95 m. Es posible que en tiempos se rematase en un arco plano, como presentan muchos edificios de su clase y como afirma la propiedad. Sin embargo, no lo podemos saber con certeza, ya que esta parte fue afectada por la interfaz UEM 16 I de reparación.
II
EA 18 Ventanal, que mide 0,8 x 1,1 m. Fue reformado en la fase siguiente. II
EA 19 Antiguo ventanuco superior del molino para observar los vientos. Tendría una luz aproximada de 51 x 21 cm. En total había ocho de estas aperturas por todo el molino.
II
EA 38 Unidad invisible desaparecida que representa el ventanuco para observar la dirección del viento. Estaría situada entre el EA 19 y EA 30, siendo su fisonomía análoga a éstas. Desapareció con la reforma del molino para palomar, al aplicarse en esta zona la mampostería de cascajo UEM 9, que sostenía un tejado a dos aguas.
II
EA 30 Antiguo ventanuco superior del molino para observar los vientos. Tendría una luz aproximada de 51 x 21 cm, conservándose menos de la mitad. En total había ocho de estas aperturas por todo el molino.
II
15 Revestimiento de yeso del molino conservado desigualmente. II
8 I Interfaz de destrucción que sobre todo afecta a la parte alta del molino (fábrica UEM 5 y ventanucos para medir la dirección del viento).
III
9 Fábrica de mampostería de cascajo dispuesta, con mortero de yeso, para sostener la nueva cubierta a dos aguas.
III
21 Capa de yeso desigual extendida sobre la fábrica UEM 9, quizá extendida con motivo de alguna reparación del propio tejado.
III
20 Tejado con teja árabe. III
13 Capa de revestimiento en yeso sobre todo el edificio y que cubría tanto a las fábricas como al revestimiento del Molino UEM 15.
III
14 Enlucido exterior monócromo y grisáceo del palomar. III
17 Reformas con yeso y carpinterías del vano EA 18. III
11 I Interfaces contemporáneas que marcan el deterioro sufrido por el edificio tras su abandono de uso como palomar.
IV
16 I Deterioro de la parte superior de la puerta EA 12. IV
23 Reparación con cemento y vigas metálicas de la puerta EA 12. IV
Inventario de materiales
- Superficie, UE 100.
AA14-7-6. Hierro. Clavo, Lámina y fragmento hoja cuchillo. Contemporáneo.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 11
AA14-7-8. Hierro. Herraje de puerta.
AA14-7-9. Casquillos de pistola 9mm corto, 1978, Fábrica Santa Bárbara. 2 identicos.
AA14-7-10. Galbos de cerámica torneada contemporánea y un fragmento de teja contemporánea.
AA14-7-11. Fragmentos de silex de hoja de trilla y otros de herramientas.
AA14-7-72. Galbo torneada anaranjada. Engobe Exterior marrón. Contemporánea.
AA14-7-73. Galbo torneada beige. Engobe interior gris. Contemporánea.
AA14-7-74. Galbo de torneada rojiza. Perfil globular. Paredes finas. Contemporánea.
AA14-7-75. Galbo de torneada anaranjada. Contemporánea.
- Cuadro C3, UE 44.
AA14-7-1. Conjunto de fauna. Paloma (Columbus columbus), conejo (Ortolagus cuniculus) y
pequeños roedores indeterminados. Todas las edades y sexos. Fragmentos de cáscara de huevo.
Todos los elementos están completos, sin fracturas. Las marcas más abundantes son de
trampling, pero no por pisoteo sino por la propia acción de enterramiento y precipitación de
escombros sobre el hueso. Menos numerosas, pero presentes en algunos restos, aparecen marcas
de raíces. No se aprecian marcas de diente u otro tipo que diagnostiquen alguna forma diferente
de alteración o porceso tafonómico distinto al de la muerte y descomposición de los animales por
causas naturales.
AA-14-7-2. Muestras de carbón vegetal.
AA14-7-3. Lapis specularis. Cuatro fragmentos laminados de distintos tamaños.
AA14-7-4. Hoja de trilla de silex blanco.
AA14-7-5. Fragmentos de cerámica torneada. Galbos de torneada beige, con carena (1) y con asa
(1). Galbo torneada anaranjada melada en el interior. Galbo torneada anaranjada con engobe
marrón exterior. Galbo celtibérica beige paredes finas con bandas concéntricas ocres.
AA14-7-7. Hoja de hoz de hierro. Contemporánea.
- Cuadro C3, UE 42.
Pozo mina lapis specularis. Materiales de relleno. Cerámica celtibérica (decorada y lisa), común
romana, de almacén de gran tamaño torneada (tipo dolium). Cerámica modelada lisa y decorada.
Lapis specualris. Hierro.
AA14-7-12. Herramienta de silex marrón oscuro. Lasca Levallois.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 12
AA14-7-13. Herramienta de silex blanco. Lasca Levallois.
AA14-7-14. Herramienta de silex blanco. Punta Levallois.
AA14-7-15. Herramienta de silex marrón oscuro. Lasca Levallois.
AA14-7-16. Silex. Conjunto de debrige, hojas de trilla y amorfos.
AA14-7-17. Lapis specularis. Conjunto de fragmentos laminados de distintos tamaños.
AA14-7-18. Hierro. Fragmentos de hoja de cuchillo (2).
AA14-7-19. Hierro. Fragmentos de hoja de cuchillo (3).
AA14-7-20. Hierro. Fragmentos de caña de sección circular (3).
AA14-7-21. Fragmento de loseta romboidal romana.
AA14-7-22. Loseta romboidal romana.
AA14-7-23. Fragmento de loseta romboidal romana.
AA14-7-24. Fragmento de loseta romboidal romana.
AA14-7-25. Fragmento de loseta romboidal romana.
AA14-7-26. Loseta romboidal romana.
AA14-7-27. Fragmento de loseta romboidal romana.
AA14-7-28. Fragmento de loseta romboidal romana.
AA14-7-29. Loseta romboidal romana.
AA14-7-30. Loseta romboidal romana.
AA14-7-31. Conjunto fragmentos de tegula e imbrice.
AA14-7-32. Borde torneada anaranjada con engobe marrón. Tardoantigua.
AA14-7-33. Borde torneada rojiza con carenas y recorte. Tipología indeterminada. Tardoantigua.
AA14-7-34. Galbo torneada gris. Tardoantigua.
AA14-7-35. Galbo torneada marrón. Tardoantigua.
AA14-7-36. Asa de torneada marrón. Fragmento. Tardoantigua.
AA14-7-37. Galbo de torneada marrón oscura. Fragmento arranque borde. Tardoantigua.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 13
AA14-7-38. Galbo de torneada negra, paredes finas. Tardoantigua.
AA14-7-39. Galbo de torneada gris oscura con carena. Arranque cuello. Tardoantigua.
AA14-7-40. Galbo de torneada gris oscura. Interior negro. Tardoantigua.
AA14-7-41. Galbo de celtibérica beige pulida con restos de bandas rosadas.
AA14-7-42. Galbo común romana rojiza con engobe exterior anaranjado, recipiente de gran
tamaño.
AA14-7-43. Galbo celtibérica anaranjada. Pulida y con engobe marrón.
AA14-7-44. Galbo celtibérica marrón con engobe oscuro. Con perforación (¿laña?). Reductora
AA14-7-45. Galbo celtibérica beige pintada bandas ocres.
AA14-7-46. Galbo celtibérica beige pintada bandas ocres.
AA14-7-47. Galbo celtibérica anaranjada pintada banda de “SSS”.
AA14-7-48. Galbo celtibérica anaranjada pulida y con engobe marrón
AA14-7-49. Galbo común romana marrón pulida y con engobe anaranjado.
AA14-7-50. Galbo común romana anaranjada recipiente de gran tamaño .
AA14-7-51. Galbo celtibérica marrón clara pulida.
AA14-7-52. Galbo celtibérica anaranjada con engobe marrón. Reductora.
AA14-7-53. Galbo celtibérica beige recipiente de gran tamaño. Pulida.
AA14-7-54. Galbo celtibérica beige recipiente de gran tamaño. Pulida.
AA14-7-55. Galbo celtibérica beige recipiente de gran tamaño. Pulida.
AA14-7-55 (Bis). Galbo celtibérica marrón anaranjada paredes finas. Pulida.
AA14-7-56. Galbo celtibérica beige recipiente de gran tamaño. Pulida.
AA14-7-56 (Bis). Galbo celtibérica anaranjada. Pulida.
AA14-7-57. Galbo común romana anaranjada. Con engobe marrón.
AA14-7-58. Galbo celtibérica de gran tamaño beige. Engobe interior gris. Moldura cuello.
AA14-7-59. Galbo celtibérica de gran tamaño beige. Engobe interior gris.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 14
AA14-7-60. Galbo celtibérica de gran tamaño beige. Engobe interior gris.
AA14-7-61. Galbo celtibérica de gran tamaño beige. Engobe interior gris.
AA14-7-62. Borde celtibérica anaranjada. Reductora.
AA14-7-63. Galbo celtibérica marrón pulida. Con engobe interior gris.
AA14-7-64. Borde celtibérica beige.
AA14-7-65. Galbo celtibérica beige. Engobe exterior marrón con decoración de banda ocre.
AA14-7-66. Galbo celtibérica anaranjada con bandas rojas. Engobe interior marrón.
AA14-7-67. Asa celtibérica beige. Fragmento.
AA14-7-68. Borde celtibérica anaranjada de gran tamaño. Decorada con incisiones en labio.
AA14-7-69. Galbo celtibérica beige con bandas ocres.
AA14-7-70. Galbo celtibérica anaranjada con engobe beige. Paredes finas.
AA14-7-70 (Bis). Loseta romana suelo marrón clara. Fragmento. Estriado en reverso y restos de
caementum.
AA14-7-71. Loseta romana suelo marrón clara. Fragmento. Estriado en reverso y restos de
caementum.
AA14-7-76. Galbo terracota modelada beige, recipiente gran tamaño almacén.
AA14-7-77. Galbo celtibérica marrón. Reductora.
AA14-7-78. Galbo modelada marrón. Engobe interior gris oscuro.
AA14-7-79. Galbo modelada marrón. Interior pulido.
AA14-7-80. Galbo terracota modelada negra, recipiente gran tamaño almacén. Con carena.
AA14-7-81. Galbo modelada marrón pulida. Paredes finas.
AA14-7-82. Galbo modelada marrón con mamelón. Interior negro.
AA14-7-83. Galbo modelada marrón con interior negro.
AA14-7-84. Galbo modelada marrón con interior negro.
AA14-7-85. Galbo modelada marrón pulida. Interior negro.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 15
Encuestas
También se ha desarrollado una serie de entrevistas al promotor y a la gente mayor del
pueblo. Con ella se han generado tanto la interpretación de este informe como las conclusiones.
Pero destacamos, entre la información general, los principales datos que condicionan la
cronología atribuida a las dos últimas fases:
- Emilio del Saz, de Alcázar del Rey y nacido en 1938, nos cuenta que Víctor Gómez tuvo el
palomar desde antes de la Guerra Civil. Tenía el palomar unos cuantos palos más en el techo y
que se habían ido cayendo.
- Pedro Gómez, de unos 5 años menos que Emilio, nos cuenta el hijo de Víctor Gómez, que
su abuelo compró el molino en el año 50 o así. Él nace exactamente en el 44 y los pichones ya
estaban. Otro vecino, anónimo, nos explica que él nació en el 38 y siempre recuerda que allí
hubo palomas. También se criaban conejos en la parte baja del edificio.
3. Contextualización.
Rectificación
Ante las consultas previas dirigidas al Servicio de Patrimonio de la correspondiente
delegación en Cuenca de la Junta de Castilla-La Mancha que hizo el promotor (José Yunta), se
le prescribió la conveniencia de elaborar una memoria arqueológica sobre el edificio, con el fin
de acompañar el proyecto de arquitectura de José Chavarri y Colon de Carbajal. La memoria
arqueológica requerida se convertirlo en estudio previo, pero se empleó ya metodología de
Arqueología de la Arquitectura. Este primer trabajo sirvió a su vez como proyecto arqueológico
de una campaña a ejecutar durante la obra de restauración.
Las razones para el uso de este método de Arqueología de la Arquitectura en el dicho
estudio previo se justifican porque: Ofrece un conocimiento del edificio a estudiar que pocos
métodos pueden igualar. De esto se aprovecha tanto el arquitecto superior o el arquitecto técnico
como el arqueólogo. Este último puede afinar mucho más para definir los objetivos de la
intervención arqueológica, que realizará en fase de obra, del mismo modo que ofrece ese mismo
conocimiento a la dirección facultativa. Sin embargo, no sólo le da conocimientos de tipo
histórico y formal para formular criterios generales de restauración, sino que la Arqueología de
la Arquitectura también permite definir muchas de las patologías que sufre el hecho construido a
restaurar. De hecho las UEM (Unidad Estratigráfica Muraria) que se derivan pueden marcar
determinantemente el mismo proceso de restauración, llegando incluso a convertir a la
individualización resultante en partidas de obra (Mileto y Vegas, 2004), como hemos hecho
nosotros mismos en la obra de restauración del paño de muralla de Santa Catalina en Cuenca
(Villar, Muñoz y Domínguez-Solera: 2013).
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 16
En este caso del Molino de Alcázar del Rey, se definieron originalmente cinco fases
constructivas. Fase I: Atalaya islámica desde el S. X al XII. Fase II: Torre de Juan Gómez, S.
XIII hasta Época Moderna. Fase III: Época Moderna hasta el S. XIX. Fase IV: Palomar, S. XX.
Fase V: Deterioro reciente contemporáneo.
La primera fase se determinó por la fisonomía de las primeras hiladas, el topónimo de
Torre de Juan Gómez -que según el MTN se localiza en la Era sobre la que se encuentra el
propio molino- y el contexto histórico del territorio inmediato de Alcázar del Rey. Por supuesto,
en ningún momento vimos -ni hemos visto hasta ahora- ningún documento escrito que nos
hablase de una atalaya islámica o una torre cristiana posterior. Sin embargo, Alcázar del Rey está
situado en el corazón de los caminos que conectaban Uclés con Huete, plazas musulmanas que
en los últimos años del S. IX y primeros del S. X, conformaron la frontera de la Cora de Santaver
-dominio del linaje de los Banu Zennun- frente a la Medina de Toledo y los dominios de los
Banu Abdus, con capitalidad en Zorita de los Canes.
La sillería escuadrada era el aparejo con que se realizaron esas tres primeras hiladas
objeto de sospecha. Se ejecutaron en piedra de toba con un curioso mortero, que nos recordaba al
que apareja las fases islámicas del Castillo de Cuenca. En ningún momento, realizamos análisis
de morteros, pero el color blanquecino de ambos ligantes no era nuestra única pista, sino también
las intrusiones comunes como cristales de yeso y cuarzos lechosos. Por supuesto, todo esto tan
sólo eran indicios muy elocuentes y, por eso, en todo momento, expresamos que se trataba una
hipótesis de trabajo, a confirmar o negar durante la intervención.
Así, en el estudio previo considerábamos la opción de que el molino pudiese ser el
resultado del reaprovechamiento de una torre árabe, una atalaya, dentro del contexto medieval
más arriba mencionado (Yunta, 2012, Muñoz y Domínguez-Solera, 2014: 352). Pero estas torres
tienen otras dimensiones y morfología: una puerta elevada, menos diámetro y decreciendo éste
en la altura, mayor elevación, sillarejos verticales… tal y como ilustran los diversos casos de los
siglos X y XI en la Frontera del Duero (Carnicero, 2003). El estudio pormenorizado
estratigráfico y el análisis global de las características del edificio (no habiendo encontrado
tampoco materiales arqueológicos muebles de tal cronología) hacen que descartemos finalmente
tal hipótesis y a la que tal vez le dimos más relevancia de la que merecía, por no existir indicios
más allá de ideas especulativas en el campo de la “erudición” sobre el tema.
En cambio, tras el trabajo de documentación arqueológica, hemos obtenido datos
sólidos que dejan sin fundamento nuestras anteriores afirmaciones apriorísticas y que, como
veremos, definen la esencia de la estructura como el cuerpo de un molino de viento tipo en
cuanto a dimensiones, materiales, estructura y en la totalidad de sus elementos conservados. La
única peculiaridad es la fase de palomar que se le añade cuando este tipo de tecnología de
molienda queda obsoleta.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 17
En el exterior incluso se exhumo una zarpa de una solo hilera como tienen algunas
torres de vigilancia musulmanas. Sin embargo, el registro arqueológico es claro, no había indicio
estratigráfico de deposición terrestre ni de material fuera de contexto, que remitiera a cronologías
altomedievales. Es más el trazado de unidades de excavación en el exterior determinó el carácter
del hueco UEM 28. El mismo no se pudo evaluar bien durante el estudio previo, dada la
vegetación y el hecho de que fue roto en su contorno derecho por la interfaz contemporánea
UEM 27 I. El mismo se encontraba en la primera hilada Ahora bien limpio, se advirtió que era
coetáneo a la fábrica UEM 1, en que se integraba, pero también se comprobó que esta unidad
muraria 28 era en realidad el “mechinal” por el que pasa el “muerto” que fija el eje interior del
molino de viento. Dicho de otro modo, desde sus primeras UEM hasta las de la fase en que se
convierte en Palomar, todas ellas integraban parte de un antiguo molino de viento sin posibilidad
de duda.
A nivel instrumental ya hemos expuesto las ventajas de utilizar los análisis
estratigráficos murarios en el proyecto de restauración. Aunque nos equivocamos en su
interpretación, la lectura propiamente dicha, ha servido ya para llamar la atención sobre las
fábricas y su tratamiento a la dirección facultativa. Ahora es menester que lo examinemos como
proceso de investigación científico.
Es evidente, que en este caso la hipótesis inicial de una posible atalaya islámica del S.
IX o X, no la resultado por la evaluación preliminar inexacta de la UEM 1. Sin embargo, no
debemos identificarlo como un fallo, ya que la lectura de paramentos no era el ensayo en sí, sino
un instrumento para construir una hipótesis. En realidad, la verdadera prueba ha sido la
excavación arqueológica, que es la que ha revelado las evidencias del pasado y sobre la que
hemos reconstruido la secuencia estratigráfica final -en este caso expresada también en una
matriz de Harris-.
Ahora bien, esto no quita para que la experiencia nos sirva para advertirnos en el futuro
de los límites de las “hipótesis construidas estratigráficamente”. En todo momento, la
Arqueología nos recuerda que los materiales de construcción pueden ser reaprovechados y que
hay componentes geológicos más fácil de trabajar que otros, como esta piedra de toba, de la que
se puede obtener un sillar sin tantos conocimientos y el esfuerzo que se necesitaría para elaborar
otro de granito.
Era algo que tuvo presente la dirección técnica arqueológica, sin embargo, la principal
lección que hay que sacar a nuestro juicio, es que medios naturales similares -en este caso el
campo circundante de Cuenca y el de Alcázar del Rey- pueden producir también ligantes
semejantes, con márgenes cronológicos tan amplios como el que va desde el S. X al S. XIX.
Tengamos presente que ambos se aprovechan de yesos e intrusiones que se producen en los dos
ambientes geográficos. Aunque hubiéramos hecho análisis químicos sólo identificarían una
similitud de componentes no una cronología. Los morteros son indicios que debemos calificar
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 18
metafóricamente como “resbaladizos” y que sólo pueden ser tomados en cuenta en el marco de
pruebas más firmes.
Sobre el topónimo de “Torre de Juan Gómez”: Es cierto, que a todas luces nos indica la
existencia un elemento turriforme medieval, pero que podamos identificarlo con el edificio del
molino es una cuestión diferente.
Pero la gran sorpresa ha sido el descubrimiento de un profundo pozo excavado en la roca
geológica (UE 40 I) y sin relación directa con el molino, dado que el molino lo pisa y lo corta,
siendo su cimentación y fábrica original (UEM 1) claramente excavada y dispuesta sobre él
cuando ya estaba colapsado de tierra y materiales (UE 33). La morfología y los materiales
arqueológicos que en su interior aparecen (sobre fragmentos de lapis specularis procesados)
hacen pensar en que se trata de la entrada a una mina de espejuelo cegada. Este tipo de minas son
especialmente comunes en esta parte de la meseta. Sobre estos temas vamos a tratar en los
subsiguientes apartados.
Respecto a la secuencia final estratigráfica quedó fijada del siguiente modo: Fase I (Edad
Antigua): Mina de espejuelo. Fase II (S. XIX): Molino de Viento. Fase III (finales del S. XIX-
principios del XX): Palomar. Fase IV (segunda mitad del S. XX y principios del XXI):
Deterioro, ruina y reparaciones puntuales y provisionales para evitar el colapso parcial o total de
la estructura.
Fase I: Mina de lapis specularis
El lapis specularis o espejuelo es un mineral compuesto de yeso que conforma grandes
masas transparentes. Se presenta en una estructura laminar que puede ser objeto de exfoliación.
De este modo, es fácil cortar planos con unas medidas y grosores variables. Pero, sobre todo, son
sus propiedades traslucidas las que hicieron que se convirtiera en un material aprovechado por la
industria de la construcción romana, concretamente como ventanas que se exportaban a todo el
Imperio (Bernárdez y Guisado, 2006 a: 38-39). Forman parte del inventario del presente estudio
(AA14-7-3 o AA14-7-17) tales piezas de espejuelo, rescatadas en el nivel de revuelto que
cerraba y aún cierra parcialmente el pozo de la mina (UE 33).
Este material era especialmente abundante en la Provincia Tarraconense, ámbito en el que
se encuentra nuestro área de estudio, y jugaría un importante papel en los dos primeros siglos del
Principado (Guisado y Bernárdez, 2004), ya que el impulso en la reforma de viejas ciudades y la
construcción de otras nuevas conformó parte de la política de Augusto y otros emperadores.
Pero, el emperador también era artífice de estímulos como la promoción de oppidum a
municipium, con la que se instaba a los poderes locales a construir nuevos edificios públicos.
Aparte, también se daba la competición entre las propias civitates, por tener un complejo
monumental mayor que el de su vecina (ibidem).
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 19
Aunque se hicieron pruebas con otros elementos inorgánicos y lapídeos -así como otros
orgánicos como vejigas curtidas de animales- el material más versátil y productivo se demostró
que era el lapis specularis (Guisado y Bernárdez, 2004). Decíamos que el yeso translúcido era
principalmente usado como sistema de acristalamiento, montado en bastidores de madera,
aunque también conocemos los cerámicos y los metálicos, que se disponían con un aspecto muy
similar a las vidrieras enrejadas que todavía hoy se utilizan. El efecto conseguido no sólo daba
una amplia iluminación a los interiores, sino que este material tenía además la ventaja de
constituir un buen aislante térmico y, por si fuera poco, era también aislante acústico y tenía
propiedades cortafuegos frente a incendios. Todo esto hace que autores como Juan Carlos
Guisado di Monti y María José Bernárdez (2004) se planteen que los edificios romanos
supusieron una cualitativa mejora en el confort de los servicios, que facilitaba el abaratamiento
de los costes del funcionamiento del edificio.
Ello se vio favorecido por una industria de construcción muy versátil que hacía del uso
del caementum u hormigón de cal el instrumento que le permitía alcanzar la mayor
monumentalidad. Así, el diseño de cúpulas y bóvedas permitía dejar abiertas grandes espacios
vacíos cubiertos y grandes vanos en paredes y cubiertas. A esto se une, el buen oficio de los
arquitectos romanos, que investigaron sobre las posibilidades de aprovechar la energía solar,
tanto desde el punto de vista calorífico como lumínico, especialmente en complejos como termas
o baños públicos (Guisado y Bernárdez, 2004).
El corte de las piezas se realizaba en el contexto de la mina -por eso entendemos que hay
piezas remanentes en los alrededores y en el interior del pozo de la mina del Molino de Alcázar
del Rey- y producía irremediablemente una enorme cantidad de desechos que, no obstante,
también eran aprovechados por la cadena de producción romana. El brillo de los pequeños yesos
cristalinos decoraba la arena de los anfiteatros y circos del imperio, provocando efectos
escénicos con el brillo que destilaban los rayos de sol en él reflejados (Guisado y Bernárdez,
2004). También se empleaba directamente para hacer yeso de construcción, ya sea fundiendo
directamente el desecho o haciendo polvo que sería empleado en otro lugar (Ibidem).
Había explotaciones de yeso de espejuelo en Chipre, Capadocia, África, Sicilia y Bolonia,
pero Plinio el Viejo testimonia que el mejor se obtenía en la Tarraconense, en una tierra que
estaba en torno a 100 pasos alrededor de Segóbriga (Regúlez y Navares, 2006). Estos 100.000
pasos romanos equivalen a 147 Km. actuales. La gran cantidad y magnitud de las explotaciones
mineras halladas en el proyecto de investigación, Cien Mil Pasos Alrededor de Segóbriga,
difícilmente podrían entenderse si estuvieran dedicadas únicamente al consumo local (ibidem).
Por eso reiteramos y ponderamos que se trata de una industria minera en toda regla, que tiene
como fin un mercado de exportación que abarcaba todo el Imperio. Para el caso de la mina de
Alcázar del Rey que estamos estudiando, hay que asumir entonces la existencia de una serie de
caminería que conectaría con el resto del viario principal conocido en la Provincia de Cuenca
(Palomero, 1987).
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 20
No sólo facilitaron la explotación, el contar con una serie de vías romanas adecuadas para
el tráfico rodado de carga, sino también que estimularon la mejora y construcción de otras
nuevas en torno al eje de Ercávica, Segóbriga y Cartago Nova. Este último lugar era el puerto
por donde se distribuía por todo el Mediterráneo. Las naves que embarcaban el material eran
conocidas como naves lapidariae y se caracterizaban por su robustez, siendo su velocidad mucho
más lenta (Guisado y Bernárdez, 2004). Las legiones eran el garante del funcionamiento de ésta
y otras actividades económicas (Balbás, 2006: 35-36). Comentábamos que el mineral traslucido
no era lo único que circulaba por las calzadas, sino que, además, estimuló el resto de la actividad
económica, explicando el desarrollo de una potente cultura urbana en lo que hoy es la Provincia
de Cuenca (Bernárdez y Guisado, 2009). De este modo, conocemos los casos de las ciudades de
Ercávica, Valeria y Segóbriga, desconociendo la ubicación de Ergasta. Las mentadas Ercávica y
Segóbriga fueron las más beneficiadas de la explotación minera y, prueba de ello, es que fueran
ciudades autorizadas a emitir moneda, sin duda consecuencia del intenso tráfico comercial que la
minería provocaba (Guisado y Bernárdez, 2004). En Segóbriga residía un procurator augusti,
funcionario dedicado exclusivamente a la explotación minera. En otros rincones del Imperio, la
minería iba asociada a establecimientos militares, puesto que dependían de la administración
imperial ¿Tenemos que ver como tal el yacimiento de la Muela del Pulpón en el término
municipal de Carrascosa de Arriba? No conocemos su función exacta (Córdoba, 2015).
Sin embargo, el hecho de sea una actividad dependiente del emperador, no quita para su
explotación física estuviera en manos de agentes privados, a los que se arrendaban los pozos o se
les contrataba directamente, si nos atenemos a lo que sabemos de la actividad minera de Aljustrel
y Río Tinto (Gisado y Bernárdez, 2004). No podemos saber exactamente cómo se gestionaba la
mina que estamos analizando, pero sirvan los anteriores apuntes para comprender cómo se
administraban genéricamente.
Sea como sea, la actividad extractiva del espejuelo en esta parte concreta de la Provincia
de Cuenca se fundamenta en explotaciones mineras en galerías que se excavaban a pico
siguiendo los filones y a las que se accedía por pozos cuadrangulares o rectangulares de varios
metros de profundidad según los casos y que servían no sólo para extraer el material, sino
también para que entrasen los operarios, para dar luz al interior y para permitir una ventilación
natural (Bernárdez y Guisado, 2006 b). Ésta sería la función múltiple del pozo de mina que
hemos excavado y que se encuentra tallado directamente en la caliza (UE 0 UE 40 I). En las
minas de lapis specularis los pozos eran estructuras muy frecuentes, pues se estima que solía
haber uno cuadrangular cada 20 o 30 metros y algunos conectaban varios pisos (Guisado y
Bernárdez, 2004). Pese a las múltiples funciones que se les podían dar, la respectiva de cada uno
no es unitaria: unos aparejaban tornos por los que se elevaba el material extraído, del mismo
modo que de descenso para los propios mineros, mientras que otros tenían función de
iluminación y aireación (Bernárdez y Guisado, 2006). Los complejos mineros, como la Mora
Encantada en Torrejoncillo del Rey o los de Osa de la Vega, podían llegar a extenderse
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 21
kilómetros lineales en superficie. El pozo normalmente da una cámara más o menos amplia, a
partir de la cual se suceden las diferentes ramificaciones (ibidem).
Lo que más nos interesa aquí es el hecho de que era común cegar una galería que había
quedado estéril con el material sobrante de otra que se estaba extrayendo. Sería el caso de la UE
33 que rellena el pozo bajo el Molino de Alcázar del Rey. En estas galerías se aprecian pequeños
nichos que se han interpretado como huecos para depositar lucernas de iluminación (Bernárdez y
Guisado, 2006 c). Del mismo modo se detectan oquedades en las paredes de los pozos, que
servirían para apoyar infraestructuras de ascenso y elevación. Ya en el exterior, la infraestructura
se define como calzadas, centros de procesamiento de mineral, escombreras, hornos o tomas de
agua (Guisado y Bernárdez, 2004). Aunque no hemos encontrado tales infraestructuras exteriores
en la presente campaña, ha de entenderse que existieron y, por ello, se requiere un especial
cuidado ante obras y acciones en el cerro sobre el que se alza el molino. Los materiales de
recipientes cerámicos y latericios obtenidos en la UE 33 serían testimonio de la existencia de
tales infraestructuras y, quizá de yacimientos y/o actividades precedentes (cerámica pintada, por
ejemplo). Restaría una campaña de sondeos o una excavación en mayor extensión para localizar
nuevos indicios que resolvieran esta cuestión.
Fase II: Molino de viento
Antonio Ponz, en su “Viag(j)e de España”, (1772 en adelante) describe en el tomo III
que en el camino de Cuenca, Madrid, Arganda, Uclés, Huete, Requena, Valencia, Chelva se
veían varios molinos en el tramo de Cuenca a Madrid. Se trata de los mismos parajes que aquí
estamos describiendo. Aunque el molino que protagoniza este estudio, como veremos más abajo,
no estaba aún construido, dado que en el “Catastro de Ensenada” (www.pares.mcu.es) no se
menciona molino alguno en el cuestionario realizado a Alcázar del Rey hacia 1750.
Juan Jiménez Ballesta (2001) explica que, aunque la tecnología de los molinos
mecánicos se conoce en el Mediterráneo desde la Antigüedad y son ya empleados los de viento
en la Edad Media para la molienda convencional del cereal, no será hasta el inicio de la Edad
Moderna (finales del XV-principios del XVI) cuando se empiezan a emplear y a generalizarse
progresivamente hasta el S. XIX, momento en el que alcanzan su mayor número en lo que hoy es
Castilla-La Mancha, continuando su actividad hasta el principio del S. XX en una España
subdesarrollada tecnológicamente en comparación con otros países de Europa (inbidem: 28).
El autor anterior emplea las “Relaciones Topográficas” encargadas por Felipe II (1575),
el “Catastro de Ensenada” (1752), en el “Diccionario de Madoz” (1845-1850), el “Nomenclator”
(1860) y en otras fuentes documentales e inventarios entre épocas. Hace un listado de los
molinos de las cinco provincias castellanomanchegas. El documento en el que primero encuentra
información sobre molinos de viento en Alcázar del Rey es el “Nomenclator” de 1860 (Jiménez,
2001: 142-143), concretamente mencionándose un molino harinero en “Peñas de la Puerta” a 1,5
km. distancia del pueblo. Jiménez explica que, de tratarse este molino del que conocemos y aquí
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 22
estamos analizando, podríamos fecharlo a mediados del XIX y que, de no ser así, se podría
fechar su origen a finales del S. XX (ibidem: 143).
Estamos de acuerdo con Jiménez Ballesta y, añadimos, en el “Diccionario Geográfico-
Estadístico de España y Portugal”, de Sebastián Miñano (1826) tampoco se habla de la existencia
de molinos en Alcázar del Rey, por lo que la fecha del último tercio del XIX nos parece la más
adecuada. El molino citado en Peñas de la Puerta, paraje próximo al Río Riansares, sería
hidráulico. Sanchez Mazas comentó en su “Diccionario Geográfico de España” (1956: 507) que
el molino harinero del Río Riansares sólo molía dos meses al año cebada para los animales
domésticos por su escaso caudal.
José Torres Mena (1878: 554) menciona un “molino harinero” en su obra “Noticias
Conquenses”, dato que iría en la línea de la anterior reflexión. Pero, en cualquier caso, el molino
hidráulico de
Sea como sea, los molinos de viento de torre en su morfología tradicional se conocen
desde el comienzo del XVI y, aunque se fomenta su construcción y proliferarían hasta su
máximo auge en el XIX, nunca serían tan abundantes como los de agua en el centro de la
Península Ibérica, pese a ser más baratos y fáciles de montar que cualquier otro tipo de molino
(Jiménez, 2001: 191).
En la actualidad se conservan restos y/o noticias de molinos de viento en esta parte de la
Mancha Alta, además de en Alcázar del Rey, en Carrascosa del Campo, Zafra de Záncara, Uclés
o Villarejo de Fuentes entre otros (García, 2005). Hemos visitado los molinos de la Mancha Alta
Conquense y los de otras partes de La Mancha fuera de la provincia para tener experiencia
vivencial sobre este tipo de arquitectura a la hora de compararla y valorarla. Los de Carrascosa y
Zafra de Záncara se encuentran rehechos y dotados de agua, al igual que ocurre con los más
famosos de Belmonte, que están explotados turisticamente y se hacen funcionar. Los de Alcázar
del Rey, Uclés y Villarejo de Fuentes se encuentran arruinados y en un estado de conservación
similar. También es ilustrativo y análogo el caso de Atalaya del Cañavate. En la Provincia de
Toledo hemos visitado los molinos de Tembleque y los Yébenes.
Pese a sus diferencias puntuales y respectivas y su relativamente distinta cronología
(finales de la Edad Moderna hasta el S. XX) todos los molinos manchegos repiten un mismo
patrón y unas mismas técnicas constructivas. La maquinaria es también similar, pero en ello no
vamos a entrar aquí, dado que en el de Alcázar del Rey no hemos encontrado piezas de tal.
Se trata de estructuras cilíndricas de obra de cuatro a seis metros de diámetro. La altura
también varía entre los 6 y los 8 metros, contando con tres alturas divididas por forjados de
madera. Su fábrica esencial es la mampostería y/o los sillarejos, siendo siempre más gruesos los
muros en la parte baja que en las alturas superiores. El muro es continuo en la parte exterior, pero
se escalona según pierde grosor en el interior, sirviendo los escalonamientos de apoyo a los
forjados internos. Cuenta en la parte inferior siempre los molinos con una puerta (en Tembleque,
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 23
por ejemplo, el caso de un molino de 2 puertas opuestas), rematada en arco plano. El otro orificio
típico en la parte baja es el agujero para el “muerto” (la pieza de madera horizontal que entra
desde el exterior al interior). A la segunda planta se asciende por una escalera circular o rampa
escalonada progresiva, dotada de ventanas para iluminarla. Estas escaleras son parcialmente de
obra y se complementaban con piezas leñosas. El espacio superior, o tercer piso, estaba
reservado para la maquinaria y la piedra de moler, que conectaba con las aspas del tejado. Estaba
dotado de unas ventanitas perimetrales y repartidas en el perímetro superior a intervalos
regulares. Además de servir de iluminación a la maquinaria y dar servicio así a la hora de moler
el cereal, estas ventanitas tenían la función de determinar la dirección en la que soplaba el viento.
Según los vientos que se definían en cada región, más o menos ventanas se hacían. Así y por
ejemplo, los molinos con doce ventanas se correspondían con doce vientos desde el N y
siguiendo la dirección de las agujas del reloj: Cierzo, Barrenero, Matacabras, Solano Fijo, Solano
Hondo, Mediodía, Ábrego Hondo, Ábrego Fijo, Ábrego Alto, Toledano y Mariscote; en
Consuegra siete eran los vientos en cambio -Ábrego, Ábrego Hondo, Cierzo, Solano,
Matacabras, Villacañero y Toledano- (Jiménez, 2001: 181-182). Según soplase el viento, se
giraba la capota con las aspas mediante un palo llamado “palo de gobierno”, movido por un
sistema de polea y palanca denominado “borriquillo”, que se fijaba a una de las piedras fijas que,
a modo de reloj, había en el suelo y que se denominaban “hitos” porque servían de diferencia. De
la parte alta del molino, de la piedra de moler, caía a la parte baja la harina por un conducto,
lugar donde se acopiaba en sacos y almacenaba.
La parte exterior del molino, para evitar la resistencia al aire, debía enlucirse
completamente. Los molinos en ruinas aparecen prácticamente descarnados de este paramento,
pero lo tuvieron.
Está claro que los molinos debían ubicarse obligatoriamente en el punto más propicio
para la captación del viento, pero también solían estar en relación con las eras (Grinda, 2005).
El caso del molino que aquí nos ocupa encaja perfectamente en el modelo
estadísticamente más típico de molino manchego y es uno de los ejemplos ubicados más al Norte
de la región manchega. Estaba enlucido, quedando sólo restos parciales (UEM 15). La fábrica,
siempre tomada con cal, es de sillarejo en la parte inferior y de mampostería en tamaño
decreciente según crece la estructura en altura (se trata de las unidades 1, 2 o 5), como ocurre en
otros molinos, para facilitar el manejo de la piedra a cada vez más altura. Ello nos informa sobre
detalles de la cadena operativa de construcción y se puede entender que los medios constructivos
con los que se generaban estos molinos se enmarcaban en el contexto de los medios de
producción propios del campo. En nuestra opinión los medios de producción no son simples,
como demuestra la complejidad del ingenio de la maquinaria de molienda, pero sí limitados con
respecto a las fuerzas de producción típicas de la poliorcética, la edilicia pública o la
construcción de monumentos religiosos por ejemplo. Tal conclusión, alcanzada desde
metodología analítica de Arqueología de la Arquitectura, ayuda a comprender mejor el contexto
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 24
socioeconómico de los agentes o gentes que intervinieron en la construcción de éste y otros
molinos.
Su diámetro exterior es de unos cinco metros, tiene también tres alturas con muros de
grosor en decrecimiento progresivo que se insinúan tras los nidales del palomar que sobre ellos
se apoyan. Tendría una sola puerta (EA 12) que, según la propiedad, estaba dotada de un arco
plano en su parte superior (el cual se aprecia en una de las fotos antiguas) que se repararía y
sustituiría por materiales contemporáneos recientemente (UEM 16 I). También en el caso del
Molino de Alcázar del Rey existe el hueco para el “muerto”, en el lado diametralmente opuesto a
la puerta. Además, tiene la huella de la típica escalera en rampa a partir del segundo piso, no
habiéndose encontrado testimonios de ésta en la parte baja durante la excavación. En la parte
intermedia se abrían las típicas ventanas de iluminación del tiro de escalera, condenadas por los
nidales algunas, además de una mayor también modificada en las fases subsiguientes (EA 18 y
UEM 17). Sólo el hecho de que esta ventana esté descentrada con respecto a la puerta es una
peculiaridad característica.
En la parte superior, el molino hubo de tener ocho ventanas (unidades EA 23, 19, 38, 30,
37, 36, 39, 33). Se conserva huella o testimonio fotográfico de seis, haciendo desaparecer otras
dos ventanas la construcción de la fábrica de cascajo que servía para readaptar el tejado cónico
del molino al de dos aguas del palomar (UEM 9). Las ventanas, por su función y significado en
relación con los vientos, denotan (como en cualquier otro molino de viento) un patrón
estrictamente regular. Además, llamamos la atención de que en este caso son 8 y por la
consabida relación material que tiene este hecho con la percepción o distinción de vientos,
podemos deducir que en Alcázar del Rey 8 era el número de vientos reconocidos por sus
habitantes. Se trata el último de un interesante dato que arroja luces sobre aspectos perceptivos
de la mentalidad campesina de este municipio y de la relación espacial con el medio de una
forma de vida casi extinta.
Su ubicación coincide con la premisa funcional obligada de ocupar el lugar más propicio
para recibir la mayor fuerza y multiplicidad de vientos posible. Además está en relación con una
de las eras empedradas del pueblo.
Fase III: Palomar
Según los testimonios y los materiales esqueléticos obtenidos en el estrato UE 44,
además de criarse palomas en el edificio en la primera mitad del S. XX., también se empleó el
edificio para la cría de conejos. Estos animales fueron responsables de la remoción del relleno
del pozo minero hasta unos -50 cm., dado que aquí podían excavar fácilmente el suelo para la
construcción de las madrigueras observadas y de otras anteriores rehundidas en las que se
mezclarían también los huesos de los pichones caídos.
Sobre los palomares manchegos hace descripción José Luis García Grinda (2005),
quien explica que los casos en un edificio exento y exclusivo van adscritos a casas de labor y
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 25
caseríos donde hay disponibilidad de espacio. De este tipo hemos analizado un palomar
recientemente frente a la Casa del Cabalgador en Villaescusa de Haro (Muñoz y Domínguez-
Solera, informe), pero o es el caso que aquí nos ocupa. También comenta García Grinda
(ibídem: 24-27) ejemplos en toda la Provincia de Cuenca de palomares del S. XIX y principios
del XX en el interior o en la cercanía de los cascos urbanos, reaprovechando o acomodándose a
estructuras preexistentes tales como las cámaras de las casas en Horcajo de Santiago, en caseríos
y fortificaciones en ruinas como el caso de la Torre del Monje, anejos a corrales u otras
edificaciones agropecuarias o sobre ellas, como en el caso inmediato a Alcázar del Rey de
Carrascosa del Campo. Sería, por lo tanto, un uso habitual el de reaprovechar arquitecturas que
quedan sin función para esta actividad económica avícola. En los palomares exentos y
construidos ex profeso las formas más comunes son las de planta rectangular o cuadrada, con
cubierta a un agua. En los casos que se adecuan a o reaprovechan estructuras preexistentes, los
palomares adquieren, lógicamente, formas muy diversas. Pero queremos hacer notar que en
todos los ejemplos, generados los edificios como palomar originalmente o no y del XIX y del
XX, los nidales son continuos, formando colmenas, con unas medidas de 20-40 x 20-40 x 20-40
cm. y hechos en yeso o barro, apoyándose sobre los muros de la caja del edificio directamente.
Otra parte esencial de cualquier palomar serían las ventanitas abiertas en las partes altas de los
muros, dotadas de repisas, para que las palomas se posen, entren y salgan. Suelen ser
triangulares y poco más grandes de la altura de los animales.
En el caso del palomar construido dentro del Molino de Alcázar del Rey, aunque la
estructura reaprovechada sea excepcional, los materiales, la técnica y el funcionamiento del
criadero de palomas es el típico de la zona y de la época. Las ventanas superiores para la
detección de la dirección del viento del antiguo molino serían reaprovechadas como los orificios
típicos por los que entrarían las palomas. Así como la ventana grande sobre la puerta se
mantendría con tal fin, el resto de ventanitas intermedias que darían luz a las distintas plantas y
alturas del molino se verían condenadas por la disposición de las estructuras de nidales.
Dada la importancia del molino como hito y símbolo del municipio, ha sido objeto
lógico de distintas instantáneas a lo largo de las últimas décadas. Gracias a ellas podemos
conocer la evolución de su ruina y deterioro, acelerado en los últimos 10 años, una vez perdió el
tejado en los últimos años del S. XX.
4. Conclusiones.
Ya hemos explicado que el molino se ubicó en el lugar más propicio para la recepción de
vientos. Resulta, además, que este punto tiene una gran visibilidad desde la carretera actual del
pueblo y la tendría desde los caminos antiguos que surcaban estas tierras. Por ello se ha
convertido en un hito en el Paisaje municipal y en símbolo del pueblo, sólo superado por el
campanario de la iglesia por ser más destacado visualmente y por su superior cota. Ello
explicaría, en nuestra opinión, el cariño que como símbolo despierta entre la mayoría de sus
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 26
vecinos (Yunta, obras citadas) y el interés o la relevancia que puede suscitar la reparación de las
severas patologías que lo amenazan (Fase IV).
Este estudio ha servido, además de para conocer en detalle el molino y el palomar (Fases
II y III), para identificar una fase de uso y/o ocupación muy anterior del cerro sobre el que se
levanta la estructura: un túnel datado en la Antigüedad-Tardoantigüedad (Fase I) por los
materiales que dentro de él se hallan. Quizá, la prospección de sus alrededores obtengamos pistas
que informen de otras fases de ocupación, funciones u horizontes además de los documentados
en el punto concreto que se ha excavado. En cualquier caso, es necesario continuar interviniendo
arqueológicamente en el propio molino:
- A) Durante la consolidación del mismo, a modo de control arqueológico.
- B) Terminando con los medios de seguridad necesarios (estructura y arneses) la
excavación del mencionado pozo.
- C) Prospectando sus alrededores con la finalidad de comprender el contexto inmediato.
Aún faltan muchas acciones arqueológicas para completar los objetivos de nuestro
proyecto: una pormenorizada recopilación de fotografías antiguas, una excavación de más
entidad del pozo y, por supuesto, la musealización del bien que ha de rubricar la intención de
puesta en valor. Emprenderemos tales en las subsiguientes fases. Sirva el presente escrito para
dar cuenta de los resultados de la primera.
Futuras obras en el cerro, en esta parcela o en las anejas, requieren labores de control
arqueológico que, además de evitar daños sobre el Patrimonio por descubrir, ayuden a
comprender mejor la evolución de éste espacio concreto en cada época, las funciones respectivas
(productivas o habitacionales) desempeñadas en él y su significado, en definitiva, dentro del
funcionamiento económico, político, social y cultural general de esta parte del la Península.
Agradecimientos.
En primer lugar (y sobre todo) a José Yunta, adalid cultural del Molino y del devenir de
su pueblo, por el extremo interés que ha puesto durante años en la recuperación y puesta en valor
de este bien arqueológico/etnográfico tan relevante. A Jesús Francisco Torres Martínez (Ketxu),
técnico de la excavación, por su implicación y buen hacer en éste y otros muchos proyectos de la
empresa ARES. En último lugar: a Sonia Rodríguez y Fernando León (estudiantes de fotografía
en prácticas) por ayudarnos en el complicado trabajo de documentación gráfica de este informe.
5. Bibliografía.
BALBÁS, Y. (2006): Las legiones. Guardianes de la economía imperial. Memoria, la Historia
de Cerca, II: 35-36.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 27
BERNÁRDEZ GÓMEZ, M. J. Y GUISADO DI MONTI, J. C. (2006a): Cristal para todo el Imperio.
Memoria, la Historia de Cerca, II: 38-43.
- (2006b): En las entrañas de la tierra. Memoria, la Historia de Cerca, II: 54-59.
- (2006c): Luz en la oscuridad. Memoria, la Historia de Cerca, II: 60-61.
BERNÁRDEZ GÓMEZ, M.J. y GUISADO DI MONTI, J.C. (2009): La minería del lapis specularis y su
relación con las ciudades romanas de Segóbriga, Ercávica y Valeria. en (coord. Gozalbes Cravioto, E.) La
ciudad romana de Valeria (Cuenca): 211-226.
CARNICERO, J. M. (2003): La Frontera del Duero en los siglos X-XI. Inventario de Atalayas. Guia
Turística del Sur de Soria: Atalayas y Fortalezas en la frontera del Duero. Diputación de Soria.
GARCÍA GRINDA, J. L. (2005): Cuaderno de arquitectura de la comarca natural de La Mancha Alta
Conquense. ADESIMÁN, Cuenca: 24-26.
CÓRDOBA, J. L. (2015): ¿Qué es la Muela del Pulpón? Rev. IDEC Patrimonio, I.
GUISADO DI MONTI, J. C. y BERNARDEZ GÓMEZ, M. J. (2004): La minería romana del “Lapis
Specularis”, una Minería de Interior. En Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha 1196-
2002: 245-256.
JIMÉNEZ, J. (2001): Molinos de viento en Castilla-La Mancha. Llanura, Ciudad Real.
Madoz, P. (1848): Diccionario geográfico-histórico-estadístico de España y sus posesiones de Ultramar.
Tomo I. Madrid.
MILETO, C. y VEGAS, F. (2004): El Análisis Estratigráfico Constructivo y Proyecto de Restauración
Arquitectónica. Arqueología de la Arquitectura, 3: 152-162.
MIÑANO, S. (1826): Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal. Madrid.
MUÑOZ, M. Y DOMÍNGUEZ-SOLERA, S. D. (2014): En los dominios de los Banu Zennun. Actas de
las X jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de Madrid: 351-360.
OSORIO, T. (2010): ¡¡Salvemos nuestros chozos manchegos!! El Molino de Viento, 11: 19-21.
OSUNA, M. Y SUAY, F. (1875): Yacimientos romanos de la Provincia de Cuenca. Rev. Diputación
Provincial de Cuenca.
PALOMERO, S. (1987): Las vías romanas en la Provincia de Cuenca. Diputación Provincial de Cuenca.
PONZ, A. (1772 en adelante): Viage de España. Tomo II. Ibarra, Madrid.
REGÚLEZ MUÑOZ, C. Y NAVARES MARTÍN, A. (2006): Las vías de los cien mil pasos. Memoria, la
Historia de Cerca, II: 64-72.
ROMERO, M. (2011): Nomenclator de los pueblos de la Provincia de Cuenca. Diputación Provincial de
Cuenca.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 28
SÁNCHEZ MAZAS, R. (1956): Diccionario Geográfico de España. Vol. 1. Ediciones Prensa Gráfica,
Madrid.
TORRES MENA, J. (1878): Noticias Conquenses. Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid.
VILLAR, C.; MUÑOZ, M. Y DOMINGUEZ-SOLERA, S. D. (2013): La Muralla de Cuenca,
Restauración Materiual y Restauración Histórica en coor. Fernandes, I.C. Fortificaçoes e Territorio na
Península Ibérica e no Magreb, Campo Arqueológico de Mértola, Vol. I, pp.693-704
VV. AA. (2006): Lapis specularis. El cristal del Imperio. Memoria, La Historia de Cerca, II: 27-73.
YUNTA, J. (2009): La muralla mal conservada de Alcázar del Rey. El Molino de Viento, 10: 45-50.
- (2010a): Los chozos de los pastores, reliquias del pasado del campo. El Molino de Viento, 11:
22-44.
- (2010b): La Cueva de la Mora. El Molino de Viento, 11: 45-47.
- (2012a): El Molino de Viento de Alcázar del Rey. El Molino de Viento, 12: 18-21.
- (2012b): El Castillejo de Alcázar del Rey. El Molino de Viento, 12: 29-36.
- (2012c): La Necrópolis II (La Ballestera). El Molino de Viento, 12: 41-44.
Catastro de Enesenada. Versión original digitalizada.
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=3&orden=0&loc=10240&pag
eNum=1
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 29
6. Archivo fotográfico:
Figura 1. A) Exterior del molino antes de su excavación. B) Nidales del palomar interior. C) Estructura del
molino/palomar pisando el pozo de mina romana anterior. (Fotos: Santiago David Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 30
Figura 2. Proceso de excavación del pozo de mina. A) Cuadro C3 antes de ser excavado. B) Detalle de la
cimentación del molino sobre el pozo. C) Conclusión provisional de la excavación a más de tres metros
de cota para evitar derrumbes. (Fotos A y B: Santiago David Domínguez-Solera. Foto C: Fernando
León.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 31
Figura 3. Detalles de las paredes del pozo durante su excavación. A) Bajo el cimiento del molino se mantiene un
testigo de las unidades 44 y 42 por razones de seguridad. Madrigueras de conejo en el testigo. B) Detalle de las
huellas de pico en la roca caliza UEM 40 I. (Fotos: Santiago David Domínguez-Solera.)
Figura 4. Lectura estratigráfica de la parte E del molino. (Alzado: Míchel Muñoz.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 32
Figura. 5. Resto de lados del edificio. (Fotos: Sonia Rodríguez.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 33
Figura 6. Restos esqueléticos de paloma, conejo y ratón y cerámica común de la UE 44. (Lámina: Santiago David
Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 34
Figura 7. UE 42: Piezas de lapis specularis, algunas con las huellas del serrado característico de su explotación
para cristal de ventana. (Lámina: Santiago David Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 35
Figura 8. Material latericio de la UE 42. Ladrillos romboidales y fragmentos de tegula. (Lámina: Santiago David
Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 36
Figura 9. Cerámica de la UE 42. (Lámina: Santiago David Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 37
Figura 10. A) Esquema del área excavada. B) Ubicación regular en el perímetro de las ventanas superiores del
molino. (Esquemas: Santiago David Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 38
Figura 11. A) Sección del pozo. B) Planta del pozo hasta los -100 cm., con los materiales obtenidos hasta agotarse
la UE 44 a unos -50 cm. (Planos: Santiago David Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 39
Figura. 12. Lascas de sílex de trilla en la superficie de la era tradicional donde está ubicado el molino. (Lámina:
Santiago David Domínguez-Solera.)
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 40
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 41
Deconstructing the panel: a brief methodological reflection for
studying the rock art from the perspective of the Landscape
Archaeology.
Álvaro Sánchez Climent.1
PhD. Candidate. Department of Prehistoric studies. University Complutense of Madrid.
Abstract:
This paper pretends to provide a brief methodological reflection about the Landscape
Archaeology and its application to the rock art. This discipline includes the study of the
construction a socialized space from the visibility analysis related with funerary monuments
and rock art to build a socialized symbolic space. The analysis of the Landscape Archaeology
in rock art, is the study from the most particular (the panel) to the most general (the landscape)
in order to find how the rock art is articulated in a constructed landscape.
Keywords: Landscape Archaeology, rock art, methodology of analysis.
Deconstruyendo el panel: breve reflexión metodológica para un
estudio del arte rupestre desde una perspectiva de la Arqueología del
Paisaje.
Álvaro Sánchez Climent.1
Alumno de doctorado. Dpto. de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid.
Resumen:
En este trabajo se pretende ofrecer una breve reflexión metodológica sobre la Arqueología del
Paisaje y su aplicación en el arte rupestre. Dicha disciplina abarca el estudio de la construcción
de un espacio socializado a partir de una serie de hitos de visibilidad relacionados con los
monumentos funerarios y el arte rupestre para construir un espacio socializado de carácter
simbólico. El análisis de la Arqueología del Paisaje en el arte rupestre, se encarga del estudio
desde lo más particular (el panel) a lo más general (el paisaje) con el objetivo de averiguar
cómo se articula el arte rupestre en un paisaje construido.
Palabras clave: Arqueología del Paisaje, arte rupestre, metodología de análisis.
SÁNCHEZ CLIMENT, A. (2015): “Deconstructing the panel: brief methodological reflection for studying the
rock art from the perspective of the Landscape Archaeology.” Archaeological Research & Ethnographic Studies,
nº 3: 41-56.
Recibido/Received: 12-02-2015
Aceptado/Accepted: 25-02-2015 ISSN-e: 2340-0420.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 42
1. Introducción: La Arqueología del Paisaje: ¿espacio percibido o espacio construido?
La Arqueología del Paisaje parte de la concepción del paisaje como algo más que una
realidad física. Para el investigador, un paisaje es el producto de los procesos históricos que ha
sufrido, por lo cual, tiene tanto una serie de elementos y estructuras físicas, como unas cargas
simbólicas e ideológicas que pueden cambiar a lo largo del tiempo.
Esta disciplina goza de una larga tradición en países anglosajones y escandinavos,
mientras que en la Península Ibérica es relativamente reciente. Uno de los objetivos de esta
estrategia de investigación es el estudio de las estructuras funerarias y su interrelación con otras
evidencias arqueológicas: arte rupestre, yacimientos habitacionales, etc. Estos elementos se
consideran como hitos espaciales o referentes visuales, de tal manera que deben “observar”, pero
a la vez “ser observados” constituyendo de esa manera un espacio socializado o “domesticado”.
“Los monumentos megalíticos se presentan como un producto del entramado ideológico de la
sociedad encargado de aplicar a buena parte del orden infraestructural y estructural de la
misma” (López-Romero, 2007: 74). Estos referentes visuales siguen toda una serie de patrones
de localización que se pueden resumir en cuatro puntos (Criado, 1984-85: 11):
- Geografía de la movilidad: estos monumentos se localizan en vías de comunicación
frecuentados por personas o animales, de tal manera que puedan indicar el camino a
seguir.
- Los signos naturales: Los monumentos se localizan próximos a promontorios como son
las cresterías rocosas. Se trata de una manera de monumentalizar el túmulo funerario.
- Referencias sociales: espacio y hábitat. Proximidad a lugares o espacios de habitación de
tal manera que se produce un juego visual y simbólico entre el espacio social (hábitat) y
el espacio simbólico (túmulos, arte rupestre).
- Los signos culturales: la tradición. Estos referentes visuales indican un acto de
pertenencia a la tierra. Son zonas donde ya existían monumentos anteriormente y que con
la continuidad remarca la idea de la propiedad hacia un territorio.
El elemento articulador de este tipo de arqueología es el paisaje, pero el paisaje entendido
en su variante social o cultural; “resultado de tecnologías de construcción del entorno social
que, por lo tanto, operan en todos los niveles de la especialidad humana, desde el espacio
natural exterior hasta el espacio del propio cuerpo” (Santos y Criado, 1999: 580). El paisaje es
un elemento articulador de las propiedades visuales asociado a una configuración espacial
específica. Las sociedades generan pautas de territorialidad diversas que conllevan a estructuras
visuales (García Sanjuán et al., 2006: 181).
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 43
Pero, ¿qué es la Arqueología del Paisaje?
Este término no implica una teoría, ni tampoco una metodología concreta, el paisaje es
tan solo un ámbito de estudio o de trabajo que puede ser abordado por los investigadores de
distintas maneras.
Juan Vicent define la Arqueología del Paisaje como un “conjunto de enfoques
metodológicos cuyo rasgo común es la investigación de la articulación de las sociedades con su
entorno” (Vicent y otros, 2000). Para Felipe Criado (1989) el paisaje es un “espacio percibido”
por las sociedades que se articulan en torno a ese espacio, de tal manera que el paisaje es
modelado por esas sociedades produciéndose lo que él domina como “domesticación del
paisaje”. El objetivo último de la Arqueología del Paisaje es “deconstruir los paisajes sociales”:
descomponer los mecanismos mediante los cuales las tecnologías espaciales y arquitectónicas
producen el espacio doméstico reproduciendo el sistema de poder; mostrar, de este modo, que el
espacio construido es una especie de mecanismo de reproducción que, en principio, no es
aparente para el observador ni para el participante, y, al final, cuestionar esas tecnologías de
domesticación del espacio, que son dispositivos conceptuales antes que efectivos, discursivos
antes que materiales, que configuran el espacio en el sistema de saber para permitir que éste sea
compatible con el sistema de poder (Criado, 1999).
Para Manuel Santos (2008: 23-24) el espacio comienza a ser creado cuando éste es
pensado. Por ejemplo, el análisis de un espacio megalítico y su vinculación con ciertos elementos
de la propia naturaleza, o incluso de toda una serie de representaciones rupestres, la toponimia,
algunos actos y hechos míticos son una manera de construcción del espacio por parte de unas
sociedades. Antes de la construcción de dicho espacio éste es pensado y percibido por la
sociedad de tal manera que vamos a obtener como resultado un espacio ordenado. Este
ordenamiento espacial va a ser resultado de varios procesos sociales, de tal manera que el
espacio es fruto de un grupo social ocupante o bien impuesto por un sector dominante y
permitido por el sector dominado.
Pero la transformación de un espacio por un grupo social no es una suma de hechos
aislados o fortuitos, sino que es algo pensado a priori. Por ello nos vamos a encontrar con un
conjunto de hechos y actos que son el resultado del pensamiento (percepción) de un grupo
colectivo o una cultura determinada, por eso la manera de organizar el espacio va a depender de
la mentalidad de ese grupo social en concreto a la hora de construir una tumba, un asentamiento,
etc. Esto es lo que se ha denominado en los últimos años “Arqueología de la Percepción”
(Criado y Villoch, 1998: 64). Dicha Arqueología de la Percepción pretende construir cómo era
percibido el medio y el espacio social por las sociedades pretéritas: esto es, intentar descubrir el
impacto de los elementos naturales y artificiales del paisaje sobre los seres humanos que los
observan.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 44
Sin embargo el estudio de la Arqueología de la Percepción puede presentar varios
problemas que hay que tener en consideración (Ibidem):
En primer lugar, la subjetividad: podemos estar tentados de llevar a cabo análisis a partir
de nuestras propias reacciones.
Para hablar de percepción hace falta un individuo-que-percibe. Éste, sin embargo, no es
cualquier ser humano, sino un determinado tipo de sujeto concebido y que concibe como
único observador de este mundo.
Podemos decir que la Arqueología de la Percepción consiste en estudiar la percepción en
su objetividad. Se trata de no estudiar la percepción a una escala individual (lo que el sujeto
prehistórico sentía) sino a una escala social (cómo se dirigían y controlaban aquellas sensaciones,
como se imponía un cierto tipo de percepción, etc.) (Ibidem: 65). Estos modelos de pensamiento
(o cómo es percibido el medio) son lo que van a regir posteriormente toda una serie de modelos
de ocupación en función de cómo esos grupos sociales percibirían el espacio a la hora de
asentarse en un lugar determinado. Esos grupos humanos por medio de toda una serie de códigos
y valores elegirían el lugar que mejor se adapte a su forma de pensar o de percibir el medio. Será
este tipo de pensamiento el primer acto de ordenación del espacio resumiendo la realidad en dos
contrarios: territorios habitables y territorios no habitables (Santos, 2008: 24).
La principal cuestión a plantearse es ¿cómo podemos conocer el espacio percibido de
toda una serie de grupos sociales o comunidades que ya han desaparecido? Manuel Santos
(2008) considera que la manera de poder entender cómo percibían el espacio estas sociedades es
por medio de los modelos antropológicos, es decir, por medio de toda una serie de hipótesis que
ponen en relación las evidencias arqueológicas con su manera de entender el espacio cultural y
socialmente. En el caso de los grabados y pinturas rupestres es la iconografía la que nos da pistas
sobre la cultura que ha desarrollado ese tipo de arte rupestre. Por ejemplo, la representación de
bóvidos y otros animales domésticos hace pensar a los investigadores en que los grupos que han
realizado ese tipo de arte sean ya agricultores y ganaderos.
Para Felipe Criado (1988: 66) el espacio no sólo es un hecho físico y visible, una entidad
material o una instancia de orden infraestructural, sino que además aporta una segunda y
complementaria dimensión que comprende, en este caso, una dimensión imaginaria o mental. Es
lo que él mismo denomina “Bidimensionalidad del Paisaje”, en el cual “el paisaje cultural tan
solo es una conjunción de esa construcción simbólica del espacio con la construcción efectiva o
material del mismo.” Dicho autor (1993) aclara que existen tres maneras de entender el paisaje:
Una primera manera empirista en la que el paisaje aparece ya como una realidad dada.
Una segunda manera sociológica, medio y producto de los procesos sociales.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 45
Una tercera manera sociocultural que incide en toda una serie de técnicas que se han
empleado para la construcción de un determinado tipo de espacio para construir una
sociedad concreta.
A partir de estas concepciones se pueden derivar las siguientes consecuencias:
1. Existe una íntima relación entre espacio, pensamiento y sociedad. Un tipo de concepción
que se da en cualquier tipo de sociedad y cultura.
2. El espacio en lugar de ser algo estático y natural está sometido a continuos cambios en
función de los procesos sociales y culturales.
3. El concepto de espacio es algo inherente a la sociedad. Debemos entender el espacio
como algo socialmente complejo. El espacio es resultado de un proceso de mentalidades a
lo largo del tiempo, y no podemos entender el espacio actual sin estudiar el espacio o el
paisaje de sociedades pretéritas.
4. El paisaje no es solamente un producto del tiempo, es decir, no se trata de pensar en el
paisaje como un punto de llegada, sino que debemos entender el paisaje como un proceso
acumulativo de transformaciones sociales.
5. Para poder estudiar el paisaje se deben aplicar toda una serie de modelos antropológicos
no de carácter particularista, sino más bien generalizado, de tal manera que sean
aplicables a distintos modelos sociales independientemente de su ubicación geográfica o
cultural.
2. Paisajes rupestres: la aplicación de la Arqueología del Paisaje al arte rupestre.
2.1. La Arqueología del Paisaje al arte rupestre.
Los últimos años han surgido diversos estudios sobre el análisis de los petroglifos desde
un punto de vista de la Arqueología del Paisaje. Estos estudios han permitido conocer una nueva
dimensión del arte rupestre, en el que éste emerge, no ya como una representación artística, sino
que se contextualiza sobre el espacio y se convierte en una tecnología de apropiación y
ordenación del entorno natural y que revierte, de este modo, en la concepción de un paisaje
social (Santos y Criado, 1999: 580-581).
Las relaciones de los petroglifos o paneles entre sí dentro de una estación o conjunto de
grabados deben ser compatibles en relación con el paisaje o el entorno que integra dicha estación
o conjunto de paneles. Manuel Santos y Felipe Criado (1999) proponen un “modelo de
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 46
descripción y análisis formal” del arte rupestre en Galicia y de sus propias relaciones con el
entorno. Este modelo se puede organizar en cuatro fases:
Comprensión y estudio de las relaciones entre los petroglifos y su entorno, es decir,
caracterización del patrón de emplazamiento de los grabados rupestres.
Revisión formal a diferentes escalas en las que se puede conocer el arte rupestre. Se trata
de “Descomponer las líneas de fuerza y reglas constitutivas fundamentales del sistema de
representación del espacio en el arte rupestre y establecer así un modelo concreto de ese
sistema”.
Análisis de algunos aspectos genéricos arqueológicos existentes: estilos cerámicos, arte
funerario, etc. Esto permite establecer códigos y patrones de representación.
Interpretación del sentido simbólico-social del periodo histórico que estamos tratando.
Gracias a la aplicación de estas fases se puede establecer horizontes socioculturales
genéricos y permite las relaciones entre formas y sociedades culturales próximas pudiendo
observar las semejanzas y diferencias entre ellos y poder formular toda una serie de patrones
culturales y sociales en distintos grupos humanos que están próximos entre ellos. A partir de este
estudio, Manuel Santos y Felipe Criado (Ibídem: 582-583) han deducido cuatro niveles o escalas
dentro del arte rupestre gallego:
El panel: podríamos decir que se trata del aspecto “micro” del análisis de los grabados
rupestres. En dicho primer nivel o escala debemos fijarnos en la iconografía que compone el
grabado, así como en las relaciones entre otros motivos iconográficos, y la relación de éstos
con la roca.
La estación: en este nivel es preciso mirar las relaciones existentes entre los distintos
grabados o “rocas de grabados” que conforman la estación de grabados rupestres.
La zona: trata de analizar los petroglifos en su entorno, observar el patrón de emplazamiento
de las rocas en el espacio natural.
El paisaje: este último aspecto es el aspecto “macro” de los diferentes niveles de análisis. En
él se debe estudiar la relación de los grabados con su contexto arqueológico y físico. Esto
supone analizar su patrón de distribución, y nos permite acceder a la forma del paisaje cultural
en la que los grabados se integraban.
La concepción del espacio social es diferente conforme cambia el tiempo, los patrones
culturales son distintos y la mejora de las posibilidades tecnológicas provoca que se asista a un
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 47
cambio en la manera de entender el paisaje: desde el momento en el cual la naturaleza conforma
un espacio socializado hasta que ésta es transformada. Existen cuatro recursos que indican los
cambios en la manera de entender el paisaje (Santos, 2008: 25):
Elementos de la naturaleza sin cambiarlos: son los llamados “monumentos salvajes”. Este
tipo de recurso es característico de las sociedades cazadoras recolectoras primitivas donde apenas
se produce una transformación del paisaje. Estos elementos naturales sirven de apoyo para llevar
a cabo sus construcciones.
Alteración parcial de los soportes naturales: lo representativo del propio paisaje continúa
siendo el “monumento salvaje”. Apenas existe transformación del paisaje. El arte rupestre se
sitúa en cuevas y abrigos.
Transformación parcial del soporte, pero buscando rocas más señeras. Son puntos que no
son muy destacados, aunque sí son más frecuentados por los seres humanos. Será en dicho
momento cuando se produce la “domesticación del paisaje”, un cambio en la manera de percibir
el paisaje para el beneficio de los seres humanos. Dicho aspecto puede observarse en el arte
rupestre y en las estructuras megalíticas; se hacen notar en el paisaje imitando las formas
naturales.
A través de la arquitectura permanente con materiales imperecederos. Es un momento
característico de las sociedades jerarquizadas y estatales. El arte rupestre comienza su decadencia
y práctica desaparición.
2.2. Aspectos metodológicos del estudio del arte rupestre: de lo particular a lo
general.
Cuando nos enfrentamos al estudio del arte rupestre al aire libre, podemos encontrarnos
con un problema evidente: la falta de contexto arqueológico. Dicho problema lo podemos
resumir en tres aspectos fundamentalmente:
1. La ausencia de una relación estratigráfica directa entre el arte rupestre y las entidades
arqueológicas datables.
2. Necesidad de conocer la definición del contexto arqueológico y espacial del
petroglifo, averiguar dónde se encontraba éste en el momento de su ejecución, si ha
permanecido en el mismo lugar desde que fue confeccionado, etc. Para llevar a cabo todo
este análisis es conveniente la reconstrucción del paisaje.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 48
3. Delimitación del registro arqueológico a analizar. Si analizamos una estación de
grabados rupestres conjuntamente tendremos resultados poco esclarecedores; para ello
entra el juego el análisis del estilo (entendiéndose como estilo, conjunto de características
formales) del grabado. Si un conjunto de grabados rupestres posee un estilo poco definido
o difuso entonces conforma un grupo heterogéneo y no presenta un grupo a analizar
válido; en cambio si el estilo se presenta bien definido vamos por el camino correcto.
No podemos hacer identificaciones
de algunos símbolos asociándolos a una
cultura concreta o un periodo cronológico
concreto, ya que nos encontramos algunos
elementos que conforman esos grabados
que están íntimamente relacionados y no
podemos identificar culturas por medio de
la iconografía, a no ser que sea un símbolo
abstracto cuya ejecución sea exclusiva de
un lugar y nos permita establecer dicha
asociación. No podemos establecer
cronologías claras por medio de la
iconografía, ya que son motivos que
pueden elaborarse durante años o siglos.
Por ejemplo, en los grabados rupestres de Marruecos, la aparición de animales
domésticos nos indica que ese motivo comenzó a elaborarse a partir del Neolítico, pero no
podemos especificar si un conjunto de grabados con esa iconografía pertenece al Neolítico,
Protohistoria u otro periodo histórico (fig. 1).
El análisis de los grabados rupestres debe realizarse sobre la base de dos niveles distintos
(Santos, 2008: 29):
- Un primer nivel es el espacio interno de la roca; este análisis nos lleva a la definición de
estilo, estudio de los Elementos Formales Básicos (EFB) entendiéndose éstos como las
“formas mínimas a partir de las cuales se construyen los diseños”. Estos elementos
constituyen, en combinación con el soporte, los paneles que dan lugar a los contenidos
temáticos y a los grupos iconográficos.
- El segundo nivel lo constituye el entorno de la roca, lo que significa que debemos llevar a
cabo un análisis del paisaje, es decir un análisis de la contribución del arte rupestre a la
construcción de un paisaje determinado.
Manuel Santos en su estudio Petroglifos y paisaje social en la Prehistoria Reciente de
noroeste de la Península Ibérica (2008) ofrece toda una serie de aspectos metodológicos de
Figura 1: grabado de un ovicáprido. Conjunto
rupestre de Taourirt-n-Tislatine (Marruecos).
Fotografía: Álvaro Sánchez Climent,
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 49
cómo estudiar los grabados rupestres de tal manera que podemos llevar a cabo análisis desde lo
particular, es decir, desde el motivo iconográfico en sí, hasta lo general, el paisaje, pasando por
diversos niveles o estadios de estudio: el soporte, el panel, la estación de grabados, etc. El
método de análisis es el que se expone a continuación.
2.2.1. El análisis de lo particular: el espacio interno de la roca:
2.2.1.1. Los motivos:
Los motivos iconográficos son las distintas figuraciones que componen los grabados.
Existen motivos de muy diversa índole, aunque los podemos clasificar globalmente en dos tipos:
Motivos simples: compuestos básicamente por solo un elemento formal.
Motivos compuestos: formados por más de un elemento formal.
Pero, ¿cómo diferenciamos un motivo? Podemos diferenciar un motivo si lo podemos
aislar, es decir, si el motivo iconográfico forma parte de un “todo” con cada uno de sus
elementos. Otra manera de poder identificar un motivo es ver si se repite en el resto del panel o
de la estación de grabados.
Podemos analizar estos motivos o el espacio interior de la roca por medio de toda una
serie de preceptos formales que nos eviten sacar conclusiones intuitivas y precipitadas que nos
puedan inducir a error, y es que aunque varios motivos tengan una misma técnica de ejecución
no quiere decir que pertenezcan a un mismo periodo o cultura. Para ello podemos llevar a cabo
análisis en su forma de representación; siendo ésta la relación existente entre el elemento
representado y su forma material o real. Podemos distinguir entre:
Motivos no figurativos: son aquellos motivos en los que no es posible identificar el
referente al que alude, aunque no se considera que la persona que ha confeccionado dicho
grabado no tenga la intención de crear algo que sea identificable.
Motivos figurativos: son aquellos motivos en los que es posible su identificación, de
manera intuitiva, con el elemento o realidad material que representa.
También es muy importante el análisis del tamaño y de la proporción. Cada estilo posee
un tamaño máximo y mínimo para cada diseño. Se puede usar un tamaño determinado cuando se
quiere resaltar alguno de los elementos del grabado, así como para mostrar algún tipo de
jerarquización a la hora de representar los grabados.
Muy en consonancia con el tamaño y la proporción de los grabados está el
aprovechamiento de algunos elementos que constituyen la roca, como son los contrastes de luz y
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 50
sombra, el relieve y las irregularidades de la propia roca para dar al grabado un cierto aire de
realismo y expresividad a la representación, etc. Éste último puede tratarse de un elemento
determinante en la elección de ese soporte en particular y no de otro. Así entramos en el análisis
del soporte.
2.2.1.2. El soporte:
El principal objetivo del análisis del soporte es estudiar la relación existente entre soporte
(material donde ha sido elaborado el grabado) y la representación o el grabado en sí.
El soporte nos puede aportar mucha información para el estudio de los grabados, ya que
algunos estilos poseen una intención en cuanto a la elección de un determinado soporte. Por
ejemplo en el caso del material de la roca, algunos grabados pueden presentar preferencias sobre
un tipo de roca específico. También es importante el análisis de la horizontalidad, la verticalidad,
el tamaño de la roca, el lugar de la roca (si es visible el grabado, o por el contrario está oculto),
su situación (zonas destacadas, en partes superiores o inferiores), etc. Todas éstas son una serie
de características que pueden determinar un patrón en la ejecución de los grabados. El soporte,
además, puede condicionar o determinar la forma en la que su composición ha de ser vista.
2.2.1.3. Técnica de ejecución:
La técnica de ejecución de los grabados rupestres puede ser muy variada:
Técnica: incisión, abrasión, picado, etc. Conjunto de técnicas con las que se
confecciona el grabado.
Profundidad del surco. Por ella podemos averiguar el material empleado para la
confección del grabado (metal, materiales pétreos, etc.)
Perfección del dibujo. Permite averiguar si se ha empleado algún sistema de
medición (compás, dibujo previo, etc.)
En cuanto al análisis de la ejecución, podemos destacar varios ámbitos de estudio:
El panel: El panel es el grupo de motivos en los cuales puede existir una especial
discontinuidad significativa en su distribución. En el panel puede existir un conjunto de
grabados, ya sea por asociación, superposición, yuxtaposición, etc. Lo que significa que estos
grabados comparten un mismo espacio y, por tanto, pueden estar relacionados o no son
incompatibles entre ellos. En un mismo panel podemos encontrar dos tipos de asociación:
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 51
Asociación articulada: dos diseños se asocian con la finalidad de formar un
motivo nuevo.
Asociación no articulada: aquella asociación que no forma un motivo nuevo.
Disposición de los motivos: Podemos definir la disposición de los motivos como la
forma de colocación de los motivos en relación a los de su mismo tipo. Para poder analizar la
disposición de los motivos debemos llevar a cabo toda una serie de análisis en función de unos
criterios: forma de representar (geométricos, abstractos, naturalistas, etc.), tema de
representación (zoomorfos, antropomorfos, etc.). Otra manera de estudiar la disposición de los
motivos es analizar como aparecen en el soporte (superpuestos, yuxtapuestos, etc.)
Punto de vista dominante o preferencial: En la mayoría de arte rupestre pueden existir
uno o varios puntos de vista preferentes o principales. El punto de vista lo puede revelar la
inclinación del propio soporte, otras veces la posición de los diseños figurativos, en otras puede
determinarlo la configuración del entorno, etc. Por ejemplo, en las superficies verticales o
inclinadas el punto de vista preferente se sitúa normalmente en el lugar del suelo más cercano a
la parte inferior del soporte. Cuando los grabados se sitúan en superficie horizontales, como una
cueva o el suelo, el lugar desde el que ha de ser visto es más complicado de identificar cuando no
existen diseños figurativos. En último lugar el entorno puede ayudar a establecer puntos de
visión preferencial, ya que en ciertas zonas con obstáculos o visibilidad limitada en algunos
puntos pueden definir esa visibilidad. También es posible que en algunos tipos de arte rupestre
no exista una preferencia visual, o incluso que existan varios de ellos.
Perspectiva: en algunos paneles rupestres, sobre todo en aquellos que contienen motivos
figurativos, es posible conocer la perspectiva así como la profundidad de los grabados en
numerosas asociaciones (Vázquez, 1997). Los recursos empleados son los siguientes: la forma
inclinada del soporte que sitúa en la zona más próxima al observador las figuras que se quiere
que aparezcan en un primer plano de representación; y más alejadas las que se quiere que
aparezcan en el fondo. Otro recurso empleado es la yuxtaposición de los elementos de tal
manera que los motivos iconográficos aparecen más juntos en la parte inferior de la roca y más
separados en la parte superior dando así una sensación de perspectiva.
2.2.1.4. Temática e iconografía:
La temática es el conjunto de temas representados en un panel. La iconografía, por su
parte, engloba los motivos y figuraciones que expresan esos temas. La iconografía y la temática
pueden expresar toda una serie de ideas que por sí solas tendrían un menor significado, de tal
manera que podemos encontrar toda una serie de asociaciones de elementos figurativos que nos
puede manifestar un concepto. Por ejemplo, en cuanto a las representaciones de animales
domésticos, un bóvido por sí solo representa la idea del animal en sí (buey, vacas, etc.), mientras
que una temática o una asociación de una determinada iconografía puede representar una idea;
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 52
por ejemplo la importancia de la ganadería para las poblaciones que realizaron ese panel de
grabados. Lo importante a la hora de estudiar la iconografía es descomponer cada uno de los
elementos que conforman esa composición de una forma independiente y observar la posición
que ocupa cada uno de sus elementos en relación con el resto.
2.2.2. El análisis de lo general: el espacio de la estación.
En los siguientes apartados se lleva a cabo el análisis del espacio que ocupa la estación de
grabados rupestres, y como ésta se convierte en un elemento característico en la construcción de
un determinado paisaje.
2.2.2.1. Emplazamiento de los grabados rupestres:
El emplazamiento es lugar concreto en el que se encuentra la roca grabada. Se refiere al
conjunto de relaciones que se establecen entre los petroglifos y su contexto. Es muy importante
analizar el emplazamiento del petroglifo porque nos permite poder conocer con detalle el paisaje
que construyen esos grabados rupestres. El emplazamiento puede ser variado en función del
interés que se quiera dar a la estación de grabados rupestres. Estos grabados pueden estar
situados en una forma prominente y muy visible (en promontorios rocosos, vías de
comunicación, proximidad a ríos, etc.) de tal manera que se produzcan juegos visuales entre el
espectador y el petroglifo en sí. Por ejemplo es común la elaboración de grabados rupestres
próximos a túmulos funerarios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no quiere decir
que los grabados sean coetáneos en el tiempo con estas estructuras, aunque lo que sí parece claro
es que ambos elementos están relacionados porque forman un paisaje determinado.
2.2.2.2. Las estaciones de grabados y su modelo de emplazamiento.
Una vez que hemos podido delimitar el conjunto de grabados rupestres con su entorno,
debemos poder buscar las relaciones existentes entre las distintas estaciones de grabados que
conforman ese emplazamiento. ¿Pero qué es una estación rupestre? Una estación rupestre es un
conjunto de paneles de grabados que se ubican a una escasa distancia entre ellos, aunque pueden
existir espacios vacíos entre los paneles. Podemos analizar la estación de grabados rupestres
como si fueran paneles independientes, es decir, analizar la inclinación del soporte, su
visibilidad, los motivos iconográficos que contienen, etc. Solamente que ahora hay que tener en
cuenta el espacio circundante. Para ello es posible analizarlo asociando la estación de grabados
con otros elementos. Para poder llevar a cabo el análisis de la estación de los grabados, podemos
tratarla como si se tratara de una estructura arquitectónica con una funcionalidad específica. Para
ello podemos analizar algunos elementos esenciales:
Límite del espacio.
Entrada al mismo.
Lugar central
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 53
Por medio del análisis de estos elementos podemos averiguar si los grabados rupestres
siguen un patrón o un sistema de representación prefijado resultado de las características
culturales de un grupo determinado, o si por el contrario, estos grabados rupestres se
confeccionaron de una manera aleatoria. Esto lo podemos ver con claridad cuanto mayor sea la
escala con que analizamos el arte rupestre. En dicho sentido los Sistemas de Información
Geográfica juegan un papel importante en la medida que un SIG nos permite conocer los
patrones de distribución en el emplazamiento de los grabados por medio de una serie de
operaciones que trabajan con coordenadas espaciales.
2.2.3. El análisis de lo global: el espacio regional.
Este tipo de análisis tiene lugar una vez que hemos analizado el espacio de la estación. Es
posible analizar los grabados rupestres a una mayor escala, es decir, a una escala regional porque
de esta manera se pueden establecer toda una serie de regularidades en un ámbito espacial mucho
mayor, como es el caso de una región etc. De dicho modo podemos observar si se sigue un
patrón en la confección de los grabados rupestres a la hora de elegir el emplazamiento, ya que es
que es posible que existan toda una serie de premisas que determinen la distribución de los
grabados: por ejemplo, porque se elige un emplazamiento en concreto y no otro, como alguna
cadena montañosa, o porque las estaciones de grabados se concentran en determinada zona de un
determinado río, etc. Este tipo de análisis macroespacial es el que podemos elaborar por medio
de herramientas anteriormente descritas.
2.3. El procedimiento: cómo analizar un conjunto de grabados rupestres.
A la hora de llevar a cabo un análisis de los grabados rupestres podemos realizarlo por
medio de una serie de pasos que se pueden resumir en los siguientes (Santos, 2008: 35-38).
Elección de la muestra a analizar. Para ello se deben seleccionar aquellos paneles que
presenten una mayor complejidad, ya que será en estas composiciones donde concurran más
factores determinantes para la configuración final de los paneles rupestres. Para ello debemos
elegir el panel que tenga un mayor grado de frecuencia asociativa, es decir, aquellos motivos que
aparecen con mayor frecuencia, si aparecen asociados en un mismo panel, etc.
Análisis de conjunto con el fin de definir el diseño y los elementos formales básicos. Se
trata de analizar todos aquellos motivos que presentan un esquema de grabados similar, de tal
manera que se intenten descartar todos aquellos motivos o grabados de carácter intrusivo. Para
poder llevar a cabo dicho análisis debemos averiguar con qué frecuencia aparece un motivo en
concreto en los paneles rupestres. Una vez que tenemos los motivos podemos dividirlos en las
unidades más simples que componen los diseños (los Elementos Formales Básicos). Para llevar a
cabo dicha disociación con éxito es recomendable escoger aquellos motivos que se repiten con
mayor frecuencia en los paneles rupestres.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 54
Definición de la forma o forma de representación. Este paso de análisis es muy
interesante ya que debemos analizar la forma de representación de los motivos en su
comparación con la forma real de lo representado de tal manera que podemos establecer toda una
serie de conclusiones: normalmente las sociedades o culturas cazadoras-recolectoras llevan a
cabo figuraciones más naturalistas y realistas, ya que poseen una actitud más pasiva hacia la
naturaleza, mientras que aquellas culturas con capacidad para transformar la naturaleza poseen
un concepto de abstracción distinto, quizás por ello sus motivos presentan un mayor
esquematismo.
Análisis del tamaño relativo. Debemos analizar el tamaño de los motivos en función no
sólo de su representación acorde con la realidad, es decir, comparándolo con el objeto
representado, sino también el tamaño que presenta con respecto a otros motivos representados,
ya que se puede establecer algún tipo de jerarquización en la representación.
Análisis de ejecución del grabado y aspecto del surco. En ocasiones es difícil poder
averiguar la técnica de ejecución de los grabados rupestres. Esto es debido en ocasiones al
material de la roca, o incluso a la meteorización al encontrarse los grabados rupestres al aire
libre. Estudiando la profundidad del surco es posible conocer el material y utillaje empleado para
la realización del grabado.
Construcción del panel. Se trata de poder conocer la manera de distribución de los
distintos motivos que componen el grabado rupestre, si siguen un determinado orden o una
distribución prefijada de antemano o si, sin embargo, los motivos se ordenan aleatoriamente, es
decir, no hay ningún patrón de distribución a la hora de confeccionar los grabados. El tipo de
distribución de los grabados puede variar según la cultura material que los elabore.
Análisis del soporte. El análisis de la roca puede ser importante, ya que a la hora de
confeccionar un grabado se puede elegir un tipo de roca característico. Muy interesante para el
estudio del soporte es el lugar que ocupa el panel, es decir, si es visible desde distintos puntos, si
no lo es, si está orientado hacia algún lado, si prima la horizontalidad, la verticalidad, si se ha
elegido un soporte liso, rugoso, con relieve, etc. Son toda una serie de detalles que debemos tener
en cuenta ya que pueden darnos mucha información.
Forma de construcción del paisaje: modelos de emplazamiento, estaciones, territorio,
etc. Este tipo de construcción del paisaje es variable según la cultura que confeccione los
grabados. Los grabados se pueden situar en puntos visibles desde los poblados u otros lugares de
habitación; asociados a distintas estructuras, como por ejemplo es el caso de los túmulos
funerarios, formando parte de promontorios visibles desde grandes distancias, próximos a vías de
tránsito, cerca de valles o ríos, etc. Como podemos observar los grabados son un tipo de
monumento con una función determinada en un paisaje construido por seres humanos.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 55
En definitiva, los grabados rupestres pueden ser analizados como si de estructuras
arquitectónicas se tratase. Para analizar los petroglifos siempre debemos seguir un orden o una
secuencia lógica de análisis. Esta secuencia de análisis debe ir de lo particular a lo general, es
decir, del motivo iconográfico al paisaje ordenado que conforman, pasando por varios estadios:
ubicación, soporte, conjunto de grabados, asociación, técnica de ejecución, etc. Solamente de
esta manera es posible acercarnos a la forma de construir ese paisaje.
Agradecimientos:
Este artículo es un resumen de la metodología empleada en el trabajo de investigación para la
obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) Arqueología de la Roca Grabada:
Paisajes Rupestres de la Cuenca del Ued Nun, presentado en la Universidad de Castilla-La
Mancha en Diciembre de 2009 y dirigido por el Dr. Jorge Onrubia Pintado, profesor de
Prehistoria de dicha universidad, al cual presento mi respeto y admiración.
3. Bibliografía:
BRADLEY, R. (1991): “Rock art and the perception of landscape”, Cambridge Archaeological
Journal, 1: 11-101.
BRADLEY, R., CRIADO, F. y FÁBREGAS VALCARCE, R. (1994a): “Petroglifos en el
paisaje: nuevas perspectivas sobre el arte rupestre gallego”, Minius, 2-3. Ourense.
- (1994b): “Rock art research as landscape archaeology: a pilot study in Galicia, northwest
Spain”, World Archaeology, 25 (3): 374-390.
CRIADO, F. (1984-85): “«El tercer factor» o la lógica oculta del emplazamiento de los túmulos
megalíticos gallegos.” Cuadernos de Estudios Gallegos, XXXV (100): 7-18.
- (1988): “Arqueología del Paisaje y espacio megalítico en Galicia”, Arqueología
Espacial, 13: 61-117.
- (1989): “Megalitos, espacio, pensamiento”, Trabajos de Prehistoria, 46: 75-98.
- (1993): “Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje”, Spal, 2: 9-55.
- (1999): Del Terreno al Espacio: Planteamientos y Perspectivas para la Arqueología del
Paisaje. CAPA (Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje), 6. Santiago:
Laboratorio de Arqueología e Formas Culturais.
CRIADO, F. y VILLOCH, V. (1998): “La monumentalización del paisaje: percepción actual y
sentido original en el megalitismo de la Sierra de Barbanza (Galicia)”, Trabajos de Prehistoria,
55, 1: 63-80.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 56
GARCÍA SANJUAN, L.; METCALFE-WOOD, S.; RIVERA, T. y WHEATLEY, D.W. (2006):
“Análisis de pautas de visibilidad en la distribución de monumentos megalíticos en Sierra
Morena Occidental” en Grau Mira (ed.). La aplicación de los SIG en la Arqueología del Paisaje.
Alicante: 181-200.
GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Y. (1993): “Arqueología del Paisaje: modelos de ocupación y
explotación de los castros del valle de Noceda (León)”, Complutum, 4: 265-278.
LÓPEZ-ROMERO, E. (2007): “Factores visuales de localización de los monumentos megalíticos
de la Cuenca del Sever (Portugal-España).” Trabajos de Prehistoria, 64, nº 2: 73-94.
SANTOS ESTÉVEZ, M. (1996): “Los grabados rupestres de Taouroun y Redondela-Pazos de
Borbén como ejemplos de un paisaje con petroglifos”, Minius, V: 13-40.
- (2008): Petroglifos y Paisaje Social en la prehistoria reciente en el noroeste de la
Península Ibérica. Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento. CSIC.
SANTOS ESTÉVEZ, M. y CRIADO, F. (1999): “Espacios Rupestres: del panel al paisaje”,
Arqueología Espacial, 19-20: 580-595.
VILLOCH, V. (1995): “Monumentos y petroglifos: la construcción del espacio en las sociedades
constructoras de túmulos del noroeste peninsular”, Trabajos de Prehistoria, 52-1: 39-55.
- (2001): “El emplazamiento tumular como estrategia de configuración del espacio
social”, Complutum, 12: 33-49.
VÁZQUEZ, R. (1997): Petroglifos en las Rías Baixas Gallegas: análisis artístico de un arte
prehistórico. Servicio de publicaciones de la Excma. Diputación provincial de Pontevedra.
VICENT, J.M. et al. (2000): “¿Catástrofes ecológicas en la estepa? Arqueología del Paisaje en el
complejo minero metalúrgico de Kargaly (región de Orenburg, Rusia).” Trabajos de Prehistoria,
57, nº 1: 39-55.
A r c h a e o l o g i c a l R e s e a r c h & E t h n o g r a p h i c S t u d i e s P á g i n a / P a g e | 57