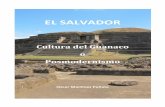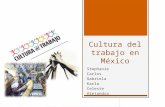Cultura Cuidados nº 9
Transcript of Cultura Cuidados nº 9
CULTURA DE LOS CUIDADOS REVISTA DE ENFERMERÍA Y HUMANIDADES
1.er Semestre 2001 • Año V-N.°9
FENOMENOLOGÍA • ¡La barrera del cuidado! Relato de una experiencia de enfermar • La muerte: experiencias de aula
HISTORIA • La enfermería y el cuidado de los enfermos mentales en el s. XV • La estructura hospitalaria, los cuidados y cuidadores en los hospitales extreme
ños en la baja Edad Media • De la custoria a los cuidados: una perspectiva histórica de la Enfermería en Salud
Mental
ANTROPOLOGÍA • Running head: Prevention of pregnancy among the hispanic
TEORÍA Y MÉTODO • La muerte representada e integración en el duelo • Pensamiento mágico y religiosidad en torno a la enfermedad: manifestaciones
simbólicas y rituales; función y significado • El arte de curar y de cuidar desde el punto de vista terminológico • Heritage assessment • Bystander CPR in two Pittsburgh Communities
MISCELÁNEA • Biblioteca Comentada
^ V ^ «uiwinM SEMINARIO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA Xfl^^ ^ ENFERMERÍA DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS £*¥£) ASOCIACIÓN0EHISTORIA
DE U COMUNIDAD DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA i f i l g r MTOÍCUIDAMIS VALENCIANA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ^ X H &
Cultura de los Cuidados • 3
DIRECCIÓN
José Siles González
SUBDIRECCIÓN
Luis Cibanal Juan
DIRECCIÓN JÉCNICA Y FINANCIERA
José A. Ávila Olivares Antonio Verdú Rico Mercedes Núñez del Castillo Juan José Tirado Dauder Francisco Mulet Falcó
Francisco J. Pareja Lloréns
COMITÉ ASESOR NACIONAL
Manuel Amezcua (Granada) Carmen Chamizo Vega (Gijón) Manuel J. García Martínez (Sevilla) Antonio C. García Martínez (Sevilla) Esperanza de la Peña Tejeiro (Mérida) Cecilia Eseverri Chaverri Juana Hernández Conesa (Murcia) Francisca Hernández Martín (Madrid) Francisco Herrera Rodríguez (Cádiz) Amparo Nogales Espert (Valencia) Natividad Sánchez González (Albacete)
Francisco Ventosa Esquinaldo (Salamanca)
COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL
Marty Douglas (EE.UU.) Ximena Isla Lund (Chile) Carmen Luz Muñoz Mendoza (Chile) Cecilia Rohrbach (Suiza) Rachel Spector (EE.UU.) M." Teresa Torres (Ecuador)
Riele Zoucha (EE.UU.)
CONSEJO DE REDACCIÓN
Miguel Castells Molina Juan Mario Domínguez Santamaría Belén Esteban Fernández Pilar Fernández Sánchez Roberto Galao Malo Yolanda Gayardo Frías Pedro Hernández Vidal David Molero Tolino Asunción Ors Montenegro Rosa Pérez-Cañaveras M.* Mercedes Rizo Baeza Carmen Solano Ruiz Flores Vizcaya Moreno
Eva M." Gabaldón Bravo
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Loreto Maciá Soler
Juan Mario Domínguez
RELACIONES INTERNACIONALES
Maribel Sans Quintero
Adrián S. Morse
SERVICIOS INFORMÁTICOS
Pedro Hernández Vidal SUSCRIPCIONES: Cultura de los Cuidados Dirección: Asociación de Historia y Antropología de los cuidados enfermeros. Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante Apartado 99/ E-03080 Alicante. Fax: 965 90 35 16 - Teléf. 965 90 35 17 Tarifas 2 números (1 año) 2.000 ptas. Depósito Legal: A-1309-1997 Título clave: Cultura de los Cuidados Título abreviado: Cul.Cuid. Edita: CECOVA / Asociación de Historia y Antropología de los cuidados. Imprime: Gráficas Estilo. S.C. Alicante
SUMARIO
NORMAS DE PUBLICACIÓN 4
EDITORIAL ¿Antropoenfermería o enfermeantropología? 5 M.a Antonia Martorell Poveda
FENOMENOLOGÍA ¡La barrera del cuidado! Relato de una experiencia de enfermar 10 José Manuel Tordera Alba; M.a Teresa Rodríguez Aviles
La muerte: experiencias de aula 13
HISTORIA La enfermería y el cuidado de los enfermos mentales en el s. XV 15 Amparo Nogales Espert
La estructura hospitalaria, los cuidados y cuidadores en los hospitales extremeños en la baja Edad Media 22 Alvaro Barra, M.a P; Morlans Loríente, M.a J.; De la Peña Tejeiro, E.; Gómez Galán, R.; Garrido González, J.
De la custodia a los cuidados: una perspectiva histórica de la Enfermería en Salud Mental 27 Siles, J.; Cibanal, L.; Vizcaya, E; Solano, C; García, E.; Gabaldón, E.
ANTROPOLOGÍA Running head: Prevention of pregnaney among the hispanic 34 Dula F. Pacquiao; Denise M. Tate
TEORÍA Y MÉTODO La muerte representada e integración en el duelo 45 Carlos Rodríguez Rodríguez
Pensamiento mágico y religiosidad en torno a la enfermedad: manifestaciones simbólicas y rituales; función y significado 49 Rafael Pascual Martínez; Teresa Beltrán Martínez; Fernando Fernández Candela
El arte de curar y de cuidar desde el punto de vista terminológico 63 Jesús Prieto Moreno; Antonio Galindo Casero
Heritage assessment 71 Rachel E. Spector
Bystander CPR in two Pittsburgh Communities 82 Kathleen Winter
MISCELÁNEA Biblioteca Comentada 96
LA DIRECCIÓN DE LA REVISTA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CONTENIDOS DE LOS ARTÍCULOS
4 • Cultura de los Cuidados
ESTRUCTURA DE LA REVISTA Y NORMAS DE PUBLICACIÓN
Aunque sujeta a variaciones, en aras de su filo
sofía contextualizadora, la revista constará de sec
ciones tales como:
1.- Editorial.
2.- Fenomenología: sección destinada a la publi
cación de originales y/o revisiones sobre fenomeno
logía clínica. Asimismo tendrán cabida en este apar
tado las experiencias clínicas de los profesionales
sea cual sea la forma de expresión: narrativa, ensa
yo, poética o plástica. Por último, también serán sus
ceptibles de publicación los originales que, a juicio
del comité de redacción, contribuyan al desarrollo
humanístico de la enfermería (en cualquiera de sus
vertientes).
3.- Historia: destinada a la publicación de origi
nales y/o revisiones de historia de enfermería.
4.- Antropología: sección reservada para la
inclusión de originales y/o revisiones de trabajos
antropológicos en materia de cuidados enfermeros.
5.- Teoría y métodos enfermeros: apartado dedi
cado a la publicación de originales y/o revisiones
que contribuyan tanto al desarrollo teórico-filosófico
de la enfermería como a sus métodos y aplicaciones
prácticas.
6.- Miscelánea: Sección dedicada a la divulga
ción de actividades, noticias, agenda etc, revisión de
novedades editoriales.
7.- Cartas al Director.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Para adaptarnos a las normas internacionales se ha seguido el sistema de citas adoptado por revistas internacionales de enfermería tales como: Journal of Advanced Nursing, Journal of Clinical nursing, International Journal of Nursing studies.
Sánchez, J. (1997) Historia de la revista panacea. Paidós, Barcelona (Libro).
Sánchez, J. (1997) Historia de la revista panacea. Enfermería Científica 8, 22-27 (Artículo revista).
Sánchez, J. (1997) Historia de la revista panacea. En las revistas españolas de enfermería (Cibanal, L. ed.), Síntesis, Madrid pp. 88-1 02. (capítulo de Libro).
United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (1990) Post-Registration Education and practice Project. UKCC, London.
- Las ilustraciones, gráficas y fotografías se enviarán a parte indicando su número de orden y título a pie de página o en su reverso en el caso de las fotografías. Las gráficas, preferentemente, deberán presentarse en blanco y negro.
- Presentación: en soporte papel mecanografiados en hojas DIN A4 a doble espacio, por triplicado y en disco 3 1/2 (WORD 6-7 o equivalente).
- Estructura del manuscrito: En la primera página figurará el título del artículo seguido del nombre de los autores, su categoría profesional y la dirección del primer autor; en la segunda página, un resumen del trabajo no superior a 200 palabras; las siguientes páginas incluirán el contenido del artículo, con una extensión no superior a los diez folios; la última página estará dedicada a la bibliografía.
- Las ilustraciones, gráficas y fotografías se enviarán aparte indicando su número de orden y título a pie de página o en su reverso en el caso de las fotografías. Las gráficas serán en blanco y negro.
- Dirección donde deben remitirse los manuscritos.
Asociación de Historia y Antropología de los cuidados enfermeros. Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante Apartado 99/ E-03080.
Cultura de los Cuidados • 5
EDITORIAL
¿ANTROPOENFERMERÍA O ENFERMEANTROPOLOGÍA?
Ma Antonia MARTORELL POVEDA Enfermera y Antropóloga. Profesora Titular de Escuela Universitaria
Departamento de Enfermería, Universidad Rovira i Virgili Avda. Roma, 17. 43005 Tarragona
[email protected] 977 25 14 11
"ESTAR ALLÍ". Consultorio médico Huehuetla, (cabecera municipal) Puebla México.
RESUMEN
¿ANTROPOLO-ENFERMERÍA O ENFREM-ANTROPOLOGÍA?
En el presente artículo, por un lado, se realiza una revisión sintética de las alianzas existentes entre la antropología y la enfermería
y las posibles contribuciones de una disciplina a la otra. Por otro lado, desde un posicionamiento personal se intenta dar respuesta a la pregunta de ¿cómo llevar a cabo una investigación cuando el
investigador trabaja en un campo clínico y tiene formación tanto en enfermería como en antropología? En cualquier caso, se resalta la relevancia metodológica que supone dar una respuesta a tal cuestión.
ANTHROPO-NURSING OR NURSE-ANTH-ROPOLOGY? This article involves, on one hand, a synthetic review of existing links between anthropology and nursing and the potential contributions from one discipline to the other. On the other hand, from a personal point of view, an answer is sought to the questions: how to perform an investigaron when the researcher works in a clinical área and has been trained in nursing as much as in anthropology? In any case, the methodological evidence of respon-ding this question is remarked upon.
ALIANZAS ENTRE ANTROPOLOGÍA Y ENFERMERÍA
Según Holden y Littlewood (citados en Mulhall, A., 1996) puede hablarse de dos conceptos en los cuales se entremezclan la antropología y la enfermería y sobre los cuales es preciso hacer una distinción. El primero, se refiere a la antropología de la enfermería que incluye el estudio de las características socioculturales que definen la profesión enfermera; es decir, se centra en el estudio de las prácticas, tradiciones y rituales implicados en dicha disciplina. El segundo concepto denominado antropología para, o en, enfermería se interesa por la forma en que los conceptos y teorías de la antropología pue-
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
6 • Cultura de los Cuidados
den ser aplicados en la práctica de la enfermería; es decir, estudia cómo la antropología puede proporcionar un marco de trabajo para los cuidados.
Lo cierto es que entre enfermería y antropología existiría una larga historia de relación que nos llevaría incluso a hablar de una "alianza natural"1 . Retomando parte de dicha historia (Dougherty, M. C. y Tripp-Réimer, T., 1985) vemos que, a principios del siglo XX, las enfermeras de Salud Pública ya mostraban un gran interés en el trabajo con grupos de inmigrantes. La labor de mejorar el entendimiento de diferentes culturas por parte de las enfermeras empezaría a quedar reflejada en varias publicaciones recogidas en la Public Health Nursing Quaterly. No obstante, la inclusión de la dimensión cultural en los cuidados de enfermería no empezará a ser clara hasta la década de los cuarenta. Dicho contenido fue especialmente introducido por aquellas enfermeras que servían con los militares durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en dicho contexto donde empezaron a ver la necesidad de entender las diferencias culturales. A partir de aquí, la experiencia de estas enfermeras se trasladaría a las facultades de enfermería en donde enseñarían lo aprendido con los diferentes grupos étnicos.
En otro nivel, algunos antropólogos y científicos sociales fueron introduciendo el contenido cultural en la enseñanza de la enfermería. Fue particularmente importante la temprana contribución de la antropóloga Esther Lucille Brown. Brown, a la cabeza de la National Nursing Council, condujo un estudio sobre educación en enfermería que tuvo un gran impacto en la reforma educativa de esta disciplina. Poco a poco, la ciencia de la cultura gana importancia en la enfermería hasta que en 1937 la Liga Nacional de Enfermería (NLN) recomienda incluir un mínimo de diez horas semestrales de ciencias sociales en el curriculum de los estudiantes, aspecto que también fue promovido por la Joint Commission. Distinguidas antropólogas como Margared Mead o Rhoda Metraux, a través de la Rusell Sage Foundation de la Cornell University School of Nursing también contribuyeron de forma importante en este proyecto.
En la década de los sesenta, muchas enfermeras americanas obtienen el grado de doctoras y varias de éstas lo hacen en el campo de la antropología. En 1968, en relación con la Sociedad Americana de Antropología Médica se constituye el Council on Nursing and Anthropology (CONRA), y a partir de aquí se sucederían otras organizaciones como la Transcultural Nursing Society, constituida en 1974, y la American Nurses' Association's Council on ínter-Cultural Diversity, creada en 1980. Finalmente, cabe señalar la gran contribución al desarrollo de la relación entre enfermería y antropología realizado por la enfermera-antropólo-ga Madeleine Leininger.
A partir de Leininger, la alianza entre antropología y enfermería se ha identificado en varias dimensiones. Foster (citado en Dougherty, M. C. y Tripp-Réimer, T., op. cit.) identifica cuatro niveles en los cuales se establecería la relación: a) los temas de la investigación, b) los enfoques conceptuales básicos de los problemas, c) la metodología de la investigación y, d) la identificación con los actores. Sin entrar en excesivos detalles vamos a ver más detenidamente cada uno de estos cuatro elementos.
En primer lugar, en cuanto a los temas de investigación, la antropología se ha interesado por creencias, valores y comportamientos relacionados con el proceso salud/enfermedad/atención. De forma similar, la práctica de enfermería se ha dirigido a conocer las respuestas y comportamientos de los sujetos ante las situaciones de salud/enfermedad/atención. No obstante, la enfermería difiere de la antropología en el nivel de análisis. Mientras la antropología se centraría prioritariamente en las normas culturales desde una perspectiva macro, la enfermería se concentraría en los individuos y utilizaría las normas culturales como elementos para entender los comportamientos del cliente. En la práctica enfermera, la valoración cultural incluye una comprensión de los valores, creencias y comportamientos del grupo de referencia de la persona y el ajuste de ésta al patrón normativo.
En segundo lugar, respecto a los métodos, la observación participante resulta central en ambas
1 El concepto de "alianza natural" para referirse a las posibles relaciones y similitudes entre la antropología y la enfermería ha sido utilizado por varios autores. Así, por ejemplo, puede verse dicho uso en los artículos de Dougherty, M. L. y Tripp-Réimer, T. (1985) y de Mulhall, A. (1996).
stre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 7
disciplinas. Las enfermeras, actúan como observadoras participantes activas tanto en el contexto domiciliario como hospitalario. A través de su proximidad física y su relación temporal con el sujeto aprendería los detalles más "íntimos" de la salud y la enfermedad. Así, como los antropólogos, las enfermeras, especialmente en el campo comunitario, accederían al entorno natural de los individuos y familias propiciándose el principio necesario y esencial del "estar allí". En el medio hospitalario, la situación es más difícil (Colliére, M.F., 1993). En este caso, el profesional se encuentra en el medio institucional al que pertenece, siendo los enfermos y sus familiares los que acceden a ese medio. De todas formas, cada individuo llega con sus propios hábitos, sus creencias y su forma de entender el proceso salud/enfermedad. Así, como para el antropólogo que va al terreno, en cualquiera de los dos contextos citados, todo resultaría desconocido para la enfermera.
Con relación al tercer punto, tanto enfermería como antropología mostrarían un compromiso con el holismo. Más que otros profesionales de la salud, la enfermera se compromete al cuidado total del paciente, aspecto que resulta paralelo al interés antropológico por el género humano. Sin embargo, nuevamente, la diferencia de la aplicación holísti-ca se encontraría en el nivel de análisis.
Por último, con respecto al cuarto elemento señalado anteriormente, parecería claro que los antropólogos se identifican con las personas que estudian e investigan los problemas a partir de la perspectiva del actor . Por su parte, las enfermeras también enfatizarían la empatia, el caring y la identificación con el sujeto, además de establecer una comunicación vinculada entre éste y el médico u otros profesionales.
A partir de aquí, de acuerdo con Leininger (1964) parecería claro que aún cuando antropología y enfermería como disciplinas se muevan en órbitas separadas, los profesionales de ambos campos mantienen intereses similares dado que se preocupan por aspectos sociales y conductuales del estado de salud de los individuos. Además, cada
una de las dos disciplinas tiene contribuciones específicas en la otra. Ya hemos visto más arriba de que modo la antropología ha contribuido al desarrollo de la enfermería y cómo esta última puede aprovechar la teoría y la investigación antropológica. Por su parte, la antropología se beneficia del entendimiento que las enfermeras tienen de los cuidados de salud. Además, la enfermería proporciona un terreno útil para la aplicación de la teoría de la antropología médica dado que la explicación e implementación de los métodos cualitativos ha sido la principal fuerza de los estudios de enfermería transcultural (Dougherty, M. C. y Tripp-Réimer, T., op. cit).
Toda esta panorámica nos conduce a plantearnos alguna que otra pregunta, tal vez ya contestada (o no) por alguna enfermera, por alguna antropólo-ga o por alguna enfermera-antropóloga'. Así, por ejemplo, las cuestiones que nos planteamos son del tipo ¿cómo llevar a cabo la investigación cuando trabajamos en un campo clínico y tenemos educación en enfermería y en antropología?, ¿qué tipo de investigación debe ser la preferencial en este caso; es decir, hay que primar la investigación-acción o limitarse a una presentación de resultados?, ¿qué rol debe jugarse con los sujetos de la investigación: el de enfermera o el de antropóloga?, en cualquier caso, ¿pueden separarse ambos papeles o por el contrario deben suplementarse? De alguna manera, todos estos interrogantes, entre otros aspectos, pasarían por analizar las ventajas y los inconvenientes de la investigación en el campo sanitario cuando se tiene una doble formación como la sugerida.
De entrada, particularmente, me resulta difícil conseguir una separación estricta entre ambas disciplinas cuando estas forman parte de la formación de una misma persona, y más aún cuando, como hemos visto, entre las dos existe cierta comple-mentariedad. Intentando ver las ventajas y los inconvenientes de esta situación creo que nos puede dar cierta luz a la hora de tomar nuestra decisión; una decisión que, en cualquier caso, considero de gran relevancia metodológica.
2 Sobre el desarrollo de la aproximación metodológica centrada en el uso del punto de vista del actor en el campo de la Antropología Médica puede consultarse el trabajo de Menéndez, E. (1997) 'Utilizamos intencionadamente los términos en femenino para remarcar que a lo largo de la historia han sido las mujeres las que preferentemente han contribuido al desarrollo de la enfermería y a relacionar ésta con la antropología.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
8 • Cultura de los Cuidados
REFLEXIONES METODOLÓGICAS Ser enfermera, y como tal formar parte de un
equipo, puede facilitar la entrada en un campo sanitario que deseamos estudiar4. No obstante, del mismo modo, podría verse obstaculizada la tarea de investigador cuando los otros sólo ven a la persona que les va ha hacer la cura, que los acompaña en momentos críticos, habla con el médico sobre el dolor que uno siente, comparte el mismo turno o desayuna en la cafetería del personal.
El conocimiento que como profesional puede tener la enfermera sobre el terreno y su familiari-zación con el contexto sanitario no siempre actuaría en su beneficio. El hecho de participar en la misma dinámica que el resto de profesionales, o incluso que los pacientes, podría impedir desarrollar cierta curiosidad por aquello que parece resultar evidente. Es decir, se correría el riesgo de restar importancia a lo cotidiano, a lo rutinario. Sin embargo, cuando, como dice Van Dongen (1998), se accede al campo clínico como "antropóloga pura" no se necesita fomentar una curiosidad por lo autoevidente, todo resulta nuevo y extraño.
Esa misma familiarización con el contexto y las situaciones podría hacer suponer que ya no se es capaz de proporcionar información nueva. En este caso, sería necesario hacer un esfuerzo para entender un idioma que también utilizamos y compartimos. Asimismo, sería primordial adoptar una posición de relativa distancia para poder captar la multiplicidad de significados de palabras que para nosotras son totalmente normales y de uso habitual. Así, nos parece que la posición de la enfer-mera-antropóloga oscilaría en un movimiento constante entre, por un lado, la implicación y la empatia, y, por otro lado, entre la distancia necesaria para la reflexión y la escritura.
Así, una vez más, se resaltaría la importancia de actuar, el máximo posible, como un extraño que se sorprende por todo lo que sucede a su alrededor. Con esta actitud, la enfermera-antropóloga sería capaz de descubrir nuevos idiomas, nuevos significados, situaciones de conflicto, etc. No obstante, por lo mismo que señalábamos un poco más arriba, puede resultar algo difícil que los demás vean a la enfermera como alguien ajeno al lugar
La curiosidad por el "EXTRAÑO". Centro de Salud. Cominidad Cinco de Mayo. Huehuetla, Puebla, México.
'La situación que vivía la enfermera-antropóloga no solo estaría determinada por su papel en el terreno sino también por el propio objeto de estudio. Es decir, entiendo que la situación no sería la misma si se estudia, por ejemplo, la vivencia de un trastorno concreto o se pretende realizar una investigación sobre la institución.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 9
cuando están compartiendo espacios y situaciones con ella. Por este motivo, creemos que es fundamental la necesidad de clarificar desde el inicio de la investigación cuál va ha ser nuestra postura, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
En principio, parece que la vivencia del "estar allí" quedaría resuelta por la propia situación laboral de la enfermera. No obstante, ésta tendrá que ser capaz de saber encontrar el equilibrio entre la implicación y la distancia. Por parte de la profesional de enfermería, considero que debería existir cierto nivel de implicación, pero una implicación y empatia que al mismo tiempo le permita mantener el distanciamiento necesario para la reflexión y el análisis de la realidad. Así, desde un principio, deberíamos reflexionar sobre nuestro grado de participación y complicidad tanto como investigador y como profesional. La posición que a este respecto adoptemos influiría directamente en la información que recojamos. Es necesario pensar que un mayor énfasis en la parte profesional podría influir, por ejemplo, en los datos que nos facilitasen los propios compañeros, bien limitándolos o bien siendo presentados con poca claridad.
Pero la cuestión no es sólo "estar allí". Hay que hablar, entrevistar, conocer la vida de las personas, consultar archivos, leer notas de evolución clínica, etc. Nuevamente, la posición "privilegiada" de la enfermera facilitaría el acceso a esta información. No obstante, a partir de aquí se requeriría tomar una decisión inicial sobre cómo organizar el trabajo de campo. Es decir, ¿se trataría de trabajar como profesional y al mismo tiempo realizar la observación y la recolección de información? o, por el contrario, ¿sería preciso programarse los momentos que se dedican específicamente a la investigación? Por las dificultades que ya hemos ido exponiendo que pueden presentarse a la hora de combinar ambos papeles, en este caso, considero más oportuno establecer una programación del tiempo que se dedica a cada situación. Pienso que a su vez esto puede contrarrestar algunos de los riesgos ya expuestos y clarificar aún más nuestro papel como investigador.
Finalmente, otro dilema se nos puede plantear a la hora de escribir y presentar los resultados de la investigación; sobre todo cuando nuestra etnografía ha tenido por objeto de estudio la institución en la que trabajamos o los compañeros con los cuales
compartimos la actividad profesional. En cualquier caso se ha de procurar escribir con un lenguaje los más entendible posible, y aún mas cuando esperamos que nuestra investigación comporte cambios.
Como hemos visto, las similitudes entre enfermería y antropología serían notorias, tanto en el ámbito de métodos como de enfoques conceptuales. En mi opinión, es importante que las enfermeras hayan aprendido (y estén aprendiendo) a utilizar la antropología en su propio campo profesional, dando a los cuidados una mayor dimensión cultural; máxime si tenemos en cuenta que actualmente los flujos migratorios -derivados en buena parte del proceso de globalización- plantean nuevas situaciones sobre el proceso salud/enfermedad/atención a las que la enfermera debe saber dar respuesta. En este ámbito parece fundamental el papel de traductora cultural que la enfermera-antropóloga puede ejercer en relación con dicho proceso. Así, de acuerdo con Mulhall (op. cit), el sentimiento de proporcionar cuidados culturalmen-te apropiados sería muy loable, pero hablar de los otros o clamar la solidaridad con ellos es una gran responsabilidad que los profesionales debemos reflejar constantemente. En este sentido, pienso que la formación en antropología puede resultar muy beneficiosa para la práctica enfermera.
BIBLIOGRAFÍA COLLIÉRE, M.F. (1993) Utilización de la antropología
para abordar las situaciones de cuidados. Revista rol de Enfermería 179-180, 71-80.
DOUGHERTY, M.C. Y TRIPP-RÉIMER, T. (1985) The inter-face of nursing and anthropology. Ann. Rev. Anthropol. 14, 219-241.
LEINNINGER, M. (1964) Nursing and anthropology: two worlds to blend. Greyden Press, Columbus OH, pp. 17-44.
MENENDEZ, E.L. (1997) Estructura social y estructura de significado: el punto de vista del actor. En González Reboredo, X. M. (comp.), Medicina popular en anr-topologia Saude. Actas del Simposio Internacional en homenaxe a D. Antonio Fraguas. Consello de Cultura Gallega, Santiago de Compostela, pp. 281-305.
MULHALL, A. (1996) Anthropology, nursing and midwi-fery: a natural alliance? Int. J. Nurs. Stud. 33 (6), 629-637.
VAN DONGEN, E. (1998) Strangers on térra cognita: aut-hors of the Other in a mental hospital. Anthropology and Medicine 5 (3), 279-293.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
10 • Cultura de los Cuidados
FENOMENOLOGÍA
¡LA BARRERA DEL CUIDADO! RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE ENFERMAR
-José Manuel Tordera Alba. Diplomado en Enfermería. Licenciado en Ciencias de la Educación
-Ma Teresa Rodríguez Aviles. Pediatra C/ Antonio Gaudí 9, 2o 1 a , San Juan Despí. Barcelona 08970
TI 933731425 e-mail: [email protected]
977 25 14 11
RESUMEN
¡LA BARRERA DEL CUIDADO! RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE ENFERMAR
Dice el dicho popular "no hables del perro hasta que no pases del cortijo", y en nuestra experiencia es totalmente válido; pre
sentamos un relato que pretende contar lo que ha significado en la experiencia de los autores (matrimonio; enfermero él y pediatra ella) el paso por una enfermedad grave familiar (Linfoma de Hodgkin más autotransplante) y de cómo se ven diferentes las cosas según estés colocado en el lado de la barrera que es la salud y la profesión (lo uno), o en de la enfermedad (lo otro).
THE CARING BARRIER! STORY OF AN EXPERIENCE OF ILLNESS
As a popular saying goes "don't count your eggs until they are hatched" in our expe-rience this is absolutely true. We are pre-
senting a story that tells what a serious illness (Hodgkin limphoma plus self-transplant) has meant for the authors (a married couple, he being a nurse and she a pediatrician) and how things are seen in a different way depending on which side of the barried you look at them from, health and the profession (one) or illness (the other).
La vida es una continua resistencia al vacío de la muerte. Vivir es resistir. Si lo otro de la vida es la muerte, cada fragmento de vida es una pequeña batalla ganada a la muerte Vencemos la muerte del niño que fuimos, de las relaciones que ya no son, de la lozanía, de la belleza, de la plenitud. El negativo de mi vida son todas mis muertes.
Michel Foucault (1926-1984)
Dicen que la vida es eso que te pasa mientras haces planes para otra cosa. Nos gusta hacer planes; nos dan la sensación de con
trol sobre nuestras vidas. Estaban acostumbrados a ver los toros desde la barrera1. La barrera parece darte cierta seguridad en lo que haces. Hay muchos tipos de barrera: barreras físicas, ideológicas, morales, intelectuales, psicológicas, espacio-temporales, etc. En este caso, esa barrera se llama profesión, ella es médico, él es enfermero.
Ella y él tienen una profesión parecida, sólo parecida. Aunque cada uno ve al paciente desde un punto de vista distinto, la función de la barrera es la misma: el proporcionar ese lugar privilegiado desde el cual se interpreta lo que le pasa a la per-
1 La idea de barrera debe entenderse de forma amplia y no restringida a un mecanismo que corta el paso, sino como algo que, además, marca una cierta distancia entre una cosa y otra, algo que delimita una cierta posición, pero que permite el paso
1;" Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 11
sona y de qué manera se puede intervenir en su ayuda. Dos barreras distintas para un mismo fin. Así, la profesión es el punto de vista desde el cual ves lo que pasa y te faculta para tomar decisiones acerca del paciente que demanda tus servicios.
En este lado de la barrera (etic), en -lo uno-, la enfermedad y sobre todo la enfermedad grave, era algo que pasaba al otro lado y a otras personas, y la barrera, el criterio a través del cual se da más importancia a unas cosas que a otras en ese proceso.
A este lado de la barrera, en el lado de lo uno, las cosas se ven al modo de grano gordo; se escapan los pequeños detalles, dado que no parecen tener influencia definitiva en la resolución de la patología, lo importante es el bulto del problema.
Al otro lado de la barrera (emic) hay -en este caso- enfermedad -lo otro-, y también miedo, inseguridad e impotencia. Cuando estás en el lado de lo otro las cosas se ven al modo de grano fino; aquí cuentan los detalles, se vuelven importantes las caras, las expresiones, las maneras y el tacto. No es lo mismo estar a uno o a otro lado de la barrera, es cualitativamente diferente; en lo otro las actitudes adquieren una significación impensable desde el otro lado de la barrera.
Vivimos en un mundo percibido como dual. Así como la analgesia, el día, la verdad, no tienen sentido si no es por la existencia del dolor, la noche, la mentira, lo uno no tiene sentido si no es por la existencia de lo otro.
Pero en la realidad no hay distinciones tan claras entre lo verdadero y lo falso, el día y la noche -no es de día y un segundo después ya es de noche sino que la transición de lo uno a lo otro es gradual, borrosa, poco clara-. Nuestra mente necesita clasificar las cosas de esa manera tan simplista para poder tomar decisiones, hemos heredado de Aristóteles que las cosas son: A o No A, pero en realidad es: A y No A, a la vez.
Por azar, ella pasó al lado de lo otro, y el se aferraba a este lado, al lado conocido de la barrera. Así, los puntos de vista no coincidían, no eran lo mismo. Dice el dicho popular que la experiencia es la madre de la ciencia y debería añadírsele: y de la conciencia. Por la experiencia no sólo se aprenden conocimientos, sino también, y aun siendo inconscientes de ello, actitudes y valores. La experiencia
de pasar de un lado al otro de la barrera provoca aprendizaje.
El toro de lo otro se ve muy bien desde este lado de la barrera. Pero cuando estás en su lado, y si el toro es de la ganadería de los Linfomas, deja de ser un toro para convertirse en una manada de elefantes entrando a saco en una tienda de porcelanas. Entonces, aún resaltan más las diferencias entre lo uno y lo otro, entre la ciencia y la conciencia. Cuando te está pasando por encima una apisonadora física y moral, los planes pierden importancia y lo uno, la salud, eso que sólo admitimos como lo más importante el día 22 de diciembre de cada año, realmente se convierte en el único objetivo.
Te sientes perdido. La barrera ya no vale como punto de vista, pues no puedes mantener cierta distancia respecto a los acontecimientos, formas parte de ellos y no te dejan pensar claramente. Es una sensación extraña, no se puede contar con palabras. Las mismas palabras significan diferentes cosas para distintas personas, así que sólo quedan las percepciones y las actitudes. Por el mismo motivo, tampoco sirven de mucho las palabras de quien te está ayudando a pasar de lo otro a lo uno, sólo quedan las actitudes. Desde lo otro, la actitud de quien está en el lado de lo uno es la única cornisa donde agarrarse. Al espíritu, a la conciencia, sólo se llega por la emoción, no por la razón; no valen las palabras de ánimo, y es más, en ese momento las palabras de ánimo suenan como una falta de sensibilidad, como una descortesía, casi como un insulto, "es que no me puedo animar, para eso tendría que tener algo de fuerza y no la tengo, ¿es que no se dan cuenta?" -decía ella-. De eso, quienes les han cuidado saben un rato largo, han invertido en ellos un capital emocional que no cabe en el Banco Central
La vida es eso que te pasa (por azar) mientras haces planes para otra cosa. Parece que todo dependa del azar, le echamos la culpa -te ha tocado- pero también creemos en él, si no, no existirían las loterías. Ahora bien, hay una lotería que preferimos que no nos toque, como la que te pone del lado de lo otro; pero el azar en sí no existe (esto suena a herejía matemática, pero así es percibido por ambos). Llamamos azar a lo que es puro desconocimiento del devenir. ¡ Bendita sea la ignoran-
12 • Cultura de los Cuidados
cia!. De saber cuál sería nuestro futuro, la vida perdería el sentido y también los planes que el azar trunca.
Superaron la enfermedad gracias a la bendición de Dios que supone la capacidad inteligente del ser humano para utilizarla en su propio beneficio.
Ahora vuelven a hacer planes. Planificar es suponer que se puede asumir el cambio, y se trata de cambiar para mejorar. Que no pase como a aquél que decía: "ya he cambiado: antes no fumaba y ahora ya fumo".
Vuelven a estar del lado de lo uno, y es de esperar que esta unidad dure mucho tiempo, pues no es agradable la otridad2.
Ahora, sus barreras, la de él y la de ella, tienen una permeabilidad a lo afectivo que antes no tenían; antes, la involucración afectiva con el paciente era símbolo de falta de profesionalidad, de falta de
rigor; ahora es otra cosa, saben por propia experiencia que la frase "Venga, anímate, amigo" no vale, y que lo que da un poco de paz al espíritu del que sufre es algo parecido a: "Qué fuerte es lo que te está pasando. Llámame cuando quieras que estaré a tu lado". Ahora entienden que la manera como se hacen y dicen las cosas es más importante que las cosas mismas que estás haciendo o diciendo; lo importante no es tanto la acción en sí, sino el significado que va asociado a ella. Lo que importa no es la palabra en sí, sino lo que significa la actitud de quien la pronuncia. Ahora pueden estar más tiempo con el enfermo sin decir nada; sólo estar, sin el prurito de tenerlo todo controlado porque la profesionalidad así lo exige, sin sentirse como un pulpo en un garaje.
El olvido, esa especie de amnesia selectiva, es otra bendición de Dios.
-Palabra al parecer inventada por Foucault
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 13
LA MUERTE: EXPERIENCIAS DE AULA
La muerte suele ser uno de esos temas de los que se trata de huir, no queremos abordarlo. Quince milenios de transitar, el ser humano
por el Universo y, la muerte sigue siendo extraña y misteriosa.
Las alumnas y alumnos de "Cuidados Paliativos" abordan el tema de manera natural y profesional, enriquecedora para ellos y de gran ayuda para aquellos a quienes dirigen sus Cuidados.
En el aula, con trabajos muy pequeños, casi de niños, tratan de acercarse a ella. Los años, la experiencia o los muchos títulos, sirven de muy poco. De puntillas y atisbando podemos experimentar sensaciones de momentos dolorosos.
Como trabajo de reflexión y acercamiento a la muerte, han escrito una carta de despedida a un ser querido, espontánea y con el corazón en la mano.
Presentamos algunas de estas cartas para que a otras personas les ayude a pensar en una muerte; a la que todos estrecharemos la mano, como en un saludo de bienvenida, en un tiempo no muy lejano.
Algunas cartas aparecen con el nombre de su autora o autor; otras, han preferido el anonimato.
Gracias a estas alumnas y alumnos por la experiencia vivida, llena de emoción y sinceridad. Son pequeños detalles que realzan nuestras vidas cotidianas y nos hablan del valor de la persona. El valor de lo pequeño nos engrandece.
CARTA DE BELÉN A SU MADRE 13 de Febrero del año 2.001
Siendo consciente del estado en que me encuentro y del poco tiempo que me queda por delante, me dirijo a ti mamá para despedirme. Jamás pensé, o quizás alguna que otra vez, mi interés por el tema, que ésto sucediera tan pronto. En ésta ocasión me ha tocado a mí y sé lo doloroso que todo esto es para ti. Me preocupa mucho cómo te sientas cuando yo ya no esté aquí, pero me gustaría que te acordaras, de aquellos momentos, en los que por estudios o por trabajo, ambas, hemos permanecido separadas durante largo tiempo. Piensa que yo estoy de viaje (algo que tanto te gusta y que espero que sigas haciendo tras mi mar
cha), que estoy en un lugar estupendo del que no quiero regresar y que por ello no vuelvo, y que cuando llegue el momento tu visitarás.
Quiero que sepas lo importante que has sido para mí, mi apoyo fundamental, y que como madre, has sido la mejor.
Aprende a vivir sin mí, pero sabiendo que siempre estaré junto a ti.
Belén Juan Carrión
CARTA DE ANA GARCÍA LLORET Soy una enferma terminal y sé que voy a morir. Te preguntas corno lo sé, si me lo han dicho. La
verdad es que no hace falta hablar, lo veo en la cara de la gente; de mi familia, amigos, de la enfermera que viene a casa cada tres días.
Yo también soy enfermera y quizás ello me ayude a saberlo.
Estoy viviendo los últimos días en casa; mi madre es la que se encarga de mí siempre, ella es la que me arregla y me tiene impecable, me lava todos los días y el día que tiene más prisa, lo noto por la manera de manipularme.
Lo que más me duele es la duda de lo que vendrá después de morir, quiero hablar con alguien, el problema es que ¡No sé con quien!
Marta, mi enfermera, viene a casa dos veces por semana y me mira si se me ha hecho alguna úlcera, o si tengo dolor, pero nunca hablamos de mi curación y del mañana.
Todo ello me ha inducido a inventar una cosita, como ya no tengo fuerzas para escribir, le digo a mi madre que deje la grabadora encendida y, hablo largas horas sola, me hago preguntas sin contestación y así procuro expresar todo lo que tengo ganas de decir.
Lo que más agradezco es cuando viene mi padre de trabajar y me habla de lo que haremos el verano que viene, donde iremos. Yo me imagino que es verdad y sueño, a veces me enfado al oírlo y me dan ganas de decirle que no me mienta; que sé la verdad, que no estaré, pero callo, siempre callo.
Sé que la muerte está cerca, casi la puedo palpar y en estos momentos me gustaría hablar de cómo me
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
14 • Cultura de los Cuidados
gustaría que fuera el fin, el inconveniente es que a mí alrededor el tema incomoda, por ello callo y cuando me preguntan siempre digo ¡Parece que este tema incomoda, por ello callo, callo y cuando me preguntan siempre digo ¡ Parece que esté mejor!
CARTA DE DESPEDIDA Querido José:
Recuerdas que te decía: "¿Vas a estar siempre conmigo?", y tú contestabas: "Siempre que tú quieras", "entonces sí", replicaba yo. Pues bien, alguien ha querido que yo sea la traidora, y ahora te dejo yo aquí.
Sabes lo difícil que es este momento para mí, y para ti y los demás también. Yo amaba la vida y siempre me he revelado contra este momento, y lo seguiré haciendo con las fuerzas que me quedan. Pero tengo mucho miedo, siento una gran angustia e incertidumbre sobre lo que va a pasar conmigo, pero una vez más tú has unido tus fuerzas a las mías para luchar.
Sabes que eres lo más bonito que he tenido en mi vida y me has dado mucha ilusión. Me has ayudado a subir cuando me derrumbaba, y a mantenerme cuando hacía un amago. Te quiero con locura y no he dejado de hacerlo durante los cinco años y medio que te conozco. Sé que he tenido una suerte inmensa porque como tú hay pocos, y me llevo algo muy bonito conmigo. Te echaré mucho de menos, porque ya sabes, que no puedo estar mucho tiempo sin verte, pero me voy, con la satisfacción de haber compartido contigo este amor.
Para despedirme, sólo decirte que sigas siendo así, para gozo tuyo y de los que están a tu alrededor, y desearte que si alguna vez encuentras otra chica, que sepa quererte y valorarte, y te haga feliz.
Yo siempre estaré contigo.
Te quiero. Tu novia,
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 15
HISTORIA
LA ENFERMERÍA Y EL CUIDADO DE LOS ENFERMOS MENTALES EN EL S. XV
Amparo Nogales Espert
Av. Antic Regne de Valencia, 28 46005 - Valencia - España
La ciudad de Valencia es especialmente significativa en cuanto a la asistencia a los enfermos por el buen número de hospitales con
que cuenta desde la Baja Edad Media. Pero si tuviéramos que especificar sobre qué tipo de enfermos destacó la asistencia sanitaria en Valencia desde la antigüedad, sin duda hay que decir que es pionera en la asistencia a los enfermos dementes, puesto que desde principios del S. XV, contó con un hospital monográfico, el Hospital de Inocentes, exclusivamente dedicado a los enfermos mentales.
Este desarrollo de la asistencia sanitaria en la Valencia del cuatrocientos, se entiende si tenemos en cuenta que estamos ante una ciudad con una economía mercantil muy sólida, y con fuertes lazos comerciales con los más importantes puertos del Mediterráneo. Una ciudad en la que destaca una clase social de gran vitalidad, la burguesía comercial, que dará lugar al patriciado urbano, económicamente potente, creador e innovador.
Antes de estudiar el Hospital de Inocentes de Valencia, será interesante repasar el concepto de locura que se ha mantenido en distintas épocas de la historia (1).
EL CONCEPTO DE LOCURA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
En la antigua Palestina el enfermo mental gozaba de una cierta consideración social, en ocasiones era valorado como un profeta.
La Grecia del siglo V considera al demente como un ser impuro, objeto de una maldición divina.
A lo largo de la época medieval y el Renacimiento se mantiene esta misma idea, y el
enfermo mental se considera poseído por el poder maligno y portador de mal agüero. No es de extrañar la actitud desorientada u hostil de la sociedad ante el enfermo mental, especialmente virulenta cuando se trataba de enfermos provenientes de otra comunidad. En Alemania, los enfermos de otros lugares eran expulsados y devueltos a su ciudad natal.
Las ciudades despedían a los locos foráneos, que llevaban una existencia errante, recorriendo los campos y caminando de ciudad en ciudad.
Igualmente la locura se confunde durante tiempo con otros conceptos como el de brujería. De este modo los enfermos mentales se consideran peligrosos en sí mismos y merecedores de ser apartados de la sociedad.
HOSPITALES, O CASAS DE LOCOS En el S. IV después de Cristo, aparece en
Bizancio la primera casa de locos, llamada moro-trophium, que funcionó para acoger a los enfermos afectos de locura.
Otra casa semejante existió en Jerusalén en el año 491 después de Cristo. Aunque pocos datos más se tienen respecto a estos primeros centros.
Durante los siglos IV y V, la regla de San Jerónimo ordenaba a los monjes la recogida de los enfermos mentales y su aislamiento; los enfermos recibían un tratamiento mínimo, e incluso se habla de que algunos enfermos sanaban.
Otras casas de locos aparecen descritas en diversos puntos de Europa, aunque no se sabe con seguridad si se trataba exclusivamente de Centros para este tipo de enfermos, o si eran Hospitales que dedicaban unas habitaciones para estos enfermos.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
16 • Cultura de los Cuidados
Tampoco se sabe si se trataba de simples lugares de aislamiento con el único objetivo de apartar de la sociedad a estos afectados, o si contrariamente, los locos recibían especial asistencia.
Los enfermos locos en el año 560 d. de C. eran atendidos en un monasterio en la ciudad de Colonia.
De igual modo, los enfermos mentales eran acogidos en varios monasterios en el año 850, en la ciudad de Mete.
La ciudad de Gheel en Bélgica, en el año 1200 contaba en las proximidades de la iglesia, con una casa pobremente dotada, donde se atendía a los locos que permanecían a cargo de dos mujeres de avanzada edad, allí se recurría a encadenar a los más violentos como único recurso.
Posteriormente, en el S. XIV, existió un hospital próximo a la Torre de Londres, en esta ciudad; un hospital que atendía, además de a sacerdotes pobres, a otros enfermos, hombres y mujeres afectos de "frenesí".
Igualmente la ciudad de Roma contó, a finales del siglo XIV, con una Passarella, o lugar de locos.
Con respecto a la existencia de manicomios peninsulares de fundación posterior a la del Hospital de Inocentes de Valencia, se sabe de fundaciones en Zaragoza, Toledo, Palma de Mallorca, Valladolid y Barcelona, cuya fecha fundacional este último, data de 1412.
La novedad del Hospital de Inocentes valenciano, erigido en 1409, es su dedicación exclusiva a la atención de los enfermos locos.
El mundo musulmán se distingue especialmente por su dedicación a la psiquiatría en sus hospitales medievales. Existen distintos criterios sobre el origen de los hospitales para enfermos dementes. Para unos el verdadero origen de esta especialidad asistencial es Bizancio, desde donde como meros difusores, los árabes la extendieron ampliamente. Otro sector de la investigación histórica asegura que el verdadero origen de los hospitales de locos, es árabe y procede de la ciudad de Bagdad.
Lo que podemos decir es que, en Al-Andalus, el primer hospital conocido fue el Maristan de Granada, construido por el sultán Mohamed V de 1365 1367, que se dedicó a enfermos mentales (2).
En cualquier caso es evidente la influencia que los países mediterráneos ejercieron en la fundación
del Hospital de Inocentes valenciano, así como también fue decisivo el papel desempeñado por la Orden de la Merced, en este mismo sentido.
El especial interés de la cultura árabe por el mundo de la demencia se refleja en su libro sagrado, El Corán, en donde parece desprenderse la existencia de una consideración afectuosa hacia el enfermo demente, recomendándose que este tipo de enfermos debe ser encerrado y buscarse su curación.
En cuanto a la Terapia, algunos autores árabes nombran ciertos remedios para enfermos afectos de melancolía, frenesí o epilepsia:
Maimónides recomendaba el empleo de la música y de agradables conversaciones para los enfermos melancólicos. Rhazes (850-923) la sangría para tratar el frenesí, la apoplejía y la migraña. Abul-Casim (S.X) ordenaba practicar la cauterización en casos de apoplejía y de epilepsia.
ORÍGENES DEL HOSPITAL DE INOCENTES
Fray Juan Gilabert Jofré, religioso de la Orden de la Merced, y valenciano de nacimiento, es la principal figura en la fundación de esta institución hospitalaria. El año 1409, fecha precisamente en que se funda el hospital, era Comendador de la Orden en Valencia. Su papel protagonista ha sido frecuentemente descrito en la bibliografía "El primer Domingo de Cuaresma, fray Juan Gilabert se dirigía a predicar el sermón en la Catedral, y durante el trayecto contempló el hecho desagradable de que varios locos habían sido acorralados y estaban siendo apedreados por un grupo de personas. Lleno de indignación protegió a los indefensos enfermos y preso de ese mismo estado de ánimo subió al pulpito y pidió al pueblo valenciano, apelando a su generosidad, que fundasen un hospital para acoger a los enfermos dementes. Tan directamente supo llegar a sus oyentes que se levantaron diez personas y ofrecieron cada uno veinticinco escudos, que hicieron un total de doscientos cincuenta ducados, lo que significó tan abundante limosna, que permitió comprar una casa y fundar una renta para su mantenimiento como hospital de locos" (3).
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 17
¿Cómo pudo concebir Fray Juan Gilabert Jofré semejante idea de crear un hospital para dementes? Hay que tener en cuenta que la Orden de la Mercé a la que pertenecía, dedicaba sus principales actividades a la predicación de los infieles y a la redención de los cristianos que habían sido capturados como esclavos y se hallaban en manos de los musulmanes.
Por otra parte, y según sus datos biográficos, Fray Juan Gilabert había hecho varios viajes, entre 1392 y 1396 a Bugía, justamente para redimir cautivos. Y hacia 1400 se encontraba en Granada con la misma misión. Por tanto había tenido ocasión de conocer la cultura musulmana y su especial inclinación hacia el cuidado de los enfermos mentales y en definitiva, tenía más conocimientos al respecto, que la población valenciana.
Lorenzo Salom figura a la cabeza de los diez ciudadanos que voluntariamente se prestan para emprender la gran obra de creación de este hospital. La mayor parte de estos ciudadanos eran mercaderes y pertenecían al gremio de fabricantes de Tejidos de Seda y según las ordenanzas elaboradas para el seguimiento de la institución, los diez regidores debían ser ciudadanos, y claramente quedan excluidos los presbíteros, caballeros, dignificados, juristas o notarios, escogiéndose, como vemos, personas laicas y hombres llanos. Lorenzo Salom, además de protagonista entre los fundadores, fue el primer hospitalero que tuvo el Hospital de Inocentes.
FUNDACIÓN DEL HOSPITAL DE INOCENTES
¿Fue el Hospital de Inocentes de Valencia el primer manicomio del mundo? Para los historiadores de la Medicina española, este hospital valenciano fue el primer centro erigido y dedicado exclusivamente a la asistencia de los enfermos mentales, si exceptuamos el hospital d'en Colom, que desde 1375 había albergado a sacerdotes dementes, dirigido por tanto, a enfermos mentales de un sector social muy concreto.
Durante el siglo XV fueron apareciendo en diversas ciudades peninsulares, otras instituciones fundadas también con la intención de acoger a los enfermos mentales. En 1436 se creó en Sevilla un manicomio, fundado por el caballero Marcos
Sánchez Contreras, que desde el comienzo sufrió penurias económicas, quizá porque la ciudad de Sevilla tenía una autonomía política menor de la que gozaba Valencia y contaba con una burguesía menos extensa y pujante que la ciudad levantina. Desde su fundación se especializó en la recogida y asistencia de "los dementados y furiosos que vagaban por esa ciudad y arzobispado, no solo con peligro y riesgo de las personas cuerdas, sino con conocido daño de sí mismos, maltratándose con furor" (4)
Más tarde, en 1483, fue creado en la Ciudad de Toledo otro hospital de Inocentes y locos. Su fundador fue un religioso, don Francisco Ortíz, Nuncio y Canónigo de la Catedral; quién donó varias casas de su propiedad para este fin, poniendo la nueva institución bajo el gobierno del Cabildo de la Catedral. De este modo, el nuevo hospital pasó a depender de la Iglesia.
Años después en otra importante ciudad de Castilla, Valladolid, surgió un nuevo fundador, Sancho Vázquez, de la Cancillería quién, en 1489 dejó, en su testamento una parte de los bienes para que "sea erigido un hospital para recibir personas que por su enfermedad no estén en sus cabales". Este hospital igualmente estuvo administrado por la Iglesia, también a través del Cabildo Catedralicio.
Durante el siglo XV continuaron fundándose buen número de hospitales urbanos: Córdoba llegó a contar con treinta hospitales. Burgos con veintiocho, Salamanca con treinta, Astorga con veinte, León con diecisiete, Valencia con diecisiete, sin contar los de otras ciudades. Todos ellos eran hospitales de pequeño tamaño, dedicados desde su creación a la atención de diferentes personas y tipos de enfermedades.
A lo largo del tiempo, el reducido tamaño de estas instituciones puso de manifiesto su inoperan-cia debido al escaso número de enfermos que podían atender. Por lo que comenzó en los reinos hispánicos, un proceso de concentración hospitalaria, que significó también, la progresiva secularización de los hospitales de dependencia religiosa.
Al llegar la Edad Moderna, España se hallaba en la situación más avanzada de Europa en cuanto a la asistencia de enfermos mentales, pues contaba ya con tres hospitales exclusivamente dedicados al
Semestre '. Ano V •
18 • Cultura de los Cuidados
cuidado de locos e inocentes: Sevilla, Toledo y Valladolid, y siete hospitales generales que contaban con sendos departamentos para dementes: Barcelona, Valencia, Zaragoza, Lérida, Granada, Córdoba y Palma de Mallorca.
DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE INOCENTES DE VALENCIA
Respecto a la composición de sus departamentos, seguimos a Rodrigo Pertegas:
"...y que en su recinto se encontraba, además de la Iglesia y de los dos pabellones para alienados pobres, clasificados según el sexo, la casa de Mossen Johan Rodella, que seguramente es la que en los años posteriores se titula "casa del vicario"... la casa del majoral, donde tal vez se encontraban las habitaciones de los empleados; un molino y varios pabellones aislados para los dementes de posición social desahogada... (5).
Los dos pabellones para enfermos pobres, estaban compuestos al menos, por dos estancias, una de ellas era el comedor con ventanas para su ventilación protegidas con rejas de madera, que se comunicaba con grandes patios cubiertos de baldosas y rodeados de pórticos, para el paseo y distracción de los enfermos en días de lluvia.
El patio contaba con dos puertas de acceso al exterior; una, resguardada por una cancela, por la que se accedía al edificio, y otra de servicio, por donde se llevaban las heces de los recluidos, que evacuaban sus necesidades en vasos de obra (no existían retretes en esa época) y la basura del hospital, a vaciar en las letrinas.
ASISTENCIA A LOS ENFERMOS De los médicos que asistían al Hospital de
Inocentes, solo se conservan algunos nombres: Antoni Negre, Guillem Pedrera, Bartolomé Martí y también Jaume Roig, famoso escritor y médico de cámara del rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo; fue médico del Hospital de Inocentes de 1469 a 1472. Además desempeñó el cargo de Mayordomo del Hospital, por lo que debió ser un buen conocedor de la institución.
El hospital seguía un estricto régimen disciplinario, impuesto por el hospitalero, del que más tarde hablaremos. Todos los reclusos que se hallaban en condiciones físicas adecuadas, estaban obli
gados a trabajar, pues se creía que la ociosidad permanente podía ser perturbadora para los dementes, y origen de malos hábitos y vicios. Por ello, una norma de la institución era tratar de evitar la inactividad. Los hombres trabajaban obligatoriamente en el jardín, en la granja, en la limpieza de los servicios y en el transporte y acarreo de material de abastecimiento, así como en las obras de albafiile-ría. Las mujeres cosiendo y confeccionando vestidos y ropas de cama, hilando lino y cáñamo que luego era tejido, y realizando ciertas actividades de limpieza, como el lavado de la ropa personal.
Estas actividades de los enfermos perduraron en el tiempo, y en el siglo XVII, cuando las dependencias de los locos eran un departamento más del Hospital General de Valencia, algunos locos colaboraban en ciertas actividades de ayuda a otros enfermos del Hospital, por ejemplo, llevaban la bota de vino a los enfermos a quienes lo había prescrito el médico (6).
Así mismo, los internos más disciplinados y en mejor estado, realizaban actividades fuera del hospital, saliendo en grupos, bajo la vigilancia de un guardián, a pedir limosna apara ayudar a la institución, y también para recoger locos callejeros, o para atrapar algún fugado.
A los furiosos se les colocaban grilletes, o se introducían en jaulas o "gavies", inventadas por Jaume Roig, para su aislamiento en situaciones de crisis de violencia, a fin de hacer posible su contención y facilitar actividades de higiene.
La alimentación en la casa era sana, abundante y variada, y respecto al cuidado de los enfermos, se ponía especial esmero en la limpieza corporal de los pacientes mediante el baño, apartando a los que en las crisis estaban furiosos y sucios y encerrándoles en las jaulas antedichas.
Los dementes vestían uniformes hechos con sayos de tela gruesa, y una caperucilla de loco. Esta indumentaria era sustituida por otra de colores vistosos en los días de fiesta y cuando salían a pedir limosna repartidos por las iglesias de la ciudad. Y así, para ser reconocidos por seguridad de todos, y para evitar provocaciones, vestían "por divisa una cota a quadros u quartos encontrados y opuestos de amarillo y azul, y un casquete, o solideo, también de quatro cuadros de los mismos colores" (7).
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 19
MANTENIMIENTO ECONÓMICO DEL HOSPITAL
En cuanto al mantenimiento del hospital, se lograba a través de varias fuentes de ingresos:
- Los diez miembros de la Junta Rectora del Hospital, debían abonar cada uno de ellos veinticinco libras cuando se hacían cargo del puesto.
- Las colectas realizadas por delegados especiales que provistos de privilegio real, o autorización civil o eclesiástica, recorrían ciudades y villas en festividades y días señalados.
- Posesión de Bulas papales. Concretamente Calixto 111 dio en Roma el Io de Septiembre de 1455, una Bula que confirmaba la concedida por Benedicto XIII, por la que concedió indulgencias a todos los fieles cristianos que visitaran la iglesia del Hospital y contribuyeran con su limosna a las obras y mantenimiento de éste.
- Las limosnas pedidas por los propios dementes en la ciudad.
- Las donaciones y testamentos de particulares a favor del Hospital.
- El privilegio real que convirtió al Hospital en heredero de bienes muebles y ropas propiedad de los enfermos que fallecieran en la casa.
PERSONAL ASISTENCIAL El personal estaba desempeñado por los
siguientes funcionarios: Administrador o Mayordomo, Procurador, Escriva, Hospitaler y Dependientes.
Administrador o Mayordomo. Ostentaba el cargo de mayor responsabilidad y categoría. Tenía a su cargo el gobierno y dirección de la casa y de la administración de sus rentas. Se encargaba así mismo del nombramiento de los trabajadores de la casa, debiendo cuidar, como es natural, del buen funcionamiento de la institución. Este cargo debía estar obligatoriamente desempeñado por uno de los diez miembros que componían la Junta de Diputados del Hospital.
Procurador. Puesto que debía ocupar necesariamente un notario, ya que se encargaba de los aspectos económicos del Hospital, como recaudación de impuestos procedentes de legados, donativos, testamentos, limosnas y colectas.
También era representante y defensor de los intereses de la institución ante las autoridades civi
les y eclesiásticas. Escrivá. Funcionario administrativo que actua
ba como secretario en las juntas del Hospital, redactando las actas y dejando constancia escrita de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas en la casa.
Hospitaler. Figura fundamental en el hospital, encargado de realizar las funciones que actualmente corresponden a los Jefes o Directores de Enfermería. Su trabajo era muy importante y complejo. Para algunos autores (1) este puesto era el primero de los cargos subalternos. Para otros, "...La autoridad no estaba en manos de los médicos que supuestamente curaban a los enfermos, sino que era ejercida por el hospitaler..." (4).
Al hospitalero se le exigía dos condiciones: estar casado y residir en el hospital (8). Estas dos condiciones aluden a dos aspectos importantes para la enfermería: uno, que el personal con funciones de enfermería era personal laico, y además, que se trataba tanto de hombres como de mujeres. Por tanto la creencia de que en la antigüedad las enfermeras eran sobre todo mujeres y fundamentalmente adscritas a una orden religiosa, queda descartada. El otro aspecto se refiere a la obligatoriedad de residir en el Hospital, que podemos interpretar como reconocimiento de lo imprescindible del cuidado permanente de los enfermos hospitalizados, por parte del personal de Enfermería, identificado con este tipo de asistencia ininterrumpida.
Eran funciones del hospitalero las siguientes: Recibir a los enfermos e indigentes. Atender
directamente las necesidades de los enfermos. Así mismo vigilaba la limpieza y buen orden de las dependencias de la institución. Se encargaba de la preparación y distribución de la alimentación a los enfermos. Igualmente debía hacer cumplir al personal a su cargo, las ordenes y disposiciones del administrador.
Su mujer u hospitalera realizaba funciones de ayudante en los mismos aspectos, e igualmente se encargaba del mismo trabajo de asistencia a las mujeres hospitalizadas.
Para realizar las funciones asistenciales el Hospitaler y su mujer eran ayudados por los dependientes o empleados dedicados al cuidado permanente, es decir, encargados de las necesidades bási-
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
20 • Cultura de los Cuidados
cas de los dementes. Estos dependientes, igualmente llamados serviciales, aparecen en los hospitales medievales valencianos, también como encargados de las necesidades básicas de los enfermos: higiene, alimentación eliminación, movilización y de su cuidado permanente, es decir, realizando funciones de enfermería (8).
CUIDADOS TERAPÉUTICOS Sobre la cuestión del tratamiento terapéutico
dado a los dementes en el Hospital de Inocentes, unos autores piensan que no se trataba de una terapia psiquiátrica propiamente dicha, como dijo Rodrigo Pertegas para quien:
"Se consideraba a los locos como enfermos irremisiblemente desahuciados, cuya curación era imposible; y como se desprende de las palabras que se atribuyen al padre Jofré en el memorable sermón que fue origen de la fundación de este hospital, no se aspiraba a más que a subvenir a las necesidades corporales de los dementes y protegerlos contra la inclemencia del tiempo y contra las injurias de los hombres; a limpiar además con más o menos esmero, a los sucios; cohibir a la fuerza a los furiosos, y atender a todos, según las doctrinas médicas de la época, en las enfermedades intercurrentes y en los accidentes que pudieran sobrevenirles... no concebían los hombres del siglo XV que el loco fuera susceptible de curación" (9).
Diferente planteamiento es el de los que piensan que la psiquiatría empezó en el Hospital de Inocentes en el siglo XV. Algunos trabajos refieren como prácticas médicas el trato amable y paternal hacia los enfermos, el cuidado de la salud global, atendiendo plenamente a las necesidades básicas de los enfermos y la administración de una terapia ocupacional distribuida adecuadamente entre los enfermos leves.
Respecto al cuidado de la salud general, los enfermos dementes estaban bien atendidos en el Hospital, y bien alimentados. Recibían cuidados higiénicos, y en la primera mitad del siglo, cuando en el Hospital de Inocentes aún no se había construido departamento de baños, además de las reglas higiénicas habituales, los enfermos dementes eran llevados a una de las casas de baños de la ciudad, próxima al hospital, para practicarles el baño como
medio higiénico y terapéutico. Los dementes recibían los tratamientos propios
de la medicina de la época, las técnicas de sangría, lavativas y las medicaciones conocidas para las diferentes enfermedades tales como purgantes, jarabes, elixires, tónicos.
Los médicos que atendían a los enfermos en el Hospital para enfermos dementes desde su fundación en la Valencia de principios del siglo XV, se contaban entre los más importantes de la ciudad por ello puede decirse que estos enfermos, por lo que respecta a medicina general estaban bien asistidos, y bien atendidos por lo que se refiere a cuidados de enfermería.
En definitiva, desde mediados del siglo XV comenzará a producirse una verdadera medicaliza-ción en los centros asistenciales hospitalarios, de acuerdo con los nuevos valores que apuntaban ya en la sociedad que había comenzado un nuevo camino hacia la modernidad. (10).
El Hospital General de Valencia gozó de un gran prestigio, especialmente por su dedicación y experiencia en la asistencia de los enfermos mentales. Lope de Vega hizo del Hospital el escenario de una de sus comedias "Los locos de Valencia", escrita entre 1589 y 1604, y por boca de uno de sus personajes dice del Hospital General:
"Tiene Valencia un Hospital famoso a donde los frenéticos se curan con gran cuidado y celo cuidadoso" (11).
La asistencia a los enfermos mentales se desarrollaría aproximadamente siguiendo la línea anteriormente descrita. El Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, dedicado a la atención de estos enfermos desde que fuera fundado en 1425 por Alfonso V el Magnánimo, empleaba como medidas terapéuticas tres siglos después, los mismos tratamientos practicados por el Hospital de Inocentes de Valencia en el siglo XV, destacando como el mejor de ellos, la Terapia Ocupacional, como consta en un texto de 1791:
"En cuanto al tratamiento, se emplean los baños de agua dulce, los refrescantes; pero estos medios son por lo general, infructuosos. Es así mismo difícil practicarles remedios durante sus accesos, sobre todo las sangrías pues pueden
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 21
deshacer el vendaje; mas una experiencia constante ha demostrado en este Hospital que el medio más eficaz es la ocupación, o un trabajo que ejercite sus miembros. La mayor parte de los locos que se emplean en los talleres u oficios de la casa curan en general. La experiencia demuestra que los locos distinguidos que no se emplean nunca como los otros en ocupaciones serviles, o en los trabajos manuales, curan muy raramente" (12).
Hemos hablado del pasado. ¿Qué podemos decir sobre la salud mental del futuro? Gro Harlem Brundtland, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, decía recientemente en un artículo: "Las enfermedades mentales adquieren (hoy), una mucho mayor dimensión. Pueden no ser mortales de por sí, pero provocan discapacidades prolongadas tanto en los países ricos como en los pobres, y van en aumento" (13) Por tanto los enfermeros especialistas en Salud Mental tienen interesantes perspectivas para desarrollar ampliamente su futuro profesional.
BIBLIOGRAFÍA 1.- SIMBOR ROIG, M" J.1992 L'Hospital D'Inocents,
folls e orats de Valencia: Fonts de Bibliografía. Tesis de Licenciatura. Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Valencia
2.- NOGALES ESPERT, A. 1996 El Islam y el Judaismo. En: Hernández Martín, F. "Historia de la Enfermería en España. Desde sus orígenes hasta nuestros días". Editorial Síntesis. Madrid.
3.- CALATAYUD BAYA, J.1946 Juan Gilabert Jofré. Imprenta M. Guillot. Valencia.
4.- GONZÁLEZ DURO, E.1994 Historia de la locura en España. Tomo I. Siglos XIII al XVII. Ed. Temas de Hoy. Madrid.
5.- RODRIGO PERTEGAS, J.1923 La urbe Valenciana en el S. XIV. III Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
6.-VILARDEVIS, M.1996 El Hospital General en la Valencia Foral Moderna (1600-1700). Editorial Ayuntamiento de Valencia. Colección Estudis, n° 8. Valencia.
7.-SEMPERE CORBI, J. Cómo nació, cómo era, cómo funcionaba el Hospital de Sancta María deis Inocents. Valencia, 1559
8.- NOGALES ESPERT, A. 1995 La Enfermería Medieval en Valencia a través de los Hospitales. II Congreso Nacional de Historia de la Enfermería. Málaga.
9.- RODRIGO PERTEGAS, J.1927 Hospitales de Valencia en el S. XV Su administración, régimen interior y condiciones higiénicas. Rev. Arch. Bibliot y Museos. Madrid.
10.- GALLENT MARCO, M.1988 La enfermedad, el personal sanitario y la asistencia. En: López Pinero, J.Ma "Historia de Medicina Valenciana". Tomo I. Edit. Vicent García. Valencia.
11.-LOPE DE VEGA, F. 1996 Los locos de Valencia. Aguilar. Madrid.
12.- FERNANDEZ DOCTOR, A.1987
El Hospital Real y General de Ntra. Sra. Gracia de Zaragoza en el S. XVIII. Editorial Instituto Fernando el Católico. Zaragoza.
13.-HARLEM BRUNDTLAND, G.2000
Directora General de la Organización Mundial de la Salud. La Salud mental en el siglo XXI. Boletín de la O.M.S. Recopilación de artículos n° 3.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
22 • Cultura de los Cuidados
LA ESTRUCTURA HOSPITALARIA, LOS CUIDADOS Y CUIDADORES EN LOS HOSPITALES EXTREMEÑOS
EN LA BAJA EDAD MEDIA Alvaro Barra, Ma P; Morlans Loríente, Ma J; De la Peña Tejeiro, E; Gómez Galán,
R; Garrido González, J.
Centro de Realización: Departamento de Enfermería. Universidad de Extremadura. Correspondencia: Esperanza de la Peña Tejeiro. Escuela Universitaria de Enfermería
Carretera de Valverde Km. 2 - 06800 - Mérida (Badajoz) Tel: 924 30 32 65; Fax: 924 30 26 66
RESUMEN
La filosofía Cristiana, las grandes batallas con fines religiosos, la baja economía y la heterogeneidad de culturas, van a ser las
características mas relevantes que marcaron la estructura de los hospitales, los recursos de los mismos y los cuidados que en ellos se realizaban. En estas casas u hospitales, se atendían a los pobres, enfermos, peregrinos, indigentes y niflos huérfanos. Los cuidados principales que se impartieron fueron la alimentación, reposo y administración de ungüentos y pócimas. Todas estas actividades se realizaban sobre la base religiosa de la caridad y amor al prójimo.
Los cuidadores eran, en su mayoría clérigos y en ocasiones personas laicas motivadas por los principios ya mencionados en el párrafo anterior. Los clérigos a parte de cuidar, desarrollaban todas las actividades relacionadas con la gestión y organización del centro, dejando para los laicos, todas aquellas labores de limpieza, y preparación de alimentos.
HOSPITAL STRUCTURE, CARE AND CARERS IN EXTREMADURA HOSPITALS DURING THE LOW MIDDLE AGES ALVARO BARRA, MP ET AL.
The Christian philosophy, the battles with religious content, poor economy and cultural heterogeneity, were relevant characteris-
tics that influenced hospitals structure, resources and care. Paupers, the sick, pilgrims, homeless and orphans were assisted in this homes or hospitals.
Food, rest and administration of ointments and medicines were the main ways of being looked after. All these activities were carried out under the religious principies of charity and love to others.
Carers were mainly clergymen or sometimes lay people motivated by the above mentioned principies. Clergymen, besides being carers, were in charge of tasks related to management and organi-sation of the place, leaving the cleaning and coo-king for the laic.
PALABRAS CLAVES. Hospital, cuidadores, cuidados.
1."' Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 23
INTRODUCCIÓN
En sus más remotos orígenes, dar cuidados, era una actividad ligada a cualquier modo de vida. De forma que puede considerarse
inseparable a la lucha por la supervivencia de los seres humanos y a la continuidad de la vida en grupo y/o en comunidad. (1)
La Edad Media, época en la que nos vamos a centrar para la realización de nuestro estudio, va a estar marcada por las diversas invasiones, una economía autárquica, el empobrecimiento social, las grandes epidemias, el fanatismo religioso y el oscurecimiento artístico y cultural. Estos fenómenos, a grandes rasgos, son los que condicionaron la forma de vida y las conductas de la sociedad de la España del Medievo. Otra de las características que debemos distinguir, por su importancia histórica, es la consolidación de la Iglesia y la filosofía Cristiana. Estos hechos condujeron a la gran proliferación de ermitas, Iglesias, hospitales y casas de beneficencia para albergar entre otros, a los pobres, enfermos y débiles de espíritu. Todos ellos asistidos por un grupo social fuertemente marcado por las ideas religiosas y más concretamente por los principios de caridad y amor al prójimo que, sin duda, se manifestaban en su forma de vida, de relacionarse y de cuidar. Esta última actividad, resaltaría por la gran demanda social del momento.
Para realizar nuestro estudio, hemos recopilado toda la documentación que recogía la información respecto a los hospitales extremeños y más específicamente la que hace referencia a dos provincias: Cáceres, en torno a la villa de Montánchez y Badajoz, en la que nos centraremos en la ciudad de Mérida y pueblos circundantes.
El objetivo de nuestro trabajo, es revisar las características más importantes y comunes a los diez hospitales extremeños seleccionados, así como descubrir los cuidadores y los cuidados que se realizaban en los mismos.
La metodología utilizada ha consistido en el análisis e interpretación de los datos de las fuentes documentales que datan de los siglos XIII y XIV y que recogen información de veintiocho pueblos y veinticuatro hospitales.
CARACTERÍSTICAS E S T R U C T U R A L E S D E LOS HOSPITALES.
A pesar de que en la información que hemos manejado, las descripciones son muy poco específicas, las características que vamos a describir se cumplían en los siguientes hospitales: Montánchez, Arroyomolinos, Montijo, Alange, Mérida, Lobón, San Pedro, Almoharin, Garrobilla Y Torremocha.
La distribución territorial de los hospitales se realizaba a merced de las iniciativas de caridad, así lo ponen de manifiesto los estudios realizados sobre la ruta Jacobea, los monasterios y los hospitales, quedando patente por el volumen numérico de estas instituciones con respecto al resto de las estructuras arquitectónicas. (2)
La fundación y donación van a depender de todas aquellas personas que su poder adquisitivo les permitía colaborar en la causa o por aquellos que su buena voluntad y solidaridad con los pobres les motivaba a realizar una buena obra social, así nos hemos encontrado que el hospital de Lobón fue fundado y donado por Diego de Alvarado en torno a 1470, año, en el que construyó la torre de Lobón como símbolo de su poder; el de Arroyomolino por Pedro de Sanabria y el de Alange por García López Pacheco, que en la primera y segunda data dicen: " ay en dicha villa un ospital pobre e desbaratado de casa e de ropa." "Don García López Pacheco, comendador que fue de la dicha vila, mandó que en una casa que él tenía en la calle principal que se dice Juan Gómez, fuese ospital... ". (3) El resto de los centros los instituyeron un buen hombre, una buena mujer o lo silencia la documentación.
En ocasiones la fundación del hospital requería nuevas construcciones, pero en la mayoría de los casos sé ergía en una vivienda donada para tal fin, ya que no existía ninguna normativa que especificara las características que debían reunir estos centros de acogida. En otros casos, el edificio se modelaba a las necesidades del mismo. Lógicamente esta situación obligaba a identificar la casa u hospital, para ello en la puerta principal ponían unas tablas pintadas o la imagen de la Virgen o del santo en cuya memoria se fundaba el hospital, así como un letrero que perpetuaba a sus fundadores y dejaba constancia de sus obras de caridad.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
24 • Cultura de los Cuidados
La arquitectura del hospital medieval extremeño, no va a experimentar cambios a lo largo de su existencia, máxime al estar sostenido por escasos recursos económicos que van a condicionar el numero de habitaciones y en algunas ocasiones el esquema de agrupación de ellas. Esta circunstancia, en cada región lo solucionaban con procedimientos diferentes, en Extremadura, la solución típica en planta, era un pasillo central con habitaciones a ambos lados del mismo, con un extremo opuesto en el que se ubicaba el corral (4), que generalmente se encontraba en las traseras de los edificios, aunque hubo alguna excepción como en San Pedro, Montánchez y Alamohain que se situaron en la delantera. Sólo seis tuvieron caballeriza, aunque nos imaginamos que deberían de contar con pocos animales de tiro. Como dato pintoresco documentando, la casa de Arroyo tenía una "borrica".
Los alzados de mayor prestancia exterior correspondieron a los edificios de Montijo y Lobón, pues ambos tenían delante de la casa un portal de arcos de ladrillo para cumplir la grata misión de acoger a los menesterosos, tanto para que recibiesen el cálido sol invernal, como para que se resguardasen del calor veraniego. Esta característica también la desempeñaban los portales de San Pedro, Arroyomolinos y Zarza de Alange. El resto, tenía un alzado sencillo común al estilo de la época.
De las dimensiones de las habitaciones, no hemos encontrado ninguna referencia, ni tampoco la superficie ocupada por ellas. En la información manejada, se puede extaer la siguiente nota, que corresponde al hospital de la Garrobilla: "...es una casa que tiene una delantera luenga, e a un lado una cámara en la cual avia una cama armada e delante de la delantera ay otra pieca grande en la gual avia dos cámaras". (3) Dado que las descripciones sobre los hospitales son muy escuetas, como dijimos anteriormente, es posible que esta distribución se encontrase en algunas de ellas, aunque sólo enumeren las cámaras, ya que estos espacios eran comunes en las casas de alto rango, y los hospitales, en ocasiones, fueron edificios que se donaron y utilizaron para este fin. Otra característica común es que existía una habitación para el rector de la institución y una cama para el hospitalero.
Los materiales de construcción utilizados por antonomasia fueron el barro, la piedra, la madera, la cana y la jara. El ladrillo solo se empleo en los arcos de los pórticos de Montijo, Lobón, y Alange.
Las techumbres, en la mayoría de ellos fueron de cana junta sobre madera de pino o sobre madera de castaño, enke estos elementos y las tejas habia una torta de cal, excepto en el de Alange que se techo solo con madera de pino.
Para los pavimentos, se alternaba la cal y la piedra; los pasillos a veces estaban empedrados.
Las puertas tenían cerraduras y como dato curioso estaban protegidas con cadenas, se puede deducir que el objetivo de esto consistía en el control y aislamiento de los pobres y enfermos, ya que era uno de los fines que perseguían los centros asistenciales en la Baja Edad Media.
La iluminación estuvo sometida a los imperativos de la época medieval, entre los cuales el mas restrictivo era la limitación de la luz. La luz natural se debia a pequeñas ventanas que generalmente estaban situadas en algunos de los lados que daban a la calle. El resto de la iluminación se cubría con apliques con velas o farolillos de gasolina u otra sustancia. (4)
Con respecto a la capilla, sólo la tuvieron el hospital de Nuestra Señora de Mérida y el de Nuestra Señora de la Piedad de Torremocha, al que corresponde la siguiente referencia: " e junto a la dicha ermita esta un ospital..". (3)E1 hospital de Nuestra Señora de Mérida, pone de manifiesto en la traza del ala derecha de la casa, la existencia de una capilla que se comunicaba a través de una ventana grande con una reja de madera con la sala donde se encontraban los enfermos.
Para concluir este apartado mencionaremos que el hecho de que los hospitales fuesen pequeños, seguramente fuera la causa de que en situaciones de gran demanda de cuidados (epidemias), para acoger a todos los necesitados, procedían a colocar una cama encima de la otra, a modo de literas, hecho muy natural en la Edad Media. (5)
CUIDADORES Y CUIDADOS Respecto al tema, que a continuación vamos a
tratar, las fuentes documentales no son muy explícitas al respecto, ya que los estudios realizados por los medievalistas sobre distintas instituciones hos-
1 • Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 25
pitalarias se centran principalmente en aspectos generales relacionados con sus posesiones y su actividad económica.
En los archivos históricos de la biblioteca municipal de Mérida, (3) se han encontrado algunos legajos, que hacen referencia a la fundación de estos hospitales y dejan constancia del número de personas que se encargaban de cuidar a los enfermos, utilizando diferentes nombres como hospitaleros, ministrates, cuidadores y en algunos casos y más concretamente a finales de la Edad Media los llamaban enfermeros.
Los términos de cuidadores y enfermeros, se utilizaban tanto en masculinos como en femenino, ésto hace pensar que por el periodo que estamos viendo y más concretamente sobre la base del cristianismo, en la mayoría de estos centros los hombres cuidaban a los enfermos varones y las mujeres a las enfermas.
Si nos centramos en los principios que motivaban el cuidado de los enfermos, que no eran otros como el amor al prójimo y la caridad, podemos deducir que en su mayoría, los cuidadores fueron personas del clero, completando la plantilla personas laicas entregadas a los principios religiosos de la filosofía cristiana. Los laicos, entre otras actividades (limpieza, cocina etc.), se dedicaban a la actividad de cuidar y los clérigos dividían su tiempo en dispensar cuidados y realizar actividades de organización y gestión de los hospitales.
Quizás por rebeldía a todo lo que representaba la forma de vida de la época romana, la higiene, no era una de las necesidades básicas más cuidadas en la Edad Media, se centraban principalmente en la alimentación y en la administración de pócimas, ungüentos y brebajes. Sin olvidar, el tratamiento del espíritu y el consuelo, a los enfermos moribundos y terminales, siempre impartidos desde la mentalidad religiosa, que sin lugar a duda con la evolución a lo largo de la historia de Enfermería, es lo que hoy realizamos desde la perspectiva humanista implícita en la profesión de Enfermería.
Los cuidados relacionados con la alimentación era la base de la atención al enfermo hospitalizado, adquiriendo las personas cuidadoras la responsabilidad de que la dieta fuera la indicada por el médico y que se administrase al enfermo con la preparación adecuada. Los alimentos que más se utiliza-
ban eran los más producidos en Extremadura, entre los que se encuentran las legumbres, verduras, aceites y carnes, no teniendo constancia de la leche y sus derivados.
Muy relacionados con la nutrición del enfermo, eran los productos de botica destinados para la preparación de pócimas y brebajes, que podían ser de uso tópico o ingeridos por el propio enfermo en las comidas. Entre estos productos se hallan las frutas, los dulces, confituras, especies, almendras, pasas, regaliz, miel, anís, pimienta y sobre todo el aceite de oliva.
Siempre que les fuera posible, otra de las preocupaciones, era cambiar la ropa de la cama o ventilar el jergón donde acogían el cuerpo del enfermo, como lo pone de manifiesto la nota que hace referencia a la casa de Montánchez y que dice: " tiene fasta tres camas de ropa.. ". (3) expresión denota que no era muy corriente que hubiera provisión de camas para todos los necesitados.
CONCLUSIONES Las circunstancias políticas, económicas y
principalmente religiosas, marcaron la necesidad de crear hospitales que en su mayoría eran donados por ciudadanos privilegiados, que su condición económica y social les permitía ceder algunas de sus casas o palacios para el asilo de peregrinos, personas abandonadas y cuidado de los enfermos.
Sin lugar a duda, una vez más queda reflejado en la historia, el papel tan relevante que los cuidadores representaron en el sistema social, que sin lugar a duda en este periodo adquirió más protagonismo por la gran demanda que género las epidemias, el hambre y la miseria que sufrió la población.
La filosofía Cristiana, a través de sus seguidores, marcó e introdujo en los cuidados el aspecto espiritual y el consuelo moral a los enfermos, condenados a morir y débiles de espíritu.
La época de la construcción de los edificios y el tipo de material utilizado sugieren el estilo almu-déjar de dichas construcciones, adaptadas luego a la utilidad y objetivos de los hospitales.
Los cuidados básicos se basaron principalmente en dar cobijo, un lecho, ropa limpia y alimentación a todos aquellos que lo necesitaran.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
26 • Cultura de los Cuidados
BIBLIOGRAFÍA 1- SANTO TOMÁS, M (1994). enfermería
Fundamental. Master de Enfermería. Barcelona Ediciones Mosson S. A. (Capítulo a Libro).
2- MARTÍN, JL Y GARCÍA, MD (1985). Historia de Extremadura. Badajoz. Editotial Universitas. (Capítulo a Libro).
3- Ruiz MATEOS, A. (1990) "Hospitales Extremeños en la Baja Edad Media" Editorial. Estudios Extremeños. (Artículo de revista).
MORENO DE VARGAS, B (1992). Historia de la Ciudad de Mérida. Biblioteca Pública Municipal de Mérida. Séptima reedición. (Capítulo a libro). GARCÍA, M. (1978) "La piedad popular en Extremadura al final de la Edad Media". Hispania Sacra. (Artículo revista).
Caookmc u fajar
íorroi
•¿¡mam 1
f
Soie
turnan Canon n
müato
i í Casillo
J Figura 3: Hospital Nuestra Señora de Mérida
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 27
DE LA CUSTODIA A LOS CUIDADOS: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL
Siles, J; Cibanal, L; Vizcaya, F; Solano, C; García, E; Gabaldón, E.
Dirección: Departamento de Enfermería. Universidad de Alicante. E-03080-Alicante.
RESUMEN
Este trabajo parte del objetivo de clarificar las diferencias existentes entre dos conceptos: "custodiar" y "cuidar" con la finalidad de
identificar y expllicar las diferencias existentes entre un modelo de asistencia psiquiátrica represiva y que se enmascaraba con el sistema penitenciario, y un modelo de asistencia psiquiátrica humanístico cuyo emblema conceptual es el "cuidado". .
Hipótesis inicial: Los cuidados de salud mental sólo son posibles en el marco de sociedades política y científicamente democráticas. Método: Los enfoques y planteamientos derivados de la historia social y estructural han orientado todo el proceso heurístico, de sistematización del material y el her-menéutico. Las fuentes consultadas han sido, esencialmente, normativas. Conclusiones: El hecho de que en España se hayan desarrollado los cuidados de salud mental, esencialmente, en períodos democráticos refuerza la tesis de que cuidados mentales, democracia y desarrollo educativo constituyen tres procesos estrechamente vinculados.
SUMMARY
This work has the goal of clarifying the dif-ferences between two concepts: "Watching" and "care" with the purpose of identifying
the differences among a model of repressive psy-chiatric system (very similar to penitentiary sys-tem), and a humanistic model of psychiatric system whose conceptual emblem is the " care ".
Initial hypothesis: mental health cares are only possible in the contex of societies politic and scien-tifically democratic. Method: The focuses and derivative positions of the social and structural his-tory have guided the heuristic process and the her-
meneutic one. The consulted sources have been, essentially, normative. Conclusions: The fact that in Spain mental health cares have been develo-ped, essentially, in democratic periods reinforces the thesis that mental cares, democracy and educa-tional development constitute three closely linked processes.
I.-INTRODUCCIÓN Este trabajo parte del objetivo de clarificar las
diferencias existentes entre dos conceptos: "custodiar" y "cuidar" con la finalidad de identificar y expllicar las diferencias existentes entre un modelo de asistencia psiquiátrica represiva y que se enmascaraba con el sistema penitenciario, y un modelo de asistencia psiquiátrica humanístico cuyo emblema conceptual es el "cuidado". La custodia de los alienados como sujetos a los que era preciso, en primer término, apartar de la sociedad mediante su reclusión en centros inespecíficos para que, en segundo lugar, se les "apaciguara" reprimiendo sus desordenadas conductas con los medios que fuera menester.
La enorme diferencia entre los significados de "Custodiar" y "Cuidar", que se verifica etimológicamente con enorme claridad (TABLA I). Custodiar (custodio) implica cuidar, guardia, vigilancia. En el desempeño de esta función de custodia se utilizaban todo tipo de artilugios para sujetar, contener y reprimir la furia del alienado: grilletes, cepos, palos, baños de agua fría, jaulas, cuerdas, etc. Por otro lado "Cuidar" (cogitare) significa pensar, reflexionar sobre acontecimientos y problemas presentes y venideros. Sin embargo, la diferenciación entre ambos términos sólo se ha evidenciado cuando se han producido cambios científicos, desde luego (nacimiento y desarrollo de la psiquiatría desde el siglo XVIII), pero tam-
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
28 • Cultura de los Cuidados
bien profundas transformaciones sociales, políticas, tecnológicas y mentales que con el tiempo harán posible una interpretación profesional y científica del concepto cuidado (TABLA II).
De la utilización del término custodiar para referirse a la relación del personal sanitario con los enfermos se refiere una doble confusión que lamentablemente ha constituido una realidad histórica hasta tiempos muy recientes: el enfermo mental como sinónimo de pobre, inocente, furioso, preso, delincuente, vago, etc. Como consecuencia de esta primera deformación de la realidad, se ha producido históricamente otro gran error: la equiparación del sistema penitenciario con lo que debiera ser el sistema sanitario...o, al menos, una parcela significativa del mismo. Durante mucho tiempo la asistencia a los dementes fue un apartado más de la asistencia de tipo asilar en la que se mezclaban en un auténtico totum revolutum: pobres, enfermos, inocentes y locos furiosos. Sin embargo, la mayor intensidad en la vigilancia y control de los internados era la dedicada a los locos, especialmente aquellos que expresaban su locura mediante la exteriorización de conductas furiosas que a menudo eran consideradas como peligrosas sin demasiado fundamento. El trasiego cárcel-manicomio era un asunto común debido a la dificultad que existía en ambos tipos de centros para controlar la escandalosa desmesura de los locos. Pero nadie se planteaba entonces ~ni durante mucho tiempo- la necesidad de crear una nueva profesión cuyo cometido fuera el cuidado de estos enfermos, ya que el problema del cuidado psiquiátrico, a diferencia de la cuestión puramente médica, implica una presencia continua y un contacto directo con el enfermo, la intervención de un nuevo tipo de profesionales de enfermería psiquiátrica .
Respecto a esta cuestión y desde planteamientos eminentemente críticos hay que considerar las aportaciones de Foucault que escribió mucho y de forma profunda acerca de este tema: historia de la locura (1979a,), acerca de las relaciones de poder y la variada y amplia gama de políticas represivas en cuya aplicación se desarrollan estrategias tales como la ambigüedad entre cárcel y hospital, entre enfermo y delincuente, entre vigilar y castigar (FOUCAULT, 2000a, 2000b). Estas políticas ema-
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
nan de un sistema de poder empeñado en apartar de la circulación todo aquello que no considera útil a sus fines (FOUCAULT, 1991, 1994, 1999a). También se ocupa de analizar la relación entre contextos tan vinculados como la locura, la personalidad y el sexo (FOUCAULT, 2000a; 1979b), y todo ello desde una perspectiva vertebrada desde la capacidad interpretativa del individuo (FOUCAULT, 1999b). Sobre la enfermedad mental y su interpretación socihistórica y sanitaria en España, resultan especialmente relevantes los trabajos de González Duro (1994), Esquirol (1991); resultando, asimismo, de gran interés otros trabajos realizados en ámbitos locales (MÁRQUEZ, 1989; FERNÁNDEZ, 1993; LÓPEZ ALONSO, 1992). También desde la perspectiva específica de los cuidados mentales y la enfermería psiquiátrica se han consultado estudios de gran significado histórico y sociológico (VENTOSA, 1999; HERRERA, 1990; SILES, 1996a,1996b, 1999).
Para centrar la cuestión de este trabajo se ha partido de las siguentes hipótesis iniciales:
.-La existencia y evolución de los cuidados en psiquiatría está vinculada a la presencia de una profesión que hace del concepto "cuidado" su principal objeto de reflexión teórica con finalidades eminentemente prácticas.
.-Los factores políticos, sociales y el pensamiento científico predominante (paradigmas) determinan la existencia de un tipo de asistencia autoritaria y represiva (custodia)
-Los cuidados de salud mental sólo son posibles en el marco de una sociedad democrática socioeducativamente desarrollada.
Para delimitar de forma nítida la existencia de factores ideológicos, culturales y científicos el estudio se ha dividido en cuatro grandes períodos correspondientes a los cuatro grandes paradigmas (teológico, racional tecnológico, hermenéutico y sociocrítico) que han ordenado y orientado el pensamiento y la producción científica y que han orientado la forma de interpretar la locura desde los tiempos de la custodia y el castigo corporal a los actuales en los que impera la filosofía del cuidado humanizado.
Cultura de los Cuidados • 29
II.- CUSTODIA Y ENAJENADOS O POSEÍDOS EN EL MARCO DEL PARADIGMA TEOLÓGICO
Desde la perspectiva del paradigma teológico (vigente hasta el siglo XVIII), la locura se interpretaba como un fenómeno de posesión por parte del demonio al iluminado, hereje, hechizado o beata poseída (TABLA III). Gonzalo de Berceo en la "Vida de San Millán de la Cogolla" (santo enterrado en el monasterio de Silos), describe cómo se producen curaciones milagrosas de enfermos y locos.
"Faziéli el demonio dezir grandes locuras avueltas de los dichos faze otras orruras; avié la maletia muchas malas naturas, ond fazie el enfermo muchas malas figuras"
Desde estos supuestos de causa sobrenatural de la locura, el exorcismo era la técnica más habitual y el escándalo que suscitaba la conducta provocadora del enajenado era tal que muchos de ellos acabaron en la hoguera tras ser juzgados por la inquisición. Fueron órdenes religiosas como las de los mercedarios, San Juan de Dios y las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús las encargadas de vigilar la vida y los actos de los enajenados.
Ante la dejadez y maltrato que eran objeto los inocentes y furiosos, el mercedario fray Gilabert Jofré fundó en Valencia a principios del siglo XV el que ha sido considerado primer centro específico para internamiento de locos o alienados. Desde la Edad Media hasta el primer tercio del siglo XX, los religiosos fueron los encargados de custodiar a los enfermos mentales inspirados en los principios cristianos recogidos en las obras de misericordia. Estos locos, junto con los pobres, peregrinos, enfermos y vagos, eran internados en los denominados "hospitales de pobres", los cuales prolifera-ron por toda la geografía española caracterizándose por su carestía de recursos humanos y materiales. En dichos hospitales se identifican dos figuras esenciales en la supervisión del control y auxilio de los dementes: el "padre de los locos" que se ocupaba de los dementes varones y la "madre de las locas" que hacia lo propio con las mujeres.
En esta época la pobreza podía causar el aislamiento de la sociedad, de los amigos y hasta de la
familia, pudiendo el estado de extrema penuria contribuir a la aparición de enfermedades mentales. El poeta sevillano Ruy Pérez de Ribera describe en sus versos esta vinculación entre pobreza y locura:
"Por ésta se pierde toda la cordura aquesta destruye e roba la fama el alma e cuerpo lo quema sin llama e fase buen seso tornar en locura"
En los años sesenta del siglo XIX, la obra de San Juan de Dios (que tradicionalmente se había ocupado del cuidado de los enfermos mentales), experimentó una gran crisis en consonancia con el fenómeno desamortizador y la crisis religiosa. El italiano Benito Menni, en el último cuarto de siglo, se encargó de revitalizar la enfermería psiquiátrica poniendo en funcionamiento una serie de centros dedicados a cuidados de enfermos mentales: puso en funcionamiento dos sanatorios en Ciempozuelos (1880); el sanatorio psiquiátrico provincial de Zaragoza (1888); el Instituto Mental de Santa Cruz en la villa de San Andrés (1889); el sanatorio psiquiátrico de San Baudilio en Barcelona (1895); el psiquiátrico de Santa Águeda en Mondragón (Guipúzcoa, 1898). La enfermería mental, pues, tenía sus raíces fuertemente implantadas en el ámbito religioso, si bien se realiaron intentos de implantar un sistema sanitario inspirado en los ideales liberales. Consecuencia de este empeño fueron las leyes de Beneficiencia de 1822 y 1849, y la ley de Sanidad de 1855. Sin embargo, debido a la enorme inestabilidad política, social y económica en la que estuvo sumida España durante el siglo XIX, el alcance de estas reformas fue muy limitado. Una muestra de la escasa repercusión reformista la constituye el hecho de que, a mediados del siglo XIX, Juan Bautista Perales, a la sazón médico director del departamento de dementes del hospital general de Valencia, y que, al parecer, destituyó al Padre de los Locos por su abuso y desmesura en la aplicación de técncias represivas, describe en su "Memoria teórico-práctica de las enajenaciones mentales" (1851) las lamentables condiciones en las que vivían los enajenados: jaulas, desorden, suciedad, cepos, cadenas, grilletes.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
30 • Cultura de los Cuidados
III.-CUSTODIA Y ALIENADOS EN EL MARCO DEL PARADIGMA RACIONAL TECNOLÓGICO
El paradigma racional tecnológico parte de la ilustración del XVIII y se continúa con el positivismo de Augusto Comte durante el XIX. Aporta la perspectiva propia del positivismo científico La causa de la locura era de naturaleza físico-mecánica y el cerebro desplaza al alma como centro de atención de los estudiosos del fenómeno. Los médicos alienistas -inspirados en Pinel- se esfuerzan por conocer cada vez mejor el cerebro (TABLA IV). El trato se humaniza, aunque en su mayor parte -la custodia directa- sigue dependiendo de las órdenes religiosas (especialmente de San Juan de Dios); dicho de otro modo, la prorfesiona-lización de la medicina psiquiátrica no va acompañada de un proceso paralelo de profesionalización de los responsables de la asistencia directa y continuada de los enfermos mentales.
III.l LA REFORMA DE LA ENFERMERÍA MENTAL: PRACTICANTES, ENFERMEROS Y VISITADORAS PSIQUIÁTRICOS DURANTE EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX.
Es precisamente en el primer tercio del siglo XX cuando comenzó a desarrollarse la enfermería mental de carácter laica (tanto en los cuidados de los enfermos mentales como a la prevención de los procesos mentales).
Gracias al impulso reformador desarrollado por los krausistas y a los efectos del informe Vera respecto de las necesidades más perentorias del país, se crea en 1903 el Instituto de Reformas Sociales, centro que se va a ocupar de diagnosticar los principales problemas de España, entre los que se encuentran la mortalidad infantil y, desde luego, la salud mental. Desde el siglo XVIII los reformadores sociales estudian simultáneamente las cárceles y los hospitales para tratar de mejorar la asistencia a los locos: John. Howard y Elizabeth Gourney Fry en Inglaterra; Teodoro Fliedner en Alemania, Dorotea Lynde Dix en Estados Unidos y Concepción Arenal y Gumersindo de Azcárate en España (TABLA V)
Todavía a principios de siglo se sigue custodiando a los locos en los dos sistemas: el peniten
ciario y el sanitario. Es en el marco de las reformas impulsadas por el Instituto de Reformas Sociales, con la creación de la Escuela Nacional de Puericultura (1923) y la Escuela Nacional de Sanidad (1924), en el que hay que interpretar el intento de solucionar el problema del cuidado de los enfermos mentales.
En este contexto reformista de corte krausista se encomendó en 1926 a una comisión (TABLA VI) el estudio del problema de los alienados en España, proponiéndose, como una de las principales medidas, la creación de una Escuela de Psiquiatría dotada de toda clase de elementos para la investigación científica del enfermo mental y su tratamiento y curación. Dicha comisión también se encargaría de formular el plan organizativo del centro docente, selección de personal especializado que pudiera aconsejar sobre el tema y señalar las enseñanzas especiales que tuvieran que darse a los practicantes y enfermeros que quisieran dedicarse a la asistencia de alienados. Estos estudios se convertirían en requisito imprescindible para poder acceder legalmente a tales menesteres profesionales. Paralelamente, la Liga Española de Higiene Mental organizó unos comités locales en 1928 para colaborar con los gobernadores civiles y los inspectores provinciales de Sanidad, con la finalidad de suministrar informes a las autoridades para crear dispensarios locales de Higiene Mental. Entre los informes figuraban los referentes al personal de enfermería preciso y las características que debería reunir el mismo para realizar una labor eficaz en el cuidado de los enfermos mentales. En 1931 se creó el Consejo Superior Psiquiátrico dependiente de la Dirección General de Sanidad. Entre sus componentes destacaba el delegado de la Liga de Higiene Mental que debía ser el presidente del Consejo. Este organismo se reunía una vez al mes y estudiaba los problemas de salud mental de la colectividad. Entre sus funciones principales, destacaba la adopción de estrategias, ofrecer ideas a la administración para el inicio y organización de actividades eficaces proponiendo para ello la creación de los medios e instituciones adecuados. De manera que en 1931, se instituó, en cada Inspección Provincial de Sanidad, una SECCIÓN DE PSIQUIATRÍA Y ENFERMEDADES MENTALES, determinándose, así mismo, los deberes y
1.«' Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 31
funciones de los inspectores en la materia. La fundación en 1932 del PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL PSIQUIÁTRICA supuso un hito en la historia de la enfermería psiquiátrica contribuyendo a la profesionalización de la enfermería mental en España.
El Patronato, pues, se ocupaba de la vigilancia postmanicomial de los enfermos mentales tratados en los establecimientos oficiales o particulares (que albergaran enfermos mentales de la beneficencia). Para la mayor eficacia práctica se disponía de un grupo de ENFERMERAS PSIQUIÁTRICAS VISITADORAS, de un local de trabajo y de un archivo (normalmente integrado en las dependencias del dispensario de Higiene Mental de cada pronvincia dependiente de la Dirección General de Sanidad).
El Patronato tenía funciones educativas en la comunidad, tales como divulgar las normas de higiene mental. Para ello contaba con el importante dispositivo de las VISITADORAS PSIQUIÁTRICAS (TABLA VII), encargadas de cumplir funciones tales como:
.- Cumplimentar visitas a las familias de los enfermos mentales.
.- Visitar a los propios enfermos en los establecimientos donde estuvieran internados.
.- Actuar como nexo de unión entre unos y otros (puente entre paciente y familia).
.- Facilitar la adaptación social y familiar del enfermo.
.-Colaborar con otros profesionales dentro y fuera del patronato (a nivel asistencial, docente e investigador).
En ese mismo año de 1932, que resultó clave para la Enfermería Psiquiátrica, se implantó la ordenación y regulación del personal sanitario que debía realizar sus labor profesional en los establecimientos psiquiátricos públicos y privados. No se trataba de la reglamentación aislada de un grupo profesional concreto, sino que respondía a un proceso progresivo de estructuramiento general de la Sanidad española que tuvo lugar en estos años y que alcanzó su punto álgido durante el período republicano.
En este sentido resulta significativa, respecto al cuidado de los enfermos mentales, la reorientación propugnada por la Dirección General de Sanidad:
"(...) exige resolver todo cuanto AL CUIDADO DIRECTO DEL ENFERMO MENTAL se refiere y ha de establecer cuales han de ser los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de ENFERMERO PSIQUIÁTRICO (es preciso que desaparezcan de estos centros las personas sin preparación) (...) el enfermo mental es el que requiere cuidados más especializados (...)" (OM 16 de Mayo de 1932). Según la citada norma el personal sanitario en los centros dedicados a enfermos mentales debía ser el siguiente: PRACTICANTES EN MEDICINA Y CIRUGÍA con el diploma de ENFERMERO PSIQUIÁTRICO (para asegurar la práctica médica y quirúrgica de urgencia diurna y nocturna y auxiliar a los médicos). ENFERMEROS Y ENFERMERAS PSIQUIÁTRICAS, las cuales debían estar al CUIDADO directo del enfermo mental cumpliendo las indicaciones del médico (constituyeron el elemento auxiliar fundamental en asistencia psiquiátrica intramanicomial).
IH.2 LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL TRAS LA GUERRA CIVIL
Tras la guerra civil se produjo una involución que afecto de lleno a la enfermería psiquiátrica (TABLA VIII), quedando, como el resto del colectivo profesional, vinculado a la Sección Femenina con el predominio ideológico de la religión y la Falange que relega a la mujer al espacio doméstico tradicional y al enfermo mental a un trato mucho menos contemplativo (vuelta al autoritarismo represivo). El 14 de Abril de 1955 se crea el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica que se va a encargar de estudiar la problemática de los enfermos mentales en general y de su cuidado en particular. En esta dirección hay que interpretar la edición de una "Guía para auxiliares psiquiátricos" realizada por dicho patronato y que engloba a enfermeras y practicantes como tales auxiliares, ignorando la anterior reforma que durante la época republicana había diferenciado claramente entre enfermero psiquiátrico y practicante psiquiátrico. En 1962 se promulga la Ley General de Hospitales que va a incidir en el proceso de asalarización y tecnificación del personal médico y sanitario. La especialidad de Ayudante Técnico Sanitario Psiquiátrico se creó en 1970 (Decreto 22 de
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
32 • Cultura de los Cuidados
Octubre) y constaba de dos cursos de ocho meses de duración.
IV.-CUIDADOS Y DEMENTES EN EL MARCO DEL PARADIGMA HERMENÉUTICO
Tras la segunda guerra mundial, el desarrollismo dirigido y la potenciación de las políticas del bienestar van a introducir un nuevo enfoque de la locu
ra. Desde el paradigma hermenéutico la alienación va a pseudoartístico de la normalidad y, en parte, de la mediocridad (TABLA IX).Los psicoanalistas se van a afanar por comprender el significado de las conductas desviadas atendiendo al fenómeno en un contexto cultural y antropológico específico. La custodia se va a tecnificar mediante nuevos perfiles profesionales y, gracias al avance de los psicofár-macos, se suaviza el control de los dementes.
" • : • • • ; ; . • • • ; • • -
CUIDAR (COGITARE)
I'I-.NS/UÍ. :<:•;•; :'\u>s.\:<-,inr,i:- \ Í « N ¡ H m n - v i c ; . \m PROBLEMAS PRESENTES Y VENIDEROS
(SIRVE PARA LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE
EVITAIKW: t ARÁ(TKK HÍKVENTIVO)
TABLA II • CJ¿mAjg¡: "EL PRODUCTO DE LA REFLEXIÓN
SOBRE LAS IDEAS, HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
(REFLEXIÓN TEÓRICA, PRÁCTICA Y
Sil t' ACTONAL) RELACIONADAS CON KL
PROCESO OPTIMIZADOR DE LAS NECESIDADES
DE SALUD QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD
V LA ARMONÍA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
ETAPAS QUE (ONSTIITYEN LA VIDA
HUMANA" (SILES. 1996,2000)
+DEMENTE C O M O UN MALDITO CASTIGADO POR LOS DIOSES (ENDEMONIADO AL QUE HAY QUE APARTAR DE LA SOCIEDAD).
K'USTODIA Y REPRESIÓN DE C O N D U C T A S " I N M O R A L E S "
^REACCIÓN ÓRDENES RELIGIOSAS (MERCEDARIOS, SAN JUAN DE DIOS)
:.\s
1 — i (POSITIVISMO CIR.VrlFICO)
• D E M E N T E C A T A L O G A D O C O M O
ENFERMO.
• N A C I M I E N T O PSIQUIATRÍA (P. P I N E L )
+CAUSA CONCRETA Y FÍSICO-
MECÁNICA DE LA E N F E R M E D A D
MENTAL (ANATOMÍA C E E B R A L
NEUROLOGÍA)
+ NO SE DESARROLLA UN T R A T A M I E N T O IIOI.ÍSTK'O
(PSIQUIÁTRICOS).
rilf.w, SHSSECZ
JU"" ' , M l h i , , 1
wm
' S S .
j REFORMISMODE LA ASISTENCL^ i'siyriÁTiíK .\ EN EI. P R I M E R T E R C I O
DKI.Smi.O.W
••:-h .«OMISIÓN FAIU LA REFORMA PMQVÜTRKA
,r(iMiií:.%nj<:Ai>s(i.i<;M)HiK:ifNKM»si
•. ,rj<1 M'PI'KIOK PSIQVIÁ1 RICO (t«l i
..['MMOWIOHI VNIMt-M-IVMl'HI Wl«l l i
«t.NFMOIIKDI'M^IIÁIKK"
&m „...,., i. ran
«,<<„>..,<
Ft̂ rroNrs PSIQUIÁTRICAS . - Cumplimentar visita* ¡i las familias de tos
enfermos mentales.
.- Visitar ;i lo-s propios enfermos en los
establecimientos donde estuvieran Internados.
.- ActtiHT cunto nexo de unión entre unos y
otros (puente entre patienle y familia)-
ilitar ta adaptación Kocíal V familiar del
ínfernit».
.-Colaborar con otro» profesionales dentro >
fuera del patronato (a nivel asUicneíal, docente
e i m e s t i m a d o r ) .
- MMLlARiSPSK.tE ¡ \ T R l ( n s
PARADIGMA H E R M E N É U T I C O
N CONTEXTO
+NO U ABORUA IA NECESIDAD DE LOS CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES QUE PUDEN SEGUIR pmmiiciENix) PROBLEMAS MKN
:
....
l ) H l l M i : n ) « l ) t M H J M - H M ÍWKRIWA.
.-CAUSAS MÚLTIPLES (ANTROPO
,-TRATAMIENTO fíií r.CRM, WD, COUXTTVO.
SE IMfLEMDMAM AM8IOS
Ü i P
•ÓCICASK CILIIKALLS)
-ROHi.EMA ivmvrm'Ai, v
(•Slll.MJI-MlH ,St , l t lO\ l)K
Cultura de los Cuidados • 33
En 1977, tras un largo período de deliberación facilitada por la Ley General de Educación de Villar Palasí (1970) se produce ingreso de la enfermería en la universidad. En esta carrera se van a impartir materias de salud mental, psicología, teoría de los cuidados, investigación, etc. Sin embargo, ni la sociedad en general, ni los enfermos mentales en particular, se pueden beneficiar del enorme potencial de unos profesionales que no encuentran en el sistema sanitario el medio adecuado para desarrollar todo lo que pueden dar de sí. Está pendiente todavía la adecuación a nivel normativo y práctico del ambiente laboral a las nuevas titulaciones incluidas en el sistema educativo.
V.- PERIODO SOCIOCRÍTICO La Ley General de Sanidad de 1986 facilita la
labor cuidadora de los enfermeros de forma transversal (TABLA X) sirviendo de puente entre el ámbitocomunitario y el hospitalario. El título de "Enfermería en Salud Mental" se creó en 1987 (Real Decreto del 3 de Julio), aunque no se llega a impartir en las universidades hasta 1998. En definitiva los profesionales de los cuidados mentales, aquellos realmente capacitados para investigar y reflexionar sobre los mismos, nacen con el nuevo siglo.
VI.-CONCLUSIONES -Se distinguen cuatro grandes períodos en la
custodia y cuidado de los enfermos mentales: el teológico, el racional tecnológico, el hermenéutico y el sociocrítico.
-Los períodos teológicos y racional tecnológicos han preponderado durante la mayor parte de la historia de la enfermería, relegando ésta a una actividad vocacional religiosa (fase teológica) y auxiliar (fase racional tecnológica).
-La existencia y evolución de los cuidados en psiquiatría está vinculada a la presencia de una profesión que hace del concepto "cuidado" su principal objeto de reflexión teórica con finalidades eminentemente prácticas. En 1977 con el ingreso de enfermería en la Universidad se inicia el camino hacia la consolidación profesional de los cuidadores.
-La custodia, el control represivo son propios de regímenes autocráticos y de democracias exclu
sivamente políticas poco avanzadas social y educativamente.
-El cuidado de los enfermos mentales se desarrolla en ambientes democráticos avanzados social y educativamente.
BIBLIOGRAFÍA ESQUIROL, J.E.D. (1991) Memoria sobre la locura y
sus variedades. Drosa, Madrid. FERNANDEZ, A. (1993) La asistencia psiquiátrica en
la Zaragoza del siglo XIX. Psiquis, X/X1V, 9. FOUCAULT, M. (1979a) Historia de la locura en la
época clásica. Fondo de Cultura Económica, Madrid.
FOUCAULT, M. (1979b) Historia de la sexualidad. Siglo XXI, Madrid.
FOUCAULT, M. (1991) Espacios de poder. Endymion, Madrid.
FOUCAULT, (1994) Un diálogo sobre el poder. Altaya, Barcelona.
FOUCAULT, M. (1996) De lenguaje y literatura. Paidós, Barcelona.
FOUCAULT, M. (1999a) Estrategias de poder. Paidós, Barcelona.
FOUCAULT, M. (1999b) Hermenéutica del sujeto. Endymion, Madrid.
FOUCAULT, M. (2000a) Enfermedad mental y personalidad. Paidós, Barcelona.
FOUCAULT, M. (2000b)Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión. Siglo XXI, Madrid.
GONZÁLEZ DURO, E. (1994) Historia de la locura en España. Temas de Hoy, Madrid.
HERRERA, F. (1990) La titulación de enfermero psiquiátrico en la II República española. Minutos Meranini, 167: 4-8)
LÓPEZ ALONSO, C. (1992) Locura y sociedad en Sevilla
MÁRQUEZ, Ma D. ()La asistencia psiquiátrica en Castilla La Mancha durante el siglo XIX
SILES, J. (1996a) Origen histórico de la profesionaliza-ción de los cuidados mentales: practicantes, enfermeras y visitadoras psiquiátricas. Enfermería Científical74-175: 49-53.
SILES, J. (1996b) El proceso de institucionalización de la enfermería española. En: Hernández, F. (Cood) Historia de la enfermería en España. Síntesis, Madrid: 241-255.
SILES, J. (1999) Historia de la enfermería. Aguaclara, Alicante.
VENTOSA, F. (1999) Cuidados psiquiátricos de enfermería en España. Díaz Santos, Madrid.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
34 • Cultura de los Cuidados
ANTROPOLOGÍA
Running head: PREVENTION Of PREGNANCY AMONG THE HISPANIC
The Social and Cultural Contexts of Pregnancy: A study of Hispanic Teenagers one School in the US
Dula F. Pacquiao, EdD, RN, CTN Associate Professor and Director, Transcultural Nursing
Institute and Gradúate Program Kean University, Union, New Jersey. USA
and Denise M. Tate, MSN, RNC
Assistant Professor St. Peter's College. Jersey City, New Jersey. USA
ABSTRACT
The purpose of this study was to explore the sociocultural contexts of teenage pregnancy among Hispanic students in an urban voca-
tional high school. Qualitative data through interview was drawn from a group of fourteen students, both males and females who are between the ages of 13-18 years. Guiding questions used for interview focused on informant's perceptions and expectations regarding gender roles, dating and parenting as well as family valúes and expectations on these variables.
Findings indicated the strong influence of indi-genous valué orientations on teenager's perceptions and expectations of themselves and their peers. Early sexual activity was an associated expectation of dating and heterosexual relations-hips. Gender roles and dating expectations were consistent between parents and teenagers. Informants showed awareness of difficulties invol-ved with teenage parenting through personal expe-riences and stories related by others.
Results from the study guided the recommen-dations for the development of the pregnancy pre-vention program targeting Hispanic teens in the
school. Study limitations include the small sample size and limited generalization of findings to this group of teenagers.
EMBARAZO EN DETERMINADO CONTEXTO CULTURAL: ESTUDIO REALIZADO ENTRE ADOLESCENTES HISPANOS EN UNA ESCUELA ESTADOUNIDENSE
RESUMEN
El objetivo de este estudio era explorar determinado contexto sociocultural de embarazos entre estudiantes adolescentes de una
población hispana en una escuela secundaria de ámbito urbano.
Las estrevistas para recoger documentación cualitativa, se realizaron en un grupo de catorce estudiantes de ambos sexos, entre edades de 13 y 18 años. Las entrevistas guiadas, estaban enfocadas a la obtención de percepciones y expectativas de los informantes, con respecto a su propio papel -masculino o femenino-, en las citas, posibles paterno-maternidades, valores familiares y expectativas de todas estas variables.
1.«• Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 35
Los resultados indicaron la gran influencia que los varones auctóctonos ejercían en las percepciones y expectativas de los propios adolescentes o por influjo de compañeros. La actividad sexual temprana venía asociada a las expectativas de una relación heterosexual consecuencia de una serie de citas. Los papeles a jugar respecto al género, a las expectativas de citas, resultaban altamente parecidas entre generaciones (entre padres e hijos). Los informantes expresaron preocupación por las dificultades que entraña una posible paterno-materni-dad, bien por experiencia propia o a través de otros.
Los resultados obtenidos del estudio, aconsejaron la realización de un programa de prevención de embaarazo, en dicha escuela, especialmente encaminado a adolescentes hispanos. Los límites del estudio toman en consideración la escasez de la muestra, así como la generalización a la hora de considerar dichos resultados entre este grupo de adolescentes.
BACKGROUND OF THE PROBLEM
The increasing numbers of teen pregnancy are alarming. The United States has the hig-hest teen pregnancy, birth and abortion rates
among the industrialized nations. Each year, more than I million teenagers become pregnant. One out of every fíve females between 15-19 years of age are sexually active and one of nine becomes pregnant (Hutchins, 1997).
Although the rates of teen births have fluctua-ted slightly up or down over the past two decades, the personal and social costs of the problem remain high. Births to females too young to properly care for a baby represents both personal and social pro-blems. Early childbearing is associated with serious consequences. Research has shown that teenage mothers are at a greater risk to live in poverty throughout their lives than those who delay childbearing until their twenties (Hayes, 1987). They generally are less educated, have lar-ger families and have an increased rate of non-marital pregnancies. Also, the younger the mother, the greater the likelihood that she and her baby will experience complications of pregnancy, due to lack of prenatal care, poor nutrition and from bodies too immature to conceive and give birth to a child.
Teens who give birth are usually poor and depen-dent on public assistance for their economic sup-port. Their children are at an increased risk of lower intellectual and academic attainment, social behavior problems than children of older mothers, primarily due to the effects of single parenthood and lower education (Hayes, 1987). More than likely, daughters born to teen mothers will become teenage mothers themselves (Furstenberg, 1990).
Pregnancy rates vary with race and ethnicity. Black teens once ranked the highest in births, is now on the decline. The literature has shown that most teenagers of any background do not want to get pregnant and indeed, 85% of teen pregnancies are unplanned. Births among Hispanic teenagers have surpassed that of African-Americans, Birth rates for black teens are dropping faster than any other ethnic group. The factors contributing to this trend have not been clearly established (Rosoff, 1996).
Teen pregnancy is a concern that requires the attention and collaboration of all sectors of society, such as parents, teachers, counselors, school admi-nistrators and politicians. Teen pregnancy is clo-sely linked with gender roles, dating expectations and valúes about femininity, reproduction and parenthood. Approaches toward resolving the problem should be premised on the understanding of the sociocultural contexts of the phenomenon.
PURPOSE The purpose of this study was to identify the
social and cultural influences on pregnancy among Hispanic teens in an urban, vocational high school. Between the period of 1996-1999, the incidence of teenage pregnancy in the school's female popula-tion has increased from eight percent to 14%. The study fíndings are anticipated to guide the deve-lopment of a culturally-based pregnancy preven-tion program in the school.
REVIEW OF THE LITERATURE The combined surge of Latín American immi-
gration and a relatively high fertility rate of Latinos have contributed to increasing proportion of Hispanics in the United States (Mendoza, 1994). Between 1980 and 1991, the number of Hispanics in the United States increased from 6.8 to 9.3% (22
1 . " Semestre 2001 • Año V - N.° 9
36 • Cultura de los Cuidados
million) and is expected to increase to 31 million by the year 2000 (Delgado, 1993). Puerto Ricans are the third largest Hispanic subgroup with appro-ximately 2.4 million living in the continental United States compared to 3 million living in Puerto Rico (del Piñal, 1996). The median age of Puerto Ricans in the country is 26.9 years, with 53 percent between the ages of 21 and 40 (US Bureau of census, 1990). Births to Hispanic mothers repre-sented 14.3 percent of all births in 1990, up from 9.9 % in 1985 (Bureau of Census, 1995).
The U.S. Department of Health and Human Services (1998) reported that the percentage of Hispanic teenagers who gave birth in 1995 was the highest in the nation. The figures reported nearly 11 percent of Hispanic teenagers gave birth compared with approximately ten percent of black teenagers, thus surpassing African-Americans, who for years have had the highest rate of teenage births (Vobyda & Constable, 1998). These statistics represent an important reference point in teenage births and suggest that perhaps Hispanics, the country's fastest-growing minority, may be suffe-ring from some of the problems that have histori-cally affected African-Americans. The Healthy People 2000 document (DHHS, 1990; 1995) has identifíed the need for improving prenatal care as a signifícant goal toward decreasing infant mortality and adverse birth outcomes. Low birth weights among blacks remained approximately twice that for whites. Past research has general ly shown that the rate of low birth weight among Hispanics is similar to that of non-Hispanic whites (Reichman & Kenny, 1997). In 1990, low birth weights trans-lated to $2 billion in the nation's health care bilí (Cooper, 1992). In a comparative study of birth outcomes of Hispanics in New Jersey, Puerto-Ricans had the worst prenatal care usage and the poorest birth outcomes among Hispanics. Puerto Rican families have the worst living conditions of any Hispanic subgroup in the US, with 38.7 % living in poverty (US Bureau of Census, 1994a).
Many theories have been proposed to explain the phenomena of teenage pregnancy. Some preli-minary research indicates that Hispanics often feel sexuality is embarrassing and too prívate to be dis-cussed with their children. Cordasco and Bucchioni (1973) found that very little is taught in
the household regarding sexuality and that this área is considered taboo among Puerto Rican families. Puerto Rican cultural norms discourage the public image and acknowledgement of a woman as a sexual being (Comas-Diaz, 1985). An environ-ment built on confianza (trust) and personalismo (respectful personal relationships) must be esta-blished before sensitive issues such as sex, and sexually transmitted diseases are discussed (Juarbe, 1998). Discussion about sexuality is considered taboo for many families, who use the term tener relaciones (to have relations) rather than the word "sex." Modesty is highly valued and issues such as menstruation, birth control, impotence, sexually transmitted diseases and infertility are dif-ficult to discuss. Hale (1982) reports that sexual competence is taught by peer groups (p. 148). Horn, (1990) further reports that beliefs about con-traceptives and their availability vary among cultures (p. 149). Because of the strong Catholic influence, abortion and birth control outside of the rhythm and sexual abstinence are not acceptable among many Hispanics.
According to the National Center for Health Statistics (1998), Hispanics born in the U.S. were more likely than Hispanics who moved here from their homeland to give birth as teenagers and to have babies outside of marriage. Sabogal & Perez-Stable (1995), stated that Hispanics may be less knowledgeable about sex, have less exposure to sex education, have less liberal attitudes toward sexuality and show stronger traditional family attitudes than other ethnic groups. They reported that acculturation to the U.S. mainland culture may be a key factor that correlates with the change sexual behavior that can ultimately lead to teen pregnancy.
Orshan's (1996) study of teenage pregnancy among Puerto Ricans in mainland United States, found that "although the dominant culture regards adolescent pregnancy as a signifícant social pro-blem that interrupts the process of adolescence, this is not a universally held view" (p.462). She believes that traditional Hispanic culture upholds the valúes of a male hierarchy in which the fema-les are expected to respond submissively to male demands. With this strong emphasis on male domi-nance, one of the few ways women can increase
¡emestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 37
their social status is through motherhood. Thus, the pattern of adolescent pregnancy is embedded in the Hispanic culture.
Traditional patriarchal valúes among Puerto Ricans define women in terms of their reproducti-ve roles (Hurst & Zambrana, 1979) and view them as lenient, submissive and always pleasing men's demands (Fitzpatrick, 198 1). Men demand respect and obedience from women and family. Puerto Rican women are confronted by the valué of machismo and distinctive gender roles and have to negotiate for power to equalize the dynamics of sexual relationships with Puerto Rican men who believe women must be submissive and obedient to men in all matters (Juarbe, 1998).
Machismo encourages dominance over women and access to status and social privileges by men. Female children are socialized with a focus on home economics, family dynamics and motherhood, which places women in a powerful social status. Consequently, the valué placed on motherhood maybe a precursor to teenage pregnancy among Puerto Rican adolescents who are seeking power, support and cultural recognition (Orshan, 1996).
Hispanic families abide by the cultural pres-criptions that encourage among men the initiation of sexual behaviors before marriage, extramarital sexual activity and control over sexual relationships. Girls are socialized to be modest, sexually ingenious, respectful and subservient to men, a cultural script related to marianismo (Orshan, 1996; Pergallo & Alba, 1996). Indeed, Hispanic adolescent females may be having sex just to plea-se their boyfriends and satisfy their need to be loved ( Furstenberg, 1990).
Ford and Norris (1993) believe there is little known about the relationship between accultura-tion and sexual behavior. They propose an exami-nation of differences and similarities in sexual behavior among ethnic groups. The literature sup-ports the fact that the pregnancy epidemic among Hispanic adolescents is a direct result of the lack of effective programs for teens regarding sexuality.
Reichman and Kenny (1997) found differential birth outcomes despite universal lack of prenatal care among Mexicans, Cubans and Puerto Rican teenagers. Despite their eligibility for health insu-rance (Medicaid), the study's results indícate that
Puerto Rican teenaged mothers have the highest low birth weight infants as compared to the other two Hispanic groups. Mother's age (teenagers and those over 35), poverty (often associated with unmarried mothers), lack of education, and no prenatal care were identified as risk factors linked with low birth weight infants (Reichman & Kenny, 1997, p. 203).
CONCEPTUAL FRAMEWORK Anthropologists have argued for the centrality
of valué premises as the leitmotif of human behavior. Valúes have been theorized as are the central organizing forcé in any society which provide direction to people's lives as well as meanings for their actions (Benedict, 1934; Foster, 1965; Goldschmidt , 1954; Kluckhohn, 1943). Culture refers to the learned, shared, and transmitted valúes, beliefs, norms and lifeways of a particular group that guides their thinking, decisions, and actions in patterned ways (Leininger, 1991, p. 47).
Hsu (1963) has stipulated that the primary social needs of human beings consist of status (sense of importance among others), security (cer-tainty of an individual's bonds with others) and sociability (sense of enjoyment of being with others). In Hispanic and Latino cultures the con-cept of machismo sees men as having strength, valor, and self-confídence. Men are seen as being wiser, braver, stronger, and more knowledgeable regarding sexual matters" (Purnell, 1998, p. 401). Conversely, women are expected to be dependent and subservient to men, nurturing and remain vir-gins until married.
METHODOLOGY Approval to conduct the study was granted by
the School Administrator. The specific nature of the study was discussed and the school principal was given a copy of the research proposal. In addi-tion, the school social worker was made aware of the study since she is closely involved with coun-seling of students. Parents were informed through a letter attached to the consent form, explaining the nature of the study and the extent of participation by students.
Announcements were made by the researcher (second author) in each class to solicit volunteers.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
38 • Cultura de los Cuidados
Because the researcher was a full-time faculty member in the school, emphasis was made on her role then as a gradúate student and the confídentia-lity of the interviews. Consent forms were distri-buted together with the parent/guardian reléase forms. Students were instructed that the return of the signed forms (individual consent and parental reléase) to the researcher would indícate their consent to particípate in the study.
Signed consents were returned to the researcher personally and a scheduled interview were then set-up with each student. Participants were infor-med of their right to withdraw from the study at any given time. The consent forms (Appendix A) gave permission for the researcher to tape the interviews and use the findings to design a program for preventing pregnancy among Hispanic students.
Individual interviews lasted approximately twenty minutes. Guiding questions (Appendix B) were used to elicit information on cultural valúes relevant to dating, parenthood, living arrange-ments, gender roles and academic achievement. Interviews were conducted in a prívate área in one classroom. Interview responses were transcribed verbatim to preserve the participants' contextuali-zed descriptions of events. Demographic data were obtained from each informant and together with their interview, were coded and given pseudonym to protect the identity of informants.
Data were then analyzed for recurrent patterns. These patterns were clustered into themes from which cultural domains were drawn. To preserve the emic world view of informants, relevant theo-ries and concepts were bracketed up to this point. Theoretical framework and findings from the review of the literature were then used to explícate further the study findings.
PARTICIPANTS The informants consisted of eleven Hispanic
females and three Hispanic males. Only one fema-le informant had a baby. Informants were between 13 to 18 years of age, from grades nine through twelve. Participants were limited to those enrolled in the regular high school program, excluding those students in the special needs program. Participants comprised of volunteers from the clas-ses where announcements were directly made as
well as students who volunteered after hearing about the study from their peers. All but two informants indicated they were not sexually active.
DATA ANALYSIS Audiotapes of interviews and field notes were
transcribed verbatim before data analysis began. Data was analyzed for repeated or recurrent themes. Data was examined individually and collecti-vely for similarities and differences. Analysis consisted of coding and classifying the data, identif-ying and categorizing descriptions of each informant. A demographic chart was constructed to reflect the complied data.
Major themes emerged through informant's personal experiences and stories related to them by others. These were examined to identify similarities and differences in cultural norms between parents and their children and between male and female informants. Throughout the phases of analysis, attention to evalúate criteria for qualitati-ve studies (Lincoln & Guba, 1985), such as satura-tion and recurrent patterns were utilized to support the findings.
RESULTS A. Universal themes
The major findings using participants' responses to clarify and support each theme are presented in this section.
Theme 1: Distinct and differentiated roles and standards of behaviors exist between gender.
The first theme of differentiated gender roles is evident in parental expectations of their children at home and during dating. Many parents did not allow their daughters to go out dating. For those who were allowed, the parents imposed strict dating guidelines, such as boys coming over to the house to meet the parents, setting curfews and supervised dating. This was confirmed by María, a sixteen-year-old adolescent from the Dominican Republic, My mom won't let me go out with any-body, unless she knows that person. Anna, a sixte-en year oíd Puerto Rican describes:
My father expects me to stay home and when I go out to tell where I'm going. My father is strict with girls because girls are the ones who will suf-fer. Boys if they get a girl pregnant just pays
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 39
money, maybe. The strictness and protectiveness of parents
were also a source of conflict for many of the daughters. Rosa, a Puerto Rican adolescent repor-ted having angry feelings towards her parent's strict rules.
It makes me mad sometimes because my father doesn't trust me. He thinks just because if I go out with a boy that I'm doing something wrong. So I sneak out and date.
Further, female informants recognized that there were different rules for their male siblings and boyfriends. This contributed to feelings of resentment and conflict as expressed by Mariel, a Puerto Rican adolescent:
My father says boys are like the man. They get more privileges and get to stay out later. Like my brother, whatever he wants he gets. The girls we have to earn, which doesn't make any sense. My father says this is because guys don't get pregnant. So boys can have girlfriends at any age they are ready and girls have to wait. My brother is thirteen years oíd and doesn't have a curfew. He can stay out all night, me I have to be home by seven o'clock This really makes me mad
Female informants also related differentiated role expectations by their parents between them and their male siblings. Many verbalized their anger over the perceived role conflict at home. According to Rosa,
My parents expect us to serve the men. Really annoys me-I'm not cióse to my father because he demands. They want me to serve my brother too, because he is the man. They just expect my brother to help out with money.
The pattern of same gender bonding was noted in the responses of both male and female respon-dents, José, a Puerto Rican adolescent fondly describes, My father has the most influence on me. We do a lot of things together.
Similarly, Maria states: I look up to my older sister who is twenty-one.
She always thinks about everything before she does it. She works in a straw company and goes to college for business courses.
THEME 2: EXTENDED FAMILY A majority of informants live in homes with
non-traditional household compositions including "common- law" spouses, step-siblings, grandpa-rents, aunts, úneles and cousins. Some households include the pregnant daughter and who after the birth of her child continúes to live in the parental household with her boyfriend.
Mercedes, a Puerto Rican adolescent relates: My sister moved back home, she is pregnant
and about to have the baby soon. Her boyfriend lives with us too. My mom was happy, but my Dad knew it was going to happen since they lived together. My Dad already has a grandehild from his real son. He's my step-dad. I don't know my real father.
THEME 3: STRONG EMPHASIS ON RELATIONSHIPS
Female informants describe the relationship-oriented qualities in their boyfriends and/or quali-ties they may look for in their dating partners. Common descriptors used are: being faithful, res-peets me and treats me well. Norma provides a typical example, I like somebody who I can trust, to help me. Somebody that will communicate and not fight.
Hispanic males look for the same qualities in their partners. José states: I like girls to be nice, outgoing, and pretty. Both inside and out. Also be loyal and trusting
THEME 4: BELIEF THAT HISPANIC TEE-NAGERS ARE MORE SEXUALLY ACTIVE THAN OTHER GROUPS
Female informants especially believe that Hispanic teens are more sexually active compared to other groups. In fact, both male and female informants expect sexual intercourse as an integral expectation in expressing love for each other. Anna comments, I think Hispanics are more sexually active than whites or blacks because you see them pregnant and talk about it like it was nothing. Norma, from Dominican Republic expressed the same perception,
I think Hispanic girls are more sexually active because they have babies. Different cultures act
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
40 • Cultura de los Cuidados
differently. Some Spanish boys see girls on a lower level, and Blacks too. They see girls as a toy, play with them and drop them.
Some female informants presented some expla-nations supportive of increased vulnerability of Hispanic females to pregnancy. Mercedes noted:
I think there is a higher percentage of Hispanic teenagers than Americans who are more sexually active. I mean Spanish girls get pregnant more and are less careful by not being protected. Americans use birth control. Spanish girls are weaker, they go by what boys say. They don't want them to use anything, especially condoms. They say there is no feeling and girls trust them.
THEME 5: HIGH VALUÉ ON FEMALE VIRGINITY
Virginity was espoused by parents for their daughters. Parental admonitions for their daughters reflect the need for female restraint while depicting males as the sexual aggressor and predators. Female informants in fact reflected the same valúes as their parents. Maria states,
My mother tells me not to be stupid She is not the type of person to be telling me to have sex. She says you better not be doing anything you are not suppose to do. Boys expect after a couple of times-let's go to bed and stuff. They think about kissing and touching. 1 don't like that. A guy should résped me.
Mercedes provides similar thoughts: Boys expect you to move fast on the first date.
I just say no. My Dad doesn't like the boys I usually go out with. I guess because they are older and he says it looks like a wolf and little red riding hood. He tells me to be careful and not to trust anyone.
THEME 6: CONFLICTING EXPECTA-TIONS REGARDING SEXUALITY BETWE-EN GENDER.
Male informants such as José recognized con-flicting expectations regarding sexuality between gender: He notes,
Hispanic parents are more protective over girls because they can't protect themselves. Mainly my father tells me to be careful and don't be stupid or
do something I will be sorry for. Indirectly, he says do it right and make sure I use protection.
THEME 7: SAME SEX BONDING AND ROLE MODELS
Hispanic teens tend to seek the same sex role models within the family that they live with and perpetúate the same conflict in gender roles. Maria offers this comment:
I Iook up to my older sister who is 21 years oíd. She always thinks about everything before she does it. She works in a straw company and goes to college for business courses.
Limitations It is important that the limitations of the study
design and sample be recognized. One weakness of the study is the lack of parental participation. Another área that needs consideration is the small sample size. Out of the ten informants who were interviewed, three were male and only one female had experience as a mother.
The majority of the adolescents who participa-ted in the study were predominately second or third generation migrants. First generation cohort would have provided a comparative view between pri-mary and secondary cultural influences.
Discussion The inexperience of Hispanic youth at this time
is obvious, some holding misconceptions about birth control and sexually transmitted diseases. Exposure to drugs, violence and poverty in their communities are some of the factors that contribute to the risks in this group. However, efforts by parents to protect their children are strong. Monitoring and surveillance of their daughters with strict rules were some of the actions taken by parents to keep their daughters safe. The documen-ted lack of communication between parents and teens regarding sexually related topics (menstrua-tion, sexual intercourse, sexually transmitted diseases and birth control) needs to be addressed. The majority of the informants reported to receive the least amount of this type of information. Many of them felt the reason their parents withheld this information was based on the belief that if they provide this type of information to their children, it
Cultura de los Cuidados • 41
will encourage them to initiate early sexual beha-vior.
The link between teenage pregnancy and culture valúes, specifically gender roles and expression of sexual behavior was supported in this study. The protectiveness of families towards girls, gender differences in roles and expectations, and the inhe-rent conflict between virginity among girls and machismo among boys are consistent with the valúes in Hispanic culture.
The association between the importance of virginity and the attitudes toward pregnancy and childbearing is consistent with what has been cited in other research. Susan Orshan (1996) found that pregnancy is one of the few ways Hispanic woinen of any age can increase social status with a conse-quent view that pregnancy is not a potential obsta-ele to life's goals and finishing education does not become a priority. In this study, the oceupational and educational achievements and expectations of their parents influenced achievement of these tee-nagers. Many of the informants have parents from the working group with parents with no college education.
Orshan's (1996) respondents stated that they would least likely complete their education becau-se they have entered that special realm of mother-hood. Virginity was valued by parents and adolescente. She also found that this valué not associated with religious beliefs but linked instead to self-res-pect. Female teens experience cultural conflict engendered by the valué on virginity and the equal emphasis on eventual motherhood. Additionally, they see the double standard applied between them and their male siblings. Whereas, they are expec-ted not to lose virginity before marriage, boys are expected to be sexually promiscuous as dating partners. Many of these teens live in households where one parent cohabitate with boyfriends or siblings living out of wedlock.
The less dominant, subservient status of fema-les as a valué in the culture results in female's having lesser capacity to negotiate and assume control during compromising situations with males.
Implications Findings from this study offer some ideas
toward pregnancy prevention specifíc to Hispanic
teens. These recommendations are geared at lin-king home, community and school in an effort to develop strategies that bridge the gap between cultural valúes and education. The findings of this study reflect the inclusión of cultural valúes to sup-port safe choices as an important element of pre-ventive measures.
Recommendations The following recommendations are proposed
in developing "Reducing the Risk," a culturally congruent program targeting the Hispanic youth in the school.
- Empowerment of females - Training and valuing ways to assume control over compromising situations with males. Strategies would inclu-de role play, use of peer support and role models.
- Developing skills in saying no to unprotected and unsafe sex. Training for females in negotiating skills to refuse unprotected sex, enforce the use of condoms and assume responsibility in relations-hips.
- Developing self-esteem based on personal achievement rather than on traditional valúes of machismo and marianismo. Strategies include con-tact with culturally-congruent role models of achievement, work study arrangements, oceupational opportunities outside of school, and recogni-tion of many types of achievements by students.
- Use of same sex role models- Provide culture specifíc role models by inviting guest speakers who have achieved and have not been pregnant. Develop mentoring partnerships with Hispanic role models of achievement.
- Learning from peer experiences - Meeting teen mothers and fathers who can share their hards-hips and realistic Ufe stories with the group.
- Reconceptualizing the valué of machismo to develop males to be:
1. Responsible dating partners 2. Respectful of women 3. Responsible fathers, brothers and husbands 4. Responsible family member - Curricular integration of information relevant
to birth control methods and resources, prevention of sexually-transmitted diseases, parenting, and childcare.
1 .'• Semestre 2001 • Año V - N.° 9
42 • Cultura de los Cuidados
- Use of gender-separate and co-educational teaching approaches
- Provisión of information regarding commu-nity resources such as clinics where students may obtain contraceptive devices, referrals, counseling and confidential assistance.
- Collaborative partnership with parents to promote continuity of valúes between school and home.
The program's strategies will include several components- group and individual education, counseling, referrals and classroom intervention. These approaches are aimed at reducing risks using culturally-congruent, and linguistically sen-sitive strategies. The focus will be on developing the cognitive, affective and behavioral abilities of students in making decisions about their lives. Students will be encouraged to explore a wide range of life opportunities through study groups, mentoring programs and counseling.
Counseling and focus group sessions will be utilized to follow up those teens that are conside-red most at-risk The health education intervention team will form a number of focus groups, each consisting of no more than ten students. The group will meet at least once a week during the school year. Group meetings as well as individual mee-tings will be utilized. The outcome for the group sessions will be the formation of peer groups, in which new norms can be established and provide
support groups to reinforce positive attitudes and behavior.
Another área is the curricular integration of pregnancy prevention with emphasis on culture-specifíc information, self-empowerment, valuing self-achievement and developing positive self-esteem and self-concept. Supervisión and direction will be provided by culturally trained group lea-ders who are sensitive to the cultural characteris-tics of the group and have established strong rap-port with the group to become effective cultural brokers. Skill development in assertiveness, nego-tiation with partners and decision-making are some of the goals of this program.
Sexual activity is related to and may indeed result from other events or conditions in the adolescente life. The program will include strategies aimed at helping students develop alternatives and realistic life goals so they do not view pregnancy as the only possibility for gaining status and secu-rity. The interdisciplinary intervention team com-prised of the school social worker, school nurse and school counselor will hold regular follow-up case management meetings.
Most important for any program is to evalúate the outcomes. This will be done by examining the attrition and graduation rates, reviewing the stu-dent's health profiles and by assessing the school year pregnancy statistics.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 43
SUMMARY Because the research has shown that early
childbearing is a symptom and a consequence of the extreme poverty that pervades urban Hispanic communities, a solution was needed to address some issues that give rise to this condition. Effects of early parenting have been associated with dimi-nished educational achievement henee, schools have a responsibility to implement strategies addressing teenage pregnaney. The proposed pro-gram, "Reducing the Risk" attempts to deal with this problem by providing training in self-empo-werment, valuing self-achievement and teaching ways to develop self-esteem and the consequences of early parenting. Schools can make a difference in the adult Ufe of Hispanic teens.
REFERENCES BENEDICT, R. (1934). Patterns of culture. Boston:
Houghton Mifflin. CORDASCO, F., & BUCCHIONI, E. (1973). The Puerto
Rican experience. New York: Littlefield, Adam & co.
COOPER, M. (1992). Infant mortality: why is the US death rate high compared with other nations? CQ Researcher, 2:641-64.
DELGADO, J. (1993). Improving data collection strategies in one voice, one visión -Recommendations to the Surgeon General to improve Hispanic/Latino health. Washington, D.C.: US Dept. of Health and Human Services, Public Health Service.
FORD, K., & NORRIS, A. (1993). Urban Hispanic adoles-
cents and young adults: relationship of aceulturation to sexual behavior. Journal of Sex Research, 30, 316-323.
FOSTER, G. (1965). Peasant society and the image of the limited good. American Anthropologis, 67 (2), 294-313.
FURSTENBERG, F.F., LEV1NE, JA. , & BROOKS-GUNN, J.
(1990). The children of teenage mothers: patterns of early childbearing in two generations, Family Planning Perspectives, 22(2).
GOLDSCHMIDT, W. (1954). Ways of mankind. Boston: Beacon Press.
HALE, J. E. (1982). Black children: their roots, culture, and learning style. Provo, UT: Brigham Young University Press.
HAYES, C. (1987). Risking the future: adolescent sexua-lity, pregnaney and childbearing. Washington, D.C.: National Academy Press.
HORN, B. M. (1990). Cultural concepts and postpartal
care. Journal of Transcultural Nursin, 2 (1), 48-5 I. Hsu, F. L. (1963). Clan, caste and club. Princeton, NJ: D.
Van Nostrand. HUTCHINS, J. (1997). Broad strategies may work best
against teen pregnaney. The national campaign to prevent teen pregnaney. www.cfoc.org/national2neptg.html
KLUCKHOHN, C. (1947) Covert culture and administrati-ve problems. American Anthropologis, 45, 213-229.
LINCOLN, Y, & GUBA, E. (1985). Naturalistic inquiry.
CA: Sage MENDOZA, F. (1994). The health of Latino children in the
United States. The Future of Children, 4: 43-72. ORSHAN, S. (1996). Aceulturation, perceived social sup-
port and self-esteem in primigrávida Puerto Rican teenagers. Western Journal of Nursing Research, 180)460-473.
PURNELL, L. (1998). Mexican-Ameri cans. In L. Purnell & B. Paulanka (eds.), Transcultural health care (pp. 397-421). Philadelphia, PA: FA. Davis.
REICHMAN, N. E., & KENNEY, G. M. (1997). Effects of
parents' place of birth and ethnicity on birth outeo-mes in New Jersey. In T J. Espenshade (Ed.)., Keys to successful immigration (pp. 198-229). Washington, D. C: The Urban Institute Press.
ROSOFF, J.L. (1996). Helping teenagers avoid negative consequences of sexual activity. U.SA. Today, May, pp. 33-35.
SABOGAL, F., & PEREZ-STABLE, E.J.(1995). Gender, eth-
nic, and aceulturation differences in sexual beha-viors: Hispanic and non-Hispanic. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 17(2) 139.
U.S. BUREAU CENSUS. (1995). Statistical abstract of the
United States. Washinbgotn, D. C: Author. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES.
(1990). Healthy people 2000: National health pro-motion & disease prevention objectives. Washington, D. C : Government Printing Office.
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES.
(1995). Healthy people 2000: Midcourse review and 1995 revisions. Washington, D. C: Government Printing Office.
VOBYDA, B. & CONSTABLE, P. (1998). Hispanics fírst in
teenage births. Washinton Post.
44 • Cultura de los Cuidados
APPENDIX
Questionnaire 1. What country are both of your parents from? 2. What is their religión? 3. What did they do for a living back home? 4. What do they do now for a living? 5. How long are they living in this country? 6. Describe your home environment. 7. Describe your relationship with your parents
and siblings. 8. Who is the most influential person in your life?
Why? 9. Many American teenagers are sexually active
in your age group. Let's look at your culture and age group.
10.Do you have any experience dating boys/girls from other cultures? If yes, what is your experience?
11 .What do your parents expect of girls? What do they like about them?
12.What do your parents expect of boys? Explain any differences in gender expectations.
13.When you go out on a date, do your parents tell you anything before you leave?
14.What do your parents tell you of dating back home to dating here? •
15.What things do you admire in a boy/girl? 16. What do boys/girls expect of you? 17.What was your parent's reaction to the preg-
nancy? 18.How did it affect your life? 19.1f you could change your life, what would it be? 20.What would have helped to prevent the preg-
nancy? 21 .What would you advise a friend or family mem-
ber about dating and pregnancy? 22.If you could have gotten contraception what
would have been your choice? Why? 23.Would you have been able to get it? 24. What do you know of contraception? Condom
vs. other types?
1 .'•' Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 45
TEORÍA Y MÉTODO
LA MUERTE REPRESENTADA E INTEGRACIÓN EN EL DUELO
Carlos Rodríguez Rodríguez. Antropólogo
C/. Sirena, 18 - 28290 - Las Matas, Madrid E-mail: [email protected]
RESUMEN
El presente trabajo es una aportación desde el punto de vista de la Antropología al análisis del duelo, desde dos enfoques complemen
tarios: en primer lugar, llamamos la atención sobre la importancia de la cosmología que los distintos grupos humanos tienen sobre la muerte y en segundo lugar incidimos en la importancia que, basados en esas cosmologías sobre la muerte, tienen los distintos sistemas de ritualización con objeto de integrar en el grupo la perdida de uno de sus miembros y ayudar a los que quedan a asumir su papel de deudo, y de los nuevos roles que el óbito produce en la estructura social.
La muerte representa y condensa los valores de cada sociedad, resume la explicación de la vida, su sentido y la del grupo, las explicaciones sobre el concepto de muerte son tantas como grupos humanos, desde aquellas en las que la muerte es un renacimiento a una nueva vida hasta la que el ser se reintegra al grupo, y vuelve a unir al grupo ya sea como sustancia de cada uno de sus miembros o en aquellos en los que la muerte da lugar a una nueva vida.
¿Cómo puede el individuo y el grupo asumir el vacío y el horror de la nada? Solamente ritualizan-do dentro de su propio marco cosmológico, su propia concepción de la muerte, para separar la muerte de la vida y recolocar psicológica y socialmente a los deudos y al resto del grupo en la nueva situación.
Palabras clave Muerte, duelo, representación social, valores,
ritual.
DEATH AND MOORING, REPRESENTARON SYSTEMS
SUMMARY
The present work is a contribution from the point of view of the Anthropology to the analysis of the bereavement, from two com-
plementary focuses: in fírst place, we attracted attention on the importance of the cosmology that the different human groups have on the death and in second place the importance that, based an opinión on those [cosmologies] on the death, they
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
46 • Cultura de los Cuidados
have the different systems of rituatitation with object of composing the lost of one of their mem-bers in the group and help to those that they remain to take on their paper of deed, and of the new lists that the obit produces in the social structure.
The death represents and condenses the coura-ge's of each society, you/he/she/it abridge the explanation of the life, their sense and the of the group, the explanations on the concept of death are so much like human groups, from those in those that the death is a rebirth to a new life until the one which the be been you hes he it reinstate to the group, and you he she it unite again I he she it you to the group am already like of each one of their members or in those in those that the death gives place to a new life.
How could the individual and the group take on the void and the horror of the do you/he/she/it swim? Only within their own frame cosmology, their own conception of the death, in order to sepárate the death of the life and psychological to the family and to the remainder of the group in the new situation.
Key words Death, bereavement, social representation,
security, ritual.
El presente trabajo es una aportación desde el campo de la Antropología Cultural, al análisis del duelo. Intentamos llamar la atención
sobre la importancia que lo social tiene, tanto en la propia estructura psicológica del duelo, como en las repercusiones que dicho enfoque implica, en primer lugar en el diagnostico de duelo patológico, y en segundo lugar sobre su vertiente clínica, desde dos aproximaciones complementarias: destacando la importancia de la cosmología que los distintos grupos humanos tienen sobre la muerte y el duelo, e incidiendo sobre las relaciones entre estas cosmologías sobre la muerte y los distintos sistemas de ritualización, que cumplen dos funciones fundamentales: integrar en el grupo la perdida de uno de sus miembros y la de ayudar a los que quedan a asumir su papel de deudo, y los nuevos roles que el óbito produce en la estructura familiar y social.
La muerte representa y condensa los valores de cada sociedad, resume su explicación sobre la
vida, su sentido y la del grupo. Las explicaciones sobre el concepto de muerte son tantas como grupos humanos, desde aquellas en las que la muerte es un renacimiento a una nueva vida espiritual, hasta aquellas en las que el ser se reintegra al grupo y lo vuelve a unir, ya sea como sustancia en cada uno de sus miembros o como aquellos en los que la muerte, da lugar a una nueva vida, mediante la reencarnación.
Si analizamos los distintos grupos humanos, podemos distinguir cuatro sistemas escatológicos fundamentales o sistemas de creencias sobre la muerte y el más allá, fundados en la necesidad del ser humano en trascender a su propia existencia
En el primero, el más allá es cercano, un universo casi idéntico al de los vivos, con la posibilidad constante de reencuentros (sueños, posesión y reencarnación) este modelo se observa en el chamanismo de Siberia, de América y, en especial, en el animismo del África Negra.
En el segundo, el más allá, es un mundo sin retorno, un mundo diferente y lejano, tal y como se concebía en la Antigua Mesopotamia y en el Egipto faraónico, caracterizados por la centralización del poder, tanto político como religioso, donde el estado controlaba los dos mundos, el presente y el futuro.
En el tercer sistema, se plantea el tema de la resurrección de la carne, una duración lineal y acumulativa; donde el ser humano una vez muerto logra la pierna perfección, esta creencia culmina en el zoroastrismo, el mazdeísmo y las religiones de la Biblia: Judaismo, cristianismo y islamismo.
Y por ultimo, como en el caso de la India, el más allá no asume la forma de un espacio, de un mundo diferente en el que el hombre entraría para no volver a salir. Tiene más bien una dimensión temporal y se manifiesta por una serie de intervalos de tiempo que separan las reencarnaciones sucesivas de un mismo principio espiritual. Es un tiempo cíclico, esto es un periodo más o menos extenso, en el que el "ser" se incorpora unas veces como humano o otras como espíritu, hasta su perfección, este seria el caso de los budistas.
Estos cuatro sistemas, producen incontables sistemas de duelo, y de sus distintos sistemas de ritualización, el luto, pero con una base filosófica común: restituir al grupo una vida perdida, un indi-
1 .«• Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 47
viduo del grupo, cuya perdida es incomprensible, y difícilmente asumible por los que quedan.
¿Cómo puede el individuo y el grupo asumir el vacío y el horror de la nada? Solamente ritualizan-do dentro de su propio marco cosmológico, su propia concepción de la muerte y de la vida, para separar la muerte de la vida y recolocar psicológica y socialmente a los deudos y al resto del grupo en la nueva situación. La ritualización del duelo, cumple funciones tanto de integración del absurdo de la muerte, como de ayuda en la asunción y recolocación de los roles de los que quedan. Lógicamente los cuatro sistemas escatológicos, implican distintos tipos de rituales pacificadores de los muertos y de los vivos. Desde aquellos ritos que por su exotismo nos parecen extraños y lejanos de la humanidad: canibalismo ritual, exposición pública de la descomposición del cadáver, abandono del mismo a los animales silvestres, etc. Entre los animistas del África Negra, existen multitud de ritos donde el cadáver es burlado, sus restos salpicados de basuras o sangre o donde se les lanza excrementos. ¿Cómo temer a la muerte, si puede ser objeto de burla?. Otros ritos implican separaciones de los vivos, basados en la creencia en la impureza del cadáver y su contacto, donde el enclaustramiento de los vivos, acompaña el enclaustramiento de los muertos, y ayuda a los vivos a realizar el trabajo del duelo. Trabajo de duelo que en sustancia, es el mismo en todos los grupos humanos, rito de paso donde el vivo-muerto pasa a ser antepasado-muerto, y los deudos, por ejemplo de hijo-subordinado a padre-jefe de familia.
Quizás estas concepciones nos parecen muy alejadas de nuestro mundo, pero aun se dice ¡el rey ha muerto, viva el rey!, haciendo constar la cesación en el rol de rey del fallecido y la aceptación del nuevo rol por su hijo. Debemos estimar que en las nuevas sociedades multiculturales, las especificaciones culturales, serán cada vez mas variadas y situaran dichos ritos de duelo, no ya en países exóticos, sino que este exotismo, se trasladara a nuestras megaciudades.
El luto como rito social, y el duelo como vivencia dramática de la muerte son aspectos del periodo que sigue a la muerte. El luto codifica la pena, imponiéndola a los sobrevivientes reglamentándo
la y le pone un fin temporal. En resumen, ritualiza el afecto, y lo simboliza en social. Sistema de luto con variados propósitos: Señala a los deudos, ayudándole en el trabajo de duelo, mediante el silencio y recogimiento. Acompaña al difunto, le rinde tributo, e intenta ayudarle a alcanzar su lugar en la concepción del mundo. Preservar a la sociedad de la impureza y contaminación ritual del superviviente del muerto. Como nos es fácil observar, incluso en nuestra propia sociedad laica, los miembros de la sociedad, se encargan de las relaciones del sobreviviente con el muerto, de acuerdo con sus creencias particulares, ritos o prohibiciones. Desde la negativa de los amigos, a que nos encarguemos de tramites burocráticos, hasta la petición de misas, para el bien del alma del difunto. Esta determinación de funciones explica el carácter fuertemente imperativo de las practicas mortuorias. El rito cumple la función terapéutica, necesaria para el equilibrio de los supervivientes, y su decadencia en las sociedades modernas, puede ser muy perjudicial como parece señalarlo recientes investigaciones, donde se puede comprobar como una parte mayoritaria de pacientes, acuden a los Servicios de Salud Mental durante los primeros tres meses del fallecimiento del ser querido, en busca de ayuda para efectuar ese trabajo de duelo, ya que la sociedad moderna impide la escenificación del duelo, su vertiente pública, y por lo tanto impide también el consuelo de lo social, de los amigos y el reconocimiento de la perdida a nivel publico.
El duelo es la vivencia dolorosa (del latín doleré "sufrir") causada por todo lo que ataca la vida. Pero dicho duelo, es tratado por los distintos grupos sociales, de muy distintas maneras, desde los que ven al padre fallecido en los ojos de su hija recién nacida, o las de aquellos que confían en una existencia mejor para el difunto, e incluso los que esperan la ayuda y protección del muerto-antepasado.
Pero en situaciones de transición de una sociedad monocultural a otra multicultural, se producen conflictos rituales importantes, por el desconocimiento de la multitud de ritos, o concepciones del mundo, tan distantes de las nuestras, que poseen los habitantes de las ciudades modernas.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
48 • Cultura de los Cuidados
El estado español, ya ha tenido que pagar cantidades de siete ceros, en casos de incineración de cadáveres de emigrantes musulmanes, no inicial-mente reclamados por sus familiares. El Instituto Anatómico-Forense, si no se reclama un cadáver, pasado un tiempo ordena su sepelio, y últimamente son incinerados. Pero un musulmán se debe presentar con su propio cuerpo en el Paraíso, incinerado, se le ve negado este paraíso para toda la eternidad. Cuando finalmente los parientes comprueban la incineración del cadáver del familiar, ¿cómo podrán los deudos efectuar el trabajo de duelo?.
BIBLIOGRAFÍA BARLEY, N.: 1998: El antropólogo inocente. Edit
Anagrama, Barcelona. DOUGLAS, M: 1973: Pureza y peligro. Un análisis de los
conceptos de contaminación y tabú. Edit Siglo XXI, Madrid.
GEERTZ, C; CLIFFORD, J. Y OTROS: 1992: El surgimiento
de la Antropología posmoderna. Edit Gedisa, Barcelona.
GEERT, C:1973: Visión del mundo y análisis de símbolos sagrados. Edit Universidad Católica del Perú, Lima.
JAULIN, R.: 1985: La muerte en los Sara. Edit Mitre, Barcelona.
LISÓN TOLOSANA, C: 1983 Antropología social y her
menéutica. Edit F.C.E., Méjico.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 49
PENSAMIENTO MÁGICO Y RELIGIOSIDAD EN TORNO A LA ENFERMEDAD: MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS
Y RITUALES; FUNCIÓN Y SIGNIFICADO. Rafael Pascual Martínez, Teresa Beltran Martínez, Fernando Fernández Candela
Enfermeros: H.G.U. Elche E-ma¡l: [email protected]
Pequeño altar formado en una unidad de hospitalización.
RESUMEN
Este trabajo parte de la observación de la convivencia de dos fenómenos de distinta naturaleza como son las creencias y manifesta
ciones religiosas en el ámbito hospitalario -sobre todo en pacientes, aunque no únicamente- y otras creencias y ritos de tipo "supersticioso" o "sobrenaturales" -observadas en personal sanitario- dentro de un contexto positivista como es el biomédi-co. El objetivo del trabajo será tanto la descripción de estos ritos y creencias, la forma en la que se manifiestan y difunden, como su significado producto del contexto en el que se desarrollan. La hipótesis es la existencia de una relación entre el significado de estos fenómenos y el contexto hospitalario.
El trabajo de campo, realizado en el HGU de Elche, abarcó desde octubre del 99 a abril de
2000,. Tras el análisis de los resultados se afirma que las imágenes religiosas son un símbolo de identidad colectiva; en su proceso de difusión "intramuros" participan no sólo pacientes y familia, sino también personal sanitario. Se describen una serie de rituales y creencias en el personal como prolongaciones simbólicas propias de una cultura del trabajo. Se llega a la conclusión de que tanto estas como las anteriores tienen la función de satisfacer la seguridad psicológica. El significado de ambos fenómenos guarda relación con el contexto en el que se manifiestan.
MAGIC THINKING AND RELIGIÓN AROUND ILLNESS: SYMBOLIC MANIFES-TATIONS AND RITUALS, FUNCTION AND MEANING
This work parís from observation of two coe-xisting phenomena of different nature: reli-gious beliefs and manifestations- in a hospi
tal context -mostly but not solely in patients- and other "superstitious" or "supernatural" beliefs and rituals -observed in health professionals- within a positivist context such as the biomedic. The aim of this work will be the description of this rites and beliefs, the way they are demonstrated and disse-minated, and their meaning as a result of the context in which they arise. The hypothesis is the exis-tence of a relationship between the meaning of these phenomena and the hospital context.
The field work was carried out at the Elche General University Hospital between October 1999 and April 2000. From the analysis of the results it is pointed out that religious images are a collective identity symbol, in the process of intra-mural dissemination not only patients and family
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
50 • Cultura de los Cuidados
but also health professionals take part. A series of rituals and beliefs of the staff are described as sym-bolic extensions within the culture of the job. The conclusión is that all of them serve the function of fulfilling psychological security needs. The mea-ning of both phenomena is in cióse relation to the context in which they are manifestated.
INTRODUCCIÓN
Tratar conjuntamente las creencias religiosas de los pacientes junto con otra serie de ritos y costumbres, digamos que "folklóricos"
(manías personales y colectivas, leyendas de fantasmas, supersticiones etc. en el personal sanitario) puede parecer no sólo irrespetuoso sino también incoherente. Pero es su convivencia dentro de un contexto positivista como es el biomédico es el motivo por el cual aparecen englobados dentro del mismo trabajo. Porque es precisamente el contexto en el que se manifiestan el que nos va a dar la perspectiva desde la que van a ser observados e interpretados esta serie de fenómenos objeto de estudio. Si la cultura, según Geertz, es un contexto dentro del cual pueden describirse toda una serie de fenómenos de manera inteligible, no bastará sólo con la descripción de la acción (ritos, símbolos...) sino explicar también el significado que tienen dentro de ese contexto. No obstante, debido a las diferencias en la naturaleza de ambos -religiosidad y creencias de tipo "supersticioso" o sobrenatural-serán tratados en dos capítulos distintos aunque interrelacionados. El objetivo del trabajo será tanto la descripción de estos ritos y creencias, la forma en que se manifiestan y difunden como su significado producto del contexto en el que se desarrollan. Se pretende, así, describir las formas típicas de pensar y sentir que corresponden a la institución y a la cultura de una comunidad determinada (Malinowski, 1995 [1922]: 40). La hipótesis será pues la existencia de una relación entre el significado de estos fenómenos y el contexto hospitalario.
POBLACIÓN A ESTUDIO La población objeto de estudio la componen los
pacientes y el personal del Hospital General Universitario de Elche. Este hospital, inaugurado en 1978 atiende a la población de Elche, Santa
Pola y Crevillente. Además, es hospital de referencia de Oncología y Neurocirugía para la Vega Baja.
La ciudad de Elche es, en cuanto a número de habitantes (191.812, según el padrón de mayo de 1996) la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. La actividad económica es la industria del calzado, que tuvo su máximo esplendor en los años 60; fue por esto un foco de atracción para inmigrantes del centro y sur de España (Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía), lo que motivó un importante crecimiento demográfico que ha repercutido de forma importante en muchos aspectos culturales.
MÉTODO. EL TRABAJO DE CAMPO Los tres componentes del equipo de trabajo
son enfermeros de dicho hospital, lo que supone unas condiciones inmejorables para la observación participante. De esta manera las posibilidades de obtención de información se amplían (no únicamente relegadas a cuestionarios más o menos formales) y el riesgo de sesgo por saberse los informantes objeto de estudio por parte de un "profano" es menor. Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos han sido:
- Observación directa, que permite prestar atención y recoger ciertos detalles de la vida cotidiana, registrando lo observado tal como lo vemos. Los datos recogidos no fueron únicamente los estrictamente relacionados con el tema de estudio, sino también otros aspectos (como por ejemplo las relaciones entre pacientes, distribución física del hospital, organización social, etc.) que pudieran ofrecernos una visión global del contexto en el que se desarrollan tales ritos y creencias.
- Observación participante. Es decir, tomar parte en la vida de la comunidad al tiempo que se estudia, lo que facilita la comprensión de los hechos o procesos que estamos estudiando. Por nuestra condición de trabajadores de dicho hospital, no podíamos "escapar" a este tipo de observación. En nuestro caso ha supuesto una ventaja, pues no sólo nos hemos ahorrado esa primera fase de toma de contacto con la institución que hubiera supuesto para alguien ajeno a ésta, sino que, como se ha mencionado anteriormente, se disminuye el riesgo de sesgo en le información obtenida.
- Conversaciones más o menos formales con
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 51
los "actores" para recabar información de interés. No siempre se ha comunicado al interlocutor nuestra intención de realizar un informe con toda esa información que nos proporciona. Es decir, los informantes no debían saber exactamente qué estábamos estudiando: encubrir los interrogantes reales de la investigación para reducir la inhibición de las personas y la amenaza percibida (así evitamos que, por ejemplo, oculten información al observador). Además, presentarse como extraños ingenuos pero interesados (por ejemplo, ante las imágenes religiosas que tiene un paciente en su mesilla) constituye un modo eficaz de obtener datos (Taylory Bogdan, 1986: 66-67).
- Entrevista pautada, con cuestionario en el caso de las costumbres y creencias en el personal del hospital, para asegurarnos una información completa y comparable de los aspectos de interés del estudio.
Toda la información recogida, todas las observaciones e impresiones percibidas por cada uno de los tres miembros del equipo, se plasmó en sus respectivos diarios de campo. Estos diarios contienen toda la información que será vertida en el informe final de todo el trabajo. Contienen también las tablas que clasifican los datos obtenidos
Las imágenes religiosas están integradas dentro del
para su mejor análisis. Paralelamente se realizó un análisis de las manifestaciones religiosas en la ciudad que nos muestra la existencia de una marcada relación entre medio natural, economía, fiestas, religión e identidad colectiva en la ciudad de Elche. El tiempo de observación comprende desde octubre de 1999 hasta abril de 2000.
1" PARTE SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EL HOSPITAL
Circula en el ámbito hospitalario una frase, a medio camino entre el chascarrillo y la observación etnográfica según el cual "el número de estampitas que tiene un paciente consigo es directamente proporcional a la gravedad de su enfermedad". La religión es -para las personas adscritas a alguna religión- una cuestión que afecta al sentido de la vida en su totalidad: re- ligación a Dios y sentido de la existencia son dos temas íntimamente enlazados que, en situación de pérdida de la salud e incluso amenaza de la propia vida, cobra un nuevo sentido, un nuevo peso específico en la vida de una persona. De ahí, por tanto, que no sea extraño -más bien frecuente- observar en personas hospitalizadas la exteriorización manifiesta de su propia religiosidad mediante la exposición de símbo-
hospitalario.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
52 • Cultura de los Cuidados
los e imágenes religiosas con un propósito que, a priori, se supone que es la intermediación de santos y demás figuras sagradas en su proceso de curación y/o alivio, en clara convivencia con todo ese despliegue científico y tecnológico que utiliza la institución hospitalaria para los mismos fines. Por lo menos, si esta última es incapaz de ofrecer dicha curación, al menos la religión ofrece la esperanza de una vida mejor: de seguir viviendo, en definitiva. Este es un aspecto que críticos de la religión, como Marx y Feuerbach, han considerado como sostén de las religiones. Para Feuerbach, la persistencia de lo que llama "miseria real" hará que la protesta en contra de la misma continúe desembocando en la esperanza de un mejor "más allá" (Eliade, 1996:545).
DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA RELIGIÓN. DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO Y VICEVERSA
Hay que decir que, si en un principio el principal interés -y casi único- en esta parte del estudio estaba dirigida hacia las manifestaciones individuales de la religiosidad en los pacientes, una vez "entrenado el ojo" a captar todos aquellos aspectos relevantes susceptibles de ser observados, analizados y traspasados al cuaderno de campo, comenzaron a aparecer toda una serie de símbolos religiosos formando parte del hospital: crucifijos, belenes, pósters de alguna divinidad etc. que revelaba que esa coexistencia entre ciencia y religión no sólo era puesta en escena por los pacientes, sino también por la misma institución y su personal. Se comienza por tanto a desvelar uno de los interrogantes planteados al inicio del trabajo de campo: la interrelación entre el contexto, su cultura y la religión.
Para Geertz (1990: 94) los estados de ánimo que provocan los símbolos sagrados, en diferentes épocas y en diferentes lugares, van desde el entusiasmo a la melancolía, desde la confianza en uno mismo a la autoconmiseración, desde una incorregible y alegre ligereza a una blanda indiferencia. Toda esta serie de características, que dan a tales imágenes la condición de símbolos, es el hecho que motiva el considerarlos como fenómenos de interés susceptibles de estudio y análisis. Pero junto a esa serie de sentimientos y motivaciones
individuales, de carácter emic, hay que considerar la génesis de estas creencias y representaciones en el seno de una sociedad. Durkheim (1998 [1916]: 263) , considera que las categorías de orden religioso deben ser también asuntos sociales y producto del pensamiento colectivo. Durkheim considera a la religión como algo eminentemente social: las representaciones religiosas son representaciones colectivas que expresan realidades colectivas; los ritos son una forma de actuar que no surgen sino en el seno de grupos reunidos, y que están destinados a suscitar, a mantener o rehacer ciertas situaciones mentales de esos grupos. De hecho, y como se verá más adelante, existe una estrecha relación entre las manifestaciones individuales de esa religiosidad y el contexto global de la ciudad: sus fiestas, artesanía, medio físico, iconografía popular... que, volviendo a Geertz, defiende la idea de que toda esa serie de símbolos ha de ser interpretados en función de ese contexto que les da significado. En esto es fundamental considerar las manifestaciones religiosas regionales como un elemento con capacidad de dotar de identidad propia a comunidades y pueblos, aun perteneciendo éstos a la misma confesión (un ejemplo claro lo encontramos en la variedad de celebraciones que cada comunidad hace en Semana Santa, o la identificación de diversos pueblos con distintos santos patrones), siendo esta marca de identidad uno de los elementos de integración en dicha sociedad.
MÉTODO Para la recogida de información referente a las
manifestaciones iconográficas relacionadas con creencias religiosas en el hospital, con particular interés en las concernientes a las observadas en los pacientes ingresados, el método utilizado ha sido el de la observación participante, apoyado en entrevistas informales con una mínima estructuración. La información obtenida sobre las imágenes religiosas observadas se vertía en unas fichas que recogían los siguientes ítems: nombre de la imagen; formato; localidad a la que pertenecen; propietario; ubicación; proveedor; comentarios.
RESULTADOS Veintidós de las imágenes "censadas", bien en
forma de estampa, figura o medallas se han obser-
Cultura de los Cuidados • 53
vado en pacientes; 26 se han registrado en carros de limpieza y 17 formando parte de la decoración del hospital. En cuanto a la imaginería presente en el hospital, resultaría difícil hacer una cuantifica-ción exacta, pues en cada habitación suele haber un crucifijo (los que se rompen no se reponen) y además en Navidad cada unidad suele poner un belén y otros elementos alegóricos, por lo que estaría sujeta a ciclos estacionales.
La observación de las estampas del carro de la limpiadora nos aporta datos sobre la localidad de imágenes que en su día pertenecieron a un paciente. Más adelante se comentará la figura de la limpiadora como elemento de difusión.
De un total de 50 figuras, 32 pertenecían a santos de las poblaciones atendidas por el hospital (siendo mayoritaria la Virgen de la Asunción -7-) ; y el resto repartido de la siguiente manera: Lourdes: 4; Fátima: 3; Orito/ Monforte: 4; Otras poblaciones: 13; Imágenes "genéricas" (no representan a ninguna virgen o Cristo de una localidad en particular): 5
COMENTARIOS Parece evidente la relación que existe entre las
imágenes religiosas observadas en el hospital y la procedencia de los pacientes, que en la mayoría de los casos es la misma ciudad en la que se ubica el mencionado centro sanitario.
Junto con estas conclusiones se adjunta el cuadro que contiene todas la información recogida directamente del campo de observación.
Regionalidad Junto con estas imágenes de carácter local,
llama la atención la existencia de otras que, perteneciendo a una región distinta a la de estudio, se han "nacionalizado" (la "Pilarica" o Fray Leopoldo de Alpandeire) e incluso traspasado las fronteras de su país de origen, como el caso de Fátima o Lourdes, por distintos procesos de difusión.
El hecho de que estas imágenes correspondan en gran número de casos a santos "locales", demuestran en valor que tienen como símbolos de identidad de un pueblo. En ocasiones se les suele adjuntar elementos típicos de la ciudad como palmas en el caso de imágenes ilicitanas o, por ejemplo, motivos marineros (conchas, caracolas...) a
una figura de la Virgen de Santa Pola. La única Santa Faz que se observó (imagen de Alicante), la trajo una limpiadora alicantina.
Valor simbólico La función simbólico- religiosa de estas imáge
nes varía dependiendo del contexto en el que se ubican. Por ejemplo, no tiene el mismo significado una figura de San Pancracio con una rama de perejil y cinco duros en el dedo en la vitrina de un bar (símbolo de "salud, suerte y trabajo"), que esa misma imagen con la misma moneda en la mesilla de noche de un paciente, como se pudo registrar durante la observación de campo: el significado que tenía para esta persona era bien distinto al que se le asocia en un contexto más global, pues ahora la "misión" de este santo era la de ayudar en el proceso de curación de este paciente. Sin embargo, un póster de este mismo santo en la sala de estar del personal de urgencias (también con cinco duros pegados con esparadrapo al dedo) vuelve a tener su significado original y más difundido de proporcionar suerte y dinero.
Un claro ejemplo lo pueden constituir las aleluyas. Estas imágenes que son lanzadas desde los balcones en Semana Santa al paso de la Patrona de la ciudad en su honor, comenta una familiar de un paciente ingresado que, cogidas al vuelo por un estudiante, podrán ser utilizadas para aprobar un examen si las pone entre las páginas de su libro de texto: sin embargo, la intención con la que se utilizan dentro del hospital es bien distinta. Por tanto observamos que el contexto modifica el significado de los símbolos.
Las imágenes utilizadas por los pacientes eran usadas -según las conclusiones del trabajo de campo- por su capacidad de mediación en el proceso de curación o mejoría. Pero no se ha de pensar en esta función como una virtud exclusiva de tales símbolos: la exposición de éstos por parte de pacientes muy graves o terminales o por sus familiares puede entenderse como una exteriorización del duelo de éstos y en relación con el periodo de margen -entre la vida que se abandona y la siguiente, dependiendo de las creencias- en el que se encuentra el enfermo. Es decir, por una parte expresaría una aceptación de la situación y por otra una separación del entorno (familiar, social, etc..)
54 • Cultura de los Cuidados
para agregarse en breve a ese otra realidad que representan las imágenes de las que se ha rodeado el paciente (o sus acompañantes). Durante el periodo de observación no se dio ningún caso de este tipo, aunque la experiencia profesional previa nos permite formular esta hipótesis. De este modo, la manifestación de ritos de margen (o de paso1, en un sentido más amplio) como en la situación descrita -y por qué no, su implicación en el plan de cuidados- queda abierta como un nuevo tema de investigación.
Proveedores y difusión intramuros La utilización de estas imágenes no es exclusi
va de los pacientes ingresados. Las peculiares y estrechas relaciones entre los pacientes y entre éstos y el personal hospitalario es otro factor de difusión de tales imágenes. Los principales difusores de imágenes son los familiares de los pacientes: en todos los casos observados han sido los parientes y amigos (excepto en uno) los que han traído la imagen del exterior. Así, la imagen que aparece en la cabecera de la cama es indicador no tanto de la devoción del paciente hacia esta sino de la identificación que con dicha imagen tiene el familiar que introduce dicha imagen dentro del contexto hospitalario (por ejemplo, el santo de la cofradía a la que pertenece o es devoto dicho familiar). En otros casos, el familiar o el paciente muestra abiertamente la "fe que le tiene" el propio enfermo a tal imagen.
Una vez que el paciente finaliza su estancia en el hospital (bien por alta, bien por éxitus), la imagen entrará en un circuito propio de un proceso de difusión o enculturación. En algunos casos, las "estampas" son entregadas a otro paciente que no es necesariamente el de la cama adyacente, pues puede ser de otra habitación con el que haya entablado relación. Si tras abandonar el paciente la habitación las imágenes permanecen donde éste las dejó, en la mayoría de los casos serán recogidas por la limpiadora, que las colocará en el carrito
donde llevan el material de limpieza. Es entonces cuando esta limpiadora puede actuar como un elemento de difusión al entregar algunas de estas imágenes que ha recogido a otros pacientes, aunque también pueden permanecer por largo tiempo en este carro o bien pasar a formar parte de un pequeño "altar"- que tienen las limpiadoras en el cuarto donde guardan todo su material, (este "altar" está actualmente visiblemente menguado debido a que a una limpiadora le tocó la lotería estas Navidades y se llevó gran parte de estas estampas).
Otras veces las estampas son regaladas al personal o bien recogidas por éstos. Cuando esto ocurre, las imágenes quedarán expuestas a la vista del público o bien pegadas en una pared. Cuando son acumuladas en una pared, poco a poco se irá formando una especie de "altar". Por ejemplo, en la 2a
planta (Oncología), hay uno de estos pequeños altares en la zona del sucio formado por estampas recogidas por las enfermeras al alta de los pacientes (foto 1). La explicación que da el personal sobre el hecho de que estas imágenes en lugar de tirarlas se conserven es la posibilidad de que su anterior poseedor pueda reclamarla, aunque la verdad es que a pesar del tiempo transcurrido nunca llegan a deshacerse de ellas. En el servicio de Reanimación hay un altar de similares características formado por imágenes recogidas al alta y regaladas por pacientes. Se puede interpretar esta actuación del personal como una muestra de respeto hacia el hecho religioso y hacia las creencias de los pacientes, pues aunque algunos se han manifestado ateos al ser preguntados sobre este tema, dicen respetar profundamente estas creencias, por lo que no serían capaces de tirar unas imágenes dejadas por un paciente al alta.
Otras veces las imágenes son traídas por el personal que, o bien la expone en la sala de estar de enfermería o en el control cara al público. Un ejemplo es "el Cristo de la 3a" (foto 2), una imagen de Jesús colgada de la pared del control de la 3a
planta (Cirugía) que dejó como recuerdo una
1 Descritos por Van Gennep (1986 [1908]). A grandes rasgos, estos ritos de paso se dividen en tres categorías con un orden cronológico: de separación, de margen y de agregación. La función de las imágenes mencionadas como manifestación de un ritual de paso, estaría, según esta hipótesis, dentro de las dos primeras.
3"Altar" es el nombre con el que se suele designar a estos espacios caracterizados por la acumulación de imágenes religiosas.
1 .'•' Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 55
enfermera que se trasladó en 1997 a otro hospital. Se transcriben estas anotaciones del diario de campo:
"(...) El personal nos cuenta que los pacientes y familiares piden autorización para tocarlo, e incluso un conductor de ambulancia se hizo una fotocopia de ella "porque era el Cristo más bonito que había visto en su vida", según dijo. Una enfermera, al "provocarla", diciendo que podrían quitarlo, dijo que era "precioso, precioso". El personal del turno de la tarde nos dijo que "les ilumina y no les molesta". Al día siguiente de hacerle una fotografía, un enfermero que le tiene mucha devoción [en el original se utiliza su nombre] le puso un marco (...)".
Otro elemento de difusión es el sacerdote del hospital, que en sus visitas a pacientes en ocasiones entrega a éstos alguna imagen.
Ubicación La imagen suele colocarse en la mesita de
noche, cabecera de la cama o ventana de la habitación. En la planta de Traumatología nos comenta el personal que las suelen poner junto al miembro fracturado, de modo que "puedes ir a hacer una cama y al tirar de la sábana te aparece una estampa".
Véase este ejemplo de la relación parte afectada- ubicación de la imagen: Una enfermera que nos confiesa su fe por Fray Leopoldo de Alpandeire cuenta que cuando su padre tuvo un accidente de tráfico hace diez años sufrió un traumatismo cráneo- encefálico y una amiga de su madre le trajo una estampa de éste fraile: se la pasaban por la cabeza, y después se la dejaban debajo de la almohada. Ante el asombro del médico, "porque no daba un duro por él", nos cuenta, empezó a despertar del coma. Su hija en ese momento no hizo promesa, pero más tarde fue a Granada (localidad del santo) con su marido: fue a ver la tumba y trajo estampas que repartió a amigos y familiares. La imagen de este santo fue también utilizada por esta enfermera en su examen de conducir: esto puede servir también de ejemplo de cómo la función de estas imágenes varía dependiendo del contexto en el que se presenten, aun utilizadas por la misma persona.
1 Benedetti, M: Sábado de Gloria. En Cuentos Completos 1947- 1
2a PARTE CREENCIAS Y RITUALES
Hay un cuento de Mario Benedetti en el que un hombre que acaba de ingresar a su esposa comienza a realizar "juegos de superstición": si el número de baldosas es impar, ésta se salvará, lo mismo que ocurriría si sonaba la campanada del reloj antes de contar hasta diez. Si bien la actitud de este personaje ficticio es más bien propia de un trastorno de tipo obsesivo- compulsivo, los elementos de la situación y del contexto hacen este comportamiento en cierto modo explicable.
Del mismo modo, si escucháramos decir a un grupo de trabajadores de un hospital que una persona de determinado servicio es tachada de "gafe", o que ingresar en una habitación determinada trae "mal fario", podríamos llegar incluso a dudar de nuestra integridad al ser llevados a dicho hospital. Sin embargo, analizando las características del contexto en el que estas creencias se desarrollan se pueden llegar incluso a calificar de saludables o lógicas. De nuevo es el contexto el elemento que nos ayudará a comprender una serie de símbolos y ritos que a la vista de cualquier persona ajena resultarían extraños. Si el trabajo humano tiene prolongaciones simbólicas que podernos encontrar en diversas manifestaciones -canciones, cuentos, creaciones plásticas, slogans, etc.- (Palenzuela, 1995: 18), este ámbito laboral, como toda actividad humana, no es ajeno a tal hecho. El contexto hospitalario, por sus peculiares características, es una fuente de amplia producción de elementos de este tipo: chascarrillos, leyendas, manías personales y colectivas... que no tienen ningún sentido tomadas de forma aislada pero que estudiadas en función de su contexto de origen son un valioso elemento de información etnográfica, y no meros elementos propios de una especie de museo de "rarezas y curiosidades".
Gran parte de estas creencias y rituales eran conocidas por nosotros debido a nuestra relación laboral con el contexto sanitario. Partiendo de este conocimiento previo, se tratará de contrastar dichas creencias con el personal del hospital. Las entrevistas efectuadas consistían en unos cuestionarios anónimos estructurados en los que se formulaban una
4. Alfaguara. 7" ed. Barcelona 1998.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
56 • Cultura de los Cuidados
serie de preguntas abiertas, de manera individual y pidiendo al concluir la entrevista que no comentara los ítems con el resto del personal, para evitar que conocieran el contenido del cuestionario antes de ser entrevistados. Las personas encuestadas fueron elegidas al azar de entre el personal de todo el hospital. Se ha procurado, en la medida de lo posible, tomar las frases textuales de los entrevistados, pues obtener unos resultados cualitativos ha primado sobre la cuantifícación numérica de las observaciones, pues es la dimensión cultural de los resultados donde se centra nuestro principal interés.
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS
Se realizaron un total de 31 entrevistas, de las cuales 7 de ellas correspondían a varones y 24 a mujeres. Esta diferencia de género se justifica debido al mayor número de mujeres que trabajan en el hospital.
Del total de los entrevistados corresponde a las siguientes categorías profesionales, 16 personal de enfermería, 11 a auxiliares de enfermería y 4 a otros estamentos. Se comentarán a continuación las preguntas realizadas, aportando tanto los resultados como su interpretación.
1.- ¿Qué piensas si cuando entras a una habitación con enfermos, ves una mosca rondando una de las camas?
MUERTE DEL PACIENTE: 20 FALTA DE HIGIENE / SUCIEDAD: 9 OTROS: 2 TOTAL: 31
Existe una creencia hospitalaria según la cual la presencia de un insecto, generalmente una mosca, en la habitación de un paciente es un signo de mal presagio ya que indica que a ese paciente le quedan pocas horas de vida.
Nueve de los encuestados asocian este hecho con unas malas condiciones higiénicas del paciente o del entorno que atraerían a los insectos.
Sin embargo para la mayoría de los encuesta-dos la relación causa efecto no tiene una explicación científica siendo esta más bien de orden mágico o sobrenatural, incluso las apoyan con frases cómo: "¡Tate!, qué poco le queda a éste" o "Mal
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
presagio, me huele mal, que el enfermo esta a punto de palmarla" o "Mal agüero, veo la cosa no muy clara..., esas moscas grandes y gordas, que casualidad".
2.- Si tuvieras que ingresar a un familiar cercano a ti en esta unidad (con posibilidad de elegir habitación), ¿Cuál de ellas no elegirías? ¿Por qué?.
SÍ, ELEGIRÍA HABITACIÓN: 10 NO ELEGIRÍA HABITACIÓN: 5 CAUSAS AMBIENTALES (CERCANÍA AL CONTROL, VISTAS ...): 16
Se puede definir la habitación "mal fario" como aquella en que un paciente tiene más probabilidades de fallecer incluso a veces independientemente del estado de salud de éste.
Para poder constatar esta creencia en el personal además de la inclusión de este ítem en la entrevista hemos comparado la casuística de éxitus por habitaciones de cada planta del hospital para verificar si realmente esas habitaciones "gafes" corresponden con las que presentan mayor número de éxitus: tras la consulta al personal de las unidades Ia. 2a, 3a y 5a planta sobre cual es la habitación "más gafada" del servicio, se consulta el registro de éxitus en el año 1999 viendo que no existía relación directa entre habitación y frecuencia de éxitus.
Podemos interpretar que el paso por determinada cama de un paciente con una patología llamativa o la coincidencia en el tiempo de más de una defunción consecutiva en la misma habitación puede dejar en el personal un mal recuerdo que llevaría a una asociación inconsciente entre posibilidad de morir y habitación designada.
Posteriormente habría un proceso de difusión a través de comentarios entre compañeros y contraste de experiencias similares que alimentaria el mito de la habitación "mal fario".
La mayoría de los encuestados elegirían habitación en función de su cercanía al control de enfermería, vistas, zonas de paso... Sin embargo una parte de ellos si que pedirían otra habitación aludiendo a la mala suerte que podría traer el ingresar en ellas. Un ejemplo: uno de los encuestados nos dice al respecto "Ni la seis ni la trece porque están en época gafada", "(...) ni el veinte ni el veintiocho
Cultura de los Cuidados • 57
ni el treinta, en esas habitaciones es dónde más enfermos se mueren".
3.- ¿Encuentras alguna relación entre el número de estampas que tienen los enfermos en su habitación con respecto a la gravedad de la enfermedad?
SÍ EXISTE RELACIÓN: 20 NO EXISTE RELACIÓN: 9 SIN DEFINIR: 2
Se ha observado en las entrevistas que el personal encuentra relación directa con el número de estampas que tiene el paciente y la gravedad de su enfermedad.
4.- ¿Crees que tiene alguna influencia el hecho de que hayan estampas con respecto a la curación del enfermo?
SÍ EXISTE RELACIÓN: 10 NO EXISTE RELACIÓN: 16 SIN DEFINIR: 5
Con esta pregunta se observa en que medida confluyen las creencias de los pacientes y del personal, respecto a la función de los símbolos religiosos utilizados en el proceso de curación. Para diez de ellos si que existe una relación bien por el beneficio psicológico que supone para el paciente la práctica de sus creencias o bien por la mediación divina que supone la invocación a dichas imágenes.
5.- ¿Has oído hablar de la "mejoría de la muerte"? ¿Qué opinión te merece?
SÍ: 31 NO:0 NS/NC: 0
Si un paciente en estado grave muestra una mejoría no relacionada con su patología (en muchos casos acompañadas de un aumento del apetito, incluso de una mejoría neurológica) estará experimentando la denominada "mejoría de la muerte": muy probablemente fallecerá en un periodo que puede oscilar desde unas pocas horas a dos o tres días. Esta creencia es firmemente apoyada por la totalidad de los encuestados, los cuales no
aportan ningún dato científico que pueda explicar el hecho en cuestión. Algunas de las respuestas han sido:
- "si, sí que existe, lo entiendo como una especie de despedida"
- "es cierto que algunos pacientes están mal y luego mejoran 1 ó 2 días antes de la muerte"
- "sí, la he visto muy de cerca, que es así, hay una mejoría aparente para fallecer después"
- "sí, a partir de las 24'00 h. realizan ese pase para fallecer a las dos horas"
- "sí que existe, pero no sé a qué es debido" 6.- Si tuvieras que ingresar en una habitación
en la que hubieran estampas ¿Qué harías con ellas?.
DEJARLAS: 17 QUITARLAS / TIRARLAS: 5 GUARDARLAS: 5 ENTREGARLAS: 4
Se pretende analizar tanto la influencia que tienen esas imágenes religiosas utilizadas por los pacientes como la percepción que de ellas tiene el personal sanitario. La mayoría de ellos muestra una actitud empática y respetuosa hacia estas creencias representadas por las estampas dejadas por los pacientes al alta, pues son muy pocos los que de ellas se desharían. Algunas frases han sido:
- "las pondría debajo del todo, en la mesita, pero no las dejaría"
- "miraría de qué santos son y si es de alguno que conociera me lo quedaría"
- "no, no las tocaría, me da un poco de yuyu, pero me pondría las mías"
- "soy de la opinión de que todo ayuda, y sobre todo en determinadas circunstancias"
- "las dejaría, porque soy supersticiosa y a lo mejor si las quito me traen mala suerte"
7.- ¿Has observado o conoces algún tipo de superstición o creencia, manía o ritual en el ámbito hospitalario?
SI: 18 NO: 13
Se incluye esta pregunta para tratar de encontrar entre el personal cualquier otro tipo de creen-
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
58 • Cultura de los Cuidados
cia que, a pesar de nuestro conocimiento del contexto, pudiera habérsenos pasado desapercibida al elaborar el cuestionario o no conociéramos.
La mayoría de los informantes refiere la existencia de creencias en torno a la presencia de espíritus o fantasmas en el hospital. También repiten algunas de las creencias anteriormente mencionadas, como las consecuencias que supone la presencia de una mosca en la habitación de un paciente en estado grave. Ejemplos:
- "una vez en la dos, se murió un enfermo y los familiares no nos dejaron ni tocarlos; le pusieron una túnica blanca y la metimos nosotros en el sudario: creo que pertenecían a una secta"
- "había una auxiliar que ahora no está trabajando aquí que cuando alguien moría ella decía que veía el espíritu en la habitación"
- "alguna vez me han comentado que en una ocasión un espíritu había repartido la medicación, ya que nadie la había repartido; fue un espíritu, algo etéreo". Esta respuesta está relacionada con la que viene a continuación, pues es la misma historia pero "deformada" a lo largo de su proceso de difusión:
- "en la segunda planta se comentó que había un espíritu que repartía la medicación; salió en un programa de televisión que se llamaba El Más Allá. Una enfermera salió en la televisión diciendo que cuando llegaba a la habitación a dar una medicación, el enfermo decía que una señorita ya se la había dado"
- "se habla de que las almas se quedan dentro, que por las noches se han visto cosas extrañas, el betadine corre por el pasillo, timbres que suenan en habitaciones desocupadas..."
- "hace días que en las llamadas a los buscaper-sonas aparece el número de la unidad, y el personal no ha llamado: creen en la existencia de espíritus"
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO
Paralelamente a la realización de estas entrevistas y a su interpretación, se efectuó un registro de estas creencias que podemos calificar de "racionalmente ilógicas", por carecer de base científica, pero que sin embargo forman parte de esta cultura hospitalaria. La observación también se apoyó con entrevistas al personal, pero esta vez sin seguir ningún cuestionario más o menos estructurado, sino entablando una conversación en la que las preguntas iban surgiendo sobre la marcha, en función de la información proporcionada por nuestro interlocutor. Esta fase de observación se realizó en diversas unidades del hospital y a diversas categorías profesionales (enfermería, médicos, pinches...). Da la impresión que al ser "una charla entre compañeros" la información era relatada de una forma más espontanea, tal vez porque el informante no tenía esa sensación de ser encuestado para proporcionar el material necesario para un estudio antropológico. Muchas de estas conversaciones han partido de la observación de comentarios o actitudes entre el personal: datos que eran inmediatamente transcritos al cuaderno de campo.
Creencias y rituales personales No todas las creencias de orden mágico o
sobrenatural son observables en el ámbito colectivo. Se puede hablar también de creencias o rituales que se manifiestan a nivel individual, y que en su totalidad están relacionadas con el contexto en el que el actor desarrolla su trabajo. Así, por ejemplo, podemos mencionar el caso de una enfermera que nos dice que "cuando a un paciente le hace una limpieza de boca, siempre acaba muriéndose" -hecho corroborado entre sonrisas por una persona presente en la conversación. Otro compañero nos relata:
"cuando un médico, en especial la Dra. M. me dice que le ponga una sonda nasogástrica a un paciente, a pesar de su buen estado físico aparente, ese paciente será éxitus seguro. Lo curioso es que ha pasado más de una vez (una de ellas hace pocos días). Le dije a ese médico: tía, tú eres gafe".
Otra manía personal que se ha observado es el caso de un compañero que en el turno de noche siempre deja cerrada la puerta de la unidad, para
Cultura de los Cuidados • 59
así tener una buena guardia (dice que es algo así como "cerrar la puerta a aquello que pueda complicar la noche").
Creencias y rituales colectivos La creencia más significativa por su frecuencia
de aparición durante el trabajo de campo ha sido la existencia del "gafe". El gafe es una persona --médico o enfermera- cuya presencia es señal de que habrá una mala guardia por un exceso de trabajo o una complicación no siempre esperada. En ocasiones el gafe no es una única persona sino la coincidencia de dos personas -generalmente enfermera y auxiliar- en un mismo turno.
Puede darse el caso de que el gafe sea reconocido como tal por un conjunto de personas que, además, al ser preguntadas sobre este hecho, confirman su veracidad basándose en experiencias previas aunque sin poder ofrecer una explicación lógica a este fenómeno. Por lo ilustrativo del caso, se transcribe aquí un fragmento del diario de campo:
"Esta noche estoy en urgencias de Traumatología. Me dicen que el médico de guardia es un "gafe" (me explican: tiene "malas guardias'-guardias de mucho trabajo porque acuden muchos pacientes). Esto me lo advierten varios compañeros/ as, por lo que ya es un sambenito que le han colocado al pobre hombre. Sin embargo la noche es muy buena".
Paralelamente al compañero gafe, se ha observado la existencia de personas que producen el efecto contrario: su coincidencia con ellos en el turno tendrá como consecuencia una carga de trabajo normal e incluso menor a la habitual.
En varias ocasiones y en distintos servicios se ha observado una especie de diálogo estandarizado, también referente a las cargas de trabajo, y que sigue este esquema: alguien menciona lo tranquilo del turno o guardia y a continuación alguien le replica con una frase como "toca madera", "no lo digas muy alto" o "no digas eso, que la última vez que lo dije yo se me complicó la guardia".
Mientras que estas creencias -tanto las descritas bajo este epígrafe como las señaladas en las entrevistas- son compartidas únicamente por personas relacionadas con el contexto hospitalario, las generalizadas en el resto de la población no sola
mente son conocidas por el personal sanitario, sino que han sido objeto de estudio antropológico o sociológico. Estudios sobre la curandería o creencias en torno al nacimiento pueden servir de ejemplo (López Gómez et al., 1999: 52), (Salazar Agulló, 1997: 44). Sobre este aspecto se conversó con un grupo de pediatras que informaron de diversas creencias entre la población relacionadas con el nacimiento y la infancia:
- "Medir": realizado por curanderos. Realizan un rito que consiste en rezar unas oraciones y medir varias veces el antebrazo del niño para "bajar el empacho"
- Lazo rojo, utilizado para el mal de ojo. También se observó uno en el carro de una limpiadora,
- Evangelios: escapularios que se ponen a los niños en pañales y ropa interior para ahuyentar el "mal de ojo".
- Hilo de algodón: se coge un hilo de algodón de la ropa del niño o de su manta, se chupa y se le pone en la frente para que se le pase el hipo. La pediatra que lo cuenta recuerda que "en su época de estudiante una profesora, al explicar un tema relacionado, al principio de su exposición pidió que no le preguntaran por qué funcionaba lo del hilo"
- En Valencia, para que un niño no se hernie, la noche de San Juan lo pasan por debajo de la rama de una higuera.
Espíritus y esoterismo Se ha comentado anteriormente la existencia de
leyendas de fantasmas circulando en el hospital. La más difundida es la de la enfermera de la segunda. De esta historia se han recogido varias versiones entre el personal del hospital: unos dicen que una noche se apareció ante un paciente al que le dio su medicación; otros dicen que no tiene piernas y que usa un uniforme de los antiguos, o que va con una linterna...
Un compañero relató que una noche "salió despedida del cuarto de la medicación una botella de
60 • Cultura de los Cuidados
Oraldine hacia la pared de fuera". No da ninguna explicación a este hecho, pero la historia se difundió tomando formas distintas a la original.
También se ha encontrado personal que dice tener algún poder o percepción extranatural, como una auxiliar que dice poder ver el espíritu de una persona recién fallecida o una pinche de cocina, diplomada en ciencias esotéricas, y con cierta fama -nos comentan que apareció en un programa de Canal Sur- y a la que acude personal de todo el hospital para ser consultada.
Comentario de los resultados. Unajustificación etic de ritos y creencias.
La lectura de estos resultados elaborados a partir de la información obtenida, a la vista de una persona ajena a los hospitales y su cultura puede ser interpretada como un cúmulo de rarezas que le harían cuestionarse qué tipo de gente trabaja en estos sitios.
Una descripción exclusiva de estos fenómenos pueden producir una visión sobredimensionada de ellos: el pensamiento mágico no es un hecho que impregne la totalidad de la cultura hospitalaria, sino un elemento más producto de ésta, como lo podría ser el tipo de asociaciones que surgen de este contexto o la estructuración social dentro del hospital, por ejemplo.
La tensión que puede surgir en este ambiente laboral debido a las características del objeto de trabajo y de la responsabilidad que genera, además de factores no siempre agradables que lleva consigo (dolor, enfermedad, muerte...), produce una serie de creencias relacionadas con su evitación (de ahí el interés por tener buenas guardias). La muerte, como un elemento en ocasiones cotidiano de este contexto, genera una serie de leyendas, ritos y actitudes que no se producirían, como es natural, en otro ambiente laboral de modo que, de
1.'" Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 61
acuerdo con Malinowski (1995 [1922]: 265) los elementos de la realidad se mezclan de forma extraña con fantasías tradicionalmente establecidas, de una forma, no obstante, nada anormal en cualesquiera de las creencias humanas.
Sobre el "funcionamiento" de estas creencias (relación causa- efecto) podemos poner como ejemplo lo que dice el citado Malinowski sobre la eficacia de la magia de los vientos entre los tro-briandeses: si bien en una zona de vientos estables y regulares es natural que los hechizos para conseguir vientos favorables sean "efectivos", en un hospital que atiende un gran número de población y que teniendo en cuenta la imprevisibilidad natural del agravamiento de una patología -en un lugar en el que coinciden muchas personas enfermas-, no será poco probable que a una persona gafe se le complique la guardia o que se produzcan dos éxi-tus consecutivos en la habitación mal fario, por ejemplo.
CONCLUSIONES - Todos los resultados obtenidos se centran en
un contexto muy localizado: resultaría interesante llevar a cabo este trabajo en un marco cultural y geográfico distinto en el cuál poder analizar y contrastar si hechos similares son exclusivos del contexto observado, o por el contrario forman parte de un ámbito cultural más amplio.
- Se demuestra una relación entre las creencias, ritos del personal, manifestaciones de religiosidad, peculiaridades de la imaginería religiosa observada... y las características del contexto en el que se manifiestan. Aparecen pues elementos propios de una cultura local y de una cultura del trabajo.
- Para la interpretación de estos resultados obtenidos, podemos adoptar el marco teórico que nos ofrece la teoría funcionalista representada por Malinoswki según el cual los ritos, instituciones, cumplen el objetivo de satisfacer una necesidad humana básica.
- A raíz de los resultados que han proporcionado los "actores", se puede afirmar que la utilización de símbolos y práctica de creencias tienen por objetivo, desde un punto de vista del observador, la
satisfacción de la seguridad psicológica de la persona que lo realiza, bien cuando se ve amenazada su integridad física en el caso de los pacientes o como una simbolización de las cargas de trabajo o de la tensión producida por este en el caso del personal; en otros casos sería meramente un producto del contexto como en el caso del "fantasma", del "alma" de la enfermera, etc.
- Se ha observado en numerosos casos que al producirse el alta hospitalaria del paciente éste deja las estampas en la habitación, lo cual nos lleva a plantear la siguiente hipótesis. ¿Si el enfermo se ha curado, las deja para el próximo enfermo o es que ha desaparecido la necesidad de tener esas estampas?. Él poder verificar esta hipótesis es difícil por lo complicado de la situación, ya que es un paciente con el cual se pierde contacto.
- También se ha observado la relación enfermera paciente y personal no asistencial como elemento mutuo de enculturación.
- Se aprecia la existencia de "capillas" en algunas unidades: esto es debido al respeto a las creencias religiosas, aunque en algunos casos no sean compartidas.
- Se evidencia la convivencia no excluyente de dos medios de curación: por un lado la medicina y todo su despliegue científico y técnico, basado en la experiencia empírica, y por otro lado una serie de creencias religiosas e incluso esotéricas en el proceso de curación. Estas últimas llegan incluso a ser consideradas por parte de un personal claramente influenciado por su formación biomédica como elementos influyentes en la curación del paciente, como se ha podido demostrar en las entrevistas mantenidas. Como dijo un médico de urgencias en cierta ocasión "a veces las palabras curan más que la penicilina".
AGRADECIMIENTOS Al profesor D. Santiago Fernández Ardanaz, de
la Universidad Miguel Hernández (Elche), tutor de este trabajo.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
62 • Cultura de los Cuidados
BIBLIOGRAFÍA DURKHEIM (1916): Las formas elementales de la
vida religiosa. En Bohannan, P. y Glazer, M.: Antropología. Lecturas. Ed. Me Graw Hill. 2a
ed., 1998. ELIADE, M. (1996): Historia de las creencias y de
las ideas religiosas. Ed. Herder. Barcelona. EVANS- PRITCHARD, E. (1965): Las teorías de la
religión primitiva. Siglo XXI, Madrid, 1991. GEERTZ. CL. (1990): La interpretación de las cul
turas. Ed. Gedisa. Barcelona. LÓPEZ GÓMEZ, M.D.; LÓPEZ TEROL, E.; PÉREZ
LÓPEZ, M.; SUCH, J.; VIDAGANY, I. (1999): Estudio de las creencias en torno al nacimiento en una comunidad alicantina (Una cosmovi sión en torno al nacimiento). Rev. Cultura de los Cuidados n°5. Universidad de Alicante.
MALINOWSKI, B. (1922): Los argonautas del Pacífico Occidental. Ed. Península. 4a ed. Barcelona, 1995.
MIRALLES SANGRO, MT; CASAS, M.F.; GONZÁLEZ,
P. (1997): Elaboración de un trabajo práctico sobre Antropología de los cuidados. Rev. Cultura de los Cuidados n°2. Universidad de Alicante.
PALENZUELA, P. (1995): Las culturas del trabajo. Una aproximación antropológica. Rev. Sociología del Trabajo, n° 24.
SALAZAR, M.; NAVARRO, S.; GONZÁLEZ, M. (1997): Antropología del embarazo, parto y puerperio en la ciudad de Elche. Rev. Cultura de los Cuidados n°2. Universidad de Alicante.
TAYLOR, S.J.; BOGDAN, R. (1986): Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Ed. Paidós, Buenos Aires.
VAN GENNEP, A. (1908): Los ritos de paso. Taurus, Madrid, 1986.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 63
EL ARTE DE CURAR Y DE CUIDAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TERMINOLÓGICO
Jesús Prieto Moreno. Profesor Asociado E.U.E. de Plasencia. Universidad de Extremadura
Antonio Galindo Casero. Profesor Titular E.U.E. de Cáceres. Universidad de Extremadura
Jesús Prieto Moreno C/. Consuegra, 20. 10600 Plasencia (Cáceres)
Telf: 927 41 26 78 - Fax: 927 42 34 22 E-mail: [email protected]
RESUMEN
Con el presente trabajo, hemos pretendido realizar un estudio, sobre la terminología más frecuente que utilizaba la Enfermería
en la época que comprende los siglos XVI y XVII.
Cuando llevamos a cabo la clasificación y el significado de cada uno de los términos sanitarios, hay muchos de estos que nos permiten extraer conclusiones sobre las diversas artes de curar y cuidar que se practicaban, además, obtenemos de paso una buena visión de la enfermería y la medicina de la época.
Términos que nos hablan de técnicas y procedimientos, materiales, instrumentos diversos, preparación, indicación y administración de los distintos preparados medicinales, enfermedades que tra
taban, algunas de ellas desconocidas ya en nuestros días, todos los términos son un magnífico exponente de la Enfermería de los siglos XVI y XVII, sus limitaciones, su reconocimiento, sus funciones, etc.
Dentro de las conclusiones, a destacar la utilización de diferentes teorías, la influencia religiosa, las creencias populares, etc todas ellas se basaban en la influencia que tenían sobre las enfermedades.
THE CRAFT OF HEALING AND CARING FROM THE PERSPECTIVE OF TERMINOLOGY
With this work we intend to carry out a study about the most frequent termino-logy used by nurses during the XVI-
XVII century. According to classification and meaning of
each health-related word, many of them allow us to come to conclusions about the various crafts of healing and caring and subsequently to obtain a good perspective of nursing and medicine during that period.
All these terms and words about techniques, procedures, administration of the different medicines, diseases -some of then unknown in our days-, clarify the role of nurses in those centuries, their limitations and recognition.
Among the conclusions, the relevance of the different theories, religión and popular beliefs is remarked upon.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
64 • Cultura de los Cuidados
EL ARTE DE CURAR Y DE CUIDAR DESDE EL PUNTO DE VISTA TERMINOLÓGICO
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Los estudios sobre el cuidador, es decir, la persona que asiste al enfermo durante todo el proceso de su enfermedad, y que es un
personaje tan antiguo como la enfermedad misma, han tropezado con dificultades cuando intentamos acercarnos a ellos.
Durante los siglos XVI y XVII, la Enfermería logra grandes avances, produciéndose transformaciones importantes en la misma, que la llevan a establecerse como un oficio definido y diferenciado de otras actividades profesionales con las que se encontraba relacionadas: barbero, cirujano menor, flebotomista, etc.
Desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, sucedieron una serie de hechos que impulsaron de forma considerable la Enfermería: En primer lugar la Constitución y expansión de las Órdenes religiosas, en segundo lugar la Composición de manuales y textos de Enfermería escritos por y para enfermeros y en tercer lugar el desarrollo de las funciones de enfermería.
Aparece por tanto en ésta época, manuales orientados a la formación de los enfermeros, que intentan delimitar los conocimientos propios y en gran medida la definición de la profesión, además de liberar a las prácticas asistenciales del gran número de supersticiones y creencias que poblaban las artes curativas, quedando éstas reducidas a un mínimo número.
Las citadas obras, aparte de que representan un gran salto para el desarrollo de la Profesión, su lectura nos ha llevado a lograr una buena visión de la enfermería y la medicina de la época, dentro de ella nuestro objetivo ha sido:
- Centrarnos en el estudio, clasificación y significado de los términos más frecuentes que utilizaban en la época.
- Encontrados los términos, sacar conclusiones sobre las diversas artes de curar que poseían.
MATERIAL Y MÉTODOS Los resultados que presentamos se han obteni
do del análisis de textos y manuales, algunos de ellos reproducciones actuales de los siglos XVI y XVII.
RESULTADOS Hemos extractado dentro de lo posible, un
número de términos significativo, sobre la nomenclatura que se utilizaba tanto de tratamientos, anatomía, cuidados, curaciones, etc. La mayoría de los términos, representan técnicas de Enfermería, en las cuales se utilizan expresiones que en nuestros días están fuera de uso o han dado lugar a formaciones nuevas.
TERMINOLOGÍA
ABSINTINA.- Es un principio amargo y tóxico del ajenjo, planta empleada principalmente como tónica y estimulante que puede administrarse en formas de polvo en infusión, cocimiento o de vino y con agua destilada.
Aceite de ALACRANES.- Se prepara echando alacranes vivos en aceite y esperando a que se ahoguen; después se añade agua, se calienta la mezcla hasta evaporar la humedad y se filtra con papel; es considerado bueno, untado en el vientre para promover la orina. Entre otros aceites, encontramos el de alcaparra, almendras, eneldo, laurel, lombrices, manzanilla, violado, rosado, Mathiolo, costo, común, etc.
Aceite de CHAULMOGRA.- Aceite vegetal que se obtiene de las semillas de la ginocardia odo-rata. Es utilizado en el tratamiento de la lepra.
Aceite de QUENOPODIO.- Aceite vegetal utilizado en afecciones parasitarias por vermes (ascaris, anquilostomas).
AGUA DE VEGETO.- Agua de color blanco lechoso, preparada a base de subacetato de plomo y que se usa en aplicaciones externas, por ser tóxica, en forma de compresas húmedas, en contusiones y otros procesos por su poder astringente, que hace disminuir el derrame sanguíneo en los tejidos.
ALGOR.- Frialdad, escalofríos.
ANHÉLITO CORRUPTO.- Aliento o respiración fatigosa, penosa, alterada.
APOPLEXÍA (apoplejía).- Complejo sinto-
Cultura de los Cuidados • 65
mático que se caracteriza por la abolición del funcionalismo cerebral producido por diversas causas, especialmente por la embolia y hemorragia, de la que el término es sinónimo.
APOSTEMA.- Absceso. Acumulación localizada en una cavidad orgánica noviformada. Recibe diferentes nombres según su topografía.
AVERTINA.- Sustancia usada como anestésico y administrada en enemas por vía rectal.
AYUDA LENITIVA.- La que tiene como fin ablandar, suavizar.
AZOGUE.- Mercurio.
BÁLSAMO.- Exudación procedente de ciertos vegetales, cuya composición común puede representarse por resina, ácido benzoico o cinámico, y aceite volátil.
En farmacia se denomina también así muchos preparados en que entran sustancias aromáticas. Se emplean los naturales, tanto al interior como al exterior, y algunas veces en fumigaciones, y los artificiales generalmente al exterior como vulnerarios, fundentes y resolutivos.
BAZUQUEO.- Ruido hidroaéreo, se considera normal después de las comidas y de valor patológico cuando aparece alejado de las comidas o en ayunas.
BEBIDA CORDIAL.- Bebida obtenida de una mezcla de flores que en infusión se da a los enfermos como sudorífico.
BENTOSA (ventosa).- Vaso o campana, comúnmente de vidrio, que se aplica sobre una parte cualquiera de los tegumentos, después de haber enrarecido el aire en su interior quemando una cerilla o estopa, etc. La porción de tegumento substraído a la presión atmosférica se pone colorada y se entumece por el natural aflujo de humores. También se enrarece el aire por medio de una bomba aspirante adaptada al cuello de la ventosa. Las ventosas se han denominado secas cuando se aplican sobre una porción de la piel en que no se hayan hecho incisiones ni se hayan puesto sanguijuelas, es decir, que se aplican con el sólo objeto de producir allí una congestión artificial. Cuando se aplican donde se han puesto sanguijuelas o se han hecho escarificaciones o sajas y se favorece la salida de la sangre, se las llama sajadas o escarificadas.
BEXICATORIO (vejigatorio).- Dícese del emplasto de cantáridas u otra sustancia irritante, que levanta vejigas en la piel.
BEZOAR.- Piedra Bezahar. Cálculos especiales que se hallan en los estómagos de diferentes animales, principalmente de rumiantes. Antiguamente se atribuían a estos cálculos grandes virtudes curativas (contraveneno); hoy sólo tienen para la farmacia un interés histórico.
BORBORIGMO.- Se dice del ruido intestinal debido a la mezcla de gases y líquidos en el intestino y a su paso rápido por éste. Vulgar ruido de tripas.
BUBA.- Nombre vulgar de las pústulas. Mal venéreo o sifilítico. Tumores inflamatorios en ingle, axila y cuello, normalmente ligados a la sífilis. Las bubas pestilenciales son las derivadas de la peste.
CALA.- Supositorio rectal. Medicamentos oficinales o magistrales sólidos, de forma cónica alargada, a los que generalmente se da el grueso del dedo meñique, de la longitud de 3 a 5 cm, y cuyo peso no debe exceder de 40 gramos. Fragmento de gasa que se coloca en una herida cavitaria para asegurar la libre salida de los productos morbosos.
CALCULO ALVINO.- Concreción en el intestino formada por el endurecimiento de porciones de contenido fecal.
CÁMARA.- Flujo de vientre. Diarrea.
CANTÁRIDINA.- Base de diversos medicamentos que se usan en forma de ungüento, emplasto, tintura y papel epispástico. Es en extremo vesicante, muy venenosa, dificulta la circulación sanguínea y actúa sobre el sistema nervioso excitándolo y produciendo delirio.
CATAPLASMA.- Son mezclas medicamentosas en forma de pasta blanda, destinada al uso externo, que se aplican sobre la piel directamente o envueltas en una gasa. Su objeto es unas veces sencillamente la aplicación del calor húmedo, ya sea para conseguir una acción calmante o emoliente, ya para macerar la piel o para favorecer la colección del pus, y otras veces aplicar también sobre la piel sustancias revulsivas, antisépticas, etc.
CLISTER.- Ayuda. Lavativa. Enema. Inyección destinada especialmente a los intestinos
•emestre
66 • Cultura de los Cuidados
gruesos. Pueden componerse con casi todas las preparaciones medicinales, y sirven también para introducir en los intestinos sustancias alimenticias. Obra el enema por su cantidad, calidad, temperatura, fuerza de propulsión, lo mismo que por su permanencia.
COCIMIENTO.- El líquido que resulta de hervir en agua, durante más o menos tiempo, ciertas sustancias medicinales (lefios, raíces, hojas, cortezas, etc.) o de simples alimentos. También se denomina caldo medicinal. El cocimiento de cebada es la famosa tisana, empleada para todo tipo de enfermedades, pero sobre todo para las del pecho. Cuando el palo de guayaco llega a España, su principal forma de uso es precisamente el cocimiento, buscando promover la sudoración del enfermo.
CÓLICA O CÓLICA PASSIO.- Dolor cólico. Malestar abdominal acompañado de dolores continuos, retortijones y vómitos a causa de una obstrucción intestinal que alcanza su máximo grado en el cólico miserere.
COLILLA DEL ESPINAZO.- Punta de la columna vertebral.
CORRIMIENTO.- Fluxión de humores en alguna parte del cuerpo. .
COSTILLAS FIRMES.- Costillas verdaderas.
COSTILLAS ORNACINAS (fornacinas).-Costillas falsas.
COSTILLAS MENDOSAS.- (Mendosa: mentirosa o equivocada). Costillas falsas.
CERRO (CERRO).- Espinazo o lomo.
COLLIPO (zollipo).- Hipo.
DEFENSIVO.- Pafio doblado y mojado en algún licor, que se aplica a alguna parte enferma del cuerpo. Vendaje o emplasto destinado a proteger las partes que cubre.
DIACATOLICÓN.- Purgante que se hacía principalmente con hojas de sen, raíz de ruibarbo y pulpa de tamarindo.
DIAFINICÓN.- Purgante elaborado con pulpa de dátiles, que fue muy usado antiguamente para combatir los llamados cólicos de plomo. Contenía escamonea, jengibre, pimienta negra, canela, ruda, semilla de dauco de Creta y de hinojos.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
DOLOR DE HIJADA.- En principio todo dolor agudo sentido en el espacio comprendido entre la cadera y las últimas costillas. El cólico nefrítico debió ser el dolor de hijada más frecuente.
EMBROCACIÓN.- Acción de verter lentamente un líquido sobre una parte enferma. Diferenciase de la fricción en que no se emplea fuerza alguna para facilitar su absorción o penetración. Es un método terapéutico menos usado que la fricción, por ser menos activo. Aunque, en general se dirige a la superficie cutánea, puede asimismo hacerse en las mucosas (bucal, nasal, vaginal, etc.).
EMPLASTO.- Medicamento sólido, parecido por su composición a los ungüentos, pero que difiere de ellos por su mayor consistencia, por ser aglutinante y no licuarse con el calor del cuerpo. El emplasto tiene por base la combinación del protó-xido de plomo con los ácidos oléico, margáfico y esteárico. Se extiende, generalmente, en capas delgadas sobre una tela de lienzo, tafetán o sobre baldés. Su forma guarda proporción con la conformación exterior de la región sobre la que se aplica. Entre los más conocidos se hallan el matrical para problemas de la madre; el confotativo de Vigo; el diaquilón, mayor y menor; el estomaticón; el de ranas, el resolutivo, etc.
EMUNTORIO.- Se aplica al órgano o conducto excretorio. Glándulas de los sobacos, ingles y de la parte posterior de las orejas.
EPÍTIMA.- Preparación tópica diferente del ungüento y del emplasto. Comprende tres clases: el epítema liquido, que cuando está caliente constituye los llamados fomentos; el epítema blando, como los polvos de creta, arcilla y talco; y el epítema seco o polvos simples o compuestos envueltos en una gasa o cubierta protectora.
ESQUINANCIA (esquinancia).- Sofocación por apostema en la garganta, que dificulta el paso del aire y de alimentos y que suele cursar con fiebre y tos. Equivalía a las actuales anginas.
E S T A N G U R R I A ( e s t r a n g u r r i a ) . -Enfermedad de las vías urinarias, consistente en una micción dolorosa gota a gota con tenesmo o pujo de la vejiga.
ESTERNUTATORIO.- Que hace estornudar.
ETICA (héctica).- Fiebre diaria remitente,
Cultura de los Cuidados • 67
acompañada de escalofríos, sudor profuso, frecuencia y debilidad del pulso, enflaquecimiento y diarrea, asociada con la tuberculosis o supuración interna.
EXANGÜE.- Desangrado, sin sangre o fuerzas.
FIEBRES.- Consideradas enfermedades en sí mismas. Se clasifican en efímeras,que suelen durar uno o dos días; humorales, por inflamación de los humores, y éticas, capaces de secar los miembros. A partir de aquí, sus tipos se multiplicaban en cotidianas, diurnas, nocturnas, tercianas, cuartanas, pestilenciales etc. La terciana es aquella fiebre intermitente cuyos accesos se repiten al tercer día, siendo cada cuatro en las cuartanas.
FLAGELACIÓN.- Golpeteo repetido en los músculos para acelerar en ellos la circulación sanguínea
FLUXIÓN DE SANGRE.- Congestión o hiperemia activa.
FOMENTACIONES.- Fomentos. Aplicaciones de líquidos a diferentes partes del cuerpo, con el objeto de que permanezcan en ellas por más o menos tiempo. Los fomentos se hacen generalmente con infusiones, cocimientos o líquidos vinosos, acéticos, etéreos y alcohólicos.
FORMICACIÓN.- Hormigueo. Parestesia, sensación anormal como de insectos caminando sobre la piel.
FREGACIONES.- Friegas. Consisten en hacer fricciones sobre toda la superficie del cuerpo o de una parte con la mano sola o con bayetas o cepillos finos, que son las friegas secas, o bien empapando estos cuerpos con vapores aromáticos, que se llaman aromáticas, o con sustancias estimulantes de forma líquida, que son las friegas húmedas. Las friegas secas tienen por objeto aumentar la secreción y la enervación de la piel por faltar o haberse acumulado al interior, desarrollando, además, por este medio, el calor de la piel.
GALÁPAGO.- Venda hendida por los extremos, formando cuatro ramales.
GALLILLO.- Uvula o campanilla.
GARROTE.- Ligadura fuerte que se da en los brazos o muslos, oprimiendo su carne. Instrumento de que se han servido los cirujanos por mucho
tiempo, antes del uso del torniquete, para ejercer sobre los vasos abiertos una compresión capaz de detener la hemorragia.
GARROTILLO.- Difteria, crup, muy común en los niños, que suele ocasionar la muerte por asfixia.
GOTA ARTÉTICA O GOTA FRÍA.- Gota que se padece en los artejos (nudillos de los dedos). Dolores de las articulaciones de todo el cuerpo.
GOTA CORAL.- Denominación que suele darse a la epilepsia.
HIJADA.- Cada una de las dos cavidades simétricamente colocadas entre las costillas falsas y los huesos de las caderas. Dolor que se padece en dicha parte.
HIJAR.- Ijada.
HISOPILLO.- Muñequilla que se empapa en agua u otro líquido, y con la cual se humedece la boca y la garganta de los enfermos.
HYSIPULA (erisipela).- Enfermedad aguda febril y eruptiva, caracterizada por síntomas generales y la erupción de una o varias placas rojas, dolorosas, con edema o infiltración de los tejidos subyacentes, limitadas por un reborde bien manifiesto a la vista y al tacto. HUESO PETEN.- Pubis, parte inferior del vientre.
HUMACO.- Humo de cualquier cosa encendida que se aplica a las narices por remedio.
INTESTINOS GRÁCILES.- Intestinos delgados.
JUNTURA.- Articulación.
LAMEDOR.- Composición que se hace en la botica de varios simples con azúcar
y es de menor consistencia que el electuario y de más que el jarabe.
LECHINO.- Clavo de hilas que se introduce en las úlceras y heridas para facilitar la supuración.
LETUARIOS (electuarios).- Son preparados de consistencia blanda y compuestos por lo general de polvos o extractos reunidos mediante un jarabe, azúcar, miel o conserva. A veces forman parte de ellos las pulpas, extractos, gomo-resinas , algunas sales, etc. Se les designa también con el
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
68 • Cultura de los Cuidados
nombre de confecciones, y cuando contienen alguna cantidad de opio, con el de opiatas . Son muy célebres y antiguos la triaca, el más potente antídoto conocido; el diascordio y el filonio romano, un opiáceo. Abundan en las boticas, siendo más comunes los denominados simple, diaprunis simple, diapru-nis laxativo, rosado, indo, confección Hamech, dia-catholicón, diafenicón y benedicta.
LINIMENTOS.- Consisten en líquidos untuosos, por lo general oleosos, que sirven para friccionar diversas partes de la piel con hilas, franelas, la mano, etc., con el objeto de mitigar ciertos padecimientos. La base de estos medicamentos la constituyen álcalis, sales, ácidos, jabones, bálsamos, etc. y su escipiente más común los aceites fijos y las grasas.
LLAMAMIENTO.- Acción de atraer humores de una parte del cuerpo a otra.
MODORRA.- Sueno pesado, sopor, letargo leve.
MORBO GÁLICO O MAL FRANCÉS.-Sífilis. Enfermedad venérea.
MORCILLO (morcillo).- Parte carnosa o musculosa del brazo.
OPILACIÓN (opilación).- Obstrucción de cualquier vía u órgano hueco.
PAROXIMO (paroxismo).- Máxima intensidad de un acceso o ataque o de los síntomas de una enfermedad. Exacerbación súbita.
PASMO.- Lipotimia. Desmayo, deliquio, pérdida súbita del conocimiento.
PEBETE.- Pasta aromática que encendida exhala un humo muy fragante, y se usa para ahumar habitaciones.
PERLESÍA.- Parálisis. Debilidad muscular, senil o de otra clase, y acompañada de temblor.
PÍLDORAS.- Porción de electuario endurecida con polvos y de poco tamaño -cuando la porción era de mayor tamaño y más blanda se llamaba bolo.--, de uso frecuente. En cualquier botica podían hallarse las denominadas arábigas, de ruibarbo, áureas, de flumaria, de agárico y otras.
PIRINEO (perineo).- Región que forma el suelo de la pelvis y que comprende no sólo los diferentes planos músculoaponeuróticos, sino también los conductos urogenital y rectal que la atraviesan.
POLVOS.- Sirven para confeccionar preparaciones como las pildoras y para aplicación externa; los hay hemostáticos, aplicados a heridas sangrantes y amputaciones; afrodisíacos, como los polvos de cantárida, del español Juan de Vigo, compuestos de mercurio calcinado y agua fuerte, destinados a carnosidades y carne corrupta. Todo tipo de llagas corruptas, cánceres, enfermedades de la piel y parásitos eran tratados con polvos.
POMA.- Especie de bola elaborada con varios ingredientes, por lo común odoríferos. Perfumador.
PUXO (pujo).- Dolor abdominal acompañado de falsa necesidad de evacuar el vientre, con sensación de calor o escozor en la región anal. Contracción voluntaria o involuntaria de la prensa abdominal que acompaña la contracción uterina durante el período expulsivo del parto.
RABADILLA (diminutivo de rabadas-Punta o extremidad del espinazo, formada por la última pieza del hueso sacro y por todas las del coxis.
REGÜELDOS.- Eructo. Ventosidades humosas, por indigestión del estómago, expulsadas por la boca.
RESTAÑAR LA SANGRE.- Estancar, parar o detener la sangre.
SAHUMERIO.- Humo producido por una substancia aromática que se quema para perfumar o purifcar.
SANGUJA.- (Del latín sanguisuga; de sanguis, sangre, y sugere, chupar). Sanguijuela.
SCIRRO (escirro).- Cáncer duro con predominio notable del tejido conjuntivo.
SECAS.- Apostema de la peste, bubón.
SIESSO (sieso).- Parte inferior del intestino recto en la cual se comprende el ano.
SINGULTO.- Hipo procedente de contracciones del estómago causadas por calor o frío o por mordicación producida por humores y alimentos inadecuados.
SPONDILES (espóndiles).- Vértebras.
TABARDILLO.- Calentura pestilente con abundancia de sangre que se manifiesta por manchas en la piel; hoy se piensa que se trataba del tifus exantemático.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 69
TISANA.- Medicamento líquido que contiene en disolución una corta cantidad de principios medicinales, que sirve de bebida usual a los enfermos. Se administran frías o calientes, por cortadillos o tazas y a dosis variable.
TÍSSICA (tisis).- Enfermedad en que hay con-sunsión gradual y lenta, fiebre héctica y ulceración en algún órgano. Tuberculosis pulmonar.
TROCISCOS (trociscos). Son medicamentos oficinales sólidos compuestos de una o más sustancias pulverizadas y unidas por un intermedio no azucarado como un mucílago, zumo vegetal, etc., y a los que se da la forma cónica, cúbica o piramidal. Similares a las tabletas y a las pastillas, se diferencian por el hecho de no tomar como base el azúcar, sino otro cualquier producto, como por ejemplo la miga de pan.
UNGÜENTOS.- Medicamentos oficinales compuestos, grasos y resinosos, de consistencia por lo común pastosa y que sólo se usan al exterior. Se diferencian de las pomadas en que éstas son más blandas y no contienen sustancias resinosas, y de los emplastos en que éstos son más consistentes y se aglutinan. Se emplean en fricciones o extendidos sobre lienzo, piel o hilas.
Ungüento BASILICÓN.- El madurativo y supurativo cuyo principio medicinal es la pez negra.
Ungüento DIALTEA.- Ungüento de malvavisco.
Ungüento POPULEÓN.- Ungüento compuesto de manteca de cerdo, hojas de adormidera, belladona, yemas de chopo y otros ingredientes, el cual se emplea como calmante. En la farmacopea española (VII edición) es designado con el nombre de pomada de yemas de álamo compuesto.
XALEA (jalea).- Cualquiera de los medicamentos azucarados que tienen por base una materia animal o vegetal que al enfriarse toman consistencia gelatinosa.
XULEPE ( julepe) . Porción compuesta de agua, goma, jarabe de goma y agua de azahar. Los antiguos daban este nombre a un medicamento líquido compuesto de tres partes de agua destilada aromática y 1 2 de azúcar. Se administra a cucharadas.
CONCLUSIONES Dentro de la terminología estudiada, podemos
constatar a través de los significados de los distintos términos las siguientes conclusiones:
- Utilización de plantas medicinales y animales para curar en determinadas ocasiones.
- El uso de la teoría de los colores: mediante la cual un color puede influir de forma positiva sobre enfermedades.
- El uso de la teoría de la gradación: se establecen cuatro grados, según sean más calientes o más fríos.
- La importancia del conocimiento de la orina para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades.
- El fuerte arraigo de la astrología y la alquimia: las enfermedades siguen el curso de la luna o del sol.
- Vigencia de la teoría de los clásicos sobre los espíritus animales, como causa vital y origen de todo movimiento.
- Conjugación de la práctica con el empirismo, la influencia religiosa y las creencias populares con la aplicación de remedios caseros, alguno de ellos muy crueles.
- El uso de los tres pilares terapéuticos. Sangría, purga y dieta, los tres constituían los llamados remedios mayores de la medicina.
- La existencia de dudas, sobre la higiene en los preparados.
Las medidas terapéuticas empleadas, estaban en consonancia con el nivel de conocimientos que se poseía en ésta época sobre cuestiones sanitarias y al gran respeto que se tenía a muchas tradiciones y creencias populares.
BIBLOGRAFIA - Alonso y Rodríguez, José.- "COMPENDIO DE
TERAPÉUTICA GENERAL". Carlos Bailly-Bailliere. Madrid, 1873.
- Diepgen, R-" HISTORIA DE LA MEDICINA". 3O edición. Editorial Labor. Barcelona, 1.932.
- García Martínez, A.C; García Martínez, M.J; Valle Racero, J.I.- Presentación y análisis de la obra "DIRECTORIO DE ENFERMEROS" de Simón López, siglo XVII. Editado por el Consejo General de Enfermería (Editorial Síntesis). Madrid, 1.997.
- García Martínez, A.C; García Martínez, M.J; Valle Racero, J.I.- Presentación y análisis de la obra "INSTRUCCIÓN DE ENFERMEROS" de Andrés
Fernández de 1.625. Editado por el Consejo General
70 • Cultura de los Cuidados
de Enfermería (Editorial Síntesis). Madrid, 1.993. Granjel, Luis S.- "HISTORIA DE LA MEDICINA
ESPAÑOLA". SAYMA Ediciones y Publicaciones. Barcelona, 1.962.
Laín Entralgo, R- "HISTORIA DE LA MEDICINA". Salvat Editores. Barcelona, 1.982. Pimulier, F.S.- "DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO
ILUSTRADO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y
ESPECIALIDADES". 1" edición. Ediciones Alonso.
Madrid, 1.962. - Pimulier, F.S.- "APÉNDICE DEL DICCIONARIO
ENCICLOPÉDICO ILUSTRADO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y
ESPECIALIDADES". Ia edición. Ediciones Alonso. Madrid, 1.962.
- Real Academia Española.- "DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA". Madrid, 1.992.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 71
HERITAGE ASSESSMENT Rachel E. Spector, Ph.D., R.N., C.T.N., F.A.A.N.
Associate Professor Boston College School of Nursing
Chestnut Hill, Massachusetts United States of America
SUMMARY
Over time, this author has discovered that people are quite responsive to these ques-tions. The assessment tool has proven to
provide a means of helping people to focus on their "growing-up" experiences and to be able to recall and relate events of childhood in a sensitive man-ner. By interviewing informants, one is able to sti-mulate and probé an individual's memory to ena-ble them to recall and delve into health beliefs and practices. The tool has been used in several studies and also as a part of a health assessment done in clinical practice, both in the hospital and the com-munity settings. It has appeared to be far more sensitive in preparing people to describe health beliefs and practices if used as an interview, rather then as a fill-in type of assessment.
INTRODUCTION
In recent times, there has been a social explosión throughout the world. People from coun-tless different nations are migrating to other
nations wherein the culture is vastly different than that of their homeland. Countless social conse-quences have resulted from this phenomena, not the least of which are those found to directly impact on the scope of nursing practice and the ability for a given nurse to provide what he or she perceives to be safe, effective, and comprehensive care.
The desire and demand for nurses to become "culturally competent," - a term that implies that "within the delivered care the nurse understands and attends to the total context of the patient's situation is a complex combination of knowledge, attitudes, and skills" (Spector, 2000, p. 284) - is
escalating. However, this term is difficult to grasp and even more difficult to implement. Nurses are seeking answers to complex questions regarding cultural diversity and eager to develop ways in which to prepare themselves to face these new dilemmas.
CulturalCare is a concept that describes profes-sional nursing care that is "culturally sensitive, culturally appropriate, and culturally competent." (Spector, 2000, p. 284) CulturalCare is imperative to meet the complex health care needs of a given person/family/community. It is the provisión of care across cultural boundaries and takes into account the context in which the patient lives as well as the situations in which the patient's health problems arise. It is both content and process. It is revolutionary in that it begs the inclusión of issues not ordinarily seen, understood, or dealt with through both sides of the looking glass - the nursing culture within the dominant culture and that of the patient/family/community.
The content is, in fact, readily available in both nursing literature resources and the literature of other disciplines such as anthropology, sociology, folklore, and history. The process is more ambi-guous as inherent in the process is the idea that the nurse will develop an ability to "hear" the needs of a given patient and may be in difficult situations when patient and health care system perceptions of a given situation differ.
This article is the fírst of three articles written to explore the dimensions of this situation. It
1. explores the notion of Heritage Consistency,
2. how the Heritage Assessment Tool was developed, and
3. the suggested use of this tool. The second article will demónstrate how this
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
72 • Cultura de los Cuidados
tool can be used in research and the last article develops this concept to be used as a continuing part of patient and community assessment and the development of long term nursing care plans.
THE ORETICAL FRAMEWORK In order to understand and appreciate the often
subtle differences in health and illness beliefs and practices, it is necessary to initially understand the-ories relating to the modernization of culturally related beliefs. One way of analyzing belief sys-tems is through an exploration of "modern" ideas whereby people have been acculturated into the modern culture via such mechanisms as the scho-ols and popular media. (Crispino, 1980; Elling, 1977;Giordano & Giordano, 1977; Gordon, 1964; Greeley,1975; and Spector,2000) A second analy-sis is one of Heritage Consistency, which looks at acculturation on a continuum. Within this theory, one not only analyzes the degree to which a person identifies with the dominant/modern culture, but also how deeply they may identify with a traditio-nal culture. The assumption is made that it is pos-sible to assess health beliefs and practices, by determining a person's ties to their traditional beliefs, rather then their stage of acculturation to a new cultural society. The second assumption is that there is a relationship between strong personal identities either with
1. one's heritage, or level ties to a traditional culture; or,
2. their level of acculturation to the dominant modern culture and their health beliefs and practices.
In using a model of "Heritage Consistency" the practitioner or researcher is able to determine both inter and intra-ethnic group differences in respect to a given heritage and also to traditional health and illness beliefs and practices.
"Heritage Consistency" is a theory that was ori-ginally developed in 1980 by Estes and Zitzow as a means of assessing and counseling North American Indian (Native American) Alcoholics within a cultural context. It describes "the degree to which one's lifestyle reflects his/her tribal culture." The theory was expanded by Spector in 1983 (2000) in an attempt to study to what degree a given person's lifestyle reflects his/her traditional
culture, be it European, Asian, African, or North/South American. The valué characteristics, such as
- spoken language of preference, - food preferences, - ñame, - types of schools attended, - neighborhood ties, and - social activities, indicating heritage consistency exist on a "con
tinuum" and a given person can possess valué characteristics and health beliefs and practices of both a heritage consistent (traditional) and a heritage inconsistent (modern) nature. The concept includes a determination of one's -
- cultural - the sum total of socially inherited characteristics of a human group that comprises everything which one generation can tell, convey, or hand down to the next;
- ethnic - the sense of belonging to a particular group that includes such characteristics as a com-mon language, migratory status, race, religious faith or faiths, and ties that transcend kinship; and
- religious - the belief in a divine or superhu-man power or powers to be obeyed and worship-ped as the creator(s) and ruler(s) of the universe within a system of beliefs, practices, and ethical valúes- background.
Ethnicity and religión are clearly related and one's religión is quite often the determinant of their ethnic group. Religión provides the person a frame of reference and a perspective with which to orga-nize information. Religious teachings - vis a vie health and illness - help to present a meaningful philosophy and system of practices. This is done in a system of beliefs, practices, and social controls that have specific valúes, norms, and ethics and vary between religious groups. For example, many practices are related to health in that adherence to a religious code or mándate is conducive to holistic har-mony and health, and the breaking of this code may cause disharmony, or illness. (Thernstrom, 1980)(Spector, 2000, pp. 98-100).
It is difficult to isolate what aspects of culture, religión, and ethnicity shape a person's world view specifically. Each is part of the other - all three (3) are united within the person. (Figure 1) When one speaks of religión, one can not elimínate culture or
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 73
ethnicity, and so forth. A given person is sociali-zed within this contextual fabric and each facet interplays in their emerged health and illness beliefs and practices.(Spector, 2000) Descriptions and comparisons of ethnic, religious, and cultural behaviors in health and illness may be made within diverse societies.
Heritage Consistency occurs on an ever chan-ging continuum. This concept is not designed to stereotype or to completely measure the status of a given person within an ethno-cultural group or sub-group. It may be used, however, as an assess-ment tool to créate a way of understanding the per-son's view of events and determining if a person is interpreting events through a traditional or modern viewpoint.
HERITAGE ASSESSMENT TOOL DEVELOPMENT
The concept of Heritage Consistency consists of 13 factors, each of which was matrixed in the development of a tool to assess heritage.(Figure 1) Questions were developed to elicit responses to each factor in the matrix. The following are the factors comprising Heritage Consistency and examples of the questions that may be asked to determine a given person's level of heritage:
1. The person's childhood development occurred in the person's country of origin or in an immigrant neighborhood of like ethnic group.
Where were you born? Where were your parents, maternal, and pater
nal grandparents born and raised? Where did you grow up? What was your neighborhood like? 2. Extended family members encouraged parti-
cipation in traditional religious or cultural activi-ties.
How many siblings do/did you have? When you were growing up, who lived with
you? Did you grow up in cióse contact with extended
family? Do you maintain contact with extended family members? Did you and your family celébrate holidays and festivals together at home and in the community?
Did you particípate in other church or fraternal events with family members?
3. Individual engages in frequent visits to country of origin or to "oíd neighborhood" in the host country.
How often do you return to the country or neighborhood in which you grew up?
4. Family homes are within an "ethnic" community?
What ethnic group Uves in your neighborhood? 5. Individual participares in ethnic cultural
events such as religious festivals or national holidays, sometimes with singing, dancing, and national costumes.
Do you now particípate in various ethnic or religious events, such as religious festivals, singing, dancing, costumes, and national holidays?
6. Individual was raised in an extended family setting.
Who lived in your home when you were young?
Did you live with grandparents, aunts, úneles, and cousins?
7. Individual maintains regular contact with the extended family.
How often do you visit family members? Do you keep in cióse contact with those who
are at a distance?
8. Individual's ñame has not been changed. What was your family's ñame when they immi-
grated to this new country? Have they kept or changed their ñame? Did
somebody else (immigration officials) change their ñame?
Was the family ñame changed to sound more like neighbors?
9. Individual was educated in a parochial (non-public) school with a religious and/or ethnic philo-sophy similar to the family's background.
Where did you go to school? What kind of a school was it? What language were you taught in? 10. Individual engages primarily in social activi-
ties with others of the same ethnic background. What is the ethnic/religious background of
your spouse? Are you a member of a religious organization? Are you an active member? How often do you attend religious services?
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
74 • Cultura de los Cuidados
Do you practice your religión in your home? Do you prepare ethnic foods? What is the ethnic/religious background of
your friends? 11. Individual has a knowledge of the culture
and language of origin. Have you studied the history of the people from
the nation that you come from? Do you speak your native language? What language did you learn fírst? 12. Individual possesses elements of personal
pride about his heritage. How do you identify yourself? Affirmative answers to majority of preceding
questions. 13. Individual incorporares elements of histori-
cal beliefs and practices into his/her present philo-sophy.
What is the history of your national group? Do you pass stories of your heritage to your
children?
HERITAGE ASSESSMENT TOOL The preceding questions were further develo-
ped into an assessment tool (Figure 2). These questions may be used to investígate a given patient's degree of identifícation with a given heritage. The tool is rapidly administered and can be scored with one point for each affirmative answer beginning with question 10. Question 13 regar-ding the changing of one's ñame - and this may need clarification as that ñame change implies the making of one's ñame to be similar to those of the dominant culture - may be answered "no" and is scored 2 points for that negative answer. The gre-ater the number of positive responses, with that one exception, the greater the possibility that the person is identifying with their "traditional;" heritage.
The first section of the tool contains questions tht may be used for demographic background. The secón section contains the questions for Heritage Assessment. The third section contains questions relating to the given informants personal health beliefs and practices. This last section is most helpful in research and also in long term nursing care planning. Examples of the use of this section will be presented in forthcoming articles.
REFERENCES Crispino R L 1980 Assimilation of ethnic groups: the
Italian case Center for Migration, Jersey City. Elling, R H 1977 Socio-cultural influences on health and
health care Springer, New York. Estes G, Zitzow D 1980 Heritage consistency as a con-
sideration in counseling Native Americans, National Indian Education Association Convention Dallas, Texas
Gordon M 1964 Assimilation in American life - the role of race, religión, and national origins Oxford University Press, New York .
Pelto P J and Pelto G H Anthropological research: the structure of inquiry, 2nd ed. Cambridge, 1978, Cambridge University Press.
Spector R E 1983 A description of the impact of Medicare on health-illness beliefs and practices of white ethnic sénior citizens in central Texas Dissertation, University of Texas at Austin, Texas.
Spector R E 2000 Cultural diversity in health and illness, 5th ed., Prentice Hall Health, Upper Saddle River, NJ.
Thernstrom S ( ed) 1980 The Harvard encyclopedia of American ethnic groups Harvard University Press, Cambridge, Mass.
VALORACIÓN DE LA HERENCIA CULTURAL
Rachel E. Spector, PhD, R.N., C.T.N., F.A.A.N.
Profesora Asociada de la Escuela de Enfermería de la Universidad Boston College,
Massachussets, USA.
INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, hemos asistido a una explosión social a nivel mundial. Las personas de diferentes naciones emigran a otros
países donde la cultura es completamente distinta a la suya propia. Innumerables consecuencias de tipo social han resultado de este fenómeno migratorio, especialmente observables desde la práctica de la Enfermería, donde los profesionales aportan lo que ellos mismos y desde su visión particular consideran seguro, efectivo e integral.
El deseo y la demanda de los profesionales de los cuidados por convertirse en "culturalmente competentes" - término que implica que "dentro de la práctica de los cuidados, la enfermera comprende y atiende el contexto global de la situación del paciente, como una combinación compleja de
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 75
conocimientos, actitudes y habilidades" (Spector, 2000, p.284) - va en aumento. Sin embargo, este término es difícil de comprender e incluso aún lo es más de hacer efectivo. Los profesionales de Enfermería constantemente buscan respuestas a preguntas complejas relacionadas con la diversidad cultural y por otra parte intentan desarrollar las formas más adecuadas de prepararse para afrontar estos nuevos dilemas.
El cuidado cultural es un concepto que describe al cuidado enfermero profesional que es "cul-turalmente sensible, culturalmente apropiado y culturalmente competente". (Spector, 2000, p.284). El cuidado cultural es imprescindible a la hora de describir el intrincado de necesidades en cuidados de salud de una persona/ familia/ comunidad. Esta es la esencia del cuidado a través de las barreras culturales, tomando en cuenta el contexto en el que el paciente vive, así como las situaciones en las que los problemas de salud del paciente aparecen. Hablamos tanto de contenido como de proceso. Resulta curioso como aparecen problemas que normalmente no se veían, no se entendían o se comprendían de forma distinta desde las dos perspectivas existentes - la cultura enfermera dentro de la cultura dominante y la del paciente/ familia/ comunidad.
El contenido teórico del que se parte para realizar este trabajo se encuentra disponible en los recursos bibliográficos de otras disciplinas tales como la Antropología, Sociología, Folklore e Historia. El proceso, sin embargo, es mucho más ambiguo, ya que en él se encuentra la idea de que la enfermera desarrollará una habilidad especial para "oir" las necesidades de un paciente concreto y afrontará situaciones difíciles cuando existan discrepancias entre las percepciones del paciente y del Sistema sanitario.
Este es el primero de los tres artículos escritos para explorar las dimensiones de las situaciones planteadas en esta introducción. Sus objetivos son:
1.- explorar la noción de consistencia de la herencia cultural
2.- ver como se desarrolló la herramienta necesaria para la valoración de la herencia cultural
3.- aprender a utilizar esta herramienta. El segundo artículo se encarga de demostrar
como podemos emplear esta herramienta cultural
en la investigación y el último de los trabajos desarrolla este concepto de Herencia cultural para conseguir una cierta continuidad en la valoración del paciente y la comunidad, así como en el desarrollo de planes de cuidados de Enfermería.
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Con la finalidad de entender y apreciar las dife
rencias en creencias y prácticas relacionadas con la salud y la enfermedad es necesario entender a prio-ri una serie de teorías relacionadas con la modernización de creencias culturales. Una forma de analizar los sistemas de creencias es a través de una exploración de las ideas "modernas", las cuales están en estrecha relación con el proceso de cultu-rización dentro de la cultura moderna o dominante a través de mecanismos como las escuelas y la tradición oral. (Crispino, 1980; Elling, 1977; Giordano & Giordano, 1977; Gordon, 1964; Greeley, 1975; y Spector, 2000). Un segundo análisis sería el de la Consistencia de la Herencia, la cual contempla el proceso de culturización como en continua renovación. Dentro de esta teoría, no sólo se analiza el grado en que las personas se identifican con la cultura dominante o moderna, sino también en que profundidad se identifican con una cultura tradicional. La base principal de esta teoría parte del hecho de que es posible trabajar con creencias y prácticas en salud, determinando previamente los lazos de unión de la persona con sus creencias tradicionales, en vez de su grado de culturización dentro de una sociedad nueva. Por otro lado, esta teoría también asume que existe una relación entre la fuerte identidad personal, con:
1.- la herencia de uno, o el grado en que existe unión con una cultura tradicional.
2.- su nivel de culturización con la cultura moderna dominante y sus creencias y prácticas en salud.
Con la utilización del modelo de la Consistencia hereditaria, el profesional o investigador podrá determinar las diferencias Ínter e intraétnicas de los grupos respecto a una herencia dada y también ante unas creencias y prácticas tradicionales en salud.
La teoría de la Consistencia hereditaria fue desarrollada originariamente en 1980 por Estes y Zitzow como modo de asistir a los alcohólicos
1."' Semestre 2001 • Año V - N.° 9
76 • Cultura de los Cuidados
indios norteamericanos (Americanos nativos) dentro de su contexto cultural. Esta teoría nos describe el grado en que la forma de vivir de un individuo refleja su cultura propia". La teoría fue expandida por Spector en 1983 (2000) en un intento por estudiar hasta que punto el estilo de vida de una persona determinada reflejaba su cultura tradicional, pudiendo ser esta persona: europea, asiática, africana, norteamericana o sudamericana; de la cual se extrajo que características como:
- lengua hablada de preferencia - preferencias dietéticas - nombre - tipos de escuelas o colegios en los que estudió - lazos con el vecindario - actividades sociales indicaban que existía una continuidad en la
consistencia de la herencia, por lo tanto, una persona puede poseer unas características, valores, así como creencias y prácticas en salud pertenecientes a una consistencia hereditaria tradicional y a una naturaleza hereditaria inconsistente refiriéndonos a las culturas modernas. El concepto en sí incluye una determinación de tipo:
- cultural: la suma total de las características socialmente adquiridas de un grupo humano que se comprimen de tal forma que pueda pasar a la siguiente generación.
- Étnico: el sentido de pertenencia a un grupo particular que incluye características tales como una lengua común, un estatus migratorio, la raza, la fe religiosa o creencias y unos lazos que trasciendan a las siguientes generaciones.
- Religioso: la creencia en un poder o poderes superhumanos o divinos a los que haya que obedecer y tratar como al creador o creadores y como a los dirigentes del universo dentro de un sistema de creencias, prácticas y valores étnicos.
La etnicidad y la religión están claramente relacionadas, ya que la religión de uno normalmente es determinante de su grupo étnico. La religión aporta a la persona una línea de referencia y una perspectiva con la cual organizar toda la información. El aprendizaje religioso íntimamente relacionado con la salud y la enfermedad ayuda a presentar una filosofía significativa y un sistema de prácticas determinado. Esto lo observamos en un sistema de creencias, prácticas y controles sociales con valo
res específicos, normas éticas y que varía entre grupos religiosos. Por ejemplo, muchas prácticas están relacionadas con la salud en la medida de su adherencia a códigos y normas religiosas, donde su cumplimiento determina una armonía holística y por tanto la salud; mientras que su incumplimiento causa desarmonía y consecuentemente enfermedad. (Thernstrom, 1980; Spector, 2000, pp. 98-100).
Resulta difícil aislar los aspectos culturales, religiosos y étnicos que perfilan la forma en la que una persona mira al mundo que le rodea. Cada uno de estos aspectos forma parte del otro y los tres se encuentran ensamblados dentro de la persona (figura 1). Cuando se habla de religión no se puede eliminar a la cultura y la etnicidad, y viceversa. Una persona determinada se socializa dentro de este contexto y cada una de sus facetas intervienen en su constructo de creencias y prácticas en salud y enfermedad (Spector, 2000). Las descripciones y comparaciones entre los comportamientos culturales, étnicos y religiosos son observables en relación con la salud y la enfermedad en diversas sociedades.
Podemos afirmar que la Consistencia hereditaria ocurre siempre en una constante y cambiante continuidad. Este concepto no se diseñó para estereotipar o medir completamente el estatus de una persona determinada dentro de un grupo o subgru-po etnocultural. Debe utilizarse, sin embargo, como una herramienta para crear la forma de entender la forma en que la persona observa los acontecimientos y para determinar si una persona interpreta las diferentes situaciones desde una perspectiva moderna o tradicional.
DESARROLLO DEL INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA HERENCIA CULTURAL
El concepto de consistencia hereditaria consiste en 13 factores, los cuales fueron empleados para el desarrollo de una herramienta para la valoración de la herencia cultural. Las cuestiones que se crearon estaban relacionadas con cada uno de los factores. A continuación se muestran los factores de la Consistencia hereditaria y ejemplos de las cuestiones que deben preguntarse para determinar del nivel hereditario de las personas:
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 17
1.- El desarrollo de la infancia de la persona suele ocurrir en su país de origen o en un vecindario de inmigrantes de otro país:
¿dónde nació Ud? ¿dónde nacieron y crecieron sus padres y sus
abuelos paternos y maternos? ¿dónde creció Ud? ¿cómo era su vecindario? 2.- Los miembros de la familia suelen promul
gar a favor de la participación en actividades tradicionales, religiosas o culturales:
¿quién vivía con Ud durante su etapa de crecimiento?
¿creció Ud en estrecho contacto con su familia? ¿continua manteniendo contacto con los miem
bros de la familia? ¿celebran festividades Ud y su familia, juntos
en casa y en la comunidad? ¿participa Ud en otro tipo de Iglesia o aconte
cimiento fraternal con los miembros de su familia? 3.- Las Reuniones con la familia y amigos en
visitas a su país de origen o a su antiguo vecindario:
¿con qué frecuencia vuelve a visitar su país de origen o el vecindario donde creció?
4.- ¿Se encuentran los hogares de Ud y sus familiares dentro de una comunidad étnica?
¿qué grupo étnico vive en su vecindario? 5.- Participación en eventos culturales y étnicos
tales como festividades religiosas o festivos nacionales, a veces incluso cantando, bailando y con costumbres nacionales:
¿participa Ud actualmente en varios eventos de tipo religioso o étnico?
6.- El individuo fue criado en el contexto de una familia extensa:
¿quién vivía en su casa cuándo Ud era joven? ¿vivía Ud con abuelos, tías, tíos y primos? 7.- El individuo mantiene contacto frecuente
con su familia extensa: ¿con qué frecuencia visita Ud a los miembros
de su familia? ¿mantiene Ud un contacto estrecho con aque
llos familiares que se encuentran en la distancia? 8.- El nombre familiar no ha sido cambiado: ¿cuál era el apellido de su familia cuando inmi
graron a este país? ¿conservaron o cambiaron el apellido?
¿hubo algún estamento o institución, como la oficina de inmigración, que influyese en el cambio de apellido?
¿se cambió el apellido familiar para que sonase más como el de los vecinos?
9.- El individuo fue educado en una parroquia (no pública) con una filosofía religiosa y/ o étnica similar a la del bagaje familiar:
¿dónde fue Ud a la escuela? ¿qué tipo de escuela era esa? ¿en qué lengua le educaron en la escuela? 10.- Los individuos primeramente se unen en
actividades sociales con otros de su misma etnici-dad:
¿cuál es el bagaje étnico y religioso de su cónyuge?
¿es Ud miembro de alguna organización religiosa?
¿es Ud un miembro activo? ¿con qué frecuencia participa en actividades
religiosas? ¿practica Ud su religión en casa? ¿prepara Ud platos culinarios de tipo étnico? ¿cuál es el bagaje étnico y religioso de sus
amistades? 11.- El individuo tiene conocimientos de su
cultura y lengua de origen: ¿ha estudiado Ud la historia de la gente de su
nación de origen? ¿sabe Ud hablar su lengua nativa o de origen? ¿qué lengua aprendió Ud primero? 12.- El individuo posee elementos personales
que le hacen sentir orgulloso de su etnicidad: ¿cómo se identifica a sí mismo? *Si las respuestas a la mayoría de las cuestio
nes precedentes fueron afirmativas...continué. 13.- El individuo incorpora elementos de sus
creencias y prácticas históricas dentro de su filosofía presente:
¿cuál es la historia de su grupo de gente del mismo origen que Ud?
¿le cuenta Ud historias a sus hijos/ as acerca de su herencia cultural?
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE LA HERENCIA CULTURAL
Las cuestiones anteriores se desarrollaron dentro de un instrumento de valoración (FIGURA II).
78 • Cultura de los Cuidados
Estas preguntas se pueden utilizar para investigar el grado de identificación de un paciente determinado en relación a su herencia cultural. El instrumento es posible administrarlo rápidamente y puede ser puntuado con un punto por cada respuesta afirmativa comenzando a partir de la cuestión 10.
A la cuestión 13 referida al cambio del apellido familiar, puede que se conteste "no" y entonces la puntuaríamos con 2 puntos por respuesta negativa. Cuantas más respuestas positivas se extraigan de este instrumento de investigación, significará que la persona tiene unas grandes posibilidades de identificarse con su propia herencia tradicional.
La primera sección del instrumento contiene cuestiones que deben ser empleada para determinar el bagaje demográfico. La segunda sección contiene las cuestiones acerca de la valoración de la Herencia cultural. La tercera sección contiene cuestiones relacionadas con las creencias y prácticas personales de los informantes. Esta última sección es de más ayuda en la investigación y también para los planes de cuidados de Enfermería a largo plazo. Los ejemplos del empleo de esta sección se presentarán en otros artículos.
CONCLUSIONES Con el tiempo la autora ha descubierto que los
entrevistados suelen ser bastante receptivos y colaboradores con este tipo de cuestiones. La herramienta utilizada para la valoración ha sido probada para demostrar que puede ayudar a la gente a centrarse en sus propias experiencias de aprendizaje y crecimiento personal, a la vez que para recordar eventos pasados y rememorar su propia infancia de una forma sensible y cuidada. Con la entrevista a los informantes, el investigador puede estimular y probar que la memoria individual tiene la capacidad de recordar y extraer las creencias y prácticas relacionadas con la salud. Cabe afirmar que ha sido empleada en varios estudios y también como parte de una valoración sanitaria aplicada en la clínica, tanto en el hospital como en la comunidad. Ha resultado ser un instrumento mucho más sensible en la preparación de los informadores a la hora describir sus creencias y prácticas en salud cuando ha sido empleado como una entrevista, en vez de cómo un formulario de valoración.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
BIBLIOGRAFÍA Crispino R L. (1980) Assimilation of ethnic groups: the
Italian case Center for Migration, Jersey City. Elling, R H. (1977) Socio-cultural influences on health
and health care Springer, New York Estes G, Zitzow D. (1980) Heritage consistency as a
consideration in counseling Native Americans. National Indian Education Association Convention Dallas, Texas
Gordon M. (1964) Assimilation in American life - the role of race, religión, and national origins. Oxford University Press, New York
PeltoPJ andPelto GH. (1978) Anthropological rese-arch: the structure of inquiry, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge
Spector R E. (1983) A description of the impact of Medicare on health-illness beliefs and practices of white ethnic sénior citizens in central Texas Dissertation. University of Texas at Austin, Texas
Spector R E. (2000) Cultural diversity in health and ill-ness, 5th ed. Prentice Hall Health, Upper Saddle River, NJ
Thernstrom S ( ed). (1980) The Harvard encyclopedia of American ethnic groups. Harvard University Press, Cambridge
Las características de esa Consistencia, como se ve en el esquema, serán:
I.- CULTURAL: referida a Familia extensa, participación en las redes Folk o populares, lengua hablada y transmitida....
II.- RELIGIOSA: referida a Familia extensa, miembros de la Iglesia y participación en ésta, creencias históricas...
III.- ÉTNICA: referida a Familia extensa, pertenece a la comunidad étnica, participa en las redes Folk o populares, socializa con miembros del mismo grupo étnico, lengua...
FIGURA II. - Herramienta para la Valoración de la Herencia cultural
I.- Información Demográfica: 1.- ESTUDIO POBLACIÓN AL 2.- (a) Edad
(b) Lugar de nacimiento 3.- Sexo (1) Mujer. (2) Varón 4.- Nivel de estudios acabados
Cultura de los Cuidados • 79
5.- Estado civil: (1) Casado (2) Viudo (3) Divorciado (4) Separado (5) Nunca ha estado casado.
(6) Pareja de hecho
II.- Valoración de la Herencia cultural: cuestiones relacionadas con el bagaje étnico, cultural y religioso. 1.- ¿dónde nació su madre? 2.- ¿dónde nació su padre? 3.- ¿dónde nacieron ...
a. Su abuela materna? b. Su abuela paterna? c. Su abuelo materno? d. Su abuelo paterno?
4.- ¿cuántos hermanos y hermanas tiene? 5.- ¿en qué tipo de enclave creció Ud?
a. Urbano
b. Rural c. Suburbial
6.- ¿en qué país nacieron sus padres? a. Padre b. Madre
7.- ¿qué edad tenía Ud cuándo vino a nuestro país? 8.- ¿qué edad tenían sus padres cuándo llegaron a nuestro país?
a. Madre b. Padre
9.- Durante su período de crecimiento, ¿cuál fue la estructura de su familia?
a. Nuclear b. Extensa c. Padre/ Madre soltero/ a d. Otro
10.- ¿Todavía mantiene el contacto con ... a. Tías, tíos, primos?
(l)Si (2) No
Modelo de Consistencia hereditaria
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
80 • Cultura de los Cuidados
b. Hermanos, hermanas? (1) Si (2) No c. Padres?
(l)Si (2) No d. sus propios hijos/ as?
(1) Si (2) No 11.- ¿vivían la mayoría de sus tías, tíos, primos cerca de su casa durante su infancia?
(l)Si (2) No
12.- Aproximadamente, ¿con qué frecuencia visitaba Ud a los miembros de la familia que vivían fuera del núcleo familiar cuando era Ud joven?
(1) Diariamente (2) Semanalmente (3) Mensualmente (4) Una vez al año o menos (5) Nunca
13.- ¿tuvo que cambiar su familia el apellido debido a las autoridades de inmigración o por preferencias familiares?
(1) Si (2) No 14.- ¿tiene Ud alguna preferencia de tipo religioso?
(1) Si (en este caso especifique cual) (2) No
15.- ¿tiene su cónyuge la misma religión que Ud? (1) Si (2) No
16.- ¿tiene su cónyuge el mismo bagaje étnico que Ud?
(1) Si (2) No 17.- ¿a qué tipo de escuela fue Ud?
(1) Pública (2) Privada (3) Parroquial....
18.- Actualmente, ¿vive Ud en un vecindario dónde sus vecinos profesan la misma religión que Ud y tienen el mismo bagaje étnico?
Religión (l)Si (2) No Etnicidad (1) Si (2) No
19.- ¿pertenece Ud a alguna institución religiosa? (1) Si (2) No
20.- ¿se definiría a sí mismo como a un militante activo de esa institución?
(1) Si (2) No 21.- ¿con qué frecuencia atiende Ud a las tareas de esa institución?
(1) Más de una vez a la semana (2) Semanalmente
(3) Mensualmente (4) En festividades especiales únicamente.... (5) Nunca
22.- ¿practica Ud su religión en casa? (1) Si (por favor especifique de que manera) (2) Rezando (3) Leyendo la Biblia (4) Con la dieta (5) Celebrando las festividades religiosas (6) No
23.- ¿prepara Ud platos tradicionales propios de su grupo étnico?
(l)Si (2) No 24.- ¿participa Ud en actividades propias de su grupo étnico?
(l)Si (por favor especifique de que manera) (2) Cantando (3) En celebraciones y festivos (4) Bailando (5) En festivales étnicos (6) Con sus costumbres (7) Otros (8) No
25.- ¿pertenecen sus amistades al mismo grupo religioso que Ud?
(l)Si (2) No 26.- ¿pertenecen sus amistades al mismo grupo étnico que Ud?
(l)Si (2) No 27.- ¿cuál es su lengua nativa? (la lengua que sus padres podrían haber hablado antes de la actual) 28.- ¿puede Ud hablar esa lengua nativa?
(1) Preferentemente (2) Ocasionalmente (3) Raramente
29.- ¿puede Ud leer en esta lengua? (1) Si (2) No
III.- La siguiente parte tiene que ver con las creencias y prácticas personales acerca de la salud y la enfermedad: 1.- ¿Cómo describe Ud la SALUD? 2.- ¿Cómo calificaría Ud su propia SALUD?
(1) Excelente (2) Buena (3) Regular. (4) Mala
Cultura de los Cuidados • 81
3.- ¿Cómo describe Ud la ENFERMEDAD? 4.- ¿Qué piensa Ud que produce la ENFERMEDAD?
(1) Malos hábitos alimenticios (1) Si (2) No
(2) Combinaciones alimentarias incorrectas (1) Si (2) No
(3) Virus, bacterias, gérmenes (1) Si (2) No
(4) Castigo de Dios por los pecados (1) Si (2) No
(5) Mal de ojo (1) Si (2) No
(6) Hechizos de ajenos (l)Si (2) No
(7) Brujería (l)Si (2) No
(8) Cambios climáticos: frío, calor.. (1) Sí (2) No
(9) Exposición a agentes extraños (l)Si (2) No
(10) Exceso de trabajo (l)Si (2) No
(11) Falta de trabajo (l)Si (2) No.
(12) Dolor y pena (1) Si.... (2) No..
(13)Otros
Traducción y adaptación a cargo de: Manuel Lillo Crespo.
1." Semestre 2001 • Año
82 • Cultura de los Cuidados
BYSTANDER CPR IN TWO PITTSBURGH COMMUNITIES Kathleen Winter, Ph D, R N. Car! Ross, M.S.N., R.N.
UNIVERSITY ADDRESS 600 Forbes Avenue, School of Nursing UNIVERSITY TELEPHONE (412) 396-6541/5229
ABSTRACT
Despite recent reduction in mortality, coro-nary heart disease (CHD) continúes to be the leading cause of death in the United
States. Most of these deaths occur suddenly and out-ofhospital. There is strong evidence that car-diopulmonary resuscitation (CPR) provided by a bystander at the scene of an arrest doubles the chances of survival for a victim.
It is clear that the death rate for coronary heart disease is higher among blacks than among whites, yet black individuáis are less likely to receive bystander CPR. Research evidence as to exactly why this problem exists is not clear (Cowie, et al., 1993). This study proposes to refine and test a questionnaire which will identify the number of individuáis trained to do CPR, their willingness to perform CPR, and potential barriers to performance. This will then be administered to a random sampling of adults residing in two Pittsburgh com-munities where demographics indícate a high pro-portion of black residents.
Based on the data, the investigators will seek external funding to develop a culturally competent provide CPR education and remove barriers willingness to perform CPR for members of inter-vention that will lmpactlng on the two communi-ties.
A. OBJECTIVES: The overall purpose of this study is to provide
the investigators with baseline data upon which to develop an intervention that will increase bystander CPR participation by minority individuáis. The long term specific aim of the study is to increase the survival rate of African American cardiac arrest victims.
The objectives of this study are: (1) to refine and pilottest an instrument that will identify potential CPR bystanders (individuáis who have recei-
1 .«• Semestre 2001 • Año V - N.° 9
ved training in Cardiopulmonary Resuscitation); and (2) to determine the extent to which the adult population residing in two select Pittsburgh com-munities, with a high density of African American residents, are prepared and willing to provide bystander CPR. The research questions are:
- What are the demographic characteristics of the sample?
- What proportion of the target population is prepared and willing to provide bystander CPR?
- What barriers are identifíed which may limit CPR participation?
B. SIGNIFICANCE: Research on cardiovascular disease in minori-
ties is highly fundable by the National Institutes of Health (NIH), because it is one of the competitive áreas identifíed for nursing research. However, in order to be competitive for funding it is imperative to obtain baseline data through pilot and prelimi-nary studies. This study, which filis gaps in the literatee on CPR among minority populations, would contribute to decreased mortality among African American citizens who are at great risk for sudden death due to cardiac etiology.
Cardiovascular disease accounts for nearly 1 million deaths in the United States annually, and approximately 500,000 of these are sudden deaths as a result of coronary heart disease (CHD)
(Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Care, JAMA 1992). Death rates for CHD are higher among men than women and among blacks than whites (Healthy People2000, 1991).
Over half of the deaths from heart attacks occur during the fírst few hours after the onset of symp-toms and prior to reaching the hospital (Jones and Mitchell, 1993). lmmediate action at the fírst evidence of a heart attack is critical in saving heart tis-sue by reducing the incidence of ischemic-induced
•
Cultura de los Cuidados • 83
ventricular fibrillation thereby reducing morbidity and mortality from CHD. (Healthy People 2000).
The American Heart Association (AHA) has identifíed signifícant links in a chain of survival that must be initiated for victims of sudden cardiac death. Early initiation of cardiopulmonary resusci-tation to the victim of sudden cardiac death is one of the most critical links in the survival rate of the victim. However, black victims of out-of-hospital cardiac arrest receive bystander CPR less fre-quently than white victims, therefore targeted trai-ning programs may be needed to improve rates among high-risk groups (Brookoff et al., 1994). Cowie et al. (1993) reported a markdly poorer ini-tial resuscitation rate among Black and White victims (17.1% vs. 40.7%) (p.955).
Despite determined efforts, the national impact of citizen CPR training has been limited by a variety of factors. It is important to determine the number of individuáis who have been trai-ned in CPR and to further investígate barriers to the provisión of CPR on selected victims, espe-cially in minority communlties.
C. HISTORICAL PERSPECTIVE: 1) Introduction - Coronary heart disease con
tinúes to be the number one killer in the United States. This has sparked many investigations about bystander-initiated cardiopulmonary resuscitation.
The faculty of Duquesne University School of Nursing were contacted by leaders of the Hill District and East Liberty, and asked to conduct CPR classes for several groups. These classes were provided and a research team from the School of Nursing was subsequently established and awar-ded seed funding by the school to begin prelimi-nary investigation of the community need for CPR. Funding is now being sought to expand this pro-ject.
2) Literature Review - The review of the literatee has revealed a need to edúcate individuáis in the community in CPR. The purpose of training individuáis in CPR/BLS (Basic Life Support) is to increase the survival rate and decrease the compli-cation rate following sudden cardiac death. Successful treatment of sudden cardiac death starts in the community with prevention and education. If the community is provided with this education,
individuáis can potentially identify appropriate situations requiring early intervention.
Almost all of the cited literature and investigations credit early bystander CPR as being maxi-mally effective when started at the time of patient collapse. In most clinical studies, bystander CPR has been reported to have a signifícant positive effect on survival (Cummins 1993).
Cummins et al. (1985) in a study (n=1297) of witnessed outof-the hospital cardiac arrest caused by heart disease, demonstrated an improved survival rate when CPR was initiated by bystanders wit-hin four minutes. Guzy et al. (1983) concluded that bystander CPR, initiated prior to the arrival of paramedics, produced a fourfold improvement in survival. The data supports the effectiveness of bystander CPR survival following cardiac arrest.
Weaver, Fahrenbruch, & Johnson (1993) stu-died the link between early CPR with early defí-brillation. In a logistic regression analysis of survival in 244 witnessed arrest, the authors found delay with initiation of CPR and delay with early defi-brillation predicted mortality following sudden cardiac death. In witnessed cases, survival rates decreased almost three percent for each minute of delay before initiation of CPR and continued to fall four percent for each minute after initiation of CPR until delivery of first defíbrillatory shock. When CPR was begun within three minutes of collapse and the countershock was delivered shortly there-after, 23 of 33 such patients (70%) survived.
Two other studies which strongly support the benefít of early bystander CPR and that early bystander-initiated CPR leads to better survival were conducted by Cummins and Pepe. The study con-ducted by Cummins (1993) revealed that bystander-initiated CPR produced a 27% survival rate, whereas when CPR was delayed until emergency medical services (EMS) arrived the survival rate was only 13%. The second study conducted by Pepe (1990) revealed a 40% versus 19% survival rate difference in bystander and EMSinitiated CPR.
According to Brookoff et al. (1994), out-of-hospital cardiac arrest accounts for more than 250,000 deaths in the United States every year. There is strong evidence that bystander CPR dou-
1." Semestre 2001 ¡
84 • Cultura de los Cuidados
bles survival. The investigators, however, found that black adults in Tennessee who experienced out-of-hospital cardiac arrest either at home or in a public place were only half as likely (9.8% vs.21.4%) to receive bystander CPR than white residents of that state. This information was based on 1068 consecutive cases of nontraumatic out-of-hospital cardiac arrest. Memphis, Tennessee is a city of equal numbers of blacks and whites. The reasons for the demonstrated racial differences in the likelihood of bystander CPR were unclear.
Cowie et al. (1993) reported that minority populations are less knowledgeable in regard to CPR. This study also revealed that black victims of out-of-hospital cardiac arrest may be less likely to have CPR lnitiated by a bystander (p.959).
Hanks (1990) carried out a study which revealed that bystanders are more willing to help if they perceive themselves as being competent and are of the same psychological and social background as the victim.
In summary, the review of the literature clearly identifies two key elements related to survival rates of victims suffering from sudden cardiac death: (1) bystander-initiated CPR improves the survival rate of victims suffering from sudden cardiac death; and (2) there is a discrepancy in survival rates between white and black adults who suf-fer from cardiac arrest.
The review of the literature and Duquesne University School of Nursing's community invol-vement in underserved communities has set the groundwork for this project. The investigators visualize the study conducted in two phases: (1) pilot-test a questionnaire which will identify what proportion of the population in two black communities is prepared as potential CPR bystanders (individuáis trained in CPR), who these bystanders are and their willingness to perform CPR; and (2) conduct a mailed survey of adult residents in the two targeted communities.
3) Investigator's Expertise - Duquesne University School of Nursing's commitment to underserved áreas flows from the mission of the University. The School of Nursing's faculty and students have been actively involved with the Hill District and East Liberty for the past three years. Examples of this involvement include nurse-mana-
ged wellness clinics, health fairs, and CPR classes. The principal investigator and her students have conducted community assessments of both of these communities. The assessment data were obtained from key informants of the community. The assessments focused on population, level of educa-tion, religión, availability of health care in emer-gencies, and morbidity and mortality. When these informants were asked about CPR training they emphasized the need for such education.
The investigators have been in contact with experts in the provisión of Pittsburgh's Emergency Medical Services, particularly at the Center for Emergency Medicine. According to Chief Robert Kennedy, City of Pittsburgh Emergency Medical Services, only 35% of CPR episodes involved citi-zen bystander participation. No data are available which would distinguish between CPR response at the neighborhood level. Based on the literature (Cowie, Fahrenbruch, Cobb, & Hallstrom, 1993), Pittsburgh's underserved communities would expect to report less knowledge of CPR and black victims would be less likely to have CPR initiated by a bystander.
The principal investigator's (Dr. Kathleen Winter) expertise is in community health and community health education. She holds a Doctórate in community health education and has supervised numerous gradúate and undergraduate students in the conduct of community assessments and the implementation of health interventions with aggre-gates. As a community health nurse and long stan-ding member of the American Public Health Association, Dr. Winter is committed to reducing morbidity and mortality in at risk groups.
The co-investigator's (Cari Ross) expertise is in critical care nursing and CPR instruction. He holds a Master of Science degree in Nursing Education with a specialization in critical care. Mr. Ross has worked for nine years in critical care and maintains a clinical practice in critical care. He is a Basic Cardiac Life Support (BCLS) instructor and holds certification in Advanced Cardiac Life Support (ACLS). For the past seven years he has been active in teaching CPR in hospitals, in the community, and internationally in Nicaragua. He has worked in a variety of critical care settings,
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 85
hospitals, home care, and community based reha-bilitation. In January, 1995, Mr. Ross was a mem-ber of a critical care team who taught critical care to a group of nurses and physicians in Nicaragua. He chairs the School of Nursing's International Nursing Committee. Mr. Ross is committed to transcultural nursing both locally and internatio-nally, and especially to increasing the survival rate of those individuáis who are at high risk for sudden cardiac death.
D. METHODOLOGY: 1) Research Design - A survey design is the
appropriate design for this phase of the study. A mailed questionnaire developed by the investiga-tors (attached), based on a review of relevant lite-rature, will serve as the data collection instrument.
2) Phase one - Instrument Development 1. The questionnaire will be reviewed by a panel
of content experts in the field of cardiovascular medicine and nursing for content validity.
2. A pilot study will be done with selected lay representatives of an African-American community for consideration of wording, readability, and cultural bias. This pilot testing will be done with approximately 10 adult individuáis residing in a community with characteristics similar to those of the communities to be surveyed. 3. The questionnaire will be revised based upon the input of both of the above groups.
3) Phase two - Mailed survey 1. IRB approval will be obtained. The study
should qualify as exempt. 2. Questionnaires will be mailed to the adult
population of two sections of Pittsburgh (the Hill District and East Liberty). According to the 1990 census the total adult population in the Hill District is 10,513 and in East Liberty it is 6,543.
Ideally, the investigators would like to survey the entire adult population of both communities; however, due to accessibility and financial cons-traints, a systematic random sampling design will be used. From a mailing list of adult residents every third ñame will be chosen as a subject and mailed a questionnaire.
2. Expected return will be 33% or greater and if the expected return is not met, a second mailing will be done. Other measures that will be used to
increase the probability of a 33% return rate: (a) pamphlets/posters publicizing the project in key áreas of the community, such as churches and community centers; and (b) billboards publicizing the project at strategic locations within the community.
3. Data will be analyzed according to the rese-arch questions. Because the study is exploratory specific hypotheses are not constructed a priori. Data analysis will use descriptive statistics (fre-quencies) to delinéate: (a) demographic characteristics of the sample; (b) experience with CPR; (c) willingness to learn CPR; and (d) perceived barriers. Inferential statistics (t-test) will be used to ascertain differences in willingness to learn CPR and perceived barriers according to selected demographic characteristics.
4) Time/Schedule Of Project Activities -Once IRB approval is granted and funding is approved, project activities will proceed according to the following time line. Due to the full-time faculty responsibilities of the investigators, a 16 month budget for completion of the study is requested.
Months 1 -5 (5 months) Refine and Summary pilot-test cre-
ated questionnaire Final revisión Months 6 - 10 (5 months) Publicity for project Data collection
Second mailing if needed Months 11 - 13 (3 months) Interim Datábase created Months 14 -15 (2 months) Summarization of results Draft
manuscript Month 16 (1 month) Submit ñnal-report Begin educatio-
nal intervention
E. RESULTS: Through this study, the investigators will iden-
tify the most important characteristics of the target population in the two communities in order to serve as a basis for the development of a culturally competent intervention. The intervention will include CPR education, address barriers impacting on willingness to perform CPR, and decrease the
86 • Cultura de los Cuidados
morbidity and mortality in the two target commu-nities.
F. EVALUATION: The evaluation of the study will be based upon
the accomplishment of the two objectives. An acceptable community participaron rate for return of mailed surveys has been set at 33% by the inves-tigators. Data from the study will be monitored by the interdisciplinary team which originally helped to conceptualize the study.
This interdisciplinary team of nurses and phy-sicians which conceptualized the study will particípate both in the evaluation of the results and prepararon of the National Institute of Health (NIH) proposal. The advisory committee from the target communities will assist in evaluating the results for cultural competence.
G. FUTURE PLANS: 1) Fundina Possibilities - Based on the results
of this project the investigators plan to pursue external funding to:
(1) initiate an educational component in CPR, which is culturally sensitive and utilizes interven-tions that will address barriers identified in the community survey; and (2) extend the use of the investigator developed and tested bystander CPR questionnaire throughout the metropolitan Pittsburgh área.
It is further hoped that based upon these data a culturally competent intervention may be developed as a model for other health professionals dedi-cated to improved health outcomes for minority populations.
2) Publication/Presentation Possibilities - As a result of this study, it is expected that the investigators will develop a number of manuscripts and gain opportunities for presentations. These oppor-tunities will emphasize both the testing of the questionnaire as well as the study results.
The refínement of the questionnaire may sti-mulate the creation of a datábase for use by resear-chers in other cities for the provisión of benchmark data.
H. BUDGET NARRATIVE - The following descriptions are intended to
1 ir Semestre 2001 • Año V - N.° 9
serve as justificaron of how funds will be used:
EOUIPMENT Statistical Software Package A software package that will be used for data
entry and analysis. SPSS-X for the PC Amount Requested $300,00
PERSONNEL Research Assistant (TBA) Research Assistant is needed to write codebo-
ok, code and enter data, and conduct final library search.
$ 7/hr. X 5 days/wk. X 4wks./mo. X 6mo = $ 840.00. Amount Requested: $ 840.00
OTHER COSTS Photocopying A two page questionnaire and cover letter. 3
pages X 5,666 participants (DU printing & grap-hics) = $ 92.98 X 3
Amount Requested: $300,00
POSTAQE COST Bulk mailings of initial questionnaire to 5,666
participants @ $.24 = $ 1,359.84 and purchase of Duquesne University returned postage paid enve-lopes ($ 115.00). Second mailing to non-respon-dents approximately $ 150.00
Amount Requested: $ 1600,00
MAILINQ LIST AND LABEL PURCHASE Approximately 17,000 ñames + mailing labels
@$ .55/1,000 Amount Requested: $ 1000.00
BULBOARD ADVERTISING Purchase of two small billboards for a period of
one week in each targeted community prior to mailing the questionnaire (per quote: one week billbo-ard ads), The Outdoor Weekly.
Amount Requested: $ 700.00
MISCELLANEOUS Computer paper, ink cartridge, disc, white
Duquesne University envelopes, basic office sup-plies. Amount Requested: $ 150.00
TOTAL $4890.00
Cultura de los Cuidados • 87
REFERENCES MEMO To: Jennifer and Paige From: Donna Brugos Date: November 5, 1998 Subject: CPR Data CPR DATA
Brookoff D., Kellermann, A.L., Hackman, B.B., Somes, G. Dobyns, P. (1994). Do blacks get bystander car-diopulmonary resuscitation as often as whites? Annals of Emerqency Medicine, 24 (6). 1147-1150.
Cowie, M.R., Fahrenbuch, CE., Cobb, L.A.,& Hallstrom, A.P. (1993). Out-of-hospital cardiac arrest: Racial differences in outcome in seattle. American Journal of Public Health, 83 (7), 955-959.
Cummins, R.O., Eisenberg, M.S., Hallstrom, A.P., & Litwin, M.S. (1985). Survival of out-of-hospital cardiac arrest with early initiation cardiopulmonary resuscitation. American Journal of Emerqency Medicine, 3 (2), 114-119.
Cummins, R.O., Ornato,J.P., Theis, W.H.,& Pepe, RE. (1991). Improving survival from sudden cardiac arrest: The "chain of survival" concept. American Heart Association Medical Statement 83 (5), 1832-1847.
Cummins, T (1993). Ethical issues in adult resuscitation. Annals of Emerqency Medicine, 22,(2), 35-40
Emergency Cardiac Care Committee; American Heart Association. (1992). Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiac care. JAMA, 268(16), 21722183.
Guzy, P.M., Pearce, M.L.,& Greenfield, S. (1983). The survival benefit of bystander cardiopulmonary resuscitation in -paramedic served metropolitan área. American Journal of Public Health 73 (2), 766-769.
Hanks, S. (1990). The impact of a supplemental bystander educational unit on the emergency helping beha-vior of college students. Dissertation Abstracts. Brigham Young University.
Jones, R, & Mitchell, J. (1993). The Black Health Library Guide to Heart Disease and Hypertension. New York: Henry Holt and Company.
Pepe, P. (1990). Emergency medical services personnel and ground transport vehicles. Problems in Critical Care, 4, 470476.
U.S. Department of Health and Human Services, Public health Service. (1991). Healthy people 2000 (DHHS Publication No. (PHS) 91-50213). Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
Weaver, Fahrenbuch, C , & Johnson, D. (1990). Effect of epinephrine and lidocaine therapy on outcome after cardiac arrest due to ventricular fibrillation. Circulation 82, 2027-2034.
The data was analyzed by the following: Freq - Whole house Freq - by African-American and Caucasian Chi-square - by African-American and
Caucasian
Because 94.5% of the responses were either African-Arnerican or Caucasian I did a frequency of the two groups so a comparison could be done between the two groups. The format we usually use is to créate a table with the questions in one column, and the responses in two other columns:
Questions Whole House African-American Caucasian
What is your age? Etc.
The study was intended to develop an interven-tion that will increase CPR participaron by mino-rity individuáis. The African-American group was the largest minority in the studv and this group was analyzed individually with some of the results:
- 50% were 40 years oíd and above
- 67% were female
- 63% had some college or were college graduates
- 42% had some health care training while 58% did
not - 54% had been trained to do CPR.
- 38% had their last CPR class 5 years ago or more
- 29% did not feel comfortable with their CPR skills, 54% felt somewhat comfortable and 18% felt very comfortable.
1.« Semestre 2001 • Año V - IM.° 9
88 • Cultura de los Cuidados
- 13% had used CPR while 67% had not ever used CPR
- Of the ones not knowing CPR, 35% said it was because of cost, 22% said it was because they were two busy, and 14% said they were too oíd.
- Of the ones not knowing CPR, 92% said they would like to learn.
- The place tl-ey were like to learn would be the Local school or university (47%) Or the Community Center (30%)
If you have hours IcR you'll want to review all of the data elements and write up the results and give them to Kathy Winters.
If you have any questions, cali me at (412)359-5024
COULD YOU SAVE A LIVE?
Please answer the following questions descri-bing yourself. (Use a check mark)
1. What is your age? 13-19 40-49 20 - 29 50 - 59 30 - 39 60 and above
2 . Are you Male Female
3. What is your ethnic background? African -American Caucasian (White) Asian-American Hispanic-American Native American Other, Specify
4. Highest level of education completed? Grade School HIgh School GED Technical School Some College College Never Attended School
5. Have you had any health care training? Yes No
If yes, check level below: Medical Doctor or Dentist Nurse Nurse Aide Paramedic or EMT Other, specify
6. What would you do first for someone who passes out or collapses?
Yell for help Check to see if they were breathíng Cali 911 Check to see if they will react Check their pulse Ignore them' Administer CPR Other, Specify
7. Have you ever been trained to do CPR? Yes No : If YES,continue If no, go to question #12
8. Where did you learn CPR? Red Cross Work Community Church Other, please specify_
9. When was the last time you had a class in CPR? Within the last 2 years 3-4 years ago 5 years ago or more
10. How comfortable are you in your CPR skills?
Not comfortable at all Somewhatcomfortable Very comfortable If not comfortable, why?
Turn Over To Complete The Questionnaire
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 89
11. Have you Yes No
ever used CPR?
12. IfyouknowCPR or learned CPR, would you do CPR on the following people?
Family Friend Co-worker Neighbor Stranger Another Race Anyone No one
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
No No No No No No No No
If no, why not If no, why not If no, why not If no, why not If no, why not If no, why not If no, why not If no, why not
16. If you do not know CPR, would you like to learn?
Yes No
If yes, where would you like to have a class? Local School or University Community Center Church Other, specify
BYSTANDER CPR IN TWO PiTTSBURGH COMMUNIT1ES
13. Are there any reasons that you would NOT perform CPR on a person?
Yes If yes, what are the reasons? No
14. Would vou Derform CPR if vou had Drotection for vour mouth?
Yes No
Ifyou know CPR, stop here. Ifnot, please ans-wer quesüons 15 and 16
15. If you do not know CPR, what is your major reason for not taking a CPR course?
Cost Not Interested Afraid I cannot learn or do it right Too busy Too oíd Disabled Fearof AIDS Fear of Diseases other than AIDS Do not want to do mouth to mouth breathing Too nervous Too hard to learn Do not know Not offered in my área Fear of being sued/Lawsuit Other, specify
RCP REALIZADA POR TESTIGOS EN DOS COMUNIDADES DE PITTSBURGH
ABSTRACT
Apesar de la reciente disminución de la mortalidad, la enfermedad cardiaca coronaria continúa siendo la principal causa de
muerte en EEW. La mayoría de estas muertes ocurren súbitamente y fuera del hospital. Hay evidencias de que la reanimación cardiopulmonar (RCP) llevada a cabo por un testigo en la escena del suceso, duplica la posibilidad de supervivencia de la víctima.
Es un hecho que el índice de mortalidad por enfermedad coronaria es más alto entre la raza negra que en la blanca; sin embargo los individuos de raza negra tienen menos posibilidades de recibir RCP por parte de un testigo. No hay evidencia investigadora sobre el porqué de la existencia de este problema (Cowie et al., 1993). Este estudio propone mejorar y probar un cuestionario que identificara el número de personas capacitadas para llevar a cabo una RCP, su predisposición, y las barreras potenciales para ello. Éste sera luego aplicado a una muestra aleatoria de adultos residentes en dos comunidades de Pittsburgh donde demográficamente se observa una alta proporción de residentes de raza negra.
Basados en los datos, los investigadores buscaran financiación externa para desarrollar una intervención cultural que proporcionara formación en RCP y eliminara barreras a la predisposición a actuar en miembros de ambas comunidades.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
90 • Cultura de los Cuidados
A. OBJETIVOS: El objetivo global de este estudio es proporcio
nar a los investigadores datos de base sobre los cuales desarrollar una intervención que promueva la participación de individuos pertenecientes a minorías en la RCP. La meta específica a largo plazo del estudio es aumentar el índice de supervivencia de afroamericanos víctimas de un ataque cardiaco.
Los objetivos de este estudio son: (1) mejorar y probar un instrumento que identifique posibles reanimadores-testigo (individuos que han recibido, formación en RCP); y (2) determinar hasta qué punto la población adulta residente en las dos áreas seleccionadas, con una alta densidad de afroamericanos, está preparada y predispuesta para proporcionar RCP.
Las cuestiones a investigar son: • ¿Cuáles son las características demográficas
de la muestra? • ¿Qué proporción de la población diana está
preparada y predispuesta para llevar a cabo RCP? • ¿Qué barreras se identifican como limitantes
de la participación en la RCP?
B. JUSTIFICACIÓN: La investigación sobre enfermedades cardio
vasculares en minorías es susceptible de financiación por parte de los Institutos de Salud Nacionales (NIH) ya que constituye una de las áreas de competencia identificadas en la investigación en enfermería. Sin embargo, con el objeto de ser competitivos a la hora de obtener financiación es imprescindible obtener datos de base a través de estudios piloto y preliminares. Este estudio, que rellena lagunas en la bibliografía sobre RCP en poblaciones minoritarias, contribuiría a disminuir la mortalidad entre ciudadanos afroamericanos con gran riesgo de muerte súbita de etiología cardiaca.
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la causa de casi un millón de muertes anuales en EEW, de las que aproximadamente 500.000 son a consecuencia de enfermedad coronaria (Guía para la Reanimación Cardiopulmonar y Cuidados de Emergencia, JAMA 1992). Los índices de mortalidad por enfermedad coronaria son más altos entre hombres que entre mujeres y en negros más que en blancos (Healthy People 2000, 1991).
Más de la mitad de las muertes por ataques cardiacos ocurre durante las primeras horas tras la aparición de los síntomas y antes de llegar al hospital (Jones y Mitchell, 1993). La actuación inmediata a la primera evidencia de ataque cardiaco es crítica a la hora de salvar tejido cardiaco reduciendo la incidencia de fibrilación ventricular a causa de la isquemia y por tanto cara a reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular (Healthy people 2000).
La Asociación Americana del Corazón (AHA) ha identificado eslabones significativos en la cadena de supervivencia que debe iniciarse en las víctimas. El pronto inicio de la RCP es uno de los eslabones clave en la supervivencia. Sin embargo, las víctimas de ataque al corazón de raza negra reciben fuera del hospital RCP de testigos menos frecuentemente que las de raza blanca, de ahí la necesidad de programas de formación para mejorar los Índices en grupos de alto riesgo (Brookoff et al , 1994). Cowie et al. (1993) describieron una diferencia significativa en la realización de la reanimación entre negros y blancos ( 17,1% vs. 40,7 %).
A pesar de los esfuerzos, la repercusión a nivel nacional de la formación en RCP a los ciudadanos se ha visto limitada por varios factores. Es importante determinar el número de personas que han recibido formación en RCP e investigar barreras que influyan en la provisión de esta RCP a determinadas víctimas, especialmente en poblaciones minoritarias.
C. PERSPECTIVA HISTÓRICA: 1. Introducción - La enfermedad coronaria
continúa siendo la principal causa de muerte en EEW. Este hecho ha propiciado varias investigaciones sobre RCP iniciada por un testigo.
Las autoridades de Hill District y East Liberty se pusieron en contacto con la Escuela de Enfermería de la Universidad Duquesne y solicitaron la organización de actividades formativas para diversos grupos. Estas se llevaron a cabo y se formó subsiguientemente un equipo de investigación financiado por la Escuela de Enfermería con el fin de comenzar una investigación preliminar sobre la necesidad de entrenamiento en RCP en la comunidad. Ahora se están solicitando más fondos para continuar este proyecto.
1.«' Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 91
2. Revisión bibliográfica - La revisión bibliográfica ha revelado la necesidad de educar sobre RCP en la comunidad. El objetivo del entrenamiento en RCP/SVB (Soporte Vital Básico) es aumentar la tasa de supervivencia y disminuir la de complicaciones subsecuentes al ataque cardiaco. El tratamiento eficaz empieza en la comunidad con prevención y educación. Proporcionada esta educación, los individuos pueden potencialmente identificar situaciones que requieran una rápida intervención.
Casi toda la literatura e investigaciones acreditan a la RCP realizada por un testigo como de máxima eficacia si se inicia inmediatamente. Para la mayoría de estudios clínicos, la RCP llevada a cabo por un testigo tiene un efecto positivo significativo en la supervivencia (Cummins 1993).
Cummins et al. (1985) en un estudio (n=1297) sobre ataques por enfermedad cardiaca presenciados fuera del hospital demostraron una mayor tasa de supervivencia cuando la RCP la inició un testigo en los cuatro primeros minutos. Guzy et el. (1983) concluyeron que la RCP iniciada antes de la llegada del personal sanitario cuatriplicó las posibilidades de supervivencia. Los datos corroboran la eficacia de La RCP llevada a cabo por un testigo.
Weaver, Fahrenbruch & Johnson (1993) estudiaron la relación entre la RCP inmediata y la des-fibrilación rápida. En un análisis de regresión logística de la supervivencia en 244 ataques presenciados, los autores hallaron que el retraso en el inicio de la RCP y en la desfibrilación eran predic-tores de mortalidad. En los casos observados, la tasa de supervivencia descendía casi un tres por ciento por cada minuto de demora en la iniciación de la RCP y continuaba disminuyendo un cuatro por ciento cada minuto tras el comienzo de la RCP hasta el primer choque desfibrilador. Cuando la RCP se empezó dentro de los tres primeros minutos y el choque poco después, 23 de 33 pacientes (70%) sobrevivieron.
Cummins y Pepe realizaron otros dos estudios que apoyan que el inicio temprano de la RCP por un testigo conduce a una mayor supervivencia. El estudio llevado a cabo por Cummins (1993) reveló que la RCP realizada por un testigo produjo una supervivencia del 27%, mientras que si la se demoraba
hasta la llegada de los servicios de urgencias era sólo del 13%. El segundo estudio de Pepe (1990) mostró una diferencia de un 40% frente a un 19%.
Según Brookoff et al. (1994), los ataques cardiacos fuera del hospital constituyen la causa de más de 250.000 muertes en EEW al ano. Hay evidencias de que la RCP realizada por un testigo duplica la supervivencia. Los investigadores, sin embargo, hallaron que las víctimas adultas de raza negra tenían sólo la mitad de probabilidades de ser atendidos que las de raza blanca (9,8% vs. 21,4%). Este resultado se basó en 1068 casos consecutivos. Las causas no fueron esclarecidas.
Cowie et al. (1993) comprobaron que las poblaciones minoritarias tienen menos conocimientos relativos a la RCP. Su estudio también reveló que las víctimas de raza negra tenían menos posibilidades de ser auxiliados por un testigo (p.959).
Hanks (1990) llevó a cabo un estudio que revelo que un transeúnte está mas predispuesto a ayudar si se percibe a sí mismo competente y si es de las mismas características sociales y psicológicas que la víctima.
En resumen, la revisión de la literatura identifica claramente dos elementos clave en relación a la supervivencia de las víctimas: (1) la RCP iniciada por un testigo mejora la tasa de supervivencia; y (2) existen diferencias entre la supervivencia de adultos negros y blancos.
La revisión de la literatura y la implicación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Duquesne en comunidades desfavorecidas ha establecido el campo de trabajo para este proyecto. Los investigadores visualizan el estudio en dos fases: (1) prueba piloto de un cuestionario que sirva para identificar qué proporción de la población en las dos comunidades está entrenada como potencial auxiliador, quienes son y su predisposición; y (2) encuesta por correo de adultos residentes en ambas comunidades.
3. Experiencia de los investigadores - El compromiso de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Duquesne hacia áreas desfavorecidas parte de la misión misma de la Universidad. La Escuela de Enfermería y los estudiantes han estado activamente implicados en Hill District y East Liberty durante los últimos tres años: clínicas ges-
92 • Cultura de los Cuidados
tionadas por enfermeras, ferias de la salud, y clases de RCP. La investigadora principal y sus estudiantes han realizado valoraciones de ambas comunidades. Los datos de la valoración se obtuvieron a partir de informadores clave. La valoración se centró en la población, el nivel educativo, la religión, la accesibilidad a los servicios de urgencias, y la mortalidad y morbilidad. Cuando se interrogó a estos informadores sobre el entrenamiento en RCP, hicieron hincapié en la necesidad de tal formación.
Los investigadores han estado en contacto con expertos en la provisión de los Servicios de Urgencias Médicas de Pittsburgh, especialmente con el Centro de Medicina de Urgencias. Según el Director, Robert Kennedy, sólo en el 35% de RCPs participaron ciudadanos testigos. No se dispone de datos a nivel de vecindad. Basándonos en la literatura (Cowie, Fahrenbruch, Cobb &Hallstrom, 1993), las comunidades desfavorecidas de Pittsburg tendrían menos conocimientos de RCP y las víctimas negras tendrían menos posibilidades de ser auxiliadas por testigos.
La investigadora principal, Dra. Kathleen Winter, es experta en salud comunitaria y educación para la salud en la comunidad. Hizo el doctorado en educación para la salud en la comunidad y ha supervisado a numerosos estudiantes pre y post-graduados en la realización de estudios comunitarios e implantación de intervenciones de salud. Como enfermera de salud comunitaria y miembro de la Asociación Americana de Salud Pública, la Dra. Winter está decidida a reducir la morbimorta-lidad en los grupos de riesgo.
Las áreas de experiencia del co-investigador (Cari Ross) son los cuidados de enfermería al paciente crítico y el entrenamiento en RCP. Posee un Máster en Educación en Enfermería con especialidad en cuidados críticos. Ha trabajado en cuidados intensivos durante nueve años y actualmente gestiona una unidad de intensivos. Es instructor de Soporte Vital Cardiaco Básico (BCLS) y esta cualificado en Soporte Vital cardiaco Avanzado (ACLS). Durante los últimos siete años ha ensenado RCP en hospitales, en la comunidad, e interna-cionalmente en Nicaragua. Ha trabajado en diversas unidades de cuidados intensivos, hospitales, atención domiciliaria y rehabilitación en la comunidad. En enero de 1995, fue miembro de un equi
po que enseñó cuidados críticos a un grupo de médicos y enfermeros en Nicaragua. Dirige el Comité de Enfermería Internacional de la Escuela de Enfermería. Esta comprometido con la enfermería transcultural local e internacionalmente, y especialmente con el aumento de la supervivencia de los individuos con alto riesgo de muerte por causa cardíaca.
D. METODOLOGÍA: 1. Diseño de la investigación - Para esta fase
del estudio lo apropiado es la encuesta. Un cuestionario desarrollado por los investigadores en base a la revisión bibliográfica (se adjunta) y enviado por correo servirá para la recopilación de información.
2. Fase primera- Desarrollo del instrumento 1. El cuestionario se revisará por un panel de
expertos en medicina y enfermería cardiovascular para la validación de su contenido.
2. Se llevará a cabo un estudio piloto con 10 representantes de una comunidad afroamericana similar a las del estudio por consideraciones de vocabulario, legibilidad, y parcialidad cultural.
3. El cuestionario se modificará en base a las aportaciones de ambos grupos mencionados.
3. Segunda fase: encuesta enviada por correo
1. Se obtendrá la aprobación de IRB . El estudio se calificaría como exento.
2. Se remitirán los cuestionarios a la población adulta de las dos áreas de Pittsburg. Según el censo de 1990, la población adulta de Hill District es 10.513 y de East Liberty 6.543.
Idealmente los investigadores estudiarían a la totalidad de la población de ambas comunidades; sin embargo, por motivos de accesibilidad y economía, se empleará una muestra al azar. A partir de una lista de residentes se elegirá un nombre de cada tres sucesivamente.
3. Se espera una respuesta del 33% o más; si no, se llevará a cabo un segundo envío. Otras medidas adicionales con el objeto de aumentar la respuesta serán: a) folletos/posters anunciando el proyecto en lugares clave, como parroquias y asociaciones de vecinos o centros culturales; y b) tablones de anuncios en sitios estratégicos.
1.'" Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 93
4. Se obtendrán los datos de respuesta a los cuestionarios. Dado que estudio es exploratorio, no se proponen hipótesis especificas a priori. El análisis de los datos se valdrá de la estadística descriptiva (frecuencias) para determinar: a) características demográficas de la muestra; b) experiencia en RCP; y c) barreras percibidas. Se usará la inferencia estadística (t-test) para establecer las diferencias en la predisposición a aprender RCP y las barreras percibidas según características demográficas.
5. Secuencia temporal/Plazos de las actividades. - Una vez garantizadas la aprobación por el IRB y la financiación, las actividades se desarrollarán de acuerdo al siguiente esquema. Debido al trabajo a tiempo total de los investigadores en la universidad, se requiere un plazo de 16 meses para completar el estudio.
Meses 1-5: mejorar y probar el cuestionario. Revisión final.
Meses 6-10: publicidad del proyecto. Recopilación de datos. Segundo envío si es necesario.
Meses 11-13: Creación de base de datos Meses 14-15: Resumen de los resultados.
Manuscrito preliminar. Mes 16: Envío del informe final. Comienzo de
la intervención educativa.
E. RESULTADOS: Mediante el estudio los investigadores identifi
carán las características más importantes de la población diana en las dos comunidades con el objeto de que ello sirva de base para el desarrollo de una intervención cultural válida. La intervención incluirá formación en RCP, identificación de barreras a la predisposición a realizar RCP, y disminución de la mortalidad y morbilidad en esas áreas.
F. EVALUACIÓN: La evaluación del estudio se basará en la con
secución de los dos objetivos. Se establece como participación aceptable una respuesta del 33% a los cuestionarios. El equipo multidisciplinar que en un principio colaboró en la conceptualización del estudio se encargará de la monitorización de los datos.
Este equipo de enfermeras y médicos participaran tanto en la evaluación de los resultados como en la preparación de la propuesta al Instituto Nacional de Salud (NIH). El comité colaborador de las comunidades diana apoyarán la evaluación de los resultados en lo que respecta a aspectos culturales.
G. PLANES FUTUROS: 1. Posibilidades de financiación - Basándose en
los resultados del proyecto, la intención de los investigadores es solicitar financiación externa para: 1) Iniciar una actividad educacional en RCP que tenga en cuenta aspectos culturales e identifique barreras; y 2) extender el uso del cuestionario por toda el área de Pittsburg.
Se espera asimismo que se pueda desarrollar a partir de estos datos una intervención válida cultu-ralmente que sirva de modelo para otros profesionales de la salud dedicados a mejorar la salud de poblaciones minoritarias.
2. Posibilidades de publicación/presentación -Como resultado del estudio, se dispondrá de varios manuscritos susceptibles de presentación, tanto sobre el cuestionario probado como sobre los resultados mismos del estudio.
La mejora del cuestionario podría incentivar la creación de una base de datos de referencia para investigadores de otras ciudades.
H. PRESUPUESTO, (resumen) EQUIPAMIENTO:
Paquete de software $300
PERSONAL: Ayudante de investigación
$840
OTROS COSTES: Fotocopias
$300
CORREOS: Envíos y sobres de respuesta franqueados
$ 1600
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
94 • Cultura de los Cuidados
LISTA DE CORREOS Y ETIQUETAS $ 1000
ANUNCIOS EN TABLONES Y PERIÓDICOS $700
MISCELÁNEA: Papel de ordenador, tinta, material de oficina
$ 150 TOTAL $4890
¿PODRÍA VD. SALVAR UNA VIDA?
Por favor responda a las siguientes preguntas sobre Vd. mismo (use una X u otro signo para marcar)
l.Edad: 13-19 40-49 20-29 50-59 30-39 60 o mas
2. Sexo: hombre/mujer
3. Grupo étnico: Afroamericano Caucasiano (blanco) Asiático-americano Hispanoamericano Americano nativo Otro, especificar:
4. Educación finalizada: Universidad Bachillerato Formación profesional Alguna Academia Escuela básica No fui a la escuela
5. ¿Ha tenido alguna formación en cuidados de la salud?
Sí No
Si su respuesta es afirmativa, señale aquí: Médico o dentista Enfermero Auxiliar de enfermería Camillero u otro del SAMU Otros; especificar
6. ¿Qué haría primero si alguien se desmaya o sufre un ataque?
Gritar para pedir ayuda Comprobar si respira Llamar al 112 Comprobar si reacciona Comprobarle el pulso Ignorarle Realizar RCP Otros, especificar
7. ¿Ha sido entrenado alguna vez en RCP? Sí No. Si la respuesta es afirmativa, continuar.
Si no, pasar a la pregunta n° 12
8. ¿Dónde aprendió la RCP? Cruz Roja Trabajo Asociación de vecinos o similar Parroquia Otros, especificar
9. ¿Cuándo recibió por última vez una clase sobre RCP?
Durante los últimos 2 años Hace 3-4 años Hace 5 años o más
10. ¿Cómo de competente (cómodo) se siente respecto a su destreza en RCP?
Nada competente Algo competente Muy competente. Si no se siente competente,
¿por qué?
11. ¿Alguna vez a realizado RCP? Sí No
Cultura de los Cuidados • 95
12. Si ha aprendido o sabe realizar RCP, ¿la aplicaría a las siguientes personas? Familia Sí No Si no, ¿por qué? Amigo Sí No Si no, ¿por qué? Compañero Sí No Si no, ¿por qué? Vecino Sí No Si no, ¿por qué? Desconocido Sí No Si no, ¿por qué? Otra raza Sí No Si no, ¿por qué? Cualquiera Sí No Si no, ¿por qué? Nadie Sí No Si no, ¿por qué?
13. ¿Existe alguna razón por la que NO realizaría RCP a una persona?
Sí ¿Qué razones? No
14. ¿Realizaría RCP si tuviera protección para la boca?
Sí No
SI CONOCE LA RCP, NO CONTINÚE. SI NO, POR FAVOR SIGA CON LAS PREGUNTAS 15 Y16
15. Si no conoce la RCP, ¿por qué no ha hecho un curso?
Por el coste No me interesa Temo no ser capaz de aprender o de hacerlo
bien Estoy demasiado ocupado Soy demasiado mayor Soy discapacitado Tengo miedo del SIDA Tengo miedo a otras enfermedades No quiero hacer el boca a boca Soy demasiado nervioso Es demasiado complicado de aprender No lo sé No lo ofrecen en mi barrio Temo ser denunciado/querellado Otros, especificar
16. Si no sabe RCP, ¿le gustaría aprender? Sí No
Si la respuesta es afirmativa, ¿dónde le gustaría que fuera la clase? Escuela local o universidad Centro comunitario Parroquia Otros, especificar
96 • Cultura de los Cuidados
MISCELÁNEA
Rodríguez Becerra, S. (Cood.) (2000) El diablo, las brujas y su mundo. Homenaje andaluz a Julio Caro Baroja. Signatura Ediciones de Andalucía, S.L., Sevilla.
Este ensayo está dedicado por entero a la figura del antropólogo y escritor Julio Caro Baroja. Su estructura, claramente definida, se divide en dos grandes apartados: el primero, dedicado a la temática de las brujas, los demonios y al tribunal de la Inquisición, consta de seis capítulos cuyo interés resulta indudable, sin embargo, nos ha llamado especialmente la atención el quinto dedicado a las brujas, las visionarias, las adivinas y la mentalidad hechicera, capítulo en el que el antropólogo y enfermero Manuel Amezcua profundiza en figuras clave del mundo mágico-religioso andaluz: hechiceras, saludador, santiguadoras, ensalmadoras, adivinas, quiromantes, etc. Los 7 capítulos del segundo apartado que integra este ensayo sintético -inte-grador tridimiensional: antropología, andalucia y la figura de Caro Baroja- están dedicados a glosar la personalidad, experiencias y obras del eminente profesor.
Ventosa Esquinaldo, F. (2000) Cuidados psiquiátricos de enfermería en España -siglos XV al XX-. Una aproximación histórica. Díaz Santos, Madrid.
El profesor Ventosa Esquinaldo nos vuelve a sorprender gratamente con una obra largamente esperada y que revela el creciente proceso de ver-tebración que está experimentando la disciplina enfermera. El hecho de que se empiecen a publicar estudios históricos especializados -por parcelas disciplinares de la enfermería y/o por épocas determinadas- demuestra que, poco a poco, la enfermería se va pareciendo cada vez más a lo que es una disciplina científica. El profesor Ventosa Esquinaldo estructura cronológicamente su estudio en seis capítulos: del siglo XV al siglo XX. Además del rigor histórico (se aportan numerosas referencias documentales y bibliográficas), el estilo directo y acertado permite una lectura amena de temáticas que van desde la legislación sanitaria civil hasta la historia de las órdenes religiosas que mantuvieron los hospitales en los que se dispensaban cuidados psiquiátricos en funcionamiento durante buena parte de la historia de España.
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
Cultura de los Cuidados • 97
Siles González, J. (ed) (2000) Antropología narrativa de los cuidados. Por una rentabiliza-ción pedagógica de los materiales narrativos. Una aportación desde la antropología narrativa y la fenomenología. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, Alicante.
En este texto se reúnen dos componentes imprescindibles para el estudio de las situaciones vida-salud desde la perspectiva de la antropología, la fenomenología y los cuidados enfermeros: la primera parte, se dedica a la fundamentación teórica respecto al aprovechamiento pluridisciplinar de los materiales narrativos y, asimismo, en este corpus inicial se aporta el instrumental procedi-mental y metodológico pertinente en el proceso de interpretación de las narraciones desde un enfoque marcadamente enfermero y antropológico. En la segunda parte se insertan los cuentos ganadores y finalistas del certamen "Vida y Salud" de narrativa", convocado e ideado expresamente para cumplir los objetivos a los que están destinados en este libro. Las situaciones de "vida-salud" contenidas en los diversos relatos constituyen la materialización de un "campo" de observación y análisis del que los lectores pueden extraer datos tal y como si lo estuvieran haciendo de una realidad concreta en la que la complejidad está avalada por la naturaleza intrínsecamente holística de la narrativa.
Investigar en enfermería. Concepto y estado actual de la investigación en enfermería. Julio Cabrero García/Miguel Richart Martínez. Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000. (167 págs.). 1.800 Pts.
La publicación Investigar en Enfermería constituye el primer diagnóstico amplio sobre la situación real de la investigación de enfermería -nacional e internacional- por la gran riqueza bibliográfica que maneja, aportando una visión realista a la vez que optimista del tema. Aunque se trata de una obra especializada por su temática el estilo del lenguaje con el que ha sido escrito lo hace accesible a cualquier profesional enfermero convencido de que la investigación es el motor para el desarrollo de la profesión. En el texto está siempre presente la idea de la enfermería como una disciplina aplicada y está dividido en ocho capítulos que analizan temas como el "concepto de investigación en enfermería", la multidisciplinariedad de la investigación, el debate de la investigación cualitativa versus a la cuantitativa y lo que los autores denominan "la tensión entre el énfasis psicosocial y el biológico". También se incluye un capítulo sobre la Enfermería basada en la evidencia, la historia de la profesión, las "teorías enfermeras" y los dos últimos los dedica a la producción científica nacional e internacional. Los autores, pioneros en la forma-
1.« Semestre 2001 • Año V - N.° 9
98 • Cultura de los Cuidados
ción de enfermeros en metodología de investigación en nuestro país -en primer ciclo y ahora también en el segundo ciclo de enfermería-, tienen la suficiente autoridad para aportar sus propuestas de solución a muchos de los problemas de investigación que a diario nos planteamos, ya que orientan hacia la elección de metodología de investigación desde la óptica enfermera. Es de agradecer el esfuerzo realizado para la síntesis de tanta y tan valiosa información que debe servir a profesionales con responsabilidades en docencia, gestión y administración de servicios de enfermería para estar on line. Por todo ello Investigar en Enfermería es una realidad y constituye uno de los objetivos prioritarios para los profesionales que apuestan por la consolidación del segundo ciclo que la Escuela de Enfermería de Alicante ha impulsado y pronto será una realidad.
Modesta Solazar Agulló. Enfermera y Matrona. Master en Salud Pública y Admon. Sanitari
Título: Medicina y Cultura. Estudios entre la antropología y la medicina.
Editores: José Ma Comelles y Enrique Perdiguero.Ficha técnica: (2001) 253 páginas. Ediciones Bellaterra 2000 Barcelona.
Características: Junto a un prólogo extenso y completo, 16 coautores vinculados a diversas ramas de ciencias sociales e historia de la medicina dan una visión desde lo general a lo particular de las relaciones entre cultura y medicina, a través de: factores culturales en salud; sus aspectos históricos y demográficos; pérdida cultural por efecto de la migración; cuidados profanos; papel de la antropología de la medicina; la maternidad como cultura; factores socioculturales del dolor y el sufrimiento; biologización'de la cultura; el afecto perdido; tecnología cultural y sociabilidad; y por último la historia de la antropología médica en España.
Contenido: En este libro de reciente aparición, sus autores han intentado articular dentro del binomio salud-enfermedad, lo próximo, lo local (factores puramente antropológicos) con aquellos más
lejanos a la propia cultura popular, como lo es la medicina basada exclusivamente en la tecnología con sus propias estructuras. Características propias de la medicina que son de aplicación en cualquier país.
En el libro se plantea el papel que la antropología aporta a la medicina, sobre todo en los aspectos en los que se debate hoy en día la teoría y la praxis sanitaria. En este sentido, es importante resaltar los aspectos sobre diversidad cultural y étnica, como factores que deben incidir en la inserción efectiva de toda la población en su propio ambiente con la medicina y a su vez la adaptación de la medicina y sus actuaciones a la cultura a la que presta sus servicios.
Los autores plantean desde la antropología el equilibrio entre la globalización de la medicina en cuanto a aspectos tecnológicos y avances científicos, con los aspectos propios y específicos de cada cultura en el proceso de salud-enfermedad.
María Mercedes Rizo Baeza
Enfermería Psiquiátrica. O Brien. Kennedy. Ballard. 2001 - Biblioteca de Enfermería McGraw-Hill
En un formato conciso, claro y práctico se ofrece un contenido esencial sobre la teoría y el ejercicio de la enfermería psiquiátrica y de salud mental.
Es un libro de utilidad tanto para el alumno/a de enfermería como para la enfermera profesional
Cultura de los Cuidados • 99
generalista o especialista, pues sus variados ejemplos le permiten una mayor comprensión y valoración del paciente.
El texto esta basado en el DSM IV (Diagnostic and Statical Manual Disorders (4a ed.), lo cual le permite una mejor comaprensión de los diagnósticos realizados por el psiquiatra.
A modo de ejemplo podemos señalar las partes que aborda cada capítulo:
- Descripción general del trastorno específico. - Incidencia. - Frecuencia y etiología. - Fisiología.
- Presentación clínica. - Curso y complicaciones. - Diagnósticos diferenciales. - Métodos de tratamiento y cuidado. - Un Resumen. Además cada capítulo consta de una notas al
margen que permiten tener una rápida visión de los contenido; así como también incluye una serie de preguntas con sus respectivas respuestas, que permiten al alumnos darse cuenta si ha comprendido el tema expuesto en el capítulo.
Reseñó: Luis Cibanal Juan.
1." Semestre 2001 • Año V - N.° 9
TOO • Cultura de los Cuidados
REVISTA DE ENFERMERÍA Y HUMANIDADES
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Domicilio
Población
Teléfono
Cód. Postal Provincia
Actividad profesional
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme por un año (dos números) al precio de 2.000 pesetas que abonaré mediante:
- Cheque bancario nominativo adjunto n.°
Transferencia a BANCAJA, cuenta N.° 2077 0482 18 3100 280529
Domiciliación bancaria
Dirección de la Revista: «La Cultura de los Cuidados» Seminario de Historia y Antropología de los Cuidados de Salud. Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante
Apto. Correos 99/E-03080 Alicante
Cultura de los Cuidados
ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco o Caja de Ahorros
Domicilio de la Sucursal
Población Cód. Postal Provincia
Cuenta Corriente. Libreta de Ahorros N.
Clave del Banco
Clave y n.° de control de la sucursal
N.° de Cuenta Corriente
Ruego a ustedes se sirvan tomar nota del recibo que deberé abonar anualmente en mi cuenta con esta cantidad cuyo recibo será presentado para su cobro por la Asociación de Historia y Antropología de los Cuidados Enfermeros.
Nombre del titular de la cuenta o libreta
Fdo.: