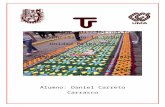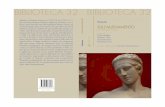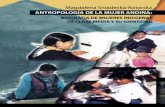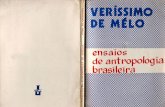ANTROPOLOGIA FILOSOFICA Y POLITICA
Transcript of ANTROPOLOGIA FILOSOFICA Y POLITICA
Antropología filosófica y política: La opinión pública
desde la construcción cultural”
Carlos Efrain Montufar Salcedo
Copyright © 2014 Universidad de Otavalo Publishing Corporation. All rights reserved.
Todos los derechos reservados . Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o trasmitida de manera alguna ni por ningún medio elec-trónico, mecanico, incluyendo fotocopia, grabación, o cualquier sistema de almacenamento y recuperación de información, sin permiso escrito.
Título del libro: “Antropología filosófica y política: La opinión pública desde la construcción cultural”
Autor: Carlos Efrain Montufar Salcedo
Institución: Universidad de Otavalo, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador
Primera edición 2014 Diagramación: Luis Alajo Plazas
Impreso en EDITORIAL PENDONEROS Otavalo-Ecuador
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
3
PRESENTACIÓN
En gran parte de nuestras ciencias, sean estas naturales o humanas, exactas o inexactas, se ofrecen objetivos precisos en espacios bien definidos. El hidrólogo se ocupa del agua y no tiene por qué hacerlo sobre el fuego; el teólogo se interesa substancialmente a Dios y muy accidentalmente a otra cosa que no fuera Él.
La Antropología es la excepción de la regla. Su etimología es la esencia: La búsqueda de la lógica humana que sostiene a las filosofías y prácticas de diversos pueblos que en periodos diferentes han creado a su beneficio.
Antiguo asistente en Oxford de Edward Evans-Pritchard, como él y la mayor parte de antropólogos de su generación, me dediqué sobre todo a estudiar en África la mentalidad y las costumbres de “tribus” en las cuales lo “primitivo” aparentemente resultaba en gran parte debido a su pertenencia forzada al mundo producido y reproducido por el imperialismo occidental.
Eso explica que durante los años setenta mis investigaciones y publicaciones estuvieron convocadas en el embrujo, la posesión y la etno-medicina o los sistemas de parentela y la poligamia. Es en los decenios siguientes en que como antropólogo me dedico a los problemas del desarrollo y medio ambiente.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
4
Es decir, que en desencuentro con la mayor parte de otras disciplinas, no teniendo la antropología una materia específica, ella es sobre todo una cuestión de método y mentalidad. Por un lado, ella se enracima en el género de profundas reflexiones empíricas accesibles a la observación participante, y, de otro lado, apoyándose sobre las contextualizaciones comparadas, ella se esfuerza en elaborar interpretaciones interpelantes. Para finalizar, la antropología ha sido y será, aquello que los antropólogos han hecho y harán con ella.
Todo esto para decir también y sobre todo que como antropólogo me encuentro enteramente identificado en el excelso trabajo de mi antiguo estudiante, Carlos Efraín Montufar, convertido en colega y amigo. He podido admirar su erudición enciclopédica en materia de antropología teórica, una disciplina que apela a las potestades de las ciencias humanas (de la filosofía a la sociología y la psicología) igual que a las ciencias naturales (Carlos como médico, conoce mejor estas ciencias que la mayor parte de antropólogos que conozco).
Además he percibido en estos años el impulso de su experiencia de terreno y de su identificación con los pueblos olvidados por la mundialización. Proviniendo yo mismo hacia la antropología después de muchos años de quehacer filosófico, he apreciado particularmente sus esfuerzos para hacernos comprender que no puede existir antropología y sobre todo una lógica humana, sin una reflexión sobre las arquitecturas onto- epistemológicas. Finalmente persuadido luego de medio siglo del quehacer antropológico que “fuera de la cultura no hay nada”, yo no sabría hacer otra cosa que apoyar y aprobar el constructivismo cultural del cual Carlos hace prueba a través del fenómeno de la opinión pública.
Mis experiencias, habiendo sido más tradicionales, no habían
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
5
abordado fenómenos tan modernos como los examinados por Carlos, en los cuales percibo y aprehendo aspectos inéditos en sus propuestas. Sin embargo, en relación a esta intencionalidad que identifica a la antropología y al antropólogo en profundidad, me he sentido completamente cómplice con el método y convencido por el análisis que nuestro colega realiza. No tengo ninguna duda en expresar mi confianza de poder releer su trabajo completamente publicado. Esperando que quien lea este libro encontrará tanta satisfacción y beneficio como ha sido en mi caso.
M. Singleton D.Phil (Rome), Ph.D (Oxon).Professeur Emérite d’Anthropologie
Université Catholique de LouvainBelgique.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
7
PRESENTACIÓN
I. Análisis de la historia de la Antropología y sus vertientes política y filosófica.- El objeto global de estudio de la
Antropología- Desbrozando la Antropología: Socio
Cultural, Arqueología y Lingüística antropológica
- Cepas de la Antropología Socio Cultural: Antropo-lógicas Filosófica y Política
- El origen de la pregunta antropológica- Nacimiento institucional de la antropología
II. Tendencias de la Antropología filosófica:- Monismo o Naturalismo- Esencialista o dualista- Hermenéutica- Ética, Política y Antropología
III. Antropología política: Tipos de gobierno, la política como estructura de la sociedad civil, ecología y poder.- Génesis, florecimiento y adaptaciones- Marco conceptual- La Antropología política desde la perspectiva
de Marc Abélès- Poder y representación- Instituciones y redes políticas
3
9
42
51
ÍNDICE
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
8
IV. Naturaleza y sociedad: Lo político como producto cultural.- Escenificaciones de lo político- De lo post nacional a lo multicultural- Opinión y obediencia política desde la
construcción de la cultura- La Institucionalidad de la organización como
artificio factico de la (des) historial social
V. Bibliografía
74
106
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
9
CONTENIDO
I. ANÁLISIS DE LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA Y SUS VERTIENTES POLÍTICA Y FILOSÓFICA
El objetivo de esta tesis, es facilitar los instrumentos de análisis para identificar las características de la especie humana, comportamientos, movimientos, instituciones, y sistemas simbólicos relacionados con el mantenimiento e impugnación del orden social, es decir el cambio en tanto modo mediante el cual las estructuras de poder se expresan, se reproducen o se modifican. Cambio o hecho social (del latín facere, hacer y factum, el hecho producto del hacer), como construcción realizada a partir de una materia dada y por una situación socio-histórica y/o natural de los sujetos de una u otra cultura. En este contexto, se analiza la generación de la opinión política, como fenómeno social y la obediencia como elemento construido en el desarrollo de la cultura. En un primer término profundizaremos a manera de gran preámbulo introductorio en la identidad y contexto de la antropología como escenario e insumo de análisis.
La antropología (del griego άνθρωπος anthropos, ‘hombre (humano)’, y λογος, logos, conocimiento) es la ciencia social que estudia al ser humano de forma holística. Combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales,
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
10
sociales y humanas, la antropología es, sobre todo, una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece, y, al mismo tiempo, como producto de éstas. Se la puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio; es decir, del proceso bio-social de la existencia de la especie humana.
Sin embargo, prudencia obliga rescatar el discernimiento de la identidad etnocéntrica occidental en los orígenes de la ciencia antropológica. Noción que opone su visión de “ego cogitans1” de René Descartes al ser humano animista (del latín anima, alma), que se define como “hago y creo, por lo tanto existo”, Ser que engloba la creencia en la vida de los ancestros después de la muerte en lo cual todo está vivo, es consciente o tiene un alma.
Si bien la historia de la antropología podría remontarse a la época de la antigua Grecia, continuando por la cultura árabe para finalmente posarse en la expansión misionera, mercantilista y militar de occidente, en el presente texto abordaremos las fuentes disponibles desde el siglo XV.
Se ha afirmado con mucha justicia que Fray Bernardino de
1 El yo pienso (ego cogitans) se refiere a la célebre frase de Descartes: “co-gito ergo sum”. Pienso por lo tanto existo. Textualmente el autor encuentra esta conclusión con el siguiente silogismo: “Pero en seguida advertí que mientras de este modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad: yo pienso, por lo tanto soy era tan firme y cierta, que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué que podía admitirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que estaba buscan-do”.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
11
Sahagún (1499) siguió en su época el más riguroso y exigente método para el estudio de la cultura Náhuatl ( Jiménez, W 1938), lo que le permitió escribir la Historia General de las cosas de la Nueva España, considerándose como una de las primeras obras de antropología de la época (López, A 2011). Su profunda vocación religiosa es sometida a debate en cuanto método, debido a su intencionalidad doctrinal en su investigación cultural.
En la “Histoire Naturelle”, de Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon (1749), se combinó muy pronto dos genealogías distintas; una de base naturalista, relacionada con el problema de la diversidad física de la especie humana (anatomía comparada), y como fruto de un proyecto comparativo de descripción de la diversidad de los pueblos. Este último había sido abordado desde la Edad de piedra y la edad carbonífera, en relación a los problemas que planteaban el trabajo misional, las necesidades de describir pueblos situados en los márgenes de la Europa altomedieval, y más tarde el proyecto colonial.
Durante el siglo XIX, la llamada entonces Antropología general incluía un amplísimo espectro de intereses, desde la paleontología del cuaternario al folclore europeo, pasando por el estudio comparado de los pueblos aborígenes. Fue por ello una rama de la Historia Natural y del historicismo cultural alemán que se propuso el estudio científico de la historia de la diversidad humana. Tras la aparición de los modelos evolucionistas y el desarrollo del método científico en las ciencias naturales, muchos autores pensaron que los fenómenos históricos también seguirían pautas deducibles por observación. El desarrollo inicial de la antropología
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
12
como disciplina más o menos autónoma del conjunto de las Ciencias Naturales coincide con el auge del pensamiento ilustrado y posteriormente del positivista que elevaba la razón como una capacidad distintiva de los seres humanos. Su desarrollo se pudo vincular muy pronto a los intereses del colonialismo europeo derivado de la Revolución industrial.
Las primeras cátedras universitarias en ciencias humanas nacen en Europa a partir de mediados del siglo XIX en Inglaterra, siendo la primera en Antropología social en Liverpool en el año de 1907, nombrado James George Frazer (1854-1941) profesor; quien fue considerado el más prestigioso etnólogo británico. La antropología profesional se fundamentaría con los trabajos de terreno de Bronislaw Malinowski luego de la primera guerra mundial.
Por razones que tienen que ver con el proyecto de la “New Republic” norteamericana, y sobre todo con la gestión de los asuntos indios, la antropología de campo empezó a tener bases profesionales en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX, a partir del Bureau of American Ethnology y de la Smithsonian Institution. El antropólogo alemán Franz Boas, inicialmente vinculado a este tipo de tarea, institucionalizó académica y profesionalmente la Antropología en Estados Unidos. En la Gran Bretaña victoriana, Edward Burnett Tylor y posteriormente autores como Williams Halse Rivers y más tarde B. Malinowski y Radcliffe-Brown desarrollaron un modelo profesionalizado de Antropología académica. Lo mismo sucedió en Alemania antes de 1918. Leo Frobenius (1873-1938), discípulo de Freidrich Ratzel definiría las áreas nucleares de difusión con el término alemán «Kulturkreise» o círculos culturales. Eran los tiempos del evolucionismo
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
13
cultural y el difusionismo como tendencias dominantes. Estas corrientes promocionaban las tesis de la evolución desde el salvajismo hacia la civilización y que a lo largo de la historia del hombre han existido zonas llamadas nucleares de irradiación de innovaciones, respectivamente.
En todas las potencias coloniales de principios de siglo (salvo en España) hay esbozos de profesionalización de la Antropología que no acabaron de cuajar hasta después de la II Guerra Mundial. En todos los países occidentales se incorporó el modelo profesional de la Antropología anglosajona. Por este motivo, la mayor parte de la producción de la Antropología social o cultural antes de 1960 —lo que se conoce como modelo antropológico clásico— se basa en etnografías producidas en América, Asia, Oceanía y África, pero con un peso muy inferior de Europa. La razón es que en el continente europeo prevaleció una etnografía positivista, que declaraba que el único conocimiento autentico era el científico, y estaba destinada a apuntalar un discurso sobre la identidad nacional, tanto en los países germánicos como en los escandinavos y los eslavos.
Históricamente hablando, el proyecto de Antropología general se componía de cuatro ramas: la lingüística, la arqueología, la antropología biológica y la antropología social, referida esta última como antropología cultural en América o socio antropología en Inglaterra, etnología en Francia hasta que Claude Lévi-Strauss popularice el término antropología igualmente.
Estas últimas ponen especial énfasis en el análisis comparado de la cultura —término sobre el que no existe consenso entre las corrientes antropológicas—, que se realiza básicamente
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
14
por un proceso trifásico, que comprende, en primera instancia, una investigación de gabinete; en segundo lugar, una inmersión cultural que se conoce como etnografía o trabajo de campo y, por último, el análisis de los datos obtenidos mediante el trabajo de campo.
El modelo antropológico clásico de la antropología social basado en la monografía del “village”, aprendiendo la lengua local y viviendo por largos periodos in situ, fue abandonado en la segunda mitad del siglo XX. Este sistema se apoyaba en la teoría funcionalista, al que propone que las sociedades suponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades. El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo y observa a la sociedad como un organismo. Actualmente los antropólogos trabajan prácticamente todos los ámbitos de la cultura y la sociedad, desde varios lugares, analizando ciudades enteras e intereses (pos) modernos, incluyendo el mundo virtual. De forma continua iremos observando las diversas escuelas e ideas predominantes hasta el presente siglo. Por el momento vamos a permitirnos el deslizamiento hacia las bases conceptuales de lo filosófico y político en la antropología.
La Antropología filosófica (del griego άνθρωπος, ánthropos, hombre, y λόγος, logos, razonamiento o discurso), es una escuela de pensamiento que establece el estudio filosófico del ser humano elaborado a lo largo de los siglos y actualmente, objeto de atención de los filósofos. Entre los más destacados Lévinas Emmanuel, Paul Ricoeur2, J. P. Sartre y Michel Foucault. Una tendencia más restringida se aplicaría a un movimiento o escuela de pensamiento fundada en 2 Íntimamente relacionados a la corriente filosófica Fenomenológica.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
15
Alemania en los años 1920 y 1930, de filósofos, antropólogos y sociólogos. Este movimiento tuvo una influencia decisiva en el panorama intelectual alemán del siglo XX, entre los intelectuales que edificaron esta visión, podemos enumerar a Martin Heidegger, Edmund Husserl y los miembros de la escuela de Frankfurt como Jurgen Habermans y Teodor Adorno y actualmente con figuras como Peter Sloterdijk, Fréderique Apffel – Marglin. Nunca en la historia, tal como la conocemos, el hombre ha sido más que un problema en sí, sostenía Max Scheler. En el avance de estos textos podremos reconocerle razón.
La antropología filosófica marca un punto de inflexión en la filosofía antropológica (crítica la tradición idealista y el dualismo cartesiano con una concepción del hombre como una unidad física y psíquica), y fue también una respuesta a la teoría del historicismo Alemán.
La base de su planteamiento consistía en utilizar las enseñanzas de las ciencias naturales (biología, zoología, etología, paleo antropología, etc.) y las ciencias humanas para tratar de identificar las características de la especie humana, su posición específica en el mundo en el entorno de los reinos mineral, vegetal y animal. Sus principales representantes son Max Scheler (1874-1928), Helmuth Plessner (1892-1985) y Arnold Gehlen (1904-1976). También, cerca de esta corriente, destacan: Gotthard Günther (1900-1984), Helmut Schelsky (1912 – 1984), Erich Rothacker (1988 – 1965) y Peter Sloterdijk (1947).
El propósito de la antropología filosófica es identificar las características de la especie humana, tomando en cuenta todos los aspectos de la realidad: material, biológica,
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
16
económica, histórica, cultural. Pero esto no significa que sea el producto de una combinación o síntesis de diversas disciplinas. En este sentido, la antropología filosófica no es una ciencia social, sino que está más cerca a la Filosofía. Como disciplina filosófica, no abandona su pretensión de comprender al hombre más allá de los límites de las distintas ciencias.
La antropología filosófica se pregunta, en primera instancia, por el origen del ser humano. Su proceso de aparición y asentamiento en el conjunto de la realidad. Esta cuestión puede condensarse en la pregunta: ¿Cómo surgió el hombre?
Además, se pregunta por la naturaleza del ser humano, se pregunta lo que diferencia al ser humano de todos los demás seres, cómo se define a través de su existencia histórica. En lo personal, considero que el aporte de la antropología filosófica excede a la identificación de sus características intrínsecas como elementos de diferenciación. La identidad y naturaleza del ser humano esta intrínsecamente adherida a la naturaleza y a la vida y por consiguiente al resto de los seres vivos. No es realista disecar el estudio del ser humano, sin percibir y recalcar lo que comparte con los demás seres. Esta es probablemente una parte importante de su naturaleza, que en ocasiones, al obviarlas, ayuda a la reducción de la realidad humana. Tales interrogantes fundamentales de la Antropología Filosófica pueden ser condensadas en una pregunta radical: ¿Qué es el ser humano?
En el tácito de lo que es el ser humano o de cómo se va haciendo a sí mismo, la perspectiva filosófica lo percibe como búsqueda de verdad y justicia, estética y satisfacción. Esta búsqueda filtra el tamiz de lo político como representación
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
17
de estructura social, mediante la cual, la justicia, la libertad y el equilibrio se condensan. La opinión individual y más aún colectiva se modela en íntima relación con este tamiz de lo político. La opinión que puede representarse como antítesis de la obediencia en lo político y por consiguiente factor (de) constructor de democracia como categoría dinámica social. Es decir desde la interpretación y construcción de lo cultural y el poder político.
EL OBJETO GLOBAL DE ESTUDIO ANTROPOLÓGICO
Esta ciencia postula que nada de lo humano (salvo la biología) es inherente a su naturaleza. Por ello, el objeto del análisis antropológico no puede ser tomado como una cosa dada. La definición del problema a investigar pasa por la reflexión teórica y empírica del fenómeno.
Tras el desarrollo de diferentes tradiciones teóricas en diversos países, entró en debate cuál era el aspecto de la vida humana que correspondía estudiar a la antropología. Para esa época, los lingüistas y arqueólogos ya habían definido sus propios campos de acción. Edward Burnett Tylor3, en las primeras líneas del capítulo primero de su obra Cultura primitiva, había propuesto que el objeto era la cultura o civilización, entendida como un todo complejo que incluye las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Esta propuesta está presente en todas las
3 Considerado como precursor de las corrientes del Evolucionismo cultural y Difusionismo.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
18
corrientes de la antropología, ya sea que se declaren a favor o en contra.
Sin embargo, a partir del debate se presenta un fenómeno de constante atomización en la disciplina, a tal grado que para muchos autores, el estudio de la cultura sería el campo de la antropología cultural; el de las estructuras sociales sería facultad de la antropología social propiamente dicha. De esta suerte, Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881 -1955) guía de la corriente del Funcionalismo estructural4 consideraba como una disciplina diferente y probablemente equivoca, la que realizaban Franz Boas (1958 – 1942) y sus alumnos. Boas rechazó el evolucionismo unilineal, la idea de que todas las sociedades siguen el mismo camino y han alcanzado su estadio propio de desarrollo del mismo modo que han podido hacerlo las demás. Como defensor del Particularismo histórico5 sostenía que las diferentes sociedades pueden alcanzar el mismo grado de desarrollo por vías diversas. Según Clifford James Geertz, (1926 – 2006) el objeto de la antropología es el estudio de la diversidad y la relatividad cultural expresada en sus símbolos y defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural, oponiéndose a valoraciones de carácter absolutista.
La antropología es una ciencia que estudia las respuestas del ser humano ante el medio, respuestas que pueden ser comprendidas como culturales; las relaciones interpersonales 4 Tendencia antropológica que preconizaba el aspecto sistémico y biológico
de la sociedad bajo la estructura social.5 El particularismo histórico es considerado una de las principales corrientes
en la antropología estadounidense. Fundado por Franz Boas, el particula-rismo histórico rechazó el modelo evolucionista de la cultura. Argüía que cada sociedad es una representación colectiva de su propio pasado. Harris, Marvin: The Rise of Anthropological Theory: A History of Theories of Cul-ture. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1968.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
19
y el marco sociocultural en que se desenvuelven, cuyo objeto va a ser el estudio del hombre en sus múltiples relaciones; además estudia la cultura como elemento diferenciador de los demás seres humanos. Estudia al hombre en su totalidad, incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo o sociedad. Probablemente se incluya los aspectos de auto negación que cada cultura y en cada época se generan. Aspectos que también forman parte de las lógicas del ser humano, aún más paradoxal que la contradicción, es la negación de sí mismo culturalmente hablando, un fenómeno que la filosofía y la política antropológica requieren asumir. Estos aspectos pueden observarse en los suicidios culturales, verdaderos genocidios históricos que mantienen una intrincada trama de origen en las relaciones de lo político y económico.
Considero que al establecer como sujeto de estudio antropológico las respuestas del ser humano en su medio, este proceso debería incluir el campo mental y emocional de contexto que facilita, moldea y predispone las respuestas. La permeabilidad a que las ciencias clásicas se exponen en el comienzo de siglo XXI, desdibuja el paradigma de fragmentación ortodoxo que durante siglos hemos adherido. ¿Cuáles son los límites tangibles de las ciencias sociales? Algunos biólogos y epistemólogos contemporáneos con exquisita prosa sostienen incluso que el ser humano piensa para justificar sus emociones6. El hombre como sujeto se modela y moldea a sí mismo a través de los arquetipos culturales. La antropología es el estudio de sí mismos, y
6 Maturana, H. Maturana, H. R. Neurociencia y Cognición: Biología de lo Psíquico. En: Actas Primer Simposio sobre Cognición, Lenguaje y Cultura: Diálogo transdisciplinario en Ciencias Cognitivas. Aura Bocaz (ed.). Vice-rrectoria Académica y Estudiantil, Universidad de Chile. 1990.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
20
de nuestra más preciada invención en tanto historia de civilizaciones: la cultura.
La antropología se convirtió en una ciencia empírica que reunió mucha información, además fue la primera ciencia que introdujo el trabajo de campo y surge de los relatos de viajeros, misioneros. Es una ciencia de auto observación. En el iluminismo tecnológico actual, que proclama con su disposición al progreso, la huida de sí mismo (Sloterdijk, P 2003), la cultura es vivida como un éxodo. Esta realidad nueva, en mi opinión, modifica también el campo de estudio antropológico. En ese éxodo la opinión individual tiene una responsabilidad transgeneracional. En tiempos de telarañas de seducción y (des) información, cuando la tecnología ha multiplicado de forma exponencial la capacidad de influencia que las sociedades – estado – multinacionales tiene sobre el planeta, la preponderancia de lo particular transformado en opinión pública coherente con la promoción de lo vivo tiene fundamental importancia ante el discrimen que la subordinación por confusión añade al mundo actual.
DESBROZANDO LA ANTROPOLOGÍA
La antropología se divide actualmente en tres sub disciplinas principales:
- Antropología socio cultural o Etnología- Arqueología- Lingüística
Antropología sociocultural o Etnología: Estudia el comportamiento humano, la cultura, las estructuras de las
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
21
relaciones sociales. En la actualidad la antropología social se ha volcado al estudio de Occidente y su cultura. Aunque para los antropólogos de los países centrales (EE.UU., Gran Bretaña, Francia, etc.) éste es un enfoque nuevo, hay que señalar que esta práctica es común en la antropología de muchos países latinoamericanos (como ejemplo, la obra de Darcy Ribeiro sobre el Brasil, la de Bonfil y Gonzalo Aguirre Beltrán sobre México y el Indigenismo7). Dependiendo de si surge de la tradición anglosajona se conoce como antropología cultural y, si parte de la escuela francesa, entonces se le denomina etnología. Quizá se haya distinguido de la antropología social en tanto que su estudio es esencialmente dirigido al análisis de la otra edad en tanto que el trabajo de la antropología social resulta generalmente más inmediato. Uno de sus principales exponentes es Claude Lévi-Strauss, quien propone un análisis del comportamiento del hombre basado en un enfoque estructural en el que las reglas de comportamiento de todos los sujetos de una determinada cultura son existentes en todos los sujetos a partir de una estructura invisible que ordena a la sociedad. De la Antropología Social, conocida antiguamente como antropología sociocultural, se desprenden:
Antropología del parentesco: esta rama se enfoca en las relaciones de parentesco, entendido como un fenómeno social, y no como mero derivado de las relaciones biológicas que se establecen entre un individuo, sus genitores y los consanguíneos de éstos; se trata de una de las especialidades más antiguas de la antropología, y de hecho está relacionada con el quehacer de los primeros antropólogos evolucionistas 7 El indigenismo es una corriente cultural, política y antropológica concen-
trada en el estudio y valoración de las culturas indígenas, y cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos indígenas. Se sustenta en el sermón del Padre Antonio Montesinos en 1511, siendo sus precursores Gonzalo Aguirre, G. Bonfil, A. Marroquín.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
22
del siglo XIX. Las relaciones de parentesco funcionan como relaciones de producción según Maurice Godelier. (Godelier, M 2004). Este autor ubica a los objetos y actos como elementos significantes y mediadores del sistema de intercambio que no se agotan en la utilidad, estos representan valores como la autoridad, poder, sumisión, igualdad, diferencia y están mediados por los vínculos de parentesco (Godelier, 1998).
Antropología de la religión: Estudia los sistemas religiosos y de creencias. Una de las teorías más interesantes en el estudio del fenómeno religioso se encuentra en la afirmación de que el monoteísmo esencial en su origen primitivo permitió luego la diversificación de dioses, relacionándose la imagen del dios cielo como elemento estructural de las religiones (Schmidt, P 1930).
Todas las sociedades reconocen el Ser Supremo como una entidad espiritual no exclusiva, Pettazzoni (1883-1959) argumenta que la religión es un producto histórico condicionado por el contexto histórico y social con influencia única sobre otras realidades culturales dentro de la misma sociedad (Pettazzoni, Raffaele). La religión se percibe por este autor, no como un discurso sobre lo divino, sino como una expresión humana de lo que es más humano y divino en el ser. Como si abrimos la Biblia para conocer a Dios, pero con la premisa de comprender mejor a los hombres que la escribieron, que poblaron su mundo y los que creen en él hoy.
La toma de conciencia de la existencia de lo sagrado, cuando este se manifiesta a través de los objetos es una de las mayores contribuciones de Mircea Eliade. Este acto lo definió como hierofanía (manifestar lo sagrado). Existe un
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
23
término semejante en el sanscrito, “darsana”. La búsqueda de lo sagrado en la experiencia del homo religiosus (Fomin, A 2013).
Algunos autores perciben en la obra de Eliade, la necesidad de la renovación espiritual como fundamento de sus investigaciones (Caldwell, S 2014). Situación que vincula las motivaciones internas del ser humano con su obra.
De la Antropología Física, conocida también como antropología biológica, actualmente incluida en la antropología socio – cultural, se desprenden:
Antropología forense: Se encarga de la identificación de restos humanos esqueletizados dado su amplia relación con la biología y variabilidad del esqueleto humano. También puede determinar, en el caso de que hayan dejado marcas sobre los huesos, las causas de la muerte, para tratar de reconstruir la mecánica de hechos y la mecánica de lesiones, conjuntamente con el arqueólogo forense, el criminalista de campo y médico forense, así como aportar, de ser posible, elementos sobre la conducta del victimario por medio de indicios dejados en el lugar de los hechos y el tratamiento perimortem y posmortem dado a la víctima.
Paleoantropología: Se ocupa del estudio de la evolución humana y sus antepasados fósiles u homínidos antiguos. A veces, también puede ser conocida como paleontología humana.
Antropología genética: Se la define como la aplicación de técnicas moleculares para poder entender la evolución homínida, en particular la humana, relacionándolas con
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
24
otras criaturas no humanas. Apoyada en sus comienzos en la variabilidad racial de los primeros grupos eritrocitarios de la sangre, ha experimentado en los últimos veinticinco años un avance espectacular al aplicarse este concepto a todos los sistemas polimórficos del organismo y de manera especial a la determinación molecular de frecuencias de ADN. El descubrimiento por Jean Dausset del sistema HLA (antígeno leucocitario humano) abrió perspectivas espectaculares a la antropología de los marcadores genéticos. Identificando a la diversidad como el combustible de la vida, autores como Antonio Guerci identifican este espacio de investigación como el sincitio de equilibrio vital. La variedad morfológica y genética de poblaciones actuales y los estudios de biometría aplicada a la identidad exigen perspectivas de neutralidad muy importantes en la contemporaneidad.
Arqueología: Estudia a la humanidad pretérita. Permite conocer la vida en el pasado de pueblos extintos. Los arqueólogos dependen de los restos materiales de pueblos antiguos para inferir sus estilos de vida. Esto se realiza mediante el análisis estratigráfico de los objetos obtenidos en las excavaciones. En el contexto del presente estudio no se abordara de manera primordial, guardando alineamiento con el objeto de estudio que es de carácter socio cultural. De la arqueología se desprenden:
Arqueoastronomía: Es el estudio de yacimientos arqueológicos relacionados con el estudio de la astronomía por culturas antiguas. También estudia el grado de conocimientos astronómicos poseído por los diferentes pueblos antiguos. Uno de los aspectos de
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
25
esta disciplina es el estudio del registro histórico de conocimientos astronómicos anterior al desarrollo de la moderna astronomía.
Arqueología subacuática: Sigue los preceptos de la arqueología terrestre pero se dedica, a través de la técnicas de buceo, a desentrañar antiguas culturas cuyos restos materiales que, por alguna una razón u otra, se encuentran actualmente bajo el agua.
Cada una de las ramas ha tenido un desarrollo propio en mayor o menor medida. La diversificación de las disciplinas no impide, por otro lado, que se hallen en interacción permanente unas con otras. Los edificios teóricos de las disciplinas antropológicas comparten como base su interés por el estudio de la humanidad. Sin embargo, metonímicamente en la actualidad, cuando se habla de antropología, por antonomasia se hace referencia a la antropología social.
Esta revisión conceptual ha sido incluida con el objeto de consolidar una plataforma teórica que oriente el desarrollo de la temática específica, que conlleva a la antropología filosófica y política como medio metodológico de análisis empírico, me refiero al aspecto institucional que abordaremos en capítulos posteriores.
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA O LINGÜÍSTICA ANTROPOLÓGICA:
Estudia los lenguajes humanos. Dado que el lenguaje es una amplia parte constitutiva y que mediatiza la cultura, los
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
26
antropólogos la consideran como una disciplina separada. Los lingüistas se interesan en el desarrollo de las lenguas. Así mismo, se ocupan en las diferencias de los lenguajes vivos, cómo se vinculan o difieren, y en ciertos procesos que explican las migraciones y la difusión de la información. También se preguntan sobre las formas en que el lenguaje se opone o refleja otros aspectos de la cultura.
Ferdinand de Saussure (1857-1913) establece la dicotomía entre lengua y habla. Definiría el signo lingüístico, estableciendo la diferenciación entre significado y significante. De igual manera establece a la lengua como un hecho social, producto del exterior del ser, es decir del contexto. El habla es definida como algo individual, particular. Y la comunicación definida como algo histórico, interactivo y simbólico. La relación de significación debe pensarse a partir de una teoría del valor, es decir, que la posibilidad de remitir a algo fuera del lenguaje dependerá del sistema total de la lengua y de la relación formal de los términos entre sí. Esta idea está en la base del estructuralismo (Saussure, F 1915).
Willard Van Orman Quine por ejemplo sostiene que el modo en que el individuo usa el lenguaje determina qué clase de cosas está comprometido a decir que existen, siendo la decisión de usar un modelo conceptual u otro, una manifestación absolutamente pragmática. En la interpretación de una frase se debe incluir su contextualización, es decir el conocimiento de todo el lenguaje. Es decir que el lenguaje modifica la percepción y reconocimiento de la realidad (Quine, W 2012).
Dentro de las ciencias sociales, disciplinas como la lingüística y la antropología han mantenido una relación que ha tomado
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
27
la forma de un complejo proceso articulatorio influido a lo largo del tiempo por las distintas condiciones históricas, sociales y teóricas imperantes. La lingüística, al igual que la etnología, la arqueología, la antropología social, y la historia, es una de las disciplinas que conforman el campo de la antropología desde algunas perspectivas. La lingüística estudia el lenguaje para encontrar sus principales características y así poder describir, explicar o predecir los fenómenos lingüísticos. Dependiendo de sus objetivos, estudia las estructuras cognitivas de la competencia lingüística humana o la función y relación del lenguaje con factores sociales y culturales.
Benjamin Lee Whorf (1897-1941) sostuvo que las personas que utilizaban acusadamente gramáticas diferentes se ven dirigidas por sus respectivas gramáticas hacia tipos diferentes de observación y hacia evaluaciones diferentes de actos de observación, externamente similares; por lo tanto, no son equivalentes como observadores, sino que tienen que llegar a algunos puntos de vista diferentes sobre el mundo. Whorf establece la teoría de que el lenguaje que hablamos condiciona nuestro pensamiento porque el mundo real de cada uno está modelado de forma inconsciente por los hábitos lingüísticos del grupo al que pertenece. Así que, el lenguaje configura nuestra experiencia del mundo (Whorf, B 2013).
La relación entre la lingüística y la antropología ha respondido a distintos intereses. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, la antropología y la lingüística comparativa intentaban trazar las relaciones genéticas y el desarrollo histórico de las lenguas y familias lingüísticas. Posteriormente, la relación entre las dos disciplinas tomó otra perspectiva por la propuesta desde el estructuralismo. Los modelos lingüísticos
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
28
fueron adoptados como modelos del comportamiento cultural y social en un intento por interpretar y analizar los sistemas socioculturales, dentro de las corrientes de la antropología. La tendencia estructural pudo proponerse por la influencia de la lingüística, tanto en lo teórico como en lo metodológico. Sin embargo, al excluir las condiciones materiales y el desarrollo histórico, se cuestionó que la cultura y la organización social pudieran ser analizadas del mismo modo que un código lingüístico, tomando al lenguaje como el modelo básico sobre el que se estructura todo el pensamiento o clasificación.
Emile Benveniste sostiene que en realidad el lenguaje no dispone sino de una sola expresión temporal, el presente, y que éste, señalado por la coincidencia del acontecimiento y del discurso, es por naturaleza implícito (Benveniste, E. 2003). Comprendo que siempre que emitimos el lenguaje lo hacemos en el aquí y ahora. Por consiguiente el discurso y su análisis no debería ser excéntrico al tiempo en que fue expuesta su circunstancia.
No obstante estos puntos de vista diferentes, se puede llegar a acercamientos productivos reconociendo que la cultura y la sociedad son producto tanto de condiciones objetivas o materiales como de construcciones conceptuales o simbólicas. De esta forma, la interacción entre estas dos dimensiones nos permite abordar a los sistemas socioculturales como una realidad material a la vez que una construcción conceptual. Las lenguas implican o expresan teorías del mundo y, por tanto, son objetos ideales de estudio para los científicos sociales. El estudio de las lenguas ha permitido junto a la genética proponer grandes familias lingüísticas de orígenes
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
29
comunes como las amerindias (Ruhlen, M 1991).
El lenguaje, como herramienta conceptual, aporta el más complejo sistema de clasificación de experiencias, por lo que cada teoría, sea ésta antropológica, lingüística o la unión de ambas, contribuye a nuestra comprensión de la cultura como un fenómeno complejo, ya que el lenguaje es lo que hace posible el universo de patrones de entendimiento y comportamiento que llamamos cultura. Es también parte de la cultura, ya que es transmitido de una generación a otra a través del aprendizaje y la imitación, al igual que otros aspectos de la cultura. En efecto, aquello que comparten el mundo, el lenguaje y el pensamiento es la forma lógica (logische Form), gracias a la cual podemos hacer figuras del mundo para describirlo (Wittgenstein, L 1922).
Igualmente Roman Jakobson plantea que «los antropólogos nos prueban, repitiéndolo sin cesar, que lengua y cultura se implican mutuamente, que la lengua debe concebirse como parte integrante de la vida de la sociedad y que la lingüística está en estrecha conexión con la antropología cultural». Para él, la lengua, como el principal sistema semiótico, es el fundamento de la cultura: «Ahora sólo podemos decir con nuestro amigo McQuown que no se da igualdad perfecta entre los sistemas de signos, y que el sistema semiótico primordial, básico y más importante, es la lengua: la lengua es, a decir verdad, el fundamento de la cultura. Con relación a la lengua, los demás sistemas de símbolos no pasan de ser o concomitantes o derivados. La lengua es el medio principal de comunicación informativa».
Chomsky postulaba la existencia de un dispositivo cerebral innato llamado el órgano del lenguaje, que permite aprender y
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
30
utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son universales en la especie humana y postuló la existencia de una Gramática Universal (1965). Fundamentó la hipótesis, ya existente, de que la gramática es un sistema combinatorio discreto que permite construir infinitas frases a partir de un número finito de elementos mediante reglas diversas. Los humanos pueden producir un número infinito de frases, incluidas frases que nadie haya dicho anteriormente. De igual manera oriento la limitación que toda lengua produciría en el hablante (Chomsky, N 2002).
CEPAS DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIO CULTURAL: ANTROPO-LÓGICAS FILOSÓFICA Y POLÍTICA
A su vez, cada una de estas tres ramas principales se subdivide en innumerables –permítame la expresión- cepas que muchas veces interactúan entre sí. Prefiero el término de cepas, con la metáfora de raíz o tronco que posee características propias y auténticas, pues considero que sus objetos de estudio son tan preponderantes como la Antropología como disciplina global.
Antropología filosófica: Es una disciplina que se encarga del estudio filosófico del hombre, en relación a su origen y naturaleza o esencia del ser humano; para así determinar su significado, razón o sentido de su vida, constitución, la finalidad de su existencia, relación con los demás seres, su posición en el cosmos. Se ocupa de las incertidumbres de índole ontológica, centrado su atención en el hombre, tomando en cuenta una
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
31
variedad de aspectos de la existencia humana, pasada y presente, combinando estos materiales diversos en un abordaje íntegro del problema de la existencia humana. Además, se pregunta por la naturaleza fundamental de su ser, se pregunta lo que diferencia al ser humano de todos los demás seres, cómo se define a través de su existencia histórica. Tales interrogantes fundamentales de la antropología filosófica pueden ser condensadas en una pregunta radical: ¿Qué es el ser humano?
El objeto de la antropología filosófica la convierte en una plataforma de estudio que rebasa ampliamente su clasificación dentro de la antropología general. Si la filosofía pernocta en la búsqueda de la sabiduría, al enfocarse en el conocimiento del ser humano se transformaría en la ciencia de las ciencias, pues aborda el estudio del ser humano en tanto objeto y sujeto de sí mismo. A la interrogante de ¿Qué es el ser humano, podríamos añadirle que quiso ser, que intenta devenir y que es en el intervalo?
Además de la antropología económica, aplicada, rural, urbana, visual, todas las que deben entenderse como enfoques o puntos de partida diversos para analizar los fenómenos sociales. Especial enfoque otorgaremos a la antropología política que escoge como objeto de estudio el origen de la forma organizativa del poder del Estado Nación. Las formas institucionales, las pautas de gobernabilidad, la legitimidad, la autoridad asociadas a esa forma de organización del Estado Nacional. Poniendo énfasis en los tipos de gobierno pero como estructuras emergentes de la sociedad civil, formas de organización
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
32
que estructuran el poder en el Estado.
La Antropología Política: Estudia los comportamientos, movimientos, instituciones y sistemas simbólicos relacionados tanto con el mantenimiento como con la impugnación y el cambio del orden social. En especial estudia el modo mediante el cual las estructuras de poder se expresan, se refuerzan o se modifican. Existen estudios que se refieren por ejemplo a la compleja relación entre un dictador y su pueblo (Wells, A 2010).
Se interesa por la variabilidad histórica y la diversidad cultural de los fenómenos políticos. Intenta comparar estos fenómenos políticos y, en particular, los sistemas políticos y formas de gobierno. Diversos estudios analizan las complejas relaciones raciones culturales y raciales en Brasil, país multicultural (Silva, V 2008). Otros estudios se refieren a experiencias regionales con cobertura internacional como la antología sobre la irrupción del feminismo en Chiapas (Shayne, J 2008).
EL ORIGEN DE LA PREGUNTA ANTROPOLÓGICA
La pregunta antropológica es ante todo una pregunta por el otro. Y en términos estrictos, está presente en todo individuo y en todo grupo humano, en la medida en que ninguna de las dos entidades puede existir como aislada, sino en relación con el “Otro”. Ese Otro es el referente para la construcción de la identidad, puesto que ésta se construye por oposición o comparación hacia algo o alguien. La preocupación por aquello que genera las variaciones de sociedad en sociedad
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
33
es el interés fundador de la antropología moderna. Fue de esa manera que, para Krotz, el asombro es el pilar del interés por lo «otro» (alter), y son las «alteridades» las que marcan tal contraste binario entre los hombres.
Sin embargo el pensamiento de Emmanuel Lévinas sobre sí mismo nos advierte de la imperiosa definición de la relación e identidad de sí mismo: “Soy totalmente solo; así, pues, el ser en mí, el hecho de que existo, mi existir, es lo que constituye el elemento absolutamente intransitivo, algo sin intencionalidad ni relación”. Todo se puede intercambiar entre los seres, salvo el existir.8
Otros pensadores sociales como Jean-Luc Marion (1946) nos advierten de una nueva lógica para occidente, esa capacidad de presentir la experiencia y el individuo en proporción a su contexto subjetivo. La relación del ser humano con lo sagrado a través del don y del amor. Este autor nos introduce al concepto de «fenómeno saturado». Por éste se entiende un tipo particular de fenómeno que sobrepasa la objetividad de lo dado y que concede su derecho al acontecimiento de la trascendencia, para hacer de lo revelado un modo privilegiado de la manifestación.
El autor considera que la importancia de la antropología no está exclusivamente en el análisis del otro, sino particularmente en su capacidad de introspección y reflexión sobre el propio individuo en su contexto cultural. ¿Cuánto de sí mismo pertenece a su lógica cultural?
A pesar de que todos los pueblos comparten esta inquietud,
8 Emmanuel Lévinas. Ética e infinito. Madrid, A. Machado Libros, S.A., 2000 Págs.53 y 54
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
34
es en Occidente donde, por condiciones históricas y sociales particulares, adquiere una importancia superior. Es innegable que ya Hesíodo, Heródoto, y otros clásicos indagaban en estas diferencias. Sin embargo, cuando Europa se halló frente a pueblos desconocidos y que resultaban tan extraordinarios, interpretó estas exóticas formas de vida ora fascinada, ora sobrecogida.
La Conquista de América constituye un gran hito de la pregunta antropológica moderna. Los escritos de Cristóbal Colón y otros navegantes revelan el choque cultural en que se vio inmersa la vieja Europa. Especial importancia tienen los trabajos de los misioneros en México, Perú, Colombia y Argentina en los primeros acercamientos a las culturas aborígenes. De entre ellos destaca Bernardino de Sahagún, quien emplea en sus investigaciones un método sumamente riguroso, y lega una obra donde hay una separación bien clara entre su opinión eclesiástica y los datos de sus «informantes» sobre su propia cultura. Esta obra es la Historia de las cosas de la Nueva España.
Con los nuevos descubrimientos geográficos se desarrolló el interés hacia las sociedades que encontraban los exploradores. En el siglo XVI el ensayista francés Montaigne se preocupó por los contrastes entre las costumbres en diferentes pueblos.
En 1724 el misionero jesuita Lafitau publicó un libro en el que comparaba las costumbres de los indios americanos con las del mundo antiguo. En 1760 Charles de Brosses describe el paralelismo entre la religión africana y la del Antiguo Egipto. En 1748 Montesquieu publica El espíritu de las leyes basándose en lecturas sobre costumbres de diferentes
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
35
pueblos. En el siglo XVIII, fue común la presencia de relatores históricos, los cuales, a modo de crónica, describían sus experiencias a través de viajes de gran duración a través del mundo. En este caso se puede citar a Estanislao de la Hoz. El siglo XIX vio el comienzo de viajes emprendidos con el fin de observar otras sociedades humanas. Viajeros famosos de este siglo fueron Bastian (1826-1905) y F. Ratzel (1844-1904). Ratzel fue el padre de la teoría del Difusionismo que consideraba que todos los inventos se habían extendido por el mundo por medio de migraciones, a partir de un solo centro cultural; esta teoría fue llevada al absurdo por su discípulo Leo Frobenius (1873-1938) que pensaba que todos los inventos básicos se hicieron en un solo sitio: Egipto.
NACIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ANTROPOLOGÍA
Se considera que el nacimiento de la antropología como disciplina tuvo lugar durante el Siglo de las Luces, cuando en Europa se realizaron los primeros intentos sistemáticos de estudiar el comportamiento humano. Las ciencias sociales —que incluyen, entre otras a la jurisprudencia, la historia, la filología, la sociología y, desde luego, a la antropología— comenzaron a desarrollarse en esta época. Podría considerar que la antropología es el despertar del ser humano por posicionarse a sí mismo como sujeto de estudio y observación. Este aspecto corresponde a la opinión del autor un paso agigantado en el proceso histórico de la humanidad contemporánea. El análisis de la lógica humana provista de la visión inclusiva de las lógicas de lo vivo y también de los no vivos9, es lo que impregna a esta ciencia de un amplio
9 Singleton, M.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
36
abanico de percepción del fenómeno no solo humano sino del contexto existente.
Por otro lado, la reacción romántica contra el movimiento ilustrado —que tuvo su corazón en Alemania— fue el contexto en el que filósofos como Johann Herder y, posteriormente, Wilhelm Dilthey, escribieron sus obras. En ellas se puede rastrear el origen de varios conceptos centrales en el desarrollo posterior de la antropología. Johann Gottfried Herder se opone a la idea ilustrada de la razón, porque el hombre es un organismo completo y no se le puede fragmentar sino que es unitario y es necesario utilizar articuladamente. Para hacer historia es necesario el Einfühlung, que es sentir dentro del otro, la empatía, una persona no puede separarse de su contexto, por eso es predominante el lenguaje, que no nos sirve sólo para transmitir ideas, sino que es algo vivo que centra sentimientos y razón (Berman, A 2002).
La razón está unida al lenguaje, no se puede pensar sin lenguaje (Herder, J 1959), pero para Herder no es algo artificial en el hombre, sino que es una creación espontánea y popular. Herder reinterpreta la idea de progreso, y lo redefine de una forma singular. No entiende el progreso humano como algo aislado, sino que engloba a la naturaleza. Es parte del conjunto del Cosmos y de la Tierra y la historia humana se proyecta antes en una historia pre humana y después en una historia pos humana. No solamente la historia humana está dentro de la historia del Cosmos, sino que es el elemento central entre toda la historia. Todo se encuentra en un desarrollo permanente. Cambia también la concepción de la naturaleza, que para los ilustrados es un instrumento, pero para Herder está en unión con la humanidad (Berman,
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
37
A 2002).
Comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana del mundo (Gadamer, H 1996). Su objetivo es rastrear la experiencia de la verdad allí donde se encuentre e indagar su legitimidad. Esta aseveración nos lleva a ampliar la visión de la antropología y del antropólogo. Las ciencias del espíritu según Hans G. Gadamer vienen a confluir con las formas de la experiencia que quedan fuera de la ciencia; con la experiencia de la filosofía, con la del arte, con la de la misma historia. Formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología científica. Se perfila por consiguiente que sin contar con los límites de las hipótesis10 el estudio de las lógicas humanas es parcial y auto limitado.
Estos movimientos intelectuales en parte lidiaron con una de las mayores paradojas de la modernidad: aunque el mundo se empequeñecía y se integraba cada vez más, la experiencia de la gente del mundo resultaba más atomizada y dispersa. Como Karl Marx y Friedrich Engels observaron en la década de 1840:
Marx: Todas las viejas industrias nacionales, han sido o están siendo destruidas a diario. Son desplazadas por nuevas industrias, cuya introducción, se convierte en un tema de vida o muerte para las naciones civilizadas, por industrias 10 Al someter un fenómeno al análisis científico, solo podemos incluir los que
se permiten cierta coherencia con nuestros métodos. El límite de las hipóte-sis se plantea como la imposibilidad de someter al método ciertas partes de la realidad que no adhieren al procedimiento. De tal manera que la ciencia o nuestro conocimiento comprobable no puede permitirse ni afirmar ni negar el fenómeno. Montufar, C. 1992. Texto inedito
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
38
que no trabajan sólo con materias primas locales, sino también, con materias primas traídas de los lugares más remotos; industrias cuyos productos, no son consumidos solo por la población local, sino también por gente de todo el globo. En lugar de las antiguas demandas de consumo, satisfechas por la producción del país, encontramos nuevas necesidades, requiriendo para su satisfacción, productos de lugares y climas distantes. En lugar del antiguo aislamiento nacional y la auto-suficiencia, tenemos relaciones en todas las direcciones, interdependencia universal de naciones.
Irónicamente, esta interdependencia universal, en vez de llevar a una mayor solidaridad en la humanidad, coincidió con el aumento de divisiones raciales, étnicas, religiosas y de clase, y algunas expresiones culturales confusas y perturbadoras. Éstas son las condiciones de vida que la gente en la actualidad enfrenta cotidianamente, pero no son nuevas: tienen su origen en procesos que empezaron en el siglo XVI y se aceleraron en el siglo XIX.
Institucionalmente, la antropología emergió de la historia natural (expuesta por autores como Buffon) definida como un estudio de los seres humanos, —generalmente europeos—, viviendo en sociedades poco conocidas en el contexto del colonialismo. Este análisis del lenguaje, cultura, fisiología, y artefactos de los pueblos primitivos —como se los llamaba en esa época— era equivalente al estudio de la flora y la fauna de esos lugares. Es por esto que podemos comprender que Lewis Henry Morgan escribiera tanto una monografía sobre La liga de los iroqueses, como un texto sobre El castor americano y sus construcciones.
Un hecho importante en el nacimiento de la antropología
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
39
como una disciplina institucionalizada es que la mayor parte de sus primeros autores fueron biólogos (como Herbert Spencer), o bien juristas de formación (como Bachoffen, Morgan, McLennan). Estas vocaciones académicas influyeron en la construcción del objeto antropológico de la época y en la definición de dos temas cruciales para la antropología a lo largo de su historia, a saber: la naturaleza del cambio social en el tiempo y del derecho (analizado bajo la forma del parentesco) y los mecanismos de herencia.
Dado que los primeros acercamientos de la antropología institucional tendían a extender los conceptos europeos para comprender a la enorme diversidad cultural de otras latitudes no europeas, se incurrió en el exceso de clasificar a los pueblos por un supuesto grado de mayor o menor progreso. Por eso, en esos primeros tiempos de indagación etnográfica, productos de la cultura material de naciones «civilizadas» como China, fueron exhibidos en los museos dedicados al arte, junto a obras europeas; mientras, que sus similares de África o de las culturas nativas de América se mostraban en los museos de historia natural, al lado de los huesos de dinosaurio o los dioramas de paisajes (costumbre que permanece en algunos sitios hasta nuestros días). Dicho esto, la práctica curatorial ha cambiado dramáticamente en años recientes, y sería incorrecto ver la antropología como fenómeno del régimen colonial y del chovinismo europeo, pues su relación con el imperialismo era y es compleja.
La antropología continuó refinándose de la historia natural y, a finales del siglo XIX, la disciplina comenzaba a cristalizarse —en 1935, por ejemplo, T.K. Penniman escribió la historia de la disciplina titulada 100 años de la Antropología—. En esta
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
40
época dominaba el «método comparativo», que asumía un proceso evolutivo universal desde el primitivismo hasta la modernidad; ello calificaba a sociedades no europeas como «vestigios» de la evolución que reflejaban el pasado europeo. Los eruditos escribieron historias de migraciones prehistóricas, algunas de las cuales fueron valiosas y otras muy fantásticas. Fue durante este periodo cuando los europeos pudieron, por primera vez, rastrear las migraciones polinésicas a través del océano Pacífico. Finalmente, discutieron la validez de la raza como criterio de clasificación pues decantaba a los seres humanos atendiendo caracteres genéticos; pese a coincidir el auge del racismo.
En el siglo XX, las disciplinas académicas comenzaron a organizarse alrededor de tres principales dominios: ciencia, humanismo y las ciencias sociales. Las ciencias, según el falsacionismo dogmático e ingenuo, explican fenómenos naturales con leyes falsables a través del método experimental. Las humanidades proyectaba el estudio de diversas tradiciones nacionales, a partir de la historia y las artes. Las ciencias sociales intentan explicar el fenómeno social usando métodos científicos, buscando bases universales para el conocimiento social. La antropología no se restringe a ninguna de estas categorías.
Tanto basándose en los métodos de las ciencias naturales, como también creando nuevas técnicas que involucraban no sólo entrevistas estructuradas sino la consabida «observación participante» desestructurada, y basada en la nueva teoría de la evolución a través de la selección natural, propusieron el estudio científico de la humanidad concebida como un todo. Es crucial para este estudio el concepto de cultura. La cultura
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
41
ha sido definida en la antropología de las formas más variadas, aunque es posible que exista acuerdo en su conceptualización como una capacidad social para aprender, pensar y actuar. La cultura es producto de la evolución humana y elemento distintivo del Homo sapiens de otras especies, siendo una adaptación particular a las condiciones locales que toman la forma de credos y prácticas altamente variables. Por esto, la «cultura» no sólo trasciende la oposición entre la naturaleza y la consolidación; trasciende y absorbe peculiarmente las distinciones entre política, religión, parentesco, y economías europeas como dominios autónomos. La antropología por esto supera las divisiones entre las ciencias naturales, sociales y humanas al explorar las dimensiones biológicas, lingüísticas, materiales y simbólicas de la humanidad en todas sus formas.
Al concebir la cultura como producto de la evolución humana, favorecemos la representación colectiva de verticalidad como lógica ascendente. Sin embargo el ser humano también desaprende, va y vuelve, se equivoca y acierta casi en igualdad de ocasiones, y probablemente incluyendo la historia de civilizaciones, podríamos percibir que se inventa como organización y se borra de la historia con cierta facilidad (guerras).
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
42
II. PROBLEMA DE LA NATURALEZA DEL HOMBRE (ESENCIA) O TENDENCIAS DE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
Podemos empezar enumerando tres tesis: El Naturalismo o Monismo, el Esencialismo o Dualismo, y las contribuciones de la Filosofía Hermenéutica.
NATURALISMO O MONISMO ANTROPOLÓGICO
En esta visión, no hay una diferencia esencial entre el hombre y el animal, sino desigualdades de grado, de modo que la vida superior del hombre resulta ser una forma más desarrollada, perfeccionada o evolucionada de la serie animal. Las formas más altas de la vida humana (pensamiento, lenguaje, arte) no son más que las resultantes genéticas de procesos inherentes a las manifestaciones más elementales. Las tres variantes de esta teoría son:
La concepción mecánico-formal:
• El materialismo, que reduce los fenómenos vitales y psíquicos a fenómenos físicos-químicos; probablemente el hombre neuronal de Jean Pierre Changeux (1936) sea el más representativo. Este autor sostiene que el sistema nervioso es más activo de lo que suponemos y ante su relación con el medio ambiente, realiza un proceso de selección de representaciones internas preexistentes (Changeux, JP 1998).
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
43
• El sensualismo, que considera que todas las formas de fenómenos psíquicos son formas más complejas de los datos sensibles.
• La concepción vitalista: que explica al hombre en su integridad por la vida: el hombre se convierte en el último producto de la evolución vital. Último pero no el último como bien define el antropólogo Mickael Singleton. Es un ejercicio de extrema elasticidad intelectual posicionarnos como observadores desde un lugar cualquiera del camino de la historia humana, sabiendo que nuestra mirada no alcanza sino unos pocos milímetros ante un espectro calculado en millas. Esta gimnasia impele a reconocer que lo que llamamos post modernidad no es más que el presente nuestro y solo nuestro. Nuestra reflexión está basada en un centro hipotético de la historia, que ignora el inicio y el final y adolece también de la incertidumbre de saber, si realmente nuestro hipotético centro de observación no es más que un punto equidistante cualquiera, relacionado con el arbitrio de nuestra existencia personal exclusivamente. Esta concepción se diversifica según qué se considere como decisivo en la variedad de los impulsos vitales. Algunos le dieron importancia a los impulsos nutritivos, otros a los impulsos de poder y otros a los impulsos sexuales.
ESENCIALISMO O DUALISMO
Estas afirman que el hombre se distingue esencialmente no puramente de grado, de los demás seres vivos pues en él
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
44
hay un principio que le pertenece en exclusividad y que entraña la posibilidad de una separación radical entre el hombre y el animal. El principio que diferencia al hombre puede concebirse de distintas maneras. Según Oscar Sierra el hombre es el que razona al animal, en cambio el animal por no tener raciocinio no puede razonar al hombre.
Esta corriente esencialista empieza confrontar realidades singulares. La especie de chimpancés Pan Paniscus más conocida como Bonobos, poseen una cultura matriarcal, igualitaria y basada en las relaciones sexuales. 98 % de su ADN es compatible al del autodenominado Homo sapiens. Según Frans de Waal, el bonobo es capaz de manifestar altruismo, compasión, empatía, amabilidad, paciencia y sensibilidad. Dos bonobos, Kanzi y Panbanisha, han aprendido 500 palabras de un idioma compuesto por lexigramas mediante los cuales se pueden comunicar con humanos gracias a un teclado especial (de Waal, F 2007).
Existen también investigadores que perciben la vida como la conciencia de la unidad e integridad universal, o la ciencia holística, donde todo es percibido como formando una unidad e integridad con lo anímico espiritual y donde todo se interrelaciona en un estado supra-racional o espiritual, donde se percibe la integridad del cosmos por encima del espacio y el tiempo (Ruyer, S 1991). En esta percepción de unidad sacra, las clasificaciones diferenciantes de los seres tienden a ser percibidas como concepto escolástico metodológico más que como signo manifiesto de la atmósfera real.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
45
HERMENÉUTICA
La hermenéutica es conceptualizada como el proceso de explicar, traducir, declarar, anunciar, esclarecer, interpretar textos, siendo su especialidad histórica los libros sagrados teológicos aunque algunos filósofos11 le incluyen la filología y la crítica literaria, negándole su rol descriptivo y explicativo objetivamente. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra.
El hombre no viene dado substancialmente, sino que se configura a través de sus relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, construcciones culturales. En todo esto tiene una importancia capital el lenguaje, que le brinda la posibilidad de expresión y de sentido, pero también le muestra sus límites.
Hans – Georg Gadamer (1900 – 2002) Es el fundador de la Escuela Hermenéutica. Sostenía que la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada en las cosas mismas, en los textos. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto, lo hacemos a partir de un proyecto, con alguna idea previa de lo que allí se dice. La verdad está íntimamente ligada al método y no puede considerarse una sin la otra. En contraste 11 Para Mario Bunge, la hermenéutica filosófica se opone al estudio científico
de la sociedad. En particular, desprecia la estadística social y los modelos matemáticos. Dado que considera lo social como si fuera espiritual, la her-menéutica desprecia los factores ambientales, los biológicos y los económi-cos, al mismo tiempo que rechaza abordar los hechos macrosociales, como la pobreza y la guerra. De este modo, la hermenéutica constituye un obs-táculo a la investigación de las verdades acerca de la sociedad y, por tanto, de los fundamentos de las políticas sociales. Mayo, Solsona, G. “El abismo y el circulo hermenéutico”.http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos/PDF/Los_sentidos_de_la_hermeneutica.pdf
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
46
con esta posicion, Gadamer sostiene12 que el individuo tiene una conciencia históricamente moldeada, esto es, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar y, por ello, plenamente formados por ellas. Para Gadamer todo acercamiento a un texto significa ir al encuentro de otro, de un «tú»,
Paul Ricoeur (1913 – 2005) propone a su vez una hermenéutica de la distancia, lo que hace que surja una interpretación es el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. De esta hermenéutica surge una teoría cuyo paradigma es el texto, es decir, todo discurso fijado por la escritura. Al mismo tiempo este discurso sufre, una vez emitido, un desarraigamiento de la intención del autor y cobra independencia con respecto a él. Para Ricoeur interpretar es extraer el ser-en-el-mundo que se halla en el texto. De esta manera se propone estudiar el problema de la apropiación del texto, es decir, de la aplicación del significado del texto a la vida del lector13.
El hombre no está “atado” a algo fijo o estático, sino que se va configurando. El ser humano se debe a un desarrollo temporal (historia) y a la vez a un proyecto que le configura como alguien en desarrollo, nunca acabado. En esta historicidad, el hombre no es un espectador imparcial de los fenómenos, sino que se ubica frente a los mismos desde presupuestos heredados por la tradición. Wilhelm Dilthey (1833 – 1911)
12 Flores Q, Gustavo. (1997-2004/2006). Diccionario de hermeneútica: una obra interdisciplinar para las ciencias humanas. H.G. Gadamer, G. Durand, P. Ricoeur, G. Vattimo, R. Panikkar, J.L. Aranguren, E. Dussel, E. Trías y otros. Quinta edición. Bilbao: Universidad de Deusto. Departamento de Publicaciones. ISBN 978-84-7485-917-1.
13 Ibid
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
47
quien fue uno de los primeros en formular la dualidad entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, que se distinguen respectivamente por el uso de un método analítico esclarecedor, una, y el uso de un procedimiento de compresión descriptiva, la otra, este autor ya sostuvo la importancia del contexto histórico en la interpretación. Toda comprensión es aprehensión de un sentido sostenía.
A este respecto y de orden metodológico, Guber plantea que la teoría es momento y aspecto de la práctica humana, la cual solo puede ser comprendida desde la visión que el sujeto cognocente es insumo y a la vez producto de su realidad (Guber, R. 2005). Tal vez Friedrich Schleiermacher (1768 - 1834) tiene su razón cuando ve en la tarea hermenéutica un proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados. Reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva, de un discurso dado. (Schleiermacher, F 1998). Sin embargo Martin Heidegger nos regresa al presente al sostener que en relación a la hermenéutica, existir es comprender (ahora, en este momento).
ÉTICA, POLÍTICA Y ANTROPOLOGÍA
Algunos problemas éticos surgen de la sencilla razón de que los antropólogos tienen más poder que los pueblos que estudian. Se ha argumentado que la disciplina es una forma de colonialismo en la cual los antropólogos obtienen poder a expensas de los sujetos. Según esto, los antropólogos adquieren poder explotando el conocimiento y los artefactos de los pueblos que investigan. Estos, por su parte, no obtienen nada a cambio, y en el colmo, llevan la perdida en la transacción. De hecho, la llamada escuela británica estuvo
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
48
ligada explícitamente, en su origen, a la administración colonial.
En relación a la ética, el trabajo de Emmanuel Lévinas (1906 -1995) es predominante y se basa en la ética del otro, dónde propone a la ética como filosofía primera. Para Lévinas (1993), el Otro no es capaz de ser conocido y no debe ser objetivado o realizado, como lo hace la ontología. Tener el rostro del Otro frente a uno mismo genera un sentimiento de compromiso. Ya que se tienen noción de la existencia del Otro forma parte del Mismo y sus experiencias, por eso nace la necesidad de prever por el Otro. Paula Gil Jimenez14 nos descubre en Teoría ética de Lévinas, un selecto resumen sobre la ética levinasiana donde nos advierte que no sólo somos hijos de los griegos, sino también de la Biblia, de hecho a la pregunta ¿qué es Europa? Lévinas responde: Europa es la Biblia de los griegos. Esto implica que hemos de suavizar las leyes, la lógica, la ciencia, es decir, todos aquellos elementos que habíamos recibido de Grecia, sirviéndonos para ello de los principios de caridad, solidaridad, projimidad, etc. que nos otorgó Jerusalén, los cuales habían sido olvidados tras la búsqueda insaciable de la verdad. De este modo, Lévinas rompe con el esquema sujeto-objeto que había sostenido la metafísica de la filosofía occidental, y construye un nuevo esquema: yo-otro, en el que hay una descentralización del yo y de la conciencia en cuanto que yo me debo al otro y es el otro quien constituye mi yo. Se abre así la posibilidad de acceso a una verdadera trascendencia. Trascendencia que significa no el dominio del otro sino el respeto al otro y, donde el punto de partida para pensar no es ya el ser sino el otro.
14 http://www.filosofia.net/materiales/num/num22/levinas.htm#ast
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
49
En este contexto, aparece la ética como la única vía para la salida del ser, es decir, Lévinas considera que la ética es la filosofía primera ya que, nos permite pensar en el Otro; pensamiento que resultaba imposible mediante la ontología. Lévinas propondrá pensar de nuevo la filosofía entendiendo a ésta no ya como amor a la sabiduría, sino a la inversa, como la sabiduría que nace del amor. Pues lo que define al ser humano no es el ser, tampoco el interés, sino el desinterés. Así pasamos, con Lévinas, de un yo cerrado (ego cartesiano) a un yo abierto, ya que la filosofía a partir de ahora no empezará en el yo, sino en el Otro. Pues, ¿cuándo soy yo? Cuando otro me nombra, si nadie nos nombra no somos nada. Podemos sustituir, de esta manera el «pienso, luego soy», que enunciaba Descartes, por «soy amado, soy nombrado, luego soy».
Otros problemas son derivados también del énfasis en el relativismo cultural de la antropología estadounidense y su añeja oposición al concepto de raza. El desarrollo de la sociobiología hacia finales de la década de 1960 fue objetado por antropólogos culturales como Marshall Sahlins, quien argumentaba que se trataba de una posición reduccionista. Algunos autores, como John Randal Baker, continuaron con el desarrollo del concepto biológico de raza hasta la década de 1970, cuando el nacimiento de la genética se volvió central en este frente.
Recientemente, Kevin B. McDonald criticó la antropología boasiana como parte de la estrategia judía para acelerar la inmigración masiva y destruir a Occidente (The Culture of Critique, 2002). En tanto que la genética ha avanzado como ciencia, algunos antropólogos como Luigi Luca Cavalli-Sforza
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
50
(1922) han revolucionado el concepto de raza de acuerdo con los nuevos descubrimientos (tales como el trazo de las migraciones antiguas por medio del ADN de la mitocondria y del cromosoma Y). Este autor afirma que, dado que el 90% de la diversidad humana corresponde a diversidad dentro de un grupo y solo el 10% restante se explica cómo diferencia entre grupos distintos, la diferencia de raza es más tabú del pasado que realidad. Todo lo que se escribe de ciencia puede ser modificado nos dice. ¿La ciencia no debería proporcionar certezas? En realidad, sólo puede darlas la religión, a quien las acepte. El hecho de que cada religión ofrezca certezas distintas puede ser preocupante, pero al parecer esto no perturba a los creyentes. Lo mismo se puede decir de ciertas convicciones políticas. O sea, solo la fe da certeza, con la excepción de las matemáticas, que lo consigue por ser muy tautológica. (Cavalli-Sforza 1988) (Semino, O 2000).
Por último, la antropología tiene una historia de asociaciones con las agencias gubernamentales de inteligencia y la política pacifista. Boas rechazó públicamente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
Por otro lado, muchos otros antropólogos estuvieron sumamente activos en el movimiento pacifista e hicieron pública su oposición en la American Anthropological Association, condenando el involucramiento del gremio en operaciones militares encubiertas. También se han manifestado en contra de la invasión a Irak, aunque al respecto no ha habido un consenso profesional en Estados Unidos.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
51
III. ANTROPOLOGÍA POLÍTICA: TIPOS DE GOBIERNO, LA POLÍTICA COMO ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD CIVIL, ECOLOGÍA Y PODER.
La antropología política en general estudia los tipos de gobierno, partiendo del principio que estos forman una base estructurante de la sociedad civil. Sin embargo esta conceptualización adolece de un excesivo reduccionismo, pues ¿qué tipo de antropología política estudiaría las sociedades denominadas primitivas donde la política no se expresa en el Estado?
Existen ciertas sociedades que están hechas, por lo tanto, como las estructuras de una compleja red de normas que impiden activamente la expansión de un poder déspota y autoritario, más allá del aparataje del estado democrático moderno. Contrasta las grandes civilizaciones andinas con las pequeñas unidades políticas formadas por los caciques del Amazonas, cuyo cuerpo social está continuamente en movimiento probablemente para evitar que el líder transforme su prestigio en poder. En el artículo titulado Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas, Pierre Clastres (1934 – 1977) estudió el carácter estructural y político de la actividad bélica y su lógica centrífuga de dispersión en la sociedad llamada primitiva, refractaria a cualquier tipo de división social y de acaparamiento del poder. Uno de sus principales tributos a la antropología política fue su detracción al evolucionismo según el cual las sociedades estatales o jerárquicas son más desarrolladas que el tipo de sociedades a las que irónicamente se llama «sociedades primitivas». Clastres define a las sociedades primitivas como
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
52
aquellas que rechazan la aparición de un órgano de poder separado del seno de la sociedad, sociedades sin Estado. Sin fe, sin ley, ni rey Ese mundo lineal e imaginario donde todas las sociedades necesariamente evolucionan desde un sistema tribal, comunista e igualitario a sistemas jerárquicos y finalmente a sistemas estatales fue puesto en entredicho. Probablemente el aporte teórico más importante de Clastres fue la acuñación de la deuda. Esto consistía en que las sociedades primitivas imponen una deuda permanente al jefe tribal, de manera tal que le es imposible transfigurar su autoridad en poderío separado de la colectividad (Clastres, P 2001). Desde este punto de vista a opinión del autor, la antropología política está más cerca de aprehender los imaginarios organizativos que el ser humano grupal se auto impone para instaurar la obediencia, prevenir/provocar la violencia justificada y/o otorgarle credo al uso de la fuerza.
Desde que aparece la antropología, casi como una reacción empírica a la filosofía social, sus relaciones con la ciencia social fueron muy estrechas, por ello no debe de extrañar su preocupación por el estudio del gobierno y la política, que en un comienzo se caracterizó principalmente por analizar las sociedades más simples. En la actualidad se han ampliado sus intereses hasta los estados más modernos y aspectos conexos como la sociedad civil, movimientos de género, laborales, estudiantiles, periodistas, redes internet (Fischer, M 2010). Estudios sobre movilidad de población han demostrado la utilidad de la antropología al identificar que las diásporas son mucho más que una comunidad dispersa de su residencia habitual (Axel, B 2004). La posición nacionalista a ultranza del mestizo en la sociedad mexicana (Alonso, A 2004) o el impacto de la desregulación médica en el ethos de desarrollo (Pinto, S 2004).
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
53
K. Coles (2004) considera que las elecciones son un ritual que refleja simbólicamente la reproducción del conocimiento democrático y la autoridad. Otros aspectos como la influencia de la cultura mercantilista fenicia en el desarrollo de Brasil (Karam, J 2004) o el poder cultural sobre las leyes (Benton, L 2004) son varios de los aspectos analizados por la visión antropológica moderna. Tomlinson (2004) plantea la importancia de los productos culturales exitosos o no de acuerdo a la mimética y la metacultura, o la preponderancia de la política comparativa el momento de promover culturas democráticas (Pye, L. 2005). El antropólogo considera la vida de un pueblo como un sistema independiente de fases y partes, por ello la investigación de la organización política de una sociedad supone un conocimiento detallado de la ecología social, de la economía, de las tradiciones históricas, los valores, creencias y formas de pensamiento, parentesco y organización local, reglas matrimoniales, formas de propiedad y todos los subsistemas que constituyen una vida de forma social. En el área de lo político, el antropólogo se preocupa fundamentalmente de analizar las estructuras de status y función; esto es los derechos, privilegios y obligaciones de los integrantes de una comunidad dada. Los mecanismos de las sanciones y el mecanismo del poder, que permiten mantener o cambiar las relaciones sociales en los grupos con organización legitimada. Actualmente asumimos la ciudadanía multicultural y dinámicas culturales nuevas (De Munter, K. 2009)
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
54
GÉNESIS, FLORECIMIENTO Y ADAPTACIONES
Sus precedentes importantes vienen del mundo grecorromano, las Crónicas de las Indias y el nacimiento de la ciencia política moderna con el “Leviatán” de Hobbes, el “Discurso de la Desigualdad” de Rousseau. Los filósofos políticos, los cronistas, los viajeros, analizaron los fenómenos y estructuras de poder, confrontando sus vivencias con las nuevas realidades. Sin embargo el análisis y la comparación iban dirigidos, implícita o explícitamente, a justificar o censurar moralmente el propio sistema o el ajeno. La antropología en cambio trata de estudiar realidades y no juzgarlas. De ese punto de partida hasta los estudios sobre los movimientos de activistas en relación a las desigualdades raciales y los movimientos religiosos protestantes que se identifican con la resistencia y protesta cultural (Selka, S 2008). La moderna antropología surge en el ámbito colonial británico entre la primera y segunda guerras mundiales. Inicialmente tuvo un claro objetivo de estudio de los mecanismos políticos de los territorios colonizados con vista a un control más eficaz.
MARCO CONCEPTUAL
Tomas Kuhn en 1960 publica “La estructura de las Revoluciones Científicas”, en la cual describe el concepto de paradigma que va a influir decisivamente en el desarrollo de las ciencias sociales pues las entiende como ciencias exactas. Al hablar de paradigma hace referencia a “un modelo, un
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
55
conjunto de procedimientos y métodos de investigación que han sido articulados en un momento histórico, siendo reconocidos como indiscutibles”.
Así pues, las ciencias sociales intentan establecer paradigmas, los cuales no son eternos sino que son sustituidos unos por otros. Mientras que se mantienen son indiscutidos, pero cambian porqué alguien empieza a detectar anomalías y se modifican. Kuhn plantea que el problema de las ciencias sociales es que no llegan a crear paradigmas puesto que sus contenidos no son suficientemente discutidos.
Vamos a tomar el concepto de paradigma en el estudio de los precedentes de la antropología. Hablar en antropología de paradigmas es puramente retórico puesto que ha sido una disciplina caracterizada por la diversidad de opiniones, aunque haya habido estas cuatro etapas de mayor conformidad con un paradigma. Esta disciplina ha supuesto un intento de explicar y analizar la dualidad existente entre los conceptos de naturaleza y cultura, y a la par de la diversidad frente a la unidad humana. De cualquier forma los humanos, sea cual sea su cultura y su época, han desarrollado cuatro tipos de ontología: el naturalismo, el animismo, el totemismo y el analogismo (Descola, P 2007) (Singleton, M2006).
La Antropología se ha ocupado de la diversidad humana. En la actualidad tenemos más conciencia del concepto de diversidad que de unidad. Pero lo normal es que lo diferente a uno mismo produzca rechazo, y por tanto se valore como inferior. Por ello la antropología en determinadas etapas ha estado cargada de superioridad en el estudio de otros pueblos y de racismo. La cuestión es intentar no discriminar a
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
56
nada ni a nadie por el mero hecho que supone ser diferente.En esta línea múltiples análisis son realizados sobre las relaciones de poder y el imaginario cultural como telón de fondo, es el caso de la lucha por la tierra en dominicana – Samanai entre los inversores de turismo y el pueblo local, que deriva en luchas de identidad o religiosas entre protestantes y herederos de las antiguas religiones africanas diabolizadas (Skoczen, K 2008). Inclusive estas confrontaciones se encuentran en los modelos de salud interétnicos (Kamat, 2008).
Expresiones de estos estudios con visión antropológica se identifican en la television en Nicaragua, donde la TV es un punto de convergencia de tendencias y de discusión sobre temas socio culturales (Howe, C 2008) o análisis sobre la relación del lenguaje en la modificación cultural (Chavalas, M. 2007) como los lenguajes fueron vistos en el siglo XX como primarias y fundamentales estructuras naturales, modificando la forma del conocimiento y de la práctica diaria (More, R 2010) o la interrelación entre consumo y sociedad (Kaplan, M. 2007) e inclusive médicos, en la relación entre genero y cáncer de seno ( Jain, L. 2007). En relación a la sociedad civil, Peter Redfield (2005) analiza a MSF como una fragmentada e incierta forma de poder, que se extiende sobre la soberanía, explorando el sin límites del estado en parangón con la época de las colonias imperiales sin un límite temporal al horizonte.
Los estudios antropológicos modernos se inclinan como en el caso de Lukose, Ritty (2005) hacia la educación, observándola como una comodidad en la visión neoliberal en Kerala, India. La educación es observada también por
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
57
Lipman (2005) identificando la influencia negativa de la época neoliberal en los Estados Unidos, o la exacerbación de las diferencias de raza en Chicago, producidas por el modelo educativo desigual. Esta situaciones llamada por el autor la cultura de la pobreza. En Francia, Keaton (2005) plantea la acción de asimilación y exclusión que el sistema produce frente a las jóvenes africanas musulmanas. O la inercia social de la familia blanca australiana (Whilman, A 2005), pasando por la victimización de la niñez que se convierte en el centro del discurso de exclusión ciudadanos (Rhodes, L 2005). Todas estas experiencias reflejan la visión de Marcus (2005) quien propone al antropólogo como testigo del fenómeno antropológico. Olson (2005) sostiene frente a esta realidad la marginalización de la antropología en el espacio político, política y practica. Expresando que la comunidad es representada en la política pública, he allí la importancia de la visión antropológica en su análisis. Zachemuk (2006) a su vez propone la aserción de la igualdad humana universal y la apreciación de la dinámica de la diferencia cultural como antagonista y complementaria en el análisis antropológico. La interacción del espacio en la expresión de etnias y nacionalidades como al norte de Grecia (comunidad griega y turca) expresándose en la nominación del nombre de las calles en relación al imaginario de cada comunidad (Demetriou, O 2006) o el rechazo al negro, percibido por el pueblo del sur de los Estados Unidos luego del desastre Katrina ( Jenkings H 2006). A veces simplemente la identificación del mito en el imaginario humano (Kehohane, K 2005).
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
58
LA ANTROPOLOGÍA POLÍTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE MARC ABÉLÈS
Los antropólogos empezaron a interesarse por la política como consecuencia de las repercusiones de las teorías evolucionistas. Sus investigaciones se dirigían principalmente a las sociedades remotas con sistemas políticos diferentes de los que prevalecen en las sociedades modernas. Estos trabajos, realizados en todos los confines del mundo, dieron lugar a monografías, síntesis comparativas, y reflexiones generales sobre las formas arcaicas del poder. Hoy la antropología debe estudiar las interdependencias cada vez más estrechas entre estas sociedades y las nuestras, y las transformaciones que afectan a los procesos políticos tradicionales (Vincent, J. 1990). También debe proponerse, igual que las demás disciplinas antropológicas, explorar los arcanos del mundo moderno y el funcionamiento de los sistemas de poder en el marco del Estado moderno y de las crisis que lo debilitan. Esta renovación no se limita a una ampliación del campo empírico, sino que, dados los interrogantes inéditos que se suscitan, requiere un nuevo planteamiento de conceptos y métodos.
La antropología, partiendo de una visión comparativa que la llevaba construir taxonomías de “los sistemas políticos”, se ha ido orientando hacia formas de análisis que estudian las prácticas y las gramáticas del poder poniendo de manifiesto sus expresiones y sus puestas en escena. Este enfoque siempre ha hecho hincapié en la estrecha imbricación entre el poder, el ritual y los símbolos. Los antropólogos, lejos de pensar que hay un corte neto y casi preestablecido entre lo
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
59
que es político y lo que no lo es, pretenden entender mejor cómo se entretejen las relaciones de poder, sus ramificaciones y las prácticas a las que dan lugar. La investigación trae a la luz los “lugares de lo político” que no corresponden necesariamente a nuestra percepción empírica, que tiende por su parte a limitarse a las instancias formales de poder y a las instituciones.
A menudo se ha señalado el contraste entre cómo lo político impregna todos los aspectos en las sociedades tradicionales, lo que se manifiesta en la organización estatista materializada en sus múltiples instituciones, y la autonomía de que disfruta en el mundo moderno. Sin duda ésta es la razón por la cual el enfoque antropológico se ha limitado durante mucho tiempo al universo de las sociedades exóticas, en las que la falta de referencias favorecía el entusiasmo de los investigadores por identificar estos lugares de lo político realizando así un trabajo profundo y de larga duración. La prioridad que se daba a lo de fuera, a lo remoto, a lo exótico, tuvo el inconveniente de erigir una frontera entre dos universos que aparecían como dotados de propiedades ontológicas diferentes. Al oponer así dos métodos; uno apropiado para entender las sociedades en las que es difícil separar lo político de los demás aspectos de la realidad, el otro aplicable a la contemporaneidad en la cual la institución política está claramente circunscrita, se estaban poniendo límites implícitamente al quehacer de los antropólogos, y reservando a los sociólogos y politólogos el monopolio de las investigaciones sobre la modernidad. Sin duda este reparto de los campos de estudio ha tenido efectos positivos, puesto que ha permitido a las diferentes disciplinas profundizar en el conocimiento de sus respectivos ámbitos.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
60
PODER Y REPRESENTACIÓN
Al mismo tiempo, este tipo de frontera no podía resistir mucho tiempo a un doble movimiento: por un lado, la curiosidad de los antropólogos por sus propias sociedades les llevaba a ampliar sus campos de investigación; por otro, los politólogos se sentían cada vez más fascinados por algunas facetas de lo político hasta entonces fuera de sus campos de investigación, como los ritos y los símbolos (Sfez,L. 1978). Si nos remitimos a las abundantes investigaciones antropológicas que se produjeron a partir de los años setenta, vemos perfilarse todo un nuevo horizonte de temas relacionados con el interés que suscitan las sociedades occidentales desarrolladas. Basta con observar la multiplicación de los trabajos europeístas para darse cuenta del cambio. Con el paso del tiempo se aprecia mejor hasta qué punto han evolucionado los temas en este aspecto. Al principio los antropólogos dieron prioridad a la diferencia, interesándose más por las periferias que por el centro, prefiriendo estudiar las sociedades rurales tradicionales o las minorías urbanas que conservaban sus particularismos, como si implícitamente necesitaran mantener todavía cierta distancia respecto a su objeto.(Abeles, M. 2008)
En la actualidad los estudios antropológicos colindan con la promoción cultural y la historia (Nehring, W 2007) (Napier, W 2007). Salinas Cinthia (2007) por ejemplo analiza la posición de los empresarios tejanos que utilizan el proceso político para incrementar la influencia del aspecto económico sobre el educacional en el paradigma de reformas educativas . La identidad cultural es interpretada como fuente de discordia sin embargo Tom Rockmore (2006) se pregunta si el choque de civilizaciones existe siempre, ¿porque entonces la China
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
61
no ha estado nunca en conflicto con occidente? .
En relación a la civilización China, Occidente ha sido un observador y el resto del mundo ha sido el objeto de estudio, comenta Zhang Jinling, antropólogo de la Universidad de Beijing. El dominio de la visión académica occidental en la antropología prácticamente ha impedido conceptos de pensamientos no occidentales debilitando la diversidad cultural en este ámbito. La antropo – lógica China ha sido sui generis en relación a la alteridad. Así, es conveniente recordar que algunos de los pueblos que China consideraba “bárbaros” desaparecieron en el curso de la historia, se fusionaron o asimilaron (forzosa y no forzosamente) a los Han y a otras sociedades. Varios de los pueblos que hoy viven dentro de las fronteras chinas alguna vez tuvieron gobiernos e imperios independientes de los Han. El universalismo cultural concebía a China como un foco civilizador que llegaría hasta otros reinos para hacer a los bárbaros partícipes de la civilización. En tal sentido, todos los bárbaros podrían en último término participar de esta civilización, de allí su carácter ecuménico. Esta ideología constituyó un fuerte pilar ideológico que justificaría el sometimiento, la conquista y la asimilación de los pueblos no chinos. Los bárbaros podían civilizarse, adoptar las costumbres chinas, suavizar sus maneras al aceptar los hábitos civilizados. Sin embargo, el sentido inverso era impensable (Nieto, G 2007).
Desde luego, el Estado moderno parece tener poco que ver con las estructuras arcaicas, las instituciones balbucientes que atrajeron el interés de los primeros antropólogos. La complejidad de las administraciones, la existencia de un denso tejido burocrático, la abundancia de jerarquías, es decir,
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
62
la instancia estatista tal y como la encontramos en nuestras sociedades tiene muy poca relación con los funcionamientos mucho más difusos que caracterizan lo político en los universos exóticos. Hay una verdadera disparidad de escala entre el fenómeno estatista contemporáneo y los dispositivos que describieron los antropólogos, sobre todo en categorías como las de sociedad segmentaria o de distrito que designan realidades muy heteróclitas. Y sin embargo, si se ven las cosas siguiendo el punto de vista de ese enfoque, se entienden de manera totalmente diferente. En efecto, si entendemos por antropología el estudio de los procesos y dispositivos de poder que irrigan nuestras instituciones, y de las representaciones que muestran el lugar y las formas de lo político en nuestras sociedades, entonces nos daremos bien cuenta de lo que estos estudios pueden enseñarnos sobre nuestro propio universo y reconoceremos sus objetos favoritos.
Igual que los antropólogos que abordaron el tema del poder en las sociedades africanas, podemos considerar la política como un fenómeno dinámico, como un proceso que escapa en parte a los empeños taxonómicos centrados en la noción de sistema. La definición de lo político que proponen Swartz, Turner y Tuden (1972), según los cuales se trata de “procesos originados por la elección y realización de objetivos públicos y el uso diferencial del poder por parte de los miembros del grupo afectados por esos objetivos” pone bien de manifiesto la combinación de tres elementos en una misma dinámica: el poder, la determinación y realización de objetivos colectivos, y la existencia de una esfera de acción política. Como todas las definiciones, también ésta tiene su punto débil, pero tiene la ventaja de precisar lo
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
63
que entra en juego en toda empresa política. No obstante, se aprecia un olvido de gran importancia en el discurso de estos antropólogos. El aspecto territorial no aparece, mientras que autores tan distintos como Max Weber y Evans-Pritchard (1940) han hecho hincapié en este aspecto constitutivo de lo político. Recordemos la célebre definición weberiana (1965) del Estado como “monopolio de la violencia legítima en un territorio determinado” o la caracterización en The Nuer de Evans-Pritchard, de las relaciones políticas como “relaciones que existen dentro de los límites de un sistema territorial entre grupos de personas que viven en extensiones bien definidas y son conscientes de su identidad y de su exclusividad.”
En el análisis antropológico moderno, Abélès (2008) nos dice que la globalización es un fenómeno cultural también, es un concepto que se refiere a la compresión del mundo y también a la intensificación de nuestra conciencia sobre el mundo como un todo. Para los occidentales esta noción de un mundo auto contenido expresa en sí mismo un sentimiento de inseguridad, la compresión del tiempo y el espacio puede ser percibido como una amenaza, la alteridad en el mundo. Un riesgo global de la sociedad. Sin embargo Beek ya habla de un sistema de enemigos sin enemigos como era cosmopolita, o el riesgo de un poder sin sociedad. Derrida se refiere a una sociedad autoinmune por su incapacidad para tolerarse. Delcore (2004) analiza la fuerza coercitiva del estado Thai para mantenerse, o el lobby de ONG en Zimbabue frente a la confrontación de lógicas comercial y agrícola (Rutherford, B 2004).
Un enfoque antropológico consecuente y deseoso de no cosificar el proceso político tiene que combinar, a nuestro
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
64
entender, tres tipos de intereses: en primer lugar, el interés por el poder, el modo de acceder a él y de ejercerlo; el interés por el territorio, las identidades que se afirman en él, los espacios que se delimitan; y el interés por las representaciones, las prácticas que conforman la esfera de lo público. Salta a la vista hasta qué punto se encuentran entretejidos estos diferentes intereses. Difícilmente se podría imaginar una investigación sobre los poderes que hiciera abstracción del territorio en el que se ejercen: como también cuesta trabajo pensar aisladamente en la esfera pública, el espacio y la acción de lo político. No obstante, desde un punto de vista analítico puede ser necesario ver por separado y sucesivamente estos tres aspectos en el terreno que nos ocupa, es decir, las sociedades contemporáneas y sus Estados.
En los países andinos, el imaginario político genera nuevos futuros e identidades a partir de la cultura ancestral, es el caso de Bolivia y de la ciudad de la Paz, reposicionando las prioridades indígenas en el plan de gobierno (Guss, D 2006) (Actualidades 2006). En Venezuela los conflictos entre los líderes indígenas y la política de descentralización nos visualizan el espacio de la cultura en el imaginario político (Lauer, M 2006). La presión del multiculturalismo en la esfera política Venezolana es otro síntoma de la busca de espacio de identidad cultural (Shepherd, C 2006). Igualmente en el legado cultural se expresa en contextos tan diversos como el África del este, generando convergencias y disonancias en lo político (Mahir, S 2006). Paradójicamente la insistencia de mantener los viejos patrones culturales puede producir la destrucción de sociedades florecientes como el caso de Islandia (Hastrup, K 2006).
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
65
Para reflexionar sobre lo político en nuestras sociedades estatistas, hay que abandonar ese empeño ilusorio que consiste en considerar el sistema político como un imperio dentro de un imperio para a continuación tratar de hacer coincidir las partes, en este caso, la institución y la sociedad. M. Foucault (1976) que se ha visto confrontado en sus obras sobre la locura, el sexo, la cárcel, a la omnipresencia de normas y aparatos, propuso una forma de análisis que trata de superar esta dificultad esencial. “El análisis del poder no tiene que partir como datos iniciales, de la soberanía del Estado, la forma de la ley o la unidad global de una dominación; éstas no son más que las formas terminales del poder.” (1976). Sin llegar a los datos más inmediatos que representan la ley y la institución, es importante considerar la relación del poder y las estrategias que se tejen dentro de los aparatos; pero los instrumentos tradicionales de las teorías políticas parecen inadecuados: “teníamos que recurrir a formas de pensar en el poder que se basaban en modelos jurídicos (¿qué es lo que legitima el poder?), o bien en modelos institucionales (¿qué es el Estado?).” (Dreyfus, H., Rabinow, P., Foucoult M. 1984).
M. Foucault (1976) señala que, más que cosificar al poder considerándolo como una sustancia misteriosa cuya verdadera naturaleza habría que estar siempre tratando de descifrar, conviene plantear la cuestión de “cómo” se ejerce el poder. Pensar en el poder en acto, como “modo de acción sobre las acciones”, requiere que el antropólogo investigue sus raíces en el corazón de la sociedad y las configuraciones que produce. El análisis del poder “allí donde se ejerce”, tiene la ventaja de dar una perspectiva del Estado partiendo de la realidad de las prácticas políticas. Lo único que puede
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
66
facilitarnos un mejor entendimiento de lo político, no ya como una esfera separada sino como la cristalización de actividades modeladas por una cultura que codifica a su manera los comportamientos humanos, es tratar de tomar en consideración el ejercicio del poder y su arraigo en un complejo en el que se mezclan inextricablemente sociedad y cultura.
Los fenómenos políticos en el seno de nuestras sociedades se deben analizar dentro de esta perspectiva, recogiendo la temática de la imbricación que ha orientado a la antropología en sus comienzos y en su desarrollo posterior. Para estudiar el poder en la inmanencia de lo social, para entender desde dentro cómo unos hombres gobiernan a otros, es necesario saber en qué condiciones emergió este poder, esta aptitud para gobernar que en el contexto democrático se expresa bien con la palabra “representatividad”. En dos puntos discrepamos de Foucault: por un lado, éste rechaza explícitamente la cuestión de la representación porque ésta conlleva una metafísica del fundamento y de la naturaleza del poder con estas dos preguntas punzantes: “¿Qué es el poder? ¿De dónde viene el poder?” (1984); por otro, rechaza todo cuestionamiento acerca de la legitimidad del poder por traicionar una forma de pensar legalista. Hemos señalado la aportación positiva que supone la aportación de Foucault sobre el poder como relación y como acción sobre acciones posibles, pero a nuestro entender, esto no implica el rechazo de todo cuestionamiento sobre la representación y la legitimidad. Se corre el riesgo de encerrarse en una problemática que tiende a pensar en el poder como pura relación dinámica entre capacidades de actuar abstractas, en las que se pierde de vista el arraigo en lo que Foucault
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
67
llama “nexo social”. El poder y la representación son para el antropólogo dos caras de una misma realidad y eliminar el interrogante relativo a la legitimidad del poder en nombre de la metafísica y de una crítica legalista sería una forma burda de soslayar el problema.
Volviendo a la cuestión de la representación política, las dos cuestiones del acceso al poder y del ejercicio del mismo se plantean como indisociables. En cuanto a la primera, en nuestras sociedades todo gira en torno a la noción de elección por su repercusión práctica y por el contenido simbólico que le atribuimos. En la mayoría de las democracias occidentales, dedicarse a la política equivale a estar en condiciones, más tarde o más temprano, de aspirar a un mandato que permitirá acceder a un puesto de poder. Y en gran medida, la elección es un proceso misterioso cuyo efecto es transformar al individuo en un hombre público. De la noche a la mañana, una persona que no era más que un ciudadano como los demás es llamada a encarnar los intereses de la colectividad, a convertirse en su portavoz. Esta cualidad de mandatario es la que le da derecho a actuar sobre las acciones de los demás, a ejercer su poder sobre el grupo. Pierre Bourdieu (1982) ve en esta “alquimia de la representación” una verdadera circularidad en la cual “el representante conforma al grupo que le conforma a él: el portavoz, dotado de plenos poderes de hablar y actuar en nombre del grupo y en primer lugar sobre el grupo... es el sustituto del grupo y existe solamente por esta autorización.” La delegación que actúa desde el grupo al individuo es un elemento constitutivo de la identidad colectiva. El representante lleva a cabo la mediación entre estos dos términos. Bourdieu interpreta el fenómeno de la representación en términos de desprendimiento, de
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
68
alienación de las voluntades a un tercero que se erige como poder unificador y como garante de la armonía colectiva, en su discurso y en sus prácticas. Desde esta perspectiva teórica el análisis de la representación consiste en desmontar los mecanismos que hacen que los individuos se sometan al poder y a sus símbolos. Hay que realizar la crítica de esta alienación sacando a la luz sus raíces. Por su parte la antropología no pretende llevar a cabo una crítica de la política, sino que trata más bien de comprender cómo el poder emerge y se afirma en una situación determinada.
INSTITUCIONES Y REDES POLÍTICAS
Los trabajos de campo llevados a cabo por los antropólogos en las sociedades occidentales desarrolladas dieron prioridad en un primer momento al estudio de lo político en comunidades limitadas. La política local se ha convertido así en un tema central y la cuestión del poder local, de su reproducción y de sus ramificaciones ha pasado a ser lo más importante. Los antropólogos, al prohibirse traspasar las fronteras de lo local definido como campo idóneo para su investigación, estaban limitando su campo. Y así, implícitamente, se produjo un reparto entre la periferia, terreno elegido por los etnólogos, y el centro, la política nacional y del Estado cuyo estudio se dejaba a otras disciplinas. El espacio de la antropología política se encontraba limitado a unos micro-universos dando la imagen de una verdadera insularidad de los poderes autóctonos en el mundo cerrado de su comunidad local. En lo que respecta a la historia, se dio prioridad sobre todo a los largos períodos de tiempo, lo que podía parecer
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
69
pertinente en situaciones en las que existía un desfase real entre las formas locales de política y el contexto en el que estaban englobadas. Los antropólogos se interesaban casi exclusivamente por los aspectos tradicionales de la vida política. Curiosamente, mientras que los trabajos africanistas (M. Gluckman: 1963, Balandier 1967) habían hecho hincapié en la necesidad de pensar en las dinámicas, en cambio, los europeístas parecían quedar al margen de la modernidad, en la prolongación de la historia ancestral.
Esta orientación no dejó de suscitar nuevas perspectivas en fenómenos hasta entonces mal conocidos como atestiguan los estudios monográficos dedicados al clientelismo y a las relaciones de poder en el mundo mediterráneo (Boissevain, 1974; Schneider, 1976; Lenclud, 1988). Otro tema muy del gusto de los antropólogos “exotistas”, el de las formas de devolución y transmisión de las funciones políticas, movilizó a los investigadores: se dedicaron profundas investigaciones a la construcción de las legitimidades y a las relaciones entre poder, parentesco y estrategias matrimoniales (Pourcher, Y. 2003; Abélès, M. 2013). Estos trabajos tienen el interés de mostrar cómo existen verdaderas dinastías de elegidos que se instalan y reproducen siguiendo una lógica que no siempre encaja en una visión superficial de los sistemas democráticos. También ponen de manifiesto que la representación política moviliza todo un conjunto de redes informales con el que siempre tienen que contar las estrategias individuales.
En efecto, el trabajo del antropólogo consiste en reconstruir esta trama relacional puesto que sus interlocutores autóctonos no le dan más que una visión parcial y a veces deliberadamente sesgada. Esta construcción se puede llevar a
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
70
cabo gracias a investigaciones de gran profundidad basadas en una observación intensiva de la vida política local, y a un trabajo meticuloso de consulta de documentos en los archivos. Los análisis realizados en medio rural, muestran claramente cómo las posiciones de elegibilidad se transmiten a largo plazo en el seno de redes en las que se mezclan íntimamente los vínculos de parentesco y las estrategias matrimoniales. Los conjuntos relacionales que es posible sacar a la luz y que merecen el nombre de redes se deben considerar como “arquetipos”, en el sentido que le daba Max Weber, es decir, para emplear otra expresión propia de este autor, como “cuadros de pensamiento” (Weber, M. 1965).
Sin embargo, el “arquetipo” así creado tiene muchas posibilidades de quedarse corto ante una realidad a menudo mucho más compleja de lo que parece al menos en un primer momento, aunque el enfoque etnologista sea un buen medio de distinguir los principales contornos de estas configuraciones relacionales. De ningún modo se debe subestimar el hecho de que las redes no sean entidades fijas; no se trata de hacer el inventario de los vínculos que existen entre un individuo y otros en un contexto tan general como el de la vida local. De hecho hay que considerar que las redes políticas son un fenómeno esencialmente dinámico: se trata no de grupos más o menos identificables, sino de un conjunto de potencialidades que se pueden actualizar si las situaciones concretas lo requieren. Un candidato a la representación política puede emplear con plena consciencia su potencial relacional exhibiendo los signos más apropiados para recordar éste a la colectividad. Esta estrategia es observable en los casos en los que el candidato se encuentra muy estrechamente ligado a las figuras clave
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
71
de la red. Pero, a falta de indicios aparentes, los habitantes de un municipio atribuyen espontáneamente a uno de los candidatos la pertenencia a una u otra de las configuraciones. En esta situación, la red, lejos de aparecer como una realidad inerte, aparece como un potencial actualizable porque así lo ven los demás; los miembros de la sociedad local son de alguna forma los depositarios de una memoria que restituye unas afiliaciones en parte ya borrosas.
El hecho de destacar la acusada territorialización de las prácticas políticas no quiere decir que se minimice el factor “nacional” ni por supuesto, la función de los partidos, sobre todo en la selección de los candidatos para las funciones parlamentarias (Abeles , M. 2013).
Un aspecto determinante es el descubrimiento de investigadores de ORSTOM (Institut de Recherche pour le Développement France) en África, quienes llegaron a la conclusión que lo que importaba en el imaginario local no era ser el rey de un territorio bien delimitado, sino ser el rey de personas emulando a la época medieval europea (Singleton, M. 2014).
La representación política es un fenómeno que cobra todo su sentido en la duración. “Hablar de política” es de una forma u otra, situarse en relación a unas divisiones que se remontan a una época ya lejana cuyas huellas todavía no se han borrado. Es significativo el ejemplo de la vida política francesa, en la que todavía se ven las huellas de los grandes acontecimientos fundadores que son, además de la Revolución, la separación de la Iglesia y el Estado y la Resistencia: estas peripecias conflictivas pesan durante mucho tiempo en la memoria colectiva. Cuando se enconan las relaciones entre la Iglesia
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
72
y la III República a finales del siglo pasado, las redes políticas se organizan a un lado o a otro de esta línea. Con el trascurso de los años, el antagonismo ideológico se irá atenuando pero queda todavía hoy el trasfondo de muchas batallas electorales; hasta en casos en los que se hace gala de un apoliticismo aparente, a todo candidato se le identifica inmediatamente con referencia a esta bipolaridad ancestral. El acontecimiento fundador deja su huella y el comportamiento de los electores está muy condicionado por esta memoria que se transmite de generación en generación.
Diversos autores han interpretado que el origen de la separación entre Iglesia y Estado se encuentra en las propias palabras de Jesucristo (Mateo 14:21) en cuanto dice: “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Sin embargo esta división desde tiempos antiguos ha sido difícil de establecer. Talcott Parsons (1902 – 1979) percibía a la religión como una fuente de imágenes del orden y de los valores específicos de una sociedad; aspecto crucial para mantener una mínima coherencia en cualquier sociedad. De esta forma se comprende la necesidad de lo sacro en la vida humana. Según Bronislaw Malinowski (1884 – 1942) es preciso retornar a la psicología primitiva para comprender el secreto de su vida en el estudio de un mito vivo aún, antes de que, momificado en su versión clerical, haya sido guardado como una reliquia en el arca, indestructible aunque inanimada, de las religiones muertas. También existe el estado confesional, en el cual la religión juega un rol preponderante y único, es el caso del Islam. Finalmente la existencia de culturas humanas sin iglesia ni estado ha sido establecida. Los pirahã son un pequeño pueblo del Amazonas brasileño. Se trata de unas 360 personas que viven junto al río Maici, afluente
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
73
del Amazonas. Aunque conocidos desde hace tiempo, en la última década han trascendido al mundo científico por las especiales características de su lengua determinada por 8 consonantes y 3 vocales; y que, entre otras cosas, carece de numerales. Los pirahã se llaman a sí mismos hiaiti’ihi’ (los erguidos). No poseen memoria histórica ni estado y aparentemente tampoco religión en el sentido institucional (Everett, D. 1986).
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
74
IV. NATURALEZA Y SOCIEDAD: LO POLÍTICO COMO PRODUCTO CULTURAL
ESCENIFICACIONES DE LO POLÍTICO:
Hacer ver es un aspecto consustancial al orden político. Éste actúa en la esfera de la representación: no existe el poder más que “en la escena” según la expresión de Balandier (1980). Lo político para Ser, requiere por consiguiente convertirse en visible socialmente. Cualquiera sea el régimen adoptado, los protagonistas del juego político se presentan como delegados de la sociedad entera. La legitimidad, tanto si tiene su fundamento en la inmanencia como en la trascendencia, es una cualidad asumida por el poder. Es tarea suya remitir a la colectividad que encarna una imagen de coherencia y de cohesión. El poder representa; esto significa que un individuo o un grupo se establecen como portavoces del conjunto. Pero el poder representa también, por cuanto pone en espectáculo el universo del que procede y cuya permanencia asegura.
Los antropólogos supieron estudiar los símbolos y los ritos del poder en las sociedades remotas: no tiene nada de extraño que la modernidad ofrezca una amplia materia para sus estudios. La dramaturgia política toma hoy en día unas formas más familiares pero no disminuye en absoluto la distancia que separa al pueblo de sus gobernantes. Al
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
75
contrario, todo hace suponer que tiende a ahondarse el foso entre el universo de los hombres públicos y la vida diaria de los simples ciudadanos. El espacio público de las sociedades mediáticas no es contrario al de las formaciones tradicionales porque lleva a cabo un acercamiento entre la esfera del poder y la sociedad civil. Hay todo un conjunto de rituales que trazan un círculo mágico en torno a los gobernantes haciéndolos inalcanzables precisamente en la época en que los adelantos mediáticos nos permiten captar su imagen con una comodidad sin igual. Para entender estas simbolizaciones modernas de lo político es interesante repasar “The ritual construction of political reality” (Kertzer, D 1988: 77); y analizar el funcionamiento de las “liturgias políticas” (Rivière 1988) y de las escenificaciones del poder puede ser para el antropólogo muy revelador acerca del espacio público contemporáneo.
La perspectiva de Hanna Arendt (2013) permite poner demanifiesto tanto la asimetría característica de la esfera privada, que relega a las mujeres a un papel de subordinación respecto de los varones, cuanto el imperio de la necesidad y de la fuerza que prevalece en esta esfera. Y esto resulta relevante para reconsiderar críticamente el papel de las mujeres en el ámbito privado no sólo entre los antiguos sino también en las sociedades modernas. Según Arendt, la esfera pública se caracteriza por el primado de la igualdad, el diálogo y la libertad En el segundo capítulo de La condición humana, Arendt reconstruye las nociones de lo privado y lo público-político siguiendo la oposición griega entre oikos y polis. El ámbito doméstico –oikos- se encuentra sujeto a la satisfacción de las necesidades de la vida e implica, consecuentemente, un proceso cíclico en constante repetición. En el oikos,
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
76
entonces, no es posible la libertad puesto que sus miembros están sometidos al yugo de la necesidad y establecen entre sí relaciones asimétricas de mando y obediencia. En la polis, en cambio, los ciudadanos se reconocen como iguales para el tratamiento de los asuntos comunes. Por eso, la noción de gobierno, que supone una desigualdad entre quienes mandan y quienes obedecen, es propia del oikos y resulta ajena a la polis en donde sería más apropiado hablar de isonomía entendida como la igualdad entre los ciudadanos para participar activamente en los asuntos públicos de la asamblea. (Pego-Di, A 2010).
Estas escenificaciones son inseparables de una concepción global de la representatividad según la cual la legitimidad y el territorio están íntimamente relacionados: para construir y mantener esta legitimidad se reactivan los ritos que apelan a la nación y a su memoria y materializan por medio de la bandera, las medallas y las referencias a la nación que salpican los discursos, un sistema de valores patrióticos comunes. No es de extrañar pues, que los gobernantes se entreguen a estas prácticas cuya funcionalidad puede parecer dudosa al que lo ve desde fuera. Estos ritos proporcionan material para una doble operación política: por un lado, la expresión de una fuerte cohesión entre los gobernados que manifiestan su apego a unos valores, a unos símbolos y a una historia común; por otro, la reafirmación de la aceptación colectiva del poder establecido y de los que lo encarnan. En sociedades muy diferentes, los grandes ritos de entronización del soberano también adoptan la forma de un recorrido del territorio por parte del nuevo Príncipe, en el que cada etapa supone una nueva oportunidad de practicar un ceremonial y reforzar los vínculos entre gobernantes
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
77
y gobernados. Como demostró Geertz (1983), las formas ceremoniales por las cuales el monarca toma posesión de su reino presentan variaciones significativas, como la procesión pacífica y virtuosa en Inglaterra con motivo de la toma del poder de Elizabeth Tudor en 1559, o la espléndida caravana de Hayam Wuruk en la Java del siglo XIV.
Hay otros grandes rituales que constituyen un elemento esencial en la vida política: los mítines y las manifestaciones callejeras. Estos ritos señalan los momentos en los que la vida política toma un rumbo más agitado. La manifestación en la calle ofrece la oportunidad de exhibir un simbolismo muy especial: si los ritos anteriormente citados se referían a valores de consenso, la manifestación enarbola los símbolos del antagonismo. De entrada, el pueblo en la calle, las consignas, las pancartas. Se denuncia, se interpela, siempre hay un trasfondo de violencia. Se trata de una demostración de fuerza que se ordena según un plan muy preciso: la improvisación se filtra en un protocolo de acción que no se puede sustraer a las reglas colectivamente admitidas.
En referencia a la violencia humana, Ashley Montagu (1905 – 1999) sostenía que los hechos demuestran que el ser humano no nace con un carácter agresivo, sino con un sistema muy organizado de tendencias hacia el crecimiento y el desarrollo en un ambiente de comprensión y cooperación. Hay pruebas de que las tendencias humanas básicas están dirigidas hacia el desarrollo a través de la capacidad para relacionarse con los demás de manera cada vez más amplia y creativa, haciendo más fácil la supervivencia. Cuando estas tendencias básicas de comportamiento se frustran, los seres humanos tienden hacia el desorden y a convertirse en las víctimas de los otros
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
78
humanos igualmente afectados por estos desajustes. Thomas Hobbes (1588 – 1679) mucho antes afirmaba que cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de otros En su tratado más famoso, Leviatán (1651), Hobbes señaló el cambio de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Los seres humanos viven en el peligro continuo de que acontezca una guerra de todos contra todos. Desde el momento en que la sumisión por pacto de un pueblo al dominio de un soberano abre una posibilidad de paz, no la verdad, sino el principio de autoridad siempre y cuando sea garante de la paz constituye el fundamento del derecho.
La misma observación se podría hacer respecto a otro rito de confrontación, el mitin político: “el mitin, en su desorden, en su agitación y quizá en su sometimiento, no deja de ser el arma predilecta del debate político de la campaña electoral”, señala Pourcher (1990: 90). Cada bando hace una demostración de poder: en el escenario, los oradores y dignatarios elegidos en función del lugar, las circunstancias y sus puestos jerárquicos en el partido. En la sala, un pueblo al que a veces se ha ido a buscar en un amplio perímetro. Todo gira en torno a la relación que se establece entre esta colectividad cuya tarea consiste en aplaudir, en gritar nombres y eslóganes, y los oficiantes cuya obligación es alentar constantemente el entusiasmo popular. Efectos publicitarios, promesas, polémicas a las que responden aplausos o abucheos: el mitin tiene que ser un verdadero espectáculo. La puesta en escena, el decorado, las músicas, las posturas, todo contribuye a la construcción de la identidad
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
79
distintiva del candidato. El mitin tiene que ser un momento cumbre en el cual se ponen todos los medios para crear a la vez una comunión en torno al orador y expresar la firme voluntad de “hacer frente” y de “derrotar” a todos los demás candidatos, que para los participantes son adversarios.Los mítines y las manifestaciones tienen en común con los rituales de consenso el hecho de que exigen una presencia física de los protagonistas; igualmente están localizados, se descomponen en una multiplicidad de secuencias, combinan palabras y símbolos no verbales: gestos, manipulación de objetos de valor simbólico, todo ello en una puesta en escena que integra el conjunto acción/discurso según un ordenamiento convencional. Otra analogía: el aspecto religioso de estas ceremonias que remiten todas ellas a algo trascendente (la Nación, el Pueblo, la clase obrera); trascendencia que se evoca en el discurso del (o de los) oficiante o por medio de los símbolos empleados en estas ocasiones. También hay que destacar el aspecto propiamente religioso de la relación que se establece entre el oficiante y los fieles. Nos encontramos ante un ritual en toda la extensión de la palabra. Fragmentación y repetición por un lado; dramatización por otro: todo contribuye a producir “la trampa de pensamiento”. Igualmente encontramos en funcionamiento los cuatro ingredientes, sacralidad, territorio, primacía de los símbolos, y valores colectivos. En la actualidad, el espectáculo político es inseparable del desarrollo de los grandes medios de comunicación. La gente participa en la historia que se está haciendo principalmente a través de la televisión. Las campañas electorales, los hechos y gestos de los gobernantes, los actos políticos relevantes, sólo adquieren toda su importancia si aparecen en nuestras pantallas. La producción de imágenes para el gran público
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
80
ha creado una nueva dramaturgia. Una campaña electoral no logra todo su impacto más que si su protagonista está seguro de “salir en la pantalla”. Los grandes mítines se organizan de manera que el mensaje tenga un eco televisivo inmediato; en la campaña presidencial, François Mitterrand aparecía a las ocho en punto de la tarde para disfrutar de una retransmisión en directo en el telediario (Pourcher, Y 2013). Hasta el estilo de estas reuniones termina por ser calcado al de las emisiones de televisión. Sucede que ahora la vida política está condenada a someterse a las reglas del juego mediático. El hombre público moderno quiere ser ante todo un buen comunicador la elocuencia televisiva es sinónima de simplicidad se le da tanta importancia a la forma como al contenido. Hay que saber “vender” un “producto” político.
Una de las consecuencias más claras de la inflación mediática es la trivialización del acto. La repetición de las imágenes, la omnipresencia de rostros y discursos conocidos produce un efecto de desgaste. La posibilidad de cambiar de un programa a otro tiende a hacer de la escena política un elemento más de un espectáculo de facetas múltiples en el que los partidos de fútbol o los programas de variedades tendrán más atractivo que un acto político. Para que lo político se imponga se requiere toda una dramaturgia. En período electoral, es necesario mantener cierta intriga, gracias a los sondeos y a las confrontaciones entre antagonistas, culminando todo esto en los programas en los que se dan a conocer los resultados electorales. Las elecciones se parecen cada vez más a los folletines en los que se enfrentan más las personalidades que las ideas.
Es significativo el desprecio que las cadenas de televisión
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
81
americanas manifestaron por la convención republicana de 1996; éste fue debido principalmente al escaso carisma del candidato Bob Dole, a su incapacidad de conquistar a un público. En Francia, la batalla entre Jacques Chirac y Édouard Balladur en las elecciones presidenciales de 1995 atrajo el interés de los telespectadores porque se trataba de dos “amigos durante treinta años” y porque dio lugar a un espectacular vuelco cuando el candidato tanto tiempo considerado perdedor terminó por imponerse.
La televisión se ha convertido en una forma de expresión que permite no sólo retransmitir un acto, sino incluso crearlo. El viaje del Papa Juan Pablo II a su país de origen en 1979, un año después de su llegada al Vaticano, es un buen ejemplo de ejercicio de comunicación cuyo éxito rebasó toda expectativa. Incluso antes de que tuviera lugar, el viaje del Papa se había convertido en un símbolo que oponía dos interpretaciones contradictorias. Cada bando tenía como divisa una referencia histórica que debía orientar al público en su interpretación del acto: en uno, el asesinato de S. Estanislao y en el otro, la creación del Estado comunista. La visita del Papa supuso un duro golpe para el régimen. El rito, a diferencia de un discurso, por crítico que fuera, quebrantaba los cimientos mismos de su legitimidad. Ofrecía en actos concretos la imagen de lo que podía ser otro tipo de comunidad política (en el caso, de la unión del Papa con sus fieles), hacía ver otra legitimidad posible. En resumen, el rito materializaba una alternativa. En este ejemplo se puede ver el impacto extraordinario de lo que es a la vez un ritual, un acto político y un acontecimiento mediático. Claro está que, lejos de ser algo aislado, este tipo de manifestación pública es algo inherente a la acción política. Actuar y comunicar
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
82
se confunden en algunos momentos cruciales que exigen una relación entre gobernantes y gobernados distinta de la que se da en la papeleta de voto. Se trata de una verdadera prueba de legitimidad. El viaje del Papa a Polonia produjo a través de los gestos y de las palabras de su protagonista un fuerte mensaje que desestabilizó al poder comunista, pese a no rebasar los límites de lo simbólico y lo ritual. Es lo que M. Augé (1993: 94) llama “dispositivo ritual ampliado”. Este dispositivo se caracteriza por la distancia entre el emisor y los destinatarios: no pretende solamente reproducir la situación existente, sino hacer que ésta evolucione.
Este mensaje cuyas consecuencias geopolíticas fueron considerables, sólo podía causar impacto si se inscribía en una dramaturgia de conjunto. Totalmente inmerso en el universo televisivo, el viaje de Juan Pablo II a Polonia adquirió la dimensión de un acontecimiento planetario. Se les ofreció a los espectadores como un momento excepcional cuya retransmisión desorganizaba la programación habitual. El viaje fue tratado como una narración, con sus diferentes episodios y su progresión. El público estaba conteniendo la respiración delante de su pantalla, identificándose con el peregrino. Esta “presentación del Papa como viajero” (Dayan, D 1994) pone de relieve el poder de los medios de comunicación. La puesta en escena se ha convertido en un ingrediente esencial de la acción política. El viaje de Juan Pablo II no fue sólo una peregrinación, sino que cobró el sentido de una reconquista. No era el simple reflejo de una comparación de fuerzas, al fin y al cabo desfavorable al Vaticano. Todavía se recuerda la ocurrencia de Stalin: “el papa, ¿cuántas divisiones?”. La estancia del papa en Polonia, tanto por su desarrollo como por su orquestación, produjo
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
83
una situación nueva.
Aunque se suele oponer la representación y la acción, el espectáculo y la vida, cada vez es más evidente que la imagen es un aspecto constitutivo de “la realidad” política contemporánea. Ésta se somete a las reglas del juego de la comunicación. Se ha llegado a considerar el poder de la “pantalla” y de los medios de comunicación como lo opuesto al ritual bien arraigado de la escena política ancestral: en el primero, se prima la innovación, pues para estar presente en el escenario hay que renovar continuamente, a falta de mensaje, el soporte del mensaje; en el ritual político siempre se hace referencia a una tradición y de ésta toma todo su relieve implícita o explícitamente. Otra diferencia característica: la comunicación moderna tiende a acentuar con fuerza la individualidad. El espectador frente a su pantalla espera ver surgir un rostro, está atento a una voz, a un tono: un buen líder es el que ha sabido construir esta “diferencia” con ayuda de los especialistas en marketing y en medios audiovisuales. Por el contrario, en el rito, el oficiante tiene tendencia a anularse para dejar que hablen mejor los símbolos, para que su acción se inscriba en un sistema de valores que está por encima de él y en una historia colectiva que todo lo engloba; lo que prima es el sistema de valores y de símbolos reactualizado por el acto ritual. Un último aspecto importante de la comunicación política moderna es su carácter des-territorializado. Un líder puede comunicar inmediatamente el mensaje que quiera al conjunto del planeta; ya no hay necesidad de desplazar a las masas. Cada cual vive la política en su sillón. Éste es otro elemento de contraste con las prácticas rituales a las que nos hemos referido, ya que en ellas está presente el factor territorio.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
84
Todas estas observaciones ponen de relieve la existencia de una especie de vacío entre la comunicación política moderna y los diferentes aspectos de los rituales que han prevalecido hasta ahora en las sociedades tradicionales: sacralidad, tradición, anulación relativa del individuo como soporte de los valores colectivos, territorialización de las prácticas; al menos a primera vista, pues se puede observar que las nuevas formas de comunicación política no reemplazan de manera mecánica a unas prácticas que han conservado intacta su vitalidad: las inauguraciones y las conmemoraciones no han desaparecido, y las manifestaciones y los mítines conservan su puesto en la vida política. No es que haya realmente una antinomia entre el trabajo ritual y la utilización de los medios de comunicación, ni mucho menos, pero cabe preguntarse si éstos últimos no favorecen la emergencia de nuevas formas que combinan los antiguos referentes y los procedimientos modernos. Esta cuestión tiene mucho que ver con la puesta en escena del poder y dicha combinación se ha podido demostrar (Balandier, G 1985, Rivière, EP 1986) en los contenidos y formas simbólicas heterogéneas, referentes a contextos históricos distintos y desfasados.
DE LO POST-NACIONAL A LO MULTICULTURAL
El interés que suscita en los antropólogos el tema de los espacios políticos en las sociedades estatistas centralizadas hace que actualmente reflexionen sobre las recomposiciones que están sufriendo estos espacios y los desplazamientos de escalas que implican. El hecho de que unos actores políticos
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
85
puedan desempeñar una función local de primer orden y a la vez participar en el gobierno del país induce a cuestionar la articulación de los espacios políticos y la construcción histórica de las identidades locales que lejos de ser un dato estable y permanente ha podido ser objeto de múltiples recomposiciones con el paso del tiempo. La antropología de los espacios políticos que tiende a reinscribir el “terreno” en un conjunto ramificado que engloba poderes y valores ofrece también un medio de pensar en el Estado “visto desde abajo” (Abélès, M 2008), partiendo de las prácticas territorializadas de los actores locales, ya sean políticos, gestores o simples ciudadanos. La necesidad de planear de un modo pluridimensional las estrategias y los modos de inserción de todos los que, directa o indirectamente, participan en el proceso político no implica en absoluto renunciar al enfoque localizado cuya utilidad han demostrado los métodos etnográficos. Pero es importante que se abandone la idea ilusoria del microcosmos cerrado, en beneficio de una reflexión sobre las condiciones de producción de los universos a los que se enfrentan los etnólogos.
Por otra parte, la descripción de los hechos de poder en las culturas no occidentales no solamente hace pensar que lo político se inscribe en unos sistemas de referencia diferentes del nuestro, sino que induce también a reflexionar, desde un punto de vista comparativo, sobre la coherencia de nuestras propias concepciones. Para convencerse de esto basta con remitirse a las obras de L. Dumont y E. Gellner, pues si bien ambos se interesaron en un principio por sistemas de pensamiento muy diferentes del nuestro, más tarde ofrecieron una reflexión nueva sobre los conceptos que articulan la organización política moderna. Dumont no se conformó con
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
86
profundizar en el estudio de las castas en la India; al descubrir la repercusión del principio jerárquico en este universo, se propuso definir esta “ideología holista que valora la totalidad social”, y que oponía al individualismo dominante en nuestras sociedades. Tras haber estudiado las condiciones de aparición del individualismo y la naturaleza conceptual de estos “homo aequalis” que triunfa en el s. XIX, Dumont se asoma al contraste entre las concepciones francesas y alemana del Estado-nación, lo que le lleva a estudiar las formas modernas de la democracia y del totalitarismo. La trayectoria y las preocupaciones de este antropólogo recuerdan a las de Gellner cuyos primeros trabajos sobre Marruecos estaban en la misma línea de los estudios clásicos sobre los sistemas segmentarios. Su reflexión le condujo más tarde a abordar el espinoso problema del nacionalismo en los Estados modernos en una obra que constituye una de las aportaciones más importantes a la inteligibilidad de algunos temas de palpitante actualidad. Como consecuencia de un vaivén fecundo entre el aquí y el allá, estamos viendo perfilarse una verdadera renovación de problemáticas, acorde con las transformaciones de este fin de siglo.
De este modo, la antropología de lo político ha venido a liberarse de los límites que explícitamente se había impuesto ella misma, desde el doble punto de vista del espacio y de la duración, y en la actualidad experimenta un nuevo auge que se hace eco de la más palpitante actualidad. No tiene nada de extraño que los interrogantes del mundo contemporáneo movilicen a los antropólogos. Basta con fijarse en las mutaciones que caracterizan el último cuarto del siglo XX para darse cuenta de que la noción misma de política rebasa ampliamente la noción de los modos de gobierno y
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
87
abarca todo un conjunto de procesos que desembocan en la desestructuración y en la recomposición de formas históricas que parecían insuperables. Hay algunos acontecimientos que han sido determinantes en la reciente coyuntura y el primero ha sido el derrumbamiento de un sistema que, además de generar tensiones, era un elemento de equilibrio de las fuerzas mundiales. La caída del socialismo y del imperio soviético, al desestabilizar un orden mundial, ha vuelto a introducir la contingencia a escala planetaria. Una consecuencia de esta situación es la fragmentación de unidades geopolíticas cuya fragilidad intrínseca no siempre se había considerado. Ya se trate de las fronteras de Rusia o de la antigua Yugoslavia, el proceso de descomposición de la estructura estatista ha vuelto a introducir el conflicto en las entrañas de un continente que parecía haberlo suprimido reemplazándolo por el famoso “equilibrio del miedo”. Parecía que la guerra ya no podía afectar a los países desarrollados. Sin embargo, reapareció con todo su cortejo de horrores. Además, de nuevo se ha vuelto a plantear el tema de la naturaleza de la comunidad política y sus fundamentos.
Durante mucho tiempo las prácticas políticas han estado circunscritas a la figura del Estado-nación que era el modelo dominante. Y es este modelo el que está en tela de juicio en el contexto de después de la guerra fría y de los conflictos que ha causado en los Balcanes y en la ex-Unión Soviética, pero también por la acentuación de las interdependencias económicas en los conjuntos multinacionales. La construcción europea es un buen ejemplo de la aparición de estos nuevos espacios políticos. Los Estados están cada vez más comprometidos en un proceso de negociación a gran escala en el que ya no es posible conformarse con instalarse en las
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
88
propias posiciones. Así pues, la cuestión de la redistribución o recomposición de los espacios políticos está pasando al primer plano de manera evidente. Forzosamente estos procesos tienen que suscitar una reflexión en profundidad sobre las pertenencias y las identidades políticas. Territorio, nación, etnia (Amselle, JL 1990) nunca estos términos se habían empleado tanto. Nos remiten a fenómenos muchas veces subestimados por un discurso político al que obsesiona el aumento de poder de las organizaciones políticas centrales, concebidas como el triunfo de la racionalidad y del progreso.
El estudio sistemático y evolutivo de las diferencias socioculturales apunta a la conclusión de que no existen etnias, exactamente de la misma manera que, según la genética de las poblaciones, no es científico sino ilusorio el concepto de raza (Gómez, P 1998).
La afirmación de lo específico, la instauración de relaciones entre los espacios territoriales infra-nacionales y las instancias europeas, no contribuye necesariamente a debilitar al Estado, sino a incorporar unos dispositivos más complejos. Puede dar lugar a rivalidades entre diferentes niveles de colectividades como en Francia, o al contrario, a fortalecer los equilibrios existentes entre el Estado federal y las regiones como es el caso de Alemania. En todo caso, esta evolución induce al investigador a replantearse la cuestión del lugar de lo político, asociada durante mucho tiempo a la preeminencia del referente Estado-nación. Gellner, E (2008) definió el principio nacionalista como el principio que afirma que “la unidad política y la unidad nacional deben ser congruentes”. Ahora bien, esta congruencia es la que plantea los problemas en la actualidad. Otra cuestión oportunamente planteada
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
89
por B. Anderson (1996) se refiere a la naturaleza del vínculo que existe entre los miembros de una misma nación. Este autor destaca el carácter “imaginario” de esta comunidad. La nación, imaginada como limitada y como soberana, viene a reemplazar la influencia de las comunidades religiosas y de los reinos dinásticos característicos de la época anterior.
Gellner y Anderson, desde perspectivas diferentes, nos remiten a la necesidad de una reflexión en profundidad sobre las pertenencias y las identidades políticas. Sin duda no es casualidad que esta temática suponga un reencuentro fecundo entre los antropólogos y los historiadores: la producción de una tradición común (Hobsbawn, E. y Ranger, T 2012), la construcción simbólica de la nación, han sido objeto de profundas investigaciones como las que M. Agulhon (1979) dedicó a Marianne y al simbolismo de la nación republicana en Francia. El historiador pone de relieve los avatares que presidieron la construcción de una comunidad política y las imágenes que ha generado. Una de las lecciones que se puede sacar de estos estudios es que la preeminencia de una representación nacional del vínculo político es inseparable de una configuración y de un equilibrio cuya perennidad es imposible predecir. La memoria patriótica sigue siendo una cuestión esencial. El estudio de la imbricación de lo simbólico y de lo político en los actos conmemorativos como la construcción del memorial dedicado a los combatientes americanos en Vietnam y los debates que suscitó entre los veteranos de guerra (Bodnar, J. 1994) , permite entender mejor cómo se cristalizan las representaciones de una ciudadanía común y de una patria dividida (Abeles , M. 2006).
Los interrogantes que afloran de todas partes sobre la noción
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
90
de ciudadanía indican que se trata de una figura histórica singular de la relación entre lo individual y lo colectivo. Esta figura se suma a la idea de nación y es inseparable de un tipo de espacio político cuya especificidad los antropólogos están en condiciones de señalar. Al mismo tiempo, este espacio político está experimentando hoy en día profundas transformaciones y no se puede subestimar esta nueva circunstancia histórica.
A la antropología le corresponde analizar sus consecuencias, dado que siempre le gustó relativizar la forma estatista moderna haciendo ver la diversidad de formas históricas y geográficas que puede asumir el ejercicio de la política. Pero este trabajo se realiza en un contexto inédito, caracterizado por la intensificación de las relaciones entre los diferentes puntos del globo. La mundialización, en estrecha relación con las mutaciones tecnológicas y el fortalecimiento de las interdependencias económicas, constituye uno de los fenómenos más significativos de este fin de siglo. El planeta se ha empequeñecido y el sentimiento de rareza que rodeaba a los pueblos calificados de “exóticos” ha desaparecido por completo. La rápida circulación de la información y de las imágenes contribuye a despojar a estas sociedades del aspecto mítico que podían revestir y que las convertía en el objeto predilecto del interés de los etnólogos. Ahora se impone el reino de la comunicación: los medios de comunicación y el turismo ofrecen un fácil acceso a esta lejanía que constituyó la época dorada de la antropología. Si hay una alteridad, ya no se identifica con lo remoto, sino que forma parte de nuestra cotidianeidad. Y salta al primer plano una cuestión política esencial, la de las relaciones interculturales, la promiscuidad y la pluralidad de culturas
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
91
que alteran los espacios políticos y las instituciones de poder. Este interrogante concierne a los antropólogos en la medida en que, como dice Balandier (1985): “El conocimiento de las aculturaciones provocadas desde fuera... parece que puede ayudar a un mejor entendimiento de la modernidad auto-aculturante” .
Uno de los objetivos de la antropología política es informar de las consecuencias que puede tener la mundialización en el funcionamiento de las organizaciones y de las instituciones que gobiernan la economía y la sociedad. El transnacionalismo no es sólo una característica del capitalismo contemporáneo, sino que condiciona igualmente las relaciones de poder y los referentes culturales. Así, vemos aparecer nuevas configuraciones institucionales supranacionales, como la Unión Europea en la que se encuentran reunidos representantes de culturas y de tradiciones políticas diferentes que trabajan en la armonización de las legislaciones y en la construcción de un proyecto globalizante. Esta configuración plantea varios interrogantes a la antropología respecto a las consecuencias de esta confrontación permanente entre identidades diferentes (McDonald, M. 1996) entre lenguajes y tradiciones administrativas heterogéneas (Bellier, L 1995) dentro de una empresa política común; la invención de formas de cooperación en un marco burocrático más amplio (Zabusky 1995); los efectos prácticos y simbólicos de la desterritorialización y del cambio de escala en estos nuevos lugares de poder (Abélès, M 2006-2008).
El caso de las administraciones nacionales en las que la homogeneidad de pensamiento y de acción puede aparecer garantizada por la unicidad de la lengua y por el hecho de
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
92
que los funcionarios poseen el mismo tipo de formación parece contradecir este tipo de afirmaciones. Se podría pensar que una burocracia sumada a un corpus vigoroso de valores y conceptos que contribuye a reproducir, esté relativamente al abrigo de evoluciones exteriores. En la práctica no es así. Para convencerse, hay que remitirse a los estudios de Michael Herzfeld (1992) sobre la burocracia griega moderna y la forma como se ha puesto en práctica un lenguaje, metáforas y estereotipos que constituyen los principales elementos de una verdadera retórica. Ésta última, lejos de ser la simple expresión de un “sistema” previamente constituido aparece como un elemento esencial del proceso estatista. Además del recurso permanente a los estereotipos y al uso de un lenguaje que cosifica y fetichiza, es toda una configuración simbólica lo que perfila las posturas respectivas de unos y otros. Pero los enunciados que circulan en la “máquina” burocrática apelan a recursos significantes que remiten a estratos históricos tan heterogéneos como la democracia antigua y el imperio otomano. Más próximo a nosotros citaremos el caso del servicio público en Francia y las agitaciones que experimenta la institución, dividida entre la vieja concepción republicana y la necesidad de incorporar una problemática liberal en el contexto de la apertura a la competencia europea. Esta perspectiva tiene una repercusión directa en la práctica cotidiana de los funcionarios pues ahora la partida se juega en un espacio que supera el estricto marco nacional (Abeles, M. 2008). El empleo de conceptos y de un vocabulario de “management” que mezcla el francés y el inglés, y la referencia frecuente a “Bruselas” ponen bien de manifiesto esta remodelación intelectual. Sin ninguna duda, algo ha cambiado en el corazón mismo del marco estatista-nacional: unas fronteras hasta ahora impermeables
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
93
se encuentran difuminadas por esta circulación acelerada de ideas. ¿Acaso se impone un modelo global uniforme y hegemónico?
Esto es lo que parece que debería confirmar nuestro segundo ejemplo, el de las empresas multinacionales implantadas en un país recién convertido a la economía de mercado. Pues bien, en la práctica, las cosas son más complejas: en los países del Este, se comprueba que la inyección de una cultura de empresa made in USA no significa la sustitución pura y simple del antiguo orden por otro nuevo. Reapropiación y reinterpretación son conceptos más adecuados para referirse a un proceso que pone en juego parcelas de poder y hace intervenir elementos cognitivos de una historia anterior. El doble trabajo de descontextualización y recontextualización que tiene lugar en las organizaciones no se puede reducir a un fenómeno de asimilación que se traduciría en la dispersión, por todo el mundo de copias conformes al paradigma dominante. Las Ciencias sociales tienen que estudiar cómo se construyen las representaciones y los procedimientos conceptuales que condicionan las modalidades de negociación y de adopción de decisiones y son determinantes en el funcionamiento de la institución.
La dialéctica de lo político y de lo cultural en el universo transnacional en el que estamos sumergidos hoy en día requiere nuevos estudios en los que la aportación de la antropología política y filosófica, cobra todo su relieve sin que esto suponga un menosprecio a las aportaciones específicas de la ciencia política y de la sociología de las organizaciones.
Los procesos de poder que traspasan las instituciones en unas
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
94
organizaciones sociales y culturales cada vez más complejas se entenderán mejor partiendo de un enfoque que tenga en cuenta el entrecruzamiento de las relaciones de fuerza y sentido en un universo en plena mutación. Éste es el desafío que la evolución del mundo moderno lanza a la antropología. Aceptarlo no supone renegar de una tradición que nos ha ayudado a entender mejor las sociedades más alejadas de las nuestras, sino ensanchar un campo de investigación que dé cabida a los problemas de nuestros contemporáneos. Es precisamente en este contexto, y con la óptica de coherencia con sus expectativas y responsabilidades asumidas, que desarrollamos la antropología filosófica como instrumento de disecación de la realidad política.
OPINIÓN Y OBEDIENCIA POLÍTICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA
La organización institucional tiene como génesis la necesidad psicológica de dominio sobre los otros y su contexto; escenario que acoge al ser humano como un ser inerme y con percepción de extrema fragilidad y aislamiento. Saberse solo en el vasto universo (contexto) es la semilla de su necesidad. Es a través del grupo institucional que el ser humano actúa, bajo la autoridad y la alucinación que la institucionalidad de la organización social le otorga. Comprendiendo de esta forma, un nuevo matiz en la percepción de la ontogénesis de la institución. Así, podemos sospechar la íntima relación entre la construcción de la cultura y los requerimientos de promover la creación de opinión en tanto tendencia, en armonía con el deseo de orden y seguridad que provoque finalmente la obediencia como máxima categoría de valor
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
95
social.
Obediencia que por sí misma no representa magnicidio alguno, salvo cuando se intenta convertirla en univoca relación y esencia misma de la filosofía social y de la cultura universal. Crear el pensamiento legal universal sinónimo de catolicismo en su ansiedad por presentarse como global, como válido y legítimo para todos los confines de la tierra habitada. Creo pertinente la crítica a la consecución de la cultura de la obediencia, bajo el código de las leyes universales. Como queriendo someter bajo un marketing incesante y colorido, con todos los sabores y néctares culturales, el culto cultísimo a la nueva diosa de la nueva religión: la ley erigida en Constitución, sagrada escritura post moderna, institucionalización a ultranza y advenimiento de la nueva era, de seres obedientes sin discernimiento al papel escrito con letras y sellos. Olvidando que la evolución de las ideas, si aún creemos en el mito caustico de la evolución vertical y ascendente, no es más que un camino empedrado de errores, mitos y ritos, como Aristóteles, quien dudaba de otorgar humanidad a los esclavos o Tomas de Aquino, que retardaba igual reconocimiento a las mujeres (Singleton, M 2013).
En este contexto, la percepción de debilidad que la democracia representativa asoma en el preámbulo del siglo XXI, se enlaza con el concepto de soberanía de los pueblos, vista más como soberanía frente (oposición) al Estado que del (pertenencia) Estado. La función representativa incumple cada vez más la función de legitimación concreta, mediante la representación de los intereses reales fragmentados de una sociedad atomizada en las demandas propias del
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
96
reconocimiento. Dicho de otro modo, la representación sería eficaz a la hora de expresar intereses generales, sobre los que crearía una impresión de consenso, pero ineficaz en la labor de mediación e integración en el Estado de los intereses empíricos (de Diego, M 2014). Soberanía de Estado no es necesariamente soberanía popular. Inclusive en ocasiones son realidades fácticas opuestas y contradictorias.
Herman Heller definía al Estado como una unidad de dominación, independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios y claramente delimitado en lo personal y territorial (Heller, H 2002). El elemento dominación posee una validez actual, sin embargo su independencia en el ámbito exterior debe someterse al prisma de la globalización. Su accionar continuo dependerá de las corrientes ideológicas en el poder elegido, es decir que a excepción de su andamiaje estructural su harmonía y continuidad en cuanto a funcionabilidad no es estable. Sociedad no es equivalente a Estado. La apatía y desconfianza que el Estado y sus políticas generan en los jóvenes puede ser interpretado como la desconexión entre anhelos del individuo y capacidad de respuesta institucional. Probablemente así comprendemos la necesidad que en algunas democracias el derecho a voto sea obligatorio por ley. Por consiguiente, la reflexión estaría en la importancia que un derecho tiene para la población, en la cual hay que exigir su uso.
¿Cuál sería la representación de soberanía de un elegido democrático mayoritario en una sociedad pluri-céntrica, pos producto de las reivindicaciones de identidades, nacionalidades y etnias? ¿Cuál es la importancia y/o efecto
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
97
último de la opinión del individuo en este contexto? Para diseñar de mejor manera los elementos de estas preguntas reflexionaríamos sobre el hecho que la mayoría de una población dada, puede poseer el poder pero no la equidad y por tanto el equilibrio que demanda la justicia. Caso contrario, la democracia representativa seria solamente el instrumento –muy inteligente por cierto- para consolidar la obediencia de las minorías. Imaginando el concepto de pueblo como grupo excelso y unitario, para luego dividirlo en la representación y finalmente embelesarlo en obediencia como tributo a la soberanía de la mayoría (im) puesta.
Argumentos para sostener los pilares del Estado existen en variedad. No solo como instrumento útil o factico de eficiencia de la organización humana, sino como representante de valores universales como la justicia y solidaridad. Las respuestas estructuradas y estructurales de solidaridad en la cooperación humanitaria inter estatales son un ejemplo. Pero el Estado es un concepto dinámico. Cada generación de seres humanos debe darse el deber de esgrimir y escoger la justificación, consagración o negación de su propio Estado, como garantía para que la creación histórica no se convierta en el Frankenstein social. Si bien existen los valores absolutos, estos se modulan con la percepción de la realidad de cada generación, el Estado está obligado a consagrarse en el derecho escrito, es decir las leyes consensuadas o más posiblemente logradas de acuerdo al espíritu de la época.
Opiniones diversas, confluyen en la necesidad de las sociedad de transferirse desde la democracia representativa a la democracia participativa (Pearce, J 2007). Sin embargo, a pesar de la fertilidad de conceptualizaciones de lo participativo, la
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
98
implementación de una tal naturaleza en la democracia es aún incierta y ningún Estado puede presumir hoy en día, de poder ejecutarla.
John Locke esgrimía que la función del Estado es proteger los derechos de los ciudadanos. Considerando el derecho a la vida, a la libertad y hasta a la felicidad como derechos naturales, anteriores a la constitución de las sociedades. Presentía que el gobierno era potencialmente un poder también destructivo, mientras el liberalismo moderno lo veía como la solución (Griffith, M 1997). El Estado asumido como instrumento social maximiza al individuo, sin embargo la administración estatal que provee de soporte a la estructura política, para proteger los derechos ciudadanos, también posee un efecto colateral indirecto negativo: oprime.
Paradoxalmente, El Estado se nutre de los recursos naturales del territorio de la Nación y de la contribución impositiva tributaria de sus ciudadanos. Esta figura inevitable de la política es a la vez plataforma y actor en la dinámica social. Contribuye a promover y generar ingresos económicos a través del empleo público y la inversión social, la cual no podría desarrollarse por el individuo solo, razón de justificar la eficiencia en la sociedad. Pero es aparataje estatal requiere dirección y las elecciones son el procedimiento de renovación continua, estableciéndose la democracia representativa e iterativa. Esta continuación requiere por necesidad una cierta obediencia masiva, a veces unánime de las personas del territorio. No solo con fines electorales de reelección sino para otorgarle sostenibilidad al Estado como tal y evitar fenómenos de balcanización como en la lejana Yugoeslavia o en estos días, Ucrania. El gran riesgo supone
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
99
la fragilidad de identidad de los pueblos, que pudieran fragmentar el Estado y debilitar esos mismos pueblos. Pues Estados grandes garantizan mejor capacidad de negociación a nivel mundial que pueblos pequeños o con escasos recursos naturales. Esto aun así, es relativo pues existen naciones relativamente pequeñas y con recursos limitados, pero con un gran potencial endógeno de organización social y cultural como Japón.
Cuando refiero a obediencia masiva, no solo estoy indicando la coincidencia con el sistema, el aval consciente o inconsciente que una población determinada da a la estructura política, sino del proceso cuasi cultural de habituación que permite a los ciudadanos aceptar tácita o explícitamente un tipo de dominación.
Ernesto Laclau sostiene que sobre la base de interrumpir un proceso de cambio, la dictadura ejerce un poder mucho más disperso en una serie de instituciones que obedecen al stato quo. De esta manera se infiere que las reelecciones indefinidas podrían ser consideradas un elemento estratégico positivo en las democracias. Stuart Hall por su parte nos previene del poder que conlleva la fuerza de la “representación” de la realidad a través del simbolismo del mass media. Esa separación casi inconsciente entre lo real y lo percibido como real, que sin embargo es la savia de las decisiones sociales del grupo. Esa savia, podría ser en un momento determinado, la obediencia elevada a virtud cultural.
Desde esta óptica, comprendemos la importancia que toma para el Estado y su estructura la influencia que pueda desarrollar como constructor de símbolos, de hábitos
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
100
culturales o de identidades políticas. Estas categorías se convierten en elementos que facilitan un proceso de persuasión y convencimiento, que pueden fácilmente trocar hacia el sometimiento y la instigación a la obediencia. ¿Cuál es el sentido último entonces, de la construcción de una cultura democrática, si la libertad no fuera sustrato suficiente?
Si la construcción de la cultura es un fenómeno no plenamente consciente, proceso que consume muchos tiempos, igualmente su identificación como elemento dinámico, vivo y analizable, su consolidación en tanto ley, genera territorio de riesgo. Exponerlo, difundirlo, disecarlo si el término formal permite, considerando que es un todo vivo, es el objeto del ensayo. Darle al humano social una herramienta de esperanza, que no colinde con espera sino con acción reflexiva. O recurriendo a Jean Pierre Vernant:
« C’est parce que la vie n’a aucun sens préexistant que nous pouvons, nous, lui en donner un. Telle est notre affaire, notre responsabilité. La vie n’a pas d’autre sens que celui que les hommes essaient de lui donner. Il n’y a pas de destin de l’humanité : c’est nous qui décidons du sens qu’aura notre vie. »15
Al sostener que no hay destino preestablecido para construir nuestra cultura democrática, y que lo que decidamos juntos
15 Es porque la vida no tiene sentido preexistente, que nosotros podemos darle uno. Esa es nuestra responsabilidad. La vida no tiene ningún otro sentido que la que los hombres intentemos dársela. No hay destino de la humanidad, lo que decidamos es el sentido que tendrá nuestra vida. Tra-ducción del autor.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
101
como naciones y pueblos es el sentido que tendrá nuestra democracia, puede ser interpretado como de nihilismo político. Justamente allí radica la importancia de identificar ahora los factores que influyen a favor o en contra de su perfeccionamiento y por consiguiente su devenir. Vaclav Havel acuño el término pos democracia para esta naturaleza de reflexiones. Probablemente percibía el carácter reversible del hecho democrático (Quiroga, H 2012), donde la decisión de los representantes no guarda coherencia con la expresión de la voluntad de los representados.
Es perceptible en mi ponencia, que la parcelación de la opinión pública mundial en base a la emergencia de una pantalla saturada de poli temáticas, sin menoscabo de la importancia de cada una; sin embargo esta plétora facilita la instalación de una tendencia a la obediencia política por disgregación, inacción, crisis de reflexión, emergencia de un desconcierto ante el statu quo, que favorece a la permanencia de la ortodoxia institucional a nivel planetario.
La construcción de nuevas culturas de la (des) información con múltiples temas y vías, y con la enérgica impresión de actualidad toti presente de la mediática instantánea, disminuye en realidad la capacidad de reflexión y genera una opinión mundial temporal, superficial y hasta frívola, sin convicciones ni anclaje histórico, más aun, aislada de los valores que otorgan sostenibilidad o durabilidad a ningún proceso humano o biológico. El sujeto humano embebido en la superficialidad de la rapidez llega al escenario de las decisiones sin convicciones y si las llega a tener dependen más de la recreación que los medios de comunicación le representan (Hall, S 1997) sobre cierta realidad, si realmente
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
102
hubo alguna. De tal manera que la pos democracia podría sobrevenir en (des) democracia.
LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN COMO ARTIFICIO FACTICO DE LA (DES) HISTORIA SOCIAL
Según el jurista inglés de la universidad de Oxford, Herbert Hart, el derecho está formado por dos tipos de reglas jurídicas: las reglas jurídicas primarias que imponen obligaciones de conducta (por ejemplo, la regla por la cual es obligatorio pagar impuestos), mientras que las reglas jurídicas secundarias confieren potestades para que algunas personas introduzcan reglas primarias (por ejemplo, la regla que faculta a la Cámara de Diputados a fijar los impuestos). Un sistema jurídico es, de acuerdo con Hart, un conjunto de reglas jurídicas primarias y secundarias que goza de cierta eficacia (Hart, H. 1982). Es decir que el valor institucional del derecho reside en que los procesos son el instrumento preferente para gobernar la conducta de los ciudadanos. Por cierto la transparencia, la predecibilidad, son categorías implícitas en él. Esto comporta a que se proporcione las interacciones humanas, consiente la prevención y tramitación efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social. Para tener un Estado de Derecho efectivo es necesario por consiguiente que los poderes la interpreten y dediquen sensatamente y con las menores disgregaciones posibles. Sin embargo no podemos negar que este sistema legal representara el espíritu de la época social. La sostenibilidad de las leyes facilita una especie de
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
103
sabiduría acumulada, lo cual contribuye a regular y armonizar la sociedad. Al referirme a esta supuesta acumulación de sabiduría, intento hacer referencia al aspecto histórico de las leyes de un Estado, pues estas no son generalmente reestructuradas en cada periodo electivo de autoridades, sino que presentan un sistema preestablecido que otorga conexión y duración al sistema legal, el cual adopta una cierta predictibilidad histórica. Es justamente el aspecto normativo, comprendiéndose como estrategia de regulación, prevención de conflictos y modulación social harmónica, uno de los aspectos más relevantes del sistema institucional de derecho. Su eficacia estará íntimamente valorada en relación a estos aspectos preceptivos que guardan el equilibrio de la paz social que facilita los procesos de desarrollo.
¿Qué sucede cuando la institucionalidad del sistema jurídico, es analizado desde la pertinencia humana y vital, y no solo desde esta concepción de eficacia?
Las instituciones legalizan sus actos a través de la estructura social basada en el Estado y su institucionalización en las leyes desde la constitución hasta los códigos orgánicos y reglamentos. Paradójicamente, legalizar no implica legitimar sus reglas. Existen aspectos que manifiestan lo expuesto con carácter explicito, donde la opinión pública puede mostrarse disidente con los parámetros legales, generando desarmonía y conflicto. En las sociedades humanas existen perspectivas que están más alineadas con la supervivencia de la vida que con los conceptos ortodoxos normativos. En ocasiones movimientos como los del eco feminismo que buscan guardar las semillas naturales, para proteger las especies nativas, aun contraviniendo el marco legal local (Vandana, S. 2012) o las
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
104
observaciones formales sobre el hecho que la diferencia artificial de salarios entre las masas operativas y dirigentes hacen inviables a las instituciones (Druker, P 2005), son percibidas como actuaciones disidentes e ilegales. Estas desmedidas polarizaciones o intransigencias decisionales (legales), desnaturalizan a las sociedades institucionalizadas. Acaso creando testimonio sobre lo innatural de lo humano y su inequidad de valores (Montufar, C. 2012), que fabrica cultura en su intento por reemplazar a la naturaleza. La cultura entonces se transforma también, en su justificativo ante el desafuero percibido desde la lógica vital.
La importancia de la institucionalidad es su conceptualización misma, que lo define como la ortodoxia, lo usual, lo clásico, lo tradicional. Es decir, representa la legitimación por antonomasia de las representaciones colectivas, que están en muchas ocasiones, más próximas a lo fáctico que al diseño creativo de pertinencia y sabiduría necesaria para asegurar las expresiones de la vida misma.
El ser humano auto referido ciudadano a través de la extensión artificial de las instituciones quiere satisfacer toda necesidad, incluso los deseos más nebulosos, a pesar de su inutilidad vital, es decir, en servicio coherente hacia la expresión de la vida y lo vivo. Si concebimos a la historia como la ciencia de los hombres a través del tiempo16, la des historia se presenta cuando como especie viva, no nos otorgamos la potencialidad del cambio emplazado en nuestro camino social frente a las amenazas que nuestro propio paso pueden provocar.
16 Términos del historiador Marc Bloch. Bloch, Marc. Introducción a la histo-ria. Vol. 64. Fondo de Cultura Económica, 2000.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
105
Probablemente esta situación explique el aislamiento voluntario de los pueblos no contactados, como los Tagaeri y Taromenane. Su existencia incurre inclusive sobre el concepto de desarrollo, pues su capacidad de vivir generando pocas necesidades contradice el modelo que consiste en satisfacer todas las necesidades, las biológicas y las que el mercado en un exceso de heurística, más cercana a la intemperancia, nos ingenia. Esta percepción procuró la propuesta alternativa de generar economías locales, ecológicas y democráticas (Latouche, S. 2003). Las instituciones de siglo XXI no solo regulan la sociedad en base a los preceptos de la “new age” legal, creando acontecimientos desorganizados e inconsecuentes, generando des-historia; también diseñan necesidades post fácticas, relacionadas más con el control, la seguridad y la eficiencia, que con la coherencia vital de la humanidad y su entorno, revelándonos la tendencia humana a idolatrar la forma ante la indiferencia del contenido o en este caso, la reverencia al (o) culto de la democracia.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
106
V. BIBLIOGRAFÍA
Abeles, Marc. “Rethinking NGOs: The Economy of Survival and
Global Governance.” Indiana Journal of Global Legal Studies.
15.1 (Winter 2008): 241-58.
Abélès,, Marc. “Globalization, Power and Survival: an
Anthropological Perspective.” Anthropological Quarterly.
79.3 (Summer 2006): 483-508.
Abélès, Marc. “La antropología política: nuevos objetivos, nuevos
objetos.” El ayer y el hoy: lecturas de antropología política.
Hacia el futuro. Vol-I (2013): 51.
Arendt, Hannah. The human condition. University of Chicago
Press, 2013.
Augé, Marc. Los no lugares: espacios del anonimato. Barcelona:
Gedisa, 1993.
Axel, Brian Keith. “The Context of Diaspora.” Cultural Anthropology.
19.1 (February 2004): 26-60.
Alonso, Ana Maria. “Conforming Disconformity: “Mestizaje,”
Hybridity, and the Aesthetics of Mexican Nationalism.”
Cultural Anthropology. 19.4 (November 2004): 459-90.
Amselle, Jean-Loup. Logiques métisses. Payot, 1990.
Anderson, Benedict. “La comunidad imaginada.” Debate Feminista
(1996): 100-103.
“Actualidades: Bolivia’s “Evo Phenomenon”: From Identity to What?
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
107
“ Journal of Latin American Anthropology. 11.2 (November
2006): 408-28.
Agulhon, Maurice. Marianne au combat. Flammarion-Pere Castor,
1979.
Balandier, Georges. Le Détour: pouvoir et modernité. Fayard, 1985.
Benveniste, Emile. Problemas de lingüística general. Vol. 2. Siglo
xxi, 2004.
Bubandt, Nils. “From the enemy’s point of view: violence, empathy,
and the ethnography of fakes.” Cultural Anthropology. 24.3
(August 2009): 553-88.
Benton, Lauren. “”Colonizing Hawai’i” and Colonizing Elsewhere:
Toward a History of U.S. Imperial Law.” Law & Society
Review. 38.4 (December 2004): 835-42.
Berman, Antoine, and Maria Emilia Pereira Chanut. A prova do
estrangeiro: cultura e traducã̧o na Alemanha romântica;
Herder; Goethe; Schlegel; Novalis; Humboldt; Schleiermacher;
Hölderlin. EDUSC, 2002.
Bellier, Irène. “Moralité, langue et pouvoirs dans les institutions
européenes.” Social Anthropology 3.3 (1995): 235-250.
Bourdieu, Pierre. Ce que parler veut dire. Paris: Fayard, 1982.
Bodnar, John E. Remaking America: Public memory, commemoration,
and patriotism in the twentieth century. Princeton University
Press, 1994.
Caldwell, Sarah. “Myth and Religion in Mircea Eliade.” American
Anthropologist 103.1 (2001): 264-5. ProQuest. 2 May 2014.
Cavalli-Sforza, Luigi Luca, et al. “Reconstruction of human evolution:
bringing together genetic, archaeological, and linguistic
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
108
data.” Proceedings of the National Academy of Sciences
85.16 (1988): 6002-6006.
Cavalli-Sforza, Luigi Luca, and Walter Fred Bodmer. The genetics of
human populations. Courier Dover Publications, 1999.
Codell, Julie F. “[India by Design].” Victorian Studies. 51.1 (Autumn
2008): 143-5.
Chavalas, Mark W. “[Margins of Writing].” Journal of the American
Oriental Society. 127.4 (October/December 2007): 561-3.
Changeux, Jean-Pierre, and Paul Ricoeur. Ce qui nous fait penser:
la nature et la règle. Vol. 28. Odile Jacob, 1998.
Chomsky, Noam. Syntactic structures. Walter de Gruyter, 2002.
Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax. No. 11. MIT
press, 1965.
Clastres, Pierre, Robert Hurley, and Abe Stein. Society against the
state: essays in political anthropology. New York: Zone
books, 1987.
Clastres, Pierre. Investigaciones en antropología política. Gedisa,
2001.
Coles, Kimberley A. “Election Day: The Construction of Democracy
through Technique.” Cultural Anthropology. 19.4 (November
2004): 551-80.
Dayan, Daniel. Media events. Harvard University Press, 1994.
Delcore, Henry D. “{Redefining nature}.” Journal of Southeast Asian
Studies. 35.2 ( June 2004): 376-7.
Demetriou, Olga. “Streets Not Named: Discursive Dead Ends
and the Politics of Orientation in Intercommunal Spatial
Relations in Northern Greece.” Cultural Anthropology. 21.2
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
109
(May 2006): 295-321.
Descola, Philippe. «À propos de Par-delà nature et culture.» Tracés.
Revue de Sciences humaines 12 (2007): 231-252.
de Diego, Marcos Criado. «Sobre El Concepto De Representación
Política: Lineamientos Para Un Estudio De Las
Transformaciones De La Democracia Representativa.» Revista
Derecho del Estado 28 (2012)ProQuest. Web. 16 Apr. 2014.
De Waal, Frans. Chimpanzee politics: Power and sex among apes.
JHU Press, 2007.
Dreyfus, Hubert L., and Paul Rabinow. Michel Foucault: un parcours
philosophique: au-delà de l’objectivité et de la subjectivité.
Paris: Gallimard, 1984.
Drucker, P. “The Effective Executive in Action’’. HarperCollins
Publisher, 2005.
Everett, Daniel L. “Pirahã.” Handbook of Amazonian languages 1
(1986): 200-325.
Evans-Pritchard, Edward Evan. The nuer. Vol. 940. Clarendon:
Oxford, 1940.
Fung, Catherine. “[A Genealogy of Literary Multiculturalism].”
MELUS. 35.1 (Spring 2010): 187-9.
Foucault, Michael. “1757: Paris: Making Honorable Amends.”
Lapham’s Quarterly. 2.2 (Spring 2009): 152-3.
Fomin, Ana Maria. “Mircea Eliade between the History of Religions
and the Fall into History.” Philologica Jassyensia 9.1 (2013):
289-92. ProQuest. 2 May 2014.
Foucault, Michel. “1976: Paris: The Actual State of Sex.” Lapham’s
Quarterly. 2.1 (Winter 2009): 150-1.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
110
Fischer, Michael M. J. “Cultural Anthropology” 25, no. 3 (2010):
497-543
Gadamer, Hans-Georg, Ana Agud Aparicio, and Rafael De Agapito.
Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica
filosófica. Salamanca: sígueme, 1996.
Gellner, Ernest. Nations and nationalism. Cornell University Press,
2008.
Griffith, M. F. (1997). John locke’s influence on american government
and public administration. Journal of Management History,
3(3), 224.
Godelier, Maurice. Métamorphoses de la parenté. Vol. 682. Paris:
Fayard, 2004.
Godelier, Maurice. “Modes de production, rapports de parenté et
structures démographiques.” La Pensée 172 (1973): 7-31.
Godelier, Maurice. El enigma del don. Barcelona: Paidós, 1998.
Gómez, Pedro. “Las ilusiones de la’identidad’. La etnia como
seudoconcepto.” (1998).
Guss, David M. “Indigenous Peoples and New Urbanisms.” Journal
of Latin American Anthropology. 11.2 (November 2006):
259-407
Guber, Rosana. “El Salvaje metropolitano”. Buenos Aires, Paidos.
2005
Hall, S., ed. “Representation: cultural representations and signifying
practices”, London, Sage/Open University. (1997).
Hart, Herbert. “Commands and authoritative legal reasons”. Essays
en Benthan. Claredon Press, Oxford, 1982
Hastrup, Kirsten. “Closing Ranks: Fundamentals in History, Politics
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
111
and Anthropology.” Australian Journal of Anthropology. 17.2
(August 2006): 147-60.
Heller, Herman. “La Justificación del Estado”. Mexico, UNAM. 2002
Herder, Johann Gottfried, and José Rovira Armengol. Ideas para una
filosofía de la historia de la humanidad. Bs. Aires: Losada,
1959.
Herzfeld, Michael. The social production of indifference. University
of Chicago Press, 1992.
Howe, Cymene. “Spectacles of Sexuality: Televisionary Activism in
Nicaragua.” Cultural Anthropology. 23.1 (February 2008): 48-
84.
Hobsbawm, Eric, and Terence Ranger, eds. The invention of
tradition. Cambridge University Press, 2012.
Jenkins, Henry. “”People from that Part of the World”: The Politics
of Dislocation.” Cultural Anthropology. 21.3 (August 2006):
469-86.
Jarl, Far. “Como ser rico con poco dinero: paradigma de desarrollo
humano y espiritual”. Morales Editores, Quito, 2006
Jiménez Moreno, Wigberto. «Fray Bernardino de Sahagún y su obra.»
Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España,
México 1 (1938).
Jain, S. Lochlann. “Cancer Butch.” Cultural Anthropology. 22.4
(November 2007): 501-38.
Kamat, Vinay R. “Dying under the Bird’s Shadow: Narrative
Representations of Degedege and Child Survival among the
Zaramo of Tanzania.” Medical Anthropology Quarterly. 22.1
(March 2008): 67-93.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
112
Kaplan, Martha. “Fijian Water in Fiji and New York: Local Politics
and a Global Commodity.” Cultural Anthropology. 22.4
(November 2007): 685-706.
Karam, John Tofik. “A Cultural Politics of Entrepreneurship
in Nation-Making: Phoenicians, Turks, and the Arab
Commercial Essence in Brazil.” Journal of Latin American
Anthropology. 9.2 (Fall 2004): 319-51.
Kertzer, David I. Ritual, politics, and power. Yale University Press,
1988.
Keaton, Tricia. “Arrogant Assimilationism: National Identity Politics
and African-Origin Muslim Girls in the Other France.”
Anthropology & Education Quarterly. 36.4 (December
2005): 405-23.
Keohane, Kieran. “Trickster’s Metempsychosis in the Mythic Age
of Globalization: The Recurrence of the Leprechaun in Irish
Political Culture.” Cultural Politics. 1.3 (November 2005):
257-78.
Latouche, Serge. « La Déraison de la raison économique « . Albin
Michel, 2003.
Latouche, Serge. « Justice sans limites ». Fayard, 2003.
Lipman, Pauline. “The Cultural Politics of Mixed-Income Schools
and Housing: A Racialized Discourse of Displacement,
Exclusion, and Control.” Anthropology & Education
Quarterly. 40.3 (September 2009): 215-36.
Lauer, Matthew. “State-led Democratic Politics and Emerging Forms
of Indigenous Leadership Among the Ye’kwana of the
Upper Orinoco.” Journal of Latin American Anthropology.
11.1 (April 2006): 51-86.
Lévinas, Emmanuel. Entre nosotros: ensayos para pensar en otro.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
113
Pre-textos, 1993.
Lévinas, Emmanuel. Ética e infinito. Madrid: Visor, 1991.
Lévinas, Emmanuel. Humanismo del otro hombre. Siglo XXI, 1993.
Little, Peter C. “Review: Making Mountains: New York City and the
Catskills by David Stradling.” Electronic Green Journal. 1.27
(2008): 115-18.
Lukose, Ritty. “Empty Citizenship: Protesting Politics in the Era
of Globalization.” Cultural Anthropology. 20.4 (November
2005): 506-33.
Lipman, Pauline. “The Cultural Politics of Mixed-Income Schools and
Housing: A Racialized Discourse of Displacement, Exclusion,
and Control.” Anthropology & Education Quarterly. 40.3
(September 2009): 215-36.
Lipman, Pauline. “Making the global city, making inequality: the
political economy and cultural politics of Chicago school
policy.” American Educational Research Journal. 39.2
(Summer 2002): 379-419.
Lipman, Pauline. “The social construction of virtue (Book Review).”
Anthropology & Education Quarterly. 29.3 (September 1998):
384-5.
Lipman, Pauline. “The Cultural Politics of Mixed-Income Schools and
Housing: A Racialized Discourse of Displacement, Exclusion,
and Control.” Anthropology & Education Quarterly. 40.3
(September 2009): 215-36.
López Austin, Alfredo. “Estudio acerca del método de investigación
de fray Bernardino de Sahagún.” Estudios de cultura Náhuatl
42 (2011).
Matza, Tomas. “Moscow’s Echo: Technologies of the Self, Publics, and
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
114
Politics on the Russian Talk Show.” Cultural Anthropology.
24.3 (August 2009): 489-522.
Marcus, George E. “The anthropologist as witness in contemporary
regimes of intervention.” Cultural Politics. 1.1 (March 2005):
31-49.
McDonald, Maryon. “’Unity in diversity’. Some tensions in the
construction of Europe.” Social Anthropology 4.1 (1996): 47-
60.
Montufar, C. “Salud y ecología: La equidad de los valores. Dikapsa,
2012.
Munter De, Koen, and Ton Salman. “Extending Political
Participation and Citizenship: Pluricultural Civil Practices in
Contemporary Bolivia.” The Journal of Latin American and
Caribbean Anthropology. 14.2 (November 2009): 432-56.
Moore, Robert E. “[Language, Emotion, and Politics in South India].”
Cultural Anthropology. 25.1 (February 2010): 173-8.
Neal, Arthur G. “[Book reviews].” Journal of American Culture
(2003). 32.3 (September 2009): 274.
Nehring, Wolfgang. “Prince Eugene and Maria Theresa: Gender,
History, and Memory in Hofmannsthal in the First World
War.” Studies in 20th & 21st Century Literature. 31.1 (Winter
2007): 13-29.
Napier, Winston. “[Black Writers, White Publishers].” Textual
Cultures. 2.1 (Spring 2007): 162-6.
Nieto, Gladys. La inmigración china en España: una comunidad
ligada a su nación. Vol. 246. Los Libros de la Catarata, 2007.
Olson, Julia. “Re-Placing the Space of Community: A Story of
Cultural Politics, Policies, and Fisheries Management.”
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
115
Anthropological Quarterly. 78.1 (Winter 2005): 247-68.
Pearce, Jenny. “Toward a post-representational politics?: Participation
in the 21st century.” World Futures 63.5-6 (2007): 464-478.
Pettazzoni, Raffaele. http://www.raffaelepettazzoni.it/INIZIATIVE.
htm
Pinto, Sarah. “Development without Institutions: Ersatz Medicine
and the Politics of Everyday Life in Rural North India.”
Cultural Anthropology. 19.3 (August 2004): 337-64.
Pourcher, Yves, and Mireia Bofill. “Memoria genealógica y
representación política en Lozère.” Historia, antropología y
fuentes orales (2003): 91-107.
Pye, Lucian W. “Gabriel A. Almond.” Proceedings of the American
Philosophical Society. 149.2 ( June 2005): 229-32.
Di Pego, Anabella. “Pensando el espacio público desde Hannah
Arendt. Un diálogo con las perspectivas feministas.” Question
1.11 (2010).
Quine, Willard Van Orman. Word and object. MIT press, 2013.
Quiroga, Hugo. “Repensar la legitimidad democrática. La opinión
pública en debate.” http://biblioteca. clacso. edu. ar (2012):
55.
Rockmore, Tom. “Hegel on History, 9/11, and the War on Terror,
or Reason in History.” Cultural Politics. 2.3 (November 2006):
281-97.
Redfield, Peter. “Doctors, Borders, and Life in Crisis.” Cultural
Anthropology. 20.3 (August 2005): 328-61.
Rivière, Enrique Pichon, and Fernando Taragano. Teoría del vínculo.
Ediciones Nueva Visión, 1986.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
116
Rutherford, Blair. “Desired Publics, Domestic Government, and
Entangled Fears: On the Anthropology of Civil Society,
Farm Workers, and White Farmers in Zimbabwe.” Cultural
Anthropology. 19.1 (February 2004): 122-53.
Ruyer, Raymond. La gnose de Princeton: des savants à la recherche
d’une religion. Fayard, 1991.
Robbins, Joel. “The Globalization of Pentecostal and Charismatic
Christianity.” Annual Review of Anthropology. 33 (2004):
117-43.
Rhodes, Lorna A. “Changing the Subject: Conversation in Supermax.”
Cultural Anthropology. 20.3 (August 2005): 388-411.
Ruhlen, Merrit. “A guide to the world’s languages”. Stanford
University, 1991.
Semino, Ornella, et al. “The genetic legacy of Paleolithic Homo
sapiens sapiens in extant Europeans: AY chromosome
perspective.” Science 290.5494 (2000): 1155-1159.
Silva, Vagner Goncalves da. “[O Poder da Cultura e a Cultura
no Poder].” The Journal of Latin American and Caribbean
Anthropology. 13.1 (April 2008): 276-9.
Shayne, Julie. “[Dissident Women].” The Americas (West Bethesda,
Md.). 64.3 ( January 2008): 443-4.
Salinas, Cinthia S., and Michelle Reidel. “The Cultural Politics of
the Texas Educational Reform Agenda: Examining Who
Gets What, When, and How.” Anthropology & Education
Quarterly. 38.1 (March 2007): 42-56.
Selka, Stephen. “The Sisterhood of Boa Morte in Brazil: Harmonious
Mixture, Black Resistance, and the Politics of Religious
Practice.” The Journal of Latin American and Caribbean
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
117
Anthropology. 13.1 (April 2008): 79-114.
Saul, Mahir. “Islam and West African Anthropology.” Africa Today.
53.1 (Fall 2006): 2-33.
Skoczen, Kathleen N. “Almost Paradise: The Cultural Politics of
Identity and Tourism in Samana, Dominican Republic.” The
Journal of Latin American and Caribbean Anthropology. 13.1
(April 2008): 141-67.
Shepherd, Chris J. “National Politics, Indigenous Constituencies,
and Cultural Change in Southern Venezuela: Commentary on
“State-led Democratic Politics . . .”.” Journal of Latin American
Anthropology. 11.1 (April 2006): 94-9.
Schleiermacher, Friedrich, and Andrew Bowie, eds. Schleiermacher:
hermeneutics and criticism: and other writings. Cambridge
University Press, 1998.
Singleton, M. « Critique de l’ethnocentrisme. Du missionnaire
anthropophage à l’anthropologue post-développementiste ».
Préface de Serge Latouche, Paris, Parangon, 2004.
Singleton, M. “Changing patterns of obedience” The Clergy Review,
LIII, 6, 1968, pp.451-464 & 9, pp.684-697.
Schmidt, Wilhelm. 1906. “Die Mon–Khmer-Völker, ein Bindeglied
zwischen Völkern Zentralasiens und Austronesiens”,
‘The Mon–Khmer peoples, a link between the peoples of
Central Asia and Austronesia’. Archiv für Anthropologie,
Braunschweig, new series, 5:59-109.
Schmidt, Wilhelm. 1930. “Die Beziehungen der austrischen
Sprachen zum Japanischen”, ‘The Connections of the Austric
Languages to Japanese’. Wien Beitrag zur Kulturgeschichte
und Linguistik 1:239-51.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
118
Saussure, F. “Cours de Linguistique Generale”. Ginebre, (1915)
Sloterdijk, P. “Esferas I: burbujas”. Madrid. Ediciones Siruela, 2003,
p.59.
Sfez, Lucien. “L’enfer et le paradis.” París: PUF (1978).
Swartz, Marc J., Victor Witter Turner, and Arthur Tuden, eds.
Political anthropology. Transaction Publishers, 1972.
Tomlinson, Matt. “Memes and Metaculture: The Politics of Discourse
Circulation in Fiji.” Australian Journal of Anthropology. 15.2
(2004): 185-97.
Uhlmann, Allon J. “The Dynamics of Stasis: Historical Inertia in
The Evolution of the Australian Family.” Australian Journal
of Anthropology. 16.1 (April 2005): 31-46.
Vandana Shiva. Las victorias de una india contra el expolio de la
biodiversidad de Lionel Astruc; Editorial: La Fertilidad de la
Tierra Ediciones, 2012.
Vincent, Joan. Anthropology and politics: Visions, traditions, and
trends. University of Arizona Press, 1990.
Vernant, Jean Pierre. “La traversée des frontiéres”. Le Seuil, Paris.
2004
Vernant, Jean Pierre. “Entre mythe et politique”. Le Seuil, Paris.
1996
Weber, Max. Politics as a Vocation. Philadelphia: Fortress Press,
1965.
Wells, Allen.”[The Dictator’s Seduction].”The Americas (West
Bethesda, Md.). 66.4 (April 2010): 567-9.
Whorf, Benjamin Lee. Language, thought, and reality: Selected
writings of Benjamin Lee Whorf. Mit Press, 2012.
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y POLÍTICA: LA OPINIÓN PÚBLICA DESDE LA CONSTRUCCIÓN CULTURAL”
119
Wittgenstein, Ludwig Josef Johann and Russell B. “Tractatus Logico
- Philosophicus”. Cossino, 1922.
Zachernuk, Philip S. “[Melville J Herskovits and the Racial Politics of
Knowledge].” The International Journal of African Historical
Studies. 39.2 (2006): 315-17.