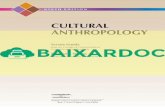agradecimientos - baixardoc
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of agradecimientos - baixardoc
A la memoria de mi abuelo Alfredo
y a la entereza de mi abuela Berta,
que dentro de poco apagará 90 velas.
AGRADECIMIENTOS
Guardo una invaluable deuda de agradecimiento con el Dr. Humberto Maturana, quien en estos últimos años siempre me ha brindado generosamente su tiempo, su afecto y su estentórea risa. Con el Dr. Carlos Sluzki, quien no sólo me ha honrado con su amistad, sino además, con su hospitalidad en los Estados Unidos. También con el Dr. Barnett Pearce y el Dr. Vernon Cronen, a quienes conocí en distintos lugares y momentos; ambos, además de la atención a nuestras conversaciones, me proporcionaron material de apoyo para realizar mi trabajo acerca de su teoría. Con la Fundación Interfas de Buenos Aires y sus Directores Dora Schnitman y Saúl Fuks, a través de quienes pude tener contacto directo y conocer a personas de inestimable valor, como Harold Goolishian, Bradford Keeney, Lynn Hoffman, el Dr. Marcelo Pakman y el mismo Dr. Sluzki. Tengo reconocimiento también para con la Universidad de Valparaíso, en la cual he completado 10 años de trabajo académico, durante los cuales he recibido el apoyo de muchos otros docentes como yo y de autoridades como el ex-Rector Jorge Espinosa y el Dr. Ernesto Fernández, quienes respaldaron mis primeras actividades de perfeccionamiento para cursar estudios de Post-título y luego de Post-grado. Igual disposición encontré en los Profesores Juan Pinto y Jorge Ruiz, mientras desempeñaron cargos en la División General Académica y, hasta hoy, en el Decano Dr. David Sabah y el Rector Agustín Squella, lo cual me compromete con el desarrollo y el futuro de esta Universidad. A fin de cuentas, este libro representa la materialización de una diversidad de formas de apoyo y, pertenece por tanto, a todos aquellos con quienes, en alguna medida, he compartido estos últimos 10 años, muy especialmente mis colegas de la Escuela de Psicología y las tres primeras promociones (1990, 1991 y 1992) de la misma. Con este grupo humano hemos transitado un camino difícil, que al mismo tiempo, creo yo, nos ha ido haciendo un poco mejores. De entre ellos, mi reconocimiento por su conducta personal y su desempeño académico a Osvaldo Corrales, Ayudante-alumno de la Cátedra Psicología de la Comunicación, de valiosa ayuda en la parte final de este trabajo.
1
PREFACIO Creo que como todos los libros, éste también tiene un largo proceso de gestación. Comenzó a incubarse --sin que yo lo supiera entonces-- hacia finales de 1988. En esa época, me asomaba al mundo de la Terapia Familiar Sistémica como un estudiante más de un Programa de Post-Título en la especialidad, aunque mi interés por la Teoría de Sistemas propiamente tal, había partido unos 10 años antes, a través de la Psicología Organizacional, cuando aún era alumno de pre-grado en la Universidad de Chile. Al término del Programa de Terapia Familiar, me encontré junto a dos colegas más, con un tema de Seminario final que nadie había tomado al hacer sus elecciones; en el pizarrón, lacónicamente rezaba: "Terapia Familiar de Segundo Orden". Nadie sabía tampoco, demasiado, por no decir nada, de qué se trataba aquello. Aceptamos el tema con una mezcla de resignación y curiosidad. El artículo "On Second Order Family Therapy", de S. Golann, editado ese mismo año, constituía -al parecer por lo mismo- toda una novedad de la que había que enterarse. El trabajo, sin embargo, partió con el pie cambiado. Ni nuestra asesora para el Seminario ni ninguno de nosotros, prestó suficiente atención al término "on" del título del artículo a partir del cual se nos indicaba trabajar. Y eso, en conjunto con nuestro precario inglés de entonces, nos jugó una mala pasada, pues el artículo en el que estábamos basándonos, era la réplica a una publicación previa que todos desconocíamos. Según leíamos el artículo de Golann, aumentaba nuestra sensación de estar entendiendo poco, hasta caer en cuenta que nos faltaba el artículo original, publicado hacía 3 años en una revista que no estaba disponible en Chile. Inicié un acelerado intento por contactarme directamente con Lynn Hoffman, la autora. Años después tuve oportunidad de conocerla personalmente y ella aún recordaba mi carta y cierto tono angustioso con el que le pedía su artículo. Al parecer tocada por lo mismo, me lo envió con prontitud, acompañado de una nota muy cordial. Ese trabajo, "Beyond Power and Control: Toward a Second Order Family Therapy" (Hoffman, 1985) con el tiempo ha pasado a constituirse en uno de los más frecuentemente citados en la literatura sobre terapia familiar de los últimos años, pues de hecho, propuso un primer marco teórico referencial amplio, para el desarrollo de modelos aplicados en dicho campo, con consideración de los principios cibernéticos de segundo orden. Al momento de presentar oralmente el trabajo, aún no habíamos recibido la respuesta de L. Hoffman, y pasamos un difícil momento tratando de representar -malamente- la operatoria del Reflecting Team de Andersen (1987), que aparecía referido en el artículo de Golann como una herramienta representativa de esta nueva concepción de Terapia Familiar. Una vez que pudimos leer el artículo que constituía el primer eslabón del pretendido trabajo, la mayor parte de las cosas se aclararon, lo cual nos permitió, por lo menos, "salvar el honor y recomponer la dignidad" con la entrega posterior de la parte escrita del Seminario. No hubo calendario para resarcirnos exponiendo de nuevo el trabajo, así es que sólo dimos las explicaciones relativas al desencuentro con el artículo de L. Hoffmann a nuestro grupo-curso en la reunión evaluativa final del Programa. En lo personal, esta experiencia constituyó un hito relevante: por primera vez, para mí, aparecieron hilvanadas en una trama teórica con proyecciones para el campo de la Terapia Familiar, las ideas de H.Maturana, F. Varela, E. von Glasersfeld y H. von Foerster.
2
En el simpático Anuario de la promoción 1988 del Programa de Post-título que se ha venido refiriendo, mis compañeros vaticinaron que, a partir de dicho episodio, yo estaba en vías de fundar la "Cibernética de Tercer Orden"; creo que lo personalizaron en mí y no en mis otros compañeros de Seminario, en tanto me percibían más vivamente interesado en este tipo de nociones y planteamientos. Y aunque la profecía, ciertamente no se ha cumplido, este libro constituye una síntesis integrada y largamente decantada, de los principios cibernéticos que empecé a conocer a partir de entonces. Quise colocar en la portada el dibujo "Banda sin fin", del pintor holandés M.C. Escher (1956), pues al igual que gran parte de su obra, es una bella representación estética de la condición cerrada, autorreferencial y recursiva, que se ha venido develando en los últimos treinta años respecto de los procesos interactivos y cognoscitivos humanos, aspecto que constituye a la vez, el rasgo peculiar y distintivo de la Cibernética de Segundo Orden. Dichos hallazgos, provenientes de la neurofisiología, establecieron un nuevo referente para observar los procesos de interacción y comunicación humanas, aunque quizás ya estaban incorporados de manera intuitiva en la obra de artistas como Escher, célebre por la creación de mundos gráficos imposibles, donde las perspectivas se trastocan de modo tal, que los límites y condicionamientos de la percepción humana se ven fuertemente confrontados. Creo que la epistemología cibernética con sus implicancias y aplicaciones en el campo de la Terapia Familiar es, probablemente, la dimensión que connota en forma más marcada, el sentido último de esta obra. De allí que aparezca incluida en el título mismo del libro, más allá de la importancia en extensión y alcances, que sin duda tienen por sí mismas, las teorías de comunicación que en él se revisan.
Valparaíso, Noviembre de 1994.
Prólogo
Mientras leo este volumen rico, complejo, de Guido Demicheli, psicólogo y académico chileno, me encuentro pensando en dos temas aparentemente no relacionados entre sí; a saber, cartografía y etimología. Mi libertad como prologuista me permite imponer esas disquisiciones al lector desprevenido. El famoso dictum de Korzibsky “el mapa no es el territorio, el nombre no es la cosa nombrada”, ha sido citado una y otra vez en la influyente literatura de Gregory Bateson. Su referente es, por cierto, el trazado de mapas conceptuales, es decir, de los modelos mentales que utilizamos para orientarnos y organizar la realidad (la metáfora compite con éxito, desde mi punto de vista, con la de Thomas Kuhn, quien describía a los modelos como redes con las que cazamos o aprehendemos la realidad). Los primeros mapamundis, trazados cientos de años atrás, resultan, desde nuestra sofisticada perspectiva actual, deliciosamente ingenuos y transparentes en su simplicidad: los diseños definían el punto de vista del cartógrafo y del observador, como localizado en el centro del universo (¡cómo podía ser de otra manera!), y al universo como todo aquello que el cartógrafo podía observar, o que los paseantes le informaban como existiendo más allá de su visión. El mundo era bidimensional, plano y simple, y de hecho el mapa cumplía sus funciones útiles para el viajero, informándole no sólo las características del territorio adyacente, sino dónde terminaba el universo de lo conocido: quienes incursionaban más allá de sus confines no regresaban más, se los tragaba la tierra, caían en las cataratas al borde del fin del mundo plano, víctimas tal vez de la falta de contra – mapas que les permitieran re-trazar sus caminos de regreso, cuando no de brigantes o tribus vecinas hostiles, cada una de ellas con sus propios mapas que definían sus propios confines regionales. La competición de los grandes poderes europeos por nuevos mercados, durante la edad media, y la explosión informativa del Renacimiento, dando crédito a la tridimensionalidad de nuestro planeta y a su finitud, empujó la cartografía a nuevos niveles de complejidad. Los trazados de los continentes – en su tensión constante entre representación (detalle, precisión de imagen) y orientación (utilidad instrumental para los usuarios) – comenzó por los bordes, tal cual es el caso de esos portolanos medievales para cuyos diseñadores lo importante no era una representación adecuada del globo, sino su efectividad para orientar a los navegantes. Aparecieron, así, esos mapas que muestran continentes de terra incógnita, vacía de todo rasgo, rodeada por una costa plena de notaciones minuciosas conteniendo la información necesaria para su navegación. Con el paso del tiempo, las áreas en blanco fueron siendo llenadas, trazadas y re-trazadas, y a la aventura del diseño cartográfico siguió la tarea no menos fascinante de ensamblar la información de modo de establecer las conexiones: no sólo se re-trazaron las observaciones de los viajeros originales, sino que se fue armando el conjunto con las piezas del rompecabezas de los múltiples mini-mapas dibujados desde distintos puntos de vista o de partida, encajados entre sí como piezas dúctiles que se fueron dando mutuamente forma hasta llegar al acuerdo actual de cómo representar cartográficamente a nuestro navío espacial Tierra. Cada disciplina tiene como puertos de partida los viajes de navegantes osados que propusieron mapas, modelos y visiones, que de hecho, más que permitir descubrir el territorio de la disciplina y sus confines, la inventaron. Guido Demicheli nos provee una cartografía rica, texturada y compleja de esos modelos, tomando como puntos de partida los primeros mapas que guiaron a quienes incursionaron en el territorio para entonces virgen de la Terapia Familiar, y nos alerta frente al proceso mediante el cual esos mapas influyeron selectivamente en esos viajeros, generando figuras donde hasta entonces sólo había fondo, permitiéndoles ver cosas nuevas y maravillosas, a la vez que sustrayendo selectivamente su atención de otros eventos no relevantes para los mapas/modelos usados como guía. Demicheli nos muestra luego, cómo otros mapas/modelos (algunos más influyentes, tales como los modelos intermedios del equipo reflexivo, algunos menos centrales pero no menos útiles, como la teoría CMM) se entrecruzaron con los anteriores, a veces enriqueciéndolos, a veces simplemente abriendo nuevas dimensiones de exploración, a veces compitiendo en términos de atraer la atención de los exploradores (de nosotros, exploradores) a nuevas dimensiones, a expensas de otras ya reconocidas, generando batallas en las que lo importante es
decidir cuál de las visiones mono-oculares es la “correcta”, a expensas de todo esfuerzo por conjugar visiones multi-oculares … lo que me lleva a pasar en mis divagaciones de la cartografía a la etimología. El cibernetista Heinz von Foerster, en el curso de una presentación plenaria que le escuché en Bruselas, creo en 1987, hizo una disquisición fascinante acerca de las raíces etimológicas de epistemología, understanding (palabra inglesa lega aproximadamente equivalente a la primera, cuya traducción más apropiada al castellano es “comprender”) y verstehen (el término alemán equivalente). “Epistemología” tiene dos raíces griegas: epi – por encima - e histamein – donde se está -, lo que coloca al observador apropiadamente fuera del objeto de observación, o más precisamente, por encima. “Understanding”, a su vez, está compuesta por under – por debajo – y standing – estar parado o estar -, estableciendo una vez más esa relación de distancia de nivel entre el observador y lo observado, si bien colocándolo por debajo, y no por arriba, del objeto de observación, lo que va bien ya que mantiene la distinción de tipos lógicos tan propia del dualismo newtoniano. Y finalmente, el “verstehen” alemán contiene ver – delante – y stehen – donde se está - . Así, estos tres vocablos relacionados denotan la posición “meta” del observador para abarcar lo observado, a cierta distancia (arriba, abajo o adelante, según la lengua) o a otro nivel lógico. El recuerdo de esta observación fascinante de von Foerster me empuja, a mi vez, a explorar las raíces latinas del vocablo hispano con que traducimos undertanding y verstehen, y aun con que simplificamos la compleja denotación de “epistemología”, a saber, “ comprender”. Y resulta que “comprender” deriva de dos vocablos latinos, cum o com, un prefijo colectivo por excelencia, que expresa la relación de dos o más personas en compañía o reunión (piénsese en con-fluir, con-versar, con-sentir, con-cordar, com-binar) y prendere, coger o aprehender. Así, para mi sorpresa, descubro que la raíz de este vocablo clave, usado por centurias en nuestra lengua, posee una base conceptual que resuena con la cibernética de segundo orden: “comprender” realza la naturaleza consensual (más que la naturaleza “meta”) del proceso de aprehensión de la realidad: este proceso requiere acuerdo, requiere al otro, requiere consenso. Esta sabiduría etimológica, espero, sorprenderá también al lector que acompañe a Demicheli en su discusión crucial acerca del pasaje de la cibernética de primer orden – así llamada “cibernética de los sistemas observados” – a la de segundo orden – así llamada “cibernética de los sistemas observantes” -, punto clave para seguir los desarrollos de la Terapia Familiar desde sus albores a su estado actual. Este libro constituye un mapa bienvenido que nos ayuda a familiarizarnos con aquellos modelos capturados por nuestro campo que lo han influido más acabadamente y que, a su vez, se vieron influidos por él. Comunicación en Terapia Familiar Sistémica, da cuenta cabal de la complejidad conceptual y política que subyace a los modelos influyentes en el campo de la Terapia Familiar, a la vez que su autor nos recuerda que estos modelos no son propiedad de dicho campo específico, sino que, a lo sumo, los hemos incorporado para ayudarnos a pensar y ver y hacer, al mismo tiempo que, tal vez, hemos contribuido un poco a su desarrollo. Este libro se inscribe así y, lo que es aún más importante, permite al lector participar en el doble proceso dialéctico enriquecedor de aprender y contribuir, de descubrir y construir.
Carlos E. Sluzki, M. D.
Santa Bárbara, abril de 1995.
INTRODUCCION.
Este libro pretende, principalmente, bosquejar el modo en que la Teoría General de Sistemas, la Cibernética, y las dos principales teorías de Comunicación de los últimos años (Pragmática de la Comunicación Humana de P. Watzlawick et al., 1967, y Coordinated Management of Meaning de B. Pearce y V. Cronen, 1980), han evolucionado, incidiendo de manera significativa en el curso seguido por la Terapia Familiar Sistémica durante estos 25 años. El primer capítulo, reseña a grandes trazos la manera en que la Teoría General de Sistemas y la Cibernética (en su triple expresión) se generan y entrelazan, desarrollando progresivas conexiones con la Terapia Familiar de orden sistémico. El segundo capítulo da cuenta, desde un punto de vista teórico, de los axiomas básicos de la Pragmática de la Comunicación Humana (PCH), así como de la comunicación paradójica y sus potencialidades patológicas y curativas. El tercer capítulo está dedicado a revisar los aspectos centrales del Enfoque Estratégico en Terapia Familiar Sistémica, tanto en sus dimensiones teórico-clínicas, como en sus recursos técnicos. Dado que los principios teóricos de la Pragmática y los fundamentos y modalidades propias del Enfoque Estratégico de los capítulos 2 y 3 son los de más amplia difusión, han sido aquí deliberadamente circunscritos a las dimensiones más medulares y expresivas de lo que ellos representan. Por el contrario, los capítulos 1, 4 y 5 evidencian mayor extensión: el número 1, introduce al amplio campo de la Teoría de Sistemas, describe sus principios fundamentales y señala sus vínculos y diferencias con la Cibernética. Revisa los desarrollos teóricos de ésta última, y la derivación que tuvieron los principios cibernéticos haciendo que esta disciplina pasara de ser una teoría, a ser una epistemología. El cuarto capítulo, revisa las proposiciones generales y específicas de la teoría CMM (Coordinated Management of Meaning), sus conceptos centrales, el modelo jerárquico de significaciones que propone para explicar la comunicación humana, y las reglas que gobiernan dicha dinámica. Esta teoría de comunicación -que aún no cuenta con versión hispana- parte de premisas medularmente distintas a las de la Pragmática y evidencia, como conjunto, diferencias significativas con esa proposición teórica. El quinto capítulo trata, en su primera parte, aquellos aspectos provenientes de las Cibernética de Segundo Orden y del llamado Constructivismo, los cuales constituyen las bases teórico-epistemológicas del Enfoque Reflexivo en Terapia Familiar Sistémica. Seguidamente, se revisan los fundamentos de este enfoque psicoterapéutico, sus premisas epistemológicas, sus derivaciones éticas y su operatoria técnica; ésta última, a través de una descripción de los diversos tipos de 'preguntas, reflexivas' (Tomm,1987b) que constituyen la llamada 'entrevista interventiva' (Tomm, 1987a) y de la operatoria del 'Reflecting Team' (Andersen, 1987).
2
Es necesario, finalmente, señalar que el tipo de planteamientos (sistémicos y cibernéticos) utilizados y enfatizados en el presente texto, van más allá de los límites del quehacer psicoterapéutico; en efecto, las propuestas cibernéticas para los sistemas educacionales y políticos, por ejemplo, (Maturana, 1991) son una clara evidencia de ello, pues pareciera que la nociones de 'circularidad', 'recursividad' y 'pauta organizativa' (nódulos centrales de la Cibernética) son suficientemente aplicables a la diversidad de sistemas que el hombre ha ido configurando en su deriva como ser social. En consecuencia, ha de entenderse que en esta obra, se ha hecho una opción preferente sobre un ámbito específico -el de la psicoterapia- y sobre otro más particular aun -el de la terapia Familiar Sistémica- sin que ello valide ninguna suposición que pretenda que las proposiciones globales aquí empleadas, se encuentran circunscritas sólo al campo particular del quehacer psicoterapeútico.