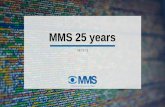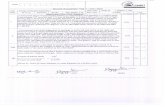25. Cautivos en Berbería
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 25. Cautivos en Berbería
1
Durante siglos la piratería norteafricana fue una actividad de baja intensidad. Atacaban por sorpresa con barcos
pequeños y ligeros, para desaparecer rápidamente, en un corso de subsistencia y casi artesanal. La supremacía estaba
en la orilla cristiana del Mare Nostrum, desde donde los corsarios europeos, con mejores técnicas de navegación y
barcos más potentes, provocaron que la mayor parte de la costa magrebí quedara despoblada. Eran navegantes (a veces
mercaderes, a veces corsarios) de origen catalán, veneciano...y, cómo no, vizcaino1. Así se oye hablar en el siglo XIV
del lekeitiarra Pero Paya, o de Fortún Sarau de Motrico; y la lista aumenta en el siglo XV con el bilbaino Pedro de
Larraondo, Machín de Bermeo o Juan Pérez de Zumaya. En 1498 era asaltado el buque "Marieta" al mando del
hondarribiarra Esteban de Andia, conde Palatino, y curiosa mezcla de noble, diplomático y corsario. Navegaba por el
norte de África realizando misiones por cuenta de Fernando el Católico, y murió tras ser asaltado por cuatro barcos
venecianos, en represalia por las mercancías que Esteban les había robado en el curso de sus "misiones diplomáticas".
Pero dos decisiones de la monarquía castellano-aragonesa potenciaron el hasta entonces llevadero corso musulmán.
Diez años después de la capitulación de Granada se obligó a los andalusíes a elegir entre el bautismo cristiano o el
exilio. Miles de exiliados partieron hacia las costas de Berbería, devolviendo a la vida ciudades costeras que llevaban
muchos años abandonadas. Reedificaron casas y ciudadelas, cultivaron la tierra e iniciaron la construcción de barcos.
Eran el germen de lo que serían trescientos años de la peor pesadilla que iba a vivir el mundo cristiano occidental.
Entre aquellos barcos que trasportaban a los exiliados andalusíes a Berbería
había una pequeña flotilla al mando de cuatro hermanos hijos de una andalusí
(Ishaq, Aruj, Hizir, e Ilias Bin Yakup) que volverían loca a la cristiandad. El
segundo de ellos era Aruj, conocido como "Baba Aruj" (padre Aruj) por el
cariño con el que trataba a los necesitados musulmanes. "Babarruj" acabaría
por ser conocido como Barbarroja2.
Los hermanos Barbarroja cambiaron radicalmente la historia del
Mediterráneo. Con barcos más grandes, más artillados, en un corso masivo y
bien organizado, ya no escapaban de las pequeñas flotillas cristianas. A
aquella guerra encubierta de siglos por causas económicas, la caída del Al-
Andalus -con sus bautismos forzosos y sus exilios masivos- había sumado la
lucha por la supremacía religiosa. El corso y la piratería pasaron a convertirse
en una forma de Guerra Santa, un modo noble y prestigioso de luchar contra
los infieles cristianos.
Durante muchos años el Mediterráneo quedó en manos de los corsarios turcos
y berberiscos. Una parte muy apreciada del botín eran los cautivos. Se
obtenían elevados rescates por su liberación y, mientras tanto -la base del
negocio consistía en no tener prisa-, eran mano de obra gratuita en el campo o en la construcción, remaban en las
galeras o servían en los domicilios de sus amos. Las cifras que ofrecen los expertos coinciden bastante, de forma que
se estima que entre 1500 y 1800 estuvieron cautivos en Berbería 1.500.000 europeos.
Aunque se capturaban presas de casi cualquier país, los corsarios mostraban una predilección hacia los cautivos
peninsulares por tres razones: España era el Imperio cristiano a combatir, había expulsado a los musulmanes de Al-
Andalus y el Nuevo Mundo aportaba ingentes riquezas de las que los norteafricanos podían participar a través del
negocio de la "redención de cautivos". La península centraba los tres objetivos: político, religioso y económico. Si a
ello unimos la cercanía geográfica, no es extrañar que más del 80% de los cautivos rescatados en el siglo XVI tuvieran
un origen peninsular.
1 En el sentido que se daba entonces al término "vizcaino", referido a todos los que utilizaban la lengua vasca
2 No está nada claro que su barba fuera, además, de color rojizo
Cosas de Alde Zaharra 25
Cautivos en Berbería
Aruj "Barbarroja"
2
Es difícil encontrar datos fiables sobre la cantidad de cautivos en el siglo XVI, ya que las autoridades eran reticentes a
hacer públicos los números. Reconocerlo era una forma de admitir la superioridad musulmana. De forma que casi todo
lo que tenemos corresponde a cautivos ya rescatados o a punto de serlo. La Junta de Guipúzcoa, por ejemplo, hizo
pública en abril de 1587 una lista de los catorce cautivos guipuzcoanos que se iban a rescatar de tierras de moros.
Los cautivos pasaban a ser propiedad del arraez
(capitán del barco) y de los que habían financiado la
campaña. El gobernador se quedaba con un 10% del
total del botín y con los soldados capturados. El resto
de los cautivos se vendían en subasta pública en el
mercado de esclavos, normalmente en Argel. Tras su
compra eran distribuidos por toda Berbería.
En la orilla cristiana del Mediterráneo estaba en
marcha la maquinaria de "redenÇion de cautivos".
Desde las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio era
obligatorio que el cautivo fuera rescatado por sus
allegados. Sus familiares, sus vasallos y sus amigos
más cercanos estaban obligados a hacer todo lo
posible para pagar su liberación. Si, por falta de
esfuerzos, el cautivo moría, la autoridad confiscaba todos
sus bienes y los vendía "en pública almoneda (...), y el precio que de ello hubieren, darlo para sacar a otros cautivos,
porque sus bienes no sean heredados por aquellos que los dejaron morir en cautiverio y pudiéndolos sacar, no
quisieron".
La función mediadora estaba encomendada casi por completo a las órdenes religiosas de redención de cautivos,
Mercedarios y Trinitarios. Hacia ellos confluían los fondos obtenidos de las familias, pero también lo recaudado por
limosna, mandas testamentarias y obras pías para liberar a quienes no tenían capacidad económica suficiente. Una vez
obtenidos los fondos organizaban expediciones a Berbería para negociar el rescate. Para los cautivos la llegada de los
mediadores era un momento de esperanza y calamidad, porque muchos amos los días anteriores les daban poca
comida y muchos palos, para que su estado lamentable y sus súplicas enternecieran a los frailes, y fueran sus esclavos
los elegidos. Si los clérigos ponían interés en ellos, subían inmediatamente el precio. Pura cuestión mercantil, nada
personal.
Aunque dar cifras es muy difícil, por la falta de documentación y porque la que existe está muy deteriorada, hay
constancia de que entre mercedarios y trinitarios llevaron a cabo por lo menos 96 operaciones de rescate en Berbería
entre 1539 y 1696, con un saldo de 19.229 cautivos rescatados.
Uno de los casos más extraordinarios de la vida de un cautivo del siglo XVI lo protagonizó el bidasotarra Esteban
Pérez de Yerobi. Esteban, nacido en el caserío Santxotenea de Irún en 1516, se casó en 1541 con la Reina Saadie de
Fez. Capturado por los corsarios pasó como esclavo a ser servidor de la corte. La reina y él se enamoraron, y se dieron
palabra de matrimonio, asegurando la reina que se convertiría al cristianismo. Un buen día Esteban apareció en la
plaza militar española de Melilla afirmando que estaba allí para esperar a la Reina de Fez. Para sorpresa de los
militares de la guarnición, la Reina apareció a los tres días y efectivamente se convirtió al cristianismo adoptando el
nombre de doña Juana de Carlos. Pasaron en barco a la península y se casaron, actuando como padrino de bodas el
mismísimo Emperador Carlos V, que les dio diversas mercedes, entre ellas una renta vitalicia de ocho reales diarios.
Uno de los militares de Melilla les visitó en Málaga diez años después, afirmando que habían tenido dos hijos y "que
tenían de comer y estaban contentos". Este asunto resultaría de todo punto increíble si no fuera porque aún existen dos
documentos judiciales de la época en los que numerosos testigos -entre ellos algunos militares de la plaza de Melilla-
afirman bajo juramento la veracidad de la historia. Cuando Serapio Múgica hizo la transcripción de ambos
documentos en 1918 éstos estaban en poder del irundarra Juan de Olazabal y Ramery. En recuerdo de esta peripecia
de Esteban Pérez de Yerobi el Ayuntamiento de Irún puso su nombre a una calle en Dunboa.
Venta de cautivos cristianos en Argel
3
La batalla de Lepanto en 1571 supuso el descalabro de la flota turca y el fin de muchos años de inferioridad cristiana.
Las incursiones de los corsarios musulmanes continuaron, pero otra vez en pequeñas flotillas. El corso masivo
desapareció, y la navegación por el Mediterráneo vivió una época relativamente tranquila.
Pero la Corona tomó otra segunda y desastrosa decisión. La expulsión de los “cristianos nuevos de moros” o
moriscos. El 22 de septiembre de 1609 Felipe III publicaba un bando que decía “he resuelto que se saquen todos los
moriscos de este Reino y se echen en Berbería”. Esta operación hizo perder a los reinos de Castilla y Aragón 300.000
agricultores, artesanos, comerciantes, navegantes, intelectuales, políticos y militares que dejaron despobladas extensas
zonas de Andalucía y Levante. Mientras simultáneamente se repoblaban las costas mediterráneas y la fachada atlántica
de Berbería con una élite que revolucionó la agricultura, el comercio, la navegación...y las finanzas, porque, los
moriscos detectaron a tiempo los preparativos de su transporte al exilio y consiguieron salvar buena parte de su poder
financiero.
Pasaron de hablar “algarabía”
(árabe) en la península para
distinguirse de los cristianos, a
hablar “aljamía” (castellano) en el
norte de África para distinguirse de
los berberiscos. En poco tiempo
alcanzaron un enorme poder. Se
convirtieron en la élite política y
financiera de la corte del sultán de
Marruecos, se integraron en las
unidades militares de élite y
constituyeron tripulaciones navales
muy preparadas...y, sobre todo, con
un elevado conocimiento de las
costas, puertos y ciudades de la
corona de Castilla.
Un caso especial es el de los
moriscos hornacheros. Eran
originarios de la villa de Hornachos en la sierra de Badajoz. De la villa fueron expulsados unos 3.000 moriscos que se
establecieron en las ruinas de la antigua ciudad de Salé (hoy Rabat), en la fachada atlántica de Marruecos. Su lengua,
su ropa y sus costumbres no se parecían a las de sus vecinos musulmanes. Tampoco sus nombres, con resonancias tan
castellanas como Ibrahim Vargas, Muhamud Benegas, Mumamet Blanco o Musa Santiago. Reconstruyeron la vieja
Salé, construyeron una flota de barcos de poco calado para poder guarecerse en la desembocadura de Bu-Regreg y
finalmente se independizaron del sultán marroquí creando la República Independiente de Salé. Sabían muy bien donde
darle duro a la Corona de Castilla, así que su único negocio iba a ser la piratería, su mayor botín los cautivos y sus
mayores ingresos los obtenidos por su rescate. La piratería perdía su sentido de Guerra Santa para convertirse en un
inmenso negocio.
Los navegantes berberiscos del siglo XVI podrían ser clasificados como corsarios, pero resulta más difícil decidir si
los salentinos fueron corsarios o piratas, porque no cumplían muchas de las normas del corso. En particular
incumplían la norma tradicional de llevar el pabellón de la autoridad que les había otorgado la patente. Muy al
contrario cambiaban a conveniencia de bandera. Ante los buques españoles solían enarbolar bandera española, lo que,
unido a su perfecto conocimiento del castellano, les permitía acercarse sin levantar sospechas hasta el último
momento.
El dinero llegó a Salé a paletadas. Para hacernos una idea, durante el tiempo que pagaron diezmo al sultán la aduana
de Salé recaudaba para el mandatario marroquí 2,6 millones de ducados anuales, mientras toda la hacienda castellana
recaudaba entonces para la Corona en torno a un millón de ducados por año. La república fue un polo de atracción
Familia de moriscos según apunte de Weiditz
4
para renegados cristianos de todos los países europeos. La lengua oficial de Salé era el castellano, pero en sus calles se
hablaban todas las lenguas. Se repartieron la tarea de una forma muy eficaz: los renegados europeos eran los capitanes
de la flota, los hornacheros eran los armadores y las tripulaciones estaban formadas por los moriscos recién
expulsados y por andalusíes descendientes de los exiliados cien años antes. Con esta pujanza económica y
demográfica se atrevieron con todo. Cedieron el corso mediterráneo a los berberiscos, para controlar el Atlántico
atacando a los barcos españoles que volvían de América. Pero con la mejora de sus barcos y tripulaciones atacaron
Galicia, Burdeos, Bretaña, Irlanda e Inglaterra. En 1627 atacaron Islandia y en 1720 fue visto en América en el Río de
la Plata un buque salentino de 44 cañones.
Los cautivos llegaban a Berbería masivamente, y ahora llegaban de toda Europa. La redención de cautivos tuvo que
forzar su maquinaria para obtener recursos de todas las fuentes posibles. Una de ellas eran las mandas testamentarias.
En todos los testamentos figuraba la fórmula “mando a la redenÇion de los cautivos que estan en tierra de moros…”.
Lo que no tiene ningún secreto porque era una manda forzosa, una forma de canalizar la obligación de todo cristiano
de ceder a su muerte una parte de sus bienes a la Iglesia. Así que -puesta la ley, puesta la trampa- ya que era
obligatoria, se destinaban a ella pequeñas cantidades simbólicas, que en el siglo XVII solían oscilar entre medio real y
un real de plata.
Otra cosa eran las obras pías cuya cuantía y fines
dependían de la voluntad del testador, y que
contaban con un administrador encargado de que
los fines se cumplieran. Y así tenemos, por
ejemplo, la obra pía de Martín Ybañez de
Hernani que estableció que un tercio de su
herencia fuera destinado a "sacar cautibos
cristianos que estan en tierra de moros (...) que
sean vascongados", cuyos administradores
entregaron 1.100 reales en 1640 para el rescate
del hondarribiarra Martín de Berrotaran. El
marino irundarra Sancho de Urdanibia establecía
en su testamento de 1644 que primero serían
rescatados los de Irún y después los de
Hondarribia. Y también Manuel de Iriberri que en
su testamento instituyó en 1648 un patronato perpetuo
para la "redençion de cautivos que estan en Berbería"
dirigida al rescate de "los hijos de la villa de San Sebastián y de la ciudad de Fuenterrabía e Irún".
Un ejemplo, quizá extremo, fue el de Antonio de Ubilla y Medina, marqués de Ribas, que murió sin descendencia de
sus tres matrimonios y legó toda su fortuna en 1726 a la obra pía de redención de cautivos de la orden de San
Francisco "para atender al rescate de cautivos cristianos en territorio musulmán". Su legado los constituyeron sus
casas principales en Madrid, el título de marqués y sus derechos, y todas las propiedades rústicas y urbanas del linaje
de los Ubilla en Hondarribia. Por sus bienes obtuvieron los franciscanos una fortuna. El título de marqués fue vendido
en 280.000 reales de vellón, y sólo la decoración y el mobiliario de sus casas en Madrid les reportó otros 110.000
reales. Para la venta de sus propiedades en Hondarribia se eligió como albacea a Gabriel de Zuloaga. Se tasaron sus
bienes en la ciudad (la torre de Ubilla, casas en las calles Mayor, Tiendas y Gorgot; seis caseríos extramuros y
numerosos solares) en 297.070 reales. Finalmente los franciscanos, interesados en alcanzar una liquidez inmediata,
vendieron todos sus bienes hondarribiarras al propio Gabriel de Zuluoga por 92.235 reales, menos de un tercio de su
valor. De esta forma, a través de los cautivos, todos los bienes de la familia Ubilla pasaron a la familia Zuloaga.
También las grandes ocasiones fueron motivo para acordarse de los cautivos. Así para festejar el fin del sitio de
Fuenterrabía en 1638, el 3 de octubre de aquel año Felipe IV dio orden de que en todos los conventos e iglesias de su
directa influencia, cada año y de forma perpetua, “se rescaten tres cautivos en hacimiento de gracias del buen suceso
de Fuenterrabía”. Los cautivos y su rescate eran dos temas omnipresentes en la vida social del siglo XVII.
Mercedarios rescatando cautivos en 1662
5
Los datos sobre cautivos guipuzcoanos son poco abundantes y aparecen con cuentagotas en fuentes muy diversas. Los
mercedarios y trinitarios escribían extensas listas de rescatados con gran cantidad de datos, pero prácticamente no
estaban establecidos en Gipuzkoa. Ambas órdenes tenían mayor implantación en los territorios limítrofes, y así
sabemos, por ejemplo, que entre 1630 y 1670 fueron rescatados de manos de los piratas de Salé veintinueve cautivos
de Bayona, ocho de San Juan de Luz, 5 de Ziburu, 4 de Urruña, 2 de Bidart y uno de Hendaia. Cierto es que en 1591
la Provincia de Guipúzcoa autorizó la creación de un convento de Trinitarios en Orio, y que poco después la orden se
estableció allí, pero el convento tuvo que cerrarse en 1597, sólo seis años después, según Gorosabel "por la falta de
limosnas" y por los gastos que ocasionaba a la Provincia. Y también sin duda nos hubiera aportado interesantes datos
la "Historia General de la Orden de la Merced" escrita en el siglo XVII por el mercedario hondarribiarra Fray
Francisco de Alchacoa, cronista general de la orden. Pero esta obra desgraciadamente se ha perdido y no se conoce
ningún ejemplar.
Sí podemos sospechar, sin embargo, que fueron muchos los cautivos guipuzcoanos porque cuando la Corona solicitó a
Gipuzkoa la leva de 200 marineros en 1666, la Provincia respondió lamentando que "no pueden alcanzar su cuota de
marineros en la leva para la Armada Real por la gran cantidad de hombres de mar que se hayan presos de los
corsarios del norte de África".
Los datos sobre Hondarribia indican que la cautividad no era desconocida en la ciudad. Un documento del Archivo
Histórico nos cuenta un caso de 1661. En enero de aquel año fue asaltado frente a las costas portuguesas un navío
hondarribiarra cargado de tabaco, al mando del capitán
Joan de Casanova. Los piratas de Salé se emplearon a
fondo y sólo quedaron doce supervivientes que fueron
vendidos como esclavos en la plaza pública de Argel. El
mercedario fray Miguel de Garisoain trabajó a destajo para
conseguir de la ciudad y la provincia el dinero necesario
para su rescate. Un año más tarde, tras “las penas,
desdichas y calamidades” de rigor, y previo pago de la
cantidad negociada, volvieron a Hondarribia el capitán
Casanova, su hijo Miguel, Antonio de YanÇi, Ysidro de
Alberro, Juan de Ugalde, Martín de Lissardi, Francisco de
Aragón, Joan de Echeverria, Antonio Gomes y Phelipe de
Ursua. Quedaron dos en Berbería: Miguel de EliÇalde,
aquejado de una grave enfermedad que moriría poco
después, y el niño Juan de Ursua de sólo seis años, a quien
todos llamaban “Joanico” y a quien no se pudo rescatar.
Pero la extraordinaria velocidad que imprimió fray Miguel al proceso no era lo común en aquella época. En 1662
seguían a la espera de ser rescatados los hondarribiarras Antonio de Echauz, Agustín de Echeberria y Miguel de
Martinenea. Y para otros naturales de la ciudad el rescate nunca llegó. En Berbería murieron cautivos, por aquella
época, Salvador de Echauz, LaÇaro de Yribarren, Miguel de Morales, Miguel de Echeverria o Juan Casseta Echeverria
La liberación por medio de rescate o la muerte en cautiverio no fueron las únicas opciones para los apresados por los
berberiscos. Siempre hubo un grupo humano –los que tenían una preparación técnica- que resultaba más rentable tener
a mano que venderlo, y tanto amos como autoridades se afanaron en conseguir su conversión al islam. Sucedía con los
navegantes, marineros, artesanos (carpinteros, calafates), artilleros, soldados, etc.. Normalmente no era necesario
ejercer sobre ellos una presión excesiva. Bastaba con no aceptar los intentos de rescate, o poner precios impagables
por ellos, para que el cautivo se diera cuenta de que su esclavitud sería perpetua y que nunca volvería a casa, mientras,
con la otra mano, se le ofrecía una vida acomodada formando parte de la élite musulmana. La decisión no era difícil, y
tarde o temprano “cantaban la copla”, que era como entonces se llamaba en el argot de los cautivos al acto de abrazar
la fe musulmana. Porque la ceremonia en sí misma era muy simple. Ante su amo y testigos, el cautivo elevaba hacia el
cielo el dedo índice de su mano derecha y recitaba tres veces la shahāda: “Lā 'ilāha 'illā-llāhu Muhammadun rasūlu-
llāh" (no hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta).
Salé en 1600
6
Aunque por obvias razones políticas y religiosas siempre se vendió que los renegados eran una pequeña excepción, en
realidad no fue así. El cronista vizcaino Diego de Haedo afirmaba que de las 12.200 casas que había en la ciudad de
Argel, unas 6.000 eran de renegados y que en manos de ellos “está casi todo el poder, dominio, gobierno y riqueza de
Argel y de todo su reino”
Hubo, por supuesto, famosos renegados vascos o “vizcainos”. El primero del que tenemos conocimiento es Abrahem o
Ibrahim el vizcaino. Aparece en el relato que hace Fray Francisco de la Cueva en 1543 de la toma de Tremecen por el
conde de Alcaudete. Cuando inician el ataque se encuentran frente a ellos a Abrahem –nada más y nada menos que
Alcaide de la Primera Puerta- con sus “2.000 escopeteros y flecheros, y mucho número de gente de a pié”, que les
volvió locos. Pero cuando el rey de Tremecen capitula, ordena a Abrahem que se ponga a las órdenes del conde, y
“ese mesmo dia vino el Alcaide Abrahem á dar obediencia (…); es de nacion vizcaino, gentil presencia de hombre,
alto de cuerpo, buen rostro y obras malas, porque éste en la batalla nos dio guerra”. Convertido en lugarteniente del
conde de Alcaudete, vestido con sayal rojo sobre un caballo blanco, daba órdenes a la tropa musulmana en árabe y
enardecía a los cristianos al grito de “¡Santiago y Nuestra Señora, hermanos, y á ellos!”. Lo que, o bien es producto
del entusiasmo del clérigo-cronista, o constituiría un soberano contrasentido en un renegado. Llegó a ser tan poderoso
que cuando Abu Abdala llegó al trono de Tremecen lo primero que hizo fue casarse con una hija de Abrahem para
asegurarse la fidelidad de aquel “renegado vizcaino, rico y muy valiente”.
Otro renegado famoso es Hamet
o Hamete el vizcaino. Aparece en
las crónicas de López de Gómara
sobre los Barbarroja. Este
privado de Heyreddin Barbarroja
estaba al mando, entre otros, de
sesenta soldados españoles
cautivos que combatieron en las
guerras intestinas de Argel y
habían salvado la vida de
Heyreddin en más de una
ocasión. Barbarroja agradecido
dio licencia a los soldados para
volver a la península y una nave para que les transportara. Pero Hamet no lo tenía tan claro y dijo a Heyreddin que no
le convenía enviarlos a España “porque eran hombres pláticos y entendían bien la guerra y la lengua arábiga; y que
de allí a veinte días vendrían con armada de españoles, y ellos solos bastaban para tomar todo el reino”. Así que se
dio la orden de “asirlos a todos y echarles cadenas y ponerlos en prisión; y darles la más mala vida que pudiesen,
hasta que se tornasen moros o se muriesen”. En pocos meses renegaron cuarenta de ellos, convirtiéndose en capitanes
de Barbarroja. De los otros veinte nada se sabe, pero no es difícil imaginar lo sucedido.
Hubo otros muchos como los artilleros eibarreses Pedro de Arana –Morat Chader- y José de Guilarte, o el zumaiarra
Juan Bautista. Y también hubo algún renegado hondarribiarra. El niño Juan de Ursua, Joanico, no volvió a casa. Fue
entregado como regalo a la máxima autoridad de Argel, el renegado vizcaino Xanaga el Galán. Xanaga más que como
esclavo lo adoptó como pupilo, y no quiso de ninguna manera recibir un rescate por su liberación. Joanico creció bajo
la protección de Xanaga, y totalmente islamizado con el nombre de Mansur Mehmet se convirtió en un gran arraez de
los buques corsarios berberiscos, dedicado a lo que todos se dedicaban: la toma de cautivos. Egaña afirma que también
llegó a almirante de la armada de Argel.
Suele afirmarse con demasiada rotundidad que los piratas de Salé no llegaron al Cantábrico. Pero esto es difícilmente
posible. Está documentado que atacaron repetidas veces Camariñas y Burdeos, y entre ambas poblaciones hay 460
millas náuticas que incluyen a toda la costa cantábrica. Es francamente difícil que navegaran esos 850 Km a la vista de
la costa sin acercarse a ninguna población, sin acosar a barco alguno y sin ser vistos por nadie, con el intenso tráfico
que tenía entonces el Cantábrico. A no ser que pretendieran evitar la gran concentración de corsarios que existía
entonces en los puertos del Cantábrico oriental.
Banderas de Salé, que sólo izaban una vez iniciada la batalla
7
Pero no parece que fuera esta la razón, porque Pedro Texeira afirmaba en 1630 que los berberiscos infestaban la costa
de Cantabria, fondeaban a la vista de Laredo y tenían lugares fijos donde repostar agua y leña. Decía también que uno
de estos refugios era la falda oriental del cabo Machichaco, desde donde vigilaban y sorprendían a los barcos que
salían de Bermeo. Y en el siglo XVII ambos puertos se dedicaban al corso, con 32 corsarios registrados en Laredo y
14 en Bermeo. Así que no parece que la presencia de los corsarios autóctonos les importunara mucho. Sea como fuere
no conocemos ninguna referencia que avale su presencia en la costa guipuzcoana.
Plano y secciones de una galera berberisca (Jurien de la Gravière, 1879)
La piratería norteafricana sólo desapareció cuando el ejército francés invadió Argelia en 1830, hace menos de
doscientos años. Aunque algunos continuaron con la tradición. Ahmed al Raisuli, combinación de líder rebelde y
pirata, continuó tomando cautivos con su pequeña flota. Era conocido como “el último pirata berberisco”, pero un
error de cálculo en 1904 terminó prematuramente con aquella exitosa carrera. Tomó varios cautivos norteamericanos,
pidió 70.000 dólares por su rescate y Theodore Roosevelt le envió una escuadra naval.
El origen andalusí, morisco o renegado es muy común entre los habitantes del actual norte de Marruecos. El líder
rifeño Abd el Krim -el del desastre de Annual- pertenecía a la cabila de los Beni Urriaguel, una de las más poderosas
del Rif central. Siempre defendió que era descendiente de un renegado vasco llamado Urriaguel.
Tetxu HARRESI, 11 de agosto de 2014
Fuentes:
De la Cueva, F. (1653), Guerra de Tremecen, en Colección de libros españoles raros y curiosos, T. 15 (1881), Ginesta, Madrid
Múgica, S. (1918), Un irunés casado con la reina de Fez, Euskalerriaren alde, Año 8, Nº 171
Rilova, C. (2001), Que le apressaron con muerte de algunos, y heridos, otros (…), Boletín de Estudios del Bidasoa, Nº 21
Ferrer, M. T. (2006), Corsarios vascos en el Mediterráneo medieval (siglos XIV-XV), Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, Nº 5, Untzi Museoa, Donostia
Hershenzon, D. (2011), Early modern Spain and the creation of the Mediterranean: captivity, commerce and knowledge, Tesis, University of
Michigan
Archivo Histórico de Hondarribia, E-4-36-2