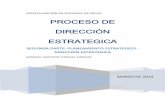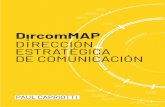2012 GERENCIA ESTRATÉGICA [UN PARALELO ENTRE CHILE Y PERÚ: DEL MODELO ISI AL MODELO NEOLIBERAL Y...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 2012 GERENCIA ESTRATÉGICA [UN PARALELO ENTRE CHILE Y PERÚ: DEL MODELO ISI AL MODELO NEOLIBERAL Y...
2012
GERENCIA ESTRATÉGICA
[UN PARALELO ENTRE CHILE Y PERÚ:
DEL MODELO ISI AL MODELO
NEOLIBERAL Y SU IMPACTO EN EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO]
Por: Andrea Lucía Pajtak Chambi
2
ABSTRACT
From the 70´s Chilean and Peruvian economies have been suffering
radical changes in economic models that govern the country. After a
painful transition from the ISI model to the current neoliberal –exporting
one, both countries have noted the regression that trade protectionism
represents. Today, after almost forty years, both economies enjoy
sustained economic growth that apparently has been harder to obtain to
Peru. This paper draws a parallel between these two economies, to find
out why the recovery was slower in the case of Peru, and how today it can
surprise the world with its high growth rates.
Keywords: ISI model, neoliberal model, economic growth, investments,
protectionism, exports.
RESUMEN
A partir de la década del ’70 las economías chilena y peruana han ido
sufriendo transformaciones radicales en los modelos económicos que
regían al país. Tras una dolorosa transición del modelo ISI al actual
modelo neoliberal- exportador, ambos países han podido comprobar el
retroceso que representa el proteccionismo comercial. Hoy, después de
casi cuarenta años, ambas economías gozan de un crecimiento
económico sostenido que al parecer le ha sido más difícil de conseguir al
Perú. El presente documento hace un paralelo entre ambas economías,
para averiguar por qué la recuperación en el caso peruano fue más lenta,
y cómo el día de hoy puede sorprender al mundo con sus altas tasas de
crecimiento.
Palabras clave: modelo ISI, modelo neoliberal, crecimiento económico,
inversiones, proteccionismo, exportaciones.
3
Un paralelo entre Chile y Perú: del modelo ISI al modelo neoliberal y su impacto en el crecimiento económico
INTRODUCCIÓN
Hacia los años 70 corría por América Latina una nueva corriente que aseguraba
impulsaría su desarrollo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sostenía
que la pobreza de los países latinoamericanos se debía no sólo a la mala distribución de
la riqueza, centrada en las clases elitistas, sino que ésta era provocada por la
dependencia externa existente entre los países pobres en Latinoamérica y los países
desarrollados. Estos países constituían el “centro” de la economía mundial y gozaban
de estructuras productivas homogéneas, mientras que los países latinoamericanos
considerados como la “periferia” habían sido condenados a importar bienes de capital
y tecnología y exportar únicamente materias primas, lo que afectaba negativamente
sus términos de intercambio (Parodi, 2002).
Bajo estos fundamentos se fue gestando un movimiento proteccionista que
promovería la creación de industrias nacionales y acabaría totalmente con la
dependencia a los países del centro. Por su parte, la CEPAL apoyaría en esta transición
a los países que decidieran tomar este rumbo colaborando con los gobiernos en la
elaboración de planes para el desarrollo, que establecerían estrategias y métodos para
lograr la consolidación de las emergentes industrias nacionales.
Como países sudamericanos, Chile y Perú estaban en situaciones similares. Ambos
tenían una economía inestable y poco habían avanzado con el Modelo económico
primario exportador. Por otro lado, la “Gran depresión” y la Segunda Guerra Mundial
habían traído abajo grandes economías, lo que aceleró la industrialización en América
Latina. Bajo esta perspectiva, un cambio radical era la única solución.
4
DESARROLLO
La aparente respuesta venía dada por el Modelo que la CEPAL denominó
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Este modelo se basaba en el
rechazo a la teoría tradicional del comercio internacional, pues generaba que los países
de la periferia exportaran únicamente materias primas (como en el Modelo primario –
exportador), mientras importaban de los países del centro maquinaria y bienes de
capital, lo que deterioraba los términos de intercambio para los países menos
desarrollados (Parodi, 2002).
Entre sus principales iniciativas estaban la sustitución de los bienes importados por
bienes producidos localmente, lo que favorecería la industria nacional de los países
periféricos, altas tasas de inversión estatal para la creación y desarrollo de industrias
locales, imposición de medidas arancelarias y no arancelarias a las exportaciones, para
promover el consumo de bienes locales; e intervención del Estado como regulador de
la economía, a través de medidas cambiarias, comerciales y de apoyo a la industria local
(Econlink, 2009). Al respecto Guillén (2008) comenta: “Más que una sustitución de
importaciones, era una descentralización de actividades desde el centro hacia la
periferia.”
Mientras hay quienes opinan que el modelo ISI no fue una imposición de la CEPAL para
el desarrollo latinoamericano, sino una respuesta a las condiciones mundiales que
obligaban a cada país a valerse por sí mismo, sin depender de otros. Como lo señalan
Cardoso y Helwege (1993) “La ISI aparecía como una alternativa válida para la no
dependencia de los mercados internacionales muy inestables.”
Sea cual haya sido su verdadera razón de implementación, el modelo ISI pronto
empezó a dar buenos frutos, aumentando el empleo considerablemente en los países
de la periferia y dotándolos en cierto punto, de autonomía económica. Esto lo expresa
Sonntag (1994), cuando habla de los resultados conseguidos a pocos años de la
aplicación del modelo: “Durante unos pocos años habían conseguido tasas notorias de
crecimiento económico, impulsadas por el desarrollo industrial, incluso a veces más
altas que en los países desarrollados”.
Más adelante, las medidas proteccionistas de la economía y la excesiva participación
del Estado comenzaron a hacerse notar con consecuencias negativas que trajeron
abajo el desarrollo que se había alcanzado. Así lo señala Nora Lustig (2000):
Aunque es evidente que la ISI constituyó un paso de avance en un proceso de
desarrollo autóctono y nacional cimentando sus bases en el fortalecimiento del
mercado interno, modificando las estructuras productivas en parámetros más
5
modernos y estableciendo mejoras en los problemas de la inequidad en la distribución
del ingreso y en políticas sociales dirigidas hacia la educación y la salud, el proceso fue
considerado un fracaso como modelo de desarrollo, En sí, esto no debería haber
causado sorpresa si se tomaba en cuenta que desde un principio éste se vio envuelto en
una gran vulnerabilidad frente al exterior debido a la sobrevaluación cambiaria que
acompañó a este proceso, la cual desestimuló las exportaciones y aumentó la
dependencia de importaciones de bienes intermedios y de capital.
Mientras más se pretendía independizarse del resto del mundo, lo cierto era que los
países emergentes para desarrollar una industria necesitaban los bienes de capital que
únicamente eran producidos en los países del centro, volviéndose dependientes
nuevamente de ellos. “A pesar del dinamismo de la industria, al operar ésta con
técnicas de producción intensivas en capital importadas del centro, resultó incapaz de
absorber la migración procedente del campo, dando origen al fenómeno de la
economía informal, que ahora nos inunda” (Guillén, 2008).
Si nos centramos en los países cuya historia analizaremos, veremos que en nuestro país
este régimen se fue manifestando desde el primer gobierno de Fernando Belaúnde a
través de políticas fiscales expansivas en pos de subsidiar y proteger la industria
peruana emergente. Pero para el gobierno de Velasco las políticas basadas en el
modelo ISI se tornaron mucho más radicales; una de sus estrategias más polémicas fue
la Reforma Agraria, que bajo el dicho “la tierra para quien la trabaja” logró expropiar
enormes hectáreas de terrenos favoreciendo a los agricultores y campesinos que
laboraban allí (Romani, 2000). Lo cierto es que esta medida, nada hizo por el desarrollo
de las clases más bajas, aunque se pensó que ayudaría a reducir la desigualdad y las
brechas entre los segmentos socioeconómicos del país, la falta de conocimiento
administrativo y la poca planificación de los campesinos a quienes se les otorgaron las
tierras, los llevó a venderlas o darles cualquier otro uso, descontinuando la producción
y por tanto, las ganancias que de éstas tierras derivaban. A esta medida autoritaria se
sumaron la expansión fiscal desmesurada y el aumento de la deuda externa,
justificadas por la gran inversión en infraestructura que debía hacerse para crear
industrias nacionales. Junto a esto, y sin darle importancia, ya se iban manifestando en
el país los primeros indicios de una creciente inflación a causa del déficit fiscal.
Casi a la par, en el año 1970, en Chile salía elegido mandatario Salvador Allende por el
partido Unidad Popular, quien profesaba ideas acordes al modelo ISI y representaba
una coalición entre los partidos comunista y socialista del país. Allende recibía un país
debilitado por la inflación y entre sus reformas para la recuperación se incluía la
nacionalización, el aumento de los salarios, bajar la inflación y disminuir la dependencia
chilena del resto del mundo, lo que se haría impulsando la industria manufacturera
6
chilena y promoviendo el consumo de bienes nacionales. Al igual que en el caso
peruano se llevó a cabo la reforma agraria expropiando gran cantidad de terrenos y
como segunda medida se nacionalizaron las más grandes minas de cobre del país,
pasando a ser parte del estado chileno y dos compañías norteamericanas. Durante los
dos primeros años de gobierno de Allende todo parecía indicar que el país iba en
rumbo al crecimiento económico, se elevaron los salarios del sector público y privado,
la producción casi se duplicó y el crecimiento de la industria nacional fue casi
exponencial, elevando el consumo incluso en los estratos más bajos. Con estos
indicadores, parecía que los grandes gastos del gobierno estaban justificados.
Pero para 1972 el panorama cambió completamente, el déficit público había
sobrepasado el PBI, lo que hizo estallar una inflación del 200% que amenazaba con
incrementarse, cayeron los salarios reales y las RIN se hicieron casi nulas, el
contrabando avanzaba mientras que los negocios formales quebraban, haciendo que
los ingresos fiscales disminuyeran y creando un círculo vicioso donde los déficits
públicos se incrementaban, trayendo más inflación y contrabando, lo que significaba
menos ingresos provenientes de la tributación. Para 1973 la situación económica y los
problemas sociales devinieron en un golpe de Estado militar que acabó con la vida de
Allende. El gobierno militar chileno abrió la economía y, sostenidos por el apoyo
norteamericano, lograron reducir la inflación y acabar con el déficit público. Pero a la
par de estos logros, la brecha entre pobres y ricos se incrementó notablemente y el
desempleo alcanzó sus máximas tasas, seguido por el colapso y quiebra de los
principales bancos chilenos. Más tarde (1982) para el segundo periodo de Pinochet, la
economía comenzó una recuperación lenta tras una crisis provocada por la política de
tipo de cambio fijo (Izquierdo, 1999).
Habiendo comprobado la ineficacia del modelo proteccionista y el retroceso
económico y social que le había representado al país, entre 1975 y 1985 (gobiernos de
Morales Bermúdez y Belaúnde) el Perú buscó retornar al modelo primario- exportador
que habíamos tenido antes de la década del 70 mediante la promoción de las
exportaciones tradicionales, pero a la par se seguía abusando del gasto público, de
modo que poco pudo hacerse con una economía que ya venía en declive por la
creciente inflación. Para el primer gobierno de Alan García, el control de precios, las
políticas fiscales y monetarias expansivas, la sobre-protección comercial y la
acumulación de la deuda externa hicieron que en el país estallara la mayor
hiperinflación de la historia, regresando a la nación entera a un estado de pobreza e
incertidumbre (Contreras & Cueto, 2007).
7
Con un país en ruinas en materia económica y social, en el gobierno de Alberto Fujimori
(1990 – 2000) se instauró el llamado modelo neoliberal, que aperturaba nuevamente el
país al exterior y buscaba estabilizar el país a través de reformas estructurales pro libre
mercado, la reestructuración de la deuda externa, reducción del gasto interno y
promoción del sector privado como motor del crecimiento económico. Con estas
medidas, muchas industrias nacionales pobres y débiles quebraron para dar paso a
grandes grupos empresariales que sí podían competir en el mercado mundial. Desde
ese entonces, el apoyo a las exportaciones a través de políticas de fomento como el
drawback y la devolución del IGV exportador, han permitido el crecimiento constante
de nuestro país hasta los niveles actuales donde, reconocidos mundialmente como un
país con grado de inversión, se nos abren muchas puertas al desarrollo. El buen
desempeño comercial, sumado a políticas monetarias que protegen la propiedad
privada y apoyan la inversión han logrado que nuestro país crezca a las tasas actuales y
que la industria nacional, tan anhelada en el anterior modelo, se fortalezca y pueda
competir en el exterior (Ramos, 2002).
Del mismo modo, la economía chilena comprobó la importancia de la apertura
comercial y bajo una serie de medidas que impulsaban las exportaciones, se produjo
entre 1986 y 1991 lo que el economista Milton Friedman denominó “El milagro
Chileno”, época donde la economía chilena experimentó la mayor tasa del crecimiento
del PBI de América Latina (7.1%). Además en este periodo Chile retornó a la democracia
bajo el mando de Patricio Aylwin (1990). A partir de entonces las políticas chilenas se
centran en bajos aranceles a la importación, apertura comercial, un tipo de cambio real
alto (en el que no interviene el Banco Central), la libre fluctuación de precios de la
economía y la flexibilidad laboral (Eastman, 1997). Durante los años siguientes, Chile
siguió creciendo a tasas similares, superando las tasas peruanas hasta el año 2010, en el
que la tasa de crecimiento chilena de 5,5% anual, fue superada por la tasa de
crecimiento anual peruana de 6,6%; tendencia que se mantiene hasta ahora (Banco
Central de Reserva del Perú, 2012).
Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué el Perú puede recién superar la economía
de Chile? Habiendo hecho un repaso por la historia económica de estos dos países
podemos ver que sus realidades no son muy distintas entre sí, ambos pasaron por la
catástrofe de la hiperinflación causada por los déficits públicos, se cerraron al mercado
mundial, trataron de impulsar la creación de industrias nacionales y ambos tuvieron una
transición democrática – militar – democrática en sus gobiernos.
Entonces debemos analizar más detalladamente cada factor para notar sus diferencias.
Primero, la época en que se implementó el modelo ISI en nuestro país constituyó un
8
periodo mucho más largo (1963 – 1975 y 1985-1990) en estos 17 años, el proteccionismo
estatal, las expropiaciones y nacionalizaciones de empresas, el atraso cambiario y el
déficit fiscal pudieron hacer muchos más estragos en nuestra economía que los seis
años en los que Chile sufrió las consecuencias de este régimen (1970-1973, 1974 – 1975
periodo de recuperación y crisis de 1982). Además la inflación peruana experimentada
en el gobierno de García fue increíblemente más alta a la inflación chilena (7000% frente
a 286%) (Lavanda y Rodríguez, 2010), por teoría y evidencia empírica sabemos que lo
peor que le puede pasar a una economía es la hiperinflación, pues el retraso económico
que le representa a un país es difícilmente recuperable en el corto o mediano plazo, de
modo que esta transición también le costó al Perú años de crecimiento económico de
los que recién puede recuperarse hoy.
Por otro lado, si hablamos de tendencias políticas, los gobiernos militares peruano y
chileno distaron mucho entre sí en cuanto a ideologías, pues mientras Velasco llevó al
extremo los postulados del modelo ISI protegiendo la economía peruana al máximo, el
gobierno militar chileno encabezado por Pinochet eliminó el déficit fiscal y controló la
inflación mediante la apertura comercial, y aunque hubo una crisis en 1982 provocada
por el mal manejo del tipo de cambio y el colapso financiero, la economía chilena
comprendió la importancia del comercio internacional para el progreso económico y
tecnológico de un país, permitiéndole ingresar a un ámbito de desarrollo de la
competitividad a nivel global. Entonces, la solución económica del libre mercado llegó
y se implantó en Chile mucho antes que en nuestro país, cuya reforma vino recién en
los 90, mientras que en Chile llegó en el 74.
Además, cuando Fujimori recibió la presidencia, recibió también un país debilitado no
sólo económicamente por la inflación y las altas tasas de pobreza, sino mermado
gravemente por el terrorismo y el narcotráfico, de modo que la política monetaria y
comercial no bastaban para encaminar al país, sino que se necesitaba urgentemente de
políticas sociales que aseguraran que el progreso económico no sería afectado por
problemas relativos a la población y sus intereses, procurando el bien de la sociedad, lo
que debía garantizar un clima de seguridad a los inversionistas.
Además si examinamos las políticas monetarias como fiscales aplicadas en ambos
países, veremos que el estado peruano aún sigue teniendo parte en muchos aspectos
en los que Chile ha determinado la autonomía de las instituciones privadas, incluso en
la legislación laboral, Chile ha optado por la flexibilidad (Boeninger, 1998), mientras
que en el Perú seguimos ansiando la estabilidad. Haciendo un repaso por la teoría
sabremos que la estabilidad laboral es una política que impone un alto costo al despido,
costo que no es únicamente económico, pues las empresas deben tomarse el tiempo
9
suficiente para justificar legalmente las causas del despido, además de tener que
realizar muchos otros trámites para cumplir con la normativa peruana. Esto sumado a
los altos costos de formalidad en nuestro país lleva a que muchas empresas peruanas
se rehúsen a operar bajo la normativa laboral impuesta por el Estado, lo que representa
un problema social que éste apenas puede intentar controlar y que aunque no lo
parezca acaba siendo un problema económico, pues resta al Gobierno los ingresos
provenientes de la tributación (Bedregal, 2011).
De modo que si comparamos nuestra política laboral frente a una más liberal como la
chilena, podremos ver que aunque la estabilidad laboral le permita al trabajador
sentirse más seguro en su empleo y gozar de beneficios útiles para épocas difíciles,
también representa un retroceso, pues los altos costos impuestos por esta modalidad
llevan a que en nuestro país se incremente la informalidad, el contrabando y la
corrupción producto de tratar de evadir los reglamentos de las entidades reguladoras a
fin de reducir los gastos impuestos; problemas de índole social que a la larga tienen
impacto en el ámbito económico. Mientras tanto, la flexibilidad laboral chilena se
sustenta en el incremento de la competitividad de su mano de obra, que ve el esfuerzo
como un requisito permanente para conservar su empleo; además, al no existir
beneficios económicos exagerados para los trabajadores, los costos de la formalidad
bajan, lo que redujo a casi cero la informalidad en Chile, al igual que el contrabando.
Consideremos además la previsibilidad que Chile ofrece a sus inversionistas
extranjeros, que hasta hace dos años era mucho mayor a la de nuestro país, pues en el
Perú temas como la inestabilidad política vivida en las últimas elecciones, los cambios
en la Constitución a lo largo de la historia, nuestro legado del terrorismo, la
informalidad y el contrabando, las manifestaciones sindicales y el descontento popular
con algunas medidas del Estado representan un mayor riesgo a las inversiones
extranjeras, que únicamente buscan rentabilidad y seguridad.
De esto podemos deducir que un importante aliciente para la atracción de inversiones
productivas es el buen clima social y político de un país, que es precisamente lo que le
falta al Perú. A pesar de gozar hoy de una aparente estabilidad política, y un
crecimiento económico que sorprende al mundo; lo cierto es que en materia social el
ciudadano peruano aún conserva maneras violentas de enfrentar el cambio, de hacer
valer sus derechos y de protestar por las injusticias; aún está prsente la “criollada
peruana” que lleva al desdén por las reglas y la evasión de las mismas. Actitudes
corruptas y deshonestas aún priman en nuestro país, lo que representa una paradoja a
nuestro crecimiento; pues mientras somos capaces de maravillar al mundo con nuestro
crecimiento, atractivo comercial y turístico, por otro lado tenemos un legado de
10
costumbres violentas e inestables que pueden ahuyentar el caudal de inversiones del
que nuestro país es destino en los últimos años.
Tal vez nuestro país no puede aplicar medidas tan liberales como las chilenas porque la
misma naturaleza del ciudadano peruano no lo permite, tal vez la idiosincrasia peruana
ha quedado marcada por el rechazo al cambio producto de transiciones tan radicales a
lo largo de nuestra historia. Tal vez el Perú no crece a pasos más grandes porque su
gente no lo admite y no desea darle una oportunidad a nuevas medidas algo más
liberales pues se sentiría más expuesto y vulnerado en sus derechos sociales y
laborales. Entonces, de repente la solución a la pobreza y los problemas sociales radica
no sólo en la apertura comercial que hemos experimentado, sino en la apertura mental
de los peruanos hacia nuevas posibilidades de desarrollo y el poder destrozar
paradigmas mentales de aversión al cambio.
Como lo indica Marcelo Guigale (2011): “Hoy más que nunca el Perú tiene una
oportunidad sin precedentes de convertirse en la próxima historia de éxito
latinoamericana. Las decisiones de política pública que se tomen en los próximos cinco
años podrían situar al país en una senda de desarrollo similar a la que han seguido Chile,
Costa Rica o España en sus mejores tiempos”. Constatado con el clima de inversiones y
la tasa de crecimiento económico experimentada por nuestro país en los últimos años,
vemos que esto es una realidad.
Pero, como cualquier país en crecimiento, es importante comprender que la expansión
macroeconómica a grandes tasas no basta. Es necesaria una reforma cultural y social
en lo más profundo de las comunidades, de manera que se superen paradigmas que
impiden que el crecimiento se torne en desarrollo para todos. Actitudes honestas,
solidarias y éticas harán que el atractivo comercial del que hoy gozamos se multiplique,
pues será para los inversionistas señal de confianza y previsibilidad. Por otro lado,
internamente, podremos estar orgullosos de una nación en la que empresa, Estado y
sociedad civil desempeñan responsable y moralmente sus roles en beneficio de todos.
CONCLUSIONES
Aunque diversas economías experimenten modelos económicos similares a lo largo de
su historia, la manera en la que se aplique la política económica siempre será distinta,
pues aunque se tengan los mismos objetivos de bienestar, las medidas aplicadas
variarán de acuerdo a lo que cada gobernante o todo el pueblo determinen como
idóneo para su crecimiento y desarrollo.
11
Queda claro que no basta sólo con aplicar políticas monetarias y fiscales que busquen la
reducción de la inflación, el crecimiento del empleo y el logro de mejores indicadores
macroeconómicos. Éstas debe ir acompañadas de políticas sociales coherentes a los
intereses de todos los grupos de la sociedad, que busquen la distribución equitativa de
los recursos de la economía y permitan a los ciudadanos desarrollarse en un entorno
pacífico, competitivo y donde puedan explotar sus capacidades con remuneraciones
justas y estímulos que permitan su autorrealización.
Problemas sociales como el terrorismo, informalidad, delincuencia y desempleo
pueden tener en un país un efecto igual de negativo que una mala situación económica;
y, en muchos casos, son los causantes de indicadores deprimentes y el lento o nulo
avance de una economía. Por eso, la óptima aplicación de la política económica en un
país debe llevar a excelentes indicadores económicos fundamentados en el progreso y
bienestar de su sociedad.
Los casos chileno y peruano son un claro reflejo de dos economías que en
circunstancias similares de decadencia económica y social, han sabido dar un giro
completo para encaminarse hacia la competitividad, la atracción de inversiones
productivas y la correcta explotación de sus recursos; convirtiéndose en ejemplos de
desarrollo para el continente.
La vía segura para un crecimiento económico sostenido es la atracción de inversiones
extranjeras productivas que desarrollen industrias y comercio en los territorios. Para
esto es importante la estabilidad social del país, su previsibilidad y el respeto a los
convenios internacionales de comercio y tratados con los países aliados. La base para
el establecimiento de sólidas relaciones comerciales es la confianza, cimentada en el
cumplimiento de los contratos por ambas partes, en beneficio mutuo.
Después de más de 35 años, el Perú por fin ha superado los estragos dejados por el
modelo ISI, el proteccionismo estatal, el terrorismo y el despilfarro fiscal. Al día de hoy,
son numerosas las iniciativas emprendidas en pos de captar capitales extranjeros; y van
en aumento el número de inversionistas que miran al país como una alternativa de
crecimiento. La explotación de nuestras fortalezas como país en sectores diversos
como minería, manufactura, textiles, turismo y gastronomía hacen que el resto del
mundo considere al Perú como un interesante destino de inversiones. Para que esta
imagen sea reforzada y recuperemos los años perdidos en materia de crecimiento, es
importante construir una cultura de ética y respeto en la sociedad, dejando atrás
conductas corruptas y evasoras de la ley. Sólo así dejaremos de hablar de tasas de
crecimiento económico sostenido, para pasar a hablar de mejoras en el desarrollo de
toda la nación.
12
BIBLIOGRAFÍA
Banco Central de Reserva del Perú. (2012). Estimaciones macroeconómicas.
Lima, BCRP.
Bedregal, M. (2011). “Apuntes sobre política económica”. Arequipa. 1ra. Edición.
Boeninger, E. (1998). “Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad”.
Santiago de Chile, Editorial Andrés Bello. 2da. Edición.
Cardoso, E. y Helwege, A. (1993). “La economía latinoamericana. Diversidad,
tendencias y conflictos.” México, Fondo de Cultura económica. 1ra. Edición.
Contreras, C. y Cueto, M. (2007). “Historia del Perú contemporáneo”. Lima,
Instituto de Estudios peruanos. 4ta. Edición.
Eastman, J. (1997). “De Allende y Pinochet al Milagro Chileno”. Santiago de
Chile, Editorial Ariel. 1ra. Edición.
Econlink. (2009). “El modelo ISI Latinoamericano”. (Documento en formato
HTML: http://www.econlink.com.ar/modelo-isi)
Guillén, A. (2008). “Modelos de desarrollo y estrategias alternativas en América
Latina”. (Documento en formato PDF: http://www.agapea.com/america-latina-
y-desarrollo-economico-ni390066i.htm)
Izquierdo, G. (1999). “Historia de Chile”. Tomo III. Santiago de Chile, Editorial
Andrés Bello. 1ra. Edición.
Lavanda, G. y Rodríguez, G. (2010). “Descomposición histórica de la Inflación en
el Perú: distinguiendo entre choques de demanda y choques de oferta”. Lima,
Pontificia Universidad Católica del Perú. 1ra. Edición.
Lustig, N. (2000). “La CEPAL y el Pensamiento Estructuralista”, Revista CEPAL
en sus 50 años, Notas para un seminario conmemorativo, Chile.
Parodi, C. (2002). “Perú 1960-2000: Política económica en entornos
cambiantes”. Lima, Universidad del Pacífico. 3ra. Edición.
Ramos, A. (2002). “Globalización y neoliberalismo: Ejes de la reestructuración
del capitalismo mundial y del estado en el fin del siglo XX”. México, Editorial
Plaza y Valdéz. 1ra. Edición
Romani, A. (2000). “Historia del Perú”. (Documento en formato HTML:
http://www.deperu.com/abc/economia/140/historia-de-la-economia-peruana)
Sonntag, H. (1994). “Las vicisitudes del desarrollo”, Revista internacional
Ciencias Sociales, Julio, p. 271.