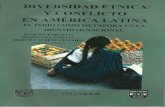2003: Espacios de familia ¿Tejidos de lealtades o campos de confrontación? España y América,...
Transcript of 2003: Espacios de familia ¿Tejidos de lealtades o campos de confrontación? España y América,...
TOMO I
EsPACIos DE F,qvrLrA¿Tejidos de lealtades o campos de confrontación?
España y América, siglos XVI-XX
:i :1.
Denfo G. Benrunnn / GesruerA Derm Conrs
¡) iI
I' r \tj iunjáfotz Morcli¡ Editorid
co¡-¡ccró¡.¡ll\irrl \l lil\ir)l'(ti li\11
A'¡i'l -tt\r-l
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
$*ÉrE
+¿
ÉóF¡
tol"
sE
É¿
E'E;
('s¿rtoo) ilruo3 vrrvc yritrts\E
) / yr¡efff,qE'9 ofuvo
r-vnrywc E
Cr sorcvdsg
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
,fiÉ$t
tr f0,6ffi#
x¡úU.gRri[) U'rrn'fA, A.O.
iinttiafrn Merclir Ediori¡l
coucCIóNl{ ts t'()t{tA t. H ls'r lRlo<;rutrf¡,
Kd 20(,3
!A
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
Espncros DE F¿lnurr; I'ciid,,s 11r Icalrr.ics .r ür,11p¡rs .lc .:r¡rlir,r¡tr.:¡¡ir¡l
Es¡'¡íin,v .A¡r¡.tric¡. siEl(lJ,!.vl x).
D¡flo G. Bnnnnn¿
G¡snmr¡ Dnu¡ CoRTÉ,
i1j.,:...;:ft""''**-"'l]j1ill
s#ffi {ñ
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ii#lnruuropÍn¡39- :tActA- o/1
clóx ¿/v'
Cltia¡at
Mitlca¡¿¡
jitarjáfora
Y:'1,i13',*Rd 2Oo3
coLEccróNHrsroRrA E HIsroRrocRepÍeHrsroRrA AMBTENTAL / Htsronla RrcrorvRr- /
cRóN¡ca / H¡sroRrn y DESARRoLLo REGToNALMrcRoHrsron¡e / rronfA DE LA ursroRrA
ENSEÑANZA DE LA HISToRIA
cooRDrNAcróN cENERAL:LAURA EUcENIA sorfs cuÁvtzVANDARI MANUEL MENDOZA
tr0vo IEsPACIos DE F,qvrLIA
;'li'jirl,rs rlc lcalt:¡rlcs () cilr).U)()s <lc conf ront:rcitin?l::sPaña y Arnirice, siglt's xVl )ix
*.o-)@-o'*=*
D¡nrcl C. Bennr¡n¡ / Gnsnr¡r¡ Deluc Conr-a( (., ,\'l t, I I 1 t) () lt l:5
r, ):;l(3llt,t) l, f(,1,r.i, .{.4..
jiwj áfora Mqrc{i¡ Ed irr¡rirl
coLECCróN
l l!5T() ítJA tl ! l I:i'lr.)lri()(.:l(.il:j.i
Kúl 2oo:l
lsBN 968-5709-02-5
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
Esrrtctos r)r: Il,v'm lrt: riri'r' r J'
"'"''i1,,.,;;'i"^l:.1,., Ili l'.i'1.i.
Dnnfo G. B,cnnlen¡ / G¡nr¡¡r,r.¡ l)nr.r.¡ ConrecoMP¡LAt)()RIS
Primera Edició¡r: Marzo dc 200J
Coedición Red Utopla, A.C. I jitaujáJbra M"relia
ISBN 968-5709-02-t
Dercchos rescrvados conformea la lcy, por la prcscntc cdición.
@ jitanjáfora M"nzut Artcs Gráf cas
(diseño y tipograffa) y@ R¡o Uropf¡, Asocrtcló¡¡ Crv¡¡..Corrcgidora 7l 2, Ccnrro H isrórico.
Tcl (01 443) 3 t2 1828Morclia, Michoacán, México. 58000
Comúnicate con:
C.NT.EDITOR:redutac@prodigy. net. mx
EJEMPLAR N"
:: "i
, 2,4. ri
s#ffi {ñ
9nlt'"n
INTRODUCCIÓNFueNr¡s pAnR Los EsruDros DE rA FAMTLTA.
PrNcgr¡o¡s y coNSrDEMCroNEs rMNS{TL4N'nc{s
DESDE TA HISTORI,A SOCLAL.
V]
CTIN, PARENTETA, FAMILIA, INDIVIDUO:
¿QUE METODOS Y QUE NIVELES DE ANALISIS?
t35)
La otspexsA DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños
15e)
ffi[¿ srcAMre:
EN LOS OSCUROS RECUERDOS DE FAMILIA
D i scño, t i pografia, imp resi ón
1 cncuadernación manual;jitanjáforaM"rclia,
lmpreso y hecho cn México.Printed and malc in Mcxico.
JAr STrr:Nl'hc'lrtist's Fanil), leall
Oil o¡ cetrosVüuritshuis. l'hc lllgu
llhcurit itut.r ut u Ir'¡il¿o\'(til;2-MtlOil on envq 74 x 59 cDr
I'hilelclthi¡ Mr*uDr,)f At, Phil&lchhia tee)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
La suenrr DE Los pATRrMoNros y LAS uMpRESAS:
LA DIFUSA FRONTERA ENTRE EL NECOCIO
Y LA FAMILIA EN TIEMPOS DE CAMBIO SOCIAL
(r790-1830)
lr45l
HtstoRra DE uN LARGo coNFlrcro FAMTLTAR
EN EL srclo xrx. Er- cASo DE r-os Góvez:PATRIMONIO, PLEITOS YARREGLOS ENTRE HERMANOS
Í25e)
LR rnvtlte, t-l HISTORIA socrAr- y tlr rrtsroRIA
DEL PoDER lolfrtco
t3031
INTRODUCCIÓN*"o*)@(oo*-
FuerurES pARA Los ESTUDIoS DE tA FAMILTA
pinceladas y consideraciones transatlánticas
desde la historia social
Gabriela Dalla Corte Caballero(UN¡vpn.sr uAD DE BnncEloNn)
Darío C. Barriera(UNlvEnsrono N¡cloNnl oe l{<t.s¡nro)
as fuentes documentales son fondos que
brindan información, es decir, instrumen-tos. La búsqueda es un proceso por el cual damos
satisfacción a una necesidad de información deter-
minada. \William Katzafirma que una fuente es "cual-
quier obra que se usa para responder a una Pregun-ta. Puede ser un folleto, una lámina, un disco, uninforme inédito, un artículo de publicación periódi-ca, una monografía, una diapositiva, incluso un es-
pecialista que está a disposición para contestar a una
cuestión".t Hoy se añaden, entre otras, las bases de
datos, las microformas, las fuentes digitalizadas on-
line y hasta una página web, e n un proceso que Po-
I K-L|Z, \üTilliam Introduction to Reference Work, McGraw Hill,New York, 1978,3" edición, vol l, p. 14, citado por TORRESRAMÍREZ, Isabel y MUÑOZ MUÑOZ, Ana María Fuentes de
información para los estadios de las mujeres, Colección Feminae,
Universidad de Granada, 2000, p.44.
t7l
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
Esr,¡cros oE F¡vru¡
demos calificar de implosión en el debate metodo-lógico.2 La selección de los documenros utilizables,el repertorio de fuentes, para tal o cual cuesrión plan-teada no es una operación mecánica. La ingeniosi-dad no se pone de manifiesto sólo en el arte de ana-lizar y describir los documentos. No basta con sabercómo o dónde enconrrarlos, sino que es preciso tam-bién saber qué documentos se han de buscar.3
Para Julio Aróstegui, los problemas de mérodohistórico son fundamentales a la hora de emprenderel trabajo cientlfico. Una investigación requiere undiseño previo en la recolección de los datos, la cons-trucción de hipótesis, la observación histórica a tra-vés de testimonios, huellas o reliquias, y la construc-ción del relato. Asf, la observación de la historia es
la observación de las fuentes, "pero el conocimientode la historia no se reduce exclusivamente a la ex-plotación de las fuentes, sino gue se apoya ram-bién en conocimienro'no basado en fuentes"'.4Tia-
2 Sob¡e fuenres iconográficas RODRfGUEZ , Clara y DLAZTIE,Marta La mujer gallega y los conuentos dominicos (siglos XIVT W),aproximación documental e iconográfica, 1989. SANCHEZAMEIJEIMS, Roclo Actitudes ante la muerte de las majeres de lanueua nobleza enriqueña: la etcultura como fuente para la hittoria delas mentalidades, 1989. SEGURA GRAIñO, Crisrina "¿Es posibleunahistoria de las mujeres?", en César GONZALEZ MÍNGUEZ(ed.) La otra historia: sociedad, cultura y mentalidades, ServicioEditorial Universidad del Pafs Vasco, Bilbao, t993, pp. 57-64.3 MARROU, Henri-lrénéc El conocimiento históilco,ldea Univer-sitaria, Barcelo na, l99g , I o ed. parls, E,ditions du Seuil.4 ARÓSTEGUI, Julio, La inuestigación histórica: teorla y método,Crftica, Madrid, 2001 (1. edición 1995), p. 3Zz.
FupNtrs pAnA Los EsruDlos DE FAMTLIA
dicionalmente se pensaba que las "fuentes de la his-
toria" eran las referidas casi exclusivamente comodocumentación original de archivo; hoy se utiliza un
campo más amplio de documentación, ya no volca-
da sólo a la tardición positivista. Hay que utilizartextos, todos los textos, no sólo los de archivoi Poe-mas, cuadros, dramas, testimonios orales... Asl, para
Aróstegui, hay que sustituir el concepto tradicionalde "fuente histórica" por la idea de "informacióndocumental".5 Las fuentes para la historia tienen una
variadfsima procedencia. El archivo histórico cons-
tituye hoy uno de los repositorios fundamentales de
la documcntación histórica, pero en modo algunolas fuentes históricas tienen en exclusiva esa proce-dencia. En cuanto al análisis documental y aLa crfti-ca de las fuentes, Aróstegui señala que el análisis
documental exige aspectos instrumentales de fiabili-dad, pero rambién aspectos epistemológicos sobre
la manera en que las fuentes se adaptan a nuestras
hipótesis.En este sentido, en La Euolución del pensamiento
histórico cn los tiempos modernot, Fernández Alvarezafirma que lo primero que hay que tener en cuentaal iniciar una investigación es la elección del tema,que es una especie de deseo de autodeterminación;y que en la actualidad, esta elección depende más de
los grupos con los gue trabajamos que de un deseo
individidual. flas ser elegido el tema, llega el mo-
r ARÓSTEGUl,Julio La inuestigación... cit., p. 380.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
l0 Esp¡cros oe F¡[4ru¡
mento de acceder al estado de la cuestión o del arte,y esto se hace a partir de la formulación de líneas detrabajo, proceso por el cual el historiador se hace
con la red bibliográfica del rema en sí. El tercer ejede trabajo, que no tiene porqué ser sucesivo, vienedado por las fuentes históricas, en el sentido másamplio de la palabra.6
Las fuentes pueden clasificarse respecro del modode organización dominante al periodo que perrene-cen, como preestadlsticas (las fuentes eclesiásticasson indispensables para abordar ranro a la familiacomo un todo, entendida como sisrema familiar,como a la mujer), en momenros en que el Estadonacional no está constituido como tal y se carece deregistros estatales (libros de bautismos, matrimoniosy defunciones).7 O estadlsticas, tomando en cuenralos primeros censos datan de finales del siglo XVIII,y permiten ver que los hogares tenlan a mujeres como"jefas de hogar"en un alto porcenta.ie, sobre todo enlas ciudades. La historia demográfica, y fuentes rra-dicionales como las censales, han dicho mucho cuan-do se les ha preguntado en particular sobre las muje-res y la familia.8 Lo mismo puede clasificárselas como
6 FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel La Euolución del pensamientohi¡tórico en los tiempos modernos, Editora Nacional,Madrid, 1974,pp. 105-107 y p. 109.7 PESCADOR, Javier De bautizados a fieles difuntos. Familia ymentalidades en una parroquia urbana: Santa Caterina de México,1 568- 1 820, México, 1992.8 CARMAGNANI, Marcelo "Demografla y sociedad: la estructurasocial de los centros mineros del norte de México, 1600-1720", en
FueNres pAn¡ Los EsruDlos DE FAMILIA
cualitativas (actas eclesiásticas y actas judiciales) o
cuantitativas (censos sobre todo), aunque esto de-
pende, como se ha dicio, del tratamiento que se les otorgue.
El historiador necesita ver los uestigios que han
dejado las sociedades tras de sl, en la medida en que
esos vestigios han subsistido, cn que son encontra-
dos y en que tiene la capacidad de interpretarlos, yello constituye una servidumbre técnica que pesa
sobre la elaboración de la historia, que comienza
cuando los documentos son inteligibles y dignos de
confianza. Esto incide mucho en la labor de investi-
gac¡ón, ya que hay hechos, realidades, que no han
dcjado documentos porque se ha pensado que no
cran de importancia capital. Como sostiene Marrou,esta ceguera ha sido particularmente importante en
el campo de las mujeres, de las relaciones familia-res, del género y de los conflictos sobrevenidos en el
interior de estas dimensiones de análisis.e
Es precisamente en las dimensiones en las que se
produce la presencia de las mujeres o de los afectos
donde hay grandes vaclos históricos por falta de do-cumentos. Además, los documentos conservados
nunca son los que nosotros desearlamos o lo que
haría falta que fuesen: o no los hay en absoluto, o no
los hay bastantes. Las fuentes de primera mano, de
Historia Mexicana, vol. XXI, no 3, enero-marzo 1972, pp.4l9-459; CALVO, Tomás "Concubinato y mestizaje en el medio urba-no: el caso de Guadalajara en el siglo XVII", en Reuista de Indias,44,N" r73,1984, pp. 204-212.
' MARROU, Henri-lrénée E/ conocimiento..., cir.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t2 Esp¡ctos o¡ F.¡,tvrrrr¡.
todo tipo, nos llegan por selección arbitraria. Perotambién puede ocurrir que sobre un rema se dispon-ga de demasiados documentos, como es el caso de lahistoria contemporánea donde las fuentes se hanconservado, en general
-y en el caso de América
Latina, de la mano de la consrrucción de los Estados¡¿6i6¡¿ls5- con gran esmero. La labor del hisro-riador está limitada por la exisrencia de documen-tos, pero también por la capacidad de interpretar-los, y aqul entra la heurlstica. La rarea del historia-dor consiste en un acercamiento a las fuentes, tra-tando de encontrar una apreciación distinta de las
ya conocidas. Hay problemas profundos, humanos,cuya solución exige una arriesgada heurlstica, y esra
situación, de alguna manera, se ha planteado más enel siglo XX que en el XIX.
A partir de mediados del siglo XIX, y como con-secuencia de tomar un nuevo sentido la organiza-ción de archivos, se incrementó la publicación do-cumental desde la perspectiva que si bien habla mi-les de fuentes documentales, las escricas
-tanto éditas
como manusg¡i¡¿5- no podlan ser sustituidas comoinstrumento primario de información,r0 Tanro enEuropa como en América se editaron series de co-lecciones documentales a partir de fuentes inéditas,que por lo general eran documentos públicos, ralescomo normas, dictámenes, reglamentos, discursos
t0 MARROU, Henri-lrénée El conocimiento..., cir., p. 65;FERN,ÁN DEZ ALVAREZ, Manuel La Euo luc ión..., cit., I I 0.
FupNr¡s pARA Los EsruDlos DE FAMILIA
pollticos y diplomáticos, o tratados internacionales.
Durante el siglo XX, en cambio, se revalorizó un
tipo de fuente escrita, lafuente narratiaa, conforma-
da por epistolarios, diarios Personales, cartas. Tam-
bién hizo su aparición lafuente s74/ -s¡ Particular
los rumores, leyendas, proverbios, canciones PoPu-lares, todo desde el punto de vista folklórico prime-ro y antropológico después- y la fuente pldstica
-en forma de sellos, productos industriales, planos,
obras de arte, monedas, grabados y dibujos satlricos,
hojas volantes, retratos o paisajes.rl A partir de la
scgunda mitad del siglo XX, la r€novaciónmctodológica propició el uso de fuentes documenta-
les a través de las cuales la silenciosa actividad de las
mujeres en el ámbito social a lo largo de los siglos
fue cobrando voz y protagonismo, dando lugar a
nuevas formas de lectura del pasado histórico. Esta
voz se ha dejado sentir también gracias a la reivindi-cación de archivos, como los eclesidsticos, diferen-ciados entre catedralicios
-que registraban parti-
cularmente los diezmos- y parroquiales -que
brin-dan una rica información acerca de las relaciones de
nacimientos, matrimonios y óbitos, datos que per-
mitieron el desarrollo de la historia demográfica y
de la historia social.r2 Entre las fuentes religiosas
podemos citar escritos de carácter doctrinal como
catecismos, penitenciales, sermones, libros de piedad.t3
" F ERNAN DE Z ALv AREZ, Manuel La Eu o lu c ió n.,., cit., p. 1 I 5.
" F ERNAN DE Z ALV AREZ, Manuel La Eu o luc i ón..., cit., p. | 17 .
13 SEGURA GMIÑO, Criscina "¿Es posible una historia de las
13
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t4 Espac¡os o¡ F¡Mrlr¡
La mujer siempre ha estado en la historia, perola temática de la mujer y de su especificidad se haido abriendo camino en el campo historiográficoconforme han ido desapareciendo gradualmente lasbarreras interpuestas entre las mujeres y la autori-dad (religiosa, educativa, polltica, jurldica, econó-mica...). Para Cristina Segura, la historia de lasmujeres supone tener en cuenta tres requisitos pre-vios: contar con fuentes suficientes, con bases teóri-cas sólidas y con una metodologfa especffica.ra Aqulnos interesa insistir en el prime r punto, ya que con-sideramos que las fuentes hisróricas sobre mujer yfamilia gozan de unas caracterlsticas muy concretasen función del tipo de información que conrienen yde las respuestas que se buscan en ellas. En este sen-tido, el hecho de pensar a las mujeres y al génerocomo sujetos históricos, es dccir, como capaces degenerar agencia, incide en la manera en que se se-leccionan y estudian las fuenres.
La historia de la mujer y de la familia ya formanpartc del curriculum clásico de temas sobre la histo-ria iberoamericana. No siempre se le dedica un ca-pítulo aparte, pero sí se la tiene en cuenta desde laperspectiva señalada por Joan Scott, según la cual el"género" €s una categoría importante para entender
mujeresl", en César GONZALEZ MfNGUEZ (ed.) La otra histo-ria: sociedad, cuhura 1 mentalidades, Servicío Editorial Univcrsidaddel Pals Vasco, Bilbao, 1993, pp. 57-64.
'4 SEGUM GRAIÑO, Cristina "¿Es posible...", cit.
Fu¡Nres pARA Los EsruDIos DE FAMILIA
la constitución dcl Estado,rs la sociedad en general,
asl como las relacioncs entre la sociedad y el indivi-duo, o lo que sc ha dado cn llamar "vida privada".16
Los trabajos reunidos en estc libro intentan ir poreste camino de renovación, con la pretensión gene-
ral dc señalar ciertos vuelcos historiográficos, es decir,
las diversas corrientes que han incidido en las for-mas asumidas por la historia de las mujeres y de lafamilia, pero también con el deseo de presentar fuen-tcs y métodos implicados. La finalidad, en todo caso,
cs inspirar nuevos trabajos, nuevas tendencias de
invcstigación y nuevas preguntas a fuentes utilizadastradicionalmentc por los historiadores.
No obstante, comenzaremos por reseñar las ten-dcncias que a nuestro entender han primado en es-
tas áreas y su vinculación con el uso de fuentes do-cumentales para comprender cómo se han dado losestudios sobre la familia y la mujer en el contextoiberoamericano, teniendo en vista particularmentela disciplina histórica. Haremos una breve interyen-ción sobre las fuentes utilizadas por las tendenciashistoriográficas en torno a la familia, para luego de-
15 Véase particularmente POTTHAST Barbara y SCARZANELIA,Eugenia (eds.) Mujeres y nacione¡ en América Latina, Problemas de
inclutión y exclu¡¡l¿ Bibliotheca Iberoamericana-Vernrert, Madrid-Frankfurt,200l.'6 MENÉ,NDEZ, Susana y POTTHAST, Bárbara "lntroducción"en MENÉ,NDEZ, Susana y POTTHASI Bárbara (coord.) Mujeryfamilia en América Latina, siglos XVIII-XX, Cuadernos de HistoriaLatinoamericana No 4, AHILA, Asociación de HisroriadoresLatinoamericanistas Europeos, Mllaga, L996, pp.7 -25.
t5
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t7t6 Espacros oE Falrrr-t¡
dicar nuestra atención a la historia de las mujeres,intentando apenas bosquejar el tipo de fuentes do-cumentales más ricas para desarrollar nuevas pers-pectivas en torno a estas áreas novedosas aunque yaconsolidadas de la hisroria social.
A partir de 1965-1970 la historia de la familiapasó a ser una de las principales preocupaciones dela historia social, en particular porque diversos estu-dios mostraron que no existla una única familia oun único sistema familiar en el mundo occidentalhasta el siglo XVI: por el conrrario, dichos análisisconfirmaron la presencia de una gran diversidad deformas de familia, con funciones diferentes en cadaperiodo histórico.17 Desde entonces, se podrían dis-tinguir tres tipos de aproximaciones diferentes a lahistoria de la familia: la demográfica, lasocioeconómica y Ia sociocultural. La primera, vin-culada al uso de herramientas informáticas para elanálisis histórico, se inició a mediados del siglo XXy se apoyó en una fuente privilegiada: los registrosparroquiales.rs Sobre estas fuentes se fundó una es-
cuela, el legendario "Cambridge Groupe", el cualdesarrolló un riguroso método de investigación, es-
tandarizado y cuantitativo, orientado a elaborar se-
ries comparables a largo plazo y contrastando diver-sas comunidades y sociedades. Se reconstruyó
'? CAVIERES, Eduardo F. y SALINAS, René Amor, sexo I maftimo-nio en Chile tndicional, Universidad Católica de Valparafso, 1991.t8 El libro más importante fue el de HENRY, Louis Manuel de
démograp h ie historique, P aús, I97 0.
FueNres pARA Los EsruDlos DE FAMILIA
biológicamente la familia por un lado -de
ahí los
estudios genealógicos- y se estudió la estructura del
grupo familiar, del hogar o household, por el otro.re
A partir del estudio de la dimensión y comprensión
de los hogares, se estableció que no habfa contornosfijos, rompiendo asl la idea de la familia ampliada.2o
Con estos estudios y con estas fuentes se cono-cieron aspectos esenciales de la evolución de la fa-
milia desde el siglo XVII, momento en el que es
posible contar con fuentes seriales. Surgieron datos
sobre la edad media de matrimonio, la tasa de
nupcialidad, el modelo de fecundidad, la distribu-ción y el espaciamiento de los hijos en el ciclo de
vida familiar y matrimonial, como así también so-
bre las concepciones extramatrimoniales. Esta pers-
pectiva demográfica sometla a la documentaciónparroquial a un análisis cualitativamente somero ycuantitativamente exhaustivo. Desde esta perspecti-va, la fuente tenía todo para decir, y sólo se tratabade cargar la información proporcionada en bases de
datos de las que, mediante el cruce de datosinformáticos, parecla surgir la explicación históri-ca. En este sentido, nos arriesgamos a afirmar, que
re Uno de los libros fundamentales fue el de LASLETT, Peter yI7ALL, Richard (editorcs) Housebold and Family in Past Time,
Cambridge, 1972.20 Cabe señalar que, pese a que la idea de la familia extensa ynumerosa fue relativizada, Pe ter Laslett escibií El mundo que hemos
perdido. Véase IASLETT,PeIeT El mundo que hernos perdido, explo-
rado de nueuo, Madrid, Alianza Universidad, 1987.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t918 Esp¡cros oe F¡ulua
era la fuenre la que dete rminaba el áree de análisis yque lo cuantitativo primó por sobre lo social.2r
La perspectiva socioeconómica puso en discusiónel tamaño y las dimensiones del household. Esta ver-tiente, relacionada con la demográfica, fue de lndo-le básicamente sociológica y antropológica. Se pre-guntaba por el comportamienro económico de loscomponentes del grupo familia¡ por las condicionesde gestión de los recursos, incluidos los recursoshumanos, y por la manera en que se aprovechabanlos miembros familiares como "elementos" o punrosde una red.22 En esta rendencia se analizaron las es-trategias que debfan adoptarse para producir los re-cursos y para disfrutarlos, así como las relaciones depoder derivadas, y por ello los temas preferidos fue-ron las alianzas matrimoniales, la unión entre diver-sos grupos familiares, los sistemas de herencias, losefectos de la endogamia y el estudio social de la con-sanguinidad.23 Las relaciones de parentesco en la
" SEGURA GMIñO, Cristina "¿Es posiblc...", cit.
" BERTMND, Michel Grandeur et mislre de I'ofice, les oficiers de
f nan e e s dz No uu e lle -Esp agne, I 7ém e - I 8 éme s il c le-,- P aris, 2000. Perotambién los estudios sobre redes sociales, en las diversas perspecrivasque se han trabajado. Cfr. BERTRAND, Michel "De la familia a lared de sociabilidad", Reu. M* ícana dt Socio logh, N. 2, I 999, pp. tO7 -13r.
'?3 GOODY Jack La euolucion & lafanilia y cl matimonio en Europa,Barcelona, 1986. GOODY Jack et.al, Family and Inheritance, RuralSociety inV(estern Earope 1200-t 800, Londres, 1976. LEVINE, Da-vid. Family Formation in anAge ofNascent Capitalism,Londres, 1977.CHAYANOV A.Y. La organización d¿ la unidad económica campesi-na, Buenos Aies, 1974.
FunNr¡s pARA Los EsruDros DE FAMTLIA
unidad familiar eran fundamentales, porque se con-sideraba que los parientes constitulan la base de las
rclaciones sociales. En esta obra, Jean-PaulZuiiga,en su artlculo "Clan, parentela, familia, individuo",pone cn discusión todos esros concepros y el papel de
la rcd social en la configuración social.
La tercera tendencia, más vinculada a la historiasocial, estudió los comportamientos y actirudes, laafcctividad y los sentimientos. En la década de 1970cl interés se concentró en la explicación de la emer-gencia de la modernidad con sus supuesros más rela-cionados: los sentimientos, el surgimiento de unnuevo tipo de familia y el individualismo. Los afec-tos y los odios empezaron a ser ce ntrales como pro-blema para una corriente que generó obras históri-cas ya clásicas que hicieron primar el análisis de te-mas caros a la modernidad por sobre el uso de las
fuentes, aunque sin desdeñar esras últimas.2a Loshistoriadores se esforzaron por demostrar que la fa-milia conyugal fue diferenciándose como unidad so-cial distinta y aislada, como familia nuclear, y queincluso los niños comenzaron a ser considerados concntidad propia. Se privilegiaron documentos cuali-
¿{ Los libros más importantes fueron ARIES, Phillipe El niño 1 lav ida familiar en el Antiguo Régimen, Madrid, Taurus, I 987, I o ed.Perls 1973. FIANDRIN, Jean Louis Los orlgenes de la familiamoderna, Critica, Barcelona, 1979. STONE, Lawrence Familiarxo l matrimonio en Inglaterra, 1500-1800, FCE, México, 1990,l" ed.1977. SHORTER, Edward The Mahingofthc Modern FamilyNewYork, 1975.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
2D Esp¡cros o¡ Fnvlll¡
tativos de origen aristocrático o burgués tales comocartas, memorias, autobiograflas, cartas de amor...La historia de las mentalidades desplazó a la historiasocial y económica, y permitió estudiar la familia,los comportamientos de la infancia, la mujer, lamue rte, la sexualidad, la marginación y la vejez. Pero
se vinculó casi siempre con los sectores populares, yla mentalidad fue siempre una corriente de senti-mientos, de afectos, pero no de ideas o de ideolo-gla.25 Esta corriente se preguntó también por diver-sos problemas, en particular por el tipo de relacióntejida entre hijos y padres en la larga duración.
En el terreno de los conflictos sobre hijos, lahistoriografla ha detectado que las mujeres a lo lar-go de los últimos siglos han tenido un papel predo-minante en la crianza de los niños. Todo ello conrra-dice nuestra visión tradicional de rol de la mujer enla familia y en la sociedad hispanoamericana, y esto
conduce a diversas preguntas que son centrales a lahora de valorar el tipo de fuentes que han aprove-
chado las historiadoras para comprender a las muje-res en el seno familiar y en la relación con los hijos.
¿Cómo se vivió la maternidad? ¿El hecho de que loscensos hablen de una gran presencia de mujeres so-
las está indicando que el peso de la ilegitimidad era
menor? ¿Los niños crecieron sin padre? ¿Qué ocu-rrió con las mujeres infanticidas o que abortaban
'?5 CARCAMO, Juan Gracia "Microsociologla e historia de lo coti-
diano" en CASTELLS, Luis (ed.) La historia..., cit. p. 210.
FunNr¡s pARA Los EsruDlos DE FAMILIA
para romper tanto con el modelo femenino de do-mesticidad como con el de la maternidad? ¿Quiéncriaba a los niños abandonados? ¿Qué consecuen-
cias tenla todo esto para el honor femenino en las
sociedades ibéricas?26 El estudio de Santiago de LlobetMasachs incluido en este libro
-bajo el tltulo "La
dispensa de edad o cómo casar al ¡ifie"- responde
claramente a esta vertiente analltica.Indudablemente, estas tendencias europeas influ-
yeron en América Latina. Los trabajos de 'S7illiam
Goode2T y John Hajnal28 establecieron modelos mun-diales de familia y matrimonio, y se pensó que Amé-rica Latina estaba incluida en el "modelo de familiaoccidental", pese a la evidente pervivencia de las tra-diciones indígenas en áreas como la andina y laguatemalteca.2e En América, los historiadores se
embarcaron en el estudio del matrimonio,30 la com-paración del tamaño de la familia en diversas áreas y
'z6 ARROM, Silvia M. The \Vomen of Mexico City, 1790-1857,Stanford, 1987. RUGGIERO, Kristin "Honor, Materniry and theDisciplining ofVomen: Infanticide in late Colonial NineteenthCentury Buenos Aies", HAHR, 72, No 3, 1992, pp. 353-373.HA\IS, Joseph M. y HINER, N. Rry Children in Historical andComparatiue Perspectiue, New York, Vestport, Londres, 199 l., GOODE, \üTilliam \Y/oü R¿uolution¿ m¿ Fanily Parenu,ll{ewYork, 1963.28 HAJNAL, John "European Marriage Patterns in Perspective",G LAS S, EVERSLEY (e ds.) Popu latio n in Histo ry, London, I 963,pp. l0l-145." MENENDEZ, Susana y POTTHAST Bárba¡a "Introducción'..., cit.'t0 RIPODAS ARDANAZ, Daisy El matrirnonio en Indias, realidadsocial y regalación jurldica, Buenos Aires, 1977.
21
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
22 Es¡¡cIos o¡ Fe¡r¡rrr¡
periodos,3r asl como el análisis demográfico de co-munidades pequeñas32 o de la población del conri-nente.33 También se privilegió el estudio de la con-frontación entre vencedores y vencidos, la catástro-fe demográfica que afectó la escrucrura familiar in-dlgena, los sistemas de representación del discursonormativo sobre el matrimonio y la sexualidad
-situación que llegaba al llmite cuando lo que estabaen juego era una alianza entre españoles o descen-
dientes de españoles con indfge¡¿534-, los edictosinquisitoriales, o la práctica represiva de los com-portamientos que se consideraban desviados en re-lación al dogma.35
En el panorama dibujado, la familia ha sido estu-diada básicamenre desde dos perspecrivas que po-
3t MELLAFE, Rolando "Tamaño dc la familia en la historia deLatinoamérica", Historia,lV 1, Lima, 1980, pp. 3-19.32 Sólo para citar algunos ejemplos, MARCILIO, Marla LuisaCaicara, terra e populaca¿ Sao Paulo, 1986. PEREZ BRIGNOLI,Héctor Lafecundidad legltima en San Pedro del Mojón, 1871-1936,Unive¡sidad de Costa Rica, San José, 1986. MELI-A.FE, Rolando ySALINAS, René Sociedad 1 población en la formación de Cbile ac-tual: la Ligaa 1700-1800, Santiago de Chile.33 SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás La población de AméricaLatina,Madrid, 1973.34 SEED, Patricia Parents uersus Children: Marriage Oltossitions inColonial Mexico, 1680-1779, Wisconsin-Madison, 1980.
'5 ALBERRO, Solange (ed.) El afán de normar y el placer de pecar,México, 1987. GIRAUD, Francisco "De las problemáticas euro-peas al caso novohispano: apuntes para una historia de la familiamexicana", en ORTEGA, Sergio (ed.) Familiay Sexualid.aden Nue-ua España, México, 1982.
Fu¡,Nrrs pARA Los EsruDlos DE FAMTLTA
drfamos calificar de pública y priuada. La perspecti-va pública privilegió el estudio del acceso de las re-
des familiares a circuitos de pode r, asl como el apro-vechamiento de sistema de parentesco ficticio comoel compadrazgo. Existen textos que son centrales
desde la perspectiva de familias notables, economlay polltica, y en perspectiva de "red social" y de "po-lftica de parentesco". En la actualidad el casamiento
se considera como parte de la esfera privada de lavida, pero en los siglos XVIII y XIX fue el antece-
dente de las modernas corporaciones. Balmori, Voss
y \fortman han estudiado los grupos de familias or-ganizadas en función de alianzas de parentesco que
ocuparon posiciones políticas y sociales sobre las
mismas bases, y que tuvieron su apogeo en el sigloXIX, en un proceso de larga duración que afectó a
varias generaciones entre 1750 y 1880. Asl, se ha
optado por ver a la familia como una "unidad básica
de análisis", en términos de organización comercial.36
Estudiado en clave socio-económica, el sistema ma-
trimonial muestra la enorme incidencia de algunas
familias locales en el funcionamiento polltico.3T Darfo
36 BALMORI, Diana; VOSS, Stuart F.; \7ORTMAN, Miles Las
alianzas defamilias I laformación dclpals enAmérica Latina,FCE,México, 1990 (Notablc Famifi Networks in Latin America, TheUniversity of Chicago Press, Chiacago y Londres, 1984).37 LE\ü7IN, Linde Politic¡ and parcntela in Paralba, a case study offamiQ-based oligarchy in Brazil, Princcton, New Jerse¡ 1987),
NIZZ^A, DE SILVA, Marfa Beatriz.S¡itetna de Casamento em Brazilcolonial, Sao Paulo, 1984.
23
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
u Esp¡cros o¡ Fnvllr¡
G. Barriera, en "La familia, la historia social y lahistoria del poder polltico" que se incluye en este
libro, busca precisamerite vincular estos elementosque hacen a una historia política de la familia.
La perspectiva privada de la familia plantea unode los temas más interesantes a que ha dado lugar lahistoria de las mujeres y de la familia a nivel de fuen-tes: la contraposición entre literatu¡¿ ¡6¡rn¿¡iy¿
-en particular fuentes legislativas- y documentación
de los conflictos. En este segundo caso, podemosmencionar las crónicas de violencia cotidiana, los
pedidos de divorcio de la mujer por malos tratos,matrimonios forzados, que desembocaban en solici-tudes de nulidad; la documentación que muestra las
desavenencias matrimoniales que desembocaban enproblemas institucionales. Bernard Lavallé advierteque este tipo de documentos contiene la palabra de
los abogados, los alegatos y las defensas, y que noson expresiones espontáneas de demandantes y de-mandados.3s
Como sabemos, las fuentes judiciales, origina-das en el grupo dominante, crean pautas de compor-tamiento e incluyen disposiciones legislativas que han
establecido modelos de comportamiento diferentespara mujeres y varones.3e Es precisamente en esta
área donde podemos afirmar que encuentra su razón
38 LAVALLE, Bernard "Amor, amores y desamor en el sur peruanoa finales del siglo XVIII" en MENÉ,NDEZ, Susana y POTTHAST,Bárbara (coord.) Mujer..., cit.39 SEGURA GRAIÑO, Cristina "¿Es posible..." cit.
Fu¡Nr¡s pARA Los EsruDros DE FAMTLTA 25
de ser el trabajo de Andrea Reguera incluido en
este libro, tin¡lado "Historia de un largo conflicto familiar... "
Los protocolos notariales (contratos de todo tipo,compraventa, trabajo, matrimoniales, testamentos,
cartas de dote), documentos de tipo privado en ge-
neral, ofrecen una mayor adecuación con la realidadsocial pues responden a las necesidades cotidianas.En estos documentos, además de informaciones so-
bre normas jurídicas que presidían la vida de las
mujeres, hay datos útiles para estudiar temas rela-
cionados con la familia, el trabajo, la propiedad, laherencia, las mentalidades y la vida cotidiana. Se
trata de documentos que aparecen en archivos mu-nicipales y en casas nobles y fondos documentalesde los monasterios.ao Los archivos familiares sonquizá uno de los ámbitos más interesantes a la horade relacionar la mujer y la familia, y es precisamen-te en esta dimensión donde se inscribe la perspecti-va adoptada por Gabriela Dalla-Corte Caballero en
su trabajo "La suerte de los patrimonios y las em-presas...", también en esta obra. El estudio cobradimensión en tanto y en cuanto refleja los conflictosque sobrevienen en el momento en que se decide elreparto de las herencias, y cómo dichas historias se
plasman en los archivos familiares que pasaron de
generación en generación.En general, los temas privilegiados por los histo-
riadores han sido las relaciones entre cónyuges, en-
40 SEGURA GRAIÑO, Cristina "¿Es posible..." cit.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
rt?Á Especros o¡ F¡uru¡
tre padres e hijos, el control de los matrimonios de
estos últimos, y los intereses que rodeaban al matri-monio en tanto contrato entre familias de élite u
oligárquicas; aguellos intereses recibieron atenciónen relación al rechazo parental ante la decisión apa-
rentemente libre de alguno de los hi.ios o hijas que
podlan poner en tela de juicio la lógica de reproduc-ción de la familia y de la riqueza, y documentos tancaracterlsticos como las dispensas muestran las ten-siones entre autoridad paterna, legalidad monárqui-ca e institución eclesiástica en el proceso de pro-fesionalización de la justicia letrada.ar
Esta perspectiva permite comprobar que la mu-jer y la familia requieren un esfuerzo metodológicoparticular; quie nes han optado por el discurso teoló-gico sobre el matrimonio han analizado la literaturanormativa de la Iglesia, mientras que quienes han
trabajado las "conductas desviadas", se han abocado
al amancebamiento, la bigamia, las uniones consen-
suales, las transgresiones. Es el caso del estudio de
los .iuicios por bigamia que Estrella Figueras ha
dedicado a partir de los relatos de mujeres de
{r Véase en particular, para el caso de Bucnos Aires, CAULA, Elsa
"Jurisdicciones en Tensión. Poder patriarcal, legalidad monárquica
y libertad cclesiástica en las dispcnsas matrimoniales del Buenos
Aires virreinal", en Gabriela Dalla Corte y Darlo Barriera,Monográfico "Historia yAntropologla Jurfdicas", Prchhtoúa,Y,5,Rosario, 200 I . Para los sectores populares, y como contraste, véase
CICERCHIA, Ricardo LaVida maridable: Ordinary families, Bae-
nosAires, 1776-1850,Tesis doctoral NY, Columbia University, 1995'
FuENrr,s pARA Los EsruDros DE FAMILIA
México.a2 En el trabajo que se incluye en este libro,titulado "La bigamia: en los oscuros recuerdos de
familii', Figueras analiza los procesos que por esas
causas se encuentran en los Procesos inquisitorialesdel "Ramo Inquisición" del Santo Oficio de la In-quisición de México (Archivo General de la Nación),contrastando estos relatos con los de la Sección In-quisición del Archivo Histórico Nacional de Ma-drid, en España. Estos docum€ntos permiten com-parar la literatura normativa, el discurso teológico ylos deseos femeninos.
Llegados a este punto, es importante señalar una
evidencia con la que tropiezan los historiadores al-
guna vez: cuando todo es normal, las fuentes son
escasas o nulas. Por ello, los grupos sociales que han
dejado exiguo testimonio explícito de su vida y de
su elección han sido prácticamente ignorados. Unaorientación tal tiene a nivel de fuentes sus dificulta-des, porque la armonla ha dejado escasas huellas,
mientras el conflicto ha permitido la proliferaciónde archivos eclesiásticos, judiciales, criminales ypoliciales. De hecho, durante mucho tiempo la his-toria de las mujeres se centró en individualidades o
4'z FIGUERAS VALLES, Estrella Peruirtiendo el orden del santomatrimonio. Bígamas ¿n México: ¡. WI-WII, Tesis doctoral,Departament d'Antropologia Social i História d'América i Africa,dc la Facultat de Geografia i Histbria de la Universitat de Barcelona,2001 . Véase su artf culo en este volumen.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
292A Est'¡,cros o¡ Fnulu¡
en casos excepcionales de ruptura de normas.a3 Elproblema del empleo y contrastación de esras fuen-tes supone considerar tanto la norma como la trans-gresión, y hay que tener en cuenta que se trata de
casos extremos que pueden carecer de representa-tividad, lo que vuelve a plantear el problema de unahistoria social fundada en fuentes seriales y una his-toria social ligada más a los enfoques microhistóricosque muchas veces hacen imposibles sacar conclusio-nes generales para la sociedad en su conjunto.
Durante mucho tiempo, las investigaciones his-tóricas sobre las familias asl como sobre la mujeraparecieron en discusiones sobre otros temas consi-derados más generales. Lentamente adquirieron en-tidad propia, estrechamente ligadas al feminismo definales del siglo XX. Por "Estudios de las mujeres"('Women's Studies, Estudios de Géncro), se conoceun movimiento internacional, nacido en Universi-dades de América del Norte y europeas casi simultá-neam€nte a finales de 1960 y principios de 1970,que propiciaron, desde la perspectiva de género en
el análisis de los objetos de conocimiento, la cons-
a3 Una buena discusión sobre la mujer en la historia, STONER, K.Lynn "Dire ctions in Latin American Women's History" en LatinAmerican Re¡earch Reuieu, XXII,2, pp. l0l-134. La mujer fueestudiada por la influcncia del feminismo, y son tfpicos los trabajosde una época determinada, los '80. LAVRIN, Asunción (comp.)Mujeres latinoamericanas: persltectiuas histórica¡, México, I 985.MMOS, Carmen (et.a,l.) Presencia I transferencia: la majer en lahhtoria de México, México, 1987 .
Fu¡Nres pARA Los EsruDlos DE FAMTLTA
trucción de una ciencia no androcéntrica.aa En elcaso de América Latina, el periodo más estudiadodesde la perspectiva de la mujer y la familia ha sido
el "colonial". Aun más, los primeros trabajos que se
hicieron se volcaron directamente a la recuperaciónde las mujeres de élite: esposas de mandatarios,mujeres destacadas de la sociabilidad colonial pe-
ninsular y mestiza, en algunos casos algunas intelec-tuales destacadas por la música o la política, gruposdestacados como monjas, viajeras, o mujeres "con-
quistadoras". La perspectiva fue la biográfica, debi-do particularmente a un problema de fuentes, y se
supuso que se debían analizar a las "grandes muje-res" y sus hechos heroicos. La primera estrategiametodológica fue el reaprovechamiento de fuentestradicionales, y de ahí surgieron los primeros traba-jos pioneros sobre la "Historia de las Mujeres". La
perspectiva ha ido cambiando hasta incorporar a las
mujeres en general, incluso lo que se conoce como"mujeres anónimas".a5 El estudio del siglo XIX, el de
la etapa formativa de los Estados Nacionales, y el
siglo XX, se han visto beneficiados por el cambiohistoriográfico.a6 Joan Scott habla de "historia de las
44 TORRES RAMÍREZ, Isabel y MUÑOZ MUÑOZ, Ana MartaFuentes de información para los esttdios de lat mujeres, ColecciónFeminae, Universidad de Granada, 2000, p. 13.4t PUMAR MARTfNEZ, Carmen Españolas en Indias, mujeres-
soldado, adelantizdas y gobernadoras, Madrid, 1988.{6 MENENDEZ, Susana y POTTFIAST Bárba¡a "Inaoducción'..., cit.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
n Esp¡clos o¡ F¡uru¡
mujeres" como de un terreno propio y definible a
partir de 1970 en el marco de la historia social, pers-pectiva que incidió de lleno en el tipo de fuentesdocumentales asl como en la metodologla utilizadapor las historiadoras del género.a7
En este sentido, la historia social en el siglo XXha estado lntimamente ligada a la historia económi-ca. Como ha afirmado Josep Fontana, la denomina-ción "historia social" se utilizó impropiamente para
definir o designar los estudios sobre el movimientoobrero.48 La fórmula "historia social", como bienseñala Santos Julil, fija desde antiguo un terreno de
inciertas e inexistcntes fronteras, marcado por laindeterminación del adjetivo "social", pero lo social
de la historia social no procede exclusivamente delobjeto sino del modo de interpretación y explica-ción.ae Lo "social" en la Hisroria Social, es la mate-ria sobre la que trabaja el historiador o el sociólogo,el investigador. Mientras que para Santos Julil, "so-
ciedad, estructuras sociales, procesos de estruc-turación en el tiempo, fenómenos y hechos sociales:
todo lo que pueda definirse como objeto social es
materia de historia social y constituye la primeraidentidad de esta manera de hacer historia", para
e=<}-17 BURKE, Peter (ed.) Formas dc hacer historia, Alianza Universi-dad, Madrid, 1993 (1" ed. t99t), p.75.48 FONTANA, loseph Historia, Análisis del pasado 1 proyecto social,
Barcelona, 1982, p. 171 y ss.4' JULIA, Stntos Hi¡toria Social/Sociohgla Histórica, Siglo )O(I de
España Ed., Madrid, 1989, p.24.
FurNres pARA Los EsruDros DE FAMTLTA
Burke, el campo de la historia social son los cam-bios, dejando la estructura como terreno de la so-
ciologla. El mayor auge de la historia social coin-cide con el abandono del estudio de grandes proce-sos y la búsqueda de la sociedad en su conjunto.soCuando se agotan los grandes temas (formación delEstado Nacional, revolución industrial, la transiciónde la sociedad feudal al capitalismo) comienzan a
aparecer temáticas más intimistas, los conflictos. Porello, de alguna manera la historia social se desmigaja.Burke, en Forrnas de hacer bistoria, compiló un libroseñero en el que distribuyó campos novedosos de lahistoriografla como nueva historia: historia desde
abajo, de las mujeres, de ultramar, microhistoria (a
cargo de Giovanni Levi), historia oral, historia de lalectura, de las imágenes (Ivan Gaskell), del pensa-miento polltico, del cuerpo, del renacimiento de lanarración como posibilidad de una historia de losacontecimientos (Burke). La nueva historia que se-
ñala Burke es la que se abre con Annales, la historiasocial, en 1929, con Bloch y Lucien Febvre, y conFernand Braudel en la generación siguiente. Para unnuevo paradigma se requiere definir problemas nue-vos, fuentes, de método y de exposición.5r
La historia social se renovó en particular gracias
a docurnentos que empezaron a mostrar enfrentamien-
t0 JULIA, Sanros Historia Social..., cit., p. 57.5' BURKE, Peter (ed.) Formas de hacer historia, Alianza Universi-dad, Madrid, 1993 (1" ed. l99l), p.22.
3l
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
32
tos, discursos contradictorios, y luchas que la nor-malidad intentaba negar.52 El debate en el interiorde la historia social también se eleva al debate en
torno a la investigación en fuentes primarias.s3 Porello, se han ido especializando campos autónomostales como historia urbana, historia de la familia,historia de la infancia y de la muje r, historia so-cial del poder.5a Algunos historiadores han salda-do esta dispersión volviendo a una reducción geo-gráfica de la historia social, emergie ndo con fuerzala "historia local".
Thmbién la renovación de la historia social haprivilegiado la vida cotidiana55 como objeto de estu-dio. Los problemas de esta especialización se vincu-lan con la historia oral, el género, la familia, las re-presenraciones, la historia de la "gente corriente",son terrenos en donde la vida cotidiana ensaya sus
perspectivas desde el punto de vista de una historiasociocultural. Donde más tiene que ver la historiade la vida cotidiana es en el estudio de los compor-tamientos sociales y de las redes que en diferentesámbitos se establecen, permitiendo, además, acer-carse a las fuerzas profundas que recorren la socie-
'2 LAVALLE,, Bernard'Amor, amores y desamor en el sur peruanoa finales del siglo XVIII" en MENENDEZ, Susana y POTTHAST,Bá¡bara (coord.) Mujer... cit.t3 JULIA, Sentos Historia Social.,., cit.r JULIA, Stntos Historia Social..., cit., p.33 y 56.ti CASTELLS, Luis (ed.) La hhtoria de la uida cotidiana, Ayer,N"19, Ma¡cial Pons, Madrid, 1995.
Especlos p¡ F¡rr¿rrr¡ FuENres pARA Los EsruDtos DE FAMILTA 33
dad y la configuran. Desde la perspectiva micro, poneal descubierto el cambio social, cómo se concreta-ba dicho cambio en la vida de la gente y qué implicaba.56
Juan Gracia Cárcamo, en "Microsociologla e his-toria de lo cotidiano", dfirma que en la década delos '80 y '90 hubo un acercamiento a los comporta-mientos cotidianos, las representaciones, la culturapopular, la microhistoria, y esto se relaciona con lasociología. Para Maurizio Ridolfi, las reflexionessobre la vida cotidiana comienzan a apar€cer, en elcaso italiano, en reflexiones sobre el movimientoobrero en 1970. Pero pronto la reflexión se trasladaa otros temas: los procesos laborales, la familia y elparentesco, las formas de transgresión criminal.5T Es
así que se empieza a reflexionar acerca de la vincula-ción entre lo público y lo privado, y ésto se lo debemos
al movimiento de las mujeres, como han reconocidodesde la microhistoria Carlo Ginzburg y Carlo Poni.58
En este libro, finalmente, se pretende dar pre-eminencia a una dimensión poco'explorada en las
líneas sobre historia de la familia: como se expresa
'6 CASTELLS, Luis *Introducción',
en CASTELLS, Luis (ed.) Z¿historia..., cit. pp. ll-14.t RIDOLFI, Maurizio "Lugares y formas dc la vida cot.idiana en lahistoriografla italiana", en CASTELLS, Luis (ed.) La historia..., cit.pp. 71-100, cira, d,e p.76.t8 GINZBURG, Carlo y PONI, Carlo "ll nome e il come: mercatostoriografico e scambio diseguale", en Quaderni Sorici, Núm. 40,1979, pp. 181-190, citas de pp. 188-184, en RIDOLFI, Maurizio,"Lugares y formas de la vida cotidiana cn la historiografla italiana",en CASTELLS, Luis (ed.) La hi¡toria..., cit., p. 86.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
Y+ Especros o¡ F¡vlLl¡
sobre todo en el último trabajo, aquélla ha sido leídaen gene ral como tejido de lealtades, como el univer-so de la seguridad. Aqul, en cambio, propiciamos lainclusión de miradas que convierten a los espacios
familiares en crtmpo de confrontación. De allí que
todos los trabajos estén atravesados por la idea de
conflicto, o lo gue aparece como conflicto a la hora
de definir los temas y las fuentes, y por la intenciónde reponer en qué sentido lo fueron para los actores
históricos de la época que se estudia. Esta obra de-
sea también constituirse como un complemento para
el muestrario de las diversas aproximaciones a que
ha dado lugar la Historia de la Familia tanto en Eu-
ropa como en América. Desde un ángulo transatlán-tico, Llobet observa la racionalidad de matrimoniosinfantiles; Figueras descubre la lógica de las acusa-
ciones de bigamia pero también la estrategiadiscursiva de mujeres que optaban por privilegiardiscursivamente su supuesta infcrioridad femenina
para evitar la cárcel; Dalla Corte rompe con la idea
del amor familiar para mostrar desaveniencias y las
idas y vueltas de los afectos a la hora de distribuirlos bienes y las herencias y Andrea Reguera hurga en
la historia de una familia para indagar también en la
historia de la propiedad de la tierra y de las estrate-
gias familiares. Por último, esta introducción, tantocomo los trabajos de Zlñiga y Barriera, evalúan
aproximaciones metodológicas e implicancias teóri-cas en investigaciones realizadas sobre un terreno
que, como se verá, puede ser todo, menos inocente.
CTaN, PARENTETA, FAMILIA, INDMDUO:
¿qué métodos y qué niveles de análisis?t
Jean-Paul Z:úiltga(UNrvEnsroao oe RErus, Fn¡Ncl¡)
sta contribución debería quizás haberse lla-mado "¿qué hacer con la historia de la fa-
milia?", pregunta que surge en realidad de mi propiapráctica, puesto que la familia (en el sentido ampliode esta palabra) es uno de mis centros de interés y lamateria prima de mi trabajo como historiador.
Asl, es una parte de mis reflexiones sobre este
tema que intento someter aquí a la discusión.Todo historiador que uabaje sobre conjunros hu-
manos que constituyan lo que solemos llamar "redes"
se encuentra tarde o temprano frente a[ problema de
saber lo que significan realmente los lazos invisiblesque existen entre los diferentes miembros de una co-lecdvidad. ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo descifrarlos?
Estas preguntas cobran aún mayor releyanciacuando se considera el hecho que una misma "nebu-losa" humana puede dar lugar a la definición de di-ferentes conjuntos o grupos, ya que en definitiva es
I Este artfculo ha sido publicado originalmente en Anaario delIEHS, 15,Tandil, 2000. Agradecemos a las eutoridades del Anua-rio y al autor su autorización para reproducirlo en este libro.
135l
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
36 Especros op F¡vrrt¡
el historiador mismo quien constituye el grupo, el
que lo "fabrica" por asf decirlo, al decidir de consi-derar en el conjunto de todas las relaciones sociales
posibles únicamente aquellas que le parecen relevan-
tes o significativas para enalizar un problema dado.
Si imaginamos el ejemplo de un hipotético mer-cader vasco en una hipotética ciudad colonial de co-
mienzos del setecientos, par€ce claro gue la impor-tancia relativa de las innumerables adscripcionesposibles de este individuo (ya sea su actividad comomercader, ya su origen vasco, ya su calidad de veci-no de una ciudad, ya de cabildante en esa mismaciudad, ya su pertenencia a una o varias cofradlas,
ya sus relaciones de familia y de clientela.. .) cambia-rá según la hipótesis del historiador, y que estas di-versas facetas formarán o no parte de los elementos
constitutivos del "grupo" en observación, serán o no
la dimensión de análisis adoptada.
A pesar de la "realidad" de todas estas etiquetas(yasco, mercader, etc.) es el historiador quien decide a
fin de cuentas cuál es el elemento determinante para su
investigación. En este sentido, todo grupo es una cons-
trucción, un artefacto del historiador que necesita es-
tas herramientas para uabajar, lo que es válido, claro,
a condición de que sea crpaz de probar la legitimidad de
cada una de sus opciones en la fabricación de estos útiles.
Por consiguiente, la familia, asl como la nación
de un individuo, para usar los términos de la época,
a pesar de parecer fenómenos "naturales", son gru-pos que deben ser, como cualquier otro grupo, ex-
plicados y justificados.
Cr-aN, naneNtELA, FAMTLTA, tNDIVrDUo... 37
¿Qué significa esto? La familia, sobre todo la fa-milia ibérica en la época moderna, ha sido tradicio-nalmente el objeto de estudios que muestran la exis-
tencia de "redes familiares", lazos activos de inter-cambio de bienes o de influencias, y esto a nivel de
amplios sectores de las sociedades y economlascoloniale s.2
Todos estos estudios insisten en actitudes colec-
tivas, llamadas la mayor parte del tiempo "estrate-
gias", término que presenta, a mi parecer, una serie
de problemas, entre los cuales he seleccionado tres.
a) La palabra estrategia presupone la existencia de unconsenso tácito sobre una supuesta estrategia fami-
2 Ver en particular el estudio clásico dc BMDING, Dw.id Mincrosy comerciantes en el México borbónico, FCE, México, 1975;BALMORI, Ditna,eta,l Notable Family Nctworhs in LatinAmerica,Chicago, 1984 ; SMITH, RaymondT.(ed.) Kinship ldeology andPractice in Latin Atnerica, Chapell Hill, 1984; RAMIREZ, SusanProuincial Patriarchs: Land Tenurc and tbc economic¡ ofpower incolonial Perz, Albuquerque, 1986; SOCOLO\ü, Susan M. 7/¿Bureduerats of Buenos Aires, 1769-lBl0: Amor al real ¡eruicio,Durham, 1 987; LE\üIN , Linda, Politics and Parentela in Paraiba:a Case Study offamily-based oligarchy in Brazil, Princeton, I 987;CONZALBO AIZPURU, Pilar (ed.) Familias Nouohispanas. Si-glosXVI alXIX, El Colegio de México, México,199l; METCALEAlida, Fanily and Frontier in colonial Brazil: Santana de Paraiba,I 580-1822, Berkele¡1992; SCHELL HOBERMAN, LouiseMexico's Merchant ¿lite, 1590-1660: Siluer, Estate and Socie4tDurham, 1991; URIBE, Victor M. " The Lawyers and NewGranadat Latc Colonial Stare", enJournal ofLatinAmerican Studies,
vol. 27, nrlm.3, 1995, pp. 517-549.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
38 Esp¡cros oe F¡vrLla
liar. Efectivamente, en la mayoría de los casos, el
hecho que un individuo acceda a un tltulo de noble-za, por ejemplo, es interpretado como el resultadode los esfuerzos conjugados de todo un linaje
-con-junto de los descendientes de un mismo tronco- ode un clan
-conjunto de individuos enparentados
por agnación y afinidad3- pues el prestigio del tltu-lo recae sobre todos. Considerando que estos esfuer-zos abarcan comúnmente dos, tres o más generacio-nes, la pregunta que surge naturalmente es la de sa-
ber, si tal meta existla, ¿quién asume el papel direc-tor, quién organiza? ¿Quién dentro de un linaje es el
motor de una estrategia, de una polltica de alianzas,de acumulación de capitales, etc. que conduce in
fne a la obtención por ana sola persona de un ricopatrimonio o en este caso, de un tíulo de nobleza?
b) De manera más general, el término estrategia cu-bre en realidad una gran cantidad de prácticas y de
comportamientos de naturaleza heteróclita y a veces
contradictoria. Por ejemplo, las estrategias más evi-dentes son las que tienden a efectuar una acumula-ción patrimonial y son sin lugar a dudas los compor-tamientos más comunes y más visibles. Sin embar-go, esta búsqueda de bienes materiales se acompaña
3 Y que se puede caracteriz r como el conjunto de "los vivos" que se
consideran unidos por estos lazos simbólicos, por oposición allinaje que pone en contacto, básicamente ,y de manera vertical, a ladescendencia, vivos y muertos, de un mismo individuo por filia-ción masculina.
Cr-,rN, p¡n¡NtELA, FAMTLTA, rNDtvlDUo... 39
también de consideraciones sociales menos tangi-bles, impuestas por las normas sociales
-aun cuan-
do estas últimas puedan confundirse con la prirnerafinalidad de acumulación. De esta manera, la nece-
sidad de remediar a los hijos, por ejemplo, y en pri-mer lugar a las hijas es producto de un cálculo eco-nómico
-establecer una alianza interesante de un
punto de vista pecuniario- pero lo es también de
una norma social. La mujer, como "ser débil", re-
quiere protección, es decir la tutela de un maridocomo continuación a la de los padres y los padres
toman asf todas las disposiciones necesarias pararemediar a sus hijas lo antes posible -y
en todocaso durante su vida- y en el caso contrario, prevénen sus testamentos los medios para qu€ no se en-cuentren sin nada y que puedan remediarse conformea su calidad.
Esta expresión recurrente nos recuerda que el re-medio de las hijas está estrechamente ligado a otroimperativo, el de no "decaer"; lo que en las.socieda-des coloniales puede ser declinado de diversas ma-neras, ya sea por medio de la alianzas con familiasilustres o ricas, ya por el internamiento en un con-vento o simplemcnte evitando sistemáticamente todotipo de mezcla con las personas reconocidas comomiembros de los grupos no europeos (mestizos, ycastat en general).4
a El corolario lógico de esta actitud es la preferencia por españoles
¡rcninsulares para establecer lazos matrimonialcs. Este es en parri-cular el caso de las colonias que mantienen una aperrura relativa con
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
.40 Esp¡cros o¡ F¡r"ult¡
Ahora bien, esta búsqueda de un remedio idóneo(o de un tltulo de nobleza) representa la inversión de
una parte importante del patrimonio familiar: cuan-tiosa para una o más dotes, aún más para un títulode nobleza.
Vemos entonces cómo la acumulación patrimo-nial de un linaje y el remedio de hijas (u obtenciónde tfrulos) pueden ser comportamientos "contradic-torios" ya que la dote de una sola hija, por ejemplo,puede representar un esfuerzo en el que participantanto las legltimas de hermanos y hermanas, comolos patrimonios de tlos y tlas, lo que disminuye pro-porcionalmente las posibilidades futuras de los otrosmiembros de la familia (en particular de los hijosvarones).5 El esfuerzo económico de la compra de
un título puede dejar exhausta la "economía fami-
respecto a las redes continentales e intercontinentales: en Santiago,en Lima y el Cuzco (BRONNER, Fred "Peruvian Encomenderosin 1630: Elite Circulation and Consolidetion", HAHR, vol. 57,nú,m.4, 1977 , pp. 633-659),las élites c^pta.n y dependen de unpermanente micro-flujo de inmigración peninsular. Este no parece
ser el caso de otras zonas "periféricas" en donde la actitud fuerte-mente endogámica de las élites es en general un preludio a su
desaparición como minorla "blanca'. Ver LUTZ, Christopher San-tiago de Guatemala, 1541-1773, City, Caste, and the ColonialExperience, University of Oklahoma Press, Norman, Londres, 1994;
LANGUE, Frédérique en Anuario del IEHS, 15, Tandil, 2000.5 La legltima y mejora (más el " remanente del quinto ") de una hijapuede representar fdcilmente más de la mitad del patrimonio totaldejado en herencia. En el caso de Chile, las dotes sobrevaluadas conrespecto a lo que realmente le correspondla a cada uno de los here-
deros son una constante en la documentación notarial del siglo XVII.
Cr¡N, ¡enBNrELA, FAMILTA, INDrvrDUo.,, 4r
liar" de un grupo, incapaz en adelante de hacer fruc-tificar los beneficios simbólicos del cambio de sta-
tus de uno solo de sus miembros. ¿En qué medida en
estos casos se puede hablar de "estrategia colecdva"?
c) Otro inconveniente, por fin, de estos análisis de
"estrategias familiares" es que dan por sentado quelos lazos de parentesco (por agnación o afinidad),son relaciones "positivas" por definición, es decir,que dan lugar a solidaridades que por ser familiaresno necesitan ser explicadas sino simplemente cons-
tatadas. ¿Qué hacer entonces con los asesinatos con-yugales? o ¿con las mujeres abandonadas por sus
maridos?6
Y sin ir tan lejos, ¿qué hacer con los litigios sobresucesiones ante las reales audiencias (y los que nollegan hasta este tribunal)? ¿con los pleitos sobre do-tes jamás entregadas o, más prosaicamente, todoslos casos en los cuales la "red familiar" simplementeno funciona como una red...?
Todas estas consideraciones son invitaciones a
concebir al "grupo familiar", ya no como un conjun-to de lazos de solidaridad entre diferentes individuos,sino como un lugar, un punto de observación desde
el cual es posible apreciar la existencia o no de rela-ciones de solidaridad, para empezar, pero que nos
r' Para cualquier historiador que se haya interesado en la movilidadgcográfica española en la época moderna, la figura de la mujer que
sc queda (en España, en Nueva España) es un lugar común que nodcsmienten los procesos de uida maridable...
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
42 Esp,rcIos o¡ F¡tr¡¡Lt¡
permite al mismo tiempo estudiar tanto las actitu-des individuales como las colectivas, el peso de las
normas sociales, la ruptura de los lazos de solidari-dad, la imbricación de los individuos o gruPos en
instituciones eclesiásticas, reales o municipales...En una palabra, que nos permite vislumbrar, gra-
cias al terreno de análisis que es la familia, la
plurideterminación identitaria de todo individuo a
través del tiempo y los contextos.Este paso de la familia objeto de análisis a la fa-
milia útil de análisis resulta fecunda, porque presen-
ta una serie de ventajas, de las cuales dos parecen
importantes:
1- Se trata de una institución fundamental para nues-
tra época, importancia que se expresa por la canti-dad de documentos que produce (actas de nacimien-
to, confirmaciones, matrimonios, testamentos, do-
tes, particiones de bienes, mayorazgos, capellanlas...)
y que constituyen una materia prima abundante y de
calidad para el historiador.2- La familia tiene grandes ventajas por el hecho de
ser un viejo objeto de estudio. Efectivamente, la masa
de estudios genealógicos que caracterizaban una bue-
na parte de las investigaciones históricas del siglo
XIX (y que siguen siendo un aporte valioso)7 pusie-
7 Y que cn algunos pafses como en el Chile de ho¡ siguen teniendo
una cierta boga, como lo de muestra la reedición en los años 80 de
obras genealógicas de los años I 940s. y la publicación en I 992 de
Familias fundadoras de Chile, ob:,a genealógica con pretensiones
Cr¡N, p¡n¡NtELA, FAMTLTA, rNDrvrDUo... 43
ron a disposición de la historia social del siglo XXlos elementos para estudiar tanto la acumulaciónpatrimonial como los comportamientos matrimonia-les de las élites coloniales.s
Sobre esta base vinieron a agregarse, como porcapas sedimentarias, la historia demográfica de losaños 1970s. y 1980s. que hizo posible que la histo-ria de la familia se escapara del terreno de la histo-ria de las élites al que hasta entonces estaba íntima-mente ligadae y abrió la puerta en los 1980s. al estu-dio de los comportamientos individuales, en parti-cular las actirudes sexuales.r0 El desarrollo especta-
sociológicas, con un gran éxito de ventas... Ver DE tA CUADMGORMAZ, Guillermo Familias chilenas, Zamorrno y Caperán,Santiago, I 982 y RETAMAL FAVEREAU , Julio et ú Farnilias fun-dadora¡ d¿ ü ih,Santtago, l992.Un segundo volumen esd en preparación.8 Estos temas, en la lfnea de los trabajos de Guillermo LohmannVillena, continúa gozando de popularidad, en particular en la pro-ducción americanista sevillana. Cfr. en particular GONZALEZMUÑOZ, Victoria Cabild.os y grupos de poder en Yucatán, siglo WII,Sevilla, 1994.eVer en particular MELI.AFE, Rolando - SALINAS MEZA, René
Sociedad y población rural en ldformación de Chile actual. La Ligua,1700-1850, Universidad de Chile, Santiago,l988; CALVO,Thomas " Concubinage et métissage en milieu urbain: le cas deGuadalajara au XVII siécle ", cn Ld uille en Amériqae espagnole
coloniale, Ed. de la Sorbonne, Paris, 1984 y del mismo autor,ampliando estas problcmáticas con otros estudio s, La Naeua Galiciacn los siglos WI y XVII, Guadalajara, 1989.l0 CFr. por ejemplo [,AVRIN, Asunción (ed.) Sexuality and Maniagei n c o lon ial Ldtin Ame r i c a, Lincoln, I 989 ; BOYER, Richar d Liu e s
of the Bigamisx: Marriage, FarniQ, and Community in ColonialMcxico,University of New Mexico Press, Albuquerque, 1995.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
44 Esp¡cros oB F¡vrue
cular de los gender studies en los últimos veinte años
y su voluntad de estudiar el funcionamiento, las grietas
y las incoherencias de las sociedades patriarcales,asl como de hacer la historia de lo masculino y de lo
femenino, aportan un ángulo nuevo a la reflexiónsobre la familia.tt Al preocuparse en particular de
las mujeres, los gend.er studies, pusieron el acento en
Ia mujer como individuo en el seno de la familia ypermitieron de esa manera plantear el problema de
la relación entre la norma social (patriarcal en este
caso) y las prácticas individuales. Lo que de cier-ta manera podrlamos llamar, el "margen de liber-tad individual".
A nuestro parecer, esta acumulación historiográ-fica de puntos de vista, fecundada por la contribtr-ción ya antigua de las técnicas de la microhistoria,lleva a considerar al parentesco como un terreno pri-vilegiado para el estudio de los lazos sociales, pues
al someterlo a todo tipo de preguntas, al observarlodesde diferentes puntos de vista, nos da la oportuni-
rr Ver en particular, LAVRIN, Asunción (ed.) Latin American
'Vomen: Historical Persp ectiues, Westport, 197 8; MARTfN, LuisDaughters of the Conqaistadores: Vomen of the Viceroyaby of Peru,
Albuque rque, 1983; ARROM, Stlvia The W'omen of Mexico Cit1t,
t 7 90 - t 8 5 T,Stanford, | 9 85 ; N AZZARI, Muriel D is app e arenc e ofthe Dowry: Vomen, Families and Social Change in Sáo Paulo, Brazil,1600-I900, Stanford, 1991; KUZNESOF, ElizabethA. " Ethnicand Gender Influences on 'Spanish' Creole Sociery in ColonialSpanish America ", en Colonial Latin American Reuiew,4, 1995'pp. 153-176; BURNS, Kathryn Colonial Habits. Conuents and the
SpiritualEconoml of Cuzco, Peru,Dtke UB Durham, 1999.
CL¡N, p¡I¡NTELA, FAMILTA, INDrvIDUo... 45
dad de reconsiderar las relaciones entre el indivi-duo, el grupo, y la sociedad global.
Un documento redactado hacia 1660 por don Ni-colás Polanco de Santillana, oidor de la real audien-cia de Santiago de Chile, nos brinda una buena opor-tunidad para ilustrar las diferentes maneras de estu-diar lo que se puede considerar como un caso tlpicode "red familiar".
En 1655, una rebelión general de los Indios"areucanos" arrasa cerca de 400 estancias de espa-
ñoles entre Osorno y Maule, en el sur de Chile ymasacra a los soldados del presidio de Nacimiento,obligando asl a las autoridades españolas a despo-blar la ciudad de San Bartolomé de Gamboa (Chi-llan). El gobernador de Chile en ese entonces, donAntonio de Acuña y Cabrera, es considerado comoel responsable de la catástrofe por los españoles delsur de Chile, que lo acusan además de incompeten-cia y nepotismo. Acuña se ve entonces obligado a
hacer frente, primero, a la insurrección de los veci-nos de Concepción que le dimiten y exigen el nom-bramiento de un nuevo gobernador; luego, a la hos-
tilidad de los encomenderos de Santiago, que se nie-gan a ir a combatir al sur, pretextando que esto los
obligaría a dejar la ciudad de Santiago indefensa.Santiago envía entonces un procurador a Lima, don
Juan Rodolfo Lisperguer, para que éste explique al
virrey la situación en la que se encontraba el reino.A su vuelta, el oidor don Nicolás Polanco deSantillana, trata de servir como mediador entre el
gobernador Acuña y el representante de la ciudad.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
4 Est¡cros o¡ F,tvrlr,r
Estas circunstancias le valen el odio de la facciónanti-Acuña y señalan el inicio de toda una serie desinsabores y de falsos testimonios levantados porrepresentantes de la oligarqufa local contra el magis-trado. Esto lo lleva a dirigirse al rey en 1660, escri-biendo un memorial en el que explica su situación ydesarrolla en detalle el argumento de una coloniacompletamente manejada por un poderoso clan: elde los Lisperguer-Irarrazabal. El cabecilla de este
grupo no serla ni más ni menos que el propio fiscalde la audie ncia, don Alonso de Solórzano y Velasco.
Este limeño estaba efectivamente emparentado a
todo "lo que contaba" en el Santiago del siglo XVII porel lado de su tla, la limeña Florencia de Solórzano. DoñaFlorencia era la gsposa de don Pedro Lisperguer, ricoencomendero y terrateniente de Sanriago; uno de sus
hijos, don Juan Rodolfo, se habla casado con doñaMarla de la Torre, sobrina de un oidor de Santiago.
Este núcleo se habla aumentado con el segundo matri-monio de doña Florencia, y con el de su hijo don JuanRodolfo, que se casa en segundas nupcias con Catalinade Iranazabal, pertenecienre a una familia de potenta-dos de Santiago. Las sobrinas de doña Florencia, doñaAgueda y doña Catalina de los Rios Lispergue¡ com-pletan este cuadro sucinto de la parentela del fiscal.
Toda la argumentación del oidor reposa entoncessobre la acusación de tráfico de influencias: el fiscalusarla su cargo para obtener todo tipo de benefi-cios, encomiendas, dispensas de servicio militar, etc.para su parentela. En los términos de Polanco:
Cr-aN, p¡neNrtELA, FAMILIA, INDrvIDUo... 4/
"De estas familias en maiordomos criados anti-guos mestigos hi.ios naturales dellas y officiales me-
nestrales y indios e yndias se hace un vulgo insupe-rable de rreferir q' todos acuden comg a su pringipalamparo a la cabega y potestad y asi sirben y fomen-tan y publican como quienes no reconogen, otrohonor y con El sr don alonso mas porq' se hacen
todos fiscales cada uno en su estado pa los de su
esphera".l2Sin embrago, a pesar de la coherencia de los ar-
gumentos del oidor, es sorprendente darse cuenta deque, al observar la tela de araña de estas redes fami-liares, uno se puede legítimamente preguntar si no
era posible presentar de otra manera la jerarqula fa-miliar, si no era posible estructurar de otra manerala arquitectura de la red, desplazándose a través de
sus diferentes actores.l3No se puede pensar, por ejemplo, que el verda-
dero centro de esta red no es don Alonso, sino su
prima, doña Catalina de los Rios Lisperguer? DoñaCatalina era efectivamente, junto con su hermana
r2 "Las familias que se comprehenden por sangre ... ", relación deloidor don Nicolas Polanco de S¿ntillana, s.d. (1660), A.G.l., Chile13, ff. sin nume¡ación.D La ccntralidad rcsidc cn cstos casos en la capacidad que tienencicrtos individuos, gracias a su posición, de hacer circular dinero,scrvicios, influencias, etc. a tr¿vés de las rclaciones familiares en las
quc se encuentran sumidos. Toda familia es en este sentido una "red
vi¡tual": el historiador debe tratar de ver cómo y en qué momentoésta se vuelve funcional. Lo que sigue son pues pos.ibles sentidos de
"circulación" en el interior de esta trama.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
48 Esp¡cros o¡ F¡rr¡lLt¡
doña Agueda, la heredera de una de las más grandesfortunas de Santiago, en mano de obra encomenda-da, bienes ralces y casas,l4 Por otra parte, como sumatrimonio con don Alonso de Campofrlo Carva-jal, perteneciente a una familia de terratenienres bienrepresentados en el Cabildo de Santiago, habla sidoestéril, el resto de la familia
-como lo reconoce
abiertamente el oidor Polanco- la cortejaba. Dehecho, la fortuna de doña Catalina le permite finan-ciar las dotes de varias sobrinas, según las afirma-ciones de Polanco, estableciendo asl nuevos nexos
familiares con la élite local, como los Jofré deLoayza.La pareja Campofrfo-de los Rlos crla, además, en
su casa a dos niños de la familia Carvajal.Pero más allá del marco local de la ciudad de San-
tiago, doña Catalina es ambién un enlace con la correvirreinal de Lima, ciudad donde reside su hermanaAgueda, esposa del oidor
-e hijo de oidor- Blas
de Torres Altamirano.15 En Lima, Agueda habla te-nido cinco hijos, entre los cuales uno era caballerodel hábito de Santiago, mienrras que otros dos,Melchor Gonzalo y Leonor, hablan logrado estable-
r{ Las dotes matrimoniales de Agueda y de Catalina hablan sumadola cantid¿d de 50.000 y 41.000 pesos dc a ocho respectivamente,en circunstancias en que contemporáneamenre (l616y 1626),la,dote de una Osorio de Caceres, gran familia de cncomenderos deSantiago, era de 7.500 pesos.r5 Matrimonio celebrado en 1616. Blas de Torres era el hijo de
Diego Gonzalez Altamirano, antiguo oidor de Lima. Blas fue fiscal
de la Real Audiencia de Quito (1598), Fiscal del crimen de Limaen 1606; Alcalde de co¡te cn 1616, y oidor de Lima en 1622.
Cl¡N, p¡npNrELA, FAMILtA, INDlvlDUo.'. 49
cer lazos matrimoniales con familias de prestigio:
Melchor Gonzalo con la heredera del marquesado
de Villacerrato, Leonor con el sexto correo Mayor
de Indias. Para subrayar la unión de las dos herma-
nas, un cuarto hijo de Agueda, don Jerónimo de
Altamirano se habla establecido junto a su tía Cata-
lina en Santiago -{s¡¿
última le habrla dado 40,000
pesos para poder establecerse- ciudad en la que
reside hasta su muerte en 1662.
Considerado de este Punto de vista, bien se pue-
de decir que Catalina es el centro inevitable de esta
familia santiaguina..! Como manera quizás de reco-
nocer la importancia de esta jefa de clan, el fiscal
Solórzano le llama "prima" y don Jerónimo de
Altamirano tiene mesa abierta en casa del fiscal'.'
Desde otro punto de vista, sin embargo, esta mis-
ma red, con los mismos actores' puede ser vista de
una manera totalmente diferente. Si observamos aten-
tamente podemos Pensar que el papel clave en la "ma-
fia" descrita por el oidor Polanco es el que ocuPa
don Juan Rodolfo Lisperguer, el primo hermano de
doña Catalina, Proveniente de la unión de las fami-
lias Lisperguer y Solórzano, quien gracias a su patri-
monio, a sus cargos en el Cabildo y la administra-
ción y sobre todo a través de sus matrimonios suce-
sivos encarna literalmente la confederación de fami-
lias denunciada por el oidor' La primera esposa de
don Juan Rodolfo (1632), doña Marla de la Torre
Machado, pertenecía efectivamente a una familia
dedicada al real servicio Puesto que era la nieta de
Hernando Machado, relator de la audiencia de Qui-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
5150 Esprcros o¡ Frurlr¡,
to y posteriormente oidor de la de Santiago (1620) yasimismo hija de Pedro de la Torre, resorero de laaudiencia de Quito y luego de la de Chile. Su tlo,Pedro Machado, habla sido también fiscal (1632) yluego oidor de Santiago (1635).
La segunda mujer de don Juan Rodolfo, con la
que se casa en 1644, era doña Catalina de lrarrazabal,perteneciente a una familia muy bien implantada a
nivel local (su hermano, don Anronio, caballero delhábito de Alcántara es sucesivamente corregidor,regidor y alcalde de Santiago en los años 1650s.),pero cuyas relaciones se exrienden además hasta Es-paña. Allí se encuentran otros dos hermanos de doñaCatalina, el calauavo José de karrazabal, recror enla Unive rsidad de Salam anca, y Francisco Fernandode Irarrazabal, veinticuatro de Córdoba y marquésde Villahermosa, Sus dos primos hermanos, por fin,son la vizcondesa de Santa Clara de Avedillo y elmarqués de Valparafso... Juan Rodolfo Lispergueraparece aqul como el eje que une a todas estas fami-lias, el único capaz de movilizar influencias en lacorte real, virreinal y localmente p^ra su servicio y/o el de sus protegidos.
En fin, adoptando un último enfoque posible, nopuede negarse que, independientemente de las per-sonas claves, la verdadera columna vertebral de to-das estas redes familiares potenciales no es ni másni menos que la administración imperial, fuente dedistinciones, tltulos y cargos en audiencias,gobernaciones, real hacienda etc. que los diferentesactores de estas redes tratan de acaparar para "ha-
Ct,orN, pR¡.eNtELA, FAMILIA, tNDIVIDUo...
cerlos fructiñcar" y, si posible, patrimonializarlos.El caso de la familia Machado, oidores de padre a
hijo, o el de los Torres Altamirano, son un ejemplo
de esta identificación entre el real servicio y el ade-
lantamiento individual o familiar' Pero mejor que
otros ejemplos, el del matrimonio de doña Agueda
de los Rlos con el fiscal de la Audiencia de Lima
don Blas de Torres Altamirano en 1616, es la ilustra-
ción perfecta de esta fusión de intereses entre la ad-
ministración y los particulares: el matrimonio es efec-
tuado por poder en Santiago, ya que el novio no
hizo el viaje desde Lima; el rePresentante en Santia-
go de don Blas de Torres fue el oidor de la audiencia
de Santiago don Hernando Talaverano Gallegos y el
padrino de la boda... el oidor don Juan Caial. La
estructura administrativa del virreinato se pone asl
al servicio de una boda..!Estas diferentes aproximaciones de una misma
"red" están lejos de excluirse las unas a las otras y de
hecho cualquiera de estas ópticas Parece Pertinente
-¿5( 66¡¡e lo serla cualquier otra configuración de
este mismo conjunto de personas en función de la
hipótesis de partida qu€ tenga el investigador. La
parentela toma así valor de fuente -[¿
sr¡¿l, 6erne
toda fuente es en gran medida construida por el his-
toriador- que puede explicar problemas tan diver-
sos como los comportamientos individuales, el esta-
tuto de la mujer en general, el de las mujeres de la
élite en particular, las formas de circulación del pa-
trimonio, la importancia del apellido e n las socieda-
cles coloniales, la memoria genealógica, las nociones
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
52
de sangre y de nobleza, las fronteras del sentimientode pertenencia a una """r""-¿cóm o trazar la fronte-ra identitaria entre Irarrazabales y Lispergeures porejemplo?-, la formación y la dislocación de gruposde interés al interior de una parentela...
Así, el análisis de los comportamientos indivi-duales y colectivos a rravés de esta herramienta quees la parentela permite conciliar acritudes colectivasy toma de posición individual, uno de los problemasfundamentales frente al que nos encontramos cuan-do analizamos la formación y el funcionamiento realde "redes".
Fuera de las caracterlsticas heurlsticas de este mé-todo que consistía en cambiar el ángulo de observa-ción de la misma tela de araña, este ir y venir entrelo individual y lo colectivo puede ser enfocado gra-cias a las diferentes escalas de análisis posibles deun mismo fenómeno.
En este sentido, la "red Solórzano" puede ser con-siderada, a escala individual, como el conjunto deinfluencias que Alonso de Solórzano usa para su pro-pio "beneficio", término genérico que es de por sfun mundo: ¿búsqueda de poder polltico, de presti-gio nobiliario, de patrimonio, de revancha sobre losotros miembros de su linaje, con más éxito que él?
Si nos ponemos enseguida a nivel de la familia(conjunto de los parienres agnaricios y por afinidad)del fiscal, nos encontramos frente a un conjunto bas-tante amplio que comprende a las familias Solórzano,Lisperguer e harrazabal, pero el autor de la Rela-ción, el oidor Polanco, parece dar un paso suple-
Esp¡clos o¡ Fevrur CL¡N, peR¡NtELA, FAMILIA, INDrvIDUo... 53
mentario puesto que denuncia una "confederación
de familias" que va más allá de estos tres núcleos e
incluye todas las familias que reconocen un origencomún: un clan cuyas ramificaciones comprenden
gran cantidad de linajes. Este clan muestra la con-ciencia de su "unidad" gracias a los compadrazgos,
renovados periódicamente, o a los apadrinamientosde matrimonios, por la práctica de la distribuciónde niños (asl, una de las niñas karrazabal es criadaen casa de don Alonso de Solórzano, y dos Carvajales
son criados por doña Catalina de los Rios), por prés-
tamos mutuos, por herencias de bienes y de
capellanlas. En fin, en público se muestran todoscomo uno
-fs¡s¡¡s slmbolo ¡q¡irnise- participan-
do de luto en los cortejos fúnebres de los miembrosdel clan.
A nivel de la ciudad de Santiago, estudiar esta
red implica obligatoriamente analizar la formación yadministración del Cabildo, la definición de la im-portancia polltica del cargo de corregidor, implicaasimismo estudiar los flujos económicos cuyo cen-
tro era Santiago y que lo conectaban las otras ciuda-des de Chile y del virreinato.
Al considerar la red desde Buenos Aires, Lima o
Potosí, las familias santiaguinas aparecen de manera
diferente: cambia entonces la percepción que tenla-mos de la importancia relativa de cada grupo a nivellocal. La presencia o ausencia de los miembros de la
parentela en instituciones como el consulado de co-
mercio, el tribunal de la Inquisición o la corte del
virre¡ así como su eventual presencia el los princi-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
* Esp, cros oe F¡.vru¡
pales ejes económicos del virreinato, le dan a la dis-persión de la parentela un valor per J¿, aspecto quepasa desapercibido en un estudio del grupo única-mente a nivel local. Esta geografla de la parentelalleva in fine al nivel del imperio, en particular paralas familias harrazabal y Solórzano,r6 imperio queconstituye el marco en el que se desarrollan todasestas trayectorias
-las llamadas "estrategias"- in-
dividuales o colectivas. En otras palabras, el estudiode estas trayectorias nos proporciona claves paraentender el funcionamiento polltico de la monarqulaen la época moderna.
En diversas ocasiones he afirmado de maneralapidaria, que el imperio español en la época moder-na es un "asunto de familia". No creo en realidadque se trate de una broma sino de una tendenciaprofunda de la monarqula incluso después de la lle-gada de los Borbones. Asunto de familia porque losintereses particulares instrumentalizan lacosa publi-ca (res pub lica) , los cargos, etc. en beneficio del ade-
lantamiento personal o de la parentela. Asunto de
familia porque en esta construcción precaria en lacual el rey tiene el papel del padre que distribuyefavores, mercedes y gracias, el interés de la monar-qula coincide con el de los "jefes de familia" en labúsqueda de estabilidad. Asunto de familia en fin,
16 Cómo olvidar, en efecto, que Solórzanos y Irarrazabalcs eran o
hablan sido recientemente, a mediados del siglo XVII, miembrosdel Consejo de Castilla, del Consejo de Indias, caballeros de las
órdenes militares, virrey de Navarra...?
Cr-¡N, p¡R¡utELA, FAMILIA, INDIVIDUo... 55
porque como en todas las familias, hay un lugar para
las experiencias particulares y una de las facetas de
la emigración que alimentó demográficamente Amé-
rica durante toda la época moderna fue con frecuen-
cia la de hijos que no pretendían seguir el camino
tazado para ellos por sus parientes o de hombres
que partían a Indias para lograr lo que Castilla les
negaba y para los cuales "atravesar el charco" fue el
equivalente de un nuevo nacimiento...Cualesquiera que hayan sido los recorridos, el
uso de un enfoque un tanto "cubista", por eso de los
ángulos de observación y la combinación de escalas
de análisis (manera de responder a la pregunta que
abrla esta comunicación: "¿qué niveles de análisisi"),
presentan la ventaja de definir a la familia como te-
rreno de la historia social insistiendo al mismo tiem-po sobre la plurideterminación identitaria de todoindividuo, de todo actor social.
La libertad individual, desde este punto de vista,
radicarla en la habilidad para manejar los diferentesregistros que evocamos: determinaciones e identifi-caciones sexuales, familiares, sociales y étnicas etc.
en diferentes contextos. La palabra clave aqul es,
claro está, la "identificación", término que debemos
comprender en el sentido de adscripción voluntaria.Es justamente esta libertad del individuo la que ex-
plica lo difícil que resulta, desde un punto de vista
teórico, establecer fronteras rlgidas entre los gruposdefinidos por el investigador (familiares, sociales,
crc...), y este handicap es aun más evidente en el
caso de las sociedades coloniales que en el de las
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t¡t
v, o o Vt o lrt t1 r.
i r*t
E $
=E
+;n
$ñÉ
tisili
*e;il
ai
rlllff
itllll
gq€i
re;il
Éf i
grE
Ffl
i g E
E g
Trs
E s
+[tÉ
ffit li
itír F
$t;+
Ff
fl il
r
Vl \
HU
AS
DE
L R
EII'
TO
R D
E L
AA
UD
IEN
CIA
DE
LII\
4Ay
LUE
Go
OID
oR D
E r
.A D
E S
AN
TIA
Go
(161
3)
Mar
iana
Alo
nso
de V
elas
co=
i dc
Sol
órza
noI I I Y
Alo
nso
de S
olór
zano
Alo
nso
Car
alin
aC
anrp
ofrlo
==
dc l
os R
íos
Bla
s __
Agu
eda
de T
orre
s-l-d
e lo
s R
íos
i I i VD
on J
erón
imo
Alta
mira
no
Pcd
ro L
ispe
rgue
r __
Flo
renc
ia d
e(F
lore
s)
I S
olór
zano
i Y
Dot
an a
sus
sob
rinas
$:
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
l¿ orsppNsA DE EDAD
o cóvro cASARA r.os NIños
#Santiago de Llobet Masachs
(Uurvrnsroao or Ber.ceroNn)
UN¡, r¡¡rnooucclóN soBRE LAs FUENTES
I presente trabajo se fundamenta en una
investigación desarrollada en el ArchivoDiocesano de Girona, en Cataluña, España, dondese conservan 352 casos de matrimonios infantiles yde dispensas para poder ser celebrados. Dichos do-cumentos permiten estudiar la permisibilidad delderecho católico, Ia utilización de las figuras jurfdi-cas, como las dispensas, para resolver problemasurgentes de carácter polltico, económico, patrimo-nial, que eran la esencia de la voluntad paterna apli-cada al matrimonio. El matrimonio infantil, que no
se debe confundir con el matrimonio entre menoresde edad, es una institución regulada por el Derechocanónico. Regulada de tal manera que constituye laparte final del derecho matrimonial de la Iglesia,desde la publicación de las Decretales de GregorioIX en el siglo XIII, de las que se formó un cuerpoglosado y comentado por multitud de juristas a lolargo de las centurias. Si entendemos que una regu-lación legal perdura a lo largo de los tiempos, quieredecir que tiene vigencia entre la población, y asl el
15e)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
6 Espncros op Fevlu¡
matrimonio infantil es una práctica que pervive, que
no es sólo una parcela legal que se saca de la manga
cuando aparece una necesidad monárquica, sino que
es una institución que la sociedad entendla que de-
bla mantener para regular problemas sociales. Comoveremos en este artfculo, a Pesar de que la cuantla
de matrimonios infantiles no fue exagerada y que se
trató de una forma de casamiento marginal, fue uti-lizado en Europa por todas las clases sociales. Las
únicas estadlsticas que hay sobre su número corres-
ponden a las que dio Laslett para la diócesis de
Chester de Inglate rra, entre 1561 y 1566, situada e n
un 1olo.r En Girona, entre 1623 y 1773, se han con-servado 352 dispensas de este tipo y 5 procesos de
conflictos posteriores entre los casados. Eso quiere
decir que en 1 50 años fracasó el l.5o/o de los matrimo-nios pactados entre criaturas. Como los que quedan de
diócesis de Francia, Inglaterra y España, son procesos
de divorcio o conflictos de separación de la pareja.
En este sentido, y partiendo de la base de que el
matrimonio infantil no debe ser reducido a la reale-
za, este trabajo pretende analizar el matrimonio in-fantil que ha existido en Europa ¡ particularmente,en Girona. Por matrimonio infantil se entiende los
casamientos que se celebraban antes de la edad per-mitida por la le¡ lo cual obligaba a la obtención de
permisos especiales para ser formalizados. La nor-
t LASLETT, Peter Lasle tt The Vorld we haue lost, London, 1 976,pp. 89-91.
L¡ ors¡,sNs¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños 6l
mativa secular europea establecla el mlnimo de l4años para los niños y de 12 años para las niñas. Estecriterio, en el siglo XIX, fue transformado en 16 añospara los varones y 14 aíos para las mujeres. Soncasamientos celebrados donde uno, o los dos novios,tenlan menos de 14 y de 12 años, respectivamenre:antes de la pubertad, antes de que pudiese saberse silos novios serían aptos para tener descendencia ypoder darse cuenra de lo que la institución marrimo-nial requería. De esta manera, el matrimonio infantil,el matrimonio de impúberes, generaba un conflictoentre los novios y el orden establecido por la Iglesia,que regulaba las formas de casamiento desde los siglosX-XI. El interés social de este planteamiento de uniónentre familias hizo que la Iglesia mantuviese el mari-monio infantil aunque exigiendo la dispensa previa.
El primer y el más grande grupo de matrimoniosinfantiles encontrados hasta ahora corresponde alObispado de Girona, sobre el que gira este trabajo.El Archivo Diocesano conserva un conjunto de dis-pensas por minorla de edad despachadas durante lossiglos XVII y XVIII. La serie documental refleja losdatos siguientes: el número de orden de la dispensa,el antiguo número que llevaba el invenrario generalde dispensas del Obispado, el año de solicitud, losapellidos del novio, la población de la que era veci-no, los apellidos de la novia, la población de origen,la edad de cada uno de ellos al momento de ser re-querida la dispensa. El grupo de dispensas delObispado de Girona, pese a ser elevado, no es com-pleto. Las series tienen algunos vacíos y en algunos
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
62 Especros o¡ Fevru¡
casos hay pleitos por matrimonios infantiles que ca-
recen de petición de dispensa. Estos procesos son
tres demandas de nulidad matrimonial, la explora-
ción de voluntad sobre un niño impúber y el secues-
tro de una niña heredera para casarla.2 Si tenemos
en cuenta que de los siglos XVII a la primera mitaddel XIX hay inventariadas 5.300 dispensas matri-moniales, la cifra estudiada aqul resulta extraordi-naria y hace del Archivo de Girona un corpus real-
mente original en cuanto a los matrimonios infanti-les. La referencia más antigua corresponde a un in-reresante casamiento real del año 1160 entre Enri-que II, rey de Inglaterra y duque de Normandla yAquitania, con Margarita, hija de Luis YII de Fran-
cia, Comenzaremos con este caso para entender el
matrimonio infantil y püa abordar el caso que nos
preocupaaquí, el del Obispado de Girona en Cataluña.
En efecto, en el año 1160 Enrique, hijo de Enri-que II Plantagenet, rey de Inglaterra, de 7 años, se
casaba con Margarita, hija de Luis VII rey de Fran-
cia, de sólo 4 años. En 1659, Mathieu Jarrijon, cam-
pesino de 15 años, también lo hacla con Marguerittede 10 años y l1 meses, en la parroquia de Maison-
2 "Per segrest, no hem d'entendre res més que la caució que I'Església
feia sobre una dona per posar-la sota la seva protecció, gcneralment
a casa d'alguna famllia principal, mentre durava el procés que podia
alectar els seus interessos. En dret canbnic, s'entén com el dipbsit
d'una persona per proveir a la seva seguretat, integritat o llibertat,
confiant-la a un terccr perqué no sigui injustament ofesa." Postius,
t926, p.937.
l¡ orsprxs¡ DE EDAD o cóMo cAsAR ^
Los Nrños 63
nisses de la diócesis de Limoges, en Francia. En 1676,Sir John Power, vizconde of Decin, pidió el divorciode su mujer Catherina, con la que se habla casadoen Irlanda a los 8 años. En 1690, Antoni Compan¡alfarero de profesión, conrrajo matrimonio en elobispado español de Gerona con Angela Gimbernatde Figueras, quien por entonces tenla l0 años y 4meses. En 1712, el noble Antonio Radechi celebra-ba su boda en la diócesis de '!7ilna, acrual capital deLetonia, con Eva Zakororuska, de 9 años, 6 meses y15 días de edad. En 1914 se casaban
-y años mas
tarde se divorciaban en Alejandría de Egipto-, elcarpintero cristiano copto Michael con la joven Nur,católica maronita e hija de Sultaneth, que tenla en-tonces l0 años y 9 meses.3
3 El estudio de estos matrimonios infantiles pueden enconrrase en:Ságmüller, citado mas adelante e n nora num. I l; VALADEAU, P.
"Le mariage wa,nt 1789", en Les mémoires de h Société des Sciences
naturclles et archéologiques de la Creasc, Lrmoges,1944, vol. 28, p.XXXI; FURNIVALL, F. l. : Child-marriages, Diuorces andRatifications, etc., in the Diocese of Chester, A.D.1561-6, EarlyEnglish Text Sociery Londes, 1897, p.XXXII; Archivo Diocesanode Girona, dispensa matrimonial num. 5075; Benedicto XIV(1745): Thenurus Resol*tionum Saoae Congregationis Concilii qtaeConsentanee ad TTidentinourum PP Deteta, alitquc Canonici furisSanctiones, Manus Secretarii ejusdem Sanae Congregationis, obeunteEminenti¡sirno ac Reuerendis¡imo Dornino Prospero Cardinali deLambertinis, primum Anconitanae, deinde Bononiensis, nuncUniuersalis Ecclesiac Pontifce, Romae, Joanne m Baptistam Recurti,5 vols, vol. Y, p.263-265 y Sacra Romanae Rotae (1944, p. 47):.lacrae Romanae Rotac Decisiones seu Sententiac, C. Vaticanis, Typisllrlyglottis Vaticenis. 1947, vol.XXXI, p. 351-2.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
g+ Esp¡cros o¡ F¡urLr¡
¿Qué tenlan de semejante estos matrimonios apar-te de estar cele brados con o entre niños? Muy se nci-llo: su denominador era que requerían una dispensa
previa de edad que otorgaba normalmente Ia institu-ción eclesiástica que actuaba como garante del "buen
matrimonio" o del "buen casamiento", En este artl-culo expondré los orlgenes legales de tal dispensa,asl como las causas por las cuales la Iglesia se vioobligada a intervenir en este tipo de matrimoniosentre niños.a
Con anterioridad a la etapa imperial romana, el
matrimonio era un asunto poco normalizado en loque a legislación se refiere; cuando los padres obser-vaban que sus hijos habían entrado en la pubertad,los casaban según los intereses de familia. Este in-greso en la pubertad, venía determinado por la ob-servación directa y la apreciación de la aparición de
emisiones seminales por parte de los varones y de
los perlodos menstruales en las mujeres, siempre caso
por caso. La fijación de una edad legal de entrada en
la pubertad que generalizase este estado fue fruto de
una lenta metamorfosis surgida en el siglo I a.C. yque se concretó en el siglo II d.C. Entre ese perfo-do, se fijó la edad mlnima de 12 años para casar a
a Este artfculo forma partc de mi tesis doctoral lelde en la Univer-sidad dc Barcelona el a,íto 2002; las notas documentales no son
citadas en el trabajo en virtud de la brevedad del espacio. Para más
datos, véase LLOBET MASACHS, Santiago El matrimoni infantila Europa. Dinámica i raons d'un¡ casatnents anbmdl¡, Tesis Docto-ral, Barcelona, 2002.
L¡ orsp¡Ns¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los NIños 65
las hijas y después de largas discusiones entresabinianos y proculeyanos, los 74 aítos como mlni-mo para casar los niños. Los sabinianos fueron siem-pre parddarios de la observación directa en cada caso,
los proculeyanos fueron los que impusieron una edad
legal, que estableció una ficción de derecho, por lacual se consideró que a los L2 y 14 años, ambossexos habían entrado en una nueva fase fisiológica yabandonado la infancia. Estas edades no fueron ar-
bitrarias, la experiencia emplrica y las ciencias mé-dicas, fisiológicas y filosóficas, habían observado quecon estos años, los cuerpos de la gran mayoría de
romanos hablan salido de la infancia y ya eran ap-tos para la reproducción y por ende para el matrimonio.
Este criterio de edades, por su solidez a la horade establecer un fulcro entre infancia y adolescen-
cia, entre impubertad y pubertad, se mantuvo ina-movible a lo largo de los siglos en la legislación euro-pea, asl como en lo que se refiere a la edad mlnimapara poder contraer matrimonio, siempre a través
del derecho canónico. Sólo los aires renovadores de
la llustración, la Revolución Francesa y el códigocivil napoleónico consiguieron romper este criterioque se habla mantenido durante 19 siglos. Desdeentonces las legislacion€s europeas fueron cambian-do de criterio, y finalmente en l9l7 el Código de
Derecho Canónico, estableció las edades mlnimaspara casar de 14 y 16 años respectivamente para
chicas y chicos con lo que se rompfa con una tradi-ción multisecula¡.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
6 Esp¡cros o¡ F¡vru¡
Pero estas edades mlnimas para entrar en el ne-
gocio matrimonial, no siempre estaban acordes conlas necesidades de los padres, pues es bien sabidoque el matrimonio es uno de los pilares de la alianzeentre familias. De tal forma que las tensiones entrela oportunidad de la alianza y la naturaleza, en algu-nas ocasiones se resolvieron a favor de la oportuni-dad, dándose casos desde sicmpre de matrimonioinfantil en la sociedad europea. Es así, que por ma-
trimonio infantil siempre se consideró aquel en que
uno, o ambos contrayentes, no hablan alcanzado los
12 o 14 años de edad indicados por la ley.
De ese tipo de matrimonios por debajo de la edad
indicada, ya se tiene noticia desde Roma, concreta-mente en un pasaje dela Vida d.e Numa de Plutarco,se cita que: .. .los ronnanos las daban en rnatrimonio a
los doce años o rnas jóuenes,5 y s€ comprobó la veraci-dad de tales uniones a partir de las inscripcionessepulcrales romanas estudiadas por LudwingFriedlander y Marcel Durry.6 En el siglo IV San
Agustín, en su carrar4 Vital, presbltero, alude un ejem-plo que conoció sobre un niño de l0 años que dejó
5 PLUTARCO Vidas paralelas: Teseo-Rómalo. Licargo-Numa. Edi-torial Gredos, Madrid, 1985, p. 394-395.6 FRIEDLÁNDER, Ludwing Roman liue and ¡nanner¡ under the
Early Empíre, London/New York, 1913, 4 vols, vol lY, pp. 123-l3l y DURRY, Marcel "Le mariage des filles impubéres dans la
RomeAntique" Reuue Internationale des Droits de lAntiquité,Bru-selas, 1955, tomo II y "Sur le mariage romain. Autocritique crmise au point", Reu.Int.Droits de lAntiq., Bruselas, 1956, tomc III.
L¡ orspnNs¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los NIños 67
embarazada a la mujer que le cuidaba, al mismo tiem-po que saca a la luz las paternidades de los reyes de
blblicos Salomón y Acazentre los I0y 12 años de edad.
En el siglo VII, en época del rey visigodoRecesvinto, el matrimonio infantil comenzó a reci-bir cierta codificación, por el desorden con que se
establecla en referencia a la edad de los contrayen-tes, asl se desprende del Fuero Juzgo o Lex
.Wisigo-
tborum, donde se conminaba a los padres para queno casen a sus hijos con mujeres de mayor edad,
indicando expresamente ,..que es contra ftatura que
casen (los padres) las mujeres de mas edad. con niñospequeños. Y así antepongan la edad que deblan pospo-
ner y hacen suceder aquello qae no deberla ter. Porquela mayor edad de las mujeres las hace codiciosat y no
quieren esperar a los uarones qae son rnds tardlot...(F.J.Lib.III,tit.I,LeyIV). Pero tal como indica, no
prohibía el matrimonio infantil sino las bodas de
mujeres mayores con niños.IJnos cincuenta años después, en la primera mi-
tad del siglo VIII, se detectan las primeras manifes-taciones contrarias y expresas al matrimonio infan-til entre las legislaciones de los reyes merovingios,concretamente en la leyes a los longobardos delEdictum (XI,VIII) del rey Liutprando, en e[ que se
prohibla el matrimonio de niñas antes de los 12 años.
Hacia final del mismo siglo entre los años 796-797,en el concilio de Cividale de FriüI, durante el papa-
do de León III y bajo la dirección de San Paulino de
Aquilea, se lanzaron anatemas y consideraciones de
adúlteros para los familiares de quienes casaron a
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
68 Esp¡clos o¡ FeulLt¡
niños o niñas antes de la edad de la pubertad y estas
mismas prohibiciones se trasladaron a la legislaciónde Carlomagno en las Capitukre Ticinense.T
En las sucesivas legislaciones altomedievales de
orden canónico de Egberto de Canterbur¡ Hugo de
San Victor, Pedro Lombardo, Zacarlas de Besansón
o Ivo de Chartres, se mantuvo de forma repetitiva laprohibición expresa de no casar antes de los 12 y 14
años. Sin embargo esta legislación no se cumplió en
la medida deseada, prueba de ello es que este últimoautor, en su eplstola 243 a GaIón obispo de Parls, loamonestó porque supo que en su diócesis se cele-braban matrimonio infantiles, lo cual percutía con-tra el esplritu de las leyes.s
La causa de esta imposibilidad en hacer cumplirla legislación radicaba en que al parecer las disposi-ciones legales no trascendían mas allá de losescriptorium eruditos y al mismo tiempo, el matri-monio se regla por la costumbre y la convenienciade los padres, que consideraban el casamiento comoun asunto de lndole privada y no pública. L,a Iglesia,dictaba sus ordenamientos a través de concilios pro-vinciales y su legislación no trascendla mas allá de lo
? PAULINO DE AQUILEA Patrologia Latina (P.L.) de Migne , vol.99, pp. 298-299, Carlomagno, P.L. vol. 94, pp. 217-218 yMonumenta Germaniae Historica, Legum lV,5 12-513.8 IVO DE CHARTRES, Epistolae, PL.142,250-251 y VONHÓRMAN, \/ Die desponsatio impuberum ein Beitrag zurEntwicklangsgeschichte des Canonischen Ehescbliessungvechtes,Innsbruk, 1891, p.36.
Ln orspeNs¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los NIños 69
regional. Esto no se invirtió hasta la apariciónbajomedieval de la recuperación del derecho roma-no después del Decreto de Graciano y en concretohasta que en 1230 no aparecen las Decretales de
Gregorio IX, que constituyen la base del Corpus lurisCanonici. Desde entonces, la legislación canónicayano partirá del concilio provincial, sino de Roma, ylas leyes eclesiásticas tomarán una dimensión conti-nental y centralizada.
A la par de esto, tanto el matrimonio infantil como
su extensión a otro tipo de prohibiciones matrimo-niales, estaban lejos de respetar los modelos de las
nupcias cristianas. En la misma Iglesia los obispos
estaban bajo el patronato de los señores feudales.
Esos eran los que los sentaban al frente de las dióce-sis y eran de su familia. Asl, con el tiempo, se esta-
bleció una clerogamia entremezclada de simonla, que
tenla tendencia a servir en primer término los inte-reses y alianzas de los señores feudales antes que hacer
cumplir lo ya regulado por la Iglesia.eLa reforma gregoriana fue el primer paso hacia
el cambio, el Concilio de Trento el punto final en elcual el matrimonio quedó controlado por la Iglesiade forma clara y concreta. A partir del siglo XI, el
crecimiento de los estudios reológicos de una eliteintelectual, el surgir de escuelas y universidades y laconsolidación de la red parroquial, fueron el puntode fuerza y la correa de transmisión hacia los fieles
e AURELL, Meliri Les noces d¿l comte. Matrimoni i poder a Catalunya(785-12Ii), Barcelona, 1998, p. 39.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
--.-I:-
70 Esp¡cros DE FAMTLT^ L¡ oISppNsn DE EDAD o cÓMo CASAR A Los NIÑOS 71
En los inicios de su pontificado, Alejandro IIIfue partidario de la teorla de Lombardo, pero hacia
el final dc su mandato había cambiado haciaGraciano, según se desprende de sus decretales re-
cogidas entre las de Gregorio IX, que aparecieron
en el año 1230 y constituyen la base del Código de
Dergcho Canónico. Entre estos decretos hay dos que
marcaran las pautas futuras en los casos en que se
plantee un matrimonio por debajo de la pubertad.El primero es del año I 160 y permitió el casamiento
de niños siempre que hubiere una necesidad urgen-te y para establecer paz y concordia entre familias
estableció, a mi entender, a partir del ma-
trimonio entre el hijo del rey de Inglare rra y la hijadel rey de Francia y el segundo del año I180, comorespuesta a una consulta del obispo de Génova, so-
bre si era llcito separar a una pareja que sin haber
llegado a la pubertad, por su desarrollo fisiológicopodía tener relaciones carnales, porqué su naturale-zahabla suplido el defecto de edad. De esta formaentre 116O y | 180 se establecieron canónicamentelos dos argumentos para dispensar, el primero indi-cado como: pro bono pacis (para poner paz) y el se-
gundo: nisi malitia suppleat aetatem (cuando la mali-cia del cuerpo suple la edad).12 Ambas razones son las
" PITHOEO, PETRO 6¿ FRANCISCUS Corpus lurh CanoniciGrcgorii IX Pont.Mdx. Jussu Editum, Pr¡isii, Dionysium Thierr¡1687,2 vols. II,l04 y 204-205. También: DAUVILLIER, JeanLc mariage dans Ie droit classique de I'Eglise, depuis Ie Dée.ret de
de los modelos de comportamiento social y enrreellos los referentes al buen casar. Hubo, empero, unlargo conflicro enrre las dinastías principescas y elpapado, que ya no daba por buenos los arreglos he-chos con el episcopado local; conflicto.que se solu-cionó con tiempo y las armas de la excomunión y lacondena.lo
En el año I 159 el cardenal y canonista RolandoBandinelli fue elegido papa con el nombre de Ale-jandro IIL En su largo papado de 22 años convocóel III concilio de Letrán y concreró la normariva quehizo permisible en ciertos casos el matrimonio in-fantil. Hasta el momento la preferencia eclesiásticaera derivar los pactos casamenteros con niños hacialos esp-onsales, pero esro no siempre se cumplla porla confronración que existla entre los usos y cosrum-bres a que se acoglan los padres y lo que dictabanlas leyes canónicas, que por un lado hablan conse-guido establecer que el marrimonio se basaba en elconsentimiento mutuo de la pareja, pero por offoaun no tenían claro el valor de la promesa matrimo_nial dada por un niño. Así la escuela parisina dePedro Lombardo, manrenla que el consentimientodel impúber podía anularse al llegar a la pubertadlegal, mientras que la escuela de Bolonia seguidorade las doctrinas de Graciano mantenla.que su con-sentimiento era válido si el niño era mayor de 7 años.I
t0 AURELL, Marti Le¡ noce¡..., cir., p. 203.'r LOMBARDUS, P.L., t92,931 y GRACIANO: Causa XXX, q.lU, P.L., r87, t442.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
72 Esp¡cros os FnvrLh
que desarrollaremos, basadas sobre ficciones jurídi-cas tales como que los niños tenlan la capacidadmental para discernir lo que era el matrimonio y elconsentimiento que se daba; la presunción de la cer-canía a la pubertad fisiológica y la presumible aun-que no siempre conseguida paz en las querellas entremagnates,
l¿ otsprNs¡ "pRo BoNo pAcls" y EL MATRIMoNIo
nN 1160 ENTRE LOS HrJOS DE LOS REYES
DE INGLATERM y FneNcn.
Para entender las causas y razones de esta dispensa,asl como de los avatares pollticos que incidlan sobreAlejandro III para conceder esta dispensa, debemosremontarnos hasta 1137. En esre año, Luis VII de
Francia, de l6 años, se casó con Eleonor de Aquitania,más joven que é1. De esa forma, el rey unía a supatrimonio
-que en aquel entonces, a grandes ras-
gos, coincidla con la mitad derecha del rerritoriodel actual estado francés- el sudoeste del mismoterritorio. El sudeste estaba bajo la influencia de loscondes de Tolosa y de Barcelona; el nordeste (la Bre-taí'ay Normandla), bajo el poder de Inglaterra. Lostiempos eran diflciles, los grandes señores feudaleseran monarcas en sus territorios, los pactos, alian-
Gratien (1 140) jusqu'a la mort dc Clément V (I 314) Paris, 1933,pp. 46-48 y METZ, René La femme et I'enfant dans le droitcanonique médiéual, Londres, 1985 , p. 27 .
L¡ olsp¡Ns¡, oB EDAD o cÓMo cAsAR A LOS NIÑOS 73
zas, revueltas y luchas entre ellos estaban a la ordendel dla; las lealtades eran relativamente débi-les y los intereses se entrecruzaban, complejos yvolátiles.
En esta situación, en el año 1144, los turcos se
apoderaron de la ciudad de Edessa en Tierra Santa:
esro supuso un corte en los flujos económicos que
procedlan de Siria y Mesopotamia y eran la base
que sostenla el reino franco de Jerusalén. Su re¡Balduino III, pidió ayuda a Roma y en respuesta, el
papa Eugenio III proclamó la segunda cruzada. LuisVII respondió a la llamada y se fue a oriente con lareina Eleonor y sus tropas. Explican las crónicas que
alll la reina se convirtió en la amante de su tloRaymond de Poitiers, prlncipe de Antioquia, y queesto creó un escándalo que condujo a la división entre
los francos partidarios de la reina y del rey. Conesto, los que apoyaban a la reina pidieron el divor-cio de la pareja, basándose en unos argumentos di-fundidos por San Bernardo, de un posible incesto al
haberse casado Luis y Eleonor siendo parientes en
tercer y cuarto grado de consanguinidad. Luis VIIno quiso saber nada del asunto y al retorno de TierraSanta, la pareja pasó por Roma, donde el papaEugenio III los reconcilió y zanjó el tema del incestodiciendo que de ello no se hablase mas.13 Poco riem-po después, en I 15 1, llegó a Parls el conde de Anjou
t3 PACAUT, Ma¡cel Louis VII et son rolt¿ume, SEVPEN, EPHE,PaÁs, 1964, p. 60 y DUBÍ Georges Le cheualier, lafernme et leprétre. Le mariage dans la France feodale,Heche*e, Paris, 1982, p.162-163.
i1
{
i
III
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
#i_-<-F
74 Esp¡cros o¡ F¡vlLr¡
y duque de Normandía acompañado de su hijo En-rique Plantagenet, y éste y la reina se rransformaronen amantes. Esto excitó los celos reales y precipitóla ruptura de la pareja, basada en la tesis de que sihasta el momento la reina sólo había dado dos hijasal rey
-Marla y Alicia-, una antes de ir a la Cru-
zada y oua después de la reconciliación de EugenioIII, esta era la prueba de ser un matrimonio inces-tuoso y por ello Dios no había bendecido al reinocon un heredero masculino. A instigación del mo-narca, se reunió una asamblea de obispos y magna-tes en 1152 en el castillo de Beaugenc¡ que declara-ron el real incesto y la nulidad del matrimonio. Rotala pareja, Eleonor de Aquitania regresó a sus rierrasy se casó con Enrique Plantagenet.
De la pérdida por Francia de Aquitania y el coro-namiento en II53 de Enrique Plantagenet como reyde Inglaterra surgió la inevitable guerra. La excusade Luis VII fue recuperar los derechos a la herenciade su madre para sus dos hijas, pero mas allá de estola realidad era que Enrique poseía Inglaterra, Breta-ña, Normandla y todo el cosrado izquierdo del terri-torio francés y se había convertido en una seria ame-naza par^ el francés.
Después de su nulidad conyugal, Luis VII nego-ció el matrimonio y se casó con Constanza, hija deAlfonso VIi rey de Castilla, sobre rodo para frenarlos ánimos expansionistas de Ramón Berenguer IV,conde Barcelona que amenazaba sus intereses en elsudeste de Francia. De ese matrimonio nació unahija en lI57 ala que se llamó Margarita y posterior-
La orsp¿Ns¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños 75
mente otra, muriendo la reina de parto. El rey con-trajo terceras nupcias a los 15 días de viudedad conAdela de Champaña, hija del conde de Blois y de
esta unión nació en 1 180, el ansiado heredero: Feli-pe Augusto. A su vez, el matrimonio entre EnriqueII de Inglaterra y Eleonor de Aquitania tuvo 6 hijos:Enrique, nacido en 1153 y después Matilde, Ricar-do Corazón de León, Godofredo duque de Bretaña,
Juan Sin Tierra y Eleonor.En todo este tiempo, las luchas entre ambos mo-
narcas se sucedlan año tras año. En 1151, Enriquehabía perdido el Vexín a favor de Luis y queriendorecuperar estos territorios envió una embajada a París
con la proposición de arreglar la cuestión medianteuna alianza matrimonial, de tal manera que él casa-
rla a su hijo Enrique con Margarita, hija de Luis yConstanza, aceptando como dote de la niña el Vexín.
Ambos niños tenfan entonces 4y T aíos,lo que re-
tardó la boda a la pubertad de ambos y Margaritapasó a vivir en la corte inglesa. Aceptada esta nego-ciación, Enrique II y Luis VII tuvieron una rempo-ndadepazy juntos hicieron lagueraal duque de Bretaña.
Los esponsales pactados podrían haber dado unadefinitiva estabilidad a los reinos, pero en 1158,Enrique reivindicó los derechos feudales que sumujer tenla sobre el condado de Tolosa. Luis VII nopodla consentir en ello por dos motivos: el conde deTolosa era su cuñado, por matrimonio con otra delas hijas del rey de Castilla y Ramón Berenguer IVconde de Barcelona y príncipe de Aragón, junto consu hermano el conde de Provenza, seguían siendo
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
76 Esprcros o¡ F¡vrLr¡
una amenaza que sembraba discordias en los
vizcondados de Carcasona, Montpelier y Narbona,
cuanto más que había fallecido Alfonso VII de
Castilla, y el catalán ya no tenla guerras en su flanco
oeste. Así pues sólo era cuestión de tiempo que En-rique de Inglaterra y Ramón Berenguer IV se aliaranen su contra. La solución la encontró Luis invadien-do Normandía, lo que obligó a Enrique a retornar a
su país, reunir mas tropas y atacar por Beauvais.
Finalme nte en 1160 con la partida en tablas, se fir-mó una paz provisional entre ambos monarcas y los
grandes señores involucrados en Chinón.Los acuerdos podían haber tenido una cierta es-
tabilidad y durabilidad pero se precipitaron a causa
de los problemas de la Iglesia y el emperador de Ale-mania Federico Barbarroja. En 1153 había fallecido
el papa Eugenio III y hasta 1159 sucedieron dos
pontífices que vivieron poco: Anastasio IV y AdrianoIV. A la muerte de este último en 1159, Barbarrojaintrigó para que en la silla de San Pedro se sentase
un papa afín a sus intereses; la elección fue compli-cada y recayó en el cardenal Ricardo Bandinelli de
Siena que tomó el nombre de Alejandro III, y era
líder del grupo antialemán. El emperador no podíaaceptar esto, porque ya habla tenido dificultades conAlejandro en Sicilia, cuando en ella habla conspira-do en su contra con el rey Guillermo I el malo. Aslpues bajo su instigación el cardenal Octaviano de
Monticelli, cabecilla de los proalemanes, se procla-mó papa con el nombre de Victor IV y recibió el
apoyo del imperio alemán. El cisma estaba servido,
L¡ ots¡pNs¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños V
cada papa declaró antipapa al otro y se excomulga-ron mutuamente.
Las cosas llegaron a ml punto de desorden quedebla buscarse la paz entre el cristianismo europeoy finalmente en otoño de 1160 ambos papas convo-caron una reunión para que la alta clerecla Europasentenciase quién era el verdadero. Sin embargo losprlncipes también tenla lo suyo que decir a través
de obispos y cardenales, mediante las redes declerogamia y reciprocidades que hablan conseguidoreunir. Además, la foraleza de Roma era un obstá-culo para su intereses y dicha reunión era un buenmomento para establecer negociaciones provecho-sas. Los reyes de Castilla, Irlanda, Noruega y Hun-grfa, asl como gren cantidad de grandes señores feu-dales, apoyaban las tesis de Alejandro III, otrosmuchos del área germánica con el emperador al fren-te apoyaban a Vlctor IV. Luis VII de Francia duda-ba, por un lado el nombramiento de Alejandro IIItenía a favor Ia legalidad, por otro dar soporte a
Vlctor IV, podía significar tener paz en sus fronrerascon Alemania, espe rar aparenteme nte no costaba naday finalmente dijo, que como aliado del rey de Ingla-terra, por la paz de Chinón, aceptarla la decisión de
éste como suya. Ante esto, Alejandro III envió comolegados suyos a tratar con Enrique II a tres cardena-les: Enrique de Pisa, Juan de Nápoles y Guillermode Pavía, que supieron ganarse al rey de Inglaterra ypor extensión al de Francia, mediante el pacto se-
creto con el primero, de ofrecer la dispensa de có-pula carnal para ratificar el matrimonio entre Enri-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
78 Esplc¡os o B F¡r*¡rr-l.q
que y Margarita, que tenían enronces 7 y 4 aítosrespectivamente, con lo que su matrimonio se con-sideraba plenamente válido y deñnitivo y Enriqueobtenla la dote de su mujer del Vexín. El secreto delpacto se mantuvo hasca después de las votaciones,con lo que Alejandro consiguió el voto del rey de
Inglaterra y del de Francia, que no sabía que lo ha-
bían engañado. En conclusión, Alejandro III se man-tuvo en el solio y sus legados debieron huir de las
iras de francés, mientras que la dispensa y el matri-monio se habían validado secretamente en el castillode Gisors de la orden del Temple. Victor IV se man-tuvo como papa cismático sólo con el apoyo delemperador y Francia e Inglaterra entraron de nuevoen guerra por el Vexín.l{
La discordia y guerra sembrada por los legados
papales se estableció con el argumento expreso de:
pro bono pacis et concordiae, pro quiete et tranquillitateamborum regum et utriusque regni, es decir: para labuena paz y concordia, para la quietud y tranquilidadde ambos reles y cada reino. Con ello, aunque el textoresulte una ironfa a la guerra que siguió, se habladado con un argumento que podla aparecer cadavezque por razón d,e altos intereses, se pedla una dis-pensa que convenla otorgar. Con el tiempo a estaforma de dispensar se le dio una dimensión tempo-
'4 HÓRMAN, op. cit. p. l5-75 y SAGMüLLER "Eine Dispenspápstlicher Lcgaten zur Verehclichung eines Sicbenjáhrigen mitciner Dreijáhrigen im Jahre I160" Theologische Quartalschriftvol.LXXXVIII, 1904.
Lr orsp¡Ns¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños 79
ral y en las Decretales de Gregorio IX, aparece falsa-mente atribuida Nicolás I, papa del siglo IX, y lafalsedad de esta se razona sobre la base que en las
obras de Nicolás I no aparece en ningún momenrosemejante forma de dispensar, ni en su famoso tra-tado sobre le matrimonio: Responsa Nicolai ad con-suba Bulgarorum (P.L.,ll9:978 y s.), ni se repire enningún escrito posterior suyo o de los que le suce-dieron hasta que aparece en 1234 en la cuarra decre-tal de Gregorio IX. Así mismo, coeráneamenre almatrimonio dispensado y poco después, hubo dis-cusiones teológicas y canónicas sobre estas nupciasen los escritos conservados de Guillermo deNewburg, Roger de Hoveden, Roberto de Monte,Randulfo de Dicer y Arnulfo de Lisieux, defensoreso detractores de la validez del casamiento y, curiosa-mente, nunca se argum€nra que Nicolás I hubiesedecretado su posible validez a través de una dispen-sa. Con lo cual el principio normativo debe atribuirsea los intereses políticos de Alejandro III, transfor-mados en decrero legislativo posterior.
Sobre esca base, los escasos matrimonios infanti-les dispensados con el argument o de pro bono pacis,ruvieron en lo sucesivo plena validez y se circuns-cribieron a casos excepcionales de grandes interesespollticos en matrimonios de .aras rein"ntes o degrandes señores feudales.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
,d=__
80 Especlos oE F¡vrr-r¡.
I¡ otspnNs¡, "NISI MALITIA suppLEAT AETATEM"
La otra forma de dispensar el matrimonio de niños,que supone más del 95o/o de la cuantía de los queexistieron, se basa en la razón fisiológica. Esta indi-caba que si el matrimonio se establecla para pro-crear la especie humana, en el tiempo en que se da-ban claras muestras de pubertad, ya se era apto paratal negocio, porqué se había entrado en el períodode la adolescencia independientemente de los años
que hubieran pasado.
Hemos indicado que las leyes desde Roma consi-deraban que, a partir de los 14 años del varón y 12
de la hembra estos ya eran púberes, entonces a efec-tos matrimoniales ya eran hombre y mujer. Sin em-bargo el agrupamiento en edades prefijadas en tornoa un calendario astronómico, era obvio que ni con-tenla ni complacla a la verdad y tampoco era ciertoque el dla del cumpleaños, apareciese un cambioradical en la fisiologla del que cumplla. El pase de laimpubertad a la pubertad era un perlodo de tiemporeconocible pero no medible a nivel general, en el
que se sucedían una serie de transformaciones cor-porales que culminaban con la aparición de las re-glas femeninas y el semen masculino. Asl pues, laIglesia, después de frenar el desorden a la hora de
casar, mediante la legislación recibida por tradicióny cuando consiguió que los padres obedeciesen a su
discurso, que se sustentaba en una prohibición de
derecho natural, tuvo que dejar una salida sobre este
mismo derecho a aquellos interesados, que argumen-
L¡ orspeNs.a DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños 81
taron, como lo habían hecho los sabinianos, que
cuando un niño o niña reunía las condiciones físi-cas, podla casarse y por tanto, aunque no tuviera laedad legal, tenla la fisiológica que garantizaba laposibilidad de contraer nupcias.
La primera norma que recoge esta posibilidad,está, como he citado, en una consulta que se le hizoa Alejandro III, en el año 1180, por el obispo de
Génova. En respuesta el papa ordenó que quien esté
cerca de la pubertad no debe separarse, con ello Ale-jandro III reconocía que para é1, la fijación de lapubertad legal, no tenla un valor absoluto si no que
podía aplicarse en caso de necesidad el análisis auna circunstancia particular y dispensarse.
En lo sucesivo, en los casos de dispensa de edad,
el problema surgió cuando se quiso probar la puber-tad, pues la prueba fehaciente consistla es saber que
aquel niño había sido capaz de completar una uniónsexual y en la mujer de soportar el coito. De esta
forma, los diferentes autores teólogos y canonistas
entre el siglo XII y el XVI, no se ponlan de acuerdoen cuanto a describir con fechas la proximidad a la
pubertad legal que permitiría el matrimonio, por-qué por una extraña razón algunos querían seguiracotando en términos astronómicos tiempos fisioló-gicos. Asl autores como: Guillermo Naso, opinabaque esta proximidad debía circunscribirse al tiempoentre 8 y 15 días antes de cumplir la edad, GodofredodeTran¡ Bernardo de Parma, Ricardo de Mediavilla,
Juan de Andrea o Enrique de Segusio, eran de laopinión que la demostración de la unión carnal era
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
$
p Esp¡cros p¡ F¡v¡lr¡
la única prueba posible. El papa Inocencio IV y San
Buenaventura, Butrio, Ancarano, el Panormitano yel cardenal Zabarella, creían que se producla 6 me-ses antes del cumpleaños siempre que hubieren sig-nos externos. San Alberto el magno declaraba queno debía medirse la edad en años sino la disposicióndel cuerpo, a la gue debía añadirse la sagacidad delingenio, es decir, introducfa argumentos sobre desa-
rrollo psicológico a añadir al físico. En las Glosas,se indicaba que los hombres están próximos a lapubertad a partir de los l l años y medio y las muje-res a los 10 y medio. Finalmente se resolvió la cues-
tión mediante examen físico de los interesados y queIas solicirudes de dispensas de edad debían acompa-ñar, un certificado médico que indicase la capaci-dad procreativa del cónyuge legalmente impúber. En
los niños de un médico y en las niñas de un médicoy una comadrona.
Estos razonamientos entorno a la proximidad dela pubertad, no impidieron que si bien las solicitu-des de dispensa matrimonial, en la mayoría de los
casos, se acercaban lo máximo posible a la de la nu-bilidad legal, que algunos niños y niñas fuesen casa-
dos a partir de los 9 años en las áreas europeas de
influencia católica y entre los 2 y 3 años en las de
influencia protestante. Esta gran diferencia se expli-ca por qué en el área de influencia católica, se man-tuvo la idea de que el consentimiento del niño, des-
pués de los 7 años, era válido según las proposicio-nes de Graciano. Mientras que en eI área protestan-te y sobre todo anglicana, el consentimiento del niño
l¡ olsr,¡Nse DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nlños 83
no era válido según los dictados de Lombardo, de talforma que al llegar a la edad de la pubertad debía
racificar su matrimonio mediante la comparecenciaante la autoridad la cópula carnal.
Otro de los aspectos que después del concilio de
Tiento hubo de tratarse fue teológico, es decir lapermisividad o no de la ley divina entorno a la cele-
bración de estas bodas, que ya ni la sensibilidad so-
cial, ni la fisiológica admitfan como de lo mas idó-neo. La escuela teológica salmantina y entre ellos
Alfonso de la Veracruzt5 y algún jurista francés comoAndrea Tiraquellit6 tratando sobre las costumbresmatrimoniales en el Poitou, dieron tal respuesta. Aslse resolvió que como la edad no era un impedimen-to perpetuo, este no era divino si no simplemente de
derecho natural o de derecho positivo humano y portanto, podla dispensarse en favor del peticionarioaunque gravitaba sobre é1, el impedimento de impo-tencia que hacla nulo cualquier matrimonio. Sinembargo, al ser esta impotencia temporal, a pesar
de clasificarse este tipo de bodas como una pésimacostumbre social, podla permitirse en virtud de los
razonamientos matrimoniales de la Summa Theologica
de Santo Tomás de Aquino y la teologfa de derechonatural analizada en la obra: De lcges de Francisco Suárez.
t' ALFONSO DE LA VERACRUZ Slteculum coniugiorum,Compluti, Officina Ioannis Graciani, 1572, p.204-215.16 TIMQUELLI, Andrcae Commentariis in Pictonum cott¡ucudínes,
scctio de legibu connubialis & i*re maritali. Lugduni, Haeredes
Gulielmi Rovillii, 1616, (LVI.Conn.26)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
u Esp¡clos o¡ F,rvlLr¡
Asl, después del concilio de Tiento las bodas connovios impúberes quedaron sujetas a los impedimen-tos matrimoniales como los de consanguinidad, afi-nidad, etc, en la impotencia y controlada su permi-sividad bajo la dispensa eclesiástica. Y ya dentro dela mecánica de la dispensa hay tres mandamienrospapales que los afectaron. El primero la constitu-ción de Plo V de 5 de diciembre de 1566, SicutAccepimus, en el que manda al Tribunal de la Peni-tenciaría y a la Dataría Apostólica, que en cualquierdemanda de dispensa figurase claramente y sin erro-res las causas por las cuales los peticionarios quie-ren casar. Como segundo, la fijación de formulariosde la Cancillería Apostólica durante el papado deAlejandro VII, entre 1655 y I667t7 y finalmente las
encfclicas Nirniam Licentiam y Magna Nobis, que el
papa Benedicto XIV fulminó conrra la iglesia polacaen l74l y 1743 por los desordenes y vicios, entreotras cosas, con que los obispados de Polonia dabandispensas de matrimonio con niños y la forma conque se planteaban posteriormente demandas de
t7 CORMDO, Pyrrho Praxis Dispensadonum Apostolicarum proutroque foro, ex solidissimo Romanae Curiae stylo hactenusinconcusse servato, Sacrorum Canonum, Conciliorum, aliarumqueconstitutionum Apostolicarum sanctionibus, Congregationis Sac.Conciliii Tridentini declarationibus, Sac. Rotae Romanaedecisionibus, classicorum authorum validissimis doctrinis,peritissimorum deniq; virorum observationibus E{ responsisexcerpa, illustrata & adjecta, Coloniae Agrippinae, \TilhelmumMetternich Bibliop, 1680, p.83
Lr o¡s¡nNs¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños 85
divorcio.18 Particularmente en esta última enclclica,se mandó que antes de librar dispensas de edad, de-bía interrogarse a los niños lejos de los padres y portres veces para saber si su voluntad de casarse era
propia o inducida, si sabían qué era el matrimonio,si no preferlan entrar en religión, si conoclan a su
futuro cónyuge y todo un conjunto de preguntas que
pretendían salvaguardar y anteponer los derechos de
los niños antes que los de sus padres o tutores.De esta forma desde el siglo XVI al XVIII, la
dispensa del impúber aumenta su complejidad buro-crática a la par que su precio, que en zonas como las
de Cataluña llega a ser de entre del 10olo del importede las dotes con que se acercan los novios al matri-monio y esto marca que, los futuros cónyuges quepueden plantear a este tipo de celebración, se si-túen mas entre las clases sociales medias y altas que las bajas.
R¡zoNrs FAMTLTARES pARA ESTABLECER uNMATRIMONIO INFANTIL.
Hasta el momento he explicado a grandes rasgos laformulación de la dispensa eclesiástica para este tipode matrimonios, que es el epicenrro de este artículoy lo que pretendla narrar. Sin embargo entiendo quequeda por explicar, para finalizar este rrabajo, elporqué de un matrimonio con niños y las causas quelos motivaron. Todo ello por el desconocimiento ge-
t8 BENEDICTO XIY Ba llar ium, Yenetiis, Jacobum Caroboli etDominicum Pompeati, 17 45, 4 vols.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
f% Esp¡cros o¡ F¡vrue
neral de su existencia, que se circunscribe en todocaso a la idea nebulosa de que estas bodas sólo se
daban entre casas reales.
El matrimonio infantil es un tipo de unión de
urgencia. Urgencia circunscrita al ámbito familiarpor causas externas e internas. Así mismo que es untipo de matrimonio muy ligado a la herencia, quedesde la Edad Media hasta la actualidad pasó de ser
establecido por las familias poderosas a socializarse
a todas las capas de la colectividad y que es el para-digma de la voluntad de los padres sobre los hijos a
la hora de escoger cónyuge. Las razones para esta-
blecer un matrimonio siempre han sido complejas yentre ellas se juntan intereses, afinidades, alianzas,emociones, afectos, amistades, negocios, etc. En los
casos de matrimonio infantil, como en los otros todoesto también existe. Sin embargo desde siempre, lagran mayoría de sociólogos, historiadores y antro-pólogos que estudiamos la familia tenemos tenden-cia a reducir los motivos de una boda a aquellas cau-sas que la información hallada parece destacar mas,
casi siempre circunscrita a aspectos económicos yhablamos de estrategia, mercado matrimonial u otrosargumentos que describen una parte pero no el todo.Y es que este todo se nos escapa por la imposibili-dad de encontrar información, de tal forma que comono sabemos en cada caso como pensaban las partes,sólo podemos describir lo que la árida y monótonadocumencación de curias, tribunales y notarios, nosha legado a la posteridad. Digo esto porque el ma-trimonio, incluso en el que hay impúberes involu-
L¡ orsprNs¡. DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Nlños g7
crados, no debe entenderse como un negocio puro yduro realizado por unos mayores y a pesar de desta-
car estos aspectos, los otros ocultos debieron existirpues parece imposible entender el matrimonio comouna partida de aledrez o una comPraventa.
En cuanto a la urgencia externa en el ámbito fa-
miliar, se encuentra esta causa por diversas razones:
cntre las monarqulas y grandes señores feudales, porla necesidad de establecer alianzas pollticas que man-tengan y aumenten sus juegos de intereses. En este
campo podemos situar el matrimonio entre Enriquey Margarita, hijos de los reyes de Inglaterra y Fran-cia que hemos citado, también el matrimonio entreAlfonso XI de Castilla de 15 años con Constanza de
9 años, hija de Don Juan Manuel en I325te o el de
Margarita hija del emperador Maximiliano I en 1491,con Carlos VII de Francia.2o Thmbién dentro de es-
tos motivos externos pueden influir las guerras y si-tuaciones de inseguridad por acontecimiento políti-cos. Dentro de ellos pueden agruparse una gran ma-yoría de los que existieron en el obispado de Ge rona,pues en el período entre 1623 y 1750, se casaron
It BALLESTEROS,Antonio.Fistoria de Españay su influencia en labistoria uniaersal, Barcelona-Buenos Aires, 1948, l0 vols., pp.99-101, vol. III.'¡o
SCHMALZGRUEB ER, F nncis co Jus Ec c le s i as ti cum Un iu ersam,
Breai methodo a¿ discentium utilitatem explieatum seu lacubrationesc¿nonicae in quinque Libros Decretalium Gregorii IX PontificisMarimi, RomacTypographia Rev.CamApostolicae, I844, I I vols,p-220, vol. lY.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
88 Esp¡cros pe F¡uu.t¡
361 niños y curiosamente, cuando su territorio se
convierte en campo de batalla entre tropas francesas
y española, aumenta el número de dispensas y cede
cuando se terminan los episodios bélicos. Lo cual es
atribuible no sólo a la guerra en sí, si no también al
fallecimiento de los padres y la debilitación de las
líneas de filiación. En este grupo, también cabe in-cluir las bodas de niños en territorio griego entre los
siglos XVII y XIX, en que las arbitrariedades turcas
obligaban a los padres a casar a los niños antes de la
pubertad para que no fueran secuestrados y recogi-
dos o "legalmente" raptados, en los cíclicos pedomd-
zolnls, para ser vendidos a harenes o como futurossoldados jenlzaros, pues de esos raptos sólo se libra-ban las personas casadas.
Como causas internas que inducen al matrimo-nio infantil, las razones son muy amplias, hay multi-tud de casos en que la debilitación de las llneas de
filiación y el fallecimiento del padre o madre here-
dero del patrimonio, obligan al cónyuge supérstite o
a los tutores a casar a los niños para avanzer el re-cambio generacional. Tanto porqué un niño casado,
cuando llegue a la pubertad procreará antes, comopor la necesidad de tener alguien al frente del patri-monio. De la misma forma, el niño casado, por le¡se convierte automáticamente en mayor de edad yesto hace que tutores y curadores puedan ser elimi-nados si su presencia o actuación resulta incómoda.También hay ejemplos en que se casa al niño parasellar alianzas comerciales, para captar he rencias, paraobtener ingresos y pagar deudas, para ascender en la
Le olsp¡Ns¡ DE EDAD o cÓMo cAsAR A Los NIÑOS 89
escala social, para no perder viviendas o tierras, para
asegurar medios de trabajo, de domicilio o simple-mente tener una mujer que crecerá en la casa dandoapoyo al conjunto doméstico como en ciertas pobla-ciones de Ucrania, cuando pertenecía a Polonia,donde en el siglo XVII, en ciertas comunidades ru-rales, se casaba al niño y futuro heredero con una
mujer mayor, que primero vivía maritalmente conel padre viudo y después con el niño cuando este
alcanzaba la pubertad; los hijos fueran de uno u otro,por llevar la misma sangre podían entrar en la ternahereditaria y el conjunto doméstico pervivía com-pleto, con lafuerza de trabajo de hombre y mujer.2r
A principios del siglo XVIII, empiezan a decaer to-dos estos motivos y aparecen los de índole moral,que socialmente deben taparse: asl surgen causas porrelaciones sexuales prematrimoniales y embarazos
prematuros que la honestidad pública debe encubrir.Ya más adelante entre los siglos XIX y XX, son los
enamoramientos los que se añaden al tema, con re-
laciones prematrimoniales que precipitan la boda.El ligamen entre matrimonio infantil y herencia
es el más acentuado, si en la Edad Media y tiemposfeudales se circunscribía a ser un tipo de casamien-to casi exclusivamente de la nobleza o del patriciadourbano, a medida que el campesinado era liberadode la servidumbre feudal, al poder disponerhereditariamente de la tierra que posela, pasó a usar
+
" \TOLOWOSKI, J. La uie quotidienne en Pologne au WII s.,
Paris,1972, p.329.
)
i
i
:
illi
t
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
90 Esp¡.clos o¡ Feurr¡l
de los mismos métodos de transmisión de la tierraque habfa visto emplear a sus señores, de entre elloscopia la modalidad del matrimonio infantil cuandole es favorable para sus intereses y asf, sobre el sigloXV y XVI, las bodas con niños se socializan y pasan
a ser usadas por la pequeña nobleza, todo tipo decampesinado con más o menos tierras, por los ofi-ciales administrativos, comerciantes, negociantes ooficios agremiados e incluso entre aquella genre queen la documentación diocesana se presenta comosimples braceros o trabajadores por cuenta a.iena.
De esa forma, el matrimonio infantil que existióen Europa tuvo una primera etapa ligada a la cos-tumbre y cuando las leyes eclesiásticas y civiles con-siguieron regular el matrimonio fue entrando en de-cadencia. Cuando las bodas eran un asunto privadotuvieron sus mejores tiempos: a medida que el ma-trimonio entró en la legislación pública, empezaronlas cortapisas que fueron endureciendo su acceso.La normativa y la burocracia diocesana nos han le-gado de esta segunda etapa los mejores ejemplos yasí, el matrimonio infantil que existió en Europa ruvouna vida ligada, con carácter de urgencia, a la trans-misión de la herencia y la concreción de la alianza yesto se mantuvo hasta finalizado el siglo XVIII. Eneste siglo, cambió la precariedad de la vida; el au-mento de las cosechas, los nuevos contratos agra-rios, el desarrollo del comercio, el enriquecimientoprogresivo de todas las capas sociales, un mayor bien-estar y el aumento de la natalidad, llevaron entre otrascosas a cambios en la mentalidad europea, de los
L¡ orspe¡¡s¡ DE EDAD o cóMo c^sAR A Los Nrños 9l
que surgió la idea del individualismo, transmitidopor la pujante burguesía y las proclamas de libertad,igualdad y fraternidad. Esto se tradujo en una nueva
sensibilidad hacia las personas y en este caso, hacia
los niños, cambiando los modelos y referentes de lo
que era la infancia y de lo que se debía vivir e n ella,
asl fue absolutamente reprobable la manipulaciónmatrimonial con cónyuges en la impubertad o en la
adolescencia, a la par que el aumento de calidad y
tiempo de vida y la natalidad eliminaron la urgenciay este tipo de planteamiento nupcial desapareció dis-cretamente, sin dejar otro rastro que algún caso de
matrimonio para encubrir la honestidad de algúncónyuge o por estados emocionales.
Er Osrspaoo DE GTRoNA
Las series del Obispado catalán de Girona, comien-zan con casamientos a partir de los nueve años de
las niñas y de diez años de los niños. Los casamien-
tos infantiles de Girona tienen para las niñas las eda-
des siguientes, expresadas en años y meses:
Fuoxte:Elaboración propia a partir de las dispensas de edad del Obispado de Girona.
9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9. l0 9.1I
4 I 3 r5 6 8 9 4 I
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
fl-EF
92 Esrncros DE FAMTLTA
En cuanto a los casamientos de niños en los mis-mos matrimonios, las edades expresadas en añosy meses son:
Elaboración propia a partir de las dispensas de edad del obispado 0""3",ilX.
Si observamos los cuadros sobre las edades de casa-
miento de las niñas, podemos constatar un aumentoprogresivo y al mismo tiempo un descenso de casa-
mientos entre la franja de los nueve años al límite de
doce, con un claro agrupamiento en matrimoniosen torno a los once años justos (26 matrimonios).Thmbién es curioso el repunte de casamientos a lamitad exacta de cada edad. Así, encontramos que alos 9 años y 6 meses hay 15 casamienros, a los 10
años y 6 meses hay lT,yalos ll años y6 meses, 13
unidades. Ahora bien, si juntamos casamienros ro-tales de niños y niñas, aparecen otros puntos de in-terés y otras explicaciones.
L¡ plspr¡¡s¡ DE EDAD o cóMo cAsAR A Los Ntños 93
cás¡M!ENTO 9410 10nI ft/12 l2113 tllt4 tor¡rTot¡r oeN¡ños 3 20 34 50 4r r48
Tor¡r o¡ Nrñ¡s 60 96 9l 247
Fururn:Elaborrción propia a paÍir de las dispensas de edad del Obispado de Girona.
En primer lugar, constatamos el progresivo aumentode edades en el número de marrimonios de los niñosque se casan y la particular centralización de las ni-ñas que se casan entre los 10 y los 1 I años. En se-
gundo lugar, observamos que el número de casamien-tos de niñas es mayor que de niños; sobre eso se
puede afirmar que el matrimonio infantil en Gironaes un hecho más de colocación o de captura de ni-ñas herederas que de niños herederos, y que la colo-cación de las niñas, en el caso de matrimonios en laimpubertad, es un asunto más urgente que el de losniños. Los niños ocupan aproximadamente el 37o/o
de todos los casos, mient¡as las niñas casadas un 630/o.
La diferencia entre unos y otros es suficientementeamplia para reafirmar esra hipótesis. Finalmente,entre las 353 dispensas de edad del Obispado deGirona, encontramos que sólo en 46 casos hay casa-
mientos en que tanro el niño como la niña sonimpúberes, 99 en que sólo lo es el novio, y 208 enque la niña no llega a la edad permitida.
En las dispensas de Girona, vemos aspectos inte-resantes en una perspectiva socioeconómica, ya queno hay una nobleza titulada; los pocos barones,viscondes, condes, marqueses y duques eran en
Epro 9.0 9.1 q) 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.1 ITo¡ru- I
En.lo l0 10r t02 103 ra4 10.5 10.6 t01 108 10.9 10.10 10.11
Tor¡r ) I I 2 ) 5 I 4 I
D ll u.l tt2 n3 rt.4 11.5 116 tt7 ll.t ll.9 I 1.1( ll.llTcrn{r t2 I 2 3 4 3 4 3 2
Eo¡o t2 tLt t22 t23 rz4 r25 tL6 lz7 tL8 tz9 t2.t( 12.ll
Torlr 9 4 5 ) 4 5 6 J 4 4 ,
t3 l3.t t32 ru 13.4 13.5 13.6 r3J 13.8 13s 13.10 l3.l ITs¡nr 9 5 4 3 I 3 5 4 3 3 I
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
fl-.'-FrF
% Esr,¡clos oe F¡¡r¡tt t¡
Girona una nobleza ausentista. Una distribución porcategorías tendrla esta distribución:
L,r olspBNse oe EDAD o cóMo cAsAR A Los Nrños ,5
GsNrr DEL coMERcro Y NEcocros
NégociantesMercaderes
Pauot esde narres
Total:
Nrlupno
r1.5
3
,,1r9
Ornos oFrcros
,-le*6or4....;, e .:.;,- fÓli"e*r '.''' 6Tiajineros 4 F.ii.ror llBoteros I Cdceteros 2Ma¡ineros I Pasamaneros IAsaonadores I Maestros de casas ICarpinteros 7 Peluqueros I$a¡ires ::,',,):. 7 .,, 'Te¡rise¡os , 2Blanqueros 6 Tenderos ,
- Co¡deleros..,, t , ,,,, bd¿nesr¿les IZaptreros 2 OTROS 13
,.. T,Ort*t V6-,,.,
Hemos de hacer algunas consideraciones antes de
enalizar estos datos. En primer lugat no se distin-gue la categoría de campesinos, que podlan ser ha-cendados rentistas, campesinos propietarios que re-nlan parte de la tierra en renta y podían trabajar laotra parte, o pequeños campesinos que trabajabancon ayuda de algún bracero, rrabajador o mozo. Pero
cl análisis de un buen número de casos parece indi-círr que la mayorla son campesinos grandes o me-dianos. En segundo lugar, los oficios agrupados pue-den dar lugar a categorías económicas diferentes. Porejemplo, en el grupo de sastres podla haber sasrres
proveedores de grandes partidas de ropa y, por tan-
Cor.¡ r,nv¡rpclo MILITAR
NobkdilÉrl+iipd¿,...;' 1,..,-i,.,..,-;¡,¡.'11'
DoncellasCiudadanos Honrados de GironaDoctores en medicina y en derecho
Totd: .,,...:::: ::. .:,::
Llclpos A LA TIERM
CampesinosTiabajadores del campoBraceros
Poseedores de huertas
DesconocidosTotal:
Orrcnl¡s Y GENTE DE PLUMA
F*miliares del$¿¡tc () fi cio,',,:,i
Nota¡ios
Núurno
1.,,,,.--,'
719
32.fr
Núu¡no
.tli:| .,,,::':,,t:'1': I {99.---::l5
.:' ..:-' 5 .,::,:..
I:: .,:.1.::: -'-::.:::¡:¡l:56,'
563
NúrlrBno
1i., 1::a::.: ;.:.;;,j:,t'
4t'l r,.'.,,:,,,,.11,t1t.
6
Núupno
,...1,::=5
:¡¡::::¡j:" "
).:,'' 4 t,,
t7
GENI¡ DE oFIcIos DE ELITE
Plateros
CirujanosFarmacéuticos
Tejedores de linoDroguerosTotal:
;i
rll
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
fl--E-F
96 Esp¡ctos DE FAMTLTA
to, ricos; o pequeños sastres que desarrollaban el tra-bajo individualmente. En realidad, la única manera de
establecer categorías económicas serla poder analizaruno por uno los volúmenes dotales de las familias queestablecieron matrimonios infantiles en Girona, consi-derando las categorlas socioeconómicas según los valo-res siguientes: de 25 a 200 lliures de dote: Clase eco-
nómicamente débil; de 200 a 500 lliures, familias queestán en un primer grado de riqueza; de 500 a 800lliures, familias en un segundo grado de riqueza; de
800 a 1,500 lliures, familias muy ricas; de 1,500 lliuresen adelante, casos extraordinarios, dotes de nobles ygrandes hacendados.
De las cantidades anteriores se confirma que el
matrimonio infantil se vincula con problemas heredi-tarios de la casa de campesinos, sobre todo de los que
eran propietarios medianos o grandes. En segundo lu-gar, podemos afirmar que quienes tenían privilegiosmilitares, sobre todo los Ciudadanos Honrados de Bar-
celona o de Girona, también están interesados porqueeran, en realidad, grandes campesinos ennoblecidos.Encontramos en un plano inferior a los trabajadores
del campo y negociantes con cifras iguales. Es com-prensible que los negociantes, por la riqueza quepodían alcanzar, fuesen los que necesitaban accedercon facilidad a los matrimonios infantiles. De entra-da, parece que los trabajadores no deberlan teneruna participación tan elevada, porque estos trabaja-dores eran en su mayoría hijos segundones de casas
de campesinos que podían acceder por defunción de
los herederos universales a la condición de tales.
L¡. olsrnNs¡ DE EDAD o cÓMo cAsAR A Los NIÑOS 97
Co¡{sronRAcroNEs FTNALEs
El matrimonio infantil tiene la particularidad de cons-tituir el paradigma de la voluntad de padres o tuto-res. Este paradigma gravita sobre los futuros cónyu-ges con más fuerza que cualquier otra forma de
unión, hasta el punto de que se llegan a a romper las
pautas sociales a través de normas extremas que lohacen permisible, pero siempre con la finalidad de
establecer las alianzas y la continuidad del depósitoque el hombre da a la tierra y la derra al hombre: losvalores agnaticios, éticos, morales, socailes, y de
bienes hereditarios de que las familias se creían pro-pietarias y depositarias. Esto se podía hacer porquesiempre ha habido, en mayor o menor intensidad,una corriente de pensamiento que hace de los hijospropiedad de los padres, y porque se ha visto en
ellos la continuidad social de uno mismo. Por elloson los primeros en ser llamados a la herencia. Enrealidad, el matrimonio infantil existió sobre la base
de que la sociedad europea, con tal de subsistir, tuvoen un tiempo la necesidad de controlar la colocaciónde los hijos a causa de la precariedad social, econó-mica, agraria. Esta percepción sólo puede observar-se en términos generales, hasta que la ilustración yla industrialización posterior permitieron a la socie-dad europea salir de la subsistencia más o menosangustiante que ligaba las familias a la rierra y las
cosechas, a los episodios climáticos y a las luchas de
dpo polltico. El casamiento se convirtió en un suje-ro activo de la economía familiar, y por ello se urili-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
;$=-r!FF
98 Esplcros o¡ Fevrlr¡
zaron laendogamia, los matrimonios consanguíneos
y los de los impúberes. Cabe recordar, finalmente,que el matrimonio infantil fue un matrimonio ex-
cepcional, sólo superado por el casamiento entrepersonas de diferente confesión religiosa, el casa-
miento dispensado entre raptor y rapada, asl como
otro tipo de casamiento entre enfermos incurables.Existió por una necesidad social, y no hay un finalconcreto, sino una desaparición discreta ocasionada
por la presión cultural. Esta alienación no se trasla-
dó de manera clara y precisa a las codificacioneslegales de los Estados Europeos. Sólo el Código de
Derecho Canónico de I9l7 estableció un cambioen la edad mínima para casarse en la escala más baja
de la edad, situada a partir de entonces en los 16 y14 años. La permisividad por debajo de esas edades
quedó como un acto de gracia para cubrir aspectos
morales; evidentemente, ya no se trataba de casa-
mientos entre impúberes, sino de púberes que que-
rlan contraer matrimonio por debajo de la edad es-
tatuida canónicamente o por las atribuciones legales
de los Estados. A través del matrimonio infantil he-
mos podido estudiar la nueva parcela de los lazos
entre familia, Iglesia y medios de subsitencia, y una
parte notable de la construcción social y del cambiode la relación familiar en el mundo cultural europeo.
El matrimonio infantil fue un recurso para captar ytransmitir bienes.
l¡slcAMIA:en los oscuros recuerdos de familia
#Estrella Figueras Vallés
(UNrvensIoro or BencnroNa)
"En toda sociedad existen instituciones formales
e instituciones latentes; y en toda sociedad hay una tensión
entre el sistema ideológico y las instituciones concretas"
Mariló Vigil'
1. INrnooucclóN
a investigación histórica ha abordado el
universo de las relaciones illcitas, de aque-
llos amores prohibidos que burlan las normas del
matrimonio y penetran en el ámbito del pecado, del
engaño e incluso del delito. El adulterio h¿ sido con-
siderado en la literatura y la historia como uno de
los factores determinantes, en ocasiones, de trage-
dias y desenlaces familiares. Pero la bigamia, en par-ticular la practicada por la mujer, ¿cómo se ha ubi-cado en el marco de las relaciones familiares? Este
será precisamente el tema del presente artículo. Aun-que podrla pensarse que se trata de una problemáti-ca limitada o singular en el ámbiro familiar, a pocoque se profundiza en las múltiples facetas que rela-
t VIGIL, Ma¡il6 La uida de las rnujeres en los siglos WI y WII,Siglo XXI, Ma.d,rid,r994.
leel
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
fl---!rr
100 Esp¡cros or F¡uru¡
cionan la bigamia con otras cuestiones relativas al
funcionamiento de la pareja y de las relaciones con-yugales, emergen con claridad diferentes aristas mul-tiplicadas, que matizan de diversa manera la institu-ción matrimonial asl como las redes familiares sus-
tentadas y generadas al compás de esas uniones.Un aspecto a recalcar es la inclusión de la biga-
mia en la taxonomía de los pecados públicos, es de-
cir, de las relaciones marginales que transgredlan porun lado la normativa de la Iglesia Católica ¡ por el
otro, las normas morales. Como sabemos, la dimen-sión social representada por la familia nos muestramúltiples redes de parentesco, las cuales han sidoesenciales en la configuración de los grupos y de las
alianzas entre esos grupos, alianzas manifestadas a
nivel polltico o económico. Numerosos estudioscontemporáneos han mostrado la importancia con-cedida por las élites y los sectores de poder a los
vínculos familiares, aunque se trata de un interés delque se han excluido los sectores populares. Y este
tipo de análisis ha desvalorizado elbagaje de estrate-
gias que elaboraron y protagonizaron las mujeresimplicadas en la bigamia, asl como las experienciasque debieron soportar, resolviendo conflictivas vi-vencias personales. Cabe añadir que, como se verá
en este trabajo, en ocasiones en el primer matrimo-nio se dieron unos determinados componentes, pro-pios de uniones impuestas con imposición o violen-cia, mientras gue en el segundo de los enlaces los
parámetros cambian: aparecen así complejas varian-tes tales como los sentimientos y la atracción sexual.
L¿ ¡rcnul¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA 101
Las aseveraciones que siguen están sustentadas
en un intenso análisis de documentos inéditos que
permiten entrever historias de vida, tan reales que
nos dejan incluso imaginar la vida de las mujeres
implicadas. Se trata de historias vividas por mujeres
que pasaron por el Tiibunal del Santo Oficio de
México, acusadas de haber contraldo matrimonioen segundas nupcias, sin haber enviudado previa-mente, es decir, en contra de los presupuestos ecle-
siásticos.2 El espacio geográfico en que se encuadra
este estudio es la Nueva España durante los siglos
XVI y XVII, periodo en el cual es factible contem-plar características muy particulares en relación a lapersecución inquisitorial así como en cuanto a las
estrategias privadas de evasión. Además, se verificaun tratamiento inquisitorial diferenciador entre la
bigamia cometida por las mujeres denominadas "de
castd', surgidas como consecuencia del fuerte mes-
tizaje durante la etapa colonial, y la bigamia practi-cada por las mujeres peninsulares. Diversos ejem-plos expuestos a lo largo de las páginas que siguen,
2 Estos relatos han sido extraldos de los procesos inquisitoriales delS¿nto Oficio de la Inquisición de México, que se encuenrran en elfuchivo General de la Nación (en adelanteAGN) de Mexico. Provie-nen del material documental utilizado para la elaboración de mi tesis
doctoral, tiulada Perairtienda el ord¿n d¿l santo matrimonio. B/gamds
cn México: s. XVI-XWI, presentada en el año 2001 en el Departamentd'Antropologia Social i História d'América i Africa, de la Facultat de
Geografia i Histbria de la Universitat de Ba¡celona, para optar al dtulodc Doctora en Geograffa e Historia (Historia de América).
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t02 Esp¡cros oB F¡vu-t¡
exrraldos de la memoria histórica que ofrece el"Ramo Inquisición" del Archivo General de la Na-
ción de México, se combinan con los fondos docu-mentales conservados por el Archivo Histórico Na-cional dc Madrid, en su Sección Inquisición. Gra-
cias a unas ricas fuentes documentales provenientesde ambos lados del Atlántico, será posible demos-
rrar con claridad la hipótesis central de este trabajo:
que el matrimonio, núcleo de la familie., es Per se
una fuente de potenciales conflictos, pero no por esa
peculiar capacidad deja de ser, aunque suene para-
dójico, la fuente de cohesión de la estructura fami-liar y social. Por ello, aunque existan tensiones e in-cluso roturas en el interior del vínculo matrimonial,el sistema social consigue legitimarse gracias al afian-
zamiento de ese mismo vínculo, al tiempo que se
legitima el modelo de familia.En slntesis, el matrimonio se tratará aquí en tan-
to hecho burocrático, social y religioso, haciendo
hincapié en este último asPecto ya que las mujeres
que actúan en estas páginas fueron procesadas porun delito que incumbía a la fe católica y al sacra-
mento matrimonial. Como veremos, el concepto que
estas mujeres sostuvieron acerca del matrimonioestuvo, en realidad, supeditado más a su propia idea
de moral que a las supuestas reglas religiosas, reglas
que ellas conoclan quizás a la perfección. En esta
línea, resulta muy significativo insistir en un estudiocomparativo entre los dos matrimonios contraldospor las mujeres afectadas y acusadas de bigamia, ya
que ambos se diferenciaban especlficamente, como
l¡ ¡rc¡¡¡t¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLIA f03
más arriba he apuntado. Veremos así cómo las leal-tades no siempre eran respetadas al interior del es-
pacio social familiar, dependiendo de los particula-res conceptos que tuvieran sus miembros acerca de
lo que era, o de lo que debla ser, el matrimonio. EI
mundo que intento mostrar aqul es un mundo de
recuerdos oscuros que muchas familias suelen tenerpero que insisten en ignorar, ya que su memoriapuede ayergonzar a los descendientes, tanto a los fa-
miliares cercanos como a los lejanos. En el caso de
las mujeres que "hablarán" en este artlculo, ha que-dado el rastro dejado al pasar por el Tiibunal ¡ porsupuesto, se trata de una huella originada por el es-
tigma a partir de un procesamiento que cubrió de
ignominia a sus familias. Todos estos aspectos pre-tenden desmitificar el concepto de familia, institu-ción tradicionalmente considerada como invulnera-ble y al margen de las tensiones y deslealtades, idea
sustentada por una ideología que tuvo a la institu-ción familiar como ejemplo de orden, respero ymoralidad.
2. ¿CoxsrnveDous o REBELDEs?,
¿DECENTES O LIBERTINAS?
Sin entrar en el sofisticado universo del dogma, ysin inmiscuirnos en las consideraciones de herejía,pecado o delito, es importante recordar que el ma-trimonio ha sido, y es aún ho¡ considerado en slmismo como una forma de contrato, y de este hechose desprende la dimensión burocrática del compro-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ro4 Esp,rcros oe Fnvr¡-ta
miso asumido. Pero veamos en primer lugar el mar-co en que el matrimonio bígamo se contempla, siem-
pre considerando que estamos analizando una trans-gresión al matrimonio católico, el cual fijaba su in-disolubilidad así como la prohibición de contraerotro lazo en vida de uno de los cónyuges. Esta dispo-sición legal contenía un agravante: el hecho de quelos cánones de la Iglesia Católica fijaran que el ma-
trimonio era un sacramento, por lo cual el incumpli-miento de sus cláusulas devenía sacrilegio con con-notaciones heréticas. Es por ello que la bigamia erajuzgada por los tribunales de la Inquisición. Por otraparte, el Derecho Penal canónico dispuso que "blga-
ma" era la persona:
"consagrada al servicio de Dios que contrae matri-monio, o el casado que se ordena in sacris sín el
consentimiento de la mujer, o por fin, aquella que
celebra dos o más matrimonios simultáneamente,
esto es, en vida dei cónyuge anterior".3
La propia Iglesia Católica fijó la edad para con-traer matrimonio, en el caso de la muje¡ en los doceaños de edad como mlnimo legal. No obstante, y de
acuerdo a los relatos producidos por las mujeres"bígamas" ante el Tiibunal, casi todas ellas se unie-ron por primera vez a un hombre cuando ni siquiera
3 Citado por GACTO, Enrique nEl deliro de bigamia y la inquisi-ción españolao, en Sexo barroco I otrds transgr¿siones premodernas,Alia¡za, Madrid, 1990, p.128.
L¡ grcnv¡¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA 105
tenían esta edad establecida por la Iglesia para ga-
ra;ntizal el consentimiento y la voluntad individual.Esta situación se corrobora con las propias declara-
ciones que estas mujeres manifestaron en su descar-
go al Tribunal que las procesó, ante el que afirmaroninvariablemente que su primer casamiento fue reali-zado con más disgusto que agrado. Se deduce así
que estos primeros enlaces fueron producto de inte-reses y compromisos familiares más que de la volun-tad pe rsonal. Es precisamente este argumento el que
utilizó la mestiza inés de Cisneros ante el Tiibunaldel Santo Oficio. La joven, natural de la ciudad de
México, manifestó que:
"siendo muy niña sus padres la llevaron a un lugardonde cogen pescado que no sabe como se llama, yalli la llevaron a la puena de la Yglesia y un clérigo de
alli que no sabe su nombre les tomo las manos a esta
y a un mogo Juan mestizo y despues les dixo Missa yla oyeron, y huvo aquel dia fiesta en cassa de una
yndia llamada Barbara donde fueron a possar. Y se
acuerda huvo muchos convidados, pero que no se
acuerda si la casaron con el dho Juan, aunque esra
du¡mio con el una semana en el dho lugar en cassa de
la dha Yndia y alli la huvo donzella'.4
En cuanto a Anna de Velasco, una joven de ori-gen español, fue casada por su padre, que por enton-ces desempeñaba el cargo de Fiscal de la Real Au-
aAGN, Sec. Inquisición, vol. 186, exp. 3, s/ numeración. Procesocontra Inés de Cisneros.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r06 Esp¡,c¡os oB F¡t"rlr,r
diencia de Guadalaxara, en la Nueva España.5 Supadre, Miguel de Pinedo, declaró incluso alTribunalque su hija tenía sólo diez años de edad cuando con-trajo matrimonio. Lo mismo ocurrió con orra espa-ñola, Leonor Rodrfguez, a quien sus padres y otrosparientes casaron cuando aún era "doncella", sincontar con su aceptación. Ella misma manifestó que:"estando en casa de sus padres avia entrado un man-cebo y escondiendose en un corral en un horno detrasdel y que le havian visto parientes della y le havianobligado a que se desposase como en hefeto se des-
posaron". El mancebo fue obligado a casarse bajo laamenaze de ser enviado a prisión, por lo que en cuan-to tuvo ocasión, abandonó Montijo, donde residlaen los Reinos de Castilla, e "hizo ausencia de la dhavilla". No obstante, y tal como afirmaría Leonor anteel Tiibunal, ella nunca se consideró realmenre casa-
da la primera vez "porque no havia venido en el nidho de si", y que ésta era la razón por la que habíadecidido unirse a otro hombre por segunda vezt "yque asi se havia casado con el Toribio Garcia".6 Tam-bién la española Isabel Muñoz manifestó ante el Tii-bunal que fue casada por su madre cuando sólo con-taba con diez años de edad, y que en el momento decelebrarse la unión se habla negado expresamente a
5 AGN, Sec. Inquisición,vo|.264, s/ exp., fs. 3Og-312. Procesocontra Anna de Velasco.6 AGN, Sec. Inquisició n, vol. 467, exp. 83, fs. 365-374.Tesúñ-cación contra Leonor Rodrlguez. El nombre nToribio Garcla, ap¿-rece con minúsculas en el original.
l¡ s¡cAMr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA LO7
"dar las manos", que era el signo que simbolizabaante los testigos su conformidad ante el trascenden-
tal acto que se estaba celebrando. En el caso de Isa-
bel, fue su madre quien decidió dar las manos por ella.7
Los casos mencionados permiten afirmar que estas
mu,ieres, todavía niñas en el momento de producir-se la primera unión matrimonial, se negaron y, con-secuentemente, se rebelaron en vano a la exigencia
paterna ¡ en algunos casos, materna. Este rechazo,
cercano a la insumisión, no se vio sin embargo aten-
dido durante el primer enlace ni por los familiares,ni por los testigos, ni por el cónyuge. No sorprende,
entonces, que estas jóvenes hubieran decidido ca-
sarse en segundas nupcias con quien considerabande su conformidad, y ello a pesar de vivir aún el
primer esposo. Encontramos asl la obediencia en el
primer caso, tras haberse doblegado a una fuerza
superior a ellas que las habla forzado y obligado a
acceder al matrimonio. Si durante un dempo podrladecirse que aceptaron su destino, es indudable quecon el paso del tiempo la confrontación debla esta-
llar en el seno familiar, donde se gestaba la discon-formidad a su primer matrimonio. Los casos esru-diados permiten comprobar que, si bien estas jóve-nes obedecieron y se casaron, dicha obediencia se
vela resquebrajada cuando quien se tenía enfrenteno era el padre o la madre, sino el marido. El mari-
7 AGN, Se c. Inquisición , vol. 22, exp. 4, fs. 30-40. Proceso conrraIsabel Muñoz.I
ilir
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
108 Esp¡.cros or F¡vIu¡
do, a quien se traspasaba el poder Patriarcal, se veía
deslegitimado al quedar cuestionado el consenso de
la mujer. El conflicto familiar, traspasado a la lndmay privada relación de los cónyuges, trascendía asl la
relación familiar.El sometimiento femenino fue en muchas oca-
siones recordado y fomentado por los pedagogos
modernos. Se ve claramente en los consejos que aPa-
recen en La perfecta casadd, de Fray Luis de León8'
asl como también en la Guía de pecadores, de Fray
Luis de Granada, uno de cuyos fragmentos rePro-
duzco aqul a título anecdótico:
"La mujer casada mire por el gobierno de una casa,
por la provisión de los suyos, Por el mantenimien-
to de su marido, y por todo lo demás, y cuando
hobiere satisfecho a esta obligación, extienda las
velas a toda la devoción que quisiere, habiendo pri-
mero cumplido con las obligaciones de su estado".e
Con consejos de este estilo, más cercanos a laadvertencia que a la sugerencia, quedaba bastante
invalidada la posibilidad de traspasar los márgenes
domésticos y las fronteras del hogar, un hogar que
en la mayoría de los casos de bigamia que se investi-
garon en el Tribunal de la Inquisición estaba repre-
sentado por el sempiterno argumento de los malos
s LEÓN, Fray Luis de La perfecta casada,Yosgos, Madrid, 1979.e GRANADA, Fray Luis de Gula de qecadore¡, Planeta, Barcelona,
t986, p. 444.
La srcAMre: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILIA f 09
tratos o "la mala vida'. Las palabras de las acusadas
no dejan lugar a dudas; veamos enronces algunosejemplos oportunos que corroboran este comenra-rio. A la mulata Lorenza de la Cruz, por ejemplo, su
primer marido le daba "muy mala vida y lamaltratava".l0 A la mestiza Juana Hernández, su pri-mer marido, llamado Melchor Gabriel, le "hagia malavida", por lo que al cabo de tres meses de haberse
casado, la joven se fue de su lado.lr La mulata Bea-
triz Ramírez, a la que también su marido le dabamala vida, acabó tomando la decisión de dejarle alos dos años de casada.12
La conmovedora historia de Catalina del Espinales otro ejemplo: cuando aún no había cumplido losveinte años de edad, Catalina declaró a los jueces
inquisitoriales que había sido casada por su madrecuando era menor de doce años de edad. La unióncon el valenciano Pedro Bizcayno no fue radficadapor clérigo alguno, sino directamente por laprogenitora, quien sólo habla exigido a los contra-yentes que se diesen las manos. Declaró también que,tras hacer "vida maridable" por el lapso de un año,un día entraron en su casa unos frailes y apresaron a
I0 Archivo Histórico Nacional (de aquí en adelante AHN), Sec.Inquisición, Libro 1067, fs. 288-293 reverso. Proceso conrraLorenza de la Cruz.tr AHN, Sec. Inquisición, Libro 1066, fs. 346-349 reverso. Pro-ceso contra Juana Hernández.t2AGN, Sec. Inquisición,vol. 134, exp. 3, s/numeración. Procesocont¡a Beat¡iz Ramlrez.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ll0 Esp¡c¡os o¡ F¡,¡r¿tr-rl
Pedro argumentando que se trataba de un fraile eva-
dido. Pedro volvió a casa poco después, afirmandoque habla sido liberado por "ser buen ylluminador".Ya en el hogar, hirió a Catalina en el rostro utilizan-do un cuchillo, justificando su actitud por el hecho
de que la joven habla declarado que estaba realmen-te casada con é1. Luego de este ataque, Pedro aban-
donó el hogar y no se supo nada de é1. Fue entonces
cuando Catalina decidió irse a México, donde llegóa los quince años de edad. Poco después supo por su
padre que Pedro había sido ahorcado y descuartiza-do en la localidad española de Loja, tras ser senten-
ciado por las autoridades, acusado de haber dado
muerte a una mujer con la que estaba casado. Alconocer esta situación, Catalina volvió a casarse, esta
vez con Ventura del Espinal de quien tomó el apelli-do (aunque en el proceso la joven aparece con el
alias de "Catalina de Torres").13
Es evidente entonces que tras huir del primermarido, y luego de formar un segundo matrimonio,en este caso prohibido, quedaba desgarrado el mo-delo femenino de dócil conformidad, sustentado poraquellos pedagogos y por la Iglesia Católica. La pro-pia situación, no obstante, demostraba que el matri-monio era un estamento privilegiado también paralas mujeres acusadas de bigamia, las cuales hablanpreferido contraer un segundo matrimonio antes de
'3AGN, Sec. Inquisición, vol.36-1, exp. 2, fs. 142-152. Proceso
contra Catalina del Espinal.
L¡ srcAMr,{: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLIA 1l I
vivir "en pecado". En gran parte de los casos estu-diados se percibe que las mujeres argumentaban que,dc permanecer amancebadas, quedaban así al mar-gcn de la moral y de la decencia. LJna mestiza,Thomasa Gerónima, que fue juzgada y sentenciadajunto con su segundo marido Sebastián Fabián, ar-
tumentó anre el Ti'ibunal de la Inquisición que habfapreferido volver a casars€ en vida de su primer ma-rido, incurriendo asl en bigamia, porque "le pareciocosa degente el casarse" .t4 La española Ana pérez,
por su parte, declaró que se había casado nueva-mente por "quitarse de pecado".l5 LJna primera im-presión que resulta de estos fragmentos es que laidea de moral de las jerarqulas de Ia Iglesia tenlanvisibles puntos de desencuenrro con la moral deThomasa o Ana. Los dicrados del dogma no renlandcmasiado que ver con las expectativas de bienestaríntimo de esras mujeres, las cuales, sin embargo, noromplan directamente con el principio de respetabi-lidad que suponla la ratificación de la unión matri-monial por parre de la institución eclesiásrica. Esteriltimo aspecro que, a priori, podría parecer.el únicoque las llevó a contraer el segundo matrimonio, eraen realidad un elemenro más ya que, siempre en basea sus propias declaraciones, se observa que en ellasinfluyó más el deseo de "no vivir en mal estado", es
t{ AHN, Sec. Inquisición, Libro 1067, fs.94-99. proceso conrraThomasa Ge¡ónima.tt AGN, Sec. Inquisición, vol. 22, exp. 7, fs. 135-137 reverso.P¡oceso contra Ana Pérez.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
l12 Especlos op FevIlI¡
decir, amancebadas, que la posibilidad de que los
vecinos pudiesen tomar conocimiento de que vivían
unidas a un hombre sin estar casadas. El precio a
pagar era grande y conllevaba riesgos, tanto que en
muchas ocasiones la búsqueda de información, paso
previo para consagrar el segundo casamiento, exigía
dar publicidad del mismo, lo cual provocaba sosPe-
chas y delaciones,
Quedarían por responder dos Preguntas: la pri-mera, si estas mujeres fueron rebeldes o conserva-
doras. Es probable que todos estos elementos, cier-
tamente encontrados, estén insertos en su comPor-
tamiento, aunque después de revisar sus declaracio-
nes es fácil deducir que su "rebeldfa" se expresó en
la decisión de rechazar los malos tratos' asl como en
la exigencia de que se les reconociera su segundo
matrimonio frente a una primera unión que, inva-
riablemente, habla sido establecida contra su volun-
tad. Este argumento fue manifestado por mujeres
que, sin poseer conocimientos formales de leyes nisaber en muchos casos leer ni escribi¡ entendían
que su defensa debla centrarse en el carácter invo-
luntario del primer matrimonio. Una de las
declarantes, Inés de Cisneros, sostuvo que si habla
sido casada "siendo muy niña" y a la fuetza, aquel
matrimonio no debla marcar toda su vida.16 Una si-
tuación similar se refleja a lo largo del testimonio de
16 AGN, Se c. Inquisición, vol. 186, exp. 3, s/ numeración. Proce-
so contra Inés de Cisneros.
L¡. stcAMtÁ: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILTA Ll3
la española Catalina del Espinal, quien declaró que
había sido casada por su madre antes de cumplir los
doce años de edad;t7 o las palabras de Isabel Muñoz,quien, como vimos, se negó incluso "a dar las ma-
nos".18 Quizás el elemento que aparece en estos rela-
tos es una actitud "conservadora" de mujeres que
preferlan radficar un segundo matrimonio, conser-
vando asl aquello de bueno que poseía para ellas el
sacramento que concordaba con la creencia religio-sa y la fe que hablan aprendido. El rito sagrado ele-
vaba la unión no solamente allegalizer las relaciones
de la pareja, sino también al formalizar una familiaen el seno de la Iglesia Católica. Asl pues, si estas
mujeres hablan disuelto un núcleo familiar, no lohabfan hecho por despreciar los sacramentos. Todolo contrario; en sus declaraciones se aprecia que,
inclusive incurriendo en bigamia, pretendían en rea-
lidad consolidar y dignificar la propia unión matri-monial, esta vez con su consentimiento.
En cuanto a la segunda pregunta, es decir, de si
estas mujeres eran o no decentes o libertinas -unapregunta que aparece en forma permanente entrequienes acusaron a las mujeres de bigamia-, es inte-resante la acepción que Thomasa Gerónima da a la
categoría de "decencii' para ella, la idea de decen-
cia iba aparejada a una particular y personal idea de
t7AGN, Sec. Inquisición, vol.36-1, exp.2, fs. 142;152. Proceso
contra Catalina del Espinal.t8 AGN, Sec. Inquisición, vol. 22, exp. 4, fs. 30-40. Proceso
contra Isabel Muñoz.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
tL4 Especlos or Fevrlrl
moral. En ese sentido, su moral entraba en francacontradicción con la propuesta por la opción reli-giosa. La Iglesia, a través de los clérigos, pretendlatransmitir la correspondencia entre moral católica ypecado. De esa manera, la bigamia era homologadaal pecado, y resultaba orientada por la idea de que
se trataba de una "perversión" en el seno de la insti-tución matrimonial, cercana a la dimensión de laherejía, inclusive más grave que el "pecado público"representado po r el "amancebamiento". Para Thoma-sa Gerónima, sin embargo, así como para otras mu-jeres cuyas declaraciones nos sirven como platafor-me para estas aseveraciones, estas ideas de pecado
de la Iglesia se contraponían a su propia idea de lamoral, más vinculada al tipo de convivencia dignaque deseaban tener junto al hombre que hablan ele-
gido para ser su esposo. De ahl el acento puesto en
cierto rechazo al amancebamiento, concebido comoun estado al margen de "su" moral personal,
Cabe agregar que los jueces no haclan demasia-
do hincapié, ni efectuaban recriminaciones a estas
mujeres por el abandono de sus hijos: los tres hijosque Ana Pérez abandonó en España no fueron utili-zados en su contra en el proceso inquisitorial, es
decir, no fueron mencionados por el Fiscal comocausa recriminatoria sino tan sólo como elementocircunstancial.le De esto se deduce que la materni-
te AGN, Sec. Inquisición, vol. 22, exp. 7, Fs. 135-137 reverso.
Proceso contra Ana Pérez.
L¡, slcAMr.{: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA 115
dad no era considerada una condición ni positiva ninegativa a la hora de juzgar a esras mujeres, las cua-les indudablemente hablan sido arropadas por redesde solidaridad femenina que habían ayudado a ga-rantizu las "fugas" del clrculo familiar. Con el ma-trimonio, las mujeres pretendían liberarse del poderpatriarcal pero en realidad pasaban a estar someri-das por un marido de quien solían huir. La evasiónsuponía un nuevo mundo cargado de responsabili-dades pero también de movilidad. La huida del ho-gar y el denodado esfuerzo por salvar situacionesdiflciles y por asumir el riesgo de conrraer un segun-do matrimonio, ponen en tela de juicio el prejuiciode que las mujeres eran más conservadoras que loshombres. Al menos este pequeño pero significativogrupo de mujeres acusadas de bigamia no encajabaen el esquema de moral eclesiástica: muchas de las
españolas que terminaron anre el Tribunal acusadas
de bigamia, habfan llegado al "Nuevo Mundo" hu-yendo de la mala vida que les habían dado sus pri-meros maridos, deseando elcanzar el sueño ameri-cano de libertad, mienrras las que habían nacido enAmérica también habían preferido huir de su enror-no en busca de un porvenir mejor.
Estas mujeres acusadas de bigamia, habían sidomadres poco antes de pasar por la sede del Tiibunal.Algunas de ellas estaban amamanrando hijos de cor-ta edad, a quienes se les permitió permanecer en sucompañía y compartir con ellas la reclusión y la pe-nitencia por el pecado de bigamia. Esto es lo queocurrió precisamente con Thomasa Gerónima, re-
i1
s
$
¡
I
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
tL6 Esprcros o¡ F¡¡¡IlI¡.
cluida en el Santuario de los Remedios, que pudollevar con ella a sus tres hijos, uno de los cuales era
aún "de pecho".20 Como contrapartida, estas muje-res nos están mostrando su lucha así como el escaso
temor ante lo desconocido, y en contradicción con
el esplritu conservador que se ha achacado al com-
portamiento femenino, atribuido por el llamado "ins-
tinto maternal", que presupone la preferencia feme-
nina por salvaguardar a la prole, protegiéndola de
los peligros externos inclusive a costa de la propiaautonomla y bienestar. Tanto los pedagogos como la
Iglesia Católica solían sugerir que la mujer debla
soportar los malos tratos propinados por el maridopara no perturbar o deshacer la familia. De acuerdo
al principio aristotélico, la familia "es consustancial
con la sociedad y debe preservarse' y cualquiera que
atente contra el orden establecido de la familia esta-
rá atentando contra el estado".2l
En este imaginario de maternidad que se Preten-dla imponer vemos, no obstante, que las autorida-des sollan pasar por alto el abandono de los hijospor parte de las mujeres procesadas por bigamia, en
tanto no hubiese escándalo de por medio, pues se ha
de hacer hincapié en que casi la totalidad de las
mujeres acusadas de cometer bigamia provenían de
20 AHN, Sec. Inquisición, Libro 1067, fs.94-99. Proceso contraThomasa Gerónima.2t Citado por DALTON PALOMO, Margarita Mujeres, diosas ymuws. Tejedoras de la memoria, El Colegio de México, México,1996, p.355.
[¡ ntc¡¡¿l¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLIA Ll7
los sectores populares. Quienes estaban en una posi-ción social "privilegiada' se veían más sometidas al
control de su maternidad porque en su descenden-
cia se depositaban múltiples intereses económicos,patrimoniales, de herencia y de honor familiar. Aunasí, y con toda la vigilancia ejercida, la "transgre-
sión" fue un hecho en el que la ilegitimidad fue su
mayor exponente. En este caso, el "desliz" debía ser
ocultado convenientemente para obtener cierta in-dulgencia por parte de la sociedad que, en líneas
generales, rechazaba la maternidad conseguida sin el
permiso debido.22 Además, como sabemos, la ilegi-dmidad era un estigma, pero si se conocían los orí-genes y se hacla cargo el progenitor, aunque fueratan sólo en apariencia, la conexión estaba teórica-mente garantizada. En realidad, la familia constituíaunos lazos de consanguinidad pero también de reco-nocimiento social, que equivalla a "ser tenido corno"de un determinado estatus social, lo cual tenía serias
derivaciones en relación a la consabida "limpieza de
sangre" y a la demostración de moralidad pública yreligiosa de los descendientes, por ejemplo, demos-trando que no se tenían antepasados penitenciadospor la Inquisición.
2 No obstante, cabe señalar que en la época en estudio, y de acuer-do a las genealogfas expuesras en las declaraciones judiciales, se
aprecia la carencia de un arraigado sentimiento de segura, por pro-clamada, paternidad. Los hijos e hijas, considerados brazos rraba-jadores o reproductores según el sexo, eparecen con apellidos con-fundidos o mezclados entre los hermanos.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
l18 Esp¡cros oE F¡r'¡ru¡
En el caso de la bigamia nos encontramos con unproblema añadido: que es un tipo de conducta queha sido tratada tradicionalmente como un procedermasculino. Entonces, si una mujer traspasaba elumbral supuestamente "masculino" de la libertadsexual, y tomaba decisiones que para la sociedadrallaban en los comportamientos illcitos, se la con-notaba con el despectivo apelativo de "libertina".Pero, si analizamos convenientemente la transcenden-cia del paso dado por estas mujeres (de acuerdo conlos moralistas, se tratarla de un "mal paso") al acep-tar la bigamia, difícilmente podrlamos calificadasde "libertinas". Hubiera sido mucho más fácil paraellas permanecer en concubinato
-pasando igual a
pertenecer al ámbito de lo licencioso- pero sin quepor ello tuvieran el riesgo de ser apresadas y juzga-das por el más punible pecado de bigamia. El hechode si estas mujeres eran o no "libertinas" en lugar de"decentes" debe ser considerado en el espacio con-formado por la opinión pública. Este espacio es elque de alguna manera marca a los individuos de for-ma tradicional, atribuyendo determinados compor-tamientos a las personas según el sexo, la clase sociala la que pertenecen o inclusive de acuerdo al lugarde nacimiento. Este proceso que podemos denomi-nar "esencializador" , como ya se ha apuntado e n re-lación al tema de la maternidad, ha resistido el pasodel tiempo y ha pervivido a pesar de los avararesintelectuales, creando arquetipos de hombres y demujeres. Como se ha sugerido más arriba, estasmujeres, por circunstancias de su propia vida y por
L¡ grc¡vr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILIA 119
la pretensión de satisfacer sus expectativas persona-
les, muestran la gestación del inconformismo ante
una situación dada; fueron simultáneamente rebel-
des y conservadoras, decentes Para con su ProPiamoral, y al mismo tiempo libertinas para quienes no
vieron en ellas más que mujeres que no encajaban
en los esquemas familiares idealizados y constante-
mente transgredidos.
3. Dr n"ltl¡TEs A EsPosAs:
UN PASO HACIA LA TRANSGRESIÓN
Los casos estudiados nos muestran una velada aun-
que tangible y constante intromisión en la sexuali-
dad femenina. tJno de los principales objetivos de
las bfgamas al contraer el segundo matrimonio no se
relaciona con la predisposición "innata" a la pro-miscuidad, argumento que suele aparecer cuando se
menciona su bigamia, sino a la valoración del afec-
to, del amor y del deseo de conseguir una relación
estable de pareja por sobre una sexualidad frustra-da. Así lo indicó la mulata Ana de Azpiria2s cuandoafirmó que con su primer marido no habla conse-
guido tener hijos porque "ni hazia con este vidamaridable a derechas"; es decir, su justificación fue
que el primer esposo no cumplía con el débito con-yugal, incumpliendo paralelamente uno de los fines
'?3 AGN, Sec. Inquisición,contra Ana de Azpitia.
vol. 135, exp. I, fs. l-14. Proceso
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
120 Esp¡clos o¡ F¡¡r¡u-t¡.
que la Iglesia Católica otorgaba al matrimonio cató-lico, es decir, la posibilidad de procrear que era el
elemento ce ntral para a0tanzar el matrimonio y con-solidar la familia. Además de la mala vida declarada
por gran parte de las blgamas, que denunciaron ma-
los tratos recibidos, estaba el desprecio sexual de-
mostrado por sus primeros maridos contra ellas. Este
aserto aparece denunciado en las declaraciones de
Thomasa Gerónima, quien dijo al Tribunal que sumarido, Joseph de la Cruz, se habla ausentado de su
lado llevándose consigo a una mujer casada con lacual habla estado ya amancebado.2a Le española InésHernández se refirió a algo similar al insistir en quesu primer marido, Diego Hernández de Cardona,"no abia querido hazer vida maridable con ella".25
Situaciones como estas contradecían de hecho el
supuesto imaginario de convivencia y el conjunto de
expectativas que se consideraban ideales para elmatrimonio, vinculados con la "afición" y el senti-miento de etracción sexual y de amor, presentes sí
en el segundo enlace. Inés de Cisneros, por ejem-plo, se casó en primeras nupcias con el mestizo Juande Córdova, para luego contraer matrimonio con el"moreno" Francisco de la Cruz, que era esclavo de
Gerónimo de León, por entonces Receptor de Bulasde la Santa Cruzada. Con su segundo esposo, Inés
'?4 AHN, Sec. Inquisición, Libro L067, fs.94-99. Proceso contra
Thomasa Gerónima.2t AGN, Sec. Inquisición , vol. 22, exp. 3 fs. l5-30. P¡oceso contraInés Hernández.
L¡ stc^Mr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILTA l2l
dc Cisneros tuvo dos hijos que murieron poco des-pués de nacer; ante el Tiibunal confesó que sabía delos impedimentos para contraer una segunda unión,pero que habfa resuelto casarse porque "la cego laafigion que tenia al dho negro esclavo".26
En este deseo de estabilidad no está ausente, porsupuesto, la adhesión a la conservación de la familiacn el terreno económico. Así, al deseo de conseguiruna mejor calidad de vida se une la presencia de unaatrayente relación senrimenral. Este fue el argumen-to utilizado en su defensa por la española BeatrizGonzález, quien afirmó habe r rechazado a su primermarido porque "era onbre muy ruyn y no era paramantener cssi'.27 En este deseo deberíamos distin-guir entre las mujeres españolas y las nacidas enAmérica. Las primeras, además de arriesgarse a via-jar solas al continente americano sin el permiso exi-gido por la Casa de Contratación, buscaron con elsegundo matrimonio ascender de nivel socioeconó-mico, como fue el caso de Catalina del Espinal,2s yen general lo hicieron con hombres españoles. Otrassituaciones pueden servirnos de ejemplo: InésHernández, casada en primer lugar con el sastre
'16AGN, Sec. Inquisición, vol. 186, exp. 3, s/numeración. Procesocontra Inés de Cisneros.t7 AGN, Sec. Inquisición, vol.22, exp. 12, fs. 209-234 y 278-279.Procsso contra Beat¡iz G onzález.! La joven salió de España cuando tenla rrece años de edad, pasó a
la Isla Española y de alll viajó a México, en AGN, Sec. Inquisición,vol. 36- I , exp. 2, fs. 142-152. Proceso contra Catalina del Espinal.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
I1iI
{lI'i
'
t22 Esp,rclos np Favrlr,t
Diego Hernández de Cardona, optó en segundo tér-mino por un marido, Pedro Qamorano, quien afir-mó en defensa de la joven que no debla ser penaliza-da por "la honra y posición que tienen".2e
Algunas uniones nos muestran la manera en que
se constituyó el hete rogéneo mosaico étnico en Amé-rica. Las mujeres nacidas en América, por ejemplo,prefirieron casarse en segundas nupcias con escla-
vos o hombres de "calidad" inferior a la suya, es
decir, en función de las consideraciones de color ycategoría social de la época. Catalina Moreno, unajoven mestiza natural de la ciudad de México, con-trajo su primer matrimonio con Juan de Santiago,
un zapatero al que se le atribuyó ser "medio indio".La segunda vez prefirió al mulato Sebastián López,que era esclavo del Padre Provincial Fray Martln de
Peralta. La declaración de Catalina Moreno, adjun-ta a la documentación procesal, demuestra que ella
había aceptado la condición jurldica de esclavo de
Sebastián al momento de casarse, y que se había
comprometido a ir con él en caso de que fuese ven-dido a otro amo.3o
En este proceso de definición de los senrimien-tos. Veamos un ejemplo: la mulata Lorenze de la Cruzse casó en primer lugar con Gerónimo de San Juan,también mulato, de cuyo lado huyó porque le daba
':e AGN, Sec. Inquisición, vol.22, exp. 3, fs. l5-30. Procesocontra Inés Hernández.30 AGN, Sec. Inquisición, vol. 4l 8- I , exp. 3, fs. 306-320. CausaCriminel contra Catalina Moreno.
L,r srcAMt¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILTA 123
"muy mala vida", tras lo cual conoció a otro mulato,Diego de Soza, en San Juan de Peribán, Michoacán.Con este último, tal como declaró Lorenza, se "mal
amistó", es decir, inició una relación que en la épo-
ca era denominada "mala amistad" como sinónimode estar viviendo en concubinato, tanto que otras
mujeres declararon que hablan entablado una "torpeamist4d" al amancebarse.3l Entretanto, Lorenza yDiego se fueron a Guadalaxara, ciudad en la que eljoven fue apresado y acusado de ser un esclavo fugi-tivo. Lorenza decidió entonces contraer matrimo-nio con é1, y lo hizo en elzaguán de la propia cárcelante la presencia de dos presos que testificaron lasoltería de la joven para permitir asl la unión. Final-mente, Diego de Soza fue vendido por la Real Sala
del Crimen al ingenio de Cocoioque, y Lorenza se
fue con é1.32
Los casos permiten ver una especie de continuumen la trayectoria de las vidas de las mujeres, a parrirde la huida del hogar conyugal, a la "mala amistad" yluego al matrimonio formal. En efecto, algunas de
las mujeres acusadas de bigamia optaron por rerra-sar la segunda unión formal y permanecieron"amancebadas" y haciendo "vida maridable" durantelargo tiempo. Es el caso de Ana de Azpiria y de la
'r Declaraciones de Marfa de la Cruz, en AGN, vol. 527 , exp. 2, fs.
t57-252.t AHN, Sec. Inquisición, Libro 1067, Fs.288-293 reverso. Pro-cso contra Lorcnza de la Cruz,
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r24 Espnctos o¡ F¡ruIrt¡
esp añola An a G o nzález.33 Juana Hernández, po r ej em-
plo, vivió un tiempo "mal amistada" con su segundo
marido, con quien tuvo dos hijos antes de pasar porla Iglesia.3a La española María de la O y Tapia "tubo
comunicazion ylicita" con un sargento de la compa-
ñía de Palacio y, ante [a falta de certeza de su condi-ción de viuda, dudó durante un tiempo en unirseformalmente al militar hasta que éste, gravemente
enfermo, se lo pidió. Los problemas para María sur-
gieron cuando intentó cobrar el sueldo del sargento
fallecido: el capicán de la compañía le negó ese dere-
cho alegando que conocía que el primer marido de
María estaba vivo, y que se encontraba desterrado
en la "fndia de Portugal" (actualmente Brasil).35 Este
continuum, que al parecer estarla al margen de un
posible análisis de la estructura familiar, nos recuer-
da, no obstante, que las estrategias familiares segui-
das para establecer un matrimonio inclulan el com-
promiso de los esponsales y la cohabitación de lapareja. En efecto, los estudios demuestran que los
esponsales o "palabras de futuro" eran un compro-miso formal de casarse por parte de la pareja. Elloabrfa el periodo comprendido entre este compromi-
33 AGN, Sec. Inquisición, vol. 135, exp. 1, fs. l-14. Proceso
contra Ana de Azpitia. También vol.23, exp. 6, fs. 30-48. Proceso
contraAna González.34 AHN, Sec. Inquisición, Libro 1066, fs. 346-349 reve rso. P¡o-
ceso contra Juana Hernández.3t AGN, Sec. Inquisición, vol. 520, exp. 57 , fs.91-92. Denunciade sf misma de Marla de la O y Tapia.
L.e slcAMre: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA 125
so y el matrimonio in facie ecclesiae. Pero como sea
que creaba una cierta confusión, al quedar las pare-jas unidas bajo un ritual como podía ser el inter-cambio de anillos o las promesas verbales y las arras,
la situación daba lugar a la cohabitación. Desde el
siglo XVI, y siguiendo también la normativa delConcilio de Tlento, las ceremonias de esponsales ymatrimonio se fueron haciendo más consecutivas e
incluso en el mismo día de la boda.36
En este análisis sobre las tensiones entre los cón-yuges y las fidelidades exigidas por las familias, es
sugestivo el ejemplo brindado por la española Bea-
viz de Morales. Su esposo, Juan Martín de Garnica,supo que su esposa le era infiel cuando todavía vi-vían en pareja en España, por lo cual decidió aban-donar a su mujer y dejar la península. Ya en Améri-cÍr, y aun a sabiendas de que la joven se había casa-
do en segundas nupciasr / eo el marco de la biga-mia, con el hombre con quien había cometido adul-terio, reclamó ante el Tlibunal del Santo Oficio deMéxico sus derechos de legítimo marido. En apa-riencia, Juan Martín sentía que le asisrla la razón,una razón de deberes conyugales que sobrepasabaninclusive al adulterio. Si bien el marido había resul-tado ofendido, se mostró indulgente ante los "des-
atinos" de su muje r: por "sentirse viejo y have r teni-
r Véase al respecto, SEGALEN, Matrine Antropologla histórica deb fan i li a, Taurus, Madri d, | 9 92, p. I 02. Tam bién GAUDEMET,Jan El matrimonio en Occident¿, Teurus, Madrid, 1993, en parti-ailt p.342.
:i
,i
1
II
1,
I*I
ii
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
126 Espactos oE Feunrr
do graves enfermedades" deseaba refundar su mal-trecho hogar. Los lazos familiares, aun deterioradospor el tiempo, las ausencias y las infidelidades, con-tinuaban siendo útiles para reemprender una rela-ción afectiva y, por qué no, de necesidad. La suerreno acompañó, sin embargo, aJuan Martln, ya que laInquisición se mostró inflexible con Beatriz, quienfinalmente fue acusada de bigamia a pesar de me-diar el perdón marital.3T
4. Sospncges, RENcoREs y DELAcToNEs
De los testimonios aportados por acusadores y testi-gos podrlamos resaltar una conclusión: pese a queno dejaba de ser "un secreto a voces" el hecho deque algunas parejas viviesen "amancebadas" o casa-das en segundas nupcias estando aún el primer ma-rido vivo, estas situaciones no saltaban a la palestrahasta que no explotaba el escándalo público. El deli-to se investigaba al producirse la denuncia por parrede alguna "bienintencionada' persona o por orrosmotivos. Sin lugar a dudas, muchos de los restigosconvocados por la Audiencia a declarar sospecha-ban que la mujer acusada, sobre la cual se les inte-rrogaba, podla haber estado casada o ral vez no ha-bía llegado a enviudar de su primer marido. pero
¿por qué involucrarse en un tema que lindaba con la
3iAGN, Sec. Inquisición, vol. 185, exp. 5, s/ numeración. proce-so contra Beatriz de Morales.
L¡ stcrvt¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA L2:7
hcrejía y tenía que ver con la institución inquisitorial,si no se podla sacar ningún beneficio de ello? Engeneral, era mejor dejar que los problemas de fami-lia fuesen resueltos por los propios interesados, pues
formaban parte de los vlnculos de parentesco, de
estrategias de ayuda y de lazos sentimentales quedeblan permanecer dentro del propio entramado fa-miliar. No obstanter pxrt€ de las declaraciones y de-laciones que efectuaron testigos y acusadores antelos oficiales del Santo Oficio de la Inquisición de
México muestran que este llmite representado porla intimidad familiar era en muchas ocasiones fran-queado por los propios miembros del núcleo. Losprocesos permiten enalizer el sustrato de complici-dades y malquerencias que desmienten la general de
armonla familiar.En este marco, en este apartado estudiaremos
primero a los maridos que comparecieron volunta-riamente para luego dedicarnos a los que fueron "in-vitados" y llamados a declarar por parte del Tiibunaldel Santo Oficio, es decir, los que acusaban o se
sentían obligados a denunciar la bigamia de la mujery los que eran reclamados a comparecer ante la In-quisición. Declarantes y testigos delataban o acusa-
ban a las mujeres ante el Promotor Fiscal, pero unosy otros solían afirmar que no los guiaba ni el rencorni el odio, sino que lo hacían por "descargo de su
conciencia". Quizás podríamos pensar que algunosindividuos carecieron de deseos ocultos al delatar a
un familiar o a un vecino; pero lo cierto es que laInquisición, como cualquier otro aparato judicial,
I
$
Í¡:Gab
riela
Dalla-C
orte C
aball
ero
t28 Es p¡cros o¿ F¡-rr,rtLr¡
pudo convertirse en ocasiones en servidora de envi-dias, rencores y venganzas personales, asl como enejecutora de intereses parriculares, ejerciendo, comoha afirmado Solange Alberro, de "catalizador de frus-traciones".38 Establecida la norma, el Santo Oficiodebía hacerla cumplir aun a costa de servir a mez-quinos propósitos; es por ello que nos encontramoscon delatores y con testigos diversos que sirvieronpara fundamentar la acusación: los hijos, una her-mana, aquellos maridos ofendidos y abandonados, oestos otros esposos que desconoclan la existencia dematrimonios anteriores... todos ellos contribuyerona aumentar la culpabilidad de las acusadas, aunquedicha culpabilidad no siempre fuese cierta. Es el caso
de Marla de la Cruz, acusada de bigamia por su mari-do Juan Gonsales quien, como prueba del delito, pre-sentó ante la Inquisición una carra que Marla hablaenviado a su padre en la que mencionaba a CristóbalBarva llamándolo su marido. A partir de esta denunciase abrió un largo proceso que duró siete años, cargadode fugas y aventuras protagonizad¿rs por Marla de laCruzy Cristóbal, hasta que se comprobó que el segun-'do matrimonio nunca había existido y que la joven era
inocente de la acusación de bigamia.se
38 ALBERRO, Solange uLa Inquisición como institución normari-vu, en Introducción a la Historia de las Mentalidades, Caad¿rno d.e
Tiabajo, wlm. 24, Departamento de Investigaciones Históricas,INAH, México, 1979, pp. l9I-213, cita de p. 212.3eAGN, Sec. Inquisición,vol.527, exp. 2, fs. 157-252. P¡ocesocontra Marla de la Cruz.
L¡ srcAMra: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILTA L29
Aparecen maridos delatores, generalmente con
muy interesadas intenciones, que no obstante argu-
mentan que acusan a las mujeres en "descargo de su
conciencia" o "para salvar su alma". De Inés Patiño
sabemos que fue acusada por su primer marido, JuanOrtfz, quien la había abandonado hacia más de uncuarto de siglo. Ortíz acudió al Tiibunal y afirmóque ella habla vuelto a casarse en la Nueva Yeracruz
con un licenciado y Justicia Mayor a pesar de estar
él vivo. Y pedía el regreso de la mujer para hacer
con ella "vida maridable", pese a hallarse "imposibi-litado para podella sustentar".40 Con similares inten-ciones compareció ante los Tribunales el marido de
Inés de Cisneros, Juan de Córdova, quien indicóque ella le habfa abandonado hacía ocho años y que
sabía a ciencia cierta que se habla vuelto a casar.
Córdova reclamó a los magistrados que mandaran'castigar a la dicha mi muger y entregarmela".ar Tam-
bién se presentó a declarar el primer marido de Ca-
talina Moreno para informar a los oficiales de la In-quisición que habla contraldo matrimonio con ella
hacía unos diez años. Al año ella huyó de su lado;
cuando [a halló, fue recluida durante ocho meses en
cl Recogimiento de Santa Mónica y luego cohabitócon ella durante un tiempo "como legitima muger",
sAGN, Sec. Inquisición, vol. 318, s/ exp., fs. 382-388. Tesdfi-c¿ción contra Inés Patiño.
"AGN, Sec. Inquisición, vol. 186, exp.3, s/ numeración. Proce-
ro contra Inés de Cisneros.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r30 Esp¡clos oe F¡vu-l¡
4AGN, Sec. Inquisición, vol.4l8-1, cxp. 3, fs. 306_320. CausaCriminal conrra Catalina Moreno.13 AHN, Se c. Inquisición, Libro 1067 , fs. Zg0-2g5. proccso con-tra Sebastián Fabián. También Libro 1067, fs.94_99. procesocontra Thomasa Gerónima.
hasta gue Catalina volvió a escapar. Ahora sabía queCatalina se habla vuelro a casar con un mulato escla_vo llamado Sebastián López.a2 pero no todos los hom_bres acudfan al Santo Oficio, quizás porque esta ins-titución generaba remor. Esta puede ser la causa dela ausencia de maridos, los cuales preferían no com-perecer a dar fe de que estaban con vida o gue re_chazaban reclamar a su mujer. Thomasa Gerónima,por ejemplo, abandonó a su primer marido, Josephde la Cruz, y se fue con orro hombre a Ciudad deMéxico, ante la indiferencia de aquéI. Allf conoció aSebastián Fabián, un mulato esclayo de una hacien_da de San Juan del Rlo, en el obispado de México,con quien ruvo un hijo yse casó por segunda vez.Elamo de la hacienda y el párroco comenzaron a sos_pechar que Thomasa no era viuda e investigaron suhistoria, por lo que la joven procuró demostrar suviudedad falsificando un certificado de defunción delprimer esposo. Descubierta, ella fue acusada de bi_gamia mienrras Sebastián Fabián era juzgado por losmismos cargos que en un deliro de bigamia. Thomasafue declarada culpable y sentenciada a Auto públicoy destieno.a3
Muy distinto fue el comportamiento del segundomarido de Beatriz Ramírez, quien decidió acusarla
-
L¿ srcAMr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILIA 131
anre Ia Inquisición al enterarse de que la joven se
habfa unido pr€viamente con un indio llamadoDiego. Durante las audiencias, Beatriz se defendióafirmando que el primer marido le daba mala vida,además que tan sólo se había "amonestado" con é1.
Poco después de salir del hospital, al que habla in-gresado por consejo del médico del Santo Oficio,confesó que efectivamente estaba casada desde ha-
cla unos quince años y "por mano de cura" con el
primer esposo. En este caso podemos ver que si el
primero le daba un mal vivir, el segundo tambiéncontribuyó a que su vida no fuera nada fácil, sobre
todo después de la sentencia conde natoria del Tiibunal.4Los segundos maridos sollan preferir pasar des-
apercibidos, como así lo demostró el que se casó lasegunda vez con la española María de Soto, una mujernatural de la ciudad de Toledo donde aún residla su
primer marido. En México, Marla volvió a unirse,csta yez con el español Gaspar Hurtado, quien sólo
atinó a acatar [a sentencia condenatoria delTiibunaltras afirmar que desconocla la existencia del matri-monio anterior de su mujer y gue 'ti ella lo confiesadebe de ser asy".45 La española Elena Núñez
-case-da en Sevilla y, tras emigrar a México, vuelra a casar
con Pedro de Rivera- ofrece otro ejemplo. Cuando
LAGN, Sec. Inquisición,vol. 134, exp.3, s/ nume¡ación. Proce-so contra Bcatriz Ram(rez.{tAGN, Sec. Inquisición,vol.36-1, exp. 6, fs. 199-223. Proccso
contra Ma¡la de Soto.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
É
132 Esprcros o¡ F¡utua
se supo que su primer marido aún vivía, y que resi-dla en Perú, la Inquisición comenzó a perseguir a
Elena y obligó a su segundo esposo a declarar. Pedroenvió repetidamenre diversos formularios de descargoal Santo Oficio ratificando su inocencia y afirman-do que al momento de casarse crela que ella "eralibre de otro matrimonio y soltera". En un remarcadoesfuerzo por probar su falra de implicación en losactos cometidos por su mujer, y con la finalidad deverse lo antes posible libre del compromiso contral-do con Elena, manifestó que: "no puede hazer vidamaridable con la sudodha por el peccado quecometeriamos juntandonos y por que no podemosestar casados por juizio de la yglia. Querria me diessepor libre del dho marrim para que pudiesse hazer demy lo que quisiere como persona libre".46
En los procesos no sólo encontramos a los mari-dos, sino también a orro tipo de comparecientes yacusadores, como vecinos y parientes directos de lamujer acusada. La acusación contra Ana de Azpitia,de quien ya hablamos más arriba, fue formulada porsu propia hermana, Marla de Azpitia. Mería se pre-sentó ante el Tiibunal "sin ser llamada", y manifestóque lo hacía "no por odio ni enemistad".47 En otroproceso, Juana Hernández fue acusada ante el Fiscal
46 AGN, Sec. Inquisición, vol.contra Elena Núñez.{7 AGN, Sec. Inquisición, vol.contra Ana de Azpitia.
23, exp.7, fs. 49-68. Proceso
135, exp. I, fs. l-14. Proceso
l¿ ¡rc¡vr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FÁMrLrA L33
por una hermanastra, la cual sosprendentemente ha-
bía sido la testigo de Juana cuando ésta solicitó li-cencia para contraer un segundo matrimonio; en ese
momento, su hermanastra no habla puesto reparos
en su contra.a8 Los cuñados de las acusadas tambiéntienen una importante presencia en estos procesos
inquisitoriales. La implicación afectiva y la alianzade intereses con sus hermanos (los primeros mari-dos de las blgamas) explican la vigilancia ejercidacontra las mujeres acusadas. Pero el ejemplo más
claro lo ofrece el hijo de Beatriz de Morales, quienpuso en entredicho la veracidad de la declaración de
su madre quien habla sostenido en su defensa quetenla pleno conocimiento de que su primer maridohabla fallecido antes de decidir contraer nuevo ma-
rimonio. Quizás por temor al Inquisidor, o tal vez
por rencor hacia su progenitora, el hijo de Beatrizafirmó que su madre habla mantenido una larga y"ambigua" relación con quien luego se convertirlaen su segundo marido, y que eso había afectado el
honor paterno. Para el hijo de Beatriz, su madredebía recibir un justo castigo por mancillar este honor.ae
Por otra parte, también los amos de esclavos, así
como los curas y párrocos que frecuentaban inge-nios, centros mineros y haciendas, muestran su áni-
'rAHN, Sec. Inquisición, Libro 1066, fs. 346-349 reverso. Pro-ccso contra Juana Hernández.{tAGN, Sec. Inquisición, vol. 185, exp. 5, s/ numeración. Proce-¡o contra Bearriz de Morales.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t34 Esp¡cros os Fal4rrh
mo de "adoctrinar" y vigilar la práctica religiosa delos sectores populares. El desvelo con que se perse-gula cualquier acto contrario a las normas moralesde convivencia cristiana está en el origen de muchasde las "irregularidades" que se rransformaron en jui-cios en los Tiibunales de la Inquisición. La mulataCatalina, por ejemplo, fue acusada de bigamia porel Reverendo Gaspar de Rocas, por entonces JuezVicario de las Minas.5o También fray Diego Muñozdio noticia e información al Santo oficio de la con-dición de bígama de la mulata Isabel de Guzmán.5rThomasa Gerónima, por su parte, fue denunciadapor el párroco que visitaba la hacienda en la quetrabajaba. Los amos de las haciendas pusieron tam-bién todo su empeño en cerciorarse de la solterfa desus trabajadoras. Fue el caso de la mulata Franciscade Acosta, de la mestiza Micaela Francisca, y deLorenza de la Cruz, esta última acusada por el ma-yordomo del ingenio donde trabajaban ella y su se-gundo esposo.52
5o AGN, Sec. Inquisició n, vol. 29 , exp. 4, fs. 4lG-420. procesocontra Catalina mulata,5t AGN, Sec. Inquisición,vo|.464, s /exp., fs. 277-291. proceso
contra Isabel de Guzmán.52 Véase AGN, Sec. Inquisición, vol. 677, s/ exp., fs. 137-176.Proceso contra Micaela Francisca. Libro 1067, fs. 288-293 rever-so. Proceso conrra Lorenza de la Cruz. También vol. 9 l, exp. 2, fs.6-16 reverso. Proceso contra Francisca de Acosta.
L,r srcAMr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMTLTA L35
5. UN¡ MANCHA DrFfcrL DE ocuLTAR
Para Nicolau Eimeric, autor de El manual de los
Inquisidores, hereje era todo aquel que no aceptaba
la doctrina romana en materia de sacramentos.s3 Si
hemos seguido las reflexiones de estas páginas, los bl-gamos y las blgamas sl que aceptaban dichos sacra-
mentos, ya que, en realidad, reincidían en uno de ellos,
el matrimonial. Otra cosa es afirmar que no respeta-
ron la normativa, pero estarnos lejos de acordar con la
acusación, siempre presente en los procesos, de quelas bígamas despreciaban el sacramento. Quizrís porello existieron crlticas certeras a la legitimidad del San-
to Oficio parajuzgar un acto que indudablemente os-
cilaba entre el pecado y el delito, ya que se discutió lajurisdicción de la Inquisición en el delito de bigamia ysu inclusión en el ámbito de las herejlas. La obraHistoire critique de I'Inquisition dEspagne, publicadaen Francia en el año 1818, muestra la decadencia del
poder inquisitorial así como la discusión acerca de lajurisdicción en temas de bigamia, no llegando a pone r-se de acuerdo sobre la autoridad legltima para jvzgar,
cs decir, los tribunales civiles o los eclesiásticos.sa
t' EIMERIC, Nicolau El manual de los Inquisido¡¿¡, Mucknik,Barcelona, 1996, p.61.r La obra de Llorente Histoire titiqae de l'Inquisition d'Espagnequc se cita en el texto corresponde ¿ la edición rraducida bajo eldn¡lo: LLORENTE, Juan Antonio Discursos sobre el ordzn dc proce-
s¡ cn los Tribunalcs de la Inquisición, Eunate, Pamplona, I 995.
;iit
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
136 Esp¡clos o¡ F¡rutru¡
lJn proceso por bigamia ante la Inquisición deja-
ba un estigma y un lastre de deshonor y de injuriaque pesaba durante largos años, incluso en los casos
de que este proceso resultaba sobreseído por las au-
roridades inquisitoriales. Este lastre explica el inte-rés con que las personas procesadas por diversos
delitos intentaban legitimarse declarando tanto unagenealogla "pura", sin estigma, como la ausencia de
antepasados involucrados en juicios practicados porel Santo Oficio. En el propio seno de esta institu-ción, la obra clave de Juan Antonio Llorente ofrece
un ejemplo de autocrítica en relación al peso cultu-ral y social de la acusación de bigamia por parte de
la Inquisición. Para Llorente "ninguno reputava te-ner honra mayor que la de ser christiano viejo, librede toda mala raza, de judios, moros, hereges ypenitenciados por el st. Oficio".55
Un ejemplo de este comentario que se refleja en
el proceder burocrático de los tribunales lo ofrece la
española Inés de Espinosa, quien declaró ante el Tii-bunal del Santo Oficio que había enviudado de su
segundo marido a los siete meses de unirse a é1.
Acusada de bigamia, fue finalmente sobreselda cuan-do el hijo que tuvo con su primer marido, CristóbalLuxeri
-quien residla en Veracruz- presenró do-
cumentos probatorios que certificaron que su padreestaba muerto, liberando así a su madre. En este
caso es significativa la orden expedida por el Tribu-
Ln srcAMr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILIA 137
nal: la de excluir el proceso original de Inés de los
archivos de la Inquisición con la finalidad evidente
de no dejar huellas documentales para la posteri-
dad.56 Es posible, no obstante, eue la orden no se
haya cumplido, ya que una copia del mismo fue con-
servada en el archivo corresPondiente.El afán por no ser vinculados a los herejes mues-
tra la lacra que conllevaba la acusación de herejía.
La necesidad de contar con parientes "limpios" ex-
plica, entre otras cosas, el interés de los familiares
directos por demostrar la inocencia de las mujeres
acusadas de bigamia y obtener asl su absolución,
inclusive ?ost rnortem. Es lo que ocurrió con Inés
Hernández, quien falleció en 1538 mientras se celebra-
ba el proceso inquisitorial, y cúya causa fue sostenida
por su familia, abocada a probar su inocencia.sT La
sentencia, dictada en 1541, manifestó que "no se mo-
leste a la dha difunta en ninguna manera acerca de lo
susodho ni a sus herederos", potenciando así uno de
los presupuestos expuestos por Nicolau Eimeric en su
Manual, que reafirmaba el derecho del Inquisidor de
"proceder contra los muertos que, antes o después del
óbito, hayan sido denunciados por herejes".58
El castigo, o mejor dicho, la penitencia impuesta
a la infractora, tuvo dos objetivos muy claros: uno
t6AGN, Sec. Inquisición, vol. 134, exp.7,sl numeración. P¡oce-
so contra Inés de Espinosa.t7 AGN, Sec. Inquisición, vol.22, cxp. 3, fs. l5-30. Proceso
contra Inés He¡nández.r EIMERIC, Nicolrtu El manual de los Inquisidores, cit., p' 231.55 LLORENTE, Juan Antonio Discursos..., cit, p. 188.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
138 Esp¡c¡os pe F.rvrr.r¡
afectaba a la moral privada, y el otro a la moral pú-blica. La sentencia dirigida a la moral privada servlapara prevenh y afianzar la crisrianización, recayen-do el castigo en la moral pública de la persona con-denada. También el castigo cala sobre las concien-cias de quienes disculpaban o aplaudlan el compor-tamiento de la bígama. Es por ello que los juicios ylas ejecuciones eran ejemplarizantes ya 9ue, des-de el inicio mismo de la causa, se aislaba a la reaen depósitos o cárceles y se le secuesrraban suspertenencias.
Queda por recordar agul cuáles eran las peniten-cias dadas a las mujeres condenadas por bigamia.Una de ellas consistía en oír misa con una vela en-cendida entre las manos. Otra de las penitencias erala abjuración de leui, es decir, la efectuada por las
penitenciadas en grado leve, a diferencia de la abju-ración de uehementi, la cual era fijada para los rela-jados y sentenciados por herejla de mayor conside-ración. Las penitenciadas por la Inquisición por bi-gamia también fueron obligadas a salir en Auto pú-blico con una soga al cuello y "corozt' en la cabeza,esto es, una capirote de papel engrudado y de figuracónica que llcvaba pintadas represcntaciones conimágenes alusivas al deliro cometido. Además, lasinculpadas deblan pasearse desnudas de medio cuer-po por las calles de la ciudad mienrras eran azoradaspor el verdugo. También se las condenaba a destie-rro de más de dos años en el lugar dictaminado porla Audiencia, generalmenre a considerable disranciade su residencia habitual.
Si
L¡ srcAM¡¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILIA 139
En relación a las penitencias y sentencias dadas a
las blgamas, la Inquisición diferenció entre las mu-jeres que disfrutaban de cierto poder económico y
las que procedían de los sectotes populares. Las
mestizas y mulatas que tan sólo podlan aPortar su
trabajo para poder pagar los costos del proceso y de
la prisión, estaban más desvalidas. En este sentido
cs claro el ejemplo en el inventario de los bienes de
la española María de Soto, en el que se incluyó laconsulta a su segundo marido, Gaspar Hurtado, acer-
ca del monto de la dote aportada por la joven al
matrimonio.se Quiteria Sánchez, por su Parte, tam-
bién "colaboró" con su patrimonio a engrosar las
arcas del fisco, y así consta en el inventario docu-
mental.60 A Ana Pérez se le dio la oportunidad de
cscoger entre el pago de cincuenta pesos de oro de
minas para el tesoro del Santo Oficio u otro tipo de
"pena publica qual bien visto nos fuere e Por esta
nra. sentencia".6l
Algunas sentencias inculpatorias obligaron a las
blgamas a volver a cohabitar con el primer marido,pues el segundo macrimonio era invalidado por lasentencia. Quizás paia estas mujeres volver con sus
maridos supuso una penitencia más gravosa que los
teAGN, Sec. Inquisición, vol.36-1, exp. 6, fs. 199-223. Proceso
cont¡a Marfa de Soto.60 AGN, Sec. Inquisición, vol. 91, exp. 4, fs. 225-270 reverso.
Proceso contra Quiteria Sánchez.6t AGN, Sec. Inquisición, vol.22, exp. 7, fs. 115-137 reverso.
Proceso contra Ana Pé¡ez.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r40 Esp¡.cros o¡ F,qu¡Lt¡
propios azotes. No obstante, guedaba la alternativa
de la huida, con el agravante real de desobedecer los
mandatos de la Inquisición y caer en un pecado ca-
lificado de "contumaz rebeldla". Cuando la Inquisi-ción se suprimió definitivamente en 1834 al morirFernando VII, la rigidez de las autoridades eclesiás-
ticas hacia la bigamia se difuminó. Aquellos peniten-ciados, que de por vida y por generaciones fueronmarcados como herejes, quedaron por Real Decreto
exculpados de un delito contra su propia fe y sus
creencias. No obstante, habían pasado muchos años
desde el momento en gue aquellas mujeres se ha-
bían presentado ante el Tiibunal de la Inquisición en
México. A nadie importaba ya el carácter profano o
sagrado de su delito, ni la vergüenza sufrida Por sus
descendientes.
6. CoNcrusloNrs
A lo largo de estas páginas, que han intentado mos-
trar la riqueza de los procesos inquisitoriales, se tras-
luce a primera vista la gran complejidad ofrecida porla bigamia, entendida como una forma de transgre-sión al matrimonio. Fue en realidad, como hemos
visto, una transgresión apar€nte, pues las segundas
nupcias se explican por las expectativas depositadas
en este importante paso que la Inquisición calificóde herética prauedad. En los primeros matrimoniosde las bígamas se observa una constante: los malos
tratos, desprecios y abandonos, aunque también ve-
rificamos la presencia de la no aceptación de un
Ll gtcAMt¡: EN Los oscuRos RECUERDos DE FAMILTA l4l
marido impuesto por la familia. El segundo matri-monio, en cambio, represenra la ilusión y el deseo
de una mejor calidad de vida. No obsranre, esras
mujeres no rompieron los esquemas familiaresmonógamos del marrimonio cristiano, pues aunquese las declarase bígamas o polígamas, no osaronmantener una relación con dos hombres alavez. Laidea de familia organizada en el marco de las reglasoccidentales del matrimonio no fue en ningún mo-mento cuestionada.
Las blgamas desoyeron unas normas puramentereligiosas del matrimonio, pero para ellas era la gra-ta convivencia entre los cónyuges el elemento cen-tral para definir la validez matrimonial. Las mujeresestudiadas muestran su deseo de mantener un únicomarido legal, tal vez debido a factores culturales degénero. Ello no quita que posiblemente opraran portener amantes y mantener relaciones extraconyugales,pero a la hora de afianzar la unión mediante el ritodel matrimonio guardaban las debidas distancias,costumbres y formas. Beatriz de Morales, por ejem-plo, abandonó a su segundo marido, Juan de Viedma,cuando encontró en Honduras a su primer marido yse fue con él a México.62
En los casos estudiados, las mujeres intentaronpotenciar su familia; sustenraron y legitimaron elvínculo y el sacramento; y, sin embargo, fueron juz-
oAGN, Sec. Inquisición, vol. 185, exp.5,sl numeración. proce-
n contra Beatriz de Morales.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r42 Especlos o¡ Flvrul
gadas por ello. Se observa también que la institu-ción matrimonial, base de la familia, no consriruyeun estamento inamovible. Todo lo contrario, gracias
a su poder de regene ración y de adaptación, la fami-lia es una institución que sobrevive a continuos ava-
tares, crlticas y agresiones externas. Por ello perviveen el tiempo ¡ más allá de toda idealización, se man-tiene, controla y sustenta a la sociedad.
Otro de los aspectos que creemos convenientemencionar aquf es la calificación que se ha hecho delas mujeres acusadas de bigamia como "desarraiga-
das" porque previamente hablan optado por evadir-se de contextos familiares perjudiciales para ellas.
De acuerdo a sus declaraciones, lo que realmentepretendían era abandonar compromisos parentalesno deseados pero no con el objetivo de conseguiruna mayor libertad, análoga a la de la soltería, sinopara conformar un segundo enlace, esta vez volunta-riamente. Si calificamos sus comportamientos comopropios de la "rebeldía", no debemos pensar quepretendían "ir en contra de la corriente" ni de ac-
tuar contra la buena convivencia social, familiar yde pareja. La religión católica, como hemos intenta-do demostrar en las páginas precedentes, no fue obs-táculo para las mujeres que priorizaron una mejorcalidad de vida a tener que llevar una vida virtuosapero desdichada. Por mucho que se quisiese repri-mir la bigamia, esta última se produjo en innumera-bles casos durante el periodo en esudio y su exis-tencia fue plenamente conocida hasta bien enrradoel siglo XVIII. El hecho de volver a casarse sin haber
L¡ srcAMr¡: EN Los oscuRos REcuERDos DE FAMILTA 143
enviudado previamente forma parte de la reivindi-cación de sus aspiraciones personales, que para laInquisición entraba de lleno en el marco de la here-jfa.63 Dado que toda represión o prohibición generareacciones, la transgresión a unas normativas nodeseadas (como podla ser permanecer a la espera de
un marido ausente durante años) derivaría en com-portamientos pecaminosos
-a través del amance-
l¿¡¡is¡¡q- o heréticos -¡¡sdi¿¡¡q
la bigamia.Concluirlamos afirmando la diversidad de situa-
ciones que puede percibirse a través de la lectura de
los procesos inquisitoriales del periodo colonial ana-
lizados en este trabajo. Aparecen mujeres diversas,
mujeres quizás de gris existencia, en cuyo contornoestalló el pecado y cvya formación cultural marcósus vidas hasta que fueron acusadas por el Tiibunaldel Santo Oficio. Autores como Marfa Teresa PitaMoreda6a y Frangois Giraud65 argumentan que real-mente no existió "una mujer" de la época colonialque pueda considerarse en términos "colectivos", sinoque las mismas se diferenciaban en función de sus
orlgenes sociales y étnicos y en mérito,a su lugar de
6' La scmejanza con las formas de actuar de los hombres pudo ser elmotivo por el cual la Inquisición dictó los mismos castigos a hom-bres y mujeres por el delito de bigamia.r PITA MOREDA, Ma. G¡esa Mujen conflicto y oida cotidiana en laciudad d¿ Mlxico afnales delperiodo es1>añol,Mad,rid,1999, p.227.65 GIMUD, Frangois nMujeres y familia en Nueva Españao, enMMOS, Carmen et. el Presencia y transparencia. La majer en lahistoria de Méxlca, El Colegio de México, México, 1987, p.77.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
L44 Esp¡cros o¡ Fnullr¡,
nacimiento. Este artículo rarifica estos supuesros alabordar a mujeres muy diferenres para las que, sinembargo, la bigamia cometida contenla idénticospropósitos: mejorar su relación familiar y crear unfuturo alternativo al marcado por Ia sociedad. Todoello enmarcado, por supuesto, en un posible compo-nente de "rebeldía" expresada en la intransigenciahacia unas normas religiosas que no les permitíanalc¿nzar su imaginario de vida familiar, en el queconfluiría su íntima y pública moral.
[¡ su¡,nre DE Los pATRrMoNros y tAS EMpRESAs:
la difusa frontera entre el negocio y la familiaen tiempos de cambio social (tZgo-1830)t
Gabriela Dalla Corte Caballero(UNrvensrono on Bencuowa)
*En las palabras que los documentos retienen, la venganza, la
gesticulación, el odio y la envidia, hacen su aparición, figuran
en la dramaturgia de lo real lo mismo que el amor o la pena)
La atracción del archiuo de Arlette Frage.
<A medida que nos aproximamos, las piedras
se van dando mejor,
Es corial de Oliverio Girondo.
1. INrnopucclóN
ste artículo persigue el objetivo de mos-trar las estrategias implementadas por una
familia catalana en la búsqueda del control patrimo-nial, siguiendo la naturaleza de los conflictos empre-sariales y parentelares suscitados por la pérdida de
las colonias americanas y las convulsiones políticas
t Agtadezo los valiosos comentarios, aportaciones y sugerencias de
Joan Gimeno Prats y de Estrella Figueras a una versión ante rior.
.L
lL45l
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
146 Espncros oB F¡vu-r¡
vividas en la penlnsula en las primeras décadas delsiglo XIX.2 Para ello, tomaré como referente a tres
generaciones de la familia Alsina durante los años
1760 y 1880, las cuales permiten intuir el peso delcambio social en las lábiles fronteras que separabanlas empresas y los lazos de parentesco en el paso de
la sociedad de Antiguo Régimen a la modernidad.Como sabemos, la textura de las redes sociales y
parentelares ha sido uno de los temas privilegiadosen las últimas décadas, especialmente al analizar laconstitución de élites, tanto en la Europa del Anri-guo Régimen a la modernidad, como en la Américacolonial y poscolonial. Buena parte de las explica-ciones sobre el dominio y posterior conservación delpoder se han recostado en estudios sobre la confor-mación de redes en relación a la definición y mono-polio del espacio social, económico o polltico.3 Enlos enfoques basados en el estudio de trayectoriaspersonales o de conjuntos familiares, asi como de
2 La documentación utilizada corresponde al Arxiu Histb¡ic Mu-nicipal de Calella de Cateluña (AHMC), por lo que se excluye enadelante esta referencia. Se ha consultado el Fondo PatrimonialSalvador (FS) asl como el Fondo PatrimonialAlsina (FA). De este
último, los Copiadores de carta¡ (Caja ¡o l3) corresponden a la"Compañla Comercial Alsina, March y Cona" (en adelanteCla.A.M.C.) de los años 1793-1809. Cabe agregar que en adelan-te Francisco Alsina i Costas será reemplazado por FAC, y quealgunas frases en catalán han sido traducidas al castellano.3 PRO RUIZ, Ju¿n "Las élites de la España liberal: clases y redesen la definición del espacio social (1808-1931)", en Historia So-
cial, no 21, Valencia, 1995, pp. 47-69.
L¡ surnrp DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs. .. 147
redes sociales, se han utilizado técnicas de recons-
trucción de lazos interpersonales y se han estudiadolas reglas de juego, las referencias institucionales ylos conjuntos normativos que los mismos actoresconstruyeron y usaron alternativamente. El esrudiosobre las redes incrementa cada vez más su impor-tancia, y ha supuesto una renovación historiográfica
¡ desde esta perspectiva, las redes han sabido mos-trarnos una de las facetas más importantes del vln-culo colonial con la Metrópoli.a Me refiero d peso
especlfico de las pautas corporativas y de los víncu-los familiares, de amistad, de origen común y de
compadrazgo que sustentaron la praxis política y el
ejercicio del poder. Sólo de manera lateral los histo-riadores han caldo en cuenta de que es tan impor-tante la red en sí como su descomposición, y que los
conflictos pueden permitirnos entender porqué hayredes verdaderamente exitosas fre nte a otras que fra-casan o se enfrentan.
La perspectiva de este traba.io, entonces, es ana-
lizar la configuración colonial en términos de redes,
en este caso las redes familiares insertas en una es-
tructura empresarial de tipo mercanril, pero incor-porando al análisis un elemento que a primera vista
{ BERTMND, Michel "De la familia a la red socia.l", ReuistaMexicana de Sociologla, México, N" 2, 1999, pp. 107-135;Grandeur et mislre de I'ofrce, les fficiers de fnances de Nouuelle -Espagne, 17)me-18éme sibcle,Publications de la Sorbonne, Paris,2000. También BERTRAND Michel y otros, Pouuoirs et déuiances
at Mésoamériqua col. Hespéride, PUM, Toulouse, 1998.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r48 Especros o¡ Fevru¡
podría parecer ajeno: las discrepancias suscitadasentre los parientes cuando el sistema colonial em-presarial comienza a romperse. La época en estu-
dio, entonces, es algo asl como una visagra que per-mite relativizar cualquier consideración abrupta delpaso de lo antiguo a lo moderno, un paso en el que
conviven claramente conceptos nuevos y situacionesliminares, y en el que se debaten posturas encontra-das en torno a las jerarqulas familiares y al caráctervertical de los ensayos empresariales. Thmbién se tratade un periodo histórico en el que se desatan conflic-tos jurisdiccionales entre los poderes locales y fami-liares con la autoridad soberana, como pueden ser,
en el caso que nos ocupará en este trabajo, la volun-tad paterna sostenida por el Derecho Civil catalánfrente a la legitimidad monárquica del Estado Abso-luto. Para ello utilizaré como fuente documental las
cartas escritas desde Yeracruz por Josep Cona, unjoven pescador catalán de la Villa de Calella, así comodocumentación patrimonial de la compañía mercan-til de la que formó parte, la "Alsina, March y Cona".
Hacia 1770 el futuro económico de Calella era
realmente próspero: en poco tiempo se habla con-vertido en una villa donde predominaban las activi-dades producdvas y en la que residla un importantenúmero de personajes nobles, caballeros, religiosos...El empadronamiento realizado en enero de 1805 dacuenta de que el poblado tenla773 varones mayoresde 16 años; la vida productiva estaba en manos de
2I2 artesanos (27.42% del total), cuyo oficio pasaba
de padres a hijos y que se dedicaban a actividades
L¡ susnre DE Los p^TRrMoNIos y LAs EMpREsAs... L49
vinculadas al transporte marítimo y terrestre (car-
pinteros de ribera, cuberos, medieros, sogueros ycordeleros, barrileros, galoneros, herreros, curddo-res, tarjineros, bolanteros, arrieros, tratantes, cerra-jeros). Además, la localidad contaba con 2 maestrosde hilado, 6 tejedores, 10 sastres, 3 fabricantes de
agujas, 1 alpargatero, 2 basteros, I latonero, 1 plate-ro y 3 zurradores.s Calella estaba asl especializadaen actividades relacionadas con el mundo marítimo,con un 26.640/o de su población masculina marricu-lada en la Marina,6 y podla declarar la existencia de
37 comercitntes (4.78o/o), algunos de los cuales eran"Familiares del Santo Oficio". Los datos muesrran,finalmente, que sólo 3 hombres se declararon "ha-
t Los dedicados a la vida religiosa se dividlan entre l6 Capuchi-nos y 14 eclesiásticos (1.81% de los hombres) entre los cuales se
contaba el Reverendo Josep Sivilla, pariente de la esposa de Fran-cisco Alsina i Costas, asl como Pau Alsina i Go¡ que habla aprove-chado en su labor eclesiástica la formación contable que le hablabrindado su familia, convirtiéndose en "clavero", en Población,Demografla, n" 3877: "Empadronamiento y especlfica relación detodos los hombres, indistintamente desde la edad de l6 años cum-plidos en adelante que se hallan avecindados actualmenre en esta
Villa de Calella, con expresión de los nomb¡es, apellidos, y clase decada uno de ellos, formado en cumplimiento de lo mandado por elMuy. Sor. Gobernador de Gerona. Villa de Calella, 02.01.1805".ó La Matrlcula de Mar, institución que regulaba el reclutamientodc la ma¡ina para el servicio de las naves reales, representaba unrégimen de privilegios para los marineros que tenlan el derecho deocgarse a servir en oficios de Concejo como mayordomfas, tutorlaso depósitos. Los matriculados no esraban obligados a alojar solda-dos cn sus casas durante el tiempo que trabajaban para la Armada yggzaban de un fuero judicial especial.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
&
150 Especros o¡, Flurrrrr
cendados" mientras 9 eran "labradores", es decir, no
propietarios. El mercado laboral de Calella se
complejiza por la existencia de un20.05o/o de la po-blación masculina que trabajaba a cambio de un jor-nal y que no eran, al parecer, ni propietarios ni arren-damrios; los apellidos de los jornaleros no aparecen
en el mundo mercantil ni en el de la artesanla.En esre cuadro, el enriquecimiento de los Alsina se
hizo palpable en 1800, año en que Francisco Alsina iCostas heredó los bienes familiares de su padre, el cor-delero Josep Alsina i Goy, quien poco antes de morirya había comenzado a aparecer en las escrituras y en la
correspondencia con el calificadvo de comerciante.
Francisco -segundo
varón en nacer pero herederoúnico tras ser excluido como sucesor su hermano, el
primogénito Juan, por decisión paterna con el aval delmonarca Fe rnando VIIT-, quedó a cargo de la familia ydel patrimonio familiar, responsabilizíndose también de
la suene de su hermana María esposa de Josep Cona.8
7 He anelizado el desheredamienro de Juan Qoan) Alsina i Cosres cnDALLA CORTE, Gabriele "De¡hace rse del primogénito para conscr-var la familia. Lá dimcnsión jural de la casa y el haber en Cataluñay laincidencia del tráfico mercentil con Améric¿, 1790- I 820", en MoiséscAMEz, cabriela DALI.A CoRTE, Sandra FERNANDEZ y BlancaZEBERIO (compiladoras) Familia, empretd ! mercado en AmlricaI-atira, siSosXlt/71-)O( El Colegio de San Luis Potosl, M&ico, en prersa.8 FA, C.no 13, n" 6065, Marla Alsina i Costas (Calella) a FAC(BCN), 19.07.1807. FA, Caja n" 2l (en adelante C.n"), Hojassueltas. FA, C.n" 19, n" 3ll, "Capftulos matrimoniales hechos yfirmados entrc Josep Alsina cordelero de una parte con Julia Costas deotra partc", Calella, 10. I 2. 1738.
L¡.su¡nra DE Los pATRIMoNlos y LAs EMpREsAs... f51
A lo largo de trece años, antes y después de la inva-sión napoleónica a España
-fenómeno que condu-
jo a la lenta pero imparable crisis del sistema colo-nial junto con las nuevas ideas aportadas por la Re-volución Francesa y la independencia de las coloniasbritánicas- Josep Cona fue el "factor" de la compa-ñla "Alsina, March y Cona" que se gestó en formaparalela a la constitución de redes marrimoniales yque contó con la participación de Francisco Alsina iCostas en primer término; en segundo término, de
su cuñado Josep Cona, esposo de María Alsina iCostas e hijo único de un calafate y de una mujerdedicada a la actividad agrlcola, esta última prove-niente de la casa March i Mallol; y en rercer térmi-no de Miquel March i Gener, emparentado por ll-nea paterna con dicha casa, ya que era hijo de Cán-dida Gener y de Joan March, este último parientedirecto de la madre de Josep Cona. Además, el ma-trimonio de Miquel con Isabel Alsina i Martorell, lovinculaba también con el primer socio, asl como a
los dos hermanos de su esposa, los pilotos Miquel yBuenaventura. Tias años de beneficiarse del comer-cio con América, pronto veremos a estos tres sociossumidos en un largo conflicto empresarial y familiarque es posible conocer gracias al nutrido intercam-bio epistolar a uno y otro lado del Arlántico.e Parte
t I-a experiencia concrera de csra cmpresa fue estudiada en LLOVETlorqulm Alsina, March i Cona (1794-1809), Premio Iluro 1985,Mataró, 1986.
I
l;
I
l
l
fi
I
J,
I
I
!iilll
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
152 Esp¡cros op F¡¡¿tLt¡
de los conflictos sobrevinientes se explican por el
tipo de sociedad jerárquica cuya verticalidad se re-producla en la calidad de los vlnculos entablados parasostener las empresas mercantiles, en un modelosocietal típico de Antiguo Régimen. La preguntaobligada que intenta responder este trabajo podrlaplantearse al interior de la tercera generación en es-
tudio, conformada por una hija y el hijo de Francis-co Alsina i Costas. La transmisión de las tierras ob-tenidas al claudicar la hegemonía mercantil nos per-mitirá valorar el destino final de una enorme riquezainvertida en propiedades inmuebles
-fincas urba-
nas y rústicas- asl como la incidencia de las luchaspor el control de los patrimonios al interior de lafamilia; también nos dará pie para comprobar elcambio en el estatus manifestado por los actoresinvolucrados, que'de la artesesanía y la confecciónde cordeles optaron por definirse como hacendados,pasando por un periodo en realidad breve en el quese autoproclamaron comerciantes. Es en la transfe-rencia de los bienes inmuebles, como ha señaladoGiovanni Levy, donde es posible enrender los valoresde una sociedad,ro y una visión diacrónica como laque presentamos en este trabajo daráluz a los conflic-tos enfrentados por personas que durante sus vidas en-contraron en el comercio con América y en el conflicti-vo ingreso a la modernidad tanto el origen de su ascenso
social como el calva¡io en sus relaciones afectivas.
L¡ su¡rte DE Los pATRtMoNIos y LAs EMpREsAs... 153
2. Necocros FAMTLTAREs EN AMERTcAT
DOS GENEMCIONES DE UNA FAMILIA
DE CORDELEROS Y COMERCIANTES
El 17 de abril de 1768 Julita Costas i Soler dio a luz en
Calella a su sexte hija, María. El padre, Josep Alsina iGoy, anotó inmediatamente el nacimiento en su Libre-ta de Cuentas en la que registraba el movimiento co-mercial y productivo. Dicha Li breta, iniciada en 17 52,permite analizar el proceso de acumulación de capitalde la familia Alsina, así como el lugar que la mismaotorgaba a la progenie en la reproducción de la casa,
tanto doméstica como mercantil. De acuerdo al docu-mento, Marla seguía por el orden de nacimiento a sus
hermanos Francisco y Juan, y fue enviada a uno de los
maestros de la Villa para que aprendiese a leer, escribiry contar. [a joven creció en una familia dedicada al culti-vo de viñedos y a la producción y comercialización de
vino y aguardiente en Galicia yAmérica, y panicipó des-
de su nacimiento en la economla domestica. Su madrinafue la hermana de su abuelo, también Ma¡ía casada conun miembro de la familia March (Genealogía No 1).tt
Ir Josep Alsina i Goy dejó de se¡ un simple cordelero cuendo
comenzó a inve¡tir sus ganancias desd,e 1767 en una compañlamercantil administrada por Quirze Oliver en Galicia. He analizadocstas inversiones en DALIA CORTE, Gabriela "Conflicto yrirualidad jurldica en los grupos domésticos catalanes del AntiguoRégimen", en Wtas, Cultura y Conocimiento Social, Ai.o II, n" 5,meyo-agosto de 2000, El Colegio de San Luis, San Luis Potosl,México, pp. 181-204.
l
ti
Iit'
tl
il
FI
t0 LEVI, Giovanni La berencia inmaterial, Nerea, España, 1990.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ri
i'
G¡Nner-ocfa N" 1
--_"ooje*{.o+-Le pRr¡¡rn¡ cENERAcTóN: Josel AlslN¡ r Goy,
DE CORDELERO A COMERCIANTE
L¡ suente DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 155
En 1783 Josep Alsina i Goy comenzó a registrar los
tratos comerciales que mantenla con MariannaMarch i Mallol, una emprendedora mujer a la que
compraba harina. Marianna era viuda del calafate
Josep Cona, también pescador y Administrador delHospital de Jesucristo de la Villa de Calella, y tenlaun único hijo, llamado como su padre, que sollaadherir a su apellido el patronlmico completo Marchi Mallol, porque era la casa materna la que organiza-
ba el sistema de parentesco en función de su impor-tancia en la reproducción social de la localidad.t2Marianna aceptó que su hijo de l9 años se casara
con la mayor de los Alsina, Marla, quien por enton-ces tenla 16 años.
Marla respetó las expectativas familiares y comu-nales porque estaba formada para pensar en el futu-ro personal y familiar, que la habla llevado a partici-par activamente en el conjunto patrimonial. Es im-posible medir el grado de implicación entre los sen-timientos reales de María y su interés por asegurar-se un futuro de estabilidad, pero lo cierro es quecontraer matrimonio con alguien que quedara fuerade la estructura familiar o con quien no era acepra-
do por el resto de los miembros de su grupo impli-caba en los hechos romper con dicho grupo y consus expectativas. El matrimonio de épocas pasadas
ha sido objeto de análisis por parte de antropólogos
" FA, q.tr" 19, no 3l l, "Censal de precio y propiedad hccha yGrmada por Vicent Galceran Deu Oliver y Mone r, mercadcr a favordc F¡ancesc Nadal, comercianre", Calella, 23.08.1777.
I >!I aE¡ :-EV-t'
á
tgE+a
3¡3s
F.
.ñ >t"lo< I
ts r-:3,oJé tíE2 I E:"c >-..1:. I Itólt l. -til b iB
= -o rEt I t6ol3o-l iÉIil* l=
LE*f, >-r
I
I
I-tst- i"JláltrL^
:
=!>F64 8.tsBÉ
+¡I
+¡
-f.
I;3!r_; ¡
!..¡
*
il=qñí*i
ilñz
{e
il3<Fcó
B
ll "
ll.
*
+
*
I
ll
+;ía<=ñ
U54)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
#
t56 Esp¡cros oe F¡v¡lra
e historiadores que han oscilado en el uso de dos
conceptos para explicar su constitución, el amor y el
interés, dos matrices de ideas que sirven para com-prender el acto fundamental para la continuidad do-méstica de la "casa", entendida como una unidad de
producción y de referencia social.13 Si el matrimo-nio era el acto fundamental de la reproducción do-méstica y social, y si la homogamia social es un prin-cipio de reproducción social, de continuidad y de
equilibrio, Marfa yJosep muestran a las claras, comoveremos más adelante, que el matrimonio sirvió en
un juego de equilibrio €ntre los sentimie¡¡e5 -l¿
aventura amorosa y la iniciativa personal de la pare-j^- y las conveniencias
-fijadas por una acción
familiar calculada en base al patrimonio-. En pala-
bras de Bourdieu, "unie par le patrimoine, la familleest le lieu d'une concurrence pour le patrimoine et
pour le pouvoir sur ce patrimoine".14 Pero la pareja
permite también comprobar la presencia de una ter-ceramatriz de ideas, y es el convencimiento de Maríade que con su casamiento con Cona estaba "hacien-
do lo que debla", es decir, cumplía plenamente con las
mores de su familia, de la localidad y de la costumbre.
Josep Cona era hijo de una March y cumplía parte
de los requisitos exigidos por los Alsina, así que los
" ESTMDA, Ferran; ROIGE, Xavier y BELIRAN, Oriol Entre
l'Amor i l'interü. El procés matrimonial a laVal d'Aran, Garsine u
Edicions, Tremp, 1993, p.9 y 27.14 BOURDIEU ,Piere Raisons pratiques, Sar la théorie d¿ I'action,Editions Du Seuil, Pa,is, 1994, p. 195.
L¿ suerrn DE Los pArRrMoNtos y LAs EMpREsAs... L57
"arreglos" familiares dieron sus frutos el 18 de di-ciembre de 1784. Marla Alsina i Costas contrajomatrimonio con el "joven pescador" y, como en casi
todos los matrimonios que he tenido ocasión de es-
tudiar en Calella, los "capftulos matrimoniales" pac-tados ante el notario Miquel Brunet y Feliú fueronfirmados durante los meses de invierno, que era elperiodo del año en que había menos trabajo parauna población dedicada a la actividad agrícola en losviñedos, y al mar.
El contrato fijó una dote como parre de la "legíti-ma" materna y paterna de 300 libras para María, delas que podía gozar perpe tuamente con o sin su ma-rido y de las que podla testar libremente la mitad.Adem:ís aportaba al matrimonio dos cajas nuevas conropa y vestidos de gran valor que, junto a las restan-tes 150 libras, debían volver a sus padres en caso demorir la joven sin descendencia, o al heredero uni-versal de aquéllos. Esta acoración tenfa una razón deser: Marla, al igual que el resto de sus hermanas,sabla que la dote era una "donación" que suponía surenuncia a cualquier posibilidad de reclamo de he-rencia futura. Los capltulos matrimoniales consen-tidos por Maúa estipularon que la joven no intenta-rla revocar el pacto. La dote de Marla no fue pre-sentada al notario, y Josep Cona y su madre debie-ron asegurar que les habla sido entregada "en dinerocontante" antes de la firma del documento. Al mis-mo tiempo, con sus 19 años recién cumplidos, elhijo único de Marianna March i Mallol pasó a po-scer los pocos bienes de su padre, que había muerto
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
158 Esp¡cros o¡ F¡vlrrr
"ab intestato", y de los que aquélla era tenedora yusufructuaria. Dado que ambos contrayentes eranmenores de 25 años, el documento se encargó deestablecer que prometían no utilizar su minorla deedad para acusar a sus padres de aprovecharse de suignorancia, y que no pedirlan aumenro de dote nireclamarlan ningún tipo de bienes.r5 En el caso deMaría, de acuerdo al Derecho Civil de Cataluña, laherencia beneficiaba casi exclusivamente al primo-génito v¿¡S¡
-s¡ este caso su hermano Juan- o a
quien los padres estableciesen como sucesor, cosaque efectivamente ocurrió en la persona de su se-
gundo hermano, Francisco. Entonces, Marla "besó
las manos" de sus padres ante el notario demostran-do que consideraba los caplrulos "firmes y agrada-bles" y que se tenía "por contenra, pagada y plena-mente satisfecha de todos sus derechos de legítimapaterna y materna, suplernento de esa parte aumen-to o donación por bodas, y de todos los derechos a
ella pertenecientes y esperados en la heredad y bie-nes de sus padres".r6
tt FA, g.¡o 19, no 3ll, "Capftulos mat¡imoniales hechos yfirmados entre Josep Cona Mallol y March, Joven pescador deCalella, y Marfa Alsina y Costas, Doncella", Calella, 18.12.I784:"no fer ni venir per rahó de dita sa menor edat, lesió, facultat eignorancia, y que la resdtució in integrum no imploraran, al beneficide la qual expressament renuncian, y á tot, y qualsevol altre dret ylley de son favor".tn FA, C.no 19, no 3l l, "Capltulos matrimoniales hechos yfirmados entre Josep Cona Mallol y March, Joven pescador deCalella, y Marla Alsina y Costas, Doncella", Calella, 18.12.1784.
L,,r suenre DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... L59
Tias contraer matrimonio, Marla se hizo cargode la bodega de la casa de sus padres mientras su
marido era registrado por Josep Alsina i Goy comosu deudor. Tiempo después, su hermano Francisco yMiquel March comenzaron a urilizar la bodega paraalmacenar vinos y aguardiente, / no tardaron mu-cho en proyectar la fundación de una compañla co-mercial incluyendo al marido de María.t7 "Alsina,
March y Cona" fue el nombre elegido para una com-pañía en la que el socio minoritario, Josep Cona,aceptó dejar Calella y establecerse en Veracruz.
Para llevar adelante el proyecto, faltaba dejar aMada en condiciones económicas como para poderafrontar la ausencia de su marido, pero también era
necesario promover a Cona en esta situación con-creta para utilizarlo como aliado. Para ello, JosepAlsina i Goy y Julia Costas, tras casar a sus hijasPaula y Cecilia,
-esta última, también de 16 años,
recibió en dote 400 libras por su casamiento con el
zapateroJoa¡ ps¡sl¡r8-, decidieron aumentar la doteque ya habla recibido oportunamente Marla y egrega-
ron otras 150 libras. Ferrer y Albs ha estudiado las
implicaciones del aumento de la dote y ha afirmado
t7 FA, C.no 13, no 6051, Miquel March (Calella) a FAC (BCN),0t.03.t797.tt FA, C.no 19, no 3ll, "Capltulos matrimoniales hechos yfi¡mados entre partes de Joan Estolt y Moreu , z p^tero de Calella,y Cecilia Alsina y Costas, doncella de part altre, en poder de Mique IBrunet y Feliú y Joseph Colomer, notarios prlblicos", Calella,24.rI.179t.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
160 Esp¡cros oe F¡urr-l¡
que el notable crecimiento de los r€cursos durantela vida de un comerciante podía afectar los montosfijados para las dotes de las hijas no herederas (no"pubillas"). Entre el casamiento de la primerahijayla última podlan pasar muchos años, y los recursospaternos cuando se dotaba a la primera podlan va-riar considerablemente al incrementarse lai fortu-nas, dejando mal paradas a las que habían salido dela casa en primer término.le En la estructura jurldi-ca catalana, el aumento de la dore podla ser decidi-do por los padres o por los hermanos que heredabanel patrimonio a la muerte de aquéllos. Derrás de estadecisión casi siempre mediaba una estrategia pro-ductiva o comercial que ¿equería una dore mayor a
la inicial. En el caso de María, el aumento de sudote se produjo el mismo año en que su hermanoproyectaba la constitución de la compañla "Alsina,March y Cona" para aprovechar las bondades ame-ricanas. No es de extrañar que el 3 de enero de 1794
-Marla tenía entonces 27 años- se presentarantodos nuevamenre ante el notario Miquel Brunet iFeliú para firmar un documenro que haría de Josepel depositario de las 150 libras "con plena translaciónde derechos y absoluto dominio". Josep Alsina i Go¡el antiguo cordelero que ahora se hacía llamar co-merciante, aseguró que:
te FERRER, Lloreng "L'ús de la família per la burgesia de laCatalunya central", en PONCE, Santi y FERRER, Lloreng (coord.),Familia y canui social a la Cataluqn contemporlnia, Eumo, Barce-lone, 1994, p.20.
L¡ su¡Rrp DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... f6l
"En consideración de haber conualdo posteriormente
mat¡imonio otras dos hijas mías y dotado a aquellas,
con motivo de mis avances, en mayor cantidad de laque fue dotada la dicha Mxla, por lo tanto, y en
ocasión del progreso de mis caudales, comercio y ne-
gocio, he venido por dichas causas, y por amor yvolunad que profeso a la dicha María mi hija, en que-
rer añadir o hacer aumento de dote sobre la que le fue
dada yseñalada con dichos capln¡los matrimoniales...
las cudes le prometo dar y pagar el día prwenido".20
Los negocios familiares hablan generado undenso tejido de relaciones en toda la costa delMaresme de Cataluña, en localidades comoCalella, Sant Pol, Pineda, Malgrat, Santa Susana,Arenys de Mar, Barcelona, Lloret, Blanes,Maganet, Selva, Canet y Palamós. Si seguimos esta
llnea argumental, es posible comprobar que elaumento de la dote de Marla sirvió para "dotar"indirectamente a Josep Cona con la finalidad deque se convirtiese en "factor" de la nueva compa-ñía mercantil
-fundada el año nuevo de 1794 con
una duración inicial de cinco años y que se reno-vó en dos oportunidades- con sede en Veracruz,
2o FA, C.n" 19, no 311, "Aumento de dote en cantidad de 150libras hecho por Josep Alsina i Go¡ comerciante de Calella, endonación de dicha cantidad a favor de MariaAlsina i Costas, su hijay mujer de Josep Cona Mallol y March. Constitución de dicho¿umento a Josep Cona por su mujer, en poder de Miquel Brunet yFeliri, notario público", Calella, 03.01.1794.
rÍ.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t62 Especros oe F¡utlt¡
plaza en la que el antiguo pescador acabó por per-manecer trece años.2l
En ausencia de su marido, Marla permaneció en
Calella y comenzó a figurar enlos Libros de Remesas
y Entrada de género, asl como en el Libro de Facturas,
ambos confeccionados por su hermano.22 Si bien,como ha advertido Comes d'Argemir, es diflcil dis-
cernir cuánto de lo que las mujeres hacían estaba
integrado a la reproducción patrimonial,23 los docu-mentos muestran que María actuaba "por su princi-pal y beneficio" en el comercio-con América, nego-
ciaba con su cuñada, la esposa de Francisco, y utili-zaba la intermediación de este último
-calificadode "comerciante" desde 1792, tarea que combinaba
2t FA, C.no 14, n" 253, "Registro de las tiendas de los Sucesores del
difunto FAC dc Calella"; C.no 13, n" 6055, Josep Cona (Calella) a
FAC (BCN), 2 1.02. 1 80 1 ; 13.04. 1 80 1 ; 14.08, 1 80 1. Miquel March(Veracruz) a Cla.A.M.C. (Calella) 16.11.1801, 05.12.1801; C.n'2, no 18l, "CompañlaAlsina, Marchi Cona, formadael24deenerode 1794 con una duración de 5 años, mediante escritura pública en
presencia del notario de Mataró, Antoni Torras", 24.01.1794.Yéar,etambién "Registro de remesas", no 174:"Libro gue tengo yo FAC de
Calella de la Compañla tenemos formada y acordada entre yo, MiguelMarch y José Cona; de las cucntas de esmersos dineros tomados a
Premio Marltimo Remesas. Las hiré asiendo en Veracruz de lo que me
hirCn remetiendo de alli sea en plat¿ o frutos, vendas de los frutos hiréhasiendo y pagos de las obligasiones tenemos conuahechas y adelante
contribuyremos y lo dcmrís todo de la dicha compañla que cmpesamos
e formarla a I de eneto de 1794".,, FA, C.no 15,n" 176: "Libro de Facturas de FAC, envfos america-
nos,1794-1804".
'?3 COMAS D'ARGEMIR" Dolorcs TiabQo, génnoy atlnra, hcon¡m¿c-
ción dz desigualfudes entre hombres y mujeres,lczria, 1995, p. 47 .
L¡. su¡nr¡ DE Los pATRrMoNIos y LAs EMpREsAs.. . 163
con la de prestamista-, para obtener algodón, seda
y cacao de Maracaibo y para enviar medias a su es-
poso en Yeracruz.24 El lugar atribuido a Marla en
este ensayo mercantil en el que se fusionan familia yempresa no es casual: la importancia de las mujeres
de Calella en la circulación mercantil se evidencióen el Padrón levantado en el año l8l8 según el cualel 25o/o de las casas tenía como cabeza de familia auna muier en calidad de "vecina", y las mu.ieres erandueñas de 27 de las 103 barracas que servían paraconservar la mercancla.2s Por otra parte, la presen-cia femenina en la vida mercantil catalana y en laproducción de género de punto
-mencionadatangencialmente por Pierre Vilar26- fue constatadaen 1807 por la Re al Audiencia en una consulta gene -
rada por las quejas del "Gremio de los Maestros Sas-
tres de Barcelona", corporación que segula negán-
2{ Archivo de la Corona de Aragón (en adelantc ACA), Real Audien-cia: Procesos seguidos ante elTiibunal del Real Consulado de Comer-cio de Barcelone, no 727: "FAC, comerciante de la presente ciudad,contra Juan Figueras i Marco i Go¡ mediero de telar de la Villa de
Calella, año 1792".FA, C.no 13, n" 6051, Mariano Alsina (Mataró)
a FAC (Calella) ,17.02.1797;08.03.1797. n" 6059, Miquel March(Calella) a FAC (BCN), 04.03.1804; 19.03.1804; de Josep Cona(Veracruz) a Cfa.A.M.C. (BCN), 03.02.1804. no 6065, Joan Ragás(BCN) a Miquel March y Josep Cona (Calella), | 1.12.1807.2t Población, Demografla, no l 3 1 5, "Padrón de todos los vecinos de
la Villa de Calella con casa abierta, Corregimiento de Gerona en elPrincipado de Cataluña", levantado en 1818.
':6 VILA,R, Piene Cataluña en h España modema. Intestigaciones
nbre losfundamentos econónicos de las estruchtras nacionales.Yol.2:Lar transformaciones agrarias, Crfúca, Barcelo na, 1987, p.74.
llGabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
164 Esp¡ctos op Feurrr¡
dose a cumplir la Real Cédula de 1784 que permitíael ingreso de mujeres dedicadas a la producción tex-
til.27 Pese a las resistencias, las mujeres ganaron pre-sencia en las empresas familiares, y así Marla se
convirtió en depositaria del dinero que le enviaba su
marido utilizando los servicios del patrón de barcos
Miquel Martorell i Alsina, hermano de Isabel, espo-
sadel tercersocio de lacompañía MiquelMarch i Gener.a
3. Uu rRIsrE "FAcroR" EN VEMcRUZ
Desde 1794, y durante los tres primeros años de
funcionamiento de la sociedad, Miquel acompañó aCona en Veracruz y aSí acondicionaron una casa
grande con bodega y almacén. Pero Miquel acabó
por cansarse de vivir en el Virreinato de la Nueva
España y decidió regresar a Calella tras tres años ymedio de ausencia.2eLas razones: su displacer, que
fi.¡e en aumento ante el temor que sentía por una plaza
mercantil como Veracruz, famosa por las enfermeda-
des, el calor y las muertes. En palabras de Miquel:
27 ACA, Real Audiencia, Carlos IV (del I 4.12.17 88 al 20.03. I 808)Consulms de la Real Audiencia, Regisro 1172, Año 1807 .
'* FA, 6.¡o 13, no 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cla.A.M.C.(Calella), 03.02.1804; LLOVET, Joaquim, Akina, March i Con¿
(1794-1809), Premio Iluro 1985, Mataró, 1986, p. 18; FA, C.no
13, no 6059, Josep Cona fy'eracruz) a ClaA.M.C. (BCN), I 1.10.1804.
" FA, C.no 13, n" 6052, Josep Cona fly'eracruz) a Cla.A.M.C.(Calella), 13.11.1798;n" 6048, Cla.AM.C. (Mrílaga) a FAC (Calella),
29.02.1794, 19.03.1794; (Aguada), 01.03.1794; (Veracruz),02.08.1794, 04.09.1794, ocubre de 1794, 05-ll-1794.
L¡. suenre DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 165
"Gracias a Dios los negocios han salido mejor de loque pensava; sólo sí estoy disgustado al ver todoslos dfas mil obstáculos, y son las muerres tan im-pensadas como hay todos los días, de modo quehoy está uno conversando con un amigo y a losdos dlas oye a dezir que está muerto, con solo esto
es capaz uno de amedrentarse. No te admires deesto, porque le he cobrado mucho miedo a esta
tierra y por esto estoy disgustado de ella. Ver cómotodos los instantes está muriéndose la gente y porlo tanto considero que todos estamos expuestos a
un mismo mal. Thmbién dezeo hir a ver la familia,que ya saves que todos somos de carne y hueso.Con esto no dexarás de considerar que cada unodezeaver lo suyo, en verdad suyo. Si yo no fuerecasado, no me daría nada el estar fuera".3o
Feliciano, hermano de Miquel -que
le habíaacompañado en el viaje y que estaba destinado a
quedarse en América junto a Josep Cona-, fallecióa finales de 1795 como consecuencia de las pestes,lo cual aumentó el temor de Miquel. Pese a la resis-tencia de Francisco Alsina i Costas a dejar solo a sucuñado, en abril de 1796 aquél emprendió el regre-so no sin antes afirmar que:
"yo a la verdad estoy con bastante gana de pasar aesa a ver la familia y después con gusto volveríaacá, y todo mi afán es el no haver de esrar mucho
I FA, C.no 13, n" 6049, Miquel March (Veracruz) a FAC (Calella),09.12. 17 9 5 ; también 05.03. 17 9 5 ; t2.09.17 9 5 ; r z.Io.t7 9 5 -
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
166 Esp¡cros oe F¡¡¿tLt¡
tiempo de unavez fuera de casa, como ya lo sabes,
ya ves que antes no estaré a case entre une cosa yotra llegará a tres años y medio de ausencia, ya ves,
que es la vida de un hombre, por lo tanto podla ser
escusado si Cona hubiere sido suficiente para estar
aqul, pero no siéndolo es meneste¡ esta dilación, yasí lo que pido es no más el poder yo ir a ver lafamilia y esto mira de la manera que se ha de
governar, a fin de que yo por últimos del corriente
mes pueda salir de esta tierra sin falta ningune, sea
de un modo sea de otro, si Feliciano hubiere vivi-do, ya eran suficientes los dos... tomaré un mu-ch"iho que sepa de .ráibi, bien y dejaré las cosas
bien coordinadas para que caminen bien".3r
Antes de partir, Miquel prometió que vería a su
familia "y después con mucha más gana puedo estar
otro tanto tiempo acá para irse Cona a verla tam-bién, que no dexará de desearlo".32 Josep no tardóen ratificar las palabras del socio March: "os diréque á la verdad ya empiezo a cansarme, que tambiéntengo dezeo de ver mi familia como es muy regu-lar... yo ya veo que el tiempo pasa y esta es una
tierra que ninguno no puede estar sino por fuerzí' .33
Pero al quedarse solo, Josep comenzó a apreciar su
verdade ra situación en la compaí'íay Ia desconfian-
3r FA, C.no 13, no 6050, Miquel March (Veracruz) a FAC (BCN),23.01.1796; también C.no 13, no 6050, Josep Cona (Veracruz) a
FAC (BCN), 30.07.1796.3' FA, C..,o 13, n" 6050, Miquel March (Veracruz) a FAC (BCN),23.0r.t796.33 FA, C.no I 3, n" 605 1, Josep Corn (Veracnu) a FAC (BCN), 0 1.04. I 797.
L¡ suenrp DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 167
za que todos tenían en su gestión, lo cual no es de
extrañar dado que se trataba de un joven que de niñohabfa sido educado como pescador y tenla una letraconsiderada indigna por los comerciantes. Las crlti-cas llegaron a sus oídos y escribió a su cuñado: "tudices que siempre he estado sin hacer nada...lo mis-mo que no te pienses que havía dormido y tu medices muchas cosas, esto no me lo puedo sacar de la
cebeza y no ay mas que thomar paciencia"; esta si-tuación era lo suficientemente complicada como paraafectar la relación que le unía a su cuñado a quien le
aseguró que cuidarla "los asumptos para que todo baya
vien yuntamiento para quedar yo vien y tu que no ten-
gas que sentir nada de lo que me pertenece a mí".34
Miquel March describió claramente el tipo de
comercio en el que estaban insertos: "sobre todoconsiste el ganar alguna cosa, en comprar barato, yque el género tenga vista, o sea bueno", pata agregat
la cuestión de la especulación: "y en aviendo guerrapudiendo trabajar dos años con algun acierto me
parese que se puede lograr mas que en diez años de
paz"; compraban grana, cacao de Maracaibo y Gua-yaquil, algodón, eñil, azúcar de Cuba, cochinilla, palocampeche y cueros al pelo de Buenos Aires; a cam-bio, reciblan los envíos de pipas de vino tinto, aguar-diente, bayetas de algodón, blondas, cintas de seda,
r FA, C.n" 13, n" 6050, Josep Cona (Veracruz) a FAC (BCN),20.02.1796; n" 6053, Josep Cona (Ferrol) a FAC (BCN),06.t1.t799.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
r68 Esp¡.cros or Feuru.r
indianas...35 Así, a Josep no le fue mal dedicándosetanto al comercio al por mayor como al menudeo,pero pronto se cansó y envió cartas pidiendo ser re-
emplazado. "Yo lo que quisiera que ya estuviesen
cumplidos los cuatro años que tenemos la compañlapara no hacer ninguna remesa más por cuenta de
dicha nuestra compañfa", apuntó en una carta paraadvertir que "me retiraré en mi casa de Calella y noperseguiré compañfa ninguña... yo he trabajado mu-cho y quiero que todos mis compañeros trabajen".36El vocablo más utilizado por Cona en sus cartas es
"paciencia" junto a frases en las que intentaba refor-zar su deseo de volver a casa: "me dices estar admi-rado de ver que te hablo de dejar Veracruz; más ad-mirado me haces quedar a mí", escribió a su cuñadopara
^gregar que "sino pregunta a tu hermana Marla
que es con la que más hablo, si me ha sentido decirlo contrario".37
Esta demanda coincidió con la inseguridad sufri-da en Veracruz por la presión británica en materiabélica y comercial, y por el fracaso de los comer-
35 FA, C.n" 13, n.6048, Miquel March (Veracruz) a FAC (Calella),octubre de 1794; también no 6053,27.08.1799;01.09.1799, n"6059, Josep Cona (Veracruz) r Cla. A.M.C. (BCN), 03.02.1804;07.05.1804; VlarGermanor yCl¿. (M¿¡sella) a Cfa.A.M.C. (BCN),03.10.1 804.36 FA,6.¡o 13, no 6051, Josep Cona (Veracruz) a Cla. A.M.C.(BCN),01.03.1797;n" 6050,Josep Cona (V'eracruz) a FAC (BCN),16.tt.1796.37 FA, C.no 13, n" 6051,Josep C-ona (Veracruz) a FAC (BCN), 12.03.1797.
l¡ suBrr¡ DE Los pArRrMoNros y LAs EMpREsAs... 169
ciantes peninsulares ante la expansión del contraban-do y la carencia de mercancla de origen español, a
lo que se sumó el hecho de no saber a ciencia ciertacuándo podrla volver. "Todos los dias están desem-
barcando barcos por la costa todo géneros prohibi-dos, que este Reyno está apestado" o "vamos pasan-
do meses, años, y menos dinero en la faltriquera, yolo que siento más, que quien sabe quando será miregreso que no conoceré mi familia".38 Desde que la
monarquía redactó la Real Orden que habilitaba el
comercio con los buques neutrales, los comercian-tes españoles de Veracruz sufrieron la presencia de
los neutrales "angloamericanos", y Josep envió a su
socio y cuñado Francisco la Representación eleveda
por el Consulado de Veracruz a quien fuera Virreyde la Nueva España entre 1798 y 1800, Miguel Joséde Azanza, advirtiéndole acerca de la pérdida de lahegemonla española y los peligros físicos a los que
estaban sometidos quienes vivían en esa región. La
Representacidz del Consulado -quiz:ís
uno de los or-ganismos corporativos más crícicos de la etapa colo-nial- muestra que en diversas Juntas de Gobiernose habla discutido este asunto, llegando a la conclu-sión de que no se debía admitir en Veracruz ningúnbuque angloamericano que pretendiera extraer oroy plata "pero no el azúcar, grana, añil y demás pro-ducciones de nuestro patrio suelo". La desconfianza
" FA, C.no 13, n" 6052, Josep Cona (Veracruz) a Cíe. A.M.C.(Calella), 03.03.1798, 1r.06.1798, 03.07.1798, l3.I I.1798.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
170 Esr'¡cros oe F¡uru¡
hacia los estadounidenses estaba relacionada con ladificultad de discernir "qual es Americano domici-liado en los Estados Unidos y qual vasallo del Rey dela Gran Bretaña", por lo que el Consulado instó a los"buenos españoles" a manifestar su decidido amor a
la patria "privándose voluntariamente" de los artícu-los no españoles para evitar que lgs ingleses se adue-ñasen "del rico y abundante Imperio Mexicano, aun-que no en el dominio, sl en el Usufrucro".3e El pro-pio Cona se hizo cargo de esta situación utilizandopara ello una frase tlpica del saber popular: "ya sa-
béis qué es esto, que quando se ve el ahugero todosdicen que es hembra", para agregar que "si no se
pone un remedio p¡onto, pienso gue en corto riem-po todas las Americas estarán perdidas".a0
Harto de estar ausente de su casa, llegó a decirque "lo que quiero decir es que uno u otro venga a
esta o determinar otra cosi'; las críticas que recibíadesde Cataluña coincidieron con un aviso velado quele llegó desde Calella de que debería pasar al me nosdiez años en Veracurz:
"Tu dices que no me das la culpa a my de nada en
orden a los asumtos de la Compañfa... cinembargode todo esto no as dejado de darme mucho que senrir
" FA, C.no 13, n" 6053, Representación del Consulado de Comer-cio de Veracruz, en Josep Cona (Veracruz) a FAC (Calella),16.0t.r799.no FA, C.no 13, n" 6053, Josep Cona fy'eracruz) a FAC (Calella),
t6.01.r799.
L,c su¡nre DE Los pATRlMoNIos Y LAs EMPRESAS.., l7l
en la dichosa carta porque ay algunas expreciones
que lo he refleccionado muchlsimo y algunas noches
me ha quitado el sueño nomas el pensar que vosotros
á esa estáis muy malos y todo esto yo lo tendré de
pagar porque segun ru me exposas, my camPaña sera
de dies años alomenos, que el dicho March segura-
mente no bolvera en esta y my diccamen nunca ha
estado equivocado. No te piensas que amy me sePa
mal el estar en esta tierra tantos años, pero veo que ya
tengo cinco años de ausencia de my casa y no tengo
nada ganado y llegaremos a los dichos dies años y sera
lo mismo. Ya tu puedes considerar que cencible me
sera al cabo de tanto tiempo de estar ausente de micasa al no poderme retirar. T[¡ ya sabes que soy casado
y sobre este punto puedes pensar si tengo razón y al
considerar que March van dos años y nueve meses
que ha estado fuera de la casa, ya se ha retirado con
bastante dinero, que yo estarla contento el poderlo
ganar en toda la vida...yo mas me estimaria ganar
uno en mi casa que ganar dies en esta tierra".4l
Tras más de cinco años de estar en Veracruz, en
1799 Josep fue informado de que Miquel March loreemplazarfa temporalmente, y atinó a decir que se
alegraba "infinito"; Miquel se puso en marcha rum-bo a Veracruz, pasó de Málaga a Algeciras y de
alll a Puerto Rico, mientras Josep volvía a casa
viajando por Ferrol, Betanzos y La Coruña, in-tentando vender el cacao de Maracaibo y el azú-
{r FA, C.n" 13, n" 6052, Josep Cona (Veracruz) a Cla. A.M.C(Calella), 1 1.06. 1798; 13.12.1798.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
172 Esp¡clos np F¡lrlre
car de la Habana.a2 Miquel, mientras tanro, encon-tró una población sumida en el remor por la presiónbritánica, que hacla intransitable las plazas de Ja-maica, La Habana y Gran Bahama, y describió las
duras condiciones de vida en Vrcracruz:
"Me ha falrado el tiempo resultas una indisposición étenido desde el dla 8 (de setiembre de 1799) y de
resultas del día 18 y 20 tuve calentamiento y estado 9dlas á la cama por lo que he tomado la quina, y ahorame hallo convaleciente que aunque me hallo ya conrobustes, no me hallo con disposición de travajar mu-cho porque tengo mucho miedo de recaher. l¿s cartas
habrás recivido con mi firma las firmé antes...huvieseescrito algunas cartas más no lo hago por lo que tedigo, que está tan fatal la tierra que es por demás, si nose havia visto en Veracruz una generalidad de enfer-medades como a sido este año que creo no havidoninguna cosa sana".4J
a2 En Lt Habana se conraba con C¡istóbal Durán y en Ferrol conBuenaventuraAlsina, pariente en segundo grado de Francisco Alsina iCostas. Buenaventr:raAlsina (Ferrol) aCla. AM.C. (Calella) 10.07. 1799;17.08.1799;Josep Cona (Veracruzy Ferrol) a FAC (BCN), 28.04.1799,I 8.0 5. 17 9 9, 28.09. 17 99, 02. I 0.17 99, | 8. 12. 17 99 ; Josep Cona (Co-ruña) a FAC (Ca.lella), 26.10.1799; Juan Canusa (Betanzos) a FAC(BCN), 25.04.1799, 10.08.1799; 25.09.1799, 08. 10.1799;19.10.17 99, 20.10.17 99, 25. 10.17 99, l3.l r.l7 99 ; Miquel March aFAC (Calella): desde Málaga, 02.01.1799,05.0t.t799 y 18.02.t799;desdeAlgeciras, 24.02.1799, desde Aguadilla de San Francisco de la Islade Puerto Rico, 26.03.17 99 y 03.07.1799, dqdeYerrcruz, 04.06.1799,06.06.t7 99, t7 .06. 17 99, 06.07 .t7 99, 28.07 .17 99, O 1.09. 17 99,0r.10.t7 99, 18.t0.17 99, 06.1 1.1799.a3 FA, C.n" 13, n" 6053, Miquel March (Veracruz) a FAC (Calella),julio de 1799; 18.10.1799 y 06.11.1799.
Le su¡rrE DE Los pATRIMoNros y LAs EMpREsAs... L73
Mientras Josep y Miquel se enfrentaban a estas
penalidades (Miquel solía decir que Francisco pasa-
ba los males, pero él y Cona pasaban las penas), Fran-
cisco reinvertía sus ganancias en la construcción de
un barco que debla tener como destino principal el
tráfico con Ve racruz.44 Como ha señalado César
Yáíez al estudiar el perfil ultramarino de la econo-
mla del norte español, los puertos americanos fue-ion destino obligado de los emigrantes catalanes que,
al mismo tiempo, promovieron el crecimiento de la
construcción naval bajo el estímulo de la demanda
atlántica.45 En 1792, por otro lado, Francisco había
sido designado por sus padres como futuro herede-
ro universal de los bienes de la familia, y para ellofue desheredado el primogénito Juan. Francisco,quien como hijo "segundón" o "fadristern' había sido
educado como piloto de altura, regresó rápidamentede Cuba, y ya en Calella aceptó abandonar la vida de
mar y casarse con Caterina Sivilla i Nadal. La joven
provenla de una familia que había adquirido granimportancia, gracias a la fabricación de indianas de
aa FA, C.no 13, n" 6053,Josep Cona (Veracruz) a FAC (Calella),
16.01.1799; Joan Baptista Martl (Mataró) a FAC (Calella),29.r0.t7 99, 0r.t 1.t7 99.4t YAÑEZ GALLARDO, César "El perfil ultramarl de l'economiacatalana" en Catalunya i Ubramar, Poder i negoci a les colbnies
espanyoles, 1750-1914, Museu Marltim, 1996, B¿rcelona, p. 58;YAÑEZ GALI"C,RDO, César Sartir de cdsaper andr a casa. Comerg,
nauegació i estratégies familiars en I'emigració de Sant Feliú de
Gulxols a Arnlrica, en el segle XIX, Estudis Guixolencs, Sant Feliúde Gulxols, 1992.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
174 Especros o¡ Fevlue
algodón y que se dedicaba al comercio en Calella yBarcelona, prestigio que aseguró a Francisco un ca-
pital simbólico nada despreciable en su época. Ade-más, el hermano de la joven, Josep Sivilla, asumióen 1796la Rectorla de la Parroquia de Calella.a6 Des-
de ese momento, Francisco dejó de figurar comopiloto de altura y pasó a definirse como comerciante.
Francisco y Caterina firmaron los capltulos ma-trimoniales
-que representaban un negocio .iurldi-
co accesorio al matrimonio que permitla pactar el
régimen económico presente y futuro- y en los libros de cuentas enumeraron los nacimientos de sus
hijos e hijas, repitiendo asl la cosumbre que habla
cancteúzado a su padre Josep, es decir, la identifi-cación de la familia con el patrimonio y con la re-
producción económica de la "casa", tanto domésticacomo comercial. En la mentalidad premoderna de
Antiguo Régimen tiene brillo propio la disoluciónde las fronteras entre lo público y lo privado, entreel negocio y la familia, y el caso estudiado en este
46 GRAU, Ramon y LÓPEZ,Maúna "Empresari i capitalista a lamanufactura catalana del segle XVIII, Introducció a l'esrudi de les
flbriques d'indianes", en Recerques, Histbria, Economia, Cultura,Ariel, Barcelone, 1974, pp. 29-57,reficren a las distintas socieda-
des creadas por Josep Buch, Armengol y Nadal en Barcelona, loca-lidad donde también se habla radicado una partc del linaje de losSivilla. También véase MIR I MORAGAS, Domcnéc CompilacióHistbrica d¿ Cdlella,Edicions Cedro, Barcelona, s/d de edición, p.
249.FA, C.no 13, n" 605l,Anton Sivilla (BCN) a FAC (Calella),
09.04.1797; también FA, C.n" 14,Librc n" 256.
L¡ su¡nr¡ DE Los pArRrMoNros y LAs EMpREsAs... L75
artlculo muestra claramente esta idendficación, pre-
sente, entre otras cosas, en la analogía entre casa
mercantil y doméstica, y también en el aprovecha-
miento de las libretas de cuentas o de remesas de
mercancfas para anotar los nacimientos de los hijos:los partos de Caterina, los bautismos, la elección de
padrinos, las muertes y entierros de los bebés fue-ron enumerados y descritos en un apartado del re-
gistro de mercancías enviadas a América titulado"Días en que han nacido y muerto la farnilia que Dios
nos ha dado"; a través de este documento económicoy familiar
-similar, repito, a le Libreta de Cuentas
de Josep Alsina i Goy- Caterina dio a luz seis niñas
y dos niños; asl, fueron naciendo Petronila, Julita yCaterina. En 1799, cuando la pareja había puesto
todas sus esperanzas en el nacimiento de un varón,Caterina dio a luz a Marla. La desilusión de Fran-cisco viajó por carta rumbo a Veracruz, dondeMiquel March, haciendo de las creencias populares
sobre la concepción y las relaciones sexuales, le con-testó: "ya veo en tu carta la felicidad a tenido ta es-
posa de dar a luz una niña parese te sabe mal. Yo lotomaría a gusto, te doy la enorabuenay mira de co-
ger otra luna".a7 Mientras tanto, la muerte de JosepAlsina i Goy en matzo de 1800 convirtió a Francis-
co en heredero universal. Desde entonces alojó en
casa a su madre Julita. Una quinta hija, Francisca,
at FA, C.no 13, n" 6053, Miquel March (Veracruz) a FAC(Calella), 27.08.r799.
í¡
IGabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t76 Esp¡.cros oe Fnurr-rr
entristeció nuevamente al comerciantc, que recupe-ró sus esperanzas en 1803 al nacer el primer varón,Francisco, que vivió menos de un año. Pese a losseis nacimientos, en 1804 y tras doce años de matri-monio Francisco sólo tenla una hija, Caterina Alsinai Sivilla. La última niña, Petronila, fue dada a luz en1805 y el heredero, Francisco, vendrla al mundo en1807, es decir, quince años después de la consuma-ción del matrimonio y pa:a gran desespe¡o de su
padre Francisco que acudió a diversos métodos, nosólo a las lunas llenas, para conseguir un heredero quepudiese sobrevivirle. Sus socios fueron los primeros ensaber que Francisco teníaya un heredero, elemento desuma importancia en el entramado firturo de las suce-siones y de la economla familiar (Genealogla N" 2).a8
nt FA, C.n" 13, n" 6058, Juan Alsina i Pons (Calella) a FAC(BCN), 13.06.1803; no 6065, FAC (Calella) a Miquel March(BCN),07.03.1807. C.no 15, n" 176.. "Libro de FAC, 1794-1804"; véasc DALLA CORTE, Gabriela "Deshacerse del primogé-nito..." cit.
GpNn¡r-ocf¡, N" 2--_--.ooift¡ükr
La rupnz¿ DEL vfNCULo MERcANTTL: cASARSE coNCaTcRINR Srvn u r NADAL EN CALELLA
i
I
iI
IA
2 EZ e e
E i ¡ 5€ E
r¡o<<
É
oEErE,
llo-T
IEi--{ He¡
a
" a i E eE *eí r á :i E
!¡r¡.rr
é:3! r4Z@
I
ül.,trlEI
E!.t=
t
ilI r
t,a o
3É
f,
E
Et6
lt77)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
fi
t78 Esp¡cros Dg F¡"r.ttr-r¡
El nuevo rol familiar -ss¡¡¿ds
a su casamiento con
Caterina, que le garantizí la pertenencia a un estra-
ro social burgués en términos verdaderamenteendogámicos, como puede observarse en la genealo-
gía ante rior- otorgó a Francisco una situación pri-vilegiada en relación a sus cuñados, en Particularcon el joven pescador Josep Cona. La sociedad"Alsina, March y Cona", conformada en base a ladesigualdad de sus miembros, hizo del primero el
gran beneficiario, entre otras cosas Porque, además
de invertir un capital mayor, dirigía el negocio sin
moverse de Calella y de Barcelona. Josep, en cam-
bio, no logró nunca actuar de forma independiente,
pese a que fue parte de la estrategia migratoria que
debía conjurar los riesgos mercantiles instalando a
personas de confianza en lugares portuarios estraté-
gicos, y de hecho su rol en esta especie de "diáspora
comercial" contribuyó a la acumulación del capital
comercial familiar.ae Cona demuestra que los pro-
ae Véase VIt"{& Pierce Catalunya..., cit. vol. IV: Laformació &lcapital comercial, Edicions 62, Ba¡celona, lo edición I964t2" edición
1986; He analizado este tema en DALTA CORTE, Gabriela "El pa-
¡iente en el recuerdo. Reflexiones en torno al concepto de diáspora
mercantil catalana al fuo de la Platí', Anuario de Eaudios Boliuarianos
dc la Uniuersidad Simón Boliuar, Caracas, 2000, pp. 5l-80;FRADEM, Josep Maria "La importincia de tenir colbnies, el ma¡chistóric de la panicipació catalana en el complex espanyol d'ultramar"en Catalunya i Uhramar, Podzr i negoci a les colbnies espanyobs, 1750-
/9/4, Museu Marltim, 1996, Barce lona, pp.25 y 29.También véase
MALUQUER, JoÁi Nación e inmigración: los españoles en Cuba, ss.
XX 1 )OX, Edit. Júcar, Gijón, I 992; DELGADO NBAS y FRADERA,
L¡ su¡nre DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 179
yectos familiares disminuían la imprevisibilidad de
la economla mediante una "emigración especializa-da", pero también evidencia que en general quienesdebían salir de casa no eran los más afortunados,sino que se trataba de las personas que ocupaban el
escalafón más bajo de la pirámide social y familiar.Como a Miquel, a Josep Cona Veracruz siempre
le resultó insalubre. Tras pasar un año en Calella
-lapso en el cual su esposa Marla quedó emba-
razada de una niña- regresó a América y sus car-
tas se llenaron de noticias fúnebres: comerciantes,ayudantes, pilotos y marineros morían en los viajeso quedaban en cuarentena sin poder volver a casa
durante meses. En una de sus recaídas escribió que"primero soy yo que todo el mundo entero" y que su
salud "para mi está perdida para todos los dfas de
mi vida".50 Mientras tanto, María presionaba paraforzar su regreso definitivo a Calella acusando a losotros dos socios de no cumplir con la promesa de
sustituir a su marido, eue €n 1804 ya llevaba diezaños en Veracruz. Consciente de la inferioridad de
Josep Marla "La dilspora adlnrica: de Cadis a les Antilles, 1750-1860" en Marla Teresa PEREZ PICAZO y otros (editors) Els catahnsa Espaqta, 1760-1914, Acres del Congrés, Universitat de Barcclona,1996. MANEM ERBINA, Carles "Les ¡elacions come¡cials enreMallorca iles colbnies americanes, 1778-1820" en Recerques Histbria,Economia, Cuhura, no I 8, CutiaJ, Barcelona, I 986.5o FA, C.¡o 13, n" 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cla.A.M.C.(BCN), 04.01.1804 y 13.06.1804; también 08.11.1804; Juandc Btugada Hermanos (Murviedro) a Cla. A.M.C. (BCN),07.04.1804.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
-&--!!FF
180 Esr,¡ctos oE F¡ruIrt¡,
su condición, y de que en Calella se decía que su
pobreza era fruto de su incapacidad, Josep llegó a
afirmar, quizás pensando en su cuñado Francisco,
que "pobre puedo ser, pero no he quitado á nadie
nada".5r Uno de los motivos de queja más importantes
de Josep fue su percepción de que las decisiones eran
tomadas unilateralmente desde Calella y Barcelona:
"Amigos: qué diferencia hay de esar en essa o en esta.
Seria neccesario pasar algunos años y después beríais
como bá este comercio, que ningun hombre de
verguenza no puede estar en esta tierra porque
despues de los grandes trabajos que hay para vender
los peores son el cobrar la plata, que despues de dar
uno u seis meses de plazo se toman ot¡os tantos para
poderles arrancar el dinero, y esto con mucha pacien-
cia, que si bamos con rigor se tienen enemigos y se
pierde el marchante. Tengo bien ala memoria que
todas las cartas que están dictadas de nuestro Alzinano deja de echarme quarrenta mil baynas y lo peor
que son sin tuan" .52
Mientras la correspondencia de los tres socios
muestra su temor por el futuro y por las guerras,
reforzado tras la pérdida de la flota en tafalgar, Fran-
cisco se estableció en Barcelona, mostrando asl su
nivel de progreso económico. En un desigual repar-
5r FA, C.no 13, n' 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cla. A.M.C.(BCN),3o.ot.r8o4.52 FA, C.no 13, n" 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cla. A.M.C.(BCN), 30.05.1804; 13.06.1804.
L¡ su¡nr¡ DE Los pATNMoNtos y LAs EMpREsAs... 181
to geográfico y político, dejó a Miquel en Calellamientras Josep se vela obligado a permanecer más
tiempo en Veracruz. El cruce de cartas exuda la tris-teza de Cona al ver que su estancia se eternizabamientras sus socios continuaban criticando su apa-
rente incapacidad en los negocios en un tono cada
vez más ácido. "Vosotros tambien havéis de mirarquien dize las cosas que creherlas", escribió en unacarta, "que no habéis de hacer tan fáciles y se ha de
mirar primero hantes de hacer ninguna recon-vensión".53 Las quejas contra Cona llegaron a oldosde su esposa Marla que advirtió a su hermano que"estas cosas se deben hacer de otro modo" y que yaera tiempo de cumplir con los tiempos convenidosen los pactos de la compañía. Para Marla, las pala-bras de Francisco no haclan más que humillar a sumarido: "veo que las cosas no van como pensaba ydeseaba. Con las lágrimas que me caen en este ins-tante de los ojos te pido que me digas los motivos de
ru enfado con Cona, yo se los haré presentes de lamejor manera que sepa". No obstante, la descrip-ción que de su situación personal hacía la joven
-representanta clave del papel femenino en esta es-
tructura como transmisora de redes sociales y en lafijación de los vlnculos- no hace más que reforzarnuestra hipótesis de la debilidad del socio minorita-rio: "no puedo tardar más en decirte que no tengo
'3 FA, C.no 13, n" 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cla. A.M.C.(BCN), 07.04.1804.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
182 Esp¡cros oB F¡rr¡rLr¡
dinero para comer. He quedado con el tlo Galup
para partirnos un tocino si no puedes favorecerme".54
Francisco parecía no estar satisfecho con las de-
cisiones tomadas por Cona al otro lado del Atlánti-co. En 1804 Josep escribió a su cuñado quejándose
del tipo de mercancla que recibía en plena guerra
con Gran Bretaña: "estoy crehido que Alzina todaviase quejará de las pocas remesas, pero en adelante
dira peor por que la plata se acaba y no se vende
ningun genero... el pobre Cona lo paga todo y como
este no tiene ninguna mina adentro del Almacen no
puede asesiar el apetito de dicho Nzini'.55 Marla se
puso directamente a favor de su marido para atem-
perar los ánimos entre él y su hermano: "pienso que
nunca ha venido a Cona el pensamiento de que qui-sieses engañar en los pactos de la nueva compañla;tú sabes la buena voluntad que tiene y la confianza
que tiene en tí". Sus palabras, no obstante, dicen
mucho de la verdadera situación de Cona en la com-pafiía y en su familia política: "ya sé que necesita de
tí como compañero, y tú no de él; pero te informanmal, te lo aseguro... lo siento por tl y la parte que
me toca, el tiempo nos dirá".t6
ta FA, C.n" 13, no 6058, MarlaAlsina i Costas (Calella) a FAC(BCN), 10.01.1803; 22.01.1803t 04.02.1803; n" 6059, MiquelMarch (Calella) a FAC (BCN), 05.05.1804.5t FA, C.no 13, n" 6059, Josep Cona fy'eracruz) a Cla. A.M.C.(BCN), 07.05.t804.t6 " Penso que no es may vingut a Cona al pensamento quel volguesses
engañar en los pactes de la nova compaña, ru sabs la bona volunat que
Ln supnrn DE Los pATRrMoNtos y LAs EMpR-EsAs... 183
El tiempo, efectivamente, tendrla mucho que de-
cir, pero por lo pronto creció la preocupación porlos rumores de levantamientos de esclavos en La
Habana, por el contrabando y por la proliferaciónde las fábricas de pintados en las colonias, hasta en-
tonces prohibido por la Corona. Esto no quiere de-
cir que Cona no aprovechase la entrada de mercan-clas extranjeras que sus socios le enviaban desde
Calella como si fuesen españolas, en particular las
cintas francesas que llegaban en el barco de MiquelMartorell i Alsina. Cona escribió a sus socios que"los Sres. Vistas de esta Real Aduana reconocen una
por una, y conocen muy bien las que son nacional o
extrangeras, y por pasar estas me valí de una maña
que tan solamente no se abrió el baúl en que esta-
ban".57 Por problemas inrernos pero también exter-
nos, el año 1804 inauguró una etapa difícil para lacompañía: en primer lugar, la esposa de Miquel tuvouna hija que murió cras un duro parto, y ello obligóa aquél a permanecer en Calella. En segundo lugar,
la guerra contra Gran Bretaña, sentida particular-mente en las colonias, decidió a diversos comercian-tes a abandonar el tráfico a Veracruz y a preferir la
ct po¡ta y la confiansa que te ab tu, ja se que necessita de ru percompanyy tu no dell, tinforman mal te asseguro... Ho sento per tu yla part que em toce lo temps nos dira", en FA, C.no 13, no 6058,MarlaAlsina i Costas (Calella) a FAC (BCN), 04.02.1803.57 FA, C.no 13, no 6058, Miquel March (Calella) a FAC (BCN),12.08.1803; no 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cfa. A.M.C.(BCN), t2.04.r804; 30.05.1804; 22.06.t804.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
t84 Esprcros DE FAMTLTA
alternativa brindada por el comercio interior; desde
Alicante, Vicente Novella apuntó que "el gato escal-
dado, con el agua fría tiene bastante; yo rengo mu-cho miedo a los ingleses, para hazer expedición á
Veracruz, no tanto por la ida, sino porlabuelta...enlo succesiao uerernos de bazer alguna cosa que nos ualga
la pena, en el inter me entretengo por Acá" ,58 En terce rlugar, la única hija de María, Julita, enfermó grave-mente mientras su marido continuaba quejándosede sus infortunios en Veracruz:
"Entre la poca salud tiene mi familia de Calella, ylos laverintos paso yo en esta, aseguro tengo la san-gre quemadísima y vosotros hacen poco caso de loque tengo escripto, en que me quiero regresar, queno quiero tener tantos quebraderos de cabeza ni laresponsabilidad que tengo por lo que gano; y elultimo, veo que estaria muchisimos años en esta
amabilisima tierra, salir con la salud quebrantaday muy poco dinero en la faltriquera, y lo peor quetodos los que me conocen dizen que estoy rico, yno los puedo desprender de esto para no dibulgarnuestras cosas yse de positibo que rengo un pocomas de nada, y asta ahora no se para quien é traba-jado y no digo mas en este asumpto porque serianecesario escrivir alomenos un quadernillo de Pa-
pel lo que a mi me esra pasando".te
5t FA, q.¡" 13, n" 6059160, Vicente Novella (Alicante) a Cla.A.M.C. (BCN), 27.06.1804, la cursiva es mla.5t FA, g.¡" 13, n" 6059, Josep Cona fy'eracruz) a Cla. A.M.C.(BCN), 03.08. 1 804;22.08.1804t n" 6051, Miquel March (Cdella)a FAC (BCN), 12.03.1797; no 6059; 12.01.1804;22.01.1804.
L¡ suenre DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 185
Julita -llamada asl por su abuela materna- dejó
de comer y de caminar, pasando dlas enteros sobreun almohadón, mientras Marla probaba diversos re-medios caseros, consultaba infructuosamente a mé-dicos de Barcelona y de Calella, y afirmaba que "todocontribuye a afligirme y moftificarme. Te aseguro
que llevo una cruz terriblemente pesada". Julita reci-bió los sacramentos el 6 de agosto de 1804 y falleciódos días después, en apariencia, en ausencia de su
padre, y cuando su madre teníaya 36 años.60
4. Rrsolucrór.¡ ¡r coNFlrcros:LA CONCORDIA Y IA MEDIACIÓN
Por esa época las relaciones entre Cona y su cuñadofueron de mal en peor y alcanzaron su cénit en lospleitos presentados al Consulado de Comercio de
Barcelona.6r Cona se quejó de que era imposible"hablar de boca a boca", y sólo tras amargas guejasconsiguió ser sustituído en Veracruz por un cuarto
o FA, C.no 13, n" 6059, Josep Cona (V'eracruz) a Cía. A.M.C.(BCN), 05.03.1804; 26.07.1804; 12.08.1804; Miquel March(Calella) ¡ FAC (BC\l), 0 1 .0 1. 1 804; 26.06. 1 804; Canónigo SebastiirBorrallo (Calella) a FAC (BCN), 16.05.1804; 04.06.t804;08.08.1804; Marla Alsina i Costas (Calella) a FAC (BCN),22.03.1804; 06.05. I 804; 01.07. I 804.6' ACA, fndice de procesos del Consulado de Comercio: legqoT:contra Buenaventura Bofurull y contra Miquel March yJosep Cona;Legajo 8: contraJosé Planas; Legajo 9: contraJuan Figueras; Legajol5: contra Valentfn Riera y contra Antonio Durán; contra MiguelMarch, no 5983.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
186 Especlos oe F,lvlr-ll
socio, Joan Pi. El nuevo factor eviró que FranciscoAlsina i Costas aumentara la dote de su hermanaMaría por tercera yez para compensarla por la au-sencia del esposo.62 Todos estos cambios coincidie-ron con la llegada de las primeras noticias de la pér-dida de Buenos Aires en manos británicas, así comode su recuperación por parte de Santiago de Liniers.Mientras las colonias americanas comenzaban unmovimiento político sin retorno que conducirlaalacrisis del Antiguo Régimen y a la disolución de losImperios lbéricos, Josep dejaba Veracruz a media-dos de 1807, sabiendo que quizás e ra la úlrima opor-runidad para tener hijos legltimos con Marla.63
Cona viajó rumbo a Nueva Orleans y de allí a
Burdeos para llegar a Calella a finales de 1807, lle-vando consigo los documentos que acreditaban sus
tareas en Veracruz, mientras Pi advertla a los sociosacerca de posibles errores en las cuentas de la plazaahora a su cargo yJosep Salvador Burcet, entre otros,se quejaba de irregularidades similares. El conflicto
62 FA, C.no 13, n" 6059, Josep Cona (Veracruz) a Cfa. A.M.C.(BCN), 30.05.1804. no 6058, Joan Esteve i Soler (Altafulla) a
FAC (Calella), 03.10.1803; Miquel March (Calella) a FAC(BCN), 28.12.1804 y 30.11.1804.63
Josep volvería a Veracruz, según nuestros datos, por su cuentay riesgo en 1815, en FA, C.n" 13, no 6083, Nota de MiquelMartorell, 25.09.1824; También FA, C.n" 13, n" 6065, AntonLleó i Roses (BCN) a FAC (Calella), 09.12.1807; Miquel March(BCN) a FAC (Calella), 05.05.1807; de FAC (Calella) a Mique I
March (BCN), 14.05.1807.
L¡ su¡,nrr, DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 187
entre Alsina, March y Cona se desató abiertamenteen noviembre de 1807; todo se inició con una acu-
sación que dirigió a los tres socios el capitán JoanRagás, afirmando que los datos de Cona no coinci-dlan con la realidad. Dado que ninguno de los afec-
tados quería acudir a los tibunales, fue el propioRagás quien propuso la inscripción de una concor-dia. Las concordias fueron una práctica extendidadurante el s. XVIII y permitieron el "arreglo priva-do" en sede notarial de diversos tipos de conflictossuscitados por las disputas en torno a la propiedad.6aEl elegido fue el notario Sabarnés, que, como cual-quier notario de Antiguo Régimen, era el deposita-rio de las pruebas, testigo de los acuerdos, conserya-ba los documentos probatorios; gozaba del respeto
de la población local y funcionaba como garante de
la vida pública.65En el segundo capítulo de la concordia, Sabarnés
dispuso a las dos partes en conflicto la obligación de
presentar sus libros como prueba y la aceptación de
I Como cjemplos, "Liber Quartus Capitulorum Matrimonialium etconcordiarum". Notario Félix Avella (28.12.17 5l -21.02.17 55) ;'Liber Nonus Capitulorum Matrimonialium, concordiarum,inventariorum et auccionum". Notario Félix Campllonch (1740-1778), enAGPB, Sección Histórica, fndice cronológico alfabético III,José Ma. Madu¡ell Marimón, Colegio Notarial de Barcelona.6t GEERTZ, Clifford Conocimiento local, Ewayos sobre k interpreta-ción de las culturas, Paidós, Barcelona, 1994, p. 195-262; DEVALDEAVELI-A,NO,Luis Curso d¿ Historia de las Instituciones cspa-
ñolas. De los orlgenes alfnal de la Edad Media, Alianze Universidad,Madrid, 1993, p.338.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
188 Esp¡cros o¡ F.rurlrn
un mediador para llegar a un acuerdo amistoso decarácter extrajudicial, función que recayó en JosepFeliú i PlI, miembro de la compañla "Feliú, Soler yOriach". Feliú i Plá, que vivla en Mataró, a mediocamino entre Calella y Barcelona
-es decir, en un
punto también equidistante como el que se esperaen una mediación-, aceptó acruar de mediador ydedicó horas y horas a revisar las cuentas presenta-das por Ragás, comprobando que las transaccionesen disputa afectaban la mitad de su capital enVeracruz. La elección de Feliú i Pl) como mediadorse fundó en el conocimiento que sus vecinos y com-pañeros tenían sobre su carácter. Como afirma ReynaPastor, en una comunidad los roles se imponen nosólo por criterios económicos y jurídicos, sino tam-bién por la red de relaciones históricamente cam-biantes instaladas en su interior. La densidad de esa
red de relaciones demuestra el poder de individuosconcretos en la sociedad en la que les toca vivir. Esosrecursos relacionales sustentan fo¡mas organizativasa nivel económico, el acceso al poder local, la formaen que se articulan las alianzas familiares, y la cons-titución de redes mercantiles.66 Por un documenro
66 PASTOR, Reyna y otros "Inuoducción: Tiansacciones, RelacionesSociales y Orden Monástico en el mundo rural medieval", en Iíansac-ciones sin mercado: Instituciones, propiedady red¿s sociabs m k G¿liciamonástica, 1200-1300, Biblioteca de Historia, CSIC, Madrid, 1998,pp . 17 -33 . De la misma autora, "Diferenciación, moülidad social y re des
de relaciones cn grupos intermedios inferiores. C,omunidades campesinasy foreros en el Monasterio de Oseira, siglo XIII", idcm, pp. 193-244.
L¡ suenr¡ DE Los pATRlMoNtos y LAs EMpREsAs... 189
no vinculado al archivo central de este trabajo, sabe-
mos que Feliú i Pl) era una persona reputada de
odiar los pleitos; en los casos en que fue acusado,
siempre había salido airoso "y el éxito de ellos ha acre-
ditado siempre que la justicia estaba de su parte".67
Un estudio que tenga en cuenta la circulación del
pode¡ pero también la diversa gradación del ejerci-cio de ese mismo poder por parte de los sujetos
involucrados a nivel social y afectados por un con-
flicto que exige resolución inmediata o a mediano
plazo, se vincula íntimamente con los elementos que
se ponen en juego entre los miembros de la red en el
contexto de la negociación. Tal enfoque no sólo
ocluye cualquier tipo de perspectiva anecdótica, sino
que llega directamente a la estructura normativa, a
67 FS, C.n" 2Q, n" 594,"Expediente Curado¡es nombrados por FAC
a su hijo Francisco Alsina i Sivilla, autos sobte exoneración o confir-mación de curatela, con Estevan Blanch i Gua¡da curedor ad lites,
Barcelona, 09. 1 l. I 829". Todos los datos sobre el caso de Ragás en:
FA, Caja sin datos con recibos de cuent¿rs y notas varias; C.no 13, n"6065, Miquel March y Josep Cona (Calella) a FAC (BCN),15.11.1807; de Joan Ragás (BCN) a Cla. A.M.C. (Calella),04.11.1807; FA, C.no 13, n" 6065,Josep Felirl i Pl¡L (BCN) a FAC(Calella), 07. 10. 1807; Joan Ragás (BCN) a Miquel March y JosepCona (Calella), I 1.12.1807; Josep Feliú i Plá (Mata¡ó) a FAC (Calella),
10.10.1807; Miquel March yJosep Cona (Calella) a FAC (BCN),23.11.1807; Josep Salvador Burcet Hermanos (Murviedro) a Cfa.
A.M.C. (BCN), 12.03.1807; Alsina, March, Cona y Pi (Veracruz) a
Cla. A.M.C. (BCN), 19.06.1807; 10.07.1807; Josep Cona (Calella)
a FAC (BCN), 06.09.1807; Marfa Alsina i Costas (Calella) a FAC(BCN), 03.09.1807; Miquel March (BCN) a FAC (Calella),
14.06.1807.También Caja sin datos con recibos de cuentas y notas.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
-s=..!!F-
r90 Esp.¡rclos o¡ Fnunrl
las reglas de funcionamiento social, a lo que estápermitido y lo que está negado a una comunidad enun momento histórico determinado, a los posiblesgrados de cooperación social que se exige a esa mis-ma comunidad para gara;ntizar su funcionamiento.Sin olvidar que esa cooperación está siempre atrave-sada por intereses contradictorios que deben llevar-se al terreno deliberativo para poder ser resueltos enbeneficio del equilibrio entre los actores en juego,inclusive entre las diversas jurisdicciones enfrentadas.
Feliú i Pl) estaba acostumbrado a tracar casos
como el que nos ocupa, y por ello intentó volcar elconflicto hacia una "amigable composición". Perodicha fórmula de resolución de conflictos requerlala presencia de las partes y la del mediador, asl comoel arreglo unilateral de las posibles disidencias quepudiese haber al interior de cada una de las partesen litigio. Feliú i Pll obligó a Alsina, March y Conaa "pasear juntos" en diversas oportunidades y tam-bién en compañla de Miquel Martorell i Alsina
-privilegiado conocedor de las cuentas verdaderas
de los socios porque era él quien llevaba las carras yla mercancla- con el objetivo de tranquilizar losánimos antes del encuentro formal con Ragás. El me-diador se dirigió a Francisco, que demosrraba surechazo a pactar con Cona y March, y le conminó a
viajar a Barcelona argumentando que "de lo contra-rio nada podría hacer yo de justo, pues rratándosede composición y amigable y continuación de amis-tad y demás, no es regular que no sean todos juntos
Le suprr¡ DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 191
los disputantes con los mediadores".68 El siguiente
párrafo muestra claramente el estilo eminentementejurldico de la composición y el papel de "justicia"que se esperaba de un mediador:
"Me alegro y no poco que Ud. haya hablado larga-
mente con Cona y Miquel Martorell, tanto juntos
como a solas con dicho Martorell; igualmente me
alegro de lo que Ud. me dice, que todo se compon-
drá, lo que en esto yo deseo de verdad, y mis pensa-
mientos y mis obras se han dirigido al objetivo de
verlo a Ud. unido a sus compaieros March y Cona,
pero tampoco quisiera que estos me digan que se va a
componer todo, y le oculasen laverdad, lo que nopienso, ya que como servidor no podrla ajustar nada,
ni menos habla¡ía del asunto. Mayormente están Uds.
con el ánimo de manifestar de su parte tanto lo bue-
no como lo malo, que es lo mejor para pensar en
tiempos de composiciones, que de este modo nunca
a quien lo ha producido se le puede hacer cargo algu-
no, ylo mejor de todo ese que la conciencia te queda
quieta desde antes".6e
Joan Ragás acusó en algún momento al mediador
concordia como sinónimo de "hacer la ley''- de ha-
berse reunido con los socios acusados, y de favore-
tt FA, C.no 13, n" 6065, Josep Feliú i Pll (Mataró) a FAC(C¿lella), 14.10. 1807.6e FA, C.n" 13, n" 6065, Josep Feliú i Pll (Mataró) a FAC(Calclla), 10.10.1807; 13.10.1807; 14.10.1807; MiquelMartorcll i Alsina (Calella) a Miquel March (BCN), 23.03.1807.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
192 Esp¡cros oe F¡vrll¡
cerlos de manera manifiesta, yendo asl en contra delprincipio de imparcialidad, desapasionamiento yneutralidad que se suponla propio de la mediación:
"Como Vs. no me an de azer la Le¡ ni me la aranjamas los Sres N4anorell yFeliú, poco me impora....noignoro todas lasJuntas tenidas en essa entre ellos y el
Sor. March y en alguna el Sor. Cona, y en essa lomismo traando de que modo podrian agarrarme (que
buenas intenciones) y por esso el Sor. Feliú la primeraproposición que hizo en essa delante de todos dijo yhizo ver una cosa, siendo otra que buena victoriaganó para un hombre de tanta formalidad, estas co-
sas se deben llamar intempestibas y fuera de lugar;valiendose de lo irregular, y contra lo que prometie-ron de mirar las cosas sin pación por parte ninguna,esto es lo que a mi me tiene intranquilisado, y taJ.vez
motivo de unas fuertes disputas entre los socios, yque estas llegarian á muy alto".7o
Sobre la resolución de este conflicto tenemos es-
casos datos, pero sí conocemos sus efectos al inte-rior de la compañía "Alsina, March y Cona" en unaño, 1808, que complicó la situación polltica deEspaña y de sus colonias. Tias la demanda de JoanRagás
-que inauguró la ruptura de la compañla mer-
6¿¡¡ll-, March exigió a Alsina la entrega de los li-bros y documentos que registraban la administra-ción de la compañía. ¿Qué esraba ocurriendo para
to FA, C.no 13, n" 6065, Joan Ragás (BCN) a Miquel March yJosep Cona (Calella), 04.11.1807 ; I l. 12.1807.
L¡ su¡rr¡ DE Los pATRrMoNtos y LAs EMpREsAs... L93
que Miquel reclamase un cambio de timón o, mejordicho, de capitán? Como sabemos, las situacionesde por sí no generan conflictos, sino que dependende la manera en que son interpreradas y asumidaspor los contrincanres. El estudio de las disputas y dela violencia puede dar lugar al análisis concrero delos acuerdos que limitan la escalada de conflictos,teniendo en cuenta que el encono no depende tantode los bienes en disputa, sino del valor otorgado a
esos mismos bienes o al hecho de vencer o perder.En general, como afirma Ross, en una comunidaddonde existen vfnculos densos entre los miembrosde un grupo se intenta siempre suavizar la gravedaddel conflicto y se idean estrategias resolutivas.Tl Lacomunidad ensaya variadas formas de resolución deconflictos en cada una de las etapas del ciclo vital,ya que la conservación de los lazos es la fuenre desubsistencia. No obstante, en 1808, gran parte de laestructure comercial que había sustentado a la com-pailay a sus socios cayó junto a los gobiernos loca-les. En el paso de la guerra contra los ingleses a lainvasión francesa, la nueva situación encontró a lossocios en discordia por la negativa de Francisco decompartir el control de la compaíía y de ceder ellugar privilegiado que le había permitido convertir-se en lo que era: uno de los comerciantes más influ-
7t ROSS, Marc Howard La cultura del conflicto. Las diferenciasintercuburales en la práctica de la uiolencia, P¿idós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1995, p.32.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
194 Es¡¡cros oe F¡url¡¡
yentes de Calella, tanto que su hija Petronila, casada
con el también comerciante Félix Bosch, daríaaluza Rómulo Bosch i Alsina, que se convertiría en Al-calde de Barcelona además de miembro conspicuo
de la Cámara de Comercio y de las corporacionesvinculadas a la actividad marltima catalana, como la
Casa de América.72 Este enriquecimiento -que
per-
mitirá a la tercera generación, como veremos, ale-
gar la condición de hacendados y no la de comer-
ciantes- no fue fácilmente aceptado por quienes ha-
blan participado solidariamente de la experiencia pero
que se velan excluidos jerárquicamente de sus benefi-
cios. La lógica de la solidaridad y de la reciprocidad,
como dice Reyna Pastor, es la reproducción del orden
comunitario en base a los lazos de parentesco y comu-nitarios stricto sensu.73 En el marco del grupo domésti-
co, las discrepancias nos brindan nuevas perspectivas
para entender la familia. Lévi-Strauss, enüe otros, plan-
teó la necesidad de estudiar la familia enmarcada en un"proceso dinámico de tensión y oposición' y no como
una estructura "estática",7a perspectiva que permitirlaabordar los vínculos familiares cuando se ponen en jue-
go disputas por el control de los bienes.
72 Véase Catalunya i Ultramar, Poder i negoci a les colbnies
es?dnloles, 1750-l9I4,Museu Marftim, 1996, Barcelona, p. 191.73 PASTOR, Reyna y otros "lntroducción...", cit.?4 LÉ,VI-STMUSS, Claude "L e femilii' en Polémica sobre el origen
y la uniuersalidad /e lafamilia, Cuade rnos Anagrama, Barcelona,
1974, pp.47-48. Oúginariamente editado por SHAPIRO, Harr¡Man, Cuhure and Society, OUB NewYork, 1956.
La su¡nr¡. DE Los pATRIMoNros y LAs EMpREsAs... L95
En 1808 las tropas napoleónicas fueron invadien-do plazas de la costa catalana. Gerónima de Ruiz, laviuda de un comerciante de Mataró, comenzó a es-
cribir insistentemente a los deudores de su maridopidiéndoles dinero "por aberme dejado los France-ses cin nada".75 Francisco decidió regresar a la Vi-lla, figurando como "ausente" en la contribuciónimpositiva de Barcelona, lugar en que fue radicadala segunda sede de la compañía.76 Pero Calella, en
palabras de Alsina, se convirtió en "blanco de las
iras de los Franceses, ha sido ya saqueada cuatroveces y lo será otras tantas que pasan los franceses
por ella, aunque en el dia poco tienen ya que comono se contentan al robar solo, sino que pasan a ma-tar, incendiar y violentar... no nos queda orro recur-so que abandonarla y huyir".77
Francisco aprovechó esta inseguridad para hacer
oldos sordos a la exigencia de sus socios de dejarque Miquel se radicase en la sede de la casa de Bar-
celona y controlase los papeles mercantiles. De acuer-
tt FA, C.tto 13, n" 6066, Gerónima de Ruiz (Mataró) a Cla.A.M.C. (Calelta), 18.10.1808.76 ACA, Suplemenco Real Audicncia, Audiencia Intrusa durantela Dominación francesa. Legajo 316, Años 1808/1810, no 12."Expediente sobre un decreto del generel Duhesme referenre a ad-minist¡ación de bienes de emigrados y otro sobre conrribuciones yalquileres, 1809 que contiene una'Nota de los conrribuyentesausentes ó que nada han pagado a sus imposiciones', entre los quefiguran los Sres. Alsina, March i Cona, ausentes de Barcelona".z FA, C.no 13, n" 6066, FAC (Tosa) a Juan Buch (Cádiz),22.07 .1808 y (Calella), 05.08.1808.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
196 Esp¡ctos o¡ Fmr¡ltl
do al contrato originario, Miquel estaba habilitadopara exigir el traspaso de la administración de lacompañía asl como de los papeles que mostraban el
movimiento mercantil. Para conseguir encargarse de
[a casa, Miquel procuró convencer a su socio de que
no se alterarla e[ sistema de gobierno ni los tribuna-les,78 para agre1at en una ácida certa: "no te deten-
gas ni seas imaginativo, Pues el tiempo no es más
que un soplo de viento".Te A esa altura, Miquel se
manifestó contrario a respetar al pie de la letra la
voluntad de Francisco' como Parece haber hecho
hesta entonces, e intentó poner por delante de toda
consideración los principios igualitarios que hacen
a una sociedad:
"Porque cua¡do entraste en sociedad te sometiste a
cumplir las partes de un contrato, y debías estar des-
engañado de que ésta y no tu voluntad debía ser la
norma y pauta por la que deben gobernarse los so-
cios. Si piensas de otra manera, vives engañado por-
78 Lo cierto es quc cl sisrema judicial catalán pasó a estar dominado
por una Audicncia Intrusa que impuso también la udlización de la
lengua franccsa. FA, C.no 13, n" 6O66, Miquel March (Calclla) a
Francisco Alsina y Costas (BCN), 09.03.1808; RUIZ I PABLO,
Angel Historia le la Real Junta Particahr de Comcrcio de Barcelona,
1758/1547, Edicions Nura, Menorca, 1994, p.300. Inclusive el
Fiscal debió tomar medidas para witar el cxtravlo de procesos y ple.itos
de las casas de los abogados, procuradores y escribanos quc hablan
emigado de Cataluña, en ACA, Suplemento RealAudiencia, Audiencia
Intrusa durante la Dominación francesa. lrgajo 316, no 7, Año 1809.7e FA, C.no ) 3, n' 6066, Miquel March (Calella) a Frencisco Alsina
y Costas (BCN), 09.03.1808; I 1.06. 1808.
L¡ suEnre DE Los pATRlMoNtos y LAs EMpREsAs,.. lg7
que no tienes mejor voz que los demás socios, a pesar
de que rus fondos sean más c¡ecidos. Repito que el
único medio de conservar nuestra amistad es queaceptes la proposición que ce he hecho en une carra
anterio¡ porque no se ofrece dificultad para liquidarla sociedad en el modo en que se encuentra para que
pueda disponer cada uno de lo suyo... yo no quiero
más razones",so
Miquel insistió una y orra vez en su pretensiónde tomar las riendas: "debo cuidarlayo y no tú, me
toca este encargo, lo quiero, y lo quiero porque es
de contrata, y tú no debes ni puedes resistirlo sinfaltar a ella". Contaba con el aval de Cona, a pesar
de que este último estaba más afectado por los vín-culos de parentesco que le unían a su cuñado. Du-rante meses Francisco sólo contestó con el silencio,mientras Miquel decidía quedarse con los originalesde documentos que iban llegando a Calella "por ser
yo el socio que deve estar encargado de la adminis-cración de la referida compañía"; pese a gue le guia-ba el instinto de no "conseguir por justicia lo queestá estipulado en contr¿¡e"
-s5 decir, de llegar a
un acuerdo extrajudicial y "evirar disputas y manre-ner la amisr¿¡"-, Miquel llegó a amenazar con to-mar la casa de Barcelona de mane ra violenta. Propu-so entonces dos alternativas, esto es, nombrar ex-pertos para liquidar la compañía
-cosa que aparen-
r FA, C.no 13, n" 6066, Miquel March (Calella) a FranciscoAlsina y Costas (BCN), 10.04.1S0S.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
é
198 Esp¡cros o¡ F¡t'¿trl¡
temente Francisco rechazó- o forzar al socio ma-
yoritario a separarse, solución finalmente aceptada
por todos.8l
Situaciones como esta abrieron Paso a un con-
flicto que, a mi entender, permitió la superposición
de dos patrones encontrados de la relación social'
Uno basado en la familia, edificado sobre la desigual-
dad de los miembros; otro, sobre el pacto entre igua-
les o entre quienes intentaban ser considerados como
tales pese a las desigualdades originarias, como el
capital invertido. La rirantez se resolvió haciendo
uso de árbitros, una tensión que podría ejemplificarlas diferencias que Frangois-Xavier Guerra detecta
en el paso de lo "antiguo" y lo "moderno" en la con-
figuración de la sociabilidad. Guerra señala que loque distingue a lo antiguo de lo moderno es la con-
cepción del individuo y un específico funcionamiento
del parentesco. En la modernidad se producirla laconformación de empresas o sociedades comercia-les basadas en el pacto y en el acuerdo entre iguales,
y los actores de las sociedades "modernas" se rela-
cionarlan por medio de lazos de dpo asociativo ¡desde esa perspectiva, las asociaciones económicas
extraerían su legitimidad de la asociación misma yde la voluntad de sus partes, y no de una concepcióncorporativa de lo social. Entre los actores sociales
tt FA, C.n" 13, n" 6066, Miquel March (Calella) a Francisco
Alsina y Costas (BCN), 29.02.1808; 27.03.1808; 10.04.1808;
28.04.1808; 13.06.1808; 15.06.1808; 13.09.1808.
Le su¡nre DE Los pATRIMoNros y LAs EMpREsAs... lg9
de tipo antiguo, en cambio, "los vínculos que losunen no resultan normalmente de una elección per-sonal, sino del nacimiento en un grupo determina-do: vínculos de parentesco (en el sentido más am-plio de la palabra que incluye tanto el parenrescopolltico, como el compadrazgo), vínculos que sur-gen de la pertenencia a un pueblo, a un señorlo, a
una hacienda, a un grupo étnico". Para Guerra, pese
a que estos grupos pueden ser regidos por la cos-tumbre, por la ley o por los reglamentos del cuerpo,"en todos estos casos, los vínculos son eminentementepersonales, de hombre a hombre, con derechos ydeberes reclprocos de tipo pactista ¡ de ordinario,desiguales jerárquicos". El grupo
-concepto que
Guerra amplifica para incluir ranro a un pueblo comoa un clan familiar- "precede y sobrevive a los indi-viduos que lo componen en un momento dado de suhisto ria".82
82 GUERM, Frangois-Xavier Mod¿midad e Independcncias, Ensalnssobre las reuoluciones hisltánicas, Colecciones Mryfre 1492,Mapfre,Madrid, 1992, p.89. Sobre estos problemas véase en particular GUE-RM, Frangois-Xavier "El soberano y su reino. Reflexiones sobre lagénesis del ciudadano en América latina", en Hilda SABAIO (coord.)Ciadadanla politica yformación de las naciones. Perspectiuat bistóricasd¿Amhica Latina, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las
Américas Serie Estudios, México, pp.33-60; SOCOLO\7, Susan yHOBERMAN, Louisa (comp.) Cities and Society in Cohnial LatinAmerica, University of New Mexico Press, 1986; tambiénPIETSCHMANN, Horst "Btado colonial ymentalidad social: el ejer-cicio del poder frente a distinros sistemas de valores, siglo XVIII", enANNINO, Antonio (y otros) I merica Latina: dalh stato coloniale allo¡tato nazione, I 750/ 1 940, Franco Angeli, Milano, 1987, pp. 227447.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
200 Especros or. F,rvrua
En ese contexto, toda la €structura que sostenía a
los socios de la compaí^íay a sus familias comenzó a
hacer agua, mientras Juan Pi -que
estaba en Veracruz
temiendo por su vida- comenzaba a enviar cartas
cada vez más preocupantes sobre lo que ocurrfa en
el Virreinato de la Nueva España, en el que hablan
comenzado a organizarse Juntas al interior del Ca-bildo. Las noticias de Veracruz eran quizás más des-
alentadoras que las de Calella. Saldada la guerra con-
tra Inglaterra por la paz de julio de 1808 -que
ha-
bía generado un gran desabastecimiento asl como lainflación de los precios-, quedaba ahora enfrentar-se a la crisis de soberanía impuesta por NapoleónBonaparte y a la recepción de los enviados de Sevilla
por parte del Virrey Iturrigara¡ detenido en octu-bre. Según Pi, "se habla mucho y unos añaden y otros
quitan, segun las paciones predominan" y ello afec-
taba [a situación de "todos los buenos patricios es-
paño[es".83
Pese a que Iturrigaray no era santo de devociónde Pi
-siempre habla criticado sus "picardías" y los
favores que hacla a los contrabandistas-, el cuartosocio era consciente de lo que podía avecinarse en
Veracruz, asl que comenzó a repatriar a Barcelona
parte de los capitales que pudo recuperar; y fue en-
t' FA, C.tro 13, n" 6066, Joan Pi (Veracruz) a Cla. A.M.C.(BCN), 26.04.t808; 04.09.1808; 27.09.1808; 17.10.1808. Enesa déceda los Virreyes fueron José de lturrigaray (1803/1808);Pedro Garibay (1808/1809); Francisco Javier Líztnay Beaumont(1809/1810) y Francisco Javier Venegas (1810/1813).
L¡ su¡¡rp DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 2Ol
tonces cuando recibió la noticia, no sólo de la divisiónde la compañfa por la cual se habla establecido en las
colonias, sino también de la constitución de una nueva
con exclusión de Francisco, llamada "March, Cona,Martorell y Pi", por Miquel Martorell i Alsina, herma-no de Isabel y cuñado de Miquel March. Juan Pi atinóa decir €n una brevísima carta que "órdenes contraórdenes, sus discordias me tienen enteramente confu-so", y es que evidentemente no era lo mismo formarparte de una sociedad en compañla de Alsina, que in-tegrar una en la que no se sabía a ciencia cierta cuántode las ganancias recibiría c¿da socio. Pese a todo, Pi
envió con la barca "Fidelidad" -aunque
pueda sonarirónico- una carta al socio marginado para recordar-le uno de los principios bfuicos que deblan respetar los
comerciantes: huir de pleitos y de abogados. "IJsredes
se compondrán y que pueden componer, y no otra per-sona, ni tribunal, y este les obligará a gastar muchodinero. Y al fin bendrá, despues de haber gastado, que
ustedes se habrán de componer. Y es lástima que uncaudal granado se baya a dar provecho en unos hom-bres que no dezean otra cosa más que discordias paraello aprovecharse".&
il Cita de FA, C. n" 13, n" 6067/68, March, Cona, Martorell, Pi yCla. (Veracruz) a FAC (Calella), 20.06.1809; También no 6066,
Joan Pi (Veracruz) a Cla. A.M.C. (BCN), I 3. 12. I 808; no 6067 I 68,Juan Pi (Veracruz) a FAC (Calella), 10.05.1809. También10.02.1809; I 1.07.1809; 18.07.1809; t5.l 1.1809; 14.12.1809;Ma¡ch, Cona, Martorell, Pi y Cfa. (Veracruz) a FAC (Calella),15.06.1809; 20.06.1809; 03.07.1809; I 1.07.1809; 27.07.1809.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
202 Esp,tcros or Flvnrl
España invadida, y la compañía mercantil destro-zada... A partir de 1809 otra fue la situación paraFrancisco Alsina i Costas, que debió acudir a los"corresponsales" instalados en puertos americanos,en particular a la Compaítla"Cabaítes, Cortecans yPasqual", convertida entonces en su interlocutora enVeracruz.ss Los libros de Alsina, por entonces prin-cipal comerciante de Calella, muestran hasta el año1809 el predominio casi exclusivo de Veracruz enlarecepción de mercanclas. Desde esa fecha, los re-gistros dejan ver otros lugares de destino, como Puer-to Cavello en Ve nezuela, La Habana en Cuba y Mon-tevideo en la Banda Oriental, que se mantiene hasta1816 como plaza realista. Al mismo tiempo, dejanel vestigio de la estrepitosa caída de las exportacio-nes. De las 47 remesas que Alsina como comercian-te particular realizó entre 1809 y 1816, el55o/o co-rrespondió a 1809, el27o/o a 1810, el4o/o a 1811, el4o/o a 1812, el 8.5o/o a 1813 y, con un lapso de tresaños en que no envió nada a América, el 2o/o a 1816.Dichas remesas fueron cobradas recién hacia 1815y 1816, y bue na parte de lo obtenido se pe rdió al serinterceptados los barcos por piratas en el Caribe.86
8t FA, C. no 13, no 6067168, Cabañes, Cortecans, Pasqual y Cla(Veracruz) a FAC (Calella) 09.09. I 809; 23.09. 1 809 ; 25.09. I 809;09.12.1809; 16.12.1809; 25.12.1809; 13.01.1810.86 FA, C. no 17, no l75,"Libro de Facturas yenvfos aAméricapor FAC, 1809-1826".
L¡ supnre DE Los pATRrMoNios y LAs EMpREsAs... 203
Pero por suerte el año 1816 supuso un ingresoimportante en la familia: el casamiento de su hijamayor, Caterina, con un Doctor en Medicina, Fran-cisco Salvador i Sastre. Todavía Francisco pensabaque la antigua estructura mercantil podla ser salva-
da, pero sus esperanzas de conservar la sede duraronpoco tiempo. Hacia 1822 llegaron a Cataluña las
primeras noticias de los movimientos revoluciona-rios en el Virreinato de la Nueva España: "el 26 delpasado agosto de 1822", escribió el corresponsalCortecans, "se descubrió una conspiración muy gran-de de México, que pedían ó República o GoviernoEspañol, y a la noche del mismo dia fueron presosmuchos de los principales motores y enrre estos al-gunos Diputados a Cortes, y todo esto ha derivadopor no haberse cumplido ninguno de los Tiatados deIguala y de Córdoba".87 En diciembre Correcansinformó que "el Emperador (Iturbide) se ha hechoabsoluto y ha quitado enreramente el congreso na-cional, y después de esto se ha apoderado de tresconductos de plata que buscaban en esta plaza desdela capital, que traían dos millones y mas pesos todospertenecientes a este comercio y al de esa. Qual aten-tado ha sido el mas escandaloso que jamás se havisto y con esro el gobierno ha perdido enteramentela confianza pública, si alguna tenla... algunos de estecomercio han mandado las existencias a La Havana,
t7 FA, C. no 13, no 6081, Guillermo Cortecans y Cla. (Veracruz)a FAC (Calella), 12.09.1822; 18. 10.1822.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
204 Esrncros o¡ FnurLr¡
no nosotros, considerando que el mandar los géne-ros á la Havana era lo mismo que mandar rosarios aBarbaria".88 lJnos meses después recordó a Alsinaque sólo tenían para vender una cajita de encajes yotra de blondas que, por desgracia, no tenían salida"a causa de lo mucho que viene del extrangero"; des-esperado, apuntó que "es imposible poder realizar elresto de sus existencias por estar este Reyno es unasuma anarquía que ningún comerciante quiere em-prender negociación alguna para no exponerse a per-derlo todo",8e
Yeracruz se conservó un tiempo como bastióndel poder peninsular gracias al Fuerte de San Juande Ulúa
-fortaleza militar sobre la isla unida
artificialmente al puerto- que fue tomado en 1824.Ante el temor de que los bienes de los europeos fue-sen confiscados, y "viendo que los asuntos pollticosde este Reyno están en peor estado", Cortecans de-cidió levantar la casa de Alsina y entregar los últi-mos intereses de la compañía al Tiibunal del Consu-lado.eo Quizás porque no tenía otra alrernativa, Alsina
88 FA, C.¡" 13, no 6081, Guillermo Cortecans y Cla. (Veracruz)a FAC (Calella), 18.10.1822.te FA, 6.¡o 13, no 6082, Guillermo Cortecans y Cla a FAC(Calella), desde Veracruz, 25.08.1823; no 6083, desde Jalapa,08.06.1824.eo FA, C.n" 13, n" 6082, Guillermo Co¡tecans y CIa. (Jalapa) aFeÓ (Calella), 22.03.t824; (veracruz)
" ÉeC (c"t.tt"),08.03.1823. También no 6081, 01.04.1822; 01.07.1822.
L,r su¡nr¡ DE Los pATRIMoNIos y LAs EMpREsAs... 205
optó por mantener sus remesas orientadas aLaF{a-bana, aprovechando el vlnculo colonial que uniría a
la metrópoli con la Isla hasta la firma del Tiatado de
París con Estados Unidos en 1898.et
5. U¡¡ ri.rvENTARro DE BTENES:
LAS I}WERSIONES EN BIENES INMUEBLES
Las luchas entre los socios que vimos en el apartado
anterior se yieron agravadas por el enorme enrique-cimiento de Alsina frente a sus compañeros riquezaque saldrla a la |uz en el momento de determinarquién serla el heredero universal de Francisco Alsinai Costas. Con la convulsión desatada en 1808, Alsinase vio obligado a reinvertir sus ganancias en bienesinmuebles. El inventario de sus propiedades, reali-zado en 1826, muestra los efectos de la pérdida de laplaza deYeracruz y la concentración de la perspecti-vas mercantiles. Para comprobar estos efectos es
importante volver atrás y estudiar los dos momentosen que los Alsina invirtieron en propiedad inmueble.
Para ello distinguiré las inversiones en fincas ur-banas de las inversiones en fincas rúsricas. Entre las
primeras, una primera fase de inversión se dio entre1757 y 1778, periodo en que los Alsina comprarontres fincas urbanas en Calella, precisamente el mo-
er FA, C.n" 20, n" 594,"Cuenuy Relación general con cargo y fechaque yo, Francisco Salvador i Sastre, Médico de la Villa de Calella,C-oregimiento de Girona, como tutor y curador de la personay bienes
dcl menor Francisco Alsina i Sivilla, 14.05.1827 a 25.01. 1831".
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
206 Esp¡cIos o¡, F¡¡r¡rul
mento en que la localidad estaba sufriendo un creci-miento estrechamente ligado al comercio con Amé-rica y los grupos familiares requerían casas con bo-degas ("cellers"). A partir de 1778, Josep Alsina iGo¡ padre de Francisco, optó por extraer sus capi-tales fuera de Calella cuando percibió las posibilida-des que abrla el Reglamento de Comercio Libre de ese
año. Estas compras fueron hechas por Joan Alsina ypor su hijo, el cordelero y luego comerciante JosepAlsina i Go¡ y desde 1800 pasaron a Francisco Alsinai Costas, que en 1801 agregó una nueva finca urba-na. Entre las fincas urbanas, cabe agregar que el te-rreno que más problemas trajo fue el que Josep Alsinai Goy compró a medias con su padre Joan al trabaja-dor Miquel Bayona, lugar donde se construyó la pri-mera bodega familiar para conseryar las botas de vino.Parte de ese terreno fue donado a su hijo y herede-ro, Francisco Alsina i Costas, en 1792.e2 ljna se-
gunda fase de inversión patrimonial en fincas urba-nas se abre en 1812, año en que se percibe ciertareorientación de las ganancias como consecuenciade la crisis del orden colonial. Como el propio Alsinaafirmaba, debió "entretenerse" en el mercado inter-no y por ello las fincas urbanas recibieron toda suatención, interesándose en tres localidades: Arenysde Mar (1812), Pineda (1812) y, por supuesto, nue-
" FA, C.no 19, n" 3l l,"Donación y heredamiento particularhecho y firmado por Josep Alsina i Go¡ comercianre de Calella, a
su hijo FAC, piloto de altura", I 1.07.1792, Calella.
f¿ suenr¡ DE Los pArRrMoNros y LAs EMpREsAs... ZO7
vamente Calella (1812, 1813, 1816) ya que se trarade un grupo burgués asentado plenamente en la lo-calidad costera (Cuadro No l).
Pasando a las fincas rústicas, un primer momen-to en las inversiones se verifica en tierras de cultivode viñedos entre 1760 y 1791. En Pineda los Alsinacompraron dos fincas en 1760 y 1764; en Calellahicieron lo propio con rres fincas rústicas en 7770,1773 y 1775.Y, finalmente, en Sant Pol de Mar ad-quirieron fincas en 1778, 1779, 1780 y 1791, anoen que Josep Alsina i Go¡ el comprador de todasestas propiedades en esta primera generación, forzóa su hijo Francisco a volver de la Isla de Cuba, a
casarse y a hacerse cargo de la empresa familiar. Aqulse da por cerrada la primera etapa de inversiones,en la que Josep Alsina i Goy se fue apoderando de
tierras provenientes de pequeños campesinos que se
veían imposibilitados de continuar con los viñedos
o que no podían pagar sus deudas; es decir, el pri-mer foco de enriquecimiento de los Alsina fue el
despojo de tierras de los campesinos y, en particu-lar, de las mujeres que quedaban viudas. Así, las fin-cas rústicas que compraron los Alsina fueron de-dicadas a los viñedos, y en algunas oportunidades
-como fue el caso de Josep Grau- quienes ven-
dieron sus propiedades a los Alsina se quedaron tra-bajando para ellos a cambio de un sala¡io (Cuadro N" 2).e3
I'
I
i
I
li
,L
er FA, C.no 19, no 3l 1 , "Libreta de Culdvos de I 800- 1805", FAC,
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
d208
Cu¡,ono Núu¡,no I
Espacros o¡ F¡vrua L¡ su¡nr¡ DE Los pATRIMoNros y LAs EMpREsAs. .. 20g
F¡¡¡ces unn¡¡¡¡s coMpRADAs lonJuarv ArsrNa, Josrr ArslNe vFn¡Ncrsco ArsrNA EN TÉRMrNos MUNrctpALEs DEL *"* **M¡n¡sue (L757-1826, cAlcur¡'Do EN REALEs
Pnop. Onrc¡xnnro
Miquel Bayona, trabajadorde la Villa de Calella, área
dividida en dos para los com-pradores. En su parte, Josepconstruyó su casa-cocinacon solar. La parte de JoanAlsina padre fue heredadapor el primogénito Joan.
€eür.¡¡poi:.*N$rrn¡o
Joan Alsina y su segun-
do hijo, Josep Alsina iGo¡ para partir la pie-za de (terra y pagar lamitad cada uno. En el
inventario de 1879 nose halló tltulo de pro-piedad.
:Si4r"
nose fija
Isidro Font, procuradorconstituido por MariannaMauri, viuda de DomingoFullos i Estolt, y DomingoFullos i Mauri, hijo, residen-
tes en la ciudad de Cartagena.
Josep Alsina i Goy anteel Notario Buenaven-tura Viñas. En el in-ventario de 1879 no se
halló tltulo de propie-dad.
89
Feliú Estevanell, trabajadorde Calella, y su esposa Llusia
Jaume, que se reservan el de-
recho de habitar ellos y sus
herederos y hacer las mejo-ras que crean convenientes,pagando alquiler.
Josep Alsina i Goy ante
el Notario FranciscoAromir y Pllcies de
Calella.
200
Herederos de Josep Buch yde su hijo Isidro Buch.
Francisco Alsi¡ra i Costas,
Nou¡io F¡a¡rcisco fuomirr,700
Mariano Coll i Valls Francisco Alsina iCostas
4,000
Pablo Vallmitjana i Regls Francisco Alsina iCostas
550
i
ll
TrnM INO
Cale lla
:.,'. ,,,,llipo oa,rHvuE¡iE , r::.r. ':r:
pieza d,e tierra en zona llamadaClot o Bruguera, con salida a laCalle lglesia. Josep Alsina i Goyconstruyó una casa de dos pisos
con huerto y una pequeña bode-ga-tienda (celler). Una porción delterreno fue donada a FranciscoAlsina i Costas para construir lacasa particular el 11.07.1792.
FEcrüi:4Dei
29.05.r757
Cale lla casa con cocina y huerto sin mu-ralla, con el terreno correspondien-te para construir la entrada, en laCalle Sant Joan, casa particular de
Josep Alsina i Go¡ obligación delcomprador de pagar los censos.
22.07.t772cafte de
gracia
Calella casa con cocina y huerto, y terre-no delante para construir la entra-da en la Calle Jovara, con derechoa recompra de los vendedores encaso de poder devolver el toral deldinero recibido en la venra y enlos censos.
29.12.t778compra con
derecho a
recomPra
Calella casa con salida y huerto. 3 1.12. I 80 lcompra
fuenysde Mar
casa de un sola¡, dos pisos y almacénen la Calle Placeta d'en Riera 31.
01.03.1812comPra
Calella casa de un solar de frutas, Calledel Hospital (luego Romani, Arra-bal de Dalt).
27.03.1812
Por comPraGab
riela
Dalla-C
orte C
aball
ero
-s
2to Esp¡ctos o¡ Faurlr¡
CoNrlNu¡cróN cuADRo NúMERo I
FUENTES: AHMC, FS, C.N" 10, N" 592, ulnventa¡io de bienes
de Francisco Alsina i Costas, ejecuedo por CatalinaAlsina i Sivilla,viuda de Salvadoru, Calella,09.02.l879.FA, C.N" 14, No 182,
nCuentas, Censos y Créditos otorgados a particulares, 1756-1801.Incluye establecimientos y compras hechas porJosep Alsina Goy iJoan Alsina, padre y abuelo respectivamente de Francisco Alsina i
Costas), Calella. FA, C.No 19, No 31 1, oNora de diferentes
escrituras prlblicas de dife¡entes compras de fincasr, 1826, Calella.
Entre 179 I y 1810, años en que Francisco Alsinase dedica al comercio con América, no se produceninversiones en fincas rústicas, ni en masíes ni en"piezas de tierra", sencillamente porque todas las
ganancias se reinvierten en el tráfico mercantil y enla construcción de un barco. A partir de 1810, el
L¡. su¡nrB DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs.. . 2Ll
Ftr.¡c¡s un¡¡N¡s coMpRADAs lonJuaw Arsrua, Josee Arsrxa vFn¡Nclsco ATsINA EN TERMTNoS MuNrcrpArEs
M¡n¡s¡ur (1757-L826), cALcurADo EN REALEs
,S. P*o,g, Qg!Érx*iiib',.,:''.
Josep Alsina i Vergés, primode Francisco Alsina i Costas,
Femiliar del Tribunal de laInquisición y Comerciantede Calella. Casa adquiridapor venta a carta de gracia.
izú.,¡4pstÍ:!fq}*$lg,i
Francisco Alsina iCostas
.Y+¡p¡
379
Isidro Torrent, de Calella Francisco Alsina iCostas ante el Nota-rio Josep Colomer
556
Teresa Corominas i Castella Fco. Alsina i Costas;
Notario Josep Colomer198
ri*,Ámá,e"á, ;*;i.*"tiffi if*'
hijo y heredero del cordelero invirtió en fincas rús-ticas cuando su cuñado Josep Cona y Miquel Marchdeshicieron la sociedad mercandl. Poco tiempo an-tes Josep Cona había "reparriado" a Calella los capi-tales obtenidos en la sede comercial radicada enVeracruz. En Pineda, Francisco compró una fincarústica en 1810, para agregar orras dos en 1820 y1822. En Calella invirtió en rres oportunidades en
1812, en l8l3 yen 1817, beneficiándose parricular-mente de la debacle sufrida por su primo hermano,
Tú*,xrno
Calella
Tlpo oe TNMUEBLE
casa con jarüny huerro de na¡an-
jos, con bodega y un edificio in-cendiado en 1822, en Calle de laIglesia. Bajo dominio de sucesores
del médico Pedro Rabasa i Roig.
24.03.t813deuda de
hipoteca26.04.r811
Calella casa-cocina con terreno para edi-
fica¡ la entrada, dos pisos, patio yhuerto detrás, Calle de San Juan 1 5.
21.08. r 816comPra
Pineda casa en la Calle Real de Pineda. 20.03.1822comPra
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
il
I
!illi'I'i.lfij
2t2 Esp¿cros o¡ F¡vIt-t¡
el Familiar del "Santo Oficio" Josep Alsina i Vergés,
hijo del hermano de Josep Alsina i Goy.ea En Santa
Susanna, hizo lo propio en 1812; en el término mu-nicipal de Sils adquirió enormes "piezas de tierra"
en 1814, 1815 y 1818; y en Maganet, al interior de
Cataluña, compró en el año 1815. Los veinte años
de juventud dedicados al comercio con la mera fina-lidad de ganar dinero dejaron paso así a la adultez
de Alsina y a la concreción de su verdadero deseo:
adquirir tierras en lugar de reinvertir las ganancias
en la industria y el tráfico mercantil.A lo largo de doce años se comprueba el incre-
mento en el patrimonio de tierras así como una dis-
persión importante del capital en bienes inmuebles.
La propiedad daba prestigio y era además una fuen-
ea Sobre la mala suerte del Familiar del Tribunal de la Inquisición,véase DALTA CORTE, Gabriela "La red social frente a la crisis del
orden colonial: compensación judicial y vlnculos de parentcsco entre
Buenos Aires y Cataluña", Colonial Latin American Historial Reuiew
(CIAHR), vol. 9, summer, no 3, 2000, pp. 347-377. También FA,
C.n" 19, n" 31 1, "Deuda de 200 libras barcelonesas hecho y firmado
por Josep Alsina i Vergés a favor de FAC, comerciantes los dos de
Calella", 26.04.181l, Calella; "Venta y absolución perpetua hecha yfirmada por Josep Alsina iVergés a favor de FAC, come¡cia¡tes los dos
de Calella de un trozo de tierra con cultivos",24.03.l813, Calella.
Sobre la historia de esta rama familia¡ véase, DAL[-A. CORTE, Gabriela,
Vida i mort d'una aueflturd al Riu de la Phta, Jaime Alsina i Wrjés,
1770-1836, Biblioteca Serra D'Or, Publicacions de l'Abadia de
Montserra!, Departament de governació i Relacions Institucionals,
Direcció General de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona,2000. También FA, C.no 13, n'6051, Josep Alsina iVergés (Calella) a FAC (BCN), 19.02.1797.
L,r su¡nrn DE Los pATRrMoNIos y LAs EMpREsAs.. . 213
te de riqueza, en este caso mensurable por el cambioen el tipo de producto: con Sils, por ejemplo, losviñedos dejaron paso al malz.e5 Desde 1816, año enque Caterina se casó con el médico Francisco Salva-
dor i Sastre, fue él quien comenzó a llevar gran partede los negocios de su suegro tanto en Arenys de Marcomo en Pineda y en la Parroquia de Sils, donde losAlsina pasaron a controlar una masía, es decir, unacasa familiar que les concederla un cambio en su
estatus en su voluntad de establecerse como linajepropietario de tierras.ed No es casual que al moriren 1826, Francisco Alsina i Costas quisiese hacerconstar en su testamento, y con todo derecho, que él
era y debía ser tratado como un "hacendado", nocomo un simple "comerciante".
Paralelamente, las cartas recibidas por FranciscoAlsina i Costas dejaron de ser de carácter mercanril;a esa altura de los acontecimientos estaba enfermo yse sentía demasiado viejo para intentar nuevos pÍo-yectos o para contesrar las innumerables cartas quesegufan llegando desde la convulsa Yeracrtz.
et FA, C.no 13, no 6082, F¡ancisco Castella (Sils) FAC (Calella),agosto de 1823.% FA, C.n" 13, no 6082, F¡ancisco Salvador i Sastre (Calella) aFAC (Arenys de Mar y Mataró), 31.03.1823 02.04.1823;14.04.1823; 09.08.1823; 10.08.1823; 20.08.1823;21.10.1823; 28.09.1823; 01.10. 1823; 19.10.1823.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
214
Cu¡ono r.rúI,frno 2
Esprcros o¡ F¡rr¡ilt¡ l¡ su¡nr¡ DE Los pArRrMoNtos y LAs EMpREsAs... 215
FrNcas núsrrcas HEREDADAs y pIEzAs DE TrERM coMpnaoes ronJuaNArslNe, JosrtArslN¡ ¡ Govv Fco. Ars¡Ne ¡ Cosr¡s* .* '* -*EN DrvERsos rERMrNos MrrNrcrpar,¡s o¡l M¡r¿svo (1757-L826)
Pnop. Onicrw¡uo
compras autorizada por elNotario José de Cortada aJacinto Josep Fabre y a su
hijo Fco. Fabre, carnpesinos.
Aparentemente, otra piezacomprada el 04.03.17 64.
$..i*nx.,,uo¡;¡:$,gp$Josep Alsina i Goy
1ftior110
Josep Alsina i Goyde Pineda imposibilitado de
replantar la, pieza de tierracon viñas-
Albaceas y ejecutores del tes
tamento de Antonio Picarty Curt: Joan Mondrí, Rec-
tor de la lglesia de Calella,
Juan de Sabata y Font; Bue-
naventura de Bustamante.
Josep Alsina i Goy 330
Teresa Placies Orench, viuda de José Vil^rr"r", y ¡orJVilarrasa hijo, imposibilita-dos de pagar los censos.
Josep Alsina i Go¡Notario Buenaventu-
ra Viñes y Cortada
200
Teresa Placies Orench, viu-da de José Vilarrasa, y JoséVilarrasa hijo, imposibilita-dos de pagar los censos aSalvador Aimarich,
Josep Alsina i Go¡Not. Josep Colomer
290
Bruno Caldero y su esposa
Agustina Ballmaña.Josep Alsina i Goy 290
i
i
il
TÉnumo
Pineda
Trpo o¡ TNMUEBLE
pieza de tier¡a en paraje muy pe-
ñascoso (parte yerma y parteboscosa), conocido como Cobar-tera, luego Casarahull (4 áreas).
El comprador plantó viñas a
"rabassa mortd'.
,F Cúi'r.4CIü
10.08. r760comPra a
título de
perperuidad
Pineda pieza de tierra plantada en partecon viñas y en parte boscosa, lla-mada "Sut de las Guillas", de per-tenencia del Mas Calvell, paraplantar viñedos.
05.02.1764comPra y
obligación de
pagar censos
Celella pieza de tierra, llamada "Vall deRoure".
25.06.1770comPfa
Celella pieza de tierra parte plantada conviñas y parte yerma (l hectárea),
llamada "Raig" para plantarviñedos.
18.06.1.773comPra a
carta de gracia
Celella pieza d,e tierra (48 áreas), antesllamada Figorola, luego "LaMassana", para plantar viñas.
t4.t1.1775comPra con
obligación de
Pagar censos
Sant Pol
de Mar
tres piezas de tierra, á¡ea ll¿mada"De los tarongers" (de los naran-jos), plantadas con viñedos.
r3.09.1778comPra a
carta de gracia
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
¡
216 Esp,rcros n¡ F¡vrlre
ColrrrNu¡cróN DEL cuADRo NIIMERo 2
L¡ su¡nrg DE Los pATRIMoNros y LAs EMpREsAs... 217
F¡uc¡s núsrrcas HEREDADAs y prEzAs DE TrERM coMpnaoas eon Juar*ArsrNa, Josrn Arsn¡¡ ¡ Goy y Fco. Ars¡¡r¡ ¡ CosEN DrvERsos rÉRMrNos MUNrcrpALEs orr Manxr"rc (1757-$2q
''PIé¡: Otic¡l+¡nto::,-..¡ :,,
R.,,,-^ a^l,l-,^ i R^ll*-ñ- .
GOrtr¡¡ttpOr
Josep Alsina i GoyI,+e¡
su esposa Agustina.
Josepa Villar del Grau, viudade Pau Mlla¡ del Grau, cam-
pesino de Sant Pol de Mar.
Queda uabajando Josep Grau
Josep Alsina i Go¡Not. Francisco
A¡omir i Pl)cies
l)Josep Alsina i Goy
su esposa Agustina.
Vicente Galcerrín de Pineda Francisco Alsina i Cos-
tas, Not. Fco. fuomir1,200
Joan Fullá y Monsó, deCalella
Fco. Alsina i Costas
Not. Na¡cls A¡omirl,600
Mariano Puig, campesinode St. Pere de fuu
Fco. Alsina i Costas
Not. Na¡cls fuomirt00
Joan Fullá y Monsó, de
CalellaFco. Alsina i Costas
Not. Na¡cls Aromir327
dos piezas de tierra, una de
Juan Fullá i Monsó y otrade Francisco Brunet.
Francisco Alsina iCostas
300
MiguelAng[y B€nitoTapis, delcomercio deArenys. Bajo domi-nio: duque Medinecelli. "Se dice
eran en aquella epoca y de tiem-po inmemorial" "tierras unidas
Francisco Alsina iCostas, Not. Josep
Anton Rodés
1t,0
I
l
I
i
li
a
I
iI
II
rli
TÉRr¡iño,:
Sant Pol
de Mar
Trpo or ¡ñ¡r¡uB¡rp
pieza de tierra de la Plaza Antigua de
Sant Pol de Ma¡, y los censos cobrados
desde entonces por el comprador.
.,.3¡gta.{.4-c-..,
1r.12.1779,comPra a
carta de gracia
Sant Pol
de Marpieza de tierra con sus frutos de
viñedos en el lugar llamado "Mon-taña del Grau", con el camino que
va a los viñedos.
0 1 .1 0.1 780comPra a
carta de gracia
Sant Pol
de Mar
casa construida de tres piezas, una
arenosa, en la zona llamada "Sot
de la Ollera", con viñas plantadas
en el campo llamado'del Forn'.
01 .03.1791
Pineda dos piezas de tierra de sembradlo. 16.05.1810comPra
Calella pieza de rier¡a (37 áreas) plantada
con viñedos, llamada'Escorts".08.02.1812
venta perpetua
SantaSusanna
pieza de tierra de sembradlo. t9.02.18t2
Calella compra de derecho a rabassa mortade un trozo de tierra con viñedos.
28.03.1812
Calella pieza de tierra llamada "Fullana",
en Rierany del Convent, antes"Cabañas" (2 hectá¡eas,82 á¡eas).
20.08.1813venta PerPetua
Sils casa, masla yheredad "Manso Mauma-la": casa de labranza con accesorios ydependencias; pieza de tierre, con pra-
doycultivo; pieza de tierra, con campo
y prado, lugar donde existla el antiguo
Estanv de Sils (4 Has.).
20.r0.r814,comPra
Itulo de venta
perpetua)
Estany de Sils (4 Has). y aglwadas" dedicadas al malz.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
218 Esp,qclos or Fevrll¡
CoNrnqu¡cróN DEL cuADRo NTJMERo 2
FUENTES: AHMC, FS, C.No 10, No 592,"lnvenra¡io de bienesde Fco. Alsina i Costas, ejecutado por CatalinaAlsina i Sivilla,
viuda de Salvador", Calella, 09.02.1879.FA, C.N. 14, No 182,"Cuentas, Censos y Créditos otorgados a particulares, I 756- I 80 I .
Incluye establecimientos y compras hechas porJosep Alsina Goy iJoan Alsina, padre y abuelo respectivamente de Francisco Alsina i
Costas", Calella. FA, C.N. I g, N. 3l 1, "Nota de diferentesescrituras públicas de diferentes compras de fincas", 1 826, Calella.
La suenrE DE Los pATRrMoNIos y LAs EMpREsAs.. , 219
Frxcas nrlsrtces HEREDADAs y prEzAs DE TIERnA coMpMDAs poRJuAN
Arsme, Josen Ars¡N¡ r Goy y Fco. ArsN¡ I Cosas *EN DwERsos rERMrNos MuNrcrp^r¡s or¡- Man¡s¡"rE (L757-L826)
Ptop. Or¡eluen¡o
Fco. Oliver, labrador de la Parra de
Viloü, Alodio del duque de Medina-celli, Marqu6 de Cogolludo yAytona
:SóúlpaaDqqiNq{$ry
Francisco Alsina iCostas, Not. Josep
Anton Rodés
V¿ron
550
Francisco Bou, trabajador. Fco. Alsina i Costas,
Not. Josep Colomer,280
Josep Ginebra, comerciante de
Calella, que compró (21.02.1809) a
Josep Alsina i Vergés, Familiar delTiibunal de la Inquisición y comer-ciante de Calella.t'l
Francisco Alsina iCostas Not. Josep
Bruguera
t,125
Fco. Oliver, labrador de la Parra de
Viloü. Alodio del Duque de Medina-celli, Marqu6 de Cogolludo yApona
Francisco Alsina iCostas Not. Cerberz
659
500Rosa, he¡ederos de JunAlsina i Poru
y nietos deJosep Alsina i Verg6, pri-mo del comprador Fco. Alsinai Cos-tas, Familiar del Tiibunal de la ln-quisición y come¡ciante de Calella.
Margarita Llagués y Gener Fco. Alsina i Costas
Not. Josep Colomer500
;;*il;a;*;, Jffiil ,1l{#{'l FA, C.no 19, no 31 1, "Venta perpetua hecha por Joseph Ginebra, afavo¡ de FAC, de un trozo de tierra con las paredes en cllugar llamadoClota o Bruguera", 08.04.1817, Calella. FA, C.n" 19, n" 311, "Ventaperpetua hecha por Josep Alsina i Vergés, Familiar del Tiibunal de laInquisición, a Josep Ginebra, de un trozo de tierra en el lugar llamadoClota o Brugue¡{, 21.02.1809, Calella.
TÉFJr{tñO
Sils
., r¡,.o un ulrutrilrrpieza de tierra en Estany
(1 hectárea)
:t&¡¡¿ADq;,,,0l.02.1815
compra (venta
perpetua)
Maganet trozo de tierra 12.1 1.1815carta dc gracia
Calella pieza de tierra con paredes en el
lugar llamado "Clota" o"Bruguera', entre Calles de
Jovuay de la Iglesia
08.04.1817:nta perpetua
Sils pieza de tierra cultivada (l ha.) en te-
rritorio de Buny en Sils. Una parte de
José Ribas (llamado "Seis Dedos").
30.12.1818compre
30.12.1819
Pineda
pieza de tierra con viñedos,denominada'Rierany del
Convent" o "Alsineta".
13.01. I 820,:nta pefpetu
Pineda pieza de tierra plantada 09.02.1822carta de gracia
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
,*
220 Esp¡cros oe F¡vlu¡
No era para menos, ya que en 1822 debió enfren-tar dos situaciones complicadas para él: primero, unduro pleito en torno a una granja de propiedad de
Josep Buch i Brunet, que Francisco se había queda-do como acreedor en una causa abierta contra Buchen el Consulado de Comercio.eT Y, segundo, en ese
año Calella fue saqueada e incendiada por una parti-da de fuerzas armadas levantadas contra el gobierno.La casa donde vivla Francisco fue quemada el 26 de
octubre de 1822 -año
de la separación de Urgellcomo Rege¡6i¿- y su dueño fue amenazado de
muerte y forzado a firmar obligaciones a favor de
partidas militares que, creemos, estaban conforma-das por adeptos realistas provenientes de las comar-cas del interior menos desarrolladas.
Thas ser liberado, Alsina abandonó Calella y vi-vió casi de incógnito en diversas residencias de lacosta durante lo que quedó del Tiienio Liberal, el
e7 FAC fue acusado por Buch y por la Marquesa de Alfarray desecuestrar bienes del primero, y de no haber pagado censos a la segun-da. La causa fue puesta ante el Tiibunal de la Inquisición hasta sudisolución, y fue seguida por buena parte de las autoridades locales yde Ba¡celona. El Procu¡ador de Alsina intentó defenderlo de la acusa-
ción de haberse apoderado de unas fincas. El Ayuntamiento reconocióa Buch los derechos y le permitió tomar posesión, desoyendo aAlsina.FA, C.n" 13, no 6081, FranciscoJaüerArajol (BCN) a FAC (Calella),
11.06.1822; FA, C.no 13, no 6081, Nota del Procurador de FAC,Francisco Javier Arajol (BCN), 01.06.1822; FA, C.n" 13, no 6082,presbftero Josep Costas (Girona) a su sob¡ino FAC (Mataró),20.08.1823; 22.10.1823; 23.10.1823; Gaspar Regordosa (BCN) a
FAC (Calella), 02.12.1823.
LnsupnreDELospATRrMoNrosyLAsEMpREsAs... 221
cual abrió un gran entusiasmo liberal especialmenteen las comarcas costeras catalanas, donde el comer-cio y la industria estaban más desarrollados. De acuer-do a las fuentes, veladas por cierto en este asunto, el
Jefe Político de Barcelona citó a Alsina a la capitalmientras se mostraba partidario del "proyectoconsritucionalisra". Ramón Baralt escribió a Alsina,por entonces aterrorizado en algún lugar delMaresme, que "hasta el párroco creo que teme másal Jefe (Polltico) que a una fragata de mozos, hoy hahecho sermón constitucional y constitucionalismo entodas sus partes, poco a poco".e8 Recién a fines de1822 rcdo pareció calmarse, pero permaneció du-rante un tiempo el temor al robo y a la violenciaflsica. La elección del nuevo alcalde de Calella notranquilizó los ánimos: Francisco Salvador i Sastre,el yerno de Francisco, dijo que su único interés era"sacar dinero", y.rto era algo que Alsina podla acep-tar de mala gana.ee
e8 FA, C.no I 3, no 608 1, R¿món de Ba¡alt (BCN) a FAC (Calella),08.12.1822.ee Datos de FS, C.n" 10, n" 592, "Escritura de liquidación,transacción y renuncia otorgada entre D. Catalina Alsina i Sivilla,viuda de Salvador, y su hijo Manuel Salvador i Alsina, NotarioBenito Ma. de Ramis, Calella, 28.07.1879; "Inventario de bienesde FAC, ejecutado por CatalinaAlsina i Sivilla, viuda de Salvador",Calella, 09.02.1879; FA, C.no 13, n. 6081, Anton Sivilla (BCN)a FAC (Calella) 1822; Francisco Salvador i Sastre (Calella) a FAC(sin dato de residencia), 16.12.L822; 17.I2.1822;lulih Coronas(BCN) a su cuñado FAC (Calella), 26.07.1822. También Notadel Je fe Polltico de Barcelona a FAC (Calella), 26.11.1822.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
"D.1ft..
222 Esp¡cros oe F¡uru¡
Ya por entonces Francisco estaba considerado porsus familiares como el más "expuesto" en Calella antecualquier cambio de gobierno por sus riquezas. Di-cho enriquecimiento puede ser evaluado por losmontos que recibía en derechos reales, por concep-to de hipotecas y pensiones a terceros. El CuadroN" 3 nos muestra también dos momentos claves enlos derechos reales radicados sobre fincas urbanasde Calella efectuados por los Alsina, es deci¡ por
Josep Alsina i Go¡ su hijo y sucesor Francisco Alsinai Costas, y el hijo de este último y también sucesor,
Francisco Alsina i Sivilla. Un primer momento se daenve 1775 y 1794, año en que
-recordemos-Marla Alsina i Costas, hermana de Francisco, vioaumentada su dote para habilitar a su marido, JosepCona, a irse a América como miembro de la compa-ñía mercantil. En ese mismo año, los derechos rea-
les dejan de aparecer en nuestras fuentes.
Entre 1794 y l8l2,los Alsina no se interesan enabsoluto por el capital que pueda provenir de dere-chos reales. Pero a partir de aquí se abre otro mo-mento, en particular en 1816, precisamente el añoen que Francisco Alsina i Costas se da cuenta de queel comercio con Veracruz está prácticarnente cerrado.
Cu¡ono No 3: 223
D¡n¡cuos RE{LES MDrcADos soBRE FtNcAs URBANAS o¡ r¡V¡n¡o¡ C¡r¡lI-a. V¡LoR EN pEsETAs (cewsos DE pENsróN
p H¡porpc¡s) (L77 5-1821)
CENSOS DE PENSIÓN
C¡nAcrunAnual, rerreno en que se halla edificada PlRsoNAoronc¡${r¡
la casa-cocina, Calle de la Iglesia 57. Josep Alsina i Goy
Pnrso¡¡As PAGADon¡s FscHA
Bonaventura Figueras i Marcó, y Joan 02.04.1,775
Jaume, joven pescador de Cdella, en la pie- . ,.,... V,¡¡gl. . ...,.,
za de derra comprada por Josep Alsina i Goy 3a Miquel Bayona con su padre, Joan Alsina-
¡f,1.:l,=.¡.,:.,' Qar{{c¡nn::.:::,:,: :,Prysox¡r,ótonc¡vr¡
anual, casa de la calle Bruguera 54. Josep Alsina i Goy
Prnso¡res p¡c¡oonrs Fec¡r¡
Josep Isern, ma¡inero de Calella, y sus 06.12.1784sucesores. V¡fOn
8
;,:, : .. : :,:::::,:'2 : .:.::,€$¡{üf¡f, :.,:=.....:,.-,.;=,,,,.;
anual, terreno en que se edificó la casa
de la Calle Iglesia 57.
Penso¡¡rs PAGADoMs
Juan Vilardell, ma¡inero de Calella.
PER$ol.rA,#rcRe4I,T+,
Josep Alsina i Goy
Fnc¡+02.06.1794
:¡,,;,;:,;,:.1 ,Yelo¡ 1,, ..
: .
6
{
,::::::::.] :::€ÁtÁCTgn .:: :.. ::,,,,..
Anual, casa de la Calle San José 58,establecimiento por tlculo de venta ycesión otorgada a favor de FAC por
Josep Alsina i Vergés.
Ppnsoñru P¡c^Donrs
Jaime Amigó i Banrls comoderechohabiente de Teresa Goy.
f¡¡nsoH¡, ororc¡¡rrpFrancisco Alsina i
Costas
F¡cra28.03.1816
,::.:.,,:,:,,,,.VáLüii . .,..8
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
*,,wn!Mi$ q,',0r,;oor,u:.ffi "M3WSü¡f1ll*****--Ü
224 Espacros o¡ F¡vrLt¡,
CrMcrenanual, casa de la calle Bruguera 56.
PEnso¡.¡as PAGADoMs
Juan Corominas y Marla Teresa
Castellar.
DERECHOS REALES GAMNTIZADOSCON HIPOTECA GENEML
La su¡¡.re DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs. .. 225
'r C¡nfcrrn :: ' . . 'PsRso¡r oronc^NrEcensal de capital anual con hipoteca Fco. Alsina i Costas
general de bienes y especial de una casa F¡cruen Malgrat. 13.03.1821
Pensow¡s pÁc¡Don,rs VaronAndrés Sans (Malgrat). 2,38g
FUENTES: AHMC, FS, C.N. 10, N. 592, "Inventario de
bienes de Francisco Alsina i Costas, ejecutado por CatalinaAlsina i Sivilla, viuda de Salvador", Calella, 09.02.1879. FA,C.N. 14, N" 182, "Cuentas, Censos y Créditos otorgados a
particulares, 1756-1801. Incluye establecimientos y compras
hechas por Josep Alsina Goy i Joan Alsina, padre y abuelorespectivamente de Francisco Alsina i Costas", Calella. FA,
C.N" 19, N.311, "Relación de los Vales y demás papeles queFrancisco Alsina i Costas nos ha manifestado", 1826, Calella."Nota de diferentes escrituras públicas de diferentes comprÍ¡s
de fincas", 1826, Calella.
En 1879, momento en que la hija de FranciscoAlsina i Costas efecruó el inventario de todos estos
bienes adquiridos gracias al comercio con América,los capitales de censos y censales que correspondíana la herencia fideicomisaria ascendían a 8,948 pese-tas (Cuadro N" 4).
P¡¡soN¿o'roncficr¡Fco. Alsina i Costas
: [rcn* :. .::
26.01.r817
\InroxT6
casas de la Calle San Isidro 12.
P'ER$aN¡¡:?AGADoR¡5 -::':.,
Na¡ciso Roqueta y Capell, sucesor de
Catalina Casas y de Antonio Sabater yCasas.
?eiúoN^ üToRGAfiT¡Fco. Alsina i Costas::-,,,. Fi¿ria::
s/dl::,::::::, V¡fó¡
l2
C¡n{crenenual, sobre una casa de la herencia
de FAC.
Prnso¡qrs PAcADoMs
Teresa Morrada i Martorell.
Ptnso&t oroncr$.rrg
Josep Alsina i Sivilla
:,,.,. FECH
t3.06.1844. .r'V,itr. On :.:::::,
64
CenÁcr¿nanual, sobre dos casas de Josep Alsina i
Go¡ sin tltulo de propiedad.
Ptnsow.rs PAGADoRAS
Jaime Moreu i Ricos; Francisco Moreui Rabassa.
P,{R$oNA.or€RG,{¡{f¡tl
Josep Alsina i Sivilla
, : F¿c*¡,t .::.:.:
04.12.1872
r04
" CAF*{CrER-::
censal de capital anual.
,, : Ppn¡iorq¿s r¡GADoRA$ ,
Pablo Durland (de Pineda).
PnnsoN¡,oror.crrrrJosep Alsina i Costas
, ' Fry,ctra .,,
14.01.1821
:,,,: . V¡{IOR :
t6
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
L¡ suBnt¡ DE Los pArruMoNtos Y LAS EMPRESAS'.' 227
-in
226 Espacros DE FAMTLTA
Cu¡ono No 4CÁlcuro opr- vlroR DEL cAprrAL oBTENTDo poR Los DER¡cHos
REALES RADrcADos soBRE FrNcAs URBANAs or r¡ Vnr¡, on C¡rpu¡(187 9), vALoR EN PESETAS.
CENSOS DE PENSIÓN
,, ,,. -,, '.C,rnÁmf'¡ ,'.. t,anual sobre una casa
Persox,ts PAcADoMs
Juan Corominas y Marfa Teresa
Caste llar
CAfiT^!533.33
:.:::Fi.iCH,t
26.01.1817
.r.:V-rtI,On16
C.rMsr¡nanual sobre un terreno
P.rmoxts pÁcáDoiÁs,
Pedro Jaume
. C¡titlztl .240.33
, Fecrr¡,:,.
02.04.1775
::::,:Y..4tg-&.,,.
3
- C.rMcrtn
anual sobre una casa
P¡nso¡¡¡s PAcADonrs
Teresa Morrada i Martorell
,:,:C.Ag¡¡r¡.
2,t33.33.,.,:,:FEcr¡,t
t3.06.t844V¡ron
64
,,,,:. ,:, .CAI,¡(CJFI, ,1. . ,.anual sobre una casa
PensoN,\s PAGADoMS
F¡ancisco Barrera i Isern, sucesor de
José Isern
.,:G{p,!gtl.=
222.33.,-,,!¡e-r¡a.,,.
06.t2.1784
Y¡r¡On8
:,,, - : :t .. CARÁCTER
sobre casas
Pensoxns PAc^DoMs
Na¡ciso Roqueta y Capell, sucesor de
Catalina Casas y de Antonio Sabater yCasas.
C,APrrrt400
F¡cr¡as/d
,,V¡ron
l2
anual sobre un terreno
PsRsouAs p¡c¿poMs
Juan Vilardell
"-GtPlat!:,:o' ,,:
355.67
T,ECH^
02.06.t794, VnIroR,r'..'.
6
I ' -:1:-r,,,
':r--: : €aBÁcTlR¡':'::::: ::: :::::'::
anual sobre dos casas de Francisco
Alsina i Costas:.
"":-"' Pii¡sóNA$,r{c¡bon¿s'.-'
Jaime Moreu i Ricos; Francisco Moreu i
Rabassa
,Crrrml,:
3,466.67
'Frcr¡a04.t2.1872
":".VAL0Rr04
Cmácr¡n ,
anual sobre una casa
P¡.nsoxrs PAcADoRAs
Jaime Amigó i Banús comoderechohabiente de tresa Goy
,C¿prr¡r266.67
'. Feq¡r¿28.03. I I l6
,YALo& ,.,
8
r:::::,6¡¿¡tüeici,,gl{e.a@t!-q.f rde¡¡¡¡oeti¡o¡.&,pe¡¡i6q7,6t8,33
Continua cuadro número 4 en la siguienta página
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
n'1
228 Es¡'¡.cros oe Fnurlre
DERECHOS REALES GARANTIZADOSCON HIPOTECA GENERAL
C*Merr¡ ..,:.,
anual sobre capitales
P¡nsoN¡s PAcADoMs
Pablo Durland (de Pineda)
. C¡smtt533.33
F¿cHÁ
14.01.1821
V¡¡or.....r6
Qtl14!.,...796.84
,,' ,FÍiéaÁ:
,
l3.03.1821
Vrrot23.89
*4' ry,'Try'*t"q
s"'9 *" o*' %ffi
ti#.::
FUENTES: AHMC, FS, C.N. 10, N" 592, "lnventario de
bienes de Francisco Alsina i Costas, ejecutado por CatalinaAlsina i Sivilla, viuda de Salvador", Calella, 09.02.1879. FA,C.No 14, No 182, "Cuentas, Censos y Créditos otorgados a
particulares, 1716-1801. Incluye establecimientos y comprashechas por Josep Alsina Goy i Joan Alsina, padre y abuelo
respectivamente de Francisco Alsina i Costas", Calella. FA,C.N. 19, No 3ll, "Relación de los Vales y demás papeles queFrancisco Alsina i Costas nos ha manifesrado", 1826, Calella."Nota de di[erentes escrituras públicas de diferentes compras
de fincas", 1826, Calella.
L¡ suenr¡ DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 22g
6. S¡n ..HEREDERo UNIVERSAL',: EL TMSPASo DE
LOS BIENES A LA TERCERA GENEMCIÓN
La hija mayor de Francisco, Caterina Alsina i Sivilla,mucho más grande que su propio hermano y here-dero, Francisco, contrajo matrimonio en l8l6 conFrancisco Salvador i Sasrre, miembro de una presri-giosa familia de Calella que no podía mencionar orí-genes mercantiles sino su vinculación directa con el"arte de curar": el novio pudo vanagloriarse de ser elúnico Doctor en Medicina de la Villa de Calella enla primera mitad del s. XIX.too
Los capltulos marrimoniales firmados en l8l6muestran el aumenro de los respectivos caudales fa-miliares, ya que cada uno de los contrayentes fuedotado con 6,500 libras en concepto de legítima ma-terna y paterna.r0l En el documento, la joven firmótenerse pagada y sarisfecha de todos sus derechos;pese a ser la hija mayor, no podía heredar los bienesde su padre y de su madre. Cuando llegó el momen-to, su padre
-siguiendo en su testamento un rígido
sistema sucesorio basado en la primogenirura y en elpredominio masculino sobre la mujer, definido como
'00 FA (13)-182011825-lB3O. Sig, 6079-6085, Josep Novell(Mataró) a Francisco Salvador (Calella), 13.04.1g34.r0r FS, C.no 10, no 592, "Capftulos Matrimoniales hechos y firma_dos por y entre el Dr. en Medicina Francisco Salvado¡ i Sastre, dedomicilio en Calella de una parre, y de la otra parte la Sia. CaterinaAlsine i Sivilla, donsella del dicho domicilio", en poder de FranciscoA¡omir i Placies, Joseph Ignaci Colomer, norario de Calella,21.12.19t6.
Gln,(er¡nanual hipoteca de una casa
Punsoxrs p.tcroones
Andrés Sans (Malgrat)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
,.'fi"l#45
Espnclos o¡ Frvtrl¡
"orden ¡¿¡1¡¡¿1"- optó por su único hijo varón, Fran-
cisco, quien al momento de dictarse el testamento
(enero de 1826) tenla 19 años' Y ello pese a que,
según su padre, el joven no estaba aún "en debida
disposición de regirse y gobernarse sus bienes por
sl mismo".lo2Francisco Alsina i Costas dictó tesumento en el
lecho de muerte y estableció como heredeio univer-
sal a su hijo, que entonces tenla 19 años, pero tam-
bién agregó que si este último no dejaba descendien-
tes, la herencia pasaría a su hija mayor Caterina,
esposa del médico Francisco Salvador i Sastre. La
importancia del yerno, el médico de Calella, hizo
que Francisco Alsina i Costas le confiase la direc-
ción de los bienes testados, concediéndole "todo el
poder que á dicho fin es necesario' pues quiero que
mi heredero bajo nombradero y la referida mi con-
sorte tengan que someterse á lo por mi dispuesto y
no de otro modo". Así, la administración de la here-
dad quedó a cargo de cuatro Personas en calidad de
curadores: los pilotos y comerciantes Buenaventura
y Miquel (Micalo) Martorell i Alsina -¡sqe¡dsrn65
que ambos eran hermanos de Isabel ¡ por ende,
cuñados del antiguo socio de la compañla mercantil
en Veracruz, Miquel \rl¿¡s!¡-, el comerciante Josep
Feliú i Plá -que
había actuado como mediador en
r02 FA, C.no 20, n" 594, "Testamento de FAC, en poder de Josep
Ignasi Colomer, Notario Real y Público de la Villa de Calella",
25.0r.1826.
L¡sunnte DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREs^s... 231
el conflicto contra Ragás y que merecía toda la con-ftanza del testador- y Francisco Salvador i Sastre.Todos ellos deblan ayudar a la viuda Caterina por-que eran "más inteligentes que ella en asuntos de
administración". La edad fijada por Francisco paraque su hijo se hiciese cargo de los bienes fue la de
30 años, cuando legalmente podía hacerlo a los 25.De acuerdo a lo estipulado ante Notario, el jovenquedaría habilitado para administrar directamentesus bienes recién en 1837. Es decir, hasta entoncesestarla afectado por una "interdicción judicial" paraacceder libremente a los bienes t gt?n parte de loscuales habían sido adquiridos gracias a las riquezasamericanas. Para reforzar su decisión, el testadorestableció que si su esposa, Caterina Sivilla i Nadal,y su hijo, Francisco, no resperaban su disposicióntestamentaria, "excluyo á dicha mi consorte de laadministración del usufructo de mis restanres bie-nes, y al heredero de mi herencia y bienes" (Genea-
logía N" 3).tor
r0r FA, C.no 20, n" 594, "Testame nto de FAC, en poder de JosepIgnasi Colomer, Notario Rcal y Público de la Villa de Calella",25.01.1826; también "Tesramento de Caterina Alsina i Sivilla(Sivilla y Nadal), viuda de FAC, de Calella, en poder de JosepIgnasi Colomer, Nota¡io Real y Público de la Villa de Calella",19.04.t827 .
Jn.
230
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
**r-e¡¡Sry
GeNr,alocf¡ N" 3-----""o-)g(-o*
HaceNoeoos v MÉolcos EN LA pRIMERA MITAD
n¡I S. XIX: ESTATUS Y FAMILIA
L,r su¡nt¡ DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 233
Francisco Alsina i Costas falleció en febrero de 1826,un mes después de dictar testamento, y hasta media-dos de 1827 fue su viuda, Caterina Sivilla i Nadal,quien se encargó de administrar el patrimonio fami-liar, junto a su único hijo varón, Francisco.r04 Pero,
como suele ocurrir hasta en las mejores familias, eljuego de tutorías y curatelas nos depararía nuevos
conflictos, nuevos "asuntos de familia" diflciles de
resolver. Entre 1826 y l83l varias personas actua-
ron como curadores del hermano menor de CaterinaAlsina i Sivilla, convertido en heredero universal de
los bienes familiares, entre ellos el esposo de aque-lla, Francisco Salvador i Sastre. En junio de 1827,poco tiempo después de morir Caterina Sivilla iNadal, los cuatro curadores tomaron posesión de su
cargo, liderados por Salvador, y acordaron confec-cionar el inventario de los bienes.lot De acuerdo a
nuestras fuentes, el heredero Francisco Alsina i Sivilladecidió en ese preciso momento apoderarse de las
heredades, colectar los granos, el vino y el aceite, ycuidar de los bienes que le correspondían como he-redero universal, incumpliendo lo establecido en eltestamento de su padre y mereciendo, en los hechos,su exclusión de la herencia. En apariencia, los
'oa FA, C..to 20, n" 594, "Expediente Curadores nombrados porFAC a su hijo Francisco Alsina i Sivilla, autos sobre exoneración o
confirmación de curatela, con Estevan Blanch i Guxda curador adlites, Btceloni', 09. I 1. 1 829.r05 FA, C.no 20, n" 594, "Toma de posesión de curadores e
inventario de bienes, testamento de FAC", Mataró, 04.06.1827.
n¡
o >a>E2 € tt z1g *e >ó Ba
r +.1¡q I I qdI 6 rE *ág4tf
rr+alt ra ?*F 3 3á
taE
áE'E.
+:
9'.-o dt=I--l lrIt*+g
xgáI
rlEzoa
&e
.9
I
;;3*+s5
tsa>-r r>- ¿lllll Í{G rc=;.
F
!:¿o'o:E É
¡i
:_{=;üe
=*¡E'
ilEi *¡= rg
E-
^;7ru *1l* I
l] lrsI+:F
*.F
-t
t*s
I¡'i
5
I
B
E
:
il
z
IF
tlsl,'E9
g
fl+E'+
r E'E,, : q
7
? .+qt.l ,,tt|l,Btrc*IE
>J¡=
Í2321
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
. 'a"'u't';'Y*¿,#iffi
Especros DE FAMTLTA
¡4.
234
curadores testamentarios hablan promerido al here-dero que se negarlan públicamente a hacerse cargode los bienes, pero en setiembre de 1828 acudieronal párroco de Calella para que confirmase su nom-bramiento como albaceas, cosa que hizo poco des-
pués un auto del Ordinario de la Villa.106
Ante esto, Francisco Alsina i Sivilla acudió a uncurador "ad lites", Estevan Blanch i Guarda, parallevar adelante su reclamo judicial que llegó a la RealAudiencia. Blanch planteó la nulidad de la designa-ción de curadores por el hecho de que su pupilohabla continuado "segun lo hacla en vida de su ma-dre, en el cuydado y administrasion de su heren-cii'.107 A finales de 1829 Francisco Alsina i Sivillainició una campaña de desprestigio contra loscuradores, en especial contra su cuñado, de quienllegó a afirmar que tenía "un interés directo en ha-cerle claudicar pera que recayga en su mujer partede la herencia suya".lo8
Mientras tanto, el heredero manruvo el controlde los bienes hasta que el 18 de enero de 1830 loscuradores testamentarios obtuvieron un Real Auto
106 FA, C.n" 20, n" 594, nota de Estevan Blanch i Guarda, Barcelo-na,, 06.04.l829,elevada al Relatorypresentada enAudiencia Pública.t07 FA, C.n" 20, n" 594, nota de Estevan Blanch i Guarda, Ba¡celo-na,06.04.1829,elevada al Relator y presentada en Audiencia Pública.to* FA, 6.¡o 20, ¡" 594, "Expediente Curadores nombrados porFAC a su hijo Francisco Alsina i Sivilla, autos sobre exone¡ación o
confirmación de curatela, con Estevan Blanch i Gterd,a cu¡tdor adlite¡ ", Ba¡celona, 09. I l. I 829.
L¿ su¡nr¡ DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 235
que condenó al me nor a pagar las cosras del juicio yhabilitó a aquéllos a tomar posesión el 10 de mayode 1830 "de todos los bienes que el dla de su mue rredejó su padre, previniéndose a los arrendatarios o
aparceros que en lo sucesivo entreguen a dichosCuradores las partes de frutos ó precios de los arrien-dos hasta que otra cosa se les mande, continuandoseen el inventario que se formó todo cuanto en el díatiene en su poder y administre el menor".loe
Desde ese momento Francisco Alsina i Sivillaapeló a todas las instancias gubernamentales quepudo. Acudió a la Justicia de la Villa de Calella; enseptiembre de 1830 presentó un despacho al párro-co de Calella y al cumplir 23 aítos, inició un juiciopara solicitar dispensa de edad para administrar losbienes dejados por su padre alegando que podla serun "buen administrador" sin que interviniera nin-gún tutor ni "persona extraña", argumentando quepor entonces ya no existlan tres de las cinco perso-nas designadas por su padre. En efecto, desde abrilde 1828 el piloto Buenaventura Martorell i Alsinaestaba ausente tras pedir al Comandante Militar delTercio Naval de Barcelona licencia para embarcarsea La Habana, "sin que hasta el día conste su regre-so". Miquel (Micalo) Martorell i Alsina, por su par-te, habla conseguido ser exhonerado del cargo decurador por el Ayudante Militar del Distrito de
'oe FA, 6.tro 20, n" 594, RealAuto (Barcelona) del 18.01.1830,documento suelto redactado por FAC.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
jfs"
236 Especros o¡ F-evrlr¡
Calella. Muerta Caterina en 1827, quedaban enton-ces sólo dos personas que, de acuerdo al demandan-te, "no han rendido cuentas á ninguna autoridad nitampoco dado la inversion y giro correspondientes á
los caudales que el testador espresó haber dejado".rr0Francisco Alsina i Sivilla alegó una "pública y
notoria buena conducta moral", refrendada por su
curador "ad lites" y por las autoridades municipalesy parroquiales, que afirmaron que se trataba de unapersona "honrada, obediente y sumisa a las autori-dades"; similar valoración recibió del corredor de
cambios, su tío Julil Coronas; del hermano de este
último, Miquel Coronas; del fabricante textil FélixCampdesunyer; del piloto Mariano Bosch; de losfabricantes de medias Felipe y Francisco Pedemontey Antonio Batalle; y del comerciante Lorenzo Soler,
es decir, de personajes claves de la vida productiva ymercantil de Calella, indudablemente alejados delgrupo de sociabilidad del tutor principal, más vin-culado a las profesiones liberales. Pero el expediente
rr0 FA, C.no 19, no 311, hoja suelta, Francisco Alsina i Sivillapidiendo venia de edad. (13)-1820/1825-1830. Sig, 6079-6085,Josep Novell (Mataró) a Francisco Salvador (Calella), 05.04.1834,23.08.1834; también Jaume Basart (BCN) a Francisco Salvador(Cale lla), 27 .0l.1832. "Costas de Francisco Salvador en e I juicioiniciado por Francisco Alsina i Sivilla, firmado por Josep IgnacioMieralbell", Blanes, 14.05. I 834. C.n" 20, n" 594, "Extracto delexpediente formado en el Consejo de Castilla a instancia de Fran-cisco Alsina i Sivilla en relación de la venia y d.ispensa de edad paraadministrar sus bienes sin intervencion del Curador ni de otraspersonas extrañas", Madrid, 09.06.1832.
L¡suprrnDELospATRrMoNrosyLAsEMpREsAs... 237
muestra otro "asunro de familia" digno de atención:la sugerencia que hicieron los dos curadores tesra-mentarios de que el testador había preferido no dejarsus bienes a su hijo por falta de esrima hacia él.rrr
Tanto los religiosos como los curadores restamen-tarios parecen haberse dirigido al joven pidiéndolemás de una vez "que arreglase su vida"; Feliú i Pláreprendió por carta y en reperidas ocasiones alheredero, sin obtener más que conrestaciones ai-radas de su parte, y acabó por dirigirse a uno de lostlos
-José Sivilla, hermano de su madre y pfuroco
de Pineda: pidiéndole que persuadiese al menor"que tomase un distinto género de vida". Sivilla, porsu parte, intentó convencer a los curadores de admi-nistrar los bienes de su sobrino, proporcionando a
este último sólo "lo preciso para vivir con la decen-cia correspondiente á su clase y estado". La defensadel heredero contestó a estas acusaciones sostenien-do que ninguna cláusula restamenraria permitía in-tuir "ningún odio de parte de su padre, que lejos deesto le elige heredero". El Procurador de los curadorestestamentarios, Juan Genovés, por su parte, nodeslegitimó en ningún momenro el rol indiscutibledel heredero universal, pero argumentó que la vo-
ttt FA, C.n" 20,n" 594, "Ext¡acto del expediente formado en elConsejo de Castilla a instancia de Francisco Alsina i Sivilla enrelación de la venia y dispensa de edad para administrar sus bienessin intervencion del Curador ni de otras personas extrañas", Ma-drid, 09.06. I 832.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
+¡¡¡'! e re ii¡drú'¿¡ÉErtÜ!
Especros oe F¡uru¡
ü-,
238 L¡ su¡nre DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs.., 239
luntad del testador era el elemento principal a aten-der, y si Francisco quería ser heredero, "ha de con-formarse con aquella prevencion del testador".l12
El monarca Fernando VII adquiere aquí un lugar
trascendental, evidentemente presionado por perso-
najes claves de Calella y de Barcelona, así como porun debate a nivel judicial que ponla en tela de juiciocapacidades individuales y determinaciones colecti-vas vinculadas a la conservación del patrimonio. Ennoviembre de 1830, tras consulcar a sus consejeros,
decidió conceder a Francisco Alsina i Sivilla la venia
de edad para que pudiese administrar sus bienes ysu hacienda como si tuviese la edad legal cumplida,es decir, 25 aios. El rey también le otorgó el "poder
pera que sin autoridad de curador alguno podáis
hacer y otorgar cualesquiera arrendamientos' y re-
caudar los frutos y rentas de ellos como de cosa pro-pia". Dicha disposición, que iba en contra del testa-
mento que establecía la edad de 30 años del herede-
ro para administrar los bienes, curiosamente no es-
taba reñida con ese mismo documento, que en nin-
ttt. FA, C.n" 20, n" 594, nota del Procurador de los Curadores
testamentarios, Juan Genovés, Barcelona, 22.04.1829, elevada al
Relator; "Expediente Curado¡es nombrados por FAC a su hijoFrancisco Alsina i Sivilla, autos sobrc exoneración o confirmaciónde curatela, con Estevan Blanch i Guarda curado r ad lites", Btce-lona,09.l 1.1829; "Extracto del expediente formado en el Consejode Castilla a instancia de Francisco Alsin¿ i Sivilla en relación de la
venia y dispensa de edad para administrar sus bienes sinintervencion del Curador ni de otras personas extrañas", Madrid,09.06.t832.
gún momento había establecido la prohibición de ladispensa de edad.r13
IJn mes después de obtene r la venia, el herederodejó el original de la Real Carta en el despacho delnotario para que su cuñado y mtor, Francisco Salva-
dor i Sastre -¡
a través de é1, su hermana Caterina-tomase conocimiento de la decisión del monarcaFernando VII. Al mismo tiempo escribió una dura carra
al médico, haciéndolo cesar como curador y recordán-dole que él era el "heredero universal" y verdadero ad-ministrador de los bienes. Francisco Salvador hizo loúnico que podla hacer: entregó a su cuñado la relacióncompleta de su trabajo como tutor y curador durantelos cinco años en que se desempeñó como ral, dejandopor cierto un importante superávit.ll4
Es entonces cuando vemos aparecer a la hermanamayor, Caterina Alsina i Sivilla, quien hasta el mo-mento se habla mantenido en las sombras y sólo ha-bía permitido salir a escena a su marido. Presiona-do por ella, el médico acudió a un amigo de Barcelo-na
-en apariencia P. o L. Flaquer, que conocla muy
bien al heredero- y le pidió que consultase a rres
tt3 FA, C.no 20, n" 594, documento suelto ¡edactado por Fran-cisco Alsina i Sivilla que reproduce la venia del Rey Fernando VII,24.1r.1830.tt4 FA, C.no 20, n" 594, Francisco Alsina i Sivilla (Calella) a
Francisco Salvador i Sastre (Calella), diciemb¡e de 1830. También"Cuenta y Relación general con cargo y fecha, Francisco Salvador,Médico de Calella, como rutor y curador de la persona y bienes de Imenor Francisco Alsina i Siville, 14.05 .1827 e 25.01 .1831" .
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
Esreclos o¡ F¡urLr¡
abogados (|osé Coroleu, Cayetano Roviralta y Ja-cinto Domenech) acerca de la posibilidad de enta-blar un juicio a nombre de Caterina como herederasustituta en el testamento. El curador recibió cuatrocartas, tres calificadas de "reseryadas" y una de "muyreservada". El remitente consiguió informar alcurador que la reunión con los abogados habfa dura-do dos horas y se habla "ve ntilado muy bie n la cosa".
La difícil situación familiar y la falta de confianza en el
correo de Calella explican la necesidad de ocultar laidentidad del autor así como el cambio en los nombresde los protagonistas: el testador, Francisco Alsina iCostas, se Ilama Juan.AI, el menor heredero es AntonioAI, y el curador Francisco Salvador i Sastre es lgnacio:
"Amigo Dor. Los tres abogados que he consultado
dicen que si bien es cierto queAnmnio N. contravinoabiertamente a la disposición testamentaria de su
padre Juan, con el hecho de haber entrado en laposecion de algunas heredades y percibido sus fru-tos, sin anuencia ni concentimiento de sus tutores ycu¡adores; crehen sin embargo arriesgado que su her-mana substituhida entre á poner la demanda formalpara la adjudicación del patrimonio. Se firndan los
letrados en que el objetp que tubo el padre en las
preenciones que hizo con respecto á su hijo, fué el de
que no se entregase á este la poseción del patrimoniohasta que se encontrase con la devida disposición de
regirlo y gobernarlo por si en el caso de mirarlo con-duce nte los curadores, y como nadie puede interpre-tar mejor lavoluntad de un testador que el Soberano,
que forma las leyes y da la facultad de testar, debe
L¡ suEnr¡ DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREs^s... 241
creerse que ha llegado el caso que previnoJuanN.,porque suhrlo Antonz'o ha sido declarado por S.M.idoneo para administrar sus bienes sin la interven-ción de sus curadores. Y aunque es verdad que Ia
contravencion del heredero fue anterior a la dispensa
de S.M., tambien es cierto que la aptitud para admi-nistrar un pauimonio no se adquiere en 3 o 4 meses,
ycomoAntonio acudió al Soberano en 3l deAgostode 1830, acompañando una información recibidaanteriormente sobre su capacidad para administrar,puede inferirse que ya la tenía quando se apoderó de
algunas heredades'. rr5
En esta disputa, además de superponerse la sobe-ranía del testador y la del rey Fernando VII, aparece
una lucha entre hermanos. Pero, ¿dónde radicaba el
núcleo del conflicto entre Caterina y el herederouniversal? En su testamento de 7826,Francisco Alsinai Costas había incorporado un elemento de discor-dia: de acuerdo al docume nto, si Francisco incumpllaalguna de las disposiciones testamentarias, su her-mana Caterina se convertiría en heredera universal.l16
Caterina era la más interesada en eliminar a su her-mano como heredero, para convertirse ella en laúnica sucesora de sus padres. Esto explica parte de
rrt FA, C.no 20, n" 594, carta "Muy reservada" sin remirente,Barcelona, 07.06.1831. También 09.05.1831; 01.06.1831;07.06.183 I ; 09.06. 1831.rt6 FA, q.¡" 20, n" 594, "Testamcnto de FAC, en poder de JosepIgnasi Colomer, Notario Real y Público de la Villa de C¿lella,Obispado de Girona", 25.01.1826.
.14
240
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
.,._-i-4,¡d{8rrr-
Es p¡.cros o¡ F¡tr¡¡r-l¡
las cartas "reservadas" de Barcelona, en especial larecomendación al médico de no advertir a su cuña-do de sus futuros pasos porque de lo contrario "po-día contenerse en alienar sus bienes y te seria mu-cho mas difícil el salir bien de la sopa':
"Opinan los abogados que debe esperars e que Anto-nio cometa algunas dilapidaciones del patrimonioque puedan justificarse; porque enronces podrá de-cir su hermana substituta que el heredero sorprendióla rectitud de S.M. y obtubo la dispensa de edadbajo pretextos falsos, pues que la experiencia acredi-tará que el Padre testador había formado un jusroconcepto de su hijo, y que esre no era al tiempo de ladispensa, ni es tampoco ahora, capazde adminisuarlos bienes con acierto, y que por consiguiente incu-rrió en la exclusión fulminada por el restador".uT
Pese a los consejos en contra que llegaron desdeBarcelona, tras conocer que su hermano habfa obte-nido la venia de edad que le permitla heredar y ad-ministrar todos los bienes familiares sin haber cum-plido los 30 años fijados por el testamenro, Carerinaacudió al Supremo Tiibunal, presenró un recursopara suspender la dispensa y solicitó que no se dero-gase la disposición restamenraria de sus padres. Pro-curó directamente reclamar su derecho a heredar losbienes familiares haciendo alusión al incumplimien-
ttt FA, C.no 20, no 594, carta "Reservada" a F¡ancisco Salvador iSastre, Barcelona, 09.06. I 83 I ; carta 'Muy reservada", Barcelona,07.06.1831.
Lr suerre DE Los pATRlMoNIos y LAs EMpREsAs... 243
to del testamento por parte de su hermano menor,acto contrario a los deseos de su padre pero que
parecía estar refrendado, llamativamente, por la dis-pensa concedida por el monarca Fernando VII.Caterina reclamaba "hacer ley la voluntad deltestador", ya que en este terreno se considera que la
voluntad del padre era la "ley suprema". Por ello fue
presentando documentos que demostraban que su
hermano sólo conseguirla dilapidar el patrimonioporque eta "un joven indócil y desaplicado", situa-ción conocida por su padre quien, receloso, había
optado por designar al esposo de Caterina comocurador del patrimonio familiar y a su propia hijacomo primera sustituta en caso de que el heredero
incumpliese el testamento. La mujer reclamó una yotravez que su hermano contradecía las voluntadespaternas, y que ella era la indicada para suceder.rrs
LJn recurso de este tenor ponía en tela de juiciodirectamente la venia concedida por el rey, es decir,
enfrentaba el ámbito privado, resguardado por el
Derecho Civil catalán fundado en la primogenitura,con el ámbito público, en esre caso susrenrado por
tt' FA, C.¡o 20, n" 594, "Cuenta de gastos causados a instanciasde Da. Catalina Alsina i Sivilla, conso¡te de D. Francisco Salvador,desde lo dejunio de 1832 hasta 15 de Enero de 1834, en elexpediente con su hermano D. Francisco Alsina, seguido en elConsejo sobre la venia concedida á este á consulta de dicho Supre-mo Tiibunal"; también Notas varias de los representantes de Cate¡inaAlsina i Sivilla, 1879. FS, C.no 20, no 592, Nota presentada porCaterina Alsina i Sivilla, Calella, 03.07.1879.
.rtl;
242
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
.--.,
244 Espaclos o¡ F¡urlr¡
la figura real. Dos jurisdicciones enrran en conflic-to, por un lado las leyes generales, y por otra las
leyes particulares de Cataluña que concedían todo elpoder a la voluntad libre del testador, y que fueronabolidas a finales del siglo XIX dando origen al mo-vimiento catalanista. Para los representantes deCaterina, contrarios a la potestad del rey:
"las mercedes y gracias del Soberano nunca deben
ser cumplidas en la presente que causa perjuicio a
tercero, que no ha sido citado y oido sobre el nego-cio, y de que las venias y dispensaciones de edad en
términos generales para administra¡ los menores sus
bienes sin intervencion de Curador, no pueden en-tenderse dispensaciones de las condiciones particula-res que los testadores pueden imponer en sus hereda-
des y que estos son obligados a cumplir".rte
La acción de los individuos, sus formas de pro-testa, de resiste ncia y adaptación, son elementos fun-damentales para entender las trayectorias seguidaspor sociedades diversas. El estudio del cambio so-cial, por ende, no puede excluir la conflictividadcomo factor de primer orden. A nivel local, esta pro-puesta adquiere más sentido si consideramos que,lejos de ser espacios de armonía y paz, las comuni-dades permiten atender a los conflictos que compo-nen significativamente el proceso social. El conflic-
tte FA, C.no 20, n" 594, Notas variasCaterinaAlsina i Sivilla, 1879.
L,r su¡trr DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 245
to es funcional a la identidad del grupo y premisa de
la afirmación de las autoridades; posibilita tambiénrescatar la forma en que se administran las disiden-cias a través del arbitraje o de la concordia, sin tras-ladar la eventual solución a un ámbito extraño y aje-no al local, como puede ser una potencial justiciamonárquica, suprema, soberana. En el caso que nos
ocupa, los actores en litigio prefirieron superar lafrontera del ámbito local, y la causa llegó al Ministrode Gracia y Justicia en Madrid. Esto supuso paraCaterina el pago de importantes sumas de dinero,inalcanzables para una familia de ingresos mediosde Calella, indicio claro que nos muestra el creci-miento del patrimonio de estos actores sociales. Unelemento de importancia falta citar en este complejoentramado de conflictos y peleas familiares y patri-moniales. Para conseguir sus objetivos, el herederorecurrió a sus tlos Juan Estolt i Fullós y MarianoColl, esposos de las hermanas de su padre, para quediesen fe de su capacidad para administrar los bie-nes. Estolt, casado con Cecilia Alsina i Costas, de-fendió a su sobrino y lo mismo hizo Coll, esposo dePaula, oponiéndose ambos al marido de su propiasobrina Caterina y a esra última (Genealogías N" 1 yN. 3). Todos ellos acudieron a defender al joven he-redero universal y lo hicieron en audiencia pública;el representante de Caterina se refirió a la "falsedad
más notoria" en que habían incurrido "sus parientesmás cercanos Juan Estolt i Fullós y Mariano Coll, yhaciendo omisión de su hermana mi principal substi-tuida al referido su hermano por el testamento. del
¡ü&
de los representantes de
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
¡lE-,
246 Esp¡cros os F¡¡¿tlt¡
padre". Pero el juicio no sólo se sustentó con au-
diencias públicas de las partes, enfrentadas flsica ysimbólicamente en sede judicial, sino que tambiénpuso sobre el tapete dos maneras de concebir el tras-
paso del patrimonio a esta terce ra generación que se
autotransformaba, en una compleja transición entrela actividad artesanal-mercantil y la hacendlstica,pasando por las profesiones liberales. El herederoaparece en los pleitos como "hacendado", ya que
poseía tierras en casi todos los pueblos de la costa
catalana del Maresme.l20 Caterina, gracias a su ca-
samiento con un médico, posela un prestigio que laalejaba, a[ menos en teoría, de simples reclamacio-nes económicas y que la acercaba a la reclamaciónpor derechos conculcados.
7. CONCTUSIONES: LAS WELTAS DE LA VIDA,
I/{'S IDAS Y VI.,ELTAS DE LAS PROPIEDADES
Llegado a la edad de 25 años, el heredero de Fran-cisco Alsina i Costas y de Caterina Sivilla i Nadalaceptó casarse con Carmen de Bassarr i Ferrer
É+-
f 20 FA, C.no 20, n" 594, "Extracto del expediente formado en elConsejo de Castilla a instancia de Francisco Alsina i Siülla en relaciónde la venia y dispensa de edad para administrar sus bienes sinintervencion del Cu¡ador ni de otras personas extrañas", Madrid,09.06.1832. "Cuenta de gastos causados a instancias de Da. CatalinaAlsina i Sivilla, consorte de D. Fco. Salvador, desde 1" de junio deI 832 hasta 1 5 de Enero de I 834, en el expcdiente con su hermano D.Fco. Alsina, seguido en el Consejo sobre la venia concedida á estc á
consulta de dicho Supremo Tiibunal".
L¡ suEntE DE Los pATRrMoNIos y LAs EMpREsAs... 247
Fábrega, pero murió en 1878 sin dejar descenden-cia. Esta situación habla sido prevista por el testadorde 1826, que habla incluido la disposición de que"si dicho Francisco mi hijo en el día de mi defuncionno vivirá ó vivirá y heredero mlo no será porque noquerrá o no podrá, o será, pero morirá sin o conhijos legltimos y naturales, ó con tales, algunos de
los cuales no llegará a edad de testar, en dichos casos
y en cadascuno de ellos á dicho Francisco mi hijosustituyo y heredera mía universal hago é instituyo á
la nombrada Catalina, hija mla y de la relatada Ca-talina mi esposa, común, legltima y natural".12l Lamuerte sin hijos del heredero dio un vuelco a la rrans-misión de Ia herencia, y fue entonces cuandoCaterina intentó hacer valer sus derechos como he-redera sustituta, medio siglo después de haberlosiniciado sin éxito en sede judicial. Dado que el falle-cido no había conseguido asegurar su descendenciacon Carmen de Bassart, y que ésta era una condi-ción resolutoria, correspondía a Caterina hacerse
cargo de los bienes.r22
Caterina tenía por entonces B1 años y se habíadedicado siempre a las "ocupaciones propias de su
t't FA, C.tro 20, n" 594, "Te stamento de FAC, en poder de JosepIgnasi Colomer, Notario Real y Público de la Villa de Calella,Obispado de Girona", 25 .01 .1826.r22 FS, C.n" 10, n" 592, poder otorgado por Caterina Alsina iSivilla ante el Notario de Calella Benito Ma. de Ramls, 12.08.1778,r su hijo José Salvador i Alsina. También Nota presentada porCaterina Alsina i Sivilla, Calella, 03.07 .1779.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
. _.*-Ad¡flayr|lG
248 Esp¡clos o¡ F¡vrlra
sexo" llegando a ser una de las "vecinas" de Calella.t23Durante los úldmos cincuenta años de su vida nohabla mantenido ningún tipo de relación con su her-mano, único beneficiario de la herencia paterna.l24A la mañana siguiente de la muerte de su hermano,Caterina se acercó al notario para otorgar un podera su primogénito, el médico cirujano llamado Josep
-pese a que su marido se llamaba Francisco, Cateri-
na no puso ese nombre a ninguno de sus hijos, qui-zás porque le recordaba demasiado a su propio pa-drey a su hermano. En la notarla, Josep asumió laresponsabilidad de alegar la condición de "sustiruta"de su madre en la herencia.l2s
Esta situación coincidió con el momento en queCaterina debió decidir el destino de sus propieda-des, como había hecho antes su esposo, FranciscoSalvador i Sastre, fallecido en 1864, quien habladejado a su esposa como encargada de cobrar el al-quiler de las propiedades. En 1868 C¿rerina redactóun testamento
-que tuvo que modificar en octubre
de 1878 tras la muerte de su hermano- y eligió a
Josep -que habla seguido los pasos de su padre con-
r23 FS, C.no 10, n" 592, Tesramento de Caterina Alsina i Sivillaante el Notario de Calella Benito Ma. de Ramls, 19.lO.l77B.''a FS, C.no 10, no 592, Nora pre se ntada por Caterina Alsina iSivilla, Calella, 03.07.1779.r25 FS, C.no 10, n" 592, poder otorgado por CarerinaAlsina iSivilla ante el Notario de Calella Benito Ma. de Ramls, L2.OB.I77B,a su hijo José Salvador i Alsina. También Nota presentada porCaterina Alsina i Sivilla, Calella, 03.07.1779.
L¿ surnre DE Los pATRrMoNIos y LAs EMpREsAs... 249
virtiéndose en médico cirujano- como herederouniversal de sus bienes, y nombró albacea a sunuera
-y también pariente por vía ¡¡¿¡s¡¡¿- $e-
corro Sivilla i Gener.126
Al resto de sus hijas sólo pudo distribuir dinero,al igual que a sus nietos y nietas.r2T Al quedarse viu-da, Caterina se fue a vivir con el primogénito y laesposa a la casa de la pareja, en la Plaza de la Cons'titución de Calella. Al mismo tiempo, renunció a[
usufructo de los bienes dejados por su marido y losdonó directamente a su hijo, con varias condicio-nes.r28 En primer lugar, la condición de poder elegirla mejor habitación de la casa, la mejor cama, losmejores muebles, en función de "la decencia pro-porcionada á su clase y posición": en segundo lugar,el requisito de recibir cada tres meses 900 reales en
t26 FS, C.no 11, n. 599, "Capltulos matrimoniales otorgados conmotivo del enlace contraldo entre José Salvador i Alsina y SocorroSivilla i Gener ante el Notario Nicolás Adán", Celella, I 0.02. I 879.
Josep Salvador i Sivilla habla optado por una mujer que no sólopertenecla a la familia de su propia madre, sino que también conju-gaba a la perfección dos actividades que en Calella estaban lntima-mente relacionadas: un hermano de Socorro, Tomás, era médico ysu otro hermano, Francisco, era comerciante, en FS, C.no 11, no599, "Testamento de José Salvador i Alsina ante el Notario deCalella Benito Ma. de Ramfs", Calella, 30.01.1779.r27 FS, C.no 10, n" 592, Testamenro de Cate¡ina Alsina i Sivillaante el Notario de Calella Benito Ma. de Ramís, 19.10.1778.t" FS, C.no 10, n" 592, "Renuncia de usufructo otorgado porDa. CatalinaAlsina i Sivilla, de los bienes que fueron de su difuntomarido, D. Francisco Salvador i Sastre", ante Nicolás Adan, Nora-rio de Calella, 13.08.1864".
ilL
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
Esp¡ctos op F¡vrlt¡
moneda efectiva de oro y plata; en tercer lugar, lacondición de conservar las joyas, alhajas, cómodas yropas que tenía. Josep, su esposa y sus hijos queda-ron obligados a "mantener y alimentar, calza¡ vestiry suministrar todo lo demás necesario á la vida hu-mana, asl en estado de salud como en el de enferme-dad, en su casa, mesa y compañía, á la donadora,guardando todas las atenciones y consideraciones á
que es acreedora".l29
Josep, no obstante, falleció en 1878 antes de morirsu madre, y la herencia de la mujer y su marido,como estaba fijado en el Derecho Civil, debió pasaral segundo hijo de la mujer y hermano del muerto,Manuel Salvador i Alsina.r30 El segundo hijo deCaterina, propietario residente en Barcelona, se con-virtió asl en heredero universal. Pero pronto nosdepararía una nueva sorpresa, esta vez de parte delhermano de su madre, su tío Francisco Alsina iSivilla, que a su vez murió ese mismo año, e n 1878.Las vueltas de la vida hicieron que, quien medio si-glo antes habla conseguido excluir a Francisco Sal-vador i Sastre como su curador y rutor, ahora bene-ficiase a su hijo, Manuel Salvador i Sivilla, comoheredero universal por un testamento otorgado el 13
t2e FS, C.no 10, n" 592, "Donación otorgada por Da. CatalinaAlsina i Sivilla, a favor de su hijo D. José Salvador i Alsina", anteNicolásAdan, Notario de Calella, 13.0S.1864".r30 FS, C.no 10, n" 592, "Tesramenro de Caterina Alsina i Sivillaante el Notario de Calella Benito Ma. de Ramls", Calella,19.10.r778.
Lr su¡nrr DE Los pArRrMoNros y LAs EMpREsAs... 251
de julio de 1878. Manuel, sin embargo, tardó pocotiempo en comprobar que el testamento de su tlo,que lo habla instituldo como beneficiario universal,podla ser considerado nulo: Francisco Alsina i Sivillahabla cometido el error de desconocer que el testa-
mento de su padre, otorgado en 1826, tenla a
Caterina como heredera sustituta.
Quizás a su pesar, Manuel tuvo que re¿onocer
que el testamento de su tlo era incorrecto, porquegran parte de sus bienes deblan pasar primero a
Caterina, como heredera sustituta, antes que a unheredero varón elegido por el fallecido. Esta afirma-ción tenía su razón de ser: en 1879 ya ninguno de
los actores reseñados en este artículo sabía a cienciacierta cuál era la llnea sucesoria que les habilitaba a
heredar. Tanto es así, que Manuel y su madre debie-ron consultar "la opinión de varias personas ilustra-das, habiendo medidado además personas muy celo-
sas de la buena armonla que debe reinar entre per-sonas tan allegadas por los vlnculos de familia y la-zos de parentesco". Todos ellos confirmaron la im-portancia de llegar a un acuerdo entre madre e hijo"sea pot el concepto que fuere, y continuar con las
buenas relaciones y armonía que hasta el presentehan reinado entre los mismos comparecientes'.131Ante los "expertos", Caterina y su hijo acordaron
t3t FS, C.no 10, n" 592, "Escritura de liquidación, transacción yrenuncia otorgada entre D. CatalinaAlsina i Sivilla, viuda de Sal-vador, y su hijo Manuel Salvador i Alsina, Notario Benito Ma. deRamis, Calella, 28.07.1879.
¡tt.
250
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
252 Esp¡cros oe F¡vr¡.1¡
"silencio y callamiento perpetuo" para acabar conlas disidencias, lo cual nos hace pensar que dichosexpertos actuaban paralelamente a la instancia for-mal representada por el notario, pero al mismo tiem-po su acción, que definla derechos a futuro, era re-
conocida institucionalmente, es decir, se enmarcabaen la "administración de justicii' en las sociedadesde antiguo régimen como la estudiada.r32
Como ha afirmado Arlette Farge, el antagonismoy la discordia son también medios de explicitaciónde lo social.r33 En el acuerdo entre Caterina y su
segundo hijo varón aparece un elemento de impor-tancia que deriva de la naturaleza de la concordiaprivada, es decir, la posibilidad de resolver un con-flicto mediante formas poco costosas en el marcocultural en que se producen. Este caso combina lla-mativamente dos fórmulas: la solución conjunta delproblema y la toma de decisiones por terceras par-tes, que gozaban de la confianza de Caterina y de su
hijo, y que garantizaron con la fuerza centrípeta de
la mediación la negociación entre intereses y conve-niencias personales y familiares. Donde más se vioesta discrepancia fue por una tierra cultivada por elcolono Francisco Coma, llamado "Mestre Menut",
r32 Sobre este tema véase, GEERTZ, CliffoÁ Conocimiento lo-cal..., cír., p.224-225.t33 FARGE, Arle:re La atracción del archiao, Edicions Alfons elMagnanim, Institució Velenciana d' Estudis i Investigació, Valen-cia., 1991, p. 37.
L¡ su¡tr¡ DE Los PATRIMoNIoS Y LAs EMPRESAs... 253
que había sido comprado por Francisco Alsina i
Sivilla por fuera del patrimonio heredado, y que no
debla pasar a Caterina sino al heredero elegido por
Francisco, en este caso su sobrino Manuel, hijo de
Caterina.l3a A su vez, Manuel reclamó un bien in-
mueble que pretendía su madre: una casa ubicada
en la calle Jubara de Calella, propiedad de su abuelo,
Francisco Alsina i Costas, y que habla sido saquea-
da e incendiada el 26 de octubre de 1822. Para cal-
mar a Manusl -se¡vs¡tido
en heredero de su ma-
dre pero también en heredero universal de su tlo
materno- Caterina le entregó 2,250 libtas en con-
cepto de indemnización. r35
Al final de sus días, Caterina consiguió recuPe-
rar muebles y efectos familiares que durante 50 años
había usufructuado su hermano; tras el inventario,
volvió a entrar a la casa paterna, ubicada en el nú-
mero 57 de la calle de la Iglesia de Calella, la casa
que su padre habla consruido en 1792, año en que
se casó con Caterina Sivilla i Nadal aprovechando
un terreno recibido en donación de parte de su pro-
pio padre, Josep Alsina i Goy.136 Pero tomó una de-
rr4 FS, C.no 10, ¡" 592, "Inventario de bienes de FAC, ejecutado por
Catalina Alsina i Sivilla, viuda de Salvador", Calella, 09.02 1879'r3t FS, C.no 10, n" 592, "Escritura de liquidación' transacción y
renuncia otorgada entre D. CatalinaAlsina i Sivilla, viuda de Salvado¡,
y su hijo Manuel Salvador i Alsina, Notario Benito Ma. de Ramis",
Calelle, 28.07.1879.136 FA, C.no 14, n" I82, "Cuentas, Censos y Créditos otorgados a
particulares, I 756- I 80 I . Incluye establecimientos y compras hechas
por Josep Alsina Goy i Joan Alsina, padre y abuelo respectivame nte
.ü
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ffili$ffi"i, t,
Esp¡cros DE FAMrLrA
cisión, innovadora en su época: sus propios bienes ylos de su marido pasaron a su hijo Manuel. pero losque recibió como heredera sustituta requerlan aho-ra volver a ser distribuidos sin alterar el sisrema desucesión universal en el varón primogénito. y aquíCaterina se detuvo a observar el panorama que seabría entre sus hijos y nietos y, parricularmenre, enrresus hijas y sus nietas. Entonces, poco antes de mo-rir, legó a sus hijas Francisca y Antonia la casa quehabía sido de sus padres, ubicada en la calle de la Igle-sia 57, y a su niera Teresa Salvador i Sivilla
-hija deJosep y de Socorro Sivilla, su nuera preferida por-que provenía de su propia familia- le concedió supropia casa de dos pisos con un huerto, ubicada allado de la anrerior, en el número 42 de la calle de laIglesia.r3T
La elección de estas mujeres como destinatariasde bienes inmuebles no es casual o no debería sor-prendernos a esra altura del relato. En el caso de latransmisión de la propiedad, que es uno de los te-mas que nos ha ocupado aquí, se fusionan analltica-
de FAC", Calella; C.n" 14, n" 256, documcnro quc conrienc lasdeudas cob¡adas por FAC luego de I 800, al
".r,r". .n posesión de
la herencia de su padre; FS, C.n" 10, n" 592, Inuentario de bienesde Francisco Alsina i Sivilla, por parte de Manue I Salvador iAlsina,ante el nora¡io Nicolás Adán, Calella, 12.0g.lg7g. FA, C.no 19,no 3l l, "Relación de los Vales y demás papeles que FAC nos hamanifesrado", I 826, Catella.t" FS, g.n" 10, n" 592, certificado de defunción de Cate¡inaAlsinai Sivilla, Calella, 23.01. lgS0.Thmbién,,Testamento deCaterinaAlsinai Civilla ante el notario Salvador Pastor i Gilbe¡t", pineda, 30.0g. 1g79.
La su¡,nre DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs... 255
mente los conflictos y las maneras de resolverlos en
el terreno concreto de la negociación. Si leemos condetenimiento esta propuesta, es claro que se trata de
un ale.iamiento de los aspectos normativos, impera-tivos e impositivos del Derecho, para acercarnos
metodológicarnente a una yisión de lo jurídico comoun ámbito de negociación concreta, de resolución de
conflictos. A los 80 años, Caterina intentó romper conun elemento de discordia que quizás le habla arruina-do la vida, pero que se venía auastrando desde la gene-
ración anterior, cuando su tía María, esposa de JosepCona, escribía a su hermano pidiéndole dinero porqueno tenía para comer. Me refiero a la sensación de
Caterina de haber sido afectada en sus derechos porsus padres por el mero hecho de ser mujer.
Esta afirmación adquiere fortaleza si considera-mos otro elemento de importancia: los conflictos quevenimos reseñando ocurrieron en una Villa que enla época cn estudio concó con una población reduci-da, que no superó nunca los 3,000 habitantes. En1854 Calella respondió el interrogatorio del Gober-nador Civil afirmando que había 597 vecinos y 2,985almas, repartidos en 732 casas; 113 eran electoresmunicipales y sólo 22 eran diputados a Cortes.r38
Se distribuían entre tres calles cortadas en perpendi-cular formando una treintena de manzanas, en la costa
mediterránea. Los conflicros enfrentaban durante
!t8 Población, Demografla, n" 1248: "Respuesta al interrogatoriomandado cvacuar por el Excmo. Sor. Gobernador Civil, dc prue-ba", Calella, 1854.
:ll-
254
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
'd*""dem
Espacios oB F¡rr.rrlrn256
años a hermanos, primos, sobrinos que vivían unopegado al otro, en casas edificadas en terrenos so-metidos a sucesivas subdivisiones entre herederos.Estos conflicros, que podlan conducir a la disgrega-ción social, sin embargo, fueron una y otra vez re-sueltos a través de lo que Arlette Farge y JacquesRevel han denominado "saber social".l3e Me refieroa la presencia a nivel local de mediadores y vecinosinfluyentes, colocados en lugares preponderanres, quesolían restablecer el orden sin acudir, .n gen.r"l, aotro tipo de autoridad, en parricular la judicial. Es-tos personajes desempeñaban un "papel conciliador"para que las partes afectadas no llegasen al uso de laviolencia o, en el caso de las familias, no se produje-se una ruprura irreconciliable . Es aquí donáe consi-dero que la comunidad tenla un papel fundamental anivel jurisdiccional, es decir, se hacía cargo de losconflictos de sus miembros y de definir las respon-sabilidades, los derechos y los deberes colectivos.La solución de conflictos
-originados por el ejerci-
cio del derecho de donación, compra, venta, así comolas disputas en torno a los límites de las propiedadesindividuales y el patrimonio familiar- forma partede la pacificación y de la conciliación en el terrenode la negociación. Esta realidad, inherente a cual-quier comunidad de Antiguo Régimen, está presen_te en Calella, una Villa que sufrió a lo largo del siglo
t3e FARGE, Arlette y REVEL, Jacques Lógica de las mahitades.Secuestro infantil en Pdrl¡, 1750, Rosario, pp. g2.
L¡ su¡rr¡ DE Los pATRrMoNros y LAs EMpREsAs. ,. 257
XVIII y en la siguiente centuria un complejo proce-so de transformación social en el que algunos grupos
familiares, en concreto el que nos ocupa, constituyóuna caja de resonancia, tanto a nivel del ascenso so-
cial como de las luchas en su interior. Los archivos
patrimoniales -que
son, en realidad, archivos de
generaciones diversas de un mismo linaje articula-dos gracias a la constitución de ensayos empresaria-
les-, hablan claramente de este cambio paulatinopero irreversible que modificaría el universo econó-
mico, social y polltico de la localidad y de toda lacosta catalana como consecuencia del control mer-cantil en las colonias americanas.
Los cambios, evidentemente, no fueron ni radi-cales ni abruptos, y así vemos la superposición de"identidades" de una misma persona, como JosepAlsina i Go¡ que en su juventud se declaró cordele-ro y en su vejez comerciante. O las profesiones de-
claradas por su hijo Francisco Alsina i Costas, que
adquirió su mayor fortuna como comerciante -locual lo aisló de su hermana, de su cuñado y de su
mejor amigo, Miquel March, por no citar las
desaveniencias que dejó entre su hija y su hijo- pero
que en su lecho de muerte prefirió negar sus veinte
años como comercainte y dejó un testamento diciendode sí mismo que era piloto de altura y hacendado.
Las tres generaciones que analizamos en este ar-tículo permiten comprobar, por otra parte, que las
inversiones inmuebles -que
podrlan ser considera-das la manera más idónea de asegurar capitales en-
tre comerciantes temerosos del riesgo de un sistema
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ffi
258 Esprclos oB Favrlr¡
de comercialización tfpico de Antiguo Régimen-sólo fueron tentadoras para los Alsina en el momen-to en que las bondades del mercado americano se
vieron interrumpidas. Todo parece sugerir que du-rante veinte años, Francisco Alsina i Costas udlizó el
comercio como un simple instrumento para convertir-se en hacendado, para abandonar los riesgos del mer-cado, el mismo deseo expresado una y otre vez por
Josep ConayMiquel March. En este sentido, Bourdieunos recuerda que el comercio en las sociedades
indoeuropeas no era un verdadero oficio, sino una ac-
tividad innombrable; el negotiam, el no-ocio.rao
Entre I 878 y 1879 Cate rina fue reconocida final-mente como la heredera legítima de un patrimonioobtenido a lo largo de varias décadas de infortuniosfamiliares y de odios entre padres, hermanos, cuña-dos, primos...
-por no hablar de despojos muchas
veces sostenidos incluso en sede judicial o con lavenia del rey Fernando VII- Pero Caterina murióen enero de 1880 a los 82 años, conservando, deacuerdo a nuestros documentos, una gran lucidezmental. No pudo, quizás, disfrutar tan siquiera delos beneficios de los bienes conseguidos con lareinversión de las ganancias americanas.l4l
t{0 BOURDIEU, Pierre Cosas dicha¡, Gedisa, Primera Edición1988, Buenos Aires, p. 88.
'ot FS, C.tro 10, n" 592, certificado de dcfunción de CaterinaAlsina i Sivilla, Calella, 23.0 l. 1880.
Hlsrorue DE uN tARGo coNFLICTo FAMILIAR
EN EL SIGLO )OX. ET. CASO DE LOS GÓMEZ:
patrimonio' pleitos y arreglos €ntre hermanos
Andrea Reguerar
a familia ha sido y continúa siendo un
IJ importante espacio de reflexión históri-
ca. Prueba de ello es la profusa historiografía que se
ha producido en su entorno tanto desde distintas dis-
cipiirr", como desde diversos Puntos de vista'2 Uno
de los temas convocantes' es el tema del conflicto
familiar. Este tipo de conflicto puede reconocer
I Instiruto de Estudios Histórico-Sociales (IEHS) - UNCPBA' Tandil
(Argendna). Quiero agradecer muy especialmente a Lucla Lionetti por
sus comenrerios y sugerencias.2 Para una aproximación al tema, remitimos al dossier "Famille et
société', aprecido en la revisttAnnalcs (4'5,1972), en donde aparece
une serie ie t."bajos referidos a la familia tanto desde el punto de vista
de la demografla como de la antropologla, la sociologla y la historia
soci"l. Inteitando una convergencia de intercses ent¡e las distintas
disciplinas, se aborda a la familia tanto desde el ciclo biológico de la
unidad doméstica como desdc el ciclo social ligado a la reproducción
de la sociedad como sistema. El artlculo de LASLETT, Pcter "[¿ famille
et le ménage: approches historiques", retoma la discusión planteada en
la ConferÁcia Internacional de Cambridge (1969) en torno a la fami-
lia dcsde el punto de vista de [e historia comparada' En I 976' aparece
un nueuo dossiea "Famiglia e comunita", esta vez en Quadzrni Storici
(33, 1976), en donde se i.,tenta ver, desde la familia, el problema de
las relacioncs sociales y el modelo de articulación social'
l25e)
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
-'...,,.-ffi
260 Especlos o¡ Favrr¡¡
múltiples causales tanto desde el interior de la fami-lia (disputas entre padres e hijos, celos y envidiasentre hermanos, problemas de herencia)3 como fue-ra de ella; y variados canales de expresión, tambiéntanto desde dentro de la familia (acuerdos) comoexterna a ella (apelo a la justicia). Uno de los conflic-tos familiares más recurrenres es en torno a la he-rencia y distribución del patrimonio.4
Este artículo trara de un largo conflicto familiar,basado en un reclamo entre hermanos que duró másde 57 años por la distribución del patrimonio. Setrata de la historia de los hermanos Gómez, cuyosacuerdos y desacuerdos, dichos y entredichos, en-
3 Para una puesta a punto sobre este rema, remitimos a ZEBERIO,Bla'nce et al. (comps.) Reproducción Social y Sistemas de Herencia enuna persltectiua comparada, IEHS-EHESS-IREP, Tandil, I 998; BA-RRIEM, Darío y DALI.A CORTE, Gabriela (coords.) dossier"His-toria yAntropologla Jurldicas" en Prohistoria, 5, 2000 y ZEBERIO,Blanca (coord.) dossier "Familia, patrimonio y orden jurldico" enAnuario IEHS, 16,2001.a La bibliografla en rorno a esre rema también es profusa y variada.Sólo por mencionar algunos de los trabajos más relevantes, véase:GOODY Jack et al. Family and Inheritance: Rural Society in VesternEurope, 1200-1800, Cambridge Universiry press, Cambridge-London-New York, 1976; FLANDRIN, Jean-Louis Faniies:parenté, maison, sexualité dant I'ancienne sociétl, Hacherte, parls,1976; DEROUE! Bernard "Pratiques succesorales et rapport a late rre: les sociétés paysannes d'Ancien Régime" , Annates, l, l9g9 y"Le partage des freres. Héritage masculin et reproduction sociale enFranche-Comté aux XVIIIe-XXe siecles", Annales, 2, 1993;BONNAIN, R. et al, Transmettre, hériter, succéder. La reproduction
familiale en milieu rural. France-Qaébec, WIIIe-Xke. Siecles,Presses Universitaires de Lyon, Lyon-Parls-Villeurbann e, 1992.
Hrsronl¡ DE uN rARGo coNFLIcro FAMILIAR... 261
tendimientos y separaciones, ha quedado plasmada
en un entremezclado juego de sangre e intereses que
hemos podido recuperar de los juicios de sucesión,
crónicas y testimonios de viajeros, mensuras (Catá-
logo General de Mensuras, Archivo Histórico, Di-rección de Geodesia de la Provincia de Buenos Ai-res), mapas catastreles (1833, 1864 y 1890) y guías
de propietarios rurales (Guía Rural del Partido de
Tandil (1909), Gula de Propietarios Edelberg (1923)
y Gula de Propietarios de Campo por Cuarteles delPartido de Tandil (1928).
INorvrouos Y FAMTLIAs
De por sí, las relaciones entre los seres humanosson diflciles y contradictorias, mucho más cuando
forman parte, por lazos de alianza o de sangre, de
una misma unidad social, la familia. ¿Cuáles son los
causales de conflicto familiar? ¿Cómo aparecen en
las fuentes históricas? ¿Cómo se resuelven?
Párrafos arriba, mencionábamos que uno de los
conflictos familiares más recurrentes es la disputapor la herencia. Esa disputa material por una joya,
una casa, una estancia o una fortuna, termina mos-trando, en realidad, la disgregación vincular de loque €n algún momento fue la construcción, proyec-ción y continuidad de una sociedad conyugal. Quées la familia sino la decisión de continuar y perpe-tuarse en el tiempo y a través de las generaciones.Esto implica decisiones y elecciones individuales yconformaciones y reconfiguraciones familiares.. So-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
262
*"*'"étd]¡ry
Espacros o¿ Fnvnrr
bre todo, cuando los miembros de una misma fami-lia deciden asociarse (voluntaria o involuntariamente)y funcionar como empresa. Por ello, el objerivo delpresente trabajo también será comprender y distin-guir los varios niveles de relación que vincularon a
los individuos entre sl en el proceso de construccióny funcionamiento de sus empresas familiares.5 Asl,por un lado es necesario distinguir los lazos de pa-rentesco, amistad, asociación y dependencia al inte-rior de la empresa familiar y, por orro, las que se
definieron por fuera de ella, entre los miembros delas familias, las empresas y otros sujetos sociales, a
partir del mismo origen regional o étnico, la amis-tad, la asociación, la solidaridad y la dependencia.6
5 Este es un teme que ya hemos abordado en otras oportunidades,véase: REGUEM, Andrea "Familia, formación de pauimonios y rrans-misión de la tierra en Argentina. Los Santamarina en Tandil (1840-1930)" en: GELMAN, Jorge et al.(comps.) Expansión capitalhta yttansformaciones regionales, Relacionet sociales y empresas agrarias en laArgentina dcl siglo XIX, La Colmena-IEHS, Bs. As., 1999, y "Launión hace la fuerz¿. Familias empresarias y empresas familiares en lapampa bonaerense del siglo XIX" en DALIA CORTE, Gabriela ¿¡¿l(comps.) Familia, cm?resa! mercado enAmérica Latina, sighs XVII-)ff, El Colegio de San Luis-IEHS-tINR" México (en prensa).6 Para este tema, véase, enr¡e otros: AYMARD, Maurice "Amitié etconvivialité" en ARIES, Philippe y DUBY, Georges (coords.) Histoirede k uie priaée, Seuil, Pa¡ls, 1999 . r. 3, pp. 441-484; J.p. Zufiga.,"Clan, parentela, familia, individuo: métodos y niveles dc análisis;, yMOUTOUKLAS, Zacarlas "Familia patriarcal o redes sociales: balancede una imagen de la estratifi cación so ciil" en Anaario I EHS, | 5, 2000 ;CHTAPPORI, P-M y GRIBAUDI, Maurizio "La notion d'individuen microéconomie et en micro-histoire" en GRENIER,Jean-Yves etal.(comps.) Le Modele et Le Mcit,MSH, Parls, 2001.
Htsronn o¡ uN LARGo coNFlrcro FAMrLrAR... 263
Er c¡so DE Los HERMANoS Gót¡zz
Los hermanos Ramón e Ignacio Gómez fueronde los primeros propietarios que tuvo el llamado Par-
ddo del Chapadleofú en la provincia de Buenos Ai-res a comienzos del siglo XIX.7 Su patrimonio llegóa sumar un total de 16.5 leguas cuadradas (44,550has.)8 El origen de tal patrimonio se remonta al año
1838 cuando ambos hermanos compran al estado en
sociedad dos extensiones de campo, una de 11.5 le-
7 El Partido del Chapadleofú comprendla el actual partido de Tandil(donde los Gómez tuüeron su propiedad) y gran parte de los partidosdeAzul, Rauch, Ayacucho, Balcarce, Loberla, Necochery Juárez. De1839 t l854,Tandil fue cabecera de este partido. En I 854, se proce-dió ¿ la dem¿rcación definitiva de llmites en toda la provincia, ya que
hasta el momento los partidos sólo hablan reconocido aquellos dados
porbpricticry la costumbre. En 1865, quedó delimitada la superfi-
cie acnral del partido de Tandil. Esta, se hizo siguiendo las subdivisiones
de origen enfitéutico que dieron un total de I 6 posesiones determina-das a regla segtin los planos catastrales, y siguiendo la cuad¡ícula de
estos fraccionamientos primitivos, se dispuso la división del partidoen 12 cuarteles (GORRAIZ BELOQUI, R- Thndil a traués * un siglo,
Talleres Gráficos J.H.Matera, Bs. As., 1978, p.6l).8 Los I 6 enfiteutas originales que hicieron sus denuncias entre I 827y I 833 se transformaron, por ley de I 836 (que establecla la enajena-
ción por venta) y 1839 (por merced, donación o premio), en 25
nuevos propietarios. Este es un tema que venimos trabajando desde
hace un tiempo y cuyos resultados pueden verse en: REGUERA,Andrea "Tierras del estado, negocio de particulares. L¿ form¿ción de
grandes patrimonios te¡¡itoriales en la Argentina del siglo XX" en
Etudes Rurales, Parls (en prensa) y "Vlnculos personales en los nego-
cios con la derra. Empresas y empresarios en la frontera sur bonaerense
del siglo XIX" en Empresarios y Empresas en k Historia Argenind,Documentos deTiabajo, UADE, Bs. As. (en prensa).
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
264 Esp¡cros oe F¡vrlr¡
guas cuadradas (31,050 has.) en 1838, y otra de 5leguas cuadradas (13,500 has.) en 1839, al precio de
$34,700 y $15,000, respectivamente. La primera ex-tensión (que pasó a denominarse estancia SanCiriaco), correspondió a la enfiteusis que en 1828 lehabla sido otorgada a Ramón Larrea y cuyo derechoéste transfirió a los hermanos Gómez en 1834. Lasegunda extensión (llamada esrancia La Merced), co-rrespondió a la división de una enfiteusis de 12 le-guas cuadradas (32,400 has.), que en 1828 le habíasido otorgada a Domingo Anglada y que éste transfi-rió en 1834 en dos parres, una de 7 leguas (18,900has.) a Mariano Miró (comerciante), y otra de 5 le-guas (13,500 has.) a los hermanos Gómez.e Así, loshermanos sumaron un total de 16.5 leguas cuadra-das que en el mapa catastral de 1864, el primero enel que figuran, corresponden a parte del cuartel 7 y 10.
Para 1838, vemos a los hermanos Gómez instala-dos en tierras del sudeste bonaerense y dueños de uninmenso patrimonio que conservarán, en parte, has-ta el día de hoy. Recordemos que el "Fuerte de laIndependencia" (Tandil) fue fundado en 1823 comoparte de la avanzada de la frontera sur y que la tierrapública fue entregada oficialmente por el Departarnen-to Topográfico a parrir de 1824.10 Los hermanos
e Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, partido deTandil (en adelanteAHPBA-PT), Mensuras No. 9-I6-I8 -26-60.r0 La frontera habla iniciado su primer movimiento territorial en elsiglo XVIII (17 7 9) cuando fue aprobado por el Virrey Vérti z (17 82).En ése momento, la frontera se extend.ió por los fuertes de Chascomris,
Hlslonre o¡ uN rARGo coNFltcro FAMILIAR... 265
Gómez si bien se beneficiaron de esta política de tie-rras públicas, también contaron con cierto capital (y
vlnculos) como para poder adquirirlas (en total tuvie-ron que desembolsar $49,700). ¿De dónde provinoeste capital? ¿Cuáles fueron estos vlnculos? Para po-der responder a estos interrogantes, antes es necesa-
rio que nos preguntemos quiénes eran los hermanos
Ramón yJosé Ignacio Gómez y de dónde procedían.
x$*
El origen de los hermanos Gómez se remonte a launión de Ignacio Gómez (nacido probablemente en
Santa Fe o Asunción y que figura en la lista del Cuerpo
de Guardia de Vecinos de 1673) y Juana de Melo,quienes tuvieron como único hijo a Gerónimo
Ranchos y San Miguel del Monte, los fortines de Lobos y Navuro, el
fuerte de Luján, el fortln de Carmen de Areco, los fr¡e¡tes de Salto yRojas, y los fortines de Me¡cedes y Melincué. El segundo movimientofue encabezado por Mardn Rodrfguez y Federico Rauch, quienes exten-
dieron la línea de fronteras por los fuertes de l,aguna de Pouoso o Fuerte
Federación (Junln), Cruz de Guerra (25 de Mayo), Laguna Blanca(Olavarrla) y Fuerte Indzpendzncia (1823) (I-andil). El terc¡r movi-miento lo hizoJ.M. de Rosas en 1833, llegando hastalas costas del fuoColorado pero sin poder conservar las der¡as conquistadas, De todasformas, la frontera se extendió hasta Bahla Blancay Patagones, al sur de
la provincia de Buenos Aires. Ypor último, el movimiento que hizo elGraI. Roca con la llamada Conquisu dcl Desierto en 1879 yleexrensióndefinitiva de la frontere hasta las cosas del Rlo Negro (CORTÉS CON-DE, Roberto E/progreso argentino, Sudamericana, Bs. As., 1979, pp. 8-
9), y FUNES DENEIIL, C. Zar2 r imeros pedidas dc k tie na pú b I ica e nTandil (mimeo), Tandil, 1985.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
266 Esp¡ctos op F¡rr¡rLl¡
Gómez Melo. Este, casado con Marla Negrete, tuvoun hijo llamado Miguel Gómez Negrete quien yacapitán se casó, en 1751, con Gervasia Guardia yfundaron la estancia Cañada de Górnez. Al morir elpadre de ésta, Mateo M. Guardia, Miguel GómezNegrete se hizo cargo del campo de su suegro, elcual, al quedar en medio de la ruta hacia Mendoza,sobre el arroyo Pavón, invitaba a que por ese morivofuera instalada una posra, obteniendo, en 1779, eltítulo de Maestro de Posta. Este título, fue heredadoen 1789 por su hijo José Ciriaco Gómez Guardia.En 1818, éste tuvo que emigrar de su esrancia
-laque posela, según su juicio de sucesión, una exten-sión de una legua y media cuadrada de superficie,una casa de adobe crudo cubierta de paja con salas,
aposento y alcoba, otros ranchos, una cocina viejayuna ramada antigua con árboles y muchos anima-les-, a San Nicolás de los Arroyos y luego a BuenosAires. El motivo de tal emigración se debió, segúnGuzmán, a la ruina de su situación económica cau-sada por la fuerte sequla que asoló la campañasantafesina en el año L802y a las consecuencias quela guerra de independencia generó en l8l0 con el
paso de sus tropas hacia el norte; y según Delpech,rr
rr Y. Guzmán, transcribe en su lib¡o, Las estancias delThndil (Azul,1998, pp.39-41), parte de la entrevista que le hiciera aAbel Echazrl,descendiente de los Gómez; y E. Delpech (comerciante de lanas deorigen francés yyerno de Sulpicio Gómez-hijo de Ramón Gómez-),cuenta en su libro, Una uida en h gran Argentina, relatos de¡de 1869hasta 1944 (Peuser, Bs. As., 1944),parte de la historia familiar.
Hlsronn DE uN LARGo coNFLIcro FAMrLrAR... 267
a la persecución política que sufrió a manos del gober-nador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López.
A. la muerte de José Ciriaco Gómez Guardia, en
1821', los únicos bienes que dejó a sus descendien-tes (esposa, Marla Josefa Pereda, y ocho hijos: Ma-nuel José, Josefa Antonia, Marla lnés, Juliana, JoséIgnecio, Marla Hilaria, Rarnón y Marcelina GómezPereda) fueron, una casa en San Nicolás de los Arro-yos, con muebles y tres criados negros, una "estancita"
en Pavón (provincia de Santa Fe) y créditos a co-brar, de los cuales había que deducir algunas deu-das. Si bien la repartición fue igualitaria, no por ellodejaron de producirse algunos reclamos entre loshe rriranos,l2
*S**
Los problemas comenzaron cuando María Inés,
Juliana y Marcelina Gómez denunciaron a su herma-no José Ignacio (albacea resramenrario), quien, ha-biendo transcurrido un cie rro tiempo, no les liquidóni repartió los bienes que su padre les había legadopor testamento. José Ignacio respondió que ellashablan recibido lo que les había correspondido y que,además, habían sido sostenidas por é1, de su peculiopersonal. Si bien Juliana se casó y se quedó en SantaFe, Marla Inés y Marcelina siguieron a sus herma-nos a Tandil, lo mismo que Marla Hilaria y más tar-
'2 Juicio de Sucesión de José Ciriaco Gómez G. (Legajo 6005, AGN).
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
268
-
Esp¡,cros ps F¡un-r¡
de Manuel José. Mientras Marcelina desposó a Ale-jo Machado,r3 María Inés y Marla Hilaria permane-cieron solteras, viviendo en la casa de su hermano.Prueba de ello es el testimonio que dejó Juan Fugltaen su autobiografla Abrícndo Surcos cuando cuenraque: "El señor comandante me visitaba a menudo yviéndome un poco solitario le habló de mí a su ami-go, el estanciero Ignacio Gómez, diciéndole que yoera un hombre educado, que sabla tocar el violln.La señora de Gómez e ra algo más joven que él [JoséIgnacio Gómez estaba casado con su sobrina,Leonilda Gómez Girado, hija delsegundo marrimo-nio de su hermano Manuel José con Jacinta Girado]y además vivían en su casa unas sobrinas y herma-nas de edad. Todas estas mujeres desearon conoceral protegido del comandante y le pidieron que me
13 Alejo Machado era primo hermano del corone I Benico Machado,miembro de una farnilie unitaria de Chascomús, quien, p6¡ g5s rn.,¡-vo, además de haber participado enla Reaolución de los Libres &l Sur(1839), se vio obligado a partir al exilio en Uruguay. Caldo J. M. deRosas, y ¡ecrudecido el problema indio, Machado regresó a BuenosAires y en 1857 fue desdnado a la frontera sur, en Tandil, dondefunda el Regimiento No I de Guardias N aciona.les, Sol de Mayo, delcua.l formarán parre José Ciriaco Cómez --<¿sado en primeras nupciascon su hija Angela Machado y en segundas nupcias con su otra hija,Rosau¡a Machado-y Sulpicio Antonio Gómea hijos de Ramón Gómezy Pilar López de Osornio, prima hermana de J. M. de Rosas (.fy'zeuaDiccionario BiográfcoArgentino deY. O. Curolo (1750-1930), El-che, BuenosAires, 1968 (en adelante NDBA).t4 FUGL, Ju¿n Abriendo sarcos, Akamir\ Bs. As., 1973, pp.44-46,fue un inmigrante de origen danés que llegó a estas tierras en lg44pere trabaia¡ como colono.
H¡stonr¡ DE uN LARGo coNFlrcro FAMILTAR... 269
invitara a visitar la estancia... Cuando llegué a laesrancia las mujeres me recibieron con mucha ama-
bilidad. El señor Gómez, que esraba ocupado en el
campo llegó al poco rato. A una de las damas de más
edad me la presentó como su señora y a su señora,
mujer joven y muy hermosa, como a su hija mayor
[en realidad €ste matrimonio no tuvo hijos] sin ha-
cer caso a sus Protestas. En verdad, de las mujeres
más jóvenes una era su esposa, otra la hija del co-
mandante y las demás sobrinas, hijas de un herma-no. Las tres mayores eran sus hermanas".
Hermanas desagradecidas, evidentemente. En su
carta de descargo, José Ignacio explicó que la estan-
cia que tenlan en Santa Fe fue destruida por la gue-
rra civil (1818) y que debido a esa razón sus padres
se vieron obligados a instala¡se en San Nicolás de
los Arroyos. La estancia quedó en la ruina económi-ca, sin animales, salvo algunas cientos de yeguas ymulas alzadas que fueron vendidas, y sin población.La "estancita", que había pertenecido a su bisabuelo
Mateo Marcelino Guardia, tenía una casa de paja con
paredes de adobe crudo y estaba compuesta por dos
piezas que él destruyó por orden de su padre en 1821.
La propiedad fue subdividida por adjudicaciones in-formalesT hoy hay simpk constancia de su propiedad.tt
En cuanto a los esclavos, dos murieron en vidade su padre y la criada quedó al servicio de su ma-dre, quien la vendió para comprar otra que quedó al
't Juicio de Sucesión de José Ciriaco Gómez Guardia.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
270 Esp¡cros oE F¡vru¡
servicio de sus hermanas, quienes terminaron ven-diéndola para disponer ellas de su valor. Los orrosdos criados perteneclan al quinto de su abuelo, Mi-guel Gómez. Uno de ellos fue vendido por su madre,quien dispuso de su valor en favor de sus hijas ¡ el
otro, fue puesto en libenad. La plata labrada fue ven-
dida por su madre, cuyo valor destinó a sus hijas.16
Pagó las deudas de su padre, de su peculio, y nocobró ni un centavo del dinero que le debían a éste
debido al estado de guerra civil, éstas, prdcticarnente,
desaparecieraz. Sl pudo vender la finca de San Nico-lás en $1,300 m/c, que se encontraba en un estadocalamitoso y producla una renta mensual de $7 m/c,terminó sirviendo para pagar las deudas de su pa-dre. Habla además $2,000 m/c en fondos públicosal 4o/o, cuya renta percibía Josefa Gómez. En cuanroa los muebles, sin valor alguno, éstos quedaron en
poder de sus hermanas.lT
Cuando José Ignacio murió en Buenos Aires ent869 (en 1848 habla muerto Ramón, en 1852 Ma-nuel José y en 1868 Pilar L. de O., esposa de Ra-món, en Tandil), sus hermanas, Marfa Inés, Juliana,María Hilaria y Marcelina, le siguieron reclamandoa la testamentarla de su hermano, o sea, a su viuda,Leonilda Gómez. Finalmente, se llegó a un arreglo:Leonilda Gómez, esposa de José Ignacio y sobrinade éste y de las reclamantes, renunció a la parre que
t6 lbid.t7 Ibi¿.
Hrstonr¡ DE uN LARco coNFlrcro FAMrLrAR... 271
le correspondla por herencia de su esposo en favorde las co-herederas, sus tías. He aqulverdederos asun-
tos de familia.Mientras tanto, en I874, murió en Buenos Aires
una de las hermanas Gómez, Juliana, y en 1875, Jo-sefa, en tanto que en 1877 muere en San José de
Flores María Inés. A su vez, se intentó arrendar el
campo para la testamentaría pero, éste, se habla re-ducido en proporciones alarmantes debido a las
mensuias de los linderos que se fueron apropiandode grandes porciones, esto motivó que se iniciaranlos correspondientes reclamos sin considerar que el
campo habla permanecido abandonado por veinti-cinco años. El campo se había reducido de 1,400varas de frente a 8 cuadras de frente por 42 de fon-do, lo cual hacía muy dificultoso poder arrendarlo.Hubo posibilidades de venderlo en la mitad de su va-
lor, no sólo por la reducción de su tamaño y abandono
-el carnpo no tiene poblaciones I sus tierras son inútihs
?or estar Peftnanenternente inundado por la aguas del arro-yo Pauón y por ettar ocupado por in¡y74s65-, sino por ladepreciación del valor de los terrenos.ls
En 1877, Leonilda Gómez de Gómez reclamó sus
derechos testamentarios, argumentando que se ha-bla hecho un arreglo en su nombre sin su consenti-miento. Finalmente, arregló con las hermanas Ma-rla Hilaria y Marcelina Gómez la venra del campode Pavón. Una vez efectuada la venra, renunció a sus
t8 Ib;d.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
272
ryEspectos oe Faurrr¡
derechos y recibió $5,OOO m/c. En 1878 se vendióel campo a un tal Honorio Bigain en $100,000 m/c.Descontados los gastos y honorarios de los aboga-dos que intervinieron en ran largo proceso, se distri-buyó el saldo sin que se realizara una cuenta de par-tición de bienes, ya que... no quedaba nada por re-partir. (Véase Cuadro l).
Cu¡ono IV¡Nrn oB¡- cAMpo pB PevóN (rn lesos l,r/c)
FUENTE: Juicio dc sucesión de José Ciriaco Gómez Guardia.
Nor¡: La suma del Debe, de. en realidad $ 106,000.
Htsronn DE uN LARGo coNFlrcro FAMrLrAR... 273
Marla Hilaria, Marcelina y Tomasa Gómez (ésta
última, hija del primer matrimonio de Manuel JoséGómez con Ramona Carbonel, y, por lo tanto,hermanastra de Leonilda Gómez), retiraron $45,000m/c a cuenta del haber que les correspondía. Por el
contrario, los hijos de Ramón Gómez no recibieronnada, lo que motivó la protesta de parte de uno de
ellos, Sulpicio Antonio, pero sin éxito. El saldo nofue distribuido, pues nunca se llegó a hacer una cuenta
parricionaria. Cada uno de los herederos fue reti-rando el poco dinero que quedaba y finalmente, los
más beneficiados fueron los abogados que cobraronpor sus servicios.
*.gi *
Hubo casos en que para evitar este tipo de conflic-tos, los herederos recurrieron a arreglos o acuerdos
en¡re ellos a fin de preservar la armonía y la uniónfamiliar. Por ejemplo, cuando en 1865 muere Felipe
B. Arana (Ministro de Relaciones Exteriores de J.M.de Rosas), propietario de un patrimonio valuado en
$6,734,470 consistenre en fincas urbanas($3,350,000), campos ($3,1 10,000 correspondien-tes a la propiedad de 14.5 leguas cuadradas, o sea
39,150 has., en el Partido de Tandil), poblaciones($Zt,AgO) y bienes muebles ($202,590),re sus here-
te NDBA y Juicio de Sucesión de Felipe Benicio Arana (Legajo
3548, AGN).
AÑo OPERAcIÓN D¡¡B HasBn
1878
1878
1S78
r879
1879
1879
t879:1879
ts79r879
I 883
:,,,, DepósitoTransferencia
:abogado (,4..A)
Leonilda G. de Gómez
Abogado &.¿.P.)Honorarios Abogado (A.A.)
Honorarios Abogado (L.L.)
Honorarios Abogado (N.S.)
Honorarios Abogado (A.A.)
Abogado
SUMA
t,7 r0'57,o:ao
t,0008f:000
1,500t,5,322,,:,,,
5,000
5',,949
833
"'ts,6to,
100,000
r 00,ü00
100,000
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
274 Esp¡cros o¡ FeutLl¡
deros, por Consejo de Familia, decidieron liquidar,extraoficialmente, con intervención de todos los in-teresados, la testamencarla, no sólo para abreviar los
trámites judiciales sino también para allanar cual-quier diferencia que pudiera ocurrir, solicitando,después, la aprobación judicial de todo lo ejecuta-do. Asl se procedió a inventariar todos los bienes, afijar el precio de los inmuebles, hacer tasar el de los
muebles y establecer reglas para la repartición.Otro caso que puede servir de ejemplo es el de
Ramón Santamarina. Dos años antes de su falleci-miento, en 1902, hizo firmar a su familia un Acta de
Familia por la cual se constiruía la SociedadSantamarina é bijos en Comandita por Acciones con
un capital de $ I 1,200,000 m/n dividido en I,120 ac-
ciones de $10,000 cada una liberadas. Para formaresta sociedad, Ramón Santamarina donó a cada unode sus hijos la suma de $500,000 m/n con la cual
ingresaron como socios comanditarios. El capital que-
dó conformado de la siguiente manera: socios coman-ditarios $5,000,000 m/n y Ramón Santamarinay AnaIrazusta, su esposa, con $3,000,000 m/n, RamónSantamarina (h) con $1,450,000 m/n ($950,000 más
la donación de su padre de $500,000), JoséSantamarina con $1,250,000 m/n ($Z5O,OOO más la
donación de su padre de $5OO,OO0¡ y Enrique Santama-
rina con $500,000 m/n como socios colectivos.2o
'?o REGUEM, Andrea op. cit. y Juicio dc Sucesión de RamónSantamari na (hgajo 27 86, AT).
Hrsronll op uN LARGo coNFllcro FAMILIAR.' 275
En esa Acta de Familia, Santamarina declara que
"esta unión, esta recfproca tolerancia a través de to-
das las situaciones de familia, cualesquiera fueran
las vicisitudes que el azar les depare sea empeñosa-
mente conservada, Porque sólo por la unión la fami-
lia será grande y fuerte, como yo lo deseo para siem-
pre para ver acrecentada su prosperidad y PerPetua-áo * b,r.tt nombre y ejemplo [...]". Con estas pala-
bras, Santamarina resume su concePción de la fami-
lialempresa. El interés último es el interés económi-
co y en función de ese interés es necesario sortear
toda clase de dificultades para Preservar la unión de
la empresa/familiar. En su seno, cada miembro de-
bla participar en su manejo y continuidad.Óu"ndo en l9O4 fallece su fundador, la sociedad
co mercial fue parcialmente liquidada constituyéndose
la nueva Sociedad Colectiva Santamarina é hijos for'mada por los socios Ana Irazusta de Santamarina y
Ramón (h), José, Enrique y Antonio Santamarina'
La liquidación parcial de la sociedad comercial se
hizo bajo la base de la entrega a los socios comandi-
tarios del capital y utilidades que Por balance del 30
de octubre de 1904 les correspondió quedando con
el Activo y el Pasivo social los socios solidarios Ana
Irazusta de Santamarina, Ramón (h), José y Enrique
Santamarina. La entrega de los haberes de los socios
salientes se hizo, en su máxima Parte' en bienes ral-
ces, pagándose los saldos en dinero y dejando las
sumas que les correspondieran en proporción a sus
capitales. Si bien cada heredero recibió, por le¡ una
parte del capital, la liquidación parcial cuvo por ob-
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
276 Especlos o¡ Fevru¡
jeto seguir preservando la unidad de la empresa fa-miliar y resperar la voluntad de su fundador. Losherederos recibieron, bajo concepto testamenrario,sus respectivos legados en bienes raíces (estancias,
chacras, quintas y propiedades urbanas) y valores(acciones y títulos, préstamos y garantías, saldos encuentas bancarias y parte del capital de la sociedadcomercial),21 producto del enorme patrimonio acu-mulado por su fundador.
Cuando Ramón Santamarina (h) murió enTandilen 1909, se constituyó una nueva sociedad comer-cial, esta vez, con María Gastañaga de Santamarinapor la sucesión de su esposo y Enrique
-como Jefe yAdministrador principal de la Casa-, José y Anro-nio Santamarina. En su testamento, R. Santamarina(h) dejó explicitado lo siguiente: "A mi esposa y a mishermanos les pido que concurran a que mis hijos se
conduzcan por el camino del honor y se eduquen enel ejemplo del trabajo, siendo mi deseo que a los va-rones, cuando alcancen una edad conveniente, se lesde ingreso en la firma Santamarina é Hijos en calidadde habilitados, socios o simples empleados, si suedad no permite orra cosa, a fin de que bajo lavigilancia de sus tíos y otros miembros de sus fa-milias puedan perperuar la institución que su abuelosupo cimentar".22
2r Para completar esre tema, véase REGUEM, Andtea op.cit..2 SANTAMARINA, Ramón (h) EI Dr. Ramón Santamarina. Suuida y su obra, EYA, Bs. As., 1909, p. 50.
Hrsror¡¡ DE uN rARGo coNFLIcro FAMTLIAR... 277
Exx
Asf como el patrimonio familiar de José CiriacoGómez se consumió en un largo litigio familiar queinvolucró a hijos, hermanos, tíos y sobrinos, dada la
peculiar estructura de este grupo famili¿¡ -¿1¡¡qpsno excepcional en la campaña rioplatense del siglo
XIX-,yqueduró 57 aítos, de 1821 a1878, tiempodurante el cual la mayorla de los miembrosinvolucrados fueron muriendo, sin llegar a sabernunca el verdadero final de esta conflictiva historia;otros, nacieron en el camino, dando continuidad no
sólo al nombre familiar sino al patrimonio formadopor dos de los herma no hermana5- Q$¡¡s2,
José Ignacio y Ramón.Si bien José Ignacio y Ramón Gómez empezaron
a trabajar campos arrendados en el Pago de la Mag-dalena, Dolores y Monsalvo, llegando a ser arrenda-tarios de Gervasio Rosas (hermano de J.M. de Ro-sas) y Juan N. Fernández (uno de los enfiteuras yluego propietario de tierras más importante de [aprovincia de Buenos Aires), sin embargo, no se asen-
taron en esas tierras y siguieron emigrando hasta lle-gar, de esta manera, a Thndil en la década del '30 don-de se convirtieron en grandes propietarios de tierras.
Como dijimos al comienzo del trabajo, en 1834ya figuraban con una concesión enfitéutica de 16.5leguas cuadradas y en 1838 como propietarios deesas 16.5 leguas, de esta manera, pasaron a formarparte de los 25 nuevos propietarios que tuvo el Par-tido del Chapadleofú
-en lo que hoy es el Partido
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
.{ar" :Iil
278 Es¡¡cros DE FAMTLTA
de Thndil-> para esa fecha, y parre de los 8 másimportantes.23 Los Gómez fueron estancieros asen-tados en sus propias rierras, así lo describe \filliamMcCann2a cuando en 1847, en viaje exploratorio porel interior de la pampa, pasó por Tandil camino ha-cia el Azul: "En las primeras horas de la tarde llega-mos a un riacho llamado Chapaleofú. Sobre la orillaopuesta se avisraba una casa de ladrillos, de muybonito aspecro, con un rubo de chimenea. Este úlri-mo detalle era signo inequívoco de confort... El as-pecto general de Ia finca era muy arrayente y resolvíllegar a ella para pasar la noche si podíamos cruzarel rlo antes del anochecer... Nos acercamos enron-ces a la casa y, como de costumbre, pedimos aloja-miento. Fuimos cortesmenre recibidos por el pro-pietario, Don Ramón Gómez, un caballero argenti-no de gran inteligencia. Su esposa, rodeada por sushijos, que eran varios, se hallaba sentada en la gale-ría de la casa... En esre clima deleitoso y en sitio tan
Hrsronn DE uN LARGo coNFLIcro FAMILIAR.., 279
agradable, una familia pasa gran parte del día al airelibre... La estancia tenía doce leguas cuadradas de
extensión con mucho ganado en general, aunque
pocas ovejas; el propietario se guejó amargamentede que toda industria se hiciese muy dificultosa porla escasez de trabajadores. Mostróme varios ensa)¡os
de construcciones, plantaciones y huertas que se habíavisto obligado a inte rrumpir por falta de brazos".
La sociedad de los hermanos Górnez duró hasta
1848, año del fallecimiento de Ramón Gómez. En1855, se hizo la división de la sociedad correspon-diéndole 8.3 leguas (estancia San Ciriaco) a la des-
cendencia de Ramón Gómez: su esposa María delPilar López de Osornio (prima hermana de J.M. de
Rosas, hija de Silverio López de Osornio, hermanode Agustina López de Osornio, madre deJuan Manuelde Rosas, y ambos hijos de Clemente López de
Osornio25) y sus 11 hijos, de los cuales sobreviyieron
7; y 8.3 leguas (estancia La Merced) a José Ignacio
Gómez casado con su sobrina Leonilda Gomez Girado(como mencionáramos párrafos arriba hija de su her-mano Manuel José y jacinta Girado). A partir de aqul,ambos patrimonios conocieron caminos diferentes.
En 1856, José Ignacio se desprendió por ventade 2.5 leguas primero y 0.8 leguas después a su cu-ñado Alejo Machado (vecino y esposo de su herma-na Marcelina Gómez Pereda, con quien mantuvo ese
2t Véase AMAML, Samue I The rise of capitalism on tbe pampas. The
¿¡tancia of Buenos Aires, 1785-1870, CLAS, Cambridge, 1998..
23 El grupo de los 8 lo hemos seleccionado a partir de consideraraquellos casos que, en una sola compra o en varias sucesivas, adqui-rieron más de la media de las l0 leguas cuadrada,
"puntad"s par"
el otorgamiento de las enfiteusis. Ent¡c los otros crsos figura pedro
J*o1é Vela (30.7 leguas), el propietario más importante, seguido deFelipe Arana-(14.5 leguas), José Manuel Saavedra (t2-feguas),Ped¡o Pablo Poncc (12 leguas), Hipólito piñero (11.8 leluas),Lorenzo Anronio de U¡iarre
-o friarte- (10 leguas) y los hcrma,
1gs Fe]ine Santiago, Eusebio y Benito José Miguens (10 leguas).
f14'_!P|A:PT, Catálogo Gcneral de Mensuras) yA. Reguen, op.cit..21 MAC CANN, \flillia m Viaje a caballo por-las proiioria, irg"o-tina¡, Sola,rlHachettc, Bs. As., 1969, pp. 77 -gg.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
, {d*e & ',a!fl
280 Esp¡cros DE FAMTLtA
largo litigio familiar por la herencia paterna), insta-lando a partir de ese año su residencia familiar enBuenos Aires (la cual incluía también a sus herma-nas), y en 1868, vendió las 5 leguas restantes a JuanBautista Peña (propietario de tierras en el Partido deGral. Madariaga y Balcarce).26
Por su parte, la viuda de Ramón Gómez, PilarLópez de Osornio, incrementó su heredad en IB52con la compra del llamado Campo Piñero (22,313has.) a Josefa Montes de Oca de Piñero, su vecina ypariente (ya que su hijo, Raymundo Piñero, estabacasado con Rude cinda Casado, hija de Josefa Gómezde Casado, hermana de José Ignacio y RamónGómez, o sea su sobrina polltica), sumando, de estamanera, un total de 44,723 has. En 1866, año delfallecimiento de Pilar López de Osornio, los camposse subdividieron entre sus 7 hijos:
1. Ramón Rufo Robustiano recibió 8,871 has. Naci-do en Magdalena en 1832, fue abogado y alcalde delcuartel II. En 1867, se casó con Rufina Pérez sindejar descendencia y fue perdiendo su heredad a tra-vés de sucesivas venras (algunas a sus hermanos yotras a particulares).
ñ AHPBA-PT, Mensuras No. 9-16-18-26-60 yJuicio de Sucesiónde José Ciriaco Gómez Guardia. También hemos extraído datos de lostrabajos citados de Guzmán y de Delpech, pp.I54-160, debiendoaclarar que muchos de los datos que menciona Delpech no coincidencon los que nosotros hemos encontrado en las mensurírs.
Hrsront¡ DE uN LARGo coNFLIcro FAMrLrAR... 28t
2. Pilar recibió 6,860 has. Nacida en San Miguel en
1835, se casó en Dolores con Juan Adolfo Figueroa(descendiente de una familia de comerciantestucumanos que se radicaron en Dolores. Fue JuezdePaz de Tandil en 1871 y 1872) y tuvieron t hijo:Miguel Ciriaco Figueroa Gómez casado con Sara
Gomez Machado (su prima hermana) y tuvieron 4
hijos: Miguel Ciriaco (h); Sara Rosaura; Juan Adol-fo y ElenaAixa María casada con Santiago Esquerdo,
cuyas dos hijas, Elena Aixa (casada con GuillermoPuchuri Newton, con quien tuvo t hijos) y Sara,
son hoy propietarias de lo que queda de las derras
de los Gómez.
3. José Ciriaco recibió 6,835 has. Nacido enChascomús en 1836, fue militar, formó parte delRegimiento Sol de Mayo y fue Comandante de Guar-dias Nacionales en el Fortln de Tres Arroyos. Se casó
en primeras nupcias con Angela Machado (hija delCoronel Benito Machado) y tuvieron una hija:Angela, y en segundas nupcias con Rosaura Macha-do (su cuñada) y tuvieron 5 hijos: Ramón, JoséCiriaco
-que heredó San Ciriaco de 1,052 has.-
Marla Esther, Elena Marla (casada con Emilio Vivot,propietario de la estancia vecina) y Sara quien, casa-
da con su primo hermano, Miguel Ciriaco Figueroa,compraron aJosé Ciriaco San Ciriaco y la legaron a
su hijo Miguel Ciriaco Figueroa Gómez quien, a su
vez, Ia legó a su hijo Juan Adolfo Figueroa y éste lavendió, en 1985, a Alfredo Iglesias finalizando, de
esta manera, la propiedad de la familia Gómez en
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
282 Esp¡cros oe F¡uru¡
Tandil sobre la primera estancia fundada por ellosen 1838.
4. SuQicio Antonio recibió la casa parerna en Bue-nos Aires y 3,099 has.27 En 1881 compró a su her-mano Ramón Rufo 1,349 has. y en 18941,031 has.más. Nacido en Azul en 1838, también formó parredel Regimiento Sol de Malo. Casado con SimonaGómez Girado (su prima hermana), ruvieron 7 hijosde los que sólo sobrevivieron 2: Sulpicio (casado conErnestina Cadret, tuvieron 6 hijos) e Irma (casada
con Emilio Delpech, ruvieron 4 hijos: Emilce, Irma,Simón y Emilio Sulpicio cuyos descendienres sonhoy todavla propietarios de estas rierras).
5. Benedictd Vitaliana recibió 6,645 hes. Nacida enTandil en 1844 se casó con Benedicto López Escri-bano y tuvieron 6 hijos: Vitaliana, Valeriana, Pilar,Eulogio, Rafael y Marla Luisa.
6. Felipa recibió 5,403 has. Nacida en Azul en !847 ,
se casó con Manuel Berdier y ruvieron 2 hijos: Tfistány Manuel. En 1890 vendió una fracción de 1,687 has.
a Pablo Homps y luego 2,765 has. a Etchevers Hnos.
7. Tiistán Leandro (último Juez de Paz de Tandil) re-cibió 9,146 has. Nacido en 184g, se casó conClaudina De la Canal y tuvieron 4 hijos: Tfistán,
27 Con su hermano José Ciriaco poblaron campos en el partido deCoronel Pringles, estancia San José (1871) de 14.000 has. (E.
Delpech, op.cit.).
Hlstonlt o¡ uN LARGo coNFlrcro FAMILIAR... 283
Ramón, Claudina y Pilar. En 1885, vendió 2,203has. a EulalioLópez Osornio, en 1890 vendió 2,367has. a Ramón Santamarina y 4,000 has. a IgnacioGoñi. En la guía de 1909 figuran algunos de sus des-
cendientes como propietarios de tierras que fueronde Tiistán Gómez.
Como podemos ver, una de las ramas Gómez, la
de José Ignacio, desapareció rápidamente al no te-ner descendencia y vender las tierras que le habfan
correspondido en la división de la sociedad; la otrarama, por el contrario, la de Ramón, transmitió yenajenó el patrimonio, perdurando, de alguna ma-
nera, hasta el dla de hoy. A través de esta últimarama es posible observar una continua reconfigura-ción de las heredades debido a las compras y ventas
sucesivas entre parientes, vecinos y particulares y al
casamiento entre miembros de la familia (especial-
mente entre primos hermanos), conformando ungrupo familiar complejo cuyo derrotero migratoriopuede seguirse geográfica y temporalmente a través
del nacimiento de sus hijos.
*l$i * *
Con el conflicto familiar a cuestas, los hermanos JoséIgnacio y Ramón Gómez llegaron en la tercera déca-da del siglo XIX a Tandil, donde se asentaron parahacer fortuna. En la llnea de avanzada de la frontera,las tierras de Tandil (aptas para las actividades agrí-colas y ganaderas), eran un buen atractivo para el
asentamiento y la prosperidad. ¿Cómo lograron los
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
*.,.-. *,*,./'''*' -'*' " - *q1t
284 Esp¡cros o¡ F¡vrr-r¡
hermanos Gómez acumular el capital necesario yacceder a la propiedad de la tierra? Algunos diránque por vlnculos familiares, otros que por lealtadesy favores pollticos, y otros que por simple procesode acumulación en base al trabajo. De diflcil com-probación las tres opciones, el único dato concretoque tenemos es el enfrentamiento entre herederosde una generación por la repartición inexistente(¿mala administración, fraude, engaño o pura y sim-ple verdad de parte de José Ignacio?) del patrimoniofamiliar. Y, al mismo tiempo, la formación, entremiembros de la misma generación, de un nuevo pa-trimonio familiar, en base a la sociedad de dos delos hermanos herederos, y que muy posiblemente hayapermitido sostener el enfrentamiento primigenio sinllegar a la separación y rompimiento familiar.
Respecto a una de las posibles opciones, E.Delpech (1944:154), describe en su libro que: "Elgeneral Martln Rodríguez acababa de fundar Thndilen el año 1827, y como pariente de los Gómez, lollevó a José Ramón para que pudiera rrabajar alllcomo proveedor, con sus carretillas, en continuocontacto con el fuerte Independencia, hoy ciudad deTandil, obsequiándole el gobernador de Buenos Ai-res, don Juan Manuel de Rozas, como regalo de bo-das, a su prima hermana doña Pilar, 27 leguas decampo..." Este párrafo no deja de contener algunoserrores pero también algunas verdades, a saber, es
verdad que Martín Rodrlguez fundó el fuerte de laIndependencia, aunque no en 1827 sino en 1823; es
verdad que los Gómez fueron de los primeros pobla-
Hrs'ronr-l nr uN LARGo coNFLIcro FAMILIAR... 285
dores y propietarios que tuvo el partido de Tándil,aunque no fueron propietarios de 27 Ieguas de cam-
po sino de 16.5, y es dudoso que este número de
leguas haya sido obsequiado por J.M. de Rosas a su
prima hermana Pilar López de Osornio. En este sen-
tido, también deberíamos cuestionar la informaciónque \Ür Mac Cann da sobre la extensión de la estan-
cia de Ramón Gómez en Thndil cuando la visita en
1847, apuntando un total de 12 leguas cuadradas
cuando en realidad fueron 8.3. ¿Simples fallas de la
memoria, errores de cálculo o negligencia sapiensal?
Todo depende de la fuente de la que se trate.Más allá de la fidelidad o no de algunos datos,
muchos de ellos concuerdan y en el terreno de laespeculación cabría preguntarse cuál fue realmen-te la capacidad de acumulación de estos hombresque, obligados a huir por razones políticas y/oeconómicas, en el lapso de 13 años (tomados des-
de la muerte del padre, José Ciriaco Gómez Guar-dia, 1821
-que es cuando comienza la disputa
por un patrimonio que termina evaporándose en-tre las manos de los abogados-, hasta 1834, quees cuando los hermanos José Ignacio y Ramón Gómezadquieren los derechos enfiteúticos de las 16.5 le-guas cuadradas en el Partido del Chapadleofú), lo-graron conformar un patrimonio territorial de 44,550hectáreas. Tlece años de ava¡zada de la frontera yluchas políticas en medio de una economía en ex-pansión y una sociedad en proceso de cambio.
Los hermanos Gómez acceden a la formación de
semejante patrimonio en el momento del traspaso
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
, ----ó¡r'*'* "
286 Esp¡ctos o¡ F¡.vllre
de las tierras públicas a manos privadas gracias a las
leyes de 1836 y 1839 dictadas durante el gobiernode J.M. de Rosas,28 cuyos principales beneficiarioshabían demostrado ser fieles defensores de la causa
federal, la del Restaurador de las Leyes, y cuando de
color político diferente se trataba, se hizo necesarioinvocar lazos de sangre para no perder no sólo lapropiedad sino la propia vida. José Ignacio Gómezse salvó de ser un ejecutado político en Santos Luga-res gracias a su parentesco con la prima hermana de
J.M. de Rosas, Pilar López de Osornio, su cuñada.Asl lo relata Emilio Delpech (1944:155): "Los Gómezeran unitarios, y Rozas hizo traer de Tandil a JoséIgnacio envuelto enchalecado en un cuero fresco, condestino a Santos Lugares, lo que motivó la interven-ción de la cuñada, Pilar López de Gómez, quien se
trasladó acompañada de su primo Prudencio Rozas,
28 Pa¡a, a¡a,liza,r este tema, véase, enrre otros, los rrabajos deCARCANO, Miguel Angel Euolución hi¡tórica del régimen de latiena pública, Eudeba, Bs.As., 1972; CARRETERO, Andrés "Con-tribución al conocimiento de la propiedad ¡ural en la provincia deBuenos Aires para 1830", Boletln del Instituto de HistoriaArgenti-no-Americana, t. XIII, No.22, IHAA-UBA, Bs. As., 1972; COR-TES CONDE, Roberto op. cra; INFESTA, Marla Elena yVALEN-CIA, Marta "Tie r¡as, premios y donaciones. Bue nos Aires, 1830-1860", Anuario IEHS,2, 1987; INFESTA, Marla Elena "La enfi-teusis en Buenos Aires, 1820-1850" en BONAUDO, Marta yPUCCIARELLI, Alfredo (comps.) La p ro b lemáti ca agrar i a, CE \L,Bs. As., 1993; INFESTA Marla Elen¿ "Avance territorial y ofertade tierras públicas. Buenos Ai¡es, l8l0-1850" en Anuario IEHS,12, 1997; SABATO, Hild,a Capitalismo y ganaderla en Btenos Ai-res. Lafiebre del lanar, 1850-1890, Sudamericana, Bs. As., 1989.
Hlsrome DE uN l-ARGo coNFlrcro FAMrLrAR... 287
desde Buenos Aires a Santos Lugares, encontrandoahl a José Ignacio próximo a ser fusilado. Al entraral patio, donde daban los calobozos, vieron a JoséIgnacio agarrado de los barrotes de su celda quele chistaba a Pilar, quien ante esa insistencia ybromista como era negó conocerlo, hasta que acla-
rado todo regresaron a Buenos Aires acompaña-dos del encarcelado".
Este vlnculo con el poder político fue una cons-tante en la familia Gómez. Los hijos de Pilar L.O.de Gómez, "Ciriaco y Sulpicio eran muy mitristas,y el general Mitre los distingula con una ve rdaderaamistad", dice Delpech (1944:159), al punto quetuvieron activa participación en la revolución del'74:"La revolución del 74 contó con la cooperación de-cidida de los Gómez, que no solamente hicieron en-
trega al general de una suma crecida para contribuira la costosa organización de un movimiento partida-rio de tal magnitud, sino que todo el personal de su
importante estancia "San Ciriaco", se puso bajo las
órdenes del coronel Machado... Las bajas del ejérci-to de Mitre fueron grandes y la estancia "San Ciriaco"no vio regresar sino a la mitad de su personal".
También fue una constante no sólo el vínculo y Iaparticipación política sino el ejercicio mismo delpoder. Otro de los hijos de Ramón y Pilar, RamónRufo Gómez, estuvo directamente involucrado, lomismo que su cuñado, Juan Adolfo Figueroa (Juez
dePaz de Tandil), casado con su hermana Pilar, en
uno de los episodios más sangrientos y conrroverti-dos de la historia local, los crímenes del Thndil.Todo
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
288 Espncros oe Flunr.n
comenzó cuando el 1" de enero del aí.o 1872, unabanda constituida por unos 50 hombres,2e liderados yfanatizados por el famoso "curandero" y "santón"Gerónimo Solané (a) Thta Dios, se lanzó ala caza decuanto extranjero encontró a su paso al grito de "mue-ran gringos y masones". Después de pasar a degüelloa 36 extranjeros, sin distinción de edad ni sexo,3o labanda fue detenida por las fuerzas que comandaban
José Ciriaco (Comandante de Guardias Nacionales)y Ramón Gómez (Alcalde de Cuartel). El hecho es
que este siniestro y oscuro personaje, Thta Dios, llegó
-
2e Eran todos paisanos de la zona. Según NARIO ,Hugo Thta Dios. ElMesías d¿ k Ubirna Montonera, Plus Ultra, Bs. As., 1976:94, estoshombres fueron adoctrinados por el curandero Tata Dios conrra ex-tranjeros y masones. El adoctrinamiento debió incluir una arenga detipo mlstica sobre los males que aquejaban al paisanaje en ese momen-to, Sometimientos, agravios, injusticias. La propuesta era salvar las
tradiciones y la forma de vida nacional que estaba siendo amenazadapor las fuerzas extranjeras.r0 L¿s vlctimas eran todas de origen extranjero, hombres, muje res yniños y de diversas ocupaciones. Dos vascos ca¡reteros Vidart y Lassalle,
el pulpero Vicente kanes y su peón italiano Juan Sanchi, el matrimo-nio inglés Guille¡mo Gibson Smith y Elena Brown de Smith depen-dienres de la casa de negocio de Thompson y su ayudante GuillermoSterling. El italiano Santiago Imberti, el español Antonio García y elargentino Antonio Ledesma. Lo más espeluznante fue la muerre de lafamilia Chapar en su casa de negocio: Juan Chapar y Marla Fftere deChapar de origen vasco y sus hijos Florinda (7 años), Mariana (4años) y Juan Chapar (5 meses de edad). Y sus empleados EmetrioArenaza y Pedro Puyó (dependientes), Beltrán Lara (panadero),Bonifacia Gastambide (cocinera), Marfa Ebarlln (doméstica), JuanPuyó (habilitado),Juan IturburuyJuan Dlaz (carreros), Cipriano N.(peón) . Y la lista continúa con algunos nombre s más (Ibid. , p. l3 1).
Hrstonr¡ DE uN r¡Rco coNFlrcro FAMILTAR... 289
aThndil a instancias de Ramón Gómez, quien le permi-tió instalarse en su estancia La Argentin¿, proyenientede Azul, donde había estado preso. Allí se estableció,
con dos ayudantes, a fin de poder curar los repentinosataques de jaqueca que sufría su esposa, Rufina Pérez.
Al conocerse los hechos de esa noche, los extran-jeros
-entre ellos Ramón Santamarina,3rJuan Fugl
y otros- organizaron un cuerpo defensivo para en-frentar a los criminales. Santamarina, junto a Ma-nuel Suárez Buyo, suscribía como testigo todas las
actuaciones del Juez de Paz Juan Adolfo Figueroa,quien había mostrado cierta ambigüedad a la horade resolver el conflicto. Este cuerpo armado se hizocargo de la vigilancia del pueblo, de las casas de losextranjeros y de los presos que habían sido puestosen el Juzgado. Entre tanto, cada comunidad extran-jera había iniciado los trámites correspondientes anre
sus respectivos consulados a fin de solicitar, al go-bernador de la provincia, apoyo al pedido municipalde designar un nuevo juez de paz y que los malhe-chores apresados fueran juzgados en el pueblo(Nario,l976:172).
Nada de esto sucedió. La investigación no se rea-
lizó en profundidad, dejando numerosas lagunas sinresolver, y Figueroa sólo dimitió cuando ya no pudosostener la presión ni del gobierno provincial ni de lamovilización popular. Por último, si bien Thta Dios
3r Uno de los más grandes propietarios del partido cuya biograflahemos trabajado en A. Regueta en los artlculos anres mencionados.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
290 Esp¡cros oe F¡vu-r¡
como instigador de los hechos fue apresado, antes de
ser juzgado y condenado fue asesinado en prisión. Deesta manera, se abren un sinfín de interrogantes que
no han podido ser respondidos hasta hoy. Pues debi-do a la contradicción en los testimonios de los apre-
sados y a la falta de evidencias concretas, nunca se
supo quién o quienes hablan sido los verdaderos
mentores de la sangrienta empresa.
Lo que sl queda claro es que estos hechos pusie-
ron en evidencia las tensiones sociales que vivía una
sociedad en formación. La confrontación entre nati-vos y extranjeros, entre sectores nuevos y uadiciona-les, se expresaba en una puja por la ocupación y ejer-
cicio del espacio económico y social. En el caso de
Tandil, los hechos sacaron alaluz el elemento xenófo-
bo que poseían muchos de estos sectores tradiciona-
les. Y algunos autores, Fugl entre ellos, quisieron dar-
le a los hechos un tinte clasista.32 Una disputa velada
entre viejos estancieros ganaderos y nuevos grupos de
inmigrantes que estaban logrando posiciones de pres-
tigio en la estructura socio-ocupacional local.
*$**
Asentados en la región, los hermanos Gómez for-maron una extensa red parental y amical que segura-
32 Quizá' por su propia expetiencia personal, Pues en su autobio-
graffa abundan los relatos sobre enfrentamientos que tuvo con geu-
chos y estancieros de la zona en defensa de los agricultores, y en
especial con el Juez de Paz, Juan Adolfo Figueroa Q. Fugl, op. cit.).
Hrsront¡ DE uN LÁRGo coNFllcro FAMrLIAR... 291
mente ayudó en el éxito de los negocios aunque tam-bién debe haber generado nuevos conflictos. DiceDelpech (1944:159): "La familia Gómez y principal-mente Ramón, esposa e hijos, trabajaban con todoempeño y energía en esta gran extensión de campo,teniendo que luchar a menudo con los malones de laindiada que felizmente contuvo y dominó el coronelMachado... Los tres hijos de la señora Pilar ya nom-brados lRamón Rufo, José Ciriaco y Sulpicio Anto-nio], trabajaron con empeño al lado de la madre, y el
mayor, Ramón, apoderado más tarde para numerosas
operaciones que necesitaban su firma, aliviando asf latareaya grande de la señora Pilar, se entregó con de-
masla a los derroches que originaba su prestigio ante el
paisanaje , obligando a la madre a realizar a vil precio la
media manzana de casas que posefa en la calle Alsina yThcuarl de la capital, haciéndose cargo de administra-dor y apoderado su hermano José Ciriaco, que se des-
empeñó con todo acierto. El más joven de los tres,
Sulpicio, entregado de cuerpo y alma a los trabajos de
carnpo, tuvo que abandonarlos para entrar a un colegiode la capital. Con conocimientos suficientes para dedi-carse al comercio, con afinidades a su actuación en el
carnpo, se empleó en la casa de Alvaro Barros paraformar, al poco tiempo, una casa de consignación de
haciendas en los antiguos corrales de la capital".Esta división de roles al interior de la familia se la
encuentra también en la primera generación de los her-manos Gómez enThndil. En ese primer grupo familia¡
José Ignacio, quinto hijo deJosé Ciriaco Gómez Guar-dia y su albacea testamentario, asumió, a la muerte de
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
292 Espaclos or F¡vlLt¡
su padre, el cargo de "jefe de familia". Fue el mismo
José Ignacio, en sociedad con su hermano menor, Ra-
món, quien continuó con la actividad rural. Mientrassu hermano mayor, Manuel José (casado en primeras
nupcias con Josefa Carbonel, con quien tuvo una hija,Tomasa), se instaló en la ciudad de Rosario (aunque
tiempo después emigró a Tandil donde se casó con
Jacinta Girado y tuvieron siete hijas, entre ellas
Leonilda, esposa de su tío José lgnacio), ellos tomaronel camino del sur donde llegaron a ser importantes pro-
pietarios de tierras. Tras ellos vinieron sus hermanas,
María Inés y María Hilaria, quienes permanecieron
solteras y viviendo con José Ignacio, y Marcelina que
se casó con Alejo Machado. Por su lado, Juliana per-
maneció en Santa Fe donde se casó, y Josefa se trasla-
dó e instaló en la ciudad de Buenos Aires donde tam-
bién se casó.
Sin fuentes para poder constatar la verdadera idio-sincrasia de los lazos familiares, a simple vista, y más
allá del largo pleito judicial que enfrentó a las herma-
nas con el hermano a cargo de los asuntos familiares,
estos hermanos se mantuvieron unidos bajo la estruc-
tura de una tradicional familia patriarcal y jerárquica
que creó su propio sistema de deberes y derechos.
Cuando José Ignacio, después de la muerte de su her-
mano Ramón, se traslada e instala en Buenos Aires, allltambién van sus hermanas y con ellas, el incansable
reclamo que no los abandonó sino hasta la muerte.
Bajo este marco estructural, ¿sobre la base de qué
tipo de lazos personales se funda la familia? Está cla-
ro que en su seno conviven una variada gama de lazos
H¡sror.n DE uN LARGo coNFlrcro FAMrLIAR... 293
afines y contradictorios: amor y desamor, confianza ydesconfianza, poder e igualdad, amistad y enemistad,alianzas y conflictos, recelos y comprensiones, acuer-
dos y tensiones, sentimientos y razones, deberes y de-
rechos. En la red que los hermanos arman, tanto al
interior como al exterior de la familia (con casamien-
tos entre tlo y sobrina en la primera generación y entreprimos hermanos en la segunday tercera generación),el espacio se estructura más en función del individuoque de la familia, sin que por ello, la familia, como
célula madre de organización social, deje de cumplir lafunción de referencia primordial que admite en su seno
la experimentación de una dimensión relacional varia-
ble y diversa. De ahl que podamos comprender que,
en el juego de los opuestos, la confianza no tiene nada
que ver cuando la necesidad se convierte en tirana de
los intereses materiales.
*lW*Por último, el explosivo vlnculo entre familia, pro-
piedad y parentesco ha generado no menos conflic-tos en las disputas por la herencia. Conflictos que en
realidad desnudan las verdaderas trazas de los lazos per-
sonales y la hechura familiar. El número de trabajos
referidos al tema es realmente importante.33
r3 Por cita¡ sólo algunos de ellos, DELILLE, Géra¡d Farnille etpropriété
dans le Rqnume de Naples (XVe-XIXe sieele), EFR-EHESS, Roma-Pa¡ls, 1985; PETRUSE\VICZ, Martr Iztifondo,Ma¡silio Ed., Venezia,
1989; LEVI, Giovanni La herencia inmatcrial, Nerea, 1990;MORICEAU, Jean-Marcy POSTEL-VINAY, Gilles Ferme, Enteprise,
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
294 Esp¡ctos o¿ Fm¡r¡-r¡
Los Gómez hicieron de sus propiedades impor-tantes empresas agrarias.3a Al comienzo del trabajovimos cómo José l$nacio y Ramón Gómez lograronformar un patrimonio concenrrado de 44,550 has.de tierras. Luego, cumplido el mandaro del ciclo vi-
Famille . Grandz exploitation et changements agricoles )UIIe-XDG siechs,
EHESS, Puls, 1992. Para el caso argentino, ZEBERIO, Blanca "Elestigma de la preservación. Familia y reproducción del patrimonioentre los agriculto¡es del sur de Buenos Aires, I 880- 1930" en BJERG,Marla y REGUEM, Adnrea (comps.) Problemas dc HistoriaAgraia,IEHS, Tandil, 1 995; BMGONI, Beatriz Los Hijos d¿ la Reaolución.
Familia, negocios y poder en Mendoza en el siglo XIX,Taurus, Bs. As.,1 999 ; REGUERA, Andr ea. op. r¿ ; GAMVAGLIA, Juan Carlos "Pa-trones de inversión y'élite económica dominante': los empresariosrurales en la pampa bonaerense a mediados del siglo XX" en GELMAN,Jorge et al, (comps.), op. cit..3a Entre algunos de los trabajos m:ís significativos cabe menciona¡ el de
BAZANI Jan Cinco Haciendas Mexicanas, ColMex., México,1975;MANRIQUE, Nelson Mercado interno y región. La sierra central,1820-1930, DESCO, Lima., 1987; KICZA, John Empresarios colo-
niales. Familias y negocios en la ciadad fu México durantc los Borbones,
FCE, Bs. As., 1986 (l..ed. en inglés 1983); SABATO ,Hilda op. cit.;BALMORI, Diant et dl., Las alianzas de familias y laformación dclpals enAméricaLatina,FCE, México, 1990 (l".ed. en inglés 1984);SOCOLOW Sustn Los mercad¿res d¿l Buenos Aires uineinal: fatniliay comercio,Ediciones de la Flor, Bs.As., 1991 (1".ed. en inglés 1978);FMDKIN, Raúl (comp.), La bistoria agraria del Rlo de la Plataco lnn i al: los esta b lec im ienas prodactioo s, CE AL, Bs.As., I 993; KLEIN,Herbett Haciendas y aflus en Boliuia, siglos WIII y XIX,IEP,Lina,
en México (1840-1920), Archivo de Indianos, Colombres, Asturias,1995; GELMAN,Jorge Campesinosy estantieros, Editorial Los Librosdel tuel, Bs. As., 1998; AMAML, Samuel ap. ctr.; GAMVAGLIA,JuanCetlos Pastoresy hbradores de BuenosAires,lEHS-Ediciones de laFlor-Pablo Olavide, Tandil, 1999.
Htstozu,q o¡ uN tARGo coNFlrcro FAMrLrAR... 295
tal, el patrimonio se subdividió en dos y luego, cada
rama, experimentó diversos derroteros que configu-rarán por ventas, adiciones y particiones heredita-rias nuevos patrimonios pero de menor tamaño.
De esta manera, las gulas de propietarios de cam-po de 1909, 7923 y 1928 nos siguen mostrando a
los Gómez como propietarios de tierras en Tandilhasta bien entrado el siglo XX. Pero lo que la prime-ra generación logró hacer a comienzos del siglo XIX,las siguientes generaciones no podrán volver a repe-
tirlo. Hubo un momento, el posible, y no otro. Elmomento en que el estado cedía la posesión de unbien generador de la riqueza. ¿Permisión y volunta-rismo del nuevo estado en el reordenamiento de las
fuerzas sociales y pollticas, capacidad de parte de al-
gunos individuos de su oportunismo y capitalrelacional, o simple azar? Nada permite dar una res-
puesta definitiva. Ahl se inscribe, según la lógica del
derecho y la oportunidad, la aparente homogeneidadde una identidad social que desnuda jerarqulas de
desigualdad y hetero geneidad.Veamos brevemente lo que pasó con cada una de
las ramas que permaneció en Tandil de la descen-
dencia de Ramón Gómez y Pilar López de Osornio.Del total de Ies 44,723 has. que Pilar L. de O. de
Gómez dejó al morir en 1866, le correspondieron:
ó 7,182 has. (estancia La Argentina) y 1,689 has. a
Ramón Rufo Robustiano. Sin descendencia a quienlegar su heredad, éste la fue enajenando por partes a
través de sucesivas ventas: en 1881 vende 1,349 has.
,w
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
296 Especros o¡ Favrlr¡
a su hermano Sulpicio y en 1894le vuelve a vender1,012 has. En 1890, vende 1,687 has. a Pablo Homps;2,381 has. a Desiderio Caparrozy 42I h*. aJesúsZibecch| En 1895, vende 900 has. aAlberto Speroni
-todos ellos ya aparpcen como propietarios en la
Gula de 1909. Ese mismo año, vende a Enrique yMoisés Jurado la estancia LaArgentina de 1,030 has
que, ya en la Gula de 1909, aparece como propie-dad de Enrique Santamarina y en 1936 fue adquiri-da por Aquilino Brivio que luego la dejará, a su hijaAlcira Lla Brivio de Michelini.
ó 6,860 has. (estancia Los Bosques) a Pilar. En laGuía de 1909 ya figura su hijo, Miguel C. Figueroa,como propietario de la estancia aunque domiciliadoen la ciudad de Buenos Aires. Al ser propietario ab-
sentista, la misma Gula nos informa que el estable-
cimiento quedó a cargo de un mayordomo con se-
cretario o ayudante y bajo la explotación de 5 arren-datarios (1 para ganadería,3 para cantera y I para
lechería). En las Gulas de 1923 y 1928 ya figuransus herederos: Sara G. de Figueroa con 5,244 has.(casco de la estancia Los Bosques) más 1,410 y 1,052has. (estancia San Ciriaca); Miguel C. (h) con 400 y561 has.; Sara R. F. de Agote con 400 y 561 has. (su
marido Raúl Agote con 26I has.); Juan A. con 400y 561 has. y Elena A. con 400 y 561 has.
ó 6,835 has. a José Ciriaco (casco de la estanciaSan Ciriaco). De los cinco hijos de su segundo ma-trimonio con Rosaura Machado, José Ciriaco (h) es
el que hereda San Ciriaco, ahora de 1,052 has. Su
Hrstozu¡ or uN LARco coNFlrcro FAMILrAR... 297
hermana Sara, casada con su primo hermano Mi-guel Ciriaco Figueroa le compró el casco de SanCiriaco y Ia legó a su hijo Miguel Ciriaco FigueroaGómez quien, la legó a su hijo Juan Adolfo Figueroay éste la vendió en 1985 a Alfredo Iglesias. En laGula de 1909 figura Ciriaco Gómez como propieta-rio de la estancia y cabaña San Ciriaco y domicilia-do en la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, elestablecimiento figura a cargo de un mayordomo yun secretario y 3 arrendatarios (1 para lechería, otropara agricultura y otro para hacienda de cría). En lamisma Guía figura Rosaura M. de Gómez como pro-pietaria de la estancia San José, también domiciliadaen Buenos Aires y con el mismo mayordomo y ayu-dante que su hijo Ciriaco y 4 arrendatarios (3 paralecherla y uno para invernada). En la Gula de 1923vuelve a aparecer como propietaria de 2,814 has.por un lado, y 298 has. por el otro, y en la de l92Bcon 2,814 has. y 1,800 has.; Elena aparece en laguía de 1909 como propietaria de la estancia SantaElena, también con domicilio en la ciudad de Bue-nos Aires ¡ por lo tenro, con su exploración bajo ad-ministración de un mayordomo y 3 arrendatarios (2
para invernada y uno para lecherla). En 1918, vende665 has. a Antonio Cinque, 800 has. a Pedro Lavayény 850 has. aAnselmo Zubeldía. En las gulas de 1923 y1928 sólo figura con 1,130 has.
ó 3,099 has. (estancia San Simón) y la casa parernaen Buenos Aires a Sulpicio Antonio. En l88t com-pró a su hermano Ramón Rufo 1,349 has y e n 1894,1,031 has. En la gula de 1909 figura su hijo Sulpicio
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
298 Esp¡cros o¡ F,ruIrIn
Gómez Gómez como proPietario de San Simón, con
domicilio en la ciudad de Buenos Aires y la propie-
dad bajo explotación de 2 arrendatarios. La propie-
dad pasó luego a sucesivos descendientes. Irma, su
orra hi.ia, heredó la estancia San Antonio, y domici-
liada en Buenos Aires, administra su propiedad a tra-
vés de un mayordomo yPosee una cremería-explota-da a medias con su hermano Sulpicio-, una cabaña y
9 arrendatarios, todos para lechería. En la guía de 1923
figura Irma G. de Delpech con 799 has. y en la de
1928 figura su marido Emilio Delpech con dos propie-
dades, una de 800 has. y otra de 1,100 has.
ó 6,645 has. (estanc\a La Pania) a Benedicta
Vitaliana. En la Guía de 1909 figuran sus hijas
Vitaliana L. de Casalins como dueña de Las Perillas
y con 4 arrendatarios (2 para hacienda de crla, 1
para lechería y I panqueserla); María L. de Guitardi
como propietaria de La Patria y con 1 arrendatario
para cabaña y hacienda de crla (también figura en
las guías de 1923 y 1928 con 1,110 has.); Eulogio
López le vende su Parte a Pedro Alchourrón' estan-
c\a Santa Tbresa; Rafael L6pez le vende su heredad
de 1,093 has. aAna I. de Santamarinay Pilar L. de
Berdier le vende 2,845 has., estancia La Fortuna, a
Esteban y E. Coronado.
ó 5,403 has. (estancia La Fortuna) a Felipa' En 1890
vendió una fracción de 1,687 has. a Pablo Homps y
luego 2,765 has. a Etchevers Hnos'
ó 9,146 has. (estancía La Claudina) a tistánLeandro. En 1885, vende 2,203 has. (estancia La
Hrsronl¡, DE uN l"¿rRco coNFltcro FAMILIAR... 299
Tbbiana) a Eulalio López Osornio, en 1890 2,367 has.
a Ramón Santamarina y 4,OOO has. a Ignacio Goñi.35
En total, la Gula de 1928 nos indica que 90 años
después de la compra original de L*s 44,550 has. que
conformaron el patrimonio territorial de los hermanos
José Ignacio y Ramón Gómez en 1838, aún se conser-
vaban en manos de sus descendientes 18,025 has.
Haciendo un rápido repaso de los datos presenta-
dos, vemos que los hijos de Ramón Gómez recibieron
cada uno sus heredades y estos, a su vez, o bien las
vendieron y enajenaron por partes o bien las raspasa-
ron en menor proporción a sus propios hijos, quienes,
en su mayorla, emprendieron el camino de la gran ciu-dad, la capital rekcional por excelencia, dejando sus
propiedades bajo administración de mayordomos y bajo
explotación de arrendatarios.
Coxsto¡n¡cloNEs FINALES
A manera de conclusión, podemos decir que en uncontexto tan desfavorable como el de 1820, plagado
de luchas pollticas internas y nefastas consecuencias
económicas y sociales, aún era posible encontrar el
camino de las oportunidades. La expansión de la fron-tera en el sur y la política de transferencia de las tie-
3t Queremos aclarar que los datos fueron extraldos de las mensuras
y gulas de propietarios de campo mencionadas, pues no es nuestra
intención tnalizal- aqul, en profundidad, a esta segunda generación
de los Gómez en Tandil.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
300 EsP¡cIos oe F¡vtrt.l
rras públicas a manos privadas, permitió la apropia-
ción legal de grandes extensiones y formar estancia
con una intencionalidad productiva además de larentística. La explotación de esas extensiones, tanto
bajo gesdón directa como indirecta, permitió susten-
tar a numerosos grupos familiares, en algunos casos,
hasta el día de hoy.
Los Gómez constituyen un gruPo familiar pecu-
liar aunque no excepcional. Desde la muerte de José
Ciriaco Gómez Guardia en 1821, pasando por el lar-
go y costoso pleito judicial entre los hermanos por la
disputa de un patrimonio que se consumió antes de
repartirse, hasta llegar a la emigración y asentamien-
to en la frontera sur, donde, en sociedad y alianza yen base a una red de vlnculos matrimoniales yparentales, dos de los hermanos logran subsumir el
conflicto familiar y formar un extenso patrimonio que
dará sustento, sin conflictos internos, a las cinco ge-
neraciones siguientes.
Si repasáramos la participación política de algunos
de estos actores y las alianzas matrimoniales que los
emparentaron entre sí o con otros gruPos familiares,
podríamos decir que tenían plena conciencia de los le-
gados recibidos y de las formas necesarias Para acrecen-
tar y usufructuar la posición social y económica ganada.
La fragmentación de estos patrimonios se produ-jo al finalizar el ciclo de vida de sus fundadores, na-
ciendo, por particiones hereditarias, nuevos patri-monios de menor cuantla que experimentarán de-
rroteros diferentes. Algunos podrán conseryar sus
heredades casi intactas hasta completar su ciclo vi-
Hrsronn oe u¡¡ LARGo coNFlrcro FAMILIAR... 301
tal, otros se desprenderán por venta de sus hereda-des, otros consolidarán su legado incrementándolo,y las cuartas y quintas generaciones intentarán en-contrar, en sus propios tiempos, el momento posiblepara,
^ través de las sociedades o los condominios fa-
miliares, superar el fantasma de la desaparición.Pero una cosa son los propietarios individuales y
otra los grupos familiares. La familia es posible en-
focarla desde el punto de vista de su dimensión ycomposición estructural como del problema de lareproducción familiar, las prácticas sucesorales y latransmisión del patrimonio (no exenta de conflic-tos). De los propietarios originarios nacerán impor-tantes grupos familiares de cuyo seno se desprende-rán nuevos e importantes propietarios individuales.Además, es necesario tener en cuenta los orlgenes
sociales de los propietarios y la procedencia de laacumulación del capital, por ello, el análisis pormeno-rizado de un grupo familiar a lo largo del tiempo, y lacomparación de este grupo con otros grupos familia-res, nos puede permitir diferenciar los diversos casos
de formación de patrimonios y si es posible pensar en
un modelo de comportamiento determinado.
La empresa familiar, con su base en la red de
parentesco ylo amical, en sociedades en proceso de
cambio y con instituciones aún débiles -6s¡¡q
la
sociedad de frontera de Tandil en el siglo XIX-, fue
capaz de generar la confianza y la eficacia necesaria
para reducir los conflictos y los costos de transac-
ción. Esto ha permitido mant€ner y aun expandirmuchas de esas empresas. Han sido empresas
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
302 Esr,¡c¡os oe F¡urLr¡
exitosas, y algunas han servido para sostener a sus
parentelas, ya sea por herencia material e/o inmate-rial, hasta el día de hoy. Pero este éxito ¿se ha debidosólo a factores económicos (red de relaciones comer-
ciales que ha permitido adquirir, intercambiar, contra-tar, organizar y administrar recursos) o a otra clase de
factores (sociales, pollticos, ideológicos o culturales?).
¿Se debe a la lógica racional de un individuo o a la
estrategia planificada de una organización familiar? La
inversión, en trabajo y capital, en la propiedad de la
tierra aparece como un poder sólido y durable.
Si bien el caso que hemos presentado nos permi-te ver la especificidad de un espacio y de ciertos
comportamientos individuales y familiares, lejos está
de nuestra intención considerarlos rePresentativos
de la región pampeana, aunque sí creemos que Pue-den servir para pensar y comparar con otros estu-
dios de caso que nos ayude a caracterizar y definir a
los sujetos sociales.
Ln raunn, L{ HISToRIA socrAlY tA HISTORI,A DEL PODER POLÍTICO
#Darío G. Barriera
(UNrv¡nsro¡o N¡crox¡r oe Ros¡n:o)
a historiografía de las sociedades occi-dentales de Antiguo Régimen ha otorgado
al estudio de la familia una plaza central dentro delmarco analítico desde el cual se propone compren-der o explicar el funcionamiento de aquellas. Uni-dad primera de sociabilidad, círculo inaugural y pri-mario de las relaciones humanas, la familia comoobjeto de esudio ofrece al investigador la posibili-dad de ubicar el punto inicial de las intersecciones(vlnculos o acontecimientos que generan vínculos)en la construcción de la trama social: matrimonios ynacimientos, colateralidades y compadrazgos, oficiancomo principios fundacionales de la pertenencia so-
cial.t A éstos están conectados o, en buena medida,desde ellos pueden generarse, por ejemplo, la agen-
cia y las relaciones de la propiedad, la acumulación,retención, incremento o descomposición de los pa-trimonios.
I Ya notado por ELIAS, Norbe rt La Sociedad Cortesana, FCE,México, 1982 [Darmstadt, 1969], 403 pp., especialmente enla introducción.
[303]
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
304 Espectos o¡ F-rurrr¡.
En principio, la familia de las sociedades pre-industriales, expresa unas relaciones sociales queconstituyen las unidades productivas y reproductivasdesde las cuales puede observarse la distribuciónsocial de los recursos en un ámbito preciso y origi-nario, Lo que a primera vista aparece, como su "na-
tural" continente físico, la casa, puede ser analizadoa la vez como ámbito espacial, unidad económica,antropológica o identitaria.2
En el marco de una sociedad que se comprendemejor si se la piensa en términos de cuerpos y co-munidades que en unidades atomizadas y estructu-ras estatales,3 los ámbitos juridisccionales y relacio-nales que se abren en torno de la familia reúnen ap-
tiud teórica y plafón para la elaboración de opcio-nes metodológicas pertinentes. De esta manera, su
'? Cfr. BRUNNER, Otto Per una naoua storia costituzionale e soci¿le,
Milano, 1970, especialmente pp. 133-164, con los más radicalesde CLAVERO, Bartolomé Antidora. Antropología Católica de laEdad. Moderna, Giuffré, Milano, I 99 1.3 CLAVERO, Barrclomé R¿zón de Estado, Razón de Indiuiduo, Ra-
zón de Historia, CEC, Mad¡id, 1991, 233 pp. ANCHÓNINSAUSTI, José Angel 'A uoz de Concejo". Linaje 1 corporación
urbana en la constitación de la Prouincia de Gipuzkoa, DiputaciónForal de Gipuzkoa, 1995, 400 pp. GUERRA, Frangois-Xavier"De la polltica antigua a la polltica moderna. La revolución de lasoberanla", en Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigücdades 7problemas. SiglosWIII-XIX, CFEMyC, FCE, México, 1998, pp.109 e 139; SCHAUB, Jean -Frédéric Le Portugal au temps du Comte-
Duc d.'Oliuares. (1621-1640). Le conflit de juridietions comme
exercice de la politique, Casa d,e Velázque z, Madrid, 2001, 521 pp.
L"r nevtltR, LA HrsroRIA socrAl y... 305
estudio fue vindicado por la historia social como unade las líneas maestras que potenciaron investigacio-nes que van de lo económico a lo político, de lo de-mográfico a lo cultural y de lo antropológico a lohis-tórico, bajo la apariencia
-luego confirmable-
de una diversidad importante. Muchos de los traba-jos realizados al amparo de este impulso, ofician de
puntos de referencia que, al menos hasta ho¡ conti-núan gozando de validez o, si se prefiere una termi-nología epistemológicamente menos candorosa, de
legitimidad al interior de la comunidad cientlfica.aDurante los años 1970s. y los 1980s., período
durante el cual se consolidan las perspectivesinterdisciplinarias en las ciencias sociales,5 pue-de identificarse en los estudios históricos el im-pacto de recorridos originados ciertamente en el
desarro[o de otras disciplinas. En este contexto,
a A guisa de cjemplo: SEGALEN,MaTTíneAnttopología histórica de
tafamilia,Taurus, Madrid, 19s9; MUÑOZLÓPEZ, Pilar "Lahistoria de la familia en la reciente bibliografla europea" , e¡ HistoriaSocial, 21, 1995, pp. r45-l55.CHACÓN-JIMÉ,NEZ, Franciscoy FERRER-I-ALÓS, Llorenc -edirores- Familia, casa y trabajo.Seminario familia y llite de poder en el reino de Murcia. Siglos W-XIX, Murcia, 1997; GARCfA, Juan Andre o - GARNGÓS, Lucíay SAUCHEZ BAENA, Juan José (Eds.) Familia, Tradición y Gru-pos Sociales en América Latina, Murcia, 1994.5 Proceso que encuentra sus rafccs cn el programa durkhcimiano de
comienzos de siglo, también explicitado por Simiand y reelaborado
por Fernand Braudel algunas décadas más tarde. Cfr. el clásicoartlculo de BMUDEL, Fernand "Unidad y diversidad de las Cien-cias del Hombre", en La historia y las ciencias sociales, Alianza,Madrid, 1968, pp. 201-214.
;'
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
306 Esr,,rcros oe F¡vrlt¡
los planceos realizados desde la demografla histó-rica,6 la antropologla estructural francesa,T la an-tropología social sajona o también en el network
6 Michael Flinn considera fundamcntales para la demograffa histó-rica los aportes de FLEURY, M. y HENRY, L . Des registres paroissiaux
á l'histoire de la population. Manuel fu dy'pouillement et d'exploitationde t'état ciail ancien, Parls, 1956 y Nouueaa manuel de üpouillementet d'exploitation de l'état ciuil ancien, Po,rls, 1965. Del segundo de
los autores, M¿nuel de démographie historique, Parfs-Ginebra, 1967;
FLINN, Michael El sistetna demográfico eurcpeo, 1 5 00- I 820, Crl-tica, Barcelona, 1989 [Baltimore, l98l], 230 pp. He,cia 1964,Peter Laslett fundó en Inglaterra el "Cambridge Group for theStudy ofPopulation and Social Structure", continuando la llnea de
Frédéric Le Play en ese pals. Lo propio sucedió en Francia, unadécada más tarde, con los equipos dirigidos por Hervé Le Bras yEmmanuel Todd. LASLETT, Peter "La familie et le ménage:
approches historiques", e¡ Annales E.S.C., 1972,IY-Y, pp. 847'872. Estados de la cucstión al respedo en HERLIHY, Daüd "Avances
recientes dc la de mografla histórica y de la historia de la familia", en
La historiografa en Occidente desde 1945, Pamplona, 1985, pp.
223-245; BURKE, Peter "La historiografla en Inglaterra desde la
Segunda Guerra Mundial", en La historiografia en Occidente..., cit.pp. 19-35 yJULIA DIAZ, Santos Historia Social, Sociologla histó-
rica,Madrid, 1989, p. 30. Véase también BAULANT, Micheline"La famille en miettes: sur un aspect de la démographie du XIVésiécle" , en Annales E.S.C., 1972,lV-V, pp.959-968; ejemplo de
la vertie nte neomalthusiana LE ROY tADURIE, Emmanuel Z¿¡
Paysans dc Languedoc, Flammarion, Parls, 1969, 383 pp. y su
artlculo nStructures familiales et coutumes d'héritage en France au
XVIé siécle: Systémc de la coutume', enAnnales E.S.C.,1972,IV-Y, pp. 825-846. Una sfntesis reciente, RO\íLAND, Robert yMOLL BLANES, Isabel (eds.) La demografia 1 la historia de la
fanilia,Murcia, 1997.7 Básicamenre de las formulaciones propuesrírs por LEVI-STMUSS,Claudc en Les structares élémentaires de la parcnté, Parfs, 1949 yAnthropologie Stracturale, Plon, Parls, I 958.
La r¡urn¡, LA HrsroRIA socrAl Y...
analisys norteamerican08 y, por último, desde ciertav€rtiente de la anrropologfa socio-simbólica bri-tánica,e se instalaron-desde entonces y hasta aho-ra- como referencias cada vez más percutantesdentro de los estudios históricos.r0
6 BARNES, J. A. "Class and Commitees in a Norwegian lslandParish", in Ht¿man Relations,Vil, I, 1954, pp. 39-58. CLYDEMITCHELL, J. Social Networks in Urb¿n Situatiou. Ana$ses ofPersonal Relationships ia Central African Tbwnt Me¡chester, 1969;SCOTT, John Social NetworkAnafusis. A Handb¿¿,é, London-NewDelh¡ 1991. El estudio de BOTT, Elisabeth Familiay red social.Roles, normas y relacionei externas en la familias urbana¡ corrientes.
Taurus, Madrid, 1990 [lst. 1957),413 pp., hizo centro en el rolconyugal de las "Ordinary Family" londinenses. Alll Bott distin-gula entre red y configuración social, resaltando cl mayor fndice demodificaciones cn las relaciones sociales que se da en la última. Sutrabajo orientó cl cstudio de las relaciones sociales bajo las formasde solidaridad recfprocas y las dinámicas del control normativo,dedicando buena parce del análisis a la conectividad que se estable-cla ya no entre la Familia elegida y sus contacros, sino entre loscontactos de las familias ubicadas como centro de la red. Sobre las
relaciones que interconectan a las relaciones de primero y segundogrado cntre ellas, BOISSEVAIN,JeTemy Friends offriends. Networhs,
Manipulators and Coalitions, Basil Blackwell, Oxford, 1974,285pp. Más recientemcnte, PISELLI, Fortunara
-comp- Reti.
L'analisi di networh nelle scienze sociali, Roma, 1995. REQUENASANTOS, Félix "El conccpto de ¡ed social", en REI, 1989 y suh,bro Amigos 1 rcdes sociales. Elementos para una sociología de laamistad, CIS, SXXI, Madrid, 1994,149 pp. RODRfGUEZ,JosepA. Análisis cstructural 1 de rcdes, ClS, Madrid, 1995.e Cuya obra fundamental es la de GOODY, Jack La euolución de la
familia y el matrimonio en Europa, Herder, Barcelona, 1986[Cambridge, 1983], 418 pp.r0 Cfr. por ejemplo las ob¡as referenciales y pioneras de STONE,Lawrcnce Familia, sexo I matrimonio en Inglaterra (I 500-I500),FCE, México, 1990 [1977]; ARIES, Philippe ct DUBY, Georges
307
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
308 Esr,¡cros on F¡vlu¡
Las referencias, claro está, no se instalaron para
los historiadores a partir de correspondencias limi-tadas sólo al objeto. El proceso evidencia que se fue-ron construyendo, en medio de un clima de fluidodiálogo interdisciplinar, sobre la base de puntos de
contacto en buena medida abstractos y, en ocasio-
nes, denunciados como forzados, pero que encuen-
tran su fundamento, justamente, en unas prácticas
disciplinares legltimamente consolidadas en el cam-
po de las ciencias sociales.
El citado trabajo de Barnes, publicado hacia1954,ya planteaba
-aunque sin resolverle- ¡s¡sie¡sg
que, de alguna manera, son teóricamente comParti-das entre la historia de sociedades de Antiguo Régi-
men y la sociología de comunidades acotadas. La
tensión entre cuerpo y agencia -presente
incluso
en textos muy posteriores al pionero de Barnes, como
es el caso de los planteos de Giddens (en términos
de obrar y estructura)rr- constituye un problemade fondo que, de alguna manera, viene luego a ser el
-dir.- Historia de la uida priuada, uol. 6. La comunidad, el Estado
y la fanilia, A.G.A.T.A., Bue nos Aires, 1990 [Parls, 1985), 228pp. GONZALBO AIZPURU, Pilar ---comp.- Historia de la Fa-
milia, IJNAM, México, 1993; GONZALBO AIZPURU, Pilar yRabell, Cecilia -c omp.- Lafamilia en el mundo iberoamericdno,
UNAM, México, 1994, pp.9-40; Lafamilia en el mundo ibero'americano, UNAM, México, 1994; Familia l Vida Priuada et lahistoria de lbero¿mérica, ColMex., México, 1996.tt GIDDENS, Anthony The Constitution of Society. Oatline of the
theoryt ofStructuration, Poliry Press, Cambridge, 1984.
La ravrrn, LA HrsroRrA soctAl y...
núcleo brísico de la reflexión constructivista.12 Elaporte de la obra de Clyde Mitchell,r3 en cambio,podría ubicarse en torno a un refinamiento y siste-matización metodológicapara el estudio de los con-tenidos del vlnculo: lo que su enfoque pone en pri-mer plano es el interés de analizar el flujo de las
comunicaciones en relación a la norma y el conteni-do de ese flujo (bienes, servicios y símbolos) en elmarco del conjunto de lazos que un "ego" determi-nado manipula para lograr fines. En la pista de este
trazado pionero, puede ubicarse el también citadotrabajo de Jeremy Boissevain. Su librota proporcio-na, en buena cantidad y calidad, las definiciones delas categorlas más usuales que se utilizan todavía paradesignar alianzas
-g6¡s¡is¡es temporalmente aco-
¡¿d¿5- de diversos tipos, a la vez que ha realizadoaportes significativos en al menos dos sentidos: enel de la duración de los vínculos y en el de una meto-dologla para considerar las relaciones que, en Ia red,se encuentran más alejadas del centro "ego". Para elcaso rioplatense, estos planteos encuentran en los
traba.ios deZacarias Moutoukias una suerte de apli-cación y continuación que, por lo demás, lleva el
'2 Véase Iü?'ATZLA'\ü7ICK, Paul y KRIEG, Petet El ojo del obserua-
dor. Contribaciones al constact;aismo, Gedis¿, Barcelona, 1998
[München, 19 9 l), 26 | pp. La obra de CERUTI, Mauro I I uineo loe Ia possibilitd, Fe ltrinelli, Milano, 5ta. Ed., 1996, llev¿ esta llneahasta los horizontes más radicales de la epistemología constructivista.
'3 CLYDE MITCHELL, J . Social Networhs. . ., cit.'4 BOISSEVAIN, J eremy Fr iends offr ie nds..., cit.
309
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
310 Esp¡cIos o¡ Frrr¿II-n
alcance de los principios de la metodologla de redes
a uno de sus usos más radicales.
La evocación de alguna de las llneas importantesdentro de las obras de los autores citados ut supra noes caprichosa: coincidiendo con Fortunata Piselli,estos sociólogos que teorizan la interacción, fuerontambién quienes, en la misma hora, convirtieron ala familia en la unidad privilegiada de sus análisis.r5
De esta manera, familia y parentesco han devenido
en algunos de los recortes temáticos más frecuente-mente utilizados a la hora de encarar investigacio-
nes relativas a la producción, la reproducción y lamovilidad de los actores y los recursos sociales.16 Se
edificaron asl diversas orientaciones: por una parte,algunas encaminadas hacia el estudio de las estruc-
turas de la propiedad de la tierra, de la propiedadurbana o, genéricamente, de los patrimonios,lT de
tt Piselli, incluso, afirma que fueron los primeros en centra¡ este
tipo de an:ílisis en la familia. PISELLI, Fortunata "Famiglia e networls
sociali. Tiadizioni di studio a confronto", en Meridiana,20, Maggio
1994, p.57.t6 MUTTO, Giovanni "Famiglia e storia sociale", Sndia Historica.
Historia Moderna, 18, 1998, pp. 55-66.17 Véanse los trabajos de Berna¡d Dérouet y Máximo GarclaFernández en Familia, casa 1 trabajo.., cit. También PASTOR,
Reyna *-comp .- Rclacione¡ de poden de producción y parentesco en
la Edad Media y Moderna, CSIC, Madrid, 1990, pp. 305-328;CASEY, James y H ERNANDEZ F MNCO, Jua n ---< ds.- Fam i -
lia, Parentesco I Linaje, Mvcia, 1997; CASTELI.ANO, Juan Luis
y DEDIEU, Je¿¡-pis¡¡s -s6 ords.* Réseaux, familles et pouuoirs
dans le monde ibérique á ta fin de lAncien Régime, Editions duCNRS, Paris, 1998.
L¡ r¡vtrrn, LA HrsroRrA socrAl Y.. .
las solidaridades rurales,r8 de las migraciones,re de laconstrucción de empresas o compañlas comercia-les.20 Por otra, puede identificarse un universo más
antropológico, aplicado a la identificación y el estu-dio de una "cultura" de Antiguo Régimen,2l concu-rriendo con otro tipo de abordajes que recortan comosujeto el rol de la mujer o al género como perspecti-va,22 enfoques que tienen hoy una plaza consolidada
t8 MDDING, Cynthia "Familias y comunidades campesinas en
los altos de Sonora, siglo XVIII", en Reuista Europea de Estudios
Latinoamericanos 1 del Caribe, 49, diciembre de 1990, pp.79-105; RUIZ GÓMEZ, Francisco 'El parentesco y las relacionessociales cn las aldeas castellanas medievales', en PASTOR, Reyna
Relaciones de poder..., cit., pp. 263-278; MOLLBLANES, Isabel "Las rcdes familiares en las sociedades rurales", en
Historia Social,2I,1995, pp. 125-143; GARCfA GONZALEZ,Francisco "Historia de la familia y campesinado en la España mo-derna. Una reflexión desde la historia social", Studia Historica.Historia Moderna, 18, 1998, pp. 135-178.te PISELLI, Fortunata Parentela ed emigrazioni, Turin, 1981.20 KICZA, John Ernpresarios Coloniales. Familias y negocios en laciudad de México durante los Borbones, FCE, México, 1986.FERNANDEZ, Sandra y DALIA CORTE, Gabriela Saá re Viaje-ros, Intehctuales y Emltresarios Catalanes en Argentina, Tarrtgona.,1998,2t7 pp.
" ANTON PELAYO, Xavier "Comportamientos familiares y acti-tudes culturales durante la época moderna", Sndia Historica. Histo-ria Moderna, 18, 1998, pp. 67-103.22 Para la historiografia hispánica, cfr. los planteos de LÓPEZ COR-DÓN, Marla Victoria "La conceptualización de las mujeres en e I
Antiguo Régimen: los arquetipos sexistas", en Manuscrits, 1994,nrlm. 12, pp. 109-150; "Familia, sexo y género en la EspañaModerna", en Stadia Historica. Historia Moderna, 18, 1998, pp.105-I35; 'Mujer e Historiografla: del antropocentrismo a las rela-
31r
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
312 Esp¡ctos o s F¡,.r',rr ¡-r.q
dentro de las trazas abiertas desde este camino. Re-sultan particularmente relevantes aquellos estudiosque, desde esta misma entrada, enfocan diferenresregistros de construcción de las formas de poderpolítico a escala locaI,23 a escala de la monar quía2a e,
ciones de Género", en Tuñón de Lara I la historiografla española,Mad¡id, 1999, pp. 257-278. Para cl área rioplatensc durante partede la colonia, CICERCHIA, fucardo LaVida Maridable: OrdinaryFamilies, Buenos Aires 1776-1850, Tesis doctoral, ColumbiaUniversiry, 1995; Histoila de la Vida Priuada en la Argentina,Tioquel, Buenos Aircs, 1998; MADERO, Marta y DEVOTO,Fernando Historia de la uida priuada en Argentina. País Antiguo: de
l¿ Colonia a 1870. T. l, Buenos A.i¡es, Taurus, I 999; SUÁREZ,Grcsa "Trato y comunicación matrimonial. Entre la libertad y el
control", en Caadernos d¿ Historia Regional, 17 , Lujln I 996, entreotros trabajos.
'?3 ATIENZA HERNANDEZ, Ignacio "Pater familias, señor y pa-
trón: económica, clientelismo y patronato en el Antiguo Régimen',en PASTOR, Reyna
-comp.- Rel¿ciones de poder..., cit., pp.
4ll-458; "El señor avisado: programas paternalistas y control so-
cial en la Castilla del siglo XVII", en Manascrits,9, B¿¡celona,199 l, pp. 155-204;'La construcción de lo real. Genealogla, casa,
linaje y ciudad: una determinada relación de parentesco", en Fami-tia, Parentesco 1 Linaje, cit., pp.4l-59; GUERRERO MAYLLO,Ana. Familia y uida cotidiana de una élite dz poder. Los regiloresrnadrileños en tiempos de Felipe II, SXXI, Madrid, 1993, 413 pp.;
JUfAR PE,REZ-ALFARO, Cristina "La participación de un nobleen el poder local a través dc su clientela. Un ejemplo concreto defines del siglo XIV", en Hispania, LIII/3, 185, 1993, pp. 861-884; "Familia y clientela en dominios de Behetrías a mediados delXIV", en Familia, Parentesco I Linaje, cit., pp.63-75.
'14 DEDIEU, Jean-Pierre "Familia y llianza La alta administraciónespañola del siglo XVIII", en CASTELTANO, Juan Luis (ed.) Sac¡a-
d¿d, Adminístraciónypodzr en la España delAntiguo Fégimen. Haciauna nueu a b isto r ia instituc ional, Granada, 199 6, pp. 47 -7 6; FARGAS
Le r,uatln, LA HrsroRrA socrll y,,. 313
inclusive, también en las relaciones entre ambasinstancias.25
Desde hace una treinrena de años, el abordaje delos problemas del poder'u y d, sus formas, a la escala
PEÑARROCHA, Mariela "Parenresco y podcr en la formación delEstado Moderno. Caalunya, siglo XVI"; GANDOULPHE, Pascal"Pouvoir poütique et clientéles familiales. Une réflexion méthodologiqueet quelques exemples. Les agents de I'appareil d'Etat dans le royeumedc Valcncia, (l 556-1626)" ; GUTIERREZ ALONSO, Ad¡iano "Con-sideraciones sobre el matrimonio y la familia de una élite dc poder: los
regidores de Valladolid ( I 600- I 750)"; PEñA G UERRERO, M¡rf aAntonia "La familia política: la utilización polltica del parenresco du-rante la restauración"; RAGGIO, Osvaldo "La parenrela comecosuuzione sociale e politica. Esempi dalla repubblica di Genova (secoli
XVI-XVI!" y RUIZ IBAÑEZ, José Javier "Familias de servicio, servi-cios de familia: sob¡e el origen linajudo de la participación en laadministración militar de la monarqufa (Murcia, Ss. XVI,XVI|",todos en Familia, Parentesco y Linaje, dt., pp. 187-194, 195-212,269-276, 415-432, 3l-39 y 165-17r, respectivamente;BURGUIERE, André "'Cher Cousiri: lcs usages matrimoniaux de laparenté proche dans la F¡a¡ce du I 8éme siécle", en Annal¿s HSS, Pa¡fsnovemb¡e-décembre 1997, núm. 6, pp. 1339-1360; NASSIEIMichel Parenté, Noblcsse et Éats Dynastiqu¿s, We-XVIe siécl¿¡, EHESS,Paris, 2000, 374 pp.; PASTOR, Reyna Conflictos sociales y estanca-miento económico en la España medieual, A¡iel, Barcelona, 197 3, 268pp.; "Estrategias de los poderes feudales: marimonio y parentesco", cnHistoria de k Mujer e Hktoria d¿l Matimonio, Murcía 1997, pp. 21-33.25 Cfr. entre ot¡os el texto de MGGIO, Osvaldo Faide e parentele.Lo stato genouese uisto dalla Fontanabuona, Turin, I 990.26 Considerado, desde lucgo, como una instancia de relac.ionessociales y no como una mera oposición derivada de teorlas simpli-ficadas de la dominación, sobre todo, gracias a los aportes de lasobras de Michel Foucault, Georges Balandier y Norbert Elias. Véa-se VARELA, Julia y ALVAREZ-URfA, Fernando Genealogla1 So-ciologta, Buenos Aíres, 1997, Cap. II.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
3t4 Esprcros oe F¡urLr,r
que fuera, dejó de lado el estudio de los avatares
políticos no sólo de los "grandes hombres" sino tam-bién de los actores colectivos, e incluso, de los gran-des movimientos sociales, para volver la mirada so-
bre este microcosmos evidentemente significativo.En un proceso aparentemente paradójico, cuando se
dejaban olr todavía los estertores de mayo del '68 e,
intelectuales europeos y americanos proclamaban a
ve6gs -dssde
la psicolo gla o la sociología- la se-
nectud de la institución familiar,2T los historiadoresrecuperaban, de la mano de la demografía, la socio-
logía o la antropología, un objeto al que apostaronbuena parte de la vitalidad de su propia disciplina.2s
Siguiendo en el terreno de las paradojas, esta misma
generación que, sin duda, vivía y construía un Pre-sente en el que lo político estaba en el primer plano,continuaba postergando
-en general- el estudio
de este ámbito, orientando la historia social hacia
sus vertientes más económicas o culturales.2e Quien
27 Criticada por el ambiente del '68 como elemento reproductivo de
valores conservadores ¡ en ese sentido, constrictivo, el ataque a la
familia se integra, en un nivel más general, con una denuncia en conua
de la institución en sentido amplio. Cfr. REVEI Jacques 'L'institutionet le social", en LEPETII Bernard -4it.- Lesformes dc l'expérience.(Jne autre hhtoire sociale, Albin Michel, Paris ,1995, p.74.2s Asl lo plantea GARCf,A, GONT-^LEZ, Francisco "La historia de la
familia o la vitalidad de la historiografia cspañola. Nuwas perspectivas
de investigación' , Historia a Debara, Santiago de Compostela, Il,1995,pp.33r-340.2e Véase en particular GUERM, Frangois-Xavier "El renacer de la
historia polltica: razones y propuestas.", en New History, Nouuelle
Histoire: hacia una Nueua Historia, Unive¡sidad Complutense , Actas,
La r.wtrn, LA HISToRIA socrAr Y... 315
siga la pista, podrá notar sin dificultad que las para-dojas convergen en un punto, si se quiere, incons-ciente: la historia social tributaria y protagonista deun proceso de sensibilización por lo antropológico,ubicó al estudio de la familia en el centro de la cons-trucción de redes sociales o estructuras clientelares,de grupos de poder ¡ finalmente, instaló a la familiacomo el agente básico en el proceso de control yreproducción de los recursos económicos y simbóli-cos, ergo políticos, de las sociedades pre-industria-les,30 debido quizás en buen grado al juicio crlticoportado contra la institución en el presente.
El reencuentro, de todos modos, no podla ser
más fructífero: una historia social antropologizada,que por lo demás había desplazado su inrerés por el
Madrid, 1993, pp. 221-245 y ROSANVALLON, Pierre "Lepolitique", en REVEL, Jacques y \üIACHTEL, Nathan Une école
pour les Sciences Sociale¡. De laW section á l'Écoh du Hautes Erudes
en Sciences Socialzs, avant-propos de MarcAugé, Editios de l'EHESS,Cerf, Parls 1996, pp.299-311. También BARRIERA, D¿rfo "Porel camino de la historia polltica. Hacia una historia pollticaconfi guracional", en S ecuenc ia, 5 3, México, 2002.30 Cfr. FLANDRIN, Jean-Louis Orlgenes de la Familia ModemaCrftica, Barcelona, 1979, [Parls 1976], 351 pp.; ANDERSON,Michael Aproximaciones a la historia de la familia occidental (1500-I 9 I 4), S)C{I, México I 998 [ I 980], I I 3 pp; WAA t a Familia en
la España Mediterránea, Crfrica, Barcelona, 1987. CHACÓNJIMÉNEZ, Francisco "Hacia una nueva definición de la estructurasocial en la España del Antiguo Régimen a través de la familia y las
relaciones de parentesco", en Historia Social, 21, 1995, pp.75-I 04. RE HER D avid,-Sv en L a fam i I i a en Esp aña. Pas ado 1t Pre s e n te,
Alitnze, Madrid, 1996, tred. de Eva Rodrlguez,470 pp.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
316 Esp¡cros or. F¡rt¿u-t¡
poder de la metáfora de la "maquinaria' hacia las
realidades de las relaciones,3r ha potenciado el estu-
dio de la familia. E[ peso que los abordajes sobre lafamilia han adquirido en el desarrollo de la discipli-na, no ha hecho sino abonar el terreno de una histo-ria política confeccionada con materiales enteramen-te nuevos.32 Así, la sintética expresión de NorbertElias, según quien "...aquello que se investiga bajoe I nombre de historia, trata siempre de la historia de
determinados lazos sociales humanos..."33 parece
apuntar hacia el horizonte más indicado' Por perti-nencia en la delimitación metodológica y por feraci-
dad en [a contingencia.Pero con su vitalidad, potencia y auspiciosas Pers-
pectivas, el estudio de la familia -es
sabido- no
agom e[ ámbito de los vínculos sociales. Aunque re-
sulta una evidencia casi de suyo, parece necesario
enfatizar el hecho de que no sólo no los agota sino
que apenas los inaugura. En este sentido, se advierte
que, en la dinámica de un recorrido atento a la di-mensión constructiva de la agencia social, los histo-riadores privilegiaron el aspecto vincular y, desde el
3' REVEL, Jacqucs "L"institution.. .", cit., p.75.3'?Ver HERNANDEZ FRANCO, Juan "El reencuentro ent¡e his-
toria social e historia polltica en to¡no a las familias de poder. Notas
y seguimiento a través de la historiograffa sobre la Castilla moder-
na', y DEDIEU, Jean-Pierre y\íINDLER, Christian "La familia
¿Una clavc para entender la historia polftica?. El ejemplo de la
España Moderna", ambos en Studia Historiea. Historia Moderna,
18, 1998, pp. 179-200 y pp.20l-236, respectivamente.33 ELIAS, Norbert Z¿ ¡aciedad cortesana..., cir., p.22'
L¡ r¡vlrn, LA HtsroRIA socrAl y... 317
diseño hilvanado por los mismos acrores, la discipli-na cimentó
-o resignificó- herramienras merodo-
lógicas habilitanres para ayanzar en el análisis m:ís alládel espectro de los lazos "dados" de la familia.
Como se señala en una slntesis reciente, el estu-dio de las redes sociales
-procedente de la sociolo-
gla ¡ que califica a la familia y la parentela enrre losprincipales rangos de exploración- constituyó ycontinúa componiendo ho¡ una de las principaleslíneas de trabajo en la dirección señalada. Por lodemás, significó para muchos la presentación de unaalternativa superadora respecto de los clásicos esru-dios prosopográficos,3a a cuyo impulso debe acredi-tarse, de cualquier modo, una acumulación de in-formación y de análisis que funciona como un punrode partida más que significativo. Desde esra pers-pectiva, blandida por ejemplo por Michel Berrrandpara estudiar los perfiles de un cierto tipo defuncionariado de la Monarquía en la Nueva Espa-ia,35 el recurso metodológico de la red permitió un
3a Véase BERTMND, Michel "Las redes de sociabilidad en laNueva España: fundamenros de un modelo familiar en México(siglos XVII-XVIIf ", en BAUDOT, Georges ----coordinador-Poder 7 desuiaciones. Génesis de una sociedad mestiza en Mesoamérica,Siglo XXI, México, 1998, pp. 103-133; también "De la familia a
la red de sociabilidtd", e¡ Reuista Mexicdna de Sociologla, Año LX,núm. 2, UNAM, México, 1999, sobre todo p. I l6 y ss. Véaset¿mbién REVEL, Jacques "Linstiturion..." cit.3t BERTMND, Michcl Grandeur et mi¡éret de l'offce. Let oficiertde fnanees de Nouuelle-Esp agne (XVII e-WI II e xllcles) Publicationsde la Sorbonne, Paris, 1999, 458 pp.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
3t9318 Espnclos oE F¡tt¿Iu¡
asalto de lo social que apuesta a la complejidad de
las relaciones interpersonales en sentido amplio. Esta
misma complejidad parte' en formaciones sociales
de Antiguo Régimen, de considerar ciertos elemen-
tos decisivos. Estos mismos elementos, sin embar-
go, contienen y exceden a los vlnculos familiares, ya
que, en general, están aPuntando a las diversas y plu-rales composiciones corPorativas caracterlsticas de
la forma social en estudio. IJna convicción tal, que
ha devenido en una plataforma consensuada, aPare-
ce bien sintetizada en párrafos como el que sigue:
"En la sociedad de Antiguo Régimen el vínculo
social, los diversos vínculos sociales, tenían una en-
tidad ¡ en cuanto tales eran estructuraciones socia-
les reales. Dichos vínculos comportaban unas reglas
y unas prácticas específicas, vertebraban a gentes en
funcionamientos colectivos determinados, de tal
modo que una sociedad sí tenía un sistema de rela-
ciones propio o con caracterlsticas propias... El en-
tramado social del Antiguo Régimen era un conjunto
muy plural y complejo de cuerpos sociales o comuni-
dades y de vlnculos personales y redes sociales."36
La rautue, LA HrsroRrl soctAl y...
La sociedad de Antiuo Régimen, caracterizadapor una composición de poderes plurales ypolicéntricos, incluye alas uniuersidades y a los dife-rentes cor?orrt con régimen propio en el juego deunas comunidades polfticas agregativas e interde-pendientes. La inserción y la movilidad de los acro-res se relaciona, en gran parte, con las característi-cas de las tramas heredadas y construidas por éstos
-de la familia a las redes. Dentro de las mismas,
los historiadores comprometidos con el análisisreticular, otorgan especial peso e interés a la nociónde estrategia, como racionalidad selectiva3T desde la
argumentación radica en que la definición de estos nexos y delcuerpo de reglas que le gobiernan no depende de la voluntad de los
hombres, ya que en su mayor parte no se tratarfa de nexos elegidos,sino que ¡esultan del n¿cimiento en un grupo determinado, acon-tecimiento fundante sin vinculación alguna con la voluntad del queluego será "sujeto". Esto plantea la inicial inexistencia de opciónfrente a una estructura y modalidades de pertenencia que se presen-tan como fijados previamente por la costumb¡e o por la ley. Losvalores como la fidelidad, la lealtad, el honor, tienen a su vez lacalidad de valores derivados de una esrructura de vlnculos tel,como asl también la función de conservar, preservar y reproducir lamisma estructura que les genera. Entre los historiadores argenti-nos, estas ideas circularon masivamenre a partir de la publicaciónde la traducción que Juan C. Garavaglia hizo del trabajo de GUE-RRA, Frangois-Xevier "Hacia una nueva hisroria polltica: actoressociales y actores pollticos", e¡ Anuario del IEHS ,IY, pp. 243-264,Ta¡.dil, 1989.37 Asl recur¡ida a partir de su moción en LEVI, Giovanni Z¿berencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del sigloWII, Nerea, Madrid, 1990. [Turin, 1985], 214 pp.
36 IMIZCOZBEUNZA, José Marla (director). Elites,\oder 7 red
social. Las élites del PakVasco 7 Nauarta en la Edad Moderna (Esta'
do de la Cuestión I perspectiult), Bilbao, 1996. La afirmación de la
pertenencia a un gruPo o cuerPo como conditio sine qua non de le
existencia social en el Antiguo Régimen, se deriva ---en estas Pro-puestas- del propio peso de los vínculos permanentes, de las
?'o¡mas de autoridad que estos generan y de las reglas de funciona-
miento internas, lugares y formas de sociabilidad y comportamien-
to anclados generalmente en la cosumb¡e . El segundo tramo de la
l.
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
320 Espncros o¡ Favru,r
cual se promueve la planificación de las acciones de
familias, clientelas, clanes o linajes. Frecuentementebien empleado, este enfoque ha puesto en evidenciala imagen de un mundo social en permanente movi-miento, donde la capacidad de gestión de los acto-
res, librada o constreñida según los casos a la sola
metáfora espacial del "intersticio", ilustra bien, tan-
to las capacidades de adaptación de los agentes como
una noción de contexto-configuración permanente-
mente móvil y cambiante.Aun si la pertenencia a un grupo "...determina-
ba para sus miembros una buena parte de sus deci-
siones personales", el análisis debe partir del grupo
primitivo, pero -y
nuevamente dicho de modo muyenfático- a condición de no estimar este moTnento
como un fin en sí misrno. Los movimientos electivos
de los actores resultan frecuentemente capitales para
el grupo de pertenencia,'8 justamente Por el cerácter
interdependiente de estos cuerPos que, a pesar de su
peso, no son inmunes a los desplazamientos y
descentramientos operados por sus miembros. lJna
concepción tal, remite a la ubicación y análisis de
38 "Porque si esta'familia' de estilo antiguo se revela constrictiva'procuraba también protecciones, apoyos o ayudas frente a las ame-
nazas o a las dificultades de todo orden. En realidad, la movilidad
social deAntiguo Régimen, tanto ascendente como descendente, no
se limitaba a un individuo, o a su familia restringida en el sentido
contemporáneo del término. La movilidad repercutla, en forma de
ventajas o de obstáculos, sobre el conjunto de los miembros de su
'familia'" BERTMND, Michel "De la familia a la red.."', cit.' p. 117.
L¡ r¡.vrr.r¡, LA HrsroRtA socIAL y... 321
configuraciones cambiantes, a la vez que sacude lamodorra de una perspectiva derivada de la interpre-tación de estos cuerpos como la de un "gen egoísta",sobredeterminante de manera absoluta respecto de
cualquier desarrollo ulterior. En algún sentido, unaconcepción y una conceptualización configuraciona-les, despejan el campo y muestran una de las salidas
posibles frente a la pesada herencia del estructural-funcionalismo.
De la insatisfacción experimentada frente a las
premisas y los resultados de ese estructural-funcio-nalismo es que nació, justamente, el social networkanalysis.3e La lección de la sociologla de redes perso-nales y sociales, barajada en clave histórica, apuntaa otorgar la debida atención a los desplazamientos,al descentramiento de los actores que, desde la es-
tructura que precede al comienzo de su agencia,operan en un juego en donde las leyes de esa estruc-
tura (los vínculos) no son más que un elemento -noel menos importante, pero no más que un elemen-
to- en el desarrollo del mismo.ao
El intento de los abordajes microhis¡g¡isqs -5s¿desde el paradigma indiciario, desde la derivación
de la antropologla sociocultural,al más recientemen-
3e PISELLI, Fortunata "Famiglia e nenvorks..." cit., p.46.o CERUTI, Ma w o I I u inco lo e h po s s i b i litá, cit., sobre todo, p. I 7 y ss.at En palabras de Edoa¡do Grendi, quien argumenta la "ausencia de
un cimiento común", la distinción entre influencias desde antropo-logla social y la cultural, habrlajugado a manera de inspiración que
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
322 Esp¡c¡os oe F¡urrr¡
te, desde un constructivismo radicala2, o últimamen-te desde la propuesta metodológicamente experimen-tal de Alain Corbina3- remite siempre, en últimainstancia, a la construcción de opciones teóricas ymetodológicas que se plantean (explícita o implíci-tamente) resolver la cuestión central derivada de los
vínculos entre sujeto y sociedad o entre egencia yestructura. La historización de las instituciones, comose dijo, renace con fuerza en un contexto social,polltico y académico que acusa recibo de la denun-cia que la sociedad porta contra las mismas, vía el
anatema de la constricción. El fenómeno, en cam-
bio, no es novedoso ni en su existencia como pro-blema para la sociedad, ni en su existencia comoproblema para las ciencias de la sociedad. Señalado
por sociólogos desde las obras fundacionales de su
corpus disciplinar, aparece como centro neurálgicode debates que no acaban: es la naturaleza misma
del problema la que acaba por imponerse como unaestructura de larga duración en los desarrollosdisciplinares y, la insadsfacción permanente frente a
64+
deriva en dos llneas distintas de microhistoria, expresadas en obras
como las de Levi y Ginzburg. Véase GRENDI, Edoardo "¿Repen-
sar la microhistoria?", en Entepasadot10, Buenos Aires, 1996,pp. l3L-139.a2 Estas distinciones discuten las realizadas por Grendi, en BA-RRIERA, Darlo Ensayos sobre microhistoria, jitanjáfora, Morelia,2002;caps.IyII.4' CORBIN, Al ún Le mond¿ retroaué d¿ Louis-Frangoh Pinagot: sar les
traces d'un inconnu, 1798-1876, Flammarion, Paris, 1998, 336 pp.
L¡ r¡vrln, LA HrsroRrA socrAr Y.. .
las propuestas sugeridas, lo que funciona como unode los centros movilizadores más vigorosos desde los
cuales la reflexión se organiza. La familia y las pa-rentelas, en tanto que instituciones constrictivas,espacios habilitantes y construcciones de los acto-res, mantienen intactas sus potencialidades comodisparadores de estudios que, según este diagnósti-co, no pueden escapar del encuadre general arribaexpuesto: un universo teórico dentro del cual se pon-drán en juego las acciones, las constricciones y las
negociaciones protagonizadas por los hombres, las
mujeres y las relaciones por ellos sostenidas en las
experiencias históricas que este libro propone comocontribución. Se espera asl que este libro constituyaun aporte al debate sobre todo abonando la idea,ciertamente provocativa, de que la familia, tantasveces concebida como una malla de lealtades, puedeser leída, otras tantas veces, como un espacio de
confrontación.
323
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
D¡nfo G. Ba¡.nmn¡ / GnlsnoeThan¡cóCOMPILADORES
EffiÑ
.*.r:i'r.*Nr,&." fNotCe ToMO II i r.*ir¡iii:Liii¡*rI i,ii. r.,i L:tur::
trf$ 16
Sol o¡ TNVTERNo:
YERNOS, SUEGROS Y PATRIMONIOS EN EL
SIGLO XUII RIOPLATENSE
Tooo quroe EN cAsA.
Pr¡rros Y coNFLICTos, RUPTUMs Y
RECONCILIACIONES EN FAMILTAS SANTATESINAS
DEL SIGLO XVIII
S9" q* i .tñ.#- - y * 'F+
Auron:r¡rusvo pATERNo y LTBERTAD EN ToRNoA LAS ELECCIONES MAIRIMONIALES
:*::ii;ll iiiii**sq!:t!: ii$Ñii|iffii+]:fffir*;:]s*l*s,sii:i:..]e*.!-E:i:.*-:j.. i
E¡- Esr¡oo coNTRA EL LTNAJE:
vuDrJ, TTERRA Y FAMILIA e¡¡ HetrfGab
riela
Dalla-C
orte C
aball
ero
- ctfu- ql-- cróx d
ASO- gct^- E/
6
urante décadas, desde diferentes
proyectos (Pireni, C};ispu jitan-j áfo ra, Utopfa-..), un gn¡po gene-
racional, organizado originalrrren-
te por Frnruowm RA,mrzAcutrA&
se propuso impulsar nuestras le-
tras desde la opción independiente, sólo atenta
a los principios y requerimientos de nuesrra
siempre incipiente Sociedad Civil: laautode-terminación por lo No-ltrcrarivo, lo No-guber-
narnenal, por la autonomía sustenable, el sal-
vaguardamiento de las heterogeneidades yporla alegrla de practica¡ la casi imposible respon-
sabilidad de da¡...
Sabemos que este proyecto implica otros lec-
tores, sin los cuales no será pos ible una NueuaCulrura d¿l Libra, ni cumpliremos con la Mi-sión de potencia¡ las anes editoriales hasta su
máxima elpresión. Asl incu¡siornmos en mo-dalidades difcrentes: el diseño, la impresión, laencuadernación hecha a mano,
,1. jiterjafua!: MMEtuiii1.""""''".)111 Kcd 2OO3
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
los materiales, buscan estar a la altura de los
autores y sus textos, para reunir los ingredien-
tes de calidad que reclama el lector exigente .
Con el labrado manual y el rescatamiento de
los oficios tradicionales en tipografía y encua-
dernación, mediante la dignificación de quienes
crean, producen y se recrean en el ámbito de los
libros, los nuestros son el homenaje a los impre-
sores y editores de Michoacán, quienes durante
más de un siglo, con su esfuerzo, preservaron
nuestra literatura y resolvieron -algunos
con
sus vidas y sus haberes-, que la configuración
de la conciencia, el esplritu cultural inherente
en sus libros, llegara aquí y ahora, hasta Ud., a
tí, a nosotros.
COLECCIONES Y SERIE
Kcd2iJ{10 :úBl 2002 2003
Iáoleccítín títcratum'' *a -""i .",i r*** ""'1i^l:.1:::L*"=".**: .*-. -i
1 IVANGARZÓNSHAHIMA
2 JoSEANToNIoATVARADoL.1IS PAL./IBMS CANSADAS DE VOL¿IRSOUIMENTE NOMBMN
3 SILVIAMERCEDESHERNANDEZLA ALMENDM DEL DfA Y OTM'HISTORTAS
4 JOSÉ,HUERTAHACEDOR DE SILENCIOS
5 ]OSEMENDOZALARAPOEMAS MEMBRILLO lTOMO I
6 POEMASMEMBRILLO|TOMOII7 POEMAS MEMBRILLO /TOMO III8 POEMASMEMBRILLO/TOMOIV9 POEMASMEMBRILLO|TOMOV
IO VICToRARDURADEL LTBRO DE UIS HOMS
ll RATJLPEREZVERDICALENDARICo
12 MARIONANDAYAPAOJOS TRIST.ES DE AMBAR
13 RICARDOCUÉ,LLARVATENCIAolos DoMDos DEL CUERPO
14 ALEJANDRODELGADOTIEMPO LúQUIDO
I' FERNANDOTREJOCIRCUITOAMOR
16 JOSEFINAMAGAÑADESPIERTA EL FUEGO
t7 RAIJLEDUARDoGoNZALEZCAPRICHOSA MAREA DE UI MEMORIA
18 VÍCToRARDURASONETOS DEL QUIEN VIVE
III¡It
IV
VIVII
VIIIIX
x
coLEccIÓN LITEMTUMcoLEccIÓN HISTORIA E HISTORIOGFd,FIAcoLEccIÓN DIccIoNARIoS,GLOSARIOS YTOPONIMIAScoLEccróN Frl,osoFfacoLEccIÓNARTEY CULTUMcoLEccIóN crENcrA Y TEcNoLocf,acoLEccIÓN AÑTRoPoLoGf 4"
GENÓM¡CAY NEURoCIENCIAScolEccróN EDucAcróNcolEccIÓN CIENCIAS Y DISCIPLIANASPoLfTIcAscoLEccIÓN IMPRENTA, ARTES GMFICASYEDITORTALES
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
ll 0ol ecció n títe ra t a ral
, ,u*,ro*roro:^, ^_
U 0olaccíó n litcrata rol.=.==*:::.-.".,..'':
,I + SER¡ECRÓNICAS : : ]
r!
t-.,,,*--;
ATBERTo GARZÓN G.MARIGUANA
CONCHAURQUIZA]UNTO, DE LLUVIA VESTIDO
ENRIQUE coNzALEz vÁsQUEZLLUVIA PAM EL DESIERTODE M] PR]SA
ENRreuE coNzALEz v,LseuEzEL SENTIDO DEL PORVENIR
GUSTAVO RUIZ PASCÁCIOANToLoGfA PENONAL
MARIONANDAYAPAES ABRIL
3 SERIE NARRATIVA
FRANCESCO CECCHILA FILOSOFIA DELL' AMACA(ITALIANO)
FRANCESCO CECCHIILFIGL]O DEGLI I¿1S'l (ITALIANO)
FRANCESCO CECCHILA FIL)SjFIA DE LA HAMACA(EsPAñoL)
HECTORCORTES MANDUJANOSEFT Y CARAMBUM
MARTHAPARADAAzúcAR, sAL, L|MóN Y MAs HrsroRrAs
NEKTLI ROJASCENIZAS Y ATROS CUENTOS
JoRGEv,AzQUEz PIÑÓNTRTLoGIA DE crENcrA FIccIóN voTROS CUENTOS. I 987-2002
RAÚLMEÍAESTACIONES DE PASO
EDUARDO MONTES YARROYOMEMORELTA
LAURAE. SOLfSLOS BARRIOS DE MORELIAY SUS CRONISTAS
i ¡::ia SER¡E ENSAYOS
vfcroRMANUEL PTNEDA
APOSTILLAS Y DERIVAS
ANToNtoDUMNCUANDO LOS DIOSES CALLlIN
MFATLCALDERÓNENsAYos DE REsrrructóN
LEoPoLDo coNzÁlEzENSAYOS DE COYUNTUM
vfcToRMANUEL PINEDAEL VIENTO Y LA ERUJULA
VfcToRMANUEL PINEDADE GUSTIBUS...
I _'.j:
t.....,.--.,...-.:
:
:."=:.
I
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero
II áoleccíón JlístoríaeJlístoríogrofía
t - '---*I SERIE HISTORIAAMB¡ENTAT
MANUEL GoNzArEz DE l{oLrNAHISTORIA AMBIENTAL
2 sERtE HrsToRrA DEAM ÉRrcA T,ATTNA
CARLOS A- AGUIRREAMÉRICA LATINA: HIST)RIA YPRESENTE
3 SERIE HISTORIA DE MÉXIco
JUAN ALVAREz-crENFUEGost¿ cu¿srtóN oEt t¡voto,BARTOLOME DE LAS CASAS FRENTE AGrNEs DE sEPúLVEDA...LA Po LEM IcA DE VALLAD) LID, I 5 50,
4 SER¡EHISToRIADEMICHoACAN :
[Il €ol ección Jl isto ria c ]l ístoriog ra/íal
I 6 HrsToRrocMFfAvrc^Dl^1,.**. yJggRfA qq-r:A,Hr-!.ToRfl
DARfo BARRIERA (coMP.)E NSAYOS SO B RE M ] C RO H ISTO RIA
DARfo BARRTER /cABRTELA DALLA coRTE (coMps.)ESPACIOS DE FAMILIA¿TEJIDOS DE LEALTADES O CAMPOS DE CONFRONTACIÓNIESPAÑA YAMERICA, sIGLos XvI.xx
III Qolcccíón Díccíonaríos
i:t:
:
!i,
:,::
:
:..
r3l
I
i-'-"-'*:iiI
MARY GROTTOS AND LOVERS,ILLUSTMTED DICTIONARY
i
FELICIANO TAPIA M.MEMORIA HI9TÓRI.A DE cAPULA
i I serrs nts'ronrA DET.rUNTvERSTDAD
J. M. SALCEDAOLIVARES.LAS CASAS DE LOS ESTUDIANTESEN M]cHoAcAN.
r92
il-*iI
2
1
lY Qolcccítín fiílosofía
I r PENSAMrENTo coNrEMPoRi(NEo
"^u*tcró BEUcHor
UNIVE RSALI DAD E I ND IVI D UO
RAÚL TREJo vILLALoBoSENSAYOS Y ANTI C ¡ PACIONES
i 2 SERIEFRAGMENTARIOS ]
HORACIOCERUTTI G.EXPERIENCIAS EN EL TIEMPO
MARIo MAGATLÓN ANAYAPENSAR ÉsA INCÓMjDAPOSMODERNIDAD DESDE AMERICA LATINA
GUADALUPE ELIZALDE GALLEGOSSOR JUANA INE' DE LA cRUz, FENIXDE AMERICAELINAVUOLASOR JUANA: MCIONALIDAD Y GENEROGab
riela
Dalla-C
orte C
aball
ero
Y €oleccíón Aúc y €ultara
ARTE Y CULTURA POPULAR URBANAYCOMUNITARTA
ESECOMIGRANTES E INDTGENAS EN ELESPACIO URBANO
: ; zMIJsIcAyMUsrcoLocfA l
;-l:l
I RAIJLEDUARDoGoNáLEzEL VALONAL DE UI TIERM CALIENTE
2 GENARO ACEVES MEZQUITI.N, PINIT)ARCHTVO DE CANTADAS POPULARES
3 SERIETRATADOS
LUIs ALVAREz ALVAREz /juAN FRANCISCO RAMOS RrCOCTRCUNVALAR EL ARTE.LA I NVES TI GAC I Ó N C UAL I TATIVASOBRE LA CULTUM Y EL ARTE
.. ... .:
:
.r,l:i
Yláolección eícrcia y Cccnología
j r cAMrNERlAcrENTfFrcA: :
i ruNpn¡nrocrENc¡AYFrLoLocfA 1
MANUEL CRIADO DEVALLA IMAGEN DEL TIEMPO: VERBOY RELATIVIDAD
OCTAVIO CARRANZA BUCIOEL HOMBRE FMGMENTADO
@@@
Gabrie
la Dall
a-Cort
e Cab
allero