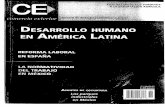Detección de aves exóticas en parques urbanos del centro de México
Las exhaciendas de la región de Morelia como parques históricos. Patrimonio cultural en el...
Transcript of Las exhaciendas de la región de Morelia como parques históricos. Patrimonio cultural en el...
Las exhaciendas de la región de Morelia como parques
históricos: patrimonio cultural en el contexto de la
globalización.
Para referenciar este texto: Cerda Farías Igor y Ma. del Carmen López-Núñez, Las exhaciendas
de la región de Morelia como parques históricos: patrimonio cultural en el contexto de la
globalización, ponencia presentada en el 4° Foro Internacional de Multiculturalidad, Universidad
Autónoma de Guerrero, Taxco de Alarcón, Guerrero, 22-26 de octubre de 2013.
Introducción
Los objetivos de este trabajo son exponer, por un lado, el contexto actual de las
exhaciendas de la región de Morelia como parte del paisaje rural como patrimonio, el
cual no está al margen de lo que ocurre en el mundo urbano y en el contexto mundial; y
por el otro, presentar la propuesta de revalorizar algunos de estos conjuntos creando
usos hasta ahora ni existentes ni incluidos en las políticas de desarrollo rural, de
protección del patrimonio o de turismo. Ambos objetivos se sustentan en conceptos
como el Paisaje, la conservación del patrimonio y la agencia de los individuos como
motores y responsables del cambio social. En el contexto de globalización y
reestructuración económica como el que nos encontramos, el patrimonio cultural debe
dejar de contemplarse como un legado intocable cuya conservación deban realizarlo las
instancias públicas. Conservar el patrimonio para los que lo detentan al formar parte
intrínseca de sus vidas, de sus comunidades, lo convertiría en un elemento clave de su
identidad colectiva y se transformaría en uno de los recursos potenciales de desarrollo
regional. Nuevos usos y valoraciones del patrimonio que son las exhaciendas mediante
su aprovechamiento como recurso de esparcimiento y desarrollo para la sociedad que
lo vive, y como consecuencia para el turismo, ofrece nuevas oportunidades para la
recuperación física de esos inmuebles y de los poblados comarcanos. El caso de la
exhacienda de Zacapendo en la región de Morelia, será el ejemplo para exponer las
ideas antes mencionadas.
Desarrollo
Los espacios construidos por las haciendas de la región de Morelia,1 como unidades
productivas, fueron respuesta a las prácticas culturales necesarias para el proceso
productivo agroganadero propio del lugar. Para el estudio de las haciendas ha sido
imprescindible considerar el espacio no sólo como aquel delimitado por muros, sino
aquel construido socialmente con el fin de satisfacer las necesidades de todo el proceso
productivo; así, forman parte de las haciendas las áreas de vivienda, de almacenaje de
granos, los molinos, las capillas, pero también las zonas de cultivo, los corrales, los
canales, las presas y los caminos, mismos que pocas veces se han considerado como
parte de su arquitectura. Las condiciones físicas de la región fueron un aspecto de
particular importancia en la respuesta constructiva, la tierra y el agua fueron recursos
indispensables, por lo tanto las haciendas que estuvieron mejor ubicadas en relación a
ellos fueron más productivas. La perspectiva territorial, permite entender que las formas
de vida y de producción generaron prácticas espaciales relacionadas con los procesos
productivos (LÓPEZ, 2009).
1Se considera como región de Valladolid-Morelia al entorno rural que circunda a la ciudad y que se
encuentra inmersa en la región natural de la cuenca hidrológica del Río Grande de Morelia que desemboca en la Laguna de Cuitzeo.
Antiguos
cascos
hacendarios
y sus usos.
Edificios
Restaurados. Uso
no relacionado
con la
producción.
Ruinas poco
…. legibles.
… Cascos
……expropiados
para la
educación.
….Ruinas
…..legibles.
….Conservados
con usos para la
producción.
El proceso de formación y de consolidación de las haciendas de la región de Morelia se
llevó a cabo durante el virreinato, la producción en la región desde la introducción de la
ganadería y nuevos granos fue su detonante y funcionaron como una herramienta para
la ocupación y apropiación del territorio creando con otros asentamientos, como los
pueblos de indios, las villas y ciudades, una estructura territorial que permaneció hasta
antes de su desintegración con la Reforma Agraria cardenista. Durante el periodo
porfirista hubo en la región, que abarca los valles de Tiripetío al sur, el de Guayangareo
en el centro y el de Tarímbaro-Zinapécuaro al norte, junto a la laguna de Cuitzeo,
alrededor de 49 haciendas (LÓPEZ, 2000:79). Con su desintegración los cascos
1 El Rincón 11 Chucándiro 21 Santa Ana 31 Chapitiro 41 Tirio 2 Itzicuaro 12 Urundaneo 22 La Magdalena 32 Zinzimeo 42 Coapa 3 La Huerta 13 Santa Rita 23 Guadalupe 33 La Bartolilla 43 San Andrés 4 Quinceo 14 Copándaro 24 Tejaro/Cotzio 34 Santa Clara 44 Lagunillas 5 Cointzio 15 San Agustín 25 Palo Blanco 35 Queréndaro 6 Atapaneo 16 Cuto 26 San Bartolo 36 La Tepacua 7 La Goleta 17 Cuparátaro 27 El Calvario 37 Los Naranjos 8 Uruetaro 18 Arindeo 28 Corrales 38 Irapeo 9 San José 19 Jamaica 29 Quirio 39 La Soledad 10 El Colegio 20 La noria 30 Zacapendo 40 Santa Rosalía FIGURA 1: Ubicación de los cascos de las antiguas haciendas de la región de Morelia y usos actuales. FUENTE:
Elaboración personal mediante trabajo de campo por la región sobre mapa base topográfico de Morelia, INEGI.
1 11
1
1
1
1
1
22
33
44
55
1
66
77
88
99
1100
1111
1122
1 1133
1144
1155
1166
1177
1199
2200
2233
2244
2255
2266
2288
2299
3300
3311
3322
3333
3355
3344
3377
1
4411
4444
4422
4433
4400
3388
tuvieron diferentes usos varios de ellos fueron expropiados para convertirlos en
escuelas rurales, otros siguieron manteniendo su función, uno de ellos fue comprada
por los ejidatarios, pero la mayoría quedaron en abandono o fueron invadidos por los
pobladores del lugar al no poder resolver los propietarios problemas legales. Las
haciendas fueron elementos predominantes en el paisaje rural de la región durante
siglos, sin embargo con el crecimiento de los asentamientos que se desarrollaron en los
alrededores de los cascos después del reparto de las tierras han sido envueltos por
ellos y han pasado a ser parte de la traza urbana de los pueblos, sin embargo, en los
casos en los que han sido abandonados y quedado en ruinas, siguen siendo un hito
importante en el campo y parte constitutiva del paisaje y del territorio (Ver figura 1).
El territorio es aquel espacio apropiado y significado por los individuos y grupos
sociales, quienes mediante sus propias vivencias lo interpretan y representan, el
espacio construido forma parte de estas representaciones. Los espacios para la
producción son ejemplo de la apropiación y transformación de los recursos naturales
por medio de prácticas espaciales culturales relacionadas con los procesos productivos
en el campo, lo que ha dado como resultado la conformación de estructuras
territoriales; por ello se considera que, junto con la arquitectura, el territorio mismo debe
ser considerado patrimonio. El paisaje es parte constitutiva del territorio; si nos
acercamos desde una perspectiva etimológica, cuya raíz latina es pagus o país, se
tiene que:
El país es el terruño al que un grupo humano se va adhiriendo generación tras generación, en el
que entierra a sus muertos y realiza diversos ritos. Del ambiente natural que caracteriza dicho
país, el grupo social nutre su cultura. Así, la identidad de un grupo sedentario está depositada
en el país donde vive y en una serie de tradiciones reconocidas colectivamente. Tarde o
temprano el país para a ser también un territorio reconocido como propio. El “paisaje” es la
representación de ese territorio tomando en cuenta todas sus características físicas, sean de
origen natural como el relieve y el clima o cultural como la pirámide y la milpa. Así el paisaje
puede ser definido como aquello que se ve del país (FERNÁNDEZ, 2006:15).
El paisaje es una porción del territorio perceptible de manera inmediata por un individuo
o una colectividad mediante la imagen. Existen prácticas culturales relacionadas con el
proceso productivo agroganadero que perviven hasta la actualidad y que más allá de
que los cascos de las haciendas hayan desaparecido o se encuentren en ruinas, el
paisaje hace evidente su realización. Es decir el paisaje agrario de la región es parte del
patrimonio cultural del lugar, que además está asociado al territorio y la arquitectura
patrimonial; sin embargo, no se tiene legislación al respecto ni políticas públicas claras
que permitan su conservación.
Las leyes nacionales2 y estatales3 vigentes sobre el patrimonio cultural, son específicas
en la responsabilidad de los entes gubernamentales en la conservación del patrimonio,
sin embargo, en ninguna parte se habla específicamente lo que se entenderá por dicha
conservación y no se prevén las acciones a seguir en caso de que no cumplan con su
responsabilidad de conservar lo que, por definición legal, es de la sociedad. También
hablan de la participación de las autoridades locales y los particulares en las tareas de
conservación del patrimonio, pero una vez más, son ambiguas en los mecanismos y por
ello son pocos los que participan de manera efectiva en estas tareas, ya sea algunos
ayuntamientos que buscan recuperar un espacio determinado o particulares que, por lo
general, restauran y conservan esos bienes para fines privados o turísticos bajo su
gestión. ¿Qué ha sucedido históricamente cuando inmuebles como las exhaciendas
son recuperadas por alguna entidad del Estado o por particulares?, muy simple, dado
que esos conjuntos adquieren una restrictividad propia de los nuevos usos –horarios,
disponibilidad de acceso, limitaciones espaciales, nuevos usos del espacio- la
comunidad donde se insertan suele alejarse y ello ocasiona que dejen de sentir suyos
esos edificios, perdiéndose el vínculo sociedad-patrimonio4.
El escenario es, por tanto, poco halagüeño para aquel patrimonio que carece de la
“relevancia” o “importancia” en términos de monumentalidad y valores históricos y
2 Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 1972.
3 Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo, 2009.
4 Como ejemplos en la región están los de las exhaciendas de: Queréndaro, hoy en día sigue usándose
con fines productivos, sin embargo, su propietario mantiene conflictos con la gente del poblado por el uso de las tierras; La Goleta, de propiedad privada cuyo dueño, después de adquirir el casco ha prohibido el uso de la capilla a la comunidad; Coapa, que es usada por la Normal Rural de Tiripetío; San Bartolo, ahora presidencia municipal del municipio de Álvaro Obregón; fuera de la región, en Michoacán, la de Cantalagua y Caracha como hoteles y balnearios (ver figura 1).
artísticos asociados5. Este es el caso de un grupo de exhaciendas agroganaderas de la
región de Morelia. Se tiene conciencia de que, por un lado, existen limitaciones
presupuestales para la restauración y conservación de todos los bienes patrimoniales y
que los recursos fluyen por razones de utilidad pública o del interés particular; y por el
otro, no pretendemos señalar que todos los bienes inmuebles deban obligatoriamente
ser restaurados, no nos interesa el absurdo conservacionismo a ultranza que es
imposible de sostener en el largo plazo.6
Propuesta metodológica
La propuesta parte del hecho de que todas aquellas exhaciendas que se hallan en
estado ruinoso, que son la mayoría en la región, presentan una paradoja: son inútiles
en términos de nuevo uso turístico, privado o comercial pero son perfectas para usos
vinculados con la investigación y un uso social más amplio de estos espacios. Por esta
razón, se plantea la idea de que estos edificios opten por nuevos fines diferentes a los
que se han dado hasta hoy y renazcan con usos que coadyuven al desarrollo local y
regional, que potencialicen los valores de identidad y que formen nuevamente parte
activa en la vida de las comunidades, siendo ellas quienes detenten en la práctica los
bienes patrimoniales que son las construcciones hacendarias.
Nuestro interés es proponer usos alternos al patrimonio que no involucren las rígidas
estructuras gubernamentales y sí que incluyan a las poblaciones que detentan aquellos
conjuntos que no estén en el “mapa” de los gobiernos y los intereses comerciales. Uno
de esos usos, el que aquí presentamos, contempla la creación de espacios para la
evocación, espacios para la memoria7 que estén vinculados de manera inseparable a
5 No se pretende abordar en este texto, por razones de espacio, la importancia que los espacios para la
producción, en particular las haciendas, tuvieron en los procesos históricos del pasado de la región y su materialización en diferentes ámbitos espaciales, sólo es necesario recalcar que éstas deben entenderse como entes conformadoras del territorio; como unidades en donde todas eran importantes para el sistema de producción y que adquieren mayor relevancia cuando se les analiza desde una perspectiva regional con la profundidad histórica adecuada. Para abundar en el tema consultar: LÓPEZ .M.C. 2009. 6 Quizá el caso más fresco que viene a la memoria de los autores sea el de España, que durante los años
del “milagro económico español” (1998-2008) dedicó una importante cantidad de dinero a la restauración de su enorme y variadísimo patrimonio cultural. Dos ejemplos conocidos personalmente: los templos románicos de Jaramillo de la Fuente y de San Millán de Lara, en la Provincia de Burgos. Fantásticos ejemplos enclavados en poblaciones de entre 40 y 80 vecinos que, en el escenario de crisis que vive España el día de hoy, resulta muy complicado conservar plenamente esos edificios. 7 Aclaramos que estamos conscientes que esta postura puede relacionarse con discursos decimonónicos
y la tradicional postura de Ruskin.
su entorno natural a través de la figura de “Parque Histórico”, misma que se detallará
más adelante. Esta idea contempla elaborar un proyecto específico (investigación bajo
estándares académicos, definición y delimitación del conjunto arquitectónico, rigurosos
registro de los restos materiales y levantamiento arquitectónico, delimitación espacial de
un área de amortiguamiento y protección, acciones de limpieza en general,
consolidación de elementos constructivos, infraestructura, señalización, etc.) dentro de
los esquemas legales de protección, gestión y conservación del patrimonio y de gestión
de recursos (fondos estatales y municipales, programas de empleo temporal, etc.)
Proponemos dotar a las exhaciendas de una figura especial derivada de su tratamiento
como “Parque Histórico”. Este concepto, inexistente tanto en la legislación como en la
práctica en nuestro país, se nutre de la experiencia de los parques arqueológicos
impulsados en España8. El término “Parque” no debe ligarse de manera simple con su
equivalente de atracciones o de mero recreo, ya que un parque histórico se autodefine
cuando es sabido que lo histórico va unido a todos aquellos elementos materiales e
intangibles que son indispensables en la conformación identitaria de una localidad, una
región o un espacio geográfico más amplio (Querol, 2010:33-37). Y si a ello agregamos
el hecho de que todo aquello que adopte el término “Histórico” va indisolublemente
asociado al campo de la educación, no puede ni debe generarse confusión alguna.
Los parques Históricos buscarán superar la objetivación o cosificación que a través de
las legislaciones en nuestro país reciben estos bienes patrimoniales y por el otro,
superar la decimonónica visión de ellos que se da en términos museísticos, es decir,
quedando como objetos para ser contemplados únicamente, sin interactuar en absoluto
con el observador. De esta forma, partiendo de la concepción del parque arqueológico9,
8 El primer parque arqueológico surgido en España fue el de Alarcos y Calatrava en el año 2003,
amparado en la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l4-1990.html), figura que fue regulada por la Ley 4/2001 de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha (http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A22035-22038.pdf) Del 2003 a la fecha, los parques surgidos en España son visitados por millones de personas, de los cuales podemos destacar el de Atapuerca, Medellín, Campa Torres (sitio romano en Gijón), Segóbriga y la ciudad visigoda de Recópolis. 9 Entendiendo que en el viejo continente la arqueología tiene un sentido histórico más amplio,
considerándose como una actividad que no está anclada a un periodo específico y cuyo ámbito de acción
se propone la definición de lo que se entendería como “Parque Histórico”, en donde la
especificidad del conjunto le dotaría de sus propias características10 específicas y
tratamiento particular. Un Parque Histórico11 estaría definido por al menos estos ocho
puntos:
1. Se trata de un bien inmueble o un conjunto de ellos que, no teniendo una
declaratoria oficial de bien histórico o artístico por las autoridades del INAH o
INBA, se le reconocen valores patrimoniales, culturales, históricos, sociales e
históricos en indisoluble relación con su entorno, ya que una característica
esencial del parque ha de ser la vinculación entre medio natural y cultural así
como poseer las condiciones adecuadas para la contemplación, disfrute y
comprensión públicos, por tanto, es sujeto a la protección legal por uno o más
de los órdenes de gobierno bajo las figuras jurídicas en el ámbito de su
competencia12.
2. Debe ofrecer interés científico, histórico, turístico y educativo. Cualquiera de
estos tipos de interés ha de ser independiente de la monumentalidad o
excepcionalidad de los restos. A la hora de seleccionarlo, un elemento central
a tener en cuenta es que este inmueble o conjunto arquitectónico sea un
elemento clave su representatividad (en términos históricos, funcionales, de,
modos de vida, etc.) y de ahí derivará su papel en la formación e información.
3. Considerar un conjunto como Parque implica una previa concepción y
ejecución paralela de los procesos de investigación y puesta en valor
derivados de un plan integral de manejo del sitio (Plan de apertura, Análisis
de la protección Jurídica y Técnica, Preservación y Mantenimiento,
Investigación, Conservación, Administración, Servicios e infraestructura en el
área protegida, Operación, Difusión, Educación y Capacitación. Todo ello,
incluye el estudio de las sociedades y sus vestigios culturales en todo momento en que el hombre ha vivido en sociedad en un territorio determinado. 10
De esta forma, un “Parque Histórico Exhacienda….”, sería una categoría; “Parque Histórico Molino de…” sería una más; “Parque Histórico Ex estación del ferrocarril de…” sería una más, por sólo citar algunos ejemplos 11
Modificada de: Orejas A., Los parques arqueológicos y el paisaje como patrimonio, http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero3_1/conjunto3_1.htm (consultada el 31 de junio de 2012) 12
Por ejemplo, los ayuntamientos pudieran legislar la protección de espacios como los que se proponen al amparo del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
donde se amerite y con los grados de complejidad de acuerdo al contexto del
que se trate) de manera que se pueda asegurar un correcto estado de
conservación para que sea posible mostrarlo al público y hacerlo
comprensible.
4. Hacia el interior, el parque ha de ser administrado desde el ámbito local, es
decir, en vinculación entre la comunidad que lo detenta y el órgano de
gobierno inmediato que es el ayuntamiento, asegurándose en todo momento
que la sociedad sea co-partícipe tanto en labores de administración como de
mantenimiento y vigilancia.
5. Hacia el exterior, ha de tener la infraestructura de acceso necesaria para que
sea posible la visita. Esto implica una adecuación global del espacio para el
público, incluyendo puntos de información, itinerarios, servicios, etcétera.
6. El conjunto y espacio definido como Parque Histórico se ha concebir de
manera intrínseca con el entorno social y natural a nivel inmediato y a nivel
regional, de manera que aclare al visitante el papel del Parque en el momento
actual y su relación con su entorno a lo largo de la historia.
7. El objetivo que marque la planificación e intervenciones para asegurar su
conservación debe ser la obtención de la máxima rentabilidad social. El papel
del Parque Histórico es comunicar sus valores históricos, patrimoniales etc.
con un público lo más amplio posible, poniendo para ello en marcha los
medios pertinentes: centro y puntos de información, centros de interpretación,
museos, publicaciones, audiovisuales, multimedia, materiales didácticos,
etcétera.
8. Un parque Histórico ha de considerar la planificación de las intervenciones
para asegurar su conservación y que éstas debe limitarse a la consolidación
de los elementos constructivos y espaciales respetando las características del
paisaje del lugar, a la limpieza de vegetación mayor que podría dañar
estructuralmente los elementos y afectar la legibilidad del espacio y a la
correcta presentación a los visitantes del espacio natural y arquitectónico
delimitado acorde con el plan integral del manejo del sitio.
Los Parques Históricos pretenden erigirse como alternativas que coadyuven a la
solución de numerosos problemas que hoy enfrentan las comunidades en el medio rural
derivados de la deriva económica, política, social y cultural que ha tomado nuestro país,
y especialmente, el estado de Michoacán. Nos resulta claro que la propuesta que
estamos presentando en este trabajo aún se encuentra en proceso de desarrollo como
modelo de cara a su eventual replicación en otros ejemplos.
Propuesta de creación del Parque Histórico “Exhacienda de Zacapendo”
La exhacienda de Zacapendo ha sido elegida para este estudio porque reúne las
características que pueden dar pie a plantear el surgimiento de parques históricos en
los términos arriba mencionados. La historia del casco posterior a su abandono, es la
de otras haciendas de la región, es decir, de destrucción, saqueo, invasión de espacios,
entre otras consecuencias, todo lo cual ha sumado y abonado a favor del olvido y por
tanto, de cualquier política relacionada con la conservación de este tipo patrimonio
arquitectónico.
El casco de la hacienda se ubica al norte del municipio de Indaparapeo en colindancia
con el de Alvaro Obregón, en el valle de Morelia-Querendaro. Para la construcción del
casco se eligió una loma, lo que le permitió tener los edificios de vivienda y almacenaje
de granos en el área menos productiva de los terrenos de la hacienda, pero también
con un mayor alcance visual para el control de su territorio, es decir, una posición
jerárquica para el control de la fuerza de trabajo y por tanto de la producción. Esta
característica particular también le asigna un lugar privilegiado en la observación de los
valles circundantes, lo que en la propuesta como Parque Histórico contribuiría con la
misión evocadora de los procesos productivos de la región a través del tiempo al
permitir la observación del paisaje agrario circundante y que sigue prevaleciendo hasta
nuestros días como muestra de la permanencia de las prácticas culturales agrícolas
(ver figura 2).
En relación a las características físicas de su emplazamiento y las ventajas que le
otorgaron en su producción, se observa que el casco histórico se encuentra ubicado en
una zona de transición de clima y vegetación que le permitió disponer de una amplia
gama de recursos para la producción agroganadera. Es un clima templado, el más seco
de los sub-húmedos, por ello se tuvo un rango amplio de días propicios para el cultivo
en terrenos de temporal, lo que permitió la alternancia este tipo de cultivos y los de
riego, ya que parte de sus tierras colindaban con una parte del curso del Rio Grande de
Morelia, además esta hacienda como otras de la región, contaba con terrenos cerriles
que se convirtieron en potreros diferenciados para el ganado.
FIGURA 2: Imágenes de los vestigios de exhacienda de Zacapendo y su entorno. FUENTE: Fotografía
tomada por MCLN, agosto de 2013.
El potencial de este casco abandonado como Parque Histórico que tenga incidencia en
la sociedad del lugar, lo encontramos en su fácil acceso local y regional, al ubicarse
entre dos de las poblaciones más relevantes del valle y que además, son cabeceras
municipales (Álvaro Obregón e Indaparapeo) sin contar que en sus inmediaciones hay
un buen número de cascos de haciendas tanto en uso como abandonadas, existen vías
de acceso pavimentadas, servicios de agua, luz y telefonía, se halla a la vera de una de
las rutas culturales más importantes del país como es la Ruta Don Vasco; la “Ruta de la
salud”, así llamada por la gran cantidad de balnearios con aguas termales y azufrosas,
amén de que en esta región se pueden encontrar numerosos lugares en donde la
gastronomía michoacana (el paradigma que permitió que México lograra la Declaratoria
de la UNESCO como patrimonio de la humanidad) se puede degustar con plenitud.
El poblado de Zacapendo, que se desarrolló como asentamiento de la hacienda antes
de su desintegración y posteriormente como poblado, creció a un costado de las ruinas
del casco, algunas casas han avanzado ocupando algunos espacios, en particular el
interior de los muros que delimitaban un par de trojes que ya han perdido sus cubiertas
pero, de manera general, han respetado la mayor parte de los restos arquitectónicos
(ver figura 3). La propiedad de estos terrenos y las ruinas arquitectónicas que
sobreviven es incierta, pues los moradores no nos han podido afirmar con certeza las
características del régimen de propiedad, aunque es posible que hayan quedado como
parte de los terrenos ejidales.
FIGURA 3: Plano de microloclización donde se señala el casco en ruinas y vista al valle desde la
exhacienda de Zacapendo. FUENTE: Fotografía satelital del lugar tomada de googleearth.com, paisaje
del valle ubicado al sur del casco visto desde las ruinas de la exhacienda, fotografía tomada por EACH,
agosto de 2013.
La propuesta de Parque Histórico en la exhacienda de Zacapendo se presenta para
ejemplificar cómo un conjunto arquitectónico pequeño y con un alto grado de deterioro
puede servir para presentar una opción que promueva su conservación para las
generaciones futuras, coadyuve al desarrollo local y regional y promueva aspectos
educativos que van desde la historia de la región, pasando por hacer conciencia acerca
de la simbiosis cultura-naturaleza en los paisajes agrarios hasta el reforzamiento de
procesos de identidad histórico-social a través de los monumentos. Un caso sencillo
como Zacapendo servirá, en adición, para mostrar cómo un conjunto relativamente
modesto es capaz de sustentar un proyecto que en su diseño y ejecución se revela
como complejo, dados los requerimientos que supone la creación y operación de un
parque histórico.
La propuesta del proyecto del “Parque Histórico Exhacienda de Zacapendo” contempla
la siguiente estructura:
1. Proyecto de investigación. Esta parte del trabajo incluye la realización de trabajos
en los campos de la historia, la arquitectura, la arqueología13, la relacionada con
el entorno natural (ecosistemas y zoología), de rentabilidad social14 y de
viabilidad jurídica.
2. Diagnóstico para Zonificación de la exhacienda de Zacapendo. De la realización
del proyecto se obtendrá una delimitación y zonificación del terreno que
comprenderá el Parque Histórico, la zona de servicios, andadores, perímetro
etcétera.
3. Propuesta de Nuevo Uso como Parque Histórico. Derivada de los trabajos de
investigación y zonificación, se realiza la propuesta de Nuevo Uso tanto para los
vestigios materiales como para el área definida como límites del Parque. Las
características de cada nuevo parque serán las que marquen las directrices para
que los órganos de gobierno municipales intervengan para su asegurar su
viabilidad. Ello incluye la creación de una figura rectora que dé seguimiento al
parque y sea la entidad vigilante en las acciones de conservación,
mantenimiento y educacionales15.
a. Proyecto de intervención y consolidación para su adecuada conservación
y presentación al público. Como parte del trabajo de investigación
arquitectónica, arqueológica e histórica, se realizará la propuesta de
intervención cuyas acciones serán las mínimas de liberación,
consolidación e integración hasta lograr que los vestigios arquitectónicos
aseguren su permanencia pero dentro de márgenes de actuación que
posibiliten su correcta lectura e interpretación pero sin llegar a perder el fin
de lograr un espacio apto para la evocación histórica en su entorno
natural.
13
Entiéndase en este sentido, los trabajos cuyos métodos derivan de esta disciplina aunque no tengan ninguna relación con el pasado prehispánico. Mencionamos, como ejemplos, la estratigrafía muraria o diversas fases de arqueología de la arquitectura. La arqueología así entendida, se acerca más a las tradiciones académicas europeas que las derivadas de la escuela norteamericana, en la cual se inscribe la arqueología mexicana tradicional (la así entendida por el INAH) 14
Por rentabilidad social se entiende la utilidad e impacto positivo que pueda tener el Parque Histórico para la población del lugar y de la región, en donde los parámetros estarán determinados desde lo local. 15
Las características de este organismo, que preferentemente debe tener su centro en la propia región, deberán provenir de los órganos de gobierno, la sociedad civil y del ámbito académico.
b. Propuesta de diseño del parque como centro temático de interpretación
relacionado con la naturaleza e historia del inmueble o de los inmuebles
de su tipo.
i. Arquitectura de paisaje. Diseño de las áreas verdes, las cuales
estarán fundamentadas en la investigación sobre el entorno natural.
ii. Guion museográfico. Diseño de cedulas que informen a los
visitantes acerca de lo que se pretende transmitir que coadyuve a
elevar el nivel cultural y fomente criterios educativos. Esto debe ser
el soporte de los criterios de rentabilidad social.
iii. Servicios al turismo. Los prestadores de servicios deben ser,
primordialmente, locales o a lo sumo, de los pueblos vecinos, de
manera que el parque impulse el desarrollo local y regional.
1. Locales comerciales. Destinados a promover los productos
locales o regionales.
2. Visitas guiadas. Por habitantes del lugar o la región, lo que
no excluye a guías profesionales o foráneos.
3. Servicio de vigilancia. Por habitantes del lugar.
c. Programa de mantenimiento. Puesto que el objetivo del proyecto es
intervenir mínimamente las estructuras, se pretende que el gasto en
mantenimiento sea bajo y limitado a mitigar los impactos naturales y
antrópicos sobre el parque. Puede pensarse en acciones permanentes
con personas del lugar con apoyos municipales, voluntarios, o planificados
como los Programas de Empleo Temporal (PET) de SEDESOL16 o
similares.
d. Divulgación. El ente que actúe como vigilante del parque facilitará las
actividades escolares, culturales, socioeconómicas, turísticas y recreativas
relacionadas con el parque. Además, se aprovecharán las tecnologías de
la información para promover el parque, sin que por ello se dejen de lado
las acciones tradicionales a través de centros municipales y estatales de
16
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET
turismo. En todo momento se ha de ver porque el proyecto tenga la mayor
rentabilidad social.
Con el objetivo de generar una imagen del Parque Histórico Exhacienda de Zacapendo,
hemos incorporado a este trabajo una vista somera de la zonificación que podría
hacerse en donde se han tomado en consideración criterios demasiado conservadores
en virtud de que este trabajo tiene mayor relevancia por su propuesta metodológica que
por ser un proyecto en sí. La imagen del Parque sería la que se muestra en la imagen
de abajo, y que describiremos en los párrafos siguientes.
El ingreso al Parque se haría respetando el acceso actual, que, en adición, es uno de
los caminos que tenía la exhacienda cuando se hallaba en uso, como se observa
porque debajo de la tierra se pueden ver restos de un empedrado. Justo antes de
ingresar se hallaría una caseta que serviría para el control, vigilancia y orientación al
turista, el cual podría dejar su coche en el área para tal propósito que se hallaría
desviándose a la derecha. Frente a la zona de estacionamiento se encontrarían hasta 5
locales comerciales donde se expenderían productos regionales (la zona se destaca
por la producción de conservas de verduras, frutos, artesanías, pan dulce, comida
regional), un espacio para la atención al turista y los servicios sanitarios (ver figura 4).
FIGURA 4: Plano con zonificación y reconstrucción virtual para la propuesta del Parque Histórico
Exhacienda de Zacapendo.
FIGURA 4a: Dibujo de la propuesta por JFAM Sobre fotografía satelital de google earth y
reconstrucción por Ivan Acosta, septiembre 2013.
El parque contaría con un sendero que permitiría la circulación por el exterior y el
interior de las ruinas del casco de las exhacienda, bancas en puntos estratégicos, dos
miradores ubicado al sur y sureste desde los cuales se aprovecha su ubicación en lo
alto y se tiene una vista panorámica del valle, el cual aún muestra el esplendor de su
enorme producción agrícola17. En cada punto del recorrido, donde así se amerite, se
contará con cedularios informativos diferenciados en función del guion museográfico:
unos para temas relacionados con el medio natural y otros que tendrían el objetivo de
que la totalidad del conjunto actuara como centro de interpretación de las haciendas
agroganaderas de la región de Morelia. Por otro lado, y con el fin crear un cinturón
natural de delimitación que a la vez permita la repoblación de especies naturales de la
región, el parque estaría rodeado por árboles (sabinos, encinos), plantas y arbustos de
la región, lo que haría del parque un muestrario también de las especies vegetales
nativas.
Los edificios del parque estarían presentados de tal manera que permitan la evocación
del pasado, se encontrarían consolidados de tal manera que no pierdan su esencia de
los “antiguo” y de que el visitante se halla ante ruinas en las que puede sentir el paso de
17
Esta zona es considerada como el segundo granero de Michoacán. Cfr. Franco Gaona Arturo, Artemio
Cruz León y Benito Ramírez Valverde, “Cambio tecnológico y tecnología comunitaria en el Valle Morelia-
Queréndaro, Michoacán, México” en: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Vol.3 Núm.7, 2012 p.
1306.
los años por los muros. Por esta razón, los vestigios arquitectónicos podrán presentar
los deterioros propios del paso del tiempo y el visitante podrá acercarse, pasear, tocar y
sentir el espacio antiguo, es decir, se busca que el visitante pueda,
fenomenológicamente hablando, estar en una exhacienda del pasado.
Consideraciones finales
La propuesta de creación de Parques Históricos que hemos expuesto de manera
general y sólo de manera metodológica, más por cuestiones de espacio que de
propuesta técnica, se presenta como una alternativa para dotar de nuevos usos a
conjuntos arquitectónicos como la exhacienda de Zacapendo, lo que no impide que se
limite a este tipo de conjuntos. Creemos que volver a darles vida bajo nuevos
esquemas en donde el patrimonio se devolvería a las comunidades que lo detentan
(ahora de una manera legal, legible y dotado de sentido histórico y educativo) sería un
elemento fundamental en el fortalecimiento de las identidades locales de cara a los
procesos de globalización. Estamos convencidos de que el carácter educativo del
parque sería un elemento fundamental en el reconocimiento de la población local y
regional con su entorno desde la perspectiva histórica y potenciaría la conservación de
los otros ejemplos de exhaciendas similares a Zacapendo pues al no musealizarse ni
separarse de sus vidas, ésta hacienda y las demás de la región se convertirían en uno
de sus vínculos con sus poblados y su región.
Como hemos expuesto, la creación del “Parque Histórico Exhacienda de Zacapendo”
incidiría favorablemente en la conservación del conjunto arquitectónico a la vez que se
potenciaría el desarrollo local y regional dado que se estarían integrando nuevos
elementos cultural y turísticamente atractivos en una región, se crearían espacios
donde la sociedad local y regional pudiera encontrar un referente para acercarse de
manera vívida a uno de los periodos de su historia; se podrían generar fuentes de
trabajo directos e indirectos en los aspectos de prestación de servicios y de tipo
temporal destinados al mantenimiento y conservación del patrimonio edificado en el
medio rural.
Fuentes
Fernández Christlieb, F. y A. J. Zambrano (Coords.). 2006. Territorialidad y paisaje en
el Altepetl del siglo XVI. FCE. Instituto de Geografía de la UNAM. México.
Franco Gaona Arturo. 2012. Artemio Cruz León y Benito Ramírez Valverde, “Cambio
tecnológico y tecnología comunitaria en el Valle Morelia-Queréndaro, Michoacán,
México” en: Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Vol.3 Núm.7.
Garduño M. M., Guzmán H. C. y Zizumbo V. L. 2009. “Turismo rural: Participación de
las comunidades y programas federales”. El Periplo Sustentable. núm. 17. julio-
diciembre. Toluca. Universidad Autónoma del Estado de México.
http://www.redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=115112536007
INAH. 1974. Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos e
Históricos. México.
Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Michoacán de Ocampo. 2007.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/MICHOACAN/Leyes/MICHLEY77.pdf
López N. M. C. 2000. Catálogo de las haciendas de la región de Morelia. Morelia.
Instituto Michoacano de Cultura.
López N. M. C. 2009. Los espacios para la producción y la estructuración del territorio
en la región de Valladolid. Una interpretación en la concepción del espacio en el
Michoacán virreinal. Tesis para obtener el grado de Doctora en Geografía. México.
Facultad de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México.
López N. M. C. y Cerda F. I. 2011. “La arquitectura de las haciendas de la región de
Morelia como discurso de poder”. ponencia presentada en el I Congreso Internacional
SESLC 2011. Literatura, arte y discurso crítico en el siglo XXI. Morelia. UMSNH.
Orejas S. V. A. Los parques arqueológicos y el paisaje como patrimonio.
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero3_1/conjunto3_1.htm
Ruskin J. 1994. Las siete lámparas de la arquitectura. México. Ediciones Coyoacán.
Querol M. A. 2010. Manual de gestión del patrimonio cultural. Madrid. Akal.
Páginas web.
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Empleo_Temporal_PET
http://www.boe.es/boe/dias/2001/06/21/pdfs/A22035-22038.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-l4-1990.html