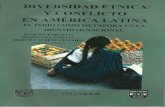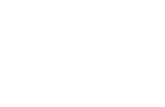"La tentación de la utopía: la poesía de Juan Gelman sobre la Revolución Cubana". En Daniel...
Transcript of "La tentación de la utopía: la poesía de Juan Gelman sobre la Revolución Cubana". En Daniel...
DISTURBIOS EN LA TIERRA SIN MAL
Violencia, Política y Ficción en América Latina
Daniel Nemrava (Editor)
Edición: Daniel Nemrava
Cubierta: Gustavo Macri
Realización armado interior: Lucas Frontera Schällibaum
Catalogación
© NOMBRE EDITORIAL 2013DOMICILIO EDITORIALQueda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Impreso en la Argentina. Printed in ArgentinaISBN: XXX-XXX-XXX-XXX-X
Reservados los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático.
ÍNDICE
PRÓLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Daniel Nemrava
PARTE IMemoria, Historia y Ficción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
LITERATURA Y POLÍTICAPoder, violencia, memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Karl Kohut
HISTORIA Y FICCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Enrique Florescano
CINE Y DICTADURA EN ARGENTINALa problemática del archivo y la memoria expandida . . . . . . . 65
Daniel Link
PARTE IILa violencia y la literatura latinoamericana actual . . . . . . . . . 87
VIOLENCIA, EXILIO, POLÍTICA Y UTOPÍAEn la Literatura Latinoamericana Contemporánea: Estrategias, Compromiso y Libertad . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Mempo Giardinelli
VIOLENCIA Y FICCIÓN EN LATINOAMÉRICA:¿Círculo vicioso o marca de Caín? . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Horacio Castellanos Moya
EL PISTOLETAZO EN EL CONCIERTO(El conlicto del escritor cubano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Abilio Estévez
LA VIOLENCIA EN LAS NARRATIVAS MEXICANAS DEL SIGLO XX(Y lo que deseamos suceda en las del siglo XXI) . . . . . . . . . . . 123
Gerardo Ochoa Sandy
LA NARRATIVA Y EL MAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Alonso Cueto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
ALONSO CUETO Y LA NARRATIVA DEL FUJIMORISMOHacia una teología del mal en grandes miradas . . . . . . . . . . 153
José Manuel Camacho Delgado (Universidad de Sevilla)
PARTE IIITransgresión y Censura en la Literatura Latinoamericana. . . . . 175
LITERATURA MEXICANA DE TRANSGRESIÓNMario Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
LITERATURA Y CENSURA(S): El Buen Arte No Es Buenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ligia Chiappini
PARTE IVLa Utopía en la Literatura Latinoamericana . . . . . . . . . . . . 217
EL CAMINO DE MACONDO:La Utopía Entre la Identidad Cultural y los Proyectos de Modernización (Meditaciones del Bicentenario) . . . . . . . . 219
Emil Volek (Arizona State University, Tempe)
ANTINOMÍA Y ARMONÍA EN EL MODERNISMOAnna Housková . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
LA TENTACIÓN DE LA UTOPÍA:La Poesía de Juan Gelman sobre la Revolución Cubana . . . . . . 259
Pablo Sánchez
POSFACIORELATOS DEL TERROR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Ezequiel de Rosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
APÉNDICECONVERSACIÓN EN OLOMOUC: Horacio Castellanos Moya, Alonso Cueto, Abilio Estévez y Mempo Giardinelli . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Enrique Rodrigues-Moura
SOBRE LOS AUTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
PRÓLOGO
Daniel Nemrava
La tarea principal de esta serie de artículos y ensayos inter-disciplinarios aquí reunidos, es examinar y repensar ciertos
conceptos claves, bien desde la experiencia del propio proceso de creación del escritor, bien desde el archivo académico. Los ejes que constituyen este conjunto conceptual y temático, es decir, la violencia, la política y la icción, llegan con la ambición de ofrecer nuevas propuestas y de abrir un espacio a perspecti-vas más actuales a partir de las que se podrá observar hasta qué punto y cómo los mismos conceptos determinan hoy el discur-so literario, sociológico, ilosóico e histórico entre reconocidos intelectuales, tanto en América Latina como en Europa y Esta-dos Unidos.
Al abrir el volumen el lector hallará en el índice una gama de términos como poder, mal, dictadura, violencia, exilio, transgre-sión y censura, conceptos que a lo largo de la historia pueblan el espacio latinoamericano y que contrastan con otro territorio al que remite el título del libro y el que desde tiempos remotos los guaraníes llamaban Yvý marâeý o la Tierra sin Mal. Como se sabe, este concepto se reiere a un estado vital en el que se puede escapar al daño y hasta a la muerte y también un lugar mítico donde la gente viviría libre de dolor y sufrimiento, e in-cluso podría hallar la inmortalidad y la paz deinitiva. Ese obje-tivo vital de trascender los límites de la existencia, que había im-pulsado migraciones indígenas con la esperanza de poder vivir
12 Disturbios en la tierra sin mal
en abundancia y en igualdad social y moral, es también uno de los móviles universales del pensamiento que desde principio une Europa y América, especialmente en tiempos de muchos dis-turbios y contradicciones, guerras y exilios. Después de grandes cambios geopolíticos a inales de los años ‘80 del siglo XX ob-servamos, sin embargo, que en el continente americano junto al diálogo intensivo desarrollado en el eje Norte-Sur aun no se ha impuesto marcadamente la dimensión axial del Este-Oeste que permitiera revisar y enriquecer el esquema tradicional del dis-curso intelectual latinoamericano y occidental por otras pers-pectivas políticas y culturales. Por lo tanto, otra tarea de este volumen es contribuir a la ampliación de las tendencias predomi-nantes, concretamente a partir de la experiencia directa con las dictaduras comunistas detrás del Muro de Berlín, también ple-namente vivida en Cuba.
Nuestro libro está dividido en cuatro capítulos: “Memoria, historia y icción”, “La violencia y la literatura latinoamericana actual”, “Transgresión y censura en la literatura latinoameri-cana”, “La utopía en la literatura latinoamericana” y un apéndice con las entrevistas a cuatro escritores: el argentino Mempo Giar-dinelli, el cubano Abilio Estévez, el salvadoreño Horacio Cas-tellanos Moya y el peruano Alonso Cueto. Sin embargo, ya en el primer intento de ordenar los textos y distribuirlos en sus ca-pítulos correspondientes surgió un pequeño dilema metodoló-gico: ¿juntar textos que entran en diálogo directamente, los que se complementan mutuamente o los que sólo giran en torno al mismo concepto? El resultado es la combinación de las tres op-ciones. El lector podrá percatarse de cierta permeabilidad temá-tica de los capítulos y de los mismos textos. Quizá interprete esta característica como un defecto, pero esta estrategia lexible se re-veló como una gran ventaja gracias a la cual el libro como con-junto resulta más compacto. Además, logramos seguir ieles al
Violencia, política y ficción en América Latina 13
objetivo inicial: guardar el espíritu vivo y abierto del foro de de-bate único llevado a cabo en la universidad de Olomouc. 1
En el primer capítulo, “Memoria, historia y icción”, abre el debate Karl Kohut, catedrático Emérito de la Universidad de Ei-chstätt-Ingolstad de Alemania, quien propone en su artículo una relexión sobre ciertos presupuestos políticos que constituyen una especie de columnas del hecho político: el poder, la violencia y la memoria, conceptos fundamentales los cuales, según él, con-dicionan las reacciones literarias. En el contexto de un profundo análisis de dichos conceptos, basado en las teorías de ilósofos como Roger Scruton, Johannes Schwartländer o en recientes es-tudios de la profesora alemana Aleida Assmann, entre otros, Ko-hut releja la nueva situación en América Latina, con todas sus diferencias regionales, proponiendo la redeinición de la actual relación entre literatura y política. Esta rotunda relexión se halla entre dos preguntas claves, la primera formulada al inicio del tra-bajo, la segunda a su inal: “¿Existe una literatura fuera de lo po-lítico?” y “lo político ¿es omnipresente en un sentido totalizador, o constituye sólo una parte de la vida humana?”
El panorama conceptual es ampliado por la relexión de En-rique Florescano, historiador mexicano, quien dedica su trabajo
1 El presente libro es el resultado de contribuciones teóricas que, en su ma-yoría, fueron expuestas a partir del I Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos que tuvo lugar en la Universidad Palacký de Olomouc, Re-pública Checa, entre el 4 y el 6 de mayo de 2012. El encuentro, cuyo lema era “Literatura y Política. Perspectivas Actuales” se convirtió en un foro de debate único a partir de cuya experiencia se abrieron nuevas posibilidades de análisis y comprensión acerca de la realidad social, política y cultural del continente. La idea fue establecer una serie de consignas a partir de las cuales fuera posible elaborar un debate cuyos paradigmas conluyeran en una pano-rámica mucho más amplia y diversa de las distintas experiencias expresadas en América Latina.
14 Disturbios en la tierra sin mal
“Rutas paralelas. Historia y literatura” a la revisión de la polé-mica relativa a la línea divisoria entre la historia y la icción par-tiendo de la pregunta: “¿Qué diferencia separa a la historia de la icción, si una y otra narran?” En sus respuestas y relexiones el historiador se nutre ante todo de las famosas polémicas que provocaron las teorías de Hayden White. No omite citar famo-sos pensadores como Paul Ricoeur, historiadores como Arnoldo Momiglia, Roger Chartier, Joyce Appley, Lynn Hunt, Marga-ret Jacob, Lawrence Stone, Roger Chartier, entre otros, repen-sando críticamente el tema del presunto “in de la historia” en “un tiempo de incertidumbre y crisis epistemológica”.
El capítulo lo cierra el catedrático y escritor Daniel Link, quien propone “interrogar la dimensión del alcance de la articu-lación entre violencia y memoria, para lo cual (...), hay que situar la problemática del archivo en relación con las tecnologías de la memoria (memoriales, museos, sitios de memoria, intervenciones urbanas, novelas y películas)”. Link, inspirándose sobre todo en Andreas Huyssen, uno de los analistas más importantes de la cul-tura del memorialismo, examina en su trabajo diferentes estrate-gias memorialistas, nuevas tecnologías de archivo y con ellas las relaciones de la memoria con la verdad y con el futuro. Su aten-ción se centra al cine y a medios como, por ejemplo, YouTube, que según él opera como una “inmanencia absoluta” o como un “monstruoso archivo de imágenes”.
Otro argentino, Mempo Giardinelli, en “Violencia, Exilio, Política y Utopía en la literatura latinoamericana contemporánea: estrategias, compromiso y libertad”, expone una visión crítica y propositiva acerca de las distintas estrategias para la comprensión de cada concepto criticando viejos prejuicios del paternalismo eu-ropeo y rechazando el círculo vicioso de la violencia como tema fundamental e inherente a la literatura latinoamericana. Esta idea central Giardinelli la proyecta a través de su propia propuesta de
Violencia, política y ficción en América Latina 15
un paradigma de la literatura latinoamericana escrita a partir de la recuperación de la democracia en la mayoría de los países lati-noamericanos, literatura que él preiere llamar “escritura de las democracias recuperadas”.
Cabe constatar que la violencia −política, sexual o textual− acabó por convertirse inalmente en el contenido central de este libro, como lo comprueba la extensión del capítulo La violen-cia y la literatura latinoamericana actual. El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya formula en su ensayo una pregunta fundamental: “¿Es la violencia un círculo vicioso en el que nau-fraga cierta narrativa latinoamericana o es más bien su ‘marca de Caín’?” A partir de esta pregunta y su propia experiencia lite-raria el autor desarrolla el debate sobre el tópico “de moda” de la violencia en la narrativa latinoamericana, un tópico tan investi-gado en los últimos años en las universidades de todas partes del mundo. La tesis principal de Castellanos Moya radica en el re-chazo de todas las tendencias simplistas advirtiendo que la mejor literatura va más allá del simple testimonio de la violencia política o social haciendo esas incisiones verticales que con tanta maestría hizo Rulfo, a in de detectar y relejar esas otras violencias “que se esconden en el corazón del hombre.”
Volviendo a la pregunta inicial de Kohut acerca de si existe una literatura fuera de lo político y si es posible escribir literatura po-lítica y comprometida manteniendo la autonomía y libertad de la creación literaria, entre quienes todavía hoy tal vez pulsa este con-licto con mayor intensidad, se encuentra el cubano Abilio Esté-vez, exiliado en Barcelona, quien en su trabajo sobre el conlicto al que se ve enfrentado el escritor cubano resume su profunda re-lexión con una serie preguntas: “¿Qué precio debieron pagar los escritores cubanos por tener un aparato estatal que los apoyara? ¿Qué relaciones conlictivas se establecieron con el nuevo poder político? ¿Qué actitud adoptar ante un poder que les ofrecía una
16 Disturbios en la tierra sin mal
cierta seguridad al tiempo que les quitaba la libertad? ¿Cómo crear a partir de una saturación política, de un procedimiento cul-tural que planteaba el ‘dentro de la revolución todo, contra la re-volución nada?” Con este ensayo, a partir de la propia experiencia Estévez, el libro responde a los intelectuales latinoamericanos o europeos occidentales de izquierda quienes, muy a menudo o casi sistemáticamente, se olvidan en su discurso sobre las causas del in de los sueños utópicos de los escritores y de los “proyectos de emplear la literatura y el arte como agentes de salvación y reden-ción” 2 ante la evidencia de que la represión, la censura y el exilio forzado fueron productos no sólo de los sistemas autoritarios del Cono Sur, del neoliberalismo norteamericano, sino también de la Revolución cubana, tan idealizada por los mismos.
Con “La violencia en las narrativas mexicanas del siglo XX (y lo que deseamos suceda en las del siglo XXI)” el ensayista y perio-dista cultural mexicano Gerardo Ochoa Sandy presenta, por su parte, una panorámica de narrar de distintas maneras la violen-cia en la literatura mexicana a lo largo del siglo XX. Su texto, que él mismo llama “taxonomía”, lo podríamos caracterizar como una especie de “miniantología” de la narrativa de autores como Julio Torri, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, José Re-vueltas, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, entre otros, inclu-yendo también a Roberto Bolaño, adoptado como autor mexi-cano. Ochoa Sandy, a base de largos fragmentos demuestra que la narrativa mexicana se nutre preferentemente de los temas so-cial y político (desde la revolución mexicana, la guerra cristera, a través del Tlatelolco de 1968 hasta el femicidio en Ciudad Juá-rez) pero el objetivo de su texto es sobre todo demostrar “cómo
2 Jean, Franco, Decadencia y caída de la ciudad letrada. La literatura lati-noamericana durante la guerra fría, Barcelona, Debate, 2003, págs. 22-23.
Violencia, política y ficción en América Latina 17
distintos relatos se desprenden de los de la dimensión de la his-toria, y profundizan en la condición humana, despegan hacia las esferas de las especulaciones teológicas, se demoran en melancó-licas divagaciones estéticas.”
El “fujimorismo” como sinónimo del mal y la violencia que marcó la historia moderna del Perú es el tema explorado por Alonso Cueto y por José Manuel Camacho Delgado, profesor de la Universidad de Sevilla. En “La narrativa y el mal” Cueto nos expone una fascinante teoría sobre el mal fundamentada en las mitologías griega y cristiana, literatura clásica de Cervantes y Shakespeare o ensayos de Elías Canetti o Georges Bataille, entre otros, que luego se plasma en sus obras maestras como las no-velas Grandes Miradas (2003) y La Hora Azul (2005), por me-dio de las cuales ilustra su estrategia de escribir sobre el mal, a través del proceso de la iccionalización de conocidos personajes históricos como Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos. Este complejo proceso, sin embargo, provoca una serie de problemas que remiten y responden directamente a la relexión de Enrique Florescano sobre diferentes alegatos de la historia y la icción. El texto de José Manuel Camacho Delgado es, en primer lugar, un homenaje a Alonso Cueto, sin duda uno de los grandes novelista peruanos de hoy. Camacho complementa la temática con una ori-ginal lectura e interpretación de Grandes miradas como ejemplo de la novela política por excelencia, en la cual halla paralelos en la utilización de procedimientos con la literatura hagiográica inter-pretando la violencia de los protagonistas a través de los elemen-tos religiosos típicos para la literatura mística.
En el capítulo “Transgresión y censura en la literatura latinoa-mericana” el libro ofrece otras relexiones sobre la violencia ac-tual en la icción, ya sea en contextos sociales o desde una pers-pectiva de género, por ejemplo, la de la transgresión sexual. A este tema se dedica minuciosamente en “Literatura mexicana de
18 Disturbios en la tierra sin mal
transgresión” el profesor Mario Muñoz, de la Universidad Ve-racruzana de México, cuyo trabajo concierne a la evolución del tema gay en la narrativa mexicana desde la década de los años 50 del siglo XX hasta nuestros días, dentro del contexto sociocultu-ral y moral que ha reprimido a las minorías de orientación sexual diferente violando derechos civiles a las personas que no encajan en el canon de la sexualidad oicial. Otra especie de la violencia, esta vez no tan visible, es la censura que de alguna manera viola el texto. Por su parte, la profesora brasileña Ligia Chiappini, de la Universidad Libre de Berlín, en “Literatura y censura(s): el arte no es buenito” analiza detalladamente el problema de la “censura negativa” o “positiva e invisible” en las literaturas regionales bra-sileñas destacando diferentes formas de manipular a los lectores, entre ellas las que pueden ser vistas como políticamente correc-tas. Igualmente abre el problema de los límites de una pedagogía de manipulación que liquida espacio de una enseñanza de la vida, del diálogo y política.
En el último capítulo “La utopía en la literatura latinoameri-cana” tocamos el tema de la utopía, a partir del doble rol que le tocó jugar en la historia: ser producto y a la vez productora del desencanto. Teniendo en cuenta la desilusión o desencanto que produjo el fracaso de la revolución cubana y el establecimiento de la democracia en los demás países latinoamericanos (incluso con todas las precariedades que conlleva este fenómeno) nos pregun-tamos: ¿Es posible hablar hoy en día de utopías en el espacio la-tinoamericano? ¿Es posible hablar de la crisis del género utópico? ¿De qué forma aparece el tema utópico en la literatura contem-poránea y qué signiicados adquiere?
El profesor Emil Volek, de Arizona State University, con su mirada implacable y provocadora revisa en “El camino de ma-condo: la utopía entre la identidad cultural y los proyectos de modernización (meditaciones del bicentenario)” los últimos
Violencia, política y ficción en América Latina 19
doscientos años del papel que les ocupó a los intelectuales en el proceso de la modernización de las sociedades latinoamericanas señalando que “las utopías más variadas, fueron forjadas a pesar de su diversidad entre las líneas identitarias y modernizadoras, y sus transformaciones.”
Su texto entra en diálogo, a la vez que polemiza, con el tra-bajo de la profesora Anna Housková, de la Universidad Carolina de Praga, quien por su parte, volviendo a la era modernista va-lora, a diferencia de Volek, el marco del movimiento espiritual que a ines del siglo XIX atraviesa toda la literatura occidental y que, como apunta, preparó caminos; Housková sostiene la tesis de que el modernismo “buscando la esencia, tanto en la poesía como en la cultura, tiene el mérito (¿la culpa?) de plantear algo principal que va a desarrollar el siglo XX.”
El tema utópico lo cierra con “La tentación de la utopía: la poesía de Juan Gelman sobre la revolución cubana” el profesor Pablo Sánchez, de la Universidad de Sevilla, quien en su análisis se centra en uno de los poetas argentinos más reconocidos en el mundo: Juan Gelman. Sánchez presenta una lectura de la poesía gelmaniana a través del compromiso del poeta con la Revolución cubana, destacando “la variedad de los registros del sujeto lírico, que combina la épica con la lírica, la intimidad sentimental con la exterioridad de la nueva sociedad revolucionaria, en un intento de conjugar satisfactoriamente todos los elementos en juego y de evitar el riesgo de la literatura de consigna.” Gelman vuelve al lector a los tiempos utópicos como testigo del gran impacto que tuvo este acontecimiento histórico en América Latina, en Argen-tina respectivamente, que, sin embargo, a partir de 1971 iba per-diendo la fuerza y prestigio, dejando cada vez más espacio a nos-talgia y sobre todo al desencanto.
El posfacio de Ezequiel De Rosso, docente e investigador de Literatura Latinoamericana (UBA) y del cine (Universidad del
20 Disturbios en la tierra sin mal
Cine), cierra el volumen con un análisis acerca de las inlexiones en la relación entre el relato de la violencia política y la icción li-teraria en la literatura latinoamericana a lo largo del siglo xx exa-minando estrategias de representación en un conjunto de novelas que denomina “relatos del terror”. De Rosso parte de la pregunta de cómo leer la violencia, lejos de toda ideología tranquilizadora, enfocando la tensión generada entre el testimonio y la icción en obras de Mariano Azuela, Castellanos Moya, Bolaño, Norberto Fuentes, Ibargüengoitia, López Nieves, José Eustacio Rivera y Rodolfo Walsh.
Queda pasar la palabra a los autores, con el deseo de que el presente libro contribuya al diálogo más profundo entre escrito-res, profesores y lectores de los dos continentes, eliminando pre-juicios mutuos y estereotipos o posturas paternalistas.
Agradezco mucho al grupo organizador del Departamento de Filología Románica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-versidad Palacký de Olomouc por su inmenso esfuerzo para llevar a cabo un magníico encuentro cuyo fruto es el presente libro, especialmente a Radim Zámec y Zuzana Erdösová; a Markéta Riebová por el gran apoyo, a Enrique Rodrigues Moura, por las entrevistas a los autores, a Christian Kupchik por el minucioso cuidado de la edición, a todos los autores y autoras por sus exce-lentes textos y su paciencia a lo largo del proceso editorial.
LITERATURA Y POLÍTICA
Poder, violencia, memoria
Karl Kohut
¿Existe una literatura fuera de lo político? La cuestión acom-paña la literatura occidental desde que Platón expulsó a
los poetas de su estado ideal, con excepción de aquellos que for-tiicaran a los jóvenes para la guerra. La teoría de Platón marca el comienzo de un sinnúmero de conceptos de la responsabili-dad política de la literatura que asumieron formas diferentes se-gún el espíritu de las épocas. En realidad, fue sólo en la primera mitad del siglo XIX que apareció, con el concepto del arte por el arte, la idea de una literatura autónoma, libre de toda responsa-bilidad política y social. Desde entonces, la literatura se mueve entre dos polos: el de la responsabilidad política y social, y el de su autonomía; ambos -llevados al extremo- se excluyen mutua-mente. La teoría del realismo socialista, por ejemplo, no deja lu-gar a la autonomía de la literatura; por otra parte, la autonomía absoluta excluye la responsabilidad política, simbolizada por la metáfora de la torre de maril. Sin embargo, los dos polos pue-den comprenderse también en un sentido dialéctico, lo que se traduce en un equilibrio difícil que puede tender, según las cir-cunstancias, hacia un lado u otro. En una entrevista de 1986, Mempo Giardinelli ha expresado magistralmente el conlicto in-terior que resulta de ello para un escritor latinoamericano de i-nes del siglo XX:
24 Disturbios en la tierra sin mal
Piglia opina -y creo que con razón- que escribimos “contra” la política. A mí me parece que es verdad: quizá al contrario de otras generaciones, nosotros quisiéramos que no se nos metiera lo polí-tico. Pero sucede que a la vez esa intromisión es inevitable. [...] Lo que yo sé que no quiero es que mi literatura se deina por lo político, y en ese sentido escribo “contra” lo politico. Lo cual no signiica una despedida de la política. No hago literatura para hacer política ni utilizo a la política para, ni en, mi literatura. No obstante, soy un hombre político. No creo en la literatura comprometida sino en el hombre comprometido. [...] No puedo despedirme de lo político; desdichadamente es inevitable. Pero pobre de mí si llego a preten-der utilizar a la literatura. A la literatura no se la utiliza; se la crea, se la ama, se la vive, se la siente (Giardinelli en Kohut, 1990, 56).
En el ámbito de la literatura latinoamericana, se suele asociar el lema de literatura y política a las revoluciones, las dictaduras, las guerrillas y sus ideologías respectivas. En efecto, la revolución mexi-cana, la revolución rusa, la violencia colombiana, la revolución cu-bana, las guerrillas, los golpes de estado con las dictaduras siguien-tes, han dejado profundas huellas en la literatura del subcontinente e inspirado obras maestras. Sin embargo, América Latina nunca ha sido un continente sólo de dictaduras. En Europa solemos olvidar que, en el siglo XIX, los nuevos estados habían adoptado la demo-cracia mientras que en Europa todavía dominaban las monarquías. En el siglo XX, el problema es más bien de percepción antes que de realidad, puesto que fueron las dictaduras quienes dominaron la imagen internacional: Guatemala, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, mientras que, en otros países, se man-tuvo la democracia. Hace unos treinta años desaparecieron las dic-taduras con la única excepción de Cuba, la misma que alguna vez fue la esperanza de los intelectuales latinoamericanos -y, para mu-chos de ellos, sigue siéndolo. No obstante, ninguna democracia se
Violencia, política y ficción en América Latina 25
parece a otra, ninguna es perfecta (suponiendo que una democra-cia perfecta exista), todas ellas tienen sus defectos, a veces graves. Todo ello es materia de análisis politológico 3; en nuestro contexto modestamente literario, tal vez sea suiciente la constatación de que desde hace, más o menos, seis lustros no hubo revoluciones ni dic-taduras, si bien había casos límites como el período de Fujimori en el Perú. El recuerdo de las llamadas “repúblicas bananeras” y de las dictaduras se aleja cada vez más en el pasado.
Cabe insistir en el hecho de que el concepto de América La-tina oculta las diferencias entre los países latinoamericanos (sobre todo para los europeos). La realidad democrática es distinta —diga-mos— en México que en Argentina, lo que tendrá inevitablemente consecuencias para las reacciones literarias 4. En vista de esta pro-blemática, deseo presentar una relexión sobre ciertos presupuestos políticos que constituyen algo como las columnas del hecho político: el poder, la violencia y la memoria, los cuales no determinan pero sí condicionan las respuestas literarias5. Me centraré en su vigencia en el marco de la política interior, puesto que la política exterior o inter-nacional constituiría otro tema de investigación y relexión.
1. El poder
¿Qué es el poder? El concepto, que parece ser tan claro, se di-luye en un sinnúmero de deiniciones e interpretaciones según las
3 Para un análisis de los problemas de las democracias en América Latina y de la redemocratización, véanse Rouquié 1984, 1985 y 2011.4 Otra vez remito a un libro de Roquié (1989) que ofrece un excelente análi-sis de las diferencias entre los estados latinoamericanos.5 En lo que sigue, retomo mis trabajos anteriores sobre literatura y poder (1995), violencia (2002) y memoria (2009), desarrollando y actualizando la relexión en vista a las nuevas circunstancias políticas y literarias.
26 Disturbios en la tierra sin mal
disciplinas. Porque el poder designa un fenómeno tan complejo y ubicuo que puede ser objeto tanto de las ciencias políticas como de la ilosofía, la psicología, la teología y, desde luego, la crítica literaria. En las ciencias políticas, se lo considera el elemento cen-tral de toda relexión sobre su disciplina. Así, escribe el politó-logo norteamericano Jeffrey C. Isaac:
The concept of power is at the heart of political enquiry. In-deed, it is probably the central concept of both descriptive and normative analysis 6.
En lo que sigue, distingue cuatro modelos principales del con-cepto de poder, entre los cuales prioriza el modelo estructural que deine como la “capacidad de actuar que tienen agentes so-ciales por sus relaciones duraderas en que participan” 7, porque le parece ser una síntesis de los otros modelos.
Por su parte, el ilósofo norteamericano Roger Scruton deine “poder” en su Dictionary of Political Thought de 1982 como:
… the ability to achieve whatever effect is desired, wheth-er or not in the face of opposition. Power is a matter of degree; it can be conferred, delegated, shared and limited. It may be based in consent or in coercion. The power of a charismatic leader may be based in consent, while that of a tyrant usually is
6 «El concepto de poder es la clave de la investigación política. De hecho, probablemente sea el concepto central tanto del análisis descriptivo como del normativo.” (T. del E.) Isaac 1992, 56; Véase, además, Easton 1981, Champs de pouvoir et de savoir au Méxique 1982, The Discourse of Power 1983, De Pae-pe et al. 1995, Zarka 2000. Una aportación literaria de gran valor es la obra del premio Nobel Elias Canetti, Masa y poder, de 1978 [1960].7 Isaac 1992, 64 (T. del A.).
Violencia, política y ficción en América Latina 27
not; the power of the irst may yet be very much greater than that of the second. Power may be exercised through inluence, or through control [...].
One of the important questions in political thought con-cerns the relation of power to authority. We distinguish: power with authority; power with the common belief in authority, and `naked power’, such as that exerted by a lawless gang (Scruton 1982 366). 8
El poder es la base fundamental de todo gobierno; no hay gobierno sin poder. La experiencia latinoamericana ha llevado a una percepción negativa del poder, relacionada con dictaduras y abusos de cualquier tipo. En una dictadura, el poder es mono-polizado en el gobierno, y en el caso paradigmático tiene incluso una cara: la del dictador. Esto hace que la dictadura sea tan fruc-tífera literariamente, puesto que permite individualizar al dicta-dor, como lo hizo Asturias en El Señor Presidente, o bien conver-tirlo en un arquetipo, tal como lo demostró García Márquez en El otoño del Patriarca.
Sin embargo, el poder en sí mismo no es negativo ni positivo, puesto que todo depende de su uso. En una democracia, el poder
8 “... la capacidad de lograr cualquier efecto deseado, enfrentando o no posi-ciones contrarias. El poder es una cuestión de proporción: puede conferirse, delegarse, compartirse y limitarse. Puede fundamentarse en el consentimiento o en la coacción. El poder de un líder carismático puede estar basado en el consentimiento, mientras que el poder de un tirano habitualmente no lo está; sin embargo, el poder del primero puede ser mucho mayor que el del segun-do. Se puede ejercer poder a través de la inluencia, o a través del control [...].Una de las cuestiones importantes en el pensamiento político se vincula con la relación entre el poder y la autoridad. Nosotros hacemos una distinción entre el poder con autoridad, el poder con la convicción extendida en la autoridad y el „poder desnudo“, como aquel ejercido por un grupo anárquico“ (T. del E.)
28 Disturbios en la tierra sin mal
sigue siendo poder, pero en el caso ideal se basa en el consenso de los ciudadanos. En un estado democrático, el poder no es mo-nopolizado como en una dictadura, sino que es el resultado de un equilibrio entre el gobierno, el parlamento y la justicia, según la teoría de la separación de los poderes elaborada por Montes-quieu en el siglo XVIII. A esto se suman los poderes de los par-tidos y de los sindicatos. Las guerrillas constituyen otro centro de poder y pueden surgir tanto en dictaduras como en democra-cias. Mientras que en el caso de dictaduras la guerrilla es, gene-ralmente, connotada positivamente, en el caso de las democracias su percepción suele ser ambigua y no excluye la simpatía de mu-chos, tal como en el caso del Sendero Luminoso en el Perú o de las FARC en Colombia. Muchas veces, los gobiernos se sirven de paramilitares (que pueden llegar a ser otro centro de poder) para la lucha contra las guerrillas, lo que borra aún más las fronteras entre las evaluaciones éticas.
Este fraccionamiento del poder constituye un verdadero reto para la relexión politológica. Scruton propone una solución con-vincente en el cuarto de los modelos de poder elaborados por él:
… And the fourth, post-modernist, model also offers an im-portant insight into the fractured and problematic character of so-cial life, insisting that power is complex, ambiguous, and located in a multiplicity of social spaces, and that traditional conceptions and methods remain insensitive to much of this (Isaac 1992, 64). 9
9 “... Y el cuarto modelo posmodernista también ofrece una percepción im-portante en el carácter fracturado y problemático de la vida social, insistiendo en que el poder es complejo, ambiguo y está localizado en una multiplicidad de espacios sociales, y que las concepciones y los métodos tradicionales per-manecen insensibles a gran parte de esto.” (T. del E.)
Violencia, política y ficción en América Latina 29
Lo que Scruton llama posmoderno, para Néstor García Can-clini es “posfoucaultiano”; aparte de las diferencias terminológi-cas, su análisis de las nuevas formas del poder se aproxima mucho a la del ilósofo norteamericano. En efecto, según su airmación, las “concepciones posfoucaultianas del poder”
dejan de verlo concentrado en bloques de estructuras insti-tucionales, impuestas verticalmente, y lo piensan como una rela-ción social diseminada. El poder no está contenido en una ins-titución, ni en el Estado, ni en los medios de comunicación. No es tampoco cierta potencia de la que algunos estarían dotados: ‘es el nombre que se presta a una situación estratégica en una so-ciedad dada’ (Foucault) (García Canclini 1989, 243).
En las últimas décadas, el juego político se ha complicado aún más con el surgimiento de los carteles del narcotráico, las em-presas internacionales y el terrorismo internacional, todos ellos poderes extraestatales. No hay que olvidar la religión, sea organi-zada jerárquicamente como la iglesia católica o más difusamente como las iglesias protestantes o el islam. El Vaticano no tiene tropas, se burlaba Stalin, hace mucho. Sin embargo, la experien-cia ha mostrado que las iglesias, la religión en general, tienen un dominio sobre los hombres que constituye otra forma de poder.
Los intelectuales y escritores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, por una parte empujados por un ímpetu revo-lucionario y libertario, y horrorizados, por otra, por la opresión y violencia dictatoriales, optaron comprensiblemente por la libertad individual contra el poder estatal. Sin embargo, lo que era com-prensible y, más aún, inevitable y necesario en tiempos de la dic-tadura, se vuelve peligroso en tiempos de la democracia, si bien hay que reconocer que siguen existiendo sistemas políticos difí-cilmente clasiicables, como lo era el Perú fujimorista.
30 Disturbios en la tierra sin mal
2. La violencia
Tanto en la teoría como en la práctica política, el problema de la violencia está ligado al del poder, hasta tal punto que es imposi-ble hablar del uno sin incluir el otro, Variando la deinición del po-der citada antes podemos decir que éste se deine por su capacidad de imponer su voluntad. La proliferación de dictaduras militares en América Latina ha llevado a muchos intelectuales a identiicar poder con violencia. Sin embargo, esta ecuación es demasiado simplista. El ilósofo alemán Johannes Schwartländer advierte que el poder puede ser positivo o negativo, mientras que la violencia es siempre negativa. En su aspecto positivo, el concepto de poder está relacio-nado con el de derecho, mientras que en su aspecto negativo, se uti-liza como sinónimo de violencia (Schwartländer 1973, 868-870).
Las deiniciones de la violencia son incluso más complejas que las del poder. Empiezo con la más general, emitida por la World Health Organization (WHO) en 2002:
[Violence is] the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community that either results in or has a high likeli-hood of resulting in injury, death, psychological harm, mal-de-velopment, or deprivation. 10
10 “[La violencia es] el uso intencional del poder o la fuerza física, ya sea en forma de amenaza o real, contra uno mismo, contra otra persona, o contra un grupo o comunidad, y que da lugar a una lesión, la muerte, daño psicológico, diicultad en el desarrollo o privaciones, o que tiene una alta probabilidad de producir cualquiera de estos efectos.“ (T. del E.) Citado según Imbusch/Misse/Carrión, 2011, 89.
Violencia, política y ficción en América Latina 31
En su artículo reciente sobre la investigación sobre la violen-cia en América Latina y el Caribe, los autores complementan esta deinición con algunos factores adicionales:
There is an obvious need to differentiate between the cat-egories: social, economic, political, and institutional violence. [...] Political and institutional violence involves violent acts mo-tivated by the political power (for example civil war, guerilla or paramilitary conlict, politically motivated assassinations, armed conlict between political parties, terrorism and state terrorism) (Imbusch/Misse/Carrión, 2011, 89). 11
Empero, incluso esta deinición es incompleta, lo que hace ver la deinición propuesta por The Blackwell Encyclopedia of Politi-cal Thought:
In its most basic sense, violence means inlicting damage on people, by killing, maiming or hurting them. Its meaning may be extended to cover the threat of such damage, and to psychological as well as physical harm. Violence may also be deined so as to in-clude destruction of property. Some political writers have stretched the concept of violence to embrace oppressive political, social, or economic systems that damage people living under them. 12
11 “Existe una necesidad obvia de distinguir entre las categorías: violencia social, económica, política e institucional. [...] La violencia política e institu-cional supone actos violentos motivados por el poder político (por ejemplo, guerra civil, conlictos con la guerrilla o paramilitares, asesinatos por motivos políticos, conlictos armados entre partidos políticos, terrorismo y terrorismo de estado).” T. del E.12 “En su sentido primario, violencia signiica causar daño a las personas, por medio de asesinato, mutilaciones o perjuicios. Su signiicado puede ampliarse para abarcar la amenaza de dicho daño, y el perjuicio psicológico tanto como
32 Disturbios en la tierra sin mal
En efecto, la amenaza de la violencia y la extensión de ésta a la propiedad son centrales para su eicacia en tanto que instrumento político. Esto se debe al hecho de que la violencia real se dirige siempre contra un número especíico de personas; de modo ge-neral, contra aquellos que el régimen imperante considera más peligrosos. Lo que toca a todos los ciudadanos es la amenaza de la violencia (tanto contra la persona como contra la propiedad), y es esta amenaza la que produce miedo e induce a la obediencia cívica. Finalmente, la entrada citada incluye en la deinición siste-mas políticos, sociales o económicos opresivos.
En su artículo de 1985 sobre la violencia política, el politó-logo alemán Peter Waldmann subsume este último punto en el concepto de violencia estructural, a la que distingue de la perso-nal y la institucional. Mientras que la primera sería “una interac-ción social que se caracteriza por la imposición de pretensiones y esperanzas o, más simplemente, por el enfrentamiento corporal directo” 13, la otra se basa en “el poder de mandar sobre otras personas, apoyado en sanciones físicas, que se concede a perso-nas que ocupan ciertas posiciones”. La violencia estructural, i-nalmente, basada en la concepción del noruego Johan Galtung, investigador de la paz, es deinida como “la causa de la diferen-cia entre la realización somática y espiritual del hombre y su rea-lización potencial”. La violencia estructural no se puede imputar a una persona o una institución determinada, sino de una ma-nera algo vaga a las circunstancias reinantes que impiden, por
el físico. La violencia también puede deinirse de manera tal de englobar la destrucción de la propiedad. Algunos autores políticos han extendido el con-cepto de violencia para incluir a los sistemas políticos, sociales o económicos opresivos que perjudican a aquellos que viven bajo sus normas.“ (T. del E.)13 Tanto en esta cita como otras de autores alemanes, las traducciones al castellano pertenecen al Autor.
Violencia, política y ficción en América Latina 33
ejemplo, que un enfermo pobre reciba el tratamiento médico adecuado. Este ejemplo hace ver que la violencia estructural per-tenece, en última instancia, al campo de la violencia institucio-nal, porque es la consecuencia de una situación política en el sentido más amplio. Scruton (1982, 486), por el contrario, con-sidera el concepto de violencia estructural como mera coartada por parte de pensadores radicales para poder justiicar mejor la oposición violenta. Este concepto es, además, un fuerte indicio de la evolución que ha sufrido el concepto de violencia en gene-ral, puesto que dudo de que las situaciones que el mismo abarca hoy en día hubieran sido consideradas como violentas en tiem-pos anteriores 14.
El poder se opone a la libertad del individuo. Llevados al ex-tremo, el poder anula la libertad, y ésta el poder. La sociedad pre-supone un equilibrio entre ambos; en la dictadura, éste se tras-lada al poder; en la democracia, a la libertad. Sin embargo, tanto la dictadura como la democracia presuponen la obediencia cívica de los ciudadanos con lo que entran en conlicto con la libertad. Aquélla se sirve de la violencia para imponer su voluntad, lo que no excluye la posibilidad de que haya sectores de la población que estén de acuerdo con el régimen y que obedezcan voluntaria-mente. Por otra parte, también la democracia limita la libertad del individuo para asegurar la vida cívica pacíica. Empero, en opo-sición a la dictadura no se sirve de la violencia (lo que no excluye abusos), sino de coerción (o disciplinamento social) que presu-pone el consenso de los ciudadanos.
14 Para complementar estas relexiones sobre la violencia, véanse, aparte del libro clásico de Sorel (1908), Cavarero 2009, Collins 2009, Ruggiero 2009 y Traverso 2012.
34 Disturbios en la tierra sin mal
Ahora bien, ¿cómo distinguir “coerción” de “violencia”? Waldmann (1985) sostiene que todavía falta una diferenciación convincente de ellas; según escribe, hacen falta
[...] investigaciones sistemáticas sobre los mecanismos de la acción violenta del estado en situación de rutina. Esta ausencia se explica, por un lado, por la disminuición del elemento violento maniiesto, en favor de otros medios de disciplinamiento y, por otro, por la suposición principal de que la legalidad y legitimidad de las medidas estatales enturbian la mirada en cuanto a las po-sibilidades de imponer las medidas estatales inherentes en ellas.
La ausencia de una distinción clara entre violencia y coerción en la teoría política, es tanto más deplorable debido a que ésta resulta de vital importancia, tanto para la realidad política latinoamericana como para su literatura. Además, hay que tener en cuenta el papel esencial de la percepción de ella la coerción, lo que se nota, sobre todo, en el concepto de disciplinamiento social. Lo que es, para unos, la condición imprescindible para el funcionamiento pacíico de la sociedad constituye, para otros, una forma de la violencia. La confusión entre los conceptos de violencia, coerción y disciplina-miento social está en la base del escepticismo hacia el estado que comparten muchos intelectuales latinoamericanos.
Esta incertidumbre afecta también al concepto de consenso. En efecto, se trata de una suposición ideal; en realidad, el con-senso nunca es perfecto y, según los casos, puede tender hacia el poder o hacia la libertad individual. En la realidad política (y no sólo de América Latina) el consenso es siempre precario, y hubo y hay situaciones en que los ciudadanos se enfrentan al go-bierno. En el caso extremo, este enfrentamiento puede explotar en violencia. Hay casos tristemente famosos de estas erupciones, que derivaron en el uso de medios extremadamente violentos de
Violencia, política y ficción en América Latina 35
parte del poder contra los ciudadanos. Podemos recordar la vio-lencia colombiana (que empezó con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948), la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, o los ominosos “azos”, como por ejemplo el “Cordobazo” del 29 de mayo de 1969. Todas estas erupciones han dejado huellas profundas en la literatura.
En un famoso artículo de 1970, Ariel Dorfman caracterizó a América Latina como el continente violento por excelencia, con lo que expresaba una opinión común que todavía persiste. La caída de las dictaduras militares y los procesos de redemocratiza-ción podrían llevarnos a suponer una disminución de la violencia en el subcontinente. En oposición a esta presunción optimista, los autores del artículo antes citado sobre la investigación acerca de la violencia en América Latina y el Caribe (Imbusch/Misse/Carrión, 2011) sostienen que la violencia no ha disminuido sino que ha cambiado de carácter. Mientras que las décadas de los ‘70 y ‘80 se habían caracterizado por una “cultura de la violencia” (ibíd., 95), en los años posteriores la violencia política habría sido superada por otras formas de ella misma. La violencia política del pasado habría intentado cambiar el balance del poder en el es-tado y la sociedad; el presente, por el contrario, estaría marcado por una explosión de violencia social, anómica y criminal (ibíd.); ahora, la violencia sería la expresión de conlictos sociales y eco-nómicos, pero no políticos (ibíd., 99).
Más de cuarenta años más tarde, y a pesar de los análisis del artículo citado, la tesis de Dorfman sobre el carácter particular-mente violento de América Latina ya no es sostenible. Hoy en día, la violencia parece ser una una plaga universal, y son pocos los países que no se ven afectados por ella. En oposición a esta impresión general, el psicólogo Steven Pinker (que enseña en la Universidad de Harvard) sostiene la tesis, en un libro reciente muy discutido (2011), que la violencia ha decrecido en la historia
36 Disturbios en la tierra sin mal
de la humanidad, y que nuestra era es —en oposición a las apa-riencias— menos violenta que las anteriores.
La mayoría de los autores que se ocupan de la violencia son menos optimistas lo que se debe a la concepción de la violencia como una parte inherente al ser humano. En efecto, desde Hob-bes a Sorel, los ilósofos políticos sostuvieron que la violencia no es una aberración de la historia de las sociedades, sino como una emanación de ellas. Así, leemos en el Dictionnaire des littératures (1986) bajo “violencia”:
La violence n’est pas «l’accoucheuse de l’histoire» (Marx). Elle est l’histoire même: la force est littéralement le contenu des so-ciétés, non pas ce qu’elles refoulent, mais ce qu’elles organisent, l’horizon d’affrontement qui situe le dialogue. La paix, c’est la guerre (froide ou non) continuée par d’autres moyens. 15
“La violencia es parte de la cultura, de la Historia, de la vida de las naciones”, dice un personaje de la novela Plegarias noctur-nas (2012) del colombiano Santiago Gamboa 16. Lo que es, en la novela, la opinión expresada por un personaje “luciferino, cí-nico” 17, constituye para el sociólogo alemán Wolfgang Sofsky un hecho presente en todas las sociedades humanas:
La violencia es ella misma un producto de la cultura humana, un resultado del experimento de la cultura. Se la aplica en el nivel
15 La violencia no es „la partera de la historia“ (Marx). Es la misma historia: la fuerza es literalmente el contenido de las sociedades, no lo que rechazan, sino lo que organizan, el horizonte de confrontación que sitúa el diálogo. La paz, es la guerra (fría o no) continuada por otros medios. (T. del E.)16 Santiago Gamboa: Plegarias nocturnas. México: Mondadori 2012, 202.17 Así la caracterización por otro personaje de la novela (ibíd., 239).
Violencia, política y ficción en América Latina 37
respectivo de las fuerzas destructivas. Puede hablar de retroceso sólo aquél que cree en progresos. Empero, desde siempre los hom-bres destruyen y asesinan con gusto y, por así decirlo, como natu-ralmente. Su cultura les habilita a dar forma y contorno a esta po-tencialidad. El problema no reside en la escisión entre las fuerzas oscuras del instinto y las promesas de la cultura, sino en la corres-pondencia entre violencia y cultura. La cultura no es, en modo al-guno, paciista. Ella forma parte del desastre (Sofsky 1996, 226).
Sofsky ve en la protección mutua contra la violencia una de las raíces de la sociedad humana. Sin embargo, esta protección tiene un precio: “La sociedad es un instrumento para la protección mu-tua. Ella termina en el estado de la libertad absoluta. De aquí en adelante, ya no se permite todo” (ibíd., 10). El precio de la protec-ción contra la violencia es una limitación de la libertad y un disci-plinamiento social del individuo. El gobierno asegura la obediencia cívica con la amenaza de penalidades (codiicadas en el código pe-nal) que van de multas inancieras a la privación de la libertad por medio de encarcelamiento que puede ser, en el caso extremo, vitali-cio, sin hablar de la pena máxima, todavía en uso en muchos países, incluso democráticos como los EE.UU. En la teoría, todo esto se basa en el consenso voluntario de los ciudadanos, si bien es cierto que no hay que subestimar el hecho de que éste se basa, por lo me-nos parcialmente, en el miedo disfrazado de incurrir penalidades.
Al comienzo advertí que no me iba a ocupar de la política in-ternacional. Sin embargo, la historia política de los últimos lus-tros hace casi imposible mantener esta exclusión. El narcotráico y el terrorismo internacional han llevado la violencia a extremos desconocidos antes 18. Es cierto que América Latina se ha visto
18 Véase los libros de Sofsky (2003) y de Waldmann (2003) sobre la amenaza
38 Disturbios en la tierra sin mal
afectada, de modo particular, por el narcotráico, y mucho menos por el terrorismo internacional. Empero, ambos son fenómenos extraestatales que exigirían una ampliación del campo de análisis más allá de lo estrictamente nacional.
3. La memoria
La discusión previa acerca de los conceptos de poder y violen-cia se mantuvo en un presente indeinido. En efecto, lo político se concibe por deinición como actual, la política de hace diez años ya pertenece a la historia. La literatura política sería, pues, tan transitoria como la política misma. Es cierto que esto vale para gran parte de la literatura política propiamente dicha, tal como lo atestiguan obras comprometidas con el presente de épo-cas pasados. Sin embargo, hay una literatura que supera lo tran-sitorio gracias a la memoria. En esto se encuentra con la política, que usa la memoria para sus propios designios.
El concepto de memoria trasciende lo estrictamente político en tanto que constituye un elemento fundamental tanto del indivi-duo como de agrupamientos, desde la familia hasta la nación. Fi-lósofos, sociólogos y psicólogos comparten la convicción de que la memoria constituye un elemento central de la identidad humana. Un hombre que ha perdido la memoria ha perdido su identidad. Esta constatación puede trasladarse a las entidades colectivas, in-cluyendo la Nación. Según escribe Aleida Assmann (1999, 64), la memoria está relacionada con la identidad personal, con la historia y con la Nación. Según Schopenhauer, un pueblo llega sólo a través de la historia enteramente a la conciencia de sí mismo 19. De ahí se
que constituye el terrorismo internacional para el poder estatal.19 “Erst durch die Geschichte wird ein Volk sich seiner selbst vollständig
Violencia, política y ficción en América Latina 39
comprende la importancia de la memoria en las discusiones sobre la identidad latinoamericana (o la argentinidad, la peruanidad, etc.). Ahora bien, la memoria individual es, en principio, algo inmaterial, tal como lo es la conciencia, pero que puede ser exteriorizada es-cribiendo, por ejemplo, un diario o nuestras memorias. Asimismo, existen expresiones exteriores de la memoria colectiva que nos per-miten, de modo indirecto, acceder a ella. La memoria colectiva se maniiesta en la todalidad de las tradiciones orales y escritas, en las expresiones artísticas y culturales, así como en los objetos de uso diario. La literatura constituye, por ende, sólo una parte de la me-moria colectiva, si bien podemos decir que se trata de una parte privilegiada, compitiendo en esto con la historiografía que es, se-gún escribe Jacques Le Goff, la forma cientíica de ella 20.
La memoria colectiva guarda el recuerdo de ciertos hechos, de ciertos personajes del pasado. De modo general, se trata de he-chos fundacionales de las naciones y, en la misma línea, lo que se recuerda son las victorias y los victoriosos. Las estatuas de Bolí-var, de San Martín, de Morelos, de O’Higgins que adornan las plazas latinoamericanas atestiguan esta observación, tal como lo hacen los nombres de las calles y plazas. Sin embargo, en América Latina hay, igualmente, una tradición que insiste en recordar a los perdedores, concretamente, a los héroes indígenas que se resistie-ron a los conquistadores españoles, también ellos profusamente recordados por estatuas y nombres de calles y plazas 21.
bewusst” (Schopenhauer 1960, II, 571).20 Le Goff: 1991, 227. Véase los estudios fundacionales sobre la memoria colectiva de Maurice Halbwachs (1925 y 1950).21 Sobre los llamados “lugares de la memoria”, véase la obra pionera de Pierre Nora (1999-2010 [1984-1992]).
40 Disturbios en la tierra sin mal
Hace más o menos treinta años (con ligeras diferencias entre los diferentes países), las dictaduras militares han desaparecido pero sobreviven en la forma de traumas nacionales. En efecto, el discurso público de estos países se enfoca en la memoria de las dictaduras, según constatan los autores del mencionado estudio sobre la violencia en América Latina (Imbusch/Misse/Carrión, 2011, 113 y 117). Podemos extender esta constatación a la li-teratura, los ejemplos abundan. El discurso político y la litera-tura crean una “cultura de la memoria” (Erinnerungskultur) que mantiene vivo el recuerdo del pasado violento. De esta forma, la memoria se convierte en un hecho político.
En un artículo reciente, Aleida Assmann anota que actual-mente hay sólo tres papeles que la memoria nacional puede acep-tar: el del vencedor del mal, el del resistente y mártir quien ha lu-chado contra el mal y, inalmente, el de la víctima que ha sufrido pasivamente el mal (Assmann 2011, 36). La autora propone cua-tro modos de asimilar la memoria de un pasado violento. El pri-mero es el “recuerdo dialógico”, basado en un libro de Christian Meier (2010) que sostiene la tesis de que la memoria no impide la repetición de violencias sino que, por el contrario, mantiene vivas las energías destructivas y genera nuevas agresiones. Si esto es así, el olvido puede calmar los conlictos y posibilitar una fase de re-integración. Según escribe Assmann, este procedimiento ayudó en la primera fase de la democratización de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y de su incorporación en la comuni-dad de los pueblos (ibíd., 27-29). El segundo modelo es “recor-dar para no olvidar jamás”. El intento de olvidar fracasa en casos de violencia extrema, como el del holocausto. Assmann propone el término de “contrato de memoria” entre los autores de los he-chos y las víctimas (o los hijos de ellos) para mantener viva la me-moria del pasado violento (ibíd., 29-32). El tercer modelo que plantea es “recordar para superar”. Esta forma de la política de la
Violencia, política y ficción en América Latina 41
memoria se basa en la disposición de la sociedad de reconocer la violencia del pasado, de escuchar el relato doloroso de las vícti-mas y simpatizar con ellos. El medio privilegiado son las llamadas “comisiones de verdad” que han sido inventadas -según anota- en América Latina y de las cuales existen actualmente unas cuarenta en todo el mundo. Estas comisiones se basan en la fe de la fuerza transformadora de la verdad. “Recordar para no repetir” se ha convertido en un imperativo político y cultural. En la base es-tán los valores de los derechos humanos y de la dignidad humana (ibíd., 32-35). El cuarto y último modelo, inalmente, es el “re-cordar dialógico” y designa procesos internacionales, en los cua-les las naciones no se limitan a recordar el pasado nacional sino que incluyen la violencia inligida a otros pueblos (ibíd., 35-40).
Assmann ha elaborado estos modelos sobre la base de la his-toria reciente de algunos países europeos, sobre todo Alemania, lo que no impide que puedan aplicarse igualmente a América La-tina. En efecto, los modelos hacen ver que la “cultura de la me-moria” no es un fenómeno especíico de los países latinoameri-canos luego de superada una dictadura, sino que se trata de un fenómeno casi universal. Sin embargo, los países latinoamerica-nos muestran rasgos particulares los cuales diieren, además, en-tre ellos. En principio, los cuatro modelos designan fases tempo-rales. En América Latina, por el contrario, me parece que serían más bien alternativos, siendo el segundo y el tercer modelo los más importantes, y dependería de cuál perspectiva se privilegia-ría. Lo que resulta impensable, por lo menos por el momento, sería la tesis citada de Meier según la cual el olvido puede calmar los conlictos y posibilitar una fase de reintegración. El “contrato de memoria” postulado por Assmann (¿todavía?) no es posible, y el lema “recordar para no olvidar jamás” es el que domina tanto el discurso político como la literatura. De modo general, la di-cotomía entre recordar y olvidar es uno de los problemas más
42 Disturbios en la tierra sin mal
espinosos en el contexto en el que se inserta la política, la me-moria y la literatura de acuerdo a lo que atestiguan una serie de publicaciones dedicadas a ello, entre las que cabe destacar la obra La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000) de Paul Ricoeur, que ofrece una relexión profunda y estimulante sobre la cuestión.
Me centré en los países que dejaron atrás una dictadura mi-litar porque en ellos es más evidente cómo la memoria colectiva constituye un hecho político. Sin embargo, no se trata de un fe-nómeno exclusivo de estos países, puesto que podemos observar también en otros sitios nuevas variantes de ella. Llegado a este punto, cabría desarrollar un análisis de las diferentes expresiones de la memoria en los distintos países latinoamericanos, lo que trasciende -y por mucho- el marco de un artículo.
Sin embargo, no puedo cerrar el apartado sobre la memoria sin mencionar otra expresión literaria de ella que ha dominado, hasta cierto punto, la producción de las últimas décadas. Me re-iero a la llamada nueva novela histórica que evoca períodos tras-cendentales de la historia del subcontinente, sobre todo la Con-quista y las Guerras de Emancipación. A primera vista, la nueva novela histórica está lejos de toda política. Sin embargo, llama la atención el hecho de que haya surgido masivamente en el mismo momento que se extinguían las dictaduras y, con ellas, las no-velas (y las piezas teatrales) dictatoriales. ¿Se trata de una mera coincidencia sin mayor importancia, o podemos ver en ello una respuesta inconsciente al cambio de las condiciones políticas? En efecto, pueden proponerse varias hipótesis para explicar el éxito de la nueva novela histórica en un contexto político: (1) evasión del presente político, (2) la búsqueda de nuevos temas interesan-tes, puesto que el presente democrático parece algo insulso, (3) la búsqueda de las raíces del reciente pasado violento. Liberados de la presión inmediata de la violencia, los autores estarían libres de trascender el presente político. Veo difícil optar por una de estas
Violencia, política y ficción en América Latina 43
hipótesis; sin embargo, hay que reconocer que las tres están vin-culadas con la política, si bien de un modo implícito.
Conclusión
Había empezado la relexión teórica con la constatación de una oposición aparente: lo político, ¿es omnipresente en un sen-tido totalizador, o constituye sólo una parte de la vida humana? La relexión sobre los tres elementos de lo político que acabo de presentar me lleva a la respuesta que ambas proposiciones son vá-lidas, pero no en una oposición en la cual los dos polos se ani-quilarían mutuamente, sino en el sentido de una dialéctica fruc-tífera. En un estado totalitario -y el siglo XX ha visto toda una serie de ellos, en Europa, en Asia, en África, en América Latina- la política permea toda la vida de los ciudadanos hasta tal punto que la opción por sustraerse a ella constituye un acto político. En una sociedad libre, por el contrario, el individuo tiene más opcio-nes y puede elegir una vida lejos de la política, lo que no elimina su responsabilidad para mantener que la sociedad quede libre.
Si echamos una ojeada totalizadora a la situación política de América Latina, podemos constatar un enorme cambio después de la desaparición de las dictaduras militares. Del mismo modo, han desaparecido las guerrillas, con una sola excepción impor-tante, la de las FARC en Colombia y algún rebrote reciente del Sendero Luminoso. América Latina se ha convertido en un sub-continente que se caracteriza políticamente por la democracia. Sin embargo, lo que puede parecer un gran avance en el desarro-llo político lo es sólo parcialmente. Porque la democracia es un sistema que hay que llenar continuamente con vida y que, ade-más, está abierto a abusos. El poder democrático no puede con-siderarse, a priori, como emanación del mal, lo que no impide que un político o un partido elegidos democráticamente pueda
44 Disturbios en la tierra sin mal
revelar tendencias dictatoriales o mostrarse corrupto. Hay gobier-nos democráticos que se sirven de paramilitares para luchar con-tra la guerrilla o el narcotráico.
No han desaparecido los problemas del ayer: la desigualdad social y étnica, la pobreza, la violencia criminal, la corrupción, el narcotráico. Han aparecido nuevos problemas que no son es-pecíicamente latinoamericanos: el poder de las empresas multi-nacionales, el terrorismo internacional. La democratización no signiica, lamentablemente, la llegada de un paraíso. Para la lite-ratura, la nueva situación implica un reto para redeinir su rela-ción con la política.
Bibliografía
Assmann, Aleida. 1999. Erinnerungsräume. Formen und Wandlun-gen des kulturellen Gedächtnisses. München: Verlag C. H. Beck.
—. 2011. Von kollektiver Gewalt zu gemeinsamer Zukunft. Vier Mo-delle für den Umgang mit traumatischer Vergangenheit. En: Wol-fgang R. Assmann; Albrecht Graf von Kalnein (eds.). Erinnerung und Gesellschaft. Formen der Aufarbeitung von Diktaturen in Eu-ropa. Berlin: Metropol Verlag, 2011, 25-42.
Canetti, Elias. 1978 [1960]. Masse und Macht. Düsseldorf: Claassen.Cavarero, Adriana. 2009. Horrorismo. Nombrando la violencia con-
temporánea. Traducción de Saleta de Salvador Agra. Barcelona: Anthropos; México: UAM-Ixtapalapa.
—. Champs de pouvoir et de savoir au Méxique. 1982. Paris: Eds. du CNRS.
Collins, Randall. 2009. Violence. A Micro-Sociological Theory. Prince-ton: Princeton University Press.
De Paepe, Christian; Nadia Lie; Luz Rodríguez Carranza; Rosa Sanz Hemida (eds.). 1995. Literatura y poder. Actas del Coloquio
Violencia, política y ficción en América Latina 45
Internacional K.U.L (Lovaina)/U.F.S.I.A. (Amberes) octubre de 1993. Leuven: Leuven University Press.
—. The Discourse of Power. 1983. Minnesota: Institute for the Study of Ideologies and Literature.
Dorfman, Ariel. 1972 [1970]. La violencia en la novela hispanoame-ricana actual. En: íd.: Imaginación y violencia en América. 2a ed. Barcelona: Anagrama, 9-37; asimismo, en: Saul Sosnowski (ed.): Lectura crítica de la literatura americana. Actualidades fundacio-nales. Caracas: Ayacucho 1997 (Ayacucho 196), 387-410.
Easton, David. 1981. The Political System. An Inquiry into the State and Political Science. Chicago and London: The University of Chi-cago Press (reimpresión de la 2a ed. 1971; 1a ed. 1953).
García Canclini, Néstor. 1989. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo.
Halbwachs, Maurice. 1975 [1925]. Les Cadres sociaux de la mémoire. Préface de François Châtelet. Paris-La Haye: Mouton (Archontes 5).
—. 1968 [1950]. La Mémoire collective. Préface de Jean Duvignaud. 2e éd. revue et augmentée. Paris: PUF (reimpresión 1997).
Imbusch, Peter; Misse, Michel; Carrión, Fernando. 2011. Violence Research in Latin America and the Caribbean: A Literature Review. En: International Journal of Conlict and Violence 5.1, 87-154.
Isaac, Jeffrey. 1992. Conceptions of Power. En: Encyclopedia of Go-vernment and Politics. Ed. by M. Hawkesworth and M. Kogan. London and New York: Routledge, I 56-69.
Kohut, Karl. 1990. Un universo cargado de violencia. Presentación, aproximación y documentación de la obra de Mempo Giardinelli. Frankfurt a.M.: Vervuert (americana eystettensia. Serie B, 1).
—. 1995. El poder político como tema literario. En: De Paepe, Chris-tian; Lie, Nadia; Rodríguez Carranza, Luz; Sanz Hemida, Rosa (eds.): Literatura y poder. Actas del Coloquio Internacional K.U.L. (Lovaina)/U.F.S.I.A. (Amberes) octubre de 1993. Leuven: Leuven University Press, 59-91.
46 Disturbios en la tierra sin mal
—. 2002. Política, violencia y literatura. En: Anuario de Estudios Ame-ricanos 59,1, 193-222.
—. 2009. Literatura y memoria. Relexiones sobre el caso latinoameri-cano. En: Revista del CESLA (Warszawa), no 12, 25-40.
Le Goff, Jacques. 1991. El orden de la memoria. El tiempo como ima-ginario. Trad. De Hugo F. Bauzá. Barcelona: Paidós (ed. original: Storia e memoria. Torino: Einaudi 1977).
Meier, Christian. 2010. Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbar-keit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergan-genheit. München: Siedler Verlag.
Nora, Pierre. 1999-2010. Rethinking France: Les Lieux de mémoire. I. The State (1999); II. Space (2006); III. Legacies (2009); Histories and Memories (2010). Chicago: Chicago University Press, 4 vols. (ed. original: Les Lieux de mémoire. Paris: Gallimard 1984-1992).
Pinker, Steven. 2011. The Better Angles of Our Nature. The Decline of Violence in History and its Causes. London: Allen Lane.
Ricoeur, Paul. 2000. La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris: Seuil.Ruggiero, Vincenzo. 2009. La violencia política. Un análisis crimino-
lógico. Barcelona: Anthropos; México: UAM-Azcapotzalco.Rouquié, Alain. 1981. Poder militar y sociedad política en la Argen-
tina. I. Hasta 1943. Buenos Aires: Emecé. (Ed. original: Pouvoir militaire et société politique en République Argentine. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 1977).
—. 1984. El Estado militar en Améria Latina. Buenos Aires: Emecé. (Ed. original: L’Etat militaire en Amérique latine. Paris: Seuil 1982).
—. 1985. ¿Cómo renacen las democracias? Buenos Aires: Emecé.—. 1989. América Latina. Introducción al Extremo Occidente. México:
siglo xxi. (Ed. original: Amérique latine. Introduction à l’Extrême-Occident. 1987).
—. 1992. Guerre et paix en Amérique centrale. Paris: Seuil.
Violencia, política y ficción en América Latina 47
—. 2011. A la sombra de las dictaduras. La democracia en América La-tina. México, D.F.: FCE. (Ed. original: A l’ombre des dictatures. La démocracie en Amérique latine. Paris, Albin Michel 2010).
Schopenhauer, Arthur. 1960 [1844]. Die Welt als Wille und Vorste-llung [Sämtliche Werke, vols. I-II]. Stuttgart/Frankfurt am Main: Cotta-Insel.
Schwartländer, Johannes. 1973. Macht. En: Handbuch philosophis-cher Grundbegriffe. Hg. von H. Krings, H. M. Baumgartner und C. Wild. München: Kösel-Verlag, III, 868-877.
Scruton, Roger. 1982. Power. En: id.: A Dictionary of Political Thought. London and Basingstoke: Macmillan. [3a ed. 2007].
Sofsky, Wolfgang. 1996. Traktat über die Gewalt. Frankfurt a.M.: Fischer. (Ed. francesa: Traité de la violence. Paris: Gallimard 1998.
—. 2003. Violence: terrorism, genocide, war. Londo: Granta.Sorel, Georges. 1908. Rélexions sur la violence. Paris: Librairie de
«Pages libres».Traverso, Enzo. 2012. La historia como campo de batalla. Interpre-
tar las violencias del siglo XX. México: FCE (ed. original: L’Histoire comme champ de bataille. Interpréter les violences du XXe siècle. Pa-ris: Editions de la Découverte 2011).
—. Violence. 1986. En: Dictionnaire des littératures. Ed. Jacques De-moignon. Paris: Larousse.
—. Violence. 1987. En: The Blackwell Encyclopaedia of Political Thought. Ed. David Miller. Oxford: Blackwell Reference, 540s.
Waldmann, Peter. 1985. Politische Gewalt. En: Pipers Wörterbuch zur Politik, I, 741-745.
—. 2003. Terrorismus und Bürgerkrieg - Der Staat in Bedrängnis. München: Gerling Akademie Verlag.
Zarka, Yves Charles. 2000. Figures du pouvoir. Etudes de philosophie politique de Machiavel à Foucault. Paris: (coll. Fondements de la politique).
HISTORIA Y FICCIÓN 22
Enrique Florescano
La historia y la icción se distinguen tanto en el contenido como en los ines, aunque con el tiempo se han entrecruza-
do y fecundado mutuamente. Según Paul Ricoeur: Una cosa es una novela, incluso realista, y otra un libro de
historia. Se distinguen por el pacto implícito habido entre el es-critor y su lector […] Al abrir una novela, el lector se dispone a entrar en un universo irreal, respecto al cual es incongruente la cuestión de saber dónde y cuándo ocurrieron esas cosas; en cambio […] al abrir un libro de historia, el lector espera entrar, guiado por la solidez de los archivos, en un mundo de aconteci-mientos que suceden realmente. Además, al pasar el umbral de lo escrito, está sobre aviso, abre su ojo crítico y exige, si no un discurso verdadero comparable al de un tratado de física, al me-nos un discurso plausible, admisible, probable, y en todo caso, honesto y verídico 23.
22 El presente ensayo es una reformulación profunda del autor sobre el artí-culo que con el mismo título publicara la revista mexicana Nexos en su edición del 1 de Marzo de 2009. (N. del E.) 23 Ricoeur, 2003: 348. Koselleck resumió esta división en una sentencia de Alsted: “Quien inventa peca contra la historiografía; el que no lo hace peca contra la poesía. Con esta frase resumió Alsted, en el siglo XVII, en una sencilla oposición, la historia de un tópico de 2,000 años de antigüedad. La Histoire debía atenerse a acciones y acontecimientos, mientras que la poesía vivía de la icción”, Reinhart Koselleck, 1993: 267.
50 Disturbios en la tierra sin mal
Estas diferencias bien establecidas entre la narrativa literaria y las obras históricas comenzaron a disolverse cuando se propagó la tesis que airmó que el relato histórico y el relato de icción “pertenecen a una sola y misma clase, la de las ‘icciones verba-les’” 24, Según Carlo Ginzburg, esta tesis, que desató una in-tensísima polémica alrededor de la interpretación de la historia en los últimos treinta años, tuvo su origen en 1967, cuando se publicaron los ensayos de Roland Barthes Sobre la ciencia y la literatura y El discurso de la historia 25. A partir de entonces el discurso histórico dejó de ser considerado en sí mismo, y pasó a ser una forma más de la retórica, un lenguaje. De ahí viene la caliicación de esta interpretación como “giro lingüístico” (lin-guisticturn) o “giro retórico”. El historiador norteamericano Hayden White llevó estas propuestas a su punto extremo al air-mar que las obras de historia, al ceñirse a la forma narrativa, no son más que “icciones verbales, cuyo contenido es inventado tanto como descubierto” 26. Frente a la pretensión de verdad que argüían los historiadores dedicados a elucidar el pasado, Hayden White no vio más que “icciones verbales”. En uno de sus ensayos aseveró:
Yo sé que esta insistencia en el elemento icticio en todas las narraciones históricas seguramente provocará la ira de los his-toriadores que creen que están haciendo algo fundamentalmen-te diferente de lo que hace el novelista, en virtud de que ellos se ocupan de acontecimientos “reales”, en contraste con los “imaginados” por el novelista […] De hecho —decía—, damos
24 Ésta es la tesis que esgrime Hayden White, aquí citada por Ricoeur, 2003: 33.25 Ginzburg, 1999: 58-59. Barthes, 1987: 13-21 y 163-177, respectivamente. 26 White, 1978: 82. En español, White, 2003: 107-139.
sentido a la historia (…) del mismo modo que el poeta o el no-velista tratan de darle sentido. 27
Las ideas de White sobre la identidad del relato histórico con la novela y la literatura en general se asentaron con fuerza en su li-bro mayor, Metahistoria, y en obras subsecuentes 28. En el prefa-cio a su Metahistoria, White informó que para estudiar el pensa-miento histórico del siglo xix, el tema central de su libro, procedió primero a elaborar una teoría formal de la obra histórica. En esta teoría percibió “la obra histórica como lo que más visiblemente es: una estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa. Las historias (y también las ilosofías de la historia) combinan cierta cantidad de ‘datos’, conceptos teóricos para ‘explicar’ esos datos, y una estructura narrativa para presentarlos como la representación de conjuntos de acontecimientos que supuestamente ocurrieron en tiempos pasados” 29. Más adelante, al tratar la distinción entre el relato del historiador y el del novelista, escribió:
A diferencia de las icciones literarias, como la novela, las obras históricas están hechas de hechos que existen fuera de la concien-cia del escritor. Los sucesos registrados en una novela pueden ser inventados de una manera como no pueden serlo (o se supone que no deben serlo) en una obra histórica […]. A diferencia del novelista, el historiador se enfrenta con un verdadero caos de su-cesos ya constituidos, en el cual debe escoger los elementos del re-lato que narrará […]. Es decir, el historiador “trama” su relato. 30
27 White, 1978: 98.28 White, 1987: 1992 y 2003. 29 White, 1992: 9.30 White, 1992: 98.
52 Disturbios en la tierra sin mal
Así, como lo ratiican sus seguidores, “para White todas las historias son icciones y sólo pueden ser verdaderas en sentido metafórico. De ahí su insistencia en que ‘los relatos no son verda-deros o falsos, sino más bien más o menos inteligibles, coheren-tes, consistentes y persuasivos, etc. Y esto es válido tanto para ‘los relatos históricos como para los de icción’” 31.
A estos planteamientos respondió críticamente el gran histo-riador italiano Arnaldo Momigliano, quien descaliicó el intento de White de considerar a los historiadores comomeros narrado-res o retóricos identiicados por su lenguaje. “Temo —decía Mo-migliano— las consecuencias de este enfoque para la historio-grafía, porque [White] ha eliminado la investigación de la verdad como la principal tarea del historiador” 32. Los temores de Mo-migliano los compartieron otros historiadores y ilósofos de la historia y dieron lugar a lo que en las décadas de 1980 y 1990 se llamó “crisis de la historia”, la difuminación de lo que hasta entonces era una legitimidad epistemológica inconmovible. “Un tiempo de incertidumbre y crisis epistemológica” lo llamó el his-toriador francés Roger Chartier. Joyce Appley, Lynn Hunt y Margaret Jacob, historiadoras norteamericanas, airmaron: “La historia ha sido sacudida en sus mismos fundamentos cientíicos y culturales”. El historiador inglés Lawrence Stone asentó que el desafío posmodernista “había hecho caer a la profesión de la his-toria en una crisis de autodesconianza acerca de lo que se hace y cómo se hace en esa disciplina”. Richard Evans, un distinguido
31 Jenkins, 2006: 201. Roberts, 1995: 258. En nuestro país, las ideas de Ha-yden White se han divulgado en la revista Historia y grafía de la Universidad Iberoamericana.32 “I fear the consequences of his approach to historiography because he has eliminated the research for truth as the main task of the historian”. Véase Arnaldo Momigliano, 1984: 49-59. Citado por Carlo Ginzburg, 1999: 49.
profesor de la universidad de Cambridge, advirtió con alarma que un “crecido número de historiadores estaban abandonando la búsqueda de la verdad, la creencia en la objetividad y la pes-quisa de un enfoque cientíico del pasado” 33.
En esta polémica el vendaval posmodernista dejó en el aire una pregunta: “¿Qué diferencia separa a la historia de la icción, si una y otra narran?”. Louis O. Mink mantuvo la tesis de que la diferencia entre ambas residía en que “la historia se distingue de la icción por su pretensión de verdad”. Dice Paul Ricoeur que Mink, en su última obra, Narrative Form as a Cognitive Instru-ment, llegó a considerar “desastrosa la eventualidad según la cual el sentido común pudiese ser expulsado de su posición protegida; si desapareciese el contraste entre historia y icción, ambas perde-rían su marca especíica: la pretensión de verdad por parte de la historia” y la fabricación de una realidad mediante artiicios lite-rarios por parte de la icción 34. Como hemos visto, a esa conclu-sión arribó Hayden White. Contra ella se han revelado decenas de historiadores, entre otros, Roger Chartier, quien en un libro reciente sostiene que “Entre historia y icción, la distinción pa-rece clara y zanjada si se acepta que, en todas sus formas (míticas, literarias, metafóricas), la icción es un discurso que informa de lo real, pero no pretende representarlo ni acreditarse en él, mientras que la historia pretende dar una representación adecuada de la realidad que fue y ya no es. En este sentido, lo real es a la vez el
33 Éstas y otras respuestas a la crítica de White fueron recogidas en el libro de Richard J. Evans, 1999: 3-12. En este libro, construido como una réplica a la crítica desbordada de los posmodernistas, el profesor Evans reunió las alarmas de sus colegas, y en particular puso énfasis en la defensa de la investigación objetiva del pasado. 34 Ricoeur, 2003: 320-321. Louis O. Mink, 1987 y 1978: 144-149.
54 Disturbios en la tierra sin mal
objeto y el garante del discurso de la historia” 35. Sin embargo, desde tiempos antiguos la literatura, la poesía y la historia han caminado rutas paralelas porque una y otra persiguen el mismo propósito: representar la realidad 36.
Si numerosos historiadores consideraron la crítica posmoder-nista una explosión que liberó un relativismo sin freno, esa sacu-dida tuvo el efecto de activar una relexión intensa sobre la natu-raleza del conocimiento histórico. Así, las principales discusiones sobre el carácter cognoscitivo, la estructura y las formas de escri-bir la historia fueron suscitadas en los últimos años por el agui-jón posmodernista.
Me detengo en dos respuestas ejemplares a ese estímulo agre-sivo. Por un lado, está la relexión de Paul Ricoeur sobre la me-moria y la historia que resume su larga inquisición sobre la histo-ria y la ilosofía de la historia. La memoria, la historia, el olvido, la gran obra de Ricoeur publicada antes de su muerte, toca los temas centrales desaiados por los posmodernistas: los fundamen-tos de la recordación histórica —la memoria—, sus pilares episte-mológicos —documentos, crítica, explicación-comprensión— y la representación del pasado plasmada en la obra escrita. Ésta úl-tima, que Ricoeur llama la “representación historiadora del pa-sado”, es la que interesa destacar aquí. Para Ricoeur, lo que de-ine a la historia y le otorga su “autonomía epistemológica”, es el
35 Chartier 2007: 39. En un congreso titulado “Fictionality, Narrativity, Ob-jectivity”, Chartier abundó sobre estas diferencias: “entre las muchas formas de narración —decía—, la historia es sin embargo singular porque mantiene una relación especial con la verdad”. Su narración propone reconstruir un pa-sado que efectivamente existió; es decir, tiene la función de producir un relato inteligible. Y esto es lo que constituye a la historia y la separa de la fábula o la falsiicación. Citado por Iggers, 1997: 11-12.36 Langer 1942, citada por Mauricio Tenorio Trillo, 2011: 13.
entrelazamiento de las tres operaciones sustantivas del discurso del historiador: la prueba documental, la explicación-compren-sión y la representación historiadora 37. La unión de la prueba documental con la explicación comprensiva y con la escritura es la fuerza que acredita “la pretensión de verdad del discurso his-tórico” 38. En última instancia, la tarea de representar en el pre-sente “una cosa ausente marcada con el sello de lo anterior” es la tarea especíica de la historia 39. Una tarea que en sus tres fases pasa por la crítica, el término que especiica a “la historia como ciencia”, pues dice Ricoeur que “no tenemos nada mejor que el testimonio y la crítica del testimonio para acreditar la representa-ción historiadora del pasado” 40.
Carlo Ginzburg ha hecho de las tres fases del discurso al que se reiere Ricoeur el hilo conductor de su obra, que señala un punto alto en la historiografía contemporánea. A lo largo de su prolíica trayectoria, Ginzburg ha recorrido los diversos territo-rios del métier de l’historien 41. En esa indagación el rasgo más constante ha sido la búsqueda exigente del testimonio idóneo; la ubicación cuidadosa y, hasta donde es posible, exhaustiva del contexto que rodea al documento, seguida por la comprensión-explicación de la trama, hasta concluir con la relación argumen-tada que muestra que lo narrado es, plausiblemente, una repre-sentación muy cercana a lo que en efecto ocurrió. En su rica bibliografía está presente una crítica aguda y constante contra la
37 Ricoeur, 2003: 178-179; 250-251 y especialmente 311-376.38 Ricoeur, 2003: 371.39 Ricoeur, 2003: 374.40 Ricoeur, 2003: 225 y 372. 41 Entre sus principales libros publicados en español destaco los siguientes: Ginzburg, 1981; 1986; 1991; 2005; 1993; 2003 y 2010.
56 Disturbios en la tierra sin mal
reducción de la obra histórica a su expresión meramente literaria. Para él, el mayor error de la corriente posmodernista es conside-rar la obra historiográica sólo en su acabado inal, la escritura, pasando por alto la “investigación (archivística, ilológica, esta-dística, etcétera) que la hace posible” 42. Sus últimos ensayos re-curren a antiguas y nuevas teorías para explicar la relación entre la escritura y la representación del pasado.
En el postfacio a la edición italiana de El regreso de Martin Guerre, el justamente aplaudido libro de Natalie Zemon Davies, Ginzburg encontró la ocasión para continuar sus relexiones so-bre la relación “entre las narraciones en general y las narraciones historiográicas” 43. Recuerda ahí que la “primera obra maestra de la novela burguesa”, La vida y las aventuras sorprendentes de Robinson Crusoe (1719), de Daniel Defoe, su autor la presentó como “una precisa historia de los hechos” sin “ninguna aparien-cia de icción” 44. Asimismo, Henry Fielding, el celebrado autor inglés, le puso como título a su novela el de The History of Tom
42 Ginzburg, 1999: 101; véase también: 1, 20-21, 39, 57, 62-63, 95 y 103. Amplió y profundizó su crítica a la interpretación postmodernista en su libro El hilo y las huellas. Véase, especialmente, los ensayos “Descripción y cita”; “Pa-rís, 1647: un diálogo acerca de icción e historia”; “La áspera verdad. Un desa-fío de Stendhal a los historiadores”; “Unus Testis”. “El exterminio de los judíos y el principio de la realidad”; “Microhistoria” y “Pruebas y posibilidades”. 43 Este posfacio se tradujo con el título de “Pruebas y posibilidades. Co-mentario al margen del libro El regreso de Martin Guerre de Natalie Zemon Davies”, en Carlo Ginzburg, 2003: 224. El libro de Davies se publicó origi-nalmente en inglés, en 1983, por Harvard University Press. En el último libro citado de Ginzburg, 2010: 11 y 433-465, incluye el ensayo sobre el libro de Natalie Zemon Davis, “Pruebas y posibilidades” (Posfacio a Natalie Zemon Davis). En adelante citamos esta edición. 44 Ginzburg, 2010: 445-448. Georg Lukács, 1966: 16, dice que el mismo Fielding se consideraba, “en cuanto escritor un historiador de la sociedad burguesa”. Véanse otras consideraciones sobre la novela histórica en el libro de Alessandro Manzoni, 1984.
Jones (1749), pues arguyó que su relato ameritaba el nombre de “historia” porque “todos los personajes están bien documenta-dos”. Más tarde, al avanzar el siglo xix, la aparición de las novelas de Walter Scott, Balzac, Stendhal, Flaubert y Tolstói inclinaron el iel de la balanza del lado de la literatura, pues eran una repre-sentación rica y muy iel de la compleja realidad social. Las obras de estos autores desplegaron ante los lectores extensos lienzos históricos donde actuaban personajes representativos de todos los sectores sociales retratados magistralmente.
Esta reacción de los novelistas llevó, hacia 1830, a Giambat-tista Bazzoni, un estudioso de la novela italiana, a demandar un cambio en la narración histórica: “no más los reyes, duques, magistrados; sino también la gente del pueblo, las mujeres, los muchachos […] los vicios, las virtudes domésticas […]; el in-lujo de las instituciones públicas sobre las costumbres privadas”. Ante la insuiciencia o debilidad que mostraban los historiado-res en sus relatos, Bazzoni pedía a los novelistas “una historia más rica, más diversa, más acabada en comparación con aquella que se encuentra en las obras… históricas”. En lugar del relato cronológico de sólo hechos políticos y militares de los historia-dores, solicitaba “una representación más genial del estado de la humanidad” 45.
La respuesta a esta exigencia de cambio en el contenido y los procedimientos para representar la realidad social no tardó en lle-gar. En 1842, en el prólogo a su obra monumental, La comedia humana, Balzac escribió: “acaso podría llegar a escribir la histo-ria olvidada por tantos historiadores, la historia de las costum-bres. Con mucha paciencia y valor, yo haría realidad acerca de la
45 Citado por Ginzburg, 2003: 234-235.
58 Disturbios en la tierra sin mal
Francia del siglo XIX, ese libro que todos nosotros añoramos” 46. Más tarde irrumpieron La cartuja de Parma y El rojo y el negro de Stendhal, Madame Bovary y La educación sentimental de Gustave Flaubert, La guerra y la paz de Tolstói, y otros grandes lienzos que retrataron el entorno social y transformaron los contenidos, los actores, los escenarios y la escritura de la novela, así como las formas de representación del pasado. La novela, advierte George Steiner, “fue el espejo con que la imaginación, predispuesta a la razón, captó la realidad empírica […]” 47.
Estas obras fueron portadoras de cambios radicales, como lo percibió el ino análisis de Erich Auerbach. En El rojo y el negro, dice este autor, “las actitudes y las relaciones de los personajes es-tán estrechísimamente ligados a las circunstancias históricas de la época. Sus condiciones políticas y sociales se hallan entretejidas en la acción de una forma tan real y exacta como en ninguna otra novela y, en general, en ninguna otra obra literaria anterior, ni si-quiera en los ensayos de carácter pronunciadamente político-satí-rico. El entretejido radical y consecuente de la existencia, trágica-mente concebida, de un personaje de rango social inferior, como Julián Sorel, con la historia más concreta de la época y su desa-rrollo a partir de ella, constituye un fenómeno totalmente nuevo y extremadamente importante” 48.
Por ceñirse a estos ines, Erich Auerbach consideró a Stendhal un fundador del realismo que a partir de entonces se iniltró en la literatura. Un fundador que compartía ese título con Balzac, “que poseía tanta capacidad creadora y mucho mayor proximidad a lo real”, y quien tomó como “tarea propia la representación de
46 Citado por Ginzburg, 2010: 233. 47 Steiner, 2002: 29, 63-64. 48 Auerbach, 1950: 429. Hay edición en español: Auerbach, 1983.
la vida de su tiempo, y puede ser considerado, al lado de Stend-hal, como creador del realismo contemporáneo” 49.
Tolstói participó de estas ideas, pero se impuso una tarea más ambiciosa. Años antes de escribir Guerra y paz (1864-1869), su interés por la historia ocupó un lugar especial en su pensamiento. En septiembre de 1852 asentó en su diario: “Escribir la histo-ria auténtica de Europa de hoy: he ahí una meta para toda una vida” 50. Isaiah Berlin consideró que esta obsesión no obedeció a un interés por el pasado en cuanto tal; más bien fue impulsada por “el deseo de penetrar en las causas primeras, de comprender cómo y porqué las cosas suceden como suceden y no de otra manera, de un descontento de las habituales explicaciones [de los historiado-res] que no explican sino que producen insatisfacción…” 51. “La historia y el destino del hombre en la historia, fue el gran tema que se instaló en el intelecto de Tolstói, el artista” 52.
Los novelistas se sintieron entonces pares de los pintores y de los historiadores, parientes próximos de los artíices volcados a representar la vida y reencarnar el pasado. Así lo escribió en una página memorable Henry James:
La única razón de ser de la novela es que pretende represen-tar la vida […] la analogía entre el arte del pintor y el arte del novelista es completa […] así como el cuadro es realidad, la no-vela es historia. Esta es la única descripción justa que podemos dar de la novela. 53
49 Auerbach, 1950: 441.50 Berlin, 1980: 83. 51 Berlin, 1980: 80-111. Véase también Nicola Chiaramonte, 1999 : 55 y 60.52 Chiaramonte, 1999: 55 y 60.53 Henry James, 2001: 10-11.
60 Disturbios en la tierra sin mal
Fue tan innovador y trascendente este cambio que, como apunta Carlo Ginzburg, tuvo que transcurrir “todo un siglo” para que los historiadores comenzaran a responder al “desafío lanzado por los novelistas del siglo xix —de Balzac a Manzoni, de Stendhal a Tolstói- afrontando campos de investigación previa-mente soslayados con la ayuda de modelos explicativos más rei-nados y complejos que los tradicionales. La creciente predilección de los historiadores por temas (y, en parte, por formas expositi-vas) otrora reservados a los novelistas […] no es más que un capí-tulo de un largo desafío en el campo del conocimiento de la reali-dad” 54. El multiforme escenario de la realidad ha sido el campo común de observación de pintores, escritores e historiadores, así como el de economistas, sociólogos, politólogos o antropólogos, aun cuando cada uno de ellos ha privilegiado y perfeccionado sus propios instrumentos para aprehenderlo y representarlo.
Así, cuando el novelista y el historiador ponen manos a la obra, al punto advertimos que uno y otro se sirven de medios diferentes para representar la realidad. Lo coniesa, del lado de la literatura, uno de sus grandes maestros, Henry James. La no-vela, dice James, es un arte regido por principios ineludibles. Una regla del decálogo del novelista dice que éste “debe escri-bir de su propia experiencia”, de tal manera que “sus personajes deben ser reales y tales que pudieran encontrarse en la vida co-tidiana”; “la impresión de realidad […] es, según mi parecer, la virtud suprema de la novela, el mérito del que no pueden menos que depender todos los otros méritos”. “Si este mérito no está presente, todos los demás se reducen a nada, y si éstos realmente aparecen, deben su efecto al éxito con que el autor ha produ-cido la ilusión de vida. El cultivo de este éxito, el estudio de este
54 Ginzburg, 2003: 237-238.
proceso exquisito, constituyen, en mi apreciación, el principio y el in del arte del novelista” 55.
Ernest Hemingway resumió en un párrafo lo que aquí me ha tomado varias páginas: el escritor, decía, “hace algo por medio de su invención, algo que no es una representación sino toda una cosa nueva más verdadera que cualquier cosa verdadera y viva, y uno la hace viva, y si la hace lo suicientemente bien, le coniere inmortali-dad” 56. Por ello, quienes reconocen en el escritor estas virtudes lo consideran un “suplantador de Dios”, un creador omnisciente 57. En tanto oicios, historia y literatura siguen vías diferentes y sus contenidos se rechazan, pero como modos de aprender y repre-sentar la realidad se unen y nutren uno con otro, hasta levantar si-mulacros de experiencias del pasado. Experiencias, que, como dice Mauricio Tenorio, “una vez nombradas por la poesía o contadas por la historia, son tan reales” como la realidad del pasado 58.
Tales son los principios que rigen el arte de la novela. En cam-bio, el discurso del historiador quiere sobre todo representar la
55 James, 2001: 16-17 y 19-20.56 Varios autores, 1968: 201-221. Entrevista a Ernest Hemingway por Geor-ge Plimpton. Las cursivas son mías.57 Vargas Llosa, 1971: 480. En una entrevista reciente con Sealtiel Alatriste (2010: 5-15), Mario Vargas Llosa señala “cuando uno escribe novelas no pue-de contar verdades. Es imposible contar verdades, pues la icción ejerce una presión de tal naturaleza sobre lo que uno quiere que sea puro testimonio, que se ve obligado a introducir también en el testimonio la icción, es decir, que el testimonio sea iniel […] Desde entonces estoy convencido que las no-velas no cuentan verdades, que las novelas se han hecho para contar mentiras, un tipo de mentiras que son muy sui géneris, porque sólo a través de esas mentiras se pueden expresar ciertas verdades”. El mismo Vargas Llosa (2007: 17-32 y 403-424) desarrolla con más amplitud estas ideas. 58 Tenorio, 2011: 13 y más adelante “Usar metáforas para contar el pasado no es sólo un recurso retórico del historiador, sino es, como para el poeta, la ma-nera de capturar ‘realidades’ humanas incomprensibles de otra manera”, 16.
62 Disturbios en la tierra sin mal
realidad, y para ello comienza por seleccionar las fuentes idóneas y comprobar la veracidad de su contenido; luego, para ijar la di-mensión de esos datos, está obligado a confrontarlos con su con-texto espacial y temporal, y inalmente tiene que darle a todo ello un acabado, una presentación escrita. Son éstas reglas también ineludibles, pero distintas de las del arte de novelar, como lo ha mostrado desde sus orígenes el oicio del historiador 59.
Tunja, 05 de junio de 2012.
Bibliografía
Alatriste, Sealtiel. 2010. “Verdades profundas a través de la icción”, Revista de la Universidad de México, no. 81, noviembre 2010 .
Auerbach, Erich. 1950. Mimesis, The Representation of Reality in Western Literature. E. U. Doubleday Anchor.
— 1983. Mimesis. México, Fondo de Cultura Económica.Barthes, Roland. 1984. Le bruissement de la langue: Essais critiques IV.
París. Seuil. — 1987. El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura.
España. Paidós.Berlin, Isaiah. 1980. Pensadores rusos. México. Fondo de Cultura
Económica.Chartier, Roger. 2007. La historia o la lectura del tiempo. España. Edi-
torial Gedisa. Chiaramonte, Nicola. 1999. “Tolstói y la paradoja de la historia” en La
paradoja de la historia. Stendhal, Tolstói, Pasternak y otros. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
59 Véase el libro de Enrique Florescano, La función social de la historia, de próxima aparición.
Evans, Richard J. 1999. In Defense of History. Londres. W.W. Nor-ton and Company.
Florescano, Enrique. 2012. La función social de la historia. México. Fondo de Cultura Económica.
Ginzburg, Carlo. 1999. History, Rhetoric, and Proof. Inglaterra. Uni-versity Press of New England.
— 1981. El queso y los gusanos: El cosmos según un molinero del siglo XVI. España. Muchnik Editores
— 1986. Mitos, emblemas, indicios. España. Gedisa.— 1991. Historia nocturna. España. Muchnik Editores.— 1993. El juez y el historiador. España. Muchnik Editores. — 2003. Tentativas. México. Universidad Michoacana de San Nico-
lás de Hidalgo. — 2005. Los benandanti: brujería y cultos agrarios entre los siglos xvi y
xvii. México. Editorial Universitaria de la U. de Guadalajara.— 2010. El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo icticio. México.
Fondo de Cultura Económica.Iggers, Georg G. (1997): Historiography in the Twentieth Century. E.
U. Wesleyan University Press.James, Henry. 2001. El arte de la novela y otros ensayos. México. Edi-
ciones Coyoacán.Jenkins, Keith. 2006. ¿Por qué la historia? Ética y posmodernismo.
México. Fondo de Cultura Económica.Koselleck, Reinhart. 1993. “Historia magistra vitae”, en Futuropa-
sado. Por una semántica de los tiempos históricos. España. Ediciones Paidós.
Langer, Susanne K. 1942. Philosophy in a New Key. A Study in the Simbolism of Reason, Rite and Art. Harvard University Press.
Lukács, Georg. 1966. La novela histórica. México. Ediciones Era.Louis O. Mink. 1987. Historical Understanding. Cornell University
Press.
64 Disturbios en la tierra sin mal
—1978. “Narrative Form as a Cognitive Instrument”, en Robert H. Canary y Henry
Kozicki (Eds.). The Writing of History: Literary Form and Histori-cal Understanding. E. U. University of Wisconsin, 1978: 144-149.
Manzoni, Alessandro. 1984. On the Historical Novel. Translated, with an introduction by Sandra Bermann. E. U. University of Ne-braska Press
Momigliano, Arnaldo. 1984. “The Rhetoric of History and the History of Rhetoric: On Hayden White’s Tropes”, en Settimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico. Roma. Edizioni di Storia e Letteratura.
Ricoeur, Paul. 2003. La memoria, la historia, el olvido. España, Trotta. Roberts, David. 1995. Nothing but History. University of California
Press.Steiner, George. 2002. Tolstói o Dostoievski. España. Ediciones Siruela.Tenorio Trillo, Mauricio. 2011. “Poesía e historia”, Istor. Revista de his-
toria internacional, núm. 47.White, Hayden. 1978. “The Historical Text as Literary Artifact”, en
Tropics of Discourse. Johns Hopkins University Press.—1987. The Content of the Form. Narrative Discourses and Historical
Representation. The Johns Hopkins University Press.—1992. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX.
México. Fondo de Cultura Económica. —2003. El texto histórico como artefacto literario. España. Paidós.Vargas Llosa, Mario. 1971. García Márquez: historia de un deicidio.
España. Barral Editores.— 2007. La verdad de las mentiras. México.Punto de Lectura.— Varios autores. 1968. El oicio de escritor. México. Ediciones Era.REVISTASHistoria y grafía, Universidad Iberoamericana. Sobre White véase
número 24, año 2005.
CINE Y DICTADURA EN ARGENTINA
La problemática del archivo y la memoria expandida
Daniel Link 60
Mi propósito es interrogar la dimensión del alcance de la ar-ticulación entre violencia y memoria, para lo cual creo, hay
que situar la problemática del archivo en relación con las tecnolo-gías de la memoria (memoriales, museos, sitios de memoria, in-tervenciones urbanas, novelas y películas) interrogando, al mismo tiempo, los presupuestos de los análisis e hipótesis que discutire-mos en los días próximos.
Presentaré una pieza de archivo, la película de 1979 produ-cida por integrantes del Cine de la Base 61, Jorge Denti y Juana
60 Daniel Link es catedrático y escritor. Dicta cursos de Literatura del Siglo xx en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Tres de Febrero dirige la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el Programa de Estudios Latinoamericanos.61 Entre sus fundadores se cuenta Gleyzer, formado en la Escuela Superior de Cine de la Universidad Nacional de La Plata. Decide dejar la Facultad de Ciencias Económicas y solicita la inscripción en la de cine en La Plata. En 1964 ilma La tierra quema con fotografía de Rucker Vieyra, nombre decisivo en el desarrollo de la estética del Cinema Novo cuyo monumento será la obra de Glauber Rocha. A partir de 1965 colabora con las direcciones de noticias
66 Disturbios en la tierra sin mal
Sapire, quienes realizaron como primera actividad en su exilio peruano un documental llamado Las tres A son las tres armas (1979), con la “Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar” como banda sonora y una selección de imágenes que combinaban con total desparpajo lo iccional y lo documental. La película, natu-ralmente, está disponible en YouTube. Era, además de los conte-nidos de la película, algunos de los cuales citaré más adelante, esa relación entre aquel documental y esta tecnología de archivo lo que me interesaba interrogar: la circunstancia singular de aquella toma de la palabra y su actual inclusión en un archivo total de la memoria expandida.
Tal vez sea necesario recordar una vez más la sentencia de Las palabras y las cosas, según la cual “El ámbito de las cosas di-chas es lo que se llama el archivo; la arqueología pretende ana-lizarlo”. 62 La arqueología que emprenderemos en estos días, pues, toma como objeto de referencia “las cosas dichas” pero
de Canal 7 y Telenoche-Canal 13, donde se exhibió en 1966 su producción documental seriada sobre la vida cotidiana en las Islas Malvinas. Nuestras Islas Malvinas es parte del mismo proyecto. Sus pioneras investigaciones fílmicas sobre la zafra de azúcar en Cuba se exhibieron en la televisión argentina. Mé-xico, la Revolución congelada, su documental del año 1970, fue prohibido en Argentina por pedido del entonces presidente de México. „Cine de la Base“, que participaba de la militancia del MRT, piensa la cámara como un arma de combate. Ya desde la clandestinidad, ilma los mediometrajes Swift y Ni olvido ni perdón, la masacre de Trelew con material de archivo y una nota a los líderes de Montoneros, ERP y FAR realizada por la televisión chubutense. En 1973, ilma Los traidores, que narra la historia de un sindicalista corrupto (ic-cionalización de José Ignacio Rucci). Fue secuestrado el 27 de mayo de 1976 en la puerta del Sindicato Cinematográico Argentino (SICA) y permanece desaparecido hasta hoy. El grupo „Cine de la Base realiza, desde su exilio pe-ruano, Las 3 A son las tres Armas, corto con fragmentos de la carta abierta a la junta militar escrita por Rodolfo Walsh. Las copias originales de Los Traidores tuvieron que ser sacadas del país y fueron recuperadas recién después de 1983.62 Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. Pág.
Violencia, política y ficción en América Latina 67
también las circunstancias singulares de cada toma de la palabra: no tanto lo que se dijo sino por qué hubo que decirlo.
En principio, se presentarán ante nosotros una multiplicidad de objetos y de procesos históricos que deberíamos ser capaces de sostener en su singularidad diferencial. Compararemos obje-tos y procesos, pero tal vez lo que nos corresponda sostener sea una mirada dispars en contra de la perspectiva compars, es decir: aquello que Deleuze y Guattari retomaron del Timeo de Platón para caracterizar el devenir menor de la ciencia: no el modelo le-gal o legalista adoptado por la ciencia real, sino el elemento que remite a materias-fuerza antes que a materias-forma 63: ya no se trataría de extraer constantes a partir de variables, sino de poner las variables en estado de variación continua, ecuaciones diferen-ciales inseparables de una intuición sensible de la variación.
Esa perspectiva ha sido recientemente reivindicada por Raúl An-telo en relación con los estudios comparados 64 y por Jorge Rufi-nelli en relación con las películas del chileno Christian Sánchez 65, ese cineasta que no ha cesado de proponer una “verdadera antro-pología del margen” vacía de toda victimización política, como ha señalado su compatriota Iván Pinto 66.
La distancia que va de lo compars a lo dispars será decisiva, creo, para examinar ejercicios como los de Osvaldo Bayer en Awka Liwen — Rebelde amanecer (77’, 2010), una película inscripta en el memorialismo estatal, sus políticas de la verdad y su pedagogía
63 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. “Tratado de nomadología” en Mil Mese-tas. Valencia, Pre-textos, 1988, págs. 375 y siguientes.64 “Só centros: elipses” (ABRALIC, julio de 2011, mimeo)65 Cfr. Rufinelli, Jorge. “Christian Sánchez: Retrato del nómada que nunca se fue” en Russo, Eduardo Ángel (comp.). Hacer cine: producción audiovisual en América Latina. Buenos Aires, Paidós, 2008, pág. 283 y siguientes.66 En www.lafuga.cl
68 Disturbios en la tierra sin mal
de la historia. Declarada de interés nacional por la Presidencia de la Nación, fue presentada el año 2010 en la Feria del Libro de Frankfurt, como parte de la conmemoración del Bicentenario y se anunció que una versión para niños se distribuirá en las escuelas del país a través del Ministerio de Educación de la Nación y de las carteras educativas provinciales. Autodeinido el ilm como “un documental histórico educativo realizado luego de una profunda investigación, con método cientíico”, sostiene, en consecuencia, la perspectiva compars propia de la ciencia real de Estado.
En el otro extremo del arco, encontraremos las cartas visuales de Tiziana Panizza 67, que sostienen con la memoria la relación propia de los cristales refractantes facetados, el multiperspecti-vismo y, al mismo tiempo, interrogan precisamente la relación de in-coincidencia del lenguaje (y de la memoria) respecto de si. Si al compars le corresponde un espacio homogéneo (estriado, en-columnado: el campo de gravedad es su modelo, con su reduc-ción de todas las fuerzas a un valor universal), al dispars le co-rresponde el espacio de la variación ininitesimal (o directamente liso), habitado por multiplicidades que ocupan el espacio sin me-dirlo 68. Es un espacio sin conductos ni canales, por lo que a du-ras penas las películas de Panizza llegarían a los aparatos escolares (ese canal de memorización).
67 Tiziana Panizza dirigió Dear Nonna: a Film Letter (2005), premiado en festivales y muestras de videoarte y cine experimental, con el que Remitente: una carta visual (2008) forma serie. Realizó también la video-creación Deja-Vu (2006) para el dúo de música electroacústica Goliat, una improvisación en tiem-po real entre elementos sonoros e imagen. Vistiendo el Tiempo (2007), es una instalación en serie de cinco piezas audiovisuales para la colección permanente del Museo de la Moda y el Textil, de Santiago de Chile. Ha realizado también documentales para Discovery Channel, People & Arts y Travel Channel. 68 Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, op.cit, pág. 368
Violencia, política y ficción en América Latina 69
Las características mismas de (algunas) tecnologías de la me-moria (y sus objetos), respecto de otras, legitimaría, pues, esta doble vía analítica.
Pero, además, al menos en lo que respecta al “caso argentino” (el único sobre el cual me atrevo a hablar con alguna autoridad), plantea la dimensión ética del memorialismo, que nos obligará a plantear lo dispars al mismo tiempo como efecto de una perspec-tiva metodológica y como una propiedad del objeto considerado: la memoria y su relación con la verdad, la memoria y su relación con el futuro. Volveré sobre el punto, pero antes se hace necesa-rio un rodeo.
*Andreas Huyssen, uno de los primeros analistas, y uno de los
más sutiles, de la cultura del memorialismo en tiempos de glo-balización, ha intentado dar algunas respuestas a estos interro-gantes en En busca del futuro perdido y otras intervenciones de similar alcance.
En su perspectiva, uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años consistió en el surgimiento de la memoria como una preocupación central de la cultura y de la política de las sociedades occidentales, un giro hacia el pasado que contrasta de manera notable con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característico de las primeras décadas del siglo XX 69.
En una conferencia que pronunció en Porto Alegre en 2004 advirtió que un discurso memorialista omnipresente, inclusive excesivamente público, como una campaña de marketing, puede generar un olvido por agotamiento:
69 Huyssen, Andreas. En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. Buenos Aires, FCE, 2002, pág. 13
70 Disturbios en la tierra sin mal
El foco intenso en la memoria del pasado puede bloquear nuestra imaginación del futuro y crear una nueva ceguera sobre el presente. En este punto, podremos desear colocar entre parén-tesis el futuro de la memoria para poder recordar el futuro 70.
¿Por qué, se pregunta Huyssen, nos dejamos arrastrar por esa marea irresistible del recuerdo total” 71. ¿Es la fantasía de un en-cargado de archivo llevada al grado de delirio? ¿O acaso hay otro elemento en juego en ese deseo de traer todos estos diversos pa-sados hacia el presente? ¿Un elemento especíico de la estructu-ración de la memoria y de la temporalidad en nuestros días que no se experimentaba de la misma manera en épocas pasadas? 72 “¿Por qué esta obsesión por la memoria y el pasado?, ¿por qué este miedo al olvido?, ¿por qué estamos construyendo museos como si no existiera el mañana?” 73
Su hipótesis (que supone que se puede distinguir entre los pa-sados utilizables y los datos descartables) subraya que intentamos contrarrestar ese miedo al (y ese riesgo del) olvido por medio de estrategias de supervivencia basadas en una “memorialización” consistente en erigir recordatorios públicos y privados, en diver-sas dimensiones: los extremos a los que me referiré son los de las prácticas cotidianas y a la del archivo.
70 Huyssen, Andreas. “Resistencia a la Memoria: los usos y abusos del olvido público”, conferencia en INTERCOM — Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 30 de agosto a 3 de setembro de 2004 — PUC-RS — Porto Alegre. http://es.scribd.com/doc/20389040/Huyssen-Andreas-Resistencia-a-la-Memoria-los-usos-y-abusos-del-olvido-publico71 Huyssen, Andreas. “Resistencia a la Memoria:...”, op.cit.72 Huyssen, FCE, p. 1973 pág. 24
Violencia, política y ficción en América Latina 71
El giro hacia la memoria recibe un impulso subliminal del deseo de anclarnos en un mundo caracterizado por una creciente inesta-bilidad del tiempo y por la fractura del espacio en el que vivimos 74.
Sea. Habría, pues, que diferenciar el memorialismo y la musei-icación como parte de una metafísica de la mercancía (la memo-ria como mercancía en tiempos de la globalización) de las estra-tegias ligadas a las historias de naciones y estados especíicos que pretenden crear sistemas políticos democráticos (o, más en gene-ral, una ecología favorable a la proliferación de formas de vida) a partir de historias signadas por singularidades como los extermi-nios en masa, la segregación, las dictaduras militares, los totalita-rismos. Esas estrategias se enfrentan con la tarea sin precedentes de asegurar la legitimidad y el futuro de la política por medio de la deinición de métodos que permitan conmemorar y distribuir responsabilidades (penales o no, y éste es el punto: condenas ético-jurídicas) en relación con determinados momentos de catástrofe.
Entonces, más allá de nuestra necesidad para establecer com-paraciones entre pedagogías tales y cuales (considerando sus te-rrores, sus esperanzas, su eicacia y sus equivocaciones) el ámbito político de las prácticas de la memoria sigue siendo nacional, no posnacional o global 75. Lo que se juega en cada una de esas po-líticas es la singularidad de lo viviente: el modo de vivir juntos y el lugar que en ese vivir juntos ocupa no una memoria unánime sino una memoria compartida, pública.
Habría, entonces, dos dimensiones a tener en cuenta en rela-ción con las políticas de la memoria: la dimensión global y la di-mensión local. A una memoria deslocalizada, entonces, podríamos oponer una memoria situada y proponer (robando la designación
74 pág. 2475 Huyssen, Andreas. Ibid., FCE, p. 21
72 Disturbios en la tierra sin mal
de otro ámbito) una estrategia situacionista para intervenir en la transformación de la articulación entre memoria y olvido que pa-rece percibirse a partir de un memorialismo de nuevo cuño (en tiempos de globalización) que se asocia con las nuevas tecnologías de la información y la lógica de salto tecnológico que las gobierna. Naturalmente, retomaré la importancia de esta estrategia cuando llegue a los archivos digitales y la memoria extendida.
Las precisiones propuestas por Huyssen subrayan, pues, la di-mensión ética de las tecnologías de la memoria y, a su modo, plantean la distancia entre lo compars (su orientación pura hacia el pasado y la cosiicación de las unidades de memoria) y lo dispars (su orientación hacia el futuro, su relación con lo comunitario).
Vuelvo al “caso argentino”. Como pocos países en el mundo, Argentina hizo de la memoria (es decir: de la documentación y del archivo) una política de Estado. De modo que en Argentina habría que distinguir, precisamente entre una dimensión compars (ciencia real de Estado) y una dimensión dispars en la que se juega (en ésta y sólo en ésta) la dimensión de futuro de la comunidad.
Los procesos legales autorizados por la Corte Suprema de Jus-ticia comienzan, sin pausa (aunque sin prisa), a emitir veredicto. Agotada la instancia judicial (llevada hasta sus últimas consecuen-cias), los “Archivos de Memoria” quedarán completos para el Es-tado, pero siempre abiertos, incompletos y fallados para quienes en ellos nos constituimos (pongamos por caso esta ilusión: “los argentinos”). Lo dispars de la memoria se jugará en sede propia-mente ética (y no estatal), dado que lo que se pretende recordar (los crímenes del terrorismo de Estado) trascienden la dimensión judicial e interrogan los fundamentos de lo comunitario, se pro-yectan al futuro. Lo dispars implica la itineración (es el salto ha-cia adelante) y seguir no es lo mismo que reproducir, que implica la “permanencia de un punto de vista ijo” (el de la ciencia real de Estado), exterior a lo reproducido. Seguir, en cambio, es ser
Violencia, política y ficción en América Latina 73
arrastrado por una turbulencia, aventurarse en la variación con-tinua de las variables en lugar de extraer de ellas sus constantes.
El modelo legal (compars) se opone al modelo ambulante (dis-pars) como (tal era la hipótesis) se oponen Awka Liwen y Remi-tente: una carta visual (2008) de Tiziana Panizza.
Las fechas convencionales 1976-2010 señalan los límites tem-porales del memorialismo compars (la formación del terrorismo de Estado en América latina y los procesos judiciales que conde-naron su accionar, el “caso Argentino”). Pero, también, el deci-sivo pasaje a un memorialismo dispars.
Pienso, por ejemplo, en el Equipo Argentino de Antropología Forense y en la Fundación Memoria Abierta, cuyas actividades me gustaría considerar en relación con las tecnologías de la me-moria, la problemática del archivo y la memoria expandida.
“El Equipo Argentino de Antropología Forense (copio la pre-sentación de su página web 76) es una organización cientíica, no gubernamental y sin ines de lucro que aplica las ciencias forenses -principalmente la antropología y arqueología forenses- a la in-vestigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo”. El EAAF se formó en 1984 con el f in de investigar los casos de personas desaparecidas en Argentina durante la última dicta-dura militar (1976-1983) y participa, pues, de la “Segunda Re-pública” 77 que instauró (en el sentido en que funciona un ins-taurador de discursividad) Raúl Alfonsin en Argentina, cuando
76 http://www.eaaf.org/eaaf__sp/77 La “segunda república”, el proyecto político alfonsinista, descansaba en tres pilares: el traslado de la Capital Federal (dispuesta por Ley 23.512, que aparentemente sigue vigente), la Declaración de Foz de Iguazú de 1985 y el Mercosur/ Mercosul/ Ñemby Ñemuha de 1991, consecuencia de aquella De-claración y el Juicio a las Juntas, profundizados y ampliados por los actuales procesos de enjuiciamiento de represores.
74 Disturbios en la tierra sin mal
ordenó el juicio a las juntas militares de gobierno durante esos años inolvidables.
El hecho mismo de la imposibilidad de olvidar el período, el carácter instaurador de la Segunda República (escena que, si no me equivoco, Hugo Vezzetti evocará) y la existencia del EAAF revela algo constitutivo de la dictadura argentina: su carácter ase-sino y al mismo tiempo suicida, la dimensión trágica que en su momento le reconoció Rodolfo Walsh:
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el in de exterminar a la guerrilla justiica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el in original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al im-pulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. 78
El sábado 27 de agosto de 2011, en el Cementerio de Mo-reno, fueron inhumados los restos de Marta Taboada, identiica-dos por el EAAF casi 28 años después de su desaparición, el 28 de octubre de 1976.
En el cementerio, y antes, en la vereda de la dirección en la que vivió Marta Taboada, donde se colocaron baldosones re-cordatorios de su desaparición y de la de Juan Carlos Arroyo y Gladys Porcel, los hijos de las víctimas de la dictadura fueron
78 Walsh, Rodolfo. “Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar”, in-cluida en El violento oicio de escribir. Obra periodística de Rodolfo Walsh. Pri-mera edición en España y notas de Daniel Link. Madrid, 451 editores, 20113.
Violencia, política y ficción en América Latina 75
acompañados por un grupo de amigos, funcionarios públicos, agrupaciones políticas y vecinos.
A lo largo de ese mediodía inclemente, los restos de Marta Taboada recuperaron la dignidad arrebatada: son ahora los res-tos de un nombre, y el acto servía para brindar testimonio de esa circunstancia (de esa reparación de un vínculo comunitario) ante sus deudos.
Esa restitución, similar a la que espera Violeta Barríos en Nos-talgia de la luz, es independiente de los procesos judiciales 79 y de la memoria compars, aunque comparta el mismo horizonte discursivo. Basta con examinar la distancia que se establece en-tre tecnologías de la memoria como los monumentos públicos y los parques temáticos y esos memoriales de la desaparición que se dispersan bajo la forma de epitaios en los cementerios (y podre-mos volver sobre el tema a propósito del libro de Luis Gusman, al que se referirá Celina Manzoni) y, sobre todo, al tramado ur-bano bajo la forma de placas, baldosas, etc... y que constituyen nuestra experiencia de la ciudad: la “ciudad-memoria” a la que se reirió Pablo Sztulwark en la Jornada sobre Arquitectura y Me-moria 80 organizada por Memoria Abierta en agosto de 2009: una tensión y un encuentro entre dos maneras de percibir el es-pacio y el tiempo, entre una mirada trascendente de los lugares hecha de momentos esenciales y una mirada inmanente hecha de momentos cualesquiera, es decir: una tensión y un (des)encuen-tro entre una memoria compars y una memoria dispars (ésta más
79 Marta Dillon, hija de Marta Taboada, dijo: “Todavía falta un montón, falta saber quién disparó, quién cargó los cuerpos en esa esquina de Ciuda-dela, quién irmó las partidas de defunción como NN con datos falsos. Un montón, pero estamos trabajando para eso”. 80 Cfr. las actas de la jornada: Arquitectura y memoria. Buenos Aires, Me-moria Abierta, 2010
76 Disturbios en la tierra sin mal
táctil que visual, cuya temporalidad no está vectorizada sino que se organiza cíclicamente: el eterno recomienzo, la fundación per-petua de una onda de memoria).
En todo caso, lo que esta tecnología de la memoria (la marca-ción urbana) viene a subrayar no es tanto que “haber tenido lu-gar es tener un lugar” (en la ciudad o el cementerio 81), sino que tener un lugar (encontrarlo, imaginarlo, inventarlo), produce el haber tenido lugar del acontecimiento singular que se rememora, algo que se deduce de los expedientes de la justicia que consti-tuyen el cuerpo documental del Estado pero que está allí sólo como borde ilegible, como cicatriz.
Si se pretende sostener una ética, un arte de vivir donde la me-moria sea una pieza fundamental para sostener la multiplicidad, la diferencia, las articulaciones y la proliferación de los espacios de intervención, la felicidad de todos y cualquiera, si se pretende dejarse arrastrar a la errancia de lo dispars, ¿qué riesgos debere-mos evitar y qué herramientas podríamos utilizar?
*Llego a la idea de “archivo total” (y de “memoria expandida”)
con la que había amenazado, dilación justiicada por el carácter monstruoso de las iguras, mezcla los fragmentos de documenta-ción de la memoria compars (la memoria del Estado) y la memoria dispars (ese fondo inmemorial de todos nosotros): las nuevas tec-nologías de archivo y su relación con una pedagogía de la memo-ria (extendida). Si tuve que dar este largo rodeo fue sencillamente para situar el problema en relación con preguntas que ya existían en el cuerpo de lo que podríamos llamar “memorología”.
81 Wajczman, Gerard. El objeto del siglo. Amorrortu, Buenos Aires, 2001.
Violencia, política y ficción en América Latina 77
Antes de entrar de lleno en ese problema, permítanme otro cuento. Hace unos años, el antropólogo Pablo Mora Calderón fue convocado por Amado Villafaña, un aborigen arhuaco de la Sierra Maestra, que pretendía involucrarlo en un proyecto. Villa-faña hablaba en nombre de la Organización Indígena Gonawin-dúa Tayrona, formalizada en 1987 como entidad que representa y expresa a los pueblos Kogi, Arhuaco y Wiwa de la Sierra Ne-vada de Santa Marta. Como los pueblos de la Sierra Maestra habían quedado atrapados en la guerra entre la narcoguerrilla colombiana y el Estado, y su superviviencia misma se veía amena-zada, los mamos de las tribus (autoridades espirituales) querían brindar testimonio de su pensamiento y de la vulnerabilidad cul-tural y medioambiental de la Sierra, que ellos habitan y deien-den. Villafaña quería que Calderón lo ayudara en la difusión de un pensamiento comunitario.
El antropólogo, consciente de los riesgos que su intervención involucraba (la distorsión, por etnocentismo, de las tradiciones de los grupos) se negó a participar del proyecto. Cuando se des-pedía de Villafaña le pidió permiso para sacarle una foto con su camarita de bolsillo. El indio accedió al pedido y pidió lo mismo. Como Pablo Mora Calderón aceptó, Villafaña llamó a su asis-tente, quien vino con una cámara Nikon D300 (en in, una cá-mara profesional carísima) para proceder al retrato.
Naturalmente, el antropólogo se dio cuenta de que había que-dado un poco en ridículo al suponer, por parte de los indígenas que lo habían convocado, un desconocimiento de la técnica: por evitar un estereotipo había caído en uno todavía mayor. El resul-tado del encuentro cambió por completo y se materializó en una serie de documentales, producidos y realizados íntegramente por los indígenas (la serie se llama Palabras mayores, 2009). La mo-raleja de este apólogo es clara: las nuevas tecnologías digitales po-nen la posibilidad de registro y almacenamiento al alcance de todos
78 Disturbios en la tierra sin mal
(y todos quiere decir aquí sobre todo la tribu, la manada). Pero, además, muchas veces una política (un modelo de soberanía) que involucra la relación entre una comunidad y un territorio extre-madamente acotado (problema “local” por excelencia) puede sos-tenerse en tecnologías propias del mundo global.
Lo que vemos es una pedagogía de la memoria (hacia el inte-rior de la misma comunidad, pero sobre todo: hacia el exterior de ella) articulando lo ancestral y lo inmemorial de una forma de vida y de una comunidad heridas por la guerra civil con tecnolo-gías de registro y archivo de última generación. Lo local y lo glo-bal, lo compars y lo dispars, pero sobre todo, la dimensión ética (la circunstancia de la toma de la palabra). La tribu sale a decirse a sí misma, y eso no tanto para sostener una identidad cuanto para reclamar su posibilidad de vida 82.
En esos fragmentos de memoria pública se encuentra ya no la verdad de nuestra vida sino la condición de posibilidad del vivir mismo y esos fragmentos de memoria constituyen, de manera instantánea, piezas de archivo.
Los archivos digitales y las nuevas tecnologías (en in: inter-net) nos ponen frente a un desafío hasta ahora desconocido para proyectar ecos, repercusiones, multiplicación de los espacios de intervención, alcances y proliferaciones de ondas de memoria, en
82 Por supuesto, ignoramos todavía el resultado de una juntura semejante en los términos estrictos en los que el problema fue formulado: si de lo que se trataba era de incluir en el archivo ininito de los gestos el fragmento de memoria que sostiene a una comunidad y a una forma de vida, la eicacia de esa operación deberá medirse en relación con la supervivencia (o no) de esa comunidad y esa forma de vida en particular : tanto puede ser que la palabra de los mamos adquiera la dimensión que pretende, o que sus voces se confun-dan con la puerilidad de Avatar.
Violencia, política y ficción en América Latina 79
términos de sostener una ética (un arte de vivir) que ponga la fe-licidad al alcance de todos y cualquiera.
Postulada la memoria como el arte de combinar fragmentos de archivo pre-existentes e insistentes (y sólo eso), no es extraño que, en el interior de Internet, quepa la historia entera, todas las imáge-nes, todos los sueños, los propios, los ajenos, pero también todas las palabras y todas las voces: la memoria como caja de resonancia donde lo que se pretende es la escucha de un pasado tal vez cada día menos audible y de un futuro cada vez más indescifrable. ¿Po-drá cumplirse esa pretensión o, como ha señalado Andreas Huys-sen, el riesgo es la transformación del coro de voces (las ondas de memoria) en un ruido indescifrable, inútil, que nos vuelve sordos?
*En YouTube (y sus ramiicaciones) está todo: Las 3 A son las
tres armas, el trailer y fragmentos de Awka Liwen, Remitente: una carta visual, el mapa de la repercusión de Palabras mayores, las conferencias de Andreas Huyssen, los últimos cortos de Lu-crecia Martel, y esta frase de Raymundo Gleyzer: “Nosotros no hacemos ilms para morir, sino para vivir, para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán” (1974).
Pero, además de todo, como en bucle, está la propia memoria de YouTube, su primer video. Se llama Me at the zoo 83 (tradu-cido como Yo en el zoológico), dura 19 segundos y fue subido al servidor el sábado 23 de abril de 2005 a las 8:27 de la noche por el usuario “jawed”, que no es sino Jawed Karim, uno de los co-fundadores del sitio. 84 El video fue tomado por Yakov Lapitsky
83 El video puede verse en http://youtu.be/jNQXAC9IVRw.84 Ciertos antiguos compañeros de trabajo en PayPal (un sistema electrónico de giro de remesas de dinero que, si no lo ha hecho ya, transformará en breve la
80 Disturbios en la tierra sin mal
en el zoológico de San Diego y en él se ve a a Karim delante de unos elefantes sobre los que señala que “tienen una trompa real-mente muy larga”.
Aunque la analogía bien puede ser la madre de todas las equi-vocaciones, el reconocido historiador marxista Eric Hobsbawm al-guna vez razonó que la posguerra (y con mayor intensidad la dé-cada del sesenta y la cultura con ella asociada: la cultura pop) era equivalente al neolítico: ambas transformaron de forma tan radical la cualidad de lo viviente que las experiencias de esas eras podrían ser homologables 85. Retomaré la periodización, lo prometo.
Seis años después del registro (y publicación) del encuentro de Karim con la última familia superviviente del orden de los probos-cídeos, podría decirse (si la analogía pudiera sostenerse), YouTube equivaldría al neolítico, en el sentido de que cambia las condicio-nes de vida del ser humano (es decir, su memoria dispars), pero aquel video, por sus características, rememoraba una época pasada (incluso inmemorial): las condiciones de posibilidad de hegemonía de una especie sobre otra (o de una especie para el control total del mundo). Karim se muestra como un cazador atento al movimiento
economía mundial), Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, fundaron YouTu-be Inc. en febrero de 2005. El mito quiere que los colegas (dos ingenieros y un diseñador) se lanzaran a la enterprise cuando comprobaron las diicultades para compartir videos tomados en una iesta. La historia, sencilla y verosímil halaga el gusto del público y heroiica al entrepeneur, esa deidad de nuestro tiempo.85 Durante esa “edad de oro” (o época de implantación del Estado Universal Homogéneo) se desmantelaron los enclaves coloniales que sobrevivían desde la expansión imperialista, las clases desaparecieron (o se transformaron tan ra-dicalmente que son conceptos ya irreconocibles, incluso inservibles), se desa-rrollaron los sistemas de protección social en los países capitalistas avanzados, y la invención tecnológica transformó las condiciones de vida de la mayor par-te de los habitantes del planeta. Por vez primera, desde el Neolítico, la mayor parte de los seres humanos dejaron de vivir de la agricultura y la ganadería, y la vida cotidiana se urbanizó a escala planetaria.
Violencia, política y ficción en América Latina 81
de la manada y los rasgos del personaje que desempeña (Karim na-ció en Alemania Oriental, en 1979, hijo de un emigrante bengalí o bengalés: de Bengala) todavía coinciden con los criterios de casting de La Guerre du Feu (1981) de Jean-Jacques Annaud.
Según se supone, los hombres y mujeres del Paleolítico no sa-bían cómo producir o conservar sus alimentos, y dependían de sus habilidades para la caza, la pesca y la recolección pero, sobre todo, de la existencia de materias primas, lo que los obligaba a un agenciamiento con las manadas de animales, en sus despla-zamientos y migraciones. La cultura paleolítica, que ignoraba el Estado, hacía multiplicidades de manada (la horda de la cual el mejor cazador era su jefe). La manada podría deinirse por tres rasgos (tomados, me perdonarán la extrapolación, de Borges): “Una serie heterogénea de actos independientes”, “El hombre que se desplaza modiica la forma que lo circunda” y “Las inves-tigaciones en masa producen objetos contradictorios”. 86
Son los rasgos, precisamente, que los inventores de YouTube le impusieron al más monstruoso archivo de imágenes (sonidos y gestos) jamás soñado, a un canal que no es un conducto sino una red inintesimal de variaciones mínimas. Puestos a elegir la ima-gen que los instalaría en la memoria de la especie, pensaron en Altamira y en Lascaux y decidieron que una versión modernizada de la caza del mamut era el emblema más adecuado para la inves-tigación en masa que emprendían. YouTube es una investigación en masa, pero sobre todo: es una investigación en manada de la masa. Por lo mismo, YouTube no sólo es un archivo de los gestos de la humanidad (todos ellos) sino de las circunstancias singulares
86 Cfr. Borges, Jorge. “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” en Ficciones. Madrid, Alianza/ Emecé, 1971, pág. 13 y siguientes. Por cierto, allí esos señalamien-tos se realizan respecto de la conspiración y no de la manada.
82 Disturbios en la tierra sin mal
de la toma de la palabra, cada vez. YouTube interroga, desde el comienzo, la relación entre memoria y olvido propia del archivo y sostiene, por lo tanto, la manía ambulatoria (la itineración en vez de la reproducción propia de lo compars).
YouTube subraya (demuestra) hasta qué punto la forma del ar-chivo no es la de la falaz biblioteca babélica que recoge el polvo de los enunciados para permitir su resurrección bajo la mirada del bibliotecario 87. “El archivo es (...) el margen oscuro que circunda y delimita cada toma concreta de palabra”, no la mera combinación de secuencias de discurso, sino “el fragmento de memoria que queda olvidado en cada momento en el acto de de-cir yo” 88. Se llega al archivo sólo en el momento en que se en-cuentra el lugar (vacío, fallado) en una colección o en una lista, y cuando ese lugar es el lugar de la propia inscripción en tanto operador en relación con ella. El yo (colectivo, público) de Me at the zoo, cuya traducción más exacta sería yo en la zoé, toma la pa-labra como un ejercicio de soberanía sobre lo viviente.
Sí, tal vez no se equivoque Hobsbawm al considerar análogos esos dramáticos procesos de transformación en las condiciones de posibilidad de las formas de vida, pero los resultados son, sin duda, otros. El neolítico marcha hacia la escritura (es decir, hacia su propio in). La cultura pop marcha (marchó) hacia YouTube (es decir, hacia su perpetuación indeinida 89).
87 Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo Sacer III). Valencia, Pre-textos, 2000, pág. 15088 Agamben, Op. Cit. pág. 150-15189 Lo que pasó después de Me at the zoo es cosa ya sabida: al cumplir seis años, la plataforma de videos on-line recibe 48 horas de video por minuto y unas 3.000 millones de visitas por día (como si la mitad de la población del mundo viera al menos un video cargado en la plataforma por día): una serie heterogénea de actos independientes y una investigación en masa de los
Violencia, política y ficción en América Latina 83
Desde el paleolítico (Me at the Zoo) hasta hoy, los usuarios en masa comenzaron a subir todo y cualquier cosa 90: los dos últi-mos cortos de Lucrecia Martel (Pescados, 2010, y Muta, 2011), Nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, el discurso de Allende..., y, si se me permite la digresión, todos los animales domésticos: “El hombre y los animales domésticos: la historia de esta mons-truosa cohabitación”, ese “complejo biopolítico” 91 no había sido presentada hasta YouTube de modo adecuado (es decir, como una sucesión independiente de actos heterogéneos que producen un objeto contradictorio), y eso ya desde el comienzo: la mezcla de sincera curiosidad por la vida animal y su Umwelt, el implaca-ble hostigamiento hacia las especies que se adivina en la única lí-nea de sentido de Me at the zoo (“Yo en la zoe”).
Además de muchas otras cosas, el crecimiento exponencial de YouTube signiica el in de las pedagogías de la memoria como hasta entonces habían sido sostenidos.
YouTube no reproduce estrategias memorialistas, repitiendo lo que ya existía en otra parte: transforma radicalmente la relación entre la memoria y el olvido, entre lo presente (el presente) y lo ausente (el pasado), porque carece de criterios autorales y curato-riales, es decir, de principios de conservación, ordenación, catá-logo e investimento de sentido. Dispars, dispars, dispars.
Tratándose, como se trata, de una serie heterogénea de ac-tos independientes que funciona como una investigación en masa y una modiicación de la forma circundante por el acto de
gestos, al mismo tiempo, que implica la carga de un año de tiempo humano cada tres horas.90 Lo que no atravesara los f iltros de contenido de YouTube encontraría alojamiento en XTube.91 Sloterdijk, Peter. Normas para el parque humano. Madrid, Siruela, 2000
84 Disturbios en la tierra sin mal
desplazamiento, YouTube opera como una inmanencia absoluta (es decir: vacío de todos los trascendentales, incluidos los de la memoria compars), como un monstruoso archivo de imágenes, sonidos y gestos sin forma: Internet demuestra hasta qué punto el archivo ya no coincide con un depósito judicial que cataloga las huellas de lo dicho para consignarlas a la memoria futura 92 sino un espacio de interrogación abierto. Nuestro lugar en rela-ción con ese archivo monstruoso no debería ser el del biblioteca-rio que resucita cada una de esas piezas, sino, tal vez, la del cu-rador que propone partituras en las que se despliegan diferentes ondas de memoria.
El historiador o el bibliotecario del Estado podrán desdeñar ejercicios semejantes, pero las comunidades encontrarán en la “curación de la memoria” (¿no es “curar” una vigilancia atenta de lo que vive todavía? 93) el sentido de su propia práctica, que pasa por imponer el valor de lo positivo y de lo múltiple en con-tra de la uniformidad, y de las articulaciones móviles en contra de los sistemas cerrados.
Vuelvo a Memoria Abierta, una institución de archivo que guarda testimonios de sobrevivientes de los campos, presos po-líticos y el registro completo de los juicios a los represores que se están desarrollando en Argentina y que realizado un releva-miento completo y un mapa de los memoriales de la desaparición y la tortura.
En 2011, Memoria Abierta presentó, con un suceso que no había previsto, el catálogo La Dictadura en el cine. Prácticamente
92 Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo (Homo Sacer III). Valencia, Pre-textos, 2000, pág. 15093 Para el sentido de “curar” en la práctica curatorial, cfr. Link, Daniel. “La presentación del arte, un paso de vida” en Estudios curatoriales, 1 (Buenos Aires: noviembre 2011)
Violencia, política y ficción en América Latina 85
nada de lo que allí está indicializado está ausente de internet, y sin embargo el catálogo fue percibido, con justicia, como una es-trategia situacionista para intervenir en la transformación de las relaciones entre memoria y olvido que surgen del memorialismo de nuevo cuño. Gracias a esa herramienta de busca, podemos to-mar decisiones entre los pasados utilizables y los datos descartables pero, además, al situar su forma y su espacio de intervención res-pecto del ámbito monstruoso del archivo total, devuelve a la me-moria lo que tiene de proceso y de paso de vida, de dispars.
La dictadura en el cine no busca la verdad, sencillamente traza un mapa de repercusión gracias al cual nosotros podemos poner-nos a escuchar algunas voces, juntas o separadamente. El catálogo, la curación, instauran un movimiento entre imágenes, operan por cartografía, dibujan un itinerario cuyo sentido varía en relación con cada clic de cada computadora. Intervenir en el archivo (en ése, o en cualquiera) no es tanto la producción de “representacio-nes” o “identidades colectivas” sino de condiciones de vida.
General Rodríguez, agosto de 2011
VIOLENCIA, EXILIO, POLÍTICA Y UTOPÍA
En la Literatura Latinoamericana Contemporánea: Estrategias, Compromiso
y Libertad
Mempo Giardinelli
Me gustaría comenzar con esta idea: Violencia, Exilio, Po-lítica y Utopía son cuatro conceptos que deinen a la lite-
ratura latinoamericana de los siglos XIX y XX, pero ya no necesa-riamente a la del siglo XXI. Por lo menos, no los cuatro; no nos identiican en nuestros días.
El nuevo milenio se inició con cambios profundos, todavía no completamente estudiados pero que probablemente perilarán una textualidad diferente, que intuyo que ya es reconocible, y me parece que este coloquio puede ser una buena oportunidad para repasar conceptos, prejuicios y tradiciones académicas.
Quiero recordar, ante todo, que en muchos artículos y con-ferencias de los últimos veinte años, subrayé en diversas ocasio-nes cuáles eran las características de la literatura latinoamericana de las posdictaduras, ese fenómeno que algunos llamaron “pos-boom” y que yo preiero llamar “escritura de las democracias re-cuperadas”.
Esas características, muy sintéticamente, en mi opinión son las siguientes:
90 Disturbios en la tierra sin mal
a) La irrupción de la mujer. Como sujeto de escritura y como escritoras. El papel predominante que tienen hoy las mujeres en nuestra escritura es algo que parecía inimaginable hace sólo treinta años. Y sin embargo ahora es sólo la otra mitad de la tex-tualidad latinoamericana. Como debe ser. La mujer como pro-tagonista de la escritura y como sujeto literario; las mujeres que escriben y lo que escriben las mujeres; y también las mujeres que leen lo que escriben otras mujeres y cómo las mujeres son escritas. Punto esencial del in de las dictaduras, con la democracia recupe-ramos la palabra y quien más la había perdido —así fue siempre— era justamente la mujer, que hoy es parte central del proceso de-mocratizador y esto, para mí, es el cambio más revolucionario de la democracia latinoamericana y de nuestras literaturas.
b) La recuperación de la Historia Nacional. La democracia ha-bilitó y estimuló el retorno a la Historia de cada país y sus posibi-lidades narrativas. La novela histórica, mediante la revisión de epi-sodios y personajes, devino necesidad, experimento y también —es cierto— moda. Por un lado, los que trabajan la historia profunda: Félix Luna fue ejemplar en el caso argentino. Por el otro, los que se ocupan de la historia más reciente (el exilio, los desaparecidos y la memoria en la democracia) como Elsa Osorio, Miguel Bonasso, Tununa Mercado, Liliana Heker y tantos más. Se reescriben las tragedias nacionales, se descubren episodios, se discute el relato oicial y el nuevo relato es profundamente democrático. Y también hay que anotar en nuestra América, y en esta línea, por lo menos a Fernando del Paso (México), Denzil Romero (Venezuela), Tomás de Mattos (Uruguay) y Guido Rodríguez-Alcalá (Paraguay).
c) La indagación sobre las corrientes inmigratorias. Nuestras naciones fueron conformadas por el aporte de diversas corrientes inmigratorias en los siglos XIX y XX, muy en particular en países aluvionales como Argentina, Uruguay y Chile. En este campo, y a la par de mi obra Santo Oicio de la Memoria, con la democracia
Violencia, política y ficción en América Latina 91
en mi país aparecieron varias novelas. Y luego también en nuestra América. Ya sabemos que inmigración y exilio, y en general toda transterración, son parte insoslayable de la cultura argentina y latinoamericana. Inmigrantes, exiliados, transterrados, todos al-guna vez perdimos un país, una cultura, una utopía. De todo eso se nutrió y se nutren todavía nuestros relatos nacionales.
d) La huida de la literatura latinoamericana contemporánea del exotismo y el realismo mágico de los 60 y del boom. En los últi-mos treinta años casi nadie ha caído en aquella insoportable nece-sidad de llamar la atención de la crítica norteamericana o europea a través de caracteres exóticos inmersos en el realismo mágico, necesidad que fue característica de las generaciones anteriores. Lo “real maravilloso” no es marca de nuestra narrativa, ni tam-poco la excentricidad o el exotismo que identiicaron al llamado “boom de los años ‘60” y que en todo caso hoy trajinan tardía-mente algunos escritores norteamericanos, europeos y asiáticos. En nuestros países hoy me parecen más visibles ciertas formas de neo-realismo o experimentación, que son tendencias atempora-les. De Macedonio en adelante, la Argentina tuvo en Juan Filloy a uno de sus más audaces experimentadores, como luego fueron Marechal, Cortázar y Angélica Gorodischer. Y en el neo-realismo yo colocaría a algunos de los más jóvenes: Eugenia Almeida o Juan Diego Incardona.
A las anteriores cuatro características, le sumo estas otras pe-culiaridades que conforman el panorama actual de la literatura latinoamericana:
1) La renovada escritura de lo que se llama el “interior”, o sea el vasto texto de extramuros que ya no depende de las grandes ca-pitales, sean Buenos Aires, México o Bogotá. El centro gravitacio-nal sí parece ser urbano, pero no necesariamente las grandes urbes.
2) La inocultable y poderosa tradición del cuento como el gé-nero literario más popular en la Argentina y en todo el continente.
92 Disturbios en la tierra sin mal
3) El curioso debate implícito sobre los Derechos Humanos, que impregna casi todo lo que se escribe y publica hoy en mi país. En cierto modo los Derechos Humanos, hoy y en los úl-timos 30 años, son nuestra literatura nacional, que deviene, así, una larga y nunca terminada meditación sobre la condición hu-mana, su tormento y su reivindicación.
Esteban Echeverría en su cuento El Matadero (1837) alude a la brutalidad de los matarifes, y no es casual que sea ése el cuento fundador de nuestra narrativa. En esa línea después vendrían Fa-cundo y el Martín Fierro. También los Cuentos de amor, de lo-cura y de muerte de Quiroga, Los siete locos de Arlt, y Estafen, La Potra, Op Oloop y Caterva, esas cuatro novelas fundacionales de Juan Filloy, e incluso Sobre héroes y tumbas y El libro de Manuel. Todas esas novelas aún hoy vigentes reieren a la tragedia de una sociedad en la que la violencia está asociada al cuestionamiento de la Justicia. En No habrá más penas ni olvidos, Cuarteles de in-vierno, A sus plantas rendido un león Osvaldo Soriano lo hizo desde la parodia.
Para nosotros, escritores, la realidad no es más que una mate-ria rica y deseada para modelar, y generalmente lo hacemos desde adentro mismo de la realidad, en caliente y para sublimarla, o sea, reescribirla. Si, como creo, es en la Literatura donde encon-tramos las respuestas a casi todas las preguntas, el sentido de los comportamientos, la explicación a las conductas, entonces es en la Literatura donde vemos lo que sucedió en cada Tiempo y cada Lugar. Es en García Lorca donde sufrimos el dolor de España, así como entendemos a Alemania en las obras de Goethe, Brecht o Thomas Mann.
¿Dónde podemos comprender más lúcidamente todo esto? ¿Dónde encontramos, y dónde encontrarán las generaciones fu-turas, la explicación a esta tragedia? En la literatura. Y también en el cine, que es el hijo moderno y tecnológico de la literatura.
Violencia, política y ficción en América Latina 93
Porque de toda esa tragedia, y no de otra cosa, viene hablando la Literatura Latinoamericana de los últimos, digamos, cuarenta años. Y de todo esto habla ahora mismo.
Por lo tanto yo quisiera revisar, entonces, los cuatro concep-tos iniciales porque se puede decir que los cuatro son inherentes a nuestra literatura, pero también es verdad que forman parte de prejuicios que desde Europa nos atribuyen, desde hace 500 años, cierta ainidad con la barbarie. Y esto me parece un rótulo ya in-aceptable. Me opongo a que se siga pensando a Latinoamérica como “el territorio de la barbarie”, contrapuesta a “la Europa ci-vilizada”. Hoy, en mi opinión, eso es un mito y creo que hay que relexionar el asunto con los estudiantes, que serán los profesores y académicos de los años venideros.
Yo creo que el mundo bipolar que desde hace cinco siglos se extiende todavía hasta hoy, va dando paso muy lentamente, pero inexorablemente, a un mundo que antes que oposiciones bipola-res necesita reconocer diferencias y matices.
Desde los primeros relatos de la Conquista, y pienso en Cris-tóbal Colón, Ruy Díaz de Guzmán, Ulrico Schmidl y Bernal Díaz del Castillo, por lo menos, la violencia se supone que ha sido y es un modo, un estilo latinoamericano supuestamente pro-ducto de la bestialidad de nuestros pueblos originarios. Y ese es-tilo ha sido y es representado en las iguras caricaturizadas de dictadores clásicos, mezclados no inocentemente con líderes po-pulares que según los relatos se supone que fueron o son to-dos dictadores por igual, representantes del Mal que se opone al Bien. Entonces se los mezcla a capricho y sin matices, llámense Rosas, Poririo Díaz, Batista, Trujillo, Perón, Stroessner, Fidel Castro o ahora Evo Morales o Hugo Chávez...
Esto pudo producir relatos exitosos, ciertamente, y quizás por eso en nuestra América tuvimos que soportar esas visiones más llenas de prejuicios que de análisis. Y sin embargo y en paralelo,
94 Disturbios en la tierra sin mal
mientras esa vara nos aplicaban a nosotros, no había aquí en Eu-ropa caricaturas equivalentes sino más bien solemnidad para es-cribir a Hitler, Mussolini o Franco. O a la señora Thatcher, y ni se diga a todos, absolutamente todos los democráticos presiden-tes norteamericanos cuyas víctimas sólo en el siglo XX suman va-rios millones de personas.
Me disculparán la franqueza, entonces, pero yo rechazo ahora esa idea establecida de la violencia como signo y marca única o principal de la literatura latinoamericana. Propongo en cambio que leamos la violencia como señal de la bestialidad del ser hu-mano, pero en todas las culturas y en todas las literaturas. No sólo en la nuestra. Y lo pienso además porque la conlictividad del mundo no dejará de crecer. Somos mås de 7.000 millones de habitantes, cuando éramos apenas 1.500 millones al terminar la gran guerra en 1945. Y en 2050 habrá, dicen, mås de 9000 mi-llones... Y en tal contexto el sistema bancario mundial, por caso, y el Fondo Monetario Internacional, también son promotores de la violencia en tanto la generan. Y muchas empresas trasnaciona-les se especializan en parir violencia en los márgenes del mundo dizque civilizado. Y los grandes sistemas mediáticos concentra-dos también proceden con violencia, fomentando, inventando y/o magniicando microclimas violentos, mediante prácticas de lo que suelo llamar “terrorismo informativo”.
Sin desconocer la violencia de las favelas en Brasil, el accionar brutal de los narcos en Colombia y sobre todo en el norte de Mé-xico, y las muy diversas formas que adquiere la inseguridad ur-bana en las grandes ciudades de nuestro continente, me parece que nuestra violencia, la de Latinoamérica, puede parecer un juego de niños al lado de todo lo que en los últimos cien años han pro-ducido Europa y Norteamérica. Sólo que nosotros los escritores latinoamericanos lo decimos, lo escribimos, con sinceridad y dolor, porque ése es nuestro modo de exorcizar el horror.
Violencia, política y ficción en América Latina 95
Propongo tener más cuidado, entonces, con las trilladas ar-gumentaciones acerca de la supuestamente proverbial violencia latinoamericana que impera en nuestra narrativa. No la niego, quede claro, pero me permito recordarles que hoy y en democra-cia América Latina es el continente menos militarizado y menos violento del Planeta. Y eso no nos parece nada mal. Como tam-poco estaría mal que ustedes, europeos, y dicho sea con todo res-peto, revisaran y corrigieran las formas de violencia que los carac-terizan tanto o mucho más que a nosotros.
En cambio sí es parte de nuestro paisaje textual el Exilio, como producto de los otros dos conceptos: Política y Utopía. Sin dudas, los tres vocablos son parte de nuestra tragedia. Desde las luchas de la independencia hace 200 años, esas tres palabras deinen nuestra evolución. Exilio, Política y Utopía son además la historia de mi vida y probablemente la de muchos colegas, que están aquí o que no han venido. Desde el “Boom” y antes del “Boom”, hemos sido animales políticos como fuimos y somos animales literarios. La utopía ha sido el sueño mayor que nos ha encendido el corazón y el cerebro, y nos ha movilizado los pies. No hemos hecho otra cosa que perseguir territorios inventados, personajes y gestas fantásticas como el sueño mismo de una Arcadia maravillosa en nuestra tierra.
Para terminar, quisiera recordarle a mi querido maestro y amigo el Dr. Karl Kohut que en política toda respuesta es provisoria en tanto es parte de una construcción permanente. Por eso no hay que preocuparse tanto por morigerar las airmaciones de la democracia. Es cierto que la democracia tiene debilidades. Pero también es cierto que siempre se recuerdan sus debilidades para criticarla. Y no hay sis-tema perfecto, ya lo sabemos, pero de todos los malos sistemas de convivencia cívica, no hay ninguno mejor que la democracia. Los la-tinoamericanos lo estamos comprobando día a día y no como res-puesta, sino como sucesión de preguntas subsecuentes. Porque sabe-mos, aprendimos, que en política todas las respuestas son provisorias.
VIOLENCIA Y FICCIÓN EN LATINOAMÉRICA:
¿Círculo vicioso o marca de Caín?
Horacio Castellanos Moya
1. La sobreexposición del escritor en eventos públicos es una tendencia dominante de nuestra época, una época que ha
hecho del “culto a la celebridad y el espectáculo” un valor supre-mo. Muy pocos son los elegidos que pueden mantenerse al mar-gen de esta corriente; diría, incluso, que para las nuevas genera-ciones tal sobreexposición es parte del encanto que les estimula a optar por un oicio a veces ingrato como es la escritura de iccio-nes. Me parece que esta tendencia puede ser muy destructiva para el escritor. Al menos en mi caso, cada vez que tengo que hablar sobre mi obra, explicarla y explicarme, siento que quedo más va-cío, y a veces temo que de tanto hablar de lo que he escrito ter-mine por no escribir nada más. Pero “a lo hecho, pecho”, como se decía en otros tiempos, y hubo dos años de mi vida en que gané buena parte de mis ingresos haciendo lecturas de mi obra en pequeños y perdidos colleges y universidades de los estados de Pensilvania y Nueva York, lecturas en las que los alumnos y pro-fesores siempre terminaban preguntándome por qué mis novelas son tan violentas, de dónde viene esa violencia, como si la violen-cia fuese ajena a sus vidas. La necesidad de responder con alguna coherencia a esas preguntas es la que me llevó a relexionar sobre las relaciones entre violencia y literatura, una relexión que nunca
98 Disturbios en la tierra sin mal
me propuse mientras escribía mi obra, porque las rutas de la crea-ción no responden necesariamente a la racionalidad del pensa-miento. Para mí, la violencia (en especial la violencia política) presente en mis obras no fue una opción temática sobre la que yo decidiera, sino que me parecía tan natural como lo es la man-sión encantada para quien escribe historias de misterio y horror.
2. Debo confesar que ante el señalamiento crítico de que el principal tema de mis icciones es la violencia, mi primera reac-ción fue defensiva: ¿es que se puede escribir una literatura que se precie de profundizar en la condición humana sin que contenga en mayor o menor grado violencia? ¿No consiste la historia del hombre en un permanente ejercicio de la violencia, a tal grado que ha sido llamada la “partera” de la historia? Y la literatura, cuya materia prima es el hombre, ¿no ha relejado, desde los ini-cios de la tradición grecolatina, ese mundo regido por la violen-cia? La guerra fue el tema de la primera gran obra literaria en que nos reconocemos, La Ilíada, y a partir de ese momento, a través de los siglos, hasta llegar al presente, ha sido un tema permanente en las obras que nos deslumbran. Existe una línea de continuidad entre el deinitivo y grandioso combate de Eneas contra Turno al inal de La Eneida y los combates casa por casa en el sitio de Stalingrado narrados por Vassili Grossman en esa obra maestra del siglo XX que es Vida y destino: es el mismo ser humano, re-gido por similares pasiones extremas, sumergido en el esplendor del combate o en la ignominia de la tortura, la masacre, el geno-cidio. Porque la guerra no sólo “es la continuación de la política por otros medios”, como decía Clausewitz, sino que también es la forma más extrema del ejercicio organizado de la violencia, y de la exacerbación de las pasiones que esta genera. Y la gran lite-ratura se nutre precisamente de esas pasiones: del llanto y el ren-cor de una madre arrodillada ante el cadáver desigurado de su
Violencia, política y ficción en América Latina 99
hijo hoplita en una ciudad del Peloponeso, al llanto y el rencor de una madre arrodillada ante el cadáver de su hijo talibán asesi-nado por la fuerzas “civilizadoras” de las democracias occidenta-les en Afganistán, la línea de la violencia y del sufrimiento huma-nos es la misma; pocas cosas realmente han cambiado bajo el sol en lo que respecta a la ferocidad y el dolor en el ser humano. El escritor, con su sensibilidad que funciona como radar, no puede dejar de registrar esa ferocidad, ese dolor.
3. Los escritores latinoamericanos también somos hijos de nuestra historia. Y desde la misma independencia, nuestra his-toria no ha sido un paseo de campo: dictaduras, revoluciones, guerras civiles, intervenciones militares extranjeras y golpes de Estado, han sido una constante en sociedades en las que la ins-titucionalidad política ha sido débil o casi ausente, en las que el recurso de la violencia ha sido el lenguaje y la práctica favo-rita de los sectores dominantes, y a veces también la única op-ción de los grupos oprimidos que intentan hacerles frente. Pero en la médula de nuestra violencia histórica, más que la ambición de conquista y de sometimiento de pueblos vecinos —que sí la hubo a lo largo del siglo XIX— lo que persiste como una cons-tante más allá de las formas políticas es un permanente desarre-glo interno deinido por la injusticia, la opresión y la exclusión. En los diferentes periodos de la historia Latinoamericana ha ha-bido una rica literatura que ha tratado de relejar esta situación de violencia-injusticia. Nombrar las importantes obras narrativas o de poesía que han dado testimonio de ello haría de esta ponen-cia una especie de larguísimo directorio —lo que no es mi inten-ción. Pero lo cierto es que hasta en este último periodo, cuando los gobiernos latinoamericanos se jactan de que se vive un “lo-recimiento democrático”, las nuevas generaciones de narradores aún cargan sobre sus hombros el peso de la historia de violencia
100 Disturbios en la tierra sin mal
política que asoló la región durante la segunda parte del siglo xx; es la herencia que aún fecunda sus obras: la reciente narrativa que tiene como telón de fondo a las dictaduras instauradas en el cono sur en los años 70’s y 80’s es un ejemplo de ello, una na-rrativa que incluye diversos tipos de obras y de autores que van desde Roberto Bolaño y Arturo Fontaine en Chile, pasando por Carlos Liscano en Uruguay, hasta los novísimos Martín Kohan y Leopoldo Brizuela en Argentina; las obras que recrean los con-lictos internos o guerras civiles en la Centroamérica y el Perú de los años 80’s son otro ejemplo de una corriente narrativa en que la violencia política empapa la atmósfera bajo la cual suceden las más diversas tramas, obras escritas por narradores de las últimas tres generaciones, que incluyen a los guatemaltecos Marco Anto-nio Flores y Rodrigo Rey Rosa, el nicaragüense Sergio Ramírez y los peruanos Vargas Llosa, Alonso Cueto y Santiago Ronca-gliolo, para mencionar algunos nombres destacados. La historia como ejercicio de violencia política pesa, es un fardo del que ni quienes la vivieron como nenes, o con la candidez del niño o del adolescente al que le escondían los relatos macabros, pueden li-brarse fácilmente; es un fardo que pesa en la memoria colectiva, y a veces individual, de las nuevas generaciones de escritores, pero al mismo tiempo es un abrevadero, un pozo del que se extrae agua para las icciones.
4. La literatura, por supuesto, corre a un ritmo distinto que la historia. Y la violencia política ha dejado de ser la pátina que identiica la vida cotidiana en la mayoría de países latinoamerica-nos. El juego democrático liberal, con variantes y peculiaridades, ha sido asumido por las élites políticas de la región y el crimen ha dejado de ser el método común de resolución de los conlic-tos políticos. Lo paradójico es que la violencia, la propagación del crimen, ahora como fenómeno social, no ha disminuido, sino
Violencia, política y ficción en América Latina 101
que, por el contrario, se ha incrementado, y podría airmarse que en algunos países la instauración de la democracia ha coincidido con el auge del crimen organizado y con procesos acelerados de descomposición social e institucional. La explicación de este fe-nómeno rebasa mis conocimientos y los límites de esta ponencia, pero podría mencionar algunos factores que están en la base de la nueva violencia latinoamericana: la corrupción de las élites, la persistencia de una gran exclusión social y económica (sobre todo entre las juventudes) producto de una aberrante distribución del ingreso, el narcotráico, y la privatización de la seguridad pública. Pero la literatura, pese a que camine a distinto ritmo de la his-toria —tal como dije antes—, también tiene una legítima ambi-ción de contemporaneidad y esta nueva violencia social tiene su relejo en la obra de autores que arman sus tramas a partir de la vendetta del sicario, la masacre para conquistar un barrio, el cri-men pasional entre capos, las decapitaciones y descuartizamien-tos como mensajes cifrados entre bandas rivales, esas nuevas ma-nifestaciones de una violencia que ya no responde a las ideologías políticas enfrentadas en el siglo XX, sino a una mentalidad regida por el capitalismo salvaje y la lucha despiadada por el control de los mercados, en especial por el mercado de las drogas. El narra-dor que asume su ambición de contemporaneidad con el trata-miento del tema de la violencia del crimen organizado enfrenta grandes retos en términos de estrategias narrativas. No es para menos. Su materia prima ya ha sido hollada por la prensa, los me-dios electrónicos y las redes sociales. La tiranía de lo instantáneo machaca y frivoliza la violencia criminal y el dolor que ésta causa. El narrador tiene que encontrar no sólo nuevos abordajes, nuevas formas de contar, sino también otra profundidad en las palabras que vaya más allá de la contundencia de la imagen. Rubem Fon-seca y Fernando Vallejo son los primeros nombres que se me vie-nen a la mente de los varios escritores que han venido abriendo
102 Disturbios en la tierra sin mal
brecha en este campo, con distintos estilos y disímiles recursos narrativos, pero con una agudeza que también subvierte los va-lores de la llamada corrección política, considerada por algunos como la máscara liberal del capitalismo salvaje.
5. Una virtud de la f icción, a diferencia de la historia que no se despega de los acontecimientos, es que puede moverse en distintas densidades del tiempo y del espacio. La velocidad del tiempo histórico en que se inscriben las tramas a veces funciona como una fachada tras la cual se esconde otra temporalidad, a través de la cual los personajes relejan aspectos más inmutables del ser humano: los estados de la mente y del espíritu. Una relec-tura del Pedro Páramo de Juan Rulfo, al calor de la historia que México vive o padece en estos momentos, resulta no sólo ilus-trativa al respecto, sino sorprendente. Hace unos meses, mien-tras releía a Rulfo, quedé boquiabierto ante la contemporanei-dad de esa obra: el corte horizontal de la trama tiene un tiempo histórico muy preciso, la década de los años ‘20 en el México post-revolucionario, pero Rulfo logró un corte vertical a profun-didad que le permitió diseccionar el ser mexicano y su entorno de tal manera que los hace inmanentes: Comala puede ser ahora cualquier pueblo abandonado en el norte de Tamaulipas, Nuevo León o Chihuahua; los ejércitos de forajidos que pululan en la obra tienen pocas diferencias esenciales, aparte de las tecnológi-cas, con los ejércitos de narcotraicantes que imponen su domi-nio ahora en esas zonas; y, lo más importante, los antivalores que rigen el mundo de Pedro Páramo parecen más bien calcados de lo que sucede ahora en esa parte del país: la impunidad, la inexis-tencia de un Estado de Derecho, el caciquismo, el desprecio de la vida humana y el culto a la muerte. En mi más reciente viaje a la Ciudad de México, luego de salir del aeropuerto, mientras el co-che esperaba la luz verde en una bocacalle, observé un inmenso
Violencia, política y ficción en América Latina 103
grafiti en un muro, escrito con pintura roja y chorreante que de-cía: “¡Viva la Santa Muerte!”. El retorno del culto a la muerte es el retorno de Pedro Páramo, en una especie de tiempo circular propio de algunas culturas precolombinas que poblaron el terri-torio mesoamericano. Y tal como decía Shakespeare por boca de Pericles, la muerte es la máxima violencia que el tiempo ejerce so-bre los hombres.
6. Puede que la violencia se haya convertido en un círculo vi-cioso para algunas sociedades latinoamericanas, sobre todo para aquellas en que sus élites corruptas están dedicadas al saqueo y la verborrea, y no a la resolución de los acuciantes problemas so-ciales y económicos de la población. Desde el norte de México, bajando hacia el sur, a través de Centroamérica —quizá con un pequeño salto sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá—, y reca-lando en Venezuela y Colombia, vemos un territorio donde el crimen se enseñorea. En esta época varias ciudades disputan el dudoso privilegio de encabezar la lista de los sitios más peligro-sos del planeta: Caracas, Guatemala, Ciudad Juárez, San Salva-dor... ¿Cómo salir del círculo vicioso de la violencia? No tengo la menor idea, que no soy todologo ni pitonisa. Lo que si sé es que ya no me sorprendería si un estudiante universitario en Pen-silvania me preguntara por qué mis novelas son tan violentas, o cuando un editor alemán que ya ha publicado alguno de mis li-bros decide no publicar otros bajo el argumento de que son muy violentos y los libreros protestarían. Y no me sorprendería por-que creo haber entendido que esas actitudes no son expresión solo de una mentalidad paternalista (“los países latinoamericanos no terminamos de salir de cierta etapa de barbarie”, sería el men-saje implícito), sino que conlleva una visión autocomplaciente, en el sentido de que las democracias occidentales han alcanzado un estadio de civilización que las hace inmunes a la violencia en
104 Disturbios en la tierra sin mal
la que nosotros nos consumimos, una violencia que alguna vez ellas ejercieron y sufrieron, pero que nunca más las volverá a afec-tar, como si la historia fuese una esplendorosa línea ascendente sin caídas estrepitosas ni movimientos circulares. Lo paradójico es que sean estas mismas democracias occidentales las que se ha-yan embarcado recientemente en guerras explicables sólo por la voluntad del saqueo, como lo estuvieron en Irak y ahora lo es-tán en Afganistán, donde ejercen una violencia de la que están libres dentro de sus propias fronteras, una violencia que sus so-ciedades rechazan para sí mismas y achacan al otro, al extraño, al diferente. Lo paradójico es que aquel mismo público estadouni-dense que preguntaba por el exceso de violencia en mis novelas y en Latinoamérica no se preguntara también por la relación di-recta entre lo que sucede en los países de la región y el multimi-llonario negocio que signiican la violencia y el narcotráico para la industria del armamento y para la banca de Estados Unidos: su liquidez y su rentabilidad aumentan en la medida en que au-mentan nuestros muertos, nuestra debacle institucional, nuestra descomposición social.
7. Pero volvamos a la literatura. Lo que es vicioso y maligno para el hombre y la sociedad constituye muchas veces el alimento principal para la creación literaria. Lo que es negativo para las so-ciedades latinoamericanas puede que sea el principal nutriente de su literatura. ¡Cuidado!: esta es una idea peligrosa si se asume de manera simplista, sin gradaciones ni matices: nadie necesita en-contrarse un cuerpo descuartizado a la puerta de su casa para es-cribir una buena novela; nadie necesita sufrir la violenta pérdida de un ser querido para tener un tema para su próximo cuento. Lo que quiero decir es que no se escriben obras artísticas rele-vantes a partir de la felicidad y la autocomplacencia, de la iner-cia propia de quien cree haber arribado al punto de llegada, a la
Violencia, política y ficción en América Latina 105
“meta” de la historia, y que el círculo vicioso de la violencia, y los esfuerzos que las sociedades latinoamericanas hagan por sa-lir de él, generan una vitalidad que seguirá encontrando cauces y enriqueciendo la icción que se escribe en esa región. Y también quiero apuntar que, más allá de la violencia política y social, la icción siempre tratará de ir más a fondo —eso es lo suyo—, de hacer esas incisiones verticales que con tanta maestría hizo Rulfo, a in de detectar y relejar esas otras violencias que se esconden en el corazón del hombre, que se parapetan en la máscara de la res-petabilidad, que se refrenan bajo el rictus tolerante del ciudadano civilizado, pero que una vez que los controles colapsan salen a la supericie abruptamente, contundentes, como ha sucedido tantas veces en la historia y seguirá sucediendo. Es ahí donde está la lla-mada marca de Caín, en el corazón de la especie, y si el escritor trata de bajar por esas pendientes escabrosas, a veces abismales, donde se esconden los nidos de esas otras violencias, su obra será también un relejo de ello.
EL PISTOLETAZO EN EL CONCIERTO.
(El conlicto del escritor cubano)
Abilio Estévez
La política en una obra literaria es un pistoletazo en medio de un concierto, una cosa grosera y a la que, sin embargo, no se puede negar cierta atención. Vamos a hablar de cosas muy feas, y que por más de una razón quisiéramos pasar en silencio; pero nos vemos obligados a referirnos a ciertos acontecimientos que son de nuestro dominio, pues-to que tienen por teatro el corazón de nuestros personajes.
STENDHAL, La cartuja de Parma, II, 23.
Cuanto más maravilloso es el mundo que se nos propone, peor es la literatura a través de la cual nos lo proponen.
JUAN JOSÉ SAER, “Kuranés: los límites de lo fantástico”, El concepto de icción.
Nos enseñaron hasta la saciedad aquella famosa fábula de Jean Marie de La Fontaine, La cigarra y la hormiga. Qui-
sieron educarnos en el culto, en la exaltación del trabajo, de la hormiga trabajadora, frente a la holgazana cigarra que sólo as-piraba a pasar los días cantando y tocando su violín. Quizá ven-ga bien ahora recordar brevemente la historia la fábula: mien-tras la hormiga trabaja incansable durante todo el año, la cigarra
108 Disturbios en la tierra sin mal
incansable se dedica a cantar. Mientras dura el buen tiempo, la cigarra “holgazanea” de un lado a otro con su canto, mientras la hormiga no detiene el trabajo. Según la famosa ilustración de Milo Winters, vemos a la cigarra despreocupada, portando un violín; la hormiga, en tanto, soporta y traslada una espiga mucho más grande que ella. Cuando llega el invierno, y cae la nieve im-placable, la cigarra descubre que no tiene dónde ni cómo vivir. Confortable, la hormiga está en su rincón, a salvo del tiempo in-clemente. La cigarra acude a la hormiga en busca de ayuda. La Fontaine hace preguntar a la hormiga: “¿Qué hacías durante el verano?” Y la cigarra responde: “Día y noche a quien me encon-traba, le cantaba, no te disgustes”. La hormiga, que se toma la revancha, exclama: “¿Le cantabas? Me alegro. Pues baila ahora”. En algunas versiones aún más perversas en su aparente magnani-midad, en un rapto bondadoso, la hormiga es capaz de amparar a la cigarra y permitirle pasar el invierno con ella, con lo cual se le daba otra vuelta de tuerca a la humillación de la pobre cantora.
En mi niñez, en mis primeros años escolares, que coincidie-ron con los primeros años de la triunfante revolución cubana, nos ilustraron sobre el lado terriblemente burgués de esta fábula. Nos prepararon para entender que la cigarra y su canto también eran útiles a la sociedad, que el canto de la cigarra era tan fruc-tuoso como el de la hormiga. Incluso un escritor cubano, cuyo nombre no recuerdo, rescribió la fábula, eliminó el conlicto ori-ginal, intentó reintegrar ambos personajes en idéntica armonía: la hormiga trabajaba incansablemente, acompañada por el incan-sable canto y el violín de la cigarra. La fuerza del talento de la cigarra servía a la hormiga, a su fuerza obrera. Ni la una ni la otra desmayaban, cada una en su papel. Ambas entendían el lu-gar que ocupaban y se reconciliaban con el trabajo de la otra. En un sentido u otro, dejaba de existir el desprecio. Ambos perso-najes se complementaban. La trascendencia del trabajo manual y
Violencia, política y ficción en América Latina 109
del trabajo en pos de la belleza las unía a ambas en un hermoso mundo de comprensiones.
Se nos expuso, pues, con toda transparencia el desprecio que se sentía por el artista antes de 1959. Mucho más: el desprecio que se sintió desde siempre por el artista; desde el comienzo de la acumulación originaria del capital, desde que el artista dejó de adorar a Dios, por una ambición mucho mayor: la de adorarse a sí mismo. O lo que es igual, la de entender, la de entenderse, enten-der el mundo y entender a los hombres, su raro destino, el paso del tiempo, su conjuro en contra del espanto y de lo efímero.
Es indiscutible que no les faltaba razón a los profesores de mi infancia. Para ceñirme al caso de mi país, resulta indudable que antes de 1959 todos, o casi todos, vivían como la cigarra de la fá-bula. Y los que podían soportar los rigores del invierno, era por-que además vivían como profesores, periodistas o empleados pú-blicos. Desde la instauración de la República en 1902, o incluso desde antes, el artista fue considerado un ser de la periferia, un marginal, al que se le otorgaba muy poca o ninguna importancia. Así fue a pesar de que muchos de esos artistas hubieran peleado en las Guerras de Independencia. Se les despreció en tanto artistas y escritores. No se les tuvo en cuenta. Si se les alabó, fue por revo-lucionarios; a condición de perdonarles, como un mal menor, sus libros, sus cuadros, sus conciertos. El caso de José Martí es em-blemático. Organizó minuciosamente e hizo estallar la guerra que por in, en 1895, Cuba emprendió contra el colonialismo español. Sin embargo, su poesía, el ser uno de los iniciadores de esa otra revolución literaria que llamamos modernismo, junto con Rubén Darío, fue, durante años, un añadido, un asunto de menor signi-icación. Durante la república recién creada, algunos escritores y poetas tuvieron una actitud conscientemente política, en pos de lo que ellos llamaban “la justicia social”. Entre esos puede nombrarse a Agustín Acosta, cuyo poema La Zafra fue un alegato contra la
110 Disturbios en la tierra sin mal
intervención económica norteamericana. A Rubén Martínez Vi-llena, quien llegó de declarar: “Yo destrozo mis versos, los des-precio, los regalo, los olvido: me interesan tanto como a la mayor parte de nuestros escritores interesa la justicia social”. O Nicolás Guillén, poeta comunista, admirador de la Revolución de Octu-bre, o mejor de Stalin a quien le cantó, y defendió los derechos de la raza negra. Otros, con absoluta conciencia, crearon su propio mundo, rechazaron semejante postura. Muchos escritores encon-traron algo turbio en el modo de hacer política, en aquella especie de caudillismo republicano que parecía un mal inevitable de Amé-rica Latina; decidieron combatirlo con una poesía social y una na-rrativa realista de poco alcance; pero otros, los que quisieron sen-tirse incontaminados, entendieron que lo más justo era mirar hacia otro lado, sentirse fuera de aquel tejemaneje enrarecido como una manera de mantener la libertad creadora. La respuesta política de esos escritores fue justo no emponzoñarse con la política. Y se les dejaba en paz. En paz podían ser infortunados y pobres. Ni se les tenía en cuenta ni se les escuchaba. Ellos despreciaban la sociedad que los despreciaba a su vez. Como para los románticos, para ellos la literatura era como la perla, la enfermedad de la ostra. Ahí esta-ban, por ejemplo, los escritores que se reunieron en torno a las re-vistas Verbum, Espuela de Plata, Nadie parecía, Orígenes, lideradas todas por el gran poeta José Lezama Lima. En uno de los núme-ros de Espuela de Plata, decían sus editores: “[Espuela de Plata] no desea ningún índice subrayador ni quiere mostrar más que la invisible estela de su sí. Un sí situado plenamente dentro de la gran tradición del silencio que se realiza. Y que se empeña en mostrar cada vez con más eicacia cuanto es posible hacer al margen de nuestras inútiles esferas oiciales de cultura, de la apestada buro-cracia cultural. Los directores oiciales de la cultura y los chequea-dos profesores ignoran beatíicamente cuánto se está haciendo por encima de su ignorancia y de su homogéneo dormir
Violencia, política y ficción en América Latina 111
Llegó entonces enero de 1959. Triunfó la revolución cubana. Una gran alegría popular, e incluso una mundial expectación sa-ludaron a los rebeldes que bajaron de la Sierra Maestra. Al pare-cer, se terminaban ocho años de dictadura y medio siglo de co-rrupción política. Todos, o la gran mayoría, saludaron el triunfo como lo que parecía ser: un movimiento de verdadera libera-ción. Incluso escritores tan poco complacientes como Virgilio Piñera o José Lezama Lima se alegraron con el triunfo. En una carta abierta a Fidel Castro, Virgilio Piñera expresó en marzo del propio año de 1959: “Tomando en su proyección social, el escritor cubano, hasta el momento presente, es tan sólo un pro-yecto. Utilizando una locución popular, nosotros, los escrito-res cubanos, somos “la última carta de la baraja”, es decir, nada signiicamos en lo económico, en lo social y hasta en el campo mismo de las letras. Queremos cooperar hombro con hombro con la revolución, mas para ello es preciso que se nos saque del estado miserable en que nos debatimos […] …es preciso que la revolución nos saque de la menesterosidad y nos ponga a traba-jar. Créanos, amigo, Fidel: podemos ser muy útiles”. Y José Le-zama Lima en un ensayo titulado Imagen y posibilidad: “…el 26 de Julio rompió los hechizos infernales, trajo una alegría, pues hizo ascender como un poliedro en la luz, el tiempo de la ima-gen, los citareros y los lautistas pudieron encender sus fogatas en la medianoche impenetrable”.
No fue necesario mucho tiempo para que se deshiciera la ma-gia del inicio. Pronto se demostró, sin embargo, que la situación no era en absoluto idílica. La realidad vino a conirmar algo que podía haberse deducido con un poco de prevención: que la ciga-rra podía cantar, en efecto, siempre y cuando cantara únicamente lo que de ella se esperaba, lo que le estaba rigurosamente estipu-lado por las jerarquías superiores, en modo alguno dispuestas a ceder un ápice de poder. Ni más ni menos.
112 Disturbios en la tierra sin mal
En 1961, a dos años del triunfo de la revolución y a propósito de un corto cinematográico titulado PM, en el que se mostraba La Habana nocturna, de bares y de antros, con esa gozosa fauna de la noche, de la bebida, el juego y el sexo, la misma que encon-tramos en una novela espectacular: Tres tristes tigres, a propósito de ese corto, digo, que fue censurado, se convocó una reunión con Fidel Castro en la Biblioteca Nacional, que tendría conse-cuencias decisivas. La reunión se celebró en la sala de conferen-cias de la Biblioteca Nacional. Se trata de una sala amplia, aus-tera, con pisos de mármoles y cortinas de colores oscuros, con cierta elegancia, a pesar de su estilo muy años cincuenta. Según han contado los presentes a esa reunión, lo primero que hizo Fi-del Castro al sentarse en el estrado, fue quitarse la pistola que llevaba al cinto y ponerla sobre la mesa. ¿Un simple movimiento en busca de la comodidad? ¿Un acto de intimidación? ¿Un modo de mostrar quién ostentaba el poder? Lo cierto es que, aunque no se disparó, fue ese el verdadero pistoletazo en el concierto de que hablaba Stendhal. Fue el momento en el que, en medio de la placidez de la sala de conciertos, irrumpió la grosería del esta-llido y de la confusión. El momento de dejar las cosas claras entre el poder, el arte y la literatura. Hoy sabemos, por tanto, que PM fue el necesario pretexto, que al in y al cabo por esa u otra ra-zón habría un encuentro con Castro y unas inapelables “palabras a los intelectuales”. Se deduce, pues, que la revolución concedió, en efecto, una inusitada jerarquía a escritores y artistas, aunque estaba por ver en qué consistía ese valor, ese rango, hasta qué punto era un arma de doble ilo. Y los encerró en una fórmula re-tórica que ha durado hasta hoy: “Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada”. Un poco más completa, la idea de las palabras de Fidel Castro a los intelectuales sería: “…por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución signiica los intereses de la nación entera, nadie puede
Violencia, política y ficción en América Latina 113
alegar con razón un derecho contra ella. Con la revolución, todo; contra la revolución, nada”. A estas alturas, a muy pocos sor-prenderá la semejanza de estas palabras con otras pronunciadas por Benito Mussolini en 1925 en la Scala de Milan: “El pueblo es el cuerpo del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pue-blo. Todo en el estado, nada contra el Estado. Nada fuera del Es-tado”. Un comunista como Fidel Castro terminaba repitiendo, treinta y seis años después, las mismas palabras que un fascista como Benito Mussolini. La coincidencia no debe sorprendernos. Hacia 1870, Flaubert había dicho con acierto: “Todos los gobier-nos execran la literatura. El poder desconfía de otro poder”.
Si durante los primeros años de República, los artistas habían sido ninguneados, desatendidos, olvidados, despreciados, con la Revolución pasaron a ser importantes, sólo que no en el sentido esperado por estos. Fueron peligrosamente importantes. Se los hizo trascendentes a fuerza de sospechosos, o mejor de peligro-sos. La frase “Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada” pasó a ser un divisa escalofriante: “El arte, un arma de la revolución”. De no ser nada, como dijo Virgilio Piñera, de ser un marginal sin lectores ni implicaciones, a ser un “arma de la revo-lución”: el salto es complicado, un salto mortal.
En general se hizo visible el contraste que podía existir entre la indiferencia hacia escritores y artistas de un estado democrá-tico, y el cuidado teñido de recelo de un estado totalitario, donde todo debe estar controlado, hasta el suspiro, la tristeza o la me-lancolía. Esto lo ha visto muy bien Czeslaw Milosz en su libro imprescindible, El pensamiento cautivo.
La censura del documental PM y su más inmediata y terri-ble consecuencia, las palabras de Castro a los intelectuales (con su fórmula de articulación cultural), fueron sólo un ensayo de lo que sucedería siete años después. En 1968 en el concurso de la
114 Disturbios en la tierra sin mal
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, fueron premiados un li-bro de poemas y una pieza teatral: Fuera del juego, de Heberto Padilla, y Los siete contra Tebas, de Antón Arrufat. Basta con el título del primero para entender qué fuerzas entran en juego, o mejor dicho salen de él. Un excelente poema, con igual título, si-túa al poeta en un determinado espacio, otra vez en el “afuera”, del otro lado del juego y del entusiasmo.
FUERA DEL JUEGO
AL POETA, DESPÍDANLO! Ese no tiene aquí nada que hacer. No entra en el juego. No se entusiasma. No pone en claro su mensaje. No repara siquiera en los milagros. Se pasa el día entero cavilando. Encuentra siempre algo que objetar.
¡A ese tipo, despídanlo! Echen a un lado al aguaiestas, a ese malhumorado del verano, con gafas negras bajo el sol que nace. Siempre le sedujeron las andanzas y las bellas catástrofes del tiempo sin Historia. Es incluso anticuado.
Violencia, política y ficción en América Latina 115
Sólo le gusta el viejo Armstrong. Tararea, a lo sumo, una canción de Pete Seeger. Canta, entre dientes, La Guantanamera. Pero no hay quien lo haga abrir la boca, pero no hay quien lo haga sonreír cada vez que comienza el espectáculo y brincan los payasos por la escena; cuando las cacatúas confunden el amor con el terror y está crujiendo el escenario y truenan los metales y los cueros y todo el mundo salta, se inclina, retrocede, sonríe, abre la boca “pues sí, claro que sí, por supuesto que sí...” y bailan todos bien, bailan bonito, como les piden que sea el baile. ¡A ese tipo, despídanlo! Ese no tiene aquí nada que hacer.
116 Disturbios en la tierra sin mal
De modo que en ese año de 1968, el conlicto entre el escri-tor y el poder terminó por intensiicarse, hacerse aún más palma-rio. Ya no se puede hablar del pistoletazo, sino de una verdadera batería de cañonazos, sin la gracia, por supuesto, de los que usó Chaikovski en su Obertura 1812. Este período ha sido contado con bastante precisión por el escritor y diplomático chileno Jorge Edwards en su libro Persona non grata.
Hacia 1970, el arte es, más que nunca, un “arma de la revolu-ción”. El poder lo entiende como algo “útil”, como una necesi-dad en la construcción de una “nueva sociedad”. Es tan adecuado e importante como un rif le o un tanque de guerra, un arma. Como dijo Lenin: “La literatura debe convertirse en una litera-tura de partido. […] La literatura debe convertirse en una parte de la causa general del proletariado”. Y el escritor quería servir a un ningún partido, que no quería ser un arma de nada, salvo de su propia y relativa verdad, de su rebeldía intacta, de su negación irremediable, de su permanente inconformidad, de su saludable decir “no”, fue apartado, borrado de la vida social y cultural de la isla. Toda la década de 1970 fue un largo páramo al que al-guien con mucho cinismo llamó eufemísticamente “el quinque-nio gris”. El poder absoluto terminó por demostrar su absoluta necesidad de control total de la sociedad. Muchos escritores, en-tre ellos algunos de los más grandes de todo el siglo XX, como José Lezama Lima o Virgilio Piñera, fueron condenados al silen-cio, a no publicar, a no existir para la vida literaria. Se les con-virtió en fantasmas. O para usar el verbo creado por Virgilio Pi-ñera, se les “fantasmó”. Otros, como Lydia Cabrera, Lino Novás Calvo, Enrique Labrador Ruiz, Reinaldo Arenas, Guillermo Ro-sales, Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante, se vieron obli-gados a optar por el duro oicio del exilio.
Si en la fábula de La Fontaine, la cigarra debía morir de ham-bre por no haber previsto el invierno, por no haber “trabajado”,
Violencia, política y ficción en América Latina 117
en la nueva fábula rescrita, era condenada al silencio o al destierro (que es, al in y al cabo, otro modo de silencio) por no cantar lo que de ella se esperaba, por no entonar la melodía enaltecedora y requerida. Fuera la duda y el escepticismo. Fuera la melancolía o la pesadumbre. Sólo se podían cantar con la airmación y el aplauso.
¿Qué nos quedaba entonces a nosotros, los escritores que co-menzábamos a aparecer hacia 1980? ¿Qué nos quedaba si enten-díamos que la literatura era un modo de inconformidad, un acto de rebeldía, una manera sediciosa de reconstruir el mundo, y no hacer, como dijo Albert Camus apropósito del “realismo socia-lista” que el arte culmine en un “optimismo de encargo, justa-mente el peor de los lujos y la más irrisorias de las mentiras?” ¿Qué nos quedaba si queríamos continuar en el concierto y en medio de los pistoletazos?
También con Camus, había que llegar a una convicción. “No se trata de saber si el arte debe rehuir lo real o someterse a ello —dijo Camus en su conferencia de Upsala−, sino únicamente la dosis exacta de realidad con que debe lastrarse la obra para que no desaparezca en las nubes ni se arrastre, por el contrario, con suelas de plomo. Cada artista resuelve este problema como bue-namente puede o entiende. Cuanto más fuerte sea la rebelión de un artista contra la realidad del mundo, mayor será el peso de lo real necesario para equilibrarla. La obra más alta será siempre, como en los trágicos griegos, en Melville, Tolstoi o Moliére, la que equilibre lo real y su negación en un avivamiento mutuo se-mejante a ese manantial incesante que es el mismo de la vida ale-gre y desgarrada”.
Ya que no era posible dar la espalda a la realidad, tampoco existía la perspectiva de alabarla como si se viviera en el mejor de los mundos posibles. No queríamos gloriicar. En cualquier caso, blasfemar, que es mucho más higiénico. Había que encon-trar el modo de ser libres en medio del encierro. Se hacía preciso
118 Disturbios en la tierra sin mal
encontrar la sutileza que nos devolviera la fe literaria en medio del descreimiento. Estábamos en el concierto y teníamos que ha-blar de la música, pero el pistoletazo interrumpía el concierto y había también que hablar del pistoletazo, de aquella invasión gro-sera y ofensiva. No quedaba otro remedio, había que entenderlo, se habían derrumbado las torres de maril. No pertenecíamos a un partido ni a una facción, teníamos, sin embargo, que recono-cer que nos hallábamos en el campo de batalla. Era imperioso, pues, que encontrar el tono justo de describir la batalla sin caer en maniqueísmos o simpliicaciones. No queríamos ser el arma de ninguna otra revolución que no fuera la revolución literaria, aunque tampoco queríamos rehuir el dilema político, la falta de libertad en el que nos encontrábamos. Dar fe de lo que vivíamos, de aquello en que creíamos, en medio de un estado totalitario. Ese era nuestro conlicto. Dar fe. Decir “no” y dar fe en medio del encierro. Y en ese camino, a tientas, no perder la brújula li-teraria, el norte que nos alejara de las ortodoxias. Stendhal es-cribió que la política en una obra literaria es “un pistoletazo en medio de un concierto, una cosa grosera”; aunque de inmediato se apresuró a agregar: “a la que, sin embargo, no se puede negar cierta atención”. Esa “cierta atención” se agiganta, adquiere alter-nativas de vida o muerte, cuando el problema político lo inunda todo, lo atraviesa todo, lo oscurece todo, envilece todo, cuando el poder intenta legitimarse y confundirse con la patria, con lo único noble y lo único válido, cuando, como decía Macbeth, “la confusión hace su obra maestra”, y todo el que no comulgue con el pensamiento único es un apátrida, un resentido, un vil ene-migo. Quieres encerrarte, leer a Proust, a Tolstoi, a Fernando Pesssoa y el ventarrón de huracán de la vida cotidiana, con su al-tísima dosis de política, empuja las puertas, las ventanas, y la mi-rada omnisciente del Big Brother impide que te acomodes, que te pierdas en ensoñaciones, tienes que estar despierto, vigilante,
Violencia, política y ficción en América Latina 119
atento a cuanto sucede. Entonces, ¿qué hacer? Como dijo Ca-mus, cada artista resuelve este problema como buenamente puede o entiende. Burlar la censura y batallar contra la autocensura, que es la nefasta consecuencia de la censura. Es decir, ese Big Brother que ya no necesita mirarte porque la mirada está en ti. Una vez echado a andar, el miedo hace su propio trabajo.
El primer género en el que pensé fue en el teatro, por lo que tiene de púlpito, de relación directa con un espectador, y porque, además y muy importante, yo tenía la ventaja de trabajar para un grupo de teatro. En mi primer texto público, una pieza que se es-trenó en 1986, La verdadera culpa de Juan Clemente Zenea, in-tenté abordar el asunto del escritor y la política amparándome en un poeta cubano del siglo XIX. Un poeta al que su ambigüe-dad política lo llevó a ser declarado traidor, tanto por los cubanos insurrectos como por el colonialismo español. Luego, con otra obra de teatro, Un sueño feliz, pretendí aproximarme al fracaso de las utopías. Mediante la metáfora, usando un cierto simbolismo, tomé la igura de un mago frustrado, alguien que propone, gra-cias a la magia, solucionar los problemas vitales de un grupo de vecinos que confían ciegamente en él; no es capaz, sin embargo, lograr un solo acto de magia. No hay magia, la magia no existe, quería ser mi conclusión, y ese mago no sólo es incapaz de reme-diar los conlictos de los demás, sino que termina incluso con la fe de los vecinos. En una tercera pieza, La noche, recurrí al Dios todopoderoso del Antiguo Testamento. Fue una obra de teatro a la que subtitulé “misterio herético”, en contraposición con los misterios medievales, y en la que un grupo de personajes intenta revelarse al poder divino, encontrar la libertad. No era una obra religiosa, sino política, claro está, sólo que el lenguaje procuraba ser engañosamente religioso. Como vivíamos en un país donde se nos pedía un sacriicio tras otro, en pos de una igualdad imposi-ble, de un futuro quimérico, ¿qué mejor analogía que la del “valle
120 Disturbios en la tierra sin mal
de lágrimas” y el “el cielo prometido”? Lo importante, al in y al cabo, consistía en no darle elementos al censor y coniar en la ca-pacidad del espectador para decodiicar el sistema de símbolos. Asimismo, escribí un monólogo titulado El enano en la botella, que tanteaba el absurdo (el humor) de las ventajas y los inconve-nientes que encontraba un enano que había sido encerrado dentro de una botella. El monólogo comenzaba con esta declaración des-atinada: “Soy un enano que vive dentro de una botella. Vivir en una botella no es nada cómodo, pero a todo se acostumbra uno”. Metáfora del encierro que, por supuesto, fue perfectamente com-prendida por el público que abarrotaba los teatros de La Habana.
En la prosa, las posibilidades de sutilezas y de ardides se mul-tiplicaban. La lectura solitaria de una narración, en contraste con la tribuna que signiica un escenario y un texto dicho a viva voz por un narrador, permitía un margen mayor de maniobra. Era muy útil, por ejemplo, recurrir a nuestra condición de isleños, de aislados, de sitiados por el mar, o como dijo Virgilio Piñera en su famoso poema La isla en peso: “La maldita circunstancia del agua por todas partes…” Identiicar el mar, su acoso, con el acoso de la política y de sus fuerzas. Vivir en una isla provoca una cierta desesperación. ¿Qué desesperación puede provocar entonces una isla que lo es doblemente, que está rodeada de mar y de un muro infranqueable, aunque invisible no menos infranqueable? Mi-rar, esperar del horizonte, como se espera algo feliz y propicio. Fue esa la metáfora que emplee, por ejemplo, en Tuyo es el reino, donde los personajes viven en un lugar cerrado, la isla dentro de la isla, previendo una catástrofe, el último día de 1958, o sea el día antes del triunfo de la revolución, en el que un incendio, pro-vocado por una anciana que duerme, lo destruye todo a su paso.
O la vida entre las ruinas de un teatro oculto en mi novela Los palacios distantes, donde los personajes encuentran un refugio al acoso de la realidad.
Violencia, política y ficción en América Latina 121
O la espera de otra catástrofe, en este caso un ciclón, en una tercera novela titulada El navegante dormido. Si vivir en una isla provoca una cierta desesperación, vivir en una isla entre el Mar Caribe y el Golfo de México tiene una desesperación añadida: la temporada de ciclones que comienza a inales de agosto y se extiende hasta inales de octubre. Dos o tres meses de miedo, de angustia. Un fenómeno natural que no puede controlarse. A lo sumo, se puede predecir. Los expertos calculan su intensi-dad, su posible recorrido, sus fuerzas, pero no pueden evitarlos. La predicción no alivia el miedo. En este caso, la guerra avisada sí puede matar soldados. Los ciclones pueden ser devastadores, como todos sabemos. Pueden ser aún más devastadores si se vive en ediicios ruinosos, también sabemos. Arrasan, destruyen casas, sembrados, árboles, animales. No sólo matan durante su asedio, sino que siguen matando luego que pasan. Dejan un paisaje de desolación que semeja al que puede haber después de una batalla. De modo que del miedo a los ciclones, otros simbolismo posible: el miedo a cuanto saquea y hunde y mata.
Isla sitiada, encierro, mar que aísla, horizonte como muro insal-vable; el “más allá”, lo que está detrás del horizonte; la tierra pro-metida a todo lo que se halle más allá de ese horizonte; la incle-mencia del tiempo, la amenaza de lo que devasta, el ciclón como coacción e inminencia. El símbolo, la metáfora del viaje como po-sibilidad de redención: la verdadera vida está siempre en otra parte.
Hay siempre diversas posibilidades de describir ese pistoletazo que nos ha dejado ensordecidos, así como abundantes medios de dejar constancia de lo incómodo y hasta exterminador que ha sido el concierto. Se trata de buscar, o quizá de encontrar la ma-nera de contar ese miedo y sus consecuencias. Siempre hay un modo de narrar la pesadilla. Esa pesadilla de la historia de la que inútilmente quisiéramos siempre despertar.
LA VIOLENCIA EN LAS NARRATIVAS MEXICANAS
DEL SIGLO xx
(Y lo que deseamos suceda en las del siglo XXI)
Gerardo Ochoa Sandy
L iteratura y violencia, en el México del siglo XX, no es un pleonasmo, aunque lo parezca. Tampoco es la polaridad
predominante, pues hubo también autores y grupos que abona-ron su esfuerzo a la imaginación de otras constelaciones litera-rias, más allá del drama del imposible bienestar colectivo y los incurables males de la historia. Ni puede considerarse que entre ambas exista un concubinato inédito: literatura y violencia es, en México, y no sólo, una de las corrientes que circula por va-rias de las obras cruciales de las letras mexicanas del siglo XX y con anterioridad.
Muchas obras canónicas fueron inspiradas por episodios so-ciales violentos: la revolución mexicana, la guerra cristera, la ma-tanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, la persecución de movimientos democráticos y sociales emergentes, la guerrilla de los años ‘70, en fecha reciente la guerra contra el crimen organi-zado. La cita es una antigualla pero es vigente: la violencia es la partera de la historia.
Pero hay violencias de otra índole.
124 Disturbios en la tierra sin mal
Por ello, junto a las naturalezas de las violencias y los puntos de vista del autor, o de la voz que narra, o la de los personajes que despliega, es la apuesta por el estilo lo que ha vuelto a las na-rrativas mexicanas sobre la violencia estaciones imprescindibles de lectura.
¿Sugiero el esbozo una taxonomía?
I
La falta de gusto estético en la violencia revolucionaria dis-tingue a un relato de Julio Torri, autor de una obra breve, que coquetea con la perfección. Desconcertado por la vulgaridad de los alzados, Torri sintetiza la metafísica anacrónica de los juicios sumarios, para desembarazarse de ambos, con un humor en sor-dina. Escribe en De fusilamientos:
El fusilamiento es una institución que adolece de algunos in-convenientes en la actualidad. Desde luego, se practica a las pri-meras horas de la mañana. “Hasta para morir se precisa madru-gar” me decía lúgubremente en el patíbulo un condiscípulo mío que llegó a destacarse como uno de los asesinos más notables de nuestro tiempo.
El rocío de las yerbas moja lamentablemente nuestros zapa-tos, y el frescor del ambiente nos arromadiza. Los encantos de nuestra diáfana campiña desaparecen con las neblinas matinales.
La mala educación de los jefes de escolta arrebata a los fusi-lamientos muchos de sus mejores partidarios. Se han ido deini-tivamente de entre nosotros las buenas maneras que antaño vol-vían dulce y noble el vivir, poniendo en el comercio diario gracia y decoro. Rudas experiencias se delatan en la cortesía peculiar de los soldados. Aún los hombres de temple más irme se sienten em-pequeñecidos, humillados, por el trato de quienes difícilmente se
Violencia, política y ficción en América Latina 125
contienen un instante en la áspera ocupación de mandar y castigar.Los soldados rasos presentan a veces deplorable aspecto: los
vestidos, viejos; crecidas las barbas; los zapatones cubiertos de polvo; y el mayor desaseo en las personas. Aunque sean breves instantes los que estáis ante ellos, no podéis sino sufrir atroz-mente con su vista. Se explica que muchos reos sentenciados a la última pena soliciten que les venden los ojos.
(…) El público a esta clase de diversiones es siempre numeroso; lo constituyen gentes de humilde extracción, de tosca sensibilidad y de pésimo gusto en artes. Nada tan odioso como hallarse delan-te de tales mirones. En vano asumiréis una actitud sobria, un ade-mán noble y sin artiicio. Nadie los estimará. Insensiblemente os veréis compelidos a las burdas frases de los embaucadores.
Y luego, la carencia de especialistas de fusilamientos en la prensa periódica. Quien escribe de teatros y deportes tratará acerca de fusilamientos e incendios. ¡Perniciosa confusión de conceptos! Un fusilamiento y un incendio no son ni un deporte ni un espectáculo teatral. De aquí proviene ese estilo ampuloso que alige al connaisseur, esas expresiones de tan penosa lectura como “visiblemente conmovido”, “su rostro denotaba la contri-ción”, “el terrible castigo”, “etcétera”.
Si el Estado quiere evitar eficazmente las evasiones de los condenados a la última pena, que no redoble las guardias, ni ele-ve los muros de las prisiones. Que puriique solamente de por-menores enfadosos y de aparato ridículo un acto que a los ojos de algunos conserva todavía cierta importancia.
II
Mariano Azuela es uno de los primeros narradores en ocu-parse de los hechos violentos de la revolución mexicana desde el punto de vista de los alzados de carne y hueso, y el más famoso.
126 Disturbios en la tierra sin mal
Los de abajo ilustra el momento de confusión inicial, la explo-sión de la inconformidad, el liderazgo espontáneo de Demetrio Macías que ilustra el de tantos más, la improvisación de los com-bates, el descubrimiento del placer por la violencia sin más, que sintetiza una frase de Solís, un miembro de la tropa: “--¡Qué her-mosa es la Revolución, aun en su misma barbarie!”
No obstante, Solís también sospecha de la mala hechura racial de los alzados, lo que daría al traste con la motivación original.
Vaticina:
—Lástima que lo que falta no sea igual. Hay que esperar un poco. A que no haya combatientes, a que no se oigan más dis-paros que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo, a que resplandezca diáfana, como una gota de agua, la psicolo-gía de nuestra raza, condensada en dos palabras: ¡robar, matar!... ¡Qué chasco amigo mío! (…)
Los soldados improvisados comparten sus hazañas en la charla de la taberna embebidos de tequila y rodeados de chamacas que advierten la oportunidad de un ascenso social volviéndose las consentidas de un auto designado general.
Uno “de sombrero de petate como cobertizo de jacal”, airma: “Yo en Torreón maté a una vieja que no quiso venderme un plato de enchiladas. Estaban de pleito. No cumplí mi antojo pero si-quiera descansé.” Lo secunda “otro de estrellita, mostrando en sus dedos negros y callosos piedras de luces refulgentes”: “Yo maté a un tendajonero en Parral porque me metió en un cambio dos billetes de Huerta”. Y tercia uno más: “Yo en Chihuahua, maté a un tío porque me lo topaba siempre en la mesma mesa y a la mesma hora, cuando yo iba a almorzar… ¡Me chocaba mu-cho!... ¡Qué quieren ustedes!...”.
Violencia, política y ficción en América Latina 127
La embriaguez de la iesta deriva en el pleito inevitable y la violencia gratuita. Ya repuestos de la francachela, los revoluciona-rios enilan rumbo a la hacienda de un cacique para cobrarle las cuentas. La prosa de Azuela es seca, repleta de las voces ásperas de los mugrientos soldados. La violencia es llanamente la anar-quía, las pasiones rudas, las inidelidades, las peleas de gallo, el resentimiento social, el llano desmadre de la bola.
—¿Por qué pelean ya, Demetrio?, lo interroga su esposa, lue-go de dos años de ausencia.
Demetrio, las cejas muy juntas, toma distraído una piedreci-ta y la arroja al fondo del cañón. Se mantiene pensativo viendo el desiladero, y dice:
—Mira esa piedrita cómo ya no se para.
III
En Martín Luis Guzmán la bola adquiere isonomía y, aun-que siga allí, queda atrás como asunto central de narración. En la prosa de Guzmán, los periles de los revolucionarios son qui-rúrgicos, en sus motivaciones y sus isonomías, sus tácticas de control y sus vicisitudes militares, la veleidad de sus encumbra-mientos y la volatilidad de sus jerarquías. A diferencia de Azuela, Guzmán no requiere de un prototipo, como lo es Demetrio Ma-cías. El joven escritor circula dentro de los pasillos del poder de los campos de batalla y de las oicinas de gobierno, dándole ros-tros a quienes mandan a la bola y coherencia a los comporta-mientos palaciegos, lo que anticipa las llamadas “reglas no escri-tas” del “sistema político mexicano” de Daniel Cosio Villegas.
Los personajes de icción existen en la obra de Guzmán, pero están condenados a volverse reales. Incluso Askana González, personaje de icción en La sombra del caudillo, es pujantemente
128 Disturbios en la tierra sin mal
real y reencarnará años después en La región más transparente de Carlos Fuentes, bajo el nombre de Ixca Cienfuegos.
Desde estas perspectivas, la violencia en Guzmán se encuentra con sus mustias tonalidades.
En El águila y la serpiente (1928), la violencia es ampulosidad, deleite por los aspectos técnicos de la ejecución de un ahorca-miento, lucro de los comerciantes de armas en Arizona que nu-trían a los revolucionarios (y hoy día, comento al paso, a los nar-cotraicantes, junto con 7 mil tiendas de armas a lo largo de la frontera de Estados Unidos).
El pasaje “La iesta de las balas” es un portento descriptivo de la ley fuga que Rodolfo Fierro le aplica a 300 prisioneros. Me detengo no obstante en el momento posterior a la carnicería de la balacera. Seis o siete horas después, Fierro el ejecutor, el brazo rendido y el índice ligeramente hinchado, despierta debido a los ayes de un moribundo que solicita agua.
Escribe Martín Luz Guzmán:
—¡Ay!... Por favor…Fierro se agitó en su cama…——Por favor.., agua…Fierro despertó y prestó oído.—Por favor… agua…Entonces Fierro alargó un pie hasta su asistente.—¡Eh, tú! ¿No oyes? Uno de los muertos está pidiendo agua.—¿Mi jefe?—¡Que te levantes y vayas darle un tiro a ese jijo de la tizna-
da que se está quejando! ¡A ver si deja dormir!—¿Un tiro a quién, mi jefe?—A ese que pide agua, ¡imbécil! ¿No entiendes?—Agua, por favor —repetía la voz.El asistente sacó la pistola de debajo de la montura y,
Violencia, política y ficción en América Latina 129
empuñándola, se levantó y salió del pesebre en busca de los cadá-veres. Temblaba de miedo y de frío. Un como mareo de alma lo embargaba.
A la luz de la luna buscó. Cuantos cuerpos tocaba estaban yertos. Se detuvo sin saber qué hacer. Luego pareció sobre el punto de donde parecía venir la voz: la voz se oyó se nuevo. El asistente tornó a disparar: se apagó la voz.
La luna navegaba en el mar sin límites de su luz azul. Bajo el techo del pesebre, Fierro dormía.
IV
Mientras Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán desde su ju-ventud y madurez observan los hechos, Nelly Campobello evoca las huellas que la percepción de la violencia del alrededor impuso en su percepción infantil. Cartucho (1931) es la sucesión de breves esquelas mortuorias y epitaios refrenados y dolientes. Las visiones de Campobello en Cartucho son los restos del inocente cristal que estrelló la acumulación de las violencias impredecibles. Una de las más temibles, “El fusilado sin balas”, registra la tortura a la que es sometido un general retirado por uno de sus rivales.
Escribe Campobello:
Catarino Acosta se vestía de negro y el tejano echado para atrás; todas las tardes pasaba por la casa, saludaba a mamá ladeán-dose el sombrero con la mano izquierda y siempre hacía una son-risita que debajo de su bigote negro parecía tímida. Había sido coronel de Tomás Urbina allá en Nieves. Hoy estaba retirado y tenía siete hijos; su esposa era Joseina Rubio, de Villa Ocampo.
Gudelio Uribe, enemigo personal de Catarino, lo hizo su pri-sionero, lo montó en una mula y lo paseó en las calles del Parral. Traía las orejas cortadas y prendidas de un pedacito le colgaban.
130 Disturbios en la tierra sin mal
Gudelio era especialista en cortar orejas a las gentes. Por muchas heridas en las costillas le chorreaba sangre. En medio de cuatro militares, a caballo, lo llevaban. Cuando querían que corriera la mula, nada más le picaban a Catarino las costillas con el marra-zo: él no decía nada, su cara borrada de gestos era lejana. Mamá lo bendijo y lloró de pena al verlo pasar.
Después de martirizarlo mucho, lo llevaron con el güero Uri-be. ‘Aquí lo tiene, mi general —dijeron los militares--; ya nada más tiene media vida.’ Dicen que el güero le recordó ciertas co-sas de Durango, tratándolo muy duro.
Entonces dijo Uribe que no quería gastar ni una bala para hacerlo morir. Le quitaron los zapatos y lo metieron por en me-dio de la vía con orden de que corrieran los soldados junto con él y que no lo dejaran hasta que cayera muerto. Nadie podía acercarse a él ni usar una bala en su favor; había orden de fusilar al que quisiera hacer esta muestra de simpatía.
Catarino Acosta duró tirado ocho días. Ya estaba comido por los cuervos, cuando pudieron levantar sus restos. Cuando Villa llegó, Uribe y demás generales habían salido huyendo de Parral.
Fue un fusilado sin balas.
V
Es José Revueltas el autor violento por antonomasia en Mé-xico. Miembro de una familia asolada por el alcoholismo y la lo-cura e inspirada por el genio y la tragedia, en José Revueltas la violencia circula por las relaciones entre el Poder y los cuerpos, las instituciones de Estado, las organizaciones disidentes, los in-acabables debates ideológicos. Ateo y revolucionario, la violencia en Revueltas es teológica y anárquica, el dialéctico martirio de una inacabable teleología de errores. Y por ello, en Revueltas, la violencia es primer motor inmóvil, empapado de Edén perdido.
Violencia, política y ficción en América Latina 131
Y, antes que cualquier cosa, Revueltas fue el más sufriente már-tir porque fue un santo sin Dios. En Los días terrenales (1949), Revueltas relata la primera golpiza que recibe Gregorio, quien la evoca desde la obscuridad infranqueable de una crujía de dos me-tros de largo por uno y medio de ancho, a causa de su participa-ción en una “marcha del hambre”. La violencia es el escenario donde discurre la ancestral contienda entre el Bien y Mal. Escribe:
(...) Todo comenzó igual a un entretenimiento inocente, ri-sueño, y divertido. Aquellos hombres tenían algo de infantil y despreocupado, como colegiales que jugasen a un deporte ape-nas brusco. La misma operación de despojar a Gregorio de sus ropas fue igual a un juego de estrado, en medio de grandes risas joviales. Lo rodeaban los cuatro, Gregorio en el centro, aturdido de pavos. El primero, a sus espaldas, tiró de él por un brazo. —No tengas miedo, si no te vamos a hacer nada, nomás una calen-tadita. ¿No que eras muy hombrecito? —en la voz, al pronunciar esta frase, había un silbido lleno de excitación, que se confundía muy extrañamente con el tono de la broma de sus palabras. Gre-gorio sintió el crujir de los huesos de su hombro cuando uno de los verdugos, con un rápido, inesperado y hábil movimiento ha-cia arriba, le levantó el brazo por la espalda mientras le quitaba la camisa para arrojarlo después al verdugo de enfrente. Éste, por su parte, tirándolo de las piernas, lo despojó de los pantalones en tanto Gregorio golpeaba el piso con el cráneo, al caer. Des-pués se lo echaban del uno al otro, igual que un guiñapo, para que cada quien pudiese asestarle un puñetazo o un puntapié (...)
--¡Qué! ¡Hijo de la chingada! ¿No te gusta? ¿Nos crees unos cabrones? —el hombre se había vuelto hacia sus compañeros--. ¡Mírenlo! ¡No le gusta al desgraciado!
En medio de lo brutal, de lo salvaje, aquello tenía algo de sencillamente portentoso. “¡No le gusta al desgraciado! ¡Nos
132 Disturbios en la tierra sin mal
cree unos cabrones!” Ahora Gregorio se transformaba, de ofen-dido, en ofensor. Aquella frase había sido como un botón má-gico al que oprimiera para absolver de toda culpa, para limpiar de todo pecado a los verdugos. ‘Sed tengo.’ Entonces le dieron a beber vinagre: nada más lógicamente humano. Los esbirros te-nían ahora una bandera. ‘Nos cree unos cabrones.’ No eran ya unas bestias sino seres humanos justicieros, santos. Y lo eran en realidad, sí, con su hermoso rostro de hombre endurecido por el odio, por el crimen, por el bien.
VI
Excéntrico, vanguardista, marginal y original son algunos de los apelativos a los que llamamos para referirnos a la persona y obra de Salvador Elizondo, y a través de ellos, su persona y su obra también.
En su narración más popular, Farabeuf o crónica de un ins-tante explora, en principio, la violencia del desollamiento. Lo logra, en realidad, a través de la meticulosa descripción de las deiciencias del desollamiento como arte de la amputación. La apología de la pulcritud quirúrgica, en cuya limpieza y exactitud reposa una violencia ascética, inodora y casi espiritual, convierte al desollamiento en la llana dicha por la imposición de un supli-cio carnicero, cruel.
Un fragmento:
El Leng Tch´é, por el contrario, es la exhibición tedio-sa de una inhabilidad manual extrema; sobre todo si se tiene en cuenta que las ligaduras aplicadas previamente al pacien-te —para llamarlo de alguna manera—para retenerlo atado a la estaca, producen una distensión tal y muchas veces el rom-pimiento traumático de las facies y tendones que circundan las
Violencia, política y ficción en América Latina 133
articulaciones, que cualquier cirujano de provincia de aquí no tendría más que apoyar el ilo de la cuchilla --una cuchilla alar-gada, ligeramente curva y aguda, como la clásica de Larrey para la amputación de la mano, o la mía para la resección en un tiem-po que fabrica Collin--; decía yo que no es necesario sino aplicar el ilo de la cuchilla justo en la articulación para que a la más leve presión ¡paf!... de un lado salte el miembro amputado y del otro quede un muñón de bordes limpios y perfectos. No hay peligro de hemorragia pues las ligaduras hechas de cáñamo ino —cana-bis sinensis—actúan de la misma manera que el collar hemostá-tico de Lhomme. Con todas estas ventajas los chinos hacen ver-daderas carnicerías. Sus suplicios no tienen ni siquiera la nitidez ni la perfección de tajo de nuestra guillotina. Esto se debe sobre todo al empleo de sierras como se puede ver en la fotografía. Un buen cirujano, en realidad no las necesita jamás cuando se trata de hacer amputaciones en las coyunturas de las articulaciones. Si el empleo de una sierra es indispensable no hay ninguna mejor que mi propia sierra de cadenilla o la sierra iliforme lexible de Gigli para las pequeñas amputaciones —sobre las falanges, por ejemplo—o mi gran sierra de hoja móvil —una innovación ver-daderamente revolucionaria en la historia del instrumental qui-rúrgico—para las grandes. Uno de los principios fundamentales de la cirugía —como de la fotografía—es la nitidez.
VII
Carlos Monsiváis, el cronista del México del siglo XX, se aproximó a las violencias derivadas de la falta de espacios demo-cráticos, la represión de los movimientos independientes, la dis-criminación de las minorías, y, en consecuencia, a la apertura de los ámbitos de expresión social, la exigencias de justicia y la reu-bicación de las distintas marginalidades en el centro de la nación.
134 Disturbios en la tierra sin mal
En una de sus crónicas canónicas, Monsiváis registra la violen-cia de la naturaleza, el terremoto del 19 de septiembre de 1985. La narrativa oscila entre el coro de las voces dolientes, la psico-logía de los comportamientos individuales, el juego de máscaras donde Monsiváis esconde su experiencia personal el día de la tra-gedia para exponerla con más claridad, y la metaforización del sacudimiento telúrico en cuanto tal, para darle a la catástrofe ci-mientos nacionales.
Monsiváis no se constriñe al testimonio del hecho, ni levanta personajes icticios mediante los cuales cristalice experiencias co-lectivas, sino que utiliza con osadía recursos de la narrativa con-temporánea y aplica con sagacidad supuestos de la teoría del len-guaje, para que su relato sea una recreación simbólica de lo que sucede, y que vuelve más idedigna a la realidad.
Monsiváis asume una posición ética, apunta hacia lo central: ante la catástrofe, la reacción de la colectividad, el nacimiento de la sociedad civil.
Escribe en “Los días del terremoto”, incluido en Entrada li-bre. Crónicas de la sociedad que se organiza (1987).
Día 19. Hora: 7:19. El miedo. La realidad cotidiana se des-menuza en oscilaciones, ruidos categóricos o minúsculos, estalli-do de cristales, desplome de objetos o de revestimientos, gritos, llantos, el intenso crujido que anuncia la siguiente impredecible metamorfosis de la habitación, del departamento, de la casa, del ediicio… El miedo, la fascinación inevitable del abismo, conte-nida y nuliicada por la preocupación de la familia, por el vigor del instinto de sobrevivencia. Los segundos premiosos, plenos de una energía que azora, corroe, intimida, se convierte en la debili-dad de quien la sufre. “El in del mundo es el in de mi vida” ver-sus “No pasa nada, no hay que asustarse. Guardemos la calma”… Y los consejos no llegan a pronunciarse, el pánico es segunda o
Violencia, política y ficción en América Latina 135
primera piel, a ganar la salida, a urdir la fuga de esta cárcel que es mi habitación, a distanciarse de esa trampa mortífera que fue hogar o residencia provisional. El crujido se agudiza, en el bam-boleo la catástrofe se estabiliza, la gente se viste como puede o se viste sólo con su pánico, el miedo es una mística tan poderosa que resucita o actualiza otras místicas, las aprendidas en la infan-cia, las que van de la superstición a la convicción, las frases primi-genias, las fórmulas de salvamento en la hora postrera.
El 19 de septiembre, en la capital, muchos carecieron de la oportunidad de profundizar en su miedo.
VIII
Roberto Bolaño, en 2666 (2004), novela que sería una y luego cinco y una póstuma e inconclusa al f inal, aborda en uno de su capítulos los asesinatos seriales de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, localizándolos en la ciudad imaginaria de Santa Te-resa, donde se encuentran violencia y espiritualidad.
En “La parte de los crímenes”, Bolaño se demora, a lo largo de más de 200 páginas, en la sucesión de los crímenes, los con-trapuntos del investigador, los dichos de uno de los asesinos y luego vuelto el asesino serial, los videos de los asesinatos.
La prosa “informativa” de Bolaño, en esos pasajes, tiene la in-solencia de una declaración ministerial sin afán clariicador. En ese cuarto episodio —precedido por los de los críticos, Amali-tano, y Fate, y seguido por el de Archimboldi— la versión de Bo-laño es el reencuentro mortuorio con la serie vital de asesinatos.
Escribe Bolaño:
En febrero murió María de la Luz Romero. Tenía catorce años, medía un metro cincuenta y ocho, tenía el pelo largo has-ta la cintura, aunque se lo pensaba cortar uno de esos días, tal
136 Disturbios en la tierra sin mal
como le había confesado a una de sus hermanas. Desde hacía poco trabajaba en la maquiladora EMSA, una de las más anti-guas de Santa Teresa, que no estaba en ningún parque industrial sino en medio de la colonia La Preciada, como una pirámide de color melón, con su altar de los sacriicios oculto dentro de las chimeneas y dos enormes puertas de hangar por donde entraban los obreros y los camiones. María de la Luz Romero salió a las siete de la tarde de su casa, acompañada por unas amigas que la habían ido a buscar. A sus hermanos les dijo que iba a ir a bailar al Sonorita, una discoteca obrera ubicada en los lindes de la co-lonia San Damián con la colonia Plata, y que ya cenaría algo por ahí. Sus padres no estaban en casa porque aquella semana hacían los turnos de noche. María de Luz, en efecto, comió junto a sus compañeras, de pie, al lado de una furgoneta que vendía tacos y quesadillas en la acera opuesta a la discoteca, a la que entraron a las ocho de la noche, hallándola repleta de jóvenes a los que conocían, bien porque trabajaban también en EMSA, bien por-que los tenían vistos en el barrio. Según una de sus amigas, Ma-ría de la Luz bailó sola, al contrario que las demás que ya tenían ahí a sus novios o conocidos. En dos ocasiones, sin embargo, fue abordada por dos jóvenes distintos que la quisieron invitar a una bebida o a un refresco, a los que María de la Luz se negó, la primera vez porque no le gustaba el muchacho y la segunda por timidez. A las once y media de la noche se marchó, en com-pañía de una amiga. Ambos vivían más o menos cerca y hacer el viaje juntas resultaba más grato que en solitario. Se separaron unas cinco calles antes de la casa de María de la Luz. Allí se pier-de el rastro. Interrogados algunos vecinos que vivían en el tra-yecto que aún le quedaba por hacer, todos declararon no haber oído grito alguno ni mucho menos una llamada de auxilio. Su cadáver apareció dos días después, junto a la carretera de Casas Negras. Había sido violada y golpeada en la cara repetidas veces,
Violencia, política y ficción en América Latina 137
en ocasiones con especial ensañamiento, presentándose incluso una fractura de palatino, algo muy poco usual en una golpiza y que llevó al forense a suponer (aunque por supuesto con la mis-ma velocidad descartó la idea) que durante el secuestro el coche en que María de la Luz era trasladada había sufrido un acciden-te de carretera. La muerte se la habían producido las cuchilla-das que exhibía en el tórax y en el cuello y que afectaban los dos pulmones y múltiples arterias. El caso lo llevó el judicial Juan de Dios Martínez, que volvió a interrogar a las amigas que la ha-bían acompañado a la discoteca, al dueño y algunos camareros de la discoteca y a los vecinos cuyas casas lanqueaban las cinco calles que María de la Luz recorrió o intentó recorrer antes de ser secuestrada. Los resultados fueron decepcionantes.
IX
La violencia, como el ser, se predica de múltiples maneras. Es cierto que predominan los temas sociales y políticos en las na-rrativas de la violencia en el México del siglo XX, pero no son los únicos ni los principales y los asedios se desprenden de la histo-ria, profundizan en la condición humana, se elevan a las altu-ras de las especulaciones teológicas. Igualmente nos encontramos con tomas de posturas ante la represión de Estado o las persecu-ciones políticas, pero también con aproximaciones irónicas, me-lancólicas, incluso asépticas. La variedad de temas y la variedad de perspectivas implican asimismo la variedad de soluciones na-rrativas. Sea lo que sea, el repaso arroja al menos una certidum-bre: la apuesta por la prosa fue el gran reto para las narrativas mexicanas del siglo XX que apostaron por el tema de la violencia.
LA NARRATIVA Y EL MAL
Alonso Cueto
L a literatura tiene una relación antigua y próspera con el mal. No hay un mito, una leyenda, un relato, una novela que no
conciba el mal como una fuerza genuinamente humana y a la vez como un factor impulsor del mecanismo narrativo. Desde la ser-piente en el paraíso donde habitaban Adán y Eva hasta la atmósfe-ra sombría, anónima, que puebla los prodigiosos relatos de Franz Kafka, las fuerzas malignas son esenciales a toda historia. Pero el mal nunca es puro. Nunca he visto un protagonista de una novela o de un relato, enteramente “bueno” o “malo”. Los héroes pue-den tener un gesto de mezquindad. Los villanos más perversos pueden ser una sombra de ternura. La bondad y la maldad coexis-ten en los personajes más interesantes, como una unidad, sin que puedan distinguirse. Una misma acción en la vida real o en una novela puede resultar generosa y cruel, cortés y mezquina. La am-bigüedad moral es con frecuencia esencial a la vida y por lo tanto a uno de los registros de la vida que es el arte. Tanto el bien como el mal absoluto serían artiiciales y por lo tanto aburridos y tediosos.
Si revisamos muchas de las historias que conocemos, nos da-remos cuenta de la importancia que tiene el mal como principio activo, como motor del mecanismo del relato. En muchas de las novelas y relatos clásicos y modernos, el mal es concebido como un portador de la verdad. La aparición del mal es una fuerza que desata consecuencias en la historia. Gracias a la aparición del mal nos adentramos en la verdad esencial de los personajes.
140 Disturbios en la tierra sin mal
En mitos antiguos, como el de Adán y Eva o el de su antece-sor, Prometeo y Pandora, el mal toma la forma de la rebelión y la búsqueda del conocimiento. En la historia contada por Hesiodo, Prometeo roba el fuego de los dioses para llevarlo a los hombres. Prometeo es una encarnación de la rebeldía, que trae un castigo para la especie humana. Ese castigo toma la forma de una mujer y se convierte en Pandora, la antecesora de Eva que seduce a Epi-meteo, el hermano de Prometeo. Desoyendo los consejos de Pro-meteo que le pide no aceptar los regalos de los dioses, Epimeteo recibe a Pandora. Esta abre la caja y libera todos los males sobre la tierra. Pandora descubre el mal, es decir, hace conocer la reali-dad. La rebelión, el mal y el descubrimiento de la realidad van así asociados en ese mito original.
En el mito de Adán y Eva, el Mal aparece corporizado inicial-mente bajo la forma de la serpiente. La serpiente es una antigua encarnación del Mal que ya aparecía en el mito de Apolo. La his-toria de Adán y Eva, que fue dramatizada de un modo magistral por John Milton, podría deinirse como un esquema clásico de narración. Al inicio, Adán y Eva viven en un tiempo inmóvil, el perfecto tiempo del paraíso. La llegada de la serpiente es un fac-tor perturbador, el inicio del tiempo real. Con la serpiente, es de-cir la amenaza del mal, en el tercer libro del Génesis, llega la ac-ción, es decir llega el tiempo narrativo. La serpiente le informa a Eva que si toma de esa fruta, se abrirán sus ojos y que podrá ser como los seres divinos que conocen la diferencia entre el bien y el mal. Ser un personaje divino, vaya una tentación para Eva, y también para Adán.
Con la serpiente ingresan todos los ingredientes narrativos: el conlicto, el dilema, la transgresión. Adán y Eva se enfrentan a un dilema. El dilema es un motor esencial de la acción y a la vez un estímulo de la relación entre el personaje y el lector. La curio-sidad, un instinto tan humano como subversivo, es también un
Violencia, política y ficción en América Latina 141
instinto divino. “Vas a ser como los dioses”, le dice la serpiente a Eva. “Conocerás la diferencia entre el bien y el mal.” Esta tenta-ción de la divinidad, conocida como curiosidad, es el motivo por el que los protagonistas realizan un paso decisivo en la trama: rompen la ley. Al tomar la manzana del Arbol del Conocimiento del bien y el mal, Adán y Eva están buscando una verdad que trasciende su entorno. Pero no olvidemos que la fuente del mal, la manzana, era ya parte del paraíso. El mal ya existía en ese lu-gar aparentemente perfecto, porque como todos aquí sabemos, y probablemente también sabían los autores del mito, no hay un lugar perfecto, no existe un lugar puro. En verdad, no existe un paraíso. La serpiente es una mensajera que ya vivía en el paraíso y que llama la atención a Adán y Eva sobre un tesoro y una tenta-ción que ya existía dentro de ellos. El tesoro aparente es la man-zana, pero el verdadero tesoro prohibido es la curiosidad. Adán y Eva no son buenos o malos. Encarnan más bien la unidad de ambos principios. El paraíso no era perfecto puesto que contenía el Árbol del Conocimiento, es decir la fuente de su ruptura. Des-obedecer la ley es un impulso transgresor que la serpiente des-pierta en los personajes. Estos ya lo tenían latente.
En Adán y Eva la fuerza irresistible de la curiosidad y la ima-ginación prevalecen sobre la de la seguridad. Son los primeros lectores y los primeros escritores que rompen con la palabra de Dios para ejercer la suya propia. Como cualquier escritor, como cualquier lector, Adán y Eva trascienden sus límites, van más allá de su entorno. Están poseídos por la necesidad de trascender. Al romper la ley, inauguran el tiempo de la narrativa. Este es el tiempo progresivo, de desarrollo, el esforzado tiempo del tra-bajo. No deja de ser curioso que Adán y Eva tuvieran dos hijos, Caín y Abel. Caín y Abel expresan la dualidad de lo bueno y lo malo, pero son hermanos. Están unidos. Esa dualidad una uni-dad que desde entonces, de acuerdo al mito cristiano, funda la
142 Disturbios en la tierra sin mal
humanidad. El bien y el mal son intercambiables. Uno no puede entenderse sin el otro. Transgredir la ley, comer de la manzana, dejarse llevar por la curiosidad y el afán de nuevas experiencias, es el origen de cualquier historia.
La tragedia griega abunda en personajes transgresores. Allí están Edipo, Antígona, Teseo, el mismo Prometeo para recor-dárnoslo. En el periodo barroco, Miguel de Cervantes crea a un héroe, El Quijote, que viaja por las llanuras de España buscando hacer el bien. El Quijote es sin duda también un transgresor. La visión de Cervantes es de una complejidad enorme porque El Quijote rompe la norma de la razón para inaugurar una ley pro-pia, la de la locura del caballero andante. Desde el inicio descu-brimos, sin embargo, que su apuesta por el bien solo podrá traer calamidades tanto a él como a su compañero, el representante de la realidad, Sancho Panza. El Quijote es un transgresor a la ley de la razón. En nombre del bien idealizado, siembra el mal para sí mismo y para quienes quiere ayudar. Si Sancho empieza perso-niicando el bien, es decir la razón, poco a poco va entregándose al espíritu del Quijote. El Quijote se vuelve un personaje moral-mente ambiguo, un idealista del bien que siembra el mal para los demás y para sí mismo. La historia acaba cuando la transgresión es derrotada. La realidad se impone bajo la forma del Caballero de la Blanca Luna, y trae al Quijote de regreso a casa. “Quítame la vida pues me has quitado la honra”, le dice El Quijote al Ca-ballero, después de la batalla. El caballero de la Blanca Luna per-dona la vida al Qujote. Entonces sabemos que su transgresión ha terminado. Su vida y la historia que nos la cuenta, también.
¿Pero qué entendemos por un personaje maligno, un perso-naje que de algún modo encarna el mal? Podemos coger al azar alguno de nuestros villanos preferidos, por ejemplo el Vautrin de Balzac y el Yago de Shakespeare. Son personajes malignos que van corrompiendo a sus víctimas, Lucien de Rubempré y Othello.
Violencia, política y ficción en América Latina 143
Sin embargo, la grandeza de los personajes malvados se logra creo a partir de una intuición de sus debilidades, es decir de su humanidad. El villano necesita a sus víctimas y en cierto modo depende de ellas. Yago necesita tanto a Othello que hay algo de humano en su afecto destructivo por él. Vautrin necesita ascen-der y enriquecerse. Para ello, necesita adiestrar a sus discípulos, seducir a Eugene Rastignac o a Lucien de Rubempre. Lo que nos hace admirar a Yago o a Vautrin es el repertorio de recursos que usan para inluir y apoderarse de sus víctimas, los objetos de su deseo. Yago y Vautrin son seres malignos pero también seres ad-mirables y vulnerables. Sus autores, al humanizarlos, los hacen más reales, más próximos y complejos. No son estereotipos. Son seres reales. Y sobre todo son principios activos del desarrollo de la trama. Son personajes activos, que desencadenan la acción.
El hecho de que Yago tenga más monólogos que Othello (ocho contra tres, ha contado Harold Bloom), lo convierte en una igura estelar. Y aquí viene una relación que me interesa esta-blecer, la de la maldad y el poder. Toda representación de la mal-dad es una representación del poder. Yago ha perdido el poder pues ha sido relegado por Othello a favor de Casio, y busca recu-perarlo. Vautrin le enseña a Lucien las lecciones de la vida en la ciudad, y la lucha por el poder en la sociedad de París.
Si hubiera sido un hombre más astuto, Yago no habría sido sino un fastidio para Othello. Al igual que la serpiente con Adán y Eva en el paraíso, Yago revela la verdad oculta en Othello. Re-vela el lado vulnerable, débil, tormentoso de Othello. Es gracias a él que conocemos realmente a un rey que por otro lado, es el héroe de innumerables batallas, un ídolo de su pueblo: gracias a Yago, sabemos que Othello es un individuo inseguro y celoso que va a matar a su inocente esposa. Asimismo, Vautrin revela el lado oscuro de Lucien: su necesidad de triunfar y de igurar en el falso y acartonado mundo de la sociedad francesa. Sabemos que
144 Disturbios en la tierra sin mal
Lucien es ambicioso y arribista gracias a Vautrin. Sabemos que Adán y Eva son curiosos y desobedientes y mentirosos, gracias a la serpiente. El mal, una vez más, es portador de la verdad.
Algunos relatos modernos, como El extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde (1886) de Robert Louis Stevenson, son un co-mentario a esta unidad del bien y el mal. La pócima que convierte al doctor Jekyll en Mr. Hyde todas las noches es una vía de tran-sición de su propia identidad. Mr. Hyde revela quién es Doctor Jekyll, lo completa, lo reformula y lo humaniza. Otra fábula de la era victoriana, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas (1865) muestra el mundo al revés, un universo sin lógica, sin ra-zón, sin justicia, es decir el mundo opuesto al que la realidad vic-toriana de su protagonista preconizaba. El país de las maravillas de Alicia es un anti universo victoriano, el de los transgresores de la lógica, la ley y el sentido común. La sociedad victoriana, cul-tora represiva del bien, es la mayor generadora de visiones del mal.
En este sentido, parecen muy adecuadas las ideas de Georges Bataille. En ensayos famosos, como La Literatura y el mal, Ba-taille desarrolló la idea de que la narrativa y el arte en general son la consecuencia de las represiones de nuestros deseos tanáticos. Según Bataille, nuestra educación social nos obliga a reprimir es-tos deseos violentos que se quedan almacenados en nuestro in-consciente. La literatura y el arte nos dan, sin embargo, una gran ocasión de liberar esos deseos. Es por eso que creamos a perso-najes siniestros, grotescos o atemorizantes que representan ese lado oscuro y reprimido. En los relatos, a través de los personajes que nos representan, podemos realizar las transgresiones que no podemos realizar en la vida. Si en la vida nos es imposible ma-tar, robar, amar libremente, o realizar cualquier acción punible, allí están nuestros héroes que lo hacen por nosotros. Por eso los leemos, los admiramos, acaso los amamos. Ellos nos representan simbólicamente y es por eso que nos identiicamos con ellos. Esta
Violencia, política y ficción en América Latina 145
idea de Bataille siempre me ha parecido sugerente para explicar nuestra pasión por el mal y los villanos en la narrativa.
En ese sentido, tal vez todas las narraciones puedan deinirse como versiones de un mismo tema: el de las relaciones entre los se-res humanos y la ley. Desde Adán y Eva hasta Kafka, para volver a mi frase original, las historias nos cuentan siempre cómo los seres humanos han roto alguna forma de la ley. Con ello se han deinido como quienes son. Al hacerlo, Adán, nuestro padre, un curioso, un soñador, un rebelde que aspira a la divinidad como otro de nuestros padres, Prometeo, establece el mal en la especie humana. Romper la ley es abrir una brecha en el mundo. Es revelar la ver-dad. Esta revelación de la verdad oculta siempre le ha interesado a escritores y lectores que son, por deinición, también transgresores.
Quisiera volver a una relación que ya he mencionado, la rela-ción entre la maldad y el poder. En la América Latina, vivimos con frecuencia esta ecuación. En un continente que ha sido pró-digo en dictaduras, esta relación se ha encarnado con demasiada frecuencia y ha sido objeto de muchas obras literarias. Entre no-sotros, las obras literarias que representan el poder y la maldad se remontan al siglo XIX. Una de las más importantes es sin duda El Matadero, de Esteban Echeverría, que graica la situación de la Argentina bajo la dictadura de Rosas. Algunos dictadores histó-ricos como el presidente Francia de Paraguay y el presidente Tru-jillo de Santo Domingo, han dado lugar a novelas de Roa Bastos y Vargas Llosa en los que el dictador es el protagonista. Tenemos muchas anécdotas que contar a propósito de nuestros dictadores. El dictador Somoza en Nicaragua exhibía en los jardines de Pala-cio de Gobierno dos jaulas. En una de ellas tenía aves del paraíso. En la otra, prisioneros políticos. El dictador Melgarejo de Boli-via nombró en una noche de borrachera Ministro de Relaciones Exteriores a su caballo. El dictador Odría del Perú ordenó dero-gar la ley de la gravedad. La dictadura argentina diseñó nuevos
146 Disturbios en la tierra sin mal
aparatos de tortura, como la picana eléctrica. La idea del mal, como en Shakespeare o en Balzac, es inseparable de la idea del abuso o la destrucción del poder.
Quisiera traer a colación las ideas de Elías Canetti que apare-cen en su gran ensayo Masa y Poder (1960). Canetti establece la relación entre poder y paranoia. Su análisis de los reyes africanos y del nazi Schreber claramente establece la fuerza del delirio de la paranoia. El sueño del poderoso es sobrevivir a sus enemigos. Sueña en un mundo en el que solo existen subordinados suyos. El poderoso sentencia a personas a muerte porque piensa que de ese modo pospondrá la suya propia, en un universo que concibe como una carnicería natural. Canetti enfatiza la importancia de las órdenes que dan los poderosos. Una orden es, originalmente, dice Canetti, un pedido de retirada del otro. En ese sentido, dice Canetti, un león que persigue a un animal débil en realidad le or-dena que se vaya. Pero cuando el león mata a uno de los animales de la manada, ya no persigue al resto. Esa es la razón por la que la manada está dispuesta a sacriicar a uno de sus miembros: por la supervivencia del grupo. El sacriicio es parte de la relación.
De acuerdo con Canetti, cada vez que un superior le da una orden a uno de sus subordinados, le clava un aguijón. El recep-tor de la orden solo quiere liberarse del aguijón para a su vez, clavarlo en alguien, en otras palabras quiere pasarle el aguijón a otra persona.
Algunas de las ideas de las que he hablado hasta ahora me acompañaron mientras escribía mi novela Grandes Miradas, am-bientada en tiempos de la dictadura de Fujimori y Montesinos en el Perú. La biografía de Vladimiro Montesinos, que fue una i-gura oscura y siniestra en el gobierno de Alberto Fujimori, du-rante los años noventa, no deja de ser ilustrativa. Nacido en Are-quipa, una provincia del sur, era hijo de Alfonso Montesinos, uno de los miembros marginales de una familia de la aristocracia
Violencia, política y ficción en América Latina 147
arequipeña. Su padre había sido marginado por el resto de la fa-milia por haberse casado con su madre. La personalidad del pa-dre era extraordinariamente fantasiosa. En una ocasión, simuló estar muerto y organizó su propio velorio para que los vecinos lo vieran. La marginación y la fantasía bajo las que vivía su pa-dre tuvieron efecto en el joven Vladimiro. En uno de los sue-ños recurrentes de su infancia, Vladimiro Montesinos veía que el mundo era una manzana y que él se la comía. Durante parte de su juventud, leyó mucho y llegó a admirar a iguras históri-cas como Fouché y Hoover. Poco a poco, gracias a chantajes, lo-gró ir escalando posiciones en el ejército peruano. Se volvió con el tiempo en el asesor imprescindible del presidente Fujimori a lo largo de la década del noventa. En tiempos de la dictadura de Fujimori, Montesinos tenía bajo su comando a los periodistas, al ejército y al sistema judicial. La mayor parte de los jueces acepta-ban sus amenazas y coimas, siempre pensando que era lo más sa-ludable para el grupo. La idea del sacriicio que propone Canetti era esencial a este sistema. La manada se quedaba tranquila si de vez en cuando un depredador tomaba a uno de sus miembros.
Al igual que otros villanos, sin embargo, Montesinos también era un personaje vulnerable. Aunque era un adicto al sexo, tenía debilidad por una mujer, Jacqueline Beltrán. Durante los años de su reinado, Montesinos dominaba la escena política peruana, pero Jacqueline Beltrán dominaba a Montesinos. En la novela que es-cribí me interesaba explorar esa vulnerabilidad y a la vez el domi-nio que Montesinos tenía sobre el poder judicial y el político.
Montesinos dominaba el poder judicial y obligaba a los jueces a fallar a favor de sus protegidos, con lo que reunía una enorme cantidad de dinero. Pero hubo un juez que no aceptó ser com-prado: el juez César Díaz Gutiérrez. Montesinos se extrañaba que alguien no pudiera someterse a su poder. Cuando el juez se rebeló contra sus designios, lo mandó amenazar, torturar y asesinar.
148 Disturbios en la tierra sin mal
Así, pues, para escribir una novela sobre esta época, tenía a Montesinos y al juez César Díaz, en los extremos de un arco moral. Pero me interesaba un personaje que estuviera en algún lugar, entre ambos personajes, que hiciera un descubrimiento. Los protagonistas que me interesan expresan sobre todo la mul-tiplicidad de las identidades. Fue así que inventé un personaje, el de una novia del juez que decide buscar venganza y que busca a Montesinos para asesinarlo. Este personaje, Gabriela, es quien va ingresando en las esferas del mal y en el camino de su venganza se va envileciendo a lo largo de su búsqueda. Gabriela era un ama de casa que solo quería casarse, una mujer convencional. Pero cuando se encuentra con el horror de ver a su novio asesinado, descubre el mal en el mundo pero también en ella misma. Decide vengarse. Se compra ropa nueva, averigua las direcciones de los sicarios que mataron a su novio, se va envileciendo.
Al igual que con los personajes de los mitos clásicos, el descu-brimiento del mal en el mundo descubre un mal que ella ya te-nía guardado.
Este es uno de los procedimientos narrativos que me pa-rece más importante: colocar a un personaje en una situación de riesgo y explorar sus reacciones. Confrontar a los personajes con la violencia extrema me parece un modo de descubrir su identi-dad. Verlos enfrentados a una situación inesperada y violenta es un modo de desnudarlos, es decir de conocerlos. Los seres hu-manos nos revelamos en el riesgo, en la incertidumbre, en la sor-presa. El escritor, me parece, tiene que estar atento a la aparición de la violencia en la vida de sus personajes. La violencia puede ser el origen de un viaje a la identidad. Mientras Gabriela se acerca más a Montesinos, más se va pareciendo a él.
La Hora Azul, otra de mis novelas, es una historia sobre la guerra de Sendero Luminoso en el Perú. Gracias a una conversa-ción con Ricardo Uceda, me enteré de un episodio de la guerra
Violencia, política y ficción en América Latina 149
de Sendero. En Ayacucho, una zona de la sierra sur, escenario de la guerra, un general del ejército peruano que había torturado y asesinado a sus prisioneros, salva la vida a una prisionera a la que iban a violar y matar, y con el tiempo se enamora de ella. La his-toria me parecía muy atractiva porque revela la aparición del he-roísmo aún en un personaje tan siniestro como este general. De-cidí entonces contar la historia desde el punto de vista del hijo del general, que se entera de la historia muchos años después.
El protagonista de la novela es Adrián Ormache, un próspero abogado limeño que, a la muerte de su madre, descubre una ver-dad que hasta entonces su familia le había escondido. Adrián se entera de que, durante la guerra, su padre, un oicial del ejército peruano que vivía en la zona bélica de Ayacucho, en la sierra sur, mandó torturar y asesinar a muchos de sus prisioneros. Sin em-bargo, en una ocasión, impidió que violaran y mataran a una mu-jer que había sido capturada. Una serie de testimonios le revelan a Adrián que su padre se enamoró de esta prisionera y la retuvo a su lado, hasta que ella logró escapar.
Esta noticia produce una profunda impresión en Adrián que decide que tiene que encontrar a esta mujer. Esta búsqueda lo llevará por una serie de barrios de Lima como San Juan de Lu-rigancho (zona de muchos inmigrantes ayacuchanos) y también a la zona de Ayacucho donde su padre estuvo. Lo llevará a co-nocer historias de horror de la guerra de las que no sabía nada. Lo lleva, en suma a explorar el mal y a encontrarlo en sí mismo. En ese proceso descubre también las huellas del líder de Sendero, Abimael Guzmán. Dicho sea de paso, como me era imposible en-contrar un elemento ambiguo en Guzmán, nunca pude lograr in-corporarlo como un verdadero personaje en la novela.
Tanto Gabriela en Grandes Miradas como Adrián Ormache en La Hora Azul, descubren el Mal en un universo que creían bueno y cómodo. Gabriela descubre que la dictadura de Fujimori
150 Disturbios en la tierra sin mal
ha asesinado a su novio. Adrián descubre que su padre fue un tor-turador en la guerra contra Sendero. Antes de eso, de algún modo vivían en un paraíso. Solo después del descubrimiento de una ver-dad amenazante que no conocían, ambos van a hacer un viaje ha-cia el Mal como fuente de conocimiento. Entrar en un universo maligno va a servir para ellos como una revelación de la verdad.
Creo que muchas novelas pueden deinirse como una explo-ración en la maldad. La maldad es una fuente de conocimiento y de revelación. Aunque la sociedad tiende a encubrir o a maqui-llar la violencia y el horror de sus sociedades, los escritores son en cierto modo como Prometeo y como Pandora, como Adán y Eva: revelan el Mal que estaba oculto bajo la capa de la socie-dad y la historia. Las familias y las sociedades son una conspira-ción para ocultar los lados oscuros de ellas mismas. En el curso de cualquier vida individual, familiar o social, se revelan periódi-camente, a veces por azar, muchos de secretos hasta entonces al-macenados. Estas revelaciones son mensajes del lado oscuro, una zona clandestina y vedada de nuestro ser. Creo que una de las tareas de la novela es precisamente recoger estos instantes privi-legiados, los momentos en los que las zonas oscuras, olvidadas, postergadas, las representaciones del mal, se revelan para siempre.
La narrativa es una exploración en los límites de la conducta. Al contar historias, los escritores estamos tratando de descubrir hasta qué extremos de la conducta pueden llegar los seres huma-nos. Para hacerlo creo que los colocamos en situaciones extremas donde deben hacerse de un modo instintivo, no racional, algunas preguntas. ¿Por qué razones los personajes de una novela están dispuestos a hacer lo que hacen? ¿Por qué o por quién estarían dispuestos a dar la vida? ¿Qué es lo que hace que se enamoren o se odien o busquen prevalecer o destruirse o aislarse? Estas son preguntas que se registran en la acción de los personajes, en la narración misma. No son preguntas que requieren de respuestas
Violencia, política y ficción en América Latina 151
con deiniciones o interpretaciones. El escritor nunca trabaja con ideas. No contestamos estas preguntas con respuestas sino con nuevas preguntas. Y estas preguntas están implícitas en las histo-rias. Cada vez que no podemos explicar algo, contamos historias. Por fortuna, la experiencia humana está llena de misterios, es de-cir llena de motivos para relatos. Y tanto el mal como el bien, que conviven en nosotros como una unidad, son misterios que nunca llegaremos, felizmente, a explicar. Dejemos las explicaciones a los cientíicos. Creo que los lectores y los escritores no buscamos darnos respuestas o mensajes en los libros. Nuestra intención es, más bien, compartir asombros.
ALONSO CUETO Y LA NARRATIVA DEL FUJIMORISMO
Hacia una teología del mal en grandes miradas
José Manuel Camacho Delgado (Universidad de Sevilla)
“[Inca Yupanqui] Hizo en el Cuzco (para castigo de malos y es-pantajo de buenos) carceles y prisiones de tan extraño horror que sus vasallos [temblaban] con sola la noticia que de sus estrañezas oyan contar. Hizo en Sanga Cancha una mazmorra soterriza de tantas puertas ambages, y rebueltas que casi quizo ymitar á la mo-rada de el Mino Tauro de Creta, y toda ella sembrada de agudos pedernales, y poblado de animales ieros metidos y mantenidos allí, para aumentar el espanto á los hombres, ansi como eran Leones Tigres Osos, y por el suelo entre el pavimento de pedernales mucha cantidad de sapos, y culebras, y biboras traido todo aquesto de la tierra y Provincia de los Andes. Tal carcel como esta era dada á los rebeldes ynobedientes, y traydores y el que alli entrava brevemente era despedazado de los animales ó empecido de las mortiferas pon-zoñas que alli estavan guardando en su poder la muerte”
MIGUEL CABELLO VALBOA, Miscelánea Antártica) 94
94 Miguel Cabello Valboa, Miscelánea Antártica, Lima, Universidad Na-cional Mayor de San Marcos, Instituto de Etnología, 1951, pág 353. Quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) que me permitió viajar a Lima en marzo de 2007 gracias a una Beca de movilidad entre Universidades Latinoamericanas y Andaluzas.
154 Disturbios en la tierra sin mal
“Soy entomólogo. Colecciono mariposas” JOHN FOWLES, El coleccionista)
1. Hacia una teología del mal
La violencia y la religión forman un extraño maridaje que afecta a todas las épocas y a todas las sociedades de forma verti-cal. Tal y como aparece representado en la literatura veterotesta-mentaria, las sociedades tribales y primitivas debían sacriicar a los miembros de su propia comunidad, cuando no tenían esclavos o enemigos disponibles, para contentar a un dios implacable y casti-gador que exige continuamente pruebas de la obediencia y la sub-ordinación de su pueblo. Estos primeros sacriicios humanos fue-ron sustituidos en el plano simbólico por sacriicios de animales; de esta forma, el ternero o el cordero pasó a ocupar el lugar que les correspondería a los “inocentes” o a los primogénitos de las fa-milias, lo que vendría a poner de maniiesto no sólo la subordina-ción de los pueblos a sus dioses, sino también la crueldad con que estos ejercen su autoridad 95. Es necesario, por tanto, introducir el concepto de “poder” para comprender en toda su complejidad el contexto en el que la religión utiliza la violencia para alcanzar sus ines, y la violencia, por su parte, se sirve del lenguaje religioso para dar una dimensión trascendental y escatológica a lo que cons-tituye, en muchos casos, un verdadero catálogo de perversiones. En este sentido, una novela tan importante en la literatura hispa-noamericana como El Señor Presidente (1946) de Miguel Ángel Asturias, considerada como la obra fundacional de la novela de la dictadura y uno de los textos pioneros del realismo mágico, cons-tituye un verdadero monumento verbal donde se han imbricado
95 René Girard, La violencia y lo sagrado, Madrid, Anagrama, 1995.
Violencia, política y ficción en América Latina 155
en un triángulo macabro el poder, la violencia y la religión. No es casual, por tanto, que Tohil, el dios maya-quiché de la guerra y el fuego al que representa el Señor Presidente en su moderna epifa-nía, no exija ejecuciones, sino sacriicios humanos 96. La inmedia-tez y el sinsentido de la violencia quedan fecundados por lo me-diato y trascendental del ámbito religioso. La ejecución convertida en sacriicio deja de ser un accidente en la vida de los hombres para convertirse en un asunto crucial de los dioses y sus ministros.
Estas relexiones previas pretenden enmarcar la importancia que el iltro religioso llega a tener en cierto tipo de literatura que se sumerge en el lado oscuro del poder, como ocurre en la novela de Asturias, en El otoño del patriarca de García Márquez o en La iesta del chivo de Vargas Llosa 97. También ocurre lo mismo en
96 El texto clave para esta interpretación mítica de El Señor Presidente se en-cuentra en el capítulo XXXVII, titulado “El baile de Tohil”:“Tohil exigía sacriicios humanos. Las tribus trajeron a su presencia los mejores cazadores, los de la cerbatana erecta, los de las hondas de pita siempre carga-das. ‘Y estos hombres, ¡qué!; ¿cazarán hombres?’, preguntó Tohil. ¡Re-tún-tún! ¡Re-tún-tún!..., retumbó bajo la tierra. ‘¡Como tú lo pides -respondieron las tribus-, con tal que nos devuelvas el fuego, tú, el Dador de Fuego, y que no se nos enfríe la carne, fritura de nuestros huesos, ni el aire, ni las uñas, ni la lengua, ni el pelo! ¡Con tal que no se nos siga muriendo la vida, aunque nos degollemos todos para que siga viviendo la muerte!’ ‘¡Estoy contento!’, dijo Tohil. ¡Re-tún-tún! ¡Re-tún-tún!, retumbó bajo la tierra. ‘¡Estoy contento! Sobre hombres cazadores de hombres puedo asentar mi gobierno. No habrá ni verdadera muerte ni verdadera vida. ¡Que se me baile la jícara!’.Y cada cazador-guerrero tomó una jícara, sin despegársela del aliento que le repellaba la cara, al compás del tún, del retumbo y el tún de los tumbos y el tún de las tumbas, que le bailaban los ojos a Tohil.Cara de Ángel se despidió del Presidente después de aquella visión inexplicable” (Madrid, Cátedra, 1997, pág. 376. Las cursivas son mías).
97 Véase mi trabajo “Verdugos, delines y favoritos en la novela de la dic-tadura” en CARAVELLE. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien, Universidad de Toulouse, 2003, nº 81, págs. 203-228.
156 Disturbios en la tierra sin mal
una “novela política” como Grandes miradas 98 del escritor pe-ruano Alonso Cueto, uno de los grandes cronistas del horror y la violencia que asolaron el país en la guerra sucia mantenida por el Estado y los grupos subversivos, entre 1980 y 2000. En este sentido, Cueto no es sólo un excelente taquígrafo de su tiempo, recopilando sin remilgos y sin grandes aspavientos el verdadero catálogo de monstruosidades en que se convirtió la política pe-ruana bajo el gobierno del tándem Fujimori-Montesinos 99; a él le debemos una novela con un extraordinario pedigrí literario, que debe ser considerada como imprescindible en cualquier ca-non literario que ijemos sobre la mejor narrativa hispanoameri-cana publicada en los últimos veinte años.
2. Guido Pazos. La hagiografía política de un juez a lo divino
Alonso Cueto tuvo muy presente la personalidad y circunstan-cias de la muerte del juez César Díaz Gutiérrez a la hora de crear a su personaje Guido Pazos en Grandes miradas, al punto que en-tró en contacto con la familia del difunto, visitó su casa, su dor-mitorio, su oicina, habló con la gente que le rodeaba, todo ello para certiicar la extraña isonomía de un juez incorruptible, que se había alzado como una bandera de la honradez ante las inmun-dicias políticas del gobierno de Fujimori. No obstante, en su cons-trucción literaria Cueto apunta hacia más lejos, hacia la utilización de modelos procedentes de la literatura religiosa, especialmente
98 Barcelona, Anagrama, 2005. Cito siempre por esta edición en el propio texto.99 Cfr. mi estudio “Alonso cueto y la novela de las víctimas”en CARAVE-LLE. Cahiers du Monde Hispanique et Luso-Bresilien, Universidad de Tou-louse, 2006, nº 86, págs. 247-264.
Violencia, política y ficción en América Latina 157
de los arquetipos consagrados en la literatura hagiográica 100. En una novela donde la violencia y la religión tienen una importan-cia estructural, la caracterización de Guido Pazos como un juez a lo divino, siguiendo, al menos de lejos, el modelo de los caba-lleros andantes a lo divino, permite al escritor dibujar el peril de Vladimiro Montesinos bajo el mismo prisma religioso, siguiendo un recorrido semántico inverso. Frente a la santidad laica del juez, Montesinos aparece retratado como un “santo de las tinieblas”, una criatura satánica y pestilente de los sumideros del poder, un oidio de la alta política, o, como dice el narrador, “el ángel de una Anunciación maligna” (pág. 116).
Desde el principio de la novela Guido Pazos ocupa el lugar privilegiado de otros jueces de la vida real que han digniicado el ámbito jurídico, como ocurre con Baltasar Garzón en España o el juez Guzmán Tapia en el Chile pospinochetista. Convertido en una suerte de “Juez Campeador”, Guido Pazos se presenta como un funcionario de carrera impermeable a la corrupción, enrocado en los valores innegociables que deben presidir la vida judicial, política y social del Perú más allá de los escombros del fujimorismo. El narrador lo caracteriza como “un caballero ate-rrizado en el Palacio de Justicia, un sacerdote sin cáliz, un santo sin aureola” (pág. 23) y su despacho es “el altar en el que Guido oiciaba la misa de su probidad todos los días” (pág. 23) 101. El mismo personaje establece los vínculos entre el mundo reli-gioso y jurídico cuando recuerda su pasado seminarista y la mi-sión redentora que le empuja a estudiar la carrera de leyes con la
100 Para una caracterización del modelo literario del santo véase el excelente trabajo de Quintino Cataudella, «Vite di Santi e Romanzo» en Letterature Comparate. Problemi e Metodo (Studi in onore di Ettore Paratore), Bolonia, Pátron Editore, 1981, págs. 931-952.101 Todas las cursivas enfáticas que aparecen en este artículo son mías.
158 Disturbios en la tierra sin mal
paciencia de un picapedrero para llevar justicia a la propia justi-cia: “imagínate que estoy estudiando a estas alturas, yo era se-minarista en realidad, iba para cura pero me salí y aquí estoy, pues. Pasé de cura a abogado. Bueno, pero los curas y abogados en algo se parecen. Que siempre andan de negro y bien vestidos, ¿no?” (pág. 25). Esta condición mesiánica de la justicia le lleva a concebir el ejercicio de la profesión como un campo de batalla contra el Mal, representado por esa corte de políticos corruptos y sin escrúpulos, capaces de confundir la “patria” con la “plata”. En este sentido un “juzgado no es una oicina, un juez no es un trabajador así nomás, es un dios de los hechos, les da su valor, los hace signiicar algo, un juez es una brújula, alguien a quien los justos del mundo observan con esperanza” (pág. 26). Los ensi-mismamientos del personaje, el vigor con que se ejercita contra las maldades de los gobernantes, su sentido inquebrantable de la honestidad frente a las tentaciones del demonio político o la exal-tación con que vive sus triunfos y derrotas recuerdan los éxtasis característicos de la literatura hagiográica, tal y como aparece magníicamente descrito en el texto:
“Tenía un defecto admirable. Era un maniático del bien. Un ángel con la espada ardiendo por la justicia. Su trabajo como juez le daba empleo a su idealismo. Estaba decidido a entregarse a una causa. Esa causa era la justicia, las coimas, las inluencias, los arreglos lo enardecían como si fueran blasfemias pronunciadas frente a un devoto. Capaz de perderse en raptos de furia moral, llegaba al punto del jadeo y la piel tensa y el comienzo del grito hasta que inclinaba la cabeza en su regazo y pedía disculpas por su rabia” (pág. 26).
Siguiendo la historia del personaje real, Cueto reconstruye el mundo familiar del juez, los valores y virtudes que presiden
Violencia, política y ficción en América Latina 159
su educación, el hogar entendido como un “campo de entrena-miento para la virtud” (pág. 45) y la familia como un altar donde se oician los ritos más transcendentales del hombre. Su ejercicio de la profesión es entendida como un sacerdocio laico y la lucha contra la corrupción como una lucha contra al pecado. Nada de lo que hace carece de un sentido religioso: el mismo coche que sigue manteniendo desde su época de estudiante, la austeridad con que viste, la Biblia abierta que preside su casa y su despacho, la música sacra, especialmente de Haydn, que lo acompaña en los momentos de meditación o la resignación con que acepta su muerte, teniendo siempre presente la cruciixión de Jesucristo, lo acercan al modelo del santo, un santo laico que convierte el pa-limpsesto bíblico en un vademécum legislativo y el sermón reli-gioso en un código jurídico. En deinitiva, tal y como le propu-sieron en su infancia, la vocación por la justicia de los hombres, es un trasunto de la justicia divina, equiparando en el plano de la devoción al juez y al sacerdote:
“Fue cuando el padre Luis fue al colegio esa mañana y ha-bló de las vocaciones, cuando explicó que el sacerdocio era una búsqueda de los caminos del bien, un ángel de la tierra que ama a todos los hombres que reconoce la naturaleza sagrada del in-dividuo. Lo sagrado, lo divino, lo cristiano: vive de acuerdo con tus principios, ayuda a tus semejantes, ofrécele un sufrimiento a Dios todos los días. La belleza es un principio, la bondad es un principio, la verdad es un principio, la alegría de servir a los enfermos, a los pobres, a los necesitados (...) Las palabras abren surcos en una tierra largamente preparada, uno ha venido a este mundo a servir y no a ser servido, la felicidad ajena es la semi-lla del futuro. Dios no es una idea sino un sendero, es decir una conducta, una manera de estar con los demás, abrir el surco de la generosidad, sembrar en la tierra de la solidaridad, sólo somos
160 Disturbios en la tierra sin mal
hijos de Dios en la noche del mundo si tenemos encendida la an-torcha de la compasión al prójimo. La fe es una causa, no una consecuencia (...) La iglesia era una extensión de su casa y el mundo era una extensión de la iglesia” (págs. 45-46).
En la elaboración del personaje, Cueto ha sido muy cuidadoso a la hora de seleccionar todos los datos que contribuyen a crear esa atmósfera religiosa que preside la vida del incansable juez y son muchos los momentos en que el narrador registra ese com-promiso del protagonista con la justicia, con la legalidad, con la honradez, entendidos estos conceptos como manifestaciones úl-timas de la virtud religiosa. El texto está salpicado de referencias religiosas que afectan, de una manera u otra, a todos los perso-najes. En el capítulo VI de la novela, Guido Pazos aparece aco-rralado por las continuas amenazas que vienen desde el gobierno, para que limpie los expedientes de los amigos de Montesinos. En ese momento decide entrar en una iglesia, que funciona como un rito puriicador: “el arco de la iglesia, la pila de agua, el frío de las gotas en la frente, se sienta frente al altar, se arrodilla en la tabla de madera. El gran silencio, la oscuridad es una malla, puede sumergirse allí, humedecer la madera, encerrarse en el si-lencio, protegerse bajo el altar, descargar la cara sobre las manos, la madera aplanada en las rodillas, Dios mío, Dios mío, el refugio inal” (pág. 61). Siguiendo esta caracterización religiosa, para su novia Gabi, Guido era
“un combatiente fervoroso de la guerra moral que había de-clarado (...) Era un forastero de la realidad. El mal era un bicho ajeno. El bien era una bandera desplegada en el pecho. Pero el coraje de Guido lo debilitaba, lo hacía vulnerable (...) Su hones-tidad era el principio de su pasión, una estaca de hielo en un pe-cho ardiente. Guido ofrecía a Gabriela un pacto de conianza.
Violencia, política y ficción en América Latina 161
Sostenía para ella los pilares de resistencia al tiempo: el orden, la decencia, la honestidad, el esfuerzo” (pág. 75).
Una vez muerto reconoce que “había sido el único bálsamo, el único dios en el eterno purgatorio de sus carencias, el único capaz de acogerla, el único que podía alzar la cara y ediicarse frente a los saqueos del pasado” (pág. 121). Desde su formación religiosa, Gabi ve a su novio y a su padre como versiones modernas de una suerte de caballería andante a lo divino:
“La resignación de su padre, la pureza moral de Guido, las vir-tudes de la decencia frente a la adversidad. Su padre y su novio, ca-balleros andantes de un castillo perdido. Los dos habían aceptado la vida como un campo de honor plagado de derrotas enaltecedoras (...) La virtud, la pureza, la cabeza en alto. Desde extremos opues-tos, los dos se habían ofrecido a la muerte. Serían desterrados al olvido incierto de los recuerdos honrosos, su padre y Guido, cadá-veres prematuros, insignias en el álbum moral de su soledad. No estaba con ellos sino con su herencia virtuosa” (pág. 217).
Y concluye: “¿... un hombre vivo que la abrace en vez de un ángel muerto en la distancia?” (pág. 218). No obstante, frente a la bondad de estos dos hombres ejemplares, ella tiene la necesidad de destruir el mundo que le rodea: “Pero los fantasmas de ambos la inspiraban. Ángeles del bien, se habían entregado a la muerte, se habían inmolado, habían desaparecido. Iban a volver en ella como demonios” (pág. 218).
Las virtudes de Guido Pazos llegan a inquietar a su antagonista, Vladimiro Montesinos, que no termina de creerse que existan per-sonas con esa dimensión humana y ética, lejos de los reclamos de las comisiones ilegales e invulnerables ante los cantos de sirena de la corrupción política: “¿Quién es ese juez Guido Pazos? ¿Por qué
162 Disturbios en la tierra sin mal
no le obedece? ¿Alguien sabe más de él, un periodista, otros jueces? Tiene que saber más: qué come, con quién se acuesta, qué viajes hizo, con qué se droga. Nada, nada, no tiene nada. ¿Quién es así?” (pág. 81). Otro personaje clave en el desenlace trágico de la obra, el subalterno y asistente del juez, llamado Artemio, se siente como otro Judas después de haberlo vendido a los verdugos de Montesi-nos. Con gran habilidad, Cueto cambia el punto de vista de la na-rración para ver al traidor desde los ojos de la víctima, lo que sirve para reforzar aún más la dimensión humana del juez:
“[Guido Pazos] No se asombró tanto de la presencia de los intrusos como de la cara doblada de Artemio y sólo entonces comprendió cuánto estaba sufriendo por haberlo traicionado, por haber hecho que lo mataran, y de qué modo había espera-do cumplir con ese día para tratar desde entonces de olvidarlo. Tuvo aún un resto de conciencia para pensar en lo que le habrían ofrecido a cambio” (pág. 89).
La caracterización religiosa del juez no desaprovecha siquiera los ritos de despedida característicos del entierro (“Todos se acer-can, el ataúd es un objeto sagrado, un altar de culpas ajenas”, pág. 104). No obstante, es en el momento de la ejecución donde el personaje completa de forma simbólica su recorrido por la lite-ratura hagiográica. Los tormentos físicos y psicológicos que pa-dece contribuyen a reforzar el ideal de la santidad que marca el itinerario del personaje, equiparando en un plano simbólico su pasión por la justicia con la pasión de Cristo. En cierto sentido, los padecimientos sufridos por el juez recrean los iniernos terri-bles e inenarrables descritos en la literatura mística, en la mejor tradición de las pocilgas imaginadas por Francisco de Quevedo en Las Zahurdas de Plutón. Por estremecedor que pueda resultar, las torturas, las violaciones y las ejecuciones tienen un marcado
Violencia, política y ficción en América Latina 163
valor literario 102, y sirven, en este caso, para convertir los últi-mos momentos de la vida de Guido Pazos en un vía crucis, con toda su dimensión escatológica. Sin embargo, a diferencia del sentido puriicador que podríamos atribuirle a esta carga religiosa que sostiene con empeño y entusiasmo como si fuera un caba-llero andante a lo divino, la peregrinatio del juez no conduce a la redención social de los hombres, sino a la denuncia de un país que se ha convertido en un esperpento de la civilización. El texto de la ejecución del personaje no es sólo un monumento verbal de la literatura política, también lo es de la literatura mística:
“Mantuvo los ojos abiertos, tratando de mirar de frente a los dos hombres, no como un gesto de venganza tácita sino como un estímulo para mantener la lucidez del sacriicio y elegir la pri-mera oración. Sabiendo que ésos eran los últimos segundos de su vida sin dolor, sintió una curiosidad sagrada. Estaba a punto de explorar la subordinación de su cuerpo a los ines superiores, un proceso que en otro tiempo había estado reservado a misione-ros capturados. Debía inventar un resto de felicidad para darle la bienvenida a ese destino que lo iba a sancionar como a un sier-vo privilegiado de los ministerios de Dios. Cerró los ojos con la
102 Jean Franco considera que el tratamiento literario de estas “violaciones” contra el género humano difícilmente pueden resultar originales porque el autor puede deslizarse con cierta facilidad por el tratamiento banal del asunto, el voyerismo, la tentación sadomasoquista o caer en los tópicos característicos de un tema tan escabroso. Véase su obra Decadencia y caída de la ciudad letra-da. La literatura latinoamericana durante la guerra fría (Barcelona, Debate, 2003), especialmente su capítulo “La memoria obstinada: la historia mancilla-da”, págs. 305-336. Es fácil estar en desacuerdo con la eminente investigadora, sobre todo, si se tiene en cuenta la obra poética de Juan Gelman o se somete a discusión los pasajes más escabrosos de esta novela o de La hora azul, con la que Alonso Cueto ganó en España el Premio Herralde de Novela (2005).
164 Disturbios en la tierra sin mal
memoria suiciente para escoger el silencio de los susurros -«Ave María, Señora de la Misericordia»- que iban a protegerlo. Los tipos le cortaron la ropa, y empezaron a sacar las herramien-tas. No habían tenido la compasión de vendarlo pero él se sin-tió agradecido, pues quería seguir mirándolos para buscar en los ojos ajenos el relejo anticipado de su futuro. Ellos también iban a morir. Su muerte no estaba lejos y sería más violenta y humi-llante y sorpresiva. Ellos no la adivinaban. Iban a morir algún día, quizás pronto, sin haber reconocido ni por un solo instante la extensión y la variedad y la bondad esenciales de la vida. Eran unos perros amaestrados en la rutina de la muerte (...) Quizá [Gabi] iba a pensar como él en lo que estaba ocurriendo como una ofrenda. La secreta victoria de ese momento era una conse-cuencia natural de sus actos. No podía arrepentirse de quien era, de quien sería siempre. Una tranquilidad fúnebre se apoderó de sus músculos (...) Otros jueces iban a reconocer en su cuerpo una inspiración a su causa. Quizás una esperanza parecida había he-cho avanzar a Cristo dos mil años antes (...) El sacriicio no era un rito simbólico sino un ejercicio práctico, una contribución al buen destino del mundo” (págs. 89-90).
El personaje sabe que el inal está próximo porque “estaba en-trando en la soledad de la muerte” y uno de sus últimos pensa-mientos recrea “la sonrisa de Cristo”, mientras envía “un alarido de protesta hacia los cielos” (pág. 90). Con su muerte se completa el itinerario hagiográico del personaje. Quien había vivido como un santo de la justicia muere como un mártir de la política 103.
103 Para una coniguración del arquetipo literario del mártir véase el estudio de Hippolyte Delehaye, Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bru-selas, 1966.
Violencia, política y ficción en América Latina 165
3. Vladimiro Montesinos. Sic semper tyrannis
Uno de los problemas que tuvo que resolver Alonso Cueto a la hora de construir el personaje de Vladimiro Montesinos fue el de no mutilar su visión literaria del personaje y su potencial ima-ginativo, pagando un tributo excesivo al positivismo de la rea-lidad. En la iccionalización de los hechos, el lector habrá visto con sorpresa la cantidad de veces que se hace referencia a los oi-dios -símbolos del Mal por antonomasia-, a través de la mirada del personaje y las escamas de su piel, así como las continuas alu-siones al mundo de los insectos que son utilizadas para caracte-rizar a los personajes de la novela.
Cueto da a conocer a Vladimiro Montesinos como si fuera “una revelación del subsuelo” (pág. 264), una criatura proce-dente de los círculos infernales, un genio del mal que ha sido capaz de dar una puntada más en el inmenso tapiz de las reglas políticas de Maquiavelo, convirtiendo su particular catálogo de perversiones en el vademécum gubernamental que debe presidir la vida política del Perú. El narrador presenta a Montesinos al co-mienzo de la novela, en el capítulo I, y a partir de entonces, por medio de un lash-back, va a reconstruir las circunstancias que han propiciado ese extraño encuentro entre el favorito de Fuji-mori y la novia doliente del juez asesinado, quien llega hasta allí para perpetrar su particular venganza. A través de los ojos de Gabi contemplamos a un personaje que tiene el “cráneo húmedo, las mejillas altas, los ojos secos de oidio, la nariz ailada, la piel de escamas y puntos, el grosor de la sonrisa” (pág. 15). Esta misma descripción aparece de nuevo en el capítulo XXII (pág. 264) en un caso muy particular de repetitio, que permite a Cueto un sis-tema de rotación de ciertas secuencias narrativas para multiplicar la tensión psicológica de la novela. Aunque son muchos los mo-mentos en que aparece descrito el delfín de Fujimori, sobre todo
166 Disturbios en la tierra sin mal
en su dimensión monstruosa, lo que recuerda el modelo per spe-cies del biógrafo romano Suetonio al referirse a Calígula o Ne-rón, nos interesa de forma particular aquellos momentos en que el escritor, haciendo un alarde de virtuosismo técnico, retrata el mundo sórdido de Montesinos, desde el exterior hacia el interior, es decir, desde su isonomía hasta su psicología, dejando para el lector un retrato verdaderamente espeluznante de su personali-dad. De esta forma, al hablar del personaje, lo caracteriza como si fuera un reptil, o mejor, como si se tratara de una serpiente, dado el contexto religioso que estamos analizando: “Los ojos ijos, la piel escamosa, el cuello corto le dan un aspecto de oidio sobreali-mentado (pág. 29). Esta particular “bestialización” del personaje supone una regresión al mundo animal (en este caso, al mundo de las alimañas), que se completa cuando en el mismo contexto de inmundicia se caracteriza su actividad gubernamental: “La miseria es su elemento. Nada en la miseria con la luidez y la velo-cidad de un anibio que inge salir ocasionalmente a la supericie. Se introduce en un pozo de agua sucia todos los días” (pág. 31).
Para construir al personaje Montesinos, Cueto utiliza un dis-curso que tiene doble sentido, contribuyendo así a la anibología semántica y a la propia bipolaridad que presenta el personaje. De esta forma, cuando le preguntan a don Ramiro, jefe de Javier, por el doctor, éste contesta “Un enviado de Dios” (pág. 73). Algo pa-recido responde Don Osmán, uno de los capos de la prensa oi-cial, cuyo periódico es un órgano de propaganda del régimen, cuando responde a su empleada Ángela: “Bueno, es un señor ma-ravilloso. Un enviado del Señor en verdad, te digo. Un hombre que trabaja veinte horas diarias. Un enviado de Dios, no sé dónde estaríamos sin él. Mira cómo está Colombia con los guerrilleros metidos y en cambio nosotros aquí comiendo tan tranquilitos, pues” (pág. 214). La propia Gabi, en su primer encuentro con el verdugo de su prometido, se sorprende por el aura maléica, casi
Violencia, política y ficción en América Latina 167
sobrenatural, que desprende el personaje: “Nunca lo había vista en persona. Su lentitud silenciosa, su camisa granate, su mirada lateral. La sombra de carne se agiganta en la pared como si fuera un santo que se le apareciera en una revelación para darle instruc-ciones sobre su conducta, el ángel de una Anunciación maligna” (pág. 116). El sello luciferino del personaje tiene incluso conno-taciones vampíricas, en la mejor tradición de la literatura gótica: “Sí, ponerse un terno y salir y masticar la sangre de los que se quedaron atrás (...) El carro avanza, deja el enjambre de cámaras, una carroza funeraria ataviada con las galas de un carro oicial (...) Piensa que todos afuera están muertos. Él es el único vivo, el que ha sobrevivido a los cadáveres que almacena” (págs. 185-186).
Uno de los rasgos característicos de la literatura hagiográica tiene que ver con la abnegación con que el santo se dedica en cuerpo y alma por mantener el reinado de la virtud, el impe-rio del bien, el orden establecido por la deidad rectora. De esta forma, la literatura mística ofrece un catálogo sorprendente de trabajadores incansables por el mantenimiento de un mundo reli-gioso donde el mal es derrotado en todos sus frentes. Montesinos aparece caracterizado en la novela -conforme a los datos de la rea-lidad- como un trabajador incansable, capaz de ejercer un control absoluto sobre todas las teclas del poder, sin desfallecer, sin sentir la tentación del descanso, más allá de la relajación semifurtiva o los amores vertiginosos de las escapadas clandestinas 104. Lo dice don Osmán: “Un hombre que trabaja veinte horas diarias” (pág. 214). El propio personaje, cuando habla con Mati, su protectora, hace la siguiente confesión: “yo trabajo tanto, estoy aquí todo el
104 De la extensa bibliografía que hay sobre Vladimiro Montesinos merece la pena el libro de Sally Bowen y Jane Holligan, El espía imperfecto. La telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos, Lima, Ediciones Peisa, 2003.
168 Disturbios en la tierra sin mal
día, he renunciado a todo, trabajo veinte horas diarias” (pág. 83). Y lo mismo hace con Gabi, cuando ésta se muestra reacia a te-ner relaciones con él. Montesinos le expone las circunstancias que rodean su vida, contribuyendo así al mito del tirano que no des-cansa, lo que trae a la memoria el recuerdo de Pedro Zamora, el protagonista del cuento “El llano en llamas” de Juan Rulfo y el de otros personajes como Miguel Cara de Ángel en El Señor Pre-sidente o el de José Ignacio Sáenz de la Barra en El otoño del pa-triarca de García Márquez 105:
“Llevo una vida muy sacriicada. Vivo en el SIN. No tengo ni un ratito de descanso. Vivo allí. Es muy duro (...) un hombre como yo está muy solo, ¿y por qué estás solo? Porque trabajo en la solución de los problemas nacionales sin motivaciones políti-cas, solamente pensando en los destinos de la nación como país, o sea pensamos en los problemas de Estado y no en las políticas de la oposición, sólo pensamos en el país, nada más. Montesinos le había hablado mirándola de frente, tú seguramente has escu-chado que me atacan, me insultan, me dicen de todo, pero yo no aspiro a nada, Gabriela, ¿te das cuenta? Yo no aspiro ni siquie-ra a ser congresista, o sea mi trabajo es un trabajo anónimo, y a veces me pongo a pensar, ¿sabes, Gabriela? Qué ganas de tan-ta vaina, al inal yo me saco la mugre, ¿y para qué? Pero cuan-do piensas en el Perú, en los objetivos nacionales, alguien tiene que hacer ese trabajo (...) y no importan los sacriicios, mírame, Gabriela, ¿tú me ves como un hombre tan malo como dicen?” (págs. 226-227).
105 Camacho Delgado, “Verdugos, delines y favoritos en la novela de la dictadura”, art. cit., págs. 203-228.
Violencia, política y ficción en América Latina 169
No obstante, en la novela hispanoamericana contemporánea son muy frecuentes los casos en que el mundo religioso está visto al revés, desde el reverso, de tal forma que los ángeles son ánge-les caídos, los santos, son santos de las tinieblas y el mundo pa-rece presidido por las fuerzas del Mal. De ahí que el planteamiento argumental de la novela entronque con uno de los grandes tópi-cos de la literatura medieval, el “mundo al revés”, tal y como lo formulara Ernst Robert Curtius en su monumental obra Litera-tura Europea y Edad Media Latina 106, señalando la importancia que tiene la inversión de valores en toda la cultura occidental. To-mando como punto de partida uno de los Carmina Burana, Cur-tius plantea el tópico como una queja contra el tiempo presente:
“Lo que sucede es que el mundo entero está al revés; los cie-gos conducen a los ciegos, precipitándose todos al abismo; las aves vuelan antes de criar alas; el asno toca el laúd; los bueyes danzan; los ladrones se hacen militares; los Padres de la Iglesia, San Gregorio Magno, San Jerónimo, San Agustín, y el Padre de los monjes, San Benito, están en la taberna, ante el juez o en el mercado de carnes; a María ya no le gusta la vida contemplativa, ni a Marta la activa; Lía se ha tornado estéril, y Raquel legañosa; Catón visita la fonda; Lucrecia se hace prostituta. Lo que antes se censuraba ahora se alaba. El mundo está descarrilado” 107.
106 México, F.C.E., 1984, pág. 144.107 Por su parte, Gilbert Durand considera que “en la estructura mística hay una inversión completa de valores: lo que es inferior ocupa el lugar de lo superior, los primeros son los últimos, el poder de pulgarcito viene a escar-necer la fuerza del gigante y del ogro”, en Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Taurus, 1982, pág. 263.
170 Disturbios en la tierra sin mal
Esta imagen del mundo al revés no es exclusiva del Medievo. También tiene una enorme vigencia en las sociedades crimina-les que se desarrollaron a lo largo de la Edad Moderna, en Eu-ropa e Hispanoamérica, durante los siglos XV, XVI y XVII 108, y encuentra un caldo de cultivo excepcional en la novela hispa-noamericana, a partir de los años cuarenta. Es por ello que el tándem Fujimori-Montesinos acaba construyendo una suerte de “antiestado”, con un “antigobierno” presidido por los “antivalo-res” relacionados con la extorsión, la corrupción, la guerra sucia, el chantaje, las violación de los derechos humanos y un sinfín de tropelías, algunas de las cuales han sido analizadas en el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 109.
108 A este respecto ha escrito Bronislaw Geremek: “El reino del crimen era, así, un estado dentro del estado, dotado de un jefe propio, de una policía pro-pia, de un tesoro, de impuestos, de asambleas representativas propias basadas en los principios de una organización de estados sociales (...) se trataba de un orden que implicaba la negación de todo orden, de un Estado antiestado, de una sociedad antisocial. Tal era, pues, el modo de indagar y representar a los grupos situados fuera de la sociedad organizada y que eran descritos como una antisociedad. Aunque la convivencia de grupos e individuos en una desorganización social semejante no era distinta de la del resto de la sociedad, todos sus ines y valores eran los opuestos. Hasta las formas acababan por cambiar de valor: las vestiduras reales eran harapos, el cetro un bastón, la inalidad de las asambleas y los consejos no era el bien público, sino el daño público; los premios y los castigos se im-partían al revés; la jerarquía social era un relejo negativo de los dictámenes de la religión y de la moralidad pública. Como la existencia de la antisociedad se desarrollaba a la par que las actuaciones criminales, su impermeabilidad y su sentido de solidaridad derivaban de la violación de las normas vigentes” (La estirpe de Caín. La imagen de los vagabundos y de los pobres en las literaturas europeas de los siglos XV al XVII, Madrid, Mondadori, 1990, págs. 363-364).109 Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Lima, Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004.
Violencia, política y ficción en América Latina 171
El último aspecto que quiero analizar en esta caracterización religiosa de Montesinos tiene que ver con su obsesión por grabar la vida en una cinta de vídeo, tal y como ya registrara Luis Jo-chamowitz en su libro Vladimiro. Vida y tiempo de un corruptor (Ediciones El Comercio, 2002) con el que se abre la novela de Cueto 110. Los famosos “vladivídeos”, como se les llamó en su momento, delatan no sólo una verdadera “telaraña” informativa sobre la corrupción durante el fujimontesinismo, sino también la presencia de una personalidad perturbada y delictiva, que se complace y goza con todo tipo de perversiones visuales, a las que el historiador del cine Román Gubern ha llamado, en uno de sus libros, Patologías de la imagen 111. Montesinos no sólo disfruta viendo las atrocidades que manda grabar, sino que incluso se ex-cita sexualmente con las escenas explícitas donde se viola, se tor-tura o se asesina al adversario político, al periodista díscolo o al juez incorrupto 112. Se trata, en cierto sentido, de una variante
110 Agradezco a la historiadora Claudia Rosas, de la Pontiicia Universidad Católica del Perú que me facilitara una copia de este libro.111 Barcelona, Anagrama, 2004. No obstante, el libro de Gubern que me-jor puede enmarcar desde un punto de vista teórico la psicología perturbada de Montesinos lleva por título La imagen pornográica y otras perversiones ópticas, Barcelona, Anagrama, 2005. Véase especialmente su capítulo V “La imagen cruel”, págs. 283-346. También resulta de gran interés el capítulo VI de la biografía de Jochamowitz que lleva por título “El mirón” (págs. 79-84).112 Son muchos los textos en los que vemos a un Montesinos extasiado y gozoso ante el dolor ajeno. Destacamos dos fragmentos que pueden resumir la patología del personaje: A) “está despierto, se revuelve en la cama, manda llamar en Lima al encargado de manejar el VHS. El hombre llega a las tres. ¿Sí, doctor? Póngame esta cinta, le dice. Una cara de costado, el cuerpo estirado sobre la cama, Vladi se lleva el vaso de whisky a la boca, se pone una mano entre las piernas. Ve al hombre amarrado, toma un sorbo, siente la primera erección” (pág. 95).B) “Los tiene a su merced en esa pantalla. Sus ojos son órganos sexuales que pe-netran en la mente y la piel ajenas, la cámara es la extensión del falo, la posesión
172 Disturbios en la tierra sin mal
del snuff cinema que, como escribe Gubern, es el “último esta-dio de la muerte violenta hecha espectáculo, que cuenta con una extensa y gloriosa tradición en la cultura occidental: gladiadores del Coliseo, ejecuciones públicas, tauromaquia, boxeo, etc. Con la ventaja de que el snuff cinema permite reproducir una y otra vez el placer del voyeur, gracias a la conservación de sus imágenes sobre un soporte” 113.
El narrador recrea el placer del mirón que contempla el es-pectáculo del dolor y la muerte como si pudiera decidir sobre su continuidad o suspensión, como si pudiera gobernar sobre la vida de los hombres en un intento luciferino por escapar a los lí-mites de la naturaleza y entrar en la jerarquía de los dioses. Eso es precisamente lo que hace Montesinos cuando apaga las luces de la sala y contempla a oscuras el horror que ha ordenado in-mortalizar en la frialdad de la cinta de vídeo, sentirse como un demiurgo de la política, como un hacedor de la realidad, como un aprendiz de dios con resonancias borgeanas, que trata de co-rregir las imperfecciones de la vida con la perfección de las imá-genes grabadas:
“Montesinos enciende la pantalla, se mira entregando un fajo de billetes, se concentra en las cesiones en la casa del congresista que acepta el dinero.
es una operación vasta y detallada. Archiva los cuerpos, los cuelga en sus estantes, los casetes forman un cementerio personal de prendas humanas. Verlos, tocar-los, atesorarlos. El periodista con las putas. El juez amarrado agonizando. El ex presidente colombiano con un niño. Todo listo, doctor, la voz del coronel. ¿Y a Fujimori? ¿Lo tenía? ¿Era suiciente? A ver, ponga ese video, dice. Un temblor en la mano. La pantalla se enciende. Pare allí, le dice al hombre. Déjeme ver allí. La imagen congelada del presidente” (págs. 98-99).
113 La imagen pornográica y otras perversiones ópticas, op. cit., págs. 322-323.
Violencia, política y ficción en América Latina 173
El cuarto oscuro apenas se ilumina con la pantalla. La televi-sión es el sol de ese universo negro. Él es el centro de la televi-sión. Estira las piernas. La oscuridad del cuarto hace más ancha y profunda la mirada. La oscuridad es su hogar. Desde ese agujero puede ver pasar presidentes y ministros y asesores, todos reduci-dos por el fulgor de la vida pública. La grandeza de la oscuridad es suya. La luz descubre y vulnera, empequeñece los cuerpos. Él sabe, Vladi, que la verdadera vida es el secreto. Dios existe porque nadie lo ve. El que puede ver y no ser visto. Eso soy. No un hom-bre. Una fuerza, un rayo oscuro, permanente. Un ángel de humo blanco se confunde con la neblina” (pág. 257).
En su condición de juez y iscal de las vidas ajenas, Montesi-nos adopta el papel de criatura todopoderosa, con tintes sobre-humanos, que tiene que velar sin descanso para que nada cambie, como el gran oidio que custodia los huevos de la serpiente. En esa realidad de pesadilla con resonancias sadianas que fue para muchos peruanos el fujimorismo, Alonso Cueto ha sabido re-crear de forma magistral la violencia política del personaje a tra-vés del iltro religioso, transcendiendo su maldad más allá de su tiempo y de su espacio, para enraizarla en una dimensión mítica y ancestral, en la que los verdugos actuales encarnan la crueldad de los dioses implacables de otros tiempos.
LITERATURA MEXICANA DE TRANSGRESIÓN
Mario Muñoz
Las desventuras de la diferencia
El tema gay en la literatura mexicana empieza a desarrollarse en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Las primeras obras fueron cautas en el planteamiento de la homosexualidad; es decir, lo aludían o bien abordaban la situación como un con-licto moral que no tenía visos de solución. Los personajes, pro-yecciones del homosexual reprimido de aquellos años, padecían un acoso constante de la familia y de la sociedad a causa de sus preferencias. Para tomar conciencia de la dimensión del problema que llega hasta la actualidad, hay que considerar dos fuerzas pre-dominantes en México: la Iglesia católica y la familia tradicional. La institución religiosa ha sido decisiva para formar la mentalidad conservadora que subsiste en diferentes núcleos de la población; y en cuanto al ámbito familiar, en buena medida continúa el con-trol de la igura masculina y, consecuentemente, la pasividad de la mujer frente al hombre. Ambas fuerzas —el catolicismo y el culto a los valores masculinos− sólo aceptan la heterosexualidad como única forma de práctica sexual, y a la reproducción como objetivo primordial de las relaciones de pareja. De acuerdo con este esquema, el varón es más hombre en la medida en que tiene hijos con las mujeres que va poseyendo, como sucede en Pedro Páramo, la novela de Rulfo. Esta interpretación determinista de
178 Disturbios en la tierra sin mal
las prácticas sexuales, es una de las causas de los prejuicios homo-fóbicos que comparten amplios sectores de la sociedad, sin que en esta actitud de rechazo inluya el estatus económico o cultural de quienes no aceptan la diferencia. El clero y la familia, en cuyo centro está por lo regular la imagen paterna, han sido por tradi-ción los obstáculos para realizar cambios sustanciales en la visión del mundo del mexicano, a pesar de la terrible descomposición moral que ahora desgarra el tejido social con la violencia del nar-cotráico y la corrupción política.
Las actitudes cerradas hacen comprensible, entonces, que aún haya brotes de resistencia a la educación sexual en las escuelas de enseñanza básica y que amplios sectores de la sociedad recha-cen la sola posibilidad de legalizar el aborto en el país. Es de es-perarse, por consiguiente, que mantengan una actitud de franca oposición hacia el matrimonio de personas del mismo sexo, y re-pudien la sola idea de permitir la adopción por parte de padres de igual identidad sexual. Si es verdad que hay avances en el recono-cimiento de los derechos civiles de las minorías, también es cierto que la mentalidad reaccionaria es una herencia común que de al-guna manera todos hemos compartido. Sin embargo, pese a con-tinuar vigentes los modelos de la sexualidad dominante, en los últimos años se han advertido avances notables en la asimilación de los grupos marginados. La aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia de personas de igual sexo en 2006 y la legaliza-ción del matrimonio gay en 2010, ambos hechos ocurridos en la ciudad de México, son las conquistas a las que ya apuntaban los movimientos de liberación homosexual de los años setenta em-prendidos por los escritores Carlos Monsiváis y Nancy Cárdenas.
Ahora bien, la literatura gay fue desarrollando su propio dis-curso en un ambiente de intolerancia y de constante censura hacia cualquier manifestación desprejuiciada de la sexualidad. La cen-sura oicial o religiosa mantenía una permanente vigilancia sobre
Violencia, política y ficción en América Latina 179
los espectáculos y las publicaciones; de tal modo que determinados temas o imágenes —como en el caso del cine o la televisión− no tuvieran acceso al público si a criterio de los dictaminadores eran considerados “obscenos”. Estas restricciones habrían de inluir en la actitud de los escritores mexicanos para tratar el tema gay, que lo enfocaban con restricciones, ya fuera mediante la insinuación o evitando las descripciones sexuales para no caer en la “procacidad”. Es así como a inales de los años sesenta hay dos tendencias en esta literatura: la primera evitaba las referencias directas al asunto, en tanto que la segunda abordaba la condición homoerótica como una situación límite que destruía la vida de los protagonistas. Los autores de ambas vertientes procuraban así disuadir cualquier sus-picacia con el in de que sus obras pudieran publicarse en tirajes reducidos sin entrar en conlictos con las autoridades. Pues aun cuando el país entraba en la modernidad, había que proteger a los ciudadanos de las malas inluencias extranjeras, particularmente de la liberación sexual y de las impurezas del lenguaje.
Aire en las catacumbas
No es exagerado airmar que a mediados del siglo pasado la Revolución Mexicana había impuesto a la cultura del país una orientación especíica de la cual pocos podían salir ilesos. Me re-iero al intenso nacionalismo que contaminó todas las formas del lenguaje artístico, desde la literatura y la plástica hasta la música y el cine. La vida entera estaba saturada de símbolos laicos y reli-giosos que cimentaban la prepotencia de las dos fuerzas que mo-vían a la sociedad. La Iglesia y el Estado, en sus respectivas áreas de inluencia, imponían valores inviolables que excluían la diver-gencia so pena de pasar por apátrida o réprobo quien osara cues-tionarlos, como le sucedió a Luis Buñuel cuando en 1950 se es-trenó Los olvidados en las pantallas de la capital, acontecimiento
180 Disturbios en la tierra sin mal
que desencadenó las encendidas diatribas del gobierno y de la ul-traderecha por haber mostrado el cineasta la miseria urbana bajo la pintoresca supericie del cuerno de la abundancia con que solía representarse gráicamente el mapa de México. La osadía de Bu-ñuel estuvo a punto de provocar que lo expulsaran del país pre-textando su origen español, aunque había adquirido la naciona-lidad un año antes.
Por una reacción natural, la rigidez ideológica siempre gene-rará voces discordantes que tarde o temprano terminan emanci-pándose del cerco mental, los estereotipos de comportamiento social, los tabúes de la sexualidad, el lenguaje contaminado de lugares comunes y la tergiversación de la Historia, creando a con-tracorriente discursos alternos donde los poderes de la imagi-nación están por encima de convenciones y prejuicios atávicos. Semejante proeza la cumplieron a cabalidad los escritores de la Generación de Medio Siglo, así nombrados porque empezaron su actividad cultural de impronta cosmopolita en la década de los cincuenta, cuando muchos escritores aún mantenían en pie el credo nacionalista. De modo que sus obras de juventud se publi-can en el momento en que el arte en México atraviesa entre dos antagonismos que parecían irreconciliables: nacionalismo y uni-versalidad. Esta controversia de intenso tinte político propiciará la aparición de libros claves de los años cincuenta. Me reiero a El laberinto de la soledad, de Octavio Paz; Confabulario, de Juan José Arreola; El llano en llamas y Pedro Páramo, de Juan Rulfo; Balún-Canán, de Rosario Castellanos; La región más transpa-rente, de Carlos Fuentes, entre otras. Esta novela, al igual que los títulos citados, servirá de puente para que en la década siguiente la Generación de Medio Siglo produzca sus escritos de madu-rez y, con ellos, impulse una nueva sensibilidad, descubriendo a los lectores los desconcertantes territorios de la pasión y la ig-nota geografía del cuerpo, zonas que permanecían excluidas del
Violencia, política y ficción en América Latina 181
interés de la literatura realista, preocupada por denunciar el fra-caso de la revolución institucionalizada.
Los escritores que la integraron son, qué duda cabe, los ver-daderos forjadores de la narrativa contemporánea. Baste mencio-nar a Inés Arredondo, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis. En otra vertiente experimental encon-tramos a los jóvenes de la Onda, que consiguieron dar carta de ciudadanía en la república de las letras al lenguaje de los adoles-centes de clase media de la metrópoli. Sin los hallazgos de es-tos grupos, y de los escritores de diferentes generaciones que les acompañaron en la empresa de dinamitar las caducas estructuras literarias, la literatura mexicana no sería lo que es: un conglome-rado de autores de las más diversas tendencias artísticas, inmersos en la búsqueda de formas, técnicas y temáticas sugerentes, ajenos a cualquier limitación moral o ideológica. Los escritores de me-dio siglo, junto a cineastas y artistas plásticos con el mismo espí-ritu renovador, demolieron la cripta en que se había encerrado a la cultura nacional, concebida como espejo del estatismo del ré-gimen y baluarte de un mal entendido patriotismo.
Novelas y cuentos brindaban un caleidoscopio de temas in-usuales para la época, donde las variantes del erotismo, la ex-presión plena de los sentidos y las imprevistas reacciones de la naturaleza humana ponían en crisis los límites del pudor. Las re-laciones lésbicas, la pasión incestuosa, la homosexualidad, el cues-tionamiento de la institución matrimonial, los secretos rituales de la sensualidad, el sadomasoquismo, la inestabilidad de la pareja, el desdoblamiento de la personalidad, los viajes de iniciación, la soledad, la locura y las metamorfosis del Mal son, en síntesis, los contenidos de páginas notables e intensas que anticipaban, como La dolce vita de Federico Fellini, el ocaso de un mundo y el ad-venimiento de otro, carente de seguridad y de verdades rotundas.
182 Disturbios en la tierra sin mal
Desde luego, la reacción no se hizo esperar. Los nacionalistas y los moralistas lanzaron enconadas diatribas en contra de lo que consideraban “extranjerizante”, “frívolo”, “malinchista” o “in-moral”, por atentar a las buenas costumbres y herir el chovinismo de los mexicanos. Pero a pesar de la enconada resistencia de los conservadores de cualquier bandera —nacionalistas, izquierdis-tas o católicos recalcitrantes−, las estructuras monolíticas del ré-gimen y el férreo control de la moral comenzaron a ceder con la irrupción del movimiento estudiantil del 68. Frontera que se-para, de un solo tajo, el México arcaico y el moderno.
Transgresiones
Las condiciones estaban dadas para que, en 1979, Luis Zapata publicara la contundente novela El vampiro de la colonia Roma, que causó furor en el momento de saltar a las librerías por la au-dacia del tema, las escenas escatológicas, la novedad de los pro-cedimientos técnicos, la “procacidad” del lenguaje y la peculiar estructura del relato. Mediante una grabadora, el autor implícito registra la historia de iniciación del joven Adonis García en el sór-dido oicio de prostituto, que en parte eligió presionado por la pobreza y en parte por disfrutar el sexo sin mayores trabas que las del hartazgo. La degradación física y moral de Adonis corre para-lela a su progresivo ascenso social conforme va siendo más estricto en la elección de los clientes y aprende a cotizarse de acuerdo con las tarifas del mercado de la putería. Recurriendo a los artilugios de la novela picaresca, a la parodia del relato de aprendizaje y a la inversión de las funciones del vampiro —Adonis succiona semen, no sangre−, Luis Zapata creó otra dimensión de la novela gay en la que combina aquellas cualidades que Julio Cortázar pedía a la literatura: “experimentación, combinación, desarrollo de estrate-gias”, con un espíritu lúdico que no descarta el melodrama y una
Violencia, política y ficción en América Latina 183
calculada dosis de humor para ofrecer la inestabilidad emocional de un ser atrapado en el espejismo de la metrópoli.
El vampiro de la colonia Roma dio un giro completo a la na-rrativa de tema gay, hasta ese momento mesurada en su lenguaje y en sus planteamientos a consecuencia de las presiones del en-torno social. En efecto, las novelas y relatos anteriores adolecían de falta de intensidad, evitaban la descripción directa de actos se-xuales, mantenían el lenguaje en los límites de lo “correcto”, y reincidían en destacar la tortura psicológica de los protagonistas, atormentados por la imposibilidad de sacar a la supericie los im-pulsos secretos de su naturaleza. Puestos en la mira de los pre-juicios dominantes, los escritores fueron precavidos en el trata-miento literario del tema.
Pero a pesar de las restricciones advertidas, las obras iniciales marcan el surgimiento en la literatura mexicana de unos persona-jes atípicos que en las obras de Luis Zapata y de sus continuado-res romperán con las ataduras del pudor para mostrarse tal como son. En otras palabras, es el camino de la timidez a la liberación, del escamoteo del cuerpo a la desnudez, del amor platónico al ejercicio de la sexualidad.
La odisea empieza en el periodo de los cincuenta con dos textos fundacionales: el cuento de Jorge Ferretis “Los machos cabríos”, y la novela corta de Emilio Carballido El norte. El primero enuncia en tono humorístico el caso de un guardia noc-turno al que le practican una operación quirúrgica a mansalva para corregir su “parcial atroia testicular”. Esta modiicación, en vez de resultar fatídica para el paciente, le concederá el beneicio de la virilidad, y con ello, que la gente deje de juzgarlo “rarito”. Publicado en 1952, el cuento sorprende por la originalidad de su planteamiento cuando en México nadie imaginaba que la cien-cia pudiera mutar los órganos sexuales. En cambio, la nouvelle de Carballido concierne a la intensa atracción que se suscita entre un
184 Disturbios en la tierra sin mal
joven y un maduro aventurero en el ambiente tórrido del puerto de Veracruz, con la subsecuente transformación interior del mu-chacho, que pasa de la inseguridad a la conciencia de sí. Por la índole del conlicto que plantea, El norte pertenece a la tradición del relato de iniciación, y a mi parecer es el remoto antecedente de la novela de Enrique Serna Fruta verde, editada en 2004.
Luego de este afortunado despegue, la peripecia gay seguirá adelante ya en plena euforia de los sesenta a través de autores tan disímiles como Carlos Fuentes, Jorge López Páez, Juan Vicente Melo, Miguel Barbachano Ponce y José Ceballos Maldonado, por mencionar a los más conocidos. En el relato de Fuentes: “La ví-bora de la mar”, incluido en Cantar de ciegos, la pareja gay es un recurso efectista con el que concluye la historia del viaje marítimo de la solterona en el preciso momento en que la dama sorprende a su enamorado en la cama con otro hombre. Los cuentos de Ló-pez Páez, “El viaje de Berenice”, y Melo, “Los amigos”, remiten a la homosexualidad en forma velada en un acto de autocensura dispuesto a evitar cualquier comentario de doble ilo. Por el con-trario, la novela de Barbachano, El diario de José Toledo, presenta sin disimulo el drama de la sexualidad vergonzante en la desdi-chada aventura amorosa de un joven anodino de clase media baja incapaz de escapar del círculo inlexible de los prejuicios familia-res y sociales que impiden su realización personal, induciéndolo a la autodestrucción. Si El diario de José Toledo denuncia la moralina de los chilangos, la novela ejemplar Después de todo, de José Ceba-llos Maldonado, enfoca el problema desde la atmósfera claustro-fóbica y recatada de la provincia a inales de los sesenta. Es ejem-plar porque muestra con lujo de detalles el funcionamiento de los mecanismos de represión de la sociedad ultraconservadora de Guanajuato, dirigidos a expulsar a los sodomitas de los espacios consagrados a la “decencia” y a la “buena crianza”; es decir, de los círculos familiares y la escuela. El pecado del profesor Lavalle,
Violencia, política y ficción en América Latina 185
antihéroe de la novela, consiste en haber transgredido estos mo-delos declarándose homosexual. El linchamiento moral y la res-cisión del contrato de trabajo obligarán al profesor a exiliarse en el inierno cosmopolita de la ciudad de México. Sobreviviendo al descrédito, dejará los últimos vestigios de su dignidad y de sus ahorros en los bolsillos de los amantes en turno.
Tal es el panorama de la literatura gay que visualizamos a ina-les de los sesenta. De los ejemplos mencionados deducimos dos vertientes paralelas y convergentes: la que omitía descripciones “escabrosas” o referencias explícitas al tema para esquivar el boi-cot de la censura, y la que abordaba la condición homosexual como una situación límite que destruía la vida de los protagonis-tas. Por complementación, ambas vertientes coincidían en darle la vuelta a cualquier descripción puntillosa de los trasiegos sexuales con el in de no incurrir en referencias “obscenas” o “indecentes”.
Si hacemos un ajuste de cuentas con el pasado, hay que medir esta distancia en función de la época de referencia y compararla con la actualidad. La doble perspectiva —comparar el pasado y el presente− permite captar mejor la evolución de la narrativa ho-mosexual más que hacer una simple descripción o recuento de las obras enmarcadas por la crítica literaria dentro del común deno-minador de “literatura gay”, en virtud de sus características es-pecíicas. El corpus que agrupa cuentos, novelas y noveletas ya es extenso, y por lo mismo amerita un acucioso estudio de los varia-dos matices, interpretaciones, enfoques y modalidades que ha re-cibido el tema desde que ingresó en el recinto de las letras nacio-nales con la primera novela de este registro titulada Los cuarenta y uno: novela crítico-social, publicada en 1906 supuestamente por el General Mariano Ruiz Montañés, que ocultó su identidad bajo el seudónimo de Eduardo A. Castrejón.
Es signiicativo que a partir de la década de los setenta, las historias homoeróticas son una constante en la producción de
186 Disturbios en la tierra sin mal
los escritores mexicanos, independientemente de sus inclinacio-nes sexuales. La benevolencia del régimen en cuestiones litera-rias, sabedor de que en México los lectores son mínimos, per-mitió, del gobierno de Luis Echeverría en adelante, la paulatina emancipación del lenguaje escrito respecto de la ley de imprenta mientras no atacara o caricaturizara a los intocables representan-tes de la política del Estado. El relajamiento de las medidas re-presivas, concomitante al aumento de la población gay, ha permi-tido que la industria editorial dé acceso a libros emblemáticos de dicha cultura. Cito algunos títulos elegidos al azar: Mocambo, de Alberto Dallal; El vampiro de la colonia Roma, Melodrama, En jirones, ¿Por qué mejor no nos vamos?, de Luis Zapata; Flash Back, de Raúl Rodríguez Cetina; Octavio, de Jorge Arturo Ojeda; Uto-pía gay, de José Rafael Calva; Las púberes canéforas, de José Joa-quín Blanco; Los pavorreales, de Jesús de León; Fruta verde, de Enrique Serna; Toda esa gran verdad, de Eduardo Montagner; Temporada de caza para el león negro, de Tryno Maldonado...
Después de seguir el derrotero de esta narrativa y de situarla en el contexto social que le corresponde, ahora lo indicado es captar cómo está diseñada la idiosincrasia gay en novelas y re-latos que tratan de la vida y de las formas de socialización en el mundo de la homosexualidad, para establecer las ainidades que hacen de esta literatura un conjunto orgánico. De las similitudes advertidas hay que destacar las siguientes: un protagonista joven o maduro marcado en principio por el rechazo de la familia; por regla general sus aventuras eróticas suceden en los ambientes más disímiles de la metrópoli o la provincia; en el transcurso de su peripecia vital, intentará un ajuste de cuentas con su entorno y consigo mismo; es frecuente que la búsqueda amorosa concluya en fracaso y en la consecuente degradación.
La complejidad del tema repercute en la estructura de la histo-ria, fragmentada en ocasiones por las rupturas espacio-temporales
Violencia, política y ficción en América Latina 187
o por la inclusión de diferentes géneros literarios, recursos que tienen como inalidad abordar la anécdota desde múltiples pun-tos de vista y técnicas narrativas. Tales procedimientos redundan en beneicio del dinamismo y la polivalencia de la narración, la cual se construye a menudo mediante un estilo directo, incisivo, visceral e hiperrealista.
Asimismo, la sensibilidad gay se expone en sus singulares for-mas de expresión: la idealización del efebo, el culto por el cuerpo, la atracción por lo sórdido, la necesidad de una relación duradera, la exaltación de fantasías eróticas centradas en lo masculino, la exclusión de la mujer en los asuntos amorosos, la inclinación por un estilo de vida en el que se conjuguen el placer y la frivolidad, y la necesidad de una autoairmación son, entre otros, los conteni-dos de lo que podríamos designar como una moral alterna que, por su carga subversiva, entra en conlicto con las normas esta-blecidas y las transgrede.
Por razones obvias de extensión, las técnicas y el peril psico-lógico de los personajes están más desarrollados en la novela que en la concentrada intensidad del cuento. Pero es innegable que en ambos géneros la vitalidad de la anécdota, además de ser una propiedad del tema, es un requisito indispensable para sostener el interés del lector. Aparte de que cada escritor es dueño de una es-critura intransferible, los recursos empleados en estas obras per-miten una transmisión más efectiva y directa de su mensaje.
Desde luego, los casos que el lector conoce en las narraciones, sean cuentos, nouvelles o novelas, no son transposiciones directas de la vida real en los términos en que lo hacen la crónica, el tes-timonio o la autobiografía. Hay que recordar que la intención de la literatura no es registrar o imitar acontecimientos concretos. Es, por encima de cualquier propósito pragmático, creación o re-creación de la realidad. Por eso es un error pretender asegurarse de la probidad o falsedad de las historias convocadas en las obras
188 Disturbios en la tierra sin mal
interesadas en la homosexualidad. Lo que sí está fuera de duda es su alto poder de convencimiento, sustentado en la intersección de lo imaginario con lo real. En este cruce es donde la literatura gay cumple con sus principales objetivos: violar las normas impuestas por la sociedad mediante la destrucción de los modelos y los ta-búes sexuales, y demostrar a propios y a extraños que el mundo gay no es mejor ni peor que el compartido por los heterosexua-les. La eicacia artística y la impugnación social ofrecen el aspecto humano de esta problemática que para mucha gente sigue siendo un terreno ignoto o vergonzoso.
La rebeldía sostenida
Poco a poco la homosexualidad ha venido ganando terreno y perdiendo su aura demoníaca. Inclusive los términos “homo-sexual” y “lesbiana” son de uso común como lo son también las palabras antes soeces que hoy sirven de gancho comercial como título de algunos libros conocidos. Por extensión, en los exhibi-dores de las tiendas Mixup hay un sector de películas gay a dis-posición del público ávido de novedades. Amén de las páginas de Internet y los anuncios de oferta sexual en la sección de oportu-nidades de muchos diarios. Así, mientras las prohibiciones son sustituidas por las prioridades del mercado, el sexo disminuye su alto poder de transgresión que antaño ostentaba, convirtiéndose en mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda.
En el contexto del consumismo caníbal, la literatura gay no ha capitulado a las imposiciones de la industria del pasatiempo. Le-jos de precipitarse en el lugar común y en el sensacionalismo, los autores siguen a la búsqueda de propuestas formales que permi-tan la constante renovación del tema. Sabemos que los temas li-terarios, muy al contrario de ser modas pasajeras, permanecen vi-gentes según les proporcione cada época un tratamiento original
Violencia, política y ficción en América Latina 189
y una interpretación especíicas. De los años de la intolerancia a la banalización del sexo en el siglo xxi, la literatura gay es un regis-tro imprescindible para conocer las vicisitudes de la sexualidad al-terna en la sociedad mexicana. Las nomenclaturas carecen de im-portancia cuando los seres humanos de cualquier inclinación no son dueños de ejercer su libertad amorosa. En el curso de su evo-lución, esta literatura ha sido implacable en evidenciar el acoso de las mayorías a formas diferentes de relación, contrarias a las nor-mas reconocidas como válidas. Las reglas establecidas, los códigos inlexibles, las rígidas medidas burocráticas y los decálogos inape-lables sólo han sojuzgado a muchísimos individuos, coninándo-los a la soledad, la insatisfacción, la violencia y la paranoia, como lo testiican las historias que hemos leído y conocido, además.
La historia de la cultura es también la crónica de la represión. La religión, la ciencia, la educación, han procurado cercenar del hombre el lado ominoso y turbulento de su naturaleza en un afán de “puriicación” o “readaptación”. El intento, por supuesto, siempre ha fallado. El deseo, el placer, la pasión, el vicio y la irra-cionalidad son inseparables de la condición humana: son el lado oscuro de la faz luminosa de la luna. La literatura gay —vale de-cir toda literatura que se respete− descubre a los lectores precisa-mente esa parte subterránea que los santurrones, los conformistas o los comerciantes pretenden omitir o devaluar en nombre de as-piraciones, beneicios pecuniarios o símbolos abstractos. Persistir en una actitud insumisa, pese a la comercialización de los senti-mientos y de los cuerpos, es la difícil tarea que la literatura gay cumple en la contracultura nacional.
LITERATURA Y CENSURA(S):
El Buen Arte No Es Buenito
Ligia Chiappini
La literatura puede formar, pero no según la pedagogía oicial, que casi siempre la piensa ideológicamente como un vehículo de la fa-mosa tríada: lo verdadero, el bueno, lo bello, deinidos según los in-tereses de los grupos dominantes, para fortalecer su concepción de la vida. Lejos de ser un apéndice de educación moral y cívica (...), ac-túa con los efectos indiscriminados de la propia vida y educa como ella, con altibajos, luces y sombras. De ahí derivan las actitudes ambivalentes que despierta en los moralistas y educadores, a la vez fascinados por su fuerza humanizadora y temerosos de su riqueza indiscriminada. Y de ahí igualmente resultan las dos actitudes tra-dicionales que se han desarrollado: echála como fuente de perversión y subversión o tratar de acomodarla en el sendero ideológico de los catecismos. (...) Dado que la literatura, como la vida, enseña en la medida en que actúa con toda su gama, es artiicial querer que ella funcione como los manuales de virtud y buena conducta. (...) Por lo tanto, ella no corrumpe ni educa para el bien, sino que, mientras lleva libremente en sí misma lo que llamamos el bien y lo que llama-mos el mal, humaniza en sentido profundo, porque nos hace vivir.
ANTONIO CANDIDO - 1972 114
114 El texto se intitula “A Literatura e a formação do homem” y se publicó por primera vez en una separata de la revista de la S.B.P.C. (Sociedade Brasi-leira para o Progresso da Ciência), apareciendo en libro muchos años después,
192 Disturbios en la tierra sin mal
Mi punto de partida son las literaturas regionales, o las rela-ciones entre literatura(s) y regionalidad(es), que nos pue-
den llevar a discutir algunos aspectos de la relación entre la litera-tura y las llamadas minorías, en el marco de las políticas públicas y en el enfrentamiento con la censura.
Se trata de un tema bastante amplio, que puede ser abordado de diferentes maneras. Mucho se ha escrito acerca de la relación entre literatura y política, al menos desde Platón y Aristóteles. Re-sumiendo mucho, se pueden identiicar en las lecturas dicotómicas que se hacen de la posición de estos autores respecto al arte, la re-ferencia básica para la historia remota de dicotomías que persisten aún hoy, cuando se trata del arte y del papel del artista en la socie-dad. No son pocas las publicaciones actuales que vuelven a discu-tir si el escritor es o debería ser político o no, y si podemos sepa-rar al hombre del escritor. Sin embargo, si bien no es este el tema central del presente ensayo, para poder seguir adelante me gustaría dejar en claro mi posición en contra de esta visión que plantea una falsa dualidad. Dos aspectos, no obstante lo dicho, parecen ser re-conocidos por „griegos y troyanos“: el hombre 115 es un animal político y la política, por lo tanto, existe en la literatura directa-mente o indirectamente. La literatura sufre la inluencia de la po-lítica en diversos aspectos de la producción, recepción y difusión. Sigamos con la recepción, recordando que, en un estado verdade-ramente democrático, el acceso a la cultura debe ser una priori-dad y la intervención del Estado y del mercado debe posibilitarlo a
en una compilación hecha por Vinicius Dantas, titulada “Textos de inter-venção”. Cf. Antonio Candido Textos de intervenção e Bibliograia de Antonio Candido, 2 vols. Coleção Espírito Crítico, São Paulo, Duas Cidades, 2002.115 Naturalmente, aqui se incluye la mujer, pero mi opción es quedarme más próxima de la formulación de Aristóteles, para evitar anacronismos.
Violencia, política y ficción en América Latina 193
todos, ampliamente. Pero hay políticas y ofertas que lo promueven y otras que lo restringen, si no lo censuran directamente.
Salomón Kalmanovitz, en el texto titulado La industria de la cultura y el desarrollo social 116, identiica, por detrás del mer-cado, la estructura de producción y distribución de grandes em-presas transnacionales que manipulan la opinión pública, princi-palmente por la creación de nuevas „necesidades“. Pero también reconoce que hay presiones que vienen desde abajo en contra de la censura. La condición que él considera básica para esto es que el público tenga un nivel superior al imaginado (¿y deseado?) por quienes producen y/o difunden basura para la mayoría. El mer-cado no expresa, pues, „los intereses de los ciudadanos, que tie-nen una limitada capacidad de compra y poca habilidad para ex-presar sus necesidades, sus ideas y sus sentimientos“. 117 Aunque el autor se reiere al contexto colombiano y, sobre todo, a la po-lítica del Consejo Nacional de Televisión en Colombia, creo que gran parte de sus relexiones pueden extenderse a regiones ente-ras del planeta, como en los casos de América Latina, incluyendo el Caribe y Brasil. Un debate reciente tuvo lugar sobre el canal TV Cultura de São Paulo, a partir del hecho por el cual, según muchas opiniones, estaría siendo apropiado por la maquinaria es-tatal, lo que hace pensar en las críticas realizadas por este mismo autor a la apropriación política de las cadenas públicas de televi-sión por gobiernos o partidos que no toman en cuenta la calidad de cuanto se produce y difunde 118, sino que las utilizan solo como medio de propaganda política.
116 In: http://quimbaya.banrep.gov.co/junta/publicaciones/salomon/cultu-ra.pdf ( p.1, texto consultado em 12.02.2012)117 Ibidem.118 Idem, p. 4.
194 Disturbios en la tierra sin mal
Pero la televisión, en este texto, viene a modo de ejemplo quizás más evidente de los mecanismos y efectos de la censura. El discurso televisivo y sus condicionantes, ha ganado espacio por sí mismo en muchos simposios, conferencias y publicacio-nes. Pero de lo que aquí se trata es de la literatura, de modo que volvamos a ella.
Literatura, regionalidad y Censura
En la actualidad se están desarrollando modos de trabajo in-terdiciplinario, que intentan vincular los estudios literarios a los estudios sociales, históricos o antropológicos con más o menos éxito. Muchos de estos estudios, lamentablemente, todavía igno-ran la importancia del conocimiento especíico de los estudios li-terarios, sea por considerarlos simplemente formalistas, sea por otros prejuicios com respecto a ellos. Sin embargo, en contra de esa tendencia se plantean algunas voces importantes, como por ejemplo la de Tzvetan Todorov, cuando nos recuerda que hay un cuerpo de conocimientos acumulados durante siglos en la inves-tigación sobre las propiedades del discurso literário, conocimien-tos que es posible, en nuestros dias, extender “más allá de su ámbito original. 119 Como él mismo airmó de manera premo-nitoria, la poética acabaría por tener un papel importante, que trascendería el campo literario, siendo útil para el conocimiento de los otros discursos, lo que implicaría un mayor conocimiento de la literatura. Reiriéndose también a la enseñanza de la lite-ratura en las escuelas, reconoce haber contribuído a „equilibrar
119 Entrevista publicada en: Verrier, Jean. Tzetan Todorov, Du formalisme russe aux Morales de l´Histoire, Paris, Bertrand-Lacoste, P. 127.Todorov, T. Idem
Violencia, política y ficción en América Latina 195
el estudio de las obras maestras literarias por una consideración del medio textual en que ellas nacen y viven“, pero advierte que „uno no debe caer en el exceso opuesto“, estudiando sólo otros discursos y dejando de lado la literatura, lo que sería un empo-brecimiento „imperdonable“. 120
Uno de los terrenos en que quizás la interdisciplinariedad avanza mejor, sin despreciar una disciplina por la otra, es en los estudios de las regionalidades, o de las literaturas y culturas re-gionales. Y uno de los lugares en que se está avanzando más es Alemania, en el campo de una Germanística que se concibe como intercultural. También en Brasil que, además, de contar con textos pioneros como el muy conocido Literatura y subde-sarrollo, de Antonio Candido 121, amplía y profundiza los estu-dios comenzados en los años setenta, principalmente en las uni-versidades ubicadas en zonas de inmigración europea, como la alemana y la italiana. Una iniciativa reciente de la Universidad de Caxias do Sul es prueba de ello. Su programa de maestría in-terdisciplinaria en “culturas regionales y regionalidad” cuenta con líneas actuales de investigación y con publicaciones intere-santes, proyectos terminados o en curso, como es el caso del li-bro organizado por João Claudio Arendt con textos de erudi-tos alemanes, sobre Región, Regionalismo, Regionalidad. Uno de estos autores es Jürgen Joachimsthaler, con el texto titulado „Políticas lingüísticas y formación de las culturas regionales122
120 FALTA NOTA121 Escrito en 1970, publicado primero en francés y reeditado en português en la revista Argumento poco tiempo después, el texto reaparece en: Candido, An-tonio. A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1989. p.140-162.122 El texto de Jürgen Joachimsthaler, que debe salir en el libro sobre la Re-gionalidad citado arriba, se titula, en la traducción al portugués, Formação do espaço cultural, através de políticas lingüísticas e literárias.
196 Disturbios en la tierra sin mal
y literarias“. Se trata de un texto que aporta elementos impor-tantes para aclarar la compleja noción de „espacio cultural“, se-ñalando la superposición de signiicados complementarios, aun-que contradictorios. Aquí nos interesa especialmente la relación de los espacios culturales con la(s) política(s), lo (s), mercado (s) y la(s) censura(s).
El autor llama la atención sobre el hecho de que la demarca-ción de los territorios en los que ciertos grupos reclaman una cultura en particular, es en gran parte ilusoria y la demarcación cultural, problemática, siendo solo aparentemente fácil establecer políticas para organizar diferentes culturas en un territorio que, supuestamente por naturaleza, les pertenecería. Por otro lado, nos recuerda que muchas veces, las barreras geográicas son ava-salladas y a menudo se ven compensadas por las barreras socia-les y culturales, que tienen que ver con lo Joachimsthaler llama „escenarios en la mente“. Se trata de una unidad sintética „in-teligible“ (yo agregaría: y sensible), donde espacio y cultura vie-nen juntos. Estos escenarios, construidos desde adentro y desde afuera, se cruzan en una variedad de maneras diversas, pudiendo dar lugar a estereotipos que pasarán a ser explotados comercial-mente, con eicacia, especialmente cuando „(...) se consolida la imagen de un espacio cultural en las concepciones de los obser-vadores externos“ 123.
Así se crea un „folclore de la localidad“, que alimenta una cierta imagen, por la cual los „clientes“ (a menudo, turistas) ge-neralmente pagan. Tal imagen se extiende a varios productos culturales, desde la gastronomía a la música y a la literatura re-gional. En el campo turístico, „la imagen estereotipada del de-seo del observador externo se vuelve, entonces, una base para la
123 Idem
Violencia, política y ficción en América Latina 197
planiicación por parte de los formadores del espacio cultural, que tienen una buena visión para los negocios.“ 124
Lo importante es darse cuenta que el escenario del mundo real y el escenario en la mente nunca son totalmente congruentes, porque los diferentes escenarios se superponen en el mismo espa-cio y a menudo en la misma persona, compitiendo entre sí. Como los espacios culturales se comprimen, resulta muy difícil separar-los de su distribución, y como los bienes culturales son pasibles de imitación, su zona de distribuición se extiende más allá de su ori-gen asignado: „Cada uno de los bienes culturales tienen solo un área de distribución deinitiva: todo el planeta.“ 125
Pero así como hay barreras arancelarias a la circulación de mercancías más allá de las fronteras políticas, existen barreras de la censura en la circulación de bienes culturales. Esto implica toda una organización de las instituciones de control, cuando no de la represión policial. Por otra parte, las barreras dan fuerza al mercado negro: „La literatura de oposición se nutre de la prohi-bición y la persecución“. 126 El control y su organización vienen de arriba, por quienes detienen el poder, pero puede igualmente venir desde abajo, como una reacción defensiva. En algunos mo-mentos, también existen interacciones entre los de arriba y los de abajo. En cualquier caso, estamos hablando de concepciones,
124 Idem125 Idem, ibidem. Uno de los ejemplos más claros, en el caso alemán, es el de Bavaria, que fue y todavía sigue siendo trabajado simbólicamente por mu-chos medios, para representar una germanidad auténtica. En el caso brasile�o, se podría citar la región pampeana, con el incesante trabajo de los Centros de Tradiciones gaúchas (CTGs) y sus productos, que se distribuyen por el mundo. Cf. Oliven, Ruben. A parte e o todo, a diversidade cultural do Brasil-Nação, Ed. Vozes, Petrópolis, 1992.126 Joachimsthaler, ibidem.
198 Disturbios en la tierra sin mal
programas y políticas culturales por medio del lenguaje, de la li-teratura, la música, el cine, la televisión u otras imágenes, sin ol-vidar el gran papel de la escuela en ello:
La formación de un espacio cultural a través de las políticas de comunicación, lingüísticas y literarias, implica la formación del bien cultural humano (tanto como él se deja formar) por la formación biográica con ayuda de los procesos de educación, formación y organización de vida y (aún casi más importante) por la formación de su imaginario. (...) En las escuelas y las salas de redacción, la política lingüística (censura primaria), busca a menudo violentamente, servirse de los signos, con cuya ayuda las concepciones se vuelven pasibles de evocación y, de todos mo-dos, comunicables. (...) La extensión de esta política varía de la represión brutal de concepciones y orientaciones del espacio cul-tural no deseado, hasta la mera acentuación (pero también más eicaz a largo plazo) de lo deseado. 127
Así, además de la censura negativa, de la censura impuesta por la prohibición y, en el caso de políticas autoritarias, por la represión -como ocurrió durante la dictadura militar brasileña, cuando libros, películas, obras de teatro, letras de música, sufrie-ron la acción cortante de los censores, con su prohibición suma-ria-, existe la llamada censura positiva, que consiste en difundir palabras, signiicados, estructuras del lenguaje, textos, valores, para lograr la formación o el cambio de percepciones, formas de expresión, ideas y lecturas deseables, desde el punto de vista de aquellos que tienen los medios para hacerlo.
127 Idem
Violencia, política y ficción en América Latina 199
Javier Sanjurjo Pinto insiste en la cuestión del poder y las de-terminaciones materiales de la censura cuando nos alerta sobre el hecho de que, si el poder social tiene su mayor fuerza en el con-trol de la producción, ecológico y demográico, de una forma de-rivada, pero también esencial, este poder se apoya en la censura, tanto en el plano político como en la coerción, física como sim-bólica. Por eso mismo, para él, nunca será posible alcanzar un grado cero de la censura, pues si algunos temas tienen más im-portancia para la comunidad, es probable que la censura aumente para asegurarse que la toma de decisiones se quede en manos de quien detiene el poder:
Los conceptos de nivel de censura, desde la censura directa a la censura débil o cero (el nivel de discusión efectiva abierta) sir-ven para establecer los diferentes niveles de control sobre deter-minadas esferas desde las estructuras de poder, en las sociedades menos igualitarias, el control de los medios de comunicación y de decisión por los órganos de poder impide que el nivel de cen-sura sea jamás cero y que a medida que los temas a tratar tengan más importancia comunitaria la censura aumente asegurando que la toma real de decisiones quede en manos de las minorías que ejercen el poder.” 128
La política lingüística puede valerse de ambos tipos de censura, aunque lo más frecuente es que se utilice la censura positiva, por medio de normas del lenguaje cultivado que ella establece con-tra otros considerados primitivos o falsos. Pero si la imposición y
128 Hacia una antropología del poder, Towards an anthropology of power, Javier Sanjurjo Pinto. Nº 20 · 2004 · Artículo 03 · http://hdl.handle.net/10481/7254 (consultado en 03.03.2012).
200 Disturbios en la tierra sin mal
la fetichización de la norma cultivada en la escuela puede ser vista como censura, algunas reacciones a ella simplemente proponen la inversión, dando paso, como sustituto, a los dialectos o a la en-señanza de la gramática de algún registro especíico de la lengua hablada. Esto también podría verse como censura. Es lo que se puede suponer por el contenido de una petición distribuida por correo electrónico contra el proyecto de ley de un representante del Estado de Minas Gerais que prohibía la distribución de „libros didácticos, paradidácticos u otros materiales y libros de texto con contenido contrario a la norma cultivada del idioma inglés o que de alguna manera contradiga la corrección gramatical“ y -entrando en el terreno inestable de la sexualidad- vetaba asimismo materiales que describieran actos obscenos, incesto e incluso la participación en actos delictivos. Para argumentar en contra de esta prohibición, los autores irmantes se valen de la autoridad de los grandes escri-tores de la literatura brasileña, entre ellos, Guimarães Rosa, utili-zado en el título algo forzado del correo: „Petición contra la ley que prohíbe la lectura de Guimarães Rosa en la escuela“. 129
La política literaria, a su vez, vinculada a la anterior, puede verse en el contexto más general de los mecanismos propios de lo que Luiz Costa Lima llamó „control de lo imaginario“ 130, lle-vado a cabo, entre otras cosas, a través de las bibliotecas públicas, incluyendo las escuelas, los planes de estudios, la formación de maestros, la distribuición de libros a las escuelas, entre otros (con más o menos presión política o comercial directas). Pero también por medidas como recompensas y premios.
129 Texto del correo eletrónico que circuló ampliamente en el mês de abril de 2012.130 Vease el libro con ese nombre, publicado por la Cia. das Letras, São Paulo, 2009
Violencia, política y ficción en América Latina 201
En cuanto a los maestros, como recuerda Joachimsthaler, hace tiempo que se les concibe como intelectuales subordinados, re-petidores dóciles de programas y materiales que se les imponen desde arriba:
Causaría más daño que beneicio a los hijos de los trabajadores, especialmente de los de abajo, si se quisiera mostrar el esplendor y el brillo de los salones por medio de la lectura. Con eso solo se des-pertaría la envidia en el corazón del niño. Por el contrario, debería ponerse en manos de esos niños libros que describan la felicidad de personas pobres y satisfechas, para que también ellos puedan sen-tirse satisfechos en la modestia. (...) el simple analfabetismo no es el objetivo de la censura, sino la difusión de una actitud deseada, la satisfacción de la „felicidad del hombre pobre y satisfecho“. Sólo que este objetivo, si fuese logrado, deiende el espacio cultural de los encargados de la insatisfacción de los „[...] pobres“. Por eso, la censura positiva sabe exactamente en que imaginario ‚sus‘ personas deben vivir y hacen todo para conducirlas hasta él. 131
Pero, como el mismo autor advierte, el campo simbólico es fragmentario y difícil de encerrar en los límites de la censura, ya sea negativa o positiva, lo que permite la superación de las fron-teras, „más allá de todo control político“ 132, porque también es una característica de la frontera incluir una especie de „invitación para superarla“ 133. La buena literatura, densamente estructu-rada, capaz de hablar al intelecto y a la sensibilidad, puede ser una poderosa ayuda en esta hazaña.
131 Joachimsthaler, ob. cit.132 Idem133 Idem
202 Disturbios en la tierra sin mal
II - La censura bien intencionada
El tratamiento de la literatura como una expresión de iden-tidades que se confrontan políticamente a través de la palabra escrita, para no hablar de otros lenguajes -como el icónico-, no se limita a los estudios de las culturas regionales, sino que tam-bién ocurre en los numerosos estudios sobre identidades étnicas y de género. Dichos estudios son impulsionados por el desarro-llo de los movimientos airmativos de las llamadas minorías en el mundo 134, que luchan contra la discriminación, por los de-rechos sociales y el reconocimiento de sus expresiones culturales. En esta lucha, una de las armas es la censura.
Pero hasta ahora se habló aquí de la censura malintencionada, porque es ella quien se alia al poder contra los ciudadanos comu-nes, a los cuales quiere mantener mansos y adaptados a una de-mocracia desigual. Ahora me gustaría invertir la perspectiva para hablar de la censura, ya sea negativa o positiva, pero en todo caso bien intencionada, al participar de los movimientos sociales que tienen como horizonte una sociedad más justa e igualitaria.
Tomaré tres ejemplos recientes relacionados con grupos mi-noritarios brasileños, cuando el deseo de protegerlos se expresa ya por medio de prohibiciones o bien a través de incentivos, en forma aislada o con el apoyo de los órganos de Gobierno a los cuales estos grupos, a veces, logran conquistar con sus causas.
134 Estos estudios ganaron un impulso muy grande en los últimos veinte, trinta años. Entre los primeros, cito como ejemplo actual y expresivo el livro de Eduardo Duarte sobre identidades raciales, en el cuadro de una discusión más amplia, de carácter político:Literatura, política, identidades. editora Fale-ufmg, Belo Horizonte, 2012.
Violencia, política y ficción en América Latina 203
La censura al Diccionario Houaiss
Para ilustrar algunas formas de la política lingüística, Jürgen Joachimsthaler cita el caso de diccionarios reescritos bajo el ré-gimen de Stalin, señalando que es propio de los dictadores in-ventar de nuevo „la historia de los Estados a cada cambio de di-rección“ 135 y que, para ello, es necesario establecer „normas de lenguaje“ que estructuran la percepción (obligatoria) de sistemas totalitarios a través de sus ‚ciudadanos‘. Pero los diccionarios no son objectos de censura sólo en los sistemas totalitarios. En el Brasil democrático de hoy, hay un caso reciente que generó acalo-rados debates: se trata de la iniciativa de un miembro del Ministe-rio público, que propuso una acción judicial contra el Diccionario de la Lengua Portuguesa, conocido como “Dicionario Houaiss”, porque éste registra un signiicado peyorativo de la palabra „Gi-tano“, deinido ahí como „uno que engaña, truhán, burlador“.
Uno de los objetivos que perseguía esta acción era sacar el dic-cionario de circulación y cobrar una multa de doscientos mil rea-les por los „daños morales colectivos“. Según José Roberto Bato-chio 136, „el crimen cometido por el diccionario se centraba en la ofensa a la Constitución y las leyes, por que el derecho a la li-bertad de expresión no se puede acomodar las actitudes discrimi-natorias y los prejuicios, particularmente cuando se las caracteriza
135 Ob. cit.Idem
136 Cf. José Roberto Batochio, “Semântica sob censura”, in: Tendências/De-bates. El artículo viene con la informacion sobre el autor: 67 años, abogado cri-minalista; ha sido presidente nacional de OAB (entre 1993 e 1995) y diputado federal por el partido político PDT (de 1998 a 2002). Consultado en: http://www.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/30164-semantica-sob-censura.shtml
204 Disturbios en la tierra sin mal
como infracción penal.“ 137 Censura desde arriba, tal vez con presión desde abajo, el hecho es que la propuesta ha provocado protestas indignadas, como en el caso de Batochio, que, había apodado irónicamente a los promotores de dicha causa de „pa-trulleros de la semántica“. 138
El escritor sostiene que diccionarios no deben tener opi-nión, ni tienen que ser políticamente correctos, pues „su matéria prima“ no es „la libertad de expresión, porque tratan de registrar lo que la gente habla“. Citando un artículo de 1813, que deinia la misma palabra como „raza que vive de trueques y engaños“, muestra que el diccionario es parte de una tradición, „radiogra-fando el idioma en el tiempo.“ 139
Denunciando lo que llama de “eugenesia vernácular“, que se llevaria a cabo también con otras palabras por otros dicciona-rios y otras editoriales, obligadas a “corregir” artículos que son considerados racistas o irrespetuosos, juzga necesario poner in a esta tendencia, proponiendo un „tratamiento proiláctico“ de este „mal“, pues existe el temor del precedente que podría gene-rar, en serie, nuevas actitudes de censura. 140
La censura a Lobato por una supuesta discriminación racial
Otra controversia reciente en Brasil se generó a partir de la queja de un técnico en gestión educativa de la Secretaría de educación del Districto Federal contra el modo, a su entender
137 Idem138 Idem139 Idem140 Idem
Violencia, política y ficción en América Latina 205
irrespetuoso y racista, con el cual la tía Anastasia, personaje negro de la novela infantil Caçadas de Pedrinho (1933), de Monteiro Lo-bato. 141 Con base en esta denuncia, la Junta Nacional de educa-ción propuso vetar la distribución del libro en las escuelas públicas.
Para Nelson Motta, el caso es escandaloso y demuestra una tendencia a imitar las acciones de los Estados Unidos, incluso aquellas que ya han sido superadas por su propia historia. En un artículo para el periódico O Estado de S. Paulo, escribe:
En los Estados Unidos, Huckleberry Finn, de Mark Twain, es un clásico de la literatura norteamericana, que ha sido prohibido en muchas escuelas bajo la acusación de racismo. En la obra, que trans-curre en el siglo XIX, los negros son llamados „nigger“, término pe-yorativo mucho peor que „criollo“. Irónicamente, los negros ame-ricanos modernos rescataron críticamente la maldita palabra y se tratan unos a los otros por el vocativo „nigga“, un equivalente afec-tuoso de „negão“. Los niños blancos y negros continuan leyendo encantados los libros de Mark Twain. Y el racismo es historia.
En Brasil, en una mala mueca de lo que hicieron los gringos, pretenden expulsar de las escuelas un clásico de la literatura infan-til como lo es Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, debido a un supuesto contenido racista al comparar a la tía Anastasia con una mona cuando ella, al huir de una onza, se ve obligada a subir ágilmente en un árbol. 142
141 Escritor brasileño (Taubaté-SP., 1882 — São Paulo-1948), muy conocido por el mundo ictício que creó, el mundo del “Sítio do Picapau Amarelo”, donde hay una muñeca de paño, que habla, y muchos otros personajes, a par-tir de los cuales se invitan los pequeños lectores, pero también los grandes, a un viaje en el espacio y en el tiempo, facultándoles experiências que van desde la vieja Grecia hasta las lorestas brasileñas..142 Estupidamente incorreto”, in: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,estupidamente-incorreto,634927,0.htm. Estadao online, 05 nov. 2010.
206 Disturbios en la tierra sin mal
Marisa Lajolo, una de las grandes especialistas en Lobato y en literatura infantil, también comenta el hecho, y llama nuestra atención sobre el contexto en el que se inserta la igura de Anas-tasia y alertándonos acerca del conocimiento ya acumulado sobre las distintas posibilidades de lectura de obras literarias y el pa-pel del lector como productor de signiicados, lo que aquí estaría siendo ignorado por completo:
Hoy se sabe que diferentes lectores pueden interpretar de diver-sas maneras un mismo texto. Uno puede morir de miedo ante una escena que otros encuentran graciosa. Algunos pueden sentirse profundamente tocados por pasajes que a otros dejan impasibles.
Representa un gran avance para los estudios literarios esa noción más abierta de lo que ocurre en la cabeza del lector cuando sus ojos están ijos en un libro. Ella se basa en el supuesto de que, según la vida que el lector tuvo y tiene, lo que cree o no cree, así como la si-tuación en la que lee lo que lee, cada uno entiende una historia a su modo. Pero esta libertad del lector vive amenazada. A veces, edu-cadores de todos los niveles — desde la escuela, hasta el Ministerio de educación- expresan su desconianza respecto a la capacidad de los lectores para posicionarse correctamente en relación a la lectura.
Lamentablemente, hoy se vive uno de esos momentos. Se trata de una idea pobre, incorrecta y precaria, que además de considerar a los niños como tontos, ignora la función simbólica de la cultura. 143
Marisa Lajolo es una erudita reconocida por sus investigacio-nes literarias, llevadas a cabo en importantes universidades brasi-leñas como USP (Universidad de San Pablo) y UNICAMP (Uni-versidad de Campinas) y también por sus textos críticos, muchos de ellos publicados en los principales periódicos y revistas tanto
143 Idem, ibidem.
Violencia, política y ficción en América Latina 207
en Brasil como en el extranjero. Sus textos son agudos, irônicos y certeros. Tal vez por ello, la respuesta más puntual a su posición fue formulada por la Relatora del Consejo Nacional de Educa-ción, Nilma Lino Gomes. Se basó en parte en los textos de La-jolo, concordando explicitamente con ella y reconociendo la lite-ratura como un „espacio sensible“. Llega a citarla literalmente, al decir que las relaciones entre los textos y la sociedad, la historia y la literatura, así como la literatura y la política, deben tratarse con toda sutileza, „para dar cuenta de lo que, en la página literaria, se asienta entre lo más cercano y lo que está más allá de ella”. 144
Sin embargo, buscando el compromiso entre una visión más abierta de la literatura y la necesidad de controlarla, la Relatora in-voca la responsabilidad de la escuela para combatir los estereótipos y garantizar „a los estudiantes y a la comunidad una lectura crítica de estos“ 145, pero también el deber de las autoridades públicas para garantizar el „derecho a la información en contextos históri-cos, políticos e ideológicos de la producción de obras literarias que se utilizan en las escuelas, contextualizándolos y a sus autores. 146
Así, por una parte, en nombre del derecho a la libertad de ex-presión, uno se niega a vetar el uso de obras literarias y artísti-cas pero, por otra parte, en nombre del derecho a la no discrimi-nación, se acepta la demanda y se exige la presencia de una nota
144 Cf. PARECER HOMOLOGADO, Despacho del Ministro, publicado en el D.O.U. de 29/8/2011, Seção 1, Pág.28. Ofício nº 041761.2010-00, de la Ouvidoria de la Secretaría de Políticas de Promoçión de la Igualdad Racial (SEPPIR), relativo al Proceso nº 00041.000379/2010-51. Brasília (DF), 1º de junio de 2011. La cita de Marisa Lajolo, que aparece en ese “parecer”, fué sacada de la página 33 del artigo, intitulado “A igura do negro em Monteiro Lobato”, de 1998, acesado online en 20.03.12, por medio del link:http://lilipe.tripod.com/lobato.htm
145 Idem146 Idem
208 Disturbios en la tierra sin mal
explicativa en la presentación del libro sobre los estereotipos en la literatura y los estudios que los analizan críticamente. 147 Marisa Lajolo no acepta la Idea de esa nota, pues para ella eso trasforma-ría „libros en productos de botica, que deben circular junto con el folleto de instrucciones para el uso.“ 148 Y termina con algunas cuestiones que dan relieve al absurdo de la situación:
¿Qué es lo que debe explicar la nota exigida? ¿Qué signiica aclarar al lector sobre los estudios actuales y críticos que tratan so-bre la presencia de estereotipos en la literatura? ¿A quién debe pe-dir la editorial las notas explicativas? ¿Cuál sería el contenido de la nota solicitada? ¿La nota debe hacer una autocrítica (¿el autor, la editorial?), suponiendo que el libro contiene los estereotipos? ¿El aviso debe informar al lector que Caçadas de Pedrinho es un libro racista? ¿Quién va a decidir si la nota efectivamente cumple con las aclaraciones exigidas por el MEC? 149
Tales preguntas, según los críticos, delinean un escenario si-niestro, ya que cualquier nota de este tenor podría estar prepa-rando el camino para la censura indiscriminada e, incluso, la cen-sura del arte literario, un tipo de censura encubierta y tal vez más perniciosa que la quema de libros por los regímenes autoritarios del pasado y el presente, porque „esta vez la censura no signiica
147 Asimismo, el Ministro de Igualdad Racial, Eloi Ferreira de Araújo, se declaró contra el veto, considerando que sería un equívoco no distribuir la obra de un autor importante, pero estuvo de acuerdo con la inserción de la nota crítica en la edición que se pretende distribuir a las escuelas. Propuso, además, que la misma medida se adoptara también para otras obras de litera-tura infantil pasibles de interpretaciones prejuiciosas.148 Idem, ibidem.149 Idem, ibidem.
Violencia, política y ficción en América Latina 209
determinar exactamente qué puede o no puede leerse sino, de modo más sutil, determinar cómo se debe leer.” 150 No hace falta decir aquí que estoy totalmente de acuerdo con ella. 151
El caso de Kit Gay:
Otro episodio que causó y sigue causando acalorados debates 152 es el llamado Kit Gay, cuyo nombre oicial es „Kit Escola sem homofobia“. 153 Se trata de un material para ser uti-lizado en las escuelas, producido sobre la base de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Educación de Brasil y la ONG „Comunicación sobre la Sexualidad“, que reiere como una de sus bases los resultados de una encuesta sobre los efectos negati-vos en los logros de escolarización y en la salud de los estudiantes gays del 6ª al 9ª grado, por sentirse discriminados en el contexto escolar y de cómo esto puede incluso conducirles al suicidio. 154
150 Quem paga a música escolhe a dança?, de Marisa Lajolo, in:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZtQxENvuS8J:www.fnlij.org.br/imagens/primeira%2520pagina/Carta%2520Marisa%2520Lajolo.pdf+lajolo+quem+paga+a+m%C3%BAsica&hl=pt- (15.03.2012)
151 El texto titulado “Abaixo—assinado sobre formação de leitores e acervos de bibliotecas escolares”, dirigido a la Secretaría de Educación Básica del Mi-nisterio da Educación, que circuló después, es un buen ejemplo de cómo la polémica continúa. Véase: http://www.peticaopublica.com.br (consultado en 01.10.2012).
152 Cf. Luciana Marques, “Homofobia- Dilma diz que discorda do kit-gay”( 26/05/2011)153 Cf. Andréia Bahia, “Homossexuais perdem briga para evangélicos”. Jornal Opcao:http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/homossexuais-perdem-bri-ga-para-evangelicos
154 Información del periodista Léo Mendes, del movimento homosexual en Goiás, según Andréia Bahia, en el texto citado
210 Disturbios en la tierra sin mal
El kit consta de tres tipos de materiales: el cuaderno del educador o de la educadora; seis boletines para los estudian-tes y cinco videos. Son narraciones que se presentan como co-pias del drama vivido por los estudiantes. Uno de ellos, „En-contrar a Bianca“, que muestra cómo un adolecente llamado Ricardo quiere ser llamado Bianca y acaba por ser objeto de bro-mas y humillaciones, ha sido puesto en ridículo por quienes lu-chan frontalmente contra el proyecto. Pero más allá de las críti-cas provenientes de quienes discriminan a los gays y consideran la homosexualidad como una desviación de la supuesta normalidad sexual, hay comentarios más respetables, como los que apuntan a escenas y expresiones, que incluso si se tratara de heterosexuales, resultaría convenientes exhibir en las escuelas, entre otras cosas, por alentar a una sexualidad prematura o, simplemente, por su muy baja calidad.
A pesar de reconocer las buenas intenciones de esta propuesta, el historiador Ademir Luiz 155, por ejemplo, piensa que el mate-rial se presta a la broma principalmente porque es malo. El vídeo citado sería así obra de un „humor involuntario“ por su falta de calidad. El mismo autor nos alerta contra la „dictadura de lo po-líticamente correcto“, airmando que sería mucho más eicaz para sensibilizara a los jóvenes presentar y discutir películas de cali-dad, antes que abordar directamente el tema de la homosexua-lidad, como es el caso, entre otros, de „Brokeback Mountain“, coniando en el poder del arte para sensibilizar y humanizar, pro-vocando a los espectadores a una mirada menos sesgada. 156
Volviendo nuevamente al tema de la polémica, es Marisa La-jolo quién aporta algunos elementos al debate sobre el tema
155 Prof. Dr. en la “Universidade Estadual de Goiás” (UEG)156 Idem, ibidem.
Violencia, política y ficción en América Latina 211
cuando, después de elogiar los programas para fomentar la lec-tura y distribución de material didáctico sobre estas temáticas en las escuelas, considera muy común que tanto los padres como los educadores los condenen por considerar que ciertas cuestio-nes son „deseducativas“. Prudentemente, sin embargo, considera como positivo que se preocupen en lo que se da a leer a sus hijos o estudiantes. Pero lo que señala como perjudicial es dejar guiar esta discusión por una censura moralista. Y nuevamente, sus sim-ples preguntas aquí resultan instructivas, especialmente en el caso del Kit Gay. Poniendo la cuestión en el marco más amplio del tabú sexual, nos dice:
(...) ¿por qué razón uno u otro título de los distribuidos en las escuelas provoca controversia? Porque se ocupan de la se-xualidad y la sexualidad siempre ha sido un tabú. En la cultura brasileña, el modo de tratar con este tabú parece ser preferen-temente eliminar la sexualidad del discurso dirigido a los niños y jóvenes. El error de tal opción se revela, por ejemplo, en el asombroso número de adolescentes embarazadas y el alarmante crecimiento de la prostitución. Y nadie puede culpar a los libros de esta situación: después de todo, ¿no se quejan de que los jó-venes no leen?
La historia parece mostrar que cuando estas prácticas no en-cuentran el espacio aireado del debate sobre la sexualidad — cómo pueden ofrecer el arte y la literatura en la escuela y en la familia- emigran a una atmósfera viciada del interdicto, la cual nada ayuda en la formación de los jóvenes. 157
157 Leitura,Censura, Literatura: Rimas Pobres, Vida Escura. Con el título de “A censura moralista” , este texto aparece en la página del periódico O
212 Disturbios en la tierra sin mal
Conclusión
El trabajo académico en las ciencias y las artes, a pesar de su re-lativa autonomía, siempre tuvo dimensiones políticas. Los Estudios Culturales a menudo maniiestan el deseo de intervenir política-mente, superando los límites de la investigación universitaria. 158
También existe una fuerte tendencia en los estudios contem-poráneos para reairmar que la realidad existe en la obra literaria, lo que algunos llaman de vuelta a lo real o un nuevo realismo. Vuelven a aparecer ahí ciertas preguntas que pueden encontrar respuestas en los textos ya clásicos de lectores sensibles y erudic-tos. Para seguir con ejemplos brasileños, pensemos en los lecto-res de autores de la talla de Antonio Candido, Roberto Schwarz, Silviano Santiago, Luiz Costa Lima, Walnice Nogueira Galvão,
Estado de São Paulo http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,a-censura-moralista,594723,0.htm#noticia (Publicado en agosto de 2010, consultado en 10.02.12). 158 Y esa intervención se concibe también como una toma de posición en los medios o en el debate con y a través de ellos. Es lo que se percibe en formula-ciones como esta, de Maria Immaculata Vassallo de Lopes: “La investigación intercultural llega mucho más lejos que los límites impuestos por la Academia e ilumina la dimensión propiamente cultural y política de las relaciones interna-cionales, por medio de las reivindicaciones de la pertenencia y del derecho à la alteridad. Proponemos, en última instancia, un trabajo de responsabilidad con-junta de los investigadores, de los productores de televisión, de los educadores y de los operadores culturales” (cf. “Para uma revisão das identidades coletivas em tempo de globalização”. In: Telenovela, Internacionalização e Intercultura-lidade (org. Maria Immaculata Vassallo de Lopes), col. Comunicação Contem-porânea 4, Edições Loyola, São Paulo, 2004, p.23. Este tipo de trabajo ya tiene una tradición en Brasil, principalmente en el caso de los estudios literarios, en los cuales, ya hacia el inal de los años ‘70, comenzó un intenso intercambio en-tre profesores-investigadores universitarios, educadores de los niveles elementa-les y medios con instancias gubernamentales del área educacional. En esa época fue creada, entre otras, la Asociación de Profesores de Lengua y Literatura que hizo y hace hasta hoy un intenso trabajo en ese sentido.
Violencia, política y ficción en América Latina 213
Benedito Nunes, Alfredo Bosi y muchos otros, que jamás han desvinculado la literatura de la realidad, aunque tampoco desco-nocen que, para tratar la relación entre ellas, debemos estudiar diversas mediaciones, contextos, determinaciones y sobredetermi-naciones, sin olvidar la mediación de la forma, ella misma. 159 Es el caso de la siguiente pregunta que, si no me equivoco, también dio lugar a este evento sobre literatura y política:
¿En qué medida la literatura puede contribuir a la formación intelectual en el campo? ¿La obra literaria tiene signiicación po-lítica y pedagógica? La novela también es objeto de análisis y re-lexión política? 160
Subyace aún en la pregunta algo del sentido mesiánico de la dé-cada del ’60, cuando los escritores (y también los críticos) pensa-ban que cambiarían el mundo con sus obras. Ahora como enton-ces, ¿persiste la ilusión de volver útil el trabajo de interpretación? Puede resultar ilusorio, pero tal como hubo algo útil en los ideales de los ’60. Tal como nos lo conirma la batalla de interpretaciones que aprueban y desaprueban proyectos del Gobierno basados en la entrega de materiales para las escuelas de hoy, se podría ver allí una posibilidad de intervención, aunque sin garantía de victoria.
Para acercarse a esta, sin embargo, parece esencial desarrollar una manera abierta y plural de concebir la literatura, la pedagogía y la relación entre ellas. Para llegar a ello, resulta imprescindible acep-tar el carácter dialógico del arte de escribir y de leer, pero también
159 Respecto a la mediación formal, dice Leyla Perrone: “O texto literário é uma forma de mediação e uma mediação pela forma.” ( “A literatura como mediação” in: Anais do VIII Congresso Internacional da ABRALIC, Belo Horizonte, ABRALIC,- 2002- (CD-ROM)160 Antonio Ozai da Silva e Walter Praxedes, „Política, Literatura e Educação”, in: Revista Espaço Acadêmico, n. 68, jan. 2007. Consultado en 15.03.12 en la página web: http://www.espacoacademico.com.br/068ozai praxedes.htm
214 Disturbios en la tierra sin mal
de enseñar y aprender, que va mucho más allá de la mera transmi-sión de información y de la simple formación del intelecto. 161
Es preciso volver a Antonio Candido, para quien la literatura humaniza, entre otras cosas, “porque nos ayuda a comprender la complejidad del mundo y de la vida“. 162 Podemos decir que esto refuerza la idea de que la literatura no es necesariamente beneiciosa. La falta de atención a esto conduce a la censura, al control burocrático del imaginario, de la expresión y de la re-cepción, lo cual es una estrategia tradicional de la burocracia, destructora del sentido y promotora de su mera apariencia en la promoción del consumo. Ella provoca la „muerte de los signii-cados“ 163, que „alcanza sobre todo el nivel de la política” 164, para motivar la apatía de los ciudadanos, reducidos a la servi-dumbre como meros consumidores o, peor, meros pretendien-tes a serlo. De todos modos, no hay que olvidar que la literatura que se lee, se escribe y se enseña con arte y amor, puede por sí misma ser un antídoto contra la lucha estéril por el poder, la di-versión y la riqueza, abriendo nuevas dimensiones a la vida del cuerpo y el espíritu.
161 Pensemos aquí en la educación dialógica, tal como la concibe Paulo Freire.162 Conforme el. texto citado en epígrafe y conforme también una entrevista en que vuelve didacticamente al tema, accesible en: www.revistainvestigacoes.com.br/Volumes/Vol.../Investigacoes-V07. (consul-tada en 5.02.2012)
163 Castoriadis, apud. Otacília R. de F. T. Francia, „Considerações sobre a sociologia do consumo“, p.4.(texto inédicto, que se escribió en 1994, como trabajo inal para la diciplina “Sociologia do Consumo”, USP, profesora: Gi-sela Goldeinstein).Jacques Durand, “Rhétorique et publicité”, in: Communications, n. 15, “L Analyse des images”, Paris, Seuil, 1970
164 Idem, ibidem.
Violencia, política y ficción en América Latina 215
Resumen
La propuesta, entonces, es discutir a partir del debate actual sobre literatura y regionalidad, como también sobre literatura y minorías, el problema de la “censura negativa“ y de la „censura positiva e invisible“ (Durand) en estas literaturas, considerando que allí, como en otras tendencias artísticas y literarias, pero con marcas especíicas, hay diferentes maneras de manipular a los lec-tores, entre ellas, las que pueden verse como políticamente co-rrectas. Es preciso señalar el alcance, pero también los límites, de una pedagogía de la manipulación, preguntarse por las posibili-dades de una pedagogía de la vida. Pedagogía dialógica sí, pero no por eso menos política. (Paulo Freire).
EL CAMINO DE MACONDO:
La Utopía Entre la Identidad Cultural y los Proyectos de Modernización (Meditaciones del Bicentenario)
Emil Volek (Arizona State University, Tempe)
F orgotten Continent (2007), de Michael Reid, y El insomnio de Bolívar (2009), de Jorge Volpi, hacen un balance perio-
dístico —el primero, desde el lado económico e histórico, el se-gundo, desde el turismo intelectual y literario— de la América Latina de inales del siglo XX y comienzos del XXI. En ambos fal-ta una visión en profundidad de la historia intelectual y de ideas en los países latinoamericanos. Una relexión más completa so-bre el balance de los doscientos años transcurridos desde la In-dependencia implicaría analizar las utopías más variadas, forjadas en toda la gama que va entre la postura identitaria y la moderni-zadora (Larraín, 2000), y sus numerosas fusiones y confusiones. Se destacarían los conlictos y contagios mutuos de las opciones aparentemente contrarias y contradictorias, culturales y políticas, y el vaivén entre el optimismo visionario y la resignación progra-mática (las “imposibilidades” si no las “desgracias” que acarrea cíclicamente el continente latinoamericano). Hacer un recorrido tal relejaría la lucha secular “por el alma” de Latinoamérica. En esta breve contribución me interesará bosquejar sólo unos puntos de partida para iniciar este debate más productivamente.
220 Disturbios en la tierra sin mal
En paralelo a la “democracia imaginaria©” (en la cual pone su “copyright” Jorge Volpi, 2009: 85), a la modernidad peri-férica (de Beatriz Sarlo, 1988), a la “utopía desarmada” (Jorge Castañeda, 1993), al estrepitoso fracaso del “socialismo real” (el triste caso de los castrosaurios sobrevivientes en Cuba, Rius, 1993: 238) y a la “muerte anunciada” de sus séquitos populis-tas en el siglo XXI (Dornbusch y Edwards, 1991), fantasmas y fantasías que han orillado el azaroso camino del continente, las utopías modernas devienen en una larga distopía posmoderna. El continente distópico, anómico y disfuncional, es celebrado por la famosa imagen literaria garcimarqueziana del Macondo americano y ésta, a su vez, está desacreditada debidamente en McOndo (Fuguet y Gómez, 1996); la una y la otra arrojan, en conjunto, una caricatura de la caricatura del continente (Volek, ed., 2002).
Si bien estoy de acuerdo con Fernando Aínsa de que la uto-pía es consustancial con nuestra humanidad (La reconstrucción de la utopía, 1999), tal como lo son muchas otras manifestaciones culturales fundamentales, me parece que el papel real de la uto-pía en América latina a lo largo del siglo XX ha sido mayormente negativo. En manos de unos letrados mesiánicos, de todos colo-res, la utopía se convertía fácilmente en un medio truculento de evadirse imaginariamente de los rigores y de las responsabilidades de la realidad y, a veces, en una manera de justiicar las deicien-cias de la malograda modernización. Peor aún en casos de caudi-llos inescrupulosos, inescrupulosos tanto por falta de escrúpulos como por la dinámica del caudillaje mismo, porque la ilusión de la utopía propuesta suele ser una antesala y, más tarde, una vindi-cación del poder personal, arbitrario y, en última instancia, des-tructivo para el país.
Violencia, política y ficción en América Latina 221
Centenario/Bicentenario
Durante el primer Centenario, en 1910, la América hispana celebró con toda la pompa su presunta “modernidad” (para la Argentina ver: Salas, 1996), aunque ésta fuera sólo un espejismo mal apuntalado por las apariencias y por ciertas limitadas realida-des. No es que el continente (excepto algunos países, como Para-guay) estuviera en aquel momento en peores condiciones que en 1810 o hacia la mitad del siglo XIX; pero su apuesta, en la segunda mitad del siglo XIX, por la exportación de materias primas y de productos agropecuarios, aunque trajera puntualmente “bolsas” de mucha riqueza (recuérdese la obscena riqueza inisecular de la oligarquía ganadera rioplatense), no creó las condiciones indis-pensables para una modernización real ni preparó sus sociedades para las transformaciones sociales e industriales que se avecina-ban en el siglo XX. Por las taras sociales y culturales arrastradas de la Colonia, la América latina apostaba —y sigue apostando— por stasis, mientras que los procesos modernizadores, para bien o para mal, impulsan un incesante cambio, en una imparable ca-rrera hacia delante, aunque a veces no se sepa bien dónde está ese objetivo perseguido.
Hacia 1910, ya se pronunciaba una aguda crisis de las repúbli-cas oligárquicas: en Argentina, en 1916 ganaría las elecciones el populismo “radical” de Hipólito Irigoyen, abriendo camino a las masas hambrientas, pero también a las demagogias de las promesas populistas, siempre incumplidas. En México, la sincronización de los hechos estuvo aún más apretada: en julio de 1910 se da la con-testada reelección de Poririo Díaz; en septiembre (el 16 de Sep-tiembre) el país celebra la Independencia, y en noviembre (el 20 de Noviembre) se inaugura ya la revolución maderista. Recordemos que Francisco Madero viene con el mismo lema (el de la “no ree-lección”) que había lanzado el joven Poririo Díaz en 1876, en su
222 Disturbios en la tierra sin mal
proclama de Tuxtepec —aquella vez, Díaz se levantaba en contra de la reelección de Lerdo de Tejada, quien quería seguir el modelo de las múltiples auto-reelecciones de su mentor Benito Juárez.
En todos estos casos se pone de maniiesto la presencia del fe-nómeno del caudillo bajo sus múltiples formas, que emerge como un punto de fuerza y de atracción en el caos creado por el de-rrumbe del orden colonial. Y este modelo se propagará a través de sus núcleos idénticos, semejante a los fractales de las impresionan-tes encarnaciones matemáticas del caos, por todo el panorama so-cial, desde el padre de la patria hasta el último padre de la familia. El caudillo tiende a considerarse a sí mismo como irremplazable, cultiva la gestión personal y continúa con la añeja tradición de la actitud patrimonial (“la ley y el dueño de todo soy yo”), todo ac-titudes y actividades que promueven el “clientelismo” de la ciuda-danía más que instituciones republicanas y cívicas independientes, que serían fundamentales para la verdadera vida democrática de la sociedad. Total, aun si no había empezado como un dictador, ter-mina siéndolo inexorablemente. El caudillo “progresista” del siglo XIX convocará alguna versión “ilustrada” de la “utopía moderna”; el “conservador”, la “restitución” de algún estado idealizado de la nación anterior, antes del pecado de la modernidad: dos espe-jismos para ilusos. El “populista”, modalidad particularmente fre-cuentada en el siglo XX y en lo que va del XXI, será un hábil (“caris-mático”) oportunista que se aprovecha de todos los medios para perpetuarse. El fantasma del caudillo proyectará su larga sombra sobre los dos siglos republicanos, siglos largamente perdidos.
Por un lado, esos dos siglos se asemejan: empiezan con un Sturm und Drang y terminan con un repliegue. Por otro lado, también se oponen: el siglo XIX nace bajo el signo liberal y enar-bola la bandera de la modernización como un ideal. En in, el continente despierta para la independencia —un rudo despertar después de la “siesta colonial”, se ha dicho— en un mundo que
Violencia, política y ficción en América Latina 223
se está modernizando rápida e irreversiblemente. La necesidad de cierta modernización se impone a las dos grandes corrientes ideológicas —los liberales y los conservadores— que azotarían el continente a lo largo del siglo XIX. Ambas fuerzas protagoniza-rán innumerables guerras civiles para, a inales del siglo, llegar a intercambiar sus agendas: los liberales se dedican a la cultura, los conservadores, a la economía. Ambos desconfían de la democra-cia de masas. Cierta reconciliación inisecular (la “paz poririana” en México, por ejemplo) podría sugerir que, a pesar de todas las diferencias, siendo miembros de la misma casta y cultura conser-vadora que venía de la colonia, los liberales y los conservadores no estaban tan lejos unos de los otros (O’Gorman, 1977).
No estoy completamente convencido por esta tesis, pero el nuevo reparto de los papeles entre los liberales y los conservado-res es signiicativo y tendrá sus repercusiones hasta bien entrado el siglo XX. En unos liberales, la defensa de la cultura (ahora “la-tina”) llevará a un brusco enfrentamiento con la cultura “sajona” de los EE.UU. e implicará, por extensión, rechazo de la moder-nidad (aparentemente por motivos estéticos en Rodó, en su Ariel, 1900); en otros, junto con todo lo mencionado, asoma también la temprana denuncia del emergente imperialismo norteameri-cano (Ugarte, El porvenir de la América Española, 1910). 165 En la historia de América latina este giro “culturalista”, identitario, será de capital importancia (Volek, 2009).
En cambio, el siglo XX, “largo” en América latina, es un si-glo reacio cultural y políticamente a la modernización y, en este
165 Con un título levemente modiicado, El porvenir de la América Latina, el libro será reeditado en México por la misión alemana. Recordemos que Ale-mania, ilusoriamente, quiso implicar a México en la Primera Guerra Mundial contra los Estados Unidos. Atizar el “antiimperialismo” entre los latinoame-ricanos tendrá muchos “interesados” de fuera.
224 Disturbios en la tierra sin mal
sentido, nace bajo el signo conservador. A mi modo de ver, el si-glo XX comienza en América hispana ya en los años noventa de 1800, mucho antes del siglo XX europeo. Se inicia precisamente con el mencionado giro “culturalista”. Según el historiador britá-nico Eric Hobsbawm, el siglo XX europeo —desorbitado, radical y corto— emerge de las ruinas de la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del Muro en 1989. En cambio, en América latina el siglo XX parece no haber terminado aún.
Hacia inales del siglo XIX se sincroniza también la historia de América hispana con la del Brasil (la república proclamada allí en 1889). Hasta entonces Brasil, por la sagaz repartición de los do-minios de la corona portuguesa entre padre e hijo, se había sus-traído del caos del siglo XIX hispanoamericano. En esta nueva historia de lagelos compartidos que padece la América latina, la crítica a la modernidad se formula, sucesivamente, bajo las ban-deras ideológicas más diversas: desde ciertos resabios aristocra-tizantes, despreciativos de la democracia de masas; desde la su-puesta identidad cultural latina, aparentemente no interesada en o no apta para la razón instrumental moderna; desde el naciona-lismo conservador, de cuño romántico; desde el marxismo más o menos estalinista, luego maoísta, “machista-leninista”, etc.; desde los populismos oportunistas e híbridos de todos colores; y, inal-mente, desde el posmodernismo conservador.
Sin embargo, volverse de espaldas ante la modernidad no ha funcionado bien para el continente: aquello que ha sido una in-cesante y dolorosa transformación aun en el mundo desarrollado, se ha convertido, para la América latina, en una interminable se-rie de violentos trastornos sociales a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI.
“Modernizar o no modernizar”, that is the question, parece que estamos meditando como el príncipe Hamlet sobre la cala-vera de los dos siglos pasados… y perdidos.
Violencia, política y ficción en América Latina 225
Pero ¿qué es la modernidad? La modernidad, ¿son ideas?
Consideremos un equívoco corriente, a saber, pensar que la modernidad es cuestión de ideas. Esta ha sido una opinión acari-ciada por generaciones y es un concepto dominante en América latina hasta la actualidad.
Cuando se vio, hacia inales del siglo XIX, que las ideas de una minúscula élite “ilustrada” no surtían realidades, vino la crítica y las explicaciones del fracaso secular: para los novecentistas, la mo-dernidad “vulgar” no era “digna” de los hijos de Ariel; para los positivistas, los pueblos latinoamericanos y sus múltiples etnias y mezclas eran “pueblos enfermos” si no directamente “degenera-dos”. En esta línea del pensamiento, especialmente los mexica-nos —aun después del baño de sangre de la Revolución— serían revelados como no aptos psicológicamente para los rigores de la modernidad (en la línea freudiana, por Samuel Ramos, 1938). Octavio Paz agregaría a este cuento un poderoso argumento i-losóico e histórico, explicando, siempre elegante aun donde des-varía, que todo eso se debe a que América hispana no tuvo un fuerte siglo XVIII, demoledor de la tradición (ver Volek, 2007). Parecería que, sin los ilósofos de la Ilustración, los latinoameri-canos serían descaliicados per secula seculorum para los alicientes y los rigores de la razón moderna; que serían condenados irreme-diablemente a su “laberinto de la soledad”. Los “macondistas” del medio siglo XX aportarían la brillante idea de que los latinoa-mericanos no pueden ser modernos porque son “radicalmente di-ferentes”. La CEPAL, la teoría de la “dependencia” y sus varian-tes “poscoloniales” no son sino otras de las cabezas levantadas de la hidra del macondismo.
En cuanto al cuento de hadas de la diferencia como obstáculo insuperable, sorprende que pueblos de otras latitudes —pienso
226 Disturbios en la tierra sin mal
en los japoneses, los surcoreanos, los “tigres asiáticos” y ahora también los chinos— no se hayan dado cuenta de estos inven-cibles impedimentos, acumulados por los pensadores latinoame-ricanos. No deja de maravillarme, por ejemplo, cómo, un buen día en la mitad del siglo XIX (en 1867), los shogúns y los samurai japoneses deciden dejar atrás el pintoresco medioevo para saltar en plena modernidad y cómo, un par de décadas después, esta-rán ya en condiciones de derrotar viejas potencias europeas… y, como consecuencia involuntaria, pondrán en marcha allí, desde 1905, una serie de revoluciones que luego repercutirán de rebote en todo el planeta.
En realidad, la diferencia entre los dos mundos no podría ser más radical: en aquel entonces, los japoneses mandaron a sus jóvenes a las mejores universidades, a estudiar la ciencia, la tec-nología y la industria, y estos jóvenes trajeron de vuelta la mo-dernidad; la América hispana mandó de paseo a París a sus ri-cachones, a sus zánganos y a sus intelectuales, y éstos trajeron de vuelta… el Modernismo (muy lindo y poético, por supuesto), y volvieron también con un rechazo esnob de la modernidad. Con la diferencia de que Francia misma siguió modernizándose a pesar de todo el esprit conservador de algunos de sus intelec-tuales nostálgicos del pasado y criticones del presente de la so-ciedad de masas.
Más recientemente, el creciente desfase entre la modernidad y la América latina ha sido saldado con otro espejismo intelectual: el posmodernismo. La modernidad, ha planteado éste, no vale y no importa ya; lo que interesa es que América latina es híbrida y que la hibridación la convierte en posmoderna avant la let-tre, mínimamente desde la Conquista (podríamos decir, con los mexicanos, tal vez desde la chingada, desde la Conquista y sus productos mestizos). Entonces, dicen los macondistas posmoder-nos, no tiene sentido preocuparse más por algo tan pasado de
Violencia, política y ficción en América Latina 227
moda en el mundo. Pero es, otra vez, la modernidad identiicada con las ideas modernas.
El posmodernismo europeo —cierta actitud epistemológica, orientada contra los excesos de la razón moderna, amén de otras críticas esotéricas puntuales, a veces entre indescifrables o erróneas (a la écriture, al signo, al fonocentrismo, al “falologocentrismo”, sea esto último lo que fuere), junto con cierta postura axiológica vital, venida del romanticismo tardío— se ontologiza en América latina y se convierte en un sostén “ilosóico” del macondismo (so-bre los equívocos del llamado posmodernismo ver Volek, 2008; sobre el macondismo, el ensayo clásico de Brunner, 2002).
La identiicación de la modernidad con las ideas es un lugar común, un equívoco venido de la larga relación cultural simbió-tica con Francia. Lamentablemente, no todo en la modernidad es el país galo: recordemos que si Francia tuvo su temprano “Siglo de las Luces”, Inglaterra tuvo su Revolución Industrial. Parece ocioso preguntar, ¿cuál de los dos constituyó la verdadera puerta hacia la época moderna?
Aclaremos entonces; la modernidad es la ciencia moderna: no la alquimia de los buscadores de la “piedra ilosofal”, no el pasa-tiempo ni la pasión de los grandes aicionados de los siglos XVII y XVIII, ni tampoco los empeños heroicos de los famosos bricoleurs más recientes como la señora Ceausescu o Fidel, quien se dedicaba, entre otros experimentos, a fabricar queso francés en los sótanos del Palacio del Pueblo. Es la ciencia transformada en tecnología, transformada en producción industrial, en comercio y en expan-sivo poder económico y también militar (ciertas cosas van juntas, querámoslo o no). Y, para abrir espacio a todo eso, hubo que crear ciertas condiciones favorables: la infraestructura institucional, edu-cativa, jurídica, inanciera, o sea, las condiciones de libertad social capaces de fomentar los cambios modernos. Todo eso son ideas modernas, pero son ideas “encarnadas” en la realidad y en la praxis
228 Disturbios en la tierra sin mal
social. En Europa, aun en sus partes más avanzadas, crear estas precondiciones tomó varios siglos y todavía sigue siendo un “work in progress” criticado y contestado.
Crear todas estas precondiciones iba directamente en contra de la tradición de la sociedad latinoamericana, todavía semifeudal en el campo, tal como emergía de la Colonia, y en contra del caudillaje, por más “progresista” o “revolucionario” que éste se declarase en apariencia. Pero el hecho de la persistencia del caudillismo más allá del caos poscolonial es también sólo un epifenómeno de la socie-dad que no ha podido o sabido organizarse en una sociedad civil moderna. Resulta de ahí un círculo vicioso que propicia búsquedas de una “vara mágica”, de “atajos”, o sea, de un caudillo carismático como la “solución” de todos los problemas. En realidad, es una es-pera de redención. De esta actitud viene la alta dosis de religiosidad —con todo lo que implica— de los movimientos políticos (no nos sorprenderá, entonces, la porosidad entre los movimientos religio-sos y revolucionarios en ciertos momentos históricos).
En cambio, deinir la modernidad como ideas, tiene la ventaja de poner al intelectual como gestor de la modernidad; desafortu-nadamente, es una tarea excesiva. El intelectual modernista ape-nas logró modernizar… la literatura.
La generación de 1837 en Argentina
Consideremos en este contexto la tan discutida generación ar-gentina de 1837, solemnizada pero también repudiada y, a veces, odiada y hasta calumniada. 166 En todos estos casos, casi sin ex-cepción, es sorprendentemente mal leída y malentendida.
166 Según apunta Borges, decía Evaristo Carriego, quien tenía un odio vis-ceral de los italianos, “no sólo los odio, los calumnio”. Para esto cualquier
Violencia, política y ficción en América Latina 229
La Generación del ’37 (Juan Bautista Alberdi, Esteban Eche-verría, Domingo Faustino Sarmiento, entre otros) entendió la modernización del país como una serie de tareas prácticas: hacer navegables los ríos, crear más puertos y mejorar las comunicacio-nes para fomentar comercio, establecer mejores bases de educa-ción, poblar el país para “civilizarlo”, etc. El afán de “civilizar” se ha malinterpretado desde todos los prejuicios posibles. Para Sarmiento la idea de “poblar para civilizar” es no sólo una pre-condición para el desarrollo, sino un sinónimo de “sociedad de-mocrática moderna” como objetivo último. Muchas de las tareas enumeradas tenían una inalidad práctica limitada; otras estaban planteadas con un gran idealismo (tal como la solución omní-moda por la inmigración) y las ilusiones, tal como ya suelen ha-cerlo, se estrellaron contra la realidad del país y contra la resisten-cia de la sociedad fuertemente conservadora. El inal de Facundo (1845) y especialmente Argirópolis (1850), de Sarmiento, con-vierten la visión del futuro magníico del país en una utopía mo-derna con todas las de la ley.
No obstante todas las limitaciones posibles, esta generación planteó frente a su sociedad y frente a la América hispana y, más tarde, latina, el desafío que ha quedado en pie hasta hoy día: porque su proyecto no era sólo modernizar ni tampoco sólo de-mocratizar, sino modernizar para democratizar la sociedad. Si no entendemos este ethos, no entendemos nada de la herencia de esta gran generación argentina. En el Dogma socialista Este-ban Echeverría resume este mensaje en tres palabras clave: “Mayo, Progreso, Democracia” (Obras completas, 1972: 124), y las mis-mas vertebran sus “Palabras simbólicas”.
invento “útil” sirve.
230 Disturbios en la tierra sin mal
En cambio, los lectores iniseculares y posteriores preirieron enfocarse en y emocionarse con el subtítulo de Facundo. En otro lugar he argumentado que el furor de la crítica en torno a la “ci-vilización y barbarie”, por más bienintencionada que fuese en muchos casos, ha sido una distracción y ha desviado la atención del verdadero mensaje de aquella generación (Volek, 2009).
Me parece sumamente importante leer las obras de esta ge-neración en conjunto, tal como ellos han leído uno a otro (por ejemplo, las ideas de Echeverría resumidas al inal de Facundo) o polemizado uno con otro. De capital importancia son las ideas socialistas —de democracia social— que Esteban Echeverría trajo de Francia. Pero el de Echeverría fue “sólo” un “socialismo utó-pico”, que fue tan menospreciado por el soberbio marxismo “cientíico”. Tal vez hoy, después del minucioso descarrilamiento histórico de éste, se puede recuperar y apreciar el espíritu autén-tico de aquél sin las tergiversaciones posteriores.
La estrategia de la crítica “revisionista”, incluida la marxista y la menuda crítica académica, ha consistido en separar los miem-bros de esta generación, olvidarse de Echeverría como líder in-telectual de la generación y cebarse con Sarmiento como su bête noire. Esta polémica falsa, “amañada”, sigue en Argentina sin amainar. Por otro lado, además del ideario común, también hay que ver que el tiempo, las personalidades y la visión política de ciertos sucesos puntuales separaban y volvían a juntar a los miem-bros sobrevivientes de la generación.
¿Fue una generación perfecta? ¿Logró todo lo que se propuso hacer? Obviamente que no. ¿Pudo haber hecho ciertas cosas de otra manera? Claro que sí. 167 Pero preiero sus imperfecciones
167 Recordemos que esta generación, dispersada por la dictadura, tuvo que esperar casi un cuarto de siglo para poder empezar a poner algunas de sus ideas
Violencia, política y ficción en América Latina 231
a la perfecta dictadura del caudillo icónico Juan Manuel Rosas: populista avant la lettre, inventor de la dictadura populista mo-derna, apoyada en las masas bien “orientadas” y amedrentadas. Recordemos a su esposa, Da. Josefa, patrocinadora de la “Ma-zorca” (nombre que no tiene que ver con “maíz” sino con el grito “más horca” del populacho); o a la “angélica” hija, Da. Ma-nuela y sus redes de sirvientas de color como espías domésticas en las casas de los patricios unitarios. El involucramiento de los pa-rientes cercanos en la gestión del Estado será un rasgo constante de la tradición caudillista.
La de Rosas fue una dictadura aparentemente “americanista”, donde el “americanismo”, defendido e impuesto a fuerza de ma-chete (en aquel tiempo), era lo folklórico en la supericie, pero que dejaba sobresalir lo más reaccionario y chovinista de la socie-dad. Porque, por debajo del folklore para los “turistas”, se ocul-taba la cara oscura del régimen, espacio donde el trabajo sucio para aianzar el aplauso y el “espontáneo” apoyo popular lo hace la mazorca, los grupos de vigilantes a sueldo, de manera que el dictador y su familia pueden desplegar, según el caso, aun la pro-verbial benevolencia patriarcal (o negociar su “amistad”, como lo haría ventajosamente Don Poririo).
El dilema entre el supuesto “americanismo” de Rosas y el apa-rente “antiamericanismo” de la Generación del ’37 lleva a mu-chos lectores a posturas extrañas y en algunos casos paradójicas: porque aquellos que critican la Generación ‘37, o bien tienen que reivindicar de una u otra manera la dictadura de Rosas o, cuando
en la práctica, que algunos exiliados (Echeverría mismo) no llegaron a ver la luz de la libertad, que la derrota de Rosas vino de la mano de otro caudillo conser-vador (en la batalla de Caseros, en 1852) y que tardó otros casi diez años encon-trar un frágil acomodo entre Buenos Aires y las provincias ultraconservadoras. Total, esta generación nunca tuvo el camino libre para realizar sus sueños.
232 Disturbios en la tierra sin mal
menos, el “americanismo” que éste supuestamente había defen-dido (bien mirado, aun el celebrado “americanismo” de José Martí se sitúa incómodamente cerca de éste, ver Volek, 2011).
Las organizaciones de los “vigilantes” o de los “espías” bajo Rosas serán claros anticipos de los actuales grupos “de choque” y de diversas organizaciones de control de la población, tanto po-pulistas como revolucionarias, y en principio fascistas. Las revolu-ciones en cuanto proyectos políticos deberían defenderse con sus logros; la violencia es siempre un epifenómeno del fracaso social que ésta intenta tapar.
El proyecto de la Generación ’37 argentina, la consigna de modernizar para democratizar, sigue en pie y continúa también como un desafío ante las sociedades latinoamericanas posteriores.
La Generación ‘37 argentina vs. el siglo XX
En cambio, las corrientes populistas o revolucionarias del si-glo XX, apuestan por democratizar a secas, aunque sea por medio de una transformación radical de la sociedad (tanto las revolu-ciones “marxistas” —hojas de parra para el viejo caudillismo— como los diversos movimientos populistas, a caballo entre socia-lismo y fascismo, ofrecen sus solícitos modelos). Notamos que de esta variopinta propuesta de “ingeniería social” ha desaparecido el proyecto de la modernización. Y si no se ha desvanecido de la teoría o de la retórica, se ha esfumado en la práctica. Del lado po-pulista, bajo el disfraz democrático se ha escondido una actitud conservadora frente a la modernidad, matizada por el reclamo de la diferencia cultural, que había aportado el novecentismo, y aún por cierto nacionalismo de raíz romántica. El romanticismo y las necesidades de la teoría revolucionaria que se anticipa a la reali-dad le llevan a mitiicar el futuro papel del indio aun a José Car-los Mariátegui (Siete ensayos, 1928).
Violencia, política y ficción en América Latina 233
El marxismo europeo no es en principio antimoderno, pero la organización social totalitaria, criminal y paranoica, que ha des-plegado dondequiera que se haya implantado y los métodos de producción propuestos han fracasado. En los pensadores latinoa-mericanos como el mencionado Mariátegui, el énfasis cae en la “justicia social”; se cree que la “revolución socialista”, como una varita mágica, va a resolver todos los problemas; el tema de la modernización se deja para pensarlo en Moscú.
Los proyectos populistas o revolucionarios se proponen ami-norar las desigualdades sociales (objetivo bienintencionado, pero logrado mayormente sólo en apariencia): en un momento inicial, se distribuye cierta riqueza ya habida (siempre hasta cierto punto y con toda la corrupción del caso), pero luego falta o falla el plan de cómo crear nueva riqueza. Y, claro, si se hubiera logrado, la nueva riqueza crearía nuevas desigualdades… Estas reaparecen de todas maneras, ya que, en el proceso de la “transformación” so-cial, una clase dirigente se sustituye por otra, igualmente para-sitaria pero aún menos eiciente (ya lo vio bien Milovan Djilas). El resultado ha sido siempre la socialización de la pobreza, la creciente represión totalitaria (el reverso del fracaso que se hace ineludible) y la corrupción oportunista (recordamos la “piñata” sandinista) al lado de la corrupción endémica (en in, hay que vi-vir de alguna manera y resolver urgencias de la vida). En eso han desembocado invariablemente las revoluciones intelectuales y po-pulares del siglo XX y parece que ahí van también los socialismos del siglo XXI.
Hacia 1990, según apunta Jorge Castañeda (1993: 465), la doble vertiente de la modernización y de la democratización y su importancia conjunta para el desarrollo social, preconizada ya por la Generación ’37 argentina, fue redescubierta como “un di-lema latinoamericano” por la ciencia económica: los resultados de los estudios han indicado que dondequiera que haya faltado
234 Disturbios en la tierra sin mal
la una o la otra en los proyectos políticos latinoamericanos, se han producido sólo desequilibrios y atrasos. Los economistas han identiicado también la lógica detrás de las fases de la eco-nomía populista (Dornbusch y Edwards, 1991: 11—12) que es-tos movimientos desmemoriados repiten a la perfección con re-sultados catastróicos.
A f inales del siglo XX emerge, brevemente, una variante opuesta a la democratización, aunque también ha fracasado es-trepitosamente en menos de una década, aquella que se proponía modernizar sin democratizar. Y fracasó porque no había, no po-día haber creado las precondiciones ni para lo uno ni para lo otro.
Como reacción a la ola del neoliberalismo, en el comienzo del nuevo milenio vuelve el turno de la democratización sin moder-nización. América hispana se estaría revolviendo en un círculo vicioso. Recientemente se ha anunciado cierto tímido pragma-tismo, reconocimiento de que si el mundo va por un camino, es improductivo buscar imaginarias vías alternativas o esperar en-trar directamente en una nueva utopía. Si fuera verdad y no otro espejismo pasajero, esto marcaría, inalmente, el cierre de aquel largo siglo XX, caracterizado por la ideología antimoderna —en el sentido de la línea victoriosa de la modernidad— y que regaló al continente latinoamericano su impronta macondista.
Pero, ¿qué hacer a partir de este reconocimiento? Empren-der el camino con dos siglos de retraso es más complicado que nunca. Las tareas son muchas. En este tramo azaroso de la his-toria latinoamericana, el desafío de la generación de 1837 queda en pie y adquiere una nueva urgencia.
Ahora bien; si algunos argentinos no están contentos con esta generación, ¿qué dirían a este otro espécimen del liberalismo de-cimonónico?
Violencia, política y ficción en América Latina 235
Una versión más bien macabra del liberalismo
El equívoco de igualar la modernidad con las “ideas moder-nas” tiene también una versión más bien macabra: la luminosa Generación del ’37 argentina obtiene en aquella mutación su re-verso oscuro en la generación de la Reforma en México. A dife-rencia de la argentina, ésta será celebrada no sólo por la historia oicial (igualmente escrita por sus miembros) sino también por toda la intelectualidad progresista mexicana y latinoamericana hasta nuestros días. 168
En México, debido a la extraña simbiosis con el admirado y odiado Norte, dentro del liberalismo mexicano gana el poder la maiosa facción masónica ultrarradical York 169 que identiica las causas del retraso del país con la recalcitrante Iglesia católica y, más tarde, también con los vestigios de la vida comunal indígena precolombina. El primero no es un juicio totalmente errado; pero el camino problemático se abre a partir de aquí, porque el ata-que deliberadamente brutal y provocativo contra la Iglesia des-truye una gran parte de la riqueza cultural acumulada durante la Colonia; y la reapropiación de las tierras comunales indígenas no servirá tampoco para modernizar el campo sino para expan-dir la nueva hacienda feudal. Y peor, más tarde, porque, en las fa-ses sucesivas, marcadas por cierto “crecimiento lógico” (como lo deiniera Borges), el ataque anticlerical visceral contra la Iglesia católica y contra la alta jerarquía eclesiástica, orientado en primer
168 Una nota comparativa interesante: la Generación del ‘37 estudió en los institutos estatales laicos, mientras que los propulsores de la Reforma habían cursado estudios en los colegios religiosos, de los que salieron como rabiosos anticlericales (“comecuras”).169 La logia masónica radical establecida en México por el embajador estadou-nidense Joel R. Poinsett que ganó la pugna con la más moderada logia escocesa.
236 Disturbios en la tierra sin mal
lugar contra su poder económico y contra su prestigio social, de-genera rápidamente en una lucha salvaje contra la religiosidad y, en última instancia, contra el pueblo mexicano creyente. En aras de su concepto equívoco de la modernidad, los jacobinos masó-nicos seculares hacen una brutal guerra de un siglo y medio con-tra México y los mexicanos, sin ningún beneicio para la verda-dera modernización del país. 170
Esta guerra tiene tres periodos culminantes: el primero, la guerra de la Reforma, 1858—1861, que lleva a la invasión fran-cesa (1862) y al imperio de Maximiliano (1864—1867); el se-gundo, en los años setenta, bajo el presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1872—1876), quien se habrá inspirado también en el fa-moso Kulturkampf de Bismarck en la Alemania recién uniicada. Sólo que sus propios métodos serán mucho menos sutiles que el obligatorio respeto a ciertos derechos ciudadanos que tenía que acatar el canciller “de hierro” alemán. Al llevar al país al borde de una guerra civil, Lerdo facilita la victoria del “paciicador” y largo gobernante autoritario Poririo Díaz. El tercer episodio, el más sangriento, se da en los años veinte, bajo el general Plu-tarco Elías Calles, y se prolonga hasta bien entrado el gobierno progresista de Lázaro Cárdenas (1934—1940); es el holocausto mexicano de la guerra “cristera” provocado por gusto ya en plena reconstrucción del país después de la matanza de la Revolución.
En todos estos casos, lo que debía ser tiempo de consolida-ción de la patria inalmente en paz termina en una guerra civil tras otra. En todas estas ocasiones, medio México se levanta en armas. En los años veinte, los católicos empiezan por imitar los
170 La saga de aquella lucha se expone en Jean Meyer, La Cristiada (1973), quien como un francés joven e ilusionado se fue a México después del 68 para investigar los frutos de la Revolución y abrió los ojos cuando los vio.
Violencia, política y ficción en América Latina 237
métodos de desobediencia civil recién estrenados entonces por Gandhi… Pero el gobierno, lleno de hubris cínica, no escucha: dice Calles que él sólo obedece las leyes que acaba de introdu-cir y declara sacrosantas. Si Lerdo podría haber resumido su ac-titud ante la religión en “la toleramos siempre que no se mani-ieste públicamente”, Calles habría quitado la precaria discreción del último adverbio: para matar a cualquiera bastaba encontrar una imagen de santo en alguna casa, un escapulario bajo la ca-misa, o la simple sospecha. La violencia deja atrás una larga estela de violencia en la sociedad mexicana, fácilmente renovable bajo cualquier pretexto.
En estas guerras civiles emerge en México la igura del “des-fanatizador” como brazo ejecutor del progreso: orgulloso y orondo de haber “desfanatizado” a unos brutos “curacas”, ahí está parado para la foto, con las cabezas de “indios” cortadas a machetazos en cada mano. Más de doscientos mil mexicanos fueron “modernizados” en los años de la guerra cristera entre 1926—1929. La violencia no terminó hasta que Cárdenas se deshiciera del “maximato” de Calles, hasta que viera el fracaso de la “educación socialista”, y hasta que el mandatario mexicano pusiera sus ojos sobre el petróleo y necesitara el México unido para nacionalizarlo.
En mis largos estudios latinoamericanistas, nunca me he en-terado realmente de esto, de esta cara criminal del liberalismo mexicano. Sólo recientemente he tropezado con estos sucesos, y por casualidad. Toda esta barbarie dizque modernizadora ha sido bien tapada en México por la intelectualidad progresista cóm-plice o ha caído cómodamente bajo el rubro de “revolución y progreso”. Efectivamente, ha habido mucha embriaguez con la palabra “revolución” en América latina, y aunque Jorge Volpi profetiza El in de la locura (en 2003), muchos no se han dado por enterados todavía. Para los intelectuales de izquierda, tan
238 Disturbios en la tierra sin mal
solícitos del “pueblo”, hasta hoy reconocer algún valor humano al católico mexicano es impensable. 171
Volvamos a nuestro planteamiento
Si los siglos XIX y XX se oponen en sus metas, nos llama la atención la transición entre ellos: el tiempo preciso entre la ac-tuación de Martí, en el Norte, y de Rodó, en el Sur, los años noventa del “cronológico” siglo XIX, que marca el deslumbrante giro “culturalista” de 180 grados en la marcha del continente.
Esta transición destaca el temor por la identidad cultural, por su naufragio en el maelstrón moderno de los tumultuosos cam-bios históricos; la reairmación de la superioridad de la cultura la-tina, espiritual, frente a las vulgaridades de la modernidad mate-rialista, tipiicadas demasiado cómodamente por los “calibanes” yanquis; no sólo se opone el Sur al Norte, no sólo la América hispana se vuelve de espaldas a la modernidad, sino que se da a esta actitud quijotesca (en el sentido unamuniano) un aire de ce-lebración y de victoria.
Recordemos que el concepto de “cultura latina” es una in-vención imperial francesa de Luis Bonaparte (Napoleón III), de mediados del siglo XIX, proyecto tanto defensivo como expan-sivo, que Bonaparte intentó llevar a México en 1862 (aun con la aprobación de algunos defensores de la “civilización” en el Sur, como Alberdi). Parece que para inales del siglo XIX esta penosa
171 Ver el debate (en abril de 2007) en torno al “atuendo cristero” diseñado para Miss México en una competición de belleza mundial. Fue especialmente virulento en La Jornada, periódico de la izquierda mexicana ortodoxa. La Jornada, demagógicamente y con una total ignorancia de la historia, equipara el movimiento cristero con Ku Klux Klan. El toque chistoso es que éste, en su época, estaba irmemente del lado de Calles y hasta le ofrecía su apoyo.
Violencia, política y ficción en América Latina 239
aventurita estaba plenamente olvidada y que la cultura “latina” pudo ser reciclada para otros ines, esta vez, contra el expansivo imperio del Norte. Por otro lado, reconoce Vasconcelos que la “latinidad” cumple la misma función que la “hispanidad”, sólo que ésta es inaceptable en México por motivos históricos.
En un libro prácticamente desconocido y, si no desconocido, ignorado: “ninguneado” en la mejor tradición hispana (México: El trauma de su historia, 1977), el eminente historiador mexi-cano Edmundo O’Gorman —tan citado por su Invención de América y tan olvidado por éste— observa que, en el trastrueque de valores ocurrido a inales del siglo XIX, los liberales y los con-servadores han intercambiado sus agendas… Esto se nota perfec-tamente en Ariel: el generoso liberal Rodó se vuelve de espaldas ante la democracia de masas y ante la modernidad, peor aún si ambas están representadas por los yanquis (tan odiados y calum-niados por los franceses), para defender la idea conservadora de la superioridad espiritual y aristocrática de la cultura “latina”.
Incluso la izquierda latinoamericana que surge en sintonía con el corto siglo XX europeo, a raíz de los destrozos de la Pri-mera Guerra Mundial, va a cargar con esta herencia “cultura-lista” como parte de su armamento antimoderno. 172
Entre Martí, Rodó, Vasconcelos, Mariátegui, Martínez Es-trada, Mallea, Murena, Paz, y tantos otros, se abre el camino que conducirá el continente por los mágicos senderos de la plaga secular del macondismo; que postulará una diferencia cultural/espiritual radical, insuperable de América latina; que caracteri-zará al continente por “lo real maravilloso” y por el “realismo
172 En Europa, la reacción antimoderna previa a la guerra tiende a ser car-gada del romanticismo conservador y tiende a decantarse en el fascismo; la posterior a la guerra tiende a ser utópica, marxista.
240 Disturbios en la tierra sin mal
mágico”, o se bifurcará en los tupidos senderos luminosos de la otra plaga, la del utopismo disfuncional, preiriendo rebuscar —en el mejor de los casos, para el aparente bienestar de la humani-dad— todas las posibles “modernidades alternativas”, todo me-nos enfrentarse consecuentemente con la única real que se tiene delante de la nariz.
Ahora bien; la verdad es que mucho ha cambiado en la Amé-rica latina en los últimos veinte años. Un nuevo ciclo de expor-tación de las materias primas (esta vez, a China) ha levantado la economía de ciertos países, otros han sabido colocarse mejor en los lujos del comercio global (mayormente aquellos situados en la costa del Pacíico); aumentó el consumo de la modernidad (co-municaciones, medios), aunque no tanto la producción (escolari-dad, investigación cientíica, creación de nuevas tecnologías). En cambio, se propagaron nuevas y graves amenazas (drogas, narco-tráico, nuevas olas de violencia relacionadas). La condición toda-vía precaria de una gran parte de América latina nos obliga a re-visar radicalmente los valores culturales, las propuestas políticas y muchos episodios históricos “archivados”. Hay que sacar a los muertos del closet, y no sólo de uno. Porque los valores proble-máticos, la “memoria histórica” limitada, los conceptos equívo-cos y las actuaciones viscerales no sólo han venido de la mano de las frustraciones de la modernidad en el continente sino que han contribuido signiicativamente a este fracaso.
Aquí emerge el intelectual todavía en otro papel: el “pro-gresista” como el nuevo conservador y, peor, como cómplice del atraso. En total, si me preguntaran dónde estuvo el intelectual latinoamericano en ese largo siglo XX, tendría que responder en buen porteño: salvo muy pocas y honrosas excepciones, estuvo y todavía está… en pedo.
Violencia, política y ficción en América Latina 241
Bibliografía
Aínsa, Fernando. 1999. La reconstrucción de la utopía, México, Co-rreo de la UNESCO.
Brunner, José Joaquín. 2002. “Traditionalism and Modernity in Latin American Culture”, en Emil Volek, ed., pp. 3—31.
Castañeda, Jorge. 1993. La utopía desarmada, México, Joaquín Mor-tiz/Planeta.
Dornbusch, Rudiger y Sebastian Edwards. 1991. The Macroeconomics of Populism in Latin America, Chicago, University of Chicago Press.
Echeverría, Esteban. 1972. Obras completas, Buenos Aires, Ediciones Antonio Zamora.
Fuguet, Alberto y Sergio Gómez. 1996. McOndo. Una antología de nueva literatura hispanoamericana, Barcelona, Grijalbo-Mondadori.
Larraín, Jorge. 2000. Identity and Modernity in Latin America, Cambridge, Polity Press.
Mariátegui, José Carlos. 1928. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima, Biblioteca Amauta.
Meyer, Jean. 1973. La Cristiada, México, Siglo XXI.O’Gorman, Edmundo. 1977. México. El trauma de su historia, Mé-
xico, UNAM.Ramos, Samuel. 1938. El peril del hombre y la cultura en México, Mé-
xico, Pedro Robredo.Reid, Michael. 2007. Forgotten Continent. The Battle for Latin
America’s Soul, New Haven, Yale University Press.Rius. 1994. Lástima de Cuba. El grandioso fracaso de los hnos. Castro,
México, Grijalbo.Salas, Horacio. 1996. El Centenario. La Argentina en su hora más
gloriosa, Buenos Aires, Planeta.Sarlo, Beatriz. 1988. Una modernidad periférica. Buenos Aires 1920 y
1930, Buenos Aires, Nueva Visión.
242 Disturbios en la tierra sin mal
Ugarte, Manuel. 1916. El porvenir de la América Latina, México, Servicio de Informaciones Alemanas.
Volek, Emil. 2007. “Anverso y reverso del laberinto de la soledad: Oc-tavio Paz y cien años de Macondo”, Cuadernos del CILHA (Centro Interdisciplinario de la Literatura Hispanoamericana, Universidad Nacional de Cuyo), no 9, año 8, pp. 131—43, Mendoza.
Volek, Emil. 2008. “Promesas y simulacros en el baratillo posmoder-nista: saber y ser en las encrucijadas de una ‘historia mostrenca’”, en Hernán Vidal, ed., Treinta años de estudios literarios/culturales lati-noamericanistas en Estados Unidos. Memorias, testimonios, relexio-nes críticas, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Ibe-roamericana, pp. 129—64.
Volek, Emil. 2009. “From Argirópolis to Macondo: Latin American Intellectuals and the Tasks of Modernization”, en Lara Naciamento and Gustavo Sousa, eds., Latin American Issues and Challenges, New York, Nova Science Publishers, pp. 49—79.
Volek, Emil. 2011. “Nuestra América/Our America at the Crossro-ads: Splendors of Prophecy, Misery of History, and Other Mishaps of the Patriotic Utopia (Notes on the Bicentennial Recourse of the Method and on Martí’s Blueprint for Macondo)”, en Luis Mar-tín-Estudillo y Nicholas Spadaccini, eds., Hispanic Literatures and the Question of Liberal Education, Hispanic Issues On Line vol. 8, Minneapolis, University of Minnesota, pp. 127-51.
Volek, Emil, ed. 2002. Latin America Writes Back. Postmodernity in the Periphery. An Interdisciplinary Cultural Perspective. Hispanic Issues, vol. 28, New York/London, Routlege.
Volpi, Jorge. 2009. El insomnio de Bolívar. Cuatro consideraciones intem-pestivas sobre América Latina en el siglo XXI, Buenos Aires, Debate.
ANTINOMÍA Y ARMONÍA EN EL MODERNISMO
Anna Housková
EL modernismo hispanoamericano es visto como un movi-miento heterogéneo que suscita interpretaciones contradic-
torias aún a comienzos del siglo XXI. Por su esperanza en el futu-ro del “pueblo joven” —lejana del spleen o decadencia del in de siécle europeo— es utópico. José Enrique Rodó es un visionario, en tanto José Martí combina al visionario con el “poeta pálido”. Su utopía quiere incluir la historia propia, en un proyecto que Leopoldo Zea ha denominado “asuntivo”. Por su relación con la historia sería menos útópico que el proyecto “civilizador” sarmien-tino que construía una nueva época “desde cero”, dejando apar-te el peso del pasado. Según L. Zea, alrededor del 1900 se vive “la experiencia del fracaso, ya consciente, de un pensamiento que, en vano, trató de borrar el pasado de una cultura impuesta para adoptar otra que resultaba violentamente extraña. Los esfuerzos de los grandes próceres de la emancipación mental latinoameri-cana habían llegado a un callejón sin salida” (Zea, 1979: 7). El positivismo difundido había decaído para transformarse en “un empirismo utilitarista de muy bajo vuelo y de muy mezquina ca-pacidad” (Rodó, 1977: 109).
Octavio Paz coincidía con este punto de vista del modernismo fundado “en la idea que la América Latina y la América de len-gua inglesa representan dos versiones distinitas y probablemente inconciliables de la civilización del Occidente” (Paz, 1987: 133).
244 Disturbios en la tierra sin mal
La valoración de Paz fue más o menos positiva, aunque en otros textos ponía en tela de juicio que Latinoamérica no ha sabido concebir su propio modelo de desarrollo.
En cambio, Emil Volek (en su texto incluido en este libro) cri-tica el abandono de la concepción liberal y democrática de Sar-miento que iniciaron los modernistas: su (nuestro) americanismo, de índole antimoderno, contribuyó al “macondismo” de la inter-pretación de América Latina.
Estas interpretaciones se centran en lo especíico y local, en la cuestión de identidad cultural —que es, sin duda, uno de los temas del modernismo hispanoamericano. Sin embargo, en un Martí o en un Rodó se puede subrayar, a su vez, su apertura uni-versalista (Aínsa, 2003); y la advertencia que no hay que tomar demasiado en serio las ideas, como apuntó Rodó: “No tengo ideas; tengo una dirección personal, una tendencia...” (Aínsa, 2000: 47-48) Y hay más: la tendencia o humor similar era más global, la experimentaban también escritores, artistas, ilósofos de Europa (incluida Rusia, por ejemplo, A. Blok).
Esto es decisivo para la primera pregunta que me planteo en este ensayo: cómo se puede leer la literatura del modernismo his-panoamericano desde otros lugares. Lo que sorprende es la gran cantidad de analogías que se pueden establecer entre el estilo y la visión del mundo en este período en los países hispanoamerica-nos y, por ejemplo, en un país centroeuropeo. Ya este hecho pone en duda vincular más o menos directamente la literatura con la sociedad en que surgió. Jan Mukarovský ya mencionó el simbo-lismo del siglo XIX como uno de los ejemplos de la relación indi-recta del signo literario con la sociedad: vemos que el simbolismo “se difunde por Europa de una nación a otra a pesar de que el estado de la organización social es muy diferente... Cierta socie-dad, sea una capa o toda la nación, también puede ‘conocerse’ a sí misma en una obra surgida de otro ambiente, incluso muy
Violencia, política y ficción en América Latina 245
ajeno, más nítidamente que en sus propias obras.” (Mukarovský, 1948: 20). Este mismo hecho lo enfocó Hans Georg Gadamer desde el punto de vista de la interpretación: “El sentido de una obra, tal como afecta al intérprete, no depende de la circunstan-cia ocasional representada por el autor y por su público original.” (Gadamer, 2010: 261).
Es así que en los últimos decenios del siglo XIX, sin una rela-ción inmediata con las distintas situaciones sociales y políticas, surgió un movimiento común en toda la cultura occidental, aun-que denominado con distintos nombres locales (“simbolismo”, “vitalismo”, “impresionismo”, “secesión”, “decadencia”, “gene-ración 98”, “modernismo”, “art nouveau”, “Jugendstil”, “Mo-dernidad checa”, etc.). En los estudios sobre el modernismo hispánico que denotan esta dimensión amplia se cita casi obli-gatoriamente a Federico de Onís, quien habló (en 1934) de “la crisis universal de las letras y del espíritu” a ines del siglo XIX, y a Juan Ramón Jiménez que comparó la época del modernismo con la del Renacimiento: “El modernismo no es un movimiento literario, ni una escuela, sino una época como el Renacimiento. Se pertenece al modernismo como se es del Renacimiento: quié-rase o no se quiera.” (Gullón, 1958, 49-50). Ya antes, Manuel Díaz Rodríguez (en su ensayo “Camino de perfección”, 1908) relacionó el modernismo con el Renacimiento, y también los crí-ticos de hoy notan el paralelo (Schulman, 1987: 21). Lo que em-parenta las dos épocas es la voluntad de renovación y la conianza en el futuro, igual que la pasión por la belleza.
En lo que parecen coincidir los críticos del modernismo es que a ines del siglo XIX tiene una importancia decisiva para la orien-tación del siglo XX, sea valorada positiva o negativamente. En la formulación de Peter Earle, “los simbolistas americanos prepara-ron caminos. Introducen una nueva literatura americana y lo que sigue no es epílogo ni secuela, sino desarrollo de lo principal.”
246 Disturbios en la tierra sin mal
(Earle, 1982: 50). Esto es curioso, ya que el pathos y el decorati-vismo modernista fue obsoleto bien pronto, y hoy cuesta leer mu-chos de esos textos (y aún más traducirlos). Lo mismo se puede encontrar en otras literaturas. De ahí la segunda pregunta: qué es “lo principal” para el siglo XX, o dicho de otro modo, qué puede verse en la literatura de las postrimerías del siglo XIX desde el punto de vista de los siglos siguientes.
Abrirse o concentrarse
Teniendo en cuenta la dimensión que va más allá de un con-tinente y más allá de una época, podemos ver que las antinomías peculiares del modernismo hispanoamericano presentan un inte-rés más general: humanismo x positivismo, lo universal x lo lo-cal, ironía x analogía, angustia x optimismo, crítica x entusiasmo, actitud abierta x concentración en sí mismos. Voy a comentar la útlima oposición mencionada: lo abierto ampliamente y la con-centración interior.
En el polo de lo abierto encontramos la orientación hacia el futuro, el afán de abrirse “a los cuatro vientos” y “abarcarlo todo” (Schulman, 1987: 36), el sincretismo (Rama, 1985: 42), el arte de esbozo, insinuación, germen. Se trata del carácter abierto del nuevo arte, el don de insinuar por símbolos y por el ritmo en la literatura simbolista, y por la atmósfera de luz en la pintura impresionista; el arte inisecular de sugerir, según lo expresó el ensayista checo F. X. Šalda a propósito de la pintura, en que in-cluso un pequeño rincón terrenal “es bañado por la inmensidad del aire (...) abierto a las ainidades del cosmos (...) pretexto para captar la vida de toda la atmósfera, base para la más ina y la más fugitiva vida cósmica” (Šalda, 1950: 110).
Asimismo, la actitud abierta se maniiesta a nivel temático, en polémica con lo provinciano, retirado, limitado, como “el
Violencia, política y ficción en América Latina 247
aldeano vanidoso” de la primera frase de Nuestra América, de Martí. El mundo amplio, ignorado por la mente provinciana, se expresa aquí uniendo dos motivos incongruentes, el de una le-jana amenaza política y el de la dimensión cósmica: “sin saber de los gigantes que llevan siete leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el Cielo” (Martí, 1971: 157). 173 Si bien el primer motivo de los gigantes, inter-pretado como el peligro norteamericano, resulta problemático, la segunda dimensión cósmica es la más fundamental en la obra de José Martí y de otros modernistas.
La apertura en contraste con lo cerrado aparece repetidamente en la obra de Martí; por ejemplo, en su ensayo sobre Walt Whit-man: “El que vive un credo autocrático es lo mismo que una os-tra en su concha, que sólo ve la prisión que la encierra y cree, en la oscuridad, que aquello es el mundo; la libertad pone alas a la ostra. Y lo que, oído en el interior de la concha, parecía porten-tosa contienda, resulta a la luz del aire ser el natural movimiento de la savia en el pulso enérgico del mundo.” (Martí, 1971: 172).
Adentrarse en la cultura
La dirección contraria a lo abierto lleva a concentrarse en sí mismos, tanto a nivel de la cultura latinoamericana, como a nivel de la poesía: dirigirse “adentro” (con alusión al ensayo de Una-muno “¡Adentro!”). En la poesía funciona la máxima de Darío: “Sé tú mismo” (Rama, 1985: 17); si se proyecta, en plural, “sea-mos nosotros mismos” al nivel de la nación y de la cultura, sur-gen límites y problemas.
173 Esta cita se reiere al tomo I de Páginas escogidas, todas las demás citas de Martí se reieren al tomo II de esta edición.
248 Disturbios en la tierra sin mal
José Enrique Rodó describe en Ariel la misteriosa sala “den-tro, muy dentro” del alcázar — “símbolo de lo que debe ser nuestra alma”, de contemplación que vislumbra lo esencial, como el fundamento íntimo para el compromiso con el mundo afuera. Para Martí, volver a sí mismo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, signiica encontrar lo propio no imitando, sino creando. Leopoldo Zea concibe el postulado de concretarse en su propia realidad como el “proyecto asuntivo” que se orienta a asumir su pasado, a diferencia del período anterior que ne-gaba la herencia colonial española. Tal vez sea lógico que la cul-tura latinoamericana, que mantiene su posición en segunda ila, ponga particular énfasis en su diferencia (Santiago, 1978). Una propuesta para que sea mejor improvisar en sus propias condicio-nes que imitar lo ajeno se encuentra ya en Bolívar. Martí la radi-caliza y es así que su idea de “creación” de los jóvenes en Nuestra América, puede percibirse, por sí sola, como exageración de lo especíico que llevaría al aislamiento. Pero proclamaciones como “¡El vino de plátanos!” no se pueden tomar al pie de la letra, sin el contexto polémico y sin el guiño de exageración. En el con-texto de la obra de Martí, crear tiene un sentido más general: es romper con los esquemas, abandonar las convenciones y la erudi-ción adquirida, volver a lo auténtico.
El énfasis en lo especíico de la identidad cultural lleva a sim-plif icar la contra-imagen de los Estados Unidos. En Ariel, la identiicación de los Estados Unidos con el utilitarismo (ante-cedida por la identiicación de los EE. UU. con Calibán, en “El triunfo de Calibán” de Darío) y con la falta del buen gusto, y su idea de la misión espiritual y estética de Latinoamérica es li-mitada y local. Pero puede implicar un sentido más general, lo que posibilita actualizar algunos temas en nuevos contextos. (Es por esto que los estudiantes checos relacionan con nuestra pro-pia situación la observación de Rodó respecto a dar demasiada
Violencia, política y ficción en América Latina 249
importancia al “engrandecimiento material” produce “una sin-gular impresión de insuiciencia y vacío”, Rodó, 2000: 205).
La interpretación ideológica de los ensayos modernistas, pro-longa o critica ese énfasis de lo peculiar de Latinoamérica. De este modo, inquieta o irrita, por ejemplo, el motivo martiano del “hombre natural”. Para Arturo A. Roig, “el hombre natural” sim-boliza la moralidad de la protesta de una humanidad reprimida, desde la cual se pone en movimiento el proceso de liberación (Roig, 1996). En cambio, Emil Volek lo relaciona con lo román-tico en la visión mítica de Hispanoamérica. Se podría buscar otras interpretaciones que lean al hombre natural como contrapuesto a la “falsa erudición” de libros importados, etc. No se trata sola-mente de que los textos de Martí posibilitan encontrar otras se-ries de motivos, como los universalistas. Por ejemplo, en el mismo ensayo Nuestra América, motivos como “el derecho del hombre al ejercicio de su razón”, “la identidad universal del hombre”, in-cluso la imagen del “hombre real” inluido por el espíritu crítico europeo, coniguran lo principal para el futuro de Latinoamérica. Lo que importa más es que la idea del hombre natural y todo el tema de la naturaleza no se limita al contexto hispanoamericano.
Aparte de las ideas de Martí (en cuyas proclamaciones no hay que confundir lo apelativo con lo autoritario) se graban en la me-moria más nítidamente ciertas imágenes, como la de esta escena: en el arenal nocturno donde “da luz como de sudario, al cielo sin estrellas, la arena desnuda”, surge una igura monumental de “un negro haitiano. El hombre asciende a su plena beldad en el silen-cio de la naturaleza” (Martí, 1997: 69). Una luz casi de epifanía le da a la aparición de este hombre una intensidad que opaca la abstracción de la idea del “hombre natural”.
En los ensayos, las ideas forman solamente un nivel, el más limitado: “La elaboración del ensayo no implica mayor ni me-nor compromiso social que la de cualquier otra forma. (...) Todo
250 Disturbios en la tierra sin mal
ensayista que valga es poeta en prosa.” (Earle, 1982: 58). Lo cual vale sobre Martí más que sobre cualquier otro autor.
Si quisiéramos buscar, en la diversidad interior de la obra mar-tiana una unidad, un “gesto semántico”, se encontraría en la apertura del ritmo vital más que en la peculiaridad latinoameri-cana. Y esto es lo que emparenta a autores iniseculares de los dos lados del Atlántico.
La esencia de la poesía y la vida
Volviendo al énfasis que pone el pensamiento hispanoame-ricano en la dimensión estética, las defensas de la poesía suelen tener sentido más general, sin limitarse a la cultura hispanoa-mericana; a su vez, su frecuencia e intensidad en los ensayos his-panoamericanos es pertinente.
Abilio Estévez hace mención al desprecio que desde siempre sufre la poesía; se puede anotar que éste data especialmente desde inales del siglo XIX, cuando cambió la posición del escritor que, desposeído de sus tareas sociales del período anterior, se transfor-maba en una igura inútil. Esto coincidió con el inal del período de invención de las sociedades nacionales, donde los escritores desempeñaron un papel decisivo. Con el positivismo creció el cri-terio de la utilidad, y las bellas letras pasaron a ser consideradas inútiles sea por unos y con desprecio por otros, ya sea por la gente de literatura o no que alimentaba la conciencia de una función estética desvinculada de la utilidad práctica. El “arte por el arte” signiica más bien el compromiso del escritor con su propia obra.
El culto de la belleza es común a la literatura inisecular de países europeos y americanos. Martí puede ser su vocero:
¿Quién es el ignorante que mantiene que la poesía no es in-dispensable a los pueblos? Hay gentes de tan corta vista mental,
Violencia, política y ficción en América Latina 251
que creen que toda la fruta se acaba en la cáscara. La poesía, que congrega o disgrega, que fortiica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues ésta proporciona el modo de subsistir, mientras que aquélla les da el deseo y la fuerza de la vida. ¿A dónde irá un pueblo de hombres que haya perdido el hábito de pensar con fe en la signiicación y alcance de sus actos? (Martí, 1971: 171).
La poesía modernista borra el americanismo temático del cla-sicismo y del romanticismo. “Sé tú mismo”, aconsejado por Da-río, lleva a concentrarse no tanto en el interior psicológico como en el lingüístico, buscando la expresión perfecta. Más tarde Pe-dro Henríquez Ureña hablará del “ansia de perfección”: el escri-tor puede encontrar la expresión americana no en los temas, sino dentro de sí mismo, anhelando la perfección estética de su obra. (Borges escribirá su versión de esta idea en “El escritor argentino y la tradición”).
El modernismo radicaliza el problema del lenguaje, lo cual no hizo el romanticismo en Latinoamérica y, en cierto sentido, tampoco en Europa —hasta Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, iniciadores de una nueva concepción de la lírica moderna que destruye el antiguo sistema de referencias (Bella, 1987: 64). En formulación concisa de Rubén Darío: “En el principio está la pa-labra como única representación. No simplemente como signo, puesto que no hay antes nada que representar. En el principio está la palabra como manifestación de la unidad ininita, pero ya conteniéndola.” (Darío, 1989: 62).
La creación se relaciona con dos conceptos: la autenticidad y la vida. La interrelación la poesía—la creación—lo auténtico—la vida, se encuentra en obras de autores lejanos en el espacio y si-multáneos en el tiempo, con ainidades hasta sorprendentes. Voy
252 Disturbios en la tierra sin mal
a mencionar algunas coincidencias entre el pensamiento de José Martí y del ensayista checo F. X. Šalda (1867 —1937).
1) La autenticidad. El “archiproblema de la autenticidad”, fun-damental en los textos de José Martí, le lleva a la conciencia her-menéutica de los prejuicios, para distinguir “esa vida falsa que las convenciones ponen frente a nuestra naturaleza” (Jiménez, 1987: 127). Formulaciones intensas de la búsqueda de lo auténtico lee-mos, especialmente, en el prólogo a “El poema del Niágara”:
... la vida íntima, febril, no bien enquiciada, pujante, clamo-rosa, ha venido a ser el asunto principal y, con la naturaleza, el único asunto legítimo de la poesía moderna. ¡Mas cuánto traba-jo cuesta hallarse a sí mismo! (...) No hay más difícil faena que esta de distinguir en nuestra existencia la vida pegadiza y post-adquirida, de la espontánea y prenatural. (Martí, 1971: 209).
Este texto se centra en el sentimiento de la vida martiano en ocasión de prologar un libro de poesía. Ya este hecho es perti-nente. La creación poética es una manera de la búsqueda de lo auténtico de la vida. De modo similar, F. X. Šalda reitera el mo-tivo de la intensidad auténtica de la vida y su unidad con la obra creativa: “el espíritu creador es el único que vive intensamente la vida llena y verdadera (...) A su lado, el hombre de la reproducción vegeta en una horrorosa “seudo-vida espectral” (Šalda, 1950: 98). La “seudovida espectral” de Šalda es afín a “la vida pegadiza y post-adquirida” de Martí. A la vez, también Šalda se interesa por las condiciones de la comprensión hermenéutica, pues para él la creación no signiica producir cosas nuevas sino que “renovar la misma capacidad de ver y de comprender” Mokrejš, 1997: 104).
2) La vida. Lo que le da la importancia a la literatura es su re-lación con el centro de la visión de los escritores y los ilósofos al inal del siglo XIX: el concepto de la vida.
Violencia, política y ficción en América Latina 253
José Olivio Jiménez interpretó la fervorosa airmación de la vida en la obra de Martí, como la noción de permanente y universal va-lidez y la relacionó con la ilosofía general de la existencia. Igual-mente, para el ensayista checo, el concepto de la vida está en el centro de su pensamiento, relacionado con la ilosofía europea de la vida, en el contexto de la crisis que va surgiendo en la segunda mitad del siglo XIX; se puede recordar Bergson, Nietzsche, Dilthey.
En la visión modernista, la vida es esencialmente interrelacio-nada con la poesía. Según F. X. Šalda, la creación literaria inten-siica la vida, condensándola: la poesía “es la vida atemporal: la vida en sus fuentes”. Para el crítico checo, el arte es un caso cons-ciente de la vida —la multiplica y concentra y es así que en el arte se puede estudiar la esencia del ser. José Martí no sólo comparte este punto de vista, sino que profundiza más lo contradictorio y angustioso del sentimiento de la vida. Su fundamental prólogo al poema del Niágara expresa la vida en sus contradicciones, su duda existencial (Schulman, 1987: 33):
... ni cabe más lírica que la que saca cada uno de sí propio, (...) que el estudio de sí mismo. Nadie tiene hoy su fe segura. Los mis-mos que lo creen, se engañan. (...) En todos está hirviendo la san-gre nueva. Aunque se despedacen las entrañas, en su rincón más callado están, airadas y hambrientas, la Intranquilidad, la Insegu-ridad, la Vaga Esperanza, la Visión Secreta. (Martí, 1971: 202).
La vida no es objeto de ref lexión sino que se ve el mundo de nuestra experiencia original, anterior a toda teoría, el Leben-swelt o el mundo de la vida, 174 que era descuidado por la iloso-fía hasta entonces y que apunta al pensamiento y a la poesía del
174 O “el mundo natural”, en el concepto del fenomenólogo checo Jan Patocka.
254 Disturbios en la tierra sin mal
futuro. “El estudio de sí mismo” martiano, como un caso de la vida humana en su esencia, lo realizará plenamente César Vallejo.
3) Unidad del universo. En el mundo espiritual de Šalda, el punto de vista de la vida representa la visión de la totalidad. Los motivos íntimamente vinculados son: la vida—lo abierto—el universo—el ritmo: hoy “una obra de arte es para nosotros tanto más bella cuanto más abarca y enfoca las cosas de la vida, cuanto más amplio horizonte nos abre, cuanto más y con pasión se funde con el ritmo cósmico ininito...”. (Šalda, 1950: 109).
Octavio Paz vio el núcleo de la poesía modernista en el ritmo que conecta el poema con el ritmo del universo, y lo relaciona con su propia explicación de la visión analógica de la unidad del mundo. Para resumirlo, Paz cita a Martí, quien le es íntimamente cercano: “el universo / habla mejor que el hombre” (Paz, 1987: 143). Si leemos a Martí al lado del checo F. X. Šalda, es como si éste comentara a aquél:
El nuevo arte busca una belleza sustancial, una belleza raigal que resume en una abreviatura rítmica la esencia condensada de las cosas, una belleza que agrega su ritmo al ritmo universal — pues quien dijo ritmo, dijo también universo. La base de todo ritmo la vemos en el latido del corazón, y por eso comprende-mos el ritmo como la abreviatura más idedigna del organismo. Lo que hemos llegado a percibir con más sensibilidad es un error en el ritmo: su error, su equivocación o su escasez nos testimonia con certeza que el mismo organismo está enfermo o perturbado. Creo que desde hace decenios no había tanto sentido, tanto oído, y más: tanto corazón para el ritmo como hoy. (...) nuestra sensibi-lidad estética es mucho más amplia que la vieja belleza: proviene de un sentimiento más vivo y más pasional, de una ainidad uni-versal, un parentesco de todo, una unidad del universo vincula-do por las leyes únicas de vida y muerte. (Šalda, 1950: 107-108).
Violencia, política y ficción en América Latina 255
En la visión de José Martí, la analogía de todas las fuerzas de la naturaleza interrelaciona el orden individual y el orden univer-sal. Los motivos del cielo, las estrellas, los astros, recurrentes en los textos de Martí, aparecen incluso en un momento clave de Rodó: en la última escena de Ariel, los alumnos de Próspero sa-len a “una cálida y serena noche de estío (...) los grandes astros centellaban en medio de un cortejo ininito” (Rodó, 2000: 230).
En la perspectiva del cosmos y de lo eterno se fusionan las contradicciones (“en la vida total han de ajustarse con gozo los elementos que en la porción actual de vida que atravesamos pa-recen desunidos y hostiles”, Martí, 1971: 170). La armonía que apasiona a la literatura del in del siglo es propia al mismo carác-ter sintético de la poesía, con su sinestesia, afín a las “Correspon-dencias” de Baudelaire.
Un ejemplo más de Martí, también por su ritmo y su imagina-ción: “El Universo, por ser múltiple, es uno: la música puede imitar el movimiento y los colores de la serpiente. La locomotora es el ele-fante de la creación del hombre, potente y colosal como los elefantes. Sólo el grado de calor hace diversas el agua que corre por el cauce del río y las piedras que el río baña.” (Martí, 1971: 178). Se siente la chispa de anticipación a Huidobro y sus cascadas de metáforas.
En las literaturas iniseculares de Europa y de América se in-siste en este carácter sintético de la nueva belleza. Se identiica lo cósmico con lo estético, la vida con la poesía.
Pero se puede decir que en este período no sólo se formulaba la poética particular de una generación, sino que se explicitaba el carácter de lo estético en general, que consiste en la unidad de las contradicciones: distancia e inmersión, ironía y analogía, diver-sidad y unidad, desesperación y esperanza, modernidad y tradi-ción, ruptura y continuidad. Más tarde lo resumirá Borges: “los verbos conservar y crear, tan enemistados aquí, son sinónimos en el Cielo” (Borges, 1989: 363).
256 Disturbios en la tierra sin mal
La poética del in del siglo atraviesa diversos artes. En los en-sayos de un Martí o un Šalda, hay atmósfera inquieta de luz, como en la pintura impresionista, y de excitación, inmersión cós-mica y energía, como en la sinfonía Del Nuevo Mundo (1893) de Antonin Dvorák.
Al buscar en el modernismo estímulos más universales, me he alejado de las coordenadas sociales e ideológicas. Para el mo-dernismo, así como para el simbolismo y otras corrientes inise-culares, no es primordial ver al hombre en sus vínculos sociales. Su relación con su propia época y con la modernidad en gene-ral, parece complicada y más bien negativa. No sólo por el gesto dariano -“yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer” (Darío, 1989: 49)- se pude interpretar el modernismo (y toda la poesía y el arte) como antimoderno, si la modernidad se en-tiende, con Baudelaire, como “progresiva decadencia del alma y progresivo predominio de la materia” (Roggiano, 1987: 64); o en palabras similares de Martí, como la situación en que los pue-blos “por el culto de su bienestar material olvidan el bienestar del alma”. Sin embargo, su sensibilidad para la condición humana exenta de fe segura y sin apoyo, cuyas contradicciones y cuya ar-monía se condensan en la creación de obras, será moderna.
Bibliografía
Aínsa, Fernando. 2003. “Creencias del aldeano vanidoso”, en Tras-cendencia cultural de la obra de José Martí, ed. A. Housková, Praga, Universidad Carolina de Praga.
Aínsa, Fernando. 2000. “Ariel, una lectura para el año 2000, en José Enrique Rodó y su tiempo, eds. O. Ette y T. Heydenreich, Madrid—Frankfurt, Ibereoamericana—Vervuert.
Borges, Jorge Luis. 1989. Historia de la eternidad. Obras completas, t. I, Barcelona, Emecé.
Violencia, política y ficción en América Latina 257
Darío, Rubén. 1989. El modernismo y otros ensayos, Madrid, Alianza Editorial.
Earle, Peter. 1982. “El ensayo hispanoamericano, del modernismo a la modernidad”, Revista Iberoamericana, 1982, no 118-119.
Fernández, Teodosio. 1988. “Sobre la cosmovisión analógica de José Martí”, en Modernismo Hispánico, Madrid, Instituto de Coopera-ción Iberoamericana.
Friedrich, Hugo. 1974. Estructura de la lírica moderna, Barcelona, Seix Barral.
Gadamer, Hans Georg. 2010. Pravda a metoda, t. I, trad. D. Mik, Praha, Triáda.
Gullón, Ricardo. 1958. Conversaciones con Juan Ramón, Madrid, Taurus.
Jiménez, José Olivio. 1993. La raíz y el ala. Aproximaciones críticas a la obra literarira de José Martí, Valencia, Pre-textos.
Jiménez, José Olivio. 1987. “Dos símbolos existenciales en la obra de José Martí: la máscara y los restos”, en Nuevos asedios al modernismo, ed. I. Schulman, Madrid, Taurus.
Jozef, Bella. 1987. “Modernismo y vanguardia (del modernismo a la modernidad)”, en Nuevos asedios al modernismo, ed. I. Schulman, Madrid, Taurus.
Martí, José. 1997. Diarios. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
Martí, José. 1971. Páginas escogidas, t. I y II, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales.
Mokrejš, Antonín. 1997. Duchovní svet F. X. Šaldy, Praha, Torst.Mukarovský, Jan. 1948. Kapitoly z ceské poetiky, Praha, Svoboda.Paz, Octavio. 1987. Los hijos del limo, Barcelona, Seix Barral.Rama, Angel. 1985. Rubén Darío y el modernismo, Caracas—Barce-
lona, Alfadil Ediciones.Rodó, José Enrique. 2000. Ariel, ed. Belén Castro, Madrid, Cátedra.
258 Disturbios en la tierra sin mal
Rodó, José Enrique. 1977. “Del positivismo al idealismo en Hispa-noamérica”, en La América nuestra, La Habana: Casa de las Américas.
Roggiano, Alfredo. 1987. “Modernismo: origen de la palabra y evo-lución de un contenido”, en Nuevos asedios al modernismo, ed. I. Schulman, Madrid, Taurus.
Roig, Arturo Andrés. 1996. “Ética y liberación: José Martí y el ‘hombre natural’ ”, en Ética del poder y moralidad de la protesta (1996); accesible en http://ensayo.rom.uga.edu/ilosofos/argen-tina/roig/etica/etica18.htm.
Santiago, Silviano. 1978. “O entre-lugar do discurso latino-ameri-cano”, Uma literatura nos trópicos, São Paulo, Editora Perspectiva (trad. al checo por Š. Grauová, Plav, no 7, 2012).
Schulman, Ivan. 1987. “Modernismo/modernidad: Metamorfosis de un concepto”, en Nuevos asedios, ed. I. Schulman, Madrid, Taurus.
Šalda, F. X. 1950. Boje o zítˇrek, Praha, Melantrich.Volek, Emil. 2003. “José Martí, ¿fundador de Macondo?”, en Tras-
cendencia cultural de la obra de José Martí, Praga, Universidad Ca-rolina de Praga, 2003.
Zea, Leopoldo. 1979. Precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo, México, Editorial SepDiana, 1979.
Zea, Leopoldo. 1978. Filosofía de la historia americana, México, Fonde de Cultura Económica.
LA TENTACIÓN DE LA UTOPÍA:
La Poesía de Juan Gelman sobre la Revolución Cubana
Pablo Sánchez
EL triunfo de la Revolución Cubana en 1959 generó, como es sabido, importantes cambios en el sistema cultural latino-
americano, y esos cambios incluyeron una producción literaria apologética, publicada dentro y fuera de la isla, que fue especial-mente abundante durante la década siguiente. La fantasía utópi-ca y la narrativa emancipatoria promovidas desde Cuba funcio-naron de forma especialmente persuasiva al menos hasta el “caso Padilla”, que en 1971 disgregó la cohesión de la intelectualidad de izquierda en torno al experimento revolucionario del castris-mo y a la posibilidad de cohesionar vanguardia política y van-guardia literaria.
Es cierto que buena parte de esa literatura de tema cubano tiene un fuerte sentido propagandístico y simpliicador que re-duce su interés hoy, pero no hay que olvidar que el entusiasmo revolucionario afectó al menos durante unos años a muchos de los más celebrados escritores latinoamericanos de la época, desde Vargas Llosa hasta Neruda, escritores que, aunque en ocasiones acabaron polémicamente con la Revolución, dejaron previamente muestras de su compromiso en forma creativa o en forma de acti-vidades públicas con las instituciones culturales de la Revolución,
260 Disturbios en la tierra sin mal
como Casa de las Américas. Por ello, analizar ese corpus es una tarea necesaria y todavía pendiente en gran medida que puede contribuir a deinir, entre otras cosas, el impacto del nuevo ima-ginario social de los sesenta y las insólitas relaciones de la inte-lectualidad latinoamericana que tuvieron lugar en esos años, con Cuba como centro.
En este artículo nos centraremos en el caso de uno de los poe-tas más importantes que mostraron tempranamente un compro-miso con la Revolución y que aún hoy se sitúan claramente en la izquierda literaria latinoamericana a través, por ejemplo, de com-promisos como la crítica al bloqueo norteamericano contra Cuba: el argentino Juan Gelman. A pesar de que en alguna ocasión re-ciente el poeta admitió que la Revolución Cubana generó mucha poesía de consigna pero de poco valor estético (Rodríguez Mar-cos, 2004: 16), en 1962 él mismo dedicó al tema cubano los seis poemas de “Cuba sí”, la tercera parte de su cuarto poemario Go-tán, publicado por la editorial La Rosa Blindada. De hecho, ya en el poema “Esta oración” de su libro anterior, Velorio del solo, había alguna alusión a Cuba como espacio de la utopía:
Tómameno me dejesya que me has hecho mayor que mi muerteCuba
mi tristeza de ti va encendiendo la noche,mi alegría de ti va encendiendo la noche. (Gelman, 1989: 85)
Para comprender la aparición de esta corriente de literatura procubana hay que entender el atractivo simbólico de Cuba en esos años iniciales y la especial conexión que se produjo en-tre la faceta cívica de algunos escritores latinoamericanos (tan
Violencia, política y ficción en América Latina 261
importante en toda la trayectoria del propio Gelman, desde luego) y el ethos alternativo (Pizarro, 2004: 31) que la Revo-lución convirtió en modelo. El concepto original y voluntarista de la Revolución Cubana y la convicción de que el destino del continente no estaba preijado generaron una euforia política en la intelectualidad latinoamericana (y buena parte de la europea) de izquierdas, y el caso argentino no fue una excepción. Más tarde, sin embargo, aunque no llegara al desengaño y la rup-tura pública de otros muchos intelectuales latinoamericanos, Gelman admitiría que la izquierda argentina hizo en los sesenta “una mala lectura” de la Revolución al asumir precipitadamente la concepción foquista de la misma, teorizada entre otros por Regis Debray, que suponía que el voluntarismo y la inspiración del foco revolucionario podía reemplazar el trabajo de las masas obreras (Mero, 1987: 60-62) 175.
Gotán ejempliicaría, en cierto modo, esa “mala lectura” apli-cada al campo poético, aunque es interesante ante todo por las fechas: apareció poco después de la conversión marxista-leninista de la Revolución que tuvo lugar en 1961 y no cabe duda de que pretendía recoger la actualidad política del continente y la espe-ranza de toda una generación joven, como era la de Gelman. Por tanto, esos textos informan perfectamente sobre el prestigio de la Revolución en aquellos primeros años y lo que signiicó como novedad temática para los poetas más preocupados por el destino colectivo. Posteriormente, la automatización de esa poesía ideo-lógica reiteraría tópicos y símbolos hasta la saciedad, pero el caso de Gelman, por su condición precursora, conserva su interés.
175 Sobre la evolución política de Gelman y su experiencia con los Montone-ros, véase Mero (1987). Fabry (2005) estudia la igura del héroe revoluciona-rio en la poesía de Gelman, aunque no se limita a la cuestión cubana.
De todos modos, hay que precisar que Gelman no fue el ini-ciador de la literatura no cubana de exaltación revolucionaria, puesto que antes Pablo Neruda, por ejemplo, había publicado Canción de gesta. Después, la lista de autores que se incorpora-ron a esa línea temática es muy extensa y diversa, aunque el tema no afectó igual a todos los géneros literarios. Crecieron algunos géneros como la literatura de viajes y otros modelos no icciona-les (diarios, crónicas, reportajes., etc.), a los que recurrieron escri-tores (desde Juan Goytisolo a Fernando Benítez) para documen-tar la realidad cubana y contribuir (aunque en muchos casos se llegara al arrepentimiento años después) a la lucha propagandís-tica. Y sobre todo, creció la poesía política: como recuerda opor-tunamente Jean Franco, “no fue la novela realista sino la poesía la que vino a representar las esperanzas utópicas de la izquierda comunista” (Franco, 2003: 100).
Encontramos incluso homenajes colectivos de sentido épico, como la antología España canta a Cuba, publicada también en 1962, que incluía poemas de poetas españoles como Gabriel Ce-laya, Blas de Otero, Jaime Gil de Biedma o Rafael Alberti. El mismo Otero viviría después en Cuba varios años y dedicaría di-versos poemas y algunas de las prosas de Historias ingidas y ver-daderas a ensalzar la Revolución como esperanza y redención de la derrota republicana en la Guerra Civil. Otero y Gelman serían, así, a pesar de sus diferencias, ejemplos transatlánticos de cómo los representantes de lo que llamaríamos corrientes sociales y realistas de la poesía en español encontraron en la experiencia cubana el re-fuerzo, al mismo tiempo, de una poética y de una política. A ellos podríamos añadir otros nombres, como los de Ernesto Carde-nal, Efraín Huerta, Francisco Urondo, Roque Dalton o Antonio Cisneros, simpatizantes en mayor o menor medida de la Revolu-ción. Y también hubo ejemplos de poetas menos testimoniales que también se sumaron a la exploración poética de la nueva realidad
cubana, como el mexicano Jaime Sabines, que, a pesar de su escasa simpatía por el comunismo, dedicó una parte de Yuria (1967) a mostrar su agradecimiento con Cuba, ya que había sido invitado a formar parte del jurado de los premios Casa de las Américas. Otro caso también heterodoxo sería el del chileno Enrique Lihn con Es-crito en Cuba (1969), poema-diario de viaje en el que se plantea ya de alguna forma la incompatibilidad entre libertad poética y re-volución que estallará poco después con el famoso “caso Padilla”.
La predilección por la poesía frente a la novela como expo-sición y transmisión de un contenido ideológico es un fenó-meno especialmente interesante por lo que revela de las priori-dades de un periodo histórico como éste, y la poesía de Gelman, en ese sentido, es un excelente objeto de análisis. Franco señala que desde el Canto General de Neruda (más importante, natu-ralmente, que Canción de gesta) había una tradición importante de poesía profética y visionaria latinoamericana, pero es que ade-más las particulares condiciones retóricas de la poesía nerudiana permitían su popularización y difusión y la creación de una base común contrahegemónica entre el escritor y el público (Franco, 2003: 103). Por su parte, Claudia Gilman señala que la poesía re-volucionaria, en consonancia con el auge internacional de la can-ción de protesta, tuvo su mayor desarrollo entre 1969 y 1971, en buena medida como reacción frente a la mercantilización de la novela con el boom y su absorción por la sociedad de consumo (Gilman, 2003: 344). Las fechas son bastante discutibles, sobre todo tomando en cuenta los ejemplos que aquí estamos men-cionando, pero la cuestión de fondo merece atención: si admiti-mos que una de las líneas fundamentales de la poesía latinoame-ricana de la segunda mitad del siglo XX fue la corriente realista, coloquial o conversacional, Gelman, precisamente, demues-tra en Gotán cómo hubo una conluencia del proyecto político y esa tendencia poética. Ya en 1964 un crítico tan importante
264 Disturbios en la tierra sin mal
como Ángel Rama señalaba que poetas como Gelman mostra-ban el “esfuerzo de objetividad” de la nueva generación literaria, abierta, frente al experimentalismo vanguardista, a una “modula-ción más llena, en que la experiencia subjetiva se busca engranar con la experiencia de la colectividad” (Rama, 1973: 22).
Los poemas sobre la Cuba revolucionaria encajan en la poética testimonial y humanista que caracteriza a Gelman, aunque ésta encontrará su expresión más trágica e intensa años después con la experiencia del exilio de Argentina. De hecho, en Gotán el mito de la revolución y la combatividad política también están presen-tes fuera de la sección dedicada especialmente a Cuba, ya que apa-recen en la sección precedente, signiicativamente titulada “Como esperanza”. En “31 de marzo”, la revolución, todavía con minús-culas, es una obligación y una ilusión para el yo poético, aunque todavía no se ha concretado en Cuba: “y pienso pienso pienso / se fue otro mes / y no hicimos la revolución todavía” (Gelman, 1989: 139). En “Diez”, el personaje poético es un “infeliz” al que no le sirve toda la “bisutería poética” y que “repite obsedido una palabra: / revolución, revolución” (Gelman, 1989: 141).
En los poemas de “Cuba sí” la revolución es ya una realidad, un proyecto que empieza a concretarse. Y ahí entra en juego un aspecto extratextual que hay que tener en cuenta a la hora de sis-tematizar la producción de poesía revolucionaria latinoamericana de tema cubano y que es imprescindible para entender la proyec-ción mítica de la Revolución fuera de sus fronteras. Buena parte de esa poesía tiene un sentido autobiográico y testimonial deri-vado de la experiencia directa del contacto de los autores con la realidad revolucionaria cubana. Para los poetas de lengua espa-ñola el viaje a la isla supuso un topos epifánico que, a diferencia de Machu Picchu para Neruda, signiicaba también un presente ilusionante. Así, Cuba se convirtió desde 1960 en un centro de prestigio para el escritor latinoamericano, y la formación de un
Violencia, política y ficción en América Latina 265
frente externo de apoyo incluyó las célebres visitas a la isla para atender al nacimiento de la nueva sociedad y al mismo tiempo combatir el aislamiento internacional del régimen, en particular tras el intento de invasión de Playa Girón en 1961.
Ese frente internacional de apoyo encontró la hospitalidad es-tratégica de la política cultural de la Revolución, que tuvo como manifestaciones más evidentes los premios Casa de las Américas y la revista del mismo nombre. Juan Gelman fue jurado en tres oca-siones del premio de poesía (1964, 1978 y 1981) y se sumó a la lista de intelectuales argentinos que en la década cooperaron con La Habana, lista en la que se encuentran asimismo Ezequiel Mar-tínez Estrada, David Viñas y Julio Cortázar, entre otros, así como el maestro de Gelman, Raúl González Tuñón, que fue jurado un año antes que el propio Gelman. Pero además, algunos de los poe-mas de “Cuba sí” (“Carta-poema” y “Habana revisited”) aparecie-ron previamente en la revista Casa de las Américas, en un procedi-miento relativamente frecuente de colaboración institucional que servía además como muestra de solidaridad frente al bloqueo es-tadounidense y el boicot de otros países latinoamericanos. Como ha apuntado Claudia Gilman, las revistas cubanas constituían “un modo de intervención especialmente adecuado a los periles de esa época y de la relación programáticamente buscada entre cultura y política como un modo de pensar la militancia en el plano cultu-ral” (Gilman, 2003: 77). Así, la revista daba cabida a esa literatura de exaltación revolucionaria y ésta a su vez ganaba capital simbólico con el innegable prestigio de la revista en el periodo 1960-1971 y su difusión entre los círculos intelectuales y artísticos de izquierda.
Esa cooperación de la que Gelman formó parte (y que no ha abandonado del todo aún en la actualidad) signiicaba un resur-gir de la conciencia latinoamericanista y la intercomunicación cultural en el continente, pero también un ideal de colectividad que parecía realizar el viejo sueño de la vanguardia literaria de
266 Disturbios en la tierra sin mal
fusionar arte y vida. Desde esa perspectiva, Cuba se convirtió en metonimia de toda una serie de signiicados que están presentes habitualmente en los discursos de los defensores de la Revolución, sobre todo en esa primera década: la utopía edénica caribeña con su geografía y su costumbrismo, la solución de los dilemas éticos del escritor atento a la realidad inmediata, la inmersión del indivi-duo en la colectividad del socialismo, la épica con sus héroes (Fi-del, el Che) y sus antihéroes (Batista, el exilio de Miami, los inva-sores de Playa Girón), el acentuado vitalismo y la nueva visión del futuro latinoamericano.
Efectivamente, en Gotán encontramos la formulación inequí-voca de la defensa de la Revolución Cubana, entendida como lu-cha heroica, esperanza utópica y vertiente ideológica de la pala-bra poética. No en vano el término “Revolución” llega incluso a cerrar alguno de los poemas (“Carta abierta a Roberto Fernán-dez Retamar”). El vocabulario poético de la poesía revoluciona-ria (sobe todo, naturalmente, la realizada dentro de Cuba) es a menudo esquemático, pero Gelman, por ejemplo, elude uno de los signiicantes más habituales de la época y de la poética mili-tante: “América Latina”, así como los tópicos más frecuentes del discurso antiimperialista, como el ataque a Estados Unidos y sus injerencias en la política cubana y latinoamericana.
Lo más interesante de Gelman y lo que lo distingue de las for-mas más burdas de la poesía panletaria es la variedad de los regis-tros del sujeto lírico, que combina la épica con la lírica, la intimidad sentimental con la exterioridad de la nueva sociedad revolucionaria, en un intento de conjugar satisfactoriamente todos los elementos en juego y de evitar el riesgo de la literatura de consigna. Escasean el experimentalismo y la audacia metafórica, aunque probable-mente están más presentes que en otros poetas de similar carga política, como el español Otero. Aun así, hay dos poemas que des-tacan de los seis de “Cuba sí” por la transparencia de su carga
Violencia, política y ficción en América Latina 267
ideológica: son los poemas “Fidel” y “Camilo Cienfuegos”, que ya desde el título delatan su condición militante e instrumental, como poemas fuertemente referenciales y de ensalzamiento de los héroes de la Revolución. El liderazgo de Fidel Castro es sobradamente co-nocido, mientras que la mitiicación de Cienfuegos, fallecido poco después del triunfo de la Revolución, anticipa toda la poesía ele-giaca que se desarrollará tras la muerte del Che Guevara en 1967 en Bolivia (y que también forma parte, aunque aquí no lo veremos, de este capítulo de la poesía política latinoamericana).
Ambos textos son, por tanto, ejemplos de la poesía política más directa e idealizada, pero comparten además diversas opcio-nes estilísticas, entre las que destaca la ausencia de signos de pun-tuación, recurso que no se repite en el resto de poemas de Gotán y que contribuye a distinguir estos dos textos, tan distintos de los demás por su muy evidente sentido circunstancial y su alta poli-tización. El yo poético en ambos tiene una presencia menor, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que se trata de dos etopeyas de iguras públicas y que lo importante no es la subjetividad poé-tica, sino la idealización del presente revolucionario y del nuevo nosotros liderado por sus héroes. En “Fidel”, el sujeto lírico está claramente atenuado y su presencia textual es escasa. El yo ha sido únicamente testigo de la grandeza del héroe:
Yo lo vi con oleajes de rostros en su rostrola Historia arreglará sus cuentas allá ellapero lo vi cuando subía gente por sus hubiéramosbuenas noches Historia agranda tus portonesentramos con idel con el caballo (Gelman, 1989: 148)
Gelman toma como punto de partida el apodo “Caballo” con el que se conocía también a Fidel y lo convierte el eje metafórico del poema: “idel montó sobre idel un día / se lanzó de cabeza
268 Disturbios en la tierra sin mal
contra el dolor contra la muerte”. De ese modo, convertido el apodo en metáfora, la popularidad de Fidel y el quehacer poético de Gelman encuentran una síntesis. La palabra del poeta conecta así con el imaginario popular revolucionario y certiica su inser-ción en ese nosotros de la colectividad revolucionaria.
Los rasgos del héroe, como suele suceder en la épica, son hi-perbólicos: “y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos / y solo contra el mundo levantó en una estaca / su propio corazón el único que tuvo”. Es el “gran conductor”, pero sus virtudes esen-ciales son la capacidad de sacriicio (“alzó su corazón lo agitaba en el aire/ lo daba de comer de beber de encender”) y la patrió-tica y casi sobrenatural conexión con la colectividad (“idel es un país”). La tipografía también se tematiza: el nombre de pila de Castro se escribe en minúscula y la única mayúscula de todo el poema corresponde precisamente al término “Historia”, que re-mite ineludiblemente al famoso alegato de Castro La historia me absolverá, ya sobradamente conocido en 1962 como discurso pa-radigmático de la resistencia cubana.
Teniendo en cuenta la controversia que la igura de Castro ha generado durante cincuenta años, la discusión sobre el valor ideológico del poema sería seguramente muy extensa. De todos modos, no deben sorprender la idolatría y el mesianismo con los que la poesía de autores como Gelman convirtió a Fidel Castro en personaje poético; había precedentes tan importantes como el de Neruda con Stalin. Pero además hay que insistir otra vez en la importancia de la concepción foquista de la revolución, que había adquirido un gran prestigio entre la izquierda latinoamericana y que forzosamente debía redundar en la mitiicación de la inspira-ción personal de los líderes revolucionarios. Ya Jean-Paul Sartre en su viaje a Cuba en 1960 había creado para la intelectualidad extranjera el mito de Castro como “ángel panteísta” que guía a una “comunidad orgánica, regida por una misteriosa voluntad
Violencia, política y ficción en América Latina 269
unánime”, en palabras de Rafael Rojas (2006: 374). Gelman, sin duda, reitera esa imagen mítica. Debemos recordar asimismo que incluso poetas como Jaime Sabines dedicaron en esos años poemas a Fidel, valorándolo, por encima de su concreta posi-ción doctrinaria, como nuevo modelo de libertador americano. La imagen épica de Castro suponía entonces una reivindicación del David americano frente al Goliat estadounidense y funcionó como tal al menos durante la década de los sesenta, en la que la relación entre Castro y los intelectuales de izquierda era afable y la cooperación intensa (la llamada por Simone de Beauvoir “luna de miel” de los intelectuales con la Revolución).
El poema dedicado a Camilo Cienfuegos comparte la idola-tría épica pero se orienta hacia una forma de superación de la ele-gía. El objetivo es que la esperanza se mantenga inmune a pesar de las ocasionales derrotas. Así, todo el poema gira en torno a la idea de que Cienfuegos no ha muerto: “despierto vivo entre las ráfagas del mar anda camilo”. Alegóricamente, Gelman plantea que Cienfuegos continúa ahora su lucha revolucionaria pero en otro escenario que ya no es la tierra cubana, sino el mar que ro-dea la isla y que es parte de su identidad esencial:
Su voz enciende fuegos en las profundidadesconvoca a los ahogados pobrecitoscastigados perdidos en medio del naufragioasalta los cuarteles del rey del mar camilo no termina
[(Gelman, 1989: 149)
La visión poética se vuelve extrarracional y el yo poético ve a Camilo reencarnado en ese nueva intersubjetividad mítica creada por la Revolución: “lo vi junto al mercado de los Cuatro Cami-nos por ejemplo / en la boca del pueblo al salir de una guitarra”. De ahí que no haya duda de que “un día volverá”. Como ocurre
270 Disturbios en la tierra sin mal
con Castro, Cienfuegos representa esa visión orgánica de la nueva utópica sociedad cubana.
Hay un tercer poema de “Cuba sí” que también tiene una im-portante carga referencial, al poetizar iguras históricas que se incorporan como personajes poéticos. Lo curioso es que en este caso no es un héroe militar, como Cienfuegos o Castro, sino una igura letrada: Roberto Fernández Retamar. Se trata de un poema en el que el yo poético se dirige directamente al poeta y crítico cubano, igura crucial en el desarrollo de la cultura revo-lucionaria cubana y muy particularmente las iniciativas de insti-tuciones como Casa de las Américas. Ciertamente, el periodo no se puede entender sin los mitos de Castro y Guevara, pero tam-poco puede negarse la importancia estratégica de Fernández Re-tamar como promotor y anitrión de la cultura cubana, una mi-sión que mantiene aún hoy y que algún día deberá estudiarse sin prejuicios. Retamar participó activamente en las principales po-lémicas del periodo, desde la inanciación de Mundo Nuevo hasta el “caso Padilla” y fue uno de los principales dinamizadores del campo intelectual latinoamericano. De hecho, muchas de sus co-municaciones epistolares con intelectuales y escritores de todo el continente han sido publicadas; incluso esa correspondencia en forma poética con Gelman ha sido incluida por el cubano en su recopilación Fervor de la Argentina, donde reúne textos sobre autores argentinos y pruebas de su amistad con muchos de ellos.
La conversión de la amistad personal con iguras de la cultura cubana en material poético la continuarán otros poetas después de Gelman, puesto que, como decíamos antes, uno de los fenó-menos temáticos más importantes de este corpus poético de lite-ratura utópica es la inclusión autobiográica, por parte de los poe-tas, de su experiencia personal con la realidad de Cuba (muchas veces a partir de su visita como jurados de los premios literarios) y la visión orgánica no sólo de la sociedad cubana sino también de
Violencia, política y ficción en América Latina 271
la sociedad literaria latinoamericana. Fernández Retamar fue un impulsor destacado, aunque también controvertido (lideró, por ejemplo, la polémica contra Neruda), de la red de relaciones que trató de fortalecer la unidad en torno al proceso revolucionario y a crear una sólida comunidad de escritores revolucionarios. Poe-tas como Gelman o Efraín Huerta (en “Cuba revelación”) apro-vecharon el potencial del nuevo anecdotario creado por esa red de amistades con La Habana como centro. En “Cuba sí”, el yo poé-tico evoca con evidente sentido autobiográico el contacto directo con la nueva realidad cubana, a partir sobre todo del barrio de Casablanca, y con el ideal que suponía para los escritores latinoa-mericanos la nueva comunicación propiciada por Cuba:
Alguna vez dejamos sombras por ahírecuerdo, en Casablanca,que habrán crecido mucho al pie del malecón,ya beberán su ron, fumarán su tabaco,mezclándose con petroleros, pescadores. (Gelman, 1989: 151)
Aquí también encontramos otro de los motivos comunes del tan extendido imaginario revolucionario de los escritores extran-jeros, que Gelman es uno de los primeros en adoptar en sus poe-mas sobre Cuba: la fantasía caribeña de una nueva fraternidad hedonista y plena, que forma parte de esa visión orgánica de la Revolución que cautivó a los visitantes. En el poema, el yo poé-tico se pregunta si la identidad y los problemas individuales se mantienen o han sido subsumidos en la nueva y utópica vivencia colectiva, y para ello pone como ejemplo a sí mismo y a su inter-locutor, el poeta cubano: “¿alguien se llama Juan? ¿Quién se llama Roberto todavía? / ¿Alguno anda por ahí con una súbita tris-teza?”. El sujeto poético, víctima de su “feroz melancolía”, quiere saber lo que está sucediendo en Cuba y anuncia su próxima visita:
272 Disturbios en la tierra sin mal
“de modo que si oyes crepitar al otoño / puedo ser yo volviendo a Casablanca / entre otros ruidos de la Revolución”. La fórmula epistolar remite al prestigio entonces de los recursos conversacio-nales o coloquiales, que podían compartir, en principio, tanto Gelman como Retamar, pero en este caso la apelación dialogística es más que un recurso técnico propio de las poéticas dominantes de la época: es la conirmación de que la solidaridad con la Revo-lución, representada por nombres y apellidos, puede ser tema poé-tico porque, entre otras cosas, supone, aparentemente, el triunfo de la vieja idea vanguardista de la unión entre arte y vida.
Esa línea autobiográica y lírica se explora de otro modo, me-nos referencial y más intimista, en los otros tres poemas de tema cubano de Gotán, uniicados en torno al contraste entre el es-tado anímico del yo poético y la esperanza representada por la Revolución, o, en otras palabras, el contraste entre individualidad y colectividad. La individualidad es nostalgia, esperanza y duda pero también frustración y soledad, mientras que la experiencia colectiva es integral y armónica, como corresponde a la euforia política de la izquierda en los primeros años sesenta. “Habana revisited”, por ejemplo, reitera la geografía mítica difundida por la Revolución, metaforizada como una “marea dulce”: hay “ale-gría liberada” y campesinos “entregados por primera vez a vivir”, con la libertad “circulando entre ellos como un río invisible / y advertible” (Gelman, 1989: 150). En ese escenario utópico, el yo poético encuentra momentáneamente al tú perdido, porque el pueblo, entendido como sujeto necesario, compensa esa ausen-cia. La entrada del yo poético en la colectividad gozosa y triun-fante de la Cuba revolucionaria signiica otra vez más esa visión orgánica e integradora del proceso histórico, tan importante en la difusión internacional de la Revolución. Pero esa inserción no es fácil ni completa: el yo poético tiene una fundamental ajenidad precisamente por su condición extranjera, que le lleva a perder lo
Violencia, política y ficción en América Latina 273
que ha encontrado, puesto que aún no pertenece plenamente a la nueva sociedad y ésta no se ha extendido al resto de América La-tina, o a Argentina. Nuevamente encontramos en la autobiogra-fía poética la experiencia crucial del viaje, entendido como reve-lación y como perfeccionamiento moral. El viaje a Cuba no sólo fue una decisiva toma de posición en el campo literario de los se-senta, sino que también se convirtió en símbolo literario para los escritores más proclives al realismo o al testimonio.
La misma disgregación metafórica del yo aparece en los otros dos poemas, textos breves centrados en torno a la oposición entre dos espacios: Buenos Aires y La Habana. Si los poemas comenta-dos se basan en la experiencia del viaje y el contacto directo con la realidad cubana y, por tanto, con la esperanza en el futuro, los poemas “Cuba sí” y “Habana-Baires” muestran la esencial anti-nomia entre utopía y realidad cotidiana. “Cuba sí”, el poema más breve del grupo con sólo ocho versos, prescinde del léxico fuerte-mente ideologizado de los otros poemas (“revolución”, “milicia-nos”, etc.) y gira en torno a la antítesis entre un “aquí”, Argentina, en el que “es duro y seco el suelo”, y la ternura que deine a Cuba como nueva sociedad, es decir, como sociedad joven y edénica. El poema es un apóstrofe a ese tú que es la nueva Cuba, que ge-nera en el yo poético una emoción básica: “sed”, que en este caso es una necesidad de compromiso con el nuevo proyecto utópico.
El impacto emocional e ideológico que Cuba supuso para la comunidad intelectual latinoamericana en los primeros años se-senta queda conirmado en el último poema, “Habana-Baires”. Es especialmente signiicativo que un poeta urbano como Gel-man, interesado en aprovechar el potencial literario de la coti-dianidad bonaerense, no pueda sustraerse al nuevo imaginario creado por la Revolución, que supuso, entre otras muchas co-sas que aquí hemos visto, un resurgir de la percepción ameri-canista militante y por tanto una superación de la percepción
274 Disturbios en la tierra sin mal
nacionalista. En ese sentido, La Habana representa el america-nismo martiano y Buenos Aires una idea nacional y por tanto más limitada. De ahí que el yo poético se muestre en este poema en situación metafórica de guerra entre las dos ciudades, la de la utopía y la de la propia biografía, quizás el futuro y el pasado:
Por andar dividido en dos me ocurreuna lucha, una guerra extraordinaria,yo saludo a mis partes combatientes,allá se den, se coman, se destrocen, (Gelman, 1989: 152)
El contraste entre ambos espacios no puede resolverse con ningún tipo de paz y ese enfrentamiento adquiere cierta ambiva-lencia: puede aludir a la diicultad de exportar el ideal america-nista y comunista de La Habana o puede referirse simplemente a la autoconciencia del yo poético y sus preocupaciones íntimas. De cualquier forma, La Habana es ya en ese poema una realidad mítica, como lo será para otros muchos intelectuales latinoame-ricanos (y aún lo es para algunos en la actualidad). Una turba-dora nueva realidad que modiicó temporalmente la conciencia latinoamericana y redeinió la relación del poeta latinoamericano con su realidad local y nacional.
Es cierto que la poesía posterior de Gelman no insistió, salvo alguna alusión ocasional, en la mitiicación de la experiencia cu-bana, lo que permitió al poeta argentino evitar la rigidez y el re-duccionismo temáticos; y es igualmente indiscutible que la poesía de Gelman ha sido, después de Gotán, capaz de registros más ori-ginales a la hora de relacionar texto y experiencia política. Por eso, el balance que podemos hacer de estos poemas de Gotán es que, a pesar de suponer una parte relativamente pequeña de la trayectoria poética de Gelman, conirman la importancia de la conciencia his-tórica del poeta y, sobre todo, enlazan esa conciencia histórica con
Violencia, política y ficción en América Latina 275
un proceso mucho más amplio: la ideologización de la literatura de lengua española en la década de los sesenta generada a partir de la fuerza centrípeta de La Habana. Los poetas latinoamericanos de izquierda, más que los novelistas, encontraron, después de 1960 y de forma un tanto inesperada, un nuevo repertorio de símbolos y temas aparentemente adecuados a su propósito ético-político. El encanto revolucionario duró más o menos, dependiendo de cada caso; Gelman, sin duda, revela la etapa de fascinación inicial y la creación de un imaginario mítico de larga presencia cultural, de-cisivo en los discursos legitimadores de la Revolución: utopía cari-beña, liderazgo mesiánico, redención y resistencia americanas.
La existencia durante al menos unos años de esa complicidad entre literatura y revolución fuera incluso de Cuba explica la mi-litarización de la vanguardia literaria que desde La Habana se propuso con irmeza y que conduciría inalmente al estrépito del “caso Padilla”, con el alejamiento de la Revolución por parte de muchos intelectuales. Gelman no fue uno de ellos, pero su tem-prana defensa poética de la Revolución revela ese grado de euforia y cohesión americanista que justamente se irá desvaneciendo, en él como en otros poetas, en los años siguientes. “Cuba sí” es, por tanto, una prueba inmejorable de la fase álgida del optimismo re-volucionario, imprescindible para cualquier intento de historiar la cultura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX.
Bibliografía
AA.VV. 1962. España canta a Cuba. París, Ruedo Ibérico.Fabry, Geneviève. 2005. “Entre epos y pathos: la igura del héroe re-
volucionario en la poesía de Juan Gelman”, Revista Iberoameri-cana, nº 213, pp. 1121-1137.
Fernández Retamar, Roberto. 1993. Fervor de la Argentina. Antolo-gía personal, Buenos Aires, Ediciones del Sol.
276 Disturbios en la tierra sin mal
Franco, Jean. 2003. Decadencia y caída de la ciudad letrada, Barce-lona, Debate.
Gelman, Juan. 1989. Obras completas. Vol. I, Buenos Aires, Libros de Tierra Firme.
Gilman, Claudia. 2003. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, México, Siglo XXI.
Huerta, Efraín. 1988. “Cuba revelación” en Poesía completa, comp. Martí Soler, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 313-323.
Mero, Roberto. 1987. Conversaciones con Juan Gelman. Contraderrota. Montoneros y la revolución perdida, Buenos Aires, Contrapunto.
Neruda, Pablo. 1960. Canción de gesta, La Habana, Imprenta Nacional.Pizarro, Ana. 2004. El sur y los trópicos. Ensayos de cultura latinoame-
ricana, Alicante, Universidad de Alicante.Rama, Ángel. 1973. “La generación hispanoamericana del medio siglo.
Una generación creadora” en Ocampo, Aurora, comp., La crítica de la novela iberoamericana contemporánea, México, UNAM, pp. 16-23.
Rodríguez Marcos, Javier. 2004. “Lo contrario del olvido no es la memoria, es la verdad. Entrevista con Juan Gelman”. El País, 16 de octubre, Madrid, p. 16.
Rojas, Rafael. 2006. Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano, Barcelona, Anagrama.
Sabines, Jaime. 1967. Yuria, México, Joaquín Mortiz.
RELATOS DEL TERROR
Ezequiel de Rosso
0.
Este trabajo parte de una recurrencia: existen, han existido a lo largo del siglo XX un conjunto de novelas que han referido la violencia política y sus consecuencias de un modo distintivo: la han referido como “acontecimiento”, es decir como episodios irreductibles a sus condiciones de emergencia. 176 Si se quiere, como episodios del terror político: ya sea violencia revolucionaria o violencia represiva, para estos relatos la violencia sobre los cuer-pos es siempre impropia, fuera de toda condición. Así, quienes escriben son testigos y sus relatos exhiben, tal nuestra hipótesis, la diicultad de encontrar un registro (el testimonio, la novela, la autobiografía) y una forma (la fragmentariedad, el mal gusto, la indecisión). Se trata, pues, de estrategias que, a lo largo del siglo, han delimitado los objetos que aquí, provisionalmente, llamare-mos, relatos del terror.
176 Para Arlette Farge la violencia “puede ser cuestionada de manera singular y única en cada momento de la historia, en el momento de cada acontecimien-to violento” (41). La violencia entendida como acontecimiento obliga, pues, a renunciar las reglas de su posibilidad, a identiicar ”su surgimiento en mo-mentos o acontecimientos claves que a continuación la reestablecerán dentro de nuevas reglas, de nuevas estructuras […]”(42)
280 Disturbios en la tierra sin mal
1.
La novela latinoamericana del siglo XX comienza con un acto de violencia. Soldados federales, heridos en su orgullo, incendian la casa de Demetrio Macías obligándolo a la fuga. A partir de ese momento, todo será movimiento en Los de abajo (1915). Ese co-mienzo sucede in media res, sin ninguna descripción del espacio o de los actores. Todo sucede, pues como si estuviéramos frente a un acto incomprensible del que luego el relato nos contará cau-sas y consecuencias. 177
La perspectiva de Los de abajo con respecto a la Revolución Mexicana queda ejempliicada por ese comienzo: la novela se con-centra en la violencia que se ejerce sobre los hombres de Macías, pero también, y sobre todo, la que ellos ejercen sobre sus enemi-gos y sobre el resto de la población (“Como perros hambrientos que han olfateado su presa, la turba penetra, atropellando a las se-ñoras, que pretenden defender la entrada con sus propios cuerpos. Unas caen desvanecidas, otras huyen; los chicos dan gritos”, 91). Y es que si por una parte, el texto justiica el alzamiento de Macías y sus hombres, a la vez condena su accionar: la modernidad radical de Los de abajo se asienta en este rechazo a organizar la violencia en función de un proyecto que pueda justiicarla. Así, en Los de abajo, la violencia revolucionaria emerge irreductible a sus condiciones de posibilidad, y su relato pretende dar cuenta de esa novedad.
Esa violencia es propia del siglo XX: es la violencia de una nueva situación política (la Revolución Mexicana), de un nuevo
177 Ese movimiento dará cuenta de una modernidad de nuevo cuño. Se ha dicho, Los de abajo (pero también toda la novela de la Revolución Mexicana) es un relato sobre las nuevas tecnologías y su articulación con nuevos sujetos, los campesinos en armas: trenes, riles 30-30, máquinas de escribir, telegra-mas, todo es radicalmente moderno en la novela de Azuela.
Violencia, política y ficción en América Latina 281
referente (un retrato no paternalista de las nuevas masas) y de una nueva escritura. La importancia que, a partir de 1925 (cuando la Revolución comienza a institucionalizarse), se acuerda a la no-vela es un índice de es modernidad. No sólo porque a partir de ese momento se comienza a ver en Los de abajo la reconstrucción de un referente moderno, sino, sobre todo, porque se trata de un objeto descubierto por la vanguardia estridentista y defendida por miembros de Contemporáneos. 178
Y es que, bien podría pensarse que esa articulación entre violen-cia y discurso una disrupción, una novedad en la serie discursiva: la novela del siglo XX no es, ya, una novela “partidaria”, sino, antes bien, la novela de un testigo registra un proceso y que intenta po-nerlo en discurso. 179 Los de abajo inaugura, en verdad, un nuevo tipo de literatura para América Latina, la “novela de denuncia”.
La literatura de denuncia emerge de la misma constelación de la que emergen las vanguardias latinoamericanas (y, por lo tanto, no es sorprendente que durante la década en la que triunfan las vanguardias y la “novela de la tierra”, Los de abajo sea reivindicado
178 Mariano Azuela es señalado, en medio de un debate público sobre la “actual literatura mexicana”, como el novelista de la revolución por Carlos Noriega Hope y Arqueles Vela en un artículo del 20 de noviembre de 1924. Y en 1932, ante los ataques por el aparente conservadurismo de la novela, Xavier Villaurrutia declara: “Los de abajo y la Malhora, son novelas revolucionarias en cuanto se oponen, más conscientemente la segunda que la primera, a las nove-las mexicanas que las precedieron inmediatamente en el tiempo. Sólo en este sentido Mariano Azuela, que no es el novelista de la Revolución mexicana, es un novelista revolucionario” (citado por Rufinelli: 196)179 En 1945 Azuela señala su lugar como testigo: “Los de abajo, como su título primitivo lo indicaba, es una serie de cuadros y escenas de la revolución cons-titucionalista, débilmente atados por un hilo novelesco. Podría decir que este libro se hizo solo y que mi labor consistió en coleccionar tipos, gestos, paisajes y sucedidos, si mi imaginación no me hubiese ayudado a ordenarlos y presentarlos con los relieves y el colorido mayor que me fue dable.” (Azuela, 1974: 123)
282 Disturbios en la tierra sin mal
como objeto literario). Y es que el realismo que imaginan los es-critores del continente (los de Boedo, los del Grupo de Guayaquil, los de la narrativa de la Revolución mexicana) suspende la belleza de la representación para poner la narrativa en relación con su ei-cacia. 180 Así, la narrativa de esta nueva violencia es, también, una nueva narrativa que se da como horizonte la urgencia del testimo-nio (y en este sentido tiene un objetivo absolutamente diferente del diagnóstico naturalista o el esteticismo modernista) y usa la icción como herramienta de provocación. El subtítulo original de Los de abajo no es “novela” (de la Revolución), sino “Cuadros y escenas de la revolución actual”. De la “novela” a los “cuadros y escenas” hay una descomposición, una fragmentación que está en el centro de la novela de Azuela, pero también, como veremos, de algunas de las poéticas centrales de la novela latinoamericana del siglo XX.
Esa nueva forma de referir la violencia política, eso que podría-mos, al menos provisoriamente, llamar “relatos del terror” ela-bora los procesos políticos como objetos heterogéneos, compues-tos tanto por proyectos y discursos como por una manipulación de los cuerpos cuyo efecto inmediato es la violencia. Para libros como Los de abajo o Cartucho, de Nellie Campobello (1931), por citar sólo ejemplos de la Novela de la Revolución Mexicana, la vio-lencia desatada por la Revolución no puede ser reducida a ningún discurso que sobre ella pueda articularse. De ahí que los episodios violentos que cuentan ambos libros se nos presenten liberados de la buena conciencia con que los interpretaba Manuel Gutiérrez
180 La polémica vanguardista es, ha señalado Arthur Danto, un cuestiona-miento ontológico de los fenómenos estéticos. Ese cuestionamiento abandona los valores de la belleza, y diseña una estética en la que el campo de efectos de una obra de arte pasa a ser la medida de su pertinencia estética. El extraña-miento, la negatividad, el shock, el distanciamiento son algunos de los nom-bres que tomó, a lo largo del siglo, el derrumbe de las certezas esteticistas.
Nájera o Federico Gamboa. Lo que nos presentan estos textos es, pues, la violencia como acontecimiento, desasida de coartadas o excusas. De ahí, por supuesto, proviene su mal gusto y su diicul-tad ideológica, de ahí proviene en in, su “crueldad”. 181
Este tipo de representación obliga a suspender las lógicas ge-néricas: testimonio, novela, autobiografía, el narrador que pre-tende comprometer su relato debe suspender las categorías para ganar eicacia. Existe aquí, pues, un prejuicio en favor de la ic-ción: en la ciudad letrada de comienzo de siglo, Azuela, Campo-bello, Martín Luis Guzmán, pretenden introducir el testimonio en la lógica de la icción. Estas icciones del testigo, de la cruel-dad, son relatos que sostienen una relación asintótica con la ic-ción: intentan acercarse ininitamente al relato fáctico de los he-chos. Esa anomalía genérica tiene su correlato en una puesta en discurso fragmentaria: múltiples focos y materiales discordantes, saltos narrativos, estampas, conforman el material que intenta dar cuenta de un objeto novedoso y siempre en fuga.
2.
La publicación de La vorágine, de José Eustasio Rivera (1924), puede pensarse como otra inlexión de este paradigma. El texto re-chaza explícitamente los modelos literarios previos: “¿Cuál es aquí
181 Para Etienne Balibar, la crueldad es el resto material de un proceso com-puesto, además, de procesos ideales: “en todo proceso de simbolización de las fuerzas materiales y de los intereses en la historia […] siempre debe exis-tir un resto inconvertible o un residuo material de idealidad, inútil y carente de «sentido».” (110) Y agrega, estudiando las formas de la violencia étnica: “Ellas desencadenan y hacen que en lo real surjan procesos que no pueden ser simbolizados por completo, los que en el léxico del campo freudiano se describirían como «originarios» o «pre-edípicos».” (118)
284 Disturbios en la tierra sin mal
la poesía de los retiros, dónde están las mariposas que parecen lo-res traslúcidas, los pájaros mágicos, el arroyo cantor? ¡Pobre fantasía de los poetas que sólo conocen las soledades domesticadas!” (142)
Se impone, pues, un nuevo objeto y un nuevo modo de na-rrar. El detalle con el que se describe la muerte del Pipa, por ejemplo, da cuenta de este terror minucioso:
Y tirándolo de la coyuntura, lo llevaba de rastra, entre las re-chilas de los gomeros, hasta que furibundo, le cercenó los bra-zos con el machete, de un solo mandoble, y boleó en el aire, cual racimo lívido y sanguinoso, el par de manos amoratadas. El Pipa, atolondrado, levantóse del polvo como buscándolas, y agitaba a la altura de la cabeza los muñones, que llovían sangre sobre el rastrojo, como surtidorcillos de algún jardín bárbaro (197)
Y sin embargo, como se ha señalado repetidamente, en ese nuevo objeto de la descripción persiste la lógica modernista (“ra-cimo lívido”, “surtidorcillos”). Todo sucede, pues, como si el nuevo objeto no encontrara su lugar en una nueva poética.
Habrá que reconocer, por lo demás, que La vorágine trama esta diicultad en sus condiciones de circulación: la primera edi-ción traía una fotografía de Cova (que funciona en serie con los paratextos “burocráticos” de la novela: telegramas, informes, etc.) que “autenticaba” su existencia. En el afán de producir una denuncia, Rivera vulnera la icción y la transforma en engaño. 182
La violencia de La vorágine, su fascinación con la crueldad también puede pensarse en algunos ejemplos del indigenismo,
182 El hombre retratado en la fotografía es, previsiblemente, José Eustasio Rivera. Sylvia Molloy, que consigna este dato, ha desarrollado los modos de contaminación textual entre niveles diegéticos en La vorágine.
Violencia, política y ficción en América Latina 285
como Huasipungo (1934) de Jorge Icaza o El mundo es ancho y ajeno (1941) de Ciro Alegría, todos textos fragmentarios, que intentan dar cuenta de la violencia que sigue a procesos de mo-dernización (la revolución, la explotación del caucho, el desarro-llo industrial, etc.), “mal escritos”, proliferantes, que rechazan la idea de texto “bien formado” (que por los mismos años deien-den entre otros Borges, Quiroga, Reyes) en pos de una voluntad de testimoniar forzando las lógicas genéricas. En 1932, Joaquín Gallegos Lara, uno de los miembros del grupo de Guayaquil, for-mulaba con nitidez el proyecto (un realismo de nuevo cuño) en el que se encontraban embarcados escritores como Rivera e Icaza:
Es muy frecuente, en este tiempo, decir que está superado el realismo en literatura. Habría que averiguar qué es lo que se cree superado con ese nombre. Porque es justo rechazar, dán-dolo por superado en nuestro momento, el Realismo Natura-lista o Zolesco, rudimentario y supericial hasta cierto punto. ¿Pero se puede confundir con aquel el Realismo actual […]? En este Realismo integral caben —porque aunque psicológicas son objetivas— las introspecciones y la ironía escéptica, fantástica o macabras, al menú: lo que pasa es que no se las pretende hacer pasar como la única manera de ser, humana, eterna, sino que se las circunscribe dentro de la mentalidad de la clase en que aparecen […] (50)
Se trata, pues, de un nuevo realismo que se piensa en el ho-rizonte de nuevas técnicas. Este nuevo realismo imagina, como imagina La vorágine, que el relato de la violencia no debe cir-cunscribirse al relato factual de la violencia, sino que debe incor-porar la subjetividad histórica del narrador al texto como parte constitutiva de lo real.
286 Disturbios en la tierra sin mal
3.
En la introducción a la edición de 1957 de Operación Masa-cre, Rodolfo Walsh señala:
La historia me pareció cinematográica, apta para todos los ejercicios de la incredulidad. (La misma impresión causó a mu-chos, y eso fue una desgracia. Un oicial de las fuerzas armadas, por ejemplo, a quien relaté los hechos antes de publicarlos, los ca-liicó, con toda buena fe de “novela por entregas”) (216)
Walsh registra la tensión entre literatura y periodismo, señala cuáles son las condiciones de posibilidad de su discurso, y agrega en el prólogo a la primera edición en libro:
Estos nombres [Revolución Nacional y Ediciones Sigla] po-drían indicar, en mí, una excluyente preferencia por la aguerrida prensa nacionalista. No hay tal cosa. Escribí este libro para que actuara, no para que se incorporase al vasto número de las en-soñaciones de los ideólogos. Investigué y relaté estos hechos tre-mendos para darlos a conocer en la forma más amplia, para que inspiren espanto, para que no puedan jamás volver a repetirse. Quienquiera me ayuda a difundirlos y divulgarlos, es para mí un aliado a quien no interrogo por su idea política.” (225)
Así, ante la misma demanda de Rivera, de Azuela, de Campo-bello, Walsh decide abandonar la literatura. Y sin embargo, ese límite todavía existe y debe ser señalado. Operación Masacre in-vierte la lógica de la serie de relatos del terror: un escritor se pone del lado de afuera de la tensión literatura / testimonio. Esa es la novedad que trae Walsh a la literatura latinoamericana: una so-lución inédita a un conlicto que deine la literatura latinoameri-cana contemporánea.
De esa solución pueden derivarse algunas conclusiones. Por-que si el problema de Walsh es el mismo que el que intenta resol-ver Rivera o Azuela, Walsh ya no ve en la novela de denuncia una
Violencia, política y ficción en América Latina 287
opción viable, su eicacia aparece bloqueada de antemano. 183 Walsh señala, pues, la ineicacia de la literatura y, a la vez, la rela-ción genealógica que Operación Masacre establece con ella. Todo sucede, pues, como si el rol del testigo tuviera que hacerse evi-dente, como si el escritor debiera tomar la palabra en primera persona, ahora que ya no es posible el narrador iccional.
La cita, por lo demás, se caracteriza por la misma relación contradictoria con el objeto de la escritura. El relato de los he-chos se presenta como independiente de “las ensoñaciones de los ideólogos”. El acontecimiento de la violencia es el centro del texto y de esa violencia debe hacerse cargo la escritura, suspen-diendo la lógica literaria y, sobre todo, la lógica partidaria: el tes-tigo se coloca como tercero, por fuera de sus propias conviccio-nes partidarias para dar cuenta de la violencia en acto. 184
183 La existencia de la Novela de la Violencia en Colombia da cuenta de la importancia de la escritura de denuncia todavía en la década de los cincuenta. La rápida impugnación de su poética por autores del grupo de Barranqui-lla, así como el éxito de más escrituras más “rigurosas” (como El burundú burundá ha muerto, de Jorge Zalamea [1952] o El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez [1956]) sugieren que el escenario cultural en el que emergen estas narraciones ya no reciben con tanto entusiasmo las poéticas de la denuncia.184 Suele compararse Operación Masacre con A sangre fría, de Truman Ca-pote (1959). La comparación puede servir para ver cómo el emplazamiento de la icción es diverso. La voluntad de que la clausura de la historia tenga la lógica “de la vida misma”, con la que insiste Capote, lo coloca del lado de su admirado Flaubert, y en línea con la renovación del realismo en la que en ese momento se había embarcado la novela norteamericana. Operación Masacre, en cambio, se imagina, en la línea de La vorágine y Los de abajo, como una in-tervención que escapa de la lógica literaria para intervenir en la serie jurídica. De ahí que mientras que A sangre fría busque la clausura en los hechos mis-mos (evitando la intervención directa del autor), Operación Masacre no tenga clausura posible, verdadero work in progress (objeto vanguardista trasnochado, como Los de abajo) que se modiica con cada edición y cada nueva prueba, porque se pretende la intervención directa en los hechos y su resolución.
288 Disturbios en la tierra sin mal
Ese desplazamiento desde la icción le permite a Walsh lo que en La vorágine sólo es posible por la vía de la icción: la incorpo-ración de los documentos (que conforme avanza la historia edi-torial del libro va creciendo y modiicándose). Bien podría pen-sarse, entonces, que es esa necesidad de captura de los hechos lo que para Walsh (y la escena literaria de los cincuenta) expulsa Operación Masacre de la literatura.
4.
En 1970, en un famoso reportaje con Ricardo Piglia, Walsh señalaba:
Habría que ver hasta qué punto el cuento, la icción y la no-vela no son de por sí el arte literario correspondiente a una de-terminada clase social en un determinado período de desarrollo, y en ese sentido y solamente en ese sentido es probable que el arte de icción esté alcanzando su esplendoroso inal, esplendo-roso como todos los inales, en el sentido probable de que un nuevo tipo de sociedad y nuevas formas de producción exijan un nuevo tipo de arte más documental, mucho más atenido a lo que es mostrable. Eso me preguntaron, me hicieron la pregun-ta cuando apareció el libro de Rosendo. Un periodista me pre-guntó por qué no había hecho una novela con eso, que era un tema formidable para una novela. Lo que evidentemente escon-día la noción de que una novela con ese tema es mejor o es una categoría superior a la de una denuncia con ese tema. Yo creo que esa concepción es una concepción típicamente burguesa, de la burguesía y ¿por qué? Porque evidentemente la denuncia tra-ducida al arte de la novela se vuelve inofensiva, no molesta para nada, es decir, se sacraliza como arte. […] [C]reo que gente más joven que se forma en sociedades distintas, en sociedades no
Violencia, política y ficción en América Latina 289
capitalistas o en sociedades que están en proceso de revolución, gente más joven va a aceptar con más facilidad la idea de que el testimonio y la denuncia son categorías artísticas por lo menos equivalentes y merecedoras de los mismos trabajos y esfuerzos que se le dedican a la icción.” (Walsh, 1996: 218-219)
Como puede verse, casi quince años después, Walsh revive los mismos tropos (ahora referidos a ¿Quién mató a Rosendo?), pero agrega un matiz: el conlicto con la escritura de icción, la tensión entre la peripecia y su puesta en discurso ya no es vista sólo como una necesidad. 185 Walsh la pone en contexto: las for-mas literarias son el producto de una época y, en este sentido, no hay por qué negar que “el testimonio y la denuncia son ca-tegorías artísticas por lo menos equivalentes y merecedoras de los mismos esfuerzos que se le dedican a la icción.” Lo que en 1957 se pensaba como una forma de operar, de actuar en el campo social, de salir de la literatura, ahora se piensa como un espacio alternativo a la novela, ahora se piensa en géneros antes que en actos (“testimonio” se opone conceptualmente a “no-vela”, no a “acción”).
Por supuesto que el cambio puede atribuirse (se ha atribuido) a la “politización” de Walsh, a su paso por Cuba. Habrá que seña-lar, sin embargo, que esa descripción desatiende los términos es-pecíicos de la declaración. En efecto, al pensar en opciones entre géneros (antes que en una lógica de la eicacia lingüística, como en 1957) Walsh está presentando un panorama distinto: el testimonio es una opción literaria, es parte del sistema de la literatura. Un
185 Por lo demás, el enfoque con el que Walsh piensa la tensión entre litera-tura y referente, su necesidad de reformulación según el cambio histórico de las formas sociales, registra ecos de las declaraciones de Gallegos Lara.
290 Disturbios en la tierra sin mal
sistema en el que sin duda tiene mucha más relevancia la novela, pero en el que es posible la opción del testimonio como género.
Walsh, atento a los avatares literarios del continente, parece registrar que lo que en 1957 no tenía nombre, lo que podía pen-sarse como la práctica periodística de un escritor, ahora existía como opción: desde 1970, Casa de las Américas había instaurado el Premio Internacional de Testimonio.
El impacto del testimonio como género puede leerse en la declaración de Walsh y en diferentes espacios y representa una ampliación del campo de lo literario. Desde ines de los sesenta, pues, existe un lugar legitimado para lo que desde comienzos de siglo viene desarrollando esta literatura del terror político. Ahora, la diicultad para hacer entrar en discurso la denuncia en-cuentra su lugar y se apacigua: ahora es posible narrar la Revolu-ción (Cazabandido), la explotación indígena (Me llamo Rigoberta Menchú) o el terror de Estado (La noche de Tlatelolco).
En este sentido, esa violencia desatada, irrecuperable para el sentido histórico de los hechos vuelve a aparecer en Condenados de Condado, de Norberto Fuentes (1968) y, sintomáticamente, debe aparecer, a la vez, en su versión documental en Cazaban-dido (1970), como si a partir de los setenta la tensión entre ic-ción y denuncia debiera tomar una nueva forma y, en el caso de Fuentes esa forma fuera el desdoblamiento. 186 Eso que es ten-sión en La vorágine y expulsión en Operación Masacre, se ha or-denado en un doble emplazamiento. Por supuesto, un libro opera como el acompañante del otro: en uno se ve la “elaboración li-teraria” y en el otro, si se quiere, el “registro” del que surge la
186 La ambigüedad ideológica con la que se representa las luchas revolucio-narias en Condenados de Condado fue uno de los tópicos recurrentes en la primera recepción del libro, como recuerda Ángel Rama.
Violencia, política y ficción en América Latina 291
icción. Si se entiende de esta manera ambos libros exhiben lo que descubría como material narrativo Operación Masacre: los documentos, que ahora tienen su lugar literario (Cazabandido) distinto de su emplazamiento iccional (Condenados de Condado).
5.
Toda la narrativa del testigo, todos los relatos sobre la violen-cia política y su diicultad como acontecimiento cambian su em-plazamiento entonces, porque ahora existe un género en la “gri-lla literaria” que puede ejercer el relato verídico.
Y sin embargo, en 1977 Jorge Ibargüengotia publica Las muertas, un relato basado en hechos reales: la muerte, a lo largo de casi dos años, de dieciséis prostitutas como efecto de la desidia y avaricia de sus madrotas y la burocracia estatal. 187 La novela está construida a partir de un conjunto de legajos, informes y no-tas policiales apócrifas; Las muertas, sin embargo, parece un re-lato humorístico sobre un episodio cruel. Así, todo sucede en Las muertas con la distancia de un dandy, al que todo le parece ridí-culo y, por lo tanto, risible (Ángela Baladro soborna a los deudos de un joven al que mató su hijo y el narrador señala: “le tocó la suerte de tratar con gente pobre y razonable”, 58), o bien con la cercanía del discurso indirecto libre, en el que todo es siempre banal y excusable (pueden verse las múltiples alusiones de la ma-drotas a la mala suerte y el destino)
Esa distancia sinuosa designa el lugar de la ficción. El epí-grafe que encabeza la novela nos recuerda esta diicultad de la
187 Las muertas está basado en el caso de “las Pochianchis”, en el que se descubrió que quienes regenteaban un grupo de prostíbulos en Guanajuato escondían detrás de uno de ellos decenas de cadáveres de prostitutas.
292 Disturbios en la tierra sin mal
referencia: “Algunos de los acontecimientos que aquí se narran son reales. Todos los personajes son imaginarios.” (7) Para Las muertas lo real colabora con lo imaginario y no se confunde con lo verdadero que queda, por principio, excluido de la novela.
Consecuentemente, las técnicas (vaciadas) de lo verdadero, del testimonio, son recurrentes en la novela: la novela incluye docu-mentos (fraguados) como apéndices y, en particular, una foto de “las muertas”: todas las caras de las prostitutas han sido reempla-zadas por un número que, en el epígrafe, reiere a su nombres, de manera tal que no hay nada que reconocer en la foto (150). Esa cita desviada del testimonio convive con el énfasis tanto en la lectura de documentos como en la igura de un narrador que su-braya y comenta los hechos. Ese doble movimiento permite ima-ginar en qué medida Las muertas es el producto de una época en la que es imposible la icción “de denuncia”, una época en la que el lugar del testigo, del “letrado solidario” es cada vez más el centro de la escena.
Estas operaciones, sumadas a lo intrincado de la peripecia de la novela, parecen explicitar el lugar de Las muertas como icción, por oposición a las posibilidades del testimonio. Las muertas debe, pues, leerse en el mismo espacio cultural que las declaracio-nes de Walsh: un espacio en el que es posible hacer otro género con el mismo material. En la renuencia a ser confundida con un testimonio, Las muertas parece señalar que hay episodios cuya re-levancia sólo pueden ser referidos por la icción (que revela lo real antes que lo verdadero). Una icción incómoda con su condición, una icción no sólo “basada en hechos reales”, sino también dis-puesta a explicitar las diicultades de hacer sentido de los hechos.
El uso iccional de los documentos para contar una masacre resultaría pregnante. En 1983, el equilibrio entre icción y docu-mento volverá a inclinarse (como en La vorágine) por el engaño. El 23 de diciembre, en el diario Claridad, Luis López Nieves
Violencia, política y ficción en América Latina 293
publica “Seva: Historia de la primera invasión norteamericana de la isla de Puerto Rico ocurrida en mayo de 1898”. El texto es un montaje de documentos (cartas, mapas, fotos, dibujos) que Ló-pez Nieves hace llegar a Claridad. Las cartas registran las inves-tigaciones de un historiador, Víctor Cabañas, que descubre que hubo un primer intento de invasión a Puerto Rico que fue recha-zado por el poblado de Seva, luego destruido por los norteame-ricanos, y borrado de la historia oicial del país cuando efectiva-mente invadieron Puerto Rico, en agosto de 1898. Los lectores creyeron que la falsa invasión era cierta, y el heroísmo del pue-blo de Seva fue, durante la semana que duró el engaño, la épica inexistente del pueblo puertorriqueño. 188
Una vez más se nos presenta la suspensión genérica como cen-tro de la eicacia narrativa: la icción se transforma en engaño jus-tamente en el momento en que los paratextos suspenden la dis-tinción entre icción y documento. La operación, sin embargo es de polaridad opuesta a la de Rivera y contradictoria con respecto a la de Walsh: la icción se inscribe (como falsedad) en el espa-cio periodístico. Esos desplazamientos tienen como consecuen-cia una intensiicación de procedimientos que ya podían leerse en Las muertas: en el centro de la icción está la lectura (apócrifa) de documentos, y toda la narrativa surge de la diicultad de la lectura, de la manipulación de los testimonios. La aventura es, inalmente, la aventura del que lee y descubre los documentos.
188 El mismo López Nieves señaló esta voluntad: el deseo de inventar una épica por la cual hubo resistencia y no docilidad en el pueblo puertorrique-ño cuando los invasión: “Intenté, entonces, crear una leyenda tan admirable como la Numancia de los españoles, como la Troya de los antiguos o como la Playa girón de los cubanos de hoy. Seva es una celebración, una apoteosis de la puertorriqueñidad viva e indócil.”(74) Para una versión de los hechos de esa semana puede consultarse Ramos.
294 Disturbios en la tierra sin mal
También, claro, como en Las muertas, la eicacia del relato no ra-dica en el documento sino en la apuesta iccional. Todo sucede, pues, como si la icción fuera necesaria para revelar una situación política, pero esta dependiera de la existencia de los documentos.
6.
La diicultad para leer la violencia de in de siglo también ha acudido a la tensión entre testimonio y icción. En el caso de Estrella distante, de Roberto Bolaño (1996), la trama toma la forma de una investigación. El narrador debe buscar a través de textos, imágenes, ilmes, a Carlos Wieder, un teniente de las Fuerzas Aéreas Chilenas, torturador, asesino y, tal vez, uno de los mejores poetas de su generación.
Wieder tiene la capacidad de ser un símbolo: los múltiples tra-bajos que se le conocen, su vida de leyenda, el estatuto mítico de sus performances, el hecho de que en más de veinte años na-die lo haya visto, todo hace que Wieder pueda ser un individuo cualquiera y, sobre todo, pueda justiicar cualquier fe. El mismo narrador sugiere la relación de su generación con la imagen del infame: “sólo teníamos a Wieder para llenar de sentido nuestros días miserables” (52). Así, el narrador se encuentra siempre fasci-nado y, a la vez, repelido por la igura del teniente. 189
Por otra parte, en la nota que acompaña el libro, el ¿autor? de-clara que el texto es una transcripción (de la que él sólo fue el co-rrector) del testimonio de un amigo, Arturo B. El hecho de que Arturo B. se parezca a Arturo Belano (uno de los protagonistas
189 Por eso la trama sólo puede concluir cuando un tercer personaje, un detective privado, ingresa en la trama. Esa ambigüedad persiste hasta el inal de la novela, en el que el narrador le pide a Romero que no mate a Wieder.
Violencia, política y ficción en América Latina 295
de Los detectives salvajes) y de que Arturo Belano se parezca a Bolaño no hace más que resaltar el juego de dobles que enturbia la enunciación, la metalepsis entre narrador y autor. 190
Se trata, pues, de leer los textos como testimonios y esa lec-tura, fatalmente, torna al narrador/lector un objeto inestable, que cuestiona los motivos mismos por los que es convocado para la investigación. Esa vacilación se hace parte del texto de Estre-lla distante: el relato está plagado de inexactitudes y relatos de segunda mano, de sospechas e hipérboles sobre el destino de Wieder. 191 Esa diicultad está ligada a la posición del narrador, porque Wieder, por toda la repulsión moral que produce es, tam-bién, el “horrendo hermano siamés” del narrador (152) y esa re-lación enturbia la diafanidad moral sobre la que quisiera erguirse el testimonio de la infamia.
Estrella distante se pregunta, pues, por la posibilidad de una lectura (en el sentido literal del término) y de los compromisos que ésta podría comportar. Esa pregunta parece haberse vuelto constitutiva de las relaciones que establece la icción con el testi-monio. Insensatez, de Horacio Castellanos Moya (2004) cuenta la historia del corrector de un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas durante la gue-rra civil en Guatemala. La lectura del relato va exacerbando la paranoia constitutiva del narrador, que inalmente huye del tra-bajo, sólo para descubrir que tenía motivos para la sospecha. Esa
190 Celina Manzoni ha estudiado la compleja red de relevos que sostiene la enunciación de la novela.191 La referencia a otro libro sobre Wieder bien puede servir como metatexto de Estreella distante: “cuando enfrenta a Wieder se agarrota, adjetiva sin ton ni son, intenta no parpadear para que su personaje […] no se le pierda en la línea del horizonte, pero nadie, y menos en literatura es capaz de no parpa-dear durante un tiempo prolongado, y Wieder siempre se escapa” (117-118)
296 Disturbios en la tierra sin mal
paranoia se alimenta de la fantasía del lector del informe, que no deja de encontrar motivos de admiración en el accionar de los militares, que no deja de fantasear con las escenas atroces que el informe relata: fantasías sobre cómo organizar golpes terroristas, sobre cómo torturar bebés, sobre cómo sobrevive un hombre al que le han abierto la cabeza a machetazos.
La prosa de Insensatez se caracteriza por una sintaxis peri-frástica y repetitiva, por la frase obsesiva, exasperante, que se ex-pande maníacamente intentando capturar los sentidos de lo que se lee. Y, sin embargo, y a la vez, la voz de las víctimas permanece inasimilable, resistente a toda glosa o versión. Frases como “no estoy completo de la mente” o “quiero ver al menos los huesos” no pueden ser explicadas, sólo pueden ser citadas, comentadas, apreciadas porque parecen “un verso de de César Vallejo” (123).
Esa operación señala un límite para la relación entre icción y testimonio: la icción se constituye en el margen del testimonio y se da como enunciación la palabra del maldito. Esa palabra está para siempre fuera de lugar: es una palabra poco coniable o poco sensible. Es el lugar que el testimonio no puede referir, el de la lectura y sus consecuencias. Para Bolaño, para Castellanos Moya, la novela se ha tornado un ejercicio que registra la imposibilidad de capturar con precisión los episodios que el relato testimonial parece revelar.
7.
El somero recorrido que acabamos de delinear permite ima-ginar diferentes inlexiones en la relación entre el relato de la violencia política y la icción literaria. En un primer momento, la asíntota entre icción y documento se da a leer como una sus-pensión deudora de la renovación vanguardista: Los de abajo, La vorágine, Huasipungo exponen la violencia de los procesos
Violencia, política y ficción en América Latina 297
históricos en una enunciación que pone por delante el testimo-nio, antes que el buen decir. Esa violencia se presenta como una fascinación que hace saltar las junturas de la novela y provoca lo que la crítica ha leído como malas novelas a las que les falta sínte-sis, claridad ideológica y buen gusto.
En un segundo movimiento, que puede leerse en Operación Masacre (pero también en Condenados de Condado y Cazaban-dido) la tensión se invierte y el testimonio se presenta como ex-pulsado de la literatura, como su revés. Si en el texto de denun-cia es necesario suspender la lógica de la icción, en los inicios del testimonio es necesario expulsar la literatura, colocarse por fuera de sus constricciones.
Conforme esa lógica sea apropiada por la literatura, conforme el testimonio pase a ser un género más dentro de la literatura, en la icción del terror gana prominencia la posición del narrador, ahora objeto de la icción. A partir de la década de los setenta la icción sobre la violencia explicita y despliega lo que la novela de denuncia plegaba para constituirse como relato. La ambigüedad ya no tiene que ver con lo narrado, sino, antes bien, con el foco que lo relata. De ahí que gane espacio el testimonio y el docu-mento como materiales de la icción. Ahora que existe un modo literario de referir los hechos verídicos, la icción se da como tra-bajo señalar la diicultad de esa operación, exhibir lo “real” que sostiene lo verdadero, en términos de Ibargüengoitia. Se ha pa-sado pues, de una relación de exclusión a una relación de jerar-quía por la cual la icción incorpora al testimonio.
Denuncia y suspensión, testimonio y expulsión, lectura e in-clusión parecen ser, pues, los ejes de la relación entre relato y vio-lencia política durante el siglo XX. En todos los casos, la violencia se da a leer como acontecimiento, como resto inapresable, irre-ductible a un conlicto ideológico. Antes bien, se igura como el origen mismo del conlicto ideológico que informa los textos.
298 Disturbios en la tierra sin mal
Y esa diicultad ha redundado en una serie de recursos notable-mente coherente a lo largo del siglo: icciones que enfatizan el lugar del testigo y hacen del fragmento y el montaje su procedi-miento privilegiado. Cómo leer la violencia, lejos de toda ideolo-gía tranquilizadora, parece haber sido la tarea, pues, de algunos de los textos más poderosos del siglo.
Bibliografía
Azuela, Mariano. 1915. Los de abajo. Ed. crítica de Jorge Rufinelli. México: Archivos, 1986.
Azuela, Mariano. 1945. “Los de abajo”. Páginas autobiográicas de Mariano Azuela. México: FCE, 1974.
Balibar, Étienne. 2005. “Violencia: idealidad y crueldad”. Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global. Barcelona: Gedisa.
Bolaño, Roberto. 1996. Estrella distante. Barcelona: Anagrama.Castellanos Moya, Horacio. [2004] 2005. Insensatez. Barcelona:
Tusquets.Danto, Arthur. 1999. Después del in del arte. Buenos Aires: Paidós.Farge, Arlette. 2008. “De la violencia”. Lugares para la historia. San-
tiago de Chile: Universidad Diego Portales.Fuentes, Norberto. [1968] 1972. Condenados de Condado. Buenos
Aires: CEAL.Fuentes, Norberto. 1970. Cazabandido. Montevideo: Ediciones de
la Pupila.Gallegos Lara, Joaquín. [1933] 1994. “Hechos, ideas y palabras.
Vida del ahorcado”. El mordisco imaginario. Crítica de la crítica de Pablo Palacio. Ed. Celina Manzoni. Buenos Aires: Biblos.
Ibargüengoitia, Jorge. [1977] 2000. Las muertas. México: Joaquín Mortiz.
Violencia, política y ficción en América Latina 299
López Nieves, Luis. [1983] 2009. Seva. Historia de la primera inva-sión norteamericana de la isla de Puerto Rico ocurrida en mayo de 1898. Bogotá: Norma.
Manzoni, Celina. 2002. “Narrar lo inefable. El juego del doble y los desplazamientos en Estrella distante.” Roberto Bolaño. La escritura como tauromaquia. Ed. Celina Manzoni. Buenos Aires: Corregidor.
Molloy, Sylvia. 1987. “Contagio narrativo y gesticulación retórica en La vorágine”. Revista Iberoamaericana. Oct. - Dic. 1987: 141.
Rama, Ángel. 1983. “Norberto Fuentes: el narrador en la tormenta revolucionaria”. Literatura y clase social. Buenos Aires: Folios.
Ramos, Josean. 2009. “Seva: un sueño que hizo historia”. López Nie-ves, Luis: Seva. Historia de la primera invasión norteamericana de la isla de Puerto Rico ocurrida en mayo de 1898. Bogotá: Norma.
Rivera, José Eustasio. [1924] 1985. La vorágine. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Rufinelli, Jorge. 1986. “La recepción crítica de Los de abajo”. Ma-riano Azuela. Los de abajo. Ed. crítica de Jorge Rufinelli. México: Archivos.
Walsh, Rodolfo. [1957] 2009. Operación Masacre seguido de La cam-paña periodística. Ed. Roberto Ferro. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Walsh, Rodolfo. [1973] 1996. “Hoy es imposible en la Argentina ha-cer literatura desvinculada de la política”. Entrevista de Ricardo Pi-glia. Ese hombre y otros papeles personales. Ed. Daniel Link. Buenos Aires: Seix Barral.
CONVERSACIÓN EN OLOMOUC:
Horacio Castellanos Moya, Alonso Cueto, Abilio Estévez y Mempo Giardinelli
Enrique Rodrigues-Moura
LOS organizadores del I Coloquio Internacional de Estu-dios Latinoamericanos celebrado en la Universidad Palacký
de Olomouc, tuvieron la amabilidad de adjudicarme la modera-ción de la mesa redonda con los escritores Horacio Castellanos Moya, Alonso Cueto, Abilio Estévez y Mempo Giardinelli. Cada uno proviene de un comarca cultural diferente de América Lati-na, por utilizar un concepto acuñado por Ángel Rama: Améri-ca Central, mundo andino, caribe y cono sur. La relación direc-ta entre el título del coloquio, Literatura y política. Perspectivas actuales, y los escritores invitados, permite constatar que tres de los cuatro han pasado por la experiencia del exilio por motivos políticos, y que los cuatro muestran un mayor o menor compro-miso social, crítico, con la cosa pública de sus países de origen: a día de hoy, dos residen fuera (Castellanos Moya, en los Esta-dos Unidos; Estévez, en Barcelona) y dos en sus lugares de ori-gen (Cueto, en Lima; Giardinelli, en el Chaco). Este citado com-promiso socio-político se aprecia, a veces, en sus declaraciones como autores empíricos, pero sobre todo durante la lectura de sus textos literarios, los cuales permiten una legítima interpreta-ción en clave de crítica o relexión políticas. Culturalmente, los
304 Disturbios en la tierra sin mal
cuatro se socializaron en diferentes rincones de América Latina y en tiempos de la Guerra Fría, hecho histórico que recorre sus libros y deja huellas. Siguiendo estas huellas, comenzamos el de-bate en Olomouc y lo prolongamos en el tiempo y en el espacio virtual durante algunas semanas. Sus consideraciones se recogen a continuación.
Horacio Castellanos Moya: “¿Cómo narrar lo inenarrable?”
Tomo la novela Insensatez, del año 2004. El protagonista na-rra en primera persona su trabajo. En un país centroamericano, huyendo del suyo, es invitado, previo pago, a participar en un proyecto de lo que se ha venido denominando en América Latina como comisión de la verdad, esos loables y nunca suicientemente elogiados programas tan comunes en el continente que rescatan las voces de las víctimas. El trabajo del protagonista y narrador de Insensatez es revisar el estilo de los testimonios ya recopila-dos. Se trata de entrevistas a víctimas indígenas, casi todas vícti-mas de los grupos paramilitares o incluso de los propios milita-res. Como dice el propio texto: “[E]l ejército había obligado a la mitad de la población a que asesinara a la otra mitad, que mejor que el indio matara al indio y que los vivos quedaran marcados” (Castellanos Moya, 2004: 151). Lo que llama la atención de es-tos testimonios son algunas frases que el narrador nos permite leer, frases que son como versos de poemas labrados a concien-cia, frases que actualizan el dolor de las víctimas y, además, en un lenguaje nuevo; es decir, versos en lengua española pero con una sintaxis diferente, posiblemente indígena. Frases, versos, que marcan al lector: Leo algunas de estas frases que, aisladas, fun-cionan como versos lapidares:
Violencia, política y ficción en América Latina 305
Yo no estoy completo de la mente (1)Tres días llorando, llorando que le quería yo ver... (32)Pero cuando vamos a poner la vela no hay donde la vela
[poner (32)Porque para mí el dolor es no enterrarlo yo... (32)Lo que pienso es que pienso yo... (43)Tanto en sufrimiento que hemos sufrido tanto con ellos (43)Hasta a veces no sé cómo me nace el rencor y contra quién
[desquitarme [a veces (68)
Entonces se asustó y enloqueció de una vez (82)No son decires sino que yo lo vi cómo fue el asesinato de él (82)Porque yo no quiero que me maten la gente delante de mí (82)Si yo me muero, no sé quién me va a enterrar (104)Que siempre los sueños allí están todavía (122)
Con Adorno y la barbarie nazi como trasfondo, me surgen las siguientes preguntas: ¿cómo narrar el horror? ¿Con qué palabras se puede relatar lo inenarrable? Y aún más, más doloroso y ambiguo: ¿Cómo convivir con el poder de la palabra capaz de recoger, retra-tar y transmitir la violencia por medio de una forma poética bella?
HCM: El horror ha existido desde siempre y ha sido narrado también desde siempre. El hombre no es más bueno ni más malo con el paso del tiempo; la evolución no existe en lo que respecta a las pasiones y la vida interior del ser humano. Me parece una idea supericial magniicar el siglo XX con respecto a la barbarie hu-mana; ahora somos más habitantes sobre el planeta y la tecnolo-gía se ha desarrollado a niveles inimaginables (en unos pocos se-gundos el gobierno de Estados Unidos borró del mapa alrededor de 100 mil japoneses con la bomba de Hiroshima, algo tan ho-rrible como el Holocausto). Pero el germen del mal en el corazón del hombre ha sido el mismo desde el comienzo de la historia
306 Disturbios en la tierra sin mal
hasta ahora. Y eso me parece que no cambiará. Una vez que los demonios de la barbarie se desatan y encuentran una razón a su medida, la historia se repite.
Pero vayamos entonces a nuestros orígenes: ¿cómo narró Ho-mero el horror en La Iliada o cómo lo hicieron los trágicos? ¿Cómo lograron narrar lo inenarrable y transmitir la violencia y el horror a través de una forma poética bella? El reto es el mismo, ya sea que se cuente la guerra de Troya, la invasión napoleónica de Rusia, la guerra civil salvadoreña o la invasión estadounidense de Afganis-tán. ¿Cuál es la fórmula o las fórmulas a las que se ha recurrido para convertir la barbarie en una obra de arte literaria? Yo no me atrevería a hablar con certeza sobre ello, ni a entrar en particulari-dades. Puedo mencionar un elemento nada más: la literatura asume y profundiza en la naturaleza compleja y contradictoria del ser hu-mano, sin limitarse a explicarlo a través de las gafas ideológicas o políticas. Por ejemplo, para entender la Segunda Guerra Mundial, me ilustra mucho más esa novela maestra que es Vida y destino (1959-1980), de Vasili Grossman, que los golpes de pecho de los ilósofos marxistas que se sorprendieron al descubrir que ninguna ideología libra al hombre del ejercicio y el placer del crimen.
ERM: Citas una novela política por excelencia, la de Vasili Grossman. En ella, el protagonista, cientíico, arriesga su posición profesional y social por no apoyar medidas políticas en la organi-zación de su laboratorio. Debido a su excelencia académica, no es condenado por entorpecer el avance del supuesto comunismo de las ciencias puras, ni se le recuerda su condición de judío, y el pro-tagonista recupera su prestigio perdido; lo que le hace relajar la atención. Páginas más adelante, le hacen irmar un maniiesto cla-ramente político, contrario a sus ideas, y ya no tiene fuerzas ni ga-nas para volver a rebelarse. El Estado totalitario lo ha envuelto en sus poderosos tentáculos. Para narrar el horror con conocimiento de causa, para hacerlo obra literaria, ¿a qué distancia tiene que
posicionarse el escritor del poder? Vasili Grossman vivió, como pe-riodista y en la primera línea del frente, la batalla de Stanligrado. ¿Ayuda esa proximidad real del autor empírico respecto al espanto y a la maldad a elevar las cotas de autenticidad de la narración?
HCM: Es una tema complejo, con muchas aristas, en espe-cial porque no hay una fórmula que explique todos los casos. En primer lugar, la novela de Grossman no es sólo política, sino que tiene muchas capas, se mueve en diversos mundos, todos afec-tados por la guerra, claro, pero a su amplio conocimiento de los mundos que describe corresponde una enorme profundidad psi-cológica (se aventura a honduras horribles del ser humano, como el de la judía que va en el tren a morir en el campo de concentra-ción nazi, un relato basado, al parecer, en el caso de la propia ma-dre de Grossman). ¿Fue el hecho de estar en la línea de batalla lo que le permitió a Grossman una visión tan amplia, polifacética y honda? No estoy seguro de ello. Muchos otros escritores estuvie-ron en la línea de batalla y no pudieron componer una obra de tal envergadura. ¿Fue su cercanía al poder militar soviético en ese momento lo que le permitió entender todas las dimensiones de la guerra? Tampoco estoy seguro. Por supuesto que la experiencia de la acción contribuye a que el escritor recree con mayor intensidad el mundo que describe: Grossman no hubiera podido comenzar Vida y destino con los combates casa por casa en la batalla de Sta-lingrado sin un conocimiento de primera mano de la cotidianidad del combate; de igual forma, Stendhal no hubiera podido comen-zar La Chartreuse de Parme (1839-1841) con Fabrizio del Dongo perdido en la batalla de Waterloo, si no hubiera participado en la invasión de Rusia con las tropas napoleónicas. Y qué decir de Tolstoi, ¿hubiera podido escribir Guerra y paz (1865-1869) sin ha-ber formado parte del ejército ruso en la guerra del Cáucaso?
La cercanía al poder también puede ser una experiencia muy enriquecedora para el escritor, pues las pasiones que se desatan
308 Disturbios en la tierra sin mal
en las luchas intestinas por el poder son una materia prima riquí-sima para la literatura. Pero creo que aquí sí hay una especie de ley infalible: el escritor puede acercarse al poder mientras se nu-tre de experiencias, pero jamás podrá escribir su obra si perma-nece atado a ese poder, pues lo que más odian los poderosos es verse desnudados por una pluma ailada. Podemos volver al caso de Grossman: sólo pudo escribir Vida y destino cuando ya es-taba purgado por el poder soviético y esa novela pasó inédita un par de décadas, luego de la muerte del autor, y solo fue publicada gracias a que una copia del manuscrito pudo ser sacada a Suiza (1980) antes de que la encontraran los comandos de la KGB, que barrieron el apartamento del escritor en busca de ella.
Por supuesto que cada escritor es un caso y no hay fórmulas, como dije antes. De otra forma, es imposible explicarse que qui-zás el mayor diseccionador de los intríngulis del poder de todos los tiempos, William Shakespeare, nunca haya estado cerca de la corte inglesa, hasta donde se sabe.
ERM: Para cerrar el círculo, para volver a Horacio Castellanos Moya, ¿cómo deinirías tu proximidad respeto al poder en El Sal-vador? Es decir, sin necesidad de confesiones personales, pero te-niendo en cuenta que en países pequeños las familias letradas se co-nocen, se pelean, optan por opciones ideológicas contrarias –hecho que se aprecia en varias de tus novelas–¿cómo observas tu biogra-fía en el marco político salvadoreño? Quizás tu interés por la igura de Roque Dalton (1935-1975) venga de una voluntad de conocer tu espacio en el sistema intelectual salvadoreño, de situar tu parti-cularidad en el conjunto de los demás, con quienes interactúas por medio de la escritura. Tus letras, además, te llevaron al exilio, por tu novela El asco (1997), pero, literariamente –quizás también sen-timentalmente–, todavía están muy próximas a América Central.
HCM: No tengo ninguna proximidad con los detentadores del poder político y económico de El Salvador, ni con los de la derecha
Violencia, política y ficción en América Latina 309
ni con los de la izquierda que ahora gobiernan. Los primeros, que gobernaron hasta el 2009, me tuvieron bastante animadversión, que quizás a esta altura se ha convertido en desprecio; de los se-gundos no tengo noticias. He vivido 15 años fuera del país y me he desvinculado de todo. Algunos amigos siguen mi obra litera-ria y supongo que habrá un grupo muy reducido de personas que ha leído alguno de mis libros, luego de El asco. El Salvador es un país con muy poca vida literaria; se lee poquísima literatura y a los círculos de poder no les interesa. Mi biografía en el marco político salvadoreño es algo en lo que no pienso; carece de sentido perder el tiempo en ello. Dalton es la igura más conocida del país, más que por su obra, por las circunstancias truculentas en las que fue asesinado. 192 Yo admiro su poesía (no toda, claro, porque fue un poeta vasto e irregular) y veo en su vida un destino marcado por la tragedia. Ahora bien, tienes razón al decir que yo sigo atado al país en lo que respecta a mi escritura, pero no es al país que ahora existe, no al país actual, sino al quedó en mi memoria y que cada vez se distorsiona más por la lejanía y el paso del tiempo.
Alonso Cueto: “Los conlictos son un tesoro para el escritor”
Me interesa referirme a la novela La hora azul (2005), que cuenta la historia de un abogado bien situado, con una buena y ascendente posición económica y social en el marco de la clase media limeña. De pronto, se ve confrontado, de forma inespe-rada, con el interior del país, con un otro Perú que también es
192 El poeta comprometido Roque Dalton fue asesinado por sus propios com-pañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo salvadoreño, acusado de ser agen-te de la CIA, y sin un juicio con las mínimas garantías legales. (nota de ERM)
310 Disturbios en la tierra sin mal
Perú más, para él, un Perú casi irreconocible. Este abogado des-cubre que su padre, capitán del ejército y con quien desde la in-fancia casi no había tenido contacto, durante el tiempo que es-tuvo destinado en Ayacucho combatiendo a los guerrilleros de Sendero Luminoso, se dedicaba a torturar, violar y maltratar, de forma sistemática, a los peruanos de la región, a los despecti-vamente denominados “terrucos”. Este padre militar y tortura-dor, según descubre el abogado limeño, se enamoró de una de sus víctimas, pero ésta, tras un tiempo de cautiverio, astuta, lo-gra huir en la noche, en “la hora azul de la primera madrugada” (Cueto, [2005] 2007: 272). La víctima huye pero ya lleva en su vientre un futuro hijo, hijo de ella y del capitán, luego medio hermano del acomodado abogado de Miralores, el pudiente ba-rrio de Lima. Un hijo peruano por ambos costados, “terruco” de Miralores o miraloreño “terruco”, propiciado por un represen-tante de la Defensa Nacional. Pero a la vez un hijo inexistente, pues no existe o no es común dicha unión de padres y, cuando la corporeidad o la violencia lo propicia, pasa a ser un hijo invisible en el marco de la sociedad peruana contemporánea.
Al fallecer el padre, atando varios indicios su hijo descubre, preguntando aquí y allá, esta historia oscura de la vida del padre militar, que lo hace sumergirse en la historia reciente del país, al tiempo que en su vida privada. Comienza la búsqueda de las vícti-mas, la mujer violada por su padre y su medio hermano, y se aden-tra incluso físicamente en el interior del país: un viaje geográico, de clase social, cultural. Descubre un país que le era desconocido, con una carga de violencia inimaginable, extraña a su mundo.
El libro funciona, entonces, como un medio para recuperar la memoria de los sin voz, de los derrotados, de los subalternos. Se puede interpretar La hora azul como una escritura que busca in-corporar al imaginario peruano la memoria comunicativa de los olvidados o ignorados, aquella memoria que sólo se transmite de
Violencia, política y ficción en América Latina 311
padres a hijos, aquella que no sale en los manuales de historia y no ocupa estancias en los museos nacionales. El protagonista, este abogado limeño, conoce otro Perú y quiere contarlo, rela-tarlo, que no se olvide: “No voy a olvidarlos” (274). El protago-nista escribe para hacer Perú.
En este sentido, le pido a su autor que relexione sobre esta idea: los libros, la literatura, los escritores como formadores de memoria colectiva, de memoria histórica. El poder de la palabra hecha icción en la conformación de la memoria histórica (na-cional o no).
AC: Siempre me interesó ese aspecto de la narrativa como la recuperación de la voz de los olvidados. A diferencia de la histo-ria, los individuos que le interesan a la literatura no son solamente los protagonistas de una época, sino los personajes secundarios, los anónimos, los que han sufrido de forma privada. Siempre me llamó la atención la frase de Balzac según la cual la narrativa es la “l’histoire privée des nations”. 193 Yo viví gran parte de la guerra de Sendero Luminoso en Lima, pero mi visión estaba parcializada, porque estaba en un barrio relativamente acomodado. Había via-jado a Ayacucho durante el conlicto, pero no había hurgado real-mente en la vida de los que sufrían o habían sufrido la guerra de cerca. Cuando decidí escribir el libro, viajé otra vez a Ayacucho, me entrevisté con algunos ex-soldados y ex oiciales. También co-nocí a dos senderistas retirados. Pero lo más duro fue hablar con la gente de la calle en Ayacucho y en los barrios de los inmigran-tes en Lima. Muchos de ellos, de una manera casual, cargaban con varias historias de muertos a sus espaldas: amigos, parientes,
193 Cita que se puede leeren el prefacio de la segunda parte del conjunto de ensayos que Honoré de Balzac reunió bajo el título de Petites Misères de la vie conjugale (1830-1846). (Nota de ERM)
312 Disturbios en la tierra sin mal
vecinos. Todos contaban cómo habían sabido de la muerte o visto morir a todos ellos. Las historias de muertos siempre son las más inolvidables. Pero estaban también las historias de los héroes anó-nimos. Uno de los testigos me contó la historia de un profesor que se negó a cantar el himno senderista delante de sus alumnos y fue ejecutado en el salón de clase por los terroristas. Otro me contó de cómo habían descolgado el cuerpo de un amigo que los sen-deristas habían atado a un árbol, para poder enterrarlo con dig-nidad. Me parece que la narración es un intento por explorar las posibles conductas del ser humano, aquello que somos capaces de hacer. Nuestra verdadera identidad sólo se revela frente al riesgo, a la aparición de lo inesperado. Y es por eso que las guerras son un escenario privilegiado para este camino de exploración.
Lo que el protagonista de la novela descubre es que el uni-verso de extraños que él ignoraba estaba compuesto también por gente muy cercana a él. Los extraños y los “enemigos” habían convivido en las mismas ciudades o incluso en los mismos ba-rrios. Me interesaba especialmente ese contexto, pues el protago-nista descubre que todo aquello que le había parecido ajeno a él, había convivido en su interior: la vida de su padre, la de su her-mano y la de él mismo. Este es un hecho muy común en la Amé-rica Latina: sociedades que viven divididas, separadas en bloques raciales, culturales, sociales y económicos. Estas áreas de la socie-dad no tienen comunicación entre sí hasta que ocurre un evento como una guerra civil que las pone en comunicación. Lo que creo que descubre el protagonista y lo que me interesa enfatizar es que la pureza nunca ha existido y que todos los seres humanos somos expresión de esa permanente mezcla que ha sido la historia de la civilización. Un género tan híbrido, impuro, mestizo como la novela es el mejor vehículo para expresar esa variedad.
Creo que en general en el mundo de hoy vivimos un proceso de mestizaje cultural que es una de las razones por las que ésta es
Violencia, política y ficción en América Latina 313
una época tan atractiva para un escritor. En las ciudades de Eu-ropa y de Estados Unidos, por primera vez coexisten personas de orígenes tan distintos en los mismos espacios públicos. Ésta es una historia que los peruanos conocemos desde hace muchos años, porque nuestro país siempre ha sido un punto de encuen-tro de migrantes de Europa, Asia y África. Esta multiplicidad de culturas ha sido causa de nuestra riqueza y también de nuestros conlictos. Esos conlictos son los que han producido muchos de nuestros traumas. Pero los conlictos son un tesoro para un es-critor, porque no hay una historia sin conlictos. Es por eso que ser un escritor peruano es un privilegio. Es un país más lleno de Historia y de historias.
ERM: La cita de Balzac que comentas la utilizó Mario Var-gas Llosa en su novela Conversación en la Catedral (1969), a modo de epígrafe. Tiene una función poética innegable: avisa al lector de qué tipo de libro tiene entre manos, qué proyecto li-terario persiguen las páginas que va a leer. Esa visión totaliza-dora, con voluntad de abarcar una sociedad, de describirla y de buscar entenderla, se aprecia en La hora azul. Una novela con una importante voluntad referencial; por ejemplo, el libro Las voces de los desaparecidos, publicado por la Defensoría del Pue-blo (2001), que se cita en la novela (159), existe, y cuenta quince historias personales desgarradoras 194; o, por citar otro ejemplo, la anécdota que me acabas de relatar, acerca del deseo de ente-rrar dignamente a una víctima, a modo de Antígona, también se narra en la novela: “y allí lo colgarón al señor Zárate. Allí lo de-jaron pero advirtieron a la población de que nadie debía sacar el cuerpo de allí para enterrarlo. Pero a ese muchacho Chipana le
194 El 28 de agosto de 2003 se presentaría el más completo Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que cita ese texto de 2001.
314 Disturbios en la tierra sin mal
daba pena ver al señor Zárate colgado en el árbol, le daba pena verlo, así que una mañana se juntó con un grupo de amigos y lo bajaron al cuerpo del señor Zárate y lo enterraron.” (190). Ob-servando, además, que el protagonista narra en primera persona su historia, con vocación de tener lectores –“quizá algún día, en algún lugar, Guiomar podrá leer este libro” (184)–, que el inal otorga cierta esperanza de reconciliación nacional, y, muy impor-tante, que el abogado protagonista narra hechos que un “autor contratado” ha mejorado con “su maldito estilo y su nombre en este libro” (14), el lector puede llegar a fantasear con la idea de que el Alonso Cueto empírico no se conforme sólo con la icción, quizás incluso que desconfíe de ella para transmitir su mensaje. Como si hubiese demasiado en juego para dejarlo sólo en manos de la icción. Me interesan tus observaciones al respecto.
AC: La historia del señor Zárate y la de Quinta Chipana pro-viene de hechos reales, que investigué durante los años de pre-paración de la novela. Incluso la novela está dedicada a Chipana. Hay muchos otros nombres y situaciones que recogí de mis via-jes a Ayacucho y a Huanta. Estas historias son injertos de reali-dad en una historia icticia que, sin embargo, está basada en una historia real, algunos de cuyos protagonistas todavía están vivos. En realidad, todas estas historias, incluso las más reales, son esen-cialmente icticias, porque están incorporadas a un género icticio que es la novela. Y aún así, siento que la relación de la novela con la realidad es tan fuerte que serían incomprensibles sin una no-ción de la época histórica y de la violencia de esos años. Si pudié-ramos suponer que esta historia fuera totalmente inventada, hu-biera ocurrido solo en la imaginación del autor, si nunca hubiera existido Sendero Luminoso o la represión del ejército, o las per-sonas y la situación en las que se basó, nuestra percepción de ella sería totalmente diferente. Esta relación esencial con la realidad es lo que la novela necesita para lograrse como icción. Al mismo
Violencia, política y ficción en América Latina 315
tiempo, creo quela icción no acepta la realidad en su transcrip-ción directa. Necesita que los materiales se organicen, se armoni-cen de algún modo. Incluso las situaciones que pueden ser repeti-tivas y banales en la vida real necesitan transformarse en la icción.
Sin embargo, creo que tienes razón al suponer que hay como un intento por trascender la icción, para transmitir la verdad que la historia busca transmitir. Creo que la narrativa sigue existiendo porque cada situación humana sigue teniendo matices nuevos. Un escritor busca nuevas palabras, nuevas expresiones, nuevos estilos que se adapten a lo que esa situación ofrece. Sin embargo, siempre siente la frustración de que las palabras no son en sí mismas sui-cientes. Me parece que la frustración frente a las palabras, la lucha con ellas, es esencial al trabajo de un escritor. Cualquiera que se sienta satisfecho con el medio, no va a buscar agotarlo y explo-tarlo, para adecuar las palabras a los contenidos y emociones sin-gulares que busca transmitir. En cierto sentido, he buscado siem-pre una literatura testimonial, que suprima los adornos, incluso los más elementales (“el maldito estilo”), en el registro de la rea-lidad. El interés de un escritor está en la creación de un lenguaje complejo y verdadero que esté a la altura de la realidad personal y social que busca expresar. Pero es un proyecto que nunca podrá realizar del todo. Lo que queda son los restos de esa búsqueda.
ERM: Estoy muy de acuerdo contigo en que, sin nuestro co-nocimiento de los hechos históricos de la reciente violencia en el Perú, los funtamentales elementos referenciales de la novela no tendrían coherencia y su universo narrativo, sin esa relación con el mundo extra-novelesco, no transmitiría esa conmovedora fuerza ética, quizás uno de los mayores logros de La hora azul. Cuando pase el tiempo, cuando la memoria comunicativa –la que se man-tiene viva pasando de generación a generación– haya hundido en el olvido lo que fueron esos años de terror y miedo, cuando ese mundo referencial sólo se encuentre en los libros de historia,
316 Disturbios en la tierra sin mal
quizás la recepción de la novela sea otra. Muy posiblemente. En ese sentido, adentrándonos en ese hipotético futuro, quizás la obra narrativa de Alonso Cueto sea interpretada como un intento de transmitir memoria histórica a sus conciudadanos, consciente de que la literatura tiene ese poder transmisor que no alcanza el discurso historiográico, por ejemplo, pues facilita que el lector suspenda, a ratos, el juicio analítico, y se deje embargar por lo que lee, por las tramas narrativas y personajes del mundo de la icción. La duda crítica, si viene, viene después, no siempre du-rante el propio acto de lectura. Creo que esta airmación interpre-tativa es más que plausible para La hora azul, pero también acep-table para la novela La venganza del silencio (2010), encuadrable en el género policial, pues el destinatario de las averiguaciones es el futuro hijo del narrador, que deberá conocer, ése es el deseo del protagonista, la historia de su familia: “Sabrá de todos ellos. Quizá aprenderá con nosotros a conocerlos. Incluso a quererlos.” (Cueto, 2010: 319). Sólo conociendo la cambiante identidad de uno mismo, sea la genética o la colectiva, uno puede conocerse, soportarse, quizás quererse. ¿Qué opina el autor empírico Alonso Cueto sobre esta posible poética de la obra narrativa de Alonso Cueto? Y una pregunta menor, más rápida, ¿quién es Quinta Chi-pana, a quien has citado antes y a quien dedicas la novela La hora azul?: “A Quinta Chipana y a sus amigos de Vilcashaumán” ([9]).
AC: Antes que nada, te contesto sobre Quintiliano Chi-pana. La historia que se cuenta en la novela es cierta. En los años ochenta, los senderistas entraron a Vilcashuamán, descu-brieron que el señor Luis Zárate había vendido algo de comer a los soldados y lo ejecutaron. Luego colgaron su cadáver en la plaza pública del pueblo, advirtiendo que los pobladores no de-bían bajarlo de allí. Chipana y sus amigos conocían al señor Zá-rate y tuvieron pena de verlo colgado así. En la noche, lo descol-garon, lo enterraron y luego huyeron hacia el cerro. Esa noche
Violencia, política y ficción en América Latina 317
durmieron en unas cuevas. Por la mañana, tomaron un ómnibus que fue interceptado por los senderistas. Felizmente para ellos, ninguno de los senderistas sabía lo que habían hecho y no les hi-cieron daño. Quinta Chipana vive hoy en Lima, aunque muchos de los recuerdos de la guerra no lo dejan ni lo dejarán tranquilo.
Esta historia me sirve para contestarte a la otra pregunta, por-que me parece que una de mis intenciones en la novela era dar cuenta de actos heroicos y anónimos, que evidentemente el pe-riodismo ignora u olvida y que la Historia no toma en cuenta. Lo que creo es que la novela como género tiene el privilegio del salto imaginativo y verosímil de la realidad, el acceso a esa zona privada que puede razonarse como real, pero que no está com-probada por las exigencias del periodismo y de la historia. La ilu-sión de realidad que da la literatura es curiosamente mayor a la de estos géneros que practican una idelidad a lo real. La imagina-ción puede ser el instrumento más adecuado para llegar a la ver-dad histórica o a su representación. Pero también está claro que este salto es con frecuencia arbitrario en la narrativa o el teatro. No hay más que ver obras históricas como Richard III (ca. 1591), de Shakespeare, o la descripción de la batalla de Waterloo en Les Misérables (1862), de Victor Hugo, para entender que son ver-siones que cambian eventos históricos, pero que han tenido un efecto persuasivo mayor al de los libros de historia. El Richard III más popular será el de Shakespeare y no el de los historiadores.
Me interesa que ese salto imaginativo sea responsable, verosí-mil y adecuado a la realidad, aunque sé que siempre lo será desde el punto de vista del escritor. Pero mi intención sí era reconocer diversos aspectos del heroísmo anónimo que las guerras revelan y sugieren. En muchos otros libros míos me han interesado tam-bién los héroes anónimos, no en situaciones de guerra sino de vida cotidiana. En un pasaje de Middlemarch: A Study of Provin-cial Life, de George Eliot, un personaje le dice al otro que “for
318 Disturbios en la tierra sin mal
the growing good of the world is partly dependent on unhistoric acts; and that things are not so ill with you and me as they might have been, is half owing to the number who lived faithfully a hidden life, and rest in unvisited tombs.” 195
Esta percepción del mundo como la creación de unos héroes anónimos, que hoy descansan en tumbas olvidadas, es lo que más me interesa. En cierto sentido la narrativa es un modo de ha-cerles justicia. Creo que la narrativa ofrece la versión de personas que deciden continuar con sus vidas, a pesar de todas las razo-nes que hay para no hacerlo. Lejos de motivaciones ideológicas, doctrinarias o religiosas, los personajes que me interesan deciden vivir un poco al estilo sencillo de los de Chéjov, un autor por el que guardo veneración. Ese impulso instintivo por seguir con su vida, en medio de todas las adversidades, es el acto heroico esencial de los seres humanos. Registrar ese impulso y contar sus pormenores es la razón por la que la narrativa es, en último sen-tido, un homenaje a la capacidad de las personas por resistir y por continuar. Es evidente que el haber nacido y haber crecido en un país como el Perú me ha dado incontables ocasiones de ser tes-tigo de estas hazañas. La cita que haces de La Venganza del Si-lencio es otra muestra, que en este caso me revelas a mí mismo, de que eso es lo que más me apasiona del género.
Abilio Estévez: “La literatura es una forma de superación de las fracturas de la realidad”
Abilio Estévez posee una amplia obra publicada en varios gé-neros: novela, cuento, poesía y teatro. Me detengo en una novela
195 Concretamente, son las palabras que cierran la novela, publicada por primera vez en 1871-72. (nota de ERM)
Violencia, política y ficción en América Latina 319
breve bastante reciente: El bailarín ruso de Montecarlo (2010). El protagonista, intelectual cubano de nombre Constantino Au-gusto de Moreas, llega a España para impartir una conferencia sobre José Martí. Decide, sin hacer ruido, exiliarse; y viaja a Bar-celona. El libro narra en primera persona sus relexiones, sus re-cuerdos. Hay unos comentarios que, en función de la temática en torno a literatura y política, me han interesado sobremanera. Se trata de lo que le ocurrió al protagonista de El bailarín ruso de Montecarlo en el año 1969. Aventuró, al hilo de unas propuestas de intelectuales norteamericanos, que había “rasgos homosexua-les en la personalidad de José Martí” (Estévez, 2010: 91). El pro-tagonista, por entonces joven, aprovechó el lance y escribió un breve texto: “[...] escribí un ingenuo (o estúpido) artículo para la revista de la Escuela de Letras. Dos o tres páginas, no más, en las que trataba de explicar que la grandeza del apóstol de nues-tras guerras de independencia no podía quedar mermada por una homosexualidad supuesta. [...] [E]xpuse que, aun cuando fueran ciertas las suposiciones, su calvario y su heroísmo quedaban in-tactos.” (92). Es decir, el protagonista y narrador de la novela dis-cute la pertinencia o no de una homosexualidad en potencia de José Martí, luego ejerce una crítica subversiva, no obstante mera-mente teórica, contra la revolución cubana. La propia narración lo anticipa escasas líneas antes: “Una revolución, si es verdadera, no admite desviaciones. Y la mariconería es una desviación”. (91). En el marco de esta icción, observamos la violencia implícita que posee el verbo; y en este caso, en principio, sólo en potencia. Me interesaría conocer tu opinión al respecto, arrancando en tu no-vela El bailarín ruso de Montecarlo y adentrándote en la Cuba revolucionaria de la Guerra Fría.
AE: En este caso la icción nace de una cierta dosis de verdad. Recuerdo la polémica sobre los rasgos homosexuales de Martí que algunos académicos norteamericanos encontraban en sus
320 Disturbios en la tierra sin mal
poemas “Al buen Pedro” y “Homagno audaz”, de Versos libres, donde, entre otros versos enigmáticos, aparecen estos:
«¡Máscara soy, mentira soy, decía;Estas carnes y formas, estas barbasY rostro, estas memorias de la bestia,Que como silla a lomo de caballoSobre el alma oprimida echan y ajustan,–Por el rayo de luz que el alma míaEn la sombra entrevé, –no son Homagno!» 196
Y recuerdo las respuestas “contundentes” de Cintio Vitier y Fina García Marruz, dos críticos y estudiosos de la obra de Martí, muy católicos y muy aines al gobierno de Castro (en esto del ca-tolicismo y de la ainidad al gobierno la contradicción es sólo apa-rente), quienes salieron al paso de estas “calumnias”, puesto que para ellos se trataba de una maniobra de los “enemigos de Cuba” para “deshonrar” al Apóstol; esto signiicaba “desapostolizarnos”, o, lo que es lo mismo, dejarnos huérfanos de esa igura fundacio-nal, y, por tanto, despojarnos de la patria. El menoscabo, el es-tigma del pater, nos desamparaba y dejaba, consecuentemente, sin patria. Recuerdo que en esos años, desde mi juventud y desde el reconocimiento de mi propia homosexualidad, no entendí por qué algunos rasgos de homosexualidad en Martí, o una homose-xualidad total (e increíble, ya lo sé: el propio Martí mostró su ho-mofobia en los ensayos que le dedicó a Walt Whitman y a Oscar
196 Versos del poema “Homagno”, publicado en Versos libres (1891). Aquí, citado de Martí, José (1985). Poesía completa. Edición crítica a cargo del Cen-tro de Estudios Martianos. Ciudad de la Habana: Letras cubanas, volumen 1, p. 82. (nota de ERM)
Violencia, política y ficción en América Latina 321
Wilde) tendrían que dejarnos sin Apóstol. ¿Qué deterioro podía sufrir el mito Martí aun cuando hubiera sido en efecto un homo-sexual? ¿No era, en rigor, motivo de mayor admiración? Desde mi punto de vista, su igura adquiría por eso un mayor heroísmo. ¿Había algo de aún más heroico que un homosexual del siglo XIX, en una sociedad como la cubana del siglo XIX, organizara los elementos tan distantes, disímiles, conlictivos (entre los que se hallaban los egos recalcitrantes y machistas de tantos guerreros) para levantar en armas a todo un país? Eso fue lo que yo pensé. Mi personaje fue, no obstante, más allá, y escribió un artículo que no se publicó. No discutía la homosexualidad improbable de Martí, sino el hecho de que tocar lejanamente esa probabili-dad no lo despojaba del apostolado. En la icción, mi personaje es castigado, aunque termina convirtiéndose él también en un espe-cialista en la igura y la obra de José Martí. Aunque esto ya entre en el campo de la especulación, creo que en la realidad hubiera sido peor. Desde muy pronto, la revolución había comenzado una escalada contra la homosexualidad (sobre todo contra la mascu-lina: la homosexualidad femenina fue siempre más tolerada por los dirigentes de la revolución). Una escalada en todos los terre-nos; principalmente en su lado más visible y habitualmente vul-nerable, el de la cultura. Quizá sería mejor decir que no había comenzado, que se iba extendiendo inexorablemente. Su origen había tenido lugar mucho antes, y poco a poco. De modo que mi país —el país en el que nueve años antes había triunfado una re-volución— comenzaba por demostrar la falsedad de la vehemente pintada del centro Censier de París (Université Sorbonne Nouve-lle - Paris 3): “L‘émancipation de l’homme sera totale ou ne sera pas”. Innumerables actores, actrices, escritores, pintores, músicos, fueron expulsados de sus puestos de trabajo, de las escuelas donde daban clases. Se les llamó “parametrados”. La fea palabra quería decir que “no cumplían con los parámetros sociales”. A pesar de
322 Disturbios en la tierra sin mal
las recientes disculpas de Fidel Castro por la persecución homo-sexual de aquellos años, al diario mexicano La Jornada —en las que llegó a justiicarse con el argumento de que demasiados pro-blemas de “vida o muerte” le impidieron atender esa injusticia—, lo cierto es que en un temprano y agresivo discurso de 1963, y que se puede consultar en la red sobre las “desviaciones sociales e ideológicas”, el jefe de la revolución había declarado:
Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos (RISAS); algu-nos de ellos con una guitarrita en actitudes “elvispreslianas”, y que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. Que no confundan la serenidad de la Revolución y la ecuanimidad de la Revolución con debilidades de la Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degenera-ciones (APLAUSOS). La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. ¿Jovencitos aspirantes a eso? ¡No! “Árbol que creció torcido...”, ya el remedio no es tan fácil. No voy a decir que vayamos a aplicar medidas drásticas contra esos árboles tor-cidos, pero jovencitos aspirantes, ¡no! Hay unas cuantas teorías, yo no soy cientíico, no soy un técnico en esa materia (RISAS), pero sí observé siempre una cosa: que el campo no daba ese sub-producto. Siempre observé eso, y siempre lo tengo muy presente. Estoy seguro de que independientemente de cualquier teoría y de las investigaciones de la medicina, entiendo que hay mucho de ambiente, mucho de ambiente y de reblandecimiento en ese pro-blema. Pero todos son parientes: el lumpencito, el vago, el elvis-presliano, el “pitusa” (RISAS). ¿Y qué opinan ustedes, compañe-ros y compañeras? ¿Qué opina nuestra juventud fuerte, entusiasta, enérgica, optimista, que lucha por un porvenir, dispuesta a traba-jar por ese porvenir y a morir por ese porvenir? ¿Qué opina de to-das esas lacras? (EXCLAMACIONES.) Entonces, consideramos
Violencia, política y ficción en América Latina 323
que nuestra agricultura necesita brazos (EXCLAMACIONES DE: “¡Sí!”); y que esa gusanera lumpeniana, y la otra gusanera, no confundan La Habana con Miami. […] 197
En 1965 se abrieron los campamentos militares para recluir a homosexuales, religiosos, delincuentes potenciales y potencia-les “contrarrevolucionarios”. La revolución no sólo encerró a de-lincuentes, sino a “posibles” delincuentes, en una extraordinaria fusión entre la potencia y el acto. Se apartó del “proyecto social” o del “proceso”, como entonces se decía, a aquellos que, frente al destino maniiesto de la patria, mantenían una “conducta im-propia”. Se crearon las llamadas UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción). Setenta años después del desafortunado Valeriano Weyler y su diabólica idea de la reconcentración, 198 veinticinco después de los campos nazis de encierro para judíos y otras “lacras”, volvían a abrirse en el mundo los campos de con-centración. Que fueran de “escala menor”, que no concluyeran en cámaras de gas, careció y carece de excesiva importancia para las víctimas. Y se dirá, con razón, que la homofobia no es asunto únicamente cubano, que la intransigencia contra el “diferente”, la homofobia en particular, se halla en casi todas las historias
197 El discurso fue pronunciado el 13 de marzo de 1963. Se puede leer en la página web del propio gobierno de Cuba, en la sección de discursos del año 1963 (http://www.cuba.cu; aquí, mayúsculas del original). Las declaraciones de Fidel Castro al periódico La Jornada sobre la homosexualidad en la Cuba revolucionaria de los años sesenta fueron realizadas a su directora, Carmen Lira Saade, y publicadas el 31 de agosto de 2010. (nota de ERM)198 Método militar utilizado por el general español Valeriano Weyler, du-rante su etapa como Capitán General de Cuba, por la que se concentraron a los campesinos en ciudades controladas por las tropas de España, con la inalidad de evitar que el enemigo pudiese recibir ayuda. La complejidad del amplio movimiento de población provocó una gran mortandad por motivos alimenticios e higiénicos. (nota de ERM)
324 Disturbios en la tierra sin mal
posteriores al surgimiento de las religiones monoteístas. En Oc-cidente, con especial virulencia desde los siglos XI y XII, siglos de Cruzadas, en que se endureció de modo considerable la intransi-gencia en contra de cualquier minoría. En particular, el machista mundo hispano ha sido extraordinariamente minucioso en su es-carnio contra el homosexual. Sí, por supuesto que existía homofo-bia en la Cuba anterior a 1959. Nadie podrá negarlo. Desde antes incluso del surgimiento de la nación los homosexuales se vieron violentados a la máscara o al escarnio. La palabra “pájaro” y un movimiento de manos imitando alas servían de ofensa. Según el sabio Fernando Ortiz, la costumbre de llamar “pájaros” a los gays venía del mundo negro, de cundango, que en mandinga quiere decir “pajarito”. Al igual que todos los homosexuales cubanos, ellos también sufrieron incontables humillaciones. Sin embargo, encuentro al menos tres razones para destacar el lado terrible de la homofobia en aquella isla nuestra posterior a 1959. La primera, la poca variedad del discurso en casi ochenta años. La segunda, que viniera implementada por un proceso autodenominado revolucio-nario, que se proponía, por tanto, subvertir las estructuras socia-les, económicas, políticas, morales; entre otras cosas, sorprende —y decepciona—, la moral, los prejuicios cristianos que pervivie-ron en revolucionarios que se confesaban ateos. Tercera razón —tal vez la más brutal— el carácter institucional, estatal, que asu-mió la homofobia. Es bien diferente el homosexual que sufre la repulsa de quienes lo rodean, que conoce el “apresamiento” y la “desposesión”, de eso que Didier Eribon ha llamado “el poder de la injuria” (por dolorosa que esta sea), al gay injuriado por todo un aparato policial. El gay bajo la mirada aterradora del poder. La represión contra las minorías en la Cuba revolucionaria duró largo tiempo. En cualquier caso, el tiempo que es capaz de sopor-tar una vida humana. Años en los que el escritor Reinaldo Are-nas padeció prisión en el castillo de La Cabaña. Años en los que
Violencia, política y ficción en América Latina 325
Virgilio Piñera y José Lezama Lima, dos de los más grandes escri-tores del siglo XX, desaparecieron de las imprentas, de los planes estudios, de la vida social y fueron obligados a una vida de rigu-roso silencio. Como fantasmas. No por simple juego de la ima-ginación, Virgilio Piñera creó el verbo “fantasmar” (volver fan-tasma), en su pieza Dos viejos pánicos (1968). Apartar, expulsar, separar, recluir, dividir, coninar, fantasmar: constantes sociales y políticas del aparato represivo revolucionario. Todavía en los años ochenta, avanzados los noventa, quienes habían contraído el vih/sida se vieron forzados a permanecer en lo que se conoció como “sidatorios”, en las afueras de las grandes ciudades. Como los le-prosorios de la Edad Media. Aunque al menos, creo saber, no se les colocó campanillas al cuello. Aún recuerdo la noticia del pri-mer muerto por sida, en la primera plana del periódico Granma. Ignoro si en efecto era el primer muerto por sida, o el primero del que se daba noticia. En todo caso, en la información se destacó algo que a primera vista habría parecido insustancial: el fallecido se desempeñaba como diseñador de algún grupo de teatro, hacía poco había estado de gira por Nueva York: “Diseñador”, “grupo de teatro”, “Nueva York”. No había, por supuesto, ingenuidad en la noticia. La revolución nunca toleró la “debilidad”, cualquier debilidad, y la mariconería era una gran debilidad. La revolución tenía que ser hecha por hombres verdaderos y por mujeres hom-brunas. Cualquier representación del “hombre nuevo” mostraba a un joven muy musculoso, un atleta, de rasgos extremadamente viriles que alza una hoz o un martillo o las dos cosas. De manera que el que fuera delicado, lánguido, dado a la nostalgia, consumi-dor de poesía (lírica) y música de Chopin, era un estorbo, un ene-migo en potencia y se hallaba fuera del “proceso”.
ERM: El personaje Constantino Augusto de Moreas fue amo-nestado y, como relexiona al principio del libro, muchos años después del fracasado artículo sobre la supuesta homosexualidad
326 Disturbios en la tierra sin mal
de Martí, “decidió retirarse de la batalla, fugarse, batallar de otra forma, refugiado, observando con disimulo, entre libros” (Es-tévez, 2010: 25), con el in de “ganar el cielo, el otro cielo de la aceptación social.” (93-94). En principio, se le podría criticar ese conformismo político-literario, si bien, desde el ámbito de la resistencia, cada uno reacciona de forma diferente ante una dictadura. Sobre el tema, las relexiones de Hannah Arendt son muy valiosas. Me interesa, no obstante, la narración de la za-fra de 1969-1970, a la que el protagonista va de forma obligada, para no desentonar de su “fe en la revolución” (89), hecho que se daba por supuesto por esos años en la isla. En Guacamaro, en el centro de la provincia de Matanzas, para liberarse “del horror” (94) del corte de caña, decide automutilarse, luego muestra una fuerza de voluntad inesperada en alguien que ha optado por no señalarse, por adaptarse: “Provocando al destino, descalzo, sin camisa, coloqué el recipiente, dejé que el agua hirviera y luego lo tomé con vacilación, como si no pudiera con su peso. [...] El agua hirviendo golpeó mi pie descalzo, el izquierdo, el más delgado, el que cojea.” (95-96). El dolor físico como escapatoria de otro do-lor físico, el corte de caña, pero también del dolor causado por la represión político-intelectual. El endeble personaje Constantino Augusto de Moreas gana con ese acto un matiz trágico, una pu-riicación por medio del agua hirviendo. El lector se pregunta si compensa el dolor de la automutilación a cambio de no participar en la zafra revolucionaria. Parece que sí. ¿Qué opina el escritor?
AE: Por supuesto, se le puede reprochar el conformismo po-lítico. Sólo que hay que vivir en un régimen totalitario para sa-ber lo que es, de verdad, la policía política, el miedo a la policía política. Por más que se lea sobre la instauración del terror, no se tiene, a mi modo de ver, una verdadera dimensión de ese te-rror. La Unión Soviética, por poner un ejemplo, reprimió a sus ciudadanos desde 1917 hasta 1990, o lo que es lo mismo, casi
Violencia, política y ficción en América Latina 327
70 años, y los que se rebelaron fueron muy pocos y esos pocos o huyeron o murieron en el intento. Siempre que alguien me pre-gunta por qué los cubanos no se han rebelado ante la represión castrista, preiero no responder. Miro hacia otro lado. Es dema-siado agotador tener que explicar siempre lo mismo. Me parece una pregunta frívola o cínica o, en el mejor de los casos, ingenua. Es una pregunta que parte de un profundo desconocimiento de lo que signiica el totalitarismo. Para responder, se me ocurre una pregunta que no hago: Y en esas condiciones, ¿usted se subleva-ría? Hay “héroes”, claro que los hay, hay personas que no son “conformistas”, pero no cualquiera tiene esa materia, ese don de la heroicidad. Por otro lado, el personaje Constantino Augusto de Moreas vivió su juventud entre 1960 y 1970, una época muy estalinista en la vida cubana, una época bastante diferente a la de ahora, donde la represión continúa, por supuesto, aunque con menos fuerza. En cualquier caso, y desde mi punto de vista, es poco apropiado reprochar conformismo político a Constantino. Es el conformismo de millones de cubanos que, si no pudieron huir hacia Estados Unidos o Europa, intentaron adaptarse, con todo el horror que eso signiica.
En cuanto a la “mutilación” como “fuerza de voluntad ines-perada”, no me parece en absoluto contraproducente. Muchos (y cuando digo muchos es muchísimos) de los recluidos en las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción), que fue-ron homosexuales, religiosos, personas que habían gestionado su salida del país…, acudían a la automutilación para salvarse del trabajo forzado. Importante: en muchos casos se llegó a la ampu-tación de un brazo; y más: en muchos casos esa automutilación llegó al suicidio. La automutilación tenía una apariencia menos dolorosa que el trabajo forzado. Y quizá (eso no lo sé) redimía de la extraña culpa de aceptar la crueldad de aquel campo de con-centración, que es lo que era. Por otro lado, si usted no puede
328 Disturbios en la tierra sin mal
indignarse, amotinarse contra una policía extraordinariamente poderosa, al menos le queda la posibilidad de autolesionarse, al menos le queda la posibilidad de rebelarse contra sí mismo para salvarse. No veo ningún problema en el hecho de que una per-sona incapaz de tener los cojones de enfrentarse a la policía po-lítica, los tenga, no obstante, para hacerse daño y salvarse así, oblicuamente, de una represión. Recuerdo que en una de mis pri-meras zafras, en uno de mis primeros cortes de caña, un amigo dejó subrepticiamente de comer. Quería provocarse un desmayo y ser llevado a un hospital para que lo excluyeran por enfermedad de aquel trabajo. Y lo logró. El dejar de comer durante días y días le trajo consecuencias físicas. Si lo compensó o no, es algo que ig-noro. Sí sé en cambio que fue su modo de “rebeldía”.
Cuando el espacio de libertad que se deja al individuo es tan poco, muchos recurren al único espacio de libertad que tienen: su cuerpo. Entiendo que esto sea difícil de entender para quienes han vivido en democracia. Sería bueno indagar por qué se suici-daron Tsvetáyeva, Mayakovski, Yesenin. 199 Constantino no es tan “grande” como estos. Por eso no se suicida, sólo se vierte agua hirviendo en un pie. Cada uno encuentra la mutilación a la altura de su propia vida.
ERM: El dolor, ya sea físico o psíquico, deja una marca en la existencia del individuo, pudiendo transtornar e incluso des-truir la naturaleza de quien lo padece. A partir del dolor se puede construir una narración anclada en una realidad empírica –sen-tida como real por quien lo padece–, que se aiance frente a una masa ingente de narraciones que pugnan, constructivamente, por alzarse con la hegemonía del discurso. El dolor sería el eje por el
199 Poetas rusos que se suicidaron en 1941, 1930 y 1925, respectivamente. (nota de ERM)
Violencia, política y ficción en América Latina 329
que se podría construir un texto más sólido frente a las erosiones externas, especialmente en tiempos en los que los discursos racio-nales y emancipadores, antaño tan convincentes para tanta gente, ya hace décadas que languidecen arrinconados por su propio to-talitarismo argumentativo.
En El bailarín ruso de Montecarlo, al inal, el lector se depara con un epílogo que sirve para concluir las acciones empezadas y, sobre todo, para otorgar una importante clave de lectura: el nom-bre del personaje Constantino Augusto de Moreas es “evidente-mente falso” (193), “[l]o escrito hasta ahora es, o lo supone, la justiicación de los años de su vida” (193) y, “[c]omo es de sobra conocido, Constantino Augusto de Moreas soy yo” // Palma de Mallorca-Barcelona, 2008-2009” (194). Los datos nos acercan, de la mano de la autoicción, a Abilio Estévez, nombre impreso en la cubierta y también en la portada del libro. La pergunta, que no pretende una respuesta completa, pues se adentra por caminos quizás dolorosos, sería saber si por medio de la literatura se pue-den expresar mejor experiencias pasadas –expresarlas, trabajarlas, asumirlas...–; y sí así ha actuado en este libro Abilio Estévez.
AE: Esta pregunta me hace pensar en por qué necesitamos, por qué necesita cada cual, de la literatura. Puede haber muchas respuestas posibles, todas válidas. Una de ellas, sin embargo, es que sin duda ayuda a rellenar y tratar de remediar las fracturas, las hendiduras de la realidad. Escribir una novela quizá sea un modo de volver inteligible un montón de hechos incoherentes. A mi modo de ver la literatura nace de la distancia entre lo que la realidad brinda y la aspiración a otra cosa. Y perdona si de repente me pongo “tremendo”, pero así es como lo entiendo. Me parece que, al menos en mi caso, la literatura sirve para rehacer, como dices, las experiencias pasadas, trabajarlas, asumirlas. La verdad es que no puedo decir que mis libros sean autobiográicos; pero tampoco puedo decir lo contrario. Siempre parto de mí mismo,
330 Disturbios en la tierra sin mal
de mi pequeña verdad. Nada de lo que sucedió a Constantino Augusto de Moreas me sucedió a mí. Y todo lo que cuento de él de algún modo sí me sucedió. Parece paradójico, como si quisiera jugar con las palabras. Te prometo que no es así. Hay en esa his-toria un fondo que sí es mi realidad. Una realidad trasmutada, ca-mulada, cambiada, en la que uno intenta, dando golpes de ciego y sin saber si lo logrará, convertir la trivialidad de una mínima historia personal en una gran historia que pueda ser leída años después y en cualquier lugar del mundo. Es una gran ambición, ya lo sé. Pero lo importante, como decía Lezama Lima, es el le-chazo, no el blanco. Para intentar explicarme, es la idea tan bien expresada por Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista (1997) del striptease invertido. Ese acto, diferente al striptease tradicio-nal, por medio del cual uno comienza completamente desnudo y se va vistiendo con diversos ropajes para presentarse ante los de-más. Sí, es indiscutible que trabajo con mi propia vida. También ensayo con la vida de quienes me rodean, que de algún modo también conforman mi propia vida. No creo que pueda hacerlo de otra manera. Ahora mismo, intento escribir una novela que se desarrolla en mi barrio de Marianao, La Habana, en 1933, du-rante los últimos días del dictador Gerardo Machado. Y, a pesar de que yo nací veinte y un años después de esa fecha, descubro como cada personaje de algún modo me “releja”, como soy ca-paz de mirarme en esa historia como a través de un extraño es-pejo gracias al cual lograra verme con otra cara, otro cuerpo, otra ropa… Los problemas de esos personajes son los míos. Es que hasta la elección de esa fecha que no viví, responde a un modo de pensar, comprender y resolver un “problema” personal. Al in y al cabo, si uno quiere ser sincero, no puede más que declarar sobre lo que más conoce, que es uno mismo.
Hace muchos años, hacia 1976, Virgilio Piñera tradujo para mí unas páginas del Diario de Gombrowicz. Son unas páginas
Violencia, política y ficción en América Latina 331
de 1954, el año de mi nacimiento, y que me acompañan todavía. Páginas que leo y releo, tanto en los momentos de ánimo como en los de agobio, de impotencia, en los que parece que de pronto todas las puertas se han cerrado. Permite que cite aquí el inal de esa relexión de Gombrowicz, porque, por más vueltas que le dé, nunca seré capaz de decirlo mejor: 200
…de la lucha entre la lógica interior de la obra y mi persona (puesto que no se sabe si la obra es sólo un pretexto para que yo me exprese, o bien yo soy un pretexto para la obra), de este for-cejeo surgirá una tercera cosa, intermedia, algo que no parece estar escrito por mí y sin embargo es mío, algo que ni es forma pura, ni tampoco expresión mía directa, sino una deformación surgida en las esfera del «entre»: entre yo y la forma, entre yo y el lector, entre yo y el mundo. A esta extraña criatura, a ese bas-tardo, lo meto en un sobre y lo envío a mi editor.
Mempo Giardinelli: “Me pasaré la vida buscando el texto
que no existe”
Mempo Giardinelli es un escritor argentino del Chaco, con varios años de exilio en México. Llamo aquí la atención para la novela Qué solos se quedan los muertos, del año 1985. El pro-tagonista, exiliado en México por motivos políticos, por haber militado activamente contra la dictadura militar de Argentina, recibe una llamada. Se trata de una ex-compañera de militancia,
200 La cita se encuentra en el capítulo VIII del citado año 1954, concreta-mente, en uno de los apartados encabezado por el siguiente título: “Sábado”. (Nota de ERM)
332 Disturbios en la tierra sin mal
con la que vivió una historia de amor, y de la que sigue estando enamorado. Ella también vive exiliada en México, en pareja con otro argentino, a su vez exiliado político. A éste lo acaban de ma-tar en circunstancias misteriosas y ella, sola en país extranjero, le pide ayuda a su ex-compañero, al protagonista del libro, quien pasa a ejercer de detective ocasional, recopila indicios y se acerca, a veces tanteando, al autor del crimen, o por lo menos al induc-tor. La novela está llena de peripecias, búsquedas, peleas, inte-rrogatorios, persecuciones, etc., propias de las novelas policíacas.
En ese marco estructural del género policial, el protagonista desarrolla, en no pocas páginas, algunas relexiones autocríticas sobre el papel de la militancia política de izquierdas en Argentina, relexiones sobre el fracaso de la izquierda latinoamericana, sobre su fracaso personal –no olvidemos que el personaje está en el exi-lio en México, al igual que Mempo Giardinelli–, sobre la victo-ria de los militares, sobre la ausencia de democracia en Argentina, etc. Son varias, profundas y dispersas por la novela las relexiones críticas sobre la dictadura, pero también sobre los sueños de la militancia política de izquierdas: “Nosotros, con todos nuestros errores, intolerancia y autoritarismo –y con los aiebrados delirios de muchos de los que comandaron el suicidio, inclusive– fuimos antes víctimas que victimarios. [...] Porque nosotros no fuimos los golpistas [...]. [...] No fuimos iguales que ellos.” (Giardinelli, 1985: 180-1). Ahora bien, estas relexiones políticas, importantes especialmente si apreciadas desde 1985, luego antes de la caída del Muro de Berlín, antes del in de la denominada Guerra Fría, que-dan ocultas bajo la estructura narrativa del género policial. Quizás el lector las pase por alto, a la búsqueda de la solución del asesi-nato, del crimen. Las reglas del género mandan y son implacables.
Así, mi pregunta es la siguiente ¿se puede, es efectivo, re-f lexionar, pensar desde el género policial, o, inevitablemente, los esquematismos genéricos del policial contaminan o cercenan
Violencia, política y ficción en América Latina 333
cualquier intento de pensamiento relexivo o, incluso peor, lo tri-vializan? ¿Se puede pensar desde un género literario comercial por excelencia como el policial?
MG: Desde luego que se puede, y en efecto se hace y se hace todo el tiempo. Los esquematismos de un género literario, cual-quiera que sea, no tienen por qué cercenar ninguna relexión. Y tampoco hablaría yo de trivialización o frivolización. Por respeto a muchos autoresy autoras, centenares de ellos y de ellas que trabajan a conciencia y con toda seriedad, no me parece adecuado menos-cabar sus alusiones a su realidad circundante. El éxito comercial de un buen libro no necesariamente lo trivializa ni frivoliza; un libro excelente también puede ser best seller, más allá de que es cierto que la gran mayoría de los best sellers son literariamente basura.
En todo caso, el riesgo de lo esquemático sí puede consistir en que la calidad o profundidad de la relexión sea algo más plana y entonces tengamos que leer mucho más para encontrar grandes textos. Pero eso es otra cosa y a mí me parece parte del encanto de la literatura. Y todavía hay que decir que también podemos estar en presencia de estímulos ligeros, que acaso incitan a escri-birdescuidadamente a algunos autores. Todo eso puede suceder, desde luego, y hay que tomarlo en cuenta. Pero lo que seguro no me parece es que el género negro se trivialice por ser un género comercial (que todos los son, o quieren serlo, por otra parte), ni me parece que le esté vedado relexionar sobre cualquier asunto que interese ala especie humana.
Ahora bien, tú preguntas si se puede pensar, relexionar desde el género policial... ¡Y es claro que se puede! En cualquier género, si se escribe bien y se tienealgo para decir, esposible relexionar. ¿Por qué habría que admitir limitacionesen la escritura de una no-vela? Los resultados luego podrán ser mejores o ser menos felices, pero durante el proceso creativo yo no acepto condicionamien-tos. Y es un hecho que el género policial se presta, casi diría que
334 Disturbios en la tierra sin mal
idealmente, a todo tipo de pensamiento relexivo. Y más aún: creo que incluso lo exige, lo propone, lo impone... No puedes ocuparte del delito, del engaño y la mentira y otras conductas reprobables, del castigo que imponen las leyes o de las malas conductas de jue-ces y policías, por caso, sin echar una mirada crítica al entorno en que todo ello se produce. De donde resulta que justamente los es-quematismos del género policial deben romperse, y qué bueno si eso se hace desde la relexión crítica de lo social. Todo lo que ro-dea a un crimen tiene referencias sociales, y por ende merece, ne-cesita y demanda una relexión. A mí me parece que esto sucede de maneranatural y espontánea, a punto tal que si imaginamos una novela negra sin este tipo de relexividad, pues seguramente resultará un texto anodino, intrascendente. Estarás leyendo un plomazo. Y es que ya sabemos, desde Hammett y Chandler, que el crimen no es un desafío al ingenio solamente, no es un puzzle. El crimen siempre tiene motivos, razones que anclan en lo social, como nos enseñó Chandler en “El simple arte de matar” (“The Simple Art of Murder”, 1950) y en sus novelas. Serán razones loa-bles o condenables, serán las mejores o las peores, pero elcrimen no se produce porque sí. Y por eso no existe el crimen perfecto, aunque el bueno de Thomas De Quincey quiso exaltarlo en El asesinato considerado como una de las Bellas Artes (Murder Con-sidered as One of the Fine Arts, 1827). Que es un libro exquisito y divertido, pero es sólo eso: un juego. La vida es otra cosa.
Es muy interesante este asunto, y además conviene recordar que, en efecto, estarelexión, en mi caso, es muy anterior a los grandes cambios del mundo de inales del siglo XX. Obviamente yo tenía entonces más dudas que certezas, y la escritura de esta novela quemencionas fue un ejercicio que me fue brindando, pre-cisamente, algunas respuestas tentativas, que hoy podemos ver que no fueronerradas, pero en aquel tiempo (la novela la escribí entre1983 y 1984) eran másbien intuiciones, vacilaciones, como
Violencia, política y ficción en América Latina 335
una escritura de exploración... Desde luego, no otra cosa era lo que habían hecho antes Hammett, Chandler y otros, y en mi tra-dición Rodolfo J. Walsh, Beatriz Guido, Ricardo Piglia, Osvaldo Soriano, Juan Martini y tantos más.
En todo caso, en lugar de discutir si los esquemas del género lo autorizan apensar o no,o determinar si lo trivializan o no, yo propondría analizar por qué al género negro contemporáneo se le hace tan cuesta arriba encontrar nuevos caminos de originalidad.
ERM: Desde inales del siglo XVIII y con más claridad a par-tir del siglo XIX, vivimos inmersos en el paradigma literario de lo nuevo. Si anteriormente un autor podía alcanzar el parnaso lite-rario respetando ciertas reglas poéticas, a partir de la irrupción de lo nuevo como imperativo poético, la gran novela, género por excelencia de nuestra época, tiene que crear sus propias reglas y educar a sus propios lectores. Destruir, pero para construir al mismo tiempo, como ya deinió Julio Cortázar, en su Teoría del túnel (1947), sería la labor del escritor. A día de hoy, cuatro son los géneros literarios de consumo con una alta codiicación poé-tica: la novela rosa o erótica (eros), la novela policial (tánatos) y las novelas que giran alrededor del tiempo (cronos), luego la no-vela de ciencia icción y la novela histórica. Son géneros de par-tida seccionados del canon más académico y que presentan una decidida voluntad de comunicación con el lector, normalmente exitosa. En el caso de la novela policial (neopolicial o novela ne-gra, según las denominaciones más en boga en el mundo que es-cribe en lengua española), podría pensarse que el lector ya sabe lo que busca, genéricamente hablando, y no quiere experimen-tos literarios pero, por otro lado, de modo especial en países con índices de lectura no muy elevados, como los ibero-románicos, el lector de novela policial no suele ser un lector monotemático, también frecuenta otros géneros, también viene de otros géne-ros. Quizás la búsqueda de originalidad, de la novedad, sea una
336 Disturbios en la tierra sin mal
barrera frente a los lectores; quizás, tanto los autores, consciente o inconscientemente, como las editoriales no la propicien. Impe-raría el contacto con sus lectores habituales; imperarían las leyes del mercado. Desde tu experiencia como escritor, también escri-tor de literatura policial, y desde tu experiencia como fundador y director de una institución que fomenta el libro y la lectura en Argentina (Fundación Mempo Giardinelli), me interesan mucho tus comentarios al respecto.
MG: Ante todo, yo anotaría que el paradigma de lo nuevo no es sólo literario. Ha sido, históricamente, un imperativo del arte en todas sus expresiones. La originalidad no es otra cosa que una de las ininitas formas de la novedad. Y señalaría también que hoy en día, en 2012, ese paradigma está instalado de manera obsesiva, furibunda y hasta maniática en todo lo relativo a la comunica-ción, la tecnología y cuantimás... Hace cincuenta años los casset-tes de cinta fueron una revolución; y hace treinta años nos des-lumbraba el fax. Hoy son instrumentos arcaicos, piezas de museo. De igual modo sucedió con el loppy-disk y ahora con el CD y el DVD, que están siendo sustituidos velozmente. Y el mundo de los chatings y los celulares se renueva por lo menos cada año o cada dos de manera exponencial, dramáticamente. Tú y yo se-guimos comunicándonos por e-mail como forma modernísima, pero mi hija de diez años ya no se interesa por ver sus mailes, ella hace chating de varias maneras y yo tengo que hacer un enorme esfuerzo para seguirla, comprenderla y obviamente cuidarla.
Es en ese contexto que habría que entender, me parece, el pa-radigma de lo nuevo. Que en literatura está buscando todavía su característica, que puede ser la categorización que tú señalas, pero también puede ser mucho más. A mí no me interesa el par-naso literario, sino escribir bien, y esto es escribir argumentos y tramas interesantes y signiicativas, y hacerlo de manera lo más perfecta posible. ¿Será eso lo nuevo? Bueno, lo celebraré si es el
Violencia, política y ficción en América Latina 337
caso, pero sobre todo me pasaré la vida, o lo que me quede de ella, buscando el texto que no existe, el que conmueva y deslum-bre como ningún otro jamás, el que produzca en mis lectores las mismas emociones que a mí me produjeron los grandes textos que me formaron, y de los que me siento descendiente.
Por eso, cuando propongo no discutir si los esquemas del gé-nero negro lo autorizan a pensar la realidad o no, o si lo triviali-zan o no, lo que estoy haciendo es simplemente preguntarme por qué el género negro contemporáneo, y todos los géneros, en rea-lidad, tienen tantas diicultades para encontrar nuevos caminos de originalidad. Ésa es la cuestión. ¿En qué consiste la originali-dad literaria, y, especíicamente, en el género negro? Y me parece que la respuesta debemos buscarla, o mejor dicho, yo la ando buscando, en este fenómeno de la urgencia maniática de reno-vación que se da en todos los órdenes de la vida. Con lo que me reiero especíicamente a la maldita velocidad, a la neurótica prisa que nos propone el así llamado mundo moderno.
Esta locura de correr, de no pensar antes de actuar, de crecer antes de tiempo, de ser adolescentes a los diez años, adultos a los veinte y viejos a los cuarenta, es un perfecto contrasentido para un mundo que, al menos en nuestros países, ofrece esperanzas de vida de más de 75 años. Y ya sabemos que corriendo no sólo no se llega antes a ningún lado, sino que se llega mal. Porque se llega sin pensar, sin elaboración intelectual; que es lo que se les propone a las masas de jovencitos y jovencitas de sonrisas y culos perfectos, pero quién sabe con qué en la cabeza. Y aunque tengan las cabezas llenas de las mejores ideas, la pregunta es si elaboran y qué elabo-ran, porque no tienen tiempo ni se les da espacio para pensar... Y el pensamiento es lento, como bien señaló Pierre Bourdieu; nece-sita ser lento, debe ser lento. O no es. Y ésa también es la cuestión.
Entonces, si las nuevas tecnologías nos cambian el presente cada dos o tres años y de acuerdo a las exigencias del mercado;
338 Disturbios en la tierra sin mal
y así se convierte en obsoleto todo lo que ayer nomás era nove-doso; y las nuevas generaciones se desenvuelven en esos cambios como peces en el agua porque lo asimilan a toda velocidad, pero yo creo que sin pensar... ¿cómo no va a estar extraviada, o por lo menos en una profunda crisis, también, la creación literaria, el devenir del Arte, los valores, principios y sentidos que le daban sentido a nuestras vidas?
Yo no sé si a ti te pasa, pero yo leo muchas novelas y cuentos de gente muy joven, y no puedo dejar de preguntarme ante qué fenómeno estoy. Yo no terminé de leer a Balzac completo, ni leí a Dickens completo, ni a Sarmiento completo, y me falta leer mi-llones de libros que quisiera y necesitaría... Mi biblioteca perso-nal, que doné a mi Fundación, consta de unos 14.000 volúme-nes, y eso, que parece mucho, en realidad es nada, yo sé que eso es nada. Y sin embargo, en lugar de aplicarme a leer todo lo clá-sico que me falta, me siento forzado, obligado a leer durante ho-ras y horas textos de jóvenes que no sé si los escribieron ellos o sus editores o sus maestros de talleres literarios, y a los que es fá-cil detectarles la prisa, la poca maceración, la urgencia por estar en la cresta de la ola de la moda, y moda que por cierto cambia cada dos por tres... Y ojo que no digo con esto que esté mal lo que hacen, no digo eso, algunas novelas son amenísimas y hasta las hay interesantísimas, pero déjame que exprese mi perpleji-dad. Porque en esos contextos yo no puedo determinar qué es lo nuevo, lo realmente nuevo, a menos que deba admitir que sea algo que durará dos o tres años, a lo sumo, porque seguramente en la década siguiente estos libros serán olvido, pasado, obsole-tos también ellos... Y como sucede que yo soy escritor, la verdad es que me cuesta mucho acompañar esta locura, y entonces me paralizo, o me enojo, o me la paso resistiendo y ensayando, y coniando en algunos pocos de mis libros que treinta años des-pués siguen siendo muy leídos por chicos y chicas que no habían
Violencia, política y ficción en América Latina 339
nacido cuando los escribí... Tal el caso de Luna caliente (1983), que es un fenómeno que yo mismo no sé explicarme.
El asunto es complejo, como ves. Y si por fortuna nos salvamos es gracias a los clásicos: Dostoievsky y Faulkner; Cortázar y Go-rodischer; Borges y Rulfo no fallan jamás. Pero no sabemos si no somos ya ejemplares de museo, como tampoco sabemos si a esos maestros los leen hoy los más jóvenes, ni cómo los entienden; que muchas veces me parece que no los leen, apenas los sobrevuelan.
Entonces, lo nuevo... Y en la novela policial... A ver... Tú mismo, y otros críticos, hablan de “neopolicial”. Vaya, ¿y qué categoría es ésa? ¿Signiica que Hammett y Williams son el “viejo policial”?
Y además yo dejaría de lado por un momento al lector. Quizás tienes razón en tus hipótesis, pero lo que yo veo es que el lector tipo, el lector promedio hoy (si es que existe realmente) está bas-tante desorientado. Lectores consecuentes y rigurosos de novela policial, lectores coleccionistas y casi fanáticos, yo creo que ya no existen, salvo algún que otro caso excepcional. Posiblemente ya no existe el lector monotemático, puesto que también frecuenta otros géneros, como dices, pero te sugiero observar que esto es lo que pasa en casi todos los órdenes del arte, de la creación. Los autores suelen correr, consciente o inconscientemente, detrás de lo que las editoriales deciden que es lo que interesa a “la gente”. Yo conozco a esos tipos, patanes de lo más soberbios que presu-men de “saber” lo que interesa o gusta a las masas. Y además, así como santiican las leyes del mercado, no sienten la más mínima culpa en darle mierda a los compradores de libros (no digo lecto-res, atención), desde el convencimiento de que el público masivo es mediocre, y entonces sólo gusta de esas mediocridades que ellos les ofrecen para que sigan siendo mediocres. No otra cosa es el mercado, vamos: suponer que lo fácil y barato es bueno porque es popular. Y ya sabemos que lo que es popular es la estupidez, como decía Borges con razón.
340 Disturbios en la tierra sin mal
En síntesis, Enrique, lo que nos queda es seguir haciéndonos preguntas que no sabemos, o no podemos, responder con certe-zas. Por suerte, somos lectores competentes y sabemos pensar. Yo me quedo con eso y, entretanto, dudo.
ERM: Esa aceleración que impulsa a esos escritores prime-rizos a divulgar sus textos viene a constatar la pérdida de valor de la máxima horaciana: “Nescit vox missa reverti” (Ars poetica, verso 390), que nos recuerda que la palabra, una vez pronun-ciada, no puede borrarse. Nueve años debería esperar el escritor, según Horacio, antes de dar a conocer sus textos.
Volviendo a las relexiones socio-políticas presentes en Qué solos se quedan los muertos, especialmente las que se reieren a Juan Domingo Perón. El protagonista, desde su exilio mexicano, recuerda la incompresión política que sintió cuando Perón vol-vió deinitivamente a la Argentina, el 20 de junio de 1973, y en especial durante las celebraciones del primero de mayo de 1974: “ante la Casa de Gobierno de Buenos Aires, la vieja y centraliza-dora Casa Rosada adonde el General ya había entrado después de decirnos estúpidos a decenas de miles de chicos y chicas que ha-bíamos llegado a la Plaza de Mayo cantando consignas belicosas, ansiando una patria socialista que sólo era posible en nuestros deseos juveniles” (Giardinelli, 1985: 141). Se aprecia la desilusión ante un proceso político que se creía inminente, y que no pasó de los deseos y que se transformó en “un macabro jugar al gato y al ratón” (142). En un pasaje de ¿Por qué prohibieron el circo? (1983), el cacique local, Grande, exige que el perro del paraguayo Rojo deje de llamarse Stalin. A la salida de la reunión, Oroño le propone una solución más mordaz:
–Cámbiele el nombre. Póngale Perón.-¿Perón?–Y sí. Es más nacional. Y también joderá a Grande
Violencia, política y ficción en América Latina 341
–Pero yo soy paraguayo.–Y qué. Stalin es ruso.Rojo se rascó la cabeza, considerando la idea. Se rió.–Perón-Perón. Eso lo va’joder más todavía. Dende ahora Sta-
lin se llama Perón-Perón.(Giardinelli, 1983: 60)
Teniendo en cuenta ambos pasajes citados, y conociendo el desarrollo narrativo de ambas novelas, que caminan hacia la de-rrota material, podría pensarse que ante el poder no cabría más resistencia que la ironía, quizás la burla. El protagonista de Qué solos se quedan los muertos quema el dinero –curioso anticipo de Plata quemada, de Ricardo Piglia, de 1999– y conserva la dignidad del solitario detective de novelas policiales, pero su in-terlocutor le espeta: “–Estás muerto. Seguís hablando pero es-tás muerto, sólo que todavía no lo sabés.” (233). A su vez, el i-nal de Qué solos se quedan los muertos anticipa un implacable e impiedoso tiroteo que se prolongará en la mente del lector, cuando cierre la novela. Los años ochenta del siglo XX fueron difíciles para la utopia revolucionaria latinoamericana y ambas novelas así lo relejan. A partir del levantamiento del mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primero de enero de 1994, lo que antes se había denominado revolución pasó a llamarse movimiento social. Teniendo en cuenta que has vivido y escrito tanto durante las décadas revolucionarias como durante las décadas de los movimientos sociales, tu opinión li-teraria y política me interesa sobremanera. ¿Cuáles son las dife-rencias de perspectiva, del punto de vista? ¿Desde dónde escribes hoy y desde dónde escribías ayer?
MG: Bueno, ésta es una pregunta muy vasta, que también po-dríamos llamar pregunta-mundo, ¿verdad? Pero me gusta, por-que me obliga y a la vez me brinda la oportunidad de englobar
342 Disturbios en la tierra sin mal
una producción de cuarenta años. Fíjate que, si en efecto los pro-yectos literarios evolucionan, y si es por ahí que te interesa radio-graiar la evolución del mío, pues entonces reconozcamos, pri-mero, que en estas cuatro décadas hubo cambios en el mundo, en mi país, en Latinoamérica, y obviamente en mi literatura, que obligan a ir por partes si queremos alcanzar una respuesta cabal.
Entonces, en primer lugar, yo diría que esas dos obras que mencionas como hitos de resistencia frente al poder son efecti-vamente eso: ejercicios narrativos de cuestionamiento al poder, desde ángulos diversos y tentativos. No olvidemos que en aque-llos años, los 70 y 80, nosotros (mi generación) nos veíamos for-zados a tomar distancia del realismo mágico. Debíamos apartar-nos de esa estética y para ello cada uno/una hacía su experiencia. Antonio Skármeta en Chile, con su realismo poético, y Osvaldo Soriano, en Argentina, con su realismo paródico, fueron los más reconocidos por miles de lectores americanos, y lo son todavía. En ese contexto, las dos obras que tú mencionas forman un per-fecto paréntesis en mi producción. ¿Por qué prohibieron el circo? abre una saga, involuntaria o inconsciente, que se cierra con Qué solos se quedan los muertos. Y dentro de esos corchetes están los quince años que van de 1970 a 1985 y durante los cuales yo es-cribí y publiqué mis cinco primeras novelas: esas dos que abren y cierran el período, y en el medio La revolución en bicicleta (1980), El cielo con las manos (1981) y Luna Caliente (1983).
Durante esos años yo me formé, digamos, en todos los sen-tidos, y para bien o para mal fui meditando, cuestionando y re-deiniendo tanto mi proyecto literario y la estética latinoameri-cana en el que se ubicaba, como mis posiciones ético-políticas, que preiero llamar así para no decir mi ideología, vocablo que suele estar cargado de tensiones e intenciones a veces abrumado-ras, ¿verdad? Lo cierto es que en esos tres lustros yo pasé de mis veintitantos a mis casi cuarenta años, y viví un exilio de casi una
Violencia, política y ficción en América Latina 343
década. Y durante todo ese largo período fui un activo militante peronista, experiencia que marcó mi vida tanto como la de mi-llones de argentinos, y obviamente durante todos esos años mis lecturas, mis preocupaciones, mis textos no podían no estar so-metidos a las tensiones del peronismo y de la época, y de los za-randeos que vivieron mi país y mi continente. Fíjate que ahora mismo reparo en algo que no me parece casual: yo me ailié al peronismo en 1970 o 71, y renuncié oicialmente a esa ailiación en 1985. Exactamente los mismos años del paréntesis escritural que he mencionado. De manera que era ineludible que, en mi caso, escritura y militancia dialogasen permanentemente, lo cual era, además, un sello de época.
Esto lo veo ahora, desde luego, porque entonces no lo adver-tía. Por lo tanto, me parece que necesito formularme yo mismo una pregunta (si no te molesta) porque estas dos novelas que mencionas, y que abren y cierran un paréntesis, se completan, diría yo, con mi obra posterior. Y es que es en mi sexta novela, Santo Oficio de la Memoria (1991), donde cierro todas estas cuestiones. En primer lugar, porque allí prácticamente desapa-rece, digamos, mi preocupación por el peronismo como tema na-rrativo. Por tratarse de una novela-mar, es decir,un texto que en su vastedad abarca cuatro generaciones de una familia de inmi-grantes, el peronismo y la política en general pasan a ser allí ape-nas datos externos, hitos sociales que los personajes ya no inter-pretan ni cuestionan; simplemente los viven y los superan como pueden. Como hace la gente, ¿verdad?
Pero lo más interesante, al menos para mí, tampoco es eso. Lo verdaderamente neurálgico es que durante los más de ocho años que trabajé esa novela (de 1982 a 1991), fui mutando de proyecto, hasta entrar en uno en el que lo único y todo lo protagónico es la literatura. Un proyecto que va colocando en el primer plano las preocupaciones estéticas, la experimentación y la resolución
344 Disturbios en la tierra sin mal
de problemas formales, y sobre todo el burilado textual, o sea, la escritura como anhelo de perfección expresiva. Y todo ello sin abandonar mis posiciones o deiniciones ético-políticas, que fui concentrando y derivando hacia mi textualidad periodística. De hecho, escribo en el diario Página/12, de Buenos Aires, desde su fundación en 1987; y todavía escribo allí regularmente.
Me preguntas, entonces, ¿cómo he hecho para vivir y escribir, tanto durante las décadas revolucionarias como durante las dé-cadas de los movimientos sociales, y cuáles son las diferencias de perspectiva? Pues mi respuesta es que la evolución ha de estar re-gistrada en las once novelas y la media docena de libros de cuen-tos que he publicado. A saber: con Imposible equilibrio (1995) me lancé a una ruptura iconoclasta y liberadora, y hoy para mí es una especie de novela-bisagra. En El décimo inierno (1999) el viraje fue más subrayado aún, porque el sujeto profundo, bajo la supericie, es el menemismo y el noeliberalismo como fenó-meno humano, y sin embargo en el texto no se los menciona ni se alude a ellos de modo evidente ni una sola vez. En Final de novela en Patagonia (2000) creo que hice una despedida román-tica, adolorida y nostalgiosa de un mundo que se iba con el cam-bio de milenio, y lo hice practicando un tour de force narrativo, que mezcla prácticamente todos los géneros, pero no a modo de novela-problema, sino como hibridación con ánimo totalizador. Cuestiones interiores (2003) es una nouvelle que intenta dialogar en secreto con el lector, como saludando de lejos al género ne-gro, pero no desde lo temático, sino desde un ejercicio de prosa introspectiva. Y luego vino Visitas después de hora (2004), mi última novela publicada, que acaso sea una novela escrita desde miedos personales y con anclajes en algunos hilos sueltos que dejé en Santo Oicio de la Memoria.
¿Desde dónde escribo hoy? Desde esta experiencia de cuarenta años de trabajo ydisconformidad, de búsqueda y cuidado de no
Violencia, política y ficción en América Latina 345
repetirme jamás, de no escribir lo que ya se sabía ni lo que man-daba el mercado. Y de seguir el consejo de oro que una vez me dio Juanito Rulfo: “Lee todo lo que se escribe a tu alrededor y piensa qué es lo que está faltando y a ti te gustaría leer... Bueno, eso es lo que debes escribir”.
En otra entrevista, si quieres, hablaremos de las dos novelas que escribí en los últimos años y que signiican –espero– saltos cualitativos en lo temático y en el estilo.
Bibliografía citada
Castellanos Moya, Horacio. 2004. Insensatez, Barcelona, Tusquets.Cueto, Alonso. 2007. La hora azul, Barcelona, Anagrama.Cueto, Alonso. 2010. La venganza del silencio, Lima, Planeta.Estévez, Abilio. 2010. El bailarín ruso de Montecarlo, Barcelona,
Tusquets.Giardinelli, Mempo. 1983. ¿Por qué prohibieron el circo?, México
D.F., Oasis.Giardinelli, Mempo. 1985. Qué solos se quedan los muertos, Buenos
Aires, Sudamericana.
SOBRE LOS AUTORES
JOSÉ MANUEL CAMACHO DELGADO. Profesor de la Universidad de Sevilla, especialista en literatura hispanoa-mericana. Ha recibido el Premio Extraordinario de Licencia-tura (1993), el Premio Extraordinario de Doctorado (1996) y Accésit del Concurso “Nuestra América” de la Diputación de Sevilla (1996). Está especializado en nueva narrativa lati-noamericana y en teatro hispanoamericano contemporáneo. Entre sus publicaciones destacan los libros: Césares, tiranos y santos en El otoño del Patriarca. La falsa biografía del gue-rrero (1997), Lengua y literatura españolas. Educación secun-daria de adultos (1999) y Magia y desencanto en la narrativa colombiana (2006).
HORACIO CASTELLANOS MOYA. Escritor salvadoreño nacido en Honduras. En 1979 se exilió en Toronto por moti-vos políticos, y luego residió en Ciudad de México, Frankfurt y Pittsburgh, donde se desempeñó como profesor invitado. Hoy enseña literatura hispanoamericana en la Universidad de Iowa. Fue miembro del comité del Premio Internacional de Neudstadt en 2010. Su primera novela, La Diáspora, dedi-cada al tema del exilio durante la guerra civil en El Salvador, obtuvo el Premio Nacional de Novela. Su obra ha sido tradu-cida a varias lenguas. Otras obras suyas destacadas han sido El Asco. Thomas Bernhard en San Salvador (1997), por la cual fue amenazado de muerte o La diabla en el espejo (2001). Su última novela es El sueño del retorno.
348 Disturbios en la tierra sin mal
ALONSO CUETO. Escritor y periodista peruano. Obtuvo el doctorado por la Universidad de Texas con una tesis sobre Juan Carlos Onetti. Ha sido editor de Debate (1985) y de la sección de suplementos del diario El Comercio (1995). Como académico se ha desempeñado en la Universidad Católica de Lima (desde 1988, en forma intermitente) y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (desde el 2000). En 2009 fue elegido miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Den-tro de su obra destacan las novelas La hora azul (2005, Pre-mio Herralde) y El susurro de la mujer ballena (2007).
LIGIA CHIAPPINI MORAES LEITE. Profesora y crítica literaria especializada en teoría literaria, literaturas compara-das, literatura brasileña y pedagogía de la lectura. Se graduó en Letras Neo-latinas, tiene una Maestría y Doctorado en Letras (Teoría Literaria y Literatura Comparada) por la Uni-versidad de Sao Paulo. Fue profesora invitada en la Colum-bia University, y dio clases en las Universidades de Sao Paulo, Vincennes (UV), en Saint Dennis, Francia y en la Freie Uni-versität Berlin (FUB). Es autora de diez libros y más de 250 artículos publicados en diversas publicaciones académicas de diversos países.
EZEQUIEL DE ROSSO. Doctor en Letras por la Universi-dad de Buenos Aires. Enseña literatura en la Universidad del Cine y la Universidad de Buenos Aires, donde también enseña Semiótica de los géneros contemporáneos. Ha publicado ar-tículos en diferentes revistas y libros. Publicó Nuevos secretos. Transformaciones del relato policial en América Latina (1990-2000). Realizó la antología Relatos de Montevideo (2005) y las recopilaciones de ensayos Retóricas del crimen (2011) y La máquina de pensar en Mario (2013).
Violencia, política y ficción en América Latina 349
ABILIO ESTÉVEZ. Escritor, dramaturgo, cuentista y poeta cubano. En la actualidad vive en Barcelona, donde se vio for-zado a ijar residencia por motivos políticos. Es considerado uno de los dramaturgos más sobresalientes de su generación, pero también recibió distinciones en todas las áreas de su obra artística. Entre sus piezas de teatro se destacan La verdadera culpa de Juan Clemente Zenca (1987) y entre sus obras litera-rias la novela Tuyo es el reino (1997, Premio de la Crítica Cu-bana de 1999, y Premio al Mejor Libro Extranjero publicado en Francia, en el año 2000). Su obra ha sido traducida a nu-merosas lenguas. Ha impartido clases en universidades de di-versas ciudades de América Latina y Europa.
ENRIQUE FLORESCANO. Uno de los mayores historiado-res de México. Magister de El Colegio de México y Doctor por L’École Pratique des Hautes Études. Ha sido profesor en numerosas instituciones de educación superior, entre otras, El Colegio de México, la UNAM, la Universidad de Cam-bridge o la Universidad de Yale. Fue director general del Ins-tituto Nacional de Antropología e Historia de 1982 a 1988. Asimismo, fundó y dirigió la revista Nexos. Es autor de nume-rosos libros y artículos cientíicos dedicados a la historia pre-colombina, historiografía, historia económica y social, memo-ria, símbolos y mitos o identidad, entre los que se encuentran: Memoria mexicana (1987), El mito de Quetzalcóatl (1993), Etnia, estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México (1997), Memoria indígena (1999), e Imágenes de la patria a través de los siglos (2006), etc.
MEMPO GIARDINELLI. Escritor y periodista argentino. Pasó el período del régimen militar, entre 1976 y 1983, exi-liado en México. En 1986 fundó la revista Puro Cuento, que
350 Disturbios en la tierra sin mal
dirigió hasta 1992. Su obra ha sido traducida a veinte idio-mas y ha recibido numerosos galardones literarios en todo el mundo, entre ellos el Premio Rómulo Gallegos 1993 y el Pre-mio Pregonero de Honor 2007. También recibió el Docto-rado Honoris Causa en la Universidad de Poitiers, Francia, en 2007. Ofreció lecturas en más de un centenar de universidades y academias de América y Europa. De su obra destacan nove-las como Luna caliente (1983), Qué solos se quedan los muertos (1985) o Santo oicio de la memoria (1991).
ANNA HOUSKOVÁ. Profesora titular del Instituto de Len-guas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Carolina de Praga. Se dedica al estudio de la li-teratura hispanoamericana y su interpretación en el marco de los contactos entre diferentes tradiciones y contextos. Ha pu-blicado más de cincuenta estudios y la obra monográica Ima-ginace Hispánské Hispanoamerická kulturní identita v esejích a románech (Imaginación de Hispanoamérica. Identidad cul-tural hispanoamericana en ensayos y novelas, 1988). Es edi-tora del libro Trascendencia cultural de la obra de José Martí (2003) y de la antología de ensayos iberoamericanos Druhý breh západu. Výbor iberoamerických esejú (La otra orilla de Oc-cidente. Antología de ensayos iberoamericanos, 2004). Es co-fundadora de la revista Svèt literatury (El mundo de la litera-tura, desde 1991).
KARL KOHUT. Catedrático emérito de la Universidad Cató-lica de Eichstätt-Ingolstad (Alemania). Entre octubre de 2004 y diciembre de 2007 ha sido titular de la Cátedra “Guillermo y Alejandro de Humboldt” (El Colegio de México / UNAM). Sus campos de trabajo son el Humanismo en España y Portu-gal, la cultura virreinal y la literatura latinoamericana actual.
También ha publicado numerosos libros como editor del sello alemán Vervuert/Iberoamericana.
DANIEL LINK. Catedrático y escritor. Dicta cursos de Litera-tura del Siglo XX en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad de Tres de Febrero dirige la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el Programa de Estu-dios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados . Ha editado la obra de Rodolfo Walsh (El violento oicio de escribir, Ese hombre y otros papeles personales) y publicado, entre otros, los libros de ensayo La chancha con cadenas, Escalera al cielo, El juego de los cautos, Cómo se lee (traducido al portugués), Clases. Literatura y disidencia, Fantasmas. Imaginación y so-ciedad y Leyenda. Literatura argentina: cuatro cortes, las nove-las Los años noventa, La ansiedad, Montserrat y La maia rusa, la recopilación poética La clausura de febrero y otros poemas malos. Es miembro de la Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC) y la Latin American Studies Associa-tion (LASA). En 2004 recibió la Beca Guggenheim. Actual-mente trabaja en La lógica de Copi.
MARIO MUÑOZ. Egresado de la Facultad de Letras Espa-ñolas de la Universidad Veracruzana. Tiene estudios de Pos-grado en Literatura Polaca en la Universidad de Varsovia y la especialidad como Profesor en Lengua y Literatura Española en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Ha sido pro-fesor invitado en varias instituciones, entre otras las universi-dades París-Sorbonne II, Nantes, Rennes, Cracovia, Varso-via, Extremadura, La Habana, la Universidad Humboldt de Berlín, etc. Es antologador de cinco libros de narrativa mexi-cana y autor de dos libros de ensayos. En noviembre de 2007 la Universidad Veracruzana le otorgó el Doctorado Honoris
352 Disturbios en la tierra sin mal
Causa por su trayectoria en la docencia y la investigación. Ac-tualmente es director de La Palabra y el Hombre, publicación de la mencionada casa de estudios.
GERARDO OCHOA SANDY. Ha sido periodista cultural del diario unomásuno y del semanario Proceso, colaborador de “La Jornada Semanal” del diario La Jornada y de “La Revista Cultural El Ángel” del periódico Reforma, así como de diver-sas publicaciones en México y el extranjero. Ha sido agregado cultural en la Embajada de México en la República Checa, en la Embajada de México en Perú y en el Consulado General de México en Toronto. Es autor de la novela cuadrama, de La palabra dicha: entrevistas con escritores mexicanos, y de la cró-nica periodística-ensayo Política cultural: ¿qué hacer?
PABLO SÁNCHEZ. Doctor en Filología Hispánica por la Universitat de Barcelona. Actualmente es profesor en la Uni-versidad de Sevilla. Ha impartido cursos y conferencias en universidades de México, Cuba, Estados Unidos y Gran Bre-taña. Entre sus libros, destacan las obras La emancipación en-gañosa: una crónica transatlántica del boom (2009) y El mé-todo y la sospecha. Estudios sobre Ernesto Sábato (2010). Como novelista, ha publicado Caja negra (2005) y El alquiler del mundo (2010).
EMIL VOLEK. Se graduó en Filología Hispánica e Inglesa en la Universidad Carolina de Praga. Obtuvo el Doctorado por la misma universidad en el área de teoría literaria, ilosofía e hispanística. En 1974 se exilió y tras un breve desempeño en la Universidad de Köln (Colonia, Alemania) se trasladó a los EE.UU., donde actualmente enseña en la Arizona State University. En el marco de sus relexiones sobre la semiótica
Violencia, política y ficción en América Latina 353
y estructuralismo publicó Metaestructuralismo: Poética mo-derna, semiótica narrativa y ilosofía de las ciencias sociales (1985) y Signo, función y valor: Estética y semiótica del arte de Jan Mukarovský (2004).