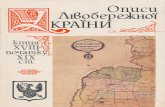VOLVER A MIRAR EL SIGLO XIX
Transcript of VOLVER A MIRAR EL SIGLO XIX
VOLVER A MIRAR EL SIGLO XIX
ESTHER ACEVEDO1
Nos encontramos en la segunda década del siglo XXI y hemos de
volver la mirada al siglo XIX. ¿Qué puede ofrecer el siglo
XIX al lector del siglo XXI? ¿Qué cambiará en nosotros el
volver a mirar el arte producido en el siglo XIX?
A lo largo del ensayo contestaremos las preguntas que de
pronto se manifiestan. ¿Qué tan largo debemos concebir el
siglo XIX para entender el desarrollo artístico? Empecemos
por esta pregunta, para los años cincuentas del siglo XX, el
siglo XIX para la historia del arte empezaba en 1800 y
terminaba en 1900, sin embargo un cambio en la
historiografía, enfocada en el fenómeno mismo, hizo que estos
etapas cambiaran según la variabilidad de las propuestas, que
obedecía a cambios de forma y contenido que marcaban una
diferencia, tanto en la producción del arte como en su
difusión y consumo.1 Investigadora de la Dirección de Estudios Históricos INAH, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
1
En 1984 el Seminario de la Producción Plástica publicó
una periodización que hacía entender los procesos del arte de
acuerdo a su propia lógica de desarrollo y no a una simple
cronología contada por siglos. Así 2:
1781-1821 Fundación de la Academia, como parte de lasreformas borbónicas y la destrucción del sistemagremial.
1821-1833 Periodo de confrontación entre dos sistemas queentraron en pugna al enfrentarse dos modos deproducción artística, una devenida de latradición colonial apoyada por el breve imperiode Iturbide y otra que se fue gestandopaulatinamente a través de las institucionesformadas por los borbones.
1833-1835 Marca un breve periodo en el que si bien en lapráctica concreta no se hicieron grandesreformas, a nivel ideológico se fundamentaronlos cambios legales tendientes a propiciar unmayor control ideológico por medio deinstituciones civiles. La Dirección deInstrucción Pública se enfrentaría a lasinstituciones educativas coloniales.
1835-18613 Periodo de Institucionalización de las prácticasculturales mediante propuestas aglutinadas en
2 Eloísa Uribe (coord.) Y todo por una nación. Historia social de la producción plástica de la ciudad de México 1781-1910, México, primera edición Universidad Autónoma Metropolitana, 1984. Segunda edición Instituto Nacional de Antropología e Historia ,1987 pp.12-13.3 Como parte del equipo que colaboró en la investigación y escritura me permito hacer unos ajustes a la periodización. He cambiado en este inciso y por ende el siguiente ajustándola a estudios posteriores.
2
torno al grupo conservador.1861-1863 Etapa del triunfo liberal. Apropiación paulatina
de las instituciones de control culturalconcretadas por las iniciativas conservadoras.
1863-1867 El liberalismo de Maximiliano impulsa lasinstituciones culturales que el triunfo liberalno tuvo tiempo de ejercitar.4
1867-1876 Puesta en práctica de las propuestas culturalesliberales autocrítica y consolidación.
1877-1910 La cultura bajo el régimen de Porfirio Díaz.
En un ensayo sería imposible a cubrir todo el siglo, por
ello contestando a una de las primeras preguntas ¿Qué puede
ofrecer el siglo XIX al lector del siglo XXI? Podemos
responder: Observar como surge la fotografía que desplazará
paulatinamente el arte del retrato y a la litografía, una vez
que sea posible trasladar técnicamente, la fotografía, al
medio impreso. La fotografía en el retrato contrastará con la
visión idealizada que hacía la pintura y la escultura de la
sociedad decimonónica. La aparición de la caricatura sembrará
la duda y la crítica en una sociedad hasta entonces muy
cerrada, descubrirá en el periodo que vamos a tomar 1835 a
1867 como se fue conformando la nación entre las propuestas
4 Aquí también he matizado el contenido de la periodización de 1984
3
de dos sistemas de pensamiento: el conservadurismo y el
liberalismo. Observaremos como los patrocinadores, los
artistas y el público fueron entendiendo los nuevos valores
que llevarían a la formación de un país laico.
EMPEZANDO A CONFORMAR UNA HISTORIA DE NACIÓN
De 1824 a 1861, veintitrés hombres ocuparon la silla
presidencial, sólo dos de ellos terminaron su periodo,
ninguno de ellos contaba con antecedentes familiares de
riqueza o de aristocracia.5 Ellos formaron gobiernos
federalistas o centralistas, más tarde llamados liberales o
conservadores que promovieron distintos proyectos tanto para
levantar monumentos públicos, como para patrocinar retratos,
o ciclos históricos para galerías en los palacios
gubernamentales o ayuntamientos. Y sin embargo pocos no
pasaron de ser proyectos.
Artistas europeos acostumbrados a ver que la historia, a
manera propaganda, se debatía tanto en la prensa como en los
5 Michael P. Costeloe, “Mariano Arista y la élite de la Ciudad de México, 1851-1852.” en El Conservadurismo Mexicano en el siglo XIX (1810-1910). Humberto Morales y WilliamFowler coord. Benemérita Universidad de Puebla, University of Saint Andrews,Scotland U.K. y Secretaría de Cultura, Gobierno del Estado de Puebla.1999. p.187.
4
muros, ofrecieron sus servicios a los diferentes gobiernos
mexicanos desde 1828. Se promovieron álbumes con grabados
históricos que dieran cuenta a una población mayor de un
diccionario de héroes y escenas trascendentales. Uno de ellos
Theubet de Beauchamp le proponía al gobierno de la Unión un
proyecto para representar en “forma digna a la nación
mexicana a través de los los hechos memorables que han
caracterizado su gloriosa revolución”6 El proyecto saldría
adelante por medio de suscripciones de los estados y de
particulares. Los grabados se harían en Francia a partir de
cuadros pintados H. Vernet, Lejeune, H. Belanger, Langlois y
otros ilustradores; el precio de los 13 grabados ya puestos
en Veracruz sería de 600 pesos. La historia visual incluiría
a todos o casi todos los héroes, excepto que a Iturbide se le
recordaría sólo como consumador de la independencia y no como
emperador. Así se podían admirar entre otros: el grito de
Dolores, el Sitio de Cuautla, la batalla del Palmar, el grito
de Iguala, la entrada del Ejército Trigarante, el grito de
6 Mr Theubet de Beauchamp en 1828 propuso “13 grabados que representen las doceépocas más memorables de la nueva historia de México”.
5
libertad en Veracruz por Santa Anna, el Congreso
Constituyente. Curioso resulta que se iguale a través del
lenguaje a Hidalgo, Iturbide y Santa Anna en tanto que los
tres pronunciaron su respectivo grito. A pesar de que la
lista incluye 61 suscripciones no se conoce ninguno de los
grabados..7
Para el año de 1833 el ayuntamiento fue uno de los
promotores de formar en imágenes, la galería de hombres
públicos, Carlos Paris fue uno de los artistas escogidos.
Barcelonés de origen, Paris había estudiado en la Academia de
San Lucas en Roma y estuvo en México de 1828 a 1836. Varias
actas de cabildo citan una serie “de retratos de gobernantes
del país, incluidos Iturbide, Victoria, Gómez Pedraza,
Guerrero, Santa Anna, y Gómez Farías colocadas en la sala
capitular del Ayuntamiento.”8 De los cuadros nombrados se
conoce el retrato de Santa Anna, de los demás, se desconoce
el paradero y los archivos en 1835 hablan, de que Paris debe
7No sólo en México no prosperaron los proyectos, en Inglaterra se anunció, en 1792el de Robert Boyer para la edición de Hume’s History of England y se abandonó en1806 después de grandes pérdidas para los editores. 8 Guillermo Tovar y de Teresa, Repertorio de artistas en México, Tomo III México, GrupoFinanciero Bancomer. 1997. p. 38.
6
devolver el dinero que se le dio para el retrato de Guadalupe
Victoria 9 ¿Cuántos cuadros en efecto sí ejecutó? 10 La
factura de galerías de retratos de los gobernantes fue un
tradición colonial, se guardaban las series de virreyes tanto
en Palacio como en el ayuntamiento y tanto instituciones
religiosas como educativas tenían en su haber colecciones de
retrato de los memorables.
Fueron los extranjeros los que pintaron las primeras
escenas donde se desarrollaba una acción. Podemos suponer que
la relación de Paris y Santa Anna se dio cuando éste último
posó para el artista y seguramente ahí surgió la idea de
pintar el cuadro de la gloriosa batalla, que le daba entrada
en la historia de los triunfadores al general Santa Anna. En
1829 en el puerto de Tampico los españoles hicieron el último
intento de reconquista, el triunfo fue para las armas
mexicanas comandadas por Antonio López de Santa Anna y Manuel
Mier y Terán; Santa Anna logró lo que por mucho tiempo había
9 Archivo del Ayuntamiento, Historia-retratos,1835 D7. Estos documentos fueronubicados por Gabriela Cámara y Cecilia Delgado.10 El de Guadalupe Victoria finalmente si lo ejecutó y aunque sin firma se guardaen la colecciones del MNH. Esta información me fue generosamente compartida porAugusto Vallejo
7
deseado obtener, el reconocimiento nacional de héroe. El
cuadro de grandes dimensiones fue regalado por Santa Anna en
1835 a la Cámara de Diputados. La historia personal se fundía
con la del país y así el pequeño boceto al óleo que sobrevive
al cuadro se denomina Batalla de Tampico o Acción Militar de
Pueblo Viejo y es una de las pocas escenas de la primera
mitad que se hicieron cercanas al evento representado y con
el comitente aún vivo.
La guerra civil que se desató entre las distintasfacciones no quedó registrada por la pintura, las invasionesextranjeras fueron pintadas por los extranjeros. Con laocupación francesa el tercer hijo de Luis Felipe, Francisco,príncipe de Joinville, llegó a México en 1838. Y algúndibujante habrá viajado con el ejército francés.11 Losejércitos mexicanos, no solían incluir artistas ni tampocolos periódicos mexicanos tuvieron corresponsales de guerra.El cuadro que existe en México es un pequeño óleo anónimollamado El príncipe de Joinville ataca la casa del generalArista en Veracruz y otro más La gloriosa acción de Veracruz
11 Está documentado en varias instancias la presencia de artistas enviados por la corte de Luis Felipe tanto al norte de África como a España. Eugenio Delacroix formó parte de la comisión extraordinaria que envió Luis Felipe a Marruecos de enero a junio de 1832. Delacroix podía ir en la misión siempre y cuando pagara desu bolsillo las comidas, la ventaja que tuvo fue no tener un encargo explícito. Ver Souvenirs de voyages Autographes et dessins français du XIX e siècle Réunion des Musées Nationaux. 1992. p. 98.
8
que se representa cerca de la aduana del puerto donde SantaAnna perdió su pierna es de carácter popular y lleva unaleyenda al margen donde se nos hace saber sobre su autorMariano Rodríguez Peláez.12
La guerra del 47 confrontó dos modos de hacer, dos modos
de ver. Los estadounidenses se valieron ampliamente de la
generación de imágenes visuales para informar a sus lectores
del suceso. La inclusión de la noticia visual impulsó a
redactores de los diarios y semanarios estadounidenses a
buscar: dibujos y estampas de los cuales sus impresores
pudieran obtener las imágenes finales que notificarían a sus
lectores de los últimos eventos. No manejaron en el momento
tanto las fotografías, éstas fueron usadas mayoritariamente a
posteriori para los retratos. El público ávido de imágenes,
no se conformaba con los textos, las ilustraciones llegaron a
formar las secciones más populares entre el comprador
apasionado no sólo por saber, sino por ver. El Picayune de Nuevo
Orleans fue uno de los diarios más comprometidos con su
público. El periódico estableció un correo especial que
12 Ver Esther Acevedo, “De la reconquista a la Intervención” en Pinceles de la Historia De la Patria Criolla a la Nación Mexicana 1750-1860, México, Museo Nacional de Arte, INBA. CONACULTA. 2000. p 189-203.
9
cruzaba las líneas de guerra para que la información llegara
a su destino rápidamente. Para la invasión estadounidense se
habla de 30 artistas, de los cuales 20 estuvieron
incorporados al ejército: 14 como regulares y 6 como
voluntarios.13
En el siglo XIX las imágenes pasaron a formar parte del
arsenal con el que los países dominantes conquistaron a los
más débiles, las tecnologías para la aprehensión de la
realidad y su creciente distribución a través los medios
impresos, crearon una imagen del invasor y del invadido que
contribuyó en gran medida a justificar los fines y los medios
del expansionismo. En tal sentido, la superioridad de un país
se estableció no sólo en el ámbito militar sino en el de la
difusión de las ideas mediante la utilización de las
imágenes.
Después de la derrota de México por los estadounidenses
en 1847, México perdió las esperanzas de convertirse en un
gran imperio, heredero de la monarquía universal española y
13 Martha A Sandweiss et al, Eyewitness to War. Prints And Daguerrotypes Of The Mexican War, 1846-1848, Smithsonian, Amon Carter Museum, Forth Worth, Texas, 1989. p. 8
10
se convirtió en un estado fronterizo cuya independencia y
cuya existencia misma estaban y estará amenazada por la
fuerza expansiva del vecino del norte.
Sin embargo la derrota permitió el florecimiento de una
incipiente conciencia social que llevó a un distinto
desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX donde las
estrategias visuales y conceptuales para formular la historia
se vieron influidas por el desarrollo de la gráfica y las
nuevas corrientes estilísticas.
La noticia visual fue cobrando mayor interés y se
convirtió para mediados de siglo en una exigencia del público
que compraba la prensa periódica. Ver como eran los lugares,
las modas y los hechos históricos, se convirtió una necesidad
de la sociedad. La imagen fue el testigo presencial de los
hechos diarios, la memoria de los rostros de los héroes y
heroínas. La construcción de una memoria popular se fue
forjando de esta manera, en relación con la construcción de
las historias, lo que permitió la transmisión de los valores
11
morales, el cuestionamiento del poder y la puesta a discusión
del lugar del individuo.
La incorporación de formas populares a la transmisión de
la memoria de un discurso que facilitó la labor pedagógica
que los gobernantes buscaron a través de la educación,
entendida en su más amplio concepto, ésta se aprendía: desde
los balcones del teatro, en las fiesta patrióticas de la
alameda o en la plaza de la constitución, en el incipiente
museo, en la prensa periódica; cambiar las costumbres de la
vida cotidiana para pasar de una sociedad regida por las
campanadas de la iglesia a una sociedad secularizada era el
fin perseguido.
Al no tener acceso a la única prensa litográfica, -
aquella traída por Linati en 1826- el naciente empresariado
hizo lo necesario para adquirir prensas propias. En México,
uno de los primeros talleres públicos poseedor de una prensa
litográfica, fue el de Carlos Fournier quien se asoció con
Rocha en l836 y empezaron a operar con una máquina traída
directamente de París en l838. Le siguió la asociación
12
"Decaen-Baudoin" quiénes con el dibujante Federico Miahle y
el mexicano Hipólito Salazar, aprendiz de litografía,
fundaría en 1840 su propio taller.14 Estos empresarios
extranjeros inauguraron una ruta que seguirían los impresores
del país.
En los talleres litográficos, no obstante ser la
vanguardia no sólo de la impresión sino de la introducción de
lo cotidiano, persistieron en su producción las antiguas
estructuras gremiales: el aprendizaje de la técnica se hacía
por medio de la práctica y subsistía la división jerárquica
del trabajo en el interior del taller. Múltiples son los
ejemplos de aprendices que al cabo de los años lograron
acumular el capital y la experiencia para instalar su propio
taller a través de fusiones: tanto de empresas, como
familiares. Un ejemplo temprano de ello lo vemos en las
distintas asociaciones que José Antonio Decaen hizo a lo
largo de su vida. El joven impresor se asoció primeramente
con Eduardo Baudoin cuando el impresor murió, José Antonio
14 Clementina Díaz y de Ovando , “EL grabado comercial en México 1830-1856”, en Historia del Arte Mexicano, ed. Jorge Alberto Manrique, México, Salvat 1982. núm. 69 p. 169.
13
se casó con la viuda -Soledad Coba- adoptando a sus tres
hijas. Editorialmente se asoció con Masse y publicaron en
1841 el Monumentos de México con litografías de Pedro Gualdi, en
1843 vendieron sus máquinas a Ignacio Cumplido mismas que
Decaen recompró en 1849. En 1851 concluyó alimón en la
publicación de Antonino y Anita con Juan N. Navarro y más tarde
en 1857 Casimiro Castro -el joven litógrafo- produjeron México
y sus alrededores, éste se casaría con una de las hijastras de
Decaen, estableciendo vínculos no sólo de trabajo, sino
familiares entre impresores y ejecutantes.15
En México hacía falta: papeles, tintas, planchas, tipos,
rodillos, lápices, ácidos y esquemas. En una palabra todo,
para iniciar la producción de imágenes litográficas. Varios
fueron los viajes que los impresores hicieron al extranjero,
como el de Cumplido a Estados Unidos en l838 en busca de
maquinaria moderna. Aunque en especial ese viaje fue un
rotundo fracaso, al encontrar bloqueado el puerto de
Veracruz, Cumplido a sus 27 años tuvo que regresar a Nueva
15 Ricardo Pérez Escamilla, “Casimiro Castro. Por los frutos conoces el árbol, a México por sus artistas” en Casimiro Castro y su taller, México, Fomento Cultural BANAMEX e Instituto Mexiquense de Cultura 1996. pp 58-59
14
Orleans y perdió todo lo que había adquirido. Se cuenta que
regresó a México "teniendo que hacer buena parte del camino a
pie, desde Tampico". Ignacio Cumplido ponderaba las ventajas
de la litografía al dar cuenta de su importancia; para el
arte "tipográfico, la litografía significaba una revolución
total en el procedimiento ilustrativo.”
Los talleres se fueron estableciendo a partir de la
década de los cuarenta. Su producción se concentró
fundamentalmente en las estampas para el consumo interno, o
bien para la exportación. Las estampas para el consumo
interno variaban su contenido según el público y desde luego
eran más baratas que el importe de una obra original. En
cambio para el extranjero se hicieron álbumes sobre los
diferentes aspectos geográficos y costumbristas de México con
la idea de presentar una imagen de civilización, progreso y
seguridad que promoviera la inversión de capitales
extranjeros en un país rico en materias primas aunque pobre
en industrias. Estos trabajos ejemplifican cómo se pretendía
difundir la vida y el ambiente mexicano; en ellos el mexicano
mestizo y urbano aparece mitificado, mostrado como tipo
15
curioso, y el campesino o el indígena aparecen como
"presencias típicas", no como sujetos de acción. Plantear una
nueva iconografía de la América era parte de su objetivo.
Se encargaron de estas producciones impresores como
Ignacio Cumplido, Vicente Heredia, Julio Michaud, Manuel
Murguía, Felipe Escalante, Agustín Massé, Juan Antonio
Decaen, Eduardo Baudouin, Vicente García Torres y Alfredo
Labadie, quiénes, como empresarios, no estuvieron
desvinculados de la Academia: eran parte de sus accionistas
en las exposiciones bienales y mantenían relaciones
comerciales con la institución; como miembros del sector
empresarial urbano se identificaron con la cultura difundida
en estas exposiciones.
OTRA RESPUESTA …DESDE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS
Era el año de 1843, el general Antonio de Santa Anna
gobernaba el país provisionalmente, desde la facción
conservadora. La fundación y refundación de instituciones que
dotarían de una imagen que distinguiera a la Patria se habían
formado o estaban en momentos de cambio. La Academia de San
16
Carlos desde 1781, el Museo Nacional en 1825, el Instituto de
Geografía y Estadística en 1833, la Academia de la Lengua en
1835 y en el mismo año la Academia de la Historia, cada una
contribuía desde su orilla para definir al país
simbólicamente así como en los hechos. Se hicieron estudios
del el territorio, la lengua, la historia y el arte para
conformar una cohesión social como soporte que se apoyara en
las estructuras jurídico políticas y económicas propuestas
por el sector conservador, las cuales permanecieron vigentes
hasta los cambios que se introdujeron con la paulatina
imposición de las leyes que integraron la Constitución de
1857 y el cambio de mentalidad que se fue logrando.
Para 1843 un grupo de empresarios conservadores idearon
un modelo para sostener la Academia y que esta saliera de
“sus años difíciles” proponiéndole al gobierno de Santa Anna
el establecimiento de una Lotería administrada y manejada por
ellos y cuyas rentas sostendrían los gastos generados por la
Academia. Francisco Javier Echeverría ex secretario de
Hacienda, convenció a Manuel Baranda, Secretario de
Instrucción Pública de sus planteamientos para sostener la
17
Academia, los cuales consistían en dotar a la Academia de las
ganancias de la Lotería y que esta empresa fuera manejada por
estos “hombres de bien”. Por lo pronto Echeverría fue
designado presidente de la Academia y para 1844 formaba parte
de la Junta directiva de la Lotería, junto con Gregorio Mier
y Terán y Juan María Flores, y como contador Honorato Riaño,
no es aquí el lugar para extenderme de los trasiegos de la
vinculación entre la Academia y la Lotería sino sólo advertir
que el poder de los empresarios y su relación con los
negocios, hicieron de ésta unión, una Academia próspera que
pudo cumplir con sus metas.
Los objetivos fueron publicados en 1852 bajo el nombre
de Estatutos de la Academia Nacional de San Carlos de esta Capital y leyes
posteriores pertenecientes al mismo establecimiento, constaba de treinta
apartados los cuales eran los mismos que se habían instituido
desde 1785 en tiempos coloniales. La novedad, era el decreto
del 2 de octubre de 1843, que reestructuraba la Academia de
San Carlos, constaba de once artículos: “en el primero
establecía que los directores particulares de pintura,
escultura y grabado, establecidos en los estatutos de la
18
Academia de las tres nobles artes, serán dotados de 3000
pesos anuales cada uno. 2.- Estos directores se solicitarán
por la misma Academia de entre los mejores artistas que hay
en Europa…”16 Y la otra el decreto firmado por Valentín
Canalizo -nuevo presidente- dotando a la Academia de las
rentas de la Lotería.
Para elegir a los directores se pidieron candidatos a la
Academia de San Lucas de Roma, a la cual asistían no sólo
los pensionados mexicanos sino los de toda Europa, porque era
la institución depositaria de la tradición plástica de
occidente. Después de un largo intercambio epistolar entre
las autoridades de la Academia Mexicana y la de Roma se
contrató a los catalanes Pelegrín Clavé pintor y al escultor
Manuel Vilar, los maestros españoles llegaron hasta 1846 los
cuales encontraron, el caos producido por la guerra que
México estaba librando con los Estados Unidos.
En lo que respecta a la elección del director de pintura
necesito hacer unas aclaraciones. Primeramente se les ofreció
el puesto a Silvagni, Cogheti y Podesti los pintores más
16 Manuel Romero de Terreros, Catálogos de las exposiciones de la Antigua Academia de San Carlos, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 1963. PP. 13-46.
19
afamados de esos tiempos en Roma, quienes no aceptaron pero
si accedieron a ser parte del jurado del concurso público en
Roma, convocado a través del ministro José Montoya
representante de la República Mexicana ante los Estados
Pontificios, se presentaron seis candidatos; el resultado
fueron tres votos a favor de Eugenio Anieni quien debió ser
contratado; siguieron con dos votos el catalán Pelegrín
Clavé, el italiano Pablo Pizzalo y Ferdinado Galli, no
sabemos el nombre de los otros dos.17 Sin embargo Montoya se
permitió consultar a otros profesores con reconocimiento,
estos fueron Tomasso Minardi de la Academia de San Lucas de
Roma y Peter Von Cornelius de la academia alemana y Jean
Victor Schnetz de la francesa, los primeros dos
pertenecientes al grupo de los Nazarenos. Con los juicios de
estos tres maestros Montoya decidió contratar a Pelegrín
Clavé –discípulo de Minardi- como el candidato idóneo.18 No se
tienen elementos de juicio para asegurar la preferencia de
Montoya, sin embargo es claro que se escogió a Clavé por ser
17 Manuel G. Revilla, Visión y Sentido de la Plástica Mexicana ed. Elisa García Barragán, México, Coordinación de Humanidades, UNAM. 2006. P. 233.18 Salvador Moreno, El pintor Pelegrín Clavé México Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 1966. P. 11.
20
católico, por hablar español y por haber sido escogido por la
elección de los pintores de la corriente artística Nazarena,
la cual centraba su visión del mundo en los valores
religiosos católicos. Pelegrín Clavé en el Diálogo sobre la pintura
en México dice de Overbeck “Jamás olvidaré a Overbeck uno de
los creadores de la actual escuela alemana y quizá el primero
que comenzó la reacción contra las profanidades del
Renacimiento”19. Overbeck también fue recordado por Clavé
cuando estaba terminando la obra de los murales de la Profesa
en 1867.20
Montoya, a partir de su posición, cumplió con las
expectativas del grupo conservador, al unirse al juicio de
que México debía vincularse a Europa a través de la religión.
La historia bíblica permitiría que México entrar a formar
parte de la cultura occidental. Estos grupos al apoyarse
fuertemente en la religión no permitieron que en nuestra
pintura, la visión del mundo se expresara predominantemente
por alegorías paganas, las cuales si constituyeron una forma
19 José Bernardo Couto, Diálogo sobre la historia de la pintura en México, estudio introductorio Juana Gutiérrez, notas José Rogelio Ruiz Gomar, México, CONACULTA.1995. p. 123. 20 Salvador Moreno, op. cit. P. 11.
21
de expresión en la pintura académica europea. Las escuelas
francesas que despuntaban a la cabeza con Jaques David,
Eugenio Delacroix y Dominique Ingres no estaban en la esfera
de interés del ministro mexicano en el Vaticano.
Si bien la llegada de Pelegrín Clavé y Manuel Vilar no
significó, la implantación de una copia de lo Nazarenos en
Roma llamados “cofradía de San Lucas”, si tomaron el
concepto de Historia universal, como una Historia de
Occidente que se veía cumplida con la Historia Sacra: la del
Antiguo y Nuevo Testamento, así como las historias
subsecuentes que formaban parte de la Historia Universal. La
del Antiguo Testamento fue destinada para que los alumnos
ejecutaran pintura de historia como parte de su instrucción,
pues lo histórico era el género con mayor jerarquía y el
Nuevo Testamento quedó como pintura devocional que se colgaba
ampliamente en los templos. Dentro de la Academia la pintura
histórica sagrada y devocional fue mayoritaria desde 1850 y
su premiación fue absoluta en los años de la enseñanza y guía
de Pelegrín Clavé, como director de la clase de pintura.21
21 Ver Tomás Pérez Vejo, “Historia nacional contra Historia sagrada: un episodio de la historia de la cultura en México” en Sucesos e imaginarios Ivett García (comp.)
22
Los maestros catalanes se impusieron la tarea de formar
un currículo para los estudiantes de la Academia. Para 1850
presentaron la segunda exposición en los salones de la
Academia la cual no ofrecía según sus palabras “obras … de
invención fuera de los primeros y tímidos ensayos, cuando
apenas van corridos tres años desde la restauración de la
Academia”22.
Al siguiente año en 1852 los adelantos se dejaban ver, a
manera de ejemplo tomemos la obra de uno de los jóvenes
estudiantes Santiago Rebull de 20 años quien representaba, La
muerte de Abel el catálogo de la exposición lo describe así:
Caín, envidioso de lo adepto que era Dios a lasofrendas de su virtuoso hermano Abel, celoso de queno obtenía con las suyas el agrado del Eterno concibeel horrendo crimen de matar a su inocente hermano.Abel tendido al pie de una rústica ara en la quehabía sacrificado una tierna oveja, expira víctimadel fratricida hermano. El horror y losremordimientos de este execrable crimen, asaltan aldesgraciado, bien que aterrorizado de su víctima: uncielo lúgubre y tempestuoso indicio, cubre el fondo,y parece que se oye una voz que maldice al primermortal que ha destruido de un golpe a una criatura
Campeche, ediciones La Ola. 2002. Pp. 95-97. 22 Manuel Romero de Terreros op. cit., pp.49-50.
23
imagen de Dios.23 En efecto la descripción se apega a lo que vemos en el
cuadro el cielo tempestuoso y la mirada de Caín nos hacen
esperar la furia del Señor, que se hará presente con la
pregunta ¿Dónde esta tu hermano a lo que Caín responderá que
el no es su guardián y Dios emite su castigo; tendrá una vida
errante
A decir de Fausto Ramírez: la lectura de la Biblia era
un asunto relativamente nuevo, producto de la voluntad de
renovación religiosa fomentada por la Ilustración en su
versión hispánica. Desde la segunda mitad del siglo XVIII
fueron desapareciendo en el mundo católico, las prohibiciones
para leer la Biblia, en las lenguas llamadas vulgares éstas
comenzaron a multiplicarse con las traducciones e impresiones
modernas. En México entre 1831 y 1835 se publicaron tres
ediciones monumentales en castellano, dos reimpresiones de
las españolas y la que publicó la imprenta de Mariano Galván
Rivera en 25 volúmenes conteniendo el último volumen imágenes
y mapas. Los grabados que la ilustraron fueron comprados a
23 Manuel Romero de Terreros, op. cit., p. 114.
24
Balch Stiles Wryght.24 Esta fue una traducción de la versión
francesa Biblia Vence puesta en castellano por una serie de
colaboradores entre ellos Manuel Carpio, quien participó
activamente en la Academia de San Carlos, como secretario en
los años cincuentas y como miembro honorario de la misma;
gran amigo de José Bernardo Couto presidente de la Academia
en esos años.25
Las imágenes contadas por la biblia no cambian con
facilidad su representación, muchos son temas inmutables a lo
que no se les puede agregar más elementos de los que cuenta
el relato.
En ese mismo año de 1852 Salomé Pina se presentó con la
obra Dalila llamando a los filisteos para entregarles a Sansón26, Santiago
Rebull con la obra antes mencionada y Juan Urruchi con Marsias
enseñando a tocar la flauta a Olimpo y los tres tuvieron ocho horas24 Sagrada Biblia en Latín y Español con notas, prefacio y anotaciones. Comentarios Agustín Calmet, Abad Semones y Abad Vence y los más célebres autores, para facilitar la inteligencia de las Santas escrituras , obra adornada con estampas y mapas , Primer edición mejicana enteramente conforme a la cuarta yúltima francesa del año de 1820 Méjico imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo. Calle de la Cadena no. 2 1831. Parece que la compañía que ejecutó los grabados es estadounidense. 25 Fausto Ramírez, “La restauración fallida: la pintura de historia y el proyecto político de los conservadores en México a mediados del siglo XIX”, en Pinceles de la Historia de la Patria Criolla a la Nación Mexicana 1750-1860, México, Museo Nacional de Arte, 2000. P. 215 .26 Recibió como gratificación 235 pesos de parte de la Academia
25
para abocetar el tema Abraham adorando a tres ángeles. Ese año se
concursaba para obtener la pensión que los llevaría a Roma,
Rebull resultó ganador y partió a Roma en 1852. Notemos que
dos de estos cuadros pertenecen a temas del Antiguo
Testamento y otro a la mitología clásica. Si bien se premio a
Urruchi por el Marsias, el que adquirió la Academia fue El
Casto José y Putifar, un tema bíblico más.
Desde 1850 Pelegrín Clavé y Manuel Vilar propusieron a
la Junta Directiva que se comprasen las obras originales de
los estudiantes de pintura y escultura que fuesen premiadas
al final del año escolar con el objeto de que se quedasen en
la Academia como “testimonio del estado y adelanto” de las
clases.27 En las exposiciones bianuales los cuadros de los
estudiantes no se encontraban a la venta, como si, lo estaban
las obras remitidas fuera de la academia. La mayoría de los
cuadros que se compraron para la Institución pueden verse en
la Colección del Museo Nacional de Arte y la inmensa mayoría
son temas del Antiguo y Nuevo Testamento.
27 Montserrat Galli, “La Academia enriquece sus galerías” en La Lotería de la Academia Nacional de San Carlos 1841-1863, México, INBA, 1986. P. 114.
26
LA RESPUESTA DE LA ESCULTURA
El maestro Manuel Vilar llegó al mismo tiempo que el profesor
Pelegrín Clavé en 1846 , Vilar hizo cambios en el sistema de
enseñanza al introducir nuevos temas como los retratos y el
tema indígena,28 y nuevas clases como estudio de la invención
del boceto estudio e invención de obras concluidas así como
práctica de mármol estas reformas permitieron a los alumnos
un lenguaje escultórico muy rico , sin embargo el estudio al
natural y estudio de lo antiguo no dejaron de tener
preponderancia.29 Pero también les permitió el uso de
fotografía para ejecutar los múltiples retratos que se
hicieron de miembros de la Academia con los cuales se iba
formando la historia institucional.
Una vez aprobada por los alumnos la clase de dibujo del
antiguo y la del natural, los alumnos empezaban a modelar en
barro y haciendo vaciado de manos cabezas, pies , lo cual les
28 Eloísa Uribe “Comentarios al catálogo de escultura “ en La escultura del siglo XIX Catálogo de colecciones de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuscrito a cargo de Manuel G Revilla , México INBA 1980. p. 7929 Eloísa Uribe p 26-27
27
permitía no sólo el aprendizaje de la anatomía sino dominar
los ademanes y la gestualidad propia de la escultura. 30
Vilar en su copiador de cartas nos revela la paciencia y
el cuidado que tenía con sus alumnos, pero también habla de
su trabajo y el de la Academia. Se entusiasmó con varios
proyectos públicos por ejemplo los de Agustín de Iturbide.
Vilar ideó el proyecto para la estatua de Iturbide, no como
emperador sino como libertador en 1849. En una carta a su
hermano le dice “Ahora estoy modelando una figura de Iturbide
en el momento de proclamar la independencia de México
….vestido de traje militar y envuelto en una capa. También
tenía planeado hacer más héroes pues siendo éstos de México
“espero vender algunas y será el modo en el que pueda ganar
algún dinero”31 Al maestro Vilar le solicitó Octaviano Muñoz
Ledo dos esculturas de Miguel Hidalgo sin embargo el se
excusó y dijo que se la pasaría a uno de sus alumnos bajo su
supervisión pero que el no quería tener problemas con sus
coterráneos. 32
30 Ibidem p 2931 Carta a José Vilar 13 de octubre de 1849, reproducida por Salvador Moreno en El escultor Manuel Vilar , México, IIE UNAM. Pp.152-153.32 Ibid., p 165.
28
La escultura pública enseñaría a los mexicanos cuales
eran sus héroes, los cuales necesitan para mantener su
presencia un rostro físico y social necesitan tanto una
narrativa visual como una literaria y un gobierno que los
apoye.
La introducción de la figura prehispánica fue otra de
las vertientes que abrió Vilar para sus alumnos. En los años
cincuentas en aquella carta a su hermano habla de el
Moctezuma que está haciendo y del Córtés que tiene en mente.
Para el Moctezuma y su pendant La Malinche se pueden encontrar
dibujos de los detalles de las vestiduras y de los adornos de
que llevarían. Se documentó no sólo en la Historia de
Clavijero sino en el Lienzo de Tlaxcala.
Vilar formó escultores que proseguirían sus
enseñanzas para el siguiente periodo como Felipe Sojo, o el
más joven Miguel Noreña.
UNA CRITICA AL PODER
29
El desarrollo de la caricatura política, a partir de 1861, va
a la par que la incipiente consolidación del liberalismo.
A partir de la formación del partido conservador en
1849, las luchas entre conservadores y liberales
representaron el enfrentamiento de los grupos en que se
encontraba dividida la burguesía, cuyo centro principal de
lucha política fue la ciudad de México.
Para los liberales fue claro que no podía haber Estado
mientras persistiera el poder económico, político y social de
la Iglesia, ya que ésta era la única que había logrado
establecer durante la Colonia una estructura económica de
dimensiones nacionales. Por ello la Constitución de 1857,
producto de la facción liberal, en los artículos 13 y 27
minaba el poder económico del clero al establecer la
desamortización de los bienes de la iglesia y la supresión de
los votos religiosos mientras que los artículos 3, 5 y 123 le
restaban autoridad moral y educativa al hacer libre la
30
educación y la administración de servicios como registro de
nacimientos, matrimonios y fallecimientos.
El proyecto político liberal definía entre sus objetivos
el cumplimiento de la soberanía popular, el equilibrio de los
poderes ejecutivo y legislativo y la fundamentación de un
Estado laico moderno. La formulación de estas medidas o
crítica a ella fue difundida por los periódicos, que fueron
un eficaz medio para educar, informar y politizar a una
minoría social conformada por la población urbana de
lectores. Los caricaturistas a través de las imágenes, desde
los distintos periódicos, impugnaron, conformaron o
propusieron alternativas de acuerdo con la facción del
partido liberal al que pertenecían.
Los periódicos que propiciaron mayoritariamente la
caricatura como instrumento de diálogo fueron de tendencia
liberal, pero no todas sus publicaciones estuvieron
ilustradas.
Cabe apuntar que la alternativa histórica planteada por
el partido conservador mexicano fue la de traer un monarca
31
extranjero, Maximiliano de Habsburgo, quien al final de
cuentas estuvo más de acuerdo con los planteamientos de los
liberales que con los de los conservadores. Y sin embargo la
censura de prensa respecto a su persona, la familia real y
los problemas relacionados con la realeza europea, estuvieron
a la orden del día.
Una primera constante que se aprecia en los periódicos
con caricatura política es su frecuencia, la cual no es
diaria, sino semanal, bisemanal o en todo caso trisemanal,
además de que se caracterizó por ser una prensa de corta
duración. Hubo tan sólo tres periódicos que aparecieron por
más de cuatro años con sus altibajos: La Orquesta (16) El Padre
Cobos (7) El Ahuizote (4); seis periódicos salieron a la luz
durante dos años: San Baltazar, El Boquiflojo, La Madre Celestina, La
Carabina de Ambrosio, Juan Diego y La Tarántula, y el resto (32) duraron
escasamente un año.
La producción de esta prensa se concentra en varios
periodos: en 1861, año en que resurge la caricatura; 1865,
año en que Maximiliano levanta la censura de prensa; 1869,
32
1871 y 1877, años de elecciones, que propiciaron la formación
de nuevos periódicos de existencia efímera. La prensa, al
estar sujeta a las distintas facciones del partido liberal,
aparecía o desaparecía dependiendo de las luchas entre ellas
en su afán de poder y, por lo tanto, la producción de
caricaturas se encontró sujeta a estas variaciones. Es
necesario recordar que muchas de estas imprentas estuvieron
financiadas por intelectuales jóvenes y que, debido a la
agudeza de sus críticas, muchos de los redactores terminaron
como perseguidos políticos.
La caricatura mexicana buscó, a pesar de la influencia
europea, ser singular y crear sus características propias,
para lo cual utilizó formas simbólicas unidas a una tradición
de la historia nacional, basada tanto en refranes como en
canciones mexicanas, construyó un diálogo con sus lectores.
Nadie o casi nadie ha explotado desde entonces el refranero
nacional como aquí ellos. El uso de lo mexicano fue un
recurso aprovechado por los literatos para la construcción de
una conciencia nacional que fuera forjando el tipo de
sociedad que deseaban. Estos literatos, como Vicente Riva
33
Palacio y Manuel Payno, fueron al mismo tiempo colaboradores
o editores de periódicos liberales y en múltiples ocasiones
ocuparon importantes posiciones dentro de los diferentes
gobiernos. Caricaturistas como Constantino Escalante, Jesús
T. Alamilla, Santiago Hernández y Alejandro Casarín llegaron
a formar parte del cuerpo editorial de La Orquesta y El Padre
Cobos e ilustraron novelas de estos mismos escritores.
Los periódicos pretendieron conscientemente influir en
la opinión pública, pero su contribución fue mitigada por
factores externos, a saber: falta de medios de comunicación,
altos precios del transporte y del correo, analfabetismo y
elevado costo del periódico.
A través de las noticias de La Orquesta sabemos que los
suscriptores se quejaban del correo: a veces la publicación
les llegaba sin la caricatura y generalmente con mucho tiempo
de retraso. En un medio social en el que sólo una de cada
diez personas sabía leer, el impacto de La Orquesta y otras
publicaciones afines veían mermado su alcance y eficacia
política. La caricatura portadora de un contenido polémico
34
llegaba hasta los analfabetas a través de una imagen que día
con día, fue de más fácil acceso, pues se construyó
paulatinamente un código entre el caricaturista y el ávido
lector. Entre otros, Emilio Rabasa describe en su libro El
Cuarto Poder las reuniones que usualmente se realizaban en las
trastiendas de los comercios en provincia, para escuchar
ansiosamente las noticias que llegaban de la ciudad, que
subsanaban -aunque parcialmente- la desinformación causada
por analfabetismo.
El alto costo de los periódicos constituyó un factor que
vino a limitar la circulación. Sin embargo, algunos esfuerzos
se hicieron para que la información llegara a otros
ambientes; de ahí las lecturas colectivas, como las ya
descritas, en la provincia. Además de estas, en la capital se
hacían lecturas en los bajos de los hoteles, en los cafés y
en las librerías. Estas reuniones públicas eran anunciadas
fijándose una hora precisa por los mismos diarios. Y si bien
los trabajadores, artesanos y algunos tempranos obreros
industriales no tuvieron acceso directo a este medio a causa
del analfabetismo y alto costo, las organizaciones
35
mutualistas a las que estaban afiliados trataban de
solucionar el problema por medio de las lecturas colectivas
que se llevaban a cabo en lugares de reunión antes de sus
juntas laborales. Con esto se pretendía educar y formar al
trabajador, preocupación característica de aquellos tiempos.
Sin embargo poco se sabe de la eficacia de las lecturas
colectivas.
EL CATÓLICO LIBERAL
El discurso histórico de una nación es una narrativa que, a
fuerza de repetirla llega a constituir una memoria. Al
apoyarse en un proyecto político, las interpretaciones sobre
el imperio de Maximiliano han dejado a un lado, en la
invención de la tradición, los cambios que se perciben al
confrontar la modernidad de un príncipe liberal con los
resabios del ancien régime. La política, la memoria, las
interpretaciones, las ideologías y la historia, han tratado
36
de entender y explicar el periodo 1864-67 desvinculado del
liberalismo mexicano.33
Los “hechos” que constituyen el discurso del historiador
no se “encuentran”, sino que se construyen como respuesta a
una serie de preguntas que el investigador se formula ante el
fenómeno histórico. En tanto a ello trataremos de responder
a las siguientes preguntas: ¿Cual fue el referente histórico
de Maximiliano? ¿Cuáles fueron las aportaciones de la
pintura en la creación y difusión de un proyecto imperial
para el Palacio Imperial ? ¿Fueron estas propuestas, las del
grupo que trajo a Maximiliano al poder, o los modos
imperiales de hacer tenían otras raíces? ¿En un tiempo
histórico tan breve fue posible la ejecución del proyecto?
Finalmente ¿Esta forma imperial de construir una historia en
imágenes fue retomada por los liberales que pelearon por la
dirección mexicana del país?
Maximiliano vio en la historia la fuente principal y el
punto de partida para su programa imperial. Con la
33 Ver Esther Acevedo, Testimonios artísticos de un episodio fugaz 1864-1867, México Museo Nacional de Arte, INBA. CONACULTA. 1995.
37
elaboración de proyectos buscó construir su propia historia,
como una continuación de la europea y a la cual habría que
unirle ahora su presente mexicano. Desde su juventud y en
sus expediciones al lejano oriente Maximiliano se rodeó tanto
de historiadores como de pintores para que dejaran en
imágenes su historia.
Si en Miramar había conjuntado la labor pictórica de
Cesare dell Acqua, con las historias de Pietro Kandler sobre
el sitio de Miramar para fincar una tradición, una historia,
ahora patrocinaría tanto proyectos para las residencias
oficiales como para la ciudad misma. Maximiliano empezó a
imaginar los proyectos para México desde antes de su llegada.
De octubre de1863 a abril de1864 fue tiempo de planear de
soñar de definir, al menos por escrito, lo que hoy
llamaríamos la construcción de una “imagen publicitaria” que
comprendería no sólo los proyectos iconográficos del rescate
de la historia, sino la planeación de un espacio donde
habitar, las imágenes oficiales que presentarían a los
soberanos en las nuevas tierras, el menaje de casa, y las
condecoraciones que establecería el protocolo
38
Así a escasas semanas de su llegada a la capital
visitaba en julio de 1864 la Academia de San Carlos, emitía
decretos muy concretos para edificar monumentos a la
independencia y a los distintos héroes liberales y
conservadores, y solicitaba encargos a Roma para la
construcción de esa historia que sería el sustento de sus
proyectos tanto públicos como privados. Con el patrocinio
de los proyectos, construía una línea histórica que por un
lado iba forjando y por otro conociendo.
Los proyectos que Maximiliano vislumbró para contar la
historia del país desde el momento de la independencia serían
pictóricos y escultóricos, públicos y privados. El eligió a
los grandes hombres, cuyos valores habían sido ganados por
sus acciones y no por su cuna, se constituyó en una ruptura
clara, como un sistema de sustitución en la subversión de un
imaginario donde ya no era un ser supremo quien juzgaba los
méritos de los grandes hombres. Su visión es conciliatoria
por un lado coincide con la de los liberales al rescatar el
periodo prehispánico. Se diferencia de ellos en que trata de
conciliar, e incluir a Iturbide como parte de los héroes que
39
habían logrado la independencia, además con ello sentaba un
precedente para el segundo imperio y reconocer a los virreyes
a los cuales también iba a volver a su lugar de origen el
antes Palacio Virreinal, ya que la mayoría de ellos habían
sido representantes de los Habsburgo rama dinástica a la cual
él también pertenecía.
Las obras salieron de las manos de artistas, tanto
mexicanos como europeos, con un vocabulario alejado de la
mitología e insertado en una nueva manera de ver, influida no
sólo por la litografía, sino por la fotografía, las cuales
daban cuenta a manera de noticia visual de los eventos
cotidianos que se transformarían en históricos.
Avalada por las academias europeas y americanas, la
pintura histórica ocupaba el primer lugar en la escala
jerárquica de los distintos géneros. La producción de
pintura de historia se vio afectada en el siglo XIX por un
lado por, la rescritura de la historia, los diarios y las
memorias; y por otro la narración visual de los sucesos, a
manera de reportaje gráfico, se realizaba en el momento en
que ocurrían los hechos. En otras palabras, a la manera
40
tradicional de documentar visualmente la historia, se añadió
una característica de inmediatez, surgida a partir de la
segunda mitad del siglo XIX por el desarrollo de la prensa
ilustrada con litografías inventadas o tomadas de
fotografías.
Para el Palacio Imperial, Maximiliano planteó una serie
de reformas; una de ellas fue la edificación de la galería de
Iturbide cuyas paredes y techos serían restauradas dejando al
descubierto las vigas de cedro; ahí se colocarían los
retratos de los héroes de la Independencia, y de él mismo;
los de sus antepasados y de sus contemporáneos formarían
parte de otros espacios dentro de Palacio.
Maximiliano encargó la dirección del proyecto pictórico
a Santiago Rebull quien delegó algunos de los retratos a los
alumnos de la Academia Imperial de San Carlos de donde él era
el director de pintura. Para noviembre de 1865 Maximiliano
pudo ver los retratos de los héroes colgados en las paredes
de la Academia Imperial -a unas cuadras de Palacio. El
catálogo que se imprimió para la exposición de 1865 siguiendo
41
la costumbre de las exposiciones bianuales en la Academia,
nos explica los cuadros que se mostraban: "en la primera sala
de pinturas [pertenecían a las] remitidas de fuera de la
Academia, obras que han ejecutado en Palacio para S. M. el
emperador los discípulos de esta Academia."34 Estaban ya
terminados los cuadros de Miguel Hidalgo por Joaquín Ramírez y
el de Agustín de Iturbide por Petronilo Monroy ; se presentaron en
boceto el de José María Morelos por Monroy y el de Mariano
Matamoros por José Obregón; no figuraron en esa exposición el
de Vicente Guerrero que fue terminado por Ramón Sagredo ni el de
Ignacio Allende por Ramón Pérez. En la galería de Iturbide se
reunieron por vez primera todos los héroes que habían sido
llamados por los distintos sectores ideológicos y políticos
de México.
Los retratos de los héroes fueron más pequeños que las
efigies que se pintaron del emperador.35 Mas si fueron
menores en tamaño, en formas y estilos pictóricos resultaban
muy parecidos. Los personajes del primer cuarto del siglo34 Manuel Romero de Terreros, op.cit.,1963. p. 388.35 El mayor fue el que pintó Jean Adolphe Beaucé de Maximiliano a caballo 329 x279. Los de cuerpo entero fueron de 255 x 168 y los de los héroes fueron de 240x 156.
42
XIX de pronto pasaron a ser descritos, pictóricamente, con un
vocabulario propio de herederos reales. Si comparamos los
retratos que se hicieron de Iturbide en vida y los que mandó
hacer Maximiliano, se verá la diferencia. Los retratos de
Iturbide de 1822 describen a través de sus ropas, la posición
de sus manos y lo constreñido de los espacios, a un hombre de
la época colonial interpretado por el pincel de artistas-
artesanos. El cuadro que encargó hacer Maximiliano se
inscribe en los cánones tradicionales del retrato
principesco, fijados en el siglo XVII y reformulados en la
segunda mitad del siglo XIX incorporando los accesorios
emblemáticos de la efigie principesca: mesa, columna, silla,
manto, corona y documentos que se manejan para rendir un
retrato puesto al día en su vocabulario formal. Maximiliano
no mandó colgar uno de los retratos de época de Iturbide sino
que ordenó construir una imagen de su antecesor lo más
parecida a la suya. 36
La verdad histórica de esta colección de retratos, buscó
obtener un parecido físico, sin embargo, los escenarios36 El retrato de Maximiliano se encuentra en el Museo Nacional de Historia y lafirma dice Albert Graefle, pt 1865 Munchen.
43
fueron construidos de acuerdo a una idea contemporánea, ellos
fueron historizados de acuerdo a un nuevo canon.
En torno a la escultura el proyecto mayor fue el
proyecto para la erección del Monumento a la Independencia en
el zócalo de la Ciudad de México Maximiliano, en una carta
dirigida al ministro de estado Joaquín Velázquez de León,37
esbozó el tipo de monumento que tenía en mente: en la base de
la columna se colocarían las esculturas de los primeros
héroes; rápidamente nombra a Hidalgo, Morelos e Iturbide...el
futuro ocupante de la cuarta esquina no quedó especificado.
En el fuste de la columna irían escritos con letras de bronce
dorado los nombres de los demás caudillos insurgentes. La
columna sería coronada por una escultura en bronce que
representaría a la Nación. Para hacer el monumento
Maximiliano quería que se convocara a concurso a ingenieros y
37 Don Joaquín Velázquez de León fue nombrado ministro de Estado en Miramar el 10 de abril de 1864. La Enciclopedia de México, nos informa que el 21 de junio de 1864 fue nombrado Ministro de Estado José Fernando Ramírez. La carta va dirigida a Velázquez de León ya que está fechada el 14 de junio de 1864 pero fue publicada hasta el 14 de julio, de ahí que el encargado en ejecutar las órdenes fuera el sub-secretario José Salazar Ilarregui. Rámirez hace alusión a esa carta en sus obras completas. TomoV. número 76. pp. 3, 8 y 84.
44
artistas. Además deseaba colocar la primera piedra -en menos
de dos meses- en su primer 16 de septiembre.38
El proyecto iconográfico y formal para el monumento
quedó abierto porque se admitían fuentes, arcos o columnas y
no se definía quién sería el cuarto ocupante de la última
esquina.39
La prensa dio cuenta, y no, de los proyectos entregados.
Sabemos por uno de los periódicos que fueron 20, otro más
dice que 26, pero en ninguno se les describe, ni se anuncia
el nombre del proyecto seleccionado.40 Así y todo, la primera
piedra fue colocada con gran ceremonial en el día anunciado.
Las características nombradas por Maximiliano son
sumamente parecidas a lo postulado por De la Hidalga en su
proyecto de 43. Largas pláticas debió de haber tenido el
recién llegado emperador con De la Hidalga, a quien se
encomendaron las obras de remodelación del Palacio y de
Chapultepec. 38 La Sociedad, 22 de julio de l864. (BDSPP)39 Ibidem.40 El Cronista de México ,"20 proyectos para el Monumento de la Independencia" 8 septiembre l864., "Presentan 26 proyectos para el Monumento de la Independencia" 14 de septiembre l864. (BDSSP)
45
Cuando la prensa dio a conocer la descripción de este
último proyecto, Maximiliano ya había inaugurado otras obras
que habían molestado a los conservadores. La develación del
monumento a Morelos fue el suceso más conflictivo. El inicio
de la historia del monumento es anterior al Segundo Imperio.
En 1857, Mariano Riva Palacio -patrocinador poco estudiado de
obras de carácter histórico- pidió al escultor Antonio Piatti
que hiciera una estatua de Morelos, en mármol, para ser
erigida en San Cristóbal Ecatepec, pero la obra no se colocó.
Después se pensó ubicarla en la Alameda de la capital, sin
embargo esto tampoco se cumplió. Maximiliano aprovechó el
camino recorrido y decretó en un mismo día, a propósito de
las fiestas patrias, que se levantara el monumento de la
Independencia, se construyera un sarcófago para Iturbide y se
colocara la escultura de Morelos en la Plazuela de Guardiola
para perpetuar el centenario de su nacimiento.41 Los decretos
venían después de que en privado ya se había ordenado que las
acciones se cumplieran.
41 El Cronista de México ,18 de septiembre 1865. (BDSPP)
46
Los decretos de septiembre no alcanzaron a rendir
homenaje a todos los héroes. Sin embargo, en el curso de la
visita que hizo a la Academia de San Carlos, Maximiliano
admiró el modelo en yeso de 2.10 m. de alto que el escultor
Noreña había hecho de Vicente Guerrero y en consecuencia
ordenó que fuera vaciado en bronce y se colocara "sobre un
pedestal en la elegante calle de Corpus Christi." Según los
redactores de las notas periodísticas correspondientes, "el
bronce y las piedras dirán a la posteridad, que S.M.
distinguió y supo compensar a los hombres ilustres que
supieron verter su sangre por la independencia y la libertad
de la patria."42 De entre las múltiples opciones que Noreña
tuvo para representarlo, seleccionó a un Guerrero continuador
de la lucha de Hidalgo, ya que al referirse a esta escultura
el catálogo de la exposición describe así la actitud del
personaje: "Estrecha contra su corazón los restos del
pabellón de Hidalgo, entonces sin defensores, y con el valor
y la dignidad de un héroe, aparece ante sus enemigos
42 El Cronista de México, "Estatua de Guerrero" 18 de noviembre 1865. (BDSPP)
47
firmemente decidido a defender hasta morir aquellos preciosos
restos."43
Tan crecido era el número de monumentos que requerían
bronce, que el ministro de Fomento se dirigió al de Guerra
para hacerle saber que "su majestad [desea] emplear en los
monumentos que van a erigirse a la independencia, a Iturbide
y Guerrero, el bronce de los cañones inútiles [y] me ordena
averigüe de VE el número disponible de ellos y los lugares
donde se encuentran."44 Además, se solicitó los servicios de
la Academia de Ciencias y Literatura de la corte para formar
y someter a aprobación la inscripción de la placa que debía
llevar el monumento de Guerrero. El monumento no se llegó a
colocar en tiempos de Maximiliano.
Esta forma de recurrir al arte para dejar claro quienes
conformaban el panteón de héroes fue retomado por los
regímenes liberales y se hicieron copias de estos cuadros en
Guanajuato, San Luis y Guadalajara.
43 Manuel Romero de Terreros, op. cit. p. 374-375.44 El Pájaro Verde, 23 de noviembre 1865. (BDSPP)
48