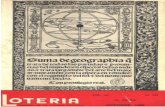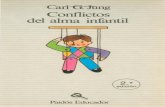Violencia política y conflictos sociales. Representaciones del diario Río Negro durante el...
Transcript of Violencia política y conflictos sociales. Representaciones del diario Río Negro durante el...
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
Facultad de Humanidades
Tesis de Licenciatura en Historia
VIOLENCIA POLITICA Y CONFLICTOS SOCIALES Representaciones del diario Río Negro durante el
onganiato (1966-1970)
Autor: Pablo Scatizza
Directora: Dra. Leticia Prislei
AGOSTO DE 2005
VIOLENCIA POLITICA Y CONFLICTOS SOCIALES
Representaciones del diario Río Negro durante el onganiato (1966-1970)
Pablo Scatizza
Neuquén
Universidad Nacional del Comahue 2005
A mamá y papá, por ayudarme a
comenzar este camino.
A María Belén, Juan Cruz y Pedro, por
acompañarme a transitarlo.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
INDICE
Prefacio ....................................................................................................... 5
1. Introducción ..................................................................................... 8 1.1. Referentes teóricos ............................................................. 15
1.2. Estado de la cuestión ............................................................ 22
2. El diario Río Negro ............................................
2.1. Un diario argentino, pero patagónico
2.2. Crónicas, secciones, estilos. Una diaria c
2.3. Columnas y editoriales. El diario opina ................................. 42
2.4. Algunas consideraciones. La moral conservadora de
un diario liberal...................................................................... 47
3. El onganiato ................................................................................... 52 3.1. Un derrocamiento sin sorpresas ........................................... 52
3.2. El golpe ................................................................................. 56
3.3. “Yo no lo dije” ........................................................................ 58
3.4. La Revolución y la prensa ..................................................... 62
3.5. Criticar, pero no a Onganía ................................................... 66
3.6. Llega el desencanto .............................................................. 68
3.7. Algunas consideraciones. Entre los derechos humanos
y la economía........................................................................ 70
4. Los conflictos sociales y sus representaciones......................... 74 4.1. La noche de los bastones largos........................................... 75
4.1.1. ¿Disolver o reprimir? ....................................................... 78
4.1.2. Fuga de cerebros............................................................. 83
4.2. El Cordobazo ........................................................................ 85
............................ 32
.................................... 32
onstrucción........... 37
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
4.3. El Cipolletazo ........................................................................ 88
4.4. El Choconazo........................................................................ 92
4.5. Algunas consideraciones. Representaciones de la
violencia en los ’60 ......................................................... 111
Bibliografía..............................................................................................
Notas
Anexo ...... 133
I. Editorial “Represión po
II. Editorial “Noventa años de historia” ............................................... 136
IV. Editorial “Restricciones
V.
VI.
VII. Entrevista a
violencia ................................................................................ 97
5. Consideraciones finales.............................................................. 103 5.1. El diario ............................................................................... 103
5.2. La violencia ......................................................................... 105
5.3. La
119
....................................................................................................... 124
s .............................................................................................
licial de la vagancia…” ................................ 134
III. Editorial “Horas difíciles” ............................................................... 138
a la libertad de prensa” ............................ 141
“El rumor de la calle” 10/9/66 ......................................................... 143
Entrevista a Jorge Gadano ........................................................... 145
Carlos Torrengo ....................................................... 151
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
SIGL
AS
AFP
ANSA Agencia Nazionale Stampa Associata
CGCGTAERP
IVC
IP Sociedad Interamericana de Prensa
MATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
Agence France Presse
T Confederación General del Trabajo
Confederación General de Trabajo de los Argentinos
Ejército Revolucionario del Pueblo
Instituto Verificador de Circulaciones
SSITRAC Sindicato de Trabajadores de Concord
SITRAM Sindicato de Trabajadores de Materfer
SUCRI Unión Cívica Radical Intransigente
UCRP Unión Cívica Radical del Pueblo
UNCo Universidad Nacional del Comahue
UOCRA Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
UPI United Press International
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
PREFACIO
do de una búsqueda que comenzó hace
sfecha –debo confesarlo- y
analizadas; una de las tantas
o o co n dentro de un grupo de
añeros y compañeras de la
a. Pretendíamos adquirir
on onados con los que nos
no de
recisamente- tuvo ver con el
las fo que se producen dentro de una
ferido a la violencia llegara a
tintos
oncre tidiana realidad. El tiempo pasó y el
rupo de estudios se fue disgregando hasta ser sólo un recuerdo; pero la
echa ya estaba encendida. La violencia se transformaría desde entonces en
un objeto de estudio sobre el cual girarían todas mis futuras investigaciones,
incluyendo este trabajo de Tesis que aquí comienza. O que aquí termina, si
entendemos como Michel De Certeau que la escritura es el final del proceso al
que se aboca un historiador en su apasionante oficio2.
Cuál iba a ser el ángulo desde el cual abordaría semejante objeto de
estudio fue una decisión que me costó mucho trabajo tomar. Sabía que las
aristas eran abundantes y la tentación de forjar un trabajo totalizante no fue
menor. Sin embargo, había un tema que daba vueltas en mi cabeza: la
necesidad de comprender cómo se construyen las representaciones en torno a
los conflictos sociales, y revelar así cuándo, cómo y por qué se relaciona a
determinados sujetos con la violencia. Estaba convencido de que los medios
El presente trabajo es el resulta
poco más de cuatro años. Una búsqueda aún insati
por eso se presenta aquí sólo una de las aristas
que puede tener un objeto de estudio tan vasto como la violencia1.
T d menzó con una preocupación comú
estudios que compartíamos un puñado de comp
facultad, durante los primeros años de la carrer
algunos c ocimientos que si bien estaban relaci
brindaba la academia, no eran impartidos necesariamente por ella, y u
esos temas –el primero que abordamos, más p
origen, rmas y los usos de la violencia
sociedad. Ello nos llevó a leer cuanto material re
nuestras manos, para discutirlo y poner a prueba sus hipótesis con dis
casos c tos que nos ofrecía la co
g
m
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
de comunicación tenían una responsabilidad innegable en esa construcción, y
or ello supe que mi objeto de investigación tenía que girar en torno a ellos.
Finalmente, mi pertenencia laboral a ese mundo y el consecuente manejo de
los
roximación
lateral a una problemática que domina el sentido común, pero que aún no ha
sido
p
códigos del periodismo, harían que mi decisión se volviera más sencilla.
Sólo restaba definir los marcos temporales y espaciales que hicieran de esta
Tesis una base para seguir ahondando en un tema tan conocido como
inexplorado; lograr que este trabajo se transformara en una ap
analizada e investigada desde todos sus ángulos.
La violencia nos rodea y tiene innumerables rostros; conocer en
profundidad cada uno de ellos, se torna fundamental. Por ello creo que es
imperioso develar las representaciones que la prensa construye sobre la
violencia que rodea a los conflictos sociales, y no sólo la que esta referida al
uso de la fuerza física. Hacerlo, puede llegar a brindarnos elementos útiles
para quitar de esos rostros las máscaras que los cubren.
En otras palabras, este trabajo tiene la ambiciosa pretensión de poder ser
utilizado como base argumental para futuras investigaciones referidas a la
violencia política y social, su historia, sus formas y los velos tras los que se
presenta en la actualidad, para poder llevar a cabo nuevas búsquedas
hermenéuticas, quizá más profundas y puntuales sobre este tema que acá sólo
voy a presentar. Queda ahora a juicio del lector decidir si esto se pudo lograr, o
no.
No puedo tener más que palabras de agradecimiento hacia mi directora,
Leticia Prislei, quien vio en mi persona a un historiador mucho tiempo antes de
que yo lo notara, y me brindó la invalorable oportunidad de ingresar al equipo
de investigación que dirigía –y aún dirige- cuando todavía estaba cursando el
tercer año. Desde entonces, y particularmente durante esta investigación, su
guía precisa y el análisis crítico de cada una de las ideas que iban tomando
forma en mi cabeza, fue fundamental; como lo fue su contención en los
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
momentos en que los límites espaciales y temáticos parecían diluirse, y la
frustración esperaba amenazante debajo de cada documento.
Quiero agradecer también a todos aquellos y aquellas que confiaron en mi
y no dejaron de alentarme a continuar investigando y escribiendo todo este
tiempo, sobre todo a Fernando Barraza, Fabián Bergero, Flavio Gigli, Juan
Manuel Gaitán, Bruno Galli, Mirta Kircher, Eduardo Marchetti y Mario
Galdeano. Por creer en mi, muchas veces incluso más que yo mismo, gracias.
A María Belén Lorenzi, mi compañera y esposa. Su apoyo permanente a
lo la
a mis hijos, Juan Cruz y Pedro, por regalarme forzadamente parte de su
inva
rgo de casi toda mi carrera fue un elemento fundamental para que yo hoy
pudiera estar escribiendo este trabajo. Su crítica aguda, además, fue clave
para mantenerme siempre en un camino de coherencia, enriquecido
permanentemente por discusiones teóricas y políticas a la hora de la cena. A
ella, mi eterna gratitud.
Y
lorable tiempo.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
1. INTRODUCCION
“Escribir sobre violencia implica una toma de partido, no es un acto inocente. Uno siente soplar en la mejilla el viento de la amenaza: alguien nos espía mientras estamos escribiendo”. (León Rozitchner)
La violencia nos rodea. Circula, se mueve. Ha logrado, incluso, una cierta
auto
eces se hace difícil identificar cada una de ellas.
presentaciones que sobre ella hacen los medios de
comunicación fue uno de los más interés me despertó. Quería saber en qué
oportunidades un medio utilizaba el término “violencia” o algunas de sus
connotaciones, cuándo omitía hacerlo, y de qué manera representaba a los
conflictos sociales al momento de informar sobre ellos. Tenía la sospecha de
que ese podía ser un punto de partida para conocer los innumerables rostros
que tiene la violencia, y por eso emprendí esta investigación. Sabido es que
los antagonismos de clase propios de toda sociedad son los causantes de los
diversos enfrentamientos que se producen entre los distintos sectores sociales,
y por ello la mirada que de ellos ofrezca un determinado medio de
comunicación dependerá de su posición ideológica frente a ese conflicto. El
periódico, en tanto actor político que –además de lucrar- busca
permanentemente influir sobre los gobiernos, “pero también sobre los partidos
políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de
nomía. Si bien necesita del sujeto para ser, su naturalización le ha dado,
históricamente, una relativa y peligrosa independencia. El Estado utiliza la
violencia para el mantenimiento del orden instituido; pero también es materia
prima de las relaciones entre las personas. Penetra en ellas y se establece,
naturalizándose. Muta y se transforma. Tiene múltiples maneras de
manifestarse y muchas v
Entre todas las posibilidades de abordaje que tiene un tema tan amplio
como éste, las re
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
la audiencia” (Borrat 1989: 10), realizará sus representaciones sociales al
respecto de acuerdo al lugar ideológico en el que se encuentre posicionado.
Es necesario destacar que mi
relacionada con los hechos de delincu
las formas que puede adoptar este
social, y la manera en que los medios de comunicación las representan. Si
tuviera entonces que ensayar una suerte de definición, podría decir que mi
inter
ítulo
entero a desarrollar más ampliamente este complejo tema.
búsqueda no incluye a la violencia
encia, sino que me interesa hallar todas
fenómeno como parte de un conflicto
és se centra en la violencia política y en la violencia social, incluyendo bajo
esas denominaciones a todas aquellas acciones agresivas -no necesariamente
físicas- que resultan de las relaciones de poder que se establecen entre los
distintos sujetos -colectivos e individuales- que integran una sociedad, y las
diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Conciente de
que esta definición no es suficiente para comprender los alcances que tiene la
violencia en tanto categoría histórico-social, dedicaré más adelante un cap
En un primer momento, la búsqueda a la que me refiero abarcó un período
actual, 1996-2001, y el resultado de ello fue producto de una ponencia y un
artículo que espera ser publicado3. Ello motivó la tarea de comenzar a rastrear
esta problemática en otros tiempos, en otro contexto socio histórico; era
necesario ir más atrás y ver qué pasaba anteriormente con los conflictos
sociales y sus representaciones, para averiguar sobre la existencia de rupturas
y continuidades a lo largo del tiempo. Era conciente de que la forma de
informar no sería la misma durante períodos dictatoriales y en gobiernos
democráticos, como tampoco la concepción que en cada momento histórico
iban a tener los distintos sujetos sociales sobre la violencia. Sin embargo,
mucho costó encontrar un punto de inflexión que avalara el virtual comienzo de
una nueva investigación, ya que en todos los grandes ejes de la historia
argentina aparecían acontecimientos que podrían haber sido tomados como
tales. Momentos de la historia que quedan, por ahora, a la espera de ser
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
abordados nuevamente por futuras investigaciones, pero esta vez relacionadas
puntualmente con el tema que aquí nos preocupa4.
Finalmente, y después de mucho pensarlo, el reloj del tiempo se posicionó
en el denominado “onganiato”, ese período iniciado en junio de 1966, con el
golpe de Estado que llevó al general Juan Carlos Onganía al poder y que
inauguró el proceso dictatorial conocido como “Revolución Argentina”. Como
apuntaba más arriba, muchos momentos hubo en la historia nacional en los
que la conflictividad social podría ser motivo de análisis, pero el particular
interés en este período se apoya en que es entonces cuando hacen su
aparición pública las organizaciones armadas, provocando un importante
quiebre en los métodos de protesta popular. Si bien el momento de mayor
desarrollo de la guerrilla en la Argentina se produce entre 1969 y 1976, lo que
en este trabajo se analizará es precisamente el proceso de transición que se
produce entre el ascenso y la caída de Onganía en el poder en 1970, momento
éste en el que comienza a cristalizarse el funcionamiento de las
organizaciones armadas. Fue fuerte la tentación de dedicar esta investigación
direc
nuestro país en la segunda mitad del siglo XX.
tamente el período comprendido entre 1969 y 1976, “etapa signada por
una intensa actividad política, un notable auge de masas y el crecimiento de la
izquierda marxista y peronista”, en palabras de Pablo Pozzi y Alejandro
Schneider (2000:7), lo que sin dudas me hubiera dado elementos de sobra
para analizar la utilización de la violencia por parte del gobierno y los
movimientos sociales, así como las representaciones que al respecto
construían los medios de comunicación.
Sin embargo, creía importante saber cómo se había llegado a esa
situación, cómo era precisamente ese punto de inflexión que se produjo
durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y cómo informaban los diarios al
respecto. Elementos que me resultaban imprescindibles para poder continuar
en un futuro próximo un trabajo de investigación que sí comprenda
temporalmente el momento de mayor actividad político-guerrillera que tuvo
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Focalizados entonces en este período, el siguiente tema a resolver era
determinar cuál iba a ser el medio de comunicación que se transformaría en
objeto de estudio; en el cual analizar e interpretar las representaciones
soci
mo eran representados los distintos
sujetos sociales e institucionales que protagonizaron ese proceso histórico. Por
otro
ales que de la violencia y sus connotaciones se hacían en dicha época.
Debido a mi residencia en la Norpatagonia argentina, un vasto territorio de
unos 310.000 kilómetros cuadrados y que en el período estudiado tenía una
población aproximada de 436.000 habitantes5, me interesaba particularmente
saber qué había sucedido al respecto en esta región, aunque sin perjuicio de
pretender obtener conclusiones generales que trascendieran los límites dados
por una región en particular. En tal sentido, dicha elección recayó casi
naturalmente sobre el diario Río Negro: un medio de comunicación que se
edita desde 1912 en la ciudad rionegrina de General Roca, y el único diario
que en este período se publicaba en la zona del Valle de las provincias de Río
Negro y Neuquén6.
No obstante, al comenzar a rastrear entre archivos y textos las respuestas
a las preguntas que inicialmente motivaron este trabajo, nuevas inquietudes se
despertaron inmediatamente, aunque no siempre relacionadas con la violencia.
Se hizo necesario entonces conocer cómo se escribía el diario Río Negro,
quiénes lo hacían, con qué agencias de noticias trabajaba, qué criterios
utilizaban sus editores para jerarquizar las noticias que ellos creían más
importantes, cómo eran sus editoriales. Asimismo, se tornó imprescindible
conocer cómo el diario se posicionó frente al onganiato, cuál fue su actitud
ante el golpe militar y su accionar, y có
lado, no menos interés despertó la forma en que el Río Negro informaba
sobre los distintos acontecimientos que se estaban produciendo en distintas
partes del mundo, en especial aquellos que estaban relacionados con la
Guerra Fría y el “avance del comunismo” en América Latina. Temas
estrechamente vinculados con los procesos sociales y políticos que se estaban
produciendo en este país.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
De esta manera, me vi obligado a replantear muchas de las ideas que
motivaron la investigación, al darme cuenta de que estos tres ejes señalados
recién serían los que finalmente determinarían el camino que seguiría esta
tesis, y a partir de los cuáles podría obtener algunas de las respuestas a las
preguntas planteadas al principio. El proyecto inicial se había naturalmente
revertido y ya nada podía hacer, más que seguir adelante y ver cuáles eran los
resultados con los que me iba a encontrar.
Entre ellos, la comprobación de una de mis principales sospechas: que la
forma en la que el diario representaba a los conflictos sociales pondría a los
sujetos manifestantes en el inapelable banquillo de los culpables, al ser ellos
quienes estarían promoviendo con sus acciones el quiebre de una aparente
“paz social”. Para el Río Negro, nada justificaría el uso de la violencia por
parte de la sociedad, y por ello, si la “paz social” llegara a romperse, oportuno
es que el Estado apele a métodos violentos para “restituirla”, toda vez que es
el E
que entonces había sobre la violencia. Antes de
comenzar este trabajo me preguntaba qué pensaba la sociedad de entonces
stado quien posee el control hegemónico y legítimo del uso de la violencia,
más allá de la legitimidad que posea o no el gobierno de turno.
¿Quiere decir esto que el diario estuvo alineado ideológicamente con la
dictadura militar de la Revolución Argentina? De ninguna manera. No sólo
fueron representados de esta manera los conflictos sociales que se produjeron
en este país, sino también –y especialmente- los que en todo el mundo
caracterizaron a esta ardiente década. Durante las rebeliones estudiantiles y
obreras en la Francia de 1968, así como en las huelgas obreras en Amsterdam
durante 1966 o las incursiones militares de los Estados Unidos en Vietnam,
todos aquellos que intentaban de una u otra manera resistir la imposición de
un orden estatal determinado eran –según lo representaba el Río Negro-
quienes promovían toda situación de violencia.
Otra de las hipótesis que finalmente pude poner a prueba está relacionada
con la concepción colectiva
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
de
onvencido, en un primer momento, de que ello se debía a que
histó
negativa que
hoy posee. En este sentido, me llamó particularmente la atención cómo
algu
lar sobre la violencia política y
social que se vivía a fines de los años sesenta, y cómo ésta era representada
por
las acciones violentas que promovían muchas de las organizaciones
sociales que protagonizaron este período. Los documentos y los testimonios
que había podido recolectar antes de profundizar el análisis, demostraban que
la mayor parte de esas acciones no eran condenadas por el grueso de la
comunidad, de la misma manera en que lo serían hoy si ésas prácticas se
siguieran llevando a cabo en la actualidad.
C
ricamente había cambiado la concepción colectiva acerca de la violencia,
y que la diferencia estaba en qué se entendía como violencia a fines de los ’60
y qué en la actualidad, descubrí finalmente que ello no era así. Pude
comprobar que lo que había cambiado no era la idea que se tenía sobre la
violencia, sino el juicio que se hacía sobre su utilización como medio para
lograr un determinado fin. Las acciones que son consideradas actualmente
como violentas, también lo eran entonces, pero en el período que comprende
este trabajo se la contemplaba concretamente como una de las vías para
cambiar la realidad, y por ende no tenía masivamente la carga
nos militantes que entonces formaron parte de las filas de movimientos
que utilizaban la violencia como medio, hoy condenan radicalmente su uso y
sostienen incluso la teoría de que su utilización fue la principal causante de los
males posteriores que sufrió el país. Una concepción que peligrosamente
coquetea con la “teoría de los dos demonios” que se utilizó sin escrúpulos para
justificar el terrorismo de Estado implementado durante la última dictadura
militar7. El objetivo final que planteo en el presente trabajo es, en definitiva,
conocer algo más sobre la violencia, en particu
un medio de comunicación como el diario Río Negro. Para ello, transitaré
por tres caminos simultáneos que, al mismo tiempo, intentarán ser en sí
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
mismos un aporte al conocimiento de este período de la historia argentina y
regional.
En el primero de ellos analizaré con cierto grado de detalle a la
publicación que he tomado como objeto de investigación, con el propósito de
conocer cómo se construía y quién era el diario Río Negro, en tanto actor
político que intentaba influir, con sus representaciones, a los distintos actores
soci
social para que éste se produjera.
historia argentina, como lo fueron la intervención gubernamental en las
ales que interactuaban en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén hacia
fines de los ’60. Partiendo de la premisa de que los medios de comunicación
no son espejos que simplemente reflejan lo que tienen ante sí, ya que ellos
deciden e interpretan la realidad a su manera con la intención de proteger y
favorecer sus propios intereses políticos y económicos (Gomis 1991)8, este
conocimiento será importante para saber quién era el encargado, en este caso,
de la construcción de esa imagen de la realidad, y cómo es que la construyó.
En un segundo momento recorreré los acontecimientos que definieron al
período que comenzó con el ascenso al poder del general Juan Carlos
Onganía, el 28 de junio de 1966, para analizar las características que tuvo esta
nueva dictadura militar y la posición que frente a ella adoptó el diario. Si bien
no es mi intención en este trabajo hacer un estudio comparativo con otras
publicaciones, podremos ver cuál fue la actitud del Río Negro ante esta
situación, frente a la asumida por otras publicaciones, como por ejemplo
Primera Plana –que se editaba en la ciudad de Buenos Aires-, que no sólo
apoyó el golpe de Estado sino que contribuyó en gran medida a crear el clima
político y
El tercer camino estará marcado por los principales conflictos sociales que
se produjeron en esta época, cuyas representaciones construidas por el diario
Río Negro serán mis principales objetos de análisis. A partir del estudio crítico
de los discursos plasmados en noticias y editoriales, se podrá observar cómo
informó y opinó el matutino acerca de momentos clave de este período de la
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
universidades, las acciones de las organizaciones obreras y estudiantiles, y los
levantamientos populares que se produjeron en Córdoba, Cipolletti y El
Chocón entre 1969 y 1970.
so público o el control sobre sus
propiedades (por Ej. temas específicos o preferidos) también pueden afectar el
pens
Finalmente, y como resultado de este recorrido, haré algunas
consideraciones en torno a la violencia, tanto en términos generales como para
el período abordado en este trabajo. A partir de algunos referentes teóricos
analizaré las distintas conceptualizaciones que se han elaborado en torno a
esta categoría, y las pondré en tensión con las representaciones sociales que
se construyeron en relación con ella. La intención de este apartado será la de
dejar planteados algunos interrogantes, que operen como disparadores de una
próxima investigación que preveo llevar a cabo luego de terminar con esta, con
el objetivo de ampliar el modesto aporte al conocimiento científico que aquí se
pueda llegar a realizar.
1.1. Referentes teóricos
Para intentar rastrear y analizar las representaciones realizadas por un
medio de comunicación –en este caso el Río Negro- puede llegar a ser muy
útil ingresar en el complejo mundo del Análisis Crítico del Discurso (ACD),
siempre bajo la premisa de que todo discurso no se limita a la acción verbal,
“sino que también involucra significado, interpretación y comprensión, lo cual
significa que el acceso preferente al discur
amiento de los demás” (van Dijk 1997: 21).
EL ACD, según explica el lingüista holandés Teun van Dijk, “no conforma
una escuela ni un campo ni una disciplina de análisis del discurso, sino que se
trata de un planteamiento, posicionamiento o postura explícitamente crítico
para estudiar el texto y el habla” (Op. Cit: 16, cursiva en el original). En este
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
sentido, y con la convicción –quizá un tanto tautológica- de que en todo
discurso subyace una determinada ideología –que definiré aquí como un
sistema de creencias y valores que sustentan las prácticas sociopolíticas de
distintos sectores y/o grupos que componen una sociedad-, intentaré en este
trab
puesta, en definitiva, es trascender la mera intuición
si una noticia o editorial publicado por el diario es conservador o
beral, para tratar de identificar qué expresiones o significados de ese
iscurso dan lugar a determinadas inferencias u otros procesos mentales de
o de acción, una forma por la
cual la gente puede actuar sobre el mundo y especialmente sobre otros” (Op.
Cit.:
ajo develar la articulación existente entre las estructuras del discurso del
diario Río Negro con las estructuras de las ideologías que en él subyacen.
Este es, de hecho, uno de los objetivos descriptivos, explicativos y prácticos
que tienen los estudios del ACD: el esfuerzo por descubrir aquello que es
implícito, que está escondido en las ideologías que subyacen en una
determinada relación discursiva (Op. Cit.: 17). De esta manera, podremos
comprender las representaciones que dicho medio construía sobre su
actualidad y –particularmente- sobre la violencia política, y cómo estas
representaciones motivaban a su vez prácticas sociales en el Alto Valle de
fines de los ‘60. La pro
acerca de
li
d
sus lectores (Van Dijk 1999).
Es necesario tener en cuenta, además, que la constitución discursiva de
los distintos sectores de la sociedad no emana del libre juego de ideas en la
cabeza de las personas, sino de la práctica social que está fuertemente
enraizada en las estructuras sociales auténticas y materiales (Fairclough
1998a). Para el caso que nos preocupa, cabe suponer entonces que el rol
jugado por el diario en tanto actor político, puede analizarse en base a los
discursos construidos y reproducidos periódicamente en sus páginas, teniendo
en cuenta, además, que todo discurso “es un mod
48).
Resulta interesante, en este sentido, tener en cuenta la relación dialéctica
existente entre discurso y práctica social. Como señala Norman Fairclough
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
(1998a), “(…) por un lado, el discurso está formado y restringido por la
estructura social a todo nivel (por las clases y otras relaciones sociales, por las
relaciones específicas de las instituciones particulares (tales como la ley o la
educación, por sistemas de clasificación, etc.) Por otro lado, el discurso es
socialmente constitutivo (…). El discurso contribuye a la constitución de todas
aquellas dimensiones de la estructura social que directa o indirectamente lo
restringen según normas y convenciones, así como relaciones, identidades e
instituciones que descansan detrás de él. El discurso como práctica, no sólo
representa al mundo sino también, lo significa constituyendo y construyendo su
significado” (Op. Cit.: 48).
Pensando en términos de Michel Foucault, es importante tener en cuenta
que el discurso forma parte de “dispositivos”, y es dentro de esos lugares, de
esas formaciones, donde se pensó al diario para su análisis. Tal como lo
define el filósofo francés, entiendo como dispositivo al “conjunto decisivamente
heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; los
elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El
disp
ario tener en cuenta –y utilizar- un marco teórico fundamentado a
partir del concepto de representación social.
ositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos” (Foucault
1977: 128).
Así, teniendo presente permanentemente que el diario Río Negro, tanto
como las personas que brindaron su testimonio, no actuaron –ni actúan- de
manera autónoma, sino que lo hacen dentro de dispositivos donde sus
discursos representan al mundo, construyendo y constituyendo su significado,
es como se ha analizado el corpus documental para esta tesis. El objetivo, se
dijo ya, es poder observar y comprender esas representaciones, para lo cual
fue neces
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Este concepto ha sido utilizado por teóricos e investigadores de distintas
ramas de las ciencias sociales, desde que Serge Moscovici inauguró –hace
más de cuarenta años y a partir del concepto durkheimiano de
representaciones colectivas- la teoría de las representaciones sociales: una
nueva corriente para pensar el conocimiento social del sentido común (Petracci
y Kornblit, en Kornblit 2004: 91). Tal como señalan Mónica Petracci y Ana Lía
Kornblit, “(l)as representaciones corresponden a actos del pensamiento en los
cuales un sujeto se relaciona con un objeto. Ese proceso de relación no
consiste en una reproducción automática del objeto sino en su representación
simbólica” (Kornblit 2004: 92). Para que ese objeto se transforme en su
representación, explican las autoras, deben producirse dos movimientos, uno
de lo
sto, a su vez, está fuertemente relacionado con el concepto de
imag
ndamental controlar esos medios
que son otros tantos instrumentos de persuasión, de presión, de inculcación de
valores y creencias” (Op. Cit.: 31). Sin embargo, creo más oportuno utilizar el
s cuales da cuenta de la selección por la cual los sujetos hacen suyas las
informaciones circulantes, las esquematizan para conformar una imagen y
posteriormente la naturalizan (“objetivación”), mientras que, por el segundo
movimiento, esos elementos objetivados son integrados a los esquemas de
pensamiento (“anclaje”). En este sentido, es importante tener en cuenta que no
hay una única representación social para un objeto determinado, toda vez que
dicha representación es construida a partir de procesos de interacción y
comunicación social y es posteriormente cristalizado a través de las prácticas
sociales (Op. Cit.).
E
inario social, a través del cual una sociedad –o un sector social- va
forjando una representación de sí misma, imponiendo creencias comunes y
fijando modelos (Baczko 1999). Estos imaginarios sociales, alerta Bronislaw
Baczko, son una de las fuerzas reguladoras de la vida colectiva, cuyo control
asegura el impacto sobre las conductas y actividades individuales y colectivas.
Dice Baczko: “El impacto de los imaginarios sociales (…) depende
ampliamente de su difusión, de los circuitos y de los medios de que dispone.
Para conseguir la dominación simbólica, es fu
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
conc
esentación impuesta que tienen los distintos sujetos; es
decir, entre la calificación y las imágenes que, por un lado, cada grupo se hace
de s
epto de representaciones, cuyo contenido es menos homogeneizante que
el de imaginarios. Hablar de representaciones implica pensar en la existencia
de distintas construcciones sociales sobre un mismo tema –construcciones
que muchas veces se ponen en tensión unas con otras-, frente a la idea
monolítica que ofrece la categoría de imaginario social (como un único
imaginario). Igualmente, tener en cuenta la pretensión de dominación de la que
habla Baczko será fundamental para comprender las representaciones
construidas por el diario Río Negro al momento de informar y opinar.
Desde el marco teórico que brinda la historia cultural, se entiende que la
significación se construye a partir de las prácticas y de las representaciones
del mundo social. En este sentido, y además de concebir a las
representaciones colectivas como un proceso de internalización en los sujetos
de las estructuras sociales y, por ende, de la creación de esquemas de
percepción, Roger Chartier destaca un segundo sentido para tener en cuenta
de dicho concepto, este es, la construcción dinámica de los lazos sociales a
través del mercado de las representaciones (Chartier 1999; Goldman y Arfuch
1994). Para este historiador francés, es importante tomar al término
representación como un objeto de lucha, de tensión entre la representación
propuesta y la repr
í mismo –desarrollando así un sistema de valores y creencias- y, por el
otro, el que le es impuesto por los otros grupos. .
Por otro lado, dice Raymond Williams que analizar las representaciones
“(...) no es un tema separado de la historia, sino que las representaciones son
parte de la historia, contribuyen a la historia, son elementos activos en los
rumbos que toma la historia; en la manera como se distribuyen las fuerzas; en
la manera como la gente percibe las situaciones, tanto desde adentro de sus
apremiantes realidades como desde fuera de ellas (…)” (Williams 1997: 219).
Es por esto que, utilizando el método del análisis de las representaciones,
rastreando sus fuentes y hurgando en los diferentes discursos, será posible ver
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
en ellos tanto lo que está presente como lo que está ausente, para poder
comprender de qué manera estas representaciones contribuyen a configurar el
modo en el que hombres y mujeres perciben esas situaciones y actúan dentro
de ellas. Para poder confirmar, en definitiva, cómo las representaciones
constituyen las prácticas sociales y, al mismo tiempo, son constituyentes de
ellas.
Finalmente, es necesario hacer un breve comentario acerca del marco
teórico dentro del cual me ubicaré para analizar a la violencia. Tal como lo
seña
lencia ofensiva y la contra-
violencia defensiva. La contra-violencia es la que nos lleva a preservarnos de
la m
lé al principio de este trabajo, me interesa comprender los orígenes y
representaciones de la violencia relacionada con los conflictos sociales, tanto
si ésta es el resultado de ellos o el principio motor que los motiva.
En este sentido, uno de los ejes de análisis que tendré en cuenta será la
recategorización planteada por el filósofo argentino León Rozichtner, quien
propone diferenciar la acción dolosa o perversa que mueve a un sujeto a
causar daño -o incluso la muerte- en el otro de la acción de aquél que puede
llegar a matar en defensa de la vida, denominado “violencia” a la primera y
“contra-violencia” a la segunda. En palabras de Rozichtner, “no se utilizan
habitualmente estos conceptos y no se los diferencia en toda su magnitud
política. Se habla comúnmente de la violencia de los unos y la violencia de los
otros. Por el contrario, habría necesariamente que distinguir la violencia del
agresor y la contra-violencia del agredido: la vio
uerte que quieren darnos, mientras que la violencia agresiva es indiferente
frente a la muerte con tal de lograr su objetivo: es ofensiva” (Rozitchner 2003:
106).
Por otra parte, creo que es necesario también distinguir a la violencia
desde el punto de vista de los medios –es decir, cuándo y cómo se la utiliza-,
más allá de los fines a los que sirva. En este sentido, resulta altamente
sugerente y orientador el trabajo de Walter Benjamin (1991), en el que señala
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
que no basta con considerar si la violencia sirve a fines justos o injustos para
saber si es ética o no, y que para llegar a una decisión al respecto, es
necesario analizarla dentro del denominado derecho positivo. Por el contrario,
circunscribir el estudio a la otra forma de derecho, el derecho natural, llevaría a
una inevitable confusión al intentar reducir la crítica de la violencia a la
distinción entre fines justos e injustos. En ese caso, la violencia sería un
producto natural comparable a una materia prima, que no presenta problema
algu
cho en vías
de constitución, únicamente a través de la crítica de sus medios” (Op. Cit.: 24).
De
es de la violencia es la de ser fundadora de derecho9 y, el eventual
despliegue de instancias que históricamente han sido portadoras de violencia,
com
no siempre y cuando se la utilice para fines justos.
Benjamin advierte que “en tanto el derecho natural es capaz de juicios
críticos de la violencia en todo derecho establecido sólo en vista de sus fines,
el derecho positivo, por su parte, establece juicios sobre todo dere
esta manera, se deja de lado la crítica de una violencia que aspira a
justificar los medios en los que aparece sólo en vista de los fines que persigue,
para analizar aquella violencia que pretende garantizar la justicia de sus fines
mediante la legitimación de los medios en los que se la utiliza.
Si se analiza a la violencia desde el punto de vista del derecho positivo,
como aconseja Benjamin, es posible deducir que el interés del derecho de
monopolizar el uso de la violencia en manos de una persona o institución en
particular (i.e.: el Estado), quizá no tenga el interés de defender los fines de
derecho, sino al derecho mismo. “Es decir, que la violencia, cuando no es
aplicada por las correspondientes instancias de derecho, lo pone en peligro, no
tanto por los fines que aspira alcanzar, sino por su mera existencia fuera del
derecho” (Op. Cit.: 27). Y esto se debe, precisamente, a que una de las
funcion
o por ejemplo la huelga -que en términos legales se encuentran
permitidas- podría poner en peligro la existencia misma del Estado. Institución
que, como se sabe por Max Weber, reivindica con pretensión de legitimidad el
uso de la violencia dentro de su territorio.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
1.2. Estado de la cuestión
El período abordado en este trabajo ha sido estudiado in extenso por
diferentes autores de este país, así como de investigadores sociales de otras
partes del mundo. Las décadas del ’60 y del ’70 despertaron –y aún
despiertan- el interés de un gran número de historiadoras e historiadores, con
una clara preocupación por entender y encontrar nuevas teorizaciones que den
cuenta de esos candentes años que precedieron a la última dictadura militar
que diezmó a la Argentina. El derrocamiento de Juan Perón y las políticas
antip
convirtieron en
indiscutidos protagonistas de estas dos décadas que estamos analizando.
ue plantea un desafío constante al
eronistas impuestas desde entonces por los sucesivos gobiernos militares
–y sostenidas, aunque con matices, durante los esporádicos períodos
“democráticos”-, así como el ataque permanente de estos regímenes a todo
aquello que tuviera que ver con el comunismo –tanto por sus prácticas sociales
como por sus acciones políticas-, junto con las medidas económicas
implementadas, tendientes a instalar un modelo que favoreciera sus propios
intereses de clase en sintonía con el ritmo impuesto por los grandes centros de
desarrollo, motivaron el accionar de diversos grupos que se
Pablo Pozzi y Alejandro Schneider (2000) realizaron una interesante
investigación sobre este período, en el que dan cuenta en detalle de las
organizaciones de izquierda que más se movilizaron a partir del Cordobazo.
Una de las tesis allí planteadas es que la clase obrera estuvo mucho más
relacionada con la izquierda de lo que la mayoría de los estudios históricos
sostienen, y que fue esta fuerte y dinámica relación lo que influyó
determinantemente en la radicalización de algunos sectores del peronismo. En
su trabajo, los autores apuntan que “a pesar de la represión, la izquierda se
rehizo cada vez en una relación estrecha y dialéctica con la clase obrera. Así,
la experiencia y la conciencia se traducen en lo que se puede llamar una
fuerte cultura obrera en la Argentina. Inclusive, esta cultura es lo que permite la
reconstrucción de la izquierda a pesar de las sucesivas y cruentas olas
represivas. Más aún, es esta fortaleza la q
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
peronismo, que post 1955 se ve obligado a incorporar léxico e ideas
provenientes del marxismo, enfatizando más el aspecto socialista que el
naci
les
han coincidido entre sí dentro de toda esta clase social.
onal, en su ideología y en sus discursos hacia la clase” (Op. Cit.: 21). Hay
que ser cautos, no obstante, con esta afirmación, ya que en la categoría
“cultura obrera” subyace una representación homogeneizante de esta clase. Y
la clase obrera tuvo en su seno constantes tensiones y divisiones entre
sectores peronistas y marxistas, que se vieron permeadas dialécticamente, a
su vez, por una clase media radicalizada. No quiero decir con esto que Pozzi y
Schneider nieguen las divisiones internas que, política e ideológicamente,
existían dentro del proletariado argentino –de hecho la tesis de la relación que
existió entre la izquierda y los trabajadores/as, así como su influencia sobre el
peronismo parte, precisamente, de esa premisa. Lo que sí quiero hacer es
dejar en claro que descreo de la existencia de una “cultura obrera” homogénea
dentro de la clase trabajadora argentina, como si el proletariado fuera un
bloque monolítico cuya mayor aspiración es llevar a cabo una lucha
revolucionaria y colectiva en pos de terminar definitivamente con la explotación
capitalista. Por el contrario, las diferencias internas existieron y existen dentro
de la clase trabajadora, y no siempre los intereses personales o sectoria
Lejos de toda visión maniquea de la clase obrera, Daniel James (1990)
cuestiona esa caracterización de los trabajadores y trabajadoras “que siempre
luchan y aspiran a la acción colectiva”, y que sistemáticamente ha sido
“traicionada” por una burocracia sindical que no ha hecho otra cosa que
reprimir esas luchas y aspiraciones. Este autor sostiene que “(l)a historia de la
clase trabajadora argentina ha sido frecuentemente repasada, analizada, y
usada para explicar una aparente ausencia: el hecho de que la clase
trabajadora no haya actuado de acuerdo al destino histórico que le estaba
asignado”, y que las “desviaciones del camino que concordaba con su esencia
histórica adoptaron diversas formas, fuese en términos de su compromiso
inicial con un régimen populista, o en términos del fracaso de la Resistencia en
su lucha por romper el vínculo populista y la constante lealtad a Perón durante
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
el lapso 1955-73” (Op. Cit.: 342). Contrario a este enfoque esencialista, James
reconoce un carácter “complejo y polifacético de la acción y la conciencia de
clase obrera”, poseedora de una “notable capacidad (…) para actuar por si
misma, para crear organizaciones en el plano de las bases y para organizar la
resistencia contra la represión social y política”, aunque sin excluir con ello la
eventual “desmovilización, la pasividad y la aceptación de la necesidad, así
fuera temporariamente, de alcanzar una integración al sistema según lo que
dictaran las circunstancias y la experiencia” (Op. Cit.: 343).
Dinámica, heterogénea y permeable fue la clase obrera que protagonizó
de manera excluyente este período. Una clase trabajadora que en términos
generales estaba altamente politizada y que poseía un notable nivel cultural,
informada permanentemente de los acontecimientos que se estaban
produciendo en distintas partes del mundo, y con un especial interés en los
conflictos que se desarrollaban en América Latina y Vietnam.
Como apuntan Pozzi y Schneider (2000), entre 1969 y 1976 se
condensaron y cristalizaron “una serie de fenómenos sociales, económicos y
políticos, que se arrastraban desde 1950”, destacando que “sin duda, el más
significativo fue la constante intención de los sectores dominantes de cambiar
el modelo social de acumulación de capital, lo cual generó –por su propia
contradicción y dinámica- una permanente impugnación por parte de la clase
obrera” (Op. Cit: 7). En este sentido, la actitud adoptada por estos trabajadores
y por estas trabajadoras, abonada por la alta conflictividad social, fue uno de
los elementos clave que nutrió a los grupos políticos de entonces. En términos
de estos dos historiadores, “(e)n esos años surgieron nuevas organizaciones,
tales como los grupos guerrilleros y agrupaciones políticas de izquierda que, si
bien existían al comienzo de este proceso en núcleos pequeños, un tiempo
después habían incrementado su caudal de adherentes y su influencia en la
vida política y social” (Op. Cit.: 8).
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
El trabajo de Pozzi y Schneider, entre otras cosas, le responde por
izquierda a James Brennan (1996), quien resaltó en su trabajo al gremialismo
peronista, en detrimento del sindicalismo clasista en el movimiento obrero. En
su estudio sobre el Cordobazo, si bien Brennan analiza todos los elementos
que se conjugaron durante esa rebelión10 -teniendo en cuenta la influencia de
los gremios peronistas, los sindicatos clasistas y, aunque muy
soslayadamente, al estudiantado cordobés-, no le da a la militancia de
izquierda la relevancia que sí tuvo para ellos. Así, mientras para estos
historiadores “(…) la izquierda jugó un papel fundamental, tanto en el proceso
que
historiador, “(l)o
que el Cordobazo definitivamente no fue es lo que menudo se supone que fue:
una
eses y sus centrales gremiales de Buenos
Aires, y especialmente las influencias políticas y culturales locales a las que
estaban sometidos los trabajadores”.
llevó al Cordobazo, como en su desarrollo y en sus efectos posteriores”, y
por ello “el Cordobazo sólo se puede entender si partimos de una relación
dialéctica entre militantes partidarios, activistas sindicales, obreros y vecinos
sin organización” (Pozzi y Schneider 2000: 54), poniendo de relieve la
combinación entre organización y espontaneidad que caracterizó a este
levantamiento, para Brennan ello no fue tan así. Según este
especie de huelga revolucionaria conducida por los sindicatos mecánicos
clasistas. En esos momentos la SMATA estaba firmemente en manos
peronistas, y los sindicatos de planta de Fiat controlados por la empresa,
SITRAC y SITRAM, no tomaron parte de manera significativa en la protesta”
(Brennan 1996: 460). Sin negar en su trabajo la importancia que tuvo la
izquierda en la sociedad cordobeza de la década del ’60, y adoptando una
postura ¿salomónica? de darle lugar a todas las posibles influencias que tuvo
la insurrección de mayo del ’69, Brennan sostiene que “(l)a hipótesis
generalizada de que el levantamiento fue dirigido por líderes marxistas
revolucionarios de los sindicatos mecánicos distorsiona completamente la
verdadera naturaleza el acontecimiento. Lo que mejor explica las causas del
Cordobazo dentro de la clase obrera (…) es una serie de crisis más concretas
producidas en varias industrias locales, combinadas con las rivalidades de
poder entre los peronistas cordob
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Como veremos a lo largo de este trabajo, de manera creciente la prensa
irá dando cuenta de la presencia cada vez más activa en la sociedad, de
organizaciones obreras, políticas y, sobre todo, de estudiantes11 -
especialmente después del Cordobazo-, y serán sus representaciones sobre
ellas y sobre los conflictos que las tuvieron como protagonistas las que
analizaremos para intentar avanzar un poco más en el conocimiento de este
período de la historia argentina. En efecto, si bien obras como las citadas más
arriba dan cuenta del pensamiento y del accionar de las organizaciones
obreras y políticas durante las décadas del ’60 y del ’70, y han realizado
interesantes aportes al conocimiento científico acerca de las características
que tuvieron dichas organizaciones, tanto como de los conflictos sociales que
dominaron ese período, aún muy poco se ha dicho acerca de las
representaciones sociales construidas en torno a esos sujetos manifestantes,
ni de las formas como se representó a las luchas que éstos protagonizaron. Y
mucho menos aún se ha publicado acerca de cómo el diario Río Negro informó
y construyó sus representaciones al respecto en este período.
El trabajo realizado por Carlos Altamirano (2001) para la colección dirigida
por Tulio Halperin Donghi es también un aporte interesante al estudio de la
época, ya que analiza allí las ideas y discursos políticos que prevalecieron en
la Argentina desde la ascensión de Perón al poder, hasta su regreso definitivo
desde Puerta de Hierro. Además, reproduce documentos cuya lectura es
imprescindible para entender el período, como editoriales de Mariano
Grondona en Primera Plana, mensajes de la CGT, y comunicados del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros.
En La Voluntad, por su parte, el extenso trabajo de investigación realizado
por Eduardo Anguita y Martín Caparrós (1997), los autores describen con
sumo detalle –en un trabajo novelado pero no por ello indocumentado- cómo
fueron las relaciones que se establecieron entre distintos actores sociales de
esa época, y ayudan al lector a entender cuál era el clima político que reinaba
en ese entonces, cómo la violencia se insertaba de manera creciente en la
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
vida
las obras de
Rozichtner y Benjamin citadas más arriba, me resultaron fundamentales los
trab
inherente a la sociedad de
clases” y se marca la diferencia entre acto y estado de violencia. Finalmente, el
dicc
cotidiana de la sociedad, y quienes fueron y cómo se fueron “modelando”
aquellos y aquellas que luego protagonizaron las luchas de resistencia12.
Los conflictos que generaron (y que fueron generados por) esas
resistencias son los que particularmente me interesa analizar, desde el
momento en que estuvieron permanentemente enmarcados en situaciones de
violencia; violencia que en el comienzo de este trabajo se definió como
violencia política y violencia social.
Existe una amplia producción escrita sobra la violencia en tanto categoría
histórica y social, así como desde el punto de vista de la filosofía y la
psicología. Muchos de esos trabajos, la mayoría no ligados específicamente a
la historia, me han sido muy útiles para alejar de mi mente aquellos mitos
construidos a partir del sentido común, los cuales poco tienen que ver con las
concepciones resultantes de tomar al objeto en cuestión (en este caso, la
violencia) como objeto de investigación13. Así, además de
ajos de Max Weber (1991) –para comprender las “legitimidades básicas”
de las que se valen los hombres que componen el Estado para dominar al
resto de la sociedad-, Enrique Dussel (2000) –quien pone en discusión el tema
de la legitimidad y la utilización ética de la violencia- e Isidoro Berenstein
(2000) –respecto a los diferentes orígenes que tiene la violencia y el peligro de
banalización que existe al negarlos sistemáticamente-. También fue importante
abordar el trabajo del brasilero Muniz Sodré (2001), donde se analiza la
violencia social como “un efecto orgánicamente
ionario de política de Bobbio, Matteucci y Pasquino (1994), fue
fundamental para aprehender distintas definiciones sobre la violencia, y
ponerlas en discusión a partir de distintos casos concretos.
En cuanto a la producción referida a la violencia del período que abarca
esta tesis, cabe citar al menos dos obras disparadoras. Una de ellas es la
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
escrita por José Pablo Feinmann (2003), donde el autor hace una crítica14
sobre la violencia política en la Argentina, haciendo primero un recorrido desde
las guerras mundiales hasta la última dictadura militar, y luego remontándose
al si
n a la Argentina en las décadas del ‘60 y
del ‘70, ahondando tanto en obras literarias como en acciones concretas de
disti
mo actuaron.
glo XIX.
Además de su propia definición sobre la violencia, que no comparto en su
totalidad15, Feinmann hace un significativo aporte al analizar y describir las
formas de la violencia que dominaro
ntos protagonistas de esa época, que de una u otra manera motivaron la
acción de hombres y mujeres que estaban convencidos de que cambiar la
realidad era posible. A pesar de estar en desacuerdo con tesis fundamentales
del autor –aunque quizá haya sido precisamente por eso-, es necesario
reconocer que su lectura fue provocadora; cargada de elementos necesarios
para pensar la violencia política de la segunda mitad del siglo XX. Sin
embargo, debo reconocer que en un punto en el que no puedo estar en
desacuerdo con este autor es cuando declara que “(l)a violencia insurreccional
de fines de los sesenta y primera mitad de los setenta es, en la Argentina, el
producto perfecto de varios determinantes internos: la proscripción del
peronismo, el arraigo del liderazgo ‘maldito’ de Perón en la clase obrera, la
teoría de la dependencia, el auge del nacionalismo popular, el diálogo entre
católicos y marxistas y la nacionalización del estudiantado, entre otros
fenómenos” (Op. Cit.: 48). Al argumentar que esta violencia también se produjo
por “otros fenómenos”, prudentemente, Feinmann deja la puerta abierta a
factores que pudieron ser omitidos en su descripción. Así, articulando el
análisis de estos “fenómenos” con teoría política clásica y con el
cuestionamiento de verdades y dogmas que dominaron ese período, el filósofo
obtiene interesantes conclusiones, especialmente las referidas a los móviles
que tuvieron los y las militantes de esa época para actuar co
Uno de esos móviles fue un libro paradigmático de esa época, al punto tal
de transformarse en una verdadera Biblia: Los condenados de la tierra de
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Frantz Fanon (1963), y su prólogo escrito por el filósofo francés Jean Paul
Sartre. Esta es, en efecto, la otra obra cuya lectura me ayudó mucho a
entender el pensamiento de un militante de este período de la historia, así
como el clima de ideas que dominaba en ese entonces.
las
dictaduras militares y el capitalismo. La violencia, decía Fanon, “es la intuición
que
Fanon fue un intelectual argelino que había estudiado en La Sorbona, y
arremetía contra el colonialismo francés de una manera implacable. “(E)l libro
más violento que se haya escrito contra Francia y un francés de lujo –Jean
Paul Sartre- le escribía el prólogo”, apunta Feinmann. “En tanto aquí, en la
periferia, en la Argentina de los setenta, los jóvenes escuchaban la voz
arrasadora de Fanon y la mezclaban con el Che, con Perón y con Cooke. Allí
donde Fanon decía Argelia aquí se leía Argentina, y donde Fanon decía el
colonizado aquí se leía la clase obrera o el pueblo peronista” (Feinmann 2003:
49).
Y en verdad que las palabras del argelino eran movilizadoras: “(…) la
descolonización es siempre un fenómeno violento. En cualquier nivel que se
estudie: (…) la descolonización es simplemente la sustitución de una ‘especie’
de hombres por otra ‘especie’ de hombres. Sin transición, hay una sustitución
total, completa, absoluta. (…) La descolonización realmente es creación de
hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna
potencia sobrenatural; la ‘cosa’ desconolonizada se convertirá en hombre en el
proceso mismo por el cual se libera” (Op. Cit.: 30-31).
Como veremos más adelante, quienes leían a Fanon -y según los
testimonios obtenidos eran la mayoría de los hombres y las mujeres que
militaban política o socialmente- tenían el convencimiento de que la violencia
era la única vía para romper las cadenas de la opresión: para los argelinos,
liberarse del colonialismo francés; para los latinoamericanos, terminar con
tienen las masas colonizadas de que su liberación debe hacerse, y no
puede hacerse más que por la fuerza” (Op. Cit: 65).
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
En relación con la prensa en el período estudiado, hay trabajos publicados
que dan cuenta del rol jugado por algunos medios de comunicación antes y
durante el golpe de Onganía, en especial referidos al semanario Primera
Plana, el cual jugó un rol protagónico en el derrocamiento del presidente Arturo
Illia. En esta línea se encuentra el estudio de Daniel Mazzei (1994), en el que
anal
o, estos trabajos fueron importantes para comprender cómo el diario de la
familia Rajneri construyó sus representaciones y su propia identidad.
para la comprensión del matutino. Por otra parte, en la reciente publicación
dirig
iza la participación de ese periódico en la campaña para derrocar al
gobierno de la UCRP, así como en la creación del clima de ideas que
favoreciera a Onganía para su toma del poder. Asimismo, Ricardo Sidicaro
(1993) en su tan conocido trabajo sobre La Nación, realiza un minucioso
análisis de los editoriales del diario de la familia Mitre, brindando importante
información acerca de cómo pensó ese medio las acciones e inacciones de los
gobiernos y organizaciones sociales de la época. Así, sin intenciones –por
ahora- de hacer un estudio comparativo entre dichos medios y el diario Río
Negr
Sin embargo, hay muy pocos trabajos realizados sobre el Río Negro, y
ninguno de ellos analiza puntualmente las décadas del 60 y del 70. Por este
motivo, el capítulo siguiente intenta hacer una contribución al conocimiento de
esa etapa del diario. Más allá de eso, en Pasiones Sureñas, el trabajo dirigido
por Leticia Prislei (2001), se recorre en algunos de sus capítulos -precisamente
los escritos por Marta Ruffini y Yanina Cid-, la historia de este periódico
durante la primera mitad del siglo XX, lo que me dio importantes elementos
ida por Juan Carlos Bergonzi (2004), el equipo de investigación de la
Faculta de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCo analiza los distintos
aspectos que caracterizaron al Río Negro durante los últimos veinte años,
pudiéndose observar las rupturas y continuidades existentes entre el período
que abordo en esta tesis y la actualidad.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
2. EL DIARIO RIO NEGRO 2.1. Un diario argentino, pero patagónico
El diario Río Negro salió a la calle por primera vez el 1 de mayo de 1912.
En ese entonces estaba dirigido por su fundador, Fernando Emilio Rajneri, y
así fue hasta 1946 cuando tomó el mando su hijo mayor, también llamado
Fernando Emilio. Nacido y criado en la ciudad de General Roca, al noroeste de
la provincia de Río Negro, el diario mantuvo durante casi toda su existencia un
estilo de funcionamiento propio de una empresa familiar. Así, en 1951 la
dirección del periódico pasó de Fernando Emilio Rajneri (h) a Nélida Esther
Rajneri, quien en 1958 fue reemplazada por su hermano Norberto Mario. Dos
años más tarde Fernando Emilio (h) tomaría nuevamente a su cargo la
dirección, y desde 1967 hasta 1986 sería director el abogado Julio Rajneri.
Cuando Alfonsín designó a éste como ministro de Educación de Río Negro en
1986
umido por su fundador en 1912, al
calificarse como “exponente y proponer a los lectores aportes desde la
austeridad del emprendimiento a favor de la justicia, del orden y de los
intereses generales de la región” (Bergonzi y otros 2004: 40). Una cualidad
, fue contratado el periodista James Nielson: primera y única vez que la
publicación no estaba bajo la firma de un miembro de la familia. En 1987 y
hasta 1992 volvería a la dirección Nélida Esther y desde ese año hasta la
actualidad, tomaría nuevamente las astas Julio Rajneri.
Durante su primer año de existencia el periódico se editaba cada quince
días, transformándose luego en semanario y permaneciendo así hasta 1958.
Desde el 9 de febrero de ese año, y junto a las expectativas políticas y sociales
que provocaba la asunción de un nuevo presidente constitucional –el
candidato de la UCRI, Arturo Frondizi-, el Río Negro se convierte
definitivamente en diario. Como señala Juan C. Bergonzi en su reciente trabajo
(2004), el flamante diario reafirmó ese día, con la transcripción del editorial de
su número inaugural, el compromiso as
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
que durante las primeras décadas de su existencia se autoadjudicaría este
medio de comunicación, al bregar por un periodismo que oficiara de
“equilibrador de los conflictos sociales” y que al mismo tiempo fuera un “factor
de u avenimiento que permitieran
la evolución pacífica, típica de una sociedad civilizada” (Ruffini, en Prislei y
otro
ar a cabo una reunión
de gobernadores en Bariloche para definir este tema, el diario publicó una
serie
nión a través de la gestación de fórmulas de
s 2001: 115).
Esta postura asumida por el diario desde su fundación, seguirá vigente
durante el período aquí estudiado, colocándose siempre en el rol de vocero de
un pueblo que se sabe argentino, pero que más se reconoce como patagónico.
Una cuestión identitaria que el Río Negro defenderá a capa y espada, frente a
los embates de un gobierno nacional que no le da a esta región valletana el
protagonismo que el diario pretende, más allá de la importancia superlativa
que sí le presta a la Patagonia en su conjunto16.
Una de esas embestidas fue la intención del gobierno de modificar la
jurisdicción que ya poseía la región del Comahue17, otorgándole el polo de
desarrollo a la ciudad de Bahía Blanca. Esa acción fue cuestionada duramente
por el Río Negro, y de diversas maneras. A fines de marzo de 1967, luego de
hacerse pública la intención del gobierno nacional de llev
de editoriales y artículos de opinión de reconocidas personalidades de la
región, todas criticando duramente la decisión del gobierno de Onganía. Los
títulos de los editoriales fueron más que elocuentes: “Sostener el auténtico
Comahue” (25/03/67: 10), “Contra la Patagonia” (26/03/67: 10) y “Consumado
está” (29/03/67: 10). En ellos se enfatizaba que “estamos obligados a sostener
los intereses del auténtico Comahue” (“Sostener el… “); se alertaba “al país
que la modificación de los límites del Comahue es gobernar contra la
Patagonia” (“Contra la…”); y finalmente se expresó con resignación que
“Ha quedado constituida en San Carlos de Bariloche la Junta de Gobernadores de la región del Comahue, a la que se asigna su
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
polo de desarrollo en Bahía Blanca. En poco rato se ha consumado un hecho notable y dolorosamente contradictorio, tal como lo presagiábamos en comentarios anteriores. (…) “(“Consumado...”)
Contribuir a la consolidación de la identidad valletana y patagónica va a
ser una preocupación fundamental para el diario Río Negro. De manera
recurrente publicará artículos de opinión y editoriales que apuntan a reafirmar
el s
munidad política imaginada,
limitada y soberana: imaginada por la imposibilidad de que los miembros de
una
pesar de todo esto, hay algo que a primera vista resulta contradictorio.
Esta “m eblo”
que bu ba ni
entimiento de pertenencia a la región, enfatizando sus cualidades
económicas –en tanto polo de desarrollo productivo- y social –en función de la
visión de futuro de quienes lograron hacer del “desierto” un vergel, y de
quienes protagonizan en ese momento “una expedición contra el
subdesarrollo”18. Este fuerte sentimiento regionalista que transmitía el diario
remite inmediatamente al concepto de nacionalismo propuesto por Benedict
Anderson, cuando define a la nación como una co
nación se conozcan entre sí, por más pequeña que esta sea; limitada por
la necesaria existencia de fronteras finitas, aunque elásticas; y soberana por la
libertad con la que sueñan todas las naciones (Anderson 1993: 23-25). Si bien
la libertad con la que soñaban los habitantes del Valle –y por la cual el diario
pregonaba permanentemente- no tenía un espíritu separatista19, sino más bien
la voluntad de ser ellos mismos los que definan su presente y su futuro20, no
es imprudente trazar un paralelo y decir que el fuerte sentimiento identitario
que reflejaba el Río Negro en sus artículos tenía marcados rasgos
“nacionalistas”. Más aún si tenemos en cuenta, siguiendo con Anderson, que el
diario coadyuvó a que ese sentimiento se consolidara, a partir de conectar
imaginariamente los distintos eventos que conforman su contenido entre sí, y
también con la comunidad que participa de la ceremonia cotidiana de leer sus
páginas21.
A
isión” que había asumido el Río Negro, de ser el vocero de un “pu
scaba reafirmar su identidad patagónica y valletana, no se refleja
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
en la c que
estos as
inhere la temática principal de los editoriales –volveremos
sobre este punto más adelante-, no sucedía lo mismo con los títulos de tapa ni
con
ía entonces tener el diseño y la estructura de los diarios más
importantes del país, con un discurso polifónico que diera cuenta de lo que
esta
antidad de artículos “regionales” publicados ni en el espacio físico
ocupaban en el periódico. Mientras que las preocupaciones y problem
ntes al Valle eran
el despliegue que se le daba a las noticias de la región, a pesar de ser la
tapa de un diario, precisamente, lo que más se lee y más llama la atención en
una publicación. Salvo esporádicas excepciones, el mayor porcentaje del
espacio de tapa estaba ocupado con temas nacionales e internacionales, los
cuales incluso se desarrollaban allí mismo, mientras que a los regionales se
les dedicaba un espacio reducido, pocas veces “abrían”22 el diario y
generalmente se presentaban sólo con el título. ¿Por qué, entonces, si el diario
se erigía en sus editoriales como la “voz del pueblo”, y batallaba desde allí
contra todos aquellos que intentaran atacar de alguna u otra manera a su
región, no hacía prevalecer las noticias de “sus” ciudades por sobre las del
resto del mundo? ¿Si tanto le preocupaba lo que sucedía en el Valle, por qué
esto no era reflejado en la cantidad y en el espacio que ocupaban sus artículos
periodísticos?
La respuesta a este interrogante quizá la encontremos, si logramos
entender el lugar que ocupaba el diario dentro de esta sociedad, y el rol que él
mismo creía cumplir en ella. En efecto, si el Río Negro pretendía ser realmente
el vocero del Valle ante toda la Nación, tenía que demostrar que estaba a la
altura de las circunstancias. Era el único diario de la región y por lo tanto no
podía limitarse a ser un periódico localista, cerrado únicamente sobre los
problemas de su ciudad e ignorando lo que estaba pasando en el país y en el
mundo. Si quería influir en los altos mandos del poder, así como en la
sociedad que pretendía representar, tenía que ser un diario con todas las
letras. Deb
ba pasando en ese momento fuera de los elásticos límites de su región. Si
la Patagonia era un ícono que estaba cobrando cada vez más importancia, y
necesitaba de un diario que la representara y defendiera, ese diario no podía
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
tener un formato monoaural porque caería en la trampa de confundir “defensa
de la región” con “localismo”.
“Percibir al periódico como actor del sistema político –dice Borrat- es
considerarlo como un actor social puesto en relaciones de conflicto con otros
actores y especializado en la producción y la comunicación masiva de relatos y
comentarios acerca de los conflictos existentes entre actores de ese y otros
sistemas” (Op. Cit.: 14). Y el Río Negro, por supuesto, se sabía actor del
sistema político, porque se reconocía actor de los propios conflictos que
relataba y comentaba. Un ejemplo de ello quedó plasmado con los ires y
venires que tuvo la construcción de la obra de El Chocón – Cerros Colorados,
la cual recibió mucho apoyo del diario desde el mismo momento en que se
propuso, haciendo del tema una preocupación propia. Así, durante el segundo
semestre de 1966, en numerosas oportunidades le dio a su tapa un espacio
para tratar el dilatado proyecto, llegando incluso a superar la docena durante el
mes de noviembre de ese año. Pero su rol protagónico lo tuvo cuando
promovió la realización de una “mesa de ideas” en el edificio del diario, en la
que participaron figuras políticas representantes de “distintas instituciones
políticas que actuaban hasta el 28 de junio último”, en la cual se redactó un
documento que posteriormente fue enviado por telegrama al presidente de
facto23.
Otra muestra de este protagonismo queda expuesta con la situación que
se produjo en torno al asentamiento de la capital rionegrina entre marzo y abril
de 1968. Ningún hecho político se produjo desde alguna alta esfera del poder
que hiciera del tema noticia alguna, pero el Río Negro se encargó de que ello
así sucediera. De esta manera, el 26 de marzo se publicó un editorial en el que
se advertía que, a pesar de haberse cumplido por demás los tiempos previstos
por la Constitución Provincial, aún seguía sin resolverse la ubicación definitiva
de la capital provincial. El título del artículo era por demás elocuente: “Debe
resolverse la ubicación de la capital de Río Negro”, y en él comentaba el
incremento de la tasa de crecimiento que tuvo en los últimos diez años el Alto
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Valle del río Negro, y cómo ello debía tenerse en cuenta al momento de decidir
dónde se localizaría la capital estatal. Pero el asunto no terminó allí, sino que
el diario organizó un debate en la sala de sesiones del directorio de la
emp
sibilidad de que se está gestando un cambio de este tipo. (…)” (Op.Cit.: 8)
resa, en el que reconocidas figuras políticas del Valle opinaron sobre la
ubicación de la capital rionegrina, y de la posibilidad de unificar a las provincias
de Río Negro y Neuquén. La información sobre la reunión fue publicada el
domingo 7 de abril de 1968, a dos páginas, bajo el título “La capital
constitucional de Río Negro”, junto a un subtítulo con recuadro “El
‘boom’político del Comahue: la eventual unificación de las provincias de Río
Negro y Neuquén, fue analizado”. Y en la reunión, fue el propio director del
diario, Julio Rajneri, el que dispuso las pautas de la discusión:
“Probablemente la provincia deba decidir entre dos posibilidades, una de ellas de índole constitucional y otra de índole política. La primera supone el cumplimiento de una norma constitucional que estableció la fijación del asiento de la capital, en el lugar en el que una comisión técnica considere como el más adecuado para su funcionamiento. Considero que ha llegado el momento de poner en cumplimiento esa cláusula y que Río Negro decida el asiento definitivo de su capital. Por otra parte, rumores y versiones cada vez más frecuentes, advierten que el gobierno nacional estaría proyectando una nueva provincia, sobre la base del Neuquén (sic) y de Río Negro, y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. Los rionegrinos debemos enfrentar la po
Los términos inclusivos del discurso de Rajneri no son fortuitos. Él, y en su
nombre el diario, se sentía actor político protagonista de los conflictos con
otros actores -en este caso con el gobierno nacional y provincial- y como tal se
expresaba.
2.2. Crónicas, secciones, estilos. Una diaria construcción
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Durante el período que abarca esta investigación, éste era el único diario
que se editó en el Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén, hasta
1970 cuando comenzó a publicarse el diario Sur Argentino en la capital
neuquina. Circulaban otros diarios en la Patagonia Norte, como La Nueva
Provincia y Paralelo 38, ambos de Bahía Blanca, o el semanario Análisis, pero
sin duda era el Río Negro el de mayor influencia en la región. Como ya vimos,
tenía una clara conciencia de que esa región no se agotaba en la ciudad de
General Roca, y por ello poseía corresponsales en agencias locales de
Viedma, Villa Regina, Cinco Saltos, Río Colorado, Choele Choel, Lamarque,
Pomona, Cipolletti; Neuquén, Colonia Centenario, Junín de los Andes, San
Martín de los Andes y Zapala, entre otras. Todas ellas emitían diariamente
noticia ional
del di apital
Federa icios
noticio
Ya s, al
igual q este
organi .847
ejemp . Esa
cifra se iría incrementando paulatinamente año tras año, hasta llegar en 1970 a
tirar
e, a pesar de eventuales disminuciones, la cantidad de ejemplares
editados fue siempre in crescendo.
s hacia la redacción central, con la cuales se armaba la sección reg
ario. Fuera de ambas provincias tenía corresponsalías en C
l, Carmen de Patagones y Mendoza, y se valía de los serv
sos prestados por las agencias Télam, UPI, AFP y ANSA.
entonces estaba inscripto en el Instituto Verificador de Circulacione
ue los diarios más importantes del país. Según la base de datos de
smo, en 1969 el Río Negro tuvo una tirada promedio de 11
lares por día, llegando a un pico de 12.500 en agosto de ese año
diariamente alrededor de 17.000 ejemplares a la calle, con un máximo de
19.592 en el mes de junio. En los gráficos que siguen se puede apreciar la
evolución que ha tenido la tirada de diarios entre 1966 y 1970, donde queda en
evidencia qu
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
GRAFICO 1- Tirada diario Río Negro por año
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
Ejem
plar
es p
or d
ía
1970
1969
1968
1966
1967
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC)
GRAFICO 2 - Tirada Río Negro 1966-1970
20000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
1 1966 1967 1968 1969 1970
Ejem
plar
es p
or d
ía
Dije más arriba que el diario
18000
19000
Río Negro era consciente del lugar que
ocupaba en la sociedad valletana, en tanto actor político que, además de
lucrar, intentaba influir. Pero esto no era en desmedro de su principal función,
cual es la de informar a un mercado –aquí es donde se hace presente el fin de
lucro de cualquier periódico- que sabía cautivo por ser el único medio en su
Fuente: Instituto Verificador de Circulaciones (IVC)
tipo en toda la región. La forma en la que lo hacía era en un formato tipo
tabloide, cuya cantidad de páginas y estructura interna tendrá un cambio
importante hacia noviembre de 1966. Hasta entonces, el diario salía con 16
páginas y abría con la sección “regionales”, seguida por la de “nacionales”,
“internacionales”, “sociales” y “deportes”, esta última incluyendo la contratapa.
Tenía muy pocas ilustraciones y comúnmente eran muchas las páginas que
prescindían de ellas. Incluso la tapa, en la que aparecían entre ocho y diez
títulos, sin una clara jerarquización en las noticias. Políticamente, las noticias
que más gravitaban en el diario eran las “nacionales”, ya que las “regionales”
versaban generalmente de temas que tenían más que ver con las
problemáticas típicas de las localidades de la zona. Salvo los “grandes temas”
a los que le preocupaba el diario –como los que vimos más arriba referidos a la
capitalidad de la provincia-, que sí tenían un amplio desarrollo informativo, la
sensación que produce leer sus páginas es de que no había conflictos en la
región. Eran comunes los títulos del tipo “Asunción de nuevos funcionarios en
la administración neuquina” (10/9/66), “Fue designado un asesor municipal en
Cipolletti” (10/9/66). “Tercer festival provincial del folklore” (13/11/66); Reunión
de la cámara de fruticultores de G. Roca” (13/11/66); “Solicitan la ejecución de
El Chocón-Cerros Colorados” (14/11/66); “Zapala: Promoción Social” (8/8/69);
“Diversas gestiones realizó en Buenos Aires el ministro de gobierno de
Neuquén” (8/8/69); etcétera. Sí tenían despliegue en cuanto a cantidad de
páginas, ya que ocupaban las cuatro primeras del diario, aunque no en
extensión: eran notas de entre 500 y 2500 caracteres, frente a las medias
páginas o páginas com plo, a noticias del
mbito nacional.
pletas que le dedicaba, por ejem
á
Desde el 15 de noviembre de ese año, la estructura interna del diario
cambia. El número de páginas asciende a 24 –en ocasiones especiales saldrá
con 32- e “internacionales” cambia su lugar con “regionales”, ocupando así las
tres o cuatro primeras páginas del diario. Comienza aquí a dársele mayor
importancia a lo que estaba pasando en el mundo, siempre nutriéndose de
distintas agencias noticiosas, más allá de que, para 1969, contará con dos
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
corresponsales fuera del país, uno en Estados Unidos y otro recorriendo
distintos países de Europa24. Otro de los cambios que evidencia el diario a
partir de esta fecha son sus contratapas, que ya no estarán destinadas a
“deportes”, y sí a temas regionales, nacionales o internacionales, de manera
indistinta y muchas veces conjunta. La página central, además, se dedicará
por su parte a tratar temas sociales y del mundo del espectáculo.
Otra cuestión para destacar era la diferencia que marcaban las noticias
redactadas por los periodistas del diario frente a las que se transcribían de las
agencias nacionales e internacionales. Por un lado, la precisión y la
intangibilidad de estas últimas. Parecía que nada ni nadie podía alterar una
crónica proveniente de una agencia noticiosa. Ni siquiera su referencia
temporal. Por ejemplo, una nota publicada el 1 de octubre de 1966, en tapa,
bajo el título “El Poder Ejecutivo sancionó y promulgó la Ley de Desarrollo”,
dice
“Buenos Aires, 30 (UPI).- El Poder Ejecutivo sancionó esta noche la Ley de Desarrollo, por la que (…) “.
Es decir, como salió de la “cablera”, la noticia se tipeó y se publicó.
Asimismo, se notaba un claro interés por demostrar que el horizonte del
periodismo era la “verdad”, lo que “realmente pasó”, y por ello, ni las agencias
en sus crónicas ni el diario en sus transcripciones osaban alterar el curso de lo
acontecido. Así,
“El coronel Mario Fonseca (…) se hizo presente en el departamento central de la institución a las 2,20” (28/6/66:16)
Y no a otra hora; o, ante la preocupación de los periodistas que estaban
realizando la cobertura de los hechos durante la noche del golpe militar,
“A las 0,50 se consultó al señor Caeiro respecto de una versión (…)” (28/6/66:16)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Y no en otro momento de la madrugada. Por otro lado, lo que diferenciaba
a las crónicas regionales de las provenientes de agencias era el estilo
utilizado. Mientras que en las primeras se nota una preocupación por la
narración y los giros literarios, en detrimento incluso de la noticia que a veces
aparecía recién al medio o al final de la nota, en los cables de las agencias el
artículo tenía un estilo netamente periodístico, y la noticia se deba a conocer
direc
egro publicó que
atentados criminales que se produjeron durante la noche de la víspera y esta mañana
ya comprobado que ello haya sido realmente así, porque lo
importante era que la fuente oficial lo dijera. Y si la fuente oficial lo decía, no
había
Declar ctora
ning n e considera fracasado en ‘buena proporción’ el paro
por 24 horas dispuesto por la CGT”. Sin embargo, quienes leyeron ese artículo
tamente en el primer párrafo25.
El diario se valía mucho de las fuentes oficiales, y no contrastaba en un
mismo artículo con otra versión de los hechos. Como si la consigna
generalizada hubiera sido: ”si lo dicen las fuentes oficiales, así debe ser”. Y en
este sentido, no dudaba en titular con lo que el gobierno quería que se titule.
Por ejemplo, al informar sobre una huelga desarrollada en marzo de 1967, el
Río N
“La oficina de Prensa de la Policía Federal informó esta mañana, con orden cronológico, de los
(…)” (2/3/67:6)
Y el título, en letra de molde, que eligió para abrir esa página fue
“Numerosos atentados terroristas se registraron ayer, antes y durante el
desarrollo de la huelga”. En ningún momento el artículo da cuenta de que
algún cronista ha
por qué ponerlo en duda:
“El ministro del Interior, Guillermo Borda, afirmó esta tarde que ‘la huelga ha fracaso en buena proporción’, y que ‘se ha quebrado la disciplina del movimiento obrero’” (2/3/67:6),
aciones que promovieron un título que no dejaba al lector o la le
lugar a dudas: “Sú
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
nunc
n el editorial un periódico se desnuda. Se muestra tal cual es. Dice lo
que
Al informar, más allá de la aparente objetividad con la
que se reproduzca un determinado acontecimiento, siempre hay una ideología
que sus a en
que se e su
título y l artículo dicen mucho acerca de qué opina el medio
sobr
ríodo estudiado de manera discontinua y
cambiante en cuanto a objetos de análisis. La única columna de opinión que se
manten una
indeterm n de
la ag n
a supieron qué evaluación del paro hicieron los sindicatos que lo
protagonizaron26.
2.3. Columnas y editoriales. El diario opina E
realmente cree sobre cualquier tema, directamente, dejando de lado los
recursos retóricos que eventualmente puede utilizar en el resto de sus páginas
para inducir su opinión. En el editorial desaparece por completo la falsa
dicotomía que se suele plantear como existente entre la información y la
opinión, bajo el argumento de que dar una noticia es una acción totalmente
diferente a la de opinar.
tenta la elección de la noticia, su manera de redactarla y la form
elige representarla. Qué se publica y qué no, dónde, el tamaño d
la extensión de
e un determinado tema.
En el diario Río Negro, la opinión quedaba plasmada, en forma expresa,
en sus editoriales y columnas (con y sin firma), y de manera tácita y sutil, en
sus relatos informativos27. Los dos primeros estilos periodísticos estarán
presentes durante todo el pe
drá constante en todos esos años, aunque publicada con
inada periodicidad, será la firmada por el secretario de Redacció
cia UPI, Bernardo Rabinovitz: “Panorama político”. e
Hasta mediados de 1967, el Río Negro publica editoriales de manera
esporádica y pocas veces referidos a la situación política nacional. Como es
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
propio en este tipo de artículos, los editoriales eran escritos en primera
persona del plural, sin firma, junto al recuadro donde se presenta el staff del
diario, y en este caso opinaban generalmente sobre temas relacionados con el
quehacer cotidiano de la región. Sin embargo, a poco de asumir Onganía al
poder, el diario comenzó a expresar su postura editorial de otra manera, y
muc
-¿A qué se debe una afirmación tan enfática?28
para de ser
ho más sutil.
En el mes de septiembre de 1966 -y hasta el ingreso de Julio Rajneri a la
dirección del diario al año siguiente- comenzará a publicarse una columna
titulada “El Rumor de la Calle”: un comentario sin firma que simulaba ser un
diálogo entre dos personas sobre temas judiciales, económicos, políticos,
municipales, universitarios, y todo aquello que pudiera ser tema de
conversación. Era una suerte de editorial encubierto, que tenía la clara
intención de influir en la sociedad mediante respuestas sencillas -e inexistentes
en otra parte del diario- a preguntas que un supuesto lector o lectora media se
hubiera hecho al leer el periódico. Por ejemplo:
“- La actitud de la CGT de Córdoba constituye uno de los hechos más sugerentes de los últimos tiempos.
- A mi convicción de que en la actitud de las fuerzas del trabajo está la pauta más trascendente del futuro político argentino. Y es indudable que la postura adoptada por los dirigentes obreros cordobeses constituye un hecho nuevo de trascendencia para el futuro. - Hasta ahora lo ocurrido es lo siguiente. La CGT cordobesa y sus principales gremios no solamente han acudido con declaraciones de solidaridad con los estudiantes sino que ha ido más allá, forzando la unidad obrero-estudiantil que repite el esquema de 1918. Pero el hecho no local y no ha tenido dimensión nacional.
- No ha tenido dimensión nacional, en efecto, todavía. Pero anote las siguientes circunstancias. (…)” (10/9/66:5)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Y allí comenzaba a explicar porqué creía que la actitud de la CGT de
Córdoba estaba siendo relevante, interrumpido sólo por breves preguntas que
permitían un mejor entendimiento de la cuestión que estaba tratando.
Al explicar un tema, el columnista dejaba siempre en claro el alto nivel de
información que tenía, al hablar permanentemente de anuncios que se estaban
por hacer y de rumores que comenzaban a circular. Como veremos en el
próx
no. - ¿Confirmaría esta situación el desconocimiento del elenco
O e
-
ue técnico-económico. - ¿ -
- ¿ cientes? -
están de parabienes. Tienen la oportunidad de incorporar a sus
imo capítulo, allí es donde comienzan a aparecer las primeras críticas a
los gobiernos nacional y provincial, especialmente relacionados con la
situación universitaria, la relación entre el gobierno de facto y los sindicatos, y
la falta de conocimiento del territorio provincial que tenían los gobernadores de
Río Negro y Neuquén. Así, por ejemplo:
- “El interventor Lanari es todavía deudor del pueblo rionegrino. Ha visitado sus principales centros, tomado algunos contactos, pero no ha dicho nada importante. Es decir, no ha dado las grandes pautas que orientarán su labor de gobier
gobernante de la situación provinciana? (…)” (8/9/66:5)
ste otro,
La Argentina debe promover exportaciones para mejorar su balanza de pagos, pero debe importar inteligencias para mejorar su nivel de vida. Paradójicamente, estamos exportando científicos, imprescindibles en un país que pretende su espegd
Se refiere a la crisis universitaria?
Me refiero a uno de los aspectos, tal vez más grave, de la crisis en la Universidad. La emigración de científicos a otros países.
ero nuestras universidades no eran defiP
En los hoteles de Buenos Aires está la mejor respuesta. Emisarios de distintos países latinoamericanos
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
universidades los mejores científicos de Latinoamérica, sin ningún costo de producción, científicos que el país desprecia con una ceguera increíble. (…)” (10/9/66:5)
ómo también veremos más adelante, la crisis universitaria que se
inici
nder y sentir como propio. Desde
entonces, el objeto de análisis de los editoriales tendrá un importante cambio.
Ya no asos
y muy darle
much n el mundo. Aunque los
tema ente
hubi ra entre una
cantante negra y la esposa del presidente Lindon Johnson, en relación con la
política del gobierno norteamericano de enviar “los mejores jóvenes del país
para “El
derecho tículo
(23/1/68 íses
pobres” ba las deliberaciones de la conferencia
de la y Desarrollo, destacando los
problemas que entonces padecían los países subdesarrollados.
A i obierno
nacio aunque ello no
signif e r el
contrario 69,
hasta ha e la
C
ó con la Noche de los Bastones Largos, fue uno de los temas que
más fuertemente le cuestionó el diario al gobierno de facto.
A partir de 1968 la nueva línea editorial impuesta por Julio Rajneri es bien
marcada, dejándole en claro a los lectores y las lectoras que el diario
pertenece a un Alto Valle que no está aislado, sino que es parte de un país
que goza y padece igual que ellos, y que a su vez integra un continente y éste
un planeta que es necesario compre
estarán sólo dedicados a asuntos regionales o, en el mejor de los c
esporádicamente, a temas nacionales, sino que comenzará a
importancia a lo que estaba sucediendo ea
s tratados no hayan tenido una noticia de tapa que necesariam
“merecido” un editorial, como la discusión en la Casa Blancae
que los exterminen a balazos y los mutilen”, destacando de esto
de disentir y la libertad para ejercerlo”, según reza el título del ar
:10); o bien como en otro artículo titulado “Países ricos y pa
(2/2/68:10), en el que analiza
s Naciones Unidas sobre Comercio
s mismo, durante 1968 y parte de 1969, los cuestionamientos al g
nal serán más frecuentes y con mayor profundidad,
iqu que se publiquen editoriales críticos con mucha asiduidad. Po
, la periodicidad de este tipo de artículos ira decayendo durante 19
cerse muy esporádicos y excepcionales. Tal es así que, durant
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
segunda rado
en todo e en
varias provincias, el diario publicó editoriales cuyos títulos dejan en claro su
dese
- “Deshonestidad en el comercio frutícola”, (2/7/69)
ordenando el
cierre de todos aquellos medios que se “desacataban” en sus editoriales o
infor
mitad de 1969 y principios de 1970, con un estado de sitio decla
el país y un gran número de conflictos sociales produciéndos
o de no opinar sobre lo que estaba sucediendo:
- “La filosofía de El Chocón”, (1/7/69:10)
- “Precios de los medicamentos” (3/7/69)
- “El problema de los desagües”(26/9/69:10)
- “La pavimentación de la ex ruta 22” (27/9/69:10)
- “Exportar industria argentina” (30/9/69:10)
Y los ejemplos siguen. Sin embargo, el Río Negro sí reflejaba en sus
artículos periodísticos los conflictos que se estaban produciendo en el país;
incluso ocupando grandes espacios en tapa y en el interior del periódico. ¿A
qué se debió esto? Si tuviera que ensayar una explicación, podría decir que
probablemente el diario tomó la inverosímil decisión de atenerse a “informar
objetivamente” sobre lo que estaba sucediendo en el país, con el objetivo de
que “el lector saque sus propias conclusiones”. Pero dudo mucho que ello
haya sido así, ya que esa aparente asepsia estaba presente sólo en los temas
relacionados, precisamente, con los conflictos sociales y las acciones del
gobierno militar, más no con todo el resto de temas sobre los que se
informaba. Sin embargo, creo que es más oportuno suponer que lo que motivó
al diario a mantener esa actitud fue la prudencia. Como veremos en el próximo
capítulo, una de las características que tuvo la dictadura del general Onganía
fue la censura y la presión ejercida sobre los medios de prensa,
maban “de manera sensacionalista”.
Finalmente, no quiero dejar de mencionar otras columnas de gran
importancia que tuvo el diario en este período, que así como los editoriales
marcaron fuertemente la opinión del Río Negro sobre diversos temas,
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
intentando influir sobre los distintos actores que componían la sociedad de
entonces.
Entre ellas estaba “Parlamento en Receso”, un artículo sin firma que
empieza a aparecer en julio de 1968, donde el diario opinaba sobre temas
políticos y económicos, así como sobre algunos conflictos internacionales de
resonancia olumna estaba
redactada s intentaban ser más
“objetivos”, ubjetivas verdades.
Por otro lado, desde febrero de 1969 comienzan a publicarse las
columnas de Ana Tole, seudónimo utilizado por el abogado y periodista Jorge
Gad
. A diferencia de “El Rumor de la Calle”, esta c
en tercera persona y sus comentario
evitando las suspicacias y la formulación de s
ano29, quien fuera posteriormente director de la agencia Neuquén del
diario. Los artículos de Ana Tole se caracterizaban por la ironía con la que
analizaba la realidad valletana, apelando al humor para referirse –
generalmente de manera crítica- a los políticos y referentes sociales de toda
esta región.
2.4. Algunas reflexiones. La moral conservadora de un diario liberal
A. Como se dijo en la introducción a este trabajo, era un tema fundamental
conocer en profundidad al objeto de estudio, en este caso al diario Río Negro.
Con ese objetivo, he intentado des-velar a este indiscutido protagonista de la
historia norpatagónica del siglo XX, para descubrir quién era, qué pensaba y
cómo actuaba respecto a la realidad que cotidianamente vivía la región del
Comahue.
Me interesaba saber puntualmente cómo se construía el periódico que
informaba a la sociedad valletana de fines de los años ’60, y cuál era la
ideología que se escondía detrás de esa aparentemente aséptica labor
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
periodística. Es por ello que, luego de hacer un recorrido por las formas
utilizadas por el diario Río Negro para construir sus representaciones sociales,
dejé para este último apartado el análisis sobre la ideología que determinó a
este
n
diario crítico hacia la excesiva injerencia del Estado en materia económica30 y
que
s conservadores. En este sentido, su preocupación por la
vagancia, la mendicidad y los problemas causados por la delincuencia juvenil,
en tanto flagelos que “avergüenzan la moral” de la región, son permanentes.
Así, en el editorial titulado “Una vergüenza que debe eliminarse”, se refiere a
una
dos a transformar los actuales métodos de vida. (…) Este mente espectáculo, que ofende moralmente a una
comunidad como la nuestra, integrada por gente laboriosa y
medio durante el período estudiado.
A simple vista, y según el vox populi que incluso persiste en la actualidad,
el Río Negro era (y es) un diario liberal. Un medio preocupado por el respeto
de las libertades individuales, de los derechos republicanos y de la “paz social”
necesaria para el libre desenvolvimiento del sistema democrático burgués. U
apostaba al desarrollo de las inversiones privadas, a las cuales veía como
elemento indispensable para el crecimiento social y cultural de la región31.
Sin embargo, hay matices que dificultan la intención de identificar
taxativamente la ideología presente en este medio, ya que son repetidas las
ocasiones en las que en sus artículos informativos y editoriales predominan
ciertos rasgo
prolongación del barrio Tiro Federal
“(…) donde prolifera actualmente un conjunto de viviendas misérrimas, donde viven numerosas familias indigentes en medio de la mayor promiscuidad. (…) (Allí) se dan las condiciones más desfavorables, tanto en medios como en comportamiento social, lo que implica decir que el Estado debe asumir aquí la completa responsabilidad de erradicar, es decir, eliminar esta maligna formación ‘urbana’, reemplazándola por otra que obligue a sus alojadepri
progresista, y que además no puede justificarse en punto a la disponibilidad de recursos para posibilitar medios más decorosos de subsistencia, aun a los pobladores más modestos, debe terminarse definitivamente. (…)” (13/11/68:10)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Este tipo de comentarios se repiten en numerosos editoriales, así como
aquellos que expresan su “preocupación” por la proliferación de vagos y
mendigos, un “problema” que
“(…) se reproduce en casi todas las localidades del valle, y
vagancia y la mendicidad”,10/8/68:10)32
uquén, a cuya “víctima” habían atado
al interior de una jaula de madera, arriba de una camioneta y lo paseaban por
el cent
resulta deprimente que, mientras la comunidad realiza esfuerzos meritorios para impulsar el progreso general, al margen de esa actitud constructiva, los vagos, mendigos y ebrios, circulen libremente, obstruyan el paso de los transeúntes y llamen a las puertas de los domicilios privados, a cualquier hora del día y aun de la noche. (…) Los vagos, los mendigos consuetudinarios, los alcoholistas que solicitan una dádiva para costear su vicio, son elementos negativos que conspiran contra sí mismos y naturalmente, contra la sociedad que los alberga. (…) Como quiera que sea, la acción policial destinada a reprimir la vagancia y la mendicidad es saludable (…)” (“Represión policial de la
Esta preocupación conservadora por cuidar la moral de la comunidad
valletana también se evidencia en muchos de los artículos informativos
redactados por los propios periodistas del diario, que, como dijimos más arriba,
tenían un estilo marcadamente diferente al que utilizaban las agencias de
noticias del país o del exterior. Una muestra de ello es el artículo publicado en
la página 11 de la edición del 7 de febrero de 1969, en el que da cuenta sobre
una despedida de soltero realizada en Ne
ro neuquino.
“(…). En ocasiones, estas bromas pesadas (no siempre de buen gusto ni admitidas por sus víctimas) han llevado a situación e incidentes con consecuencias. De todos modos, tampoco es un espectáculo que divierta a quienes lo observan. Más bien, provocan pena, como provocan pena quienes forman esas caravanas ruidosas y que son una innovación importada a estos medios, de diversiones más moderadas y que no atentan contra el buen gusto y la dignidad de sus destinatarios”.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
B. Un tema que también me llamó la atención es el entusiasmo con el que
el diario reproducía las actividades castrenses que se realizaban con motivo de
alguna fecha conmemorativa, en especial si en ella participaban funcionarios
nacionales de alto rango. Por ejemplo, el 18 de mayo tituló en página 5,
“Conm idida
por el s de
página dos
fotos p oticia
que oc n los
actos que
“’A las ra el
indio, ierto’
(Alsog ontratapa del diario, utilizando
también tres cuartos de página, se hizo un lugar para informar que “En emotiva
cere
ad que mostraban las fuentes? En realidad, ¿era
verdaderamente ambiguo el hecho de demostrar un comportamiento liberal en
lo políti d no
existiera
Cre er la
actitud xista
contradicción en el hecho de arengar, por un lado, acciones progresistas
basadas en el desarrollo productivo y económico del país -y en especial de la
región-, el respeto por la democracia republicana y los derechos y obligaciones
emoróse ayer el ‘Día de la Armada’. La ceremonia central fue pres
general Onganía”, noticia a la que el diario le dedicó tres cuarto
. Pocos días después, el 30 de mayo, un gran título en tapa con
ara informar que “Conmemoróse en Neuquén el Día del Ejército”, n
upó toda la página 5 bajo el título “Con gran lucimiento se realizaro
del Día del Ejército en Comodoro”, y que destacaba en un subtítulo
palabras del Gral. Vintter sobre la conclusión de la guerra cont
agregaremos que hemos terminado la Conquista del Des
aray)33”. Y por si fuera poco, en la c
monia se celebró el Día del Ejército en Neuquén”. Precisamente respecto
a la “conquista del desierto”, el diario estaba claramente convencido de la
heroica gesta militar, que logró “la rendición de los últimos reductos indígenas”,
y “ocupar el desierto y establecer la vida civilizada en sus predios”34.
Ante toda esta evidencia, las preguntas resultaron ser obvias. ¿Era el
diario que tenía en frente tan liberal como pensaba a priori, o estaba en
realidad ante un medio moralista y conservador? ¿A qué se debía esa
aparente ambigüed
co-económico y conservador en lo social? ¿Y si tal ambigüeda
?
o que en esta última pregunta puede estar la clave para entend
del diario en este período. Porque es posible que no e
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
de
oducción
del sistema que el diario Río Negro se esmeró por apuntalar.
las personas dentro de ese sistema, y al mismo tiempo promover la
supuesta importancia de valores que operen conservando el statu quo, las
“buenas costumbres” y la vida “sana y familiar” de toda la sociedad. En
definitiva, ¿no es el quiebre de esos valores lo que podría atentar contra el
crecimiento económico que el diario se encargaba de alentar? ¿No es la
vigencia de esos principios moralistas los que garantizarían –junto con otros
factores, por supuesto- el desarrollo productivo de la región, que como
consecuencia debería promover el crecimiento económico y de poder de la
clase a la que pertenecía el diario en cuestión?
Durante todo el período analizado, el diario Río Negro combinó
permanentemente su aliento a la implementación de acciones liberales que
generaran en el país –y en especial en la región- un mayor desarrollo
económico y social de la sociedad a la que pertenecía, con la condena de
todas aquellas acciones que atentaban contra el statu quo de ese entonces.
Fueran éstas protagonizadas por mendigos, por “revoltosos” o por “rebeldes
comunistas”: tanto los unos como los otros eran potenciales subversivos del
“orden” existente, y su existencia atentaba directamente contra la repr
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
3. EL ONGANIATO
3.1. Un derrocamiento sin sorpresas
“(…). Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las fuerzas armadas interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unidad nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los elementos modernos de la cultura, la ciencia y la técnica que han de operar una transformación sustancial, y lo sitúe donde le corresponde por la inteligencia y valor humano de sus
s Perette) de la
República, se cesanteó a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, se
disolvió el Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, se declaró
feriado bancario y se prohibió el funcionamiento de todos los partidos políticos,
confiscándoseles sus bienes. Al día siguiente asumía al poder, finalmente, el
general Juan Carlos Onganía. La Constitución Nacional, inservible para los
militares, sería reemplazada desde entonces por el Estatuto de la Revolución
Argentina.
El golpe de estado del 28 de junio no resultó ser una sorpresa para nadie
que acostumbrara a leer asiduamente diarios o revistas. Desde hacía ya varios
meses, influyentes medios nacionales como Confirmado o –especialmente-
Primera Plana, entre otros, venían preparando el clima social necesario para
que el cambio de estructuras políticas se hiciera un anhelo, y alentando a que
habitantes, y la riqueza que la Providencia depositó en su territorio”.(…) (“El mensaje de los comandantes en jefe, 29/6/66: 7)
Con estas palabras, la Junta Revolucionaria conformada por las tres
Fuerzas Armadas anunciaba al país que otro gobierno civil era derrocado. Por
cuarta vez en sólo 36 años. Era un 28 de junio de 1966 y el golpe militar ya
había desalojado al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada. Ese día se
dieron a conocer también los primeros cinco decretos de la Junta, a través de
los cuales se destituyó al presidente y al vicepresidente (Carlo
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
dicho cambio debía estar necesariamente en manos de las Fuerzas Armadas.
Como señala Carlos Altamirano, “(e)l papel de ‘clase salvadora’ lo
desempeñaría, una vez más, el Ejército, reorganizado tras los enfrentamientos
de 1 eral Juan Carlos Onganía, quien
había emergido como la principal figura militar desde el triunfo de los azules.
Tras u ctor
político 001:
79).
N e las
motivo í es
dable tener
comunicación, que desde los enfrentamientos entre “azules” y “colorados” en
sept
sacreditar al gobierno y al sistema parlamentario. Revistas, diarios
y editorialistas se explayaban complacientemente sobre el carácter caduco de
los
962 y 1963 bajo la conducción del gen
n breve interregno de ‘vuelta a los cuarteles’ (…), el Ejército como a
retornó poco a poco al primer plano de la escena” (Altamirano 2
o es la intención de este trabajo hacer un análisis pormenorizado d
s que provocaron el derrocamiento del presidente Illia35, pero s
presente el rol protagónico que en ello tuvieron ciertos medios de
iembre de 1962 y abril de 1963, comenzaron a preparar, lenta pero
metódicamente, el terreno para que el Ejército usurpara nuevamente el poder
estatal. Tal fue el caso de Primera Plana -y su editorialista Mariano Grondona-,
que se fundó bajo el amparo de los militares “azules” y se transformó en la
“punta de lanza” de la “campaña de acción sicológica” instrumentada contra el
gobierno de la UCRP (Mazzei 1994: 27); o la revista Confirmado, creada en
mayo de 1965 con la misma fórmula de la anterior, cuyos editorialistas eran
Rodolfo Martínez y Alvaro Alsogaray, y un único tema el motivo de su
existencia: el golpe (Rouquié 1982: 245).
“Una formidable campaña de acción psicológica –explica Rouquié-,
sólidamente orquestada por los desarrollistas y frentistas de toda laya,
intentaba de
partidos, y en particular sobre la naturaleza anticuada del partido en el
poder, con sus comités de oradores y sus caudillos improvisados. (…). Se
atacaba al gobierno por su ineficiencia, oponiéndosele la eficiencia ejecutiva
del aparato de las Fuerzas Armadas” (Op. Cit.: 245)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
En este sentido, un puñado de medios de comunicación promovió la
creación de un clima social de acuerdo a los intereses de los golpistas,
logrando que la ocupación de la Casa Rosada se transformara finalmente en
un trámite en el que no hubo demasiada sorpresa.
El diario Río Negro se hizo eco de esta campaña orquestada desde
Buenos Aires, al informar sobre la situación reproduciendo notas y editoriales
de los medios golpistas. Así, publicó el 16 de junio de 1966, por ejemplo, un
artículo titulado “Por ‘incitar públicamente a la rebelión’ fueron querelladas 4
revis
o de sus artículos que dice:
tas políticas metropolitanas”, en el que contaba que el gobierno nacional
había iniciado acciones judiciales contra Primera Plana, Confirmado, Imagen y
Atlántida, porque desde comienzos de ese año
“(…) se anuncian paso a paso los preparativos de un delito de rebelión al cual no se ha vacilado, en algún momento, de instigar públicamente. (…). Dice el ministro [de Educación y Justicia, Carlos Alconada Aramburu] que la revista Confirmado, en su número 38, del 10 de marzo de 1966, ‘dedica las páginas 12 y 13 a exponer las cuatro variantes que tiene el ‘golpe de estado’ que viene informando desde meses atrás (…)”.
La nota comenta también que la denuncia involucra a Mariano Grondona y
a Mariano Montemayor, de Primera Plana y Confirmado, respectivamente, y
transcribe de Montemayor una frase de un
“(…). ‘No está de más recordarles a las Fuerzas Armadas que no se olviden de sacarlo al señor presidente A.I.’ 36. (…)”. (16/6/66: 7)
En este contexto, no resulta llamativo que el diario reprodujera todos los
días, en las jornadas previas al golpe, informaciones relacionadas con las
Fuerzas Armadas. Notas en las que se daban a conocer pormenores de sus
actividades, así como dichos y desmentidas que relacionaban al ejército con el
futuro inmediato del gobierno nacional.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Otro ejemplo de la “voluntad” de las Fuerzas Armadas de hacer algo por el
país es un párrafo de la gran nota que el día del golpe el diario publicó en
contratapa (proveniente de la agencia UPI), explicando la cronología del
acontecimiento bajo el título “Fue discreto el desplazamiento de tropas. Detalle
cronológico de los hechos ocurridos”:
s notas del himno las ermitiera una solución
acordada entre el desvanecido poder y las fuerzas armadas que
A actar
este a
relacionados con el ejército, mientras que los que hablan de Illia lo hacen
nega
los que
pretenden alcanzar “utopías” en vez de “proyectos realizables”. O sea, el hasta
entonc , las
Fuerza eñ ente
en obtener medidas concretas” para cambiar el rumbo de la política
pres
“(…) De pie, entonando las estrofas del Himno Nacional, mientras en antesalas numerosos dirigentes y legisladores oficialistas lloraban a lágrima viva en el que fue el penúltimo acto del gobierno que asumió el 12 de octubre de 1963, con el propósito de barrer para siempre del país, las medidas que cercenaron la libertad y poner en marcha un plan de desarrollo que a la postre, resultó una utopía por falta de financiación y de metas realizables. Se apagaban con las últimaesperanzas de una negociación que p
a lo largo del fatigoso mes, se empeñaron infructuosamente en obtener medidas concretas que importaran una rectificación de la política de la Casa Rosada. (…)”
nalizando algunos términos utilizados por la agencia UPI para red
rtículo, puede verse la carga positiva que tenían los conceptos
tivamente. Veamos, ¿quiénes “lloran a lágrima viva”? En la tierra del
macho y el tango, lo hacen aquellos que no pueden hacer nada mejor para
remediar una determinada situación; los débiles y los cobardes,
es presidente Illia y los funcionarios oficialistas. Por el contrario
s Armadas, “se calzaron los largos” y se “emp aron infructuosam
idencial. Y el país no estaba para confiar en “hombres débiles” y con falta
de decisión: hacían falta, en cambio, figuras firmes y con clara decisión de
cambiar las cosas.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
3.2. El golpe
El 28 de junio, el diario debió salir a la calle con dos ediciones, ya que la
primera de ellas -por la hora en la que se produjo el golpe- sólo alcanzó a
informar sobre parte de los acontecimientos en tapa y contratapa, último pliego
que en todo periódico entra a los talleres de impresión. De hecho, la
inform dice
“Alzam ió la
coman endo
dos ca hay
una n un
mome para
que ab
Ya da como “edición extra”, el matutino
dedicó casi todas sus páginas a informar sobre la situación. Su título principal
fue,
r una dictadura. Sin embargo, tampoco duda en apostar a
las “nobles intenciones” que trae consigo el nuevo gobierno militar.
ación es confusa ya que el diario abre con un gran titular que
iento militar”, con una bajada que indica que “El Dr. Arturo Illia asum
dancia en Jefe del Ejército, reemplazando a Pistarini” y transcribi
bles de UPI fechados el día anterior, mientras en el pie de la página
ota también de UPI pero fechada el 28, en la que informa sobre
nto más avanzado del golpe: “Habrían emplazado al presidente Illia
andone el país en el término de cinco horas”37.
en la segunda edición, anuncia
con grandes letras de molde, “17.30: asume Onganía”, acompañado de
otro que decía “El doctor Illia se negó a renunciar: fue destituido por el mando
militar”.
Si bien el diario Río Negro decidió no publicar editoriales donde expresara
su postura concreta frente al alzamiento militar apenas ocurrido el golpe, sí lo
hizo dos semanas más tarde. En el escrito, titulado “Horas difíciles”, el
editorialista38 deja en claro que el diario no estaba de acuerdo con que el país
abandonara “las normas clásicas de la democracia representativa”. Su
objeción a la ruptura del orden constitucional fue expresa, más allá de
reconocer y cuestionar al gobierno de Arturo Illia por no hacer lo suficiente por
sacar al país adelante, y justificar, a partir de ahí, la acción de las fuerzas
militares de instaura
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
“Las Fuerzas Armadas han producido nuevamente un hecho de armas que puso fin a un intento más del país por encauzarse dentro de las normas clásicas de la democracia representativa.
ría del país. (…). El teniente general Onganía tiene sin duda todas las condiciones necesarias para abordar una tarea difícil como la que se requiere.
39
el ulterior
desencanto.
(…) el hecho ha conmovido bastante menos de lo previsible y aunque pueda argüirse con razón que la impotencia de las fuerzas civiles, pueden frustrar cualquier intento de resistencia, no es menos cierto que a la par que resignación, existe una expectativa de esperanza traducida en signos favorables al pronunciamiento militar. (…). Sin pretender dramatizar este instante argentino, es justo afirmar que se vive una auténtica crisis de democracia. Y que esta crisis no solamente se refiere al acontecimiento revolucionario, sino a factores preexistentes”. (…) La revolución que la derrocó es contra la democracia tradicional, tal cual la ha idealizado más que vivido la Argentina desde hace años. Como hecho nuevo trae su carga de nobles intenciones y en ese aspecto puede significar el principio de una nueva etapa, y nombres y hombres cuyas ideologías ultramontanas hacen dudar de la profundidad del cambio. (…). Es innegable que lo rodea la expectación y la esperanza de la mayo
(…) Si la ruptura del orden constitucional, destruye una imagen argentina forjada en la tradición, solamente un gran impulso hacia delante, una superación de nuestro estancamiento económico y sobre todo ideológico, puede justificar históricamente a lo que hasta ahora, todavía no definidas las líneas de realización, suscita una adhesión más carismática que racional”. (11/7/66: 4)
Es indudable el optimismo que el Río Negro demostró tener respecto al
nuevo gobierno y sus “nobles intenciones”, que de acuerdo a las palabras del
matutino se trató de una “expectación y esperanza” común a “la mayoría del
país”; una generalización que, en principio, no puedo poner en duda ya que
todos los escritos y testimonios consultados coinciden en ese punto. Sin
embargo, hacia el final del artículo el diario reconoce que esa adhesión es
“más carismática que racional”, y será importante tener esto en cuenta para
poder entender los motivos que provocaron la posterior desilusión. En este
sentido, lícito es conjeturar que si la razón hubiera primado sobre la
percepción, tal adhesión no habría existido. Ni, por supuesto,
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
N stura
del dia falta
o incu s de
cambio sas,
mesur
3. M quier
acción s y
opinion aron
expres rente
imparc que
expres uizá
se pen aber
sido de
l 1 de julio, la página 7 del Río Negro abrió con un gran titular:
“Rep
. Ha sido vejado, y ese vejamen cae sobre todos los s libres de América y hiere su conciencia cívica. (…) Dolor
y amargura hay en el corazón de América latina’”.
o obstante, la línea demarcada en este editorial será el eje de la po
rio durante todo el onganiato: básicamente, el cuestionamiento a la
mplimiento de principios y libertades constitucionales, expectativa
positivo a manos del gobierno militar y, por sobre todas las co
a. Mucha mesura.
3. “Yo no lo dije”
ientras el diario demostraba prudencia a la hora de representar cual
del nuevo gobierno militar, no dudaba en transcribir editoriale
es de diarios y revistas de otras partes del mundo, que conden
amente a este nuevo golpe de estado. Así, tras el velo de una apa
ialidad, el Río Negro formaba opinión sin hacerse cargo de lo
aban sus artículos: una hábil y trillada maniobra para decir lo que q
saba, pero sin ponerle a esa opinión una firma cuyo costo podría h
masiado alto.
E
ercuten en el exterior los sucesos en la Argentina”. Una vez más, se
transcribía allí un cable de la agencia UPI, esta vez reproduciendo editoriales
de reconocidos diarios de países latinoamericanos. Decía el matutino:
“Como ‘dolorosos y amargos’ calificó ayer el diario oficial ‘La Nación’ (de Chile) los sucesos ocurridos en la Argentina que culminaron con el derrocamiento del presidente Arturo Illia. ‘Ellos constituyen –añade en una nota editorial- un golpe para la democracia en el mundo entero y contribuyen a acentuar una imagen deprimente de lo que ocurre en América latina’. (…) ‘Un hombre respetable, un ciudadano elegido por su pueblo en una elección libre, ha sido despojado del poder que el pueblo le entregóhombre
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Términos que el diario valletano no hubiera podido utilizar, aún habiéndolo
deseado con todo fervor, para no ser censurado como efectivamente les
sucedió a un gran número de publicaciones que se animaron a criticar al
gobierno de facto. Como veremos más adelante, la censura impuesta por el
régimen de Onganía fue muy fuerte, y muchas veces los medios tenían que
currir a artimañas como estas para decir lo que querían decir, disminuyendo
l mismo tiempo el riesgo de ver cruzada la puerta de su redacción, por una
ja de censura firmada por algún juez de turno.
a misma nota que recién citaba, se refería también a lo informado en
Perú
los posicionamientos que cuestionaban al nuevo gobierno se repetían
en v
s dispuestos a adoptar la comida política de la ‘cacería de brujas’, aplicando el calificativo de ‘rojo’ a cualquier ciudadano
decía 966.
Ademá “Un
diario onde
se tran ia el
gobier n de
las un apítulo siguiente me
re
a
fa
L
diciendo que:
“En los medios políticos, sindicales y en los órganos de prensa se ha condenado el golpe militar argentino que depuso al gobierno del presidente Arturo Illia, por considerarlo como un quebramiento de las instituciones republicanas y del orden constitucional. (…) Los matutinos ‘El Comercio’, ‘La Prensa’, ‘Expreso’, y ‘La Tribuna’, expresan editorialmente su condenación al pronunciamiento de las fuerzas armadas argentinas. (1/7/66: 7)
Y
arios otros países, según reproducía el diario Río Negro. Vale mencionar
más ejemplos:
“(…) (E)n lugar de tomar decisiones económicas y sociales más graves y urgentes, los nuevos dirigentes argentinos parecen má
impermeable a la nueva filosofía”. (3/8/66: 7),
el Le Monde según la edición del Río Negro del 3 de agosto de 1
s, ese mismo día pero en página 13, se publica un artículo titulado
estadounidense analiza la situación en la República Argentina”, d
scriben las críticas del editorial de The cristian science monitor hac
no argentino, especialmente la censura a la prensa y la intervenció
iversidades. Respecto a esto último -aunque en el c
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
dete
nte recuerda al mundo as de choque de Hitler
en 1930’”. (2/8/66: 1)
man la atención los grandes titulares dedicados a reflejar
el reconocimiento del nuevo gobierno argentino por parte de sus pares
interna iento
era inf adas
sólo e da,
que el Otra
signific a, el
diario tenía respecto al régimen instaurado con la Revolución Argentina. Al
men
ntido, titular artículos con declaraciones positivas hacia la
gestión, expresadas por Onganía o por alguno de sus funcionarios, era algo
habitu aban
referid on el
gobier
ndré a analizar puntualmente las representaciones de los principales
conflictos sociales que se produjeron en el Onganiato-, cabe mencionar aquí
un artículo publicado en tapa por el Río Negro, relacionado con “La noche de
los bastones largos”, en el que comenta un editorial del New York Times
titulado “Terror en la Argentina”, en el que hace referencia al
“(…) ‘brutal ataque de los policías argentinos contra estudiantes y profesores indefensos’. (…) ‘inevitablemesimilares tácticas empleadas por las fuerz
No obstante, lla
cionales. Especialmente si se tiene en cuenta que dicho reconocim
ormado en tapa, mientras que las condenas al golpe eran inform
n el interior del diario. Como si el Río Negro deseara, en alguna medi
nuevo gobierno fuera aceptado por sus pares del resto del mundo.
ativa señal de ese expreso “optimismo” que, como decía más arrib
os al principio de la gestión.
En este se
al en el matutino roquense. Incluso cuando esas palabras est
as a un tema que para el diario era un punto de desencuentro c
no de facto, como por ejemplo la (falta de) libertad de prensa.
“’En el país existe libertad de prensa’” decía un título que ocupaba toda la
cabeza de la página 7 de la edición del 12 de noviembre de 1967. La nota
estaba referida a declaraciones del entonces secretario de Difusión y Turismo
de la Nación, Federico Frischknecht, y eran sus palabras las citadas en el
título, que por su ubicación estratégica llamaban la atención inmediata del
lector40. Sin embargo, en esa misma edición, el Río Negro publicó un editorial
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
titulado “Restricciones a la libertad de prensa”, en el que critica la prohibición
por parte del Ejecutivo nacional de que se imprimiera un periódico porteño y se
limitara el trabajo periodístico en varias provincias del país.
Más adelante en el tiempo, cuando ya no quedaban dudas de las medidas
represivas que el gobierno venía adoptando respecto al trabajo periodístico, el
diario e de
facto; ue el
diario publicaba en sus páginas, y con las opiniones que vertía en sus
editoriales.
prensa. El periodismo, permítaseme decir como hombre de gobierno, así como ha reflejado algunas de nuestros aciertos, no ha perdonado ninguno de nuestros
ganía: ‘la
prensa refleja nuestros aciertos y no perdona nuestros errores”. Allí, concluye
el a
s
seguía titulando con grandilocuentes expresiones del president
declaraciones que se contradecían totalmente con la información q
“‘Habrá constituido tal vez una sorpresa comprobar que en la Argentina
hay libertad de prensa’, dijo Onganía”, fue el titular que eligió poner el Río
Negro en su página 7 del 17 de octubre de 1968, para anunciar la realización
de la asamblea inaugural de la SIP que se había realizado el día anterior. En
el medio del artículo, se citaba a Onganía que aseguraba que
“(…) ‘Habrá constituido tal vez una sorpresa comprobar que en la Argentina hay libertad de
errores”. (17/10/68: 7)
La nota continúa en la página 9 y, para que no le quedaran dudas al lector
sobre la “tolerancia” del gobierno para con los medios de comunicación, el
diario sigue comentando la asamblea de la SIP bajo el título “On
rtículo que había comenzado en la página anterior, citando la última parte
del discurso presidencial, en el que sentenció que
“(…). ‘Los hombres de prensa del continente deben permanecer en constante guardia y mantener bien en alto las banderas de independencia y opinión, de servicio a la comunidad y de patriotismo, que el más antiguo de los miembros de esta ociedad enarboló hace más de doscientos años’”. (17/10/68: 9)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Consecuente con el doble discurso que utilizaba el diario al momento de
informar u opinar sobre determinados temas, puede apreciarse aquí cómo
podía llegar a cuestionar en algún editorial las restricciones gubernamentales
al ejercicio periodístico, mientras que por otro lado construía representaciones
posi
.4. La Revolución y la prensa
censura de Tía
Vicenta41 el periodismo sabría que las reglas de juego serían impuestas desde
la Cas
Si e el
diario se mostrara decididamente crítico hacia el gobierno –respecto a
dete
gubernamentales que se
contradecían con esos dichos.
El ilidad
de la p obre
la nec e”. Sin
tivas respecto a ello en sus artículos informativos. Como se verá a
continuación, ese doble discurso fue más que elocuente en lo referido a la
libertad de expresión.
3
Un apartado especial merece el tema de la prensa, y la progresiva falta de
libertad que tuvo que afrontar durante los años en que gobernó el general
Onganía. Si bien el discurso presidencial destacaba un supuesto respeto
gubernamental hacia la libertad de expresión, a partir de la
a Rosada.
n embargo, y como dije en el capítulo anterior, llama la atención qu
rminados temas- en sus artículos de opinión, y, al mismo tiempo,
reproductor del mensaje oficial en sus notas informativas. Precisamente en
torno a la libertad de prensa, e incluso en sus propios editoriales, el Río Negro
no dudaba en citar expresiones del presidente de facto que aludían al
supuesto respeto que el gobierno le tenía al periodismo, amén de cuestionar
en el resto del texto a determinadas medidas
11 de agosto de 1966, se publica un editorial titulado “Responsab
rensa en la hora actual”, en el que el diario le sugiere al gobierno s
esidad de que se respete “al periodismo libre e independient
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
embargo, ese artículo comienza reproduciendo citas de Onganía en las que se
refiere a su idea de respetar el trabajo periodístico, en tanto que
“el periodismo y la libertad de expresión, juntos, garantizarán el control del pueblo sobre el gobierno” (11/8/66: 4)
Esta idea del periodismo como sustituto de las instituciones que la
dictadura había eliminado, será permanentemente repetida por el general
Onganía e ingenuamente aceptada por el diario roquense. Esto puede verse,
por ejemplo, cuando a fines del ’66 trascendió que el ministerio del Interior
estaba elaborando una Ley de Prensa, y que dicha norma sería una especie
de c nar y censurar a toda publicación que de
una u otra manera atentara con los intereses de la Revolución. En esa
ocas
eliberantes vecinales por la prensa libre, el mandatario había advertido que él mismo encontraría todos los días la imagen fidedigna del país. (...)”.
or a través de la información y el te al periodismo en las sociedades
civilizadas. (…)” (12/12/66: 10)
ódigo de faltas destinado a sancio
ión, el diario señaló que con dicha medida
(…) perderían vigencia las propias expresiones del presidente de la Nación, general Onganía, quien en los comienzos de su gestión de gobierno, admitió con el asentimiento unánime del pueblo argentino, que la prensa debía suplir desde sus columnas a los cuerpos deliberativos y del Congreso, legislaturas y concejos d
En ese editorial, sin embargo, además de reproducir las promesas
gubernamentales, el diario expresó su preocupación diciendo que
“(…) si se estableciera el régimen de censuras que implica cualquier forma de vigilancia oficial sobre las expresiones periodísticas, aún sobre las humorísticas que tanto deleitan al público lector (se refiere aquí a la revista satírica Tía Vicenta) resultaría gravemente lesionado el derecho ‘a la libre expresión de las ideas sin censura previa’, y desnaturalizada la función institucional de contralcomentario que compe
La censura fue uno de los caballos sobre los que cabalgó la dictadura
militar del general Onganía. No sólo sobre la prensa, sino también sobre el
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
cine, la literatura y cuanta expresión cultural se pudiera producir. Y el Río
Negro estaba realmente preocupado por ello, aunque sus editoriales fueran
elípticos al momento de criticar tal situación. Desde fines de 1966, las crónicas
en las istas
comenzaron a publicarse cada vez con mayor asiduidad, así como la
repr
compete a los órganos de
comunicación masiva en la evolución cultural y social de las comunidades”, y
de la gro’”
(7/1/67 ntos,
y la di nera
iba a con
directiv o es
algo que se pueda mantener en secreto-, la preocupación por la “evolución
cultu
D l de
período, los editoriales serán cada vez más frontales con sus cuestionamientos
frente enas
intenci l Río
Negro eas
decía:
que “informaba”42 sobre acciones de censura y represión a period
oducción de notas publicadas al respecto en diarios de otras partes del
mundo. La preocupación fue tal que, en la primera semana de enero del año
siguiente, el diario organizó un encuentro con directivos de varios medios de
comunicación de la región, en la que es de suponer que se haya analizado la
situación de la prensa y evaluado las acciones a seguir. Digo “suponer”,
porque de acuerdo a lo publicado por el matutino bajo el título “Reunión de
directivos de radio y televisión en este diario”, quienes concurrieron al
encuentro sólo hablaron de la “función que
“organización del campeonato de campeones Copa ‘Diario Río Ne
: 9). La prudencia es una virtud necesaria en determinados mome
ctadura de Onganía era uno de ellos. Por ello, si de una u otra ma
trascender que esa reunión se había realizado –un encuentro
os de medios de comunicación en las instalaciones de un diario n
ral y social de las comunidades” podía transformarse en una noticia que
merecía ser publicada.
esde mediados de este año, y de manera creciente hasta el fina
a la censura gubernamental, aunque siempre destacando “las bu
ones” del gobierno. En este sentido, el domingo 12 de noviembre e
publica “Restricciones a la libertad de prensa”, que entre sus lín
“Con diferencia de muy pocos días, se ha producido una serie de situaciones que han conmovido los ámbitos periodísticos del país
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
y que correlativamente han suscitado estupor y desasosiego en el espíritu público, tradicionalmente afecto a la plena vigencia de las instituciones republicanas y a las garantías individuales consagradas por la Constitución Nacional43. La decisión del Poder Ejecutivo nacional, de prohibir la impresión, publicación y distribución del periódico “Prensa Confidencial”, cuyo director recurrió sin éxito a la justicia en procura de amparo, ha sido seguida de otra similar que ha determinado la eliminación de “Azul y Blanco”, periódico de tendencia, acusado de “incurrir en inadmisibles excesos, con los que se pretende minar las bases de la revolución, crear la división en el seno del gobierno y en las fuerzas armadas y difamar a los funcionarios.
Sin embargo, unas líneas más abajo, le “recuerda” al gobierno (y a todos
sus lectores y lectoras) sobre las buenas intenciones que él mismo expresó
tener al comienzo de su gestión, diciendo que:
(…) el presidente de la República había proclamado reiteradamente la decisión de su gobierno de respetar celosamente la libertad de prensa y contemporáneamente exaltado con calor, la misión especial que compete al ‘cuarto poder’ (…). Sin retaceos puede afirmarse que esa declarada decisión del presidente de la República, de respetar y escuchar a la prensa, ha sido universalmente reconocida como una notoria virtud de su gobierno, y que no cabía interpretarla como una virtud protocolar abstracta, sino como una inteligente forma de tener a su disposición los medios que le permitieran conocer con lujo de detalles, cuanto pudiera ocurrir todos los días en cualquier lugar del país. (…). (12/11/67: 10)44
¿Habrá sido por una cuestión de prudencia utilizar estos términos para
con
el gobierno dictatorial en medio de un editorial crítico, o simple
obsecuencia? Si ya se habían producido clausuras de medios de
comunicación, y eso había molestado a la política editorial del matutino,
¿de qué “notoria virtud” nos habla quien escribió ese artículo?
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
3.
U s es
que e rno,
siempr ien a
los po enza
a cue arán
siempr ltimo
terminaba siendo siempre representado como el hombre de la palabra justa y
la de
Onganía. Sí, por el contrario,
cuando el censor involucrado era directamente otro funcionario del gobierno.
Lo mismo sucedía con los interventores que el Ejecutivo nacional había
l con
Para
iana
que
En este sentido, con el gobernador de facto rionegrino, Luis Lanari, el
atutino tuvo una especial predilección, a quien asiduamente le dedicaba o un
editorial o una columna de opinión, para recordarle su ineficiencia al frente del
5. Criticar, pero no a Onganía
na particularidad que se desprende a lo largo de notas y editoriale
l diario no escatimaba críticas a determinadas acciones del gobie
e que éstas no apuntaran directamente al propio presidente. Si b
cos meses de ocurrido el golpe de estado, el diario Río Negro comi
stionar algunas medidas gubernamentales, éstas responsabiliz
e a tal o cual funcionario, más no al general Onganía. Este ú
cisión acertada. Esto se evidencia incluso con el tema de la prensa, cuya
falta de libertad era constantemente criticada, pero nunca adjudicándole esa
responsabilidad a la persona de Juan Carlos
“Luego de la intervención en el Poder Judicial santafesino, el ministro (del Interior, Guillermo) Borda vuelve a protagonizar un episodio de inocultable gravedad, cual es la confirmación de las múltiples acusaciones formuladas por el gerente general de canal 13 de televisión respecto de ingerencias y presiones oficiales tendientes a limitar la libertad de expresión en este canal. (…) La actitud del ministro del Interior, confirma una vez más su mediocridad política como su vocación liberticia”. (“Censura sobre radios y T.V.” 15/7/68: 6)
nombrado al frente de los gobiernos provinciales y comunales, en especia
aquellos que no eran oriundos de la región que se les había encargado.
esos funcionarios, el diario se transformó en una verdadera y cotid
molestia, por representar a verdaderos “invasores” de territorios
desconocían “física y espiritualmente”.
m
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
gobi neo de este territorio provincial. Una
muestra de ello es el editorial del 16 de noviembre de 1967 titulado
“Gob
funcionario para trasladarse a las tan dispersas y en ocasiones desamparadas poblaciones de la provincia. Ello contribuye al
D e la
dictadu columnas de opinión. Les recordará
permanentemente sus acciones ineficientes y sus errores en el manejo del
gobi
erno o bien su cualidad de forá
ernadores, no administradores”, en la que el Río Negro asegura que
“Desde que el comodoro Lanari ha asumido las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Río Negro, esta provincia padece una deficiencia informativa que no parece corregible por la vía de crear nuevas y frondosas organizaciones burocráticas para servir de instrumentos de información de los actos de gobierno. (…). Resulta difícil comprender el concepto con que se manejan las autoridades provinciales y su responsabilidad de la misión de gobernar. (…). El gobierno provincial no anticipa cuál es su criterio respecto de los problemas de tierras fiscales, no exhibe un plan de obras públicas, ni dice qué lineamientos piensa imponer en materia educativa, no anticipa cuáles son los planes en materia de vivienda, salud pública, política vial, etc.. (…). (E)l propio gobernador es renuente a abandonar su sitial de
desánimo y a la desazón, y a una conciencia general en la población de esta provincia, de que sus gobernantes no pasan de ser meros administradores, por detentadores del poder público, pero no gobernantes en el sentido funcional y jerárquico que supone tan elevada misión. (…) ”. (16/11/67: 10)
e manera reiterada, el diario cuestionará a éste y otros funcionarios d
ra en editoriales y
erno, sin titubeos. Pero el general Onganía, y al menos durante sus
primeros dos años de gestión, estará ausente de la lista de personajes
criticables del matutino roquense. Luego de ese período, los cuestionamientos
hacia el presidente de facto irán apareciendo paulatinamente, cuando se hace
más que evidente que las promesas del dictador no se convierten en realidad.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
3.6 Llega el desencanto
Casi dos años tardó el Río Negro en comenzar a desencantarse con el
general Onganía. Si durante todos esos meses el diario no dudó en criticar a
los go didas
impue del
Comah los
cuestio del
facto. po la
espera o; el
respon a la
democ
Pe iario
empez n el
artícul 0), el
Río N del
pres
“Si del examen realizado surgen rectificaciones y un ritmo nuevo de ejecución acorde con los objetivos de fondo ya enunciados, el país habrá ganado en bienestar y desarrollo. Esto es lo que esperamos, para que se afiance una obra de progreso general que todo el país reclama, y se abran así, en la paz creadora del
biernos locales, a funcionarios de todas las líneas y a puntuales me
stas por el gobierno nacional –como la ampliación del territorio
ue, la censura y la intervención a las universidades-,
namientos rara vez tuvieron el nombre y el apellido del presidente
Como se dijo más arriba, el matutino mantuvo durante mucho tiem
nza de que Onganía fuera el artífice de un país más desarrollad
sable de que la nación quedara “preparada” para el retorno
racia republicana.
ro entre fines de 1967 y comienzos de 1968, los editoriales del d
arán a apuntar progresivamente contra la figura del dictador. E
o titulado “Nuevas expectaciones en torno al gobierno” (25/2/68: 1
egro cuestionó el incumplimiento de los objetivos de la gestión
ente, subrayando id
“(…) sus contradicciones, su retardo en aplicar las medidas destinadas a corregir las fallas que, en su momento, exhibió para justificar su instalación. (…). (M)odernizar y desarrollar el país, cambiar las estructuras caducas, racionalizar la administración, hacerla más eficiente: he aquí algunos de los objetivos que, por encima de las discrepancias, el pueblo aceptó esperanzado”. (…).
Sin embargo, volvía a expresar su cuota de optimismo hacia la gestión de
gobierno, al finalizar el editorial diciendo que:
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
pueblo, los horizontes de un futuro democrático al que aspiramos con legítimos derechos”.
“(…) La Revolución Argentina se fijó una serie de objetivos
de creación, los largos silencios del presidente no han contribuido a esclarecer las vías de acceso a la legalidad que el gobierno de la revolución prevé para volver a la república.
El inicio
del fin ierno
mismo n el
secuestro y asesinato del ex presidente de facto, general Pedro Aramburu.
, parece excesiva carga para un gobierno que presume de la existencia de un consenso
gubernamental de inocultable gravedad. (…) Por incomprensión o
A medida que pasan los meses, este optimismo también irá
desapareciendo. Los distintos artículos de opinión que publica el diario
destacarán, cada vez con mayor asiduidad, la inacción del gobierno a la hora
de resolver los distintos frentes de conflictos sociales que se van abriendo en
distintos puntos del país, la ineficiencia de la administración y el autoritarismo
de sus medidas. Como apunta Rouquié, “el capital de confianza de que
gozaba Onganía se había agotado” (1982: 284), y el diario Río Negro se
animaba a representar a su gobierno con mayor dureza que hasta entonces.
Decía un editorial en abril de 1969:
expresados en su estatuto. Como expresión de propósitos agotaba al parecer las exigencias de un movimiento revolucionario para devolver al país el uso de su soberanía popular. Algunos de ellos fueron logrados, en especial en lo económico, otros permanecen sin solución, luego de tres años de ejercicio irrestricto del poder. Agotada la revolución, al parecer, en su capacidad
(…)” (“El discurso presidencial”, 1/4/69: 10)
Cordobazo, finalmente, será el punto de inflexión que marcará el
no sólo del encanto del diario hacia el gobierno, sino ya del gob
, que finalmente recibirá su tiro de gracia un año más tarde, co
“La vida de tres estudiantes argentinos
tácito en un pueblo que no lo ha elegido. (…) La violencia con que se ha reprimido en los últimos años toda manifestación pública de vida cívica y el asesinato de dos jóvenes universitarios en el término de unos días, supone una irremediable vocación por la violencia que no puede reducirse a un episodio de irreflexión policial, sino que expresa una tendencia agresiva
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
por soberbia, el gobierno del presidente Onganía ha cerrado todos los canales de comunicación, todas las vías de expresión de su población civil, obreros, estudiantes, políticos. (…)” (“La
.7. Algunas consideraciones. Entre los derechos humanos y la ec A
muerte de dos estudiantes”, 22/5/69: 10)
Como puede verse en este editorial, los eufemismos quedaron de lado.
Incluso puede notarse la carga negativa en el escrito por lo que no dice: ya no
se referirá al primer mandatario como “el general Juan Carlos Onganía”, “el
teniente general Onganía” o “el presidente de la República”. Desde ahora, será
lisa y llanamente, “el presidente Onganía”.
3
onomía
. bre
fuerte, había
constr sí, e
incluso a la
Univer os al
principio del régimen. El Río Negro veía en el general golpista la herramienta
nece
bía
comenzado a ser construida, con fuertes rasgos de organicidad, por los
medio rtida
por un
C más
ansioso ante la ausencia de resultados concretos, y paulatinamente irá
reclam , los
El diario estaba embelezado con Onganía. Su imagen de hom
decidido y firme, frente a la imagen de debilidad que se
uido en torno a Illia, lo seducía. Cuestionaba la falta de democracia,
muchas de las acciones del gobierno, como lo fue la intervención
sidad. Pero no le molestaba que el presidente fuera él. Al men
saria para depurar y modernizar las instituciones estatales, “pacificar” y
“unificar” a una sociedad fragmentada y dejar al país en condiciones para la
restauración de un gobierno democrático y republicano. Esta representación
no fue exclusiva del diario; tiempo antes del derrocamiento de Illia ya ha
s de comunicación más importantes del territorio nacional y compa
a gran parte de la sociedad argentina.
on el paso de los meses el diario comenzará a ponerse cada vez
ándole al gobierno que ponga en marcha, de una vez por todas
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
cambio ente
durant arán
directa ios nacionales y –sobre todo-
provinciales, incluso al “gobierno” como institución, pero muy pocas veces a
Juan
s que prometió al inicio de su gestión. Sin embargo, y especialm
e los dos primeros años de la gestión militar, las críticas apunt
mente contra cada uno de los funcionar
Carlos Onganía con nombre y apellido.
B. En todas las dictaduras militares –y el onganiato no fue la excepción- el
control de los medios de comunicación ha sido una cuestión de Estado, y la
censura una habitual herramienta de gobierno. Los lineamientos fijados al
respecto por los militares golpistas no dejaron margen de dudas respecto a
cuáles iban a ser las acciones gubernamentales contra las expresiones
artísticas, culturales y comunicativas que atentaran de alguna u otra manera
cont
Y es desde este punto de vista donde puede entenderse que el matutino
roquense haya demostrado tanta mesura en sus páginas, especialmente al
mom
un amplio conjunto de sectores
sociales con mentalidad autoritaria, contrarios al ejercicio libre y sin
pros
ra los intereses del nuevo gobierno, y ello no era ajeno al diario Río Negro.
ento de opinar. Una prudencia que en muchas oportunidades se tradujo
en un doble discurso muy difícil de sostener. Una cautela que comenzó a
perder hacia el final del régimen, y en sintonía con otros medios de
comunicación, cuando comenzaron a desvanecerse las esperanzas que se
habían depositado en el nuevo gobierno45.
Aunque no todos se sintieron desilusionados, y creo que es importante
detenerse un instante en este punto. Ricardo Sidicaro explica cómo el diario La
Nación “(…) no se sintió defraudada (sic) por Onganía, porque desde un
primer momento tomó distancia de su gobierno. Si antes del golpe había visto
con recelo a quienes lo preparaban, una vez en sus funciones de poder sus
resquemores comenzaron a confirmarse.” (1993: 323). Este sociólogo señala
que “(…) en la Argentina de la época existía
cripciones del sufragio universal por temor al retorno del peronismo al
gobierno, pero ideológicamente divididos entre quienes se oponían a cualquier
modificación de las instituciones democráticas y quienes patrocinaban o
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
aceptaban esos cambios. La Nación se alineaba entre los primeros, y tanto sus
análisis como sus prédicas contribuyeron a debilitar a la dictadura de Onganía”
(Op. Cit.: 364).
Colocar al Río Negro en alguno de los dos “bandos” que plantea Sidicaro
implica afirmar que el diario pertenecía al “amplio conjunto de sectores con
men
tr les y una rebaja del cincuenta por
ciento de las barreras aduaneras (Rouquié 1982: 273). En este contexto, el
diari
talidad autoritaria” que había en el país, y eso no fue sin más así. Es
necesario reconocer que el Río Negro fue siempre un defensor de la
democracia republicana y sus instituciones. Sin embargo, se ilusionó con
Onganía y sus promesas de hacer de la Argentina un país más moderno y
eficiente.
En este sentido, el diario halagó la política económica implementada por el
gobierno a partir de 1967, a través del ministro de Economía, Adalbert Krieger
Vasena. Medidas que apuntaron a controlar la inflación, rebajar los costos
industriales y atraer capitales extranjeros, para lo que se promulgó un plan de
estabilización de corte liberal que incluyó la devaluación del peso en un
cuarenta por ciento, la liberalización del mercado cambiario, el congelamiento
de los salarios por veinte meses, la fijación de derechos del veinticinco por
ciento sobre las exportaciones no indus ia
o sólo cuestionó –y en muy pocas oportunidades- los escasos resultados
en términos económicos que habían sido prometidos al inicio de la gestión
militar, pero no las políticas implementadas con ese fin. En este sentido, es
sugerente la forma en que comienza a tomar forma una suerte de doble
discurso en el matutino, en relación con ésta y la siguiente dictadura militar. Si
bien aún no se ha realizado ningún trabajo sistemático de investigación
respecto a este tema, he podido observar -al relevar algunas publicaciones del
Río Negro durante el último gobierno de facto- un doble discurso en el
periódico roquense, basado en condenar la violación de los derechos
humanos, por un lado, mientras que por el otro se alentaban las políticas
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
económicas impulsadas por José A. Martínez de Hoz. Y no es necesario
ahondar –al menos aquí- en la directa relación existente entre el terrorismo de
Estado –fundamentado en la desaparición forzada de personas, la tortura y la
represión- y la implementación del modelo político y económico neoliberal que
com
la política de derechos humanos de un gobierno, y el modelo
económico que pretende imponer.
enzó a gestarse en la Argentina en la década del ’70, para cristalizar
finalmente veinte años más tarde durante un gobierno “democrático”. Quiero
insistir con que esto es una hipótesis surgida a partir de una lectura no
sistematizada de los diarios de la época, y que es necesario comprobar si ello
fue realmente así. Sin embargo, resulta llamativa esa capacidad del diario para
abstraerse y discriminar entre una cosa y la otra; para analizar con varas
diferentes
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
4. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y SUS REPRESENTACIONES
Analizar la forma en que el Río Negro construyó sus representaciones
sociales en torno a los principales conflictos que marcaron esta época, será el
eje sobre el cual girará el capítulo que aquí comienza. Una tarea que implicará
explorar cómo el diario informaba y opinaba respecto a los principales
acontecimientos en los que se enfrentaron manifestantes y gobierno, para
poder entender, a partir de allí, cómo fueron representados los distintos sujetos
que protagonizaron esos conflictos.
Los cuatro años que Onganía se mantuvo en el poder estuvieron
caracterizados, en términos de conflictos sociales, por una gran agitación
popular. Con una virulencia menor a la que vivirá el país durante los años
posteriores, y a pesar de la pasividad demostrada por la CGT durante la
primera mitad de este período46, las manifestaciones populares
protagonizadas por estudiantes47, trabajadores y trabajadoras, fueron
recurrentes, como también las respuestas represivas del gobierno. En tal
sentido, en este capítulo analizaré algunos acontecimientos paradigmáticos
como lo fueron la intervención gubernamental en la Universidad y los
levantamientos populares de Córdoba, Cipolletti y El Chocón -entre otros
conflictos protagonizados por las clases populares y las fuerzas
gubernamentales-, para ver cómo informó y opinó sobre ellos el diario Río
Negro.
Necesario es recordar, antes de ingresar de lleno al polvorín argentino que
significó la segunda mitad de los ’60, que todo el mundo –en términos
prácticamente literales- estuvo en esa época a punto de estallar. En medio de
la bipolaridad provocada por la Guerra Fría, se produjeron contiendas bélicas
en diversos territorios, así como conflictos sociales protagonizados en su
mayoría por quienes se oponían a alguno de los dos modelos políticos y
económicos que hegemonizaban el planeta. En este sentido, los países que
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
habían alineado su política y su economía a los preceptos emanados desde
ashington, vieron crecer y movilizarse expresiones de resistencia y acción,
ncabezadas, según el lugar, por estudiantes, trabajadores/as, hombres y
muje
y sus manifestaciones en contra;
movilizaciones estudiantiles en Brasil, Uruguay, México, Estados Unidos,
Hola
dades por parte del gobierno militar, que comenzó apenas un mes
después de concretado el golpe, con la nefasta “Noche de los bastones
largo
W
e
res de clase media radicalizada, campesinos/as y creyentes de distintas
religiones. Movilizaciones que, en algunas ocasiones, llegaron a poner en
entredicho la continuidad de sus gobernantes en el poder.
Acciones guerrilleras en casi todos los países latinoamericanos; el ejemplo
de Cuba; rebeliones en el Congo y otros Estados africanos; el Mayo Francés;
la Primavera de Praga; Vietnam
nda, Italia, Checoslovaquia y Polonia, entre otros territorios; la Guerra de
los Seis Días y otros enfrentamientos de Oriente Medio48: Un amplio abanico
de acciones directas, tomadas por sectores sociales claramente diferenciados
de casi todo el mundo que, en la Argentina, influenciaron en gran medida a los
sectores disconformes con el gobierno dictatorial y las políticas por él
implementadas.
4.1. La noche de los bastones largos
El primer acontecimiento que abordaré será la intervención a las
universi
s”49.
Prácticamente toda la prensa nacional e internacional condenó este
suceso. El diario La Nación, incluso, que durante los gobiernos de Frondizi e
Illia había cuestionado muchos aspectos de la dinámica universitaria,
especialmente la “infiltración marxista” en los claustros, criticó la violencia
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
policial contra los estudiantes y la intención de llevar adelante políticas
autoritarias en dichas casa de estudios (Sidicaro 1993: 328).
El Río Negro también expresó su desacuerdo con la medida, no sólo en el
editorial que publicó tres días más tarde, sino en la manera que informó al
respecto. En la tapa del 30 de julio, el título más importante fue “Virtual
intervención en las universidades”, donde se decía que
policía adoptó esta noche severas medidas para desalojar a los estudiantes que habían ocupado las facultades de Medicina, Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. (…) los efectivos policiales penetraron en las casas de estudios y desalojaron a sus ocupantes utilizando los
n de los profesores y se 66: 1)
contando detalles de los golpes y heridas provocadas por las
fuerzas policiales.
los claustros de estudios”50. El diario, que sin llegar a ser “gorila” era
“El gobierno ha intervenido ayer virtualmente las universidades nacionales, manteniendo en sus funciones hasta que se dicte un nuevo régimen, a sus autoridades. (…). La ley prohíbe a centros y agrupaciones estudiantiles incursionar en actividades políticas (…)”
Más abajo, también en la tapa, una nota recuadrada titulada “Estudiantes
universitarios fueron desalojados anoche en enérgica acción policial”, decía
que
“(…) La
bastones. No se aceptó la mediacióprocedió con toda energía. (…)” (30/7/
La calificación negativa de estas notas es evidente, así como la de los
artículos que el diario publicará el resto de los días; ediciones en las que se le
dio un gran despliegue a los hechos desde la mirada de estudiantes y
profesores,
Asimismo, en el editorial publicado el 1 de agosto, el matutino dejará en
claro su oposición a que se suprima la autonomía universitaria, más allá de
que pudieran existir motivos para hacerlo, como la “infiltración comunista en
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
declaradamente antiperonista51, tenía un fundado temor a que, con la
intervención gubernamental en el ámbito universitario, se volviera a los “bajos
niveles culturales y científicos” de la primera mitad de la década del ’50.
de politización, especialmente notorio en grupos extremistas de izquierda y de derecha, que suelen utilizarla como campo propicio para
s opiniones. (…). Terminar con la autonomía universitaria, por el temor que suscita la existencia de núcleos ideológicamente
coincidan con el ‘oficial’ del gobierno. Tal alternativa sería deplorable. (…). El aventar tan sombrías perspectivas que han sido patrimonio exclusivo de los gobiernos totalitarios. La libertad
s interesante tener en cuenta, amén de la crítica frontal que el diario le
hace
ndo profanado por los estudiantes y profesores que utilizan
dicho ámbito, para “actividades que poco o nada tienen que ver con la
activ
“(…). Se supone que la medida se debe a la existencia de elementos de izquierda ideológicamente adversos a la mentalidad predominante en el gobierno de la Revolución. Sin duda que la Universidad padece de un exceso
actividades que poco o nada tienen que ver con la actividad científica. (…). Pero estas circunstancias no se modifican con la privación de su autonomía, dado que la intervención no asegura la extinción de quienes piensan distinto, ni garantiza objetividad en su
determinados, es negar la diversidad como factor de cultura y supone la necesidad de eliminar a los profesores y alumnos que profesen ideas divergentes, para uniformar pensamientos que
académica ha sido invariablemente desconocida en la Rusia zarista o soviética y en los regímenes fascistas. Nuestro país conoció esa desventura durante el gobierno de Perón y nunca los niveles culturales y científicos de nuestras universidades alcanzaron índices más bajos”. (“La intervención en las universidades”, 1/8/66: 4)
E
al gobierno, cómo se encuentra presente esa moral conservadora que
tenía el matutino, de la cual se habló en el primer capítulo de este trabajo: La
Universidad no “vive”, no “posee”, no “tiene” un “exceso de politización”, sino
que lo “padece”, por lo que el pulcro y altruista fin de las casas de altos
estudios estaría sie
idad científica”.
El frente de conflicto abierto por el gobierno dictatorial, a partir de la
violenta irrupción de las fuerzas policiales en las universidades, no finalizó la
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
noche del 29 de julio. Por el contrario, esa acción del régimen militar encendió
una mecha que irá provocando explosiones recurrentemente en distintas
universidades del país durante todo el Onganiato, alcanzando su punto
máximo en el Mayo Cordobés de 1969. Y cada vez que el gobierno intervino
para “a
C era
duram laza,
una e a en
mostra
or multa”.
centración de dos mil estudiantes (…).Numerosos eron arrestados y algunos resultaron heridos como
consecuencia de la enérgica represión policial, así como también
paciguar” a los estudiantes, el diario lo criticó.
4.1.1. ¿Disolver o reprimir?
ada manifestación protagonizada por estudiantes y profesores
ente “disuadida” por la Policía, fuera aquella realizada en alguna p
squina o en el medio de alguna facultad. Y el diario no dudab
r esa represión en las tapas de sus ediciones.
“Al grito de ‘autonomía sí, botas no; libros sí, botas no’, 300 estudiantes de ingeniería (…) llegaron hasta Diagonal Norte y Florida. Allí les fue interceptado el paso por efectivos policiales, quienes dispararon contra los manifestantes repetidas cargas de bombas lacrimógenas. Pudo observarse cómo la policía detenía, en ese momento, a dos jóvenes, uno de los cuales tenía el rostro ensangrentado. (…). Fueron detenidos 83 estudiantes, quienes deberán permanecer recluidos por un lapso de 30 días, sin que la pena pueda ser redimida p
Esto se pudo leer en la portada de la edición del 23 de agosto, bajo el
título “Enérgica represión policial contra estudiantes”. En un subtítulo de la nota
que rezaba “Desórdenes en Córdoba”, se informó respecto a
“Una ola de incidentes sacudió la zona céntrica de la ciudad, provocando la decisión policial de impedir que los estudiantes universitarios llevaran a cabo su anunciada asamblea esta noche. Utilizando bastones, gases lacrimógenos y perros, la policía logró disolver la conestudiantes fu
un fotógrafo y un camarógrafo”. (23/8/66: 1)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Cinco días más tarde, el diario comentaba que
“Un nuevo enfrentamiento entre policías y universitarios se produjo esta mañana tras el cual quedaron ocho estudiantes detenidos. (…). Aproximadamente a las 11 eran varios centenares de jóvenes agrupados en el lugar (la plaza Británica). (…) Se hicieron presentes efectivos de la policía, quienes invitaron a los estudiantes a disolver el acto dado que no contaban con la autorización oficial. Al persistir los alumnos en sus estribillos en pro de la autonomía universitaria, se produjo la carga de la guardia de Infantería de la Policía, mientras los g disueltos con disparos de bombas de gases lacrimógenos. (…) Aproximadamente a las 12 la policía
ramente por la intención
de suavizar un determinado mensaje, muchas personas utilizan sinónimos,
eufem ones
que, d más
cruda; bate
sobre ue la
guardi es a
desalo as de
gase atarse de una ironía del redactor,
pero
), es improbable
que ello haya sido así.
As tivo,
conno flicto
de com ente;
y lo ha d de
fuerza ca de derrotar al otro. Sin
embargo, la mayoría de las veces, lo que sucedía era que las fuerzas policiales
rupos más numerosos eran
había logrado reestablecer el orden en el lugar. (…)” (“Enfrentamiento entre fuerzas de la policía y estudiantes universitarios en Bs. Aires” 28/8/66: 5)
Quizá por la riqueza propia del lenguaje, o segu
ismos u otros recursos lingüísticos para referirse a temas o situaci
ichas con otras palabras, serían representadas de una manera
quizá más cercanas a la realidad. Sin pretender iniciar aquí un de
qué es la realidad, a lo que me refiero es que resulta inverosímil q
a de Infantería de la Policía “invite” a un grupo de manifestant
jar un lugar, si luego “carga” contra ellos y los reprime con bomb
lacrimógenos. Es cierto que podría trs
teniendo en cuenta el tenor del artículo, la recurrencia asidua a ese tipo
de términos, y las formas que entonces utilizaba el diario para escribir sus
notas (o al reproducir los cables de las agencias de noticias
imismo, el término “enfrentamiento”, más allá de su significado obje
ta una decisión explícita de los protagonistas de un determinado con
batir el uno con el otro. Quienes se “enfrentan”, se atacan mutuam
cen a sabiendas de que cuentan con –al menos- una virtual parida
s; existe en esa acción una intención recípro
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
repr ólo hecho de estar en la
calle “ rada
reacció r la
violenc
¿P ción
repres tintos
artícul adas
accion aldar
una gr paz
social” ser los medios que utilizaban las
instituciones estatales para “restablecer el orden del lugar”.
incidentes estudiantiles en Buenos Aires y La Plata:
Numerosos heridos”, rezaba el titular que dominaba la página 5 de la edición
del
imían violentamente una manifestación por el s
sin autorización oficial”, provocando en sus integrantes una espe
n defensiva; una contra-violencia que había sido originada po
ia estatal.
or qué el Río Negro utilizaba términos que morigeraban la ac
iva de las fuerzas policiales? Tal como lo demuestran los dis
os analizados, el diario podía cuestionar duramente determin
es gubernamentales –de hecho lo hacía-, y al mismo tiempo, resp
an cantidad de prácticas sociales. Pero no toleraba la ruptura de la “
. Si esto sucedía, legítimos resultaban
Una actitud que se contradecía, muchas veces, con su condena a la
represión policial sobre los manifestantes. Es decir, el Río Negro cuestionaba
la represión, pero también la “ruptura de la paz social”. Y muchas veces
terminaba alivianando la violencia estatal –cuando no justificándola- en función
de la existencia de una contra-violencia en manos de algunos sectores de la
sociedad. La particularidad de esta actitud es que el diario reproducía casi
diariamente noticias provenientes de cables, en las cuales representaba a los
manifestantes como sujetos violentos, justificando en su rebeldía la represión
policial. Y hacía explícita su condena a la violencia estatal sólo en sus artículos
editoriales, que publicaba muy esporádicamente.
“Estallaron violentos
15 de junio. La nota, que ocupa toda la página, comenta en el setenta y
cinco por ciento del espacio que ocupa acerca del “poco eco” que tuvo en las
distintas facultades la huelga estudiantil convocada por la “disuelta Federación
Universitaria Argentina (FUA), en conmemoración del cincuentenario de la
reforme universitaria”. Incluso en su extensa bajada, el diario –que reprodujo
un cable de la agencia UPI- informó sobre “los edificios universitarios (que)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
estaban fuertemente custodiados por la policía, en previsión de desórdenes”, y
cómo “el orden es ejemplar”, según señaló un vocero del decanato. Sólo un
cuarto de la página está dedicado a la “Dura represión en Buenos Aires” y a
los “Violentos incidentes en La Plata”, según indican los dos últimos subtítulos
del artículo. En esos párrafos, queda bien claro de dónde provino la violencia:
un sable, gar a unos
treinta metros de distancia de los manifestantes. También se
fueron provocados por los
“violentos estudiantes”, que encima provocaron “numerosos heridos”.
“(…) Al ocupar el sector de la avenida Córdoba, los estudiantes comenzaron a arrojar panfletos. Efectivos de la guardia de infantería de la policía federal que se hallaban frente a la casa de estudios inició en ese momento el avance hacia los manifestantes. El grupo de estudiantes ante el despliegue policial arrojó alrededor de una docena de bombas Molotov contra el pavimento. (…). Los efectivos de la guardia de infantería, encabezados por un oficial principal que empuñabainiciaron el lanzamiento de gases lacrimógenos al lle
escucharon en ese momento algunos disparos, comprobándose posteriormente que en el pavimento había unas veinte cápsulas pertenecientes a pistolas calibre 45 (pistola reglamentaria de la Policía en ese entonces). (…). A las 21,30, uno de los carros de asalto de la guardia de Infantería se detuvo frente al bar ‘Los Estudiantes’ (…). Efectivos del cuerpo policial descendieron del carro y bloquearon la entrada del bar. Uno de ellos arrojó una bomba lacrimógena dentro del local para evitar la huida de los estudiantes que permanecían en él. (…)”. (15/6/68: 5)
Sin embargo, el título dice “estallaron violentos incidentes estudiantiles”.
Es decir, para todos aquellos lectores que leyeron solamente el título y la
primera mitad de la nota, todos los “incidentes”
Pero como decía más arriba, cuando la violencia policial sobre los
estudiantes no encontró justificación en los “desórdenes” promovidos por
éstos, el diario no dudó en condenar en sus editoriales, y sin eufemismos, al
gobierno militar.
“(…) La violencia con que se ha reprimido en los últimos años toda manifestación pública de vida cívica y el asesinato de dos jóvenes universitarios en el término de unos días, supone ya una
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
irremediable vocación por la violencia que no puede reducirse a un episodio de irreflexión policial, sino que expresa una tendencia agresiva gubernamental de inocultable gravedad. (…) Los luctuosos acontecimientos que hoy conmueven al país, revelan que el orden al que adhiere el gobierno de la revolución, es el del sometimiento por el terror, una pacificación que no nace del espíritu y de la reconciliación, sino de los métodos compulsivos que provoquen por miedo, la retracción del hombre no conformista. (…)” (“La muerte de dos estudiantes” 22/5/69: 10)
¿P si?
¿Qué ible
conjetu robar
de ma n” y
“opinió poca
–¡com s/as
comun itorial
del dia s de
las ag . ¿Y
los títu ropio
diario pero
seguía ue se proveía. De
esta manera, el Río Negro pretendería ante sus lectores y lectoras ser
“obje
oras –no
olvidemos la misión de influir que persigue todo diario- no era tanto lo que
“info
una conjetura permisible.
Po bajo
me ref de la
or qué el Río Negro construía representaciones tan disímiles entre
motivó al diario a afrontar semejante disyuntiva? Creo que es pos
rar algunas hipótesis al respecto, aunque no se las pueda comp
nera efectiva52. Por un lado, creer que la diferencia entre “informació
n” estaba claramente establecida en el ideario periodístico de esa é
o pudo no haber sido así, si en la actualidad mucho
icadores/as siguen sosteniendo esa falacia!-, y por eso la línea ed
rio pudo haber promovido “informar” tal cual lo reproducían los cable
encias de noticias, y opinar al respecto en las columnas respectivas
los de las notas informativas? Los titulares sí eran escritos por el p
-que se adecuaban a la diagramación de la página correspondiente-
n seguramente los sugeridos por las agencias de las q
tivo” con las informaciones que transcribía de las agencias, al tiempo que
dejaba en claro que lo que “pensaba” estaba en sus artículos editoriales y de
opinión. De haber sido esto así, implicaría que la dirección del diario estaba
convencida de que lo que influiría finalmente en sus lectores y lect
rmaba” en sus crónicas, como lo que el diario decía expresamente opinar.
Es cierto que, aplicada al análisis de un medio de la actualidad, esta mirada
pecaría, cuanto menos, de ingenua; pero en un diario de fines de la década del
’60, estamos ante
r otro lado, es dable suponer otra teoría. Al comienzo de este tra
erí a lo alerta que estaba el diario respecto a un eventual quiebre
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
“paz s encia
por fue aba
los “ex s. Si
supon n del
diario más
allá de oble
discurso que se evidencia responde a su definida postura ideológica liberal
cons
“La Argentina debe promover exportaciones para mejorar su
ocial”, y cómo nada justificaba, para este matutino, el uso de la viol
ra del Estado. Al mismo tiempo, vimos que el Río Negro cuestion
cesos” de violencia de las fuerzas policiales sobre los manifestante
emos, al contrario de lo dicho en el párrafo anterior, que la direcció
sí creía en el poder de influencia que tenían sus notas informativas,
lo que opinaba en sus editoriales, se puede suponer que el d
ervadora de la que se habló en el inciso 2.4. (pág. 47). Y en este sentido,
mientras por un lado “alertaba” a los lectores y lectoras acerca de la violencia
de los manifestantes, encubriendo su mensaje tras la aparente objetividad de
la información, por el otro cuestionaba al gobierno cuando el mantenimiento de
esa “paz social” que tanto defendía implicaba acciones que superaban
determinados límites. Y la muerte de jóvenes estudiantes parece haber sido
uno de esos límites rebasados. Así, puede verse que el aparente dilema
desaparece y que la disyuntiva encuentra una posible explicación.
4.1.2. Fuga de cerebros
Una de las primeras consecuencias de la intervención universitaria, fue la
renuncia masiva de docentes e investigadores; muchos de ellos emigraron
para seguir trabajando en el exterior, y otros continuaron su tarea intelectual en
la clandestinidad, de manera subterránea. “Mientras tanto en las universidades
reaparecieron los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios que habían
predominado antes de 1955” (Romero 1994: 233). Esta situación también
preocupó al matutino roquense, y así lo reflejó en notas informativas y
editoriales. En la columna de opinión “El rumor de la calle” del 10 de
septiembre de 1966, el diario parodió el siguiente diálogo:
balanza de pagos, pero debe importar inteligencias para mejorar su nivel de vida. Paradójicamente, estamos exportando
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
científicos, imprescindibles en un país que pretende un despegue técnico-económico Se refiere a la crisis universitaria? Me refiero a uno de los aspectos, tal vez más grave, de la crisis en la Universidad. La emigración de científicos a otros países. Pero nuestras universidades no eran deficientes? En los hoteles de Buenos Aires está la mejor respuesta. Emisarios de distintos países latinoamericanos están de parabienes. Tienen la oportunidad de incorporar a sus universidades los mejores científicos de Latinoamérica, sin ningún costo de producción, científicos que el país desprecia con una ceguera increíble. Se han producido ya contrataciones? Se tiene conocimiento de que no solamente profesores aislados, sino equipo de profesores de determinada especialidad, han sido contratados con remuneraciones que oscilan en los ochocientos dólares mensuales. (…
).
s que al Ejército no le interesa la Universidad?
a defensa nacional, ya no se define con l coraje civil de sus soldados, sino en el recinto de los
tilizar, en muchas
oportunidades, recursos retóricos para suavizar sus cuestionamientos (“los
militare il de
sus so isión
guberna
E Los militares saben que lelaboratorios y de la ciencia. Los tanques mejor blindados, los cazas más maniobrables y veloces, las unidades de mayor autonomía y radio de acción, las bombas más potentes, las comunicaciones y los trasportes mejor sistematizados, en una palabra la técnica y la ciencia constituyen factores decisivos para que el heroísmo de sus soldados no sea estéril. Al defender el patrimonio científico del país, se pueden invocar claras razones de defensa nacional, dentro de la más moderna y racional concepción estratégica”. (10/9/66: 5)53
No hay dudas de que el Río Negro plantó su bandera crítica frente a la
actitud intervencionista del gobierno. Sin dejar de u
s saben que la defensa nacional ya no se define con el coraje civ
ldados”), el diario adoptó una postura contraria a esta dec
mental y la mantuvo durante todo el régimen.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
4.2 Hay un antes y un después del Cordobazo. No sólo por representar el
principio ento
cataliza e 1969,
los ataq sformarán en la
clave de bóveda de la resistencia de la clase obrera. La reacción se
transfor el
conven es
recuper
El Cordobazo no se produjo espontáneamente. Fue el resultado, la
conflue ismo
momen ra, la
represió o el
“ejemplo” que le habían dado al mundo los estudiantes, obreros e intelectuales
franceses que un año antes habían unido su
Charles de Gaulle y el sistema capitalista en su conjunto –entre otros varios
acontec rales
determi isión
patrona e las
provinc doba
pagar s 000:
51).
l factor estudiantil también fue determinante. Desde la intervención
gube
el diario informó sobre
. El Cordobazo
del fin para la dictadura de Onganía, sino por ser el elem
dor de las nuevas formas de lucha popular. A partir de mayo d
ues directos al poder (político y económico) se tran
mará definitivamente en acción, y cristalizará en las masas
cimiento de que aquello que se quita por la fuerza, legítimo
arlo con la violencia.
ncia de una serie de elementos que venían operando desde el m
to en que se produjo el golpe militar. La falta de libertad, la censu
n y la disolución de ámbitos de participación política, así com
s fuerzas contra el régimen de
imientos internacionales-, se le sumaron factores coyuntu
nantes como lo fueron la derogación del “sábado inglés”54, y la dec
l de aplicar los descuentos zonales, que significó a los obreros d
ias de Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Cór
alarios 11% inferiores a los de Buenos Aires. (Pozzi y Schneider 2
E
rnamental en las universidades apenas iniciado el régimen dictatorial, y al
igual que sus pares en otras partes del país, el estudiantado cordobés se
mantuvo en pie de lucha casi sin descanso. A pocos meses de producido el
golpe, el joven estudiante Santiago Pampillón había sido asesinado durante
una manifestación, y su imagen se transformó en un ícono de la lucha
universitaria. Durante todo este período, asiduamente
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
las manifestaciones estudiantiles que se realizaron en Rosario, Córdoba, La
Plata y Buenos Aires, entre otras, y sus respectivas y casi habituales
repr
Río Negro daba cuenta de ello:
enfrentamiento entre estudiantes y policías: un joven murió de un balazo en la espalda, y entre otros seis heridos, hay una estudiante grave de 17 años y un subcomisario de policía. (…)
esiones policiales. Combinado generalmente con hombres y mujeres
provenientes de sindicatos –particularmente los clasistas-, el estudiantado
parece haber sido un elemento clave –sino uno de los detonantes- de las
movilizaciones que resistieron todo el período que gobernó la dictadura
militar55.
A mediados de mayo del ‘69, la agitación social se había vuelto moneda
corriente en todo el país. Y el
“Un estudiante murió ayer, cuatro personas resultaron heridas y otras golpeadas, cuando se sucedieron enfrentamientos entre la policía y nutridas manifestaciones estudiantiles, en diferentes lugares de la ciudad. (…).” (“Violenta represión policial en Corrientes: un estudiante murió; heridos de bala y golpeados” 16/5/69: 1) “Por lo menos un estudiante herido de bala en la cabeza fue el saldo que dejaron los violentos choques que se produjeron entre policías y estudiantes en la zona céntrica de la ciudad. (…)”. (“Grave enfrentamiento entre policías y estudiantes en el centro de Rosario. Pereció ayer un estudiante herido de bala en la cabeza” 18/5/69: 5) “EN NUMEROSAS (sic) ciudades del país hubo actos estudiantiles de protesta y de adhesión a la huelga nacional. En varias se produjeron violentos choques con la policía. En ROSARIO (sic) una nueva víctima cobró anoche el
Los agentes policiales dispararon ininterrumpidamente proyectiles lacrimógenos para dispersar a los estudiantes (…) (“Nuevamente la policía reprimió con violencia inusitada las demostraciones estudiantiles” 22/5/69: 7)
El diario desbordaba de noticias sobre manifestaciones populares y
represión policial. El mundo era un caldero, y la Argentina una de las burbujas
que provocaba el hervor.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
El 27 de mayo Raimundo Ongaro56 fue detenido en Córdoba, y el 29, la
bomba de tiempo estalló. “La ciudad de Córdoba fue ocupada por el ejército
después de sangrientos choques”, publicó en tapa al día siguiente el Río
Negro para describir la situación. Bajo el titular, se leyó:
”Sangrientos episodios se produjeron en Córdoba, cuando obreros y estudiantes chocaron con fuerzas policiales y del ejército. El centro de la ciudad fue ocupado por los manifestantes. Tropas del ejército avanzaron entonces, con el apoyo de aviones que efectuaban vuelos rasantes sobre las terrazas de los edificios.
edificios públicos y comercios. (…)” (30/5/69: 1)
Es en la
portada con
una foto a del
Ejército . Pero el 1 de junio, prácticamente toda la tapa fue dedicada al
conflicto íficas
manifes ltimo
se reali s da
cuenta de los “mudos testigos de la violencia desatada en Córdoba: dos
automó una
tercera ”. La
última n í sí-
entre un le en
mano.
A p o los
días po “Parlamento en Receso” –la
columna de opinión sin firma que tenía el Río Negro y que representaba la
post
tras cosas, sobre los “Problemas de la minoridad”
Desde allí respondían los francotiradores con fuego graneado. Hay muertos y numerosos heridos de bala. Los manifestantes, que resistieron durante varias horas, incendiaron algunos
e día, no hubo fotos para ilustrar los acontecimientos, y la imagen
fue una “notable foto de la luna” obtenida por el Apolo 1057. Junto
grafía de funcionarios militares que festejaron en Neuquén el “Dí
”58
cordobés. La foto más importante muestra las “Pac
taciones de estudiantes”; “marchas del silencio” que “el viernes ú
zaron en orden y sin intervención policial”. Otras de las imágene
viles volcados y semiquemados, utilizados como barricadas”, y
muestra cómo “un negocio arde aún, después de los disturbios
ota gráfica de la portada de ese día registra el enfrentamiento –aqu
grupo de manifestantes y un policía montado blandiendo su sab
esar de que el diario siguió informando sobre el acontecimient
steriores, e incluso se refirió al tema en un
ura del diario en los más diversos asuntos-, los editoriales sobre el
Cordobazo brillaron por su ausencia. Durante este conflicto, esos artículos se
dedicaron a hablar, entre o
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
(28/
ar opinar “en caliente”,
sin la prudencial frialdad que teóricamente otorga el tiempo. Obviamente esta
frialda los
acont con
gene a la
luna; nitud
del su
nto cordobés de mayo del ‘69: La
pueblada en Cipolletti de septiembre de 1969, y las huelgas obreras de El
Chocón de diciembre
5/69) y los “Dramas de la migración interna” (30/5/69); y acerca de “Las
aguas que derivan del dique de contención local” (3/6/69 y “La accidentada
gira del gobernador de N. York” (5/6/69). Fiel a su costumbre, parece que el
matutino decidió tomar distancia de los hechos para evit
d pudo haber sido necesaria para temas ríspidos como lo fueron
ecimientos de Córdoba, más no para los que fueron recibidos
ral consenso en la opinión pública como lo fue la llegada del hombre
ese día, el diario no dudó en publicar un editorial destacando la mag
ceso.
4.3. El Cipolletazo
Algo que llamó mi atención a lo largo de la lectura del diario Río Negro,
fue la escasa conflictividad social en la región que registró el diario durante
este período, en comparación con la información que daba sobre lo que estaba
sucediendo en provincias como Córdoba, Santa Fe o Corrientes. Salvo
situaciones muy puntuales, el matutino no dio noticias sobre manifestaciones
importantes ni sobre represiones a sus protagonistas. Sin embargo, hubo dos
acontecimientos durante el Onganiato que hicieron que la región se
transformara en noticia nacional e internacional, y que la región pasara a
formar parte de la crisis institucional por la que estaba atravesando la
Revolución Argentina desde el levantamie
de 1969 y febrero de 197059.
Respecto al Cipolletazo –tal como se llamó a esta pueblada60- es muy
escaso el material publicado, más allá de un apartado en el libro publicado por
Editorial Río Negro (1997), y el trabajo de Lidia Aufgang (1989). Sin embargo,
las preguntas que hay por responder son muchas, y podrían servir de
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
potenciales disparadores de un futuro trabajo de investigación. Entre ellas, el
rol jugado por el Río Negro en el proceso de sustitución del comisionado Julio
Salto por el interventor designado por el gobierno provincial: Deus ex máchina
de este levantamiento popular. De acuerdo a los indicios que muestran las
crónicas el diario parece haber sido mucho más que un medio de
comunicación; y su rol, en tanto actor político, un elemento clave en el
desarrollo de los acontecimientos61.
Es necesario tener presente, antes que nada, la rivalidad existente entre
Gral. Roca y Cipolletti. O mejor dicho, entre sus habitantes. De los numerosos
motivos de esa hostilidad, es necesario destacar la promoción del gobierno
roquense de construir una ruta que uniera a su ciudad con la futura represa de
El Chocón-Cerros Colorados, y que luego se pudiera seguir directamente hacia
Bari a la cual el municipio cipoleño –apoyado fuertemente
por vecinos y comerciantes de la ciudad- se opuso férreamente, ya que esa
traza
provincial hubieses m s coherente y clara
respecto de la actitud a asumir con los comisionados que se
b
loche. Una propuesta
haría desaparecer a Cipolletti como paso obligado hacia la zona de los
lagos, y con ello gran parte de sus recursos económicos.
Y de esa rivalidad localista, el Río Negro formaba parte de manera
indiscutible. Vimos ya en el capítulo I cómo el diario se reconocía actor de los
conflictos que relataba y comentaba, y de qué manera actuaba en la resolución
concreta de los problemas de su región; y sobre todo de su ciudad. En este
sentido, respecto a la continuidad o no del intendente Salto en sus funciones el
diario había adoptado una clara postura:
“Es posible que no pocos de los hechos ocurridos últimamente en Cipolletti se hubiesen evitado, si el gobiernoasumido, desde el principio, una política á
encuentran actualmente en funciones y que fueron designados a los pocos días de la revolución del 28 de junio de 1966. Tam ién es indudable que los comisionados no han procedido en la forma que la discreción y el buen sentido imponen al no presentar las renuncias al nuevo gobierno. (…).El reemplazo de los comisionados debe ser un acto normal en estos momentos de
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
cambio en las esferas provinciales, ni simplemente por su afán de poner y sacar nombres, sino porque tres años es un período razonable para el ejercicio de un mandato, y hay comisionados que exceden ese lapso y llegan a verdaderos excesos (Salto gobernaba Cipolletti desde 1963) (…). (E)s indudable que ningún comisionado puede, sin incurrir en lamentable error, pretender mantenerse en el cargo desde una posición de fuerza, ni convertir a su ciudad en un feudo por el ejercicio irrestricto del poder en un período excesivo de mandato. (“Los comisionados y el gobierno provincial 9/9/69: 10)
“(…).Esta agresión contra nuestros periodistas es la consecuencia de anónimos y pinturas callejeras, realizadas por
s, y están relacionadas con la posible
vinculación de la dirección del diario con las decisiones gubernamentales que
afecta tes, y
que sa ción
realiza que,
cuand e la
provin para
la car ndo
Bonac der?
Pero más allá de la “sinceridad” expresada en este editorial, hay otras
marcas que demuestran que el diario no solo mantuvo una clara postura
contraria a la continuidad de Salto en el poder, sino que también pudo llegar a
tener algo que ver, directamente, con la remoción del médico comisionado. Por
un lado, los ataques directos al matutino: durante los días previos al
Cipolletazo aparecieron pinturas en las paredes de la ciudad con agravios
hacia el diario, y durante el conflicto un grupo de personas atacó a su
corresponsal en esa localidad. Como confesó en un editorial,
grupos fácilmente identificables por su vinculación. De buena o mala fe, muchas personas creen al parecer, que existe relación entre “RIO NEGRO” y las decisiones del gobierno provincial. En realidad, la sospecha se dirige a los 35.000 habitantes de Roca, como si todos fueran partícipes de sus disposiciones. (…)”. (“Sin garantías para la prensa libre” 14/12/69: 10)62.
Las preguntas que surgen son obvia
ron al municipio cipoleño. Sin embargo, hay otros indicios interesan
ltan a la vista en el relato del Cipolletazo que aparece en la publica
da por Editorial Río Negro (1997). Allí, el comentarista explica
o Juan Antonio Figueroa Bunge63 asume como gobernador d
cia “le pide a factores de poder de Roca que le alcancen un hombre
tera de Gobierno”, elección que recae sobre el abogado Rola
chi. (Op. Cit.: 245). ¿Quiénes constituían esos factores de po
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
¿Form o era
un ver Roca
con El
R los
aconte ocas
veces redactadas por periodistas locales, y
son notables e interesantes las diferencias de estilo con las que comúnmente
se tr
mpedir la os por el
comandante Aller para persuadir a los exaltados. Ya en el
d vivió Cipolletti: no pudo asumir el interventor en la municipalidad” 13/9/69: 16)
aba parte de ellos el Río Negro, o su director Julio Rajneri? Si Salt
dadero estorbo para la concreción del proyecto de unir vialmente a
Chocón, ¿por qué no sacarlo del medio?
especto al conflicto, el diario informó día a día sobre el curso de
cimientos. En todo el período estudiado, ésta fue una de las p
que se publicaron largas crónicas
anscribían de las agencias de noticias (ver inciso 2.2. pág. 40)
En relación con los manifestantes, el redactor no se privó de inferir, cada
vez que pudo, cuán violentos se comportaron:
“(…) aprovechó un grupo de vecinos para irrumpir violentamente en el municipio violentando la puerta principal, penetrando rápidamente en las instalaciones, cosa que no pudo ipolicía a pesar de los esfuerzos personales realizad
vestíbulo prorrumpieron con gritos hostiles (…). Nuestro cronista pudo presenciar cómo se forcejeaba al interventor y se lo intimaba con violencia para que se fuera. (…). Los grupos de exaltados ‘coparon’ prácticamente todo el edificio municipal (…). La policía en ningún momento trató de evitar los desmanes (…). En ningún momento se vio proceder a la policía, especialmente contra los grupos de jóvenes que, blandiendo bastones, trozo de lata doblada y de manguera, virtualmente se exhibieron delante de los uniformados. (…)”. (“Una tensa jorna a
Queda claro, luego de leer la información publicada por este matutino, que
lo que históricamente es visto como un levantamiento popular en defensa de
un proyecto de gobierno que beneficiaba a un importante sector de la sociedad
cipoleña, para el Río Negro de fines del ’60 fue atentado contra las
instituciones establecidas. Es decir –y más allá de toda posible relación directa
entre el reemplazo de Salto y el matutino roquense- que si dentro del statu quo
estaba establecido que los comisionados municipales eran periódicamente
reemplazados, cualquier intento por impedir esa costumbre, por fuera de los
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
márgenes de la ley –más allá de quién la impuso- iba a ser considerado como
un elemento subversivo del orden existente. Y para el diario, como para todo
buen liberal de moral conservadora, las cosas debían hacerse siempre “dentro
del marco y el respeto de la ley”.
el pueblo,
sino impuestos por el gobierno de la dictadura, y por lo tanto carecían de toda
legit
habían sido reemplazadas por
leyes y reglamentos impuestos, ipso facto, por los militares golpistas.
Entonc etar?
¿Cuále
4. To ir la
repres del
siglo”, do el
país estaba al tanto de la gran construcción que iba a realizarse en la cuenca
del r
Lo que es necesario resaltar es la debilidad que subyace en la creencia
del diario cuando en su discurso antepone el respeto a las instituciones frente
a la movilización popular, toda vez que esas instituciones fueron producto del
golpe militar. Los comisionados municipales no eran elegidos por
imidad democrática. Asimismo, las normas que regían la vida de las
personas -otrora democráticas- en este período
es, cabe preguntarse ¿qué leyes instaba el Río Negro a resp
s instituciones?
4. El Choconazo
mó mucho tiempo el Ejecutivo nacional para decidirse a constru
a de El Chocón-Cerros Colorados. Fue anunciada como “la obra
y las expectativas generadas en torno a ella no eran menores. To
ío Limay, y el sinnúmero de fallidos anuncios en torno al inicio de las obras
sólo había logrado incrementar el lugar que ya ocupaba en el imaginario
regional y nacional (Quintar 1998: 17-18). Desde esta perspectiva, se entiende
que la paralización total de las obras por la medida de fuerza de los
trabajadores en diciembre de 1969 y febrero de 1970 haya sido noticia en todo
el país.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
El conflicto estuvo, desde el inicio de la obra, vertebrado por las pésimas
condiciones laborales de los trabajadores y la pugna intergremial, dos ejes que
“se bloquearán mutuamente haciendo que la presencia de uno potencie o
imposibilite la resolución del otro”. (Op. Cit.: 54). Y el diario comenzó a dar
cuenta de ello desde muy temprano: el 6 de marzo de 1969, 9 meses antes de
la g
los primeros delegados sindicales, que posteriormente
fueron reconocidos por la empresa y la UOCRA Seccional Neuquén (“El
Chocón: reconocen a delegados obreros”, 7/3/69: 1)
mantuvo el resto del año, y fue recién a mediados de
diciembre que El Chocón volvió a ser noticia. No era para menos, 1.200
trab
bado las obras de El Chocón” 16/12/69: 11)
ran huelga, el matutino tituló en tapa “Hubo un paro en las obras de El
Chocón”. La crónica fue con foto, y decía que
“Ayer se produjo un conflicto en la obras del El Chocón, al que las autoridades de las empresas afectadas Impregilo – Sollazo restaron importancia. La medida de fuerza determinó la paralización de las obras durante buena parte de la mañana, y estuvo motivada por el despido de un obrero”. (6/3/69: 1)
Esta primera medida de fuerza no fue en vano para los obreros de la villa,
ya que de allí surgieron
La relativa calma se
ajadores había paralizado literalmente a “la obra del siglo”, y esta vez no
había indicios de pronta solución, ya que los tres obreros que habían sido
elegidos como delegados por fuera de la UOCRA –Armando Olivares, Antonio
Alac y Edgardo Torres- habían sido despedidos, y la situación había quedado
“(…) en términos irreconciliables: la empresa no se aviene a reintegrar a los tres obreros despedidos, y por su parte los obreros han anunciado la decisión de no levantar el movimiento de fuerza, hasta tanto Olivares, Alac y Torres vuelvan a sus respectivos trabajos y sean reconocidos como delegados de la parte obrera ante la empresa”. (“Un conflicto paraliza desde el sá
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Al día siguiente, la foto nota gráfica ocupaba un tercio de la página,
mostraba a más de un millar de obreros marchando con una bandera que
decía “Viva la huelga del Chocón”, y en su título se anunciaba que el paro era
total. Ese mismo día, los trabajadores fueron reprimidos, creándose una
“Tensa situación en El Chocón”, según tituló el diario con grandes letras en su
tapa, la edición del jueves 18 de diciembre. La crónica hace un relato
pormenorizado de los hechos a lo largo de dos páginas completas, destacando
en ellas el saldo de cuatro heridos que dejó la “la carga temprana realizada
cont al”, la
media e la
provin tras
se esp (“Tensa calma
se vive en El Chocón”, 18/12/69: 11 y 24).
mbre se tituló “Violencia
Innecesaria”, y allí decía que
interna. (…). Sin duda la empresa puede aducir con razón que no
ibilidad que por lo menos debe considerarse anacrónica frente a una concepción moderna y actualizada de las relaciones laborales”. (19/12/69: 10)
ra el grupo obrero, por una división de infantería de la Policía Feder
ción del obispo Jaime de Nevares y del secretario de Gobierno d
cia, José María Gagliano, y la tensión que reinaba en el lugar mien
eraba que los obreros detenidos recuperaran su libertad.
Tal como lo hizo durante la pueblada de Cipolletti, el Río Negro adoptó
una rápida postura frente al conflicto, aunque esta vez cargada de un cariz
más “popular”. En efecto, el editorial del 19 de dicie
“No obstante haber finalizado el conflicto que mantuvieron los obreros que trabajan en la construcción de la represa de El Chocón, resulta útil advertir la influencia que en el desarrollo del conflicto tuvo el exceso con que las autoridades policiales intervinieron en la cuestión, contribuyendo en gran medida a la agravación del diferendo. El problema planteado en El Chocón puede considerarse inicialmente como una cuestión sindical
puede ser destinataria de una acción cuyo objetivo principal está inicialmente dirigido contra el propio sindicato. En cualquier caso, no existía razón aparente para la posterior intervención policial, en grupos armados, y el intento de detención de los tres delegados obreros (…). Salvo la intervención conciliatoria del obispo de Neuquén, cuya preocupación por los problemas sociales debe una vez más destacarse, en el conflicto de El Chocón han sobrado una dureza y una inflex
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Resulta interesante observar, sin embargo, que el diario carga las tintas
del conflicto sobre el problema intergremial, y nada dice respecto a las
condiciones de vida y trabajo de los obreros de la villa. Y si bien el conflicto
estalló por el no reconocimiento de los nuevos delegados por parte de la
empresa, el mejoramiento de las condiciones laborales, fue una de las
principales reivindicaciones de los trabajadores.
“(…). ‘No existen categoría (sic) y trabajamos diez horas mínimas diarias para obtener un salario como el que corresponde a un peón, unos cuarenta mil pesos mensuales; dos de esas horas se pagan al cincuenta por ciento; es importante señalar que realizamos turnos diurnos y nocturnos (de quince días cada uno). No se nos ha pagado el 15 por ciento “colado” en el hormigón, ni el 10 por ciento de altura en el “montaje”; hay constantemente afectados por la toxicidad de los productos químicos quno existe ninguna clase de segurid
e se utilizan en los túneles y ad en el trabajo. Además,
ebemos soportar el maltrato de los capataces, la mayoría de los
d y abundan las indigestiones tóxicas por onsumición de comidas en mal estado. El obrero no sabe si comer indigestarse o no comer y terminar tuberculoso’. (…)”. (“Paro total
en
Es r el
propio to al
mome del
conflic iento,
el diar villa,
donde s de
vida
infrahu
La del
siguien l de
dcuales se presenta al turno en estado de ebriedad, mientras a nosotros se nos prohíbe la consumición de bebidas alcohólicas; hay total carestía de artículos de primera necesidad; la asistencia médica es casi nula, mientras avanza el índice de tuberculosos; el comedor de obreros de Impregilo-Sollazo se encuentra en pésimas condiciones de salubridace
El Chocón” 17/12/69: 11)
te relato pertenece a los obreros de la villa, y fue reproducido po
Río Negro. Por eso es sugestivo que no mencione nada al respec
nto de justificar el descontento de los trabajadores, y sólo hable
to intergremial. De hecho, cuando se produjo el segundo levantam
io informó sobre una inspección realizada en los pabellones de la
el cronista del matutino cuenta en detalle las pésimas condicione
de los trabajadores (“‘Hay obreros que viven en condiciones
manas’, dijo el subjefe de Policía” 8/3/70: 24).
segunda etapa del conflicto se produjo en el mes de febrero
te año, y el disparador fue, nuevamente, la representación gremia
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
los t
nuevamente en pie de lucha. Si antes se reclamaban las reivindicaciones, hoy, en una etapa de mayor madurez, exigimos el cumplimiento de nuestro
de
nego De
pequ que
aún cia,
pero ron
dete Las
cond aron
cons tado,
para intar
1998; 81-84).
estatal cuando cuestionó
las torturas que recibió uno de los obreros detenidos, en el único editorial que
le de
rabajadores. Sin embargo, las reivindicaciones laborales también volvieron
a ser una bandera de lucha, según dejaron en claro en un comunicado que
transcribió el Río Negro bajo el título “El Chocón: un día de gran tensión se
vivió ayer”.
“(…). ‘Los obreros de El Chocón estamos
programa, por un cuarenta por ciento de aumento en los salarios. Por el reconocimiento por parte de la empresa y del gobierno de nuestros delegados Alac, Olivares y Torres. ¡Basta ya de trampas a nuestras espaldas!’. (…)”. (25/2/70: 9)
La lucha obrera duró veinte días. Fueron largas y tensas jornadas
ciaciones y renuncias. De despertares solidarios y traiciones.
eñas victorias. Marzo ya estaba partido en dos, y los pocos obreros
resistían en el Pabellón de Solteros fueron desalojados sin resisten
con violencia, por la fuerza policial. Los dirigentes gremiales fue
nidos y la planta trabajadora renovada en un 60 por ciento.
iciones de hábitat y laborales, desde entonces, cambi
iderablemente a favor de los obreros, y la presión burocrática del Es
controlar que ello sucediera, finalmente comenzó a aparecer. (Qu
Como siempre, el diario informó sobre el transcurso de los
acontecimientos, brindando a los lectores y lectoras distintos aspectos del
conflicto, haciendo especial hincapié en mostrar cómo vivían y sufrían los
trabajadores, y detallando cada ataque policial. Esto último, quizá influenciado
por el rol que jugó en el conflicto el obispo Jaime de Nevares, por quien el
diario sentía una especial predilección. En términos explícitos, el matutino
roquense adoptó una postura crítica hacia el accionar
dicó a esta segunda gran huelga. Luego de comentar el hecho, expuso:
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
“(…). No se puede desconocer que en nuestras provincias, los detenidos suelen efectuar denuncias sobre golpes y malos tratos propinados en la comisaría. Estas denuncias, en las que puede influir el deseo del procesado de modificar su confesión y justifilos ju
car la declaración que lo compromete, son investigadas por eces y en ocasiones se ha sancionado a los culpables,
aunque resulte difícil la prueba, cuando no hay marcas visibles en
enuncia sobre torturas 6/3/70: 10)
as consideraciones. Representaciones de la violencia
el damnificado. Pero el caso denunciado por el obrero no es el golpe propinado por algún policía desaforado, sino por la acción mucho más temible y odiosa de quienes aplican las torturas fríamente, con métodos más refinados y crueles. (…). Para la tranquilidad de la opinión pública, es necesario que la justicia actúe con el máximo de preocupación y diligencia, a fin de restablecer el ámbito de la ley y el condigno castigo a los culpables, si es que los hubiere”. (“D
Más allá de los atenuantes que utiliza en su artículo (“puede influir el
deseo del procesado de modificar su confesión”, “si es que los hubiere”, etc.),
el tenor del editorial es elocuente respecto a su postura frente a las torturas.
Una línea que se corresponde con el respeto a las libertades individuales que
el diario siempre defendió.
4.5. Algun
A. Una de las características del diario Río Negro en cuanto a la forma en
que construía sus representaciones, quedó demostrado recién, fue el doble
discurso que hacía jugar entre sus artículos informativos y editoriales: mientras
en los primeros proliferaron las objetivaciones mitificantes sobre los sujetos
manifestantes, en los segundos sobresalieron las críticas a la represión.
En un trabajo anterior (Scatizza 2004), exploré las representaciones
construidas por la prensa escrita de Neuquén y Río Negro en torno a los
conflictos sociales, para intentar demostrar cómo, a través del accionar de los
medios de comunicación durante los últimos años del siglo pasado, se ha ido
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
consol ción
genera a de
finalida ó lo
que de o en
el cua e un
sistem arga
de ver testa
social una
suma ncia;
objetiv
Sin pretender aquí hacer paralelismos entre dos períodos diferentes del
diari
rcan un indicio en este sentido que es necesario
tener en cuenta. Lo destacable aquí es que estos procesos mitificadores –aún
los incipientes- cumplen mejor su objetivo en la medida en que se presentan
como vacíos de subjetividades, es decir, asépticos y libres de opiniones
pers e las
crónicas informativas, más allá de los editoriales y artículos de opinión, ya que
esto
n, los
adjetivos que se le aplican a los sujetos de una oración, las fuentes de las que
se v
idando una representación social caracterizada por la identifica
l y colectiva entre un sujeto social -el manifestante- y una sum
d determinada -la violencia. Esta particular representación provoc
nominé mitificación objetivante del sujeto manifestante, un proces
l la estructura discursiva de la prensa escrita, en tanto integrante d
a de instituciones más amplio, mitificó –es decir, impuso la misma c
dad que poseía el mito en la antigüedad- al actor principal de la pro
–el sujeto manifestante- identificándolo, seculum seculorum, con
de finalidad determinada ligada directamente con la viole
ándola necesariamente sobre dicho sujeto64.
o65, creo oportuno hablar sí de incipientes rasgos mitificadores en la
construcción discursiva de sus artículos informativos. La utilización cada vez
más reiterada de fórmulas que vinculan a los manifestantes con la violencia,
así como aquellas que relacionan directamente la “ausencia de paz social” con
la movilización popular, ma
onales. Por ello es importante hacer un análisis crítico del discurso d
s últimos no suelen ocultar la postura de un periódico sobre un
determinado tema sino, por el contrario, la exponen con mucha claridad.
Aunque cargadas legítimamente con pretensiones de asepsia y verdad, las
“noticias” revelan de muchas maneras la ideología y los puntos de vista de un
diario. La forma en que se redacta el artículo, los términos que se utiliza
ale el medio, los títulos que elige para abrir una página, el lugar que ocupa
en el periódico, la foto y el epígrafe que la acompaña, los silencios; un universo
de signos que dicen muchas más cosas de las que el autor o autora de ese
escrito pretenden decir.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Dicho de otra manera, y como ha señalado Pierre Bourdieu (2000), los
sistemas simbólicos, en tanto instrumentos de conocimiento y de
comunicación, no pueden ejercer un poder estructurante sino porque son
estructurados. En tal sentido, sabiendo de la estructuración que se le otorga a
un discurso en tanto sistema de símbolos, y teniendo en cuenta que el poder
simbólico es un poder que tiende a establecer un orden gnoseológico, es
posible visualizar la intención concreta por parte de los medios de imponer una
estructura gnoseológica estructurante, mediante una determinada construcción
de las representaciones de los conflictos sociales. Para el caso estudiado,
precisamente, no hay que perder de vista también que el diario no fue el único
autor de sus artículos informativos, ya que la gran mayoría de sus notas eran
tran
del orden -aunque en ocasiones se excedieran en su
scripciones de cables provenientes de distintas agencias de noticias. De
esta manera, y teniendo en cuenta esto último, surgen nuevas preguntas que,
por sí solas, termina abonando la hipótesis que estoy poniendo a prueba: ¿Por
qué el diario eligió transcribir tal o cual artículo proveniente de una agencia
noticiosa, sin modificar ninguno de sus contenidos? Y si eventualmente no
estuvo de acuerdo con una determinada nota, (como pudo haber sucedido),
¿por qué eligió poner títulos aún más mitificantes que los propios artículos?
Hice hincapié más arriba en torno al doble discurso del diario y la
dicotomía entre los artículos informativos y de opinión. En tal sentido, el Río
Negro puso en varias oportunidades su continuidad en riesgo por el tenor
crítico de sus editoriales hacia la dictadura militar. En muchas ocasiones la
dirección del diario no dudó en decir lo que pensaba respecto a determinados
temas, más allá de las elipsis, eufemismos y otros recursos utilizados para
morigerar su opinión. Es decir, que si estaba en desacuerdo con algún
determinado tema, de alguna u otra forma lo decía. Entonces, que el diario
haya informado como lo hizo, construyendo representaciones sobre los
conflictos sociales en los que los manifestantes quedaban identificados con los
desórdenes y la violencia (i.e. “Disturbios estudiantiles. Numerosas
detenciones, varios heridos y cuantiosos destrozos” 27/6/69:8); y la fuerzas
policiales como garantía
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
acci
violencia. Sin embargo, la experiencia demuestra que justamente
onar- (i.e. “La ciudad de Córdoba fue ocupada por el Ejército después de
sangrientos choques”, 30/5/69: 1), sin perjuicio de lo explícitamente expresado
a través de sus editoriales, deja en claro la ideología liberal conservadora que
caracterizó al Río Negro durante todo este período. En realidad, sus
editoriales, más allá de los cuestionamientos a determinadas acciones régimen
militar, no hacen más que confirmar la hipótesis de que el matutino roquense
era un diario liberal en lo político y económico, moralmente conservador, y que
tuvo la esperanza –o la ilusión- de que el carisma de un hombre como Onganía
iba a llevar a la Argentina hacia la restitución del régimen republicano, por una
pacífica senda resguardada por una dictadura militar.
Este proceso de incipiente mitificación también pude observarlo en
numerosas ocasiones, cuando en editoriales o artículos de opinión del diario
se cuestionaba al gobierno por la política represiva, aunque entendiendo,
entrelíneas, que eran los sujetos manifestantes quienes originaban la violencia
que se pretendía erradicar:
“El gobierno sostiene una tesis en la que considera que aumentando las medidas de represión, logrará erradicar la
ése es el camino menos acertado por cuanto está demostrado que la aplicación de mayores disposiciones en ese sentido, provocan una réplica de violencia más extrema aún”. (“Parlamento en receso” 16/4/70: 11)
Según esta línea de pensamiento, la violencia es originada en un solo
lugar, que no es precisamente el Estado o alguna de sus instituciones. Como
señala Isidoro Berenstein (2000), es necesario referirse a varias violencias y no
a una sola, y considerar cada una de ellas por separado, con su propio origen,
ya que todo esfuerzo de unificación y todo intento por ubicar un origen único
lleva como consecuencia a una cierta banalización. Y en este sentido, la crítica
del diario hacia la represión policial no hace otra cosa que unificar el origen de
la violencia en “otro” lugar, por lo que termina banalizándola.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
B. Con el mundo del trabajo el diario también manejaba un doble discurso:
Reconocía los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, cuestionaba a
quien correspondiera cuando las condiciones laborales no se cumplían, pero
construía representaciones negativas respecto a los sindicatos y sus acciones.
Quizá no lo hacía explícitamente en un editorial, pero sí de manera reiterada
en crónicas informativas. Si bien muchas de éstas eran transcripciones de
cables de agencias noticiosas, no está de más repetir que la dirección del
diario era quien decidía qué se publicaba, y qué no. A modo de ejemplo, cabe
mencionar un informe titulado “Los gremios durante 1969” publicado a modo
de balance anual el 31 de diciembre de 1969. La crónica correspondiente a la
agencia AP, que el diario había decidido publicar, decía cosas como
la advocación oficial. (…). (L)a virulenta desatada en mayo resultó un eficaz factor
detonante para desatar un paralelo proceso de intranquilidad
La el
agregado de epígrafes elocuentes que decían, por ejemplo, que
a expresar su
descontento. Y si algo que el diario rechazaba, era la violencia.
“Los sindicatos argentinios (sic) salieron violentamente en 1969 de casi tres años de letargo y desencadenaron la mayor ola de agitación que se recuerda en el país desde 1955, en un proceso que culminó irónicamente con la constitución de una central obrera unificada baoagitación estudiantil
obrera. La muerte de un estudiante en Corrientes y la de otros tres en Rosario en choques con la policía añadieron un factor emocional a la oleada de protestas ya en curso (…).” (31/12/69: 12 y 13)
s calificaciones siguen a lo largo de la doble página central, con
“Los daños materiales fueron verdaderamente incalculables. El material rodante destruido durante los paros ferroviarios, en algunos casos vagones recién puestos en servicio, suman cifras millonarias”.
Lo que sucedía respecto a las acciones sindicales se condice con lo
desarrollado más arriba: en definitiva, sus protagonistas no eran más que
manifestantes que utilizaban “métodos violentos” par
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
C. De todo el período analizado se desprende, para decirlo de manera
muy sintética, que el diario estaba en contra de toda expresión de violencia.
Sea cual haya sido el motivo que la pudo originar. En este sentido,
recurrentemente le adjudicó un único origen a la violencia, y estuvo
relacionado directamente con los sujetos manifestantes. No importaba que
quienes se movilizaban lo hicieran “pacíficamente”: siempre estaban las
“fuerzas del orden” para terminar “restituyendo la paz en el lugar”. La violencia
y el desorden eran originados, de alguna manera, por estos sujetos; y la
violencia mayor que ello provocaba terminaba siendo un mal necesario. Es
que, como quedó demostrado hasta aquí, lo que el Río Negro no toleraba -bajo
ningún punto de vista- era la ruptura de la “paz social”; y por ello justificó, a
partir de esta premisa y en repetidas ocasiones, el uso de la fuerza policial
contra derlo
de vis ables
para e Una
postur gica
que m ades
individ para
el desa
los grupos de manifestantes. Sin embargo, y a esto no hay que per
ta, cuando la violencia de esa represión excedió los límites toler
l diario, el editorialista del matutino no dudó en cuestionarla.
a, en definitiva, que es totalmente consecuente con la línea ideoló
antuvo el diario en todo este período, para la cual las libert
uales, la propiedad privada y la paz son elementos imprescindibles
rrollo de toda una sociedad.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
5. CONSIDERACIONES FINALES
5.1. El diario
El diario Río Negro, como vimos hasta aquí, fue un medio de
comunicación con una clara y autopromovida inserción social. Fue el “vocero
del pueblo” y su tenaz representante frente a temas candentes, como lo fueron
la delimitación de la región del Comahue o la ruta que finalmente uniría a la
ciudad de General Roca con la represa de El Chocón. La región del Alto Valle
estaba consolidando su identidad frente al centralismo porteño, y el diario Río
Negro actuaría el rol de portavoz de toda la comunidad. Para ello, se esforzó –
con éxito- en demostrar que efectivamente era el vocero del pensamiento
valletano ante el gobierno nacional. Para ello, se puso a la altura de las
circunstancias y no cayó en la fácil y dulce tentación de ser sólo un diario
localista, preocupado solamente por los problemas de su ciudad en detrimento
de los temas que le preocupaban al resto del país y del mundo. La polifonía
global debía imponerse por sobre el discurso monoaural del localismo, y así lo
hizo el matutino roquense.
Ideológicamente, el diario mantuvo siempre una postura liberal de moral
conservadora. Liberal en lo político – económico: Atento al respeto de las
libertades individuales y de los derechos republicanos, y defensor acérrimo de
la “paz social” que necesita todo sistema democrático burgués para
reproducirse. Asimismo, el Río Negro cuestionó cuando pudo la excesiva
injerencia del Estado en materia económica y apostó fuertemente al desarrollo
de las inversiones privadas, a las cuales veía como elemento indispensable
para el crecimiento social y cultural de la región. Pero en términos de usos y
costumbres, el traje de conservador fue el que mejor lo vistió. La conservación
del statu quo y las “buenas costumbres” fue un elemento primordial para la
dirección del diario, que sabía que cualquier intento de subversión de ese
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
estado de las cosas atentaba directamente contra la reproducción del sistema
ue tanto defendía.
obierno de facto, vimos que el diario fue cooptado por el
supuesto carisma del general Onganía. Es necesario no confundirse ni pensar
que
resa ahondar, en definitiva,
es en el conocimiento de la violencia relacionada con los conflictos sociales?
Esta
construir el relato histórico. No toda la sociedad protagoniza los conflictos
q
Respecto al g
ello significó el apoyo sin más del matutino a la dictadura militar, ya que
ello verdaderamente no fue así. Pero sí apostó en un principio a la posibilidad
de que el nuevo presidente de facto consiguiera, finalmente, pacificar y unir a
un país que se había polarizado desde la caída del peronismo.
Aunque crítico hacia todas aquellas acciones gubernamentales que
atentaran contra los derechos constitucionales y las libertades individuales, las
representaciones construidas en relación con los conflictos sociales oscilaban
dentro de un doble discurso delimitado por las notas informativas y los
artículos editoriales. Como quedó demostrado en el apartado anterior, mientras
en las primeras proliferaron las objetivaciones mitificantes sobre los sujetos
manifestantes, en los segundos sobresalieron las críticas a la represión.
¿Para qué analizar un diario, si en lo que inte
fue la gran pregunta que motorizó a este trabajo de investigación, y
mirando hacia atrás vemos que el camino recorrido no ha sido en vano. Partí
de la premisa de que analizar las representaciones contribuye a la
construcción histórica, ya que ellas son elementos activos en los rumbos que
toma (Williams 1997), así como instrumentos de persuasión y de inculcación
de valores y creencias. Es a través de las representaciones la manera en que
los sujetos internalizan las estructuras sociales, y la forma en que se
relacionan con otros sujetos se encuentra directamente relacionada –y en gran
medida condicionada- por esa acción. En este sentido, conocer quién era y
cómo elaboraba sus representaciones el diario más importante de la
Patagonia, se tornó fundamental para comprender los procesos sociales y
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
sociales, y una gran parte de ella los “vive” a través de las representaciones
que hacen de ellas los medios de comunicación. Así era entonces y así lo es –
aunque con mucha mayor intensidad- en la actualidad. Y es por esas
repr
abajo
de investigación, más allá de que, para conocer características propias que
quiz
esentaciones, entre otros elementos, que la violencia va mutando sus
formas y cambiando su contenido. La violencia es un tema que aún me
desvela, y esta Tesis es una base fundamental para poder seguir investigando
sobre ella y profundizando en su conocimiento.
5.2. La violencia
En este último apartado pretendo poner en discusión algunas ideas sobre
la violencia, nacidas a la luz de las diferentes lecturas realizadas durante todo
el tiempo en que fue madurando esta investigación, y que se fueron
enriqueciendo con los documentos y testimonios relevados sistemáticamente.
No hay que perder de vista que la violencia fue el motor de todo este tr
á se desvanecen frente a la utilización cotidiana de esa categoría –
utilización sustentada en el sentido común- hayamos tenido que detenernos a
conocer en profundidad a un medio de comunicación en particular, en un
período determinado. Como dije en la Introducción, esta Tesis pretende ser
una aproximación lateral a un tema sobre el que mucho se ha hablado, aunque
no desde todos los ángulos que lo configura. La intención, entonces, de este
capítulo con forma de apéndice, será dejar planteados algunos conceptos -y
otros tantos interrogantes- que sirvan de asiento para una próxima
investigación.
Son innumerables las definiciones que tiene la categoría “violencia”. Pero
tanto como sus definiciones, lo que nos66 interesa es conocer cómo actúa, de
qué manera se presenta, cuáles son sus formas y matices, cómo y cuando se
legitima, qué formas adoptó históricamente, cuáles han sido sus redefiniciones,
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
cómo se fueron construyendo y cuáles son las representaciones sociales en
las que se utiliza este concepto.
Nos interesa la violencia política y la violencia social: Ese es nuestro punto
de partida. Un intento de definición propia se construyó al inicio de este
trabajo, cuando se incluyó dentro de esas categorías a todas aquellas
acciones agresivas -no necesariamente físicas- que resultan de las relaciones
e poder que se establecen entre los distintos sujetos -colectivos e
dividuales- que integran una sociedad, y las diferentes instituciones
ubernamentales y no gubernamentales. A diferencia de algunas
clas por referentes de la teoría política, nuestra definición es
deliberadamente amplia y abarcativa. No creemos como Bobbio, Matteucci y
Pas
que eso sucede, particularmente, con el concepto de coacción.
En una democracia republicana, es sabido, la violencia monopólica que ejerce
el E
d
in
g
ificaciones hechas
quino (1994) que sea necesario excluir de esta categoría a las acciones de
coerción y manipulación, así como los actos de opresión y maltrato
psicológico. Esos autores subrayan que toda otra relación de poder coercitivo
que pueda establecerse entre distintos sujetos no debería denominarse
violencia, ya que “el uso indiscriminado del término violencia para designar
todas estas relaciones de poder, además de las intervenciones físicas,
produce el grave perjuicio de poner en una misma categoría relaciones que
son muy distintas entre sí debido a características estructurales, sus funciones
y sus efectos; en consecuencia, acarrea más confusión que claridad” (Op.
Cit.:1968). Nosotros, en cambio, preferimos hablar de diferentes tipos de
violencia, ya que no denominar de esta manera a las relaciones de dominación
y sometimiento puede provocar una naturalización del fenómeno; que se
banalicen sus causas y se minimicen sus consecuencias.
Creemos
stado a través de sus instituciones está legitimada por el contrato social
que avala el principio de mayoría. Una mayoría que valida los acuerdos
establecidos que garantizan la existencia del sistema. En esos casos, la
violencia no es generalmente calificada como tal, sino como coacción. Más
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
precisamente, como coacción legítima. Enrique Dussel (2000) es uno de los
autores que avala esta postura, aunque sin descartar que esa coacción puede
erder su legitimidad, y transformarse sí en violencia, en determinadas
situa
ndola de otros usos
de la fuerza legítimos, legales, justos, honestos y hasta meritorios, dada la
hero
p
ciones. Su postura parte de la premisa de que, en todo sistema
institucional (democrático), existen medios jurídicos e instrumentales
suficientes, acordados simétricamente por los integrantes de esa institución,
que permiten la existencia de todo sujeto ético dentro de ese ámbito sistémico.
Por ello, sostiene Dussel, la institución en cuestión “debe apoyarse en una
cierta coacción legítima que permita encauzar a los que no estén dispuestos a
cumplir con los acuerdos válidamente aceptados” (Op. Cit. 2000: 539). Ahora
bien, si dentro de un sistema democrático la validez de esos acuerdos está
dada por supuestas mayorías, ¿no resultan ser violentas las medidas
coactivas que eventualmente puedan aplicarse sobre aquellos que integran las
minorías? Aunque sean legítimas, ¿no son igualmente violentas estas
medidas, incluso, para aquellos que las avalaron con su pertenencia a las
mayorías? ¿No sería necesario, además, analizar hasta qué punto los
encargados de darle forma jurídica a esos acuerdos –en un sistema
democrático- cumplen con “lo acordado simétricamente por los integrantes de
esa institución”?
Para el filósofo, la coacción legítima e institucional que es acordada por
consenso no puede ser denominada violencia, aunque incluya el uso de la
fuerza con instrumentos tales como organismos policíacos, armas y lugares de
reclusión. La palabra violencia, para Dussel, deberá ser dejada para “un uso
ético bien determinado, negativo, perverso (…), distinguié
icidad del que la ejerza por deber y como servicio ético a la comunidad, a
la humanidad” (Op. Cit.: 540). Aquí, es llamativa la ambigüedad de la
definición. O, cuanto menos, sugerente; especialmente si se piensa en la
variedad de sujetos sociales que pueden llegar a decidir que la fuerza puede
llegar a tener un uso legítimo, justo y “hasta meritorio”, y ejercerla por deber y
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
como “un servicio a la humanidad”: un amplio espectro que va desde la
derecha militar hasta la izquierda guerrillera.
No obstante, Dussel es claro al señalar que para los “nuevos sujetos socio
históricos”, que define como víctimas de un sistema formal vigente del cual han
sido excluidos y que cobran conciencia de su situación, se organizan y
formulan diagnósticos de su negatividad, “la coacción legal del sistema vigente
(que causa su negación y los constituye como víctimas) ha dejado de ser
legítima. Y ha dejado de serlo, en primer lugar, porque cobran conciencia de
que no habían participado del acuerdo originario del sistema (…): y, en
segundo lugar, porque en dicho sistema dichas víctimas no pueden vivir” (Op.
Cit.: 541). Para ellos –y en este punto coincidimos plenamente con este autor-
no habrá coacción legítima sino, lisa y llanamente, violencia.
El asunto de la legitimidad de la violencia es otro de los tópicos que es
imprescindible tocar. Se trata de una de las cualidades de esta categoría que
es recurrentemente convocada a la hora de analizar los conflictos sociales, así
como las causas que los promueven. Más allá de si es o no coacción –como
dijimos recién, nosotros preferimos hablar de violencia-, resulta necesario
poner en discusión si, efectivamente, la legitimidad de su uso está en manos
sólo
compromiso? ¿Un gobierno frente a una ola de manifestaciones populares, o
de las instituciones estatales. Es decir, no basta con pensar si
determinados sectores o grupos sociales consideran o no que el uso de la
violencia estatal sea legítimo, sino que es preciso considerar las posibilidades
en que pueden llegar a ser legítimas otras manifestaciones de la violencia,
especialmente por parte de “los nuevos sujetos socio-históricos” -para decirlo
en términos de Dussel. Algunos autores, en busca de una posición medida y
hasta políticamente correcta, han definido que la violencia no es ni buena ni
justa ni legítima, sino que es –en sí- mala, reconociendo en el Estado
democrático al único “autorizado” para ejercer la fuerza “cuando el compromiso
(regulado a través de reglas convenidas socialmente) se torna imposible”
(Feinmann 2003: 373). Ahora bien, ¿quién define la imposibilidad del
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
un grupo social frente a una realidad que lo margina del sistema? Si esto
último sucede, ¿existe algún compromiso para estos sujetos sociales? Y si no
reconocen ningún compromiso, porque nunca hubo un acuerdo que los
inclu
, de los Estados
(…).” (Op. Cit.: 18). Esta última también se denomina, advierte Sodré, violencia
soci
yera, ¿de qué hablamos cuando hablamos de legitimidad?
Este asunto de la legitimidad nos lleva a pensar otro aspecto de la
categoría que estamos analizando, y que está relacionado con una interesante
diferenciación planteada por el catedrático brasileño Muniz Sodré (2001): el
acto de violencia y el estado de violencia. La primera se refiere a “la cuestión
de la violencia visible o violencia anómica, entendida como ruptura, por la
fuerza desordenada y explosiva, del orden jurídico-social”, mientras que la
segunda da cuenta de aquella violencia “frecuentemente ignorada, de los
poderes instituidos; la violencia de los órganos burocráticos
al, y se encuentra presente en todos los planos de la existencia humana.
Puede manifestarse directamente, a través del uso directo de la fuerza física, o
de manera indirecta mediante formas de presión y coacción económica,
política y psicológica. Puede hacerlo, en síntesis, en términos de legitimidad
para un orden institucional dominante de una sociedad. De esta manera, en
una sociedad en la que se ha naturalizado la exclusión de determinados
sectores sociales, donde el Estado no sólo detenta el uso monopólico de la
fuerza directa contra aquellos que no respetan los acuerdos establecidos -
supuestamente por consenso-, sino que ese uso está legitimado socialmente
tanto como la posibilidad concreta de utilizar otros recursos violentos –aunque
haya quienes prefieran llamarlos coactivos- que tienen que ver con la presión
económica, política y psicológica, puede verificarse la estrecha relación que
une entre sí al acto con el estado de violencia. Con el necesario cuidado de no
caer en determinismos y simplificaciones extremas, esta es una relación que
debe tenerse en cuenta al momento de analizar la categoría que nos
preocupa.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Y tanto nos preocupa, que el estado de derecho en el que vivimos no
puede concebirse sin la violencia: un punto fundamental de disidencia con
quienes en un rapto de discursividad pacifista pregonan la “paz” y el “respeto a
la ley”, como ejes fundamentales para el “progreso” y el “desarrollo” de una
determinada sociedad. No puede entenderse la Ley sin la violencia, por lo que
al n
mo, otro motivo por el cual no es concebible la ausencia de
violencia en un estado de derecho es porque, como consecuencia de la doble
función de la violencia que recién describíamos, la violencia es también
egar a esta última, se está negando la posibilidad de creación y
conservación de la primera; si no hubiera una violencia primera, no habría Ley
que la incorporara para poder utilizarla legítimamente.
Como señala Eduardo Grüner (1997), “(n)o es que la violencia sea una
transgresión a una Ley preexistente, ni que la Ley venga a reparar una
violencia inesperada: la violencia es condición fundacional de la Ley (…). Pero
además, la violencia se incorpora a la Ley, haciendo de esta el único ámbito de
aplicación legítima de la violencia (…)” (Op. Cit.: 32) (Las cursivas son del
original). A esta cualidad fundacional de la violencia ya la había advertido
Walter Benjamin en 1921, cuando explicó en un breve pero categórico ensayo
la “doble función de la violencia”, señalando que la primera es la de ser
fundadora de derecho y, ésta última, conservadora de derecho (Benjamin
1991: 23-45). Esta propiedad de la violencia en tanto fundadora de derecho se
contrapone a lo que Benjamin define como “violencia pirata”, entendiendo
como tal al mero medio para asegurar directamente un deseo discrecional,
inútil para fundar o modificar circunstancias de modo relativamente
consistentes (Op. Cit.: 28). La violencia fundadora de derecho, por el contrario,
pone en peligro de una u otra manera al orden social existente, y es por ello
temida por el Estado cuando no es aplicada por él. La huelga general, por
ejemplo, que en determinados casos puede ser considerada violenta por el
Estado, tiene la capacidad de implantar o modificar condiciones de derecho,
legitimando de esa manera su uso ante la sociedad.
Asimis
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
fund
-, legítimo será recurrir
a esa violencia si el contrato se incumple.
aciones actuales. Como
comenté en la Introducción, una de las preguntas que daba vueltas
insis
amento de todo contrato; de todo acuerdo entre partes amparado por la
ley. Y es que “todo contrato conduce en última instancia, y por más que sus
firmantes lo hayan alcanzado haciendo gala de su voluntad pacífica, a una
violencia posible. Porque el contrato concede a cualquiera de sus partes el
derecho de recurrir a algún tipo de violencia en contra de la otra en caso de
que sea responsable de infracción a sus disposiciones” (Op. Cit.: 33). En este
sentido, si dicho contrato está basado en la ley, y esta ley –como dijimos- está
fundada en la violencia –que se legitima bajo su amparo
Como vimos hasta aquí, el campo a explorar es amplio y está sembrado
de preguntas, algunas de las cuales tienen respuesta mientras otras germinan
con forma de conjetura. Lo que queda claro es que con una sola definición no
alcanza, y que las sentencias “correctas” del sentido común carecen de
sustento frente a los argumentos vertidos. Tratando de evitar fáciles
simplificaciones, esperamos con estas consideraciones haber dado un nuevo
paso en la construcción de un conocimiento más profundo respecto a este
tema, que impregna en gran medida a toda la sociedad.
5.3. La violencia en los ‘60
Una de los mitos que derrumbó este trabajo –al menos en el plano
personal- tiene que ver con las representaciones sobre la violencia que se
construyeron socialmente y de manera generalizada en los ’60 –lo que no
implica que haya sido una construcción homogénea ni totalizante-, y el origen
que fundamenta las diferencias con las represent
tentemente en mi cabeza estuvo referida a la concepción colectiva de la
violencia; qué pensaban los distintos sectores de la sociedad sobre las
acciones violentas utilizadas como recurso, por las distintas organizaciones
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
sociales que protagonizaron este período. Las primeras aproximaciones
realizadas a las fuentes de la época daban claras señales de que la mayor
parte de esas acciones no eran condenadas por el grueso de la sociedad, tal
como lo serían hoy si ésas prácticas se siguieran llevando a cabo. La hipótesis
que entonces sostenía estaba basada en un cambio histórico de la concepción
colectiva de la violencia, y sostenía que no había sido lo mismo lo que
entonces se entendía como violencia y lo que ahora se entiende como tal. Sin
embargo, pronto descubrí que eso no era más que un mito, y que la respuesta
a ese interrogante estaba en el juicio que se hacía -y se hace- sobre la
violencia, en tanto medio para lograr un determinado fin. Las acciones que hoy
son
ro
ra así”. Es decir, la violencia estaba, pero no su condena moral en el nivel
ue aparece en la actualidad. Esto dicho en términos muy generales, que
uede claro, ya que vimos cómo el Río Negro sí la condenaba
perm nsar que también lo hacían muchos de sus
ctores.
concebidas como violentas, también lo eran en los ’60, pero el juicio que
gran parte de la sociedad hacía sobre ellas, cambió.
Una de los comentarios más repetidos en las distintas entrevistas
realizadas a hombres y mujeres, que tuvieron en el período estudiado entre 20
y 30 años de edad y no militaban en ninguna organización, fue –palabras más,
palabras menos- que “la violencia era algo habitual; había violencia de un lado
y del otro, y no nos quedaba otra que convivir con todo eso. Era terrible, pe
e
q
q
anentemente, y es dable pe
le
La militancia, en tanto, estaba convencida de que la violencia era
necesaria, porque con ella se impondría el reino de la vida; y su utilización
como medio era un recurso que, en el contexto político de esa época, era
inevitable. El testimonio de Ernesto Jauretche, sobrino de Arturo y militante
peronista, es elocuente al respecto:
“La militancia nuestra, más allá de la religión que tenías, estuvo muy atravesada por el cristianismo. Se vivía con esta concepción
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
judeo cristiana de que lo que más vale es lo que te cuesta en la vida, y cuando nosotros nos planteábamos un objetivo mesiánico, como el que teníamos, porque nosotros no queríamos salvarnos nosotros, queríamos salvar a la gente, queríamos salvar a toda la sociedad, y ese objetivo mesiánico, justificaba hasta la violencia. Pero si vas más al fondo, el hecho de que nosotros aceptáramos la violencia cuando nosotros éramos no violentos, el hecho de que practicáramos la violencia cuando nosotros condenábamos la violencia del enemigo, el hecho de que nosotros nos violentáramos a nosotros mismo para ejercer la violencia, se puede entender como que el fin justifica los medios. Pero nada más lejos de esa concepción. Esa es una concepción inmoral de la política, una negación de la política. Era una violencia ejercida en defensa de la vida. La vida vale la pena si con en esta violencia yo consigo algo, gano algo. Pero el ejercicio de la violencia nos costó muchísimo. El primer muerto que tuvimos no costó menos que el primer muerto que hicimos. Decenas de compañeros se quebrmilitaron más. Algunos podían soportar que
aron ese día y no les mataran un
ompañero, pero no podían soportar matar”.
s Torrengo, periodista del Río Negro y estudiante universitario en la
época que estamos analizando, comentó
erte de uno en la causa. Era un pensamiento cuasi heroico fascista. La muerte era la novia. Se usaba esa bellísima cosa, un libro que estaba muy en boga, que
c
Esta concepción de la violencia como partera de la historia fue muy común
en la militancia. La reivindicación de la vida a partir de eliminación de los que
generan la muerte. Si la muerte era promovida por la dictadura militar, acabar
con los militares se tornaba necesario; si era una consecuencia propia del
capitalismo, combatirlo hasta eliminarlo se transformaría en una cuestión de
vida. Y matar o morir por esa vida, entrar en un estado de crisis o abandonar
definitivamente la causa, era una de las posibilidades que incluía la acción.
Carlo
La violencia era un elemento. Yo estaba convencido de que la violencia era el único vehículo para modificar la situación. Que el sistema no iba a negociar. A mi lo que me perturbaba sí de la violencia cuando era vía de la demagogia. (…). ¿Sabés lo que yo empecé a ver en esos años? El amor por la muerte. No había nada más digno que la mu
lo repartía el PC pero lo tomaban distintas líneas de militancia, era el libro de Julio Fusic, Reportaje al pie del patíbulo, un poeta
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
checoslovaco que es héroe nacional en Checoslovaquia, (…), ese libro es un canto a la vida. Pero lo habían transformado en un canto a la muerte. Y dice en una parte al final antes de ser fusilado: ‘He vivido por la alegría. Por la alegría fui al combate y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre’”67.
Aquí se ve nuevamente esa concepción judeocristiana del ma
ntor. La violencia entendida como necesaria no sólo para dar la muer
ro que considero como mi enemigo, sino como posibilidad de ser yo o
lla y morir por la causa que estoy defendiendo. La violencia como ú
rso, sí; pero necesario para obtener la liberación. La violencia reina
ra una violencia pirata, para usar un término de Benjamin. No era el d
stos militantes obtener un poder discrecional, sino fundar un derecho e
primara la igualdad para toda la sociedad.
rtirio
rede te en
el ot bjeto
de e ltimo
recu ba, y
no e eseo
de e n el
que
Y
Fanon decía cosas como:
eno violento, en cualquier nivel que se estudie: (…) la descolonización es
La influencia de las lecturas es uno de los puntos que no pueden
desestimarse al analizar las acciones de la militancia de esta época. Todos los
testimonios dan cuenta del nivel de lectura y discusión de textos que
caracterizó a los sectores militantes de las distintas organizaciones sociales.
Se leía mucho, se debatía y se llevaban a la práctica las teorías. Uno de los
textos obligados de este período fue Los condenados de la tierra del argelino
Frantz Fanon (1963), y su prólogo escrito por el filósofo francés J. P. Sartre.
“(…) (L)a descolonización es siempre un fenóm
simplemente la sustitución de una ‘especie’ de hombre por otra ‘especie’ de hombres. Sin transición, hay una sustitución total, completa, absoluta. (…)”. (Op. Cit.: 30) “(…) La descolonización realmente es creación de hombres nuevos. Pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural: la ‘cosa’ colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera. (…)”. (Op. Cit.: 31)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
“Si, en efecto, mi vida tiene el mismo peso que la del colono, su mirada ya no me fulmina, ya no me inmoviliza, su voz no me petrifica. Ya no me turbo en su presencia. (…). No sólo su presencia no me afecta ya, sino que le preparo emboscadas tales que pronto no tendrá más salida que la huida. (…)”. (Op. Cit.: 40) “(…). ¿Qué es pues, en realidad, esa violencia? Ya lo hemos
a de elementos movilizadores
ara la acción, junto con otros trabajos como el de Regis Debray, La revolución
en l
dquiría una legitimidad indiscutible. Para entender
mejor esto, creo necesario transcribir esta extensa cita:
iniciar la lucha, pero no
sivo de las oligarquías gobernantes; será una lucha larga, ruenta, donde el frente estará en los refugios guerrilleros, en las
visto: es la intuición que tienen las masas colonizadas de que su liberación debe hacerse, y no puede hacerse más que por la fuerza. (…)” (Op. Cit.: 65)
Donde Fanon decía “colonizados”, aquí se leía “sociedad sometida al
régimen dictatorial”; donde el argelino escribía “colonos”, los militantes
traducían como “fuerzas de la represión”. Y así, todo este escrito fue traducido
al contexto histórico de Argentina por algunos sectores, al de América Latina
para otros, y utilizado como una Biblia cargad
p
a revolución, otros escritos de Sartre, J.D. Perón, J.W. Cooke y las obras
de K. Marx, V.I. Lenin, Mao, etc.
Las acciones del Che y la transcripción de sus discursos fue otro de los
elementos movilizadores de la juventud sesentista. El argentino había triunfado
con la revolución en Cuba, y sus palabras estaban llenas del peso de la
experiencia. Por cuando el Che aseguraba que no se podía lograr la libertad
sin combatir, la violencia a
“Es absolutamente justo evitar todo sacrificio inútil. Por eso es tan importante el esclarecimiento de las posibilidades efectivas que tiene la América dependiente de liberarse en forma pacífica. Para nosotros está clara la solución de ese interrogante; podrá ser o o el momento actual el indicado paran
podemos hacernos ninguna ilusión, ni tenemos derecho a ello, de lograr la libertad sin combatir. Y los combates no serán meras luchas callejeras de piedras contra gases lacrimógenos, ni de huelgas generales pacíficas, ni será la lucha de un pueblo enfurecido que destruya en tres o cuatro días el andamiaje eprer
c
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ciudades, en las casas de los combatientes –donde la represión irá buscando víctimas fáciles entre sus familiares- en la población campesina masacrada, en las aldeas o ciudades destruidas por el bombardeo enemigo. Nos empujan a esa lucha, no hay más remedio que prepararla y decidirse a emprenderla. (…). Hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve: a su casa, a sus
ir una fiera acosada por cada lugar que transite. (…). Cada gota de sangre derramada en un territorio
s liberar a un país de la opresión y empezar
a conducir sus propios destinos, ¿cómo no tomar en serio sus palabras? Claro
que
rgentino-cubano. Los
ilitantes de la época sabían lo que hacían, y puede analizarse críticamente si
sus ac io su
intelige te en
discurs ente
fueron
Fi ción
de la v ” de
su uso una
lugares de diversión; hacerla total. Hay que impedirle tener un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego fuera de sus cuarteles y aún dentro de los mismo: atacarla dondequiera que se encuentre; hacerle sent
bajo cuya bandera no se ha nacido, es experiencia que recoge quien sobrevive para aplicar luego en la lucha por la liberación de su lugar de origen. Y cada pueblo que se libere, es una fase de la batalla por la liberación del propio pueblo que se ha ganado”. (Guevara 2002: 351-352)
Es necesario leer estas líneas tratando de trasladarse a ese momento
histórico (mayo de 1967), sin descontextualizar su importancia ni subestimar
su peso. ¿Acaso no son movilizadoras estas expresiones? Si este hombre
había logrado con sus compañero
pensar que la lucha armada fue sólo movilizada por estos escritos, es un
vil intento por menospreciar la capacidad crítica de los hombres y las mujeres
protagonizaron este período. Por eso es equivocado –y peligroso- sentenciar
que “Ernesto Che Guevara es uno de los grandes responsables de las
masacres de nuestro continente”, como escribió José Pablo Feinmann (2003)
refiriéndose a éstas y otras palabras del guerrillero a
m
ciones fueron equivocadas o no; pero es subestimar hasta el agrav
ncia el pensar que sus actos estuvieron fundamentados solamen
os y escritos de referentes políticos e ideológicos. Indudablem
movilizadores, pero no conductores de esa movilización.
nalmente, quedan por decir algunas palabras respecto a la legitima
iolencia en este período; precisamente, a la particular “aprobación
por gran parte de la sociedad. O mejor dicho, la ausencia de
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
conde que
entonc –si el
diario o en
su púb a tan
masivo más
profun de
análisi e las
instituc las
organi pular
inexist s y
trabaja lgún sindicato, y participaban de una u otra
anera en las actividades de la organización. Tal como lo describe Sara
Garo
imidad para la
sociedad que el uso que a aquella le daba el gobierno a través de sus
insti
na masiva tal como sucede en la actualidad. Que había sectores
es reprobaban duramente la utilización de la fuerza es indiscutible
Río Negro lo hacía permanentemente, era porque encontraba un ec
lico lector-, pero también es cierto que ese cuestionamiento no er
como ahora. Sólo para dejar planteado el tema para un análisis
do, creemos que es posible pensar que un potencial elemento
s al respecto puede llegar a tener que ver con la representatividad d
iones sociales y políticas. En las décadas del ’60 y ’70,
zaciones políticas y gremiales tenían un nivel de legitimación po
ente en la actualidad. La gran mayoría de los trabajadore
doras estaban afiliados a a
m
dnik en su testimonio,
“(…) luego de mi primer día de trabajo mi viejo me preguntó cómo me fue y si averigüé cuál era el sindicato. O sea que la actitud correcta para cualquier trabajador -no era un hecho aislado el mío- era averiguar durante el primer mes de trabajo cuál era el sindicato al que tenía que afiliarse. Porque se sobreentendía en el ambiente que el trabajador se afiliara a un sindicato”.
La presencia de los gremios estaba fuertemente instaurada, y sus
acciones estaban verdaderamente legitimadas por gran parte de la sociedad.
Los trabajadores, las trabajadoras y la ciudadanía en general se sentían
representados por su sindicato u organización política, y creían –en mayor o en
menor medida- en sus prácticas. Y por ello, es probable –y este es el
elemento potencial de análisis- que la legitimación de la violencia desde estos
sectores haya estado al mismo nivel que la proveniente del Estado. Más allá
de la eventual condena que pudiera realizarse sobre la utilización de la
violencia, su empleo como recurso no habría tenido menos legit
tuciones. Y si esto fuera así, puede entenderse –en parte- por qué en la
actualidad hay un rechazo mucho más generalizado de la violencia en manos
manifestantes –sean éstos sindicalistas o no-, y no tan así cuando quien hace
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
uso de la fuerza como recurso es el Estado. Hoy, el Estado tiene mucha más
representatividad social que las organizaciones sindicales y políticas, y quizá
no sea equivocado pensar que la legitimación de sus acciones por parte de la
sociedad, esté fuertemente ligada a esa relación.
La comprobación de esta hipótesis quedará pendiente entonces, para un
trabajo más puntual sobre este tema. Sólo resta esperar que este escrito que
aquí concluye, producto de una larga investigación, haya arrojado más
elementos para la comprensión y el conocimiento de la violencia social, que en
definitiva nos sirva para erradicar aquellos prejuicios que sólo logran excluir a
grandes sectores de nuestra sociedad.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
BIBLIOGRAFIA ALTAMIRANO, Carlos (2001). Bajo el signo de las masas (1943-1973).
Buenos Aires: Ariel. (Colección: Biblioteca del Pens
1.
amiento Argentino)
2. ANDERSON, Benedict (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el
orig
3.
4. das: dos casos de protesta social.
Cipo etti y Casilda. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
5. BACZKO, Bronislaw (1999). Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas
colectivas. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión
6. BENJAMIN, Walter (1991). Para una crítica a la violencia y otros ensayos.
Madrid: Taurus Humanidades.
7. BERENSTEIN, Isidoro (2000). “Notas sobre la violencia”. Violencia visible e
invisible, Revista de la Asociasión Psicoanalítica de Buenos Aires, Vol XXII,
2000.
8. BERGONZI, Juan Carlos y otros (2004). Periodismo en la Patagonia. Cambios
en la presentación escrita y visual del diario Río Negro 1980/2000. Gral. Roca:
Publifadecs
9. BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola y PASQUINO, Gianfranco (1994).
Diccionario de política. México: Siglo XXI.
10. BORRAT, Héctor (1989). El periódico, actor político. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili.
11. BOURDIEU, Pierre, (1997). "Violencia simbólica y luchas políticas". En
Meditaciones pascalianas. Barcelona: Gedisa. Pp. 215-271.
12. ---------------------------- (2000). Intelectuales, política y poder. Buenos Aires:
EUDEBA.
13. BRENNAN, James P. (1996). El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba
1955-1976. Buenos Aires: Sudamericana
en y la difusión del nacionalismo. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica
ANGUITA, Eduardo y CAPARROS, Martín (1997). La Voluntad. Una historia
de la militancia revolucionaria en la Argentina. 1966-1973. Buenos Aires:
Grupo Editorial Norma.
AUFGANG, Lidia (1989). Las puebla
ll
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
14. ick (primer semestre de 1995). “La construcción ‘mediática’
e malestares sociales”. Voces y Culturas. Revista de comunicación, s/l, Nº 7.
15. ultural:
16.
na.
18. pocalípticos e Integrados. Barcelona: Editorial Lumen,
19.
Crítica 3. Buenos Aires: Facultad de Filosofía
22.
ación en el Análisis Crítico del Discurso”. Poder-decir o el poder de los
23. ntz, (1963). Los condenados de la tierra. México: FCE
l.
n la Argentina del siglo XX. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma
ta publicada en la
o para la revista Diwan, núms. 2 y 3, pp. 171-202].
CHAMPAGNE, Patr
d
Pp. 60-82.
CHARTIER, Roger (1999). El mundo como representación. Historia c
entre práctica y representación. Barcelona: Gedisa
De CERTEAU, Michel (1993). La escritura de la historia. México: Universidad
Iberoamerica
17. DUSSEL, Enrique (2000). Ética de la Liberación en la edad de la
globalización y de la exclusión. Madrid: Editorial Trotta
ECO, Umberto (1999). A
(1º Ed., 1968).
------------------- (2000). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa
20. EDITORIAL RIO NEGRO S.A. (1997). Diario de 85 años. Crónica viva del siglo
XX. Gral. Roca.
21. FAIRCLOUGH, Norman (1998a). “Discourse and social change”. Cuadernos
de Sociolingüística y Lingüística
y Letras (UBA)
-------------------------------- (1998b). “Propuestas para un nuevo programa de
investig
discursos. Colección Punto Cero. Madrid: Ediciones de la Universidad
Autónoma de Madrid. (mimeo)
FANON, Fra
24. FEINMANN, José Pablo (2003). La sangre derramada. Ensayo sobre la
violencia política. Buenos Aires: Seix Barra
25. FERREIRA, Fernando (2000). Una historia de la censura. Violencia y
proscripción e
26. FOUCAULT, Michel (1977). “El juego de Michel Foucault”. En Saber y Verdad.
Madrid: Las Ediciones de la Piqueta. Pp. 127-162. [Entrevis
revista Ornicar, número 10, julio 1977, pp. 62-93; traducida al castellano por
Javier Rubi
27. ------------------------- (1992). El orden del discurso. Buenos Aires: Tusquets
Editores.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
28. --------------------------- (1999). Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI.
FRASER, Nancy (fines de 1994). “Reconsiderando la esfera pública: una
contribución
29.
a la crítica de la democracia existente”. Entrepasados. Revista de
30. ismo en los ’70. Neuquén:
31. sto (2002). “Crear dos, tres…, muchos Vietnam es la
32. método”. En Obras
33. emí y ARFUCH, Leonor (1994). “Historia y prácticas culturales.
uenos
34. (1991). Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente.
35.
ciclo de protesta obrera cordobés de 1969-1971”. Desarrollo
36.
Aires: Ediciones Colihue
del análisis de dispositivos. En
40.
Biblos.
historia Nº 7. Buenos Aires. Págs. 87 – 114
GADANO, Jorge (1999). Éramos tan libres. Period
EDUCO.
GUEVARA, Erne
consigna”, en Obras Completas. Buenos Aires: Andrómeda. Pp. 341-354
--------------------------- (2002). “Guerra de guerrillas: un
Completas. Buenos Aires: Andrómeda. pp. 355-370
GOLDMAN, No
Entrevista a Roger Chartier”. Entrepasados. Revista de Historia No 7. B
Aires. Pp. 133 - 148
GOMIS, Lorenzo
México: Paidós Comunicación.
GORDILLO, Mónica B. (1999). “Movimientos sociales e identidades colectivas:
Repensando el
Económico - Revista de Ciencias Sociales. Vol. 39 No 155, octubre-diciembre
de 1999. Buenos Aires. Pp. 385-408
GRÜNER, Eduardo (1997). Las formas de la espada. Miserias de la teoría
política de la violencia. Buenos
37. HOBSBAWN, Eric (1996). Historia del Siglo XX. Barcelona: Crítica
38. JÄGER, Siegfried (2001). “Discurso y conocimiento: aspectos teóricos y
metodológicos de la crítica del discurso y
Wodak, Ruth y Meyer, Michael (2003), Métodos de análisis crítico del discurso.
Barcelona: Gedisa. Pp. 61-100
39. JAMES, Daniel (1990). Resistencia e integración. El peronismo y la clase
obrera argentina 1946-1976. Buenos Aires: Sudamericana
KORNBLIT, Ana Lía (Coord.) (2004). Metodologías cualitativas en ciencias
sociales. Modelos y procedimientos de análisis. Buenos Aires:
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
41. MAZZEI, Daniel (1994). “Periodismo y política en los años ’60: Primera Plana y
42. método y la política: la ubicación
todos de análisis crítico del discurso. Barcelona: Gedisa. pp. 35-59
46. tros (2001). Pasiones Sureñas. Prensa, cultura y política
48.
49. a visual. Madrid: Editorial Debate.
Argentina
52.
53. talla de las ideas (1943-1973). Buenos Aires:
54. jeto manifestante.
55. SIDICARO, Ricardo (1993). La política mirada desde arriba. Las ideas del
diario La Nación 1909-1989. Buenos Aires: Sudamericana
el golpe militar de 1966”. Entrepasados. Revista de Historia No 7. Buenos
Aires. Pp. 27- 42.
MEYER, Michael (2001). “Entre la teoría, el
de los enfoques relacionados con el ACD”. En Wodak, Ruth y Meyer, Michael
(2003), Mé
43. MULEIRO, Hugo (2002). Palabra x palabra. Estructura y léxico para las
noticias. Buenos Aires: Editorial Biblos.
44. OLLIER, María Matilde (1986). El fenómeno insurreccional y la cultura política
(1969-1973). Buenos Aires: CEAL
45. POZZI, Pablo y SCHNEIDER, Alejandro (2000). Los setentistas. Izquierda y
clase obrera: 1969-1976. Buenos Aires: EUDEBA.
PRISLEI, Leticia y o
en la frontera nortpatagónica (1884-1945). Buenos Aires: Prometeo
Libros/Entrepasados.
47. QUINTAR, Juan (1998). El Choconazo. Neuquén: EDUCO
RAITER, Alejandro et al. (2002). Representaciones sociales. Buenos Aires:
EUDEBA
RAMONET, Ignacio (2000). La golosin
50. ROMERO, Luis Alberto (1994). Breve historia de la Argentina Contemporánea.
Buenos Aires: FCE
51. ROUQUIE, Alain (1982). Poder militar y sociedad política en la
(1943-1973) [Tomo II]. Buenos Aires: Emecé Editores.
ROZITCHNER, León (2003). El terror y la gracia. Buenos Aires: Grupo
Editorial Norma.
SARLO, Beatriz (2001). La ba
Ariel. (Colección: Biblioteca del Pensamiento Argentino)
SCATIZZA, Pablo (2004). La mitificación del su
Representaciones de los conflictos sociales en la prensa escrita de Río Negro
y Neuquén (1996-2001). Neuquén: (Mimeo). [En prensa]
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
56. SODRE, Muniz (2001). Sociedad, cultura y violencia. Buenos Aires: Grupo
Editorial Norma.
VAN DIJK, Teun (157. 980). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo
58.
msterdam, Holanda: (Mimeo)
s Aires, Centro Editor de
62.
Aires: Manantial.
ires: Nueva Visión.
64. uth (2001). “De qué se trata el análisis crítico del discurso (ACD).
s”. En
p. 17-34
nos Aires.
XXI
---------------------- (1997). Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona:
Paidós.
59. ----------------------- (1999). “Análisis del discurso ideológico”, en Programa de
Estudios del Discurso. Universidad de A
60. VAZQUEZ MEDEL, Manuel Angel (2003). La prensa escrita y la construcción
social de la realidad. (Mimeo)
61. WEBER, Max (1991). “La política como profesión”, en Ciencia y Política
[compilación de ensayos de M. Weber], Bueno
América Latina.
WILLIAMS, Raymond (1997). La política del modernismo. Contra los nuevos
conformismos. Buenos
63. ---------------------------- (2003). La larga revolución. Buenos A
[Primera edición 1961]
WODAK, R
Resumen de su historia, sus conceptos fundamentales y sus desarrollo
Wodak, Ruth y Meyer, Michael (2003), Métodos de análisis crítico del discurso.
Barcelona: Gedisa. p
65. ZITO LEMA, Vicente (junio de 2001). “Violencia y contraviolencia. Entrevista a
León Rozichtner”, Diario Madres de Plaza de Mayo. Bue
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
NOTAS
inado tópico de estudio, soy consciente de que dicho “objeto” está en realidad
alidad se tendría que hablar entonces de “sujeto de estudio”, para no dar una ilusión objetivista de la historia. Sin embargo, la decisión de hablar de
desde la strucción
inal de la investigación, hace posible a la operación o a la “práctica” y al “lugar social” del investigador.
citado en la Bibliografía.
o XX y el auge del anarquismo, los dos primeros gobiernos Libertadora, la década del 70 y la última dictadura militar.
es de la provincia de Buenos Aires.
mprende un largo de los
ríos Limay y Neuquén, y poco más de cien a lo largo del río Negro. Lo que comúnmente se denomina “Valle” incluye ésta área y la que los autores denominan “Periferia del Alto Valle”, una superficie que incluye las porciones de los departamentos Confluencia (Neuquén) y General Roca (Río Negro), que quedan fuera del Alto Valle. En total, una región de más de treinta ciudades y pueblos; la décima concentración humana de todo el país.
7 En este sentido, es paradigmático el último trabajo del filósofo José Pablo Feinman (2003), al cual me referiré en 5.2. y 5.3.
8 Podríamos decir que lo que intentan proteger y favorecer son sus propios intereses de clase.
1 Una aclaración preliminar y necesaria: cuando digo “objeto” para referirme a un determconstruido y constituido por sujetos, y que el mismo investigador que aborda dicho tema es también un sujeto en relación con otros. En ese sentido, alguien podría decir que en relugar a ning“objeto de estudio” se debe a la convicción de que la tarea del historiador es, precisamente, tomar distancia de los problemas que aborda, para analizarlosmayor cantidad de ángulos posibles. Pero sin negar su cualidad de consocial. Y, especialmente, sin dejar de lado el compromiso que implica por parte del historiador, de llevar a cabo una investigación con un determinado fin.
2 En “La escritura de la historia” (1993), De Certeau plantea que en la escritura se impone una ley inversa a las reglas de la práctica científica, y que aquella es en realidad un punto de llegada y no un comienzo como se puede llegar a pensar. La escritura, momento fhistoriográfica junt
3 La ponencia se realizó en las IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Córdoba, septiembre de 2003. El artículo está
4 Me refiero precisamente a momentos clave de la historia argentina como lo son las primeras décadas del siglperonistas, la RevoluciónEstos períodos fueron abordados por distintos tipos de investigaciones, y oportuno sería hacerlo, también, desde el ángulo que se utilizará en esta Tesis para analizar al onganiato.
5Según el censo nacional de población de 1970, para las provincias de Río Negro y Neuquén, y el partido de Patagon
6 De acuerdo a la definición adoptada por Vapnarsky y Pantélides (1987), y utilizada de manera generalizada por los habitantes de esta región, el Alto Valle coárea en forma de horqueta extendida unas decenas de kilómetros a lo
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
violencia como medio, además de ser fundadora de derecho
es también conservadora de derecho, forma que se hace presente de manera itución policial (Op. Cit.: 31).
cordobés fue el comienzo de una larga revolución que llega hasta nuestros días.
El trabajo de Anguita y Caparrós, junto con las entrevistas realizadas a militantes y
unos sectores ad, cuál era el aire que se respiraba, qué sensaciones se sentían; para
adas a lo efímero de una actualidad, no son jamás completamente de un trabajo científico que, para romper con las prenociones y prejuicios
uede quebrar el
a opresión real más opresiva, agregándole la de la opresión; hay que hacer la ignominia aún más ignominiosa,
15 Más adelante, en el capítulo dedicado a la violencia, abordaré esta cuestión. Por
por medio de un instrumento, y yo no creo que eso sea necesariamente así.
9 Benjamin señala que la
determinante en la inst
10 Es un tema de discusión si el Cordobazo fue una rebelión o una revolución. Por mi parte, y teniendo en cuenta que luego de ese acontecimiento los sistemas político y económico siguieron siendo los mismos, prefiero omitir la última categorización.. Claro que si tomamos el concepto de “larga revolución” de Raymond Williams, al análisis deberá ser diferente. Cuando Williams presenta esa categoría, explica que se trata de una revolución cultural que implica la lucha por la democracia y el desarrollo de la industria, pero también la extensión de las comunicaciones y profundos cambios sociales y personales. Se trata de un gran proceso de cambio y a muy largo plazo (Williams 2003). Vista en esta perspectiva, no puede negarse que para la cultura de la protesta, para las luchas de resistencia, para el sindicalismo, el mayo
11 Respecto al estudiantado, llama la atención que las noticias publicadas en torno a manifestaciones y actividades protagonizadas por este sector sea mucho mayor que los párrafos que les dedican los estudios de la época.
12
periodistas que protagonizaron de alguna manera en la región el período aquí estudiado, fueron fundamentales para comprender cómo pensaban algde la sociedsaber cómo se fueron construyendo las distintas identidades a partir de las representaciones que los propios actores sociales se hacían de la realidad que les tocaba vivir.
13 Como dice Pierre Bourdieu, las palabras, “incluso las más polémicas, por lo tanto las más ligseparables de la visión dominante (la que intenta imponer un sentido común), debe construir sus propios instrumentos de análisis de la realidad social. (…) (N)o se pencanto de la creencia sino poniendo las armas de la polémica al servicio de las verdades conquistadas por la polémica de la razón científica” (Bourdieu 2000: 269).
14 Crítica en “sentido kantiano”, se encargará de aclarar Feinmann. “Crítica de la violencia no significa impugnación de la violencia sino conocimiento de la violencia. (…) Kant, cuando se proponía criticar a la razón pura, no se proponía impugnarla sino conocerla”. (Op. Cit.: 15). También le da al concepto crítica el sentido que Marx le otorga en su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1843), en tanto desenmascaramiento; y cita al filósofo alemán cuando escribió en dicha obra esta maravillosa reflexión: “Hay que hacer lconciencia publicándola”. (Op. Cit.: 16).
ahora diré que Feinmann relaciona a la violencia directamente con el derramamiento de sangre
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ija estaba radicada en San Martín de los Andes. En el plano político, la necesidad de construir la represa hidroeléctrica
ril de 1969, cuando Onganía se trasladó junto a su gabinete a las provincias de Chubut, Santa Cruz y el
incluidas las provincias de la cial, señalando, luego de explicar cómo esta
17 La delimitación de la región del Comahue fue reconocida por la Ley Nacional 16.882
n
18
está entablada contra el atraso, la despoblación, el analfabetismo, los altos índices de mortalidad infantil, las comunicaciones adecuadas, el aislamiento. En suma,
16 Durante su presidencia, Onganía tuvo especial interés en la Patagonia. En el plano personal, utilizaba el Messidor -la residencia oficial ubicada en Villa La Angostura- como habitual lugar de descanso, mientras que su h
de El Chocón-Cerros Colorados para abastecer de energía a gran parte del país, así como las permanentes tensiones con Chile por cuestiones limítrofes y el interés por promover el asentamiento de industrias y ciudadanos en esta vasta región del territorio, hacían mirar a su gobierno de manera permanente al sur del país. Tanto fue así, que en la Directiva para el Planeamiento y Desarrollo de la Acción de Gobierno enunciada por Onganía el 4 de agosto de 1966, el presidente de facto reconoció como una de las “anomalías” que tenía el país la “existencia de regiones y de sectores de población, que se sienten comparativamente postergados en la distribución de bienes espirituales y materiales”, y que “reviste especial importancia, dentro de ellos, la Patagonia, por su ubicación geográfica y estado económico-social”. Otra muestra del interés gubernamental en esta región se produjo el 7 de ab
entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego, parodiando gobernar con espíritu federal al país, desde allí, durante toda la semana. No está demás señalar que en esa oportunidad, el diario expresó su enojo por no estarNorpatagonia en la visita presidenconformada esta región, que “(…) No puede menos que expresarse lo anterior, porque al vincularse a la Patagonia el viaje del presidente y la instalación del gobierno, con alcance exclusivo a las provincias del Chubut y Santa Cruz, y territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, podría creerse que Río Negro y Neuquén han dejado de pertenecer al territorio patagónico”. (“Río Negro y Neuquén también pertenecen a la Patagonia”, 17/04/69: 10)
de mayo de 1966, de construcción del complejo hídrico El Chocón-Cerros Colorados, incluyendo entre sus límites “al territorio integrado por las jurisdicciones provinciales completas del Neuquén, Río Negro; por los departamentos Puelén, Cura Có, Lihuel Calel y Caleu Caleu de la provincia de La Pampa y por el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires”. En esa norma se establecía un régimen tarifario preferencial para esta región, con el objetivo de promover el asentamiento de industrias y el consecuente desarrollo económico y demográfico. Con la modificaciópropuesta por el gobierno nacional, se incluiría al Comahue a toda la provincia de La Pampa y catorce partidos de Buenos Aires, lo que afectaría negativamente a la región del Alto Valle ya que, como apuntaba el diario, “no se precisa entonces mucho esfuerzo mental para comprender que la inclusión de los 14 partidos de Buenos Aires, significará extender los beneficios de la ley 16.882 a una región que ya tiene su estructura socio-económica perfectamente desarrollada, con sus ciudades, sus vías de comunicación y sus puertos, y que en la opción, los capitales habrán de preferir radicarse junto a esos factores atrayentes y ventajosos”. (“Sostener el auténtico Comahue”, 25/03/67: 10)
“La república no termina en el río Negro”, 15/4/68: 8. El párrafo completo de esta cita dice, luego de destacar a lo largo de todo el editorial la “heroica” conquista del “desierto” por parte del general Roca, que “(a)hora libramos otra batalla, con otras armas y contra otros enemigos. Ocupado el desierto y pacificados los indios, la lucha
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
cumplimos ahora una expedición contra el subdesarrollo, y los objetivos no son bélicos”.
19 Promediando el fin de siglo surgirán algunas propuestas para conformar una suerte de “República de la Patagonia” -nunca lo suficientemente serias-, pero no podemos asegurar que esto haya sucedido en el período que estamos estudiando.
20 Como veremos más adelante, el diario fue muy crítico a la decisión del gobierno nacional de que los gobernadores de facto no hayan sido oriundos de la región, o al menos que hayan estado radicados en la Patagonia con anterioridad a su designación.
21 “Hegel observó que los periódicos sirven al hombre moderno como un sustituto de las plegarias matutinas. La ceremonia se realiza en una intimidad silenciosa, en el cubil del cerebro. Pero cada comunicante está consciente de que la ceremonia está siendo repetida simultáneamente por miles (o millones) de otras personas en cuya existencia confía, aunque no tenga la menor noción de su identidad” (Anderson, Op. Cit:60)
22 En la jerga periodística, la nota que abre el diario es aquella que tiene el título de tapa más importante –en tamaño y valor noticioso-, y que generalmente ocupa la margen superior.
23 La reunión se realizó el 4 de noviembre de 1966, y el diario tituló al día siguiente en tapa “Neuquén: piden la prioridad para las obras de El Chocón Cerros Colorados”’. Allí decía que “Las fuerzas vivas de Río Negro y Neuquén, reunidas en el Comité Permanente Pro Chocón – Cerros Colorados, se ha manifestado con oportuna y adecuada energía y continúan trabajando entusiastamente (…). En esta oportunidad, ‘RIO NEGRO’ ha querido servir de asiento y nexo (a través de Neuquén Editora, su agente en Neuquén) para formalizar una mesa redonda neuquina, donde presten opinión sobre este problema de El Chocón, figuras que en política representan a todos los sectores de la provincia. (…)”
24 Carlos T. de Alvear y Norberto “Tilo” Rajneri, respectivamente.
25 Esta técnica informativa es la que se denomina “pirámide invertida”, en la cual lo más importante de la noticia va en el primer párrafo, tratando de responder en ese espacio a las “5W”, es decir, las preguntas “qué”, “quién”, “cuando”, “donde”, “por qué” (“5W” es por el inglés: what, who, when, where, why).
26 Puede suponerse que esto también se debía a la fuerte presión que el gobierno dictatorial ejercía sobre la prensa en todo el país, lo que podría haber generado cierta “prudencia” en el diario ante el temor de ser censurado. En el próximo capítulo se analizará esa cuestión.
27 Apunta Borrat citando a José Luis Martínez Albertos (1983: Curso general de redacción periodística, Editorial Mitre, Barcelona), que el periódico puede “ostentar su opinión explícita en el editorial y/o sugerir su opinión mediante una organización estratégica de otras áreas del temario: sea en los comentarios con firma de colaboradores o columnistas, sea en los relatos informativos, sea con una combinación de comentarios y relatos. Según los objetivos que persiga, el periódico
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
o diacrónica (…)” (Op. Cit.: 139)
Jorge “Tuti” Gadano se transformó desde entonces en un referente del periodismo
En reiterados editoriales el diario apunta contra el control de empresas por parte del
empresas estatales, cuyos pesados déficit soporta estoicamente el pueblo, es bien elocuente. (…)” (“Burocracia, enfermedad nacional”, 25/9/67: 6)
egión del Comahue” y en la concreción de la obra de El Chocón-Cerros Colorados.
con dirigente políticos. Tal fue la resonancia que tuvo esa reunión, que el diario Río Negro publicó en tapa la
una reunión, a la cual Pistarini no concurrió. El presidente entonces asumió la comandancia en Jefe del Ejército y destituyó al teniente díscolo,
puede utilizar la primera o segunda estrategia o combinar las dos de manera sincrónica .
28 La pregunta del supuesto interlocutor aparecía siempre en negrita, y daba el pie para que el columnista pudiera explicar el “rumor”.
29
regional. En 1977 y por su adhesión a Montoneros, fue perseguido y debió huir del país, exiliándose primero en Brasil y luego en México hasta 1983. Ver entrevista en Anexo VI
30
Estado nacional, y contra los problemas que genera la burocracia que caracteriza a la administración pública. “(…) Desgraciadamente, pese a los reiterados planes de desarrollo nacional, continuamos siendo un país donde la burocracia del Estado se mantiene como uno de los rubros más onerosos del presupuesto, gravitando negativamente sobre la economía nacional. El cuadro que a este aspecto ofrecen algunas
31 Esto queda muy claro cuando, además de informar, actúa políticamente en la definición de la “R
32 Puede leerse el editorial completo en el Anexo I
33 Se refiere al comandante en jefe del Ejército, teniente general Julio Alsogaray
34 Ver editorial del 24 de febrero de 1969, transcripta en el Anexo II
35 Análisis de ese tipo pueden encontrarse, entre otros, en Rouquié (1982); Altamirano (2001); Sidicaro (1993); Romero (1994)
36 Se refiere al presidente Arturo Illia.
37 Cabe recordar aquí cómo se desató el golpe. El 27 de junio el teniente general Pascual Pistarini relevó del mando y detuvo al comandante del Cuerpo de Ejército II, general Carlos Caro, y desconoció la autoridad del secretario de Guerra, Rómulo Castro Sánchez, por haber mantenido éstos reuniones
información bajo el título “Jefes militares, justicialistas y ministros”, explicando en su bajada que “Habrían participado de una cena en el domicilio del legislador Amado Caro” (hermano del general Caro). Ante esta situación, Illia convocó a los comandantes en jefe a
quien, por su parte, se acuarteló y le dio al Illia un plazo de cinco horas para renunciar. A esta altura, el Ejército controlaba las radios, televisoras, centrales telefónicas y el correo. La Plaza de Mayo fue entonces rodeada por tropas que respondían a Pistarini, y un cuerpo de la Policía Federal expulsó finalmente al presidente, que hasta ese momento se había negado a renunciar. Ya estaba amaneciendo el martes 28 y la Junta Revolucionaria, conformada por los
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
o, Juan Carlos Onganía asumía al poder. (Rouquié 1982: 248-251)
, el periodista contó que en ese entonces los editoriales del diario eran escritos por su director. En este caso,
Las páginas impares son las más importantes del interior de un diario. Por ello su
opina sobre lo que está “informando”. Por ello, significaba toda una postura política para el Río Negro el decidir informar sobre la censura que estaba
sión de publicar crónicas y titulares que hablaban sobre las “bondades” del gobierno de facto.
43 Nótese algo interesante: el Río Negro sabía muy bien que desde junio del ‘66 la Revolución, y que
todas las garantías que aquella carta magna consagraba no tendrían vigencia
aún estuviera vigente el estado de derecho. ma de cuestionar la decisión de la Junta Militar de anular la Constitución.
44 Transcripción completa del editorial en el Anexo IV
comandantes en jefe de las tres fuerzas, dictaba los primeros decretos dictatoriales. Un día más tarde, y tal como estaba previst
38 En la entrevista realizada con Jorge Gadano
Fernando E. Rajneri (h).
39 Puede leerse el editorial completo en el Anexo III
40
costo publicitario es siempre más alto que el de las páginas pares.
41 Tía Vicenta fue la primera publicación censurada por el gobierno militar. Su último número salió el 17 de julio de 1966, y su tapa molestó, evidentemente, al presidente de facto: en ella se mostraba a dos morsas dialogando, una de ellas aludiendo el general Onganía. La revista salió a la calle por primera vez en 1957, y marcó un hito en el humor gráfico argentino. Fue fundada por Juan Carlos Colombres, humorista conocido por su seudónimo Landrú (Ferreira 2000: 230)
42 Planteé en el primer capítulo de este trabajo la falsa dicotomía existente entre la opinión y la información, en el sentido de cómo al momento de publicar una noticia el diario expresa qué
existiendo en el país. Como también lo era la deci
Constitución Nacional había sido reemplazada por el Estatuto de la
mientras estuviera en el poder el gobierno de facto. Sin embargo, el diario seguía pregonando por su contenido como si Una sutil for
45 El propio semanario Primera Plana, ícono de la prensa propagandística que tuvo el golpe del ’66, comenzó en 1969 a cuestionar la ineficiencia y al autoritarismo del gobierno de facto, hasta que en agosto de ese año Onganía resolvió clausurar su edición (Mazzei 1994).
46 La CGT, a través de su titular Augusto Vandor, no ocultó su simpatía al régimen. Durante los dos primeros años del Onganiato se produjo una crisis interna dentro del principal sindicato de trabajadores/as, que finalizó con la división entre la CGT de los Argentinos y la CGT Azopardo luego del congreso normalizador de marzo de 1968. Si bien hubo muchos otros sindicatos, la CGT tenía al comienzo de la dictadura alrededor de dos millones de afiliados, y fueron las “buenas relaciones” que Vandor mantuvo con el gobierno lo que, en gran medida, apaciguaron a esa gran porción de la clase obrera. (James 1990: 288-312).
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
como sinónimo de “joven, sin empleo, de clase media”. En este sentido, los autores apuntan que en el período analizado “hubo un porcentaje
dia también trabajaba”. (Pozzi y Schneider 2000: 20)
eproducidos por el Río Negro, en el trabajo de Hobsbawn (1996) se pueden encontrar detalles de este conflictivo
e de ese día, la Manzana de donde funcionaba la facultad de Ciencias Exactas, sufrió el ataque de la
aterial comunista” de las e de la fuerzas policiales.
s vías intenté entrevistar a Julio Rajneri, quien seguramente hubiera podido zanjar muchas de estos interrogantes. Sin
El sábado inglés era la posibilidad que tenían los obreros de trabajar la mitad de
llá de lo discutible de esa afirmación, no le dedica más de dos páginas al tema. Queda pendiente para un futuro, entonces, una
47 Al hablar de “estudiantes”, tendré en cuenta la observación que hacen Pozzi y Schneider cuando señalan que ésta es una categoría problemática, ya que generalmente se la utiliza
significativo de hijos de obreros y trabajadores no proletarios que lograron ingresar a la universidad para estudiar. Además, una cantidad apreciable del estudiantado universitario de clase me
48 Si bien éstos fueron sólo algunos de los sucesos r
período del “corto siglo XX”, como llama ese autor al período comprendido entre el estallido de la Primera Guerra Mundial y la caída de la URSS.
49 Las universidades argentinas se habían transformado, desde la caída del peronismo, en un ámbito propicio para la “politización” de la juventud argentina, y la “proliferación de ideas marxistas”. El gobierno de Onganía encontraría allí su primer blanco para reprimir, y por ello sancionó el 29 de julio la Ley 16.192, que debía “poner fin a la autonomía universitaria”, disponiendo que el control de las universidades pasa a manos del Ministerio del Interior. “A las diez de la nochlas Luces, guardia de infantería. El decano de Ciencias Exactas, Rolando García, fe herido en la mano, y hubo varios más; Varsavsky, Sadosky, Herrera, González Bonorino, entre otros doscientos estudiantes y profesores, fueron llevados a la comisaría de la zona” (Anguita y Caparrós 1997: 89)
50 En varios artículos se destaca el secuestro de “muniversidades, por part
51 “El gran cambio se produjo en 1957. Nuestra familia había mantenido una actitud francamente adversa al gobierno de Perón, que nos había deparado no pocas dificultades. Mis hermanos, en su mayoría docentes, fueron cesanteados en sus empleos, de manera que la Revolución del `55 la vimos como una liberación”. (Editorial Río Negro S.A. 1997: VII) Las declaraciones son de Julio Rajneri.
52 En numerosas oportunidades y siguiendo diferente
embargo, el actual director del diario Río Negro se negó a concretar un encuentro.
53 Transcripción completa del artículo en Anexo V
54
ese día, y cobrarlos como jornada completa.
55 Esta es una hipótesis surgida a partir de la lectura de los periódicos de la época, y sólo eso. El material consultado de la época da cuenta de la actividad militante estudiantil, pero en gran medida lo minimiza respecto al movimiento obrero o de los partidos políticos. Si bien Hobsbawn (1996) destaca que “(e)n países dictatoriales, solían ser el único colectivo ciudadano capaz de emprender acciones políticas colectivas (…)” (Op. Cit.: 300), y más a
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
era que ver con la carrera espacial que protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética.
Ver en página 50 sobre el entusiasmo que el diario ponía para informar noticias
a crisis nacional
insurrección, sino una pueblada. De acuerdo con la diferenciación que al respecto plantean Pozzi y Schneider (2000), las
iones eran limitadas: cambio de intendente u otras autoridades, ayuda económica del gobierno
sí, pero es necesario, al menos, hacer un breve relato de qué fue lo que sucedió: Juan
r de Río Negro el 21 de agosto de 1969, y con él la decisión de remover de sus funciones al comisionado de la ciudad de
nos Aires para que se lo confirme en el cargo y, a su regreso, una multitud fue a recibirlo al aeropuerto. Los negocios de
continuaron las movilizaciones –y sus respectivas represiones-, hasta que el 15 a la
investigación acerca del protagonismo del estudiantado en las manifestaciones de resistencia frente a las dictaduras militares.
56Secretario General de la CGTA, desde el Congreso Normalizador realizado en marzo de 1968.
57 Cabe mencionar el fervor que ponía en diario en informar todo lo que tuvi
Permanentemente se publicaba información al respecto: preparativos para nuevos lanzamientos, imágenes tomadas desde los cohetes, reportajes a astronautas, trascendidos sobre pruebas realizadas por los soviéticos, etc.
58
castrenses
59 Algunos historiadores sostienen que El Choconazo (como se llamó al levantamiento obrero de la obra de El Chocón) junto al proceso de nacionalización de la Universidad del Neuquén (hoy Universidad Nacional del Comahue) son “dos procesos fundamentales que –aunque con escasa vinculación- signaron la etapa a nivel regional, incorporando a la provincia del Neuquén al vertiginoso ritmo que para entonces tenía la política nacional en la crisis de la autodenominada ‘Revolución Argentina’” (Quintar 1998: 13). Si ello fue así, es legítimo suponer que la pueblada de Cipolletti amplió los límites de esa afirmación hacia la provincia de Río Negro, “incorporando” este territorio a l .
60 Es necesario tener en cuenta que lo que sucedió en Cipolletti, al igual que en General Roca en 1972 (el “Rocazo”), no fue una
insurrecciones de Córdoba, Rosario y Tucumán “(…) no sólo cuestionaban el régimen, sino también ponían en tela de juicio el sistema. (…) las puebladas fueron mucho más limitadas. Su eje era cuestionar el régimen marcando la búsqueda de nuevos canales de participación. Las puebladas partían de reivindicaciones locales y se expresaban a través de sus vecinos y organismos comunales. Sus soluc
nacional a la zona”. (Op. Cit.: 55).
61 No es el propósito de esta Tesis hacer un análisis histórico del acontecimiento en
Antonio Figueroa Bunge asume como gobernado
Cipolletti. Se le ofrece el cargo a un comerciante cipoleño y la noticia trasciende. A comienzos de septiembre Salto viaja a Bue
Cipolletti cerraron sus puertas y la Cámara de Industria y Comercio elevó un pedido formal a los gobiernos provincial y nacional para que se confirme a Salto en el cargo, además de lanzar un paro total de actividades. El 11 de septiembre se firma en Viedma el decreto de intervención y el 12 llega a Cipolletti la comisión interventora, quienes intentan remover a Salto de su cargo. Cientos de cipoleños se movilizaron en su apoyo y, cuenta la anécdota, que los interventores fueron arrojados desde la ventana hacia el jardín, por un grupo de vecinos “exaltados”. Los días siguientes
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
1989: 51-71; y crónicas del diario)
har algo de todos los habitantes de Gral. Roca”. O sea, El diario era más que “la voz del pueblo”; era el pueblo mismo
Esta construcción le pertenece originariamente a Umberto Eco (1999), y yo la
iedad de masas de la época de la civilización industrial, observamos un proceso de mitificación parecido al de las sociedades primitivas y que actúa,
ar de los medios de comunicación, en la identificación general y colectiva entre un sujeto social (el manifestante) y una suma
momentos tan diferentes de este medio de comunicación
madrugada, finalmente, el nuevo interventor se hace cargo de la municipalidad. (Editorial Río Negro 1997: 242-246; Aufgang
62 Nótese en el último párrafo cómo, entre líneas, asegura que “sospechar del Río Negro es sospec
63 El 21 de agosto de 1969 asumió el ingeniero Juan Antonio Figueroa Bunge como gobernador de Río Negro. Su gobierno duró sólo un mes, ya que el 23 de septiembre la provincia fue intervenida bajo el mandato del general Roberto Vicente Requeijo. 64
redefino en el trabajo citado. Cuando Eco analiza el mito de Superman, asegura que “en una soc
especialmente en sus inicios, según la misma mecánica mitopoyética que utiliza el poeta moderno. Se trata de la identificación privada y subjetiva, en su origen, entre un objeto o una imagen y una suma de finalidad, ya consciente, ya inconsciente, de forma que se realice una unidad entre imágenes y aspiraciones” (Eco 1999: 221). Desde este punto de partida, y entendiendo, como Eco, que la mitificación es una simbolización inconsciente, una identificación del objeto con una suma de finalidades no siempre racionalizables, lo que propongo es que se puede pensar que esa identificación privada y subjetiva entre un objeto o una imagen y una suma de finalidad se ha transformado, a través del accion
de finalidad (la violencia) que provocó una inevitable –y deseada- mitificación objetivante del sujeto manifestante. A partir de aquí, todo aquel que se levanta contra un orden impuesto es considerado violento.
65 Para ello sería necesario primero analizar variables y constantes en común. Hay que tener en cuenta, además, que el matutino roquense no era el principal autor de sus notas como sí lo es en la actualidad, y que si bien su dirección decidía qué publicar y qué no -expresando también así su opinión sobre lo que decían sus páginas en las que transcribía cables noticiosos-, no sería prudente utilizar las mismas categorías entre dos
.
66 A partir de aquí, dejaré de usar la primera persona del singular, para hablar desde un espacio común que comparto con colegas del equipo de investigación, con compañeros y compañeras de estudio y, por que no, quizá con quien esté leyendo esta Tesis.
67 Entrevista completa en Anexo VII
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXOS
Los siguientes son transcripciones de artículos del diario Río Negro y de entrevistas mantenidas con personas que protagonizaron el período estudiado. Algunos de estos relatos fueron utilizados más que otros en la elaboración de esta Tesis, y la intención de adjuntarlas a la misma es que puedan servir como documentos hasta ahora inéditos a aquellos y aquellas interesadas en profundizar el análisis de la época.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO I Editorial. Sábado 10 de agosto de 1968, pág. 10. REPRESION POLICIAL DE LA VAGANCIA Y LA MENDICIDAD Una noticia aparecida ayer en nuestras columnas, da cuenta que la policía local detuvo en una esquina céntrica, a varias personas que ejercían la mendicidad y contravenían las disposiciones que reprimen la vagancia, por lo que fueron sometidas a la justicia de Paz para la aplicación de las sanciones correspondientes. Este hecho se reproduce en casi todas las localidades del valle, y resulta deprimente que, mientras la comunidad realiza esfuerzos meritorios para impulsar el progreso general, al margen de esa actitud constructiva, los vagos, mendigos y ebrios, circulen libremente, obstruyan el paso de los transeúntes y llamen a las puertas de los domicilios privados, a cualquier hora del día y aun de la noche. Por supuesto conocemos la existencia de problemas sociales y económicos que determinan las precarias y afligentes condiciones en que se ven obligados a vivir determinados sectores de población humilde. Pero afrontar la pobreza o la indigencia, por la falta de trabajo o de ayuda para superarlas, es una cosa bien distinta a renunciar al más mínimo esfuerzo para salir adelante, a pesar de la adversidad.
Los vagos, los mendigos consuetudinarios, los alcoholistas que solicitan una dádiva para costear su vicio, son elementos negativos que conspiran contra sí mismos y naturalmente, contra la sociedad que los alberga. No hay justificación para su proliferación en la vía pública, que desmiente la voluntad manifiesta de la comunidad, de concertar esfuerzos cotidianos para alcanzar renovados índices de bienestar y desmejoramiento (sic) general. Por otra parte, en los casos en que el infortunio impide, realmente, que alguna persona pueda por sus propios medios superar esa situación, existen instituciones que asumen su asistencia y se encargan de aliviar sus padecimientos y necesidades. Pero no es posible pretender que los recursos que el Estado o las instituciones privadas destinan a la asistencia social, se distraigan para socorrer a quienes se niegan a asistirse a sí mismos, y se convierten en elementos negativos y antisociales. Ya en oportunidades anteriores nos hemos ocupado de este problema, así como también de la alarmante cantidad de menores que, durante el día y parte de la noche, recorren la ciudad pidiendo limosna y de
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
otros que, bajo la apariencia de cierta actividad, como la venta de billetes de lotería, lustrando el calzado, etc., incurren virtualmente en la misma actitud. En este último caso, los funcionarios encargados de aplicar la ley, deben proceder a cumplir con ella, que prohíbe trabajar en determinadas condiciones a los menores de 14 años, sobre todo durante las horas de la noche. Por otra parte, está vigente también la ley de Educación Común 1420, que establece la obligatoriedad de los padres de enviar a sus hijos a la
escuela, y es sabido que muchos no lo hacen, incurriendo en una omisión que, por lo visto, nadie se preocupa por sancionar a rectificar como corresponde. Como quiera que sea, la acción policial destinada a reprimir la vagancia y la mendicidad es saludable, y debe se complementada por parte de los funcionarios competentes, con una campaña destinada a remover el problema de los menores, preocupación ésta que hace poco fue analizada en una reunión celebrada en la municipalidad local.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO II Editorial. Lunes 24 de febrero de 1969, pág. 6. NOVENTA AÑOS DE HISTORIA
Dentro de pocos meses se
cumplirán noventa años de la expedición militar que en 1879, dirigida por el general Roca, llegó a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, simbolizando allí la ocupación de la frontera interior por la que durante decenios se había luchado con el indio. Antes, otros gobernantes y jefes militares habían intentado, con tácticas diversas, ocupar el desierto y establecer la vida civilizada en sus predios. Pero la de 1879 fue la campaña orgánica, enriquecida con factores modernos, el telégrafo y el Rémington, entre otros, que determinaron su eficacia estratégica. Posteriormente, en 1881 y 1883, otras expediciones menores hacia el Nahuel Huapi y la zona cordillerana, permitieron completar los objetivos militares alcanzados, entre los cuales, el más importante, la rendición de los últimos reductos indígenas. ‘
Si la operación de 1879 se distinguió de otras similares, y perduró en sus logros políticos, fue porque no se limitó en sus efectos militares, sino que se proyectó en un plan de colonización y poblamiento cuyos resultados ahora pueden advertirse con objetividad.
Probablemente, si los jefes de entonces, envanecidos con su avanzada arrolladora hacia los ríos
Negro y Neuquén, hubieran retornado sin otras previsiones a sus despachos y unidades para recibir las palmas oficiales, poco hubieran durado los efectos de esta campaña, y paulatinamente la vida del desierto hubiera vuelto por sus fueros. Pero la visión política del general Roca fue mucho más allá de la simple operación expedicionaria, y se concretó en medidas de fomento, fundación de pueblos, trazado de la colonia agrícola, realización de obras de regadío, distribución de tierras y aprovechamiento progresivo de las vastas posibilidades que las riquezas potenciales del territorio ofrecían a la heredad nacional.
Con el transcurso del tiempo, esa política fue rindiendo sus frutos, y renovados grupos de colonos y pobladores vinieron a asentarse en esta región promisoria, afrontando duros sacrificios. Había que desmontar las tierras, emparejarlas, construir los primeros canales, remover los médanos, ensayar los cultivos adecuados, soportando al mismo tiempo los rigores del clima y la falta de comodidades para la vida doméstica. Ese proceso, que parece tan lejano, todavía tiene sobrevivientes que, en el ocaso de su existencia, aprecian los extraordinarios cambios operados.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
No por conocida, esta historia es menos meritoria y digna de permanente exaltación, sobre todo ahora, en que el acelerado ritmo de transformación ha convertido a nuestra región en uno de los receptáculos de la expectativa nacional en cuanto a los grandes planes de desarrollo. Porque bueno es recordar que el basamento de la realidad presente y de las perspectivas futuras, está construido con el sacrificio anónimo
de los que, desde aquella operación militar de 1879, la consolidaron con su entereza civil, trabajando para que otras generaciones recibieran los beneficios.
Cuando, dentro de pocos meses, se cumplan noventa años de la llegada de los expedicionarios, será ocasión propicia para evocar el acontecimiento y sus implicancias, rindiendo homenaje merecido a los que hicieron posible este presente.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO III Editorial. Lunes 11 de julio de 1966, pág. 4. Primer y único editorial referido al golpe de Estado. HORAS DIFÍCILES
“Las Fuerzas Armadas han producido nuevamente un hecho de armas que puso fin a un intento más del país por encauzarse dentro de las normas clásicas de la democracia representativa. El hecho ha producido opiniones encontradas en el exterior y dentro de sus fronteras. Para la mayoría de los observadores extranjeros, el golpe de estado concluye con la democracia precaria en que se vivía desde 1963 y se deplora, en general, la ruptura de la continuidad constitucional, que caracteriza la organización de los países más adelantados del mundo.
En el orden interno, también en general, el hecho ha conmovido bastante menos de lo previsible y aunque pueda argüirse con razón que la impotencia de las fuerzas civiles, pueden frustrar cualquier intento de resistencia, no es menos cierto que a la par que resignación, existe una expectativa de esperanza traducida en signos favorables al pronunciamiento militar.
En esta pasividad que ha permitido a la revolución hacerse del poder sin que virtualmente se haya realizado una acción violenta en el país, está el síntoma más acusado de la profundidad de la crisis e implica asimismo una necesidad de autocrítica que ponga al pueblo frente a su responsabilidad, por encima de las limitaciones sectarias. Porque el eclipse
democrático es un hecho doloroso que nos afecta a todos los argentinos y en cuya desaparición, siquiera sea transitoria, cada sector de la vida nacional tiene comprometida su gestión.
Los tenues hilos con que se sostenía la República representativa, estaban desde su nacimiento, sometidos a intensas presiones. Su contradicción esencial radicaba en la alternación de los partidos como fundamento de la voluntad popular. Desde 1955 los intentos de volver a la normalidad institucional han fracasado, porque una de las opciones en pugna estaba cegada por los factores de poder. La vitalidad del peronismo y su vigencia como primera fuera electoral, provocó en 1962 la caída del presidente Frondizi. Todo el proceso político posterior, las prescripciones, y la gravedad de la etapa crucial que la administración Illia debía soportar en 1967, respondía a la misma causa.
Sin realismo para encontrar la fórmula adecuada que asegurase la subsistencia de las instituciones más allá de la aleatoria contingencia electoral, su esquema de democracia lineal era insuficiente. Toda la filosofía política del gobierno se limitó a alimentar la antinomia peronismo-antiperonismo y a confiar mesiánicamente en el tiempo, con cierto resignado fatalismo, cuya suerte
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
no era difícil predecir en distritos claves del electorado nacional
El gobierno de Illia puede sin duda enorgullecerse de su respeto por las instituciones democráticas. Para las generaciones jóvenes en el país ha sido sin duda el período de mayor libertad política que les ha tocado vivir. Pero la democracia en períodos cruciales como los que atravesaba el país requiere además un intenso esfuerzo de imaginación y una capacidad creadora que generara por sí un nuevo impulso de las mejores energías argentinas
Esas ideas impulsoras debieron ser lo suficientemente potentes como para colocar al pueblo frente a nuevas instituciones que superaran la esterilizante alternativa de la opción. Privado de esa mística necesaria para acometer empresas mayores, un gobierno así puede ser suficiente para un país conformista y un pueblo satisfecho. Y el argentino es un pueblo demorado, dividido y con conciencia de su frustración. Un pueblo que ha conocido etapas de prosperidad que ahora aparecen lejanas, y que se siente derrotado en la competencia mundial por mejores niveles técnicos, superado por pueblos con menores posibilidades humanas y con recursos naturales mucho más limitados que los nuestros, pero que han acertado, de una u otra forma, por el camino que conduce a la prosperidad.
Sin pretender dramatizar este instante argentino, es justo afirmar que se vive una auténtica crisis de democracia. Y que esta crisis no solamente se refiere al acontecimiento revolucionario, sino a factores preexistentes. El descreimiento en los partidos, la sensación de que los mismos producen la mediatización de los cuadros políticos, buscando igualación en los niveles inferiores, ola supeditación de los hombres públicos a los intereses partidarios, aunque entren
en colisión con los intereses permanentes del país.
Una política, en suma, que aparece hoy como irremediablemente perimida, porque gobernar para el comité es huir nostálgicamente hacia un pasado muerto. Para gobernar en este momento de la vida argentina es necesario renunciar alegremente a las ideas de ayer e inventar pensamientos y procedimientos nuevos, a la medida de una realidad distinta. Siempre es posible encerrarse en celdas monacales de sectas políticas, pero es mejor sin duda responder al desafío que nos lanza hace más de cincuenta años la civilización industrial y cambiar nuestro espíritu antes de pretender cambiar el país.
Sin ese contenido, la democracia es una fórmula vacía y lo prueba la falta de fervor en la Argentina para defenderla. La revolución que la derrocó es contra la democracia tradicional, tal cual la ha idealizado más que vivido la Argentina desde hace años. Como hecho nuevo trae su carga de nobles intenciones y en ese aspecto puede significar el principio de una nueva etapa, y nombres y hombres cuyas ideologías ultramontanas hacen dudar de la profundidad del cambio.
Las Fuerzas Armadas, principales protagonistas, derrocaron en 1962 a Frondizi oponiéndose a su integracionismo. Hoy derrocan a Illia en función de una síntesis. Entre 1962 y 1963 protagonizaron uno de los peores cuadros político-económicos de la República. Esta vez sin embargo, asumen el poder sin restricciones. Es innegable que lo rodea la expectación y la esperanza de la mayoría del país. Nunca como en este caso se han reunido los poderes reales con los nominales y con la adhesión sino expresa, al menos llena de buena voluntad de los principales factores de poder, hasta ahora disociados. El teniente general Onganía tiene sin duda todas las condiciones necesarias
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
para abordar una tarea difícil como la que se requiere. El riesgo de su gobierno es la sectarización. Es difícil confundir orden con sumisión y es factible reemplazar aparcerías políticas por sectarismos religiosos. Nada puede esperar la República de la exhumación de doctrinas que en el viejo mundo cumplieron un doloroso ciclo.
Por la necesidad que tiene nuestra Nación, de retomar los hilos conductores de su destino histórico, deseamos con fervor que pueda
concitar los mejores esfuerzos y mantener los propósitos enunciados en sus mensajes iniciales. Si la ruptura del orden constitucional, destruye una imagen argentina forjada en la tradición, solamente un gran impulso hacia delante, una superación de nuestro estancamiento económico y sobre todo ideológico, puede justificar históricamente a lo que hasta ahora, todavía no definidas las líneas de realización, suscita una adhesión más carismática que racional”. (11/7/66: 4)
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO IV Editorial. Domingo 12 de septiembre de 1967, pág. 10. RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA “Con diferencia de muy pocos días, se ha producido una serie de situaciones que han conmovido los ámbitos periodísticos del país y que correlativamente han suscitado estupor y desasosiego en el espíritu público, tradicionalmente afecto a la plena vigencia de las instituciones republicanas y a las garantías individuales consagradas por la Constitución Nacional. La decisión del Poder Ejecutivo nacional, de prohibir la impresión, publicación y distribución del periódico “Prensa Confidencial”, cuyo director recurrió sin éxito a la justicia en procura de amparo, ha sido seguida de otra similar que ha determinado la eliminación de “Azul y Blanco”, periódico de tendencia, acusado de “incurrir en inadmisibles excesos, con los que se pretende minar las bases de la revolución, crear la división en el seno del gobierno y en las fuerzas armadas y difamar a los funcionarios. Estos episodios –como la detención y encarcelamiento oprobioso de dos periodistas en Formosa- han sorprendido súbitamente a la opinión pública y han creado explicable desasosiego en los círculos periodísticos, en razón de que el presidente de la República había proclamado la decisión de su gobierno de respetar celosamente la
libertad de prensa y contemporáneamente exaltado con calor, la misión especial que compete al ‘cuarto poder’, precisamente en la actual coyuntura institucional que atraviesa el país y en momentos en que la cancelación circunstancial de los cuerpos colegiados representativos de la opinión pública (congreso nacional, legislaturas provinciales y consejos (sic) municipales deliberantes), hace más útil que nunca la labor informativa de los medios y más necesarios el juicio crítico y la polémica. Sin retaceos puede afirmarse que esa declarada decisión del presidente de la República, de respetar y escuchar a la prensa, ha sido universalmente reconocida como una notoria virtud de su gobierno, y que no cabía interpretarla como una virtud protocolar abstracta, sino como una inteligente forma de tener a su disposición los medios que le permitieran conocer con lujo de detalles, cuanto pudiera ocurrir todos los días en cualquier lugar del país. No es lo mismo el testimonio de la prensa libre, que el de los subordinados o el de los interesados en mostrar un matiz distinto de los hechos y situaciones. De tal modo, el normal funcionamiento de las fuentes
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
informativas y tribunas de opinión, habrían de proporcionarle la imagen fidedigna del país y el mejor testimonio, por desinteresado, de la conducta de los colaboradores del gobierno y de las tendencias de la opinión pública. Es probable y no hay porqué descartarla, la posibilidad de que los periodistas en el ejercicio de la profesión, llevados por el deseo ardiente de hacer conocer la verdad y de hacer triunfar la justicia, puedan incurrir en exceso dialéctico y hasta lesionar innecesariamente el principio de autoridad y la honra de las personas; pero admitido el supuesto, conviene recordar que el Código Penal prevé las sanciones a aplicar a quienes incurran en los delitos de desacato, calumnia e injuria, razón por la cual la acción de los afectados debe radicarse ante los estrados de la justicia. De otro modo, se abriría la posibilidad de que la suerte de los órganos de prensa y el destino de los periodistas, quedaran a merced de
la aplicación arbitraria de apreciaciones genéricas, abstractas sobre el contenido de las noticias y comentarios publicados por diarios y revistas o divulgados por radiotelefonía y televisión. Por lo demás y por sobre todas las consideraciones posibles, un concepto sustancial determina que la acción de los presuntos afectados debe plantearse ante la justicia, en contra de las personas responsables de las publicaciones impugnadas, pero de ningún modo resolverse con el extremo de prohibir la impresión y distribución de la publicación. En coincidencia con este concepto, un prestigioso matutino ha señalado con oportunidad y acierto que ‘esto significaría volver las cosas al revés: ninguna sanción se aplica al autor de los supuestos delitos, pero se dispone una prohibición que afecta al instrumento con el que se habría cometido, que es como poner en libertad al homicida y ordenar la destrucción del arma empleada’”.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO V Columna de opinión: “El Rumor de la Calle”, sábado 10 de septiembre de 1966, pág. 5 “La Argentina debe promover exportaciones para mejorar su balanza de pagos, pero debe importar inteligencias para mejorar su nivel de vida. Paradójicamente, estamos exportando científicos, imprescindibles en un país que pretende un despegue técnico-económico Se refiere a la crisis universitaria? Me refiero a uno de los aspectos, tal vez más grave, de la crisis en la Universidad. La emigración de científicos a otros países. Pero nuestras universidades no eran deficientes? En los hoteles de Buenos Aires está la mejor respuesta. Emisarios de distintos países latinoamericanos están de parabienes. Tienen la oportunidad de incorporar a sus universidades los mejores científicos de Latinoamérica, sin ningún costo de producción, científicos que el país desprecia con una ceguera increíble. Se han producido ya contrataciones? Se tiene conocimiento de que no solamente profesores aislados, sino equipo de profesores de determinada especialidad, han sido contratados con remuneraciones que oscilan en los ochocientos dólares mensuales. Uno de los casos más notorios es el del
Ingeniero Rolando García, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Ha sido contratado por la Universidad de Masachusets (USA) como profesores permanentes conjuntamente con su esposa con una remuneración de 2.500 dólares mensuales (alrededor de $ 700.000 m/n mensuales) ¿Pero el ingeniero García no era considerado izquierdizante? Ya ve que USA no tiene problemas ideológicos cuando se trata de incorporar un técnico de calidad superior, y pareciera una humorada, sino fuera un hecho profundamente trágico que Estados Unidos se sirva de nuestros técnicos, perseguidos y golpeados dentro de su propio país. Cuáles son las facultades más afectadas por las renuncias de profesores? En Arquitectura el desmantelamiento es casi total. En Ciencias Exactas, el equipo de Química Inorgánica (unos 100 profesores) está totalmente desintegrado y muchos de sus componentes están ya trabajando en Chile. Incluía electroforesis, cinética química, electroquímica. Totalmente desmantelado el grupo de Física Experimental, de decisiva importancia en la construcción de un reactor nuclear. Comprendía equipos de investigación en Radiación Cósmica, Radioastronomía y Física teórica. Casi
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
todo el equipo de matemáticas se trasladó a Venezuela, y también están en el exterior las dos terceras partes de los profesores de Geología. En biología quedaron desmantelados (sic) los equipos de Biología Marina y Genética. Desintegrado el Instituto del Cálculo, que estaba realizando investigaciones para YPF, CONADE, etc. En Filosofía y Letras los impactos más notorios han sido en Sociología (hay avidez en América latina) y Sicología. En fin, la lista es innumerable…. Todo para salvar el principio de autoridad, según el rector Botet Sus declaraciones en un semanario de noticias han sido realmente sorprendentes, si lo que cuenta en la Universidad es el principio de autoridad, el señor Botet quedará con autoridad, pero habrá desaparecido la Universidad. El orden cerrado con el que pretende jerarquizar su misión, es
la del cuartel, no la del laboratorio de ideas. Es que al Ejército no le interesa la Universidad? Los militares saben que la defensa nacional, ya no se define con el coraje civil de sus soldados, sino en el recinto de los laboratorios y de la ciencia. Los tanques mejor blindados, los cazas más maniobrables y veloces, las unidades de mayor autonomía y radio de acción, las bombas más potentes, las comunicaciones y los trasportes (sic) mejor sistematizados, en una palabra la técnica y la ciencia constituyen factores decisivos para que el heroísmo de sus soldados no sea estéril. Al defender el patrimonio científico del país, se pueden invocar claras razones de defensa nacional, dentro de la más moderna y racional concepción estratégica.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO VI Entrevista a Jorge Gadano. 25 de enero de 2005 Cuándo naciste? Yo nací el 23 de enero de 1933. ¿En Roca? No, en Regina. Mi familia es de Roca. Los Gadano son de Roca, somos de Roca. Pero se dio la circunstancia de que a mi viejo le habían ofrecido un cargo de Juez de Paz en Regina y el aceptó. Pero a los pocos años volvimos a Roca. ¿Qué sos de José Gadano? José Enrique Gadano fue el famoso de la familia, porque dirigió el radicalismo de Río negro, y en el 63, cuando fueron las elecciones con la proscripción del peronismo que gano Illia, él pudo ser candidato a gobernador y no lo fue porque nadie creía en el triunfo del radicalismo, por eso tampoco Balbín fue candidato a presidente. Y resulta que como el peronismo resultó proscripto y no se presentó ni como peronismo ni con ningún disfraz, este José Enrique Gadano optó por se candidato a senador. ¿Y qué parentesco tenés con él? Yo soy sobrino de él. Era, porque ya murió. ¿Tu familia es toda radical también? Si, con algunas excepciones, toda. ¿Cuándo comenzaste a militar?
Y yo comencé cuando estaba en el colegio secundario, en el centro de estudiantes, y a la vez en la Juventud Radical en Roca. Yo terminé el secundario en el ’50 y me recibí de abogado en el ‘60. Con intervalos porque me volví… digamos, yo tuve una primera experiencia -en el año ’51, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires- mala. Por el tema del desarraigo. Entonces me volví acá en el año ’52. Cuando me fui a Buenos Aires yo había empezado a trabajar en el Banco Nación, y cuando volví, volví trasladado la sucursal del Banco Nación de Roca, y estuve allí unos meses con ganas ya de volver a Buenos Aires, y entonces mi viejo me dio la oportunidad, porque era radical y se había legislado por decreto un descuento voluntario, de un día de trabajo, el 17 de octubre, a la fundación Eva Perón. Entonces mi viejo me dijo que yo no lo hiciera, que si era voluntario que no lo hiciera, y bueno, cómo tramitar que no me lo hicieran: hice una nota. Hice la nota y me echaron. Pero eso me sirvió para volver a Buenos Aires. Ya en la universidad, y una vez recibido, ¿militaste en alguna agrupación política? No, la militancia fue más en el movimiento estudiantil. En el año ‘57 fui presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y entonces estaba vinculado al frondicismo estudiantil. Era una agrupación reformista, identificada con la reforma del ‘18, que nucleaba a gente frondicista, gente independiente,
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
gente de izquierda, y que fue mayoría en la facultad de derecho y que durante un tiempo relativamente corto, en el movimiento estudiantil de la capital cuando asumí como presidente de la FUBA ¿Durante el onganiato ya estabas en Roca? Cuando comenzó el onganiato yo estaba en Buenos Aires. Yo estuve durante cuatro o cinco años en la Juventud Comunista, y cuando se produce el enfrentamiento entre la Revolución Cubana y los partidos comunistas de América Latina, –la revolución cubana era cuestionada por los partidos comunistas, sobre todo por el de la Argentina, por su “aventurerismo”, por su adhesión al foquismo, su adhesión a la lucha armada, por su política de extender la revolución a todo el continente- nos encargamos de reproducir y difundir los discursos de Fidel, en el año ‘66, precisamente el del 26 de julio de 1966, y como eran cuestionados los cubanos por inmaduros, termina Fidel diciendo “estos maduros, que de tan maduros ya se han podrido”. Nosotros quedamos encantados con eso y entonces lo difundimos. Vos ahí rompés entonces con el comunismo… Claro, y viajé a Cuba; estuve entre la legión de estudiantes y jóvenes, aunque yo no lo era tanto, que adhería a la Revolución Cubana, y que trataba de que se abrieran en el país las posibilidades para una política… no para seguir los lineamientos de Cuba, porque realmente los cubanos quisieron apropiarse de la conducción de cuanto movimiento armado surgió en América Latina, pero sí de seguir esas líneas generales de política de la revolución cubana, hasta que se produce el fracaso del Che en Bolivia.
Entonces, eso provocó discusiones muy intensas, sobre la viabilidad de aplicar en la Argentina una política que ya algunos denominábamos foquista… A esa altura Regis Debray ya había escrito su libro… Si, cuando estuve en Cuba en libro de Debray, La revolución en la revolución, -que lamentablemente quedó entre tantas cosas que se llevó la policía de mi casa- era un texto oficial en Cuba. Y yo era muy crítico de esas posiciones, que eran las de la revolución cubana. Un pasaje del libro decía que los obreros eran menos revolucionarios que los campesinos porque estaban cerca de las ciudades entonces estaban más susceptibles de ser ganados por la burguesía y el capitalismo, porque podían consumir Coca Cola y los campesinos no. Que la fuente, la base de la revolución estaba en el campesinado. ¿Cuándo rompés con el PC? …Y ahí me acerqué –me acerqué digo porque no llegué a participar orgánicamente- a la gente del PCR, te estoy hablando del año 68, y allí tuve una desagradable experiencia, porque en una distribución de volantes a la salida de un frigorífico –yo ya era abogado- cayó la prefectura, nos detuvieron y el único detenido fui yo, y fui a dar a la Comisaría Primera de Avellaneda, donde estaba Etchecolatz de jefe. Entonces la pasé muy mal. ¿Te torturaron? Si. Recuerdo que Etchecolatz me dijo, porque él me interrogaba en su despacho, y como yo no contestaba las preguntas que él me hacía –no las contestaba primero por no delatar, y segundo porque tenía un cagazo tal que se me había hecho un nudo en la garganta y no podía hablar- y me dijo
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
“bueno, usted no contesta, entonces lo vamos a maquinear”. Finalmente me hicieron un juicio por tenencia de armas, porque me encontraron una pistola en un cajón del estudio que yo tenía, y luego, con la ayuda del tío importante del que te hablé, él habló con Balbín y Balbín habló con el juez federal de La Plata que tenía la causa mía, y lo cierto es que salí en libertad y la causa quedó borrada por la amnistía del ’73. Cuando me revisaron el estudio me lo hicieron mierda, y entonces decidimos con mi esposa de entonces, Alicia Gillone, que se había diplomado en Salud Pública, y entones decidimos venir acá, a Neuquén. Entonces yo me instalé como abogado, (Julio) Rajneri era el abogado del sindicato de la fruta, y me dejó eso, él ya estaba con el diario (Río Negro)… ¿Vos ya tenías contacto con él? Si, éramos amigos en Roca. No de la infancia, porque él me lleva cinco años, pero nos conocíamos por la familia y por los hermanos. Él era muy amigo de mi hermano. Entonces empecé como abogado del sindicato de la fruta. Y en el año ‘70 Rajneri me ofreció ser director de la agencia de acá, de Neuquén. Que estaba como director Enrique Oliva, quien había sido rector de la Universidad de Neuquén y renunció con el golpe de Onganía. Y en el año 67, que se abre la corresponsalía en Neuquén, Rajneri lo puso a cargo a Oliva. Después Rajneri lo sacó a Oliva y entre yo al diario. ¿Ya habías trabajado de periodista? No, yo tenía una columna fija, que era esa de Ana Tole, en el ’69, y después estuve en el diario hasta el ’73, principios del ’73. Y ya, convocado por la ola revolucionaria que se había alzado en el país, porque el país estaba revolucionado, entonces nos
volvimos a Buenos Aires. Y en Buenos Aires trabajé en el diario Noticias como jefe de una sección, desde que se abrió hasta que lo cerró Isabel, después de la muerte de Perón. ¿Cómo se produce tu exilio? Pasó lo siguiente -si me felicito por algunas de las cosas que he hecho en mi vida, es por haber tenido la decisión de escapar-: Después de Noticias entré a trabajar a una agencia de noticias italiana que se llama Inter Press Service. Entonces yo adhería a Montoneros, la corriente Montonera tenía mucho arraigo en los gremios de Buenos Aires, pero mucho, y la Izquierda. Yo me acuerdo que la comisión interna de Clarín estaba en manos de la Izquierda, y después en La Razón, La Nación, Codex –que eran unos talleres gráficos muy importantes- los delegados, adherían a Montoneros. Resulta que en el año ‘76, a mediados del ‘76, la represión cayó también sobre el gremio, y alguien, de los chupados, habló. No se quién, pero alguien habló, y fue a buscarme un grupo de tareas de la ESMA. Pero se dio la circunstancia que el grupo, por alguna razón, porque no estaban seguros, querían verificar que yo estaba en esa oficina de Interpress, y fue primero el jefe del grupo, y que después supe que era un jefe de navío que se llamaba Francisco Lucio Rioja, que fue a verme antes de que cayera la patota; fue personalmente. Un día que lloviznaba, me acuerdo. El tipo se presenta con un nombre que ya no me acuerdo, pero me dice que se manifestó sorprendido de verme ahí, y que en realidad estaba buscando a “Poroto” Botana. Poroto Botana era el célebre Poroto Botana, el fundador de Crítica, que tenía algunos contactos y por eso le pagaban un sueldo en Interpress, pero trabajaba en otra oficina de Interpress. En otro lugar, en la calle San Martín. Entonces yo le dije
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
que Poroto Botana no estaba acá, pero ya que estaba ahí le pregunté cómo se enteró que estaba esa oficina allí, ya que muy poca gente conocía esta dirección. “no –me contestó- lo que pasa es que mi mujer conoció a su mujer en la peluquería y usted sabe cómo son las mujeres que se cuentan todo”, y cosas por el estilo. Y tu esposa no iba a la peluquería… No, no iba. Y yo, apenas se fue el tipo, llamé a la otra oficina donde estaba Poroto y le conté lo que había pasado, y me dijo “no, lo que pasa es que ese tipo estuvo acá y habló conmigo, y preguntó por vos, y yo le di la dirección”. Hizo lo que no debía hacer. Y bueno, yo le dije a la tana (Alicia Gillone) “andate”, llamé a Interpress para decirle a la cadete que no volviera, y me puse mi gabán y me fui. Y digo: “¿por qué me felicito?” Porque la tendencia, en un caso como ese, es temerle al afuera y a quedarse, como que afuera te están esperando. Me puse el gabán –fue muy importante el gabán-, entonces bajo, -estaba en un quinto piso- cruzo Diagonal Norte y había un tipo en la puerta, un morocho en la puerta de abajo. Yo lo miro al tipo, el tipo me mira y yo lo doy la vuelta, agarro un taxi en Corrientes y me fui. Después me enteré de los detalles del asunto por Lila Pastoriza. Lila entonces ya estaba chupada en la ESMA, y estaba con Rioja. La ESMA tenía dos áreas: una era Capucha, la más importante, que estuvo al mando de la unidad Chamorro, y después estuvo el Tigre Acosta; y otra que era Capuchita, que era el servicio de informaciones de la Marina. Y el jefe de Capuchita era Rioja. Resulta que a los 20 minutos de que yo me fui cayó la patota, justo llegó la cadete, que no le habían alcanzado a avisar porque estaba en la calle, y se la llevaron y desapareció. Y por ella llegaron a su compañero, un periodista, un tipo bárbaro, el negro Suárez, que
también desapareció, y llegó a esa ratonera el negro Pasquini (Durán), que me iba a ver. El negro Pasquini era el director de Interpress. A él lo agarraron y lo llevaron ahí, pero el negro era un tipo importante, como director general de Interpress, y tenía contactos con el estado mayor del Ejército, con Viola. Entonces salvó el pellejo. ¿Después del taxi por Corrientes, que hiciste? Yo me quedé en Buenos Aires, ya en vida totalmente clandestina, tuvimos que dejar la casa que teníamos, anduvimos por casa de amigos, y finalmente nos instalamos en un departamento en Flores, en la parte menos conocida de Flores. Y estuvimos ahí hasta que la cosa no dio para más. Tuvimos que sacar a los chicos de la escuela, y en diciembre, después de buscar inútilmente la posibilidad de tener asilo en alguna embajada, decidimos irnos. Y ese fue otro acto de inteligencia, si se quiere, porque yo dije “sin nos buscan por izquierda (vayámonos por derecha), porque necesitábamos salir del país pero yo tenía (pedido de captura) y no queríamos salir con nuestra identidad, y no había forma de conseguir documentos truchos, así que yo pensé que si nos buscaban por izquierda, era porque no tenían nuestros datos en los puestos migratorios, y efectivamente no los tenían. Así que como una familia que se iba de turismo, tomamos un vuelo de Aerolíneas hasta Puerto Iguazú, luego pasamos en la lancha a Foz de Iguazú. Estuvimos un año en Brasil y ahí sí –porque mi pasaporte estaba vencido- pude conseguir un pasaporte trucho, pero me lo hicieron mal, con un error en el número. Me lo hicieron en una base Montonera que había ahí. Pero bueno, con ese pasaporte nos fuimos a México. Y yo después a ese pasaporte lo usé para desde México a Estados Unidos, para
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
viajar a Europa, y lo usé para volver al país. Un pasaporte que tenía el número mal, así que realmente el control… Finalmente con ese pasaporte entré de Villazón a La Quiaca, tenía una fecha de salida del país creo que en el ‘77, y tenía sellos de todos lados, y cuando volví, principios del ‘83, pasé por un puesto migratorio en La Quiaca y habló un gendarme –era todo medio como para hacer una película- porque te imaginás viajando desde Villazón arrastrando una tremenda valija, por arriba de un puente de un río seco, autoridad boliviana no había ninguna, era verano, hacía un calor que rajaba las piedras, y yo transpiraba por el calor y por arrastrar la valija, y llego a una piecita donde estaba el gendarme y el tipo no me revisó la valija, y el tipo agarró el pasaporte, el gendarme empieza a mirar, da vuelta el pasaporte por todos lados, mira los sellos, del ‘77 al ‘83, y me dice “a viajado mucho usted, eh?”. ¿Cómo fue tu ingreso a Montoneros? Mirá, yo formé parte de lo que se llamó la proto FAR, es decir la FAR que todavía no había entrado en acción. Y cuando se produce el fracaso, cuando comenzamos a notar con unos compañeros el fracaso del foquismo –porque cuando no se llamaban FAR era un proyecto de un grupo de compañeros para adherir a un frente rural, bien bien cubano, y cuando se produce el fracaso de Che, se inició una discusión dentro de ese grupo y yo la pierdo y me voy, y viene después lo de la actividad del PCR. Y después en el ’73 me encuentro cuando vuelvo a Buenos Aires con un movimiento montonero que era una cosa impresionante, entonces ahí adherí, pero ya en un…, digamos, yo no formé parte orgánicamente de lo que después fue el partido Montonero, como muchos, que adheríamos desde
nuestra actividad. Lo que pasa es que yo tenía cierta influencia dentro de Montoneros porque era muy amigo del Negro Quieto, cuyo destino quisiera saber. Quieto era jefe de la FAR y que pasó a la conducción montonera en el ‘73. ¿Cuál fue la organización que tuvo mayor importancia en la región? Y, Montoneros. Por la JP. Algunos de los muchachos de la JP tenían una adhesión más orgánica, otros no, pero la mayoría adherían a Montoneros. ¿Qué opinabas de la violencia en ese entonces? Yo la recibía como algo natural. Desde el golpe contra Illia, la violencia era para mi era algo natural, producto de las acciones del Ejército, brazo armado de la clase dominante en la Argentina, de la intervención del Ejército en la vida política argentina, que llegaron a su punto culminante con la destitución de Illia. Para nuestra generación era como que “llegamos hasta acá”. También teníamos la experiencia del éxito de la lucha armada en Cuba. No te diría que simpatizábamos con la violencia, pero digamos que la considerábamos como algo natural. Estábamos de acuerdo con lo que decía Perón, que la violencia de arriba genera la violencia de abajo, y la violencia de abajo, genuina de abajo, estalló con el Cordobazo. El Cordobazo, no lo veíamos entonces con tanta claridad, pero después pudimos ver que con lo de Córdoba cambió la historia de la Argentina, y le imprimió un curso revolucionario, y los que nos considerábamos revolucionarios, no supimos entender. Porque todo ese estallido revolucionario, que además era el punto más alto de una situación revolucionaria que se venía desarrollando desde la época de Illia, cuando se produjo por ejemplo la
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ocupación de las fábricas, y todas las fábricas importantes de la Argentina fueron ocupadas por los obreros. Ese era un fenómeno del reconocimiento del derecho de propiedad que dejaba un mensaje. ¿Cómo entendía la sociedad a la violencia? ¿Cómo la aceptaba? ¿La entendía como natural también? No. La violencia tenía simpatía –yo hasta te diría que tenía su fundamento jurídico, ya que la Constitución Nacional tienen una norma que autoriza a portar armas contra un gobierno ilegítimo- entonces entre los estudiantes, lo jóvenes. Yo recuerdo cuando militábamos en Villa Jardín, conocí a changarines y chorritos que simpatizaban con Montoneros. Lo mismo pasaba con la juventud y con los intelectuales. Lo que pasaba con otros sectores me resulta difícil definirlo. La violencia en general yo creo que era recibida con simpatía, también depende de qué tipo de violencia. Te hablo de la violencia social que tenía algún tipo de fin de político. La ejecución de Aramburu fue recibida con simpatía por amplios
sectores de la sociedad. Pero después analizado con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que fue un acto también foquista. ¿Cómo ves hoy el fusilamiento de Aramburu? Como un acto de digamos de superhombre, de foquismo. De “miren lo que somos capaces de hacer”. Eso se expresó en consignas, como “Duro, duro duro, estos son los Montoneros que mataron a Aramburu”. Y eso es foquismo con cierto contenido cristiano, eso de matar gente. Porque los héroes capaces de eliminar al enemigo del pueblo, que fueron héroes por matar a Aramburu, y después fueron mártires, como redentores. Y por eso Roberto Perdía fue capaz de exhibir, también lo dijo Firmenich, que los muertos son un capital, como lo fue Jesús en el cristianismo. Y por eso fue que no les importó que murieran sus héroes. ¿No crees que haya sido positivo? No, en absoluto.
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
ANEXO VII Entrevista a Carlos Torrengo - 13 de enero de 2005 ¿Cuál era tu actividad entre 1966 y 1970? Yo quería ser marino, navegaba a vela y creía que eso era ser marino, navegar, y quería ir a la Escuela Naval, y por el tema de la toma de un colegio (de la cual participé), con ese antecedente no podía ir. Entonces fui directamente a la Universidad, en el año 68, a estudiar la carrera de Historia y de Periodismo; a Humanidades a estudiar Historia y en la Escuela Superior de Periodismo la otra, en La Plata. Allí pegué un brinco grande, porque me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho leer literatura, y a eso estaba dedicado, costeaba mis estudios y mi padre me ayudaba. ¿Hacías algún tipo de militancia? No, yo no milité nunca, porque yo vengo de un antiperonismo muy fuerte, y la militancia que encontré en la Universidad me parecía desgarradoramente demagógica; incendiaria y demagógica. Lo de incendiaria, en todo caso, lo podía explicar, pero lo que no me gustaba era el uso que se le daba. Yo venía de un hogar con formación política… ¿Política de qué tipo? Mi padre era militar y había estado preso por antiperonista, mi madre era radical y militante desde muy chica, hija de anarquistas. Y yo soy profundamente antifascista. Y bueno, lo irruptivo en la Universidad hacia el año
‘68 eran las primeras manifestaciones del peronismo, un peronismo que venía de darle la guiñada a Onganía, ¿no? Recordemos aquello que Perón le dice en Madrid a Tomás Eloy Martínez, “si Onganía y sus muchachos se animan sacan el país adelante”, la noche del golpe o la noche siguiente. Pero el peronismo aparece…, nunca en la Universidad argentina había tenido un perfil o en todo caso nutrientes o planos peronistas activos. Y eso empieza a aparecer en el año ‘66, con algunas organizaciones universitarias que tienen respaldo de los servicios de inteligencia. Surgen como reacción a la izquierda… A la izquierda, sí, que era dominante la izquierda. Y en el año ‘68 ya el peronismo tiene en la Universidad argentina planos activos, importantes, van ganando espacios; van ganando espacios significativamente. El peronismo en el ‘68 ya esta enfrentando a Onganía, podríamos decirlo. Según qué peronismo. Porque el peronismo de la burocracia sindical está dosificando esos enfrentamientos, si era el peronismo de la rama política era más duro, y si era el peronismo de lo que después conocimos como la Juventud Peronista, era el más vehemente, el más firme en la lucha contra Onganía. Pero ya en el año ‘68, cuando yo estoy en la universidad, me dedico sí a la política, me meto con algunas agrupaciones independientes a la FUA, a posteriori, a la política muy
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
universitaria. Pero después me doy cuenta de que eso tiene que ver con los partidos, con vincularse ideológicamente con fuerzas políticas. Yo nunca fui marxista, pero había aprendido. Ya en el año 68 hago estudios sobre marxismo con Silvio Frondizi El marxismo estaba muy instalado en las universidades, ¿no? Si, estaba instalado en sus variantes más… El ‘68 es un año muy difícil para la Izquierda, porque la invasión a Checoslovaquia, por parte del Pacto de Varsovia, rompe, fractura a todas las líneas de los PCs tradicionales. Ahí sale Roger Garaudy, el famoso filósofo francés, diciendo “Dios ha muerto”. Dios era el PC. Tomá en cuenta que ahí la Izquierda es un gran disimulo en la Argentina, porque Fidel Castro, los sectores de la Izquierda que se oponen a la invasión de Checoslovaquia, que en todo caso Checoslovaquia era la posibilidad de un socialismo de rostro mucho más humano que el que había conformado Stalin –que por otro lado no era socialismo-, la Izquierda que reacciona contra la invasión a Checoslovaquia, percibe que Fidel Castro, el gran ícono de la Izquierda en Latinoamérica, está con la invasión a Checoslovaquia, en una forma miserable, sabiendo lo que esa invasión significaba. Y la Izquierda dominante en la Universidad Nacional de La Plata era el trostkismo, la facultad de Humanidades, la de derecho y la de arquitectura eran de las más politizadas. Era dominante el trostkismo. El PC tenía lo permanente en todas las líneas políticas, yo creo que el PC tenía gente en la juventud radical, en lo que va a ser Franja Morada, en lo que va ser la FURP, la Federación Universitaria Revolucionaria Peronista.
Vos ingresaste a la universidad al poco tiempo de ocurrida la “Noche de los bastones largos”, ¿como se vivió el éxodo de profesores e intelectuales? El éxodo afectó fundamentalmente a las carreras más duras, no tanto a las carreras de humanidades y demás, aunque sí las afectó. Nosotros llegamos a tener cátedras muy libres, yo no encontré en la universidad de Onganía restricciones pedagógicas. Yo no encontré. P: ¿Qué tipo de restricciones encontraste? Y, ideológicas, manejos de los programas, liquidación de bibliografía: no, no no no. Nosotros estudiábamos marxismo, estudiábamos a Lefebvre; bueno, desde ya Marx, Engels. Pero yo no encontré en la Universidad de Onganía, en lo que hace a la facultad de Humanidades de La Plata restricciones de contenido pedagógico, censura, intervencionismo. No, yo eso no lo viví. Sí lo viví ya siendo egresado, siendo ayudante, con los hijos de puta de los peronistas. Esos sí. Tanto de la izquierda peronista –de los Montoneros y toda esa manga de vándalos- como de la derecha. La izquierda peronista con una demagogia terminante, metiendo en el centro de estudiantes a la facultad de Humanidades, ahí en Filosofía y Letras, apuntes. Ya en el ‘72 eso se insinuaba, con el manejo del centro de estudiantes que tenía la JP, presión sobre las cátedras, el manejo arbitrario de la bibliografía, la aparición de documentos y bibliografía de autores ignotos que se perdieron en la noche de la historia. Eso sí yo lo noté. Yo vi el barbarismo de los montoneros en la facultad. Eso lo ví. Yo he estado en actos donde entraban y obligaban a los estudiantes, por ejemplo el 23 de julio, donde a mi me pegaron tres cachetadas -un piña y dos cachetadas-
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
y me salvó un chico -mis mejores amigos fueron peronistas. El 23 de julio de 1972 entraron los montos -los montos…, entraron la JP, la JUP- al aula donde estaba yo dando clases -yo era ayudante de Sociología en esa época, me estaba recibiendo de profesor de Historia- para que todo el mundo hiciera un minuto de silencio por la muerte de Eva Perón. Y yo no me… pedí que se retiraran, no se retiraron y me quedé sentado, porque yo no tengo por qué hacer un minuto de silencio por Eva Perón; una figura que además no me resulta nada agradable. Y bueno, uno de la JP me pegó una piña, me caigo de la silla y…, no, me pega una cachetada, me caigo de la silla y otro me pegó una piña. Y me rescató -yo tengo dos amigos muy queribles que los asesinaron los militares, uno fue Astarita, Carlos Astarita, que formó parte del comando que secuestró a Kraisemburg, que muere en el tiroteo cuando lo van a rescatar a Kraisemburg, muy amigo mío, un tipo íntimo amigo… me emociona recordarlo. Yo no compartía sus ideas pero sufrí su muerte porque era un chico…, una persona excelente, llevado a la muerte por estos hijos de puta de Firmenich y Galimberti y toda esta manga de…, llevado, bah, tampoco era un perejil. Y el otro que me rescató, que me levantó, también tan inmenso como Astarita en lo emocional y en lo físico que también lo fusilaron, lo asesinaron en Margarita Belén, muy amigo mío, que se llamaba Tierno, “Pato” Tierno, hijo de un fiscal, de una familia muy grande de La Plata, lo asesinaron en Margarita Belén los militares. Tenía presencia el peronismo… Pero sí, el peronismo tenía mucha fuerza, tenía mucha virulencia, tenía…, no era creativo, venía con el poder. No era creativo para el manejo de cuestiones universitarias, conflictos
universitarios. Era un peronismo de clase media. Era un peronismo de mucha inserción en la vida profesional, por ejemplo, en La Plata, era un peronismo que definía en la universidad las luchas universitarias a favor de sus eventuales posturas vía la presencia, la gravitación. Era un peronismo… el peronismo que emerge después de Onganía, con el tiempo, porque primero viene el guiño de Perón a Onganía, es un peronismo que renueva la fuerza. Renueva la fuerza en el movimiento sindical, aparece la izquierda peronista, en el mundo político. Viene como casi diciendo: ”esta es la última, de aquí al triunfo. Este es el último golpe, de aquí al triunfo”. Una virulencia que se cristalizaría con el fusilamiento de Aramburu por parte de los Montoneros… Si, yo…. (piensa) ese es el tema que yo… El peronismo de la resistencia, de los años ‘59, ‘60, ‘61, un peronismo inorgánico, con una gran incógnita si Perón iba a volver o no, era un peronismo al que Perón le soltaba la rienda y lo contenía, le da rienda a John William Cooke pero después terminan mal, era un peronismo de carácter muy de resistencia venido muy de abajo, la resistencia obrera, lo que yo llamaría de la cultura del frigorífico Lisandro de la Torre. Era un peronismo que tenía mucha fuerza, pero que no tenía organicidad acá, en la conducción. Se empieza a fragmentar la conducción. Por ejemplo, Vandor agarra para su lado proponiendo el peronismo sin perón, que en última instancia lo lleva a la muerte; organiza, mediante una ligazón con los factores de poder permanente organiza poder sindical de estructura fuerte. Vandor intuye que el peronismo se puede radicalizar y quiere cerrar lo suyo en todo caso. El peronismo de los años ‘60, después del golpe de
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
Onganía, un año y medio después cuando empieza a ponerse en contra de Onganía, es un peronismo que ya se siente que la historia lo lleva al poder nuevamente. Es muy activo, gana la universidad, se instala en gremios o planos del mundo sindical que le habían sido ajenos -los docentes, los bancarios, gremios típicamente de clase media- se desgrana por sobre toda la juventud como la gran expectativa. Al habérsele negado el espacio al peronismo durante dieciocho años –para esa época quince años- al habérsele negado legitimidad a ese peronismo, muchos hijos de gorilas hacen su referencia al peronismo. ¿Por qué? Porque les han explicado mal la historia, porque en todo caso después de todo lo que vino después del 55 ha fracasado… Tiene que ver también la influencia de la izquierda en el peronismo… La izquierda en el peronismo se instala como una expresión de que el peronismo no puede volver a ser nada más que un partido bonapartista, o reformista o como vos le quieras llamar, aunque son cosas distintas. Que acá estamos a que la ola en el mundo es a la fractura del sistema, a lesionar el sistema, a generar procesos históricos que cuestionen el statu quo de los poderes tradicionalmente instalados. Alrededor de esa cuestión nace el peronismo de izquierda. Y en la universidad se nota mucho eso, se nota. En la universidad el caso del peronismo tenía gente inteligente, muy inteligente, profundamente reflexiva desde lo individual, pero cuando operaba en conjunto eran realmente… tenían comportamientos nazi fascistas. La izquierda peronista tenía comportamientos nazi fascistas. No desde lo ideológico, sino de la cultura de la expresión, del ejercicio del poder. No desde lo ideológico, vuelvo a
reiterar, sino desde lo terminante de (su práctica). Donde estaban ellos se acababa todo el debate. Y además tenían una cosa repugnante, demagógica, miserable, hija de puta, hija de puta…: pueblo y antipueblo. La menor disidencia: antipueblo. Una figura que me resultó siempre antipática fue la del cura Mujica, un demagogo. Hacia fuera, cuando hacía política, un demagogo. Con la gente humilde, un ser hermosísimo. Yo recuerdo en el aula magna de la facultad de humanidades, 1972 -yo no soy creyente, soy agnóstico-, y él dijo una serie de barbaridades demagógicas, y al pararme para hacer una pregunta me hicieron callar. Me hicieron callar pero olímpicamente. Yo nunca me voy a olvidar de eso. En toda posibilidad de avanzar desde el espíritu crítico al pensamiento dominante de la izquierda peronista, corrías dos riesgos, o eras agente de la CIA, o eras antipueblo, con lo cual también podías ser agente e la CIA. Esa imposibilidad de estos chicos, en la universidad, en la casa de la reflexión, en la casa del debate, la imposibilidad de esta gente de admitir el pensamiento crítico. Yo hoy los veo que algunos son ministros de la Nación, jueces, y me acuerdo de lo que eran a los 24 años… eran unos energúmenos. ¿Qué pensabas vos particularmente, y que pensaban tus compañeros de la violencia? La violencia era un elemento… Yo no era antiviolencia. Yo estaba convencido de que la violencia era el único vehículo para modificar la situación. Que el sistema no iba a negociar. A mi lo que me perturbaba sí de la violencia cuando era vía de la demagogia. En esa época es cuando se empieza a analizar toda la violencia que había recorrido la historia argentina, a favor de los intereses minoritarios: cuánto de cruel y cuánto de duro había sido el
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
sistema en la historia argentina, y la conclusión es que de esto se sale con más violencia. Lo que sucede es que no se analiza la conducción de esa violencia. Cuando vos me decís lo de Montoneros, el asesinato de Aramburu, yo creo que fue un arreglo entre los Montoneros y los servicios de inteligencia. Yo adhiero a esa teoría. A mi me van a contar que los Montoneros fueron reivindicando… ¿quién lo cuenta a eso? Lo dice Firmenich, lo dice Montoneros. Con vergüenza lo dicen. Lo que pasa es que la conducción que les agenció Perón no podía creerle, yo no podía creerle. Yo no le podía creer al PC, a tipos que venían del PC estalinista. ¡Qué les voy a creer si venían avalando la dictadura de Stalin! A quien le voy a creer, ¿a Sartre, que en un acto de demagogia impecable e hijo de puta va a visitar la Unión Soviética en 1954, 1956, 1957, y dice que se vive con libertad en un artículo que escribe para el diario Liberación? ¿Que “no hay nada más bello en la Unión Soviética que la libertad con la que vive el pueblo” y que “en muy pocos años en adelante el pueblo soviético va a ser de tal naturaleza que va a superar al pueblo francés”? ¿A ese demagogo? ¿Incapaz de hacer una crítica? Sartre se leía mucho en esa época… Pero la pucha… tenía cosas bellísimas. Tenía elementos bellísimos escritos, en su lucha contra la tortura… ¿luchaba contra la tortura en Argelia pero dos años antes avalaba a Stalin? Yo hablo de cosas que puedo probar, ¿eh? Los cinco artículos del diario Liberación que los arrastró como… sin la dignidad que tuvo por lo menos Heidegger, que él dijo “yo no voy a hablar más de mi pasado nazi”, después Sartre fue la voltereta. Tenía cosas bellísimas, Los cuadernos de situación que escribió Sartre, muy leídos en ese momento, editado por Lozada que lo tengo como
un tesoro guardado en mi biblioteca, donde él denuncia la tortura, en 1959, 1960. Bellísimo. Sartre en Qué es la literatura, hoy para mí un libro muy restrictivo, pero Qué es la literatura nos formó a nosotros. Nosotros concebíamos la literatura solamente como expresión de militancia, y le negábamos valor a la literatura como juego lúdico, a la literatura como canalización de pasiones, como derivación del espíritu creativo. Y así leíamos a unos imbéciles que se han perdido en la historia y que nunca más escribieron un libro. Sartre fue una figura muy importante, pero para mi tenía perfiles muy demagógicos. Yo no podía entender lo del apoyo a Stalin. ¿Qué querés que te diga? Pero volviendo al tema de la violencia, ¿vos me decís que de alguna manera se la avalaba en esa época? Si, si. Porque además yo venía de familia antiperonista pero decía que el peronismo tenía derecho a estar. Los muertos en este país, entre las guerras civiles que han tenido entre ellos, porque son tan bestiales que se han vivido matando, y cómo los han perseguido el sistema, los muertos eran peronistas, el grueso de los muertos eran peronistas. El peronismo tiene sentido histórico, es una expresión de la sociedad. Y estaba clausurada la mitad de la sociedad, perseguida, con menor o mayor grado, en fin. Pero era una parte de la sociedad políticamente inexistente para el sistema. Acá se habían cometido barbaridades contra el peronismo, y entonces la visión de que la violencia era la único… y sí. Y si. La violencia parecía ser lo único. No como una expresión profundamente creativa. Yo creo que fue muy reactiva. Muy reactiva. Este es un tema…. ¿Sabés lo que yo empecé a ver en esos años? El amor por la muerte. No había nada
Pablo Scatizza – UNCo – FAHU – Dto. Historia – Tesis de Licenciatura - 2005
más digno que la muerte de uno en la causa. Era un pensamiento cuasi heroico fascista. La muerte era la novia. Se usaba esa bellísima cosa, un libro que estaba muy en boga, que lo repartía el PC pero lo tomaban distintas líneas de militancia, era el libro de Julio Fusic, Reportaje al pie del patíbulo, un poeta checoslovaco que es héroe nacional en Checoslovaquia, que lo agarran los nazis. Hombre del PC, una figura bellísima que tiene el PC, casi romántica… ese libro es un canto a la vida. Pero lo habían transformado en un canto a la muerte. Y dice en una parte al final antes de ser fusilado: “He vivido por la alegría. Por la alegría fui al combate y por la alegría muero. Que la tristeza nunca sea unida a mi nombre”. Era bellísimo. Había dos cosas bellas
de esa época. Esa y un poema de un poeta guatemalteco, que en una de sus estrofas dice “es hermoso ver el futuro con los ojos de los que no han nacido todavía”. Era una apuesta a la vida, y se transformó todo eso en una idea de muerte, la muerte heroica, la novia. Esa pulsión de muerte de la que habla el psicoanálisis… Mirá esa es una de las cosas que a mi todavía me pone la carne de gallina y me emociono mucho: esa es una de las cosas más nítidas que yo vi venir: la pulsión de la muerte. Que la vida viene sin solución de continuidad. Se instalaba en la derecha y se instalaba en la izquierda, se instalaba en la Universidad y se instalaba en el mundo ideológico la pulsión por la muerte. La tenemos todo, pero allá se hacía carne.


































































































































































![Archway [1966] - Internet Archive](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632711976d480576770d17bd/archway-1966-internet-archive.jpg)