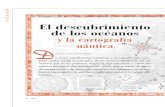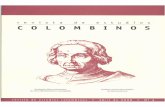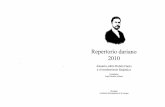“La reciente historia política de la Argentina del ochenta al centenario”, Anuario IEHS, 13, 1998.
Una historia de la cartografía argentina
Transcript of Una historia de la cartografía argentina
Autoridades
Gobierno de la Nación Argentina
Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner
Ministra de Defensa Dra. Nilda Garré
Instituto Geográfico Nacional
Directora Lic. Liliana Weisert
SubDirector Ing. Geograf. Julio César Benedetti
Autores varios IGM 130 años IGN. - 1a ed. - Buenos Aires : Instituto Geografico Nacional, 2009.
v. 1, 144 p. + DVD ; 27x20 cm.
ISBN 978-987-25448-2-9
1. Historia de las Instituciones.
CDD 366.098 2
Fecha de catalogación: 20/10/2009
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
Hecho el depósito que establece la Ley 11.723
ISBN: 978-987-25448-2-9
Esta publicación se ajusta a la Cartografía o!cial establecida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Instituto Geográ!co Nacional, Ley Nº 22.963 - Expediente en trámite número: simulado
No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su almacenamiento en sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros medios sin el permiso previo de los editores.
Créditos de esta publicación
Dirección editorial: Lic. Liliana Weisert e Ing. Geogr. Julio César Benedetti INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Dra. en Cs. Geolog. Paulina E. Nabel y Arq. PUR David Kullock GIGA-MACN-CONICET
Textos e investigación: Dr. Miguel de Asúa CONICET Investigador Principal de CONICET - Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - Profesor titular de Historia de la ciencia en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA), Universidad Nacional de San Martín.
Dra. Carla Mariana Lois CONICET Investigadora del CONICET, Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Profesora Adjunta Regular de Cartografía en la Universidad Nacional de La Plata.
Lic. Malena Mazzitelli Mastricchio Licenciada en Geografía, Universidad de Buenos Aires, SEGEMAR.
Cnel. Horacio Esteban Ávila (R) Director del IGM, entre los años 1995 y 1999.
Edición General: Hernán Bisman GIGA-MACN-CONICET
Dirección de Arte: Jorge Alba Posse GIGA-MACN-CONICET
Diseño gráfico: Maximiliano Cosatti GIGA-MACN-CONICET
Fotografía: Juan Erlich GIGA-MACN-CONICET
Dirección de Imagen y Sonido: Ernesto Kullock GIGA-MACN-CONICET
Editado por:
Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Av. Cabildo 381 C1426AAD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 5411 - 4576 5576 www.ign.gob.ar
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” Centro de Investigaciones Geoambientales (GIGA-MACN-CONICET) Ángel Gallardo 470, 4º piso (C1405DJR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: 5411 - 4981 9317 (int: 147) http://giga.macn.gov.ar
Trabajos del personal del Instituto en campaña. Mojón colocado para marcar el punto astronómico “Ostwald”.
Provincia del Chaco, 1924. Fuente: Álbum de Fotografías del IGN, Biblioteca Tesoro, IGN.
Trabajos del personal del Instituto en campaña. Comisión Nacional de Límites, 2008-2009.
Hielos Continentales, Provincia de Santa Cruz. Fuente: Sergio Cimbaro.
IndiceIndice
Políticas, proyectos y productos del IGM pág xx
La legislación cartográfica pág xx
La formación profesional pág xx
Mensajede la Ministra de Defensa, pág 22
Presentaciónde la Directora del IGN, pág. 26
La Medida de la Patria de los Directores EditorialesI, pág 30
Introducción
pág 36
UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINAEl InstitutoGeográfico
pág 36
Avances tecnológicos recientes
Un Nuevo Desafío
pág 76
pág 98
ANEXO I
Los Directorespág 98
ANEXO II
La participación del Instituto en el campo científico pág 98
Bibliografía y Fuentes pág 98
13
Hace 130 años se creó la Oficina Topográfica del Ejército, antecesora del Instituto Geográfico Nacional. Desde entonces al presente, el Ins-tituto ha desplegado su actividad por todos los rincones del país, ya que debe representar desde la Puna a los glaciares e incluso al sector Antártico Argentino, estudiando además regiones tan dispares como la selva paranaense o la cordillera de los Andes. Todas y cada una de las partes de nuestro territorio son objeto de la actividad de sus cartógrafos y de las marcas geodésicas de sus redes fundamentales.
La participación en las campañas de demarcación de límites inter-nacionales constituye otro invalorable aporte a la conformación de nuestra fisonomía territorial y ha tenido especial trascendencia en aquellos casos en que hubo conflictos por su traza. En varias ocasio-nes el organismo ha participado en su resolución mediante el ase-soramiento o el aporte de material cartográfico a las dependencias
Dra. Nilda GarréMinistra de Defensa
Gobierno de la Nación Argentina
Mensaje
15
institucional. Este perfil tiene que responder a los objetivos generales tendientes a lograr la cooperación con la región sudamericana y la in-tegración de las áreas científicas y técnicas de la Defensa Nacional.
Los servicios que se brindan tienen posibilidades de uso dual, ya que pueden contribuir a desarrollar proyectos cartográficos o catastrales y sistemas de información geográfica capaces de servir como base para el desarrollo de grandes obras de infraestructura que redunden en una mejor calidad de vida de la población o en el mejor aprovecha-miento de los recursos de la Nación, y que también puedan utilizarse para la defensa del territorio y sus riquezas naturales.
La cartografía, las redes geodésicas y otros servicios o productos son permanentemente demandados por instituciones, profesionales, do-centes, alumnos y todo aquel que necesita desarrollar algún trabajo o estudio de nuestro extenso territorio. Hoy, los destinatarios de esos productos tienen un mayor acceso a información y tecnologías geo-gráficas, circunstancia que los convierte en usuarios progresivamente más exigentes, lo cual requiere estar a la altura de esas exigencias.
Paralelamente, no debe soslayarse la interrelación con otros organis-mos de la Administración Pública con intereses comunes a la hora de georeferenciar las actividades que desarrollan. Sería tedioso men-cionarlas, ya que en el presente casi no hay actividad estatal que no tenga necesidad de georeferenciación.
A través de su historia, la institución ha sabido ganarse un merecido prestigio que le ha permitido ser catalogado como organismo carto-gráfico modelo, por la calidad de sus servicios y productos, así como por la idoneidad de su personal.
El mayor desafío de esta nueva etapa será mantener e incrementar ese lugar de calidad, adoptando las nuevas tecnologías que surgen permanentemente, e incrementando y profundizando la preparación de sus recursos humanos, tal que permita dar respuesta a las deman-das crecientes de la sociedad y del Estado
estatales pertinentes. Tal fue el caso de su reciente experiencia en la delimitación de los hielos continentales.
En sus inicios, el Instituto fue funcional al proceso de expansión y ocupación del territorio impulsado por la generación del 80, que se concretó con las campañas militares a la Patagonia durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca. Este marco histórico determinó su origen, ubicación y funcionamiento en el ámbito del Ejército.
Hoy, las necesidades del país demandan servicios y tareas que lo ubican en un espacio diferente. Hace más de medio siglo, el viejo Ministerio de Guerra fue reemplazado por el Ministerio de Defensa, más acorde con la posición defensiva que la Nación adoptó ante la comunidad internacional y con el principio de conducción civil de la defensa.
Consecuente con esa política, en 1996 el Instituto Geográfico Militar se transfirió a la órbita del Ministerio, para incluirlo en una concep-ción integral de la defensa.
El rol de las Fuerzas Armadas y el de los organismos de Defensa han variado en estos últimos años. En 1879, estábamos ante una Nación que necesitaba de un servicio topográfico como soporte para plani-ficar las campañas militares de ocupación de su territorio. Hoy tran-sitamos una etapa distinta en la que las autoridades civiles asumen las actividades desarrolladas hasta ahora en la órbita militar para articularlas con las producidas en otras áreas del Estado y, desde esa integración, dar mejores respuestas al país y a sus habitantes. La actividad conjunta con otros sectores de la Administración, con la comunidad científica y con la sociedad civil, es uno de los desafíos que se presentan y, no tengamos dudas, ese trabajo articulado será en sus resultados, mucho más significativo que la suma de las tareas de las dependencias que se integran.
En este marco de cambios profundos, no es casual que la elección de la nueva conducción haya recaído en un funcionario civil y, además, en una mujer. Ambas circunstancias acompañan muy adecuadamente la transformación iniciada, la que debe hacerse cargo del desafío que implica el desarrollo de una Infraestructura Nacional de Datos Espa-ciales, la utilización racional y democrática de la tecnología de los sistemas de posicionamiento satelitario, el desarrollo de un sistema científico tecnológico para la defensa y, por supuesto, el aporte al ejercicio de la soberanía nacional a través de la representación del territorio y los recursos naturales del país por diferentes medios, tal como lo establece la Ley de la Carta Nº 22.963.
El espíritu de la transformación que se busca fue señalado en los fundamentos del Decreto Nº 554 del 14 de mayo de 2009, que no solo reemplazó la denominación de Instituto Geográfico Militar por la de Instituto Geográfico Nacional, sino que delimitó su nuevo perfil
Mensaje de la Dra. Nilda Garré
17
Cuando se pretende hacer un estudio sobre el Estado, se establece como punto de partida sus elementos constitutivos. Estos elementos, en principio, se dividen en tres: el poder como elemento jurídico-políti-co; la población como elemento humano y el territorio como elemento físico o geográfico, donde el Estado debe entenderse como el compo-nente político de una sociedad territorialmente delimitada.
Más aún, el territorio es la causa material y condición de existencia del Estado. Es un factor esencial de la unidad política en el tiempo y en el espacio, pues representa la situación permanente de una colectividad en un determinado territorio, lo que permite hablar de Estado.
Paralelamente, en lo que a las ciencias sociales se refiere, se ha consi-derado a la Historia y a la Geografía como las madres de las ciencias, a la vez que hermanas entre sí. Tan es así que, si bien no es posible asignar al territorio una determinación excluyente sobre los procesos históricos, no escapa a la comprensión de estos procesos la fuerte relación que se establece entre las capacidades productivas y organi-zativas de una sociedad y las condiciones geográficas en las que se ha gestado. Tanta vinculación tienen esas disciplinas, que incluso existe una institución como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, de la cual la República Argentina es miembro, que las desarrolla en forma conjunta. Este concepto entre la concepción como ciencia y la relación con el Estado es precisamente lo que me parece importante destacar en esta oportunidad, y si bien los avances tecnológicos de las últimas décadas han generado una creciente liberación de la humani-dad respecto del medio, no deja de ser menos cierto que, en buena medida, las crisis actuales vuelven sobre la necesidad de reconstruir las condiciones ambientales en las que se desenvuelve el accionar de las sociedades contemporáneas.
Lic. Liliana WeisertDirectora del Instituto Geográfico Nacional
Presentación Como ciencia, la historia permite el conocimiento y la conformación de la memoria del ser humano, como parte de un complejo proceso social. Promueve la generación de identidades colectivas con la creación y mantenimiento de tradiciones, lenguajes y costumbres que luego darán vida a una nación o a una multiplicidad de naciones. La perspectiva his-tórica es la que permite comprender la dimensión de lo que se dio en llamar conflictos y armonías de las sociedades, lo cual, puesto en nues-tra lógica contemporánea, supone dimensionar el protagonismo de los diferentes actores del conflicto social. En una palabra, las naciones se manifiestan como construcción colectiva de la capacidad de contención de la diversidad y el conflicto. Son estas naciones las que, asentadas sobre un territorio, conforman un Estado que ejerce su capacidad de dominación en un proceso de transformación y continuidad.
El territorio, en tanto elemento constitutivo del Estado es, al mismo tiempo, una manifestación de su soberanía y un ámbito donde se plas-man las acciones de gobierno. Juan Bautista Alberdi en su obra “Ba-ses y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina” puso de manifiesto que un territorio escasamente poblado equivalía a un desierto, al punto que llegó a escribir que “gobernar es poblar”. En esta concepción de Nación, tal como Alberdi la entendía, había una relación determinante entre población y territorio. Pero para poder asentar cualquier población, es requisito el conocimiento del te-rreno, del territorio, para poder planificar la infraestructura de servicios que lo abastecerá y el mejor aprovechamiento de sus recursos.
En este punto radica también una de las nuevas concepciones de la Geografía como ciencia. Ya no se limita a una mera descripción de un territorio, como pudo suceder en las antiguas campañas de Roma o Grecia, hoy es necesario el conocimiento y entendimiento de ese mis-mo territorio, advertir sus beneficios en relación con otros espacios, su importancia para el ambiente y la biodiversidad, y finalmente, en tanto espacio de actividad del ser humano, su mejor aprovechamiento para la mejor calidad de vida de la población.
No cabe duda que una sabia lectura del territorio permitirá encontrar las huellas de aquellas continuidades y transformaciones: los antiguos caminos de los pueblos originarios, las rutas de la independencia, la to-ponimia yuxtapuesta, los pueblos empequeñecidos junto a vías férreas abandonadas, los nuevos ejes dinámicos de la sociedad de servicios, las fábricas reabiertas por la perseverancia de los trabajadores, entre otros, son registros de las transformaciones continuas en el debate sobre el rumbo histórico de una sociedad.
Hace más de un siglo, el jefe Seathl de la tribu Suwamish le escribió una carta al presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Pier-ce, en la que expresaba “¿Cómo se puede comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea es extraña para nosotros. Hasta ahora noso-tros no somos dueños de la frescura del aire o del resplandor del agua. ¿Cómo nos lo pueden ustedes comprar? Nosotros decidiremos en nues-
19
tro tiempo. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi gente. Cada espina de pino brillante, cada orilla arenosa, cada bruma en el obscuro bosque, cada claro y zumbador insecto es sagrado en la memoria y experiencia de mi gente”. Esta ideología era también sostenida por buena parte de los restantes pueblos originarios de la América toda. Un respeto por el suelo, por la madre tierra, por la Pacha Mama. Respeto que la industrialización, en muchos casos, ignoró o contradijo.
No en vano la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó el artículo 42 relacionado con los Recursos Naturales. El grado de explo-tación del ambiente ha generado una creciente preocupación por refor-mular la relación con el planeta, no sólo de usarlo, sino cohabitarlo en forma pacífica, entendiendo por pacífica no sólo la relación de los seres humanos entre sí, sino con el resto de los seres vivos del planeta y del mismo suelo. Sin embargo, esta afirmación requiere de una mirada crítica que permita defender el desarrollo autónomo de las sociedades periféricas, sin caer en una visión ingenua que suponga que la res-ponsabilidad sobre el ambiente signifique la ausencia de intervención productiva y transformadora.
Esta visión del ser humano integrado productivamente a la vida del planeta, hace que se planteen nuevos objetivos y desafíos vinculados con el mayor entendimiento del territorio, su mejor traza para su mejor uso y, también, el uso eficiente y democrático de las nuevas técnicas y tecnologías.
Entre las responsabilidades primarias del IGN se incluye dar cuenta de manera actualizada de las transformaciones históricas del espacio nacional. Esto supone un conjunto de obligaciones que deben ser ex-presadas en objetivos estratégicos.
A fin de lograr dichos objetivos, uno de los primeros pasos deberá ser, necesariamente, una integración funcional con los restantes organis-mos de la Defensa Nacional y, en particular, con aquellos que tengan injerencia o vinculación con la cartografía.
El segundo paso deberá ser entonces la integración con el resto de la comunidad científica y técnica, especialmente la estatal, y, con un es-pecial énfasis, con los sistemas de investigación y desarrollo.
Esta integración deberá tener por miras no sólo el volver a cumplir los requisitos impuestos por la Ley de la Carta, o incluso sobrepasarlos, para llevar esos mínimos previstos a un sistema de actualización cons-tante, adecuado y con un importante nivel de celeridad, liderado por un objetivo de mediano plazo, como es el de poder establecer un sistema de Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE) que propicie la interoperabilidad de dichos datos, necesaria para el análisis territorial tanto en el ámbito de la sociedad como en el del Estado.
A través de la INDE, se podrá obtener información georeferenciada y relacionada, junto a un estudio completo de la geografía, con conside-raciones sociales, económicas y culturales que sirvan de base para la
Presentación de la Lic. Liliana Weisert
planificación de políticas de población, de obra pública e infraestructu-ra, de manejo de catástrofes, por mencionar sólo algunos ejemplos.
Pero a ese desafío de integración institucional se le suma otro de inte-gración social: la posibilidad de poner al Instituto Geográfico Nacional como referente de la ciudadanía toda, que pueda formar parte de la vida cotidiana; obviamente, sin descuidar el liderazgo indiscutido y la respon-sabilidad primaria que tiene el Instituto en materia de geodesia.
Esa es entonces la visión que tengo y la misión que espero se desa-rrolle durante los próximos 130 años, junto con los nuevos desafíos que vayan surgiendo. Es un cometido importante que requerirá un alto nivel de profesionalismo y dedicación, pero que redundará también en muchas satisfacciones.
Durante los 130 años de vida, el Instituto Geográfico ha tenido vaive-nes; a veces ha estado a la vanguardia regional por la calidad técnica y la labor desarrollada; en otros momentos ha visto frenado su impulso o su condición de institución líder. Reflejo éste de los propios vaivenes que ha tenido el Estado en su responsabilidad de construir una socie-dad más integrada y más justa.
Será entonces cuestión de recuperar la identidad institucional, de tener siempre presente su historia, para que en los momentos difíciles, actua-les o venideros, el Instituto Geográfico pueda seguir actuando como un instrumento que permita cumplir ese sueño de país integrado y justo, que día a día se va transformando en una irrefutable realidad
Un momento de la reunión en que la Directora y el Sub Director del Instituto, Lic. Liliana Weisert e Ing. Geogr. Julio C. Benedetti, presentaron el proyecto del libro “130 años del IGN” a personali-dades relevantes en la vida de la institu-ción, junto con los directores editoriales de la publicación.
Trabajos del personal del Instituto en campaña. Cruce del camión de campaña por el Río Bermejo. Presidencia Roca, Provincia del Chaco, 1924. Fuente: Álbum de Fotografías del IGN, Biblioteca Tesoro, IGN.
23
Trabajos del personal del Instituto en campaña. Comisión Nacional de Límites, 2008-2009. Hielos Continentales, Provincia de Santa Cruz. Fuente: Juan Carlos Simao de Pina.
25
El Instituto Geográfico Militar cumple 130 años; excelente oportunidad para echar una mirada hacia atrás y rememorar los hitos más impor-tantes del camino recorrido, pero también para mirar hacia el futuro e imaginar la trayectoria a recorrer en las próximas etapas.
Más necesaria aún es esa doble mirada, ya que durante este mismo año, el IGM ha pasado a ser el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, cambio significativo pero no sorprendente, dado que toda la trayec-toria del Instituto ha estado al servicio de los tiempos y enmarcado por las necesidades el país.
Menos debe sorprendernos este cambio, ya que la misma funciona-lidad del organismo ha hecho que sus denominaciones, e incluso su misma fecha de nacimiento, se presente como un galimatías que requiere diversas aclaraciones.
En este sentido, cabe señalar, que los 130 años del IGM se calculan tradicionalmente desde la conformación de la Oficina Topográfica Mi-litar en 1879, si bien la Mesa de Ingenieros creada por el Presidente Bartolomé Mitre en 1865 ya había desarrollado tareas cartográficas catorce años antes.
Por otra parte, la denominación “Instituto Geográfico Militar” no nace en 1879. Recién surge en 1904 como mención de la 3ra. División Téc-nica del Estado Mayor del Ejército, momento desde el cual se produce la creciente especialización técnica y profesional que resulta en la institución ampliamente reconocida y legitimada por su trayectoria, tanto al interior del país como fronteras afuera del mismo.
A lo largo de sus primeros 130 años, se produjeron significativos cambios políticos y sociales, que requirieron de la elaboración de cartografía con diferentes niveles de detalle. Estos requerimientos fueron encarados de acuerdo a las reglas del arte y a las prácticas vigentes en el mundo. El progreso en el desarrollo cartográfico estuvo
ligado fundamentalmente a la adquisición de las tecnologías que se iban incorporando de los centros de investigación internacionales. Es así que los momentos más productivos de la institución estuvieron vinculados a la apertura de la misma hacia dichos centros y a la ela-boración de proyectos conjuntos de cooperación.
Por ello es que, superadas las épocas en las cuales el reconocimiento y la representación del territorio estaban indisolublemente ligados a la función militar, sin descuidar la concepción estratégica de defensa de la soberanía, debemos reconocer que ésta descansa cada día más en el desarrollo equilibrado de sus potencialidades, y que en dicha dirección es necesario dirigir el accionar de la institución cartográfica de excelencia.
Es por ello que, en el marco de la aparente complejidad de denomi-naciones que antes señaláramos, y que no es más que el resultado de la adaptación de la institución a las demandas del país, el IGM cierra sus primeros 130 años de vida con una nueva transformación, con una nueva adaptación a los tiempos.
Hoy, las actividades cartográficas del Instituto están más vinculadas a una amplia diversidad de instituciones de la sociedad civil y, simul-táneamente, esa misma sociedad civil es la principal protagonista de las demandas que al Instituto se formulan.
La comprensión de la complejidad de los problemas a resolver y la creciente especialización de las tecnologías de análisis en las diferen-tes áreas del conocimiento, ha generado en el mundo la modalidad de trabajos multidisciplinarios y la cooperación entre laboratorios e instituciones de investigación, lo que permite lograr resultados más adecuados a los retos que el desarrollo requiere.
En consonancia con esta tendencia mundial, en el IGN se potencia la apertura hacia ámbitos civiles para responder a las necesidades y requerimientos actuales de la sociedad, en cuanto a la participación en la resolución de diversas problemáticas ambientales y territoriales que nos plantea la actualidad, así como el futuro al cual se aspira.
En este sentido, el cambio de nomenclatura sigue el derrotero que, con igual sentido, han recorrido numerosos países, a los cuales, por otra parte, nos unen lazos de cooperación.
En por todo ello que esta conmemoración tiene un doble significado. Festejamos los 130 años del Instituto Geográfico Militar y celebramos el nacimiento del Instituto Geográfico Nacional. En síntesis, celebra-mos un momento de inflexión en la historia de la Institución que se propone ampliar y potenciar sus objetivos, su quehacer y sus rea-lizaciones, para mantener un liderazgo en el conocimiento y en las representaciones del territorio nacional, a efectos de estar a la altura de las necesidades de la sociedad y del desarrollo tecnológico del siglo XXI.
IntroducciónDra. Paulina E. Nabel
Arq. PUR David Kullock
27
Para sumarnos a estas celebraciones es que hemos tenido la res-ponsabilidad y el orgullo de preparar la presente obra que consta de dos libros, y que pretende ser un hito de la doble celebración que estamos festejando.
El primero de ellos, luego de las presentaciones institucionales, con-tiene tres módulos elaborados por diferentes autores.
En el primer módulo, el historiador de la ciencia Miguel de Asúa, bajo la sugerente denominación de “La Medida de la Patria”, nos enmarca los orígenes y la trayectoria del IGM en el contexto histórico, científico y tecnológico de sus tiempos. A partir de la secuencia Geodesia – To-pografía – Cartografía, nos relata en forma sintética el desarrollo del Instituto, recreando la épica en que éste se desenvolvió, señalando sus momentos más significativos y los protagonistas más destacados de su devenir.
El segundo módulo, elaborado por las geógrafas Carla Lois y Malena Mazzitelli Mastricchio, bajo el título “El IGM: Historia de la Cartogra-fía Argentina”, nos brinda un relato pormenorizado que consta de 4 capítulos.
El primer capítulo, “Los antecedentes del Instituto”, recorre los mo-mentos iniciales de la trayectoria del IGM, desde la primigenia Mesa de Ingenieros de 1865, hasta el año 1918, momento en que la 3ª División –el Instituto Geográfico Militar– se independizó del Estado Mayor General del Ejército y pasó a conformar una de las Grandes Reparticiones del Ministerio de Guerra; detalla instituciones, prota-gonistas, equipos técnicos y los restantes rasgos significativos de ese medio siglo de constitución del IGM. Asimismo, pone de relieve la importancia que tuvieron los proyectos científicos de cooperación internacional como contexto de este proceso.
Su segundo capítulo, “Políticas, proyectos y productos del IGM”, re-corre las últimas 9 décadas del Instituto; en especial, el proyecto cartográfico que fue pergeñando y la cobertura territorial que fue de-sarrollando, hasta su reciente transformación en Instituto Geográfico Nacional, como respuesta a las nuevas políticas de gestión vigentes actualmente.
Este segundo módulo se cierra con dos relatos paralelos, referidos a sendas temáticas constitutivas de la trayectoria del Instituto: el desa-rrollo de la legislación catográfica y la evolución de la formación pro-fesional; ambas dos, soportes indispensables de dicha trayectoria.
El tercer módulo, elaborado por el Cnl. Horacio E. Ávila, bajo la de-nominación “Los avances tecnológicos recientes” nos relata porme-norizadamente los cambios sustantivos que el desarrollo de la micro-electrónica, la informática y las telecomunicaciones de esta últimas décadas, tuvieron sobre el conocimiento y la producción cartográfica del mundo, en general, y del IGM, en particular.
Cierra el primer libro un texto titulado “La creación del IGN: un nuevo desafío” que enfatiza el significado estructural de la actual coyuntu-ra histórica del Instituto. A continuación del mismo se presentan 2 Anexos.
El segundo libro contiene el testimonio gráfico y digital de algunos de los aspectos mas representativos de la institución. Hace un re-corrido por su labor fundamental, que es la producción cartográfica y presenta la voz e imagen de los responsables institucionales del flamante IGN, asi como la de algunos de sus protagonistas históri-cos. El recorrido por sus edificios, instalaciones y equipos, recrea en imágenes el eco de las voces del pasado, la sana impaciencia de sus protagonistas actuales, permitiéndonos anticipar el futuro. Ese futuro esquivo pero prometedor, tras el cual trajinaron tantas figuras que hicieron al IGM; el histórico Instituto, que hoy da a luz al un nuevo Instituto Geográfico Nacional
Agradecimientos
El equipo de trabajo que tuvo a cargo la realización de esta publicación, quiere agradecer a todo el personal del Instituto Geográfico Nacional por su dedicada atención y colaboración durante las tareas que involucró la investigación y preparación de estos libros y del corto que los acompaña. Queremos hacer especial mención, en razón de su apoyo y dedicación, a algunos integrantes del Instituto: a su Directora, Lic. Liliana Weisert, y a su Sub Director, Ing. Geogr. Julio C. Benedetti, por la decisión de registrar la historia y futuro del IGN; a la Geogr. Cristina Lecca por su entrega y paciencia en las aceleradas horas que involucró la compilación del material gráfico y fotográfico; al Dr. Rodrigo Galarza por resolver siempre las dificultades ad-ministrativas y logísticas; al Dr. Fernando Moncy por su asesoramiento; y al notable “consejo asesor” encabezado por el Cnel. Horacio E. Ávila, el Prof. Héctor Oscar J. Pena y el Prof. Antonio Cornejo, a los cuales hemos fatigado con reuniones, consultas y entrevistas siempre bien recibidas. Finalmente una palabra de agradecimiento para Jorge Alberto A. Santoro quien ha cola-borado con la Dra. Carla Lois y con la Lic. Malena Mazzitelli Mastricchio en la digitalización de información para su investigación.
Introducción
Dr. Miguel de Asúa
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) cumple ciento treinta años. ¿Cómo relatar todas estas décadas de densa historia ins-titucional en unas pocas páginas? Imposible, si se aspira al registro de acontecimientos, al catálogo de autoridades o aun al análisis de políticas. En sintonía con el espíritu del tema, procederemos entonces con la secuencia geodesia-topografía-cartografía, pero aplicada esta vez al tiempo, no al espacio. Así, en primer lugar esta-bleceremos algunos puntos (nombres, fechas, circunstancias) que sirvan para orientarnos y señalar etapas en la larga vida de la insti-tución. Repito, no aspiramos a una historia, antes bien, nuestra breve narración, basada en fuentes secundarias y organizada sobre la base de algunos ejemplos, tiene por sólo objeto servir de andamiaje empírico a algunas consideraciones que puedan situar el fenóme-no del IGN en un contexto amplio de interpretación, ya dentro de la historia de la ciencia y la tecnología, ya dentro de la historia de nuestro país. En un segundo momento ensayaremos una “to-pografía temporal”, tratando de localizar los relieves y accidentes de este largo camino. Finalmente, esbozaremos los trazos de una mínima carta del futuro.
Figura 1
Plano del territorio de la Pampa y Río Negro confeccionado en 1879 por el Tcnel.
Negro y Neuquén por el Ejército Nacional a órdenes del Señor General D. Julio A. Roca”. Escala 1:2.000.000.
31La medida de la Patria
Entre 1818 y 1825 Carl Friedrich Gauss se dedicó a la triangulación del reino de Hanover (figura 7). No fue una experiencia sencilla la suya, debido a la falta de asistentes, el escaso apoyo estatal y dificulta-des de toda índole. Con obstinación germánica, el “príncipe de los matemáticos” continuó supervisando las tareas hasta su finalización en 1847. El episodio podría ser una de las tantas curiosidades que pueblan la historia de la ciencia, si no fuera porque a partir de este trabajo Gauss comenzó a pensar sobre ciertos problemas que lo lle-varon a formular el “teorema egregio” (la curvatura de una superficie puede determinarse por la medida de ángulos y distancias sobre la misma) que fue punto de partida de la geometría diferencial. Es más, su experiencia geodésica le permitió poner a prueba y desarrollar el método de los cuadrados mínimos que había hallado a los 18 años (y en cuya publicación se le anticipó Legendre). En el camino, Gauss inventó el heliotropo, un instrumento para marcar la posición del to-pógrafo mediante un espejo que refleja la luz del Sol.
Mientras en la Baja Sajonia ocurrían estas cosas, en el Río de la Plata comenzaba a desplegarse con furia el conflicto entre unitarios y fede-rales. Éste era un país diferente. Por cierto, uno en el que las fronte-ras entre civiles y militares eran todavía fluidas, al abrigo del carácter todavía espontáneo de la carrera de las armas, que en gran medida se aprendía en su ejercicio. No es casual que haya sido Belgrano -quizás el caso más sorprendente de esta transición vocacional- quien patrocinó las sucesivas academias militares de matemáticas que su-cedieron a la Revolución de Mayo y quien incluso organizó una en Tucumán cuando estuvo al mando del Ejército del Norte.
Una frontera móvil: la Oficina Topográfica Nacional
Fue como consecuencia de la Expedición al Desierto que el 5 de diciembre de 1879 (hace 130 años) Julio Roca, entonces ministro de guerra y marina del Presidente Avellaneda, creó la Oficina Topográfica Militar y puso al frente de la misma al Tcnel. Manuel J. Olascoaga, con el Sgto. Mayor Jordan Wysocki como segundo jefe. (Wysocki había participado, con su “Plan general de una línea de fronteras sobre la Pampa” de 1877, del proyecto de la línea de defensa conocida como la “zanja de Alsina”, obra del Ministro de Guerra Adolfo Alsina duran-te la presidencia de Avellaneda). Hubo antecedentes de la iniciativa de Roca en las presidencia de Mitre y Sarmiento, pero fue la Oficina Topográfica la que señaló un curso definido de política nacional, que se revela de manera más nítida al advertir que en enero de ese año también se creó la Oficina de Hidrografía de la Comandancia Central de Marina, hoy el Servicio de Hidrografía Naval, y en 1881 el Observa-torio de Marina. Más aún, fue en 1879 cuando Estanislao Zeballos fun-dó el Instituto Geográfico Argentino, que se encargaría de patrocinar viajes y exploraciones en el país por los próximos 50 años (figura 1).
La triangulación del pasado
Figura 7
los estados extranjeros” en el vol. I del Anuario
la Triangulación Principal (escala 1:3.000.000) efectuada por la Sección Trigonométrica de la
también triangulado entre 1818 y 1825 por -
te de ese período, que efectuó importantes
Tcnel. Jordán Wysocki
Tcnel. Manuel J. Olascoaga
Cnel. Juan F. Czetz
Figura 2
La primera carta publicada por el Ejército Argentino. “Mapa de las Rejiones [sic] Andi-nas del Sud, comprendiendo la Provincia de Mendoza, Territorios de Neuquén y la parte de Chile vecina”. Fue hecho por el Cnel. Ma-nuel J. Olascoaga sobre levantamientos de la
Militares entre 1881 y 1883 y estudios subsi-guientes. Escala: 1:1.000.000.
Figura 8
En el esquema se ve el ángulo de “desviación de la plomada” entre las verticales perpendi-culares al geoide y al elipsoide, respectiva-mente. Ilustración del artículo de W. Schulz, “Las desviaciones de la plomada”, Anuario del
33La medida de la Patria
La consecuencia inmediata de la campaña de Roca fue el lanzamiento de una serie de expediciones de exploración a los territorios de avan-zada, como la Campaña de Nahuel Huapi de 1881, en la que participó el ingeniero militar Jorge Bronsted, y la campaña de los Andes y Pata-gonia de 1882-1883. Es dentro del marco de avance de la ocupación efectiva del territorio nacional y de una creciente simbiosis entre los aspectos militares y científico-técnicos en la zona de fronteras que debe entenderse el surgimiento de la Oficina Topográfica. Hay que tener en cuenta que en la Campaña de Roca, además de ingenieros militares como Olascoaga, Wysocki, Francisco Host y Alfredo Ebelot, participaron los naturalistas alemanes de la Academia de Ciencias de Córdoba como Pablo Lorentz, su ayudante Gustavo Niederlein, Adolfo Doering y Federico Schulz. Olascoaga, que fue secretario de Roca en la Campaña del Desierto, encarna bien este período. Su bello “Mapa de las Rejiones [sic] Andinas del Sur” habría sido la primera carta publicada por el Ejército Argentino. Este mapa fue el resultado de los trabajos de la Comisión Científica de Exploración, Relevamiento y Estudios Militares de la Región de los Andes del Sur, que trabajó hasta 1883 (figura 2).
En síntesis, la Oficina Topográfica nació como parte de las instituciones científico-técnicas de comienzos del ochenta vinculadas a Roca, que sur-gieron como respuesta a la necesidad de reconocimiento del territorio nacional creada por el avance de “las fronteras”. Este grupo de institucio-nes fue precedido por las fundadas por Sarmiento (el Observatorio Astro-nómico de Córdoba, la Academia de Ciencias) y seguido por aquellas que fueron consecuencia de la federalización de Buenos Aires y la fundación de La Plata (el Museo de La Plata, el Observatorio Astronómico de la Plata y el Instituto Agronómico Veterinario Santa Catalina).
En el momento de la creación de la Oficina Topográfica Nacional, muchos de los elementos teóricos de lo que sería la geodesia ya esta-ban desarrollados. Además de su interés intrínseco como ciencia que estudia la forma del planeta, la geodesia constituye el paso previo al levantamiento topográfico, es decir, la representación gráfica de la su-perficie de la Tierra que describe sus detalles en tres planos. Mientras que la geodesia determina coordenadas geográficas de una red de puntos sobre la superficie terrestre, puntos que configuran una malla geodésica de triángulos o polígonos, la topografía se ocupa del deta-lle de cada cuadrícula de la red y supone que las mallas son planas. Las coordenadas geodésicas, adecuadas a superficies curvas, pueden establecerse por métodos astronómicos, pero la dificultad de este procedimiento es que la superficie de la Tierra, el geoide -la figura de la Tierra que, aproximadamente, resulta de prolongar el nivel del mar promedio debajo de los continentes- es irregular debido a la desigual distribución de masas en los continentes y al relieve terrestre. Por eso, las coordenadas geodésicas (el sistema de referencia geodésico) deben usar una superficie ideal de referencia, que consiste en un
elipsoide que se aproxima al geoide lo más posible. En cada punto terrestre hay un ángulo entre la línea de plomada, perpendicular al geoide, y la perpendicular al elipsoide -esta desviación es provocada por la mencionada distribución irregular de masas- (figura 8).
En 1849 el físico irlandés George Stokes publicó su fórmula que, para decirlo en términos muy simplificados, permitía calcular el geoide a partir de la anomalía gravitacional (diferencia entre la gravedad local reducida a nivel del mar comparada con la obtenida por una fórmula). Durante el levantamiento geodésico de la India, que tuvo lugar en la década de 1850, el Rev. J. H. Pratt y el astrónomo G. B. Airy proporcio-naron explicaciones alternativas del fenómeno que luego se conocería como isostasia (a partir de determinada profundidad en el interior de la Tierra las unidades de superficie sufren la misma presión, con lo cual la densidad de la corteza debajo de las masas elevadas sería me-nor que la densidad bajo el terreno plano). Fue a partir de comienzos del siglo XX cuando fue posible establecer la forma precisa del geoide y las aproximaciones del elipsoide. Como se lee en el primer volumen del Anuario del Instituto Geográfico Militar (1912), “el conocimiento de la curvatura y de las dimensiones del elipsoide que más se ajusta a la parte del geoide cubierta por nuestro territorio […] es un asunto de interés científico universal”.
En 1884, durante la primera presidencia de Roca, se creó el Estado Mayor General del Ejército, bajo cuya órbita fue colocada la Oficina Topográfica como su IVª Sección, a cargo del Cnel. de Ingenieros Juan
F. Czetz. A los dos años de hacerse cargo, Czetz fundó la Escuela de Ingenieros de la que egresaron los próximos cuatro directores del fu-turo Instituto Geográfico. Es evidente que la creación de esta escuela fue la condición de posibilidad del surgimiento y consolidación de una tradición de formación técnica que en las décadas por venir y con algunos altibajos, se consolidó en los sucesivos proyectos de forma-ción técnico-profesional de diferente nivel y alcance organizados por el Instituto. En 1889 la Escuela se separó de la Universidad de Buenos Aires, con la cual estuvo hasta entonces vinculada y en 1895 cesó de funcionar. En 1904 se creó la Escuela de Aplicación de Artillería de
Tcnel. Luis J. Dellepiane
Figura 19
Un anteojo de paso es un instrumento astro-nómico provisto de un telescopio que puede ajustarse en una posición tal que se pueda
vertical. Con este anteojo de pasos Bamberg, -
minó la ubicación del Trópico de Capricornio en el cruce con la línea férrea del Ferrocarril Central Norte Argentino para 1928.
Figura 35
Alambre de invar. Equipo completo para la medición de bases geodésicas.
Figura 31
-lojes, que poseían una bomba de vacío para disminuir la fricción, fueron el máxima están-dar de precisión en el siglo XX. Éste, que per-tenece al Museo del IGN, es uno de los pocos en exhibición hoy en el mundo.
35La medida de la Patria
Ingenieros y, bastante más adelante, en noviembre de 1930, se es-tableció la Escuela Superior Técnica del Ejército con el Tcnel. Manuel Nicolás Savio como director. En la especialidad geográfica participaba dictando clases el personal del IGM, cuyos cuadros superiores a su vez se nutrían de egresados de esta Escuela.
Las bases científicas: Luis J. Dellepiane
Con el trasfondo de las crecientes tensiones limítrofes con Chile y el programa de una acelerada profesionalización y tecnificación de las fuerzas armadas impulsado por el presidente José Evaristo Uriburu, en 1895 la IVª Sección pasó a ser la Iª División Técnica del Estado Mayor. Esta división fue puesta bajo la jefatura del Mayor Ing. Luis J. Delle-
piane, quien actuó entre 1895 y 1904. Una nueva reorganización del Estado Mayor en diciembre de 1900 y diciembre de 1904 convirtió a la Iª División Técnica en la IIIª División, que, por primera vez, se deno-minó Instituto Geográfico Militar (IGM). Sus tres secciones (Geodesia, Topografía y Archivo de Planos), plasmaban la estructura tripartita que caracterizó al IGM durante gran parte de su historia institucional y que reflejaba una manera de ver según la cual la cartografía debería basarse en la topografía, que a su vez debería estar fundamentada en la geodesia.
Luis Dellepiane, considerado por algunos como el padre de la geo-desia en la Argentina, fue enviado en 1903 a actualizarse a Alemania, donde aprendió las modernas técnicas de la especialidad que aplicó a su regreso. Dellepiane, que ocupó la dirección de la Iª (luego IIIª) División durante la presidencia de Uriburu y la segunda de Roca, trajo el alambre invar, un aparato cuadripendular de von Sterneck para determinaciones gravimétricas que había aprendido a efectuar en Potsdam, y un anteojo de pasos Bamberg (figura 35 y 19). A su regreso, presentó una memoria en la que argumentaba acerca de la necesidad de efectuar una triangulación de toda la Argentina, para
darle base científica a los relevamientos. Como parte de esta visión, en 1900-1902 se efectuó una triangulación en Mendoza. También du-rante su jefatura se realizaron los primeros trabajos astronómicos en Gral. Acha, La Pampa, y San Rafael, Mendoza. Dellepiane promovió el levantamiento de la Carta de la República, que fue dispuesto en 1899 por el Presidente Roca.
La determinación de la base geodésica -o sea, la medida exacta de la distancia entre dos puntos de la superficie terrestre- es uno de los re-quisitos del método de fijación de puntos por triangulación. En 1896 el suizo Charles É. Guillaume inventó la ya mencionada aleación invar, de hierro y níquel y de muy bajo coeficiente de dilatación, con lo que pasó a ser utilizada en los alambres de medición (su inventor ganó el Nobel de física de 1920 por el descubrimiento). Por inspiración de Dellepiane, en 1905-1906 se efectuó en Campo de Mayo la primera medida de una base geodésica con esta técnica (se tomó una base de 3071 m). Esta transferencia de tecnología geodésica desde Alema-nia fue parte de un movimiento más vasto, por impulso del cual esta potencia europea exportó a nuestro país, durante las dos primeras décadas del siglo XX, científicos altamente especializados, docentes, técnicos y saberes en el campo de las ciencias exactas y la ingenie-ría (figura 31). Uno de las manifestaciones más llamativas de este proceso, estudiado por el historiador de la ciencia estadounidense Lewis Pyenson, fue la creación del Instituto de Física de La Plata, que durante su breve cenit fue uno de los centros de física teórica más
Figura 25
Compañía con instrumentos para levanta-
Se utilizaba para esta tarea la Dioptra Brei-thaupt con plancheta de aluminio, tablero y trípode. En la jerga se denomina “plancheta” al conjunto de elementos. En 1895 el enton-ces director del IGM Luis Dellepiane escribió un manual técnico de Instrucciones para los
Breithaupt. Estación Racedo, Entre Ríos, no-viembre de 1921.
Figura 11
Triangulación del Neuquén efectuada en 1914 por el IGM para la Dirección General de Mi-nas, Geología e Hidrología. Escala 1:400.000.
37La medida de la Patria
importantes del mundo. Este fenómeno coincidió en espíritu y tempo-ralmente, hasta la Primera Guerra, con un acento en la profesionaliza-ción del Ejército según el modelo germánico, todo lo cual resultó en que, como señala el historiador Robert Potash, el Instituto Geográfico Militar se organizara con el ideal del modelo prusiano. Además, hay que tener en cuenta que Prusia había desarrollado un extenso y exi-toso relevamiento topográfico a cargo de su Estado Mayor. El levan-tamiento “original” (Uraufnahme) tuvo lugar entre 1830 y 1865 y entre 1875 y 1915 se desarrolló el “nuevo” levantamiento (Neueaufnahme). Si, más aún, recordamos que durante las décadas previas a la Gran Guerra Alemania lideraba la industria de la instrumentación, podemos alcanzar una idea de la complejidad de los factores que influyeron sobre el naciente Instituto Geográfico Militar.
En 1909 se llevó a cabo el primer trabajo de triangulación extenso de primer orden, desde la Capital hasta Zárate por el norte y hasta Chas-comús por el sur. Entre 1909 y 1910 la IIIª División se trasladó a los terrenos sobre la calle Cabildo del barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires, que en parte todavía ocupa. Los primeros levantamien-tos topográficos regulares fueron realizados en el curso de la primera década del siglo XX en los alrededores de Mendoza, Campo de Mayo y lo que hoy en día se denomina el conurbano porteño. Se usaba la plancheta, que es un instrumento que consiste en un tablero de dibujo sostenido por un trípode, sobre el que se ubica la plancheta, en la que se dibuja el terreno con la guía de una dioptra (una suerte de teodolito) (figura 25).
La Carta de la República Argentina
En 1912, con el Cnel. Benjamín García Aparicio como director en el IGM (1910-1916), se renovó la por entonces decaída iniciativa de con-feccionar el mapa de la Argentina con el establecimiento de la Comi-sión de la Carta de la República (presidencia de Roque Sáenz Peña). El IGM elevó un proyecto que fue aprobado por dicha Comisión y que contemplaba un ambicioso plan de fijación de una red de puntos planimétricos y altimétricos (nivelación de altura respecto del nivel del mar) para futuros levantamientos topográficos y la consiguiente confección de la carta del país, además de determinaciones de la gravedad. Se establecía para levantamientos topográficos una escala oficial de 1:100.000 y de 1:25.000 para zonas de especial interés mili-tar o económico. Las coordenadas geográficas debían referirse al Ob-servatorio Astronómico de Córdoba. Se pensaba levantar dos cadenas de triángulos de primer orden de 40 a 60 km de lado, que siguieran el paralelo y el meridiano medios. Este plan naufragó no sólo por ser un tanto excesivo en términos de los recursos disponibles, sino también por el estallido de la Primera Guerra. En todo caso, a partir de 1913 se efectuaron levantamientos “geográficos” (con brújula y goniógra-fo) en la Mesopotamia. Entre 1912 y 1913 se hicieron levantamientos topográficos con plancheta a escala 1:50.000 y 1:25.000. En 1914 se completó este trabajo en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Salta y la Capital Federal. (Los levantamientos con plancheta eran considera-dos trabajos precisos o “regulares”, mientras que los levantamientos “geográficos” eran vistos como de poca precisión o “expeditivos”). En 1912, y probablemente al abrigo de los planes de la Carta, se co-menzó a publicar el Anuario del Instituto Geográfico Militar, una sólida y hasta suntuosa publicación, que poco a poco fue espaciando su aparición (figura 11).
Figura 10
Triangulación de la Capital Federal. Lámina
IGM y la Municipalidad de Buenos Aires.
Figura 9
Adelanto de las hojas del Mapa Mundial al Mi-llonésimo. Entre 1909 y 1913, en el curso de
-nales, se decidió la ejecución de este mapa a escala 1:1.000.000, al cual contribuyó el IGM con la compilación de tres hojas de dicha carta
que se agregaron otras en décadas sucesivas.
Figura 23
Estereocomparador de Pulfrich, fabricado por -
tría terrestre fue incorporada efectivamente al --
dos con la plancheta.
Figura 14
Plancheta de Villa Tupungato, Mendoza, le-
editada en 1930
Figura 15
Plancheta de Puente del Inca, Mendoza, levan-tada por fotogrametría en 1924. Escala 1:50.000. Desde 1920 el IGM efectuó levantamientos este-reofotogramétricos en esta provincia argentina. Esta técnica fue introducida en nuestro país a comienzos de la década de 1910.
39La medida de la Patria
En 1910 el Tcnel. Gaspar Soria efectuó la primera medición de la superficie del país con planímetro (un instrumento para medir áreas sobre cartas). En el curso de los sucesivos Congresos Geográficos Internacionales de Ginebra (1908), Londres (1909), Roma (1911) y Pa-rís (1913) cristalizó el proyecto del Mapa Mundial al Millonésimo, al cual tempranamente se incorporó el IGM, con la compilación de tres hojas de dicha carta (Corrientes, Concordia y Buenos Aires) para ser presentadas en las reuniones científicas mencionadas (figura 9). Con el objeto de proveer una serie de coordenadas astronómicas, en 1916 se creó la Comisión de Astronomía Expeditiva, que cumplió funciones hasta 1919. Se establecieron 43 estaciones astronómicas expeditivas con el fin de lograr una carta provisional. En eso años (1916-1918) tuvo también lugar una triangulación de la Capital Federal de primero, segundo y tercer orden, con el objetivo de que sirviera como base del catastro de la ciudad (intervinieron los geodestas W. Vogtherr, y A. Voelkel y el Dr. G. Schulz) (figura 10).
La introducción de la fotogrametría
El uso de la fotografía para la confección de cartas (fotogrametría) dio comienzo en 1849 con los experimentos de Aimé Laussedat, y siguió con los trabajos sobre obras arquitectónicas de Albrecht Me-ydenbauer, quien dio nombre al método. Hay una larga historia de mejoras significativas de estas técnicas durante la segunda mitad del siglo XIX. La segunda fase de este desarrollo tecnológico fue la incor-poración de la visión estereoscópica, que reproduce la visión binocu-lar tridimensional mediante la utilización de imágenes tomadas desde puntos ligeramente separados. La restitución de la imagen y su “tra-ducción” en cartas se lograba mediante aparatos bastante complejos, como el estereocomparador de Pulfrich (1901) y el estereoautógrafo de von Orel (1914), que permitía el trazado automático de cartas topográficas de una zona a partir de fotogramas estereoscópicos o sucesivos pares de vistas de la misma (figura 23).
El segundo avance decisivo fue el uso de los aeroplanos. El primero en utilizar con éxito fotografías aéreas para cartografía habría sido el capitán austriaco Theodor Scheimpflug, quien comenzó utilizando barriletes y luego pasó a los globos cautivos y a dirigibles. Luego de comprar un estereocomparador de Pulfrich y un fototeodolito con cámara de tres objetivos, en 1910 el IGM efectuó el primer levanta-miento fotogramétrico experimental (terrestre) en Tandil y en 1912 tuvo lugar el primer levantamiento fotogramétrico terrestre en Campo Gral. Belgrano (Salta) El principal propulsor de estos métodos entre nosotros fue el Tcnel. Belisario Ahumada. Desde 1920 se efectuaron levantamientos estereofotogramétricos en la provincia de Mendoza (figuras 14 y 15). A comienzos de la década de 1920, el Agrimensor José L. Linares y el Topógrafo Guido Pacchioni inventaron en el IGM una modificación del estereoautógrafo de von Orel. En 1927 se creó
Figura 28
Teodolito Fennel, utilizado en el IGM a partir de 1923. y Conjunto de teodolitos exhibidos en
Tte. Gral. Ladislao María Fernández
Figura 12
1909 y 1910 la IIIª División del Estado Mayor del
a los actuales terrenos sobre la calle Cabildo del barrio de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires.1910.
Figura 3
IGM, Mapa de Comunicaciones y División Militar -
cala 1:1.000.000, 1,90m x 3,20m.
41La medida de la Patria
la Sección Fotogrametría que en 1934 sería elevada a división. Por esa época el IGM adoptó un “método combinado”, que consistía en efectuar la planimetría como fotogrametría aérea y luego hacer la alti-metría sobre la carta restituida mediante un operador en campaña.
Ladislao M. Fernández y la primera post-guerra
La reorganización del Ejército Argentino que tuvo lugar en tiempos de Irigoyen como consecuencia de la Primera Guerra, transformó al IGM en una Gran Repartición del Ministerio de Guerra (diciembre de 1919), con lo cual la institución adquirió una autonomía que buscaba desde hacía tiempo. En efecto, la gran conflagración mundial había demos-trado a los ojos del Ejército la necesidad de renovar su organización y sus armamentos, que de pronto se volvieron obsoletos. La década de 1920, de gobiernos radicales, fue de constante crecimiento del arma; el presupuesto del Ejército creció porque creció el presupuesto del gobierno, pero el porcentaje se mantuvo en aproximadamente un quinto del total. Aquí comenzó una nueva etapa de la institución, caracterizada por el incremento de la escala de sus planes y opera-ciones. Prueba de esto fue la extensión de sus incumbencias de la confección de la Carta Militar a la realización de los levantamientos geodésicos fundamentales (figura 28).
Este período estuvo orientado por el Tte. Gral. Ing. Ladislao Fernán-
dez (1917-1926), que ya había sido jefe de la institución entre 1905 y 1908 y que había impulsado la creación de la Comisión de la Carta. Fernández reformó el proyecto de triangulación de 1912. Ahora las cadenas formaban cuadriláteros de 2° de latitud por 2° de longitud (los triángulos de dichas cadenas tenían 25 km de lado). El punto de referencia seguía siendo el Observatorio de Córdoba. A la vez se proyectaba una red de nivelación de alta precisión. En 1919-1920 una comisión de personal superior del IGM presentó al Congreso Nacional un proyecto de Ley de la Carta que no prosperó. En 1920 se publicó el impresionante Mapa de Comunicaciones a escala 1:1.000.000, en el que se venía trabajando desde 1914 y que constituyó el primer mapa mural de la República Argentina (figura 3). La reorganización de 1919 también trajo como consecuencia una ola de nuevos equipos para los Talleres Gráficos, cuyo nuevo edificio sería inaugurado en 1928 (figura 12).
Figura 27
Reloj sidéreo Ulysse Nardin usado por la Comisión para la medición de un arco de meridiano.
Figura 5
IGM, Mapa mural de la República Argentina
IGM comenzó la recopilación de la “Carta [To-
mapas murales como el de la ilustración, utiliza-dos en las aulas y dependencias públicas.
Figura 32
Patrón de medida: vara de Buenos Aires. En 1835 Juan Manuel de Rosas adoptó la vara como medida de longitud.
Figura 33
Metro patrón Carl Bamberg.
43La medida de la Patria
Fernández también asistió al importante Congreso de la Unión Geo-désica y Geofísica Internacional de Praga de 1927 en el que se esta-bleció el Servicio Internacional de la Hora. El Servicio Internacional de la Hora, organizado sobre la base del de Potsdam por el Geodesta Floris Jansen, fue inaugurado en nuestro país el 1° de junio de 1931 con la emisión de dos señales diarias de onda corta desde Monte Grande. Los trabajos previos implicaron la corrección de la longitud del Observatorio Nacional de Córdoba respecto de la de Potsdam, procedimiento llevado a cabo por el Ing. Félix Aguilar en 1928, quien también determinó la gravedad local respecto de la de dicha localidad de referencia, con lo cual sentó las bases del levantamiento gravimé-trico de nuestro país. Aguilar fue el impulsor de la Ley 12.334 de 1936 que atribuyó fondos al proyecto de medición de un arco de meridiano a lo largo de todo el país y del que participó el IGM, entre otras ins-tituciones (figura 27). En 1924 la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica adoptó el elipsoide de Hayford, que pasó a ser también el utilizado en Argentina. (J. H. Hayford fue un importante geodesta esta-dounidense que estableció el “método de áreas” para levantamientos geodésicos y el elipsoide que lleva su nombre.) Un año más tarde el IGM adoptó la proyección conforme Gauss-Krüger para todas sus car-tas topográficas (una proyección conforme es aquella que mantiene en las cartas los ángulos de la figura original).
A partir de 1920 el IGM comenzó la recopilación de la “Carta [To-pográfica] Militar Provisional 1:500.000” (sus hojas abarcan 3° en longitud y 2° en latitud), que fue concluida en 1940. Ésta permitió la confección de una serie mapas murales, utilizados en las aulas y de-pendencias públicas y que a la larga pasaron a ser parte importante del imaginario visual escolar del país (figura 5). A partir de 1933 se desplegó lo que ha sido denominado un “período de gran producción cartográfica,” que no intentaremos siquiera sintetizar. Entre 1920 y 1926 funcionó la Escuela de Topógrafos para civiles y militares, que consolidó una tradición de cursos técnicos que el IGM dictaba desde 1905. Dicha escuela reabrió sus puertas entre 1937-1941.
La década de 1930 se caracterizó por la incorporación de nuevas tec-nologías geodésicas, topográficas y cartográficas. La primera fotogra-fía aérea desde un avión con propósitos cartográficos fue tomada en Bengasi, Italia, por el Capitán Cesare Tardivo, antes de 1913. En 1929 el IGM comenzó a experimentar con el uso de la aerofotogrametría con los aviones Fairchild 151 y 152 de la Aviación Militar. La fotografía aérea vertical más antigua es una de Ituzaingó, partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires, tomada en dicho año. Entre 1933 y 1935 la División Geodesia del IGM instaló dos instrumentos para el con-traste de medidas lineales: un comparador transversal de 4 m que se utilizó para comparar las reglas fundamentales con un metro patrón, y que fue comprado a la Société Genévoise d’Instruments de Physique, y una base de contraste de 240 m (figura 32 y 33).
Figura 16
Máquina de calcular eléctrica MADAS fabri-
IGM en 1940. Los cálculos matemáticos cons-tituyen una parte muy importante de trabajo en geodesia y topografía. Debido al aumento del volumen de las tareas en la institución de-bida a la Ley de la Carta, en 1943 se creó la División Cálculos, sobre la base de secciones ya existentes. Esta sería una de las áreas en que se manifestaría de manera más clara el impacto de la automatización.
Figura 4
-cala 1:500.000. El Territorio Nacional del Gran
declarado provincia el 8 de agosto de 1951
Figura22
-
de la renovación de equipos fotogramétricos que tuvo lugar a partir de 1943, como conse-cuencia de la Ley de la Carta que incrementó la escala de las tareas del IGM y su presu-puesto. Esta renovación incluyó 2 aviones Beechcraft AT 11, 2 cámaras aerofotogramé-ticas Wild RC5, 4 equipos de fotogrametría terrestre y 2 aerotrianguladores analógicos Wild A5.
Figura 30
del IGM.
45La medida de la Patria
La Ley de la Carta de 1941 y sus consecuencias
Si hay que señalar un punto decisivo de inflexión en la historia del IGM, ése es el año 1941. En efecto, una nueva etapa comenzó con la sanción de la Ley de la Carta por el Presidente Roberto M. Ortiz a fines de dicho año, después de varias propuestas del IGM que ha-cía muchos años venía bregando por esta medida legislativa. En lo inmediato, la ley impulsada por el Ejercito Argentino resultó en un incremento importante en las asignaciones presupuestarias del IGM, pero debido a que la misma establecía que los fondos se obtendrían de títulos de la deuda pública, los aportes pronto dejaron de ser significativos debido a la devaluación de la moneda. El artículo 1° de la Ley de la Carta establecía que debía procederse “a realizar los trabajos geodésicos fundamentales y el levantamiento geográfico de todo el territorio de la Nación” (figura 16). Esta ley fue asimismo el instrumento legal que legitimaba la ya extensa actividad del IGM y la proyectaba al futuro. Se suponía que se cubrirían 100.000 km2 al año y que la tarea estaría terminada en 30 años. El plan consistía en la medición de cadenas de triangulación a lo largo de meridianos y paralelos de gradación par, lo que da lugar a cuadriláteros geodésicos de 2° x 2°. Como punto de tangencia del geoide con el elipsoide para los cálculos geodésicos, en octubre de 1946 se eligió un punto de Campo Inchauspe, cerca de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. Además se planeó una red altimétrica poligonal de unos 500 km de lado. En consecuencia, en octubre de 1949 se estableció en Tandil el punto de referencia altimétrico normal (PARN), unido por una línea de 75 puntos fijos con el mareógrafo geodésico de Mar del Plata.
En 1943 el personal del IGM pasó a ocuparse de los límites interna-cionales y en 1946 una Oficina de Límites Internacionales del Instituto tomó a su cargo los trabajos técnicos relacionados con ese tema (fi-gura 4). En 1945 se compraron 6 unidades del estereorestituidor Wild A6 como parte de la renovación de equipos fotogramétricos que tuvo lugar a partir de 1943, como consecuencia de la Ley de la Carta que incrementó la escala de las tareas del IGM y su presupuesto (figura 22). Esta renovación incluyó 2 aviones Beechcraft AT 11, 2 cámaras aerofotograméticas Wild RC5, 4 equipos de fotogrametría terrestre y 2 aerotrianguladores analógicos Wild A5. En 1947 se fusionaron las divisiones de topografía y fotogrametría y se creó la División Levan-tamientos Topográficos.
Durante la década de 1940 y como parte del primer Plan Quinquenal (1947-1951) del primer gobierno de Perón, se construyeron las facili-dades “Sargento Mayor Ingeniero José Antonio Álvarez de Condarco” en Miguelete (partido de Gral. San Martín), que albergaron el Servicio de la Hora, con relojes de cristal de cuarzo, y el Servicio Metrológico, con una base subterránea de 135 m para comparar alambres invar, y una base de contraste al aire libre de 960 m para contrastar alambres usados en mediciones geodésicas (figura 30). De manera paralela a
esta base estándar se instaló una base de interferencias de rayos de luz de 480 m que fue comparada en 1953 por los finlandeses T. J. Kukkamäki y T. B. Honkalaso, junto con técnicos del IGM, con la base estándar de Nummela, Finlandia. En 1948 comenzó a utilizarse un gra-vímetro Western para determinar la gravedad relativa en los puntos de nivelación de alta precisión, y en 1952 se usó un gravímetro Wor-den para vincular la red gravimétrica argentina a la mundial, con la participación del Instituto de Geodesia de la Facultad de Ingeniería de la UBA. También en colaboración, se determinó la gravedad absoluta en la dependencia de Miguelete.
En 1946 se editó el Mapa de la Zona Austral a escala 1:5.000.000, en el que se destaca en color las áreas de soberanía argentina. Ese año, por decreto Nº 8.944, se declaró que el sector antártico argentino estaría comprendido entre los meridianos 25° y 74° Oeste. Es de recordar que la primera mitad del año 1948 fue muy significativo en lo que respecta al Sector Antártico Argentino. En enero se estableció el Destacamento Naval Decepción; en febrero la Antártida Argentina fue visitada por una flota de guerra de la Marina; en marzo se formó un acuerdo de coope-ración y mutua defensa con Chile; en abril el sector Antártico pasó a depender del gobernador del Territorio Nacional de Tierra del Fuego y en junio se creó la División Antártida y Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fue en 1948 cuando el IGM realizó el Mapa de la Región Antártica Argentina a escala 1:10.000.000.
Debido a las dificultades en el cumplimiento de la Ley de la Carta, en 1953 el Poder Ejecutivo decretó la “pre-carta” o carta topográfica ex-peditiva a escala 1:250.000 (Decreto Nº 20.786), que se haría sobre la base de levantamientos aéreos expeditivos. Sobre esta base se formuló el programa de cubrimiento aerofotográfico a escala 1:75.000 y el IGM comenzó a usar las aeronaves Lancaster y Avro Lincoln de la Fuerza Aérea. En 1953 se concluyó el primer Atlas de la República Argentina, físico, económico y político a escala 1:1.500.000, de 31 láminas.
Figura 20
Estereocomparador OMI-Nistri TA-2 incorpora-
Figura17
Cámara Wild RC9 de tipo “super gran angu-lar” para fotogrametría aérea de la década de
fotogramas y la altura de vuelo. El IGM ad-quirió dos de estas cámaras, junto con cuatro aparatos de restitución Wild B8.
Figura 18
El proceso de impresión denominado litogra-fía utiliza piedras calcáreas como ésta, sobre la que el litógrafo dibujaba la imagen a ser impresa con tintas grasas. Había que dibujar tantas piedras como colores se utilizaban. Las primeras planchetas del IGM fueron impresas
1912 se emplearon tres colores. En 1951 el IGM adquirió la primera impresora offset automática marca Harris, de origen estadounidense.
47La medida de la Patria
La modernización tecnológica de la década de 1960
A fines de la década de 1950 y comienzos de la de 1960 el IGM parti-cipó del impulso modernizador que movilizó a casi todas las institu-ciones científico-técnicas de país y que coincidió con el revolucionario advenimiento de las computadoras, la automatización y los satélites. En este período se efectuaron varias determinaciones astronómicas de puntos en el sector Antártico Argentino, se determinó una base topográfica de 1500 m, se establecieron puntos trigonométricos de triangulación y en la campaña 1965/66 se efectuó un perfil gravimétri-co desde la base Gral. Belgrano hasta el Polo Sur.
A fines de la década de 1960 y durante los primeros años de la próxi-ma se levantó el nuevo edificio del Instituto. En 1968 se incorporaron nuevos aviones, un Beechcraft B 80 y un Cessna 310 P (en 1977 se compró un Cessna Citation con cámaras aerofotogramétricas Wild RC 10). En la década de 1960 el IGM adquirió dos cámaras Wild RC9 de tipo “súper gran angular” para fotogrametría aérea junto con cuatro aparatos de restitución Wild B 8, lo que permitió aumentar el tamaño de los fotogramas y la altura de vuelo (figura 17). En 1968 se adqui-rió el estereocomparador electrónico OMI-Nistri (figura 20). A fines de la década comenzó a usarse un sistema interactivo gráfico PDP 11/70 para digitalización de cartas geográficas. En 1965 se comenzó a renovar la cartografía de la Antártida Argentina e Islas Oceánicas, en 1967 se efectuaron las cartas del Destacamento Naval Decepción y Base de Ejército Esperanza a escala 1:500.000, y en 1976 la de Base de Ejército Gral. Belgrano a escala 1:1.000.000.
También la formación de recursos humanos, cobro particular impulso durante la década del 60. En 1944 se había organizado el Batallón Geográfico Nº 1 cuyos alumnos suboficiales ingresaban a un Curso
Técnico del Servicio Geográfico del que se graduaban como Especia-lista en Servicio Geográfico (la primera promoción fue la de 1946). A partir de 1968 fue el IGM el encargado de dictar este curso Por otro lado, la Escuela Nacional del Servicio Geográfico, dependiente del IGM, formó idóneos y peritos técnicos entre 1948 y 1951. En 1969, por convenio entre el Comando en Jefe del Ejército y el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), comenzó a funcionar en el IGM el Cur-so Técnico de Geógrafo Matemático, con duración de tres años, para civiles y suboficiales del Ejército, que continúa en funcionamiento.
Las primeras planchetas del IGM fueron impresas litográficamente con un solo color, y ente 1908 y 1912 se emplearon tres colores. El proce-so de impresión denominado litografía utiliza piedras calcáreas, sobre la que el litógrafo dibujaba la imagen (invertida) a ser impresa, con tintas grasas. Había que dibujar tantas piedras como colores se utili-zaban (figura 18). En 1945 se reemplazaron las piedras por planchas de zinc (metalografía). A mediados de la década de 1950 la litografía, que se había usado durante casi todo el período previo como método de impresión de cartas, fue reemplazada por el offset. En 1964 se reemplazó el dibujo de mapas con tinta sobre cartulina por el dibujo grabado en material plástico, a partir de los originales de restitución del proceso fotogramétrico. Los originales cartográficos se utilizaban en el copiado de las planchas para la impresión offset.
En cuanto a la computación, tempranamente, en diciembre de 1963, se creó el Centro de Cálculos “Ingeniero Guillermo Riggi O’Dwyer”, uno de los primeros centros de computación en Iberoamérica. Entre 1963 y 1967 se trabajaba con una IBM 1620 y una IBM 360 con in-tervalos de cálculo en IBM 370 y Burroughs 3500. Entre 1967 y 1979 se procesó en estos dos últimos equipos. En 1967 se incorporaron al Servicio Internacional de la Hora relojes de cristal de cuarzo Rhode & Schwarz y en 1969 se instaló una nueva central con un reloj atómico y haz de cesio Oscillatom, a la vez que se adoptó el TUC o Tiempo Uni-versal Coordinado. En 1973 se compró un astrolabio de Danjon, que había sido introducido en 1956 (su función reemplazó en ese momen-
Figura 20
un instrumento de tránsito, es decir, usado para establecer el instante en que una estrella cruza el meridiano y se utiliza para determinar tiempo y latitud. Se denomina “impersonal” porque este
factor individual del observador, en este caso, el tiempo de latencia del operador entre la visuali-
Figura 34
Electrodistanciómetro láser Geodimeter AGA 8, transitorizado y a batería, introducido en el
49La medida de la Patria
to al antiguo anteojo de pasos) (figura 29). En 1964 se incorporaron los electrodistanciómetros, primero de luz visible y luego láser, que reemplazaron al alambre invar en la medición de bases geodésicas (figura 34). A mediados de la década de 1970 se estableció una base geodésica para electrodistanciómetros.
Teledetección y digitalización
En la década de 1970 aparecieron los satélites de teledetección como el Landsat (el primero fue lanzado en julio de 1972) que comenzaron a proveer imágenes satelitales de la Tierra que, junto con las técnicas digitales, transformaron profundamente la cartografía. Por convenio con el Servicio Geodésico Interamericano (1972) el IGM comenzó a uti-lizar estos sensores remotos. En 1981 la entonces Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) estableció una base de recepción de Landsat en Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. En la década de 1980 ya se había incorporado al IGM la automatización cartográ-fica y el uso estándar de imágenes satelitales. En 1985 se produjo la primera carta digital en la República Argentina, correspondiente a la localidad de Ulapes, La Rioja.
Es conocida por todos la revolución provocada por el sistema de po-sicionamiento global (GPS), que descansa en 24 satélites Navstar y 3 de apoyo (el vigésimo cuarto de la serie fue lanzado el 23 de junio de 1993). El antecedente más remoto de esta tecnología debe buscarse en los cinco satélites Transit, cuya primera prueba tuvo lugar en 1960 y que se usaban para orientar la navegación polar de los submarinos Polaris dotados de misiles atómicos. El IGN es en la actualidad el res-ponsable del mantenimiento de lo que hasta marzo de este año 2009 eran 26 estaciones GPS permanentes de la red argentina de monito-
reo satelital continuo (RAMSAC), proyecto que comenzó en 1998.
Hasta 1997 el IGM había establecido por triangulación cerca de 18.000 puntos de alta precisión geodésica (1:300.000) que constituían el marco de referencia Campo Inchauspe 69, que usaba el elipsoide He-yford. A partir de 1997, por disposición 13/97 del IGM se estableció el nuevo marco de referencia POSGAR 94, sobre la base de 127 puntos distribuidos en todo el país determinados en 1993 por GPS y que uti-liza el elipsoide WGS 84 (World Geodetic System). El marco POSGAR 94 ha sido mejorado, de lo cual resultó POSGAR 98, más cercano a los objetivos de integración de los marcos a SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas), promovida por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia.
Por ley Nº 16.828 de noviembre de 1965 se incrementaron por una sola vez las asignaciones de la Ley de la Carta a los fines de efectuar el cubrimiento fotográfico del país. La ley Nº 19.278 de 1971 otorgó una prórroga al plazo establecido por la ley de 1941. En 1983 la ley Nº 22.963 reemplazó a la antigua ley de la carta y encargó al IGM la obtención de cartografía básica en el territorio continental, insular y antártico de la República Argentina, a la vez que descentralizó el organismo. Esta fue completada por la ley Nº 24.943 de 1998 que le asignó al IGM la fiscalización de las publicaciones cartográficas, tarea que tradicionalmente estuvo a cargo de la institución. Asimismo, por decreto Nº 1831/93 el IGM tiene que dar cumplimiento a obligaciones en materia de recopilación de información estadística a las reparticio-nes del Sistema Estadístico Nacional.
En 1992 se inicio el desarrollo del Sistema de Información Geográfica (SIG), confeccionado a partir de la cartografía básica oficial de nuestro país a escala 1:250.000, cuyo origen fueron las cartas topográficas. El Instituto participa junto con otras 20 instituciones nacionales del Proyecto de Información Geográfica Nacional de la República Argen-tina (PROSIGA).
Finalmente, cabe destacar que, iniciando una nueva etapa institucio-nal, por decreto del PEN Nº 554 del 14 de mayo de 2009 el IGM pasó a denominarse Instituto Geográfico Nacional (IGN).
51La medida de la Patria
Con sus 130 años, el IGN se cuenta entre las instituciones científico-técnicas más antiguas del país. (Otras muy antiguas son el Museo Argentino de Ciencias Naturales, que data de la época de la Indepen-dencia, y el Observatorio Astronómico de Córdoba, que cumple 138 años.) La continuidad podría ser explicada debido a que, a lo largo de prácticamente toda su existencia, el Instituto funcionó dentro de una institución relativamente estable como es el Ejército Argentino. Pero la comparación, aun superficial, con otras instituciones de similar tenor en las fuerzas armadas, sugiere que quizás esta explicación no sea suficiente. Por cierto, allí se generó una tradición institucional suficien-temente sólida como para tornar razonable la formulación de proyectos de muy largo alcance. A su vez, fueron las necesidades generadas por estos proyectos las que ayudaron a crecer a la institución, en lo que pa-recería ser un ciclo de retroalimentación positiva. Por cierto, uno de los rasgos a destacar en la historia del IGN es la creciente concentración en torno a éste de gran parte de la actividad geodésica, topográfica y cartográfica oficial del país, ya sea en su fase de ejecución o de fisca-lización, refrendada por una tendencia de la legislación nacional que se mostró como una política consistente a lo largo de un siglo. Debe notarse que las cosas pudieron haber sucedido de otro modo. La diná-mica que llevó a que el Instituto fuese en última instancia responsable de la geodesia y cartografía del país es el resultado de lo que, desde la perspectiva de una historia de más de un siglo y dejando de lado fenómenos circunstanciales, fue una política institucional perseguida consistentemente.
Estos fenómenos quizás puedan ser explicados en términos de sociolo-gía de la ciencia. Pero pienso que no debe dejarse de lado una cierta “alquimia institucional” esquiva al análisis. El establecimiento de la Escuela de Ingeniería original de la década de 1880 contribuyó a la con-solidación del Instituto. Pero lo que parece haber sido determinante es la capacidad de liderazgo y solvencia profesional de dos directores que marcaron el rumbo de la etapa moderna del IGM: Luis Dellepiane y La-dislao M. Fernández. De perfil más científico el primero y más político el segundo, ambos demostraron una notable capacidad de construcción y sentaron las bases firmes de un edificio institucional llamado a durar. Es dable notar que ambos se esforzaron por plasmar hasta donde fue posible el proyecto de la Carta de la Argentina, que tendría sanción legal bastante después, con la Ley de la Carta de 1941.
Topografías del Presente
El IGN es una organización con tareas muy diversificadas y complejas, que responde a una serie de áreas disciplinares dentro de las ciencias de la Tierra, las ciencias geográficas y las ingenierías. Gran parte de estas tareas consisten en trabajos de campo, o expediciones que in-volucran una movilización considerable de personal, instrumentación y recursos. En una institución de este tipo coexisten y se entrecruzan la lógica de las tecnologías, la organizacional, y la de las políticas na-cionales. El IGN se movió históricamente como una institución orien-tada fundamentalmente al cumplimiento de las misiones y objetivos planteados por la superioridad. Desde sus comienzos, el Instituto tuvo una fuerte y prestigiosa presencia internacional que no decayó, y fue a la vez un invernadero de desarrollos tecnológicos locales.
Las ciencias de la medida de la Tierra (Erdmessung), cuyo origen se remonta a la “física de la Tierra” (physique du globe) de Alexander von Humboldt, poseían en su origen el curioso doble carácter de la ciencia humboldtiana, que en su aspecto romántico se preocupaba por lo regional y el paisaje, mientras que en su aspecto universal aspiraba al establecimiento de una red de medidas abstractas y re-presentables que cubrieran el planeta (la geología, claro, tiene una historia diferente, que en su etapa moderna se remonta a las es-peculativas “historias de la Tierra” del siglo XVII o, si se prefiere, a la tradición más empírica de fines del siglo XVIII). La geodesia en particular exhibe esta interesante “tensión esencial” entre lo regional concreto y lo universal abstracto, entre lo inmediatamente utilitario y lo especulativo. Pero además de tener que responder a esta peculia-ridad, una buena parte de la historia institucional del IGN se explica por la lógica de la invención tecnológica (en cuya teoría no pretende-mos ingresar). En nuestro bosquejo histórico hemos sugerido que el ritmo de crecimiento institucional fue en gran medida marcado por la pronta incorporación de los avances técnicos en materia de geodesia, topografía y cartografía. La evidente actualización también compete a los avances teóricos, en este caso estrechamente vinculados con sus aplicaciones geodésicas.
El IGN estuvo desde su origen vinculado con los aspectos técnicos de la delimitación del territorio. Las connotaciones de esta actividad, que tocan la nacionalidad en su forma más material, son demasiado ob-vias para ser comentadas. El relevamiento de lo que fue “el Desierto” y “el Chaco” primero, de los territorios nacionales después, de la An-tártida y territorios insulares, la colaboración con el establecimiento de los límites internacionales e interprovinciales, dan cuenta de esta dimensión evidente de la institución. Una razón de ser que culmina en la generación de instrumentos representativos del territorio de la Argentina (cartas), plenos de valor pragmático y simbólico.
53La medida de la Patria
Toda conmemoración nos llama a mirar hacia atrás para ver mejor el futuro y en este caso nos remite a la saga de una institución que, en tanto fuente y repositorio de todos nuestros mapas, se convirtió ella misma en un símbolo nacional. Hay mucho de épico en el pasado del Instituto Geográfico Nacional, hay algo que estimula la imagi-nación en esas historias apenas contadas de campañas rutinarias o memorables (figura 8 y 9), en la siempre renovada fascinación por los instrumentos de precisión, en esa larga transición que va desde la estética de los colores pastel de las cartas de fines del siglo XIX hasta la luminosidad de la cartografía digital (pág. 54 y 55). La solidez metálica de las marcas geodésicas que cubren el territorio de la Ar-gentina con una grilla geométrica evoca la firmeza de las voluntades que a lo largo de bastante más de un siglo las fueron fijando al suelo (figura 26). Medir es establecer el valor numérico de una determinada magnitud física a través de la comparación con una unidad de dicha cantidad. Una definición correcta, sí, pero quizás insuficiente, cuando de lo que se está hablando es de la extensa, de la profunda medida de la Patria
La carta del futuro en el pasado
Figura 9
Hielos Continentales. Medición de límite in-ternacional con instrumental de última gene-
Figura 8
Selva. Columna del límite interprovincial en-
Figura 26
Dra. Carla Lois y Lic. Malena Mazzitelli Mastricchio
En el presenta módulo se inicia con un recorrido por los an-tecedentes del IGM, tomando en consideración los proyectos científicos de cooperación internacional que le dieron origen y las oficinas cartográficas militares que efectuaron los prime-ros relevamientos.
Posteriormente, se abordan las políticas, proyectos y pro-ductos del Instituto de las últimas 9 décadas del Instituto; en especial, el proyecto cartográfico que fue pergeñando y la cobertura territorial que fue desarrollando, hasta su reciente transformación en IGN.
El módulo se cierra con dos relatos paralelos, referidos a sen-das temáticas constitutivas de la trayectoria del Instituto: el desarrollo de la legislación catográfica y la evolución de la for-mación profesional; ambas dos, soportes indispensables de dicha trayectoria.
El Instituto GeográficoUNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
El Instituto Geográfico
59El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
La producción cartográfica realizada por oficinas miliares durante el siglo XIX estuvo estrechamente ligada a las necesidades castrenses relacionadas con el avance de las fronteras sobre los territorios que aún estaban bajo dominio indígena. Dichas oficinas, y la propia cons-titución del IGM, tuvieron como contexto los proyectos científicos de cooperación internacional que signaron la época.
Ambos temas constituyen los antecedentes del Instituto Geográfico Militar que se desarrollan a continuación.
LOS PROYECTOS CIENTÍFICOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el Congreso Internacional de Geografía realizado en Berna en 1891, el geomorfólogo alemán Albrecht Penk presentó formalmente ante la comunidad de geógrafos la propuesta de construir un mapa de todo el mundo a escala 1:1.000.000. El proyecto fue discutido en los subsi-guientes congresos de geografía, pero no alcanzó a concretarse hasta que el gobierno británico convocó a las oficinas gubernamentales de diversos países para que enviaran delegados a Londres y celebraran una reunión inaugural del International Map Committee en 1909.
En noviembre de 1909 se reunieron en Londres delegados enviados por Alemania, Austria, Hungría, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia. Redactaron un Reglamento(1) que sentaría las bases técnicas y logísticas del proyecto del mapa mundial al milloné-simo: el planisferio sería dividido en hojas que seguirían una nume-
Los Antecedentes del Instituto
ración consecutiva; cada hoja tendría 60 de longitud por 40 de latitud; los meridianos serían líneas rectas y los paralelos se proyectarían según la curvatura correspondiente a la proyección; se tomaría por re-ferencia el meridiano de Greenwich y se adoptaría el sistema métrico decimal así como el idioma inglés (aunque las unidades de medida y los lenguajes nacionales podían ser agregados ad hoc). Dado que la materialización del proyecto dependía de la cooperación de cada uno de los estados que suscribían, se resolvió sugerir que las diversas oficinas cartográficas nacionales adoptaran los criterios expresados en el Reglamento de manera tal que los respectivos trabajos topo-gráficos realizados para la gestión estatal pudieran ser combinados (al estilo de un gran mosaico) para dar lugar a un mapa uniforme de todo el mundo. Asimismo estaba previsto que aquellos países que no contaran con la infraestructura técnica y profesional necesaria para llevar a cabo esta empresa, sería cubiertos por otros que sí estuvieran en condiciones de asumir esta tarea, ya sea en forma provisional o definitiva.
Cuatro años más tarde, entre el 10 y el 18 de diciembre de 1913, el Comité volvió a reunirse -esta vez en París- y sumó la participación de otros veinticuatro estados, entre ellos, la Argentina(2). En esa reunión se especificó que las funciones de la Comisión serían “servir de liga-zón entre los gobiernos para intercambiar información” y “asistirlos en la coordinación de la publicación de mapas en un formato estan-darizado” (IGU, 1952: 8).
El impacto que tuvo este proceso sobre los proyectos cartográficos en la Argentina todavía no ha sido suficientemente dimensionado. Al igual que en otras disciplinas y campos científicos, la organización de las instituciones y de los programas cartográficos en la Argenti-na estuvo signada tanto por las tendencias que se imponían en la agenda internacional como por las necesidades propias de un Estado en formación y consolidación. Esto significa que, por un lado, los li-neamientos metodológicos definidos en los foros y las academias de renombre internacional fueron adoptados como protocolos científicos válidos en el ámbito nacional. Por otro, la gestión territorial del Es-tado demandaba estadísticas y registros de su patrimonio en forma creciente(3).
La convergencia de intereses que hizo posible la organización del proyecto del Mapa del Mundo al Millonésimo puede servir para mos-trar la convicción compartida acerca de la utilidad de la cartografía topográfica como herramienta para la administración moderna de los estados. También es una empresa que deja entrever los procesos de búsqueda de consensos y patrones científicos que facilitaran los intercambios entre los estados. Sin embargo, todo esto no debe en-mascarar las peculiaridades locales que dieron formas específicas a esos procesos en la escala nacional de los diversos países miembros. Por ejemplo, mientras que en algunos casos, tales como Francia y
(1) International Map Commitee… Resolutio-
Committee assembled in London, November 1909. London, Printed by Harrison & Sons,
78).
(2)
Colombia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Holanda, Japón, México, Principado de Mónaco, Montenegro, Noruega,
-bia, Siam y Suecia.
(3) Sobre el impacto de los procesos internaciona-les en la astronomía y en la cartografía argentinas, véase Lois y Rieznik, 2010.
61El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Bélgica, la ejecución de los mapas topográficos fue una tarea ex-clusivamente militar, en otros la Administración civil participó más activamente (como en la Gran Bretaña decimonónica) o, al menos, nominalmente (como en España y Portugal)(4). En cualquier caso, ha-cia fines del siglo XIX, todos los estados estaban comprometidos en proyectos de cartografía topográfica a gran escala(5). En la Argentina, diversas oficinas militares redefinieron sus misiones para responder a estas demandas de la época.
Las oficinas cartográficas militares y los primeros relevamientos to-pográficos
No sorprende que la mayor parte de la producción cartográfica más temprana realizada por oficinas miliares durante el siglo XIX haya estado estrechamente ligada a los trabajos y las necesidades castren-ses: se cartografiaban las fronteras de los territorios que aún estaban bajo dominio indígena, se hacían planos para el levantamiento de fortines y se proyectaban planos de los campamentos donde se or-ganizaban tareas de destreza militar. En cierta medida, un cúmulo de limitaciones financieras no permitió planificar tareas cartográficas de mayor alcance.
Estas circunstancias explican que la selección de las regiones a ser cartografiadas respondiera a diversas cuestiones de índole militar y, también, que las escalas elegidas por las oficinas decimonónicas fue-ran muy variables, porque dependían de las necesidades de las mili-cias: si el objetivo era realizar el plano de un campamento militar, se elegía una escala que permitiera obtener mucho detalle; por ejemplo, una escala grande, es decir 1:5.000(6). Pero cuando la necesidad mi-litar era más regional, como para la planificación del recorrido de la tropa, se tomaban escalas más chicas(7) (1:1.866.700, o 1:1.000.000).
Todos estos trabajos dieron por resultado un conjunto heterogéneo de mapas que representaban el territorio de la República Argentina de manera discontinua. Era una cartografía tipo “archipiélago”, ya que las escalas, tan diferentes entre sí, no permitían empalmar las distintas cartas para conformar un único mapa.
Es probable que estos resultados fueran una de las consecuencias de una organización institucional también desarticulada e inestable, ya que, como se verá a continuación, las oficinas militares que tuvieron a su cargo tareas cartográficas sufrieron sucesivas reorganizaciones a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.
(4) Para un panorama general sobre el desa-
durante el siglo XIX, véase Nadal y Urteaga 1990; Mendoza Vargas y Muro Morales 2002. (5)
la carta del Estado Mayor realizada a esca-
de un mapa a escala 1:50.000. Inglaterra, -
cala 1: 63.360, contaba con la publicación de
En situación similar se encontraba en Bélgica,
a escalas 1:40.000 y 1:20.000. Holanda, por
países cuya extensión territorial era conside-rablemente mayor eligieron escalas menos pretenciosas (por ejemplo, Rusia eligió las es-calas 1:420.000 y 1:126.000). La elección de
una disminución de los gastos de los levanta-mientos (Nadal y Urteaga, 1990). (6)
Norte de Buenos Aires en Trenque-Lauquen” -
visión Costa Sud de la Frontera de la Pampa sobre el arroyo Puan”.1:157.800. (Figura 2) (7) Trabajos a estas escalas son los realiza-
de la nueva línea de Frontera en la Pampa” 1:1.866.700 (Figura 1)telégrafo militar sobre la nueva línea de Fron-
Operaciones Militares del Coronel Obligado
Host (IGM, 1912: 87).
Figura 1 “Plano general de la nueva línea de Fronteras sobre la Pampa”, Construida por orden del Exmo. Señor Ministro de Guerra y Marina, Co-ronel Dr. D. Adolfo Alsina, según los mejores materiales y trabajos propios. Plano general de la nueva línea de Fronteras sobre la Pam-
Figura 2 -
tera ocupada por las fuerzas de la División Costa Sud, Comandancia General en Puan, al mando del Sr. Teniente Coronel Don Salvador Maldonado”, Construida por orden del Exmo. Señor Ministro de Guerra y Marina, Coronel Dr. D. Adolfo Alsina, según el plano levantado por el Capitán Don Lorenzo Tock y Teniente Don José Daza y trabajos propios por el Sar-
63El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
La Mesa de Ingenieros 1865-1879
En esta época, la precariedad y la desorganización institucional de las milicias se expresaba no sólo en la permanencia de ordenanzas heredadas de la época colonial (como la vigencia de las ‘Ordenanzas militares de España para el servicio del Ejército y de la Armada’, ex-tendidas por Carlos III en el año 1769 referidas a la justicia militar)(8) - sino también en el sistema de reclutamientos de soldados(9), sin ningún tipo de instrucción en materia castrense. En este contexto institucional, la Inspección y Comandancia General de Armas (que dependía del Ministerio de Guerra y Marina), tenía por función admi-nistrar y regular los asuntos que concernía a la materia militar. A su vez de la Inspección y Comandancia General de Armas “dependían los inspectores y comandantes destacados en las provincias” (Scenna, 1980: 77).
En 1865, el presidente Bartolomé Mitre encargó al Coronel de Inge-
nieros Janos Czetz Tabomok Emlékiratai la organización de la Mesa de Ingenieros y se designó al General Benito Nazar a cargo de la dirección. Al momento de recibir el encargo, Czetz ya había pasado por diversas academias húngaras (incluyendo el Instituto Geográfico Militar de Viena) y contaba con una sólida formación militar. Luego de su boda en España con la sobrina de Juan Manuel de Rosas se radicó en la Argentina, obtuvo su título de agrimensor en 1861 y llegaría a ocuparse del mapa de límites de la República con Brasil y Paraguay.
La Mesa de Ingenieros tenía por objetivo la realización de planos militares a partir de los datos que aportaban las expediciones de los grupos de las milicias que trabajaban en las campañas. Asimismo, la Mesa se ocupaba de realizar el relevamiento topográfico del terre-no(10) y de centralizar todos los planos que se venían haciendo bajo la Inspección y Comandancia General de Armas(11). Una parte de los mapas reunidos por la Mesa de Ingenieros fueron publicados el atlas titulado Planos de la Nueva línea de Frontera en 1877. Esta obra, que contaba con quince mapas a distintas escalas, mostraba, además del estado de la líneas de frontera, el diseño de los fortines y la lista de los militares y civiles que los habitaban (Figura 4 y 5 ).
La Mesa de Ingenieros estuvo en actividad aproximadamente lo que duró la guerra con el Paraguay (1865-1870). La guerra dejó en eviden-cia la necesidad de organizar la estructura del Ejército y la necesidad de contar con un Ejército profesional. Así, en la década de 1870 se produjo el primer reglamento de “Instrucción General Militar”, el que contenía normas generales para el Ejército. Este reglamento era una guía para los cuadros, que les enseñaba el debido desempeño de los servicios internos en guarnición y en campaña(12).
(8) El nuevo sistema de justicia militar fue es-
de obligatorio a determinada edad para cada grado y estableciendo una escala que regu-laba el porcentaje de pensión de retiro según
3.305 de las Intendencias Militares, ocupadas de adquirir y proveer los víveres, uniformes y materiales de sanidad para el Ejército; la separación de los Ministerios de Guerra y de
12 de octubre de 1898” (Fazio, 2005b: 8).
(9) El Servicio Militar Obligatorio, que instruía
fue establecido recién en 1901 (Rodrigues Mola, 1983).
Janos Czetz Tabomok Emlékiratai (1822-1904)
Figura 4 y 5
Tapa y portadilla del atlas Planos de la nueva
Mesa de Ingenieros y lámina número 12, en el margen de estos mapas se listan los nom-bres de los militares y los civiles que habita-ban el Campamento de la Laguna del Monto y al que lo habitaban.
En este contexto de profesionalización del Ejército se creó en 1870 el Colegio Militar de la Nación. Dos años después, en 1872 esta Mesa de Ingenieros quedó adscripta a la Secretaría del Ministerio de Guerra y pasó a denominarse Oficina de Ingenieros Militares(13), hasta que, luego de la muerte de Adolfo Alsina en 1877, el General Julio Argenti-no Roca asumió como Ministro de Guerra y la cerró en junio de 1879 (IGM, 1979: 16).
(10) Zusman, 1996: 36.
(11) Entre los trabajos recopilados podemos destacar los mapas de José Álvaro Condar-
en la zona andina por órdenes del Gral. San Martín en 1816; el mapa de la frontera del
1860. También, los mapas realizados en 1862 por el Teniente Coronel Manuel Olascoaga y el Coronel Lucio V. Mansilla, jefe de la fronte-ra sur de Córdoba.
(12) Fazio, 2005b: 9.
(13)
a cargo del Coronel Gainza y el Dr. Adolfo Alsina, secundados por Francisco Host, los ingenieros Alfredo Ebelot y Octavio Pico, el
65El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
La Oficina Topográfica Militar 1879-1885
Poco después de la Campaña al Desierto llevada a cabo por el General Julio Argentino Roca sobre los territorios indígenas de la Patagonia norte, se creó la Oficina Topográfica Militar. Según el decreto firmado por presidente Carlos Pellegrini el 5 de diciembre de 1879 que le dio inicio, “el jefe nombrado propondrá los emplea-dos subalternos debiendo estos ser militares” (IGM, 1951: 15). La Oficina quedó a cargo del General Manuel Olascoaga (1831-1911), quien había estado al frente de la realización del plano topográfico de la Campaña al Desierto y cuyos resultados fueron publicados en el Estudio Topográfico de la Provincia de la Pampa Río Negro(14). El Sargento Mayor Jordán Czelaw Wysocki (1830-1883), egresado de la Escuela Superior Técnica de Polonia, fue designado segundo jefe. Wysocki había llegado a Buenos Aires en 1867 y para entonces acre-ditaba una vasta experiencia: había trabajado bajos las órdenes de Czetz en la provincia de Santa Fe, había realizado el relevamiento topográfico de la Pampa y los planos de la nueva línea de fronteras ocupada por las fuerzas de la División Costa Sud en Puán, en el su-deste de la provincia de Buenos Aires, así como también el trazado de nuevas líneas de fortines en el territorio Nacional del Chaco.
El resto del personal de la Oficina Topográfica Militar incluía un teniente coronel, un sargento mayor y dos dibujantes con sueldo de capitán.
Tanto la planificación de tareas como la utilidad de la información acopiada, incluso aquellas más directamente vinculadas al recono-cimiento topográfico, eran concebidas en función de las prácticas militares en general y de las maniobras de avance sobre los terri-torios indígenas, en particular. Por ejemplo, entre los objetivos de la Oficina Topográfica Militar se menciona que, además de realizar trabajos trigonométricos, la Oficina debía de “reunir bajo una direc-ción los trabajos geográficos, topográficos y cartográficos que hasta [entonces] se realizaban en forma aislada” (IGM, 1950: 4), realizar dibujos de perfiles en los horizontes, investigar la historia natural de los territorios por dónde avanzaban las comisiones, y tomar notas para el diario general y los libros de contabilidad de la Comisión. Uno de los trabajos cartográficos de esta oficina es el mapa reali-zado en 1879 por Manuel Olascoaga como parte de las actividades realizadas durante la llamada Campaña del Desierto cuyo título es “Plano del territorio de la Pampa y Río Negro y las once provincias chilenas que lo avencindan por el oeste. Comprende el trazo de la batida y exploración general hecha últimamente en el desierto hasta la ocupación definitiva y establecimiento de la línea militar del Río
Negro y Neuquén por el Ejército Nacional a órdenes del Sr. Gral. D. Julio A. Roca. Construido en vista de planos, croquis parciales, itine-rarios de los jefes de las divisiones y cuerpos espedicionarios (sic) de los ingenieros militares que los acompañaron y según explora-ciones y estudios propios por el Tte. Cnel. Manuel J. Olascoaga, Jefe de la Oficina Topográfica Militar” (Figura 7).
La Oficina estuvo en funcionamiento hasta el 2 de enero de 1884: con la creación del Estado Mayor General del Ejército se eliminaba la antigua Inspección y Comandancia General de Armas. Se trató de una de las medidas más radicales que tomó el Estado Nacional orientadas a la reforma del Ejército. Desde el ángulo aquí tratado, hay que mencionar que el Estado Mayor General del Ejército absor-bió las funciones de la Oficina Topográfica Militar y, como veremos a continuación, también incorporó otras nuevas.
(14) Manuel Olascoaga (1880), Estudio topo-
Martínez, Buenos Aires. Este libro fue editado en 32,5 cm x 23 cm.
Manuel Olascoaga (1831-1911)
Figura 7
Mapa realizado por Manuel Olascoaga en -
El título completo dice: “Plano del territorio de la Pampa y Río Negro y las once provincias chilenas que lo avencindan por el oeste. Com-prende el trazo de la batida y exploración ge-neral hecha últimamente en el desierto hasta
línea militar del Río Negro y Neuquen por el Ejército Nacional a órdenes del Sr. Gral. D. Julio A. Roca. Construido en vista de planos, croquis parciales, itinerarios de los jefes de las
los ingenieros militares que los acompañaron y según exploraciones y estudios propios por
67El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
La IV Sección de Ingenieros Militares, Topografía y Cartografía 1885-1895
Un año después de haberse creado el Estado Mayor General del Ejér-cito(15) se fundó la IV Sección de Ingenieros Militares, Topografía y Car-tografía (Figura 8), cuyo jefe fue el Coronel Janos Czetz y su secretario, el Coronel Benjamín García Aparicio (quien llegaría a dirigir el Instituto Geográfico Militar entre 1910 y 1916).
La IV Sección estaba subdividida en cinco Subdivisiones. El rótulo de la antigua Oficina Topográfica Militar se mantuvo para denominar a la primera de ellas. El personal de esta 1° Subdivisión u Oficina Topográ-fica Militar estaba conformado por un jefe que detentaba el rango de teniente coronel, un capitán, un teniente 1° y cuatro dibujantes.
Tres de las otras Subdivisiones de la IV Sección estaban abocadas a la infraestructura militar y de comunicaciones(16): la 2º Subdivisión Ofi-cina de Fortificaciones Militares, la 3º Subdivisión Oficina de Construc-ciones Militares y la 4º Subdivisión Oficina de Puentes, Ferrocarriles y Telégrafos Militares. Buscaban responder a un conjunto de necesida-des materiales asociadas a los procesos que requerían la articulación de las áreas productivas con el puerto de Buenos Aires. Considérese que, en este periodo, la infraestructura ferroviaria conoce una expan-sión sin precedentes: mientras que en 1870 la red tenía una extensión de 732 km, en 1890 alcanzaba los 9.432 km, y en 1910, los 27.994 km(17). En efecto, el aumento de las exportaciones –concentradas en el puerto de Buenos Aires- había puesto de manifiesto la necesidad de planificar, organizar y expandir la infraestructura de comunicaciones y transporte del país.
La ilustración reproduce uno de los trabajos realizados por Host mien-tras formaba parte de esta Oficina (figura 9). Este mapa se denomina “Plano de la 4ta Sección de la traza y apertura del Camino entre Resistencia y Salta. Levantado por el Teniente Coronel de Ingenieros Don F. Host y dibujado por el Teniente 2º”.
(15) En 1886, el Estado Mayor General estaba presidido por el General de División Joaquín Viejobueno y se subdividía en siete seccio-nes; a saber: I Sección Dirección del Estado Mayor y Comando General del Ejército; II Sección Inspección de Armas; III Sección His-toria Militar de la República. Fojas de Servicio del Ejército. Biblioteca; IV Sección Ingenieros Militares. Topografía y Cartografía; V Sección Dirección General del Parque, Talleres y De-pósitos Militares; VI Sección: Comisión Gene-ral de Guerra y VII Sección: Sanidad Militar (IGM, 1951: 20).
(16)
jefe con el cargo de sargento mayor, un capi-
y Telégrafos Militares” (su personal se compo--
personal contaba de un jefe con el cargo de teniente, un coronel, un teniente coronel, tres sargentos mayores, cuatro capitanes, cuatro
dos ordenanzas (IGM, 1951: 33).(17) Floria y García Belsunce, 2003: 712.
Figura 9
Mapa levantado por Francisco Host y dibuja-
4ta. Sección de la traza y apertura del Camino entre Resistencia y Salta. Levantado por el Teniente Coronel de Ingenieros Don F. Host y dibujado por el Teniente 2b José Gimenez Nobarné-Nillak”.
69El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
La 1° División Técnica 1895-1904
El General Alberto Cadevilla (1856-1905), egresado del Colegio Militar de la Nación en 1873, ya había cumplido servicio en distintas regiones del país y había estado a cargo del Colegio Militar (1893) cuan-do fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército en 1895. Una de sus primeras medidas en este cargo fue la renovación en el organigrama del Ejército: fraccionó el Estado Mayor en tres divisiones: 1° Di-visión Técnica, 2° División Instrucción y la 3° División Inspección. La 1° División Técnica reemplazaba la IV Sección y se-guía manteniendo una agenda de trabajo orientada hacia la infraestructura (figura 10).
Dentro de este nuevo organigrama, la nueva oficina encargada de las tareas topográficas era la 1° División Técnica que había quedado bajo las órdenes del Mayor Ingeniero Luis Dellepiane (1865-1941). Dellepiane se había formado como
ingeniero en la academia que dirigía Czetz en la IV Sección y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
La 1° División Técnica estaba formada, a su vez, por cuatro subdivi-siones. En tanto que la 1° Subdivisión se enfocaba en las cuestiones de infraestructura, la 2° y la 3° subdivisiones se dedicarían a tareas más directamente relacionadas con la esfera castrense.
La 1° Subdivisión se llamó Ferrocarriles, Caminos y Carreteras, Vías Fluviales y Marítimas en el Interior de la República, y en los Estados Vecinos. Tenía por función la construcción de caminos férreos y ca-rreteras, la organización y la dirección del personal de transportes militares, el servicio de palomas mensajeras y telégrafos. Su personal contaba de un jefe (ingeniero) con el cargo de mayor, tres capitanes, un teniente 1° y un alférez.
La 2° Subdivisión se denominaba Estadística Militar de la República y de las Naciones Extranjeras y Transporte. El personal de esta subdivi-sión se componía de un jefe (ingeniero) un capitán y dos tenientes.
La 3° Subdivisión recibió el nombre de Construcción, Estudio y Di-rección de Fortificaciones Permanentes y Provisionales, y su objetivo era la organización de contracciones de edificaciones militares. Su personal estaba compuesto de un jefe (ingeniero) con el cargo de mayor; un capitán; un arquitecto y un ingeniero.
Por último la 4° subdivisión, rotulada Servicio Topográfico, Geográ-fico y Cartográfico, tenía el objetivo de levantar la carta militar de la República y la construcción de planos para el Ejército. Al igual que las otras subdivisiones, la 4° contaba con la misma cantidad de per-sonal (un jefe, también ingeniero con el cargo de mayor, un capitán ingeniero, dos ingenieros y cinco dibujantes), pero la composición de su planta difería sensiblemente ya que contaba con mayor can-tidad de dibujantes técnicos que pudieran llevar a cabo las tareas cartográficas. Entre los trabajos realizados por esta Oficina, podemos nombrar “Al Levantamiento topográfico de la región comprendida entre los paralelos 31 y 32”, provincia de San Juan, publicado en 1898 (Figura 11).
Figuras 11
Mapa levantado por los ingenieros Mayor -
tán Juan N. Cevallos y Jacinto Cané. de la
1:100.000. El título completo dice: “Estado Mayor del Ejército. Primera División Comi-
Región comprendida Entre los paralelos 31 y 32, provin-
cia de San Juan”.
Figura 10
71El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
3° División: Instituto Geográfico Militar
Con el cambio de siglo y en el contexto de una nueva reorganización institucional, la 1° División Técnica del Estado Mayor del Ejército pasó a constituir la 3° División. En el decreto que hace mención a esta úl-tima modificación(19), aparece por primera vez el nombre de Instituto Geográfico Militar. Según el Boletín Militar N° 4 del mismo año, el Instituto Geográfico Militar o 3° División se dividía en tres Secciones 1) Sección Geodesia; 2) Sección Topografía y 3) Sección Cartografía y Archivo de Planos.
Aunque la Sección Topografía funcionaba sin subdivisiones, la Sec-ción Geodesia estaba organizada en cinco áreas: Astronomía, Trian-gulación, Nivelación, Cálculos y Depósito de Instrumentos. La sección Cartografía se dividía en: Litología, Fotogrametría e Imprenta y Encua-dernación.
La 3º División contaba, además, con una “brigada obrera topográ-fica”(20) compuesta por un suboficial, dos sargentos, diez cabos y veinticinco soldados. El hecho de que la brigada fue elevada a com-pañía en 1906 puede tomarse como sintomático de la importancia que comienzan a cobrar las tareas topográficas. En 1909 se creó otra sección denominada Talleres Gráficos, que tenía bajo su dependencia Litología y Fotogrametría (dos áreas que hasta entonces habían de-pendido de la Sección Cartográfica).
El rasgo sobresaliente de la 3° División Instituto Geográfico Militar(21) fue la progresiva especialización técnica, profesional e institucional. Esta especialización se manifestó fundamentalmente en tres planos. En pri-mer lugar, con la creación de la 3° División o IGM se introdujeron modi-ficaciones significativas en la planta de personal afectado. Por un lado, hay un notorio incremento en el número de personas empleadas(22): mientras que el total del personal que trabajaba en la IV Sección era de 37 y en la 1° División era de 23, en el IGM este número se incrementó a 67 personas empleadas (sin contar la Brigada Obrera). Por el otro, hay un aumento en la cantidad de técnicos y profesionales calificados en las tareas de geodesia, cartografía y topografía; mientras que en las anteriores oficinas los únicos profesionales contratados eran ingenieros o dibujantes, con la creación del IGM el espectro profesional era más amplio; comienzan a ser requeridos otros especialistas, tales como me-cánicos, fotógrafos, maquinista etc., figura 13). En 1917, se modificó el personal(23): se incluyó por primera vez profesionales geodestas dentro del plantel del Instituto (figura 14). La Sección Geodesia fue reformulada y pasó a ser llamada Sección Trigonométrica. A partir de esta reformu-lación institucional el personal se distribuyó de la siguiente manera: en la Sección Trigonométrica había un geodesta a cargo de la sección y veintiún empleados; la Sección Topográfica contaba diez topógrafos y en la Sección Cartográfica había dos cartógrafos y catorce dibujantes.
En segundo lugar, se registra una paulatina consolidación de los sa-
beres más específicos en torno a los métodos para llevar a cabo las tareas cartográficas y topográficas que se apoya en la especificidad del trabajo topográfico.
Los rótulos de las secciones Geodesia, Trigonometría, Topografía y Car-tografía remiten a prácticas científicas específicas y refuerzan la idea de que la oficina se ocupa de un saber técnico especializado y, por tanto, reservado para personal idóneo y técnicamente preparado. Nótese que la utilización de estos rótulos -asociados a campos de saber- implicaba el reemplazo de las designaciones descriptivas que tenían las oficinas anteriores (cuyos rótulos desglosaban, más bien, todas o gran parte de las tareas desarrolladas, como los de las subdivisiones de la 1° División Técnica).
Finalmente, en 1918, la 3ª División se independizó del Estado Mayor General del Ejército y pasó a conformar una de las Grandes Reparticio-nes del Ministerio de Guerra. Con esta nueva organización el “objetivo fundamental fue el levantamiento de la carta y los trabajos geodésicos para que sirvan de apoyo en el orden militar y civil” (IGM, 1979: 19). Esta independencia institucional sugiere la importancia que el Estado le estaba otorgando a las tareas cartográficas.
Este organigrama incluía secciones específicas destinadas a la formación profesional para la producción de la cartografía topográfica nacional.
(19)
enero de 1904.(20)
un grupo es el Comando de Cuerpo le sigue
Compañía.(21) El personal se componía de un jefe, coro-nel o teniente coronel; dos jefes de sección teniente coroneles o mayores; veintinueve
de la división; dos escribientes; un ingeniero civil, jefe de la sección geodesia; tres ingenie-
precisión; dos litógrafos; cuatro tipógrafos; dos dibujantes calígrafos; dos fotógrafos; dos computadores; dos impresores; un maquinis-ta; cuatro ayudantes; dos ayudantes fotógra-fos; dos aprendices de dibujo; un aprendiz
(22) Este incremento debe enmarcarse dentro
modernización del Ejército como institución: -
1910” (Fazio, 2005b: 6).
(23) Un geodesta jefe; un geodesta astróno-mo de 1ª clase; tres geodestas de 1ª clase; cuatro geodestas de 2ª clase; tres auxiliares geodestas de 1ª clase; tres auxiliares geo-destas de 2ª clase; tres auxiliares principales calculistas; Tres auxiliares de 1ª clase; Un
1ª clase; cinco topógrafos de 2ª clase; dos cartógrafos de 1ª clase; dos cartógrafos de 2ª clase; siete dibujantes de 1ª clase; siete dibu-jantes de 2ª clase.
Figura 13
Con la creación del IGM el espectro profesio--
ridos otros especialistas, tales como mecáni-cos, fotógrafos, maquinista etc.
Figura 14
-sionales geodestas dentro del plantel del Instituto.
73El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
EL PROYECTO CARTOGRÁFICO DEL IGM
En 1912, el Instituto Geográfico Militar presentó al Estado Mayor del Ejército un proyecto cartográfico que significaría un punto de inflexión en las tareas y en las misiones de la institución y de la política car-tográfica del Estado. Por un lado, se trataba del primer proyecto de relevamiento topográfico a gran escala que representaría el territorio argentino en su totalidad. Para coordinar la planificación inicial, se aprobó por decreto presidencial de Roque Sáenz Peña la conforma-ción de la Comisión de la Carta de la República(24) en enero de 1912.
Hacia principios del siglo XX existía cierto consenso para afirmar que el IGM, al igual que muchas otras instituciones análogas, tenía una considerable tradición militar y burocrática que podía garantizar la viabilidad de un proyecto de cartografía topográfica de largo aliento. Ninguno de sus miembros ponía en duda el hecho de que “la con-veniencia de encargar a una sola repartición nacional de la triangula-ción del país no es susceptible de discusión, ni creemos que pueda dudarse tampoco de que esta [repartición nacional] sea el Instituto Geográfico Militar: 1º Porque el Instituto ya ha iniciado, bien sea en modestas proporciones, tales trabajos. 2º Porque (...) cuenta con un plantel de personal especializado y 3º Porque dadas sus obligacio-nes de orden militar y cartográfico, necesita más que ninguna otra repartición nacional, una red trigonometría completa, para su tareas propias” (IGM, 1912: 17).
Este el plan proponía la determinación de una red de puntos fijos (planimétricos y altimétricos), el cálculo exacto del área del territorio estatal y el levantamiento topográfico. El resultado final sería publica-do en diferentes escalas, a saber:
- 1:2.000.000; ; resultaría un mapa mural “demostrando los linea-mientos generales de nuestro territorio”.
- 1:1.000.000; las hojas de la Carta de la República publicadas a esta escala tenían un orden y una numeración preestablecidos de acuerdo con las normas fijadas en la convención de Londres
(1909), que ya había particionado la superficie terrestre y había propuesto la elaboración de un mapa mundial al millonésimo.
- 1:100.000; las hojas a esta escala formarían la carta del Estado Mayor y el atlas general de la República para usos civiles.
- 1:25.000; no se haría un relevamiento general a esta escala; sólo se la utilizaría para “regiones especiales”, que no se detallan (IGM, 1912: 25).
En 1913, el por entonces presidente del IGM, el Coronel Benjamín García Aparicio, presentó en el Congreso Internacional de Geografía el mismo proyecto que haría público en la II Conferencia del Mapa Internacional al Millonésimo. La memoria llevaba por título La Car-te de la Republique y presentaba tanto el organigrama del Instituto Geográfico Militar como el primer proyecto cartográfico que relevaría topográficamente el territorio argentino.
La gestión de Benjamín García Aparicio estuvo claramente orientada a fortalecer el perfil científico de las tareas cartográficas del IGM y a consolidar la participación de la Argentina en la comunidad científica internacional. Fue durante su gestión que se publicaron los primeros tres números del Anuario del IGM (figura 18). Esta publicación, que es-taba centrada en difundir las tareas desarrolladas en el Instituto pero también en funcionar como elemento de intercambio con institucio-nes homólogas de otros países, funcionó como un modo de instalar al IGM en la arena de la comunidad científica internacional y legitimar su rol como institución científica.
Benjamín García Aparicio fue, además, delegado representante de la República Argentina en diversos foros científicos internacionales: a los ya mencionados Congreso Internacional de Geografía de Roma de 1913 y Conferencia del Mapa del Mundo al Millonésimo de París del mismo año, cabe agregar su actuación en el Congreso Panamericano de Washington y su nombramiento como delegado permanente ante la Asociación Internacional para la Medición de la Tierra en 1912.
Políticas, proyectos y producción del Instituto
(24) La Comisión de la Carta de la República estaba constituida por un Presidente, que se-ría el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General de Brigada Ramón Ruiz; un Secreta-rio, que era el Coronel Benjamín García Apari-cio mientras estaba a cargo de la dirección del IGM, (Ministerio de Guerra). Entre los vocales se encontraban el Jefe de la Sección Geode-sia del IGM, el Doctor en Ciencias Guillermo
quien se desenvolvía como Jefe de la División
de estos integrantes militares, participaba también personal civil que reportaba en otros ministerios y en otras dependencias públicas,
la División de Límites Internacionales (Minis-terio de Relaciones Exteriores); el Ingeniero
de Cartografía de la Dirección General de Ferrocarriles (Ministerio de Obras Públicas); el Ingeniero Enrique M. Hermitte, Jefe de la Dirección de Minas y Geología (Ministerio de
Director del Observatorio Astronómico de la Plata (Ministerio de Instrucción Pública); el Doctor Isidro Ruiz Moreno, Director de Terri-torios Nacionales, y por último Juan N. Huber, Jefe de la Sección Técnica de la Dirección de Telégrafos (Ministerio del Interior) y el Ingenie-ro Federico Bazzano representante del Minis-terio de Hacienda (IGM, 1913: 69).
Figura 18
Portada y desplegable interior, con material técnico de la época, del primer Anuario publi-
75El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
El programa de trabajo cartográfico del Instituto Geográfico Militar fue diseñado de manera tal que la producción de hojas topográficas publicadas encastrara en las demandas del proyecto del Mapa del Mundo al Millonésimo. Durante su activa participación en la Confe-rencia de París, García Aparicio hizo una serie de propuestas para que se tuvieran en cuenta ciertas especificidades latinoamericanas al mo-mento de definir el reglamento de la simbología cartográfica que se aplicaría en todas las hojas del mapa al millonésimo. Concretamente, García Aparicio solicitó que se incluyeran símbolos necesarios para representar: (a) los nombres de los partidos y departamentos (unida-des político-administrativas de menor jerarquía que la provincial); (b) la diferenciación de los tipos de ferrocarriles según la trocha; (c) los caminos, según carreteras y sendas; (d) las líneas telegráficas; (e) los límites interdepartamentales; (f) los centros de población (los signos propuestos indicarían tanto su lugar en la jerarquía política del Esta-do como su cantidad de población). También se ponía de manifiesto la necesidad de fijar un compromiso de cooperación entre los países vecinos para poder cartografiar las hojas cartográficas comunes, los nuevos signos “para designar accidentes físicos peculiares de nuestro territorio, tales como salinas o borateras, colonias agrícolas, puertos fluviales, ferry boats, etc”, y de contar con cierta uniformidad de la nomenclatura geográfica sudamericana(25).
La principal innovación de este pro-yecto cartográfico era su base geodé-sica. Se proponía calcular la posición de los puntos de la red de primer orden con una precisión mínima de 1:100.000. Los puntos de la red for-marían triángulos cuyos lados ten-drían una longitud de entre 40 y 60 km (según el tipo de terreno) (figura 19), medidos por cintas o alambres de invar. A partir de allí se harían medidas gravimétricas, astronómicas y geodésicas, tal como recomendaba la Asociación para la Medición de la Tierra. Se esperaba que los resulta-dos permitieran calcular el elipsoi-de que más se ajustara al geoide en nuestro territorio(26) y, al mismo tiempo podrían ser acoplados a los resultados que se iban obteniendo en otras empresas similares llevadas a cabo por diversos países en la mis-ma época.
El plan de trabajo incluía el cálculo
de la desviación de la vertical(27) y la determinación de la gravedad. Mientras que el cálculo de la desviación de la vertical permitiría con-frontar las coordenadas geodésicas con las astronómicas con el ob-jetivo de determinar las irregularidades existentes entre el geoide y el elipsoide, la determinación de la gravedad permitiría estimar la curvatura meridiana y la determinación del nivel medio del mar.
En 1909 se abandonó el elipsoide de Bessel (1900) y se adoptó en elipsoide internacional Hyford.
Todos estos cálculos darían por resultado un sistema único de refe-rencia de alta precisión al que se remitían todos los cálculos y obser-vaciones, y haría posible el cálculo de las coordenadas geográficas referidas al punto central del elipsoide de referencia.
No era una tarea sencilla. Para alcanzar a comprender la naturaleza de ese proceso, recuérdese que, para ese entonces, en la Argenti-na coexistían distintos sistemas de referencias: en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe se usaba el sistema denominado Castelli; en la provincia de San Juan usaba el sistema de referencia denominado 25 de Mayo; en Jujuy estaba vigente el Yavi; en Cata-marca las mediciones cartográficas estaban referidas al sistema de referencias de Carranza, mientras que el Territorio Nacional de Chubut y de Santa Cruz usaba el sistema Pampa de Castillo.
Sin embargo, pronto las cuestiones de orden práctico y financiero pondrían en cuestión la viabilidad del proyecto y se abriría un intenso debate acerca de los métodos cartográficos en el seno del Instituto. Por un lado, algunos consideraban que “una triangulación regular [ba-sada en métodos geodésicos] es casi imposible sin un levantamiento provisorio previo debiéndose por consiguiente abandonar la idea de una triangulación regular, mientras no se tenga una carta provisoria al cienmilésimo” (IGM, 1912: 12). Los partidarios de esta posición consi-deraban que antes de confeccionar una red trigonométrica geodésica (que suponía una precisión muy minuciosa) se debía realizar una red trigonométrica topográfica medida con cinta de acero y orientada a la Polar, que diera por resultado una carta con métodos topográficos expeditivos a una escala 1:100.000. Desde este punto de vista, esta carta era indispensable para conocer el territorio y así poder planificar el montado de una red geodésica de precisión.
Por otro lado, no obstante, estaba la opinión de la Dirección del Ins-tituto, encabezada por su presidente Benjamín García Aparicio, que sostenía que había llegado el momento de prescindir de los traba-jos de recopilación, de soluciones inmediatas y de orden transitorio para dar lugar a mediciones geodésicas modernas. En otras palabras, sostenía que las triangulaciones debían estar apoyadas sobre una red geodésica: “habiendo vivido más de un siglo de recopilaciones y de hilvanes, tócales su turno a las operaciones geodésicas precisas (…) [que] su objeto no es otro, universalmente que el estudio de las
(25) Véase Lois, 2003.26) La realización del pasaje del elipsoide al
-
necesario que cada país realice medidas as-tronómicas, geodésicas y gravimétricas (Ruiz
para calcular un elipsoide y un geoide mundial se necesitan datos de mediciones astronómi-cas, geodésicas y gravimétricas de todo el
-
el siglo XIX, pero la posibilidad real de realizar las mediciones sobre el terreno era menor, debido a que no todos los países contaban
al geoide.
Figura 19
Proyecto de Triangulación de 1912. En este plan original, la traza de la red trigonométrica estaba diseñada sobre los límites internaciona-les y provinciales.
(27)
del geoide son: en primer lugar, que el poten-cial gravimétrico sea el mismo en todas sus partes y, en segundo lugar, que la dirección de la gravedad sea siempre perpendicular al
es regular y la del geoide es irregular en la
desviación de la vertical del punto. Esta desviación es causada por el excedente de las masas montañosas y la dife-
la plomada es atraída por la masa montañosa con respecto al elipsoide; de forma contraria,
dirección de la plomada; por lo tanto, su direc-ción es siempre perpendicular al geoide que-dando, de esta manera, sobre el elipsoide en zonas montañosas y por debajo del elipsoide en los océanos (Caire Lomelí, 2002).
“Carta de Guarnición Campo de Mayo” edita-da en 1913 a escala 1:100.000. Esta hoja to-
la base de levantamiento a escala 1:25.000 y 1:100.000.
77El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
operaciones astronómicas y trigonométricas necesarias para la deter-minación sobre la superficie de la tierra, de los puntos fundamentales que sirven para establecer la carta de un país” (Aparicio citado en: IGM, 1912: 12).
Además relativizaban la utilidad de hacer levantamientos expeditivos a plancheta(28) ya que, de todos modos, los procesos de transforma-ción geográfica eran tan vertiginosos, que toda carta era inevitable-mente obsoleta al momento de ser publicada. Por lo tanto, no parecía conveniente acelerar el trabajo topográfico sacrificando la precisión geodésica, ya que la base geodésica era justamente la información más estable que podían elaborar. Entonces se buscaba resaltar, por un lado, que los levantamientos expeditivos no eran tan rápidos como se creía porque suponía “el trabajo de un topógrafo y varios soldados auxiliares durante un promedio de seis meses por plancheta” (Apa-ricio en IGM, 1912: 7). Por otro, se insistía en que ese método sólo garantizaba el levantamiento de datos que pronto perdían vigencia: “no es raro (…) encontrar tan solo, como detalles topográficos, algu-nos insignificantes relieves, líneas de alambrado que cambian ince-santemente al ser subdividida la propiedad, huellas de vehículos (…), cuya traza se modifican de continuo. Apenas editada una plancheta después de las erogaciones ocasionadas por el topógrafo, el de dibu-jo, y el litógrafo se impone ya su rectificación y modificación, porque el conjunto que representa no es ya el de la [región] que representa” (IGM, 1912: 7).
La Dirección del Instituto sostenía además que los primeros trabajos geodésicos habían quedado rezagados por “el ineludible influjo de las impaciencias por el resultado inmediato, seductor y atrayente [del] levantamiento a la plancheta 1:25.000 [el cual] disfrutó de excepcio-
nales prerrogativas en el orden de los trabajos, adquiriendo quizás un excesivo o poco oportuno, en relación con la obra geodésica fun-damental” (Aparicio en IGM, 1912: 7).
El debate no sólo corría por carriles técnicos sino que también se po-nía en juego la conveniencia o el perjuicio de reconocer explícitamente la escasa cobertura de relevamiento topográfico del territorio argen-tino(29). En efecto, quienes se oponían al reconocimiento expeditivo también argumentaron que “no hay tal necesidad del levantamiento aproximado previo, porque el desconocimiento de nuestros detalles geográfico no llega a tal grado que haga imposible el reconocimiento preliminar que la triangulación exige” (IGM, 1912: 12). En todo caso la falta de una carta basada en procedimientos geodésicos era atribuida a la considerable extensión del territorio nacional (Aparicio citado en: IGM, 1912: 5).
Con el avance de los tiempos, la disposición permanente N° 299 del 19 de octubre de 1927 creó la sección de Fotogrametría. En sus oríge-nes esta Sección, que estaba a cargo de Capitán Otto Héctor Helbing, no contaba con mucho personal: apenas un auxiliar, un mecánico y un escribiente. Un año más tarde no sólo había incrementado el nú-mero de técnicos y profesionales (había treinta empleados, sin conta-bilizar los Jefes ni unos treinta soldados que también tenían funciones en la Sección) sino que se había subdividido en dos subsecciones: la Subsección Gabinete, a cargo de del Topógrafo Fotogrametrista Prin-cipal Agrimensor Nacional José Lime-ses; y la Subsección Campo, a cargo del Capitán Orencio R. Palenque. La Sección Fotogrametría incluía, ade-más, tres Comisionados, cada uno de ellos compuesto de diez solda-dos, un topógrafo fotogrametrista, un ayudante y un suboficial.
En estas condiciones técnicas y orga-nizativas, fue posible fotografiar en 1929 la localidad de Castelar (partido de Morón), fotografía que actualmen-te se conserva en la Sección Fotote-ca del Instituto (figura 22).
Esta plancheta fue tomada con una cámara AMK 21 Zeiss, Focal 204 mm Avión Junker 52, a una altura de vuelo 3060 m y tiene una escala de 1:10.000.
También se realizaron trabajos a pe-dido de otras reparticiones naciona-les; por ejemplo, en 1932, Yacimien-
(28)
en 1533 y dada a conocer en 1571 por Leo--
bien este método data del siglo XIV fue am-pliamente utilizado en Europa durante los
(29)
escala 1:25.000 sólo el 0,26% del territorio nacional en las provincias de Buenos Aires, Salta, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Co-rrientes .
Figura 20
Áreas relevadas hasta 1912. IGM, 1912.
30) Esta comisión que duró dos meses no dio los resultados esperados debido a problemas técnicos en el avión y por problemas clima-tológicos.
Figura 22
Una de las fotografías aéreas más antiguas que se conserva en la sección fototeca del IGM. Co-
de Buenos Aires. Esta foto fue tomada a Escala
79El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
tos Petrolíferos Fiscales (YPF) encargó relevar la zona de El Tabacal en la provincia de Salta(30).
En 1934 la Sección Fotogrametría había sido elevada al rango de Di-visión y en 1947, cuando la División Fotogrametría se fusionó con la División Topográfica, pasaron a formar la División de Levantamientos Topográficos. A pesar que las técnicas fotogramétricas implicaban una disminución considerable de los tiempos de levantamiento, fue sólo entonces, hacia fines de la década de 1940, cuando los vuelos aéreos comenzaron a generar resultados significativos, no sólo por-que pasaron a ser el método más utilizado sino también porque la producción se engrosó aceleradamente Hacia fines de la década de 1940, esta nueva División del IGM había relevado un total de 95.855 km2. Treinta años después los kilómetros relevados alcanzaban la cifra de 4.818.825, 5 kilómetros cuadrados (figura 23).
Militar Provisional (figura 24), cuyo objetivo era “suplir la falta de la carta topográfica fundamental al 1:100.000” (IGM, 1926: 155). El mosaico de la Carta Militar Provisional estaba compuesto por 114 hojas cuyas dimensiones eran de 3° de longitud y 2° de latitud a una escala 1:500.000 y, al igual que el proyecto del Mapa Mundial al Millonésimo, adoptaría la proyección policónica.
Si bien la Carta Militar Provisional seguía adscribiendo a los esque-mas previstos en el Plan de la Carta, se asumía que sería realizada con el método de recopilación. Las primeras hojas publicadas bajo el nuevo programa cartográfico fueron Pasos de los Libres, Posadas, Tres Arroyos y Chos Malal, en 1925. La Carta Militar Provisional de-bió ajustarse al nuevo reglamento cartográfico de 1933, el cual mo-dificaba el formato de las hojas (si bien cada hoja seguiría teniendo una superficie de 3° x 2°, hubo un desplazamiento de la cuadrícula hacia el Oeste de 30’)(32) .
Años más tarde, en 1950, las hojas a escala 1:500.000 comenzaron a ser redibujadas utilizando la proyección Gaus-Krüger(33). Con este cambio de proyección, la Carta Militar Provisional pasó a denominar-se Carta Topográfica 1:500.000. Una de sus principales utilidades ha sido servir de base para realizar otros mapas (como, por ejemplo, las hojas del Mapa Millonésimo Mundial y el mapa de la República Argentina escala 1:1.500.000 de 1937, entre otros).
La sanción de la llamada Ley de la Carta -también conocida como “Ley sobre Representación del Territorio Continental, Insular y An-tártico”- dio forma a un nuevo programa de trabajo que, en términos generales, recuperaba los objetivos enunciados en el plan de la Car-ta de la República de 1912, sobre todo aquel de la medición de ca-denas fundamentales de primer origen para proporcionar una base geodésica que diera mayor precisión a la cartografía topográfica.
El desafío de la base geodésica
Levantar una red geodésica implicaba establecer una red de trian-gulación, es decir, un entramado de polígonos cuyos vértices, mate-rializados físicamente sobre el terreno, medidos para establecer con precisión sus coordenadas geográficas, su altimetría y su gravimetría, tanto en términos absolutos como relativos.
Los trabajos anteriores habían sido poco sistemáticos y los métodos habían perdido vigencia. En 1949, en la Introducción del Anuario del IGM se anuncia que “a partir del 1º de enero de 1944, comienza para el Instituto Geográfico Militar un segundo y trascendental periodo, con la iniciación de los trabajos geodésico-topográficos, cuya ejecu-ción dispone la Ley 12.696. Solamente a los trabajos ejecutados en
Figura 23
Fotogramétrica entre 1933 y 1988.
Figura 24
Carta Militar Provisional 1:500.000. Fuente: IGM, 1951.
(32) Este reglamento también sistematiza los
movidas que se daban en otras instituciones e incluso en el proyecto del Mapa del Mundo
publicaba desde 1903 diversos folletos de sig-nos convencionales. Véase: Signos Conven-
-nos Convencionales (1907), Folleto de Signos Convencionales (1908). Luego, Reglamento
-nos Aires. [reimpresión 1992]).(33) Esta proyección es una representación
su verdadera magnitud), cilíndrica, transversal tangente a lo largo del meridiano denominado central. Los puntos representados cerca del meridiano no sufren deformaciones pero la distorsión aumenta a medida que los puntos se alejan del meridiano central. De esta manera,
-tenso es el territorio que se quiere representar.
-gitud, a cada una de las cuales le corresponde un sistema de coordenadas planas propio, pero
se logra al establecer zonas de superposición
Actualmente el Instituto Geográfico Nacional provee, además de las Fotocartas del país, el servicio de restitución digital para levanta-mientos cartográficos catastrales (urbanos y rurales) y de recursos naturales; así como también la generación de Modelos Digitales de Elevaciones (DEM), la planificación de vuelos fotogramétricos Aero-triangulación, el escaneo de fotogramas, el desarrollo de proyectos catastrales y la restitución analítica y/o digital para levantamientos cartográficos catastrales (urbanos y rurales) y de recursos naturales.
Además de que las soluciones que ofrecían los métodos fotogramé-tricos se hicieron esperar, y teniendo en cuenta las estrategias de in-tervención en la comunidad científica internacional que el IGM imple-mentó sostenidamente, no hay que menospreciar el papel legitimador que tendría la realización de una red geodésica de primer orden para el reconocimiento de la institución.
Pero las limitaciones materiales impusieron la necesidad de redefinir el marco del proyecto cartográfico. Este fue el origen de la Carta
81El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
este segundo periodo se les asigna, en lo futuro, carácter de trabajos geodésicos de alta precisión, utilizables en la especulación científica de utilidad internacional, que responden a un plan orgánico integral elaborado para todo el país y que se cumplirá sistemáticamente sin solución de continuidad” (IGM, 1949: 3). Aunque estaba previsto em-palmar con las marcas geodésicas existentes para, finalmente, reorga-nizar todas las mediciones en un único sistema, el nuevo proyecto da-ría origen a un sistema de cuadriláteros geodésicos, llamados unidad geodésica, de 2º x 2º cada uno, cuyos lados coincidirían con paralelos y meridianos (figura 25). En cada cruce de una cadena meridiana con una paralela se mediría una base geodésica; es decir, en uno de los vértices del cuadrilátero se determinaría con precisión los valores de latitud, longitud y acimut, lo que se denomina Punto Laplace Fundamental. A su vez, en uno de los vértices de la triangulación fundamental situado a mitad de camino entre dos puntos Laplace fundamentales, se establecería un punto Laplace secundario.
Elegir un punto de tangencia o de arranque para el levantamiento de la red geodésica generó una serie de consideraciones y análisis, ya que debía asegurarse que en ese punto se aproximaran las superficies físicas, mecánicas y geométricas tanto como fuera posible.
Finalmente, el 30 de noviembre de 1946 la disposición permanente Nº 440 firmada por el Director del IGM General de Brigada Otto H. Hebling estableció que el punto de tangencia sería el vértice trigo-nométrico Campo Inchauspe. Era el extremo noroeste de la base am-pliada de Pehuajó, localizado en las coordenadas geográficas 350 58’ 3’’ latitud sur y 620 10’ 2’’ longitud oeste, en el cruce de la cadena meridiana 5 con la paralela 4.
Estos trabajos dieron lugar a una red de puntos trigonométricos con un marco de referencia en el Sistema Campo Inchauspe, constituida por puntos medidos con el método de triangulación.
En la década de 1970 comenzaron los primeros trabajos en geodesia satelitaria. La primera incorporación de tecnología satelital que hizo el IGM implicó la compra de receptores geodésicos que utilizaban el método Doppler para determinación de coordenadas. Este método se basa en la recepción de ondas electromagnéticas enviadas por los satélites: el receptor recibe la onda del satélite durante el transcurso del paso del mismo por el cielo y por medio del efecto Doppler puede determinar el momento en que el satélite se encuentra a la menor distancia del receptor.
Con este método se realizaron las primeras mediciones diferenciales a los satélites; es decir, que se observaban satélites desde 2 o más receptores. Este método de medición diferencial se conoce con el nombre de translocación y era necesario medir al menos 17 pasos de satélites para obtener coordenadas más precisas para georreferencia-ción. La medición se extendía por el lapso de 3 días aproximadamen-
te en el que los operadores debían armar un campamento al lado del receptor.
Las primeras mediciones con el método Doppler se realizaron a partir de trabajos conjuntos encarados con distintas empresas, tales como U.S. Topocom y Decca Survey (Latina America), de esta manera fue posible establecer la primera red de 18 estaciones Doppler distribui-das homogéneamente por todo el territorio nacional.
En 1997, el IGM adoptó como Marco de Referencia Geodésico Nacio-nal el denominado POSGAR 94 (Posiciones Geodésicas Argentinas) que materializa el Sistema de Referencia WGS 84 en Argentina, en reemplazo del antiguo sistema local Campo Inchauspe 69.
La medición de la red POSGAR 94 (figura 26) se realizó en dos cam-pañas durante los años 1993 y 1994, en las que se determinaron 127 puntos con características técnicas especiales. Estos puntos cubren todo el territorio con un radio promedio de 150 km. Además, un 50% de ellos aproximadamente coinciden con los del Sistema Geodésico Campo lnchauspe 69. Esta dualidad de valores para los puntos comu-nes a los dos sistemas es la que permitió determinar los parámetros de transformación entre ambos.
Actualmente el marco POSGAR fue densificado e incorporó la Red de Estaciones GPS permanentes de Argentina RAMSAC (Red Argenti-na de Monitoreo Satelital Continuo). Para la actualización del marco POSGAR se realizaron mediciones geodésicas sobre los puntos de la Red POSGAR 94 y se procesaron con el software científico GAMIT / GLOB K, vinculando las mediciones al Marco de Referencia Terrestre Internacional ITRF05 (International Terrestrial Reference Frame 2005) a través de la solución DFG08P01 de SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas). Este nuevo marco se denominó POS-GAR 2007 y fue oficializado por el IGM el 15 de mayo de 2009. Este nuevo marco cuenta con 178 puntos fijos en el terreno e incorpora a las 28 estaciones GPS permanentes de la Red RAMSAC.
Con la creación de este nuevo marco se realizó la vinculación de todas las redes geodésicas provinciales del país, incluyendo la Red PASMA (Proyecto Apoyo al Sector Minero Argentino). De esta manera se lo-gró la unificación de aproximadamente 4.500 puntos pertenecientes a las redes geodésicas en un único Marco de Referencia Geodésico Nacional que es compatible para todos los usos posibles (geodési-co, cartográfico, Sistemas de Información Geográfico y Catastro). Las coordenadas de la Red POSGAR 07 y de todas las redes geodésicas provinciales y PASMA se encuentran publicadas para su acceso libre y gratuito en la página del Instituto Geográfico Militar (figura 27).
Asimismo, desde el año 1998, la República Argentina opera en el marco del proyecto RAMSAC (Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo), una red de estaciones GPS permanentes, integrada por
entre los límites en los cuales se calculan coor-denadas en ambos sistemas. Cada faja contie-ne su propio meridiano central con la siguientes longitudes medidas respecto del meridiano de
meridiano central. El origen del sistema para el -
cir que el valor de X es la distancia al Polo Sur. El valor de Y, en cambio, es la distancia res-pecto al meridiano central de cada faja. Con el objetivo de evitar valores negativos para la Y se le otorgó un valor de 500.000 a cada meridiano central, de manera tal que los valores al Oeste del meridiano resulten menores a 500.000 y los
-
con igual coordenadas en cada una de las fa--
terística de la faja” (k). Este valor es igual a la
-
Figura 25
Trazado de la red de triangulación geodé-
paralelos y meridianos.
Figura 27
Figura 26
Marco de Referencia POSGAR 1994.
83El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
veintiséis estaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional. Bajo la coordinación del Instituto Geográfico Militar, la red funciona a partir de la cooperación de distintas organizaciones estatales, Uni-versidades nacionales y extranjeras, Oficinas de Catastro, Consejos Profesionales de Agrimensura y empresas privadas.
Esta Red fue oficializada en conjunto con el Marco POSGAR 07, dado que está previsto que este último se consolide como el fututo Marco de Referencia Geodésico para todas las aplicaciones que usen posi-cionamiento satelital GNSS (Global Navigation Satelital System).
La Red RAMSAC provee datos de las estaciones GNSS permanentes en forma libre y gratuita a través de la página web del Instituto Geo-gráfico Militar (figura 28). Las coordenadas de los puntos de la Red POSGAR son de libre acceso a los usuarios y pueden obtenerse en www.igm.gov.ar.
Las mediciones geodésicas se completan con la red gravimétrica(34) y la red altimétrica(35).
En la Argentina la red gravimétrica (figura 29) articula subredes de diverso orden: .
- Red de Orden Cero: compuesta por 5 puntos de gravedad absoluta que fueron medidos en dos etapas en los años 1989 y 1991 con el gravímetro interferométrico JILAG 3 de la Universidad de Hannover (Alemania). Estos puntos son: Miguelete y Tandil (Provincia de Bue-
nos Aires), San Lorenzo (Salta), Comodoro Rivadavia (Chubut) y San Juan (San Juan).
- Red de Primer Orden: compuesta por 86 puntos localizados en aeró-dromos que integran la denominada red BACARA (Base de Calibración de la República Argentina). Esta red fue medida en 1968.
- Red de Segundo Orden: es coincidente con la red de nivelación de alta precisión. En 1998 se completó la medición gravimétrica de los 15.905 puntos que integran la citada red, los que están disponibles en el Instituto.
- Red de Tercer Orden: está constituida por parte de la red de nivela-ción topográfica. Hasta el presente se midieron 2.175 puntos.
El total de puntos gravimétricos medidos por el IGM hasta 2001 es de 18.248.
La red altimétrica refiere al nivel medio del mar y está conformada por 87.529 km de nivelación de alta precisión y por 72.805 km de nivelación topográfica y 3.250 km de nivelación auxiliar para apoyo fotogramétrico (figura 30).
Las líneas de nivelación de alta precisión dividen al territorio de la República Argentina en polígonos cerrados o mallas y en polígonos abiertos o periféricos sobre el litoral marítimo o límites internacio-nales. Las líneas de nivelación de alta precisión arrancan y cierran en nodales (puntos fijos altimétricos de Primera Categoría que ge-neralmente se encuentran ubicados en las plazas de los pueblos o ciudades).
Las líneas de nivelación de precisión se desarrollan en el interior de las mallas y dividen a cada una de ellas en 6 a 8 polígonos. Las líneas de nivelación de precisión arrancan y cierran en puntos fijos altimé-tricos de líneas de alta precisión. Las líneas de nivelación topográfica densifican la malla y arrancan y cierran en puntos fijos altimétricos de líneas de alta precisión o precisión.
Dado que las tres redes se desarrollan a lo largo de caminos, se en-tiende que el trazado de los polígonos tenga formas irregulares.
Figura 28
Esquema de la Red RAMSAC.
Figura 29
Esquema de la Red Gravimétrica Nacional.
Figura 30
Esquema de la Red de Nivelación Nacional.
(35) La altimetría es la parte de la topografía que se dedica a la determinación de los valo-res de las alturas del relieve medidas sobre el nivel del mar. Estas mediciones requieren la determinación de un Datum altimétrico, esto es el cero al cual se van a referir todas las alturas. La determinación de este Datum no
-tas discusiones entre los técnicos encargados de la medición. En el contexto de la Comisión para la Medición del Meridiano de Arco en
-
-zar las mediciones altimétricas en el país. En este contexto se establecieron dos posicio-nes: la primera de ellas fue presentada por el
registradores dispuestos en diferentes puntos
-
Ortiz, 2005: 117). Esto demuestra la falta de
determinar el Datum vertical a donde referir todas las alturas de las cartas.
(34) La gravimetría estudia la aceleración de la gravedad. Dado que la aceleración es di-ferente según la composición mineralógica,
la composición de la corteza terrestre y, ade--
tría aporta información valiosa para diversos
reservorios de agua y cuencas petrolíferas.
85El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
LA COBERTURA TOPOGRÁFICA DEL TERRITORIO
Como resultado de los procesos descriptos, la cobertura topográfica del territorio previsto en la Ley de la Carta -en sus diferentes etapas de relevamiento, procesamiento y publicación- ha seguido un compor-tamiento variable a lo largo de los años. El análisis histórico y gráfico de la cobertura topográfica en las diferentes escalas permite visuali-zar diferentes momentos de las políticas territoriales del Estado.
En los tiempos más tempranos, las oficinas militares tuvieron espe-cial interés en cartografiar las zonas que reconocían como fronteras indígenas en pequeña y mediana escala. Esta cartografía servía tanto para las maniobras militares como para la propaganda de las accio-nes políticas orientadas a la organización productiva de los territorios que se encontraban nominalmente bajo soberanía estatal.
Casi simultáneamente a este proceso de ocupación militar de los territorios indígenas se estaba desarrollando una red de comunicacio-nes, cuya infraestructura estimuló y también requirió de la confección de cartografía. Esto explica el relevamiento de hojas que seguían el itinerario de las vías.
Toda vez que la cartografía catastral quedaba excluida de las incum-bencias del IGM, la producción de hojas topográficas en escala de 1:25.000 quedó reservada para áreas de interés estratégico, como “Campo de Mayo 3987-B”. Casi todas las hojas 1:25.000 representan, con gran detalle topográfico, áreas de la provincia de Buenos Aires (y unas pocas, de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos). (Figura 31 y 32)
En 1951 se publicó la primera hoja topográfica en la escala 1:250.000, a saber, la hoja “Curuzú Cuatiá” 2957-III.
Las zonas correspondientes a casi todas las capitales de provincia de la Argentina fueron cubiertas en todas las escalas. Pese a la extensión del territorio argentino y a los problemas presupuestarios, en el caso de las escalas de 1:100.000, 1:250.000 y 1:500.000 la cobertura supe-ra el 85% del territorio nacional (fig. 33 e ilustr. pág. 86 a 89).
Cabe señalar en relación a esto, que a principios de los años 1960s, el Instituto Geográfico Militar había comenzado a utilizar tecnolo-gía informática para procesar y manipular información geográfica: el equipo IBM 659 dio origen al Centro de Cálculos (astronómicos, geofísicos, geodésicos, topográficos y fotogramétricos) que, luego de varios reemplazos, fue definitivamente suplantado en 1978 por una computadora digital PDP 11/70, que no sólo llevaba a incrementar sensiblemente la capacidad de almacenamiento y procesamiento dis-ponible sino que, además, permitía asociar un sistema para producir y procesar cartografía digital. Sin embargo, fue sólo “durante la década de 1980 [que] se informatizó todo el proceso de producción cartográ-fica” y en la década siguiente se “acordó la formación de un grupo de
trabajo con el objetivo de estudiar las relaciones entre Cartografía y Sistemas de Información Geográfica, integrado por personal del IGM, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Servicio Geológico Minero Argentino, Secretaría de Recursos Naturales, Servicio de Hidrología Naval [entre otros]” (Ávila, 2000: 117).
En 1996 el IGM decidió apostar a completar, digitalizar y actualizar las hojas topográficas a escala 1:250.000 “con el objetivo de elaborar y ofrecer a la comunidad de usuarios, en el menor plazo posible, una serie cartográfica con información planimétrica y altimétrica: digital homogénea, actualizada y con cobertura de sobre todo el territorio continental argentino [para lo cual] se contaba con las imágenes sate-litales que comenzaban a ingresar a través de un convenio de elabo-ración de cartografía de imágenes suscripto algunos años antes con el Instituto Cartográfico de Cataluña” (Ávila, 2000: 119)
En la actualidad, la reconversión técnica que el IGM viene desarro-llando desde hace una década permite ofrecer una cartografía digital del territorio argentina en escala 1:250.000, además de facilitar “la producción de cartografía a escala menores, actualizaciones posterio-res y otros trabajos, a partir de otros archivos digitales mencionados anteriormente” (Ávila, 2000: 117).
El denominado SIG250 es el Sistema de Información Geográfica que se apoya en la información de la carta topográfica de escala 1:250.000 –organizada en diferentes capas temáticas- y representan diferentes rasgos planimétricos y altimétricos mediante puntos, arcos y polígo-nos.
Esta información conforma la materia base del SIG-IGN. Debido a la escala de dicho sistema, al proceso de edición y actualización que lo sostiene, y a su formato, el SIG-IGN constituye el sistema cartográfico más importante en el ámbito nacional.
Figura 31
hoja fue levantada en la década de 1910 por el IGM. En 1932 junto a otras cuarenta y dos hojas 1:25.000 y a otras cuatro a escala 1:50.000 fueron publicadas por el Instituto en el Atlas “Ministerio de Guerra Instituto
Figura 32
Esta hoja fue levantada en la década de 1910 por el IGM. En 1932 junto a otras 42 hojas 1:25.000 y 4 a escala 1:50.000 fueron publi-cadas por el Instituto en el Atlas “Ministerio de
Figura 33
-
satelitarias.
87El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Cartas Topográficas de líneasEscala 1:500.000
latitud. Están limitadas al Norte y Sur por pa-ralelos pares, y como meridiano central, el de la faja a la cual pertenecen.
Sus característica se forma con cuatro núme-ros, de los cuales los dos primeros coinciden con el paralelo central de la hoja y los dos últimos con el meridiano central que es el de la faja.
Cartas Topográficas de líneasEscala 1:250.000
en latitud. Corresponden a 1/4 de cada carta escala 1:500.000. Se las enumera con núme-ros romanos: I, II, III y IV.
Su característica está formada por la hoja 1:500.000 que forma y a continuación el nu-mero romano que corresponda separado por un guión.
89El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Cartas Topográficas de líneasEscala 1:100.000
el sentido corriente de escritura, dentro de la respectiva carta 1:500.000 que la origina.
Su característica está formada por la de la hoja 1:500.000 que la forma y a continuación el número de orden que le corresponde, sepa-rado por un guión.
Cartas Topográficas de líneasEscala 1:50.000
latitud. Están numeradas de 1 a 4 en el senti-do normal de escritura.
Su característica está formada por la que co-rresponde a la hoja 1:100.000 que integra y a continuación el número que le corresponde separado por un guión.
91El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Si bien todos los criterios utilizados por el Instituto Geográfico Militar parecen reposar solamente en la adopción de técnicas cada vez más precisas y en el consenso sobre el repertorio de signos utilizados para la construcción del mapa de la República, lo cierto es que existió un corpus de leyes que también le fueron dando forma a la figura cartográfica. En efecto, entre los rasgos que definen la cartografía topográfica moderna, devenida en una empresa estatal a lo largo del siglo XX, hay que señalar “primero, que la formación de mapas será, cada vez más, una tarea de naturaleza institucional, cuya ejecución dependerá del concurso de diversas corporaciones técnico-profesio-nales: geodestas, topógrafos, dibujantes y grabadores, entre otros; corporaciones que estarán reguladas en su formación, reclutamiento y ejercicio por una detallada reglamentación administrativa. Segundo, que la actividad cartográfica aparecerá gobernada por factores exter-nos a los propiamente científico-técnicos; en esencia, pasará a depen-der de las necesidades político-administrativas y de las posibilidades presupuestarias de cada país” (Nadal y Urteaga, 1990: 8).
La legislación cartográfica ha acompañado este proceso(37). El primer proyecto de Ley relativo a la producción cartográfica oficial de la República Argentina fue diseñado en su totalidad por integrantes del Instituto que tenían cargos militares(38) y fue presentado por Fernán-dez al Congreso Nacional a través del Ministro de Guerra Agustín P. Justo en 1918. Bajo la coordinación del presidente del Instituto,
el General Ingeniero Ladislao M. Fernández (1870-1945), el proyecto pretendía alcanzar una total “normalización de los trabajos topográ-ficos” (IGM, 1919: 231). Implicaría también que Instituto se encargara “directamente de ser el gestor de los asuntos técnicos y el ejecutor de las disposiciones que deben asegurar su cumplimiento” (IGM, 1919: 231). Finalmente, este proyecto fue rechazado.
Años más tarde, en 1938, por pedido del Ministro de Guerra el General Carlos Marquéz se creó una Comisión Consultora con el objetivo de asesorar para que “el espíritu de la futura Ley [de la Carta] se ajustase perfectamente a todos los requerimientos y a cada uno de los distin-tos objetivos que deben perseguir tales levantamientos” (IGM, 1979: 46). Contrariamente al proyecto de ley hecho anteriormente, esta co-misión estaba conformada no sólo por militares del Instituto Geográ-fico Militar, sino que incorporaba a directores de otras reparticiones oficiales, entre ellas, la Dirección General de Navegación y Puertos; la Dirección de Minas y Geologías; la Dirección de Tierras; la Dirección de Parques Nacionales; la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fisca-les y la Dirección de Meteorología Geofísica y e Hidrológica.
Este proyecto de ley ponía de manifiesto la importancia económica que tendría la sanción de Ley de la Carta porque “permitirá estudiar las riquezas naturales yacentes o subyacentes al suelo con orienta-ción racional y en consecuencia con la técnica más modera (…) [dando por resultado] un documento básico de trascendental importancia, que fija y determina con precisión las características del territorio” (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados 1941, citado en IGM, 1979: 47). En este discurso también se mencionan las ventajas que recibirán las obras públicas (como la obtención de agua para la irri-gación y los desagües, los trazados de vías de comunicación etc.) con “la información gráfica, precisa y veraz de la carta topográfica” (IGM, 1979).
Pero no fue hasta 1941, con la sanción de la Ley de la Carta (Ley 12.696), que se reguló el conjunto de prácticas y marcos institucio-nales implicados en la producción de la cartografía oficial: “el Poder Ejecutivo fijará (…) el orden y desarrollo de las operaciones geodési-cas y topográficas a realizarse conjuntamente con los procedimien-tos, escala y forma de representación gráfica” (Boletín Oficial 24 de octubre de 1941).
La ley de la Carta (1941) y las sucesivas modificaciones centralizaron las normas sobre la producción cartográfica oficial definieron los as-pectos técnicos, las responsabilidades presupuestarias, el perfil de los profesionales encargados de las tareas y obligaron a incluir ciertos elementos geográficos en los mapas.
La ley autoriza al Instituto Geográfico Militar a realizar todos los tra-bajos geodésicos fundamentales y el levantamiento topográfico de todo el territorio argentino, y queda fijado que “el personal técnico
LaLegislación Cartográfica
(37) Una primera aproximación sobre el corpus de leyes que afectó a la cartografía nacional fue planteado por Mazzitelli y Lois, 2004.
(38) Entre los integrantes estaba el General Ingeniero Geógrafo Militar Ladislao M. Fer-
otros.
93El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
que se destine para el cumplimiento de la ley y desempeñe funciones tanto en el campo como en el gabinete, deberá ser argentino (…). Úni-camente por excepción, la que se producirá cuando deban realizarse tareas de carácter técnico para cuya realización no exista disponible personal capacitado argentino en el país, podrán ser utilizados los servicios técnicos de personal extranjero (contratado) siempre que posean la capacidad y condiciones intelectuales y morales necesa-rias” (Boletín Oficial 24-X-1941). Por otro lado, con la ley queda esta-blecido que toda la cartografía deberá tener la aprobación del IGM y que “cualquier otra entidad que realice trabajos topográficos para ser publicados deberá solicitar del Instituto Geográfico Militar la fijación de puntos básicos necesarios, o los realizará de acuerdo a las normas que el mismo establezca” (Boletín Oficial 24-X-1941).
A su vez, la ley obliga que los trabajos geodésicos estén ajustados a los cambios y las normas de los congresos científicos internacionales y consagra así una tendencia de larga data que tendía a buscar la inserción de la Institución en los desarrollos científicos contemporá-neos.
La ley de la Carta establecía los términos para el trabajo geodésico y el relevamiento topográfico del territorio de la República. El artículo 19 expresaba que el proyecto debería quedar concluido en 30 años a razón de una producción anual promedio de 100.000 km2 (cálculo que también preveía un periodo de reorganización y entrenamiento profesional adecuado a estos nuevos propósitos).
Las restricciones presupuestarias imposibilitaron el desarrollo de las actividades previstas y la concreción de los objetivos del proyecto de la Ley de la Carta. El Instituto formuló planes alternativos para subsanar la carencia de representaciones gráficas del territorio de la República. El Decreto Nº 20.786 del 30 de octubre de 1953 estableció la elaboración de un documento gráfico que “daría una idea gene-ral del país sobre la base de los levantamientos aéreos expeditivos, para proporcionar elementos informativos básicos requeridos para la planificación, elaboración y desarrollo de los Planes de Gobierno” (IGM, 1979: 51). Este proyecto no dio los resultados esperados, y ello desembocó en la sanción de nuevos decretos. Por ejemplo, el Decreto N° 6474 del 10 de octubre de 1969 establecía que todos los trabajos geotopográficos y aquellos que estén relacionados con la obtención y explotación de fotografías aéreas que realicen reparticiones nacio-nales, provinciales o municipales sin importar el método empleado “deberán estar intervenidos antes de su iniciación por el IGM, del Comando en Jefe del Ejército, a efectos de realizar el estudio de coor-dinación necesario” (IGM, 1979: 51).
En 1983, bajo gobierno militar, se “sanciona” la Ley Nº 22.963. El artículo 18º de dicha Ley prohíbe “la publicación de cualquier carta, folleto, mapa o publicación de cualquier tipo que describa o repre-
sente, en forma total o parcial, el Territorio de la República Ar-gentina, sea en forma aislada o integrando una obra mayor, sin la aprobación de Instituto Geo-gráfico Militar” (Boletín Oficial 8/IX/83). En el artículo 23º se es-tablece que “toda obra que se publique en infracción a la pro-hibición dispuesta en el artículo 18 de la presente norma, será considerada ilegal y su editor responsable para las sanciones que esta ley establece. El autor (...) será asimismo punible si éstas contuvieren inexactitudes geográficas que menoscaben la integridad del territorio nacional. Idénticas sanciones se aplicarán a quien hiciese ingresar al país o distribuyese en el mismo, cualquier obra que contenga una descripción o representación total o parcial de la República Argentina no aprobada por el Instituto Geográfico Militar.
El Poder Ejecutivo adosó a este proyecto un texto que justifica la necesidad de la ley: “A los efectos de consolidar una conciencia na-cional del territorio y evitar diferencias en la información geográfica sobre la República Argentina, es indispensable contar con una única versión oficial de la cual es el territorio sometido a nuestra soberanía, y que toda publicación que toque el tema, en cualquier formato y con cualquier propósito, sea coincidente con ella.” (Nota del Poder Ejecutivo 2 de noviembre de 1983).
Pero las leyes no se limitaron sólo a diseñar el nicho institucional y el organigrama burocrático de la producción cartográfica, sino que tam-bién intervino sobre la imagen cartográfica propiamente dicha. Los argumentos fueron variados pero tienen como común denominador la idea de que es necesario defender los reclamos que sostiene el Estado argentino en la arena diplomática internacional
Un antecedente temprano en esta línea de intervenciones es un de-creto sancionado el 4 de septiembre de 1935: debido a la “evidente arbitrariedad imperante en materia cartográfica con respecto a la re-presentación geográfico-política del país” (IGM, 1979: 44), el Minis-terio de Justicia e Instrucción Pública estableció que los mapas que tuvieran los límites internacionales del país y que estuvieran incluidos en obras educativas debían gozar de la aprobación de la Dirección General del Instituto Geográfico Militar (IGM, 1979: 44).
95El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Pocos años después, en septiembre de 1937, el decreto 114.428 pro-hibía la publicación de mapas, sean oficiales o no, que no represen-ten al territorio en su totalidad, y obligaba a todas las reparticiones públicas y también a las no oficiales a reemplazar todos los mapas que no se ajustaran a la norma. El artículo 2° del decreto establece que si “en las impresiones que se hagan y que por razones de la es-cala empleada se vea la necesidad de fraccionarlos podrá ello hacerse a una escala única” (Boletín Oficial, 25 de octubre de 1937).
Con el objetivo de verificar que los mapas no “contienen datos geo-gráficos erróneos” (Boletín Oficial, 18 de octubre de 1940), el Decreto N° 75.014 estableció que por cada mapa publicado y entregado al Registro de Propiedad Intelectual fuera entregada una copia al IGM. El objetivo del Decreto era que el Instituto evaluara el mapa en cuestión y realizara un informe. Si el informe resultaba negativo, la obra carto-gráfica no podría ser inscripta en el Registro de Propiedad Intelectual. El decreto advertía que en el espíritu de la ley de Propiedad Intelec-tual se procuraba proteger los intereses públicos y velar por que las obras de personas reales o jurídicas no los afectasen. Esto servía para sostener que si un mapa no representaba todos los territorios reclamados por el Estado era, en efecto, considerado perjudicial a los intereses nacionales y no debía permitirse su circulación.
En rigor, este decreto era la respuesta a un mapa publicado en la Enciclopedia Sopena, al que se acusó de contener “errores en el trazado de límites internacionales o interprovinciales en la mención de lugares poblados pues no figuran localidades importantes y en la representación de ríos y sierras, así como también omisiones porque si bien se expresa la situación de hecho de parte del territorio, no se hace mención de la cuestión jurídica sobre mejor título a la soberanía en ese territorio, que el Gobierno Argentino reclama” (Boletín Oficial, 18 de octubre 1940). Pero no era el primero ni el único inconveniente de esta naturaleza(39).
Las franjas costeras así como las fronteras con otros estados tienen un tratamiento especial dentro de la ley: los únicos mapas que no re-quieren la aprobación del IGM son los realizados por el Ministerio de Marina, responsable de la cartografía náutica del país. En cuanto a las zonas de límites continentales, la ley de la Carta aclara que “los traba-jos geodésicos y topográficos que afecten límites internacionalespo-drá ser motivo de convenios especiales con los países limítrofes”.
En el marco de disputas territoriales con los países vecinos, se había creado comisiones de límites(40) ad hoc, que trabajaron cada conflicto binacional (por ejemplo, una con Chile y otra con Brasil). Pero ante la superposición de trabajos y ante eventuales contradicciones de la diplomacia Argentina, en 1891 se creó un organismo centralizado que atendería todas las cuestiones de las fronteras internacionales: la Oficina de Límites Internacionales(41). Con la aprobación del Protocolo
de 1941 se decidió, por un lado, formar la Comisión de Reposición y Densificación de Hitos a lo largo de la cordillera, y, por el otro, se le encargó al Instituto Geográfico Militar la construcción de la cartografía a escala 1:50.000 desde el Cerro Zapaleri(42) hasta el Canal de Beagle, con la instrucción de que la zona cartografiada debía abarcar 5 km a ambos lados de la línea divisoria.
La vigencia del Protocolo de 1941 y la Ley de la Carta restringieron las competencias de la Oficina Nacional de Límites, hasta que final-mente se convirtió en un ente controlador de la cartografía limítrofe producida por el IGM. Dado que el trazado de la línea se realiza conjuntamente con el país limítrofe confor-mando una comisión bilateral, las funciones de la Oficina quedaron limitadas a la demar-cación del límite sobre el terreno y luego, en el gabinete, a la transcripción de esos datos relevados correspondientes a la línea diviso-ria sobre los mapas producido por el IGM.
Actualmente la Comisión de Nacional de Lí-mites (CONALI) depende de la Dirección Na-cional de Límites y Fronteras, y su jurisdic-ción se limita sólo a la parte continental e insular del territorio argentino (mientras que no se ocupa de la representación del Río de la Plata, ni de las Islas Malvinas u otros ar-chipiélagos así como tampoco de las regio-nes antárticas). Dependen de esta Comisión cinco comisiones, una por cada país limítrofe (Comisión Chile; Comisión Brasil; Comisión Paraguay; Comisión Bolivia y Comisión Uru-guay).
El IGM contribuyó de diversas maneras en la confección de la cartografía a escala 1:50.000 de las zonas limítrofes de Argentina. Con el objetivo de diseñar los mapas del área cono-cida como Hielos Continentales, el Instituto realizó una serie de trabajos orientados a producir hojas a esa escala durante los años 2008 y 2009. De acuerdo al último acuerdo presidencial firmado por los entonces presi-dentes de la Argentina, Dr. Carlos Menem, y de Chile, Dr. Patricio Aylwin, se establecie-ron 24 puntos de solución de conflictos que fueron representados cartográficamente y de común acuerdo.
(39) -citados por mapas, véase Mazzitelli y Lois, 2004.(40) Sobre los trabajos de las Comisiones de
(41)
Límites debía ocuparse de: a) compilar todos -
cos relativos a las fronteras de la República; -
coordinar los trabajos de las comisiones de lí-
elaborados por ellas.(42) Este cerro es un punto tripartito donde
Argentina.
Mosaico de imágenes satelitarias, de la región de Hielos Continentales
97El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
El Instituto Geográfico Militar también se involucró en las cuestiones de límites interprovinciales. En virtud de los compromisos de produc-ción cartográfica que la Ley de la Carta asignaba a la Institución, el decreto Nº 3.301 del 23 de julio de 1943 traspasó al IGM las faculta-des que hasta entonces había tenido la Comisión Técnica de Límites Interprovinciales. Fue así que, durante casi treinta y cinco años, el IGM se ocupó también de gestionar directamente con los gobiernos de las provincias y los territorios nacionales los acuerdos tendientes al establecimiento de líneas divisorias entre jurisdicciones territoria-les, en muchos casos proponiendo estudios topográficos y proyectos de dictamen. Finalmente, con el objetivo de agilizar los trabajos, la Ley Nº 21.583 y el Decreto Nº 3.497 del 21 de noviembre de 1997 vol-vieron a crear una oficina específica ad hoc y dieron lugar a la nueva Comisión Nacional de Límites Interprovinciales.
En suma, la legislación cartográfica institucionaliza la política cartográ-fica del estado. Fiscalizada por un organismo de carácter militar hasta muy recientemente, esa política cartográfica intervino activamente en la construcción de un imaginario territorial que fue y es movilizado en diferentes contextos con finalidades prácticas y también simbólicas. Independientemente de la eficacia o del peso real que puede tener un mapa en el momento de conseguir el reconocimiento o la legitimación de algún reclamo de soberanía ante la comunidad internacional, los mapas han sido resguardados como si fueran a ser decisivos.
Asumiendo la misión de coordinar la política cartográfica de la Re-pública Argentina, el Instituto Geográfico Militar ha tomado una serie de decisiones clave respecto de la cartografía que produjo y produce. Estas responsabilidades exceden en mucho las cuestiones técnicas.
Cuando la American Geographical Society encaró el proyecto del His-panic America Map para contribuir con las hojas correspondientes a los países latinoamericanos que no habían comprometido su produc-ción nacional para el proyecto del Mapa del Mundo al Millonésimo “hasta que las oficinas nacionales los reemplazaran”(43), una de las hojas más australes de la serie publicada en 1930 era la titulada “Tie-rra del Fuego” e incluía en un recuadro el Departamento de la isla de los Estados adscripto a la Gobernación de la Tierra del Fuego. Se ajustaba así a uno de los artículos del reglamento acordado en 1913 en el que se sugería que las hojas llevarían por nombre el topónimo urbano o geográfico más relevante del mapa.
Sin embargo, el Instituto Geográfico Militar optó por publicar en 1952 una hoja titulada “Isla de los Estados” (figura 33), aunque la isla en cuestión ocupa una pequeña porción de la hoja en el margen iz-quierdo mientras que el recuadro con las Islas Malvinas protagoniza el mapa y, más todavía, esa caja recuadro es secundado por otra en donde se representa el triángulo antártico pretendido por la Argentina a una mayor escala. Evidentemente, dado que el mapa estaba dirigi-
(43) En el marco del Hispanic America Map,
1 : 1.000.000 correspondientes a América del Sur. Vease Pearson, Alistair y Mike He-
-
Kingdom, 10-12 September 2008. ICA Com--
Figura 33
Estados”
do tanto al público argentino como a la audiencia internacional que seguía los progresos del proyecto del Mapa del Mundo al Millonési-mo, no parecía políticamente acertado titular la hoja en cuestión con aquellos objetos geográficos que, si bien eran los que preponderaban en el mapa, también eran objeto de disputas territoriales vigentes. No obstante ello, tampoco se estimó conveniente minimizar la visua-lización del reclamo de soberanía del gobierno argentino y dejar que esos territorios reclamados ocuparan un lugar marginal en la hoja de Tierra del Fuego.
En sintonía con esta política cartográfica y en el contexto de la ofi-cialización del reclamo de soberanía o derechos que hizo el Estado argentino sobre una porción de la Antártida, el Instituto Geográfico Militar ya había publicado en 1946 el “Mapa de la Zona Austral” a escala 1:3.000.000.
99El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Si bien las academias profesionales militares son de larga data y pueden remontarse hasta los tiempos de la ruptura de los lazos co-loniales –como la Academia Militar de Matemática (1810-1812); la Es-cuela de Matemática de la provincia de Tucumán (1814); la Academia Militar del Consulado de Buenos Aires (1816-1821) y el Colegio Militar de la provincia de Buenos Aires (1828-1930)- no fue sino hasta la creación del Colegio Militar (1870), de la Escuela de Ingenieros (1885) y de la Escuela Superior de Guerra (1900) que comenzó la etapa de profesionalización del Ejército argentino en la que debe inscribirse el proceso de formación profesional del personal responsable de las tareas cartográficas.
Al igual que en otros ámbitos de la burocracia estatal, muchos profe-sionales extranjeros fueron contratados por los gobiernos y las uni-versidades en su calidad de expertos para desarrollar tareas científi-cas, técnicas, de gestión y de formación. Congruentemente con esa tendencia, la mayoría de los técnicos cartógrafos y de los ingenieros militares que participaron tanto en la confección de mapas y planos como en la educación de nuevos técnicos, eran en su mayoría extran-jeros que habían adquirido su educación en su país de origen.
Las trayectorias biográficas que ilustran este patrón institucional son numerosas. Considérese, por ejemplo, la trayectoria del Sargento Mayor Frederick Melchert (1833c-1898): de origen alemán, llegó a la Argentina contratado por Adolfo Alsina luego de haber quedado en disponibilidad después de la guerra franco-prusiana. Una vez insta-lado en la Argentina el oficial alemán se dedicó a diversos tipos de
trabajos topográficos así como a la difusión de técnicas y al asesora-miento para la utilización de instrumentos y maquinarias agrícolas(47). Con el cargo de Sargento Mayor de Ingenieros, Melchert fue asignado para levantar el trazado del camino que realizó la expedición de 1870 dirigida por el Coronel Napoleón Uriburu para unificar a Salta con Corrientes a través del Chaco. El Ingeniero Geógrafo Militar alemán Francisco Host, instalado en la Argentina desde 1850, participó de numerosos proyectos topográficos. Tras formar parte de la Campaña al Desierto junto al General Julio A. Roca, confeccionó, junto a Jordán Wysocki, el Plano Topográfico de la nueva línea de frontera ocupada, cuando prestaban servicio en la Mesa de Ingenieros. También formó parte de la IV Sección de Ingenieros Militares (uno de los trabajos que realizó en esa dependencia se reproduce en la figura 9). LaFormación
Profesional(44) Esta Escuela fue fundada por Manuel Belgrano y quedó bajo la dirección de Felipe
plan de estudio. Entre las materias obligato-rias se encontraba aritmética, geometría pla-
campaña y geometría practica que consistía en la división delineación y transformación de
2005: 15).(45)
militares argentinos véase Martín, de Paula, Gutierrez, 1976; Mazzitelli, 2006 y Lois, 2007. Sobre la formación de ingenieros militares españoles y mexicanos, véase Capel, 1982, 2003a, 2003b; y Moncada Maya 1984; Men-doza Vargas 2001 respectivamente. (46) trabajos, también colaboró con la obra de Ri-
-
388 -398) y el capítulo dedicado al indio y a la
-pa y de la Línea de defensa actual y proyectada contra el indio” (elaborado por pedido de Alsina en diciembre de 1875) (Figura 15).(47) Viñas, 2003: 195.
Figura 9
-
101El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
A su vez, colaboró en los trabajos relativos al trazado del límite de la Puna de Atacama, que aportaron datos para la defensa de los argu-mentos argentinos durante su actuación como perito en 1881.
La presencia de los extranjeros fue no sólo una necesidad coyuntural que venía a subsanar la carencia de cuadros profesionales formados en el ámbito local, sino que también servía para la inserción de los proyectos científicos nacionales en el concierto de la comunidad cien-tífica internacional. Sin embargo, algunos desaciertos diplomáticos contribuyeron a instalar la idea de que la condición de extranjero podría afectar la misión de la Institución.
En este contexto de nacionalización de la burocracia estatal y de la profesionalización del Ejército, se creó en 1870 el Colegio Militar de la Nación. El plan de estudios del Colegio era bastante completo: se im-partían cursos de matemática, castellano, historia, geografía, cosmo-grafía, ordenanza táctica de las tres armas, planimetría, dibujo, inglés, francés y ejercicios de tiro y esgrima. No obstante ello, los alumnos debían complementar sus estudios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para obtener el título de ingenieros(48). Este complemento de instrucción civil en la formación militar fue recu-perado por Janos Czetz para argumentar a favor de una militarización total de la formación, ya que, sostenía, los egresados del Colegio Militar que ingresaban a la Facultad de Ingeniería civil pedían la baja en el Ejército al egresar años más tarde, de manera tal que el Estado perdía “lo que había brindado en el Colegio Militar” (Martín; De Paula y Gutiérrez, 1976: 240). Czetz, que había sido el primer presidente del Colegio Militar de la Nación y había estado a cargo del Departamento de Ingenieros de Entre Ríos, tenía experiencia en la formación de ingenieros militares. Probablemente debido a ello, mientras estaba a cargo de la dirección de la IV Sección, en 1885, Czetz presentó un proyecto de ley al Jefe del Ejército que dio lugar al decreto por el cual se creó la Escuela de Ingenieros Militares. La Escuela tuvo dos características principales que la diferenciaron de otros ensayos ins-titucionales. En primer lugar, la Escuela de Ingenieros Militares fue la primera institución académica que se dedicó exclusivamente a la formación específica de un tipo de arma, la de ingenieros (las anterio-res academias estaban enfocadas a la formación de militares oficiales sin importar al tipo de arma o de cuerpo al que pertenecieran). En segundo lugar, las clases se dictaban en una oficina militar dedicada exclusivamente a la tarea topográfica (la 1° Subdivisión de la IV Sec-ción) aunque seguía dependiendo de la Universidad de Buenos Aires. El curso tenía una duración de cuatro años, y los aspirantes debían haber terminado de cursar en el Colegio Militar de la Nación con ca-lificación sobresaliente.
La formación académica de los aspirantes a Oficiales de Ingenieros se basaba en conocimientos de ingeniería civil y militar, y en el do-minio de las matemáticas. Se impartían cursos tales como Álgebra
Superior, Trigonometría Rectilínea y Esférica, Dibujo Lineal y Topográ-fico, Caminos, y Ferrocarriles, Geometría Analítica, Geodesia I, Dibujo, Puentes, Fortificación Pasajera, Cálculo Diferencial e Integral, Fortifi-cación Permanente, Geodesia II y Astronomía. Además, y en forma complementaria, debía cursarse en la Facultad: Geometría Descriptiva I, Geometría Descriptiva II y Mecánica y Arquitectura.
Una vez que los estudiantes egresaban de la Escuela de Ingenieros, tenían la posibilidad de especializarse en Europa. No todos veían con buenos ojos esta instancia de formación: por ejemplo Czetz conside-raba que estas estancias en el extranjero podían ser oportunidades para que los jóvenes ingenieros fueran tentados con oportunidades laborales en el extranjero. Por esta razón, Czetz insistía que era ne-cesario complementar la currícula que se dictaban en la Escuela de Ingenieros Militares con otra institución que cubriera los aspectos prácticos de la formación, es decir, una Escuela de Aplicación. A tal efecto, Czetz proponía que, tanto los egresados del Colegio Militar (los destinados al Cuerpo de Ingenieros, Artillería, y Estado Mayor) como los que egresaban de la Escuela que él dirigía, debían concluir sus estudios en la misma institución de Aplicación. Para que esto sucediera era necesario unificar los programas del Colegio Militar y de la Escuela de Ingenieros. Finalmente la propuesta de Czetz se im-puso: en 1889 la Escuela de Ingenieros Militares se independizó por completo de la Universidad de Buenos Aires y ello posibilitó que el nuevo plan de Estudios –aprobado por el Gobierno Nacional- tuviera una orientación más castrense. Un año más tarde Czetz confeccionaba un informe a la Comisión Examinadora en el cual detallaba, además del estado de desarrollo de la Escuela el desempeño de algunos de sus alumnos, entre los que se encontraba Ladislao Fernández(50), (1870-1945).
En 1893, a partir del Decreto del 8 de abril, el Colegio Militar modificó su currícula y agregó un curso superior específico para Ingenieros Mi-litares. Esta modificación le permitió otorgar el título de Ingeniero Mi-litar a los oficiales que habían estudiado en la Facultad y que habían obtenido el título de ingeniero civil. El Colegio extendía también el título habilitante a aquellos que se habían formado en una institución militar superior de Europa (para los que ya estaban radicados aquí, esto era válido siempre que lo solicitaran dentro de los tres primeros meses de sancionado el decreto que indicaba esta modificación). De esta manera la Escuela de la IV Sección fue perdiendo sus funciones y fue remplazada por los nuevos cursos del Colegio Militar.
En el año 1900 se creó la Escuela Superior de Guerra (ESG). El plan de estudio de la ESG tuvo, en un primer momento, dos años de du-ración. En el primer año las materias de carácter obligatorio eran las siguientes: Reglamentos Tácticos, Historia Militar, Artillería (incluso descripción del material), Fortificación, Topografía, Geografía General, Historia General, Derecho Internacional, Idioma Francés y Equitación.
(48) En 1882 una Comisión Examinadora opinó que, a pesar de que el programa del Colegio cumplía con las materias exigidas, era impor-tante incluir en los cursos superiores la asig-natura Construcciones Militares para comple-
(49) El proyecto constaba de nueve artículos: Artículo 1. Son considerados como aspi-
el Decreto) que revistan en la actualidad en la IV Sección del Estado Mayor del Ejército
del Colegio Militar; b) Todos los alumnos del Colegio Militar que presentan testimonios
--
nido en el examen de ingreso una nota de ‘Sobresaliente’. Artículo 2. Los aspirantes
IV Sección previa solicitud acompañada de documentos respectivos. Artículo 3. Re-
Estado Mayor según disposiciones del jefe de ella, los siguientes ramos: En el primer año: Álgebra superior; Trigonometría Recti-
Caminos; Ferrocarriles. En el segundo año:
-ción Permanente. En el cuarto año: Geode-sia y Astronomía. Artículo 4. Fuera de estas
en la Facultad correspondiente de la Uni-versidad: en el primer año, Geometría Des-
-
Artículo 5. Al terminar
estudiadas en la Sección ante una Comisión
obtenidas en la Facultad. Artículo 6. Al ter-
-
Artículo 7. Los ascensos en el Cuerpo de
modo que establece la ley de ascenso, es
Jefe del Estado Mayor. Artículo 8: Un mes
el territorio. Artículo 9: Los ex-alumnos del
cursado en la Facultad los diferentes ramos
si así lo solicitaren en el año que le corres-
en la Facultad (Martín, De Paula y Gutiérrez, 1976: 241).
Ladislao María Fernández (1870-1945).
(49) presidente del IGM en dos oportunidades: la primera entre 1905-1908 y la segunda, entre 1917 y 1926. Él encabezó las gestiones para que el Instituto dejara de ser una dependen-cia del Ejército y pasara a ser una de las Grandes Reparticiones; es decir, un organis-mo independiente y descentralizado.
103El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
Las materias de carácter facultativas eran Matemática Superior, Cien-cias Naturales (Química y Física) e Idioma Alemán. En el 2º año, se dictaban en forma obligatoria: Táctica Aplicada, Historia de Guerra, Servicio de Estado Mayor, Artillería, Fortificación, Geografía General, Historia Militar, Francés y Equitación; y en forma optativa: Geodesia y Alemán(51). En 1904 se le añadió un año más, tal como exigía la Aca-demia de Guerra de Berlín(52) (figura 17).
Así surgió una camada de ingenieros militares formados en institucio-nales argentinas, ya en la 1° División Técnica (1895-1904) la mayoría de los responsables de las secciones y las subsecciones eran militares argentinos que habían realizados sus estudios en la Escuela dirigida por Janos Czetz o, una vez que ésta cerró sus puertas, en el Colegio Militar de la Nación. Sin embargo, siguió siendo deseable que los aspirantes a oficiales y los oficiales de carrera realizaran viajes ins-tructivos a Europa para incorporar las innovaciones técnicas y meto-dológicas en sus respectivas áreas de experticia. Dos personas que pueden ilustrar este nuevo perfil en la formación de los profesionales encargados de la cartografía oficial de la Argentina son Luis Dellepia-ne y Carlos Moret.
Tanto el Jefe de la 1° División, Luis Dellepiane como su Secretario Carlos Moret habían nacido en la Argentina y además de haberse for-mado en instituciones nacionales también estudiaron en escuelas eu-ropeas. Dellepiane viajó a Europa para analizar las estructuras de las instituciones topográficas similares a la que él dirigía con el objetivo de mejorar la organización de la 1° División. Como resultado del viaje, trajo instrumental para las tareas topográficas (como el alambre de invar que, debido al material con que está confeccionado, es el que sufre menos deformaciones cuando se lo expone a distintos ambien-tes y, por lo tanto, permite hacer mediciones más seguras). Por su parte, Carlos Moret, que había participado de la Campaña del Desierto junto al Coronel Olascoaga, había obtenido su título de Ingeniero en la Escuela de Czetz y más tarde tuvo la oportunidad de perfeccionarse en la Escuela Politécnica de París. Estos estudios le permitirían llegar a ser designado jefe de la Sección Cartográfica de la 3° División (IGM) en 1906, cargo que desempeñó hasta 1908 cuando asumió como Di-rector del IGM hasta 1910.
También los jefes de las subsecciones de la 1° División eran argen-tinos y se habían formado en escuelas nacionales. Por ejemplo, An-drés Rodríguez (1865-1928) y Salvador Velazco Lugones (1864-1922) habían realizado sus estudios en el Colegio Militar de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela de Ingenieros dirigida por Czetz, y contaban con amplia experiencia en tareas topográficas y militares porque habían desarrollado tareas en la IV Sección bajo las órdenes de Janos Czetz. Se desempeñaron como profesores en insti-tuciones militares; por ejemplo, Rodríguez se desempeñó como pro-fesor de Matemática y Fortificaciones en el Colegio Militar, y llegaría
(51) (Picciuolo, 2000: 68).(52) El curso de esta academia contaba con una duración de tres años. En el primero se
-toria de la Guerra en la Antigüedad, Estudio
Física, Francés, Ruso. En el segundo año -
toria de la Guerra, Medio de Comunicación y Transporte, Levantamiento de Planos, Dere-
y Ruso. En el tercer año se agregaba Servicio del Estado Mayor, Ataque y Defensa de las Plazas, Nociones de Administración y Dere-
sustituidas por francés o el ruso (Picciuolo, 2000: 39).
a ser Subrector del propio Colegio Militar en 1899. Dictó cursos en la Escuela de Ingenieros Militares sobre fortificaciones de campaña, for-tificación permanente, trigonometría, cosmografía y cálculo integral. Luego, organizó en 1904 la Escuela de Artillería e Ingenieros, para la que preparó los programas y la estructura inicial.
Por su parte Salvador Velazco Lugones, además de haber participado de la Comisión de Límites con Chile entre 1892 y 1895, fue profesor de Geografía en el Colegio Militar de la Nación y catedrático de fortifi-caciones en 1895. Además, fue profesor de Matemática en el Colegio Nacional sección Sur en 1897 y se desempeñó como profesor sustituto de Geodesia y fortificaciones en la Facultad de Ciencias Exactas. Lugo-nes llegaría a ser presidente del Instituto Geográfico Militar entre 1904 y 1905. Esto no significa que se hubiera excluido a todo el personal extranjero. Por ejemplo, el Ingeniero Julio Lederer, de origen húngaro, formó parte de la IV Sección en 1890 desarrollando actividades topo-gráficas. Luego trabajó en la 1° División Técnica bajo las órdenes de Enrique Schröeder para realizar levantamientos en la región andina y
Figura 17
Currícula de la Academia Militar Alemana. Fuente: ESG, 1999.
Sin referencia en el texto insertar
zona de Base Azopardo”, escala 1:25.000. Esta carta fue confeccionada a requerimien-tos del Colegio Militar de la Nación para los
-tituto realizaba para la formación académica
y militar de los estudian-tes de Colegio
Militar de la Nación.
105El InstitutoGeográfico: UNA HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA ARGENTINA
atender trabajos astronómicos y geo-désicos. Más tarde, estuvo a cargo de la Sección Geodesia del IGM, donde permaneció hasta 1912.
Sin embargo, el desplazamiento de los técnicos extranjeros hacia cargos de menor jerarquía parece haber for-mado parte de una política sistemáti-ca cuya contracara era que los cargos jerárquicos fueron quedando reserva-dos para oficiales con nacionalidad argentina. No obstante ello, estos cargos de menor rango implicaban un contacto cotidiano con el personal técnico que estaba a cargo de la rea-lización de las tareas topográficas, de
modo que no puede decirse que estos expertos extranjeros dejaron de formar profesionales y técnicos en las agencias militares naciona-les.
La progresiva especialización técnica de las tareas cartográficas ya mencionada en relación con el organigrama del Instituto Geográfico Militar, también se manifestó en el surgimiento de áreas de formación especializada dentro del propio Instituto Geográfico Militar, encauza-das a formar técnicos auxiliares y aprendices. Estas escuelas dictaron cursos cortos, orientados a formar técnicos especializados en una sola actividad de todas las que implica el trabajo topográfico (plan-chetistas, dibujantes, especialistas en fotogrametría etc.). Se organi-zaron nuevas escuelas dedicadas a la formación de técnicos militares versados hacia los saberes cartográfico y topográfico, cuyas currículas seguían apoyándose fuertemente en las matemáticas y en el dibujo.
Así, en 1904 en la Escuela de Aplicación de Artillería de Ingenieros (a cargo del general Pablo Riccheri) se impartían cursos de Cons-trucciones, Cálculo infinitesimal, Química, Física, Dibujo, Topografía y Geodesia.
Un año más tarde comenzaron a aparecer instituciones y cursos des-tinados a formar personal auxiliar de los cartógrafos militares: se creó la Compañía de Obreros Topográfica en la 3ra División y, pos-teriormente, una escuela de Dibujante Litógrafo Tipógrafo (1912) y la Escuela de Aprendices Topográficos (1916), ambas dentro de la 3ra División del Ejército. En 1917, ante el cierre de estas escuelas, se co-menzó a impartir cursos teórico-prácticos de perfeccionamiento des-tinados a topógrafos que quisieran profundizar sus conocimientos de topografía, fotografía y dibujo, cuyos egresados recibían el título de Planchetistas. En la década de 1920 se creó la Escuela de Topógrafos, adscripta a la División Topografía de la 3ra División. Esta Escuela, que
cerró sus puertas en 1926, formaba especialistas en fotogrametría. En 1937 se creó la Escuela de Topógrafos que, con el objetivo de formar técnicos en topografía, ayudantes de geodestas, calculistas y dibujo cartográfico, impartía cursos de dos años de duración y otorgaba el título de Topógrafo. Para ingresar a esta institución, los aspirantes debían acreditar tener aprobado el 3° año del colegio secundario, ser mayor de 18 años y ser argentino nativo. La Escuela, que no depen-día del Ministerio de Educación, se vio obligada a cerrar sus puertas en 1941, cuando la Ley Nº 22.963 -más conocida como Ley de la Carta- estableció que el personal técnico que desempeñe funciones, tanto en campo como el gabinete, debía ser argentino y poseer título habilitante otorgado por la Universidad Nacional o por escuelas de-pendientes del Ministerio de Educación
Los Avances Tecnológicos Recientes
Para describir los avances más destacados ocurridos en el IGM du-rante las ultimas décadas , es conveniente señalar los cambios tec-nológicos más importantes que tuvieron lugar en el mundo y que, inevitablemente, se proyectaron sobre la actividad del Instituto.
En tal sentido, durante la segunda mitad del siglo XX, la electrónica se destacó entre las ramas del saber de mayor progreso. Sus tecno-logías asociadas, tal como la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones comenzaron a gestar significativos cambios. En la producción cartográfica se asoció la computadora a los instrumen-tos estéreo restituidores analógicos, para mejorar sus rendimientos productivos, creándose así los estéreos restituidores analíticos. Mas tarde, se reemplazaron los componentes analógicos de los equipos, mediante hardware y software con capacidad para realizar todos los procesos fotogramétricos en ambiente digital, obteniendo productos en el mismo soporte. Al asociar los datos temáticos o no espaciales a los objetos espaciales o cartográficos en el mismo ambiente digital, se comenzó a hablar de Sistemas de Información Geográfica y de sus ventajas para la gestión y análisis de todo tipo de información georreferenciada. En nuestros días, los adelantos informáticos y las posibilidades de transferencia de datos a través de grandes redes hacen posible la creación de Infraestructuras de Datos Espaciales.
Los importantísimos avances tecnológicos de la humanidad en este período, hace que muchos historiadores lo identifiquen con el co-mienzo de lo que en general se conoce como “era de la información y el conocimiento”, en la que nos encontramos actualmente-
Otra vertiente del saber humano y su capacidad tecnológica, de gran
influencia en la actividad del IGM ocurrió también a partir de la 2da mitad del siglo XX: el nacimiento de la tecnología satelitaria (1957, 1er lanzamiento), que comenzó a ofrecer nuevas e importantes presta-ciones tanto a la Geodesia como a la Cartografía, al disponer de una plataforma desde la cual se podían obtener imágenes de la superficie terrestre a distancias no accesibles por la aviación, como también instalar en ella instrumentos para facilitar investigaciones, mediciones o aplicaciones relacionadas con la Geodesia y las ciencias de la Tierra en general, todo lo cual tuvo un influencia trascendente.
La antigua aspiración de los geodestas, de definir un elipsoide global de buen ajuste en todo el planeta, fue posible resolver con el desa-rrollo de la geodesia satelitaria y se materializó con el sistema de referencia WGS84 y su elipsoide correspondiente. Las técnicas geodé-sicas, que hasta entonces exigían la intervisibilidad entre los puntos a medir, de lo que se desprendía la necesidad de construir torres de hierro (de 6 a 36m de altura), para los observadores en zonas de llanura, cambiaron sustancialmente sus procedimientos, pues la me-dición u observación, con la nueva metodología, se efectúa entre el satélite y la antena receptora del equipo, con significativas ventajas, tanto en rapidez como en precisión.
La teledetección ofreció nuevas visiones a partir de la captura de información sobre amplios espacios y la observación de las macro formas naturales, generando imágenes de especial atractivo y variada utilidad, cuyo tratamiento posterior ofrece un caudal de información muy importante y valiosa.
Los cambios en el IGM a partir de la década de 1980
Con respecto a las tareas geodésicas, el Instituto tiene una respon-sabilidad fundamental como es, en primer lugar, la determinación del conjunto de elementos, numéricos y geométricos que conforman el sistema geodésico o Datum (origen de medidas) y, en segundo lugar, la construcción y mantenimiento de Marcos de Referencia Planimétri-co, Altimétrico y Gravimétrico precisos que faciliten la realización de trabajos de la especialidad sobre todo el territorio nacional.
Como ya fuera reseñado, con el advenimiento de la tecnología sate-lital, entre los años 1993 y 1994 se midió una nueva red planimétrica denominada POSGAR 94 (Posiciones Geodésicas Argentinas 1994), ligada al sistema satelitario WGS 84, que fue adoptado por en IGM como Marco de Referencia Planimétrico Nacional en 1997. Ello dio la posibilidad de trabajar en el mismo elipsoide en que opera el sistema de posicionamiento GPS. Simultáneamente comenzaron a instalarse en nuestro territorio Estaciones Permanentes GPS con la finalidad de colectar datos, permitir el mantenimiento del Sistema de Referencia y brindar un servicio a los usuarios de la nueva tecnología.
Los AvancesTecnológicos Recientes
109
Los Avances Tecnológicos Recientes
En 1998 el IGM inicia oficialmente el Proyecto Red Argentina de Mo-nitoreo Satelital Continuo (RAMSAC) con el objeto de integrar, admi-nistrar y organizar el desarrollo de esta nueva Red. Hoy, las Redes de Estaciones Permanentes GPS constituyen la base fundamental sobre las que se definen y mantienen los Marcos de Referencia Geodésicos Modernos.
En el año 2009 y como culminación de 5 años de trabajos, el IGM adoptó oficialmente la nueva red POSGAR 2007 que reemplaza a POSGAR 94. Esta nueva red, más densa y homogénea que su antece-sora integra todas las redes provinciales en un único marco, satisface las más altas exigencias de precisión necesarias para cualquier tipo de aplicación, se integra al marco mundial ITRF 2005 (International Terrestrial Reference Frame), es compatible con SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas), permite aplicar modelos de velocidades a sus puntos y para su definición se utilizó como red de orden “cero” los datos provenientes de las estaciones permanentes de la red RAMSAC acorde con los más modernos criterios de defini-ción de redes geodésicas de alta precisión a nivel mundial.
Con respecto a las tareas cartográficas, cabe recordar que la elabo-ración de la cartografía oficial de la República Argentina a distintas escalas, se encontraba prioritariamente enfocada hacia la producción de cartografía básica escala 1:100.000, con el objetivo de alcanzar el completamiento de esa serie cartográfica, es decir el cubrimiento completo del territorio nacional. Desde ella, se producía o actualizaba la cartografía a escalas menores (1:250.000 y 1:500.000).
En esta tarea, el IGM, mejoró sensiblemente su capacidad productiva durante la década de 1980, mediante la repotenciación de su línea de producción analógica y la incorporación de estereo restituidores analíticos, instrumentos ópticos asistidos por computadoras que faci-litaron los distintos procesos fotogramétricos (aerotriangulación, res-titución y edición).
El costo de tales equipos fue muy importante, de manera que las exigencias de capacitación y trabajo para el personal de operadores, supervisores y responsables del área también fueron significativas. Cabe señalar que durante muchos años, en el áreas de Fotogrametría se cumplieron tres turnos de trabajo.
Los resultados que se alcanzaron fueron muy satisfactorios, por lo que comenzaron a apreciarse las ventajas de la fotogrametría analí-tica; cuyos procesos, además de facilitar las técnicas instrumentales, posibilitaron generar un archivo de información planimétrica y alti-métrica digital con el resultado de la restitución. Para la edición de tales archivos, se contaba con una computadora Digital PDP 11/70, instalada a fines del año 1978, que tenía asociado un sistema para digitalizar, actualizar o editar cartografía digital compuesto por tres estaciones de trabajo.
Durante los últimos años de la década del ochenta, la fotogrametría digital (sin procesos analógicos o mecánicos), comenzó a ofrecer ven-tajas con respecto a la fotogrametría analítica, pues permitia realizar todo el proceso fotogramétrico en un ambiente digital; por dicha razón también se incorporaron algunos equipos de este tipo. Cabe señalar que esta metodología exigió la conversión de las fotografías aéreas, obtenidas con las cámaras aéreas del Instituto, mediante procesos fotoquímicos, en imágenes digitales, preservando su precisión.
Los primeros pasos en el tratamiento digital de la información carto-gráfica, fueron los que dieron sólidos sustentos y permitieron avanzar hacia procesos de trabajo totalmente digitales con la consecuente generación de archivos únicamente en dicho soporte. Luego, fue po-sible comenzar a pensar en cartografía digital con estructura para su empleo en sistemas de información geográfica, es decir, con topolo-gía vectorial y bases de datos temáticos, asociadas a los elementos gráficos-
Ya por entonces, la tecnología SIG comenzó a evidenciar la conve-niencia de su aplicación. Consecuentemente, se observó la necesi-dad de coordinar el esfuerzo nacional en los distintos campos de la especialidad. Esto, se consideró cuidadosamente en el Simposio de SIG que en el año 1990 organizó el IGM donde, entre otros aspectos, se acordó la formación de un grupo de trabajo con el objetivo de estudiar conjuntamente las relaciones entre la cartografía y los SIG, integrado por personal del IGM, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Servicio Geológico Minero Argentino, Secretaría de Recursos Naturales, Servicio de Hidrografía Naval, Dirección de Tránsito Aéreo (Cartografía Aeronáutica), Universidad de Buenos Aires e importantes empresas privadas.
Durante sucesivas reuniones, se consideraron las características téc-nicas, soportes y formatos de la información geográfica que cada uno de los organismos producía, como también los problemas relaciona-dos con su posible integración futura. Ello permitió definir los reque-rimientos más importantes para su integración y uso en Sistemas de Información Geográfica de cobertura nacional, y también su incorpo-ración en una Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, para cuya conformación ya se formulaban algunas ideas.
Quienes integraron dicho grupo de trabajo, tomaron plena conciencia de la necesidad de resolver prioritariamente algunos aspectos básicos para lograr la integración de los distintos tipos de información que se producía, entre los cuales se destacaba la homogeneidad de sus características técnicas (sistema de referencia, soporte, formatos de intercambio, normas de estandarización, etc.).
También fue posible apreciar que muchos especialistas comenzaron a tomar conciencia de las inmensas posibilidades que la tecnología ofrecía a través de la planificación e integración de esfuerzos que se
111
Proceso de generación de ortofotocartas
y generación del Modelo Digital de Elevación
Proceso de generación de cartas satelitales:
De arriba hacia abajo: imagen satelital origi--
-gen satelital.
Los Avances Tecnológicos Recientes
realizaban en nuestro país en este campo y del efecto sinérgico que podía resultar como consecuencia de su armónica sumatoria.
Tanto la producción de cartografía básica del IGM, como la temática de otros organismos, descubrió nuevos conceptos y metodologías de trabajo en su tarea de elaboración de mapas, con importantes ventajas en precisión, rendimientos productivos y, lo que es más importante, nuevos productos y posibilidades futuras. La tradicional cartografía de líneas en soporte papel, encontró una nueva expresión en la pantalla del monitor, donde es posible añadir o sustraer datos de manera interactiva convirtiendo el archivo estático sobre papel, en un archivo dinámico que puede ajustarse y complementarse con otra información según necesidades particulares.
Este conjunto de posibilidades y prestaciones superiores, como con-secuencia del desarrollo de la informática, llegó también a nivel de los usuarios personales de cartografía digital lo cual produjo un cam-bio sustancial en su participación en este campo y, en especial, en la visión de los organismos productores de información geográfica pri-maria y sus productos en el nuevo escenario del “espacio digital”.
Para un organismo productor como el IGM fue un paso trascendente pues la disponibilidad de sus datos espaciales formato vector en un ámbito digital, ofrece importantes ventajas en muchos aspectos, entre los que cabe señalar las facilidades resultantes en los procesos de elaboración de nuevos documentos cartográficos, a partir de la ac-tualización, densificación o generalización de los datos e información disponible.
A la síntesis evolutiva desarrollada, debemos sumar las mejoras que se sucedieron en el ámbito de la teledetección. Un hito importante en este campo se produjo en julio de 1972, cuando la NASA puso en órbita el primer satélite de la serie Landsat. Ese mismo año, el IGM firmó un convenio con el Servicio Geodésico Interamericano para reci-
bir imágenes satelitales, por lo cual se creó un Centro de Distribución en el organismo. Las imágenes capturadas por dichos satélites y otros posteriores, como el Skylab, tenían una resolución espacial muy baja, por lo se emplearon básicamente en trabajos de actualización de cartografía de líneas a escala 1:250.000 y 1:500.000. También se ela-boraron algunos mapas satelitarios provinciales a escalas 1:500.000 y 1:1.000.000.
Con el paso del tiempo surgieron considerables mejoras en la resolu-ción espacial de los sensores, lo cual hizo posible su aplicación a la producción de escalas medias, además de actualizaciones, por lo que a partir de 1990 el IGM comenzó a capacitar personal en procesamien-to de imágenes e incorporó un sistema de procesamiento para ello.
En 1994, en el marco de un acuerdo económico general entre España y Argentina de características muy especiales, se firmó un convenio que comprendía: la capacitación de personal, la producción de una determinada cantidad de cartas de imagen de forma conjunta y la instalación en el IGM de una línea de producción de cartas de imagen. Este último aspecto se concretó en 1996. A partir de entonces se de-sarrolló un plan de producción de cartografía de imágenes a escalas 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000. Con esta última se cubrió totalmente el país a fines de 1998.
113
Proceso de corrección geométrica de imágenes satelitales
El IGN utiliza para sus cartas de imagen, imáge--
Cobertura de la cartografía de imagen
Se dispone de cartografía de imagen de todo el
Los Avances Tecnológicos Recientes
Además, esa misma serie cartográfica contenía hojas elaboradas mu-chos años atrás, por lo tanto se encontraban desactualizadas y, en algunos casos, habían sido elaboradas con diferentes características técnicas (sistema de referencia o metodologías de levantamiento), lo que trasladaba a los usuarios dificultades para su uso e integración. Por el contrario, el plan de trabajos de la serie cartográfica 1:250.000 se encontraba muy avanzado en relación con su cubrimiento, aun-que con similares características técnicas constructivas que la serie 1:100.000; pero con una diferencia fundamental: la cantidad de ho-jas topográficas que comprende la serie (222), hacía que el objetivo fuera posible en un plazo menor. Alcanzada esa condición básica se podrían abordar objetivos más amplios en relación con otras escalas y la transformación que se presentaba necesaria.
Teniendo en cuenta lo expresado, a partir de 1996 la Dirección del organismo dispuso que el mayor esfuerzo productivo fuera empleado en el completamiento, digitalización y actualización de las hojas topo-gráficas a escala 1:250.000, con el objetivo de ofrecer a la comunidad de usuarios, en el menor plazo posible, una serie cartográfica con información planimétrica y altimétrica digital, homogénea, actualizada y con cobertura sobre todo el territorio continental del país.
Por entonces, la evolución de la tecnología geográfica, ponía especial acento en las ventajas que ofrecían los Sistemas de Información Geo-gráfica, por lo que fue conveniente agregar un escalón mas avanzado al proceso de producción cartográfica de entonces, y ofrecer cartogra-fía digital adecuadamente estructurada para su uso en SIG (a partir de puntos, arcos y polígonos asociados a bases de datos), por lo que fue definido SIG250-IGM. Un convenio establecido con la Subsecre-
Todos los avances señalados, planteaban un nuevo escenario, tanto para productores de información geográfica primaria como para sus usuarios, de la mano de la más avanzada tecnología de la información geográfica y de las comunicaciones, cuya adopción ofrecía un sinnú-mero de ventajas. Se encontraba presente entre nosotros un nuevo paradigma, basado en la apertura de los organismos para buscar la cooperación, los esfuerzos coordinados y compartidos, el mejor aprovechamiento de los recursos, en su mayoría del Estado. Para el caso particular del IGM los requerimientos de la comunidad, basados en los cambios expresados, se orientaban especialmente hacia una cartografía básica digital, continua, homogénea y actualizada; que cubriera todo el territorio nacional.
115
Ejemplos de Cartas de imagen satelitaria
Carta de imagen satelitaria de la República Ar-
Carta de imagen satelitaria de la República Ar-gentina 1:250.000, San Martín de los Andes,
Chubut.
Los Avances Tecnológicos Recientes
taría de Minería (Plan de Apoyo al Sector Minero Argentino- PASMA), permitió acelerar los tiempos de ejecución de esta tarea, finalizada durante el año 2000.
Este nuevo producto del IGM, su SIG250, marcó un verdadero hito en la disponibilidad de información geográfica en los ámbitos más diversos. Sus contenidos se corresponden con los de la cartografía de líneas y quizás el aspecto más novedoso lo constituyó el que per-mitiera acceder a la información, a esa escala, de cualquier lugar del territorio en un único conjunto cartográfico (sin división de hojas). Algo que hoy es muy natural: ver a toda la Argentina integrada, en los fines de los 90, cuando se trataba de información a esta escala, era preciso desplegar cada una de las 222 planchetas (hoy 227, ya que se sumaron las 5 que cubren el territorio insular de las Islas Malvinas), aunque fueran digitales, a lo que se sumaba el agrupamiento en siete bloques en conjunción con el Sistema de Proyección Gauss-Krüger.
La creación del SIG250, como base del SIG del IGM, fue ampliamente difundida en los ámbitos gubernamentales, académicos, de investi-gación y privados. Su existencia, también significó un avance hacia la implementación de servicios a través de Internet, como una forma de facilitar al público en general el acceso a la información generada por el IGM.
Hoy el Sistema de Información Geográfica, además de haber migrado a entornos informáticos más flexibles, ha ido incorporando informa-ción proveniente de otras escalas, principalmente la 1:100.000; y es la base de innumerables proyectos e iniciativas en las que el IGN interviene activamente
Por entonces (1995), el IGM continuaba aplicando su mayor esfuerzo productivo en el desarrollo de un plan de trabajos cuyo objetivo prio-ritario era el completamiento de la serie cartográfica escala 1:100.000. Tal plan, había logrado el cubrimiento cartográfico de gran parte del territorio argentino (70% aproximadamente), pero por sucesivas li-mitaciones aplicadas sobre sus recursos humanos y presupuestarios se habían extendido los tiempos de ejecución previstos. A ello debe agregarse que se habían cubierto con cartografía de esa escala las áreas geográficas más desarrolladas del país, por lo que restaba co-menzar a elaborar cartografía de zonas de menor potencialidad eco-nómica y densidad ocupacional; necesidad que podía resolverse con cartografía a menor escala.
117
Proceso de generación de carta de líneas
Circuito de información y de consulta del SIG250 del IGN.
El IGM cierra sus primeros 130 años de vida con una nueva trans-formación, con una nueva adaptación a los tiempos. El decreto Nº 554 del 14 de mayo de 2009 que convierte el Instituto Geográfico Militar en Instituto Geográfico Nacional se inscribe dentro de un contexto más amplio de revisiones sobre la política de desarrollo científico y tecnológico de la Defensa.
El cambio de denominación no es casual, persigue una transfor-mación del perfil institucional en aspectos políticos y tecnológi-cos. Por una parte tiende a lograr, dentro de nuestras fronteras, la integración de las áreas científicas y técnicas de la Defensa Nacional, y más allá de ellas, la cooperación con instituciones similares.
La doble celebración encuentra al viejo y querido Instituto, orga-nismo señero, legitimado por sus logros y realizaciones, enca-rando la incorporación de tecnologías de punta, el desarrollo de nuevos proyectos y vínculos de cooperación. Este nuevo desafio es el que sustentará su liderazgo en el conocimiento y la repre-sentación del territorio nacional, a fin de dar respuesta cabal a las demandas sociales del siglo XXI.
Isologotipo IGN
La creación del IGN
El nuevo desafío
123
DirectoresCoronel MANUEL J OLASCOAGA 1879 1885
Coronel JUAN F CZETZ 1885 1895
Teniente General Ingeniero LUIS J DELLAPIANE 1895 1904
Coronel Ingeniero SALVADOR VELAZCO LUGONES 1904 1905
General de División Ingeniero LADISLAO M FERNANDEZ 1905 1908
1916 1918
1918 1926
Coronel Ingeniero CARLOS MORET 1908 1910
Teniente Coronel JUAN N ZEBALLOS 1910 1910
(Interno)
Coronel BENJAMIN GARCIA APARICIO 1910 1916
Coronel JOSE ARMAND 1911
(Interno) Agosto a Noviembre de 1913
Enero a Julio de 1914
Julio a Diciembre de 1914
Enero a Abril de 1915
Teniente Coronel Ingeniero ADRIAN RUIZ MORENO 1913-1914 / 1917-1920
(Interno)
General de División SEVERO TORANZO 1926 1929
Coronel Ingeniero LUCIO C SMITH 1929 1930
General de División BENEDICTO RUZO 1930 1931
General de Brigada EDUARDO FERNANDEZ VALDEZ 1931 1931
ANEXO I
Anexo I - Directores 125
General de Brigada Ingeniero ALEJANDRO P OBLIGADO 1931 1932
General de Brigada RODOLFO MARTINEZ PITA 1932 1936
Coronel ARMANDO J E VERDAGUER 1936 1936
General de Brigada RAMON ROSA ESPINDOLA 1936 1937
General de Brigada Ingeniero Militar BALDOMERO J DE BIEDMA 1937 1938
1939 1945
General de División JULIO C COSTA 1938 1939
General de División Ingeniero Militar OTTO H HELBLING 1945 1950
General de División Ingeniero Militar CARLOS A LEVENE 1950 1954
General de Brigada Ingeniero Militar FELIX M F RENAULD 1954 1956
General de Brigada Ingeniero Militar RICARDO J ARANDIA 1956 1957
General de Brigada Ingeniero Militar VICTOR H HOSKING 1957 1959
General de Brigada Ingeniero Militar JUAN J NANO 1959 1961
General de Brigada Ingeniero Militar RAFAEL TORRADO 1961 1962
Coronel Ingeniero Militar JUAN E MONFERINI ZAPIOLA 1962 1965
General de Brigada Ingeniero Militar GONZALO GOMEZ 1965 1966
General de Brigada Ingeniero Militar ANTONIO R H WINGAARD 1966 1968
General de División Ingeniero Militar ALBERTO N ROCCATAGLIATA 1968 1968
General de Brigada Ingeniero Militar OSCAR J H COLOMBO 1968 1970
General de División Ingeniero Militar LUIS M DEL C DE J MIRO 1970 1974
General de División Ingeniero Militar SANTIAGO O RIVEROS 1974 1975
General de Brigada Ingeniero Militar JORGE J R ROLDAN 1975 1976
General de Brigada Ingeniero Militar LUIS H PAGLIERI 1976 1979
Coronel Ingeniero Militar EUGENIO A BARROSO 1979 1979
Coronel LUIS JORGE BORRELLI 1979 1980
Coronel Ingeniero Militar CARLOS OMAR ORTIZ 1980 1981
General de Brigada Ingeniero Militar EDUARDO OSVALDO GARAY 1981 1982
Coronel Ingeniero Militar JORGE ALBERTO BAVASTRO 1983 1984
Coronel Ingeniero Militar RICARDO JESUS PAZ 1985 1986
Coronel Ingeniero Militar RODOLFO DONATO ORELLANA 1986 1987
Coronel Ingeniero Militar INOCENCIO ALEJANDRO MOMBELLO 1987 1988
Coronel Ingeniero Militar ANTOLÍN MOSQUERA 1988 1990
Coronel Ingeniero Militar OSCAR MINORINI LIMA 1990 1993
Coronel Ingeniero Militar JUAN FRANCISCO LUCIO SANMARCO 1993 1995
Coronel Ingeniero Militar HORACIO ESTEBAN AVILA 1995 1999
Coronel Ingeniero Militar RICARDO CESAR MILLET 1999 2001
Coronel Ingeniero Militar FERNANDO MIGUEL GALBAN 2001 2003
Coronel “VGM” ALFREDO AUGUSTO STAHLSCHMIDT 2003 2006
Coronel (R-Art 62) “VGM” ALFREDO AUGUSTO STAHLSCHMIDT 2006 2009
Lic LILIANA WEISERT 2009
127
Participación del Instituto en elCampoCientífico
ANEXO II
Asimismo, se mantienen convenios con instituciones extranjeras que ejercen funcio-nes similares a las del IGM. Cabe señalar como los más importantes, los que se man-tienen con el Instituto Nacional Geográfico de España, desde 1980, con la Defense Mapping Agency y con la National Geospatial Intelligence Agency de los EEUU, desde 1983, y con el Instituto Geográfico Espacial de Francia, desde 1984. Dichos convenios versan sobre cooperación técnica y científica, intercambio de tecnología avanzada y formación de personal, en los campos de la Geodesia, la Cartografía y la Información Geográfica.
Dentro del circuito de eventos académicos afines a las áreas de competencia del IGM, tanto en la Argentina como en el exterior, el Instituto registra una participación variable pero sostenida a lo largo del tiempo. Por un lado, diversos representantes del IGM asistieron y asisten a congresos de geografía, cartografía, geodesia y otras materias como ilustra el Cuadro que se encuentra a continuación. Por el otro, la Ins-titución asume el carácter de delegado del Estado nacional ante ciertas asociaciones, comisiones y sociedades científicas de orden internacional (tales como la Internatio-nal Cartographic Association, desde su organización en 1961 hasta la actualidad) y reporta la responsabilidad de articular la Argentina con sistemas de medidas mundia-les, tales como el Servicio Internacional de la Hora (en este caso, en relación con el Bureau International de l’Heure de París, Francia).
Por tanto, el hecho de que la organización del primer programa de trabajo carto-gráfico del IGM, en 1912, haya estado fuertemente inspirada y estimulada por las demandas de la comunidad científica internacional no fue un evento aislado ni aza-roso. Más bien, debe ser pensado como parte de una política científica y técnica que ha atravesado diversas actividades y proyectos que el IGM llevó adelante a lo largo de toda su trayectoria y que marca el perfil que el Instituto pretendió delinear como parte de su política cartográfica.
Si se piensa en el campo científico nacional e internacional, el Instituto Geográfico Militar debe ser mencionado como uno de sus nodos.
En el ámbito nacional, el IGM ha establecido convenios y ha trabajando en for-ma conjunta con diversos organismos e instituciones. Entre ellos, el Servicio de Hidrografía Naval, el Servicio Geológico Nacional, la Dirección de Tránsito Aéreo y el Automóvil Club Argentino. El espíritu que ha animado estos intercambios tiene una doble faz: por un lado, se ha buscado evitar la duplicación de esfuerzos en la producción cartográfica y, por otro lado, el IGM ha promovido la utilización de sus trabajos cartográficos en distintas esferas de la gestión pública y privada.
Anexo II - Participación del Instituto en elCampoCientífico 129
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1909
Reunión de la Comisión Internacional Geográfica (Londres).
XVI Conferencia Geodésica Internacional (Cambridge, Londres).
1913X Congreso Internacional de Geografía (Roma)
II Conferencia Internacional del Mapa Mundial al Millonésimo (París).
1921
Congreso Universitario (Tucumán)
I Congreso Nacional de Ingeniería (Buenos Aires)
1927 Congreso Internacional de la UGGI (Praga).
1942
III Congreso Argentino de Ingeniería (Buenos Aires)
Congreso Panamericano de Minería y Geología (Córdoba)
1944II Conferencia Panamericana Consultiva de Cartogra-fía y Geografía (Río de Janeiro).
1946
IV Asamblea General del IPGH (Caracas).
-III Reunión Panamericana de Consulta sobre Carto-grafía (Caracas).
-Reunión de la Asociación Internacional de Geodesia (París).
1947IV Reunión Panamericana de Consulta sobre Cartografía (Buenos Aires)
1948
IV Reunión Panamericana de Consulta sobre Cartografía, IV Exposición de Cartografía Ameri-cana y I Exposición de Instrumental Cartográfico y Equipos Gráficos (Buenos Aires)
VIII Asamblea General de la UGGI, celebrada en (Oslo).
1950V Asamblea General del IPGH y V Consulta sobre Cartografía en (Santiago de Chile),
1951Primer Congreso Nacional de Cartografía y I Ex-posición Nacional de Cartografía (Buenos Aires)
1953
II Congreso Nacional de Cartografía y II Expos-ición Nacional de Cartografía (Córdoba)
VI Reunión Panamericana de Consulta sobre Cartografía (Buenos Aires)
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1955
VI Asamblea General del IPGH y VII Reunión Pana-mericana de Consulta sobre Cartografía (México, D.F.).
VIII Reunión Panamericana de Consulta (La Habana).
1958 III Congreso Nacional de Cartografía (La Plata).
1961VII Asamblea General del IPGH y IX Reunión Panamericana de Consulta sobre Cartografía (Buenos Aires).
1962
Conferencia Técnica Internacional sobre el Mapa del mundo al Millonésimo (Bonn).
Asamblea de la Oficina Gravimétrica Internacional (París).
1963II Jornadas Geológicas Argentinas (Salta).
XXV Semana de Geografía “Bodas de Plata” (Salta)
XIII Asamblea General de la UGGI (Berkeley, Califor-nia).
1964
1ª Semana Nacional de Cartografía (Santa Rosa)
XXVI Semana de Geografía (San Luis).
Reunión de Gobernadores para constituir el “Ente Patagónico” (Neuquén).
III Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (Rosario).
XI Asamblea General de la Unión Geográfica Inter-nacional y XX Congreso Internacional de Geografía (Londres).
X Congreso Internacional de Fotogrametría (Lisboa)
1965
XXVII Semana de Geografía (Buenos Aires). V Reunión de la Comisión Gravimétrica Internacional (París).
XXX Semana de Fotogrametría (Karlsruhe)
1966
II Jornadas Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos (Gualeguaychú).
Simposio sobre “Aplicaciones técnicas y prácticas del uso de satélites artificiales en la geodesia” (Villa María).
V Congreso Argentino de Ingeniería (Buenos Aires).
XXVIII Semana de Geografía (San Miguel de Tucumán).
III Jornadas Geológicas Argentinas (Comodoro Rivadavia).
I Congreso Rural del Agua de Buenos Aires y La Pampa (Buenos Aires).
II Simposio Internacional sobre Cálculos Geodésicos, en (Bruselas), Bélgica.
VIII Asamblea General y Reuniones Panamericanas de Consulta, entre ellas la X de Cartografía, que se celebró en (la capital de Guatemala).
Anexo II - Participación del Instituto en elCampoCientífico 131
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1967
IV Reunión Científica de Geofísicos y Geodestas (La Plata).
I Simposio Argentino sobre Enseñanza de la Geografía (Buenos Aires).
XXIX Semana de Geografía (Rosario, Santa Fe y Paraná).
II Semana Nacional de Cartografía (La Rioja).
Coloquio Internacional sobre métodos dinámicos de geodesia por satélites (París).
1968
III Jornadas de Ingeniería (Concordia).
III Semana Nacional de Cartografía (Corrientes).
XXX Semana de Geografía (Neuquén).
XI Congreso Internacional de Fotogrametría (Lausana).
Normas y Símbolos Cartográficos (Río de Janeiro)
XI Congreso Internacional de Geografía y XII Asam-blea General de la U.G.I. y III Asamblea General de la Asociación Cartográfica Internacional (Nueva Delhi).
I Simposio Continental de Geografía y Cartografía (Quito).
1969
IV Jornadas Geológicas Argentinas (Mendoza).
V Reunión de la Asociación Argentina de Ge-ofísicos y Geodestas (Córdoba).
Reunión del Comité de Geodesia Espacial (Cór-doba).
Las Malvinas de Hoy (Buenos Aires).
Historia de la Astronomía en la Argentina (Bue-nos Aires).
XXXI Semana de Geografía (San Carlos de Bariloche).
I Simposio sobre Sensores Remotos (La Plata).
I Reunión Provincial de Catastro y Cartografía (Formosa).
IX Asamblea General del IPGH y Reuniones Paname-ricanas de Consulta Conexas, IX Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, y XI Reunión Panamericana de Consulta sobre Carto-grafía (Washington).
1970
VIII Reunión Nacional de Bibliotecarios (San Miguel de Tucumán).
XXXII Semana de Geografía (San Juan).
Conferencia sobre problemas de la Tierra sólida (Buenos Aires).
Reunión Nacional sobre el proyecto de car-tografía de suelos (Buenos Aires).
I Reunión Panamericana de Consulta de la Comisión de Geofísica del I.P.G.H. (México).
VI Reunión Internacional de Gravimetría (París).
Exhibición Internacional de Cartografía Topográfica (Canadá).
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1970
IV Congreso Nacional de Cartografía (Buenos Aires).
XXXV Conferencia y Congreso Internacional de Documentación (Buenos Aires).
1971
VI Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (Mendoza).
XXXIII Semana de Geografía (Posadas).
I Congreso Latinoamericano y IV Congreso Na-cional de Agrimensura (Santa Fe).
XXXVII Reunión anual de la Sociedad Americana de Fotogrametría (Washington).
XV Asamblea General de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional (Moscú).
1972
X Reunión Nacional de Bibliotecarios (Resisten-cia).
XXXIV Semana de Geografía (Buenos Aires).
XII Congreso Internacional de Fotogrametría y XXII Congreso Internacional de Geografía, que incluye la XIII Asamblea General de la U.G.I. y VI Conferencia Internacional sobre Cartografía (Otawa y Montreal).
1973
VII Reunión de la Asociación Argentina de Ge-ofísicos y Geodestas (San Carlos de Bariloche)
XXXV Semana de Geografía (San Fernando del Valle de Catamarca)
Simposio Internacional sobre métodos de computa-ción en geodesia geométrica (Oxford).
X Asamblea General y Reuniones Panamericanas de Consulta Conexas (Panamá).
Asamblea General y XII Reunión Panamericana de Consulta sobre Cartografía, y II Reunión Panameri-cana de Consulta sobre Geofísica y 1er. Simposio Panamericano sobre Sensores Remotos
1974
Reunión Nacional sobre Normalización de Nom-bres Geográficos (Buenos Aires).
V Congreso Nacional de Agrimensura (Corri-entes).
V Reunión Nacional para el Estudio de la Zona Árida y Semiárida y I Encuentro de la Zona Árida Latinoamericana (Mendoza).
I Congreso Latinoamericano de Meteorología (Buenos Aires).
VII Conferencia Internacional de Cartografía (Madrid).
I Congreso Panamericano y III Nacional de Fotogra-metría, Fotointerpretación y Geodesia (México DF).
VII Reunión de la Comisión Gravimétrica Internacio-nal (París).
1975
VIII Reunión Científica de la Asociación Argen-tina de Geofísicos y Geodestas (Salta).
III Coloquio de Oceanografía (Buenos Aires).
XXXVII Semana de Geografía (Córdoba).
Reunión de la Sociedad Americana de Fotogrametría (Washington D.C.).
Reunión Técnica de la Comisión de Geografía y Co-mité de Cartas Especiales del IPGH (Ottawa).
XVI Asamblea General de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional (Grenoble).
Anexo II - Participación del Instituto en elCampoCientífico 133
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1976
I Encuentro Nacional de Fotogrametría (Buenos Aires)
XIII Congreso Internacional de Fotogrametría (Hel-sinki)
Simposio Geodésico Internacional (Las Cruces, USA)
I Conferencia Cartográfica de las Naciones Unidas para las Américas (Panamá).
1977
XXXVIII Semana de Geografía (Mar del Plata)
VI Reunión Nacional para el estudio de las regiones Áridas y Semiáridas (San Fernando del Valle de Catamarca)
Jornadas Fotogramétricas (San Juan)
Seminario sobre el sistema Doppler y su apli-cación (Buenos Aires)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua y Aplicación Hidrológica de Sensores Remotos (Mar del Plata).Seminario sobre actualización cartográfica (Fort Clayton, Zona del Canal de Panamá).
Congreso Internacional de Geógrafos Latinoamerica-nistas (Paipa, Boyacá).
XI Asamblea General y la XIII Consulta sobre Carto-grafía (Quito).
1978
II Encuentro Nacional de Fotogrametría (Paraná)
Seminario Nacional de Innovación y Creatividad en Educación (Buenos Aires)
V Congreso Nacional de Cartografía (Neuquén)
Congreso, Simposio y Seminario sobre Cartografía Automatizada (Washington, Guatemala y Zona del Canal de Panamá)
I Seminario Sudamericano sobre Cartografía Temáti-ca (Buenos Aires)
1979
X Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (San Juan)
Seminario sobre Atlas Nacionales y Regionales (Ottawa)
I Semana de Intercambio Tecnológico para América Latina (Panamá)
III Coloquio Internacional del Grupo para el Desarro-llo de Teledetección Aeroespacial (Tolouse).
I Reunión de Jefes de Institutos Geográficos Militares Sudamericanos (Brasilia, Río de Janeiro y San Pablo).
II Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para América (México DF).
XVII Asamblea General de la Unión Geodésica y Geofí-sica Internacional (Camberra).
1986
Semana de Geografía – GAEA (Córdoba)
Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (Mendoza)
-Reunión de Consulta y XIII Asamblea General del IPGH (Río de Janeiro y Brasilia).
-Comisión Extraordinaria de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos-DIGSA (Madrid).
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1988
Congreso Nacional de Geografía: La Semana de Geografía “Buenos Aires y su área metropolita-na” – SAEG (Buenos Aires).
Reunión de Geofísica y Geodesia (San Fernando del Valle de Catamarca).
IV Semana Nacional de Cartografía (Buenos Ai-res).
IV Simposio Latinoamericano de Sensores Remo-tos (San Carlos de Bariloche).
1990
Simposio sobre Información Geográfica – SIG (Buenos Aires).
7mo. Congreso de Fotogrametría y Ciencias Afines (Mendoza).
XVI Reunión de Geofísica y Geodesia (Bahía Blanca).
Curso sobre Fotogrametría a Escala Grande y Modelo Digital del Terreno (Bogotá).
Reunión del Grupo de Trabajo del Instituto Paname-ricano de Geografía e Historia sobre Teledetección (Santiago de Chile).
1991
VIII Congreso Nacional de Cartografía (Santa Fe).
24ª Simposio Internacional de Sensores Remotos y medio ambiente (Río de Janeiro).
15ª Conferencia Cartográfica Internacional y de la 9ª Asamblea General de la Asociación Cartográfica Inter-nacional (Barcelona y Bournemouth).
VIIIª Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos (Santiago de Chile).
3ra. Conferencia Latinoamericana sobre Sistemas de Información Geográfica y 3er. Curso Latinoamericano sobre Sistemas de Información Geográfica, (Santiago de Chile y Viña del Mar).
1992
Simposio Nacional de Prevención Sísmica (San Juan).
VIII Congreso Nacional y 2do. Latinoamericano de Agrimensura (Villa Carlos Paz).
XVII Congreso de la Sociedad Internacional de Foto-grametria y Sensores Remotos (Washington).
Seminario de Trabajo del Comité de Aplicaciones de la Teledetección (Madrid).
1993
VIII Congreso de Fotogrametría y Ciencias Afines (Jujuy).
Simposio “Antártida – En Busca del Continente Perdi-do” (Santiago de Chile).
Seminario de Trabajo del Comité de Aplicaciones de Teledetección (Aguas Calientes).
Xma. Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos, España yPortugal (Bolivia).
Anexo II - Participación del Instituto en elCampoCientífico 135
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
1997
IX Congreso Nacional y IV Latinoamericano de Agrimensura (Villa Carlos Paz)
VI Semana Nacional de Cartografía (Buenos Ai-res)
Jornadas de Extensión Técnico-Científica (Lujan)
Jornadas de Extensión Técnico-Científico (San Juan)
XIX Reunión Científica de la Asociación de Geofísica y Geodesta y la 1° Jornadas de Catastro Minero (Buenos Aires)
VI Conferencia Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para América (Nueva York).
XVIII Congreso Brasileño de Cartografía y Asamblea Científica de la Asociación Internacional de Geodesia – AIG (Brasil).
VIII Simposio Latinoamericano de Percepción Remota (Venezuela).
XIV Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos de España y Portugal (Santiago de Chile).
1998
Jornadas Argentinas de Teleobservación Buenos Aires)
59 Semana de Geografía (Buenos Aires)
II Jornadas de Educación en Percepción Remota en el Ámbito del MERCOSUR (Buenos Aires)
VII Conferencia de las Naciones Unidas sobre Norma-lización de los Nombres Geográficos (Nueva York)
Proyecto Piloto en Cartografía Digital y Sistemas de Información Geográfica (Aguas Calientes).
Seminario para Tomadores de Decisión “Las Activi-dades Espaciales: Los avances tecnológicos en el Ambito del Mercosur” (Montevideo).
XXX Reunión del Consejo Directivo del IPGH (El Salvador)
XV Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos, de España y Portugal (Brasil).
1999
Reunión Técnica de la Comisión de Geofísica del IPGH (Buenos Aires).
LX Semana de Geografía (Buenos Aires).
Coloquio Internacional sobre Geografía de las Religiones (Buenos Aires).
Asamblea General de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional y Simposio de la Asociación Internacio-nal de Geodesia (Birmingham).
XI Asamblea General de la Asociación Cartográfica Internacional y XIX Conferencia Cartográfica Interna-cional (Otawa).
XVI Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos, de España y de Portugal (Lisboa)
XXXI Reunión del Consejo Directivo del IPGH (Gua-temala)
AÑO Eventos Nacionales Eventos Internacionales
2000
2do Simposio de “Cambio Climático y Fuentes Alternativas de Energía” (Rosario).
X Congreso Nacional de Cartografía. VII Semana Nacional de Cartografía. Seminario sobre Moder-nas Técnicas de Ingeniería Geográfica (Buenos Aires).
Simposio “Las Inundaciones en la República. Ar-gentina” (Resistencia).
2do Simposio de Imágenes Satelitarias, Produc-tos Derivados y Tecnologías Asociadas Buenos Aires).
X Encuentro de Profesores de Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste (Resistencia).
XI Congreso Nacional de Fotogrametría y Cien-cias Afines (Santiago del Estero).
XX Reunión Científica de Geofísica y Geodesia (Mendoza).
Jornadas de Puertas Abiertas del Ejército Argen-tino Puerto Iguazú).
Exposición de Ciencia y Tecnología para el nuevo milenio – INTA (Castelar).
Segunda Jornada sobre Riesgo y Desarrollo. Ha-cia la Defensa Civil del Siglo XXI Buenos Aires.
Seminario Internacional “Infraestructuras Nacionales de Datos Espaciales” (Bogotá).
V Congreso Internacional de Ciencias de la Tierra (Santiago de Chile).
XVII Reunión de Directores de Institutos Geográficos Sudamericanos, de España y de Portugal (Caracas).
XXXV Reunión del Consejo Directivo del Instituto Pa-namericano de Geografía e Historia (Panamá).
137
Bibliografía y Fuentes
Bibliografía de “La Medida de la Patria” Dr. Miguel de Asúa
Asúa, Miguel de. La ciencia de Mayo. La cultura científica del Río de la Plata en los años de la revolución de la independencia, 1800-1820 (en prensa; fecha estimada de aparición junio de 2010).
Asúa, Miguel de. “Darwin y Humboldt”, Ciencia Hoy vol. 19, n° 112, 2009 (en prensa).
Babini, José. “La medición del arco de meridiano”, Todo es Historia n° 116, enero de 1977, págs. 29-39.
Birdseye, Claude. “Stereoscopic Phototopographic Mapping”, Annals of the Association of American Geographers 30 (1), 1940, 1-24.
Dodds, Klaus-John. “Geography, Identity and the Creation of the Ar-gentine State”, Bulletin of Latin American Research 12 (3), 1993, 311-331.
Instituto Geográfico Militar. Reseña Histórica del Instituto Geográfico Militar. Su misión y su obra. Buenos Aires: IGM, 1951.
Instituto Geográfico Militar. 100 años en el quehacer cartográfico del país. 1979-1979. Buenos Aires: IGM, 1979.
Instituto Geográfico Nacional. URL= <http://www.ign.gob.ar/>.
Martín, María H., Alberto S. J. de Paula y Ramón Gutiérrez. Los inge-nieros militares y sus precursores en el desarrollo argentino, 2 vols. Buenos Aires: Fabricaciones Militares, 1976-1980.
May, Kenneth O. “Gauss, Carl Friedrich”, en Charles C. Gillispie (ed.), Dictionary of Scientific Biography. Nueva York: Scribner’s Sons, 1981, V: 298-315.
Ortiz, Eduardo L. “Army and Science in Argentina 1850-1950”, en Paul
Forman y J. M. Sánchez-Ron (eds.), National Military Establishments and the Advancement of Science and Technology. Dordrecht: Kluwer, 1996, págs. 153-184.
Potash, Robert A. El ejército y la política en la Argentina, 2 vols. Bue-nos Aires: Hyspamérica, 1985.
Pyenson, Lewis. Cultural Imperialism and Exact Sciences. German Ex-pansion Overseas, 1900-1930. Nueva York: Peter Lang, 1985.
Sigerist de Gentile, Nora y María Haydée Martín. Geopolítica, ciencia y técnica a través de la Campaña del Desierto. Buenos Aires: Eudeba, 1981.
Smith, James R. Geodesy. The History and Concepts of Modern Geo-desy. Nueva York: John Willey, 1997.
Tardi, P. “Géodésie et géophysique”, en René Taton (ed.), Histoire Générale des Sciences. Tome III. La science contemporaine. Volume II. Le XXe siècle. París : PUF, 1964, págs. 449-466.
Bibliografía de “IGN – Una Historia de la Cartografía Argentina” Dra. Carla Lois y la Lic. Malena Mazzitelli M.
ALVAREZ CORREA, L. (2000), “Cartografía y Geodesia: las innovacio-nes de las Oficina de Mensura de Tierras de Chile a principios del siglo XX (1907-1914), Innovación, desarrollo y medio local. Dimensio-nes Sociales y Espaciales de la innovación., Número extraordinario II Coloquio Internacional de Geocritica, Scripta Nova, N°69, Universidad de Barcelona, Barcelona.
CAIRE LOMELÍ, J. (2002), Cartografía Básica, UNAM, México.
CAPEL, H. (1982), Geografía y matemáticas en la España del siglo XVIII, Oikos-tau S.A., Barcelona.
CAPEL, H. (2003a), “Construcción del estado y creación de cuerpos profesionales científico-técnicos: los ingenieros de la monarquía espa-ñola en el siglo XVIII”, en Publicada en Cámara Muñoz, A. y F. Cobos Guerra (Eds.). Fortificación y Frontera Marítima. Actas del Seminario Internacional, 24 al 26 de octubre, Ibiza.
CAPEL, H. (2003b), “La Actividad de los ingenieros militares y el pa-trimonio histórico: el patrimonio construido y el bibliográfico, carto-gráfico y documental”, Scripta Vetera, edición electrónica de trabajos publicados sobre geografía y ciencias sociales, Universidad de Barce-lona, Barcelona.
CRAIB, R. (2000), “El discurso cartográfico en el México del porfiriato”
Bibliografía y Fuentes 139
en México a través de los Mapas, Mendoza Vargas, H. (Com.), Plaza y Valdes, UNAM, México.
CRONE, G. R. (2000), Historia de los mapas, FCE, España.
CUTOLO, J. (1968), Nuevo diccionario biográfico argentino, Editorial Elche, Buenos Aires.
ESCOLAR, M. (1997), “Exploración y modernización del poder estatal”. En International Social Science Journal Nº 151, Blackwell Publishers-UNESCO.
FAZIO, J. A. (2005a), “Reforma y disciplina. La implantación de un sistema de Justicia militar en la Argentina (1894-1905), X Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia, Rosario.
FAZIO, J. A. (2005b), “Políticos y técnicos: el Estado y la burocracia en el siglo XX”, Jornadas de trabajo - 8 y 9 de junio.
FLORIA, C. A. y GARCÍA BELSUNCE, C. A. (2004) Historia de los Argen-tinos, Larousse, Buenos Aires.
GARCIA ENCISA, I. J. (1969), Historia del Colegio Militar de la Nación, Circulo Militar, Buenos Aires.
GÓMEZ PERIÑO, J. (1979), “Perspectivas geográficas de un pasado y presente conflictivos a un futuro prometedor” Lurralde Investigacio-nes Espaciales N° 2, San Sebastián.
GONZÁLEZ BOLLO, H. (1998) “Una tradición de cartografía física y po-lítica de la Argentina, 1838-1882”, en Ciencia Hoy, número 46, Buenos Aires.
GONZÁLEZ BOLLO, H. (1999), “Estado, ciencia y sociedad: los manua-les estadísticos y geográficos en los orígenes de la Argentina moder-na, 1852-1876”, Historia Mexicana. Vol XLIX , México.
HARLEY, J.B. (2005), La nueva naturaleza de los mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografía. Fondo de Cultura Económica, México.
HARLEY, J.B. y WOODWARD, D. (eds.) (1987), The History of cartogra-phy. Chicago, London. The University of Chicago Press. Vol. 1.
HOSKOLD, H. D. (1897) Cuestiones de Límites o Líneas divisorias, Ed. s/d, Buenos Aires.
JACOB, C. (1992), L’empire des cartes. Approche théorique de la carto-graphie à travers l’historie, Albin Michel, París.
KAGAN, R. y SCHMIDT, B. (2007), “Maps and the Early Modern State: Official Cartography”. Woodward, David (editor), The History of the Cartography. Cartography in the European Renaissance. Volumen 3, parte 1. The University Chicago Press, Chicago y Londres.
LAFUENTE, A. y DELGADO, A. J. (1984), La geometrización de la tierra:
observaciones y resultados de la expedición geodésica hispano-fran-cesa al Virreinato del Perú (1735-1744), Cuadernos de Historia de la Ciencia N°3, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto “Arnau de Vilanova”, Madrid.
LOIS, C. (1998), “El Gran Chaco argentino: de desierto ignoto a terri-torio representado. Un estudio acerca de las formas de apropiación material y simbólica de los territorios chaqueños en los tiempos de consolidación del Estado-nación argentino”, Cuadernos de Territorio N° 10, Facultad de Filosofía y Letra, UBA, Buenos Aires.
LOIS, C. (2000a), “La elocuencia de los mapas: un enfoque semioló-gico para el análisis de cartografías” en: Documents d’Analisi Geo-gráfica, núm. 36, Universitat Autónoma de Barcelona – Universitat de Girona.
LOIS, C. (2000b), “Visualizar la nación La estandarización de las car-tografías y los imaginarios territoriales en la identidad nacional”. Me-ridiano. Revista de Geografía. Centro Humboldt, Buenos Aires.
LOIS, C. (2004), “La invención de la tradición cartográfica”, en Litora-les. Teoría, método y técnica en geografía y otras ciencias sociales, Nº 4 http://www.litorales. filo.uba.ar.
LOIS, C. (2006), “Técnica, política y ‘deseo territorial’ en la cartografía oficial de la Argentina (1852-1941), Scripta Nova Vol. X, Num. 218, Universidad de Barcelona, Barcelona.
LOIS, C. (2007), “La Patagonia en el mapa de la Argentina moderna. Política y ‘deseo’ territorial en la cartografía argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, en Navarro Floria, P. (comp), Paisajes del progre-so. La resignificación de la Patagonia Norte. 1880-1916, Universidad del Comahue, Neuquén.
LOIS, C., y RIEZNIK, M., (2010), “El impacto de la Carte Internationale du Monde 1:1.000.000 y de la Carte du Ciel en la organización del campo científico argentino entre 1890 y 1920. ¿En ‘el sendero glorioso de la ciencia universal’?” (en prensa).
MARTÍN, M., H. DE PAULA, A. GUTIÉRREZ, R. (1976), Los ingenieros militares y sus precursores en el desarrollo argentino (hasta 1930), Fa-bricaciones Militares, Buenos Aires.
MARTÍN E. (1989) La aviación en el Ejército y la aerofotogrametría, SS&CC ediciones, Buenos Aires.
MAZZITELLI MASTRICCHIO M. (2009), “Límite y cartografía en la fron-tera argentina durante el último tercio del silo XIX” en Historias de la Cartografía en Iberoamérica. Nuevos caminos y viejos problemas”, Mendoza Vargas, H., y Lois, C. Coordinadres IG, INEGI, UNAM, Méxi-co.
141
MAZZITELLI MASTRICCHIO M. (2007), ‘La Carta de la República’: an-tecedentes, plan y desarrollo del proyecto cartográfico del Instituto Geográfico Militar” en Historia de la Ciencia Argentina III, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.
MAZZITELLI MASTRICCHIO M. “Límite y cartografía en la frontera ar-gentina durante el último tercio del siglo XIX”, en Historias de las cartografías de Iberoamérica. UNAM-INEGI, México.
MAZZITELLI MASTRICCHIO M., (2006), “La profesionalización del Ejér-cito y la cartografía nacional” en LOIS, C. (Ed) Imágenes y lenguajes cartográficos en las representaciones del espacio y del tiempo: I Sim-posio Iberoamericano de Historia de la Cartografía, Carla Lois [et.al.]; coordinado por Carla Lois 1a ed.-Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, 2006. Internet. www.historiacartografia.com.ar/publicacion.htlm ISBN 950-29-0919-4/ ISBN-10: 950-29-0919-4/ CDD 526.09
MAZZITELLI MASTRICCHIO, M. (2008), Imaginar, medir, representar y reproducir el territorio. Una historia de las prácticas y políticas cartográ-ficas del Estado argentino 1904 –1941.Tesis de Licenciatura en Geogra-fía, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
MAZZITELLI, MASTRICCHIO M. y LOIS C. (2004), “Pensar y representar el territorio: dispositivos legales que moldearon la representación ofi-cial del territorio del Estado argentino en la primera mitad del siglo XX”. En www.naya.org
MENDOZA VARGAS, H. (2001), “Los ingenieros geógrafos de México: los orígenes académicos y los desafíos del siglo XIX”, en Terra Brasilis. Dossier América Latina Nº 3.
MENDOZA VARGAS, H. (Comp), (2000), México a través de los mapas, Plazas y Valdes / Instituto de Geografía, UNAM, México.
MENDOZA VARGAS, H. MURO MORALES, J. I. (2002), “El mapa nacional en España y Mexico, 1820-1940. Proyectos cartográficos de larga dura-ción”, en La integración del territorio en una idea de Estado. México y España (1820-1940), MENDOZA VARGAS, H; RIBERA CARBÓ E. y SUN-YER MARTÍN P., editores, UNAM, México.
MENDOZA VARGAS, H; RIBERA CARBÓ E. y SUNYER MARTÍN P., edito-res, (2002), La integración del territorio en una idea de Estado. México y España (1820-1940), UNAM, México.
MINVIELLE, S. ZUSMAN, P. (1995), “Sociedades geográficas y delimita-ción del territorio en la construcción del Estado-Nación Argentino”, en http://www.educ.ar
MONCADA MAYA (2002), “La construcción del territorio. La cartogra-fía de México independiente, 1821-1910”. En MENDOZA VARGAS, H; RIBERA CARBÓ E. y SUNYER MARTÍN P., editores, La integración del territorio en una idea de Estado. México y España (1820-1940), UNAM,
México.
MONTANER, C. (2002), “La difusión de un nuevo modelo territorial a través de la cartografía: los mapas provinciales de España en el siglo XIX”. En MENDOZA VARGAS, H; RIBERA CARBÓ E. y SUNYER MARTÍN P., editores, La integración del territorio en una idea de Estado. México y España (1820-1940), UNAM, México.
MURO, I., NADAL, F. y URTEAGA, L. (1996), Geografía y catastro en España 1856-1870. Ediciones del Serbal, Barcelona.
NADAL, F. y URTEAGA, L. (1990), “Cartografía y Estado. Los mapas topográficos nacionales y la estadística en el siglo XIX”, en Geocrítica, nº 88. Facultad de Geografía e Historia, Univesitat de Barcelona.
NICOLAU, J. C. (2005), Ciencia y Técnica en Buenos Aires (1800-1860), Eudeba, Buenos Aires.
ORTIZ, E. (2005), “El debate de la Comisión del Arco del Meridiano: 1936-1943”. En LORENZANO, C. Historias de la Ciencia Argentina II. Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.
PALSKY, P. (2003), Cartes topographiques et cartes thématiques au XX siècle. En Diogo Ramada Curto, Angelo Cattaneo y André Fe-rrand Almeida, La cartografía Europea tra Primo Rinascimento e fine dell’Illuminismo, Leo S. Olschki Editore, Florencia. Traducción: Carla Lois
PEARSON, Alistair y Mike HEFFERNAN (2008), Pan-Regional Mapping: The contribution of the International Map of the World and the AGS Map of Hispanic America to Global Mapping in the Twentieth Century. Symposium on “Shifting Boundaries: Cartography in the 19th and 20th centuries” Portsmouth University, Portsmouth, United Kingdom, 10-12 September 2008. ICA Commission on the History of Cartography, International Cartographic Association (ICA-ACI)
PICCIUOLO, J. L. (2000), Historia de la Escuela Superior de Guerra. Tte. Gral. Luis María Campos, Circulo Militar, Buenos Aires.
PINCHIMEL, Phillipe (1972), La géographie à travers un siècle de con-grèsinternationaux (Geography through a Century of International Con-gresses), Caen, International Geographical Union, Comission on His-tory of Geographical Thought.
RÉBERT, P. (2001), “Los ingenieros mexicanos en la frontera: car-tografía de los límites entre México y Estados Unidos, 1849-1957”. MENDOZA VARGAS, H. (Comp), (2000), México a través de los mapas, Plazas y Valdes / Instituto de Geografía, UNAM, México.
REY, J. F. (s/d), Tratado de Topografía y Geodesia, (Iccp) (sin datos)
ROBIC, Marie-Claire, Anne-Marie BRIEND and Mechtild RÖSSLER (1996), Géographes face au Monde. L’Harmattan, Paris.
143
RODRÍGUEZ MOLAS, R. (1983), Debate nacional. El Servicio Militar Obligatorio, Colección Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
ROMERO, J. L. (1977), Breve historia de la Argentina, Colección Tierra Firme Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2003.
ROMERO, L. A. (coord.), (2004), La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares. Siglo XXI, Buenos Aires.
ROUQUIÉ, A. (1983), Poder militar y sociedad política en la Argentina. I hasta 1943, EMECÉ, Buenos Aires.
RUIZ MORALES M. y RUIZ BUSTOS M. (2004), Formas y dimensiones de la tierra. Síntesis y evolución histórica, Serbal, Barcelona.
SABORIDO, J., y DE PRIVITELLIO, L. (2006), Breve historia de la Argen-tina. Colección Historia, Alianza, Madrid.
SANZ, L. S. (1978), Zeballos. El tratado de 1881. Guerra del Pacífico. Un discurso académico y seis estudios de historia diplomática, Pleamar, Buenos Aires.
SCENNA, M. A. (1980), Los militares, de Belgrano, Colección Conflic-tos y Armonías en la Historia Argentina dirigida por Félix Luna, Buenos Aires.
SOLARI, F.; ROSATTO, H.; LAUREDA, D. (2005), Topografía para Espa-cios Verdes, Editorial Facultad de Agronomía, UBA, Buenos Aires.
THROWER, N., J., W. (2002), Mapas y civilización. Historia de la carto-grafía en su contexto cultural y social. Ediciones del Serbal, Barcelo-na.
URTEAGA, L. y NADAL F. (2001), Las series del mapa topográfico de Es-paña 1:50.000. Ministerio de Fomento, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, Madrid.
VIÑAS, D. (2003), Indios, ejército y Fronteras. Santiago Arcos editor, Buenos Aires.
ZUSMAN, P. (1996), Sociedades Geográficas na promoção do saber ao respeito do território. Estratégias políticas e acadêmicas das insti-tuições geográficas na Argentina (1879-1942) e no Brasil (1838-1945). Tesis de Maestría. Departamento de Geografía de la Universidad de San Pablo y Universidad de Buenos Aires.
ZUSMAN, P. (2007), “Paisaje de civilización y progreso. El viaje de Sarmiento a la Estados Unidos (1847)”, en Viajes y geografías, P. Zus-man, C. Lois y H. Castro comp. Prometeo, Buenos Aires.
Fuentes de “IGN – Una Historia de la Cartografía Argentina” Dra. Carla Lois y la Lic. Malena Mazzitelli M.
International Map Commitee… Resolutions and Proceedings of the International Map Committee assembled in London, November 1909. London, Printed by Harrison & Sons, February, 1910. In-4, 23 p. 1 fig., 3 pl. (voir XXe Bibliographie géographique 1910, n° 78).
Argentina, Boletín Oficial. Varios ejemplares.
Argentina, Memoria presentada al tribunal nombrado por el Gobier-no de su Majestad Británica para ‘considerar e informar sobre las diferencias suscitadas respecto a la frontera entre las Republicas de Argentina y Chile’, Londres 1902.
IGA (1885- 1892), Boletín del Instituto Geográfico Argentino, Tomos VI y XIII, Buenos Aires.
División de Límites Internacionales (1910), Frontera Argentino Brasile-ña, Estudios y Demarcación general (1887 1904), Tomo II, División de Límites Internacionales, 1910, Buenos Aires.
EJÉRCITO ARGENTINO, (1992), Signos Cartográficos. Ejército Argenti-no, Buenos Aires.
IGM (1912-1951), Anuario del Instituto Geográfico Militar de la Repúbli-ca Argentina. IGM, Buenos Aires. Varios tomos.
IGM (1933), Reglamento Cartográfico, IGM, Buenos Aires
IGM (1950) Síntesis de la Exposición a cargo del Director del Instituto Geográfico Militar: la Dirección del IGM. Su misión-organización-tareas que realiza. IGM, Buenos Aires.
IGM (1951), Reseña Histórica del Instituto Geográfico Militar. Su mi-sión y su obra, IGM, Buenos Aires.
IGM (1979), 100 años en el quehacer cartográfico del país (1879-1979). IGM, Buenos Aires.
IGM (s/d), Curso técnico del Servicio Geográfico (Personal subalterno), IGM, Buenos Aires.
IGU, (1952), Report of the Comission on the International Map of the Wrold 1 : 1.000.000. International Geographical Union – American Geo-graphical Society, Nueva York.
Oficina de Límites Internacionales (1908), La Frontera Argentino Chi-lena, Demarcación General (1894- 1906) Tomo I, Oficina de Limites Internacionales, 1908, Buenos Aires.