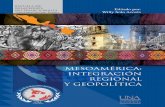Un acercamiento a la cerámica precolombina de Guanacaste, Costa Rica. Ponencia presentada en el I...
Transcript of Un acercamiento a la cerámica precolombina de Guanacaste, Costa Rica. Ponencia presentada en el I...
1
Un acercamiento a la cerámica precolombina de Guanacaste, Costa Rica
Fernando Camacho Mora
Jeffry Peytrequín Gómez
Resumen
En este documento se discuten las distintas técnicas de manufactura, así como
los acabados de superficie de los artefactos cerámicos en el lapso de 1500 a.C.
a la conquista española, aproximadamente 1550 d.C.1 en lo que en la actualidad
es la provincia de Guanacaste, Costa Rica. A su vez, se analiza la producción
de estos enseres en su contexto social y las posibles razones por las que (tanto
formas como tipos cerámicos) se fueron diversificando a través del tiempo.
Introducción
En el presente trabajo se analiza la forma en que los antiguos pobladores de
Guanacaste realizaban la cerámica; desde las primeras apariciones de la misma, alrededor
del año 1500 antes de Cristo (a.C.), hasta el contacto con los españoles (3000 años más
tarde, cerca del año 1550 después de Cristo). Momento en que se da una serie de cambios
en la vida de los grupos indígenas y muchas de sus prácticas culturales se modifican
totalmente, entre estas la producción cerámica.
Para realizar esta labor la Arqueología utiliza categorizaciones con el fin de ordenar
los datos recuperados y acercarse de una mejor manera al entendimiento del pasado. Para
el caso de estudio, estos datos corresponden a los artefactos cerámicos, elaborados con el
fin de satisfacer las necesidades que las sociedades indígenas consideraban necesarias de
aplacar.
De esta forma, presentamos 2 conceptos que se utilizan en esta ciencia social para
el estudio arqueológico. El arqueólogo Michael Snarskis (1983) entiende que la categoría
de modo representa una gama limitada de la variación de atributos de cualquier artefacto
cerámico (e.g. perfiles de bordes, formas de soportes, motivos decorativos y clases de
pastas cerámicas). Mientras tanto el concepto de tipo es la unidad de análisis compuesta
por una serie de modos. Así, un tipo cerámico está ubicado tanto espacial como
1 Los datos cronológicos presentados en este documento son obtenidos de acuerdo a asociaciones
artefactuales cerámicas; los cuales, se referencian con base en las secuencias temporales para la región
arqueológica de la Gran Nicoya observadas en Guerrero, Solís y Vázquez (1994), Vázquez et al,. (1994) y
Guerrero y Solís (1997).
2
temporalmente (e.g un Período definido) y lo podemos entender como el nombre del
artefacto, el mismo es dado por las y los arqueólogos(as) con el interés de organizar mejor
los datos (Snarskis, 1983: 18).
Así, se realiza una revisión de cada período para Guanacaste, con sus
particularidades y el modo de vida de los habitantes del lugar. De esta forma observar
cómo se utilizó la cerámica y las formas en que la misma fue cambiando, como respuesta a
los cambios que las sociedades indígenas experimentaban con el pasar del tiempo.
En Arqueología se conoce que la primera utilización de la cerámica se da en el
momento que las primeras poblaciones indígenas comenzaron a desarrollar cambios de una
vida nómada a una sedentaria. Los seres humanos comenzaron a ocupar espacios
permanentes dados los avances en los conocimientos agrícolas, domesticación de algunos
animales y esto conllevó a la instalación de viviendas (Pavón, 2012: 2).
Los Períodos cronológicos y la cerámica
La secuencia cronológica para el actual Guanacaste realizando asociaciones tanto
con datos cerámicos como con fechas calibradas de Carbono 14 (C14
). De la misma forma,
características funerarias y domésticas de los sitios arqueológicos fueron tomadas en cuenta
(Vázquez et al., 1994: 246). Con esto se asegura una visión más completa de la forma de
vida de los habitantes precolombinos. De esta manera, la secuencia es la siguiente (Fig. 1):
Figura 1: Periodización arqueológica para Guanacaste
(Camacho, 2013)
Período Orosí (1500-500 a.C.)
De manera general se cuenta con muy poca información para caracterizar a este
Período. Esto se debe a que hasta la fecha, muy pocos asentamientos se han localizado y la
información obtenida de los mismos es bastante reducida.
3
En Guanacaste se han ubicado dos lugares con presencia humana, representada en
materiales observados, que corresponden a este Período. Uno está cercano a Bagaces y el
otro por el volcán Arenal. Debido a las formas en que éstos se han encontrado y lo
dispersos de los mismos, se ha llegado a pensar que los grupos humanos de este Período se
organizaban sobre el terreno en pequeñas aldeas sin un liderazgo formal.
Aún no se han realizado investigaciones a profundidad para conocer el modo de
vida de los grupos humanos, pero en la zona del Arenal se han encontrado indicios de
cultivos de maíz y también fragmentos de metates que indican el posible procesamiento del
mismo (Hoopes, 1994; Vázquez et al., 1994: 253-254). Esto indica que ya existía, por
poco desarrollada que fuera, una especialización en la actividad agrícola.
En lo que respecta a la cerámica, las formas eran efectuadas haciendo uso de las
técnicas de rollos y moldeado junto con pellizcos. Obtenían de esta manera tecomates
(vasos con bordes inversos para evitar que el líquido se salga), vasijas cilíndricas y ollas
globulares, igualmente son comunes y únicos de este Período los tambores cilíndricos;
algunos son completamente huecos, mientras que otros se encuentran divididos en dos
partes desiguales, lo cual favorece que suenen dos tonos musicales diferentes (Abel-Vidor
et al., 1987: 40) (Fig. 2).
En los acabados de superficie predominan las superficies de color beige, el interior
fue raspado y el exterior alisado y ocasionalmente presenta pulidos de muy alta calidad. En
los labios, bordes e incluso la totalidad del artefacto, se encuentra decorados con engobes
rojos (Abel-Vidor et al., 1987: 41).
Las decoraciones plásticas son compuestas por líneas incisas anchas, posiblemente
realizadas con una peineta de 3 o 4 dientes. Los diseños logrados son tanto geométricos
como lineales simples. De la misma forma se encuentran diseños modelados en alto relieve
e impresiones con concha sobre el engobe (Abel-Vidor et al., 1987: 40; Odio, 1992: 7-8).
4
Figura 2: Artefacto del Período Orosí, tipo: Bocana Inciso Bicromo
(Snarskis, 1983)
Para el arqueólogo Frederick Lange (2006: 26) resulta intrigante la técnica cerámica
de tan alta calidad, esto pues considera que siendo los primeros pasos para la manufactura
cerámica, la especialización de la plástica no debería ser tan dominada. Por lo tanto,
considera que anterior a este Período debe haber un momento en el que se comenzó a
experimentar con la cerámica, obteniendo artefactos más burdos.
Período Tempisque (500 a.C.-300 d.C.)
Durante este Período, hay evidencias de presencia humana a lo largo de la Península
de Nicoya, el río Tempisque y las cordilleras de Guanacaste y Tilarán. Esto se ha atribuido
a que con mayores conocimientos de agricultura, las poblaciones humanas comenzaron a
buscar suelos más fértiles para cultivar. Igualmente comienzan a diversificar las prácticas
de caza y pesca de animales (Vázquez et al., 1994: 255).
A pesar de esta notable expansión humana sobre el terreno, la dispersión en los
asentamientos aún es apreciable; lo cual sugiere que en este momento no se habían
desarrollado centros políticos a nivel regional. Sin embargo, pareciera haber ya un tipo de
estructuras de rango social.
Así se evidenció en un cementerio localizado frente a la Isla Venado, en el Golfo de
Nicoya donde se observa una división en las relaciones sociales de producción; la cual se
da por sexos. (Guerrero, Vázquez y Solano, 1991; Vázquez et al., 1994: 257).
5
Finalmente, es en este Período que se encuentran las primeras muestras de contactos
foráneos con grupos humanos lejanos al territorio nacional actual. Materiales en piedra
como la jadeíta, encontrados dentro de un ajuar funerario, indican contacto con poblaciones
mesoamericanas. Esta situación continúa hasta la época de la conquista española,
volviéndose perceptible en la cerámica (Guerrero, Vázquez y Solano, 1991).
A este respecto hay transformaciones significativas en las formas cerámicas; se
observan botellas, escudillas, platos y figuras efigies de animales y seres humanos.
Igualmente continúan manifestándose formas que resultan muy útiles tanto para la
preparación de alimentos, como el transporte de líquidos; estas son las ollas globulares.
Las técnicas de manufactura de los cuerpos siguen siendo los rollos y los
modelados, esto continuará igualmente hasta la conquista. En lo que respecta a los
acabados de superficie, se comienza a observar el uso de pintura negra sobre el engobe
rojo; el cual cubre a su vez el color de la pasta. Este modo tiende a estar delimitado por
incisiones o esgrafiados hechos a mano alzada.
El tipo cerámico Rosales Esgrafiado en Zonas es característico por representar
vasijas efigies de seres humanos (Fig. 3a) y animales; siendo los monos y aves, como el
Zopilote Rey (Sarcoramphus papa), los más recurrentes (Abel-Vidor et al., 1987: 63).
Las vasijas globulares tienen otro tipo de decoraciones, éstas presentan bandas
verticales que se alternan entre rojo y color de la pasta; las cuales se encuentran alisadas y
pulidas. Las separaciones son hechas utilizando la técnica de estriado; esto se consigue
desprendiendo con un instrumento como el olote o una concha partes de la vasija que se
encuentra en dureza de cuero. Mientras tanto, el interior de los artefactos siempre es
alisado, con esto se cierran los poros y favorece a un mejor procesamiento de los alimentos
durante el consumo del artefacto (Fig. 3b).
6
a b
Figura 3: Artefactos Período Tempisque, tipos: Rosales Esgrafiado en zonas (a) y
Popuyapa Estriado (b) (Fig. 3a: Snarskis, 1983; Fig. 3b: Colección Mi Museo, Nicaragua)
Período Bagaces (300 -800 d.C.)
Durante el cambio del Período Tempisque a Bagaces los grupos humanos expanden
sus ocupaciones a nichos costeros, lugares tierra adentro como el pie de las cordilleras
volcánicas e incluso hay presencia de asentamientos en sectores de la Zona Norte, como
Upala o la Fortuna (Vázquez et al., 1994: 259).
Se considera que durante este Período los grupos humanos estaban organizados en
sociedades regidas por rangos específicos, pero sin una centralización política definida.
Esto se debe a que en varios asentamientos se han encontrado pisos completos de arcilla
quemada, moldes de postes y hornillas; los cuales son indicadores de sociedades
establecidas en lugares específicos (Vázquez et al., 1994: 261).
Para ello, utilizaron el conocimiento de los seres humanos que los antecedieron y
desarrollaron las prácticas de agricultura -en el interior de vasijas cerámicas se ha
encontrado restos de frijoles y maíz-, cacería y pesca utilizando trampas y pesas de red. A
su vez, ya para el año 800 d.C. comienza un aumento en la explotación de los recursos
marinos; principalmente sal del mar, moluscos y la tinta del caracol múrice (Múrex sp).
(Snarskis, 1983: 38; Vázquez et al., 1994: 261).
7
De acuerdo con Snarskis (1983: 30) a finales del Período Tempisque (500 a.C. al
300 d.C.) y comienzos de Bagaces aumenta la decoración lineal tanto en incisos como en la
pintura. De la misma forma, se observa la misma técnica de decorado: labios y bordes de
las vasijas pintados en rojo y líneas negras ejecutadas con pinceladas múltiples. Esta
continuidad acaba con los primeros atisbos de policromía.
Sin embargo, anterior esta transición2 en la cerámica del Período Bagaces se
encuentra una continuidad en el simbolismo observado en las representaciones zoomorfas,
a pesar que de manera paralela haya cambios en las técnicas de representación de los
mismos. Los motivos lineales, pintados o con incisos, le dan campo a decoraciones de
pastillajes muy recargadas y el modelado se vuelve la técnica principal de decoración.
Las formas igualmente varían; se encuentran incensarios compuestos por un tazón
profundo con huecos -realizados a partir de la técnica de entresacado- y una tapa con
agarradera (usualmente en forma de cocodrilo) (Fig. 4a), también hay vasijas con formas de
cabezas efigies antropomorfas, ollas globulares compuestas y trípodes que presentan
engobes pulidos tanto en el interior como en el exterior.
Igualmente también se mantienen formas que resultan muy útiles, como las ollas
globulares y pequeñas escudillas con los bordes pintados en rojo y el resto del cuerpo
alisado y sin decoración (Fig. 4b). A su vez son recurrentes los tazones con un engobe rojo
tanto en el interior como en el exterior y pulido por ambos lados.
A finales de este Período, las características locales que en un principio lo
definieron comenzaron reemplazarse con una homogenización cultural. Algunos
investigadores como Guerrero y Solís (1997: 48) consideran que esto posiblemente sea
producto de las migraciones de poblaciones mesoamericanas; las cuales alrededor del año
800 d.C. comenzaron a entrar por oleadas a territorio guanacasteco, provenientes del Norte
(Chapman, 1974: 73, 94).
Esto ocasionó nuevos cambios en las técnicas de manufactura cerámica, generando
las aplicaciones de engobes cremas, café claro o naranja. En el tipo Galo Policromo se
2 Que no es únicamente expresada en un nivel de decoración; sino que, como veremos más adelante, responde
a cambios lentos pero trascendentes en las condiciones sociales y culturales de los pobladores del antiguo
Guanacaste.
8
observan superficies altamente bruñidas y decoradas con pintura negra, café y rojo sobre el
engobe. Los diseños son colocados en paneles horizontales, de esa forma separan partes de
la vasija como el cuello del resto del cuerpo (Fig. 4c) (Abel-Vidor et al., 1987: 141).
Los cambios vividos en la vida cotidiana de los grupos humanos igualmente
impactan sobre sus creencias. Así es posible observar que los animales antes descritos
comienzan a dejar de ser representados en estos nuevos tipos cerámicos; ocupando
importancia diseños zoomorfos como los del jaguar, serpiente y en menor medida
cocodrilo.
Figura 4: Artefactos Período Bagaces, tipos: Potosí Aplicado (a), Los Hermanos Beige (b)
y Galo Policromo (c) (Fig. 4a y c: Snarskis, 1983; Fig 4b: Colección Mi Museo, Nicaragua)
9
Período Sapoá-Ometepe (800-1550 d.C.)
Durante este período las poblaciones humanas continuaron aumentando su presencia
a lo largo de Guanacaste. Ocuparon la Península de Nicoya y sus islas, el golfo hasta
aproximadamente el río Abangares y Chomes (Vázquez et al., 1994: 265).
Como se comentó de manera breve, a partir del 800 d.C. se da una serie de
importantes cambios generados debido la llegada a Nicaragua y Costa Rica de migrantes
mexicanos de habla chorotega. Para Eugenia Ibarra (2001: 49), estos grupos
mesoamericanos llegaron en torno a oleadas migratorias. Siendo los chorotegas quienes se
constituyeron en la primera de estas oleadas que se estableció en la zona.
Siguiendo a los chorotegas, se considera que cercanos al año 1200 d.C. grupos de
mexicanos llamados nicarao se establecieron en pequeños enclaves dentro del territorio
guanacasteco, uno de estos corresponde a lo que actualmente es Bagaces (Ibarra, 2001: 51).
La llegada de estos grupos migrantes ocasionó una serie de cambios en la cultura de
los seres humanos que ya habitaban Guanacaste. Estos cambios se encuentran presentes y
son observables de manera clara en la amplificación de la policromía cerámica sobre
engobes de color salmón y naranja.
Aparecen nuevos tipos cerámicos con superficies alisadas y pulidas por ambos
lados, cuando tienen formas abiertas. Comienzan éstos a presentar motivos altamente
asociados a los Períodos Clásico y Post-clásico maya como la cruz Kan, figuras con las
cabezas levemente modificadas (probablemente siguiendo cuestiones de moda propias de
Mesoamérica), representaciones zoomorfas de jaguares y serpientes emplumadas más que
de cocodrilos o aves.
Las pinturas rojas, moradas y negras brillantes forman diseños geométricos sobre el
engobe salmón y cubren la totalidad de los enseres cerámicos, los que usualmente presentan
formas de tazones hemisféricos, jarrones y ollas globulares (Fig. 5a).
Mientras que Mora Policromo es un tipo cerámico manufacturado únicamente en
Guanacaste y de la misma forma consumido en esta zona, Papagayo Policromo trasciende
las fronteras actuales y, siendo manufacturado en Rivas; Nicaragua, tiene un consumo en
Costa Rica. Este tipo tuvo una popularidad importante y se conoce que en el Valle del
10
Tempisque los artesanos “copiaban” tanto formas como diseños. Siendo estos últimos
pintados sobre engobes cremas, mientras que los originales nicaragüenses tienen un
característico engobe blanco.
Entre los diseños observados se hacen presentes motivos mitológicos mayas como
la serpiente emplumada (Quetzalcóatl, dios de los antiguos mesoamericanos), el jaguar o el
escorpión que se alternan con patrones horizontales geométricos. El engobe y la pintura por
lo general cubren tanto el interior como el exterior de las vasijas, siendo igualmente los
tazones hemisféricos simples y los jarrones ovoides son las formas más recurrentes (Fig.
5b) (Snarskis: 1983: 57-60).
Durante este Período hay diferencias sociales importantes, marcadas en rangos y
estatus. A este respecto Snarskis (1983: 65) observa que hay bienes cerámicos que sólo
grupos definidos podían tener, este es el caso del tipo Pataky Policromo que es cerámica de
estatus muy alto y posiblemente utilizada únicamente como vajilla funeraria.
Este tipo presenta diseños en negro y rojo sobre un engobe blanco y sus formas
corresponden a vasijas y jarrones efigies. Del cuerpo de los enseres se proyectan hacia
afuera aplicaciones de pastillaje modelado en forma de cabezas de jaguar, brazos y patas;
estos últimos formando los soportes de las vasijas trípodes (Fig. 5c).
A partir aproximadamente del año 1200 d.C. la policromía adquiere su máxima
expresión, la aplicación de pintura azul grisácea, verde, junto con las rojas y anaranjadas
habituales decoran los artefactos cerámicos con motivos enteramente mesoamericanos.
Algunos utilizan incisiones para delimitarlos, pero la gran mayoría son realizados sin esa
técnica (Fig. 5d).
A pesar de la policromía aún son frecuentes los enseres monocromos altamente
pulidos y con incisiones, algunas de estas en forma de grecas y otras con diseños
geométricos que conforman la circunferencia de las piezas. Igualmente el tipo Murillo
Aplicado presenta una decoración plástica única con un acabado lustroso altamente bruñido
que no tiene antecedentes estilísticos dentro de Guanacaste ni en otras zonas de Nicaragua o
Costa Rica; lo cual puede ser un tema de investigación para futuros trabajos arqueológicos.
11
Figura 5: Artefactos Período Sapoá-Ometepe, tipos: Mora Policromo (a), Papagayo
Policromo (b), Pataky Policromo (c) y Vallejo Policromo (d) (Fig. 5a: Snarskis, 1983; Fig. 5b y c: Quesada, 1980; Fig. 5d: Colección Mi Museo, Nicaragua)
A manera de conclusión
El objetivo fundamental de este documento consistía en realizar una síntesis por los
casi 3000 mil años de historia arqueológica del actual Guanacaste, con esto en mente
presentamos las distintas formas de vida de las sociedades indígenas precolombinas y cómo
la cerámica fue, sin duda alguna uno de los principales productos humanos que ayudó y
facilitó la vida a los grupos indígenas.
Ahora bien, a pesar de tener vastos conocimientos en algunos aspectos técnicos de
la manufactura cerámica, aún no se conocen muchos de los instrumentos de trabajo que los
(las) ceramistas utilizaban para la manufactura de sus enseres. Existe una razón importante
para esto y es que dentro del registro arqueológico cuesta mucho que se conserven
12
artefactos, como por ejemplo de madera o cuero y esto se da por la acidez de los suelos y el
deterioro, casi inmediato, de los componentes orgánicos.
Sin embargo, otra razón es que los (las) arqueólogos(as) usualmente se enfrentan al
análisis de datos de los que no se conoce realmente su naturaleza o función dentro de las
sociedades indígenas. No es sino con conocimientos que van más allá de la práctica
arqueológica que, eventualmente, se puede llegar a alguna formulación nueva a un
problema.
Tanto en el actual Guanacaste como en otras zonas de Costa Rica, se han reportado
hallazgos de artefactos cerámicos redondeados. Estos artefactos son reutilizaciones de
fragmentos cerámicos de vasijas quebradas (tiestos) que fueron sometidos a un pulimiento
de los bordes hasta dejarlos completamente redondeados (Fig. 6). Algunos investigadores
atribuyen funciones de tapas de vasijas a estos artefactos reutilizados. Sin embargo, dentro
del registro arqueológico no se han observado diámetros de bocas de vasijas con tamaños
así de reducidos.
Figura 6: "Galletas" precolombinas
(Camacho, 2012)
Trabajos efectuados en el Taller de Cerámica de la Universidad de Costa Rica, entre
los años 2012 y 2013 han ofrecido una posible respuesta a la función de estos artefactos.
Los (las) ceramistas utilizan de manera regular unos instrumentos con uno o todo el borde
redondeado. Éstos son hechos en madera o plástico y son llamados “galletas”; las cuales
son empleadas durante la manufactura del cuerpo para darle un acabado más alisado.
13
Aquellas galletas de plástico son utilizadas cuando la pieza se encuentra en dureza de cuero
y dan un acabado pulido e incluso bruñido.
Con esta premisa en mente se realizó una prueba para ver cómo se podían
comportar estos fragmentos para observar si estos fragmentos pudieron haber servido para
darle algún tipo de acabado a una pieza cerámica de manufactura reciente.
Para esto, se tomó uno de los artefactos redondeados y con suavidad se le comenzó
a pasar al cuerpo de la pieza. El resultado fue un alisado parejo y levemente pulido por la
zona en la que se pasó el artefacto (Fig. 7).
Figura 7: Resultado del alisado con la "galleta precolombina"
(Camacho, 2013)
De esta manera se propone que los artefactos redondeados comúnmente
denominados “tapas” son en realidad galletas precolombinas, que servían a los (las)
ceramistas en los procesos de manufactura de los enseres cerámicos. De la misma forma se
considera que al no tener dentro del registro arqueológico conocimiento de un taller
cerámico, la recurrencia de este tipo de artefactos puede ser un eventual indicador de su
cercanía.
Como se observó a lo largo de este documento, las trasformaciones ocurridas en los
artefactos cerámicos responden, casi que de manera exclusiva, a cambios en los acabados
14
de las superficies interna y externa. Mas las técnicas de manufactura de los cuerpos
permanecen casi inalteradas desde el Período Orosí hasta Sapoá-Ometepe.
La llegada del torno se dio con la entrada de los grupos españoles aproximadamente
en el año de 1500 d.C. Hasta entonces todos los artefactos se realizaban a partir de las
técnicas de rollos, modelado y, por el año de 1200 d.C., la utilización de moldes; la cual se
utilizó principalmente en el diseño de soportes y aplicaciones de pastillaje.
Sin embargo, debido al impacto de la conquista, la práctica cerámica comenzó
lentamente a desaparecer; siendo las poblaciones actuales de San Vicente y Guaitil las
únicas en Guanacaste que mantienen vivo este arte que tiene más de 3500 años de ser
practicado y se espera continúe, dado que la historia está escrita en barro.
Referencias bibliográficas
Abel-Vidor, Suzanne, Claude Baudez, Ronald Bishop, Leidy Bonilla, Marlin Calvo,
Winifred Creamer, Jane Day, Juan V. Guerrero, Paul Healy, John Hoopes, Frederick
Lange, Silvia Salgado, Robert Stroessner y Alice Tillet. 1987. Principales tipos
cerámicos y variedades de la Gran Nicoya. Vínculos 13 (1-2): 35–317.
Chapman, Anne 1974. Los Nicarao y los Chorotega según las fuentes históricas. Serie
Historia y Geografía No. 4. Editorial Universidad de Costa Rica, San José.
Guerrero, Juan Vicente y Felipe Solís 1997. Los Pueblos Antiguos de la Zona Cañas-
Liberia. Museo Nacional de Costa Rica. San José.
Guerrero, Juan Vicente; Felipe Solís y Ricardo Vázquez 1994. El Período Bagaces (300-
800 d.C.) en la cronología arqueológica del Noroeste de Costa Rica. Vínculos 18-
19: 91-109.
Guerrero, Juan Vicente; Ricardo Vázquez y Federico Solano. 1991. Entierros secundarios y
restos orgánicos de CA. 500 a.C. preservados en un área de inundación marina,
Golfo de Nicoya, Costa Rica. Vínculos 17(1-2): 17-52.
Hoopes, John 1994. Ceramic analysis and culture history in Arenal Region. En: Sheets,
Payson y Brian Mckee (Eds.), Archaeology, Volcanism and remote sensing in the
Arenal Region (pp 158-210). Texas Press, Texas.
Ibarra, Eugenia 2001. Fronteras étnicas en la conquista de Nicaragua y Nicoya: Entre la
solidaridad y el conflicto. 800 d.C.- 1544. Editorial de la Universidad de Costa
Rica. San José
Lange, Frederick 2006. Before Guanacaste. An archaeologist looks at the first 10,000
years. Publisher F.W. Lange, San José
Odio, Eduardo 1992. La Pochota: Un complejo cerámico temprano en las tierras bajas del
Guanacaste, Costa Rica. Vínculos 17(1-2): 1-16.
Pavón, Óscar 2012. Técnicas en la elaboración de la cerámica indígena (500 a.C.-1550
d.C.). Revista Mi Museo. Año 6, número 20: 2-4.
Quesada, Ricardo 1980. Costa Rica. La Frontera sur de Mesoamérica. Instituto
Costarricense de Turismo, San José.
15
Snarskis, Michael 1983. La cerámica precolombina de Costa Rica. Instituto Nacional de
Seguros, San José
Vázquez, Ricardo; Frederick Lange; John Hoopes; Oscar Fonseca; Rafael González; Ana
Arias; Ronald Bishop; Nathalie Borgnino; Adolfo Constenla; Francisco Corrales;
Edgar Espinoza; Laraine Fletcher; Juan V. Guerrero; Valérie Lauthelin; Dominique
Rigat; Silvia Salgado y Ronaldo Salgado 1994. Hacia futuras investigaciones en
Gran Nicoya. Vínculos 18-19: 245-278.