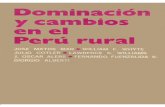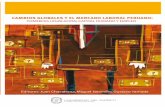Cambios en las relaciones interpersonales de los jóvenes ...
Cambios climáticos en Mesoamérica. Algunas resupestas culturales
Transcript of Cambios climáticos en Mesoamérica. Algunas resupestas culturales
Cambio climático y procesos culturales
Dirección de Etnología y Antropología Social
Coordinación: Mayán Cervantes • Fernando López Aguilar
Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, A.C.10 | 12 | 2013 ISBN: 978-607-95781-2-1
Índice
Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, A.C.
Cambio climático y procesos culturalesDirección de Etnología y Antropología Social
Coordinación: Mayán Cervantes • Fernando López Aguilar
10 de diciembre de 2013
• Presentación
Fernando López Aguilar y Mayán Cervantes
• Re�exiones sobre el clima como factor ecológico en el
ámbito cultural
Lauro González Quintero
• Cambios de la estructura tecnológica y del patrón de
asentamiento en la transición del Pleistoceno al Holoceno
Ana María Álvarez y Gianfranco Cassiano
• Especiación y extinción, manifestaciones del cambio
climático
Francisco Javier Trujillo
• Cambios ambientales e impacto cultural en el Valle de
Teotihuacan vistos a través de la arqueozoología
Raúl Valadez , Bernardo Rodríguez y Rocío Téllez
• Cambios climáticos en Mesoamérica. Algunas respues-
tas culturales
Fernando López Aguilar
• La alimentación en Xochicalco y el �n de su historia: 650-1100
Mayán Cervantes
• Tipos de vegetación del Valle del Mezquital, Hidalgo
(reimpresión)
Lauro González Quintero
p. 3
p. 13
p. 27
p. 51
p. 83
p. 107
p. 131
p. 171
ISBN: 978-607-95781-2-1
El siglo XIII marcó el inicio de un cambio climático conocido como la Pequeña Edad de Hielo, que inalizó alrededor de 1850 cuando la temperatura global del planeta comenzó una tendencia al incremento que persiste hasta la fecha, y que es conocido como el Periodo Cálido Moderno. Por su parte, el periodo comprendido entre los años 800 al 1200 de nuestra era es llamado Periodo Cálido Medieval. La arqueología y la historia han documentado un conjunto de procesos culturales asociados con estos dos periodos del clima y con los momentos del cambio, que muestran la gran susceptibilidad de las sociedades agrícolas al clima.
Por ejemplo, el Periodo Cálido Medieval fue benéico para las sociedades europeas que pudieron construir las catedrales y permitieron que los grupos nórdicos exploraran hacia el occidente por el círculo polar ártico rumbo a América, colonizando Groenlandia. No obstante, el efecto no fue benéico en todos lados, pues se sabe que en este periodo se dieron grandes sequías, como en parte de Asia y Mesoamérica, o se dio un clima frío y seco, como en el Pacíico Oriental, provocando la desaparición de Angkor Wat, los poblados del Cañón del Chaco e, incluso, el abandono de algunos de los grandes sitios mayas.1
La Pequeña Edad de Hielo tuvo también efectos desiguales en el planeta, pero se destacan un conjunto de procesos que tuvieron lugar durante el siglo XIV en Europa, desde la peste negra, hasta el congelamiento del Támesis y de los lagos de Suiza. Se trató de un periodo de luctuaciones que en ciertos lugares produjeron largos periodos de sequía, como en España y en la Nueva España durante el siglo XVIII. Llama la atención que durante el siglo XIII (1200-1300) diversas culturas en las más variadas latitudes del mundo sufrieron un proceso de reorganización, que a veces tomó la forma de un abandono total de los asentamientos y en otras la de un colapso civilizatorio o de desplazamientos de población: las culturas Hopewell y Mississipiana, en la región de los Woodlands al noreste de los Estados Unidos; los Hohokam al Suroeste, los imperios Huari y Tiahuanaco en Perú.2 En ese siglo se ocupa la Isla de Pascua, pero también en Mesoamérica los sitios del Postclásico Temprano (Tula, Xochicalco, Tikal) pierden su hegemonía o fueron abandonados. Recientes estudios realizados en cementerios de Londres hacen pensar que un gran episodio de erupciones volcánicas ocurridas alrededor del 1 Fagan 2009, 18-19
2 Tainter, 1988.
año 1258 inyectó una gran cantidad de sulfatos en la atmósfera, generando veranos fríos, alteraciones climatológicas y la expansión del hielo polar.3
En estos trabajos, de corte diacrónico, lejos de acercarnos a un determinismo ambiental se trata de conocer los procesos sutiles que tuvieron lugar en las culturas que ocuparon el territorio mexicano como consecuencia de esos cambios climáticos entre los periodos Óptimo Medieval y Cálido Moderno. Se trata de un proyecto de orden interdisciplinario, donde conluirán todas las ramas de la antropología y de las ciencias de la tierra.
El tiempo en que se ubican las investigaciones es largo, abarca desde la Prehistoria hasta el siglo XII del presente, y en ellos se hará especial énfasis en la reorganización cultural y en los procesos migratorios que ocurrieron en esos siglos, así como en las evidencias sobre la forma en que ese periodo de cambio climático mundial afectó en especíico a las regiones mesoamericanas.
Para las épocas históricas existen evidencias de sequías prolongadas que afectaron la producción agrícola y generaron movimientos sociales, especialmente durante la segunda mitad de los siglos XVIII y XIX, así como los efectos del cambio climático en las localidades que actualmente se muestran con gran emigración y como expulsoras de población, en especial el norte centro y el bajío.4
Cambios en la temperatura me-dia anual entre 1880 y 2006. (NASA s.f.)
3 Abbot y otros, 2009.
4 García Acosta, Pérez Zeballos y Molina del Villar, 2003 y Escobar Ohmstede, 2004.
4 5
Comparación de las desviaciones de temperatura en relación con 1975.5
En este libro se presentan siete investigaciones relacionadas con el Cambio Climático y Procesos Culturales, que se han desarrollado en diferentes espacios y tiempos, principalmente del área geográica y cultural que hoy es México.
5 Loehle, 2003.
Las siete investigaciones
Lauro González Quintero presenta dos de ellas, una que fue expresamente trabajada para esta publicación, “Relexiones sobre el clima como factor ecológico en el ámbito cultural”, y la otra, publicada originalmente en 1968 y que, de acuerdo con la temática aquí tratada, merece una reimpresión. Además, lo consideramos un clásico de la antropología ambiental y es de difícil acceso: “Tipos de vegetación del Valle del Mezquital, Hidalgo.” En sus Relexiones sobre el clima como factor ecológico en el ámbito cultural, González Quintero escribe: “es propósito de este trabajo señalar, en primer término, los múltiples factores determinantes del clima y, más tarde, abordar cómo este incide en la génesis misma de la cultura”.
Trata de las afectaciones y transformaciones en la fauna de las diferentes épocas, causadas por las radiaciones y las mudanzas orográicas o movimiento de las placas tectónicas, de cómo en los grandes cambios unos animales mueren y dejan espacio para otros que aprenden a sobrevivir en esos nichos vacíos. Como ejemplo de afectación cultural, habla de la sequía que hubo en el Valle de México hacia 1200, y que tuvo tal importancia que quizá provocó el inicio de las chinampas. Menciona también otro evento de sequía con repercusiones sociales graves que ocurrió durante el reinado de Moctezuma Ilhucamina. Es interesante el comentario sobre casos de vulcanismo, como el de 1815, que causó hambruna generalizada en Europa, debida a un severo invierno, pero argumenta que, por otro lado, es un momento culturalmente interesante: el nacimiento de la novela gótica moderna.
Ana María Álvarez y Gianfranco Cassiano escriben sobre “Cambios de la estructura tecnológica y del patrón de asentamiento en la transición Pleistoceno-Holoceno”.
“Hace unos 13 mil hasta los años 9 mil, al inal de la última gla-ciación, prácticamente en todo el mundo se desencadena una secuencia muy rápida de oscilaciones climáticas cuya contraparte será la “recon-versión” tecnológica, económica, política e ideológica de las sociedades cazadoras-recolectoras.” Cuando el calentamiento posglacial, los grupos cazadores cambiaron su habitat hacia zonas con mejores recursos veg-
6 7
etales y animales. También por los cambios climáticos, cambiaron, mi-graron o se extinguieron ciertos animales que convivían con esos grupos.
Los cambios en la conducta social fueron quizá los más impor-tantes, presentándose tendencias adaptativas en cuanto al abasto alimenti-cio, prácticas rituales y pautas tecnológicas, estas últimas como producto de conocimiento acumulado y para satisfacer necesidades sociales. De 11500 a 10800 a.C se desarrolla el complejo cultural Clovis. En el texto se mencionan las características de los complejos líticos Clovis en los que no solo aparecen las conocidas puntas, sino que se incluye pintura rupestre y otros rasgos sociales y culturales. En este momento del Holoceno tem-prano, ocurre la desaparición de buena parte de los referentes ambientales y marca el comienzo de etapas de climas extremosos cálidos y secos, lo cual hace estallar una crisis profunda en la estructura económica y social que regía sobre el hombre-cazador, sentando las bases para el comienzo del cultivo.
Francisco Javier Trujillo escribe “Especiación y extinción, manifestaciones del cambio climático”. En su trabajo expone que “La biodiversidad es el balance entre Especiación y Extinción. En este sentido la biodiversidad esta dada por el número total de especies en el mundo, la variación genética dentro y entre especies y la diversidad de los ecosistemas… especiación es cuando se forman nuevas especies, pero cuando ocurre que el último miembro existente de una especie muere, es cuando se lleva a cabo una extinción”.
Como ejemplo de especiación, propone lo sucedido con los perros, que en 20 mil años se adaptaron a las necesidades humanas de pastoreo y caza y, a partir de cruzas, dieron como resultado 700 razas diferentes. También los pinzones de Darwin, de las Islas Galápagos, son un emblema de evolución, porque han tenido rápidos eventos de evolución en tiempo real. Relexiona que los seres humanos, junto con el cambio climático, han estado afectando a otras especies durante decenas de miles de años, y continúan haciéndolo. Además, expone la idea de que el cambio climático en algunos desiertos del mundo podría eventualmente crear otros climas intermedios que albergarían nuevas especies.
Raúl Valadez, Bernardo Rodríguez y Rocío Téllez apuntan, en su ensayo “Cambios ambientales e impacto cultural en el Valle de Teotihuacan vistos a través de la arqueozoología”, que “Uno podría pensar que ese tipo de
animales no tienen valor alguno dentro de un estudio arqueozoológico, pero la realidad es que esa ausencia de relaciones con el hombre los convierte en excelentes fuentes de información sobre las condiciones ambientales dominantes, pues inalmente su presencia en el sitio es resultado exclusivo de las condiciones ecológicas, solo eso. La Cueva del Camino”
Estas palabras son la base del texto del doctor Valadez y sus compañeros, al estudiar los restos antiguos de fauna en la Cueva del Camino, en Teotihuacan. Encuentra que los tipos de fauna rescatados en excavaciones arqueológicas hablan del ambiente que antes existía en la zona. Había animales típicos de bosques templados y otros ligados al agua, como la rata de los arrozales, lo cual no concuerda con la visión actual del clima en esa región. Sin embargo, también se encuentran restos que hablan de clima secos semidesérticos, de los cuales también hay evidencias. Es decir, proponen que, desde la antigüedad, coexistían diferentes tipos de climas en el área de Teotihuacan.
Se encontraron especies domésticas que necesariamente se relacionan con actividades humanas de alimentación, y con el hombre como responsable de esto. En el valle se dio todo tipo de actividad humana: ciudad (siglos I-VIII); pequeños asentamientos temporales (siglos IX-XIII); pequeños pueblos (siglos XIV-XVI); pequeños asentamientos temporales (siglos XVI-XVII); haciendas (siglos XVIII-XIX) y, inalmente, pueblos y pequeñas ciudades (siglo XX), esquema que indudablemente impactó a la biota de la zona hasta llegar a lo actual, donde persiste la fauna y lora con habilidad para sobrevivir al impacto humano y nada más. Por tanto, las condiciones del Valle de Teotihuacan no variaron de forma importante en 2 mil años, hubo estabilidad climática, sin cambios drásticos, sólo luctuaciones. Fernando López Aguilar Fernando dice en su trabajo “Cambios climáticos en Mesoamérica. Algunas respuestas culturales”: “…desde la década de los años sesenta del siglo pasado, y gracias a los trabajos de Lorenz, el clima se percibió como un sistema caótico, alejado del elquilibrio, mientras que la evolución social se ha mantenido con una visión ajena a las luctuaciones que caracterizan a los sistemas dinámicos complejos.” Por tanto, comenta López Aguilar, ha sido diicl comprender la inerrelación clima-cultura. Las sociedades agrícolas antiguas son proclives a reaccionar ante
8 9
los cambios climáticos, pero cada sociedad, de acuerdo con su traidicón y experiencia, lo hace de diferente manera. En Mesoamérica, por el año 1250 (Posclásico), ocurre un colapso generalizado que afectó a sus tres áreas: centro, norte y sur, resultando en un menor nivel de desarrollo social. “En una primera mirada, se destaca que las luctuaciones del Formativo Tem-prano y Medio se resuelven a favor de una linearización e incremento en la complejidad durante el Optimo Romano. El in del periodo Clásico y las luctuaciones del Epiclásico están asociadas con la Era Oscura y el Episo-dio Frío del año 536. El Postclásico Temprano se relaciona con el Optimo Medieval, y su in es contemporáneo con los colapsos que ocurren a nivel mundial, asociados con el episodio volcánico de 1258 y con el inicio de la pequeña edad de Hielo, durante la cual la recuperación y la linearización tuvieron lugar en el centro de México, mientras que las zonas tropicales del sur optaron por la segmentación”.
En resumen, si las culturas, a partir de su experiencia y tradición, no pueden responder a los cambios ambientales, necesitan llevar a cabo modiicaciones adaptativas drásticas para enfrentar el cambio. Mayán Cervantes, en el ensayo “La alimentación en Xochicalco y el in de su historia: 650-1100” dice: “…intento ofrecer, primeramente, una hipótesis sobre la composición de la alimentación de los antiguos habitantes de la ciudad de Xochicalco, entre 650 y 1110, y segundo, hacer la propuesta de cómo los problemas de abasto alimentario, muy posiblemente debidos a cambios climáticos, paulatinamente resultan en cambios sociales importantes que… poco a poco, hacen que el Estado, exitoso por más de 400 años, pierda su capacidad de auto organización y deje de existir como tal”.
Para intentar reconstruir la dieta de los xocicalcas en sus casi 400 años de historia, recurrió a la información publicada por los arqueólogos Silvia Garza y Norberto González que trabajaron el sitio por más de 20 años; recurrió además a la etnografía, a la lingüística, a la iconografía, a la geografía, a la historia, a los análisis de residuos químicos y de almidones obtenidos de fragmentos de cerámica de de piedras de molienda, a observaciones del sitio y de los materiales que se encuentran en el Centro INAH Morelos y en el Museo de Xochicalco. En relación con la alimentación, al analizar el intercambio de bienes con otras regiones de Mesoamérica, propone que la riqueza de
Xochicalco se originó en el comercio, control y distribución del cacao, que hipotéticamente era traído del Soconusco y de la costa Pacíica de Guatemala y acumulado en Xochicalco para distribuirse a la región central de Mesoamérica. El cacao era la bebida de los gobernantes y tenía valor económico, como lo demuestran las crónicas y códices del tiempo Posclásico.
En el trabajo también se presenta una relexión sobre la relación antagonista y complemntaria del maíz con el cacao.Lauro González Quintero “Tipos de vegetación del Valle del Mezquital, Hidalgo”. (Reedición). Se presenta esta reimpresión del trabajo de Lauro González, por considerar su importancia como documento de la antropología ambiental que se ha vuelto de diicil acceso en las bibliotecas.
10 11
Cambios climáticos en Mesoamérica. Algunas respuestas culturales
Fernando López Aguilar
107
Posgrado en Arqueología. ENAH
1. El inicio: orden lineal vs orden por luctuaciones.Durante muchos años, la relación hombre-naturaleza en Mesoamérica, ha sido vista con cautela. El temor a un determinismo geográico ha li-mitado la capacidad de pensar en las sociedades agrícolas que ocuparon este territorio, con una susceptibilidad a las oscilaciones climatológicas y, de alguna manera, interactuando con el paleoclima y el paleoambien-te a través de soisticados e ingeniosos procedimientos adaptativos. En muchas ocasiones, la perspectiva de las investigaciones simplemente ha proyectado el clima actual hacia el pasado, como si las condiciones que se observan en la actualidad hubieran sido invariantes en el tiempo y, sobre ese escenario de recursos naturales, se hubiera dado la actividad humana que, de igual manera, se atisba de manera estable y lineal.
La evolución de las sociedades mesoamericanas ha estado profun-damente inluida por dos ideas, una, la de un origen civilizatorio, un pro-ceso de apogeo y un colapso posterior, lo que conforma una trayectoria semejante a una campana de Gaos, y otra, que considera que las socieda-des siguieron un camino ascendente de progreso y complejización cons-tante desde el advenimiento de la agricultura hasta la conquista española. En el primer caso, se trata de las resonancias de la vieja historia cultural, mientras que en el segundo es la inluencia del pensamiento llamado neo-evolucionismo donde se encuentran las arqueologías procesuales de corte marxista y positivista (iguras 1 y 2).
Figura 1. Trayectoria de Mesoamérica según la historia cultural.
Figura 2. Trayectoria de Mesoamérica desde la perspectiva procesual. Sin embargo nada hay más lejos de la estabilidad que el clima y las sociedades humanas. Desde luego, desde la década de los años sesenta del siglo pasado, y gracias a los trabajos de Lorenz, el clima se percibió como un sistema caótico, alejado del elquilibrio, mientras que la evoluci-ón social se ha mantenido con una visión ajena a las luctuaciones que ca-racterizan a los sistemas dinámicos complejos. Así, es difícil entender la manera en que interactuaron el clima, los ecosistemas y la cultura, cómo se afectaron recíprocamente para tiempos arqueológicos y si el cambio climático pudo haber dado como consecuencia algún tipo de reacomodo o reestructuración en el orden social.
Recientemente se ha visto que el estudio del paleoclima resulta crucial para entender a las sociedades pre-capitalistas, toda vez que la agricultura no industrializada es altamente susceptible a las luctuaciones climáticas, máxime si se tratara de fenómenos con ciclos de larga dura-ción, como el del patrón del Niño-Niña o la formación de los huracanes, entre otros.
Llama la atención que durante el siglo XIII (1200-1300) diversas sociedades, en las más variadas latitudes del mundo, sufrieron un proceso de reorganización que a veces tomó la forma de un abandono total de los asentamientos y en otras la de un colapso civilizatorio o de desplazamien-
108 109
tos de población: las culturas Hopewell y Mississipiana, en la región de los Woodlands al noreste de los Estados Unidos; los Hohokam al Suro-este, los imperios Huari y Tiahuanaco en Perú.1 En ese siglo, se ocupa la Isla de Pascua, pero también en Mesoamérica, los sitios del Postclásico Temprano: Tula, Xochicalco, Tikal, pierden su hegemonía o fueron aban-donados. Recientes investigaciones realizadas en cementerios de Londres hacen pensar que un gran episodio de erupciones ocurridas alrededor del año 1258 inyectó una gran cantidad de sulfatos en la atmósfera generando veranos fríos, alteraciones climatológicas y la expansión del hielo polar.2
La susceptibilidad de las sociedades agrícolas a los cambios cli-máticos, implica que los efectos no son deterministas ni lineales, pues cada sociedad de acuerdo con sus tradiciones, su experiencia, puede ate-nuar los efectos mayores asociados con el colapso, o bien, puede amplii-carlos a tal grado que pudieron signiicar la desaparición total del grupo. En medio, se encuentran efectos tan diversos como epidemias, migracio-nes o hambrunas.
Con todo, la observación del paleoclima y su impacto en el paleo-ambiente y en la cultura, no deja de ser un ámbito polémico. Por un lado, se encuentra la diicultad para realizar los estudios paleoambientales y paleoecológicos y, por el otro, el de observar algúna modiicación social y asociarla con algún cambio en el ámbito climático o ecológico, incluso cuando no se han estudiado las luctuaciones en el orden de lo social. Un intento de este tipo ha sido realizado por Richardson B. Gill para el área maya, donde se destaca que la interacción entre dos o más sistemas com-plejos da lugar a hipercomplejidad y a una situación de autoorganización crítica.3
2. La búsqueda de las luctuaciones en el orden social mesoamerica-
no.
El primer problema para entender la interacción del hombre con el clima, tiene que ver con reconigurar las trayectorias evolutivas, de carácter line-
1 Joseph A. Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.2 D. H. Abbott, Biscaye, P., Cole-Dai, J., Breger, D., Magnetite and Silicate Spherules from the GISP2 Core at the 536 A.D. Horizon, American Geophysical Union, Fall Meet-
ing, 2008.3 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 67 y ss
al y teleológico hacia un orden por luctuaciones. La riqueza y diversidad de los desarrollos y las respuestas adaptativas de las culturas, se aplana y homogeneiza, cuando la evolución tiende a ajustarse hacia los modelos de desarrollo generados por la observación en escala amplia, de las enti-dades mayores o de las grandes capitales de los sistemas, y sólo se alcan-za a constatar la existencia de los grandes eventos de cambio. La crono-logía y sus fases se conciben como pequeños periodos de homogeneidad que dan sentido a los grandes periodos de homogeneidad cultural. Así ha ocurrido con las culturas mesoamericanas, en las cuales, los desarrollos se ajustan a lo que se piensa fue la evolución del lugar central, la unidad mayor: Monte Albán, Teotihuacan, Tula, Tenochtitlan, Chichén Itzá, La Venta, Tajín, Xochicalco, etcétera. Jonathan Friedman,4 basado en la teoría de las catástrofes de R. Thom, en los modelos biológicos de Waddington y la termodinámica del no equilibrio de Prigogine, propuso, dentro del campo de la arqueología, que en el desarrollo de los grupos tribales del sureste de Asia, los ciclos de corto plazo están contenidos en los del largo plazo y la jerarquizaci-ón política y los colapsos tuvieron diferentes formas que dependían de las condiciones generales de la producción agrícola y de la estructura de parentesco local; el transcurrir de estos ciclos llevaba de cacicazgos teocráticos a otros de carácter “feudal” (que incrementaban la guerra y los sistemas de circulación) para regresar a la jerarquía mínima que emer-gía periódicamente, lo que en conjunto daba la apariencia de formas de evolución e involución recurrentes. Propuso, en pocas palabras, que la evolución social tambíen era de carácter luctuante. Kent Flannery,5 entre otros autores que han hablado del fenómeno de los colapsos, han propuesto la existencia de pequeños colapsos locales, sintetizados en dos procesos: la linearización o crecimiento vertical y je-rárquico y la segregación o ruptura y pérdida de componentes estructura-les que forman el sistema. Así, la idea de que los colapsos no constituyen un gran evento catastróico al inal del periodo Clásico, como se ha pen-sado por inluencia de la vieja concepción romántica de la historia y de la evolución, ha sido debatida y correspondió a Joyce Marcus, desde sus
4 Jonathan Friedman, Catastrophe and Continuity in Social Evolution, En Colin Renfrew, Michel J. Rowlands y Barbara Abott Segraves (eds.), Theory and Explanation in Archae-
ology. The Southampton Conference, Academic Prwess, New York, 1982, pp. 175-196.5 Kent V. Flannery, The Cultural Evolution of Civilizations, Annual Review of Ecology and
Systematics,Vol. 3, 1972, pp. 399-426.
111110
estudios epigráicos, proponer que diversas luctuaciones habían ocurrido en el área maya entre los años 1500 antes de nuestra Era y la conquista española.6
Esta idea ha sido tratada por Gill, quien propone que la “Expan-sión y contracción severa, periodos de auge, seguidos de periodos de fra-caso y colapso cíclico, caracterizan la historia de las tierras bajas mayas durante los últimos dos milenios”.7 En su cronología, airma que el primer colapso tuvo lugar alrededor del año 150 o 200 de nuestra Era, tipiicado por el abandono de la Plaza del Tigre en El Mirador. Entre esas fechas y la mitad del siglo VI se dio un nuevo periodo de complejidad social en el área maya, hasta que hacia el 593, en el periodo conocido como el Hiato y que divide el Clásico Temprano del Clásico Tardío, se dio un desastre demográico para, inalmente ocurrir otra catástrofe poblacional entre los siglos VIII y IX. Lo importante de esta propuesta de Gill es que asocia los momentos de los colapsos con periodos de sequía que también estu-vieron vinculados con periodos fríos para el hemisferio norte y que esta circunstancia pudo afectar a Mesoamérica entera, cuyo régimen agrícola se encuentra en la franja de lluvias generada por los huracanes.
Pedro Armillas,8 cercano a estas ideas, había señalado que la osci-lación de la frontera septentrional de Mesoamérica vinculada con la capa-cidad agrícola y con el retorno a la caza-recolección, tenía que ver con los cambios climáticos que favorecían un cultivo temporalero de los granos básicos del sustento mesoamericano. De igual manera, se ha pensado que las migraciones de inales del Clásico fueron originadas por estos cam-bios climáticos, los cuales orillaron a los grupos humanos a desplazarse hacia el sur, donde existían mejores condiciones para la agricultura.
Muchas de estas ideas estaban presentes cuando iniciamos la elaboración
6 Joyce Marcus, La zona maya en el Clásico Terminal, en Linda Manzanilla y Leonardo López, Historia Antigua de México. Volumen II: El Horizonte Clásico, INAH-IIA-Porrua, México, 2001, pp. 301-339.
Joyce Marcus, The Peaks and Valleys of Ancient States. An Extension of the Dynamic Model, en Gary Feinman y Joyce Marcus (eds.), Archaic States, Santa Fe, Nuevo Méxi-
co, School of American Research Press, 1998, pp. 59-93.
7 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 380.8 Pedro Armillas, Condiciones Ambientales y movimientos de pueblos en la frontera Sep-tentrional de Mesoamérica, Homenaje a F. Márquez Miranda, Madrid, 1964, pp. 62-68.
del texto “Mesoamérica. Una visión desde las teorías de la complejidad”.9
Además, pensábamos que, de forma análoga al modelo pila de arena,10
debería haber una relación de autosimilitud entre los pequeños colapsos locales y los grandes colapsos tal como se ha señalado para las extincio-nes de las especies a lo largo de la evolución planetaria y, de ser esto cier-to, debería cumplirse una forma de la ley de Zipf a manera de correlación logarítmica entre el número de los pequeños y los grandes colapsos. Para avanzar en esa dirección, y como un primer paso, buscamos la forma en que podrían establecerse las luctuaciones de las tres trayec-torias mesoamericanas: norte, centro y sur, consideradas como variables y divergentes en su tendencia al equilibrio dinámico: estable, semiestable e inestable. La idea era que estas trayectorias tenían como sustento un conjunto de estructuras jerárquicas centralizadas, con tendencias al mo-nopolio del poder, que daban lugar a estructuras descentralizadas y frag-mentadas -una idea análoga a la de Flannery-Marcus sobre linearización y segmentación-. Los niveles jerárquicos de linearización y el colapso por la segmentación era disímbolo para cada trayectoria, pero nunca es-tuvo por arriba de su máximo histórico, el desarrollo teotihuacano, ni por debajo de su nivel jerárquico generador, la estructura básica que denomi-námos altepetl. El espacio mesoamericano era un atractor de tres trayec-torias acopladas que se encontraba en permanente reorganización creativa a partir de distintos niveles de jerarquización, estructuras centralizadas y estructuras policéntricas.
La búsqueda de parámetros para poder graicar las trayectorias llevó a considerar tres tipos de variables: el desarrollo vertical o nivel de jerarquización (linearidad),11 el desarrollo en extensión o el territorio bajo control de un sistema particular y el desarrollo en intensidad que consi-deraba la extensión en supericie que tuvo la “capital” del sistema. Esos datos eran accesibles en información arqueológica y podían servir para comparar las trayectorias. En el cuadro 1 se muestra un ejemplo de
9 Fernando López Aguilar y Guillermo Bali, Mesoamérica una visión desde las teorías de la complejidad, Ludus Vitalis, Vol II, Num 5, pp. 83-101.10 Per Bak, How nature works: The science of Self-organized Criticality, Springer, New York, 1999.11 En pocas palabras, cuántos niveles jerárquicos de altepeme existían en el sistema, considerando que un altépetl tiene la capacidad de duplicarse sobre sí mismo, gener-ando un nivel superior de control (hueyaltepetl), que a su vez puede duplicarse sobre sí mismo.
112 113
la parametrización básica para una secuencia del Altiplano Central.
Cuadro 1. Parámetros para una trayectoria del Altiplano Central mexica-no.
El resultado de las tres trayectorias mesoamericanas fue la gráica que se muestra en la igura 3. Estas trayectorias luctuantes han sido un primer paso para tratar de escudriñar el “orden por luctuaciones” que caracterizó a Mesoamérica.
Como se observa en la gráica, hasta el siglo I antes de nuestra Era, las trayectorias mesoamericanas, muestran oscilaciones que luctuan de forma más o menos equivalente en torno a un nivel jerárquico bajo y que parecieran expresar situaciones de competencia entre los tres espa-cios mesoamericanos. Los niveles jerárquicos más altos se encuentran en el sur (culturas olmeca-maya, con sitios como San Lorenzo Tenochtitlan, la Venta y para el segundo pico, el Tigre y el Mirador), mientras que en la trayectoria norte se releja la presencia de la cultura Chupícuaro-Mixtlán. Durante ese primer siglo antes de nuestra Era, y antecedido por un pequeño colapso que tuvo lugar en paralelo con uno en la trayectoria norte, se inció el desarrollo mas jerarquizado y amplio que tuvieron las trayectorias mesoamericanas y que es ejempliicado por el sistema teo-tihuacano. Esta trayectoria se da la par del colapso en la trayectoria sur. Se sabe, por ejemplo, que cerca del segundo siglo de nuestra Era, ocur-rió un despoblamiento y abandono real de los lugares ocupados por los
mayas y se piensa, incluso, en un colapso poblacional.12 Por su parte, para la Centro de México, se expresa un constante incremento demográico, que se congregará alrededor de las riberas del lago de México y en los valles aledaños de Toluca, Puebla, Morelos y el sur del Mezquital.13
Entre los años 200 al 500, se observa la maxima jerarquización y complejización en la trayectoria del Centro, mientras que la del norte se muestra muy estable y de baja jerarquización y la del sur se recuperó a un nivel jerarquico intermedio con un clímax y un incremento demográico hacia el año 400. Este momento ha sido conocido tradicionalmente como el Horizonte Clásico, el cual se muestra con un colapso hacia el año 550, conocido como el Hiato para el área maya, y que es sincrónico con el borde del colapso de la trayectoria central. Se trata del inicio del periodo Epiclásico.14
Después, la abrupta caída de la trayectoria del centro y el inicio del apogeo máximo de la trayectoria del sur contrasta con la continua estabilidad del norte. En el sur, se inician los desarrollos independientes de los dos superestados, Tikal y Calakmul. La población se incrementó a niveles no vistos ni antes ni después para el área y este desarrollo se dio hasta cerca del año 750 en el que tuvo lugar el abandono general del Petén.15 En el centro, se iniciaron los reacomodos de población caracterís-ticos del epiclásico y el nivel de jerarquización de las unidades políticas alcanzó un nivel bajo, que, hacia el inal se muestra muy semejante para las tres trayectorias.
12 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultu-
ra Económica, Mëxico, 2008, p. 381-383.
13 William T. Sanders, Jeffrey R. Parsons, Robert S. Santley, The Basin of Mexico:
Ecological Processes in the Evolution of a Civilization, Academic Press, New York, 1979.Fernando López Aguilar y Patricia Fournier, Espacio, tiempo y asentamientos en el Valle del Mezquital. Un enfoque comparativo con los desarrollos de William T. Sanders, Cuicuilco 47, 2009, pp. 113-146.
14 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultu-
ra Económica, México, 2008, p. 380.
15 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultu-
ra Económica, México, 2008, p. 381-383
114 115
Figura 3. Trayectorias Mesoamericanas: norte, centro y sur. A partir del año 800 en adelante, se inicia un incremento de la jerarquización para las tres trayectorias, tipiicadas por los desarrollos de Casas Grandes y la Quemada al norte, Chichén Itzá al sur,16 Tula y Xo-chicalco en el centro. Los ámbitos de interacción entre las trayectorias son fuertes y se expresan en intercambios, presencia y lujo de objetos de un confín a otro.
Al inal del Postclásico Temprano, durante el siglo XIII y alrede-dor del año 1250, llama la atención que las trayectorias convergen en un colapso general, la perdida de jerarquía en las tres, que uniica a los di-ferentes sistemas mesoamericanos en un nivel bajo de jerarquización, lo que hace pensar que el evento que dio lugar a ese momento de reestructu-ración, afectó a todo el sistema mesoamericano, obligando a contraer sus niveles de linearización, desarrollándose, de manera efímera, un sistema con abundantes estructuras policéntricas de baja jerarquización.
Durante el útimo periodo de las trayectorias mesoamericanas, la 16 Richard E. Blanton, Stephen A. Kowaleski, Gari Feinman y Jill Appel, Ancient Meso-
america. A comparison of change in three regions, Cambridge University Press, Cam-bridge, 1990, pp. 209.
sur no se vuelve a recuperar y muestra un nivel semejante al del momento anterior, la trayectoria norte se estabiliza nuevamente en un nivel bajo, mientras que el centro incrementa rápidamente la jerarquización hasta casi alcanzar el nivel que se había alcanzado unos mil años antes. Se trata, en este caso, del desarrollo del sistema Azteca-mexica, de alta com-plejidad, jerarquización y extensión,17 que sólo se ve interrumpido por la conquista española hacia 1521.3. Los periodos climáticos y las luctuaciones mesoamericanas.El considerar que el desarrollo mesoamericano se dio en interacción con un sistema climático y medioambiental invariante cuyo referente se encuentra en el momento actual, empobrece la posibilidad de una cabal comprensión de la dinámica mesoamericana e impide constatar, siquiera, la manera en que los periodos climáticos reconocidos para el hemisferio norte, impactaron en las estructuras organizativas de la época Prehispánica. Si bien, las reconstrucciones paleoclimáticas no estan libres de polémicas y los datos a veces resultan contradictorios y poco consistentes, en general se han reconocido varios periodos ocurridos después de la última glaciación. Para las épocas que nos interesan y que tienen que ver con las estructuras y trayectorias mesoamericanas que se iniciaron alrededor del 500 antes de nuestra Era, los investigadores proponen varios periodos de luctuación climática para el hemisferio norte que se han denominado el Óptimo Romano, la Era Oscura, el Óptimo Medieval, la Pequeña Edad de Hielo y el Cálido Reciente. Del presente hacia el pasado, el referente climático para entender las luctuaciones históricas, tiene que ver con el que se ha denomindado como el periodo Cálido Reciente (1850 al presente) que se caracteriza por un Incremento constante de la temperatura desde esa fecha hasta la actualidad. Su interpretación ha generado conlictos, pues no se sabe si ese incremento de la temperatura se debe a una conscuencia natural del periodo anterior, o si tiene un origen antrópico como consecuencia de la revolución industrial y la contaminación ambiental producida por el hom-
17 Richard E. Blanton, Stephen A. Kowaleski, Gari Feinman y Jill Appel, Ancient Meso-
america. A comparison of change in three regions, Cambridge University Press, Cam-bridge, 1990, pp. 150 y ss.
116 117
bre, o una combinación de ambos factores.18
El siglo XIII marcó el inicio de un cambio climático conocido como la Pequeña Edad de Hielo que inalizó alrededor de 1850, cuando la temperatura global del planeta comenzó una tendencia al incremento que persiste hasta la fecha.
La Pequeña Edad de Hielo (1300-1850) es una etapa fría, caracte-rizada por una baja de la temperatura global del planeta, el avance de los glaciares y el congelamiento de ríos en Europa. En varias partes del mun-do este periodo de enfriamento, que concentra el recurso hídrico en las zonas polares, dio lugar a sequías periódicas y recurrentes. Sin embargo, la característica que más llama la atención, además de que se trató de un periodo frío, es que fue una época de cambios climáticos súbitos, dráticos e imprevisibles.19
La Pequeña Edad de Hielo tuvo efectos desiguales en el planeta, pero se destacan un conjunto de procesos que tuvieron lugar durante el siglo XIV en Europa, desde la peste negra, hasta el congelamiento del Tá-mesis y de los lagos de Suiza. Se trató de un periodo de luctuaciones que en ciertos lugares produjeron largos periodos de sequía, como en España y en la Nueva España durante el siglo XVIII.20
El Óptimo o Cálido Medieval (750 -1300) incluye los veranos más cálidos de los últimos ocho mil años. Se trata de un periodo caracte-rizado por un incremento de la temperatura, y el deshielo del Polo Norte. El máximo de temperatura tuvo lugar hacia el año 900 de nuestra Era y se caracteriza por luctuaciones escalonadas hasta el siglo XIII.21
El Periodo Cálido Medieval fue benéico para las sociedades eu-ropeas que pudieron construir las catedrales y permitió que los grupos nórdicos exploraran hacia el occidente por el círculo polar ártico rumbo
18 S. Ictiaque Rasool y Nicolas Skotzky, La tierra ese planeta diferente, Editorial Gedisa,
Barcelona, 1989.
Brian Fagan, La pequeña edad de hielo.Cómo afectó el clima a la historia de Europa,
Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, p. 292.19 Brian Fagan, La pequeña edad de hielo.Cómo afectó el clima a la historia de Europa Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, pp. 11-12.20 Enrique Florescano, Breve historia de la sequía en México,Universidad Veracruzana, Xalapa, 1995.21 Brian Fagan, El gran calentamiento. Cómo inluyó el cambio climático en el apogeo y caída de las civilizaciones, Editorial Gedisa, Barcelona, 2009, p. 11-12.
a América, colonizando Groenlandia. No obstante, el efecto no fue bené-ico en todos lados, pues se sabe que en este periodo se dieron grandes sequías en parte de Asia y Mesoamérica, o un clima frío y seco en el Pací-ico Oriental, lo que provocó la desaparición de Angkor Wat, los poblados del Cañón del Chaco e, incluso, el abandono algunos de los grandes sitios mayas.22
La Era Oscura (400-750) es un periodo del que se tiene poca in-formación, pero se sabe que en él se dio un avance de los glaciares y apa-renta ser una epoca de enfriamiento generalizado del planeta, consistente con la tendencia fría del periodo neoglacial del Holoceno. La frontera del ecotono continental y mediterráneo eurpoeo se encontraba al norte de Africa, generando para Europa un clíma frío y húmedo.23
El Óptimo Romano (200 a.d.n.e-400 d.n.e.) fue un periodo de gran estabilidad climática presentó temperaturas suaves, veranos cálidos y secos, falta de inviernos extremos. Condiciones similares a las actuales, pero con inviernos suaves. En Europa el ecotono de la zona mediterránea y continental se desplazó hacia el norte, ampliando la franja del clima mediterráneo.24
La mayor parte de la información disponible para entender estos periodos climátológicos, proviene de núcleos y estudios dendrocronológicos que se han colectado en las latitudes de Eurpoa y cercanas al círculo polar, de forma tal que resulta difícil establecer la manera en que estas luctuaciones afectaron en las latitudes de la franja tropical mesoamericana.
22 Brian Fagan, El gran calentamiento. Cómo inluyó el cambio climático en el apogeo y caída de las civilizaciones, Editorial Gedisa, Barcelona, 2009, p. 18-19.23 Brian Fagan, El largo verano. De la era glacial a nuestros días, Editorial Gedisa, Bar-celona, 2007, pp.298-299.24 Brian Fagan, El largo verano. De la era glacial a nuestros días, Editorial Gedisa, Bar-celona, 2007, pp. 290-298.
118 119
Figura 4. Fluctuaciones mesoamericanas y peridos climáticos.
Si colocamos las fechas de los cambios climáticos sobre las osiclaciones mesoamericanas, se puede observar un primer elemento que llamó la atención desde que graicamos el espacio mesoamericano: las tres trayetorias (norte centro y sur) tienen un único punto de convergencia histórica, donde los niveles de jerarquización de las unidades políticas básicas, los altepeme, se expresaron de forma homogénea, aunque fuera de manera efímera. La fecha de la conluencia se encuentra cercana a la mitad del siglo XIII, alrededor del año 1250 y se corresponde de forma sorprendente con el inicio de la Pequeña Edad de Hielo y con el evento llamado el Espisodio Volcánico del año 1258. Se trata del in del Postclásico Temprano y el inicio del Postclásico Tardío. Es un siglo en el que se dieron procesos de reorganización social en todo el mundo.
En tiempos recientes se ha dudado de la hipótesis gradualista, esa visión evolucionista de inales del siglo XIX que, en oposición al catastro-ismo, señalaba que los procesos en el pasado eran análogos a los que se observaban en el presente, dejando de lado la existencia de grandes catás-trofes que generaran la extinción abrupta de las especies, por estar asocia-
da con la concepción bíblica de la histora.25 Sin embargo, desde 1980, a partir de que varios autores propusieron la hipótesis de que la extinción de los dinosaurios fue ocasionada por el impacto de un aerolito en la tierra y el efecto dominó generado en los diversos ecosistemas mundiales de ina-les del periodo Cretásico,26 nuevos eventos catastróicos han empezado a vislumbrarse como generadores de un cambio climático de larga duración a nivel planetario, con impacto en la evolución de las especies y de la cul-tura.
El más notorio, porque recientemente ha convocado a geólogos franceses y norteamericanos, tiene que ver con el supuesto megavolcán que pudo haber hecho explosión alrededor del año 1258 de nuestra Era y que en forma de cadena de eventos, ocasionó el colapso de diversas cultu-ras y dio lugar a la Pequeña Edad de Hielo. Se piensa que este episodio ha sido el evento volcánico más grande del Holoceno y que afectó a Francia con una niebla seca, peste y hambrunas en Inglaterra, Alemania Occiden-tal, Francia y el norte de Italia, epidemias en Iraq, Siria y en el sureste de Turquía y que ocasiónó un invierno severo en Europa. Originalmente se pensó en tres posibles volcanes que puideron causar este evento: el Chichonal, en México; el Quilotoa, en Ecuador o el Mount Rinjani en Indonesia. Franck Lavigne, geocientíico en el Labora-torio de Geografía Física en Meudon, Francia de la Universidad Panthéon--Sorbonne, mostró datos y simulaciones por ordenador que sugieren que la erupción lanzó pómez a más de 40 kilómetros de altura y que la caldera volcánica responsable fue el volcan Samalas del complejo volcánico Rin-jani en Indonesia.27
25 Glyn Daniel, Historia de la arqueología. De los anticuarios a Vere Gordon Childe. Alian-za Editorial, Madrid, 1992.26 Se entiende que despues del choque del asteroide que generó una gran explosión, la catástrofe climática fue por un descenso abrupto en la temperatura del planeta y después un aumento generalizado. La extinción fue una catástrofe y no un proceso gradual.Luis W. Álvarez, Walter Álvarez, Frank Asaro y Helen V. Michel, Extraterrestrial cause for the Cretraceous-Tertiary extinction, Science 208, 1980, pp. 1095-1108.27 Franck Lavigne, Jean-Philippe Degeai, Jean-Christophe Komorowski, Sébastien Guil-let, Vincent Robert, Pierre Lahitte, Clive Oppenheimer, Markus Stoffel, Céline M. Vidal, Surono, Indyo Pratomo, Patrick Wassmer, Irka Hajdas, Danang Sri Hadmoko, and Ed-ouard de Belizal, Source of the great A.D. 1257 mystery eruption unveiled, Samalas vol-cano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia, PNAS, 2013, 1307520110v1-201307520, http://www.pnas.org/cgi/crossref-forward-links/1307520110v1, consultado el 1 de diciem-bre de 2013.
120 121
Una circunstancia semejante, aunque de menor intensidad, se ha podido detectar en el siglo VI y se le ha denominado como el Episodio Frío del año 536. En ese año, en diversas partes del mundo se observaron situaciones de hambruna, enfermedad y frío: el historiador bizantino Pro-copio, en su descripción de las guerras contra los vándalos, escribió que el sol daba su luz sin brillo y parecía eclipsado, porque sus rayos no eran cla-ros tal como de costumbre. En China, no se pudo ver la constelación Ca-nopus, que auguraba los buenos tiempos. Los registros del gobierno Ching en el sur de China informan de frío y nieve en julio y agosto que acabó con el cultivo de granos, causando una grave hambruna el siguiente otoño. Las narraciones muestran que los efectos climáticos se notaron hasta 538. Flavio Magno Aurelio Casiodoro escribió una carta donde describía un sol y una luna oscuras, primavera sin temperatura, invierno sin tormentas y verano sin calor. Los registros de la capa de hielo Quelccaya en los Andes del Sur de Perú señalan un período de sequía severa alrededor de 540-560 d.C. y de 570-610 d.C. Y así, existen diferentes testimonios para Mesopo-tamia e Italia que destacan la aparición de un sol oscuro, con un brillo un 10% menor del actual. Un estudio ha sugerido que una era fría pudo haber empezado alrededor del año 535.28
Las causas del episodio frío aún son motivo de debate entre los geofísicos. Un grupo de ellos sugiere que se debió a una gran erupción del volcán Haruna en Japón, en el año 529,29 mientras que otros apuntan que se trató de un impacto de origen extraterrestre, especíicamente de un co-meta múltiple que produjo una alta concentración de cloro en la atmósfera. Localizan la caída de un primer objeto de unos 640 metros de diámetro en Australia, y de un segundo objeto, más pequeño, en el Mar del Norte, cerca de Noruega.30
El efecto sobre el clima terrestre de los dos eventos resulta isomórico, 28 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura
Económica, México, 2008, pp. 282 y ss.
29 L. B. Larsen, B. M. Vinther, K. R. Briffa, T. M. Melvin, H. B. Clausen, P. D. Jones, M.-L. Siggaard-Andersen, C. U. Hammer, M. Eronen, H. Grudd, B. E. Gunnarson, R. M. Hantemirov, M. M. Naurzbaev y K. Nicolussi, New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust veil, Geophysical Research Letters, vol. 35, 2008, pp. 1-5.30 D. H. Abbott, Biscaye, P., Cole-Dai, J.; Breger, D., Magnetite and Silicate Spherules from the GISP2 Core at the 536 A.D. Horizon, American Geophysical Union, Fall Meeting, 2008.Ker Than, Comet smashes triggered ancient famine, New Scientist, N° 2689, 07 January 2009.
aunque de escala diferente. La perturbación catastróica deja una resonancia en el sistema que se mantiene en un tiempo más allá del instante del golpe. El episodio del año 536 tuvo una resonancia fue de corta duración, mientras que la del evento de 1258 duró, al menos, seis siglos y modiicó el clima hacia la Pequeña Edad de Hielo. 4. Mesoamérica y las luctuaciones climáticasLas sociedades mesoamericanas, como ya se comentó, las culturas agrícolas preindustriales se muestran altamente susceptibles a los cambios climáticos. La noción de susceptibilidad, a diferencia del determinismo ambiental que establecería una relación causal de respuesta unívoca entre el clima y la sociedad, la susceptibilidad implica que los efectos del cambio climático no pueden ser predeterminados ni ocurren de manera lineal. La diversidad de las respuestas culturales estará en función de la manera en que cada sociedad pueda disponer, en su horizonte de tradiciones, prácticas e innovaciones, de capacidades adaptativas hacia los cambios del entorno. En general, las respuestas pueden ser: la intensiicación de las prácticas que existían con anterioridad al proceso de cambio, retomar soluciones antiguas a problemas que se observan como análogos al problema actual, la innovación y el cambio de las prácticas sociales, la reestructuración social (linerización o segmentación), la migración, el colapso o la intensiicación de las prácticas rituales.31 Las sociedades mesoamericanas ejecutaron alguna de esas decisiones en el transcurso de la historia.
Así, en una primera mirada, se destaca que las luctuaciones del Formativo Temprano y Medio se resuelven a favor de una linearización e incremento en la complejidad durante el Optimo Romano. El in del pe-riodo Clásico y las luctuaciones del Epiclásico están asociadas con la Era Oscura y el Episodio Frío del año 536. El Postclásico Temprano se rela-ciona con el Optimo Medieval y su in es contemporáneo con los colapsos que ocurren a nivel mundial, asociados con el episodio volcánico de 1258 y con el inicio de la pequeña edad de Hielo, durante la cual, La recupera-ción y la linearización tuvo lugar en el centro de México, mientras que las zonas tropicales del sur optaron por la segmentación.
Sin embargo, ésta es tan sólo una visión panorámica que no al-canza a percibir la manera en que los cambios climáticos detectados en el
31 Peter B. deMenocal, Cultural Responses to Climate Change During the Late Holo-cene, Science, Vol. 292, 2001, pp. 667-673.
122 123
nivel global se expresaron localmente y cómo los grupos que habitaban esas localidades reaccionaron ante un clima cambiante. Por ejemplo, en el siglo VI, se encuentran en Mesoamérica varios fenómenos de reorganiza-ción social de carácter local. El más conocido, en las tierras bajas del área Maya, es el Hiato que puede observarse como un interregno de segregaci-ón y segmentación, entre dos grandes momentos de linerarización. De for-ma sincrónica, en Teotihuacan se inicó una reorganización que se expresó con los sucesos ocurridos en el templo de Quetzalcóatl y que devino en su abandono unos doscientos años después.32 Los fechamientos recientes de la cultura Xajay, un desarrollo independiente de teotihucan en la fron-tera septentrional de Mesoamérica, muestran que la estructura piramidal de Pahñú, la cabecera principal, tuvieron lugar durante el siglo VI, con un proceso de desacralización del viejo templo, la colocación de ofrendas de renovación y la construcción de un nuevo basamento piramidal y templo, en una secuencia de eventos que pudo iniciarse entre los años 543 y 571. El Hiato, los eventos de la Ciudadela y la renovación del Pahñú, ocurrie-ron durante un periodo frío a nivel mundial y de sequía a nivel local en el área maya33 y fuertes procesos erosivos para la región del Bajío.34
Las sequías fueron recurrentes en el área maya y en el altiplano central, tal como lo muestra Gill en su estudio comparativo de las fuentes mayas y nahoas. Y así, como pudieron estar relacionadas con colapsos locales de diferentes escalas, la respuesta cultural no es necesariamente si-milar.35 Pedro Armillas argumentaba que el enfriamiento de los siglos XIV en adelante generó una aridez en el norte, lo que obligó a las poblaciones sedentarizadas en el periodo climático anterior a emigrar hacia el sur.36
De esta manera, una combinación de factores como la sequía, el frío, las migraciones, la hambruna y la guerra, jugaron un papel importante en la
32 Saburo Sugiyama, Cronología de sucesos ocurridos en el Templo de Quetzalcóatl, Teotihuacan, en Rosa Brambila y Rubén Cabrera (Coord.), Los ritmos de cambio en Teotihuacan: relexiones y discusiones de su cronología, Colección Cientíica 366, INAH, México, 1998, pp. 167-185.33 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura
Económica, México, 2008, pp. 354-355.
34 I. A. Israde, V. H. Garduño-Monroy y M. R. Ortega, 2002. Paleoambiente lacustre del cuaternario tardío en el centro del lago de Cuitzeo Late cuaternary lacustrine paleoenvi-ronment in the centre of lake Cuitzeo. Hidrobiológica, Num. 12, pp. 61-78.35 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura
Económica, México, 2008, pp. 356 y ss.
36 Pedro Armillas, Condiciones Ambientales y movimientos de pueblos en la frontera Sep-tentrional de Mesoamérica, Homenaje a F. Márquez Miranda, Madrid, 1964, pp. 62-68.
caída de Tula.37
Para el suroeste de Estados Unidos, en Mesa Verde, California, las evidencias climatológicas para el colapso de la cultura y el abandono total de los sitios en el siglo XIII muestran un largo perido de escasez de lluvias, conocido como la Gran Sequía que ocurrió entre 1276 y 1299.38 Sin embargo, esa gran sequía no fue la única que enfrentaron los Indios Pueblo, pues el periodo comprendido entre los años 900 a 1300, es decir, en el Cálido Medieval, muestra intervalos favorables y desfavorables para la agricultura. Sin embargo, no es factible establecer una correlación entre sequía-migración y abandono. Lo que resulta evidente es que cuando las condiciones ambientales superan un umbral adaptativo las culturas requie-ren un ajuste signiicativo en su comportamiento para adaptarse al cam-bio.39
En el caso de Mesa Verde, la trayectoria de ocupación del lugar, vincula-da con el uso de los recursos del paisaje, la demografía elevada al lími-te de la capacidad de sustentación y otros factores sociales habían puesto a los habitantes en el borde de la inestabilidad, puesto que sus mecanismos adaptativos previos eran altamente vulerables a los cambios menores y esta fue una pre-condición para el abandono y despoblamiento inal de la región.40
5. Epílogo.
Observar las luctuaciones climáticas y las luctuaciones sociales en su dinámica, hace emerger momentos y circunstancias críticas que no son tan evidentes cuando se analizan los dos sistemas de forma separada. El orden de las convergencias y las divergencias de las trayectorias ha sido descrito por van West y Dean como convergencias favorables y conver-gencias desfavorables, pero sobre todo, se destacan los puntos de quiebre (hinge points) que resultan cuando dos o más indicadores paleoambienta-
37 Richardson B. Gill, Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura
Económica, México, 2008, pp. 357.
38 Carla R. Van West y Jeffrey S. Dean, Environmental Characteristics of the A.D. 900-1300 Period in the Central Mesa Verde Region, Kiva, Vol. 66, No. 1, 2000, pp.19-44.39 Carla R. Van West y Jeffrey S. Dean, Environmental Characteristics of the A.D. 900-1300 Period in the Central Mesa Verde Region, Kiva, Vol. 66, No. 1, 2000, p. 38.40 Carla R. Van West y Jeffrey S. Dean, Environmental Characteristics of the A.D. 900-1300 Period in the Central Mesa Verde Region, Kiva, Vol. 66, No. 1, 2000, p. 39.
124 125
les cambian conjuntamente.41 En el caso de la gráica de las trayectorias mesoamericanas que presentamos aquí, el punto más evidente, y el prime-ro en llamar la atención, se dio en el siglo XIII con el colapso de las tres trayectorias, que, a la postre, se pudo asociar con el Episodio Volcánico de 1258 y con el inicio de la debatida Pequeña Edad de Hielo. Menos evidentes, pero también signiicativos, fueron el punto de convergencia vertical alrededor del año 800, que marca el in de la Era Oscura y el inicio del Óptimo Medieval y que se observa como un proce-so de recuperación de los niveles de complejidad jerárquicos en las tres trayectorias mesoamericanas y el lapso que transcurre entre el inicio de la Era oscura y el Episodio Frío del 536. Cuando trasladamos estas luctuaciones al ámbito territorial, lo que observamos, siguiendo a Pedro Armillas, es una luctuación en los niveles de linearización y complejidad jerárquica pues como se observa en las trayectorias, la existencia de climas benignos en Mesoamérica po-dría tener como resultado una linearización, una expansión territorial de la complejidad jerárquica, mientras que los climas poco propicios, tendrían como respuesta la segmentación y la segregación. En conjunto se trataba de respuestas adaptativas que sólo podremos comprender mejor cuando podamos establecer los umbrales que cada cultura desarrolló en relación con su propio entorno, en función de sus tradiciones, prácticas y de su ho-rizonte de posibilidad de transformación.
41 Carla R. Van West y Jeffrey S. Dean, Environmental Characteristics of the A.D. 900-1300 Period in the Central Mesa Verde Region, Kiva, Vol. 66, No. 1, 2000, p. 37.
Bibliografía
Abbott, D. H., Biscaye, P., Cole-Dai, J., Breger, D., Magnetite and Silicate Spherules from the GISP2 Core at the 536 A.D. Horizon, Ameri-
can Geophysical Union, Fall Meeting, 2008. Álvarez, Luis W., Walter Álvarez, Frank Asaro y Helen V. Michel, Extraterrestrial cause for the Cretraceous-Tertiary extinction, Science 208, 1980, pp. 1095-1108. Armillas, Pedro, Condiciones Ambientales y movimientos de pueb-los en la frontera Septentrional de Mesoamérica, Homenaje a F. Márquez
Miranda, Madrid, 1964, pp. 62-68. Bak, Per, How nature works: The science of Self-organized Criti-
cality, Springer, New York, 1999. Blanton, Richard E., Stephen A. Kowaleski, Gari Feinman y Jill Appel, Ancient Mesoamerica. A comparison of change in three regions, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. Daniel, Glyn, Historia de la arqueología. De los anticuarios a Vere
Gordon Childe. Alianza Editorial, Madrid, 1992. deMenocal, Peter B., Cultural Responses to Climate Change Dur-ing the Late Holocene, Science, Vol. 292, 2001, pp. 667-673. Fagan, Brian, El largo verano. De la era glacial a nuestros días, Editorial Gedisa, Barcelona, 2007. Fagan, Brian, La pequeña edad de hielo.Cómo afectó el clima a la
historia de Europa, Editorial Gedisa, Barcelona, 2008. Fagan, Brian, El gran calentamiento. Cómo inluyó el cambio climático en el apogeo y caída de las civilizaciones, Editorial Gedisa, Bar-celona, 2009. Flannery, Kent V., The Cultural Evolution of Civilizations, Annual
Review of Ecology and Systematics,Vol. 3, 1972, pp. 399-426. Friedman, Jonathan, Catastrophe and Continuity in Social Evolu-tion, En Colin Renfrew, Michel J. Rowlands y Barbara Abott Segraves (eds.), Theory and Explanation in Archaeology. The Southampton Confer-
126 127
128 129
ence, Academic Prwess, New York, 1982, pp. 175-196. Gill, Richardson B. Las grandes sequías mayas. Agua, vida y muerte. Fondo de Cultura Económica, México, 2008. Ictiaque Rasool, S. y Nicolas Skotzky, La tierra ese planeta dife-
rente, Editorial Gedisa, Barcelona, 1989. Israde, I. A., V. H. Garduño-Monroy y M. R. Ortega, 2002. Paleo-ambiente lacustre del cuaternario tardío en el centro del lago de Cuitzeo Late cuaternary lacustrine paleoenvironment in the centre of lake Cuitzeo. Hidrobiológica, Num. 12, pp. 61-78. Larsen, L. B., B. M. Vinther, K. R. Briffa, T. M. Melvin, H. B. Clau-sen, P. D. Jones, M.-L. Siggaard-Andersen, C. U. Hammer, M. Eronen, H. Grudd, B. E. Gunnarson, R. M. Hantemirov, M. M. Naurzbaev y K. Ni-colussi, New ice core evidence for a volcanic cause of the A.D. 536 dust veil, Geophysical Research Letters, vol. 35, 2008, pp. 1-5. Lavigne, Franck, Jean-Philippe Degeai, Jean-Christophe Ko-morowski, Sébastien Guillet, Vincent Robert, Pierre Lahitte, Clive Oppen-heimer, Markus Stoffel, Céline M. Vidal, Surono, Indyo Pratomo, Patrick Wassmer, Irka Hajdas, Danang Sri Hadmoko, and Edouard de Belizal, Source of the great A.D. 1257 mystery eruption unveiled, Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia, PNAS, 2013, 1307520110v1-201307520, http://www.pnas.org/cgi/crossref-forward-links/1307520110v1, consul-tado el 1 de diciembre de 2013. López Aguilar, Fernando y Guillermo Bali, Mesoamérica una visión desde las teorías de la complejidad, Ludus Vitalis, Vol II, Num 5, pp. 83-101. López Aguilar, Fernando y Patricia Fournier, Espacio, tiempo y asentamientos en el Valle del Mezquital. Un enfoque comparativo con los desarrollos de William T. Sanders, Cuicuilco 47, 2009, pp. 113-146. Marcus, Joyce, The Peaks and Valleys of Ancient States. An Ex-tension of the Dynamic Model, en Gary Feinman y Joyce Marcus (eds.), Archaic States, Santa Fe, Nuevo México, School of American Research Press, 1998, pp. 59-93.
Marcus, Joyce. La zona maya en el Clásico Terminal, en Linda Manzanilla y Leonardo López, Historia Antigua de México. Volumen II:
El Horizonte Clásico, INAH-IIA-Porrua, México, 2001, pp. 301-339.
Sanders, William T., Jeffrey R. Parsons, Robert S. Santley, The Ba-
sin of Mexico: Ecological Processes in the Evolution of a Civilization, Academic Press, New York, 1979. Sugiyama, Saburo, Cronología de sucesos ocurridos en el Templo de Quetzalcóatl, Teotihuacan, en Rosa Brambila y Rubén Cabrera (Co-ord.), Los ritmos de cambio en Teotihuacan: relexiones y discusiones de su cronología, Colección Cientíica 366, INAH, México, 1998, pp. 167-185. Tainter, Joseph A., The Collapse of Complex Societies, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. Than, Ker, Comet smashes triggered ancient famine, New Scien-
tist, N° 2689, 07 January 2009. Van West, Carla R. y Jeffrey S. Dean, Environmental Characteris-tics of the A.D. 900-1300 Period in the Central Mesa Verde Region, Kiva, Vol. 66, No. 1, 2000, pp.19-44.