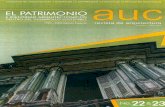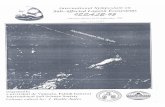La caña de azúcar en los agroecosistemas irrigados andalusíes
Asentamientos andalusíes en el valle del Duero: el registro cerámico
Transcript of Asentamientos andalusíes en el valle del Duero: el registro cerámico
Atti del IX Congresso Internazionale
sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo
Venezia, Scuola Grande dei Carmini Auditorium Santa Margherita
23-27 novembre 2009
a cura di Sauro Gelichi
All’Insegna del Giglio
ISBN 978-88-7814-540-5 © 2012 All’Insegna del Giglio s.a.s. Stampato a Firenze nel settembre 2012 Tipografia il Bandino
Edizioni All’Insegna del Giglio s.a.s via della Fangosa, 38; 50032 Borgo S. Lorenzo (FI) tel. +39 055 8450 216; fax +39 055 8453 188 e-mail [email protected]; [email protected] sito web www.edigiglio.it
In copertina: Foto di Sebastiano Lora.
Comitato Internazionale dell’AIECM2
Presidente: Sauro GelichiVice Presidente: Susana GomezSegretario: Jacques ThiriotTesoriere: Henri AmouricSegretario Aggiunto: Alessandra MolinariTesoriere Aggiunto: Lucy VallauriPresidente Onorario: Gabrielle Démians d’ArchimbaudConsiglieri Scientifici: Graziella Berti, Maurice Picon
Membri dei Comitati Nazionali
Francia: Henri Amouric, Jacques Thiriot, Lucy VallauriItalia: Sauro Gelichi, Alessandra Molinari, Carlo VaraldoMaghreb: Rahma El HraïkiMondo Bizantino: Véronique François, Platon PétridisPortogallo: Maria Alessandra Lino Gaspar, Susana GomezSpagna: Alberto Garcia Porras, Manuel Retuerce, Juan Zozaya Stabel-HansenVicino Oriente: Roland-Pierre Gayraud
IX Congresso Internazionale sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo
Venezia, Scuola Grande dei Carmini, Aditorium Santa Margherita, 23-27 novembre 2009Cura scientifica: Sauro GelichiOrganizzazione: Margherita FerriEditing degli Atti: Margherita Ferri, Lara Sabbionesi
INDICE
GABRIELLE DÉMIANS D’ARCHIMBAUD, Avant-propos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9SAURO GELICHI, Dall’unità alla frammentazione e dalla frammentazione all’unità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
L’EVOLUZIONE E LA TRASMISSIONE DELLE TECNICHE
PIERRE SIMÉON, Les ateliers de potiers en Asie centrale, entre Samarqand et Nīshāpūr: approche critique, de la conquête musulmane au XIIe siècle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15ALBERTO GARCÍA PORRAS, El azul en la producción cerámica bajomedieval de las áreas islámica y cristiana de la Península Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22KAREN ALVARO, JOSÉ I. PADILLA, ESTHER TRAVÉ, El alfar de Cabrera d’Anoia (Barcelona): una aproximación arqueométrica . .30KONSTANTINOS T. RAPTIS, Early Christian and Byzantine Ceramic Production Workshops in Greece: Typology and Distribution . 38IOANNIS MOTSIANOS, Wheel-made Glazed Lamps (from 3rd to 19th c.): Comments on their Technology and Diffusion . . . . . 44OLIVIER GINOUVÈZ, GUERGANA GUIONOVA, JACQUES THIRIOT, LUCY VALLAURI, JEAN-LOUIS VAYSSETTES, Montpellier: un atelier de potiers-faïenciers entre Moyen Age et époque modern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51ALBAN HORRY, Entre Nord et Sud. Céramiques médiévales en Lyonnais et Dauphiné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58MARTA CAROSCIO, Si cava in Inghilterra, et anche in certi luochi de la Fiandra: Tin Trade and Technical Devices in Pottery Making . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64NATALIYA GINKUT, Glazed Ware manufacture in the Genoese Fortress of Cembalo (Crimean Peninsula) from the Late Fourteenth to Fifteenth Century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68SIMONA PANNUZI, STEFANO MONARI, ORIETTA MANTOVANI, Indagini archeometriche su argille di cava di area romana e su maioliche cinquecentesche dal Borgo di Ostia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
CERAMICHE E COMMERCI
JULIA BELTRAN DE HEREDIA, NÚRIA MIRÒ I ALAIX, Cerámica y comercio en Barcelona: importaciones del Mediterráneo occidental, norte de Europa y Oriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77MANUEL RETUERCE VELASCO, MANUEL MELERO SERRANO, La cerámica de reflejo dorado valenciana en la Corona de Castilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88REBECCA BRIDGMAN, Contextualising Pottery Production and Distribution in South-Western al-Andalus during the Almohad Period: Implications for Understanding Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95STEPHEN MCPHILLIPS, Une collection inédite de céramiques des époques abbasside à ottomanes provenant de Fostat: nouveaux indices de production et commerce interrégional pour le Caire médiéval au Medelhavsmuseet, Stockholm . . . . . .101PIETRO RIAVEZ, Ceramiche e commerci nel Mediterraneo bassomedievale. Le esportazioni italiane . . . . . . . . . . . . . .105RAFFAELLA CASSANO, CATERINA LAGANARA, La linea di costa tra Siponto e Brindisi, porti ed approdi: l’indicatore ceramico .112LUIGI DI COSMO, FEDERICO MARAZZI, GIORGIO TROJSI, Produzione e circolazione della ceramica nella Campania settentrionale (secoli X-XIV): i dati dal territorio di Alife (CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118LAURA BICCONE, PAOLA MAMELI, DANIELA ROVINA, La circolazione di ceramiche da mensa e da trasporto tra X e XI secolo: l’esempio della Sardegna alla luce di recenti indagini archeologiche e archeometriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124FEDERICO CANTINI, FRANCESCA GRASSI, Produzione, circolazione e consumo della ceramica in Toscana tra la fine del X e il XIII secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131STEPHANIA SKARTSIS, Chlemoutsi: Italian Glazed Pottery from a Crusader Castle in the Peloponnese (Greece). . . . . . . . .140
YONA WAKSMAN, The First Workshop of Byzantine Ceramics Discovered in Constantinople/Istanbul: Chemical Characterization and Preliminary Typological Study . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147IANA MOROZOVA, Graffiti on the Italian Ware from the Medieval “Novi Svet” Shipwreck in the Black Sea, Crimea . . . . . .152CLAUDIO NEGRELLI, L’Adriatico ed il Mediterraneo orientale tra il VII e il IX secolo: vasellame e contenitori da trasporto per la storia economica dell’Altomedioevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159ANNA FERRARESE LUPI, Alluvional Deposits and Shipwrecks in the Stratigraphical Basin of Pisa-San Rossore. The Meaning of Late Roman Pottery in a Sample from the 1998-1999 Excavations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162SALVINA FIORILLA, Gela medievale: le ceramiche come indicatore di commercio e di cultura. . . . . . . . . . . . . . . . . .164FABIOLA ARDIZZONE, FRANCO D’ANGELO, ELENA PEZZINI, VIVA SACCO, Ceramiche di età islamica provenienti da Castello della Pietra (Trapani) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167FABIOLA ARDIZZONE, ELENA PEZZINI, FRANCESCA AGRÒ, FILIPPO PISCIOTTA, Dati sulla circolazione della ceramica e sulle rotte del Mediterraneo occidentale attraverso i contesti tardoantichi e medievali di Marettimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173FRANCO D’ANGELO, Sicilia XII secolo: importazioni dal Mediterraneo orientale, importazioni dal Mediterraneo occidentale, produzioni locali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178MARIA JOSÉ GONÇALVES, Evidências do Comércio no Mediterrâneo Antigo. A Cerâmica Verde e Manganês Presente num Arrabalde Islâmico de Silves (Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181SANDRA CAVACO, JAQUELINA COVANEIRO, Expression of taste or assertion of power. Imported ceramics in Tavira (Portugal) from XIV to XVII centuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185RAFFAELLA CARTA, La circolazione delle ceramiche italiane post-medievali nel Mediterraneo occidentale. Il caso del Regno di Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188ALBERTO GARCIA PORRAS, La cerámica española en el área Véneta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191JORDI ROIG BUXÓ, JOAN MANUEL COLL, El registro ceramico de una aldea modelo de la antigüedad tardia en Cataluña (siglos VI-VIII): Can Gambús-1 (Sabadell, Barcelona). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195JORDI ROIG BUXÓ, La cerámica del período carolingio y primera época condal en la Cataluña Vieja: las producciones reducidas, oxidantes y espatuladas (siglos IX, X y XI). Propuesta de tipología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199RÉGINE BROECKER, FRANÇOISE LAURIER, Les jarres à cordons digités (XIIe-XVe s.) découvertes en Provence (sud-est de la France) . .203JEAN-CHRISTOPHE TRÉGLIA, CATHERINE RICHARTE, CLAUDIO CAPELLI, YONA WAKSMAN, Importations d’amphores médiévales dans le Sud-est de la France (Xe-XIIe s.). Premières données archéologiques et archéométriques . . . . . . . . . . . . . . . .205SERGEY ZELENKO, MARIIA TYMOSHENKO, The trade contacts the Anatolian Region with the Crimean Black Sea Coast during the Late Byzantine Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208IRINA TESLENKO, The Italian Majolica in the Crimea of the Turkish Supremacy Period (1475-the Last Quarter of the 18th Century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
NUOVE SCOPERTE
JUAN ZOZAYA STABEL-HANSEN, HORTENSIA LARRÉN IZQUIERDO, JOSÉ AVELINO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, FERNANDO MIGUEL HERNÁNDEZ, Asentamientos andalusíes en el Valle Del Duero: el registro cerámico. . . . . . . . . . . .217ELENA SALINAS, Las primeras producciones vidriadas de época emiral en Córdoba (España). . . . . . . . . . . . . . . . . .230JAUME COLL CONESA, M. MAGDALENA ESTARELLAS, JOSEP MERINO, JOAN CARRERAS, JAUME GUASP (†), CLODOALDO ROLDÁN, La alfarería musulmana de época taifa del carrer de Botons de Palma de Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236VICTORIA AMORÓS RUIZ, VÍCTOR CAÑAVATE CASTEJÓN, SONIA GUTIÉRREZ LLORET, JULIA SARABIA BAUTISTA, Cerámica altomedieval en el Tolmo de Minateda (Hellin, Albacete, España) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246JAUME COLL CONESA, LAURENT CALLEGARIN, MOHAMED KBIRI ALAOUI, ABDALAH FILI, TIERRY JULLIEN, JACQUES THIRIOT, Les productions médiévales de Rirha (Maroc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258SERGEI BOCHAROV, ANDREI MASLOVSKIY, Byzantine Glazed Pottery in the Cities of the North Black Sea Region in the Golden Horde Period (Second Half of 13th Century-End of 14th Century) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270ANASTASIA G. YANGAKI, Observations on the Glazed Pottery of the 11th-17th Centuries A.D. from Akronauplia . . . . . . . .276BEATE BÖHLENDORF-ARSLAN, Die Byzantinische Keramik aus der Troas/Türkei: Keramik des 10.-12. Jahrhunderts aus Assos . .282JOANITA VROOM, Early Medieval Pottery Finds from Recent Excavations at Butrint, Albania . . . . . . . . . . . . . . . . .289ROLAND-PIERRE GAYRAUD, JEAN-CHRISTOPHE TRÉGLIA avec la collaboration de GUERGANA GUIONOVA, Céramiques d’un niveau d’occupation d’époque mamelouke à Istabl Antar/Fostat (Le Caire, Egypte). . . . . . . . . . . . . .297
JACQUES THIRIOT avec la collaboration de JAVIER MANIEZ, ANTONIO MOLINA EXPÓSITO, ALEJANDRO VILA GORGÉ, XAVIER VIDAL FERRÚS, ISABEL GARCÌA VILLANUEVA, ENRIQUE RUIZ VAL, FRANCISCA RUBIO, ZHAI YI, Une possible “filiation” vers le four de faïencier moderne occidental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303RÉMI CARME, JACQUES THIRIOT, Nouvelles données sur les ateliers de potiers médiévaux de Saint-Gilles (Gard, France) . . . .313MARCELLO ROTILI, Nuovi rinvenimenti a Benevento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320ERICA FERRONATO, Ceramiche comuni da Montegrotto Terme (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327MARCELLA GIORGIO, Le ceramiche rivestite bassomedievali di produzione pisana: la maiolica arcaica e le invetriate depurate. Risultati dagli scavi urbani 2000-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329ALESSANDRA PECCI, EVA DEGL’INNOCENTI, GIANLUCA GIORGI, FEDERICO CANTINI, Are Glazed Ceramics really Waterproof? Chemical Analysis of the Organic Residues Trapped in some Post-Medieval Glazed Slip Painted Wares Found in Florence . . .332SIMONA PANNUZI, Produzioni e commerci nel Lazio meridionale tra XIII e XVI secolo: Smaltata tardomedievale, Ceramica Graffita e Maiolica rinascimentale dai rinvenimenti di Cori (LT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335LUCA PESANTE, Ceramiche medievali del Lazio settentrionale. Note sulle prime produzioni smaltate e invetriate . . . . . . .338MARTINA PANTALEO, Nuove acquisizioni sulla diffusione ceramica nell’Abruzzo interno: il territorio aquilano . . . . . . . .341SARA AIRÒ, MICHELA RIZZI, Cultura materiale da un sito rurale della Puglia centro-meridionale tra Tardoantico e Medioevo: il caso di Seppannibale Grande (Fasano, BR – Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346PAOLO GÜLL, ELENA M. BIANCHI, VALERIA DELLA PENNA, EDA KULJA, PAOLA TAGLIENTE, I materiali ceramici degli scavi di Roca (Melendugno, Lecce): nuovi elementi per la conoscenza della ceramica tardomedievale nella Puglia meridionale . . . .349SILVANA RAPUANO, Ceramica tardoantica dall’area dell’arco del Sacramento a Benevento. . . . . . . . . . . . . . . . . . .352PAOLO BARRESI, ELEONORA GASPARINI, GIUSEPPE PATERNICÒ, DANIELA PATTI, PATRIZIO PENSABENE, Ceramica arabo-normanna dai nuovi scavi dell’insediamento medievale sopra la Villa del Casale di Piazza Armerina . . . . .354TATJANA BRADARA, Nuovi rinvenimenti di ceramica bassomedievale e rinascimentale a Pola (Croazia) . . . . . . . . . . . .358TOMISLAV FABIJANIĆ, Early Medieval Pottery on the Eastern Adriatic in Context of Interaction between the Slavs and Autochthonous Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361CATARINA TENTE, ANTÓNIO FAUSTINO CARVALHO, Pottery Manufacture in the High Mondego Basin (Centre of Portugal) during the Early Middle Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .363ELENA SALINAS, Las producciones cerámicas de un alfar del siglo XII en Córdoba (España) . . . . . . . . . . . . . . . . . .365JESÚS-MANUEL MOLERO GARCÍA, DAVID GALLEGO VALLE, MIGUEL-ÁNGEL VALERO TÉVAR, Nuevas aportaciones al conocimiento de la cerámica andalusí de la Meseta: las tenerías de Corrales de Mocheta (España) . . . . . . . . . . . . . .369PAU ARMENGOL MACHÍ, JOSEP VICENT LERMA ALEGRIA, Un conjunto de instrumentos cerámicos para la destilación de época califal procedente de Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372RUGGERO G. LOMBARDI, Ciclo produttivo della ceramica per la tessitura: tecnica e prassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
VENEZIA E DINTORNI
FRANCESCA SACCARDO, Mattoni sagomati a cornice tardogotica. Ricerche su una tipologia documentata a Venezia e nel suo territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381LAURA ANGLANI, NICOLETTA MARTINELLI, OLIVIA PIGNATELLI, Materiali ceramici dalle arginature tardo medievali di S. Alvise, Venezia. I dati relativi alle strutture lignee più antiche del sito datate tramite la dendrocronologia e il radiocarbonio . 388MICHELANGELO MUNARINI, Riflessioni sulla Graffita Arcaica Padana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395LORENZO LAZZARINI, CRISTINA TONGHINI, Importazioni di ceramiche mamelucche a Venezia: nuovi dati . . . . . . . . . .402PAMELA ARMSTRONG, Venetians and Ottomans in the East Mediterranean: Ceramic Residue of Systems of Trade from the Sphakia Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
CERAMICA E CONTESTI SOCIALI
CHRISTOPHER GERRARD, Mirada al Norte: los estudios de cerámica medieval desde una perspectiva británica. . . . . . . . .415PLATON PÉTRIDIS, Céramique protobyzantine intentionnellement ou accessoirement funéraire? . . . . . . . . . . . . . . .423HELENA CATARINO, SANDRA CAVACO, JAQUELINA COVANEIRO, ISABEL CRISTINA FERNANDES, ANA GOMES, SUSANA GÓMEZ, MARIA JOSÉ GONÇALVES, MATHIEU GRANGÉ, ISABEL INÁCIO, GONÇALO LOPES, CONSTANÇA DOS SANTOS, JACINTA BUGALHÃO, La céramique islamique du G. arb al-Andalus: contextes socio-territoriaux et distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
JOÃO MARQUES, SUSANA GÓMEZ, CAROLINA GRILO, ROCÍO ÁLVARO, GONÇALO LOPES, Cerâmica e povoamento rural medieval no troço médio-inferior do vale do Guadiana (Alentejo, Portugal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .442YASMINA CÁCERES GUTIÉRREZ, PATRICE CRESSIER, JORGE DE JUAN ARES, MARÍA DEL CRISTO GONZÁLEZ MARRERO, MIGUEL ÁNGEL HERVÁS HERRERA, ¿Almohades en el Marruecos presahariano?: el ajuar cerámico de la fortaleza de Dâr al-Sultân (Tarjicht, provincia de Guelmim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449JUAN ZOZAYA STABEL-HANSEN, Muerte y transfiguración en la cerámica islámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455M. CARMEN RIU DE MARTÍN, Notas sobre la condición socioecónomica de los ceramistas barceloneses del siglo XV . . . . . .461ALEJANDRA GUTIERREZ, Cerámica española en el extranjero: un caso inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .467ERICA D’AMICO, Byzantine Finewares in Italy (10th to 14th Centuries AD): Social and Economic Contexts in the Mediterranean World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .473PASQUALE FAVIA, Produzioni e consumi ceramici nei contesti insediativi della Capitanata medievale . . . . . . . . . . . . .480ADELE COSCARELLA, GIUSEPPE ROMA, Rocca Imperiale (CS): tipologie di ceramica d’uso comune da un sito medievale della Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487OLATZ VILLANUEVA ZUBIZARRETA, BLAS CABRERA GONZÁLEZ, JORGE DÍAZ DE LA TORRE, JAVIER JIMÉNEZ GADEA, La loza dorada en la Corte de Arévalo (Ávila, España). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .495GUERGANA GUIONOVA, ANDRÉ CONSTANT, La céramique du Xe siècle en contexte castral pyrénéen (Ultréra-Argelès-sur-Mer 66): première présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .498ISABELLE COMMANDRÉ, FRANCK MARTIN, Éléments de connaissance du mobilier médiéval tardif roussillonnais: le vaisselier des Grands Carmes de Perpignan à la fin du XVIe s.-début XVIIe s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501MONICA BALDASSARRI, MARCELLA GIORGIO, IRENE TROMBETTA, Vita di comunità ed identità sociale: il vasellame degli scavi di San Matteo in Pisa, dal monastero benedettino al carcere cittadino (XII-XIX secolo) . . . . . . . . .503GIORGIO GATTIGLIA, MARCELLA GIORGIO, I fabbri pisani: una ricca classe di imprenditori . . . . . . . . . . . . . . . . .506MARIA RAFFAELLA CATALDO, Aspetti della produzione da fuoco fra Tardoantico e Altomedioevo: manufatti da Benevento, Rocca San Felice e Montella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509FRANCESCO A. CUTERI, MARIA TERESA IANNELLI, GIUSEPPE HYERACI, PASQUALE SALAMIDA, Le ceramiche dai butti medievali di Vibo Valentia (Calabria – Italia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512MARISA TINELLI, Produzione e circolazione della ceramica invetriata policroma in Terra d’Otranto: nuovi dati dal Salento . .515SOUNDÈS GRAGUEB, JEAN-CHRISTOPHE TRÉGLIA, Un ensemble de céramiques fatimides provenant d’un contexte clos découvert à Sabra al-Mansūriya (Kairouan, Tunisie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .518
CERAMICHE PER LE ARCHITETTURE
FABIO REDI, L’inserimento di ceramiche nelle architetture. Problemi metodologici e censimento per un “Corpus” delle decorazioni ceramiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523FRANCESCO A. CUTERI, ELENA DI FEDE, Bacini e vasi acustici nelle chiese del territorio di Megara (Attica – Grecia) . . . . .529CLARA ILHAM ÁLVAREZ DOPICO, De Talavera de la Reina à Qallaline. La datation de la production tunisoise à partir des importations céramiques espagnoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536ANGELIKI PANOPOULOU, Figulini dal casal Thrapsano. Documenti sulla figulina a Creta (secoli XVI-XVII) . . . . . . . . .542GIORGIO GATTIGLIA, MARCELLA GIORGIO, L’uso dei tubi fittili nella Pisa medievale e post-medievale . . . . . . . . . . . .546SILVIA BELTRAMO, Le terrecotte decorate nel marchesato di Saluzzo (Piemonte, Italia) tra XIII e XV secolo . . . . . . . . . .549SIMONA PANNUZI, Ceramiche per architetture nel Lazio meridionale: i bacini del campanile della chiesa di S. Oliva a Cori (LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .552
DEL NOME, DELL’USO E DELLO SPAZIO
VÉRONIQUE FRANÇOIS, «Dans les vieux pots, les bonnes soupes»: vaisselle d’usage culinaire à Byzance . . . . . . . . . . . . .557IOSIF HADJIKYRIAKOS, Considerazioni generali sulla decorazione ceramica negli interni delle chiese di Cipro . . . . . . . . .564SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ, VIRGÍLIO LOPES, Cerámicas del arrabal de Mértola (Portugal). Contexto y uso de los objetos en un espacio ribereño andalusí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566
Juan Zozaya Stabel-Hansen, Hortensia Larrén Izquierdo, José Avelino Gutiérrez González, Fernando Miguel Hernández
ASENTAMIENTOS ANDALUSÍES EN EL VALLE DEL DUERO: EL REGISTRO CERÁMICO
Abstract: Recent excavations and the revision of previous finds in different sites in the Douro Valley allow us the identification of quite a few Andalousi ceramic assemblies, ranging in date from the first moments after the conquest till some centuries later. Common traits and local differences suggest a variety of set-tlement types, different causes for occupation and the survival of a population of Muslim filiation in the Northern Plateau, for a larger time span than what had been admitted till now.
INTRODUCCIÓN
En el norte de la Península Ibérica – y particularmente en el valle del Duero – son muy escasos los hallazgos andalusíes co-nocidos hasta ahora. En ello han influido teorías históricas so-bre la despoblación del valle del Duero debida a las campañas de musulmanes y cristianos entre los siglos VIII al X, basándo-se en la aceptación literal de las fuentes escritas (SÁNCHEZ-AL-BORNOZ 1966). Historiadores y arqueólogos admitieron esta teoría, que ha condicionado la investigación hasta tiempos recientes, dificultando la identificación de asentamientos y materiales andalusíes, a pesar de los testimonios en contra. Entre ellos, ya R. Menéndez Pidal exponía la continuidad de dicha población a partir de la supervivencia de topónimos prerromanos; teoría continuista que han ido completando otros historiadores. Con todo, un aspecto que ha pasado casi desapercibido es la cuestión de la ocupación musulmana del norte peninsular. Los historiadores admitieron las referencias de las fuentes árabes a la crisis del 754, la rebelión beréber y el abandono de las guarniciones de la meseta norte como un axioma incuestionable sobre la efímera presencia árabe en la zona, borrada por la despoblación y posterior repoblación cristiana. Frente a esto ya varios historiadores y arqueólogos aportaron diversos argumentos. P. Chalmeta (1991) mostraba la imposibilidad de que las campañas emirales cruzaran un inmenso yermo sin población ni cultivos. J. Zozaya (2005), en la misma línea que Asín Palacios (1944) y otros filólogos e historiadores, propugnaba que la distribución de topónimos árabes debía responder a una intensa presencia de población arabizada en la zona, cuestión apoyada con la identificación de restos constructivos y fortificaciones emirales (ZOZAYA 2004, 2009a) o bronces orientales del siglo IX (ZOZAYA 2011), entre otros hallazgos.Además, recientes estudios arqueológicos van mostrando una conquista y ocupación musulmana del norte Peninsular desde los primeros momentos, más intensa de lo que se pensaba y admitía hasta ahora desde las fuentes escritas sobre emplazamientos relacionados con guarniciones militares (León, Astorga, Lancia) (GUTIÉRREZ 2011); almenaras y asentamientos fiscales en el nordeste peninsular (MARTÍ 2001; 2005; 2008, MARTÍ, SELMA 2002); clausuras en los pasos de montaña interceptando las vías militares entre la Meseta y las regiones cantábricas (CAMINO et al. 2007) o asentamientos y necrópolis en ciudades antiguas como Pamplona (FARO et al. 2007).Sin embargo, la distribución de hallazgos cerámicos que rubricara esa ocupación en el valle del Duero se reducía al entorno del Sistema Central (Medinaceli, Gormaz), encua-drable en la Marca Media (RETUERCE 1998). Frente a esta situación, recientes hallazgos cerámicos en excavaciones de centros urbanos, fortificaciones, poblados y espacios agrarios (Zamora, León, Burgos, Bernardos, Íscar…) y la revisión de otros antiguos (Garray-Numancia, Conimbriga, Coimbra…)
permiten completar un mapa de distribución cerámica corres-pondiente a asentamientos andalusíes en el valle del Duero y sus aledaños, con un carácter más intenso y estable de lo que hasta ahora se conocía y más prolongados en el espacio y en el tiempo de lo que las fuentes históricas daban a entender (lám. VI: Mapa 1).
Cerámicas andalusíes en el valle del Duero
Medinaceli (Soria)Tanto de la ciudad como de la “Villa Vieja” de esta relevante capital en la Marca Media del Califato, proceden amplios conjuntos cerámicos datados entre los siglos IX y XI, entre los que están representadas cerámicas vidriadas (plumbíferas, verde y morado, loza dorada) y sin vidriar, con incisiones y pintadas en negro, rojo o blanco, sobre un amplio repertorio morfológico (GÓMEZ 1996; RETUERCE 1998; MARINÉ 2002). Otras formas singulares son un biberón o pistero – encon-trado en un pozo y datado en el siglo IX o X – y un candil de época califal (ZOZAYA 1970; 1971; 1975).
Garray (Numancia, Soria) (láms. 1-3)Procedente de antiguas excavaciones en el entorno de la ermi-ta románica de los Mártires del asentamiento de Numancia, se conoce un lote cerámico (ZOZAYA 1971) identificado como andalusí por Retuerce (1998). Se trata de una olla lisa con restos de fuego (lám. I.1) y dos jarros de color rojizo, con un característico estriado y pintura blanca en uno de ellos (Lám I. 2-3). Estos tipos podrían ser anteriores al 868, de dar crédito a una fuente árabe tardía, del siglo XI sobre la despoblación de la zona (IBN HAYYAN 1973).
Gormaz (Soria) (lám. I. 4-23)El hisn de Gormaz presenta una secuencia ocupacional desde la Protohistoria hasta el siglo XIX (ZOZAYA 2001a). La forta-leza actual se construyó a mediados del siglo VIII, bajo ̀ Abd al-Rahman I. Se presenta una selección de cerámicas inéditas, aparte de las estudiadas por M. Retuerce (1998). Un primer grupo de formas globulares de pasta grosera arenosa, de color ocre (lám. I. 4, 6-9); otro grupo (lám. I. 10-14) lo integran los jarritos/as y quizás un vaso sin asas hechos en pasta fina, rugosa, tono pardo, con marcas del torneado y juaguete (lám. I. 18). Se ornan con pintura negra y roja exterior, en bandas de tres trazos, y otros, a veces, al interior. Este es un motivo bien conocido en las cerámicas iraníes, similares a ejemplares de Barahona (Soria) (RETUERCE 1998). El tercero incluye piezas para almacenamiento y transporte de líquidos (lám. I.15, 19-20) con pasta blancuzca-amarillenta, con estriado ex-terior, en formas asimilables al tipo C.01 de Retuerce (1998); fondo convexo, cuerpo globular, cuello troncocónico y borde con moldura exterior para fijar una tapa orgánica (tela con atadura) y un asa de cinta. Bordes de este tipo aparecen en Qal`at `Abd al-Salâm (ZOZAYA, FERNÁNDEZ URIEL 1983),
NUOVE SCOPERTE218
así como en cántaras. Estas formas tienen, también, prece-dentes en la Qinassrina (Siria) (WHITCOMB 2000), donde es posible se originen, y de donde pasarían a al-Andalus, ya que el Djund de la Qinassrina se asentó en el territorio de Jaén durante el emirato. Asimismo, destaca una tinaja con borde y fondo plano engrosados, ornamentada con digitaciones y cuatro bandas sucesivas incisas onduladas (lám. I.4). Esta ornamentación, común a otras piezas (lám. I.6, 8, 9), es típica tanto en la Península desde época visigoda como en la zona oriental islámica, en especial Susa (ROSEN-AYALON 1971) y el área yemení y sirio-palestina de época omeya (CIUK, KEALL 1996; WALMSLEY 1988; WILSON, SA’AD 1984).Otra pieza es la conocida “olla de borde en escotadura” (lám. I. 16) (tipo F.02 RETUERCE 1998), de pasta gris con cuarzos finos; profundo estriado en su mitad superior y dos asas desde la escotadura hasta la mitad del cuerpo. El borde tiene un resalte exterior y cama para una tapadera.Por último, se incluyen ejemplos de cerámica vidriada “tipo Pechina” (Almería) (lám. I.22-23), datables a fines del siglo IX (ACIÉN, MARTÍNEZ 1989; GARCÉS, ROMERO 2009; RETUERCE 1998). El fragmento de la lám. 1.23 parece corresponder a un trasunto de jarros orientales en bronce (ZOZAYA 2011).
Tiermes (Soria)En la ciudad prerromana y romana de Tiermes se han iden-tificado dos piezas islámicas significativas: un fragmento de reflejo dorado originaria de Egipto, hallada en la “Casa del Acueducto” (ARGENTE et al. 1994), quizás un recuerdo de un viaje de peregrinación a la Meca por un musulmán local (ZOZAYA 1993, 2001b). La otra, inédita, es la parte inferior de un ataifor con anillo de solero, de paredes verticales, ornada con una hoja de loto en manganeso con vidriado melado-amarillo, relacionada con piezas califales de influjo fatimí y común en torno al siglo X.
Bernardos (Segovia) (lám. II.1.11)El Cerro del Castillo es un asentamiento en altura, fortificado con una robusta muralla en época tardoantigua y con ocupa-ción altomedieval. Las excavaciones han mostrado que desde el siglo VIII hasta comienzos del X hay una ocupación emi-ral, reduciendo el espacio habitacional, de donde proceden cerámicas andalusíes, de pastas finas, decantadas, de aspecto rugoso y cocción oxidante; otras piezas presentan trazos de pintura marrón-rojiza (GONZALO 2006).Se identifican: olla con cuello en escotadura (forma F de Retuerce); jarrita tipo D.09 de Retuerce; un bote; posible lamparilla (lám. II.8); gollete de redoma y fondo, quizás de cántara. Junto a ellas, un fragmento de tapadera de disco perforada (lám. II.11), como las emirales de Mérida (ALBA, FEIJOO 2003), tipo que aparece en Oriente (WILKINSON 1973) y que podría estar destinada a cubrir piezas como las de Gormaz u Oreto.
Burgos (lám. II.12-18)En las excavaciones realizadas en la ladera del castillo, de origen altomedieval, han aparecido algunas cerámicas anda-lusíes, formando parte de rellenos de hoyos (VILLANUEVA et al. 2006). Pueden apreciarse dos grupos: uno formado por tres fragmentos de ataifores, dos vidriados en verde y morado y otro con “cuerda seca” – siglo X-XI –, cuya presencia se deba posiblemente a una relación comercial o de intercambios con Madinat al-Zahra. El otro se corresponde con ollas y jarros/as pintadas (lám. II. 12-18) de fondos convexos y molduras interiores para tapaderas. Hay además un pistero o biberón, con líneas y ondas bruñidas e incisas (lám. II.17).
Este conjunto puede ponerse en relación con otros tem-pranos como los procedentes de Plà del Matá (Balaguer, Lérida) (ESCÓ, GIRALT, SENAC 1988; GIRALT et al. 1995), Marcén (SÉNAC 1999) y Zaragoza (VILADÉS 1986), mientras los motivos pintados parecen vincularse con los de Torete (RETUERCE 1984).
Tariego de Cerrato (Palencia) (lám. II.37-38)Se trata de un asentamiento altomedieval enclavado sobre un yacimiento romano (CALLEJA 1977), del que se recuperó un plato y una jarrita, de clara filiación andalusí, hecha en barro blanco, bien decantado, pintada con los tres típicos trazos en manganeso, semejante a piezas de Gormaz y Alcalá de Henares (ZOZAYA, FERNÁNDEZ 1983).
Peñafiel (Valladolid) (lám. II.19-25)En las laderas del castillo medieval se excavaron diversos hoyos y cuevas, entre cuyos materiales de amortización se identifican varias piezas andalusíes: un pistero o biberón, un jarro (ambos con huellas de torno), un fragmento de cuerpo decorado con pintura negra (lám. II.25) (LUCAS 1971) y quizás algunas ollas, semejantes a la de Íscar.
Íscar (Valladolid) (lám. II.26)En las excavaciones en el castillo, se localizó, descontextuali-zada, una olla de pasta grosera, cocción reductora y acabado alisado, encuadrable entre los siglos VIII y X, similar a las andalusíes de León, Gormaz o Zamora.
Matallana (Valladolid) (lám. II.26a-c)Sobre las ruinas de una villa tardorromana con ocupación de época visigoda se asentó un poblado altomedieval con iglesia, enterramientos y silos excavados; entre los rellenos de los más antiguos se hallaron varias cerámicas andalusíes: ollas de base convexa y jarras con trazos verticales pintados en rojo o blanco; el asentamiento ha sido datado entre los siglos X y XI, antes del asentamiento de los monjes Hospitalarios y posteriormente los cistercienses (CRESPO 2009).
León (lám. II.27-36)La ciudad romana de Legio debió convertirse en una temprana guarnición militar omeya, dada su estratégica situación y su condición de plaza amurallada (GUTIÉRREZ, MIGUEL 2009; GUTIÉRREZ 2011). La guarnición se instalaría en la porta principalis sinistra, la Puerta Obispo medieval. En varios hoyos abiertos en el canal de las letrinas romanas, apareció un conjunto andalusí entre el mayoritario local. Por su posición estratigráfica se encuadran en el siglo VIII, antes del desalojo del destacamento militar beréber (GUTIÉRREZ, MIGUEL 2009).Las piezas son de pastas oxidantes, no muy decantadas y bien torneadas, con base convexa y bordes moldurados, asociadas a ollas globulares con bordes de sección triangu-lar; una jarra con asa unida al borde y un platito de borde vertical (GUTIÉRREZ, MIGUEL 2009). Carecen de analogías claras en los contextos emirales conocidos (Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Mérida…), aunque los bordes moldurados aparecen en Madrid (VIGIL-ESCALERA 2003) y son frecuentes en contextos islámicos primitivos de Guadalajara y de Jaén (CASTILLO 1998, tipo 12, fig. 91).En las fases de los siglos X-XI, aparecen otras piezas andalu-síes: jarrita con tres líneas blancas en el cuello; la base de un cangilón con el rebaje muy bajo, olla pintada con trazos de manganeso y un fragmento pintado con líneas y puntos ocres sobre engobe blanco. En un contexto arqueológico semejan-
NUOVE SCOPERTE220
lám. II – 1-11. Bernardos (Segovia) (ap. GONZALO 2007); 12-18. Burgos (ap. VILLANUEVA et al. 2007); 19-25. Peñafiel (Valladolid) (ap. LUCAS 1971); 26. Íscar (Valladolid) (Foto Museo Valladolid); 26a-c. Matallana (Valladolid) (ap. CRESPO 2009); 27-36. León; 37-38. Tariego del Cerrato (Palencia) (ap. CALLEJA 1975).
SINTESI 221
te – rellenos de los primeros hoyos que cortan los estratos tardoantiguos – se hallaron un candil de piquera larga, sin pie (monasterio altomedieval de Santa Marina, León) y una redoma vidriada en verde recuperada en Astorga.
Castrogonzalo (Zamora)Castro Gunsaluo iben Muza – documentado a comienzos del s. X (GUTIÉRREZ 1995) – podría tener una ocupación islámica previa a la conquista cristiana, con algún material (fragmento de base convexa) similar a los de León.
Zamora (lám. III, IV, V)La ubicación de Zamora en un espigón fluvial sobre el Duero fue óptima como lugar defensivo desde época protohistórica. Fuentes escritas ubican aquí, no sin reservas, la mansio romana de Ocellum Durii en la Vía de la Plata, la Semure visigoda y la principal base militar de frontera del reino leonés en época altomedieval. Según esas fuentes, fue Alfonso I (739-757) o Fruela I (757-768) quienes conquistan la ciudad, aunque la fecha de ocupación comúnmente aceptada es la de 893, año en el que según Ibn Hayyan Alfonso III la puebla y fortifica con “gentes de Toledo” (MAÍLLO 1990: 20, 24-57). Este asen-tamiento musulmán podría datar de la primera ocupación del valle del Duero o de los aportes de agemíes toledanos de fines del siglo IX, ya bajo dominio cristiano; en todo caso debió ser persistente, a juzgar por los abundantes hallazgos intramuros del primer recinto amurallado de la ciudad y en los arrabales de la misma. La multitud de hoyos, silos o pozos que estratigráficamente cortan antiguos niveles de inundación fluvial y otros protohistóricos y tardoantiguos y que aparecen colmatados con un buen número de cerámicas completas, evidencia esa presencia (VIÑÉ, SALVADOR, LARRÉN 1999; MARTÍN et al. 2006; ALONSO, CENTENO 2005, LARRÉN, NUÑO 2006). El conjunto cerámico, con rasgos comunes y algunas diferencias entre sí, es de clara filiación andalusí, constatándose la convivencia de los diferentes tipos al menos en el momento de desechar las piezas.En este estudio inicial se han reconocido tres grandes gru-pos:Grupo 1 – pintadas. Piezas a torno, de arcilla sedimentaria, con intrusiones de mediano tamaño, acabado exterior alisa-do y, a veces, con acanaladuras de torno, juaguete o engobe oscuro y decoración pintada mayoritariamente en blanco y – menos – en manganeso, con goterones o líneas verticales paralelas, en grupos de tres, ocupando todo el cuerpo y fondo y, en algunos casos, rebosando al interior del borde (lám. III.1-10; lám. III.19). Las formas corresponden a contenedores de líquidos:* Jarro: cuello vertical con borde recto, cuerpo globular, fondo plano o, excepcionalmente, convexo y con un asa (lám. III.3 CZ3, lám. III.6 CZ2). Pintadas en blanco (lám. III.3-9), en ocasiones, presentan incisiones hechas a posteriori, a modo de marca de propiedad (lám. III.9 C09.2). Esta forma tiene paralelos en contextos emirales, como Mérida (ALBA, FEIJOO 2001), Cercadilla (Córdoba) y en otros muchos yacimientos peninsulares (FUERTES 2010).* Vaso: Se conocen dos ejemplares fragmentarios del atrio de la Catedral, que fueron publicados como cristianos, con dudas (TURINA 1994), de borde ligeramente exvasado, labio redon-deado y cuerpo gutiforme; acabado bruñido muy cuidado, con cenefas pintadas en blanco rellenas de puntos – a modo de perlas – que dividen las piezas en cuarterones (lám. III.1.2 y V.12.13 CT.1). Se relacionan con el grupo de bruñidas.
Esta forma no encuentra analogías peninsulares, aunque sí en Siria (WHITCOMB 2000), de donde podría ser originaria.* Olla: se identifican tres tipos, sin su perfil completo:1. Borde exvasado, redondeado, cuello estrangulado y cuerpo globular. Uno de los ejemplos (lám. III.20) presenta goterones de pintura blanca en el cuerpo, delimitados por una línea incisa a modo de granos de gramínea. Un ejemplar (lám. III.22 ST1) es el único con bandas horizontales pintadas en manganeso en la unión del cuello y cuerpo, y goterones circunscritos al labio exterior e interior.2. Borde recto con labio apuntado, cuello muy poco desarro-llado, huellas de torno muy pronunciadas – casi estrías – y pintura de goterones blancos (lám. III.21.23: C05.1, V4).3. Borde exvasado de labio redondeado, fondo convexo y cuerpo globular, de tosca ejecución – paredes gruesas y defor-midad en su levantado, profusamente pintado en blanco, con trazos descuidados tanto en el cuerpo como en el fondo (lám. III.19 C09.10). Puede ser una producción más antigua, con paralelos a las emirales de Mérida (ALBA, FEIJOO 2003).* Botella: Su estado fragmentario impide conocer su boca y gollete. Una tiene cuerpo globular estilizado y fondo convexo (lám. IV.13 C05.2); otra, de fondo plano y cuerpo achaparra-do (lám. IV.14:C05.2), ambas pintadas en blanco con gote-rones y huellas interiores de torno muy marcadas. Paralelos en contextos emirales (VIGIL 2003; CASTILLO 1998).* Cántaro: Responde a dos tipos a partir de su cuello y borde:1. Borde envasado y remarcado, con labio redondeado y cuello vertical esbelto. Decorado con descuidados trazos pintados en blanco en el interior y exterior del cuello; en el cuerpo se atisban los grupos de tres bandas verticales (lám. V.1: SB3). En el ejemplo de lám. V.2: CZ8 resaltan las huellas del torno en el interior de su cuello 2. Borde exvasado, labio redondeado, cuello poco desarro-llado, cuerpo globular, asa de cinta del borde al cuello e incisiones casi decorativas, de técnica descuidada. Decoración pintada al exterior en manganeso, con un complejo diseño de cenefa rellena de puntos en el exterior del cuello y cruz patada en el cuerpo (lám. V.3: CZ6).* Cangilón: Pieza incompleta, con fondo ligeramente convexo, estrangulamiento muy cercano a éste para acoger la cuerda y cuerpo tubular. Pintado en manganeso con trazos imprecisos en el cuerpo y restos en el fondo (lám. V.11: CZ.12). Idéntica y sin pintura, es la pieza lám. V.10: CZ10.
Grupo 2 – bruñidas: Piezas a torno, arcilla sedimentaria, cocción oxidante y acabado bruñido en su exterior, de tex-tura brillante y metalizada, de gran calidad técnica. Formas esbeltas, de sección sinuosa y angulosa, recordando a piezas metálicas tardoantiguas; con escasos paralelos y referentes claros en Nishapur (WILKINSON 1973). Algunas tienen los “fondos marcados” con un aspa, cruz o radios dentro de un círculo, idénticos a los altomedievales cristianos (LARRÉN 1991; TURINA 1994; LARRÉN, RODRÍGUEZ 2001). Las formas son para el servicio de mesa, aunque otras, de tipología similar, parecen más “populares” y quizás de uso culinario.* Jarro: Borde exvasado, labio curvo, delgado, largo cuello ligeramente envasado, cuerpo gutiforme con carena en su tercio inferior remarcada por baquetones que delimitan los trazos, fondo plano y, quizás, un asa (lám. IV.1: C09.11; lám. IV.2 C09.12; lám. IV.3 CG1 y lám. V.16; lám. III.4 CG2).* Jarra: Borde exvasado, labio curvo, cuerpo casi vertical, con
NUOVE SCOPERTE222
cuello sin diferenciar, salvo por un baquetón, del que sale un asa hasta su tercio inferior, como en la forma jarro; fondo plano y asa de cinta. Decoración bruñida de trazos verticales, horizontales u oblicuos, y, a veces, una cenefa de ondas al exterior del borde (lám. IV.5: CG3, lám. III.6: CG4).* Cuenco: Borde exvasado, labio curvo, sin cuello, cuerpo abierto tipo tulipa, carena marcada en su tercio inferior o a la mitad y fondo plano. Los dos ejemplos seleccionados tienen sendas marcas en su fondo (lám. IV.15 CZ5, IV.16 C09.17).Subgrupo 2.1: De aspecto más tosco.* Biberón/Pistero: Forma similar a los jarros/jarras, se identi-fican por su pico vertedero tubular y un asa opuesta a él. Un caso, ligeramente deforme, presenta fondo marcado, con aspa dentro de círculo (lám. IV.11.12 y V.15 C09.19). * Jarra: Borde exvasado, labio curvo, cuerpo casi vertical, remarcado por dos molduras, un asa de sección semicircular y fondo plano. En un caso tiene un bruñido muy tosco (lám. IV.7: C09.13). Un ejemplar particular (lám. IV.10: C09.16) es de la misma tipología. Una variante (lám. IV.9 C09.15), sin cuello, tiene cuerpo gutiforme, fondo plano, asa de cinta y acabado bruñido que, como en el caso del biberón, es de ejecución más tosca.Grupo 3 – lisas: Piezas a torno, de arcilla sedimentaria, cocción oxidante/reductora, acabado alisado, factura poco cuidada, en ocasiones con huellas de fuego y concreciones orgánicas y superficies craqueladas. * Cuenco: Borde exvasado, labio curvo, sin cuello, cuerpo abierto, carena en su tercio inferior y fondo plano. Acabado alisado (lám. IV.12 C09.18). Similar a la olla de Íscar (Va-lladolid).* Jarro: Borde y cuello recto, labio curvo, a veces engrosado, cuerpo globular, fondo plano y asa de cinta que parte del labio y descansa en la panza de la pieza. En casi todos los casos hay huellas del torneado (lám. III.12 C09.4, III.16: C09.8), a veces casi estrías (lám. III.18: CZ.4), con presencia de un fondo marcado de cinco radios (lám. III.13 C09.5).* Jarro con pico vertedero, de similares características, pero de menor tamaño (lám. III.15:C09.7; lám. III.17:C09.9).* Biberón/Pistero: De igual morfología que la pieza descrita en el subgrupo 2.1, aunque de tamaño menor (lám. IV.11: CZ6).* Cazuela: Borde exvasado, labio vuelto y apoyo interior para la tapadera; boca amplia, cuerpo globular achaparrado con huellas de torno y asa de cinta conservada (lám. V.6: CZ06).* Cantimplora: El único ejemplar muestra un acabado ali-sado cuidadoso, con fondo marcado con cruz sobre círculo en la cara plana (lám. V.5 C09.20), aunque no responde a los grupos anteriores, que relacionamos con una de Alcalá de Henares (ZOZAYA, FERNÁNDEZ-URIEL 1983). Esta forma parece originarse en tipos orientales (CIUK, KEAL 1996).* Cangilón: Ascendencia similar pueden tener los proce-dentes del Consejo Consultivo, de cuerpo tubular, estrangu-lamiento sobre el fondo plano para acoger la cuerda; en el exterior, digitaciones en dos casos (lám. V.8: C09.22, lám. V.9:C09.23 y lám. V.18); otro con fondo marcado (lám. V.7 C09.21). Su presencia en los espacios urbanos del Castillo y Consejo es llamativa, dada la inexistencia de cauces de agua, a excepción de los niveles freáticos. Por ello, como hipótesis, podrían relacionarse con los pozos construidos que abastecerían esta zona alta de la ciudad. Estas estructuras
conviven con los abundantes silos y hoyos que horadan el solar urbano.
Respecto a los fondos marcados, sobre los que ya se ha reflexio-nado, hacemos las siguientes observaciones: Hasta ahora, los ejemplos conocidos en el Véneto (NEGRI 1994), Provenza, Zaragoza y provincia de Zamora – además de otros en la meseta española – , se asociaban básicamente a jarros y ollas cristianas (LARRÉN 1991). Con estos ejemplos de Zamora, los vemos en formas andalusíes abiertas y cerradas: jarro, biberón, cuenco, cantimplora y cangilón. Asimismo, aparecen fondos recortados por el motivo marcado: ¿podrían ser para “ficha de juego” de alquerque, elegido por su belleza o excepcionalidad, como las hechas en galbos con goterones blancos?
Por último, no hay que olvidar la presencia de piezas vidriadas en verde y melado con pintura negra bajo cubierta, en cánta-ros y en un fragmento de candil (LARRÉN, NUÑO 2006).
Completamos, por otra parte, este repertorio cerámico con algunos hallazgos del norte de Portugal, en el valle del Mon-dego, por su relación con los de la cuenca del Duero.
Conimbriga (Condeixa-a-Velha, Portugal) (lám. VI.9-16).De esta ciudad romana proceden una serie de materiales identificados como cerámicas post-romanas (ALARCÃO 1975; ALARCÃO et al. 1975), hoy atribuidas a un primer momento andalusí (RETUERCE 1987). Presentan bruñidos como las zamoranas, y esquemas pictóricos de la zona, pero típicos de lo islámico, en formas claramente derivadas de las piezas del siglo IX y comienzos del X, similares a aquéllas.
Coimbra (lám. VI.1-8)Los últimos trabajos realizados en el foro romano (CATARINO, FILIPE 2006) han mostrado un conjunto edilicio islámico de primera época con cerámicas coetáneas. Se destacan las que presentan analogías con las del Valle del Duero, como los bordes de ollas y un pequeño jarro que puede enlazar con el tipo C.11 de Retuerce (1998), con forma común en sitios tan dispares como Lérida, Madrid, Pajaroncillo (Cuenca), Valencia, Niebla (Huelva) o Almería y que quizás haya que remontar al siglo IX.
CONCLUSIONES
A través de los hallazgos cerámicos es posible reconocer la ocupación islámica en el valle del Duero desde los momentos de la conquista, aunque el carácter de los asentamientos sea diferente en cada etapa. La identificación de estas cerámicas es bastante reciente en esta región, a excepción de los hallazgos de Medinaceli y Gormaz (ZOZAYA 1970, 1971; RETUERCE 1998). En los últimos años, excavaciones urbanas en Zamora, León, Burgos o Coimbra han proporcionado abundantes hallazgos que modifican netamente el panorama sobre esta cuestión. Estas cerámicas andalusíes tienen una representación minori-taria respecto al repertorio local obtenido en las excavaciones (apenas un 6% en León en las primeras fases altomedievales: solo 10 piezas entre más de 4.000), lo cual podría interpre-tarse como un indicador del escaso contingente de la nueva población y el breve periodo de su ocupación, supuestamente sólo militar. Por el contrario, son mayoritarias o exclusivas en otros sitios, como en Medinaceli, el hisn de Gormaz o la ciudad de Zamora, donde además perduran después de la conquista feudal.
NUOVE SCOPERTE226
lám. VI – 1-8: Conimbriga (Portugal) (ap. ALARCÃO 1975); 9-16: Coimbra (Portugal) (ap. CATARINO, FILIPE 2006); 17: Mapa 1. Ha-llazgos de cerámica andalusí en el norte de la Península Ibérica. – Símbolos: = Yacimientos descritos como andalusíes antes del año 2000 = Nuevos asentamientos andalusíes. 1. Medinaceli (Soria); 2. Garray (Soria); 3. Gormaz (Soria); 4. Bernardos (Segovia); 5. Peñafiel (Valladolid); 6. Burgos; 7. Tariego de Cerrato (Palencia); 8. Íscar (Valladolid); 9. Matallana (Valladolid); 10. León; 11. Astorga; 12. Cas-trogonzalo (Zamora); 13. Zamora; 14. Coimbra; 15. Conimbriga.
SINTESI 227
Las características que comparten estas series son:* Torneado: grosores homogéneos, marcas de estrías y aca-naladuras.* Repertorio de formas habituales islámicas orientales y anda-lusíes: jarras, jarros, pisteros, cangilones, ollas con escotadura y a veces fondos convexos, tapaderas de disco, cantimploras asimétricas, vasos…* Piezas semejantes en lugares alejados: cantimploras, pisteros, jarros, tinajas, cántaros, algunas con decoración pintada, que sugieren una unidad cultural.* Mayoría de vasijas sin vidriar: hay pocos vidriados (verde – Pechina – emiral final sólo en Gormaz; melados y verde – califal – en Medinaceli, Burgos, León, Astorga y Zamora; verde y manganeso y cuerda seca en Medinaceli, Burgos y Zamora), lo que podría constituir un indicio de época temprana.* Estilos pictóricos: predominio de pintura negra, menos blanco y apenas rojo, salvo en Zamora donde domina el blanco y la excepción es el rojo o negro.* Motivo dominante: tres trazos que representan la flor de loto y por extensión simboliza el paraíso islámico, la orna-mentación más representativa de lo andalusí.No obstante, también presentan algunos rasgos diferenciales entre sí:* Diferentes formas (zamoranas, sorianas, leonesas, portugue-sas…), acabados bruñidos (en Zamora), pintura (predominio de blanco en Zamora), texturas y acabados.Estas particularidades comarcales podrían responder a di-ferencias étnicas o cronológicas, aunque resulta prematuro asegurarlo. No obstante, los análisis petrológicos realizados (sobre muestras de León y Zamora) sugieren producción local, pero diferentes entre sí.También se constata un amplio y especializado repertorio morfológico y funcional: cocina (olla), mesa (cazuela, plato), líquidos (jarros, cántaros), artefactos hidráulicos (cangilones), cuidado de enfermos (pisteros), que responden a la variedad de usos, costumbres, rituales y dieta. En este sentido, las tapaderas de disco podrían estar relacionadas con la cocción de legumbres; los estriados, con la irradiación del calor; los fondos convexos, con el asiento de las piezas en anafres u otros soportes; las pie-zas vidriadas podrían vincularse con rituales religiosos, como peregrinaciones o visitas a santuarios o ribat.Los asentamientos donde se han hallado estas cerámicas ofrecen una gran diversidad; predomina la aparición en los sitios romanos-visigodos, lógicamente tomados por los nuevos contingentes. Entre ellos se encuentran ciudades (Numancia, Tiermes, ¿Clunia?, León, Astorga, Coimbra, Conimbriga) y fortificaciones (hisn de Gormaz, Soria, Bernardos, Burgos, Íscar, Peñafiel, Castrogonzalo, Zamora…).Parece claro el interés omeya por tomar y ocupar los centros de poder político y militar, así como los espacios agrarios donde se asentaran comunidades campesinas y se pudieran obtener exacciones fiscales. Los hallazgos de Peñafiel, Tariego o Burgos se han producido en silos u hoyos practicados en las laderas de los cerros donde se emplazan las fortificaciones, lo que parece responder a los asentamientos campesinos a su abrigo. En Zamora se constata una intensa ocupación tanto en la zona alta de la ciudadela amurallada como en los arrabales. La aparición de cangilones indica asimismo la introducción de las prácticas hidráulicas orientales.Además de la conquista militar, también se pueden atribuir a la llegada de “mozárabes” a ciudades norteñas, como los
agemíes toledanos a Zamora. Esto explicaría el radical cambio técnico que muestran las producciones zamoranas o leonesas (jarras oxidantes bruñidas zamoranas o “jarras grises leonesas bruñidas” (MIGUEL, GUTIÉRREZ 1997) en los siglos X y XI respecto a las vernáculas cerámicas grises altomedievales (GUTIÉRREZ, MIGUEL 2009; LARRÉN, NUÑO 2006).Esto no excluye, sin embargo, la perduración de gentes is-lámicas, islamizadas, mozárabes, agemíes, etc., en ambientes artesanales urbanos o rurales, que siguieran fabricando y usan-do cerámicas de “técnica” o“influencia” andalusí en épocas avanzadas, ya bajo dominio cristiano. Ese podría ser el caso, por ahora excepcional, de Zamora, donde esta cerámica de raigambre andalusí-oriental, en claro contraste con las ver-náculas cristianas, son persistentes hasta tiempos avanzados (siglo XI, a juzgar por dataciones de Termolumiscencia).Parece probable también que los sistemas orientales-andalusíes de fabricación cerámica tan característicos sean adoptados o imitados por alfareros locales, o demandados por sus clientes cristianos (sabemos del aprecio y fascinación por las formas y costumbres andalusíes en construcción, vestimenta, alimenta-ción, etc. que fue calando entre la aristocracia feudal). Este pue-de, incluso, ser el origen o la influencia que impulsa a los nuevos talleres alfareros de los siglos XI-XII en el norte (Alto Campoo, Olleros, Castrogeriz, Saldaña, Cea, León…) (GUTIÉRREZ, BO-HIGAS 1989) en los que se aprecian algunas de esas influencias o transferencias: torneados, ollas con escotaduras, jarritas con asas de apéndices, fondos marcados, trazos de pintura roja, blanca o negra en grupos de 4, 5 ó 6 líneas verticales y oblicuas… (¿quizás como trasunto o reinterpretación de la flor de loto?).En suma, este elenco cerámico parece constituir una muestra aún reducida, pero muy expresiva, de la ocupación islámica en el norte peninsular (Mapa 1), así como de su pervivencia y la influencia de sus sistemas de trabajo en las formas de producción cerámica de la población cristiana.
AgradecimientosLos autores agradecen su contribución a este trabajo a las siguientes personas: Noel Siver y otros (dibujos de materiales de Gormaz); a Manuel Retuerce y Miguel Ángel Hervás por su información de Iscar; Victorino García y Talactor S.L. por la información de las excavaciones de León y Astorga; a Ana María Garcés por la infor-mación de Oreto; a Alonso Domínguez, Alacet, Proexco, Strato y Luis Villanueva por la información y dibujos de materiales de Zamora; a los museo de León, Valladolid y Zamora. Finalmente a Karin Taylhardat por su colaboración en textos y gráficos.
BIBLIOGRAFÍA
ACIÉN M., MARTÍNEZ R. 1989, Cerámica arcaica del sureste de al-Andalus, «Boletín de Arqueología Medieval», 3, pp. 123-135.
AIECM2 VIII 2009 = Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica Medieval en el Mediterráneo (Ciudad Real y Almagro 2006), Asociacion Española de Arquelogia Medieval, Ciudad Real, pp. 299-312.
ALARCÃO J. DE, ETIENNE R. 1975, La céramique commune locale et regionale, «Fouilles de Conimbriga», V, Paris.
ALARCÃO J. DE et al. 1975, Céramiques diverses et verres, en Fouilles de Conimbriga. VI, Paris.
ALBA M., FEIJOO S. 2003, Pautas evolutivas de la cerámica común de Mérida en época visigoda y emiral, en CABALLERO, MATEOS, RETUERCE 2003, pp. 483-504.
ALONSO O., CENTENO I. 2005, Una primera intervención arqueológi-ca en el antiguo solar de la residencia de Ntra. Sra. de La Paz, Plaza de la Catedral c.v. a la calle Obispo Manso (Zamora), «Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”», Zamora, pp. 101-130.
NUOVE SCOPERTE228
ARGENTE J.L. et al. 1994, Tiermes IV: la Casa del Acueducto (domus altoimperial de la ciudad de Tiermes). Campañas 1979-1986), Madrid.
ASÍN PALACIOS M. 1944, Contribución a la toponimia árabe de España, Madrid.
CABALLERO L., MATEOS P., RETUERCE M. (eds.) 2003, Cerámicas tardorromanas y altomedievales en la Península Ibérica. Ruptura y continuidad, Actas II Simposio de Arqueología. Mérida 2002, «Anejos de Archivo Español Arqueología», XXVIII, Madrid.
CALLEJA Mª V. 1977, Cerámicas de repoblación de Tariego de Cerrato (Palencia), «Sautuola», II, pp. 383-391.
CAMINO J., ESTRADA R., VINIEGRA Y. 2007, Un sistema de fortifica-ciones lineales astures en la Cordillera Cantábrica a finales del reino visigodo, «Boletín de Arqueología Medieval», 13, pp. 229-256.
CASAL M.T. et al. 2009, La cerámica emiral del arrabal de Saqunda (Qurtuba) (mediados del s. VIII-818 d.C., en AIECM2 VIII 2009, pp. 1027-1030.
CASTILLO J.C. 1998, La campiña de Jaén en época emiral (S. VIII-X), Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Torredelcampo, Jaén.
CASTILLO F., MARTÍNEZ R. 1993, Producciones cerámicas en Bayyana en MALPICA 1993, pp. 67-116.
CATARINO H., FILIPE S. 2006, Madinat Qulumbriya: arqueología numa cidade de fronteira, en GÓMEZ 2006, pp. 73-85.
CHALMETA P. 1991, El Concepto de Tagr, en La Marche Supérieur d’Al-Andalus et l’Occident Chrètien, Madrid, pp. 15-29.
CIUK CH., KEALL E. 1996, Zabid Project Pottery Manual. Pre-Islamic and islamic Ceramics from the Zabida area. North Yemen, BAR (IS), Oxford.
CRESPO DÍEZ M. 2009, Santa María de Matallana (Villalba de los Alcores, Valladolid). Ocupaciones tardoantiguas y medievales, en J.A. QUIRÓS (ed.), The archaeology of early medieval villages in Europe, Univ. País Vasco, pp. 375-382.
ESCO C., GIRALT J., SENAC Ph. 1988, Arqueología Islámica en la Marca Superior de al-Andalus, Zaragoza.
FARO J.A., GARCÍA-BARBERENA M., UNZU M. 2007, La presencia islámica en Pamplona, en Ph. SÉNAC (ed.), Villes et campagnes de Tarraconaise et d’al-Andalus (VIe-XIe siècles): la transition, CNRS – Univ. Toulouse-Le Mirail, pp. 97-138.
FUERTES Mª C. 2010, La cerámica medieval de Cercadilla (Córdoba). Tipología, decoración y función, Sevilla, Consejería de Cultura.
GARCÉS A.M., ROMERO S.H. 2009, La cerámica transicional del yacimiento de Oreto y Zuqueca, en AIECM2 VIII 2009, pp. 1015-1022.
GIRALT J. et al. 1995, Intervencions arqueològiques al Pla d’Almatà (Balaguer, Noguera). 1983-1994, «Tribuna d’Arqueologia 1993-1994», Barcelona, pp. 108-123.
GÓMEZ S. 1996, Cerámica islámica de Medinaceli, «Boletín de Arqueología Medieval», 10, pp. 132-182.
GÓMEZ S. (coord.) 2006, Al-Ândalus espaço de mudanza. Balanço de 25 anos de Historia e Arqueología Medieval. Homenagem a Juan Zozaya. Seminario Internacional, Mértola 2005 (= 2006).
GONZALO J.Mª 2007, El cerro del Castillo, Bernardos (Segovia). Un yacimiento arqueológico singular en la provincia de Segovia durante la Antigüedad Tardía, Segovia.
GUTIÉRREZ J.A. 1995, Fortificaciones y feudalismo en el origen y formación del reino leonés (siglos IX-XIII), Valladolid.
GUTIÉRREZ J.A. 2011, Conquista y ocupación islámica del Norte Peninsular, en Cristãos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e Desencontros, Aljezur, pp. 105-120.
GUTIÉRREZ J.A., BOHIGAS R. (ed.) 1989, La cerámica medieval en el norte y noroeste de la Península Ibérica. Aproximación a su estudio, León.
GUTIÉRREZ J.A., MIGUEL F. 2009, La cerámica altomedieval en León: producciones locales y andalusíes de Puerta Obispo en AIECM2 VIII 2009, pp. 443-462.
IBN HAYYAN [AL-QURTUBI] 1973, al-Muqtabasu min ‘anbaá ahli al-andalusi, ed. Mahmud `aly Makki, Beyrut.
LARRÉN H. 1991, Fondos cerámicos marcados procedentes de Zamora, «Boletín de Arqueología Medieval», 5, pp. 167-179.
LARRÉN H. 1999, La evolución urbana de la ciudad de Zamora a través de los vestigios arqueológicos, en Actas de El urbanismo de los estados cristianos peninsulares (Aguilar de Campoo 1998), Aguilar de Campoo, pp. 93-118.
LARRÉN H., NUÑO J. 2006, Cerámicas pintadas andalusíes en la ciudad de Zamora, en GÓMEZ 2006, pp. 244-255.
LARRÉN H., RODRÍGUEZ E. 2001, Análisis histórico-arqueológico del poblamiento medieval de las Lagunas de Villafáfila (Zamora). Siglos X-XI en Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española (Valladolid 1999), 1, Valladolid, pp. 57-68.
LARRÉN H., TURINA A. 1998, Caracterización y tipología de la cerámica medieval de la provincia de Zamora, siglos XI-XIV, en Actas 2ª Jornadas de Cerámica Medieval e Pós-medieval (Tondela 1995), pp. 81-89.
LUCAS R. 1971, Hallazgos medievales en las laderas del castillo de Peñafiel (Valladolid), «Noticiario Arqueológico Hispánico», 16, pp. 427-451.
MAÍLLO F. 1990, Zamora y los zamoranos en las fuentes arábigas medievales, «Studia Zamorensia (anejos 2)», Zamora.
MALPICA A. (ed.) 1993, La cerámica altomedieval en el sur de al-Andalus, en Primer encuentro de Arqueología y Patrimonio, Universidad de Granada.
MARINÉ M. 2002, Informe de las excavaciones arqueológicas en el Arco de Medinaceli. Campaña de 1981, en J.M. ABASCAL, G. ALFÖLDi (eds.) El arco romano de Medinaceli (Soria, Hispania Citerior), Madrid, Real Academia de la Historia, pp. 23-44.
MARTÍ R. 2001, Estrategias de conquista y ocupación islámica del nordeste peninsular. Dimensión arqueológica de la toponimia significativa, en Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española (Valladolid 1999), 2, Valladolid, pp. 727-731.
MARTÍ R. 2005, Palacios y guardias emirales en Cataluña, en Actas del II Congreso de castellología ibérica (Alcalá de la Selva [Teruel] 2001), Madrid, pp. 293-309.
MARTÍ R. 2008, Los faros en al-Andalus: un sistema original de tran-smisión de señales, en R. MARTÍ (ed.) Fars de l’Islam. Antigues alimares d’al-Andalus, Actes del congrés (Barcelona i Bellaterra 2006), Barcelona, pp. 119-217.
MARTÍ R., SELMA S. 2002, Fortificaciones y toponimia omeya en el Este de al-Andalus, en I.C. FERREIRA (coord.) Mil Anos de Fortificações na Península Ibérica e no Magreb (500-1500), Actas do Simpósio Internacional sobre Castelos (Palmela 2000), pp. 93-104.
MARTÍN M.A. et al. 2006, Breves anotaciones sobre la intervención arqueológica en el Castillo de Zamora (I Fase), «Anuario del In-stituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”», Zamora, pp. 131-148.
MIGUEL F., GUTIÉRREZ J.A. 1997, Las producciones cerámicas de León en el tránsito de la alta a la plena Edad Media, en La Céramique Médiévale en Méditerranée. Actes du VIe congrès de l’AIECM2 (Aix-en-Provence 1995), Aix-en-Provence, pp. 353-360.
NEGRI A. 1994, La ceramica grezza medievale in Friuli-Venezia Giulia: gli studi e le forme, en S. LUSUARDI SIENA (a cura di), Ad Mensam. Manufatti d’uso da contesti archeologici fra Tarda Antichità e Medioevo, Udine, pp. 63-96.
NUÑO J. 2006, Poblamientos de encrucijada: las tierras zamoranas entre el mundo visigodo y la Edad Media, en Actas II Congreso de Historia de Zamora, Zamora 2003, Zamora, pp. 159-198.
RETUERCE M. 1984, Cerámicas islámicas procedentes de Torete (Gua-dalajara). Nuevos datos sobre los grupos cerámicos de la Marca Media, «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas», XX, pp. 339-357.
RETUERCE M. 1998, La cerámica andalusí de la Meseta, Madrid, 2 vols.
RETUERCE M., ZOZAYA J. 1986, Variantes geográficas de la cerámica omeya andalusí: Los temas decorativos, en Atti III Congresso sulla Ceramica Medievale nel Mediterraneo Occidentale (Siena, Faenza 1984), Firenze (I rist. 2009), pp. 69-128.
SINTESI 229
ROSEN-AYALON M. 1971, Ville Royale de Suse IV. La poterie islamique, en Memoires de la Délégation Archéologique en Iran, Tome I. Mis-sion en Susiane… Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ C. 1966, Despoblación y repoblación en el valle del Duero, Buenos Aires.
SÉNAC Ph. 1999, Las Sillas (Marcén): un habitat rural de la taifa de Saragosse, «Archéologie Islamique», 8-9, pp. 7-27.
TURINA A. 1994, Cerámica de época medieval y moderna de Zamora, Zamora.
VALLEJO A., ESCUDERO J. 1999, Aportaciones para una tipología de la cerámica común califal de Madinat al-Zahra, en Arqueología y territorio medieval, en La cerámica andalusí, 20 años de investiga-ción (Jaén 1997), Actas del coloquio, Jaén, pp. 133-176.
VIGIL-ESCALERA A. 2003, Cerámicas tardorromanas y altomedievales de Madrid, en CABALLERO, MATEOS, RETUERCE 2003, pp. 381-387.
VILADÉS J. M. 1986, Cerámica islámica de la excavación del teatro romano de Zaragoza, «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas», XXII, pp. 301-322.
VILLANUEVA O. et al. 2006, Burgos en torno al año mil. Relaciones entre la Villa Condal de Castilla y al-Andalus, en GÓMEZ MARTÍNEZ 2006, pp. 256-265.
VIÑÉ A. et al. 1999, La iglesia románica de Santo Tomé de Zamora y las estructuras exhumadas en su entorno, «Nvmantia», 7, pp. 149-162.
WALMSLEY A. 1988, Pella/Fihl alter the Islamic Conquest (AD 635-c. 900): A Convergence of Literary and Archaeological Evidence, en «Mediterranean Archaeology», 1, pp. 143-159.
WHITCOMB D. 2000, Archaeological research at Hadir Qinnasrin, 1998, «Archéologie Islamique», 10, pp. 7-28.
WILKINSON Ch.K. 1973, Nishapur: pottery of the early Islamic period, Nueva York.
WILSON J., SA’AD M. 1984, The Domestic Material Culture of Naba-tean to Umayyad Period Busra, «Berytus», 32, pp. 35-147.
ZOZAYA J. 1970, Acerca del posible poblamiento medieval de Numan-cia, «Celtiberia», 40, pp. 209-218.
ZOZAYA J. 1971, Cerámicas medievales del Museo Provincial de Soria, «Celtiberia», 42, pp. 211-222.
ZOZAYA J. 1975, Cerámicas islámicas del Museo de Soria, «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas», XI, pp. 136-146.
ZOZAYA J. 1993, Importaciones casuales en Al-Andalus: las vías de comercio, en R. NAZUAR, J. MARTÍ (eds.), Actas del IV Congreso de arqueología Medieval Española, Alicante, I, pp. 119-138.
ZOZAYA J. 2001b, Las peregrinaciones a la Meca y sus posibles influjos en el mundo omeya andalusí, en Actas del V Congreso de Arqueo-logía Medieval Española (Valladolid 1999), 1, Valladolid, pp. 441-447.
ZOZAYA J. 2004, Arquitectura y control del territorio en la frontera septentrional de al-Andalus, en C. CASA, Y. MARTÍNEZ (coord.), Cuando las horas primeras. En el Milenario de la Batalla de Ca-latañazor, Soria, pp. 259-283.
ZOZAYA J. 2005, Toponimia árabe en el valle del Duero, en M.J. BARROCA, I.C. FERNANDES (eds.), Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro /Sécs. VIII a XIII), Actas dos Seminários realizados em Palmela (2003), Palmela-Oporto, pp. 17-42.
ZOZAYA J. 2009a, Arquitectura militar en al-Andalus, en Actas do 6º Encontro de Arqueología do Algarve. O Gharb no al-Andalus: sintese e perspectivas de estudo. Homenagem a José Luís de Matos, «Xelb», 9, pp. 75-126.
ZOZAYA J. 2009b, Evolución iconográfica de unos temas ornamentales andalusíes, en ZOZAYA 2009c, pp. 299-312.
ZOZAYA J. 2011, Aeraria de transición: objetos con base de cobre de los siglos VII al IX en al-Andalus, «Arqueología Medieval», 11, pp. 11-24.
ZOZAYA J., FERNÁNDEZ-URIEL P. 1983, Excavaciones en la fortaleza de Qal’at ‘Abd-al-Salam (Alcalá de Henares, Madrid), «Noticiario Arqueológico Hispánico», 17, pp. 418-529.