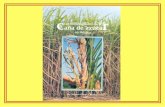La caña de azúcar en los agroecosistemas irrigados andalusíes
Transcript of La caña de azúcar en los agroecosistemas irrigados andalusíes
REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
LA RUTA AZUCARERA ATLÁNTICA: HISTORIA Y DOCUMENTACIÓN
CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA DO ATLÂNTICO
Universidad de La LagunaISBN: 978-972-8263-91-1, FUNCHAL, MADEIRA (2012)
La caña de azúcar en los agroecosistemas irrigados andalusíes
Sugar cane in the andalusian irrigated agricultural ecosystems
Antonio Malpica Cuello
PP. 09- 22
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 9
LA CAÑA DE AZÚCAR EN LOS AGROECOSISTEMAS IRRIGADOS ANDALUSÍES
S!"#$ %#&' (& )*' #&+#,!-(#& ($$("#)'+ #"$(%!,)!$#, '%.-/-)'0-
A&).&(. M#,1(%# C!',,.Universidad de Granada
R!"#$!%: En la presente ocasión vamos a volver a tratar el tema de la caña de azúcar, pero lejos de hacerlo desde la perspectiva de la producción y comercio del producto que se obtiene de este vegetal, naturalmente el azúcar, nos centraremos en los aspectos de organización de los espacios en que se cultiva y de las relaciones que se derivan de su plantación y cuidado con el medio físico. P&'&()&" *'&+!: Caña de azúcar, Al-Andalus, sistemas irrigados, hoyas litorales.
A(",)&*,: In the present article we return to the theme of sugar cane, but rather than treating it in terms of the production and commercialization of sugar, we concentrate on the organization of the territories in which it is cultivated, and the relations with the physical environment arising from its plantation and cultivation.K!-./)0": Sugar cane, Al-Andalus, irrigated systems, coastal hollows.
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 10
1. Introducción
De todos es conocido que la caña de la que se obtiene el azúcar es un cultígeno que tiene una larga y extensa historia. Surge de una especie espontánea que parece existir primitivamente en Nueva Guinea, la denominada Saccharum Robustum. Es una especie silvestre que se puede considerar el ancestro inmediato de la verdadera productora de sacarosa, la Saccharum O!cinarum. Sabemos, además, que otras especies pertenecientes al género Saccharum L. han tenido un papel de mayor o menor importancia, según los casos y las zonas de cultivo, en la hibridación que permite la aparición de variedades distintas. Mencionaremos:
— Saccharum Sinensis, que procede de Asia, de tallo muy 2no y 2broso. Cuenta con sistema radicular bueno, la posibilidad de un ahijamiento abundante, hojas fuertes, mal despaje y el nudo es mas grueso que el canuto.
— Saccharum Barberi, una caña noble que procede de la India, tolera el frío y es resistente al mosaico, por lo que se utiliza en hibridación.
— Saccharum Espontaneum, originaria en estado silvestre del suroeste de Asia. Es parecida a una hierba alta y vigorosa, pero no contiene sacarosa. El hecho de ser inmune al mosaico ha hecho que se utilice en hibridación.
Desde su área de origen, como ya hemos dicho, el archipiélago de Nueva Guinea, se extendió, por mano del hombre, en primer lugar por todas las islas del Pací2co y por el Océano Índico hasta Malasia y por la península de Indochina. Puede que su difusión haya que relacionarla con la expansión de los austronesianos a través de Asia del Sureste insular y el Pací2co.
2. Adaptación a nuevas condiciones edafológicas y climáticas
Sea como fuera, lo cierto es que la planta es encontrada por los árabes en la India y de allí se procede a insertarla en diferentes condiciones ecológicas1. En realidad, la caña de azúcar es un cultivo tropical, que se puede plantar en diversas latitudes. Eso supone que tiene una capacidad de adaptación amplia. Ahora bien, sus rendimientos son menores a partir de determinadas condiciones, en tanto que los mejores resultados se dan cuando la temperatura, la precipitación, la humedad y el suelo favorecen el óptimo desarrollo de este cultivo. Con todo, como queda dicho, hay un mínimo o lo que podríamos de2nir unos límites ecológicos. Las condiciones óptimas que han de tenerse en cuenta son las de temperatura, precipitaciones, humedad y edafología.
1 Puede seguirse el itinerario y las fases de su expansión en Watson (1998).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 11
En el caso de la temperatura, distinguiremos dos períodos, el de crecimiento y desarrollo de la planta, en que debe oscilar entre los 25º y 30ºC, y el de maduración, entre los 18º a 22ºC.
Por lo que respecta a las precipitaciones, podemos decir que la caña de azúcar necesita durante el desarrollo del cultivo una precipitación óptima de 1500 mm, con una buena distribución a lo largo de ese periodo.
Se necesitan suelos con una profundidad mínima de 0,30 m. Sin duda los muy profundos resultan ser los mejores para su mejor desarrollo. El ph debe oscilar entre los 5,5 y 7,5, con un óptimo de 6,5. Por si fuera poco, tienen una evidente necesidad de nutrientes. Los tres fundamentales son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, pero, desde luego, no son los únicos elementos, hay muchos más que son absorbidos en menor o mayor cantidad, tales como oxígeno, hidrógeno, carbono, magnesio, calcio y azufre, de los cuales el oxígeno, el hidrógeno y el carbono están en cantidades su2cientes en la atmósfera. Hay otros elementos que son necesarios en cantidades menores. Son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el boro, el molibdeno y otros esenciales para el crecimiento de la planta. La absorción es variable a lo largo del ciclo vegetativo, pero la mayor se da de los tres a los seis meses de edad en el periodo de crecimiento.
Debemos tener en cuenta que la fertilización se ve in3uida por factores como el clima, la 2jación de nutrientes en el suelo, las raíces, el agua de lluvia y de riego, los cambios de temperatura, el grado de acidez o alcalinidad del suelo. Por tanto, esas condiciones han de tenerse en cuenta para plani2car el mismo cultivo y desarrollo de la planta.
Este cultivo de la caña de azúcar, pese a ser planta de climas subtropicales y tropicales, se puede dar en otros climas. Ahora bien, se requieren unas condiciones ecológicas mínimas, porque hay una barrera infranqueable. Nos referimos, sobre todo, a la temperatura. La planta no aguanta aquellas que son inferiores a 0ºC, si bien alguna vez puede llegar a soportar hasta -1ºC, dependiendo de la duración de la helada. Para crecer exige un mínimo de temperaturas de 14ºC a16º C. La temperatura óptima de crecimiento parece situarse en torno a los 30ºC, con humedad relativa alta y buen aporte de agua.
Es evidente, pues, que en los climas fríos no puede crecer. Cuando se dan bajadas de temperaturas, estas no pueden permanecer mucho tiempo, porque dañan irremediablemente a la planta.
Además, para que la planta crezca es necesario que tenga un suministro constante de agua en determinadas fases. En climas de tipo subtropical y tropical las precipitaciones lo aseguran, pero en los mediterráneos, en los que hay grandes dé2cits hídricos estacionales, precisamente cuando el calor es mayor y, por tanto, la temperatura óptima se da (en torno a los 30º C, como queda dicho), es cuando menos precipitaciones se producen. De todas formas, hay que tener en cuenta las llamadas precipitaciones ocultas o la humedad ambiente, que es una característica en algunos espacios costeros, en los que la diferencia de temperatura entre el mar y la tierra permite una circulación de aire caliente y húmedo que se va enfriando en tierra y, por tanto, impregnando de humedad las masas vegetales. Por supuesto que hay otra manera de solventar ese dé2cit, la que se puso en práctica en época andalusí, la irrigación. Por eso mismo, las advertencias de algunos agrónomos árabes sobre cómo y cuándo regar las cañas de azúcar son muy signi2cativas.
Es cierto que se suele adaptar a la mayoría de los tipos de suelos, si bien se adapta mejor y da más azúcar en aquellos que son ligeros, siempre y cuando el agua y el abonado sean adecuados. En los pesados y de difícil manejo constituye muchas veces el único aprovechamiento rentable. Los suelos muy calizos suelen dar problemas de clorosis.
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 12
3. Organización del espacio
Así pues, observamos una gran diferencia entre los climas en los que surgió la planta y empezó a ser cultivada y aquellos otros en los que las condiciones climáticas y edafológicas no eran las más adecuadas. En estos últimos se puede hablar de un mayor forzamiento para conseguir el cultivo de la caña, a veces hasta un nivel demasiado elevado. En realidad, no es un cultivo que en esas condiciones pueda desarrollarse, a no ser que se den unas situaciones sociales que lo permitan, porque estas son fundamentales, pero no especialmente para el cultivo en sí, sino para el producto, el azúcar.
Solo cuando se dan condiciones muy favorables es posible pensar en un cultivo extendido por un espacio físico determinado. Es así como habrá que esperar al sistema de «plantaciones» para hablar de monocultivos que permitan una producción de azúcar de cierto nivel. Teniendo en cuenta que el rendimiento en sacarosa de la planta alcanza en torno al 12% de media, se necesita una extensión importante para obtener azúcar en cantidades idóneas para hablar de un consumo más o menos generalizado.
Aparte de esos límites, hemos de contar con una organización de la producción en la que la agricultura de regadío genera un policultivo, en el que se ordenan los espacios agrícolas de tal manera que su relación con los no cultivados no les perjudica y, además, ellos mismos tienen una capacidad productiva basada no solo en unos u otros cultivos, sino en la alternancia y en el aprovechamiento de determinadas áreas que, en principio, no se consideran productivas.
Las tierras que se utilizan tienen, al menos en nuestra opinión, una organización determinada, consecuencia evidentemente de las relaciones sociales de producción que hacen posible que se creen espacios agrícolas y aprovechamientos de los demás. En el caso de la caña de azúcar se observa con cierta claridad. Es lo que queremos mostrar en este trabajo, como ya hemos dicho. Además de ello eran conscientes los campesinos, tal como queda de mani2esto en los tratados de agronomía que, pese a que los saberes que se compendian tienen una base intelectual heredada de la Antigüedad, recogen una práctica agrícola contrastada. Veamos algunos ejemplos para poder medir esa realidad ecológica y socioeconómica.
En el siglo (4, Ibn Hawqal nos da una referencia sobre el espacio agrícola en torno a Palermo en el que se re2ere a la existencia de una llanura, regada medianamente por ríos, en donde en las tierras más cercanas al mar — áreas palustres — se cultiva la caña de azúcar2.
Situaciones similares son recogidas por otros autores, pero en distintos espacios geográ2cos y situaciones no exactamente iguales. Nos referiremos a las riberas de los ríos. Así, Al-Razi, también del siglo 4, al hablar de Málaga — aunque aparece como Sevilla por error bien conocido —, señala, en las tres versiones de la traducción romance que han llegado hasta nosotros, lo que sigue:
[Ca] E ha vna rribera en que ha muchas cañas de açucar.
[Mo] E ay vna rribera en que a muchas cañas de açucar.
[Es] E ay vna rribera en que ha muchas cañas de açucar3.
En el siglo 4(, que es cuando la agronomía andalusí avanza considerablemente, al menos desde el punto de vista de la literatura geopónica, encontramos esta cita de Ibn Wa2d:
2 Ibn Hawqal (1980: i, 11-27, especialmente la p. 21).3 Al-Razi (1975: 94).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 13
La caña [de azúcar]
Les va bien la tierra arenosa y húmeda de la orilla de los ríos4.
Existe otro texto del geógrafo almeriense, del siglo 4(, al-‘Udri, que nos ofrece una información bastante completa:
En esta región [de Sevilla] se encuentra al-Marayn que son unos lugares muy húmedos cuyas praderas no se secan ni siquiera en verano, por lo cual aumenta su fertilidad. Por todo ello, el desarrollo del ganado se ve muy favorecido pues, debido a la bondad de sus pastos, existe una abundante producción de leche. Y aunque todos los pastizales de al-Andalus se redujesen a éstos, habría su2ciente [para todo su ganado]. Es también una de las regiones litorales más abundante en el cultivo de la caña de azúcar…5.
De manera que tenemos que en la zona de marismas del Guadalquivir —a la que se re2ere este autor— había pastizales importantes, porque esas áreas húmedas eran aprovechadas para el ganado, como sabemos que ocurría en otras partes de al-Andalus (tal como se ha estudiado para Tortosa6), y también se dedicaba una parte de la tierra disponible al cultivo de la caña de azúcar. Es una forma de decir que zonas en un principio marginales, sobre las que hablaremos más adelante de manera genérica, pueden ser aprovechadas para un uso no solo ganadero, sino incluso agrícola. Al-Qazwini no deja lugar a dudas en una breve frase: «La caña de azúcar crece en las inmediaciones de los ríos»7. Qué duda cabe que las abundantes citas que se hacen sobre las llanuras litorales de la costa granadina, y que mencionan la existencia del cultivo de la caña de azúcar, pueden entrar en la categoría de zonas como las descritas. Pero de ellas hablaremos más adelante.
Resumamos ahora que la caña de azúcar se dice que se plantaba a las orillas o riberas de los ríos y en las zonas húmedas. Dicho de manera sucinta, se bene2ciaba de las tierras sueltas, ligeras, arenosas, como de la abundancia de agua que hay en el subsuelo. Además, a este respecto hay que destacar, como ya queda dicho, que el cultivo exige agua en su tiempo de crecimiento. No se olvide que en los climas subtropicales y tropicales la abundancia la pluviosidad es una realidad insoslayable. Suele admitirse que el conjunto óptimo de precipitaciones, eso sí, bien distribuidas, debe llegar a los 1.500 mm anuales, mientras que en nuestro clima mediterráneo no sobrepasa los 600 mm, siendo lo normal los 400 mm o incluso menos. Por tanto, además de la temperatura, que es su2cientemente conocida, el suministro de agua tenía que ser superior al que llegaba por la pluviosidad. Y eso signi2ca disponibilidad su2ciente de agua de una u otra manera.
Las referencias al estercolado son constantes en la geoponía andalusí y permiten acercarnos a la realidad de un cultivo forzado por las escasas condiciones ecológicas favorables. Ciertamente la humedad es fundamental, pero esta va unida al abonado. Ya es sabido que Ibn al-‘Awwan compendia la ciencia geopónica de la época, con especial referencia a al-Andalus. De su extenso 4 Apud Millás Vallicrosa (1943: 322).5 Apud Sánchez Martínez (1969: 118).6 Virgili (2010).7 Cita recogida por Roldán Castro (1990: 84).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 14
texto extraemos algunas ideas de lo que signi2ca el cultivo de la caña en la línea que venimos diciendo:
en ellos se planten a la distancia de á distancia de codo y medio una de otra, y que cubiertas de tierra y estiércol el espesor de tres dedos se rieguen despues cada quarto dia, y retoñadas a la altura de un palmo se excaven muy bien, y se estercolen con muchas copias de estiercol ovejuno, y se sigan regando cada ocho dias una vez hasta principios de octubre; desde cuyo mes en adelante no se vuelvan a regar…8.
Más adelante insiste en el tema del estercolado, en unos términos muy signi2cativos:
despues de cortadas las cañas se dé una buena labor á sus raices y se estercolen con estiércol de ovejas, ó que este ganado ande por las hazas del cañaveral hasta lograrse el mismo efecto: que en seguida del estercolado se cave muy bien la tierra y se riegue en noviembre hasta dexar embalsada de agua, y que no se omita guardar el mismo régimen cada año así en esto como en el estercolado y cava…9.
Habida cuenta que este agrónomo recoge las a2rmaciones de otros anteriores, podemos considerar que era una práctica como mínimo del siglo 4(, aunque posiblemente anterior, ya que tanto el riego como el estercolado son imprescindibles para la plantación de la caña de azúcar, citada ya como cultivo en el siglo 4. Sin embargo, destacaremos otros dos aspectos que consideramos importantes. El primero es que el ganado ovejuno puede entrar en las hazas de cañas, lo que indica que están organizadas de tal manera que es posible que lo hagan sin perturbar el resto de los cultivos. Eso es así seguramente porque se encuentran las cañas en hazas, como se dice, es decir, que son cultivos únicos en esas parcelas. Aunque sea de ese modo, debe considerarse una característica propia de las cañas dulces, porque no es lo normal en el área de cultivo irrigada en donde la promiscuidad vegetal es una de las características esenciales. Teniendo en cuenta que crecen de las mismas raíces, una vez cortadas las cañas, la perduración durante algunos años de este plantío es una constante. Un segundo aspecto que hay que destacar es que con seguridad se cambiaría de cultivo, como se ha seguido haciendo en las hoyas litorales granadinas, pero unos años continuados estaban esas hazas plantadas de cañas. Lo lógico, por tanto, es que se encontrasen en un espacio externo al conjunto del sistema agrícola irrigado, porque así no hay interferencias, como tampoco las habría para que el ganado acudiese allí.
Todo nos hace pensar que esta planta se encontraba en espacios periféricos al área principal. Muy probablemente al borde del mar, del que recibe aire húmedo, aunque salado, pero hay otros vegetales que en sus linderos podrían cubrirlas y protegerlas de la sal y, por supuesto, en las riberas de los ríos. En todos los casos el acceso al agua es fácil y la tierra es de aluvión, suelta y arenosa, lo que permite a su vez conservar el calor y la humedad, como se empezó a hacer a 2nales de los años cincuenta en las costas de Granada y Almería, cuando se enarenaron las parcelas.
Es de este modo como espacios no propiamente destinados en principio a la agricultura
8 Ibn al-Awwam (1988: 391).9 Ibídem.
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 15
se llegaron a convertir en productivos. Es cierto que su capacidad era importante, pero no eran extensos, ya que constituían un cinturón protector, como el monte y el secano, de la siempre frágil área de cultivo irrigada.
4. El aprovechamiento de las hoyas litorales
Por diferentes textos hemos podido ir marcando las características de las tierras en que se cultivaba en al-Andalus la caña dulce. A falta de condiciones ecológicas óptimas, se instalaron en espacios en los que era posible conseguir al menos las mínimas. La consecuencia inmediata es que las posibilidades de producción eran limitadas, pero nos muestran que la organización de las áreas de cultivo era mucho más compleja de lo que habitualmente se ha querido ver. Ahora bien, se marcan diferencias entre unos y otros. Si examinamos las hoyas litorales mediterráneas y sus condiciones ecológicas, podremos entender algunos de los planteamientos que venimos haciendo.
Tenemos que los espacios que se utilizaron —y se han seguido utilizando—, para el cultivo de la caña fueron las hoyas costeras mediterráneas. Sus características geomorfológicas son las propias de unas zonas húmedas, que se han ido desecando paulatinamente. Merece la pena que hagamos algunas consideraciones.
Recientemente Josep Torró se ha interesado en el saneamiento y puesta en valor de las zonas húmedas del antiguo reino de Valencia10. No ha sido el primero en hacerlo, si bien su preocupación fundamental ha consistido en explicar la expansión en tiempos posteriores a la conquista de los espacios cultivados, incluso en áreas en principio no demasiado propicias para ello. Las formas de ocupación de esos espacios y el poblamiento que se desarrolla en tales territorios han estado en el punto de atención de algunos otros investigadores11.
Partimos de un hecho comprobado: las zonas húmedas son ecosistemas muy ricos y, al mismo tiempo, de gran capacidad de producción. Tienen una gran diversidad biológica y, por tanto, son altamente productivas, aunque su aprovechamiento humano no es fácil. Se da de ese modo una contradicción entre la gran riqueza potencial y las di2cultades para su aprovechamiento real. Las zonas húmedas son ecosistemas de transición entre los medios acuáticos y los terrestres, lo que supone una inde2nición que no ayuda a su puesta en valor. Es evidente que hay que entender lo que se quiere decir con «puesta en valor». Si se trata de una productividad agrícola, habrá que pensar que las mejores posibilidades para el cultivo vienen dadas para las plantas que se crían en tales medios y tienen un uso agrícola. Sin embargo, cabe señalar que, en realidad, sería más lógico emplear estos medios para la caza y la recolección. Esta última opción se utilizó durante largos períodos y en áreas determinadas. Aquí encontramos, al menos sobre el papel, varias posibilidades, teniendo en cuenta que la vegetación y la extensión de tales zonas húmedas hacen que sean más o menos accesibles y, por tanto, susceptibles de ser explotadas de manera más o menos intensiva.
Así pues, hay ecosistemas especí2cos en los que no es posible, salvo que se produjese una transformación absolutamente radical del medio, ponerlos en valor desde una perspectiva agrícola. Es, por ejemplo, el caso de los manglares. En efecto, el manglar debe considerarse un ecosistema, aunque a veces es cali2cado de bioma, formado por árboles (los mangles). Al ser
10 Véase Torró (2009 y 2010).11 Como Gutiérrez Lloret (1995 y 1996).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 16
unas plantas arbóreas que toleran muy bien la sal, se sitúan en zonas intermareales próximas a las desembocaduras de cursos de agua dulce en las costas de latitudes tropicales. Se hallan en espacios inundados o inundables. De esta manera, se encuentran en estuarios y zonas costeras. En la pleamar, los árboles apenas sobresalen del agua, en tanto que en la bajamar se ven incluso sus raíces. Su diversidad biológica es muy elevada, lo que le hace tener una alta productividad, contando con un gran número de especies animales (aves, peces, crustáceos, moluscos, etc.). Eso supone que, aunque no se puedan llevar a cabo actividades agrícolas, haya posibilidades de aprovechamientos de otro tipo, como recolección de moluscos y pesca.
Estamos, pues, en el caso citado lejos de nuestro propósito actual, en el análisis de zonas húmedas y su gestión humana para la creación de espacios agrícolas propios. Es cierto que en determinados puntos y ocasiones lo que se hace es aprovechar esas áreas de manera accesoria y dedicarlas tanto a la recolección como a la cría de ganado. De todas maneras, hay que advertir que no cabe pensar que quedasen aisladas en los territorios en los que se encontraban, sino que su integración se hizo de tal manera que se debe pensar en ellas como un componente más a niveles socioeconómicos. Dicho de otra manera, la individualización de las zonas húmedas se puede y se debe hacer para entender su importancia y medir su capacidad productiva, al mismo tiempo que se ha de examinarlas desde una perspectiva de la arqueología del paisaje, pero en modo alguno se han de estudiar separadamente de los territorios en los que se incluye.
Hay un factor a tener en cuenta, desde el mismo momento que hablamos de, al menos, su «utilización» por los seres humanos, que es el comportamiento de las poblaciones ante su existencia y frecuentación.
De lo que no cabe duda es de que estas áreas inundadas o inundables pueden ser aprovechadas y, en ciertos casos, se hace, para determinados cultivos, que llegan incluso a adquirir un cierto grado de intensidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con el arroz. Esta planta (Oryza sativa) es una gramínea que se emplea básicamente para la alimentación. De origen asiático, se cultiva en muchos países atendiendo a cuatro variantes más o menos conocidas: cultivos inundados (se hacen con la planta dentro del agua poco profundas); cultivos de arroz en aguas muy profundas (pueden llegar a tener hasta cinco metros de profundidad, lo que no impide que la planta sobresalga por encima de ese nivel); cultivos de arroz por irrigación (a veces se trata de parcelas con agua), y cultivos de secano (normalmente se emplean los valles 3uviales cuando las aguas, después de las inundaciones, se retiran).
En suma, los suelos inundados permiten fácilmente el crecimiento y desarrollo del arroz, pues la zona que rodea al sistema radicular no da paso al oxígeno. Al carecer de sistema de oxigenación por las raíces, la planta cuenta con unos tejidos especiales, unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja, en la vaina, en el tallo y en las raíces, que forman un sistema muy e2ciente para el paso de aire.
Todo parece indicar que el modo de cultivo intensivo por inundación se estableció en China, siguiendo las técnicas del delta del Mekong, en tiempos no muy lejanos. De las posibilidades de ese sistema de cultivo y de su capacidad productiva se dieron cuenta bien pronto los europeos, como ponen de mani2esto algunos de ellos, como es el caso de Bernardino de Escalante, cuyo viaje se publica en 1577: «En las [tierras] vmidas y/ anegadizas, que ay muchas el arroz,/ y suelen dar tres y quatro cosechas al/ año: y assi es el mas ordinario y co-/ mun mantenimiento suyo»12.
Es así como un área que no es rentable en principio desde la perspectiva agrícola alcanza a convertirse en altamente productiva. Desde ese mismo momento el espacio en cuestión 12 Escalante (1958: 32).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 17
pasa a integrarse en un territorio en el que las relaciones productivas generan mecanismos de interdependencia.
Hemos intentando demostrar que las zonas húmedas son espacios que se deben considerar en una organización económica, ya sea de una forma o de otra. Quedaría una cuestión pendiente, su insalubridad para los seres humanos. Sabido es que en áreas encharcadas proliferan los mosquitos anopheles, que son los que portan el parásito causante de la enfermedad de la malaria o paludismo. En realidad, son las hembras, que se alimentan de la sangre y tienen hábitos crepusculares, las que trasmiten de un ser humano infectado a otro sano la enfermedad. No es menos cierto, sin embargo, que se puede dar una inmunidad, que suele cifrarse en la aparición de una anemia congénita, la talasemia, hereditaria y transmisible. Eso determina que haya poblaciones que puedan quedar al margen de la infección y sobrevivir sin muchos problemas, salvo cuando se da en su grado maior, que produce la mortalidad.
Sea como fuere, no cabe duda de que hay gente que puede vivir en ambientes de las características ya mencionadas. Pero no es menos cierto que, entre otras cosas, ese es uno de los motivos por los que se produjeron, dentro de la política higienista de los siglos 45((( y 4(4, desecaciones masivas de zonas húmedas.
En el territorio peninsular y, por supuesto, en el del antiguo reino de Granada, existen y han existido numerosas áreas de tales características. El mejor caso que conocemos por haberlo estudiado directamente es el del área del Guadalfeo13. El célebre polígrafo granadino Ibn al-Jatib, en el siglo 4(5, escribe sobre Salobreña, en la costa de Granada, lo que sigue:
Los edi2cios de Salobreña alcanzan bastante celebridad; pero en realidad, ella es la selva infectada por las 2ebres; no es posible conservar los alimentos y los muchachos y muchachas de Salobreña no tienen un rostro muy agraciado14.
La referencia a las 2ebres que consumen a la gente nos indica que la zona que hay en torno a ese núcleo forti2cado, en donde los monarcas nazaríes tenían propiedades y cuyo castillo fue utilizado como prisión real15, no era precisamente saludable, sino que es cali2cada como «una selva infectada por las 2ebres». Se debe, sin ningún género de dudas, a que el río Guadalfeo, al pasar la llamada Garganta de Escalate, se abre y su cauce no estaba 2jado. Son numerosas las pruebas escritas e incluso grá2cas que poseemos al respecto. Estas últimas son muy posteriores a la época medieval. En realidad son del siglo 45(((, cuando se está produciendo una reorganización y una defensa de la costa del reino, con el objetivo de asegurar la vida de los núcleos que allí existen y promover su productividad. Eso supone la defensa de toda la franja litoral y el control del territorio. De ese modo nos es dada a conocer la situación en que se encontraba este importante espacio, clave no sólo para permitir unas buenas condiciones, sino para fomentar el trá2co comercial por mar. Así pues, en varios de ellos se observa cómo el río no tiene un único brazo, sino varios y, además, la red de acequias, que parte de las dos principales existentes, la de Salobreña, por su margen derecha, y la de Motril, por la izquierda, contribuye a crear una zona húmeda en todo el delta. Es así como en su parte 2nal hay un área que no está propiamente en cultivo, al menos en la Edad Moderna, y que aparece cubierta de «aneares» o
13 Malpica Cuello (1996). 14 Ibn al-Jatib (1977: 121-122).15 Castrillo Márquez (1963).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 18
«aneales», o sea, poblada de aneas16, es decir, anegada, pantanosa. Esta situación aparece también en fuentes escritas, como queda dicho, antes y después del
siglo 45(((. Así, Madoz nos menciona la situación en que se encontraba el río a mediados del siglo 4(4:
La gran elevación de las montañas que vierten al rio, muchas de ellas cubiertas siempre de nieves y en donde las lluvias son por lo mismo frecuentes y abundantes, acrecientan de tal modo su caudal, que en las avenidas de invierno llega á hacerse aun de mas importancia que otros de mayor long. Sin embargo, en toda su carrera son pocos los daños que ocasiona en razon de la constante altura de sus márg., si bien en cambio los causa bien frecuentes y considerables en las vegas de Motril y Salobreña, á cuya llanura se precipita como un torrente desde la angostura del tajo de los Vados, cuyo nombre antiguo de boca del Dragon explica bastante el impetu de las aguas que por alli se desprenden17.
Las causas están claras y nos las explica muy bien el propio Madoz en otro pasaje también referente al río Guadalfeo:
Como se ha dicho, estas vegas son las únicas donde el Guadalfeo produce daños de consideracion. Desde Pataura al mar corre el r. un espacio de 6,560 varas castellanas con 69 6 de desnivel en todo su curso, y 5 de elevación, término medio, sobre el terreno lateral á 100 varas de distancia de sus márgenes, cuyo descenso sigue hasta 30 varas en el centro de la vega de Motril y 18 en la de Salobreña. Esta elevacion, debida al gran caudal de arenas que, sin embargo, de su desnivel aglomera de continuo el r., es la causa de principal de sus desbordaciones y de la inconstancia de sus corrientes, por los nuevos lechos que forma, concurriendo á ello el gran impulso que trae desde el tajo de los Vados, las tortuosidades y malas defensas del cáuce y aun repulsión que sus aguas reciben del mar en los grandes temporales del -.., en cuyas épocas precisamente ocurren las mayores avenidas. Sin embargo de que estas causas han debido existir siempre, no hay memoria en los pasados siglos que re2era iguales estragos á los ocurridos ahora; y esto prueba que los antiguos, mas inteligentes y previsores, sabían conservar y reparar las márgenes del r. obligándolo á seguir por un mismo lecho. Hasta 1790 corría desde Pataura al -. -.., concluyendo al pie de Salobreña; después varió á '. por un nuevo canal que siguió hasta 5 de enero de 1821, en cuya noche volvió á romper á su izq ., abriéndose desde Pataura el cauce que hoy tiene, destruyendo mas de 7,000 marjales de labor. Para precaver de una vez sus inundaciones, en 1804 concedió el rey por 17 años la mitad y el noveno que le correspondía en los diezmos de algodón y vino de Motril y Salobreña, que importaron en arrendamiento 2.459,751 reales 29 mrs .; y á pesar de esta suma solo una tercera parte se invirtió en su objeto, y aun esta en reparos mal concebidos y peor ejecutados que nada sirvieron para evitar
16 En el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, leemos: «anea. (Quizá del ár. hisp. annáyifa, y este del ár. clás. nã’ifah, la que sobresale). 1. f. Planta de la familia de las Tifáceas, que crece en sitios pantanosos, hasta dos metros de altura, con tallos cilíndricos y sin nudos, hojas envainadoras por la base, ensiformes, y 3ores en forma de espiga maciza y vellosa, de la cual la mitad inferior es femenina y masculina la superior. Sus hojas se emplean para hacer asientos de sillas, ruedos, etc. 2. f. espadaña (|| planta tifácea)». Sin duda se re2ere a la Typha latifolia. Es una planta bien conocida, que tiene diferentes nombres comunes (espadaña, totora, enea, anea, junco, bayón, bayunco, bohordo, henea, junco de la pasión, maza de agua). Su tamaño máximo es de 2,5 m. Se cría al borde del agua, con sus rizomas sumergidos y solo resiste fuera de ella periodos breves.
17 Madoz (1845-1850: s.v. Guadalfeo).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 19
la inundación de 1821; distrayéndose ó malversándose la demás cantidad. En tal estado, solo una sociedad pudiera realizar las obras, dando al r. según se proyectó en 1819, un canal recto y de 80 varas de lat. con fuertes vallados y alamedas en sus márgenes, el cual produciría un sobrante de 508 marjales de bene2cio á la empresa después de la retribución que exigiese á otros 10,000 que aseguraría entonces. Al presente los sotos que ciñen al r. no bastan á impedir algunas inundaciones al año, y hay el temor fundado de que vuelva á romper como en 1821, y destruya una ú otra vega. A pesar de la importancia de este r., ni un solo puente se encuentra en toda su long., haciendo esta falda muy difíciles y arriesgadas las comunicaciones entre ambas riberas18.
Hay una cuestión muy importante de la que, sin reparar en ella en el mismo sentido que le damos nosotros, como parece lógico, habla el mismo Madoz. Nos referimos a un cierto control de su 3ujo a través de las acequias que derivan de su cauce y sirven, en principio, para regar tierras, pero que pensamos que realizan esa otra función. Veamos lo que nos dice:
El caudal medio de sus aguas, considerado frente á Orjiva, puede calcularse en 2,200 pies cúbicos en sus crecidas y 440 en tiempos comunes; á su entrada en la vega de Motril, en el parage donde se halla la presa de su acequia de regadío, tiene de álveo 190 varas castellanas y lleva por lo común 840 pies cúbicos y 8,500 en sus mayores avenidas19.
Este es uno de los mayores problemas, el cambio del volumen de agua, por lo que las avenidas son frecuentes. A él hay que añadir otro, el estiaje que sufre en verano. En esas circunstancias el 3ujo del agua es muy difícil de controlar. Por tanto, los canales de agua que salen con destino a Motril y Salobreña ejercen un efecto mediano y, sobre todo, en condiciones normales.
El problema de las avenidas del río, sin embargo, no se puede generalizar. Aunque las crecidas son recurrentes, sus efectos han debido ser variables. No es lo mismo cuando hay una cubierta vegetal en el conjunto de su cuenca, que lógicamente frena la erosión, que en la época en que esta es muy escasa. Esto último empieza a ocurrir en un crescendo continuado a partir del siglo 45(, precisamente por la necesidad cada vez mayor de emplear leña para los ingenios azucareros. Estos se hiperdesarrollan, como lógicamente ocurre con el cultivo de la caña de azúcar, por la generalización del consumo alimentario del producto resultante, gracias a la expansión atlántica y americana del cultivo y fabricación del azúcar, que se bene2ciaba de unas condiciones mucho mejores que las existentes en Europa.
En todo caso, estas hoyas litorales tienen dos morfologías diferenciadas. Unas son auténticos wadi/s o, por emplear el término habitual en estas latitudes, ramblas, donde hay un 3ujo de agua escaso, si bien con crecidas espasmódicas. Otras son tierras formadas por cursos permanentes de agua, con un 3ujo mayor o menor, pero que se pueden aprovechar dada su cierta regularidad y, hasta cierto punto, controlar. Las propias redes de acequias actúan en tal sentido. Los aluviones son acumulativos y están sometidos también a la acción de las corrientes marinas.
Insistimos en una importante cuestión ya mencionada. Hemos de referirnos a ella míni-mamente, pues exigiría una atención mucho mayor y más extensa que la que ahora podemos darle. Se trata de la relación del cultivo de la caña con los espacios de vegetación espontánea. 18 Ibídem. 19 Ibídem.
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 20
Bien es sabido que la obtención de azúcar se hace por concentración del líquido que se extrae de exprimir la caña, en un primer momento siguiendo la técnica que se empleó para el aceite, es decir, primero se molía con piedras movidas normalmente por animales y, posteriormente, se prensaba en unos artilugios que se movían por un tornillo. El líquido resultante se hervía en calderas de cobre para hacer una primera concentración, que se completaba con una cristalización lenta en conos cerámicos, debajo de los cuales se ponían unos porrones para recoger las mieles de caña. Pues bien, el consumo de leña estaba en relación directa con el volumen que se quería concentrar.
En esos momentos iniciales, cuando las extensiones cultivadas eran pocas y no muy extensas, la necesidad de madera para hacer fuego era muy exigua. El problema se plantearía más tarde, cuando hubo una expansión del azúcar que determinó la búsqueda de vegetales que ardieran. Se produjo una feroz deforestación y eso condicionó las propias llanuras litorales. Pero eso comenzó en el siglo 45( y duró toda la Edad Moderna, por tanto sale de nuestro marco. Con todo, en el paisaje actual quedan huellas claras de la acción que supuso, asimismo, un aumento de los aluvionamientos. No fueron fruto de una acción lenta, sino a veces se produjeron avenidas importantes, algunas de las cuales conocemos por testimonios más o menos directos, como la que supuso el 2n de Pataura, en el delta del Guadalfeo. Hoy tenemos un paisaje muy transformado y una línea de costa modi2cada, pese a los procesos de transgresión marina, que son más o menos importantes por el movimiento de la placa africana hacia la euroasiática.
Hay que tener en cuenta que cuando los árabes se instalan en ese territorio encuentran una agricultura formada en las colinas inmediatas al delta y en sus proximidades. La necesidad de prolongar esos espacios no parece que fuera esencial, más bien el control de la llanura y la instalación de una agricultura irrigada 2ja y un aprovechamiento de las áreas encharcadas. Algunas de ellas servían para el arroz, pero otras, con menos abundancia de agua y cercanas al mar, como se percibe también en la vecina Almuñécar20, fueron destinadas a ese cultivo. Los 3ujos de agua, sin embargo, no cesaron, como se demuestra en el Libro de Repartimiento de Salobreña21, en donde las menciones a espacios encharcados son abundantes. Es más, son tierras que se conceden en parte, tal vez porque era posible un cierto saneamiento de las mismas y, al mismo tiempo, un aprovechamiento más allá de los usos meramente agrícolas.
5. Conclusiones
En suma, las cañas de azúcar se adaptaron a áreas de cultivo no pensadas para ellas, se instalaron en espacios agrícolas no compartidos, en aquellas partes en las que no era fácil el cultivo de otras plantas y se bene2ciaron de unas determinadas condiciones, muy claras en el conjunto del territorio trabajado, que permitieron que se cultivasen y aprovechasen tierras que no eran las mejores para los tradicionales elementos vegetales de la agricultura andalusí. El arroz, del que tenemos constancia en esas hoyas litorales y en espacios de Levante, se cultivó también, pero ese tema escapa a nuestro interés actual.
Como ya hemos dicho, de todo eso es mejor hablar en otra ocasión. Baste ahora con recoger la in3uencia de unos espacios sobre otros y señalar cómo el agroecosistema de regadío, muy alejado de las condiciones físicas del clima mediterráneo, pudo convivir e incluso necesitó de
20 Malpica Cuello (2009).21 Malpica Cuello y Verdú Cano (2008).
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 21
la existencia de otras tierras cultivadas y no cultivadas. De esta manera será posible estudiar el conjunto de las actividades productivas, siendo el cultivo de la caña de azúcar uno más, nunca el monocultivo que fue en época moderna en esta zona por los efectos que trajo la expansión por el Atlántico y América. Queda asimismo por analizar, lo que dejamos para otra ocasión, el efecto sobre la agricultura de policultivo y sobre las condiciones sociales en el trabajo humano. Este tema es de un gran interés sin duda.
Referencias bibliográ!cas
A,-R#7(, Ahmad b. Muhammad (89:;): Crónica del moro Rasis. Edición de Diego Catalán y Mª Soledad de Andrés. Madrid: Gredos.
C#-)$(,,. M<$=!'7, Rafaela (1963): «Salobreña, prisión real de la dinastía nasrí». Al-Andalus, 445(((-2, pp. 463-472.
E-%#,#&)', Bernardino de (1958): Primera Historia de China. Madrid: Librería General Victoriano Suárez. Edición facsímil de la de Sevilla de 1577.
G!)(>$$'7 L,.$'), Sonia (1995): «El origen de la huerta de Orihuela entre los siglos 5(( y 4(. Una propuesta arqueológica sobre la explotación de las zonas húmedas del Bajo Segura». Arbor, %,(, pp. 65-93.
G!)(>$$'7 L,.$'), Sonia (1996): «El aprovechamiento agrícola de las zonas húmedas: la introducción del arcaduz en el sureste de al-Andalus (siglos 5((( y (4)». Arqueología y territorio medieval, 3, pp. 7-19.
I?& #,-‘A@@#&, Abu zakariya Yahya (89AA): Kitab al-Filaha. Traducido al castellano y anotado por Josef Antonio Banqueri. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Edición facsímil de la de 1802.
I?& #,-J#)(?, Muhammab b. ‘Abd Allâh (1977): Mi‘yar al-ijtiyâr " dikr al ma‘âhid wa-l-diyâr. Texto árabe, traducción castellana y estudio por Mohammed Kamal Chabana. [Marruecos]: Instituto Universitario de Investigación Cientí2ca.
I?& H#@=#,, Muhammab (89AB): Kitab al-masalik. Traducción de Michele Amari. Turín-Roma: Biblioteca Arabo-Sicula. Raccolta di testi arabici che toccano la Geogra2a, la Storia. la Biogra2a e la Bibliogra2a Della Sicilia, vol. (, pp. 11-27.
M#+.7, Pascual (1845-1850): Diccionario geográ"co-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid: Est. Literario-Tipográ2co de P. Madoz y L. Sagasti. 16 vols.
M#,1(%# C!',,., Antonio (1996): Medio físico y poblamiento en el delta del Guadalfeo. Salobreña y su territorio en época medieval. Granada: Universidad de Granada.
M#,1(%# C!',,., Antonio (2009): «Las tierras del rey y las ordenanzas de la acequia del río Verde en Almuñécar». En Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón (Mª Isabel del Val Valdivieso, Pascual Martínez Sopena, dirs.; con la colaboración de Diana Pelaz Flores). Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo y Universidad de Valladolid, t. ((, pp. 167-178.
La ruta azucarera atlántica: Historia y documentación 22
M#,1(%# C!',,., Antonio, y Carmina V'$+C C#&. (DBBA): El libro del repartimiento de Salobreña. Salobreña (Granada): Ayuntamiento de Salobreña.
M(,,<- V#,,(%$.-#, J. M. (1943): «La traducción castellana del Tratado de Agricultura de Ibn WE2d». Al-Andalus, 5(((, pp. 281-332.
R.,+<& C#-)$., Fátima (1990): El Occidente de Al-Andalus en el Atar al-bilad de Al-Qazwini. Sevilla: Ediciones Alfar.
S<&%*'7 M#$)F&'7, Manuel (1969): Fragmentos geográ"cos-históricos referentes a las coras de Elvira y Sevilla en la obra de Aæmad b. ‘Umar al-‘U#r¶ (1003-1085). Estudio preliminar, traducción y notas. Memoria de Licenciatura inédita: Universidad de Granada.
T.$$G, Josep (2009): «Field and canal-building aHer the Conquest: modi2cations to the cultivated in the kingdom of Valencia, ca. 1250-ca. 1350». En Worlds of history and economics: essays in honour of Andrew M. Watson (Brian A. Catlos, ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València, pp. 77-108.
T.$$G, Josep (2010): «Tierras ganadas. Aterrazamiento de pendientes y desecación de marjales en la colonización cristiana del territorio valenciano». En Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas (Helena Kirchner, ed.). Oxford: British Archaeological Reports International Series 2062, pp. 157-172.
V($"(,(, Antoni (2010): «Espacios drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias en el Prado de Tortosa (segunda mitad del siglo 4(()». En Por una arqueología agraria. Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas (Helena Kirchner,ed.). Oxford: British Archaeological Reports International Series 2062, pp. 147-156.
W#)-.&, Andrew M. (1998): Innovaciones en la agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico: difusión de los distintos cultivos y técnicas agrícolas, del año 700 al 1100. Granada: Universidad de Granada.