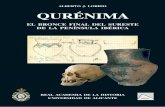La cerámica celtibérica gris de imitación de vasos metálicos en el valle del Duero: propuesta de...
Transcript of La cerámica celtibérica gris de imitación de vasos metálicos en el valle del Duero: propuesta de...
CuPAUAM 27, 2001, pp. 23-62
La cerámica Celtibérica gris de imitación de vasos metálicos enel Valle del Duero: propuesta de sistematización y problemáticaen torno a su origen
J. F. Blanco GarcíaUniversidad Autónoma de Madrid
Resumen
Entre los años 130/125 y 75/70 antes de Cristo se estuvo fabricando en el centro de la Cuenca del Duero un tipode cerámica celtibérica en pastas grises, de superficies lustrosas y tacto céreo que imitan prototipos metálicos peroen la que convergen influencias de familias y grupos cerámicos diversos. En este trabajo hemos querido centrarnosen dos aspectos básicos de estas producciones: su ordenación tipológica y la compleja problemática existente entorno a su origen.
Palabras clave: Cerámica gris. Celtibérico. Valle del Duero.
Abstract
Among the years 130/125 and 75/70 B.C. it was fabricated on central territories of the Duero Valley, in Spain, atype of celtiberian wheel-turned pottery characterized by the grey coloration of the clay, the polish surfaces and thesmooth touch. This speciality constituted an imitation of metallic vessels, but we can to observe that another ceramicgroups and families prevailed on it. In this paper we are going to analysed two basic aspects: the seriation and theproblems about the origins.
Key words: Grey pottery. Celtiberian culture. Duero Valley.
1. CUESTIONES PREVIAS E HISTORIA DE LAINVESTIGACIÓN.
Dentro de las diversas especialidades alfare-ras que conforman esa realidad arqueológica queconocemos como cerámica celtibérica, el grupoconstituido por las grises y negras fabricadas enpastas muy depuradas y duras, de superficiesbruñidas o pulidas que les dan un característicobrillo metálico, tacto céreo, decoración incisa oimpresa -cuando la llevan-, y cronología tardíaque de nuevo son objeto de nuestra atención enestas páginas, es uno de los últimos que ha podi-do ser aislado y definido, al menos en sus pará-metros básicos. No obstante, aún existen aspec-tos importantes y cuestiones de detalle que exi-gen ser resueltos para con ello alcanzar una com-prensión si no total al menos lo más completaposible de todo cuanto rodea a esta parcela de lainvestigación del mundo material prerromanomeseteño. Quizá el de menor importancia seaencontrar un nombre adecuado con el que iden-tificar lo más ajustada y rigurosamente posible aeste grupo cerámico, pues aunque todos sabemosa qué productos nos estamos refiriendo cuandohablamos de “cerámica celtibérica gris estampi-llada”, “cerámica gris estampada cérea” o “cerá-mica gris de imitación de vasos argénteos”, locierto es que como términos plenamente válidos
de esas expresiones hemos de aceptar sólo sucoloración gris, la textura cérea de las superficiesexpuestas al tacto y a la vista, y la intencionali-dad de imitar recipientes argénteos o metálicosen general, notas identificativas no exentas deexcepciones, como son que también los haynegros y, más excepcionalmente, anaranjados,con las superficies simplemente alisadas y áspe-ras al tacto en algunos casos. La referencia alcarácter de producción decorada por medio deestampillas es sólo una verdad a medias susten-tada en la circunstancia de que del repertorio for-mal del grupo los tipos de vasos más abundantesson los caliciformes (Fig. 6) y como en la mayorparte de ellos comparecen tales impresiones elrasgo lo hicimos nosotros mismos injustificada-mente extensivo al grupo entero, cuando en rea-lidad de los treinta y cuatro perfiles que se handiscernido en la presente sistematización sóloocho cuentan con decoración estampada, perte-necientes a cuatro de las doce formas generalesen las que se han agrupado aquéllos. Es decir,esta es una especialidad cerámica que si la consi-deramos por el volumen de materiales conoci-dos, cuantitativamente, da la imagen de ser emi-nentemente decorada, pero analizada desde elpunto de vista de la variabilidad morfológica nosencontramos con que son las formas lisas las queverdaderamente predominan.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 23
24 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
Figura 1.- Tabla de formas.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 24
Pero todo esto tiene una importancia secun-daria con relación a otros problemas cuyas solu-ciones nos acercarían a una mejor comprensiónde las poblaciones que usaron estos recipientes.Más trascendencia tiene, por ejemplo, averiguarlas posibles causas que llevaron a la creación deesta especialidad cerámica cuando las necesida-des prácticas estaban aparentemente más quecubiertas con las producciones finas oxidantes.Se podría pensar que tras estas producciones seencuentran posiciones mentales y actitudes rela-cionadas con el concepto de prestigio social o enla posibilidad de que determinadas formas comolas de cáliz hubieran surgido bien para cubrirnuevas funciones de las que por ahora poco sabe-mos, bien para atender otras que tradicional-mente venían realizándose en vasos metálicos yde las que tampoco sabemos mucho, pero aclararesta problemática con los escasos datos disponi-bles resulta por ahora inabordable. A lo más quepodemos llegar es a plantear meras hipótesis.
Problema estrechamente ligado a esta cues-tión es el de las razones por las que, al parecer,en un corto periodo de tiempo la ‘moda’ o lanecesidad para la que fue creada esta especiali-dad vascular se extendió por todo el centro yoccidente de la Cuenca del Duero, pues no sólose documenta entre los vacceos sino también enpoblaciones vettonas y arévacas (fig. 8). Resultamuy sugerente pensar que fue precisamente elenorme atractivo estético que, sin duda, debieronde tener estos vasos para quienes los usaron elcausante de tan rápida difusión y que el fenóme-no bien pudiera haber surgido en una zona,poblado o incluso alfar concreto y en poco tiem-po se hubiera extendido por la mayor parte de laSubmeseta Norte tanto su producción como suuso, pero de haber sido así lo cierto es que nadahay por ahora que nos lo indique. Ni siquierasería fiable intentar resolver este problema apli-cando los habituales métodos estadísticos a ladispersión de materiales tal como se ha hechocon otros elementos arqueológicos como lamoneda, p. ej., para intentar localizar cecas, ocomo las marcas de algunos fabricantes de sigi-llata para asociarlos a los centros de producciónconocidos o deducir la existencia de otros nue-vos. Conectados con esta problemática, no dejande ser un poco chocantes dos realidades quequizá no sean más que fruto del estado en el quese encuentra la investigación pero que a estasalturas podrían estar ya indicando algo: la ausen-cia de cerámicas de este tipo en algunos grandesyacimientos del Duero Medio que estuvieronhabitados en la época en la que se estaban pro-duciendo y, en segundo lugar, el hecho de queaunque los vasos y fragmentos cerámicos de este
grupo los encontramos muy repartidos geográfi-camente, salvo en Coca (Cauca) y Padilla/Pes-quera de Duero (Pintia) siempre se encuentranen el resto de yacimientos en tan escaso númeroque nos obliga a pensar en una ‘moda’ que debióde calar muy poco.
Otro grupo de aspectos a dilucidar tiene quever con el grado de “responsabilidad” que en elsurgimiento de esta personalísima especialidadcerámica tuvieron todas cuantas estaban en uso,tanto locales como importadas, durante el sigloII a. C. (peinadas de Cogotas II, estampadas ygrises antiguas, celtibéricas oxidantes, campa-nienses, etc.), así como la vajilla metálica, y másconcretamente la de plata, indiscutible inspira-dora de algunas formas y decoraciones concre-tas. En este contexto, y puesto que cada vez seconocen más ejemplos, también va siendo nece-sario explicar lo mejor posible cómo encajan enla formación y evolución de los caliciformeshechos a torno aquellos otros elaborados a manoque tan cercanos tipológica y decorativamente seencuentran de ellos y que por ahora sólo estánpresentes en Las Quintanas y el madrileño Cerrode la Gavia: ¿fueron realmente, como los vasosde plata, también prototipos? y si es así ¿por quéen Coca aún no han aparecido, cuando es elyacimiento del Valle del Duero en el que las gri-ses torneadas son más numerosas y variadastanto desde el punto de vista formal como orna-mental?, ¿son exclusivamente anteriores a lostorneados, como parece deducirse de la posiciónestratigráfica que ocupa la pieza padillense, otambién se estuvieron fabricando simultánea-mente a éstas?
No menos importante que las ya referidas esla cuestión de la evolución interna que experi-menta el grupo como totalidad y cada una de lasformas en particular, pues seguramente estaespecialidad alfarera no surgió con la diversidadformal y decorativa con la que se nos manifiestaante nosotros al observarla y analizarla como unconjunto homogéneo y monolítico. Dado quepor el momento no se conocen los alfares de losque salieron, sino únicamente los lugares en losque estuvieron en uso y se amortizaron, y quetampoco disponemos de secuencias estratigráfi-cas detalladas de estaciones varias que abarquenel corto periodo en el que estuvieron en uso estascerámicas y con las que contrastar las registradasen Coca, por ahora no es posible saber con totalseguridad cuáles fueron las formas que primerose fabricaron y cuáles las últimas; qué variantes,dentro de cada una de ellas, son las más antiguas,cuáles las evolucionadas y qué otras las termina-les; si en las formas decoradas esa decoraciónnace con el tipo, se incorpora más tarde o si, por
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 25
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 25
26 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
Figura 2.- Tabla de formas (Cont.).
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 26
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 27
Figura 3.- Tabla de técnicas y motivos decorativos. Procedencia. Ávila: Medinilla-Las Paredejas-El Berrueco, 5D n. 1. Burgos:Tariego de Cerrato, 3 n. 4. Segovia: Coca-Cauca, 1; 3, nn. 1-3, 5 y 6; 4; 5A n. 1, 5B n. 2, 5C nn. 1, 3, 5-8 y 11-16, 5D nn. 2 y 3,5E nn. 1-3, 6-9; 6 nn. 1 y 2; Coca-Cuesta del Mercado, 6 n. 2. Valladolid: Padilla de Duero-Las Ruedas, 5B n. 1, 5C nn. 4, 9, 10,
5E 4 y 5; Pago de Gorrita, 5E n. 10. Zamora: Fuentes de Ropel-Dehesa de Morales, 2.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 27
28 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
el contrario, se va perdiendo con el tiempo; quéevolución ha experimentado el amplio reperto-rio compositivo que se conoce, etc. Coca haaportado, y sigue aportando, interesantes datospara el pleno conocimiento de esta especialidadcerámica, pero ni son suficientes, ni definitivos,ni mucho menos incuestionables, por lo que nonos queda otro remedio que tenerlos como pro-visionales y esperar a que otros yacimientosamplíen, corrijan y maticen nuestros conoci-mientos actuales. Realmente, hasta ahora estegrupo de grises se está contemplando por partede la investigación fundamentalmente comomarcador temporal, como referente de una cro-nología muy concreta para solucionar otros pro-blemas, lo cual no es poco, pero no hemos deconformarnos sólo con esto.
Conectado con lo que al conocimiento de estaespecialidad cerámica ha aportado Coca, otro delos aspectos que está pidiendo ser explicado es elde por qué en este yacimiento más que en nin-gún otro adquirieron tanta relevancia estas pro-ducciones. De momento, lo único que parecefuera de duda (por el volumen de materiales,variedad de tipos y calidades, presencia en todossectores del yacimiento, abundancia de materiasprimas, existencia de una tradición alfarera, etc.)es que en él debieron de existir uno o varios alfa-res en los que se fabricaban como una especiali-dad vascular más, a pesar de que aún nos seandesconocidos. De la mano de este asunto vieneotra cadena de interrogantes para la que porahora tampoco tenemos respuestas: ¿esos intui-dos alfares caucenses exportaron vasos grises aotros poblados?, de ser así ¿a través de qué víasde distribución y a cambio de qué productos?,¿con la hipotética comercialización de los mis-mos también se exportaron posibles funcionali-dades específicas en caso de que las hubierantenido algunos de ellos, como pudieran ser loscaliciformes?, ¿fue destinatario de estos produc-tos, tanto en Coca como en el resto de lugares enlos que aparecen, algún sector social concreto otoda la comunidad?
Finalmente, aún está por esclarecer la cues-tión del ocaso de estas producciones. Si biensabemos de manera aproximada en quémomento se dejan de fabricar, desconocemospor completo las causas que determinaron sufin, aparentemente ocurrido en un lapso muycorto según algunos indicios, aunque de estocada vez estamos menos seguros pues a la luz delo que hoy sabemos para el caso concreto deCoca, y adelantándonos a las conclusiones, sepuede decir que estos vasos siguieron estando enuso durante las décadas inmediatamente poste-riores a que dejaran de producirse, penetrando
con fuerza, por tanto, en la denominada “fasetardoceltibérica”.
A pesar de que los señalados son sólo los másimportantes, el listado de problemas que aúnquedan por resolver para alcanzar una compren-sión satisfactoria de este grupo de cerámicas cel-tibéricas es bastante mayor, conectados enmuchos casos con otros campos de investigacióny con otras áreas geográficas. Así, por citar muyrápidamente algunos a título de ejemplos pero enlos que en esta ocasión no entraremos por no serel objeto de este trabajo ya de por si algo exten-so, es necesario explicar por qué esta especiali-dad cerámica apenas se documenta en la zonaoriental de la Meseta, lo que nos conduce a pen-sar que estamos ante unas producciones genui-namente vacceas -por más que en algunos impor-tantes núcleos adscribibles a esta etnia que handado importantes colecciones cerámicas aún nose hayan documentado- pero que también fuerondel gusto de los vettones. Asimismo, tarde o tem-prano habrá que entrar a valorar más en profun-didad de lo que en su día hicimos las relacionesque pudieran haber existido entre las grisesdurienses y las de época tardía de los castros delnoroeste peninsular y de la zona extremeña.
Está fuera de lugar en un trabajo de las carac-terísticas de éste tratar de aproximarnos a las res-puestas a todos estos problemas, y aunque deforma tangencial toquemos muchos de ellos,nuestra intención es únicamente centrarnos en unpar de aspectos. Por un lado, en algo tan básicocomo necesario en el estudio de materiales perosobre el que habrán de apoyarse casi todos losque después vendrán: establecer un marco gene-ral de referencia morfológica, si bien provisionalpor ser aún pocas las formas completas de las quese dispone, en el cual ir encajando los repertorioslocales. Por otro, nos interesa aproximarnos alproblema de las influencias que sobre estas pro-ducciones ejercen otras familias y grupos cerámi-cos así como los recipientes argénteos. Pero antesde nada nos parece conveniente hacer una retros-pectiva de cómo se ha desarrollado la investiga-ción en este campo para tener claro en qué partedel proceso de estudio nos encontramos.
Tras una fase en la que los escasos vasos o frag-mentos de cerámicas grises céreas que se vanconociendo bien son incluidos, sin apenas especi-ficación, en el corpus general de las celtibéricasfinas del yacimiento en cuestión (p. ej., Cabré,Cabré y Molinero, 1950: lám. XIX, 10, 17, 23 y27; Posac Mon, 1952: 69, fig. 3 1, 3, 4, 6 y 7;Molinero, 1971: 70, 2610, lám. CXV, fig. 1, 2610,5-1; y los dudosos fragmentos de Picón yCastrojeriz: resp., Martín Valls, 1971: 133-134, fig.3, 7, y Abásolo y Ruiz, 1976-77: fig. 2, 10.), bien
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 28
simplemente son objeto de sumarias descripcio-nes (Wattenberg Sanpere, 1959: 210-211, tab. XIV,14 1; Wattenberg García, 1978: 32, 45 y 58, formaXIV), en 1986 será Ángel Esparza el que, en elmarco del estudio de los vasos de plata del tesoroI de Arrabalde que lleva a cabo para su obra sobreLos castros de la Edad del Hierro del Noroeste deZamora, ponga en relación éstos con ciertas cerá-micas grises de las que hasta el momento se cono-cían sólo unos pocos fragmentos procedentes dediversos yacimientos meseteños e intuya que nosencontramos ante una nueva especialidad cerámi-ca celtibérica aún sin aislar y valorar por parte dela investigación (Esparza Arroyo, 1986: 263).Siguiendo las interpretaciones que algunos estu-diosos lusos como Ferreira de Almeida o Alarçaohacen sobre las cerámicas grises tardías de los cas-tros del norte de Portugal -quienes, a su vez,siguen la estela de arqueólogos anglosajones en losestudios que llevan a cabo sobre cerámicas muysimilares que se documentan en las IslasBritánicas-, en el sentido de las estrechas relacio-nes que presentan los vasos argénteos de tesoroscomo los de Chão de Lamas, Salvacañete o Tivisa,entre otros (Raddatz, 1969), y dichas cerámicas -tanto desde el punto de vista formal como deco-rativo y en lo que a las cualidades cromáticas ytáctiles se refiere-, Esparza se pronuncia en lamisma dirección, hallándose, además, en su textoimplícitas dos ideas que luego han resultado serbastante acertadas: la cronología tardía de estasproducciones y, en segundo lugar, su participa-ción de la misma atmósfera de prestigio de la quegozaban los prototipos de plata, aunque este últi-mo rasgo hoy casi podemos decir que sólo afectaa determinadas formas de las doce que hastaahora se conocen.
Al tiempo que esto escribía A. Esparza, en elyacimiento zamorano de La Dehesa de Morales(Fuentes de Ropel) se estaban desarrollando tra-bajos de prospección y varios sondeos, todo elloencaminado a establecer la geografía arqueológi-ca de la zona, fijar la secuencia del enclave y con-textualizar una serie de objetos conocidos deantiguo. Fue en la prospección del cenizal nor-oeste donde se recogieron unos pocos fragmen-tos de grises céreas que unos años más tardedaría a conocer, con dibujos incluidos, J. Celis
(1990: 473-474 y 489, fig. 9, 5-12). En los párrafosque a las mismas dedica el referido autor, ade-más de describir sus características básicas encuanto a los aspectos técnicos, formales y deco-rativos -lo cual constituye un paso más en la defi-nición del grupo-, y ampliar la nómina de yaci-mientos meseteños en los que se documentan alañadir Gorrita, ‘La Ciudad’ de Paredes de Navay Pinilla Trasmonte, se muestra partícipe de laidea de Esparza en cuanto a la relación que pare-cen tener estas producciones con la vajilla deplata de los siglos II y I a. C., llamando al mismotiempo la atención sobre la raigambre cogotianade algunos de los elementos decorativos.
Por pura y simple coincidencia, en el año 1993se publicaron diversos trabajos referidos a doscomplejos arqueológicos como sonPadilla/Pesquera de Duero y Coca que, a la pos-tre, conducirían a este singular grupo de cerámi-cas celtibéricas a alcanzar su “mayoría de edad”,si se nos permite la expresión, desde el punto devista de la investigación. Por una parte, C. Sanz,A. Gómez y J. A. Arranz daban a conocer trescaliciformes completos obtenidos en la Tumba 1de la necrópolis vallisoletana de Carralaceña(Sanz Mínguez, Gómez Pérez y Arranz Mínguez,1993: 132, M, N y O y 142-144, fig. 2, M, N y O)y un cuarto ejemplar incompleto del que se des-conoce la sepultura de la que procede (Id., 1993:134, G y fig. 3, G). En el epígrafe que les dedicancomienzan por dar unas notas técnico-descripti-vas del tipo cerámico en cuestión y tras hacer unrepaso de los precedentes existentes en el discer-nimiento de esta especialidad vascular celtibéricay referir además de los hallazgos citados porEsparza y Celis algunos otros como el de Segoviacapital, publicado de antiguo, o el palentino deltesoro de Las Filipenses, éste inédito, abordanuna serie de aspectos tan interesantes como sonlas influencias que en él se dan cita, la corta y pre-cisa cronología que parecen tener, su carácter deproductos locales y la posible funcionalidad quepudieron haber tenido. Respecto a la primeracuestión, de nuevo se incide en lo que los vasosde plata y las cerámicas a mano y a torno grisesestampadas de Cogotas II debieron de contribuiren el nacimiento de tan peculiares vasos, aña-diendo los citados autores algo tan evidente como
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 29
1. Como ya señalamos en otro lugar (Blanco García,1993: 116), y a pesar de que se presta a otras interpre-taciones, cabe la posibilidad de que ya en 1959 F.Wattenberg advirtiera la existencia de este peculiargrupo de cerámicas celtibéricas al manifestar la pre-sencia en territorio vacceo de “…otros vasos negruzcosque se decoran con estampillas, estando torneados y
presentando formas tardías”. (Wattenberg Sanpere,1959: 177). Lo que es de indudable atribución a esteinvestigador es el haber señalado en aquella ocasiónuno de los rasgos más característicos que poseen estascerámicas: el tacto céreo de sus superficies bruñidas(Id., 1959: 210, tab. XIV, 14)
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 29
30 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
que también la clásica cerámica oxidante pintadadebió de ejercer cierto influjo.
A falta de referencias de cronología absolutaobtenidas por métodos físico-químicos para elconjunto analizado, la propuesta de llevar estosproductos a momentos sertorianos, anteriores, portanto, a la formación de los denominados conjun-tos tardoceltibéricos (mediados del I a. C.), se rea-liza cruzando informaciones relativamente fiablesde diversos yacimientos como son los perfiles cro-nológicos que ofrecen tanto los vasos pintados quecomparten contexto con las piezas de Carralaceñacomo aquellos que lo hacen con el vaso deTariego, la fecha aproximada que se estima para laocultación de Las Filipenses o la sugerida para elabandono de Pinilla Trasmonte. No obstante, aladmitir la posibilidad de que los fragmentos de LaMesa de Miranda pudieran remontarse hastamediados del II a. C., en virtud de que los mate-riales más modernos no parecen alcanzar el sigloI a. C. y los prototipos argénteos ya estuvieron enuso a lo largo de la segunda centuria, se deja unapuerta abierta a que en algún caso pudieran seralgo más antiguos. Paralelamente a esta acertadaobservación, en Coca estábamos llegando a lasmismas conclusiones pues, como más adelanteveremos, a partir de los datos obtenidos en lasexcavaciones que venían practicándose desde1987 se podía también decir que, efectivamente,los momentos iniciales de este grupo cerámicohabía que llevarlos hacia el 130/125 a. C., a unosmomentos posteriores al asalto de Lúculo del 151a. C. pero cercanos al paso por Coca de P.Cornelio Escipión Emiliano en 134 a. C.
Un tercer aspecto que en el citado trabajo serecoge como novedoso es el del más que proba-ble carácter local de estos productos padillenses.Basándose en que cada vez son más numerososlos ejemplares conocidos en el yacimiento y en elhallazgo de algún fragmento en las proximidadesdel horno de Carralaceña, Sanz, Gómez yArranz intuyen que fueron fabricados en el lugar.Fuese o no así, y aún faltando pruebas definitivasy concluyentes al respecto, nosotros tambiénestamos convencidos de que si hay dos núcleospoblacionales vacceos en los que hoy día sepueda decir casi con total seguridad que existióproducción de vasos grises céreos esos sonPadilla/Pesquera de Duero y Coca.
Finalmente, siguiendo las pistas que ofrecentanto los simpula como los caliciformes grises delas cuevas santuario ibéricas, aunque de nuevosin evidencias directas y concluyentes que lodemuestren, sugieren la posibilidad de que lostres vasos vallisoletanos pudieran haber sidorecipientes para ser usados en actos especiales decarácter simbólico/cultual.
Un dato más que contribuye al esclarecimien-to de este grupo cerámico es aportado por A.Gómez y C. Sanz en el trabajo que sobre lasecuencia estratigráfica del poblado de LasQuintanas escriben para el volumen de Arqueo-logía Vaccea publicado ese mismo año 1993: loscaliciformes grises a torno presuntamente deépoca sertoriana pudieron tener como prototiposno sólo los vasos de plata sino también ciertasproducciones manuales de superficies lustrosasque, a su vez, también son posibles imitacionesde piezas metálicas. La recuperación en el citadopoblado de un vaso hecho a mano, bruñido, concuatro asas y decoración en todo similar a la queencontramos en los caliciformes grises, pero enun nivel (III) estimado como inmediatamenteanterior al inicio del siglo I a. C., les lleva a pen-sar que quizá vasos como éste estén marcando laantesala de sus homólogos torneados (GómezPérez y Sanz Mínguez, 1993: 358-360, fig. 11, 3).Participando por nuestra parte de tan sugestivapropuesta, máxime cuando se sustenta en argu-mentos estratigráficos, en ella no se valora unaposibilidad que nos parece viable y del todocompatible: que los primeros grises hechos atorno hubieran sido fabricados al tiempo que loestaban siendo estos vasos manuales.
Simultáneamente a la publicación de estosnovedosos datos sobre los recipientes dePadilla/Pesquera de Duero, también nosotrosdábamos a conocer en dos artículos aquellos queen diversas excavaciones de Coca habían sidoexhumados entre 1987 y 1990. El primero deellos tenía por objeto ofrecer los resultados preli-minares de un sondeo practicado en la Avda. dela Constitución (hoy n. 8), por lo que nos limita-mos a presentar fragmentos pertenecientes a tresde estas piezas grises y unas pocas notas explica-tivas de carácter general referentes a las caracte-rísticas técnicas, cronología y dispersión geográ-fica de estas producciones (Blanco García,1993a: 164, fig. 7, 9-11) que tomamos del segun-do de los artículos, escrito algo antes que éstepero publicado al mismo tiempo.
Este segundo trabajo, el primero que concarácter monográfico se le ha dedicado hastaahora a este grupo cerámico de la familia celtibé-rica (Blanco García, 1993b), fue elaborado paracumplir varios objetivos. En primer lugar, paradar a conocer el ya voluminoso conjunto queentre los años arriba indicados se había ido for-mando en Coca como consecuencia de la excava-ción de numerosos sondeos y, de paso, tratar deatraer la atención de la investigación hacia estaespecialidad cerámica tan escasamente constatadaen importantes yacimientos meseteños como par-ticularmente abundante en el enclave segoviano.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 30
Como es lógico, estrechamente ligado a esto esta-ba nuestra intención de aproximarnos a la defini-ción y sistematización, en todos sus parámetros,de tan peculiares productos y con ello integrarlosen el lugar que les correspondiese dentro delpanorama general peninsular de las cerámicas gri-ses a torno protohistóricas. Recordado ese pano-rama general y expuestas las características técni-cas de las cerámicas en cuestión, pudimos yaintroducirnos en los aspectos más novedosos einteresantes. Así, frente a las escasísimas y frag-mentarias formas que hasta entonces habían sidodocumentadas en poco más de media docena deyacimientos meseteños -prácticamente las decáliz, algún perfil en “s” y paredes verticales-, ellote de Coca mostraba cierta riqueza de formasque agrupamos en nueve tipos principales, algu-nos de los cuales contaban con variantes. Estosupuso poner sobre la mesa el repertorio tipológi-co básico del grupo, que con el tiempo habría queir ampliando, pero del que al menos tres ideas sepodían ya apuntar: que estábamos ante un reper-torio más restringido que el conocido para lascerámicas finas oxidantes, que, con mayor omenor fidelidad, todas las formas grises contabancon homólogas anaranjadas y, en tercer lugar, quetras este abanico de formas debió de existir, lógi-camente, una diversidad de funciones relacionadafundamentalmente con la mesa y la guarda deproductos de calidad. Es decir, que no estábamosante un producto creado exclusivamente paracubrir una única función como pudiera pensarsede sus especiales características técnicas con lasque parecen querer participar de la atmósfera deprestigio que debió de envolver a los vasos metá-licos. Al hilo de esto último, y aunque al parecerquizá no insistimos lo suficiente, señalamos la ideade que al menos ciertas formas como las de cáliz,las copas y algunas urnas probablemente estuvie-ran emulando recipientes de plata de tesorospeninsulares bien conocidos de los siglos II y I a.C., mostrando de este modo nuestro total acuerdocon lo dicho por autores que nos habían precedi-do en el estudio de estos vasos (Blanco García,1993b: 123 y 132). Además, en este grupo cerámi-co tomado en su conjunto se daban cita influen-cias de amplio espectro que iban más allá de lasaportadas por tales recipientes. Influencias de lasfinas oxidantes, de las peinadas tradicionalmenteconocidas como de Cogotas II, tanto en lo que serefiere a determinadas formas como a tratamien-tos superficiales y recursos decorativos (BlancoGarcía, 1993b: 115, 130 y 132), y de la vajilla cam-paniense (Blanco García, 1993b: 118, 127 y 134), apesar de la escasa presencia que muestra ésta en elValle del Duero (Martín Valls y Esparza Arroyo,1992: 272).
El último dato de interés que en este trabajopudimos ofrecer fue el de los umbrales cronoló-gicos aproximativos entre los que se extendía laproducción de estos vasos grises en Coca a partirde la comparación de varias secuencias estrati-gráficas: último tercio del siglo II a. C. y primercuarto del I. En este sentido, nos pareció que aúnera prematuro entrar en el problema de las per-vivencias, aspecto sobre el que en esta ocasiónalgo podremos decir, afortunadamente, gracias ala información obtenida en las últimas campañasde excavación en Coca.
El súbito interés despertado por estas produc-ciones a raíz de las recientes excavaciones enPadilla/Pesquera de Duero y Coca, condujo aDelibes, Romero, Sanz, Escudero y San Miguel(1995: 110-111) a escribir un resumen de cuantose sabía sobre las mismas hasta ese momentodentro del panorama general que para el volu-men de Arqueología y Medio Ambiente elaboran sobrela Edad del Hierro en el Duero Medio, con locual se puede decir que este minoritario y pecu-liar grupo cerámico se incorpora a los trabajospanorámicos sobre la cultura celtibérica comouna parcela más de estudio. Por otra parte, laocasión es aprovechada para llamar la atenciónsobre un tipo de cerámicas negras muy bruñidasque se decoran, a su vez, con trazos bruñidos yfinas incisiones, afines a las grises céreas y de pre-sumible cronología similar, que sólo parecenconstatarse por ahora en Padilla y Cuéllar.
Un apunte más, en este caso relativo a la pre-sencia de estas cerámicas en algunos yacimientosceltibéricos leoneses, da Celis Sánchez en el capí-tulo que sobre la Edad del Hierro en esta pro-vincia escribe para las actas de Historia de León através de la Arqueología (Celis Sánchez, 1996).Aunque no se dan referencias concretas salvopara un probable fragmento de Valle deMansilla, este autor parece querer dar a entenderque en el Valle del Esla existen varios yacimientosmás en los que se tienen constatadas “...cerámi-cas grises a torno, con acabados y decoracionesque imitan a vasos argénteos, tal y como se handescrito en La Dehesa de Morales, Padilla deDuero o Coca, etc.” (Celis Sánchez, 1996: 58, fig.5, 11), lo cual supone la ampliación de este grupocerámico hacia el noroeste del espacio meseteñoy reabre la cuestión de las posibles conexionesentre estas producciones y las grises estampadasdel área gallega y norte de Portugal.
Las últimas páginas escritas sobre este pecu-liar grupo cerámico se deben de nuevo a C. SanzMínguez, quien en su Tesis Doctoral sobre lanecrópolis de Las Ruedas les dedica un epígrafea propósito de la recuperación de nuevos mate-riales (Sanz Mínguez, 1997: 162-164 nn. 300-321,
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 31
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 31
32 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
Figura 4.- Tabla de composiciones decorativas
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 32
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 33
Figura 5.- Tabla de composiciones decorativas (cont.).
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 33
34 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
309-312, fig. 161), a los que añade los ya conoci-dos caliciformes de Carralaceña (Sanz Mínguez,1997: 42-43 y 309, fig. 11, M, N y O, y fig.XXVI). Desafortunadamente, por encontrarseaquéllos en su mayor parte en posición secunda-ria (salvo el vaso H de la tumba 3: 54, fig. 20), laposibilidad de haber podido comparar sus con-textos con los de los vasos caucenses queda prac-ticamente anulada, reduciéndose su interés a laspiezas per se y a la información cronológica quepropician sobre las zonas concretas del cemente-rio en las que se hallaron (sectores AK a AQ dela Zanja II y Zanja III).
Nada tiene de extraño que el repertorio deformas sea más restringido que el de Coca, puesel vallisoletano es un conjunto sensiblementemenos numeroso que el segoviano. Y, sin embar-go, en él se constatan tres nuevas, a decir deSanz, aunque a nuestro entender realmente sólocabe considerar como nueva una, el oinochoe n.319, pues las otras dos, el vaso de perfil en “s” n.318 y la urna con cuello alto suavemente invasa-do y carena baja n. 317, se pueden considerarcomo varientes de tipos ya conocidos. Se sor-prende Sanz de que en Las Ruedas no compa-rezcan los platos, fuentes, cuencos y morteros,tan bien representados en Coca. A nosotros nonos parece tan extraño el hecho, pues considera-mos, por una parte, que, salvo los cuencos, talesformas sólo están presentes cuando se trata delotes numerosos como el caucense, característicade la que no es partícipe el conjunto padillense,y, por otra, que, a pesar de que en las necrópolisno suelen faltar, son tipos cerámicos más propiosde ambientes domésticos que funerarios, y recor-demos que la colección segoviana se recuperó
íntegramente en contextos habitacionales. Nohay más que echar una ojeada, sin ir más lejos, alrepertorio formal de vasos torneados oxidantesdel mismo cementerio de Las Ruedas para com-probar cómo, si bien los cuencos tienen una pre-sencia destacada, sólo se constatan una fuente(Sanz Mínguez, 1997: 120, L, fig. 118, L, y formaI), algunos vasos-soporte que perfectamentepodrían pasar por platos o fuentes (SanzMínguez, 1997: 67, F, fig. 50, F, y 154 n. 209, fig.154 n 209, p. ej.) y un único mortero (SanzMínguez, 1997: 148 n. 150, fig. 151 n. 150, y 287,forma VII 2, fig. 211, VII 2), tipos todos ellosnuméricamente bien representados en Coca.
Tras hacer un repaso de los conocidos yaci-mientos en los que comparece esta especialidadcerámica y reafirmar el marco cronológico en elque ha sido encuadrada, termina Sanz insistien-do en el carácter lujoso y simbólico de los mis-mos, rasgo este último deducido a partir de lasposibles relaciones que pudieran guardar tantocon los simpula como con los vasos grises de lascuevas-santuario ibéricas. Tampoco a nosotrosnos caben muchas dudas respecto al carácterlujoso que estos vasos grises tuvieron dentro delelenco de productos cerámicos en uso, pero noestamos tan seguros de que a todo el conjunto, atodo el grupo, haya que aplicar perfiles ideológi-cos. Los caliciformes y las urnas posiblementetuvieran usos especiales puesto que son las úni-cas formas por ahora presentes en ambientes car-gados de simbolismo mágico-religioso (funera-rios o no), pero en todo caso éstos no fueron susfunciones exclusivas, sino unas más, del mismomodo a como ocurre con las cerámicas oxidan-tes, presentes siempre en los conjuntos funera-
Figura 6.- Cuadro comparativo de las formas, en cifras absolutas.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 34
rios. El contrapunto al perfil “trascendentalista”que para estas dos formas representan las necró-polis de Carralaceña y Las Ruedas lo pone Cocacon sus decenas de ejemplares amortizados enambientes domésticos tras mucho tiempo dehaber estado en uso, como indican las numerosasrozaduras y golpes que casi todos muestran. Parael resto de formas -platos, boles, copas, morteros,etc.-, la idea de que encerraran connotacionessimbólicas no parece de aplicación. El problemaes difícil de solucionar con la documentaciónhasta ahora disponible, por lo que no nos quedaotro remedio que esperar a que se generen nue-vos y clarificadores datos al respecto.
2. FORMAS Y DECORACIONES
En la aproximación tipológica que para elconjunto caucense llevamos a cabo en 1993 pusi-mos de manifiesto cómo, a pesar de haber reuni-do un importante volumen de materiales, elrepertorio formal era ciertamente escaso.Muchos de los tipos que habitualmente encon-trábamos en cerámica de cocción oxidante tantoen Coca como en el resto de yacimientos delDuero Medio no se constataban en pastas grisesy negras de superficies céreas. Estaban ausentes -y lo siguen estando- formas como las botellas deboca de seta, las jarras de boca circular y cuerposcilíndricos, bulbosos o globulares, las de tipo“bock”, los kalathoi, las tazas acampanadas, losembudos, las cantimploras, etc., y, por supuesto,las voluminosas para uso de almacén. Tampococonocemos, por ahora, tapaderas, pero segura-mente porque nunca se fabricaron, pues en nin-guno de los bordes de los treinta y cuatro perfilesdiscernidos existe acondicionamiento algunopara la adaptación de las mismas. La poca aten-ción de la que habían sido objeto estas cerámicaspor parte de la investigación nos hizo suponerque a medida que ésta se fijara en ellas se daríana conocer nuevos conjuntos recuperados en otrosyacimientos meseteños y, con ellos, nuevas for-mas con las que poco a poco ir completando latipología del grupo. Sin embargo, trancurridauna docena de años, en poco se han incrementa-do aquellas nueve formas básicas que se indivi-
dualizaron en Coca, a pesar de lo cual creemosque es un margen temporal prudente y ya vasiendo necesario dar un paso adelante más inten-tando llevar a cabo una sistematización formal,eso sí, provisional, que abarque el conjunto delValle del Duero, para con ello empezar a con-cretar lo mejor que se pueda todo cuanto se refie-re a las variantes que cada tipo presenta. Comoes de esperar que a medio y largo plazo habráque ir sumando nuevas formas y variantes, en laspáginas que siguen hemos tratado de crear unatipología abierta, de manera que incluso aquellasque están representadas por un único vaso(Formas V, VII, IX y XI) éste ha sido individua-lizado por medio del segundo dígito en numera-ción arábiga como todas las demás 2.
Generalmente no existen muchas complica-ciones llegado el momento de organizar por tiposmorfo-funcionales los recipientes cerámicos deun yacimiento o conjunto de yacimientos. El pri-mer problema se plantea desde el momento enque una parte del material no se ha conservadoen todo su perfil, de la boca al centro radial de labase, y la adscripción tipológica queda, por tanto,incompleta. En nuestro caso esto tiene especialincidencia por cuanto de los treinta y cuatro per-files discernidos -agrupados en doce formas gene-rales-, sólo seis están completos (II 3, III 1-3 y X1 y 2), de tres más se puede decir que práctica-mente también lo están aunque les falte unapequeña parte (I 3, VIII 2 y XI 1), y los veinti-cinco restantes son fragmentarios. El segundoescollo lo encontramos cuando dentro de un tipotratamos de establecer los subtipos y variantes abase de ir agrupando las múltiples y a veces pocosignificativas variaciones morfológicas en unoscuantos perfiles representativos que englobentodo el espectro formal. Tres son las causas quepueden dar origen a subtipos o variantes dentrode una misma forma: la modificación inintencio-nada y puramente accidental que en la reproduc-ción de una forma provoca el alfarero como con-secuencia de que en todo trabajo manual nuncados piezas son absolutamente idénticas, la incor-poración paulatina e intencionada de pequeñasvariaciones que poco a poco van transformandoel modelo original y con el tiempo traen consigo
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 35
2. Ya en estos momentos hay fragmentos a los que resul-ta difícil encontrar acomodo en la tipología de formasy variantes que proponemos debido a su singularidad,lo que quiere decir que tarde o temprano irán apare-ciendo nuevos perfiles con los que éstos encajen ple-namente. Tal es el caso, p. ej., de un fragmento de laDehesa de Morales (Celis Sánchez, 1990; 473-474., fig.9, 11) que podría pertenecer tanto a alguna urna deparedes verticales como a una jarra de tipo “bock” o a
alguna de las formas consideradas por Sacristán comoraras (1986: 179, lám. LI, 6), en todo caso tipos siempreconocidos en arcillas anaranjadas. Lo mismo cabedecir respecto a un desarrollado pie adornado concalados sobre baquetón (Pérez González y BlancoGarcía, 2000: fot. inf. de p. 39) del que no podemosdecir si perteneció a un crateriforme, a una copa (conlo que estaríamos ante un fuste calado) o bien se tratade un soporte exento.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 35
36 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
la creación de un tipo nuevo ya distante del ini-cial y, en tercer lugar, la alteración parcial de laforma por parte del alfarero para adaptarla a unafunción algo diferente a la que tenía que atenderel modelo primitivo. De las tres, las dos últimastienen evidentes connotaciones cronológicas perocomo desconocemos la secuencia de los eslabo-nes de la cadena, qué tipos son los iniciales y cuá-les los intermedios y terminales, no hay más alter-nativa que ordenar los subtipos y variantes de losrepertorios conforme a criterios subjetivos. Porello, más que construir una auténtica y sólidatipología de las grises de imitación metálica, loque pretendemos en el desglose formal que siguees ir aislando formas y variantes dentro de ellas -tomando como referencia los prototipos que enpastas rojas y anaranjadas se venían fabricandodesde décadas anteriores-, de manera que estetrabajo sirva para la elaboración futura de esaconsistente y más o menos definitiva tipología.
Para que sea útil una tipología cerámica (o decualquier otro utensilio), cada tipo, subtipo ovariante debería llevar asociado una cronología.Sin embargo, en el caso concreto del grupo vas-cular aquí ordenado este es un aspecto al que,por falta de microsecuencias estratigráficas queabarquen toda la vida de estas cerámicas en losyacimientos, nos vemos obligados a renunciar,englobando el conjunto entre los años 130/125 yel 75/70 a. C. Este último parece ser el umbralcronológico en el que termina de fabricarse estaespecialidad cerámica pero el de su uso, imposi-ble de determinar con cierta exactitud, hay quellevarlo al menos hasta bien entrada la segundamitad del siglo I a. C., como más adelante trata-remos de demostrar a partir de nuevos datosgenerados en las últimas excavaciones de Coca.Por otro lado, estamos comenzando a ver que loscaliciformes constituyen una de las formas queprimero se produjeron y más perduraron, o quelas fuentes, copas y pies calados siguieron en usoa lo largo de buena parte del siglo I a. C., perolos argumentos demostrativos que manejamosson aún algo endebles por proceder exclusiva-mente de Coca y no poderlos contrastar con
estratigrafías obtenidas en otros lugares, aunqueen Padilla/Pesquera de Duero hay indicios queapuntan en la misma dirección.
Forma I: plato (Fig. 1).
Viene constituida por recipientes en los que laanchura duplica o triplica la altura (índice 6,19para el único ejemplar del que se puede obtener:el I 3), que cuentan con bordes amplios en vola-dizo suavemente curvados a veces partiendo deuna carena, paredes tendidas más o menos cur-vadas y fondos casi planos al interior pero ligera-mente rehundidos o anulares bajos al exterior. Esuna forma de la que en estas producciones grisesconstatamos por ahora nada menos que cincovariantes, aunque ninguna conservada en todo superfil. Aparte de las que acabamos de señalar,como características comunes a todas ellas estánla de haber recibido excelentes bruñidos tantopor dentro como por fuera y, salvo en un casocuyo diámetro desconocemos (I 4), tener untamaño pequeño. Realmente son platitos deentre 8,8 y 15,4 cm de diámetro que nos plante-an el interrogante de la funcionalidad que pudie-ron haber tenido, pues no parecen unas dimen-siones muy adecuadas para tomar alimentos.
Ninguno de los platos que hasta ahora cono-cemos porta decoración alguna, por lo que sepuede decir que esta es una forma lisa, ya que enabsoluto se podrían considerar como elementosdecorativos las carenas o los pares de orificiospara la suspensión, tan habituales en los reci-pientes de esta morfología. Si acaso, la acanala-dura del borde de la primera de las variantes quevamos a referir podría tener la consideración deelemento decorativo. Lo que sí encontramos enalguno de estos pequeños platos, y que tambiénson corrientes en sus iguales oxidantes, son losgrafitos, posibles marcas de alfarero o del pro-pietario del recipiente localizados bien en elfondo bien en la pared pero siempre por el exte-rior (Fig. 3, grupo 6, 1 y 2, también recogido esteúltimo en Blanco García, 1994: 60, fig. 15, 1), ylógicamente considerados en la Meseta comoelementos indicativos de modernidad 3, pues en
3. Iguales o semejantes, ninguno de los tres signos hastaahora constatadas en cerámica gris cérea es nuevo enobjetos cerámicos o metálicos celtibéricos e inclusoromanos. Así, el designado como 6.1 lo encontramos,p. ej., en un vaso a torno de Las Cogotas (CabréAguiló, 1930: 77, fig. 8, 3), en una urna de la sepultura1256 de La Osera (inédita), dobles pero en simetríacontrapuesta en vasos del poblado de El Raso deCandeleda (Fernández Gómez, 1986: figs. 134, 232,235 y 464, 1, B439 y C394), sobre pesas de telar deLanga de Duero (Taracena, 1929: 42 fig. 24), etc. Máscorriente aún son las grafías en forma de flecha (tipo6.2) que pueden estar representando el sonido ibérico
“u”, pues nos consta, entre otros, de nuevo en LasCogotas (Cabré Aguiló, 1930: 77, fig. 8, 4), enNumancia (Arlegui Sánchez, 1992: 482, lám. 3, 22),etc.. Menos habituales que las anteriores son las marcasformadas por dos líneas paralelas y una tercera que lascruza (tipo 6.3), aunque en Coca ya conocíamos unacasi igual pero grabada antes de la cochura en unborde de cerámica común celtibérica, en CerroRedondo comparece también en vasos grises bruñidosmás antiguos que los del Duero (Blasco y Alonso,1985: 106, fig. 37, 8) y en Las Quintanas de Padilla denuevo aparece en un caliciforme pintado (GómezPérez y Sanz Mínguez, 1993: 367, fig. 16, 7).
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 36
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 37
Excav. T.M. I T.M. II T.M. III C/Azafra- Convento Avda. de la Nivel nales n. 5 II Constitución n. 8
IIIIIIIIIIVV 3 cg, 7 cap 5 fragts. cg y
y 2 pb 2 pb y TSGVI destrucción 31 fragts. de
de hacia el cg, b, c, ind, 50 a. C. 4cap y 7 pb
VII 1 cg y 4 indVIII 1 ind
IX Ya con TSI,TSG y TSH
X 1 cg, 1 p, 2 ba, 5 cap y 1pb
XI 2 cap 1 s, 1 ba, 1 cap y 1 pb
XII 3 ind 2 capy 11 pb
XIII Ya con TS 1 capXIV 2 cg, 1 cap ¿destrucción Ya con TS
y 2 pb del 74 a. C.?XV 1 cg 3 cg, 1 b, 3 1 m
ba, 4 ind, 3 ¿destrucción del 74cap y 2 pb a. C.?
XVI 4 cg, 1 f, 1 cu, 1 b, 5ba, 4 ind y 4 cap
XVII 1 cap 4 cg, 1 m, 5ind y 2 cap
XVIII 6 cg, 1 p, 1 c, C.II y caja excisa1 u, 1 cap yC.II
XIXXX ¿destrucción 2 cap, 1 pb,
TS y pp. finasXXI del 151 a. C.? 2 cg y 3 ind
1 ind intru-sivo y C.II
XXII 3 cg, 2 c, 2 s,1 ba, 2 ind, 6cap y 1 cae
XXIIIXXIVXXV 1 cap y C.II
Figura 7.- Asociaciones significativas de materiales cerámicos en las estratigrafías de Coca. Código: T.M.= Tierra de las Monedas; p=plato; f= fuente; c= cuenco/copa; m= mortero; cu= cubilete; b= bol; e= esferoide; s= perfil en “S”; cg= caliciforme gris; ca(p)= calici-forme anaranjado (pintado); cae= caliciforme anaranjado estampado; cr= crateriforme; u= urna; ba= base; pb= fragto. anaranjadocon pintura blanca; ind= forma indeterminada; C.II= a mano de Cogotas II. (Salvo los cap, cae y pb, lo demás se refiere a vasos gri-
ses de imitación metálica). (En gris, nivel de incendio).
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 37
38 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
las regiones más permeables a la influenciasmediterráneas ya desde los siglos VII-VI a. C.están presentes en la cerámica a torno.
Por ahora los dos únicos yacimientos en losque se documentan platos elaborados en cerámi-ca gris cérea son Coca y el cercano castro de laCuesta del Mercado, a la sazón barrio o pedaníade Cauca. En ambos casos proceden de contextosdomésticos, de los poblados, no de ambientesfunerarios, pues aunque la necrópolis de Coca nola conocemos aún, las dos con las que contó elcitado castro, sí, y entre los materiales que sepueden observar en su superficie no comparecen(Blanco García, 1994: 66 y 75, fig. 2). Esto nosconduce a pensar, al menos de manera provisio-nal y circunscribiéndonos exclusivamente a laépoca, espacio geográfico y especialidad vascularque nos ocupa, que se trata de una forma fabri-cada para usos de mesa que no llega a formarparte de los conjuntos funerarios. Es significativasu falta entre las grises céreas de la necrópolis deLas Ruedas, donde se constatan caliciformes,
urnas, oinochoes o vasos de perfil en “s” pero noplatos. (Sanz Mínguez, 1997: 54, H, fig. 20, H,162-164 y 309-312, fig. 161), aunque el ejemploquizá no sea muy apropiado por cuanto tampocoen cerámica de cocción oxidante comparecen.En otros momentos y espacios distantes y distin-tos a los aquí tratados los platos constituyeronuna abrumadora mayoría en los enterramientos(p. ej., en la necrópolis de Medellín, donde llegana alcanzar el 94% en la Fase II: Lorrio, 1988-89:285-296 y 308, figs 1-6, 11 y 12), por lo que apesar de lo observado en el ámbito vacceo no sepuede generalizar con que es una forma fabrica-da exclusivamente para su empleo en la vida dia-ria. Quizá cuando conozcamos amplios reperto-rios de vasos funerarios de los siglos II y I a. C.en las tierras del Duero empiecen a hacer acto depresencia, pero por ahora la realidad es esta.
La Variante I 1 es un platito cuyos rasgos mor-fológicos identificativos son la apreciable inclina-ción al exterior del borde volado, la secciónsubrectangular del mismo y la suave curvatura
Figura 8.- Cronología de los grupos cerámicos en uso durante la Segunda Edad del Hierro en el Duero Medio, así como de los reci-pientes argénteos, y sus influencias en la formación de las grises de imitación metálica.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 38
de la pared. La pieza que ejemplifica el tipo,inédita, procede de Coca, cuenta con tan sólo 8,8cm de diámetro de boca y el borde aparece reco-rrido por una acanaladura de 4 mm de anchura,rasgo éste impropio de la cerámica celtibéricaque, sin embargo, es muy habitual en buenaparte de los platos campanienses. En concreto,nuestro platito gris guarda estrechas relacionesformales con los de la serie 1280 de Morel, fecha-dos en la primera mitad del siglo II a.C. (Morel,1981: Pl. 11, 1280). Desconocemos qué tipo debase tuvo.
La Variante I 2 cuenta con un borde horizon-tal de sección lenticular algo aplastado y carenainterior que lo separa de la pared suavementecurvada. También caucense la pieza que marca eltipo, tiene 13 cm de diámetro y ya la dimos aconocer hace unos años (Blanco García, 1993b:118, fig. 1, 2). Exactamente iguales a éste, pero enpastas anaranjadas, decoración pintada y uno deellos con grafito, tenemos constatados en Cocaotros dos ejemplares exhumados en contextostardíos, ambos inéditos.
La Variante I 3 tiene por rasgos distintivos unborde corto horizontal de sección subrectangu-lar, paredes muy poco curvadas y fondo con pieanular bajo redondeado. El ejemplar que designael tipo se recuperó en el Nivel II de la excava-ción caucense Tierra de las Monedas I, tiene 13cm de diámetro, 2,1 cm de altura y doble perfo-ración localizadas en la inflexión entre el borde yla pared (Blanco García, 1993b: 118, fig. 1, 3).
La Variante I 4 viene definida por tener unborde de tendencia recta pero sensiblementeinclinado hacia el interior, de sección subcua-drangular, unas paredes muy poco curvadas einflexión acusada entre éstas y el borde. La piezaque ejemplifica el tipo es, como las dos anterio-res, conocida ya por proceder de las excavacio-nes de los años ochenta en Coca (Blanco García,1993b: 118, fig. 1, 6), su inflexión está marcadaen el exterior por una carena y cuenta con un parde perforaciones para su suspensión que han sidopracticadas en pleno borde.
Tres rasgos identifican la Variante I 5: unborde de sección lenticular inclinado hacia elinterior, paredes bastante curvadas que se preci-pitan con acusada verticalidad hacia el fondo y,como resultado de esto, cierta profundidad de lacavidad útil. El plato que designa el tipo procededel poblado caucense de La Cuesta del Mercado,posee 15,4 cm de diámetro de boca, ha recibidoun bruñido de mejor calidad por fuera que pordentro y ya lo dimos a conocer en el trabajo quea ese yacimiento dedicamos hace unos años(Blanco García, 1994: 60, fig. 15, 2). También ori-
ginario del mismo yacimiento se conoce otro pla-tito de idénticas características técnicas que esperfectamente asimilable a esta variante (Id.,1994: 60, fig. 15, 3), y de la excavación CalleAzafranales n. 5 otro más, pero en este casofabricado en cerámica común (C/89/Az5/XV/158), que compartía nivel con un nutridoconjunto de cerámicas grises: fragmentos perte-necientes a siete caliciformes nada menos, el bolVI 2 y tres bases.
Platos con perfiles similares al de esta varian-te fueron muy corrientes entre las produccionesgrises fechadas, grosso modo, en los siglos IV y IIIa. C. que al Valle del Duero llegan supuestamen-te importadas de esa zona oriental de laSubmeseta Sur que más en contacto estuvo conel mundo ibérico levantino. En la mismaSepúlveda, por ejemplo, encontramos uno deestos testimonios foráneos que bien pudieronhaber influido en las grises céreas (BlancoGarcía, 1998b: 150, fig. 7, 2).
Forma II: fuente (Fig. 1).
En cerámica gris cérea hasta hace bien pocoesta forma estaba representada sólo por un únicoejemplar, además incompleto, procedente deCoca (Blanco García, 1993b: 118, fig. 1, 1).Actualmente el repertorio formal es más rico,pues son ya tres las variantes conocidas, aunquetodas originarias del citado yacimiento pues,dentro del grupo cerámico considerado, en elresto del Valle del Duero esta forma sigue sindocumentarse.
Los rasgos morfológicos comunes a las tres noson otros que los propios de cualquier fuente:destacado predominio de la anchura sobre laaltura (ratio 2,20 para el ejemplar completo II 3pero superior para los otros dos), amplio bordevuelto que se curva suavemente aunque mante-niendo una posición horizontal, en voladizo,paredes más o menos curvadas siempre muyabiertas y fondos que, a juzgar por sus homólo-gos oxidantes, suelen ser predominantementeumbilicados, como el que vemos en la únicafuente completa de las tres (II 3), pero presumi-blemente también de anillo bajo y redondeado oligeramente rehundido, nunca totalmente plano.Como rasgo que sin ser común a todas las fuen-tes sí se constata, sin embargo, en un elevadoporcentaje de las mismas -estén fabricadas encerámica fina oxidante o reductora o bien enbarros toscos-, no podemos dejar de señalar elrasgo común de contar con una marcada carenade separación entre borde y cuerpo por la caraexterior del vaso. Los diámetros de las bocasoscilan entre 19 cm y 25,8 cm, como puede verse
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 39
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 39
40 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
algo más pequeños que los que encontramos ensus semejantes oxidados, que incluso llegan aalcanzar los 45/50 cm (p. ej., véase Sacristán,1986: 175, fig. 14, 1 y lám. XXXVI).
Al igual que los platos hasta ahora conocidos,las fuentes carecen por completo de decoración,son formas lisas en las que, eso sí, podemosencontrar carenas o pares de perforaciones, lasprimeras como separación entre borde y cuerpoy las segundas para permitir tenerlo suspendidoen los momentos en los que no se están usando.Quizá se pudiera entender como decoración sen-dos círculos impresos que en la Variante II 3 orlanlos dos orificios que se han practicado en elborde pero desconocemos si se hicieron con estaintención o con otra. También como hemosobservado respecto a los platos, por ahora noconocemos un solo caso en el que las fuentes gri-ses hayan formado parte del ajuar funerario enaquellas necrópolis en las que comparece estaespecialidad cerámica (p. ej., en las de LasRuedas, Carralaceña o Tariego de Cerrato).
La Variante II 1, dada a conocer hace algúntiempo, como más arriba hemos indicado, vienedefinida por tener un borde vuelto algo curvado,con su extremo no totalmente en horizontal sinoapuntando ligeramente hacia abajo, que es pro-longación natural del cuerpo tendido y suave-mente curvado, es decir, sin carena separadora.La pieza que designa el tipo tiene un diámetro de24,2 cm y está excelentemente bruñida tanto pordentro como por fuera. Fuentes y platos a tornocon perfiles iguales al analizado están presentesen el Duero Medio desde tiempos muy antiguos,tanto en pastas anaranjadas como grises, estasúltimas de los siglos IV y III a. C.
La Variante II 2 cuenta con un borde vueltocurvado cuyo extremo se dispone, ahora sí, enhorizontal, contactando con el cuerpo medianteuna carena exterior. Cuerpo que, por otra parte,es tendido pero de curvatura tan suave que pare-ce casi recto. La fuente que marca el tipo, aunquetambién incompleta, es la de mayores dimensio-nes que hasta ahora conocemos en esta especia-lidad vascular: 25,8 cm. También de Coca (nivelIX de Tierra de las Monedas II) procede otroejemplar encuadrable dentro de este tipo, lo quequiere decir que fue un perfil relativamentecomún, considerando que la mayor parte de losrestantes son únicos.
De la Variante II 3 conocemos todas sus carac-terísticas formales gracias a que el vaso que latipifica se ha conservado completo: borde vueltocurvado en posición horizontal que dobla enángulo recto para, mediante carena viva, contac-tar con el cuerpo, a la sazón menos tendido y
más curvo que los de las fuentes anteriores,fondo umbilicado y pie redondeado. La pieza encuestión, de color negro y aspecto acharoladodebido al esmero con el que se han pulimentadosus superficies tanto por dentro como por fuerapero no bajo el borde, que se ha dejado rugoso yáspero al tacto, tiene 19 cm de diámetro de bocay 8,6 cm de altura. En el punto de inflexión delborde se han abierto un par de perforacionescada una de las cuales orlada por un círculoimpreso sólo marcado en la superficie interna delvaso, que es desde donde se practicaron, algoque en Coca también encontramos en el platitoinédito CO/89/TMIII/V/2 y que nos adviertecómo los alfareros celtibéricos disponían devarios tipos de brocas para perforar y lañar losrecipientes tal como lo hacían sus homólogosibéricos y hace años se comprobó, p. ej., en elyacimiento catalán de Darró (Risch et alii, 1986:297). Referida indistintamente como gran copa,fuente y como frutero en ocasiones, este tipo derecipiente que deriva de prototipos ibéricos deamplia dispersión (Mata y Bonet, 1992: 129,grupo II, tipo 6, subtipo 2, fig. 7, 9), en el Dueroes muy corriente encontrarlo fabricado en pastasoxidadas, generalmente pintado, pero con lacaracterística de que se documenta de forma bas-tante más frecuente en contextos domésticos quefunerarios: en los poblados de Roa (Sacristán,1986: 171-174, fig. 13, 1-5, láms. XXXIV-XXXVI) y Coca son decenas los ejemplares quede él se conocen, mientras la necrópolis padi-llense de Las Ruedas sólo una pieza ha dado(Sanz Mínguez, 1997: 120, L y 281, fig. 118, L yfig. 211, Forma I).
Forma III: cuenco/copa (Fig. 1).
De nuevo es Coca el yacimiento del que pro-ceden las cinco variantes que englobamos dentrode esta Forma III, dos de las cuales están inédi-tas. Se caracterizan por ser recipientes de trazassencillas en los que la anchura máxima seencuentra en la boca, con el borde generalmenteredondeado, a veces regruesado, pero tambiénalgo apuntados e incluso planos, de tendenciabien exvasada, vertical o invasada, cuerpohemisférico o en forma de casquete y bases tantoplanas como con pie anular y de copa, aunquelas más numerosas son las segundas. Comopuede verse, es una forma que admite muchaspequeñas variaciones en cada una de sus partesestructurales, de manera exactamente igual acomo vemos en su homóloga oxidante, las doshabitualmente referidas por la bibliografía comocuencos, páteras y copas. Otro aspecto en el quetanto las grises como las oxidadas coinciden es
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 40
en el hecho de que, cada una en su grupo, ésta esuna de las formas que mejor representaciónnumérica tiene en todos los yacimientos. En pas-tas anaranjadas esto es comprobable en multitudde lugares y en cerámica gris cérea al menos enCoca, único yacimiento que, por ahora, cuentacon un numeroso y variado repertorio de vasosde este tipo.
Por otra parte, ya en su día señalamos cómoen esta forma y en los platos, más que en otras,se advierten ciertas influencias de la cerámicacampaniense. Influencias que creemos detectarno sólo en la aplicación de determinados proce-dimientos de modelado, sobre todo en los piesanulares, sino también en la misma imitación delas superficies brillantes de aspecto metálico ytacto jabonoso que tienen esas cerámicas, rasgosque adoptaron sobre todo de los vasos de platapero también en parte procedentes de esta vajillaalóctona. Sobre esta problemática volveremos enlas consideraciones finales.
Todos los ejemplares hasta ahora conocidostienen diámetros de boca que oscilan entre 10,2cm y 15, 1 cm. Sin embargo, los umbrales métri-cos en la altura (entre 5,3 cm y 10,4 cm) estánmás distanciados como consecuencia, fundamen-talmente, de las diferencias existentes en los tiposde base.
Aunque no faltan los lisos, en barros oxidadosestos recipientes suelen estar ornados con pintu-ra, pero en los grises de superficies bruñidas ytacto céreo la decoración está por completoausente, al menos por ahora. De nuevo estamos,por tanto, ante una forma lisa.
El vaso que ejemplifica la Variante III 1,incompleto, tiene como elemento definitorio elcontar con un borde plano de tendencia invasa-da que por el exterior ha sido suavemente mol-durado, lo cual es poco frecuente en los reci-pientes de este tipo (Blanco García, 1993b: 118,fig. 1, 12), pero que nos remite a determinadotipo de cuencos en pastas anaranjadas proceden-tes de Herramélluri que fueron englobados porA. Castiella dentro de su forma 1 (Castiella, 1977:310, fig. 255, 1-4).
La Variante III 2 se distingue formalmente porel predominio de la anchura sobre la altura (índi-ce 2,69), tener un borde redondeado ligeramenteinvasado, cuerpo en forma de casquete esférico ybase totalmente plana. El cuenco concreto quenos sirve para señalar el tipo, inédito hasta ahora,tiene un diámetro de 14,3 cm y una altura de 5,3cm. Este tipo de perfil es muy frecuente en pastasoxidadas pero lo encontramos mayoritariamentecon pie anular bajo o simplemente con el fondoun poco rehundido, no ápodo. Los de base plana
casi siempre, al menos en Coca, comparecen encontextos tardíos, de los siglos II y I a. C.
La Variante III 3 es un cuenco o pátera de pro-porciones muy equilibradas, ligeramente másancho que alto (ratio 2,02), borde redondeadovertical un poco engrosado, cuerpo casi hemisfé-rico y fondo suavemente elevado sobre un pieanular bajo. El recipiente que ejemplifica estavariante tiene 13,6 cm de diámetro máximo, 6,7cm de altura y procede del mismo sondeo y nivelque el platito I 3, recuperados ambos con otrosdiez fragmentos también grises céreos de variadatipología. Este vaso y otro de idéntica tipologíamás algunos fragmentos que a ella pudieran tam-bién pertenecer ya los dimos a conocer hace untiempo (Blanco García, 1993b: 118, fig. 1, 7-9, 13y 16), por lo que se puede decir que fue unaforma común en cerámica gris cérea. En cerámi-ca oxidante este es el tipo de cuenco o páteramás abundante en Coca y otros muchos yaci-mientos del Duero Medio, comúnmente decora-do con bandas de pintura ocre, anaranjada o rojatanto por dentro como por fuera y por lo generalde cronología tardía. Esta es otra de las formas enlas que parecen proyectarse influencias de algu-nas evolucionadas páteras campanienses delsiglo II e inicios del I a. C. incluidas en las series2780 y 2980 de Morel (1981: Pls. 72-74, 84 y 85).
La Variante III 4 es un cuenco que por su ele-vado pie comúnmente recibe el nombre de copa.Cuenta con un borde redondeado vertical, cuerpohemisférico que apoya sobre un pie elevado, decopa, con una serie de molduras entre ambos. Lapieza que designa el tipo, presentada fotográfica-mente hace poco (Pérez González y BlancoGarcía, 2000: 44 y fot. de p. 39), tiene 13,8 cm dediámetro de boca y 10,4 cm de altura (índice 1,32).En cerámica oxidante el tipo es muy antiguo, puesprácticamente idéntico ya lo encontramos forma-do desde los mismos inicios de la llegada del tornoal Valle del Duero. Fuera de aquí, en barro gris loencontramos fechado entre los siglos IV y II a. C.en la necrópolis alcarreña de Luzaga (Díaz Díaz,1976: 468, 477 y 488, fig. 19, 7).
Mientras las variantes anteriores tienen elborde invasado o vertical, lo que distingue a laVariante III 5, a pesar de estar muy incompleta, esla tendencia exvasada del mismo. El fragmentoque designa el tipo procede del nivel XXII de laexcavación Convento II y otro de las mismascaracterísticas se recupero en el nivel XII deTierra de las Monedas II (Blanco García, 1993b:fig. 1, 15 y 14, resp.).
Forma IV: mortero (Fig. 1).
Ninguna de las variantes pertenecientes a esta
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 41
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 41
42 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
Forma IV se ha conservado completa ya que lesfaltan las bases, pero todas son bien conocidas enbarros oxidantes. Esto último nos permite poderafirmar que apoyaban en un pie bajo de tipocopa, lo que unido al grosor que suelen tener susparedes justifica que sean referidas en la biblio-grafía como copas bajas de tipo mortero, denomina-ción que lleva implícita una doble funcionalidady que crea un problema sobre el que ya algunosautores han incidido al considerar que, por unaparte, los tipos de borde que tienen, generalmen-te muy gruesos, moldurados en el exterior yabombados por el interior, resultan del todoinapropiados para beber y ser utilizados, portanto, como copas; y por otra, que el tipo de pieque poseen la mayoría de ellos no soportaría elgolpeo de la mano del mortero, además de queen el interior de estos vasos no suele haber hue-llas de dicho golpeo (salvo en un ejemplar proce-dente del Ayuntamiento de Roa: Sacristán, 1986:174, lám. LXXXII, 2), lo que restaría peso a suidentificación como triturador de sólidos. Pornuestra parte, no creemos que haya que relacio-nar con una única función todas las variables for-males que se conocen. Como hemos hecho enotras ocasiones, por comodidad y dejando al mar-gen esta cuestión, nosotros vamos a referirnos aesta forma simplemente como mortero. Lo que porel momento sí parece una tendencia es que esta-mos ante un recipiente de uso doméstico más quefunerario o cultual.
En cerámica gris cérea, los diámetros de bocade los ejemplares hasta ahora conocidos oscilanentre 6,6 cm y 10,8 cm, unas medidas en generalalgo menores que las que podemos obtener desus semejantes anaranjados pues si tomamoscomo muestra, por ejemplo, el amplio repertorionumantino recogido por F. Wattenberg (1963:178-181, tabs. XXII y XXIII) el más pequeñotiene 9 cm y el mayor alcanza los 15,6 cm. Suscoloraciones van desde el gris ceniciento alnegro, están siempre mejor bruñidos por fueraque por dentro y presentan abundantes signosexternos de haber sido usados durante muchotiempo.
Por ahora no conocemos un solo vaso adscri-bible a esta forma que tenga decoración.Nuevamente estamos, por tanto, ante una formalisa. Sin embargo, en ella sí suelen ser corrienteslas molduras en la zona exterior del borde, lascuales contribuyen a realzarlo por el contraste declaroscuro que se produce y que sin duda provo-ca cierto efecto ornamental, pero esto no autori-za a clasificarla como decorada.
Los vasos que ejemplifican las cuatro varian-tes individualizadas proceden de Coca (BlancoGarcía, 1993: 118-120, fig. 1, 10 y 17-19 resp.),
recuperados, por tanto, en contextos habitacio-nales.
De la Variante IV 1 sólo tenemos el borde yparte superior del cuerpo pero es suficiente paraadvertir que estamos ante una peculiar formabien conocida en cerámica oxidante que secaracteriza por tener paredes gruesas, un bordebastante almendrado hacia el interior, de secciónmás o menos ovalada, y un cuerpo que no llegaa ser hemisférico. Se corresponde con la formaVII 2 de la necrópolis de Las Ruedas (SanzMínguez, 1997: 287-288, fig. 211, VII 2) y es unode los perfiles mejor documentados enNumancia, al que Wattenberg relacionaba direc-tamente con la campaniense y dató en los mis-mos momentos en los que hoy fechamos las gri-ses céreas: finales de la segunda centuria antes deCristo y comienzos de la siguiente (WattenbergSanpere, 1963: 43, varios ejemplares en 178-181,tabs. XXII y XXIII).
La pieza gris que ejemplifica el tipo tiene 8,8cm de diámetro de boca, es de superficies muybruñidas de color claro y carece por completo demolduras y de decoración (Blanco García,1993b: 118-120, fig. 1, 11). En Coca el tipo tam-bién está presente en cerámica anaranjada, for-mando parte de contextos siempre avanzados, delos siglos II y I a. C.
En la Variante IV 2 encontramos un perfil porahora único en cerámica gris que, sin embargo,resulta conocido en pastas rojas pintadas, almenos en Coca (CO/89/TMII/VII/5). Se carac-teriza por ser de paredes más gruesas en la mitadsuperior que en la inferior, poseer un borde deperfil lenticular abombado hacia dentro que tam-bién se prolonga suavemente hacia fuera en vir-tud de la ancha acanaladura que hace los efectosde cuello corto y un cuerpo que tiene más detroncocónico que de hemisférico (Blanco García,1993b: 118-120, fig. 1, 18). El vaso tipificativo esde dimensiones muy pequeñas: tiene un diáme-tro de boca de 6,6 cm y una altura presumible-mente no mayor de los 8 ó 9 cm.
El vaso que ejemplifica la Variante IV 3 fuerecuperado en el nivel XVIIa del sondeo practi-cado en la Calle Azafranales n. 5 (Blanco García,1993b: 118-120, fig. 1, 17), junto a fragmentos per-tenecientes a otros nueve vasos más también gri-ses de superficies céreas y un caliciforme anaran-jado pintado. Es de paredes bastante espesas, conborde abombado al interior y algo extendido alexterior insinuando una pequeña cornisa, hom-bro marcado por un baquetón flanqueado porsendas acanaladuras y cuerpo hemisférico que seva haciendo más grueso conforme se aproxima ala base. Tiene 10,8 cm de diámetro de boca.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 42
De la Variante IV 4 es francamente poco loque se puede decir: tiene un borde de perfilsubrectangular algo inclinado hacia dentro, sinapenas abombamiento al interior pero prolonga-do al exterior de manera que se crea una peque-ña cornisa, y cuerpo aparentemente hemisférico(Blanco García, 1993b: 118-120, fig. 1, 19). Másque en el mundo vacceo o celtibérico, es en elibérico levantino en el que, en pastas rojas,encontramos paralelos para este tipo (Mata yBonet, 1992: 135, fig. 17, 1).
Forma V: cubilete (Fig. 1).
Esta es una forma por ahora única en estaespecialidad cerámica a la que, en previsión defuturas variantes que se pudieran ir documentan-do, hemos dado el código identificativo V 1. Lascaracterísticas morfológicas de este perfil cuen-quiforme son: boca tendente al cerramiento conel borde muy vuelto, en gancho, y cuerpo globu-lar que alcanza los dos tercios de la esfera.Desconocemos qué tipo de base pudo haber teni-do, si era plana, umbilicada o con pie. Lo que elfragmento conservado sí permite decir es que setrata de una forma lisa. Procede de Coca, nivelXVI de la excavación Avda. de la Constituciónn. 8 (Blanco García, 1993a: 164, fig. 7, 10), y for-maba contexto con quince fragmentos de las mis-mas características técnicas que pertenecieron almenos a ocho vasos y con cuatro caliciformes depastas anaranjadas decorados con pintura e idén-ticos a los grises que más adelante veremos (vid.Fig. 7). Resulta bastante rara en barros oxidantes,existiendo una posibilidad quizá algo lejana deque sus precedentes fueran determinadas formaspor ahora sólo conocidas en el madrileño CerroRedondo, también grises bruñidas por cierto,aunque en versión grande (Blasco y Alonso,1985: 98 tipo VI, fig. 35, 10 y 11),
Forma VI: bol (Fig. 1).
Los tres vasos que individualizan otras tantasvariantes englobables dentro de esta Forma VI,así como varios fragmentos más de bordes ads-cribibles a la misma, ya en su día los dimos aconocer bajo la denominación de boles (BlancoGarcía, 1993b: 120, fig. 2, 20-24; Id., 1994: 60,fig. 15, 6). A pesar de que ninguno se ha conser-vado completo, morfológicamente son recipien-tes en los que, por lo general, predomina laanchura sobre la altura, tienen perfil globularcomo consecuencia de que suelen sobrepasar lamitad de la esfera, bocas tendentes al cerramien-to y bordes a veces algo engrosados y moldura-dos con labios redondeados. Cotejando estaforma con sus iguales oxidantes podemos decir
que las bases pudieron ser umbilicadas o de ani-llo bajo, más infrecuentemente con pie de copa.Los diámetros de boca de los ejemplares conoci-dos hasta ahora van desde los 11,4 cm del máspequeño hasta los 17 cm del mayor.
Desde el punto de vista ornamental, en estaforma encontramos tanto piezas lisas como deco-radas. Los baquetones y las acanaladuras hori-zontales suelen estar casi siempre presentes enellas pero también tenemos constatadas, aunquede manera más escasa, los puntos impresos, lasestampillas y las líneas bruñidas a espátula for-mando diseños geométricos.
La Variante VI 1 procede del poblado de LaCuesta del Mercado, tiene 12,3 cm de diámetrode boca, ha sido excelentemente bruñido porfuera y en el labio interno pero simplemente ali-sado por dentro (Blanco García, 1994: 60, fig. 15,6). Es una forma muy corriente entre las cerámi-cas de cocción oxidante, generalmente pintada,que estuvo en uso en el Valle del Duero prácti-camente desde los mismos inicios de la llegadadel torno, por lo que no es extraño que tambiénen esta especialidad gris esté presente. La deco-ración se dispone a ambos lados del únicobaquetón que tiene: sobre él, una hilera de pun-tos impresos que contribuye a resaltar la hori-zontalidad de la pieza, y debajo, anillos tambiénimpresos.
La Variante VI 2 es una sencilla forma de bolcon el borde redondeado y algo regruesado, detendencia invasada, que está separado del cuerpohemisférico por medio de dos baquetones muypróximos entre si. La pieza que ejemplifica eltipo procede del nivel XV del sondeo excavadoen la calle Azafranales n. 5, tiene 17 cm de diá-metro, e idéntica pero de dimensiones un pocomenores e inédita conocemos otra exhumada enun punto central de Coca. En ambos casos setrata de piezas lisas.
La Variante VI 3 es la más cuenquiforme de lastres por la proporción que guardan la anchura dela boca y el diámetro máximo con la altura queprobablemente tuvo. Su perfil comprende losdos tercios de la esfera, tiene 12,5 cm de diáme-tro de boca, el borde y la zona media han sidoensalzados por medio de baquetones dobles yconserva un arranque de asa en esta zona demáxima anchura pero del que no hay restos desu correspondiente en la parte del borde, por loque pudo ser horizontal, como los que vemos enalgunos caliciformes (p. ej., Sanz Mínguez, 1997:164 n.320, fig. 161, 320). Desconocemos qué tipode base tuvo, tal vez umbilicada o de copa. Esuno de los vasos del grupo que más aspectometálico tiene debido al color negro intenso de
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 43
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 43
44 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
su superficie exterior y al brillo acharolado quese ha conseguido mediante un cuidadoso bruñi-do. Entre los pares de baquetones, un friso degrupos de tenues líneas paralelas realizadas aespátula y dispuestas en dirección alternante, enzig-zag, contribuyen a dar a la pieza un mayoratractivo (Blanco García, 1993b: 120, fig. 2, 21).De esta podemos decir, por tanto, que es unavariante decorada.
Forma VII: esferoide (Fig. 1).
Por ahora es una sola pieza la que da carta denaturaleza a esta sencilla y ancestral forma carac-terizada por tener una boca bastante cerrada,borde muy corto, redondeado y vertical, y cuer-po globular u ovoide, pues desconocemos lamitad inferior y con ello el tipo de base que pudohaber tenido, aunque lo más probable es quefuera umbilicada. Una vez más, su procedenciaes caucense (Blanco García, 1993b: 120, fig. 2,32), tiene 8 cm de diámetro de boca, 15,2 cm deanchura máxima, color gris oscuro, bruñido deexcelente calidad sólo en su superficie externa,carece por completo de decoración y en cerámi-ca de mesa oxidante a torno es poco corriente.Por forma y tamaño, pero en estos barros oxida-dos, sería asimilable al tipo XII.1 de la necrópo-lis de Carratiermes, fechable entre los siglos V yII a. C. (Argente, Díaz y Bescós, 2001: 184, fig.63). En el castro de Tariego de Cerrato existe unvaso de perfil y proporciones muy similar a ésteque se ha conservado completo y por la decora-ción pintada que porta parece ser también bas-tante tardío (Castro García y Blanco Ordás, 1975:lám. XXXVII, 8). De tamaño menor y paredessensiblemente más espesas, entre los materialeshallados en posición secundaria de la necrópolisde Las Ruedas también se encuentra un cuencode pasta anaranjada casi completo que guarda unestrecho paralelismo formal con nuestro vasogris (Sanz Mínguez, 1997: 156 n. 221, fig. 154,221).
Forma VIII: vaso de perfil en “S” (Fig. 2).
Las variantes consignadas son todas ellas detamaño pequeño, con bocas que oscilan entre 8y 12,8 cm y alturas aproximadas entre 6 y 12 cm(9,8 cm la VIII 2, única completa). Por otraparte, ninguna de ellas presenta decoración, porlo que se puede decir que, por ahora, esta es unaforma lisa, la séptima de las ya analizadas.
De esta forma hemos distinguido cuatrovariantes basándonos en los tipos de borde, en lamayor o menor glubulosidad de los cuerpos y enla relación entre la anchura de boca y la altura
que razonablemente se puede presumir para lasincompletas.
De la pieza que ejemplifica la Variante VIII 1,inédita, no conocemos ni su borde ni su basepero tomando en consideración el ancho cuerpobulboso que no encontramos en ninguna de lasotras, que debió de tener una boca bastantecerrada y que presumiblemente es más anchoque alto, se ha considerado como tipo peculiarno asimilable a ninguna de las otras tres varian-tes de vasos de perfil en “S”. Tiene una anchuramáxima de 10 cm, el color de la pasta es grispero la superficie exterior es de un negro intensomuy pulido, acharolado, estando la interior sim-plemente alisada. De procedencia caucense, conél aparecieron otros muchos fragmentos más per-tenecientes al menos a 11 vasos, entre ellos elplato I 1, cuatro fragmentos de caliciformes (unodecorado con la composición 19) y una base congrafito en el exterior (Fig. 3, 6.1).
La Variante VIII 2 se caracteriza por ser másancha de boca que alta, tener un borde suave-mente exvasado con el labio algo apuntado, uncuerpo abombado y una base plana. El vaso quemarca el tipo, único de los en “S” del que cono-cemos prácticamente todo su perfil, tiene 12,8cm de diámetro de boca, 9,8 cm de altura, es desuperficies negras y se halló en la necrópolis deLas Ruedas (Padilla de Duero, Valladolid), aun-que en posición secundaria (Sanz Mínguez, 1997:164 n. 318, 310, fig. 161, 318).
El vaso que designa la Variante VIII 3 tienecomo rasgos más destacados que le diferenciande las anteriores un predominio de la altura (entorno a los 10/11 cm) sobre la anchura de boca (8cm), un borde también suavemente exvasadocomo la VIII 2 pero con el labio redondeado ymás corto, lo que hace que su cuello, igualmentecorto, y el hombro se sitúen en una posición máselevada, pareciendo así el cuerpo más globular.Procede de Coca, en concreto del nivel V de laexcavación Tierra de las Monedas II (BlancoGarcía, 1993b: 120, fig. 2, 26), donde compartíaestrato con fragmentos pertenecientes a otros tresvasos grises y otros muchos oxidantes polícro-mos en los que las pinturas blancas están bienrepresentadas, lo que podría estar significandoque esta es otra de las formas cuya vida útilsobrepasó los comedios del siglo I a. C. o quehemos de llevar la incorporación de la pinturablanca a fechas más antiguas de las que hoymanejamos. Sobre este interesante aspecto luegovolveremos.
La Variante VIII 4, señalada por otro vaso deCoca hasta ahora inédito del que sólo nos ha lle-gado el tercio superior, comparte formalmente
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 44
con la anterior únicamente el ser, con toda pro-babilidad, más alta que ancha de boca (8,2 cm),pues por lo demás son distintas. Su borde es muygrueso, corto y de perfil insinuadamente cefálico,el cuello ha quedado reducido a la mínimaexpresión, el cuerpo es destacadamente globulary el hombro gana en horizontalidad.
Forma IX: oinochoe (Fig. 2).
Una sola pieza da carta de naturaleza a estanueva forma que en el repertorio hasta ahoraconocido no constaba. Se trata de un oinochoe ojarra de pico que fue recuperada entre los mate-riales descontextualizados de la necrópolis padi-llense de Las Ruedas (Sanz Mínguez, 1997: 164 n.319, 310, fig. 161, 319). Morfológicamente se defi-ne por tener una boca con pico vertedor (aunqueen la ilustración no aparezca representado),amplio borde vuelto con el labio redondeado queincide en ángulo recto respecto al hombro y delcual está separado por medio de un fino baquetónliso y cuerpo aparentemente bitroncocónico cuyainflexión de la pared aparece marcada por unaincisión ancha o acanaladura en un punto proba-blemente medio del mismo. En la publicaciónque lo dio a conocer no se dice nada de que con-servara indicios del asa. De color gris, la superfi-cie exterior muestra el lustre característico que leda el tratamiento bruñido de que ha sido objeto.El diámetro máximo de la pieza es de 13,7 cm yal menos uno de los dos que se suelen obtener enlas bocas sinuosas de estas jarras es de 8,8 cm(medido a partir de la ilustración).
Con carácter provisional, pues sólo es estajarra la que representa el tipo, hay que decir queestamos ante una forma lisa. En pastas oxidadas,las jarras, tanto de cuerpo bitroncocónico comobulboso, suelen estar decoradas con pintura enla zona del hombro, por lo que quizá en un futu-ro conozcamos ejemplares decorados en pastasgrises.
Forma X: caliciforme (Fig.2).
Esta es la forma más característica, abundan-te y difundida geográficamente de todas cuantasconforman el repertorio tipológico de la especia-lidad cerámica analizada. Además, presentetanto en contextos domésticos como funerarios yestrechamente relacionada con recipientesargénteos contemporáneos desde el punto devista morfológico y ornamental. Todo ello expli-ca que sea de la que más se ha escrito hastaahora. Sobre la misma en una ocasión anterior yaexpusimos algunas ideas sobre la posición queocupan en el contexto de las del resto de la
Península Ibérica que no parece procedenteahora repetir (Blanco García, 1993b: 123-126).En el presente trabajo hemos distinguido dosvariantes principales que se corresponden, res-pectivamente, con las formas XIV y XIIIB de latipología de E. Wattenberg (1978: 30-32, 45).Ambas se caracterizan por el equilibrio que guar-dan el diámetro de boca y la altura -lo que haceque la ratio anchura/altura sea muy baja (entorno a 1,25)-, tener bordes exvasados muy des-arrollados, en forma de campana, ser su anchuramáxima siempre la del diámetro de la boca,cuerpos hemisféricos o bulbosos en algunas oca-siones y bases generalmente umbilicadas, aun-que no son extrañas otras como las casi planas.En algún caso puede llevar asitas horizontalessituadas a media altura, junto a la línea de care-na (Sanz Mínguez, 1997: 164 n. 320, fig. 161,320), pero lo que no se advierte en ninguna delas piezas conocidas hasta ahora es que de lazona del borde o de la carena arrancara algúnasa vertical que nos indujera a pensar en quealgunas fueran tazas como la supuestamente pro-totípica del nivel III de Las Quintanas (GómezPérez y Sanz Mínguez, 1993: 360, fig. 7, 3), lasconstatadas en pastas rojas (p. ej., Sanz Mínguez,1997: 115, fig. 112, E; Wattenberg Sanpere, 1963:170, tab. XVI, 444 y 445; Arenas Esteban, 1987-88: 99, fig. 5, 15 y 16; Id., 1999: fig. 129) o biensimpula como el broncíneo del poblado navarrode La Custodia dado a conocer por Labeaga yfechado hacia mediados del siglo I a. C.(Labeaga Mendiola, 1985: 575-576, fig. 5 y foto 2;Id., 1999-2000: 132-133, fig. 448; Martín Valls,1990: 146 y 155-156, fig. 1, Tipo IV).
En general, son vasos de color gris uniforme -minoritariamente negros-, que han sido muy bienbruñidos, y en algunos casos pulidos, siempre porel exterior y el borde interno hasta la altura delhombro. A pesar de ser de pastas duras, sus del-gadas paredes hacen que sea el vaso más frágil decuantos conforman el grupo de grises céreos,razón por la que en casi todos los yacimientossuele aparecer muy fragmentado.
Esta es una forma eminentemente decorada,hasta el punto de que de un total de cuarenta ycuatro ejemplares hasta ahora contabilizados enla Cuenca del Duero, tanto completos como frag-mentarios (en este segundo caso de indudableadscripción tipológica y suficientemente grandescomo para apreciar sus características), sólocinco son lisos, aunque, eso sí, tienen baquetonesy acanaladuras en sus hombros. Como conse-cuencia de la simetría que caracteriza a las deco-raciones de los objetos artesanales celtibéricos engeneral, casi siempre son reconstruibles los frisoscon los que se han ornado.
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 45
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 45
46 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
La Variante X 1 acoge a todos los vasos calici-formes conocidos hasta ahora excepto al peque-ño vasito que hemos individualizado comovariante X 2 por contar con rasgos propios que ledistinguen morfológicamente de aquélla. Entrepiezas completas y fragmentos de indudable ads-cripción a esta variante, se conocen en la actuali-dad cuarenta y dos ejemplares. Los rasgos quecaracterizan a este grupo mayoritario son el tenerun diámetro de boca de longitud semejante al desu altura, boca acampanada como consecuenciade contar con un prolongado borde exvasadoque generalmente supone un tercio de la alturadel vaso, labio redondeado y a veces algo engro-sado, cuerpo hemisférico que en algún casopuede llegar a ser bulboide en cuya parte supe-rior la pared se cierra de manera suave para darlugar a un hombro que por lo general es soportede baquetones, acanaladuras y decoración incisao impresa, y base en la mayor parte de las oca-siones umbilicada. Los diámetros de boca vandesde los 12,2 cm del ejemplar más pequeñohasta ahora conocido (el 316 de Las Ruedas) a los21,2 cm del mayor (Tariego), con una media esta-blecida en 14,9 cm a partir de las veintitrés pie-zas que más completas se conservan. Sólo nuevede ellas permiten conocer las alturas, que oscilanentre 10,1 y 17,6 cm, con 12,7 cm de media, que-dando establecidos los índices entre 1,14 y 1,40,con 1,25 de media.
Si bien no faltan los lisos (Blanco García,1993b: fig. 4, 45, 48 y 49 y fig. 5, 57, p. ej.), estosvasos capitalizan la mayor parte del repertorio decomposiciones decorativas documentadas en elgrupo de cerámicas grises, desde los diseños máselementales conseguidos a base de repetir unúnico elemento decorativo -sean simples incisio-nes, rehundidos, acanaladuras, sencillas impre-siones, etc. (Fig. 3)-, a los muy elaborados (Fig. 4,2-7, 11, 12, 14-16, 18-20, 22; Fig. 5, 23-25, 28-35,38 y 39).
Desde el punto de vista geográfico, estavariante de caliciforme es la más difundida por elValle del Duero. Se constata con seguridad en loslugares abulenses de La Mesa de Miranda(Cabré, Cabré y Molinero, 1950: lám. XIX, 23,27 ¿y 10?), Las Paredejas-El Berrueco (Piñel,1976: 363-365, fig. 11, 2 y 3) y Ulaca (Posac Mon,1952: 7 ¿y 4?); en el leonés Pico del Horno enValle de Mansilla (Celis Sánchez, 1996: 58, fig. 5,11); en la necrópolis palentina de Tariego deCerrato (Castro García y Blanco Ordás, 1975:132-133, 15, lám. XXXIX, 15; WattenbergGarcía, 1978: 32, 45 y 58, forma XIV.); en losyacimientos segovianos del Cerro de la Virgende Tormejón en Armuña (fragts. inéditos), Cauca(Blanco García, 1993b: 123-126, fig. 3, 39-43,
figs. 4 y 5; Pérez González y Blanco García,2000: 38, 39 y 44), Segovia capital (Molinero,1971: 70, 2610, lám. CXV, fig. 1, 5-1), Sepúlveda(Blanco García, 1998b: 152-155, fig. 11, 10 y 11)y la finca de Los Mercados de Duratón (fragts.inéditos); en los yacimientos vallisoletanos de lanecrópolis de Las Ruedas (Sanz Mínguez, 1997:54, fig. 20, H, 162-164, fig. 161, 300, 301, 302,etc., 309-312), la necrópolis de Carralaceña (SanzMínguez, Gómez Pérez y Arranz Mínguez, 1993:132, fig. 2, M, N y O, 134, fig. 5, G, y 142-144;Sanz Mínguez, 1997: 42-43 y 309, fig. 11, M, N yO, y XXVI), Gorrita (Wattenberg Sanpere, 1959:210-211, tab. XIV, 14); y en el poblado zamora-no de La Dehesa de Morales (Celis Sánchez,1990: 473-474, fig. 9, 7-10 y 12), pudiendo estarpresente también, aunque no es seguro, en el cas-tro de Las Labradas, en Arrabalde (BaladoPachón, 1999: 22-24, fig. 3, 6). Como tampoco esseguro, pues la bibliografía al respecto no loexplicita claramente, en Palencia capital (SanzMínguez, Gómez Pérez y Arranz Mínguez, 1993:142; Sanz Mínguez, 1997: 311) y quizá en algúnotro yacimiento más como Picón de la Mora(Martín Valls, 1971: 133-134, fig. 3, 7).
En las tierras que orlan el Duero, caliciformesgrises de imitación metálica, lisos o decoradoscon composiciones idénticas o semejantes a losde allí, los encontramos, por ejemplo, en elpoblado abulense de El Raso de Candeleda(Fernández Gómez y López Fernández, 1990: fig.6, 44-85 y fig. 8, 6.1), en la necrópolis madrileñadel Cerro de la Gavia, aunque en este caso fecha-dos de manera poco acertada en los siglos IV yIII a. C. por creerlos adscribibles a las estampa-das de esos siglos (Blasco y Barrio, 1991: 287 y301, fig. 5, 3 y 4), en la de Luzaga con fechas esti-mativas que van desde el siglo IV al II a. C. (DíazDíaz, 1976: 467, 477 y 488, fig. 19, 5) o en lasepultura 9 de La Yunta desempeñando la fun-ción de urna cineraria (García Huerta, 1989: 387,fig. 93). Resulta cuando menos sintomático delproceso evolutivo que pudieron experimentarlos caliciformes el que en el referido yacimientomadrileño se haya documentado un fragmentoperteneciente a esta forma y decorado igual quelos torneados pero hecho a mano (Blasco yBarrio, 1991: 286 y 301, fig. 2, 2; Blasco y Lucas,1999: fig. 3, C, 2), aunque de nuevo llevado acronologías que creemos altas en exceso.
El caliciforme es un tipo cerámico que conidénticas características técnicas, formales y deco-rativas encontramos también en barros oxidados(Sanz Mínguez, 1997: 164 n. 310, 310 y fig. 161,310; varias piezas incompletas e inéditas enCoca); que también se produjo incluso sin el bru-ñido que distingue las superficies externas de
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 46
estas especies (Sanz Mínguez, 1997: 164 n. 306,310 y fig. 161, 306); que, al menos en Coca,vemos compartiendo contexto con sus igualesanaranjados tanto lisos como decorados con pin-tura (Fig. 7); y, en cuarto lugar, que, con algunasdiferencias, también se fabricó a mano, comovemos en el nivel III del poblado de LasQuintanas (Gómez Pérez y Sanz Mínguez, 1993:360, fig. 11, 3) o en el referido Cerro de la Gavia(Blasco y Barrio, 1991: 286 y 301, fig. 2, 2; Blascoy Lucas, 1999: fig. 3, C, 2), no sabemos si exclu-sivamente antes de que empezaran a fabricarselos torneados, como parece evidente por lo queal ejemplar ansado vallisoletano se refiere, o tam-bién simultáneamente a ellos. Todo esto lo quenos está indicando es que la “popularidad” alcan-zada por esta forma fue tal en las décadas a caba-llo entre los siglos II y I a. C. que, además de serla más abundante y extendida geográficamenteen cerámica gris cérea se estuvo fabricando enotras especialidades alfareras. Tan cierto es queen los caliciformes grises céreos se dan cita múl-tiples elementos formales y ornamentales toma-dos de recipientes anteriores (cerámicos a manoy a torno así como metálicos) 4 como, a nuestroentender, que ellos a su vez provocaron la gene-ralización de una moda que se extendió cada veza más formas y penetró en otros grupos cerámi-cos, pero marcar con cierta precisión los tiemposdel proceso acaecido resulta por ahora imposible.
La Variante X 2 viene representada por unúnico vaso de dimensiones pequeñas que proce-de de La Plaza Mayor de Coca (Blanco García,1993b: 126, fig. 4, 52). Comparte con la anterioruna serie de rasgos que no vamos a repetir,teniendo como propios el que sus proporcionesson menos equilibradas que las de aquélla, suborde constituye no ya un tercio de su altura sinola mitad, el cuerpo se ha reducido considerable-mente, está menos desarrollado al no llegar a lamitad de la esfera, y la base es casi plana, sóloestá ligeramente rehundida en el centro. Tiene8,8 cm de diámetro de boca, 7,1 cm de altura(índice 1,23), superficie externa e interior delborde finamente bruñidos, de color negro. Elcontacto entre borde y cuerpo se resuelvemediante un baquetón sobre el que se ha dis-puesto un collar de óvalos impresos en posicióninclinada, alternando debajo palmetas y anillos
igualmente impresos (Fig. 5, 36) Esto quieredecir que es una forma decorada, aunque entrelos supuestos modelos de los que deriva hayejemplares lisos. Guarda estrechas relacionesmorfológicas con la tulipa negra mate deSimancas representativa de la forma XIIIB de E.Wattenberg (1978: 30 y 45, XIIIB), a la que se leestima una fecha del primer cuarto del siglo I a.C., con un caliciforme gris de la cueva turolensedel Coscojar fechado entre los siglos III y I a. C.(Perales García, 1989: 36-37 y 118-119, fig. 41, 3),y en pasta roja, con algún vaso de la necrópolisde La Yunta datado a finales del siglo III y pri-mera mitad del II a. C. (García Huerta y Antonadel Val, 1992: 26 y 169, fig. 13, 9). Todas estaspiezas centropeninsulares nos remiten, en defini-tiva, a los vasos ibéricos englobados por Mata yBonet en el subtipo 4.3 del grupo III (1992: 133,fig. 12, 9, 11 y 12), presentes tanto en contextosantiguos como plenos del mundo ibérico, y muyhabituales en cuevas santuario levantinas como,por ejemplo, la de Marinel (Martínez Perona,1992: 265, fig. 2, 1, lám. I, 3) o las del Puntal delHorno Ciego (Gil-Mascarell, 1977: 709, figs. 1, 1y 2, 1; Martí Bonafé, 1990: 151-153, fig. 5, 7042,fig. 6, 7047, fig. 12, 7109, etc.).
Al margen de la variabilidad morfológica,bastante más rica y de más antigua tradición enlas regiones ibéricas que en las centropeninsula-res, de lo que apenas podemos decir nada enestas últimas es de si estos característicos vasosestaban destinados a cubrir una multiplicidad defunciones o alguna muy concreta. Los calicifor-mes del ámbito ibérico hallados en contextosfunerarios y cultuales, más numerosos, por cier-to, que los procedentes de ambientes domésticos,a la inversa, por tanto, de la situación que obser-vamos en el Duero, tradicionalmente se hanvisto como objetos destinados a cumplir variasfunciones no excluyentes entre sí: recipientesdestinados a las libaciones (de vino, leche, agua,hidromiel o de las cuatro sustancias, como refie-re La Odisea al hablar del mago tebano Tiresias),contenedores de ofrendas sólidas, de frutos, sim-ples objetos votivos per se (entre otros, Gil-Mascarell, 1975: 321; Aparicio Pérez, 1976: 23 y29; Id., 1997: 346; Pla Ballester, 1980: 270;Blázquez Martínez, 1983: 206; Marco Simón,1983-84: 75-76; Martí Bonafé, 1990: 151-153 y
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 47
4. Al tiempo que en estos vasos caliciformes influyen losargénteos, también lo hacen producciones cerámicasigualmente grises y acabados exteriores esmeradosque estuvieron en uso durante los siglos III y II a. C.en prácticamente todo el centro peninsular. Pensemos,por ejemplo, en los caliciformes grises existentes en
los castros y necrópolis vettonas o en yacimientos delárea celtibérica como la necrópolis alcarreña deLuzaga, algunos con decoración incisa casi iguales alos nuestros (Díaz Díaz, 1976: 464-467, fig. 19, 1-5 ylám. V, 1 y 2).
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 47
48 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
Fig
ura
9.-
Cro
nolo
gía
delo
sgr
upos
cerá
mic
osen
uso
dura
nte
laSe
gund
aE
dad
delH
ierr
oen
elD
uero
Med
io,a
síco
mo
delo
sre
cipi
ente
sar
gént
eos,
ysu
sin
fluen
cias
enla
form
ació
nde
las
grise
sde
imita
ción
met
álic
a.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 48
157-160; Ruiz, 1991-92: 85), etc. A todos estosposibles usos recientemente se ha añadido unomás: como portadores de ofrendas lumínicas(Martínez Perona, 1992: 271-275). Para los proce-dentes de medios habitacionales ibéricos hayautores que no ven clara su vinculación con elmundo religioso (Abad Casal, 1983: 194), esti-mando otros que pudieran haber sido lámparasde aceite con mecha flotante, uso que no dejahuellas de fuego en su interior (Martínez Perona,1992: 275).
Forma XI: crateriforme (Fig. 2).
Perfil muy próximo al de los caliciformes, sediferencia de aquéllos tanto en el tamaño comoen media docena de rasgos morfológicos. Encuanto a la boca, no es totalmente abierta yacampanada como en aquéllos, sino con tenden-cia a cerrarse; el borde, también exvasado, es, sinembargo, más corto, con lo que adquieren unmayor protagonismo cuello y hombro; la anchu-ra máxima ya no es la del diámetro de la boca,como veíamos en los caliciformes, sino que sesitúa en la parte media o media-alta, acentuán-dose de este modo la globulosidad del cuerpo;finalmente, no apoya en una base umbilicadacomo es habitual en aquéllos, sino realzada, decopa, al menos así es en el único ejemplar que senos ha conservado prácticamente completo 5.Como consecuencia del mayor cerramientobucal, el bruñido apenas penetra por el bordeinterno, pero es de la misma calidad que elobservado en cualquier otra forma.
A estas piezas se les suele designar en labibliografía meseteña como grandes copas y enocasiones como urnas, pero nosotros preferimosdenominarlas crateriformes por derivar clara-mente de los vasos ibéricos así llamados debidoa que copian modelos griegos y que encontramosmuy extendidos por el levante y sur peninsular apartir del siglo IV a. C. (Pereira Sieso, 1987; Id.,1988: 162, fig. 12; Cuadrado y Quesada, 1989:65-66, tipos 59 y 55, figs. 32 y 42; Mata y Bonet,1992: 140, grupo VI, tipo 5, fig. 23; Sanz Gamo,1997: 137), evitando de esta manera confusionescon las copas incluidas en la Forma III, con algu-nos morteros a los que también se les refiere aveces como copas y con las urnas propiamentedichas que constituyen nuestra Forma XII.
El vaso representativo del tipo es de proce-dencia caucense, muy proporcionado en sus
volúmenes, con un diámetro de boca de 18,1 cm,una anchura máxima de 19,6 cm y altura situadaentre los 23 y los 25 cm, pues no sabemos conexactitud cuántos milímetros separan a los dosfragmentos. A pesar de contar con un campodecorativo idóneo para ser engalanado, se hadejado liso por completo. En cerámica oxidanteeste es un perfil intermedio entre las formas IA yIB de la tipología de E. Wattenberg (1978: 22 y43) y encuadrable entre las variantes 3-6 de laforma VII de Sanz Mínguez (1997: 287-289, fig.211, y de perfiles más ajustados 148-149 nn. 149y 153, fig. 151, 149 y 153), aunque estos modelosson más angulosos que el vaso caucense. Máscercana morfológicamente está, sin embargo,una gran copa que se recuperó en la necrópolistoledana de Las Esperillas (Urbina Martínez,2000: lám. VII, 1), pero de cronología más anti-gua que la caucense. Todo ello evidencia que setrata de un tipo cerámico presente desde antiguoen el centro peninsular y que en el Valle delDuero, concretamente, se constata de forma máshabitual en las comarcas centrales y meridiona-les -a los citados de Soto de Medinilla, Padilla deDuero y Coca podríamos sumar Simancas(Wattenberg Sanpere, 1978: 103, 66),Montealegre (Heredero García, 1993: 294, fig. 8,3), Segovia (Zamora Canellada, 1975: 37, fig. 1,MS 8), Las Cogotas (Cabré Aguiló, 1932: lám.LI, 1 y 4), etc.-, que en las orientales.
Resulta muy sugerente la idea de que estegran vaso hubiera formado conjunto con algunode los muchos caliciformes recuperados junto aél, en un contexto de consumo ritual de vino uotro líquido, tal como parecen haber sido usadoslos juegos formados por simpulum o cyathus ygran copa de La Custodia de Viana (BurilloMozota, 1997: 237, fig. 8, sup. izq.). Sin embar-go, no hay nada que nos permita establecerdicha relación, a pesar de que, como decimos,en el lugar de Los Azafranales en el que salióeste vaso, en “Tierra de las Monedas I”, se recu-peraron fragmentos pertenecientes nada menosque a once caliciformes seguros (Blanco García,1993b: fig. 3, 42 y 43, fig. 4, 45, 49 y 50, fig. 5,54 y 56, fig. 6, 99, 105, 107 y 110) y a otros dosmás probables (Id., 1993b: fig. 6, 82, 108), cier-tamente la mayor concentración de grises céreashasta ahora conocida en Coca, pues en ella tam-poco faltan los platos y fuentes, los cuencos,páteras y morteros, los perfiles en “S” y lasurnas.
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 49
5. Los dos fragmentos que conforman la pieza ya en1993 los publicamos, pero por separado (BlancoGarcía, 1993b: fig. 3, 38 y fig. 7, 126). Al revisar para
esta ocasión los materiales caucenses ha sido cuandonos hemos dado cuenta del error cometido, pues nospasó desapercibido que pertenecían al mismo vaso.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 49
50 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
Forma XII: urna (Fig. 2).
En ella encuentran cabida todos aquellosvasos de boca tendente al cerramiento, bordevuelto, cuello más o menos desarrollado y cuer-po globular que además de ser referido por labibliografía como urnas también lo son comoorzas y ollas, aunque por estar destinados a usosde mesa ni los grises céreos ni los anaranjadosmuestran huellas de haber sido expuestos alfuego.
Cuatro son las variantes que se han podidodeslindar, ninguna de las cuales nos es conocidaen todo su perfil. Son piezas de tamaño medianocuyos diámetros de boca oscilan entre 13,4 y 17,1cm, y al igual que los vasos caliciformes, suelenestar engalanadas con baquetones, acanaladurasy composiciones decorativas muy elaboradassiempre en los hombros, algunas de las cuales noes posible saber a cuál de las cuatro variantescorresponde (Fig. 4, 10, 13 y 17; Fig. 5, 37).
La Variante XII 1 la materializa un vaso pro-cedente del nivel IX de la excavación CuatroCalles de Coca del que sólo conocemos su terciosuperior, pero suficiente para ver cómo algunosde sus rasgos le aproximan al crateriforme vistoanteriormente. Se distingue por tener un bordeexvasado corto dispuesto casi en ángulo rectorespecto a la inclinación del cuello, formandouna pequeña cornisa por tanto, y un ampliohombro recorrido por un baquetón sobre anchaacanaladura y otro resalte que no llega a serbaquetón pero que al igual que aquél ha sidodecorado con grupos de trazos incisos paralelosentre sí, en oblicuo y con inclinación alternante(Fig. 4, 8). Su diámetro de boca es de 15,8 cm,teniendo de anchura máxima 17,6 cm.
La Variante XII 2 viene establecida por unvaso incompleto de la necrópolis vallisoletana deLas Ruedas recuperado en posición secundaria(Sanz Mínguez, 1997: 164 n. 317, 310, fig. 161,317). Se caracteriza por tener borde vuelto engro-sado, cuello y hombro desarrollados de tenden-cia troncocónica, y carena situada en el tercioinferior, donde se localiza la anchura máxima delvaso: 15,5 cm frente a los 14 cm que tiene de diá-metro en la boca.
El único ejemplar representativo de estavariante, de pasta y superficies grises con acaba-do exterior lustroso, está ricamente decoradocon un friso formado por grupos de cuatrorehundidos ovalados entre anillos impresos, deli-mitada la secuencia por dos baquetones y flan-queado todo el conjunto por dos collares de pun-tos impresos, el inferior horizontal y el superioraguirnaldado (Fig. 4, 21). Por todo esto, de
momento hemos de considerar como decorada aesta variante.
En cerámica oxidante no conocemos ningúnperfil exactamente igual al de este vaso quepudiera haber servido de modelo, aunque sí loshay parecidos en cuanto al tipo de borde, tronco-conicidad del desarrollado hombro y anchuramáxima próxima a la base, señalizada mediantecarena o no. A estos parámetros responden, porejemplo, un vaso numantino de menores propor-ciones que el vallisoletano (Wattenberg Sanpere,1963: 212, 1162, tab. XLV, 1162), otro no tanesbelto como este último procedente de LosCinco Caños de Coca pero pintado con motivosgeométricos y zoomorfos en perspectiva cenital ydatado también en el siglo I a. C. (Blanco García,1997: 186 n. 2, fig. 2, 2 y lám. I, 2), o la urna com-pleta del tesoro palentino de Las Filipenses(Raddatz, 1969: fig. 16, 1) del que, como más arri-ba hemos señalado, también formaba parte unfragmento de cerámica gris de imitación metálicaidentificado por C. Sanz, A. Gómez y J. A. Arranz(1993: 142). Curiosamente son, sin embargo, losámbitos vettón y alcarreño los que nos brindanlos más estrechos paralelos formales para la urnade Las Ruedas. En el primero de ellos, El Raso deCandeleda nos presenta una urna de perfil en casitodo igual, aunque de factura más tosca(Fernández Gómez, 1986: 749, fig. 446, Ca-3).También en la comarca de Molina de Aragónencontramos referencias morfológicas muy cerca-nas para el vaso en cuestión: p. ej., en la fase IIdel poblado de El Palomar, datada a mediadosdel siglo II a. C., se constató un perfil en casi todoigual pero con asa diametral (Arenas Esteban,1999: 30, fig. 24, pieza inf. dcha.); la necrópolis deLa Cerrada de los Santos o el poblado IV de LaTorre (Id., 1999: 51, fig. 38, tumba 15 y 70, fig. 58,sups., fig. 59, sup. dcha., resp.), constituyen otrosdos lugares alcarreños en los que comparecentipos muy similares de urnas, fechadas aquí en lossiglos III y II a. C., y todos adscritos a la formaregional X (Id., 1999: fig. 161). No sabemos a cuálde los dos ámbitos debe más la pieza de Padilla,pero de haber sido el castellano-manchego, vasoque por otro lado remite a prototipos claramenteibéricos (tipo 5.1 del grupo II de Mata y Bonet,1992: 128, fig. 7), podría ser interpretados comoun dato más a favor de las estrechas relacionesculturales que a través de los pasos deSomosierra, y vía Duratón, debieron de darseentre el Alto Tajo y la ribera padillense del Duero(Blanco García, 1998b: 164-171).
El vaso que marca la Variante XII 3 procedede Coca, tiene un borde vuelto engrosado deparecidas características al de la variante anteriorpero con la peculiaridad de que de él arranca un
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 50
asa diametral, cuello corto, amplio hombro bajobaquetón y cuerpo que apunta ser bastante glo-bular (Blanco García, 1993b: 122, fig. 3, 33).Desconocemos qué tipo de base pudo tener, perolo más probable es que fuera umbilicada (con osin suave pie), como la de casi todos los vasoscon asa diametral que conocemos. Tiene 17,1 cmde diámetro de boca y está decorado por mediode una hilera de puntos impresos sobre el baque-tón y bajo éste un friso de palmetas sobre otrahilera de puntos (Fig. 5, 26), por lo que por ahorahemos de incluir esta variante entre los vasosdecorados, a pesar de ser pieza única.
La Variante XII 4 también es caucense, carac-terizándose morfológicamente por tener unborde exvasado sencillo poco proyectado al exte-rior, cuello apenas insinuado, hombro muy alto ycuerpo que se intuye de acusada globulosidad.Con tan sólo 13,4 cm de diámetro de boca, es eltipo de urna más pequeño de los cuatro. Su hom-bro aparece recorrido por dos resaltes muy juntosque han sido engalanados por medio de trazosincisos paralelos entre sí y dispuestos en oblicuo.Bajo ellos, un collar de puntos impresos (Fig. 4,9). Una vez más, vemos cómo ésta es una varian-te decorada que, por otro lado, guarda cierta rela-ción formal con una urna procedente de uno delos alfares de Carralaceña (Sanz Mínguez yEscudero Navarro, 1994: 165, fig. 2, 2).
3. CONSIDERACIONES SOBRE LAS INFLUEN-CIAS MATERIALIZADAS EN LA CERÁMICAGRIS CÉREA.
La dos primeras notas que saltan a la vistacuando se tiene ante sí la tabla de formas de estegrupo cerámico gris de imitación metálica, y queno tienen nada de novedoso por cuanto ya hansido señaladas por otros autores y por nosotrosmismos hace más de una década, son, por unlado, que el repertorio de perfiles es bastantemenor del que encontramos en los corpora decerámicas cocidas en atmósferas oxidantes -inclu-so varios tipos cerámicos, como el I 1 y 3, el II 3,el V 1, el VII 1, el IX 1, etc., sólo están represen-tados por la única pieza que se conoce- ,y porotro, que prácticamente todo ese abanico formalya existía en pastas rojas con anterioridad al130/125 a. C., fechas en las que presumiblementesurge aquél. Sin embargo, esta segunda nota nonos da licencia para concluir que nuestras grises ynegras son simples y mecánicas reproduccionesen otro color de las cerámicas anaranjadas, puesla realidad es mucho más rica y compleja. Delanálisis formal y ornamental llevado a cabo en laspáginas precedentes cabe inferir que en esta espe-cialidad vascular confluyen múltiples influencias
procedentes de grupos cerámicos y recipientesmetálicos que estaban en uso durante el siglo II a.C., y que si bien el grupo del que más deudorparecen ser desde el punto de vista morfológicofue, sin duda, el de esas cerámicas finas cocidasen atmósfera oxidante -las denominadas demanera inapropiada como “estrictamente celtibé-ricas”-, en mayor o menor medida otros tambiéndejaron su huella en las mismas (Fig. 9).
Empecemos por éste, por el de la celtibéricade pastas rojas. Para algunas formas y variantesgrises sus modelos en cerámica anaranjada seremontan nada menos que a los comienzos de laproducción regional de vasos a torno y que, sinapenas variaciones, llegaron a la etapaCeltibérica Tardía, pero para otras sus prototiposno son tan antiguos, sino más recientes y evolu-cionados. En efecto, por ser formas que apenasexperimentaron variaciones a lo largo del tiem-po, platos de los tipos I 2 y I 5 ya los encontra-mos, p. ej., entre las producciones del alfar vac-ceo de Coca en su Fase I (Blanco García, 1998a:124-125, fig. 3, 4 y fig. 4, 10). De igual modo, enestas mismas instalaciones que cabe fechar amediados del siglo III a. C. pero que quizápudieran ser algo más antiguas, ya comparecenlas copas de tipo III 4 (Blanco García, 1998a:126, fig. 6, 7) y los perfiles en “S” VIII 3 (BlancoGarcía, 1998a: 126, fig. 6, 11). Pero más numero-sas que en esos momentos antiguos las tenemosen pleno siglo II a. C. como inmediatas antece-soras de las grises. No vamos a insistir en lo quelas producciones oxidantes celtibéricas han apor-tado a las grises por haber concretado al analizarcada una de las formas.
Otro grupo cerámico que dejó su huella inde-leble en estas producciones leucofeas fue el deCogotas II, vigente en la zona vettona y en elDuero medio desde el siglo VI a. C. hasta muyavanzado el II a. C., momentos estos últimos enlos que se produce el contacto cronológico conlas grises céreas. Los elementos en los que vemosmaterializadas estas influencias son de carácterornamental más que formal:
1º de manera general, en el barroquismo conel que se han engalanado los tipos propia-mente decorados como son los calicifor-mes y las urnas (Figs. 4 y 5). Un barro-quismo que sin duda absorbieron de lasproducciones cogotianas de las últimasetapas y del cual no cabe hacer responsa-ble únicamente a los vasos argénteos porcuanto, en general, son bastante mássobrios y cuya más notoria contribución aeste recargamiento ornamental fue elbaquetón, bien liso bien recorrido por gru-pos de líneas inclinadas impresas general-
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 51
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 51
52 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
mente de dirección alternante. No sepuede ocultar que algunos vasos de platapeninsulares además de estos baquetonestienen como complementos decorativosseries de ovas y eses encadenadas, guirnal-das, reticulados, triglifos y metopas, colla-res de puntos, triángulos de granete, seriesde MWMW de vástago central lanceoladocomo los que vemos en Chão de Lamas,etc. (Raddatz, 1969), sin embargo, muypocos de estos elementos encontraronreflejo en las cerámicas grises. Incluso losbaquetones localizados a mitad del cuelloacampanado tan frecuentes en los vasos deplata (p. ej., los de Padrão: Beirão yGomes, 1985: 482, est. VII, A) no apare-cen en los cerámicos.
2º en la utilización que se hace de los rehun-didos o cazoletas hemisféricas, ovaladas,biapuntadas, etc. (Fig. 3, grupo 3), distri-buidas bien individualmente y a distanciasfijas unas de otras, bien en grupos de dos,tres, cuatro, seis e incluso ocho impresio-nes (Fig. 4, 11-14 y 21, Fig. 5, 25, 27, 32 y38), un procedimiento decorativo del que,salvo alguna rara excepción, prácticamen-te no se hizo uso en los vasos argénteos.
3º igualmente, la huella de aquellas tradicio-nales cerámicas meseteñas la vemos en eluso de grupos de acanaladuras verticales,paralelas entre sí o suavemente conver-giendo hacia la base, pero ahora sólo ennúmero de tres o de seis y en ocasionesflanqueadas por series de puntos impresos,también muy propio de aquellas especies(Fig. 4, 15-18 y Fig. 5, 34) y que en absolu-to encontramos en los recipientes de plata.Más propias de éstos, aunque sólo se cons-tatan en unos pocos, son las acanaladurashorizontales que corren paralelas a losbaquetones, utilizadas como complementodecorativo para resaltar el volumen.
4º en el importante empleo que se hizo depunzones y matrices, a la sazón más pro-pios de los ceramista que de los orfebres.En efecto, desde los simples anillos impre-sos hasta las palmetas más elaboradas,pasando por los arcos y círculos cuartela-dos, los trisqueles o los helicoides (Fig. 3,grupo 5), las estampillas llevadas a la cerá-mica gris son de raigambre básicamentecogotiana, no tienen reflejo en los vasos deplata, aunque, todo hay que decirlo, la ins-piración mediterránea de muchas de aqué-llas y de éstos constituye el punto en elcual confluyen ambas especialidades arte-sanales. Y no es que existiera imposibili-
dad técnica alguna para que los platerosincorporasen a sus recipientes estampacio-nes a troquel, pues en algunos ejemplaresestán presentes y en las produccionesbroncíneas, p. ej., se empleaban de mane-ra habitual, sino que parece existir unatendencia consciente a hacer escaso uso deellas en la platería. Por tanto, en las cerá-micas grises se produce una curiosa convi-vencia entre las técnicas, métodos de tra-bajo y gustos empleados por la artesaníadel alfarero y la del orfebre.
5º ya de manera secundaria, en las calidadesbruñidas de coloración negro intenso,acharoladas, que encontramos en algunosde nuestros vasos grises también nos pare-ce otro aspecto en el que se manifiestan lasinfluencias de la cerámica de Cogotas II,aunque por remota que pueda parecer, enesta cuestión creemos que hay que dejaruna puerta abierta a la posibilidad de quetambién pudieran haber tenido algo quever los espesos barnices de la cerámicacampaniense.
A pesar de este importante fondo de origencogotiano en las cerámicas grises, curiosamentea ellas no fueron trasladadas sus decoracionesmás características, esto es, las pectiniformes. Demanera excepcional, quizá quepa interpretarcomo imitación de peine impreso el friso quevemos en un fragmento de La Mesa de Miranda(Cabré, Cabré y Molinero, 1950: lám. XIX, 10),pues más que impresiones de peine parecenlíneas de puntos en zig-zag, ya que éstos no estánsecuenciados igual en todas ellas (Fig. 4, 6). Enun yacimiento también abulense como es elpoblado de El Raso, ubicado ya en la Cuencadel Tajo, encontramos un caso muy similar: uncaliciforme completo de la forma X con rosetasestampadas entre pares de líneas dispuestas enzig-zag hechas a base de puntos cuadrangularesimpresos que nos recuerdan de nuevo el peineimpreso (Fernández Gómez y López Fernández,1990: fig. 6, 44-85 y fig. 8, 6.1). Otros dos ejem-plos excepcionales más de imitación los encon-tramos en Fuentes de Ropel y Coca, donde, res-pectivamente, grupos de líneas incisas y espatu-ladas que ornan sendos fragmentos parecen que-rer recordar peinados cogotianos (CelisSánchez, 1990: 473-474, fig. 9, 5; Blanco García,1993b: 120, fig. 2, 21), si bien no son tales. Estafalta de decoraciones propiamente pectinifor-mes no creemos que se deba interpretar comouna carencia si pensamos en que las decoracio-nes barrocas de Cogotas II perviven hasta avan-zado el siglo II a. C. Más bien parece tratarse deun modo de proceder plenamente consciente
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 52
según el cual como la principal pretensión en losvasos grises decorados era conseguir un efectis-mo de claroscuro y esto es algo que las finas inci-siones o los pequeños puntos apenas producen,por ello se desestiman, recurriendo de estemodo a las estampillas, los gruesos puntos y losrehundidos de variada morfología, en unión debaquetones, carenas y acanaladuras. En definiti-va, frente a la impresión de monotonía cromáti-ca que producen las formas lisas de este grupocerámico gris, las decoradas adoptan del abani-co vascular vigente sólo aquellos elementosornamentales que permiten el que se produzcaun juego de luces y sombras similar al consegui-do en los recipientes argénteos.
Debido a que la caliciforme fue una de las pri-meras formas en cerámica gris cérea identifica-das por la investigación al ser la más numerosa ycomún en los yacimientos (Fig. 6), que destacabapor su excelente calidad técnica, su coloracióngris uniforme, el esmerado tratamiento de lassuperficies externas que hacía pensar en prototi-pos metálicos y sus peculiaridades decorativas,automáticamente, y con acierto, se la consideróimitación en barro de los vasos argénteos enforma de cáliz hallados en conocidos tesorospeninsulares como los de Salvacañete, Tivisa,Chão de Lamas, Arrabalde, Padrão, etc. Con eltiempo, esta circunstancia ha conducido a lainvestigación a considerar a todo el grupo cerá-mico como emulador exclusivo de los citadosrecipientes de plata, afirmación sobre la que con-viene hacer algunas matizaciones.
En principio, la condición de modelo morfo-lógico que tuvieron los vasos caliciformes deplata creemos que habría que aplicarlo exclusi-vamente a la forma X, evidentemente, y demanera secundaria quizá a la XI y la XII, pues sibien muchos de los rasgos formales de estas últi-mas no los encontramos en aquéllos, los proce-dimientos decorativos basados en los baqueto-nes impresos y las acanaladuras, sí. En el restode formas, de la I a la IX, las influencias de talesrecipientes debieron de materializarse por deri-vación, a través ya de los propios vasos cerámi-cos de las citadas formas X-XII y como fruto dela experiencia en trasladar unas calidades metá-licas a las mismas que, por otra parte, no eranueva para los alfareros meseteños. Puesto queen sentido estricto carecemos de formas prototí-picas en plata que nos sirvan de referencia parala mayor parte de los perfiles que hallamos encerámica gris (fuentes, copas, morteros, cubile-
tes, boles, perfiles en “S”, oinochoes, e incluso paralos crateriformes y urnas), lo lógico es pensarque en aquel metal seguramente nunca debió deexistir un repertorio tipológico tan variado en lossiglos II-I a. C., y lo que se hizo fue simplemen-te aplicar las técnicas de producción de los cali-ciformes cerámicos a otras formas que, en arci-llas rojas, estaban en uso en los momentos en losque surgen las grises. Curiosamente, existen for-mas en plata que, al menos por ahora, no tene-mos constatadas en barros grises céreos, como,por ejemplo, los cuencos del tesoro de Padrão(Beirão y Gomes, 1985: 482 y ss., est. VII A). Alo que vamos: cabe la posibilidad de que laforma X y a seguido la XI y la XII fueran las pri-meras que empezaran a fabricarse por parte delos alfareros -buscando transportar a una materiatan barata como la cerámica las característicasfísicas de la vajilla argéntea y tal vez los conteni-dos ideológicos que en ella se depositan-, y antela demanda que para tan atractivos productoscabe suponer, sus calidades se fueran extendien-do poco a poco a otras formas habitualmenteelaboradas en pastas oxidantes, con lo que deeste modo se iría configurando el repertorio tipo-lógico tal como hoy lo conocemos. Ésta, que sóloes una hipótesis, pero muy verosímil a nuestroparecer, de cómo pudo evolucionar internamen-te el grupo cerámico, pues no parece que nacie-ra de golpe con la amplitud formal observada,está construida básicamente sobre los datos obte-nidos de las secuencias estratigráficas de Cocapero también sobre otros indicios tales como elcarácter de precedente que parecen tener loscaliciformes fabricados a mano de LasQuintanas y el Cerro de la Gavia, arriba citados.Por la trascendencia del problema, de caráctercrono-tipológico, creemos conveniente detener-nos unos instantes en él.
Analizando las secuencias estratigráficasdocumentadas en algunos de los sondeos practi-cados en Coca observamos cómo, con ligerasvariaciones, se repiten una y otra vez las mismasseries de asociaciones cerámicas significativas 6,que recogemos en el cuadro de Fig. 7.
Muy resumidamente, lo que de él se despren-de es:
1º que si bien en casi todos los sondeos elnivel más antiguo con grises nos presentaya un repertorio de entre tres y seis for-mas, en alguno es la de cáliz la primeraque se constata. Cierto es que esta es laforma que a lo largo del tiempo más se
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 53
6. Lamentablemente, en los niveles implicados estánausentes materiales metálicos, vítreos o simplemente
numismáticos que nos ayuden a concretar mejor losdatos que ofrecen las asociaciones cerámicas.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 53
54 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
fabricó y por simple cálculo de probabili-dades lo lógico es que estuviera presentedesde los niveles más antiguos, pero portodo un conjunto de indicativos que en lospuntos que siguen iremos degranando cre-emos que fue la que inició estas produc-ciones.
2º que en todos los sondeos el único vaso quesiempre está presente ya desde el primernivel en el que se registran las cerámicasgrises es el caliciforme, además en ciertonúmero respecto a los otros tipos y siem-pre conviviendo con los anaranjados pin-tados, los cuales, por otra parte, tambiénsuelen comparecer en número destacado ydesde niveles más antiguos que aquéllos,por lo que tienen la misma condición deprototipos que atribuimos a los argénteos.Estos caliciformes en pastas rojizas previosal surgimiento de los grises casi siempreestán conviviendo con cerámicas a manode Cogotas II, nota que refuerza una vezmás algo comprobado desde antiguo enCoca y otros muchos yacimientos delValle del Duero: que estas produccionesmanuales perviven hasta muy avanzado elsiglo II a. C. Ilustrativo a este respecto esla tumba 3 de Las Ruedas, en la que con-viven vasos a mano con un caliciforme grisy otro anaranjado (Sanz Mínguez, 1997:54, fig. 20).
3º que tanto los caliciformes grises como losoxidados pintados se mantienen a nivelesnuméricos parecidos a lo largo de las res-pectivas secuencias, por lo que aquéllosconstituyeron la forma más vital del grupo,extremo que se ve reflejado también en loscálculos de cuantificación que hemos rea-lizado (Fig. 6).
4º que los caliciformes en pastas oxidadas,superficies bruñidas hasta conseguir untacto céreo y decoración impresa, en todoiguales a los grises objeto de nuestra aten-ción, son al menos tan antiguos como éstosy probablemente marcharon juntas ambasproducciones hasta su extinción.
5º que, salvo en T.M. I, donde están presen-tes desde el primer momento, y en Avda.de la Constitución n. 8, donde no apare-cen, los vasos de cocción oxidante decora-dos con pinturas blancas a partir de ciertomomento comienzan a convivir con lascerámicas grises. Esto tiene tres lecturasposibles: que estas pinturas blancas seanmás antiguas de lo que tradicionalmente seviene sosteniendo (segunda mitad del siglo
I a. C.) y haya, por tanto, que retrotraerlas,al menos las iniciales, como poco al pri-mer cuarto de dicha centuria; que nuestrasgrises de imitación metálica siguieranestando en uso durante buena parte de lasegunda mitad de la misma; que, en tercerlugar, se dieran ambas situaciones, pues noson incompatibles entre sí. Cada vez noscaben menos dudas de que la referida ensegundo lugar fue un hecho cierto, lo cualnos obliga a distinguir dos periodos en lavida de estas cerámicas grises: uno de pro-ducción y uso que se extendería entre130/125 y 75/70 a. C. y otro, subsiguiente,en el que ya no hay producción pero, concarácter residual, continúan estando enuso hasta su amortización y extinción.Algo parecido a lo que ocurrió siglos des-pués con la TSHT, que a mediados delsiglo V d. C. deja de producirse pero laseguimos encontrando con igual carácterresidual y como producto de lujo enpoblados y necrópolis visigodos. Uno delos pilares en los que se sustenta esta ideaderiva de la observación de que allí dondecoexisten vasos grises y oxidantes con pin-turas blancas aquéllos casi siempre poseenpalpables signos de haber sido usadosdurante mucho tiempo (rozaduras y golpesmúltiples, desgastes por el uso, etc.). LaU.E. 166 de la intervención de 1999 -unaauténtica scherbenkonzentration de las quehabitualmente se registran en grandesoppida centroeuropeos como, p. ej., el deManching (Sievers et alii, 2000: 366-367,fig. 6), y que podría tener un carácter dedeposición votiva, aunque con característi-cas distintas a las conocidas de Garvão(Beirão et alii, 1985; Id., 1985/86), ElAmarejo (Broncano Rodríguez, 1989),Capote (Berrocal-Rangel, 1994) o inclusoCuéllar (Barrio, 1999: 183; Id., 2002),entre otras- ha sido concluyente a este res-pecto: el conjunto de recipientes grisesrecuperado en un hoyo, de más de 1,5 mde diámetro y casi 1 m de profundidad,que estaba sellado por arcilla en el quetambién comparecían vasos polícromoscon pintura blanca y otros muchos elabo-rados en cerámica común, a pesar de estarformado por piezas prácticamente com-pletas aunque fragmentadas, su nivel dedesgaste era tal que sólo un uso muy dila-tado podía haberlo producido (parte delmismo en Pérez González y BlancoGarcía, 2000: 38-39). Dicho sea de paso, lapervivencia de estas producciones hasta
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 54
muy avanzado el siglo I a. C., como nos-otros creemos, explicaría por qué enRosinos de Vidriales aparecen unas cerá-micas ya romanas de inicios del I d. C. queSantiago Carretero cree inspiradas en estasgrises céreas pero que no ve nada clara porla falta de conexión cronológica entreambas especies (Carretero, 2000: 617-622,fig. 311, 10-11 y fig. 312, 13 y 14). Connuestra propuesta el problema quedaríaresuelto. Como refuerzo de esta idea,hemos de decir que vasos grises similares alos de Rosinos también comparecen enLos Mercados de Duratón, en contextosclaramente fechables a comienzos del I d.C. por su asociación a itálica y sudgálica, yen los que están presentes algunos frag-mentos de grises céreas (todo inédito).
Recuperando el hilo de cuanto veníamosdiciendo sobre la vajilla argéntea, el que Cocasea el yacimiento en el que por ahora mejorestán representadas estas cerámicas grises, tantocuantitativamente como por lo que respecta a laamplitud del repertorio formal, unido al hechode que una de sus fuentes principales de inspira-ción fuera esa vajilla, al menos en lo que se refie-re a las calidades cromática y táctil de todo elgrupo así como a la morfología y sistemas deco-rativos de algunos tipos concretos, nos hacesuponer que en los siglos II y I a. C. en él debióde existir una cierta riqueza en recipientes dedicho metal. Aunque no los citan de maneraexpresa, en las mismas fuentes escritas encontra-mos referencias a esa importante riqueza en plata
que existió en Coca 7, pues cuando el año 151 a.C. L. Licinio Lúculo requiere de los caucensesnada menos que 100 talentos del preciado metal-algo más de 2600 kg, que traducido a monedaserían unos 600.000 denarios- como uno de losrequisitos indispensables para evitar ser atacadosy aquéllos realizan el pago (App., Iber., 52), esoquiere decir que poseían incluso más de lo que elgeneral romano había pedido. Y casi tres tonela-das de plata es mucha plata 8, no sabemos si per-teneciente al erario público, como propone M. P.García Bellido (1999: 385) para todos estos depó-sitos ciudadanos de riqueza ansiados por losgenerales romanos, al patrimonio privado de lasclases más pudientes, o a ambos titulares, pero encualquier caso atesorada durante décadas comofruto tanto del comercio como de la rapiña lleva-da a cabo sobre pueblos vecinos y del cobro deservicios prestados como mercenarios por hom-bres de armas caucenses en los ejércitos ibéricos,cartagineses e incluso romanos. No por casuali-dad Lúculo, ansioso de gloria militar y de botíncomo estaba -a pesar de ser uno de los hombresmás ricos del Estado romano-, se plantó frente alas puertas de Cauca como primera ciudad asaquear del Valle del Duero antes que entrar enotras que, desde la zona carpetana de la cual pro-cedía, las tenía más cerca o a distancias similares(p. ej., Segovia, Tormejón, Sepúlveda o Cuéllar 9).A diferencia de sus vecinos orientales y semejan-za de los que por el oeste y norte tenían, los vac-ceos preferían atesorar la plata en joyas, vajilla ypequeños lingotes más que en moneda circulan-te, descartando con rotundidad acuñarla ellos
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 55
7. Y que con las fuentes en la mano, no parece que deba-mos hacer extensiva al resto de ciudades meseteñas,pues nos parece sintomático que a lo largo del procesode conquista muchos generales romanos en las nego-ciaciones de rendición de varias de ellas no reclaman laentrega de metales preciosos. Eso es que sus informa-dores les habían advertido que no los tenían. Pensemos,por ejemplo, en los casos de Intercatia y Numancia,pues de creer a Appiano (Iber., 54) los habitantes de laprimera carecían de oro y plata porque no les dabanvalor, y los segundos del 133 tenían tan escaso metalprecioso, según Plinio (Nat. Hist., 33, 141), que Escipiónsólo pudo gratificar con siete denarios a cada uno de sussoldados, lo cual no nos parece meramente coyunturalpues siete años antes Q. Pompeyo no pudo obtener deella más que 30 talentos, además pagados en dos plazos(App., Iber., 79). No tenemos porqué dudar de la vera-cidad de estos datos textuales, ni de si son reflejo o node la pobreza metálica que padecían muchas poblacio-nes, pues con anterioridad a los momentos a los quevan referidos quizá hubieran tenido importantes patri-
monios en tales especies y por circunstancias (militares,subsistenciales, etc.) se hubieran visto en la necesidadde desprenderse de ellos, pero lo cierto es que parecenexistir enormes desequilibrios entre unas ciudades yotras en cuanto al volumen de oro y plata atesorado.
8. Piénsese, por ejemplo, que cuando el cónsul M. PorcioCatón unas décadas antes pide ayuda a guerreros deCeltiberia para defenderse de “un gran ejército de bár-baros”, aquéllos le piden 200 talentos de plata (Plut.Cat. Ma., 10, 1-2). O que M. Claudio Marcelo en elaño 152 obtuvo nada menos que de tres entidadesétnicas como eran los belos, titos y arévacas 600 talen-tos, una cifra considerada más que suficiente parafinanciar la guerra (Posid., frgto. 91 y Str., III, 4, 13).
9. Si aceptamos con J. Barrio que este poblado se deshabi-ta a finales del siglo II a. C. o comienzos del I (BarrioMartín, 1993: 212; Id., 1999: 156; Barrio Martín y AlonsoMathias, 1999: 297) y no un siglo antes como estimanotros autores y hacen extensible a su necrópolis (SanzMínguez, 1997: 247-248, 314, 332 y 439; Id. 1999: 252).
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 55
56 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
mismos 10, por lo que las clases altas caucenses delsiglo II a. C. debieron de estar muy acostumbra-dos a disponer de vasos argénteos como los quevemos en conocidos tesoros peninsulares. Sinembargo, y dejando aparte la moneda, aunqueen plata sí tenemos constatados en Coca algunoslingotitos cizallados quizá de esa época (inéditos)y un pequeño broche o hebilla de dos garfios ini-cialmente interpretada como colgante (BlancoGarcía, 1988: 46), que nosotros sepamos hastaahora no ha aparecido ni un solo vaso del referi-do metal que podamos poner en relación contodo ese fondo de bienes de prestigio (y tal vezsimbólicos) argénteos y con las cerámicas grisesque poco tiempo después hicieron de ellos susmodelos. Como no creemos que Coca quedaratotalmente deshabitada tras el choque del 151 yhasta el 134 a. C. en que P. Cornelio Escipión“permite la vuelta de los caucenses a su ciudad ya sus casas” (App., Iber., 89), es posible que esegusto tradicional por los recipientes de plata yesa memoria de las riquezas perdidas tuvieraalgo que ver con el nacimiento poco después dela especialidad cerámica considerada. Tal vez lasfunciones que aquéllos cumplían siguieronvigentes, y al no poderse llevar a cabo en vajillade plata, como mal menor se utilizasen vasoscerámicos de parecido aspecto. Ligado a estasideas que nos gustaría menos conjeturales, pare-ce probable que si en las tierras del centro penin-sular los vasos de plata se han hallado en tanescaso número para las cantidades que intuimosdebieron de existir en los siglos II y I a. C., contoda seguridad ello se debe a que no han pervi-vido hasta hoy bien por haber sido fundidos ytransformados a lo largo del tiempo en otrosobjetos, bien por haberse vendido o intercam-biado por otros productos, bien por haber sidorequisados, como ocurrió en Coca en el año 151a. C. y quizá también en el 74 a. C. cuando Cn.Pompeyo Magno toma y saquea de nuevo la ciu-dad (Front., Strat., II, 11, 2), etc.
Siguiendo ahora con otras especies cerámicasvinculadas a la génesis de las grises céreas, suparte de responsabilidad, aunque sensiblementemenor que las producciones vasculares oxidan-tes, cogotianas y argénteas, tuvieron también las
torneadas decoradas con estampillas y las deno-minadas grises antiguas, especialidades ambasque para un mejor análisis hemos desgajado delas troncales en las que pueden ser incluidas ycuyas cronologías se centran en la segunda mitaddel siglo IV y todo el III a. C. pero que creemospenetraron en el II a la par que lo hicieron lasmanuales de Cogotas II, como numerosos auto-res sostienen (p. ej., Martín Valls, 1986-87: 73;Álvarez Sanchís, 1999: 204) o ampliamente seevidencia en el poblado de El Raso, habitadodesde mediados del siglo III a. C. hasta épocacesariana, situación que Sanz Mínguez rechaza(1999: 260) al fijar su atención no en el citadoenclave abulense sino en la necrópolis del mismonombre pero cronología más antigua, pues seabandona a mediados del siglo III a. C. Si bienlo poco que parecen haber aportado las estam-padas hechas a torno fue de carácter decorativo -algunos tipos de estampilla que, aunque tambiénestán presentes en los vasos manuales deCogotas II, suelen ser más propias de los tornea-dos, como las aspas o las rosetas multipétalas-, loatribuible a las grises antiguas tiene que ver conla morfología, en concreto con los vasos calici-formes, pues no creemos que la referencia exclu-siva de los fabricantes de las grises tardías quenos ocupan fuesen los vasos argénteos. Somos dela opinión de que debido a que ya existía una tra-dición en modelar caliciformes en pastas grises,tanto a mano como a torno, por parte sobre todode los alfareros del ámbito vettón pero que luegose trasladó al Duero central (p. ej., Cabré Aguiló,1930: lám. LXIV; Fernández Gómez, 1986: 578n. 6, fig. 316, 6; sepulturas 542, 777, 1155, 1379,1433, etc. de La Osera 11), esa tradición pudo per-fectamente converger con las influencias ejerci-das por los vasos de plata y resultar nuestraforma X.
En un contexto en el que en todo levante ysur peninsular la industria alfarera del IbéricoTardío se muestra permeable a las influencias dela campaniense A y B (Beltrán Lloris, 1978: 58;Berrocal-Rangel, 1989-90: 119; Id., 1998: 115;Mata Parreño y Bonet Rosado, 1992: 140; CelaEspín, 1994: 178; Bonet Rosado, 1995: 399;Principal-Ponce, 1998: 17 y 162-164; Bonet
10.Si en el sistema de organización política y económica delas más ricas y populosas ciudades vacceas comoPallantia, Cauca, Rauda o Pintia, p. ej., no se contempló laacuñación de moneda de plata pero sí el uso y atesora-miento de las que emitían otros pueblos, no creemos quese debiera a la falta del citado metal sino probablementea que estas gentes del Duero Medio quizá les pareciesedilapidar la riqueza el convertirla en moneda, pues al
entrar en los circuitos comerciales sus emisiones otrospodían atesorarla como estaban haciéndolo ellos. De estaforma, podríamos estar ante una especie de “mentalidadmercantilista” vaccea que no es el único pueblo penin-sular que en la Antigüedad la practicó y que en otras par-tes del Mediterráneo también se constata.
11. Datos amablemente facilitados por I. Badequeno, aquien le estamos muy agradecidos.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 56
Rosado e Izquierdo Peraile, 2001: 279-282, entreotros), y en el que esta oleada alcanza con ciertaintensidad al conjunto de la cerámica celtibéricade época tardía, como han manifestado diversosautores (Lorrio, 1989: 252; Martín Valls yEsparza Arroyo, 1992: 261) y quedado patentetras los análisis de las producciones de cinco delos más importantes yacimientos del Alto Duero,concretamente las que se fechan entre los años133 y 75 a. C. (García Heras, 1998: 25), las grisesde imitación metálica no iban a ser una excep-ción. Son sobre todo en las formas I y III en lasque nos parece apreciar rasgos derivados dedichas cerámicas más que de la tradición autóc-tona. A esto hay que añadir la posibilidad de quealgunas palmetas impresas se hubieran inspiradotambién en aquellas cerámicas, aunque extrañaver cómo no comparecen en el interior de platos,cuencos y copas, como vemos en ellas y lo cualya sería un rasgo definitivo para consolidar estaidea, sino en los hombros de caliciformes yurnas. A pesar de ello, y tal como nosotros loentendemos, la idea de absorción de rasgos pro-pios de la campaniense no sólo es perfectamentecompatible con la que pone todo su énfasis en lasinfluencias que los vasos argénteos ejercen sobrelas producciones grises en general, sino que nosparece complementaria. Parece lógico pensarque los vasos campanienses no pudieron estarconsiderados por sus usuarios al mismo nivel quelos recipientes de plata en cuanto al significadosimbólico que éstos debieron de tener y su carác-ter de lujosos bienes de prestigio, pero qué dudacabe que a los ojos de los autóctonos la vajilla itá-lica (o la fabricada ya en la Península) debió degozar también de cierto prestigio. Prestigio deri-vado no sólo de su condición de producto exóti-co, sino también de la calidad física del mismo ysu rareza, pues a pesar de que aún son pocos loshallazgos de cerámica campaniense constatadosen el Valle del Duero se encuentran repartidospor casi todo él, sobre todo por los rebordesoriental y meridional, lógicamente 12. La nóminade lugares en los que están presentes, nada des-preciable, va creciendo cada año y a los citados
por Martín Valls y Esparza Arroyo (1992: 272) deIzana, Numancia, Roa, Osma, Coca, LasCogotas, La Mesa de Miranda, La Osera, Padillade Duero y Salamanca hay que añadir otrosmuchos hallazgos, unos antiguos como los deMuro de Ágreda (Taracena, 1941: 119; JimenoMartínez, 2000: 253) o el Cerro de la Virgen deTormejón (Lucas y Viñas, 1971: 80-81, fig. I, 6),pero otros nuevos, procedentes tanto de variosde los yacimientos arriba citados como de otrosen los que hasta ahora no estaban presentes: ElCastillejo de Garray (Morales Hernández, 1995:132, fig. 55), el campamento V de Renieblas(Sanmartí Greco, 1992: 420-422, fig. 3), Herrerade Pisuerga (tres fragts. inéditos), Astorga (dosfragts. inéditos), Sasamón (Abásolo y García,1993: 45 nn. 129-131 y 101), o la caucense Cuestadel Mercado (Blanco García, e. p.) 13.
En último término, creemos convenientededicar siquiera unas líneas a cierto grupo devasos presumiblemente torneados de color inten-samente negro y decoración bruñida que recien-temente ha sido aislado en la necrópolis de LasRuedas y parece tener representación tambiénen Cuéllar. Inicialmente considerada esta espe-cialidad alfarera como coetánea de las grisescéreas (Delibes et alii, 1995: 111), en un segundomomento se ha postulado de manera provisionaluna fecha de inicio algo más antigua (SanzMínguez, 1997: 161-162 y 312-314, fig. 160 yXXVII), de hacia la mitad del siglo II a. C.,arrancando por tanto de momentos anteriores alas grises objeto de nuestra atención pero sola-pándose con ellas en su fase avanzada, por lo quede ser esto cierto pudo haberse dado una situa-ción de interinfluencias. Si es así y, efectivamen-te, nacen antes que las grises, como entre sus per-files ya encontramos tanto los caliciformes comolas urnas globulares, eso querría decir que, aligual que otros grupos ya referidos, este tambiéntendría la condición de prototípico, a pesar deque algunas de sus formas no existen por ahoraen pasta gris y, de manera extraña, en Coca apa-rentemente están ausentes, cuando es el yaci-miento con la mejor colección de grises céreas de
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 57
12. No obstante, de las cerámicas campaniense hastaahora constatados en la Meseta Norte sólo podríanhaber influido en las grises, teóricamente, aquellosque se fechan en las etapas Media/Clásica y primeramitad de la Tardía de la periodización de M. Py parala campaniense A (Py, 1993: 146), esto es, entre el 180y el 70 a. C., no los posteriores, lógicamente.Hallazgos, por tanto, como los de Sasamón, que sefechan a fines del siglo I a. C. (Abásolo y García,1993: 101), y que incluso puede que sean imitaciones,no ejercerían influencia alguna
13. El hallazgo de El Calvario, en Peñalba de Castro,citado por Jaeggi (1999: 244, map. 7) basándose enBeltrán Lloris (1980: 220) carece de validez para no-sotros por cuanto no corresponde a la localidad bur-galesa, sino a la oscense Puebla de Castro, tambiénerróneamente recogido con aquel nombre por elinvestigador aragonés aunque, eso sí, dentro deHuesca.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 57
58 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
toda la Submeseta Norte. En este mismo sentidomorfológico, resulta muy atractivo pensar queuna forma tan extraña al repertorio vascularargénteo y tan poco pródiga en cerámica celtibé-rica oxidante como es la XII, hubiera derivadode las de este grupo negro, a su vez asimilador deelementos decorativos procedentes de las mis-mas especies que influyeron en las céreas. Endefinitiva, este grupúsculo de cerámicas negrascontribuye a enriquecer más si cabe la proble-mática de las grises de imitación metálica, peroante lo mucho que de él aún desconocemos loúnico que por el momento se puede hacer esesperar a obtener confirmación de la cronologíapropuesta e ir completando su repertorio formaly así poder valorar más adecuadamente las posi-bles relaciones que pudieron tener ambas pro-ducciones.
BIBLIOGRAFÍA
Abreviaturas
AAH Acta Arqueológica Hispánica. Madrid.
AEspA Archivo Español de Arqueología. Madrid.
AIEZFO Anuario del Instituto de EstudiosZamoranos ‘Florián de Ocampo’. Zamora.
APA Anales de Prehistoria y Arqueología.Murcia.
APAA Atlas de Prehistoria y ArqueologíaAragonesas. Zaragoza.
APL Archivo de Prehistoria Levantina. Valencia.
AA Acta Salmanticensia. Salamanca.
BAEAA Boletín de la Asociación Española deAmigos de la Arqueología. Madrid.
BAH Bibliotheca Archaeologica Hispana. Madrid.
BAR British Archaeological Reports. Oxford.
BMAN Boletín del Museo Arqueológico Nacional.Madrid.
BPH Bibliotheca Praehistorica Hispana. Madrid.
BRAH Boletín de la Real Academia de la Historia.Madrid.
BSAA Boletín del Seminario de Estudios de Arte yArqueología. Valladolid.
CNA Congreso Nacional de Arqueología.Zaragoza.
CuPAUAM Cuadernos de Prehistoria y Arqueología dela Universidad Autónoma de Madrid.Madrid.
DocAMérid Documents d´Archéologie Méridionale.Lattes.
EAE Excavaciones Arqueológicas en España.Madrid.
ES Estudios Segovianos. Segovia.
HA Hispania Antiqua. Valladolid.
MemJSEA Memorias de la Junta Superior deExcavaciones y Antigüedades. Madrid.
MF Madrider Forschungen. Berlín.
MHA Memorias de Historia Antigua. Oviedo.
MM Madrider Mitteilungen. Heidelberg/Mainzam Rhein.
MMAV Monografías del Museo Arqueológico deValladolid. Valladolid.
NAH Noticiario Arqueológico Hispánico. Madrid.
OArqP O Arqueólogo Português. Lisboa.
PITTM Publicaciones de la Institución Tello Téllezde Meneses. Palencia.
QPAC Quadernos de Prehistoria i ArqueologíaCastellonenses. Castellón.
RA Revista de Arqueología. Madrid.
RABM Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.Madrid.
RG Revista de Guimarães. Guimarães.
RHA Revisiones de Historia Antigua. Vitoria-Gasteiz.
RUC Revista de la Universidad Complutense.Madrid.
SA Studia Archaeologica. Valladolid.
SH Studia Historica. Salamanca.
TP Trabajos de Prehistoria. Madrid.
ABAD CASAL, L., 1983: “Un conjunto de materiales de LaSerreta de Alcoy”, Lucentum. 2, 173-197. Alicante.
ABÁSOLO, J. A. y GARCÍA, R., 1993: Excavaciones enSasamón (Burgos), (EAE, 164). Madrid.
ABÁSOLO, J. A. y RUIZ, I., 1976-77: “El yacimientoarqueológico de Castrojeriz. Avance al estudio delas cerámicas indígenas”, Sautuola, II, 263-280.Santander.
ALARÇAO, J., 1975: Cerâmica comum local e regional deConimbriga, (Suplementos de Biblos, 8). Coímbra.
ALMEIDA, C. A. F., 1974: “Cerâmica castreja”, RG, 84 (1-4), 171-197.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 58
ÁLVAREZ SANCHÍS, J. R., 1999: Los vettones, (BAH, 1).Madrid.
APARICIO PÉREZ, J., 1976: “El culto en cuevas en la regiónvalenciana”, Homenaje a García Bellido, I (Revista dela Universidad Complutense, XXV, 101), 9-30.Madrid.
- 1997: “El culto en cuevas y la religiosidad protohistóri-ca”, QPAC, 18, 345-358.
ARENAS ESTEBAN, J. A., 1987-88: “El poblado protohistó-rico de El Pinar (Chera, Guadalajara)”, Kalathos, 7-8,89-114. Teruel.
- 1999: La Edad del Hierro en el Sistema Ibérico Central,España, (BAR, Int. Ser., 780). Oxford.
ARGENTE, J. L., DÍAZ, A. y BESCÓS, A., 2001: Tiermes V.Carratiermes necrópolis celtibérica. Campañas 1977 y1986-1991, (Arqueología en Castilla y León,Memorias 9). Valladolid.
ARLEGUI SÁNCHEZ, M., 1992: “Las cerámicas deNumancia con letrero ibérico”, en C. de la Casa(Dir.) 2º Symposium de Arqueología Soriana. Actas, (Col.Temas Sorianos, 20), 473-494. Soria.
BALADO PACHÓN, A., 1999: “Intervención arqueológicaen las murallas del Castro de Las Labradas enArrabalde (Zamora)”, AIEZFO, 17-42.
BARRIENTOS, J., 1935-36: “Sobre la antigua Cauca”,BSAA (Fascs. XI-XII), 141-142 y Láms. 27-31.
BARRIO MARTÍN, J., 1999: La Segunda Edad del Hierro enSegovia (España). Estudio arqueológico del territorio y lacultura material de los pueblos prerromanos. (BAR, Int.Ser., 790). Oxford.
- 2002: “El santuario de culto doméstico del poblado pre-rromano de Cuéllar (Segovia). Un análisis del con-texto arqueológico y de los elementos rituales”, MM,43, 79-122.
BARRIO MARTÍN, J. y ALONSO MATHIAS, F.,1999: “Ladatación del carbono 14 para el poblado prerroma-no de Cuéllar (Segovia, España)”, en R. de Balbín yP. Bueno (Eds.) II Congreso de Arqueología Peninsular.T. III, Primer Milenio y Metodología, 289-302. Madrid.
BEIRAO, C. M. y GOMES, M. V., (1985) “Grafitos daIdade do Ferro do Centro e Sul de Portugal”, en J.de Hoz (Ed.) Actas del III Coloquio de Lenguas yCulturas Paleohispánicas (Acta Salmanticensia, 162),465-499. Salamanca.
BEIRAO, C. M., SILVA, C. T, SOARES, J., GOMES, M. V. yGOMES, R. V., (1985) “Depósito votivo da II Idadedo Ferro de Garvão. Noticia da primera campanhade excavações”, OArqP, Sér. IV, 3, 45-136.
BEIRAO, C. M., SILVA, C. T., GOMES, M. V. y GOMES, R.V., (1987) “Um depósito votivo da II Idade do Ferro
de Garvão, no Sul de Portugal, e as suas relaçõescom as culturas da Meseta”, Actas del IV Coloquio deLenguas y Culturas Paleohispánicas (Veleia 2-3), 207-221. Vitoria.
BELTRÁN LLORIS, M., 1978: Cerámica romana: tipología yclasificación. Zaragoza.
- 1980: “Cerámica romana: Campaniense”. APAA, I, 220-223.
BERROCAL-RANGEL, L., 1989-90: “Cambio cultural yRomanización en el Suroeste Peninsular”, Anas, 2/3,103-122. Sevilla.
- 1994: El altar prerromano de Capote. Ensayo etno-arqueoló-gico de un ritual céltico en el Suroeste peninsular. Madrid.
- 1998: La Baeturia. Un territorio prerromano en la bajaExtremadura, (Col. Arte-Arqueología, 20). Badajoz.
BLANCO GARCÍA, J. F., 1988: “Coca arqueológica”, RA,81, 46-55.
- 1991: Los hornos de cerámica vaccea de Coca (Segovia).Memoria inédita de la excavación depositada en elServicio Territorial de Cultura de la Junta de Castillay León en Segovia.
- 1992a: “El complejo alfarero vacceo de Coca(Segovia)”, RA, 130, 34-41.
- 1993a: “Excavación en la Avda. de la Constitución.Coca (Segovia)”, Numantia. Arqueología en Castilla yLeón 1989/1990, 4, 159-173. Valladolid.
- 1993b: “La cerámica celtibérica gris estampillada en elcentro de la Cuenca del Duero. Las produccionesde Coca (Segovia)”, BSAA, LIX, 113-139.
- 1994: “El castro protohistórico de La Cuesta delMercado (Coca, Segovia)”, CuPAUAM, 21, 35-80.
- 1995: “Representaciones figurativas en la cerámica cel-tibérica pintada de Cauca y el castro de la Cuesta delMercado”, en V. Oliveira Jorge (Coord.) 1º Congressode Arqueología Peninsular, Actas V, 213-232. Porto.
- 1997: “Zoomorfos celtibéricos en perspectiva cenital. Apropósito de los hallazgos de Cauca y el castro‘Cuesta del Mercado’ (Coca, Segovia)”, Complutum,8, 183-203. Madrid.
- 1998a: “Las producciones cerámicas del alfar vacceo deCauca (Coca, Segovia)”, MM, 39, 121-141.
- 1998b: “La Edad del Hierro en Sepúlveda (Segovia)”,Zephyrus, LI, 137-174. Salamanca.
- 2002: “Vasos de imitación metálica en el Valle delDuero”, Guión del Curso de la FundaciónUniversidad de Verano de Castilla y León LosVacceos: Arqueología y Fuentes, dir. por C. SanzMínguez y F. Romero Carnicero. Abadía deRetuerta-Peñafiel, 8-11 de julio de 2002. Valladolid.
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 59
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 59
60 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
- 2003 Cerámica histórica en la provincia de Segovia. I, DelNeolítico a época visigoda. (V Milenio - 711 d.c.). Segovia.
BLASCO, Mª C. y ALONSO, Mª A., 1985: Cerro Redondo.Fuente el Saz del Jarama, Madrid. (EAE, 143).Madrid.
BLASCO , Mª C. y BARRIO, J., 1991: “Las necrópolis deCarpetania”, en J. Blánquez y V. Antona (Coords.)Congreso de Arqueología Ibérica. Las Necrópolis,(U.A.M., Varia I), 279-312. Madrid.
BLASCO , Mª C. y LUCAS, Mª R., 1999: “El sustrato de LaCarpetania y su relación con los orígenes delmundo celtibérico”, en J. A. Arenas y Mª V.Palacios (Coords.) El Origen del Mundo Celtibérico.Actas de los Encuentros sobre el Origen del MundoCeltibérico, 239-252. Guadalajara.
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M., 1983: Primitivas religiones ibé-ricas. T. II, Religiones prerromanas. Madrid.
BONET ROSADO, H., 1995: El Tossal de Sant Miquel deLlíria. La antigua Edeta y su territorio. Valencia.
BONET ROSADO, H. e IZQUIERDO PERAILLE, I., 2001:“Vajilla ibérica y vasos singulares del área valencia-na entre los siglos III y I a. C.”, APL, XXIV, 273-313.
BRONCANO RODRÍGUEZ, S. (1989) El depósito votivo ibéricode El Amarejo. Bonete (Albacete). (EAE, 156). Madrid.
BURILLO MOZOTA, F., 1997: “Textos, cerámicas y ritualceltibérico”, Kalathos, 16, 223-242. Teruel.
CABRÉ AGUILÓ, J., 1930: Excavaciones de Las Cogotas,Cardeñosa (Ávila). I, El Castro, (MemJSEA, 110).Madrid.
- 1932: Excavaciones de Las Cogotas, Cardeñosa (Ávila). II,La Necrópolis, (MemJSEA, 120). Madrid.
CABRÉ, J., CABRÉ, Mª E. y MOLINERO, A., 1950: El Castroy la Necrópolis del Hierro Céltico de Chamartín de laSierra (Ávila), (AAH, V). Madrid.
CARRETERO VAQUERO, S., 2000: El campamento romanodel Ala II Flavia en Rosinos de Vidriales (Zamora): laCerámica. Zamora.
CASTIELLA, A., 1977: La Edad de Hierro en Navarra y Rioja.Pamplona.
CASTRO GARCÍA, L. y BLANCO ORDÁS, R., 1975: “ElCastro de Tariego de Cerrato (Palencia)”, PITTM,35, 55-138.
CELA ESPÍN, X., 1994: “La cerámica ibérica a torno en ElPenedès”, Pyrenae, 25, 151-180. Barcelona.
CELIS SÁNCHEZ, J., 1990: “Apuntes para el estudio de lasecuencia ocupacional de La Dehesa de Morales,Fuentes de Ropel, Zamora”, Primer Congreso deHistoria de Zamora. T. II, Prehistoria e Historia Antigua,467-495. Zamora.
- 1996: “Origen, desarrollo y cambio en la Edad delHierro de las tierras leonesas”, en L. A. Grau(Coord.) ArqueoLeón, 41-67. León.
CUADRADO, E. y QUESADA, F., 1989: “La cerámica ibéri-ca fina de ‘El Cigarralejo’ (Murcia). Estudio de cro-nología”, Verdolay, 1, 49-115. Murcia.
DELIBES, G. y ESPARZA, A., 1989: “Los tesoros prerroma-nos de la Meseta Norte y la orfebrería celtibérica”,en J. A. García Castro (Dir.) El Oro en la EspañaPrerromana (RA, Extra 4), 108-129. Madrid.
DELIBES , G., ESPARZA, A. y MARTÍN VALLS, R., 1997:“Los tesoros prerromanos de Arrabalde (Zamora)”,en J. Arce, S. Ensoli y E. La Rosa (Eds.) HispaniaRomana. Desde Tierra de Conquista a Provincia delImperio, 60-65. Madrid.
DELIBES , G. y MARTÍN VALLS, R., 1982: El tesoro deArrabalde y su entorno histórico. (Guía de laExposición). Zamora.
DELIBES , G., ROMERO, F., SANZ, C., ESCUDERO, Z. y SAN
MIGUEL, L. C., 1995: “Panorama arqueológico de laEdad del Hierro en el Duero medio”, en G. Delibes,F. Romero y A. Morales (Eds.) Arqueología y MedioAmbiente. El Primer Milenio a. C. en el Duero Medio, 47-146. Valladolid.
DÍAZ DÍAZ, A., 1976: “La cerámica de la necrópolis celti-bérica de Luzaga (Guadalajara) conservada en elMuseo Arqueológico Nacional”, RABM, LXXIX (1),397-489.
ESPARZA ARROYO, A., 1986: Los castros de la Edad delHierro en el Noroeste de Zamora. Zamora.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F., 1986: Excavaciones arqueológicas enEl Raso de Candeleda, 2 vols. Ávila.
FERNÁNDEZ GÓMEZ, F. y LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. T.,1990:“Secuencia cultural de El Raso de Candeleda(Ávila)”, Numantia. Arqueología en Castilla y León, III,95-124. Valladolid.
GARCÍA BELLIDO, M. P., 1999: “Sistemas metrológicos,monedas y desarrollo económico”, en F. Burillo(Coord.) IV Simposio sobre Celtíberos. Economía, 351-385. Zaragoza.
GARCÍA HERAS, M., 1998: Caracterización arqueométrica dela producción cerámica numantina, (BAR, Int. Ser.,692). Oxford.
GARCÍA HUERTA, Mª R., 1989: La Edad del Hierro en laMeseta Oriental: el Alto Jalón y el Alto Tajo, (Col. TesisDoctorales de la U.C.M.). Madrid.
GARCÍA HUERTA, Mª R. y ANTONA DEL VAL, V., 1992: Lanecrópolis celtibérica de La Yunta (Guadalajara).Campañas 1984-1987. Guadalajara.
GIL-MASCARELL, M., 1975: “Sobre las cuevas ibéricas del
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 60
País Valenciano. Materiales y problemas”, PLAV, II,281-232. Valencia.
- 1977: “Excavaciones en la cueva-ritual ibérica deVillagordo del Cabriel (Valencia)”, XIV CNA, 705-712.
GÓMEZ PÉREZ, A. y SANZ MÍNGUEZ, C., 1993: “El pobla-do vacceo de Las Quintanas, Padilla de Duero(Valladolid): Aproximación a su secuencia estrati-gráfica”, en F. Romero, C. Sanz y Z. Escudero (Eds.)Arqueología Vaccea. Estudios sobre el Mundo Prerromanoen la Cuenca Media del Duero, 335-370. Valladolid.
GOZALO VIEJO, F., 1980: El yacimiento del Cerro Tormejón.Armuña, Segovia. Memoria de Licenciatura leída enla U.A.M. Madrid. (Inédita)
HEREDERO GARCÍA, R., 1993: “Casas circulares y rectan-gulares de época vaccea en el yacimiento del Cerrodel Castillo (Montealegre)”, en F. Romero, C. Sanzy Z. Escudero (Eds.) Arqueología Vaccea. Estudios sobreel Mundo Prerromano en la Cuenca Media del Duero,279-302. Valladolid.
JAEGGI, O., 1999: Der Hellenismus auf der IberischenHalbinsel. Studien zur Iberischen Kunst und Kultur: dasBeispiel einer Rezeptionsvorgangs, (IberiaArchaeologica, 1). Mainz am Rhein.
JIMENO MARTÍNEZ, A., 2000: “El origen del urbanismoen el Alto Duero” Soria Arqueológica, 2, 239-262.Soria.
JUAN TOVAR, L. C. y BLANCO GARCÍA, J. F., 1997:“Cerámica común romana, imitación de sigillata, enla provincia de Segovia. Aproximación al estudio delas producciones cerámicas del siglo V en la MesetaNorte y su transición al mundo hispano-visigodo”,AEspA, 70, 171-219.
LABEAGA MENDIOLA, J. C., 1985: “Copas de pie alto enLa Custodia, Viana (Navarra)”, XVII CNA, 573-584.
- 1999-2000: La Custodia, Viana, Vareia de los Berones,(TAN, 14). Pamplona.
LORRIO, A. J., 1988-89: “Cerámica gris orientalizante dela necrópolis de Medellín (Badajoz)”, Zephyrus, XLI-XLII, 283-314. Salamanca.
- 1989: “Las cerámicas ‘celtibéricas’ de Segobriga”, M.Almagro y A. Lorrio, Segobriga III. La Muralla Nortey la Puerta principal. Campañas 1986-1987, 249-298.Cuenca.
LUCAS, Mª R. y VIÑAS, V., 1971: “Nuevos mosaicosromanos y otros hallazgos arqueológicos en la pro-vincia de Segovia”, ES, XXIII, 71-104.
MARCO SIMÓN, F., 1983-84: “Consideraciones sobre lareligiosidad celtibérica en el ámbito turolense”,Kalathos, 3-4, 71-93. Teruel.
MARTÍ BONAFÉ, Mª A., 1990: “Las Cuevas del Puntal delHorno Ciego. Villagordo del Cabriel. Valencia”,Saguntum, 23, 141-182. Valencia.
MARTÍN VALLS, R., 1971: “El castro de Picón de la Mora(Salamanca)”, BSAA, XXXVII, 125-144.
- 1986-87: “La Segunda Edad del Hierro: consideracionessobre su periodización”, Zephyrus XXXIX-XL, 59-86. Salamanca.
- 1990: “Los ‘simpula’ celtibéricos”, BSAA, LVI, 144-169.
MARTÍN VALLS, R. y ESPARZA ARROYO, A., 1992:“Génesis y evolución de la Cultura Celtibérica”, enM. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (Eds.)Paleoetnología de la Península Ibérica, (Complutum 2-3), 259-279. Madrid.
MARTÍNEZ PERONA, J. V., 1992: “El santuario ibérico dela Cueva Merinel (Bugarra). En torno a la funcióndel vaso caliciforme”, Estudios de Arqueología Ibérica yRomana. Homenaje a Enrique Pla Ballester (Serie deTrabajos Varios del S.I.P., 89), 261-281. Valencia.
MATA PARREÑO, C. y BONET ROSADO, H., 1992: “Lacerámica ibérica: ensayo de tipología”, Estudios deArqueología Ibérica y Romana. Homenaje a Enrique PlaBallester (Serie de Trabajos Varios del S.I.P., 89), 117-173. Valencia.
MOLINERO, A., 1971: Aportaciones de las excavaciones yhallazgos casuales (1941-1959) al Museo Arqueológico deSegovia. (EAE, 72). Madrid.
MORALES HERNÁNDEZ, F., 1995: Carta Arqueológica. Soria.La Altiplanicie Soriana. Soria.
MOREL, J. P., 1981: Ceramique Campanienne: les formes.París.
PALOL, P. de y WATTENBERG, F., 1974: Carta arqueológicade España. Valladolid.
PERALES GARCÍA, Mª P., 1989: Introducción al poblamientoibérico en Mora de Rubielos (Teruel), (MonografíasArqueológicas del S.A.E.T., 2). Teruel.
PEREIRA SIESO, J., 1987: “Imitaciones ibéricas de cráterasáticas procedentes de Gor (Granada)”, XVIII CNA,701-711.
- 1988: “La cerámica ibérica de la cuenca delGuadalquivir. I. Propuesta de clasificación”, TP, 45,143-173.
PÉREZ GONZÁLEZ, C. y BLANCO GARCÍA, J. F., 2000:“Nuevas investigaciones arqueológicas en Cauca”,RA, 228, 38-47.
PIÑEL, C., 1976: “Materiales del poblado de LasParedejas en el Cerro del Berrueco. Una nueva arra-cada”, Zephyrus, XXVI-XXVII, 351-368.Salamanca.
CuPAUAM 27, 2001 La cerámica Celtibérica gris de imitación… 61
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 61
62 J. F. Blanco García CuPAUAM 27, 2001
PLA BALLESTER, 1980: “Los Iberos”, Nuestra Historia. T. I,Valencia, 197-272. Valencia.
POSAC MON, C. F., 1952: “Solosancho (Ávila)”, NAH, 1-3, 63-74.
PRINCIPAL-PONCE, J., 1998: Las importaciones de vajilla finade barniz negro en la Cataluña sur y occidental durante elsiglo III a. C. Comercio y dinámica de adquisición en lassociedades indígenas. (BAR, Int. Ser., 729). Oxford.
PY, M., 1993: “Campaniense A”, Lattara, 6, 146-150.Lattes.
RADDATZ, K., 1969: Die Schatzfunde der Iberischen Halbinselvom Ende des drittenbis zur Mitte des ersten Jahrhundertsvor Christi Geburt. Untersuchungen zur HispanischenToreutik. (MF, 5). Berlín.
RISCH, R., CARBONELL, J., SOLDEVILLA, J. A. yHERNANDO, P., 1986: “La innovación tecnológicacomo aportación al análisis de complejos socio-cul-turales”, Arqueología Espacial, 9. Coloquio sobre elMicroespacio - 3. Del Bronce Final a Época Ibérica, 285-301. Teruel.
ROMERO CARNICERO, M. V., ROMERO CARNICERO, F. yMARCOS CONTRERAS, G. J. 1993: “Cauca en la Edaddel Hierro. Consideraciones sobre la secuenciaestratigráfica”, en F. Romero, C. Sanz y Z. Escudero(Eds.) Arqueología Vaccea. Estudios sobre el MundoPrerromano en la Cuenca Media del Duero, 223-261.Valladolid.
RUIZ, L., 1991-92: “La cueva santuario ibérica del Cerrodel Castillo”, APA, 7-8, 83-86.
SACRISTÁN, J. D., 1986: La Edad del Hierro en el Valle Mediodel Duero. Rauda (Roa, Burgos). Valladolid.
SANMARTÍ GRECO, E., 1992: “Nouvelles données sur lachronologie du camp de Renieblas à Numance(Soria, Castilla-León, Espagne)”, DocAMèrid, 15, 417-430.
SANTOS YANGUAS, N., 1979: “El tesoro prerromano deArrabalde (norte de Zamora)”, MHA, III, 273-276.
SANZ GAMO, R., 1997: Cultura ibérica y romanización en tie-rras de Albacete: los siglos de transición. Albacete.
SANZ MÍNGUEZ, C., 1993: “Uso del espacio en la necró-polis celtibérica de Las Ruedas, Padilla de Duero(Valladolid): cuatro tumbas para la definición deuna estratigrafía horizontal”, en F. Romero, C. Sanzy Z. Escudero (Eds.) Arqueología Vaccea. Estudios sobreel Mundo Prerromano en la Cuenca Media del Duero,371-396. Valladolid.
- 1997: Los Vacceos: cultura y ritos funerarios de un pueblo pre-rromano del valle medio del Duero. La necrópolis de LasRuedas, Padilla de Duero (Valladolid). (Arqueología enCastilla y León, Memorias 6). Salamanca.
- 1999: “La cerámica a peine, nuevos datos para la defi-nición de un estilo impreso en el Grupo Vacceo”, enR. de Balbín y P. Bueno (Eds.) II Congreso deArqueología Peninsular. T. III, Primer Milenio yMetodología, 249-273. Madrid.
SANZ MÍNGUEZ, C. y ESCUDERO NAVARRO, Z., 1994:“Nuevos datos sobre las fíbulas de’longo travessãosem espira’. La aportación de la Submeseta Nortepeninsular”, BSAA, LX, 154-170.
SANZ MÍNGUEZ, C., GÓMEZ PÉREZ, A. y ARRANZ
MÍNGUEZ, J. A., 1993: “La necrópolis vaccea deCarralaceña, un nuevo conjunto funerario del com-plejo arqueológico Padilla-Pesquera de Duero(Valladolid)”, Numantia. Arqueología en Castilla y León1989/1990, 4, 129-147. Valladolid.
SCHULTEN, A., 1928: Cauca (Coca) una ciudad de los celtíbe-ros. Segovia.
SIEVERS, V. S., GEBHARD, R., LEICHT, M., SCHWAB, R.,VÖLKEL, J., WEBER, B. y ZIEGAUS, B., 2000:“Vorbericht über die Ausgrabungen 1998-1999 imOppidum von Manching”, Germania, 78, 355-394.Mainz am Rhein.
SILVA, A. C. F., 1986: A Cultura Castreja no Noroeste dePortugal. Paços de Ferreira.
TARACENA, B., 1929: Excavaciones en las provincias de Soriay Logroño, (MemJSEA, 103). Madrid.
- 1941: Carta Arqueológica de España. Soria. Madrid.
URBINA MARTÍNEZ, D., 2000: La Segunda Edad del Hierroen el Centro de la Península Ibérica, (BAR, Int. Ser.,855). Oxford.
WATTENBERG GARCÍA, E., 1978: Tipología de cerámica celti-bérica en el valle inferior del Pisuerga (yacimientos deTariego, Soto de Medinilla y Simancas), (MMAV, 3).Valladolid.
WATTENBERG SANPERE, F., 1959: La Región Vaccea.Celtiberismo y romanización en la Cuenca Media delDuero, (BPH, II). Madrid.
- 1963: Las cerámicas indígenas de Numancia, (BPH, IV).Madrid.
- 1978: Estratigrafía de los cenizales de Simancas (Valladolid),(MMAV, 2). Valladolid.
ZAMORA CANELLADA, A., 1975: “Cerámica celtibérica enla capital segoviana”, ES, XXVII (n. 79), 33-41.
- 1987: “Segovia en la Antigüedad”, en J. T. Arribas(Coord.) Historia de Segovia, 20-55. Segovia.
Tomo 27-C2 21/4/08 09:28 Página 62