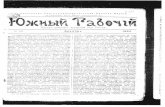ESPAÑA DESDE CATALUÑA. CEPAS DE UNA APRECIACIÓN DE LARGO ALCANCE.
Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde...
Transcript of Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde...
nismos de concertación social, como tampoco estaban dispuestos a hacerlo de forma compleja con ninguna cuestión que antes pudiera ser entendida como de orden público. De ahí que las medidas de reformismo social impulsadas fueran muy limitadas. Las elites catalanas, sin embargo, a excepción de algunos grupos progresistas, tampoco estaban dispuestas a ir mucho más allá. A corto plazo, optaron claramente por la represión y los proyectos reformistas antidemocráticos que en algunos momentos defendieron con notable energía se creyeron satisfechos con los rudimentos de asistencia social existentes en la España liberal. La concertación social a través de la negociación con los trabajadores nunca fue una opción por la que apostar de forma seria y permanente, y mucho menos si los trabajadores estaban organizados. Pero las escasas concesiones que estaban dispuestos a hacer ni podían satisfacer a los defensores del potente proyecto reformista democrático, ni podían hacer mucho para suavizar la tensión social de las ciudades catalanas. Algunos, como el Mañé de los textos de «Cataluña», orientaron entonces sus esperanzas hacia los elementos más inmateriales de sus proyectos de consenso social (presentes, por otra parte, desde el primer momento), como la religión o los valores idealizados de la región. Pero ni la «moralización» ni este tímido reformismo fueron capaces de garantizar el orden social tal y como estas elites lo entendían y mucho menos cuando, a partir de 1848, los fantasmas del socialismo y del comunismo vinieron a reforzar las múltiples amenazas que, en forma de bullangas, revueltas carlistas, republicanismo o lucha sindical, habían poblado su imaginario social desde los años treinta. En este proceso, las elites catalanas se desesperaron una y otra vez ante un Estado que se demostraba enormemente inhábil para conjurar tales amenazas. Pero no porque el Estado rechazara formas complejas de concertación social que ellos propugnaran, sino porque no sólo no cumplía adecuadamente una de las pocas tareas que debía cumplir todo Estado liberal, como era mantener el orden público, sino porque era demasiado centralista como para consensuar con una elite regional el uso del monopolio de la violencia y porque cuando proyectaba medidas «sociales» lo hacía de forma excesivamente intervencionista para el liberalismo de esta burguesía. Desde este punto de vista, la política social fue, efectivamente, una de las causas del deterioro de las relaciones entre los patricios catalanes y el Estado moderado.
;~
·.{. ~:l
~:.
._
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL: UNA VISIÓN DESDE CATALUÑA (1842-1902)
Albert Garcia Balaña Universitat Pompeu Fabra
Un Estado más comprensivo con las verdaderas necesidades del país.
Fue Jaume Vicens i Vives, en su emblemática Noticia de Cataluña (1954 y 1960), quien culminó una muy concreta narrativa sobre el lastre que el Estado liberal español había puesto en los pies de la Cataluña industrial del siglo XIX.
Vicens trazó el perfil de una burguesía catalana ochocentista genuinamente individualista en los negocios y, sin embargo, «con una verdadera aptitud para las actuaciones colectivas, las cuales habrían tomado mayor vuelo si hubiesen sido favorecidas, y no perturbadas, por un Estado más comprensivo con las verdaderas necesidades del país». Por «aptitud para las actuaciones colectivas» Vicens entendía una imprecisa constelación de asociaciones civiles y privadas no emanadas del poder político (corporaciones patronales y sindicatos obreros entre ellas) que traducían «la faceta colectivista, hermanadora, del espíritu catalán». Las realizaciones de dicho espíritu durante la segunda mitad del siglo XIX fueron tan abundantes, según Vicens, «que uno piensa cómo podría haberse desarrollado nuestra sociedad si no se la hubiese forzado desde los Ministerios a acentuar las tendencias individualistas en el campo de la economía, de la cultura y de la vida». Por ejemplo, vaticinaba Vicens, otra hubiese sido entonces la historia del sindicalismo catalán entre los dos siglos:
Otra hubiese sido, sin duda, la eficacia constructora del sindicalismo obrero en Cataluña. El sindicalismo catalán se orientaba, por tendencia natural, hacia un sistema de intervención social semejante al que desarrolló el tradeunionismo inglés. Si cayó hacia el lado revolucionario del sindicalismo francés de fin de siglo y si, en definitiva, fue instrumento del anarquismo, [ ... fue por] una burguesía asustada [¿ante qué?] y unas autoridades militares extralimitadas en su profesión .
Vicens ponía negro sobre blanco un argumento nacido con el catalanismo político, ciertamente con el interesante matiz maragalliano de calibrar el miedo -sin más- del patriciado catalán finisecular. Pero el Estado, turbador desde su lejanía casi oriental, seguía allí, en el centro de la escena. 1
La cuestión del rol del Estado en la formación de la Cataluña industrial, su lugar a propósito de las relaciones entre fabricantes y trabajadores dentro y fuera de la fábrica, ha sobrevolado con mucha discreción los más recientes debates historiográficos sobre nacionalización y regionalismos en la España del siglo XIX. En verdad, como tal cuestión apenas ha sido tratada de forma explícita, esto ha contribuido en parte a la supervivencia de los argumentos de la primera narrativa catalanista recopilados y mejorados por Vicens. Así ocurre en el debate sobre la denominada «débil nacionalización» en la España del siglo XIX,
donde la intermitencia y fragilidad de las políticas de «reforma social» suelen aducirse como demostración complementaria de la debilidad nacionalizadora en un marco económico y político de desarrollo desiguai.2 Sin embargo, queda en el aire una pregunta que parece pertinente: ¿en qué medida -y cómo- las elites industriales catalanas contribuyeron a esa misma «débil nacionalización» en lo que respecta a sus relaciones con los trabajadores fabriles, a su capacidad para conciliar sus propias expectativas con las que dichos trabajadores podían depositar en la naciente política -y Estado- liberal? Por su parte, las investigaciones más interesadas en las raíces endógenas del regionalismo, que se reformuló como nacionalismo catalán, han concentrado su atención en las dos últimas décadas del siglo XIX (la cronología clave para tal transformación), en detrimento de una mirada a más largo plazo. Ello ha favorecido una aproximación excesivamente estática --casi de foto fija- al asunto de las relaciones sociolaborales en el contexto de una sociedad cuya transformación industrial había arrancado durante el primer tercio del siglo.3 Hoy sabemos, no obstante, que
1 Véase Jaume Vicens i Vives, Noticia de Cataluña, Barcelona, Destino, 1954 (edición catalana y ampliada en 1960: Barcelona, Ancora). Las citas, traducidas del original en catalán de 1960, proceden de Jaume Vicens i Vives, Notícia de Catalunya, Barcelona, Edicions Destino/Edicions 62, 1984, pp. 58-59. Una interesante revisión de muchas de las ideas fuerza contenidas en el libro de Vicens, al cumplirse su medio siglo: Josep M." Pradera y Enrie Ucelay-Da Cal (eds.), Notícia nova de Catalunya, Barcelona, Centre de Cultura Contemponlnia de Barcelona, 2005.
2 Véase la contribución definitiva de Borja de Riquer, Escolta Espanya. La cuestión catalana en la España liberal, Madrid, Marcial Pons, 2002, así como la muy completa revisión bibliográfica de X. M. Núñez Seixas, «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el nacionalismo español», Bulletin d'Histoire Contemporaine de 1 'Espagne, 26, 1997, pp. 483-533.
3 Dos magníficos estudios recientes sobre los origenes políticos y culturales del catalanismo que a mi entender interiorizan esta visión «cortoplacista» de la fractura sociolaboral de fin de siglo: Joan-Lluís Marfany, La cultura del catalanisme, Barcelona, Editorial Empúries, 1995, y Enrie Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D 'Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003.
' el clima de tensión laboral y radicalización social que se asentó en la Cataluña industrial de fin de siglo se fraguó durante varias décadas y que las relaciones entre fabricantes y trabajadores no cesaron de rehacerse, a pie de fábrica y más allá, durante la «larga» segunda mitad del XIX.
Este trabajo prioriza una mirada de largo recorrido, que cubre prácticamente los dos últimos tercios del siglo xix, para así considerar las relaciones entre patriciado industrial, sindicalismo fabril y Estado liberal más allá de la coyuntura. Un criterio intelectual que, al romper con el canon cronológico de las narrativas catalanistas, trata de restituir la decisiva continuidad histórica entre las décadas de formación del Estado liberal y las de su «crisis» finisecular. Una continuidad particularmente decisiva en el caso de la Cataluña industrial, como trataré de demostrar. Decisiva por las transformaciones que sacudieron el mundo del trabajo fabril (algodonero) precisamente a partir de los años sesenta, de tal modo que ciertas culturas obreras -y las certezas laborales a ellas asociadas- fueron barridas en apenas una generación.4 Y decisiva, asimismo, porque no son pocas las investigaciones recientes que han señalado lo fundamental que fue para la historia política del XIX español el Sexenio democrático (1868-1873), su condición de punto de inflexión indispensable para comprender la suerte de los liberalismos alumbrados en 1835-1843, así como los porqués de las culturas políticas que echaron raíces en la primera Restauración. En el Sexenio «catalán» se dieron cita todas estas consideraciones con particular contundencia y relevancia. 5
TRABAJO INDUSTRIAL Y REVOLUCIÓN LIBERAL EN CATALUÑA: EXPECTATIVAS E INCERTIDUMBRES POLÍTICAS, TÁCTICAS SINDICALES Y PATRONALES (1842-1873)
Hoy sabemos que los primeros episodios de institucionalización de relaciones laborales plenamente capitalistas, en la Cataluña manufacturera o industrial, resultan inseparables de los procesos de reforma y revolución política que apuntalaron el Estado liberal en la España de las décadas de 1830 y 1840.
4 Me he ocupado de dlchas culturas obreras y de las transformaciones que se proyectaron sobre ellas a mitad de siglo, en Albert Garcia Balaña, La fabricació de la fabrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1874), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004; también en Albert Garcia Balaña, La fabricació de la fabrica. Treball i política a la Catalunya cotonera (1784-1884), tesis doctoral (TD), Barcelona, Universitat Pompeu Pabra!IUHJVV, 2001.
5 Véanse las consideraciones al respecto que proponen Josep M." Pradera y Jesús Millán en su «Presentación» al volumen editado por ambos, Las burguesías europeas del siglo XIX.
Sociedad civil, política y cultura, Madrid/Valencia, Biblioteca Nueva!Universitat de Valencia, 2000, pp. 11-20, p. 18. El Sexenio en Cataluña: Marició Janué i Miret, Els polítics en temps de revolució. La vida política a Barcelona durant el Sexenni Revolucionari (1868-1873}, Vic, Eumo Editorial, 2002.
Investigaciones recientes como las de Genís Barnosell y Juanjo Romero, distintas pero igualmente perspicaces, han señalado el notable protagonismo de las emergentes sociedades de oficio posgremiales en la política y el espacio público barceloneses durante el Trienio esparterista (1840-1843).6 Barnosell nos ha contado la fulgurante irrupción de la Asociación de Tejedores de Barcelona en la política local y regional del bienio 1840-1841, al socaire de la tolerancia y el interés del progresismo mesocrático barcelonés por dotarse de una base social interclasista y organizada en tiempos de guerra civil y dudosa fidelidad de algunas familias moderadas. En la estela de los argumentos de Anna M. Garcia para la Barcelona popular de los años treinta, Barnosell escribe que «los tejedores de algodón eran conscientes de que la existencia legal (o tolerada) de su asociación dependía de la libertad política», de que -en palabras de la Asociación- «no sean en lo sucesivo los tejedores tenidos hasta aquí a manera de esclavos, y sí como ciudadanos iguales a ellos [los fabricantes]». 7 En una coyuntura donde confluyeron una potente reactivación de la algodonería catalana y la liberalización política asociada a la abdicación de María Cristina y al inicio de la regencia de Espartero (invierno de 1840-1841 ), aquellos intereses y protagonismos cruzados propiciaron episodios como el de la instalación de la Comisión Mixta de Tejidos de Barcelona bajo el patronazgo del nuevo ayuntamiento progresista (enero de 1841 ). Que la existencia de dicha Comisión Mixta resultase breve es, aquí, menos importante que su contribución a la fijación de la Asociación de Tejedores como agente laboral colectivo, políticamente legítimo y por ello capaz de reunir a más de tres mil miembros. Una fijación que a su vez exigió imaginativas lecturas -indiscutiblemente políticas- del cuerpo legal existente en 1841, por ejemplo para hacer pasar la actividad de un sindicato de oficio por expresión del «derecho natural» a «auxiliarse mutuamente» (según la legislación sobre las tradicionales sociedades de socorros mutuos), para lo cual la Asociación de Tejedores contó con no pocos apoyos en las variadas filas del primer progresismo catalán, al menos hasta el verano de 1842.8
Al igual que la Asociación de Tejedores de Barcelona se sirvió de las premisas universalistas del liberalismo revolucionario para tratar de obtener reconocimiento institucional y garantías legales, las distintas facciones liberales trataron de atraer a sus luchas partidistas de los primeros años cuarenta a los hombres de la Asociación. Así lo pretendieron republicanos y moderados cuando
6 Genís Bamosell, Orígens del sindicalisme cata/a, Vic, Eumo Editorial, 1999; Juanjo Romero Marín, La construcción de la cultura de oficio durante la industrialización. Barcelona, 1814-1860, Barcelona, PUB/Icaria Editorial, 2005.
7 Tomo ambas citas de Genís Bamosell, Orígens del sindicalisme ... , pp. 179-180. Los argumentos de Anna M. Garcia en Anna M. Garcia Rovira, La revolució liberal a Espanya i les classes populars (1832-1835), Vic, Eumo Editorial, 1989.
8 Genís Bamosell, Orígens del sindicalisme ... , pp. 169-186 (sobre la Comisión Mixta de Tejidos) y 209-211 (estrategia legalista de la Asociación de Tejedores y apoyos progresistas).
' \~, ocurrió la revuelta barcelonesa contra el Gobierno de noviembre y diciembre de 1842, en la que la participación de tejedores resultó abundante y con la que la Asociación, sin embargo, evitó comprometerse como tal, consciente de que la estrategia insurrecciona} podía depararle -dadas sus efectivas capacidadesmás pérdidas que ganancias.9 Barnosell sostiene que la unidad de acción sindical de los tejedores manuales barceloneses siempre fue por delante, en 1842 y 1843, de una menos probada y probable unidad faccional o política. 10 Y ello porque si era en la política, en el proceso abierto y nada plácido de construcción del Estado liberal, donde residían no pocas oportunidades para el primer sindicalismo posgremial, también era la política, con su carga de tensión e incertidumbre revolucionarias, la que podía volverse contra la estricta pretensión de libertad sindical y autorización de la negociación colectiva (cuyas motivaciones estaban, en gran medida, más acá de la política). Podían los fabricantes, por ejemplo, aprovechar todo vaivén político para desacreditar al sindicato por su supuesta contribución a aquél (y romper así toda negociación colectiva), y así lo hicieron en 1842 y en 1855. Jaume Balmes, hombre lúcido y nada sospechoso de radicalismo, recomendó en 1843 la plena legalización sindical-y la negociación colectiva sobre salarios y jornada laboral- precisamente para ahuyentar toda «idea política» de las primeras asociaciones, para neutralizar la pesadilla de la revolución interminable en la ciudad industrial. 11 Un Balmes moribundo iba a bendecir el singular proyecto de una Asociación Defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera en la Barcelona de 1847-1848, frágil iniciativa de cierta mesocracia industrialista para establecer espacios privados de negociación laboral -y deferencia social- entre fabricantes algodoneros y tejedores e hiladores, precisamente cuando al gubernamental elitismo político moderado se oponían nuevas oleadas insurreccionales, democrático-republicanas y carlistas. 12
La Década moderada (1844-1854) no hizo sino preservar muchas de las connotaciones políticas del primer sindicalismo, posgremial y de oficio. Éstas iban a reaparecer en la Cataluña del Bienio progresista (1854-1856) con tanta o más fuerza que en 1841-1842. En verdad, el impacto político de la miríada de relaciones laborales que se cruzaban en la renovada y expansiva manufactura catalana iba a resultar singular y novedoso en al menos un sentido, pues motivó directamente y por vez primera la preparación de un proyecto de ley, encargado por el Gobierno y estudiado por las Cortes. El Proyecto de Ley sobre Ejercicio, Policía, Sociedades, Jurisdicción e Inspección de la Industria Manufacturera,
9 Ibíd., pp. 218-224. 10 Ibíd., p. 250. 11 Véase Josep M." Fradera, Jaume Balmes. Els fonaments racionals d'una política ca
tólica, Vic, Eumo Editorial, 1996, pp. 206-208. 12 Albert Garcia Balañi, Lafabricació de la fabrica ... (TD), pp. 364-391; Roser Sola i
Montserrat, L 'Jnstitut Industrial de Catalunya i l 'associacionisme industrial des de 1820 a 1854, Barcelona, Publicacions de !'Abadía de Montserrat, 1997, pp. 140-193.
presentado por el ministro Manuel Alonso Martínez en octubre de 1855, fue, ante todo, la réplica gubernamental a la forzada politización del mundo del trabajo manual en la Cataluña urbana e industrial. Y como ocurre también con su antecedente menor e inmediato, el real decreto de enero de 1855 mediante el que se nombró a una comisión parlamentaria «para reconocer y apreciar en su justo valor las causas de las disidencias suscitadas entre los fabricantes y los trabajadores de Barcelona», el proyecto de ley de verano-otoño de 1855 tiene más interés por las demostraciones de fuerza social y razón política que se desplegaron a su alrededor que por su estricto contenido legislativo (que no debe descuidarse ). 13
Con ocasión del arranque de la citada comisión parlamentaria, en el invierno de 1855, asomaron en las Cortes algunas de las expectativas que la primera generación de trabajadores fabriles catalanes había recobrado públicamente tras el reciente golpe de timón progresista. El Gobierno encabezado por Espartero tuvo a bien poner aquella comisión en manos de Pascual Madoz y Ciril Franquet, los dos gobernadores civiles que había tenido la provincia de Barcelona desde el agitadísimo verano de 1854. Madoz y Franquet conocían personalmente, y decían apreciar, a Ángel Jofresa y Joan Miralles, dos de los comisionados «obreros» catalanes que acudieron a Madrid y fueron oídos por diputados de la comisión entre febrero y abril de 1855. 14 Jofresa y Miralles, delegado de los tejedores de velos barceloneses el primero y de los hiladores de algodón el segundo, encarnaban una doble dinámica pública, laboral y política, que había ganado mucho terreno en la Cataluña de los últimos meses, desde el Manifiesto de Manzanares de julio de 1854. Una doble dinámica que los gobernadores Madoz y Franquet habían tratado de institucionalizar para mayor seguridad del progresismo patricio local, lejos de combatirla abiertamente.
En primer lugar y en el ámbito de las relaciones laborales, Madoz y Franquet habían proporcionado cobertura institucional -y sin duda vigilancia- a los sucesivos convenios colectivos sectoriales firmados en Barcelona desde agosto de 1854. La revuelta popular contra el moderantismo y la simultánea vigorización sindical habían empujado a los fabricantes de hilados de algodón, de tejidos «mecánicos» de algodón, de velos o tejidos de seda, de tejidos estampados ( ... ) hacia las mesas de negociación y a las autoridades más
13 Ambos textos legislativos, el proyecto de ley presentado en octubre de 1855 y el real
decreto de enero del mismo año, se reproducen íntegramente en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX. El movimient obrer durant el Bienni Progressista (1854-1856), Barcelona, Curial, 1976, vol. 11, pp. 644-653, y vol. 1, pp. 706-71 O, respectivamente. La condición pionera del primero ya la señaló Antonio Elorza, «El proyecto de ley de Alonso Martínez sobre el trabajo en la industria (1855). Derecho de asociación y conflicto social en el Bienio Progresista», Revista de Trabajo, 127-128, 1969.
14 Sobre la comisión parlamentaria y su corta vida sigo las informaciones que proporcio
nan Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX ... , vol. 1, pp. 706-713.
' perspicaces, como Madoz o Franquet, a tutelar tales procesos. 15 Esto último podía poner coto a ciertas aspiraciones de hiladores, tejedores o veleros -favorecidas por la coyuntura revolucionaria-, pero constituía, al mismo tiempo, un indiscutible reconocimiento político de su derecho a la negociación laboral colectiva, aún por legislar en España (y sin embargo ya anticipado). Así rezaba el punto cuarto del convenio del ramo de velería o tejidos de seda publicado por el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona el 8 de noviembre de 1854: «Hasta tanto que el Gobierno de S. M. haya sujetado las cuestiones fabriles a una ley o reglamento especial, las que se susciten serán resueltas por un jurado o junta sindical, compuesta de tres fabricantes y tres operarios, bajo la presidencia con voto de la autoridad civil». 16 Superpuesta a la dinámica de negociación y firma de convenios laborales, se adivina una segunda dinámica, sin apenas precedentes, de «representación obrera» en las renovadas y democratizadas instituciones de gobierno local y provincial. Los ya citados Ángel Jofresa y Joan Miralles, representantes de las sociedades de tejedores de velos e hiladores, fueron elegidos concejales del Ayuntamiento de Barcelona en las elecciones de noviembre de 1854, los primeros en acceder a dicha institución bajo el epígrafe explícito de «obreros». Ambos habían sido llamados asimismo a las filas de la Junta Consultiva de la Provincia de Barcelona, al tiempo que Miralles había figurado en una de las candidaturas progresistas a Cortes ( octubre de 1854) y Jofresa había sido elegido al frente de uno de los batallones de la restablecida Milicia Nacional barcelonesa (octubre de 1854 ). 17 Consecuencia del protagonismo plebeyo durante las jornadas revolucionarias y de la rapidez de reflejos de cierto patriciado progresista para asimilarlo en dosis homeopáticas, esta visibilidad política de Jofresa y Miralles -y de otros como ellos- no puede desgajarse del ascendiente social y horizonte laboral de sus respectivos oficios fabriles en 185 5.
La combinación de cambio político «revolucionario» (como el desatado por el pronunciamiento militar de junio de 1854) y orgullo e incertidumbre «artesanas» (como se mezclaban aún entre los tejedores de velos o los hiladores de algodón en Cataluña) resultaba determinante y explosiva. Determinante para dar forma y expresión a las expectativas de defensa laboral de los incipientes oficios fabriles, incluyendo expectativas que ningún fabricante podía considerar (así ocurrió, por ejemplo, con una facción de los hiladores sindicados, quienes mezclando acciones «revolucionarias» y acciones luditas en la Barcelona del verano de 1854 lograron la prohibición eventual por parte del capitán
15 lbíd., vol. 1, pp. 457-512 y 561-700. 16 Citado en ibíd., vol. 1, p. 706. 17 Joan Miralles en la política barcelonesa del primer año del Bienio progresista: Al
bert Garcia Balaña, «lndústria i ordre social: una lectura política del treball cotoner a la Barcelona del segle XIX», Barcelona Quaderns d'História, 6, 2002, pp. 51-73, pp. 62-63. Información y fuentes para el caso de Ángel Jofresa: Albert Garcia Balaña, Lafabricació de la fabrica ... (TD), pp. 63-65.
general de Cataluña de la última generación de máquinas de hilar algodón, ahorradoras de trabajo y propicias para la feminización de éste ). 18 Y explosiva, fundamentalmente, a ojos de un empresariado capitalista en plena recomposición y reorientación, muchos de cuyos miembros y capitales habían buscado en Barcelona refugio y seguridad ante la guerra civil que durante casi dos décadas devastó sus comarcas de origen. El miedo a la revolución política desbordada o faccionalizada como escenario favorable a las expectativas del factor trabajo, a sus imposiciones, late también en las intervenciones del más lúcido industrialismo catalán de los años cincuenta. Es así en la extensa intervención parlamentaria que el entonces diputado por Barcelona Laurea Figuerola hizo ante las Cortes Constituyentes el 19 de mayo de 1855 (al preguntar al gobierno por su tardanza en revocar públicamente la orden de Capitanía de 25 de julio de 1854 que prohibía en Cataluña aquellas máquinas de hilar, las «selfactinas» ). Tras lamentar el intervencionismo de la autoridad militar en asuntos industriales y laborales, incluso en tiempo de revolución, Figuerola lanzó un doble mensaje revelador. Apeló a la conveniencia política de legislar sobre derecho de sindicación, porque decía «comprender la asociación de los obreros para sostener dentro de justos límites el precio de la mano de obra pero libremente» y porque la ausencia de ley había favorecido la represión arbitraria y ésta, a su vez, la formación de «asociaciones secretas» con las que «hombres mal entretenidos» habían «intimidado a las masas de trabajadores honrados». 19 En los «hombres mal entretenidos» radicaba el segundo mensaje: Figuerola los presentó bajo la sombra de «los que utilizan la cátedra del Espíritu Santo concitando los odios de una clase contra otra»,20 es decir, de un «carlismo» muy atento a las dislocaciones sociales producidas por la rápida industrialización y urbanización.
Más allá de la imputación de Figuerola sobre el filocarlismo de ciertas culturas y clientelas sindicales -imputación interesada pero no desaforada: Pascual Madoz la detallaría casi con nombres y apellidos en la misma sesión parlamentaria-21 se perfilan dos elementos que retener. El primero: la atmósfera de violencia civil que a mediados de la década de 1850 aún dominaba la vida catalana, con el humear de la Segunda Guerra Carlista o Guerra deis Matiners, el escenario de no pocas coincidencias estratégicas entre partidas carlistas y partidas antimoderadas y republicanas. En tal contexto, cualquier viraje político o gubernamental que apelase a una ciudadanía de amplio espectro cargaba con no
18 Sobre el llamado «conflicto de las (máquinas de hilar) selfactinas» disponemos de la minuciosa reconstrucción que proporcionan Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX .. , vol. 1, pp. 347-420,481-494 y 616-620.
19 Tomo los argumentos y las citas literales de la intervención de Laurea Figuerola ante las Cortes Constituyentes el 19 de mayo de 1855 (reproducida en ibíd., vol. 1, pp. 725-732).
20 Reproducido en ibíd., vol. I, p. 726. 21 La muy interesante intervención parlamentaria de Pascual Madoz sobre el particular
(19 de mayo de 1855) puede consultarse también en ibíd., vol. I, pp. 738-742.
'y ~;
pocos peligros para el emergente patriciado industrial, pues toda oportunidad de movilización política podía serlo también de movilización a pie de fábrica para ratificar o rechazar un determinado orden laboral. Peligros o, simplemente, condicionantes que había que tener muy en cuenta, como he podido explicar para la industria algodonera de la villa manresana de Sallent, cuyos fabricantes hacia 1850 no pudieron sino mantener a sus hombres hiladores en las nuevas máquinas «selfactinas», desechando toda tentativa de feminización, precisamente por razón de la cercanía de las partidas rebeldes, a las que se habían sumado «algodoneros» procedentes -como aquellos hiladores- de la moribunda manufactura paradoméstica. 22 Episodio, este último, que nos conduce al segundo elemento. Si la violencia partidista aún palpitaba en la vida catalana hacia 1854-1855, la centralidad laboral y social del factor trabajo también subsistía en las principales culturas manufactureras o industriales. Los hiladores de algodón, por ejemplo, a pesar de trabajar ya en establecimientos fabriles con notables exigencias capitalistas, conservaban un significativo control sobre el proceso de producción de hilo, fruto de las abundantes destrezas que demandaba la primera maquinaria «mecánica» (la máquina llamada «mule-jenny») y sobre todo de su propia autoridad y control sobre el trabajo de otros trabajadores, auxiliares reclutados por ellos y retribuidos según un sistema de destajo colectivo o «subcontratación interna». Las raíces de este modelo de organización laboral deben buscarse en la vigorosa red de talleres y pequeñas fábricas algodoneras en la Cataluña anterior al vapor de las décadas de 1820 y 1830, en las «costumbres» allí arraigadas, aceptadas por los futuros fabricantes capitalistas, a partir de 1835-1840, por imperativos de pronta competitividad pero también de presión sociopolítica de muchos «algodoneros» reconvertidos en hiladores o tejedores asalariados y fabriles. 23 Algo parecido puede decirse de la primera generación fabril de tejedores de velos o sedas, aún atada a la lógica artesana del telar jacquard y a la consiguiente transmisión de saberes a pie de fábrica, con todas sus implicaciones de control obrero sobre el «oficio» y su mercado de trabajo.
24 Figuerola
y Madoz no despreciaron en 1854-1855 esta centralidad laboral y social del trabajo manufacturero aunque ya fabril, muy conscientes de que alimentaba la visibilidad política de hombres «excelentes y dignos», como Miralles y Jofresa, en la coyuntura revolucionaria, y de que toda acción represiva contra éstos daría alas a liderazgos obreros más sensibles a las incertidumbres del cambio tecnológico e industrial y por ello más temerarios y maximalistas.
25
22 Véase Albert Garcia Balañft, Lafabricació de la fabrica. Treball i política.'", pp. 411-
451. 23 Sobre el mayoritario sistema de «subcontratación interna» (masculino) en la primera
hilatura fabril catalana y sobre sus orígenes sociolaborales, véase ibíd., pp. 31-55 y 247-
352. 24 Véase Albert Garcia Balaña, Lafabricació de la fabrica ... (TD), pp. 21-72. 25 Véanse las intervenciones parlamentarias de Pascual Madoz y Laurea Figuerola de 19
de mayo de 1855, de donde tomo la expresión literal sobre Joan Miralles (reproducidas en
En verdad, a la altura del mes de mayo de 1855, cuando Figuerola y Madoz hablaron en las Cortes de la «cuestión social» en Cataluña, la negra espalda de una solución militar y represiva podía adivinarse ya. Pocas semanas antes, Leopoldo O'Donnell había movido los hilos para nombrar capitán general de Cataluña a Juan Zapatero, hombre nada querido por el esparterismo popular barcelonés, quien el 30 de mayo devolvería el estado de guerra a toda Cataluña tras nueve meses de hegemonía civil. Desde esta última fecha, la secuencia represión-acción no cesaría de retroalimentarse, con el visto bueno de O'Donnell y la aquiescencia de muchos fabricantes catalanes: disolución por parte de Zapatero de todas las sociedades obreras existentes de hecho Gunio de 1855); primera huelga general de la historia industrial catalana, con esporádicos pero graves ataques fisicos a fabricantes (primera semana de julio de 1855), y negativa de la Milicia Nacional barcelonesa a cargar contra los huelguistas, lo que provocaría su violenta depuración desde Capitanía en agosto de 1855.26
Fue en semejante contexto de tensión laboral y política en el que Espartero y sus aliados barceloneses trataron de tender puentes con las sometidas y radicalizadas clientelas plebeyas de tradición progresista, a pesar de la debilidad gubernamental del primero y de las dificultades para maniobrar de los segundos. El más ambicioso, políticamente hablando, de tales puentes fue el Proyecto de Ley sobre Ejercicio, Policía, Sociedades, Jurisdicción e Inspección de la Industria Manufacturera, preparado por iniciativa de Espartero durante agosto y septiembre de 1855. Proyecto altamente reglamentista, que reconocía el derecho de sindicación bajo numerosas restricciones organizativas y territoriales, o que legislaba sobre jurados mixtos sometiéndolos a la plena designación gubernativa,27 parece de tanta importancia la dinámica política que éste pudo propiciar como su estricta literalidad. La discusión del proyecto de ley permitió la irrupción en el Madrid de la segunda mitad de 1855 de un democratismo plebeyo de factura catalana, con nuevos «comisionados obreros» como Joan Alsina y Joaquim Molar informando a las Cortes, y publicistas como el tipógrafo Ramon Simó o Francesc Pi i Margall publicando sobre el proyecto y contra muchos de sus artículos.28 La visibilidad política -incluso el protagonismo parlamentario- de algunos de estos hombres no resulta un dato menor
Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX ... , vol. 1, pp. 738-742 particularmente).
26 La secuencia se reconstruye con todo detalle en ibíd., vol. 1, pp. 753-818, y vol. 11, pp. 7-222. Me he ocupado del indiscutible alcance político de la depuración de la Milicia Nacional barcelonesa en 1855-1856 en Albert Garcia Balaña, «Patria, plebe y política en la España isabelina: la Guerra de África en Cataluña (1859-1860)», en Eloy Martín Corrales (ed.), Marruecos y el colonialismo español (1859-1912). De la Guerra de Ajrica a la «penetración pacífica», Barcelona, Edicions Bellaterra, 2002, pp. 13-77, pp. 27-39.
27 El proyecto de ley fechado el8 de octubre de 1855 se reproduce íntegramente en Josep Benet y Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX ... , vol. 11, pp. 644-653.
28 lbíd., vol. 11, pp. 271-303.
a la luz de lo que ocurría, simultáneamente, en la Cataluña gobernada por un mando militar adicto a las deportaciones y a los encarcelamientos. Igualmente, el proyecto de ley ponía sobre la mesa -ciertamente, con una enorme dosis de prudencia y vigilancia- muchos de los puntos de fricción laboral que Zapatero había borrado de un plumazo en junio de 1855.
Dos reflexiones parecen desprenderse de la experiencia catalana del Bienio progresista (1854-1856), ambas de alguna importancia para lo que aquí nos ocupa. La primera: resulta dificil deslindar, a mitad de siglo, la exigencia obrera de libertad sindical y negociación colectiva de otras aspiraciones del abigarrado democratismo catalán, tales como la ampliación de los derechos y la representación política o el restablecimiento de una Milicia Nacional orgullosamente plebeya. Juanjo Romero ha podido demostrar que entre los miles de firmantes barceloneses de la Exposición de la Clase Obrera Española a las Cortes en la que se solicitaba el derecho de asociación obrera (septiembre de 1855), no faltaron los artesanos con taller ni una variada representación de menestrales alfabetizados, 29 evidencia de que las garantías legales para la actividad sindical formaban parte, todavía, de una agenda política y sociológica más amplia. En la misma dirección, Genís Barnosell ha documentado el trabajoso y lento despegue del término clase obrera en los textos de la Barcelona trabajadora de los años cincuenta, aún asociada la noción de «clase» al oficio específico y a la diferenciación laboral (y todavía vivos, aunque en decadencia, los lenguajes unificadores para propósitos políticos antes que laborales, como los que apelaban al «pueblo» o a los «trabajadores» sin más precisión).30 Y la segunda reflexión: ante dicho potencial democratizador de toda institucionalización de las relaciones laborales -y revolucionario dado el diseño moderado del Estado liberal-, la mayoría de fabricantes catalanes apostó por escudarse tras la política de mano dura del capitán general Zapatero, siendo contadísimas las voces patricias que retomaron los argumentos de negociación después del verano de 1855. Algunas de estas voces, como la del progresista Francesc Amorós o la del «demócrata monárquico» Ceferí Tresserra, dejaron testimonios escritos del pronto incumplimiento patronal de las tarifas salariales firmadas en 1854.31
29 Juanjo Romero Marín, «Segmentación laboral y asociacionismo obrero. Barcelona, 1820-1855», Estudis Histories i Documents deis Arxius de Protocols, XVII, 1999, pp. 243-289, pp. 243-244 y 261-263.
30 Genís Barnosell i Jorda, «Ideología, política i llenguatges de classes en el primer sindicalisme, 1840-1870», Barcelona Quaderns d'História, 6, 2002, pp. 35-49.
31 Véase el testimonio de Francesc Amorós en Alberto Columbrí, Una víctima. Memorias de un presidiario político (1857), Barcelona, Librería Española de I. López, 1864, pp. 452-489 (el mismo Francisco Amorós publicaría un muy interesante Proyecto de ley para la contratación del trabajo en toda clase de artes e industrias ... , Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez, 1862). El de Ceferí Treserra, Porvenir de las asociaciones de la clase obrera. Origen y estado actual de la cuestión del trabajo en Cataluña, Barcelona, Imprenta de Narciso Ramírez, 1855. La única voz abiertamente crítica con la política
274 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
Mientras tanto, la Junta de Fábricas de Cataluña se desentendía del proyecto de ley esparterista, finalmente enterrado con la caída política del propio Espartero durante los primeros meses de 1856. Sin duda alguna, la experiencia de la huelga general de julio de 1855, con el asesinato del director del Instituto Industrial, Josep Sol i Padrís, y la insumisión de la Milicia Nacional local, pueden explicar en parte la mayoritaria aceptación patronal del mando de Zapatero en Cataluña durante los tres años siguientes. Sin embargo, tampoco debe ignorarse que, en el muy influyente sector algodonero, la segunda mitad de los años cincuenta sería la del avance decisivo de la empresa verticalmente integrada y densamente capitalista, con innovaciones tecnológicas que iban a favorecer la erosión de aquella centralidad laboral y social del factor trabajo que he reseñado.
Episodios como los descritos para 1841-1842 y 1854-1855, ¿permiten sentenciar que fueron el pretorianismo y la política de las camarillas más cercanas a la Corte los que cortaron de raíz ambos procesos de institucionalización de las relaciones laborales, nacidos de la especificidad industrial catalana y supuestamente interiorizados por trabajadores y fabricantes? Parece una sentencia excesiva si consideramos, por ejemplo, que el mando militar de Juan Zapatero no era la única expresión del Estado y sus políticas en la Cataluña de 1855 (aunque tras la pronta declaración del estado de guerra resultase sin duda su expresión más cruda y arbitraria), una pluralidad (desigual) de expresiones y opciones que no escapaba ni a los fabricantes ni a los líderes sindicales catalanes. Por ello la Junta de Fábricas catalana trató de desacreditar algunos de los artículos del proyecto de ley esparterista en octubre de 1855 (como el que restringía la jornada laboral de niños y adolescentes en las fábricas)32 y no lo fio todo a la aparente omnipotencia de Zapatero en Barcelona y a la creciente debilidad de Espartero en Madrid. La patronal algodonera actuó entonces en frentes distintos pero no extraños entre sí, y qué duda cabe de que su silencio interesado ante la represión desencadenada desde Capitanía contra los sindicatos de oficio debilitó aún más la posibilidad de una opción legalista y por ello mínimamente negociada y negociable. También la debilitaron, pues, los apoyos que la patronal regional negó al pionero proyecto de ley y, en paralelo, la latente violencia social que aquel silencio contribuyó a prolongar en la sociedad catalana de mitad de siglo.
Dos episodios fechados durante el decisivo Sexenio democrático (1868-1873) ilustran la decantación patronal hacia un Estado mínimo en la regulación Y fijación de las relaciones laborales industriales (con un trasfondo de concen-
exclusivamente represiva de Zapatero, en las filas del patriciado industrialista y conservador, fue la de Joan Mañé i Flaquer, recién nombrado director del Diario de Barcelona: Joan Mañé y Flaquer, Colección de artículos, Barcelona, Imprenta de A. Brusi, 1856, pp. 171-175 («Cataluña»).
32 Josep Benet i Casimir Martí, Barcelona a mitjan segle XIX .•. , vol. II, pp. 271-272 y SS.
f 1
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 275
tración empresarial y mecanización en el textil algodonero catalán). Ambos episodios deben fecharse, con mayor precisión, durante el bienio 1871-1872 y bajo los auspicios de ciertos subgrupos del pequeño patriciado catalán, indiscutiblemente industrialistas. Ambos episodios, pues, relativamente alejados de las coyunturas políticamente más conflictivas del Sexenio en Cataluña (otoño de 1869, con la fracasada insurrección federal-republicana, y primavera de 1873 con todas las incertidumbres del imprevisible Estado republicano) y también de las mayores demostraciones de fuerza de los sectores plebeyos durante aquel largo lustro.
El primer episodio tuvo como punto de partida la creación de una Comisión de Información Parlamentaria acerca del Estado de las Clases Obreras durante la última legislatura de 1871 (comisión que Fernando Garrido ya había solicitado en las Cortes Constituyentes de 1869). El primer y principal trabajo de la Comisión de 1871, presidida por Ríos Rosas, fue la elaboración de un extensísimo «Interrogatorio» destinado a corporaciones públicas y privadas, interrogatorio formado por cuatro capítulos independientes: uno «relativo a las clases obreras agrícolas», otro «a los menestrales y artesanos», un tercero sobre «los obreros de fábricas» y el último acerca de «los obreros en establecimientos mineros»Y En sesión parlamentaria de 31 de mayo de 1872 el diputado catalán Joaquim Maria Sanroma presentó una proposición «para que continúe la información parlamentaria cuyo objeto es estudiar el estado moral, intelectual y material de las clases trabajadoras». Con el apoyo de otros seis diputados, Sanroma razonó la conveniencia de reanudar los trabajos y empezar a procesar las «contestaciones y otros documentos de importancia» que «han empezado a venim:
La cuestión obrera está sobre el tapete; acostumbrémonos a mirarla de frente, no como una amenaza o un peligro, sino como una necesidad de la época( ... ). Y si el obrero espera, sepamos también lo que espera, por qué espera, cómo espera y lo que tiene derecho a esperar. Procuremos distinguir, en lo que se llama política obrera, aquella política sombría, tenebrosa, de mera resistencia y abierta hostilidad a todos los grandes intereses sociales, y aquella otra política, también obrera, pero tranquila, sosegada, razonadora, que busca la regeneración, el mejoramiento del obrero por medios prudentes y sensatos ( ... ). 34
33 Sobre la Comisión de Información Parlamentaria de 1871-1872 y sus orígenes: Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social en España, 1883-1924, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, pp. 12-14.
34 Toda la información y citas hasta aquí proceden de Diario de las Sesiones de Cortes, 1872, Segunda Legislatura (24 de abril a 28 de junio de 1872), sesión de 31 de mayo de 1872, pp. 423-424. Sobre Joaquim Maria Sanroma, discípulo político y «librecambista» de Laurea Figuerola a quien siguió en su «exilio» madrileño, véase Joaquín Maria Sanroma, Mis Memorias, Madrid, Tipografía de los Hijos de M. G. Hernández, 1894, y la muy interesante Joaquín Maria Sanroma, Política del Taller, Madrid, Imprenta de V. Saiz, 1876.
276 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
La Comisión fue renovada y reabierta en junio de 1872 y, sin embargo, nunca recibió contestación de la Diputación Provincial de Barcelona, ni «sociedad industrial o científica» alguna hizo llegar al Congreso, desde Barcelona, sus observaciones a las veintiuna preguntas sobre «la situación del obrero en la fábrica de X». Todas las copias vírgenes del Interrogatorio que llegaron a la sección primera de la Diputación siguen hoy en el archivo de la institución, sin señal de haber sido reenviadas, y los amargos párrafos que Sanroma dedicó en sus memorias a la patronal algodonera catalana a propósito del asunto parecen corroborar que ésta no movió un dedo para participar en la «información».35
El segundo episodio transcurría en paralelo al primero y también se remontaba a los meses posteriores a septiembre de 1868. Entonces, un grupo de ingenieros industriales catalanes abiertamente vinculados al Partido progresista (Ramon de Manjarrés, Damas Calvet, Francesc Xavier Lluch, Magí Lladós i Rius) había concebido el proyecto de «fundar a la sombra de la Escuela de Ingenieros Industriales (de Barcelona) una verdadera escuela teórica y práctica para operarios y contramaestres». A pesar de semejante anuncio epistolar al diputado Víctor Balaguer, el proyecto de una Escuela Provincial de Artes y Oficios, de un «plan de enseñanza industrial para el obrero» con itinerarios de «enseñanza para operarios» y de «enseñanza para capataces o jefes de taller», no iría más allá del papel durante los tres años siguientes a 1869, falto de apoyos institucionales y patronales.36 De modo significativo, acabaría arrancando en 1874 gracias al empuje político y legal de la brevísima Diputación republicana (abril de 1873). Con todo, sus primeros tiempos de actividad iban a pasar notablemente desapercibidos, con menos de un centenar de matriculados por año entre 1874 y 1877 y escasos «avales» de «persona o sociedad [empresa]» como forma de satisfacer las cinco pesetas de matrícula. Durante la segunda mitad de los años setenta, la Escuela Provincial de Artes y Oficios subsistió bajo la discretísima protección del Centro Industrial de Cataluña, asociación
35 La consulta de los «Interrogatorios» llegados a la Diputación Provincial de Barcelona: Archivo Histórico de la Diputación de Barcelona, legajo 1.603: «Interrogatorios remitidos para su contestación por la Comisión parlamentaria» ( 1871-1872). Escribió Sanroma en sus memorias: «Adivinar movimientos cooperativos, pensar en barrios de obreros, en instituciones de crédito popular o en otras mejoras que ya se estaban entonces indicando hubiera sido como pedirles la luna a aquellos plagiarios del feudalismo [los algodoneros de la Junta de Fábricas e Instituto Industrial de Cataluña]. Todas aquellas combinaciones obedecen al principio de la Asociación obrera, que les era soberanamente antipática; sin hacer las distinciones debidas entre la Asociación pacífica y la tumultuaria, entre la racional y prudentemente basada en el socorro mutuo, en el selfhelp o en las resistencias legales, y aquellos contubernios feroces y desatentados que han ido a parar hasta la dinamita», Joaquín María Sanroma, Mis Memorias, vol. 11, p. 336.
36 Véase, para la información, citas y fuentes: Albert Garcia Balañ.a, Lafabricació de la fabrica ... (TD), pp. 100-104.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 277
de mayordomos y contramaestres, sin aportación ni promoción de la patronal algodonera. 37
El Sexenio democrático (1868-1874) debe leerse, también aquí, como un verdadero parteaguas. Investigaciones recientes e inteligentes han señalado la poderosa carga antielitista y meritocrática del primer liberalismo español, una cultura política escasamente restrictiva que los muy conflictivos años del Sexenio habrían cancelado definitivamente.38 Algo semejante puede decirse del lugar y la suerte de las relaciones laborales industriales en la vida política de la Cataluña liberal. La experiencia del Sexenio habría desvelado, con desconocida rotundidad, todas las dificultades para la supervivencia de una agenda política sensible a la negociación laboral colectiva al tiempo que indiscutiblemente interclasista o portadora de alguna de las nuevas respetabilidades patricias. Confluyeron entonces, en la Cataluña industrial, la implosión final de las ya muy degradadas alianzas «revolucionarias» de los años cuarenta y cincuenta entre trabajadores manuales y nuevos patriciados industrialistas y, en paralelo, la cristalización de la primera gran ofensiva a pie de fábrica lanzada por algunos de los segundos contra los intereses y las expectativas laborales de muchos de los primeros.
Valga como poderoso ejemplo de dicha confluencia lo ocurrido en Barcelona durante el verano de 1869. Coincidieron entonces la movilización republicana, que culminaría en la fracasada insurrección federalista de finales de septiembre, y, no por azar, una de las huelgas más complejas y disputadas del siglo XIX catalán. Hombres como el republicano federal Joan Aleu, «alcalde popular», personificaron los renovados lazos entre política y trabajo, pues si en agosto Aleu intercedió ante los fabricantes algodoneros con el aval de los hiladores huelguistas, en septiembre trató de resistir el desarme gubernamental de la milicia ciudadana de Guías de la República, episodio que prendió la mecha del levantamiento federal. 39 La naturaleza de los enfrentamientos, en la calle y en la fábrica, sepultó cualquier reedición de las ocasionales alianzas «revolucionarias» o interclasistas de mitad de siglo. Un genuino portavoz de aquel primer optimismo industrialista reconoció en octubre de 1869 «que ya no existe partido progresista en Barcelona, pues todas las clases de la sociedad más o menos liberales, más o menos conservadoras, piden a Montpensier, y
37 lbíd., pp. 103-104 y tabla 1.7. Sobre los primeros años de la Escuela Provincial de Artes y Oficios: Ramon Alberdi, La formación profesional en Barcelona. Política, pensamiento, instituciones (1875-1923), Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1980.
38 Josep M." Fradera y Jesús Millán, «Presentación», en Las burguesías europeas del siglo XIX ... , p. 18. Una lúcida y compleja revisión del primer liberalismo en la España de la primera mitad de siglo en M." Cruz Romeo, «Lenguaje y política del nuevo liberalismo: moderados Y progresistas, 1835-1845», Ayer, 29, 1998, pp. 37-62.
39 Véase Albert Garcia Balaña, La fabricació de la fabrica. Treball i política ... , pp. 521-526.
278 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
las masas están completamente entregadas al republicanismm>.40 Un estado de ánimo similar se desprende de la correspondencia del antaño optimista Laurea Figuerola con patricios conservadores catalanes como Manuel Duran i Bas, patricios a los que Figuerola reprochaba desde Madrid, en agosto de 1869, su «impotencia y eunuquismo» en la defensa de la revolución mesocrática del 68, su desatendida obligación de «estar en la calle para la común defensa y evitar la otra invasión de los obreros, tan mala como la jesuítica».41 La irrupción del republicanismo de factura populista y audiencias plebeyas cancelaba la vieja comunidad política progresista precisamente cuando las renacidas reclamaciones obreras sonaban más exigentes e inverosímiles a oídos de los fabricantes. Ambas tensiones, la política y la estrictamente laboral, alimentaron el desinterés y el rechazo del patriciado conservador catalán (con los fabricantes algodoneros a la cabeza) hacia muchas de las reformas ensayadas por los hombres de la Revolución de Septiembre, como hemos visto para 1871-1872.
¿Cuáles eran las «exigencias» de los hiladores de algodón barceloneses en el verano de 1869, su protesta proclamada entre las paredes del Círculo Republicano Federal mientras las milicias civiles acumulaban armas para responder a su previsible disolución por parte del Gobierno? La huelga que paralizó la Barcelona algodonera durante los meses de agosto y septiembre de 1869 fue, aparentemente, una repetición de las pioneras luchas sindicales de los años cuarenta y cincuenta: reclamación de tarifas salariales colectivas, como las fugazmente respetadas en 1854-1855, y de jurados mixtos con facultades ejecutivas y sancionadoras «al estilo de los que se han ensayado con éxito en Inglaterra».42
Sin embargo, pronto los fabricantes acusaron a hiladores y tejedores de pretender asimismo «fijar el número de operarios que debe tener cada máquina», de tratar de «intervenir en la admisión de operarios y en las atribuciones de los mayordomos»; a saber, de concebir la huelga como «una disputa sobre la organización interior de cada fábrica». 43 Y así era. Amparados en la difusión de nuevas tecnologías menos subordinadas al trabajo manual que las precedentes (caso de la nueva máquina de hilar llamada «selfactina» ), los fabricantes barceloneses habían iniciado --<.:on la inestimable colaboración de las muchas res-
40 Biblioteca Museu Balaguer (BMB), correspondencia recibida por Víctor Balaguer, carta de Magí Lladós i Rius a Víctor Balaguer ( 19 de octubre de 1869).
41 La correspondencia recibida por Manuel Duran i Bas ha sido ampliamente trabajada y publicada por Borja de Riquer, «El conservadorisme polític catalil: del fracils del moderantisme al desencís de la Restauració», Recerques, 11, 1981, pp. 29-80, pp. 40-41, de donde tomo las citas literales procedentes de ambas cartas de Laurea Figuerola a Manuel Duran i Bas (21 de agosto y 27 de agosto de 1869).
42 Sobre la huelga algodonera en la Barcelona del verano de 1869, véase Albert Garcia Balañil, «lndústria i ordre social...», pp. 71-73, y Albert Garcia Balañil, Lafabricació de la fabrica. Treball i política ... , pp. 521-527 (la cita literal y su fuente de procedencia).
43 Para todas las citas y sus procedencias: Albert Garcia Balañil, La fabricació de la fabrica. Treball i política ... , pp. 523-524.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 279
tricciones políticas a la acción sindical de los años 1856-1858 y 1864-1868-la demolición de aquella «centralidad laboral» de los hiladores fabriles de la que he hablado para los años cincuenta. Las nuevas máquinas, la mayor concentración empresarial y la obligada discreción sindical favorecían, por ejemplo, el aumento de las tareas estrictamente productivas para los hiladores o un mayor número de husos de hilar por hilador -en detrimento de sus «tradicionales» atribuciones organizativas-, así como los episodios de feminización del «oficio». Ante tales evidencias, los hiladores barceloneses reorganizados a raíz de septiembre de 1868 aspiraban a detener tal cambio estructural, a defender sus posiciones de autoridad y control del trabajo (propio y ajeno) a pie de fábrica aprovechando, por qué no, la coyuntura de revolución aún abierta y masas movilizadas del año 1869. La derrota de los huelguistas en octubre, en paralelo a la derrota de las insurrecciones federalistas, no iba a liquidar semejante malestar obrero durante el Sexenio. Huelgas locales y parciales cortadas por el mismo patrón abundarían en los años siguientes.44 Mientras tanto, los patronos algodoneros insistirían en la necesidad de mejorar la productividad del trabajo autóctono mediante el abandono de aquellas culturas laborales «tradicionales»: el emprendedor y ya influyente fabricante Josep Ferrer i Vidallo pondría por escrito en sus «conferencias» de 1872.45
La experiencia del Sexenio democrático en la Cataluña industrial tiende a confirmar el agotamiento irreversible de las ocasionales alianzas interclasistas e industrialistas de la etapa 1835-1855. El cambio técnico y empresarial en un contexto de debilidad sindical impuesta (1856-1868) enconó el choque de intereses a pie de fábrica algodonera, choque que estalló, con la violencia del agravio acumulado, en 1869. Así las cosas y comprobado el escaso vuelo de proyectos institucionales como la Comisión de Información Parlamentaria de 1871-1872, no resulta extraño que el corazón del obrerismo catalán -la naciente federación sindical algodonera de las Tres Clases de Vapor- basculase entonces hacia el republicanismo «intransigente» y, en algunos casos, hacia el primer «apoliticismo» llegado a España.46 Las dos décadas posteriores a 1870 reforzarían ambas conexiones --<.:on especial expansión de la segunda-, así como la constante fragilidad del sindicalismo catalán más expectante para con las instituciones del Estado y su potencial de intermediación laboral. Por
44 Véase ibíd., pp. 511-521. 45 José Ferrer y Vida!, Conferencias sobre el arte de hilar y tejer en general y espe
cialmente sobre el de hilar y tejer el algodón, hechas en el Ateneo Barcelonés, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Leopoldo Doménech, 1874, pp. 40-44 y 50.
46 He tratado de resumir los argumentos y la bibliografia esencial sobre los orígenes de dicha transformación ideológica de sectores muy importantes del sindicalismo catalán ochocentista en Albert Garcia Balañil, «Sobre "la constitució del proletariat" a la Catalunya cotonera: una cronica de la formació deis llenguatges de classe a peu de filbrica (1840-1890)», en Josep M." Fradera y Enrie Ucelay-Da Cal (eds.), Notícia nova ... , pp. 97-119, n,.rt;<'nl"nn,.ntenn. 97-102~
280 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
su parte, la mayoría de patricios y nuevos burgueses en la Cataluña urbana de 1870 aparcaron las esforzadas veleidades interclasistas de la generación de 1840. Por supuesto, las veleidades revolucionarias de muchos jóvenes patricios liberales durante el agitado lustro 1835-1840, veleidades ya muy enfriadas a la altura de 1844.47 También se desvanecieron, sin embargo, las más precisas aunque puntuales alianzas con ciertas elites obreras que hombres como Figuerola o Franquet habían propugnado en 1854-1855 (y Sanroma después). Alianzas que algunos profesionales en la órbita del progresismo en recomposición aún exploraban, con pocos medios y menos fortuna, al romper la Revolución de 1868.48
¿«UN COLOSO ERIZADO DE CAÑONES Y BAYONETAS»? PERCEPCIÓN DEL ESTADO Y REORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EN LA CATALUÑA DE LA PRIMERA RESTAURACIÓN (1874-1895)
La percepción de que la Cataluña industrial del último tercio del siglo x1x alumbró un modelo autóctono y singular de organización fabril y laboral, la «colonia industrial», debe mucho a la muy citada Ley Jurídica de la Industria ( 1898) y a la proyección posterior del que fue su joven autor en 1895-1896, Enrie Prat de la Riba ( 1870-1917). Fue en el capítulo sexto del «Libro Cuarto» de la Ley Jurídica de la Industria, «Las colonias industriales», donde Prat de la Riba expuso su reivindicación jurídica y social de lo que consideraba modelo, puesto que «nos referiremos siempre al tipo de perfección que ha de constituir el ideal de esta clase de establecimientos, la meta a que han de encaminarse en su constitución y funcionamiento». 49 En otras palabras: Prat de la Riba trazó el perfil de una potencial utopía patronal, cuyo grado de cercanía con la experiencia temprana de una variada constelación de colonias industriales así reconocidas legalmente (en aplicación de la Ley de Colonias Agrícolas e Industriales de junio de 1868) no puede ni debe darse por supuesto.
47 Sobre el pronto viraje «conservador» de hombres muy significativos de esta primera
generación de patricios revolucionarios, véase el magnífico estudio de Josep M." Pradera, Cultura nacional en una societat dividida. Patriotisme i cultura a Catalunya (1838-1868), Barcelona, Curial, 1992, pp. 65-91 (existe traducción castellana: Madrid, Marcial Pons, 2003).
48 Sobre las raíces políticas de esta opción, en el seno del liberalismo radical barcelonés
derrotado en 1843 y en los primeros «exilios madrileños» de liberales catalanes de tradición progresista o radical (Pere Mata i Pontanet, Antoni Ribot i Pontseré, etcétera), véase Josep M.• Pradera, «La política liberal y el descubrimiento de una identidad distintiva en Cataluña (1835-1865)», Hispania, LX/2, 205, 2000, pp. 673-702, pp. 686-689.
49 Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria. Estudio de filosofia jurídica seguido de bases para la formación de un código industrial, Barcelona, Librería de Penella y Bosch, 1898, p. 259.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 281
Ciertamente, el despliegue de establecimientos fabriles con el estatus jurídico de «colonia» en la Cataluña de fin de siglo proporcionó numerosos materiales a los argumentos de Prat de la Riba. En términos estrictamente cuantitativos, aproximadamente el 40% de la población obrera catalana empleada en el sector algodonero -el de mayor magnitud con diferencia- pasó a trabajar en colonias durante las décadas de 1870 y 1880, casi 30.000 de los más de 70.000 trabajadores y trabajadoras del algodón estimados para 1890 por Caries Enrech.50 La gran mayoría de tales colonias industriales se localizó en la Cataluña interior y fluvial, en las cuencas prepirenaicas de los ríos Llobregat y Ter alejadas de la Cataluña litoral y urbana, lo que alimentó la convicción de Prat de la Riba de que podían resultar el mejor antídoto contra «la industria moderna que ha reunido en las grandes capitales una inmensa población obrera sin tradiciones y sin hogar, confusa, abigarrada, en la cual han prendido fácilmente todas las corrupciones»Y A su vez, y a menudo más por necesidad que por virtud, algunas colonias autóctonas podían semejar hacia 1895, al menos en su tipología general, las «fábricas modelo» habituales ya en el continente e Inglaterra, admiradas y reseñadas por el joven Prat de la Riba en su enciclopédica sección periódica en la Revista Jurídica de Cataluña. 52 Sin embargo, ¿cuáles eran los fundamentos teóricos del «ideal de esta clase de establecimientos» según Prat de la Riba? ¿Cuáles las razones generales «del valor regenerativo de la colonia industrial» ?53
La primera de tales razones sintonizaba con la reivindicación de la Muntanya catalana como refugio para la recreación social, propia de tradiciones autóctonas conservadoras y católicas como la del llamado vigatanisme (por el protagonismo intelectual y publicista de hombres de Vic y su comarca). 54 Prat podía leer la relocalización territorial del textil catalán, indiscutible y aún en marcha, como una oportunidad para desterrar una cultura del trabajo industrial urbana, contingente y notablemente politizada. «En la colonia industrial -escribió Prat- puede rodearse a los obreros de un medio completamente distinto, de un medio sano, cuanto es posible serlo en los tiempos que corremos y dentro de una sociedad combatida por tantos desórdenes». Y ello fundamentalmente
5° Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya. La crisi de la indústria textil del pla i la colonitzaciófabril de la muntanya (1874-1904), Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2003, pp. 108-111.
51 Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria ... , p. 261. 52 Véase, por ejemplo, Enrique Prat de la Riba, «Miscelánea Jurídica. Algunas fábricas
modelo en Inglaterra: Boumeville-Hall, Sunlight-Village, East Anglian Colony», Revista Jurídica de Cataluña, 1897, vol. Ill, pp. 493-497.
53 Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria ... , p. 266. 54 Véase sobre el vigatanisme: Matíes Ramisa (con estudio preliminar de Josep M." Pra
dera), Els orígens del catalanisme conservador i «La Veu de Montserrat», 1878-1900, Vic, Eumo, 1985. Asimilación y superación del Vígatanisme por parte del primer Prat: Enrie l Jcelav-Da CaL El imoeria/ismn rntnl/m nn 14R-1 'ilí
282 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
porque «se trata de un núcleo de población que va a formarse ante los ojos del director o del dueño; éste es quien escoge el lugar, quien levanta el edificio, quien dispone las habitaciones de los obreros; él quien llama a los obreros y a los capataces; en su recinto no caben más que los que viven del trabajo de la casa». 55 Alejado de la ciudad el trabajo industrial (que no los intereses industriales), en un espacio nacido de una única iniciativa privada, el «ambiente» resultaba perfecto para que cristalizase una segunda razón virtuosa, cuyo reverso Prat subrayó con insistencia. Por su naturaleza territorial, fabril-residencial y jurídica, la colonia industrial aparecía a ojos del joven Prat como la quintaesencia del «imperio de una voluntad soberana», «de una voluntad enérgica que mande dentro de este medio como el padre dentro de la familia». 56 Y dicha voluntad, para el joven y fervoroso lector de Frédéric Le Play y el organicismo jurídico alemán, no podía ser otra que la del <~efe de la familia industrial», precisamente por tratarse de «un poder menos extenso [que el del Estado] y, por lo mismo, más eficaz, más próximo, más dificil de burlar, más especialista ... ». El «Estado moderno», «eflorescencia de unas ideas y doctrinas que lo hacen sistemáticamente impotente», era el reverso político y moral del poder patronal ungido por el derecho de propiedad y por el catolicismo percibido como disciplina social. Frente a este poder creativo de los individuos y sus corporaciones privadas, se alzaba, zozobrante según Prat de la Riba, el Estado, «hoy -en 1895- un coloso erizado de cañones y bayonetas, condenado a contemplar impasiblemente como a su alrededor germinan todos los errores y todos los males y se desarrollan violentas crisis». 57
Cierta imagen de «la colonia industrial» en la Cataluña del cambio de siglo que se desprende del texto de Prat de la Riba ha merecido, muy a menudo, el trato de imagen historiográfica canónica, de verdad general, unívoca y libre de la complejidad de los procesos históricos. Escasa atención se prestó a la advertencia del propio Prat en el sentido de que lo que guiaba su interés era la teorización jurídica e institucional de un modelo «ideal». Afortunadamente, investigaciones recientes como las de Caries Enrech, Lloren9 Ferrer i Alos y Jordi Clua han restituido a las distintas colonias algodoneras catalanas su indiscutible y -particularmente en sus años tempranos- ajetreada historicidad, hasta el punto de que hoy sabemos cuánto pudo cambiar y transformarse una misma colonia desde su fundación en la década de 1870 hasta los días de 1895 en los que Prat se lanzó sobre la cuestión. 58 Pudo ser, por ejemplo, que el «Es-
55 Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria ... , p. 266. 56 lbíd., pp. 266-267. 57 Todas las citas hasta aquí: lbíd., p. 267. 58 Véase Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... ; Lloren¡¡: Ferrer i Alos, «Una revi
sió d'alguns topics sobre les colonies industrials», L 'Ero!, 47, 1995; Jordi Clua i Mercada!, Les colónies industrials, Sant Cugat del Valles, Els Llibres de la Frontera, 2001. La crítica razonada de la discutible utilización historiográfica del texto de Prat de la Riba, en Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 145-160.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 283
tado moderno» (y español)59 que Prat de la Riba maldijo como «impotente» en 1895-1896 revistiese facultades algo más creativas para los primeros beneficiarios empresariales y catalanes de la Ley de Colonias de 1868, pues sus establecimientos iban a librarse temporalmente de contribuciones, consumos y quintas (y la colonia nacía, en tanto que potencial villa-fábrica, de una concesión del Estado).60 Y pudo ser, quizá, que el Estado esencialmente coercitivo y a la defensiva que Prat de la Riba arrinconó en 1895-1896, el «coloso erizado de cañones y bayonetas», hubiese cedido desde 1868 más terreno político del que deseaban algunos de sus administradores, singularmente en las colonias industriales y a causa de la particular actuación patronal. De tal modo que la colonia como «imperio de una voluntad soberana» particular e infraestatal, a la manera de Prat, quizá deba leerse como crónica idealizada de la calculada y, sin embargo, nunca fácil utilización corporativa y patronal del Estado durante una secuencia histórica cargada de conflictividad laboral y política (1868-1890) antes que como réplica regional y necesaria a un Estado supuestamente incapacitado para las complejidades de la sociedad industrial.
La dimensión mayormente ideológica del alegato de Prat de la Riba en favor de la colonia industrial estalla ante toda investigación rigurosa que atienda a la historicidad de las relaciones laborales y las estrategias empresariales, como ha recordado para este caso Caries Enrech.61 Ello obliga a tratar de restablecer las genealogías concretas de muchas de tales colonias algodoneras de fin de siglo, empezando por la dilatada tradición de las fabriques de riu (fábricas de río) en la Cataluña central de la primera mitad del siglo XIX, con mucha antelación pues a la Ley de 1868.62 Obliga, asimismo, a no desatender factores comunes alejados de la legislación industrial, como puede ser el caso de la innovación tecnológica. Como nos ha recordado Jordi Nadal, la masiva colonización algodonera de la Muntanya catalana no hubiese revestido la misma intensidad sin la rápida difusión en España de la turbina o motor hidráulico Fontaine, obra
59 Escribió Prat de la Riba en uno de sus tempranos comentarios bibliográficos en la Revista Jurídica de Cataluña: «La confianza que Ansiaux demuestra poseer en las dotes del Estado se explica en parte por las condiciones que éste reúne en Bélgica, mas ni la ciencia ni la experiencia de la generalidad de los países la legitima» (Enrique Prat de la Riba, «Miscelánea Jurídica. La teoría del individualismo», Revista Jurídica de Cataluña, 1896, vol. 11, pp. 930-934, p. 933).
60 Sobre los detalles fiscales y de todo tipo de la Ley de Colonias Agrícolas e Industriales de 3 de junio de 1868 (y su antecedente de 11 de julio de 1866) he consultado lgnasi Terradas Saborit, Les colónies industrials. Un estudi entorn del cas de l 'Ametlla de Mero/a, Barcelona, Editorial Laia, 1979, pp. 77-81.
61 Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 116-117 y ss. 62 Una reciente y rigurosa investigación sobre el uso sistemático de los cursos fluviales
por parte de la manufactura textil localizada en la Cataluña central e interior, durante la primera mitad del siglo xrx, en Ángels Sola Parera, Aigua, indústria ifabricants a Manresa (1759-1860), Manresa, Centre d'Estudis del Bages/Col.legi d'Enginyers Tecnics Industrials de Manresa, 2004.
284 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
inicial de la casa Planas y Compañía de Girona durante las décadas de 1860 y 1870, impulso técnico que acompañó a la Ley de Colonias de 1868, aligeró los costes energético-carboníferos de la industria local y materializó la renovada geografia «hidráulica» del textil catalán hacia 1900.63 Sin embargo, ningún ejercicio genealógico resulta más esclarecedor para lo que aquí nos ocupa que el de la cronología exacta de la concesión gubernamental del estatus de colonia industrial, así como la simultánea reconstrucción cronológica de las funciones no estrictamente productivas que con el paso del tiempo pudo asumir -o no- una determinada colonia. Porque la gran mayoría de colonias industriales catalanas, contra la imagen clásica proyectada por Prat de la Riba, no echaron a andar con el horizonte de tal ideal, sino que, en palabras de Caries Enrech, «se construyeron en el espacio y en el tiempo». Sirva un ejemplo entre muchos cortados por el mismo patrón de cambio y contingencia.
La razón social encabezada por Tomas Viladomiu inauguró su establecimiento algodonero en el término municipal de Gironella, en el montañoso camino que desde Manresa sube hasta Berga, en 1872. En 1860 Gironella apenas alcanzaba los 700 habitantes, cifra que iba a multiplicarse por cuatro durante el último tercio del siglo, entre ellos los 279 trabajadores y trabajadoras de Viladomiu Vell en 1883. A principios de la década de 1880 la fábrica disponía de más de 6.000 husos para hilar algodón y de 150 telares también mecanizados con la fuerza motriz generada por el río Llobregat en dicho punto de su curso inicial.64 El establecimiento pudo acogerse desde su primer día a la concesión de usos hidráulicos contemplada por la Ley de Aguas de 1866, pero no forzó la máquina para obtener el estatuto jurídico de colonia industrial, conforme a la Ley de 1868, hasta 1882, cumplidos diez años de vida. Significativamente, durante la década de 1870 la razón social apenas levantó viviendas obreras anexas a la fábrica y no creó «servicios», con la excepción de una pequeña panadería; y la gran mayoría de sus trabajadores residió en el pueblo de Gironella, a unos tres kilómetros río arriba. No fue hasta 1882-1883, coincidiendo con la obtención del estatus de colonia, cuando Viladomiu Vell empezó a tomar la forma de un espacio urbanizado más allá de la fábrica, en la estela de lo que Enrech ha dado en llamar un «proyecto social paternalista»: finalización del primer grupo de viviendas para obreros en 1881, construcción de la iglesia y las escuelas adosadas entre 1883 y 1885, nuevos servicios de suministros básicos bajo la gestión de la empresa y, en 1889, cierre con una muralla del recinto colonial y
63 Véase Jordi Nadal i Oller, «La metal·lúrgia», en Jordi Nadal i Oller (dir.), Historia económica de la Catalunya contemporimia, vol. 3: Segle XIX. Indústria, transports ifinances, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1991, pp. 159-202, pp. 178-183. La más reciente y detallada estimación de la geografía algodonera catalana en 1900, en Angel Calvo Calvo, «La indústria cotonera catalana a comen~aments del segle XX», Recerques, 44, 2002, pp. 91-110.
64 Tomo todos los datos de Caries Enrech. El Pla contra la Muntanva .... nn R J_sn
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 285
control de todas las entradas y salidas.65 ¿Qué ocurrió a principios de la década de 1880 para que, precisamente entonces, la empresa apurase sus contactos políticos para la rápida obtención del título de colonia y, en paralelo, tratase de cerrar la comunidad fabril al exterior con sus realizaciones «paternalistas»? Según la razonada y argumentada respuesta que da Caries Enrech, el estallido cruzado, en el invierno de 1881-1882, de dos conflictos largamente gestados, inseparables entre sí al tiempo que de las coyunturas supralocales: el conflicto entre la empresa y los trabajadores libremente sindicados y el conflicto entre la empresa y el municipio de Gironella. El despido de un grupo de trabajadores sindicados en la sección local de Gironella, durante el verano de 1881, en plena oleada de reconstrucción sindical tras la llegada al poder del Partido Liberal y «la tolerancia de Sagasta», desencadenó una huelga que dificultó la fabricación durante meses y movió a la empresa hacia el reclutamiento de trabajadores ajenos a Gironella y otras villas con tradición textil reciente. Simultáneamente, la aceleración del expediente de concesión del título de colonia -con la huelga en su punto álgido- chocó con la oposición del municipio de Gironella por la incertidumbre sobre la reasignación de las cargas fiscales y militares de las que iba a librarse la colonia (disputa frecuente en tantos otros casos que Jordi Clua ha sacado a la luz).66 La capacidad de presión de los trabajadores locales y sindicados de Viladomiu en la vida pública de Gironella pudo influir, asimismo, en los recelos del ayuntamiento, particularmente cuando, a raíz de la huelga de 1881-1882, resultó evidente la voluntad empresarial de contratar a forasteros y de aislar y tutelar la vida de toda la comunidad fabril al amparo de la mayor independencia administrativa y fiscal. En 1886 el periódico barcelonés El Obrero ejemplificó con la referencia a la Colonia Viladomiu el avance de la jornada laboral de 14 a 15 horas en el textil del Alto Llobregat, cuando la costumbre y la vigilancia sindical fijaban, en las ciudades y villas catalanas, la jornada de 11 a 12 horas diarias de trabajo.67
La condición nada excepcional de la secuencia histórica de Viladomiu Vell entre 1872 y 1890 puede ratificarse con una notable galería de historias empresariales paralelas. La de Cal Pons es una de ellas: concesión hidráulica desde 1875 a dos kilómetros del pueblo bergadán de Puig-reig, obtención del estatuto de colonia en 1882 y, sólo en la segunda mitad de los años ochenta y hasta 1893, despliegue de un ambicioso plan «paternalista» (escuelas, teatro, iglesia, convento de las Dominicas y viviendas reservadas a los trabajadores de la casa; no así con las primeras «habitaciones» de 1880, dadas en alquiler por la empre-
65 Véase sobre la cronología del crecimiento de Viladomiu Vell, ibíd., pp. 122-123. 66 Sobre los conflictos en y con Viladomiu: Ibíd., pp. 122-123. Disputas·entre municipios
y establecimientos con el rango de colonia industrial por las cargas fiscales y militares: Jordi Clua i Mercadal, Les colónies industrials..., pp. 218 y ss.
67 ,,...c. ........... rt ..... l-. l;'~h J;'l DI~ ~-4_.._ ___ J_ ¡..,.-__ 4_.,.~ ....... ...,. .,...._ t')'l "0LL00
L1S4 ALBERT GARCIA BALANA
inicial de la casa Planas y Compañía de Girona durante las décadas de 1860 y 1870, impulso técnico que acompañó a la Ley de Colonias de 1868, aligeró los costes energético-carboníferos de la industria local y materializó la renovada geografía «hidráulica» del textil catalán hacia 1900.63 Sin embargo, ningún ejercicio genealógico resulta más esclarecedor para lo que aquí nos ocupa que el de la cronología exacta de la concesión gubernamental del estatus de colonia industrial, así como la simultánea reconstrucción cronológica de las funciones no estrictamente productivas que con el paso del tiempo pudo asumir -D
no- una determinada colonia. Porque la gran mayoría de colonias industriales catalanas, contra la imagen clásica proyectada por Prat de la Riba, no echaron a andar con el horizonte de tal ideal, sino que, en palabras de Caries Enrech, «se construyeron en el espacio y en el tiempo». Sirva un ejemplo entre muchos cortados por el mismo patrón de cambio y contingencia.
La razón social encabezada por Tomas Viladomiu inauguró su establecimiento algodonero en el término municipal de Gironella, en el montañoso camino que desde Manresa sube hasta Berga, en 1872. En 1860 Gironella apenas alcanzaba los 700 habitantes, cifra que iba a multiplicarse por cuatro durante el último tercio del siglo, entre ellos los 279 trabajadores y trabajadoras de Viladomiu Vell en 1883. A principios de la década de 1880 la fábrica disponía de más de 6.000 husos para hilar algodón y de 150 telares también mecanizados con la fuerza motriz generada por el río Llobregat en dicho punto de su curso inicial.64 El establecimiento pudo acogerse desde su primer día a la concesión de usos hidráulicos contemplada por la Ley de Aguas de 1866, pero no forzó la máquina para obtener el estatuto jurídico de colonia industrial, conforme a la Ley de 1868, hasta 1882, cumplidos diez años de vida. Significativamente, durante la década de 1870 la razón social apenas levantó viviendas obreras anexas a la fábrica y no creó «servicios», con la excepción de una pequeña panadería; y la gran mayoría de sus trabajadores residió en el pueblo de Gironella, a unos tres kilómetros río arriba. No fue hasta 1882-1883, coincidiendo con la obtención del estatus de colonia, cuando Viladomiu Vell empezó a tomar la forma de un espacio urbanizado más allá de la fábrica, en la estela de lo que Enrech ha dado en llamar un «proyecto social paternalista»: finalización del primer grupo de viviendas para obreros en 1881, construcción de la iglesia y las escuelas adosadas entre 1883 y 1885, nuevos servicios de suministros básicos bajo la gestión de la empresa y, en 1889, cierre con una muralla del recinto colonial y
63 Véase Jordi Nada! i Oller, «La metal-lúrgia», en Jordi Nada! i Oller (dir.), Historia económica de la Catalunya contemporania, vol. 3: Segle XIX. Indústria, transports i finances, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1991, pp. 159-202, pp. 178-183. La más reciente y detallada estimación de la geografia algodonera catalana en 1900, en Angel Calvo Calvo, «La indústria cotonera catalana a comenc,;aments del segle xx», Recerques, 44, 2002, pp. 91-110.
64 Tomo todos los datos de Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 81-83.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLíTICA LAtlUKAL ~IO'+L-l~ULJ .<.OJ
control de todas las entradas y salidas.65 ¿Qué ocurrió a principios de la década de 1880 para que, precisamente entonces, la empresa apurase sus contactos políticos para la rápida obtención del título de colonia y, en paralelo, tratase de cerrar la comunidad fabril al exterior con sus realizaciones «paternalistas»? Según la razonada y argumentada respuesta que da Caries Enrech, el estallido cruzado, en el invierno de 1881-1882, de dos conflictos largamente gestados, inseparables entre sí al tiempo que de las coyunturas supralocales: el conflicto entre la empresa y los trabajadores libremente sindicados y el conflicto entre la empresa y el municipio de Gironella. El despido de un grupo de trabajadores sindicados en la sección local de Gironella, durante el verano de 1881, en plena oleada de reconstrucción sindical tras la llegada al poder del Partido Liberal y «la tolerancia de Sagasta», desencadenó una huelga que dificultó la fabricación durante meses y movió a la empresa hacia el reclutamiento de trabajadores ajenos a Gironella y otras villas con tradición textil reciente. Simultáneamente, la aceleración del expediente de concesión del título de colonia -con la huelga en su punto álgido- chocó con la oposición del municipio de Gironella por la incertidumbre sobre la reasignación de las cargas fiscales y militares de las que iba a librarse la colonia (disputa frecuente en tantos otros casos que Jordi Clua ha sacado a la luz).66 La capacidad de presión de los trabajadores locales y sindicados de Viladomiu en la vida pública de Gironella pudo influir, asimismo, en los recelos del ayuntamiento, particularmente cuando, a raíz de la huelga de 1881-1882, resultó evidente la voluntad empresarial de contratar a forasteros y de aislar y tutelar la vida de toda la comunidad fabril al amparo de la mayor independencia administrativa y fiscal. En 1886 el periódico barcelonés El Obrero ejemplificó con la referencia a la Colonia Viladomiu el avance de la jornada laboral de 14 a 15 horas en el textil del Alto Llobregat, cuando la costumbre y la vigilancia sindical fijaban, en las ciudades y villas catalanas, la jornada de 11 a 12 horas diarias de trabajo.67
La condición nada excepcional de la secuencia histórica de Viladomiu Vell entre 1872 y 1890 puede ratificarse con una notable galería de historias empresariales paralelas. La de Cal Pons es una de ellas: concesión hidráulica desde 1875 a dos kilómetros del pueblo bergadán de Puig-reig, obtención del estatuto de colonia en 1882 y, sólo en la segunda mitad de los años ochenta y hasta 1893, despliegue de un ambicioso plan «paternalista» (escuelas, teatro, iglesia, convento de las Dominicas y viviendas reservadas a los trabajadores de la casa; no así con las primeras «habitaciones» de 1880, dadas en alquiler por la empre-
65 Véase sobre la cronología del crecimiento de Viladomiu Vell, ibíd., pp. 122-123. 66 Sobre los conflictos en y con Viladomiu: Ibíd., pp. 122-123. Disputas entre municipios
y establecimientos con el rango de colonia industrial por las cargas fiscales y militares: Jordi
Clua i Mercada!, Les colónies industrials ... , pp. 218 y ss. 67 Véase Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 123 y 94-99.
286 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
sa sin otra condición).68 Los ciclos de huelgas de los trabajadores de Cal Pons, en 1882-1883 por la tarifa salarial y contra el «trabajo a la inglesa» y en 1890 en solidaridad con una protesta externa, también se adivinan de alguna relevancia para explicar tal cronología.69 O la trayectoria de Cal Sedó en el término municipal de Esparreguera, donde el Llobregat abandona la Cataluña central en dirección a los llanos litorales. La investigación de Gracia Dorel-Ferré ha señalado la existencia de la fábrica fundacional ya en la década de 1850, la concesión del estatuto de colonia en 1879 y la efectiva construcción del complejo residencial y «paternalista» (casas baratas de doble planta, iglesia, escuelas, cementerio) en fecha tan tardía como el quinquenio 1890-1895 (en 1895 y por vez primera la mayoría de trabajadores del establecimiento -1.325 de un total de 2.017- residían en la colonia y no en los pueblos cercanos).70 La apertura del expediente legal de colonia tuvo mucho que ver, argumenta Dorel-Ferré, con la combatividad en 1870-1873 de los trabajadores asociados -residentes en las villas vecinas de Esparreguera y Olesa-, al igual que las tentativas de resurrección sindical de los años ochenta alimentaron la vocación urbanizadora de la empresa (y su apuesta por tejer redes de reclutamiento laboral en comarcas muy alejadas de Esparreguera-Olesa e incluso de la geografía algodonera). 71
Reaparecen, pues, en ambos casos, en Pons y en Sedó como en Viladomiu, dos coyunturas al parecer decisivas en la transformación de la fábrica en colonia compleja y cómplice de la autoridad patronal. La primera coyuntura, los primeros años ochenta, tiende a solaparse, y no por casualidad, con el primer gabinete sagastino en 1881 y su breve secuela «radical» de la Izquierda Dinástica en 1883-1884, con la puesta en marcha ministerial de la Comisión de Reformas Sociales y su primer «Cuestionario» informativo, en 1883-1884, y con la mayor tolerancia gubernativa para con la acción sindical fruto de la generosa lectura liberal de la Ley de Reuniones de 1880 y de la nueva Ley de Imprenta de 1883.72 La segunda coyuntura, los primeros años noventa, que tanto contribuyeron a la visión de Prat de la Riba, se adivina asimismo inseparable del ciclo de huelgas generales y de solidaridad que recorrió la Cataluña industrial durante el verano de 1890, ciclo que algo tuvo que ver con el regreso al gobier-
68 Rosa Serra y Ramon Vilades, La colonia Pons de Puig-reig (1875-1987), Berga, Am
bit de Recerques del BerguedaJEdicions de 1' Albí, 1987, pp. 42-54. 69
Huelgas documentadas por Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 125-127.
70 Gracia Dorel-Ferré, Les colonies industrials a Catalunya. El cas de la Colonia Sedó,
Barcelona, Publicacions de 1' Abadía de Montserrat, 1992, pp. 319-323 y 344-354. 71
Ibíd., pp. 94-95 y 231-245; Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 140-141 y 118-119.
72 Mercedes Gutiérrez y Miguel Martorell, «¿Clandestinos o legales? Sindicalismo y política en el primer gobierno liberal de la Restauración», en Carlos Arenas Posadas, Antonio Florencio Puntas y José Ignacio Martínez Ruíz (eds.), Mercado y organización del trabajo en España (siglos XIX y xr), Sevilla, Atril, 1998, pp. 375-387.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 287
no de Cánovas del Castillo y su Partido Conservador en plena efervescencia sindical tras el primer Primero de Mayo.
No parece ninguna casualidad que la primera oleada de actuaciones «paternalistas» en los establecimientos fabriles de la Cataluña fluvial e interior -y a menudo la misma solicitud del estatuto de colonia industrial- coincidiera en el tiempo, a partir de 1881-1882, con lo que algunas investigaciones han puesto de relieve a propósito de la recepción en Cataluña de los primeros trabajos de la Comisión de Reformas Sociales. A saber: el sistemático desinterés empresarial por las labores «informativas» de la Comisión, a tal extremo que las evidencias documentales permiten afirmar que las elites industriales catalanas boicotearon abiertamente el arranque de la Comisión y su potencial autoridad. No se trata, únicamente, de la ausencia absoluta de «respuestas» patronales llegadas desde Cataluña al «Cuestionario» informativo de 1884, como han constatado los trabajos de Palacio Morena y De la Calle.73 Está, también, la breve y triste trayectoria de la Comisión Provincial de Reformas Sociales de Barcelona -creada en aplicación de la Real Orden de mayo de 1884-, huérfana de representantes de las «corporaciones económicas» y pronto desacreditada por los escasos miembros que ejercían de genuinos portavoces del patriciado industrial, caso del sempiterno director del Diario de Barcelona Joan Mañé i Flaquer. En plena sintonía con la crítica de Mañé i Flaquer a la «Información» preparada por Segismundo Moret y su Comisión de Reformas Sociales, las dos organizaciones patronales catalanas del momento, Fomento de la Producción Española e Instituto del Fomento del Trabajo Nacional, trataron el «Cuestionario» con una mezcla de desidia y displicencia, al menos en sus publicaciones y actas corporativas de 1884.74 El resultado fue que el «humilde concurso» que El Eco de la Producción -órgano del Instituto del Fomento- dijo prometer a la Comisión en su volumen de 1884 nunca se materializó, de la misma manera que la Comisión Local de Terrassa tuvo que echar el cierre al no recibir «contestación a las muchas comunicaciones dirigidas a distintas corporaciones, centros y particulares( ... ), excepción hecha del Juzgado Municipal y de la Federación de la clase obrera».75 Algo semejante ocurrió con los ingenieros industriales catalanes colegiados: su semanario El Porvenir de la Industria rechazó reproducir parte alguna del «Cuestionario», «pues no creemos en la eficacia
73 Véase Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social ... , pp. 27-41, y María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales ... , pp. 65-76 (y p. 71, nota 18).
74 La crítica de Mañé i Flaquer: Joan Mañé i Flaquer, «La Información», Diario de Barcelona, 1 O de octubre de 1884, pp. 11.976-11.979. La posición pública y privada de ambas patronales y la breve existencia de la Comisión Provincial de Barcelona, en Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años 1880, Barcelona, Anthropos, 1985, pp. 189-218.
75 Tomo ambas citas de Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes ... , pp. 215 y 467 respectivamente.
288 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
de estas disposiciones para conseguir el mejoramiento de la clase obrera», y la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona pasó por alto repetidas veces la petición de la de Madrid de atender a un interrogatorio particular que pretendía profundizar en aspectos de salud y seguridad laboral.76
A mi entender, la razón fundamental de esta oposición a menudo camuflada de resignado escepticismo, puede entreverse, más allá de las invocaciones a Le Play contra las veleidades «teóricas» de los Moret y Azcárate, en los argumentos que Andrés de Sard publicó en 1884. Vicepresidente del Instituto del Fomento del Trabajo Nacional, Andrés de Sard preparó durante el otoño de ese año -precisamente en el momento de máxima circulación del «CuestionariO>> de la Comisión- una Comparación entre el actual estado de desarrollo de la industria algodonera en Inglaterra y el de la propia industria en España (1884 ). Encargo del Instituto del Fomento en plena batalla proteccionista frente al discreto aperturismo arancelario de la Izquierda Dinástica, la Comparación de Sard insistía con detalle y vehemencia en el diferencial de productividad por trabajador, que estimaba un 70% favorable a las hilaturas algodoneras inglesas en términos de coste salarial por unidad de producto: era éste, según Sard, «un problema grave, gravísimo; planteado queda desde lejana fecha, y hoy más que nunca se impone su solucióm>.77
«Su solución» era, en verdad, lo que intentaban algunos fabricantes algodoneros catalanes desde la década de 1870 e incluso antes, tratando de aprovechar los vientos favorables de la innovación tecnológica y de las muchas restricciones a las libertades políticas y sindicales del período 1874-1880. Arreciaron entonces, en la estela de lo ya visto para 1869, las tentativas empresariales para romper los usos y costumbres «tradicionales» en la organización del trabajo algodonero a pie de fábrica, esencialmente por la vía de asignar un mayor número de husos de hilatura y telares a los hiladores y tejedores destajistas (en combinación con intentos de feminización de tales «oficios»), persiguiendo la rebaja patronal de la «tarifa» o destajo sin que ello tuviese que comportar una reducción del ingreso nominal de hiladores y tejedores. Lo que estaba en juego era la supervivencia de mecanismos claves para el control obrero de la organización del trabajo, mecanismos a menudo de raíz prefabril que, como una determinada correlación entre hombres y máquinas, protegían una a su vez determinada correlación entre esfuerzo e ingreso salarial (correlación más estratégica, para muchos hiladores y tejedores, que el monto estricto del ingreso
76 Tomo ambas informaciones de Ramon Garrabou, Enginyers industrials. modernització económica i burgesia a Catalunya (1850-inicis del segle .rr), Barcelona, L'Aven~, 1982, pp. 292-293.
77 Andrés de Sard, Comparación entre el actual estado de desarrollo de la industria algodonera en Inglaterra y el de la propia industria en España. Trabajo leído por su autor. .. , Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús, 1884, pp. 41-42.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 289
nominal, dadas las genealogías sociales y culturales de las primeras generaciones de trabajadores fabriles en la Cataluña algodonera). 78
En consecuencia, lo que la liberalización política y sindical de 1881 y los años siguientes reavivó en la Cataluña textil fue el malestar obrero ante tales proyectos y presiones patronales, malestar que tomó la forma de rápido renacimiento operativo de la Federación de las Tres Clases de Vapor y su constelación de secciones locales. Y muchas de las jóvenes fábricas fluviales -declaradas «colonias» o todavía no-- no se libraron de este tipo de conflicto cuyo alcance trascendía la recuperación de la negociación colectiva. Muy al contrario. Véase a modo de ejemplo el abundante grupo de trabajadores de la ya citada Cal Pons, sindicados en el pueblo de Puig-reig desde 1881, quienes fueron a la huelga en 1882 y 1883 para combatir el llamado «trabajo a la inglesa», a saber, la asignación empresarial de hasta 1.000 husos de máquina de hilar «selfactina» por hilador y equipo, cuando la relación «tradicional» en la hilatura catalana de los años cincuenta y sesenta oscilaba alrededor de los 400 a 500 husos por hilador y equipo. Los numerosos episodios de conflictividad laboral rastreados y documentados por Caries Enrech y Angel Smith a propósito de la Cataluña textil e interior de los años ochenta apuntan, a menudo, en esta misma dirección.79
La renovada y territorialmente extensa conflictividad laboral de 1881-1885 puede verse como la enconada continuación de la huelga barcelonesa de 1869 y sus secuelas, al igual que los argumentos de Andrés de Sard deben leerse en la estela de las lamentaciones de Josep Ferrer i Vidal en 1872 a propósito de la pobre productividad comparada del trabajo algodonero autóctono.80 Asistimos, pues, al recrudecimiento de una ambiciosa ofensiva patronal contra la sutilidad de ciertas culturas del trabajo de origen prefabril -a la manera de los hiladores fabriles y destajistas con más atribuciones organizativas que estrictamente productivas-, ofensiva cuyo arranque hemos presenciado entre 1856 y 1870. Sin duda alguna, la dirección y el ritmo del cambio tecnológico y empresarial en el sector algodonero durante la década de 1870 explican en parte dicho recrudecimiento, dadas las oportunidades para la «racionalización» empresarial de los sistemas laborales asociadas a las nuevas generaciones de máquinas de hilar y telares y a la integración vertical en una misma empresa y fábrica de hilatura y tisaje.81 Sin embargo, no imagino menos decisiva la coyuntura política de los
78 V éanse mis datos y argumentos en Albert Garcia Balaña, «La fabricació de la fabrica. Tecnología i treball a la filatura cotonera ( 1802-1870)», en Montserrat Llonch ( ed. ), Treball textil a la Catalunya contemporimia, Lleida, Pages Editors, 2004, pp. 57-73.
79 Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 125-126 (para las huelgas en Cal Pons) y 130-138; Angel Smith, «La guerra de las continuas. Cambio tecnológico y estrategias sindicales en la industria algodonera catalana, 1889-1914», Sociología del Trabajo, 24, 1995, pp. 121-151.
80 Josep Ferrer i Vida!, Coriferencias sobre el arte de hilar y tejer. .. , pp. 40-44 y 50. Véase el segundo apartado de este trabajo.
81 Albert Garcia Balafia, «Trabajo, tecnología y empresa ... ».
290 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
años 1874-1880, con la actividad sindical y los liberalismos de tradición popular amordazados por los primeros gobiernos de Cánovas y, en particular, con la actividad de la Federación de las Tres Clases de Vapor, «muy desvaída debido a la política social de la primera etapa de la Restauracióm>.82 Entiendo pues fundamental la clave política para explicar la siguiente secuencia: ofensivas patronales a pie de fábrica durante la segunda mitad de los años setenta, protesta y reorganización obrera a partir de 1881 y boicot patronal ante toda sospecha de intervencionismo arbitral por parte del Estado precisamente en 1883-1884. Y entiendo asimismo fundamental la clave política, la tensión social institucionalizada, para explicar cómo y por qué muchas fábricas fluviales catalanas se transformaron, durante los años ochenta, en colonias industriales merecedoras del interés y la pluma del joven Enrie Prat de la Riba.
En otras palabras: fue la protesta obrera organizada y persistente desde 1881 en adelante, y su indiscutible vigor inicial también en las fábricas fluviales, lo que empujó a muchos propietarios de éstas hacia el «ideal» privatizador y paternalista de la colonia industrial, hacia su reconfiguración como comunidad fabril ajena y cerrada a la concurrencia institucional y política (acogiéndose a la Ley de 1868 y forzando todas sus posibilidades). Sirvan a modo de ejemplos los episodios de creación patronal de hermandades o montepíos de empresa, en abierta oposición al reconocimiento de la libre sindicación, que Caries Enrech ha recopilado para muchas colonias y siempre posteriores -de manera reveladora- a 1881.83 En consecuencia, y en paralelo, fue la protesta obrera organizada y persistente desde 1881 en adelante y su desafío a los cruciales ajustes competitivos a pie de fábrica ensayados desde los años sesenta, lo que azuzó el boicot activo de la patronal algodonera catalana a la Comisión de Reformas Sociales y a su tímido «intervencionismo» de 1883-1884.
Cabe el matiz de que no únicamente la recomposición de la acción sindical -y de sus emergentes epígonos, espacios de sociabilidad y voz que podían alcanzar desde una cooperativa de consumo hasta un centro espiritista-84 influyó en el defensivo cierre de filas patronal. Con certeza, también influyeron aspectos tales como el reciente encarecimiento de los costes carboníferos, las reducciones arancelarias barajadas en 1882-1883 o la convicción bien informada de que el experimento gubernamental de la «reformista» Izquierda Dinástica apenas podía durar (como así se demostró a principios de 1884). Sin embargo, la insistencia de los fabricantes catalanes, durante la década que siguió a
82 En expresión de Miguel Izard, Industrialización y obrerismo. Las Tres Clases de Vapor (1869-1913), Barcelona,Ariel, 1973, pp. 131-132.
83 Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 130 y ss. 84 Una tentativa de explicación de determinadas formas de sociabilidad popular o ple
beya en función de cambios en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales, precisamente para un municipio textil catalán durante el período 1874-1890, en Albert Garcia Balaña, «Ánimes i telers. Canvis materials, malestars socials i combats culturals al Sabadell de l'últim ten; del segle xrx (1868-1890)», Recerques, 47-48, 2003-2004, pp. 107-130.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL ( 1842-1902) 291
1884, en poder desplegar sin réplicas ni restricciones las reformas laborales que rebajasen significativamente el coste salarial por unidad de producto parece desmentir la explicación más específicamente coyuntural para su desplante corporativo de 1883-1884 ante la Comisión de Reformas Sociales. Véase como poderoso ejemplo la labor «racionalizadora» de la organización del trabajo, y propagadora de ésta, llevada a cabo por F erran Alsina durante la segunda mitad de los años ochenta e inicios de los noventa. Alsina, director-gerente de la firma algodonera que la familia Güell poseía en el extrarradio barcelonés de Sants, preparó entre 1886 y 1888 un ambicioso proyecto para introducir el «trabajo a la inglesa» en la fábrica capitalina, proyecto que la Lliga de Catalunya iba a defender y publicar en 1889. Respuesta competitiva al simultáneo avance de tales modelos laborales en las colonias fluviales, el proyecto encalló ante la tenaz oposición sindical (visto su efecto desvalorizador sobre el factor trabajo), un fracaso que a su vez motivó la fundación de la Colonia Güell, lejos de Barcelona y de sus subculturas obreras, en 1891-1892.85 En febrero de este último año, 1892, Ferran Alsina insistió en la sede de la Lliga de Catalunya sobre la ausencia de razones legítimas «que puedan abonar la restricción [por parte del Estado] de la libertad de contratar el trabajo como mejor cuadre y agrade a todos y cada uno de sus factores», recibidos los rumores «procedentes de Madrid» de que «hay quien trata de remover y ultimar la importante cuestión de la reglamentación del trabajo de los chicos en los talleres y fábricas». En la misma conferencia Alsina apuntó la razón económica y política de su rechazo al control legislativo del trabajo infantil, razón que podía valer perfectamente para legitimar el «ideal» en construcción de la colonia industrial y las estrategias patronales a todo ello vinculadas:
confiamos que el espíritu patrio, unido al instinto de la propia conservación de la sociedad española, logrará que se imponga ante todo y ante todos la necesidad, más imperiosa cuanto más atrasados y pobres somos, de no limitar los recursos ni inutilizar -ni que sea parcialmente-las fuerzas productivas nacionales, única base sólida sobre la que puede fundarse la riqueza en los tiempos presentes.86
Para Ferran Alsina, pues, la protección debida por el Estado a la industria algodonera no terminaba en el arancel. Habida cuenta de la intermitente pero
85 Ferran Alsina, Fonaments de la reforma del trevall en la indústria cotonera catalana tal com s 'és comensada en lo Vapor Ve!! de Sans. Trevallllegit en la «Lliga de Catalunya», Barcelona, lmpr. «La Renaixensa», 1889. La oposición obrera y sindical al proyecto de Alsina y la contribución de ésta a la fundación de la Colonia Güell en el modesto municipio de Santa Coloma de Cervelló: Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 174-178.
86 Todas las citas hasta aquí -traducidas del original en catalán- proceden de Ferran Alsina, Observacions sobre la reglamentació del trevall deis noys en tallers y fobriques. Conferencia donada en la «Lliga de Catalunya» per. .. , Barcelona, Imprenta «La Renaixensa», 1892, pp. 5 y 23.
292 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
siempre latente tensión sociolaboral desde 1868, inseparable a su vez de los vaivenes en las directrices políticas gubernamentales, Alsina solicitaba para los algodoneros catalanes la protección del Estado frente a la imprevisibilidad del propio Estado, aún en abierta y conflictiva construcción. Ahí estaba para demostrarlo la muy agitada experiencia catalana (y española) durante el sexenio 1868-1873, o la nada plácida liberalización política de los años ochenta para recordarlo a hombres como Alsina (víctima de un fallido atentado en 1889 que él atribuyó a dirigentes locales de las Tres Clases de Vapor, sindicato con el cual había compartido mesa de negociación en 1885 y 1886)_87 En otras palabras: la no intervención del Estado como garantía de protección para determinados intereses empresariales y sociales. Protección para la adaptación competitiva del algodón autóctono, de su arquitectura laboral y salarial, no sólo frente a la competencia extranjera sino también frente a la eventual utilización de las políticas «reformistas» como baluartes en defensa de una muy compleja cultura «de oficio», mayormente plebeya al tiempo que indiscutiblemente politizada desde los años cuarenta.
Establecida esta última perspectiva, merece ser repensada la estimulante tesis de Ignasi Terradas en su ya clásico estudio sobre las colonias industriales catalanas, tesis que presenta la expansión industrial del último tercio del siglo XIX «en el contexto de un Estado decadente y, por consiguiente, disminuido para dicho tipo de desarrollo». «Ello hizo -escribe Terradas- que por un lado los fabricantes [catalanes] apostaran por privatizar distintas funciones propias del Estado, y que por otro presentaran, aunque parcialmente, alternativas en las formas del regionalismo y del nacionalismm>.88 Regresaré sobre dicho argumento más adelante. Aquí considero suficiente apuntar que, si muchas colonias empezaron a tomar el perfil «ideal» y privatizador de toda experiencia comunitaria precisamente hacia 1881-1884, algo debieron influir en tal ánimo patronal la silueta entonces proyectada por la Comisión de Reformas Sociales de un Estado menos ausente a pesar de su «decadencia» y, sobre todo, el vigor que semejante horizonte político y legal inyectó a sindicatos obreros y grupos afines.
A propósito del citado vigor sindical y su relación con las expectativas generadas por la Comisión de Reformas Sociales, las evidencias resultan suficientes y significativas. Suficientes en comparación con el silencio ensordecedor de la patronal textil catalana, y significativas por el grado de detalle y de conocimiento de otras realidades europeas que se advierte en las «contestaciones» obreras al Cuestionario de 1884. Ahí está, por ejemplo, la extensa respuesta a éste que el Centro Industrial de Cataluña aprobó y publicó en noviembre de 1884, con su defensa de los jurados mixtos laborales con fuerza ejecutiva
87 Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 176 (atentado contra Alsina) y 164-165 (mesa de negociación algodonera en 1885-1886).
88 Ambas citas -traducidas del original en catalán- proceden de lgnasi Terradas Saborit, Les colónies industrials ... , p. 55.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 293
(defensa amparada en la experiencia británica posterior a la plena legalización sindical de 1867-1875), su reclamación de una jornada laboral de no más de 11 horas diarias fijadas por ley y su demanda de un efectivo control administrativo del trabajo industrial de los menores de 15 años.89 A pesar de su condición de plataforma auspiciada por hombres como el «cooperativista» Josep Roca i Gales y otros como él, mayoritariamente «obreros directivos» (mayordomos, contramaestres, encargados) del textil catalán, el Centro Industrial de Cataluña no vaciló en poner por escrito que «hoy los obreros de ciertas artes, oficios e industrias no pueden abandonar en absoluto la resistencia hasta y tanto que se hayan establecido los Jurados Mixtos y la vigencia efectiva en la higiene y seguridad en los talleres».9° Con no menos atención siguió la dirección de las Tres Clases de Vapor el despegue de la Comisión de Reformas Sociales, aunque su respuesta al Cuestionario de 1884 bascule entre el desencanto y la irritación. Elaborada y publicada en el invierno de 1885-1886, en la respuesta del llamado Centro Obrero de Barcelona laten, muy recientes, la desazón de las Tres Clases barcelonesas ante el fracaso de la «tarifa única» para todo el algodón catalán (irrefutable a principios de 1886, con los fabricantes de la capital abandonando la mesa negociadora y ensayando soluciones organizativas en la estela del «trabajo a la inglesa»), su frustración por la nula aplicación de la Ley de julio de 1873 sobre trabajo infantil (encargada a los gobernadores civiles por Real Orden de noviembre de 1884) y su prevención ante el rápido avance de las posiciones «bakuninistas» en algunas secciones locales del sindicato.91
A pesar de semejante estado de cosas en los primeros días de 1886, el Centro Obrero sí preparó y publicó una «contestación», en mínima sintonía con la acogida que su influyente periódico El Obrero había dispensado a la Comisión
89 Contestación del Centro Industrial de Cataluña al Cuestionario formulado por la Comisión de Reformas Sociales y dirigida a la Ilustre Comisión Provincial de Barcelona designada al objeto para recibir los informes y sobre ellos dictaminar, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de José Miret, 1884, pp. 10-12 (jurados mixtos), 31-33 (jornada laboral y horas de trabajo) y 35-37 (trabajo infantil).
90 lbíd., p. 14. Sobre el Centro Industrial de Cataluña y el liderazgo de Josep Roca i Gales, «reformador cooperativista» crítico con el sindicalismo «resistencialista», puede consultarse Angel Duarte, «Mayordomos y contramaestres. Jerarquía fabril en la industria algodonera catalana, 1879-1890», Historia Social, 4, 1989, pp. 3-20; también, Albert Garcia Balaña, Lafabricació de lafobrica ... (TD), pp. 11-18.
91 Véase Contestación del Centro Obrero de Barcelona y contornos al cuestionario formulado por la Comisión de Reformas Sociales, aprobada en la asamblea pública, Barcelona, Imprenta de Redondo y Xumetra, 1886. El intento y fracaso de una «tarifa única» o convenio colectivo para todo el algodón catalán, en 1885-1886: Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 160-166. El desencanto de las Tres Clases en 1884-1886 por la no aplicación de la ley de 1873 sobre trabajo infantil: Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes ... , pp. 78-80 y 85. Avance de las posiciones «bakuninistas» o «resistencialistas» en el textil catalán de los años ochenta: Miguel Izard, Industrialización y obrerismo ... , pp. 140-156.
41.J.JllD.I\..J. Ul"\..1\..V.lfi .U~J.JI"U"'C"'l.
de Reformas Sociales en el invierno de 1883-1884, tratándola de «oportunidad aprovechable».92 Y a pesar de las ofensivas patronales a pie de fábrica y la escasa vida de la Comisión durante la segunda mitad de los años ochenta, o precisamente por todo ello, la dirección de las Tres Clases de Vapor no abandonó la reclamación de un Estado legislador y arbitral en asuntos laborales. Sirva como ejemplo la Memoria descriptiva que una comisión de las Tres Clases publicó en 1889 sobre su viaje «comparativo» al Lancashire algodonero. Descripción pormenorizada de los factores organizativos e institucionales de la algodonería inglesa, la Memoria hallaba en la Gran Bretaña de la cultura política lib-lab y de la F actory Act de 1878 aquello que parecía desvanecerse en la España de finales de los ochenta:
No hay que descubrir en las Trades Unions el propósito de hacer la huelga por sistema, ésta no es más que el medio extremo y último cuando las diferencias naturales y frecuentes que se suceden entre el capital y el trabajo no pueden dirimirse y componerse armónicamente.( ... ) Recordamos que en Inglaterra la ley ampara a los niños, a los adolescentes y a las mujeres y que, si bien no hay otra legislación para los hombres adultos que la que se refiere a higiene industrial, accidentes y jornada laboral, en cambio la ley autoriza las asociaciones, las respeta y obliga a respetar; equivalente para que el obrero, haciendo un buen uso de la asociación, pueda mantener alzado el tipo general de los salarios.93
En la esperanzada acogida que sectores relevantes del obrerismo catalán dispensaron a la Comisión de Reformas Sociales pueden leerse, a mi entender, síntomas del vigor sindical ambicionado y, al mismo tiempo, de la debilidad estructural y política de aquéllos. Ambición de vigor sindical alimentada por la liberalización política de 1881-1884, por el reconocimiento institucional que culminó con el Cuestionario de 1884 interpelando abiertamente a un sinfin de sindicatos y sociedades obreras. Cabe recordar, en esta dirección, el papel propiciatorio que a propósito de la creación de la Comisión de Reformas Sociales desempeñó el llamado Congreso Sociológico de Valencia celebrado en julio de 1883. «Por primera vez en España se reunía un Congreso interclasista para
92 Sobre la acogida prudentemente esperanzada que El Obrero dispensó a la Comisión de Reformas Sociales en diciembre de 1883 y enero de 1884, véase Ramón Casterás, Actitudes de los sectores catalanes ... , pp. 78-79.
93 Memoria descriptiva redactada por la Comisión Obrera Catalana nombrada para estudiar el estado de las fábricas de hilados y tejidos de algodón en Inglaterra y su relación con el obrero inglés ocupado en este ramo de la industria de dicha nación en lo que tiene referencia con la organización de las fábricas, con el organismo societario y con las leyes de trabajo que los mismos disfrutan, Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Redondo y Xumetra, 1889, pp. 61-62. Más detalles sobre dicha Memoria, sobre su transcripción de la F actory Act de 1878 y sobre el «sindicalismo reformista» en la Gran Bretaña de la política lib-lab encabezada por William E. Gladstone (décadas de 1870 y 1880): Albert Garcia Balaña, La fabricació de la fabrica. Treball i política ... , pp. 15-18 y 23-24.
IKAtsAJU INUUSTRIAL Y POLITICA LAtiUKAL ~lM:l-1902) 295
plantearse el tema de la cuestión social», ha escrito Santiago Castillo, quien ha documentado el elevado protagonismo de «los 30 representantes de las sociedades catalanas»: Josep Roca i Gales reclamando <<jurados mixtos con la garantía del Estado y regulación del trabajo de niños y mujeres», Josep Pamies y la dirección de las Tres Clases de Vapor elaborando la proposición del Congreso sobre jurados mixtos (finalmente la petición de una ley estatal sancionadora del convenio entre partes), etcétera.94 Sin embargo, este paisaje de propuestas, peticiones y respuestas sindicales no puede menos que sugerir, a la luz de todo lo apuntado, cierta autopercepción de debilidad. Debilidad, indiscutiblemente, frente a lo ganado por muchos fabricantes a pie de fábrica desde al menos 1874, estrategias de racionalización empresarial que una intensiva utilización de la Ley de Colonias de 1868 parecía relanzar a la altura de 1884. Y debilidad sindical, asimismo, con respecto a las instituciones políticas, renacidas restrictivamente con la restauración monárquica, lejana pues la participación en el proceso político que el mundo de los trabajadores manuales catalanes había alcanzado en 1868-1873 e incluso en 1854-1856. Esta pérdida de influencia del mundo plebeyo y obrero en los procesos de formación de mayorías ejecutivas y legislativas -por zigzaguean te e intermediada que tal influencia hubiese sido en 1854-1856 y 1868-1873- me parece fundamental pani explicar, por ejemplo, la apuesta «reformista» de la dirección de las Tres Clases de Vapor en 1883-1884, a través del Estado, y la simultánea contundencia patronal para hundir esta suerte de tabla de náufrago.
Pocas evidencias ilustran mejor esta debilidad política del sindicalismo catalán de tradición institucionalista que la abundante correspondencia que Josep Roca i Gales, del Centro Industrial y Ateneo Obrero de Barcelona, cruzó con Víctor Balaguer mientras éste ocupó la presidencia del Consejo de Estado durante el breve gabinete de la Izquierda Dinástica en el invierno de 1883-1884. Para muestra un botón. Semanas antes de que Roca i Gales le sugiriese a Balaguer «que si han de continuar las presentes Cortes, y se han de poner a discusión las cuestiones arancelarias y las sociales, sería muy conveniente mi presencia en el Parlamento» («si tal sucediese estoy convencido que muchos demócratas y republicanos, una vez vista la cuestión arancelaria al terreno que yo la coloco, cambiarían el rumbo que inconscientemente hoy siguen»), Roca le había confesado a don Víctor:
Aunque mis compañeros [del Centro Industrial de Cataluña y del Ateneo Obrero de Barcelona] me han incitado a que le escribiera sobre la Ley de Jurados Mixtos y de previsión para los obreros inválidos, yo lo he creído inoportuno, en primer lugar porque las Cámaras deliberantes no están funcionando, y en segundo lugar porque yo consideraba a Usted sumamente ocupado en la toma
94 Todas las citas e informaciones en Santiago Castillo, «El reformismo en la Restauración: del Congreso Sociológico de Valencia a la Comisión de Reformas Sociales», Estudios de Historia Social, 30, 1984, pp. 21-78, pp. 22, 25 y 30-33.
296 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
de posesión de la presidencia del Consejo de Estado. Usted ya se tomará lamolestia de escribirme y darme instrucciones sobre el particular, y yo estaré pronto de ejecutarlas.95
En la extremada prudencia cargada de deferencia del «reformista» Roca i Gales, en su ponerse a las órdenes de una figura tardía del viejo progresismo como Balaguer, se aprecia toda la fragilidad social y política del sindicalismo institucionalista y conciliador en la Cataluña de 1884. Fragilidad que, como he tratado de mostrar, se había acrecentado durante la última década larga, fruto de las múltiples ofensivas patronales en fábricas y colonias industriales, del boicot patronal respecto al incipiente reformismo estatal y del simultáneo avance de las posiciones «resistencialistas» o «apolíticas» en el seno del sindicalismo textil. Hacia 1890 el sindicalismo «de oficio» que había tratado de preservar la frágil dirección de las Tres Clases de Vapor se precipitaba hacia su hundimiento definitivo, acosado entre la espada de las reformas patronales y paternalistas a pie de fábrica y la pared de la huelga general propugnada por líderes «apolíticos» de variada condición.96
LA «FAMILIA INDUSTRIAL» FRENTE AL ESTADO. CORPORATIVISMO Y REGIONALISMO EN CATALUÑA ENTRE LOS DOS SIGLOS (1895-1902)
Radicalización social en la Cataluña entre los dos siglos y crisis imperial y política del Estado en 1898 constituyen las dos imágenes emblemáticas de un silogismo muy querido por las narrativas catalanistas del siglo xx. A saber, la convicción de que existió una relación causal, única y decisiva entre la quiebra internacional del Estado -y la incertidumbre en sus mercados más dinámicosy el avance de un clima de guerra social en la Cataluña industrial, todo ello en los últimos años del siglo XIX y los primeros del xx. Incluso Jaume Vicens i Vives bebió de dichas narrativas en su Industrials i Po/ítics (Segle XIX) (1958), atribuyendo a una remota y espectral «ciega incomprensión de una sociedad que consideraba los problemas del trabajo como simples cuestiones de orden público» la suerte de «la generación obrera [catalana] de la fiesta del Primero de Mayo», «empujada hacia el anarquismo» por aquélla. Aunque apenas mencionado, el Estado insuficiente, paralizado y dilapidador de las contribuciones catalanas, se adivina el primer portador de la «ceguera» lamentada por Vicens,
95 Biblioteca Museu Balaguer (BMB), correspondencia recibida por Víctor Balaguer, manuscrito 310: cartas de Josep Roca i Gales a Víctor Balaguer (1 O de enero de 1884 y 19 de noviembre de 1883 respectivamente). Más detalles sobre dicha correspondencia cruzada, en Albert Garcia Balaña, Lafabricació de la fabrica ... (TD), pp. 11-18.
96 Véase sobre la crisis de la dirección «posibilista» de las Tres Clases de Vapor, Caries Emech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 182-188; también Miguel Izard, Industrialización y obrerismo ... , pp. 162-183. Asimismo el apartado 4 de este trabajo.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 297
al igual que el «elemento obrero forastero» (llegado desde más allá del Ebro) sucumbió con facilidad a las «prédicas revolucionarias de los colectivistas» por carecer de «tradiciones societarias» y con ellas de «responsabilidad social».97
Sin negar lo fundamental de la crisis política postimperial, ni las fundadas razones de la oleada regeneracionista que la siguió, conviene detenerse en las respuestas concretas que ciertas elites regionales ofrecieron después de 1898 a determinados proyectos de relanzamiento del Estado hacia coordenadas homologables con las de los vecinos europeos del norte. Muchas actitudes de lapatronal catalana durante los dos años largos que transcurrieron entre el invierno de 1899-1900 y la primavera de 1902 confirman dicha conveniencia y la parcialidad de la narrativa regionalista, pues la «reforma social» regresó entonces a la política de Estado con renovado aunque frágil impulso y halló la oposición de viejos rivales y argumentos. Tres episodios fechados durante aquel intervalo, observados con algún detalle, sugieren que la mínima presencia del Estado como regulador sociolaboral continuó obedeciendo a una variada constelación de estrategias y presiones, las de las corporaciones industriales catalanas entre ellas y en primer término.
El primer episodio gravitó alrededor de la preparación y discusión parlamentaria de la Ley de Accidentes de Trabajo, promulgada el 30 de enero de 1900 y con reglamento de 28 de julio del mismo año. Elaborado por el Gobierno conservador de Eduardo Dato, el muy prudente proyecto de ley asumía, ciertamente, el concepto de «responsabilidad industrial», pero no reglamentaba modalidad alguna de indemnización empresarial -permitiendo la indemnización directa, el seguro voluntario, etcétera- y cargaba la fijación de responsabilidades en manos del juez de primera instancia (y no en ninguna clase de jurado mixto paritario, como sí habían fijado los anteproyectos liberales de 1890 y 1893-1894 ). A pesar de dicha laxitud con respecto al establecimiento de garantías en caso de indemnización patronal -lo que iba a maniatar su eficacia-, el proyecto de ley fue recibido por las elites industriales catalanas con resquemor, pues enseguida iniciaron «gestiones para moderar sus aspectos más intervencionistas». Feliciano Montero ha documentado la secuencia de gestiones políticas y parlamentarias, cuya culminación fue un discurso parlamentario de Lluís Alfons Sedó -de la ya visitada Colonia Sedó, secretario del Fomento del Trabajo Nacional en 1901- que trataba de desmentir el radical obstruccionismo que sectores gubernamentales imputaban a la gran patronal catalana.98 La estra-
97 Todas las citas hasta aquí -que traduzco del original en catalán- proceden de Jaume Vicens i Vives, lndustrials i Polítics (Segle XIX), Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 1980 ( 1958), pp. 163-168.
98 Véase Feliciano Montero García, «La polémica sobre el intervencionismo y la primera legislación obrera en España, 1890-1900. Segunda Parte: el debate político-parlamentario», Revista de Trabajo, 61-62, 1981. El discurso parlamentario de Lluís Alfons Sedó, el 17 de enero de 1900, lo reproduce y comenta con detalle Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba. Política i acció social en el sorgiment de la Barcelona contemporania,
L~I'S ALBERT GARCIA BALANA
tegia patronal parecía consistir, en parte, en adueñarse de la extensa y arraigada red de sociedades mutualistas barcelonesas para escapar así de la contratación de seguros y propiciar «que fuesen los propios trabajadores quienes, indirectamente, contribuyesen a un fondo común para cubrir las exigencias de la nueva ley».99 Subyacía a todo ello el rechazo patronal ante cualquier horizonte de seguro obrero obligado y tutelado por el Estado, rechazo cuyo mejor portavoz en Cataluña era, desde 1895, Francesc Moragas i Barret. Moragas, compañero de promoción universitaria de Prat de la Riba y alma mater de la pronta creación de la Caja de Pensiones para la Vejez, llevaba meses alertando sobre la debilidad de las experiencias privadas autóctonas «en materia de seguros obreros», por lo que «no será extraño -había profetizado en 1899- que la legislación que se dicte en España se informe en moldes socialistas que por una parte ahoguen la iniciativa individual ( ... )y que por otra parte, imponiendo la obligación de este seguro, vengan a convertir su prima en una nueva contribución a cargo de patronos y obreros». 100 La prevención de Moragas frente al «intervencionismo» del Estado en la organización y gestión de la previsión obrera era, esencialmente, la misma que Prat de la Riba había expresado en su Ley Jurídica de la Industria (1898), aunque las alternativas que ambos imaginaban no confluirían hasta 1902.101
El segundo y muy cercano episodio sugiere que la preocupación patronal iba algo más allá del alcance de los mínimos costes laborales fijados por ley, al punto de recelar sin tapujos de toda presencia garantista en nombre del Estado. El motivo fue la tramitación parlamentaria de la Ley Reguladora del Trabajo de las Mujeres y Niños, promulgada con fecha de 13 de marzo de 1900. Heredera de dos proyectos de ley preparados por la Comisión de Reformas Sociales en 1891 (a la sombra del congreso obrero de Berlín de 1890 y que en su día ya
tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra-Institut Universitari d'História Jaume Vicens Vives, 2002, pp. 437-438. Sobre la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 y sus interesantes antecedentes, anteproyectos liberales de 1890 y 1893-1894, puede consultarse María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales ... , pp. 298-302, y Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes de la previsión social. Los seguros sociales en la España del siglo xx, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, pp. 119-160.
99 Según expresión de Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i crei.xement urba ... , p. 438. Sobre la misma estrategia patronal proyectada sobre la vigorosa red mutualista en la Cataluña urbana de finales del siglo x1x: Feliciano Montero García, Orígenes y antecedentes ... , pp. 106 y ss.
10° Citado por Alfred Pérez-Bastardas, Francesc Moragas i la Caixa de Pensions (1868-1935), Barcelona, Edicions 62, 1999, p. 112 (procede de un artículo de Moragas en Los Seguros, 20, 16 de octubre de 1899).
101 Sobre el modelo de previsión neogremialista teorizado por Prat de la Riba en 1898: Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria ... , pp. 231 y ss. La importación de técnicas actuariales y compañías de seguros con participación patronal, modelo preferido por Moragas antes de 1902: Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba ... , pp. 436-440; Alfred Pérez-Bastardas, Francesc Moragas ... , pp. 95-128.
lKA.HAJU lNUU~lKlAL Y t"VLlll\ . ..-r·\. l ... IL.,...,..., .. .._. ........ \..._'-' • ...,-..._..,V._)
habían provocado la repulsa escrita de hombres como Ferran Alsina), la Ley de 1900 impedía el trabajo a los menores de diez años, fijaba la jornada laboral máxima de mujeres y menores de 16 años y establecía el concepto de «trabajos penosos e insalubres», prohibidos total o parcialmente a unas y otros. 102 Los reproches de los representantes parlamentarios de la patronal catalana apuntaron en dos direcciones. Por una parte, fue una enmienda al proyecto original presentada por Joan Sallares i Pla, presidente del Fomento del Trabajo Nacional en 1897-1898, la que elevó el máximo de la jornada laboral femenina de las 1 O horas iniciales a las 11 horas san"cionadas por la ley. Ya en 1892 Sallares i Pla había escrito y publicado sobre la cuestión, en defensa de jornadas de hasta 12 horas para las mujeres y de hasta 1 O horas para los menores de 16 años (la Ley de 1900 fijaría un máximo de 6 horas diarias para éstos), lo que no debe extrañar tratándose de un fabricante lanero y en plena secuencia de feminización y «descualificacióm> de los principales oficios fabriles textiles. 103 Mayor interés reviste, por otra parte, la segunda línea de reproches, a pesar de que no cristalizase en términos legales. Una de las novedades de la Ley de 13 de marzo de 1900 se hallaba en su artículo séptimo, al establecer las llamadas «Juntas Provinciales y Locales» dotadas de amplias atribuciones inspectoras y arbitrales para el cumplimiento de la misma ley, con presencia paritaria de «patronos y obreros» y presidencia designada por la autoridad estatal. Caries Grabuleda ha rastreado con detalle la significativa alarma patronal ante dicha disposición inspectora y arbitral, alarma simbolizada por la muy agria polémica parlamentaria entre Lluís Ferrer-Vida! y José Canalejas previa al real decreto de junio de 1902 para el desarrollo de la Ley de 1900. Lluís Ferrer-Vidal, segundón de Josep Ferrer i Vida! y presidente del Fomento del Trabajo desde febrero de 1901, iba a arremeter contra «la ley del señor Dato respecto a la organización del trabajo de las mujeres y los niños en las fábricas, que ha creado una situación cuya aceptación por parte de obreros y patronos se hace imposible», una Ley «que no se cumple porque no se puede» (a lo que Canalejas replicó que «no se cumple porque no la quieren cumplir muchos patronos»). En el trasfondo estaba la lentísima creación de aquellas Juntas Provinciales y Locales, potenciales
102 Una detallada presentación de la ley de 13 de marzo de 1900 y de los proyectos de ley preparados por la Comisión de Reformas Sociales en 1891 (con los acuerdos berlineses de la Segunda Internacional como trasfondo), en María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales ... , pp. 281-295. La crítica de Ferran Alsina a la intervención !imitadora del trabajo infantil, en febrero de 1892 y en respuesta al proyecto de la Comisión de 1891, en la ya citada Ferran Alsina, Observacions sobre la reglamentació del trevall ...
103 La enmienda patrocinada por Sallares i Pla al proyecto de ley de 1900, citada en Martí Marín i Corbera, Joan Sallares i Pla, industrial i polític, Sabadell, Quadems d' Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach, 2000, pp. 26-27. Sallares i Pla en contra de la limitación del trabajo fabril femenino e infantil: Juan Sallares y Pla, El trabajo de las mujeres y de los niños. Estudio sobre sus condiciones actuales, Sabadell, Establecimiento Tipográfico de A. Vives, 1892.
ALBERT GARCIA BALAÑÁ
delegaciones de la Comisión de Reformas Sociales según ha explicado Palacio Morena, y la indiscutible reserva de los empresarios del Fomento catalán ante tal modelo de inspección e información con protagonismo sindical y gubernativo, pues «establecer una Inspección de esta naturaleza -dijo F errer-Vidal en las Cortes- no sería justo porque vendría a ser un castigo aplicado al patrono». 104
Esta última polémica parlamentaria nos introduce de lleno en el tercer episodio, fechado en los primeros meses de 1902 y motivado por el proyecto del entonces ministro de Agricultura, Comercio y Obras Públicas, el liberal de tradición republicana José Canalejas, de crear un gubernamental Instituto de Trabajo. Inspirado en las experiencias del Ministerio de Trabajo belga y de la 0./fice du Travail francesa, el «proyecto Canalejas» pretendía amparar y relanzar e llegado «intervencionista» de la Comisión de Reformas Sociales --que iba a mantenerse en su interior- y vincularla a un Consejo Superior del Trabajo con funciones de inspección y mediación, paritario bajo la dirección ministerial. Aunque el proyecto presentado en las Cortes en abril de 1902 adolecía de falta de concreción y de débiles apoyos en las filas del propio Partido Liberal, despertó inmediatamente la más cerrada oposición de las corporaciones catalanas, lo que contribuyó a su letargo hasta reaparecer, con menores ambiciones y ya como Instituto de Reformas Sociales, en 1903-1904.105 El enfrentamiento en sede parlamentaria entre Lluís Ferrer-Vidal y José Canalejas, el 8 de abril de 1902, fue el primer acto de dicha oposición. Ese día el diputado Ferrer-Vidal afirmó: «Me levanto como patrono, porque ahora es moda por lo visto, en el problema gravísimo entre el capital y el trabajo planteado en todas las naciones, inclinarse fácilmente del lado del que parece más débil.( ... ) Porque existe en Cataluña, la región de los patronos, un cierto temor». La réplica de Canalejas no iba a mitigar semejante temor, muy al contrario: « ... para que la ley se cumpla, lo que va más íntimamente asociado a la idea generadora del Instituto de Trabajo es la inspección que asegure el cumplimiento de la ley»; inspección del trabajo que, añadiría después Canalejas, «tendrá en su día desarrollo con los elementos locales, pero ahora, por lo pronto, se necesita la vigorosa iniciativa
104 Todas las citas hasta aquí corresponden a intervenciones parlamentarias con fecha 8
de abril de 1902, y las tomo de Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba ... , pp. 448-450. Sobre las Juntas Provinciales y Locales creadas por la Ley de 13 de marzo de 1900 y sobre su muy dificultosa creación puede consultarse María Dolores de la Calle, La Comisión de Reformas Sociales ... , pp. 286-287 y 295, y Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social ... , pp. 50-51.
105 Sobre el «proyecto Canalejas» de Instituto de Trabajo, su génesis, tramitación par
lamentaria y definitiva reformulación como Instituto de Reformas Sociales en 1903: Juan Ignacio Palacio Morena, La institucionalización de la reforma social..., pp. 53-62; Adolfo Buylla, Adolfo Posada y Luis Morote, El Instituto de Trabajo. Datos para la historia de la reforma social en España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1986 [ 1902).
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 301
del Estado central». 106 La sombra de un cuerpo estatal de inspectores fabriles combinada con el reconocimiento ministerial del sindicalismo suprasectorial y politizado -a título de agente social e institucional- iba a encender todas las alarmas de la patronal catalana. Caries Grabuleda ha documentado la pronta deserción patronal de los debates parlamentarios para pasar a cargar contra el «proyecto Canalejas», durante la primavera de 1902, desde la prensa barcelonesa, particularmente desde La Veu de Catalunya regionalista y desde el muy patricio Diario de Barcelona. 107
Lo esencial del malestar de la patronal catalana ante el proyecto de Instituto de Trabajo se resume en la «Exposición dirigida por el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona al Sr. Ministro de Agricultura y Obras Públicas, Excmo. Sr. D. José Canalejas», publicada en la prensa barcelonesa el 15 de abril de 1902. Con la firma del mismo Ferrer-Vidal que había polemizado con Canalejas días antes, la «Exposición» no dudaba en sentenciar que «el Estado sólo debe intervenir directamente en la esfera económica cuando en ella ocurre algo que transciende al orden público o a la subsistencia del orden social», a la luz de lo cual nadie debía extrañarse de que «al conocer los primeros propósitos de presentar una serie de leyes orgánicas que regulen las relaciones entre el capital y el trabajo, nuestros temores recrudezcan, pues nada puede esperarse de la acción de los medicamentos cuando éstos no obran directamente sobre el organismo ni éste es capaz de asimilarlos». Alegato neogremialista y corporativista, la «Exposición» apostaba por la reinvención de la «corporación gremial» bajo la autoridad tutelar de un empresariado muy atento a la disolución social y reivindicaba las supuestas virtudes reguladoras de la llamada «familia industrial» al reunir ésta «todos los atributos de una familia, a saber: hogar, religión, patrimonio, beneficencia, escuela, así como su autoridad, su poder encargado de cumplir todos los fines de la sociedad y de dirimir todas las contiendas». Como ha señalado Soledad Bengoechea, la «Exposición» condenaba implícitamente toda uniformidad en materia de legislación laboral, al extremo de esgrimir la existencia de una supuesta tradición catalana, gremialista, en el terreno de la conciliación laboral: «Por eso no podemos creer en la eficacia de la labor legislativa que se nos anuncia si tiene que obrar sobre los elementos personales de
106 Tomo todas las citas, procedentes del Diario de Sesiones de Cortes (8 de abril y 6 de mayo de 1902), de Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba ... , pp. 448-450 y455.
107 En este último pueden leerse, en abril de 1902, las lamentaciones patronales por la decisión del gobernador civil de reunir a la siempre invisible Junta de Reformas Sociales de Barcelona para «tratar de incrementar el control sobre el cumplimiento de la legislación laboral»; también la nada espontánea resolución del Fomento del Trabajo de <<nombrar una comisión de reformas sociales que empezará por lograr que todos los centros industriales de España lleguen a una inteligencia para todo lo que se refiera a legislación social». Véase Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba ... , pp. 450-460 (las citas literales, en las pp. 458-459, proceden de Diario de Barcelona, 17 de abril y 2 de mayo de 1902).
los establecimientos industriales o sueltos y desorganizados u organizados de un modo que podríamos denominar negativo. Negativo resulta para el fin natural del trabajo industrial( ... ) la organización de obreros solos realizada para hostilizar a las asociaciones de patronos solos». 108
Entiendo de la mayor importancia no reducir semejante defensa neogremialista, semejante condena de un Estado activamente arbitral, a la mera expresión de una coyuntura sociopolítica particularmente agitada en Cataluña. Léase por coyuntura particularmente agitada la irrupción política de la Lliga Regionalista en abril-mayo de 1901 -tras la revuelta fiscal mesocrática del tancament de caixes de finales de 1899- más el vivísimo impacto producido por la huelga general obrera en la Barcelona de febrero de 1902. No estoy sugiriendo que ambos episodios carezcan de importancia para explicar los argumentos de Lluís Ferrer-Vidal en la primavera de 1902, del Ferrer-Vidal entonces presidente del Fomento del Trabajo y diputado regionalista. Sostengo que ambos episodios contribuyeron a la máxima vitalidad y visibilidad de una tradición patronal y política que, sin embargo, hundía sus raíces en la Cataluña de las tres últimas décadas del siglo xrx. Una tradición organicista, «defensora del tejido social ante el poden> aunque muy alejada de culturas como la del «democratismo francés», 109 que las elites industriales catalanas habían construido a golpe de conflicto laboral y de ambivalencia estratégica ante un Estado a medio hacer, desde los días del Sexenio democrático.
Ejemplos del vigor de esta tradición patronal y política pueden hallarse en la Cataluña de los primeros años noventa, con anterioridad, pues, a la coyuntura posterior a 1898. El ya citado Joan Sallares i Pla teorizó en 1890 todas las bondades de lo que llamó «gremios libres», corporaciones sectoriales de capital y trabajo que deberían abarcar desde el aprendizaje laboral hasta la previsión mutualista, incluidas las muy significativas atribuciones del arbitraje -libre de la sombra de la huelga- y la representación en un futuro sistema electoral «regenerador de la política de partido» y expresión «de los verdaderos intereses nacionales». 110 No muy distintas resultaron las extensas consideracio-
108 Todas las citas literales proceden de «Exposición dirigida por el Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona al Sr. Ministro de Agricultura y Obras Públicas», en Diario de Barcelona, 15 de abril de 1902. Detalles interesantes sobre la misma y sobre el protagonismo de Lluís Ferrer-Vidal, presidente del Fomento y diputado por la Lliga Regionalista, en Soledad Bengoechea, Organització patronal i confiictivitat social a Catalunya. Tradició i corporativisme entrefinals de segle i la dictadura de Primo de Rivera, Barcelona, Publicacions de 1' Abadia de Montserrat, 1994, pp. 92-95.
109 Tomo la expresión literal de Enrie Ucelay-Da Cal, El imperialismo catalán ... , pp. 132-133, de sus lúcidas páginas sobre la «muy atrevida lectura» que el joven Prat de la Riba hizo de Joseph de Maistre y otros teóricos contrarrevolucionarios hacia 1895.
110 Joan Sallares i Pla, Las ocho horas. Algo sobre la cuestión obrera, Barcelona, Librería de Luís Niubó, 1890, pp. 101-102 y ss. («Gremios Libres y su organización»). Sallares i Pla, promotor de una sociedad de socorros mutuos obreros bajo tutela patronal en su Saba-
nes neogremialistas que el primer Prat de la Riba incluyó en 1895-1896 en su Ley Jurídica de la Industria, sentada la doble consideración de «los beneficios que ha reportado a la industria la abolición de los minuciosos reglamentos que tiranizaban el trabajo» y, sin embargo, «tampoco puede desconocer nadie que en la abolición de los reglamentos se fue más allá de lo conveniente». 111 La utopía corporativista pratiana iba a perdurar, matizada, en sus trabajos más informados y tardíos, como en su muy documentada memoria sobre Los Jurados Mixtos para dirimir las diferencias entre Patronos y Obreros (1901). Aun aceptando sin traba la libre sindicación obrera, la conveniencia de una mínima o «imperativa» legislación laboral y la utilidad de los jurados mixtos sectoriales, Prat seguía desconfiando del Estado incluso para designar al llamado «tercer árbitro» (como así sucedía en Gran Bretaña y Estados Unidos), recelaba de la eficacia y moralidad de un cuerpo de inspectores del trabajo en España y persistía en que la «misión del Estado», en especial «en la esfera económica», «se reduce a fomentar la iniciativa social, a estimular su fecundidad creadora, pero dejando a la sociedad crear, por medio de la costumbre, nuevas institucio
nes de derecho». 112
Si aceptamos que los dos años largos transcurridos entre enero de 1900 y abril de 1902 ilustran ejemplarmente el desapego de la patronal catalana hacia toda regulación estatal del trabajo industrial pero no permiten explicar este extrañamiento en su totalidad, ¿qué nos ofrecen los años del cambio de siglo que permita completar tal explicación? En otras palabras, ¿qué aspectos cruciales de la coyuntura 1899-1902 pueden y deben leerse más allá de la coyuntura, quizá como la culminación de procesos ya en marcha antes del cambio de siglo? Vista la naturaleza de los puntos de fractura en 1899-1902 y vistos los resultados de las investigaciones más recientes, parece pertinente centrar la atención en tres direcciones o procesos: 1) la dirección de la conflictividad laboral y las culturas sindicales, desde finales de los años ochenta; 2) la dirección de las culturas políticas explícitamente interclasistas, en especial la suerte de los republicanismos autóctonos y 3) la dirección de la renovada sociología de las
dell natal para combatir a la local Federació Obrera de Sindicats (1883-1899): Martí Mari i Corbera, Joan Sallares i Pla ... , pp. 24-26.
111 Véase Enrique Prat de la Riba, Ley Jurídica de la Industria ... , pp. 236-237, 221-222
y 243-256. 112 Enrique Prat de la Riba, Los Jurados Mixtos para dirimir las diferencias entre Patro-
nos y Obreros. Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario de 1900, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 1901, pp. 28 (cita literal), 69-70 («Claro está que en algunos países, España por ejemplo, hay el peligro de que la inspección del trabajo sirva únicamente de pretexto para crear cierto número de plazas para los amigos de los gobernantes, con sueldos mezquinos, como todos los de España, pero con patente de corso para exigir a los industriales una contribución más a cambio de tolerancia por el incumplimiento de las disposiciones legales ( ... )»)y 52-68 ( composición del jurado mixto y preferencia por los jurados «privados» y por la no designación
gubernativa de ninguno de sus miembros).
elites catalanas y sus nuevas expectativas con respecto a la expansión funcional del Estado liberal.
No cabe duda de que la huelga general obrera que paralizó el llano de Barcelona entre el 17 y el 23 de febrero de 1902 supuso un punto de inflexión hacia el cierre corporativista de las patronales y elites industriales catalanas, y así lo ha demostrado Soledad Bengoechea. Y ello no sólo por el impacto de la gran huelga «solidaria» y «revolucionaria» (en expresión de uno de sus propagandistas, Francesc Ferrer i Guardia) secundada por casi cien mil trabajadores y trabajadoras, por la docena oficial de muertos y las decenas de heridos y detenidos por la represión militar, por el «¡Nunca más!» enarbolado por los hombres de la Lliga Regionalista. 113 Junto con la percepción de que se hallaban ante una protesta obrera de nuevo y peligroso cuño («que no se trata sencillamente de un problema vulgar, común, corriente, de todos los días en los países industriales, que se trata de una verdadera revolución social», clamó en las Cortes el diputado regionalista Bartomeu Robert), los hombres de la Lliga insistieron en la responsabilidad del Estado en semejante estallido, por omisión y debilidad e incluso por acción interesada del Gobierno. ¿Por qué en Barcelona?, preguntó retóricamente a las Cortes el diputado Robert para descerrajar a continuación su propia respuesta:
porque en Barcelona no sólo hay gérmenes a propósito para esa revolución de ideas, sino que en aquella ciudad y en su llano es donde se han citado muchos anarquistas de Europa, porque no ignoran que allí han contado hasta ahora con la impunidad hija del régimen doloroso de abandono en que vivimos( ... ) si lo que queréis es quitar energía y fuerzas a aquel país [Cataluña], aunque sea en el sentido material, para que sus opiniones de otra índole no progresen, entonces quizá lo consigáis, pero desde luego os digo que cometeréis un grave error.
Bartomeu Robert no dudaría en cargar a «la situación actual de la Nación española» el pobre recorrido del Estado en «preocuparse de la situación en que se encuentra nuestra clase proletaria», callando sobre el obstruccionismo del Fomento del Trabajo y sus epígonos políticos a lo largo de los últimos veinticinco meses. 114 Las investigaciones de Borja de Riquer y Joan B. Cuila han revelado la fabricación instrumental, oportunista incluso, de las acusaciones regionalistas contra el gabinete liberal, al extremo que la dirección de la
113 La huelga barcelonesa de 1902 y la patronal catalana: Gemma Ramos y Soledad Bengoechea, «La patronal catalana y la huelga de 1902», Historia Social, 5, 1989, pp. 77-95; Soledad Bengoechea, Organització patronal ... , pp. 81-1 O l. El día a día de la huelga y el liderazgo «anarquista»: Joaquín Romero-Maura, «La rosa de fuego». El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 206-218.
114 Todas las citas literales proceden de intervenciones de Bartomeu Robert en el Con
greso de los Diputados los días 20 y 27 de febrero de 1902 y las tomo de Alfred PérezBastardas, Francesc Moragas ... , pp. 137-139.
Lliga refrenó la llamada patronal a la «autodefensa» para así conceder todo el protagonismo a la represión gubernativa y favorecer «el desengaño de la clase obrera, arrojada a la calle por el gobierno y los republicanos y sableada en la misma calle por aquellos que la han arrojado». 115 Menos complaciente con las oportunidades tácticas y más realista con respecto al potencial interclasista de una Lliga atada al Fomento, iba a mostrarse el también catalanista y conservador Josep Pella i Forgas, con el recuerdo de la huelga todavía muy vivo:
campañas hechas de común acuerdo entre los regionalistas y las sociedades económicas, sobre todo las que se componen principalmente de fabricantes, han podido dar a creer a las masas obreras, como cosa cierta, que el regionalismo se sostiene principalmente en las clases que toman por enemigas. El lugar de reformador y amigo de los obreros que el regionalismo abandonaba lo han tomado el partido republicano y el gobierno de Madrid. 116
Las razones de la predisposición obrera a la huelga general-y de haber «penetrado en el anarquismo popular barcelonés la fórmula sindicalista revolucionaria de los franceses»-117 deben buscarse, pues, en las trayectorias recientes de las culturas sindicales locales y regionales. Por una parte, el protagonismo de un gran abanico de trabajadores metalúrgicos en las huelgas sectoriales que abrieron el camino hacia la huelga general, durante el invierno de 1901-1902, ilustra la subsunción de numerosas identidades de oficio en una emergente y más combativa identidad clasista, todo ello más allá del mundo del trabajo textil. Angel Smith o Jordi lbarz, entre otros, han rastreado la generalización de los «lenguajes de clase» en la Barcelona no textil entre los dos siglos, el resultado de la expansión urbana multipolar, de la reciente densificación capitalista de sectores aún atomizados una generación atrás y del avance sindical de socialistas y anarquistas. 118 Por otra parte, el protagonismo sindical y público de los
115 La cita literal (que traduzco del original en catalán) corresponde a una carta particular que Lluís Domenech i Montaner, diputado de la Lliga Regionalista en Madrid, mandó a Enrie Prat de la Riba con fecha 21 de febrero de 1902. La tomo, como la mejor información sobre el impacto de la huelga en los hombres de la Lliga, de Borja de Riquer, Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme, Barcelona, Edicions 62, 1977, pp. 227-240 (p. 234 para la cita). La tendenciosidad de las acusaciones de la Lliga contra el Gobierno, en especial a propósito de la (no) implicación en la huelga de Alejandro Lerroux: Joan B. Cuila i Clara, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986, pp. 53-63.
116 J. Pella i Forgas, La crisis del catalanisme, Barcelona, Imprenta Heinrich y Cía., s. f. [1905], pp. 64-65 (traducción propia del original en catalán).
117 Según expresión de Joaquín Romero-Maura, «La rosa de fuego» ... , pp. 213-214. Sobre la misma cuestión puede consultarse Pere Gabriel, «Sindicalismo y huelga. Sindicalismo revolucionario francés e italiano: su introducción en España», Ayer, 4, 1991, pp. 15-45.
118 Angel Smith, «Oficis i formació de classe a Barcelona (1899-1914)», en Catalunya i la Restauració (1875-1923). Congrés Internacional d'História, Manresa, Centre d'Estudis del Bages, 1992, pp. 349-355.
.)UO ALBERT GARCIA BALAÑÁ
obreros del metal y otros en 1902 debe leerse, también, como una evidencia de la condición entonces moribunda del sindicalismo textil que había simbolizado la Federación de las Tres Clases de Vapor durante las décadas de 1870 y 1880. En verdad, como una evidencia de las sucesivas victorias patronales sobre el sindicalismo de oficio fabril encamado por las Tres Clases «reformistas» e «institucionalistas» de los años ochenta; unas Tres Clases que fueron prácticamente liquidadas entre 1891 y 1901, lo que no puede ignorarse a propósito del clima de agravio, del «arranque de dignidad» obrera, que sobrevoló la huelga general de 1902. 119
La primera gran ofensiva patronal puede fecharse durante el muy conflictivo bienio 1890-1891, con la proliferación de cierres patronales contra los intentos de las Tres Clases de Vapor de implantarse en toda la geografía algodonera fluvial o de la Muntanya, las consiguientes huelgas de solidaridad con las vulnerables secciones sindicales de Manresa y una segunda y definitiva oleada de cierres patronales hasta el verano de 1891 -contra el sindicato y para facilitar la feminización de oficios siempre masculinos- aprovechando el regreso de un gobierno conservador. 120 Tras la derrota sindical de 1891, inapelable en la cuenca algodonera del río Llobregat, siguieron unos años de consolidación de la feminización laboral, de regresión salarial y quiebra asociativa también en el textil barcelonés, todo ello con el mar de fondo de la violencia anarquista y gubemativa. 121 El canto del cisne del sindicalismo de oficio textil, mayormente masculino y destajista, iba a producirse entre 1898 y 1901 a raíz de la refundación sindical bajo la denominación Federación de la Industria Textil Española. Ésta absorbió la maltrecha dirección barcelonesa de las Tres Clases de Vapor y estableció su sede en Manlleu, en la cuenca algodonera del río Ter. A la nada fácil reconstrucción sindical respondieron muchos fabricantes de la Cataluña interior con una coordinada secuencia de cierres patronales y «pactos del hambre», amparados en la pérdida de los mercados atlánticos, que sembró tensión y argumentos para la facción anarquista desde el invierno de 1899-1900. Los enfrentamientos más violentos tuvieron lugar en las villas algodoneras del valle del Ter durante el año 1901 : defensa sindical de la exclusividad masculina en el «oficio» de hilar con máquinas, cierres patronales
119 Tomo la expresión «arranque de dignidad», a propósito de los motivos que empujaron a la mayoría de trabajadores capitalinos a seguir el llamamiento anarcosindicalista a la huelga general, de Joaquín Romero-Maura, «La rosa de fuego)) ... , p. 217.
120 Véase Caries Enrech, El Pla contra la Muntanya ... , pp. 134-135 y 187-188. 121 Sobre la feminización y desvalorización de «oficios» fabriles algodoneros de tradi
ción masculina durante la década de 1890: Caries Enrech Malina, «La reforma de la organización del trabajo en "La España Industrial" a finales del siglo XIX», Sociología del Trabajo, 29, 1996-1997. Sobre la Barcelona de los procesos de MontjuYc y las detenciones de líderes anarcosindicalistas con «orígenes textiles» en 1896-1897: G. R. Esenwein, Anarchist Ideology and the Working-Class Movement in Spain, 1868-1898, Berkeley, University of CalifomiaPress, 1989,pp.l90-199.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL ( ll:l42-l902) 307
y asalto obrero al casino de los fabricantes. Mientras, en Barcelona, el descrédito de los desgastadísimos dirigentes procedentes de las Tres Clases por parte de la prensa anarcosindicalista, que los acusaba de ser «el más ruin de los tiranos, el tirano de blusa y alpargata». 122 El mayor fabricante algodonero de Manlleu e instigador del cierre patronal comarcal que en marzo de 1901 cerró sesenta y tres establecimientos era Albert Rusiñol, ex presidente del Fomento del Trabajo, quien pocas semanas después, en mayo de 1901, saldría elegido diputado a Cortes en la primera candidatura de la Lliga Regionalista. Rusiñol iba a participar en los debates parlamentarios de los primeros meses de 1902, polemizando con Eduardo Dato a propósito de la Ley de Accidentes de Trabajo y proclamando como saludable alternativa los logros del montepío patronal de Manlleu establecido en el verano de 1901 con la bendición del párroco y la presencia de «delegados obreros». Nada diría Rusiñol, sin embargo, de los hiladores libremente sindicados, vencidos y desterrados por el «pacto del hambre» patronal de aquel mes de marzo de 190 l. 123
La quebradiza radicalización sindical -consecuencia y causa del repliegue patronal-corporativo- no constituyó el único factor de preocupación y firmeza de las elites empresariales catalanas, el único motor de su mayoritario retraimiento ante las frágiles tentativas de «institucionalizar la reforma social» en la España del cambio de siglo. Si la huelga general revolucionaria de 1902 simbolizó el final de la caída del viejo sindicalismo de oficio textil, los éxitos electorales de Alejandro Lerroux en la Barcelona de 1901 señalaron el ocaso de cierta cultura política liberal-republicana y su marginación en beneficio de nuevas invocaciones y organizaciones republicanas cuyo primer destinatario iba a ser -en el lenguaje del Lerroux de 1901- el «proletariado inteligente y consciente». El renacimiento político del republicanismo en la Barcelona posterior a 1898 resulta inseparable de la figura proteica de Alejandro Lerroux y de sus sorprendentes, por inesperados, resultados en las elecciones a Cortes y municipales de la primavera y el otoño de 190 l. Con Lerroux «llegó» a Barcelona, para quedarse por mucho tiempo, no únicamente una nueva cultura del liderazgo y la movilización republicanos, indiscutiblemente de masas, sino también toda una retórica a propósito del «pueblo» y su legítima conquista de las instituciones, una mezcla muy eficaz -en tal contexto barcelonés y catalán- de «obrerismo convincente y de sabia propensión hacia el equívoco libertario». 124 La «sorpre-
122 Toda la información sobre los conflictos de 1899 a 1901: Angel Smith, «La guerra de las continuas ... », pp. 131-138 y 141 (cita literal).
123 Borja de Riquer, Lliga Regionalista ... , pp. 228-229; Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba ... , pp. 446-448 (intervención parlamentaria de Rusiñol de 28 de febrero de 1902).
124 Según expresión de Joan B. Cuila i Clara, El republicanisme lerrouxista ... , p. 40, de donde tomo también la expresión literal de Lerroux en la campaña electoral de mayo de 1901 (p. 44) y los datos básicos de los resultados cosechados por las candidaturas <<Unitarias» republicanas en 1901 (pp. 42-53).
sa Lerroux» alarmó a las elites regionales menos por la supuesta complicidad gubernamental con el personaje y mucho más por lo que revelaba del alcance de determinadas fracturas políticas y sociales en la Cataluña urbana entre los dos siglos. Fracturas como las que desde los años ochenta troceaban y paralizaban al republicanismo histórico en Cataluña, y en particular al federalismo más interclasista, fragmentado éste desde 1881-1882 y 1888-1894 por disputas personales y doctrinales (las últimas, a propósito de la «cuestión social» y la «regional» ). 125 A su vez, el emergente regionalismo político penetraba con mucha dificultad en las culturas políticas populares, incluso en aquellos casos, significativos pero contados, en los que republicanismo y catalanismo decían darse la mano. 126 A todo ello opondría el republicanismo «unitarista» del primer Lerroux la imagen política del «pueblo» como identidad clasista y beligerante, contra las elites patronales y contra un Estado siempre condescendiente con éstas, precisamente cuando alcanzaba su cenit la reorganización industrial que, en la Cataluña textil, había sepultado la cultura laboral y política del «oficio» mayormente masculino y socialmente visible, influyente incluso. De ahí el éxito del Lerroux «protector del obrero» entre 1901 y 1906, su incesante actividad parlamentaria dedicada a «cuestiones obreras» y su parcial importación para el contexto catalán de fórmulas legalistas y movilizadoras ensayadas por el blasquismo valenciano. 127 De ahí, también, que el «viejo» republicanismo de tradición mesocrática y lenguaje más conciliador, federalista o posibilista, sólo conservase sus pretéritas posiciones de fuerza en la Cataluña aún artesana o con industrias poco proclives a la concentración capitalista y corporativista: en la villa de Reus, con sus talleres de sederías y su tradición castelarista, o en las plazas fuerte del Ampurdán federalista, en el Sant Feliu de Guíxols de la industria corchotaponera o en la Figueres del comercio transfronterizo y las modestas fábricas de transformación agropecuaria. 128
Finalmente, la profesionalización y expansión en Cataluña de actividades «formalmente racionalizadas» según las exigencias de la sociedad liberal tampoco parecen ajenas al clima de creciente prevención regional y patricia ante una mayor vocación legisladora, inspectora y sancionadora del Estado en vías de democratización. A propósito de la legislación laboral, sin duda la conflictividad a pie de fábrica o la muy ruidosa renovación de la cultura política republicana iban a resultar de mayor importancia. Sin embargo, una suerte de gene-
125 Véase Angel Duarte, Historia del republicanisme a Catalunya, Vic/Lieida, Eumo Editorial!Pages Editors, 2004, pp. 128-138.
126 Angel Duarte, Historia del republicanisme ... , pp. 164-166; Joan-Liuís Marfany, La cultura del catalanisme, pp. 137-189.
127 Joan B. Cuila i Clara, El republicanisme lerrouxista ... , pp. 86-88. 128 Sobre Reus: Angel Duarte, Possibilistes ifederals. Política i cultura republicanes a
Reus, Reus, Associació d' Estudis Reusencs, 1992. Sobre Figueres y el Ampurdán federalista: Jaume Santaló (coord.), Figueres 1900-1936. 1matge i historia de la Catalunya republicana, Figueres, Museu de l'Emporda, 1999.
ral hostilidad hacia el Estado «productor de leyes» y hacedor de nuevas burocracias se había instalado en la Barcelona patronal y profesional antes de 1898, al menos desde la segunda mitad de los años ochenta. Stephen Jacobson nos ha contado la historia de los abogados barceloneses decimonónicos, colectivo en rápido y próspero crecimiento durante las décadas centrales del siglo y cuyo mercado profesional tendió a la saturación, precisamente, alrededor de 1890, al cruzarse la nómina de licenciados en aumento con una reducción estructural del número de pleitos. La tesis de Jacobson sugiere que esta mayor competencia -y menores oportunidades- en el mercado regional de abogados y juristas tuvo algo que ver con el arraigo de actitudes «corporativistas» y «catalanistas» entre los miembros más jóvenes de la profesión, durante la última década del siglo XIX, actitudes alumbradas en las campañas contra el proyecto unificador de Código Civil de 1889.129 La definitiva transformación, técnica y política, de una heterogénea y dispersa jurisprudencia civil de raíz foral y señorial en un moderno «Derecho Civil Catalán» iba a ser obra de esta generación de hombres de leyes, con el abogado Prat de la Riba a la cabeza. 130 ¿Acaso la especificidad del derecho privado «catalán», corporativamente establecida y así protegida de los avatares de la política de la democratización, puede considerarse absolutamente ajena, por ejemplo, a la reivindicación de la «familia industrial» en la Cataluña del cambio de siglo, también singularizadora y corporativista? Aunque en distinto grado y motivación que los abogados, los médicos cercanos al Cuerpo Médico de Barcelona desde 1886-1891 o los ingenieros industriales locales compartían esa visión del Estado finisecular como potencial competidor, como molestia eventual para sus aspiraciones de promoción y prestigio en el mercado profesional catalán. 131
CONCLUSIONES
La secuencia de episodios y evidencias aquí presentada sugiere que la indiscutible oposición del patriciado catalán finisecular a la intermediación del
129 Stephen Jacobson, «Els advocats de Barcelona, 1830-1880», Barcelona Quaderns d"Historia, 6, 2002, pp. 153-172, particularmente pp. 170-172; Stephen Jacobson, Professionalism, Corporatism and Catalanism: The Legal Profession in Nineteenth-Century Barcelona, Ph. D. Dissertation, Tufts University, 1998.
130 Véase Stephen Jacobson, «Law and Nationalism in Nineteenth-Century Europe: The Case of Catalonia in Comparative Perspective», Law and History Review, 20/2, 2002, pp. 307-347.
131 Sobre los médicos con intereses en el Cuerpo Médico de Barcelona y sus críticas al real decreto sobre Cuerpos Médicos Municipales (1891) y a la posterior Instrucción General de Sanidad (1904): Caries Grabuleda Teixidor, Salut pública i creixement urba ... , pp. 326-330 y 348-349 y ss. La Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona en apoyo de las tesis corporativistas y antiintervencionistas (1902): Soledad Bengoechea, Organització patronal ... , pp. 84-88.
• ,.....,.....,..__.. ... ,. ... '-"" ,. ... ,._'-'.I..L .. JLJ~ >.Ld I..L"'.rt.
Estado en materia de relaciones laborales industriales fue el resultado de un proceso histórico que abrazó, al menos, las seis últimas décadas del siglo XIX.
Un proceso histórico que arrancó con las múltiples conexiones entre trabajo manufacturero y políticas revolucionarias en la Barcelona de la década de 1840, tomó cuerpo y forma con los interesados silencios patronales ante los proyectos de ley progresistas de 1855 y 1871-1872, maduró con el obstruccionismo de los grandes fabricantes catalanes frente a las iniciativas de la Comisión de Reformas Sociales durante la década de 1880 y culminó en los enfrentamientos parlamentarios y públicos del trienio largo y señalado que transcurrió entre el invierno de 1899-1900 y la primavera de 1902. Lo que justifica la elección historiográfica de esta cronología es la progresión del pulso entre patronal catalana (mayormente textil) y «reformismo social» amparado en las instituciones del Estado liberal y en su potencial representatividad. Es decir, la constatación del carácter constante y creciente de dicho pulso a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. En consecuencia, puede argumentarse que la lejanía política con la que las elites catalanas asistieron a la frágil formación de burocracias estatales en la España de entre los dos siglos explica semejantes pulsos y recelos -como ya hizo Enrie Prat de la Riba entre 1895 y 1901- a condición de no perder de vista que aquella lejanía, en lo relativo al control del mundo del trabajo, se había edificado desde mucho antes. A condición de no ignorar que determinadas elecciones estratégicas de los patriciados catalanes ochocentistas habían contribuido a ella en un grado nada desdeñable.
Debe recordarse pues lo que la narrativa regionalista iba a omitir. A saber, que en la Cataluña industrial de mitad del siglo XIX (1840-1870) no faltaron las voces «reformistas» que abogaron por una mayor intervención política en las relaciones entre fabricantes y trabajadores, por un mayor control institucional (estatal en último término) del mundo del trabajo fabril. Voces como las de aquellos liberales «radicales» que fueron silenciados en Barcelona en 1844, y sobre las que Josep M.a Fradera ha llamado la atención (la del médico Pere Mata i Fontanet, la de Antoni Ribot i Fontseré y su grupo, etcétera). 132 O la voz de Ciril Franquet en la Barcelona de 1854 y la de Laurea Figuerola en las Cortes de 1855, y la del ingeniero Ildefons Cerda al fondo suministrando mucha información sobre la «clase obrera» barcelonesa de 1856.133 Voces de progresistas catalanes pronto alejados de Cataluña, como a Joaquim Maria Sanroma en 1871-1872, y voces de clarividentes profesionales de la industria local minimizadas por la crisis del progresismo interclasista en los meses pos-
132 Véase Josep M.• Pradera, «La política liberal y el descubrimiento de una identidad ... », pp. 686-689.
133 Sobre la Monogrqfia Estadística de la Clase Obrera de Barcelona en 1856 de Ildefons Cerda y su contribución a ciertas posiciones «reformistas» o «reglamentistas» en el progresismo catalán del bienio 1854-1856 puede consultarse Fabián Estapé, Vida y obra de lldefonso Cerdá, Barcelona, Ediciones Península, 2001 (reedición de un texto ya publicado en 1971), particularmente pp. 148-218.
IKAHAJU lNUUSTRlAL Y POLITICA LAtlUKAL ~lO'+L-l~ULJ Jll
teriores a septiembre de 1868 (el grupo de los ingenieros Manjarrés, Lladós i Rius, Lluch y otros y su proyecto aplazado de una Escuela Provincial de Artes y Oficios para obreros). Todas estas voces fueron acalladas en la esfera pública catalana por el avance de posiciones patricias esencialmente conservadoras en lo sociolaboral. Por los sucesivos apoyos patronales, más o menos entusiastas, a las políticas de Estado fundadas en el uso de la fuerza (militar) para la defensa de una a menudo muy elemental noción de orden público. Así procedieron los fabricantes de tejidos cuando las revueltas barcelonesas de 1842 y 1843. Sus homónimos de 1855 se alinearon tras la mano dura del capitán general Zapatero contra el sindicalismo de oficio (una actitud que sólo los «fabricantes» más politizados evitaron), al igual que la patronal algodonera desoyó las llamadas a la transacción laboral de las nuevas autoridades progresistas y republicanas en la Barcelona del Sexenio democrático. Todo ello tuvo lugar en apenas una generación, durante tres décadas sembradas de estallidos de insatisfacción política en la Cataluña urbana y bajo la sombra casi permanente de la facción rebelde y armada. Semejante paisaje de agitación política y social, muy característico de la Cataluña de mitad del xrx, iba a completarse con la particularidad del cambio técnico y empresarial en el hegemónico sector algodonero. Éste iba a cargar el aire de más tensión todavía, para mayor dificultad de aquellas voces «reformistas», sobre todo a raíz de los primeros intentos patronales -ya antes de 1868- para desterrar de las nuevas fábricas las viejas culturas laborales de centralidad obrera a pie de fábrica e influencia y prestigio comunitarios.
Sin atender a esta espiral de conflictividad laboral y agitación política en la Cataluña industrial del segundo tercio del siglo XIX no puede comprenderse cabalmente, en mi opinión, la rapidez y el vigor con los que se desplegó una cultura corporativista y particularista entre las filas del industrialismo local durante el último cuarto de siglo. Las prevenciones ante un Estado percibido como rémora potencial por su inestabilidad política y su tendencia a rehacerse según el modelo de pronunciamiento y presión revolucionaria antecedieron, en la experiencia de la primera generación burguesa catalana, a los más tardíos agravios por la arquitectura centrípeta y supuestamente parasitaria de dicho Estado. La trayectoria ideológica del ya citado Joan Mañé i Flaquer, longevo portavoz del patriciado industrial durante la segunda mitad de siglo, ilustra el argumento. La de Mañé fue una de las escasísimas voces críticas desde posiciones «conservadoras», en 1855-1856, con la política represiva de Juan Zapatero contra el sindicalismo catalán. Mañé juzgó la arbitrariedad y la mínima imaginación de la política represiva como una fuente de radicalización sindical y obrera. Regresó sobre ello en 1860, al celebrar la poliédrica figura de Josep Anselm Clavé (promotor de sociedades corales obreras saludadas por muchos patricios e ignoradas, según Mañé, por los poderes públicos), y en 1874 para sentenciar que de aquellos polvos de crisis civil y poder militar procedían los
312 ALBERT GARCIA BALAÑÁ
lodos políticos y revolucionarios de 1868-1873.I34 Fue la experiencia del Sexenio democrático en Cataluña, con su explosión de huelgas fabriles y milicias armadas, la que grabó en hombres como Mañé i Flaquer el desencanto definitivo respecto de la capacidad del Estado liberal para acumular legitimidad social sin arriesgar jerarquías y capitales. Una incapacidad que podía ser imputada al gran peso del pretorianismo y del faccionalismo en España, durante la formación de dicho Estado. Mañé sabía sin embargo, aunque lo callase, que la patronal algodonera catalana se había servido de la política militarizada para sus propósitos a pie de fábrica (en 1843-1844, 1855-1856, 1869), y que ello estaba dinamitando más lealtades verticales en la Cataluña urbana que el ir y venir de imprevisibles capitanes generales.
El particularismo simbolizado por Enrie Prat de la Riba en el ideal de la colonia industrial -y con él el corporativismo patronal de fin de siglo- cuajó tras el relevo de la generación de Mañé i Flaquer. Cuajó cuando las nuevas fábricas fluviales se demostraron escenarios propicios para las reformas laborales ambicionadas por los fabricantes textiles, especialmente si aquéllas se acogían al estatuto legal de colonia. Cuajó cuando, tras el fugaz horizonte de un «proteccionismo interclasista» contra el arancel Figuerola (en 1869, pronto borrado por la gran huelga del verano del mismo año), I35 la retórica en pro de la protección arancelaria incluyó sin tapujos la garantía de «libertad industrial» para el uso sin restricciones de «las fuerzas productivas nacionales» (en expresión del Ferran Alsina de 1889-1892). Cuajó, en definitiva, cuando la modesta pero muy concreta ampliación de los mercados burocráticos y académico-profesionales de fin de siglo, con su renovado arsenal de influencias ideológicas y clientelas institucionales (a modo de las que confluyeron en la creación de la Comisión de Reformas Sociales en 1883), halló escasa complicidad entre el patriciado catalán. Con seguridad, debido a la naturaleza misma de la restaurada política dinástica, al protagonismo principal de las elites más cercanas al día a día de la Corte. También con seguridad sin embargo, y no en menor grado, por los resquemores ante el Estado como factor de cambio -e incertidumbre- heredados de la generación anterior. Resquemores que fueron rápidamente activados y
134 Véase, para 1855-1856, el ya citado Joan Mañé i Flaquer, Colección de artículos ... , pp. 171-175. Para 1860: Albert Garcia Balaña, «Ordre industrial i transformació cultural a la Catalunya de mitjan segle XIX: a proposit de Josep Anselm Clavé i l'associacionisme coral», Recerques, 33, 1996, pp. 103-134, p. 134. Su juicio sobre el Sexenio 1868-1873: Joan Mañé i Flaquer, La Revolución de 1868 juzgada por sus autores, Barcelona, Imprenta de J. Jepús Roviralta, 1876. Sobre Mañé i Flaquer puede consultarse la obra colectiva L 'Estat nació i el coriflicte regional: Joan Mañé i Flaquer, un cas paradigmatic, 1823-1901, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
135 Sobre el fracaso de una retórica «proteccionista» interiorizada por amplios sectores obreristas, véase Miquel Izard, Manufactureros, industriales y revolucionarios, Barcelona, Critica, 1979, pp. 84-141. También la carta de Roca i Gales a Víctor Balaguer citada en el último párrafo del tercer apartado de este trabajo.
TRABAJO INDUSTRIAL Y POLÍTICA LABORAL (1842-1902) 313
actualizados por los desafíos sindicales, políticos y sociológicos a los que tuvo que hacer frente el patriciado catalán durante las décadas de 1880 y 1890. En otras palabras: el tardío Mañé i Flaquer de 1884, con su ácida crítica al proyecto de «Cuestionario» informativo de la Comisión de Reformas Sociales, preparó a su manera el terreno para el joven Prat de la Riba de 1895, para su lamento sobre el «Estado moderno» como «eflorescencia de unas ideas y doctrinas que
lo hacen sistemáticamente impotente». Vista la suerte de las voces catalanas que hablaron ambiciosamente de la
«cuestión social» antes de 1874, comprobada su debilidad en Barcelona y su singularidad en Madrid, no resulta extraño que, en la Cataluña de la primera Restauración, el reformismo laboral se redujese a la condición de última carta para un sindicalismo de oficio (textil) que se batía en retirada. La comparación con el Lancashire algodonero de los convenios colectivos institucionalizados y los sindicatos de oficio, «reformistas» y recompensados con las reformas electorales de 1867 y 1884,136 resultó particularmente descorazonadora para la dirección de las Tres Clases de Vapor, a finales de los años ochenta. Ni la defensa del «oficio» (masculino, reclutador y organizador de trabajo ajeno, destajista en interés del hilador) era una tarea fácil con la reorganización algodonera y fabril animada por la rectificación política de 1874-1876, ni hombres como Josep Roca i Gales o Josep Pamies disponían de apoyos e influencia entre los Moret, Azcárate y compañía, que trataban de pilotar la discreta intervención política y administrativa en el control del mundo del trabajo. Este escenario y su recrudecimiento durante la década de 1890, con la combinación patronal de corporativismo y patemalismo, darían alas a los sindicalismos «apolíticos» y abonarían el terreno para la proliferación de lenguajes de beligerancia social. La «clase obrera», quintaesencia de un «pueblo» muy distinto al invocado por los tejedores barceloneses de 1840, lo confirmaría en la Barcelona de 1902.
136 Más detalles sobre dicha comparación y sobre el «reformismo» sindical en el Lancashire algodonero del último tercio del xix: Albert Garcia Balaña, Lafabricació de la fabrica.
Treball i política ... , pp. 15-31.
![Page 1: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Trabajo industrial y política laboral en la formación del Estado liberal: una visión desde Cataluña (1842-1902) [2009]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023010805/63128256b033aaa8b20fab96/html5/thumbnails/27.jpg)




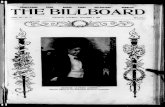







![Informe Público de las Mesas Redondas [Cataluña, España]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63220752aa6c954bc7078421/informe-publico-de-las-mesas-redondas-cataluna-espana.jpg)