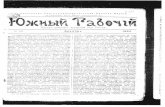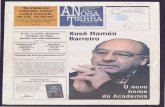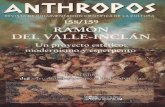Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala (1902-1908)
Transcript of Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala (1902-1908)
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA,
TEORÍA DA LITERATURA E LINGÜÍSTICA XERAL
HOMENAJE A BENITO VARELA JÁCOME
Edición a cargo de ANXO ABUÍN GONZÁLEZ
JUAN CASAS RIGALL
JosÉ MANUEL GoNZÁLEZ HERRÁN
2001
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
HOMENAJE a Benito Varela Jácome / [organizado polo] Departamento de Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral ; Edición a cargo de Anxo Abuín González, Juan Casas Rigall, José Manuel González Herrán. - Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2001. - 629 p. ; 24 cm. - Bibliografía. - D.L. C-1809-2001. - ISBN 84-8121-898-7
l. Varela Jácome, Benito-Discursos, ensaios, conferencias. 2. Literatura españolaDiscursos, ensaios, conferencias. I. Varela Jácome, Benito. II. Abuín González, Anxo, ed. lit. III. Casas Rigall, Juan, ed. lit. IV: González Herrán, José Manuel, ed. lit. V: Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Literatura Española, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral. VI. Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, ed.
860: 082.2 Varela Jácome
© Universidade de Santiago de Compostela, 2001
Deseño de cuberta Alejandro Vida!
Edita SERVICIO DE PUBLICACIÓNS E
INTERCAMBIO CIENTÍFICO Campus universitario sur
15782 Santiago de Compostela
Imprime IMPRENTA UNIVERSITARIA
Pavillón de Servicios Campus universitario sur
ISBN 84-8121-898-7 Depósito Legal: C-1809-2001
PRIMERAS COLABORACIONES PERIODÍSTICAS DE RAMÓN PÉREZ DE AVALA (1902-1908)
AMPARO DE JUAN BOLUFER
Universidade de Santiago de Compostela
Aunque hoy sea especialmente recordado como novelista, Ramón Pérez de Ayala fue fundamentalmente ensayista y articulista. Su principal medio de vida fue la prensa, como el de la mayor parte de los escritores de la época, y por ello, sus colaboraciones periodísticas se cuentan por centenares1. La prensa del momento, muy intelectualizada e interesada por lo literario (Seoane y Sáiz, 1996), le ofrecía la posibilidad de un acercamiento a un público amplio, además de ser su sustento único durante etapas extensas de su vida. Sus primeras colaboraciones no han recibido mucha atención por parte de la crítica (Gamallo, 1981; Alonso, 1997). Sin embargo, en ellas se observa la aparición pública de un joven Pérez de Ayala en las revistas modernistas de carácter más combativo (Celma Valero, 1991) y en las publicaciones periódicas más prestigiosas o más leídas del momento. Fundamentalmente en la época de la que vamos a ocuparnos, 1902-1908, presenta, en un primer momento, artículos de crítica literaria o posteriormente colaboraciones de un ensayismo literario basado en el acontecimiento del día. Además da a conocer algunos de sus relatos breves y poemas en las páginas de los periódicos. Este período constituye la etapa de formación del escritor y en él aparecen las características que más tarde van a ser recurrentes en su ensayismo y creación literaria.
1 Véase el catálogo de Friera y Cañas (1992).
Amparo de 298 Juan Bolufer
Primeras colaboraciones periodísticas
Según Miguel Pérez Ferrero (1992: 55) sus primeros artículos aparecieron cuando Pérez de Ayala estaba finalizando el bachillerato, con quince años aproximadamente, en El Correo de Asturias, los lunes, con el seudónimo "Torquemada''. En su época universitaria colaboró en El Porvenir de Asturias en el que cita su primer artículo publicado anónimamente "El milagro del padre Pardial", traducciones de Verlaine y Mallarmé y una reseña de una conferencia de Valero de Urría sobre Baudelaire (Pérez Ferrero, 1992: 69, 72, 76). También da noticia de un artículo sobre Pastora Imperio en la revista semanal España escrito como rectificación a una crónica de Fray Candil (Pérez Ferrero, 1992: 115). Estos artículos no han sido localizados por el momento. El primer escrito2 que se conoce es de 1902 y fue dado a conocer por Macklin (1982).
Destacan por su número las colaboraciones en las revistas Helios, La Lectura y El Gráfico, seguidas de Alma Española. Los temas y géneros suelen ajustarse a objetivos precisos o a determinada línea editorial. En La Lectura y Helios aparecen fundamentalmente reseñas o críticas literarias, alguna trayectoria completa de un escritor o un panorama de la literatura en una lengua o de una zona geográfica, estas últimas con finalidad divulgativa. Reseña obras de escritores en lengua española, francesa y portuguesa, con un peso cada vez mayor de la literatura española. En este primer momento no se ocupa de ningún escritor en lengua inglesa, autores estos que serán los únicos estudiados en 1907 y 1908 en su etapa londinense como más tarde se comentará. El género que más interesa a Ayala es la poesía, ya que el número mayor de críticas se dedica a la lírica, seguida de la novela, alguna reseña de teatro, ensayo y novela corta o cuentos. En El Gráfico y Alma Española, aunque se localiza alguna reseña crítica, predomina la crónica sobre temas diversos3, que también aparece en las colaboraciones, escasas todavía en esta etapa, en El Imparcial, Blanco y Negro o El Liberal4.
2 Anteriormente publicó la novela Trece dioses en El Progreso de Asturias, localizada y editada por Scanlon en 1989.
3 Algunos de estos artículos tienen elementos autobiográficos. Véanse entre otros "Flores de huerto" o "Humareda a lo lejos".
4 Véase la bibliografía final de colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala. Se han añadido artículos y se han corregidos errores de la bibliografía de Friera y Cañas
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Aya la ( 1902-1908) 299
"Stuart Merrill", publicado en la Revista Ibérica el 15 de julio de 1902 con la traducción del propio Pérez de Ayala de un poema del autor, es el primer artículo localizado que publica Ayala y en él se encuentran algunas características que se repiten en las colaboraciones posteriores. Se trata de una revisión de los cuatro libros de poemas publicados por Merrill hasta la fecha. Según Ayala, Merrill ensaya hasta encontrar su propia voz, su personalidad poética, en un período sin una tendencia clara, "época de nebulosa anarquía", idea esta que reiterará con frecuencia. Las cualidades que destaca de este poeta son las preferidas por Ayala en el conjunto de sus reseñas de la época: su aceptación personal y original de los influjos de diversas tendencias literarias y su simbolismo, "un simbolismo peculiar, diáfano dentro de su imprecisión, robustecido con la savia de un espíritu fuerte y coloreado con un vago matiz filosófico de panteísmo profundamente amoroso" (p. 225). Simbolismo, panteísmo y personalidad van a ser rasgos centrales en estas recensiones. A continuación describe cada uno de los cuatro libros de poemas, formal y temáticamente, señalando importantes influencias de poetas franceses como Verlaine, Baudelaire o René Ghil. Los cambios de tonalidad de los diferentes poemarios que observa Ayala son las diversas corrientes que hoy se distinguen en el modernismo poético, desde la ligereza de la poesía galante dieciochesca, pasando por la suntuosa y deslumbrante, y la soñadora, melancólica y simbolista, hasta la verdadera voz del poeta que se alcanza, según Ayala, en Les quatre saisons, poemario en el que la preocupación social se vierte en verso libre y el panteísmo tiene algo de primitivo y bíblico.
El siguiente artículo conocido de Pérez de Ayala fue publicado en La Lectura el 21 de septiembre de 1902. Se trata asimismo de una revisión de la trayectoria literaria de otro escritor simbolista, Emilio Verhaeren, desde 1883 hasta 1902. Los elementos que subraya son igualmente rasgos simbolistas, situándolo en el moderno simbolismo en lengua francesa con Stuat-Merrill y otros. También se ocupa del simbolismo francés
(1992). Estas modificaciones son fruto de la labor preparatoria del tomo correspondiente de las Obras Completas de Ramón Pérez de Ayala que está realizando Javier Serrano para la Biblioteca Castro.
5 Los textos de este primer apartado se citan por el original periodístico. Sólo se consigna el número de página en el caso de que éste figure en el original. Quiero agradecer a Javier Serrano su generosidad al facilitarme copia de estas colaboraciones tempranas.
Amparo de 300 Juan Bolufer
en una reseña de El arte simbólico de Adolfo Bonilla, estudiada extensamente por Alonso (1997), a cuyo trabajo remito. Fundamentalmente niega o refuta las opiniones desinformadas de Bonilla, basadas en una bibliografía deficiente según Ayala. Son de nuevo características simbolistas las que aplaude del libro de teatro poético Teatrillo de Luis y Agustín Millares, género nuevo de teatro influido por Maeterlink. Las reseñas poéticas de Helios van precedidas de una declaración en la que señala un renacimiento poético basado en el idealismo y en el abandono de los temas poco nobles, acompañado de una renovación formal y una nueva concepción estética basada en la belleza. Este era precisamente el objetivo editorial de Helios, señalado en su presentación titulada "Génesis" que aparece en el número 1 de la revista, la reivindicación de la belleza y de la libertad poética y literaria6• De igual forma son el carácter simbólico y el culto a la belleza los rasgos destacados por Ayala del libro Alma nómade del poeta argentino Ángel de Estrada. Son de tipo panorámico aunque bien diferente, otros dos artículos publicados en Helios y uno en La Lectura. El titulado "Literaturas del Norte", firmado con el seudónimo Raimundo de Peñafort, es un estudio bastante extenso, dividido en cinco apartados, en los que, basándose en Lemaitre, estudia la "septentriomanía" de algunos escritores franceses como Sand, Dumas o Flaubert, dedicando bastante espacio a la obra de Ibsen. El segundo artículo de Helios titulado "Opiniones sobre la literatura escandinava" recoge distintas valoraciones críticas sobre la influencia de la literatura del. norte en los escritores franceses. El ensayo dedicado a Maeterlinck, publicado en septiembre de 1903, estudia extensamente la literatura simbolista del autor cuya base se encuentra en la obsesión por el misterio. Tras señalar la "santísima trinidad" de los padres del espíritu moderno (Maeterlinck, Ibsen y Tolstoi), realiza un recorrido por la obra de Maeterlinck centrándose en su simbolismo y en la filosofía del autor. El propósito de estas panorámicas es informativo y en su conjunto nos muestra a un joven Pérez de Ayala informado de la reciente literatura extranjera, alardeando de conocimientos y lecturas.
Otro panorama pero de carácter diferente sirve de introducción histórica a la recensión de una novela de Acebal titulada Dolorosa. La pri-
6 Este conocido texto aparece firmado por Pedro González Blanco, Juan Ramón Jiménez, Gregario Martínez Sierra, Carlos Navarra Lamarca y Pérez de Ayala.
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala (1902-1908) 301
mera parte, publicada en El Gráfico el 24 de julio de 1904, presenta de forma relacionada la evolución histórica del género en los últimos años paralelamente a la mayor dificultad que existe en este momento para la labor del crítico. Opina Ayala que si antes era sencillo escribir sobre el arte de novelar ya que las novelas se escribían siguiendo el modelo naturalista impuesto por Zola, que o bien era aceptado o refutado por el crítico, en el momento presente, 1904, ya no existe tal concepto de novela y lo que prevalece es la disparidad de criterios7. Ello le hace pensar en la decadencia de la novela y hace muy difícil la crítica literaria: "Por lo tanto, cada autor la entiende a su modo y existe tal variedad de tendencias y de procedimientos, tal disparidad y falta de cohesión, que el esfuerzo del revistero literario se pierde en complejidades y complicaciones". En realidad el argumento central de esta parte introductoria gira en torno al precepto zoliano que paradójicamente no se cumple en sus novelas: reproducir lo que la vida tiene de complejo e incoherente. En la novela ha de reflejarse la vida como se manifiesta, "como espectáculo formado por un conjunto de apariencias heterogéneas e inconexas"; el artista debe pintar la vida "ilógica, saltante y difusa", es decir, incoherente. Así se presenta la novela de Acebal y esto es lo que Ayala elogia de su estructura y diseño de la acción.
Curiosamente los artículos más conocidos de este Pérez de Ayala inicial, que sobresalen por su calidad y por su extensión del conjunto, no son los más representativos del tipo de crítica realizada por el escritor en esta época, por lo que distorsionan la imagen de esta actividad. "La aldea lejana. Con motivo de La aldea perdida" y "Liras o lanzas" publicados en Helios en 1903, representan y defienden, cada uno a su modo, un tipo de crítica creativa y subjetiva que tendrá escasa presencia en las colaboraciones de Ayala en este momento8. Celma Valero (1989a) presenta aAyala como ejemplo de crítica subjetiva impresionista en su estudio La crítica de actualidad en el Fin de Siglo y reproduce el artículo sobre el libro de
7 Aunque parece señalar cierta evolución: "del objetivismo impersonal de los naturalistas al egoísmo psicológico e incoherente de la vida, ampliamente y humanamente considerados". Sobre el concepto de "individualismo" o "pluralismo narrativo" percibido por el escritor en la novela de la época, véase el capítulo "The integral novel: Pérez de Ayala and the theory of fiction", de Macklin (1988: 41-65).
B Solamente se podría añadir la reseña de 1902 de la obra Retratos antiguos de Antonio de Zayas, aparecida en El País.
Amparo de 302 Juan Bolufer
Palacio Valdés como representativo (pp. 101-106). Cecilia Alonso (1997) ya señala que hay otros modelos de crítica practicada por Ayala como la reseña del libro de Bonilla, ejemplo de crítica judicial. En general Ayala se asienta firmemente sobre el relativismo, pues ya que nadie ha llegado a la verdad absoluta, todo es relativo, como afirma en "Liras o lanzas". Como aborrece el dogmatismo se mantiene "en un prudente esceptismo (sic) ecléctico" (p. 519). Su deber ante los tiempos de decadencia se lo proporciona Krause en El ideal de la Humanidad: "Debes conocer, amar y santificar la naturaleza, el espíritu, la humanidad sobre todo individuo natural, espiritual y humano" ("Liras o lanzas", p. 520). Este relativismo e influencia krausista explican las características literarias de su crítica y del ensayismo que se examinará a continuación. Puesto que la obra literaria no debe sujetarse a leyes, el crítico literario no debe decir si una obra es buena o mala basándose en si se ajusta o no a determinadas normas. El crítico debe hacer la obra accesible al público, ayudando así a su educación estética. En general advierte que hacer crítica literaria en España en ese momento es tarea difícil9. En su explicación del seudónimo "Clavigero" se concentra su visión de crítica higiénica, con modelo seguramente en su maestro Clarín, del que publica un artículo laudatorio en El Imparcial1°:
En España es necesario escribir las cosas al martillo, repetirlas una y mil veces, enfurtida en los cerebros a fuerza de martillazos, aun cuando sea frecuente machacar en hierro frío. ( ... ) Pero con mi pequeño martillo, en paciente labor honrada y tenaz, he de sacar el clavo de los elogios galantes o interesados, con el clavo de la verdad, monda y lironda, tal como se muestre a mi leal saber y entender (p. 4)
Si se hace una aproximación general a las críticas de este momento, se observa que Ayala constata una situación que califica de anárquica, de coexistencia de múltiples tendencias, en la que cada autor sigue su personal camino, después del período de dominio de la teoría y práctica naturalista, que considera negativamente. Para Ayala son especialmente apreciables ciertas tendencias literarias francesas y de las literaturas del
9 O tarea inútil: "Si la crítica es en toda ocasión sermón perdido, labor baldía, gota de agua en la impermeable estupidez de la especie humana( ... )" ("Los guantes grises", p. 732).
1º "Clarín", 11 de abril de 1904. Comenta también su relación con Leopoldo Alas en "Los guantes grises", La Lectura, noviembre de 1905.
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala ( 1902-1908) 303
Norte de Europa que buscan la belleza como fin de la obra literaria y que se asientan en el simbolismo con ciertos toques decadentes. Estos autores son fundamentalmente poetas o dramaturgos. Insiste especialmente como notas de ese simbolismo en la sugerencia y evocación de la significación indirecta a la búsqueda de las esencias, con un cierto idealismo tamizado de panteísmo. Tiene también un carácter espiritual, evangélico y fraterno, seguramente krausista. Las obras literarias de su preferencia son textos en los que lo primordial es la expresión de la subjetividad y en los que se representan ideas, ideales, rasgos generales a todos los hombres. A esta escuela la denomina "moderno simbolismo'', nunca "modernismo" y parece que Maeterlinck es su autor más representativo en la esfera teatral11, considerado como simbolista y un "místico sui generis" ("Maeterlinck", p. 49) por su obsesión por lo inexplicable, por los símbolos de lo desconocido, de lo invisible. Sobre este autor escribe un extenso estudio donde sus obras forman de manera coherente un sistema en el que se profundiza en una serie de ideas básicas de carácter filosófico 12. Lo que le interesa de este escritor y de los demás, lo que le atrae, es la predilección por la vida interior, por lo espiritual y filosófico, por el simbolismo13.
Quijotismo finisecular
Pérez de Ayala se sumó con varios artículos a la conmemoración del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Su voz se unió a la de otros jóvenes escritores finiseculares que frente al cervantismo oficial proponen un quijotismo disidente. Según Blasco (1989:
11 "Maeterlinck es uno de los literatos cuya obra ha levantado mayores tempestades en el espíritu humano" ("Maeterlinck", p. 48).
12 También escribe una obra de teatro bajo su influencia, "La dama negra. Tragedia de ensueño", publicada en Helios, en agosto de 1903. Se trata de un pequeño drama con personajes simbólicos en el que se espera la llegada de la muerte, la dama negra, que arrebata la vida a un joven enfermo, ante la madre y el anciano que a pesar de todos sus esfuerzos no pueden evitar que lo que temen y se sugiere mediante varios presagios, se cumpla de manera irremediable. Esta breve obra teatral tiene el carácter estático y antirrealista del modelo que sigue. Asimismo realiza una adaptación de La intrusa de Maeterlinck que se estrena sin mucho éxito en el teatro Campoamor de Oviedo el 21 de diciembre de 1904 por la compañía Sala-Tallaví (FernándezAvello, 1980: 41-43).
13 Para un visión panorámica de la recepción del simbolismo en las publicaciones de la época, véase Celma Valero (1989b).
Amparo de 304 Juan Bolufer
120) los textos de Unamuno y Azorín son signos de una lucha generacional y la imagen de don Quijote "la convierten, en seguida, en bandera de su irracionalismo intelectual, de su antipositivismo, de su vitalismo antidecadentista, de su heterodoxia religiosa, de su españolismo antitradicionalista" (Blasco, 1989: 121). Tres de los artículos de Ayala forman un conjunto titulado "Don Quijote en el extranjero" y fueron publicados en La República de las Letras, el 13, 20 y 27 de mayo de 1905. El cuarto se publicó en El Imparcial el 2 de junio de 1905 con el título "El monumento a Cervantes". Estos artículos, no citados por Blasco, son textos breves, pero dignos de ser incluidos en la nómina del quijotismo finisecular: Cervantes queda borrado por la imagen de su criatura de ficción, que es el verdadero interés y el objeto central de admiración, de forma tal que Ayala denomina a Cervantes, "Don Miguel Quijano o Don Alonso de Cervantes el Bueno".
La primera serie parte de la idea básica de la universalidad del Quijote, de su alma o de la idea que le da vida. Se sustenta sobre una paradoja, la imposibilidad de traducción de su lengua rica y original supondría que los extranjeros que se acercasen a la obra no alcanzasen a comprenderla en su totalidad. Sin embargo, a pesar del desconocimiento del Quijote en el extranjero que critica citando palabras de su maestro Clarín, los que mejor han penetrado en su sentir universal, en su esqueleto o sustancia, han sido los extranjeros. Aquí aparece la crítica hacia el cervantismo hispánico perdido en menudencias eruditas y lingüísticas que resbala por la corteza del Quijote, por su estilo, sin penetrar en su espíritu, salvo en los casos de Navarro Ledesma y Unamuno. El cervantismo oficial se centra en lo secundario o anecdótico y no en lo esencial. En cambio los cervantistas foráneos al no poder disfrutar de la letra pueden alcanzar, si son de los buenos, a reconstruir su figura con su meollo metafísico, universal. Termina la serie con estas palabras:
Es menester andar por el mundo, como en aprobación, buscando las aventuras, para que, acabando algunas, se cobre nombre y fama; no por otra cosa. En tanto haya quien luche por el uno y por la otra habrá quijotes, sea cual fuese el escenario de la pelea, y aquellos que en sus tuétanos sientan el clamor del salmista, sed de infinito, ansia de inmortalidad, sean de casa, sean de fuera, verán cómo les corre por los huesos el mismo escalofrío irónico del denodado caballero, al encararse con los peligros, y como al fin la propia pesadumbre se asienta en su alma con el vencimiento que la ironía del mundo les impusiera. El disfrute del
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Aya la ( 1902-1908) 305
espíritu de Don Quijote tócanos a todos, propios y extraños, en la misma medida, que universal es este soplo de aniquilamiento ante la esquiva realidad.
Sin embargo, la mayor parte de estos artículos se dedica a la citación extensa de autores, que prueba las afirmaciones anteriores, las cuales parecen extraídas de la obra de Leopoldo Ríus Bibliografía Crítica de las obras de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una práctica frecuente en Ayala que suele aportar citas textuales en todos sus artículos de carácter literario o no.
La colaboración de El Imparcial tiene como motivo el proyectado monumento a Cervantes. Ayala propone que sea un intelectual o pensador el que trace el proyecto y no un escultor carente de ideas, desconocedor de la obra del autor, que realizaría un monumento igual que otros muchos, carente de originalidad o grandeza, ya que "en España los artistas suelen curarse más de la perfección y habilidad del procedimiento, de la apariencia formal, que de la vida interior". El que crea las obras es el espíritu, la fuerza vital que las hace eternas y no la habilidad técnica. El monumento que Ayala propone realizar supone de manera clara la equiparación entre el Quijote como personaje y el alma o raza española, la grandeza del pasado y la esperanza del porvenir, ya que "es el quijotismo espíritu de nuestra raza. Glorifiquemos nuestro propio espíritu, el que nos hizo fuertes, el que nos hizo flojos, el que nos hará fuertes bien encauzado y sabiamente conducido". Termina el artículo diciendo "continúe el quijotismo venciendo el tiempo". El Quijote se convierte en un símbolo del regeneracionismo para España.
La estancia londinense
Parece que el interés de Ayala por Inglaterra, su lengua y su cultura fue temprano, pero su amistad con Cunninghame Graham fue el detonante de esta estancia inglesa. Según Pérez Ferrero (1992: 136) éste le enviaba libros ingleses y le aconsejó que se trasladase a Londres14, por lo que Ayala aceptó ser corresponsal, primero para El Imparcial y más tarde
14 Coletes (1985: 9) afirma que también Azorín y Pérez Triana le animan a realizar este viaje.
Amparo de 306 Juan Bolufer
para ABC. Esta estancia 15 aumentó su conocimiento y su anglofilia (Coletes, 1985, 1987, 1997). Pero la muerte de su padre por suicidio y la precaria situación económica familiar motivaron el regreso a Oviedo (Pérez Ferrero, 1992: 153). Casi la totalidad de estos artículos están recogidos en la primera parte de Tributo a Inglaterra, volumen editado por García Mercada! en 1963 que incluye las colaboraciones de El Imparcial, y en Crónicas londinenses, edición de Coletes en 1985 que recopila los artículos de ABC y uno de El Imparcial olvidado por Mercada! 16.
En estos artículos londinenses se observan cambios importantes con respecto a los anteriores. En primer lugar, forman un proyecto unitario claro en la mente del escritor que escribe incluso algún artículo de presentación o justificación. Muestran características comunes y se publican en el mismo medio. Frente a ellos los artículos del período inicial tienen un perfil más heterogéneo y dispar. En estas colaboraciones londinenses se aprecia un dominio mucho mayor de la prosa literaria y una práctica del periodismo con tendencia ensayista. Están ausentes las críticas literarias de tipo judicial, aunque se hable de autores, de libros recientemente aparecidos o de estrenos teatrales. No son artículos que glosen la actualidad londinense sin más, sino artículos reflexivos en los que se mezcla la noticia reciente (que no tiene que ser de estricta actualidad) con las reflexiones que esta provoca, siendo una característica común a todos ellos el didactismo. Una técnica repetida consiste en comenzar el artículo con una reflexión general sobre un tema que al final se explica como motivada por un suceso reciente que se coloca posteriormente como corolario y no al principio como en el periodismo noticiero, porque lo más importante es la reflexión que la actualidad suscita, más que la propia noticia en sí misma17. Este didactismo presenta una
15 Del 8 de abril de 1907 a febrero de 1908 según Coletes (1985). 16 "La viga y la paja", 7 de agosto de 1907. Los artículos londinenses se citarán por
estas ediciones por ser más accesibles al lector que el original periodístico. Algunas colaboraciones se publicaron en otros medios como El Liberal o Faro.
17 Algunos artículos tienen forma de cuentecillo o narran una pequeña anécdota ("Una noticia. Una historia. Un comentario.", "Neil", "El minuto trascendental", por ejemplo). Otros están estructurados en dos partes, la primera de ellas presenta una descripción de tono lírico y estilo elevado; la segunda se corresponde con un descenso a la realidad ("La corona de todo lo creado", "La plaga de las tinieblas", entre otros). Algunos artículos de ABC están formados por dos o tres secciones, relacionadas por un tema común o sin ningún nexo entre ellas ("La nave y el inglés", "La evolución de los partidos", por ejemplo).
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala ( 1902-1908) 307
combinación literaria entre el libro de viajes y el costumbrismo. La denominación de "crónicas" propuesta por Coletes parece la más adecuada para designar este tipo de colaboración periodística que aporta una mirada o punto de vista extranjero a una realidad foránea que se toma como punto de comparación. De esta manera el didactismo se plantea por contraste entre las dos sociedades, la inglesa más adelantada en todos los niveles (económico, cultural, político), frente a la española que se observa más retrasada o incluso en decadencia, especialmente en relación con su pasado histórico. Asimismo un observador atento puede extraer conclusiones de la superioridad inglesa y trasplantar estas ideas a tierras españolas. El objetivo de estas crónicas se hace explícito en dos artículos, "Propósitos" publicado en El Imparcial el 10 de julio de 1907, a los tres meses de su llegada a Londres, y ''Antes de empezar" que comienza la serie de artículos en ABC, aparecido el 17 de enero de 1908. En "Propósitos" el objetivo didáctico aparece unido al deleite como en las teorías clasicistas: "Quiero deleitarte narrándote historias de un país que para ti [lector] sobradas veces será ignoto, mas quiero también que en mis empresas informativas haya un fin didáctico, esto es, que al realizarlas yo me eduque y eleve, y tú al seguirlas extraigas alguna utilidad" (p. 105). Poco después comenta que en su mente surgieron dos preguntas cuando observó las islas desde el barco que le llevaba a Inglaterra. En primer lugar qué circunstancia o causa ha conducido a que esta nación sea tan poderosa; y el reverso de la moneda, qué es lo que ha hecho que España esté en decadencia:
Por esto que te cuento, lector, vendrás a caer en que, una vez formuladas estas dos interrogaciones, mi vida inglesa incesante había de tener un derrotero: era saber, investigar con ahínco y diligencia las cualidades que a través de la Historia han hecho de este pueblo el más poderoso y grande de cuantos hoy existen, y de entre ellas, excogitar aquellas que, trasplantándolas a España, pudieran enraizar en el suelo de nuestro temperamento y ser cultivadas con fortuna (Tributo, p. 106).
El artículo tiene un final optimista, pues su autor cree adivinar un futuro mejor que deben crear los dos, autor y lector:
Albañiles de lo porvenir, modestos y tenaces reconstructores del edificio en ruinas, del edificio venidero que sobre el antiguo se ha de alzar, debemos ser tú y yo, lector amigo. Yo te proporcionaré los materiales
Amparo de 308 Juan Bolufer
que pueda, de todo linaje; tú los debes apilar y ensamblar, como mejor puedas. Y si así lo hacemos, que Dios nos lo premie, y si no que Él nos lo demande (Tributo, p. 107).
En estos proyectos así enunciados se observa el influjo del krausismo recibido por Ayala en su formación académica a través de diversos profesores cercanos a la Institución Libre de Enseñanza. Pérez de Ayala confía en la educación del lector y de su sensibilidad. A través de la mejora individual se consigue el progreso común de España como sociedad. El propósito didáctico se explicita en la comparación con una nación mucho más adelantada1ª. Ayala mira al exterior en su búsqueda de las raíces o causas, y también observa el pasado, pues "no se puede comprender cabalmente el alumbramiento de lo presente sin la gestación de lo pasado" (Tributo, p. 105). Punto de vista histórico y cosmopolita es el de Ayala en estos artículos que sobrepasan con mucho la intención noticiera.
El artículo titulado "Antes de empezar" que inicia las colaboraciones en ABC se asienta en las mismas ideas que el comentado arriba. Según Ayala los dos grandes tumores espirituales del alma colectiva española son la incuria y el egoísmo. Para extirparlos se necesita que "cada cual atienda a extirpar sus tumorcitos, que nadie es tan buen cirujano de sí propio como uno mismo en estos tinglados del alma" (Crónicas, p. 48). Recomienda mirar hacia la nobleza y sed de ideal de los españoles de antaño, soldados, navegantes, doctores, santos, porque "en la quietud de los siglos muertos hay una progenie que le anuda al pasado y le orienta al porvenir con la misión de mantener su nombre" (Crónicas, p. 49). Las acciones individuales tienen su repercusión en el Universo. "El temor a extranjerizarse es ridículo" (Crónicas, p. 50) y termina: "En estos sentimientos, lector, han de inspirarse los artículos que desde hoy leerás en estas columnas" (Crónicas, p. 51).
Ideas similares19 se encuentran en la mayor parte de los artículos de 1907 -1908 que tratando de temas diversos observan las diferencias cultu-
is Didactismo e influencia krausista se observan en artículos posteriores. Véase para este aspecto Friera (1986).
19 "Si los viajes son útiles por algo, no es precisamente porque en su virtud conozcamos países exóticos o diversos, sino porque llegamos a conocer el nuestro propio a través de ojos ajenos. De la misma suerte que para contemplar una ciudad es menester subirse a una torre, y para contemplar una torre es preciso alejarse de ella, para contemplar a una nación hay que subirse a otra más alta" ("Conócete a ti mismo", p. 226).
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Aya la ( 1902-1908) 309
rales y costumbres dispares extrayendo cierta moraleja o aplicación explícita en unos casos o implícita en otros, pero casi siempre el núcleo que estructura el artículo. De esta manera las colaboraciones de Ayala se leen como un todo homogéneo, forman una unidad. Así en el artículo titulado "Labor de coronista" el autor describe minuciosamente las instalaciones, funcionamiento y fondos de una biblioteca pública cercana a su residencia. Constata que como esta existen cuarenta y nueve en Londres y termina diciendo: "Hoy he sido coronista de la antigua usanza. He relatado hechos sin poner nada de mi parte. ¿Comentarios que se relacionan con España? ¿Para qué? Serían tan largos ... Serían tan tristes ... " (Tributo, p. 157). En este caso los comentarios sobran por evidentes. En otros, en cambio, se subrayan. El artículo titulado "La misología" es uno de los más duros de la serie de ABC. Con tema político examina las diferencias en este aspecto entre Inglaterra y España y finaliza con las siguientes palabras:
El pueblo es el que debe unirse en un solo clamor preguntando: "¿Por qué es caro el pan y la peseta barata? ¿Por qué andan los ferrocarriles despacio y los cargos públicos deprisa? ¿Por qué nos faltan maestros y nos sobran burócratas? ¿Por qué esta amada tierra, esta tierra buena y agradecida y rica, esta España que llenó el mundo con su espíritu es hoy un fantoche internacional? (Crónicas, p. 125).
La respuesta a estas preguntas se examina desde múltiples puntos de vista y a través de numerosos temas. Es un rasgo común la ironía que se destila en muchos de estos artículos, intensificándose el humorismo en la serie de ABC, en la que es frecuente el final con un chiste o frase ingeniosa. Claramente Ayala se siente muy cercano al humor inglés. Los artículos de tema político son los más numerosos. Más de veinte colaboraciones explican la naturaleza y los antecedentes de la política inglesa partiendo de acontecimientos del día. Sus contenidos abarcan desde la presentación en general admirativa de la política inglesa, el bipartidismo y las dos cámaras ("Los partidos"), la descripción del edificio y funcionamiento de cada cámara ("El Parlamento por fuera", "La casa alta'', "The House of Commons"), características generales de la política inglesa ("Política paniega", "La misología", "La evolución de los partidos") hasta retratos de políticos ("Sir Henry", "Mister Arturo", "El hombre del hongo y el ejército de salvación", "Lloyd George", "El apóstol lapidado"), incluyendo discursos citados extensamente ("El bote de lanza", "Carne de Lord") y alguna de
Amparo de 31 O Juan Bolufer
sus propuestas como la reforma agraria ("El cuchillo de Lichtemberg"), la política municipal ("Mascarada y sopa de tortuga"), las tendencias socialistas ("De la misma camada") o la figura de Kropotkin ("Un revolucionario"). Otros artículos tratan la política internacional, en concreto las relaciones de Inglaterra y Alemania ("John Bull con pánico", "La joven rival", "Un gorrión. Un César") o el colonialismo ("Pueblos conquistadores'', "La puerta grande"). Dedica asimismo varios artículos a los movimientos sufragistas y feministas, en general vistos con ironía e incluso malicia, pero como motivo de seria reflexión ("Con toda la barba", "Las bravías", "Recapitulación de una campaña", "Las Erínias").
También sobresalen por su número los artículos de asunto artístico. La mayoría son de tema literario. Presentan retratos de escritores en lengua inglesa y reseñas de sus libros o visiones de la trayectoria de los literatos del momento o del pasado. Tres artículos dedica Ayala a Dickens por el que siente predilección ("El almacén de antigüedades", "El espíritu de Carlos", "El culto al héroe"). También escribe sobre Swinburne ("El poeta del mar"), Fielding ("El buen juez"), Shakespeare ("Un libro"), Shaw ("Shaw"), Pope ("El minuto trascendental"), Mark Twain ("El payaso viejo"), Cunnighame Graham ("Sor Cándida y el avecica") y Meredith ("Un viejecito"). Algunos artículos reseñan estrenos teatrales o figuras de actores ("Plática de teatros", "Atila I", "Atila II"). También publica una colaboración de tema lingüístico sobre el esperanto, una sobre música ("Música española") y varias sobre pintura ("La expansión artística", "Unos cuadros viejos", "Londres: Exposición anual de pinturas. Lo temporal y lo eterno").
Subyace en los artículos literarios la intención de llegar al alma del escritor que se descubre en sus libros, más que el interés por la forma. Este tipo de crítica que mezcla por igual biografía del escritor con personajes y argumentos de las obras literarias es la preferida por Ayala, que crea retratos vivísimos y acabados del escritor y de su alma más que de su obra. A través de sus preferencias y admiraciones se trasparenta el ideario del joven Pérez de Ayala que se siente en general más atraído por la literatura pretérita que por la contemporánea. Tomemos como ejemplo uno de los primeros artículos ingleses, el titulado "El buen juez" dedicado a Fielding y escrito al calor del bicentenario de su nacimiento. Como en otras ocasiones se menciona la crisis de la novela contemporánea que resulta aburrida para Ayala porque sus personajes carecen de
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Aya la ( 1902-1908) 311
vida psíquica y sentimental:"( ... ) abrimos una novela, publicada anteayer, y su autor goza de renombre. Deslizamos la vista por unas cuantas páginas: el tedio nos invade; arrojamos a un lado la obrilla" (Tributo, p. 63). Ayala comienza un recorrido por la vida de Fielding, cómo se enriquece su alma al contacto con la realidad contemporánea en todas sus esferas, de lo alto a lo bajo, llenándose de bondad y de compasión, de tolerancia hacia las debilidades humanas, que se manifiesta en sus obras como sátira dulce y no como sensiblería: "Sonreír con un gesto de aprobación en los labios y una pequeña tristeza insinuante difundida por el rostro" (Tributo, p. 65). Estas dotes del escritor se perciben en su faceta de juez, que da título al artículo; ser juzgador misericordioso es lo mismo para Ayala que ser buen novelista (Tributo, p. 66). El alma del escritor y su postura ética es lo que interesa, por ello no puede sino celebrar la aparición de una biografía de Shakespeare de Walter Raleigh, en el artículo titulado "Un libro", la cual deja de lado los datos eruditos y las circunstancias personales y busca el alma de Shakespeare en sus libros, dispersa en sus múltiples personajes, en un mundo en que nada es bueno o malo, sino que cada cosa es lo que tiene que ser, y por ello el escritor es imparcial y tolerante. Otro de sus escritores favoritos, Dickens20, es eterno, citando palabras de Chesterton, porque estudia el corazón humano difundiendo su espíritu propio en sus obras con caricatura pero bondad21, porque como expone en su artículo "El baño turco", partiendo de los contrastes visibles en la ciudad de Londres, cuando ya no nos detenemos en el exterior de las cosas "comenzamos a comprender que las mayores maravillas están en el alma del hombre, como dijo San Agustín" (Tributo, p. 206). La relación con su concepto del arte en estos momentos es clara. Para Ayala el arte es la manifestación más importante de la actividad de los pueblos porque responde a la necesidad de lo no necesario, como afirma en su artículo "Londres. Exposición anual de pinturas. Lo temporal y lo eterno". Un hombre que ha satisfecho sus necesidades materiales le falta todo, "porque le falta la bebida que refrigera la eterna sed de ideal que le abrasa, la comida que de sustento de quimeras al hombre interior que le hostiga, la vestidura de ilusiones que le abrigue el
20 "De todas las novelas que conozco, las que más me placen y regocijan son las de Carlos Dickens" ("El espíritu de Carlos", Tributo, p. 143).
21 En "El espíritu de Carlos" se dice: "Sus libros son dibujos de caricaturas delirantes, dibujadas con un claroscuro de ludibrio y de misericordia" (Tributo, p. 143).
Amparo de 312 Juan Bolufer
alma, el palacio de creencias a donde se acoja su corazón errante" (El
Liberal, 7 de junio de 1907). De tema filosófico son "El ocaso de los filósofos" y "la sentencia
modistil''. También trata la relación para Ayala indudable entre la locura, las drogas y el alcohol y el talento artístico en "Dionisíaca" y "Platónico doctor". Un grupo de artículos tienen como tema central o como motivo secundario la belleza femenina, prefiriendo Ayala la mujer de rasgos prerrafaélicos que abunda en las islas o la española con donaire y garbo, a las obesas que parecen gustar a los ingleses ("La corona de todo lo creado", "El baño turco", "Obesidad estética", "Conócete a ti mismo").
Son muy numerosos los artículos que comentan diferentes aspectos del carácter inglés y que explotan las diferencias culturales. Así se describe la bibliomanía inglesa ("Medicina para el alma"), el amor a los caballos ("La semana en Londres"), la costumbre de fumar en pipa o la adoración por la realeza ("El viaje de los reyes. Los preliminares"), las regatas ("Un día a regatas"), las mascaradas ("Vestir al desnudo"), el sentido práctico inglés ("La puerta grande"), la marina ("¡Rule Britannia!") y el ejército ("Bélicos asuntos"), o cómo se toman las cuestiones de honor y adulterio ("Cuestión de honor"). Algunos artículos se dedican a describir hechos curiosos o sorprendentes como el comportamiento de los gatos ingleses ("Los gatos"), la campaña nacional contra el ratón ("Una reunión. Los búhos consternados"), un juego de moda que consiste en dibujar un cerdo ("El libro carmesí del marrano") o la estatuaria viviente ("La querella de las estatuas").
También son varios los artículos dedicados a la Pedagogía y a la importancia de la educación del niño. Van desde la regulación de las escuelas infantiles ("La ética del sport"), la salud e higiene de los escolares ("Cosas pueriles", "El misterio vivo") a la eutanasia ("Platónico doctor"). Es fundamental para conocer las ideas de Ayala deudoras del krausismo en este aspecto el artículo "Acerca de pedagogía" y en el religioso "El éxtasis del águila''. En general su relación intelectual con este movimiento filosófico se observa en todas las colaboraciones en su impulso de renovación política, en su objetivo civilizador, en la creencia firme en el perfeccionamiento humano, además de en la importancia concedida a la Pedagogía. Su adscripción al krausismo ya había sido puesta de manifiesto en el artículo muy anterior "Liras o lanzas". En el caso de la religión, Ayala defiende como los krausistas una religiosidad íntima e individual,
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala (1902-1908) 313
frente al ritual católico exteriorizado y colectivo, la práctica interiorizada de la fe:
La religión es una blandura de alma, es una suavidad de efectos, es una sed insaciable de pureza e ideal, es un salirse de sí propio como un incienso y un derramarse sobre todos los seres y sobre todas las cosas con amor infinito, es reciedumbre en la adversidad y es sencillez en la vida cotidiana, es un óleo difundido por la existencia que nos hace deslizar hacia la muerte, sin asperezas y sin horror ("El éxtasis del águila", Tributo, p. 195).
Un grupo de artículos de El Imparcial forma una serie dedicada a la visita de los Reyes españoles a la capital inglesa y tiene un carácter muy diferente a los comentados arriba. Forman una especie de crónica de sociedad, centrada en actos sociales, sus participantes, su vestuario y elegancia, los banquetes, etc. Todos llevan el título "El viaje de los reyes" y un subtítulo ("Los preliminares", "La llegada", "Una fiesta", "El padre y el hijo", "Sandringham") y subrayan el buen gusto de los personajes con fraseología y léxico de las crónicas mundanas.
Es una característica general de todos los artículos la relación estrecha que Ayala establece de dependencia entre el alma de los pueblos, el carácter del hombre o del escritor y su medio, ambiente físico y raza, todo ello tomado de la teoría tan difundida de Taine que sigue escrupulosamente en este punto. Desde la literatura de Palacio Valdés ("La aldea lejana") o de Dickens ("El espíritu de Carlos"), a los géneros literarios (el romance como característico de la tierra castellana), o desde los rasgos generales de los pueblos ("El Parlamento") y los movimientos sociales ("La fiebre rosada") al tipo de religiosidad propia, Ayala encuentra la explicación en la raza y especialmente en el medio geográfico. Es éste un rasgo propio de la crítica positivista de la época22 que se constata en la práctica ayaliana.
En su conjunto la actividad inicial de Pérez de Ayala como colaborador periodístico en los años 1902 a 1908 se perfila en dos direcciones distintas. En primer lugar se encuentra su crítica literaria en la que conviven a su vez dos acercamientos al texto, el propio de la crítica judicial, con apoyo de erudición y extensas referencias bibliográficas, en el que Ayala,
22 Para las diversas modalidades de la crítica finisecular, véase Celma Valero (1989b).
Amparo de 314 Juan Bolufer
siguiendo el modelo clariniano de crítica higiénica, pretende educar la sensibilidad del lector; y otro modelo más creativo, propio de la crítica impresionista, en el que se da una aproximación a la obra literaria desde la percepción del lector. En su conjunto su faceta como crítico se basa en el antidogmatismo y, consecuentemente, en el relativismo. Su defensa de la no sujección a ninguna norma impuesta al creador supone la valoración altamente positiva de la personalidad del creador y de la originalidad del obra por encima de otras consideraciones. Sus preferencias literarias se decantan por las tendencias antirrealistas de la literatura de la época, fundamentalmente por el simbolismo literario en todos los géneros, y especialmente en la poesía y en el tea'tro. En segundo lugar, su estancia londinense motivó la práctica de. un tipo de artículo diferente tendente al ensayismo en el que se observa un fuerte didactismo de origen krausista que busca la modernización de España a través de la regeneración espiritual del individuo, como r,nedio para atajar la decadencia española que examina en todas las esferas desde la política a la cultural. En este Ayala inicial se perciben ya las características de su ensayismo posterior: mirada crítica a la sociedad contemporánea, eficaz uso de la ironía y el humorismo como forma de expresión, una prosa literaria muy cuidada, y una amplia base cultural y múltiples lecturas que apoyan ese punto de vista regenerador de la sociedad coetánea.
Bibliografía
Artículos de Pérez de Ayala (1902-1908)
"Stuart Merrill (Esbozo impresionista)", Revista Ibérica, 1, nº l, 15 de julio de 1902. "Emilio Verhaeren", La Lectura, nº 21, septiembre de 1902. "Palabras séis, por Joao Barros.-.Entre á multidiío: Coimbra, 1902", La Lectura, n° 22,
octubre de 1902. "Les Vierges de Syracuse, par Jéan Bertheroy: París, 1902", La Lectura, nº 24, diciem
bre de 1902. "Pascua florida. Novela por G. Martínez Sierra", Nuestro Tiempo, n° 26, febrero de
1903. "Notas bibliográficas", La España Moderna, 171, 1903, p. 195. "El arte simbólico, estudio de una teoría de las formas artísticas, por Adolfo Bonilla y
San Martín", El País, 4 de febrero de 1903.
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala (1902-1908) 315
"Poemas breves, J. Ortiz de Pineda", La España Moderna, XV, nº 171, 1 de marzo de 1903.
'Timmoraliste, por André Gide", La Lectura, nº 27, marzo de 1903. "Propos Litteraires, por Émile Faguet", La Lectura, n° 27, marzo de 1903. "Teatrillo, por Luis y Agustín Millares Cubas", La Lectura, n° 28, abril de 1903. "Génesis", Helios, n° l, abril de 1903. "La aldea lejana. Con motivo de La aldea perdida", Helios, abril de 1903. "Retratos antiguos", El País, 25 de diciembre de 1902. "Retratos antiguos, por Antonio de Zayas", Helios, abril de 1903. "Las canciones de la sombra, por Pedro de Répide", Helios, abril de 1903. "Alma nómade, de Ángel de Estrada. Buenos Aires", Helios, mayo de 1903. "Poemas breves, por J. Ortiz de Pineda", Helios, mayo de 1903. "Maeterlinck", La Lectura, nº 33, septiembre de 1903. "Panteísmo asturiano", Alma Española, 1, n° 7, 20 de diciembre de 1903: "Liras o lanzas", Helios, diciembre de 1903. "Sombras de vida, por Melchor Almagro", La Lectura, n° 37, enero de 1904. "Renato Descartes", Alma Española, 11, nº 15, 14 de febrero de 1904. "Pláticas", Alma Española, 11, n° 16, 21 de febrero de 1904. "La educación estética. Baile español", Alma Española, 21 de febrero de 1904. "Pláticas. Crítica literaria", Alma Española, 11, nº 17, 6 de marzo de 1904. "Pláticas", Alma Española, 11, nº 18, 13 de marzo de 1904. "Clarín", El Imparcial, 11 de abril de 1904. "Propósitos de camaradería", Alma Española, 11, nº 23, 30 de abril de 1904. "Revista literaria" [Mors in vita, de Antonio de Hoyos], Helios, mayo de 1904. "La caverna de Platón", El Gráfico, 14 de junio de 1904. "Monotonía", El Gráfico, 15 de junio de 1904. "Superstición", El Gráfico, 21 de junio de 1904. "Advenimiento", El Gráfico, 26 de junio de 1904. "Flores de huerto", El Gráfico, 27 de junio de 1904. "Flores de huerto (conclusión)", El Gráfico, 28 de junio de 1904. "Un mártir", El Gráfico, 4 de julio de 1904. "Humareda a lo lejos", El Gráfico, 11 de julio de 1904. "Un temblor siempre nuevo", El Gráfico, 14 de julio de 1904. "Con ocasión de un libro nuevo. La incoherencia, I", El Gráfico, 24 de julio de 1904. "Con ocasión de un libro nuevo. La incoherencia, 11", El Gráfico, 28 de julio de 1904. "El castillo", Blanco y Negro, 721, 25 de febrero de 1905. "Don Quijote en el extranjero", La República de las Letras, nº 2, 13 de mayo de 1905. "Don Quijote en el extranjero", La República de las Letras, nº 3, 20 de mayo de 1905. "Don Quijote en el extranjero", La República de las Letras, nº 4, 27 de mayo de 1905. "El monumento a Cervantes", El Imparcial, 2 de junio de 1905. "Navarro Ledesma. Los guantes grises", La Lectura, noviembre de 1905.
Amparo de 316 Juan Bolufer
"Dubitaciones pictóricas", España Nueva, 23 de mayo de 1906. "Paseos y visitas. Hablando con Emilio Sala", España Nueva, 23 de mayo de 1906. "Paseos y visitas. Los mamarrachos de Muñoz Degraín", España Nueva, 25 de mayo
de 1906. "El paisaje en Clarín", El Imparcial, 18 de junio de 1906. "El caballo del capitán toreador. Escolio", El Imparcial, 5 de noviembre de 1906. "Amalia Malina en Vetusta", España Nueva, 17 de diciembre de 1906. "Horaciana", El Liberal, 18 de febrero de 1907. "La semana en Londres. El poeta del mar", El Imparcial, 15 de abril de 1907. "La semana en Londres. Medicina para el alma'', El Imparcial, 22 de abril de 1907. "La semana en Londres. El buen juez", El Imparcial, 29 de abril de 1907. "La semana en Londres. Un libro", El Imparcial, 6 de mayo de 1907. "El 1° de mayo en Londres", El Liberal, 7 de mayo de 1907. "La semana en Londres. Preludio lírico", El Imparcial, 13 de mayo de 1907. "La semana en Londres. La expansión artística", El Imparcial, 20 de mayo de 1907. "La semana en Londres. El almacén de antigüedades", El Imparcial, 27 de mayo de
1907. "Desde Londres. Plática de teatros", Heraldo de Madrid, 1 de junio de 1907. "La semana en Londres. El minuto trascendental", El Imparcial, 3 de junio de 1907. "Londres: Exposición anual de pinturas. Lo temporal y lo eterno", El Liberal, 7 de
junio de 1907. "La semana en Londres. Un revolucionario", El Imparcial, 10 de junio de 1907. "La semana en Londres", El Imparcial, 17 de junio de 1907. "La semana en Londres. Shaw", El Imparcial, 24 de junio de 1907. "La semana en Londres. Sor Cándida y el avecica", El Imparcial, 1 de julio de 1907. "La semana en Londres. El payaso viejo", El Imparcial, 8 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Propósitos", El Imparcial, 10 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Los partidos", El Imparcial, 11 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. El bote de lanza", El Imparcial, 12 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Carne de lord", El Imparcial, 13 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Un día a regatas", El Imparcial, 14 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. La querella de las estatuas", El Imparcial, 15 de julio de 1907. "La semana en Londres. El ocaso de los filósofos", El Imparcial, 22 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. La ética del sport", El Imparcial, 23 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Panes prestados", El Imparcial, 24 de julio de 1907. "La semana en Londres. La sentencia modistil", El Imparcial, 29 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. La corona de todo lo creado", El Imparcial, 30 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Vestir al desnudo", El Imparcial, 31 de julio de 1907. "Desde Inglaterra. Una noticia. Una historia. Un comentario", El Imparcial, 1 de
agosto de 1907. "Desde Inglaterra. El espíritu de Carlos", El Imparcial, 2 de agosto de 1907.
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Aya la ( 1902-1908) 317
"Desde Inglaterra. La fiebre rosada'', El Imparcial, 3 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Platónico doctor", El Imparcial, 4 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Con toda la barba", El Imparcial, 6 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. La viga y la paja", El Imparcial, 7 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Labor de coronista", El Imparcial, 9 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. ¡Rule Britannia!", El Imparcial, 10 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. El misterio vivo", El Imparcial, 11 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Cosas pueriles'', El Imparcial, 16 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Los gatos", El Imparcial, 17 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Dionisíaca", El Imparcial, 18 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. La torre de Babel", El Imparcial, 20 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. La puerta grande", El Imparcial, 23 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. El Parlamento por fuera", El Imparcial, 24 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. De la misma camada", El Imparcial, 26 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. Nova Roma", El Imparcial, 27 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. La casa alta", El Imparcial, 29 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. El cuchillo de Lichtemberg", El Imparcial, 31 de agosto de 1907. "Desde Inglaterra. The House of Commons", El Imparcial, 8 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. Neil", El Imparcial, 9 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. El éxtasis del águila", El Imparcial, 12 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. Opiniones de un chauffeur", El Imparcial, 13 de septiembre de
1907. "Desde Inglaterra. Cuestión de honor", El Imparcial, 15 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. Pueblos conquistadores", El Imparcial, 16 de septiembre de
1907. "Desde Inglaterra. El baño turco", El Imparcial, 20 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. John Bull con pánico", El Imparcial, 23 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. La joven rival", El Imparcial, 30 de septiembre de 1907. "Desde Inglaterra. Bélicos asuntos", El Imparcial, 1 de octubre de 1907. "Desde Inglaterra. Obesidad estética", El Imparcial, 3 de octubre de 1907. ''Atila, I", El Imparcial, 14 de octubre de 1907. "Desde Inglaterra. Una vida de la Santa", El Imparcial, 16 de octubre de 1907. ''Atila, 11", El Imparcial, 21 de octubre de 1907. "Desde Inglaterra. Conócete a ti mismo", El Imparcial, 22 de octubre de 1907. "Desde Inglaterra. La vida breve", El Imparcial, 27 de octubre de 1907. "Desde Inglaterra. El viaje de los reyes. Los preliminares", El Imparcial, 3 de
noviembre de 1907. "Desde Inglaterra. El viaje de los reyes. La llegada", El Imparcial, 4 de noviembre de
1907. "Desde Inglaterra. El viaje de los reyes. Una fiesta", El Imparcial, 5 de noviembre de
1907.
Amparo de 318 Juan Bolufer
"Desde Inglaterra. El viaje de los reyes. El padre y el hijo", El Imparcial, 9 de noviembre de 1907.
"Desde Inglaterra. Los reyes de España. Sandringhani', El Imparcial, 11 de noviembre de 1907.
"Desde Inglaterra. Mascarada y sopa de tortuga", El Imparcial, 15 de noviembre de 1907.
"Desde Inglaterra. Un gorrión. Un César", El Imparcial, 25 de noviembre de 1907. "Desde Inglaterra. Ala hora de comer", El Imparcial, 2 de diciembre de 1907. "Antes de empezar", ABC, 17 de enero de 1908. "Acerca de Pedagogía", ABC, 18 de enero de 1908. "La nave y el inglés", ABC, 19 de enero de 1908. "Una reunión. Los búhos consternados", ABC, 22 de enero de 1908. "Sir Henry", ABC, 23 de enero de 1908. "La plaga de las tinieblas", ABC, 17 de enero de 1908. "Míster Arturo", ABC, 30 de enero de 1908. "Martín Hume. El Conde-Duque. El resorte central", ABC, 2 de febrero de 1908. "La evolución de los partidos", ABC, 3 de febrero de 1908. "Música española", ABC, 7 de febrero de 1908. "Simiente de progreso", ABC, 9 de febrero de 1908. "Unos cuadros viejos", ABC, 11 de febrero de 1908. "La sensibilidad de John Bull", ABC, 12 de febrero de 1908. "Las bravías", ABC, 14 de febrero de 1908. "Política paniega", ABC, 15 de febrero de 1908. "La misología", ABC, 16 de febrero de 1908. "El culto al héroe", ABC, 18 de. febrero de 1908. "El hombre del hongo y el ejército de salvación", ABC, 19 de febrero de 1908. "El "bill" de Heriberto Luis Samuel", ABC, 21 de febrero de 1908. "El libro carmesí del marrano", ABC, 22 de febrero de 1908. "Lloyd George", ABC, 24 de febrero de 1908. "Un viejecito", ABC, 1 de marzo de 1908. "El apóstol lapidado", ABC, 6 de marzo de 1908. "Un siglo", ABC, 8 de marzo de 1908. "Recapitulación de una campaña'', ABC, 13 de marzo de 1908. "Eno' s fruit salt", El Liberal, 29 de julio de 1908. "Nota necrológica sobre Rafael Zamora", La Opinión de Asturias, 21 de agosto de
1908. "MisterWilliams, cronista", Faro, 21 de mayo de 1908. "Las izquierdas en Santander. Concisos apuntes de un testigo ocular y auricular", El
Liberal, 4 de diciembre de 1908. "Las erínias", El Liberal, 29 de diciembre de 1908.
Primeras colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala (1902-1908) 319
Otras obras de Pérez de Ayala citadas
"La dama negra. Tragedia de ensueño", Helios, agosto de 1903. Tributo a Inglaterra, edición y prólogo de José García Mercadal, Madrid, Aguilar,
1963. Crónicas londinenses, edición, introducción y notas de Agustín Coletes Blanco,
Murcia, Universidad de Murcia, 1985. Trece dioses (Fragmentos de las memorias de Florencia Flórez), El Progreso de Astu
rias, junio o julio de 1902; edición de Geraldine Scanlon, Madrid, Alianza, 1989.
Estudios
ALONSO, CEc1uo (1997): "Ramón Pérez de Ayala y la recepción del Simbolismo en España", en Echenique, M• Teresa et al. (eds.), El análisis textual. Comentario filológico, literario, lingüístico, sociolingüístico y crítico, Salamanca, Colegio de España, pp. 177-214.
BLAsco, JAVIER (1989): "El Quijote de 1905 (apuntes sobre el quijotismo finisecular", Anthropos, 98-99, pp. 120-124.
CELMA VALERO, MARÍA PILAR (1989a): La crítica de actualidad en el Fin de Siglo (Estudio y textos), Salamanca, Ediciones Plaza Universitaria.
- (1989b): La pluma ante el espejo (Visión autocrítica del "Fin de Siglo'; 1888-1907, Salamanca, Universidad de Salamanca.
" ,
- (1991): Litera._tura y periodismo en las revistas del Fin de Siglo. Estudio e índices (1888-1907), Madrid, Júcar. \) (
COLETES BLANCO, AGUSTÍN (1985): "Introducción" a su ediCión de Ramón Pérez de Ayala, Crónicas londinenses, Murcia, Universidad de Murcia, pp. 7-43.
- (1987): La huella angloamericana en la novela de Pérez de Ayala, Murcia, Universidad de Murcia y Universidad de Oviedo.
- (1997): Pérez de Ayala, bajo el signo de Britannia, Universidad de Valladolid. FERNÁNDEZ AvELLO, MANUEL (1980): Recuerdos asturianos de Ramón Pérez de Ayala.
Con un discurso sobre Regionalismo Asturiano del gran escritor ovetense, Oviedo, Biblioteca Popular Asturiana.
FRIERA SuÁREZ, FLORENCIO (ed.), (1986): Ramón Pérez de Ayala. Artículos y ensayos en los semanarios España, Nuevo Mundo y La Esfera, Oviedo, Universidad de Oviedo.
- y José Tomás Cañas (1992): "Colaboraciones periodísticas de Ramón Pérez de Ayala: crítica de ediciones e índices'', Primer Congreso de Bibliografía Asturiana, t. 11, Oviedo, Conserjería de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias, pp. 941-1040.
Amparo de 320 Juan Bolufer
GAMALLO FIERROS, DIONISIO (1981): "Primera etapa de la vida y obra de Pérez de Ayala (de los comienzos hasta 1905)", en Pérez deAyala visto en su centenario 1880-1980. Once estudios críticos sobre el escritor y su obra, Oviedo, IDEA, pp. 227-443.
MACKLIN, JoHN (1982): "Ramón Pérez de Ayala y La Revista Ibérica", Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, XXXVI, 107, septiembre-diciembre, pp. 683-689.
- (1988): The window and the garden: The Modernist Fictions of Ramón Pérez de Ayala, Boulder, Colorado, Society ofSpanish and Spanish-American Studies.
PÉREZ FERRERO, MIGUEL (1992): Las mocedades de Ramón Pérez de Ayala, Oviedo, Grupo Editorial Asturiano. Reedición de Ramón Pérez de Ayala, Madrid, Guadarrama, 1973.
SEOANE, Mª CRUZ YMª DOLORES SÁIZ (1996): Historia del periodismo en España. 3. El siglo XX: 1898-1936, Madrid, Alianza.