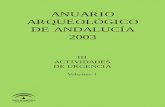Tesis Doctoral Niveles de Integración Sociopolítica, Ideología e Interacción en Sociedades No...
Transcript of Tesis Doctoral Niveles de Integración Sociopolítica, Ideología e Interacción en Sociedades No...
UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE Departamento de Antropología Instituto de Investigaciones Arqueológicas
NIVELES DE INTEGRACIÓN SOCIOPOLÍTICA,
IDEOLOGÍA E INTERACCIÓN EN SOCIEDADES NO
JERÁRQUICAS: PERÍODO ALFARERO TEMPRANO EN
CHILE CENTRAL
María Lorena Sanhueza Riquelme
Tesis para optar al grado de Doctor en Antropología
Profesor Guía: Dr. Calogero Santoro Profesor Tutor: Dr. Axel Nielsen
ARICA – CHILE 2013
AGRADECIMIENTOS Las tesis son emprendimientos personales e incluso, a veces, un poco
solitarios, pero al mismo tiempo son empresas colectivas, ya que
nunca podrían llegar a término sin el apoyo, ayuda y cariño de una
cantidad importante de personas.
En mi caso, hay tres personas que fueron fundamentales en este
proceso.
Lucho, que aquí tiene un papel doble. Realizó las primeras lecturas
críticas a todos los capítulos, y es quién me apoyó con los análisis
estadísticos y la realización de las Figuras. Por otro lado, soportó
heroicamente una tercera tesis, que han sido procesos tan
sentidos/vividos/sufridos (y éste, superlativamente) que para mí,
merece un monumento.
Violeta, que supo aceptar con paciencia y perdonar (espero) todas
mis ausencias, de cuerpo y mente.
Y Fernanda. No solo hizo lecturas críticas, siempre constructivas, de
prácticamente todos los capítulos en sus estados iniciales, me sugirió
lecturas, apoyó con material bibliográfico e hizo vista gorda de ciertos
abandonos, sino que sin esa conversación un día de primavera
caminando devuelta de Doña Cata a la U, que me permitió trazar
(por fin!) una hoja de ruta, esta tesis nunca habría sido terminada.
---
Numerosos colegas me proporcionaron datos inéditos: Sebastián
Avilés, Daniela Baudet, Marcela Becerra, Cristian Becker, Antonia
Benavente, José Castelletti, Catalina Soto, compartieron
generosamente conmigo sus datos/informes y permitieron enriquecer
la base empírica de esta tesis.
María Teresa Planella no solo me proporcionó bibliografía, sino tuvo la
paciencia de reunirse conmigo para contestar mis innumerables
preguntas acerca de cultivos, horticultura, modos de procesamiento,
etc.
Boris Santander, desde el primer mundo, fue mi ventana de acceso a
una bibliografía que a veces se hacía esquiva en Chile.
Rolf y Pepe dirigieron mi atención a la etnografía amazónica, sin la
cual esta tesis sería menos.
Isabel, Andrés y Flora, apoyaron, resolvieron dudas, dieron ánimo,
acompañaron, en definitiva, hicieron que el proceso fuera menos
“cuesta arriba”.
---
Los comentarios críticos de mis profesores guías, Guillaume Boccara
en el momento de elaboración del diseño, y luego Calogero Santoro,
así como de mi profesor tutor Axel Nielsen, me permitieron repensar
ciertas ideas, precisar conceptos y ver los mismo datos con otros
lentes. Me dieron ánimo durante el proceso y se acomodaron a todos
mis atrasos y apuros.
En un plano institucional, esta tesis se enriqueció de sobremanera con
la pasantía que tuve la oportunidad de realizar el año 2011 en la
Universidad de Gotemburgo y el Museo de las Culturas del Mundo,
Gotemburgo, Suecia, que fuera posible gracias al Programa de Becas
Cortas al Extranjero (UTA-MECESUP 2). Desde Suecia, Kristian Kristiansen
y Adriana Muñoz generosamente estuvieron dispuestos a recibirme,
permitiéndome acceder a una vastísima bibliografía y riquísima
biblioteca sobre el área Amazónica, así como conocer otras
realidades universitarias y académicas.
Por último, el Departamento de Antropología de la Universidad de
Chile, en las personas de sus directores Mauricio Uribe y Eugenio
Aspillaga, así como los colegas del área de Arqueología, apoyaron
decididamente la posibilidad de reordenar cargas académicas, así
como la postulación a la Beca de Reemplazo a la Docencia por dos
semestre del programa Bicentenario Juan Gómez Millas, que fueron
fundamentales para poder terminar este escrito.
A todos ellas y ellos, muchas gracias.
RESUMEN El período Alfarero Temprano en Chile central se caracteriza por la
presencia contemporánea e interdigitada espacialmente de dos
unidades culturales, Llolleo y Bato. Ambas, si bien presentan
diferencias, han sido descritas como sociedades no jerárquicas, con
un patrón de asentamiento disperso y manejo de horticultura.
En esta tesis ofrecemos una visión de éstas, que considera distintas
líneas de evidencia, integrándolas en una interpretación de la
sociedad que incluye aspectos sociales, políticos, económicos e
ideológicos. Esta utiliza como soporte información etnográfica,
etnohistórica y etnoarqueológica, junto a elementos teóricos
derivados de la antropología y la arqueología. Específicamente,
exploramos el patrón de asentamiento y el comportamiento espacial
de la cultura material, centrada en la alfarería, para abordar los
niveles de integración social y política; examinamos los patrones de
funebria para acercarnos a los aspectos ideológicos; por último,
revisamos la situación de interdigitación para entender la forma de la
interacción entre estos dos grupos que convivieron en un mismo
espacio por al menos 500 años.
Proponemos, a partir de ello, que Llolleo representa un grupo donde
existen niveles de integración sociopolítica que ocurren a una escala
espacial local, donde se han activado una serie de mecanismos para
denotar a la comunidad y elaborar las relaciones sociales necesarias
para esto, en un marco de inestabilidad propio de este tipo de
sistema sociopolítico. La subsistencia basada en los productos
cultivados, y especialmente en el maíz, que permite sostener esta
dinámica, y a la vez es propiciada por ésta, es retroalimentada por la
construcción de una representación del mundo donde la
fertilidad/reproducción social ocupa un lugar central y define nuevos
roles y valoraciones para hombres, mujeres y niños dentro de la
sociedad.
Bato, por otra parte, representa un grupo donde los niveles de
integración sociopolítica son más laxos, o donde al menos ocurren a
escalas mayores que la localidad, lo que probablemente está
asociado a una mayor movilidad. Es especialmente interesante notar
que aunque los cultivos y el maíz están incorporados en la dieta de
estas poblaciones no implicó la activación de mecanismos que
propiciaran una mayor integración sociopolítica o donde el género y
la edad pasaran a ser factores principales en la clasificación de las
personas dentro del grupo.
Ambos grupos están enmarcados en una situación de interacción
donde más que existir una frontera territorial, se activa una frontera
social, a partir de prácticas infundidas de intencionalidad para
mantener y destacar sus propias identidades.
INDICE SECCIÓN 1. PRESENTACIÓN 1.1 PRESENTACIÓN 1.2 LLOLLEO Y BATO: HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DIFERENCIA 1.2.1 El principio 1.2.2 Descubriendo la heterogeneidad: la definición de Llolleo y Bato 1.2.3 Bato y Llolleo: precisando e interpretando las diferencias 1.2.4 Recapitulación 1.3 MARCO GEOGRÁFICO AMBIENTAL 1.3.1 Geografía, clima y recursos 1.3.2 Paleoambiente SECCIÓN 2. SOCIEDADES NO JERÁRQUICAS: ANTROPOLOGÍA, ETNOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA 2.1 SOCIEDADES NO JERÁRQUICAS: ANTROPOLOGÍA, ETNOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA 2.1.1 Modelos y conceptos 2.1.2 Sociedades no jerárquicas: referentes para la arqueología desde la antropología Integración sociopolítica Límites Territorialidad 2.1.3 Pasando por la etnografía: lectura “arqueológica” de monografías etnográficas El espacio social: la comunidad efectiva Límites y niveles de integración social De territorios, territorialidades, mujeres y descendientes
1
14
14 22
29 38
48 48 56
60
61 69
83
2.1.4 Las sociedades no jerárquicas desde la arqueología SECCIÓN 3. EL PERÍODO ALFARERO TEMPRANO DE CHILE CENTRAL 3.1 ESPACIO Y CULTURA MATERIAL: NIVELES DE INTEGRACIÓN SOCIAL 3.1.1 El asentamiento La unidad residencial Distribución y distancias Discusión 3.1.2 Espacio y cultura material Llolleo Bato 3.1.3 Discusión 3.2 EL ÁMBITO DE LA FUNEBRIA BATO Y LLOLLEO 3.2.1 Perspectivas para el estudio de la funebria en arqueología 3.2.2 El estudio de la funebria de los grupos Bato y Llolleo 3.2.3 Funebria Llolleo Síntesis 3.2.4 La funebria en contexto: mujeres, niños y la comunidad. El caso Llolleo Mujeres y niños: reproducción y descendencia Hombres, mujeres e infantes: la dimensión política de la comunidad 3.2.5 Funebria Bato Síntesis 3.2.6 La funebria en contexto: el individuo y la comunidad. El caso Bato. 3.2.7 Conclusiones 3.3 CON EL “OTRO” EN EL ÁMBITO DE LO COTIDIANO 3.3.1 Las características de la interacción
132
144
146
176
217
224 225 234 241
249
271
281
288
290 291
3.3.2 Los grupos sociales en un marco de interacción 3.3.3 Interacción Bato – Llolleo Síntesis SECCIÓN 4. RECAPITULACIÓN 4.1 RECAPITULACIÓN 4.1.1 Discusión 4.1.2 Conclusiones 4.1.3 Proyecciones REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANEXO 1: ANTECEDENTES DE LOS SITIOS Y CONTEXTOS DE FUNEBRIA CONSIDERADOS ANEXO 2. Descripción de un funeral reche en Nuñez de Pineda (2001).
295 301
317 318 329 331
334
365
399
LISTADO DE FIGURAS SECCIÓN 1 1.2.a Área de estudio Estudio (detalle de microrregión de Angostura en Figura 3.1.a)
SECCIÓN 3 3.1.a Microrregión de Angostura 3.1.b Secuencia ocupacional de asentamientos Bato en la microrregión de Angostura 3.1.c Secuencia ocupacional de asentamientos Llolleo en la microrregión de Angostura 3.1.d Comparación modelo de asentamiento reche (a) – modelo de asentamiento microrregión de Angostura (b). 3.1.e Ubicación de sitios Llolleo considerados en análisis de cultura material 3.1.f Llolleo: Análisis de componentes principales con todos los sitios 3.1.g Llolleo: Análisis de agrupamiento con todo los sitios 3.1.h Llolleo: Análisis de componentes principales con sitios de la microrregión de Angostura 3.1.i Llolleo: Análisis de agrupamiento con sitios de la microrregión de Angostura 3.1.j Ubicación de sitios Bato considerados en análisis de cultura material 3.1.k Bato: Análisis de componentes principales con todos los sitios ANEXO A1. Ubicación sitios Llolleo y Bato considerados en el análisis de funebria
47
145 170
171
175
192
195
196 197
198
212
216
398
LISTADO DE TABLAS SECCIÓN 1 1.2.a Síntesis comparativa de componentes Llolleo y Bato SECCIÓN 2 2.1.a Niveles de integración y características del asentamiento en grupos etnográficos considerados SECCIÓN 3 Capítulo 3.1 3.1.a Bato: característica de los sitios de la microrregión de Angostura 3.1.b Llolleo: característica de los sitios de la microrregión de Angostura 3.1.c Categorías de asentamiento Llolleo y Bato 3.1.d Distancias entre los sitios de la microrregión de Angostura 3.1.e Resultados de análisis de isótopos estables para individuos Llolleo y Bato 3.1.f Llolleo: sitios considerados en el análisis de cultura material 3.1.g LLolleo: variables y frecuencias relativas 3.1.h Bato: sitios considerados en el análisis de cultura material 3.1.i Bato: variables consideradas 3.1.j Bato: variables y frecuencia relativa 3.1.k Bato variables presencia/ausencia
46
142
158
159
161 168
181
193
194 212 213
214 215
Capítulo 3.2 3.2.a Ofrendas presentes en enterratorios Llolleo y Bato 3.2.b Categorías de ofrenda Llolleo 3.2.c Categorías de ofrenda Bato 3.2.d Categorías de edad utilizadas 3.2.e Llolleo: distribución de individuos por sexo y edad 3.2.f Llolleo: frecuencia de categorías de ofrenda por sexo/edad 3.2.g Llolleo: distribución de tipos de vasijas por entierro según categoría de edad y sexo 3.2.h Bato: distribución de individuos por sexo y edad 3.2.i Bato: frecuencia de categorías de ofrenda por sexo/edad 3.2.j Bato: frecuencia categorías de ofrenda sin “basura” 3.2.k Bato: frecuencia absoluta y relativa de individuos sin ofrenda 3.2.l Presencia de tembetá y huella de uso de tembetá en entierros Bato. Capítulo 3.3 3.3.a Evidencias materiales de interacción 3.3.b. Densidad de tembetás
237 238 239 240 241 242
244
272 274
275 275
279
305 312
1
SECCIÓN 1. PRESENTACIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
El proceso de cambios sociales, tecnológicos e ideológicos asociados
al establecimiento de modos de subsistencia asociados a la
producción de alimentos y modos de vida más sedentarios se conoce
en América como Formativo. Sin duda, es una de las épocas más
interesantes de la secuencia cronológica – cultural, ya que se integran
a la vida socio económica ciertos elementos tecnológicos que
conllevan cambios relevantes (estructurales) en la forma en que las
personas se relacionaban entre sí, como con su entorno. Se trata de
un escenario donde aparecen nuevos patrones económicos
(agricultura, pastoreo) acompañados por la formación de sociedades
de mayor escala y complejidad que las existentes (vida aldeana
sedentaria). Acompañan a esto la aparición y/o consolidación de
una serie de nuevas tecnologías: cerámica, tejidos, metalurgia y las
construcciones arquitectónicas (Steward 1949; Collier 1955; Willey y
Phillips 1958). Se estima, sin embargo, que se trataba de unidades
sociopolíticas de pequeña escala, a nivel de comunidad local
conformada por linajes o grupos de parentesco, que en términos de
complejidad social, se enmarcan dentro de las sociedades igualitarias
2
o de rango (Fried 1967), tribales (Service 1971) o bien nivel de grupo
familiar en caseríos o grupo local (Johnson y Earle 1987).
El período Alfarero Temprano representa en Chile central lo que en un
marco Americano más amplio generalmente se reconoce como
Formativo. Aunque se observa la presencia de varios elementos
propios de este momento, no existen en esta área evidencias de
manejo de animales domésticos; las primeras evidencias de cerámica
y cultígenos datan cerca del primer milenio antes de Cristo (Ramírez et
al. 1991; Planella et al. 2005; Planella et al. 2011), aunque el uso
generalizado de la cerámica no parece ocurrir antes del 300 aC. y
transcurrieron al menos unos 1000 años entre la aparición de las
primeras plantas cultivadas (quínoa) y que algunos de estos grupos
empezaran a basar su subsistencia en productos hortícolas (Planella y
Tagle 1998). La metalurgia en cobre nativo también está presente de
manera ocasional en objetos como aros y brazaletes desde al menos
el inicio del primer milenio de nuestra era (Campbell y Latorre 2003).
No tenemos evidencia directa de textiles ni de cestería por las
posibilidades de conservación en el área. No obstante, la presencia
de elementos interpretados como torteras (discos de cerámica con
3
agujero al centro) y de una impronta de textil en material calcáreo
(Baeza y Hermosilla 2001) sugieren su ocurrencia.
Tampoco tenemos presencia de arquitectura con materiales
constructivos no perecederos, es decir piedra. Se presume que las
habitaciones estaban construidas con materiales orgánicos (madera,
ramas, barro) que no resisten mayormente el paso del tiempo. De esta
manera, los sitios habitacionales se manifiestan simplemente como
grandes áreas de basura, que ocasionalmente se concentran en
espacios más acotados (p.ej. sitios El Mercurio, La Granja), o en
verdaderos “pozos” de hasta 70-80 cm de profundidad (p.ej. sitios
Hospital, Chuchunco). En algunos pocos sitios se han encontrado
agujeros de postes (p.ej. Los Panales) o rasgos producto de la “línea
de goteo” del techo (p.ej. El Peuco), pero en general, no se han
podido identificar muchos rasgos que refieran directamente a áreas
domésticas, ya que los procesos posdepositacionales ligados a la
agricultura intensiva de los últimos 500 años en la región han removido
intensamente la mayor parte de los sitios.
A partir del patrón de asentamiento – disperso-, la funebria -
directamente asociada a áreas de vivienda - y la característica y usos
4
de la cerámica -manufacturas a nivel de hogar -, se ha planteado
que la base de la organización sería la familia (probablemente
extendida) y los niveles de cohesión social de mayor relevancia para
la vida cotidiana estarían dados a nivel de pequeñas comunidades,
aunque existirían mecanismos sociales que les permiten ser parte de
una agrupación mayor (Falabella y Planella 1988-89; Falabella y
Stehberg 1989; Falabella 2000[1994]; Sanhueza et al. 2003; Sanhueza
2004; Falabella y Sanhueza 2005-06; Sanhueza et al. 2007; Sanhueza y
Falabella 2007).
A partir de este panorama muy sucinto podría afirmarse que, aunque
sin todos los nuevos desarrollos tecnológicos y sin una vida aldeana
propiamente tal, Chile central participa efectivamente de un
“proceso formativo”. Es así como un nuevo modo de vida, basado en
la producción de alimentos, se instala y consolida a través del primer
milenio de nuestra era, proceso que desemboca finalmente en una
nueva realidad sociocultural llamada Aconcagua (Duran y Planella
1989; Massone et al. 1998; Cornejo 2010).
No obstante lo anterior, el período Alfarero Temprano presenta en
Chile central también ciertas características que lo hacen
5
especialmente interesante y singular. La principal de ellas es la
diversidad cultural en un área relativamente acotada, de no más de
200 x 200 km. En efecto, los trabajos arqueológicos llevados a cabo en
esta área los últimos 40 años han permitido reconocer al menos dos
complejos culturales diferenciados, junto a una serie de evidencias
que sugiere que la diversidad es sin duda mayor (Falabella y Planella
1979; Falabella y Stehberg 1989; Sanhueza et al. 2003; Sanhueza et al.
2010).
Los complejos Llolleo y Bato se diferencian uno del otro por las
características de su alfarería, de sus pipas, de sus adornos corporales,
del uso de materias primas líticas, de su patrón de funebria y muy
significativamente, de su patrón de subsistencia. A partir de los
conjuntos artefactuales y del estudio de isótopos estables en restos
óseos humanos se ha podido observar que no todos los grupos
tuvieron la misma dependencia de los productos cultivados en esta
etapa (Sanhueza et al. 2003; Falabella et al. 2008). Los productos
cultivados no tendrían la misma importancia entre los grupos del
Complejo Bato respecto a los del Complejo Llolleo (Falabella et al.
2007), y en la cordillera habría subsistido un modo de vida cazador
recolector hasta entrada la época de la Colonia (Madrid 1977;
6
Cornejo y Sanhueza 2003). Esta área presenta, así, una situación que
de alguna manera desafía los presupuestos sobre el efecto
“homogeneizador” de un modo de subsistencia basado en la
producción de alimentos, planteado a nivel general (cf. Willey y
Phillips 1958) e incluso a nivel del Área Andina (Lumbreras 1981: 152),
Estas distintas unidades tienen una distribución espacial parcialmente
diferenciada. En la costa, el Complejo Bato tiene una distribución más
septentrional, asociada a la desembocadura del río Aconcagua, y
Llolleo más meridional en relación a la desembocadura del río Maipo.
En el interior se produce una mayor interdigitación; en la cuenca de
Santiago los sitios de los dos complejos se encuentran a escasa
distancia entre sí, a lo largo de los mismos cursos de agua (Sanhueza
et al. 2007; Cornejo et al. 2012), mientras que en la cuenca de
Rancagua (con menos trabajo de prospección sistemática), también
coexisten distintas expresiones culturales (Sanhueza et al. 2010).
Numerosos fechados, principalmente por termoluminiscencia,
muestran que si bien Bato presenta fechados anteriores y LLolleo
posteriores, al menos entre el 200 y el 1000 dC. son contemporáneos
(Planella y Falabella 1987; Sanhueza et al. 2003, 2010; Falabella,
Cornejo, Sanhueza y Correa 2013).
7
Las investigaciones de los últimos 40 años han permitido generar un
cúmulo importante de información sobre Bato y Llolleo (ver capítulo
1.2). A la fecha, existe una gran cantidad de datos acerca de la
materialidad de estas sociedades, así como de su distribución
temporal y espacial. Así mismo, los estudios de isótopos estables
confirmaron lo que se había intuido acerca de la diferencia en los
énfasis económicos de los distintos grupos (Planella y Falabella 1987;
Sanhueza et al. 2003; Falabella et al. 2007). No obstante, existen pocos
esfuerzos que integren estas evidencias para realizar una
interpretación “antropológica” de estas sociedades, reconociendo
que “los planos de la sociedad son interdependientes e
interpenetrados” (Giobellina 2009:32), en definitiva, que integran lo
que Mauss (2009) llamó un “hecho social total”:
Todo está mezclado, todo lo que constituye la vida social de las
sociedades que precedieron a las nuestras, hasta las de la
protohistoria. En esos fenómenos sociales “totales”, como
proponemos llamarlos, se expresa a la vez y de un golpe todo
tipo de instituciones: religiosas, jurídicas y morales – que, al
mismo tiempo, son políticas y familiares –; económicas – y éstas
suponen formas particulares de la producción y el consumo o,
8
más bien, de la prestación y la distribución –; sin contar los
fenómenos estéticos a los que conducen esos hechos y los
fenómenos morfológicos que manifiestan tales instituciones.
(Mauss 2009:70)
Para la arqueología, esto implica considerar que los distintos registros
materiales (p.ej. materialidades y tecnología, patrón de
asentamiento, patrones funerarios, patrones de subsistencia) de una
determinada sociedad, forman parte integral y articulada de un todo
al cual remiten, y en cuyo seno adquieren sentido. Concretamente,
para nuestro caso implica considerar los distintos ejes de análisis, que
la mayoría de las veces han sido discutidos por separado, ahora en
conjunto, haciéndolos dialogar para así generar una interpretación
de la sociedad que considere aspectos sociales, políticos,
económicos e ideológicos como un fenómeno integrado. El particular
panorama de diversidad cultural e interdigitación espacial en Chile
central exige, además, considerar en esta interpretación tanto la
interacción potencial y posible, como los procesos identitarios
asociados.
9
Este es el objetivo que nos hemos planteado para esta tesis, porque
creemos que solo una aproximación de esta naturaleza permitirá
generar una diferencia cualitativa en la forma como entendemos a
estos grupos y al período Alfarero Temprano de Chile central en
general.
Para esto trazamos una ruta que utiliza fuertemente como soporte la
información etnográfica, etnohistórica y etnoarqueológica, la que si
bien no permite realizar analogías directas, al menos nos permite
ampliar nuestros horizontes interpretativos. Junto a esto incorporamos
elementos teóricos derivados de la antropología y la arqueología,
generando una discusión en función del registro arqueológico con
que contamos para el período Alfarero Temprano en Chile central.
Esta es, entonces, una tesis centrada en más de un aspecto de los
grupos alfareros tempranos, aunque no necesariamente presenta
datos nuevos respecto de ellas. Lo que es nuevo es una mirada
integrada a datos ya existentes, bajo prismas teóricos nuevos y no tan
nuevos, que nos permite construir una interpretación holística de estas
sociedades. Como tal es un trabajo mucho más cualitativo que
cuantitativo.
10
Hemos estructurado este escrito en cuatro secciones. La primera de
ellas, de la cual esta presentación forma parte, presenta los objetivos
de la tesis, así como los antecedentes de la investigación que la
fundamentan (capítulo 1.2). Para esto efectuamos una discusión de la
historia de la investigación del período Alfarero Temprano en el área,
poniendo de relieve los temas y problemas abordados, pero también
los vacíos que ésta ha dejado. Hemos incluido aquí una breve reseña
del ámbito geográfico y medioambiental, necesarios para
comprender tanto las posibilidades del medio como las condiciones
de conservación arqueológica del área (capítulo 1.3).
En una segunda sección construimos un marco de referencia para
entender las sociedades “simples” o no jerárquicas en su dimensión de
organización sociopolítica y los niveles de integración social. Creemos
que una adecuada comprensión y discusión de este aspecto es
fundamental porque constituye el marco en el cual se desenvuelven
todos los demás aspectos de la sociedad (ideológico, productivo,
tecnológico). Para esto revisamos la literatura teórica y etnográfica
con el objeto de generar un marco interpretativo y discutir la
evidencia disponible para Chile central a la luz de estas nuevas
posibilidades. En términos teóricos, nos remitimos a la discusión de los
11
modelos clásicos sobre evolución social (cf. Fried 1967; Service 1971;
Johnson y Earle 1987), complementándolo con otras visiones
derivadas de ámbitos más materialistas (p.ej. Meillassoux 1977,
Godelier 1978, 1979, Wolf 1987). En términos etnográficos revisamos
monografías de grupos del ámbito Amazónico, principalmente de
aquellos que tienen un sistema de subsistencia y de organización
social comparable al propuesto para los grupos PAT de Chile central.
A la vez, complementamos esta revisión con información del área
Mapuche, grupos que son más cercanos histórico-cultural y
espacialmente a nuestra área de estudio, considerando
especialmente aquella recopilada en tiempos tempranos de la
colonia. Por último, exponemos una propuesta de cómo abordar el
estudio de este tipo de problemáticas arqueológicamente, en nuestra
área de estudio particular.
Este es el prisma por medio del cual revisamos la evidencia disponible
para el Alfarero Temprano de Chile central en la sección 3, la que fue
organizada en tres ámbitos. El primero de ellos son los niveles de
integración social y política vistos a partir de las características de los
asentamientos, su distribución en el espacio y la cultura material,
particularmente la alfarería (capítulo 3.1), siendo el que se relaciona
12
de manera más directa con lo discutido en la sección 2. Para esto
consideramos y discutimos todas las evidencias disponibles para Chile
central, así como los trabajos previos al respecto, pero basamos gran
parte de nuestro trabajo en los resultados obtenidos recientemente en
la microrregión de Angostura en el marco del proyecto Fondecyt
1090200.
El segundo de ellos es el ámbito de la funebria, donde más allá de
exponer las características formales de los enterratorios, ya por todos
conocidos, realizamos una propuesta interpretativa en el marco de la
organización sociopolítica propuesta y discutida en el capítulo 3.1
(capítulo 3.2). Para esto trabajamos con toda la información
disponible acerca de entierros del período Alfarero Temprano en Chile
central, tanto publicados como manuscritos disponibles en el Consejo
de Monumentos Nacionales, lo que nos permitió contar con una base
de datos numéricamente significativa.
El tercero está referido a la situación de “convivencia” entre grupos
diferentes, y específicamente con énfasis económicos distintos, donde
queremos explorar, exponer y discutir las particularidades de esta
situación, en este período y en esta región en específico (capítulo 3.3).
13
Para esto, revisamos distintos casos reportados en la literatura
etnográfica y arqueológica de distintas partes del mundo (América,
Asia, Europa y Africa), de modo de lograr una mejor comprensión de
cómo se viven estos procesos y las características que éstos adoptan
de acuerdo a las circunstancias particulares, para luego realizar un
análisis y una propuesta a partir de la evidencia disponible para Chile
central.
En la cuarta sección realizamos una discusión integrada de los tres
ámbitos expuestos y discutidos independientemente en la sección
anterior, y es, en definitiva, donde presentamos una visión integrada
de las sociedades del período Alfarero Temprano de Chile central.
Creemos que los aportes de este trabajo pueden ser no solo respecto
a una discusión local, refida a Chile central, sino a la discusión
arqueológica en general, referente a este período en particular y
especialmente en relación a las situaciones de diversidad cultural en
espacios “pequeños”. En este sentido, esperamos también que pueda
constituir un aporte para pensar nuestra propia realidad actual, tan
diversa pero a la vez poco inclinada a tolerarla.
14
1.2 LLOLLEO Y BATO, HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
DIFERENCIA
Las dos unidades culturales que aquí abordamos, Llolleo y Bato,
pertenecen a lo que actualmente se denomina período Alfarero
Temprano. En Chile central, espacio comprendido entre los ríos
Aconcagua y Cachapoal para nuestro caso (Figura 1.2.a), este
período se caracteriza por una diversidad cultural, donde unidades
culturales distintas ocupan el espacio de manera interdigitada, al
menos durante 1000 años (0-1000 dC). En este capítulo revisaremos
cómo fue definido este período, cómo fueron definidas las unidades
culturales que lo componen y de qué manera se fueron dotando de
contenido, hasta llegar a la visión de diversidad cultural que
manejamos hoy en día.
1.2.1 El principio
Si bien Oyarzún (1979[1910]) recorrió los conchales de la costa de la V
región a principios del siglo XX y describió una serie de hallazgos de
“cantaritos de greda” encontrados dentro “de ollas de greda de unos
60 cm de alto” que contenían esqueletos en la localidad de Llolleo,
no es sino hasta mediados del siglo pasado, con el inicio de la
15
arqueología sistemática de Chile central, que estos hallazgos fueron
considerados dentro de un marco histórico cultural.
En concordancia con el programa de investigación vigente en esa
época, cuyo principal objetivo era la historia cultural, y con un fuerte
impulso a partir de la creación del Centro de Estudios Antropológicos
(1955) ligado a la Universidad de Chile y la Sociedad de Arqueología
de Viña del Mar Dr. Francisco Fonck (1937), la arqueología realizada
estuvo enfocada a la creación de las secuencias cronológicas y
culturales de la región y las interpretaciones realizadas se basaron en
teorías explicativas como la difusión de rasgos o atributos de la cultura
material, y en conceptos como el de área nuclear y horizonte cultural.
Los integrantes de estas instituciones realizaron las primeras
prospecciones e intervenciones estratigráficas en sitios habitacionales
del área costera (Gajardo Tobar 1958-59; Berdischewsky 1963, 1964a,
1964b; Silva 1964), y las primeras descripciones sistemáticas de
materiales fragmentados recuperados de estos sitios (Schaedel et al.
1954-56; Bruggen y Krumm 1964).
Es así como se pasa de la arqueología de sitios particulares y la
preocupación y descripción de objetos completos recuperados ya
16
sea de cementerios o hallazgos aislados, característica de la “etapa
pre sistemática” (p.ej. Oyarzún 1979[1910], 1979[1912], 1979[1934]), a
una arqueología de sitios habitacionales, donde se realizan
excavaciones estratigráficas, que son sistematizados en una tipología
de sitios, integrando la información para dar un panorama regional. El
objetivo de estos trabajos fue definir complejos y secuencias culturales
(Berdichewsky 1964a), y en definitiva construir una secuencia que
sirviera de base al esqueleto cronológico para la zona (Silva 1964). Por
otra parte, se observa un esfuerzo por sistematizar tipológicamente los
materiales recuperados, definiendo tipos como “Cachagua gris
punteada”, “Cachagua incisa” (Bruggen y Krumm 1964:6) o “Bellavista
Naranja” (Nuñez 1964), por dar solo algunos ejemplos.
Las secuencias propuestas se basaron en excavaciones estratigráficas
y en la sistematización de la información de la región costera
comprendida entre los ríos Petorca y Maipo, que permitieron ordenar
los distintos complejos culturales (Berdichewsky 1963) secuencialmente
en función de Horizontes y Tradiciones (Berdichewsky 1963, 1964a; Silva
1964). Este ordenamiento siguió los lineamientos clásicos de la
aproximación histórico cultural, teniendo como base la noción de
evolución desde lo más simple o “primitivo” a lo más complejo y
17
“elaborado”, de las poblaciones sin cerámica a las que la tienen, de
la poblaciones con cerámica monocroma a las que producen
cerámicas decoradas, e integró a estos desarrollos locales al
panorama americano más amplio (p.ej. Formativo, período Inca).
De esta manera, los sitios y ocupaciones con cerámica monócroma
quedaron ubicados inmediatamente después del entonces
denominado “Precerámico II” y antes del “horizonte caracterizado
por la cerámica Negro sobre Salmón”, que por asociaciones y
estratigrafía se situaría inmediatamente anterior a la influencia incaica
(Berdichewsky 1963). Estaríamos así
…ante el hecho de la existencia de un complejo cultural
caracterizado por una serie de rasgos propios que
correspondería a la vez a un verdadero Horizonte que se habría
extendido por la costa central y al parecer, también, por el
interior de la zona central…, [que correspondería] si no
exactamente al más antiguo, por lo menos a los primeros
períodos agroalfareros. (Berdichewsky 1964b:84).
Para explicar la presencia de este primer período alfarero,
Berdichewsky (1964b) alude a la difusión cultural desde el Norte Chico
18
o Norte Semi-Árido, específicamente de la cultura el Molle, postulando
un Horizonte Molle o molloide, basado en la similitud de algunos rasgos
de la alfarería, el tembetá y la pipa en forma de T invertida,
puntualizando que “se nota igualmente que ha llegado a esta región
ya con la mayoría de sus rasgos bien formados” (Berdichewsky 1964b:
84). De paso, se asumen también otras características culturales que
acompañarían la generalización de la cerámica: la agricultura y la
ganadería se plantean como la base de la economía de estos grupos
(Berdichewsky 1963, 1964b).
Contemporáneamente, Silva (1964), quien no compartió la visión de
Berdichewsky, destacó las diferencias y particularidades de los
desarrollos locales aludiendo a su carácter de “desarrollo Formativo”
para dar cuenta de las similitudes con otras áreas. Desde esa
perspectiva propone también una secuencia cronológica para la
costa de Chile central a partir de una serie de trabajos realizados por
él desde la década de 1950, alrededor y al norte de la
desembocadura del río Aconcagua. A partir de los datos
estratigráficos de algunos sitios y su relación con otros contextos
propone una secuencia con dos ocupaciones precerámicas y tres
cerámicas.
19
Las tres ocupaciones cerámicas presentaban, de acuerdo al autor,
características diferentes. La primera, identificada en el nivel III del
sitio Alacranes 1, tenía un contexto muy similar al llamado
Precerámico II, pero con la presencia de cerámica burda y pintada
de rojo. La segunda ocupación cerámica se presentaba en los sitios
Bato 1 y 2, y se caracterizaba por cerámica negro pulida,
decoraciones incisas punteadas y entierros flectados con tembetás y
ofrendas de “auquénidos”. La tercera ocupación, por su parte, fue
identificada en el nivel IV del sitio Alacranes I, que corresponde a la
superficie, y se caracterizaba por una cerámica más compleja,
correspondiendo a la tradición cerámica “más evolucionada” del
área (Silva 1964:269). Silva estableció vinculaciones de esta
ocupación con otros hallazgos en el litoral, desde Concón hasta
Llolleo, San Antonio y Cartagena por el sur.
Esta propuesta contiene la primera constatación de variabilidad al
interior de este “desarrollo Formativo”. A partir de las descripciones
entregadas por Silva, se puede identificar a la segunda ocupación
con lo que hoy denominamos Bato y a la tercera ocupación con lo
que hoy denominamos Llolleo. Hoy sabemos que estos dos complejos
son contemporáneos, pero interesa rescatar de la propuesta de Silva
20
su observación de una variabilidad dentro de este período y su
posible diacronía, a través de la observación de la similitud de algunos
contextos cerámicos con los contextos acerámicos inmediatamente
precedentes.
Esta idea de diferencias temporales en el período Alfarero Temprano
es retomada tiempo después por Monleón (1979) que planteó la
existencia de una etapa alfarera de origen local, anterior a la
penetración de rasgos “molloides” a partir de las evidencias de la
primera ocupación del sitio ENAP-3. Así, planteó como hipótesis un
período Alfarero Temprano con dos fases, la primera de ellas
representada por alfarería monocroma, a veces con decoraciones
plásticas y con decoración en pintura roja, la cual no presentaría aún
influencias Molle, y la segunda correspondiente a esta misma tradición
local pero con la incorporación de modalidades y elementos Molle (y
del sur). Lo más interesante de su propuesta, y que lamentablemente
no desarrolló, es la utilización del concepto de “coexistencia” como
una hipótesis alternativa a la aculturación Molle propuesta por
Berdichewsky, respecto a la relación que se habría producido entre
los grupos nortinos (Molle o molloides) instalados en un primer
momento en la zona costera y los grupos locales, y que permite dar
21
cuenta de la frecuencia variable de rasgos Molles en los contextos de
Chile central (Monleón 1979).
Esta etapa inicial del desarrollo de la investigación en Chile central es
interesante no solo en la medida que sienta las bases del contenido y
posterior discusión sobre el período alfarero temprano, sino porque
presenta cierta particularidad. Por una parte se ajusta a los
parámetros del paradigma histórico cultural vigente en aquella
época, pero a la vez se utilizaron aproximaciones metodológicas
novedosas y, a partir de ellas se generan discusiones que se salen del
marco esperado. Así, se observa una investigación centrada en la
construcción de secuencias y un énfasis en explicaciones difusionistas
para dar cuenta de los cambios, en el marco del cual la aparición de
nuevos avances tecnológicos y objetos son necesariamente
introducidos. Por otra parte, la construcción de secuencias se basa en
prospecciones regionales en las cuales se identifican y excavan sitios
habitacionales (en oposición a la clásica arqueología de cementerios
y objetos completos), lo que posibilita e induce a los investigadores
tomar en cuenta contextos, asociaciones materiales y secuencias. El
resultado de esto es una discusión que, aunque siempre dentro del
marco histórico cultural, permite considerar otras posibilidades e
22
introducir otros elementos a la discusión, como la vinculación con
desarrollos locales y la variabilidad contextual, ideas embrionarias que
poco después serán desarrolladas a la luz de nuevos paradigmas.
1.2.2 Descubriendo la heterogeneidad: la definición de Llolleo y Bato
En forma casi paralela al trabajo de Monleón, Falabella y Planella
(1979, 1980, 1982) definieron el Complejo Llolleo, cuyos términos
conceptuales se mantienen hasta hoy día. Dichas autoras
cuestionaron la propuesta del horizonte molloide y con el expreso
objetivo de buscar y definir la existencia de manifestaciones culturales
tempranas locales, realizaron un estudio de cuatro sitios arqueológicos
ubicados cerca de la desembocadura del río Maipo. A esto se sumó
una exhaustiva revisión de todos los antecedentes publicados a la
fecha, así como un reconocimiento de las colecciones de piezas
cerámicas completas de la zona costera recuperadas por
particulares: Llolleo, recuperada por Oyarzún y la colección Calvo-
Larraín procedente del fundo El Peral, ubicadas en el Museo Histórico
Nacional y Museo Nacional de Historia Natural, respectivamente.
La definición del complejo cultural Llolleo se realizó principalmente en
base a la cerámica, para lo cual se definieron tres tipos: Llolleo Pulido,
23
Llolleo Inciso Reticulado y Llolleo no Pulido. También se describió su
patrón de funebria, con individuos en posición flectada asociados a
los mismos lugares de vivienda, niños depositados en urnas y la
presencia de ofrenda cerámica donde se incluyen los tres tipo
definidos, aunque mayoritariamente el tipo Llolleo Pulido. El patrón de
asentamiento se caracterizó por privilegiar lugares cercanos a cursos
de agua y terrenos irrigables, y a partir del tamaño de los sitios se infirió
la existencia de “…agrupaciones menores dispersas pero no aisladas
entre sí.” (Falabella y Planella 1979:148). La subsistencia se definió
como heterogénea, incluyendo la agricultura y animales
domesticados, específicamente camélidos. Este último rasgo fue
descartado poco tiempo después.
Al mismo tiempo, la revisión de los trabajos realizados por
Berdichewsky y Silva en la década de 1950-60, les permitió a dichas
autoras identificar un grupo de sitios ubicados a lo largo de la costa
desde el Maipo hacia el norte, pero especialmente concentrados al
sur y norte de la desembocadura del río Aconcagua, que no
mostraban las características planteadas para Llolleo. Por el contrario,
se trata de un conjunto de al menos nueve sitios que compartían
elementos similares y recurrentes entre sí, como el tembetá,
24
abundante cantidad de puntas de proyectil y los tipos cerámicos
cuyas formas de labios, asas y decoraciones diferían de lo observado
en los sitios alrededor del Maipo. Así, las autoras concluyeron que
Con las últimas investigaciones arqueológicas el panorama
cultural de la zona central de Chile en este período se está
alejando del concepto de “homogeneidad” antes postulado.
Así como a partir de los trabajos en el litoral se ha definido un
complejo con características propias como es Llolleo, el análisis
profundo y global de las evidencias está permitiendo diferenciar
también otras manifestaciones que fueran consideradas como
pertenecientes a una sola unidad cultural. (Falabella y Planella
1982:46).
En esta misma línea de argumentación plantearon que las diferencias
observadas por Silva en su secuencia corresponderían no a factores
cronológicos, sino más bien a “…manifestaciones culturales
representativas de áreas geográficas algo distantes entre sí”
(Falabella y Planella 1979:141).
Estas manifestaciones diferentes, que no fueron integradas por
Falabella y Planella dentro del recién definido Complejo Llolleo fueron
25
sistematizadas prontamente en el Taller de Arqueología de Chile
Central (Santiago, 1984), en la denominada Tradición Bato (Planella y
Falabella 1987). A partir de la excavación del sitio Arévalo 2, ubicado
paradigmáticamente en las cercanías de la desembocadura del
Maipo (localidad de San Antonio) y no del Aconcagua, Planella y
Falabella analizaron toda la evidencia disponible en relación a los
sitios no integrados en el Complejo Llolleo y aislaron algunos atributos,
como el tembetá y algunas decoraciones y rasgos de la cerámica
(inciso lineal punteado, hierro oligisto, pintura negativa y mamelones),
que aunque presentes en proporciones distintas en ellos, constituían
elementos comunes:
Cada sitio es reconocible por un contexto cerámico distintivo.
Pero, por sobre esas diferencias que muchas veces se refieren a
proporciones diferenciales de rasgos, existen los elementos
unificadores mencionados que reflejan alguna forma de
relación entre todas las comunidades representadas. (Planella y
Falabella 1987:94).
De esta manera, Bato es presentado como un fenómeno
caracterizado por la presencia recurrente de ciertos elementos o
26
rasgos, menos “comprensible” que Llolleo, dificultando su asignación
a una categoría arqueológica determinada. De ahí su denominación
como tradición (y no como complejo cultural), sustentada también
por la persistencia de algunos de estos rasgos en aleros cordilleranos
datados hacia fines del primer milenio.
Dejan establecido, también, que aparte de las diferencias entre Bato
y Llolleo en relación a los contextos cerámicos y adornos, se observa
una ocupación más orientada a las quebradas por parte de Bato,
asociado a una notoria mayor cantidad de puntas de proyectil, lo
que junto a las asociaciones faunísticas donde destaca los otáridos,
los diferencia de Llolleo que ocupan preferentemente terrazas
aluviales y donde consecuente, aunque implícitamente, la actividad
agrícola tiene mayor importancia.
Ambas entidades tienen, además, una dispersión espacial diferencial
con una distribución más septentrional y costera para Bato y una más
meridional en costa y valles interiores para Llolleo (Planella y Falabella
1987). Esta distribución, junto a las características de la materialidad,
sirvió de base para plantear vínculos con el norte Chico (Molle) para
Bato y con Pitrén (área sur) para Llolleo.
27
Este es el momento también en que se realizan los primeros fechados
absolutos en contextos del período Alfarero Temprano. En los sitios
Llolleo de la desembocadura del Maipo los fechados 14C del sitio
Santo Domingo 2 lo ubicaron en la primera mitad del primer milenio
de nuestra era (140±110 dC. y 280±130 dC.) (Falabella y Planella 1980).
Los fechados 14C del sitio Arévalo son un poco anteriores (320±120
aC., 255±80 aC., 200±90 aC y 30±90 aC), pero corresponden todos a la
ocupación inferior del sitio (Planella y Falabella 1987). Posteriores
fechados por técnica TL extendieron la ocupación del sitio a los 200
primeros años de nuestra era (Planella et al. 1991).
En forma paralela, la excavación de una serie de sitios en el interior
como Radio Estación Naval (Stehberg 1976), Chacayes (Stehberg
1978), Parque La Quintrala (Thomas y Tudela 1985), Punta Cortéz
(Santana 1984 en Planella y Falabella 1987), y aleros ubicados en el
Cordón de Chacabuco (Pinto y Stehberg 1982), así como nuevos
fechados para sitios de la zona costera (Planella et al. 1991), permiten
enmarcar a este período entre 300 años antes de nuestra era y el fin
del primer milenio de ella.
28
A la luz de éstos, Planella y Falabella (1987) proponen además que
Bato tendría un inicio anterior a Llolleo (hacia el 300 aC.), siendo su
máximo desarrollo hacia el 500 dC. Solo algunos elementos de éste
perdurarían en aleros cordilleranos hasta el 900 dC. Llolleo, por su
parte, se iniciaría hacia el 200 dC. y se mantendría vigente hasta el
900 dC., lo que implica una coexistencia temporal de al menos 700
años.
La arqueología realizada en este período nace en respuesta al fuerte
paradigma histórico cultural imperante y a sus marcos explicativos. Al
alero de nuevas corrientes teóricas, y también de nuevas
metodologías (fechados C14 y TL), no solo es relevante porque sienta
los contenidos y fundamentos de la idea de una diversidad cultural
para este período, vigente hasta hoy en día, sino porque representa
un vuelco importante en el foco de la investigación que también ha
perdurado. Si antes Chile central se discutía en relación a marcos
evolutivos y cronológicos amplios (americanos), ahora la atención
definitivamente está puesta en lo regional/local. Esto ha significado
dejar de lado discusiones sobre procesos históricos que superan la
escala regional, de los cuales esta región sin duda formó parte y que
aportarían a la comprensión de la secuencia local. Pero, por otra
29
parte, ha significado avances cualitativos y cuantitativos que han
permitido develar diferencias contextuales y rescatar el fundamento
local de desarrollo de los diversos procesos de cambio ocurridos en
Chile central antes de la llegada del inca.
1.2.3 Bato y Llolleo: precisando e interpretando las diferencias
A partir de la definición de las unidades culturales, el Complejo Llolleo
y la Tradición Bato, los trabajos sobre el período Alfarero Temprano en
Chile central se enfocaron en explorar y dar contenido a la diferencia
entre ellos, así como en sistematizar las variaciones temporales
observadas al interior de este período de aproximadamente 1000
años de duración.
El trabajo de Falabella y Planella (1988-89) marca un hito importante
en este sentido pues plantean dos ideas fundamentales. Por una parte
se propone que las “tradiciones cerámicas” Bato y Llolleo constituían
una “consolidación de las tradiciones alfareras regionales”,
representadas en una serie de sitios u ocupaciones de sitios con
fechados más tempranos y un conjunto alfarero que los diferenciaban
de Bato y Llolleo. Esta temática va a ser luego desarrollada a partir de
la propuesta de fases para ambos complejos culturales (Planella et al.
30
1991) y de la existencia de “comunidades iniciales” (Falabella y
Stehberg 1989), para finalmente ser sistematizada en lo que hoy
conocemos como “comunidades alfareras iniciales” (Sanhueza y
Falabella 1999-2000), que reúne a todas las manifestaciones
tempranas de alfarería en Chile central, destacando su diversidad, y
entendiéndola como la base sobre lo cual hacia el 200 dC se
desarrollan expresiones culturales diferenciables (p.ej. Bato y Llolleo).
Por otra parte, justamente es en el trabajo de Falabella y Planella
(1988-89) donde se realiza un análisis comparativo detallado de la
alfarería Bato y Llolleo, específicamente del componente tecno
decorativo de éstas, concluyendo que muchos de éstos son comunes,
pero que se canalizan hacia expresiones concretas diferentes. Es así
como las “tradiciones cerámicas” Bato y Llolleo comparten la
cerámica monocroma, los incisos, los modelados fito y zoomorfos, la
decoración con pintura roja, hierro oligisto y con técnica negativa,
pero éstos adquieren expresiones particulares en uno y otro.
En este mismo trabajo se describe además, a modo de síntesis, el
patrón de funebria de ambos grupos, donde existen claras
diferencias. Mientras en Llolleo el ritual funerario involucra la ofrenda
31
de comida en vasijas cerámicas y el entierro de niños en urnas, en
Bato los entierros se encuentran incluidos dentro de los depósitos
basurales, sin ofrenda cerámica.
De la misma manera, y aunque no era el objetivo central del
mencionado artículo, los alcances acerca de la organización social
de estos dos grupos claramente es diferente. De esta forma, para
Bato se señala tan solo que
La cantidad relativa de restos humanos rescatados en cada
uno de los sitios indica un escaso número de individuos
integrando el grupo coresidencial. Esto señalaría que la
ocupación de sitios Bato se puede considerar solo en función de
unidades familares o de familias extensas. (Falabella y Planella
1988-89: 12).
Mientras, para Llolleo se plantea un modelo de organización social
con distintos niveles de cohesión, desde la unidad familiar
coresidencial, pasando por la localidad, el valle y la región,
estableciéndose que
Las relaciones entre valles diferentes constituyen un grado más
suelto y esporádico de interacción pero que fue lo
32
suficientemente periódico como para homogeneizar el uso de
elementos culturales en un área más amplia. (Falabella y
Planella 1988-89: 15).
En el libro Prehistoria (Falabella y Stehberg 1989), la última gran síntesis
de la prehistoria nacional, la diferencia en el nivel interpretativo
acerca de estos dos grupos también es evidente. Para Bato se
plantea que
La organización social debió estar basada en grupos familiares
locales, bastante independiente de las comunidades vecinas,
de gran movilidad espacial y sin mayores presiones ambientales.
Sus desplazamientos a lo largo de la costa, como desde y hacia
el interior por los valles debieron generar las semejanzas que se
detectan en los rasgos culturales. (Falabella y Stehberg 1989:
301).
Para Llolleo, en tanto, se insiste en una estructura con distintos niveles
de cohesión planteada por Falabella y Planella (1988-89), que en su
nivel más amplio sería la región, lo que permite dar cuenta de la
existencia de pautas culturales comunes en todo el área (Falabella y
Stehberg 1989).
33
Al mismo tiempo, y a partir de la evidencia funeraria, Benavente et al.
(2000[1994]) proponen que en LLolleo se estaría enfatizando un
sentido de comunidad a partir del carácter concentrado de la
funebria, en oposición a lo Bato, donde el entierro de individuos
aislados o en pequeños grupos familiares “connota un efecto
centrífugo, de separación que enfatiza lo individual y lo familiar, por
sobre el concepto de ‘comunidad’.” (Benavente et al. 2000:3 [1994]).
La preocupación por dar cuenta de las similitudes regionales
observadas, en el marco de “sociedades simples y sin jerarquías
institucionalizadas” sigue siendo el hilo conductor de las futuras
investigaciones. Es así como podemos encontrar en Falabella
(2000[1994]) la primera explicitación de un marco explicativo para
ellas en el caso Llolleo, en la que se recurre al concepto de “estilo
isocréstico” de Sackett (1986) para entender las similitudes y
diferencias regionales de la alfarería, y al concepto de “sistema tribal”
de Sahlins (1972) para dar cuenta del sistema social que las posibilita.
De esta manera, los nuevos sitios que comienzan a aparecer en el
interior, como El Mercurio, quedan integrados con los de la costa en
un marco explicativo mayor.
34
En esta misma línea, los trabajos pioneros y exploratorios de Falabella
et al. (1995-1996), sugieren a partir de análisis de elementos químicos
en restos óseos humanos y cerámica en dos sitios Llolleo, uno de la
costa (LEP-C) y otro del interior (El Mercurio), que las poblaciones
habitan, de hecho, gran parte del año en ambientes diferenciados.
De esta manera, la semejanza estilística entre ambos sitios se debe al
hecho de “compartir ideas y estilo”, y no al intercambio de bienes.
Esta propuesta ha sido posteriormente complementada con el análisis
de materias primas de la cerámica, donde a partir de un análisis
macroscópico de la pasta de la cerámica de una serie de sitios de la
costa y el interior, se observa una concordancia con la disponibilidad
de las materias primas locales en cada ambiente, reforzando de esta
manera la idea de una ocupación diferencial de cada uno de ellos
(Sanhueza 2004). Igualmente, los análisis de dieta a partir de isótopos
estables han confirmado la apreciación de los estudios iniciales,
indicando dietas claramente diferenciadas para los individuos que
habitan la costa, con un claro, aunque moderado, componente
marino, y los del interior, que no lo presentan (Falabella et al. 2007).
Los trabajos realizados en el sitio La Granja (Planella et al. 2000;
Falabella et al. 2001), que contempla un sector con hileras de bolones
35
de río, algunas de ellas enterradas bajo el nivel ocupacional y una
cantidad inusual de pipas, vendría finalmente a proporcionar una
evidencia tangible de lugares donde se podrían estar materializando
ceremonias que permiten la integración social, considerada
necesaria para la similitud estilística regional. De esta manera, y
apelando explícitamente al modelo mapuche de comunidad
(Falabella y Sanhueza 2005-06), a la antropología de las técnicas
(Lemonnier 1992) y al concepto de habitus de Bourdieu (1977), se
plantea que
….todos los contextos Llolleo presentan similitudes en la forma
de las vasijas y también en algunas decoraciones. Sin duda,
esto evidencia que ciertas ideas de “cómo hacer las cosas” son
compartidas a nivel regional […].Creemos que estas similitudes
son a la vez posibilitadas y propiciadas en determinadas
instancias sociales, donde confluyen diversos grupos, costeros y
del interior…que pueden estar referidas a relaciones de
parentesco y reciprocidad a nivel familiar (matrimonios,
funerales, trabajos comunitarios), o bien a instancias de
congregación social más amplias, similares a las “juntas”
36
descritas por cronistas o bien ceremonias rituales. (Sanhueza y
Falabella 2007: 387).
En relación a Bato, las propuestas sobre su configuración social han
sido hechas en comparación con Llolleo, basándose tanto en las
características de los sitios habitacionales, como en la variabilidad de
la cerámica, pero sobre todo en las inferencias sobre la subsistencia.
Es así como si bien se propuso que la recurrencia de elementos junto a
su amplia distribución espacial y temporal permitían empezar a
considerar a Bato como un Complejo cultural, también se precisó que
éste era de una “naturaleza diferente” a la de Llolleo:
Proponemos en este sentido al Complejo Bato como
representativo de una sociedad de fuerte tradición cazadora
recolectora, más móvil y menos homogénea que Llolleo, la cual
visualizamos como una sociedad más homogénea, sedentaria y
ligada a un modo de vida hortícola. (Sanhueza et al. 2003:44)
De esta manera la distinción entre Bato y Llolleo se sustentarían no solo
en las diferencias de sus contextos cerámicos y patrón de funebria,
sino también en los modos de vida y patrón de subsistencia (Tabla
1.2.a). Si bien la propuesta se realizó a partir de la naturaleza de los
37
sitios y del contexto lítico (con mayor cantidad de puntas para los
contextos Bato y un complejo de molienda importante para Llolleo),
ésta se ha visto sustentada posteriormente por los análisis de isótopos
estables, que muestran que los individuos Bato de la zona costera (del
interior se había analizado a esa fecha solo un individuo) ingieren, de
hecho, consistentemente menos maíz que los grupos Llolleo, que
muestran claramente una dieta que depende en gran medida de la
horticultura de este cultivo (Falabella et al. 2007). Por otra parte, el
análisis de las materias primas de la cerámica de sitios del interior
sugiere una mayor movilidad para estos grupos, en la medida que
éstas son más variadas y de distribución circunscrita (Sanhueza 2004).
Respecto a la cronología, nuevos fechados realizados sobre
materiales de sitios previamente excavados, así como el trabajo de
nuevos sitios permitió precisar el rango temporal de este período,
particularmente en el interior donde se han centrado mayormente los
últimos trabajos (Falabella 2000[1994]; Vásquez et al. 1999; Sanhueza
et al. 2003; Falabella et al. 2007; Sanhueza et al. 2010). Las primeras
fechas para contextos con cerámica provienen del sitio costero
Punta Curaumilla (860±110 aC., 580±80 aC. y 490±90 aC.) (Ramírez et
al. 1991), pero solo después del 300 aC. éstas se hacen comunes. Los
38
contextos Bato han sido fechados consistentemente hasta el 1000 dC.,
mientras que los fechados Llolleo más recientes en la microrregión de
Angostura extienden su vigencia hasta ca 1300 dC., ya en plena
contemporaneidad con Aconcagua (complejo cultural del período
Intermedio Tardío con fechados desde el 900 dC), algo que todavía
debe ser sometido a evaluación y discusión (Falabella, Cornejo,
Sanhueza y Correa 2013).
1.2.4 Recapitulación
A partir de esta revisión histórica de la definición de los dos complejos
culturales más estudiados en Chile central, Bato y Llolleo, y de la
precisión de sus similitudes y diferencias, se puede observar que las
temáticas tratadas y desarrolladas han girado básicamente en torno
a dos ejes principales.
Uno de ellos refiere al esfuerzo continuo por definir y diferenciar estas
dos unidades culturales, donde se pueden incluir desde los trabajos
pioneros de la década de 1960 de Berdichevsky y Silva, hasta los
trabajos de Falabella y Sanhueza de la década del 1990 y 2000.
Consideramos aquí trabajos de corte histórico culturales y otros más
39
procesales o incluso pos procesales, cuyos resultados han permito
“alimentar” esta diferenciación.
Éstos permitieron acotar la distribución cronológica y espacial de estas
unidades a partir de la realización de fechados principalmente por
termoluminiscencia (TL) y en menor medida por carbono 14 (C14),
junto a prospecciones regionales y la excavación de sitios
(Berdichevsky 1964a; Silva 1964; Falabella y Planella 1980; Falabella et
al. 1981; Thomas y Tudela 1985; Planella y Falabella 1987; Planella et al.
1991; Rodríguez et al. 1991; Falabella 2000[1994]; Vásquez et al. 1999;
Sanhueza et al. 2003; Rivas y González 2008; Sanhueza et al. 2010;
Avalos y Saunier 2011).
También, se pudo definir de manera bastante detallada aspectos de
sus materialidades y patrones de funebria, donde la cerámica, sin
duda, ha jugado un papel central, habiéndose abordado desde su
tipología, hasta las materias primas utilizadas para confeccionarlas,
pasando por estudios orientados a su funcionalidad (Falabella y
Planella 1979; Planella y Falabella 1987; Falabella et al. 1993; Falabella
et al. 1995-96; Falabella 2000[1994]; Sanhueza 1997; Sanhueza 2004;
Correa 2009; Falabella, Sanhueza, Correa, Glascock, Ferguson y
40
Fonseca 2013; Falabella, Sanhueza, Correa, Fonseca, Roush y
Glascock 2013).
Los trabajos de arqueobotánica (Planella y Tagle 1998; Quiroz y Belmar
2004) y de isótopos estables (Falabella et al. 2007, 2008) realizados en
torno a definir las prácticas de subsistencia de estos dos grupos,
también pueden ser considerados dentro de este eje, ya que sus
principales resultados han sido orientados a la discusión sobre las
diferencias entre ellos.
El segundo eje, menos desarrollado, y que se sustenta en todos los
datos generados e incluidos en el anterior, se refiere a la organización
social de estos grupos. En efecto, desde fines de la década de 1980 se
plantea una diferencia en la organización e integración social de
Bato y Llolleo, y se han realizado propuestas de la existencia de
mayores niveles de integración social para Llolleo. Estas propuestas se
basaban en la cantidad de enterratorios de los sitios, en la distribución
de éstos, pero principalmente en la percepción de una mayor
“homogeneidad” de los conjuntos cerámicos Llolleo, que debía
responder a mecanismos de integración social que los hicieran
posible, e involucraron propuestas de niveles y mecanismos de
41
integración basadas explícita o implícitamente en los modelos
teóricos sobre sociedades “tribales” (Falabella y Planella 1988-89;
Falabella y Stehberg 1989; Falabella 2000[1994]; Sanhueza 2004;
Sanhueza y Falabella 2007 y 2009). Esta línea de análisis continúa
siendo desarrollada en el marco de un proyecto Fondecyt
recientemente concluido (1090200, IR Fernanda Falabella), en que se
aborda una escala de análisis espacial que había sido propuesta
como clave para entender la organización social de estas
poblaciones: la comunidad local (Falabella y Sanhueza 2005-06).
Existe, entonces, efectivamente un cúmulo importante de información
sobre Bato y Llolleo, y se han trabajado, y de hecho se están
trabajando, temáticas que superan el marco meramente histórico
cultural. Pero, por otra parte se hace evidente que hay ciertos
aspectos que apenas se han abordado. Uno, del cual en esta tesis
queremos hacernos cargo, se relaciona con generar una propuesta
que considere a las distintas evidencias sobre estas sociedades como
un mismo “hecho social total” (Mauss 2009).
En esta línea, los trabajos son realmente escasos y casi anecdóticos, y
no responden de ninguna manera a un esfuerzo dirigido y sostenido
42
para abordar este tipo de temáticas. Al respecto, se pueden
mencionar solo dos trabajos, ambos elaborados a partir las prácticas
de funebria de los grupos Bato y/o Llolleo y presentados en el II Taller
de Arqueología de Chile central (1994). El trabajo de Falabella
(2000[1994]) referido al sitio El Mercurio reconoce ciertos patrones de
asociación de ofrendas con el género femenino. Si bien esta
“hipótesis de trabajo” se basó en el análisis de un solo sitio, constituye
una interesante potencial entrada para discutir al grupo social
propiamente tal, pero lamentablemente no tuvo desarrollo posterior.
En ese mismo encuentro, Benavente et al. (2000[1994]), realizaron la
única propuesta que relaciona las prácticas de funebria con la
sociedad como un todo, argumentando que “Las diferencias y
oposiciones en el ámbito de la muerte, no se pueden comprender sin
tener como contrapartida el ámbito de la vida.” (Benavente et al.
2000:3 [1994]). No obstante, tampoco esta propuesta fue desarrollada
posteriormente por estos u otros autores.
Más recientemente, se han publicado dos trabajos en libros de perfil
más amplio, que tratan aspectos identitarios y de género (Falabella
2003; Planella y Falabella 2008). A pesar que la naturaleza de las
publicaciones incide en su carácter más bien general, en ellos
43
efectivamente se intenta integrar información de distintos ámbitos
para realizar una propuesta acerca de las identidades sociales
durante el período alfarero de Chile central, pero éstas se presentan
especialmente en contraste con la situación del período Intermedio
Tardío, donde a diferencia del período Alfarero Temprano, se daría
una situación de mayor segregación y exclusión de las mujeres,
postulándose a partir de ello un cambio importante en las relaciones
de género entre ambos momentos.
Las relaciones inter grupales, otra arista del mismo tema y que
adquiere especial relevancia en un contexto regional de diversidad
cultural, se encuentra en esta misma situación. En esta línea solo
contamos con breves comentarios realizados en el marco de estudios
más amplios, generalmente en la sección “discusión” o “comentarios
finales” de los trabajos y que luego no han sido retomados. Es el caso
de lo planteado por Falabella y Planella (1988-89) en su artículo sobre
un modelo de interpretación para los orígenes de la alfarería en Chile
central, donde señalan que la alfarería “…se convierte en un vehículo
de comunicación social que transmite, a través de la forma o diseños,
algunas características de los usuarios o del contexto de uso”
(Falabella y Planella 1988-89:57), otorgándole así por primera vez un
44
papel explícito a la cerámica en la construcción de identidades
sociales diferenciadas. Benavente et al. (2000[1994]) también hacen
alusión al tema en su análisis de la funebria, planteando que
El problema de la identidad, cobra especial importancia en una
situación de fronteras blandas, a través de las cuales ambos
grupos se interdigitan en el espacio. Dado este panorama, sería
posible imaginar a la Tradición Bato y al Complejo Llolleo como
dos grupos étnicos e incluso como redes rivales de intercambio
de mujeres. (Benavente et al. 2000:3 [1994]).
En este mismo tenor, Sanhueza (2004) en su tesis de Magíster, discute
el rol de la presencia de un “otro” en la conformación de identidades
diferenciadas durante el período Alfarero Temprano, pero sin entrar a
analizar realmente esta relación.
Existe, entonces, una deuda en la arqueología del período Alfarero
Temprano en Chile central que con esta tesis queremos empezar a
saldar, abordando los temas enunciados. Sin duda, un esfuerzo en
este sentido es una posibilidad que se nos presenta ahora, porque
requiere de un cúmulo importante de datos, que en este caso es fruto
del esfuerzo sistemático de numerosos investigadores, a lo largo de
45
varias décadas, expuesto a través de esta reseña de la historia de la
investigación del período Alfarero Temprano de Chile central.
46
Dimensión de comparación
LLOLLEO BATO
Cerámica Ollas y jarros con asas, jarros asimétricos, ollas con decoración inciso reticulado, jarros con incisiones anulares, pintura roja y hierro oligisto. Mayor homogeneidad
Ollas y jarros con asas cinta y mamelonares, formas complejas con golletes cribados y cuellos largos y estrechos. Decoraciones incisiones lineales y punteadas, pintura roja, hierro oligisto y negativos. Mayor heterogeneidad
Funebria Con ofrenda cerámica, niños en urnas, asociados a sitios de vivienda
Sin ofrenda cerámica, en basuras de sitios habitacionales
Adornos corporales
Collares de múltiples cuentas discoidales
Tembetá
Pendientes
Subsistencia Alta dependencia de productos cultivados
Menor dependencia de productos cultivados
Organización social
A partir de familia extendida, distintos niveles de integración social de acuerdo al modelo mapuche.
Familia extendida, niveles de integración desconocidos
Movilidad Mayor grado de sedentarismo
Menor grado de sedentarismo (sitios extensos poco potentes)
Tabla 1.2.a Síntesis comparativa de componentes Llolleo y Bato
48
1.3 MARCO GEOGRÁFICO AMBIENTAL
1.3.1 Geografía, clima y recursos
El extremo meridional del “Norte Chico” y septentrional de lo que se
conoce como “Zona Central” o “Chile central” (32°35’ a 34°26´ Lat. S;
UTM 19 6388400 N a 6188100 N Datum WGS84) fue el espacio
geográfico habitado por los grupos Llolleo y Bato (Figura 1.2.a).
El valle del Aconcagua, conceptualizado como el último valle
transversal hacia el sur, se desarrolla en términos generales en sentido
este-oeste, aunque el río sufre una notoria inflexión hacia el sur en su
curso inferior, para luego recuperar su curso normal unos 20 km antes
de su desembocadura. El ancho del valle no es parejo, sufriendo
notorios ensanchamientos; inmediatamente al salir de su curso
cordillerano, a la altura de San Felipe/Los Andes, el valle asemeja una
pequeña “cuenca”, luego se angosta y vuelve a abrirse en la
localidad de Llay Llay (curso medio), solo para volver a angostarse y
abrirse por última vez en lo que se conoce como el valle de Quilllota,
donde el río adopta una dirección NE-SW.
Desde el cordón de Chacabuco, que limita el valle del Aconcagua
por el sur en su curso medio, la geomorfología cambia y se
49
caracteriza en términos generales por cuatro rasgos orográficos de
oeste a este: las planicies litorales, la Cordillera de la Costa, la
depresión intermedia y la Cordillera de los Andes.
Las planicies litorales son más bien estrechas en estas latitudes,
presentándose como lomajes suaves situados sobre acantilados que
caen hacia las playas de arena. La Cordillera de la Costa, con un
ancho de entre 40-60 km, alcanza alturas de hasta 2000 msnm, y es
atravesada por grandes ríos que tienen su origen en la Cordillera de
los Andes (Niemeyer 1989), aunque también hay una serie de esteros
que tiene su origen en ella. En términos geológicos, es más antigua
que la Cordillera de los Andes y está formada principalmente por
intrusivos (Wall et al. 1996; Gana et al. 1996). En el período Alfarero
Temprano estos espacios fueron ocupados de manera permanente y
los asentamientos se ubican ya sea sobre los lomajes altos o bien en
las terrazas asociados a cursos de agua menores y mayores, desde los
cuales se acceden tanto a recursos terrestres como marinos de las
playas arenosas y rocosas.
La depresión intermedia, por su parte, se comporta como un plano
levemente inclinado hacia el poniente, producto de rellenos
50
sedimentarios cuaternarios (Wall et al. 1999). Su ancho varía de 50 a
100 km de oriente a poniente, y es interrumpida, en el área que nos
interesa, por dos “angosturas” formadas por la unión de estribaciones
de la cordillera andina con la Cordillera de la Costa. La angostura de
Paine cierra así la cuenca de Santiago por el sur y a la vez limita la
cuenca de Rancagua por el norte, que se cierra 60 km más al sur en
la angostura de Pelequén (Niemeyer 1989). Grandes ríos que tienen
sus nacientes en la alta cordillera (Maipo, Cachapoal) cortan las
cuencas en sentido Este-Oeste y pueden haber presentado cierta
dificultad para el desplazamiento en sentido longitudinal de sus
habitantes, sobre todo en épocas de deshielo. Atraviesan esta
planicie además una serie de ríos de menor caudal (Mapocho,
Clarillo, Claro) y esteros que nacen en la sección precordillerana, más
cercana al valle (p.ej. de norte a sur Lampa, Colina, La Berlina,
Cardonal, El Peuco, Codegua, La Cadena) (Figuras 1.2.a y 3.1.a). Por
otra parte, la inclinación del plano central junto a la escasa
profundidad de las napas freáticas redunda en el afloramiento de
una serie de vertientes en el sector poniente de la cuenca de
Santiago, donde en momentos prehispánicos incluso se formaron
espejos de agua permanentes o lagunas (Flores y Rauld 2011;
51
Maldonado y Abarzúa 2013) (Figura 3.1.a). La depresión intermedia es
un área intensamente ocupada durante los períodos alfareros, cuyas
poblaciones se asientan cerca de los cursos de agua, particularmente
los ríos menores, esteros y vertientes.
La Cordillera de Los Andes está compuesta principalmente por
formaciones volcánicas (formación Abanico-Farellones), interrumpida
en algunos lugares por intrusivos hipabisales (Wall et al. 1999). En estas
latitudes alcanza alturas que sobrepasan los 5500 msnm, y se
caracteriza por la reaparición de los volcanes, lo que incide en la
disponibilidad de materias primas de gran calidad como obsidiana,
prácticamente ausente en el Norte Chico, donde no hay vulcanismo.
También se encuentran aquí otras materias primas de buena calidad
como el jaspe. Existen numerosos pasos cordilleranos que permiten
conectar la vertiente oriental con la occidental de la cordillera y que
han estado en uso desde hace miles de años (Cornejo y Sanhueza
2011). La gran altura de la cordillera junto a las precipitaciones nivosas
sobre los 2000 msnm en invierno limita el uso de este espacio y de las
vías de tránsito a los meses estivales. La cordillera presenta una
ocupación principalmente por parte de grupos cazadores
recolectores cordilleranos que comparten este espacio con
52
ocupaciones acotadas de grupos alfareros hortícolas ubicadas
principalmente en terrazas de cursos de agua menores, bajo los 1500
msnm (Cornejo y Sanhueza 2003, 2011).
El clima de esta área ha sido catalogado como “Mediterráneo de
estación seca prolongada”, de 7/8 meses de duración, caracterizada
por un ecosistema mesomórfico (Quintanilla 1983). La formación
vegetacional característica es el bosque laurifolio esclerófilo, donde
las especies más comunes son el quillay (Quillaja saponaria), el litre
(Litrahea caústica), el belloto (Beilschmiedia miersii), el molle (Schinus
latifolius), el peumo (Cryptocaria alba) y el boldo (Peumus boldus),
que conviven con árboles no esclerófilos como el maitén (Maytenus
boaria) y el bollén (Kageneckia oblonga), y con canelos (Drymis
winteri), pataguas (Crinodendron patagua), lingues (Myerceugenia
obtusa) y maquis (Aristotelia chilensis) en quebradas con mayor
humedad. En ciertas áreas se presentan reductos de formaciones
boscosas higrófitas; en la Cordillera de la Costa se encuentran
bosques de neblina con formaciones vegetacionales características
de la selva fría valdiviana, así como bosques acotados de roble
(Nothofagus obliqua var. macrocarpa). La formación vegetacional de
bosque laurifolio esclerófilo se mantiene en ambas cordilleras pero
53
con características de matorral, hasta los 700 msnm en la Cordillera de
la Costa y hasta los 1500 msnm en la Cordillera de Los Andes. Sobre
esta altura desaparecen las formaciones boscosas y se desarrolla el
matorral y pradera subandina y andina.
Muchas de las especies que forman parte del bosque esclerófilo
tienen frutos comestibles, utilizados también para bebidas (chicha) y/o
fines medicinales desde épocas prehispánicas (Quiroz y Belmar 2004;
Planella et al. 2005-06; Planella et al. 2010). Es el caso también de la
palma chilena (Jubaea chilensis), que tiene hoy una distribución
discontinua, en pequeñas comunidades en la Cordillera de la Costa y
cuyos frutos (coquitos) fueron también utilizados en momentos
prehispánicos.
El clima mediterráneo presenta buenas condiciones para el desarrollo
de cultivos y existe amplia evidencia del manejo prehispánico de una
variedad de ellos (Planella y Tagle 1998; Falabella et al. 2007; Planella
et al. 2010). De éstos, la quínoa (Chenopodium quínoa) es, sin duda, el
que presenta menos requerimientos, ya que crece en una amplia
gama de suelos, incluso en aquellos degradados y pobres, y no
requiere necesariamente riego, adaptándose a condiciones de
54
secano (Tagle y Planella 2002; Martínez et al. 2007). El maíz (Zea mays),
por el contrario, si bien se adapta bien a climas mediterráneos,
necesita un suelo rico en nitrógeno, potasio y fósforo para crecer
adecuadamente y es muy exigente en recursos hídricos, lo que en
zonas donde las lluvias se concentran solo en algunos pocos meses
del año, como la que nos interesa, hace necesario la implementación
de algún tipo de regadío. La variedad local de maíz curagua, sin
embargo, es de secano, lo que abre la posibilidad a su cultivo sin
técnicas de regadío (María Teresa Planella comunicación personal
2013). El poroto (Phaseolus vulgaris) y el zapallo (Cucurbita ssp.) son
otros de los cultivos hallados en los contextos arqueológicos de
manera regular. Por último, y aunque solo se cuenta con evidencia
directa de su variedad silvestre (María Teresa Planella comunicación
personal 2013), la papa debe haber estado presente (Castro 2008) y
no requiere necesariamente de regadío.
En términos de la fauna, esta zona está poblada principalmente por
algunos mamíferos (chingue, zorro culpeo) y una amplia variedad de
roedores. El único animal de mayor tamaño es el guanaco (Lama
guanicoe), el que parece tener una distribución a lo largo de todo el
transecto costa-cordillera. Junto con la vizcacha (Lagidium viscacia)
55
fueron cazados regularmente desde el fin del Pleistoceno (Belmar et
al. 2005; Cornejo et al. 2005). Algunos roedores, como Octodon degu,
pueden haber tenido cierta importancia alimenticia, a juzgar por la
proporción de restos quemados en ciertos aleros cordilleranos
(Simonetti y Cornejo 1991). En la costa hay una variedad de fauna
marina, de los que existen registros de explotación desde tiempos
tempranos (Ramírez et al. 1991): locos (Concholepas concholepas),
lapas (Fissurella spp.), choritos (Perumytilus purpuratus), chitones
(Chitonidae spp.), machas (Mesodesma donasium), sombrerito
(Scurria sp.), caracol negro (Tegula atra, Prisogaster niger) y almejas,
por nombrar solo los más comunes. Por otra parte, destacan también
los mamíferos marinos (Otaria byronia) por su presencia recurrente en
los sitios arqueológicos costeros, así como algunos peces: jurel
(Trauchurus symmetricus), corvina (Cilus gilberti), merluza (Merlucius
gayi) y roncador (Micropogonias furnieri) (Falabella et al. 1994; Rivas y
González 2008), algunos de los cuales son también comunes en las
lagunas costeras.
En definitiva, Chile central se presenta como un área relativamente
homogénea en cuanto a disponibilidad de recursos y/o posibilidad de
producirlos, en la medida que la orografía no propicia el desarrollo de
56
zonas ecológicas diferenciadas, en consideración a la preferencia de
asentamiento de los grupos alfareros y el uso de los recursos que
hicieron . La ocupación en las zonas costeras permite ciertamente el
acceso a una gama de recursos solo disponibles en el litoral, pero
éstos no parecen haber sido requeridos por los grupos alfareros que
habitaron las zonas interiores (ver capítulo 1.2). La cordillera, por su
parte, con posibilidades de uso sobre los 2000 msnm solo estival, tiene
como distintivo únicamente recursos minerales y materias primas líticas
de grano fino, ninguno de los cuales parecen haber sido relevantes
para estos grupos.
1.3.2 Paleoambiente
Existen varias columnas sedimentológicas para la zona central; la de
Tagua Tagua (Heusser 1983) se ubica justamente en la ex Laguna de
Tagua Tagua, un poco más al sur que el área que estamos estudiando
y cubre toda la secuencia del lago, con una edad basal estimada de
53.800 AP (Heusser 1990). Recientemente, otro equipo de
investigación realizó una nueva columna en la ex Laguna cuyos
rangos cronológicos son coincidentes (Valero-Garcés et al. 2005). La
columna de Quintero (Villagrán y Varela 1990), se ubica a unos 5 km
57
de la costa, al norte de la desembocadura del río Aconcagua y
cubre un corto período de tiempo (3.800 AP). Laguna de Aculeo, por
su parte, no solo es una de las más recientes sino que, localizada al sur
de la cuenca de Santiago, se encuentra inserta en nuestra área de
estudio y cubre prácticamente todo el Holoceno (Jenny et al. 2002a,
2002b).
Los análisis a partir de los cuales se han realizado las reconstrucciones
paleoclimáticas incluyen estudios de polen (Tagua Tagua [Heusser
1983, 1990; Valero-Garcés 2005]; Quintero [Villagrán y Varela 1990];
Laguna de Aculeo [Villa-Martínez et al. 2003, 2004]), microfósiles
(Tagua Tagua [Heusser 1990]), isótopos de 18O y 13C (Tagua Tagua
[Valero-Garcés et al. 2005]), diatomeas (Laguna de Aculeo [Jenny et
al. 2002a, 2002b]) y sedimentológicos (Laguna de Aculeo [Jenny et al.
2002a, 2002b]; Tagua Tagua [Valero-Garcés et al. 2005]).
Los resultados de las distintas columnas y aproximaciones son bastante
coincidentes. En términos generales establecen un Pleistoceno final
con condiciones húmedas y formaciones boscosas de fagáceas
alrededor de la Laguna de Tagua Tagua, que dan paso, con el inicio
del Holoceno a un aumento de las temperaturas y condiciones de
58
desecación (Heusser 1990; Valero-Garcés 2005). En las Lagunas de
Tagua Tagua y de Aculeo se ven seriamente disminuidos los niveles de
agua, la que es más salina, y la vegetación arbórea es reemplazada
por chenopodiáceas, propias de climas secos (Heusser 1990; Jenny et
al. 2002b; Villa-Martínez et al. 2003, 2004; Valero-Garces 2005). Esta
situación persiste hasta ca el 5000 AP, cuando las condiciones de
humedad comienzan lentamente a aumentar a partir de un
incremento de las precipitaciones, las que se estabilizan hacia el 3000
AP, momento en el cual se establecen las condiciones climáticas
actuales (Villagrán y Varela 1990; Jenny et al. 2002a, 2002b), con una
estacionalidad marcada y presencia periódica del fenómeno de El
Niño (Jenny et al. 2002a, 2002b).
Durante el primer milenio de nuestra era, lapso en el cual se desarrolla
el período Alfarero Temprano en Chile central, las condiciones
climáticas fueron, de acuerdo a lo anterior, como las conocemos
actualmente. Pocos estudios paleoclimáticos abordan en detalle los
últimos 2000 años, y todos ellos lo hacen en base a estudios en la
Laguna de Aculeo. Jenny et al. (2002a) y Villa-Martínez et al. (2004)
indican que si bien este período es húmedo en comparación a todo
el Holoceno, puede ser considerado como muy variable en términos
59
de precipitaciones, fenómeno probablemente relacionado con El
Niño. Por otra parte, Von Gunten et al. (2009), a partir de una nueva
columna de Laguna de Aculeo, realiza una reconstrucción de la
temperatura solo de los meses de verano (diciembre-enero-febrero). A
partir de la pigmentación de sedimentos medida por espectometría
de reflexión multicanal sugiere un período de “veranos calurosos” (+
0.27°C - +0.37°C) entre los años 1150 y 1350 dC., asimilado a la
Anomalía Climática Medieval, seguido abruptamente por un período
de “veranos fríos” (-0.7 °C - -0.9°C), que dura hasta 1750 dC,
coincidente con la “Pequeña Edad del Hielo”. Estos estudios son muy
iniciales, y en cualquier caso, las posibles variaciones detectadas no
cubren el período temporal que nos interesa.
60
SECCIÓN 2. SOCIEDADES NO JERÁRQUICAS: ANTROPOLOGÍA,
ETNOGRAFÍA Y ARQUEOLOGÍA
2.1 SOCIEDADES NO JERÁRQUICAS: ANTROPOLOGÍA, ETNOGRAFÍA Y
ARQUEOLOGÍA
En términos de organización social, los grupos del Alfarero Temprano
de Chile central han sido descritos como “sociedades simples”, “no
jerárquicos” y eventualmente con una “organización tribal” (Falabella
2000[1994]; Falabella y Sanhueza 2005/06). Cabe esperar, sin
embargo, a partir de las diferencias evidenciadas en el patrón de
asentamiento, subsistencia y prácticas de funebria, que existan
matices entre Bato y Llolleo en términos de la organización social que,
aunque sutiles, puedan llegar a ser significativos en la comprensión del
panorama de diversidad regional.
En este capítulo abordamos la organización sociopolítica y los niveles
de integración social en las sociedades no jerárquicas desde tres
ángulos complementarios: antropológico, etnográfico y arqueológico,
de modo de generar un marco de referencia para discutir el período
Alfarero Temprano de Chile central. Desde la teoría antropológica
examinamos los mecanismos subyacentes al establecimiento de
61
niveles de integración sociopolítica y su relación con la territorialidad y
el establecimiento de límites sociales. Desde la etnografía, revisamos y
analizamos etnografías realizadas en pueblos de la Amazonía y
fuentes etnohistóricas de Chile central y sur con una forma de
subsistencia y organización sociopolítica similar a la planteada para
los grupos que nos interesan, centrándonos en los aspectos de
integración sociopolítica, con el objeto de ampliar nuestra base
interpretativa. Desde la arqueología, proponemos una manera de
aproximarnos a estas problemáticas en nuestra realidad de Chile
central a partir de los patrones de asentamiento y el estudio de la
materialidad.
2.1.1 Modelos y conceptos
En el desarrollo histórico de la antropología, de la mano con el
encuentro de la sociedad occidental europea con sociedades
“exóticas” y la inquietud de ésta por comprender y explicar los
cambios sociales, económicos e ideológicos ocurridos a lo largo de la
historia de la humanidad, se han realizado distintas propuestas acerca
de la “evolución” de los sistemas sociales. Es así como desde los
postulados del siglo XIX de Tylor y Morgan, hasta la propuesta más
62
reciente de Johnson y Earle (1987), en el marco de la discusión acerca
de las causas y modelos de complejización social, se ha tratado de
describir el funcionamiento de las sociedades en distintos “estados” o
“etapas” definidas por cada uno de ellos.
Independientemente de la orientación teórica/epistemológica
subyacente, y más allá del énfasis evolutivo de cada una de ellas,
todos los modelos consideran en su propuesta un tipo de sociedad sin
jerarquías institucionalizadas, y donde los principales niveles de
integración social (cf. Steward 1977[1955]) se dan a nivel de familia
nuclear/extendida. Este tipo de sociedades fueron llamadas
alternativamente sociedades de bandas (Steward 1977[1955]), tribales
(Service 1971; Sahlins 1972), o igualitarias (Fried 1967). Desde una
perspectiva materialista/marxista, enfocada en los modos de
producción, éstas fueron denominadas sociedades primitivas
(Godelier 1978, 1979), comunidades domésticas (Meillassoux 1977) o
de modos de producción basado en el parentesco (Wolf 1987),
conceptos que no han tenido tanto impacto en la arqueología
anglosajona como los primeros.
63
Si bien estos modelos han recibido críticas, principalmente referidas a
la rigidez de las categorías y a la idea de “estadios de evolución
social” (Parkinson 2002a; Hegmon 2010), lo cierto es que nos parecen
referencias útiles en la medida que describen una realidad social
determinada, que se rige por ciertos principios muy distintos a las de
sociedades estatales o donde existen sistemas de jerarquías
hereditarias, lo que les otorga una dinámica particular.
Indudablemente existe cierta “rigidez” en las definiciones,
especialmente en la medida que se convirtieron en la práctica en un
listado de rasgos relacionados a una cultura distintiva, una
homogeneidad lingüística y a una unidad de autoidentificación (ver
crítica de Fried 1967), un molde que la realidad etnográfica no resiste.
Por otro lado, también existió una tendencia a asociarlos con ciertos
modos de subsistencia. Tanto en las propuestas de Service (1971) - que
toma como eje de análisis la forma de integración social - como de
Fried (1967) - que se basa en la diferenciación social - el factor
demográfico es clave, siendo posibilitado por la concentración e
intensificación de la explotación de recursos mayormente asociados a
los procesos de domesticación de plantas y animales. Es así como en
ambos modelos la transición de sociedades de estructura igualitaria y
64
que se definen como simples, a sociedades estratificadas con
estructuras sociales que se definen como complejas y que
eventualmente derivaron en formación de organizaciones estatales,
está intersectada por la “revolución neolítica” (Childe 1989[1954]),
que tiene como principal implicancia un aumento y concentración
de población y subsecuentes cambios tecnológicos.
Esta asociación se ha visto desafiada y superada por los mismos datos
etnográficos y arqueológicos, que han puesto en evidencia que los
modos de subsistencia no necesariamente están relacionados
unívocamente con un modo de organización sociopolítica, donde los
grupos hortícolas no necesariamente son más complejos o jerárquicos
(cf. Johnson y Earle 1987), y donde la complejidad dada por la
organización jerárquica, ya no se asocia tan solo a grupos con
producción agrícola. Son ejemplos reconocidos de esto los desarrollos
tempranos de complejidad en sociedades cazadoras recolectoras
marítimas en la costa desértica del Perú o en tiempos más tardíos, los
grupos cazadores recolectores de la costa NW de Norteamérica. La
relación sistema de subsistencia – complejidad sociopolítica,
entonces, no es directa sino que está intersectada por una serie de
otros factores como la productividad del medio, la existencia de
65
prácticas de almacenamiento, la inversión de trabajo en
infraestructura, las relaciones extrarregionales, la densidad
demográfica, entre otras, que adquieren distintos pesos según el
contexto particular.
Desde el ámbito arqueológico, justamente a raíz de la disconformidad
con los modelos existentes y la rigidez de las tipologías propuestas que
contrastan con una realidad (arqueológica) que da cuenta de una
alta diversidad de situaciones (Saitta 2005), se han formulado un
sinnúmero de conceptos para referirse a este tipo de sociedades: de
“pequeña escala”, “no jerárquicas” (Braun y Plog 1982),
transigualitarias (Hayden 1995), sociedad comunal compleja (McGuire
y Saitta 1996), heterárquicas (Crumley 1995; Rautman 1998), e incluso
“sociedades de rango medio” (Feinman y Neitzel 1984). Desde la
arqueología se propuso también una tipología de sociedades, donde
a partir del análisis de la organización social de la economía, el nivel
de organización más “simple” estaría dado por la organización a nivel
de grupo familiar o local (Johnson y Earle 1987).
No obstante, estos conceptos, que condensan la descripción de una
situación política, no tienen, en la práctica, una definición más precisa
66
u holística, siendo igualmente ambiguos y/o aplicables solo a algunas
situaciones históricas particulares (Parkinson 2002a). Otros, p.ej.
“sociedades de rango medio”, incluyen en su definición un rango
mucho mayor de situaciones sociopolíticas, entre bandas y estados,
incluyendo a aquellas donde existen jerarquías institucionalizadas, o
bien (p.ej. heterarquía) son buenos conceptos descriptivos de las
relaciones de poder en algunas sociedades pero que pueden referir a
situaciones muy diversas (p.ej. relaciones de igual a igual entre
sistemas internamente jerárquicos) (Rautman 1998).
En este contexto, en el último tiempo ha existido una tendencia a
revalorizar los antiguos conceptos provenientes de la antropología y a
no descartar de plano el uso de términos como tribu (u organización
tribal), en la medida que tiene
…a long history in cross-cultural anthropology, and because it
denotes a form of social organization generally understood to
refer to a wide range of social systems that regularly exhibit some
degree of institutionalized social integration beyond that of the
extended family unit, or band. (Parkinson 2002a:2, ver también
Hegmon 2010).
67
En este sentido, permite la inclusión y descripción de una variabilidad
de modalidades de organización, particulares a contextos socio
históricos determinados, pero enmarcados dentro de una modalidad
que no involucra jerarquías o rangos institucionalizados y hereditarios:
If there is one thing archaeologist agree upon with regards to
tribes, it is that there is no one single kind of tribe, or one single
organizational form that is meant by the term. (Hegmon 2010:2).
Los grupos sociales que constituyen nuestro foco de análisis se
enmarcan en un cierto ámbito de organización social y económica,
con énfasis, matices y condicionantes que dependieron del devenir
histórico particular de cada uno de ellos. Lo que tienen en común es
la inexistencia de jerarquías hereditarias y los principios que
estructuran las relaciones sociales al interior de ellos. En esta tesis
hemos optado por usar el término de sociedades no jerárquicas para
referirnos a ellas, porque tiene la ventaja de no contener en su
enunciación adjetivos que refieren a las características de su
organización social y política (p.ej. simple v/s compleja), pero
principalmente porque refiere a un espectro mayor de formas
organizativas que lo que en términos generales se conoce como
68
“tribus”, incluyendo a las “bandas”. En este sentido, nuestra
conceptualización se asemeja a las sociedades igualitarias de Fried
(1967), pero preferimos no usar el concepto “igualitarias” ya que,
como el mismo Fried señala, “la igualdad es una imposibilidad social”
(1967:27), y su uso tiende a encubrir este hecho. Por otra parte,
también tiene relación con la propuesta de Johnson y Earle (1987) en
su nivel de grupo familiar, pero centra su atención en los mecanismos
y principios que organizan la vida social y política de sociedades
donde no existen jerarquías hereditarias, y no tanto en la cantidad de
personas que componen la unidad residencial, por lo que es más
inclusivo que éste.
La utilización de este concepto debe entenderse en su dimensión
operativa, útil para referirse a ciertas sociedades en nuestro contexto
de estudio, en que determinados principios de organización político
social son preponderantes (la inexistencia de jerarquías hereditarias y
la preeminencia del grupo local), ya que de ninguna manera nuestra
intención es generar una nueva categoría descriptiva con validez
generalizada a todo tipo de situaciones y contextos.
69
2.1.2 Sociedades no jerárquicas: referentes para la arqueología desde
la antropología
Para efectos de esta tesis lo que nos interesa explorar son los niveles
de integración social, económica y política que nos pueda resultar de
utilidad para discutir la situación del período Alfarero Temprano en
Chile central en términos arqueológicos. Esta focalización en una
forma de organización social radicalmente distinta a la nuestra
presente - no jerárquica -, no necesariamente implica dejar de
considerar la diversidad de trayectorias históricas posibles y por ende
sus particularidades contextuales (Saitta 2005).
Para este ejercicio hemos seleccionado solo algunas de las múltiples
posibles dimensiones de análisis que nos permite explorar las
diferencias sugeridas para Bato y Llolleo: integración sociopolítica,
límites sociales y territorialidad. Éstas fueron escogidas por dos razones
relacionadas. Por una parte, son aspectos esenciales, definitorios de
este tipo de sociedades, pero a la vez, pueden presentar un alto
grado de variabilidad. Por otra parte, son aspectos que pueden ser
abordados a partir del registro arqueológico, ya sea directa o
indirectamente (cf. Parkinson 2002b).
70
Integración sociopolítica
En términos de los niveles de integración social, existe un consenso
general sobre el rol fundamental que tiene el parentesco en las
sociedades no jerárquicas, que constituye la base de la organización
social (Service 1971; Sahlins 1972; Meillassoux 1977; Wolf 1987) y regula
todo el sistema de matrimonios y alianzas, es decir todas la relaciones
sociales de los grupos. Es así como la propia constitución del grupo, su
estructura interna, como la asociación externa, está regulada por las
reglas de filiación, alianza y residencia (Service 1971). Estas reglas
pueden variar, existiendo grupos patrilineales/local/laterales o
matrilineales/local/laterales, o bien compuestos. En todos ellos existe,
sin embargo, la idea de exogamia, es decir, la noción de la existencia
de un grupo donde no pueden concretarse uniones matrimoniales, en
oposición a otro(s) grupo(s) con los que tales alianzas son posibles y
deseables, que divide a las personas en un grupo familiar propio y un
grupo de familia política o aliados (Service 1973).
Así, el matrimonio puede ser conceptualizado como un mecanismo
que permite la creación de alianzas políticas, generando de esta
manera nuevos parientes según una norma establecida, permitiendo
71
ampliar las redes de parentesco (Service 1973). Constituye, de esta
manera, una verdadera “ideología política”, que más que vincular a
los individuos dentro del grupo, establece redes de relaciones a un
nivel más elevado: estipula el parentesco del grupo (Sahlins 1972).
Si bien el grupo familia, ya sea nuclear o extendida, pueden constituir
la base de la organización social y económica, es indudable que
siempre existen nexos con otros grupos, a un nivel local o incluso
regional (Steward 1977[1955]). Los matices, por tanto, están dados
más por el grado de formalización de dichos nexos, que por el nivel
en el cual se da la integración social. En algunos casos son
esporádicos - ocurren solo ante determinadas circunstancias - y
coyunturales - no involucran siempre a los mismos -, mientras que en
otros los lazos generados entre los grupos responden a mecanismos de
alianzas más permanentes, aunque igualmente latentes (organización
“tribal” de Shalins 1972). De esta manera existe cierta cohesión, pero
ésta no se mantiene desde arriba por medio de instituciones políticas
públicas, sino que descansa en los nexos generados y administrados
por cada grupo (Sahlins 1972).
72
La integración sociopolítica tiene, entonces, dos componentes
fundamentales en las sociedades no jerárquicas: la comunidad
coresidencial, compuesta por unidades familiares generalmente
extendidas, y el grupo local, formada a partir de nexos sociales supra
unidad doméstica que tienen mayor o menor grado de formalización.
Ambos componentes se encuentran cruzados por el parentesco, en la
medida que es éste el que permite generar y mantener las
vinculaciones que componen el entramado social, tanto en el nivel
de la unidad familiar coresidencial como en el nivel del grupo local.
Límites
Definir los “límites” de las sociedades no jerárquicas es uno de los
temas que más tiene repercusión en el ámbito de la arqueología. Al
respecto, existe una coincidencia en que éstas son entidades “vagas”
(sensu Service 1973) y sin límites claros o definidos (Fried 1967). Si bien
se señala que las bandas o tribus tendrían cierta “similitud cultural”
(Service 1971; Sahlins 1972), también se ha hecho énfasis en que las
“comunidades periféricas” de las tribus desarrollan relaciones y
similitudes culturales con “pueblos vecinos”, por lo que es imposible
identificar un límite intertribal definido, existiendo más bien una zona
73
de transición ambigua, lo que Sahlins (1972) ha llamado “erosión
marginal de integridad tribal”. Esto tiene su expresión concreta en que
rara vez las tribus pueden ser definidas o nombradas (Sahlins 1972), y
de hecho, los nombres tribales que se manejan y han sido registrados
por viajeros o etnógrafos o bien son los que son aplicados por
afuerinos y/u “otros” al grupo en cuestión, o bien deriva de una
autodenominación que significa simplemente “ser humano” (Fried
1967).
Fried (1967), en el marco de su crítica al concepto de tribu,
justamente expone la dificultad de objetivar las similitudes culturales
propias de cada grupo mediante un listado de rasgos, la existencia
de grupos bilingües, y el carácter ambiguo, cambiante y situacional
de la autoidentificación, todo lo cual se expresa en definitiva en una
gran heterogeneidad. Sin duda, esto es algo que hay que considerar
como una “característica” de las sociedades no jerárquicas y que
debemos tener en cuenta cuando pretendemos observarlas desde la
cultura material.
Esta característica tiene su fundamento en el nivel de integración
sociopolítica de las sociedades no jerárquicas. En la medida que
74
cada unidad doméstica residencial es independiente y
autosuficiente, y que la composición y estabilidad de grupo local es
relativa pero basada en la interacción efectiva entre las unidades
que lo componen, la existencia de fronteras rígidas no tiene cabida. El
grado de formalización de las relaciones supra unidad doméstica
residencial también es un factor a considerar en este escenario, dado
que en situaciones donde éstas están poco formalizadas, cada
“comunidad efectiva” es el centro de su propia red de relaciones y
alianzas, generándose más bien un “encadenamiento consecutivo”
de unidades. Esta posibilidad está bien descrita por Steward
1976[1955] en relación a los grupos Shoshones de norte América:
The economic and social relations of the Shoshonean families
previously described may be likened to a net in that each family
had occasional associations with families on allsides of it and
these latter with families farther away and these with still others
so that there were no social, economic or political frontiers. The
entire area consisted of interlocking associations of family with
family. (Steward 1976 [1955]: 116-117)
75
En efecto, lo único que existe “de hecho” es la “comunidad efectiva”
dada por la proximidad espacial del grupo residencial (Service 1971),
o bien, si consideramos una definición más amplia de la comunidad
en el sentido de Yaeger y Canuto (2000)1, un grupo de individuos que
interactúan regularmente entre sí en un mismo lugar, aunque esto no
implique necesariamente coresidencialidad. En este escenario
adquiere sentido la constatación de que en gran medida la distancia
social es equivalente a la distancia espacial, o como lo pone Sahlins
No es solo que el parentesco organice a las comunidades, sino
que las comunidades organizan el parentesco de modo tal que
un término espacial coexistente afecta la medida de la
distancia de parentesco, [y por consiguiente la forma de
intercambio]. (Sahlins 1977:215)
Distancia física, parentesco y el modo que adquieren las relaciones
de intercambio están íntimamente imbricadas (Sahlins 1977), ya que
las relaciones de intercambio no son tanto de naturaleza económica
como social (Service 1973; Sahlins 1977; Cobb 1993). En este sentido,
1 “Una institución social siempre en proceso de emergencia que genera y es generada por interacciones en un nivel supra unidad doméstica, la que es estructurada y sincronizada en un conjunto de lugares en un lapso de tiempo particular” (Yaeger y Canuto 2000: 5)
76
pueden ser entendidas como una “estrategia social” principalmente
orientada a crear y mantener relaciones sociales. En la medida que la
distancia social y espacial en términos generales “covarían” (Fried
1967; Sahlins 1977), el espacio social que separa a los interactuantes
condiciona el modo de intercambio: la distancia de parentesco
influye especialmente en la forma de reciprocidad, inclinándose
hacia el extremo negativo en proporción a la distancia social (Sahlins
1977). En este sentido, cada individuo ocupa un lugar determinado en
la red de relaciones, definidas por el parentesco y las alianzas, que
existe previo (y a pesar de él/ella), por lo que la reciprocidad
establecida generalmente es un “hecho de la causa”, parte de una
cadena que empezó antes que el individuo (Fried 1967).
En suma, en las sociedades no jerárquicas la agrupación social y
políticamente más significativa está expresada en la unidad
residencial y en las relaciones establecidas entre ellas, que conforman
la “comunidad efectiva” o el grupo local. Dos son los factores que
juegan un papel preponderante en su conformación: el parentesco y
la distancia espacial, siendo su naturaleza cambiante y situacional. En
concordancia, la existencia de unidades supra grupo local está dada
por una serie de elementos (prácticas, costumbres, valores, lengua)
77
que son compartidos en un espacio mayor, pero de manera
heterogénea y cuya limitación no conlleva un componente
sociopolítico.
Territorialidad
Íntimamente ligado al tema anterior se encuentra el de la
territorialidad, ya que todos los grupos humanos ocupan cierta
porción de un espacio dado. Sin embargo, no todos reclaman
derechos de uso exclusivo sobre éste.
Respecto a las sociedades no jerárquicas justamente se ha enfatizado
la permeabilidad de los límites, que se expresa en ocasiones en la
ocupación de un mismo espacio por grupos distintos (Fried 1967;
Service 1971, 1973), concordante con una concepción del territorio
como un espacio sin límites, continuo (Fried 1967). No obstante,
también se reconocen variaciones, las que en términos generales
están relacionadas con un aumento poblacional. De esta manera, en
todos los esquemas, incluyendo el de Johnson y Earle (1987), el nivel
más “simple” de organización social se caracteriza por una
territorialidad poco desarrollada, la que se va demarcando cada vez
más en los niveles de organización más complejos.
78
Una manera distinta de mirar esta problemática está planteada por
Ingold (1987), en relación a la diferencia conceptual entre
territorialidad y tenencia, por una parte, y las lógicas de tenencia por
la otra. De partida, plantea que todos los grupos humanos tienen un
comportamiento territorial, el que debe ser entendido como un modo
de comunicación que sirve para poner en común información sobre
la localización de individuos dispersos en el espacio. La tenencia, por
su parte, se refiere al modo de apropiación de un espacio, a una
acción apropiativa propiamente tal, y regula el acceso y control
sobre los recursos existentes en ese espacio. Así, la territorialidad es
permeable, aunque pone a los grupos en una relación de
dominación/subordinación de uso de una porción de espacio; la
tenencia por su parte, implica una reclamación de acceso exclusivo
con una dimensión temporal. En esa línea argumental, Ingold (1987)
plantea que la lógica de tenencia es distinta entre grupos con una
economía cazadora recolectora y grupos hortícolas/agrícolas.
Mientras entre los primeros sería unidimensional, de lugares y pasajes,
en los segundos sería bidimensional, areal, producto de la creación de
un espacio (de un “plano”) con un potencial de crecimiento.
79
Ahora bien, es solo en virtud de la pertenencia a determinada
comunidad que una persona adquiere una relación con una
determinada porción de espacio natural (Ingold 1987). De hecho
Service (1971) ya lo decía: la territorialidad es una cuestión social. Y ya
sabemos que el parentesco y las alianzas son los principales
mecanismos para definir la constitución de los grupos y las
comunidades. De esta manera, los cambios asociados a la
territorialidad (o tenencia en palabras de Ingold), vinculados a los
cambios en los niveles de integración y diferenciación social - los que
a su vez se relacionan con la concentración de recursos y aumentos
poblacionales - pueden ser entendidos a la luz de este cambio en las
lógicas de tenencia.
Por lo general se ha planteado que la complejización social está
marcada por una formalización de las redes de parentesco y los
principios de descendencia, llegando las sociedades a estar
dominadas por una “ideología del parentesco” (Fried 1967). Si entre
algunos grupos la coresidencialidad y la participación en las
actividades comunes de producción y consumo, es decir la adhesión
presente de los individuos al grupo es lo primordial, para otros esta
posibilidad se ve modelada y restringida por las reglas de filiación. En
80
palabras de Fried (1967) se pasa de un lógica donde “somos parientes
porque vivimos juntos” a una donde “porque somos parientes vivimos
juntos”.
Esto se explica justamente en el hecho de que el acceso a la
tierra/recursos está subordinada a la existencia o la creación de
relaciones sociales previas, ya sea de filiación o afinidad. Cuando la
tierra (o los recursos) se convierten en un “medio de producción” se
implementan una serie de mecanismos de restricción y regulación al
acceso a ésta, que se traducen en un énfasis en la definición de la
composición del grupo mediante el parentesco y la definición de las
líneas de descendencia (Meillassoux 1977; Godelier 1979; Wolf 1987;
Hernando 2002). El parentesco está impuesto por el nacimiento, a
partir del cual se define la posición del individuo en las relaciones de
producción y reproducción, y la pertenencia social se traspasa
socialmente, a través de la descendencia. Las normas de filiación
están orientadas al futuro: la tierra se hereda y la condición de
acceso a la tierra es pertenecer a una colectividad definida por una
línea de descendencia (Meillassoux 1977).
81
De esta manera, ciertos niveles de integración socio política más
formalizados son propiciados por este proceso donde el acceso a los
recursos está intersectado por la regulación y reglamentación de los
derechos a su acceso, en un escenario que involucra además un
aumento o mayor concentración poblacional.
Este es un proceso que se consolida en la medida que la subsistencia
se basa cada vez más en productos agrícolas. En este sentido se ha
hecho énfasis también en la diferencia entre una subsistencia basada
en cultivos almacenables y aquellas que no, ya que las primeras
permitirían una subsistencia basada en los cultivos durante la mayor
parte del año, acceso garantizado por la pertenencia a determinada
colectividad (Meillassoux 1977; Hernando 2002). En esta misma línea,
concordamos con Bender (1989) cuando señala que es cuando la
producción de alimentos se convierte en una estrategia de
subsistencia significativa, en un sistema de “retorno retardado” (cf.
Woodburn 1982a), que se generan ciertas demandas a las prácticas
sociales que involucran un mayor grado de sedentarismo (asociado a
la cantidad de trabajo que debe invertirse en la producción de
alimentos y su cuidado), la creación de lazos generacionales que
82
aseguran el acceso a ellos (“deuda generacional”), y una
concepción de la tierra distinta (poseíble, restringible y controlable).
Los cambios en el acceso a la tierra y en las relaciones de parentesco
implican cambios tanto en el papel que juegan hombres, mujeres,
niños y ancianos en la sociedad, como en la organización social del
trabajo. En este sentido se ha puesto especial atención en el papel de
la mujer, como reproductora de fuerza de trabajo necesaria para la
mantención de los sistemas de subsistencia basados en productos
cultivados, donde la pertenencia grupal está definida por la línea de
descendencia o filiación (Meillassoux 1977; Hernando 2002). Por otra
parte, cambia también la manera en que los distintos grupos se
relacionan entre sí, ahora muchas veces de acuerdo a reglas más
rígidas de filiación y alianzas, y donde la reciprocidad generalizada
que supuestamente caracteriza a los grupos cazadores recolectores,
es reemplazada por una reciprocidad selectiva.
En definitiva, en las sociedades no jerárquicas la territorialidad está
intersectada por las relaciones sociales construidas a partir del
parentesco y las alianzas, que estipulan la composición de las
unidades domésticas y el acceso de los individuos tanto a los espacios
83
mismos como a los recursos que en ellos existen o se producen. En este
escenario territorialidad y tenencia se conjugan y adoptan formas
particulares de acuerdo a la forma de subsistencia, pero donde la
densidad demográfica también es, sin duda, un factor gravitante.
2.1.3 Pasando por la etnografía: lectura “arqueológica” de
monografías etnográficas
La etnografía de sociedades no occidentales es, sin duda, una
inigualable e inagotable fuente de información, y para la arqueología
constituye una importante fuente de analogías. Más allá de la
discusión acerca de la pertinencia de aplicar analogías etnográficas
directas, especialmente donde no existen vínculos históricos entre los
grupos, pensamos que el mayor valor para la arqueología es
mostrarnos “en funcionamiento” realidades que nosotros solo
alcanzamos a atisbar a partir de los restos materiales que de ellas
quedan, y mediante eso, mostrarnos una diversidad de posibilidades
que ningún modelo puede realmente sintetizar. En otras palabras, es
una ventana que permite expandir nuestra visión y así, eventualmente
también, nuestras interpretaciones.
84
Para nuestra investigación hemos seleccionado como fuente de
revisión y análisis etnografías realizadas en pueblos de la Amazonía.
Esta decisión se sustenta en la necesidad de acotar geográficamente
las múltiples posibilidades, manteniendo de paso una cercanía
geográfica con nuestra área de interés arqueológico, sin olvidarnos
por ello de las inmensas diferencias de hábitat existentes entre ambas
áreas2. Por otra parte, nos enfocamos justamente en sociedades con
organizaciones socio políticas no jerárquicas con un sistema de
subsistencia similar (hortícola, recolectora y cazadora), que
justamente son características de esta área.
Las etnografías realizadas por etnógrafos-antropólogos, no siempre
dialogan fluidamente con la arqueología. Sin restarle valor a las
detalladas descripciones sobre el sistema de parentesco, las
creencias, ceremonias, religión y mitos, los datos que tienen la
posibilidad de ser visibilizados arqueológicamente por lo general son
menos detallados, tratados muy someramente o bien inexistentes. Es
así como información detallada del patrón de asentamiento,
tecnología y en general producción, uso y descarte de la cultura 2 A pesar de las evidentes diferencias entre la Amazonía y Chile central, ambas áreas son internamente homogéneas en comparación al área andina de Perú, norte de Chile y noroeste de Argentina.
85
material y la descripción de la misma, es muy variable tanto en
cantidad como en calidad. No obstante lo anterior, pudimos recopilar
un cúmulo de información a partir de la cual es posible hacer el
vínculo, teórico y empírico con la arqueología. Esta se refiere
principalmente a los ámbitos de la espacialidad y la conformación de
la “comunidad efectiva”, pero también relativos a los factores que
están incidiendo en definitiva en los niveles de integración social y
política.
Para esto seleccionamos de un cúmulo de lecturas etnográficas
realizadas, aquellas que más explícitamente abordaban el tema de la
integración social y que eventualmente proporcionaban datos sobre
distancias y tamaños de territorios. Además, se consideró grupos que
no hubieran sufrido cambios radicales en su patrón de asentamiento
en su proceso de inclusión en las sociedades nacionales. Así, un factor
importante resultó ser el momento en que se realizó el trabajo
etnográfico, estando nuestra selección principalmente (aunque no
exclusivamente) compuesta por etnografías realizadas antes de la
década del ´80 del siglo recién pasado, momento a partir de la cual
los procesos de transformación producto de las misiones religiosas y la
expansión capitalista se hacen más notorios.
86
De esta manera, nuestra selección incluye a los Makuna (Århem 1981)
y Cubeo (Goldman 1963) del grupo lingüístico Tukano, ubicados en el
NW de la Amazonía en la actual Colombia, a los Achuar, del grupo
Jívaro ubicado en el sector sur del Ecuador y norte del Perú (Descola
1982, 1996, 2005), a los Ticuna que ocupan el W de la Amazonía
asociado al río Amazonas en Perú y Brasil (Goulard 1994, 2009), a los
Matsigenka de la familia lingüística Arawak ubicados en la cuenca del
Urubamba (Rosengren 1987), a los Yanomamo ubicados en
Venezuela y Brasil asociados al río Orinoco (Chagnon 1968; Smole
1976). También nos preocupamos de considerar a grupos, que si bien
tienen cierta horticultura o acceso a productos hortícolas, han sido
catalogados generalmente como cazadores recolectores. Estos son
los Guayaki o Atchei localizados en Paraguay (Clastres 1998[1972]), a
los Guahibo que habitan la selva tropical de Venzuela y Colombia
(Morey et al. 1973) y los Nukak, ocupantes de la Amazonía
Colombiana, y único grupo donde la etnografía fue realizada por un
arqueólogo con un enfoque etnoarqueológico (Politis 2007). Sin
perjuicio de lo anterior, ciertamente no todas estas etnografías
desarrollan con la misma profundidad el tema que nos interesa, y
existen también otras etnografías que proporcionaron muchos datos
87
interesantes, que si bien no pudieron ser sistematizados en función de
los ejes de análisis que nos interesaban, serán referidos
ocasionalmente.
También hemos recurrido a la información de las sociedades que
habitaban el área de Chile centro sur a la llegada de los españoles.
Lamentablemente la información sobre los momentos más tempranos
de la colonia, que podrían retratar una situación social no afectada
aún por los profundos cambios producto del contacto hispano, es
relativamente escasa. Esto es especialmente cierto para Chile central,
cuyos habitante no solo habían tenido que “acomodarse” a las
imposiciones incaicas desde unos 70 años antes de la llegada de los
hispanos, sino que luego fueron prontamente desestructurados,
encomendados y diezmados tras la temprana fundación de la ciudad
de Santiago en el valle del Maipo-Mapocho. Por esto recurrimos a la
información de las comunidades ubicadas inmediatamente al sur de
nuestra área de estudio a la llegada de los españoles,
autodenominadas reche, y que dieron génesis a través de un proceso
histórico de varios siglos a la sociedad Mapuche que conocemos hoy
en día (Boccara 2007[1998]). Estos grupos están ubicados
geográficamente mucho más cerca del área que estamos
88
estudiando que la Amazonía y existen diversas evidencias que
sugieren un trasfondo y desarrollo cultural común entre ambas áreas
(Chile central y sur), con cierta profundidad temporal (Correa 2009,
2010) y una percepción, de parte de los españoles en los tiempos de
colonia temprana, de una unidad cultural y lingüística (Vivar
1987[1558]; Farga 1995; Planella 1988). Nos basamos, entonces, en la
“lectura etnográfica” realizada por Boccara (2007[1998]) del
Cautiverio Feliz, escrita por Francisco Nuñez de Pineda y Bascuñan en
el siglo XVII, soldado español que estuviera cautivo entre los reche
cerca de ocho meses en 1629 al sur del Itata, es decir en un momento
temprano del contacto3. Por otra parte, consideramos también el
estudio etnohistórico de la propiedad territorial indígena durante la
colonia temprana en la cuenca de Rancagua, realizado por Planella
(1988), mucho más cercana a nuestra área de estudio, aunque su
población ya había tenido contacto con el sistema administrativo
incaico, previo al contacto con los españoles.
3 Existen otros estudios acerca de la organización social de estos grupos en el área, pero éstos refieren a situaciones etnográficas e históricas particulares que sugieren una complejidad mayor, acotada a ciertas áreas y producto de una trayectoria histórica asociada a la presencia hispana (Dillehay 1992, 2007), por lo que hemos preferido no incorporarlas en este análisis.
89
El propósito de esta sección no es exponer un sinnúmero de casos
etnográficos a manera de ilustrar los supuestos teóricos en torno a las
temáticas delineadas en el acápite anterior, aunque ciertamente en
muchos aspectos esto es totalmente factible. Más bien, la información
etnográfica y etnohistórica revisada será puesta en discusión con
estos supuestos, de manera no solo de enriquecerla, sino también de
matizarla. Esperamos con esto aportar bases más amplias para
nuestro intento de interpretación de la realidad arqueológica que nos
interesa.
El espacio social: la comunidad efectiva
La sistematización y ordenamiento de los datos existentes acerca de
la conformación de las unidades residenciales y niveles de integración
social de los casos etnográficos y etnohistóricos revisados nos permite
observar varios puntos relevantes (Tabla 2.1.a).
La unidad residencial, entidad que por lo general es económica y
políticamente independiente, tiene su expresión física en una sola
unidad arquitectónica. La composición de esta unidad residencial
ciertamente es muy variable, aunque siempre basada en un grupo de
personas con lazos sanguíneos y eventualmente de afinidad, y varían
90
mucho en tamaño (número de personas viviendo juntas) lo que
evidentemente se refleja en el tamaño físico de la vivienda. En el caso
de los Achuar, la unidad residencial está compuesta por una sola
familia (políginica y extendida), mientras que entre los Makuna o
Cubeo en cada unidad residen varias familias nucleares (unidades
plurifamiliares) conformando una familia extendida bastante mayor.
Los Yanomamo son un caso extremo, con shabonos que si bien
constituyen una única unidad física, han sido catalogadas como
verdaderas “aldeas” por la cantidad de personas que involucran. Las
unidades residenciales de los grupos más móviles como los Nukak no
difieren necesariamente en tamaño de la de los grupos más
sedentarios (de hecho son bastante similares a la de los Achuar), pero
su estructura espacial interna evidentemente es distinta, donde cada
familia nuclear parece construir su propio refugio temporal, edificado
solo para durar el tiempo en que permanecen en cada lugar.
Existe también una variación de composición y tamaño de las
unidades residenciales dentro de cada grupo, lo que tiene una
dimensión claramente política. Cada unidad residencial tiene una
“cabeza”, pero los “jefe de familia” o “dueño de la casa” que
destacan por sobre otros basan o expresan su liderazgo en la
91
capacidad de tener más esposas, y consecuentemente más hijos e
hijas, afines y aliados, que vienen a “engrosar” la unidad residencial, lo
que se expresa en una vivienda de mayor tamaño. Por otra parte, al
oficiar más a menudo como “anfitriones”, generalmente sus viviendas
están preparadas para acoger a más visitas temporales.
En términos espaciales es evidente el “atomismo residencial” (cfr.
Descola 1996). En los grupos hortícolas cada unidad residencial,
compuesta por la casa, está asociada a un área de ocupación
efectiva (preferencial, no exclusiva) compuesta por un área
despejada alrededor de la casa, los huertos y las áreas de caza. Estas
distintas unidades residenciales y áreas de ocupación se ubican a
distancias variables unas de otras, generalmente bastante
considerables. En el área Amazónica estas distancias se miden en
tiempo de traslado de una a otras, ya sea a pie o en canoa,
pudiendo variar entre media hora o varios días. No existen muchos
datos acerca del tamaño efectivo de estas áreas de ocupación, pero
en los grupos ribereños están generalmente demarcadas por
afluentes, estimándose entre los Achuar un tamaño de 40-50 km². Los
Yanomamo, grupo que ocupa principalmente los interfluvios se
ubican en el otro extremo, con un área de ocupación efectiva de ca
92
600 km², acercándose a lo estimado para los grupos Nukak, aunque
evidentemente la manera de utilizar el espacio es completamente
distinta, los Yanomamo desde su shabono, los Nukak moviéndose
permanentemente en él. Claramente, los tamaños dependen no solo
del sistema de subsistencia (caza, recolección, tipo de cultivos), sino
de factores del medio (fertilidad de los suelos, tipos y distribución de
animales), y por tanto son expuestos solo para puntualizar la
diversidad de situaciones posibles.
En términos de integración social, existe un entrelazamiento de un
número de estas unidades residenciales, donde el factor distancia
física es gravitante, tal como lo planteaba Sahlins (1972). Estas se
articulan a lo largo de un curso de agua o un área, en el caso de los
grupos que ocupan área interfluviales, como los Yanomamo. Sin
embargo, la característica más notoria de ésta es su existencia “de
hecho”, no reconocida como tal por los propios grupos con una
denominación, ni un nombre, concordante con su naturaleza flexible,
fluida y situacional.
Para los Achuar, Descola lo describe de la siguiente manera:
93
El atomismo residencial es temperado en efecto por la
existencia de estructuras supralocales sin denominación
vernacular que designamos con el términos de “nexos
endógamos” (Descola 1982b). Un nexo endógamo está
construido por un conjunto de 10 a quince unidades domésticas
dispersas sobre un territorio relativamente delimitado y cuyos
miembros mantienen relaciones estrechas y directas de
consanguineidad y de afinidad. El concepto de nexo
endógamo no existe formalmente en el pensamiento achuar,
sino como el eco de una norma que prescribe realizar un
matrimonio “cercano” (geográfica y genealógicamente)
(Descola 1996: 25-26)
Para los Makuna, Århem señala:
Residence units are grouped into local groups. The concept of
local group, as I shall use it, is an analytical concept. It provides
a convenient unit of study in the analysis of social and spatial
organization. It allows me to describe the social relations
between neighbouring residence groups. But the local group is
not a discrete, named, social and spatial unit analogous to the
94
residence group, nor does it correspond to a native category of
social classification. Yet, the division of the Komeña territorial
group into local groups is not arbitrary or made on entirely
analytical grounds. It corresponds to a rough natural or
geographical subdivision of the Komeña territory into three sub-
territorial units defined by the structure of the Komeña river
system and to a division of the Komeña territorial group into
three loosley bounded, but more or less explicitly recognized,
social and political units. (Århem 1981:239)
Para el caso de los Matsigenka, se describe que:
Strinctly speaking, only the household is a spatially well defined
unit. Both the residence group and the settlement group are
more loosely demarcated by both social and spatial proximity.
Futhermore, it is only the household that is recognized as a social
unit by the Matsigenka (…). The settlement group is vaguely
recognized, though only as a group of households that happen
to live in the same general area. The vagueness is, however, an
important functional characteristic of the residence group,
because the group as such is the outcome of the prevailing
95
state of social relations between households. The membership of
the residence group can thus never be definitively laid down
because it is always in a state of flux. (Rosengren 1987: 141)
En el caso de los reche este nivel de integración estaría representado
por el quiñelob, grupo local endógamo compuesto por varias
patrifamilias que viven separadas por no más de 10 km, que sostienen
relaciones regulares que involucran la cooperación económica y que
ha sido señalado como el primer nivel político autónomo de la
estructura social reche (Boccara 2007[1998]).
Si bien en la mayoría de los casos examinados estos grupos locales,
como hemos preferido llamarlos, son preferentemente endogámicos,
lo cierto es que existe una variedad de situaciones (endogámicos y/o
exogámicos). Para todos los casos, cualquiera sea la regla
predominante, son las relaciones de parentesco y filiación, así como
las reglas que las rigen, las que en definitiva tejen el entramado social
donde la medida de la interacción es cotérmino con la distancia
física. Incluso en el caso Yanomamo, donde no han sido reconocidos
como tales, cada shabono, entidad económica y políticamente
autosuficiente, es parte de una compleja red de lazos sociales inter-
96
shabonos basados en lazos de parentescos, donde la distancia física,
si bien no determina la relación, sí la propicia (Chagnon 1967; Smole
1976).
Estos grupos locales, constituyen de hecho la “comunidad efectiva”,
las que pueden ser entendidas como “categorías sociogeográficas”:
The distinction made is thus not primarly an ethnic categorical
distinction but a socio-geographical one defining local groups
on grounds of their internal social relations. (…) What is important
then is not that the groups in question are constituted by
Matsigenka, but that they form groups of interacting households.
(Rosengren 1987: 142, énfasis nuestro).
En efecto, Clastres (2009:43[1977]) ya lo decía: “La comunidad
primitiva es, por tanto, el grupo local”.
Sin perjuicio a lo anterior, existen, en algunos casos, ciertos niveles de
integración “intermedios”, constituidos por unidades residenciales que
se ubican más cerca, interactúan por tanto más cotidianamente, y
tienen lazos de parentesco cercanos.
97
En el caso de los Matsigenka, éstos corresponden a lo que se ha
llamado el “grupo residencial” y se componen de un núcleo que
mujeres relacionadas (hermanas), que establecen su vivienda cerca
de la casa paterna, tras un período de uxorilocalidad (patrón
“uxorivecinal” sensu Rosengren 1987).
Entre los Achuar
No es raro que ciertos sitios reagrupen dos o tres casas cercanas
(es decir, en un radio que no sobrepase los dos kilómetros)
formando así un pequeño núcleo de hábitat en donde las
relaciones de ayuda mutua y de visita son más cristalizadas que
de ordinario. Estos pequeños agregados de casa están
articulados alrededor de relaciones directas de
consanguineidad y/o de alianza (grupos de hermanos, grupos
de cuñados, o un par yerno/suegro), pero su proximidad
espacial y social no implica de ninguna manera (…) una puesta
en común de los recursos y capacidades de cada casa.
(Descola 1996:155).
98
Incluso entre los Yanomamo se señala que “About half of all shabono
are pared or clustered, with neighboring shabono only a few miles
from each other at most.” (Smole 1976: 55)
De la misma manera, la información etnohistórica de los grupos de la
cuenca de Rancagua y de los reche indica la existencia de
agrupamientos de unidades domésticas (Planella 1988, Boccara
2007[1998]). En efecto, la existencia de “caseríos” es recurrentemente
nombrada por Nuñez de Pineda (2001):
…dentro de breve tiempo nos pusimos en el rancho de
Colpoche, mi amigo (…), cuyo alojamiento y casa estaba
vecina a de la de otra, con otras seis o siete de parientes y
amigos de estos que quedan nombrados… (Nuñez de Pineda
2001: 305-306, énfasis nuestro). (También citado en Boccara
2007[1998]).
Con la noticia que tuvieron los demás vecinos y compañeros de
aquel casique, se fueron juntando dies o doce indios de los que
tenían sus ranchos cerca de este casique y en su contorno…(
Nuñez de Pineda 2001: 348-349, énfasis nuestro).
99
Salimos con esta determinación afuera, a tiempo que llegaron
otros muchachos de la vesindad, hijos de los comarcanos,
camaradas del casique y sus sujetos, que tenían sus ranchos a
dos cuadras, a cuatro y a sinco el que más (…) (Nuñez de
Pineda 2001: 472, énfasis nuestro). (También citado en Boccara
2007[1998]).
A pocos pasos que anduvimos, divisamos de lo alto de una
loma, en un valle muy ameno, adonde un apasible estero señía
por parte su contorno, un rancho de buen porte y espasioso,
entre otros seis o siete que, a distancia de una cuadra unos de
otros, se sitiaban a sus orillas (…) (Nuñez de Pineda 2001: 533-34,
énfasis nuestro)
Estos caseríos parecen estar constituidos por parientes cercanos,
aunque no exclusivamente. Del relato de Nuñez de Pineda se
desprende que los padres e hijos viven en el mismo caserío (p.ej.
Maulicán y su padre Llancaréu viven vecinos; Millalipe y su padre
Tureupillan, viven vecinos en otro caserío), pero también otros
parientes habitan este mismo espacio: Molbunante, tiene su casa
conjunta a la de su cuñado Taigüelgüeno; Pedro, casado con una
100
pariente de Tureupillán y protegido del “casique” es el que tiene su
casa más cercana a éste (Boccara 2007[1998]).
De la misma manera, los datos de la colonia temprana de la cuenca
de Rancagua señalan que las personas de una misma “parcialidad”,
cuya expresión espacial son los “rancheríos” dispersos, tenían lazos de
parentesco entre sí. En el caso de la “parcialidad de Rencagua”, p.ej.
se mencionan al menos tres unidades familiares relacionadas: dos
hermanos y sus respectivas esposas e hijos/as, y, al menos
temporalmente, la familia de una de las hijas de uno de los hermanos
anteriormente mencionado (Planella 1980: 80). Esto ha llevado a
establecer que
El amplio espacio que se extiende al norte del río Cachapoal,
estaba dividido en unidades territoriales menores, en las cuales
tenían sus asientos y tierras de cultivo, las distintas entidades
familiares establecidas en el valle. Entre éstas existía una
articulación social y económica bien definida por lazos de
identidad étnica, de parentesco, y de reciprocidad, en un
marco de normas de sucesión y acceso a las tierras por vía
patrilineal. (Planella 1988:2).
101
Es notorio también que el espacio ocupado por los grupos locales en
la Amazonía tiende a ser estable en el tiempo, aunque ninguno de los
grupos Amazónicos referidos es totalmente sedentario, sino que
cambian la localización de sus viviendas cada cierto número de años.
A diferencia de la creencia generalizada, la decisión de cambiar de
lugar la vivienda no tiene tanto que ver con la productividad de los
huertos como con la duración de la vivienda misma, cuyos materiales
terminan pudriéndose. Los huertos, por el contrario, inciden en que el
“cambio de casa” se mantenga dentro de un radio cercano,
justamente porque les permite aprovechar la producción del huerto
aún productivo y hacer la transición hasta que los nuevos huertos
comiencen a producir. La movilidad toma entonces, un carácter de
“micromovimientos” en un área acotada (sensu Chagnon 1968; ver
también Goldman 1963; Århem 1981; Descola 1996).
En el caso de la cuenca de Rancagua, el uso reiterado de ciertos
espacios por grupos de personas emparentadas también es patente
a partir de los testimonios de los numerosos “naturales” que intervienen
como testigos en el pleito documentado, donde la memoria llega por
lo menos tres generaciones atrás (Planella 1988).
102
Uno de los aspectos más notables de este modo de organización, a
nivel de grupo local, es que efectivamente existen instancias de
reunión recurrentes entre las distintas unidades domésticas que lo
componen, e incluso en algunos casos, de otros grupos locales. La
interacción recurrente no solo está dada por las visitas que se dan
cotidianamente entre las unidades domésticas - generalmente entre
las más cercanas social y espacialmente -, sino también por la
convocatoria a algún trabajo que requiere la participación de un
mayor número de personas, p.ej. construcción de parte de la casa,
clareamiento de nuevos huertos, que siempre involucran la
proporción de comida y bebida por parte del convocante, y/o por
celebraciones rituales como “fiestas de bebida”, rituales de danza,
etc., instancia que también está cruzada por la capacidad del que
ejerce de anfitrión de producir, reunir y proporcionar alimentos y
bebidas para un número importante de personas. La importancia de
estas instancias en términos sociales y políticos está claramente
señalada por Århem:
The dance festivals serves many functions. It is an event when
the autonomous and isolated longhouse communities come
together to see each other and to talk, to exchange news, to
103
renew old contacts and to make new friends. Conflicting
interests are subsumed under greater common interests. It is thus
a social as well as a political event of great significance. The
ritual dance festival expresses the mutual interdependence of
the dispersed residence groups and thus serves to integrate
them into a wider social system. (Århem 1981:81)
Dos aspectos destacan de esta dinámica. No todas estas instancias
involucran necesariamente a todas las unidades del grupo local. Las
invitaciones y asistencias a los eventos están cruzadas por el grado de
cercanía social y espacial en el caso de las convocatorias a trabajos
colectivos y en el caso de los eventos más rituales, por el estado de las
obligaciones sociales y políticas respecto al anfitrión. Ciertamente,
esto es un factor que permite comprender la naturaleza de la
conformación y dinámica de estos grupos locales, ya señalada más
arriba.
Por otra parte, es interesante que todas las celebraciones se realizan
al interior de los espacios de las mismas unidades domésticas, y no
existen lugares de reunión específicos localizados físicamente fuera
del espacio doméstico propiamente tal.
104
Una excepción a esto son los grupos reche. Efectivamente existe
registro de convocatorias a instancias de trabajo cooperativo
colectivo ligado al ámbito doméstico, tal como lo relata Nuñez de
Pineda:
(…) y me dijo que me tuviese por convidado para la primera
ocación, que dentro de pocos días nos habíamos de juntar en
caza de cierto casique que asistía cerca de una legua de
nuestros ranchos, a hacerle sus chacras, y que por la noche se
festejaba el trabajo del día con grandes bailes, banquetes y
entretenimientos, (…) (Nuñez de Pineda 2001:589, énfasis
nuestro)
El tiempo de las cavas y de hacer sus chacras es por
septiembre, octubre y noviembre, conforme los sitios y lugares
secos y húmedos, que los unos se adelantan a sembrarlos, y los
otros aguardan a que se oreen y estén tratables. El casique
Quilalebo convidó a los de su cava y contorno, de cuya
parcialidad era mi huésped el casique Tureupillán, deudo y
amigo de este Quilalebo, […] Estos días son de regosijo y
entretenimiento entre ellos, porque el autor del convite y dueño
105
de las chacras mata muchas terneras, ovejas de la tierra y
carneros para el gasto, y la campaña donde están trabajando,
cada uno adonde le toca su tarea, está sembrada de cántaros
de chicha y diversos fogones con asadores de carne, ollas de
guisados, de adonde las mujeres les van llevando de comer y
de beber a menudo. (Nuñez de Pineda 2001:626, énfasis
nuestro)
Pero también, y a diferencia del mundo amazónico, existen registros
tempranos de la existencia de lugares especiales donde se realizan
grandes reuniones, de los cuales hay al menos dos referencias en
Nuñez de Pineda (2001). Si bien estos lugares parecen estar cerca de
las áreas de vivienda del anfitrión, ya que en la noche algunos de los
asistentes son invitados al “rancho” a pasar la noche, también es claro
que la fiesta se realiza en un espacio especialmente acondicionado
para ello, algo retirado de las áreas de vivienda:
El siguiente día, cerca de las tres de la tarde, salimos para la
fiesta los vecinos, sujetos y comarcanos de Llancaréu, toque
principal de Tepocura, con Maulicán, mi amo, su hijo y sus
familias, quedándose en resguardio de los ranchos las más viejas
106
mujeres e impedidas. Llegamos aquella noche a alojarnos una
legua de adonde la borrachera se hacía, en cuyo sitio tuvimos
ciertas noticias de que la mesma tarde se juntaban al lugar
diputado Ancanamón y los dueños del convite, para el día
siguiente dar principio a su festejo y a su jovial entretenimiento.
(Nuñez de Pineda 2001:393, énfasis nuestro)
Llegamos a medio día a vista del lugar adonde se iban juntando
con el gobernador Ancanamón los convidados para dar
prinsipio a su festejo; los que íbamos a caballo desmontamos de
ellos en frente del palenque y del andamio que tenían hecho
para sus bailes y entretenimientos, y en medio dél estaba puesto
un árbol de canelo, de los mayores y más fornidos que pudieron
hallarse, con otros adherentes de sogas y maromas que
pendían dél para hacer sus serimonias.(…) y nos arrimamos
hacia la parte descubierta que asía el cuartel, formado en
triángulo, hechas sus ramadas a modo de galeras, adonde
tenían las botijas de chicha, los carneros, las vacas, ovejas de la
tierra y lo demás nesesario para dar de comer y beber a los
forasteros huéspedes. (Nuñez de Pineda 2001:405-06, énfasis
nuestro)
107
Despues de haberse recogido los casiques a sus ranchos y
ramadas, convidó uno de ellos a Maulicán, mi amo, a que fuese
a su chosa a gosar de el abrigo que ofresía, que estaba como
una cuadra del bullicio (…) (Nuñez de Pineda 2001:412, énfasis
nuestro)
Salimos por la mañana con el gobernador Ancamenón los que
habíamos dormido en sus ranchos, y nos llevó al lugar que el día
antesedente habíamos tenido con mucho acompañamiento, y
los que ayudaban al festejo nos llevaron de almorzar y qué
beber con abundancia para que los huéspedes se
entretuviesen y alegrasen, porque la fiesta es comer, beber y
bailar, cantando todo el día y todas la noche, como lo hicieron
más de cuatro mil almas que se quedaron en los andamios y
bancos con los cantores, y en sus sitios y lugares otros. (Nuñez de
Pineda 2001:425, énfasis nuestro)
Y más tarde, cerca de La Imperial, donde el cacique Huirumanque
era el anfitrión:
Subimos a caballo aquellas horas y fuimos en demanda del
festejo que se hacía, y de la borrachera obstentativa que nos
108
aguardaba dos leguas delante de adonde nos alojamos, y
llegamos al sitio antes de medio día, adonde se iban
agregando muchas parcialidades. (Nuñez de Pineda 2001:522,
énfasis nuestro)
El distrito que ocupaban era de más de dos cuadras a lo largo,
cercado por dos lados en triángulo de una ramadas a modo de
galeras, cubierta y cercadas por la poca seguridad del tiempo;
estas galerías tenían sus diviciones y aposentos, adonde los
parientes y deudos del que hacía el festejo tenían las botijas de
chicha, carneros, ovejas de la tierra, vacas y terneras, con que
ayudaban al casique pariente al gasto de aquellos días, que
serían más de cuarenta divisiones, (…) (Nuñez de Pineda
2001:523, énfasis nuestro).
(…) y el casique anduvo tan bueno y cortesano, que nos llevó
a todos de nuestro aíllo a su rancho, porque pasásemos la
noche con algún alivio y sin riesgo de mojarnos (…) (Nuñez de
Pineda 2001:527, énfasis nuestro)
La existencia de estos lugares especialmente destinados a actividades
ceremoniales es una realidad reconocida hasta hoy en el mundo
109
mapuche, donde cada unidad trokinche (comunidad ritual
compuesta por tres o cuatro linajes relacionados entre sí por
consaguineidad y que son residencialmente cercanos) mantiene un
campo ceremonial permanente, el que además tiene una estructura
de ramadas continua similar a la descrita por Nuñez de Pineda
(Dillehay 1992).
En suma, las unidades residenciales, compuestas por lo general por
una sola unidad arquitectónica y con una composición y tamaño
variables, están inmersas en una dinámica que involucra por un lado
el atomismo residencial, y por otro la conformación de una
comunidad de unidades residenciales interactuantes en base a
relaciones de parentesco y alianza. Este grupo local, es muy variable
en términos de su cobertura espacial, y su composición es dinámica y
fluida, tal como las relaciones sociales de las cuales es reflejo, donde
no existe un centro, sino más bien cada unidad residencial es su
propio centro. La existencia del grupo local se actualiza y materializa
no solo en las visitas entre las unidades domésticas, sino también
puede hacerlo en convocatorias a trabajos colectivos y festivales o
instancias de reuniones colectivas.
110
La existencia de agrupaciones intermedias de unidades residenciales
no es un fenómeno común en el área amazónica, sino más bien
circunstancial, y también se expresa en espacios de tamaño variable.
En el área reche y la cuenca de Rancagua parecen ser más
frecuentes, con un fuerte componente de relaciones consanguíneas,
correspondiéndose con una intensidad y frecuencia de interrelación
mayor. En ambos casos el grupo local se expresa a una escala
espacial mayor, involucrando necesariamente a otras unidades
residenciales intermedias o aisladas.
En términos espaciales, las áreas utilizadas por las unidades
residenciales, y por ende los grupos locales, son relativamente
estables en el tiempo, donde a menos que existan situaciones
catastróficas, la transición de los huertos implica una relativa cercanía
en la nueva localización de la casa. La conformación de nuevas
unidades residenciales, generalmente a partir del “descolgamiento”
de las ya existentes, junto a la mecánica de conformación de alianzas
le otorgan, sin embargo, cierto dinamismo en su configuración
espacial.
111
Límite y niveles de integración social
El hecho que no existan niveles de integración sociopolítica supra
grupo local, permanentes, estructurados y jerárquicos, y que el mismo
grupo local sea una situación más “de hecho” que “de derecho”, nos
permite discutir justamente el tema de los límites. La unidad
significativa en primer lugar es la unidad residencial, y luego el grupo
local, pasando en algunos casos por un agrupamiento de unidades
residenciales. En algunos casos el factor distancia física juega un
papel en la delimitación de estos grupos locales. En el caso Achuar el
eje territorial del nexo endogámico es el río o tramo del río; entre dos
nexos adyacente existe una “tierra de nadie” de ca 1 día de camino
(Descola 1996). En otros casos, como el Makuna, no existe una mayor
distancia física entre las unidades residenciales que habitan los
“extremos” de dos grupos locales, que la que existe entre éstas y las
del mismo grupo local (Århem 1981:240, Map 6.), y de hecho:
The two residence groups locates at the periphery of the Lower
Komeña group have an intermediate position between the
three local groups, both geographically and in terms of the
network kinship and marriage. They are closely related to each
112
other as well as to residence groups in each of the three local
groups in the territory. (Århem 1981: 242)
Por otra parte, si bien muchos de los grupos locales son
preferentemente endogámicos, en la práctica ocurren muchos
matrimonios fuera de esta esfera, lo que junto a la fisión de los grupos,
permite una ampliación de las redes de parientes y aliados más allá
del grupo local, si bien su grado de cercanía social se encuentra
matizada por la distancia física:
From the point of view of the Makuna themselves, the spatial
organization is perhaps best concieved of as a series of partly
overlapping spheres of social intercation, centred in each
settlement. (Århem 1981:51).
Cabe preguntarse entonces, donde empiezan y terminan los “grupos”
más allá de los grupos locales y si es pertinente tratar de definirlos. Al
respecto, el dialogo con la etnografía (amazónica) nuevamente se
torna complejo, porque su definición de grupo refiere siempre al
“grupo étnico”, que en definitiva son grupos etno-lingüísticos. De esta
manera, su delimitación etnográfica puede ser posible, a pesar que
sobrepasen con creces los grupos locales.
113
En el caso Yanomamo (referido también como Yanoama) esto está
claramente destacado por Smole (1976):
Although any adult Yanoama maintains contacts with kinsmen in
various shabono, there is no person or even a teri with factual
knowledge about any more than a small part of the total
Yanoama population. Between highland and lowland, there is a
particularly wide knowledge gap. For the highland Yanoama,
lowlanders can be as remote as New Yorkers; for many
Yanoama living along the Orinoco, the Parima highlands are
some sort of mystical place associated with the ancestors. Little
distinction is made between the Yanoama who live there and
spirit beings […] In fact, the individual Yanoama has no
conception of Yanoama territory as a coherent whole. His world
and that of his community encompass only a small portion of the
Yanoama culture region. (Smole 1976:44-45).
(…) an experienced man has intimate knowledge of fewer than
ten shabono and has visited only about 25 out of a total of more
than 128 in Venezuela alone. He knows very little or nothing of
114
the existence of the remaining 100 or so. Areally, he might in a
lifetime cover 500 square miles. (Smole 1976:84)
Entre los Nukak, por su parte, esta situación está representada por la
tercera dimensión de la territorialidad identificada por Politis:
Beyond the band or regional affiliation group territory, the Nukak
travel to distinct regions occupied by bands with which, in
general, they have little contact, although they of course know
of their existence. This represents the third dimension of Nukak
territory: a distant space that is known about but only rarely
visited. The reasons for these journeys, when they occur, are
diverse, ranging from the gathering of canes for blowpipes,
visiting distant bands to monitor for potential spouses, or visiting
colonos farms and villages out of curiosity. The limits of this
territory are much harder to estimate. It is larger than the
regional group territory and may include several thousand
square kilometers, even incorporating the entire territory
currently occupied by the Nukak ethnic group. (Politis 2007:164)
Incluso se puede observar esta situación en la sociedad reche a
través de los ojos de Nuñez de Pineda, cuando en referencia al
115
encuentro del cacique de la Villarica, con Quilalebo y Tureopillán de
La Imperial, comenta:
En este intermedio estaban los casiques bebiendo y festejando
la llegada de aquel forastero, príncipe y curaca de la Villarrica,
a quien preguntaron cuidadosos la cauza de haberse movido a
alargarse tanto de sus distritos, cuando nunca le habían visto
por aquellas parcialidades, que por lo menos habría catorse o
quinse leguas de distancia de una parte a la otra, que viene a
ser, como ellos dicen, diferente utanmapu, que es ‘parcialidad’.
(Nuñez de Pineda 2001:629, énfasis nuestro)
Y se despidieron con mucho amor y gusto de haberse
comunicado y conosido, que, los que son de diferentes
parcialidades y tan dilatadas, no se comunican todas veces ni
aun se conocen (Nuñez de Pineda 2001:656, énfasis nuestro)
Lo que emerge claramente es que más allá de la existencia de grupos
que a partir de la etnografía pueden ser considerados como etno-
lingüísticos por compartir una serie de características sociales,
culturales y lingüísticas, y que éstos puedan ser eventualmente
reconocidos a partir de la cultura material, el nivel de integración
116
social más importante sería el grupo local, que es donde se expresa,
en definitiva, la tan mencionada “organización tribal”. En Chile centro
sur esto ha sido reconocido y conceptualizado en trabajos
etnohistóricos sobre la colonia temprana como “identidades
microscópicas”, referidas a identidades que operan a niveles locales
con un componente territorial (Manríquez 1999). La búsqueda de
“unidades limitables” por sobre este nivel de integración no tiene
sentido, entonces, en la medida que no existen niveles de integración
sociopolítica por sobre el grupo local.
De territorios y territorialidades, mujeres y descendientes
Las monografías etnográficas revisadas permiten revisar a la luz de
nuevos factores los supuestos acerca de las características de la
territorialidad en sociedades con subsistencia basada en la
horticultura, expuestos en el acápite anterior.
El ejemplo Achuar nos provee de una posibilidad alternativa de mirar
la territorialidad y los derechos de acceso a ésta, incorporando a la
discusión dos factores acerca de la organización socio territorial: la
existencia (o no) de territorios no ocupados disponibles aptos para el
cultivo (lo que puede ser conceptualizado como densidad
117
poblacional, aunque no se refiere exactamente a lo mismo); y la
naturaleza de la horticultura realizada, donde la tala y roza implica
abrir nuevos huertos cada cierto tiempo, siendo poco coherente con
una concepción de derechos de uso de las tierras cultivables
permanente y transmisible (Descola 1982, 1996).
Los Achuar tienen una subsistencia basada en la horticultura,
recolección, caza y pesca y un patrón de asentamiento disperso
compuesto por viviendas de familias polígamas extendidas,
vinculadas en un “nexo endógamo”, principio de composición social
implícito, territorial supralocal, compuesto por 10-15 unidades
domésticas dispersas con vínculos matrimoniales recurrentes y que no
tienen duración temporal como grupo corporado, aunque tiene un
reconocimiento basado en referencia a un área geográfica y en
torno a un “hombre fuerte”. En este grupo, el acceso a tierras
cultivables está garantizado por el derecho preeminente de uso de
determinado territorio de caza, que supera con creces el tamaño de
los huertos. De acuerdo a esto, los derechos de apropiación sobre los
productos cultivados no está dada por la posesión de un segmento
de tierra, sino por el trabajo invertido en producirlos (cultivos). Esto no
implica, sin embargo, que no exista una territorialidad; por el contrario,
118
los nexos endógamos están asociados a un territorio y de hecho lo
que garantiza el acceso a estos recursos es la inclusión en un nexo
(mediante parentesco/afinidad), pero en la medida en que éstos son
inestables y reconfigurables, el énfasis no está puesto en la
ascendencia / descendencia y trasmisión de derechos de propiedad,
sino en la activación de los vínculos que permiten la relación social y
la inclusión en el nexo endógamo.
Esta situación es coherente con una “amnesia genealógica”, donde
por lo general no se tiene registro ni recuerdo de más allá de la
generación de los abuelos, que es observable en la mayoría de los
grupos amazónicos (Descola 1996)4.
El énfasis en el pedazo de tierra propiamente tal parece activarse
ante la presencia de tres factores que interactúan: escases en la
disponibilidad de terrenos, densidad poblacional y una técnica de
producción asociada al uso permanente del mismo pedazo de tierra.
4 Los Cubeo parecen ser una excepción a esta “amnesia genealógica”. Si bien también la propiedad sobre la tierra puede ser conceptualizadas más como dominio, ésta está sancionada por la tradición de origen que se da lugar de procedencia del ancestro. En efecto, los grupos de descendencia unilineal cuyos miembros se consideran descendientes de un ancestro común aunque no pueden establecer genealogía real son nombrados, localizados, exogámicos, patrilineales y patrilocales y la permanencia y continuidad con el pasado y la historia de cada grupo es conocida y recitada en toda ocasión ceremonial mayor (Goldman 1963).
119
De esta forma, la propiedad pasa de ser sobre un bien mueble a ser
sobre un bien inmueble, donde la apropiación ya no es sobre el
producto (cultivos) del trabajo invertido en un pedazo de tierra sino
sobre el pedazo de tierra propiamente tal, con un consecuente
derecho de uso exclusivo y la posibilidad de transmitir esta propiedad
no movible. Quizá las consecuencias más claras de esta otra
modalidad de apropiación es la fijación de la residencia, o
permanencia anclada en un territorio, y la enfatización de los grupos
de descendencia, ya que el acceso a este bien inmueble pasa por la
inclusión en uno de estos grupos.
Como proceso, se puede observar muy bien en los cambios en la
base de subsistencia y patrón de asentamiento que comenzaron a
vivir los grupos Achuar a partir de su acercamiento a las misiones
católicas y protestantes (Descola 1982: 314-318), que ha producido un
nucleamiento y sedentarización de la población y un cambio en la
subsistencia, ahora basado en la ganadería y la plantación de pastos
para su mantención. Si bien la “aldea” es una concentración espacial
del “nexo endogámico”, el uso permanente de las mismas porciones
de tierra fija la residencia más allá de una generación, y la herencia
es la que garantiza el derecho a explotar estos recursos: la
120
pertenencia a un grupo de descendencia corporado se vuelve
trascendental y la territorialidad se transforma en tenencia.
Por cierto, respecto a nuestro caso de estudio, no solo debemos
considerar la naturaleza de la base de subsistencia de los grupos,
también horticultura de tala y roza, sino que hay que sopesar los
matices introducidos por los productos incluidos en las prácticas
hortícolas. En la horticultura amazónica, productos como la mandioca
se reproducen vegetativamente y pueden ser cosechados durante
todo el ciclo anual; una horticultura en clima mediterráneo, en
cambio, con productos como la quínoa, maíz, porotos, calabaza y
papas, se siembran a partir de semillas en una época determinada
del año, y se cosechan en otra. El huerto amazónico funciona en la
práctica como un gran lugar de almacenamiento, que asegura la
subsistencia de la comunidad a lo largo de todo el año; la siembra y
la cosecha son una actividad continua a lo largo de todo el ciclo
anual. Los productos del huerto mediterráneo, por su parte, implican
que las actividades asociadas al cuidado de los huertos estén
concentradas en ciertas épocas del año, y requieren de prácticas de
almacenamiento y eventual procesamiento de los productos para
121
lograr esto (p.ej. secar, convertir en harina), que permita la
subsistencia de la comunidad a lo largo de éste.
Por otra parte, también es importante detenerse en la conformación
del grupo productivo en relación al trabajo hortícola. La horticultura
de tala y roza requiere de varias actividades que involucran a todo el
grupo familiar, y generalmente descansa en la complementariedad
entre el trabajo del hombre y la mujer, aunque ésta se dé en forma
diacrónica: hay tareas conjuntas, que involucran a hombres y mujeres,
pero la mayor parte de ellas pertenecen a ámbitos ya sea masculinos
o femeninos (cfr. Descola 1996:404).
La tarea de abrir un nuevo huerto implica el desbroce, la tala y la
quema, en ese orden. En el mundo amazónico las dos primeras
actividades son exclusivamente masculinas (hombres adultos) y la
quema implica el trabajo conjunto de hombres y mujeres. La siembra,
desyerbe y cosecha, por su parte, son por lo general actividades
femeninas, especialmente de los productos principales (en el mundo
amazónico mandioca, yuca y en algunos pocos casos maíz). Sin bien
en muchos casos algunos cultivos están relacionados con la esfera
masculina y son sembrados y cosechados exclusivamente por ellos
122
(p.ej. barbasco, coca, tabaco, algunos árboles frutales, entre otros), el
mundo de la huerta es un dominio femenino, y de hecho las mujeres y
sus hijos pasan gran parte del día en ella (Girard 1958; Goldman 1963;
Århem 1981; Viveiros de Castro 1992; Descola 1996; Goulard 2009)5.
En el mundo reche esta separación de actividades y la asociación de
la siembra con el mundo femenino parecen también estar presente.
Nuñez de Pineda menciona en el contexto de actividades cotidianas
en su estadía en los ranchos de Maulicán y Luancura,
respectivamente:
…cuando con más gusto me hallaba en varios entretenimientos
y ejercicios, cazando pájaros, corriendo perdices y a ratos
ayudando a sembrar y a hacer chácaras a las mujeres… (Nuñez
de Pineda 2001:437, énfasis nuestro).
Volvimos limpios y frescos a asentarnos al amor del fuego,
adonde las mujeres dispusieron darnos de almorsar en breve
espacio, porque tenían que ir a recembrar una chacra en que
5 Una excepción a esta relación del mundo del huerto con el ámbito femenino son los grupos Yanomamo, donde éstos son trabajados principalmente por los hombres (Chagnon 1967).
123
se habían de ocupar hasta la noche. (Nuñez de Pineda
2001:458, énfasis nuestro)
La división del trabajo queda más clara en el contexto del trabajo
colectivo convocado por el cacique Quilalebo, donde los hombres
aran la tierra y las mujeres siembran:
…adonde se ajuntaron más de setenta indios con sus arados y
instrumentos manuales, que llaman hueullos, unos a modo de
tenedores de tres puntas, que en otra ocación me parece he
significado de la suerte que con ellos se levanta la tierra; otros
son a la semejanza de unas palas de horno, de dos varas de
largo, tan anchas de arriba como de abajo, y el remate de la
parte superior, como cosa de una tercia, disminuido y redondo
para poder abarcarle con la una mano, y con la otra de la aza
que en medio tiene para tal efecto; y de aquella suerte se cava
la tierra mullida y hacen los camellones en que las mujeres van
sembrando. (Nuñez de Pineda 2001:626, énfasis nuestro)
…habiendo llegar a brindar a mi camarada Tureupillán, a quien
estaba ayudando a cavar lo que le tocaba de tarea, después
124
de haber dado fin a la mía… (Nuñez de Pineda 2001:627, énfasis
nuestro)
…salíamos a la campaña a entretenernos, una veces a la
pelota, otras veces a la chueca, y a ratos íbamos a ayudar a las
mujeres a sembrar lo que habíamos arado, que de la mesma
suerte se convidan a la siembra que los indios a la cava. (Nuñez
de Pineda 2001:662, énfasis nuestro)
Habiendo despedido a nuestros huéspedes, almorsado con ellos
y brindádonos, las mujeres y chusma de la casa se fueron a sus
chacras a resembrarlas, a limpiarlas y asistirlas, que la
continuación de cultivarlas y tenerlas a la vista las hace más
fértiles y abundantes,… (Nuñez de Pineda 2001:683, énfasis
nuestro)
Pero, a esta importante complementareidad en el trabajo, hay que
sumarle el rol de las mujeres en el procesamiento y preparación de los
productos hortícolas que constituyen en la mayoría de los casos la
base alimenticia del grupo familiar. En efecto, el prestigio de los
dueños de casa pasa por una hospitalidad culinaria (principalmente
de bebida), que depende en gran medida de una fuerza productiva
125
compuesta por mujeres (esposas/hijas), lo que introduce otra arista
que hay que considerar en la conformación y composición del grupo
productivo.
Ciertamente, la producción depende en primer lugar de los tamaños
de los huertos, cuyo clareamiento es un trabajo mayor. Para esta
tarea, sin embargo, parece habitual recurrir a los parientes y aliados,
que son agasajados con abundante bebida y comida:
Cada vez que sea posible un jefe de casa se esforzara por
invitar a parientes y aliados para que le ayuden a realizar por lo
menos una parte de la roza (218)[…] …cuando la tala se realiza
en el marco de un trabajo comunitario, la jornada de trabajo
comienza siempre con abundantes libaciones de cerveza de
mandioca ofrecida por el jefe de la casa que ha tomado la
iniciativa de la tala (217). […] Cuando un jefe decide hacer una
fiesta de bebida colectiva, por ejemplo para invitar a parientes
a que le ayuden en el desbroce, no solo hay que preveer la
cerveza de mandioca en abundancia, sino también mucha
carne, a fin de recibir a los huéspedes con munificencia (330).
(Descola 1996)
126
Only adult men cut de forest; old men and uninitiated boys do
not participate in the cutting. The core of the working group is
recruited from within the domestic group, but often members
from other, neighbouring groups – particularly close agnates or
allies – partake in a rotating system of co-operation; several
domestic groups join in the cuttings of gardens for each of the
participating households subsequently. Each household for
which a garden is cut provides beer and coca for the working
party. (Århem 1981:60).
En el caso reche esto también queda evidenciado en las
observaciones de Nuñez de Pineda citadas anteriormente (ver más
arriba). Si bien no tenemos noticia de la etapa de tala y roza, el
trabajo colectivo se retrata en relación a la etapa de abrir la tierra,
propia de una horticultura donde se plantan semillas.
Entonces, en relación al grupo productivo base, más que cuánto se
puede plantar, lo realmente importante parece ser cuánto se puede
cosechar y procesar (cf. Goldman 1963), lo que depende de una
fuerza productiva principalmente femenina: la o las mujeres e hijas del
dueño de casa. En este sentido, la importancia de las mujeres (y de su
127
control por parte de los hombres) no pasa tan solo por su papel de
reproductora (descendencia), ni por su papel en la posibilidad de
crear alianzas mediante los intercambios matrimoniales, sino por su
importancia primordial en la creación y mantención de un poder
económico y político en el tiempo presente, sostenido por ella y sus
hijos e hijas.
En efecto, en esta producción alimenticia, una de las más relevantes
parece ser el procesamiento de los productos para bebidas
(cerveza/chicha), elemento esencial en la sociabilidad cotidiana
entre los componentes masculinos de las unidades domésticas, y
clave en la hospitalidad asociada al prestigio social de los dueños de
casa.
Solo como ejemplo, entre los Achuar en relación a los “grandes
hombres”, Descola señala:
Dicha carrera no puede ser efectuada más que con la activa
complicidad de numerosas esposas. La aptitud para
mancomunar alrededor de sí un grupo de parientes y de
aliados susceptibles de comprometerse por un favor supone
que se dé prueba de una hospitalidad constante. El concurso
128
de las mujeres aparece como indispensable en esta materia,
puesto que son ellas las que se ocupan de las comidas y
dispensan la inagotable chicha de mandioca. (Descola
2005:177)
Y respecto a la relación del tamaño de los huertos y el trabajo de las
mujeres y la cerveza:
En el momento de la primera ocupación de un sitio, la
estimación de la dimensión de la roza inicial depende de las
negociaciones entre el jefe de la casa y sus esposas, que llevan
a menudo a la confrontación de puntos de vista divergentes
sino antagónicos. El deseo del jefe de familia es, naturalmente,
obtener los más grandes huertos posibles a fin de disponer en
superabundancia de cerveza de mandioca, lo que le permitirá
convidar suntuosamente a sus huéspedes pasajeros. Ahora bien,
si una mujer pone igualmente todo su orgullo en cultivar un gran
huerto, está sin embargo en mejor posición para poder estimar
la capacidad de la fuerza de trabajo (la suya y la de sus hijas
solteras) que podrá movilizar para el deshierbe, es decir para la
más absorbente de todas las tareas hortícolas desde el punto
129
de vista del gasto de tiempo y de energía física. (…) Las
dimensiones de la futura roza son pues estimadas en el terreno
en función de una sutil dosificación entre las capacidades y las
pretensiones de cada una de las coesposas, la importancia
social del jefe de casa y los constreñimientos ecológico locales.
(Descola 1996:214 y 215)
En el caso reche, el relato de Nuñez de Pineda expone
reiteradamente la importancia de la chicha en las relaciones sociales,
cercanas o lejanas, de los miembros masculinos de las unidades
domésticas y deja claramente establecido su importancia en relación
a la construcción y mantención del prestigio del jefe de familia:
…nos asentamos al fuego con nuestro viejo huésped, que al
punto mandó que nos trajiesen un cántaro de chicha y alguna
cosa que comer, que luego nos pusieron delante los guisados
que mas ordinariamente acostumbran, de carne, mote de maís
y porotos, bollos de lo mesmo, con estremada chicha, que
siempre la hay sobrada en la casa de los casiques principales,
para los casos que se puede ofrecer huéspedes de respecto:
130
que no es casique principal el que no está abastecido de este
género. (Nuñez de Pineda 2001:588, énfasis nuestro)
…;y, como estos naturales no tienen mas recreos ni más rentas
que sus sembrados y chacras, de adonde se sustentas con
abasto y conservan el crédito y opinión de los casiques
principales y poderosos teniendo de ordinario cantidad de
tinajones y cántaras de chicha, ponen todo su cuidado y
felicidad en ellas. (Nuñez de Pineda 2001:684, énfasis nuestro).
El papel crítico que juegan las mujeres en la mantención y
reproducción de la unidad doméstica en términos económicos,
sociales y políticos en un marco donde por lo general el poder político
está en manos de los hombres (cfr. Descola 1982, 1996; Århem 1981;
Boccara 2007[1998]; Kensinger 1995; Rosengren 1987; entre otros) y
existe una verdadera “dominación masculina”, sin duda constituye un
elemento tensionante al interior de la sociedad. Desigualdad,
complementareidad e interdependencia son parte de las
contradicciones sociales que están latentes al interior de cada una de
ellas y que forman parte de una ideología que permite naturalizarlas,
131
algo que debemos tener en cuenta en el momento de enfrentarnos a
ellas, ya sea en el pasado o en el presente.
Al respecto, no podemos dejar de señalar las contradicciones
extremas que puede conllevar esta ideología en el caso Achuar:
Esta aptitud de las mujeres para sustituir, en circunstancias
determinadas, los productos de la cacería por los de la
recolección o de la pesca con anzuelo trae aparejada una
consecuencia importante. En efecto, mientras un hombre que
se ha quedado temporariamente sin mujer no tiene ninguna
autonomía alimenticia, pues sería impensable que fuera el
mismo a trabajar el huerto y a preparar su comida, una mujer
temporariamente sin un hombre puede subsistir muy
cómodamente con las cosechas de su huerto y los pequeños
animales que ella y sus hijos recogen. (Descola 1996: 347)
Y en su dimensión más dramática:
Men who have no woman (wife, sister o daughter) to harvest,
cook and serve them food are thus in a dramatic situation wich
sometimes leads to suicide. (Descola 1982:307)
132
En suma, territorialidad, tenencia y formalización de los grupos de
descendencia se activan en la interrelación entre disponibilidad de
espacio, densidad poblacional y la particularidad de la horticultura
realizada. La composición, tamaño y control sobre el grupo
productivo o grupo de descendencia incide también en esta
interrelación, donde es especialmente crítico el papel de las mujeres y
su hijos/hijas. Este se expresa tanto en su contribución en las labores
productivas económicas propiamente tal, como también en su rol en
la sociopolítica de la unidad doméstica residencial, materializada no
tan solo en los intercambios matrimoniales que generan las relaciones
y alianzas de la unidad, sino también a partir del procesamiento de
recursos críticos en la generación y mantención del prestigio social de
éstas.
2.1.4 Las sociedades no jerárquicas desde la arqueología
Considerando todo lo anterior, ciertamente el panorama al que se
que puede ver enfrentada la arqueología al momento de abordar
aspectos sociales de grupos que han sido descritos como con una
organización no jerárquica es, paradojalmente, bastante complejo.
Las principales diferencias en relación al grado de integración
133
sociopolítica son situacionales y sutiles y por otra parte, el modo de
articulación de las comunidades no permite tratarlas como entidades
“discretas”. Creemos que una vía para abordar este aspecto desde la
arqueología es a partir de su correlato material y espacial.
En un marco en el que el “patrón de asentamiento” de estos grupos
se compone casi exclusivamente de unidades domésticas (y
eventualmente de pequeños lugares relacionados a actividades
puntuales ligados a los huertos más apartados o lugares de caza
lejanos, o bien a lugares de reuniones sociales, en contados casos), la
consideración de la localización, distribución y ordenamiento de los
lugares ocupados en el espacio pasa a ser una línea de análisis
relevante, en la medida en que la constitución de los asentamientos,
así como la distancia y relación espacial entre ellos, nos permite
reconstruir indirectamente la integración social (cf. Parkinson 2002b;
Peterson y Drennan 2005). Considerando que la distancia física se
relaciona con la distancia social, la disposición de los lugares
habitacionales y las relaciones entre las personas que los habitan
configuran el espacio social donde éstas se materializan y a partir de
las cuales se constituyen la integración social. Un análisis de lo que en
arqueología se denomina patrón de asentamiento, es por tanto
134
indispensable para acercarse a este tipo de sociedades, donde
análisis a distintas escalas espaciales parece ser lo más adecuado:
sitio, localidad, región (ver Falabella y Sanhueza 2005-06; Sanhueza y
Falabella 2007 y 2009). Ciertamente, el patrón de asentamiento debe
ser considerado y evaluado en conjunto con las prácticas de
subsistencia, y las particularidades modalidades y restricciones que
tiene cada una de ellas.
El sitio arqueológico, unidad fundamental en cualquier investigación
arqueológica, no es la unidad espacial más relevante para un estudio
de este tipo, sino las distintas ocupaciones que estén representadas
en un espacio, aunque no exista una evidente “solución de
discontinuidad” entre ellas. En este sentido hay que considerar que las
ocupaciones de un sitio pueden ser diacrónicas o sincrónicas y estar
diferenciadas ya sea vertical u horizontalmente.
La localidad, por su parte, idealmente debería ser abordada a partir
de una prospección de “cobertura total” (Parkinson 2002b; Cornejo et
al. 2012), que permite abordar el tema crucial de la distancia entre las
distintas ocupaciones, e identificar agrupaciones, en la medida que
hemos insistido en la relación entre la distancia espacial y social. En
135
este aspecto, un tema no menor es el tamaño de la localidad, que no
debe solo ser de cierta envergadura espacial/geográfica, sino ser
socialmente significativa. Como hemos visto en la sección anterior, los
espacios ocupados por los grupos locales son extremadamente
variables, pero la información etnohistórica relacionada con los
grupos que habitaban territorios próximos al que nos interesa,
permiten en nuestro caso precisar y acotar esta variable.
Un análisis a escala regional, por su parte, si bien necesariamente
implica una información más dispersa y discontinua en términos
espaciales dada la inexistencia de una “cobertura total” a esta
escala, permite la comparación de distintas localidades, y evaluar la
existencia, o no, de distintos niveles de integración.
El otro eje de análisis indispensable lo constituye la cultura material.
Más allá del sistema de parentesco imperante, aspecto difícilmente
abordable desde la arqueología, los procesos de socialización
primaria se dan en el seno de la unidad coresidencial, ya sea familia
nuclear o extendida, los que incluyen también, por cierto, todo el
proceso de aprendizaje de la producción de la cultura material. En
este sentido la coresidencia es sin duda más decisiva que el
136
parentesco para comprender la conformación de las “comunidades
efectivas” (Wolf 1987).
En un contexto donde no existe una especialización productiva, y el
trabajo se rige solo por la diferenciación en categorías de edad y
género (Fried 1967; Service 1971; Sahlins 1972; Johnson y Earle 1987;
además de innumerables monografías etnográficas), toda la
materialidad de uso cotidiano se produce en el seno de la
comunidad doméstica, en la cual se genera una “comunidad de
prácticas”, donde expertos y “aprendices” confluyen y son parte
constitutiva de la reproducción del mundo material (Lave y Wenger
1991), incluso en los casos donde ocurre una resocialización
posmarital (Herbich y Dietler 2008).
Los seres humanos somos socializados en un mundo físico compuesto
de objetos materiales. De esta manera, la constitución del sujeto
como tal se produce en un mundo material que conforman las
“condiciones objetivas” de determinado orden cultural en la cual el
sujeto se desarrolla y tiene sus experiencias básicas, actuando
principalmente sobre el inconsciente, pero estableciendo los
“parámetros” para la acción consciente (Miller 1987). Los objetos
137
integran a los individuos dentro del orden normativo del grupo social
mayor, actuando como un medio para el orden intersubjetivo
generado a través del habitus (Miller 1987). En este sentido, se puede
hablar de “habitus material”, en relación al mundo que es concebido
y estructurado por las personas, pero que también es formador de la
experiencia humana en la práctica diaria (Meskell 2005).
El proceso de manufactura de los objetos es un proceso inmerso en el
habitus de las personas, e implica una cantidad importante de
decisiones. Aquellas decisiones que no son constreñidas por
condicionantes naturales del medio (p.ej. disponibilidad de recursos),
dependen del contexto sociocultural en las cuales los actores sociales
las aprenden y practican, en definitiva del habitus (Dietler y Herbich
1998; Stark 1999). Así, la manufactura de los objetos implica “hacer el
mundo mientras nos hacemos a nosotros mismos” (Meskell 2005: 3), ya
que “corporaliza” la naturaleza y legitimidad de un determinado
orden social (Miller 1987). De acuerdo a lo anterior, la cultura material
y el sistema tecnológico de un grupo que comparte un habitus exhibe
patrones discernibles (Dobres 2000).
138
Arqueológicamente podemos abordar esta dimensión a través del
estudio de las cadenas operativas de manufactura de los objetos y
patrones de uso, identificando lo que se ha llamado el “estilo
tecnológico” (Lechtman 1977; Lemonnier 1992). Este se refiere a la
sumatoria de las opciones tecnológicas, que en su contexto son
aprendidas y traspasadas de generación en generación (Gosselain
1998; Stark 1999,). Así, el estilo no es algo que se agrega al objeto para
señalar identidad social, sino por el contrario, es parte constitutiva de
él a partir de las opciones que se tomaron para su creación. Esta idea
se basa fuertemente en la concepción de habitus desarrollada por
Bourdieu (1977), el que comprende una serie de disposiciones
mentales para la acción en determinados contextos, donde se
generan las percepciones de "lo posible" o las "representaciones
sociales" en términos de Lemonnier (1992) y que en definitiva pueden
generar patrones de acción. De esta manera, el estilo podría ser
definido como el modo de existencia de atributos particulares de la
cultura material que tienen una regularidad o recurrencia y que
tienen condiciones de existencia sociales e históricas específicas
(Shanks y Tilley 1987).
139
De esta manera, los grados de similitud entre las cadenas operativas
de la tecnología de producción de los objetos materiales, así como
las características del producto terminado nos debería informar sobre
personas o grupos que comparten “formas de hacer”, o
“comunidades de práctica” en palabras de Lave y Wenger (1991), las
que en sociedades no jerárquicas estarían conformadas en primera
instancia por las comunidades domésticas. Ahora bien, sabemos que
éstas no viven aisladas, sino que se articulan en grupos locales, a partir
de relaciones efectivas que pueden estar más o menos formalizadas y
ser por tanto más o menos frecuentes y estables en el tiempo. Por otra
parte, sabemos también que la distancia física juega un rol
importante en la conformación de estas relaciones, en la medida que
los grupos más cercanos tienen por lo general más relación - son
parientes - entre sí.
La conformación de esa “comunidad efectiva”, así como su tamaño,
naturaleza y alcance espacial dependen de diversos factores, entre
los que se encuentran la densidad poblacional, la movilidad y muy
relevantemente del grado de formalización de las alianzas, y a través
de éstas, también de la formalización de los grupos de descendencia.
140
En este sentido, sería posible esperar que un grado mayor de
formalización de los niveles de integración social se exprese
materialmente en una mayor homogeneidad estilística (entendida
como estilo tecnológico) en un espacio más acotado, producto de la
delimitación más clara de los grupos que se relacionan y de la
naturaleza de la relación establecida entre ellos y con el territorio. Por
el contrario, un grado menor de formalización debería expresarse en
un estilo distribuido en un espacio mayor y probablemente menos
homogéneo, producto de la interacción con grupos que no
necesariamente son los mismos todas las veces y sin un anclaje
territorial tan persistente6.
El análisis de la cultura material con el enfoque esbozado, en conjunto
con el examen de la manera cómo y qué parte de los estilos
tecnológicos se distribuyen espacialmente en y entre los lugares
habitacionales, tiene el potencial de informarnos sobre la existencia y
grado de articulación e integración entre las distintas comunidades.
6 Por cierto, quién produce la cultura material (hombres y/o mujeres), el patrón de residencia posmarital (patrilocal/matrilocal) y dónde se produce el aprendizaje (en la unidad doméstica de origen o posmarital) también influye en la homogeneidad estilística y la escala espacial en la que ésta se expresa (cf. Herbich y Dietler 2008). No obstante, la variación debería darse en el marco de las expectativas planteadas para los grados de formalización de los niveles de integración social.
141
En este sentido, se hace evidente que no existe una sola escala de
análisis espacial adecuada, ya que distintas escalas nos informarán
sobre distintos aspectos de la vida social de estos grupos y de sus
niveles de integración social.
142
GRUPO Makuna Cubeo Achuar Tikuna Matsigenka Yanomamo Guayaki (Atchei) Nukak Guahibo RecheNaturales del valle de Rancagua
subsistenciahorticultura tala y roza, recolección, caza, pesca
horticultura tala y roza, recolección, caza, pesca
horticultura tala y roza, recolección, caza, pesca
horticultura tala y roza, recolección, caza, pesca
horticultura tala y roza, recolección, caza, pesca
horticultura tala y roza, recolección, caza
caza y recolección, acceso a productos horticolas de vecinos
caza y recolección, horticultura pequeña escala
caza, pesca y recolección
horticultura tala y roza, recolección, caza
agricultura con regadío de acequias
movilidadmovilidad residencial cada 5-10 años
movilidad residencial cada 3-5 años
movilidad residencial cada 10 años (12-15 años)
movilidad residencial cada 8-10 años
s/imovilidad residencial cada 5 años
movilidad residencial cada x días
movilidad residencial cada 3 días promedio
movilidad residencial cada x días
s/i s/i
unidad coresidencial, nivel
autonomia económica y política
maloca multifamilar compuesta por 1 o mas familias nucleares de hermanos agnaticos
maloca multifamilar compuesta por familias nucleares de hermanos agnaticos y otros
casa familia poligínica: un hombre, sus esposas, hijos, hijas y yernos. Explota area circundante de 40 km²
casa plurifamiliar: dueño + consanguíneos + alisados + yernos
casa familiar monogamica/poligínica: un hombre, su(s) esposa(s), hijos, hijas y yernos
Aldea. Shabono multifamilar compuesta por familias nucleares poligínicas de parientes agnaticos de ambos sexos
banda
banda: hermanos y afines + visitas temporales
banda: unidad flexible, nucleo formado por parientes cercanos (hermanos y nas)+ otros parientes o afines
ruca: familia polígama extendida: hombre, esposas, hijos e hijas solteras. Eventualmente hijos casados.
casa: familia extendida
composición "ideal"
2-3 familas nucleares, promedio 12,5 personas (5-25).
30-35 personas (no mas de 16 familias)
1 familia poligínica (5-16 personas)
9-19 personas20 familas nucleares (65-80 personas)
20-25 personasmax. 5 familias nucelares (20-30 personas)
25-50 personas 1 familia poligínica:
1 familia extendida
tamaño de la casa 15-20x25-30m;o 30 m diam=600m² s/i (relevada)
22x12 m (20 personas); 15x10 m mas comun = 150m²
10-25x9,5-15m= 375m² s/i
prom. 30 m diam; 60 m diam (max.)=700 m²
50-120m²
s/i
territorioa lo largo de un rio y demarcado por un afluente
40-50 km² s/i 647km², sistemas de drenaje 200-500km²
liderazgo
el "jefe" de familia, "dueño" de la casa, que la construye
el "jefe" de familia, "dueño" de la casa, que la construye
el "jefe" de familia, "dueño" de la casa, que la construye
jefe de familia, "padre" de la casa
jefe de familia jefe de aldea, 1 o mas por aldea hombre adulto hombre mas
viejo o capaz
ulmen cacique
residencia patrilocal patrilocal uxorilocal uxorilocal uxorilocal (uxorivecinal)
shabono es endo y exogamica; residencia patri y uxorilocal
patri y uxorilocal patri y uxorilocal
generalmente uxorilocal
patrilocal patrilocalReferencia Arhem 1981 Goldman 1963 Descola 1982, 1996Goulard 1994, 20Rosengren 1987 Smole 1976 Clastres 1998(1972) Politis 2007 Morey et al.1973 Boccara 1998 Planella 1988
Tabla 2.1.a Niveles de integración y características del asentamiento en grupos etnográficos
143
GRUPO Makuna Cubeo Achuar Tikuna Matsigenka Yanomamo Guayaki (Atchei) Nukak Guahibo RecheNaturales del valle de Rancagua
agrupamientos "intermedios"
eventualmente, 2‐3 casa en radio de menos de 2 km, parientes cercanos
grupo residencial (uxorivecinal)
eventualmente agrupación de shabonos cercanos espacialmente (pocos km) con vinculos de parentesco
ocasionalmente acampan 2 o 3 bandas juntas
Caserío. Agrupación de rucas: una patrifamilia. 4‐9 rucas separadas por 100‐200 m
"parcialidad": conjunto de miembros que comparten lazos de parentesco por ascendencia patrilineal. Rancherias dispersas a cierta distancia. Exogámico.Tamaño ca 100 km²
nivel de integración supra unidad residencial
grupo de 5‐9 malocas a lo largo del tramo de un río
grupo de malocas a lo largo de un río, todos parientes
nexo endogamo, 10‐15 unidades domesticas a lo largo de rio o tramo de rio
grupo de casas a lo largo de un rio (nexo endogamo de descola)
grupo de asentamiento
otros shabonos con los que se tiene nexos parentesco, no se relaciona con terirotrio especifico, si hay cercania espacial, pero no covaria necesariamente
"tribus":otras bandas con las que tienen lazos de parentesco
"Munu", grupo de ca 3 bandas en territorio
"banda regional": agrupaciones dialecticas regionales de bandas locales. Coincidente con sistema ribereño
quiñelob: agrupación de patrifamilias consanguineas y aliadas. Conjunto de caseríos separados por ca 8‐10 km
unidad territorial conformada por parcialidades
explicita/nombre no (geográfico) no no (geográfico) no no no si si no no (georgráfico)
existencia de liderazgo eventualmente "hombre fuerte" casa focal noulmen cacique principal
carácter endogamico exogamica endogamico endogamica endogámica endogamamayormente endogama
endogamo endogámico s/i
tamañosección de río de 10‐12 km de largo
s/i 600‐800 km² s/i s/i 1000‐2000km² + de 323 km²
delimitacion espacial noespacio "de nadie" entre ellas
espacio "de nadie" entre ellas (originalmente)
por acequias
actividades
cooperacion ritual: ritos comunales periodicos. Es un evento social y politico, expresa interdependencia mutua, integracioin politica mediante matrimonios. Es la unidad política en disputas interlocales
casamiento, participacion ceremonial, amistad, hospitalidad (fiestas de bebida)
alianzas militares, cooperacion actividades agricolas
celebraciones rituales
casamientos, actividades colectivas en base individual, relaciones entre casas focales
festival de la miel no haycooperación económica, defensa
interrelación económica y social
Referencia Arhem 1981 Goldman 1963 Descola 1982, 1996 Goulard 1994, 2009Rosengren 1987 Smole 1976 Clastres 1998(1972) Politis 2007 Morey et al.1973 Boccara 1998 Planella 1988
Tabla 2.1.a cont. Niveles de integración y características del asentamiento en grupos etnográficos
144
SECCIÓN 3. EL PERÍODO ALFARERO TEMPRANO EN CHILE
CENTRAL
3.1 NIVELES DE INTEGRACIÓN SOCIAL: ESPACIO Y CULTURA MATERIAL
En esta sección se examinan los datos arqueológicos disponibles
referidos al patrón de asentamiento de los grupos Llolleo y Bato, en
relación a los patrones de distribución de cultura material, como un
modo de aproximarnos a los distintos niveles de integración social que
operan en cada uno de ellos, así como examinar sus particularidades
(ver capítulo 2.1).
En relación al patrón de asentamiento se pudo establecer que lo más
óptimo era trabajar con distintos niveles espaciales (sitio, localidad,
microrregión, región, macrorregión). El nivel regional se abordó a partir
de sitios trabajados por nosotros mismos en el marco de distintos
proyectos de investigación, así como a partir de información
publicada (Falabella y Planella 1979; Planella y Falabella 1987;
Sanhueza et al. 2003; Sanhueza et al. 2007). El nivel microrregional lo
abordamos a partir del trabajo realizado en la microrregión de
Angostura (Figura 1.2.a), en el marco del proyecto Fondecyt 1090200
recientemente finalizado, donde se trabajaron dos localidades y 21
145
sitios arqueológicos (Cornejo et al. 2012; Falabella, Cornejo, Correa y
Sanhueza 2013).
Figura 3.1.a Microrregión de Angostura
146
En lo material, nos centramos en la cerámica, que no solo es la
materialidad más abundante, sino además es una de las que tiene
mayor “sensibilidad” para mostrar tanto similitudes como diferencias,
dentro y entre estos contextos. No obstante, se integró en la medida
de lo posible información de otras materialidades y/o atributos de
ésta: lítico, materias primas, adornos corporales, entre otros. Si bien se
consideró toda la información disponible a la fecha, se trabajó
principalmente con datos generados a partir de un análisis directo de
los materiales en el marco de distintos proyectos, en la medida que
era indispensable una estandarización en los criterios de análisis y
generación de la información para que las comparaciones tengan
validez.
3.1.1 El asentamiento
La unidad residencial
El estudio de la distribución de los materiales arqueológicos en un
espacio es básico para abordar aspectos como la organización social
y la movilidad de los grupos del pasado. El tamaño de las áreas
donde se concentran notoriamente los artefactos (denominados
operativamente “sitios”), junto a la densidad de los materiales en ellos
147
depositados nos da indicios acerca de cuántas personas pudieron
habitar ese mismo espacio a la vez, así como de si el lugar fue
ocupado de manera permanente o discontinua.
En el caso de Chile central, los sitios que representan áreas de
residencia del período Alfarero Temprano se comportan en su mayoría
como dispersiones de basuras domésticas – cerámica y lítico
principalmente -, las que además han sido esparcidas por la intensa
actividad agrícola ganadera de los últimos 500 años. No se
encuentran evidencias de estructuras, las que deben haber sido
construidas con materiales perecederos (madera, barro). Las únicas
evidencias que tenemos de ellas son más bien indirectas: agujeros de
poste para paredes y/o techumbre (p.ej. sitio Los Panales), una
canaleta producto de una línea de goteo del techo que enmarca un
perímetro (p.ej. El Peuco), hoyos para acumulación de basura (p.ej. La
Granja), hoyos para acumulación de materias primas asociadas a la
producción alfarera (p.ej. Chuchunco), o áreas con fogones
despejadas y rodeadas por acumulaciones de basuras (p.ej.
Marbella). La construcción de las viviendas con materiales orgánicos
(y por tanto perecibles) ha sido ampliamente documentada para
Chile central y sur y corresponde, de hecho, a la arquitectura
148
tradicional mapuche posible de observar hasta el siglo XX (Coña
1995[1930]).
Los sitios fueron catalogados como de carácter habitacional, en
función principalmente de la materialidad, que alude a actividades
domésticas cotidianas, a lo que se suma la ausencia de rasgos
constructivos que denoten áreas de actividad particulares. En muchos
de ellos se encuentran asociadas áreas de funebria, ámbito que se
encuentra incorporado a los espacios domésticos (Falabella y
Stehberg 1989). La única excepción al patrón habitacional lo
constituye el sitio Llolleo La Granja (sector 3) que presenta
alineamientos de bolones de río al nivel ocupacional y enterrados,
asociado a una excepcional cantidad de pipas y una alta presencia
de jarros vinculados al consumo de bebidas, que ha sido interpretado
como un lugar de congregación social supra unidades domésticas
(Planella et al. 2000; Falabella et al. 2001).
La naturaleza de los trabajos arqueológicos en la región, hasta hace
muy poco tiempo centrada en el sitio, nos proporcionó una imagen
de éstos como grandes dispersiones de materiales en superficie, pero
con un depósito estratigráfico acotado en la mayoría de los casos
149
(Sanhueza y Falabella 2007). Si bien en el valle los sitios no estaban
delimitados, los pozos de sondeo o excavaciones realizados en ellos
mostraban que a pesar de las grandes extensiones de materiales en
superficie, los depósitos se encontraban concentrados en áreas
bastante más pequeñas. Además, en el caso de sitios extensos, los
fechados muestran diferencias cronológicas horizontales que indican
que la extensión total del asentamiento no estuvo en uso en forma
contemporánea, sino su configuración actual es producto de
reocupaciones a lo largo de cientos de años. En cambio, en la
precordillera, sitios como Caracoles Abierto o Los Panales, ubicados
en pequeñas terrazas fluviales no abarcan más de 700 m². En
prácticamente todos los casos, tanto del valle como en la
precordillera, los depósitos no superan los 40-50 cm, estando por tanto
muy alterados por los procesos postdepositacionales asociados a las
labores agrícolas modernas. Depósitos más profundos se encuentran
asociados a rasgos particulares en los sitios (hoyos para basura o
depósitos de materias primas), o bien a contados lugares con largas
secuencias ocupacionales y alta tasa de depositación (p.ej. Lonquén,
La Granja By Pass sectores 1-4).
150
La evidencia de los sitios habitacionales sirvió para sugerir que los
asentamientos fueron ocupados por pocas unidades familiares que
cohabitan en un mismo espacio, que en su máxima expresión podrían
interpretarse como caseríos dispersos (Falabella y Planella 1980;
Falabella 2000[1994]; Sanhueza et al. 2003; Sanhueza y Falabella 2007).
En este escenario, Bato y Llolleo se presentaban bastante similares,
aunque la existencia de áreas de funebria mayores asociadas a los
sitios habitacionales (p.ej. El Mercurio) en Llolleo, sugerían
ocupaciones más permanentes. Por otro lado, algunos sitios costeros
Bato (p.ej. Marbella), que presentaban múltiples focos de ocupación
con muy escaso desarrollo estratigráfico, apuntaban a un escenario
de mayor movilidad.
En la microrregión de Angostura, sector sur de la cuenca de Santiago
(Figura 3.1.a) se realizó una prospección intensiva y se obtuvo
información detallada de la distribución de los materiales en
superficie. Pozos de sondeo realizados en las áreas de mayor
densidad de materiales superficiales, junto a recolecciones intensivas
en los lugares donde esto no fue posible (p.ej. frutales), permitió tener
una muy buena imagen de la distribución vertical y/u horizontal de los
materiales, posibilitando definir sectores donde éstos se
151
concentraban, así como las dimensiones de las áreas de mayor
densidad de basura y las distancias existentes entre ellas (Cornejo et
al. 2012; Falabella, Cornejo, Correa y Sanhueza 2013 ). Se definieron
así sitios y al interior de éstos, concentraciones, las que muchas veces
fueron asignadas a complejos culturales distintos (Llolleo, Bato,
indeterminado) y que de acuerdo a los fechados realizados no
necesariamente fueron ocupadas de manera contemporáneas.
El análisis de las variables dimensiones (expresada en hectáreas),
densidad (expresada como peso en gramos de fragmentos de
cerámica/litro), y los fechados permitieron proponer diferentes
categorías de asentamientos. Un problema crucial que se presentó en
este intento de sistematización, se relaciona con cuántas unidades de
vivienda representa una determinada concentración de basuras,
especialmente teniendo en consideración la dispersión de éstas
producto del arado asociado a las labores agrícolas. Para abordar
este aspecto utilizamos como referencia los trabajos de Drennan
(Drennan y Boada 2006) en el Valle de La Plata, Colombia, pero
adaptándolo a nuestra realidad local. De acuerdo a esos trabajos
una unidad de vivienda produciría una dispersión de basura de cerca
de 1 ha en un lapso de 300 años. Ciertamente esto depende también
152
de la conformación de la unidad familiar que habita cada unidad de
vivienda: nuclear, extendida o multifamilar. En el caso del Valle de la
Plata se trata de familias nucleares de 5-6 personas, lo que se acerca
a los modelos derivados de otros estudios que consideran 5-10
personas por ha (Drennan y Boada 2006).
Nuestros datos presentaban ciertas particularidades y limitaciones,
entre las que debemos considerar la dispersión de materiales
producida por las labores agrícolas coloniales y modernas. Las
concentraciones de materiales más pequeñas ocupaban entre 0.6 y
1.4 ha. El sitio con 1.4 ha (CK1/concentración 6), en el que se habían
realizado excavaciones un poco más extendidas en el marco de un
proyecto anterior, presentaba un solo hoyo o pozo de basura en la
dispersión general de materiales, lo que nos hizo considerar a esta
dimensión como el tamaño máximo de una ocupación
representativa de una unidad de vivienda. En términos de la
densidad, que refleja la cantidad de basura acumulada en una
determinada área y que refiere en última instancia a la intensidad de
uso del espacio, nos guiamos por las densidades máximas registradas
por nosotros. Éstas por lo general no superan los 2.7 grs/l (tenemos solo
cuatro casos que superan este valor, llegando el más alto a 3.5 grs/l),
153
y la consideramos como la expresión de los asentamientos más
permanentes o recurrentes en nuestra muestra.
El factor temporal se hizo difícil de considerar, porque los rangos de
ocupación de los sitios generalmente son de 500 años o más, pero la
dispersión de los materiales no necesariamente aumenta
proporcionalmente con el tiempo transcurrido (Drennan y Boada
2006), por lo que la consideramos como una variable referencial,
sobre todo para evaluar el tamaño de los asentamientos y sus
densidades. En este sentido, tenemos que considerar que nuestros
datos representan una “foto actual” de una larga historia
ocupacional (y postepositacional) en la cual las distintas áreas o
concentraciones de materiales de un mismo sitio no necesariamente
son contemporáneas y por otra parte donde la densidad registrada es
producto de todas las distintas ocupaciones del sitio. Los fechados
realizados no solo nos permitieron saber si el sitio fue ocupado en
toda su extensión de manera contemporánea, sino además evaluar
cómo se fue generando la densidad de materiales que vemos en la
actualidad (Tablas 3.1.a y 3.1.b).
154
De acuerdo a las estimaciones de densidad y extensión de las
concentraciones se definieron tres “niveles” de categorías de
asentamiento: caseríos, conjuntos residenciales y unidades de
vivienda, con un carácter ocupacional más o menos permanente
(Tabla 3.1.c):
(a) Caseríos: corresponden a grandes extensiones de habitación (5-
8 ha, excepcionalmente hasta 18 ha), que de acuerdo a la
densidad de materiales pueden responder a situaciones
ocupacionales distintas. Cuando la densidad es alta
representan una ocupación por largo período o una muy
recurrente por parte de varias unidades de vivienda
parcialmente contemporáneas, estructuradas a partir de un
foco ocupado más recurrentemente y/o con mayor
profundidad temporal que las otras. Cuando la densidad es
baja, puede representar dos situaciones alternativas; que fuera
ocupado por varias unidades de vivienda por poco tiempo (un
evento) o varios eventos de muy corto tiempo, o bien que el
lugar fue ocupado en forma recurrente, pero no continua, en
forma desplazada, por una o escasas unidades habitacionales
(ver Dillehay 1999). En este caso la ocupación no podría ser
155
catalogada como un caserío, sino debería quedar incluida en
(b) o (c), pero no podemos discriminarlo.
(b) Conjuntos residenciales: corresponden a una o dos unidades de
vivienda, ocupando un espacio menor, de 2 a 4 ha. También
presentan densidades variadas, lo que refleja que esta
configuración espacial también presenta distintas intensidades
de uso.
(c) Unidades de vivienda: espacios de ocupación acotados (hasta
1.5 ha), que deberían representar una sola unidad de vivienda.
Su densidad sugiere una ocupación más permanente o
recurrente, aunque debido a la historia ocupacional de los sitios
algunos deben haber sido ocupados un tiempo corto o bien de
manera intermitente.
Las categorías presentadas no cambian esencialmente lo que ya se
había planteado para los asentamientos de este período, en el
sentido que reafirman que la unidad de asentamiento mayor no
constituye algo más que un caserío. Permitió, sin embargo, vislumbrar
una situación con muchos más matices, desplegando un espectro de
posibilidades relacionadas con la manera en que estos grupos se
156
organizaban social y económicamente, y le otorgó además una
dimensión histórica a los asentamientos, en la medida que fue posible
advertir cómo éstos variaban sus tamaños y formas de ocupación a lo
largo del tiempo.
En este sentido es importante poner especial atención a las
diferencias que presentan Llolleo y Bato en esta propuesta (Tabla
3.1.a, 3.1.b, 3.1.c). En primer lugar, Bato tiene una menor diversidad de
categorías de asentamiento. No se registraron sitios que representen
solo una unidad de vivienda, sino que los asentamientos configuran
ya sea conjuntos residenciales o bien caseríos. En segundo lugar, no se
registraron sitios con densidades de materiales tan bajas como en
Llolleo, lo que implica una mayor recurrencia y reiteración en el uso de
los mismos espacios. En tercer lugar, si bien es cierto que los
asentamientos Bato representan probablemente varias unidades de
vivienda, sus asentamientos nunca alcanzan las dimensiones de
algunos de los caseríos Llolleo. De hecho, tanto los caseríos como los
conjuntos residenciales Bato son de menor tamaño que los Llolleo. Por
el contrario, Llolleo tiene una mayor diversidad de categorías de
asentamiento, desde unidades de vivienda aisladas hasta grandes
caseríos, y si bien hay lugares que presentan ocupaciones reiteradas y
157
más permanentes a lo largo de toda la secuencia también hay otros
que son ocupados de forma muy esporádica.
Estas diferencias tienen implicancias no solo en la conformación de la
unidad coresidencial, que en Llolleo parece involucrar a un número
considerablemente mayor de personas y unidades de vivienda en
ciertos lugares (caseríos densos de mayor tamaño), sino también en la
dinámica del asentamiento, que en Llolleo involucra asentamientos
permanentes y otros que son utilizados de manera menos frecuente, y
también conjuntos residenciales bastante menores o incluso unidades
de vivienda aisladas. En contraste, Bato parece estructurar su
asentamiento a partir de dos o más unidades de vivienda, que
ocupan de manera recurrente y reiterada ciertos lugares, aunque es
posible también que los asentamientos con densidades medias de
materiales respondan a ocupaciones de menos unidades de vivienda
de manera desplazada (cfr. Dillehay 1999).
158
Sitio/ Concentración
cant fechas PROMEDIO
sigma inf
sigma sup
fecha min
fecha max
rango fecha
n° ocup há
Dens. Media RI
tipo ocupación
CK2/N 1 515 425 605 3 2,1 2,24 b1 CK2/N 1 895 805 985 CK2/N 2 1118 1065 1170 105 CK3B2C 6,1 a1 CK3/B2 2 197,5 185 210 25 2 3,7 2,04 CK3/B2 2 952,5 890 1015 125 b1 CK3/C 1 280 110 450 2 2,4 3,07 CK3/C 1 730 640 820 b1 CK8/B 4 1160 1080 1310 230 1 2,1 3,4 b1 CK6 2 1178 1150 1205 55 1 3,5 0,63 b2 CK15AB 4,5 (a1) CK15A 2 143 85 200 115 2 3,1 2,71 CK15A 2 885 880 890 10 CK15B 1 ‐175 ‐375 25 3 1,4 2,28 CK15B 1 710 580 840 CK15B 1 1155 1075 1235 VP3/C 3 640 585 705 120 2 2,7 0,87 b2 VP3/C 1 1305 1235 1375 VP3/D 5 351 165 500 335 1 3,7 1,08 b2 CK1/7y8 5,5 a1 CK1/7 2 195 180 210 30 2 3,7 1,8 CK1/7 2 573 555 590 35 CK1/8 1 190 60 320 2 1,8 2,69 CK1/8 3 510 360 670 310 VP5AB 7,3 a2 VP5/A 1 ‐40 ‐240 160 3 3,6 0,79 VP5/A 2 525 470 580 110 VP5/A 2 982,5 960 1005 45 VP5/B 1 ‐45 ‐190 100 4 3,7 1,58 VP5/B 1 270 100 440 b2 VP5/B 1 690 560 820 VP5/B 2 1022,5 930 1115 185 CK9/A 4 471,25 410 610 200 2 16,5 1,69 a2 CK9/B 3 385 150 560 410 Tabla 3.1.a Bato: característica de los sitios de la microrregión de Angostura
159
Sitio/ Concentración
Cant. fechas PROMEDIO
sigma inf
sigma sup
fecha min
fecha max
rango fecha n° ocup há Dens. Media RI
tipo ocupación
VP4 2 883 795 970 175 2 0,6 2,59 c1 VP4 1 1360 1300 1420
CK1/6 3 513 430 560 130 2 1,4 1,93 c1
CK1/6 1 1060 1000 1120 c2
CK16 1 1295 1240 1350 2 2,5 0,31 b3
CK16 1 1425 1375 1475
CK7 1 920 820 1020 2 3,0 0,49 b3
CK7 2 1308 1305 1310 5
CK3B1C 3,4 b1
CK3/B1 1 270 170 370 3 1,0 2,26
CK3/B1 1 560 420 700
CK3/B1 2 875 850 900 50 c1 o c2
CK3/C 1 280 110 450 2 2,4 3,07
CK3/C 1 730 640 820
CK2/S 1 50 ‐140 240 3 1,6 0,89 b2
CK2/S 2 965 950 980 30
CK2/S 1 1235 1175 1295
CK8/A 1 135 ‐15 285 2 2,4 1,11 b2
CK8/A 3 1012 890 1145 255
VP2/ABC 2,8 2,69 b1
VP2/A 2 1320 1315 1325 10 2
VP2/A 1 1458 1415 1500
VP2/B 3 1047 935 1140 205 1
VP2/C 2 650 580 720 140 2 c2
VP2/C 1 1030 930 1130
CK5/AB 6,2 a3
CK5/A 4 1039 890 1125 235 1 4,1 0,49
CK5/B 1 50 ‐130 230 3 2,1 0,43
CK5/B 2 1133 1035 1230 195
CK5/B 1 1430 1380 1480
VP3/AB 6,3 a3
VP3/A 1 880 780 980 3 4,1 0,93 c2
VP3/A 3 1128 1085 1180 95
VP3/A 1 1340 1270 1410
VP3/B 1 455 305 605 3 2,2 0,89 c2
VP3/B 1 1265 1195 1335
VP3/B 1 1430 1380 1480
Tabla 3.1.b Llolleo: característica de los sitios de la microrregión de Angostura
160
Sitio/ Concentración
Cant. fechas PROMEDIO
sigma inf
sigma sup
fecha min
fecha max
rango fecha n° ocup há Dens. Media RI
tipo ocupación
VP1/ABCD 7,1 a1
VP1/A 1 410 250 570 2 2,3 0,97
VP1/A 4 991 910 1070 160
VP1/B 1 360 200 520 2
VP1/B 4 1175 1030 1320 290
VP1/C 3 1008 885 1090 205 2 4,1 1,78
VP1/C 1 1310 1240 1380
VP1/D s/d 1 0,7 0,98
CK10AB 8,1 a2
CK10A 1 1330 1270 1390 2 4,5 1,8
CK10A 1 1480 1440 1520 (b2?)
CK10B 4 580 390 720 330 3,6 1,23 b2
CK10B 1 1260 1190 1330
CK11AB 18,1 3,48 a1
CK11A 1 750 630 870
CK11A 1 1010 910 1110
CK11A 1 1370 1310 1430
CK11A 1 1495 1445 1545
CK11B 2 730 700 760 60
CK9/A 4 471 410 610 200 2 16,5 1,69 a2
CK9/B 3 385 150 560 410
Tabla 3.1.b cont. Llolleo: característica de los sitios de la microrregión de Angostura
161
Llolleo Cod. ha d sitios observaciones a: caserío
a1 7,1 alta: 2 o mas VP1 18,1 CK11AB
a2 8,1 intermedia:1,7 CK10AB 16 CK9
a3 6,3 baja: 0,5 y 0,9 VP3AB 6,2 CK5AB
b: conjunto residencial hasta 4 b1 alta: 2 o mas VP2 CK3B1C
b2 intermedia: ca 1 CK8A CK2S CK10B ocupación temprana CK10A ocupación más tardía?
b3 baja: menos de 0,5 CK7
CK16 c: unidad de vivienda menos de 1,5
c1 alta: 2 o mas VP4 CK1/6
c2 intermedia? CK3B1 ocupación 875 dC; o c1 VP2C ocupación temprana VP3A ocupación temprana VP3B ocupación temprana CK1/6 ocupación tardía
Bato Cod. ha d sitios observaciones a: caserío
a1 6,1 alta: 2 o mas CK3B2C ocupación temprana 5,5 CK1/7‐8
a2 7,3 intermedia: 0,8‐1,6 VP5AB
CK9 b: conjunto residencial
b1 ca 2 alta: más que 2 CK2N CK8B CK3B2 ocupación tardía CK3C ocupación tardía
b2 3‐3,5 intermedia: ca 1 VP3C VP3D CK6 (VP5B) ocupación temprana 270 DC Tabla 3.1.c Categorías de asentamiento
162
Distribución y distancias
Un rasgo característico definido para el patrón de asentamiento de
los grupos del período Alfarero Temprano es su asociación a cursos de
agua, siguiendo un patrón disperso (Falabella y Stehberg 1989). En
efecto, a pesar de que no existían en ese momento prospecciones
regionales que permitieran obtener una visión más amplia, los sitios
conocidos y trabajados hasta ese momento se situaban en los lomajes
y terrazas costeras, o bien en terrazas fluviales asociadas a cursos de
agua permanente en el interior.
Prospecciones de carácter regional realizadas en el marco de
diversos proyectos de investigación, así como estudios enmarcados
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), han
permitido evaluar dichas propuestas (Sanhueza et al. 2007),
lográndose identificar un patrón, a pesar de lo grueso de la escala de
análisis, donde no se diferenció por contexto cultural (Llolleo/Bato) y
se consideró a todo el lapso temporal cubierto por este período (800 -
1000 años).
Los sitios PAT de los valles interiores se concentran en torno a cursos de
agua, con un patrón disperso, pero discontinuo. Efectivamente, los
163
sitios no se distribuyen aleatoriamente en el espacio sino forman
agregados en torno a los principales cursos de agua y solo ocupan
marginalmente los territorios alejados de éstos, existiendo “espacios
vacíos” entre áreas que concentran asentamientos. Esto, sin embargo,
no siempre se relaciona con la inexistencia de cursos de agua, ya que
se identificaron espacios vacíos donde este recurso sí está presente.
Este patrón de distribución, asociado estrechamente a las fuentes de
agua, se relacionó con el tipo de subsistencia, específicamente con el
manejo de la horticultura, y la necesidad de contar con napas
freáticas altas asociados a cursos de agua para las necesidades de
riego de ciertos cultivos. Los “agregados” de sitios, por su parte, se
relacionaron con límites sociales y una manifestación de territorialidad
(Sanhueza et al. 2007).
La existencia de conjuntos o agrupaciones de sitios ha sido
reconocida tanto para Llolleo como para Bato, también en la costa.
Si bien no se cuenta con prospecciones sistemáticas en esta área
(razón por lo que no fue incluida en el trabajo antes citado), trabajos
en pequeñas localidades han revelado el mismo patrón. Este es el
caso del sector de la desembocadura del Maipo, donde en un área
164
de 16 km² se encuentran al menos cuatro sitios Llolleo: Tejas Verdes (1,
3 y 4), Rayonhil, Santo Domingo 2 y Llolleo (sitio tipo de Oyarzun)
(Falabella y Planella 1979), ubicados en terrazas y lomajes bajos. Un
poco más al norte, en la Quebrada de Arévalo, se ubicaron 4 sitios
(Arévalo 1, 2, 3 y 4) más una piedra tacita, en un tramo de no más de
2 km. Si bien solo uno de ellos fue excavado, los sondeos realizados
en los otros sugieren un mismo contexto cultural (Bato) (Planella y
Falabella 1987). Más al norte, muy cerca de la desembocadura del
Aconcagua se encuentra otro conjunto de sitios Bato, en un tramo de
la quebrada El Membrillar que no cubre más de 1.5 km (3 km²) (Didier
y Avalos 2008; Avalos et al. 2010): Con Con 11, Los Eucaliptus, El
Membrillar 1, El Membrillar 2, Patio N°2, Calle 13 y ENAP3. La
excavación de varios de estos sitios responden a rescates o a la etapa
de mitigación del SEIA, por lo que la delimitación de cada uno de
ellos no es clara, y de hecho es probable que algunos sean parte de
un solo sitio o continuidad de materiales (p.ej. Los Eucaliptus/Con Con
11, El Membrillar 1 y 2/Patio N°2), pero esto no invalida la proximidad
espacial que muestran las distintas ocupaciones del área.
El trabajo realizado en la microrregión de Angostura (Cornejo et al.
2012; Falabella, Cornejo, Correa y Sanhueza 2013), nos permite
165
profundizar en este aspecto. La prospección de cobertura total
realizada no solo permitió tener una muy buena visión del tamaño de
los asentamientos, sino también de la manera en cómo éstos se
disponen y agrupan en el espacio y también de las distancias que los
separan. La asignación cultural, junto a los fechados nos permite
además tener una visión mucho más fina, en la medida que nos
posibilita discriminar cuáles asentamientos están siendo efectivamente
ocupados al mismo tiempo.
En esta área los asentamientos se disponen asociados a cursos de
agua, lo que es especialmente evidente en la ausencia de
asentamientos en el sector ubicado al sur del río Angostura y al norte
de la laguna de Aculeo, donde no existen ni al parecer existieron
fuentes de agua superficiales. En esta asociación se observan, eso sí,
ciertos matices entre Bato y Llolleo. Es así como los asentamientos Bato
se ubican en torno ya sea a cursos menores de agua (vertientes que
surgen en función de la profundidad de las napas freáticas y la
inclinación del plano de la cuenca) que desembocan en el río
Angostura, o bien en torno al sistema lacustre que estuvo en
funcionamiento a lo largo de los primeros 1500 años de nuestra era en
el sector de confluencia de los esteros La Berlina y Cardonal (Flores y
166
Rauld 2011; Maldonado y Abarzúa 2013). Los asentamientos Llolleo,
por su parte, se sitúan en estos mismos espacios, pero ocupan
también las terrazas fluviales a lo largo de cursos de agua mayores (río
Angostura, río Maipo).
En términos de la distribución espacial, podemos reconocer al menos
dos niveles de agregación (Figura 3.1.a)
(1) agrupaciones residenciales conformadas ya sea por conjuntos
residenciales o caseríos, que tiene como expresión
arqueológica una concentración de materiales (sitio). Si bien no
es posible identificar las unidades de vivienda, el tamaño de la
dispersión de basura, así como su densidad, sugieren un uso
intensivo y contemporáneo por parte de varias unidades de
viviendas de manera contemporánea. Ciertamente hay
diferencias de escala al interior de esta categoría, como fue
señalado anteriormente; en Llolleo éstas alcanzan dimensiones
mucho mayores que en Bato (Tablas 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c).
(2) conjuntos de asentamientos conformados por dos localidades
que están separadas por unos pocos km entre sí (Tabla 3.1.d). Al
respecto se presentan situaciones distintas: en la localidad de
167
Valdivia de Paine los asentamientos se encuentran separados
entre sí por 2.5 a 5 km; en la localidad de Colonia Kennedy,
particularmente al norte de la laguna, estas distancias
disminuyen considerablemente, estando los puntos centrales de
los asentamientos separados entre sí por no más de 800 m-1.5
km. Es altamente probable que esta particular configuración se
relacione justamente con la existencia de este espejo de agua,
que no solo genera un paisaje distinto, sino presenta
disponibilidad de flora y fauna distintiva, además de
posibilidades de cultivo con poco o escaso riego en función de
la escasa profundidad de las napas freáticas y las variaciones
en el tamaño de la laguna. Estos conjuntos de asentamientos
están separados uno de otro por espacios mayores (7-10 km)
prácticamente deshabitados (solo se encuentra en ésta área
intermedia el sitio CK18, sin asignación cultural clara dentro del
período alfarero temprano). Se conforman así dos localidades
bien diferenciadas: Valdivia de Paine (VP) y Colonia Kennedy
(CK).
168
VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 CK1 CK2 CK3 CK4 CK5 CK6 CK7 CK8 CK9 CK10 CK11 CK15 CK16 CK18 CK19VP1 0 3300 3200 3800 2900 2500 11200 14000 13300 14100 12500 12050 10600 14900 12000 11000 11700 15800 13000 7500 13500VP2 0 5100 7150 6000 5850 14600 17300 16700 17500 15800 15500 14000 18200 15200 14300 14800 19000 16350 11000 16900VP3 0 4250 2500 3800 11600 13400 12900 14000 12200 11500 10350 14100 12700 12500 13500 15000 14050 7500 14400VP4 0 1800 1400 7700 10050 9500 10400 8600 8200 6800 11050 8600 8300 9200 11900 9900 3750 10200VP5 0 1600 9300 11500 10900 11900 1011 9600 8200 12300 10300 10000 11000 13200 11600 5200 11900VP6 0 8800 11400 10800 11700 9900 9600 8150 12400 9500 9000 9900 13300 10900 5000 11300CK1 0 4200 3500 3500 2900 3400 2350 5300 1600 3400 4800 6300 3000 4100 2800CK2 0 800 1600 1600 1900 3300 1000 5400 7500 8800 2000 6300 5300 6500CK3 0 1400 900 1400 2700 1800 4700 6800 8200 2700 5700 5900 4800CK4 0 1900 2700 3600 2300 4300 6400 7600 3000 4900 6700 3800CK5 0 900 1800 2700 4300 6200 7600 3600 5300 5000 4500CK6 0 1600 2700 4900 6800 8100 3700 6100 4600 5400CK7 0 4400 4000 5500 7000 5300 5400 3100 4900CK8 0 6500 8600 9900 800 7200 7500 6300CK9 0 2100 3400 7300 1400 5300 1600CK10 0 1500 9400 2200 5800 3200CK11 0 10600 2900 7000 4100CK15 0 7900 8400 6900CK16 0 6700 1100CK18 0 6800CK19 0
Tabla 3.1.d Distancias entre los sitios de la microrregión de Angostura
Existen ciertas tendencias temporales en la conformación de estos
niveles de agregación, así como en las distancias entre las distintas
unidades. Los asentamientos Bato son de mayor tamaño en los
momentos más tempranos, los que guardan una distancia 2.5-3.5 km
entre sí en ambas áreas (VP y CK). Hacia el 800 dC el asentamiento se
ha “atomizado”, pero las distancias entre ellos se reducen
notablemente (Figura 3.1.b). En los asentamientos Llolleo, en cambio,
se ve una tendencia contraria: los asentamientos tienden a ser de
menor envergadura y están más separados entre sí en la época más
temprana, mientras que los grandes caseríos aparecen en la época
más tardía de la secuencia, configurándose un asentamiento de
169
mayor envergadura en cada localidad (VP1 y CK11). Los
asentamientos están más próximos entre sí, especialmente en el sector
norte de Colonia Kennedy, donde además son algo menores. (Figura
3.1.c)
No podemos dejar de mencionar aquí una situación que ya se había
hecho notar respecto al PAT en Chile central y que el trabajo en la
microrregión de Angostura vino a confirmar, que es la interdigitación
espacial que existe entre los asentamientos Bato y Llolleo. Esto no solo
es evidente en el hecho que ocupen una misma región, área y
localidad, sino en que muchos de los sitios son bicomponentes. Es así
como en algunos casos éstos tienen sus ocupaciones desplazadas,
siendo una de las concentraciones asignables a Bato y otra a Llolleo
(p.ej. CK1, CK2, CK8), mientras que en otros están completamente
superpuestas (CK3, CK9). Desarrollaremos y discutiremos esta situación
más adelante (ver capítulo 3.3).
172
Discusión
En relación a lo planteado a partir de los modelos y datos
etnográficos (capítulo 2.1), la situación descrita ciertamente presenta
similitudes, pero también particularidades que lo hacen
especialmente interesante. De hecho, en estricto rigor no puede
asimilarse completamente a ninguna de las situaciones etnográficas
revisadas (ver Tabla 2.1.a), sino presenta elementos de varias de ellas,
para conformar una situación particular.
El atomismo residencial es evidente. Los asentamientos, que a lo más
conforman caseríos, están separados unos de otros por cierta
distancia, que varía de acuerdo a las condiciones del medio y
seguramente también por situaciones sociales. Al respecto, la
diferencia más evidente es el sistema lacustre v/s sistemas de agua
corriente (ya sea vertientes o ríos), donde el primero al parecer
propicia una mayor proximidad entre los asentamientos. Al respecto,
el sector norte de Colonia Kennedy plantea ciertos matices, porque
los asentamientos se encuentran tan cercanos unos a otros que el
atomismo residencial tan evidente en las otras áreas se relativiza,
tanto para Llolleo como para Bato.
173
El asentamiento puede efectivamente estar constituido por una
unidad de vivienda. Sin embargo, parece más frecuente, tanto en
Bato como en Llolleo, que éste esté constituido por agrupaciones
residenciales, ya sea conjuntos residenciales o caseríos. Estos podrían
considerarse análogos a los caseríos de los grupos reche, pero al
parecer serían de menor tamaño. Si bien no existen datos exactos
acerca del tamaño de los caseríos reche, las descripciones permiten
estimar que podrían cubrir un área entre 20 y 25 ha7, si consideramos
que los caseríos están conformados por 4 a 9 rucas que no quedarían
más lejos que 5 cuadras unos de otros (1 cuadra = ca 100 m) (Boccara
2007[1998]) (ver capítulo 2.1). Los asentamientos en la microrregión de
Angostura superan solo excepcionalmente las 8 ha, por lo que el nivel
intermedio de agrupación espacial, el grupo residencial, no parece
involucrar a tantas unidades de vivienda/personas.
Por otro lado, existe una agrupación a escala de la localidad, con
asentamientos distanciados por unos pocos km entre sí, y separados
de otro conjunto de asentamientos por distancias mayores. La escala
espacial de esta agrupación es relativamente pequeña, cubriendo
7Área calculada en base a distancia lineal máxima entre ranchos de 500 m (círculo = 250 x 250m x π; rectángulo= 500 x 500 m)
174
cada una de ellas entre 5 y 8 km a lo largo de los cursos de agua y/o
la ribera del sistema lacustre. En relación a los grupos reche, que es
nuestro grupo de referencia más cercano en términos histórico
culturales y ecológicos, no existen equivalencias, ya que los caseríos
estarían separados en esa área por ca 10 km, y un conjunto de estos
caseríos conformarían el grupo local a una escala espacial mucho
mayor (Figura 3.1.d).
La pregunta es, entonces si estas agrupaciones a nivel de la localidad,
conforman realmente un grupo local, en términos de integración
social, o bien si éste se articula a una escala espacial mayor. Es lo que
abordaremos en la siguiente sección.
175
Figura 3.1.d Comparación modelo de asentamiento reche (a) – modelo de asentamiento microrregión de Angostura (b).
176
3.1.2 Espacio y cultura material
Llolleo y Bato han sido conceptualizados como Complejos Culturales
en base a la semejanza que presentan los contextos estudiados en
términos de la cultura material, costumbres funerarias y dieta. No
obstante, se ha enfatizado también que estas unidades deben ser
conceptualizadas como “politéticas” (sensu Clarke 1968), en la
medida que existen variaciones al interior de estos contextos
(Sanhueza et al. 2003). Estas variaciones en la cultura material tienen
un fuerte componente espacial, en la medida que la distribución de
objetos que son producidos y utilizados en cada unidad doméstica
debería condecirse con las relaciones sociales establecidas por cada
una de ellas (ver capítulo 2.1).
Esta diversidad y heterogeneidad es propia de los niveles de
integración social y del grado de formalización de las relaciones
sociales y alianzas entre los grupos familiares que conforman los
grupos locales. De este modo, la presencia, ausencia y frecuencia de
ciertos elementos de la cultura material en los contextos deben
ponderarse en función de estos niveles de integración. Exploramos y
presentamos justamente esta manera de mirar los datos disponibles en
177
Chile central para contextos Llolleo y Bato, en conjunto con la
distribución espacial de sus asentamientos expuesta más arriba.
Llolleo
Si bien Llolleo se presentó desde un principio como un Complejo
Cultural (Falabella y Planella 1980), la variabilidad de los conjuntos
materiales incluso llevó a discutir la pertinencia de incluir sitios
ubicados en el interior en lo que hasta ese momento se entendía
como Llolleo (Falabella 2000[1994]). En la medida que se sumaron más
sitios, y acorde con una interpretación del Complejo Lolleo como una
“sociedad tribal” (Falabella 2000[1994]), éste pasó a abarcar una
extensión espacial considerable, con sitios desde la costa hasta la
precordillera, y desde el valle del Aconcagua por el norte a la cuenca
de Rancagua por el sur.
La variabilidad fue un tema que persistió, sin embargo, y en los últimos
años se han realizado varias aproximaciones para abordarla de
manera sistemática en el marco de una búsqueda de la comprensión
de la organización social de estas poblaciones y de sus niveles de
integración social (Sanhueza 2004; Sanhueza y Falabella 2007, 2009). El
trabajo se centró en la materialidad cerámica, que es el registro más
178
abundante y es la que permite abordar de mejor manera la
variabilidad, en comparación con otras materialidades como el lítico,
p.ej., que en el marco de una orientación tecnológica expeditiva con
escasa formatización y un uso mayoritario de fuentes de materias
primas de caja de río obtenible en las inmediaciones de los lugares de
habitación, ha mostrado una gran regularidad.
Respecto a la cerámica, no existen sitios idénticos a otros. Si bien las
formas de las vasijas, las decoraciones y la tecnología de
manufactura son compartidas a nivel genérico, éstas adoptan
frecuencias y expresiones particulares (Sanhueza y Falabella 2007).
Esto se puede observar también en otros elementos de los contextos,
como p.ej. los adornos corporales y ciertas particularidades en la
funebria y la dieta de estas poblaciones.
En términos de los adornos, las cuentas discoidales planas de piedra
parecen ser de uso generalizado, encontrándose tanto en los
contextos de basura doméstica como en los de funebria, pero en la
costa, éstas también pueden ser de concha. Otros adornos, como
unos pequeños colgantes zoomorfos, se han registrado solo en sitios
de ubicación más meridional (CK1/6 y La Granja).
179
En la funebria, por su parte, los entierros siguen un patrón común con
individuos flectados, niños frecuentemente en urnas y ofrendas, pero
la variabilidad se expresa en varias dimensiones. La posición
específica de los cuerpos puede ser lateral derecho, izquierdo o
sedente; las ofrendas pueden incluir restos de moluscos marinos en la
costa, mientras que en los sitios del interior éstos no aparecen
frecuentemente; respecto a la categoría más común de ofrenda, las
vasijas cerámicas, los jarros con incisiones anulares son mucho más
frecuente en la parte septentrional, y las ollas del tipo inciso reticulado
son más habituales en la parte meridional (Sanhueza y Falabella 2007).
Por otra parte, en algunos sitios se observa la inclusión de elementos
singulares en el ritual mortuorio, como alineamientos de bolones de río
al lado o sobre el cuerpo en el sitio interior El Mercurio (Falabella
2000[1994]) o la cobertura del cuerpo con una capa de arcilla en el
caso del sitio costero Rayonhil (Falabella y Planella 1979).
Los análisis de isótopos estables realizados indican, por su parte, no
solo una diferencia de dieta entre los grupos de la costa y los del
interior (ver más abajo), sino también cierta variación en el consumo
de plantas C4, en este caso maíz, entre individuos de distintos
cementerios del interior. En efecto, los individuos del sitio El Mercurio
180
mostraron consistentemente valores menos enriquecidos de δ13C en
colágeno y apatita, lo que indica que este conjunto de personas
consumió menos cantidad de maíz que el resto de la población
Llolleo que habitaba en el interior (Falabella et al. 2007). Recientes
nuevos análisis de seis individuos provenientes de contextos de
entierros Llolleo localizados en la parte sur de la cuenca de Santiago
han venido a confirmar esta variabilidad, en la medida que los
individuos de los tres nuevos sitios analizados presentan diferencias
importantes en los valores δ13C, lo que sugieren que la importancia del
maíz en la dieta de estas poblaciones variaba localmente (Tabla
3.1.e).
En definitiva, esta variabilidad apoyaba la idea de comunidades
relativamente independientes, que en el marco de un manto de
semejanzas presentaban diferencias locales.
181
Area Sitio Entierro δ13Ccol δ15Ncol δ13Cap δ18Oap Fuente Llolleo
costa
Area Sitio Entierro δ13Ccol δ15Ncol δ13Cap δ18Oap LEP‐C 11 ‐13,9 10,7 ‐8,2 ‐2,2 Falabella et al. 2007 LEP‐C 17 ‐13,5 12,6 ‐8,7 ‐2,6 Falabella et al. 2007 LEP‐C 19 ‐14,8 11,3 ‐10,0 ‐2,9 Falabella et al. 2007 LEP‐C 22 ‐15,6 9,8 ‐10,1 ‐4,4 Falabella et al. 2007 Tejas Verdes 4 10 ‐15,6 10,5 ‐10,8 ‐4,6 Falabella et al. 2007 Tejas Verdes 4 6 ‐14,7 7,7 ‐8,9 ‐4,4 Falabella et al. 2007 Los Puquios 2 ‐16,2 12,3 ‐10,1 ‐2,5 Falabella et al. 2007 Promedio ‐15,0 10,6 ‐9,6 ‐3,3
interio
r
El Mercurio 13 ‐17,6 4,9 ‐5,6 ‐4,7 Falabella et al. 2007 El Mercurio 6 ‐7,7 ‐10,6 Falabella et al. 2007 El Mercurio 7 ‐9,6 ‐10,7 Falabella et al. 2007 El Mercurio 12 ‐9,8 ‐9,6 Falabella et al. 2007 El Mercurio 16 ‐9,1 ‐9,6 Falabella et al. 2007 El Mercurio 17 ‐9,3 ‐9,3 Falabella et al. 2007 El Mercurio 18 ‐9,7 ‐9,2 Falabella et al. 2007 El Mercurio 20 ‐16,1 5,0 ‐10,3 ‐9,7 Falabella et al. 2007 El Mercurio 25 ‐9,6 ‐10,0 Falabella et al. 2007 El Mercurio 26 ‐9,7 ‐9,3 Falabella et al. 2007 Villa Virginia 1 ‐13,6 5,7 ‐8,0 ‐8,6 Falabella et al. 2007 Alto Jahuel 1 ‐13,2 6,2 ‐6,8 ‐8,1 Falabella et al. 2007 Cond. Los Llanos 1 ‐12,8 5,7 ‐8,1 ‐7,2 Falabella et al. 2007 Las Pataguas 1 ‐12,8 7,5 ‐8,3 ‐9,3 Falabella et al. 2007 Las Pataguas 2 ‐14,0 6,9 ‐9,2 ‐9,9 Falabella et al. 2007 Las Coloradas 3 ‐13,9 6,4 ‐7,2 ‐8,6 Falabella et al. 2007 Las Coloradas 6 ‐6,6 ‐9,6 Falabella et al. 2007 Las Coloradas 7 ‐14,7 5,1 ‐7,4 ‐9,2 Falabella et al. 2007 La Granja By pass 1 ‐14,0 5,6 ‐7,5 ‐9,8 Falabella et al. 2007 Country Club 1 ‐13,7 5,0 ‐8,0 ‐9,0 Falabella et al. 2007 Lonquén 3 ‐12,7 5,7 ‐7,3 ‐7,7 Falabella et al. 2007 Santa Rita 1, ind.1 ‐14,1 4,7 ‐8,9 ‐10,4 Fondecyt 1090200 Santa Rita 2, ind.3 ‐14,5 4,4 ‐9,2 ‐12,5 Fondecyt 1090200 Mateluna Ruz un.82, ind.10 ‐16,1 6,9 ‐11,1 ‐9,9 Fondecyt 1090200 Mateluna Ruz un.A‐1. ind.8 ‐17,3 6,2 ‐11,4 ‐10,7 Fondecyt 1090200 Iglesia Maipo 2, ind.2A ‐13,6 5,3 ‐8,0 ‐12,7 Fondecyt 1090200 Iglesia Maipo 4, ind.4 ‐13,7 4,2 ‐7,8 ‐12,8 Fondecyt 1090200 Promedio ‐14,4 5,6 ‐8,6 ‐9,6
Tabla 3.1.e Resultados de análisis isótopos estables para individuos Llolleo y Bato
182
Area Sitio Entierro δ13Ccol δ15Ncol δ13Cap δ18Oap Fuente Ba
to
costa
Cancha de Golf N°1 2 ‐19,0 9,0 ‐12,1 ‐4,5 Falabella et al. 2007 Cancha de Golf N°1 4 ‐17,5 11,3 ‐9,7 ‐3,4 Falabella et al. 2007 Cancha de Golf N°1 5 ‐17,4 11,2 ‐9,7 ‐3,1 Falabella et al. 2007 Cancha de Golf N°1 6 ‐16,6 9,4 ‐8,3 ‐3,5 Falabella et al. 2007 Trebol SE 11 7 ‐17,4 9,8 ‐11,3 ‐3,0 Falabella et al. 2007 Trebol SE 11 9 ‐19,9 7,1 ‐11,5 ‐3,5 Falabella et al. 2007 Trebol SE 11 12 ‐18,7 8,2 ‐13,6 ‐2,2 Falabella et al. 2007 Trebol SE 11 16 ‐17,7 10,9 ‐11,1 ‐3,2 Falabella et al. 2007 Arevalo 2 1 ‐17,8 11,7 ‐10,4 ‐4,1 Falabella et al. 2007 Promedio ‐18,0 9,8 ‐10,9 ‐3,4
interio
r
CK1/8 1 ‐17,0 5,8 ‐8,8 ‐7,8 Falabella et al. 2007 Chamico 1 ‐16,9 7,2 ‐8,4 ‐8,3 Fondecyt 1040553 Don Ladislao 1, ind.3 ‐16,0 4,8 ‐9,2 ‐9,3 Fondecyt 1090200 Don Ladislao 1, ind.1 ‐13,6 7,0 ‐7,5 ‐8,1 Fondecyt 1090200 Don Ladislao 3, ind.1 ‐15,8 5,3 ‐9,2 ‐9,2 Fondecyt 1090200 Don Ladislao 4, ind.1 ‐15,1 6,2 ‐7,6 ‐7,0 Fondecyt 1090200 Santa Filomena 1, ind. 1 ‐16,1 4,9 ‐7,7 ‐9,8 Fondecyt 1090200 Santa Filomena 2, ind. 2 ‐18,9 4,2 ‐9,3 ‐7,6 Fondecyt 1090200 Santo Toribio 2 1 ‐17,1 4,3 ‐10,2 ‐8,3 Fondecyt 1090200 Promedio ‐16,3 5,5 ‐8,7 ‐8,4
Tabla 3.1.e cont. Resultados de análisis isótopos estables para individuos Llolleo y Bato
No obstante lo anterior, se avanzó también en la identificación de
ciertos niveles de integración, en una primera instancia diferenciando
costa-interior. Al respecto planteamos, frente a la hipótesis de
integración a lo largo de los valles (Falabella y Stehberg 1989), que los
grupos de la costa y los del interior habitaban estos espacios de
manera independiente. En efecto, la tecnología de producción
alfarera muestra que la producción es local, en la medida que se
utilizan fuentes de materias primas locales, y que la circulación de
183
vasijas es mínima, restringida solo a la categoría jarro (Falabella et al.
1995-96; Sanhueza 2004). Por otro lado, los análisis de isótopos estables
indican una dieta diferenciada, que incluye productos marinos en la
costa, mientras que las poblaciones del interior no parecen
consumirlos habitualmente (Sanhueza y Falabella 2007; Falabella et al.
2007). Se configuraron así dos áreas, habitadas de forma cotidiana
por grupos distintos y cuyas poblaciones posiblemente tendrían
relaciones esporádicas en función de ciertos eventos sociales
relevantes y particulares (Sanhueza 2004).
Otro nivel de integración fue propuesto a escala de localidad, en
función de la disposición de los asentamientos en torno a los cursos de
los ríos y la distribución de un conjunto de atributos cerámicos. Los
datos incluyeron sitios ubicados en las cuencas de Santiago y
Rancagua8, mientras que los atributos considerados estaban referidos
tanto a aspectos de formas de las vasijas como a sus decoraciones,
provenientes de contextos domésticos (Sanhueza y Falabella 2009).
El análisis permitió discriminar cuatro conjuntos de sitios que
comparten ciertas características, que tienen un correlato espacial 8 La costa quedó fuera de esta propuesta por no disponer de datos comparables en términos de distribución de asentamientos y datos de los contextos cerámicos.
184
(Sanhueza y Falabella 2009). El Conjunto 1 agrupa los sitios ubicados
en la parte norte de la cuenca de Santiago y la precordillera del río
Maipo y se caracteriza por una alta frecuencia de bordes reforzados,
una clara dominación de la decoración pintada (donde destaca
especialmente el hierro oligisto) y escasa decoración incisa, además
de la presencia de decoración incisa que demarca campos pintados
de rojo. El Conjunto 2 refiere a los sitios ubicados en el sistema del río
Angostura (sur de la cuenca de Santiago, extremo septentrional de la
cuenca de Rancagua) y se caracteriza por la ausencia de bordes
reforzados, una mayor importancia de la decoración incisa, sobre
todo del tipo de vasija Inciso Reticulado Oblicuo, y la ausencia de
hierro oligisto. El Conjunto 3 reúne a los sitios localizados en la
precordillera de Rancagua y es similar al conjunto 2, pero se
diferencia de éste por la baja frecuencia de los modelados incisos,
que forman parte de las vasijas Inciso Reticulado Oblicuo y una alta
frecuencia de incisos complejos. Por último, el Conjunto 4 está
integrado por los sitios en torno al río Cachapoal y es menos
homogéneo, siendo los puntos en común el que todos presentan
bordes reforzados y decoración con hierro oligisto (aunque en menor
frecuencia que en el conjunto 1), junto a decoraciones incisas que
185
delimitan campos rojos, incisiones anulares e incisos reticulados (en
menor frecuencia que en el conjunto 2).
Estos resultados nos permiten observar cómo el espacio y las
distancias efectivamente organizan las similitudes y diferencias en la
cultura material al interior de Llolleo, permitiéndonos plantear que son
estos espacios más pequeños los que están mostrando un nivel
significativo de integración social. No obstante lo anterior, la
naturaleza de los datos disponibles, básicamente no más de 12 sitios
distribuidos en un área de ca 9000 km², no permiten discernir cuál es la
escala espacial en que se expresaba el grupo local, tal y como lo
hemos definido más arriba (ver capítulo 2.1). En efecto, la “claridad”
de los conjuntos se empaña justamente cuando hay una mayor
cantidad de sitios involucrados en un área (como es el caso del
conjunto 4), lo que nos hace sospechar que la situación es un poco
más compleja que la que este análisis nos permitió esbozar.
Los recientes trabajos realizados en la microrregión de Angostura
(Cornejo et al. 2012; Falabella, Cornejo, Correa y Sanhueza 2013) nos
permiten una mirada focalizada y amplificada de una escala
espacial pequeña, que nos posibilita explorar la definición de esta
186
escala espacial socialmente significativa. Para esto, hemos
considerado todos los sitios incluidos en el análisis anterior junto a 15
nuevos sitios/ocupaciones de la microrregión de Angostura9 (Figura
3.1.e, Tabla 3.1.f). De esta manera, analizamos el comportamiento a
escala regional y a escala local, en la medida que la introducción de
nuevos sitios pueden cambiar el panorama antes descrito. Las
variables utilizadas refieren exclusivamente al ámbito de las vasijas
cerámicas y están todas expresadas como frecuencia relativa (%), ya
sea en relación al total de fragmentos del sitio (caso de los elementos
de forma) o bien en relación al total de fragmentos decorados del
sitio (caso de los decorados) (Tabla 3.1.g). El sitio El Mercurio10
presenta la dificultad de que no contamos con información acerca
de la frecuencia total de fragmentos del sitio, por lo que no se pueden
utilizar las variables relativas a las formas. Se realizaron análisis
estadísticos exploratorios (de agrupamiento y componentes
principales) incluyendo y excluyendo variables, para poder incorporar
9 En este caso hemos considerado cada una de las concentraciones de basura por separado, incluso si se trata de un mismo asentamiento donde todas son parcialmente contemporáneas (p.ej. VP1, VP3)
10 El sitio El Mercurio es uno de los sitios Llolleo más relevantes en Chile central, porque cuenta con excavaciones extensivas que permitieron recuperar una gran cantidad de material y tiene una gran área de enterratorios asociada al sector habitacional. Por otra parte, nos pareció importante no descartarlo por su ubicación geográfica, asociada al río Mapocho, donde no contamos con muchos otros sitios.
187
este sitio al análisis, al menos parcialmente, los que no muestran gran
variación en las agrupaciones que se generan.
Una mirada a nivel regional por medio de análisis de componentes
principales permite ver que se forman grandes agrupamientos que
tienen un componente espacial (Figura 3.1.f):
(A) sitios del sector norte de la cuenca de Santiago, que se
sitúan a lo largo del río Mapocho (El Mercurio y Quinta
Normal) y tienen un contexto material muy similar.
(B) sitios de la cuenca sur, donde se puede discriminar dos
subconjuntos: los sitios ubicados en la localidad de Valdivia
de Paine (VP) y los localizados en el sector de Colonia
Kennedy (CK).
(C) conjunto de sitios que se ubica en el sector izquierdo del
gráfico, que incluye a sitios de la cuenca de Rancagua y
también a dos sitios que se encuentran bastante alejados,
El Peuco (ubicado en el extremo norte de la cuenca de
Rancagua) y CK1 (ubicado en la cuenca del Angostura).
Estos dos sitios se relacionan espacialmente más con (B) y
de hecho habían sido discriminados en el análisis regional
188
del 2009, siendo considerados en esa ocasión como el
conjunto 2 (Sanhueza y Falabella 2009).
Quedan en un área intermedia del gráfico tres sitios: Fundo la Cruz, La
Granja By Pass s1-2 y Los Panales.
La exploración con análisis de agrupamiento muestra un
ordenamiento similar, donde los sitios del Mapocho (El Mercurio y
Quinta Normal) se separan completamente del resto, y existen alto
niveles de semejanza entre los sitios ubicados en la microrregión de
Angostura (siglas VP y CK)(Figura 3.1.g).
La incorporación de nuevos sitios al conjunto analizado ciertamente
cambió el ordenamiento interno de los sitios respecto al presentado
en Sanhueza y Falabella (2009), pero la principal premisa se sigue
sosteniendo: éste tienen por lo general un correlato espacial, en
términos regionales.
Un examen detallado de los sitios ubicados en la microrregión de
Angostura nos entrega para Llolleo un panorama similar pero a otra
escala. Tanto en los análisis de componentes principales como en los
de agrupamiento se observa que los sitios de la localidad de Valdivia
de Paine (VP) se separan de los de la localidad de Colonia Kennedy
189
(CK) (Figuras 3.1.h y 3.1.i). La diferencia principal está dada por la
mayor frecuencia de decoraciones con hierro oligisto en el sector VP,
en contraste con CK donde domina la pintura roja.
No obstante lo anterior hay dos situaciones que rompen este “patrón”.
CK1/6 y El Peuco, localizado un poco más al sur y considerado como
parte de una misma agrupación en el análisis del 2009, se separan
notablemente de todos los demás sitios de la microrregión,
principalmente a partir de su alta frecuencia de vasijas del tipo Inciso
Reticulado. Estos dos sitios son los únicos en el área que cuentan con
excavaciones extensivas (y por tanto mucha más cantidad de
materiales recuperados), y no alcanzamos a comprender en qué
medida esto puede estar influyendo en esta diferencia. En el caso de
CK1/6, la mayor parte del material proviene además de un solo pozo
de basura. En términos temporales, pertenece al momento de
ocupación Llolleo más temprano (ca 500 dC), pero no es el único
asentamiento ocupado en ese momento.
Por otro lado, hay dos ocupaciones de la localidad de Valdivia de
Paine, VP3A y B, que tienen más semejanza con los sitios de CK. Se
trata de ocupaciones de densidades medias o bajas que comienzan
190
como pequeñas unidades de vivienda y luego se transforma en un
conjunto residencial, con una intensidad de uso menor a las otras
agrupaciones residenciales de la localidad.
Este panorama nos permite proponer que para el caso Llolleo estas
agrupaciones a escala de la localidad tienen un componente social
relevante, que podría efectivamente corresponder a los grupos
locales, entendidos como unidades que solo se hacen efectivas en la
medida de la relación e interacción establecida entre las personas
que habitan las agrupaciones residenciales de cada localidad,
situación a la que responde una relativa homogeneidad material.
Los análisis por activación neutrónica y petrográficos realizados sobre
fragmentos cerámicos de estas dos localidades confirman la
conformación de estos dos agrupamientos a escala de la localidad.
Las arcillas utilizadas en la confección de las vasijas revelan señales
químicas distintas, indicando uso de fuentes de materias primas
diferenciadas. Los minerales utilizados como antiplásticos, por su
cuenta, también muestran diferencias y una concordancia con las
características de la geología local (Falabella, Sanhueza, Correa,
Glascock, Ferguson y Fonseca 2013; Falabella, Sanhueza, Correa,
191
Fonseca, Roush y Glascock 2013). En otro ámbito de materiales, los
análisis de materias primas líticas, en particular de la andesita ceolítica
denominada coloquialmente “verde chada”, que tiene su fuente en
el sector precordillerano de Carén, aguas arriba del río El Peuco (norte
de la cuenca de Rancagua), aunque escasa en ambas localidades
muestra una frecuencia notoriamente mayor en Colonia Kennedy,
ubicada más cerca de la fuente (Miranda y La Mura 2013), lo que
refuerza la idea de localidades de carácter “sociogeográficas”.
En este esquema, las similitudes materiales que presentan las dos
ocupaciones de VP3 con las ocupaciones de la localidad de CK son
más difíciles de comprender, pero su ubicación asociada a vertientes
(y no a una terraza fluvial) es coherente con esta semejanza, en la
medida que obedece a una lógica de ocupación espacial
equivalente a la que se observa en esta área. Podríamos entender
esta situación, entonces, como parte de la permeabilidad y
flexibilidad propia de este tipo de organización sociopolítica, donde
las relaciones y formación de alianzas son dinámicas, en un contexto
donde por lo demás no tenemos un buen control de la asociación
cronológica de la cultura material.
193
Área Sitio Mapocho El Mercurio Quinta Normal Precordillera Maipo Los Panales Cuenca Santiago sur CK1 (sector 6) (HP en Sanhueza y Falabella
2009) CK2 (sector S) CK3 (sector B1) CK5 (sector A y B) CK8 (sector A) CK10 (sector A y B) CK11 VP1 (sector A, B y C) VP2 VP 3 (sector A y B) VP4 Extremo norte cuenca Rancagua
El Peuco
Precordillera Cachapoal Caracoles Abierto Cachapoal valle La Granja By Pass (sectores 1/2, 3 y 4) Del Real Cuenca Rancagua sur Fundo La Cruz Pueblo Hundido Tabla 3.1.f Llolleo: sitios considerados en el análisis de cultura material
194
área sitio asa cinta
borde reforzado
modelados + inciso
pintura roja
hierro oligisto
pintura roja + hierro oligisto
inciso y pintado
inciso anular
inciso reticulado
otros incisos
Mapocho El Mercurio s/d s/d 0,8 30,2 19,4 41,1 2,5 0,4 0,4 1,6 Mapocho Quinta
Normal 0,77 0,45 0,90 36,62 19,08 34,46 3,70 0,60 0,00 4,30 Precord. Maipo Los Panales 0,64 0,09 18,10 50,00 8,00 5,10 4,30 0,70 1,40 8,00 cuenca Stgo.sur CK1/6 0,29 0,00 11,80 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,20 11,80 cuenca Stgo.sur CK2S 0,41 0,11 0,00 85,00 3,30 1,60 0,00 0,00 1,60 6,60 cuenca Stgo.sur CK3B1 2,40 0,17 6,70 66,70 3,30 6,70 0,00 0,00 3,30 3,30 cuenca Stgo.sur CK5A 1,12 0,64 0,00 92,30 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 cuenca Stgo.sur CK5B 2,26 0,26 3,50 77,20 0,00 0,00 0,00 1,70 3,50 1,70 cuenca Stgo.sur CK8A 0,79 0,00 0,00 81,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 0,00 cuenca Stgo.sur CK10A 0,07 0,00 0,00 87,12 2,60 2,60 0,00 0,00 5,10 2,60 cuenca Stgo.sur CK10B 0,38 0,00 0,00 85,70 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 cuenca Stgo.sur CK11 0,57 0,06 1,85 79,20 6,50 3,70 0,00 0,00 1,40 5,09 cuenca Stgo.sur VP1A 0,90 0,25 3,81 63,61 13,47 14,85 2,69 0,26 0,26 1,61 cuenca Stgo.sur VP1B 0,90 0,10 1,64 59,01 6,55 18,03 1,63 0,00 6,55 1,63 cuenca Stgo.sur VP1C 0,54 0,09 0,00 50,00 25,00 9,09 0,00 0,00 6,80 2,27 cuenca Stgo.sur VP2 0,60 0,10 0,00 63,26 12,24 10,20 0,00 6,12 2,04 4,08 cuenca Stgo.sur VP4 0,75 0,22 0,00 59,09 4,54 10,60 0,00 1,51 1,51 7,57 cuenca Stgo.sur VP3A 1,00 0,20 0,00 91,61 2,99 1,49 0,00 0,59 1,49 0,89 cuenca Stgo.sur VP3B 0,69 0,16 0,00 89,70 3,67 1,47 0,00 0,00 0,73 3,67 cuanca Rgua. Norte El Peuco 0,42 0,00 10,90 39,00 0,00 0,00 0,00 0,60 18,90 18,80 precord. Cachap. Caracoles
Abierto 0,44 0,00 1,50 20,10 0,00 0,70 0,00 0,00 40,50 35,90 precord. Cachap. Del Real 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 57,10 Cachapoal La Granja
s1-2 0,58 0,30 1,40 48,45 4,41 9,45 3,07 9,28 8,45 12,60 Cachapoal La Granja
s3 1,06 0,26 3,80 28,14 1,90 2,66 0,76 12,55 27,76 20,90 Cachapoal La Granja
s4 0,91 0,11 2,20 40,27 1,77 3,10 0,88 11,95 17,26 20,40 Cachapoal Fundo la
Cruz 0,83 0,79 6,80 58,60 6,50 0,00 0,00 2,10 4,30 17,30 Cuenca Rgua. sur Pueblo
Hundido 0,45 0,02 1,70 24,80 2,60 3,00 1,30 7,70 9,40 39,80
Tabla 3.1.g Llolleo: variables y frecuencias relativas
197
Figura 3.1.h Lllolleo: análisis de componentes principales con sitios de la microrregión de Angostura
199
Bato
A diferencia del caso Llolleo, la definición de la unidad Bato no ha
sido tan fácil ni clara. Cuando Planella y Falabella definen y formalizan
por primera vez esta unidad, expusieron y discutieron especialmente
la gran variabilidad que presentaban los contextos que fueron
incluidos en él, lo que junto a la persistencia temporal de algunos de
estos rasgos determina su definición como “Tradición cultural”
(Planella y Falabella 1987). Se enfatizó, de este modo, que se trataba
de una serie de rasgos que no necesariamente configuraban una
unidad arqueológica que “represente” una unidad sociocultural.
Diez años más tarde (1999) y en el contexto del análisis de una serie
de sitios ubicados en el interior de Chile central, se realizó una
discusión en base al análisis de ciertos elementos diagnósticos
(tembetás, decoración incisa lineal punteada y con técnica negativa,
mamelones) en relación a la definición de lo Bato, partiendo del
hecho que “no existe una definición de los elementos culturales
necesarios y suficientes para pertenecer a la clase Bato” (Sanhueza et
al. 2000: 431). En éste se puso en evidencia cómo ciertos atributos o
rasgos pasaron a considerarse “diagnósticos”, y se expuso la
200
variabilidad de la presencia y frecuencia de estos atributos en distintos
contextos tanto de la costa como del interior. Se abogó por un
acercamiento más contextual, haciendo un llamado a “intentar dejar
de encasillar los contextos estudiados en unidades formales e intentar
una comprensión de la prehistoria en base a unidades menos
rígidas…” (Sanhueza et al. 2000: 439). Con la excavación de nuevos
sitios y la sistematización de estos datos se propuso un tiempo después
considerar a Bato como un Complejo cultural, entendiendo con esto
que estas manifestaciones también tenían un correlato sociocultural,
pero se puntualizó, sin embargo que era menos homogénea que
Llolleo (Sanhueza et al. 2003).
En el marco de esta idea de heterogeneidad, las diferencias entre las
ocupaciones de la costa y las del interior fueron un eje ordenador. En
relación a atributos de forma y decoración cerámica, si bien no
habían sido hasta ahora sometidos a análisis comparativos
sistemáticos (ver más adelante), se había constatado que los sitios del
interior no presentaban ni las asociaciones ni las frecuencias de los
sitios costeros (Sanhueza et al. 2000), y se resaltó las diferencias en la
distribución de ciertos rasgos como las asas de suspensión y la
decoración con técnica negativa, que parecía ser propia de los
201
espacios litorales (Sanhueza 2004). En relación a los análisis de la
tecnología de producción cerámica se pudo establecer que mientras
que en ambas áreas existía una preferencia por áridos de origen
granítico (los que en términos geológicos son mucho más abundantes
en los sectores costeros), los sitios del interior presentaban una mayor
variabilidad que los sitios costeros, por lo que se descartó la posibilidad
de que los primeros fueran simplemente ocupaciones descolgadas
desde la costa hacia el interior, sino se argumentó una ocupación
permanente en el interior por parte de grupos Bato (Sanhueza 2004).
Esto vino a ser confirmado por los análisis de dieta a partir de isótopos
estables (Falabella et al. 2007). Si bien la muestra solo contemplaba un
individuo Bato del interior, éste mostraba valores δ15N notoriamente
más bajos que los costeros, lo que indicaba una escasa o nula ingesta
de recursos marinos. Recientes análisis isotópicos de siete individuos
Bato de contextos del interior muestra un promedio de δ15N 5.2,
absolutamente coherente con el resultado inicial, y que viene a
confirmar una dieta diferenciada respecto a los individuos que
habitan la costa (Tabla 3.1.e).
202
Así también, el uso de recursos marinos en forma diferenciada se
evidencia en otros ámbitos, como el uso conchas para la elaboración
de cuentas de collar tubulares (Planella y Falabella 1987; Lucero 2010),
o su incorporación como ofrenda en los enterratorios (Avalos et al.
2010), exclusivamente en sitios costeros.
Hasta hace poco no se había avanzado más en la temática de un
ordenamiento de los contextos Bato. Los trabajos en la microrregión
de Angostura se presentaron como una oportunidad para abordar
este tema, desde una perspectiva que integre la organización
sociopolítica de estos grupos (ver capítulo 2.1) y que nos permitiera
hacernos cargo de nuestros propios emplazamientos:
Proponemos entonces, esforzarnos en intentar dejar de
encasillar los contextos estudiados en unidades formales e
intentar una comprensión de la prehistoria en base a unidades
menos rígidas, las que pueden ser definidas a diferentes niveles
de acuerdo a los rasgos o elementos relevantes para cada
caso. Pensamos que solo de esta manera podremos llegar a un
acercamiento y a una comprensión más adecuada del
203
momento de la prehistoria que nos interesa (Sanhueza et al.
2000: 439).
Esto implicó considerar para este análisis tanto a contextos incluidos
en el Complejo Bato, como a otros que no habían sido incluidos en él,
pero que sin embargo compartían ciertos atributos significativos
(Sanhueza et al. 2003, 2010), y que por lo demás, ubicados en el área
no cordillerana, definitivamente no eran Llolleo (Figura 3.1.j, Tabla
3.1.h).
Estos no son todos los sitios del Complejo Bato reconocidos en Chile
central, pero constituyen una muestra importante. Fueron
seleccionados por la disponibilidad detallada de los datos necesarios
para hacer las comparaciones, teniendo la ventaja además que han
sido todos trabajados con una metodología similar. De acuerdo a
esto, se realizó una comparación de la presencia y frecuencia de
varios atributos considerados como más o menos diagnósticos y
comúnmente utilizados para discriminar lo Bato (Planella y Falabella
1987; Falabella y Planella 1988-89; Sanhueza et al. 2003). Fueron
incluidos dentro de estos atributos principalmente elementos de la
forma y decoración de las vasijas cerámicas, pero también otros dos
204
elementos que remiten a otros ámbitos: pipas y tembetás. Las pipas,
con dos boquillas y un hornillo central, son un elemento común en los
contextos del período Alfarero Temprano de Chile central, pero solo
en algunos sitios aparecen con el extremo de una de las dos boquillas
cerradas y con una morfología particular (achatada y con “aletas”).
Los tembetás, por su parte, pueden ser de cerámica o piedra y son
del tipo botón con aletas. Se utilizaron los datos de la frecuencia de
estos elementos o bien de su presencia/ausencia, en los casos en que
su cuantificación de manera de poder comparar los datos fue
imposible (Tabla 3.1.i).
Una primera observación permite confirmar la impresión de
heterogeneidad, ya que no todos los elementos considerados
diagnósticos están presentes en todos los sitios considerados como
Bato, sino que además cuando lo están, sus frecuencias son muy
dispares (Tablas 3.1.j y 3.1.k).
Desde una perspectiva regional, podemos identificar, sin embargo,
áreas que comparten elementos de la cultura material, en particular
formas y decoraciones cerámicas. En cuanto a las formas, hay
algunos elementos que tienen una distribución espacial muy
205
conspicua, como p.ej. las asas de suspensión o los bordes invertidos
con labio plano, mientras otros tienen una distribución muy amplia y
generalizada (p.ej. asas mamelonares). También existen otros, como
los golletes con un disco cribado pertenecientes a una categoría de
vasija asimétrica muy particular, que muestran una distribución amplia
en términos espaciales, aunque se hace presente en solo algunos
sitios. Una cosa similar ocurre con las decoraciones; la mayoría tiene
una amplia distribución, pero la diferencia está en sus frecuencias,
que alcanzan importancia solo en algunas áreas (p.ej. decorados con
técnica negativa, inciso lineal punteado). Lo mismo ocurre con las
pipas con un extremo cerrado y tembetás. Mientras la primera tiene
de hecho una distribución relativamente acotada al curso medio e
inferior del Maipo, los tembetás no se encuentran en todos los sitios,
pero tienen una distribución generalizada en el área, y no permite
realizar distinciones de índole espacial o geográfica.
De esta manera, se pueden observar ciertas tendencias en la
distribución y frecuencia de algunos de estos elementos, que permiten
proponer que existe cierto ordenamiento geográfico.
206
Los sitios de la costa norte, cercanos a la desembocadura del
Aconcagua (Los Eucaliptus y Marbella), se diferencian de los demás
por ser los únicos donde se presentan asas de suspensión y por ser los
únicos donde la decoración con técnica negativa alcanza
frecuencias relevantes. Tienen además una alta frecuencia de pintura
roja y los incisos tienen menor representación que en otras áreas.
Los sitios ubicados en la cuenca del Mapocho, en la parte norte de la
cuenca de Santiago (las dos ocupaciones de Parque la Quintrala,
RML002 y Quinta Normal sector I) se caracterizan por tener alta
frecuencias de decoraciones incisas, particularmente de incisos
lineales punteados, una de las decoraciones más “diagnósticas” de
Bato. De la misma manera, la frecuencia de asas (cinta y
mamelonares) en estos sitios, es levemente superior en comparación a
las otras áreas.
A lo largo del Maipo y en el sector sur de la cuenca de Santiago, que
es por lo demás donde se concentra la mayor cantidad de sitios
considerados en este análisis, la situación se torna algo más confusa.
Existe un conjunto de sitios donde en términos muy generales el factor
común es la presencia de incisos lineales e incisos lineal punteado
207
(aunque en escasa frecuencia relativa) y una presencia relativamente
alta de hierro oligisto. Sin embargo los otros elementos considerados
presentan una alta variabilidad, siendo solo claramente diferenciable
el conjunto Las Brisas 3/La Palma y VP5 A y B, que presentan bordes
invertidos de labio plano de una categoría particular de ollas, junto a
decoraciones incisas anchas y poco profundas y una alta frecuencia
de hierro oligisto. En estos sitios se encuentran además pipas con una
de las boquillas cerrada. Ahora bien, estos elementos no tienen una
distribución privativa ni excluyente. VP5A presenta además
decoraciones inciso lineal punteadas, aunque en baja cantidad.
Otros sitios, como Arévalo 2, Lonquén y CK15A también presentan
bordes invertidos de labio plano, junto a incisos lineal punteados, pero
no ese mismo tipo de pipas. Un tercer conjunto de sitios (CK15B, CK1/8
y CK3B2) presentan incisos anchos y poco profundos, pero ni bordes
invertidos de labio plano ni las pipas.
Los sitios ubicados en el extremo meridional del área considerada, en
la cuenca de Rancagua (Chamico y Chuchunco), no presentan
decoración incisa lineal punteada, pero sí se encuentran presentes
otros elementos considerados diagnósticos de Bato, como la
208
decoración con técnica negativa, las asas mamelonares, los golletes
con disco cribado (tipo regadera) y los tembetás.
Este ordenamiento tiene, en efecto, cierto respaldo en la estadística
exploratoria. Los datos sometidos a análisis de componentes
principales, se ordenan de acuerdo al peso relativo de las variables en
ellos y diferencian áreas geográficas (Figura 3.1.k):
(A) sitios ubicados en la costa norte (extremo inferior derecho
del gráfico), con un mayor peso de las asas de suspensión y
la decoración en negativo.
(B) sitios localizados en la cuenca del Mapocho y de Rancagua
(sector izquierdo del gráfico), donde el peso esta puesto en
las decoraciones incisas lineales, las asas mamelonares y
cinta y los inciso lineal punteado.
(C) sitios de la cuenca sur y del Maipo, que forman una densa
nube en el sector central de gráfico
(D) sitios La Palma, Las Brisas 3, y VP5 A y B, ubicados en el
extremo superior derecho del gráfico donde el peso de las
209
variables está puesto en las pipas y los bordes invertido
planos.
En términos regionales se puede, entonces, proponer un correlato
espacial de ciertas características de la alfarería que está siendo
producida y utilizada por estos grupos, y también en elementos que
remiten a otros ámbitos, como las pipas. Este ordenamiento espacial
es coherente con lo que esperábamos, a saber, una distribución de
ciertas semejanzas en la cultura material que es producto de un
grupo de personas que comparten una cierta forma de hacer, en
concordancia y posibilitada por una interacción social facilitada por
la cercanía geográfica (ver capítulo 2.1).
Sin embargo, la muestra de sitios y su distribución en la región, no nos
permite hacernos una idea o panorama cierto de cuál es el alcance
espacial de esta mayor homogeneidad estilística (cuál es el área que
abarca esta homogeneidad) ni tampoco de su real naturaleza (cuán
variables pueden ser internamente). De hecho, pareciera que contar
con pocos sitios distribuidos en una gran área estaría incidiendo en
este aparente ordenamiento de la cultura material, ya que en el área
donde hay mayor cantidad de sitios, el sector sur de la cuenca de
210
Santiago y el curso inferior del río Maipo, la distribución de las
semejanzas en la cultura material es bastante más indefinida.
En el sector sur de la cuenca de Santiago tenemos la ventaja de
contar con un trabajo focalizado en una microrregión (Angostura). En
los análisis generales esta área no se diferenciaba de la del curso
medio e inferior del Maipo, y tampoco fue posible visualizar una
diferenciación entre las localidades de Valdivia de Paine y Colonia
Kennedy, como en el caso Llolleo. En el sector de Valdivia de Paine
efectivamente VP5 A y B presentan ciertas diferencias en
consideración de un tipo particular de vasijas (con borde invertido y
labio plano), la presencia de decoraciones incisas anchas y poco
profundas y las pipas con extremo cerrado, todos elementos que los
hacen similares a los grupos asentados en la otra ribera del Maipo (La
Palma), así como en el área de su desembocadura (Las Brisas 3). Por
otra parte, VP3 C y D se asemejan a los sitios de la localidad de
Colonia Kennedy, que también presentan semejanzas con el sitio
Lonquén situado en la ribera norte del Maipo.
Se puede ver, entonces, no solamente cómo los conjuntos materiales
identificados cubren espacios físicos que superan con creces las
211
localidades identificadas espacialmente, sino también como éstos se
desdibujan parcialmente, en la medida que los elementos aislados se
encuentran en otros sitios (p.ej. bordes invertidos en el sitio Arévalo,
que no tiene pipas con extremo cerrado, pero sí inciso lineal
punteado), y se traslapan espacialmente. En este sentido, es difícil
plantear que las agrupaciones espaciales identificadas correspondan
efectivamente a grupos locales, tal y como los estamos entendiendo
y más bien pareciera que la escala espacial de integración social
supera con creces las localidades geográficas por nosotros definidas.
212
Figura 3.1.j Ubicación de sitios Bato considerados en el análisis de cultura material
Área Complejo Bato No incluido originalmente en el Complejo Bato
Costa Maipo Arévalo 2 Las Brisas 3 Costa Aconcagua Marbella
Los Eucaliptus Interior cuenca Santiago norte
Parque La Quintrala (ocupación II y III)
RML 002 El Almendral Quinta Normal (sector I)
Interior cuenca Santiago sur
E80/4 Lonquén (ocup. sup.) VP5 (sectores A y B) La Palma CK1 (sector 7 y 8) CK2 (sector N) CK3 (sector B2) CK8 (sector B) CK15 (sector A y B)
Interior Cuenca Rancagua Chuchunco Chamico
Tabla 3.1.h Bato: sitios considerados en el análisis de cultural material
213
Formas
Decorados (todos expresados como % en
relación al total de decorados)
Otros elementos
Bordes vasijas abiertas (% del total de bordes)
Inciso lineal Tembetás (presencia)
Borde invertido (% del total de bordes)
Inciso lineal punteado Pipas extremo cerrado bifurcado (presencia)
Borde reforzado (% del total de bordes)
Inciso acanalado
Gollete cribado (presencia)
Hierro oligisto
Asa suspensión (presencia)
Negativo
Mamelones (% en relación al total de fragmentos)
Pintura roja
Asas cinta (% en relación al total de fragmentos)
Tabla 3.1.i Bato: variables consideradas
214
Tabla 3.1.j Bato: variables y frecuencia relativa
área sitio inciso lineal
inciso lineal punteado
inciso acanalado negativo hierro
oligisto pintura
roja
borde invertido
labio plano
borde vasija abierta
borde reforzado
asa mamelonar
asas cinta
costa norte Los Eucaliptus 1,2 2,8 7,3 1,4 87,2 0,7 0,7 0,10
costa norte Marbella 1,8 4,8 7,7 0,3 85,1 0,01 0,16
costa sur Las Brisas 3 0,4 0,06 0,06 10 85,1 9,3 3,1 1,2 0,13 0,40
costa sur Arévalo 0,8 1,7 1,3 5,8 90,5 4,1 0,10 0,20
cuenca sur VP5 B 4,4 1,7 11,9 79,8 2,7 0,9 1,8 0,07 0,70
cuenca sur VP5A 3,5 0,9 0,5 1,2 21,3 70,5 6,0 1,4 2,8 0,28 0,70
cuenca sur CK15A 1,9 5,8 8,4 83,1 0,8 1,7 5,8 0,07 0,70
cuenca sur CK15B 3,7 1,9 1,9 9,4 83 3,6 3,6 0,00 0,40
cuenca sur CK1-8 4 2,1 0,8 0,8 89,5 2,6 0,13 0,20
cuenca sur CK3B2 1,9 1,9 0,3 0,3 15,6 77,2 0,5 9,5 0,04 1,40
cuenca sur CK1-7 5,3 2,1 90,4 4 0,04 0,20
cuenca sur CK8 B 2,8 0,9 11,3 82 6,7 0,10 0,70
cuenca sur CK2 N 2,6 2,6 11,3 81,7 2,2 2,2 0,05 0,60
cuenca sur VP3C 0 0,7 4,9 93 1,3 3,8 0,10 0,98
cuenca sur VP3D 0,4 0,8 6,7 90,9 3 3,6 0,09 0,60
maipo La Palma 5,1 1,3 6,9 84,4 3,5 0 3,5 0,11 0,20
maipo Lonquén 1,6 1,6 0,8 9,7 84,3 1,4 4,7 0,9 0,05 0,20
mapocho PLQ II 6,7 12,4 2,8 53,4 1,2 0 0 12,50
mapocho PLQ III 11,8 11,1 0,7 70,4 0 2,6 0,24 1,60
mapocho RML002 15,9 26,8 2,2 42,7 27,6 0,25 1,40
mapocho QN/I 10,3 17,9 1,3 12,7 56,4 0 2,8 0,15
rancagua Chamico 20 1,3 3,9 64,5 2,4 1,2 0,03 0,10
rancagua Chuchunco 2,9 0,15 0,3 31,9 58,8 9 3,2 0,03 0,40
215
Área Sitio Pipa Ext Cerrado Tembetas Gollete Cribado Asa Suspensión
costa norte Los Eucaliptus 0 1 0 1
costa norte Marbella 0 1 0 1
costa sur Las Brisas 3 1 1 0 0
costa sur Arevalo 0 1 1 0
cuenca sur VP5 B 1 1 0 0
cuenca sur VP5A 1 0 0 0
cuenca sur CK15A 0 1 0 0
cuenca sur CK15B 0 0 0 0
cuenca sur CK1-8 0 1 0 0
cuenca sur CK3B2 0 1 1 0
cuenca sur CK1-7 0 1 1 0
cuenca sur CK8 B 0 0 0 0
cuenca sur CK2 N 0 0 0 0
cuenca sur VP3C 0 0 0 0
cuenca sur VP3D 0 1 1 0
maipo La Palma 1 0 0 0
maipo Lonquén 0 0 1 0
mapocho PLQ II 0 0 1 0
mapocho PLQ III 0 1 0 0
mapocho RML002 0 0 1 0
mapocho QN/I 0 1 0 0
rancagua Chamico 0 1 1 0
rancagua Chuchunco 0 1 1 0 Tabla 3.1.k Bato variables presencia/ausencia
217
3.1.3 Discusión
El cúmulo de información expuesta permite poner en discusión las
similitudes y diferencias entre Bato y Llolleo a partir de las
particularidades que se observan para cada uno de ellos, y la forma
en que los distintos elementos (asentamientos, disposiciones
espaciales y cultura material) se relacionan entre sí, en la medida en
que éstos son producto de la organización social, política y
económica de estas unidades, así como de la formalización de las
relaciones en los distintos niveles de integración.
En una perspectiva a escala general, tenemos la certeza de que Bato
y Llolleo representan sociedades que tienen una organización
sociopolítica semejante, enmarcada en las “sociedades no
jerárquicas” (ver capítulo 2.1). La expresión espacial del asentamiento,
en términos del tipo de unidades de asentamiento representadas, la
dispersión y distanciamiento de los lugares habitacionales y la
naturaleza de la diferencia que evidencia la cultura material,
enmarcada siempre en el ámbito de objetos de uso doméstico y
cotidiano, son aspectos que son compartidos por estas dos unidades.
De la misma manera, los análisis del comportamiento de la cultura
218
material (o de ciertos aspectos de ella) permiten en ambos casos
observar agrupaciones de sitios con un claro componente espacial,
donde la distancia física es co término de la distancia social.
En la perspectiva a escala micro (microrregión de Angostura), sin
embargo, afloran ciertas diferencias entre Bato y Llolleo, que aunque
en algunos aspectos sutiles, creemos son altamente significativos,
especialmente cuando se consideran en conjunto con otras líneas de
evidencia (ver capítulo 3.2).
En Llolleo la unidad residencial preferentemente se estructura a partir
de más de una unidad de vivienda, algunos de los cuales configuran
verdaderos caseríos, especialmente en la sección más tardía de la
secuencia. Los asentamientos, ubicados en terrazas fluviales o bien
asociados a un ambiente lagunar, manifiestan un cambio a través del
tiempo, desde menos cantidad de asentamientos, de menores
tamaños y más distanciados entre sí, a un mayor número de
asentamientos, más grandes y menos distanciados entre sí. Los
asentamientos se ordenan espacialmente en dos localidades
diferenciadas, lo que tiene un correlato en el ordenamiento de la
cultura material.
219
En el caso Bato, la unidad residencial también preferentemente es el
conjunto residencial, o caserío, pero de dimensiones menores que en
el caso Llolleo. Los asentamientos se localizan preferentemente en
torno al área lagunar o bien cerca de sistemas de vertientes. La
trayectoria temporal de éstos va de asentamientos de mayor tamaño
y más dispersos a una donde éstos son de menor tamaño y se ubican
más cerca unos de otros. Los asentamientos se concentran
claramente en una de las localidades, y a pesar que se configuran
dos localidades en términos de la distribución espacial de las
ocupaciones, ésta no tiene un claro correlato material, lo que sugiere
que la escala espacial a la que se está configurando un nivel
significativo de integración social supera la localidad geográfica.
La diferencia en la escala espacial en la que se están configurando
los niveles de integración social, ya sea efectivamente grupos locales
o no, son extremadamente diferentes. Si para Llolleo manejamos la
idea de dos localidades sociogeográficas, éstas no superarían los 100
km² cada una, mientras que para el caso Bato, éstas podrían superar
con creces los 200 km². Como mencionáramos más arriba, estos
tamaños no se condicen con los datos que manejamos para los casos
etnográficos/etnohistóricos cercanos a nuestra área de estudio
220
revisados (ver capítulo 2.1). Para el caso reche no tenemos
información acerca de la dimensión real de los grupos locales
(quiñelob), pero si cada caserío está separado uno de otro por cerca
de 10 km, y varios de éstos configuran un quiñelob, entonces la
dimensión espacial de ésta es mucho mayor. Para el caso de la
cuenca de Rancagua de principios del siglo XVII los datos
recuperados por Planella (1988) indican que cada unidad
socioterritorial (que tiene su expresión material en un rancherío) estaría
relacionada con un territorio de 100-120 km². Sin embargo estas
unidades socioterritoriales no corresponderían a grupos locales
propiamente tal, sino se propone que “…las parcialidades del valle de
Rancagua al tiempo de la Conquista, debieron estar insertas en un
sistema social y territorial mayor,…” (Planella 1988:117). Es decir, el
grupo local se articula a una dimensión espacial mucho mayor que la
que estamos viendo para el caso Llolleo. Por otro lado, en la
Amazonía (ver Tabla 2.1.a), existe mucha variabilidad en la escala
espacial en la que se conforma el grupo local, y hay casos más
equivalentes al nuestro (p.ej. caso Makuna), que si bien no podemos
usar como analogías directas, muestran que incluso en un mismo
221
ambiente ecológico la escala espacial de las configuraciones
sociopolíticas es diversa.
La mayor definición de las agrupaciones en términos materiales y
espaciales, así como su menor escala geográfica sugiere, para el
caso Llolleo, un mayor grado de reiteración y formalización de las
relaciones entre las distintas unidades domésticas que componen
cada una de las localidades. En el momento más tardío, esta escala
de integración a nivel de la localidad está acompañada además por
una configuración de las unidades de asentamiento particular, donde
solo uno en cada una de ellas tiene las dimensiones de un verdadero
caserío (Figura 3.1.c). En un escenario donde la política de relaciones
y alianzas pasan por las habilidades personales, que permite el
surgimiento de liderazgos - en este caso probablemente de ciertos
jefes de hogar -, esta configuración espacial sugiere que ciertas
unidades familiares tienen la capacidad para congregar y/o
mantener juntos a un número mayor de familias, posibilitando así la
conjunción no solo de una mayor fuerza de trabajo sino también de
descendencia que permite el establecimiento y la reproducción de
estas alianzas y en definitiva, del prestigio del grupo social. Esto, claro
está, en un contexto donde la posibilidad de desvinculación está
222
siempre latente y forma parte de una dinámica permanente
(expresada materialmente p.ej. en sitios que representan unidades de
vivienda aisladas, algunos menos densos).
Tomando en consideración lo expuesto acerca de las distancias
sociales, distancias físicas y la conformación de los grupos locales,
creemos que si bien la vida social de los grupos Bato se rige por estos
mismos principios, en la medida que existen niveles de integración
social más allá del grupo residencial y que éstas tienen un
componente de distancia espacial, los patrones de distribución de la
cultura material sugieren que el establecimiento de reglas de alianzas
y filiación no están tan definidas y formalizadas y/o que éstas se
materializan en un escala espacial mucho más amplia que las
localidades aquí identificadas. Así, las relaciones que permiten la
circulación de personas, saberes, formas de hacer e incluso de
objetos son más variables, flexibles y situacionales, y difícilmente
podremos reconocer en la cultura material conjuntos discretos y
excluyentes en áreas geográficas acotadas (localidad). Ciertamente
el factor movilidad debe estar jugando un papel en esta
configuración, asociada a una forma de vida cuya base de
223
subsistencia, si bien incorpora las prácticas hortícolas, no
necesariamente conlleva sedentarización.
224
3.2 EL ÁMBITO DE LA FUNEBRIA BATO Y LLOLLEO
En esta sección se considera toda la información disponible a la fecha
sobre enterratorios del período Alfarero Temprano en Chile central, lo
que incluye tanto los contextos recuperados en el marco de
proyectos de investigación, como aquellos recuperados bajo la figura
de rescate y del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y
cuyos informes estaban disponibles en el Consejo de Monumentos
Nacionales (Anexo 1).
A partir de estos datos examinamos las diferencias y similitudes de los
patrones funerarios Bato y Llolleo, tempranamente puesto en
evidencia, y que ha servido hasta hoy como un elemento diagnóstico
para diferenciarlos. Acá queremos ir más allá de constatar las
diferencias formales en la medida que las prácticas están en relación
con el resto de los elementos sociales de los grupos Bato y Llolleo. Se
trata, entonces, de entender la dimensión sociopolítica de estas
prácticas.
Por las condiciones medioambientales (clima mediterráneo) y
geomorfológicas (suelos con alto contenidos de arcillas), las
condiciones de conservación no son las óptimas. No se preservan
225
elementos orgánicos, por lo que no tenemos ninguna información
acerca de vestimentas u objetos elaborados a partir de animales o
vegetales. Trabajamos por lo tanto principalmente con los elementos
cerámicos, líticos, óseos y malacológicos conservados. Por otra parte,
frecuentemente los restos óseos de los individuos tampoco presentan
una buena conservación, por lo que no pudieron registrarse
importantes rasgos, como la deformación craneana que ha sido
sugerida para algunos individuos (Falabella y Planella 1980; Andrade
2007a y b), cuyo comportamiento espacial y contextual hubiera sido
interesante evaluar.
3.2.1 Perspectivas para el estudio de la funebria en arqueología
El estudio de la funebria ha sido, y sigue siendo, una de las temáticas
más tratadas en la arqueología, principalmente porque
Death is an easy category for archaeology, a conjunction of
actual individuals and specific cultural practices, conveniently
buried or entombed, thereby increasing the probability of
preservation and recovery. (Charles 2005:16).
De hecho, la arqueología de al menos fines del s. XIX y de la primera
mitad del s. XX puede ser descrita como una arqueología
226
principalmente orientada a rescatar contextos mortuorios,
especialmente los objetos depositados como ofrenda. Chile en
general y Chile central en particular no escapa a esta tendencia (ver
capítulo 1.2).
En la segunda mitad del s. XX, el desarrollo del análisis arqueológico
de los contextos fúnebres se ha enfocado con los paradigmas teóricos
de lo que se denomina “nueva arqueología” o “arqueología
procesal” y, un poco más recientemente, de la arqueología
posprocesal (Chapman y Randsborg 1981; Carr 1995; Parker Pearson
2000; Rakita y Buikstra 2005).
El enfoque procesal del análisis de la funebria, desarrollado
principalmente en la década de 1970-1980, centró sus esfuerzos en la
búsqueda de constantes que permitieran relacionar la funebria con
otros aspectos de la sociedad, principalmente con la organización
social. Haciendo uso de las Human Relations Area Files se realizaron
varios análisis comparativos de naturaleza transcultural, cruzando
variables que permitieran generar expectativas válidas y
generalizables (p.ej. Binford 1971; Tainter 1978; Carr 1995). Central a
este enfoque es la noción de persona social, definida por todas las
227
identidades sociales mantenidas en vida y reconocidas como
apropiadas para ser consideradas en la muerte, es decir edad,
género, rango relativo y distinción de la posición social ocupada por
el fallecido en la unidad social y afiliación a grupos de pertenencia, a
lo que se suma las circunstancias de la muerte en la medida que
pueden cambiar las obligaciones de los vivos al reconocimiento de
esta persona social. El otro eje de comparación está compuesto por el
nivel de complejidad de la organización social de las sociedades en
cuestión, aspecto encarado a partir de las estrategias de subsistencia
de las mismas (cazadores recolectores, cazadores recolectores
complejos, horticultores, agricultores, pastores), asumiendo una
relación general entre estos dos ámbitos.
Del trabajo de Binford (1971) quedó establecido que las prácticas
funerarias se relacionan con las prácticas de subsistencias y por ende
también a la complejidad sociopolítica, es decir,
…the form and structure which caracterize the mortuary
practices of any society are conditioned by the form and
complexity of the organizational characteristics of the society
itself (Binford 1971:235).
228
Tainter (1978) por su parte, lleva esta premisa a un nivel de mayor
abstracción, afirmando que esta relación puede ser expresada en
términos de gasto de energía, reflejada en aspectos como tamaño
de la tumba, elaboración del interior, métodos de manejo y
disposición del cuerpo y naturaleza de las asociaciones. De esta
manera,
…higher social rank of a deceased individual will correspond to
greater amounts of corporate involvement and activity
disruption, and this should result in the expenditure of greater
amounts of energy in the interment ritual. (Tainter 1978:125).
Saxe (1970, en Parker Pearson 2000), trabajó varias hipótesis pero sin
duda la que más destaca es la “N°8”, que sugiere una relación entre
la existencia de áreas exclusivas para entierro (cementerios) y los
grupos de linaje corporados que legitiman su acceso a recursos
cruciales a partir de reclamos ancestrales y de descendencia. Esta
propuesta fue reevaluada por Goldstein (1981), a través de un número
notablemente mayor de casos etnográficos, lo que le permitió matizar
esta afirmación en el sentido que cuando estos espacios existen, lo
229
más probable es que la sociedad esté organizada en grupos de
descendencia, pero no necesariamente viceversa.
En esta misma línea de análisis se enmarca el trabajo de Carr (1995),
ya en pleno desarrollo del contexto disciplinar posprocesal, quien
incorpora variables como las “filosófico-religiosas” - que no habían
sido consideradas relevantes con anterioridad, con excepción del
trabajo de Hertz de principio del siglo XX (1907, citado en Carr 1995) -
examinando de manera “multivariada” una gran cantidad de
prácticas en un importante número de sociedades, de manera de
explorar la naturaleza multicausal de las prácticas mortuorias. El
trabajo de Hertz sugirió que las creencias filosófico-religiosas pueden
determinar las prácticas mortuorias directa e independientemente de
la organización social, algo que a partir del trabajo comparativo
transcultural de Carr (1995) se ve ampliamente confirmado. Entre los
patrones reconocidos se destaca que los factores filosófico religiosos
determinan la variación de las prácticas mortuorias al interior de las
sociedades tan frecuentemente como los factores relacionados con
la organización social de las mismas, en la medida que éstas se
relacionan principalmente con la intenciones personales, estrategias
sociales, actitudes, creencias y visiones de mundo, estando por lo
230
demás los factores relacionados con la organización social muchas
veces expresados a través de las creencias. También, se señala que
de los factores filosóficos considerados, las creencias sobre los órdenes
universales son los que determinan con mayor frecuencia los patrones
observados.
Aunque este trabajo es heredero de la perspectiva procesal, sus
resultados están en sintonía con los planteamientos posprocesuales,
que destacan que las prácticas mortuorias no pueden ser entendidas
como un espejo de la sociedad, sino que deben ser comprendidas,
en cambio, como un espacio para la agencia, la manipulación
ideológica y la activa construcción social de la realidad (Shanks y
Tilley 1982).
Desde esta perspectiva es importante considerar que las prácticas
mortuorias son parte de una actividad ritual, entendida como
patrones de comportamiento repetitivos, en los que se expresan los
valores sociales fundamentales de una sociedad (Parker Pearson
1982) y que las instancias rituales son especialmente efectivas en la
sociedades no estatales, donde constituyen un escenario privilegiado
para el despliegue ideológico en la medida que están constituidas
231
por acciones sociales repetitivas que involucran la recreación infinita
de los mismos elementos (Shanks y Tilley 1982). En palabras de
Descola,
Los ritos constituyen, pues, indicios preciosos de la manera en
que una colectividad concibe y organiza su relación con el
mundo y con los otros, no solo porque revelan en forma
condensada esquemas de interacción y principios de
estructuración de la praxis más difusos en la vida corriente, sino
también porque brindan el incentivo de una garantía de que las
interpretaciones que el analista plantee a su respecto han de
tropezar, asimismo, con la experiencia vivida de quienes
encuentran en ellos un marco propicio para la interiorización de
los modelos de acción. Descola (2012:172 [2005])
De esta manera, igualmente importante es el contexto histórico social
particular en las que se inscriben estas actividades rituales. Los actos
sociales se realizan en un marco de significados, que es relativo e
históricamente construido: “Individuals can only act socially within
ideologies which are historically contingent.” (Hodder 1984:66).
232
Aunque el ritual mortuorio y sus particulares heterogeneidades y
homogeneidades no es un reflejo de la sociedad, indudablemente
guarda relación con la sociedad que los origina, en la medida que es
el contexto que les otorga sentido (Parker Pearson 2000). El estudio de
las prácticas mortuorias, entonces, debe dar significado a patrones
observados en el marco de un contexto sociohistórico mayor:
…the treatment of the dead must be evaluated within the wider
social context as represented by all forms of material remains. In
this way the archaeologist can investigate the social placing (or
categorization) of the death as constituted through the material
evidence of the archaeological record by developing general
principles which relate material culture and human society.
(Parker Pearson 1982:112)
En esta perspectiva, el acento no está puesto tanto en la persona
fallecida como en el grupo social que éste ha dejado. En la medida
que los muertos no se entierran a sí mismos, el patrón mortuorio se
relaciona tanto con la persona fallecida como con los deudos (Parker
Pearson 2000). Lo importante no es tanto develar el rol/status de la
persona fallecida cuando era parte de la sociedad, sino darle
233
significado a los patrones observados, producto de las acciones que
el grupo de deudos lleva a cabo, en el marco de una representación
ideológica cultural e históricamente enmarcada:
Some have argued that mortuary analysis can be problematic
because burial practices sometimes mask organizational
structures and aspects of practices actually operating in a
society. Yet the grave goods displayed and then deposited with
an individual clearly must reflect someone´s version of reality:
there must be an underlying ideological, ritual, sociological or
political, if not operative, reason why the dead and/or those
who have buried them would choose to mark a person in death
in a particular way. When such marking is patterned, it must
have some meaning,… (Costin 1996:119, énfasis nuestro)
Este cambio de atención hacia el grupo social que queda, y que en
última instancia es responsable de llevar a cabo el ritual mortuorio,
permite focalizar no solo en el patrón mortuorio propiamente tal, sino
considerar también la dimensión político social del funeral (Hayden
2009). Sin estar necesariamente de acuerdo en todo con los
planteamientos de este autor, esta perspectiva pone de relieve la
234
relevancia del funeral como evento social, en la medida que
congrega potencialmente a un número de personas que supera la
unidad doméstica a las que perteneció la persona fallecida, y
político, en la medida que es un escenario donde se exhiben,
declaran y manejan relaciones sociales, alianzas, tan fundamentales
en la vida sociopolítica de las sociedades no jerárquicas que aquí nos
interesan.
3.2.2 El estudio de la funebria de los grupos Bato y Llolleo
Los grupos Bato y Llolleo presentan diferencias en las prácticas de
funebria. Los grupos Llolleo generan áreas de enterratorios asociados
a sus espacios de vivienda donde los adultos fueron enterrados
flectados directamente en la tierra y los infantes preferentemente en
urnas, grandes vasijas cerámicas que han sido “reutilizadas” para esta
función. Los individuos fueron enterrados con ofrendas cerámicas,
collares de múltiples cuentas líticas y morteros, entre otros (Falabella y
Planella 1980, 1991; Falabella 2000[1994]). Existen ciertas
especificidades areales, como las asociaciones con grandes bolones
de piedra en el sitio El Mercurio o los recubrimientos de arcilla en sitios
de la costa (Rayonhil).
235
Los grupos Bato, por su parte, se caracterizan por la utilización de
espacios directamente asociados a los sectores de vivienda,
generalmente en las áreas de basurales. Los cuerpos son depositados
directamente en la tierra en posición flectada, algunas veces en
posición ventral. La ofrenda es escasa y se limita a moluscos, huesos
de camélidos, algunos fragmentos cerámicos o pipas. Los tembetá,
de piedra o cerámica, se presentan muchas veces como ajuar in situ
(Planella y Falabella 1987; Rivas y Ocampo 1995; Sanhueza et al. 2003).
Para comparar los patrones mortuorios de ambas unidades se elaboró
una base de datos que incluyó todos los enterratorios de Chile central
reportados en publicaciones o en informes del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, que contaban con una adscripción cultural
fiable, con información básica de antropología física (determinación
de sexo y edad) e información contextual a nivel de enterratorio
(posición del individuo, ofrenda y ajuar; Anexo 1). En el caso Llolleo
logramos compilar una muestra de 101 enterratorios, pertenecientes a
20 sitios distintos. La muestra más grande, con 35 enterratorios, es la del
sitio El Mercurio ubicado en la cuenca del Maipo-Mapocho. En el
caso Bato la muestra la componen 143 enterratorios, pertenecientes a
25 sitios diferentes. La muestra más grande proviene de los sitios El
236
Membrillar 2 (28 entierros) y San Pedro 2 (55 entierros) ubicados en la
cuenca del Aconcagua.
A partir de esta información se realizó una clasificación de los entierros
según el tipo de ofrenda y ajuar que presentaban. Estas se componen
de una variedad de ítems materiales, referidos tanto a objetos
manufacturados como a restos vegetales y faunísticos (Tabla 3.2.a).
La asociación de estos elementos, permitió definir 26 categorías de
ofrenda/ajuar diferentes para Llolleo (Tabla 3.2.b) y 41 para Bato
(Tabla 3.2.c). Solo cuatro son compartidas por ambos grupos: los que
no tienen ofrendas, las que solo tienen morteros, las que solo tienen
conchas y las que solo tienen collar o cuentas.
En Bato, en general, los materiales asociados a los cuerpos presentan
una situación ambigua de origen, ya que elementos como las
conchas, los fragmentos cerámicos y algunos líticos, pueden haber
formado parte del relleno de la fosa de entierro, y no constituir una
ofrenda propiamente tal. Los entierros se dispusieron en los basurales
de los sitios habitacionales, generalmente a poca profundidad, lo que
ha limitado la posibilidad de distinguir entre ofrenda y relleno.
237
Consideraremos este material en ambos escenarios, como formando
parte de la ofrenda y no formando parte de ella.
La información de antropología física permitió una división gruesa de
la muestra en categorías de edad, haciendo comparable la
información disponible (Tabla 3.2.d).
ITEM LLOLLEO BATO
Vasijas cerámicas Vasija cerámica fragmentada
Fragmentos cerámicos Mortero Mano Líticos Conchas Pipas Instrumentos óseos (Restos óseos) animales Vegetales Collar Orejera Tembetá
Tabla 3.2.a Ofrendas presentes en enterratorios Bato y Llolleo
238
Código Descripción 0 sin ofrendas A. Sin vasijas a1 Mortero a2 Mano a3 Collar a4 Conchas a5 mano de moler + conchas a6 conchas + orejera (+ fragmentos cerámicos) a7 tembetá con agujero para suspender (pendiente) B. Con vasijas b1 Vasijas b1b vasija + vasija fragmentada b1c vasija fragmentada b2 vasija + vasija fragmentada+ morteros + piedra horadada + lamina
de Cu b3a vasija + mortero + collar b3b vasija + mortero + collar + vasija fragmentada b4 vasija + mortero b5 vasija + mano + instrumentos óseo + percutor (+ restos
malacológicos) b6 vasija + pipa + punzón óseo b7a vasija + collar b7b vasija + collar + vasija fragmentada b8 collar + punta de proyectil + vasija fragmentada b9 vasija + vasija fragmentada + tortera + retocadores óseos + pata y
diáfisis de camélido b10 vasija + punta + piedras bezoares b11 vasija + piedra horadada + orejera + capa de conchas b12 vasija + canto rodado b13 vasija + lasca (+ restos malacológicos) b14 vasija + concha b15 vasija + punta b16 vasija + mano de moler b17 vasija + piedra horadada b18 vasija + collar + diáfisis hueso largo de camélido con pigmento rojo Tabla 3.2.b. Categorías de ofrendas Llolleo
239
Código Código alt. Descripción 0 Sin ofrendas C. Con tembetá c1 Tembetá c2 c1 tembetá (+ fragmentos cerámicos + restos malacológico) c3 c1 tembetá (+ fragmentos cerámicos + líticos) c4 c1 tembetá (+ fragmentos cerámicos ) c5 tembetá + conchas c6 tembetá + orejera + pipa + camélido c7 tembetá + pipa c8 = tembetá + manos de moler (+ fragmentos cerámicos + restos
malacológicos + lascas) c9 tembetá + falange de guanaco (+ fragmentos cerámicos + restos
malacológicos) D. Sin tembetá d1 Mortero d2 morteros + conchas d3 orejeras + conchas d4 collar / cuenta / pendiente d5 Concha d6 d4 colgante de piedra (+ malacológico) d7 d4 colgante malaquita (+ fragmentos cerámicos) d8 camélido + pulidor d9 orejera + disco malaquita d10 0 (líticos) d11 d5 concha (+ líticos) d12 punzón óseo + fragmentos de tarso + conchas y jaibas d13 preforma punta de proyectil (+malacológico) d14 d4 collar o cuenta (+ lítico) d15 óseo animal (camélido, roedor, etc.) d16 0 (fragmentos cerámicos) d17 mano de moler + collar/cuenta (+ fragmentos cerámicos) d18 0 (fragmentos cerámicos + lítico) d19 pipa (tubo) (+ fragmentos cerámicos + lítico) d20 d5 concha (+ fragmentos cerámicos) d21 0 (malacológico + fragmentos cerámicos) d22 d5 concha (+ fragmentos cerámicos + lítico) d23 d15 restos de camélido (+ fragmentos cerámicos + malacológico + lascas) d24 concha + pesa? (+ fragmentos cerámicos) d25 d5 concha (+ fragmentos cerámicos + lítico + peces) d26 d4 collar/cuenta (+ fragmentos cerámicos + malacológico+ lítico) d27 vasija fragmentada + mano de moler + concha + lítico (raedera) +
guanaco (+ fragmentos cerámicos) d28 collar/cuenta + concha (+ fragmentos cerámicos) d29 mortero + mano (+ fragmentos cerámicos) d30 0 (malacológico) d31 0 (malacológico + lítico) Tabla 3.2.c Categorías de ofrenda Bato
240
Categoría Rango etáreo
Infante Infante 0-10
Juvenil 11-17
Adulto Adulto joven 17-24
Adulto +25
Adulto maduro
+35
Tabla 3.2.d Categorías de edad utilizadas
241
3.2.3 Funebria Llolleo
En los 101 enterratorios Llolleo registrados hay individuos femeninos,
masculinos y un número importante de infantes cuyo sexo no se pudo
determinar, los que constituyen casi la mitad de la muestra. Entre los
adultos existe un predominio de individuos femeninos por sobre los
masculinos, y un número importante cuyo sexo no pudo ser
determinado (Tabla 3.2.e).
Categoria Edad/Sexo
Femenino Masculino Indeterminado No observable
Total
Infante 47 47 Juvenil 2 2 Adulto joven 10 3 13 Adulto 15 8 9 32 Adulto maduro 2 6 8 Total 27 14 11 49 101 % 26.7 13.8 10.9 48.5 Tabla 2.3.e Llolleo: distribución de individuos por sexo y edad
Existen 26 categorías de ofrenda/ajuar (Tabla 3.2.b), las que presentan
frecuencias muy dispares entre sí, aunque ciertas categorías son más
recurrentes que otras (0= sin ofrenda, b1= solo vasijas y b7a = vasijas y
collar) (Tabla 3.2.f). De hecho, la inclusión de vasijas cerámicas en los
enterratorios, ya sea solas o acompañadas de otros elementos (todas
las categorías de ofrenda/ajuar con sigla b en la Tabla 3.2.f) es la
práctica más frecuente (n=69, 68.3%).
242
Categoría adulto fem.
adulto masc.
adulto indet.
infante Total
0 6 1 2 10 19 a1 1 1 2 a2 1 1 2 a3 4 4 a4 2 2 a5 1 1 a6 1 1 a7 1 1 b1 6 6 4 13 29 b1b 2 1 3 b1c 1 1 b2 1 1 b3 4 1 5 b3b 1 1 b4 1 1 b5 1 1 b6 1 1 b7a 4 1 8 13 b7b 1 1 b8 1 1 b9 1 1 b10 1 1 b11 1 1 b12 1 1 b13 1 1 b14 1 1 2 b15 1 1 b16 1 1 b17 1 1 b18 1 1 Total 27 14 11 49 101 Tabla 3.2.f Llolleo: frecuencia de categorías de ofrenda por sexo/edad
243
En relación a los entierros que no presentan ofrendas ni ajuar (Cat. 0),
si bien no es un número muy alto (n=19, 18.8%), es una situación más
recurrente entre los infantes (n=10/49, 20.4%) y las mujeres (n=6/27,
22.2%), que entre los hombres (n=1/14, 7.1%) (Tabla 3.2.f).
Para los casos en que los entierros sí presentan ajuar/ofrenda, el
análisis de las asociaciones con las variables sexo/edad generan
ciertas recurrencias, específicamente entre los individuos femeninos y
los infantes. Es así como algunas categorías de ofrenda se relacionan
exclusivamente a individuos masculinos (Cat. a6, b8, b9, b10, b18; 5
enterratorios), otras exclusivamente a individuos femeninos (Cat. b4,
b6, b11; 3 enterratorios), otras exclusivamente a infantes/juveniles
(Cat. a3, a4, a5, a7, b2, b5, b13, b15; 12 enterratorios), mientras que
otras se asocian indistintamente a individuos femeninos e infantes
(Cat. b3, b14; 8 enterratorios). De hecho, una de las categorías más
frecuentes (Cat.b7, 14 enterratorios), solo en dos casos se asocia a
individuos masculinos (Tabla 3.2.f).
La categoría “solo vasijas” (33 casos, Cat. b1, b1b y b1c) es la que
tiene mayor representatividad, y se presenta tanto en entierros de
individuos femeninos como masculinos e infantes. En todos ellos el jarro
244
es la categoría de vasija más frecuente, lo que es especialmente
evidente en el caso de los infantes y los individuos masculinos. Sin
embargo, cuando examinamos qué otro tipo de vasijas son las que se
están depositando en los enterratorios se observa una relación entre
los individuos femeninos y los infantes, que comparten en varios casos
la composición de la ofrenda cerámica y son además los únicos
depositarios de las ollas (Tabla 3.2.g).
Tipo de vasija infante femenino masculino Jarro 17 8 6 Olla 1 2 Jarro asimétrico 2 1 Jarro asimétrico + olla 1 Jarro asimétrico + jarro 3 2 Jarro asimétrico + olla inciso reticulada 1 Jarro + olla 1 1 Olla inciso reticulada 1 2 2 Jarro + jarro asimétrico + olla inciso reticulada
2 1
Jarro + olla inciso reticulada 1 Jarro + tazón 1 Tazón 1 Jarro con asa mango 1 Olla + miniatura 1 Jarro miniatura 1 Tabla 3.2.g Llolleo: distribución de tipos de vasijas por entierro según categoría de edad y sexo
Por otra parte, las categorías de ofrenda que tienen elementos
asociados a la manipulación y/o procesamiento de alimentos –
morteros, manos de moler, piedras horadadas (Cat. a1, a2, a5, b2, b3,
245
b4, b5, b11, b16, b17) - se asocian a infantes/juveniles e individuos
femeninos (y también a algunos adultos de sexo indeterminado).
También, los collares se asocian principal, aunque no exclusivamente,
con infantes/individuos femeninos: de los 25 enterratorios que los
presentan, 14 son de infantes, 8 de individuos femeninos y solo 3 de
individuos masculinos (Cat. a3, b3, b7, b18).
Por último, y aunque no parece ser una práctica habitual, los únicos
dos enterratorios dobles que existe en la muestra, es el de una mujer
con un niño en el sitio LEP-C y dos infantes en una misma urna en Los
Puquios, ambos en la costa.
El tratamiento singular dado a los infantes también puede observarse
en otros aspectos. Son los únicos que se encuentran depositados en
urnas (16 de 48 infantes), grandes vasijas con huellas que indican uso
previo y cuyo cuello algunas veces ha sido removido para permitir el
adecuado acomodo del cuerpo en su interior. Si bien un tercio de los
infantes no cuenta con asignación de edad, esta práctica parece
estar reservada principalmente a los niños menores de 5 años. Solo se
ha registrado un caso de adulto depositado en urna, que
corresponde a un individuo femenino (Tejas Verdes 4). Por otra parte,
246
los infantes son los que presentan la mayor variabilidad de categorías
de ofrenda y son los que proporcionalmente menos presentan como
ofrenda vasijas cerámicas (39.8% de ellos no las presentan).
Los individuos masculinos presentan también ciertas particularidades:
la mayor parte de ellos están asociados a ofrendas, las que
comúnmente incluyen vasijas cerámicas, particularmente jarros.
También, aunque no es una categoría de ofrenda muy común en
Llolleo, son ellos los que presentan puntas de proyectil (también en un
infante) y restos óseos de camélidos.
Síntesis
A modo de síntesis queremos recalcar dos aspectos en relación al
patrón de funebria Llolleo. Por una parte, la importancia de las vasijas
cerámicas en la composición de la ofrenda, y particularmente los
jarros, categoría de vasija asociada a la manipulación y consumo de
líquidos. La inclusión de este tipo de vasijas es común a infantes,
hombres y mujeres y como tal constituye un elemento que remite a la
sociedad en su totalidad.
Por otra parte, la semejanza en el tratamiento que reciben los
individuos femeninos y los infantes, que está cruzada por elementos
247
ligados a los ámbitos de la subsistencia y específicamente a los de la
producción y procesamiento de vegetales. En efecto, en los entierros
de infantes y mujeres se encuentran piedras horadadas, morteros,
manos de moler y productos vegetales domesticados (maíz, quinoa,
lagenarias) y silvestres (rubus sp., maqui, chamico, cochayuyo), los
que se encuentran recurrentemente en los análisis arqueobotánicos11
realizados a los contenidos de las vasijas (Planella y McRostie 2005;
Planella et al. 2010). También, los únicos dos jarros claramente
fitomorfos – representaciones de cucurbitas - se encuentran en
enterratorios de infantes (sitio LEP-C).
De acuerdo a esto, la inclusión de vasijas cerámicas en las ofrendas,
junto a la reutilización de vasijas que probablemente cumplieron la
función de almacenaje como contenedores de cuerpos de infantes
adquiere una nueva dimensión, ligada a la función que cumplían en
el contexto sistémico: procesamiento de los alimentos en el caso de
las ollas y contenedor de estos productos en el caso de las grandes
urnas. En esta misma línea de argumentación se podría sumar el
almacenamiento, tomando en consideración las urnas, grandes
11 No hemos podido considerar la distribución de los restos vegetales de manera sistemática porque solo existen análisis sistemáticos del contenido de las vasijas para unos pocos sitios.
248
vasijas cerámicas utilizadas muy probablemente para el almacenaje
de productos alimenticios o bebidas, constituyéndose en otro
elemento ligado al ámbito de la subsistencia.
Las mujeres, pero especialmente los infantes, fueron separados de lo
masculino. Las ofrendas de los hombres siguieron una lógica distinta,
más asociada a los jarros y aunque en escasos pero significativos
casos, a un conjunto de elementos distintos (puntas y restos óseos de
camélidos), que aunque también pueden remitir al ámbito de la
subsistencia, refieren a otro dominio.
En síntesis, en Llolleo los infantes y las mujeres fueron separados de lo
masculino, mediante ofrendas asociadas en torno a la producción de
alimentos. No decimos con esto que los individuos femeninos
cumplieron necesariamente estos roles (moler el grano, cocinar) en la
vida cotidiana de esta comunidades, sino que más bien que en la
representación que realizan estos grupos en el rito fúnebre,
producción, procesamiento y almacenamiento son aspectos
asociados a los infantes y a las mujeres.
249
3.2.4 La funebria en contexto: mujeres, niños y la comunidad. El caso Llolleo
En Llolleo, la distribución diferencial de las distintas categorías de
ofrenda en los enterratorios indica que individuos masculinos,
femeninos e infantes tienen un tratamiento diferencial. Sugerimos que
esto se relaciona con una activa representación ideológica, así como
un escenario donde se pone en juego la política de la comunidad.
En particular, proponemos dos ejes de representación paralelos pero
complementarios, que enfatizan distintos aspectos ideológicos, pero
que en su conjunto son coherentes con un escenario donde la
dependencia de los productos cultivados fue cada vez mayor y la
vida cotidiana involucró la relación y dependencia de un mayor
número de personas (ver capítulos 2.1 y 3.1).
Mujeres y niños: reproducción y descendencia
La asociación femenino-infante/producción-alimentación-
almacenamiento podría sintetizarse en el concepto de reproducción.
Proponemos que en la funebria se generó una analogía entre dos
aspectos de la reproducción: biológica humana por un lado y social
y agrícola por otra parte (cfr. Williams 2003). La sistemática inclusión en
250
el ritual mortuorio de mujeres y niños de elementos relacionados con
la subsistencia hortícola: plantas y semillas, manos y morteros, ollas y
vasijas de almacenamiento, permiten proponer que se relacionó a las
mujeres, como reproductoras, y su descendencia, los niños, con la
reproducción agrícola. Esta relación se articula metafóricamente
mediante artefactos que permiten el procesamiento, preparación y
almacenamiento del alimento producto de esta labor, así como por
los mismos cultivos. En esta lógica, la reproducción agrícola a la vez
asegura y es asegurada por el ciclo de la vida representada por la
reproducción humana.
La reutilización de grandes continentes cerámicos, usados
previamente para almacenar (ya sea alimentos crudos o
procesados), como recipientes para depositar los cuerpos de los
niños, evidencia que estos dos ámbitos se están poniendo en relación
y, en definitiva, una verdadera metáfora de la reproducción (Williams
2003), que solo es posible cuando consideramos a los recipientes
cerámicos como envases, que operan recibiendo, conteniendo y
conservando (Alvarado 1997). En este sentido podríamos plantear que
dentro de estas grandes urnas se está también “almacenando” el
cuerpo de un niño, conteniéndolo, conservándolo.
251
Así, mujeres y niños fueron relacionados por medio de la “metáfora
agrícola”, integrando aspectos de la reproducción del ciclo vital (de
las plantas, individual y social), quizá incluso homologándolas. La idea
de la vida como un ciclo que se reproduce a sí mismo ciertamente
apela a la idea de trascendencia, en este caso no solamente a nivel
biológico (las plantas se reproducen a partir de sus propias semillas),
sino a través de la metáfora, a nivel social. Podemos ver en esta
configuración no solo la incorporación de elementos de la
subsistencia en los entierros, sino cómo éstos han sido incorporados a
la representación de su realidad social. Asociado a esta forma de
subsistencia basada en los productos cultivados, podríamos plantear,
entonces, el surgimiento de una forma particular de entender el
mundo, una nueva “ideología” en los grupos Llolleo, diferente a la del
momento anterior (Arcaico) y ciertamente también diferente a la
Bato (ver más adelante).
La oposición cultura-naturaleza, una concepción propia del mundo
occidental, no puede ser considerada como válida universalmente.
Para el mundo americano (amerindio) existió una ontología
completamente diferente, el animismo, basada en una concepción
de semejanza/continuidad de las interioridades y diferencia de las
252
fisicalidades de los seres humanos y no-humanos que habitan el
mundo (Descola 1996, 2003, 2012[2005]; Viveiros de Castro 1998). En
este esquema, la diferencia entre naturaleza y sociedad no tiene
sentido, y las relaciones entre seres humanos y no humanos tienen un
carácter eminentemente social (Bird David 1990, 1992; Århem 1993,
1996; Descola 1998; Viveiros de Castro 1998; Ingold 2000). Dicho de
otra manera, todos los humanos y no humanos son organismos y
personas (ontológicamente equivalentes), siendo el ser humano una
de las tantas alternativas posibles dentro del ser persona (Ingold 2000).
Si bien el animismo adopta particularidades en distintos grupos, de
acuerdo a sus propias condiciones de existencia, e incluye más
comúnmente a los animales (aunque no a todos), las plantas también
muchas veces forman parte de esta concepción, con las cuales se
establecen relaciones sociales en términos análogos que con otros
humanos.
Entre los Achuar, por ejemplo, las mujeres establecen con las plantas
del huerto una relación maternal. Las plantas son tratadas por las
mujeres como hijos, estableciendo una relación de consanguineidad
253
con ellas (Descola 1996). Este tipo de relación con las plantas puede
ser observado también entre los Ticuna:
Para los Ticuna, la planta, el animal, y el humano son percibidos
con las mismas características, lo que para ellos no tiene nada
de extraño, ya que los dos primeros no son sino humanos
desposeídos de su apariencia (física). Podemos establecer que
para los Ticuna existe una analogía formal entre planta y
humano, situación que se encuentra en otros grupos
amazónicos como los Yagua (Chaumeil 1989) o los Desana
(Reichel-Dormatoff 1972), por ejemplo, para referirse a la tierras
bajas de la amazonia. (Goulard 2009:184).
En este grupo el ser humano proporciona los elementos estructurales
para definir metafóricamente a los vegetales, mientras que el
desarrollo biológico de la planta ofrece un modelo para entender el
crecimiento humano. Se realiza así una analogía de la fecundación
con el acto de plantar, dando la mujer a luz un fruto-semilla:
Dentro de la metáfora vegetal es ahora posible resumir la
producción de los seres humanos; encerrado en el ovario el
“grano-ovulo” o embrión se alimenta con el aporte regular del
254
“polen-esperma” proporcionado por el hombre en sus
relaciones sexuales. El embrión está protegido por la “flor-mujer”,
lo que favorece la germinación, la mujer la preserva de toda
tentativa de predación. (Goulard 2009: 184)
Esta metáfora se extiende en los Ticuna también a las etapas
posteriores del desarrollo de los infantes. Alrededor de un año después
del nacimiento se celebra el ritual que evoca la “madurez de
floración”, indicando la aptitud para el desarrollo del niño (aptitud
para florecer), en calidad de humano.
En lo material, podemos ver expresión de esto en los rituales funerarios
Ticuna. Si bien actualmente se envuelve los cuerpos en una hamaca,
los relatos orales evocan los entierros en urna, la que era enterrada en
el piso de la casa que luego era quemada, relatos que han sido
confirmados por la investigación arqueológica y anotaciones de
viajeros del siglo XIX (Goulard 2009). Este tipo de prácticas ha sido
también registrado entre los Yagua, entre los que hacia fines del siglo
XIX se habrían usado urnas funerarias, algo sugerido también por la
mitología, donde están asociadas a grandes tinajas cuyo interior era
comparado a una matriz (Chaumeil 1987).
255
Guardando las distancias espaciales y temporales entre los casos
etnográficos señalados y el caso que nos interesa, estos ejemplos
sirven para argumentar que la particular configuración de los entierros
Llolleo que remite a la idea de la reproducción, es coherente dentro
de una concepción animista del mundo, que hace posible este tipo
de analogías, constituyendo más que simples metáforas. Mujeres,
niños y plantas son dominios equivalentes, que permiten y hacen
coherente la correspondencia entre unos y otros.
Pero, más allá de la dimensión ontológica, cabe preguntarse qué
proceso social y cultural causa que hombres y mujeres aparezcan
como diferentes en este contexto particular (Yanagisako y Collier
1987). Pensamos que esta “representación ideológica” se relaciona
en cierto grado con los cambios que se producen al interior de las
sociedades ligados y dependientes cada vez más a la producción de
alimentos, donde elementos como la descendencia y muy
probablemente también el espacio (territorio) son componentes de
tensión esenciales (Meillassoux 1977; Bender 1989; Hernando 2002).
En esta línea interpretativa, el papel de las mujeres generalmente es
considerado clave en su dimensión de reproductoras, de la fuerza de
256
trabajo necesaria para la producción y también de las líneas de
descendencia (delimitación del grupo social). Otro factor clave
derivado del anterior es el control de las mujeres por parte de los
hombres. De hecho se maneja en términos generales la idea que el
proceso de evolución y desarrollo de la dependencia en la
producción agropecuaria va aparejado de una transformación de la
posición de las mujeres desde una situación de autonomía y alta
valoración a una de subordinación y confinamiento al ámbito
privado, en oposición al público (Peterson 2007).
Si bien estamos de acuerdo en términos generales con este
planteamiento, sin duda hay una serie de evidencias y situaciones
que permiten matizarlo y revelan la importancia de examinar las
situaciones particulares, en la medida que los sistemas de género
entre los grupos agrícolas tempranos pueden exhibir gran variabilidad
(Peterson 2007; Bolger 2010). Al respecto, hay un aspecto que nos
parece relevante considerar, y dice relación la importancia del papel
de las mujeres en estas sociedades no solo como reproductoras (de
fuerza de trabajo) sino como productoras propiamente tal (Boserup
1970 en Peterson 2007), una de las críticas de la antropología feminista
a los modelos de análisis de “inspiración marxista” (Yanagisako y
257
Collier 1987). La contribución de las mujeres a las labores agrícolas
propiamente tal debe considerase, entonces, como un factor en la
comprensión de los arreglos sociales internos. En esta misma línea, se
ha argumentado que si bien la división del trabajo por género es una
característica generalizada (sino universal), esto no implica
necesariamente una relación de valoración jerárquica de ellas
(Leacock 1978), y más aún, se ha criticado la idea de dar por sentado
que los roles femeninos y masculinos estuvieran claramente separados
en las sociedades prehistóricas, enfatizado la posibilidad de una
participación dual, complementación e interdigitación de la vida de
hombres y mujeres (Peterson 2007; Bolger 2010).
Ciertamente, esta posibilidad hace eco en las etnografías
amazónicas revisadas y en lo poco que podemos vislumbrar de la
sociedad reche a partir del testimonio dejado por Nuñez de Pineda
(2001). Sin dejar de reconocer la fuerte dominación masculina
evidente en estos grupos, tampoco podemos dejar de notar la fuerte
complementariedad que existe en el trabajo hortícola donde las
distintas etapas en la construcción y mantención de los huertos
involucran la participación de hombre y/o mujeres (ver capítulo 2.1,
Girard 1958; Goldman 1963; Århem 1981; Viveiros de Castro 1992;
258
Descola 1996; Nuñez de Pineda 2001; Goulard 2009). Y si bien el
mundo de los huertos es un mundo fundamentalmente femenino
Si las tareas que exigen afrontar el peligro y vencer las
incertidumbres son las que deben ser valorizadas, entonces la
horticultura – tal como la conciben los Achuar – es una
actividad que merece tanta consideración como las hazañas
cinegéticas de los grandes cazadores. Cada día en cuclillas
para realizar una desyerba oscura, la mujer Achuar no piensa su
trabajo en el orden de lo subalterno ni su función económica en
el orden de la subordinación. (Descola 1996:291-292).
También la caza puede ser descrita como una actividad
complementaria en algunos grupos. Entre los Achuar, p.ej. si bien la
selva es el “mundo de los hombres”, son ellos los que confeccionan
(mantienen) las armas, y son los que dan muerte al animal, las partidas
de caza generalmente son mixtas y las mujeres cumplen tareas de
educación y control de los perros (elementos esenciales en la caza de
los Achuar), transporte, descuartizamiento y reparto de las presas. La
complementación abarca, de hecho, hasta el ámbito simbólico,
donde hombre y mujer cantan sus respectivos anents (cantos
259
mágicos) para propiciar la caza (Descola 1996). La pesca, por su
parte, es una actividad mixta que incluye además a niños de manera
bastante generalizada en el mundo amazónico.
Sin dejar de considerar que la particular representación de la
sociedad Llolleo en el contexto de la funebria, atravesada por la
analogía entre la reproducción social y la reproducción de los
huertos, debe estar relacionada con una situación social, política y
económica donde temas como la fuerza de trabajo, la delimitación
de los grupos y la territorialidad movilizan prácticas, nos parece
necesario dejar sugerida al menos la posibilidad de evitar el
estereotipo para las sociedades agrícolas, donde las diferencias de
género implican inevitablemente diferencias jerárquicas. Esta
representación basada en la analogía de la reproducción, por tanto,
puede considerarse en el marco de una definición de roles y status de
género no necesariamente dicotómicos, sino por el contrario, más
complementarios, como lo ponen evidencia la práctica en los grupos
amazónicos y reche.
260
Hombres, mujeres e infantes: la dimensión política de la comunidad
El ritual mortuorio tiene también una dimensión política, que se
desarrolla en la celebración del rito, en este caso el funeral. No
podemos saber cuántas personas participaron de éstos, ni qué
actividades y/o rituales se encontraba asociados a este evento, pero
el tipo de ofrenda y las connotaciones que hemos inferido a partir de
ellas sugiere que el funeral constituía un evento social de importancia
y, si consideramos que el ritual fúnebre puede ser concebido como un
tipo de “performance” (Parker Pearson 1982: 100), ciertamente el
“público” es un componente importante.
No encontramos muchas descripciones de funerales en las etnografías
revisadas12, pero Nuñez de Pineda (2001) relata en extenso el funeral
del recientemente bautizado Ignacio, hijo del cacique Luancura,
quien falleciera mientras él era huésped en su rancho (transcripción in
extenso en Anexo 2). Dado la semejanza de la materialidad asociada
al enterratorio que podemos inferir del relato con la realidad
arqueológica que hemos descrito, estimamos que constituye un buen
12 Solo en Descola (2005) y Clastres (1998[1972]).
261
referente para discutirla, especialmente en lo que se refiere a la
dimensión política y materialidad.
Un primer punto a destacar es que el fallecimiento de Ignacio
convoca a la casa del cacique Luancura a un número considerable
de personas, que participan del lamento general y también de la
procesión y entierro mismo:
Después del fallecimiento de Ignacio, mi amado compañero,
todos los asistentes en la caza: padre, madre, hermanos y
parientes, a llorar se pusieron sobre el cuerpo, como yo lo hacía
lastimosamente sin haberme apartado de su cabecera:
Lamentáronse todos juntos, con unos suspiros y unos ayes tan
lastimosos, echándose sobre el cuerpo, que me obligaba a
hacer lo mesmo, imitando sus acciones lamentosas (…)
Pasó la palabra a los ranchos comarcanos, amigos y vecinos,
de la aflicción con que se hallaba el principal casique de la
regua – que ya queda dicho que es ‘parcialidad’-, y trajo cada
uno su cántaro de chicha- (Nuñez de Pineda 2001:492).
Salimos en proseción más de sincuenta indios, que se habían
juntado de los comarcanos de una cava que ellos laman
262
quiñelob, y más de otras sien almas de indios, chinuelas y
muchachos, que llevaban de diestro más de diez caballos
cargados de chicha, que iban puesto en orden marchando por
delante. (Nuñez de Pineda 2001:498).
El funeral, es, entonces un evento que convoca a personas más allá
de la unidad familiar coresidencial, al cual asisten un número
importante de personas que viven en las cercanías, y con los que por
tanto se tienen relaciones sociales. Ahora bien, la asistencia al funeral
implica una participación activa en todo el ritual, desde la expresión
pública de los lamentos, a los turnos para el traslado del cuerpo desde
la casa al lugar del entierro y en el acto de depositar en la tumba
distintos elementos:
(…); y, como más tiernas y serimoniáticas, las viejas dieron
principio a dar tan tristes voces y alaridos, rasgándose las
vestiduras y pelándose los cabellos, que obligaron a que los
demás las acompañáramos, con que chicos y grandes, con los
gritos sollosos y suspiros que daban, hasían tan gran ruido, que
parecía más ceremonia acostumbrada, que natural dolor por el
difunto. (Nuñez de Pineda 2001:493)
263
Con esta suspensión segunda llegaron otros casiques a
mudarnos, y cargaron las andas hasta el pie del serro o cuesta
adonde se había de enterrar, que había de la casa a él poco
más de una cuadra, que lo más trabajozo era subir la cuesta;
prosigueron con el mesmo orden, cantando, como he dicho,
lastimosos cantos; y, cuando llegaron al pie de la loma,
volvieron a hacer lo propio que en la primera posa, y para subir,
llegaron otros principales mocetones y forsudos, y cogiendo las
andas, las subieron sin faltar del orden, con que se dio prinsipio a
la procesión. (Nuñez de Pineda 2001:500)
Avisaron al casique cómo estaba ya el cuerpo en el sepulcro, y,
levantándose con los demás, llevó en la mano un cántaro
pequeño lleno de chicha, y los otros casiques de la propia
suerte, y, arrimándose al cajón del difunto, llegó la madre a
echarse sobre él y a pelarse los cabellos y echárselos ensima, y
eso con una voces muy descompasadas, mescladas con
suspiros y llantos, a cuya imitación se levantó un ruido lastimoso
de sollosos, alaridos y lágrimas que, como las de la madre eran
verdaderas, obligaron a muchos a imitarla, como yo lo hacía
despidiendo las del alma por los ojos, (…) Sosegáronse un rato
264
los clamores y todos los casiques brindaron al muerto
muchacho, y cada uno le puso su jarro pequeño a la cabecera,
y su padre, el cantarillo que llevaba, la madre, su olla de papas,
otro cántaro de chicha y un asador de carne de oveja de la
tierra, que se me olvidó de decir que la llevaron en medio de la
procesión y la mataron antes de enterrar al difunto, sobre el
hoyo que habían hecho para el efecto; a sus hermanos y
parientes le fueron ofreciendo y llevando las unas, platillos de
bollos de maís, otras le ponían tortillas, otras mote, pescado y ají,
y otras cosas a este modo; (…). (Nuñez de Pineda 2001:501)
El funeral involucra, también, comidas y bebidas colectivas. Los que
llegan al funeral, traen cada uno su cántaro de chicha, la que es
consumida en abundancia en la etapa previa al entierro. Luego, se
consume también durante el entierro mismo y la ceremonia termina
con una comida en el rancho del cacique Luancura, en la que todos
participan antes de retirarse a sus respectivos ranchos cercanos:
(…) nuestros gentiles lloraban lastimosos con la chicha que
bebían, y parece que era también serimonia fúnebre privarse
algunos ansianos y viejas del juicio y echarse a dormir a los lados
265
del difunto, como lo hicieron algunos y algunas. (Nuñez de
Pineda 2001:494)
(…); en el ínterin que hicieron el hoyo para ajustar las tablas,
habían descargado la chicha, que llevaban más de veinte o
treinta botijas y las tenías puestas en orden, una por una parte y
otras por otra, en hilera; y tras de ellas estaban los casiques
asentados, y las mujeres de la propia suerte tras de los varones,
repartiendo algunas de ellas, que andaban en pie en medio de
la calle [501] que hacían las botijas, jarros de chicha a todos los
asentados, y a los que habían trabajado en la sepultura les
llevaron una botija antes que acabaran con su obra, que la
despacharon en un instante, ayudados de muchos chicuelos y
chinas. Avisaron al casique cómo estaba ya el cuerpo en el
sepulcro, y, levantándose con los demás, llevó en la mano un
cántaro pequeño lleno de chicha, y los otros casiques de la
propia suerte, y, arrimándose al cajón del difunto, llegó la
madre a echarse sobre él y a pelarse los cabellos y echárselos
ensima, (…). (Nuñez de Pineda 2001:500-501)
266
Después de acabada esta fracción, se asentaron a la redonda
de el cerrillo y pucieron todas las botijas de chicha de la propia
suerte en orden, y, como había más de ducientas almas,
brevemente despacharon con ella, (…). (Nuñez de Pineda
2001:501)
(…); y hallamos la caza del casique con buenos fogones, y en el
uno de ellos diversos azadores de carne, perdices, tosino,
longanizas y muchas ollas con diferentes guisados de ave, para
senar; que como aquellos días de disgusto no se había comido
bien, quisieron recuperar lo perdido. (…), y senaron con nosotros
y bebieron muy a su gusto; porque el casique doliente era muy
obstentativo y siempre tenía mucha chicha sobrada y
abastesida la caza de todo lo necesario. (Nuñez de Pineda
2001:502)
Queremos detenernos aquí particularmente en el acto de beber
chicha y en su expresión material, el jarro. El consumo de chicha es
permanentemente mencionado por Nuñez de Pineda en su periplo
de nueves meses en distintos ranchos de caciques reche. Más allá de
su relevancia en instancias de congregación, grandes reuniones
267
sociales a las que asisten cientos de personas, y a las que Nuñez de
Pineda tuvo la ocasión de asistir al menos dos veces (ver capítulo 2.1),
la relevancia de la chicha queda manifiesta en la hospitalidad
cotidiana, que prescribe la atención de las visitas (masculinas) en
primera instancia con un jarro de chicha, y a la que se asocia una
forma de conducta determinada:
Dieron principio con ponernos por delante unos mencúes de
chicha, que son a modo de tinajas, que harán poco más de
una arroba, con las bocas angostas y cuellos largos; fuéronlos
poniendo a los casiques principales, que es la cortesía que entre
ellos se usa; y a mí pe pusieron otro por delante para que los
unos a los otros nos fuésemos brindando; hicímoslo así por ser
costumbre entre ellos beber antes que se coma alguna cosa,
(…) (Nuñez de Pineda 2001:336)
Asentámonos en la resolana, adonde él estaba cogiendo el sol
de sobre tarde, y al punto me pusieron delante un cántaro de
chicha, que es la honra y agasajo que hacen a los huéspedes
principales, y, como ya yo estaba diestro en lo que
acostumbran, brindé luego al casique, y bebió la mitad de lo
268
que había en el jarro, y él me brindó con lo que quedaba: “llag
paia eimi”, ´a la mitad habemos de beber’. Fui luego
repartiendo a los demás circunstantes, después de haber
bebido lo que el casique me dejó en el vaso, conque, después
de haber hecho con los mayores la serimonia del brindis, pasé el
cántaro al muchacho mayorsito que me acompañaba, para
que brindase a los demás muchachos, como lo fue hasiendo.
(Nuñez de Pineda 2001:554)
Los jarros, por tanto, son el objeto por medio del cual se actúan y
actualizan los lazos sociales (¿alianzas?) a través de una hospitalidad
prescrita, y donde no solo importa la generosidad (convidar chicha, y
tener chicha para convidar), sino también brindar entre los asistentes
por medio de compartir la bebida desde un mismo contenedor. Esto
mismo lo podemos observar en el funeral, donde cada uno de los
caciques trae su propio cántaro, el que luego es depositado en el
enterratorio del difunto, luego de haber consumido de él.
Arqueológicamente, uno de los elementos más recurrentes de la
ofrenda Llolleo son las vasijas cerámicas y específicamente los jarros.
Esta categoría de vasijas tiene varias connotaciones particulares. Es
269
una categoría de vasija que se encuentra en bajas proporciones en
los contextos de los basurales domésticos por lo que podemos inferir
que tiene una baja tasa de quiebre, y en definitiva, menos uso. Luego,
a partir del análisis de pastas se ha propuesto que, a diferencia de las
otras categorías de vasijas, algunos jarros podrían estar circulando
entre distintos espacios (costa/interior) (Sanhueza 2004). Y tercero, se
ha propuesto que los jarros se asocian al consumo de bebidas y por
tanto también a eventos sociales que convocan a grupo de personas
(Falabella 2000[1994]; Falabella et al. 2001).
El beber como un acto social constructivo y sobresaliente en la
mantención de la cohesión social es, en efecto, una práctica
bastante común, que cruza sociedades con distintos niveles de
integración y complejidad sociopolítica (Dietler 2006). En términos
generales debe ser concebida como una práctica a través de la cual
la identidad personal y colectiva es construida activamente, en la
cual se ponen en operación sutiles pero efectivas distinciones que
construyen o reafirman inclusiones y exclusiones en distintos niveles.
Específicamente, en contextos donde no existe una institucionalidad
política formal, esta práctica es especialmente relevante y
fundamental en la construcción del prestigio personal asociado a las
270
posiciones de liderazgo (Dietler 2006). Esto es bastante evidente a
partir de etnografías amazónicas (p.ej. Descola 2005), y también en el
mundo reche (ver capítulo 2.1).
Incluso en el mundo mapuche actual, la práctica de la bebida social
tiene una importancia trascendental en la conformación de la
comunidad. Course (2013), a partir de su trabajo en la localidad de
Piedra Alta en la Araucanía, pone énfasis en la construcción del “ser
persona” mapuche a través de las relaciones establecidas con no
consanguíneos, pero potenciales afines, materializada en el acto de
beber y compartir socialmente bebidas (en este caso vino) que sigue
un estricto protocolo.
Para beber y poder tener bebida para convidar hay que procurarse
los componentes, mediante siembra y cosecha si se trata de maíz, o
bien mediante la recolección, si se trata de frutos silvestres y por otra
parte se necesita asegurar la fuerza de trabajo para su procesamiento
y producción. Esto nos permite poner de relieve cómo la economía
política se entrelaza indisolublemente con la economía doméstica y
cómo adquieren relevancia política y económica las mujeres y su
descendencias (ver capítulo 2.1).
271
La connotación particular de los jarros, dado por lo que contienen y el
contexto social en que se usan, permite argumentar entonces, a partir
de su inclusión como ofrenda en los entierros Llolleo, que se está
materializando lo social en el espacio mortuorio, particularmente su
dimensión de relaciones sociales supra unidad doméstica. Es en este
sentido que creemos que el evento fúnebre Llolleo tiene también una
dimensión política, con connotaciones importantes en la constitución
y reafirmación de las relaciones sociales y alianzas supra familiares, tan
importantes en este tipo de sociedades (Hayden 2009).
3.2.5 Funebria Bato
La muestra de funebria Bato está compuesta por individuos
femeninos, masculinos y una alta proporción de infantes. Los
individuos femeninos y masculinos presentan la misma frecuencia. Solo
en poco casos no se pudo determinar sexo en individuos adultos
(Tabla 3.2.h).
Se identificaron 41 categorías de ofrenda/ajuar si consideramos todos
los elementos presentes en el entierro, los que disminuyen a 23 si no
consideramos los elementos que probablemente corresponden a
basuras (Tabla 3.2.c).
272
Categoria Edad/Sexo
Femenino Masculino Indeterminado No observable
Total
Infante 42 42 Juvenil 9 9 Adulto joven 6 3 2 11 Adulto 27 29 15 71 Adulto maduro 6 4 10 Total 39 36 17 51 143 % 27.3 25.1 11.9 35.7 Tabla 3.2.h Bato: distribución de individuos por sexo y edad
Una gran cantidad de enterratorios no presentan ajuar ni ofrenda
(Cat. 0, Tabla 3.2.i). Estos corresponden a 56 enterratorios (39.2%), que
ascienden a 90 (62.9%) cuando descontamos los elementos presentes
en los enterratorios que pueden no corresponder realmente a
ofrendas (Tabla 3.2.j). De hecho, aparte de la categoría “sin ofrenda”,
las únicas otras categoría que presentan un número importante de
individuos son la que presenta fragmentos cerámicos + malacológico
(Cat. d21; 13 individuos, tanto femeninos, masculinos y niños) y por
otra parte la que presenta solo fragmentos cerámicos (Cat. d16; 11
individuos femeninos y niños). La práctica de no depositar
ofrendas/ajuar es mucho más recurrente para los niños que para los
adultos, donde un 50% no las presenta, frecuencia que llega a un 80%
si descontamos las ofrendas dudosas (Tabla 3.2.k). Por otra parte,
existen dentro de las categorías de ofrenda 26 casos únicos (16 si no
273
consideramos las ofrendas dudosas), es decir que solo las presenta un
individuo.
Del resto de las categorías de ofrenda/ajuar, 3 (1)13 son compartidas
por individuos masculinos y femeninos, 11 (6) son exclusivas de
individuos masculinos, 9 (6) son exclusivas de individuos femeninos, 5
(4) son exclusivas de niños, 3 (3) casos son compartidos por individuos
femeninos, masculinos y niños. Solo en el caso de considerar a las
“basuras” como parte de las ofrendas, existen categorías compartidas
por individuos masculinos y niños (2) y femeninos y niños (1). Vemos,
por tanto, una situación altamente variable, donde no se observan
asociaciones recurrentes.
13 Entre paréntesis se indica la cantidad de casos si no consideramos la ofrenda dudosa.
274
Categoría adulto fem.
adulto masc.
adulto indet.
infante Total
0 15 10 5 26 56 c1 3 4 7 c2 1 1 c3 2 2 c4 1 1 2 c5 1 1 2 c6 1 1 c7 1 1 c8 1 1 c9 1 1 d1 2 2 d2 1 1 d3 1 1 d4 1 3 4 d5 1 1 1 3 d6 1 1 d7 1 1 d8 1 1 d9 1 1 d10 1 1 2 d11 1 1 d12 1 1 d13 1 1 d14 1 1 d15 1 1 1 1 4 d16 3 4 4 11 d17 1 1 d18 2 2 1 5 d19 1 1 d20 1 1 d21 2 2 1 8 13 d22 1 1 2 d23 1 1 2 d24 1 1 d25 1 1 d26 1 1 d27 1 1 d28 1 1 d29 1 1 d30 1 1 d31 1 1 Total 39 36 17 51 143
Tabla 3.2.i Bato: frecuencia categorías de ofrenda
275
Categoría adulto fem.
adulto masc.
adulto indet.
infante Total
0 23 16 10 41 90 c1 3 8 1 12 c5 1 1 2 c6 1 1 c7 1 1 c8 1 1 c9 1 1 d1 2 2 d2 1 1 d3 1 1 d4 3 2 3 8 d5 2 2 2 2 8 d8 1 1 d9 1 1 d12 1 1 d13 1 1 d15 1 2 1 1 5 d17 1 1 d19 1 1 d24 1 1 d27 1 1 d28 1 1 d29 1 1 Total 39 36 17 51 143
Tabla 3.2.j Bato: frecuencia categorías de ofrenda sin “basura”
Sexo/Edad Sin ofrenda Sin ofrenda descontando conchas, líticos y fragmentos cerámicos
n % N % Masculino 10 27.8 16 44.4 Femenino 15 38.5 23 58.9 Infante/Juvenil 26 50.9 41 80.4 Indeterminados 5 29.4 10 58.8 TOTAL 56 38.9 90 62.5 Tabla 3.2.k Bato: frecuencia absoluta y relativa de individuos sin ofrenda
276
La inclusión de elementos del ámbito productivo/subsistencia es
ambiguo en los entierros Bato, pero muy recurrente, estando referida
principalmente a moluscos y camélidos. En el caso de los moluscos, en
algunos casos efectivamente éstos pueden ser categorizados como
ofrenda, por su número, disposición y estado de completitud (16
casos). En otros, no se puede discriminar si éstos son parte del relleno
de la fosa o constituyen ofrenda propiamente tal (23 casos). Los restos
de camélidos, por su parte, mucho menos frecuentes (solo 11 casos),
se presentan tanto en sitios de la costa como en el interior, estando
representados principalmente por partes del animal, tanto en entierros
de individuos masculinos como femeninos y niños.
Los restos asociados al mundo vegetal, por su parte, son
extremadamente poco frecuentes, aunque esto se puede deber a las
técnicas de recuperación, ya que éstos, de estar presentes, no se
encuentran dentro de continentes que se hayan preservado. Las
evidencias se limitan por el momento a semillas de peumo y boldo,
ambas especies silvestres propias de Chile central. Su baja frecuencia
se condice con la escasa importancia de los implementos para su
procesamiento, donde solo aparecen manos (n=4) y piedras de moler
(n=4), asociadas a individuos masculinos, femeninos y niños.
277
Un tipo de ajuar que sí aparece recurrentemente en este contexto son
los elementos de adorno de uso individual: tembetás, cuentas
(collares), pendientes, orejeras. Dieciocho de las 41 categorías de
ofrenda (y 11 de las 23, si no consideramos la ofrenda dudosa)
incluyen objetos de este tipo. Los tembetás y orejeras están reservados
a individuos adultos (ver más abajo), pero los pendientes o colgantes
se encuentran también entre los infantes. Si bien la proporción de
individuos que presentan adornos personales no es muy alta en
relación a todo el universo (20.9%), ésta aumenta considerablemente
si consideramos solo los enterratorios que presentan ofrenda, en cuyo
caso su frecuencia es de 34.5% si consideramos todo los casos y 56.6%
si no consideramos la ofrenda dudosa.
Otro tipo de ofrenda presente son artefactos (por ejemplo mano,
mortero, pesa de red, punzón, pulidor), que remiten a actividades
prácticas cotidianas. Este tipo de ofrenda es menos frecuente,
estando presente en tan solo 11 enterratorios, que representa un 7.7%
en relación al total de enterratorios, y un 12.6% o un 20.7% (si no
consideramos la ofrenda dudosa) en relación a los que presentan
ofrenda.
278
El único objeto que parece referir a una categoría particular dentro
de este grupo es el tembetá. Este adorno labial se encuentra en 12.6
% (n=18) de los enterratorios, entre los que encontramos
principalmente individuos masculinos, donde un 27% de ellos ha sido
enterrado acompañado de él. El uso de este adorno no es exclusivo
de los individuos masculinos, sin embargo, ya que lo encontramos
también en individuos femeninos. Lo observado a partir de la ofrendas
se ve reforzado por las evidencias de huella de uso de este elemento
que quedan en la mandíbula e incisivos inferiores de los individuos,
aunque éste no aparezca en la ofrenda, y que indican que este
elemento fue recurrentemente utilizado en vida tanto por hombres
como por mujeres (Tabla 3.2.l).
Los entierros por lo general son individuales, aunque existen tres casos
claros de entierros que involucran a más de un individuo. El sitio Trébol
SE se registró un individuo femenino junto a un infante y en otro
conjunto un individuo juvenil junto a dos infantes. El tercer caso es de
un individuo masculino con uno femenino en el sitio Con Con 11.
279
Sexo/Edad N % en relación a individuos con tembetá
% en relación a individuos de su mismo sexo/edad
N con huellas de uso
Masculino 10 55.6 27.8 8 Femenino 4 22.2 10.3 9 Juvenil 1 Indeterminados 4 22.2 23.5 1
Tabla 3.2.l Presencia de tembetá y huella de uso de tembetá en entierros Bato. Nota: el único individuo Juvenil proviene del sitio San Pedro 2. Los individuos con huellas de uso de tembetá solo en un caso son los mismos que presentan tembetá incluido en el ajuar.
Síntesis
En términos de funebria Bato presenta una situación bastante
heterogénea. Un factor común es el lugar de entierro, en los lugares
de vivienda, en y/o tapados por la basura producto de las
actividades cotidianas, es decir al interior de un espacio social
propiamente tal. La modalidad de enterratorio más frecuente no
involucra la depositación de ofrenda o ajuar, al menos de las
materialidades que se hayan preservado. La depositación en las
áreas de acumulación de basura hace que la discriminación de la
ofrenda sea, de hecho, ambigua, ya que las “basuras” quedan
incluidas en la fosa. En la medida que el lugar del entierro en áreas de
acumulación de basura parece ser una elección recurrente, su
inclusión de facto en la fosa y consecuente asociación al individuo
280
enterrado podría ser considerada, de hecho, como parte de un
efecto deseado o buscado.
Esta práctica predominante convive con una diversidad de
modalidades de categorías de ofrenda, siendo las más recurrentes los
adornos personales, sin que se presenten regularidades de asociación
con categorías de individuos. De esta manera estos elementos
parecen relacionarse más con características propias y singulares de
las personas.
La presencia de tembetás sigue esta misma lógica, al actuar como un
elemento que segrega a la población en dos dimensiones: adultos de
infantes/juveniles, y algunos hombres y mujeres adultos del resto de los
adultos. Sin embargo, la posesión de tembetá no implica otra
diferenciación respecto al resto de la población, en términos de
calidad y número de ofrendas.
En síntesis, en el ritual de funebria Bato se observa un mismo
tratamiento a todos los integrantes del grupo, incluidos en un espacio
socializado (el basural), donde no existen asociaciones que permitan
pensar en la significación de conjuntos de personas, sino las múltiples
variaciones parecen más bien remitir a las personas mismas. La
281
diferencia señalada por el uso o inclusión de tembetás en el
enterratorio, que solo segrega a una fracción de la población adulta
de ambos sexos, parece remitir a la misma idea, en la medida que es
un objeto de uso personal e individual, que no todos los que lo usaron
en vida fueron enterrados con él, y que no parece estar relacionado
con otras categorías supuestamente relevantes en este tipo de
sociedades, como el género, por ejemplo.
3.2.6 La funebria en contexto: el individuo y la comunidad. El caso
Bato
La característica de la funebria Bato y la particularidad de la
distribución de las ofrendas en los enterratorios no permiten suponer
una representación ideológica de un modelo de sociedad que
involucre un tratamiento diferencial de mujeres, hombres y niños, al
menos a partir de las materialidades conservadas. Por el contrario,
vemos que los objetos incluidos en los entierros aluden a las personas,
ya sea a partir de adornos u objetos de uso personal. Por otra parte, la
recurrente depositación de los individuos en áreas de acumulación de
basuras cotidianas de los mismos sitios habitacionales, es decir en un
espacio altamente socializado, supone una superposición espacial de
282
los vivos y los muertos, que alude a una conservación de los individuos
fallecidos al interior de un espacio social y físico colectivo.
Esta particular configuración de la funebria Bato tiene una
resemblanza con las prácticas de funebria supuestas para grupos
cazadores recolectores. Si bien las etnografías han sido realizadas
principalmente en grupos cazadores recolectores africanos, las
particularidades comunes de sus prácticas se sustentan teóricamente
en las diferencias con grupos con otros sistemas de subsistencia y
formas de organización sociopolítica (Woodburn 1982b, Hewlett 2005).
En este sentido, se ha llamado especialmente la atención respecto a
la “simplicidad” de las prácticas de funebria de grupos cazadores
recolectores, con un tratamiento del cuerpo simple, la escasa
relevancia y duración del funeral (lo que no implica que la pérdida no
sea intensamente sentida, ver Hewllett 2005), y generalmente el
abandono de los lugares donde ocurrió el deceso (aunque ver Arriaza
2003 y Arriaza y Standen 2008 para un caso bien documentado
absolutamente opuesto). El argumento es que los grupos con un
sistema de subsistencia “de retorno inmediato” (ver Woodburn 1982a)
tienen una orientación marcada hacia el presente y no cargan, por
tanto, con las obligaciones y compromisos pasados y futuros
283
involucrados en sistemas de subsistencia “de retorno retardado”, que
se extienden más allá del fallecimiento de una persona.
Sabemos que los grupos Bato no tienen una economía
completamente cazadora recolectora, en la medida que los
individuos están consumiendo quínoa y maíz (ver capítulo 1.2) y que la
movilidad de estos grupos es relativa, ocupando reiteradamente
algunos espacios (ver capítulo 3.1). Sabemos también que si bien el
funeral Bato es relativamente simple en relación a ajuar y ofrenda,
implica ciertos pasos y ritos; muchos cuerpos se encuentran en
posiciones hiperflectadas, que indican enfardamiento de algún tipo, y
el cuerpo es acomodado en un fosa (generalmente poco profunda),
eventualmente con algún objeto y luego cubierto. Muchos de ellos
presentan además pequeños eventos de quemas asociados.
También, hay lugares utilizados recurrentemente para depositar a los
muertos, generando grandes áreas de entierros superpuestos con
áreas de vivienda.
Más allá de discutir el grado de similitud de la funebria Bato con una
supuestamente característica cazadora recolectora, nos interesa
enfatizar aquí que son justamente los elementos que guardan
284
semejanza con ésta, los que la hacen particular en un contexto no
cazador recolector, en la medida que no reconocemos prácticas
alusivas a una representación ideológica de la sociedad donde
temas como la ascendencia, descendencia, herencia, reproducción
y relaciones sociopolíticas estén siendo subrayados. Creemos que este
caso ilustra bien la variedad de situaciones que pueden darse en un
contexto que puede ser descrito en término generales como de
“sociedades hortícolas”, dependiendo de las trayectorias históricas
particulares de cada grupo.
El único elemento que pudiera estar más en concordancia con la
expectativa para la funebria en sociedades hortícolas es la
conformación de estas grandes área de entierro que podrían ser
conceptualizadas como verdaderos cementerios. En la muestra
analizada existen dos sitios Bato que reúnen grandes cantidades de
individuos (55 en el caso de San Pedro 2 y 28 en el caso de El
Membrillar 2). Creemos, no obstante, que hay al menos dos factores
que permiten tener una visión alternativa. Por una parte, la
superposición con áreas de basurales de las viviendas ponen de
manifiesto que si bien existe una concentración de enterratorios en
ciertos lugares, estos espacios son escenarios de múltiples actividades,
285
tanto de carácter cotidiano como rituales, ya sea sincrónicas o
diacrónicas. Es decir, no se trata de espacios excluyentes. Por otra
parte, el significativo número de enterratorios disturbados (24/55 en
San Pedro 2 y 9/28 en El Membrillar 2), ya sea por otros entierros o por
actividades asociadas al ámbito doméstico, indican que estos lugares
fueron recurrentemente utilizados a lo largo del tiempo. De hecho, la
disturbación sugiere que no existían señalizaciones de las tumbas, y
que, en el caso de tratarse de ocupaciones por parte de un mismo
grupo, el tiempo transcurrido supera los alcances de la memoria
individual. En este sentido podríamos conceptualizar a estos lugares
como “lugares persistentes”, entendidos como lugares con largas
trayectorias de uso que estructuran la manera de habitar un espacio y
crean un paisaje de significados (Schlanger 1992 en Littleton y Allen
2007; ver también en Moore y Thompson 2012). Las áreas de entierro
se generan, entonces, mediante un proceso de sumatoria de nuevos
entierros a lo largo del tiempo, es decir a partir de prácticas de
habitar que se reproducen, y que en este caso involucran la inclusión
de los muertos en espacios cotidianos, que en su conjunto convierten
a estos lugares en hitos significativos del paisaje local para los grupos
que los habitan.
286
En este escenario, la “simplicidad” de los entierros Bato, dado por la
escasa cantidad de ofrendas y ajuar y su distribución aparentemente
aleatoria, junto al énfasis en los contextos mortuorio de elementos de
uso personal, especialmente adornos, nos lleva a reflexionar sobre qué
es lo que se está representando en el contexto fúnebre. Si
consideramos que las prácticas siempre son estructurantes (cfr.
Bourdieu 1977), y el hecho que las prácticas siempre tienen efectos
simbólicos y significativos (Shanks y Tilley 1987), podemos plantear que
esta simplicidad alimenta una ideología que no subraya
materialmente categorías genéricas (hombre-mujer-infante).
Lo que parece ponerse de manifiesto, entonces, es la persona,
muchas de las cuales están acompañadas de objetos (adornos:
cuentas, collares, tembetás) que como tales tienen un efecto
diferenciador. Esta diferenciación, sin embargo, no solamente puede
referir a las identidades personales, sino que es posible plantear que,
ya sea de manera simultánea o alternativa, pueda referir a una
determinada categoría de “persona humana”.
Uno de los aspectos que se ha recalcado en relación a las ontologías
animistas es la importancia de la forma. En la medida que humanos y
287
no humanos comparten una esencia interior, la diferenciación está
dada por la apariencia externa, por sus cuerpos (Viveiros de Castro
1998; Descola 2012[2005]). De esta concepción derivaría la
importancia de la corporalidad en las sociedades amazónicas, en las
que las categorías de identidad (individuales o colectivas) se
expresan en el cuerpo y particularmente en los adornos. Es en y a
través de la particularización de los cuerpos que los individuos pueden
diferenciarse, tanto de los no humanos como de los otros humanos.
En efecto, ese trabajo sobre la forma de los cuerpos no tiene
tanto la finalidad de deslindar al humano del animal con la
imposición del sello de la “cultura” sobre la “naturaleza”, sino
que son precisamente los injertos animales los que sirven a ese
fin. El uso de plumas, dientes, pieles, máscaras con pico,
colmillos o mechones de pelo permiten, de hecho, diferenciar,
gracias a los atributos mismos que señalan la discontinuidad de
las especies, no al hombre del animal, sino a diversas clases de
especies humanas demasiado parecidas por su fisicalidad
original: al ostentar adornos característicos, los miembros de
tribus vecinas pueden, de tal modo, exhibir diferencias de
288
apariencia semejantes a las que distinguen entre sí a las
personas no humanas (Descola 2012: 205 [2005]).
En el caso Bato indudablemente no estamos frente a un despliegue
de usos de elementos provenientes de otras especies (p.ej. plumas,
pieles), al menos que se hayan preservado hasta hoy. Pero sí estamos
frente a un sinnúmero de detalles que en su calidad de elementos
visibles de uso personal permiten discriminar a las personas, o al menos
a un grupo de ellas. Estas personas son principalmente adultos (solo 4
de 30 casos con adornos corresponden a infantes), sugiriendo
además que esta “particularización” se relaciona con la edad.
3.2.7 Conclusiones
La funebria Bato y Llolleo presenta diferencias significativas que no
aluden solo a aspectos formales de los entierros (p.ej. inclusión o no de
vasijas cerámicas), sino que refieren a aspectos ideológicos
relacionados con los ámbitos sociales, políticos y económicos de estos
grupos.
La funebria Llolleo pone en relación género (mujeres) y edad (niños)
con aspectos productivos de la sociedad, generando una metáfora
entre la reproducción biológica y la social, en un contexto donde la
289
subsistencia basada en productos hortícolas parece adoptar
preponderancia. En este escenario adquiere relevancia también el
aspecto productivo del grupo de descendencia, y esta metáfora
contribuye a destacarlo, como también a su demarcación y
definición. En concordancia con lo anterior, el funeral Llolleo tiene un
aspecto político, materializado en los jarros que expresan la dimensión
social de la bebida, indispensable en la generación y mantención de
lazos supra unidad doméstica.
La funebria Bato se diferencia de la Llolleo justamente por no
presentar ordenamientos ni elementos relacionados con una
ideología donde se esté poniendo énfasis en la reproducción,
producción o descendencia. Mujeres, hombres y niños no están
siendo diferenciados, existiendo más bien una ideología que difumina
las diferencias, pero donde el individuo sí tiene cabida, expresado por
medio de los adornos corporales. La funebria Bato, presenta, en ese
sentido mucha resemblanza con la funebria planteada para
sociedades cazadoras recolectoras, lo que en un marco de
subsistencia hortícola, constituye un buen ejemplo de la diversidad
posible en este tipo de sociedades.
290
3.3 CON EL “OTRO” EN EL ÁMBITO DE LO COTIDIANO
En este capítulo se aborda la proximidad o interdigitación espacial de
Bato y Llolleo en Chile central, como un factor relevante para
entender a cabalidad la situación social, política y económica de
estos dos grupos.
La interrelación entre ambos grupos, tema latente en la discusión del
período Alfarero Temprano en Chile central, no ha sido hasta ahora
abordada de manera sistemática debido a que la interacción tiene
una visibilidad arqueológica limitada mayormente a objetos
“extraños” encontrados en un contexto dado, o eventualmente a
imitaciones locales de objetos o estilos foráneos. En los contextos del
período alfarero de Chile central prácticamente no existen evidencias
de objetos “extraños”, ni provenientes de otras áreas geográficas ni
de otros contextos locales (p.ej. objetos Llolleo en contextos Bato),
aunque hay que considerar que la visibilidad de algunos objetos se ve
afectada por su posibilidad de conservación y los procesos post
depositacionales de los sitios que dificultan la evaluación de la
integridad de los contextos.
291
En este marco, se exploran y discuten los posibles escenarios de
interacción entre Bato y Llolleo a la luz de casos etnográficos y
arqueológicos, en consideración que la escasa evidencia de
circulación de objetos, no implica que no haya habido interacción.
De hecho, esto dos grupos mantuvieron asentamientos
contemporáneos espacialmente cercanos, por lo que se tuvieron uno
al otro presente, cotidianamente.
3.3.1 Las características de la interacción
Numerosos casos etnográficos del continente africano, asiático y
americano revelan que los grupos cazadores recolectores y
horticultores a baja escala mantienen relaciones permanentes, fluidas
y continuas con sus vecinos que pueden tener otras formas de
subsistencia (Jackson 1983; Woodburn 1988 y 1997; Gardner 1988;
Grinker 1990; Lukacs 1990; Århem 2000; Fortier 2001; Joiris 2003; Rupp
2003). Estudios etnohistóricos y arqueológicos le han dado
profundidad temporal a este fenómeno (Cashdan 1986; Bird-David
1988; Headland y Reid 1989; Green 1991; Spielman y Eder 1994; Chilton
1998; Klassen 2002; Amkreutz et al. 2009; Lodewijckx 2009; Ballester y
Gallardo 2011).
292
En consecuencia, hay que entender a los grupos o colectivos sociales
situados dentro de una matriz de relaciones, en un paisaje poblado no
solo por personas del mismo grupo social y cultural, sino por otros
grupos, de modo que su particular modo de habitar un espacio está
en relación a los “otros”. En concreto, implica por ejemplo, que la
decisión de la ubicación de los propios asentamientos y actividades
de subsistencia deben tomar en consideración la localización y las
actividades de los otros (Green 1991), así como la naturaleza y
característica de las relaciones entre ellos.
Las etnografías han revelado que las relaciones intergrupales
involucran generalmente el intercambio, ya sea de productos o
servicios (Jackson 1983; Woodburn 1988 y 1997; Gardner 1988; Bird-
David 1988; Headland y Reid 1989; Grinker 1990; Lukacs 1990; Spielman
y Eder 1994; Århem 2000; Fortier 2001; Joiris 2003; Rupp 2003). En un
contexto de relación de poblaciones cazadoras recolectoras o de
horticultores de escala menor con grupos 100% horticultores (es decir,
donde los productos hortícolas forman la base de su subsistencia), se
intercambian, generalmente, productos hortícolas por productos del
bosque (caza, recolección), pero también pueden involucrar materias
primas y otros elementos (p.ej. miel) a los cuales un grupo tiene
293
acceso y el otro no. En algunos casos estas relaciones pueden
involucrar también el intercambio de bienes por servicio, como el
trabajo en los campos de cultivo u otras acciones que requieren de la
labor de un conjunto de personas (p.ej. etapas de construcción de
una casa).
En todos los casos las relaciones de los horticultores con los otros han
sido descritas principalmente como asimétricas y estereotipadas
(Jackson 1983; Woodburn 1988 y 1997; Bird-David 1988; Headland y
Reid 1989; Spielman y Eder 1994; Århem 2000; Fortier 2001; Joiris 2003),
lo que se ha relacionado con la cantidad de personas involucradas
(mayor densidad poblacional en los grupos hortícolas) y el nivel de
integración sociopolítica (posibilidad de coordinación y organización
supra unidad doméstica) de los grupos involucrados en la relación
(Woodburn 1997). Los relatos etnográficos señalados dejan ver,
explícitamente, que el grupo horticultor se ve a sí mismo en una
situación de superioridad respecto al otro, al que califica de pobre e
incluso como no completamente humano, en base a sus costumbres
alimentarias, posesiones materiales y orientación de hábitat.
Ciertamente, existe cierto sesgo en estas apreciaciones, porque las
etnografías realizadas por lo general han revelado el punto de vista
294
del horticultor y no conocemos por tanto la apreciación del otro
grupo que forma parte de esta interacción. De hecho, esta
percepción de superioridad no tiene necesariamente un efecto en
desmedro del grupo subordinado, y si bien siempre está la intención
de sacar provecho de la interacción por parte de los horticultores, no
se mencionan situaciones de explotación o de dependencia
económica u otro tipo del otro grupo respecto a ellos14. La asimetría sí
se hace patente, en cambio, en que son los grupos “subordinados” los
que tienden a “acomodarse” a los horticultores en términos de lengua
y costumbres, al menos mientras dura la interacción (Bird David 1988).
Acorde con los niveles de integración sociopolítica en estos grupos, la
interacción y las relaciones que se establecen, sin perjuicio que sea
una práctica generalizada, son siempre de persona a persona
(Jackson 1983; Bird-David 1988; Grinker 1990; Spielman y Eder 1994;
Fortier 2001; Rupp 2003). Es decir, son individuos específicos de un
grupo los que se relacionan con personas determinadas de otro, de
modo que las relaciones por lo general tienen una continuidad en el
14 Esto no quiere decir que las relaciones no puedan tener efectos “negativos” para la parte subordinada, especialmente cuando se establece una competencia económica por un territorio que desemboca en un desplazamiento de una de las partes (ver p.ej. Cashdan 1986).
295
tiempo, es decir no son circunstanciales sino que ocurren
periódicamente involucrando a las mismas personas. Estas relaciones
son muchas veces descritas como de compadrazgo, ocurriendo
también en ocasiones matrimonios, donde invariablemente se reporta
el caso de mujeres del grupo “subordinado” que son incluidas en el
grupo horticultor.
3.3.2 Los grupos sociales en un marco de interacción
La interacción intergrupal no puede entenderse desligada de los
procesos de construcción de identidad grupales. Las discusiones sobre
la identidad y los procesos identitarios han estado cruzadas por dos
perspectivas teóricas, que han sido visualizadas como contrapuestas
(Jones 1997; Giménez 2002). La visión “primordialista” subraya que el
sentido de pertenencia en un rasgo propio y característico de las
personas y grupos humanos. La visión “relacional” pone énfasis en el
carácter situacional y estratégico de la construcción de las
identidades grupales, en un marco de interacción. La comprensión de
los procesos identitarios, sin embargo, es mucho más potente cuando
consideramos que ambos aspectos son parte de un mismo proceso, y
296
que la relevancia de uno u otro varía de acuerdo al contexto histórico
específico.
Las situaciones de contacto intergrupales ponen de relieve el papel
del “otro” en la autodefinición de un grupo, donde lo propio se
reafirma en oposición a lo alterno, constituyendo un proceso
dinámico de inclusión y exclusión (Cardoso de Oliveira 1976;
Bartolomé 1997). Se ha sugerido, también que estos procesos son
especialmente activos y expresados materialmente en situaciones de
“stress” provocado por la competencia (por tierras, recursos, etc.)
(Hodder 1982; Emerson y McElrath 2001).
En esta visión relacional, hay que considerar también que el mundo
puede estar poblado por una diversidad de “otros”, que no
necesariamente son todos humanos. En las ontologías animistas por
ejemplo, tan comunes en nuestro continente, tanto los humanos
como los no humanos están dotados de características sociales, “de
suerte que las especies dotadas de una identidad análoga a la de los
humanos viven, supuestamente, en el seno de colectivos que poseen
una estructura y propiedades idénticas” (Descola 2012:364 [2005]). De
297
acuerdo a esto, el mundo está repleto de potenciales “otros”, no solo
otros colectivos “humanos”, sino animales y vegetales.
En estas lógicas el “otro”, humano y no humano, juega un papel
fundamental para identificarse a sí mismo:
…la identidad se define, ante todo, mediante el punto de vista
sobre uno mismo que adoptan los miembros de otros colectivos,
colocados debido a ello en una posición de observadores
exteriores. (Descola 2012:375 [2005]).
Las visiones primordialistas y relacionales sobre la identidad se
conjugan en esta aproximación, en la medida que la voluntad de
diferenciarse se desenvuelve en un contexto donde existen una serie
de “otros”, y no necesariamente un “otro” en particular, y ocurre a
través de ellos, lo que tiene un importante matiz de diferencia a que la
identificación sea por ellos.
En este proceso de identificación, ciertamente la cultura material
juega un papel importante. Si bien qué elementos u objetos
específicos serán utilizados dependen del contexto particular y
pueden además variar con el tiempo (Barth 1969; Jones 1997), se
privilegian aquellos que permitan objetivar las distinciones respecto al
298
grupo alterno. En una ontología animista, donde domina la idea de
una continuidad de las interioridades y discontinuidad de las
exterioridades, son las fisicalidades, las formas, las que juegan un
papel central en introducir las discontinuidades en un universo
poblados de personas, humanas y no humanas:
El alma de los miembros de las tribus vecinas hace de ellos
sujetos como yo, pero su cuerpo los objetiva como diferentes a
mí: está adornado, pintado, tatuado de otra manera; las armas
herramientas y utensilios que lo prolongan son distintos de los
míos (así como la forma de los colmillos, los picos y las garras
varía entre los animales); la casa que da refugio a ese cuerpo
no es como la que yo habito, y la lengua por medio de la cual
él actúa sobre el mundo no es la que yo hablo (así como no
hablo la lengua del pecarí o el oso, al menos la que está
asociada a su forma específica). (Descola 2012:417 [2005])
En el marco de esta línea argumental, las diferencias materiales que
permiten discriminar distintas “formas de hacer” sostenidas en el
tiempo (“tradición” sensu Pauketat 2001), no son un hecho de la
causa, sino, por el contrario, son un hecho significativo a explicar. En el
299
entendido que no existe cultura material “pasiva” (Shanks y Tilley
1987), la producción y uso de ésta, tanto de los elementos diacríticos
(utilizados intencionadamente para demarcar la diferencia) como de
los otros, deben ser entendidos como prácticas y no tan solo como
“comportamientos”, contingentes e históricamente situadas y por
ende activas (Pauketat 2001), donde no solo entra en juego la
autodefinición grupal sino también un mundo poblado de colectivos.
En un mundo poblado de “otros”, humanos y posiblemente también
no humanos, este es un proceso permanente, cotidiano, que permea
la producción y las maneras de usar la cultura material, a través de lo
cual se recrea y reafirma una identidad en virtud de la diferencia.
Cabe preguntarse cómo operan estos principios en sociedades con
niveles de integración político social a nivel de grupo local. ¿Quienes
son “los otros”? ¿Existen algunos más “otros” que otros? En contextos
donde la distancia espacial es clave en la conformación de las
unidades de integración sociopolítica, ¿que forma adquieren los
procesos de diferenciación identitaria en una situación donde la
interacción con “otros” humanos es, al menos potencialmente, más
cotidiana que con los miembros de mi propio colectivo?
300
Es posible que existan distintos niveles de identificación, que operan
en una “correlación negativa” con las distancias espaciales. En una
organización basada en grupos locales, un grupo local del propio
colectivo localizado a 150 km de otro puede parecer muy ajeno, si es
que alguna vez tuvieron si quiera noción de su existencia mutua,
aunque a nosotros materialmente nos parezcan que son parte del
mismo colectivo mayor (complejo cultural). No obstante las distancias,
sin embargo, el reconocimiento de las diferencias, especialmente si
consideramos el rol central de los objetos y la cultura material en este
proceso, no puede haber dejado de exponer claramente a un “otro”
de otro colectivo cercano espacialmente, a pesar de la posibilidad
de una interacción cotidiana.
Al respecto, rescatamos la siguiente constatación referente a los
Matsigenka, en la Amazonía peruana:
The important distinction for the Matsigenka is that between “us”
and “them”. These two categories are flexible and “we” can,
depending upon the counterpart in contrast to which it is
defined, be taken to mean any of the three levels distinguished
above, that is “household”, “residence group”, and
301
“settlemente group”. It is however, dubious if the usage could
signify “we, the Matsigenka” in relation to other ethnic groups.
The often degoratory stereotypes of personal characters that
are used to describe foreigners do not only apply to
neighbouring (sic) ethnic groups but to another Matsigenka
settlement groups as well. (Rosengren 1987:142).
3.3.3 Interacción Bato – Llolleo
La relación entre Bato y Llolleo se desarrolló a lo largo de un
considerable lapso temporal de al menos 500-800 años. Ambos grupos
se enmarcan dentro de lo que llamamos sociedades no jerárquicas y
presentan similitudes en cuanto a sus formas de subsistencia, formas
de ocupar el espacio y organización social, pero se les puede
considerar sociedades distintas en la medida que tienen diferencias
significativas en aspectos como dieta, donde los grupos Llolleo
muestran un mayor consumo de maíz; forma de asentarse en el
espacio, con una mayor diversidad de tipos de asentamiento para
Llolleo, que incluye grandes caseríos y la ocupación tanto de espacios
ligados a zonas lagunares y terrazas fluviales, donde la localidad
parece ser un nivel relevante de integración social (ver capítulo 3.1); e
302
ideológicas, observadas a partir de los patrones de funebria, donde
Llolleo exhibe una representación social que segrega a mujeres y
niños de los hombres y donde el lugar central de la sociabilidad extra
unidad familiar está expresada (ver capítulo 3.2).
En Chile central las evidencias materiales de interacción son escasas y
además son difíciles de evaluar. La visibilidad arqueológica de los
objetos/productos que potencialmente circulaban es un primer factor
a considerar. Aunque en un contexto más tardío, fuentes
etnohistóricas mencionan, p.ej. la circulación de mantas
(probablemente de cuero) y plumas de avestruz intercambiadas por
maíz entre los grupos cordilleranos y del valle (Vivar 1987:201), objetos
orgánicos que no se conservan en el área de estudio. De hecho el
carácter más hortícola de Llolleo en comparación con Bato hace
posible considerar la circulación de productos hortícolas de Llolleo
hacia Bato, pero no tenemos ninguna evidencia concreta que
permita sustentar esta idea. De esta manera, la evidencia material
directa de interacción refiere a elementos que no solo tengan la
posibilidad de haberse conservado (cerámica, lítico y eventualmente
óseo) sino además que sean “diagnósticos” de uno u otro grupo.
Además de elementos tan evidentes como el tembetá y algunos
303
adornos (por ejemplo cuentas tubulares de concha), contamos
prácticamente solo con la alfarería. Ésta, sin embargo, en términos
generales es muy homogénea, diferenciándose solo en algunos
rasgos, que se presentan de manera poco frecuente en los contextos
de origen (decoraciones) y que además en muchos casos son difíciles
de identificar en fragmentería (formas, motivos decorativos) (ver
capítulo 1.2).
Un segundo factor está referido a la posibilidad de identificación de
un objeto intercambiado, lo que se relaciona con la naturaleza de los
sitios, principalmente habitacionales, sin estructuras de vivienda o
rasgos reconocibles, de escasa profundidad estratigráfica y afectados
ampliamente por procesos posdepositacionales asociado a la
actividad agrícola y ganadera. Cuando encontramos elementos
diagnósticos de dos componentes culturales en un mismo lugar, es
difícil evaluar si es producto de una ocupación efectiva por parte dos
grupos (algo que tampoco se soluciona con fechados por el amplio
rango de los sigma de los fechados TL) o si su presencia es producto
de la circulación de algunos objetos de un grupo a otro.
304
Una revisión de la información disponible15, permitió identificar tan solo
nueve sitios de un total de 34, donde podemos identificar
materialidad propia de un grupo en asentamientos del otro grupo
(Tabla 3.3.a). Se trata mayormente de elementos Bato en sitios Llolleo,
y pone en evidencia la interacción efectiva entre los grupos, en la
medida que manifiestan ya sea la circulación de objetos entre ellos,
como sería el caso de las vasijas, o bien de personas que se movían
de un grupo a otro grupo con sus objetos, como también podría ser el
caso de las vasijas, y de los tembetás, objeto de uso personal que
implica cierta mutilación corporal.
Estos datos son suficientes para postular que estos grupos mantuvieron
relaciones entre sí. Sin embargo, no se podría argumentar a partir de
su escasez, una baja o infrecuente interacción entre ambos grupos.
Por el contrario, la diferencia consistente y sostenida en el tiempo (500
años) en una situación de alta proximidad espacial entre Bato y
Llolleo, debe ser entendida en el marco de una interacción.
15 Se consideró solo sitios habitacionales publicados, monocomponentes y/o diferenciados espacialmente de vecinos con otros componente para descartar el efecto de superposición de ocupaciones. Se consideró solo los elementos materiales claramente asignables a un grupo u otro.
305
Sitio Elemento
Evidencias de elementos Bato en sitios Llolleo
El Mercurio
10 fragmentos cerámicos con decoración inciso lineal punteada, probablemente de vasijas distintas.
11 fragmentos con decoración con hierro oligisto mesclado con óxido de hierro (tonalidad morada)
Los Panales
1 fragmento de cerámica con decoración inciso lineal punteado
1 tembetá lítico (piedra roja)
1 fragmento de gollete cribado
VP1 1 tembetá de cerámica
1 fragmento de cerámica con decoración inciso lineal punteado
VP2 1 fragmento de cerámica con decoración inciso lineal punteado
El Peuco 1 tembetá de cerámica
La Granja By Pass
3 tembetás de piedra
3 fragmentos cerámicos con decoración inciso lineal punteada
Evidencias de elementos Llolleo en sitios Bato
La Palma
CK1/7
Parque la Quintrala
2 fragmentos con decoración inciso reticulado
1 garrita en asa
1 garrita en asa
(4 modelados con incisos tipo garrita)
Tabla 3.3.a Evidencias materiales de interacción
306
La situación de contacto cotidiano no necesariamente tiene que
haberse materializado en relaciones cara a cara, aunque esta es una
situación completamente posible en virtud de los escasos 200 m que
en ocasiones separan sus espacios habitacionales, sino la presencia
del otro debe haberse revelado en todas las inscripciones dejadas en
el paisaje por el habitar cotidiano de ambos grupos. Sus
asentamientos y campos de cultivo, ya sea ocupados o
abandonados, las rutas de desplazamiento utilizadas, los lugares de
extracción de materias primas líticas y alfareras, hacen manifiesto al
“otro” de manera permanente.
En concordancia con lo expuesto en relación a que la cultura
material juega un papel activo en la estructuración de la sociedad y
el mundo que las rodea, las diferencias entre Bato y Llolleo no puede
ser entendida, entonces, simplemente como un hecho neutral, sino
debe ser concebida como diferenciación, producto de acciones
concretas realizadas por individuos en un mundo poblado de “otros”.
Así, esta diferenciación que persistió en el tiempo adquiere sentido en
un contexto de prácticas que, ya sea de forma consciente o
inconsciente, enfatizan las discontinuidades entre los dos colectivos
307
sociales, de modo que cada una de ellos adquiere una fisonomía,
una forma, distintiva.
De esta manera, no son solo los elementos que circulan entre ambos
grupos los que nos pueden dar luces de su interacción, sino las
prácticas de diferenciación que se mantuvieron a través del tiempo,
que nos revelan que la circulación de objetos y eventualmente de
personas entre ambos grupos no implicó asimilación. Por el contrario,
cada parte mantuvo su singularidad a través de la reproducción de
un conjunto de prácticas que así lo permitieron.
El uso de ciertos elementos altamente visibles, como los adornos
corporales, nos plantea efectivamente la posibilidad de su uso como
elementos diacríticos respecto a un “otro” (ver Soto 2010)16. Los
tembetá son un elemento que destaca por su visibilidad en los
contextos Bato, pero también podemos considerar otros adornos –
16Se ha reportado también la práctica de deformación craneana para Llolleo (Falabella y Planella 1979, 1991) y Bato (Rivas y Ocampo 1995; Andrade 2007a y b), pero los datos no permiten realizar un ejercicio comparativo fiable porque a) en muchos casos los restos óseos están en tan mal estado que éste es un rasgo que no se puede observar, lo que disminuye la muestra; b) algunos informes no cuentan con análisis de antropología física propiamente tal, por lo que no se hace referencia a este rasgo, pero no hay certeza de que efectivamente no estuviera presente; c) en la mayor parte de los casos en que este rasgo sí ha sido relevado, no queda del todo claro si en los casos en que no se menciona éste no fue observado o si no era observable.
308
collares/cuentas, pendientes – presentes tanto en Bato como en
Llolleo que se manifiestan con ciertas particularidades (Soto 2010).
Las cuentas de concha se encuentran solo en sitios costeros (a
excepción del sitio La Granja), las que pueden ser discoidales planas
en Bato y Llolleo, y también tubulares con muesca en Bato (Lucero
2010). Las cuentas de piedras sedimentarias (generalmente
identificadas como lutita) son las más abundantes y también tienen
formas discoidales planas, encontrándose principalmente en sitios
Llolleo (costa e interior) y Bato del interior. Las cuentas de mineral de
cobre, en cambio, aparecen principalmente en los contextos Bato de
costa e interior (16 cuentas, 4 sitios), y en menor medida en sitios
Llolleo (6 cuentas, 4 sitios)17. Las cuentas son de tamaños pequeños, 5-
10 mm en el caso de las discoidales (Soto 2010) y no superan los 20
mm en el caso de las tubulares (Lucero 2010), y su recuperación
depende mucho de las técnicas utilizadas para intervenir los sitios
(excavaciones o recolecciones superficiales; tamaño de la malla del
harnero). Las cuentas se han encontrado en los basurales de los sitios
17 Las rocas sedimentarias son comunes en formaciones geológicas de Chile central y se encuentran tanto en la Cordillera de la Costa como en la de los Andes. El mineral de cobre debería ser menos ubicuo, pero no se han realizado hasta ahora análisis orientados a determinar su composición o proveniencia.
309
habitacionales, pero son más comunes en contextos de funebria
donde, principalmente en Llolleo, éstas forman parte de verdaderos
collares.
Las diferencias enunciadas parecen estar jugando en varios ejes y
niveles simultáneamente. A nivel intergrupal, las cuentas de mineral de
cobre podrían ser relevantes para la diferenciación entre Bato y
Llolleo. Su ocurrencia acotada sugiere formas de adquisición
mediatizadas y su distribución dispar su aprovisionamiento mediante
redes de relaciones que solo uno de ellos maneja. Siguiendo esta línea
de discusión, la presencia de cuentas de mineral de cobre en Llolleo
podría ser considerada una evidencia más de la interacción entre
ellos, en la medida que su adquisición estaría mediada por Bato. Su
cantidad no permite, sin embargo, considerarlas como un bien “de
prestigio”, aunque ciertamente su exotismo puede haberlo convertido
en un bien deseado. Otro eje de diferenciación es el intragrupal. La
distribución espacial de las cuentas de concha, y particularmente de
las cuentas tubulares con muesca, acotada a los sitios Bato costeros,
sugiere que su uso no solo adquiere significado en relación a un “otro”
Llolleo, sino también en relación a un “otro” Bato. En este sentido el
310
“otro” pueden ser muchos a la vez, mientras que los elementos
materiales actúan en múltiples y diversas situaciones de interacción.
Los tembetá se encuentran también tanto en contextos de basuras
domésticas como en entierros asociados a individuos y a través de las
huellas que ha dejado este adorno en la mandíbula e incisivos
inferiores, sabemos que estos elementos fueron utilizados de manera
recurrente. Casos etnográficos de uso de tembetás y narigueras
reportan también su uso cotidiano (ver p.ej. caso Suya [Seeger 1975];
Cashinawa y Shipibo [Goulard 1958]; Achuar [Descola 2005]). Al igual
que el caso de las cuentas, los tembetás también pueden operar en
múltiples dimensiones. A nivel intragrupal separan a mujeres y hombres
adultos de infantes, aunque no todos los adultos los usaron. Esta
separación etárea sugiere que el uso de estos elementos refiere a
ciertas características asociadas a la adultez, como en el caso Suya,
p.ej., donde el uso de tembetás y orejeras se relaciona con la
importancia del habla y de la capacidad de escuchar (comprender),
ambas cualidades importantes que no se espera que los niños posean
(Seeger 1975). A nivel intergrupal, Llolleo aparece como el “otro” más
evidente, especialmente en localidades de alta proximidad espacial
y eventualmente de competencia por recursos, como ocurre en la
311
localidad de Colonia Kennedy de la microrregión de Angostura. En
este tipo de situaciones cabe esperar un énfasis en los procesos de
diferenciación a través del uso de elementos diacríticos como los
tembetás (ver más arriba). La naturaleza dispar de las intervenciones
realizadas en los distintos sitios y de las características de sus reportes o
publicaciones, no permite una comparación cuantitativa detallada
de la presencia de este adorno entre distintas áreas. No obstante, una
mirada general permite ver a partir de los tembetás rescatados en
basuras domésticas (Tabla 3.3.b), que la microrregión de Angostura no
presenta mayor cantidad de tembetás que otras, como la costa,
donde esta situación de interdigitación no es tan evidente.
No podemos dejar de replantearnos, entonces, respecto a qué “otro”
se están utilizando estos elementos diacríticos en cuestión. En un
mundo poblado de colectivos, el “otro” humano y más evidente para
nosotros no necesariamente era el que gatillaba el uso de estos
emblemas, abriendo la necesidad de poner más atención a la
dinámica intragrupal (división etárea y de cualidades), o bien a la
posibilidad de otros “otros”, no necesariamente humanos.
312
Sitio N Tembetás
N tembetás / 1000 fragmentos cerámicos
Microrregión de Angostura
CK1 5 0.5
CK3B2 1 0.09
CK9 2 0.31
CK15 2 0.35
VP3D 1 0.13
VP5 2 0.08
Costa
Arévalo 2 10 0.7
Marbella 15 0.6
Tabla 3.3.b. Densidad de tembetás
En este marco de colectivos actuando y reproduciendo prácticas
diferenciadoras, no alcanzamos a entender, sin embargo, la
naturaleza específica de la interacción entre ambos grupos. Los
antecedentes etnográficos nos proveen de escenarios posibles,
donde circulación de objetos y “servicios” parecen ser la constante.
En relación a esta posibilidad, el patrón de asentamiento de extrema
interdigitación espacial, como la localidad de Colonia Kennedy en la
microrregión de Angostura asociada a un particular ambiente lagunar
313
(ver capítulo 3.1), abre la posibilidad de considerar que el
asentamiento de uno esté en relación al otro. Los intercambios de
“servicio” se reflejan generalmente en que los asentamientos de los
grupos que “prestan” el servicio se disponen a corta distancia o en los
alrededores de los asentamientos del grupo que necesita el “servicio”,
en este caso el grupo horticultor. Así, se podría entender el
asentamiento Bato en la localidad de CK en función del Llolleo, en
contraste a considerarlo tan solo como producto de las características
de subsistencia y necesidades de cada grupo.
No obstante, la historia ocupacional del área no parece apoyar esta
interpretación. La ocupación Bato de esta localidad no solo es
anterior a la Llolleo, sino también los asentamientos Bato parecen ser
de mayor extensión que los Llolleo, al menos en el momento más
temprano, lo que sugiere la presencia de mayor número de unidades
domésticas Bato en dicha área. Por tanto, el asentamiento Bato no
parece estar en función del asentamiento Llolleo. En un momento más
tardío de la secuencia se observa, sin embargo que la ocupación
Bato se “atomiza”, cuando los grandes asentamientos iniciales son
reemplazados por otros de dimensiones mucho menores (ver Figura
3.1.b). La ocupación Llolleo del área, que como señalamos comienza
314
algo después, podría estar jugando un rol en este proceso en la
medida que su presencia en el área tiene que haber modelado la
ocupación Bato de la misma. Esta localidad ya no está a libre
disposición. La ocupación Llolleo de esta localidad, por su parte, es
distinta a la que se despliega en el área de Valdivia de Paine o en el
sector sur de Colonia Kennedy, con asentamientos más pequeños y/o
menos densos. Podría plantearse, entonces, que en la ocupación del
área, ambos grupos están afectando la ocupación del otro, sin
observar una situación de subordinación de uno (Bato) frente al otro
(Llolleo).
Sin embargo, esta no es la única interpretación posible. La
“competencia” por espacios y/o recursos asociados al ambiente
lacustre predominante en aquella área también podría dar cuenta de
este patrón, donde no hay cabida para que se generen
asentamientos extensos que involucren mayores cantidades de
población. Una restricción en el uso de los espacios obligaría además
a una constante reutilización de los mismos lugares habitacionales, en
el caso de ocupaciones menos sedentarias. También, esta extremada
interdigitación podría ser más aparente que real, y ser producto de
una ocupación de la localidad de manera más intermitente e incluso
315
alternada en una escala de tiempo invisible a nuestros métodos, en el
marco de una estrategia en la cual ambos grupos se evitan entre sí.
Por último, tampoco podemos descartar que justamente las
características del paisaje, con napas freáticas altas y alta
probabilidad de anegaciones en inviernos lluviosos hayan sido los
principales modeladores de las características de los asentamientos
tanto Bato como Llolleo del área.
Síntesis
Las evidencias materiales de interacción en nuestra área de estudio
son escasas. A pesar de ello, existen evidencias que sugieren ya sea
un movimiento de objetos o de personas de un grupo a otro.
Planteamos también que las diferencias entre Bato y Llolleo,
sostenidas durante al menos 500 años, deben ser comprendidas en un
marco donde un o unos “otros” permiten y activan las prácticas
diferenciadoras, las que se manifiestan tanto en objetos de uso
cotidiano como en objetos utilizados activa y conscientemente para
remarcar las discontinuidades. Estos objetos operan en distintos niveles
y ejes de inclusión/exclusión, tanto intragrupales, como entre grupos.
316
De esta manera, la comprensión del período Alfarero Temprano en
Chile central pasa por considerar a estos grupos insertos en una matriz
de relaciones, donde el o los “otros” sin duda jugaron un papel
importante en la configuración social, económica, política y espacial
de cada uno de ellos.
317
SECCIÓN 4. RECAPITULACIÓN
4. 1 RECAPITULACIÓN
En los capítulos previos se realizó un análisis comparativo entre Bato y
Llolleo en torno a tres ejes temáticos a partir de la información
existente para el período Alfarero Temprano en Chile central: niveles
de integración socio político, que abordamos a partir de un análisis
espacial de los sitios habitacionales y de la materialidad cerámica;
análisis de los patrones de funebria en el ámbito ideológico, a partir
de asociaciones recurrentes de ofrendas, interpretadas en relación al
marco económico, social y político general de cada grupo; y análisis
de la interdigitación espacial, a partir de la discusión de los escenarios
posibles para la interacción, en un marco donde un “otro” es parte de
la cotidianeidad de cada grupo.
Los distintos ámbitos abordados muestran que no obstante Bato y
Llolleo pueden ser enmarcadas como sociedades no jerárquicas,
exhiben diferencias que permiten enriquecer el contenido de esta
categoría clasificatoria tan amplia, llenándola de matices, que son
significativos a considerar. En este escenario también hay que
contemplar el dinamismo de los procesos históricos, que se desarrolla
318
además en un marco de relaciones con los otros habitantes del área,
humanos o no humanos.
En esta sección discutiremos de forma integrada los tres ejes
señalados para Bato y Llolleo, en consideración que éstos forman
parte de una misma trama donde se entretejen los aspectos político,
social, económico e ideológico, es decir son parte de un “hecho
social total”.
4.1.1 Discusión
El análisis del patrón de asentamiento, expresado en el tipo de sitio
registrado, sus tamaños, intensidad de ocupación y su disposición en
el paisaje, tanto general como enfocado en la microrregión de
Angostura, permiten describirlo como disperso, enmarcado entre
unidades de vivienda aisladas y caseríos relativamente pequeños que
no superan las 18 há. Dentro de este marco, en la microrregión de
Angostura Bato y Llolleo presentan ciertas diferencias que no por
menores dejan de ser significativas.
La mayor diversidad de asentamientos Llolleo (tamaños/densidades) y
la historia ocupacional de ellos dejan ver un panorama dinámico en
relación al tamaño de las unidades residencales, que revela cambios
319
en el número de personas que congregan y así también un panorama
sociopolítico en constante cambio. La emergencia de dos caseríos de
mayor tamaño en la fase final del período Alfarero Temprano es reflejo
de la capacidad que habrían alcanzado algunas unidades familiares
de congregar a un número importante de personas en torno a ellas,
otras unidades domésticas relacionadas por medio de lazos de
parentesco directo o de alianza, y por ende de la capacidad política
de ciertas cabezas de hogar. La conformación de unidades
residenciales más grandes también es expresión de grupos
productivos de mayor tamaño, que aunque pueden no haber sido el
fin de la puesta en ejecución de estas habilidades políticas,
ciertamente permiten mantener el prestigio de la unidad a través de
su contribución en las actividades agrícolas, procesamiento y
elaboración de chicha.
La existencia de varios asentamientos pequeños corresponderían, en
el primer momento del período, al proceso inicial de expansión
territorial por parte de unidades domésticas pequeñas que ocuparon
espacios inhabitados previamente, y que eventualmente luego
congregaron a más unidades de vivienda, convirtiéndose en
conjuntos residenciales o caseríos. En la fase más tardía, estas
320
unidades domésticas aisladas formaron parte de una dinámica de
conformación de nuevas unidades residenciales, proceso consistente
con la inestabilidad de los sistemas de alianza de este tipo de sistemas
sociopolíticos, donde la separación y conformación de nuevas
unidades o conjuntos residenciales es común. Corresponderían a la
unidades “descolgadas” de la unidades sociales mayores (ver p.ej.
Århem 1981, Descola 1982; Dillehay 1992).
El sistema de asentamiento Bato revela un panorama histórico distinto,
que en la microrregión de Angostura se inicia con la conformación de
grandes áreas habitacionales, las que disminuyen de tamaño hacia el
final del período Alfarero Temprano. El mayor tamaño de los
asentamientos Bato sugiere la posibilidad de que el grupo
coresidencial fuera de mayor tamaño que en Llolleo en la etapa
inicial. No obstante, la redundancia habitacional, es decir la
reiteración del uso de los mismos lugares por parte de unidades
domésticas de menor tamaño, generan finalmente extensas áreas
con ocupaciones de intensidad variable a partir de su traslape total o
parcial, lo que también puede estar respondiendo a lo que
observamos en este caso. En otras áreas, como la desembocadura
del Aconcagua, la redundancia espacial parece ser similar.
321
Por otra parte, la cultura material muestra una mayor circunscripción
en las prácticas de manufactura y uso de la alfarería en Llolleo que en
Bato. Su coincidencia en la microrregión de Angostura con la
conformación de dos localidades en base a las distancias entre los
asentamientos, sugiere que este nivel territorial tenía un significado
social y político, pudiendo corresponder a grupos locales, en la
medida que la distancia social es cotérmino con la distancia física en
esta localidad. No ocurre lo mismo para Bato, donde no se observa tal
coincidencia. La escala espacial en la que se encuentran similitudes a
nivel de la cultura material supera las localidades posibles de definir a
partir de la distancia entre los asentamientos y las áreas en que se
generan estas similitudes materiales no son claramente circunscritas.
Llolleo aparece, entonces, con un nivel de integración sociopolítica
mayor y delimitada espacialmente en una escala ajustada a la
localidad. Esta característica es coherente con los patrones de
funebria, donde se generan ordenamientos de personas y materiales
distintivos, producto de una concepción particular del mundo, los
colectivos y los individuos.
322
La puesta en escena en la funebria Llolleo de una metáfora agrícola,
con el acento puesto en la articulación de dos conceptos, a saber, la
producción y procesamiento de los productos vegetales y la
clasificación de niños y mujeres en una categoría diferente a la de los
hombres, no debe ser entendida como un simple reflejo de una
situación de mayor dependencia de cultivos y eventuales cambios de
roles sociales asociados. Por el contrario, es una acción cargada de
significados a partir de la cual los propios actores sociales ponen
expresamente en relación estos conceptos en un contexto particular
de alta significación simbólica (el ritual fúnebre), a través de lo cual se
da sentido a un ordenamiento particular de su propia realidad.
La producción hortícola, particularmente de maíz que formó parte
importante, aunque variable, de su dieta, indica que esta fue una
actividad relevante que debió haber tenido consecuencias
importantes en la calendarización anual de las actividades. El maíz y
los otros cultivos como la quínoa, la calabaza y los porotos,
recuperados en los sitios habitacionales, con ciclos vegetativos de 3 a
5 meses, se siembran en primavera y se cosechan durante el verano.
Su consumo durante el resto del año implica almacenamiento o
procesamiento como los implicados en la confección de harinas
323
(crudas o cocidas), así como guardar semillas para la siembra de la
próxima temporada. Este sistema de subsistencia requirió un tiempo
mayor de permanencia en los lugares, no solo por los cuidados que
requieren los cultivos durante su ciclo vegetativo anual (riego,
desmalezamiento, protección de depredadores), sino también por
todas las actividades derivadas (almacenamiento, producción de
harinas y brebajes), que limitó las posibilidades de movilidad de la
unidad residencial.
En el ritual fúnebre las mujeres y niños se relacionan al concepto de
reproducción, lo que nos remite a una sociedad que pone énfasis en
la reproducción social y la descendencia, cuyo corolario es la
intención de manipular las relaciones de parentesco y alianza que
posibilitan el acceso a los recursos, coherente con la mayor
circunscripción socioterritorial observada en la integración
sociopolítica.
En el ámbito político, la recurrente incorporación de jarros en las
tumbas pone en evidencia la relevancia de las prácticas
relacionadas con la conformación de alianzas supra unidad
doméstica que son incorporadas en ámbitos tan altamente
324
significativos como el ritual fúnebre. El jarro materializa la bebida,
elemento esencial en la hospitalidad, sociabilidad y prestigio de las
unidades domésticas y sus jefes de hogar, por medio de las cuales se
generan, mantienen y actualizan relaciones sociales, alianzas. Los
jarros aluden, como tales, a la conformación de estas alianzas,
poniendo de relieve las relaciones más allá de la unidad doméstica.
En una expresión material no relacionada con la funebria, esta
dimensión sociopolítica se puede observar también en ciertos lugares
“especiales”, espacios postulados como de “junta”, donde la bebida
y el complejo fumatorio adquieren su máxima expresión (sitio La
Granja sector 3, Planella et al. 2000; Falabella et al. 2001).
Ambos aspectos, la reproducción y la política de las alianzas, están
cruzados por el papel central que juegan las mujeres y sus
descendencias en este tipo de sistema sociopolítico, donde la
necesidad de control entra en contradicción con su papel clave en
la economía doméstica y política. Las mujeres son un medio
importante para materializar las alianzas a través del matrimonio y
para la reproducción, pero a la vez constituyen un elemento
importante en la economía doméstica no solo por su contribución
efectiva en la producción agrícola, sino también en la producción de
325
la chicha, ya sea de maíz o de otros frutos silvestres, por medio de la
cual se alimenta la relación social supra unidad doméstica. Sin duda
esto constituye una fuente de tensión que está sujeta a la
manipulación ideológica, expresada en la representación reflejada
en la relación metafórica establecida entre reproducción agrícola y
reproducción social, que por una parte subraya la relevancia de
mujeres y niños pero al mismo tiempo lo acota al ámbito de la
reproducción y descendencia.
La funebria Bato, en cambio, responde a conceptos sociopolíticos
distintos a los de Llolleo. Las vasijas cerámicas están completamente
ausentes en los contextos fúnebres, y por ende también su contenido
y lo que representa en términos sociales. Tampoco las categorías de
género y edad fueron remarcadas. Estas diferencias refieren en última
instancia a representaciones sociales cualitativamente distintas, las
que deben ser comprendidas en el contexto de la organización social
y subsistencia de estos grupos. Los grupos locales, entendidos como
conjuntos de unidades domésticas que interactúan de manera más o
menos regular entre sí y con las que se establecen relaciones de
parentesco y alianza, son de una naturaleza distinta en Bato, donde
se entablan relaciones con menor grado de formalización,
326
probablemente menos recurrentes, más circunstanciales, y manifiestas
en una escala espacial mucho mayor, probablemente asociado
también a una mayor movilidad.
Los análisis de isótopos indican una subsistencia que incorporó el maíz
como base regular en la dieta de estos grupos, aunque en menor
proporción que Llolleo. La configuración espacial de los
asentamientos tanto en la microrregión de Angostura como en otros
lugares, asociada a napas freáticas altas, inmediatas a un sistema
lagunar o afloramiento de vertientes, sugiere el aprovechamiento de
la humedad natural de los suelos para una horticultura de secano. El
maíz es exigente en nutrientes (particularmente nitrógeno y fósforo) y
requiere de condiciones de humedad constantes para su óptimo
crecimiento, por lo que el rendimiento de una producción sin riego
debió haber sido más baja. Por otro lado, el cultivo del maíz requiere
en general una alta inversión de tiempo y trabajo (Rose 2008), por lo
que puede haber sido cultivado en menores cantidades, acorde al
tamaño de las unidades domésticas y la fuerza de trabajo disponible.
En este contexto, otros cultivos como la quínoa (identificadas en el
registro arqueológico de sitios habitacionales) o la papa (de difícil
detección arqueológica), que soportan bien las condiciones de
327
secano, pueden haber jugado papeles más relevante que el maíz en
estos grupos.
A pesar de una menor dependencia del maíz, el ciclo de los cultivos y
las épocas de siembra (primavera) y cosecha (verano) también
deben haber marcado el ritmo de la vida de los grupos Bato,
influyendo tanto en la selección de los lugares donde asentarse,
como las posibilidades y ciclos de movilidad. De esta manera, la
“simplicidad” de la funebria Bato, aparentemente cercana a
patrones de funebria cazador recolector, se relacionaría más bien
con diferencias estructurales en los mecanismos de integración
sociopolítica y la conformación de unidades más allá de la unidad
doméstica o residencial y ciertamente implica diferencias en la
organización de la producción, la relación con la tierra y el medio
respecto a Llolleo.
Lo importante aquí es que las diferencias no son diametrales sino más
bien es una cuestión de grados: ambos grupos viven en comunidades
domésticas dispersas de tamaños relativamente pequeños, ambos
evidencian movilidad residencial, ambos subsisten de productos
cultivados. Sin embargo, en Llolleo se articulan social y políticamente
328
a un nivel espacial más circunscrito, viven eventualmente en
comunidades que involucran a un mayor número de personas y
basan su subsistencia en mayor grado en los cultivos. En Bato, por otro
lado, las unidades residenciales no parecen involucrar a tantas
personas, la articulación se produce a escalas espaciales mayores
con un menor grado de formalización y parecen tener una menor
dependencia de cultivos “exigentes” como el maíz.
Una de las características más reconocidas para el período Alfarero
Temprano en Chile central es la interdigitación espacial entre ambos
grupos. En este escenario es posible considerar que no estamos frente
a una lógica apropiativa de los espacios como la esperada para las
sociedades que basan la mayor parte de su subsistencia en productos
cultivados. La presencia de un “otro” ciertamente debe haber
modelado la ocupación de una determinada localidad, como se
aprecia en la microrregión de Angostura, pero no estamos frente a un
comportamiento territorial excluyente. Si bien deben haber estado
actuando principios de territorialidad, no se están desplegando
principios de tenencia (sensu Ingold 1987), de uso exclusivo, de una
determinada localidad. Esto no implica, sin embargo, que haya
existido una tendencia a la convergencia de ambos grupos. Por el
329
contrario, las prácticas sociales implementadas por éstos insisten en
marcar y mantener las diferencias por generaciones. Estamos frente a
una frontera social, más que territorial, que muestra un panorama
sociopolítico de relaciones intergrupales infundidas de
intencionalidades de mantener y destacar sus propias identidades.
Esta situación solo es posible en un contexto de relaciones simétricas
entre grupos con organizaciones sociales no jerárquicas, en un marco
de baja densidad demográfica y amplia disponibilidad de territorios.
4.1.2 Conclusiones
En esta tesis analizamos a los grupos Llolleo y Bato del período Alfarero
Temprano de Chile central y logramos avanzar respecto a la
determinación de sus niveles de integración sociopolítica, los aspectos
ideológicos ligados a la funebria y las características de su interacción
en un marco de interdigitación espacial.
Ambos grupos se enmarcan dentro de las sociedades no jerárquicas y
tienen un modo de subsistencia hortícola, pero presentan profundas
diferencias ideológicas y de organización sociopolítica.
En términos de niveles de integración se logró establecer que hay
diferencias en relación a la escala espacial en la que se está
330
produciendo niveles de integración supra unidad doméstica, lo que se
relaciona con el grado de formalidad de las relaciones que permiten
dicha integración. Para Llolleo los niveles de integración son nítidos y
se producen a niveles espaciales acotados (localidad). En Bato, los
niveles de integración son difusos y poco formalizados, y si bien siguen
una lógica espacial, ésta supera la localidad.
En términos ideológicos, se propone que existe una diferencia
importante a partir de las representaciones que se ponen en juego en
el ritual de funebria. En Llolleo se enfatiza la conformación de alianzas
supraunidad doméstica y la delineación de los grupos de
descendencia, marcado por la relación metafórica entre mujeres,
niños, producción y reproducción. En Bato, no hay referencia a
categorías de género o edad y solo se visualiza a los individuos.
En términos de la interdigitación espacial se expuso el movimiento de
objetos entre un grupo y otro, no obstante lo cual se mantuvo una
estricta frontera social entre Bato y Llolleo, que permitió que
persistieran las diferencias a lo largo de al menos 500 años.
Nuestro caso de estudio muestra que la incorporación de productos
cultivados en la subsistencia de los grupos no necesariamente es
331
sinónimo de sedentarización, territorialización y formalización de los
grupos locales. La diversidad en el marco de las sociedades no
jerárquicas, como las que hemos analizado, no solo se remite a
diferencias en las expresiones materiales de los grupos, sino se revelan
cualitativa más que cuantitativamente en múltiples dimensiones
relacionadas a la esfera económica, social y política, en el marco de
trayectorias históricas distintas. Para el Alfarero Temprano de Chile
central esperamos que este haya sido el aporte de esta tesis.
4.1.3 Proyecciones
Sin duda quedan muchos ámbitos por profundizar que permitirán
discutir a futuro lo planteado en esta tesis. Entre éstos, dos de los
aspectos fundamentales que necesariamente tenemos que mejorar,
es el control de la cronología interna del período Alfarero Temprano y
obtener información análoga a la que contamos para la microrregión
de Angostura. Solo así podremos adquirir mayor comprensión sobre
procesos que aquí solo empezamos a intuir. Por nombrar solo algunas
de las interrogantes que han surgido en el camino: ¿la conformación
de espacios habitacionales tipo caseríos en Llolleo hacia finales del
período es algo que ocurre de manera generalizada en Chile central?
332
Por el contrario, ¿la disminución de los espacios habitacionales Bato es
un fenómeno generalizado o está circunscrito al ámbito lagunar
particular que examinamos? ¿La representación ideológica en la
funebria que segrega a mujeres y niños ligándolos a la producción
agrícola ocurre desde un principio o es algo que cristaliza hacia el
final del período? ¿El consumo de maíz aumenta a lo largo del
tiempo? ¿Cuál es la dinámica temporal de las ocupaciones Bato y
Llolleo en otra microrregión, con otras condiciones ambientales?
En un ámbito de mayor amplitud temporal y en términos históricos, los
fechados obtenidos en la cuenca de Rancagua (Sanhueza et al.
2010) y la microrregión de Angostura (Falabella, Cornejo, Sanhueza y
Correa 2013), que muestran recurrentemente contextos PAT con
fechados que sobrepasan el primer milenio de nuestra era hasta el
1300 dC, sugieren que los cambios que desembocaron en una nueva
situación cultural conocida como Cultura Aconcagua fue un proceso
que ocurrió de manera heterogénea en Chile central. Esto contrasta
con la idea que se manejaba hasta ahora a partir de la cronología,
que indicaba que este proceso había ocurrido de manera muy
rápida y generalizada hacia el fin del primer milenio.
333
Junto a las diferencias expuestas entre Bato y Llolleo, esto nos
permitirá pensar de manera muy distinta el proceso histórico particular
de Chile central a lo largo del primer milenio de nuestra era y hasta la
llegada de los españoles, en la medida que los cambios que
desembocan en una realidad cualitativamente diferente tienen su
origen en la situación descrita para el período Alfarero Temprano, con
sus heterogeneidades, microprocesos y cronologías, que sin duda
tuvieron incidencia en el devenir histórico de esta región.
334
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alvarado, M. 1997. La tradición de los grandes cántaros: reflexiones para una estética del “envase”. Aisthesis 30:105-124.
Amkreutz, L. B. Vanmontfort y L. Verhart 2009. Diverging trayectories? Forager-farmer interaction in the southern part of the Lower Rhine area and the applicability of contact models. En Creating Communities. New Advances in Central European Neolithic Research, editado por D. Hofmann y P. Bickle, pp. 11-31. Oxbow Books, Oxford.
Andrade, P. 2007a. Informe bioantropológico de los restos esqueletales del sitio arqueológico San Pedro 2, Región de Valparaíso. Manuscrito en posesión de la autora.
Andrade, P. 2007b. Informe bioantropológico de los restos esqueletales del sitio arqueológico San Pedro 2, Región de Valparaíso. Individuos 6 al 41. Manuscrito en posesión de la autora.
Århem, K. 1981. Makuna Social Organization. A study in descent, alliance and the formation of corporate groups in the north-western Amazon. Actas Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Cultural Anthropology 4.
Århem, K.1993. Ecosofía Makuna. En La Selva Humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano, editado por F. Correa, pp. 105-122. Instituto Colombiano de Antropología ICAN. Fondo FEN Colombia, Fondo Editorial CEREC.
Århem, K. 1996. The cosmic food web: human nature relatedness in the Northwest Amazon. En Nature and Society. Anthropological perspectives, editado por P. Descola y G. Pálsson, pp. 185-204. Routledge, London.
Århem, K. 2000. Ethnographic Puzzles. Essays on Social Organization, Symbolism and Exchange. The Athlone Press, London & New Brunswick, New Jersey.
335
Arriaza, B. 2003. Cultura Chinchorro. Las momias más antiguas del mundo. Editorial Universitaria, Santiago.
Arriaza, B. y V. Standen 2008. Muerte, Momias y Ritos Ancestrales. Editorial Universitaria, Santiago.
Avalos, H. 2006. Informe Arqueología. Proyecto “Estudio y manejo arqueológico del área Patio Almacenamiento Temporal”. Manuscrito en posesión de la autora.
Avalos, H., A. Didier, P. Andrade, M. Lucero, A. González, E. Valenzuela, G. Carmona, A. Ponce y A. Román 2010. Nuevas evidencias para el Alfarero Temprano e Intermedio Tardío en el curso inferior del río Aconcagua: El Membrillar 1 y 2 (Concón, Región de Valparaíso). Actas XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena Tomo 1: 319-330, Valdivia.
Avalos y Saunier 2011. Primera parte: Arqueología. En Arqueología e Historia del Curso Medio e Inferior del Río Aconcagua, editado por F. Venegas, pp. 19-130. Ediciones Universitarias de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso.
Baeza, J. y N. Hermosilla. 2001. Estudio de una impronta de textil en contexto arqueológico: sitio Parcelación El Ingenio, Viña Errázuriz, V Región. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 31:33-38.
Ballester, B. y F. Gallardo 2011. Prehistoric and historic networks on the Atacama Desert coast (northern Chile). Antiquity 85 (329):875-889.
Baudet, D. y G. Urizar s/f. Análisis material cerámico. Sitio Las Pataguas, Valdivia de Paine, comuna de Buin. Manuscrito en posesión de la autora.
Baudet, D. y V. Trejo s/f. Informe rescate arqueológico Viña Santa Rita. Manuscrito en posesión de la autora.
336
Barth, F. 1969. Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. Fondo de Cultura Económica, México.
Bartolomé, M.A. 1997. Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las Identidades Étnicas en México. Siglo XXI Eds. INI, México.
Becker, C. 2007. Informe ejecutivo excavación área de funebria sitio arqueológico San Pedro 2, Comuna de Quillota. Proyecto Concesión Camino Internacional Ruta 60Ch. Manuscrito en posesión de la autora.
Belmar, C., Labarca, R., Blanco, J.F., Stehberg, R. and Rojas, G. 2005. Adaptación al medio y uso de recursos naturales en Caverna Piuquenes (cordillera de Chile central). Actas del XVI Congreso de Arqueología Chilena, pp. 415-423, Concepción.
Benavente, A., C. Thomas y R. Sánchez, 2000. Prácticas mortuorias durante el agroalfarero temprano. Una reflexión sobre su significado. Arqueología de Chile Central. II Taller (1994), 2005. http:/www.arqueologia.cl/actas2/benaventeetal.pdf (diciembre 2010).
Bender, B. 1989. The roots of inequality. En Domination and Resistance, editado por D. Miller, M. Rowlands y C. Tilley, pp. 81-94. Department of Anthropology, University College, London. Routledge.
Berdichewsky, B. 1963. Culturas precolombinas de la costa central de Chile. Revista Antropología Año 1, Vol. I: 17-33. Centro de Estudios Antropológicos, Universidad de Chile.
Berdichewsky, B. 1964a. Arqueología de la desembocadura del Aconcagua y zonas vecinas de la costa central de Chile. Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Chilena, pp. 69-104.
Berdichewsky, B. 1964b. Informe preliminar de las excavaciones arqueológicas de Con Con. Revista Antropología Año II, Vol. II: 65-86. Centro de Estudios Antropológicos, Universidad de Chile.
337
Binford, L. 1971. Mortuary practices: their study and their potential. Memoirs of the Society for American Archaeology, No. 25:6-29, Approaches to the Social Dimensions of Mortuary Practices.
Bird-David, N. 1988. Hunter gatherers and other people: a re-examination. En Hunter and Gatherers. History, Evolution and Social Change Vol.1, editado por T. Ingold, D. Riches y J. Woodburn, pp. 17-30. Berg, Oxford.
Bird-David, N. 1990. The giving enviroment: another perspective on the economic system of gatherer-hunters. Current Anthropology 31(2):189-196.
Bird-David, N. 1992. Beyond “the original affluent society”: a culturalist reformulation. Current Anthropology 33(1):25-47.
Boccara, G. 2007[1998]. Los vencedores. Historia del pueblo Mapuche en la época colonial. Traducido por Diego Milos. Línea Editorial IIAM. Universidad de Chile – Universidad Católica del Norte.
Bolger, D. 2010. The dynamics of gender in early agricultural societies of the Near East. Signs 35(2):503-531.
Bourdieu, P., 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press. Cambridge.
Braun, D. y S. Plog 1982. Evolution of “tribal” social networks: theory and prehistoric north American evidence. American Antiquity 47(3):504-525.
Bruggen, H. y G. Krumm 1964. Tipos de cerámica de “Cachagua”. Publicación de la sociedad científica de Chile s/n°.
Cáceres, I. 1998 Informe arqueológico. Pozos de sondeo en Conchal Reconsa 1. Proyecto Plan Seccional Lomas de Montemar, Comuna Concón, V Región. Manuscrito en posesión de la autora.
338
Campbell, R. y E. Latorre 2003. Rescatando una materialidad olvidada: síntesis, problemáticas y perspectivas en torno al trabajo prehispánico de metales de Chile central. Boletín de la SCHA 35/36:47-61.
Cardoso de Oliveira R., 1976. Identidade, etnia e estructura social. Livraria Pioneira Editora, Sao Paulo, Brasil.
Carmona, G. 1998. Nuevos hallazgos arqueológicos en Con Con: el sitio Patio N°2 de la RPC. Informativo Museo Fonck N°1 (sin número de página).
Carmona, G., H. Avalos, E. Valenzuela, J. Stange, A. Román y P. Brito, 2001. Consolidación de la Tradición Bato en la costa central de Chile (curso inferior del río Aconcagua): sitio Los Eucaliptus. Boletín de la SCHA 31:13-25.
Carr, C. 1995. Mortuary practices: their social, philosophical-religious, circumstantial, and physical determinants. Journal of Archaeological Method and Theory 2(2):105-200.
Cashdan, E. 1986. Competition between foragers and food producers on the Botletli River, Botswana. Africa 56(3):299-318.
Castelleti, J., R. Riveros, M. A. Campano, A. Saunier, M. Lucero, F. Molina 2010. Informe de Terreno. Excavación de Salvataje Sitio Mateluna Ruz-1, El Monte, Región Metropolitana. Manuscrito en posesión de la autora.
Castro, V. 2008. La papa (Solanum sp.): contexto social e ideológico en sus zonas de desarrollo originarias. Revista Chagual 6: 33-43.
Chagnon, N. 1968. Yanomamo. Case Studies in Cultural Anthropology. Fifth Edition. Hartcourt Brace College Publishers.
Chapman, R. y K. Ransdborg 1981. Approaches to the archaeology of death. En The Archaeology of Death, editado por R. Chapman, I.
339
Kinnes y K. Randsborg, pp. 1-24. New Directions in Archaeology. Cambridge University Press.
Charles, D. 2005. The archaeology of death as anthropology. En Interacting with the Dead. Perspectives on Mortuary Archaeology for the New Millenium, editado por G. Rakita, J. Buikstra, L. Beck y S. Williams, pp.15-24. University Press of Florida.
Chaumeil, J.P. 1987. Ñikamwo. Los Yagua del Nor Oriente Peruano. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Childe, G. 1989[1954]. Los Orígenes de la Civilización. Fondo de Cultura Económica. México.
Chilton, E. 1998. The cultural origins of technical choice: unraveling Algonquian and Iroquoian ceramic traditions in the Northeast. En The Archaeology of Social Boundaries, editado por M. Stark, pp. 132-160. Smithsonian Institution Press, Washington.
Ciprés Consultores Ltda. 2002. Informe Final. Proyecto plan de rescate y evaluación del patrimonio arqueológico Enlace Rancagua, By Pass Rancagua. Manuscrito en posesión de la autora.
Clarke, D. 1968. Analytical Archaeology. Methuen & Co. Ltd., London.
Clastres, P. 1998[1972]. Chronicle of the Guayaki Indians. Translated by Paul Auster. Faber and Faber.
Clastres, P. 2009[1977]. Arqueología de la violencia: la guerra en las sociedades primitivas. Fondo de Cultura Económica. Colección Popular 646. Segunda Edición en Español.
Cobb, C. 1993. Archaeological approaches to the political economy of nonstratified societies. En Archaeological Method and Theory Vol.5, editado por M.B. Schiffer, pp. 43-99. The University of Arizona Press, Tucson.
340
Collier, D. 1955. El desarrollo de la civilización en la costa del Perú. En Las civilizaciones antiguas del Viejo Mundo y de América. Estudios Monográficos I. Unión Panamericana, Washington D.C.
Coña, P. 1995[1930]. Testimonio de un Cacique Mapuche. Pehuén. Santiago.
Cornejo, L. y L. Sanhueza 2003. Coexistencia de cazadores recolectores y horticultores tempranos en la cordillera andina de Chile central. Latin American Antiquity 14 (4):389-407.
Cornejo, L., M. Saavedra y P. Galarce. 2005. Los estratos antiguos de El Manzano 1 en el contexto del Arcaico temprano de Chile central. Actas del XVI Congreso de Arqueología Chilena, pp. 425-443, Concepción.
Cornejo, L. 2010. Hacia una hipótesis sobre el surgimiento de la cultura Aconcagua. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena Tomo I: 341-350.
Cornejo, L. y L. Sanhueza. 2011. Caminos que cruzan la cordillera: el rol del paso del Maipo en la ocupación de la cordillera en Chile Central. Revista Chilena de Antropología 23:101-122
Cornejo, L., F. Falabella, L. Sanhueza e I. Correa 2012. Patrón de asentamiento durante el período Alfarero en la cuenca de Santiago, Chile central. Una mirada a escala local. Intersecciones en Antropología N°13:449-460.
Correa, I. 2009. Los complejos alfareros Llolleo y Pitrén. Un estudio comparativo a partir de piezas cerámicas completas. Memoria para optar al Título de Arqueóloga, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Correa, I. 2010. La tradición alfarera Pitrén y su relación con la tradición Llolleo: un estudio comparativo de piezas cerámicas
341
completas. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena Tomo I: 473-482.
Costin, C.L. 1996. Exploring the relationship between gender and craft in complex societies: methodological and theoretical issues of gender attribution. En Gender and Archaeology, editado por R. Wright, pp. 111-140. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Course, M. 2013. The apple is grown, the grape is given: two modes of Mapuche exchange. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 18(1):1-13.
Crumley, C. 1995. Heterarchy and the analysis of complex societies. En Heterarchy and the Analysis of Complex Societies. Editado por R.M. Ehrenreich, C.L. Crumley y J.E. Levy, pp. 1-6. Archaeological Papers N°6. American Anthropological Association. Washington D.C.
Delgado, A., A. Pacheco y M. Rebolledo 2007. Informe bioantropológico de restos esqueletales recuperados durante el rescate bioarqueológico del sitio San Pedro 2 (V Región). Manuscrito en posesión de la autora.
Descola, P. 1982. Territorial adjustments among the Achuar of Ecuador. Social Science Information 21(2):301-320.
Descola, P. 1996. La Selva Culta. Simbolismo y Praxis en la Ecología de los Achuar. Traducido por J. Carrera Colin y X. Catta Quelen. Ediciones Abya Yala. Colección Pueblos del Ecuador 3. Tercera Edición.
Descola, P. 1998. Las cosmologías de los indios de la Amazonía. Zaniak 17:219-227.
Descola, P. 2005. Las lanzas del crepúsculo. Relatos Jíbaros Alta Amazonía. Traducido por V. Castelló-Jobert y R. Ibarlucía. Fondo de Cultura Económica. Argentina.
342
Descola, P. 2003. Antropología de la Naturaleza. Colección Biblioteca Andina de Bolsillo IFEA n°19. Lluvia Editores.
Descola, 2012[2005]. Más allá de naturaleza y cultura. Traducido por H. Pons. Amorrortu Editores. Buenos Aires.
Didier, A. y H. Avalos 2008. Informe Preliminar de Arqueología. Proyecto “Rescate sitio arqueológico El Membrillar 2-Concón”. Manuscrito en posesión de la autora.
Dietler, M. y I. Herbich, 1998. Habitus, techniques, style: an integrated approach to the social understanding of culture and boundaries. En The Archaeology of social boundaries, editado por M. Stark, pp. 232-263. Smithsonian Institution Press, Washington.
Dietler, M. 2006. Alcohol: Anthropological/Archaeological perspectives. Annual Review of Anthropology 35:229-249.
Dillehay, T. 1992. Keeping outsiders out: public ceremony, resource rights, and hierarchy in historic and contemporary mapuche society. En Wealth and Hierarchy in the Intermediate Area: a symposium at Dumbarton Oaks, editado por F. Lange, pp. 379-422. Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University, Washington D.C.
Dillehay, T. 1999. El Formativo Andino: problemas y perspectivas demográficas. En Formativo Sudamericano, una Revaluación, editado por P. Ledergerber-Crespo, pp. 255-267. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.
Dillehay, T. 2007. Monument, Empires, and Resistance. The Araucanian Polity and Ritual Narratives. Cambridge Studies in Archaeology, Cambridge University Press.
Dobres, M.A. 2000 Technology and Social Agency. Blackwell Publishers Ltd., London.
343
Drennan R. y A.M. Boada 2006. Patrones demográficos. En Cacicazgos Prehispánicos del Valle de la Plata, Tomo 5, Patrones de Asentamiento Regionales, editado por R. Drennan, pp. 60-83. University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology N°16, Pittsburgh.
Durán, E. y M.T. Planella 1989. Consolidación agroalfarera: zona central (900 a 1470 d.C.). En Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 313-28. Editorial Andrés Bello, Santiago.
Emerson, T. y D. McElrtah 2001. Interpreting discontinuity and historical process in midcontinental Late Archaic and Early Woodland societies. En The Archaeology of Traditions. Agency and history before and after Columbus, editado por T. Pauketat, pp. 195-217. University Press of Florida, Florida.
Falabella, F. s/f. Informe rescate arqueológico en el sitio “Las Coloradas”. Manuscrito en posesión de la autora.
Falabella, F., 2000 [1994]. El sitio arqueológico El Mercurio en el contexto de la problemática cultural del período alfarero temprano de Chile central. Arqueología de Chile Central. Segundo Taller (1994). 17 Noviembre 2000, http://members.tripod.cl/lcbmchap/ferfal1.htm, Diciembre 2000.
Falabella, F. 2003. Las identidades en el mundo prehispano de Chile central. En Revisitando Chile: identidades, mitos e historias, compilado por S. Montecinos, pp. 297-303. Publicaciones del Bicentenario, Santiago.
Falabella, F. y M.T. Planella 1979. Curso Inferior del río Maipo: Evidencias Agroalfareras. Tesis para optar al grado de Licenciado en Prehistoria y Arqueología, Departamento de Ciencias Antropológicas y Arqueología, Universidad de Chile.
344
Falabella, F. y M.T. Planella 1980. Secuencia cronológico-cultural para el sector de desembocadura del río Maipo. Revista Chilena de Antropología 3: 87-107.
Falabella, F., M.T. Planella y P. Szmuleviç 1981. Los Puquios, sitio arqueológico en la costa de Chile central. Revista Chilena de Historia y Geografía 149: 85-107.
Falabella, F. y M. T. Planella 1982. La problemática molle en Chile central. Actas del VIII Congreso de Arqueología Chilena, pp. 33-52. Editorial Kultrun, Santiago.
Falabella, F. y M.T. Planella 1988-1989. Alfarería temprana en Chile central: un modelo de interpretación. Paleoetnológica 5: 41-64.
Falabella, F. y R. Stehberg 1989. Los inicios del desarrollo agrícola y alfarero: zona central (300 a.C. a 900 d.C.). En Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp. 295-311. Editorial Andrés Bello, Santiago.
Falabella, F. y M.T. Planella 1991. Comparación de ocupaciones precerámicas y agro-alfareras en el litoral de Chile central. Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Tomo III: 95-112. MNH/SCHA, Santiago
Falabella, F., A. Deza, A. Román y E. Almendras 1993. Alfarería Llolleo: un enfoque funcional. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena Boletín Museo Regional de La Araucanía 4, Tomo II: 327-54.
Falabella, F., M.L. Vargas y R. Meléndez 1994. Differential preservation and recovery of fish remains in Central Chile. En Fish Exploitation in the Past Proceedings of the 7th meeting of the ICAZ Fish remains Working Group, editado por W. Van Neer. Annales du Musée Royal de l´Afrique Centrale. Sciences Zoologiques n°274, pp. 25-35. Tervuren.
345
Falabella, F., E. Aspillaga, R. Morales, M.I. Dinator y F. Llona 1995-1996. Nuevos antecedentes sobre los sistemas culturales en Chile central sobre la base de análisis de composición de elementos. Revista Chilena de Antropología 13:29-60.
Falabella, F., M.T. Planella y B. Tagle 2001. Pipes and smoking traditions of prehispanic society in the early ceramic period in the central region of Chile. Eleusis 5:137-151.
Falabella, F. y L. Sanhueza 2005-06. El período Alfarero Temprano de Chile central a la luz de modelos etnográficos y etnohistóricos. Revista Chilena de Antropología N°18:105-134,
Falabella, F., M.T. Planella, E. Aspillaga, L. Sanhueza y R.H. Tykot 2007. Dieta en sociedades alfareras de Chile central: aporte de análisis de isótopos estables. Chungara Revista de Antropología Chilena 39(1):5-27.
Falabella, F., M.T. Planella y R.H. Tykot 2008. El maíz (Zea mays) en el mundo prehispánico de Chile central. Latin American Antiquity 19(1):25-46.
Falabella, F., L. Sanhueza, I. Correa, M. D. Glascock, T. J. Ferguson y E. Fonseca 2013. Studying technological practices at a local level: neutron activation and petrographic analyses of early ceramic period pottery in central Chile. Archaeometry 55(1):33-53.
Falabella, F., L. Cornejo, I. Correa y L. Sanhueza 2013. Organización espacial durante el período Alfarero Temprano en Chile central: un estudio a nivel de la localidad. En Distribución espacial en sociedades no aldeanas: del registro arqueológico a la interpretación social, editado por F. Fernanda, L. Sanhueza, L. Cornejo e I. Correa. Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago (aceptado).
Falabella, F., L. Sanhueza, I. Correa, E. Fonseca, C. Roush y M. Glascock 2013. Tradiciones tecnológicas del período Alfarero Temprano de Chile central. Un estudio de bordes, materias primas y
346
pastas de vasijas de cocina en la microrregión de Angostura. Manuscrito en posesión de la autora.
Falabella, F., L. Cornejo, L. Sanhueza y I. Correa 2013. Trends in thermoluminescence date distributions for the Angostura micro region in Central Chile. Manuscrito en posesión de la autora.
Farga, C. 1995. Los agricultores prehispánicos del Aconcagua. Una muestra de la heterogeneidad Mapuche en el siglo XVI. Cuadernos de Historia 15:65-98.
Feinman, G. y J. Neitzel 1984. Too many types: an overview of sedentary prestate societies in the Americas. Advances in Archaeological Methods and Theory 7:39-102. Academic Press.
Flores, V. y R. Rauld 2011. Análisis granulométrico e interpretación sedimentológica de 6 sitios ubicados en el sector de Chada, sur de Paine, Región Metropolitana. Manuscrito en posesión de la autora.
Fortier J. 2001. Sharing, hoarding and theft: exchange and resistance in forager-farmer relations. Ethnology 40(3): 193-211.
Fried, M. 1967. The Evolution of Political Society. An Essay in Political Anthropology. Serie Studies in Anthropology, Columbia University. Random House, New York.
Gajardo-Tobar, R. 1958-1959. Investigaciones acerca de las "Piedras con Tacitas" en la zona central de Chile. Anales de Arqueología y Etnología, U. Nacional de Cuyo XIV-XV:163-204.
Gana, P., R. Wall y A. Gutiérrez 1996. Mapa Geológico del Área de Valparaíso-Curacaví. Mapas Geológicos N°1. SERNAGEOMIN.
Gardner, P. 1988. Pressures for Tamil propierty in Paliyan social organization. En Hunter and Gatherers. History, Evolution and Social Change Vol.1, editado por T. Ingold, D. Riches y J. Woodburn, pp. 91-106. Berg, Oxford.
347
Giménez G., 2002. Paradigmas de identidad. En Sociología de la Identidad, coordinado por A.C. Amparán, pp. 35-62. Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. México.
Giobellina, F. 2009. Estudio Preliminar. El don del ensayo. En Ensayo sobre el Don. Forma y Función del Intercambio en las Sociedades Arcaicas. M. Mauss. Estudio preliminar y Edición por Fernando Gibellina Brumana, pp. 7-60. Katz Editores. Buenos Aires.
Girard, R. 1958. Indios Selváticos de la Amazonía Peruana. Libro Max Editores.
Godelier, M. 1978. Territory and property in primitive society. Social Science Information 17:399-424.
Godelier, M. 1979. The appropriation of nature. Critique of Anthropology 4: 17-27
Goldman, I. 1963. The Cubeo. Indians of the Northwestern Amazon. Illinois Studies in Anthropology N°2. The University of Illinois Press. Urbana.
Goldstein, L. 1981. One-dimensional archaeology and multi-dimensional people: spatial organisation and mortuary analysis. En The Archaeology of Death, editado por R. Chapman, I. Kinnes y K. Randsborg, pp. 53-69. New Directions in Archaeology. Cambridge University Press.
Gosselain, O., 1998. Social and technical identity in a clay crystal ball. En The Archaeology of Social Boundaries, editado por M. Stark, pp. 78-106. Smithsonian Institution Press, Washington.
Goulard, J.P. 1994. Los Ticuna. En Guía Etnográfica de la Alta Amazonía Vol. I, editado por Santos F. y F. Barclay, pp. 311-442. FLACSO. IFEA Serie Colecciones y Documentos.
348
Goulard, J.P. 2009. Entre mortales e Inmortales. El ser según los Ticuna de la Amazonía. IFEA/ Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.
Green, S. 1991. Foragers and farmes on the prehistoric Irish frontier. En Between Band and States, editado por S. Gregg, pp. 217-242. Center for Arcaheological Investigation. Southern Illinois University at Carbondale Occasional Paper N°9.
Grinker, R. 1990. Images of denigration: structuring inequality between foragers and farmes in the Ituri forest, Zaire. American Ethnologist 17(1):111.130.
Hayden, B. 1995. Pathways to power. Principles for creating socioeconomic inequalities. En Foundations of Social Inequality, editado por D. Price y G. Feimann, pp. 15-86. Plenum Press.
Hayden, B. 2009. Funerals as feasts: why are they so important? Cambridge Archaeological Journal 19(1):29-52.
Headland T. y L. Reid 1989. Hunter-gatherers and their neighbors from prehistory to the present. Current Anthropology 30(1):43-66.
Hegmon, M. 2010. The archaeology of tribal social formations: selections from American Antiquity and Latin American Antiquity. En The archaeology of tribal social formations: selections from American Antiquity and Latin American Antiquity, compilado por M. Hegmon, pp. 1-7. Society for American Archaeology. Washington D.C.
Henríquez, M. s/f. Excavación de salvataje arqueológico en el sitio “Condominio Los Llanos”, comuna de Machalí. Manuscrito en posesión de la autora.
Herbich, I. y M. Dietler 2008. The long arm of the mother-in law. Learning, postmarital resocialization of women, and material culture style. En Cultural Transmission and Material Culture. Breaking down
349
Boundaries, editado por M. Stark, B. Bowser y L. Horne, pp. 223-244. The University of Arizona Press. Tucson.
Hernando, A. 2002. Arqueología de la Identidad. Ediciones Akal, Madrid.
Heusser, C.J. 1983. Quaternary pollen record from Laguna de Tagua Tagua, Chile. Science 219:1429-1432.
Heusser, C.J. 1990. Ice age vegetation and climate of subtropical Chile. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 80:107-127.
Hewlett, B.L. 2005. Vulnerable lives: the experience of death and loss among the Aka and Ngandu adolescents of the Central African Republic. En Hunter-Gatherer Childhoods. Evolutionary, developmental and cultural perspectives, editado por B.S. Hewlett y M. Lamb, pp. 322-341. Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey.
Hodder, I. 1982. Symbols in Action. Cambridge University Press, Cambridge.
Hodder, I. 1984. Burials, houses, women and men in the European Neolithic. En Ideology, Power and Prehistory, editado por D. Miller y C. Tilley, pp. 51-68. New Directions in Archaeology, Cambridge University Press.
Ingold, T. 1987. The Appropriation of Nature. Essays on Human Ecology and Social Relations. University of Iowa Press, Iowa City.
Ingold, T. 2000. The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. Routledge. London and New York.
Jackson, J. 1986. The Fish People. Linguistic Exogamy and Tukanoan Identity in Northwest Amazonia. Cambridge Studies in Social Anthropology 39. Cambridge University Press.
350
Jenny, B., B.L. Valero-Garcés, R. Urrutia, K. Kelts. H. Veit, P. Appleby y M. Geyh 2002a. Moisture changes and fluctuations of the Westerlies in Mediterranean Central Chile during the last 2000 years: The Laguna Acuelo record (33°50´S). Quaternary International 87:3-18.
Jenny, B., B.L. Valero-Garcés, R. Villa-Martinez, R. Urrutia, M. Geyh y H. Veit 2002b. Early to midholocene aridity in central Chile and the southern westerlies: the Laguna Acuelo record (34°S). Quaternary Research 58:160-170.
Johnson, A. y T. Earle 1987. The Evolution of Human Societies. From Foraging Group to Agrarian State. Standford University Press, California.
Joiris, D. 2003. The framework of central African hunter-gatherers and neighbouring societies. African Study Monographs Suppl. 28:57-79.
Jones, S. 1997. The Archaeology of Ethnicity. Routledge, New York.
Kensinger, K. 1995. How Real People Olight to Live.The Cashinahua of Eastern Peru. Waveland Press, Inc., Illinois.
Klassen, L. 2002. The Ertebølle Culture and Neolithic continental Europe: traces of contact and interaction. En The Neolithisation of Denmark. 150 years of Debate, editado por A. Fischer y K. Kristiansen, pp. 305-317. J.R. Collins Publications, Sheffield.
Lave, J. y E. Wenger 1991. Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press.
Leacock, E. 1978. Womens status in egalitarian society: implications for social evolution. Current Anthropology 19(2):247-275.
Lechtman, H. 1977. Style in technology: some early thoughts. En Material Culture: Styles, Organization, and Dynamics of Technology, editado por H. Lechtman y R. S. Merrill, pp. 3-20. American Ethnological Society, St. Paul, Minnesota.
351
Lemonnier, P. 1992. Elements for an Anthropology of Technology. Ann Arbor, Michigan.
Littleton, J. y H. Allen 2007. Hunter-gatherer burials and the creation of persistent places in southeastern Australia. Journal of Anthropological Archaeology 26:283-298.
Lodewijckx, M. 2009. Frontier settlements of the LBK in central Belgium. En Creating Communities. New Advances in Central European Neolithic Research, editado por D. Hofmann y P. Bickle, pp. 32-49. Oxbow Books, Oxford.
Lumbreras, L. 1981. Arqueología de la América Andina. Editorial Milla Batres, Lima, Perú.
Lucero, M. 2010. Manufactura de artefactos conquiológicos ornamentales en el Complejo Cultural Bato: una visión desde El Membrillar 1 y 2 (Cuenca del río Aconcagua, Concón Bajo). Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo 1: 365-371.Valdivia.
Lukacs, J. 1990. On hunter-gatherers and their neighbors in prehistoric India: contact and pathology. Current Anthropology 31(2):183-186.
Madrid, J. 1977. Ocupación indígena en el valle suprior del río Maipo. Tesis para optar al grado de Licenciado en Arqueología y Prehistoria, Departamento de Antropología, Universidad de Chile.
Maldonado, A. y A.M. Abarzúa 2013. Análisis de polen fósil en el sector de Chada, Angostura de Paine. CEAZA, Laboratorio de Paleoambientes. Manuscrito en posesión de la autora.
Manríquez, V. 1999. De identidad e identidades. Una aproximación desde la etnohistoria a las identidades de las poblaciones indígenas del Partido del Maule en los siglos XVI y XVII. Revista de la Academia N°4:119-135.
352
Massone, M., E. Durán, R. Sánchez, F. Falabella, F. Constantinescu, N. Hermosilla y R. Stehberg. 1998. Taller cultura Aconcagua: evaluación y perspectivas. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 25:24-30.
Martinez, E., J. Delatorre y I. Von Baer 2007. Quínoa: las potencialidades de un cultivo subutilizado en Chile. INIA.Tierra Adentro. Julio-Agosto, pp: 24-27.
Mauss, M. 2009. Ensayo sobre el Don. Forma y función del Intercambio en las Sociedades Arcaicas. Estudio preliminar y Edición por Fernando Gibellina Brumana. Katz Editores. Buenos Aires.
McGuire, R. y D. Saitta 1996. Although they have petty captains, they obey them badly: the dialectics of prehispanic Western Pueblo social organization. American Antiquity 61: 197-216.
Meillassoux, C. 1977. Mujeres, Graneros y Capitales. Economía Doméstica y Capitalismo. Editorial Siglo XXI, Mexico. (7ª edición).
Meskell, L. 2005. Introduction: object orientations. En Archaeologies of Materiality. Editado por L. Meskell, pp. 1-17. Blackwell Publishing.
Miller, D. 1987. Material culture and mass consumption. Basil Blackwell Inc.
Miranda, C. y N. La Mura 2013. Distribución y uso de materias primas líticas en el extremo sur de la cuenca del río Maipo. El caso de la “Verde Chada”. Manuscrito en posesión de la autora.
Monleón, J. 1979. Alfarería temprana en la zona central de Chile. Actas del VII Congreso Nacional De Arqueología Chilena (Talca, 1977) Vol. I, pp. 291-301.
Moore, C. y V. Thompson 2012. Animism and Green River persistent places: a dwelling perspective of the shell mound Archaic. Journal of Social Archaeology 12(2):264-284.
353
Morey, N. R. Morey y D. Metzger 1973. Guahibo band organization. Antropológica 36: 83-96.
Niemeyer, H. 1989. El escenario geográfico. En Prehistoria. Desde sus orígenes hasta los albores de la conquista, editado por J. Hidalgo, V. Schiappacassse, H. Niemeyer, C. Aldunate e I. Solimano, pp.1-12. Editorial Andrés Bello, Santiago.
Novoa, X. y D, Baudet 2006. Informe de Laboratorio Sitio Nuevo Hospital Militar 1, área de funebria LLolleo, Comuna de La Reina, Santiago. Manuscrito en posesión de los autores.
Novoa, X. 2007. Cementerio “Fundo Santa Filomena de Nos”, comuna de San Bernardo, Santiago. Informe de Salvataje y Análisis Bioantropológico. Manuscrito en posesión de la autora.
Nuñez, L. 1964. Bellavista negro sobre naranja, un tipo cerámico de Chile central. Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Chilena, pp. 199-206.
Nuñez de Pineda y Bascuñan, F. 2001. Cautiverio Feliz. Edición crítica de M. Fereccio P. y R. Kordic R. RIL Editores. Santiago.
Oyarzún, A. 1979 (1910). Los kjoekkenmoedinger o conchales de las costas de Melipilla y Casablanca. Estudios Antropológicos y Arqueológicos. Compilado por M. Orellana, pp. 45-57. Editorial Universitaria.
Oyarzún, A. 1979 (1912). El Trinacrio. Estudios Antropológicos y Arqueológicos. Compilado por M. Orellana, pp. 69-73. Editorial Universitaria.
Oyarzún, A. 1979 (1934). Cultura prehistórica del valle de Aconcagua. Estudios Antropológicos y Arqueológicos. Compilado por M. Orellana, pp. 143-152. Editorial Universitaria.
354
Parker Pearsson, M. 1982. Mortuary practices, society and ideology: an ethnoarchaeological study. En Symbolic and Structural Archaeology, editado por I. Hodder, pp. 99-113. New Directions in Archaeology. Cambridge University Press.
Parker Pearson, M. 2000. The Archaeology of Death and Burial. Texas A&M University Press, College Station, Texas.
Parkinson, W. 2002a. Introduction: Archaeology and tribal societies. En The Archaeology of Tribal Societies, editado por W. Parkinson, pp. 1-12. Archaeological Series 15. International Monographs in Prehistory. Ann Arbor, Michigan.
Parkinson, W. 2002b. Integration, interaction and tribal ´cycling´: the transition to de Copper Ageo on the Great Hungarian Plain. En The Archaeology of Tribal Societies, editado por W. Parkinson, pp. 391-438. Archaeological Series 15. International Monographs in Prehistory. Ann Arbor, Michigan.
Pauketat, T. 2001. A new tradition in archaeology. En The Archaeology of Traditions. Agency and history before and after Columbus, editado por T. Pauketat, pp. 1-16. University Press of Florida, Florida.
Peterson, J. 2007. Gender and early farming societies. En Identity and Subsistence, editado por S.M. Nelson, pp. 203-236. Altamira Press, New York.
Peterson, C. y R. Drennan 2005. Communities, settlements, sites, and surveys: regional-scale analysis of prehistoric human interaction. American Antiquity 70(1):5-30.
Pinto, A. y R. Stehberg 1982. Las ocupaciones alfareras prehispánicas del cordón de Chacabuco, con especial referencia a la caverna de El Carrizo. Actas del VIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, pp.19-32. Editorial Kultrun. Santiago.
355
Planella, M.T. 1988. La propiedad territorial indígena en la Cuenca de Rancagua a fines del siglo XVI y comienzos del XVII. Tesis para optar al grado de Magíster en Historia, mención Etnohistoria. Departamento de Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile.
Planella, M. T. 2005. Cultígenos prehispanos en contextos Llolleo y Aconcagua en el área de desembocadura del río Maipo. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 38:9-23.
Planella, M.T. y F. Falabella 1987. Nuevas perspectivas en torno al Período Alfarero Temprano en Chile central. Clava 3:43-110.
Planella, M.T., F. Falabella, A. Deza y A. Román, 1991. Proposición de fases en los contextos alfareros tempranos de la región litoral de Chile central. Actas del XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo III: 113-130. Santiago, MNHN. Sociedad Chilena de Arqueología.
Planella, M.T y B. Tagle 1998. El sitio agroalfarero temprano de La Granja: un aporte desde la perspectiva arqueobotánica. Publicación Ocasional Del MNHN 52.
Planella, M.T., F. Falabella y B. Tagle 2000. Complejo fumatorio del período agroalfarero temprano en Chile central. Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena Tomo I: 895-909. Museo Regional de Atacama, Copiapó.
Planella, M. T., L. Cornejo y B. Tagle. 2005. Alero Las Morrenas 1: evidencias de cultígenos entre cazadores recolectores de finales del período Arcaico en Chile central. Chungara Revista de Antropología Chilena 37(1):59-74.
Planella, M.T. y V. McRostie 2005. Residuos botánicos del sitio Laguna El Peral-C. Una nueva aproximación a la subsistencia en un asentamiento arqueológico del litoral de Chile central. Manuscrito en posesión de la autora.
356
Planella, M. T., R. Peña, F. Falabella y V. McRostie 2005-2006. Búsqueda de nexos entre prácticas funerarias del período Alfarero Temprano del centro de Chile y usos etnográficos del "miyaye". Historia Indígena 9:33-49.
Planella, M.T. y F. Falabella 2008. Chile prehispano: un acercamiento a la mujer desde los estudios arqueológicos de Chile central. En Mujeres Chilenas. Fragmentos de una Historia, compilado por S. Montecinos, pp. 23-30. Editorial Catalonia / Cátedra Unesco / CIEG Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Planella, M.T., V. McRostie y F. Falabella 2010. El aporte arqueobotánico al conocimiento de los recursos vegetales en la población alfarera temprana del sitio El Mercurio. Actas XVII Congreso Nacional De Arqueología Chilena, Tomo 2: 1255-1265. Valdivia.
Planella, M.T, R. Scherson y V. McRostie 2011. Sitio El Plomo y nuevos registros de cultígenos iniciales en cazadores del Arcaico IV en Alto Maipo, Chile central. Chungara Revista de Antropología Chilena 43(2):189-202.
Politis, G. 2007. Nukak. Ethnoarchaeology of an Amazonian people. Left Coast Press. University College London Institute of Archaeology Publications.
Quintanilla, V. 1983. Biogeografía. En Geografía de Chile Tomo III. Instituto Geográfico Militar, Santiago: IGM.
Quiroz, L. y C. Belmar 2004. Estrategias de explotación de recursos vegetales: evidencia arqueobotánica de tres sitios de la región central de Chile: Radio Estación Naval, El Cebollar y Lonquén (E 80-4). Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Chungara Revista de Antropología Chilena, Volumen Especial, Tomo II: 1109-1119.
Rakita, G. y J. Buikstra 2005. Introduction. En Interacting with the Dead. Perspectives on Mortuary Archaeology for the New Millenium, editado
357
por G. Rakita, J. Buikstra, L. Beck y S. Williams, pp.1-11. University Press of Florida.
Ramírez, J.M., N. Hermosilla, A. Jerardino, y J.C. Castilla 1991. Análisis bio-arqueológico preliminar de un sitio de cazadores recolectores costeros: Punta Curaumilla-1, Valparaíso. Actas XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo 3: 81-93. MNHN, SCHA, Santiago.
Ramírez, J.M. 2006. Condominio Costa Mai I, Maitencillo, Comuna de Puchuncaví, V Región. Informe preliminar de las medidas de compensación. Manuscrito en posesión de la autora.
Ramírez, J.M. 2010. Informe Ejecutivo. Salvataje de Enterratorios de la Tradición Llolleo en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, Localidad de Maipo, Comuna de Buin, Región Metropolitana. Manuscrito en posesión de la autora.
Rautman, A. 1998. Hierarchy and heterarchy in the Amercian Southwest: a comment on McGuire and Saitta. American Antiquity 63(2):325-333.
Reyes, O. 1998. Informe antropológico-físico de los restos óseos humanos hallados en la localidad de Hospital. Proyecto Fondecyt 1970910. Manuscrito en posesión de la autora.
Reyes, O. y V. Trejo s/f. Informe antropológico físico de los restos óseos de los individuos N°1 y N°2 recuperado del sitio arqueológico Las Pataguas, localidad de Valdivia de Paine, comuna de Paine, Región Metropolitana. Manuscrito en posesión de la autora.
Reyes, V. 2007. Proyecto Estación de intercambio Modal Quinta Normal. Informe final análisis de laboratorio. Etapa compensación recurso arqueológico. Manuscrito en posesión de la autora.
Rivas, P. y C. Ocampo 1995. Informe preliminar del registro arqueológico de Quintay. Manuscrito en posesión de los autores.
358
Rivas, P. y J. Gonzalez 2008. Las Brisas-3, sitio agroalfarero temprano en Santo Domingo. V región, Chile. Clava N°7: 27-49.
Rodríguez, J., H. Avalos y F. Falabella 1991. La tradición Bato al norte del Aconcagua. En Actas XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo 3: 69-79. MNHN, SCHA, Santiago.
Rose, F. 2008. Intra-community variation in diet during the adoption of a new staple crop in the Eastern Woodlands. Amercian Antiquity 73(3):413-439.
Rosengren, D. 1987. In the eyes of the beholder. Leadership and the social construction of power and dominance among the Matsigenka of the Peruvian Amazon. Etnologiska Studier 39. Göteborgs Etnografiska Museum.
Rupp, S. 2003. Interethnic relations in southeastern Cameroon: challenging the “hunter-gatherer”-“farmers” dicothomy. African Studies Monographs Suppl. 28:37-56.
Sackett, J. 1986. Isochrestism and style: a clarification. Journal of Anthropological Archaeology Nº 5:266-277.
Sahlins, M. 1972. Las Sociedades Tribales. Editorial Labor S.A., Barcelona.
Sahlins, M. 1977. La Economía de la Edad de Piedra. Editorial Akal, Madrid.
Saitta, D. 2005. Marxism, tribal society and the dual natures of arcgaeology. Rethinking Marxism 17(3): 385-397.
Sánchez, R., J.C. Hagn, J. Rodríguez y D. Pavlovic 2001. Rescate Arqueológico. Componente Funerario Sitio San José, Región Metropolitana, Provincia de Chacabuco, Comuna de Colina. Nawell Consultores. Manuscrito en posesión de la autora.
359
Sanhueza, L. 1997 Relaciones llano-cordillera durante el período Agroalfarero Temprano en Chile central: una visión desde la cerámica. Tesis para optar al grado de Licenciado en Arqueología, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad De Chile, Santiago.
Sanhueza, L. 2004. Estilos tecnológicos e identidades sociales durante el período Alfarero Temprano en Chile central: una mirada desde la alfarería. Tesis para optar al grado de Magister, Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
Sanhueza, L. F. Falabella y M. Vásquez 2000. Reevaluando la presencia de la Tradición Bato en el interior de Chile central. Actas del 3er Congreso Chileno de Antropología. Tomo I: 430-439, Temuco.
Sanhueza, L. y F. Falabella 1999-2000. Las comunidades alfareras iniciales en Chile central. Revista Chilena de Antropología 15:29-47.
Sanhueza, L., M. Vásquez y F. Falabella 2003. Las sociedades alfareras tempranas de la cuenca de Santiago Chungara Revista de Antropología Chilena 35 (1):23-50.
Sanhueza, L. y F. Falabella 2007. Hacia una inferencia de las relaciones sociales del complejo Llolleo durante el período alfarero temprano en Chile central. En Procesos Sociales Prehispánicos en el Sur Andino: la Vivienda, la Comunidad y el Territorio, compilado por A. Nielsen, M.C. Rivolta, V. Seldes, M. Vásquez y P. Mercolli, pp. 377-392. Editorial Brujas, Córdoba, Argentina.
Sanhueza, L., L. Cornejo y F. Falabella 2007. Patrones de asentamiento en el período alfarero temprano de Chile central. Chungara Revista de Antropología Chilena 39(1):103-116.
Sanhueza, L. y F. Falabella 2009. Descomponiendo el complejo Llolleo: hacia una propuesta de sus niveles mínimos de integración. Chungara Revista de Antropología Chilena 41(2):229-239.
360
Sanhueza, L., F. Falabella, L. Cornejo y M. Vásquez 2010. Período alfarero temprano en Chile central: nuevas perspectivas a partir de estudios en la cuenca de Rancagua. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Tomo I: 417-426. Valdivia. Fondecyt 1030667.
Schaedel, R., B. Berdichewsky, G. Figueroa y E. Salas 1954-56. Manuscrito sobre arqueología de la costa central. Manuscrito en posesión de las autora.
Seeger, A. 1975. The meaning of body ornaments: a suya example. Ethnology XIV(3):211-224.
Seelenfreund, A. y D. Leiva 2006. Informe de salvataje de restos humanos. Sitio S-Bato 1, Localidad de Loncura, Comuna de Quintero (V Región de Valparaíso). Manuscrito en posesión de la autora.
Service, E. 1971. Primitive social organization. An evolutionary perspective. Serie Studies in Anthropology, Columbia University. Random House, New York. 2da. Edición.
Service, E. 1973. Los Cazadores. Editorial Labor S.A., Barcelona
Shanks, M. y C. Tilley 1982. Ideology, symbolic power and ritual communication: a reinterpretation of Neolithic mortuary practices. En Symbolic and Structural Archaeology, editado por I. Hodder, pp. 129-154. New Directions in Archaeology. Cambridge University Press.
Shanks, M. y C. Tilley 1987. Re-constructing archaeology: Theory and Practice. Cambridge University Press, Cambridge.
Silva, J. 1964. Investigaciones arqueológicas en la costa de la zona central de Chile, una síntesis cronológica. Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Chilena, pp. 263-273.
Simonetti, J. y L. Cornejo 1991. Archaeological evidence of rodent consumption in central Chile. Latin American Antiquity 2(1):92-96.
361
Smole, W.J. 1976 The Yanoama Indians. A Cultural Geography. University of Texas Press.
Solé, M.L. 1991. Informe bioantropológico de los restos óseos humanos del sitio El Mercurio. Temporada 1989 y 1990. Manuscrito en posesión de la autora.
Soto, C. 2010. Sobre las identidades en el período Alfarero Temprano en Chile central: un acercamiento desde los objetos ornamentales. Revista Werkén 12:77-90.
Spielmann, K. y J. Eder 1994. Hunters and farmers: then and now. Annual Review of Anthropology 23:303-323.
Stark, M. 1999. Social dimensions of technical choice in Kalinga ceramic traditions. En Material meanings. Critical approaches to the interpretation of material culture, editado por E. Chilton, pp. 24-43. The University of Utah Press, Salt lake City.
Stehberg R. 1976. Un sitio habitacional alfarero temprano en el interior de Quinta Normal, Santiago, datado en 180 aC. Anales de la Universidad del Norte - Homenaje al Dr. Gustavo Le Paige S.J 10, pp. 127-140.
Stehberg R. 1978. El cementerio alfarero temprano de Chacayes, interior del cajón del Maipo. Actas y Memorias del IV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, pp. 277-295. San Rafael, Argentina.
Stehberg, R. y R. Morales 1989. Rescate de una urna prehistórica en Vitacura. Museos 4: 4-5.
Steward, J. 1949. Cultural causality and law: a trial formulation of the development of early civilization. American Anthropologist Vol.51, N°1: 1-27.
362
Steward, J. 1976[1955]. Theory of Cultural Change. The Methodology of Multilinear Evolution. University of Illinois Press.
Tagle, B. s/f. Informe de salvataje de un enterratorio del período Alfarero Temprano. Villa Alto Jahuel, Sector Las Coloradas, Rancagua. Manuscrito en posesión de los autores.
Tagle, B. y M.T Planella 2002. La Quínoa en la Zona Central de Chile. Supervivencia de una Tradición Prehispana. Santiago: Editorial IKU.
Tainter, J. 1978. Mortuary practices and the study of prehistoric social systems. En Advances in Archaeological Method and Theory Vol.1, editado por M. Schiffer, pp. 105-141. Academic Press.
Thomas, C. y Tudela 1985. El sitio Parque La Quintrala: fechados y seriación. Zona Central de Chile. Actas del IX Congreso de Arqueología Chilena, pp. 351-64. La Serena.
Valero-Garces, B.L., B. Jenny, M. Rondanelli, A. Delgado-Huertas, S.J. Burns, H. Veit y A. Moreno 2005. Journal of Quaternary Science 20(7-8):625-641.
Vásquez, M., L. Sanhueza y F. Falabella 1999. Nuevos fechados para el período agroalfarero temprano en la cuenca de Santiago: presentación y discusión. Boletín de la SCHA N°28:9-18.
Vega, G. 2006. Informe Salvataje Arqueológico. Entierro N°1, Parcela 121, Condominio Las Araucarias, Localidad de Linderos. Manuscrito en posesión de la autora.
Vega, G. 2007. Informe Final Salvataje Arqueológico. Entierros 4 y 5. Sitio Fundo Santa Filomena de Nos - Centro de distribución empresas Carozzi S.A. Manuscrito en posesión de la autora.
Villa-Martínez, R., C, Villagrán y B. Jenny 2003. The last 7500 cal yr B.P. of westerly rainfall in Central Chile inferred from a high-resolution pollen record from Laguna Acuelo (34°S). Quaternaty Research 60:284-293.
363
Villa-Martínez, R., C, Villagrán y B. Jenny 2004. Pollen evidence for late-Holocene climatic variability at Laguna de Acuelo, Central Chile (lat.34°S). The Holocene 14(3):361-367.
Villagrán, C. y J. Varela 1990. Palynological evidence for increased aridity on the central Chilean coast during Holocene. Quaternary Research 354:198-207.
de Vivar, G. 1987[1558]. Crónica y Relación Copiosa y Verdadera de los Reinos de Chile. Editorial Universitaria. Colección Escritores Coloniales.
Viveiros de Castro, E. 1992 From de Enemy´s Point of View. Humanity and Divinity in an Amazonian Society. The University of Chicago Press.
Viveiros de Castro, E. 1998. Cosmological deixis and amerindian perpectivism. The Journal of the Royal Anthropological Institute 4(3):469-488.
Von Gunten, L., M. Grosjean, B. Rein, R. Urrutia y P. Appleby 2009. A quantitative high-resolution summer temperature reconstruction based on sedimentary pigments from Laguna Aculeo, central Chile, back to AD 850. The Holocene 19(6):1-9.
Wall, R., P. Gana y A. Gutiérrez 1996. Mapa Geológico del área San Antonio Melipilla. Mapas Geológicos N°2. SERNAGEOMIN.
Wall, R., D. Sellés y P. Gana 1999. Área Tiltil-Santiago. Mapas Geológicos N°11. SERNAGEOMIN.
Westfall, C. 2003. Hallazgo de osamentas humanas, Camino Jorge Alessandri s/n, Parcela 6, Lote 27-2, Champa, Comuna de Paine, Región Metropolitana. Manuscrito en posesión de la autora.
Williams, M. 2003. Growing Methapors. The agricultural cycle as metaphor in the later prehistoric period of Britain and North-Western Europe. Journal of Social Archaeology 3(2):223-255.
364
Willey, G. y P. Phillips. 1958. Method and Theory in American Archaeology. University of Chicago Press.
Woodburn, J. 1982a. Egalitarian Societies. Man New Series 17(3):431-451.
Woodburn, J. 1982b. Social dimensions of death in four African hunting and gathering societies. En Death and the regeneration of life, editado por M. Bloch y J. Parry, pp. 187-210. Cambridge University Press.
Woodburn J. 1988. African hunter-gatherer social organization. Is it best understood as a product of encapsulation? En Hunter and Gatherers. History, Evolution and Social Change Vol.1, editado por T. Ingold, D. Riches y J. Woodburn, pp. 31-64. Berg, Oxford.
Woodburn J. 1997. Indigenous discrimination: the ideological basis for local discrimination against hunter gatherer minorities in sub-Saharan Africa. Ethnic and Racial Studies 20(2):345-361.
Wolf, E. 1987. Europa y la Gente sin Historia. Fondo de Cultura Económica. México.
Yaeger, J. y M. Canuto 2000. Introducing an archaeology of communities. The Archaeology of Communities. A new world perspective, editado por M. Canuto y J. Yaeger, pp.1-15. Routledge, New York.
Yaganisako S. y J. Collier 1987. Toward a unified analysis of gender and kinship. En Gender and Kinship. Essays Toward an Unified Analysis, editado por J. Collier y S. Yanagisako, pp. 15-50. Standford University Press, Standford, California.
365
ANEXO 1: ANTECEDENTES DE LOS SITIOS Y CONTEXTOS DE FUNEBRIA CONSIDERADOS LLOLLEO Condominio Los Llanos (Henriquez s/f) Este sitio se encuentra localizado en Machalí, VI región, y se ubica dentro de los que hoy es un condominio particular. El único entierro excavado fue recuperado parcialmente en primera instancia por personal del Servicio Médico Legal, y luego de la notificación al Museo Regional de Rancagua, por el arqueólogo Mario Henríquez. Para recuperar lo que quedaba in situ del enterratorio se abrió una cuadrícula, lo que permitió el rescate de éste junto a su contexto asociado. Los restos se encontraban entre los 120 y 136 cm. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto joven (> 20 años) femenino, flectado decúbito lateral derecho
1 olla del tipo Llolleo Inciso Reticulado
El Mercurio (Solé 1991, Falabella 2000) Este sitio se sitúa en la terraza fluvial de la ribera norte del río Mapocho, cuenca de Santiago, a los pies del cerro Manquehue y se descubrió durante la extracción de tierra para los jardines de la empresa El Mercurio. Está compuesto por un sector de funebria, donde se rescataron 36 enterratorios y un área de depósito de basuras, que se encuentra hacia el este del sector de enterratorios, y donde se realizaron 28 unidades de excavación. El sitio cuenta con varios fechados TL, tanto de los enterratorios, que dieron los siguientes resultados: 120 ±180 dC, 640±150 dC, 680±130 dC, 935±100 dC y 1080±90 dC (Falabella op.cit.)18, como del depósito de basuras domésticas, 18 El fechado más temprano corresponde al enterratorio de un niño que tenía como ofrenda 4 ceramios que morfológicamente son diferentes a las otras ofrendas cerámicas, junto a dos aros de cobre. Esto ha llevado a asociarlo a la ocupación I de El Mercurio y no fue considerado en este análisis.
366
de los que se obtuvieron los siguientes: 300±140 dC (nivel 60-80 cm) y 460±150 dC, 470±100 dC, 635±130 dC y 805±120 dC (nivel 40-60 cm) (Vásquez et al. 1999). Los enterratorios se encontraban en una matriz muy arcillosa que incidió en una mala conservación de los restos. De hecho, la deformación craneana, aspecto relevante observado en muchos otros entierros Llolleo, es un rasgo que no pudo ser observado en más del 80% de los restos. En todo caso, en los pocos cráneos en que este rasgo pudo ser revisado, no fue observado. Recientemente se realizaron análisis arqueobotánicos en los residuos de las vasijas (Planella et al. 2005-2006, 2010). N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto, flectado decúbito ventral. 6 bolones
1 jarro
2 Adulto joven. 16 bolones 1 mano con ocre rojo 3 Infante (4 años +-12 meses) en urna.
5 bolones. 1 olla + 1 jarro con decoración antropomorfa + vasija fragmentada + piedra horadada + 3 morteros + lámina Cu Restos botánicos: chamico, lagenaria sp.
4 Adulto (25-29 años) masculino, flectado decúbito ventral. 3 bolones. Quemas.
-
6 Adulto (25-29 años) masculino, flectado decúbito ventral
1 jarro
7 Adulto (25-29 años) masculino, flectado decúbito ventral. 33 bolones.
1 tazón + 3 jarros + 1 vasija fragmentada + collar Restos botánicos: chamico, quínoa, maíz, rubus
8 Infante (5 años+-16 meses). 24 Bolones. Quemas.
1 tazón
9 Infante (nonato). 15 bolones. 1 jarro + 1 jarro asimétrico con decoración antropomorfa miniatura Restos botánicos: chamico, quinoa, fitolito de maiz
367
10 Adulto joven (20-24) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo. 16 bolones. Quemas.
1 jarro + 1 collar + 1 mortero
11 Infante (3 años +-12 meses), flectado decúbito lateral derecho. 10 bolones
1 jarro
12 Adulto joven (20-24 años) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo. 4 bolones. Quemas.
1 jarro con incisión anular + collar + 1 mortero
13 Adulto joven (20-24 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo. 9 bolones. Quemas.
1 olla con modelado antropomorfo + 1 mortero Restos botánicos: quínoa, fitolito de maiz
14 Adulto joven (20-24 años), hiperflectado decúbito lateral izquierdo. 10 bolones. Quemas.
1 mortero
15 Adulto joven (20-24 años), hiperflectado decúbito lateral derecho. Bolones?
-
16 Adulto (30-34 años) masculino, flectado dorsal. 8 bolones. Quemas.
1 jarro con incisión anular y decoración en bandas modeladas incisa + collar
17 Adulto (30-34 años) femenino, flectado decúbito ventral. 14 bolones. Quemas.
1 jarro
18 Adulto (25-29 años) femenino, flectado decúbito ventral (arrodillado). 3 bolones. Quemas.
1 olla + 1 jarro asimétrico + collar Restos botánicos: maiz
19 Infante (18+-6 meses) en urna 1 jarro con incisiones anulares 20 Adulto (25-29 años) femenino,
sedente. Quemas. 1 jarro con decoración estrellada rojo/café + 1 jarro asimétrico + 1 mortero + collar Restos botánicos: chamico, fitolito de maiz
21 Infante (4 años -+/12 meses) en urna. Quemas.
1 jarro negro pulido Restos botánicos: chamico, quínoa, lagenaria, maiz
22 Infante (0-4 años) en urna. -
368
Restos botánicos: chamico, maiz 23 Adulto joven (20-24 años) femenino,
flectado semisedente. 11 Bolones. Quemas.
1 jarro + collar
24 Infante (6+-3 meses). Quemas. collar 25 Adulto maduro (35-39 años)
femenino, flectado decúbito lateral originalmente sedente. 2 bolones. Quemas.
2 jarros + collar Restos botánicos: fitolito de maiz
26 Adulto joven (20-24 años) femenino, hiperflectado, decúbito lateral izquierdo. 8 bolones. Quemas.
1 olla con decoración antropomorfa + 1 jarro + collar + 1 mortero
27 Infante (4años +-12 meses) en urna de turba. Quemas.
1 mortero
28 Infante (1 años +-4 meses) en urna de turba. Bolones. Quemas
1 jarro
29 Infante (4 años+-12 meses).Quemas. 1 olla con borde reforzado, 1 miniatura con decoración incisa ungulada + collar Restos botánicos: chamico
30 Infante (6+-3 meses). Quemas. 1 jarro, 1 olla fracturada con restos de carbón interior. Restos botánicos: chamico
31 Infante (+-2 meses) en urna. - Restos botánicos: chamico
32 Infante (1 año +-4 meses). 14 bolones. Quemas.
2 jarro + collar + 1 mortero
33 Juvenil (12 años +-30 meses), flectado decúbito lateral izquierdo. Quemas.
1 jarro rojo s/café
34 Adulto (25-29 años) 1 jarro cuello largo y ancho y dos engrosamientos anulares
35 Infante (9 meses +- 3 meses). 7 bolones
-
36 Infante (6+-3 meses). 7 bolones. Quemas.
1 jarro miniatura + collar Restos botánicos: chamico
369
Iglesia de la Inmaculada Concepción (Ramírez 2010) Sitio ubicado en la localidad de Maipo descubierto en el proceso de restauración de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la plaza principal de esta localidad. Los trabajadores descubrieron dos enterratorios, los que fueron disturbados parcialmente, y luego el equipo de arqueólogos rescató otros tres. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto 1 olla con decoración modelada en asa y protúberos modelado/inciso en cuerpo + 1 olla del tipo Inciso Reticulado
2a Adulto masculino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo
1 jarro negro pulido con incisión anular en parte mesial del cuello
2b Infante en urna. Piedra de río cubría el cuerpo. Obs. Podría haber estado asociado a individuo 2a
-
3 Infante 1 jarro asimétrico con punto de quiebre en el cuerpo, asa bifurcada y pintura roja + olla del tipo Inciso Reticulado
4 Adulto, hiperflectado decúbito lateral izquierdo
1 jarro negro pulido + piedra horadada (partida)
5 Adulto femenino, hiperflectado decúbito lateral derecho
-
La Granja 3 (Planella et al. 2000) Este sitio se encuentra inmediatamente al SW de la ciudad de Rancagua y al norte del río Cachapoal, VI Región. Se trata de un sitio muy complejo que presenta un sector habitacional asociado a un sector que ha sido interpretado como de actividades rituales, donde se encuentran alineaciones de bolones de piedra de río y una inusual cantidad de pipas
370
(Falabella et al. Italia). Justamente asociado a este sector es que se encontró un enterratorio. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Infante, flectado decúbito lateral 1 concha de chorito La Granja By Pass (Ciprés Consultores 2002) Este corresponde al mismo sitio que el anterior, pero a otro sector del mismo, ligado a depósitos de basura doméstica de lo que se denominó Concentración A1, ubicada al SW de La Granja 3. Se rescataron dos enterratorios (31 unidad J2, 50-60 cm y #2 unidad J2). N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto (25-30 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral derecho
1 vasija asimétrica con decoración antropomorfa en unión asa-cuerpo, pintura roja e incisión anular en cuello
2 Infante (5-6 años), flectado Cuentas de collar (de piedra + 1 posiblemente de Cu)
Las Coloradas (Falabella s/f) Este sitio se ubica en el sector NW de la ciudad de Rancagua, VI Región y fue descubierto en el marco de la construcción del conjunto habitacional Villa La Leonera. Se describió como un “sitio de enterramiento, sin huellas de ocupacional habitacional humana en ninguno de los estratos”. La matriz en que se encontraban depositados los cuerpos era muy compacta y arcillosa, lo que atentó contra la conservación de los restos óseos. De acuerdo a lo anterior, la mayor parte de análisis antropológico físico fue realizado en terreno, levantándose solo algunas piezas óseas para futuros análisis especializados. Las excavaciones permitieron recuperar 10 enterratorios, entre los 60 y los 150 cm de profundidad.
371
N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Infante menor a 6 años en posición no observable
1 jarro rojo, 1 jarro negro pulido
2 Adulto joven, femenino, flectado decúbito lateral izquierdo
1 mano de moler
3 Adulto, masculino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo
1 jarro negro pulido
4 Infante en urna - 5 Sin información 1 jarro negro pulido, 1 jarro 6 Infante Collar de cuentas +
Posiblemente 1 o 2 jarros 7 Adulto, flectado decúbito ventral - 8 Infante, flectado decúbito lateral
derecho -
9 Joven menor a 21 años, femenino(?), felctado decúbito lateral izquierdo
-
10 Infante (1 a 4 años) en urna - 11 Infante (2 a 6 años), flectado
decúbito lateral derecho. -
Las Pataguas (Reyes y Trejo s/f, Baudet y Urizar s/f) Este sitio se encuentra ubicado en la localidad de Valdivia de Paine, RM. Los enterratorios fueron descubiertos durante la realización de obras para construir un galpón dentro de una propiedad. No se registró depósito basural contemporáneo. Los entierros fueron recuperados en un rescate en el año 2002. Se recuperaron 2 enterratorios.
372
N° Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto (21-29 años) femenino, flectado decúbito ventral
3 ollas del tipo Llolleo Inciso Reticulado
2 Adulto maduro (45+-5) masculino, flectado sedente
2 ollas del tipo Llolleo Inciso Reticulado + 2 puntas de proyectil + 2 piedras besoares
LEP-C (Falabella y Planella 1991) Este sitio se encuentra localizado en la localidad de Las Cruces, V Región, al NW de la Laguna El Peral. Es un sitio bicomponente con una ocupación Arcaica, a la que se superpone una del PAT. En ambos casos se trata de depósitos de basura asociadas a áreas de vivienda a las que se encuentra asociados enterratorios. Este sitio fue intervenido ampliamente de manera sistemática y la ocupación PAT del sitio cuenta con varios fechados: 417, 587 y 677 dC en TL y 610 y 710 dC en RC14. Recientemente se realizaron análisis arqueobotánicos en los residuos de las vasijas (Planella y Mc Rostie 2005). N° Características
individuo/enterratorio Contexto
2 Infante en urna Moluscos 4 Infante, lateral 1 olla del tipo Llolleo Inciso
Reticulado + 1 jarro fitomorfo + moluscos + mano de moler + percutor + instrumentos óseo
5 Infante en urna 1 jarro asimétrico + 1 jarro fitomorfo + moluscos + lascas
6 Infante, flectado decúbito lateral 1 olla del tipo Llolleo Inciso Reticulado + moluscos
8 Infante, flectado decúbito lateral 1 mano de moler + 1 erizo 9 Adulto maduro femenino, flectado
decúbito lateral 1 jarro negro pulido + 1 jarro rojo/café Restos botánicos: quínoa, rubus sp.
11 Adulto femenino, flectado decúbito ventral
1 jarro negro pulido + 1 jarro asimétrico y olla fragmentada
373
asociada a área de quema 13 Infante (lactante) en urna. Ruedo
de piedras
14 Infante en urna. Lajas de piedra. 2 jarros con asa mango + collar 15 Infante, decúbito lateral 1 jarro rojo/café 17 Adulto maduro masculino, flectado
decúbito ventral 1 jarro con decoración estrellada rojo s/café Restos botánicos: maíz
19 Adulto femenino, flectado decúbito ventral, asociado a #20
1 jarro negro pulido
20 Infante, flectado decúbito lateral, asociado a #19
1 jarro negro pulido + punta de proyectil
22 Adulto maduro masculino, flectado decúbito lateral
Partes de olla fracturada + cuentas + punta de proyectil
Los Puquios (Falabella et al. 1981) Este sitio se encuentra localizado en el litoral de la V Región, entre las localidades de Algarrobo y Mirasol. Se trata de un sitio habitacional asociada a un área de enterratorios, que fue descubierto en el marco de la construcción de las canchas de tenis de un hotel de la zona. La intervención, por tanto fue de rescate y limitada a los espacios posibles, habiendo sido la mayor parte de los entierros recuperados por los obreros. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Juvenil (10-12 años), flectado decúbito lateral izquierdo
1 jarro + 1 jarro asimétrico con decoración modelada en asa + 1 vasija fragmentada + 1 collar (330 cuentas) + 1 mortero plano
2 Adulto (30-40 años) - 3 Infante (+-6 años), flectado - 4 Infante (6-7 años), flectado
decúbito lateral izquierdo 1 jarro + 1 collar (24 cuentas)
5 2 infantes (6 y 18 meses) en urna 1 collar (12 cuentas)
374
Mateluna Ruz 1 (Castelleti et al. 2010) Sitio ubicado en la localidad de El Monte, Región Metropolitana, descubierto durante la construcción de una piscina. Algunos entierros fueron parcialmente disturbados, pero la mayoría fue rescatado por un equipo de profesionales que incluyó arqueólogos y antropólogos físicos. El “entierro” denominado con el número #3 resultó ser un “osario” donde se recuperaron los restos óseos desarticulados de al menos 3 individuos, aunque ninguno completo. Este osario parece ser producto de disturbaciones modernas, aunque anteriores a la excavación para la construcción de la piscina. Por otra parte, el individuo #6 presenta una posición extendida y no tiene ofrendas, por lo que su adscripción a Llolleo es dudosa. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto, flectado decúbito lateral izquierdo. 3 cantos discoidales granitoides
2 vasijas (“morfología Llolleo” no recuperadas) + 1 fragmento de mano de moler
2 Infante (2-4 años), estirado decúbito ventral
2 jarros pulidos + collar de cuentas
4 Infante (8-10 años), flectado decúbito ventral?
1 tembetá con agujero de suspensión Asociación dudosa con dos vasijas (no recuperadas)
5 Adulto femenino, flectado decúbito lateral (?)
-
7 Infante, hiperflectado decúbito lateral izquierdo. Quema?
1 jarro
8 Adulto (más de 20 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo
1 jarro asimétrico + collar de cuentas
9 Infante (6-12 años), flectado decúbito lateral derecho
1 jarro negro pulido + collar de cuentas
10 Adulto maduro (35-50 años) masculino, hiperflectado decúbito lateral derecho. Quema?
1 jarro con incisión anular en la base del cuello + 1 jarro con cuello largo y 3 incisiones anulares paralelas en parte
375
superior e inferior del cuello + collar de cuentas + diáfisis hueso largo de camélido con pigmento rojo
Nuevo Hospital Militar (Novoa y Baudet 2006) Este sitio se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago (RM), comuna de La Reina, y fue descubierto durante las obras para la construcción del Nuevo Hospital Militar. Se trata de un área de funebria compuesta de al menos ocho individuos, pero la mayor parte de ellos fueron descubiertos durante la obra, por lo que solo cuentan con una adecuada descripción y contexto dos de ellos. Los enterratorios fueron recuperados en profundidades entre los 90 y los 150 cm a partir de la superficie actual. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
2 Adulto joven (19-35 años) masculino, flectado decúbito lateral derecho. 1 bolón.
1 jarro asimétrico con decoración antropomorfa + 1 fragmento de jarro pulido + 1 tortera + 2 retocadores óseos + restos óseos de camélido (patas)
5 Adulto 1 jarro pulido asimétrico con dos golletes
Quinta Normal (Reyes 2007) Este sitio se encuentra en la comuna de Quinta Normal en el área de la intersección de las calles Santo Domingo con Matucana, ciudad de Santiago, RM. Se trata de una extensa área ocupacional, con evidencias del PAT, y un área de cementerio incaico. Se rescató una tumba perteneciente al PAT.
376
N° Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto maduro (35-50 años) masculino, flectado sedente
1 vasija tipo Llolleo Inciso reticulada de superficie negro pulida y sin incisiones
Rayonhil (Falabella y Planella 1979) Este sitio se encuentra localizado en el sector de la desembocadura del río Maipo, pero a unos 5 km de la línea de costa justo donde el estero San Juan desemboca en el río Maipo, V Región. Se trata de un sitio bicomponente (PAT-PIT), de carácter habitacional con enterratorios. Se recuperaron un total de cuatro entierros, de los cuales acá consideramos dos (#1 del pozo 23b y #2 del pozo 22). N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto (30-40 años) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo. Cubierto por capa de greda. Quemas.
Capa de conchas de molusco de agua dulce (Bulimus) + piedra horadada + orejera de arcilla + olla de turba fragmentada + olla con dos protúberos incisos en el cuerpo
2 Infante (9+-3 meses). Cubierto por capa de greda.
2 jarros pulidos, 1 jarro con pintura roja estrellada
San Pedro 2 (Becker 2007) El sitio San Pedro 2 corresponde a un asentamiento habitacional perteneciente al Complejo Bato con una alta presencia de enterratorios, ubicado en el curso medio del río Aconcagua, en las cercanías de la localidad de San Pedro (Quillota), V Región. En el área de funebria se rescataron 55 individuos, y solo uno de ellos puede ser asignado al Complejo Llolleo, a una profundidad promedio de 124 cm y bajo un enterratorio Bato (#24).
377
N° Características individuo/enterratorio
Contexto
26 Adulto (22-25 años) probablemente femenino, flectado decúbito lateral izquierdo
2 jarros negro pulido + punzón óseo + fragmento de pipa
Tejas Verdes 1 y 3 (Falabella y Planella 1979) Este sitio se encuentra localizado en la costa, inmediatamente al norte de la desembocadura del río Maipo, en la localidad de Tejas Verdes, inmediata a Llolleo, V Región. Se trata de un sitio bicomponente (PAT-PIT) de carácter habitacional, ampliamente intervenido mediante excavaciones arqueológicas, en el marco de las cuales se rescataron además algunos enterratorios asociados al área de vivienda. El sitio se encuentra en un área urbanizada, por lo que fue intervenido de manera discontinua. Así, en Tejas Verdes 1 se recuperaron dos enterratorios pertenecientes al PAT (#1 del pozo 12 y #2 del pozo 3) y en Tejas Verdes 3, sector ubicado inmediatamente al NW del anterior, solo uno (#3 del pozo 9). N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto masculino, flectado decúbito lateral izquierdo. Cubierto por capa de greda roja.
1 orejera de hueso + fragmentos de vasijas cerámicas + capa de conchas de choro zapato
2 Infante (0-6 meses), decúbito dorsal 1 collar 3 Adulto joven, flectado decúbito
lateral derecho -
Tejas Verdes 4 (Planella 2005) Se trata del mismo sitio que el anterior, pero de un sector intervenido el año 1996, en el marco de la construcción de la red de alcantarillado del sector. En esa oportunidad se confirmó el carácter bicomponente del sitio y se encontró un área de funebria Aconcagua junto a dos tumbas pertenecientes al PAT. El entierro en urna tenía su base a los 167 cm desde la
378
superficie actual, pero la galería se identifica desde los 100 cm de profundidad. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
9 Infante, flectado sedente 1 olla con borde reforzado 10 Adulto femenino en urna. Quemas. Restos botánicos (cochayuyo,
marlos de maíz, quínoa) Villa Alto Jahuel (Tagle s/f) Este sitio fue descubierto en la construcción del alcantarillado de la Villa Alto Jahuel, en Rancagua, VI Región. Se rescató un solo enterratorio a 1.6-1.7 desde la superficie actual, pero la fosa mortuoria se iniciaba a 1 m de profundidad. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto (20-30 años) femenino, sedente hiperflectada
2 jarros pulidos + 1 jarro asimétrico + 1 olla inciso reticulada + fragmentos de olla
Viña Santa Rita (Baudet y Trejo s/f) Este sitio se localiza en la comuna de Buin, RM, y fue descubierto en los trabajos de remodelación de una de las bodegas de la Viña Santa Rita. Se trata de una bodega subterránea, por lo que los entierros aparecieron muy cerca del piso actual de la bodega (ca 5 cm), pero a casi dos metros de la superficie actual del terreno. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto maduro (ca 40 años), masculino
1 olla del tipo Llolleo Inciso Reticulado + 1 jarro asimétrico + 1 jarro
2 Infante (2-3 años), flectado 1 jarro (fragmento de jarro)
379
decúbito lateral izquierdo 3 Adulto (24-29 años) femenino,
decúbito lateral derecho (semisentado)
1 jarro (sin cuello) + 1 jarro asimétrico + 2 ollas del tipo Llolleo Inciso Reticulado + 1 concha de macha en la boca
Vitacura (Stehberg y Morales 1989) Hallazgo localizado en la comuna de Vitacura, en la ciudad de Santiago, en el marco de la construcción de un subterráneo para un edificio. Se rescató un enterratorio cuya fosa se extendía entre los 95 y 150 cm de profundidad. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Infante en urna, con “tapa” 1 cuenta de collar + 1 vasija de características indeterminadas Restos botánicos: maqui o molle
380
BATO Algarrobal Alto (Benavente comunicación personal 2010) Enterratorio rescatado en la localidad de Colina, cuenca de Santiago, RM. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto maduro masculino, flectado decúbito ventral
Tembetá de piedra
Arévalo 2 (Planella y Falabella 1987) El sitio se encuentra en el litoral de la V Región, 2 km al interior de la Quebrada Arévalo, que desemboca en la actual ciudad de San Antonio. Se trata de un sitio habitacional con un depósito denso y profundo el que fue ampliamente intervenido mediante excavaciones sistemáticas, que cuenta con varias dataciones para la ocupación de las comunidades alfareras iniciales (320 aC, 255 aC, 200 aC) y una de 30 aC para el inicio de la ocupación Bato. Se recuperó un solo enterratorio y estaba parcialmente disturbado. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto joven masculino, flectado decúbito lateral izquierdo. Bloques medianos de piedra. Con huella de uso de tembetá.
-
Bato 2 (Silva 1964) Corresponde a uno de los sitios a partir de los cuales Silva propuso su secuencia de ocupaciones para el litoral de la V Región, y se ubica inmediatamente al norte de la desembocadura del río Aconcagua, en la localidad de Ventanas, a unos 300 m de la línea de costa. Se trata de un
381
sitio con depósito basural (conchal), donde se identificaron fogones y al menos dos enterratorios. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto Tembetá de cerámica + orejera + fragmento de pipa incisa + camélido
2 Adulto Tembetá lítico + pipa Camino Internacional (Carmona et al. 2001) Este sitio se ubica unos 2 km al sur del área de desembocadura del río Aconcagua, V Región, asociado a la concentración de sitios Bato en la Quebrada El Membrillar de la cual forman parte también Los Eucaliptus, El Membrillar 1 y 2 y Concon 11, del cual se encuentra a escasos 50 m. El rescate arqueológico fue realizado por J.M. Ramirez. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto masculino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
1 fragmento de cerámica, 1 artefacto lítico tallado
Camino Jorge Alessandri (Westfall 2003) Rescate realizado en la localidad de Champa, sector sur de la cuenca de Santiago. Asignación cultural tentativa. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto (mayor de 30 años), flectado decúbito lateral izquierdo
- (1 fragmento cerámico contiguo al esqueleto)
382
Cancha de Golf (N°1) (Rivas y Ocampo 1995) Ubicado en Quintay, litoral de la V Región, corresponde a una excavación de salvataje realizada en el Fundo Santa Augusta de Quintay en el marco de la construcción de un complejo turístico. El sitio se encuentra localizado inmediatamente al este del sector de dunas que bordean la playa y es multicomponente, registrándose ocupaciones del PAT, PIT y del período Incaico. La ocupación inferior, perteneciente al PAT fue caracterizada como un sitio con depósito basural, con un sector de entierros. Se reporta la presencia de deformación craneana tabular erecta en algunos individuos, pero no se especifica cuáles. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto femenino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
2 conchas de loco + 1 lítico + fragmentos cerámicos
2 Adulto maduro masculino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
Tembetá lítico + fragmentos cerámicos + líticos
3 Infante, flectado decúbito lateral izquierdo
Fragmentos cerámicos
4 Adulto femenino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
Orejera + acumulación de conchas de loco
5 Adulto masculino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
Tembetá lítico + fragmentos cerámicos
6 Adulto masculino, parte superior decúbito ventral y parte inferior decúbito lateral izquierdo
Tembetá de cerámica + conchas y fragmentos de cerámica
7 Infante, flectado decúbito ventral hasta la pelvis
Fragmentos cerámicos
383
Con Con 11 (Carmona et al. 2001) Este sitio se ubica unos 2 km al sur del área de desembocadura del río Aconcagua, V Región, asociado a la concentración de sitios Bato en la Quebrada El Membrillar de la cual forman parte también Los Eucaliptus, El Membrillar 1 y 2 y Camino Internacional, del cual se encuentra tan solo a 50 m. El trabajo arqueológico reportado por J.M. Ramirez consisitió en el rescate de un enterratorio doble. De este sitio proviene uno de los primeros fechados Bato para el valle del Aconcagua, de 420 dC. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto masculino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo. Asociado a #2
Tembetá de cerámica + 1 concha
2 Adulto femenino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo. Asociado a #1
Tembetá lítico
Condominio Las Araucarias (Vega 2006) Sitio ubicado en la localidad de Linderos, cuenca de Santiago, RM, inmediatamente al sur del río Maipo. El enterratorio fue descubierto durante la construcción de un condominio y la labores de rescate pusieron en evidencia la existencia de su asociación a un sitio habitacional con depósito de basura, donde se encontraron fragmentos cerámicos con pintura roja y posiblemente pintura negativa. Asignación cultural tentativa. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 flectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Gijarros redondeados alrededor.
Fragmentos cerámico asociado al cuerpo. Mano de moler 80 cm al NW de las rodillas (no considerado como ofrenda)
384
Costa Mai (Ramirez 2006) Corresponde a un enterratorio rescatado en el marco de un EIA, localizado en el sector de Maitencillo, litoral al norte de la desembocadura del río Aconcagua, V Región. Cuerpo depositado en depósito basural, con matriz tipo conchal y fragmentería cerámica. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Juvenil (9-13 años), hiperflectado decúbito lateral derecho, con pies hacia la espalda. Sobre cama de conchas molidas.
Concha grande de loco junto a rodillas + conchas de loco y almejas sobre el cuerpo.
El Gabino (Benavente comunicación personal 2010) Enterratorio rescatado en la localidad de Lo Barnechea, cuenca de Santiago, RM. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto maduro masculino, flectado decúbito ventral
Tembetá de piedra
El Membrillar 1 (Avalos 2006) Sitio ubicado en la Quebrada El Membrillar, ca 1.2 km al sur del área de desembocadura del río Aconcagua, y forma parte del conjunto de sitios Bato identificados en esa área (Con con 11, Camino Internacional, Patio N°2, ENAP 3). Se trata de un conchal desde el cual fueron rescatados tres individuos, aunque el primero no pudo ser recuperado desde el Servicio Médico Legal, quien se hizo cargo del hallazgo inicial.
385
N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
2 Adulto joven (21-25 años) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo.
Lasca de cuarzo + clastos
3 Adulto joven (ca 21 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo. Quemas.
Cuentas de collar + 1 choro zapato + fragmentos cerámicos
El Membrillar 2 (Didier y Avalos 2008) Sitio ubicado en la Quebrada El Membrillar, ca 900 m al sur del área de desembocadura del río Aconcagua, en los terrenos de la Enap. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto (25+-2 años) masculino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
-
2 Infante (2años +- 6 meses), semiflectado decúbito ventral
Collar de cuentas + mano de moler + fragmentos cerámicos
3 Infante (0-6 meses), extendido decúbito dorsal
-
4 Adulto (23+-2 años), flectado decúbito lateral derecho. Acumulación de piedras.
-
5 Adulto (+27 años) masculino?, hiperflectado decúbito ventral
-
6 Infante (0-6 meses), flectado decúbito lateral izquierdo. Acumulación de piedras. Quemas.
-
7 Adulto maduro (45-50 años) masculino, flectado decúbito lateral izquierdo. Acumulación de piedras. Quemas.
3 líticos
8 Adulto maduro (45-50 años) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo. Arcilla cocida bajo el
7 fragmentos cerámicos + 1 lasca y 1 litico
386
cuerpo. Quemas. 9 Infante (1-1.5 años). Quemas. Algunas machas enteras + 1 lítico 10 Adulto (30-35) masculino,
hiperflectado decúbito lateral derecho.
Pesa de red o mano + fragmentos cerámicos + acumulación de opérculos de tegula atra y abundantes restos malacológicos
11 Adulto joven (17-19 años) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo
Punzón óseo + fragmento de tarso de guanaco + peces + locos + patas jaibas
12 Adulto joven (18-20 años) masculino, posición anormal (flectado arqueado hacia atrás). Acumulación de clastos. Restos tiznados
1 fragmento de cerámica + 1 lasca de cuarzo + locos juveniles + peces, restos de roedor
13 Adulto (30-35 años) femenino, flectado decúbito lateral derecho. Acumulación de piedras.
Ofrenda de machas y dos erizos completos, acumulación de choros + otros restos malacológicos abundantes
14 Adulto maduro (45-50 años) femenino, decúbito lateral derecho.
Cuenta tubular con muesca + conchas + fragmentos cerámicos + 1 clasto irregular
15 Adulto (35-40) femenino, hiperflectado decúbito ventral
Conjunto de choritos infantiles + 2 erizos completos + fragmentos cerámicos + líticos + restos malacológicos
16 Infante (8 años), hiperflectado decúbito lateral derecho.
Fragmentos cerámicos + líticos + óseo animal + restos malacológicos
17 Infante (1-2 años), flectado decúbito lateral derecho
Abundantes restos malacológicos + 1 fragmento cerámico
18 Juvenil (14-16 años), flectado decúbito lateral derecho
Abundantes restos malacológicos + preforma de punta de proyectil
19 Infante (0-6 meses). Quema. Restos malacológicos + fragmentos cerámicos
20 Adulto (30-35 años) masculino, Tembetá de cerámica + mano
387
flectado decúbito lateral izquierdo de moler + lascas + fragmentería cerámica + restos malacológicos
21 Adulto joven (17-19 años) femenino, flectado decúbito lateral derecho.
Tembetá lítico + 2 falanges de guanaco + restos malacológicos + fragmentería cerámica
22 Infante (0-6 meses), flectado decúbito lateral derecho. Asociado a sector fogones.
Fragmentos cerámicos + restos malacológicos
23 Adulto (30-35años) masculino, flectado decúbito ventral. Quemas.
Concentración de choritos + pastas de guanaco + mano de moler + vasija fragmentada + 1 raedera + líticos + fragmentos cerámicos + restos malacológicos
24 Infante (0-6 meses), semiflectado decúbito dorsal. . Asociado a sector fogones.
Fragmentos cerámicos y restos malacológicos
25 Infante (6-18 meses), flectado decúbito ventral. . Asociado a sector fogones.
1 lasca de cuarzo + restos malacológicos
26 Infante (nonato?), estirado?. Asociado a sector fogones.
-
27 Infante (0-6 meses). Asociado a sector fogones.
Cuenta tubular con muesca
28 Infante (0-6 meses), flectado decúbito lateral izquierdo?
Fragmentos cerámicos
Nota: información entierros #1 al 5 incompleta. Se trabajó con la tabla resumen (Andrade) y las fotos. ENAP 3 (Berdichewsky 1964, Didier y Avalos 2008) Corresponde al sitio excavado en la década del 60 por un equipo del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile, localizado inmediatamente al sur de la desembocadura del río Aconcagua (V Región), en la quebrada inmediatamente al este de la Quebrada El Membrillar, en los terrenos del entonces Fundo de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) en Con Con. Las excavaciones ampliadas permitieron identificar varias
388
ocupaciones junto a más de 20 enterratorios, de los cuales solo son reportados de manera completa cinco. En el año 2008 se recuperó un nuevo enterratorio en la misma área del sitio, que corresponde al que hemos llamado “nuevo”. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
17 Adulto masculino, flectado lateral izquierdo. Quemas.
Fragmentos cerámicos y líticos, restos malacológicos, camélido
16 Adulto femenino, flectado Mortero 22 Adulto masculino (¿), hiperflectado Orejera + disco de malaquita 21 Adulto masculino (¿), sedente.
Tierra cocida. Tembetá lítico + posiblemente 2 puntas recolectadas en el harnero (no consideradas)
13 Adulto. Tierra cocida Fragmentos cerámicos y restos malacológicos
Nvo. Infante (menor a 6 meses), decúbito dorsal. Sobre emplantillado de piedras.
-
Fundo Santa Filomena de Nos (Novoa 2007, Vega 2007) Este sitio se ubica en la cuenca de Santiago, en la localidad de San Bernardo, inmediatamente al norte de la ribera del río Maipo. Se trata de un sitio habitacional con basura doméstica entre la que se recuperócerámica incisa lineal punteada, con pintura roja, con hierro oligisto y asas mamelonares. Bajo éste se encuentran los enterratorios, los que fueron recuperados en dos oportunidades: los entierros #1, 2 y 3 por Novoa y los entierros #4 y 5 por Vega dos meses después. Estos se encuentran a gran profundidad respecto a la superficie actual: más de 2.5 m para el caso de los enterratorios #1, 2 y 3. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto masculino, decúbito central parte superior del cuerpo, decúbito lateral derecho, casi estirado.
Tembetá de piedra; 1 lasca y un fragmento cerámico al mismo nivel.
389
2 Adulto femenino, flectado decúbito lateral derecho.
Tembetá cerámico
3 Adulto femenino 7 fragmentos cerámicos 4 Adulto mayor masculino,
hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda.
Fragmento de maxilares de camélidos adultos.
5 Infante decúbito ventral 1 fragmento cerámico y un derivado de núcleo en el mismo nivel.
Hospital (CK1) (Reyes 1998) Este sitio se ubica en la cuenca de Santiago, RM, cerca de la Angostura de Paine y fue trabajado en el marco del proyecto Fondecyt 1970910. Se trata de un extenso sitio habitacional multicomponente y contemporáneo, con al menos cuatro distintas concentraciones de basuras. En la unidad 8 y bajo un denso depósito basural, pero a muy poca profundidad de la superficie actual (25 cm) se rescató un individuo, pero hay evidencias de la existencia de otros enterratorios cercanos. Material de este sector fue fechado por TL en 670+-130 dC (Vásquez et al. 1999). N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto (30-35 años) masculino, decúbito ventral con pies hacia la espalda.
1 fragmento cerámico
Los Eucaliptus (Carmona et al. 2001, Didier y Avalos 2008) o Reconsa 1 (Cáceres 1998) Sitio ubicado al sur de la desembocadura del río Aconcagua, V Región, en las proximidades de ENAP 3, Patio N°2, Camino Internacional y El Membrillar 1 y 2. Corresponde a un conchal con depóstio habitacional y enterratorios que fue intervenido en primera instancia en el marco de un EIA realizado el año 1998 (Reconsa 1, individuo#1), y luego en la etapa de las medidas de
390
mitigación por otro equipo en el año 2000, momento en el cual el sitio fue rebautizado como Los Eucaliptus y se rescató el segundo individuo. El sitio cuenta con varios fechados absolutos en TL para su depósito habitacional que enmarcan su ocupación prácticamente a lo largo de todo el primer milenio de nuestra era (40 dC, 180 dC, 450 dC, 500 dC, 520 dC, 580 dC y 785 dC). N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto masculino, flectado decúbito lateral derecho. Debajo de fogón compacto con conchas y fragmentos cerámicos.
Collar con cuentas de malaquita + restos malacológicos
2 Adulto joven (21+-2 años) masculino, hiperflectado decúbito ventral. Huellas de uso de tembetá.
Restos malacológicos + piedras + fragmentos cerámicos
Marbella 1 (Rodríguez et al. 1991) Sitio ubicado en la localidad de Marbella, en la terraza alta sobre Maitencillo, litoral de la V Región, reconocido en el proceso de construcción de un condominio. Si bien parte del sitio fue impactado por esta construcción, se realizaron amplias excavaciones arqueológicas que permitieron obtener una buena caracterización del sitios junto a un fechado TL de 260+-100 dC. Fueron recuperados un total de ocho enterratorios, pero seis de ellos fueron rescatados por los obreros en el proceso de construcción de las viviendas. Se reportó que todos se encontraban flectados, sin ofrendas cerámicas, pero uno de ellos habría estado asociado a una acumulación de machas y otro a una mano de moler. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto masculino, hiperflectado decúbito lateral derecho. Acumulación de machas enteras sobre el individuo
Mortero (fragmento) y moluscos: picorocos sobre la pelvis, concha de loco sobre el brazo, valvas de loco cerca del individuo, “piezas rodadas”
391
2 Adulto, flectado decúbito lateral Tembetá de piedra (¿), conchas de loco cerca de la pelvis
Patio N°2 (Carmona 1998, Didier y Avalos 2008) Ubicado justamente en el Patio N°2 de la Refinería de Petróleos Concón, inmediatamente al sur de la desembocadura del río Aconcagua, V Región, en la Quebrada El Membrillar. Se trata de un sitio habitacional con matriz tipo conchal, en la cual se encontró un enterratorio. Se obtuvieron dos fechados TL para el depósito ocupacional: 210 dC y 1195 dC. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto femenino, decúbito ventral. Fragmentos cerámicos Quilicura (Benavente comunicación personal 2010) Enterratorios rescatados en la localidad de Quilicura, en el sector norte de la ciudad de Santiago, RM. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto masculino flectado decúbito lateral izquierdo
Tembetá de cerámica
2 Adulto femenino, flectado decúbito ventral
-
3 Adulto masculino - San José, Colina (Sanchez et al. 2001) Se trata de un rescate arqueológico realizado en la localidad de Colina, en el sector norte de la cuenca de Santiago. Las tumbas de encontraban bajo un débil piso ocupacional con escasos fragmentos cerámicos pertenecientes al período Alfarero Temprano. Asignación cultural tentativa.
392
N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto masculino, flectado decúbito lateral derecho. Quemas.
Fragmentos cerámicos intrusivos
2 Infante (3-4 años) - San Pedro 2 (Andrade 2007a, 2007b, Delgado et al. 2007, Becker 2007) N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto joven (21-25 años) femenino, flectado decúbito dorsal.
-
2 Infante (neonato) - 3 Infante (8+-1 años), flectado
decúbito lateral izquierdo. Arcilla quemada
Restos malacológicos + fragmentos cerámicos
4 Adulto (25-30 años) masculino, flectado decúbito lateral derecho
Restos malacológicos
5 Adulto (25-30 años) femenino, flectado decúbito lateral izquierdo
Restos malacológicos + fragmentos cerámicos
6 Adulto joven (22-25 años) femenino, hiperflectado decúbito ventral
-
7 Adulto (30 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral derecho
-
8 Adulto joven (>19 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral derecho
-
9 Infante (< 1 años), flectado decúbito lateral izquierdo
-
10 Infante (5+-1 año), flectado decúbito lateral derecho
-
11 Infante (6+-1 año) - 12 Infante (6+-1 año) - 13 Infante (perinatal) - 14 Infante (16-18 meses), extendido? - 15 Adulto (25-30 años) femenino, -
393
hiperflectado decúbito lateral izquierdo
16 Adulto (25+-2 años) masculino, flectado decúbito lateral derecho
-
17 Adulto (28-30 años) masculino, flectado decúbito lateral izquierdo
-
18 Adulto joven (22-25 años) femenino?
Colgante de piedra de color verde + restos malacológicos
19 Adulto joven (22-25 años) femenino?
Tembetá
20 Infante (recién nacido) - 21 Adulto (28-35 años) femenino,
flectado decúbito lateral izquierdo -
22a Juvenil (15-17 años) (removido) - 22b Infante (4-8 años) (removido) - 23 Juvenil (13-16 años), hiperflectado
decúbito lateral derecho -
24 Adulto joven (ca 20 años) - 25 Infante (8-10 años) (removido) - 27 Adulto (25-30 años) femenino,
flectado decúbito lateral derecho -
28 Infante (5-7 años), flectado decúbito lateral derecho
Mandíbula de roedor
29 Adulto joven (21-25 años) femenino, flectado decúbito lateral derecho con pies hacia atrás
Restos óseos animales expuesto al fuego
30 Juvenil (<16 años) (removido) - 31 Adulto joven (>22 años) femenino?,
flectado decúbito lateral derecho -
32 Adulto joven (22-25 años) femenino?, flectado decúbito lateral izquierdo
-
33 Infante (4-6 años) (removido) - 34 Adulto joven (19-24 años) femenino,
flectado decúbito lateral derecho -
35 Infante (3-5 años), decúbito dorsal - 36 Infante (perinatal), decúbito dorsal - 37 Infante (6-8 años) -
394
38 Adulto, flectado decúbito lateral derecho
-
39 Infante (+-6 años), flectado - 40 Juvenil (15-17 años), flectado
decúbito lateral izquierdo -
41 Adulto (25-30 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo
-
42 Adulto joven (17-19 años), flectado decúbito lateral izquierdo
-
43 Adulto joven (22-25 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral derecho
-
44 Adulto (22-30 años), flectado decúbito lateral derecho
-
45 Adulto (25-30 años) masculino, hiperflectado decúbito lateral izquierdo
-
46 Adulto maduro (35-45 años) femenino?, flectado decúbito lateral izquierdo
-
47 Adulto maduro (40-60 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral derecho
Cuenta de malaquita + fragmentos cerámicos
48 Adulto joven (>20 años), flectado decúbito lateral izquierdo
2 costilla de camélido
49 Infante (1.5-2 años), decúbito supino
Collar de cuentas de conchas y piedra
50 Infante (0.5-1 años), decúbito supino
-
51 Juvenil (10+-1.5 años), hiperflectado decúbito lateral izquierdo
Falange de guanaco + pulidor
52 Adulto mayor (40-60 años) femenino (removido)
-
53 Adulto (21-35 años) masculino, flectado decúbito lateral izquierdo
Fragmentos cerámicos + restos malacológicos
54 Adulto (28-35 años) femenino, hiperflectado decúbito lateral
Fragmentos cerámicos
395
izquierdo 55 Adulto (38-45 años) femenino,
flectado decúbito lateral izquierdo Mortero
Santo Toribio (Becerra comunicación personal 2009) Sitio localizado en la localidad de Peñaflor (Hijuelas), cuenca de Santiago, RM, descubierto en el proceso de construcción de alcantarillado. El rescate estuvo a cargo del CMN. Se rescataron dos individuos, pero el primero es de dudosa asignación cultural por la posición en que se encontraba (estirado dorsal) y no presentar ofrenda, por lo que no se consideró. Además, y a diferencia del enterratorio #1, el #2 está asociado a un denso depósito basural donde se recuperaron fragmentos cerámicos con decoración punteada. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
2 Juvenil (15-17 años) masculino, flectado decúbito ventral con pies hacia la espalda
-
S-Bato 1 (Seelenfreund y Leiva 2006)
Corresponde a un salvataje realizado en la localidad de Loncura, comuna de Quintero, V Región, donde se recuperó un individuo, quedando otro in situ. N°
Características individuo/enterratorio
Contexto
1 Adulto joven (23+-3 años) masculino, flectado decúbito ventral (posiblemente lateral derecho)
1 cuenta de piedra, 2 clastos
396
Trébol Sureste (Sitio N°11) (Rivas y Ocampo 1995) Ubicado en Quintay, litoral de la V Región, corresponde a una excavación de salvataje realizada en el Fundo Santa Augusta de Quintay en el marco de la construcción de un complejo turístico. El sitio se encuentra localizado en una terraza fluvial y fue caracterizado como un sitio habitacional con entierros. Si bien parece ser bicomponente, las evidencias de ocupación PIT es muy escasa, habiéndose identificado solo un enterratorio como posiblemente perteneciente a este momento, el que no fue considerado. Se reporta que algunos de los individuos presentaban deformación craneana tabular erecta, pero no se especifica cuales. N° Características
individuo/enterratorio Contexto
1 Adulto femenino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Acumulación de piedras
Conchas + fragmentos cerámicos
2 Adulto femenino. Asociados a #5 Fragmentos cerámicos + 1 lasca 5 Infante, decúbito lateral. Asociado
a #2. Acumulación de piedras Conchas + pendiente de piedra y cuenta
3 Infante, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Acumulación de piedras
Conchas + fragmentos cerámicos
4 Adulto masculino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda.
Fragmentos cerámicos y líticos
6 Infante, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Acumulación de piedras.
Fragmentos cerámicos
7 Adulto femenino, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Acumulación de piedras.
Fragmentos cerámicos + lascas + tubo de pipa
8 Adulto, hiperflectado decúbito lateral derecho
Concha de loco
9 Juvenil, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Estructura de piedras pircadas.
Mortero + mano de moler + fragmentos cerámicos
397
Asociado a #10 y 11 10 Infante, hiperflectado decúbito
ventral con pies hacia la espalda. Estructura de piedras pircadas. Acumulación de piedras. Asociado a #9 y 11
Conchas + fragmentos cerámicos Restos botánicos: semillas de peumo
11 Infante (feto de término). Estructura de piedras pircadas. Acumulación de piedras. Asociado a #9 y 10.
12 Adulto, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda.
Concha de caracol y loco + fragmentos cerámicos Restos botánicos: semillas de peumo
14 Adulto, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Grandes piedras graníticas.
Fragmentos cerámicos
15 Adulto, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda.
Fragmentos cerámicos Restos botánicos: semillas de peumo y boldo
16 Adulto, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Grandes piedras graníticas.
Fragmentos cerámicos
17 Adulto, hiperflectado decúbito ventral con pies hacia la espalda. Grandes piedras graníticas.
4 tembetá líticos + fragmentos cerámicos
399
ANEXO 2. Descripción de un funeral reche en Nuñez de Pineda (2001).
CAPITULO 28
[492] Después del fallecimiento de Ignacio, mi amado compañero, todos los asistentes en la caza: padre, madre, hermanos y parientes, a llorar se pusieron sobre el cuerpo, como yo lo hacía lastimosamente sin haberme apartado de su cabecera: Lamentáronse todos juntos, con unos suspiros y unos ayes tan lastimosos, echándose sobre el cuerpo, que me obligaba a hacer lo mesmo, imitando sus acciones lamentosas…
Pasó la palabra a los ranchos comarcanos, amigos y vecinos, de la aflicción con que se hallaba el principal casique de la regua – que ya queda dicho que es ‘parcialidad’-, y trajo cada uno su cántaro de chicha- que en [493] otra ocación he significado de la suerte que es esta vasija-; entraron adentro adonde nos hallaron, con las acostumbradas ceremonias, llorando sobre el difunto. Levantóce el casique a recebirlos y, acercándose al cadáver cuatro de los más ancianos y nobles, fueron, cada uno de por sí, echándole ensima una camiseta y manta nueva, y las mujeres de éstos poniendo arrimadas al cuerpo frío las tinajas o cántaras de chicha que trajieron aquéstas; y, como más tiernas y serimoniáticas, las viejas dieron principio a dar tan tristes voces y alaridos, rasgándose las vestiduras y pelándose los cabellos, que obligaron a que los demás las acompañáramos, con que chicos y grandes, con los gritos sollosos y suspiros que daban, hasían tan gran ruido, que parecía más ceremonia acostumbrada, que natural dolor por el difunto. Y es así verdad que en lo de adelante se conoció hacerse más aquellos extremos por el fausto y honor de las exequias, que por el pesar que les causaba la muertes de los suyos; (…) Sus entierros los tienen en los montes y en las cumbres altas (…) [494] Solo en lo que hallo grande diferencia en estos naturales es que los otros ayunaban y mostraban el sentimiento con no comer y beber, y nuestros gentiles lloraban lastimosos con la chicha que bebían, y parece que era también serimonia fúnebre privarse algunos ansianos y viejas del juicio y echarse a dormir a los lados del difunto, como lo hicieron algunos y algunas.
De esta suerte estuvimos todo el día y la noche, cantando a ratos unos como motes tristes, entre suspiros y llantos, y de cuando en cuando iban a echarse sobre el cadáver helado y a cantar llorando sus acostumbrados versos, sin descubrirle el rostro, que con las mantas y camisetas nuevas que le habían traído le tenían cubierto.
400
CAPITULO 29
Amaneció el otro día entre nublado y claro el cielo, y dispucieron llevar el cuerpo a un serro alto, adonde había otros entierros señalados, a la vista de la casa, que debían de ser de sus antepasados. Consultólo su padre, el casique, conmigo, y yo fui de parecer que le hisiésemos la sepultura al pie de la cruz adonde había sido baptisado, y que le tendríamos cerca de casa; respondióme que hablaría a los demás casiques por ver lo que les parecía, por no faltar a lo acostumbrado entre ellos. (…) salió afuera y llamó a los [495] amigos y parientes más graves, y consultó el caso, de manera que resolvieron llevarlo al entierro de sus pasados, por no faltar de la costumbre de los suyos; (…) Después de su consulta me llamaron afuera y me significaron la resolución que habían tomado, porque no podrían hacer otra cosa. (…) Con esto fuimos todos adentro a tratar de llevar el cuerpo a su sepulcro, y hallamos descubierto el rostro del muchacho muerto, porque su madre y otras parientes suyas lo estaban vistiendo de nuevo con calsones colorados, camisetas listadas y una bolsa muy labrada pendiente de un sinto ancho, a modo de tahalí, con sus flecos a la redonda; (…)
CAPITULO 30
[498] En el discurso de la conversación y plática que tuvimos, las mujeres se ocuparon en vestir al difunto con ropas nuevas: camisetas, mantas y calsones de diferentes colores, y una bolsa muy curiosa - como tengo dicho -, que sobre todo le pucerion, pendiente de una como faja ancha, a modo de tahalí, que no tuve curiosidad de saber lo que llevaba dentro, porque iba bien llena y cocida por la boca. Después de haber salidos de cautiverio, supe de alguno indios de los nuestros que lo que le ponían en la bolsa eran sus collares y llancas, que son, como entre nosotros, cadenas y piedras presiosas, y esto se acostumbra con los hombres principales y de suerte. Acabaron de vestirle y trajieron unas andas a su modo, muy enramadas de hojas de laureles y canelos; y, a falta de flores, que en aquel tiempo no las había en el campo por ser la fuerza del invierno, le hise una guirnalda de hojas de laurel, toronjil y yerbabuena, y se la puse al muchacho difunto en la cabeza, que parecía con ella un angelito (…). Pusiéronle en las andas, y lo más principales las sacaron en hombros, y yo entre ellos, porque me convidé para el efecto, y los casiques estimaron mi acción, y el padre del muchacho con estremo. Salimos en proseción más de sincuenta indios, que se habían juntado de los comarcanos de una cava que ellos laman quiñelob, y más de
401
otras sien almas de indios, chinuelas y muchachos, que llevaban de diestro más de diez caballos cargados de chicha, que iban puesto en orden marchando por delante. Salimos con el cuerpo por la puerta del rancho y, así como pusimos los pies fuera de los umbrales con las andas, se levantó un ruido de voces tan estraño [499] que, por lo nunca acostumbrado en mis oídos, me causó de repente algún pavor y espanto, porque las dolientes mujeres, la madre, hermanas y muchachos lloraban sin medida y lastimados, rasgándose las cabezas y cabellos, y los demás, por serimonia, se aventajaban a éstos con suspiros, sollosos y gemidos, y todos juntos despidiendo unos ayes lastimosos , acompañados con las lágrimas, gritos y voces de los niños, que penetraban los montes, de tal suerte que respondían tiernos a sus llantos. Parados estuvimos y suspensos mientras se sosegaron los clamores, que verdaderamente eran más encaminados al honor y fausto del entierro que a demostrar la pena que llevaban. (…)
Llegaron los regentes del entierro y mandaron prosiguiésemos nuestro viaje, habiendo caminado ya la vanguardia y entonado un canto triste y lastimoso, cuyo estribillo era repetir llorando, “!Ay, ay, [500]ay!, mi querido hijo, mi querido hermano y mi querido amigo”; y, en llegando a este punto, se hacía alto otro rato, a modo de posas entre nosotros, y se formaba otro grande llanto como el primero. Con esta suspensión segunda llegaron otros casiques a mudarnos, y cargaron las andas hasta el pie del serro o cuesta adonde se había de enterrar, que había de la casa a él poco más de una cuadra, que lo más trabajozo era subir la cuesta; prosigueron con el mesmo orden, cantando, como he dicho, lastimosos cantos; y, cuando llegaron al pie de la loma, volvieron a hacer lo propio que en la primera posa, y para subir, llegaron otros principales mocetones y forsudos, y cogiendo las andas, las subieron sin faltar del orden, con que se dio prinsipio a la proseción. Llegamos todos a la cumbre, adonde algunos principiaron a hacer el hoyo con tridentes, palas y azadones; los tridentes son a modo de tenedor, de una madera pesada y fuerte, y en el cabo arriba le ponen una piedra agujeriada al propósito, para que tenga más peso, y con éste van levantando la tierra para arriba, hincando fuertemente aquellas puntas en el suelo; y, cargando a una parte las manos y el cuerpo, arrancan pedasos de tierra muy grandes, con raíces y yerbas; y tras de éstos entran las palas, que ellos llaman hueullos, y con ésta van echando a una parte y otra la tierra, para volverla a echar sobre la caja del difunto, y con los azadones ahondan todo lo que es menester, si bien no hacen más que ajustar unos tablones
402
que cirven de ataúd: éstos llevaron hechos al propósito, tres de éstos para el plan y asiento del cuerpo, que tendría más de vara y media de ancho, que al propósito es el cajón espacioso y ancho por lo que le ponen dentro; ajustaron los tablones en la tierra y pusieron al difunto dentro de esta caja, y yo llegué a quitarle la cruz que le había puesto, que era la que me acompañaba de ordinario, y dentro del cajón me asenté un rato, que era bien anchuroso y grande, (…); en el ínterin que hicieron el hoyo para ajustar las tablas, habían descargado la chicha, que llevaban más de veinte o treinta botijas y las tenías puestas en orden, una por una parte y otras por otra, en hilera; y tras de ellas estaban los casiques asentados, y las mujeres de la propia suerte tras de los varones, repartiendo algunas de ellas, que andaban en pie en medio de la calle [501] que hacían las botijas, jarros de chicha a todos los asentados, y a los que habían trabajado en la sepultura les llevaron una botija antes que acabaran con su obra, que la despacharon en un instante, ayudados de muchos chicuelos y chinas. Avisaron al casique cómo estaba ya el cuerpo en el sepulcro, y, levantándose con los demás, llevó en la mano un cántaro pequeño lleno de chicha, y los otros casiques de la propia suerte, y, arrimándose al cajón del difunto, llegó la madre a echarse sobre él y a pelarse los cabellos y echárselos ensima, y eso con una voces muy descompasadas, mescladas con suspiros y llantos, a cuya imitación se levantó un ruido lastimoso de sollosos, alaridos y lágrimas que, como las de la madre eran verdaderas, obligaron a muchos a imitarla, como yo lo hacía despidiendo las del alma por los ojos, (…).
Sosegáronse un rato los clamores y todos los casiques brindaron al muerto muchacho, y cada uno le puso su jarro pequeño a la cabecera, y su padre, el cantarillo que llevaba, la madre, su olla de papas, otro cántaro de chicha y un asador de carne de oveja de la tierra, que se me olvidó de decir que la llevaron en medio de la procesión y la mataron antes de enterrar al difunto, sobre el hoyo que habían hecho para el efecto; a sus hermanos y parientes le fueron ofreciendo y llevando las unas, platillos de bollos de maís, otras le ponían tortillas, otras mote, pescado y ají, y otras cosas a este modo; finalmente, llenaron el cajón de todo lo referido y después trajieron otras tres tablas o tablones ajustados para poner ensima y taparle que, después de haberlo hecho, el primero que echó tierra sobre el sepulcro fue su padre, con cuya acción se levantó otro alarido como los pasados, y entre todos los dolientes y convidados cubrieron el hoyo en un momento, y sobre él
403
formaron un cerro en buena proporción levantado, que se divisaba de la caza muy a gusto y de algunas leguas se señoreaba mejor.
Después de acabada esta fracción, se asentaron a la redonda de el cerrillo y pucieron todas las botijas de chicha de la propia suerte en orden, y, como había más de ducientas almas, brevemente despacharon con ella, y entre tanto bebían, me fui con cuatro amigos mocetones al monte (…). [502] Con esto nos fuimos bajando para los ranchos, todavía con algún sentimiento y tristesa, y esto fue poco antes de ponerse el sol; y hallamos la caza del casique con buenos fogones, y en el uno de ellos diversos azadores de carne, perdices, tosino, longanizas y muchas ollas con diferentes guisados de ave, para senar; que como aquellos días de disgusto no se había comido bien, quisieron recuperar lo perdido. Luego que nos trajieron el azado, que aún no habíamos empesado a senar, llegó mi amo con su padre, el viejo Llancaréu, sus nietos – mis primeros y antiguios compañeros y amigos -, con algunos otros casiques, que serían hasta tres o cuatro principales, con sus compañeros o criados mocetones. Salí afuera luego que nos dieron el aviso, y el casique conmigo, que, como dueño de caza, fue o salió a entrarle dentro, y a los demás sus compañeros. Diéronle el pésame de la muerte de su hijo, que ya había corrido la voz por los demás distritos comarcanos; entramos adentro todos, y asentáronse los nuevos huéspedes por su orden, y senaron con nosotros y bebieron muy a su gusto; porque el casique doliente era muy obstentativo y siempre tenía mucha chicha sobrada y abastesida la caza de todo lo necesario. Los casiques que tenían sus ranchos a dos y a cuatro cuadras, que se habían quedado a senar, se fueron despidiendo con sus chusmas y nos dejaron solos con los recién venidos casiques, (…).