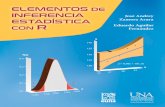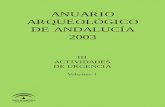Hacia una inferencia de las relaciones sociales del Complejo Llolleo durante el período Alfarero...
Transcript of Hacia una inferencia de las relaciones sociales del Complejo Llolleo durante el período Alfarero...
| JOSÉ MARÍA VAQUER |
30 |
significador de la complejidad del espacio doméstico en vez de cumplir un rolprescriptivo de la conducta doméstica (Allison 1999).
Conclusiones
En la primer parte del trabajo desarrollé los conceptos principales de una“arqueología de la práctica” que permiten acercarnos al espacio doméstico. Vimos acontinuación a través de un ejemplo etnográfico cómo los rituales llevados a cabodurante la construcción de la casa Qaqachaka operan como una lógica práctica quereproduce corporalmente un habitus relacionado con la cosmovisión aymara. Dentrode este esquema, la casa cumple un rol fundamental en cuanto se sitúa en el centro deuna serie de oposiciones complementarias entre, por un lado, los principios masculinosy femeninos, y por el otro la familia, la federación y el Estado. La complementariedadde los principios masculinos y femeninos, materializada en la casa, es para los aymarala manera de reproducir la sociedad. Por lo tanto, la construcción de la casa se relacionacon la continuidad y reproducción de la sociedad como un todo.
Los diferentes niveles sociales que se articulan en la construcción de la casa vanmás allá de las funciones propuestas para la “unidad doméstica” por la ArqueologíaProcesual. Tampoco es posible reducir sus funciones a un ámbito meramente simbólicoo de reproducción de sistemas de símbolos. Es debido a estos puntos que propongodescartar la noción de “unidad doméstica” como una categoría de análisis a priori, yfocalizar en las prácticas llevadas a cabo en el espacio doméstico.
Un enfoque basado en las prácticas asociadas al espacio doméstico ofrece variasventajas. La primera de ellas es que no limita “lo doméstico” a un espacio o tiempopredeterminado, sino que permite acceder a la manera en que las sociedadesconstruyen lo doméstico, tal vez articulando actividades que se desarrollan en tiemposy lugares diferentes. Para ello resulta rentable el concepto de sistemas de actividadesy de escenarios propuesto por Rapoport (1990b), y la noción de taskcape de Ingold(1993). Otra ventaja que a mi entender posee la arqueología de la práctica es que abreun abanico de posibilidades para entender de qué manera las actividades cotidianasde los agentes construyen, refuerzan o cuestionan principios relacionados con latradición transmitidos en el habitus. Y esta pregunta cobra relevancia fundamentalmentecuando queremos encarar problemáticas relacionadas con el cambio social. Paradecirlo de otra manera, el análisis de las prácticas y su estructuración permite entenderde qué manera el cambio social es producido, o de qué manera es experimentadopor los agentes.
Otro tema de importancia que se desprende de un análisis de las prácticas es elrol de la cultura material en la creación de subjetividades diferentes a la occidental ymoderna (Fowler 2004). El mecanismo de incorporación propuesto por Bourdieuque relaciona a los agentes sociales con la cultura material permite evaluar cuáles sonlos principios que se enfatizan en la construcción de la subjetividad. Retomando el
| P r o c e s o s S o c i a l e s P r e c o l o m b i n o s |
| 3
PROCESOS SOCIALESPREHISPÁNICOS EN EL SUR ANDINO
LA VIVIENDA, LA COMUNIDADY EL TERRITORIO
Compilado por
Axel E. NielsenM. Clara RivoltaVerónica Seldes
María Magdalena VázquezPablo H. Mercolli
| A x e l N i e l s e n |
4 |
© Editorial Brujas
1 ° Edición.
Impreso en Argentina
ISBN: 978-987-591-106-2
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa,
puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún
medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación
o por fotocopia sin autorización previa.
www.editorialbrujas.com.ar [email protected]/fax: (0351) 4606044 / 4609261- Pasaje España 1485 Córdoba - Argentina.
Miembros de la CÁMARA ARGENTINA DEL LIBRO
Procesos sociales prehispánicos en el sur andino : la vivienda, la comunidad
y el territorio / María Clara Rivolta ... [et.al.] ; dirigido por Axel E. Nielsen. -
1a ed. - Córdoba : Brujas, 2007.
410 p. ; 25x17 cm.
ISBN 978-987-591-106-2
1. Historia Precolombina0. I. Rivolta, María Clara. II. Axel E. Nielsen, dir.
CDD 980.012
| DE VUELTA A LA CASA. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESPACIO DOMÉSTICO |
| 29
Cultura Material e Incorporación
Como ya desarrollé anteriormente, el proceso de incorporación del habitus pro-puesto por Bourdieu (1977) es un proceso que opera principalmente en un nivel nodiscursivo, es decir, a través de la relación del cuerpo de los agentes con el espacio.De esta manera, la arqueología en tanto ciencia de la cultura material puede hacer unacontribución importante para entender la manera en que este proceso es llevado acabo en distintas sociedades. Pero para ello es necesario dejar de lado la noción de“unidad doméstica” como una unidad social limitada y focalizarnos en las prácticasllevadas a cabo en el espacio doméstico. El aporte distintivo de la arqueología en estesentido sería proveer información sobre la conducta doméstica del pasado a partirde su materialidad, ya que los lugares de habitación son los lugares principales deconsumo de cultura material (Allison 1999).
La arqueología de la práctica, a partir de poner énfasis en los sistemas de activi-dades junto con sus sistemas de escenarios (sensu Rapoport 1990b) permite recuperarla estructura de las actividades para luego ponerla en tensión en diferentes niveles deanálisis. Es en esta tensión donde pueden interpretarse algunos significados asociadosa las prácticas. En este punto, coincido con Hodder (1999) en que los significados dela cultura material son contextuales y específicos, pero el proceso de significación esposterior al reconocimiento de las prácticas y su estructuración. Al reconocer losprincipios que estructuran las actividades domésticas a partir de su materialidad po-demos llegar a esbozar una interpretación y definición de “lo doméstico” que seasensible a variaciones culturales, espaciales y temporales. Es necesario tener en cuentatambién que los objetos presentes en el espacio doméstico no se relacionan necesa-riamente con las actividades llevadas a cabo en ese espacio; y la cultura materialpresente en contextos domésticos puede ser el resultado de diferentes fases en lahistoria de vida de la casa (La Motta y Schiffer 1999). Por lo tanto, lo más probablees que el registro sea el producto de secuencias de ocupación prolongadas, relaciona-das con la historia del grupo que habitó el espacio y con procesos deposicionales ypost deposicionales.
De todas maneras, la relación entre las actividades y sus elementos fijos y semifijos, junto con el escenario en el cual se desarrollan, nos pueden brindar datos sus-tanciales para interpretar el proceso de incorporación (Bourdieu 1977, 1999) en lassociedades del pasado. El ejemplo qaqachaka discutido anteriormente nos permiteevaluar la materialidad de este proceso, a partir de la estructuración de la culturamaterial relacionada con lo doméstico en los rituales de construcción de la casa y ensu posterior uso de acuerdo a los mismos esquemas generativos. Es en la redundan-cia de la operación de la lógica práctica en diversos ámbitos donde podemos hallarla manera de recuperarla a partir de la cultura material. El caso aymara presentado esademás ilustrativo en el sentido que cada movimiento y posición en el espacio tieneun significado preciso asociado, y son las oposiciones entre los significados las queestructuran a la cultura material. La etnografía puede ser empleada como un
| JOSÉ MARÍA VAQUER |
26 |
Mientras se coloca el techo, se dirigen ch´allas hacia el monte como fuente de lamadera. Existe una analogía entre el techo y los cerros y una asociación de la casa conuna persona, donde el techo corresponde a la cabeza y la paja a los cabellos. LosQaqachakas distinguen entre dos tipos de elementos en el techo: la madera de lostirantes, asociada con los hombres y la paja vinculada con las mujeres. También enesta etapa se continúa con la construcción de la casa como metáfora de tejer. Lascuatro esquinas parecen sostener a la casa como un telar horizontal gigantesco. Laviga central de la casa con sus sogas y tijerales es vista como una zona liminal entre elcielo y la tierra, entre el cuerpo y el espíritu, y entre el interior y exterior del techoconsiderado un cerro.
La división conceptual del techo en elementos de género se continúa en la divisiónde tareas. Las mujeres desenredan, desmarañan y amontonan la paja mientras que loshombres construyen las paredes y colocan las vigas del techo. La paja de la coberturadel techo también es diferenciada por género. La paja de arriba y más liviana esmasculina, y en oposición, la paja más pesada y mezclada con barro de los aleros deltecho es femenina.
Al finalizar la ceremonia de construcción, las cuñadas de la nueva ama de casallevan regalos de despensas de semillas en miniatura para colgarlos dentro del espaciodel techo de manera que nunca falte alimento en la casa de su hermano. El últimopaso constituye la colocación sobre la punta del techo de una olla usada quebradadentro de la cual se encaja una cruz confeccionada con paja brava trenzada. A la ollay a la cruz junta se las denomina el “ángel guardián” de la casa protegiéndola de lastempestades y los malos espíritus. Este ángel guardián se relaciona con la VirgenMaría y por lo tanto posee género femenino, mientras que la cruz es de géneromasculino. De esta manera se produce una oposición complementaria entre la parejadivina de los cielos, la Madre Luna y el Padre Sol con la pareja del mundo de abajo,la Tierra Santísima y el Inka. Del mismo modo y como se mencionó anteriormente,la punta del techo se asocia con una cabeza, con una calavera que tiene el poder decomunicarse con las voces de los muertos.
Una vez terminado el techado, se ofrece un banquete a los participantes en elque los hombres se sientan en el lado derecho del cuarto recién construido sobre unbanquillo, mientras que las mujeres se sientan a la izquierda en el suelo. En este momentose recuerdan las ch´allas a la casa, dedicadas al orden de creación de la casa en sutotalidad.
Arnold (1998) concluye indicando que la noción de la nueva casa como “madrenido” y su simbolismo femenino posee una función mediadora en el centro de unaserie de dualismos y oposiciones: entre la casa y el Estado o la federación mayor, enel interior de una parentela bilateral, entre las relaciones consanguíneas y de parentesco,entre la relación hombre y mujer, esposo y esposa y entre las mitades que conformanel sistema de organización social dual.
| P r o c e s o s S o c i a l e s P r e c o l o m b i n o s |
| 7
INDICE
Presentación ................................................................................................................ 9
1. José María VaquerDe vuelta a la casa. Algunas consideraciones sobre el espaciodoméstico desde la arqueología de la práctica. ........................................ 11
2. Adriana CallegariReproducción de la diferenciación y heterogeneidad social enel espacio doméstico del sitio Aguada Rincón del Toro (La Rioja,Argentina). ....................................................................................................... 37
3. Inés GordilloDetrás de las paredes… Arquitectura y espacios domésticos en elárea de La Rinconada (Ambato, Catamarca, Argentina). ....................... 65
4. Pablo J. CruzHombres complejos y señores simples. Reflexiones en torno a losmodelos de organización social desde la arqueología del valle deAmbato (Catamarca). ................................................................................... 99
5. Gustavo M. Rivolta y Julián SalazarLos espacios domésticos y públicos del sitio “Los Cardones”(Valle de Yokavil, Provincia de Tucumán). ............................................... 123
6. M. Clara RivoltaLas categorías de poblados en la región Omaguaca: una visión desdela organización social. .................................................................................... 143
7. María Ester Albeck y María Amalia ZaburlínLo público y lo privado en Pueblo Viejo de Tucute. ............................. 163
8. Leonor Adán, Mauricio Uribe y Simón UrbinaArquitectura pública y doméstica en las quebradas de Pica - Tarapacá:asentamiento y dinámica social en el Norte Grande de Chile(900-1450 d. C.). .............................................................................................. 183
| A x e l N i e l s e n |
8 |
9. Beatriz Cremonte y Verónica I. WilliamsLa construcción social del paisaje durante la dominación Inka en elNoroeste Argentino. ..................................................................................... 207
10. Martín Orgaz, Anabel Feely y Norma RattoLa cerámica como expresión de los aspectos socio-políticos,económicos y rituales de la ocupación Inka en la Puna de Chaschuily el Valle de Fiambalá (Departamento de Tinogasta,Catamarca, Argentina). ................................................................................. 237
11. María del Pilar BabotOrganización social de la práctica de molienda: casos actuales yprehispánicos del Noroeste Argentino. ..................................................... 259
12. María C. ScattolinEstilos como recursos en el Noroeste Argentino. ................................... 291
13. Laura Quiroga y Verónica PuenteImagen y percepción: iconografía de las urnas Belén. ColecciónSchreiter. .......................................................................................................... 323
14. Diego E. Rivero¿Existieron cazadores-recolectores no igualitarios en las SierrasCentrales de Argentina? Evaluación del registro arqueológico. ............ 347
15. Sebastián Pastor“Juntas y cazaderos”. Las actividades grupales y la reproducción de lassociedades prehispánicas de las Sierras Centrales de Argentina. ................. 361
16. Lorena R. Sanhueza y Fernanda G. FalabellaHacia una inferencia de las relaciones sociales del Complejo Llolleodurante el Período Alfarero Temprano en Chile Central. ...................... 377
17. Andrés R. Troncoso MeléndezArte rupestre y microespacios en el Valle de Putaendo, Chile: entre lamovilidad, la visibilidad y el sentido. .......................................................... 393
| DE VUELTA A LA CASA. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ESPACIO DOMÉSTICO |
| 25
Al comenzar el ritual, se establece la primera división al separarse los hombresde las mujeres. Los primeros ocupan el lado derecho, mientras que las segundas elizquierdo. Los hombres se ubican de su lado, arriba en una banqueta confeccionadade adobe, mientras que las mujeres se ubican del lado izquierdo más abajo directamentesobre el suelo. La división de actividades por género en general también adopta esteesquema. Los hombres ofrecen ch´allas por separado a la pared derecha y las mujeresa la pared izquierda. Esta división se mantiene hasta el final del ritual –la construccióndel techo– donde hombres y mujeres entrelazan sus libaciones.
La casa es considerada parte de la Tierra Virgen y del dominio interior debajodel suelo, ya que los elementos constructivos son extraídos de la tierra: el barro de losadobes y la paja del techo. En consecuencia, la primera ch´alla se dirige a la TierraVirgen, en carácter de matriz elemental de los niveles más profundos de los cimientos,donde provienen y a su tiempo volverán todas las cosas. En esta etapa se realizantambién ch´allas a los cerros pequeños que según la creencia envían los elementosnecesarios para la construcción.
El primer paso en el proceso de construcción es colocar cuatro estacas unidaspor un hilo para marcar las cuatro esquinas. Cuando se comienza la construcción, secolocan varias ofrendas en los cimientos destinadas a los aspectos telúricos de laTierra Virgen consistentes en cosas crudas, cosas que se sacan de las entrañas comofetos de animales, grasa y resinas vegetales. A veces se coloca en los cimientos un fetode llama junto con ofrendas de q´uwa que se entierran en el suelo de la casa. Lasesquinas son un componente vital en la construcción, ya que las mismas poseen unarelación con la tierra y el linaje ancestral. Estas esquinas son consideradas de génerofemenino, en oposición a los espíritus de los cerros que son masculinos.
Luego se procede a la colocación de piedras grandes como cimientos bajo lascuatro paredes de la casa. Estas piedras son denominadas “Inka”, relacionándolascon la vara del Inka e invocando su poder para que las paredes de la casa se paren.Para ello se hace referencia al pasado mítico, a la época de los chullpas cuando laspiedras andaban moviéndose a su voluntad hasta que el Inka las detuvo con su vara1.
Una vez construidas las paredes y antes de colocar el techo se sacrifica un corderoy se rocían con su sangre las cuatro esquinas. En este punto, Arnold (1998: 54) asociael hecho de rociar las paredes con sangre con un principio general de descendenciaandina que establece que los lazos verticales consanguíneos siguen la línea materna.La sangre asocia al rito de construcción con el marcado de animales enfatizando lareproducción de matrilinajes humanos y animales.
En este momento del proceso, la casa se encuentra construida hasta los tirantesdel techo. La casa rectangular es percibida también como un tejido desplegado sobreel suelo con sus dos esquinas opuestas orientadas hacia arriba en dirección a lostirantes. La asociación con el tejido y los diseños enfatiza la concepción de la casacomo una “madre-nido de envolturas concéntricas, enteramente asignadaal género femenino” (Arnold 1998: 56).
| DIEGO E. RIVERO |
360 |
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 377
HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DELCOMPLEJO LLOLLEO DURANTE EL PERIODO ALFARERO
TEMPRANO EN CHILE CENTRAL
Lorena Sanhueza*
Fernanda Falabella*
El Período Alfarero Temprano (PAT) en Chile central es un momento bastantepeculiar, donde diferentes unidades arqueológicas comparten un mismo espaciodurante un lapso relativamente largo (ca.1.000 años).
Después de un momento caracterizado por comunidades alfareras iniciales, quese extiende hasta ca. 200 d.C., donde los contextos presentan características generali-zadas que no permiten realizar mayores distingos (Sanhueza y Falabella 1999-2000),comienzan a configurarse expresiones materiales diferenciadas, que posibilitan la pro-posición de unidades arqueológicas distintas (Falabella y Planella 1988-89). Estasunidades corresponderían a grupos sociales que se diferencian en variados aspectosde la materialidad y de sus comportamientos habituales (Sanhueza et al. 2003). Entreestas unidades se encuentra el complejo Llolleo, que es la que ha podido ser mejorcaracterizada y que permite proponer ciertas hipótesis sobre el funcionamiento de susistema social.
En este trabajo presentaremos estas hipótesis y los distintos procedimientosanalíticos que permiten sustentarlas. Entre éstos se cuentan tanto métodos tradiciona-les que apuntan a aspectos generales de los contextos, como recursos analíticos másespecíficos que tienen que ver con aspectos particulares del registro y que han contri-buido a ir reforzando estos argumentos. Todos ellos, en conjunto, nos permitenformular una interpretación de la composición social de los grupos Llolleo.
Antecedentes del Complejo Llolleo
El Complejo Llolleo (200-1000 d.C.) es una de las dos unidades mejor defini-das para el Período Alfarero Temprano en Chile central y se encuentra distribuidotanto en los valles del interior (valles de la cordillera de la costa, cuenca de Santiago yRancagua y sus respectivas precordilleras) como en la costa (especialmente cercano al
* Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
378 |
sector de desembocadura del Río Maipo) y eventualmente también en el RíoAconcagua1.
Esta unidad arqueológica es por definición politética, en el sentido que no todoslos sitios necesariamente tienen representadas todas y cada una de las característicasdefinitorias, y engloba, en este sentido una cierta variabilidad, aunque todos compar-ten ciertas características generales.
Lo más característico del Complejo Llolleo es su contexto cerámico monocro-mo, compuesto por ollas alisadas y jarros pulidos a los que se agrega una variedad deolla de forma achatada con dos asas, que puede presentar decoración incisa reticuladaen el cuello y/o mamelones en el cuerpo y/o asas (tipo Llolleo Inciso ReticuladoOblicuo [Falabella y Planella 1980]). Las ollas alisadas, de tamaños pequeños, media-nos y grandes, generalmente presentan el perfil compuesto, dos asas y pueden tenerun refuerzo en el borde. Los jarros pulidos, de colores negro y café son preferente-mente de menor tamaño. Presentan un asa, pueden tener el cuello abultado y como
Figura 1. Elementos característicos del Complejo Lloleo: a)jarro pulido, b) jarro pulidocon decoración incisa anular en la base del cuello, c) jarro pulido con decoración estre-llada pintada (rojo), d) jarro asimétrico pulido, e) jarro asimétrico pulido con decora-ción modelada antropomorfa en el asa, f) jarro asimétrico pulido con decoración mode-lada antropomorfa en el cuello, g) olla alisada, h)olla alisada con borde reforzado, i) olladel tipo Llolleo Inciso Reticulado Oblicuo, j) pipa tipo “T” invertida (doble tubo abier-to). Dibujos sin escala
| ¿CAZADORES-RECOLECTORES NO IGUALITARIOS EN LAS SIERRAS CENTRALES? |
| 359
1987. Expedient Core Technology and Sedentism. En The Organization of Core Technology, edita-do por J. Johnson y C. Morrow, pp. 285-304. Westview Press, Boulder.
Price, T. y J. Brown1985. Aspects of Hunter-Gatherer Complexity. En Prehistoric Hunter-Gatherers: the Emergence
of Cultural Complexity, editado por T. Price y J. Brown, pp. 3-20. Academic Press,Orlando.
Rivero, D.2007. Ecología de Cazadores-Recolectores en las Sierras de Córdoba. Investigaciones
en el Sector Meridional del Valle de Punilla y Pampas de Altura. Tesis Doctoral,Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Ms.
Service, E.1962. Primitive Social Organization: an Evolutionary Perspective. Random House, Nueva York.
Testart, A.1982. The Significance of Food Storage among Hunter-Gatherers: Residence Patterns,
Population Densities, and Social Inequalities. Current Anthropology 23: 523-537.Winterhalder, B.
1981. Optimal Foraging Strategies and Hunter-Gatherer Research in Anthropology:Theory and Models. En Hunter-Gatherer Foraging Strategies, editado por Winterhalder, B.y E. Smith, pp.13-35. University of Chicago Press, Chicago.
Woodburn, J.1982. Egalitarian Societies. Man 17: 431-451.
Yacobaccio, H.2001. Cazadores Complejos y Domesticación de Camélidos. En El Uso de los Camélidos a
través del Tiempo, editado por G. Mengoni Goñalons, D. Olivera y H. Yacobaccio, pp. 261-282.Ediciones del Tridente, Buenos Aires.
Notas1. El índice de eficiencia calculado se basa en el índice de artiodáctilos definido por
Broughton (1994). Se calcula dividiendo la cantidad de especimenes óseos identifi-cados (NISP) de artiodáctilos por la suma de los NISP de artiodáctilos y de los taxonespequeños [Ó Artiodáctilos/Ó (Artiodáctilos + pequeños taxones)]. Varía entre 0 y 1, si lamuestra está constituida únicamente por artiodáctilos el índice será igual a 1 y si está formadaúnicamente por taxa pequeños será igual a 0.
| DIEGO E. RIVERO |
358 |
Escola, P.2000. Tecnología Lítica y Sociedades Agro-Pastoriles Tempranas. Tesis Doctoral, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Ms.Fried, M.
1967. The Evolution of Political Society. Random House, Nueva York.González, A.
1960. La Estratigrafía de la Gruta de Intihuasi (Prov. de San Luis, R.A.) y sus RelacionesCon Otros Sitios Precerámicos de Sudamérica. Revista del Instituto de Antropología I: 5-296. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.
González, S. y E. Crivelli1978. Excavaciones Arqueológicas en el Abrigo de Los Chelcos (Departamento San
Alberto, Córdoba). Relaciones 1: 183-206.Grayson, D. y M. Cannon
1999. Human Paleoecology and Foraging Theory in the Great Basin. En Models for theMillennium: Great Basin Anthropology Today, editado por C. Beck, pp. 141-151. Universityof Utah Press, Salt Lake City.
Heylighen, F.1999. The Growth of Structural and Functional Complexity during Evolution. En The
Evolution of Complexity, editado por F. Heylighen y D. Aerts, pp. 17-44. KluwerAcademic Publishers, Dordrecht
Hocsman, S.2003. ¿Cazadores-Recolectores Complejos en la Puna Meridional Argentina? Entrela-
zando Evidencias del Registro Arqueológico de la Microrregión de Antofagasta de laSierra (Catamarca). Relaciones 27: 193-214.
Jonson, G.1982. Organizacional Structure and Scalar Stress. En Theory and Explanation in Archaeology,
editado por C. Renfrew, M. Rowlands y B. Segraves, pp. 389-421. Academic Press,Nueva York.
Kelly, R.1995. The Foraging Spectrum. Diversity in Hunter-Gatherer Lifeways. Smithsonian Institution Press,
Washington y Londres.Koose, K.
1990. Group Size and Societal Complexity: Thresholds in the Long-Term Memory. Journal ofAnthropological Archaeology 9: 275-303.
Marcellino, A.1992. Síntesis Historiográfica de los Estudios Antropológicos en la Provincia de Córdo-
ba. Cuadernos de Historia 11: 11-46. Junta Provincial de Historia de Córdoba.McShea, D.
1996. Metazoan Complexity and Evolution: Is There a Trend?. Evolution 50: 477-492.Menghin, O. y A. González1954. Excavaciones Arqueológicas en el Yacimiento de Ongamira, Córdoba (Rep. Arg.). Nota
Preliminar. Notas del Museo de la Plata, T XVII, Antropología Nº 67.Parry, W. y R. Kelly
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 379
decoración pueden presentar una a cuatro incisiones anulares en la base del cuello,franjas rojas (horizontales o formando una estrella), o decoración modelada(antropomorfa, zoomorfa o fitomorfa). También hay jarros asimétricos que puedenpresentar decoración modelada antropomorfa en el asa, que eventualmente se bifur-ca al llegar al cuerpo. Otra categoría de vasijas son las decoradas con hierro oligistoy pintura roja. Las más grandes y de paredes más gruesas presentan franjas conver-gentes rojas sobre una base de hierro oligisto. Las más pequeñas y de paredes másfinas (similares a los jarros no decorados) presentan campos con finas líneas rojasondulantes o escaleradas sobre hierro oligisto, alternado con campos rojos. Tambiénhay jarros completamente engobados de rojo y otros con incisiones que delimitancampos rojos. Complementan estas categorías cerámicas, vasijas de mayores dimen-siones, de paredes más gruesas, probablemente utilizadas para el almacenamiento yque fueron recicladas como urnas funerarias (Falabella 2000; Falabella y Planella 1980;Sanhueza 1997; Sanhueza et al. 2003) (Figura 1).
Otro aspecto característico es el patrón de funebria. Estos grupos generan áreasde enterratorios asociadas a sus espacios de vivienda donde los adultos son enterra-dos flectados directamente en la tierra y los infantes preferentemente en urnas. Losindividuos son enterrados con ofrendas cerámicas, collares de múltiples cuentas líticasy, en algunos sitios, morteros, entre otros (Falabella 2000; Falabella y Planella 1980,1991). Otro elemento característico, que se encuentra en la mayoría de los sitios, sonlas pipas del tipo T invertida de cerámica con ambas boquillas abiertas.
En términos de subsistencia, se ha sugerido que las poblaciones del interiortendrían un fuerte énfasis en el consumo de recursos vegetales cultivados, mientrasque los de la costa incorporan a su dieta recursos marinos (moluscos, peces y otáridos),complementado con la caza de guanaco (Falabella y Planella 1991; Falabella et al.1995-1996; Planella y Tagle 1998; Sanhueza et al. 2003).
La evidencia de los sitios habitacionales y de funebria sugiere que se trata de unao unas pocas unidades familiares que cohabitan en un mismo espacio, que practicanuna economía de autoabastecimiento y que no presentan mayores jerarquías sociales(Falabella 2000; Falabella y Planella 1980; Sanhueza et al. 2003).
Propuesta de Organización Social
A partir de los trabajos arqueológicos realizados desde la década de los setenta,se han intentado diferentes aproximaciones para entender la organización social deestos grupos. La propuesta a fines de los ’70 usó como supuesto la complementaciónde recursos entre los ámbitos de costa, valle y cordillera, para plantear la integraciónentre los habitantes de estas zonas sin especificar si esta propuesta implicaba la circu-lación de productos o el uso periódico de ellas por parte de una misma población(Falabella y Planella 1979). A fines de los ’80 se proponen distintos niveles de cohe-sión social para los grupos identificados como Llolleo. Estos se configurarían en
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
380 |
base a la cercanía del parentesco y se reflejaría en la proximidad espacial. A nivelesmás amplios, se organizarían a lo largo del eje transversal de los valles y en últimotérmino en la unión longitudinal de los habitantes de los valles del Aconcagua, Maipo-Mapocho y Cachapoal (Falabella y Stehberg 1989). Esta propuesta resultaba cohe-rente pero no fue testeada con datos arqueológicos que sustentaran dichos niveles decohesión social. Una década más tarde con la investigación del sitio La Granja, en lacuenca de Rancagua, surge la propuesta de la existencia de sitios especiales de re-unión social que serían la expresión física y espacial de ese nivel más amplio deintegración social (Falabella et al. 2001; Planella et al. 1997).
En trabajos más recientes hemos buscado estudiar nuevos sitios, especialmenteen zonas con escaso registro arqueológico y afinar la información arqueológica usan-do procedimientos analíticos que puedan definir algunos aspectos que sirvan paraentender la organización de estas poblaciones (Sanhueza 2004; Sanhueza et al. 2003).Con estos antecedentes se ha ido construyendo un conocimiento que, como cual-quier intento interpretativo, tiene sus fortalezas y debilidades.
Nuestra propuesta es la siguiente:
- el complejo Llolleo está compuesto por pequeños grupos co-residenciales quedeben corresponder a unidades familiares, relativamente independientes yeconómicamente autosuficientes;
- existieron diferentes niveles de cohesión social entre estas unidades. Proponemosque, más que cohesiones a lo largo del eje de los valles, éstas se dan con mayorfuerza entre los habitantes de la costa por un lado y los del valle central, porotro;
- tienen que haber existido mecanismos de relaciones, entre ellos, suficientementeregulares como para que se haya generado y mantenido, por más de 500 años,pautas de comportamiento comunes, como las antes descritas, en unespacio tan amplio como es la zona al sur del valle del Aconcaguahasta al menos el Cachapoal.
Grupos Coresidenciales
Las prospecciones realizadas en las cuencas de Santiago y Rancagua, así comoen el valle del Río Maipo y la zona costera vecina, nos han permitido tener un pano-rama general de los tipos de asentamiento y sus características (Figura 2).
La mayoría de los sitios atribuidos a este grupo se caracterizan por presentaruna gran dispersión de materiales en superficie, pero con un depósito estratigráficoacotado. Cubren un área que no puede corresponder a más de una unidad co-residencial, compuesta por una o pocas unidades domésticas. Nunca se han encon-trado distribuciones que puedan ser interpretadas como una aldea; más bien podríaninterpretarse como caseríos dispersos.
| ¿CAZADORES-RECOLECTORES NO IGUALITARIOS EN LAS SIERRAS CENTRALES? |
| 357
Agradecimientos. Deseo agradecer al Dr. Eduardo Berberián por la lectura y observaciones realiza-das al manuscrito. Agradezco asimismo a Sebastián Pastor y Matías Medina por sus comentariosacerca de algunas de las ideas aquí expresadas.
Bibliografía
Aldenderfer, M.1993. Ritual, Hierarchy, and Change in Foraging Societies. Journal of Anthropological Archaeology
12: 1-40.Ames, K.
1994. he Northewst Coast: Complex Hunter-Gatherers, Ecology, and Social Evolution.Annual Review of Anthropology 23: 209-229.
Arnold, J.1996. The Archaeology of Complex Hunter-Gatherers. Journal of Archaeological Method and
Theory 3 (2): 77-126.Barrientos, G.
2002. The Archaeological Analysis of Death-Related Behaviours from an EvolutionaryPerspective: Exploring the Bioarchaeological Record of Early American Hunter-Gatherers. En Perspectivas Integradoras entre Arqueología y Evolución. Teoría, Métodos y Casos deAplicación, editado por: G. Martínez y J. Lanata, pp. 221-253. Olavarría, INCUAPA.
2004. ¿Es la Complejidad un Concepto Útil para Discutir la Variación en el Registro ArqueológicoPampeano (O Cualquier Otro)?. En Aproximaciones Contemporáneas a la Arqueología Pampeana.Perspectivas Teóricas, Metodológicas, Analíticas y Casos de Estudio, editado por G. Martínez, M.Gutierrez, M. Berón y P. Madrid, pp. 11-27. Universidad Nacional del Centro, Olavarría.
Bayham, F.1979. Factors Influencing the Archaic Pattern of Animal Utilization. Kiva 44: 219-235.
Bender, B.1995. The Roots of Inequality. En Domination and Resistance, editado por D. Miller, M.
Rowlands y C. Tilley, pp. 83-95. Routledge, Londres y Nueva York.Bernardini, W.
1998. Transitions in Social Organization: a Predictive Model from the Southwestern Archaeology.Journal of Anthropological Archaeology 15: 372-402.
Bettinger, R.1991. Hunter-Gatherers: Archaeological and Evolutionary Theory. Nueva York, Plenum Press.2001. Holocene Hunter-Gatherers. En Archaeology at the Millennium: a Sourcebook, editado
por D. Miller, M. Rowlands y C. Tilley, pp. 137-195. Kluwer Academic/PlenumPublishers, Nueva York.
Binford, L.1982. The Archaeology of Place. Journal of Anthropological Archaeology 1: 5-31.2001. Constructing Frames of Reference: an Analytical Method for Archaeological Theory Building Using
Ethnographic and Environmental Data Sets. University of California Press, Berkeley.Broughton, J.
1994. Declines in Mammalian Foraging Efficiency During the Late Holocene, San Francisco Bay,California. Journal of Anthropological Archaeology 13: 371-401.
| DIEGO E. RIVERO |
356 |
una perspectiva evolutiva, en escalas espaciales y temporales amplias, considerandoindicadores que puedan ayudar a comprender los principales cambios sociales expe-rimentados por estas comunidades a lo largo de su extensa historia.
El análisis de los indicadores seleccionados, permite considerar que para el Blo-que temporal 2 (6000-2000 AP) las sociedades cazadoras-recolectoras de las SierrasCentrales habrían experimentado un importante crecimiento en su demografía, asícomo una reducción en la movilidad residencial y los rangos de acción. Esta situa-ción, seguramente, requirió de niveles de cooperación, integración y/o control den-tro de los grupos sociales, que fueron inexistentes durante el Bloque temporal 1(10000-6000 AP) debido a la baja densidad poblacional que caracterizó al período,según lo evidencia el registro arqueológico.
Por lo que es posible hipotetizar que, durante el período 6000-2000 AP laspoblaciones serranas experimentaron problemas de organización relacionados con latensión escalar (Bernardini 1998; Jonson 1982; Kosse 1990) que hicieron necesaria laaparición de una reorganización de las relaciones sociales, las que pudieron incluir laaparición de jerarquías, ya sean secuenciales o verticales, y el establecimiento de con-diciones que posibilitaron el surgimiento o consolidación de desigualdades sociales.
Analizando el registro arqueológico correspondiente a los cazadores-recolectoresholocénicos de las Sierras Centrales podemos postular, en escalas temporales y espa-ciales amplias, un aumento en un aspecto de la complejidad de los grupos (v.g. ladesigualdad social) a partir de mediados del Holoceno, que habría involucrado in-crementos en cuanto a la variedad o distinción de sus partes (el surgimiento dediferenciaciones sociales más claras) y en la dependencia o conexión entre sus partes(nuevos niveles de organización como jerarquías verticales o secuenciales).
Conclusiones
En este trabajo se intentó mostrar, a partir del estudio del registro arqueológico delos cazadores-recolectores holocénicos de las Sierras Centrales, las ventajas de abordarel problema de la complejidad desde un enfoque evolutivo y considerando a la com-plejidad como una propiedad de los sistemas que varía a través de diferentes dimen-siones y posee múltiples variantes (Barrientos 2004; Heylighen 1999; McShea 1996).
El estudio de las evidencias arqueológicas disponibles para la región de las Sie-rras Centrales, permite hipotetizar la existencia de desequilibrios en la relación demo-grafía-recursos a partir del Holoceno Medio (ca. 6.000 años AP) que habrían produ-cido un aumento en la complejidad de las poblaciones, específicamente se proponeque se dio inicio al desarrollo de mecanismos que culminarían en un aumento de ladesigualdad social hacia mediados del Holoceno Tardío (ca. 2.000 años AP). Laprofundización de las investigaciones en la región permitirán evaluar estas propues-tas, cuya principal intención es la de abrir la discusión acerca de la existencia dedesigualdades sociales en las comunidades cazadoras-recolectoras tardías de las Sie-rras Centrales.
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 381
Es el caso de los sitios Hospital-6 y El Peuco ubicados en el valle central yRayonhil y LEP-C localizados en la costa, en los cuales las excavaciones han mostra-do concentraciones discretas de materiales, con rasgos acotados donde se aglutinanlas basuras, a pesar de la gran dispersión de materiales en superficie.
Otros sitios, con un depósito más denso y de mayor extensión han mostradodiferencias cronológicas horizontales, que sugieren un desplazamiento de las unida-des de vivienda o una reocupación desplazada de la misma área. En el sitio El Mer-curio, por ejemplo, los controles cronológicos para el componente II o Llolleomuestran diferencias de hasta 400 años en distintos sectores del sitio, no así en suestratigrafía.
Los sitios ubicados en la zona precordillerana, en terrazas asociadas a cursos deagua (menos alterados por las actividades postdepositacionales) confirman esta ten-dencia. En ningún caso se conservan indicios de estructuras, por lo que las habitacio-nes deben haber sido construidas en materiales perecibles (tipo ramadas o estructu-ras de quincha), de las cuales sólo ha quedado evidencia de algunas huellas de postes.Los sitios Los Panales y Caracoles Abierto cubren áreas que no superan los 700 m²y tienen depósitos con una potencia de no más de 40 cm, constituido por un basuralpoco denso.
Nuestra interpretación es que estos sitios arqueológicos son el referente espacialde unidades co-residenciales y corresponderían a lo que, desde la antropología se hadefinido como una “comunidad” (Kolb y Snead 1997; Yaeger y Canuto 2000). Estadefinición pone el acento en la interacción de los miembros de la comunidad y elsentido de identidad compartida que es generado por y que generan estas interacciones,siguiendo los principios de la teoría de la práctica de Bourdieu (1977). En otras
Figura 2. Mapa de ubicación de los sitios del Complejo Llolleo mencionados en el texto.
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
382 |
palabras, sus elementos definitorios son los contactos cara a cara regulares y periódi-cos que permiten la vivencia de esta realidad social y la generación de prácticas ymaterialidades comunes.
Para buscar estas unidades sociales en el registro arqueológico hemos trabajadocon el enfoque de la antropología de las técnicas que nos permite acceder a su reco-nocimiento. El concepto de estilo tecnológico fue desarrollado en el marco de laantropología de la tecnología y se refiere a la sumatoria de las decisiones arbitrariasque toman los artesanos en el proceso de manufactura de los objetos (Dietler yHerbich 1998; Gosselain 1998; Lemonnier 1992; Stark 1999). Estas decisiones seenmarcan dentro del habitus del grupo al que pertenece el alfarero(a), y están enrelación directa con el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin perjuicio que puedansurgir innovaciones. Desde la materialidad, la definición de estilos tecnológicos apartir de las cadenas operativas de los artefactos, permitiría identificar grupos quecomparten un habitus y en definitiva, grupos de personas que tienen relaciones “caraa cara”. De esta manera, mientras más detallado sea el estudio, mas acotada será ladefinición del estilo tecnológico, y estaremos identificando con ello, a grupos depersonas más discretos. Así, distintos aspectos de la secuencia de producción aludena unidades sociales de diferente tamaño y magnitud, siendo los aspectos “ocultos”relacionados con la preparación de la pasta y formatización (gestos que permitenlevantar la pieza) los que remiten a los de escala menor (por ejemplo, familia o grupocoresidencial), mientras que aspectos más “visibles” como la forma y decoraciónaludirían a unidades sociales mayores.
El análisis de los conjuntos cerámicos de los sitios Llolleo bajo esta perspectivanos ha mostrado que aunque hay ciertos elementos que son compartidos por todos,en términos estrictos, cada uno de ellos representa una realidad en sí. De esta mane-ra, si bien las tendencias generales de forma, decoraciones y tecnología de manufac-tura son compartidas, ningún sitio es idéntico a otro. Las únicas decoraciones queson compartidas por todos los sitios son la pintura roja exterior, el inciso reticuladoy los incisos lineales (de los cuales, a excepción de las incisiones perimetrales en labase del cuello, desconocemos los motivos que conforman). Además, si bien lasollas con inciso reticulado están presentes en todos los sitios, sus frecuencias sonnotoriamente dispares (Tabla 1). Lo mismo ocurre con los elementos de forma,como los bordes reforzados o las bases definidas, que o bien no siempre estánpresentes, o lo están en distinta frecuencia (Tabla 2).
Por otra parte existen también tipos de adorno y particularidades de la funebriaque se encuentran sólo en uno o dos sitios. Creemos que esta característica apoya laidea de que estaríamos frente a comunidades relativamente independientes, que ma-nufacturan su propia cerámica, de acuerdo a sus propias “formas de hacer”.
El análisis de los conjuntos líticos, aunque no han sido abordados con esta mis-ma perspectiva, apoya la idea de comunidades locales por el uso de materias primasque proceden, en su gran mayoría, de las cajas de valle en las inmediaciones de lossitios y por las diferencias que se han registrado entre ellos.
| ¿CAZADORES-RECOLECTORES NO IGUALITARIOS EN LAS SIERRAS CENTRALES? |
| 355
los inicios del Holoceno. Por el contrario, a partir de mediados del Holoceno, laimportancia de los recursos pequeños aumenta en relación a los de mayor tamaño,así como el número de taxones presentes (González 1960; Menghín y González1954).
Recientemente, las investigaciones realizadas en el sitio multicomponente Arro-yo El Gaucho 1 (Rivero 2007), localizado en el sector central de las Sierras de Cór-doba, han posibilitado contar con información cuantitativa de los restosarqueofaunísticos correspondientes a dos Componentes ubicados en el Holocenotemprano (C1) y en los comienzos del Holoceno tardío (C2). Se calcularon los índi-ces de eficiencia1 para los dos Componentes, los que arrojaron un resultado de 0,68para el C1 y 0,49 para el C2 (Figura 3), que indica una mayor importancia relativa delos especimenes de menor tamaño en los momentos más tardíos de la secuencia.
Si bien los estudios de eficiencia en nuestra región recién están comenzando,principalmente debido a la carencia de muestras adecuadas, estos resultados soninteresantes y pueden ser complementados por otras líneas de evidencia. En estesentido, los instrumentos líticos pulidos vinculados con el procesamiento de vegeta-les (v.g. molinos planos, morteros y manos) experimentan un notable incremento enel registro arqueológico correspondiente al Bloque 2 (6000-2000 AP) (González 1960;Menghín y González 1954; Rivero 2007), lo que indicaría una mayor importancia deesta actividad, lo que es esperable en un contexto de intensificación de los recursos(Bettinger 2001; Kelly 1995).
Discusión
Las evidencias arqueológicas de cazadores-recolectores disponibles para la re-gión de las Sierras Centrales es escasa y de muy variada utilidad, ya que han sidoobtenidas en diferentes épocas y bajo diferentes marcos teóricos e intereses. Sinembargo, es posible organizarla para poder realizar una primera evaluación desde
Figura 3. Indice de eficiencia en el sitio Arroyo El Gaucho 1.
| DIEGO E. RIVERO |
354 |
en distintos períodos (Hocsman 2003). En la Tabla 1 y la Figura 2 se resumen losdistintos sitios residenciales identificados para cada Bloque temporal considerado eneste análisis, asimismo se incluyen las dataciones absolutas disponibles hasta el momento.La cantidad de asentamientos residenciales que pueden ser adscriptos al período10000-6000 AP es bastante más reducida que la correspondiente al período 6000-2000 AP, lo que podría ser considerado como un indicador de una mayor densidadpoblacional con posterioridad al Holoceno Medio.
Figura 2. Cantidad de sitios por período.
Intensificación de los Recursos
La identificación del surgimiento de la intensificación de los recursos, entendidacomo la tendencia a dedicar más tiempo y energía a la recolección/captura y proce-samiento de recursos de baja tasa de retorno, en respuesta a una disminución en ladisponibilidad de presas de mayor rendimiento, puede ser considerado un indicadorde la existencia de limitaciones a la movilidad, como lo indica la teoría evolutiva(Bettinger 1991, 2001; Grayson y Cannon 1999; Kelly 1995).
Asimismo, la relación entre grandes y pequeños mamíferos en una dieta puedeser considerada una medida de la eficiencia en el forrajeo (Bayham 1979), por lo quese han establecido índices de eficiencia que relacionan la proporción entre restos deanimales grandes y pequeños en distintos conjuntos arqueofaunísticos (Broughton1994). Si bien esta es un procedimiento que posee ciertas limitaciones (Grayson yCannon 1999), es una herramienta válida para explorar, junto con otras líneas deevidencia, la posibilidad de la existencia de intensificación.
La información arqueofaunística disponible para el período cazador-recolectorde las Sierras Centrales ha sido generada casi totalmente a mediados del siglo pasado,y si bien no se la analizó desde una perspectiva evolutiva, aportan no sólo la presenciade ciertas especies sino también su importancia relativa en la dieta. En este sentido,resulta clara la dominancia absoluta de restos óseos de camélidos (v.g. Lama guanicoe),seguidos por un porcentaje mucho menor de cérvidos (v.g. Ozotoceros bezoarticus),mientras que los vertebrados de menor tamaño están muy poco representados en
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 383
Tabla 1. Frecuencia de decorados en sitios Llolleo de la costa y el valle (%).
En relación a las materias primas, por lo general dominan las de grano gruesode las familias de las andesitas y basaltos disponibles en las proximidades de todoslos lugares de ocupación y que han sido utilizadas con un criterio expeditivo, lo queresulta en una abundancia de desechos. Junto a estos materiales, se recuperan dese-chos y artefactos de materias primas de grano fino, en particular sílice rojo, tobas yobsidianas. Estos tipos de materias primas son escasas en los sitios del valle, en lamayoría no superan el 5% de la muestra, están orientadas a la producción de artefac-tos de filo cortante e implican su transporte desde localidades más alejadas. En lossitios de la zona precordillerana, como Caracoles Abierto, las materias primas degrano fino son más abundantes y pueden llegar al 40% de la muestra, lo que proba-blemente se relaciona con su amplia y cercana disponibilidad en estas áreas.
Sitios: EM= El mercurio, HP6=Hospital 6, LPN= Los panales, EP= El Peuco, CA= Coaracolesabierto, Sitio Rayonhil sólo información de presencia/ausencia.
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
384 |
Tabla 2. Presencia de formas en sitios Llolleo de la costa y el valle (sitio Rayonhil sin información).
En relación a las diferencias, se advierten particularidades en cada sitio que loshace únicos. Quizás una de las más notorias resulta de la comparación entre dos sitiosde gran envergadura en el valle central, El Mercurio (terraza norte del Río Mapochoen la cuenca de Santiago) y La Granja (terraza norte del Río Cachapoal en la cuencade Rancagua). En el primero, tanto los desechos de producción como de artefactosde filos cortantes en materias primas de grano fino están prácticamente ausentes en elregistro. No ocurre así en La Granja donde se recuperó un conjunto artefactual y dedesechos significativo, especialmente en obsidiana, materia prima que, en este sitio,alcanza una representatividad relativa de 16% (Ciprés Consultores 2002).
Otro indicador es que existen diferencias notorias entre sitios en relación a lasubsistencia, aunque estén situados en ambientes similares. En El Mercurio es prácti-camente nulo el registro de instrumental asociado a las actividades de caza y el mate-rial faunístico, existiendo en cambio una fuerte representatividad de instrumentos demolienda que suponemos asociados a cultígenos como el maíz o la quínoa (Falabella2000; Planella y MacRostie 2005; Vásquez 2000). En La Granja, junto a un énfasissimilar en la molienda y cultígenos, aparece un abundante registro lítico relacionadoa actividades de caza y abundante guanaco (Becker1995-1996; Ciprés Consultores2002; Planella y Tagle 1998; Planella et al. 1997).
Diferencias Costa-Valle Central
Siguiendo el mismo marco teórico enunciado, se podrían reconocer distintosniveles y formas de relación entre grupos co-residenciales Llolleo alejadas espacialmente
| ¿CAZADORES-RECOLECTORES NO IGUALITARIOS EN LAS SIERRAS CENTRALES? |
| 353
asegurar un respaldo contra la posible escasez local de materia prima apropiada(Parry y Kelly 1987).
Asimismo, los amplios rangos de acción se hacen evidentes al considerar lasmaterias primas empleadas en la manufactura de instrumentos líticos. En sitiospertenecientes al Bloque 1, localizados en el sector central de las sierras de Córdoba(Pampa de Achala), se ha detectado la presencia de artefactos y desechos líticos dediversas clases de ópalo, brecha y calcedonia, cuyas fuentes más cercanas a los sitiosanalizados distan desde 20 a más de 100 km (Rivero 2007).
Los contextos correspondientes al Bloque 2, por el contrario, evidencian unacaída en el uso de la técnica de adelgazamiento bifacial y en la producción de bifaces,así como una mayor importancia de los instrumentos informales y generalizados,con baja inversión de trabajo en su confección. Estas características son propias degrupos con movilidad residencial reducida, ya que si no recorren grandes distancias,residencial o logísticamente, los artefactos deben asegurar únicamente que un deter-minado monto de material utilizable esté disponible en los lugares requeridos, sinnecesidad de instrumentos formales y portátiles (Escola 2000; Parry y Kelly 1987).En cuanto a las materias primas empleadas en la elaboración de instrumentos, esnotable la escasa representación de rocas no locales, es decir que las principales fuen-tes provienen de distancias no mayores a los 20 km, lo que indicaría rangos de acciónbastante acotados (Rivero 2007).
Una característica importante de los sitios del período 6000-2000 AP es quealgunos de ellos poseen evidencias de ocupaciones de uso redundante, según loevidenciaría la existencia de artefactos enteros descartados o abandonados comodesecho de facto. Esta reocupación de sitios es un rasgo que suele estar asociado a lareducción de los niveles de movilidad (Binford 1982).
Finalmente, un aspecto que llama la atención y que puede ser vinculado a cambiosen la movilidad, es la ausencia de enterramientos intencionales de cadáverescorrespondientes al Bloque 1, ya que la totalidad del registro bioarqueológico decazadores-recolectores corresponde a momentos posteriores al 6000 AP (González1960; González y Crivelli 1978; Marcellino 1992; Menghín y González 1954). Si bienesta situación puede deberse a problemas de muestreo o visibilidad arqueológica, seha sugerido que esta ausencia de enterramientos en momentos tempranos, puede serun producto del abandono de cadáveres por parte de poblaciones poco densas yaltamente móviles. Con el aumento poblacional y de la circunscripción espacial, porel contrario, pudieron surgir nuevas presiones que alentaron la depositación formalde cadáveres (Barrientos 2002).
Densidad Poblacional
La obtención de algún tipo de estimación de variaciones en las densidadespoblacionales a partir de los datos arqueológicos, es siempre muy dificultoso. Unmétodo que suele utilizarse es comparar las cantidades de sitios presentes en un área
Imprimió Editorial Brujasen noviembre de 2007.
Córdoba - República Argentina.
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 385
a través de los cuales se compartan las tradiciones que reconocemos en la materiali-dad. Si bien en un principio se planteó el valle como un nivel importante de cohesiónsocial (Falabella y Stehberg 1989), en los últimos años la búsqueda de confirmaciónpara este planteamiento ha mostrado más bien lo contrario.
Distintas líneas de evidencia están mostrando que, más que cohesiones a lo largodel eje de los valles, éstas están aglutinando a los habitantes de la costa por un lado ya los del valle central por otro, y llevan a sugerir que los grupos habitan en forma máso menos permanente o la costa o el interior. La información, por ahora, se refiere auna dicotomía entre la costa vecina al valle del Maipo-Mapocho frente a la realidaden zonas del interior, tanto en estos valles como en el del Cachapoal.
Distintas líneas de evidencia sustentan estas ideas. En el caso de la cerámica, laspastas son el aspecto más sensible para reconocer las procedencias y lugares demanufactura. En las vasijas Llolleo la pasta es la dimensión que presenta las mayoresdiferencias entre los sitios de costa e interior (Tabla 3). Los sitios del interior mues-tran un claro predominio de vasijas elaboradas con áridos de origen volcánico mien-tras que los sitios de la costa presentan vasijas elaboradas principalmente con áridosde origen granítico (Sanhueza 2004). Esto tiene un claro correlato en el marcogeológico regional donde las formaciones graníticas se concentran en la costa y tie-nen, por el contrario, una distribución muy puntual en el interior, que está dominadopor formaciones volcánicas. La movilidad de estos grupos fuera de estas áreas seríade escasa importancia, ya que el contexto al interior de cada una de ellas es muyhomogéneo en relación a las materias primas utilizadas en la confección de las vasijas.La diferencia observada en la elección de las materias primas para confeccionar elconjunto de vasijas en estos dos áreas no sólo nos habla de grupos relativamentesedentarios o con circuitos de movilidad restringido a un territorio relativamentepequeño, sino que también nos permite postular una mayor interrelación grupal intra-areal (costa o interior).
Tabla 3. Frecuencia de familias de pastas en sitios Llolleo de la costa y el valle (en porcentajes)
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
386 |
Otra línea de evidencia que apoya esta misma idea, son los estudios sobre dieta.En la década del ´90 se tuvo una primera experiencia en relación al tema, mediante elanálisis de composición de elementos en restos óseos de poblaciones costeras y delinterior. En esa ocasión sólo se estudiaron individuos de dos sitios, uno de la costa yel otro del interior (LEP-C y El Mercurio respectivamente) (Falabella et al. 1995-96).Los resultados de los análisis mostraron una concentración diferencial de los elemen-tos zinc (Zn) y estroncio (Sr) para las poblaciones costeras v/s interior, lo que fueinterpretado como una diferenciación sustancial en la dieta de estas dos poblaciones.Los altos valores de zinc (Zn) en las poblaciones del interior podrían estar respon-diendo al consumo de cultígenos (legumbres y maíz), mientras que los valores pre-ponderantes de estroncio (Sr) en la costa estarían representando una dieta basadafuertemente en el consumo de mariscos (Falabella et al. 1995-96: 37).
Estos resultados, aunque limitados por la muestra analizada, permitieron pro-poner que los grupos que habitaban la costa o el interior pasaban la mayor parte deltiempo en sus respectivas localidades, lo que es coincidente con la información apartir del análisis de la cerámica.
Recientemente, análisis de isótopos estables de restos óseos humanos, que inclu-ye una muestra bastante mayor, tanto de individuos enterrados en la costa como enel interior han mostrado un patrón semejante. Si bien esta es una técnica especialmen-te utilizada para pesquisar la incorporación y la importancia del maíz en la dieta,también es muy sensible para distinguir dietas basadas en productos marinos deaquellas en la cuales estos recursos no tienen mayor importancia, a partir de losisótopos de Nitrógeno (Tykot y Staller 2002).
Figura 3. Valores isotópicos del carbono y nitrógeno del colágeno de individuos Lloleode sitios de la costa y el valle.
| ARTE RUPESTRE Y MICROESPACIOS EN EL VALLE DE PUTAENDO, CHILE |
| 411
1995-96. El Poder de los Gentiles: Arte Rupestre en el Río Salado (Desierto de Atacama).Revista Chilena de Antropología 13: 79-98.
Criado, F.2000. Walking about Lévi-Strauss: Contributions to an Archaeology of Thought. En
Philosophy and Archaeological Practice, editado por C. Holtorf y H. Karlsson, pp. 277-304.Bricoleur Press, Gotemburgo.
Giobellina Brumana, F.1990. Sentido y Orden: Estudios de Clasificaciones Simbólicas. CSIC, Madrid.
Leach, E.1993 [1976]. Cultura y Comunicación: la Lógica de la Conexión de los Símbolos. Editorial Siglo
XXI, Madrid.Mostny, G. y H. Niemeyer.
1983. Arte Rupestre Chileno. Ministerio de Educación, Serie Patrimonio Cultural Chile-no, Santiago.
Niemeyer, H.1964. Petroglifos en el Curso Superior del Río Aconcagua. Arqueología de Chile
Central y Áreas Vecinas, Actas del III Congreso Internacional de Arqueología Chilena, pp.133-150. Viña del Mar.
Núñez, L.1976. Geoglifos y Tráfico de Caravanas en el desierto Chileno. En Homenaje al Dr.
R.P. Gustavo Le Paige, editado por H. Nimeyer, pp: 147-201. Universidad Católicadel Norte, Antofagasta.
Sepúlveda, M., A. Romero y L. Briones2005. Tráfico de Caravanas, Arte Rupestre y Ritualidad en la Quebrada de Suca (Extremo
norte de Chile). Chungara 37 (2): 225-243.Troncoso, A.
2004. El Arte de la Dominación: Arte Rupestre y Paisaje durante el Período Incaico en laCuenca Superior del Río Aconcagua. Chungara 36 (2): 453-461.
2005a. Hacia una Semiótica del Arte Rupestre de la Cuenca Superior del RíoAconcagua, Chile Central. Chungara 37 (1): 21-35.
2005b. Genealogía de un entorno Rupestre en Chile Central: un Espacio, tres Paisajes, tresSentidos. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino 10: 35-53.
Valenzuela, D., C. Santoro y A. Romero2004. Arte Rupestre en Asentamientos del Período Tardío en los Valles de Lluta y
Azapa, norte de Chile. Chungara 36 (2): 421-437.
| ANDRÉS R. TRONCOSO MELÉNDEZ |
410 |
de las prácticas y contenido de este espacio; los grabados de tiempos incaicos man-tienen la estructura básica aquí implementada, con sus organizaciones lineales, susjuegos de espacio y de visibilidad, manteniendo en el tiempo la lógica de unas prác-ticas sociales particulares ancladas en la movilidad, pero reproducidas en esta ocasiónpor nuevas figuras grabadas que responden a una lógica de producción de diseñosdiferente a la del período Intermedio Tardío, creando un juego de mantenimiento yredefinición en este espacio sagrado del curso medio superior del río Putaendo (Fi-gura 11).
Agradecimientos. A Felipe Criado, Daniel Pavlovic, Rodrigo Sánchez y Slabik Yacuba. A los estu-diantes de Arqueología de la Universidad Internacional SEK que participaron en el relevamientodel sitio Casa Blanca 13: Javiera Arraigada, Patricia Barría y Marco Portilla. Al Museo Chileno deArte Precolombino, institución patrocinante del proyecto FONDECYT 1040153.
Bibliografía
Aschero, C.1997. De Como Interactúan Emplazamientos, Conjuntos y Temas. Arte Rupestre
de la Argentina. Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina(Cuarta Parte): 17-28. San Rafael, Argentina.
Berenguer, J.2004. Caravanas, Interacción y Cambio en el desierto de Atacama. Ediciones Sirawi, Santiago.Briones, L., L. Núñez y V. Standen2005. Geoglifos y Tráfico Prehispánico de Caravanas de Llamas en el Desierto de Atacama
(Norte de Chile). Chungara 37 (2): 195-223.Castro, V. y F. Gallardo
Figura 11. Soportes por Estilo sitios de Casa Blanca.
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 387
Los resultados obtenidos muestran que los individuos de la costa tienen una con-siderable mayor cantidad de d15N que los del interior, lo que implica que los recursosmarinos están incluidos en la dieta. Los individuos del interior, por su parte, muestranniveles de d15N bastante menores, congruentes con una dieta basada principalmente enproductos terrestres, y con valores de d13C que muestran que el maíz ya comienza a serincorporado como parte habitual de sus alimentos (Figura 3) (Falabella et al. 2006).
De esta manera, tanto el análisis cerámico como los análisis de la dieta de estaspoblaciones apuntan a la existencia de una diferenciación del territorio en al menosdos grandes áreas: costa e interior, donde distintos grupos de personas permanecenla mayor parte del tiempo.
Las evidencias también sugieren que podría haber un nivel de mayor cohesiónsocial al interior de cada una de estas áreas. Esto se ve reflejado en la existencia deciertas características culturales que se presentan sólo en el interior, como por ejem-plo vasijas con modelados antropomorfos duales en el cuerpo o incisos con moti-vos complejos en el cuello y el uso de amontonamientos de bolones de río en laritualidad.
No obstante lo anterior existen grandes similitudes en la cultura material de losgrupos de ambas áreas que debe ser explicada por mecanismos sociales, que seríanlos que permiten las relaciones entre los individuos de estos dos espacios, de manerarecurrente, aunque no necesariamente continua.
El Referente Social del Complejo Llolleo
Como hemos dicho, todos los contextos Llolleo presentan similitudes en aspec-tos de los conjuntos cerámicos, de las prácticas funerarias y de los adornos. Sin duda,esto evidencia que ciertas ideas de “como hacer las cosas” son compartidas a unnivel regional, donde se enfatizan ciertos códigos relacionados especialmente conactividades no domésticas. Creemos que estas similitudes son posibilitadas y propi-ciadas en determinadas instancias sociales, donde confluyen algunos grupos costerosy del interior. Estas instancias pueden estar referidas a relaciones de parentesco yreciprocidad a nivel familiar (matrimonios, funerales, trabajos comunitarios), o biena instancias de congregación social más amplias, similares a las “juntas” descritas porlos cronistas o bien ceremonias rituales (Castro y Adán 2001; Falabella et al. 2001;Faron 1969; Planella et al. 2000). Es en estas ocasiones e instancias que se experimen-ta, actualiza y revitaliza un sentido de identidad común por sobre las diferenciasparticulares de las comunidades o de otros niveles de agregación social. Este sentidode identidad se construye en la experiencia común rodeada por un entorno físico,social y material reconocido y reconocible por todos.
En este tipo de reuniones el consumo de bebidas y comidas es usual. Los jarroshan sido el recipiente más tradicionalmente usado en estos contextos. Creemos quees por esto que es en esta categoría de vasija donde se concentran las similitudes
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
388 |
intra-areales. Si además tomamos en cuenta que son justamente los jarros los másfrecuentemente utilizados como ofrendas en los entierros, tanto en la costa como enel interior, parece razonable sugerir que estos artefactos jugaron un rol activo en laidentificación del grupo social mayor.
La similitud en las características de los jarros Llolleo a nivel areal ha sido cons-tatada en los análisis de atributos métricos y de variables cualitativas entre los sitiosLlolleo LEP-C de la costa y El Mercurio del interior en la cuenca de Santiago (Falabella2000). Dicho análisis mostró que ambos conjuntos pueden ser considerados comoparte de una misma “población” de vasijas ya que no presentan diferenciasestadísticamente significativas. Con un enfoque similar se comparó jarros y ollas desitios de la cuenca de Santiago y de Rancagua con resultados análogos (Correa 2004).
Otra evidencia que creemos apoya la idea de que los jarros apelan a la identidadgrupal es el hecho que es la categoría de vasijas que presenta la mayor variabilidad enlas pastas, lo que sugiere que en los sitios no sólo se están utilizando jarros manufac-turados localmente, sino de otras áreas (Sanhueza 2004). En la comparación realiza-da entre los conjuntos cerámicos de costa y de interior se constató que los jarrospulidos presentan una mayor variabilidad que las ollas alisadas en sus materias pri-mas. En la costa esto se ve expresado por una notoria mayor frecuencia de pastascon áridos de origen volcánico entre los jarros pulidos, las que alcanzan una frecuen-cia cercana al 10%, en contraste con el 1-2% que representan entre las ollas alisadas.En el interior los jarros pulidos presentan un mayor porcentaje de pastas graníticasque el resto de las vasijas (8-16%, en relación a un 3-12%) (Tabla 3)2. Creemos queesto es una expresión de la circulación de vasijas que se pone en juego en contextosde estas relaciones intergrupales más amplias. En este sentido, los jarros pueden estarsiendo transportados de un área a otra, ya sea para cumplir funciones durante lasinstancias de reunión o bien como regalos.
Como referente arqueológico de estos lugares de “junta” se conoce el sitio LaGranja, ubicado en la cuenca de Rancagua, el que ha sido interpretado en este sentidopor la inusual cantidad de fragmentos de pipas recuperadas (más de 600), por lamayor representatividad de jarros y por el entierro de grandes bolones de río su-puestamente vinculados a la ritualidad (Falabella et al. 2001; Planella et al. 2000). Lasprospecciones que se han realizado en la cuenca de Rancagua confirman el caráctersingular de este sitio, ya que no se han registrado otros sitios de esa envergadura, nicon tal cantidad de pipas.
Nuestra interpretación de los modos de articulación dentro del complejo Llolleoes análogo a la “organización tribal”, entendida como una condición propia de cier-tos sistemas sociales a baja escala, relacionada con la integración a nivel regional osupra regional de sus unidades sociales (Falabella y Sanhueza 2005/2006). Lo centralen este tipo de integración es que se trata de lazos que potencian la cooperación sinnecesidad de una unidad política estructurada. Pueden configurarse sobre la base dealianzas temporales o alianzas negociadas y mantenidas simbólicamente a través deltiempo.
| ARTE RUPESTRE Y MICROESPACIOS EN EL VALLE DE PUTAENDO, CHILE |
| 409
dando origen a lo que podríamos definir como una arquitectura sin muros ancladaen la alteración de la roca y basada en el imaginario materializado en la visualidad delarte rupestre, y en particular de la alteración de la roca. Si observamos atentamentealgunos soportes con grabados rupestres nos encontramos que en ellas no sólo seregistran formas geométricas, sino que hay una serie de piqueteados aislados, que noforman figuras, ni diseños, y que sugieren que parte de la importancia de esta cons-trucción descansa en la alteración de la roca, en una práctica de golpear el bloque, asícomo en la movilidad al interior de este espacio. Se implementa en este lugar, portanto, una estrecha relación significativa entre espacio, movilidad, visibilidad, altera-ción de la roca y sentido que es posible recuperar desde la arqueología en busca deldrama de la vida social prehispánica.
Los resultados obtenidos de los análisis de visibilidad y visibilización sugierenque en la construcción de este espacio sagrado, el punto central y neurálgico es aque-lla zona de visibilidad cerrada donde se encuentra el sitio Casa Blanca 14, principalsoporte de arte rupestre de la zona, avalando ideas entregadas previamente y queindicaban que este sitio por sus características intrínsecas (el soporte de mayor tama-ño y con mayor cantidad y variedad de figuras en el área), se constituía en el lugarprincipal de este espacio sagrado (Troncoso 2004, 2005b).
Dos reflexiones nacen de las proposiciones entregadas previamente. La prime-ra, referida al tema de la construcción de este espacio, donde uno podría preguntarsesobre las etapas de creación de estos sitios, enfrentándose a dos alternativas. Una, quetodo fue creado al unísono en un solo evento o, dos, que por el contrario su cons-trucción es producto de un proceso continuo de alteración de la roca por medio degrabados. Aunque la respuesta a tal pregunta es difícil de abordar arqueológicamente,optamos por inclinarnos a la segunda alternativa, una construcción paulatina en eltiempo a través de múltiples visitas y recorridos por este espacio sagrado por partede los grupos del período Intermedio Tardío. Casa Blanca 13, y otros sitios aledañoscomo Casa Blanca 14, serían fruto de una reiteratividad en las prácticas y espacios dealteración, evidenciados en algunos bloques por las diferencias de pátinas que pre-sentan grabados de un mismo estilo, jugando con una dialéctica entre lo imaginario ylo material, mediada por las prácticas; un imaginario que define, organiza y semantizaeste espacio, pero el cual se (re) produce y concreta a partir de la materialidad del arterupestre y su inserción en un espacio sustantivo e implementada a través de las prác-ticas de movilidad de agentes por este espacio.
La segunda reflexión nace desde una perspectiva diacrónica y se refiereespecíficamente a la reocupación de tiempos Tardíos o Inca en el sitio. Como hemosavanzado en otros trabajos (Troncoso 2004, 2005b), los grabados del Período Tar-dío se disponen en puntos específicos a este espacio dentro de un proceso quehemos interpretado como de dominación y resemantización por medio de la cons-trucción de figuras fundados en un código semiótico diferente (Troncoso 2004,2005b). Lo interesante es que tal reocupación se basa en la continuación de la lógica
| ANDRÉS R. TRONCOSO MELÉNDEZ |
408 |
área de mayor sacralidad en todo el proceso ritual de movimiento que habría impli-cado el uso y ejecución de este espacio.
Conclusiones
Las características de los bloques de arte rupestre del sitio Casa Blanca 13, asícomo de los sitios aledaños, sugieren una importante articulación funcional y decontenido entre ellas, anclada en el rol activo del arte rupestre como materialidadconstructora no sólo de significados, sino de formas de experimentar este espacio apartir de la movilidad en su interior, así como de los campos visuales que se leasocian. A partir de la operacionalización de estos dispositivos fenoménicos y decontenidos, el arte rupestre construye un contenido de este espacio que permiteinterpretarlo como un espacio sagrado fundado en las proposiciones efectuadas alrespecto por Leach (1993 [1976]) y otros (p.ej. Giobellina Brumana 1990).
De esta manera, se materializa en este lugar una construcción fenomenológica yestructural fundada en dispositivos que actúan a manera de espectáculos visuales,
Figura 10. Diagrama interpretativo del arte rupestre en Casa Blanca, siguiendo a Leach(1993 [1976]).
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 389
De esta manera, y dentro de los marcos conceptuales explicitados con anterio-ridad, podemos considerar al complejo Llolleo como una entidad conformada porun número indeterminado de comunidades menores, las que periódicamente se re-lacionan entre sí, permitiendo activar y reactivar una identidad grupal (incluso a nivelregional), y que manejan activamente una cultura material en este sentido.
Esto no significa, sin embargo, que exista necesariamente una instancia en que sereúnan todas las comunidades o grupos Llolleo. De hecho creemos que las regulari-dades y diferencias observadas nos hablan más bien de pequeños grupos familiaresque conforman comunidades pequeñas, que pueden tener mayor o menor relacióncon algunas otras comunidades. De esta manera, las regularidades en la cultura mate-rial que permiten identificar al Complejo Llolleo se configuran a partir de una seriede comunidades que se relacionan entre sí, aunque no necesariamente se relacionentodas al mismo tiempo, ni necesariamente cada una de ellas con todas las demás. Espor esto que ningún contexto es idéntico al otro, comportándose como una unidadarqueológica politética, y de ahí la dificultad para definir límites a los distintos nivelesde agregación social.
Recapitulación
En este trabajo hemos intentado abordar la unidad arqueológica “ComplejoLlolleo”, desde el punto de vista de su configuración y articulación interna en térmi-nos sociales. Para esto hemos utilizado diversos tipos de información que derivan dediferentes procedimientos analíticos.
De esta manera hemos propuesto que lo que llamamos Complejo Llolleo estáconformado por pequeños grupos o comunidades, con un patrón de asentamientodisperso, que se articulan entre si con mayor o menor regularidad. Esta articulacióninvolucra a grupos que habitan en áreas diferentes y que de hecho, pasan la mayor deltiempo en sus propias localidades. Este proceso de articulación puede haberse dadoa diferentes niveles y con diferentes intensidades. Mientras algunos deben haberinvolucrado sólo a algunas comunidades, otras parecen haber convocado a un ma-yor número de ellas. Esta articulación probablemente ocurre en lugares específicos,donde sin duda entran en juego conductas de alta significación que involucran el actode fumar (pipas), el consumo de bebidas (jarros) y el intercambio de bienes (jarros).
Agradecimientos. Este trabajo ha sido financiado por los proyectos FONDECYT 1030667 y1040553.
Bibliografía
Avalos, H.1999. Complejo Cultural Llolleo en el Curso Inferior de Río Aconcagua: Sitio Aspillaga,
Quillota. Boletín Valle de Chili 1: 6-11.
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
390 |
Avalos, H. y J. Strange.1999. Evidencias de Período Alfarero Temprano en el Curso Medio de Río Aconcagua:
Sitio Calle Santa Cruz, Comuna de la Cruz, Chile Central. Boletín Valle de Chili 2: 7-11.Becker, C.
1995-1996. Los Huesos de un Patio. Informe de Fauna Proyecto Fondecyt Nº 194-0457. Ms.Berdichewsky, B.
1964. Arqueología de la Desembocadura de Aconcagua y Zonas Vecinas de la Costa Centralde Chile. Actas de III Congreso Internacional de Arqueología Chilena, pp. 69-104.
Bourdieu, P.1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge University Press, Cambridge.
Castro, V. y L. Adán.2001. Abriendo Diálogos. Una Mirada entre la Etnohistoria y la Arqueología de Área Cen-
tro-Sur de Chile: Asentamientos en la Zona Mapuche. Revista Werken 2: 5-35.Ciprés Consultores.2002. Informe Sitio Arqueológico La Granja. Ms.
Correa, I.2004. Comparación de Piezas Cerámicas Completas de Período Alfarero Temprano entre la Cuenca de
Santiago y La Cuenca de Rancagua. Práctica Profesional de Arqueología. Universidadde Chile.
Dietler, M. y I. Herbich1998. Habitus, Techniques, Style: An Integrated Approach to the Social Understanding
of Material Culture and Boundaries. En The Archaeology of Social Boundaries, editadopor M. Stark., pp. 232-263. Smithsonian Institution Press, Washington.
Falabella, F.2000. El Sitio Arqueológico de El Mercurio en el Contexto de la Problemática Cultu-
ral de Período Alfarero Temprano. en Chile Central. Actas Segundo Taller de Arqueo-logía de Chile Central (1993). http://members.tripod.cl/lcbmchap/ferfal1.htm.
Falabella, F. y M.T. Planella1979. Curso Inferior de Río Maipo: Evidencias Agroalfareras. Tesis para Optar al
Grado de Licenciado y Título de Arqueólogo, Departamento de Antropología,Universidad de Chile, Santiago. Ms.
1980. Secuencia Cronológico-Cultural para el Sector de Desembocadura de RíoMaipo. Revista Chilena de Antropología 3: 87-107.
1988-1989. Alfarería Temprana en Chile Central: un Modelo de Interpretación.Paleoetnologica 5: 41-64.
1991. Comparación de Ocupaciones Precerámicas y Agroalfareras en el Litoral de Chile Cen-tral. Actas XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena. T.3, pp. 95-112.
Falabella, F. y L. Sanhueza2005/2006. Interpretaciones sobre la Organización Social de los Grupos Alfareros
Tempranos de Chile Central: Alcances y Perspectivas. Revista Chilena de Antropolo-gía 18: 105-133.
| ARTE RUPESTRE Y MICROESPACIOS EN EL VALLE DE PUTAENDO, CHILE |
| 407
La construcción de este espacio, con sus modificaciones estructurales de visibi-lidad abierta y cerrada puede explorarse en busca de sus significados a partir deciertos modelos antropológicos. En específico, nos referimos a los aportes de Leach(1993 [1976]) sobre la organización del ritual, los ritos de paso y los espacios sagra-dos. En su ya clásico modelo, Leach (1993 [1976]) propone que en todo ritual se unesquema de organización tripartita cual es: etapa I estado normal, etapa II separaciónde lo cotidiano y estado anormal, etapa III vuelta al estado normal. Pues bien, siaplicamos tal modelo a nuestra realidad, vemos que él calza a la perfección con lascondiciones de visibilidad de cada sector. En un primer momento de recorridotenemos una visibilidad zonal que abarca el valle y los espacios de ocupación, esdecir, nos encontramos en un estado social normal. Traspasada el soporte 22 (CB13),entramos en un área de visibilidad cerrada donde no hay contacto con tal espaciocotidiano de ocupación, es decir, estamos en un estado de separación social. Final-mente, recorrido ese espacio, llegado y observado el sitio CB14 con su gran soporte,se traslada el ser al sitio CB33 donde vuelve a tener una visibilidad amplia y, portanto, es una vuelta a un estado normal, de contacto con lo cotidiano. La coherenciaestructural entre los dos modelos se representa en la Figura 9.
Siguiendo los aportes del mismo autor, este modelo puede ser traducido a otroesquema propuesto por el autor para la comprensión de los espacios sagrados y quese expresa en la Figura 10.
Como se observa en la mencionada ilustración, nos encontramos en el modelocon una estructuración que propone que todos aquellos espacios transicionales, um-brales o que se disponen entre dos tipos de espacio particulares, no sólo se diferen-cian de ellos, sino que actúan también a manera de lugares sagrados producto de sucarácter central o transicional entre un área y otra (Leach 1993 [1976]).
Pues bien, aunque todo el espacio de Casa Blanca ha sido considerado un espa-cio sagrado, aplicando este modelo encontramos una reafirmación de un aspectopropuesto para la organización de este lugar sacro, cual es el carácter central quepresenta el sitio Casa Blanca 14. En particular, aplicando el modelo de Leach (1993[1976]), tenemos que esta mayor sacralidad se aplica no sólo a este soporte, sino quea todo aquel espacio de visibilidad cerrada que se dispone entre el soporte 22 de CB13 y CB33, donde todo lo que es aquel sector mencionado sería, a nuestro entender,y producto de su estructuración, relación visual con CB14 y su acercamiento a éste, el
Figura 9. Interpretación de campos de visibilidad según modelo de Leach (1993 [1976]).
| ANDRÉS R. TRONCOSO MELÉNDEZ |
406 |
ruta medianamente apta para acercarse a los dos bloques finales. Por un lado, al sitio32, que marca el límite de este espacio por su parte baja (a la misma altura que el sitioCB 14), pero desde el cual es posible acceder y ver el sitio 33, ubicado a una cota másalta y que marca el fin de esta área ritual.
Llegado al sitio 33 la estructuración visual nuevamente se altera, por cuanto, desdeeste soporte ahora es posible volver a tener un campo de visibilidad abierta que incluyelas terrazas fluviales del valle. Pero también, desde este espacio es factible ahora observarla totalidad del espacio sagrado, teniéndose una clara visión tanto del sitio CB 14, comodel soporte 22 de CB13, generándose un dominio visual total del área.
Se genera de esta manera un esquema organizacional de la visualidad cual es:inicios de Casa Blanca 13 visibilidad amplia, traspaso de soporte 22 visibilidad cerrada,sitio CB 33 visibilidad amplia. Gráficamente, podría expresarse como se ilustra en laFigura 8.
De esta manera, el arte rupestre en este sector implementa una serie de disposi-tivos orientados al desplazamiento del ser humano por el espacio, en el que la dispo-sición de los bloques, sus orientaciones y configuraciones internas entregan un con-junto de significados que construyen el espacio local, pero que a su vez lo dotan designificado y ejecutan una serie de propiedades que definen la acción humana y laexperiencia fenomenológica.
Figura 8. Esquema de visibilidades.
| HACIA UNA INFERENCIA DE LAS RELACIONES SOCIALES DEL COMPLEJO LLOLLEO |
| 391
Falabella, F. y R. Stehberg.1989. Los Inicios de Desarrollo Agrícola y Alfarero: Zona Central (300 A.C. A 900 D.C.).
Prehistoria (Cap. XIV).Editado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunatee I. Solimano, pp. 295-311. Editorial Andrés Bello, Santiago.
Falabella, F., M.T. Planella y B. Tagle 2001. Pipe e Tradizione di Fumare nelle Societa Preispaniche de Periodo
Agroceramicolo Precoce nella Regione Centrale de Cile. Eleusis Nuova Serie 5: 137-52.Falabella, F., E. Aspillaga, R. Morales, M.I. Dinator y F. Llona.
1995-1996. Nuevos Antecedentes sobre los Sistemas Culturales en Chile Central sobre laBase de Análisis de Composición de Elementos. Revista Chilena de Antropología 13: 29-60.
Falabella, F., M.T. Planella, E. Aspillada, L. Sanhueza y R.H. Tykot2006. Dieta en las Sociedades Alfareras de Chile Central: el Aporte de los Análisis
de Isótopos Estables. Chungara. En Prensa.Faron, L.
1969. Los Mapuche. Su Estructura Social. Instituto Indigenista Interamericano, México.Gosselain, O.P.
1998. Social and Technical Identity In A Clay Crystal Ball. En The Archaeology of SocialBoundaries, editado por M. Stark, pp. 78-106. Smithsonian Institution Press,Washington.
Kolb, M.J. y J.E. Snead1997. It’s a Small World After All: Comparative Analyses of Community Organization in
Archaeology. American Antiquity 62 (4): 609-28.Lemonnier, P.
1992. Elements for an Anthropology of Technology. Museum of Anthropology, Universityof Michigan. Ann Arbor.
Pavlovic, D.2000. Período Alfarero Temprano en la Cuenca Superior de Río Aconcagua: una
Primera Aproximación Sistemática a sus Características y Relaciones. Boletín de laSociedad Chilena de Arqueología 30: 17-29.
Planella, M.T y V. Macrostie.2005. Análisis de Restos Botánicos de Sitio El Mercurio. Tierras Contenidas en
Ceramios y Urnas de Contexto Funerario. Informe de Avance Proyecto Fondecyt1040553. Ms.
Planella, M.T. y B. Tagle1998. El Sitio Agroalfarero Temprano de La Granja: un Aporte desde la Perspectiva
Arqueobotánica. Publicación Ocasional de MNHN 52.Planella, M.T, F. Falabella y B. Tagle
2000. Complejo Fumatorio de Período Agroalfarero Temprano en Chile Central.Contribución Arqueológica 5: 895-909. Museo Regional de Atacama.
Planella, M.T., F. Falabella, B. Tagle y V. Manríquez
| LORENA R. SANHUEZA Y FERNANDA G. FALABELLA |
392 |
1997. Fundamentos Prehispánicos de la Población “Promaucae” Histórica. Informe FinalProyecto Fondecyt Nº 194-0457. Ms.
Sanhueza, L.1997. Relaciones Llano-Cordillera durante el Período Agroalfarero Temprano en
Chile Central: una Visión desde la Cerámica. Tesis de Grado, Universidad deChile. Ms.
2004. Estilos Tecnológicos e Identidades Sociales durante el Período Alfarero Temprano enChile Central: una Mirada desde la Alfarería. Tesis de Magíster en Arqueología, Universi-dad de Chile. Ms.
Sanhueza, L. y F. Falabella.1999-2000. Las Comunidades Alfareras Iniciales en Chile Central. Revista Chilena de Antropo-
logía 15: 29-47.Sanhueza, L., M. Vásquez y F. Falabella.
2003. Las Sociedades Alfareras Tempranas de la Cuenca de Santiago. Chungara 35(1): 23-50.
Silva, J.1964. Investigaciones Arqueológicas en la Costa de la Zona Central de Chile, una
Síntesis Cronológica. En Arqueología de Chile Central y Áreas Vecinas. III Congreso Interna-cional de Arqueología Chilena, pp. 263-273.
Stark, M.T.1999. Social Dimensions of Technical Choice in Kalinga Ceramic Traditions. En Material
Meanings. Critical Approaches to the Interpretation of Material Culture. Editado por E.Chilton, pp. 24-43. The University of Utah Press, Salt Lake City:
Tykot, R. y J. Staller2002. The Importance of Early Maiz Agriculture in Coastal Ecuador: New Data from
la Emerenciana. Current Anthropology 43(4): 666-677.Vásquez, M.
2000. Contexto Lítico de Molienda en el Sitio Arqueológico el Mercurio, PeríodoAlfarero Temprano de Chile Central. Ms.
Yaeger, J. y M.A. Canuto2000. Introducing an Archaeology of Communities. En The Archaeology of Communities,
editado por M.A. Canuto. y J. Yaeger, pp.1-15. Routledge, Londres y NuevaYork.
Notas1. La presencia del Complejo Llolleo en el Río Aconcagua es poco clara. Hay piezas cerámicas de
estilo Llolleo en el Museo de Los Andes y algunos reportes de sitios Llolleo en el área deQuillota (Avalos 1999; Avalos y Strange 1999) y en el sector de Panquehue (Pavlovic 2000). Sinembargo no se han reportado sitios Llolleo en la costa (Berdichewsky 1964; Silva 1964) ni enel curso superior del Aconcagua (Pavlovic 2000).
2. El sitio El Mercurio no presenta en principio pastas graníticas, sin embargo esto puededeberse a lo escaso de la muestra analizada.
| ARTE RUPESTRE Y MICROESPACIOS EN EL VALLE DE PUTAENDO, CHILE |
| 405
marca el inicio del tramo final en el acercamiento hacia el sector central de esteespacio sagrado; de hecho, traspasada esta concentración ya no se disponen otrossoportes hasta el sitio 33, unos 500 metros más hacia el este.
El soporte 22 marca por tanto, el umbral entre dos tipos de espacio. Interesantees que traspasado este bloque caminando de oeste a este, y al producirse la obviainversión visual de pérdida de visibilidad de Casa Blanca y aparición del valle y lossitios de ocupación humana, el soporte que enmarca tal visibilidad presenta figurashumanas, como indicando su relación con el reingreso a tal tipo de espacio de locotidiano, de lo humano y la habitación.
Siguiendo el recorrido lineal hacia el oeste, y traspasado Casa Blanca13, nos encontramos con el sitio Casa Blanca 34 donde todos sus soportesse distribuyen en forma lineal con una orientación hacia el este para servisibles al aproximarse desde Casa Blanca 13. El único soporte que presentauna peculiaridad es el bloque 4, situado en el extremo oeste del sitio y que presentados caras grabadas, para ser visible tanto moviéndose hacia el sitio 14 como viniendode vuelta de él, actuando posiblemente como un microumbral que define tanto lainstancia final previa a ingresar al sitio 14 o salir de su espacio de influencia.
Traspasado el sitio 34 una modificación se ha de realizar en el recorrido, cual esatravesar la quebrada, por cuanto tan sólo desde la terraza norte de éste es totalmentevisible el sitio 14. Sin querer especular, creemos que esta variación no deja de tenerimportancia, por cuanto no implica solamente un quiebre en la linealidad del recorrido,sino también el tener que atravesar un rasgo natural que quiebre el relieve local. Lointeresante es que sólo traspasada esta quebrada es factible luego continuar por una
Figura 7. Campos de Visibilidad desde sitio Casa Blanca 13. 6a Visibilidad abierta antesde soporte 22, 6b Visibilidad cerrada desde soporte 22.