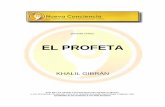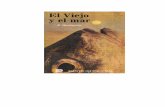El sistema fluvial Lerma Santiago durante el Formativo y el Clásico Temprano. Recuento de una...
Transcript of El sistema fluvial Lerma Santiago durante el Formativo y el Clásico Temprano. Recuento de una...
CONTENIDO
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
INTRODUCCIÓN.
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO
Y EL CLÁSICO TEMPRANO. RECUENTO DE UNA REUNIÓN ACADÉMICA . . . . .
Laura Solar Valverde
LA TRADICIÓN CAPACHA. EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS
DESDE EL VALLE DE COLIMA . . . . . . . . . . . . . . . .
María Ángeles Olay Barrientos, Saúl Alcántara Salinas,
Laura Almendros López
CARACTERIZACIÓN DE LA CERÁMICA DEL FORMATIVO MEDIO Y TARDÍO ENCONTRADA
EN LA COSTA DE JALISCO Y NAYARIT Y EL ALTIPLANO ADYACENTE . . . . . .
Joseph B. Mountjoy
EL FORMATIVO TERMINAL EN EL VALLE DE COLIMA A LA LUZ DE
LAS EXPLORACIONES RECIENTES . . . . . . . . . . . . . . .
María Ángeles Olay Barrientos
LA OCUPACIÓN TEMPRANA EN EL NORTE DE NAYARIT Y SUR DE SINALOA . . . .
Luis Alfonso Grave Tirado
MATERIALES DEL FORMATIVO Y DEL CLÁSICO TEMPRANO EN LA COSTA SUR
DE NAYARIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
María de Lourdes González Barajas, José Carlos Beltrán Medina
FORMATIVO TERMINAL Y CLÁSICO TEMPRANO EN EL CAJÓN, NAYARIT . . .
Raúl Barrera Rodríguez, María de Lourdes González Barajas
1
2
3
4
5
6
1
19
43
57
85
109
131
TUMBAS DE TIRO EN LA TIERRA CALIENTE MICHOACANA Y LA TRADICIÓN
OCCIDENTAL DE LAS TUMBAS DE TIRO . . . . . . . . . . . . .
María de Lourdes López Camacho, Salvador Pulido Méndez
LA CULTURA BOLAÑOS DURANTE EL PERIODO DE TUMBAS DE TIRO 1 A 440 D.C. . .
María Teresa Cabrero, Carlos López Cruz
EL FORMATIVO TERMINAL Y EL CLÁSICO TEMPRANO EN EL VALLE DE
MALPASO-JUCHIPILA (SUR DE ZACATECAS) . . . . . . . . . . .
Achim Lelgemann
FASE RINCONADA: PRIMERAS DISCUSIONES SOBRE UN DESARROLLO CULTURAL TEMPRANO
EN LA REGIÓN SUR DEL CAÑÓN DE JUCHIPILA, ZACATECAS . . . . . . . .
Armando Nicolau Romero, Miguel Ángel Nicolás Careta
LA EXTENSIÓN ORIENTAL DE LA TRADICIÓN DE TUMBAS DE TIRO. ALGUNOS RASGOS DE
LOS COMPLEJOS FUNERARIOS TEMPRANOS EN EL CENTRO Y SUR DE ZACATECAS . .
Laura Solar Valverde
LA SECUENCIA CRONOLÓGICA DE LA TRADICIÓN TEUCHITLÁN . . . . . .
Christopher S. Beekman y Phil C. Weigand
EL FORMATIVO TARDÍO EN LOS BAJÍOS DE GUANAJUATO Y QUERÉTARO . . .
Juan Carlos Saint-Charles Zetina, Laura Almendros López,
Luz María Flores Morales, Fernando González Zozaya
REACOMODOS CULTURALES EN EL VALLE DE ACÁMBARO AL FINAL DEL FORMATIVO:
LA FASE MIXTLÁN Y SU SIGNIFICADO A NIVEL LOCAL Y GLOBAL . . . . . .
Veronique Darras, Brigitte Faugère
SECUENCIA CRONOLÓGICA Y CARACTERIZACIÓN CERÁMICA DE LOMA ALTA DURANTE
EL FORMATIVO Y CLÁSICO TEMPRANO . . . . . . . . . . . . .
Patricia Carot
7
8
11
12
13
14
15
9
10
151
167
181
207
217
243
267
287
319
AGRADECIMIENTOS
Este libro es un buen ejemplo de que el tiempo
no simplemente pasa, sino vuela. Desde la
reunión académica que le dio origen han trans-
currido casi cinco años y numerosos cambios,
que impactaron favorable y desfavorablemente
el proceso de su publicación. Debo un agra-
decimiento especial a todos los autores que
participan en el volumen, en primer lugar por
su voto de confianza, en segundo lugar por su
paciencia.
El segundo Seminario-Taller sobre Proble-
máticas Regionales se planeó y organizó con
el respaldo de Alejandro Martínez†, entonces
Coordinador Nacional de Arqueología del INAH,
y de Luis Alberto López Wario, entonces Direc-
tor de Planeación, Evaluación y Coordinación
de Proyectos de la CNA. Al relevar el cargo de
coordinación de la misma dependencia, Laura
Pescador permitió continuar con la preparación
del evento y proporcionó el respaldo institucio-
nal necesario.
Mi reconocimiento a la solidaridad y buen
ánimo de Lorenza López Mestas, Peter Jiménez
y Ángeles Olay, quienes apuntalaron desde el
comienzo la organización del seminario con su
consejo experto acerca del tema de la reunión.
El encuentro tuvo como escenario las majes-
tuosas instalaciones del Museo Regional de
Guadalajara, en ese momento encabezado por
Martelva Gómez, quien puso a disposición del
evento no sólo los espacios del museo sino
también a su equipo de colaboradores, un
apoyo invaluable en la organización. Martelva
además acogió con gusto la propuesta de reali-
zar un montaje museográfico temporal para
reflejar las problemáticas a discutir durante los
cuatro días que duró la reunión. Para materia-
lizar la exhibición, que permaneció en la Sala
de Exposiciones Temporales del museo por
algunas semanas, se contó con el sabio y des-
interesado apoyo de Otto Schöndube, quien
elaboró el guión, hizo la curaduría y supervisó
el montaje.
Todos los investigadores participantes enri-
quecieron las discusiones y aportaron desde su
perspectiva personal al tema general, en un
ambiente de cordialidad, interés y respeto. Por
ello resulta desafortunado que algunos no pudie-
ron extender su contribución a este volumen.
Un agradecimiento a todos por su entusiasmo y
colaboración.
Durante la realización del foro se contó con
el auxilio logístico y apoyo moral de Lucy Val-
verde, Patricia Murrieta, Luz Evelia Campaña,
Francisco Solar y la Chiri, quienes resolvieron
todas las exigencias cotidianas.
Una siguiente fase, la de preparación de este
libro, sufrió algunos tropiezos en lo institu-
cional, pero dado el compromiso adquirido con
los autores asumí nuevamente la tarea de
formar el volumen, consciente de mis límites y
falta de preparación profesional en ello. La
última parte de ese trabajo se completó durante
mi estancia en la Universidad de Gotemburgo,
Suecia, en 2008, auspiciada por el Programa
Alban de la Unión Europea (Programa de Becas
de Alto Nivel de la Unión Europea para América
Latina, beca número E07D401927MX), por ello
considero justo un reconocimiento a ambas
instituciones.
Ya concluida la obra, Efraín Cárdenas y Otto
Schöndube aceptaron revisarla puntualmente
como parte del proceso de dictamen general.
Ambos investigadores realizaron observacio-
nes interesantes y sugerencias útiles, todas ellas
orientadas siempre a mejorarla. Por su generosa
contribución, muchas gracias.
Años después del impulso inicial para formar
este volumen, su publicación no sería posible
sin la intervención de Rafael Pérez Miranda,
Secretario Técnico del INAH, quien accedió a
apoyarla como un producto íntegramente insti-
tucional.
Ningún libro ve la luz sin el empuje de un
equipo de facilitadores y ejecutores. En la última
etapa, esta labor recayó en Héctor Toledano,
Director de Publicaciones de la Coordinación
Nacional de Difusión del INAH, quien la asumió
con determinación pese a las circunstancias
poco convencionales de su manufactura. En
cuanto a los errores técnicos y estéticos, son
exclusivamente responsabilidad de la editora.
LAURA SOLAR VALVERDE
LAURA SOLAR VALVERDE
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO
DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO:
RECUENTO DE UNA REUNIÓN ACADÉMICA
El foro académico del que resultó esta obra
fue impulsado por la Coordinación Nacional
de Arqueología del INAH, cuando Alejandro
Martínez Muriel† encabezaba la dependencia.
Él recibió con entusiasmo la idea de organizar
un programa de reuniones para abordar pro-
blemáticas del pasado mesoamericano desde
una perspectiva regional; esto con la finalidad
de auxiliar el análisis e interpretación de los
distintos universos empíricos dentro de esas
regiones, pero también con la intención de
extraer criterios sobre qué aspectos del que-
hacer arqueológico en cada área requerían más
apoyo institucional.
La primera parte de la propuesta fue brindar
a los investigadores de diversas zonas cultu-
rales un entorno favorable para el diálogo y la
retroalimentación, a partir de un hilo conductor
delimitado en el tiempo y en el espacio, con la
convicción de que esto pondría al descubierto
tanto los avances como los obstáculos que
enfrenta la disciplina en cada lugar. El primer
tema en la larga lista fue el análisis del fenó-
meno Coyotlatelco en el centro de México, en
torno al cual se organizó el primer Seminario
Taller sobre Problemáticas Regionales, celebra-
do en el Museo Nacional de las Culturas en
agosto de 2004. Los objetivos y resultados
de ese encuentro quedaron plasmados en la
publicación de sus memorias (INAH 2006).
Al año siguiente se dio continuidad al pro-
grama de reuniones, esta vez con la intención
de analizar los posibles vínculos entre las so-
ciedades prehispánicas del occidente y centro
norte de México durante los últimos siglos antes
de Cristo y los primeros de nuestra era, cuando
fraguaron en ambas regiones desarrollos distin-
tivos que les dieron una personalidad cultural
propia dentro del mosaico mesoamericano.
Estos desarrollos se conocen, respectivamente,
como la Tradición de Tumbas de Tiro —para
el Occidente— y Chupícuaro —para el Bajío y
otras porciones del centro de México.
Debido a que esa amplia región es presidida
por uno de los sistemas fluviales más impor-
tantes de la República Mexicana, para abordar
el tema se tomó como referencia la arqueología
a lo largo del ‘eje’ que forman los ríos Lerma y
Santiago, con sus principales tributarios norte-
ños (Figura 1), además de la serie de cuencas
lacustres al sur, que en tiempos remotos for-
maron parte de aquel sistema hidrológico (cf.
Tamayo y West 1964:104). Esto involucra la
porción central del estado de Nayarit, el norte
y oriente de Jalisco, sur de Zacatecas, sur
de Guanajuato, norte de Michoacán y sur de
Querétaro.
La mayoría de los trabajos presentados en el
foro y ahora en este libro enfocan sitios y re-
giones vinculados directamente con ese sistema
UNIVERSIDAD DE GOTEMBURGO
CENTRO INAH ZACATECAS
LAURA SOLAR VALVERDE 2
Principales sitios y regiones
mencionados en el libro:
(1) Apatzingán, Mich.
(2) Valle de Colima, Col.
(3) Tuxcacuesco, Jal.
(4) Autlán, Jal.
(5) Tomatlán, Jal.
(6) Mascota, Jal.
(7) Puerto Vallarta, Jal.
(8) Punta Mita, Nay.
(9) San Blas, Nay.
(10) Amapa, Nay.
(11) Peñitas y Coamiles, Nay.
(12) Chametla, Sin.
(13) Mazatlán, Sin.
(14) La Yesca, Nay.
(15) San Martín de Bolaños, Jal.
(16) Valparaíso, Zac.
(17) El Teúl, Zac.
(18) Tepizuasco, Zac.
(19) Las Ventanas, Zac.
(20) Cerro Encantado, Jal.
(21) Etzatlán, Jal.
(22) Teuchitlán, Jal.
(23) Valle de Atemajac, Jal.
(24) León, Gto.
(25) Guanajuato, Gto.
(26) Valle de Acámbaro, Gto.
(27) Salvatierra, Gto.
(28) Salamanca, Gto.
(29) San Juan del Río, Qro.
(30) Loma Alta, Mich.
Figura 1. Principales sitios, regiones y ríos mencionados en el libro.
Principales ríos que integran el
sistema fluvial Lerma-Santiago:
(A) Chapalagana/Huaynamota
(B) Valparaíso/Bolaños
(C) Malpaso/Juchipila
(D) Verde Grande
(E) Turbio
(F) Guanajuato
(G) Laja
Otros ríos del Occidente
mencionados en el libro:
(H) Baluarte
(I) Acaponeta
(J) San Pedro
Océano Pacífico
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
GUANAJUATO
QUERÉTARO
MICHOACÁN
JALISCO
COLIMA
NAYARIT
SINALOA
ZACATECAS
AGS.
2
5
7 6
9
1
10 11
8
13
12
14
15
16
17 18
19 20
21
22
23
3
4
24
25
26
29
27
28
30
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO...
3
fluvial, pero también estuvieron representadas
otras áreas que no precisamente se articulan
con él hidrográficamente, aunque sí en cuanto a
su historia cultural. Así, enriquecen el presente
volumen trabajos sobre las planicies costeras
de Sinaloa, Jalisco y Nayarit (al norte y sur de
la zona de desembocadura del Santiago en el
Pacífico), el valle de Colima y el oriente de
Michoacán.1
Complejos culturales tempranos del
Occidente: preludio de una red
panregional
Al ampliar los límites geográficos de la con-
vocatoria también se tuvieron que ampliar los
límites cronológicos, ya que es precisamente en
aquellas tierras bajas y valles intermontanos
donde se ha registrado con mayor claridad la
ocupación sedentaria más antigua del Occidente.
En el primer capítulo de este libro, Ángeles Olay,
Saúl Alcántara y Laura Almendros retoman la
discusión sobre la antigüedad de lo Capacha y
las reflexiones sobre el carácter de sus princi-
pales elementos diagnósticos, además de aportar
información novedosa producto de trabajos de
rescate recientes en el valle de Colima.
El análisis de lo Capacha se ha enriquecido
en los últimos años con las investigaciones de
Joseph Mountjoy en varios sitios de la costa
de Jalisco y Nayarit, y con los magníficos
1 El Segundo Seminario-Taller sobre Problemáticas Regio-
nales se realizó en el Museo Regional de Guadalajara del
19 al 22 de septiembre de 2005, con la participación de
investigadores de las siguientes instituciones: Universidad
Nacional Autónoma de México (Institutos de Investigaciones
Antropológicas e Investigaciones Estéticas), Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de la Costa), Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de Bonn, Univer-
sidad de París I, Universidad de Colorado en Denver, Centro
Nacional de la Investigación Científica (CNRS Nanterre) de
Francia y El Colegio de Michoacán. Por parte del INAH,
estuvieron representados la Dirección de Salvamento Ar-
queológico y los Centros de Colima, Guanajuato, Jalisco,
Nayarit, Querétaro y Zacatecas. Con escasas excepciones, los trabajos que se presentaron y discutieron en aquella
ocasión conforman este libro.
hallazgos realizados también por él en el mu-
nicipio de Mascota, Jalisco. En el segundo
capítulo de esta obra el investigador ofrece una
caracterización puntual de la cerámica temprana
en esa área, y discute sobre las diferencias
sutiles entre contextos, que podrían ser claves
para afinar cronologías. También subraya la
importancia de trabajar a una escala ‘micro’ si
se quiere construir una base firme para enfo-
ques mayores.
Además de las lagunas en torno a la antigüe-
dad de lo Capacha, persiste una incertidumbre
sobre los alcances de la distribución de su cerá-
mica diagnóstica. Este problema no es menor,
pues lleva de la mano la discusión sobre qué
tan atrás en el tiempo se puede rastrear la
integridad del Occidente como área cultural
distintiva, por encima de sus matices internos.
Las dificultades para distinguir límites son
intrínsecas de lo social, de modo que ese
obstáculo permea cualquier enfoque sobre el
pasado arqueológico en esta región como en
cualquier otra. Hasta ahora, según lo muestran
los autores del primero, segundo y quinto
capítulos de esta obra, las formas y estilos deco-
rativos diagnósticos de la cerámica Capacha se
han registrado principalmente en la llanura
costera del Pacífico, al norte hasta la zona de
San Blas, Nayarit, y por el sur hasta Colima,
donde también se han localizado en el valle
principal del estado.
Tierra adentro se han recuperado varios
ejemplares de cerámica Capacha tan lejos como
en El Opeño (cf. Oliveros 2004), en el noroeste
de Michoacán, y en el capítulo doce Beekman y
Weigand reportan cerámica similar para el valle
de Tequila, Jalisco.
Al menos estilísticamente, parece existir
también una relación genérica de los materiales
recuperados recientemente en Apatzingán con
Capacha, como lo refieren en el séptimo capítulo
Lourdes López y Salvador Pulido. La posibilidad
de encontrar contextos tan antiguos y cultural-
LAURA SOLAR VALVERDE 4
mente relacionados con lo Capacha en otros
extremos del territorio michoacano, por ejemplo
en la misma Tierra Caliente y aun en la planicie
costera, no está fuera de toda proporción,
especialmente si se toman en cuenta hallazgos
como el que reporta Guadalupe Martínez Don
Juan (1990) en Chilpancingo, Guerrero, donde
se localizó una tumba de forma muy semejante
a las que ilustran aquí López y Pulido, de la cual
se extrajo una vasija miniatura que la autora
considera de “tradición olmeca” pero que en
varios aspectos recuerda la cerámica Capacha
(Figura 2). Lamentablemente esta tumba fue
saqueada y de las presuntas ofrendas que debió
contener únicamente se recuperó, además de la
pieza mencionada, una figurilla de barro que
Martínez (ibid.:62) considera semejante a otra
ilustrada por Piña Chán procedente de Tlatilco.
Los investigadores occidentalistas no son
ajenos a los paralelismos entre el desarrollo de
las culturas contemporáneas Olmeca y Capacha
(cf. Mountjoy 1994, Olay et al. en este volu-
men), pero este fenómeno requiere un foro de
discusión aparte. Por ahora basta decir que el
estado de Guerrero parece representar otra
zona de traslape de ambas.
Figura 2. Tumba localizada en Chilpancingo, Guerrero, por Guadalupe Martínez Don Juan. (a) Planta y corte de la tumba, (b) vasija miniatura. Tomado de Martínez 1990, figs. 2 y 4.
0 2 cm
a
b
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO...
5
Otra interrogante en torno a lo Capacha es
su probable vinculación con las primeras mani-
festaciones del fenómeno de las tumbas de tiro.
La relación no es sintomática, pero existen al-
gunos indicios, como señalan Olay, Alcántara y
Almendros en el primer capítulo de esta obra.
El tema nuevamente nos conduce al hallazgo ya
mencionado en Guerrero, que no es el único
realizado hasta ahora en ese lugar (cf. Martínez
Don Juan 1990:63-64, Weitlaner 1948:78).
Tal como añaden López y Pulido respecto
a tumbas similares en Michoacán, si bien los
sepulcros en forma de ‘botella’ o ‘campana’ no
corresponden a la forma ‘típica’ de la tumba de
tiro y cámara tan bien representada en el
altiplano nayarita, el centro de Jalisco y el sur
de Zacatecas, sí constituyen una variante co-
mún de la misma tradición, que también se
manifiesta en los sitios dentro del ‘núcleo’ de
concentración de las tumbas de tiro más com-
plejas (cf. Corona 1954:46, Bell 1971:713, Galván
1976:10, fig.3b; Weigand 1989, fig.9).2 Nueva-
mente, se impone la dificultad de definir los
límites de la extensión de este rasgo, ya que al
admitir que esas variantes pueden inscribirse
en el mismo fenómeno cultural que las demás,
el rastreo de la frontera meridional del Occi-
dente, en cuanto a la existencia de tumbas de
tiro en territorio mesoamericano, lleva cada vez
más lejos (cf. Weitlaner 1948).
Volviendo a lo Capacha, con seguridad el
tiempo permitirá recuperar más datos para
ampliar la perspectiva sobre la cronología y la
extensión espacial de esta expresión material
tan antigua. Por ahora siguen pesando los va-
cíos de información arqueológica en regiones
muy amplias, precisamente aquellas que permi-
2 Otro ejemplo del tipo de tumbas que presentan López y
Pulido, más cercano al área de Apatzingan, se refiere a
Jiquilpan, Michoacán y aparece en Schöndube, Otto “Infor-
me provisional sobre el hallazgo accidental de una tumba
de bóveda en el sitio conocido como Casita de Piedra, en Jiquilpan de Juárez, Mich.”, Boletín del Centro de Estudios
Lázaro Cárdenas, vol.II, núm. 1, pp. 31-52, Jiquilpan de
Juárez, Michoacán, México, 1979 [Nota del Dictaminador].
tirán acotar los alcances de éste y otros rasgos
característicos del Occidente, es decir, las que
se ubican fuera del área nuclear.
El Formativo tardío y Clásico temprano:
Homologías culturales y
singularidades regionales
Mientras en la planicie costera y territorios
adyacentes se habla de un desarrollo arcaico
—e.g. González y Beltrán en el quinto capítulo
de este libro— y más tarde de lo Capacha,
tierra adentro es hasta el Formativo tardío (ca.
400 a.C.) que inicia la secuencia de ocupación
en la mayoría de los sitios (Figuras 3 y 4).
Es también en los siglos previos al inicio
de nuestra era cuando alcanza su apogeo la
construcción de tumbas de tiro y cámara en el
Occidente, pero además se distribuye un com-
plejo de artefactos —frecuentemente asociado
con esa arquitectura funeraria subterránea,
pero no siempre— que involucra materiales de
diversos orígenes, y conceptos similares expre-
sados también por medios semejantes.
Uno de los materiales más importantes, por
sus implicaciones ideológicas y económicas, es
la concha, como ilustran en el sexto capítulo
Raúl Barrera y Lourdes González a propósito de
las tumbas de tiro rescatadas en el sureste
nayarita, así como Tere Cabrero y Carlos López
en el octavo capítulo, referente a los hallazgos en
el cañón de Bolaños. Otros bienes de prestigio
cuya distribución alcanzó un radio considerable
durante esa época son la obsidiana, la pizarra y
las piedras verde azules de procedencia diversa
(cf. López Mestas 2007), además de minerales
como el cinabrio (que reporta Ángeles Olay en
el tercer capítulo de este volumen) y otros de
varios colores empleados como pigmentos.
Entre los materiales de origen orgánico, que se
intuyen por la presencia de artefactos para pro-
cesarlos o consumirlos, o bien por su hallazgo
LAURA SOLAR VALVERDE 6
Colima
(cf. Olay et al. en este volumen)
Tradición Capacha 1200-800 a.C. (según I. Kelly inicio ca. 1900 a.C)
Posible extensión de Capacha hasta ca. 500 a.C.
Fase Ortices 400 a.C.-ca. 250 d.C.
Fase Comala ca. 200 d.C.-500 d.C.
Costa de Jalisco y Nayarit
(cf. Mountjoy en este volumen)
(*por sitios)
Los Coamajales, Jal. (mpio. de Mascota) 1000 a.C.
El Conchal y La Capilla, Nay. (mpio. de San Blas) 900 a.C.
El Pantano, Jal. (mpio. de Mascota) 800 a.C.
El Conchal, Nay. (mpio. de San Blas) 800 a.C.
El Embocadero II, Jal. (mpio. de Mascota) 700 a.C.
La Pedrera, Jal. (mpio. de Pto. Vallarta) 500 a.C.
Ixtapa, Jal. (mpio. de Pto. Vallarta) 300 a.C.
La Pintada II, Jal. (mpio. de Tomatlán) 100 a.C.-200 d.C.
La Pintada, Jal. (mpio. de Tomatlán) 100 a.C. -200 d.C.
La Pedrera, Jal. (mpio. de Puerto Vallarta) 100 a.C. -200 d.C.
El Pozo de doña Amparo, Jal. (mpio. de Pto. Vallarta 100 a.C.-200 d.C.
Sur de Sinaloa, norte de Nayarit
(cf. Grave en este volumen)
Complejo Chinesco 200 a.C.-200/250 d.C.
Fase Gavilán/Tierra del Padre 250-500 d.C.
Bahía de Banderas
(cf. González y Beltrán en este volumen)
Fase Tuxcacuesco 380 a.C.-220 d.C.
Complejo Chinesco 0-200/250 d.C.
Fase Tierra del Padre/Gavilán 250-500 d.C.
Cañón de Bolaños
(cf. Cabrero y López en este volumen) Periodo de Tumbas de tiro 1-500 d.C.
Centro de Jalisco
(cf. Beekman y Weigand en este volumen)
Fase San Felipe 800 a.C.-300 a.C.
Fase El Arenal 300 a.C.-200 d.C.
Sub fase El Arenal tardío 110 a.C.-130 d.C.
Fase Ahualulco ca. 150-300 d.C.
Subfase Tabachines tardío ca. 300-500 d.C.
Cañón de Juchipila
(cf. Nicolau y Nicolás en este volumen,
Lelgemann en este volumen)
Fase Rinconada 150 a.C.-130 d.C.
Fase Apozol 250-300 d.C.
Fase Huanusco 300-400 d.C.
Tierra Caliente michoacana
(cf. López y Pulido en este volumen) Sitio El Orejón ca. 400 d.C.
Valle de Acámbaro
(cf. Darras y Faugère en este volumen)
Fase Chupícuaro reciente (400-100 a.C.)
100-0 a.C. ¿hiato?
Fase Mixtlán 0-250 d.C.
Loma Alta
(cf. Carot en este volumen)
Sub fase Loma Alta 1-2 (150 a.C. -250/350 d.C.)
Sub fase Loma Alta 3 (350-550 d.C.)
Figura 3. Secuencias y cronologías específicas, de acuerdo con los datos presentados
por los diversos autores en este volumen.
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO... 7
Costa Occidental Jalisco Zacatecas Michoacán Guanajuato
Fechas Colima
Sur Sinaloa Nte. Nayarit
Bahía de Banderas
Jalisco y sur de Nayarit*
Cañón de Bolaños
Centro de Jalisco
Malpaso-Juchipila
El Orejón Loma Alta Valle de
Acámbaro
Tradición Capacha Coamajales
El Conchal La Capilla
El Conchal El Pantano
Embocadero
? Fase San
Felipe
La Pedrera
Fase Ortices Tuxcacuesco Ixtapa Chupícuaro
reciente
Pintada Fase Fase
Complejo Pintada II El Arenal Rinconada Subfase
Chinesco Pedrera Loma
Chinesco Pozo Doña Periodo de Alta 1-2 Mixtlán
Amparo Tumbas
De Tiro Fase
Fase Ahualulco F. Apozol Comala Fase Fase Tierra Fase
Gavilán/ del Padre Tabachines Huanusco
Tierra del Tardío El Orejón Subfase
Padre
Loma Alta 3
Figura 4. Cronología comparativa de secuencias regionales en el sistema fluvial Lerma-Santiago y otras porciones del Occidente
durante el Formativo y el Clásico temprano, con base en los datos presentados por los diversos autores en este volumen.
1500 a.C. 1200 a.C. 1000 a.C.
900 a.C.
800 a.C.
700 a.C.
600 a.C.
500 a.C.
400 a.C.
300 a.C.
200 a.C.
100 a.C.
0
100 d.C.
200 d.C.
300 d.C.
400 d.C.
500 d.C.
LAURA SOLAR VALVERDE 8
excepcional en excavaciones arqueológicas,
destacan el tabaco, el algodón (cf. Cabrero
2005, López y Ramos 2006) y en la tumba de
Huitzilapa, Jalisco, se encontraron vestigios de
agave y de papel amate (Benz et al. 2006). Esta
gama de artículos que el arqueólogo recupera
en forma residual, es tan sólo la punta de la
madeja de una red de intercambio con una
cobertura enorme, alimentada por recursos
tanto de la planicie costera como de las sierras
y valles del occidente, noroccidente y centro
norte de México. Estos recursos con frecuencia
tuvieron que recorrer grandes distancias para
arribar a su destino final.
Para reconstruir las vías por las que circula-
ron estos bienes de prestigio, es imprescindible
afinar las esferas de distribución cerámica, que
son indicadoras de otro tipo de nexos más allá
de los suntuarios. Éstas exhiben pautas de com-
portamiento que no siempre coinciden con las
de los patrones funerarios, que son los más
utilizados como principal rasgo correlativo.
Con frecuencia, estilos cerámicos que se han
recuperado dentro de tumbas de tiro aparecen
también en contextos funerarios distintos, ya sea
en los mismos sitios o en otros donde no se ha
confirmado la existencia de arquitectura subte-
rránea. Este es el caso de la cerámica chinesca,
la cual se identificó por primera vez como parte
del ajuar funerario de las tumbas de tiro en el
altiplano nayarita (Furst 1966), una asociación
que también se observó recientemente en el ex-
tremo oriental del mismo estado, como ilustran
Raúl Barrera y Lourdes González en el sexto
capítulo. Sin embargo, actualmente se sabe que
la distribución de la cerámica chinesca alcanza
por lo menos la planicie costera nayarita y sina-
loense, como mencionan Alfonso Grave, Lourdes
González y José Beltrán en el cuarto y quinto
capítulos, y en el extremo septentrional de su
dispersión no se han encontrado aún tumbas de
tiro. Teresa Cabrero también ha recuperado
algunas figuras y vasijas cerámicas de ese estilo
en las tumbas del cañón de Bolaños, el cual
constituye hasta ahora el límite oriental de su
distribución.
No obstante su importancia, se carece aún
de una investigación orientada a la definición
precisa del estilo chinesco, a delimitar su dis-
tribución y a desglosar sus asociaciones, para
aproximarse un poco más a su significado cul-
tural. Por ahora, sin embargo, su presencia en
sí es un apoyo como marcador cronológico
diagnóstico del periodo que aquí se trata, a la
vez que denota vínculos inequívocos entre la
planicie costera y sitios tierra adentro.
Retomando el interés por definir las pro-
vincias cerámicas que constituyen los eslabones
de las redes mayores, en el cuarto y quinto capí-
tulos Alfonso Grave, Lourdes González y José
Beltrán describen los complejos de artefactos
que caracterizaron a los desarrollos culturales de
la costa de Nayarit y sur de Sinaloa en diversas
épocas. La riqueza de recursos en los ecosis-
temas costeros y de estuario sirve a los autores
como principal argumento para comprender la
prolongada y continua ocupación de estas tierras
bajas, además de su éxito en el intercambio
interregional. Durante los primeros siglos de
nuestra era, aquellos lugares compartieron la
producción de una cerámica policroma de estilo
distintivo (tipos Chametla policromo temprano
en el sur de Sinaloa, Gavilán policromo y Hua-
nacaxte policromo en Nayarit), de la cual se han
encontrado imitaciones, así como aparentes
importaciones, tan lejos como en el extremo
norte de Jalisco (Cabrero 2005: 69, 79, 96) y
sur de Zacatecas (Jiménez y Darling 2000: 170,
172, 174, cf. Grave, Nicolau y Nicolás, y Solar
en este volumen). Esto una vez más alude a una
relación que en algún momento sostuvo la po-
blación de la llanura costera del Pacífico con
regiones lejanas tierra adentro hacia el oriente,
del mismo modo que lo hace el arribo a estas
últimas de ejemplares del estilo chinesco y
abundantes ornamentos de concha, como se
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO... 9
mencionó antes. Es lo más seguro que la
distribución de productos y estilos cerámicos
en este eje poniente-oriente se vincule con una
estrecha interacción entre los asentamientos
humanos en las cuencas y barrancas asociadas
al río Santiago, a través de la Sierra Madre
Occidental y penetrando eventualmente por sus
afluentes norteños. Pero todavía hacen falta
investigaciones en esas áreas conectivas.3
En el lapso de cuatro o cinco siglos alrededor
del inicio de nuestra era, parece incrementar
notoriamente la densidad poblacional y com-
plejidad cultural en la mayoría de las regiones
del Occidente, y para territorios allende el río
Santiago constituye la primera fase de ocupación
sedentaria discernible hasta ahora. En el octavo
capítulo Cabrero y López exponen los detalles
de este fenómeno en lo que toca al norte de
Jalisco, mientras que en los tres capítulos si-
guientes Achim Lelgemann, Armando Nicolau
y Miguel Ángel Nicolás, así como la editora de
este volumen, ofrecen conjuntamente un pano-
rama de las ocupaciones más tempranas en el
sur de Zacatecas y sus vínculos interregionales.
Este fenómeno de ‘avance sincrónico’ del
modo de vida agrícola sedentario al norte y
noroccidente, fue planteado hace tiempo por
Charles Kelley (1974:20-21) como un proceso
de difusión blanda o difusión gradual. Su
modelo cuenta, desde el punto de vista de quien
escribe esta introducción, con el apoyo de cada
vez más evidencia empírica, no sólo acerca de
su manifestación material sino de su acontecer
paulatino. Sobre esto último, es útil señalar que
las fechas más tempranas obtenidas por Tere
Cabrero (2005) en contextos sellados de tumbas
3 Cuando se organizó la reunión académica de la que surge
este volumen, Carlos López Cruz iniciaba un proyecto de
prospección en los alrededores del río Santiago, en Jalisco;
sus resultados apoyarán mucho a la resolución de esta
problemática. Por su parte, desde mediados de los años
setenta del siglo XX la Misión Arqueológica Belga ha rea-lizado recorridos y excavaciones en las inmediaciones del
río Chapalagana, pero desafortunadamente aún no se han
divulgado con detalle los materiales recuperados.
de tiro en el cañón de Bolaños (ca. 100 d.C.) y
las que presentan Nicolau y Nicolás en este
volumen, son tardías comparadas con las fechas
registradas con más frecuencia entre las ofren-
das procedentes de sepulcros de ese tipo en el
centro de Jalisco. Esto sugiere que transcurrió
un lapso de aproximadamente tres siglos entre
la consolidación de esta costumbre en el corazón
del Occidente y su adopción progresiva por
grupos humanos en otras latitudes.
Como es de esperar, la adopción paulatina
de las tumbas de tiro y otros conceptos vincu-
lados permitió la transformación y adaptación
de los rasgos locales, imprimiendo un sello
propio en la expresión de una tradición por lo
demás alóctona. En palabras de Charles Kelley,
rasgos de una cultura mesoamericana básica
se irían transformando gradualmente mediante
la selección y adopción de algunos aspectos, el
rechazo de otros y la adición de nuevos por
parte de grupos de agricultores aldeanos de
orígenes diversos (Kelley idem) (Figura 5). Esto
se aprecia en los complejos cerámicos de la
época al norte del río Santiago, los cuales son
sin duda una derivación del Occidente pero con
matices locales, como puede observarse en los
capítulos ya mencionados.
La existencia de sepulcros de tiro y cámara por
el norte hasta el valle de Valparaíso y por el
oriente hasta el valle de Tlaltenango y el cañón
de Juchipila, todos ellos en el estado de Zacate-
cas, permite definir mejor los alcances de la
esfera de distribución de esta tradición funera-
ria, por lo menos durante su periodo de mayor
profusión en los primeros siglos de nuestra era.
Si a ello se suman los hallazgos en Michoacán
presentados por López y Pulido en este libro, y
se da el beneficio de la duda al territorio poco
explorado de Guerrero, se puede replantear la
expansión del fenómeno de las tumbas de tiro a
territorios muy por afuera del habitual ‘arco’ de
distribución (Figura 6).
LAURA SOLAR VALVERDE 10
Figura 5. Modelo de ‘difusión blanda’ o ‘difusión gradual’ (soft diffusion) propuesto por J. Charles Kelley (1974, fig.1).
10
9
8
D5
D4
D3D3
D2
77
66
13
D1
1212 1111
4
C1A2
21
531
A1 B1
E1
E2
14
F2F2
F1
G1
H1G2F3
15
TIME1500 YEARS PLUS
SPACE750 KM PLUS, SE to NW
BASIC MESOAMERICAN ITEMS 1 2 3 4 5
EVOLVED MESOAMER TRAITS 6 7 98 10
LOCALLY DEVELOPED TRAITS 11 12 13 14 15
BASIC MESOAMERICAN ITEMS 1 2 3 4 5
EVOLVED MESOAMERICAN TRAITS 6 7 9 8 10
LOCALLY DEVELOPED TRAITS 11 12 13 14 15
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO... 11
Figura 6. Alcances de la distribución de las tumbas de tiro. El área sombreada representa el ‘arco’ que durante mucho tiempo
se consideró circunscribía la presencia de este patrón funerario (cf. Kelly 1948:67, Furst 1966, Long 1966, Bell 1971, 1972,
1974:159; Schöndube 1980b:173). La línea punteada encierra sitios y regiones trabajados en las últimas décadas donde
también se manifiestan rasgos de esta tradición, basándose en las contribuciones que integran este volumen. La inclusión del
suroeste de Jalisco y oeste de Guerrero es especulativa, ya que su comportamiento arqueológico se desconoce.
Esa ampliación de los alcances conocidos de
esta singular arquitectura funeraria, particular-
mente en lo que toca a su extremo oriental,
permite repensar la posibilidad de traslape de
dos tradiciones representativas del Formativo,
comúnmente consideradas excluyentes en sus
expresiones materiales y su trasfondo cultural:
la multicitada tradición de las tumbas de tiro,
distintiva del Occidente, y Chupícuaro, con
núcleo en la serie de cuencas asociadas al curso
del Lerma medio.
La confluencia de dos desarrollos
culturales
Durante su breve exploración del Cerro En-
cantado en los Altos de Jalisco (Figura 1), Betty
Bell (1972, 1974) recuperó numerosos artefactos
del complejo característico de la tradición de
tumbas de tiro, pero asociados a un sistema de
enterramiento distinto, caracterizado por la
inhumación de individuos en posición exten-
dida, en depresiones rectangulares y a poca
profundidad (Bell 1974:152).
La combinación singular de esos hallazgos le
inspiró una reflexión interesante:
Aunque no hay tumbas de tiro en el Cerro
Encantado, el complejo completo de las ofrendas
funerarias de las tumbas de tiro está presente:
grandes figuras huecas de cerámica, vasijas poli-
cromas de cerámica con decoración muy elabo-
rada, soportes de pizarra para espejos de mosaico
de pirita y trompetas de caracol [...] No hay duda
de que en el Preclásico tardío la gente del área
alrededor de Teocaltiche estuvo en contacto con
aquella del área de las tumbas de tiro alguna
distancia al oeste y que el contacto fue directo,
porque el contenido del complejo distintivo de las
ofrendas funerarias es idéntico en ambas áreas.
LAURA SOLAR VALVERDE 12
Muy probablemente compartieron hasta cierto
punto la ideología que subyace a ese complejo,
pero fuera de eso la relación más fuerte entre el
Cerro Encantado y otros grupos parece darse al
sureste y noroeste [Bell ibid.:154].
Respecto al sureste, Bell menciona que las
prácticas de enterramiento del Cerro Encantado
podrían relacionarse con Chupícuaro pues con
esta cultura se comparten otros aspectos, por
ejemplo algunos elementos arquitectónicos y
varias formas cerámicas (1972:1239, 1974:152,
162-163), de ahí que considera más fuertes los
vínculos hacia esa área. Pero la contundente
manifestación del complejo de artefactos carac-
terístico de las tumbas de tiro parece sugerir
más bien la confluencia de dos ideologías, cuya
integración se percibe no sólo en la coexistencia
de artefactos, sino también en la adaptación de
rasgos o en la reproducción de conceptos seme-
jantes por medios distintos, denotando percep-
ciones simbólicas compartidas (Otto Schöndube
comunicación personal 2005). Como ejemplo se
puede mencionar la tendencia a incluir en las
ofrendas de las tumbas de tiro representaciones
de perros a partir de su reproducción en
cerámica o en piedra, mientras que en el Cerro
Encantado se localizaron tres esqueletos de
esos animales en el panteón excavado por Bell
(1974:152). Otro elemento común en el sim-
bolismo funerario de las tumbas de tiro es la
presencia del átlatl, y agarraderas de estos
instrumentos se localizaron también entre las
ofrendas del Cerro Encantado (Bell idem) y se
han reportado en Chupícuaro (Porter 1956:564,
Figs. 25 d, e, 27 w, z cit. Ekholm 1962:184,
Schöndube 1980a:166-167). Además, Bell (ibid.:
163) encuentra evidencias de cremación en
Teocaltiche, una práctica que ella considera
ligada a Chupícuaro (en este volumen, Carot la
reporta para el sitio de Loma Alta), pero que
actualmente está bien documentada en relación
con las tumbas de tiro, por ejemplo en el cañón
de Bolaños y en la costa de Jalisco (cf. Cabrero
2005, Mountjoy y Sandford 2006).
En lo referente a las relaciones del Cerro
Encantado hacia el noroeste, Bell (1974:163-
164) observa similitudes entre los diseños pro-
ducidos en su cerámica y algunos ejemplares
pintados en la cerámica de la rama Súchil de la
cultura Chalchihuites. Una correlación directa
entre estas regiones es discutible, pero en los
últimos años sí se ha reconocido un parentesco
entre algunas de las formas reportadas en Teo-
caltiche y cerámica procedente del cañón de
Juchipila (Jiménez 1989:10-12, 1995:39-40,
Jiménez y Darling 2000:168-169), accidente
geográfico que separa el sur de Zacatecas de los
Altos de Jalisco. A su vez, esas formas parecen
emanar, no de Chupícuaro propiamente, sino
de una derivación tardía de éste, patente en el
complejo cerámico Morales reconocido por
Beatriz Braniff (1972, 1998) en las cercanías del
río Laja, en Guanajuato, y el complejo cerámico
Mixtlán del valle de Acámbaro y el Bajío (ver
Darras y Faugère, Saint Charles et al. en este
volumen) de los cuales son contemporáneas (cf.
Jiménez 1989:12, 1995:40, Jiménez y Darling
ibid.:169, fig. 10.15) (Figura 7).
Es importante señalar que aquella cerámica
emparentada con Morales (o Mixtlán) que se ha
registrado en los asentamientos del Juchipila
forma parte del complejo más temprano ubicado
hasta el momento en el sur de Zacatecas, cons-
tituyendo “una cultura basal para los primeros
siglos de nuestra era” (Jiménez 1989:12). Esta
cultura, tal como se refleja en los capítulos diez
y once de este volumen, adoptó también el
patrón funerario de las tumbas de tiro.
Por su parte, más que con la lejana cultura
Chalchihuites, en técnica decorativa, acabado y
motivos (zoomorfos, geométricos y abstractos),
la cerámica de Teocaltiche también guarda simi-
litud con ejemplares de los complejos Morales
(cf. Braniff 1998: 95), Mixtlán y Loma Alta 1-2,
especialmente con los tipos policromos blanco y
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO... 13
Figura 7. Formas cerámicas emparentadas. (a-c) Cerro Encantado, fotografías tomadas en el Museo de Lagos de Moreno,
Altos de Jalisco; (d-f) vasijas del complejo Morales, imágenes tomadas de Braniff 1998, láminas 3, 4 y 8 respectivamente.
negro sobre rojo, como son descritos por Darras,
Faugère y Carot en sus respectivas contribu-
ciones a este volumen. Sin embargo, una dis-
tinción importante consiste en el alto desarrollo
de la técnica al negativo en el Cerro Encantado,
lo que nuevamente vincula su tradición alfarera
con la del Occidente. Esta técnica, ausente o
casi nula en Chupícuaro, se adopta o imita en
las cuencas del Lerma medio precisamente
durante las fases Morales, Mixtlán y Loma Alta
1-2, en los inicios de nuestra era, como nos
muestran los últimos tres capítulos del libro.
El posible traslape de dos desarrollos cultu-
rales, que percibió Bell en los Altos de Jalisco,
a
b
c
d
e
f
LAURA SOLAR VALVERDE 14
también fue subrayado por Otto Schöndube
hace tres décadas (1980b:173):
Comparando el mapa que se refiere a la zona de
la tradición de las Tumbas de Tiro, con el de los
sectores de influencia de la cultura Chupícuaro,
se ve que ambas se excluyen mutuamente, con la
salvedad de una posible confluencia hacia Jalisco
y su frontera con Zacatecas.
Gracias a los avances en el estudio de ambas
regiones, hoy sabemos que dicha confluencia
tuvo lugar, no durante el apogeo de Chupícuaro
y la fase temprana de las tumbas de tiro, sino
algunos siglos después, cerca del inicio de
nuestra era, a través de desarrollos culturales
derivados de aquéllos.
Todo lo anterior resalta la importancia de
reactivar la investigación en el Cerro Encantado
y otros sitios en los alrededores de Teocaltiche,
ya que esta porción de los Altos ofrece la opor-
tunidad de profundizar en la convergencia de
dos expresiones culturales fundamentales para
la historia del Occidente y del Bajío, distingui-
bles pero no necesariamente incompatibles,
como señalaron Betty Bell y Otto Schöndube en
su momento.
Procesos de impacto regional en el
sistema fluvial Lerma-Santiago
A principios de la década de los setenta del
siglo XX, cuando Bell realizó sus exploraciones,
existía un vacío de información entre el Cerro
Encantado y las áreas nucleares de las dos
tradiciones con las cuales la investigadora en-
contraba relación, de ahí que no pudo llegar a
presentar argumentos concluyentes. Afortuna-
damente, en las últimas tres décadas se han
incrementado los proyectos arqueológicos en
los valles y cañones del norte de Jalisco y sur
de Zacatecas, y ocurre lo mismo en el valle de
Acámbaro, la cuenca de Zacapu y los bajíos
guanajuatense y queretano, como demuestran
varios capítulos que integran esta obra. Es de
esperar que esos avances permitan reflexionar,
desde una perspectiva renovada, sobre varios
temas que atañen a la arqueología del sistema
fluvial Lerma-Santiago.
Los trabajos en las cuencas vinculadas al
Lerma medio han puesto en evidencia transfor-
maciones regionales hacia los primeros años
después de Cristo, perceptibles a partir de
modificaciones en el patrón de asentamiento, y
en el caso particular del valle de Acámbaro en
una disminución poblacional, según exponen
Darras y Faugère en este volumen. Se han
propuesto varias hipótesis para explicar estos
cambios, aunque las mismas autoras se inclinan
por una alteración del medio derivada de la
paulatina inundación del valle y la formación
de un lago que habría cubierto un sector impor-
tante de aluviones y obligado la reubicación de
los asentamientos. Por su parte, de acuerdo con
Carot el sitio de Loma Alta experimenta al
mismo tiempo un primer episodio importante
de ocupación, aunque el desarrollo alcanzado
en su cerámica es indicador de una industria
alfarera ya madura, la cual integra, como se
dijo antes, técnicas y motivos que parecen
exhibir vínculos hacia diferentes áreas.
Más al norte y al oriente, Saint Charles et al.
perciben también el cambio de era como un
periodo de transformaciones culturales en varios
sitios del Bajío, donde se generalizó la adopción
del complejo Mixtlán, mientras que en el valle
de San Juan del Río, Querétaro, los complejos
cerámicos reflejan una afiliación a la tradición
alfarera de la Cuenca de México.
Es sugerente la sincronía de estos procesos
de cambio, ya que también coincide con la
adopción de patrones culturales plenamente
mesoamericanos ―agrícolas y aldeanos― en los
asentamientos del sur de Zacatecas y norte
de Jalisco, como se expuso antes, los cuales
parecen reflejar: 1) un incremento demográfico
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO... 15
alimentado por una población proveniente de
áreas al sur, 2) una transformación regional
relacionada con la adopción generalizada del
modo de vida aldeano por parte de la población
local, o bien, 3) una mezcla de ambos proce-
sos. La última de estas opciones resulta más
congruente con la evidencia material, que en
apariencia refleja, como ya se ha dicho, una
transmisión eficiente de información cultural
que permitió la conjunción de rasgos tanto de la
tradición de tumbas de tiro como de los estilos
cerámicos Morales-Mixtlán, reflejando por un
lado el vínculo ancestral con el Occidente, y por
otro la integración reciente de grupos agrícolas
descendientes de la tradición Chupícuaro.
La plausible concatenación de todos los
fenómenos enunciados, vista a gran escala,
constituiría la primera fase del proceso de
expansión de la frontera mesoamericana hacia
el centro-norte y hacia el noroccidente, de modo
que las causas y consecuencias de los cambios
culturales que se perciben en cada localidad
tienen implicaciones regionales amplias, que la
arqueología del Bajío y del Occidente aún no
terminan de explorar.
Adenda al foro académico
Uno de los objetivos de la reunión académica
fue caracterizar los principales complejos cerá-
micos de la época e intentar definir mejor sus
límites geográficos y cronológicos. Desafortu-
nadamente no fue posible avanzar mucho en
esa línea, debido nuevamente a que los vacíos
de información arqueológica entre las regiones
mejor conocidas impiden percibir los alcances
de sus interacciones inmediatas.
Desde luego, este escenario es menos pro-
blemático que en décadas anteriores, gracias a
que en los últimos años se ha incrementado el
estudio de sitios específicos, muchos de ellos en
regiones apenas conocidas arqueológicamente.
Al mismo tiempo, se aprecian cada vez más los
frutos de proyectos de larga duración que han
mantenido desde hace años programas inten-
sivos de excavación y análisis de materiales,
algunos de los cuales enriquecen este libro. Tal
exploración puntual del Occidente ha ido redu-
ciendo dilemas cronológicos y vacíos temáticos
que eran apremiantes, logrando así una mejor
caracterización de su diversidad interna.
En otro sentido, quedó expuesto durante el
Seminario que en los últimos años ha disminu-
ido la tendencia a enfocar las problemáticas de
toda la región desde una perspectiva global.
Este enfoque, común durante la primera mitad
del siglo XX, es también necesario si se quiere
identificar la posición relativa de los grupos y
rasgos que dan personalidad al Occidente,
entre sí y con respecto a otras áreas culturales
aledañas y aun distantes.
Al discutir conjuntamente sobre cómo sub-
sanar esta carencia, se llegó a un consenso
interesante: es difícil abordar la correlación
interregional sin la existencia de una base de
datos de referencia que permita la revisión con-
junta de la cultura material de varias regiones,
por lo tanto el reconocimiento de semejanzas y
diferencias, especialmente en las tradiciones y
estilos cerámicos que enriquecen los complejos
locales. Desde luego, están las publicaciones,
pero éstas representan procesos lentos y limi-
tados en cantidad o calidad gráfica. También
son útiles los encuentros académicos, especial-
mente si en ellos se exhiben materiales —como
se hizo en la reunión que dio origen a este
libro— por la riqueza de la confrontación visual
y táctil. Pero en su mayoría la información
que se produce o comparte en ese contexto es
efímera, ya que casi nunca se lleva una do-
cumentación completa de esos intercambios
intelectuales.
De común acuerdo, se concluyó que una
herramienta básica para construir secuencias
locales en los lugares cuya exploración ha
LAURA SOLAR VALVERDE 16
iniciado recientemente, así como para anclar
con mayor seguridad las ya existentes en un
contexto mayor —global—, sería la consulta de
muestrarios cerámicos de diversas áreas.
Conscientes de los problemas implícitos a
las ceramotecas tradicionales (ubicación, capa-
cidad de almacenaje, operación y manteni-
miento), se propuso, como una sustitución
igualmente útil y por demás práctica, la crea-
ción de una Ceramoteca virtual del Occidente,
que potenciara los estudios correlativos al ser
diseñada, organizada y alimentada siguiendo
la lógica de las necesidades clasificatorias y
analíticas del arqueólogo. Para su ejecución,
ofrecieron apoyo todos los participantes.
Desafortunadamente, en su momento esta
propuesta no provocó en la institución el eco
que merecía, y a pesar de su viabilidad no llegó
a materializarse. Esperemos que, en un futuro
no muy lejano, el empuje de los investigadores
y el peso abrumador de las lagunas de conoci-
miento empírico allanen el camino para replan-
tear y alcanzar una meta tan indispensable
como ésa.
El objetivo de estas páginas es mostrar algunos
temas que se abordaron durante la reunión
académica y que por múltiples motivos no se
encuentran reflejados en alguna de las exposi-
ciones que integran el volumen. También se
pretende dejar constancia de aquellos aspectos
en los cuales hizo falta profundizar un poco
más durante el encuentro, y otros que saltaron
a la vista como líneas pendientes, en algunos
casos urgentes, de investigación futura. En sín-
tesis, aquellas perspectivas importantes que, de
no ser por estas líneas, quedarían excluidas
de la memoria del encuentro.
Sobre el abundante y fructífero trabajo que
sí está plasmado en el libro, dejo al lector, sin
alargar más este preámbulo, la oportunidad de
explorar los capítulos que lo componen, los
cuales, no obstante los casi cinco años que han
transcurrido desde su preparación original, aún
constituyen una visión actual de los avances en
la investigación del Occidente, el Noroccidente
y El Bajío, en relación con esta etapa temprana
de la historia mesoamericana.
Referencias bibliográficas
BATRES, Leopoldo 1903 Visita a los monumentos arqueológicos de La
Quemada, Zacatecas, México. Imprenta de la Vda. de Francisco Díaz de León.
BELL, Betty B. 1971 “Archaeology of Nayarit, Jalisco and Colima”, en
Gordon Ekholm e Ignacio Bernal (eds.) Archae-ology of Northern Mesoamerica, pp. 694-753, University of Texas Press (Handbook of Middle American Indians 11).
1972 “Archaeological Excavations in Jalisco, Mexico”, Science 175, pp.1238-1239.
1974 “Excavations at El Cerro Encantado, Jalisco”, en Betty Bell (ed.) The Archaeology of West Mexico, pp. 147-167, Sociedad de Estudios Avanzados del Occidente, Ajijic, Jalisco.
BENZ, Bruce F., Lorenza López Mestas y Jorge Ramos de la Vega
2006 “Organic Offerings, Paper, and Fibers from the Huitzilapa Shaft Tomb, Jalisco, México”, Ancient Mesoamerica 17, pp.283-296, Cambridge Univer-sity Press.
BRANIFF Cornejo, Beatriz 1972 “Secuencias Arqueológicas en Guanajuato y la
Cuenca de México: Intento de Correlación”, en Teotihuacan, Onceava Mesa Redonda de la SMA, vol. II, pp. 273-323, México.
1998 Morales, Guanajuato, y la tradición Chupícuaro. INAH, México (Colección Científica 373).
CABRERO, María Teresa 1989 Civilización en el norte de México. Arqueología de
la cañada del río Bolaños (Zacatecas y Jalisco). IIA-UNAM, México (Serie Antropológica 103).
2005 El hombre y sus instrumentos en la cultura Bolaños. IIA-UNAM, México.
CABRERO, María Teresa y Carlos López Cruz 2002 Civilización en el norte de México, vol. II. IIA-UNAM,
México.
CORONA Núñez, José. 1954 “Diferentes tipos de tumbas prehispánicas en
Nayarit”, Yan 3, pp.46-50, México.
EKHOLM, Gordon F. 1962 “U-Shaped ‘Ornaments’ Identified as Finger-Loops
from Atlatls”, American Antiquity vol. 28, núm. 2, pp. 181-185, Society for American Archaeology.
FURST, Peter 1966 Shaft Tombs, Shell Trumpets and Shamanism: A
Culture-Historical Approach to Problems in West Mexican Archaeology. Tesis (doctorado en antro-pología), University of California, Los Angeles.
◈
EL SISTEMA FLUVIAL LERMA-SANTIAGO DURANTE EL FORMATIVO Y EL CLÁSICO TEMPRANO... 17
GALVÁN Villegas, Luis Javier 1976 Rescate arqueológico en el fraccionamiento Taba-
chines, Zapopan, Jalisco. INAH, México (Cuadernos de los Centros 28).
MARTÍNEZ Don Juan, Guadalupe 1990 “Una tumba troncocónica en Guerrero. Nuevo
hallazgo en Chilpancingo”, Arqueología 4, segunda época, pp. 59-66, INAH, México.
JIMÉNEZ Betts, Peter 1989 “Perspectivas sobre la Arqueología de Zacatecas”,
en Arqueología, núm. 5, pp.7-50, Dirección de Monumentos Prehispánicos, INAH, México.
1995 “Algunas observaciones sobre la dinámica cultural de la arqueología de Zacatecas”, en Barbro Dahlgren y Ma. de los Dolores Soto de Arechavaleta (eds.) Arqueología del norte y del occidente de México. Homenaje al Dr. J. Charles Kelley, pp.35-66, IIA-UNAM, México.
JIMÉNEZ Betts, Peter y Andrew Darling 2000 “Archaeology of Southern Zacatecas. The Malpaso,
Juchipila, and Valparaíso-Bolaños Valleys”, en Michael Foster y Shirley Gorenstein (eds.) Greater Mesoamerica. The Archaeology of West and Northwest Mexico, pp. 155-180, The University of Utah Press, Salt Lake City.
KELLEY, John Charles 1974 “Speculations on the Culture History of North-
western Mesoamerica”, en Betty Bell (ed.) The Archaeology of West Mexico, pp.19-39, Centro de Estudios Avanzados del Occidente, Ajijic, Jalisco, México.
KELLY, Isabel 1948 “Ceramic Provinces of Northwestern Mexico”, en El
Occidente de México, Cuarta Reunión de la Mesa Redonda de la SMA, pp. 55-71, Museo Nacional de Antropología e Historia, México.
LONG, Stanley 1966 Archaeology of the Municipio of Etzatlán, Jalisco.
Tesis (doctorado), Department of Anthropology, University of California, Los Angeles.
LÓPEZ Mestas Camberos, Lorenza 2007 Las piedras verdes en el centro de Jalisco. Informe
presentado a la Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies (FAMSI) de Crystal River, Florida.
LÓPEZ Mestas, Lorenza y Jorge Ramos 2006 “Some Interpretations of the Huitzilapa Shaft
Tomb”, Ancient Mesoamerica 17, pp.271-281, Cambridge University Press.
MOUNTJOY, Joseph B. y Mary K. Sandford 2006 “Burial Practices during the Late Formative/ Early
Classic in the Banderas Valley Area of Coastal West Mexico”, Ancient Mesoamerica 17, pp. 313-327, Cambridge University Press.
OLIVEROS Morales, Arturo 2004 Hacedores de tumbas en El Opeño, Jacona,
Michoacán. El Colegio de Michoacán-H. Ayunta-miento de Jacona, México.
SCHÖNDUBE Baumbach, Otto 1980a “El Horizonte Formativo en el Occidente”, en
Federico Solórzano et al. Historia de Jalisco. Tomo I. Desde los tiempos prehistóricos hasta finales del siglo XVII, cap. VII, pp. 143-170, Gobierno de Jalisco, Secretaría General, Unidad Editorial Guadalajara, Jalisco, México.
1980b “La tradición de las tumbas de tiro”, en Federico Solórzano et al. Historia de Jalisco. Tomo I. Desde los tiempos prehistóricos hasta finales del siglo XVII, cap. VIII, pp. 173-212, Gobierno de Jalisco, Secretaría General, Unidad Editorial Guadalajara, Jalisco, México.
SOLAR Valverde, Laura 2006 (Editora) El fenómeno Coyotlatelco en el centro de
México: tiempo, espacio y significado. Memoria del Primer Seminario-Taller sobre Problemáticas Regionales, Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, México.
TAMAYO Jorge L. y Robert C. West 1964 “The Hidrography of Middle America”, en Natural
Environment and Early Cultures, pp. 84-121, University of Texas Press (Handbook of Middle American Indians 1).
WEITLANER, R. J. 1948 “Exploración arqueológica en Guerrero”, en El occi-
dente de México, Cuarta Mesa Redonda de la SMA, pp.77-85, México.
WEIGAND, Phil 1989 “Architecture and Settlement Patterns within the
Western Mesoamerican Formative Tradition”, en Martha Carmona Macías (coord.) El Preclásico o Formativo. Avances y perspectivas, pp. 39-64, MNA-INAH, México.