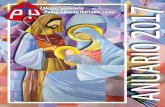TESIS AUTOLATRIA EN BLONDEL version abril 2012 para entregar Alberto
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of TESIS AUTOLATRIA EN BLONDEL version abril 2012 para entregar Alberto
FACULTAD DE FILOSOFÍA
La versión autólatra y narcisista del
hombre:Un análisis a la luz de “La Acción” de
Blondel
José Alberto Garza del Río
Mayo de 2012
ÍNDICE
1.INTRODUCCIÓN.............................................2
2. MARCO TEÓRICO.........................................72.1 Vida y obra.........................................72.2 Influencias........................................102.3 Hipótesis..........................................102.4 Justificación......................................112.5 Aportaciones.......................................13
3. “LA AUTOLATRÍA O NARCISIMO” EN LA ACCIÓN DE BLONDEL. .143.1 El Diletantismo y el Esteticismo...................173.1.1 En la filosofía..................................183.1.2 En la psicología.................................203.2 La crítica de La Acción...........................23
4. EL NARCISISMO EN EL POSTMODERNISMO...................264.1 Las variantes del narcisismo.......................294.2 Características del narcisismo.....................304.2.1 Su pensamiento...................................314.2.2 Su voluntad......................................344.2.3 Su acción........................................364.3 Conclusión.........................................38
5. LA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL DE LA GRATUIDAD.............395.1 El cerrarse del esteta y el abrirse del narcisista. 445.1.1 El despliegue de la libertad.....................535.1.2 La administración de los determinismos...........565.1.3 La necesidad del otro............................59
1
5.1.4 De la relación idolátrica al descubrimiento del tú.......................................................615.2 Conclusión.........................................64
CONCLUSIÓN..............................................66
BIBLIOGRAFÍA............................................72
GLOSARIO................................................74
INTRODUCCIÓN
Hoy en nuestros días donde somos testigos y
protagonistas de un mundo donde se habla mucho de
globalización y se trabaja por ella, donde las redes
comerciales se crean no tanto para solucionar las
necesidades del hombre sino para explotarlo, donde los
avances de la cultura se miden por las ganancias
económicas que a su vez crean necesidades desde la
superficialidad y donde nos dan escalas de valores
“prefabricadas”, nos podemos preguntar ¿qué pretende el
hombre de hoy con tantas ofertas materiales y con tan
inconsistente autoposesión y olvido de su dignidad?
2
El ejercicio del conocimiento se detiene en la
tecnología, los grandes centros de estudio en el mundo han
“canonizado” aquellas profesiones que, prometiendo un
porvenir donde las altas economías equivalen a felicidad,
nos proponen una antropología en donde la sabiduría
verdadera y la sensatez no tienen cabida.
Al hombre de hoy se le educa más en el pragmatismo que
en la ciencia de la práctica, en donde el pensar profundo
está devaluado. Las ideologías del consumo, del poder y de
la mentira antropológica dominan el pensamiento, modelan la
conducta y despojan al hombre de lo más noble y verdadero
en sí mismo, como es su autoconocimiento, el contacto con
su interioridad y su espiritualidad. Las conquistas en el
mundo de la materia son una de las características de
nuestro siglo, aunque el hombre no se interese por
conquistar su propio corazón, ese que según Pascal, “tiene
sus propias razones que la razón no entiende”1. Puede hacer
transplantes de órganos vitales, puede llegar a los
planetas, ha creado armas de tremendo poder aniquilador,
pero, en esta absorción entre el poder y el tener se ha
olvidado a si mismo y ha ignorado lo que ya muchas veces se
nos presenta como el nudo del problema. Lo que importa es
el ser. La ciencia ha avanzado hacia logros inimaginables
de tal manera que el hombre, como en pocas épocas se siente
el más alto señor de un mundo que puede manejar a su
1 PASCAL, B., Oeuvres complètes, Éditions du Seuil, 1963, pp. 1629-1633
3
antojo, creyéndose “más allá del bien y del mal”,
inclusive para destruirlo.
Los sistemas de gobierno, lejos de preocuparse de
verdad por el servicio a favor de la totalidad del hombre,
crean ideologías engañosas a las que salvaguardan para
protegerse, justificar y utilizar al pueblo, piénsese en la
ideología de género por ejemplo. Hemos asistido a guerras
fratricidas y descubrimos que los líderes del mundo se
enrolan en modos de vivir que nos llenan de interrogantes.
Aunque las monarquías han pasado de moda, siguen de hecho
los monarcas disfrazados de salvadores y de héroes. Basta
pensar en Castro, Gadafi, Obama o, sobre todo en estos
momentos, Peña Nieto quienes, propuestos ellos mismos como
iconos que reclaman culto, dejan mucho que desear como
personas sanas con vocación de servicio y de entrega por
los otros ya que llevan a cabo al pie de la letra el
itinerario marcado hace tiempo por “El príncipe” de
Maquiavelo. A favor de sus propios intereses no les ha
importado sacrificar la vida de propios y lejanos, de
víctimas desprotegidas e inocentes. ¿A qué clasificación de
personalidad pertenecen estos hombres que se dan el lujo de
decidir el destino de los hombres moldeando la mentalidad
colectiva a su propia conveniencia?
El mundo de la moda ha creado su propio imperio y sus
propios valores en él. El Cine a sus estrellas a quienes les
rinde culto. Las grandes masas del género humano moldean
bajo la sombra de estos ídolos sus ambiciones, anhelos y
esperanzas. El carácter, el pensamiento, la sensibilidad,
4
la acción, se adecúa a lo que imponen los otros. En el
mundo del pensamiento el lugar que ocupa la filosofía que
le da al hombre su propia importancia y su propio valor es
bastante reducido. La sociología, la economía, la política,
la técnica, son los grandes bloques sobre los que se
asienta el patrimonio cultural que se crea en nuestros
días. La psicología más que trabajar sobre lo trascendente
en el hombre se detiene en sus desequilibrios, en sus
deficiencias, en todo aquello que de maltrecho encuentra en
la personalidad. El arte ya no es tanto un medio para
buscar lo divino, sino que se ha convertido en medio de
proyección de nuestros traumas.
Las ciencias positivas, especialmente el psicoanálisis,
han querido poner en tela de juicio la libertad. La
voluntad, debilitada por desconocerse a sí misma, se ha
engañado con apariencias de bien. La conciencia no se educa
como el gran objetivo para la madurez. Hoy, más que buscar
a Dios se busca descargar la conciencia que se experimenta
transgresora y frágil, se buscan los consultorios
psiquiátricos para justificar o minimizar nuestros traumas.
Se teme la verdad, se avergüenzan de Dios. Da pena
constatar que no somos los que debemos ser. El sentimiento
del absurdo y “la era del vacío” de Lipovetsky se hacen
oir, porque el mundo de la droga y del ejercicio
irresponsable de la sexualidad nos lleva hasta la náusea de
Sartre. ¿Qué tipo de hombre es el común en nuestro tiempo?
El hombre de todas las épocas se puede individuar y
conocer por sus características. El hombre buscador de la
5
verdad del florecimiento de la cultura griega, el
legislador de la cultura romana, el fervoroso y constructor
del medioevo, el humanista del renacimiento, el inventor de
la era moderna etc., pero ¿qué tipo de hombre es el de
nuestros días?
En el plano cultural podemos ver una obsesiva búsqueda
de placeres superfluos. El sentido último del sufrimiento,
la metafísica del dolor y de la condición humana no aparece
en la plataforma de nuestra cultura actual. La pérdida de
los valores humanos, la apatía o desinterés por el ambiente
y por el hombre en calidad de prójimo, dejan sentir su
profundo vacío. La explotación irracional de la naturaleza
en aras de la ganancia y del poder, hacen que el
sufrimiento humano se agudice y la sensibilidad ante el
dolor del otro no es la primera respuesta de nuestra
sociedad banal.
La filosofía de nuestro tiempo también deja ver la
superficialidad con la que ha sido herida por los hombres
que fueron del preludio del hombre postmoderno, la
abdicación metafísica ha convertido a la filosofía en
“tercermundista” volcada a lo proyectivo psicológicamente
hablando, más al rigor de la lucha por la verdad y el amor.
Se ha convertido muchas veces en bandera orgullosamente
ondeante de soberbia, más que en la humildad del corazón
que se inclina delante del Ser. Las contemporáneas
filosofías “latinoamericanas” son muchas veces un reflejo
de ello.
6
¿Qué es lo que está bajo esta forma de vivir? Después
de esta investigación podemos responder: el narcisismo
psicológicamente hablando y la autolatría filosóficamente
entendida. ¿Por qué? Porque sólo una cultura que se endiosa
a sí misma puede tener esta calidad de existencia. Los
líderes políticos, los dictadores son un ejemplo acabado
del narcisista de hoy. Debe bastarnos ver en las grandes
ciudades la propagación de imágenes de quienes ostentan el
poder que se proponen a un culto de hecho, para enarbolar
un orgullo y vanidad que oculta tras de sí, una vida que se
desmenuza en el ansia de consumir para satisfacción propia,
todo lo que la inconsistencia de la política, del poder, y
la economía ofrecen, al prometer una felicidad sui generis. El
hombre de hoy, vive ya no sólo lejano de sí, sino
desconociéndose en aquello que lo constituye como persona,
capaz de sobrepasar los límites de los determinismos tanto
individuales como sociales, donde se pierde la
originalidad.
El tema del narcisismo es un tema de actualidad
evidente, más después del modernismo. Porque no sólo se da
en las grandes esferas de la sociedad y de la cultura, sino
porque azota sobre todo a la juventud, que desorientada y
no teniendo elementos de crítica, se amolda a lo que le
propone el cine, la moda, la costumbre, y la compulsión del
placer; que hace de la genitalidad “la cumbre de la
felicidad humana”, ignorando que hay otros niveles, otras
fuentes de donde el hombre puede recibir el gozo, otras
fuentes que pueden colmar sus anhelos.
7
Se ha elegido el tema del narcisismo también, porque
nos descubre las equivocaciones a que se presta el concepto
de amor propio; pero sobre todo porque nos desvela el
profundo desconocimiento de la interioridad humana y en
ella, las grandes instancias metafísicas, como son: la libertad,
la voluntad, el amor como don y como necesidad, la búsqueda de eternidad y
de belleza, que si bien son constitutivos personales, no por
eso son lo que más se cuida como aquello en donde se
encuentra el valor y el sentido a la vida. Nuestra cultura
suplanta estos constitutivos de la persona por sucedáneos, por
costumbres donde el hombre mismo es el ídolo y el
idólatra, donde es más medio y menos fin, más epidermis que
corazón, más cuerpo y menos alma dividiendo lo que de por
sí es una unidad y devaluando como consecuencia su dignidad
que, desde el punto de vista de la filosofía, radica en su
racionalidad que lo hace capaz de autodeterminarse y de
inquirir hacia donde le conducen estos modos de vivir. La
vida no se toma como un don que nos viene por pura
gratuidad. Se pretende apriorísticamente como una propiedad
en donde predominan los caprichos, que van desde la
concesión de supuestos derechos -homosexualismo, aborto
etc.- hasta una tergiversada autonomía, desde la que se
vive la indiferencia ante la moralidad.
Está búsqueda nace de la motivación surgida por el
estudio de La Acción de M. Blondel, con el deseo profundo de
conocer mejor al hombre en medio del cual nos ha tocado
vivir, y con la pretensión de sugerir caminos hacia una
posible autodeterminación, hemos tomado como columna
8
vertebral de este trabajo la primera parte de esta obra;
allí donde Blondel afronta la autolatría hasta descubrir
sus efectos y contradicciones, dejando al descubierto un
estilo de vida que hoy se identifica con el narcisismo. A
lo largo de la investigación recurrimos con frecuencia a La
Acción para buscar luz y clarificar nuestras intuiciones e
inquietudes. Frente a esta búsqueda filosófica hemos
seguido de cerca el estudio que desde la psicología
profunda propone principalmente A. Lowen sobre el problema
actual del narcisismo2. Más allá las últimas casusas se
encuentran filosóficamente en el desconocimiento de la
metafísica de la persona, con la ayuda de Blondel, en quien
intentamos fundamentar una propuesta de renovación, porque
la radicalidad del proyecto moral del hombre, el problema
del sentido de su vida, lo coloca en un lugar y en una
situación que no puede evadir sin destruirse, explícita o
implícitamente, y porque el desafío entre lo que es y lo
que debe ser, lo ponen siempre ante una opción: la de su
autotrascendencia.
¿Cuáles han sido los resultados? Después del cuarto
capítulo nos encontramos con que el narcisismo es una
característica enfermiza de la sociedad actual que se
extiende como una epidemia, en donde el egocentrismo es el
común denominador. Descubrimos el narcisismo como
determinismo que define la variedad de formas de vida, pero
que impide trágicamente la libertad. Que el narcisista, si
2 Se ha recurrido a otros estudios serios de psiquiatría que nos hanayudado en la individuación del problema y nos han remitido a buscarsiempre sus causas últimas.
9
no se abre al otro al encerrarse se condena a la
esterilidad y al suicidio.
El resultado de la reflexión en el quinto capítulo
consiste en ver que existe la necesidad intrínseca y
apremiante de una apertura hacia los otros y en ellos hacia
la trascendencia. Que el descubrimiento del tú nos lleva a
la dinámica de la gratuidad desde donde se fundan las
relaciones que conducen al amor maduro; que el hombre es por
esencia intimidad, y que cuando se olvida de esta dimensión se
banaliza o se pierde.
Podemos decir que dada la ontología de la persona, las
aspiraciones narcisistas son legítimas, pero que se
equivoca la vivencia, se elaboran mal las ambiciones, y
administra todavía peor las necesidades, especialmente la
necesidad de amar y ser amado; ya que su finalidad última
no está en la felicidad que dará el amor y el conocimiento,
sino que está inmanentemente en los placeres superfluos del
ego. Que sus pretensiones de ensimismarse en otro lo
cierran, lo esterilizan y matan; y que cuando exige respeto
a sus diferencias, como son entre otras, el homosexualismo
que pretende justificar, sólo se contempla en el espejo de
su semejanza, cerrándose sobre todo al Totalmente Otro que,
“sólo se puede donar allí donde se le ha hecho un sitio”3.
Sabemos que no es una investigación exhaustiva, pero tiene
la finalidad de conocer algo más de la antropología de
3 M. Blondel, LA ACCION (1983), Ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de lapráctica, BAC, Madrid, 1996, 435.
10
nuestra actualidad, desde los datos psicológicos vistos a
la luz y la penetración de la filosofía.
2. MARCO TEÓRICO
2.1 Vida y obra
Maurice Blondel, nacido en Dijon en 1861, es conocido como
“el filósofo de la Acción” o bien como el filósofo de Aix-
en-Provence donde enseño de 1896 hasta que quedó ciego en
1927 y donde vivió hasta su muerte, en 1949. La vida y la
obra de Blondel, más que otra cosa, son inseparables.
Blondel fue un niño inquieto y de espíritu católico
profundo desde entonces, sensible ante la vida. Su obra
filosófica lo refleja, además la agudeza de su inteligencia
en muchos casos erudita. Son muy pocos los datos que se han
divulgado sobre su vida dado las pocas traducciones al
español que se tienen de sus obras y la todavía no
aparición en español de su diario intimo (Carnets intimes),
sin olvidar el desinterés por el cual, extrañamente se ha
visto envuelto, tal vez, debido a la dificultad de su obra.
Algunos datos personales que podemos mencionar sobre
Blondel es que fue influido por la espiritualidad jesuita,
y con los años desearía hacerse sacerdote pero su director
espiritual manipularía su consciencia para decirle que
hiciera de su cátedra su altar. Después en sus treintas
11
tímido y constantemente metido en sus reflexiones
metafísicas se desposa.
En su diario íntimo se describen algunas experiencias
que denotan su carácter místico. Actualmente se encuentra
su caso en la Congregación de la Causa de los Santos que
postula el P. Sante Babolin, filósofo blondeliano.
Por otro lado dentro de los datos comunes que se
conocen de Blondel es que perteneció a una vieja familia
de la Borgoña que dio muchos juristas. Después de los
estudios de la secundaria en el Liceo de Dijon donde Alexis
Bertrand lo hace conocer a Leibniz, obtuvo la licenciatura
en letras y su bachillerato en derecho. Después hizo la
Escuela Normal Superior de París, de 1881 al 1885. Después
de obtener el grado da clases en diversos liceos, en
particular en Aix. En 1889 se retira para preparar su tesis
doctoral, o sea, L’Action. Ensayo sobre una crítica de la
vida y una ciencia de la práctica, que defendió y publicó
en 1893. Es su obra más famosa, considerada, en general, su
“obra maestra”. Mientras publicaba su pequeña tesis
histórica, en latín, sobre la hipótesis del vínculo
substancial en Leibniz: De Vinculo Substantiali e de
Substantia Composita apud Leibnitium. Ahora, el ligamen
entre las dos tesis es esencial: Blondel escribirá en 1927
que la acción es el “vínculo substancial” buscado por
Leibniz; es la acción que tiene “ensamblados y en sinergia
los elementos más dispares, incluso los más rebeldes, ab
imis ad summa. Y es en este espíritu que mi tesis grande se
12
convertía en el complemento, la prolongación, la tentativa
de solución del problema propuesto por la pequeña”.
Estas tesis sobre la acción y el vínculo no fueron
bien recibidas y por dos años (a causa de las conclusiones
“cristianas” a la cuales llegó) no logró encontrar un cargo
universitario. Se “manchó” de un “crimen contra la
filosofía separada” nacida de Descartes. Sin embargo en
1895 será nombrado maestro en Lille, gracias a su maestro
Emile Boutroux, y un año y medio después en Aix-en-
Provence.
Algunos años después de estas dos tesis, Blondel
publica otras dos obras importantes, directamente ligadas
al problema religioso: la Carta sobre las exigencias del
pensamiento contemporáneo en materia de apologética y sobre
el método de la filosofía en el estudio del problema
religioso del 1896, después Historia y Dogma en 1904 .
Estos dos escritos, relativamente breves, tendrán un eco
notable y señalarán, junto con La Acción, el pensamiento
cristiano del siglo XX. Rápidamente entre los primeros
escritos y las futuras obras, hay dos artículos decisivos,
publicados en 1906 bajo el título de: Le point de départ de
la recherche philosophique. Es de algún modo el escrito de
la reflexión blondeliana al final de este primer periodo.
Sin embargo, Blondel será atacado y criticado por
todas partes por parte de los filósofos, no cristianos
primero, y luego por los teólogos católicos después; por lo
cual decide el camino del silencio. Por más de veinte años,
aunque escribiendo un número notable de artículos y
13
teniendo una densa correspondencia epistolar (parcialmente
publicada), no publicará ya alguna obra importante. A pesar
de ello, medita y prepara largamente sus futuros libros.
Blondel sale de su silencio en 1928 con la publicación
de “L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Propos
recueilles par Frédéric Lefèvre. Es una especie de
autobiografía intelectual bajo la forma de entrevista,
donde explica los primeros escritos y anuncia las
principales obras de la madurez. Retoma sus publicaciones
de fondo en 1930 y con un nuevo comentario (en francés esta
vez) sobre el ligamen substancial de Leibniz: Une énigme
historique: le “Vinculum Subtantiale” d’après Leibniz et
l’ébauche d’un réalisme supérieur. Propone así el nuevo
problema metafísico, mucho muy amplio, que las obras
siguientes se encargaran de resolver, en la medida de lo
posible. En 1932 dará unas preciosas indicaciones sobre el
método adecuado a la cuestión, que supone un retomar, con
algunas modificaciones, la Carta de 1896, además de un
estudio del “método de la Providencia” del Cardenal Víctor
Deschamps.
Viene luego la “Trilogía”, publicada de 1934 a 1937:
en 1934, La Pensée, en dos volúmenes; en 1935 L’Etre et les
êtres. Essai d’ontologie concrète et intégrale; en el 1936
L’Action, I, Le problème de causes secondes et le pur agir
(totalmente metafísico), y en 1937 el II volumen, que
retoma con una nueva forma y más accesible la famosa tesis
de 1893 (L’action humaine et les conditions de son
aboutissement). Este segundo volumen constituye en algún
14
modo la antropología blondeliana en el tiempo de la
Trilogía.
A partir de 1944 Blondel completa su Trilogía
filosófica con La Philosophie et l’Esprit chrétien, donde
la filosofía dialoga con la Revelación. Ya cercano a la
muerte, prepara, la publicación (póstuma) de Exigences
philosophiques du christianisme. Muere el 4 de junio de
1949.
2.2 Influencias
Blondel recibió algunas de sus influencias filosóficas bajo
la enseñanza de A. Bertrand, seguidor del pensamiento de
Maine de Biran y de H. Joly.
Posteriormente influirán en él de manera más
consistente filósofos como E. Boutroux, quien fue un
filósofo especializado en temas relacionados con la
ciencia. De igual manera, y sobretodo, Leo Ollé-Laprune, de
quién además de discípulo se convirtió en amigo.
Ollé-Laprune, fue un filósofo francés nacido en París
en 1839, de corte espiritualista, quién renovó la tesis del
espiritualismo clásico francés. Su principal aportación,
que luego Blondel desarrollara a su estilo, fue la poner de
relieve la importancia de la voluntad, que está a la base
de la fe.
Para Ollé-Laprune, aunque a la fe no se contrapone a
la demostración racional de sus principios, según él, creer
15
no consiste en un "saber", sino más bien en un acto de la
voluntad, que es al mismo tiempo compromiso total del
hombre y fuente vivificante de sus facultades espirituales.
De este principio partirá Blondel para la elaboración de su
"filosofía de la voluntad".4
Entre otras influencias de Blondel tendríamos que
mencionar a Blaise Pascal, y sus reflexiones sobre el
“corazón”, San Bernardo con el asunto medieval del objeto
propio de la voluntad, finalmente el propio Cristo
retratado en los Evangelios, del que toma también el asunto
de la acción como configuradora de la persona en vista del
amor que le une a la trascendencia.
2.3 Hipótesis
Ahora que somos testigos del final del siglo XX y apenas en
el nacimiento del XXI, al observar el curso de la vida que
necesariamente se desarrolla dentro de la diversidad de
culturas determinadas y determinantes, nos damos cuenta que
la sociedad actual ha dejado de ser una comunidad donde los
fines y las metas son compartidos de una manera colectiva
que tienda al bien común. Más que de comunidad, podemos
hablar de conglomerado o de masa de individuos, divididos
casi siempre interna y externamente, que tienden de una
manera narcisista a una infinita gratificación de los
propios intereses y deseos. La capacidad de tener lleva4 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/olle_laprune.htm
16
naturalmente a la compulsión de consumir, y se consume para
buscar satisfacciones que no alcanzan a llenar las
exigencias más hondas del corazón humano, eliminando la
riqueza interior y anestesiando la capacidad perceptiva de
los valores perennes.
Las aspiraciones profundas connaturales al hombre se
relativizan, y los individualismos económico, posesivo y
consumidor hacen mucho más fuerte la tendencia a medirlo
todo bajo los parámetros del materialismo llegando a
mercantilizar hasta la vida privada. Las estrategias de
globalización someten al hombre de nuestros días que, según
su capacidad de consumir, parece indicar su triunfo
instalándose en una felicidad que no hace esperar su
carácter fugaz y deprimente. La sociología, la economía, la
psicología o el marketing nos hablan de un individuo
centrado en el consumo no precisamente como medio para
mejorar la vida, sino como táctica para llenar vacíos de
una existencia vacua, caracterizada por la ausencia de un
sentido al que converjan todas las inquietudes íntimas que
por naturaleza no se pueden satisfacer con sustitutos.
Según creemos la actitud cultural más relevante de hoy
compartida en este contexto de globalización, es una
actitud claramente narcisista, y dados su frutos hemos de
encontrar en ella varios recovecos metafísicamente
rasgados.
Dada está circunstancia histórica, en Blondel podemos
encontrar la suficiente luz para que el hombre llegue
adquirir una voluntad libre como corolario de un
17
autoconocimiento profundo aplicado a la persona como un
inmenso bien común si fuera conocido por las instituciones.
2.4 Justificación
La competencia en las altas esferas del comercio hasta de
la pornografía, nos presenta la lucha por conquistar el
mejor puesto desde donde se puedan dominar mercados
internacionales, pero también donde se pueda mantener el
control sobre los pueblos. La característica de la
manipulación y de la falta de respeto a la vida y a las
culturas es evidente. El hombre de hoy dedica mucho tiempo
al culto de sí mismo, desde las escuelas de
fisicoculturismo fabricando modelos, hasta buscar
desesperadamente superar la huella de los años, sin aceptar
la ancianidad como época sapiencial de la vida, ni el
sufrimiento que muchas veces le es inseparable, pero que la
ennoblece en la aceptación de la realidad del tiempo y de
la fragilidad de lo humano.
Esta actitud narcisista nos parece que califica
bastante bien el pensamiento postmoderno, porque haciendo a
un lado a Dios, el hombre se erige como punto supremo que
amalgama todo y decide qué es el bien y qué es el mal,
justificando guerras fratricidas, creando ideologías
explotadoras que reducen la originalidad del hombre a ser
un número de la masa, y todo, para adquirir la supremacía
18
del dominio, siempre en una búsqueda enfermiza de la
omnipotencia, que por otro lado, se sustenta más en la
destrucción que en el amor y en el cuidado de la vida,
dominio que va desde los recursos de la tierra hasta el
nivel de la clonación, poniendo por los suelos la dignidad
de la persona y convirtiéndola en objeto de utilitarismos.
De todo esto ha nacido nuestro interés por reflexionar
seriamente desde la filosofía sobre esta actitud, (el
narcisismo), que nos parece tan extendido y, que por ser
común, se ha incorporado a la forma ordinaria de vivir,
camuflando su nocividad de múltiples maneras.
Se ha encontrado una insustituible ayuda en la primera
parte de La Acción de M. Blondel, donde se habla del
diletantismo, y nos damos cuenta de que hay una semejanza
muy fuerte entre la moda de fines del s. XIX y el fin del
s. XX consecutivamente. Es, pues, una reflexión que
quiere por lo menos subrayar uno de los grandes problemas
de la cultura de hoy, es decir, el narcisismo partiendo de
ciertos datos psicológicos para su elaboración filosófica,
ya que la psicología misma es un ente y todo ente bajo el
estudio de y la reflexión filosófica.
2.5 Aportaciones
La filosofía de M. Blondel ha encontrado su expresión en
muchas de sus obras y disertaciones. Pero de entre todas
19
ellas, la más importante es su célebre Tesis Doctoral: La
Acción. Ensayo de un crítica de la vida y de una ciencia de
la práctica. Escrita con un lenguaje admirable y
apasionado, se situaba en el centro de la crisis modernista
que atravesaba la Iglesia y que suscitaba el conflicto de
lo sobrenatural y lo inmanente. Los tradicionalistas
acusaban a los filósofos de la inmanencia de negar lo
sobrenatural y la gracia, fundamentos de la Iglesia misma;
mientras que los inmanentistas afirmaban, por el contrario,
que lo sobrenatural y la gracia respondían al deseo más
profundo del hombre e imantaban toda su acción. Pero
Blondel no es de los primeros ni de los segundos. Su
filosofía es plenamente autónoma. “La urgencia del hombre,
–escribe el filosofo como conclusión de su tesis– es
igualarse a sí mismo, de suerte que nada de lo que él es
permanezca extraño o contrario a su querer, y nada de lo
que quiere permanezca inaccesible o rehusado a su ser”.
Dios se halla al comienzo, en el centro y al fin del deseo
del hombre.
El primer bosquejo de Blondel (el de su tesis), fue
tan importante y significativo que sus escritos posteriores
ya no pudieron alcanzar el ímpetu ideológico que se refleja
aquél. Lo que escribió con posterioridad no sólo no alcanzó
el nivel de la primera obra, sino que incluso debilitó lo
original y agresivo de sus primeras ideas. Apenas es
posible decir en pocas palabras algo realmente esclarecedor
sobre el conjunto de esa obra densa, poética y obscura pues
20
todo resumen falsea la impresión de conjunto y ningún
comentario puede suplir la lectura de esta obra imponente.
Blondel intenta en La Acción, mostrar la tensión
secreta de la conciencia humana, que consiste en que el
hombre está “esencialmente insatisfecho” con la realización
del mundo, en que dentro de él vive algo misterioso, y en
que sus hechos tienden siempre a nuevos fines, a nuevas
realizaciones. Esta tendencia es lo que llama Blondel la
“voluntad volente” o queriente (volonté voulante) y no es
otra cosa que el arrojo nuclear de la interioridad del ser
humano. La realización concreta, la voluntad querida,
(volonté voulue) nunca es capaz de agotar el reino de las
conjeturas y de las apetencias inconscientes. De ahí que se
dé siempre en el hombre una intranquilidad existencial a
veces en los umbrales de la angustia.
Ahora bien, al indagar Blondel la multiplicidad de
actos aislados y ocasionales de la exteriorización vital
humana, de acuerdo con el dinamismo que se encuentra tras
de ellos y les impulsa, desarrolla toda una lógica de la
acción. El hombre, con necesidad inexorable, tiende a un
“más” aún “no alcanzado”. Cada etapa del desarrollo
volitivo concreto y de su descripción muestra en Blondel
cómo aquel intento de realizar la plenitud de anhelos está
condenado al fracaso. De acuerdo con esta lógica inflexible
investiga Blondel, en ricos y hermosísimos análisis, las
más importantes manifestaciones vitales externas, y muestra
todo su valor interno, pero también interna insuficiencia
(por ej. la relación sexual aún en la plenitud de un
21
sincerísimo amor). El hombre está siempre tentado a tomar
lo transitorio por definitivo, y al caer en esa tentación
se siente desdichado e insatisfecho.
3. “LA AUTOLATRÍA O NARCISIMO” EN LA ACCIÓN DE BLONDEL
La autolatría en la obra cumbre de M. Blondel, La Acción,
no es tratada como un problema individualizado, al que el
autor pudiera haber dedicado un estudio especializado desde
la filosofía. Es un problema que, aunque tratado con tacto
lapidario y límpido, aborda, parcamente en la primera
parte, bajo los nombres de diletantismo y esteticismo. Allí
la gran pregunta si la vida humana tiene o no un sentido, viene a
ser como la gran puerta de entrada a una catedral gótica,
que nos va a llevar hasta su ábside, donde desde todas las
naves, desde todas las nervaduras, y desde la claridad que
se filtra por los rosetones, llegaremos por fuerza hasta
ese sagrario en el que toda la luz converge para
detenernos, sacudidos por el asombro, ante el único necesario.
Este abordar así el problema de la autolatría no le
resta por supuesto toda la fuerza aguda de su crítica
filosófica ni hace menos lo serio del problema que, en
nuestros días, más que en los tiempos de Blondel, domina
los grandes estadios de la cultura marcando pautas de
acción para las generaciones, empobrece brutalmente la vida
en todos los sentidos y que nosotros, encontrando su
equivalencia actual, podemos llamar tranquilamente
22
narcisismo, abordado en La Acción como autolatría. Es la
realidad que Blondel palpó y que por la fuerza con que se
presentaba en algunos de sus mayores exponentes5, le
mereció que, desde las primeras páginas de su obra cumbre,
todos sus argumentos sobre el no compromiso de la acción y
de la moralidad, se desvanecieran irremediablemente. En
muchos casos hoy día, esta actitud de no responder
comprometidamente ante las propias acciones sigue
repitiendo los mismos patrones que hacen evidente un
narcisismo vivo, manifestando una clara pérdida de
identidad y la adopción de una cultura marcadamente
narcisista.
Pero, ¿cómo se puede entender esta autolatría? El
término tomado del lenguaje religioso nos ofrece un
horizonte que aclara vastamente nuestras intenciones. Autós
(el mismo)6 y, latreía (genéricamente la cultual adoración de
Dios)7, nos remiten a la actitud de la adoración de sí
mismo, que con sus diversas formas se convierte en
verdadero culto con diversidad de ritos. Pero sobre todo,
la actitud de erigirse en Dios para si mismo, llega a un
círculo envenenante de ser el mismo sujeto, el que después
de inflarse con autoatribuciones falsas, vive enajenado de
la sana adequatio entre lo que él es y lo que él cree ser,
que pudiese hacerlo entender que no existe fuera de su
imaginación tal personalidad. 5 Nos referimos a E. Renan, M. Barrés, A. France, A. Gide, etc. 6 H. BALZ – G. SCHNEIDER, Diccionario del Nuevo Testamento, Sígueme, Salamanca,1996, 540.7 G.KITTEL – G. FRIEDRICH, Grande lessico del Nuovo Testamento, Paideia,Brescia, 1965, 187 – 188.
23
El autolatría es cuando el hombre no saliendo de sí
ante la maravilla de lo creado cree hallar en el núcleo de
su yo lo que únicamente se puede encontrar cuando se
emprende el éxodo de la búsqueda. Si Dios es la verdad
infinita, su pensamiento, sus criterios y sus actos no
admitirán el error que es común a todos los hombres. Se
atribuirá la bondad como transparente atributo, legitimando
desde su óptica una conducta que, como veremos más
adelante, se caracteriza por el dominio, la ausencia de
respeto y el sometimiento de los otros a los propios
caprichos. Su afectividad enfermiza le llevará a buscar ser
amado sin amar, ser servido sin servir. Difícilmente
descubre y acepta esa duplicidad de inclinaciones, la que
tan profundamente laceraba a Pablo y a Blondel: querer el
bien y no hacerlo, para descubrir que se llegaba a cometer
el mal nunca querido. Todo estará bien hecho para él. El
autólatra es inflexible, su unidad se confecciona a través
de su cosmovisión cerrada y centrada en su yo. Pero su
talón de Aquiles, la piedra clave de su autocomprensión, la
lupa con la cual mira el mundo y se contempla a sí mismo
desde los detalles más sutiles es, por supuesto la belleza
entendida bajo muchos aspectos.
Ningún atributo de Dios aplicado a su yo tiene tanta
importancia y determina su obrar como la belleza. Él, no
sólo cree que es supremamente atractivo por la exterioridad
de su cuerpo, sino también por la proyección de sus actos.
Será el hombre o la mujer más hermoso y por lo mismo
siempre digno de admiración y de cariño. Veremos más
24
adelante cómo la cultura de nuestros días ha canonizado
esta forma de pensar. Basta ver que en los concursos donde
se califica la belleza, el cuerpo humano se pseudodiviniza,
para luego convertirlo en atractivo de la explotación
utilitarista.
El autólatra es entonces aquel que cree encontrar en su
yo una suprema y seductora síntesis de los trascendentales
del ser, un dios construido desde la propia miopía, aquel
que como los escarabajos de alas brillantes y seductoras al
reflejo de la luz, hacen de los deshechos un verdadero
tesoro y que después de amasarlo con admirable paciencia,
lo llevan hacia su madriguera caminando al revés, porque
en un determinado momento, será la fuente de su nutrición.
La adoración de sí mismo vicia entonces cualquier relación
con los otros, cierra el sujeto hacia su propio mundo,
falsea el concepto del verdadero ser, viendo desde esa
mentira existencial y nefasta la realidad circundante,
donde por supuesto, los otros no tienen importancia en
cuanto otros. Será ese falso yo el que vaya tejiendo esa
existencia con hilos de seducción y de dominio, con hilos
de mezquindad y de hedonismo, donde la perversión de la
mirada no se dirija hacia el otro para descubrir el
acontecimiento de la alteridad y la hondura del amor, sino
que buscando un espejo, aun el de cualquier charco en el
camino que le refleje su imagen, proclamará desde allí su
autoconcepción de diosesillo, se erigirá altares sobre los
que inmolará a los otros ignorando trágicamente su
verdadero ser y su verdadero valer y, que siguiendo por
25
este tenebroso callejón, se encamina hacia la fuente del
suicidio.
3.1 El Diletantismo y el Esteticismo
Diletantismo y esteticismo son los términos que
aparecen en la primera parte de La Acción, que Blondel
desenmascara, pero que equivalen efectivamente a lo que
nosotros llamaremos narcisismo o autolatría, son
“dos actitudes (…) que se caracterizan porque para ellas no
existe un problema de la acción, porque no existe un
problema moral. Para el diletante que representa el aspecto
especulativo, la única actitud válida en la vida es la
abstención metafísica, que lleva a no querer ningún fin.
Para el esteta, en cambio, lo que se debe querer es todas
las cosas. El esteta, al que corresponde el aspecto práctico
de esta actitud, aspira a ser totalmente sensación y
totalmente experiencia, sin moverse por una voluntad de ser
o de no ser, sino por una pura “noluntad”. A la abdicación
metafísica del diletante corresponde la abdicación moral del
esteta”8.
No encontrar un problema en el actuar es,
evidentemente, no tomar en serio ese desenvolverse de la
vida que el hombre puede configurar desde la luz de su
inteligencia y desde la inclinación de su voluntad. Es en
primer lugar, no saber distinguir la densidad en el acto de8 C. IZQUIERDO, Introducción a la Acción de M. Blondel, BAC, Madrid, 1996, XXII.
26
elegir aquello que la inteligencia nos presenta como un
valor y decidirme a aprehenderlo como tal, para que una vez
elegido, transfigure al que lo ha querido, que lo ha
elegido y que lo ha actuado. Esto naturalmente me lleva a
la cuestión de valorar nuestros actos y ver hasta donde
llega el ejercicio de nuestra libertad y la capacidad de mi
clarividencia. Todo esto se contrapone a la actitud del
diletante, porque si elijo, me encamino a lo elegido y me
hago totalmente permeable a mi elección, busco naturalmente
una finalidad. Si tomo en serio la vida, no puedo abdicar
de ir siempre más allá, porque esto es parte de mi mismo
existir.
Por otro lado tampoco puedo abrir las puertas de todos
mis sentidos para recibir y asimilar todo lo que a través
de ellos, se me presente como placentero, como una
sensación sin fin, capaz de instalarme en una eterna
autosatisfacción. Debo, siempre, con sobria observación
descubrir el peso de la moralidad de mis acciones. Tengo
que darme cuenta que el esteta, con un carácter pusilánime,
es incapaz de comprometerse, de cuestionarse, de ponerse él
mismo como su propio problema. Yo no puedo ser todo sensación
placentera. Tengo que exigirme ese más cualitativo que me
distinga como persona dueña de sí, y que por lo mismo, sabe
que no se puede detener. Pero todo esto implica ver con
claridad que frente a mí existe “el problema de mi acción”
del cual debo de responder. Ni diletantismo ni esteticismo.
Un sano realismo ante mí y ante lo otro en donde invertir
nuestros talentos. He aquí una de las nobles tareas que ni
27
el diletante ni el esteta pueden realizar por no
comprometerse a responder sobre sí mismos y menos sobre la
consistencia moral de sus actos.
3.1.1 En la filosofía
No siempre ha sido claro para el hombre el sentido de
la vida, y a veces ni siquiera se ha puesto como
interrogante. Basta ver con cuidado la historia. Como
señala el P. Marc Leclerc, lo que encuentra Blondel en la
filosofía del s. XIX tiene ya sus raíces en la antigüedad
de la filosofía griega. “Es el viejo escepticismo de los
sofistas o de los pirronianos, que lo ven todo con altanera
ironía, el relativismo de Protágoras, que considera todas
las opiniones equivalentes, el amoralismo que todo lo
quiere probar, verificar todas las experiencias, o todavía
más, el esteticismo”9. Estas corrientes con sus respectivos
seguidores han sido el lecho sobre el que ha corrido el río
de un considerable número de corrientes filosóficas, en las
que todavía existen marcadas resonancias donde se sigue la
huella de Protágoras y Epicuro. Del primero se ha hecho
celebérrima la proposición sobre la que se asienta
fuertemente el relativismo moral.
“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son
por lo que son y, de las que no son por lo que no son
9 M. LECLERC, Il destino umano nella luce di Blondel, Cittadella Editrice, Assisi,2000, 140.
28
(principio del hombre medida). Y por medida Protágoras
entendía la <<norma de juicio>>, mientras por <<todas las
cosas>> entendía todos los hechos y todas las experiencias
en general […]. Protágoras pretendía negar la existencia de
un criterio absoluto que diferencie ser y no-ser, verdadero
y falso. Criterio es solamente el hombre, éste hombre particular,
así como las cosas particulares me aparecen a mí, tales
serán para mí, así como te aparecen a ti, así serán para
ti”10.
Para el segundo, “la felicidad se consigue cuando se
conquista la autarquía y a través de ella la ataraxia, no
para insensibilizarse por completo, sino para alcanzar el
estado de ausencia de temor, de dolor, de pena y de
preocupación”11. Más tarde el esteticismo viene propuesto
por Kierkegaard como “el estadio estético de la existencia,
cuya descripción está muy cerca de la que Blondel hace del
diletantismo”12. El placer por el placer es la experiencia
buscada a toda costa que todo lo determina. La vida es
inconsistente, y vacua. Todo se disipa en la experiencia
gratificante de los sentidos sin que, la misma experiencia
vivida lleve a un cuestionamiento del por qué, del para
qué, o, del significado profundo de este modo de vivir. La
responsabilidad ante la propia existencia, el comprometerse
ante un valor, son aspectos no sólo desconocidos, sino
intencionalmente no queridos ni buscados.10 G. REALE Y D. ANTISERI, Historia de la Filosofía, I, 77, Editrice La Scuola,Brescia, 1997. 11 J. FERRATER MORA, Epicuro, en Diccionario de Filosofía, II, Ariel,Barcelona, 1998, 1036.12 M. LECLERC, Il destino umano nella luce di Blondel, 140.
29
El presente se agota con todo lo que ofrezca de
retribución sensible para gozarse en ella, y la carne toma
las riendas con las que conduce los actos. Razón y
equilibrio, moralidad y trascendencia, son aspectos que no
forman parte de los ideales. El esteta puede imaginar a
Dios, puede pensar en él pero sólo para gozarlo desde su
concepción. “De una manera más amplia aún, toda
especulación abstracta y objetiva pertenece a la esfera
estética, ya que el <<especulador>> no lleva a cabo la
<<reduplicación>>, el pensador no intenta apropiarse y
vivir la verdad que contempla”13. No llega a un compromiso
con exigencias de responsabilidad.
Podemos decir que para el esteta o diletante no existe,
pues, un destino vislumbrado ya en el momento presente,
partícula del tiempo que se me escapa de forma
irreversible, pero, desde la cual me encamino a través de
la pequeñez o grandeza de mis actos, que a su vez implican
determinarme a vivir tomando la vida muy en serio. El
esteta tiende a destruir su interioridad que, ciega a un
destino postrero, sólo se adormece con las experiencias de
la sensibilidad que lleva a la exageración enfermiza. Así
la vida, viene a ser como una cadena cuyos eslabones son
sólo de oropel que ofusca, pero que no tiene consistencia
porque no tiene valor. La vida de estos hombres viene a ser
como la pirotecnia que ilumina un instante a su hacedor,
pero que inmediatamente después lo devuelve a la noche, su
propia noche, donde reina la obscuridad, el vacío y la
13 R. VERNEAUX, Historia de la filosofía contemporánea, Herder, Barcelona 1989, 41.
30
insatisfacción interior. Para el diletante o el esteta,
sólo existe este momento que pasa. ¿Y del último destino?
Nada podemos saber, porque si sabemos nos cuestionamos, y
si nos cuestionamos nos descubrimos como responsables. La
postura más cómoda es entonces beber hasta la última gota
hedonista y disfrutarla al máximo.
3.1.2 En la psicología
Ya en la filosofía encontrábamos la ausencia de una
postura comprometedora con las propias decisiones y con la
búsqueda de una finalidad más allá del sentir, del gozar,
del afrontar la vida como un abocarse hacia lo complaciente
y exteriormente rentable. El diletante se nos presenta como
un tipo ambiguo de sentimientos, hipersensible, con hálito
de hedonismo polimorfo pero cuyo interior carece de
firmeza. El autoconocimiento con todo lo que lleva de
dolor, de desengaños y frustraciones, es una experiencia
desconocida para él, que no puede amar la verdad por
encontrarse enredado en sus mentiras.
La psicología nos pone frente a un grave problema donde
este tipo de personalidad superflua, que no ve más allá de
su yo y de su circunferencia de intereses, tiene muy serios
trastornos. El egoísmo es una constante que matiza cada uno
de sus actos. La experiencia de la trascendencia y de la
alteridad jamás se experimentará porque todo se reduce al
yo. Los trastornos definen al diletante y al esteta por sus
características conflictuales. El no decidirse por algo,
31
que es ya una decisión, nos hace descubrir su inclinación
por la apariencia, el cultivo de la arrogancia y su
ausencia de amor por la verdad. No le interese tanto el
ser, sino la inflada realidad de parecer. Estando las
cosas así, podemos comprobar que el carácter del diletante
y del esteta puede se encuentra inequívocamente en el
trastorno narcisista, del cual, en la cultura de nuestros
días, tenemos un sinnúmero de manifestaciones que han
creado modelos. Así por ejemplo en la moda, en el machismo
dominante que se propone como hombría pero que en verdad,
sólo enmascara una profunda fragilidad que no se quiere
aceptar por el dolor que causa la verdad de enfrentarla. O
en el campo de la política donde se vende una imagen,
evadiendo a la vez una congruencia comprometedora.
“Los narcisistas no padecen de un superego estricto y
severo. Todo lo contrario. Parece que carecen de lo que
podría considerarse incluso un superego normal que
proporcione ciertos límites morales a la conducta sexual y
de otro tipo. Sin este sentido de los límites, tienden a
<<vivir>> sus impulsos. Sus respuestas ante la gente o las
situaciones revelan que no tienen idea de la autocontención.
Y tampoco se sienten atados por la costumbre o por la moda.
Se consideran libres para crear su propio estilo de vida sin
reglas sociales”14.
Basta pues, pensar un poco para convencernos de que la
cultura del diletante y del esteta en los tiempos de
14 A. LOWEN, Narcisismo o la negación del yo, Pax, México, 1987, 20.
32
Blondel, hoy se presenta solamente con algunas
modificaciones pero con el mismo contenido de fondo. El
modelo de hombre que propone la postmodernidad no es aquel
que modela propiamente la recta razón. Las virtudes
dianoéticas no tienen lugar en la estructura del
pensamiento y las éticas no inciden en las obras. Las
virtudes menores que templan el carácter y encaminan a una
profundidad en la desenvoltura de la vida como la
sinceridad, la honestidad, la rectitud o la sobriedad, no
se encuentran ordinariamente en las relaciones ni consigo
mismo ni con los otros. No se escucha la conciencia ni se
mira al punto donde nos remite.
El hablar en los medios de comunicación se ha vuelto
dudoso porque más que proponer la verdad, hace propuestas
utilitaristas que enriquecen una sociedad con diversos
intereses, más que nada aquellos de utilitarismo
materialista y hedonista. En la relación personal es común
que el valor de la comunicación por medio de los diversos
lenguajes carece de sinceridad. El modelo del hombre
propuesto es aquel que triunfa, entendiendo por esto aquel
que logra una esfera económica que lo lleve a hacer sus
caprichos, potenciando con ello un marcado individualismo
mezquino, y una posibilidad de manipulación para
autosatisfacerse.
Vemos cómo también en nuestros días existe un
desconocimiento profundo del dolor. A éste se le teme como
uno de los más grandes enemigos del hombre, en cuyo vivir
cotidiano, no tiene lugar la ascesis como virtud. El vacío
33
interior que reclama un contenido de valor, empuja al
narcisista a buscar incansablemente el placer para
compensarse. La sensibilidad vivida fuera de los parámetros
racionales se hace dictadora y pierde su razón de ser
puente para el conocimiento, y las huellas que por ella se
atisban de la trascendencia, se volatilizan terminando en
experiencias de placeres burdos, vulgares y efímeros que
dejarán más hondo el vacío interior y más intensa la
sequedad del alma. Los gustos y tendencias ya no se
satisfacen con las riquezas de la interioridad sino que se
recurre al supermercado.
El esteta o diletante por estar centrado en sus
compensaciones de diversas índoles, no percibe al otro como
persona, al otro como un tú que puede ser descubierto por
su yo. Insatisfecho e insaciable, se abre sólo para
cerrarse. Si tiende las manos será para arrebatar lo que
necesita y le compensa, más que mirar en sentido de
percibir el mundo, se desgasta para que sea el mundo quien
lo perciba a él. Más que someterse a la experiencia
sufriente del amor, ambiciona la satisfacción del deseo
momentáneo. Más que enardecerse desde la profundidad del
alma, le enardecen las delicias del cuerpo. La belleza no
lo interpela como la manifestación del otro y de lo otro.
La belleza le importa sólo en cuanto pueda ser él su
paradigma. Sin oír, exige ser oído; sin amar, exige ser
amado.
La experiencia de la verdad, como la adecuación de la
inteligencia a las cosas, a la realidad no se da. Desde el
34
narcisismo se vive en la falsedad de la imaginación que es
considerada como la verdad. No hay en la persona narcisista
un contacto verdadero con la realidad. La fábula, las
ilusiones hedonistas, forman parte de su sistema de
pensamiento donde los desacuerdos con la realidad llevan a
la construcción de imágenes a las que más tarde les sigue
un natural sometimiento. Sin duda detrás de todo esto hay
una historia triste que no podemos aquí estudiar ni
valorar, pero de alguna manera es necesario decir que es
allí, en la historia de la infancia donde se viven fuertes
heridas que vienen a determinar esta conducta enfermiza,
que degrada la dignidad humana.
3.2 La crítica de La Acción
Al reflexionar sobre el problema de la moralidad de la
acción, en las primeras páginas de la obra suprema de
Blondel, se siente la fuerza y la densidad de su crítica.
La filosofía pone el dedo en la llaga de la autolatría y
nos descubre su contradicción intrínseca. La vida no puede
reducirse al absurdo de buscar el placer momentáneo, porque
el hombre aspira a la felicidad como fin último y estable,
pero que naturalmente, consistirá en otra cosa. “A algunos
les gusta unir los extremos y mezclar en un mismo estado de
conciencia el erotismo y el ascetismo místico […], amamos,
35
practicamos diferentes religiones y saboreamos todas las
concepciones del cielo con el diletantismo de la vida
futura”15.
Blondel nos pone ante el panorama del hombre que hace
de la vida una aventura sin sentido. Como un barco sin
brújula, como una serie de notas sin tonalidad, se condena
a ser un errante dentro de su propia patria, construyendo
sobre la arena sus castillos sin cimientos. Huir, siempre
huir, sin jamás asirse del as interior iluminante, que bien
pudiera servirle como estrella polar. Y soñar, soñar sin
llegar nunca al compromiso de una autoconfrontación de su
ser y de su actuar.
“A través de sus palinodias, no muere incesantemente más que
para resucitar, y no resucita más que para morir de nuevo,
para destruir mejor la variedad de sus propias emociones de
artista y construir más mundos diferentes; para mejor sentir
que todo es irrealizable, que todo es irreal, y para adorar
–en sus mismas quimeras- la eternidad del que siempre está
muriendo en él y por él. Siempre dispuesto a retractarse,
siempre ocupado en moverse y en dividirse, todos los caminos
le resultan igualmente buenos y seguros, incluso los
caminos de mala fama que llevan a Damasco”16.
Blondel nos conduce a la reflexión y a ver que la
historia se repite. El hombre de nuestros días es
arrastrado por diversas corrientes que lo llevan a poner de
cabeza la escala de los valores que debiera regir la vida,
15 Ibid, 24.16 Ibid, 28-29.
36
bajo la luz de la verdad. Carecemos de elementos
atinadamente críticos y nos dejamos llevar por los
paradigmas propuestos. Estos generalmente atacan lo más
vulnerable de nuestra existencia. El falso concepto del
amor, de la belleza, de la felicidad, son sólo algunos de
los ejemplos que, tomados como fundamentales, son
tergiversados, y precisamente por ser los grandes bloques
sobre los que se fundamenta el vivir, cuando se les
deteriora conducen a la falsedad.
El hombre de nuestro tiempo al devaluar su
personalidad, pierde el contacto consigo mismo. Vive su
dimensión corpórea desde los reduccionismos hacia donde lo
empuja el equivocado concepto de la sexualidad que,
pretendiendo hallar la felicidad, se detiene sólo en el
placer efímero que gratifica las urgencias de la
genitalidad sin el compromiso de amor que le debiera de ser
irrenunciable y propio. No se quiere responder
comprometidamente con la moralidad, pretendiendo saborear y
tocar todo para no comprometerse con nada. La historia del
esteta y diletante se repite.
Hay una tendencia a buscar la felicidad, como si ésta
se adquiriera a fuerza de voluntad, y olvidamos fácilmente
que es la consecuencia de un obrar. La cultura de hoy día,
encamina al desgaste en la búsqueda del placer, pero éste,
cuando se le adquiere, se desvanece y se pierde; ya que
como veíamos anteriormente, el círculo del esteta se cierra
sin remedio porque su campo de acción es él, y sus
satisfacciones que van desde el placer y poder, lo atrapan
37
en su egocentrismo. Así cierra toda posibilidad de
relación, de conocimiento, de amor, y consecuentemente, de
compromiso.
“[…] se obstina en una actitud que no corresponde ya a su
voluntad más sincera, y sólo se mantiene en ella por una
voluntad opuesta. Esta voluntad que quiere tener pervierte
la que él tiene. En verdad, aún sin que la reflexión ilumine
este mecanismo delicado, aun sin necesidad de conocer su
teoría, la noluntad no podría subsistir si no estuviera
compuesta de un doble querer; y, al convencerla de
duplicidad, no se hace más que revelar lo que ella es, sin
saberlo quizá, pero sin que esta ignorancia suprima el
carácter voluntario del doble movimiento que la
constituye”17.
Si para el diletante y el esteta el no abrirse a un
compromiso que involucra la totalidad del hombre es su
estrategia con la que intenta justificar su postura
existencial, desde lo más sencillo hasta el último rincón
del corazón y, le mantiene en el margen de la moralidad, es
precisamente aquí, en este supuesto margen, en esta
estrategia, donde Blondel encuentra los pies de barro que no
pueden sostener tal pretensión. Porque intrínsecamente al
no querer comprometerse se compromete a no comprometerse.
La crítica blondeliana convierte en añicos la estatua del
ídolo que, al desmenuzarse irreparablemente, jamás se podrá
levantar.
17 M. BLONDEL, La Acción, 40.
38
“Si el esteta quiere ser hasta el punto de aniquilar todo lo
que se enfrenta a su supremo capricho, ¿cómo logrará seguir
sin querer nada? Lo logra anulándose a su vez, por así
decirlo, ante lo que acaba de despreciar, y considerándose
como nada al mismo tiempo que valora el objeto envilecido de
su pensamiento o de su goce como su todo. Si ha escupido a
la vida, es sólo para embriagarse de ella y de si mismo. Se
ama a si mismo lo suficiente como para sacrificar todo a su
egoísmo; se ama lo suficientemente mal como para
dispersarse, sacrificarse y perderse en todo lo demás”18.
El veneno de la contradicción ha enceguecido la mirada
del esteta, y por ello “el diletante que se niega a todo
objeto se reserva todo entero para sí. Su pretendida falta
de compromiso enmascara un compromiso decidido, que le
consagra al culto de sí mismo”19. Es así como vemos ahora,
que la doctrina del diletantismo y del esteticismo es
insostenible. Que bajo de las apariencias que intentan
manifestar una fundamentación del pensamiento existe una
contradicción, esa que Blondel desenmascara y pone en su
lugar, pero, que ahora parece tomar nuevo vigor: el
narcisismo.
4. EL NARCISISMO EN EL POSTMODERNISMO
En el desarrollo que hemos querido hacer de nuestra
propuesta, hemos descubierto, por medio de Blondel que, esa18 Ibid., 41-42.19 A. LEONARD, El fundamento de la moral, BAC, Madrid, 1997, 91-92.
39
manera de concebir la vida del diletante y del esteta se
presenta en nuestros días con toda la euforia, con todo el
arrastre y con toda una gama de promesas para cambiar al
mundo que sólo pueden nacer en una deficiencia
existencial, en una mentira del vivir, en una ilusión que
venerar: el narcisismo. Los alcances de la psicología
actual, nos hacen conocer con mayor facilidad que en los
tiempos de Blondel la gravedad del narcisismo. Para poder
establecer un paralelo entre lo que nos dice el filósofo y
lo que dice la psicología, vayamos ahora a la intuición de
Blondel:
“Cuando el diletante se escurre entre los dedos de piedra de
todos los ídolos, es que tiene otro culto, la autolatría. Al
mirarlo todo desde la altura de la estrella Sirio, todo le
parece pequeño y mezquino: todo y todos, y ya no queda nada
grande, excepto el amor propio de uno solo, del yo. <<Ut
sim>>. Esta es la aspiración esencial que, como un un fiat
totalmente espontáneo y cordial, sanciona en él el ser
recibido y lo produce libremente, amorosamente. ¿No es esta
la divisa tácita de mucha gente: nada antes que yo, nada
detrás de mí, nada fuera de mí?” 20.
Actualmente existen grandes avances en el estudio del
narcisismo desde el aspecto de la Psicología. La
profundidad del Psicoanálisis ha puesto al descubierto los
orígenes de este trastorno que se remonta a veces más allá
de la infancia. La salud psíquica de los padres, la
20 M. BLONDEL, La Acción, 37.
40
educación, la cultura, ciertamente son las bases que por
desgracia intervienen en la configuración de la
personalidad creando en su interior problemas de
narcisismo. Es aquí donde podemos encontrar la raíz de los
diversos determinismos para la vida futura. Porque es
precisamente en los primeros estadios de la personalidad en
donde se van tramando esas formas de ver y de concebir la
vida. La identificación de la sexualidad, el sano amor de
los padres para con los hijos, el concepto de la formación
pero, sobre todo, la configuración de la autoconcepción
como personas, será lo que determinará la vida del adulto.
Cuando no se cuida la limpidez del amor, estos primeros
estadios de la vida se agrietan y la personalidad
difícilmente se define bien.
Son estas grietas muy en lo hondo del yo, como la
violencia vivida en la infancia, la devaluación de la
personalidad, las humillaciones, el rechazo del hijo por la
carencia de una aceptación gozosa en el seno de la familia,
la explotación o la vida llena de chantajes afectivos son,
lo que más tarde la persona afectada por mecanismos casi
siempre inconscientes, tratará de subsanar, lamentablemente
con una conducta narcisista. Sabemos por la psicología que
el narcisista es aquel sujeto que para compensar un vacío
interior construye su imagen a costa de una inflación de su
autoestima. Crea para si mismo fábulas de todo tipo donde
el egocentrismo y la grandeza del yo son fácilmente
localizables. Los narcisistas inventan historias sobre si
mismos para ocultar su historia verídica, que muchas veces
41
conlleva una alta dosis de dolor y de vergüenza que, no se
quiere mirar porque al contemplarla lastima lo más hondo
desvelando la fragilidad intrínseca, la mentira palpable, y
el sentido de ser, perdido.
La elaboración de la imagen pervierte la capacidad del
conocimiento, porque el narcisista, desde su sensibilidad
humillada y enfermiza, se atribuye virtudes que no cultiva,
y hechos que nunca vive. Es, con mucha frecuencia
mentiroso, es decir, vive en primera persona aquella
traición del pensamiento cuando éste, se enuncia por la
comunicación verbal no correspondiendo a aquel que se da en
la interioridad del raciocinio, y, poco a poco lo que
pudiera ser una imagen que concuerde con la realidad se
convierte en una imagen totalmente distorcionada o falsa.
El Dr. A. Lowen, citando a T. I. Rubin dice:
“El narcisista se vuelve su propio mundo y considera que el
mundo completo es él. Esto es con toda seguridad la
descripción más general. Una visión más detallada de las
personalidades narcisistas es la que da Otto Kernberg, un
destacado psicoanalista. Según él, los narcisistas presentan
diversas combinaciones de ambición interna, fantasías
grandiosas, sentimientos de inferioridad y una dependencia
excesiva de la admiración y aplausos externos. La
incertidumbre e insatisfacción crónicas respecto de sí
mismos, la explotación consciente o inconsciente y la
crueldad para con los demás”21.
21 A LOWEN, Narcisismo o la negación del yo, 17.
42
El mundo como lo otro, el prójimo como alteridad, el
mundo personal de los demás, como la pobreza, la
ignorancia, la miseria, la enfermedad, son realidades
inexistentes para tales hombres. La amistad como amor de
benevolencia no se encuentra jamás. Todas las manifestaciones
afectivas son ensombrecidas por el interés, por la
manipulación y por la exagerada necesidad de ser queridos.
El amor como la máxima realización del hombre será una
empresa imposible porque como hemos visto, el narcisista no
tiene ojos para los otros, ni para sus virtudes y menos
para sus problemas. Carece de empatía, porque todo tendrá
sentido sólo cuando lo ponga en el centro a él. No es libre
por la verdad, sino esclavo de su propia mentira. Blondel,
pues, desde La Acción, nos presenta el actual problema tan
extendido y tan cultivado hoy: el narcisismo.
4.1 Las variantes del narcisismo
El narcisismo como característica o como trastorno de
la personalidad, precisamente por su complejidad, no puede
conocerse y tratarse en una forma unilateral. En el fondo
la plataforma es la misma, pero veremos que tiene variantes
que merecen nuestra atención porque nos ayudan a ser más
precisos y más claros en lo que como reflexión desde la
filosofía, nos ocupamos ahora.
43
Aunque en la psicología se hable algunas veces de “sano
narcisismo”22, nosotros preferimos hablar de un
autoconocimiento verdadero, haciendo hincapié en que
nuestro trabajo aborda aquel que distorsiona la verdad.
Pero veamos lo que se dice al respecto. “El narcisismo
normal adulto se caracteriza por una regulación normal de
la autoestima. Esta depende de una normal estructura del
Sí, conectada a representaciones de objetos interiorizados
normalmente integrados o totales”23. Parece así, entonces,
que la palabra narcisismo no sólo se extiende al trastorno
grave o leve, de la personalidad, sino también, bajo el
calificativo de sano a ese amor a sí mismo que ni abarca las
implicaciones de la antropología filosófica, ni alcanza a
lo patológico. Es decir una estima de sí mismo que requiere
de cuidados pero que mantiene el sentido de lo real, y una
sana relación con el mundo circundante. Que no llega a la
exageración y que tampoco se detiene en la reticencia.
El Dr. A. Lowen, centrando sus estudios y su trabajo
clínico en la problemática narcisista, ha llegado a
descubrir cinco tipos del trastorno narcisista, según él,
conforme al grado de la respectiva gravedad. Enumera cinco,
importantes sin duda para un estudio especializado desde la
psicología. Sin embargo desde el campo de la filosofía sólo
me permito enumerarlos, porque no es competencia de este22 “Una cierta cantidad de amor propio es no sólo normal sino tambiéndeseable. Sin embargo, el punto a lo largo del continuum del respetode sí donde el narcisismo sano se cambia en narcisismo patológico, noes fácil de identificar”. G. O. GABBARD, Psichiatria psicodinamica, RaffaelloCortina, 1995, 467. 23 O. F. KERNBERGER, citado por Elsa F. Ronningstam, en I disturbi delnarcisismo. Raffaello Cortina, 2001, 38.
44
trabajo un estudio minucioso de cada uno de ellos.
“Carácter fálico-narcisista; carácter narcisista;
personalidad limítrofe; personalidad psicopática;
personalidad paranoide”24. Aunque sería muy interesante
detenernos en cada uno, sólo nos detendremos a ver las
características generales del narcisismo que, marca las
conductas destructivas de sí y de los demás. La psicología
lo llama narcisismo patológico que presenta las siguientes
características como las más graves:
“El amor patológico de sí se expresa por un excesivo
egocentrismo y referencia a si mismo. Estos pacientes
manifiestan también grandiosidad, evidente en las
tendencias exhibicionistas, en el sentido de
superioridad, en la ausencia de cuidado y discrepancia
entre sus excesivas ambiciones y lo que pueden
realizar. Es frecuente un sistema de valores
infantiles: capacidad de atraer con el aspecto físico,
el poder, la riqueza, el vestido, los modos de obrar y
semejantes. Entre estos pacientes, aquellos
particularmente dotados pueden utilizar su inteligencia
como base para una marcada presunción intelectual.”25.
Los rasgos que nos ofrece la psicología nos marcan muy
claramente las pautas para conocer mejor este tipo de
personalidad, en donde la ausencia de las virtudes éticas
24 A. LOWEN, Narcisismo o la negación del yo, 23.25 O. F. KERNBERG, Narcisismo patologico y disturbio de personalidad, citado por E.F. RONNINGSTAM en I disturbi del narcisismo, Raffaello Cortina, 2001, 39-40.
45
deja un vacío sin sentido y que, contemplado desde la
filosofía, especialmente desde La Acción de M. Blondel, no es
otro sino aquel que se niega a ver la trascendencia de la
acción, y que el filósofo llama esteticista, diletantista o
autólatra. Nosotros le llamamos narcisista.
4.2 Características del narcisismo
Con los elementos que se tienen, tratemos ahora de dar
una definición del narcisismo: en primer lugar, en este se
vive en la inadecuación de la propia realidad y su
percepción intelectual. Es cuando alguien que viviendo la
mentira existencial de creer ser el que no es, prostituye
la imagen de si mismo por la distorsión. Más que amarse a
sí mismo ama esa imagen que desde el autoengaño elabora de
sí y a la cual le atribuye un altísimo grado de belleza,
conocimiento, poder, seducción y exhibicionismo.
Manifiesta secretamente como si fuera un dios que se
yergue para ejercer su poder desde un pedestal construido
por su vanidad autoadorándose y exigiendo adoración. ¿Qué
tendrá que ver esto con la filosofía? Nos parece que mucho.
Bástenos pensar bajo que concepto el narcisista se toma a
sí mismo y a los otros, y además, bástenos ver la calidad
moral, donde su libertad y su voluntad se desvanecen, pero
más que nada, se ignora la propia trascendencia.
46
4.2.1 Su pensamiento
Al hablar del pensamiento del narcisista, encontramos
que la postmodernidad se caracteriza por las altas
manifestaciones de un narcisismo que podemos percibir en
las ideologías actuales, y que nuestro estudio intenta
localizar de una manera elocuente en Nietzsche, cuya
filosofía, según parece, se caracteriza por intentar
destruir la metafísica occidental, la moral y sus
fundamentos, especialmente la moral cristiana, y hacer
emerger un nuevo modo de ser y de pensar conforme a las
categorías que propone, especialmente en su obra Así habló
Zaratustra, en donde los grandes bloques de la muerte de Dios, el
superhombre y de la voluntad de poder, nos hablan, ya desde el
enunciado, de la presencia de un egotismo que equivale al
narcisismo.
Al criticar fuertemente al hombre occidental que por
siglos ha equivocado el camino viviendo en un verdadero
extravío según él, propone renunciar a todo lo que hasta
entonces había sido considerado como verdadero, bueno y santo,
pero que indudablemente lleva presente la propia
subjetividad con las características que descubren en
Nietzsche un narcisismo inequívoco que nos lleva a ver
algunos aspectos de su pensamiento que lo manifiestan como
tal. Porque para él la creación de los valores y no el
descubrimiento de los mismos, es la piedra angular de la
cultura.
47
“La lucha contra los valores vigentes hasta la fecha
implica, ciertamente, la demostración de su secreta llaga,
la evidencia tanto de la falsedad radical del pretendido
objetivismo del hombre de ciencia como el espíritu
decadente del cristiano, en el cual ve Nietzsche una
manifestación del resentimiento moral. Frente a estos
valores Nietzsche acentúa lo que llama, con término no
siempre unívoco, la vida. Ésta es la norma y el valor
supremos, al cual deben someterse los restantes, pues la
voluntad de vivir es el mayor desmentido posible a la
objetividad, al igualitarismo, a la piedad y compasión
cristianas […]. La idea del superhombre, con su moral del
dominador y del fuerte, es ya la primera inversión de los
valores, pues éstos adquieren una jerarquía contraria
cuando son contemplados desde su punto de vista.
Objetividad, bondad, humildad, satisfacción, piedad, amor
al prójimo son valores inferiores”26.
Nietzsche, pues, propone una nueva moral desde su
personal forma de pensar, acentuando sobre todas las cosas
el yo. “Mientras que toda moral noble nace de un triunfante
sí dicho a sí mismo, la moral de los esclavos dice no, ya
de antemano, a un <<fuera>>, a un <<otro>>, a un <<no yo>>;
y ese no es lo que constituye su acción creadora”27. La moral
es para Nietzsche, una disimulación y una negación de los
instintos vitales, una serie de actitudes que conducen al
empobrecimiento y a la disminución del hombre que
26 J. FERRATER MORA, Nietzsche, en Diccionario de filosofía, III, 2557.27 F. NIETZSCHE, La genealogía de la moral, Alianza Editorial, Madrid, 2001, 50.
48
viviéndola, se hace apto para ser manipulado y para vivir
como esclavo yendo contra la vida hasta terminar en la
destrucción. Parece que en el intento de Nietzsche de poner
al hombre más allá del bien y del mal radica la pretensión de
afirmar la vida, pero una pretensión que se centra en el
ego que a su vez rechaza los valores tradicionales
poniéndoles al revés, porque aparecen como traidores a la
vida que para Nietzsche no es otra cosa más que el
crecimiento de la voluntad de poder, apropiación, e
imposición de formas propias, incluyendo la creación de la
moral. “La voluntad de poder es primordialmente un concepto
ontológico que designa el modo de la movilidad de todo ente
en cuanto tal: todo ser del ente consiste en un impulso
hacia la prepotencia. El modelo óntico de este concepto
ontológico lo tiene Nietzsche en la naturaleza orgánica”28.
Con este telón de fondo Nietzsche propone una nueva forma
de vivir que renaciendo desde la genealogía de la moral afirme al
hombre y a su poder dominador.
Sin embargo, es la tesis según la cual Dios ha muerto, la
que más nos hace creer que el pensamiento de Nietzsche se
caracteriza por su narcisismo, porque es aquí donde
encontramos una absoluta carencia de fundamento objetivo que
su estilo agresivo y lapidario no alcanza a disimular,
dejando a flor de piel su desequilibrada subjetividad, y
no pudiendo sostener lo que dice en la objetividad de los
hechos.
28 E. FINK, La filosofía de Nietzsche, Alianza Editorial, Madrid, 1996, 152.
49
“¿No olemos todavía nada de la corrupción divina? También
los dioses se corrompen. ¡Dios ha muerto! ¡Dios está
muerto! Y ¡nosotros lo hemos matado! ¿Cómo podemos
consolarnos los asesinos de todos los asesinos? Lo más
santo y lo más poderoso que el mundo poseía hasta ahora, se
ha desgranado bajo nuestros cuchillos”29.
Cuando en la personalidad del hombre loco, Nietzsche
grita que Dios ha muerto, intenta según parece, poner al
hombre en el lugar de Dios, o mejor, ponerse él mismo como
el nuevo creador, el creador del superhombre. Al estar
Dios, muerto para siempre, el hombre ya no tendrá la
posibilidad de dirigirse con hechos y palabras hacia el
cielo, hacia la divinidad saliendo de sí mismo para
encontrar al Otro. Ya en el lenguaje del hombre no
aparecerá el nombre de Dios, ni mucho menos la búsqueda de
la felicidad en el más allá donde se ponen las definitivas
esperanzas y el último sentido de la existencia. Es el
hombre que con la muerte de Dios se torna en juez y en
árbitro de los destinos. El hombre que ha sido capaz de
matar a Dios es ahora el que se erige como el mismo Dios.
“También en la piedad existe un buen gusto: éste acabó por
decir <<¡Fuera tal Dios, mejor construirse cada uno su
destino a su manera, mejor ser un necio, mejor ser Dios
mismo!>>”30.
El tema de la muerte de Dios es el elemento que se
muestra con diversa intensidad a lo largo de Así habló
29 F. NIETZSCHE, La gaya ciencia, Espasa Calpe, Madrid, 2000, 185.30 F. NIETZSCHE, Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, Madrid, 2001, 357.
50
Zaratustra. Y esta obra, puede catalogarse ciertamente como
el Evangelio del ego. Puede hablarse de un verdadero egotismo
que equivale a narcisismo. Nietzsche en la persona de
Zaratustra es quien verdaderamente propone este nuevo
mesianismo que anuncia, proclama e inaugura con la muerte de
Dios una era nueva, la era de la transformación del hombre
defraudado por Dios. Zaratustra, hablando con el viejo papa
después de confesarse ateo, le dice “Mas, ¿quién te
quitaría a ti de los hombros el peso de tu melancolía? Para
eso soy yo demasiado débil. Largo tiempo, en verdad, vamos
a aguardar que alguien te resucite a tu Dios. Pues ese
viejo Dios no vive ya: está muerto de verdad”31.
Creemos que los diversos contenidos de Así habló Zaratustra
son un florilegio del pensamiento narcisista. La doctrina
del superhombre, la muerte de Dios, y la voluntad de poder,
nos muestran un aspecto desde la cual podemos ciertamente
encontrar en Nietzsche al atormentado filósofo y al
brillante literato, pero también a un exacerbado narcisista
evidente, cuyo pensamiento ha sido heredado por el
postmodernismo que se jacta de un ateísmo convencido y
convincente, que quiere encontrar sólo en el mundo la
satisfacción de las grandes aspiraciones humanas, pero más
que nada, un postmodernismo en donde el hombre, con su
poder económico, político y tecnológico se ha convertido en
un dios, pero ciertamente un dios que lo deja en la
inmanencia y que no le aclarará jamás el sentido verdadero
31 Ibid., 358.
51
de la vida ni calmará ese otro tipo de sed que caracteriza al
ser humano.
La era del superhombre que Nietzsche profetizó todavía
se percibe en las pretensiones de la postmodernidad. Porque
la metafísica como búsqueda de Dios, los grandes ideales de
la moral y el sentido religioso son ahora experiencias
devaluadas o desconocidas, y las pretensiones del hombre de
poner su felicidad en un más allá trascendente le impiden
gozar el más acá: la tierra con todas sus potencias y
delicias de la que hay que adueñarse como propietarios
absolutos, en donde los potentados del mundo encarnan la
idea precisamente en su ser y actuar del superhombre de
Nietzsche, ése en donde la voluntad de poder es una
característica irrenunciable.
4.2.2 Su voluntad
Veíamos en los anteriores párrafos, cómo el narcisista
tiene una necesidad de dominio absoluto de los otros, y
cómo una de sus características es la desalmada
manipulación para satisfacer sus intereses enfermizos. Los
grandes procesos de su volición tienden a llenar su yo con
todo aquello de lo que se tiene hambre. Pero muy por debajo
de toda esto, podemos descubrir el error. Sabemos que la
voluntad tiene como objeto el bien, pero en el caso del
narcisismo aquello a lo que tiende es sólo un bien
aparente. Es la consideración de lo que en un sano
ejercicio de la inteligencia va contra la recta razón, pero
que desde el punto de vista narcisista se toma y se elige
52
como bueno. Y esto es lo que se persigue precisamente con
fiereza en medio de las más tajantes contradicciones
existenciales.
En Nietzsche por ejemplo, encontramos el afán de
vencer, siempre bajo la omnipotencia. Lucha desesperadamente
por ofrecer al mundo la esencia pura e invencible de su
superhombre, y siempre desde un irracional orgullo, combate
para lograr ser reconocido desde el pedestal construido
para la propia imagen, aunque por supuesto, los fundamentos
del pedestal se hundan en los desequilibrios y en un falso
conocimiento de la interioridad y de su fuerza. A este
respecto, con el que Nietzsche se presenta a sí mismo,
Lowen señala: “Como carece de la verdadera fuerza de los
sentimientos fuertes, el narcisista necesita y busca el
poder para compensar la deficiencia. El poder aparentemente
fortalece la imagen del narcisista, le confiere una
potencia que de otra manera no tendría”32.
Desde el narcisismo no se alcanza a ver aquello que de
verdad la voluntad quiere y lo que la voluntad logra, no
sólo en el ámbito del poder, sino de todo aquello que
resulta gratificante en donde los caprichos se ensanchan.
La infinita desproporción que descubre Blondel en la
voluntad que quiere (volonté voulante) y la voluntad
querida (volonté voulue), no la vive como el supremo
aguijón de San Pablo, simplemente le queda escondida tras
la identificación que ha hecho de su propia imagen. No
puede tocarse a sí mismo enajenado en la imagen.
32 A. LOWEN, Narcisismo o la negación del yo, 73.
53
El narcisista no se abre a ese Infinito que la voluntad
vislumbra en ese horizonte irresistible hacia donde se
encamina toda acción. El natural dinamismo de ésta sólo le
interesa en cuanto que por ella se erige en un dios
manipulador y parasitario. Un diosesillo que al
autoincensarse se asfixia en el humo de su vanidad y exige,
como en los tiempos antiguos, los más inimaginables
sacrificios humanos, es decir aquella destrucción interior
de las personas con las que convive y a quienes
supuestamente ama. La voluntad del narcisista elige el mal
bajo la percepción del bien como tradicionalmente se dice
en ética. La aspiración profunda de la persona no alcanza
su objetivo. He aquí su engaño y su desgracia.
4.2.3 Su acción
Si la filosofía, al ponernos delante del narcisismo,
demuestra que ante todo la persona que lo vive es una
persona que vive radicalmente fuera de la verdad desde su
autopercepción hasta su cosmovisión y, la psicología nos
habla de una persona con trastornos (precisamente los
trastornos del narcisismo), ¿qué hay de su acción?
Ya los medievales decían: Agitur sequitur esse, y por lo
tanto, no podemos esperar que de peras el olmo. Es lógico
que los determinismos difícilmente se puedan administrar,
cuando a priori se ha cerrado el acceso a un ir más allá
de la vida espontánea; cuando la inteligencia no nos
54
descubre valores hacia los cuales se inclina la voluntad en
su tendencia natural al bien. La libertad, en vez de ser
una cumbre conquistada, será el laberinto donde el camino
se pierde. El amor, siendo ese peso por el cual vamos a donde
vamos, hará que la persona desde el narcisismo vaya a los
afectos suicidas de su propia imagen. No de su yo, sino de
su imagen. La lealtad o la fidelidad, son valores
desconocidos porque sus amores son amores desechables. No
crean vínculos más allá del placer. La vida de los
matrimonios hoy en día nos da una claro ejemplo, baste con
observar este rubro de hoy en día. Por eso cuando un amor
cansa o frustra por no haber alcanzado lo querido, se
deshacen de él convirtiéndolo en un desechable33.
“El narcisista aparece como hambriento y pretencioso,
como un desconfiado que no se deja amar ni sabe acoger con
gratitud los gestos de benevolencia”34. El narcisista
difícilmente sale ileso de los modelos que le propone la
sociedad consumista en donde la originalidad de la
persona, queda disuelta por el influjo nocivo de la
homologación hasta en la forma de pensar. La carencia de
una capacidad crítica ante tales formas de pensamiento,
33 “Yo amaba solamente a Wagner que conocí, o sea un honrado ateo einmoralista, que había creado la figura de Sigfredo, hombre plenamentelibre… Yo le amé a él, y no amé a ningún otro que a él. Era un hombreconforme a mi corazón, tan inmortal, tan ateo, tan antinomístico, que andaba solitario por elmundo… Yo mismo soy cien veces más radical que Wagner y Schopenhauer, por esosiguen siendo mis más venerados; aunque ahora, para recrearme yrestaurar mis fuerzas, tengo necesidad de otra música que la deWagner, y cuando leo a Schopenhauer me aburro o siento despecho”. F.NIETZSCHE, Inéditos Artes y Artistas III n, 60.63.64. Citado por T. URDANOZ,Hist. de la Filosofía V, BAC,1985, 490.34 A. CENCINI, Por amor, con amor, en el amor, Sígueme, Salamanca, 1996, 80.
55
lleva muchas veces a incorporar a la misma forma de visión
y de acción lo que ya no alcanza a ser original en el
desenvolvimiento singularmente personal del hombre. Junto
al consumismo camina de la mano una tendencia marcada al
hedonismo, que encuentra en muchas expresiones del hombre y
la mujer una diferencia sexual poco evidente.
Se vive sin compromiso alguno. Sin detenerse para
observar lo que sucede en la interioridad del corazón,
hambriento de un amor que lo dignifique y embellezca. El
hombre postomoderno, más que lanzar la mirada fuera de sí
para amar, se centra en sí mismo para exigir que se le
venere, se le admire, se le ame; actitudes que llevan a una
honda insatisfacción y a la ambición de poder. Se acentúa
el carácter de los atractivos físicos, enfatizando aquellos
donde el erotismo estimula y responde. Y en esta
pretensión, violenta el ritmo justo de la naturaleza que se
despliega en el cuerpo, víctima directa de la manipulación.
Se idolatra la imagen física que la moda propone en sus
modelos y se vive lo humano sólo desde la periferia. La
responsabilidad ante algo o alguien que se elige con plena
deliberación, parece no ser una de las grandes
características propias del hombre que piensa. La libertad
se reduce a libertinaje, la fidelidad se desconoce porque
lo que determina el compromiso son las experiencias que
traen consigo satisfacciones hedonistas, afectivamente
superficiales que rayan en la vulgaridad. Pero es patente
ante todo, la carencia de respuesta leal a los valores que
llaman a la autotrascendencia, especialmente al valor del
56
amor. Cuando se responde al amor, la libertad la libertad
humana alcanza su cima. La voluntad encuentra su objetivo
en él, porque es él lo que resume la trascendencia del
hombre que una vez amando, tiene que desembocar en Dios.
4.3 Conclusión
Hemos visto a lo largo de esta reflexión, cómo, desde
el tiempo de Blondel, el narcisista, presentado bajo la
modalidad de diletante y de esteta, es el tipo de persona
a quien hemos visto ahora de cerca.
Reconocemos que la época que nos ha tocado vivir repite
los parámetros del mito de Narciso en una manera colectiva,
en donde el joven que se enamora de sí, es la cultura que
contemplándose en el río de sus producciones materiales,
se autosatisface en ella sin ir más allá de sus intereses
hedonistas. Al adoptar esta forma de vida, la sociedad está
amenazada con esta epidemia que ha contaminado a todo tipo
de hombre y de mujer. Desde el estudiante que se debate
entre la adolescencia y la juventud hasta el mandatario, el
religioso y el político. Desde al artista más alto, pasando
por el pensador sutil hasta llegar al aficionado en alguna
de las artes o de las ciencias. Hay ecos todavía muy
fuertes de Kierkegaard, O. Wilde, F. Nietzsche para quienes
el estadio de la estética, la voluntad de dominio o el
placer por el placer era lo que conformaba el sentido de la
57
vida. Vivimos su herencia sin duda, pero con diferentes
aliados. El egocentrismo es una característica común, y el
éxito externo se sobrepone al respeto.
Los medios de comunicación se aprestan para presentar
la imagen del hombre que, afianzado en una imagen, ofrece
triunfos y progresos, bienestar y conquistas que, a fin de
cuentas, son incapaces de resistir el peso de la verdad de
una vida que afronta su fragilidad y es fiel a sus anhelos
nobles. A toda costa se quiere vivir fuera de las
dimensiones del dolor humano, desinteresándose en el
sufrimiento de los otros.
“Cuando sobre estas ruinas ficticias disfruta del fenómeno
para comprobar la nada de las cosas con un epicureísmo
extremadamente refinado, o cuando actúa para exaltarse en la
nada de sí con la voluptuosidad de una especie de ateísmo
místico, todo en su actitud no es más que mentira. ¿Y qué es
la mentira, en efecto, sino la oposición íntima de dos
voluntades, la una sincera y recta, cuya permanente e
inviolable presencia sirve de incorruptible testimonio, y la
otra débil y falaz, que toma cuerpo en la realidad mala de
los actos?”35.
En el campo personal llegamos a la conclusión de que el
narcisista es un pobre enfermizo que tergiversa la razón de
la vida. Esto lo lleva a adoptar una serie de mecanismos
para mantener de pie su egocentrismo parasitario y
destructor. La gama de elementos que se manejan al
35 M. BLONDEL, La Acción, BAC, 1996, 42.
58
presentar un tipo de persona así, nos lleva a descubrir la
ausencia de la libertad, nacida de una reflexión atenta
ante el lenguaje de la propia existencia y el lenguaje de
los tiempos actuales. Vivimos una época cuya cultura nos
predetermina para pensar, sentir, mirar y actuar bajo el
estereotipo del narcisismo suicida que buscando ser
autónomo se autoesclaviza e incorpora sistemáticamente a su
vida la mentira y la ansiedad, el vacío y el sin sentido y
la carencia de firmeza en la percepción del yo.
El hombre entonces encerrado en el calabozo del
narcisismo, proyecta su ser desde esas rejas que lo hacen
ver todo bajo su óptica miope, bajo su intención limítrofe,
y bajo su acción mezquina. El narcisismo como determinismo,
nos impide experimentar la libertad que nos lleva al
autoconocimiento y a la apertura hacia los otros y lo que
es peor, nos impide el conocimiento y el amor.
5. LA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL DE LA GRATUIDAD
En principio, no se puede hablar de gratuidad sin
vivir antes el descubrimiento de la alteridad y el
complicado y doloroso deshacimiento de lo que impide el
encuentro desde del yo con el tú. A lo largo de lo que
hemos mencionado hasta ahora, en cómo la autolatría que
Blondel refuta en los inicios de la Acción es, el crudo
florecimiento del narcisismo en la cultura postmoderna. Al
ir paso a paso, deteniéndonos en las características que lo
59
definen como una mentira existencial, descubrimos que en
el núcleo de su esencia, alcanza el culmen una soberbia
refinada de la que la psicología nos puede dar razón,
escudriñando los rincones de la historia del narcisista y,
que desde la filosofía podemos ver sólo en un inmenso
panorama que, si por una parte requiere nuestra atención
profunda, por otra nos exige un tacto objetivo y claro. Sin
necesidad de juicios especializados, constatamos que desde
el narcisismo la persona cierra su ser al encuentro con los
demás, cierra su interioridad a la donación y recepción del
otro, con lo cual no puede vivir el vínculo con el tú que
sin esclavizar, ata para liberar, es decir, el amor. El
narcisista confunde amor y posesión.
Ajeno y lejano de la existencia de los otros, se
enquista y hace más contaminada y contaminante su propia
vida que, desenvuelta en una paralizante esterilidad en las
relaciones interpersonales, denigra lo que afectivamente
toca, desgaja lo que intencionadamente mueve, paraliza lo
que malintencionadamente mira, y trastoca vorazmente lo
que intenta poseer. Su relación con los otros se da desde
una dialéctica que objetiviza a la persona, reduciéndola a
cosa. La presencia del otro no es una irrupción saturada de
trascendencia que sorprende, ilumina, cuestiona y asombra,
el otro es sólo una imagen. Desde el narcisismo el otro, no
existe como otro, sino como una proyección inconsciente de
sí, a cuyo ser accede desde una gama muy compleja de
utilitarismo hasta la última sutileza de la destrucción. En
la relación con los otros desconoce la gratuidad. Sus
60
acciones se caracterizan por tender siempre a colmar sus
vacíos y a querer llenar sus aspiraciones sin llegar al don
maduro de su yo. Porque “la gratuidad es, en general, la
cualidad de aquellas acciones relacionales que se realizan
sin pretender previamente contrapartidas de ninguna clase y
con el total respeto de sí y de los otros”36.
Parapetado en su propio castillo, se convierte en una
antología egotista que, siendo suicida mata, que siendo
amante odia y que, en lo que le parece verdad se miente. La
relación con el otro no se vive desde la profundidad ética
de la autoconciencia del yo, dentro de la limitación de lo
humano que se abre en una atmósfera de respeto y de
veneración por la existencia del otro, sino desde el propio
interés que mueve a buscar siempre una mezquina
autosatisfacción.
Esta falsedad en el vivir, como fácilmente se deduce,
no puede dar consistencia al narcisista en la perspectiva
de tener un sentido en la vida que la haga profunda, una
meta por la cual luchar e inclusive, por la cual apostar y
hasta embellecerla desde la simplicidad humana de los actos
cotidianos sostenidos sobre una base axiológica. En una
situación así, la persona narcisista pone diques al ascenso
de la vida que, al no seguir el movimiento natural de su
desenvolverse, se cierra sobre sí envenenando sus
relaciones. El narcisista no tiende al infinito, donde se
puede asomar el otro para recibirlo, porque en su relación
36 S. GALEANO, en Diccionario de Ciencias de la Educación, voz gratuidad, Paulinas,Madrid, 1990, 1018.
61
interpersonal, no descubre la dignidad del otro como
diferente a él, no distingue entrañablemente la alteridad.
No es atraído por el dar, sino por el poseer. No extiende
humildemente la mano para pedir, sino sofisticadamente para
pedir y si es necesario para arrebatar. No es capaz de
admirar porque su mirada está ensombrecida para contemplar
la belleza de lo creado, especialmente la del rostro
interior. En una palabra, no vislumbra la trascendencia que
si bien, a veces llama discreta, otras tantas arrastra, y
desarmando, subyuga. No se puede moldear entonces a eso que
atrae más allá del círculo de la vanidad y de la
autocontemplación enfermiza.
El narcisismo diluye y enralece la vida tornándola
débil; y despojándola de una viril consistencia cuyo
encanto radica en la verdad y en el bien, la convierte en
una copa de burbujas que hay que apurar y saborear en el
instante que pasa. No tiene la densidad atrayente del
hombre que se detiene para interrogarse sobre sí, sobre la
interioridad y exterioridad de su ser y obrar, ya que,
fijado en el engaño voluntario o involuntario del
narcisismo, está marcado por el ethos de una existencia que
desde lo opaco se hace obscura. Porque toda esta serie de
vicios que tienen como reina a la mentira se convierten en
él en una segunda naturaleza, es decir en su imagen que
usurpa el lugar del verdadero yo.
¿Qué atracción moral puede tenerse desde el narcisismo?
¿Cuál será el valor moral de los actos que se desprenden
marcados por el narcisismo? ¿Qué tipo de personalidad se
62
asomará por sus palabras cuando hay en él una incongruencia
neurótica entre lo que dice y lo que piensa? Detenido en el
camino de su desarrollo como persona, el narcisista se
queda en un estadio donde impera el autodesconocimiento,
donde gobiernan los determinismos y donde por supuesto, no
se cuestiona muy seriamente la libertad.
Si toda persona por el hecho de ser tal, tiene la
potencialidad para embellecer su vida con la adquisición
dolorosa pero siempre iluminadora de virtudes cada vez más
compactas, el narcisista desarticula su vida con la
espontaneidad placentera de los vicios, en ese binomio del
esteta que se abre para enajenarse en la exterioridad del
parcial sentir y del narcisista que se cierra a su verdad
interior. Si la integridad de una vida construida en
piedra, en la verdad siempre atrae, aquella en donde
dominan las falsedades se repele. El hombre que llega
después de muchos esfuerzos dolorosamente vividos a una
autoapropiación y autodeterminación, nos interpela con su
sólo vivir. Es por eso que sólo se puede dar aquello que se
ha convertido en nuestra propiedad interior.
El hombre que ha llegado a ser dueño de sí mismo desde
su conciencia moral, es aquel en cuyo rostro resplandece
una mirada tras de la cual se esconde la luz de la verdad y
la belleza del bien. Es aquel que con el valor de sus perlas
no tiradas a los cerdos envuelto en la virtud de la discreción,
puede llegar en silencio a las necesidades del otro,
descubriéndolo precisamente como otro, ya en una línea de
la gratuidad de la pura existencia. Si la disposición
63
íntima del narcisista es la autolatría, la autoveneración y
la autoadmiración en una circunferencia estéril, el polo
opuesto en su totalidad es la infinita riqueza de la
alteridad que me impele a vivir siempre en la disposición
íntima de la gratuidad, que no puede ser otra cosa, sino la
consecuencia lógica del verdadero amor.
Una vez encerrado en su propio yo, el narcisista no
puede vivir la dimensión de la gratuidad porque al
descubrir al otro, sólo lo encontrará para satisfacerse,
para verse en él, para utilizarlo; mas no para darse
gratuitamente. El otro, estrictamente hablando, no puede
ser encontrado por el narcisista ya que esto implicaría un
ir hacia alguien, y no un toparse con algo utilizable que
será atrayente en cuanto ofrezca su limpidez para
contemplar la imagen y complacerse en ello. El otro no será
para el narcisista como un joyero, que aún en su pequeñez,
siempre es un elocuente portador de valores, que si se
respetan como lo que son, hacen más rica y noble la
existencia. Para llegar a la gratuidad se debe dar un paso
previo que es el de descubrir la alteridad no tanto como
una realidad abstracta aunque incuestionable, sino la
realidad tangible del otro en cuanto persona, la realidad
exigente y retadora de descubrir al tú como mi prójimo.
Pero ¿qué es la densidad ética y estética de la
gratuidad? Llamo yo densidad ética y estética de la
gratuidad a la actitud mantenida que, previo descubrimiento
del otro, nos lleva a donarnos desde los más hondos
contenidos de nuestra existencia, en donde le damos lo
64
mejor de lo que somos y, sin que quizá sepamos por qué, nos
hace desparramar sin interés de ninguna índole la vida
misma en lo que tiene de más noble, sincero, bello y
desinteresado en la orilla ontológica del otro; bajo la
seducción metafísica ejercida sobre nosotros sólo por ser
un tú, con una humilde actitud de respeto, a quien
primeramente debo darle lo que soy y concomitantemente, en
un preciso momento, lo que tengo. “La palabra Yo-Tú funda
el mundo de la relación”37.
Toda la consistencia de la bondad de mi ser y de mi
obrar, llegará como un torrente al corazón del otro
respetando su libertad. Si toma lo que ofrecemos no podemos
requerir ninguna cosa a cambio. Todo quedará envuelto en
una gratuidad absoluta como la lluvia que cae sobre los campos de
los buenos y de los malos, tan sólo con la experiencia de haberme
llevado al fondo de una actitud en donde el otro no es
deudor de mí, sino que yo soy deudor del otro, porque sin
él no hubiese podido vivir la experiencia de la belleza de
la gratuidad nacida de la profundidad de mi ser, llegando
hasta la gratuidad como plenitud 38.37 M. BUBER, Yo y Tú, Caparrós editores, Madrid, 1998, 18.38 “Esta segunda interpretación presupone una interpretaciónfilosófica capaz de fundar una conciencia serena y pacífica con el“destino” humano. Un ejemplo, entre otros, se encuentra en lafilosofía de M. Blondel (1861-1949), que parte precisamente delinterrogante sobre el sentido de la vida para llegar, aunque a travésde un “método de la inmanencia” criticable, a la certeza del Absoluto.De hecho, sin la conciencia de esta relación con la raíz del propioser y del universo (destino, Dios) no puede haber una relación de“gratuidad” con las cosas y con los demás hombres, a los que les quedasólo la suerte de ser poseídos, consumidos. La “gratuidad” sólo sepuede expresar cuando se mira a otros hombres, a sí mismos y a lascosas, a partir de una relación serena con el Absoluto, que llena desí mediante la “gracia”. S. GALEANO, Diccionario de Ciencias de la Educación, voz
65
Desde este último punto de vista, que nos pone ante una
de las cumbres más altas alcanzadas por el hombre, que es
la de su madurez interior, “la gratuidad es la expresión
más plena de la pobreza de espíritu, una pobreza que
significa confianza, certeza del amor recibido que
necesariamente se convierte en amor donado. La gratuidad es
y manifiesta la verdad del amor de Dios, más aún que el
amor humano”39. Entonces, si esto es así, la belleza de la
gratuidad será pues, la fuente de donde dimana; en una
palabra: consistencia de su amor.
5.1 El cerrarse del esteta y el abrirse del narcisista
Como la diástole y la sístole, movimientos que afectan
vitalmente el corazón del hombre, así para llegar al
equilibrio del hombre maduro que socava el narcisismo, el
esteta debe cerrarse y el narcisista abrirse. ¿Cómo
entender ese cerrarse del esteta? Entremos un poco en esta
enredo conductual del esteta guiados por la reflexión de
Blondel:
“Después de reconocer las dificultades decisivas de su
método, en vano busca el esteta-asceta vivir como varias
vidas contrarias a la vez a través de una multiplicación de
gratuidad, Paulinas, 1019.39 A. CENCINI, Por amor, con amor, en el amor, Sígueme, Salamanca, 2001, 245-246.
66
sus experimentos. Siente que en todo instante, mientras vive
encantado con sus propias emociones, un artista admirable
pero incompleto muere en él, para renacer siempre
imperecedero y siempre inmortal. Nunca conocerá la vanidad
de todo si no lo ha agotado todo, y nunca, ni él ni nadie,
agotará todo hasta el fondo”40.
Si como se ha sugerido, queremos volver al equilibrio
existencial, saliendo de la mentira que nos invade en el
narcisismo, hay que detenernos ante la pregunta moral
sobre la existencia e interrogar su sentido y su fin. El
esteta, desplegando las facultades sensitivas sublevadas
para con la razón, se somete a la dictadura dominante del
placer. Los determinismos incorporados a la personalidad
desde una diversidad de aspectos y momentos se presentan en
una variedad de manifestaciones. Tarde o temprano lastiman
con la contradicción de lo que se quisiera ser, y la
decepción de lo que ya se ha sido.
El Don Juan tiene que comprender que ese despilfarrarse
de su supuesta hombría, no es más que una máscara de su
propia impotencia y temor. Y al agotamiento de todas las
armas para conquistar, tiene que seguir la fortaleza
ilusoria para comenzar de nuevo consumiéndose en ese inútil
deseo. Dorian Gray, tiene que desdecirse del trato con el
diablo, cuando vendió su alma, y recomenzar el doloroso
retorno hacia la interioridad, penetrando hasta donde las
posibilidades permitan y nos ayuden a comprender y
responder en qué consiste ser hombre. 40 M. BLONDEL, La Acción, 34.
67
Esa sensación de la que habla Blondel, pierde, como ya
lo deja entrever, su verdadera razón cuando el esteta se
extiende desde ella para autodisfrutarse en la
voluptuosidad que satura sus actos pero que a veces puede
pasarle como inadvertida la fuga de sí que al mismo tiempo
realiza en esa inquietud flotante. “Desde lo alto de esa
ciencia de la vanidad”41 no percibe que el torbellino del
placer es un grito desmesurado que pudiera escuchar, e
interrogarse desde allí sobre el porqué de este insaciable
apetito. La sensación como parámetro degenera de hecho, no
sólo en los vicios de los mal controlados sentidos, sino
que lleva hasta convertirse en conducta que define la vida
desde ese ángulo de la degradación como se verse con
claridad en la fenomenología psicológica de la pornografía,
por ejemplo.
¿Qué significa pues que el esteta se cierre? En
palabras llanas, significa que modere su vertirse al
exterior como decía san Agustín, “te buscaba fuera, pero
estabas dentro”. Es sin duda, cerrarse a la enajenación en
la exterioridad, en la sensación pasajera o superficial,
este cerrarse es al mismo tiempo abrirse a la interioridad
profunda de sí, de la cual huye en la abstención moral.
“Sin duda, el cansancio incurable de la voluptuosidad, las
decepciones del saber y la inmoralidad clamorosa del mundo
contribuyen en nosotros a una obra interior de desposesión.
41 M. BLONDEL, La Acción, 34.
68
Pero es de la voluntad íntima, y de ella sola, de donde
surgirán la desaprobación y la liberación del ser”42.
Sería entonces volver como el hijo pródigo derrochó la
herencia en ese país lejano de la vacuidad, haciendo de
sus sentidos una explosión de placer que lo arrastró a la
inmundicia, a esa casa donde el anciano bueno recibe al
harapiento, y le hecha los brazos al cuello para
enfrentarlo con la realidad y no permite que por su
narcisismo se odié ahora por otro motivo, guarda silencio
ante el “no merezco más llamarme hijo tuyo, trátame como a
uno de tus jornaleros”43. No se escucha sólo la tonalidad
menor retadora del conócete a ti mismo que ha comenzado en la
más desgarrante realidad; sino la sinfonía del conoce al
Otro que te ama sin condiciones.
La veracidad del ser no se compagina con la fuga de si
mismo sino con el retorno después del autoexilio, a la
propia interioridad. Podrán las manos traer basura de las
bellotas o el olor de los cerdos, pero al fin se llega al
calor de la interioridad del Otro. Sobre de ese cuello
quizá, se desprenda aún el perfume lascivo de la estancia
donde se dilapidó la substancia, y se encuentre la huella
del placer. Pero ahora, después del calor de los besos del
anciano, se cerrarán las puertas para proteger la perla
encontrada y recobrada del fango. La antropología
metafísica frente a la psicología toma el lugar que por
42 Ibid.43 Parábola del Hijo pródigo: Lc 15.
69
derecho le corresponde en la interioridad humana, y a su
luz tenemos una nueva salida.
Si el narcisista bajo las características de esteta
debe cerrarse, el esteta como narcisista debe abrirse.
Bástenos recordar a Dorian Gray44, la novela de O. Wilde
que, aunque desde la fantasía del autor, nos presenta un
refinado narcisista, en quien encontramos sus
características inequívocas que por las complicadas
sutilezas de la autolatría llega al colmo de ser asesino y
suicida.
El análisis crítico de la figura de Dorian Gray (ver
nota 44) nos sitúa en el centro de la propuesta que
venimos analizando. Aunque no nos interesa directamente el
aspecto psicológico en cuanto nos introduce en el estudio
de una patología, sí por el contrario nos interesa la
mentira encarnada como vivencia continua, como traición a
la interioridad y como aquella segunda naturaleza de la que
nos habla la moral, que envilece y destruye el ser
originario del hombre. “La abdicación moral no es posible
ni sincera, menos aún que la abstención metafísica. A
fuerza de arte y de ciencia y de experiencias sutiles, se
44 “Aunque la historia de Dorian Gray es imaginaria, es válida la ideade que una persona puede presentar apariencia física que contradiga suser interno. Me ha sorprendido la cantidad de personas narcisistas quese ven más jóvenes de lo que son. Incluso sus rasgos y sus rostrostersos no presentan ninguna línea de preocupación o de problema. Estagente no permite que la vida la toque – específicamente, no permiteque los eventos internos de la vida alcancen la superficie de su menteni la de su cuerpo. Esto constituye la negación del sentimiento. Perolos seres humanos no son inmunes a la vida, y en estos casos elenvejecimiento ocurre internamente” A. LOWEN, Narcisismo o la negación del yo,43.
70
descompone en vano el organismo espiritual para
desarticular los mecanismos elementales de la vida y
convencerse de que no subsiste nada de ella”45. ¿Cómo
lograr entonces una propuesta para motivarnos para salir de
nosotros mismos y descubrir el mundo maravilloso de la
realidad del otro? ¿Cómo llegar a convencer a la persona de
que se asome a su interioridad y motivar su existencia para
que ésta deje que la vida del otro repercuta positivamente
en él y lo enriquezca con su alteridad al abrirse?
Aunque muy complejo en los determinismos psicológicos,
el abrirse del narcisista en un proyecto de rehabilitación
interior debiera de comenzar con la búsqueda de la verdad
en su vivir cotidiano iniciándose en la práctica de tres
virtudes, entendiendo por virtud la fuerza y la lealtad
mantenida en orden a un valor, en este caso la persona. En
este camino, el primer paso es la atención a la
interioridad como virtud fundamental vertida sobre el mapa
de la propia alma.
a) La atención a la interioridad. Aquí encontramos dos puntos,
el primero la “atención” punto capital en la tradición
budista que ha desarrollado este punto con maestría,
columna vertebral del crecimiento espiritual al hacerla
convergir a la interioridad como un aspecto de un valor
capital, la propia persona, no la imagen. Como actitud
primaria es básicamente un cuestionarse sobre la conciencia
de ser persona, cuya constitución ontológica la proyecta a
45 M. BLONDEL, La Acción, 42.
71
un fin fuera del tiempo, pero cuyo valor se construye en el
tiempo al lado de los otros en una acción que no los puede
ignorar. Detrás del yo resplandece la dignidad de ser
persona en donde está todavía tibia la huella de la
Trascendencia. Sin duda desde el narcisismo uno es incapaz
de descubrir que el corazón grita pidiendo la autenticidad
en el más radical de sus significados. La paradoja de
repeler el propio límite existencial queriendo
transgredirlo en la enajenación imaginativa que degenera en
el cerrarse en sus límites para ser curvado en la
autolatría, pero que al mismo tiempo posee como capacidad
en la consciencia de sus límites el paso seguro y firme que
puede llevarlo al descubrimiento del Absoluto en quien
invirtiendo la dirección de las obras debe desembocar la
adoración. Saliendo de su temerosa sombra descubra su
presencia como la Verdad Seductora y como la Belleza
añorada, es posible vivir una dimensión radicalmente nueva
del ser. Por la atención, se descubre sin mucho esfuerzo,
el hecho de nuestra contingencia e indigencia ontológica.
Se descubre que la fuente de la belleza está más allá de
los muros de nuestra personalidad.
Se nos ha donado el ser y somos por esencia
dependientes en esta línea de una manera absoluta. Nuestro
ser lo debemos a la gratuidad de Otro que nos lo entrega
para que hagamos con él una obra de arte que traspase el
tiempo, o un fracaso interior con todos los riesgos que
ello conlleva. Si es atenta a sí misma, la persona
narcisista verá que se ha arrastrado por caminos del placer
72
y de la irreflexión que le dejan un vacío; que subyace en
él la nostalgia por su originalidad y que la única tarea,
por enfrentar nuestra falsedad pero que asegura la
libertad, es el descubrimiento de los determinismos.
b) La sinceridad. Junto a la atención, debe poner la
virtud de la sinceridad. Se trata aquí no sólo de un
comportamiento ético para consigo mismo y con los otros
sino de “una propiedad del ser. De claridad, transparencia,
honestidad y lucidez del ser humano”46. Ardua tarea de
reconstrucción interior, pero es lo mejor para salir del
estanque que nos ofrece desde sus contaminadas aguas la
imagen que sustenta la tragedia griega. Estas
características señaladas por Boros, apuntan a la relación
interpersonal pero trabajándolas antes en el taller de la
intimidad silenciosa, donde junto a la sinceridad
iluminante, esté también la humildad, y la imperturbable
constancia de conocerse para aceptarse a si mismo en la
desnuda realidad de lo que somos. En la aceptación de
nuestra realidad limitada. Allí donde sólo se es el que se
es. En la aceptación de la imperfección humana como la
herida que permite a Dios entrar, como decía Ernest Kurtz.
Habrá que modificar desde la raíz la segunda naturaleza y
volver a la simplicidad del ser, así como nace de su
Supremo Principio. Habrá que despojarse de la imagen47 y46 L. BOROS, Incontrare Dio nell’uomo, La Scuola, Brescia, 1968, 118.47 “La imagen es realmente una parte del yo. Es la parte del yo queenfrenta al mundo, y adopta su forma a través de los aspectossuperficiales del cuerpo (postura, movimiento, expresión facial,etcétera). Como esta parte del cuerpo está sujeta al control
73
dejar que emerja, esté como esté, la realidad del yo. En
definitiva, una transformación desde la profundidad del
ser, desde la metafísica de la persona.
El romper las propias imágenes cotidianamente se
convierte, definitivamente, también en un giro de
autosinceridad ascético que abre al otro, en una
“mortificación” que se manifiesta como una conversión de
la falsedad a la verdad existencial, dónde además la
persona se coloca frente al otro como semejante abriendo la
puerta a la sinceridad en vez del juego falaz de poder en
la imagen. Esto nos abre el camino para la autoaceptación,
pues nada que se esconda se puede aceptar.
Recordemos que en términos metafísicos la falsedad
narcisista disminuye la intensidad del acto de ser en el
hombre, y su apego a la verdad lo intensifica por el
enriquecimiento que en su espíritu se da por la adecuación
con la realidad que la verdad supone. He aquí una
rehabilitación metafísica.
c) La autoaceptación. “¿Qué cosa constituye la premisa de
todo propósito moral verdaderamente eficaz, para rectificar
torceduras, fortificar fragilidades, reequilibrar excesos?
Se debe responder: Es la aceptación de aquello que es, la
aceptación de la realidad, de la realidad tuya, de las
personas que están en torno a ti, del tiempo en el que
consciente de la voluntad o ego, puede ser modificada para que seaacorde con una determinada imagen. A. LOWEN, Narcisismo o la negación del yo,46.
74
vives”48. La aceptación no significa una cínica
autocomplacencia falaz o una argucia de la propia malograda
existencia. No es el gozarse en padecer inútil pues
evidentemente eso sería insensato y precisamente artimaña
de nuestro narcisismo ante la obscuridad del miedo que le
acecha. En la aceptación:
“no se trata de un pasivo y débil padecer todo, sino que
se trata de ver la verdad y de disponerse a considerarla,
resueltos naturalmente a la fatiga y, si es necesario, a
la lucha por ella”49
La autoaceptación no es algo que se pueda dar por
sentado, como si fuera algo espontáneo. Hemos visto como
nos lanzamos a las máscaras y a la existencia falaz. En
estas actividades se evidencia la pretensión de escapar de
aquello que es. La actitud narcisista que hemos descrito
muestra la extrema deficiencia en la autoaceptación en la
que su ausencia es el grito desesperado de Narciso.
En primera instancia consideramos que aceptar, pues,
no significa mediocridad o cinismo, no es una lasciva
tolerancia del mal, ni es conformarse a él o con él, en la
implícita traición que de sí mismo que ello significaría.
Tampoco será que actuemos como si aquello no existiera o no
tuviese importancia. No es el sometimiento del esclavo.
48 R. GUARDINI, Virtú, temi e prospettive della vita morale, Morcelliana, Brescia,2001, 33.49 Ibíd.
75
“La acción de aceptación es una actitud que arranca desde
lo más profundo del hombre y que no implica sumisión,
resignación, complacencia, dependencia o algún tipo de
capitulación o derrota. La aceptación no tiene carácter de
vasallaje. La aceptación no doblega a quien la practica
como sucede con la conformidad, la sumisión o la
obediencia.”50
La aceptación no es indiferencia. Hacer como que algo
no existe o “resignarse” cruzando los brazos (entendiéndolo
como claudicar) no es aceptar. Porque puedo adoptar una
actitud pasiva y pusilánime ante aquello que se me presenta
a causa de una negación psicológica, en la que mi alma
simplemente cierra los ojos y camina junto al desfiladero
de la existencia, sin entrever el aguijón del autorechazo
implícito que vive. Aceptar implica el acto contrario de
coraje y agallas. Aceptar implica zambullirse en las
profundidades de un acto fundamental, que supera el simple
hecho de constatar con los ojos o con el pensamiento frío y
discursivo: “esto es así”. Este acto es necesario y le
precede, pero no es suficiente para entrar en el templo de
la paz de la aceptación y sondear sus aguas cálidas. Será
más bien abrazar aquella realidad, significando con ello el
tomarla en nuestras manos para dar una respuesta
axiológicamente digna a aquello que hemos contemplado como
“esto es”. Entonces pues para aceptar en verdad es
necesario un acto más profundo que el simple discurrir
lógico que dice “esto es”... “ya que no es de ninguna50 R. PETER, Sobrevivir la perfección, BUAP, Puebla, 2002, p.35
76
manera obvio que nosotros aceptamos íntimamente con
prontitud de corazón aquello que es...”51
Se acepta con el corazón, se abraza la realidad con
frecuencia y en primera instancia en el dolor y no desde la
aciaga resequedad del silogismo chocante o de la idea dura
del discurso racional, que representa más bien, con
frecuencia, el acto fugitivo del filósofo. La auténtica es
un acto del alma consciente que acoge entre sus alas este
trozo resquebrajado de lo real que se presenta interpelante
como algo ante lo cual he de responder. La aceptación
genuina supone el hecho de aceptar aquello que es, y
“aquello que es” pasa por el hecho de acoger, en primera
instancia, “aquello que es en mí”. El meollo de las
vibraciones del espíritu encarnado: nuestra experiencia
afectiva.
Hemos dicho que aceptar implica una respuesta, sin
embargo no implica cualquier tipo de respuesta, sino sólo
cierto tipo de respuesta que enaltece el espíritu humano.
Porque no puedo no responder. Mi pasividad o mi conformismo
ante aquello que se me presenta es ya un tipo de respuesta,
una elección frente a ello. No “hacer nada” es ya hacer
algo. Pero este no hacer nada implica que he elegido tratar
aquello que existe como no existente. Porque mi postura de
fondo es “querer no ver”. En la acogida de lo real como
es, la aceptación purifica los ojos humanos como si fuera
la saliva del Mesías ante el ciego anhelante. Brota en ese
movimiento de elevación la libertad que conlleva el
51 R. GUARDINI, Ibíd.
77
adueñamiento de aquello que verdaderamente estamos
incorporando como lo real. Por eso la “aceptación es más
bien una forma de superación... la aceptación enaltece”52.
En el sentido que nos interesa ahora, aunque abordado
de manera inversa, la aceptación de lo otro y del otro,
supone la aceptación de sí mismo. En la aceptación de sí
mismo se encuentra ya un acto ético que dispone al
resplandor de la libertad.
“El principio de cualquier propósito y conquista moral
esta en el reconocer aquello que es; incluyendo los
errores y los defectos. Solamente si decido lealmente
llevar el peso de mis defectos, alcanzo la seriedad y sólo
en un segundo tiempo puedo entonces comenzar el trabajo
para la superación”53
La aceptación de aquello que es, sobretodo empezando
por sí mismo, es una experiencia de naturaleza
esencialmente intuitiva, es decir, de corazón en el sentido
pascaliano. Y produce en el hombre una especie de paz
reveladora a causa de la experiencia de la verdad. Esto, a
su vez, a causa de que en esta verdad se constata la
consistencia ontológica que le es connatural. La aceptación
es la suave y alegre caricia de la verdad. “De esta manera,
a través de la ‘aceptación de sí mismo’ el hombre honra su
condición limitada. Simpatiza con su ser frágil y
52 R. PETER. Ibíd.53 R. GUARDINI, Virtú, temi e prospettive della vita morale, Morcelliana, Brescia, 2001, 38
78
quebradizo”54 porque es un estar de acuerdo consigo mismo
en su realidad creada al tiempo de la renuncia gradual a la
autolatría que lo ha desgajado. Por ello la aceptación de
sí mismo, pasa, en última instancia, por la aceptación del
Fundamento de sí mismo, es seguir la trama de los hilos que
sostienen su existencia hasta su principio, o recorrer el
río de la propia existencia hasta la fuente dándose cuenta
que esa agua proviene de la nubes gestadas en el mar, el
mismo mar que desde su corazón le reclama. Nos referimos al
“Único necesario” de Blondel y al cual la voluntad de ser
tiende, el totalmente Otro, la Alteridad Absoluta.
La aceptación de sí mismo es el primer paso (lógico)
para acceder al amor a uno mismo, que supone un obrar moral
de gran altura. “La autoaceptación significa que estoy de
acuerdo en existir, en sentido puro y simple”55, sin estar
poniendo condiciones ahí donde en el don de la existencia
nadie me puso condición alguna para existir. Aceptarme
significa aceptar el don de existir tal como se me ha dado.
Entonces paradójicamente la autoaceptación nos remite
a la aceptación de la trascendencia, que en la autolatría
narcisista queda resistida. No puedo ser capaz de aceptarme
a mi mismo si permanezco encerrado en el claustro de mí
pobre existencia, si no salgo de la caverna platónica a
respirar la suave brisa del veraniego sol cuyo nombre
inefable se imita en los labios humanos. He de abrirme a la
aceptación que el Donador del ser a hecho primero de mí,
54 R. PETER, ibíd, p. 5055 R. GUARDINI, Ibíd.
79
precisamente en la donación que del ser me ha hecho, y que
“la muerte de Dios” o la abstención esteta o diletante
recusan.
La aceptación de si mismo, empuja a ir más allá de la
superficialidad de una vida sin sentido o más allá de
inmanente sentido autolátrico y, distanciándose de aquello
que ha sido, proyectarse lo que ahora, con firme decisión,
se quisiera ser. Nace entonces una nueva forma de afrontar
la vida. La cuestión psicológica se tomará en las manos
partiendo de la realidad, y la fidelidad a los nuevos
valores comenzará a germinar. Será la hora del parto donde
se harán concretas las demás virtudes de las que hablábamos
anteriormente, haciendo evidente una dolorosa ontogénesis
pero también manifestando que el hombre puede decir no,
con todas las fuerzas, a la pusilanimidad narcisista a la
que se ha condenado a vivir y, comenzar a vivir desde otra
dimensión humanidad: el compromiso de ser fiel a sí mismo,
frente al valor que llama y que transforma.
5.1.1 El despliegue de la libertad
Al llegar a este punto nos damos cuenta que
innegablemente, para salir del espejo opresor del
narcisismo, es incuestionable el uso de la inteligencia y
la motivación de la voluntad. Si en una reflexión sincera,
el narcisista se pregunta con entereza ¿Quién soy yo? y, si
discurre sobre estas tres palabras inquietantes, el quién
lo detendrá en medio de la multitud, exigiendo el
80
conocimiento de la propia individualidad. El verbo,
necesariamente enfrentará la serie de actos que como
eslabones, han compuesto con su irrenunciable peculiaridad,
la cadena enmohecida o brillante de la vida que ahora, se
detiene como Edipo ante la Esfinge, obligado por el peso de
la pregunta de todas las preguntas pero que tiene la más
avasalladora de todas las respuestas.
El pronombre en primera persona del singular, yo,
hace que todo ese mundo saturado de interrogantes
terribles, sea atraído por su imán cayendo exactamente en
su centro, para que desde allí, se conduzcan los pasos
hacia la nueva meta. Es decir, la rehabilitación del yo.
¿Quién soy yo? Soy una persona con su propia singularidad y
dignidad. Yo soy este prisionero que puede conquistar con
sangre, sudor y lágrimas su desconocida y sin saberlo deseada
liberación.
“La libertad tiene por conditio sine qua non la reflexión:
no existe libre decisión y consecuente acción, sin
deliberación y elección”56. Si el narcisista ha podido
descubrir la miseria lacerante de su ser en acto, puede por
lo mismo descubrir su contrario en potencia. Una vez
descubierto este bien como posible, comenzará aquí el
protagonismo de la voluntad que libremente se inclina hacia
él, decidiéndose a conquistarlo. La voluntad poco a poco se
irá fortificando, pero lo que debe inmediatamente quedar
claro es que ella misma sea buena. Más que fuerza
56 S. D’AGOSTINO, Dall’atto all’azione, Blondel e Aristotele nel progetto de “L’Action”, PUG,Roma, 1999, 200.
81
castrense, la voluntad necesita de la bondad profunda. El
actuar inicia una relación con la libertad sin duda
incipiente. Pero es como el ave que vivió durante mucho
tiempo con las alas atadas que empieza a contemplar el
cielo, segura de que podrá volar.
La libertad será como la plantita recién germinada en
el surco, sujeta a las alteraciones del tiempo, sujeta a
las tempestades que le vienen de arriba, pero también a las
resequedades que subirán del suelo. Habrá que observar con
exquisito cuidado, pero con la firme decisión de no
permitir que perezca, porque “el acto libre es el verdadero
hecho primordial; de hecho, en él y sólo en él, el sujeto
está presente a si mismo, sin que sea posible distinguir el
momento de la presencia y el momento de la elección”57.
En lo quebradizo de la existencia, el narcisista que
llegue hasta aquí, habrá comenzado ese despliegue de la
libertad en donde sin duda, irá descubriendo todas las
limitaciones, todas las carencias. Pero tendrá la certeza
interior de ir construyendo desde su propio barro, la
dimensión más densa que al hombre le da el toque de vértice
sobre el mundo, es decir la prerrogativa de ser libre contra
viento y marea, dirigiendo el timón bajo la estrella polar al
puerto al que ha decidido llegar. La libertad, después de
iniciar su despliegue, en el proceso de crecer tendrá la
necesidad de irse fortificando poco a poco. Aquí, con la
humilde sumisión del esclavo que construye la gran
57 J. DE FINANCE, Cittadino di due mondi, Librería Editrice Vaticana, 1993,145.
82
pirámide, los actos buenos repetidos serán como los
ladrillos que irán dándole cuerpo a los cuatro costados de
la existencia. Si el autólatra, narcisista o esteta, llega
a descubrir bajo la luz de la verdad el error con el que
confeccionaba su vida y que determinaba sus actos hasta la
corrupción, ahora se encuentra frente al oriente, al que ha
llegado con fatiga, pero llevando a la espalda el mejor
botín, el inicio de la conquista interior.
En la jaula de los determinismos se habrá abierto con
el cincel de la reflexión que busca el sentido de la vida,
una abertura que por estrecha que sea, será siempre
significativa. Por ella puede iniciar, alumbrada por la
antorcha de la inteligencia que tiende a la verdad, la
liberación del calabozo, ese gran éxodo por donde el
esclavo puede empezar la huida saboreando el retorno hacia
la libertad. El bien descubierto entre las telarañas del
obscuro calabozo tendrá que ser conquistado no sólo con la
fuerza de una voluntad incólume, sino con la sutileza de
una voluntad sabia, con la clarividencia de una voluntad
buena, y con el servicio de una voluntad humilde que se
somete a la atracción del bien para empaparse en él. Porque
“la humildad es una especie de subordinación a la verdad
conocida”58, una vez iniciado el camino será necesaria una
lealtad ante el valor descubierto y ante el yo descubridor.
No se trata de llegar a una actitud kantiana, sino de
resarcir con la mejor argamasa la rotura por donde se
escapaba el aceite de la lámpara sin llegar a alumbrar. El
58 M. RHONHEIMER, La perspectiva de la moral, Rialp, Madrid, 2000, 183.
83
hombre como unidad indisoluble de alma y cuerpo, desde la
perversión de su imagen y desde el desconocimiento de su
alma en el trastorno narcisista de la personalidad, no está
irremisiblemente condenado a vivir disminuyéndose por este
mal. Con la toma de conciencia de sí mismo, de su ser y de
su actuar, puede por supuesto, desde los iniciales
despliegues de su libertad, iniciar la nueva conquista de
su originalidad, la conquista de ese yo al que la cultura
desde diversos ángulos encajonó y marcó. Porque al fin y al
cabo, en esto radica también el reto de ser hombre, y
porque sobre todas las cosas, solamente la verdad nos hace libres.
El despliegue de la libertad recientemente iniciado, deberá
tener siempre presente el fin al que se pretende llegar,
fortificando y purificando los medios para alcanzarlo. Tal
vez tapándose los oídos como Ulises para evitar la
seducción de las sirenas, o soportando la sed ante el oasis
aparente para evitar que se refleje la imagen, y continuar
de frente sacudiéndose de los ojos el espejismo engañador.
5.1.2 La administración de los determinismos
La vida del autólatra es como una noche de invierno,
obscura y fría en donde si el otro debe llegar, es
necesario que se rasguen las tinieblas de su autoconcepción
para que la presencia de este otro sea como una ráfaga de
luz.
No es difícil imaginar el calvario del autólatra para
descubrir al otro, que se presenta, en esa atmósfera
84
obscura y fría como alguien al que se le desconoce en lo
más íntimo de su personalidad y se le toma por fantasma
invasor.
Los determinismos con los cuales a lo largo de la
historia se ha configurado la capacidad perceptiva del
narcisista para percibirse él y percibir al otro en la
dinámica del conocimiento, hacen que su cosmovisión
adolezca de la justa medida entre lo que las cosas y las
personas son, con lo que él pretende que las cosas y las
personas sean. Desde el momento en que existe un trastorno
en la persona hay que encender el candil para rastrear el
por qué y llegar hasta la causa donde se origina. Si el
narcisista como hemos visto, sufre de tales desequilibrios,
éstos en su mayoría, sin duda no han surgido de su libre
querer. Nadie puede querer libre y sapientemente su
disminución, ni exterior ni interior. Nadie puede elegir
libérrimamente el mal para convertirlo en el subsuelo sobre
el que se construye la vida ¿De dónde entonces surgirá la
libertad que nos lleve a vivir de una forma satisfactoria y
profunda el oficio de ser hombres? Naturalmente que de la
sabia y prudente administración de los determinismos que durante
la historia particular de cada uno han ido tejiendo con sus
diferentes hilos la tela de nuestra vida.
Pero ¿cómo entender los determinismos? “En una acepción
general, el determinismo sostiene que todo lo que ha
habido, hay y habrá, y todo lo que ha sucedido, sucede y
sucederá, está de antemano fijado, condicionado y
establecido, no pudiendo haber ni suceder más que lo que
85
está de antemano fijado, condicionado y establecido”59. En
el aspecto psicológico, que nos acerca más a nuestro tema,
se dice que: “el determinismo psicológico es aquel según el
cual la voluntad humana, en fuerza de causas que le son
externas e internas, está necesitada en un modo tal que
toda decisión suya no puede ser diversa de aquello que es,
y por lo mismo es inadmisible la libertad”60.
Nosotros, sin entrar en detalles, sabemos que esto es
erróneo y conocemos la falsedad de la negación del libre
albedrío. Por eso, en esta línea que vamos desarrollando
resulta de mucho peso la postura de S. Babolin, quien
sostiene y comprueba que “somos libres en la medida con
que somos capaces de llegar a administrar nuestros
determinismos. Nuestra libertad está condicionada; y si no
fuese tal, no nos pondría ningún problema”61. En la
directriz de nuestra reflexión hemos querido hablar de la
densidad ética y estética de la gratuidad. Esto implicaría
entonces afrontar los determinismos que acuñaron,
fortalecieron y definieron el narcisismo que determina a
una persona como tal, sin perder jamás de vista que si bien
es cierto que todos tenemos nuestros determinismos, también
es cierto que “hay un determinismo dentro de la libertad
(no somos libres de ser libres), y que hay una libertad
dentro del determinismo”62, lo cual nos abre la posibilidad
de ser tan libres cuanto queramos, presuponiendo entonces
59 J. FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía, I, 846.60 A.M. MOSCHETTI, Dizionario Enciclopedico di Filosofia, II, 857.61 S. BABOLIN, Determinismo e libertá, 1. (Dispense FO2341).62 Ibid.
86
la tarea complicada y dolorosa de saber administrar todo
aquello que nos determina desde todos los ángulos. Esto
hará encontrar al narcisista su averiada existencia que, en
la mayoría de los casos se configuró desde el seno de la
madre, en el desarrollo de la personalidad, y, más que
nada, en el paso de la temprana edad que va desde la
infancia a la adolescencia.
“Por ejemplo, los niños de padres narcisistas están bajo
riesgo, en el primer año de la vida, a causa de la falta de
empatía de los padres, que determina su incapacidad de
satisfacer las necesidades de los hijos. La omnipotencia
propia de los padres implica para el niño el instaurarse de
un ciclo de ausencia de limites, hiperindulgencia e
incoherencia, que mantiene y contribuye a la preservación
del Sí grandioso. En la mente de los padres el niño tiene
un rol específico, un rol que le es atribuido y que
contribuye a su despersonalización”63.
Están en los determinismos de nuestra cultura que
quiere homologar a la mujer y al hombre, desde la forma de
vestir hasta la forma de querer, pensar y actuar con la mal
entendida equidad de género. De tal manera que el hombre de
nuestros días, sin un criterio crítico y una voluntad
serena, fácilmente se convierte en títere manejado por
determinismos que ni siquiera le vienen de él, sino desde
ajenos intereses utilitaristas y por lo mismo cosificantes.
Son los medios de comunicación a gran escala quienes
63 E. F. RONNINGSTAM, I disturbi del narcisismo, 101.
87
proponen ahora el modo de comportamiento, violando la
interioridad de la persona y estableciendo parámetros
difícilmente superables. El actuar en cuanto humano resulta
ser una improvisación subyugada por lo que piensan y dicen
otros, olvidándose de entrar en el santuario de su
conciencia profunda, y hacer brotar de ahí esa pauta
definitiva de la vida como la más noble de todas las
tareas que implica vivirse con fresca reciedumbre.
“Pero he aquí que haciéndose dueño del determinismo, el
pensamiento lo mide, lo juzga y juzgándolo, lo opone a sí y
le esquiva. Lo opone a sí, porque pensar objetivamente,
significa, en cierto modo distinguir de sí, tomar una
distancia ontológica. No existe juicio que no incluya una
reflexión del sujeto sobre si mismo y sobre su relación
consciente con el otro. […] La dura ley que hasta entonces
ha guiado mis pasos ciegos, ahora que me le pongo enfrente y
la confronto con el Universal, no es para mí nada más que un
objeto particular, con un valor singular, que puedo
decididamente negar así como aceptar”64.
Existe entonces la obligación de ser hombres
inteligentemente reflexivos. De saber entrar hasta lo más
hondo de nuestro propio yo y arrancar de raíz toda la
maleza que ahoga el grano que comienza a germinar. Es
posible vivir desde la hoguera de la libertad, en donde las
brasas de los determinismos chisporrotearán hasta hacerse
64 J. DE FINANCE, Esistenza e Libertá, Librería Editrice Vaticana, 1990, 15-16.
88
cenizas, dejando que emerja la llama de la libertad.
Ciertamente de una libertad condicionada por nuestra
creaturalidad y contingencia como modo radical de existir,
pero que al fin nos parangona con el Infinito.
El ejercicio de la libertad viene a ser pues, la
médula espinal en el sabio manejo de los determinismos que
nos configuran. “El fenómeno de la libertad es
necesariamente producido, es una manifestación de la
voluntad que quiere ella misma, en tanto que posee una
iniciativa o un acto que trasciende todo el determinismo de
la naturaleza”65.
5.1.3 La necesidad del otro
El narcisista que desde su misantropía66 vive para si
mismo no puede, desde ésta, realizarse como persona, ya que
ser persona implica la relacionalidad. Cierto que establece
relaciones con los demás, pero unas relaciones que no nacen
en la sana normalidad de lo humano. Su relación con los
otros se da en cuanto busca en ellos su satisfacción o,
cuando tomándolos como una especie de sacerdotes que
ejercen un culto limítrofe entre perversión y locura, él
como ídolo en torno al que giran ellos resplandece en sus
altares, construidos con los mármoles de su vanidad y
recibiendo el incienso de la adulación y el egocentrismo,
autogestionados desde unas relaciones turbias.
65 M. RENAULT, Determinisme et liberté dans “L’Action” de Maurice Blondel, 137.66 Del griego μίσος, «odio», y άνθρωπος, «hombre, ser humano»
89
Aún así, aparece la imposibilidad de su autosuficiencia
porque siempre necesita de espejos. Pero sin embargo, si
acepta el proceso sobre el que venimos reflexionando como
una propuesta de salir de su encerramiento egoico, la
necesidad del otro adquiere capital importancia. Ya no se
le puede pensar como un sujeto objetivado sino como sujeto
capaz de responderme desde sus ricas diferencias lejanas
de mi centro, pero desde su constitución ontológica como
alguien que también puede relacionarse conmigo en la
cercanía de los mismos elementos que nos constituyen como
personas. Pero ¿ quién es el otro y por qué se tendrá
necesidad de él? “El otro es el otro hombre”67. Este o
aquel con quien puedo ser el que aún no he sido, y que
desde la dimensión de lo netamente positivo puede ser el
camino para mi justa realización. En el descubrimiento del
otro, el narcisismo se quiebra. Se inicia la peregrinación
conciencial hacia el reconocimiento que para ser plenamente
hombre, tengo del otro una verdadera necesidad. No para que
satisfaga mis necesidades o para que colme mis egoísmos,
sino porque sólo en la relación con él puedo encontrar la
certeza de amar y ser amado. La percepción del mundo, y del
otro en él, comienza a tener una cierta luminosidad que
llega a plena luz cuando el otro se nos presente como un
tú, con quien necesariamente las relaciones se hacen
cercanas y hondas.
67 J. ORTEGA Y GASSET, El hombre y la gente, en Obras Completas, VII, AlianzaEditorial, Madrid, 1997, 137.
90
“El ser del hombre, por imperativo de su constitución
ontológica, se halla abierto a las cosas y a los otros
hombres, de modo que para ser hombre, necesita ser no sólo
con lo otro, sino principalmente con los otros”68. El
otro, para alguien que ha vivido encerrado dentro de su
propio ego, se convierte en un punto de referencia
existencial con quien puede confrontar su propia conducta
bajo la óptica del bien.
Una vez que se ha descubierto que yo, para sobrevivir
en esto que se llama existencia tenemos necesidad de
recurrir al otro, nos descubrimos también como dependientes
de alguien con quien se va entretejiendo la vida. Sobre
todo desde la interioridad, oculta por naturaleza, pero que
se asoma en la timidez de la incertidumbre, en cada uno de
nuestros actos más humildes. Del entumecimiento del
narcisismo el otro nos hace entrar en el dinamismo de las
relaciones sinceras. Porque
“procedente de otra fuente, venido de otra parte, el
infinito es como una irrupción en el círculo del yo, es
una ruptura de la totalidad. Se anuncia en un
acontecimiento nuevo, en una experiencia absoluta, que
Levinas llama la <<epifanía del rostro>>, apuntando con
ello a la manifestación desarmada y desarmante del otro
en la desnudez de su rostro y de su mirada: fenómeno
irrisorio desde el punto de vista del poder, pero que
68 J. SAHAGÚN LUCAS, Nuevas antropologías del siglo XX, Sígueme, Salamanca,1994, 32.
91
tiene una interpelación absoluta que quiebra la
interioridad en la que se parapeta la totalidad
egológica”69.
Es decir, ante la presencia del otro a quien necesito,
la densidad de su interioridad reflejada en su rostro
desnudo, y en la fuerza de su mirar con que atraviesa de
frente mi propia visión, llega hasta la interrogación misma
de mi obrar con él. Bueno o malo. Y sin duda, detenido en
las riberas de nuestro yo nos interpelará con su sola
presencia. La necesidad más grande descubierta es, que sin
él, sin el otro, yo no puedo ser yo, porque un yo es tal en
cuanto se refiere a un tú. Un tú con quien forjo la
irrepetibilidad de la vida, un tú, que más tarde, sin tal
vez decir palabra, con su solo silencio, podrá expresar, a
pesar de todo, la palabra tan esperada: ¡te amo!
5.1.4 De la relación idolátrica al descubrimiento del tú
Ya en nuestra reflexión anterior se vislumbraba la
aparición del otro como un tú, es decir como persona. Dada
su incapacidad de abrirse, en sus relaciones el narcisista
en la dinámica interna de buscar en el otro su propio yo,
crea una actitud idolátrica que lo esclaviza encerrándolo
en su propia jaula. El otro, es un puente sobre el que se
pasa para alcanzar en el extremo opuesto - a fin de
cuentas, al narcisista mismo –, la cúspide de la idolatría69 A. LÉONARD, El fundamento de la moralidad, 200.
92
en ese juego de replegarse sobre sí mismo para ser ídolo y
adorador. Toda dinámica relacional se matiza con las
características típicas de este tipo de personalidad que,
en la a autolatría alcanza su plenitud.
El otro se convierte en un ídolo que a la vez es un
autorretrato en donde se quiere encontrar un gemelo. Todo
de todo, hasta los caprichos más sofisticados de la
afectividad enfermiza que no son otra cosa, sino
prolongaciones externas de su interioridad. Una relación
así puede tomar la dirección hacia la homosexualidad que en
el narcisista encuentra un campo fértil, una fuerte
predisposición que en el ambiente propicio y con
circunstancias favorecedoras tiene todos los elementos
para salir ganando. “La homosexualidad pretende, por si
misma, descubrirse como una cosa sobrenatural; ella es
testigo de esto que el hombre sería o tendría al esperar
una visión menos psíquica de la sexualidad. Así se
lamentaría la creatividad del genio amoroso del hombre”70.
Una relación idolátrica desde el principio es
denigrante. El otro aparece no como persona, y ejercita un
rol de recibir un culto pervertido por un sin fin de
intereses. Piénsese en la situación afectiva del narcisista
o en la inversión del mundo interior y exterior del
homosexual. En el ídolo se proyectarán las necesidades
insatisfechas de estas plataformas que, más que encontrar
en el otro, alguien al que se le debe respetar desde lo
70 A. CHAPELLE, Sexualité et Santité, Editions universitaires, Bruxelles, 144,1977.
93
profundo de su alteridad, se llega a él con actitudes
seductoras y manipulantes.
Se crea un mundo o, mejor dicho un cosmos al que se
reviste de todo aquello que se necesita y que se quiere,
pero un cosmos que tiene mucho de irreal. El mundo
narcisista es un mundo donde impera la mentira. Al
acercarse al otro, el impulso que mueve no es precisamente
su alteridad humana, sino el substrato complejo de los
determinismos narcisistas. Como Narciso que no pudo abrazar
y entregarse realmente a su imagen, el narcisista fabrica
sus ídolos con la banal ilusión de unas relaciones que sólo
manifiestan su profundo fracaso.
Al ídolo se le reviste de aquello que se busca, y se
encuentra en él lo que se quiera encontrar, sin darse
cuenta que los mismos engaños creados, son los mismos
engaños creídos. La relación no es de persona a persona,
sino de persona a ídolo, en donde se buscan las mismas
características del idólatra que, cuando supuestamente las
encuentra, reduplica el conflicto. El narcisista no sabe
amar. Su sexualidad con profundas deficiencias hunde sus
raíces en las grietas del amor, y le llevará al ejercicio
de la genitalidad sin el carácter típicamente humano, ya
que adolece de una definición estable con la que el hombre
normal, se circunscribe en la vida desde su constitución
psicofísica para poder amar. Por eso es imposible que
conozca las relaciones que desde la verdad y el respeto,
conducen al santuario de lo íntimo, a la virtud de la
amistad o al amor esponsal.
94
“Los narcisistas utilizan el sexo como un sustituto del
amor y la intimidad. Tienen miedo a la intimidad porque en
ella se requiere que el yo se manifieste tal cual es. No se
puede tener intimidad y a la vez ocultarse detrás de una
máscara”71. La dimensión de lo íntimo es una experiencia
desconocida precisamente porque el narcisista se relaciona
desde su imagen. El ídolo creado para relacionarse, lleva
también a establecer contactos arrojados a la telaraña
tejida por ese segregar de diversas pulsiones, sin llegar
jamás hasta una límpida profundidad, en donde la lealtad a
lo íntimo jamás se da. La intimidad que se ofrece es tan
sólo como la cueva en donde el salteador de caminos acumula
lo robado; o el sótano vacío que quisiera llenar, pero que,
húmedo y obscuro, echa a perder lo que roba. Sin embargo,
dada la trascendencia del hombre que no se puede suprimir
jamás, ya sea por una serena y penetrante administración de
los determinismos o por las necesidades de confrontación
con la otra persona, el narcisista puede llegar, después de
muchos naufragios, hasta las playas de arenas resecas donde
termina su yo y comienza la inmensidad del tú. Ese mar de
profundidades desconocidas en donde el centro emerge por
medio de sus aguas, y donde la playa se humedece, cuando se
deja tocar por la ola caritativa que ya en sus hondas le
dice aquí estoy.
“El Tú me sale al encuentro por gracia –no se le encuentra
buscando-. Pero que yo le diga la palabra básica es un acto
71 A. LOWEN, Narcisismo o la negación del yo, 112.
95
de mi ser, el acto de mi ser. El Tú me sale al encuentro.
Pero yo entro en relación inmediata con él. De modo que la
relación significa ser elegido y elegir, pasión y acción
unitariamente. […] La palabra básica Yo-Tú sólo puede ser
dicha con la totalidad del ser. Pero la reunión y la fusión
en orden al ser entero nunca puedo realizarlas desde mí,
aunque nunca pueden darse sin mí. Yo llego a ser Yo en el
Tú; al llegar a ser Yo, digo Tú”72.
Si el narcisista en su relación con los otros llega
hasta aquí, la salida de su situación habrá encontrado la
brújula. El verdadero encuentro con la alteridad del tú no
se da desde lo imaginario de una mentalidad patológica o
desde los hechos lamentables de un trastorno, sino desde
la relación que puede hacerse tangible en la veracidad, en
el respeto; pero siempre en esa distancia metafísica donde
no hay puente que sirva, donde no hay vuelo que llegue.
Allí solamente donde el reino del asombro nos constriñe
para contemplar al tú, como esa cumbre en donde el Absoluto
hace sentir su presencia como brisa que se detiene y
envuelve, desde una corporalidad por donde acaba de pasar
la chispa del conocimiento y que remite siempre a Él. Allí,
el golpe o la caricia serán el vehículo de la cercanía o de
la distancia, pero sin nunca agotar el manantial de aquello
por lo que yo soy yo y por lo que él es él. Entonces,
gracias al tú, entraré en contacto con esa alteridad
72 M. BUBER, Yo y Tú, p.18.
96
“que no es un simple revés de la identidad, ni una
alteridad hecha de resistencia al Mismo, sino una
alteridad anterior a toda iniciativa, a todo
imperialismo del Mismo. Otro con una alteridad que
constituye el contenido mismo de lo Otro. Otro de una
alteridad que no limita al Mismo, porque al limitar al
Mismo, lo Otro no sería rigurosamente Otro: por la
comunidad de la frontera, sería, en el interior del
sistema, todavía el Mismo”73.
Entonces, a través de la presencia que resplandece en
la corporalidad que miro, puedo encontrar algo más, algo
que precisamente ha hecho posible el encontrarnos y ha
ennoblecido estas miradas que ya no se cosifican, sino que
son el rayo de luz por donde el alma camina desde las
complicadas veredas del corazón del yo, hasta las fértiles
riberas del corazón del tú. Entonces puede ser posible
vislumbrar hacia el inicio del fondo de la interioridad, y
sin duda se podrá encontrar allí la Otra Presencia que nos
une, la Verdad que nos llevó a la búsqueda y El Único Necesario
que nos llevó al asombro. Porque allí, en el tú, estará Él,
término del errante y reposo definitivo del viajero.
5.2 Conclusión
Al acercarnos a la problemática del narcisismo, hemos
descubierto que su situación tan peculiar, se nos presenta73 E. LÉVINAS, Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 1999, 62.
97
como un himpostación de la vida que desde la recta razón no
se puede legitimar. Intrínsecamente es una contradicción y
una deficiencia que conduce a la miseria psicoafectiva, y a
la degradación de la dignidad personal. El hombre no puede
aceptar esta forma de existir porque desdice la misma ley
natural y porque éticamente está en contra de la dignidad
humana a la que después de despojar de sus prerrogativas,
destruye. Los determinismos que acuñan las dos caras de su
ser, la interna y la externa, nos presentan una
personalidad ególatra que desconoce por lo mismo la
gratuidad.
La vida se limita a ser aquello que las
autosatisfacciones consuetudinarias ofrecen como una droga
para calmar las ansias compulsivas del placer, con el que
agota la vida interna de su espíritu, y por lo mismo, hace
que desfallezca el esplendor de la corporalidad. Sin
embargo, en este maremoto desquiciante, el hombre puede
levantarse desde ese abismo y recomenzar de nuevo. La
capacidad de ser libre sólo terminará con la muerte, porque
siempre será el resquicio por donde puede escapar. Los
determinismos no tienen la última palabra. La averiada
intimidad por medio de la corporalidad puede resarcirse.
El reconocimiento del otro que pasa necesariamente a
través de la corporalidad es la gesta donde la autolatría
se desvanece, porque en la persona del prójimo, subyace la
Infinitud que sostiene y que, a pesar de las fealdades de
los hechos del hombre, sigue embelleciendo la vida porque
en ella se hace presente el Misterio. En esta época de
98
consumo, en las relaciones con el otro, donde se destruye
la espontaneidad y el asombro ante la novedad de lo que el
otro es, el hombre desde su abismo, puede traspasar sus
propias orillas y quizá desgarrándose, puede conquistar su
autoliberación cuando comienza asomándose a la zona sagrada
de su intimidad silente. “El hombre es, por esencia,
intimidad; a diferencia de todas las realidades del
universo, lo humano es un arcano secreto que se revela
mediante la corporeidad”74. Los determinismos pueden ser
superados por la honestidad de la conciencia y la fidelidad
al seguirla. En cuanto descubro al tú, encuentro también
una exigencia suprema: ¡no puedo ofrecer mi yo contaminado
porque el veneno de sus esclavitudes le truncaría la vida!
Ningún halcón puede volar si permanece atado. Pero qué
maravillosa experiencia cuando, surcando el cielo con alas
desplegadas, vuela libre, aun cuando en sus plumas lleve
el peso de la carroña vencida.
El hombre es libre y su libertad ha sido creada con él
“como imitación, sobre el plano de nuestro obrar, de la
aseidad divina: es decir de la independencia, de la
<<incondicionalidad>> del Acto que no está determinado por
ninguna naturaleza distinta de él; (…) el Acto cuya
espontaneidad existencial tiene toda la riqueza, todo el
dinamismo que la expresión causa sui, con su inadecuación,
deja apenas entrever… El Esse divino es el arquetipo de la
libertad”75. He aquí la grandeza y el reto de ser Hombre:
74 R. LUCAS LUCAS, El hombre espíritu encarnado, Sígueme, Salamanca, 1999,207.75 J. DE FINANCE, Cittadino di due mondi, 147.
99
la sublime tarea de divinizar en cuanto libres, cada uno de
los actos que por inconsistentes que puedan aparecer,
llevarán siempre el suspiro por lo eterno.
CONCLUSIÓN
Ya en la introducción al presente trabajo hablábamos de
los problemas que presenta el hombre y la cultura actual.
Al terminar la investigación hemos descubierto que el tema
del narcisismo, propiamente como tal, ha sido escasamente
abordado por la filosofía. En los manuales, diccionarios o
tratados no existe una reflexión sobre este problema que
ofrezca, desde la antropología filosófica un estudio
sistemático y fundamentado. Al querer abordar una reflexión
sobre dicho problema, una ayuda motivante y reveladora ha
sido La Acción de M. Blondel, no sólo en la primera parte,
sino toda la obra, porque en ella he encontrado la
respuesta a las preguntas más inquietantes sobre la acción
humana y porque el narcisismo ante todo es una acción.
Como es sabido, el narcisismo ha existido siempre. El
mito de Narciso vino a hacer evidentes aquellas vivencias
que ya incidían en la vida, y que la mitología griega, con
toda su carga de significado, puso las bases de un hecho
100
que siglos más tarde el psicoanálisis vendría a interpretar
y a desentrañar.
Nos ha la atención el problema del hombre,
específicamente en el de nuestra cultura de hoy en día,
porque es evidente que vive sumergido en la
superficialidad. Después de ver y reflexionar sobre este
problema he llegado a la conclusión de que, heredero del
pensamiento moderno y de la revolución industrial, durante
generaciones se ha venido gestando poco a poco el estilo de
vida que reina en la actualidad que como ninguna época se
caracteriza precisamente por su narcisismo.
Viviendo intensamente un antropocentrismo que comenzó a
brotar en el renacimiento y que ha pasando por la
filosofía, la literatura, las demás artes, y las ciencias
experimentales, tenemos ahora las consecuencias que nos
han llevado a la ilusión del endiosamiento, erigiéndose el
hombre mismo como el punto de su gravitación y olvidando su
esencial dependencia, en donde radica el sentido de la
vida. Blondel antes que Freud, denuncia el narcisismo bajo
el nombre de autolatría como un grave problema que toca la
responsabilidad de una conciencia moral. Pero es el segundo
quien elabora una teoría psicoanalítica que se desarrolla
después, individuando el problema del narcisismo y haciendo
depender la vida psíquica de la libido sexual. Sobre este
telón de fondo encontramos al hombre de nuestros días.
La intención del presente trabajo ha sido acercarse a
él con el deseo de conocer el problema de cerca desde la
filosofía, nos hemos ayudado de la psicología y hemos
101
llegado a las conclusiones que se preanuncian en los
resultados de los diferentes capítulos y que ahora
resumimos en los siguientes puntos.
1. El narcisismo es un problema grave al que se le
resta importancia. Su gravedad consiste en que olvida el
valor intrínseco de la persona y lo sacrifica en aras de
una imagen, que tras su apariencia de bienestar, de
seguridad, poder, saber, atracción, belleza etc., oculta
graves problemas psicológicos que lo aíslan de la realidad,
creando un mundo aparte, desde el que maneja sus intereses
y gustos manipulando a los otros. El gusto por la vida
profunda no existe, porque se atiende desmesuradamente la
superficialidad que las exigencias desprendidas de la
racionalidad. Porque los actos no alcanzan el bien, crean
un vacío interior en donde la vida ya de por sí solitaria,
se torna insoportable, creando por ello muchos mecanismos
que compensen las aspiraciones íntimas y que sólo aumentan
la insatisfacción y complican el síndrome.
2. El narcisismo es la típica enfermedad psicológica
que caracteriza a la cultura de hoy en donde estamos
inmersos, como consecuencia de la postmodernidad que
suplante el ser por el parecer, y donde el dominio y el
poder se buscan como valores por sí mismos. En esta
actitud, el olvido de los otros en las necesidades y
derechos fundamentales es una constante, creando por ello
una sociedad injusta y empobrecedora, superficial que
engríe a unos pocos y minimiza a la gran mayoría. Ésta a su
vez, en la añoranza de lo que no tiene, le atribuye un
102
valor a lo que se propone masivamente como bueno, que la
determina para considerar que la felicidad consiste en lo
que los medios consumistas manejan como iconos de
realización y éxito, no llegando a más, que a empobrecer el
concepto del yo y de la persona cayendo en el tedio y el
vacío que se quieren llenar con un sinnúmero de objetos
materiales, en donde se pone la medida del progreso.
3. El concepto de amar es absolutamente erróneo. El
amor de benevolencia que tiene como finalidad el bien del otro
más que la emoción afectiva, es una experiencia ajena al
narcisismo, porque éste sobrepone a los demás sus necesidades
y busca al otro en cuanto objeto de satisfacciones o
ganancias. El otro es buscado no por las diferencias que
abren el yo para el tú, sino como resonancia gemela en
donde el yo no se enriquece dando, sino que se empobrece
invadiendo al otro no por ser diferente sino porque se
pretende hallar en el otro la propia duplicación. La
belleza como gloria de la corporeidad no se ama como
presencia de una alteridad que me atrae desde su
radicalidad, sino como la oportunidad para consumirse en
las pasiones insatisfechas. La cultura de hoy lo
manifiesta principalmente en la pornografía que devalúa la
corporeidad humana sometiéndola a la explotación; y lo
manifiesta también en la pretensión de legitimar el
homosexualismo, que por naturaleza se cierra sobre sí,
pervirtiendo las relaciones donde no existe apertura a la
alteridad, desfigurando la fuerza del eros e impidiendo la
vitalidad fecunda que cierra así toda posibilidad de
103
trascendencia en un círculo de muerte. La relacionalidad
como constitutivo del hombre se aniquila.
4. El narcisismo no puede ser abordado sólo por la
psicología. En la filosofía, propiamente los temas la
alteridad, de la libertad y de los determinismos, del amor,
de la felicidad, etc., que nos colocan en la antropología
metafísica, nos dan la clave con la que podemos elaborar
una crítica ante una cultura que nos hace asimilar
inconscientemente los parámetros que manejan al hombre de
hoy y lo enajenan, impidiendo su desarrollo como ser
racional y libre, que puede y debe ser el protagonista de
su vida y de su destino.
5. El narcisismo puede ser superado. Sus aspiraciones
profundas que se resquebrajan cuando las quiere colmar con
la fugacidad de lo erótico frívolo, pueden irse modelando,
cuando por el autoconocimiento se llega a la necesidad de
la mortificación (mencionada por Blondel), propia de quien se
ama a sí mismo y ama a los demás. La metafísica de la
persona nos lleva también a descubrir todo el potencial
ontológico que no hemos sabido utilizar. Es desde allí de
donde descubrimos el error narcisístico, y es de allí
también en donde encontramos que esencialmente es imposible
ser narcisista y ser feliz. Hechos para la alteridad en la
trascendencia, es necesario que descubramos que estamos
constitutivamente atraídos por algo que no es nuestro pobre
y desvencijado yo, sino por Aquel que desde su Alteridad nos
hizo libres, para amar, saliendo de nosotros mismos.
104
Naturalmente que es imposible agotar en un trabajo como
éste todo lo que la filosofía puede y tiene el deber de
decir al respecto. Ha sido sólo un modesto acercamiento a
la problemática que determina, como ya varias veces lo
hemos señalado, una sociedad que ha puesto de cabeza la
jerarquía de los valores, que ha erigido altares al poder,
al placer, a la economía y a la imagen que falsea el
original y donde ella misma es victimaria y víctima. Una
sociedad que no quiere reconocer su dependencia de Otro,
una sociedad que concorde a la cultura que absolutiza lo
fugaz, olvida que el hombre tiene otro tipo de necesidades
y exigencias que van más allá de lo que se le ofrece. Al
señalar y estudiar lo perverso del narcisismo, hemos
querido apuntar a la apertura que sí puede plenificar al
hombre. Esa apertura que posibilita el encuentro con Otro
que, por supuesto no es un semejante al hombre, sino que
el hombre es quien se asemeja a Él.
Hemos propuesto una vía de salida y sabemos que habrá
otras y sin duda mejores, pero esta es la nuestra, nacida
de un contacto directo con el problema que nos afecta a
todos. Estamos conscientes que habrá otros cuya
profundidad de análisis y de tacto filosófico habrán hecho
un mejor planteamiento, un mejor desarrollo y elaborado
mejores críticas. Por nuestra parte, sólo hemos sugerido
pistas que se dirigen a la intimidad humana y no dado
soluciones. La cuestión queda abierta. Es el hombre en su
categoría de ser racional, que bien entendido comprende
también la libertad, el que tiene la última palabra.
105
BIBLIOGRAFÍA
Básica
1. ARISTOTELES, Ética a Nicómaco, Gredós, Madrid, 2000.2. BOROS, L., Incontrare Dio nell’uomo, La Scuola, Brescia,
1980.3. BUBER, M., Yo y Tú, Caparrós Editores, Madrid, 1998.4. BLONDEL, M., La Acción: un ensayo sobre una crítica de la vida y una
ciencia de la práctica. BAC, Madrid, 1996.5. DE FINANCE, J., Cittadino di due mondi, Librería Editrice
Vaticana, 1993.6. _____, Conoscenza dell’essere, PUG, Roma, 1998.7. _____, Esistenza e Libertá, Librería Editrice Vaticana,
1990.8. GUARDINI, R., Virtú, temi e prospettiva della vita morale,
Morcelliana, 2001.9. IZQUIERDO, C., Introducción a “La Acción” de M. Blondel, BAC,
Madrid, 1996.10. LECLERC, M., Il destino umano nella luce di Blondel,
Cittadella Editrice, Assisi, 2000.11. LOWEN, A., Narcisismo o la negación del yo, Pax, México,
1987.
107
12. LUCAS LUCAS, R., El hombre espíritu encarnado, Sígueme,Salamanca, 1999.
13. REALE, G., - ANTISERI, D., Storia della filosofia, I, LaScuola, Brescia, 1997.
14. TRECHERA, J. L., ¿Qué es el narcisismo?, Descleé DeBrower, Bilbao, 1993.
15. VON HILDEBRAND, D., La esencia del amor, EUNSA,Pamplona, 1998.
Complementaria1. AGUSTIN, SAN., Las Confesiones, BAC, Madrid, 1998.2. BABOLIN, S., Determinismo e libertá, Dispense, FP2342, PUG,
Roma, 2002-2003.3. _____, Filosofia del corpo, Dispense, FP2085, PUG, Roma,
2002-2003.4. BALZ, G., - SCHNEIDER G., Diccionario del Nuevo Testamento,
Sígueme, Salamanca, 1996.5. BOROBIO, D., Inculturación del matrimonio, Espasa Calpe,
Madrid, 1993.6. CASPER, B., Conceptos fundamentales de filosofía, I, Herder,
Barcelona, 1977.7. CENCINI, A., Por amor, con amor, en el amor, Sígueme,
Salamanca, 1997.8. CHAPELLE, A., Sexualité et santité, Editions universitaires,
Bruxelles, 1977.9. D’AGOSTINO, S., Dall’atto all’azione, Blondel e Aristotele nel
progetto De “L’Action”, PUG, Roma, 1999.10.FERRATER MORA, J., Diccionario de filosofía, II, Ariel,
Barcelona, 1998.11.FORMICHETTI, G., Caravaggio pittore, genio, assassinio, Piemme,
Asti, 2000.12.FROMM, E., El arte de amar, Paidós, Buenos Aires, 1970.13.GABARD, G. O., Psichiatria psicodinamica, Raffaello Cortina,
Milano, 1995.
108
14.GALEANO, S., Diccionario de ciencias de la educación, Paulinas,Madrid, 1990.
15.GARCIA M. M., Escritos desconocidos e inéditos, BAC, Madrid,1987.
16.GRUNBERGER, B., Il narcisismo, saggio di psicoanalisi, Einaudi,Torino, 1998.
17.KERNBERGER, O.F., Disturbi gravi della personalitá, Boringhieri,Torino, 1987.
18.KITTEL, G., - FRIEDRICH, G., Grande lessico del NuovoTestamento, Paideia, Brescia, 1996.
19.LEONARD, A., El fundamento de la moral, BAC, Madrid, 1997.20.LEVINAS, E., Totalidad e infinito, Sígueme, Salamanca, 1999.21.MARIAS, J., Mapa del mundo personal, Alianza editorial,
Madrid, 1994.22.MERINO, J. A., Historia de la filosofía medieval, BAC,
Madrid, 2001.23.MOSCHETTI, A. M., Dizionario enciclopedico di filosofia, Le
lettere, Firenze, 1982.24.NIETZSCHE, F., Ecce homo, Alianza editorial, Madrid,
1997.25.ORTEGA Y GASSET J., El hombre y la gente, en obras
completas, VII, Alianza editorial, Madrid, 1997.26.R. PETER, Sobrevivir la perfección. BUAP, Puebla,
2002.27.PIEPER, J., Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 1998.28.RENAULT, M., Determinisme et liberté dans “L’Action”, de M.
Blondel,
29.RHONHEIMER, M., La perspectiva de la moral, Rialp, Madrid,2000.
30.RONNINGSTAM, E, F., I disturbi del narcisismo, RaffaelloCortina, Milano, 2001.
31.SAHAGUN LUCAS J., Nuevas antropologías del siglo XX, Sígueme,Salamanca, 1994.
32.SANABRIA CEPEDA, V. H., La metafísica de la muerte según M.Blondel, PUG, Roma, 2002.
109
33.SCOLA, A., Hombre – mujer el misterio nupcial, Encuentro,Madrid, 2001.
34.URDANOZ, T., Historia de la filosofía, V, BAC, Madrid, 1985.35.VERNEAUX, R., Historia de la filosofía contemporánea, Herder,
Barcelona, 1989.
GLOSARIO
Alteridad: termino que proviene del latín “alter” que
significa “otro” (“otherness” en inglés). Literalmente
“otreidad”, es decir, la dimensión personal que se
encuentra en el polo opuesto del “yo”, la cual supone
también la semejanza en la realidad personal trascendente,
por tanto se refiere a una realidad espiritual personal. La
primera alteridad para el “yo” es el “tu” humano. La
Alteridad por antonomasia es la de Dios, del total y
absolutamente “Otro”.
Antropología: De “antropos” (hombre) y “logos” (estudio,
razón, tratado). La antropología filosófica se pregunta por
“¿qué es el hombre y cuál es su puesto en el cosmos?”
sobrepasa todo otro estudió sobre el hombre al considerarlo
no sólo en su ser natural, sino también en su ser esencial,
no sólo en su puesto dentro de la Naturaleza, sino también
dentro de su espíritu.
110
Ascético: Ascetismo o ascética (en griego áskēsis,
"ejercicio" o "formación"), se le denomina a la doctrina
filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por
medio de la negación de los placeres materiales o
abstinencia; al conjunto de procedimientos y conductas de
doctrina moral que se basa en la oposición sistemática al
cumplimiento de necesidades de diversa índole que
dependerá, en mayor o menor medida, del grado y orientación
de que se trate. En muchas tradiciones religiosas, la
ascética es un modo de acceso místico.
Autolatría: termino que es tomado del lenguaje religioso, y
que significa la latría (adoración debida a Dios) que se da
la persona a sí misma. Generalmente es inconsciente pero
puede notarse y deducirse de sus efectos. Es una postura
espiritual y psicológica que genera una profunda ruptura
interior.
Ego: palabra que viene del latín cuyo significado es “yo”.
Ha sido tomada por la psicología contemporánea para
designar, por ejemplo en el psicoanálisis, una de las tres
instancias psíquicas, precisamente el “yo” como parte
racional y volitiva, pero no entendida en términos de la
antropología filosófica como facultades espirituales de la
persona, sino como evolución condicionada socialmente de la
parte instintual, por lo que llama Freud “principio de
realidad”, una especie de aprendizaje por ensayo y error en
la confrontación con la realidad. En contraposición al “yo”
111
esta el “ello”, la parte institual e impulsiva de la mente
que obtiene directamente su energía del cuerpo. Finalmente
se encontraría el “superyó” que representaría la parte de
los códigos y las normas aprendidas culturalmente, ideal
del yo y fuente de la moralidad, según Freud.
El término “ego” sin embargo también puede entenderse como
aquella parte y función de la mente que es principalmente
un autoconcepto. El ego sería la “creencia” de quienes
somos, y tiene sus propias leyes deterministas. Como
creencia y concepto es sólo una parte de lo que el hombre
es pero lo común en la vida de las personas es
identificarse con el ego y “creer” que “son” la idea que
tienen de sí mismos. Suele estar determinada en la infancia
por los mensajes que los padres y el entorno dio explícita
o implícitamente a la persona en un momento en que la
racionalidad no esta desarrollada para realizar una
análisis de su veracidad.
Egotismo: de origen inglés (Egotism), puede ser
identificado con el concepto de excesiva importancia
concedida a sí mismos y a las propias experiencias vitales.
Se trata, en suma, de la tendencia a hablar o escribir de
modo excesivo sobre sí.
Metafísica: término dado por Andrónico de Rodas al
catalogar las obras de Aristóteles. Literalmente por el
orden físico de los libros “más allá de la física”.
Aristóteles le llamaba “filosofía primera”, dado su
112
carácter fundamental de toda la filosofía. La metafísica
estudia el ser en cuanto ser, y no bajo algún aspecto
específico como otras ciencias. Estudia los componentes de
todo ser (esencia y existencia) y por ello todo cae bajo su
lupa. Se puede decir que estudia las causas primeras de
todo. Es la ciencia fundamental y de ella se derivan la
filosofía de la naturaleza (metafísica aplicada a los entes
naturales) y la teodicea o teología natural (la metafísica
aplicada ascendentemente, es decir, al estudio del ser
absoluto o Dios).
Misantropía: Del griego “misos”, “odio”, y “antropos”,
“hombre, ser humano”, es una actitud social y psicológica
caracterizada por una aversión general hacia la especie
humana. Su antónimo es la filantropía (amor a la especie
humana).
No representa un desagrado por personas concretas, sino la
animadversión de los rasgos compartidos por toda la
humanidad. Un misántropo es, por tanto, una persona que
muestra antipatía hacia el hombre como ser humano. Puede
ser ligera o marcada, así como puede tener características
muy diferentes que van desde lo inofensivo, la crítica
social o incluso, la destrucción o la autodestrucción.
Narcisismo: este término proviene de la mitología griega,
específicamente del mito de Narciso que fue castigado por
los dioses por despreciar el amor de la ninfa Eco. Los
dioses lo destinaron a que cuando viera su imagen quedara
113
perdidamente enamorado de sí mismo. De modo que Narciso,
hombre en exceso bello, acercándose al río para bañarse
alcanza a contemplar su imagen en el reflejo del agua y en
ese instante queda fatalmente enamorado de sí, tanto que al
intentar abrazar su imagen para besarla cae al río y muere
ahogado.
En la actualidad fue Sigmund Freud quien al hacer uso de la
metáfora de Narciso para describir una circunstancia de la
libido humana que se vuelca sobre sí, utiliza el nombre
para llamarlo narcisismo. Desde ahí se entenderá como el
amor enfermizo de uno mismo, y que dada la tradición
freudiana pasara comúnmente a entenderse como el “exceso”
del amor a uno mismo. En vez de simplemente una condición
cualitativamente diversa, en vez de cuantitativa como para
Freud, que corresponde más bien al ego-ísmo y ego-
centrísmo.
Postmodernidad: término que se refiere al periodo
contemporáneo histórico, post (posterior) a la modernidad.
La modernidad se caracterizó por el intento de hacer al
hombre la medida de todas las cosas, además del
cartesianismo que afirmaba que toda certeza se fundamenta
en el propio pensamiento y la consecuencia que se seguía
era que no debía entonces reconocer más valor absoluto y
trascendente que los que el mismo establezca y por lo tanto
los valores giran alrededor del hombre mismo. Todo esto
desemboca en el endiosamiento del hombre mismo. La
114
postmodenidad, se caracterizara precisamente por el
desarrollo y establecimiento y la lucha de esa mentalidad,
en donde empieza a notarse la decepción inconsciente del
hombre que no puede sostenerse mucho tiempo en el pedestal
de dios, y su concomitante vacío existencial. Es por eso
interesante que Lipovetsky llame a la posmodenidad “La era
del vacío” nombre de una famosas obras. La posmodernidad es
ahora caracterizada por la lucha contra esa “nausea” que
provocó el modernismo, ya sea en intentos de volver a lo
trascendente, o como intento de compensar el vacío con el
placer de alguna manera.
115