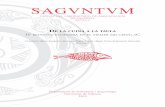Mula River Basin Pre-feasibility Report: Technical Assistance ...
Tafonomía de restos de micromamíferos recuperados del sitio arqueológico Agua de La Mula...
Transcript of Tafonomía de restos de micromamíferos recuperados del sitio arqueológico Agua de La Mula...
ISSN en trámite
Presidencia de la nación secretaría de cultura
del instituto nacional de antroPología y Pensamiento latinoamericano
series esPeciales
Volumen 1Número 1
Buenos Aires, Argentina2013
autoridades
Presidenta de la nación
Cristina Fernández
VicePresidente de la nación
Amado Boudou
secretario de cultura
Jorge Coscia
subsecretaria de gestión cultural
Marcela Cardillo
director nacional de Patrimonio y museos
Alberto Petrina
directora del instituto nacional de antroPología y Pensamiento latinoamericano
Diana Susana Rolandi
comité Honorario
Dra. Tania Andrade Lima (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil)Dr. Antonio A. Arantes (Universidade Estadual de Campinas, San Pablo, Brasil)
Dr. Leopoldo Bartolomé (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)Dr. George Marcus (Rice University, Texas, EEUU)
directora de la reVista
Diana Susana Rolandi
comité editorial
Diana Rolandi, Alejandro Acosta, Daniel Loponte y Daniel Olivera
eValuadores del Presente VolumenVerónica Aldazábal (IMHICIHU-CONICET), Claudia Alves (Universidade Federal de Pernambuco), Gabriel Balbarrey (UNLP), Bianca Baptista (Universidad de la República de Uruguay), Artur Barcelos (Universidade Federal do Rio Grande Brasil), Juan Bautista Belardi (UNPA-CONICET), Laura Beovide (Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, Uruguay), Marta Bonofiglio (UNC - Museo His-tórico Municipal de La Para), Karen Borrazzo (IMHICIHU- CONICET), Roberto Bracco (Museo Na-cional de Antropología, Universidad de la República, Uruguay), Fernando Brittez (ProArHEP-UNLU), Natacha Buc (INAPL-CONICET), María Amanda Caggiano (UNLP-CONICET), Horacio Calandra (CONICET), Ulises Camino (UBA), Irina Capdepont (Universidad de la República, Uruguay), Marcela Caporale (Universidad de la República de Uruguay), Miriam Carbonera (Universidade de Chapecó, Brasil), Marcelo Cardillo (IMHICIHU-CONICET), Sylvina Lorena Casco (UNNE), Luciana Catella (CEAR-CONICET), Carlos Cerutti (CONICET), Gabriel Cocco (Departamento de Estudios Etnográ-ficos y Coloniales de Santa Fe, UNR), María Belén Colasurdo (CONICET-CESOR), Agustín Cordero (CNRS), Isabel Cruz (UNPA), Laura Edith Cruz (Museo Argentino de Ciencias Naturales), Carmen Curbelo (Universidad de la República, Uruguay), Miguel Delgado (UNLP-CONICET), Mariano Del Papa (UNLP), Luis del Papa (UNLP), Alejandra Elias (INAPL-CONICET), Emilio Eugenio (UBA-CO-NICET), Marcelo Fagundes (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), Maria Farías
181
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS DEL SITIO AR-QUEOLÓGICO AGUA DE LA MULA (MENDOZA, ARGENTINA) Y SU IMPLICANCIA
EN LA SUBSISTENCIA HUMANA
Fernando J. Fernández1 y Luciano J.M. De Santis1
ABSTRACTMicromammal remains from the archaeological sequence of Agua de La Mula (35º22’24,9’’S,
68º15’04,2’’W, south-central Mendoza, Argentina) are taphonomically studied. The remains (NISP=1026, MNE=1,026, MNI=491) were recovered from Late Holocene layers (1,600-1,000 years
C14 BP). The micromammal assemblages are composed by 10 taxa of rodents, one chiropteran and two marsupials, associated to transitional mosaic of Patagonian steppe and Monte desert environments. The absence of cut marks and the presence of few burned remains recovered from the site would indicate no human consumption. Moreover, the presence of pellets preserved in stratigraphy and light digestive corrosion on some teeth, indicate that the main accumulator agents were probably avian strigiforms. The absence of weathering, rodent marks, hydraulic transport, root action, and diagenesis, suggest a good preservation and a rapid incorporation of the material in the stratigraphic context. However, trampling, sedimentary corrosion and manganese oxide evidences were seen on the micromammal remains, indi-cating some episodes of humidity inside the cave. Finally, this information provided here would help us to explain the scope of the resource intensification process, proposed for the region in previous re-searches. In this sense, possibly this process could not have been so pronounced for that hunter-gatherers exploit the micromammals.
RESUMENEn este trabajo se realiza un análisis tafonómico a partir de los restos de micromamíferos exhu-
mados del sitio arqueológico Agua de La Mula (35º22’24,9’’S, 68º15’04,2’’O, centro-sur de Mendoza, Argentina). Los restos (NISP=1.026, MNE=1.026, MNI=491) se recuperaron de estratos correspondien-tes al Holoceno tardío (1.600-1.000 años C14 AP). Los conjuntos están compuestos por 10 taxa de roe-dores, un quiróptero y dos marsupiales, asociados a condiciones ecotonales entre la estepa Patagónica y el Monte. La ausencia de marcas de corte y la presencia de escasos restos quemados, sugiere la falta de consumo humano. El registro de egagrópilas y de restos dentarios con marcas de corrosión digestiva ligera, indica que el principal agente acumulador fueron probablemente aves estrigiformes. La ausencia de restos con evidencias de meteorización, marcas de roedores, transporte hídrico y diagénesis, sugiere una buena preservación y un enterramiento rápido. Sin embargo, se observaron evidencias de pisoteo, corrosión sedimentaria y óxido de manganeso, señalando episodios de humedad dentro de la cueva. Esta información podría ayudarnos a explicar los alcances del proceso de intensificación de los recursos, propuesto en la región en investigaciones previas. Posiblemente, este proceso pudo no haber sido tan marcado como para que los cazadores-recolectores tengan que explotar a los micromamíferos.
1 CONICET, Cátedra de Anatomía Comparada, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Calle 64 s/n (entre diag. 113 y calle 120), La Plata, Buenos Aires. E-mail: [email protected], [email protected]
Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Series Especiales Nº1 (1). AÑO 2013
ISSN en trámite
182
INTRODUCCIÓNRecientemente, estudios sobre la subsis-
tencia humana prehispánica en el sur de Mendoza han utilizado modelos provenientes de la Teoría de la Depredación Óptima, sobre la base de la ecolo-gía evolucionista (e.g., Bettinger 1991; Broughton 1994; Neme 2002, 2007, 2009; Neme y Gil 2008). En este contexto, surge el concepto de intensifica-ción de los recursos como una forma para explicar los cambios en la subsistencia de las poblaciones humanas del sur de Mendoza a través del tiempo (e.g., Gil 2006; Neme 2002, 2007, 2009; Neme y Gil 2008). El proceso de intensificación, fue enten-dido como la consecuencia de cambios en la tec-nología de los cazadores-recolectores, reducción de los rangos de movilidad y un desbalance entre la capacidad sustentadora del ambiente y el au-mento demográfico. De modo que, la sobreexplo-tación del ambiente pudo reducir la disponibilidad de los recursos altamente ranqueados (e.g., Lama guanicoe) y modificar la subsistencia humana ha-cia la inclusión de especies de menor retorno caló-rico, como algunas plantas y vertebrados de menor tamaño (e.g., Neme 2002, 2007, 2009; Neme y Gil 2008). Asimismo, el proceso de intensificación de los recursos propuesto por Neme (2000, 2007, 2009) para el área cordillerana del sur de Mendoza hacia el 2.000 AP, se habría extendido posterior-mente a la región volcánica de la Payunia, en una cronología cercana al 1.000 AP (Gil 2006). Esta demora podría explicarse por las jerarquías de los ambientes (e.g., Borrero 2005), donde la Payunia presentaría un valor menor y/o mayores problemas para su ocupación que las regiones vecinas (Gil 2006; Neme y Gil 2008). Sin embargo, Borrero (2002) y Durán y Mikkan (2009) plantean que no necesariamente se pueden explicar las ocupacio-nes tardías en la Payunia por este tipo de procesos, en cambio proponen que se habrían dado por una ampliación de rangos en la explotación de recur-sos. De modo que, la Payunia habría alcanzado una productividad semejante a la de regiones vecinas, luego de la recuperación del ambiente tras intensas actividades volcánicas durante el Holoceno medio (Durán y Mikkan 2009), o mejoramiento ambien-tal debido a avances de la estepa Patagónica hacia el desierto del Monte entre el 1.600 y el 1.000 años
C14 AP (Fernández 2010). Los estudios sobre el registro arqueológi-
cos de ensambles de micromamíferos del sur de Mendoza, empezaron a comienzos de este siglo y estuvieron principalmente concentrados en el área cordillerana (Atencio 2000; Fernández et al. 2009a; Gasco et al. 2006; Neme et al. 2002). No obstante, para la región de la Payunia se cuenta con escasos trabajos (Fernández 2010, 2012, en prensa). En este sentido, estudiar los conjuntos de micromamíferos recuperados de sitios arqueoló-gicos del sur de Mendoza desde una perspectiva tafonómica, discriminando agentes naturales y atrópicos, puede ser de sumo interés para evaluar el rol que tuvieron en la subsistencia de los grupos humanos, en el marco del proceso de intensifica-ción de los recursos planteado para la región.
El objetivo central que guía esta investi-gación es la realización de un análisis tafonómico exhaustivo a partir de los micromamíferos recu-perados del sitio arqueológico Agua de La Mula, ubicado en el centro-sur de la provincia de Mendo-za y en el extremo norte de la región volcánica de La Payunia (35º22’24,9’’S, 68º15’04,2’’O, Figura 1A). Asimismo, se discutirán aspectos vinculados a la subsistencia de los grupos humanos que habi-taron el sitio.
CONTEXTO ARQUEOLÓGICOAgua de La Mula es un sitio arqueológico
tipo cueva, ubicado en el fondo de una quebrada a 967 ms.n.m. (Figura 1B). La cueva presenta una abertura de 3,86 m de ancho y 2,53 m de altura, alcanzando en su interior un máximo de 7,4 m de ancho y 9 m de profundidad (Figura 1C). El sitio fue escavado por un equipo dirigido por el Dr. Humberto Lagiglia en el año 1987. A pesar de que han transcurrido más de dos décadas, no se ha publicado un detalle del registro arqueológico. Se cuenta con algunos datos generales del sitio en los trabajos de Lagiglia (1999a) y Gil (2006); e información sobre la composición taxonómica de los micromamíferos, su relación paleoambiental y ocupaciones humanas en Fernández (2010). Se re-cuperaron materiales arqueológicos entre los que puede mencionarse la presencia de restos de plan-tas domésticas de Zea mays (maíz) y Cucurbita sp.
CUADERNOS 1 (1)
183
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...
(zapallo), aunque no cuantitativamente significa-tivos para considerar un uso intensivo de los mis-mos (Gil 2006; Lagiglia 1999a).
En relación a la cronología del sitio, tres fechados radiocarbónicos realizados por Lagiglia (1999b) sobre restos de carbón arrojaron una edad de 1.610 ± 60 años C14 AP (nivel 10, muestra LP-563), 1.260 ± 60 años C14 AP (nivel 10, muestra LP-620) y 1.000 ± 50 años C14 AP (nivel 5, mues-tra LP-973).
Por otra parte, teniendo en consideración la densidad de los depósitos, diversidad arqueoló-gica y cronología, Gil (2006) plantea cuatro con-textos que incluyen el registro de distintos sitios y que reflejarían las fases biogeográficas en el po-blamiento de La Payunia. Este autor propone que los sitios de esta región con una antigüedad entre 2.000 y 1.000 años C14 AP indicarían una fase de reocupación del área, de modo que las ocupacio-
nes de este periodo mostrarían un uso poco intenso de la Payunia. Finalmente, Gil (2006) postula que hacia finales del Holoceno tardío ca. 1.000 años C14 AP, se establecerían sitios de actividades múl-tiples, localizados a cielo abierto y con registros arqueológicos más diversos y densos que los pre-vios. En este contexto habrían ocurrido las prime-ras ocupaciones efectivas de la Payunia, incorpo-rando tecnología cerámica, utilización de plantas domésticas y productos no locales (Gil 2006).
ÁREA DE ESTUDIODesde el punto de vista geomorfológico
el sitio Agua de La Mula se encuentra ubicado en cerca del límite norte del área del Nevado, de la región volcánica de la Payunia. Está área presenta elementos de la planicie oriental y está caracte-rizada por un relieve muy irregular debido al in-tenso vulcanismo de retroarco, campos de dunas
Figura 1. A: mapa de la provincia de Mendoza mostrando la ubicación del sitio arqueológico Agua de La Mula. B: vista del frente de la cueva. C: vista en planta de la cueva. Principales unidades fitogeográficas acordes a Cabrera (1976).
184
y sistemas fluviales efímeros, destacándose prin-cipalmente el campo volcánico del Cerro Nevado de 3.810 ms.n.m y numerosos conos volcánicos y flujos de lava (Quidelleur et al. 2009).
En términos fitogeográficos el área donde se localiza el sitio corresponde a la Provincia del Monte (Cabrera 1976). Este ambiente es caracte-rístico de un clima desértico con precipitaciones estivales inferiores a los 200 mm anuales, influen-ciado por el anticiclón del Atlántico, mientras que el promedio anual de temperaturas oscila de 13 a 15,5°C. La vegetación predominante es de tipo es-tepa arbustiva xerófila, sammófila o halófila (Ca-brera 1976).
De acuerdo al modelo zoogeográfico propuesto por Ringuelet (1961) para el territorio argentino, el sitio se encuentra ubicado en el Do-minio Patagónico, enmarcado dentro de la Subre-gión Andino-Patagónica; caracterizada por una fauna principalmente erémica. Entre las principa-les especies de aves rapaces que habitan el área, se encuentran las Strigiformes Tyto alba (lechuza de campanario), Bubo magellanicus (nuco), Asio flammeus (lechuza campestre) y Athene cunicu-laria (lechucita vizcachera), las Accipitriformes Geranoaetus melanoleucus (águila mora) y Buteo polyosoma (aguilucho común) y las Falconiformes Falco peregrinus (halcón peregrino) y Caracara plancus (carancho). MATERIALES Y MÉTODOS
En el contexto de la excavación dirigida por Humberto Lagiglia, se extrajeron diez niveles artificiales de diez cm cada uno. Se recuperaron 9 egagrópilas y 1.026 restos cráneo-mandibulares de micromamíferos correspondientes a los niveles 4, 5, 6, 7, 9 y 10, sin embargo, los elementos postcra-neales y los dientes aislados no fueron exhumados. Todos los restos están depositados en el Museo de Historia Natural de San Rafael (MHNSR-000002). Las identificaciones taxonómicas se realizaron mediante la comparación con material de referen-cia de la Colección de Mastozoología del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y fuentes biblio-gráficas (e.g., Fernández et al. 2011a).
Se calcularon el número de especímenes identificados por taxón (NISP), el número mínimo
de elementos (MNE) y el número mínimo de indi-viduos (MNI) (Grayson 1984).
En el marco de los estudios tafonómicos se siguió la metodología y clasificación utilizada por Andrews (1990) y Fernández-Jalvo y Andrews (1992). Esta clasificación distingue cinco catego-rías, incluyendo a las especies de estrigiformes, falconiformes y mamíferos carnívoros, en un gra-diente de modificación sobre restos óseos y denta-rios: Ligera, Moderada, Intermedia, Fuerte y Ex-trema. No obstante, buena parte de la metodología propuesta por estos autores no se pudo aplicar debido a la ausencia de elementos postcraneales y dientes aislados. En este sentido, se observaron mediante lupa binocular, marcas de corrosión di-gestiva en las superficies de incisivos y molares in situ. Además, se analizó el grado de fractura de los restos del cráneo y mandíbula. Andrews (1990), categoriza al cráneo en cuatro tipos de fractura (A, B, C, D). Las dos primeras categorías (A y B), se consideran como cráneos completos, a pesar de que la segunda (B) está definida por la carencia de la fracción posterior de la base del cráneo; (C) maxilares con arcos zigomáticos y (D) maxilares sin zigomáticos. De la misma manera, el autor ca-tegoriza a la mandíbula en cuatro tipos de fracturas (A, B, C, D). La categoría (A), está definida como mandíbulas completas; (B) mandíbulas con proce-sos angular y coronóides rotos; (C) mandíbulas sin rama ascendente y (D) mandíbulas sin rama ascen-dente y borde inferior roto.
También, se pudieron calcular dos índices que evalúan la proporción relativa de dientes ais-lados [(alvéolos maxilares + alvéolos mandibula-res) / (molares)] x 100 y [(alvéolos maxilares + alvéolos mandibulares) / (incisivos)] x 100. Estos índices fueron contemplados en esta metodología, para distinguir conjuntos de micromamíferos acu-mulados por los distintos tipos depredadores de micromamíferos (Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 1992).
Por otra parte, se evaluaron variables an-trópicas tales como marcas de corte y patrones de termoalteración (cf. Quintana 2005; Medina et al. 2012) y variables postdepositacionales tales como meteorización, pisoteo, marcas de raíces, impresiones de óxido de manganeso, abrasión por
CUADERNOS 1 (1)
185
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...
transporte hídrico y corrosión sedimentaria (cf. Andrews 1990; Fernández-Jalvo y Andrews 2003; Korth 1979).
Finalmente, siguiendo a Pardiñas (1999a) se calcularon dos índices para distinguir conjuntos de micromamíferos acumulados por humanos, de aquellos generados por aves rapaces: índice de ta-maño [(MNI Chicos + MNI Medianos / MNI Gran-des) x 100]; índice de predíctibilidad [(MNI Colo-niales + MNI Gregarios + MNI Agrupados / MNI Crípticos + MNI Solitarios) x 100]. En contraste con la mayoría de las aves rapaces, los humanos tienden a cazar micromamíferos de mayor tamaño, gregarios, coloniales y agrupados. Para calcular el primer índice, los micromamíferos (mamíferos < 1 kg) se dividieron en tres categorías de tamaño: Chico (< 50 g.), Mediano (entre 50 y 150 g.) y Grande (> 150 g) (modificado de Pardiñas 1996-1998). La primera categoría incluye a los marsu-piales Lestodelphys halli y Thylamys pallidior, a el quiróptero Tadarida brasiliensis y a los roedores sigmodontinos Akodon spegazzinii, Akodon moli-
nae, Calomys musculinus y Eligmodontia spp. La segunda contiene a los sigmodontinos Phyllotis xanthopygus, Graomys griseoflavus y Reithrodon auritus. La tercera incluye a los roedores histricog-natos Galea leucoblephara, Microcavia australis y Ctenomys spp. Para calcular el segundo índice, se consideró a los roedores cávidos (i.e., G. leuco-blephara, M. australis) dentro de las categorías de Coloniales y Gregarios, a Ctenomys spp. dentro de Agrupados y a los sigmodontinos en la categoría de Crípticos y Solitarios.
RESULTADOSSe analizaron restos cráneo-mandibulares
(NISP= 1.026, MNE= 1.026, MNI= 491) y se de-terminaron diez taxones de roedores, una especie de quiróptero y dos de marsupiales. La informa-ción correspondiente a las abundancias relativas de los micromamíferos de la muestra arqueofau-nística se detalla en la Tabla 1.
El ensamble está integrado por un domi-nio de roedores histricognatos (Ctenomys sp., M.
Cronología (en ka) 1 1,2-1,6
Niveles 4 5 6 7 9 10
NISP MNI NISP MNI NISP MNI NISP MNI NISP MNI NISP MNI
Mammalia
Didelphimorphia
Thylamys pallidior 18 8 1 1 11 6 11 7 15 9 0 0
Lestodelphys halli 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1
Chiroptera
Tadarida brasiliensis 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Rodentia
Ctenomyidae
Ctenomys sp. 67 30 62 26 142 56 88 39 96 44 25 11
Caviidae
Microcavia australis 6 2 5 3 25 13 21 9 15 9 4 2
Galea leucoblephara 10 4 14 7 0 0 13 6 23 9 0 0
Cricetidae
Akodon molinae 6 5 2 1 3 2 2 1 3 2 0 0
Akodon spegazzinii 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Calomys musculinus 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Phyllotis xanthopygus 18 10 12 5 43 17 29 13 59 28 8 6
Graomys griseoflavus 31 17 8 5 19 8 42 23 15 10 14 6
Eligmodontia sp. 3 2 4 3 6 5 4 2 3 3 0 0
Reithrodon auritus 1 1 0 0 3 2 3 1 1 1 0 0
Total 161 80 109 52 255 112 218 106 230 115 53 26
Tabla 1. Composición taxonómica del ensamble de micromamíferos exhumados de Agua de La Mula (expresada en NISP y MNI).
186
australis y G. leucoblephara) y entre ellos Cte-nomys sp. es el taxón más representado de toda la muestra. Los roedores sigmodontinos continúan en abundancia, siendo P. xanthopygus y G. gri-seoflavus las especies más frecuentes, seguidas por Eligmodontia sp., A. molinae, R. auritus, A. spegazzinii y C. musculinus. Con frecuencias me-nores se encuentran el quiróptero T. brasiliensis y los marsupiales T. pallidior y L. halli.
Estos taxones se encuentran principal-mente asociados al desierto del Monte (T. palli-dior, A. molinae, C. musculinus, G. griseoflavus, M. australis y G. leucoblephara), a la estepa Pata-gónica (L. halli y R. auritus) y a ambos ambientes (P. xanthopygus, Eligmodontia sp., A. spegazzinii, Ctenomys sp. y T. brasiliensis) (e.g., Fernández 2012; Pardiñas et al. 2003, 2008, 2011).
Se recuperaron 9 egagrópilas proceden-tes de todos los niveles que contenían restos de micromamíferos (Figura 2 A y B). Asimismo, en toda la muestra se observaron cerca de la mitad de elementos con presencia de pelos provenientes de egagrópilas, siendo el nivel 5 el que exhibió mayor porcentaje de los mismos, mientras que el nivel 7 fue el que mostró menor cantidad de elementos con restos de pelos (Figura 2 C-E y Figura 3). Por otra parte, se destaca que los elementos asignados a roedores histricognatos fueron los que presenta-ron mayor proporción de restos con pelos en todos los niveles, con un promedio de 67,7% y alcan-
Figura 2. Ejemplos de evidencias de acción de aves ra-paces en los distintos niveles. A: egagrópila fósil (nivel 6); B: egagrópila fósil (nivel 7); C: vista ventral del cráneo de Phyllotis xanthopygus con restos de pelos (nivel 5). D: cráneo y mandíbulas articulados de Cte-nomys sp. con restos de pelos (nivel 4); E: cráneo con restos de pelos, mostrando corrosión ligera en el ex-tremo de los incisivos (nivel 9); F: corrosión digestiva moderada en incisivo de un roedor sigmodontino (nivel 6); G: corrosión ligera en incisivo de Ctenomys sp. (ni-vel 10). Escalas A-E = 5 mm.
Figura 3. Comparación de los porcentajes de elementos con restos de pelos en los grupos de micromamíferos recuperados de los distintos niveles.
CUADERNOS 1 (1)
187
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...
zando ca. del 90% en los niveles 4 y 5 (Figura 3).El 13,5% de los incisivos y molares in situ
sufrieron corrosión digestiva, comprendidos prin-cipalmente en la categoría de modificación ligera y en menor medida en las categorías moderada y fuerte (Figura 2 E-G y Figura 4). De esta manera, en la mayoría de los incisivos la corrosión se con-centró en los extremos y en menor proporción se extendió a lo largo de la superficie de los mismos, dejándola ondulada y con el esmalte reducido a pe-queños islotes sobre la dentina. Por su parte, casi todos los molares que tenían marcas de corrosión, exhibieron cúspides con un contorno más redon-deado y sólo en pocos casos el esmalte mostró un ligero poseado. Además, se destaca que en los ni-veles 5 y 6 se observó mayor porcentaje de restos modificados por acción digestiva y contrariamente los restos recuperados de los niveles 4 y 7 fueron los menos afectados.
En las Tabla 2 se exhiben los distintos ti-pos de fractura craneal y dentaria. La mayoría de los cráneos estaban muy fracturados, perdiendo los huesos de la bóveda y arcos zigomáticos y sólo el 20% se encontraron completos. En los niveles 7, 9 y 10 se observaron mayor grado de ruptura, mientras que los cráneos recuperados del nivel 5 fueron los que mostraron mayor preservación.
Un elevado porcentaje de los incisivos y
molares se perdieron de los premaxilares y maxi-lares, respectivamente. Asimismo, los cráneos ex-humados del nivel 7 fueron los que presentaron mayor pérdida dentaria, mientras que en el nivel 10 se recuperaron premaxilares y maxilares con el más alto porcentaje de retención dentaria.
Más de la mitad de las mandíbulas se ha-llaron completas y una alta proporción de las que estaban fracturadas conservaron la rama ascenden-te, mientras que un porcentaje menor presentaron el borde inferior de la rama mandibular rota. Ade-más, cabe destacar que las mandíbulas proceden-tes de los niveles 4 y 5 fueron las que exhibieron mejor grado de integridad y contrariamente, las provenientes de los niveles 7, 9 y 10, las que mos-traron mayor fracturación.
Un elevado porcentaje de los molares se perdieron de las mandíbulas, sin embargo, la ma-yor parte de los incisivos se mantuvieron en las mismas. Asimismo, el nivel 7 fue el que presentó la proporción más alta de pérdida dentaria, mien-tras que en los niveles 5 y 9 se observaron mayor retención de molares e incisivos, respectivamente.
La cantidad de dientes fracturados fue es-casa en todos los niveles, tanto en molares como en incisivos y en ningún caso alcanzaron el 5%. Además, se destaca que en el nivel 5 no se registró ningún diente roto y el nivel 9 fue el que presentó
Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 9 Nivel 10 Total
Fractura de cráneos
Cráneos completos 28,6 43,3 23,3 23,5 9,1 0 21,3
Maxilares con zigomáticos 10,5 10 34,4 11,8 31,8 57,1 25,9
Maxilares sin zigomáticos 60,7 46,7 42,2 64,7 59,1 42,9 52,7
Pérdida de molares de maxilares 56 69,5 66,1 77,3 62,4 34,3 60,9
Pérdida de incisivos de premaxilares 52,8 60 62,2 83,3 77 50 64,2
Fractura de mandíbulas
Mandíbulas completas 71,4 65,4 60,6 41,3 50,5 51,1 56,7
Mandíbulas con rama ascendente rota 23,3 30,8 24,2 41,3 39,2 44,7 33,9
Mandíbulas sin rama ascendente 5,3 3,8 12,1 13 9,1 4,2 7,9
Mandíbulas sin rama ascendente y borde inferior roto 0 0 3 4,3 1,1 0 1,4
Pérdida de molares de las mandíbulas 58,3 46 64,9 70,5 71,9 64,9 62,7
Pérdida de incisivos de la mandíbulas 36 34,6 31,3 41,9 30,5 33,3 34,6
Fractura de dientes
Incisivos rotos in situ 0 0 3 4,5 4,5 0 2
Molares rotos in situ 0,3 0 3 1,1 2,9 0,01 1,2
Tabla 2. Porcentajes de fractura de cráneos, mandíbulas y dientes, recuperados de los niveles portadores de micromamíferos.
188
mayor porcentaje de los mismos.Los índices que evalúan la proporción
relativa de dientes aislados se realizaron tenien-do en cuenta el total de roedores y también se los separó en histricognatos y sigmodontinos (Tabla 3). En este sentido, tomando los roedores como un solo conjunto, se observó una pérdida de molares en todos los niveles (alcanzando su mayor expre-sión en el nivel 7) y contrariamente una alta pro-porción de incisivos se mantuvieron en sus alvéo-los, a excepción del nivel 7 que presentó valores similares. Sin embargo, cuando se calcularon los valores de estos índices en ambos grupos de roe-dores, se pudieron observar diferencias notables. De modo que, en forma opuesta a lo que ocurrió en los sigmodontinos, en los histricognatos se re-gistró una mayor pérdida dentaria en todos los ni-veles. Asimismo, en ambos grupos de roedores, el nivel 5 fue el que mostró más cantidad de molares retenidos en sus maxilares y mandíbulas.
Los índices de tamaño y de predictibili-dad, dieron valores que señalan que sólo el nivel 4 contiene mayoritariamente micromamíferos de tamaño chico y solitarios (Tabla 3).
Por otra parte, se destaca que no se regis-traron restos con marcas de corte y solo tres ele-mentos (ca. 0,3%) del total de la muestra estaban termoalterados, los cuales fueron recuperados de los niveles 6 y 7.
En cuanto a los procesos postdeposita-cionales, no se registraron restos meteorizados (sensu Andrews 1990). Tampoco se observaron elementos con marcas de raíces, ni con evidencias
de abrasión hídrica, desplazamientos y rozamien-tos de los restos contra el sedimento (sensu Fer-nández-Jalvo y Andrews 2003; Korth 1979). No obstante, se hallaron elementos con corrosión se-dimentaria únicamente en los niveles 7 (1,9%) y 9 (4,6%) e impresiones por óxidos de manganeso también en los niveles 7 (9,3%) y 9 (13,7%).
DISCUSIÓN En primer término es interesante destacar
el registro de egagrópilas y de numerosos elemen-tos con restos de pelos en todos los niveles porta-dores de micromamíferos (Figura 2 A-E y Figura 3). El hallazgo de egagrópilas fósiles constituye un indicador directo de que las aves rapaces in-tervinieron en la formación del ensamble de mi-cromamíferos (Andrews 1990; Pardiñas 1999a). Asimismo, la conservación de las egagrópilas en los sitios arqueológicos o paleontológicos se rela-ciona con sus características intrínsecas, principal-mente con la humedad, temperatura y rapidez de enterramiento (Pardiñas 1999a). Por este motivo, se han recuperados egagrópilas fósiles y/o huesos con restos de pelos en otros sitios arqueológicos de ambientes áridos de la Patagonia, como Cueva Huenul, Cueva Grande del Arroyo Feo, Cueva del Milodón, Cerro Casa de Piedra 5, Cueva Epullán Grande, Alero de los Sauces y Casa de Piedra Or-tega (véase Aschero 1981-1982; Bond et al. 1981; Crivelli Montero et al. 1996; Fernández et al. 2012; Pardiñas 1996-1998, 1999a, 1999b; Silvei-ra 1979). Sin embargo, en el noroeste patagónico Trejo y Ojeda (2002) han demostraron la dificultad
Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Nivel 9 Nivel 10 Total
Total roedores
% relativa de molares aislados 136,8 125,6 189,8 259,9 227,2 145,4 180,8
% relativa de incisivos aislados 78,2 81,3 90,8 100 74,1 57,1 80,3
Histricognatos
% relativa de molares aislados 203,3 140 283,1 534,6 370,6 314,3 307,6
% relativa de incisivos aislados 123,8 114,9 113,5 182,6 97,4 100 122
Sigmodontinos
% relativa de molares aislados 62,8 47,4 65,7 96,3 93,3 48,9 69,1
% relativa de incisivos aislados 35,5 25 50,8 37,7 44,1 25 36,4
Índice de Tamaño 122,2 44,4 76,8 96,3 85,5 100 81,8
Índice de Predictibilidad 81,8 225 134,6 107,8 117 100 124,2
Tabla 3. Valores de los índices de proporción relativa de dientes aislados, de tamaño y predictibilidad.
CUADERNOS 1 (1)
189
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...
de identificar el tipo de ave rapaz mediante la ob-servación de egagrópilas.
Los valores de corrosión digestiva regis-trados en todos los niveles portadores de microma-míferos, son coincidentes con este tipo de altera-ciones observadas en muestras de micromamíferos producidas por aves estrigiformes de Argentina y otras partes del mundo (véase Andrews 1990; Ca-rrera y Fernández 2010; Gómez 2005, 2007; Mon-talvo y Tejerina 2010). No obstante, el análisis por niveles, nos sugiere que intervinieron más de una especie en la génesis de las acumulaciones de mi-cromamíferos. Por un lado, los restos recuperados de los niveles 4, 7, 9 y 10 con los valores más bajos de digestión (Figura 3 E y G, Figura 4), recuerda a los ensambles originados por lechuzas que produ-cen bajos porcentajes de corrosión ligera como T. alba (e.g., Andrews 1990; Fernández et al. 2009a; Gómez 2007). Por otro lado, los restos provenien-tes de los niveles 5 y 6, con mayores grados y por-centajes de digestión que los anteriores (Figura 2F y Figura 4), se acercan más a los valores registra-dos por Gómez (2007) en muestras de micromamí-
feros generadas por A. flammeus; aunque no llegan a alcanzar los niveles de digestión registrados en las acumulaciones de otras estrigiformes que ha-bitan el área, como A. cunicularia (Gómez 2007; Montalvo y Tejerina 2010) y B. magellanicus (Fer-nández et al. 2009b). Si bien en este último caso los autores citados analizaron restos de aves con-sumidos por B. magellanicus, llegaron a la conclu-sión que este búho produce valores similares de alteración al de su par congenérico B. virginianus, el cual fuera estudiado en base a restos de micro-mamíferos (Gómez 2005, 2007).
Los valores de los índices de tamaño y pre-dictibilidad son consecuencia de un MNI elevado de roedores histricognatos en todos los niveles a excepción del nivel 4 (Tabla 1 y Tabla 3). Cabe destacar, que entre otras cosas, la dominancia de este grupo de roedores en ensambles arqueológi-cos fue relacionado con el consumo humano (e.g., Acosta y Pafundi 2005; Medina et al. 2011, 2012; Pardinas 1999a, 1999b; Quintana 2005; Quintana et al. 2002; Simonetti y Cornejo 1998; Teta et al. 2005). Sin embargo, en Agua de La Mula no se
Figura 4. Comparación de los porcentajes de las categorías de corrosión digestiva por niveles portadores de restos de micromamíferos.
190
registraron marcas de corte y solo tres elementos estaban termoalterados; asimismo, los elementos asignados a este grupo de roedores fueron los que presentaron mayores proporciones de restos de pelos de egagrópilas en todos los niveles (Figura 3), indicando que fueron incorporados al sitio por aves rapaces y no por seres humanos. Además, T. alba ha mostrado una elevada variabilidad dietaria espacio-temporal, posiblemente debido a la de-predación estacional y por su carácter de cazador oportunista, donde los micromamíferos de tamaño grande como los registrados en Agua de La Mula, pueden ser ocasionalmente parte de su dieta (véase Bellocq 2000 y literatura allí citada).
La extensiva fractura observada principal-mente en cráneos y en menor medida en las man-díbulas (dado su robustez diferencial; Figura 5), además de la elevada pérdida de molares registra-da en todos los niveles portadores de micromamí-feros, acentuado en los niveles 7 y 9 (Tabla 3), son inconsistentes con el bajo porcentaje de digestión evidenciado en los dientes (Figura 4). Al respecto, tanto Andrews (1990) como Gómez (2007) obser-varon bajos niveles de fractura y pérdida dentaria en numerosos ensambles originados por estrigifor-
mes. Por ende, posiblemente esta situación pudo estar mayormente asociada a procesos postdepo-sitacionales como el pisoteo, que por los agentes acumuladores, de modo que estos procesos son comunes en sitios tipo cueva o refugio rocoso, de-bido a que son espacios de circulación restringida (e.g., Andrews 1990; Pardiñas 1999a).
Por otra parte, es interesante destacar que no se observaron mayores incidencias de proce-sos postdepositacionales afectando a la muestra arqueofaunística. En este sentido, la ausencia de elementos meteorizados en toda la muestra indica que los mismos tuvieron un enterramiento rápido, luego de haber sido alterados por el pisoteo. Ade-más, las cuevas permiten que los restos estén más protegidos de los agentes meteóricos (Andrews 1990; Pardiñas 1999a).
No obstante, otros agentes postdeposita-cionales que tuvieron lugar en la formación del ensamble fueron, la corrosión por humedad del suelo y el óxido de manganeso, los cuales afecta-ron a los restos provenientes de los niveles 7 y 9. Andrews (1990) observó que bajo condiciones de permanente humedad en el sedimento, los huesos de micromamíferos presentaron corrosión abar-
Figura 5. Comparación entre porcentajes de las categorías de fractura en cráneos y mandíbulas.
CUADERNOS 1 (1)
191
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...
cando casi toda la superficie. En coincidencia, los restos afectados por óxido de manganeso se re-cuperaron de los mismos niveles, en tal sentido, las impregnaciones por óxidos de manganeso se producen cuando alternan ciclos de reducción-oxi-dación (Courty et al. 1989), siendo un proceso co-mún en sitios donde existen oscilaciones del nivel freático o encharcamientos de agua (Gómez 2000; Gómez et al. 1999).
Finalmente, la evidencia tafonómica pre-sentada en este trabajo puede ser útil para explicar los alcances del proceso de intensificación de los recursos planteado para la región de la Payunia en investigaciones previas (Gil 2006; Neme y Gil 2008). Según los autores mencionados, este proce-so ocurrió más tardíamente en el Payunia respecto del área cordillerana, posiblemente en un contexto de ocupación efectiva (sensu Borrero 1999), incor-poración de los cultivos y la tecnología cerámica ca. de 1.000 años C14 AP. Sin embargo, en Agua de La Mula y en el resto de los sitios arqueoló-gicos estudiados de la Payunia, no se registraron evidencias de consumo antrópico de micromamí-feros (Fernández, 2012, en prensa). Posiblemente este proceso de intensificación pudo no haber sido tan marcado como para que los cazadores-recolec-tores tengan que explotar a los micromamíferos, como fuera probado en el sector cordillerano del sur de Mendoza (Fernández, 2012; Fernández et al. 2009a) y en otras regiones linderas de Argen-tina tales como en las Sierras Centrales, Pampa y Patagonia (e.g., Acosta y Pafundi 2005; Fernández et al. 2011b; Medina et al. 2011, 2012; Pardinas 1999a, 1999b; Quintana 2005; Quintana et al. 2002; Teta et al. 2005).
REMARCACIONES FINALESEl análisis tafonómico integral nos per-
mite postular que los seres humanos no ha-brían intervenido en la acumulación de los micromamíferos del sitio Agua de La Mula. Por el contrario, se plantea que los mismos habrían teni-do su origen por la actividad depredadora de aves estrigiformes, siendo T. alba la principal especie involucrada en los niveles 4, 7, 9 y 10 y A. flam-meus en los niveles 5 y 6, sin descartar la posible participación de otras especies de lechuzas.
Los agentes y procesos postdepositaciona-les que tuvieron lugar en la formación del ensam-ble fueron el pisoteo, la corrosión por humedad del suelo y el óxido de manganeso, los cuales tuvieron mayor incidencia en los niveles 7 y 9, contribu-yendo a alterar la composición original del con-junto cuando fue depositado. Asimismo, la nula representación de restos meteorizados indica que tuvieron un enterramiento rápido, luego de haber sido alterados por el pisoteo, siendo estos tipos de eventos habituales en las cuevas o refugios roco-sos.
Finalmente, el proceso de intensificación de los recursos planteado para el sur de Mendoza pudo no haber sido tan marcado como para que los cazadores-recolectores tengan que explotar a los micromamíferos, como fuera sustentado en otras regiones de Argentina.
AGRADECIMIENTOSHumberto Lagiglia†, Adolfo Gil y Gusta-
vo Neme cedieron desinteresadamente la muestra arqueológica para su estudio. Gustavo Neme y Ulyses Pardiñas y el revisor Matías Medina, rea-lizaron una lectura crítica del trabajo, aportando valiosas sugerencias. Germán Moreira y Fernando Ballejo colaboraron con la preparación de mues-tras e imágenes, respectivamente. El Conicet y la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (UNLP) solventaron económicamente este trabajo. A todas las personas e instituciones mencionadas el más sincero agradecimiento de los autores, únicos res-ponsables del contenido de este trabajo.
BIBLIOGRAFÍAACOSTA, A. y L. PAFUNDI2005. Zooarqueología y tafonomía de Cavia ape-rea en el humedal del Paraná inferior. Intersec-ciones en Antropología 6: 59-74.ANDREWS, P. 1990. Owls, caves and fossils. University of Chi-cago Press, Chicago.ASCHERO, C.1981-1982. Nuevos datos sobre la arqueología del
192
Cerro Casa de Piedra, sitio CCP. Relaciones 14: 267-284.ATENCIO, A. G. 2000. Registro de microvertebrados del sitio ar-queológico Arroyo Colorado, Mendoza Argentina. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Exac-tas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. Ms.BELLOCQ, M. I. 2000. A review of the trophic ecology of the Barn Owl in Argentina. Journal of Raptor Research 34: 108-119.BETTINGER, R. 1991. Aboriginal occupation at high altitude: Al-pine villages in the White Mountains of Eastern California. American Anthropologist 93: 657-679.BOND, M., S. CAVIGLIA y L. BORRERO 1981. Paleoetnozoología del Alero de los Sauces (Neuquén Argentina) con especial referencia a la problemática presentada por los roedores en sitios patagónicos. Trabajos de Prehistoria (Argentina) 1: 93-109.BORRERO, L. 1999. The prehistoric exploration and colonization of Fuego-Patagonia. Journal of World Prehistory 13: 321-355. 2002. Arqueología y biogeografía humana en el sur de Mendoza (comentario crítico). En Entre Montañas y Desiertos. Arqueología del Sur Men-docino, editado por A. Gil y G. Neme, pp. 195-202. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.2005. The Archaeology of the Patagonian Deserts Hunter-Gatherers in the Cold Desert. En Desert Peoples. Archaeological Perspectives, editado por P. Veth, M. Smith y P. Hiscock, pp. 142-158. Blackwell Publishing London, London. BROUGHTON, M.1994. Late Holocene resource intensification in the Sacramento Valley: The vertebrate evidence. Journal of Archaeological Science 21: 501-514.CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enci-clopedia Argentina de Agricultura y Jardinería 1:
1-85.CARRERA, J. D. y F. J. FERNÁNDEZ 2010. Análisis tafonómico de egagrópilas produ-cidas por el lechuzón orejudo (Asio clamator): un caso experimental. En Zooarqueología a princi-pios del siglo XXI: aportes teóricos, metodológi-cos y casos de estudio, editado por M. De Nigris, P. M. Fernández, M. Giardina, A. Gil, M. Gutié-rrez, A. Izeta, G. Neme y H. Yacobaccio, pp. 381-386. Ediciones del Espinillo, Buenos Aires.COURTY, M. A., P. GOLDBERG y R. MA-CPHAIL1989. Soil and micromorphology in archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.CRIVELLI-MONTERO, E. A., U. F. J. PARDI-ÑAS, M. M. FERNÁNDEZ, M. BOGAZZI, A. CHAUVIN, V. M. FERNÁNDEZ y M. J. LEZ-CANO 1996. La Cueva Epullán Grande (Provincia de Neuquén, Argentina) Informe de avance. Prehis-toria 2: 185-240.DURÁN, V. y R. MIKKAN2009. Impacto del volcanismo holocénico sobre el poblamiento humano del sur de Mendoza (Argen-tina). Intersecciones en Antropología 10: 295-310.FERNÁNDEZ, F. J. 2010. Paleozoogeography of the wine mouse (Akodon oenos) & late Holocene paleoenviron-ments in south-central of Mendoza, Argentina. Ethnobiology Letters 1, 52-57.2012. Microvertebrados del Holoceno de sitios ar-queológicos en el sur de Mendoza (República Ar-gentina): aspectos tafonómicos y sus implicancias en la subsistencia humana. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata. 2012. Tafonomía de microvertebrados exhuma-dos del sitio arqueológico Agua de los Caballos-1 (Mendoza, Argentina). Comechingonia, en prensa.FERNÁNDEZ, F. J., G. J. MOREIRA, G. A. NEME y L. J. M. DE SANTIS 2009a. Microvertebrados exhumados del sitio ar-queológico “Cueva Arroyo Colorado” (Mendoza, Argentina): aspectos tafonómicos y significación
CUADERNOS 1 (1)
193
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...
paleoambiental. Archaeofauna 18: 99-118.FERNÁNDEZ, F. J., G. J. MOREIRA, F. BALLE-JO y L. J. M. DE SANTIS2009b. Novedosos registros de aves exhumadas del sitio arqueológico “Laguna El Sosneado (LS-3)” para el Holoceno tardío en el sur de Mendoza: aspectos tafonómicos. Intersecciones en Antropo-logía 10: 327-342.FERNÁNDEZ, F. J., F. BALLEJO, G. J. MO-REIRA, E. TONNI, L. J. M. DE SANTIS 2011a. Roedores cricétidos de la provincia de Mendoza. Guía cráneo-dentaria orientada para su aplicación en estudios zooarqueológicos. So-ciedad Argentina de Antropología y Universitas Sarmiento, Córdoba.FERNÁNDEZ, F. J., L. DEL PAPA, G. J. MO-REIRA, L. PRATES y L. J. M. DE SANTIS2011b. Small mammal remains recovered from two archaeological sites in the middle and lower Negro River valley (Late Holocene, Argentina): Taphonomic issues and paleoenvironmental im-plications. Quaternary International 245: 135-147. FERNÁNDEZ, F. J., P. TETA, R. BARBERENA y U. F. J. PARDIÑAS 2012. Small mammal remains from Cueva Huenul 1, Argentina. Taphonomy and paleoenvi-ronments since the Late Pleistocene. Quaternary International 278: 22-31.FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y P. ANDREWS 1992. Small Mammal Taphonomy of Gran Dolina, Atapuerca (Burgos), Spain. Journal of Archaeo-logical Science 19: 407-428.FERNÁNDEZ-JALVO, Y. y P. ANDREWS2003. Experimental effects of water abrasion on bone fragments. Journal of Taphonomy 1: 147-163.GASCO, A., M. I. ROSI y V. DURÁN 2006. Análisis arqueofaunístico de microvertebra-dos en “Caverna de las Brujas” (Malargüe-Mendo-za-Argentina). Anales de Arqueología y Etnología, Volumen especial 61: 135-162.GIL, A. F. 2006. Arqueología de La Payunia (Mendoza, Ar-
gentina). El poblamiento humano en los márge-nes de la agricultura. BAR Internacional Series 1591, Oxford.GÓMEZ, G. N. 2005. Analysis of bone modification of Bubo vir-ginianus pellets from Argentina. Journal of Ta-phonomy 3: 1-16. 2007. Predators categorization based on tapho-nomic analysis of micromammal bones: a com-parison to proposed models. En Taphonomy and Zooarchaeology in Argentina, editado por M. Gutierrez, G. Barrientos, G. Mengoni Goñalons, L. Miotti y M. Salemme, pp. 89-103. BAR Inter-national Series 1601, Oxford.GÓMEZ, G. N., J. L. PRADO y M. T. ALBERDI 1999. Micromamíferos del sitio Arroyo Seco 2 (provincia de Buenos Aires, Argentina). Sus impli-caciones tafonómicas paleoambientales. Estudios Geológicos 55: 273-281.GRAYSON, D. K.1984. Quantitative Zooarchaeology: topics in the analysis of archaeological faunas. Academics Press, Florida.KORTH, W. 1979. Taphonomy of Microvertebrate Fossil As-semblages. Annals of Carnegie Museum 15: 235-285.LAGIGLIA, H. 1999a. Estudios y excavaciones arqueológicas en Ponontrehue y en el área del Nevado (Mendoza). Trabajo presentado en el 12º Congreso Nacional de Arqueología Argentina, La Plata.1999b. Nuevos fechados radiocarbónicos para los agricultores incipientes del Atuel. Trabajo presen-tado en el 12º Congreso Nacional de Arqueología Argentina, La Plata.MEDINA, M., D. RIVERO y P. TETA 2011. Consumo antrópico de pequeños mamíferos en el Holoceno de Argentina central: perspectivas desde el abrigo rocoso Quebrada del Real 1 (Pam-pa de Achala, Córdoba). Latin American Atiquity 22: 615-628.MEDINA, M., P. TETA y D. RIVERO 2012. burning damage and small-mammal human
194
consumption in quebrada del real 1 (cordoba, ar-gentina): an experimental approach. Journal of Archaeological Science 39: 737-743.MONTALVO, C. I. y P. TEJERINA2010. Análisis tafonómico de los huesos de anfi-bios y roedores depredados por Athene cunicularia (Strigiformes, Strigidae) en La Pampa, Argentina. En Mamül Mapu: pasado y presente desde la ar-queología pampeana, editado por M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte, pp. 323-334. Ediciones del Es-pinillo, Buenos Aires. NEME, G. 2002. Arqueología del alto valle del río Atuel: mo-delos, problemas y perspectivas en el estudio de las regiones de altura del sur de Mendoza. En En-tre Montañas y Desiertos: Arqueología del Sur de Mendoza, editado por Gil, A. y G. Neme, pp. 65-83. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires. 2007. Cazadores-recolectores de altura en los Andes meridionales. BAR Internacional Series 1591, Oxford. 2009. Un enfoque regional en cazadores-recolecto-res del oeste argentino: el potencial de la ecología humana. En Perspectivas Actuales en Arqueología Argentina, editado por R. Barberena, K. Borrazzo y L. A. Borrero, pp. 305-326. Editorial Dunken, IMHICIHU, Buenos Aires. NEME, G., G. MOREIRA, A. ATENCIO y L. J. M. DE SANTIS 2002. El registro de microvertebrados del sitio ar-queológico Arroyo Malo 3 (Provincia de Mendo-za, Argentina). Revista Chilena de Historia Natu-ral 75: 409- 421.NEME, G. y A. GIL 2008. Faunal exploitation and agricultural tran-sitions in the South American agricultural limit. International Journal of Osteoarchaeology 18: 293-306.PARDIÑAS, U. F. J.1996-1998. Roedores holocénicos del sitio Cerro Casa de Piedra 5 (Santa Cruz, Argentina): tafono-mía y paleoambientes. Palimpsesto. Revista de Ar-
queología 5: 66-90.1999a. Tafonomía de microvertebrados en yaci-mientos arqueológicos de Patagonia. Arqueología 9: 265-308.1999b. Roedores Muroideos del Pleistoceno Tar-dío-Holoceno en la Región Pampeana (sector este) y Patagonia (República Argentina): Aspec-tos taxonómicos, importancia bioestratigráfica y significación paleoambiental. Tesis de Doctorado. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Univer-sidad Nacional de La Plata, La Plata. Ms.PARDIÑAS, U. F. J., P. TETA, S. CIRIGNOLI y D. H. PODESTÁ 2003. Micromamíferos (Didelphimorphia y Ro-dentia) de Norpatagonia Extra Andina, Argenti-na: taxonomía alfa y biogeografía. Mastozoología Neotropical 10: 69-113.PARDIÑAS, U. F. J., P. TETA y D. E. UDRIZAR SAUTHIER 2008. Mammalia, Didelphimorphia and Rodentia Southwest of the province of Mendoza, Argentina. Check List 4: 218-225.PARDIÑAS, U. F. J., P., TETA, G. D’ELÍA y E. P. LESSA 2011. The evolutionary history of sigmodontine rodents in Patagonia and Tierra del Fuego. Biolog-ical Journal of the Linnean Society 103: 495-513. QUIDELLEUR, X., J. CARLUT, P. TCHILIN-GUIRIANN, A. GERMA y P. GILLOT. 2009. Paleomagnetic directions from mid-latitude sites in the southern hemisphere (Argentina): Con-tribution to Time Averaged Field models. Physics of the Earth and Planetary Interiors 172: 199-209.QUINTANA, C. A. 2005. Despiece de microroedores en el Holoceno Tardío de las Sierras de Tandilia (Argentina). Ar-chaeofauna 217: 227-241.QUINTANA, C. A., F. VALVERDE y D. L. MA-ZZANTI 2002. Roedores y lagartos como emergentes de la diversificación de la subsistencia durante el Holo-ceno tardío en sierras de la región Pampeana Ar-gentina. Latin American Antiquity 4: 455-473.RINGUELET, R.
CUADERNOS 1 (1)
195
1961. Rasgos fundamentales de la zoogeografía Argentina. Physis 22: 151-170.SILVEIRA, M. J.1979. Análisis e interpretación de los conjuntos faunísticos de la Cueva Grande del Arroyo Feo. Relaciones 13: 229-253.SIMONETTI, J. A. y L. E. CORNEJO 1991. Archaeological evidence of rodent con-sumption in central Chile. Latin American Anti-quity 2: 92-96.TETA, P., A. ANDRADE y U. F. J. PARDIÑAS 2005. Micromamíferos (Didelphimorphia y Ro-dentia) y paleoambientes del Holoceno tardío en la Patagonia noroccidental extra-andina (Argentina). Archaeofauna 14: 183-197.TREJO, A. R. y V. OJEDA2002. Identificación de egagrópilas de aves rapa-ces en ambientes boscosos y ecotonales del no-roeste de la Patagonia argentina. Ornitología Neo-tropical 13: 313-317.
TAFONOMÍA DE RESTOS DE MICROMAMÍFEROS RECUPERADOS...



































![Cap. 3. Las sociedades medievales ante las crisis de subsistencia. Comportamientos y respuestas alimentarias en tiempos de escasez y hambre. [2013].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6316a239c5ccb9e1fb03c5b2/cap-3-las-sociedades-medievales-ante-las-crisis-de-subsistencia-comportamientos.jpg)