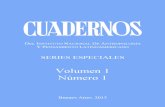FUNCIONES Y EFECTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS: LOS MODELOS DE
Subsistencia de los Cazadores Recolectores, un estudio de los restos faunísticos de la Cueva de...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Subsistencia de los Cazadores Recolectores, un estudio de los restos faunísticos de la Cueva de...
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
I.N.A.H. S.E.P.
“SUBSISTENCIA DE LOS CAZADORES RECOLECTORES, UN ESTUDIO DE LOS RESTOS FAUNÍSTICOS DE LA CUEVA DE SANTA MARTA, CHIAPAS.”
ITZEL NATGELY EUDAVE EUSEBIO
DIRECTOR DE TESIS:
Mtro. Guillermo Acosta Ochoa
MÉXICO, D.F. 2008
T E S I S QUE PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARQUEOLOGÍA
P R E S E N T A :
1
Agradecimientos
En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, mi mamá Ángeles, mi papastro Héctor, mis
hermanos Itzá y Atonitiuh, por el gran apoyo que me han dado a lo largo de todos estos
años.
A Guillermo Acosta por haberme dado la oportunidad de trabajar en el proyecto a su cargo,
por facilitar el material para la realización de este trabajo, por todo el apoyo que me brindo
a lo largo de la realización del mismo, sus comentarios y las correcciones pertinentes a la
tesis, pero sobre todo agradezco su amistad.
Al Doctor Raúl Valadez, por su valiosa ayuda como guía en la identificación de los restos
óseos de fauna, por su paciencia en leer y corregir la tesis, así como, por permitirme
utilizar el material de comparación del laboratorio, indispensable para la realización de los
análisis.
A Gilberto Pérez, por ser mi maestro, amigo y colega, por transmitirme el gusto en este tipo
de estudios, por permitirme ser su adjunta en las clases de materiales y permitirme
desarrollar profesionalmente en esa área de la arqueología que es la docencia, por todos sus
comentarios, paciencia y ayuda brindados a lo largo de estos años.
Para Felipe Bate y Alejandro Terrazas, mis maestros fuera de las aulas de la ENAH,
muchas gracias, por sus enseñanzas y comentarios valiosos tanto para la tesis como en mi
vida.
Para mis profesores de la carrera que me enseñaron algo más que solo arqueología les doy
las gracias, Lula, Norma Peñaflores, Isaac Romero, Garnica, Joaquín Arroyo, Ramón
Viñas, Stephen Castillo, Cristina Corona, por el apoyo brindado.
2
A mis compañeros de clase, practicas de campo, y que también son mis amigos gracias, a
los malqueridos por ser mis amigos y compañeros, por compartir días buenos y malos,
Liliana, José Luis, Glendi, Noelia, Vicente, Mario, Odin.
A mis amigos de la ENAH Ramón, David, Raúl (mejor conocido como casca), Eynhar,
Alfredo, Ximena, Sara, Luis Fernando, Paty lentecitos, Arturo, Cristian, Felipe gracias.
A mis alumnos que se convirtieron a la vez en mis amigos y que aprendí junto con ellos
muchas gracias chicos, no los menciono por ser varios pero saben quienes son.
Por ultimo a mis amigos y hermanos de toda la vida, que siempre estarán en mi corazón,
gracias, Lena, Elisa, Luis Mauricio, Vicente, Wilfredo, Rodrigo, José Luis, Lucia, Yazmín,
Víctor y Roberto.
Y a todos los que se me ha olvidado mencionar por razones de memoria muchas gracias.
3
INDICE
Agradecimientos _________________________________________________________ 1
Lista de figuras __________________________________________________________ 5
Lista de tablas ___________________________________________________________ 6
Introducción_____________________________________________________________ 7
Capitulo 0. Poblamiento de América ________________________________________ 10 0.1. El poblamiento de América ________________________________________________ 10 0.2. Las sociedades cazadoras recolectoras _______________________________________ 15 0.3. Los cazadores del trópico __________________________________________________ 16
0.3.1. Cazadores asociados a puntas acanaladas _________________________________________ 17 0.3.2. Cazadores de tecnología expeditiva_______________________________________________ 18
Capitulo I Principios teórico-metodológicos __________________________________ 20 1.1 Disciplinas relacionadas con el estudio de restos óseos de animales ________________ 20 1.2 Antecedentes de estudios arqueozoológicos en sociedades cazadoras recolectoras ____ 21 1.3 Posiciones teóricas utilizadas en la arqueozoología _____________________________ 24
1.3.1 Materialismo cultural y Ecología cultural __________________________________________ 24 1.3.2 Teoría de alcance medio________________________________________________________ 27 1.3.3 La arqueología social iberoamericana_____________________________________________ 28
1.4 Objetivos________________________________________________________________ 30 1.5 Propuesta teórica central e Hipótesis_________________________________________ 31
Capitulo II Antecedentes Generales _________________________________________ 34 2.1.1 Geografía del Estado de Chiapas___________________________________________ 34 2.1.2 Medio físico del área de estudio____________________________________________ 35 2.2 El abrigo rocoso de Santa Marta ____________________________________________ 36
2.2.1 Ubicación ___________________________________________________________________ 36 2.2.2 Descripción del abrigo _________________________________________________________ 37
2.3 Antecedentes arqueológicos del área de estudio ________________________________ 38 2.4 Los estudios arqueozoológicos en el área______________________________________ 40
Capitulo III METODOLOGIA Y ANALISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ÓSEOS DE FAUNA ________________________________________ 46
3.1 Metodología _____________________________________________________________ 46 3.1.1 Metodología de excavación y registro de material____________________________________ 46 3.1.2 Metodología de análisis ________________________________________________________ 48
3.2 análisis__________________________________________________________________ 55 3.2.1 Identificación taxonómica_______________________________________________________ 56 3.2.2 Identificación tafonómica _______________________________________________________ 57 3.2.3 Identificación anatómica y taxonómica ____________________________________________ 57 3.2.4 La valoración de la integridad en la muestra________________________________________ 58 3.2.5 La fragmentación de los restos óseos ______________________________________________ 59
4
3.2.6 Marcas en la superficie de los huesos______________________________________________ 60 3.2.7 La determinación de la edad en el individuo ________________________________________ 61 3.2.8 Estudio del hueso trabajado _____________________________________________________ 62
3.3 Resultado de las especies identificadas _______________________________________ 63 CAPITULO IV Resultados de estudio _______________________________________ 76
4.1 Resultados_______________________________________________________________ 76 4.1.2 Resultados generales del análisis de los restos óseos de la fauna ________________________ 78 4.1.3.1 Huesos con huellas __________________________________________________________ 86 4.1.3.2 Huesos Fracturados__________________________________________________________ 89 4.1.3.3 Hueso trabajado_____________________________________________________________ 92 4.1.3.3.1 Artefacto _________________________________________________________________ 93 4.1.3.3.2 Artefacto sin borde activo ___________________________________________________ 94 4.1.3.3.3 Punzón __________________________________________________________________ 95 4.1.4.1 Fauna representada por capas _________________________________________________ 99 4.1.4.2 Distribución espacial de los restos óseos. ________________________________________ 103
Capitulo V. Conclusiones ________________________________________________ 115 5.1 Evaluación de las hipótesis ________________________________________________ 115 5.2 Comentarios finales ______________________________________________________ 117
Bibliografía ___________________________________________________________ 119
ANEXO 1, TABLA DE ANALISIS, HUESOS COCIDOS ______________________ 129
ANEXO 2, HUESOS QUEMADOS ________________________________________ 144
ANEXO 3, HUESOS SIN HUELLAS DE HABER SIDO TRATADOS TERMICAMENTE _____________________________________________________ 171
5
Lista de figuras
Figura 1. Modelo de “oleada migratoria” de la hipótesis clovis-first (Dixon, 1999, en Acosta 2006)____________________________________________________________ 12 Figura 2. Modelo colonización por zonas ambientales (Dixon, 2001, fig. 8, en Acosta, 2006)__________________________________________________________________ 14 Figura 3. Localización del área de estudio _____________________________________ 37 Figura 4. La cueva de Santa Marta (Foto: PCTA)._______________________________ 38 Figura 5. Ubicación de las excavaciones del equipo de García-Barcena (en: Garcia-Barcena y Santamaría, 1982).______________________________________________________ 40 Figura 6. Ubicación de la retícula de excavación, Temporada 2005 (en: Acosta 2008:129).__ 44 Figura 7. Cadena operativa de la fauna. ______________________________________ 54 Figura 8. Fragmento de húmero izquierdo de Odocoileus virginianus material analizado (a la izquierda) y sección de húmero izquierdo para comparación (a la derecha) (Foto: PCTA)______________________________________________________________________ 58
Figura 9. Fragmento de la epífisis distal de metacarpo (Foto: PCTA). _______________ 59 Figura 10. Fragmento de epífisis proximal de un metatarso (Foto. PCTA) ____________ 60 Figura 11. Fragmento de costilla de un artiodáctilo con huellas de corte (Foto: PCTA). _ 61 Figura 12. Punzón proveniente de un metápodo (Foto: PCTA). ____________________ 62 Figura 13. Taxa general del sitio. ____________________________________________ 80 Figura 14. Porcentaje de especies de reptiles identificados.________________________ 82 Figura 15. Porcentaje de aves identificadas.____________________________________ 83 Figura 16. Porcentaje de especies de mamíferos identificados a partir del número de huesos.______________________________________________________________________ 84
Figura 17. Porcentaje de especies de artiodáctilos identificados.____________________ 85 Figura 18. Diáfisis de Metatarso de venado cola blanca, con huellas de limpieza (Foto: R.Reyes). ______________________________________________________________ 87 Figura 19. Diáfisis de metatarso de venado cola blanca, con huella de desarticulación (Foto: R. Reyes). ______________________________________________________________ 88 Figura 20. Escafoides derecho de venado cola blanca con huellas de corte (Foto: R. Reyes).______________________________________________________________________ 88
Figura 21. Calcáneo izquierdo de Venado cola blanca, con fractura por percusión indirecta (Foto: R. Reyes)._________________________________________________________ 90 Figura 22. Falange proximal de cérvido, con fractura intencional por exposición al fuego (Foto: R. Reyes)._________________________________________________________ 91 Figura 23. Epífisis distal de húmero derecho de venado cabrito con fractura intencional (Foto: R. Reyes)._________________________________________________________ 91 Figura 24. Diáfisis de hueso largo de mamífero grande, con fractura intencional, preforma de artefacto (Foto: R. Reyes)._______________________________________________ 93 Figura 25. Diáfisis de metatarso de cérvido, presenta huellas uso en el borde activo y en la cara posterior (Foto: R. Reyes). _____________________________________________ 94 Figura 26. Diáfisis de tibia izquierda de Venado cola blanca, punzón, con huellas de limpieza, pulimento en el borde activo (Foto: R. Reyes). _________________________ 96 Figura 27. Epífisis proximal de metatarso derecho de Venado cola blanca, punzón con fractura intencional (Foto: R. Reyes). ________________________________________ 97 Figura 28. Epífisis proximal metacarpo izquierdo de cérvido, punzón sin borde activo, con pulimento en los bordes (Foto: R. Reyes). _____________________________________ 97
6
Figura 29. Diáfisis de metápodo, punzón con pulimento en el borde activo y huellas de corte __________________________________________________________________ 98 Figura 30. Distribución de rasgos y artefactos, contacto capas XV-XVI. ____________ 106 Figura 31. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVI Nivel 2. _________________ 107 Figura 32. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVI Nivel 3. _________________ 108 Figura 33. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVI Nivel 4. _________________ 109 Figura 34. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVI Nivel 5. _________________ 110 Figura 35. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVI Nivel 6. _________________ 111 Figura 36. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVI Nivel 7. _________________ 112 Figura 37. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVII Nivel 1._________________ 113 Figura 38. Distribución de rasgos y artefactos, capa XVII Nivel 2._________________ 114
Lista de tablas
Tabla 1. Fechas de radiocarbono para la cueva de Santa Marta (en: Acosta 2008:132). _____ 45 Tabla 2. Especies identificadas con su nombre científico y el nombre común._________ 64 Tabla 3. Número de huesos por clase. ________________________________________ 79 Tabla 4. Representación por número de huesos de la fauna general del sitio. __________ 81 Tabla 5. Número de huesos identificados de reptil. ______________________________ 82 Tabla 6. Número de huesos de ave identificados. _______________________________ 83 Tabla 7. Número de huesos de mamíferos identificados.__________________________ 84 Tabla 8. Número de huesos de Artiodáctilos identificados.________________________ 85 Tabla 9. Concentración de número de huesos por Taxa, Capa XV.__________________ 99 Tabla 10. Concentración de número de huesos por Taxa, Capa XVI. _______________ 100 Tabla 11. Concentración de número de huesos por Taxa, Capa XVII. ______________ 102
7
Introducción
La arqueozoología en México no tiene mucho que se ha trabajado, siendo tales estudios
escasos, con una tendencia hacia la identificación de especies y su aprovechamiento en el
México prehispánico, dejando muchas de las veces a un lado a los sitios de cazadores
recolectores. Por lo que el estudio de los restos óseos de fauna encontrados en este tipo de
sitios, como en cuevas o abrigos rocosos, son escasos.
Por ello, este trabajo se abocara a analizar e interpretar el material óseo faunístico de
la cueva de Santa Marta en Ocozocoautla, Chiapas, centrado en los estratos precerámicos
del Pleistoceno final y Holoceno Temprano (ca. 10,050-8,900 a.p.) y con la idea de aportar
mayores datos a la arqueología de los cazadores recolectores en México, puesto que un
análisis arqueozoológico bien documentado, junto con otros análisis realizados como los
palinológicos, residuos químicos de suelos, de fitolitos, de almidón, entre otros. Esto nos
dará una visión mucho más amplia de este tipo de sitios y así poder interpretar su medio
ambiente, su dieta y las actividades realizadas en el sitio.
En el capitulo 0, se presenta una breve descripción de los planteamientos en torno al
poblamiento del continente americano, las diferentes cronologías que se han planteado para
la “prehistoria” mexicana, los diferentes grupos de cazadores recolectores que habitaron el
continente, y los dos grupos de cazadores que posiblemente habitaron las zonas tropicales
del sureste mexicano. Esto para introducir al lector en el tema de las sociedades cazadoras
recolectoras y en particular a las sociedades cazadoras del sureste mexicano, que son las
que nos interesan en este trabajo.
8
El primer capitulo presenta que es la arqueozoología, los diferentes trabajos que se
han realizado de esta disciplina en sociedades cazadoras recolectoras en algunos puntos del
planeta, así como los realizados en México. Las principales teorías que se han utilizado en
este tipo de trabajos, la propuesta de utilizar a la arqueología social iberoamericana como
posición teórica para los estudios arqueozoológicos en sociedades cazadoras recolectoras.
Asimismo, se presentan los objetivos particulares de este trabajo, el planteamiento teórico
particular y las hipótesis en torno al estudio de los restos óseos de la fauna del sitio de Santa
Marta, Chiapas.
En el segundo capitulo, se presentan los antecedentes generales del área de estudio,
la geografía del estado de Chiapas, la flora y fauna característica del área, esto, para poder
observar si la fauna identificada en los análisis es la misma que habita actualmente el
territorio. Se presenta la ubicación del abrigo y su geología, así como los antecedentes de
estudios arqueológicos y arqueozoológicos que se han llevado a cabo en el sitio.
El tercer capitulo esta dedicado a la metodología utilizada tanto en la recuperación
del material arqueológico en campo, como la utilizada para los análisis del material, esta
última es una propuesta de trabajo para los que deseen realizar estudios de fauna en
sociedades cazadoras recolectoras. También se presenta, el análisis propiamente dicho de
los materiales, y el resultado de las diferentes taxas reconocidas para el sitio.
En el cuarto capitulo se presentan ya los resultados obtenidos del análisis, la
cantidad de elementos analizados, de estos el porcentaje de taxas a las que pertenecen los
diferentes materiales, de ellos, cuales son los que presentaron huellas antropogénicas, que
tipo de huellas son, y los materiales manufacturados. Se presenta entonces, la fauna
representada por capa y nivel, y los mapas de distribución de los materiales en los
diferentes niveles de ocupación del Pleistoceno-Holoceno temprano en el sitio.
9
En el capitulo cinco se presentan las conclusiones resultado del análisis y las
consideraciones finales. Cabe señalar que este trabajo, es solo la primera parte de un
estudio mas amplio, en donde lo que se pretende realizar es una comparación entre sitios
del sureste mexicano y realizar una revisión bibliografía de los diferentes estudios de
arqueozoología en grupos de cazadores recolectores que se han llevado a cabo en el sur del
continente.
En la parte final de este trabajo, se presentan las tablas que fueron realizadas a lo
largo del análisis de los restos óseos de la fauna, en donde se pueden observar, las
diferentes taxas identificadas, las huellas tafonómicas que se lograron identificar, así como
las antropogénicas, el grado de conservación de los restos, la descripción de los mismos,
(identificación anatómica), así como las observaciones que se realizaron en algunos de los
materiales, en donde se mencionan las huellas identificadas y cuales de ellos fueron
trabajados. También en estas tablas se anotaron en los casos que lo ameritaron, la etapa de
madurez de los individuos y si se identificó la edad probable que tenían.
De los resultados obtenidos en los análisis de los restos óseos de fauna, observamos
que: las sociedades cazadoras recolectoras del Pleistoceno final-Holoceno temprano
utilizaban el Abrigo de Santa Marta como campamento base en la temporada de lluvias, así
mismo, la fauna que consumían fue resultado principalmente de la recolección de animales
de talla pequeña y mediana, así como el entrampamiento de animales de talla grande,
complementando su dieta con la recolección de semillas y frutos. Estas sociedades
maximizaban los recursos disponibles en su entorno, como se pudo observar en el material,
ya que la mayoría se encontraba fracturado para la extracción de la medula, que es un
recurso rico en proteínas y calorías.
10
Capitulo 0. Poblamiento de América
En este capitulo se hará una breve introducción al estudio del poblamiento en América y a
las sociedades cazadoras recolectoras. Este tema es demasiado extenso y las diferentes
versiones de cómo fue este poblamiento son muchas, por lo que solo nos dedicaremos a dar
un panorama general y plantear las diferentes posiciones, en cuanto el poblamiento y a las
sociedades cazadoras, pues si nos dedicáramos a realizar toda una discusión nos daría para
una tesis entera.
0.1. El poblamiento de América
La idea de saber como llego el hombre al continente americano se presento desde que
llegaron los primeros españoles a este continente, pues aunque muchos en esa época se
creyera que los indígenas no eran humanos, había algunos que pensaban que si Dios era el
creador del hombre, entonces, estos pobladores debían ser descendientes de Adán y Eva,
pero ¿cómo es que habían llegado?
A lo largo del tiempo se han planteado diferentes hipótesis acerca del poblamiento
americano, una planteaba que el hombre americano era autóctono, otra planteaba que
procedía del viejo mundo, y algunas mas planteaban la posibilidad de que fueran
descendientes de los egipcios, los fenicios, los romanos, otra que el poblamiento había sido
desde Australia, y alguna mas planteaba incluso que la migración había ocurrido desde la
Atlántida.
11
En el siglo XVI, Jose deAcosta, plantea en su libro “Historia Natural y Moral de las
Indias” (1962) que el nuevo mundo y las indias occidentales no tenían mucho de haber sido
habitadas, siendo los primero hombres cazadores que se habían perdido y al encontrarse en
tierras nuevas comenzaron a poblarlas, pudiendo haber llegado por tierra o por mar si es
que hubo navegación y esta no era larga ni difícil.
Durante el siglo XIX, surgen dos modelos muy diferentes entre ellos, el primero
planteaba la posibilidad de que los primeros habitantes procedían de Asia, la segunda
concibe un origen autóctono (Mirambell, 1994).
Posteriormente a fines del Siglo XIX principios del XX, hubo investigadores que se
aferraban a la idea de que el poblamiento de America fue realizado desde el continente
Australiano como lo propuso el investigador portugués Mendes Correa, el cual estudio
varios cráneos humanos americanos y observo ciertas características propias de las
poblaciones australianas y melanopolinesias, y años mas tarde el francés Paul Rivet, realizo
un trabajo lingüístico y etnología comparada encontrando cierto parecido entre algunas
lenguas del sur del continente y lenguas del continente australiano, estas proposiciones han
sido descartadas por la dificultad que presenta una travesía transpacífica así como las
corrientes marinas del pacifico las cuales son difíciles de navegar, algunos mas como
Florentino Ameghino, proponían que el origen del hombre había tenido lugar en el sur del
continente americano (op. cit.).
A principios del Siglo XX, el modelo que más aceptación tuvo, era el de que el hombre
había llegado de Asia, pasando por el estrecho de Bering, modelo propuesto por el
antropólogo checo Aleš Hrdlička, aceptado por los investigadores pro-Clovis, los cuales no
aceptan que existan sitios mas tempranos que los encontrados en Norteamérica asociados a las
puntas Clovis, y que proponen que el poblamiento del continente se dio desde estos sitios, y que ha
12
sido llamada como “oleada migratoria”. Sin embargo, con estudios geológicos como los realizados
por Jackson (1996) y paleoecológicos por MacDonald (1987) y Mandryk (1990), se ha podido ver
que el corredor de Beringia, fue posible que haya sido utilizado hasta fines del periodo
Wisconsin, cuando el continente ya estaba poblado, o que fue prácticamente inviable para
el poblamiento humano (Acosta, 2008).
Figura 1. Modelo de “oleada migratoria” de la hipótesis clovis-first (Dixon, 1999, en Acosta 2006)
Otro modelo que ha sido planteado, es la de que el poblamiento haya sido realizado por
las zonas costeras del pacifico noroeste, las cuales menciona Acosta, resolverían los
problemas que se plantean para el corredor de Beringia Fladmark planteó la posibilidad que
los primeros americanos colonizaran gradualmente refugios costeros libres de hielo a lo
13
largo de la costa de Beringia y el noroeste americano mediante embarcaciones. Esto parece
ser corroborado por estudios geológicos y paleoecológicos que indican que las costas de
Beringia pudieron ser ecosistemas potencialmente más ricos en recursos que las tierras
interiores (Mandryk et al. 2001, Josenhans et al. 1997), sugiriendo un corredor migratorio
habitable y navegable a lo largo del macizo continental (Acosta, 2008).
Actualmente, diversos autores han retomado la idea de que las poblaciones que
ingresaron al continente americano lo hicieran a finales del Pleistoceno, y que estos grupos,
no eran cazadores de Megafauna ligados a puntas acanaladas, sino, cazadores recolectores
que empleaban puntas triangulares. Así como, algunos otros plantean la posibilidad de que
la tecnología de talla bifacial, donde se incluyen las puntas de proyectil tempranas como
las “Clovis”, “Cola de pescado” y “Jobo”, pudieron ser derivadas de poblaciones mas
tempranas con tecnología relativamente simple, de núcleos y lascas del Paleolítico medio
(Acosta, 2008: 14).
14
Figura 2. Modelo colonización por zonas ambientales (Dixon, 2001, fig. 8, en Acosta, 2006)
Estas son ha grandes rasgos los distintos modelos acerca del poblamiento americano
que se han realizado hasta el momento, aun se siguen haciendo investigaciones y
probablemente puedan surgir otros modelos o simplemente se reafirmen algunos de los ya
existentes.
15
0.2. Las sociedades cazadoras recolectoras
Los primero pobladores del continente americano se dedicaban a la caza y recolección, y en
algunos casos, si el medio en donde habitaban era el propicio, también se podían dedicar a
la pesca.
En México, y en todo el continente se han hecho diferentes periodificaciones de la
etapa que se ha denominado precerámica o la llamada “prehistoria”, para un mejor estudio
de estas sociedades, una de ellas es la propuesta por José Luis Lorenzo, aunque esta no
tiene un valor cronológico para todo el territorio, ya que mientras en algunas regiones las
poblaciones estén en un periodo, en otras regiones del país pueden estar en algún otro.
García-Bárcena (1993: 22) menciona que el periodo precerámico, se dividió en tres
etapas de desarrollo:
1.- Arqueolítico (30000- 9500 a. C.), los grupos de esta etapa son llamados “los nómadas
del Pleistoceno”, su economía de subsistencia no era especializada, y dependían
principalmente de la recolección y de la caza de especies menores, los artefactos se
manufacturaban mediante la percusión y el desgaste, aplicado este ultimo al trabajo del
hueso, los artefactos de hueso solo se trabajaban en los extremos.
2.- Cenolítico inferior (9500-7000 a. C.), los “nómadas del Holoceno temprano”, en esta
etapa aparecen nuevas tecnologías aplicables a la manufactura de artefactos de piedra,
retoque mediante el uso de percutores blandos y el retoque por presión, lo que permitió que
estos grupos ampliaran los recursos para su subsistencia.
3.- Cenolítico superior (7000-2000 a. C.), el desarrollo de tradiciones regionales, la
economía de subsistencia de estos grupos se baso principalmente en la recolección,
16
complementada por la caza, la tecnología lítica es más amplia y elaborada, apareciendo los
metates y los morteros, los cuales eran utilizados para el procesamiento de las semillas.
Etapas que corresponden a grupos de cazadores recolectores, sumando una cuarta etapa
que seria la de transición entre estos grupos y los de carácter agrícola y sedentario, el
Protoneolítico el cual esta comprendido del 5000-2000 a. C.
Otras propuestas que se han dado y que en su momento fueron validas, son: los
periodos de “pre-puntas de proyectil” de Krieger (1964), “cultura de lascas y núcleos” de
Pedro Bosch (1967), o “Early Man” de MacNeish (MacNeish y Nelketen, 1983). Para
Acosta estos modelos o propuestas no pueden seguir tomándose tan a la ligera como
secuencias cronológicas, donde a una etapa de artefactos burdos, sigue una de típicas
puntas acanaladas, ya que esto esta tomado del periodo Paleolítico europeo, y que en el
continente americano no sucedió así (Acosta, 2008:55).
Así mismo, Acosta menciona, que no solo se deben tomar en consideración los
materiales de superficie, llámese lítica, para realizar una cronología de esta etapa, sino, que
se deben tomar una mayor importancia a la recuperación de materiales estratificados que
puedan ser fechados por radiocarbono, con lo que se podrían realizar cronologías regionales
o locales que permitan dar mayor sustento a la periodificacion general para la Prehistoria en
México (Acosta, 2008: 57).
0.3. Los cazadores del trópico
Los estudios del hombre temprano en el sureste mexicano son muy pocos, tal vez por la
idea de asociar a las sociedades de cazadores recolectoras con climas adversos, pero
estudios que se han realizado recientemente, vienen a cambiar esta visión.
17
Algunos de los sitios de cazadores recolectores que han sido ampliamente
estudiados en el sureste mexicano y Centroamérica son: Guilá Naquitz, Oaxaca, Los Grifos,
Santa Marta, Teopisca, Tierra Colorada, Aguacatenango y El Peñasco en Chiapas, Loltun
en Yucatán, Rancho Lowe, Belice.
Acosta (2008) menciona que para esta región de América, la posibilidad de que
existan dos tipos de sociedades cazadoras recolectoras, Los cazadores asociados a puntas
acanaladas y los cazadores de tecnología expeditiva.
0.3.1. Cazadores asociados a puntas acanaladas
Este grupo de cazadores recolectores, mencionado generalmente como “Clovis”, han sido
ligados a la caza de megafauna del Pleistoceno. En el sureste mexicano, las puntas que se
han encontrado, aunque son de menores dimensiones y su acanaladura no es tan
pronunciada, pertenecen al grupo de las puntas del Holoceno temprano, aunque estas puntas
presenten mayores similitudes con otras acanaladas de centro y Sudamérica.
Distinguiéndose tres grupos de acuerdo a su morfología: a. Las puntas Clovis “típicas” o de
lados paralelos, forma común en Norteamérica, pero la cual parece reducir sus dimensiones
en Centroamérica; b. Las Clovis “de lados cóncavos” o “S-profile”; y, c. Las puntas
acanaladas con pedúnculo o “cola de pescado”, de las cuales parecen dos variantes (grandes
y pequeñas), la menor de ellas posiblemente resultado de la reutilización y reavivamiento
del filo de las primeras (Acosta, 2008).
18
0.3.2. Cazadores de tecnología expeditiva
En este grupo de cazadores, la tecnología que utilizan para fabricar sus artefactos es
expeditiva, o poco especializada, esto es, de la materia prima que tienen disponible, solo le
realizan algunas percusiones para obtener el artefacto y utilizarlo en el momento. Aunque a
estos grupos se les ha insertado en el periodo Arqueolítico, por presentar una tecnología
“primitiva”.
Para Acosta (2008) este panorama ha cambiado
“ Actualmente y, de acuerdo al estado de conocimiento continental sobre
los grupos humanos que poblaron el Nuevo Mundo a Fines del
Pleistoceno y Principio del Holoceno, se observa un esquema más
complejo y diverso sobre los materiales, técnicas de manufactura y
ecosistemas explotados por los cazadores recolectores entre el 10,000 y
8500 a.p. Esta diversidad de los conjuntos culturales posiblemente haya
sido mejor advertida y estudiada hasta el momento en el cono sur. Uno de
tales grupos es aquel designado por Luis F. Bate (1983, 1990) como
cazadores del trópico americano. Entre los elementos que caracterizan
este grupo están:
1. Producción y empleo de instrumentos de piedra tallada poco
especializados, con materiales expeditivos, en muchas ocasiones poco
modificados a partir de lascas o artefactos con escaso retoque.
2. No presentan artefactos diagnósticos sobre alguna especialización
lítica, principalmente en la talla bifacial, pero emplearon otras técnicas
como piqueteado, martillado y desgaste para crear instrumentos como
19
morteros, hachas y cantos ranurados con el fin de procesar semillas y
otros materiales orgánicos.
3. Es frecuente en estos grupos el empleo de instrumentos hechos en otras
materias distintas a la piedra, como son puntas, cuchillos o raederas de
hueso, concha y posiblemente de madera.
4. De acuerdo a los r4esultados de investigaciones realizadas en Ecuador,
Colombia y Perú, estos sitios presentan un ciclo de complementariedad
económica que abarca campamentos estaciónales o semipermanentes
entre las costas oceánicas y las tierras altas del interior del continente
(Acosta, 2008: 15).
Es por esto que asumimos que los materiales de Santa Marta pueden encajar en este
esquema de cazadores poco especializados con industria lítica expeditiva.
20
Capitulo I Principios teórico-metodológicos
1.1 Disciplinas relacionadas con el estudio de restos óseos de animales
La arqueozoología es la disciplina que se encarga del estudio de los restos óseos de
animales hallados en los contextos arqueológicos, entendidos estos como huesos, dientes,
cornamentas y algunas veces tejidos blandos o piel. En algunas ocasiones los restos se
encuentran fragmentados o modificados. Pero no sólo se encarga de la identificación
taxonómica de los restos, también se encarga de estudiar las relaciones hombre- fauna que
existieron en una sociedad concreta (Davis, 1989: 19-21).
Así, la arqueozoología se apoya de disciplinas como la biología y la paleontología.
De la biología se toman los aspectos básicos para identificar la especie a la que
pertenecieron los restos que se estén analizando. Para lo cual se debe contar con
bibliografía especializada en osteología animal, bibliografía que se refiera a la distribución
geográfica de las especies y una colección osteológica de referencia que ayude a comparar
los materiales arqueológicos para su identificación (Rodríguez, 2006:35).
De la paleontología toma algunos métodos utilizados, como la tafonomía, la
estimación del mínimo numero de individuos, la anatomía comparada y la osteometría,
estas dos ultimas también utilizadas por la biología.
La tafonomía aplicada a la arqueozoología es la que estudia las modificaciones que
sufren los restos óseos en los contextos arqueológicos. Estas modificaciones dejan sus
21
huellas en los huesos y para su estudio se pueden dividir en biológicas, físico-químicas y
antropogénicas.
Esto será tratado a mayor profundidad en el capitulo tres que habla acerca de la
metodología utilizada para este trabajo.
1.2 Antecedentes de estudios arqueozoológicos en sociedades cazadoras recolectoras
Los primeros estudios de restos óseos de la fauna fueron realizados en la primera mitad del
siglo XIX, como los realizados por D.W. Buckland en Yorkshire en 1822 y el de J. Boucher
de Perthes en Abbeville al norte de Francia en 1830. Aunque estos primeros trabajos sólo
tenían un enfoque paleontológico, y ambiental (Francovich, 2001:36).
Para la primera mitad del siglo XX se comenzaron a realizar los primeros trabajos
arqueozoológicos, entre 1930 y 1940, aunque para este periodo los trabajos eran más de
enlistar a las especies encontradas y muy pocas veces se interpretaban, esto porque los
análisis eran realizados la mayoría de las veces por biólogos (Martínez-Lira, 2006:14-15).
Para la segunda mitad del siglo XX, la arqueozoología empieza a tomar
importancia, gracias a los estudios de Robert Braidwood en el Próximo Oriente, y de
Joachim Boessneck sobre el origen de la domesticación, Boessneck y “la escuela de
Munich” contribuyeron con el estudio de la osteología de animales domésticos y de los
métodos básicos utilizados por los arqueozoólogos (Davis, 1989:21). White es considerado
como el padre de la arqueozoología, el cual publicó entre 1952 y 1954 una serie de
artículos metodológicos basados en las marcas de destazamiento principalmente, además de
introducir en el estudio de la arqueofauna una técnica utilizada por los paleontólogos para
estimar el mínimo numero de individuos. A Byers se le atribuye el interés por estudiar el
22
impacto de las transformaciones naturales y culturales en el registro de la fauna
arqueológica (Martínez-Lira, 2006:15).
Es para esta etapa donde los estudios de arqueozoología se vuelven más completos,
donde no solo se le daba importancia a hacer grandes listados de la fauna identificada, sino
también realizando interpretaciones, de dieta, paleoambiente y también para conocer el
tamaño de la población.
En México la arqueozoología es una disciplina relativamente joven, siendo los
primeros estudios enfocados a la relación hombre-fauna, proyectos donde se encontraron
restos humanos asociados a fauna del Pleistoceno. Fue quizás el descubrimiento del hombre
de Tepexpan, con el cual comenzó el interés en la búsqueda de fósiles del Cuaternario las
siguientes tres décadas, surgiendo una necesidad de investigadores capacitados en estudiar
la fauna e interpretar los resultados, lo que dio origen al Departamento de Prehistoria del
INAH entre los años de 1958 y 1960 (Valadez y Rodríguez). Así podemos considerar como
primer estudio arqueozoológico en México el realizado por Luis Aveleyra, donde analiza
“el sacro de Tequixquiac”, que fue clasificado anteriormente por Bárcena en 1882, como
sacro labrado de camélido (Aveleyra1964; Aveleyra 1965; citado en: Aveleyra 1967, 15-
16).
Es en la década de los cincuentas, que en México se crea el concepto de que la
relación hombre y fauna (especialmente mega fauna) de la antigüedad debía de ser
estudiada, pero en estos estudios no había participación de arqueólogos o biólogos, por lo
que para Raúl Valadez y Bernardo Rodríguez estos primeros ensayos no se puede decir que
sean ejemplos de investigación arqueozoológica (Valadez y Rodríguez, s/f).
El laboratorio de prehistoria del INAH, es pues, el resultado de estos intereses
académicos y, desde su formación, los trabajos realizados se han enfocado en la
23
investigación de los restos de fauna del Cuaternario relacionados con los primeros
pobladores, abarcando el periodo comprendido desde 35,000 antes del presente, hasta el
7,000 antes del presente, momento en que aparecen las primeras sociedades agrícolas.
Utilizando una metodología de análisis de identificación de especies presentes en el sitio,
determinación del mínimo numero de individuos por especie, el paleoambiente, y la
relación hombre-fauna (op. cit.).
Otros trabajos de arqueozoología en México, son los realizados por investigadores
extranjeros, como Kent Flannery en el Valle de Tehuacan en el año de 1967, donde abarcó
tanto fósiles del final del Pleistoceno, así como restos arqueozoológicos de menos de dos
mil años, y ofrece opciones relacionadas con la importancia del recurso faunístico para los
grupos humanos que poblaron el valle, y los que realizo junto con Wheeler en Oaxaca
(Flannery y Wheeler, 1986, citado en: Valadez y Rodríguez, s/f). Así como los realizados
por la arqueóloga Christine Niederberger en el sitio de Tlapacoya, en los años setenta,
donde describe los tipos de organismos encontrados y su relación con los objetos y el sitio
(Rodríguez, 2006:43).
Además del laboratorio del INAH, existen otros dos centros de trabajo
arqueozoológico, la Sección de Biología de la Dirección de Salvamento Arqueológico del
INAH en donde, por la naturaleza de los proyectos, sus estudios se limitan a informes de lo
analizado. Y por ultimo, se encuentra el Laboratorio de Paleozoología del Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el cual, como lo menciona Raúl Valadez, se
formo con la idea expresa de promover los estudios arqueozoológicos dentro de proyectos
formales de investigación arqueológica (Valadez y Rodríguez, s/f).
24
1.3 Posiciones teóricas utilizadas en la arqueozoología
En este apartado se presentan las teorías que han sido utilizadas con mayor frecuencia por
los diferentes investigadores dedicados a la arqueozoología.
En primer lugar se desarrollan los principales puntos del materialismo cultural y de la
ecología cultural. En segundo lugar se presenta lo que Binford llamo la teoría de alcance
medio (MRT por sus siglas en inglés). Por ultimo se presenta la arqueología social como
una propuesta de teoría para ser utilizada en los estudios arqueozoológicos de las
sociedades cazadoras recolectoras.
1.3.1 Materialismo cultural y Ecología cultural
Para el Materialismo cultural, desde la antigüedad, el ser humano ha modificado el medio
ambiente en el que vive y se desarrolla, se ha adaptado a él, y también el medio ambiente
ha influenciado en el comportamiento que rige a una sociedad.
De acuerdo al materialismo cultural de Harris, la humanidad tiene limitaciones
materiales; estas limitaciones surgen de la necesidad de producir alimento, cobijo,
herramientas y máquinas y de reproducir las poblaciones humanas dentro de los límites
establecidos por la biología y el medio ambiente (Harris, 1990:25-29).
En el materialismo cultural de Sanders y Price los postulados teórico-metodológicos
que nos ayudaran a entender los procesos de subsistencia en los cazadores recolectores son:
• Cada medio biológico y físico ofrece problemas particulares a la utilización
humana.
25
• Diversos ambientes ofrecen diferentes problemas; de tal forma que las respuestas
humanas en cada caso serán diferentes.
• Las respuestas a los retos ambientales pueden ser de índole tecnológica, social o
ideológica. La adaptación de un grupo es llevada a cabo principalmente por técnicas
de subsistencia y tecnologías, pero siempre involucra también procesos económicos,
sociales e ideológicos. La organización social puede ser considerada regularmente
como un sistema adaptativo desde que grupos humanos organizados siempre podrán
explotar su entorno de formas más eficientes que individuos aislados o grupos
rudimentarios; otros aspectos de la cultura como prácticas y creencias religiosas
tienen una función primaria en la integración del grupo social.
• La evolución cultural humana es un proceso súper orgánico que se desarrolla
independientemente de la evolución orgánica. La cultura del hombre, es, en sentido
ecológico, un medio por el cual los humanos compiten exitosamente con otros
animales, plantas y particularmente con otros seres humanos. El producto de la
evolución de animales y plantas es la utilización más efectiva del entorno en
competencia con individuos de la misma u otras especies. Esta efectividad se
expresa como crecimiento poblacional, y este crecimiento puede por esto ser
tomado como medida del éxito en un área determinada.
• Los ambientes físicos y biológicos juegan un papel restrictivo, tolerante, y (en
sentido de sus opciones restrictivas) direccional en la evolución de la
cultura(Sanders, 1959; Sanders y Price, 1968; Sanders et al. 1979; Price, 1982,
1984; Logan y Sanders; 1976, citado en: Acosta 2000: 49-50).
26
Matthew Johnson (2000) plantea que la ecología cultural contempla a las sociedades en
función de su adaptación al medio en que viven, por lo que las características que presentan
pueden explicarse atendiendo a su grado de adaptación.
Para William Sanders la ecología cultural es simplemente la interacción de los procesos
culturales con el medio, enunciando que cada medio ambiente tiene una serie de problemas
particulares que el ser humano debe responder culturalmente, estas soluciones culturales
suelen modificar al medio, y por ultimo que el medio debe de ser considerado como activo,
esto es, como una parte integral del sistema cultural (Sanders, 1973:43).
Mientras que para Steward la ecología cultural estudia a la humanidad desde su
parte orgánica, la parte física, y su parte inorgánica, la cultura. En la primera el objetivo es
el entendimiento de las funciones biológicas del ser humano como especie, y en la segunda
el objetivo es como se afecta a la cultura a través de los proceso de adaptación al medio
ambiente (Steward, 1959:31). También menciona que en los estudios de arqueología
utilizando la ecología cultural hay tres puntos importantes que se deben tomar en cuenta:
1.- Análisis de áreas de captación; el cual implica el empleo de un conjunto de
técnicas basadas en la cartografía de los recursos situados alrededor de un
yacimiento. Los pueblos tienden a explotar el paisaje a su alrededor de una forma
“racional”, por lo que utilizaran los recursos del medio procurando maximizar los
rendimientos. La técnica utilizada para esto, consiste en dibujar en el mapa una línea
alrededor del yacimiento de manera que en su interior quede comprendido un
espacio que pueda ser recorrido fácilmente.
2.- Análisis del riesgo; el interés por el riesgo se basa en la observación siguiente:
para entender la adaptación al medio, la productividad total del mismo no es tan
importante como el nivel de riesgo que hay que asumir.
27
3.- Estudio de los problemas relacionados con la estacionalidad; estos estudios
tienen que ver con el interés por conocer las estrategias de supervivencia de las
poblaciones a lo largo del año. Puede que durante la mayor parte del año el medio
proporcione suficientes recursos, pero ¿qué sacaría de ello si hubiese dos meses
mortíferos? Esto ayuda a entender la situación de los asentamientos así como otros
aspectos de las sociedades (Johnson, 2000).
1.3.2 Teoría de alcance medio Esta teoría surgió a finales de los años 60s, siendo uno de los primeros exponentes Binford
en 1968. Matthew Johnson (2000) menciona que la Teoría de Alcance medio es por la cual
se relaciona lo estático del presente con lo dinámico del pasado,
Esto es, los datos arqueológicos recuperados en contexto (lítica, cerámica, huesos,
etc.) forman parte de un registro estático en el presente, y para que uno como arqueólogo
entienda el funcionamiento de los sistemas culturales de las sociedades del pasado, su
desarrollo y su transformación, así como el lugar que tenían los materiales dentro de estas
sociedades, es decir la dinámica de estas, se realizan suposiciones del espacio que media
entre lo estático y lo dinámico. Estas suposiciones, o presunciones como las llama Binford;
son el resultado de analogías que uno como investigador realiza con el material encontrado
en el contexto arqueológico y su capacidad de relacionarlo en el presente para de esta
manera dar una explicación del pasado.
De tal manera, que estas presunciones llevan de la observación del registro
arqueológico (estático) al establecimiento de generalizaciones y teorías acerca del pasado
(dinámico).
28
Las teorías de rango medio se basan en observaciones empíricas de los principios
responsables de la formación del registro arqueológico, para interpretar el comportamiento
humano del pasado, (Bettinger, 1991, en Martínez, 2006), esto es, estas teorías se basan en
las observaciones de la tecnología, la subsistencia y los patrones de asentamiento de las
sociedades del pasado (Reitz y Wing, 2008).
Esta teoría ha sido utilizada principalmente por la etnoarqueología y la arqueología
experimental, dentro de la arqueozoología ha sido utilizada en una gran cantidad de
trabajos.
1.3.3 La arqueología social iberoamericana
La arqueología social iberoamericana se plantea como una posición teórica que pretende
integrar, en general, los diferentes problemas y temas que conciernen a la arqueología. Para
alcanzar dicho objetivo, utiliza a la dialéctica materialista para formular un campo de
realidad mas amplio que el de la existencia de las sociedades humanas, desarrollando una
versión propia del materialismo histórico a partir de la formalización de sus categorías
básicas y la introducción de conceptos nuevos, a través de la categoría general de sociedad
concreta, así como de una propuesta general de periodización histórica (Bate y Terrazas,
2006).
La arqueología social iberoamericana trata no solo de conocer o entender la
realidad, sino más bien de transformarla. En palabras de Manuel Gándara y Felipe Bate:
“En el caso de la realidad social, se parte de que, en la situación actual
se presentan fenómenos de asimetría y explotación que no solo producen
calidades de vida diferentes a miembros de segmentos de clases distintas
29
sino que, en el proceso atentan contra el propio ámbito natural de la
actividad humana, como consecuencia de la lógica de explotación del
capitalismo. Precisamente es la conciencia de la necesidad de
transformar la situación de injusticia -y añadiríamos de suicidio
ecológico- la que motivo buena parte de las reflexiones originales de la
arqueología social sus protagonistas buscaban hacer congruente su
practica política con su quehacer profesional” (Gándara, 1993: 12-13).
Esta teoría parte del supuesto de que explicando la historia se puede entender al
presente y modificar el futuro. Esto es, aprendiendo del pasado llegar a lograr un mejor
futuro. Así, si las sociedades cazadoras recolectoras aprovechaban lo que les ofrecía el
medio sin alterarlo, poder aprender de ellas para no acabar con nuestro medio.
Para Felipe Bate las formaciones sociales de cazadores recolectores caracterizan a la
primera etapa del desarrollo de la humanidad, representan el menor grado de
transformación social de la naturaleza. Lo que significa que en la interacción de la sociedad
y la naturaleza, las condiciones medio ambientales y las regularidades naturales inciden en
la vida social en mayor medida que en otras sociedades. Considerando que el medio
ambiente en que se desenvuelve la sociedad humana ofrece tanto un repertorio de
posibilidades alternativas de desarrollo social, como de condiciones determinadas y
relativamente limitadas para el mismo. Sin embargo, los límites que puede presentar la
naturaleza en cada momento, son relativos al grado de desarrollo histórico de las fuerzas
productivas y de las prácticas sociales en general.
Los grupos humanos no se han limitado a “adaptarse” a las condiciones naturales,
sino a transformarlas a través del trabajo para crear constantemente nuevas condiciones,
reduciendo progresivamente su carácter restrictivo. Una especificidad de las sociedades
30
cazadoras recolectoras deriva del hecho de que la tecnología no permite el control de la
reproducción de los recursos biológicos ni de la disponibilidad de los recursos renovables o
no renovables. Esta especificidad consiste en que estas sociedades tienden a no
sobreexplotar el medio y a mantener una relación de equilibrio entre el tamaño de la
población y la disponibilidad de recursos accesibles a su tecnología (Bate, 1986:7).
1.4 Objetivos
Entre los objetivos del presente estudio están:
a. Identificar la fauna en base al material óseo recuperado en la excavación del abrigo
rocoso de Santa Marta localizado en la región de Ocozocoautla.
b. Establecer la diferenciación entre los restos faunísticos propios de la cueva, los que
fueron acarreados por otros animales, y aquellos restos que fueron llevados por los
humanos.
c. Diferenciar el uso de la fauna dada por los humanos, tal como preparación de
alimentos, preparación de herramientas, e identificar para el primer caso si estos
fueron cocidos o asados.
d. Establecer, al menos a nivel preliminar, si los materiales del Pleistoceno tardío-
Holoceno temprano de Santa Marta encajan en el esquema típico de cazadores
especializados (Clovis), o como se ha planteado previamente, son en realidad
sociedades poco especializadas no sólo en su tecnología lítica, sino también en su
espectro de subsistencia.
31
1.5 Propuesta teórica central e Hipótesis
Como se ha mencionado anteriormente, las propuestas materialistas (Materialismo Cultural,
Ecología Cultural, Materialismo Histórico) han sido una aportación importante para la
explicación de los aspectos de la subsistencia en las sociedades pretéritas. No obstante,
algunos planteamientos derivados de la ecología cultural han devenido en determinismos
ambientales, en particular cuando se ha tratado de explicar la viabilidad de las sociedades
humanas en los entornos tropicales.
Como ha comentado Acosta (2008:177), autores como Gross (1975) y Bailey et al.
(1989) habían argumentado que el bosque tropical no podría soportar la existencia
permanente de sociedades de cazadores recolectores debido a la baja densidad de proteína
animal por hectárea, por lo que sólo las sociedades agricultoras podrían establecer
emplazamientos permanentes en este bioma. Esta deficiencia de proteína no podía suplirse
por la recolección de vegetales y plantas, los cuales también son deficientes en proteínas o
carbohidratos. Por otro lado, los ejemplos etnográficos parecían indicar, que los cazadores
recolectores de los entornos tropicales tenían que obtener recurrentemente buena parte de
sus requerimientos calóricos mediante el intercambio con sociedades agrícolas, o recurrir a
la horticultura para remediarlo (Milton, 1984; Hart y Hart, 1986; Headland, 1987).
Este determinismo ecológico parecía destinar a los cazadores de los trópicos a
épocas muy tardías (no podrían ser lugares de colonización temprana) o bien a tener una
déficit eterno de nutrientes.
Sin embargo, esta visión parece cada vez más alejada de la opinión de los estudiosos
de estas áreas, pues diversos autores han destacado la diversidad y calidad de los recursos
tanto faunísticos como vegetales de distintas ecozonas tropicales (Acosta, 2008:184) y, si
32
bien es cierto que en los bosques tropicales la fauna tiende a ser dispersa, es mayor su
contenido de grasa y con un contenido calórico mucho mayor por gramo que otros
ungulados de Norteamérica, o incluso África (Hill et al., 1984).
Por otro lado, los fechamientos del abrigo Santa Marta indican claramente que este
sitio fue ocupado desde fines del Pleistoceno, al menos desde el 10,050 a.p. (Acosta,
2008:132), por lo que la cuestión en este momento no es si habitaron o no hacia fines del
Pleistoceno, sino, ¿cómo cubrieron, los recursos faunísticos, sus necesidades de alimento,
materia prima u otras los habitantes de Santa Marta?
De esta pregunta central, se pueden derivar otros dos planteamientos hipotéticos que a
manera de preguntas intentará resolver este trabajo:
A. De los restos óseos obtenidos para el Pleistoceno final y el Holoceno temprano del
proyecto Cazadores del Trópico Americano, ¿cómo fue aprovechada la fauna:
recurso alimenticio, materia prima o como combustible?
B. En el caso de los materiales identificados como instrumentos de trabajo, ¿qué tipo
de uso es indicado de acuerdo a las huellas de estos artefactos? Esta pregunta
pretende evaluar qué tipo de actividades pudieron realizarse con instrumentos de
hueso, considerando que la lítica es poco especializada y muchos instrumentos de
trabajo pudieron ser manufacturados en hueso.
C. ¿Qué tipo de animales eran aprovechados durante este periodo y con qué
frecuencia? Resolver esta pregunta es importantes pues, como se ha mencionado
antes, si los habitantes de Santa Marta no eran grupos Clovis especializados en
megafauna, sino mas bien grupos de tecnología expeditiva, entonces se esperaría
33
que también los artefactos de hueso sean de este tipo y poco especializados. Por otro
lado, tampoco se esperaría una preferencia de una especie en particular, sino más
bien una amplia diversidad de recursos faunísticos que proporcionen los recursos
proteicos necesarios.
34
Capitulo II Antecedentes Generales
2.1.1 Geografía del Estado de Chiapas
El estado de Chiapas se localiza en el sureste Mexicano, colinda con los estados de Oaxaca
al Oeste, Tabasco al Norte, Veracruz al Noroeste, con el océano Pacifico al Sur y con
Guatemala al Este. Müllerried divide al estado en siete regiones fisiográficas, siendo estas,
Planicie Costera del Pacifico, Depresión Central, Altiplanicie o Meseta Central, Montañas
del norte, Montañas del este y la Planicie Costera del Golfo. (Piña Chan, 1967) El clima, la
flora y fauna del estado son diversos dependiendo en gran medida de las regiones
fisiográficas.
La Planicie Costera del Pacifico es una larga faja plana con inclinación hacia el mar,
de casi 280 kilómetros de largo; y contiene materiales del Pleistoceno y Holoceno,
acumulados en forma de abanicos aluviales, el clima es tropical húmedo (op. cit.).
Las Sierras y Mesetas del Noreste forman una zona montañosa con mesetas hacia el
sur y serranías hacia el noroeste y noreste. El clima es templado hacia el sur y tropical hacia
el norte, teniendo una vegetación de bosques de encinos en las zonas templadas (ibid.). La
Planicie Costera del Golfo esta constituida por las dos salientes del extremo norte del
estado, tiene un clima tropical lluvioso y una vegetación de bosque (id.). El área de
Ocozocoautla se encuentra ubicada en la región fisiográfica de la Depresión Central, por lo
que será la región que se explicara a detalle.
35
2.1.2 Medio físico del área de estudio
La depresión central es la consecuencia de un gran sinclinal que se forma entre el macizo
granítico en la parte Sur del estado y las serranías calcáreas al Norte de la misma forma el
valle del río Grande de Chiapas o Alto Grijalva (García-Barcena, 1974: 6). La depresión
central es casi paralela a la Sierra Madre, donde se localizan varias cuencas lacustres con
depósitos del pleistoceno y Holoceno (Piña Chan, 1967: 10).
El clima actual de la región es cálido subhúmedo con lluvias en verano, siendo el
mes más cálido mayo con una temperatura media de 25.6º, y diciembre el mes más frió con
una media de 20.2º (García-Barcena, 1974: 13).
Estas condiciones de clima, geología y topografía en esta región fisiográfica, y
especialmente en el área de Ocozocoautla, han permitido el desarrollo, tanto de cuevas
húmedas, como de cuevas y abrigos secos con alta sedimentación (Acosta, 2008).
La flora y fauna existentes en esta área corresponden a la zona biótica de chaparral y
bosque caducifolio. Caracterizado por árboles y arbustos deciduos, los cuales cubren las
laderas de los cerros y terrenos planos de suelo rocoso o somero (Álvarez y Eccardi, 1987:
90-91).
La flora característica de esta región son las angiospermas, como el Nanche
(Byrsonima crassifolia), Ishcanal (Acacia collinssi), Guaje (Laucaena glauca), Mezquite
(Prosopis laevigata), Huizache (Acacia farnesiana) entre otras (Álvarez y Eccardi, 1987:
88-94). Aunque en la actualidad en el valle de Ocozocoautla la flora ha sido modificada
culturalmente, convirtiendo los bosque en zonas de pastizal para ganado o terrenos para
cultivo, alterando así no solamente la vegetación sino también la fauna que habitaba en esta
región.
36
La fauna de la región es muy diversa, teniendo reptiles, aves y mamíferos, entre los
reptiles se encuentran: Geco verrugoso (Phyllodactylus tuberculosus), Iguana de roca o
negra (Ctenosaura pectinata), Heloderma (Heloderma horridum), Mazacuata (Constrictor
constrictor), Falsa nauyaca (Trimorphodom biscutatus), Cascabel tropical (Crotalus
durissus). Entre las aves: Chachalaca olivácea (Ortalis vetula), Corre-camino (Geococcyx
velox), Urraca copetona (Caloccita formosa). De los mamíferos: Tlacuache (Didelphis
marsupialis), Vampiro patas pelonas (Desmodus rotundus), Vampiro gallinero (Diphylla
ecaudata), Zorra gris (Urocyon cinereoargenteus), Comadreja (Mustela frenata), Leoncillo
(Felis yagouaroundi), Venado cola blanca (Odocoileus virginianus) (Álvarez y Eccardi,
1987: 95-110).
2.2 El abrigo rocoso de Santa Marta
2.2.1 Ubicación
El abrigo rocoso de Santa Marta se localiza en las coordenadas UTM 0454920 E, 1859050
N (870 msnm); en los límites del rancho de la Sra. Consuelo Pastrana y el rancho las
Margaritas, en la comunidad Piedra Parada, Ocozocoautla, Chiapas. El abrigo de Santa
Marta se localiza sobre el oeste de la Meseta de Ocuilapa, en las paredes que forman su
acantilado (Acosta, 2008).
37
25°
20°
15°
105° 100° 95° 90°
Golfo de México
0 50 km
Rio Grijalva
Rio La Venta TuxtlaGutiérrez
Ocozocuautla Chiapa de Corzo
San Cristóbalde las Casas
La ConcordiaVilla Corzo
Tonalá
Cintalapa
Cueva de Santa Marta
Figura 3. Localización del área de estudio
2.2.2 Descripción del abrigo
Santa Marta es un escarpe producido en las capas de roca arenisca conglomerática de
origen continental que se localiza en el flanco suroeste del sinclinal de Ocozocoautla
(García-Bárcena, 1974).
Es un abrigo de aproximadamente 40 m. de longitud, 13 m. de profundidad y 8 m.
de altura en su parte central, cerca de la línea de goteo. El piso del abrigo tiene una
38
inclinación hacia el noroeste y hacia el exterior. En el extremo sureste del abrigo se
localizan grandes rocas sobre el piso, el resto del piso del abrigo es plano con material
suelto y alguna roca aislada, caídas del techo y de la cara del acantilado (García-Bárcena,
1982).
Figura 4. La cueva de Santa Marta (Foto: PCTA).
Los materiales que conforman los depósitos son de roca arenisca, la cual favorece, la
génesis de depósitos de material arenoso y sedimentación eólica de limos. Su ubicación, al
suroeste del acantilado le protege de la erosión temporal ocasionada por las lluvias y
vientos procedentes del noroeste y las lluvias procedentes del Golfo de México (Acosta,
2008).
2.3 Antecedentes arqueológicos del área de estudio
El primero en realizar estudios arqueológicos en la región de Ocozocoautla fue Matthew
Stirling en 1945; quien explora Piedra Parada, en donde encontró ocupaciones del
Preclásico, Clásico Medio y Posclásico (Stirling, 1947).
39
En 1958, Peterson inicio un reconocimiento de cuevas en los municipios de Ocozocoautla y
Jiquilpas, localizando más de 70. En este mismo año, en el abrigo de Santa Marta, Peterson
junto con la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo (NWFA por sus siglas en inglés), llevó
a cabo una cala en dirección este-oeste, de 2 m. de profundidad y 8 m. de largo. Esta
excavación revelo la presencia de cerámica temprana, numerosos caracoles y artefactos de
pedernal (García-Bárcena, 1982).
En 1959, MacNeish, en colaboración con la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo
y Peterson, realizó sondeos en el abrigo rocoso de Santa Marta, dando evidencia de al
menos 10 ocupaciones que abarcan desde el 8730 ± 400 a. p. hasta el posclásico,
representando el primer trabajo de tal profundidad temporal en Chiapas (Acosta, 2005).
El departamento de prehistoria, ahora desaparecido, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, también ha realizado trabajos en la zona, siendo los más relevantes
los realizados por Joaquín García-Bárcena y colaboradores en Santa Marta y los Grifos,
como parte del Programa de Cuevas Secas, para ubicar sitios prehistóricos y ocupaciones
anteriores a las investigadas por MacNeish y Peterson, y conocer las características
tecnológicas y económicas de las poblaciones precerámicas del área. Proporcionando
evidencias relevantes en el estudio de las sociedades recolectoras a finales del Pleistoceno.
Como parte de este programa y dentro del Proyecto Ocozocoautla, en Santa Marta
se excavaron 58 metros cuadrados en tres unidades de excavación, identificando 21 estratos
con 11 fases u ocupaciones desde el 9330 ± 290 a. p, y hasta el periodo colonial (Acosta,
2005). Estas excavaciones se llevaron a cabo en dos temporadas, entre mayo y diciembre de
1974. Durante la primera temporada se trabajo la cala A/B, en la que se localizaron cinco
capas, también se llevo a cabo una limpieza de los cortes correspondientes a la excavación
40
llevada a cabo por MacNeish y Peterson. En la segunda temporada se trabajo la cala
HH/KK, registrando 16 capas (García-Bárcena, 1976).
Figura 5. Ubicación de las excavaciones del equipo de García-Barcena (en: Garcia-Barcena y Santamaría,
1982).
2.4 Los estudios arqueozoológicos en el área
De los trabajos realizados en 1959 por MacNeish y Peterson, como resultado de los análisis
de los restos óseos de fauna, se identificaron, en el nivel 10, restos óseos de ardilla
asociados a lascas de pedernal y un raspador; en el nivel 9, (con fecha de Carbono 14 de
6770 ± 400 A. C.) huesos de ardilla, armadillo, aves caracoles y cangrejos de río asociados
a raspadores laterales, partidores y manos hechas de nódulos o cantos rodados; en el nivel
8, se identificaron restos óseos de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), pecarí,
tepezcuintle, armadillo, aves y cangrejos de río, asociados a raspadores laterales, partidores
y navajas toscas; en el nivel 7, (con fecha de Carbono 14 de 5360 ± 300 A.C.) se
identificaron guaqueque, ocelote, pecarí, venado cola blanca, tepezcuintle, armadillo aves y
cangrejos de río, asociados a varios tipos de raspadores, núcleos poliédricos, navajas burdas
41
y lascas bifaciales. Estas primeras ocupaciones en Santa Marta fueron incluidas en la fase
Santa Marta, la cual se fechó de 7000 a 3500 a.C. Para Piña Chan en esta fase algunos
grupos o microbandas ocuparon la zona aledaña a Ocozocoautla, y de forma estacional
ocupaban las cuevas, dedicándose a la recolección y caza de animales pequeños, para lo
cual, utilizaban trampas y lanzadardos para obtener venado cola blanca, pecarí, armadillo, y
otras especies, complementando su dieta alimenticia con productos silvestres que
recolectaban (Piña Chan, 1967).
De las excavaciones realizadas por el departamento de prehistoria del INAH, los
análisis de los restos óseos faunísticos fueron realizados por el Mtro. Ticul Álvarez. Se
analizaron por separado los materiales de la cala A/B y la cala HH/KK.
“De la cala A/B el total de huesos identificados es de 879, de los
cuales la mayoría pertenecen a mamíferos (94.3%), y el resto se
reparte entre aves con el 3.5% y reptiles y anfibios con el 2.2%. Los
análisis se llevaron a cabo por cuadro y por capa.
De los 30 huesos de aves, así como, los 20 de reptiles y anfibios, no se
identificaron hasta el nivel genérico por ser difícil su identificación y
carecer de importancia.
De los restos de mamíferos sólo 769 se encontraron situados en los
cuadros y capas respectivos, el resto aparecieron en derrumbes, por
lo que la base del análisis por capa y cuadros se hará con el número
determinado en un principio. Los 829 huesos de mamíferos
identificados pertenecen a géneros de los siguientes órdenes: 5 de
quirópteros; 1 de insectívoros; 2 de marsupiales; 2 de edentados; 1 de
lagomorfo; 7 de roedores; 1 de carnívoro y 2 de artiodáctilos.
42
Los huesos identificados pertenecen en su gran mayoría a animales
pequeños; muy pocos pertenecen a animales grandes. De ellos
tenemos 17 de venado que se encontraron en los derrumbes de las
calas y solamente 2 o sea 0.3% en contexto de cala y cuadro. De
jabalí, seis huesos fueron también encontrados en derrumbes o en
diferentes elementos. El único resto de un carnívoro (mapache) fue
rescatado de un derrumbe; también gran número de restos de
armadillo se encontraron en los derrumbes y 25 de ellos en diferentes
elementos. El único hueso de conejo fue encontrado en uno de los
diferentes elementos así como el único hueso de brazo-fuerte o
tamanduá. Los restos en su mayoría son de pequeños vertebrados, por
lo cual creemos que no son depósitos de alimentación humana, sino
conglomerados producidos por la regurgitación de lechuzas que han
habitado en esa cueva a través del tiempo.
De la cala HH/KK la gran mayoría del material arqueo zoológico lo
constituyen los caracoles de moluscos terrestres y dulceacuícolas que
están en proceso de estudio. De los vertebrados sólo se identificaron
173 huesos, la mayoría de especies existentes en el área y
pertenecientes casi todos a animales pequeños, que indudablemente
encontraban en la cueva su refugio diario. Los restos óseos de venado
que representan el 18.5% del total, escapan a esta hipótesis, ya que
sin lugar a duda estos fueron acarreados dentro de la cueva. Quizá
también en este caso podría considerarse al armadillo, aunque este
animal con mucha frecuencia busca las cuevas como albergue.
43
De las cuatro clases de vertebrados terrestres los mamíferos fueron
los mas abundantes con 63.8% del total, seguido por los reptiles con
32.3%, siendo los restos de aves y anfibios muy escasos,
representando 2.9 y 1.2% respectivamente.
De los restos analizados se identificaron los siguientes animales:
murciélago, armadillo, conejo, rata espinosa, rata arrocera, ratón de
campo, rata cañera, rata trepadora, tepezcuintle, coatuza, pizote,
venado, aves, tortuga y anfibios.
Aunque la fauna de esa región no esta bien estudiada, suponemos que
en la actualidad no deben existir tepezcuintles ni los agutíes o
cuatuzas, por lo que la presencia de los restos de estos animales nos
pueden indicar que existieron en esa región o bien fueron
intencionalmente llevados. El resto del tepezcuintle salio en la capa
IV; desgraciadamente el de agutí no tiene capa que nos permite
correlacionar ambos restos” (Ticul Álvarez, en García-Barcena,
1976).
Los últimos trabajos de investigación en el area, son los realizados por el “Proyecto
de Cazadores del Trópico Americano” (PCTA), a cargo del Mtro. Guillermo Acosta Ochoa,
estos estudios han sido realizados desde el año de 2003, en donde se hicieron en un primer
momento recorridos de superficie, para localizar sitios precerámicos, susceptibles de ser
estudiados a mayor profundidad, es en estos recorridos se localizo la cueva de Santa Marta,
y se comenzó a trabajar en el 2005. Los materiales utilizados para este trabajo son pues,
resultado de las investigaciones realizadas por el PCTA temporada 2006 en Santa Marta, de
los niveles del Pleistoceno Final, y Holoceno Temprano (Acosta, 2004, 2005).
45
Tabla 1. Fechas de radiocarbono para la cueva de Santa Marta (en: Acosta 2008:132). * Fechas discordantes con la secuencia estratigráfica
No. Lab Fecha 14C Procedencia Referencia UNAM-07-22 10,055 ± 90 Capa XVI
nivel 7 Acosta 2008
I-9260 9,330± 290 Capa XVI García-Bárcena y Santamaría 1989
I-9259 9,280± 290 Capa XVI García-Bárcena y Santamaría 1989
I-8955 8,785± 425 Capa XVb García-Bárcena y Santamaría 1989
M-980 8,730± 400 Nivel 9, Piso 2 MacNeish y Peterson 1962 UNAM-07-24 7,875 ± 175 Capa VIII Acosta 2008 UNAM-07-26 7,530 ±70 Capa V Acosta 2008 M-979 7,320 ±300 Nivel 7, Piso 3 MacNeish y Peterson 1962 UNAM-07-25 6,925 ± 70 Capa VI Acosta 2008 I-8954 6,910 ±31* Capa IXa García-Bárcena y
Santamaría 1989 UNAM-07-27 6,800 ± 97 Capa IV Acosta 2008 I-8618 6,360±160 Capa V García-Bárcena y
Santamaría 1989 I-8953 6,325±125 Capa V García-Bárcena y
Santamaría 1989 I-8620 6,310±130* Capa XVI García-Bárcena y
Santamaría 1989 UNAM-07-28 5,740 ± 65 Capa III Acosta 2008 M-978 3,270 ±300 Nivel 5, Piso 5 MacNeish y Peterson 1962 I-8619 1,950
±100* Capa XV García-Bárcena y
Santamaría 1989 M-977 1,870 ±200 Nivel 2, Piso 6 MacNeish y Peterson 1962 UNAM-07-29 1,100 ±70 Capa II Acosta 2008
46
Capitulo III METODOLOGIA Y ANALISIS PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES ÓSEOS DE FAUNA
En este capitulo se explicara la metodología utilizada tanto en la recolección del material in
situ, así como de la metodología utilizada para su análisis e interpretación de los materiales
óseos de fauna. También se abordara el análisis de los restos óseos, y se expondrá una tabla
con las especies identificadas y las fichas biológicas de estas.
3.1 Metodología
3.1.1 Metodología de excavación y registro de material
Uno de los principales problemas que se tienen al excavar sitios precerámicos y en
particular, cuevas, es la compleja estratigrafía que presentan, por lo cual la mayoría de los
investigadores de Prehistoria, han utilizado técnicas de excavación en donde se dejan
testigos o escalonamientos para tener una referencia estratigráfica, permitiendo con eso,
evitar excavar alguna capa poco definida en un horizonte o interfacie de ocupación (Acosta
2006). Richard MacNeish utilizó estas técnicas en las cuevas de Tamaulipas y Tehuacan,
consistentes en iniciar la excavación en una o mas calas para evaluar la estratigrafía y
posteriormente continuaba la excavación de algún perfil expuesto hacia el centro del área,
liberando la unidad estratigráfica cercana a la superficie y de manera escalonada,
47
(MacNeish et al, 1972) y por Kent Flannery en Guilá Naquitz, el cual modifico la técnica
de MacNeish excavando cuadros alternadamente (Flannery, 1986).
El objetivo de las excavaciones realizadas por el Proyecto Cazadores del Trópico
durante la temporada 2005, fue el de excavar registrando cabalmente todas las matrices e
interfacies del sitio, con el objetivo de caracterizar las ocupaciones mas tempranas del
mismo, principalmente las concernientes a las capas XVI y XVII, considerando que es el
principal sitio de ocupaciones tempranas, que concuerda con las características descritas
para grupos recolectores con un amplio espectro de subsistencia (Acosta 2008).
Por lo que, aunque se utilizaron técnicas basadas en los métodos de excavación de
MacNeish y Flannery, se siguieron criterios propios en base a las necesidades del proyecto
y las exigencias actuales (op. cit.).
Los trabajos en Santa Marta iniciaron con la limpieza de los perfiles expuestos y
reconocer los estratos o unidades descritos en las publicaciones relacionadas con el sitio,
los cuales sirvieron como una guía para la nomenclatura de los estratos, pues se siguió una
nomenclatura propia de acuerdo a los resultados propios. Las excavaciones respetaron los
límites naturales de los estratos, excavando a mayor detalle cualquier rasgo diagnostico, tal
como concentración de material o un cambio entre dos estratos, dando mayor énfasis
horizontal a los pisos de ocupación o concentración cultural. (ibid.).
Debido al rigor de la excavación de las matrices, y el énfasis en el registro
horizontal de los materiales asociados a pisos de ocupación, a todos los materiales
arqueológicos se les asignó un numero de catalogo único y se realizó su registro
tridimensionalmente en la superficie de ocupación, mediante el empleo de estación total,
con el cual se realizó una base de datos en donde además del numero, se aprecian rasgos
48
relevantes de cada artefacto, como el tipo de material, tipo de artefacto, capa nivel y sus
coordenadas x-y-z exactas (id.).
De esta manera, todos los materiales (lítica, cerámica, hueso, mat. botánico) están
ubicados espacialmente dentro de la unidad de excavación, pudiendo con esto observar las
relaciones existentes entre ellos, una vez que se haya hecho el análisis.
3.1.2 Metodología de análisis
El estudio de los restos óseos faunísticos en México se ha centrado, la mayoría de las veces,
en los provenientes de sociedades sedentarias, por lo que la metodología utilizada para
estos análisis no considera a los huesos fragmentados para la identificación anatómica y
taxonómica del material, dando como resultado material No Identificado.
En este caso, nos enfrentamos con la problemática de que el material esta
fragmentado, ya que la mayoría de las veces las sociedades cazadoras recolectoras
aprovechaban al máximo los nutrientes del animal, al grado de fragmentar los huesos para
obtener la médula y posteriormente utilizarlos como combustible o materia prima para
fabricar herramientas.
Por lo que cuando se comenzó el análisis, la metodología utilizada hasta el momento
no era la adecuada para resolver nuestros planteamientos, pues si la utilizáramos tal cual el
resultado de nuestro análisis daría mayor numero de material N.I, que no serviría de mucho
para la interpretación de los datos en este estudio.
Es por esta razón que la metodología de análisis propuesta para este trabajo
proviene en gran medida de estudios arqueozoológicos realizados en España,
49
especialmente los realizados por el equipo de Atapuerca. Ya que estos trabajos se basan en
estudios de los primeros habitantes de Europa.
Para poder realizar un mejor análisis se debe en primer lugar, conocer los diferentes
segmentos que conforman a la cadena operativa del recurso faunístico, entendiendo esta
como el proceso que se lleva para realizar un artefacto, esto es, desde la recolección de la
materia prima hasta la utilización o desecho del artefacto resultante. Así, se da una relación
intrínseca entre la materia prima, la intencionalidad del artesano y la funcionalidad del
artefacto fabricado (Rodríguez, 1992).
En un principio las cadenas operativas propuestas por Leroi-Gourhan, fueron
concebidas para el estudio de la industria lítica, pero en un yacimiento arqueológico no solo
se recuperan los materiales líticos, si la matriz de suelo lo permite, muchas veces se pueden
encontrar materiales de diversas naturalezas que también son producto de la acción
humana. Los restos vegetales y los restos óseos de los animales consumidos, forman parte
de la dinámica eco-social y requiere que se desarrollen cadenas operativas propias. Por lo
que, la concepción dinamicista que Leroi-Gourhan y el sistema lógico analítico aportan a
los materiales líticos es por más extensiva a diferencia del resto de los materiales
encontrados en un contexto arqueológico. Las diferentes cadenas operativas interactúan
constantemente entre si, de tal manera que no podemos concebir a los sistemas técnicos
como entidades independientes. Así, se puede establecer una ordenación temporal de las
diferentes cadenas operativas que permitan distinguir entre las cadenas operativas de
producción y las cadenas operativas finales o de consumo (Rosell, 2001).
Las cadenas operativas de producción son las que están destinadas a la obtención de
objetos de morfología preconcebida y directamente funcionales, la finalidad de los objetos
resultantes es la de interaccionar con otras cadenas operativas o iniciarlas; mientras que las
50
cadenas operativas de consumo son las actividades destinadas al procesamiento de objetos
útiles, sin importar mucho su morfología (op. cit.).
En segundo lugar se debe realizar la identificación arqueozoológica, la cual se
divide en: identificación anatómica y taxonómica, valoración de la integridad de la muestra,
fragmentación de los restos óseos, marcas en la superficie de los huesos, determinación de
la edad del individuo, y el estudio del hueso trabajado.
Para Jordi Rosell, según la secuencia temporal que jerarquiza la cadena operativa de
la fauna se pueden distinguir cuatro procesos principales: la obtención del animal, las
modalidades de transportación de los organismos, las técnicas de procesamiento y el
consumo. Los diferentes segmentos de la cadena están altamente relacionados entre ellos,
de manera que los elementos que los determinan son, en muchos casos, los mismos (Rosell,
2001). Se podría añadir aquí a un quinto proceso, que es el proceso tafonómico, el cual no
es propiamente realizado por el hombre, pero deja marcas en el hueso las cuales muchas
veces las podemos confundir con marcas antropogénicas, por lo que se debe de tener en
cuenta a la hora de realizar el análisis a este quinto proceso.
Por obtención del animal debemos entender que son las técnicas o estrategias
utilizadas por las sociedades cazadoras recolectoras para obtener los recursos faunísticos.
Siendo estas la cacería, el carroñeo y la recolección de animales pequeños.
“La cacería es la actividad mediante la cual se obtienen animales
produciendo directamente su muerte. Dividiéndola en:
• Cacería individual.- es la interacción entre un solo individuo y
su presa.
• Cacería social.- es la obtención de un animal mediante la
cooperación de varios miembros de un grupo.
51
• Predación múltiple.- es la obtención de varios animales en un
solo momento de la cacería hecho por varios miembros de un grupo.
El carroñeo es el consumo de cadáveres sin que haya una incidencia
directa en la muerte del animal. Dividiéndolo en:
• Carroñeo pasivo.- es cuando se obtienen los restos de un animal
que ha muerto por causas naturales o por otros predadores.
• Carroñeo activo.- es más agresivo, pues requiere la
confrontación con otros predadores para la obtención de cadáveres
intactos.
La recolección es la captura de animales pequeños, y que casi
siempre esta ligada a una actividad hecha por las mujeres y los
niños” (Rosell, 2006: 35-39).
Una vez obtenida la presa, al momento de transportarla, los cazadores debían de tomar
en cuenta obtener el máximo de nutrientes minimizando la energía invertida, tanto en el
transporte del animal como en el procesamiento posterior. Ya que la mayoría del tiempo el
lugar de obtención de la presa no es el mismo que el lugar del campamento.
Jordi Rosell (2006) menciona, que a través de los trabajos realizados por O´ Conell y
sus colaboradores con los Hadza, éste determinó que las condicionantes que intervienen
para el aprovisionamiento de los nutrientes animales son:
• “La talla de la presa. Dependiendo de la talla del animal se tomara la
opción de como será transportado, así si el animal es de talla pequeña
será trasladado completo, mientras que si el animal es de talla mediana o
grande, las piezas con mayor cantidad de carne y nutrientes como las
52
extremidades tienen prioridad a la hora del traslado, los esqueletos
axiales son cortados en pedazos que puedan ser manejables, mientras que
los esqueletos craneales son abandonados en el lugar de obtención.
• El momento del día en que se obtiene el animal.
• El número de portadores disponibles.
• La distancia al campamento” (Rosell, 2001:39-44).
En el análisis del material, es muy difícil que esto se pueda observar en el
mismo, ya que la mayoría de estos procesos no dejan marcas evidentes en los
huesos, y posiblemente el único proceso que se podría observar , seria el del
traslado del animal, ya que si este fue desmembrado antes deslazarlo de lugar,
probablemente se observen huellas de corte o destazamiento, los demás procesos
solo se podrán inferir a través del numero de restos recuperados en el sitio, así
como de las partes anatómicas que se tengan.
Procesamiento y consumo
Una vez que se ha capturado al organismo se procede a su procesamiento y
consumo, así, en primer lugar se sacrifica al animal, posteriormente se le retira la piel, para
así realizar el retiro de carne, el destazamiento, la preparación de la materia blanda, ya sea
mediante la cocción o por medio del fuego, para finalmente ser consumida. A este proceso
se le ha llamado de subsistencia. En el análisis, el proceso está definido por un conjunto de
fracturas y cortes que se distribuyen en el hueso (Pérez-Roldán, 2005). Los conjuntos de
marcas sobre la superficie del hueso son producto de dos eventos: 1) obtención de materia
prima (piel y hueso) y 2) extracción de la carne.
53
1) En la obtención de la materia prima, el desollamiento es la acción de desprender
la piel del cuerpo o de los miembros. Las marcas son cortes, las cuales se presentan en la
superficie de las diáfisis de los huesos largos, las falanges y en la parte baja de las
mandíbulas y el cráneo. El desmembramiento es la acción de dividir o apartar los miembros
del cuerpo en secciones anatómicas. Dentro de éstas se puede considerar a la
desarticulación (Pijoan y Pastrana 1987: 431). Las marcas siguen siendo cortes y se
presentan en los bordes o áreas de articulación y en las epífisis de los huesos largos, sobre
la superficie de las vértebras y/o partes pélvicas.
2) Desprendimiento de la masa muscular o fileteo es la acción de separar los
diferentes músculos, respetando su conformación. Las marcas de corte se ubican paralelas a
lo largo de la diáfisis del hueso (ídem). De esta manera se limpia y se obtiene el hueso que
servirá como materia prima.
Las marcas que seccionan o dividen al hueso corresponden al destazamiento que es
la acción de dividir o apartar la sección anatómica del cuerpo en piezas o pedazos (ídem).
Para la época prehispánica el destazamiento se lograba mediante percusiones, flexiones o
torsiones que ocasionaban fracturas.
54
Figura 7. Cadena operativa de la fauna.
Destazamiento
Desollamiento
Productos Alimentario
(Platillo)
Fileteo o desprendimiento de masas
Desarticulación Bloques mayores
Selección de materia prima
Para manufacturar hueso
Obtención del organismo
DesechoHuesos
fracturados y astillados
Tratamiento térmico
Muerte del organismo
Transporte del organismo
Desarticulación Bloques menores
Lugar de obtención
Lugar de matanza
Lugar de procesamiento
Lugar de consumo
Lugar de desecho
Decapitación
55
3.2 análisis
De los 649 huesos analizados y 9 conchas se reconocieron 29 taxas, de las cuales cabe
mencionar que los mamíferos ocupan el 76% de la muestra, seguido de los reptiles con el
19%, y el resto se reparte entre aves, anfibios, gasterópodos y pelecípodos.
Las muestras analizadas son de la capa XV nivel 1 y 2 fechado en 8785 ± 425
(García-Bárcena y Santamaría, 1982), capa XVI niveles 1-7, fechada en 9280 ± 290 y 9330
± 290 (García-Bárcena, 1989), el nivel 7 de esta capa esta fechado en 10 055 + - 90
(Acosta, 2008, 132), y de la capa XVII nivel 1 y 2, de la cuál todavía los fechamientos
están aun en proceso.
De la capa XV los dos niveles de ocupación, presentan restos de alimento (huesos
de fauna) y fogones dispersos. La capa XVI presenta en sus diferentes niveles de ocupación
áreas enrojecidas de arcilla o roca quemada y manchones de ceniza y carbón, con
abundantes restos de alimentos, artefactos de pedernal, material botánico como semillas y
polen y restos de hogares entre 1 y 3 metros, con ocupaciones repetitivas en un periodo
relativamente corto de tiempo, durante la época de lluvias. En los dos niveles de ocupación
de la capa XVI, presentan 3 pequeños hogares, material lítico y restos de alimento,
concentrados alrededor de un fogón principal (Acosta, 2008: 142-145).
La muestra se analizo bajo las siguientes características: identificación tafonómica,
identificación anatómica y taxonómica, integridad de la muestra, fragmentación de los
restos óseos, marcas en la superficie de los huesos, determinación de la edad y estudio del
hueso trabajado.
56
3.2.1 Identificación taxonómica
Una de las primeras tareas de los arqueozoólogos es la de identificar hasta donde se pueda,
la especie, el genero, la familia o el grupo animal al que perteneció el hueso, ya sea
completo, fragmentado, modificado y trabajado, que es recuperado en el contexto
arqueológico (Rodríguez, 2006).
En este estudio, la mayoría de los huesos estaban fragmentados, y los pocos que se
encontraron completos, son en su mayoría, huesos de animales pequeños, como roedores,
ranas y serpientes.
Para realizar la identificación taxonómica se requiere bibliografía especializada en
osteológica animal de los cinco diferentes grupos de vertebrados, y de bibliografía que se
refiere a la distribución geográfica de las diferentes especies, por lo que se utilizaron los
libros escritos por Hall (1981), Gilbert (1973), Álvarez del Toro (1991, 1993), Olsen (1992,
1996), entre otros.
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos al realizar esta
identificación, fue como se dijo anteriormente que la mayoría de los huesos están
fragmentados, por lo que además de utilizar la colección osteológica de referencia del
laboratorio de arqueozoología del IIA-UNAM, se requirió de huesos actuales de ave y
borrego, para poder seccionarlos y de esta manera tener una mayor referencia de como son
los huesos en su parte interna, y poder hacer una mejor comparación entre huesos actuales y
los arqueológicos.
57
3.2.2 Identificación tafonómica
Para poder hacer un buen análisis de los restos óseos de la fauna se debe en primer lugar,
reconocer las diferentes huellas que presentan los huesos, diferenciando las que fueron
hechas por los humanos de las que fueron hechas de forma natural.
La tafonomía aplicada a la arqueozoología es la que estudia las modificaciones que
sufren los restos óseos en los contextos arqueológicos. Éstas modificaciones dejan sus
huellas en los huesos y para su estudio se pueden dividir en biológicas, físico-químicas y
antropogénicas.
Las biológicas son resultado de las raíces, hongos, insectos, mamíferos pequeños los
cuales roen al hueso, carnívoros los que mordisquean los huesos, y mamíferos de talla
grande los que pisotean a los huesos.
Las físico-químicas, como caída de rocas, rodamiento de rocas, el intemperismo y la
carbonatación. Y las antropogénicas, que se pueden dividir en huellas por proceso de
consumo y por proceso de manufactura, así como si tienen huellas de haber sido expuestos
a tratamientos térmicos.
3.2.3 Identificación anatómica y taxonómica
En este apartado se trata de identificar la parte anatómica a la que corresponde la muestra,
su lateralización así como identificar la especie a la que pertenece. Cuando la muestra esta
demasiado fragmentada a veces no se logra hacer correctamente la identificación, por lo
que se propuso manejar los conceptos de talla grande, mediana y pequeña. La talla grande
es cuando el animal tiene un peso mayor a 45 Kg. en vida por ejemplo, un venado. Cuando
58
el peso del animal es mayor a 10 Kg. se trata de talla mediana por ejemplo, un cánido y la
talla pequeña cuando el peso es menor de 10 Kg. Por ejemplo un conejo.
Figura 8. Fragmento de húmero izquierdo de Odocoileus virginianus material analizado (a la izquierda) y
sección de húmero izquierdo para comparación (a la derecha) (Foto: PCTA)
3.2.4 La valoración de la integridad en la muestra
Nos referimos a la porción anatómica del hueso que se tiene, completo: cuando se tiene
entre el 75% al 100% del hueso, incompleto: se tiene del 50 al 75%, y esquirla o fragmento
cuando es menos del 50%.
59
Figura 9. Fragmento de la epífisis distal de metacarpo (Foto: PCTA).
3.2.5 La fragmentación de los restos óseos
Es producida por el hombre para la extracción de la médula o estructuras blandas. En el
estudio de las fracturas se debe ser más cuidadoso, ya que suelen confundirse las culturales
con las naturales. Por ejemplo la caída de rocas.
De los materiales analizados se pudieron determinar fracturas realizadas por
diferentes técnicas, por percusión directa, teniendo dos fragmentos, 10 fragmentos por
técnica de exposición al fuego, la cual es cuando se expone la parte que se desea fracturar
en el fuego directo y posteriormente se realiza una percusión directa; así como 10
fragmentos con fractura intencional.
En la mayoría de los materiales fue difícil reconocer la fragmentación de origen
humano pues por las características del yacimiento y las concreciones de carbonato no
permitieron su observación.
60
Figura 10. Fragmento de epífisis proximal de un metatarso (Foto. PCTA)
3.2.6 Marcas en la superficie de los huesos
Las cuales son producidas por fracturas intencionales, cortes para limpieza del hueso,
también algunas son realizadas para el destazamiento y otras por el uso en caso de que
hayan servido como artefactos. En este apartado también se observaron las huellas en la
superficie del hueso producto de raíces, intemperismo, rodamiento de piedras y roído, así
como las diferentes coloraciones en los huesos dependiendo del tratamiento térmico que
recibieron, así, los huesos quemados tenían una coloración un poco mas clara si fueron
quemados con carne, mientras que los que presentaban una coloración mas oscura era por
haber sido quemados sin carne, en los huesos que se identificaron como cocidos, la
coloración es clara, pero cabe aclarar, que no se pudo identificar si es que fueron cocidos o
simplemente es el cambio de coloración por la matriz del suelo.
61
En la colección faunística los cortes se realizaron para el destazamiento, la limpieza
y obtención de las partes blandas; los huesos largos fueron los que presentaban mayor
número de marcas, aunque también se observan algunos otros huesos. Observándose en la
colección dos con huellas de cepillado; 14 con huellas de limpieza; 9 con huellas de corte y
4 con huellas de desarticulación.
Figura 11. Fragmento de costilla de un artiodáctilo con huellas de corte (Foto: PCTA).
3.2.7 La determinación de la edad en el individuo
Se realiza a partir del análisis de las piezas dentarias y de los huesos largos. La erupción de
los dientes en los mamíferos inicia cuando son crías y terminan de brotar cuando el animal
alcanza su etapa juvenil; al llegar a la etapa adulta se observa desgaste en las piezas
dentarias permanentes. En los huesos largos se determina la edad a partir de la fusión entre
la epífisis y la diáfisis, en las crías no se presenta la fusión, mientras que en los juveniles
empieza a unirse la epífisis y la diáfisis, y en los adultos se observan estas dos
completamente unidas.
62
En el material arqueológico sólo se pudo determinar la edad de tres individuos: un
venado cabrito de 4.5 años, un venado cola blanca de 2.4 años y un zorro gris subadulto de
un año.
3.2.8 Estudio del hueso trabajado
El estudio del hueso trabajado lo dividimos en:
Manufactura: cómo fue realizada la herramienta y que parte anatómica se utilizo.
Uso: el posible uso que pudo haber tenido dentro de la sociedad para finalmente tratar de
inferir la función de esta herramienta u objeto.
Aquí se pudo observar que las técnicas utilizadas para la extracción y manufactura fue por
desgaste y por percusión, directa e indirecta.
Figura 12. Punzón proveniente de un metápodo (Foto: PCTA).
63
Por ultimo uno de los recursos en la investigación arqueológica son las fuentes
etnográficas; ellas nos pueden ayudar en el reconocimiento de las maneras que puede un
organismo ser capturado y procesado para su consumo, así como las técnicas de
manufactura de los instrumentos.
La arqueología experimental tiene por objetivo probar, evaluar y explicar métodos,
técnicas, supuestos, hipótesis y teorías en cualquiera de todos los niveles de investigación
arqueológica (López y Nieto 1986: 33), por lo cual ayuda a la observación y al
entendimiento de las huellas de fractura y corte en el hueso.
3.3 Resultado de las especies identificadas
La identificación del material óseo de la fauna fue realizada en el Área de Prehistoria y
Evolución Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas-UNAM, con la asesoría
del Dr. Raúl Valadez y del arqueólogo Gilberto Pérez, a continuación se presenta la lista de
las especies identificadas y una breve ficha biológica de cada una de ellas. Los resultados se
presentaran en el siguiente capitulo.
64
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN Número de
huesos M.N.I.
Pachychilus sp. Caracol 8 2
Unio sp. Almeja 1 0
Anuro Rana y sapo 10 3
Ophidia Serpiente 47 1
Crotalus sp. Cascabel 32 1
Kinosternon sp. Tortuga casquito 40 1
Aythya sp. o Anas sp. Ganso o Pato silvestre 1 0
Ortalis vetula Chachalaca 2 1
Liomys pictus Ratón de campo 5 2
Dasyprocta punctata Guaqueque 8 3
Sciurus sp. Ardilla 8 2
Dasypus novemcinctus Armadillo 69 0
Silvylagus floridanus Conejo castellano 23 2
Lepus sp Liebre 4 1
Bassariscus sumichrasti Cacomixtle 2 1
Canis sp. Canido 1 0
Urocyon
cinereoargentus
Zorro Gris 2
1
Artiodactyla Artiodáctilo 29 1
Dicotyles tajacu Pecarí 7 2
Cervidae Cérvido 120 4
Odocoileus virginianus Venado Cola Blanca 79 4
Mazama americana Venado Cabrito o
Temazate 13
1
TOTAL 510 33
Tabla 2. Especies identificadas con su nombre científico y el nombre común.
65
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Mesogastropoda
Familia: Pleuroceridae
Pachychilus sp.
Caracol dulceacuícola, se distribuye en el sureste de México y Centroamérica, se les conoce
como “Chutis” o “Jutes”, son comestibles. Habita en las márgenes de los ríos, arroyos,
aguas permanentes con poca corriente, se les encuentra adherido a la vegetación acuática o
sumergida en los márgenes del río, bajo las piedras, troncos o enterrados en el fango
(Valentín, 1996).
Casi todos los moluscos producen una estructura externa que denominamos concha,
compuesta por carbonatos de calcio. Las estructuras externas de la clase de Pelecypoda,
Gasteropoda y Polyplacophora, han sido utilizadas por el hombre desde tiempos
inmemoriales para la manufactura de diferentes tipos de objetos (Velázquez, 1999).
Clase Amphibia
Orden Anura
Familia Pelobatidae
Rana (Rana sp).
Se caracterizan por tener membranas interdigitales en todos los dedos que son largos y
puntiagudos. Además tienen las patas muy largas y aptas para el salto y la natación, que es
su modo de escape. Viven siempre en cercanías de agua, ya sea estacionaria o corriente.
66
Se pueden encontrar el toda la república y no es difícil hallar hasta dos especies que
comparten el mismo hábitat. Longitud total varía de 10 a 12 cm (Álvarez y González,
1987).
Clase Reptiles
Orden Serpentes
Familia Viperidae
Víbora de Cascabel (Crotalus durissus)
Esta serpiente es de las más venenosas, de hábitos diurnos y nocturnos; terrestre; su
alimentación consiste en pequeños mamíferos como ratones, conejos, tuzas, lagartijas y en
ocasiones pequeñas aves. Generalmente se le encuentra en zonas secas y subhúmedas con
vegetación caducifolia.
Esta especie se encuentra a menos de 700 m de altitud, sin embargo se tienen
registros a 2200 m en Tamaulipas, México (Vásquez y March, 1996).
Clase Reptiles
Orden Quelonios
Familia Testudineos
Tortuga casquito o pochitoques (Kinosternon sp)
Este tipo de tortuga es el más común, se puede encontrar en cualquier depósito de agua. Se
alimentan de carroña, como peces muertos e insectos acuáticos, sin despreciar dentro de su
dieta algunas plantas acuáticas.
67
Son omnívoros. Se alimentan de insectos, lagartijas, ranas, salamandras, aves,
huevos, pequeños mamíferos, frutas, bayas y granos. Son depredados por búhos,
tlalcoyotes, zorras, linces y perros. El apareamiento se realiza en invierno; las crías nacen
en la primavera. El período de gestación es de aproximadamente 120 días (Ceballos y
Galindo, 1984).
Clase Aves
Orden Anseriformes
Familia Anatidae
Patos (Aythya sp o Anas sp)
Los patos son aves acuáticas que se caracterizan por tener el pico plano provisto de
laminillas en los bordes, que son consideradas erróneamente como dientecillos; cabeza
grande y cuello corto, cuerpo robusto en forma cilíndrica, el cual está cubierto por plumas
cortas y muy compactas que son impermeabilizadas por la secreción de la glándula; ala
puntiagudas, patas medianas con una membrana interdigital.
Las parvadas vuelan en forma de “V” principalmente cuando realizan las
migraciones, remontándose a considerables alturas para trasladarse al norte en donde
anidan. Posteriormente regresan a México donde pasan el otoño e invierno. De las cuatro
rutas de migración, sólo tres de éstas pasan por México: la del Pacífico, la del centro y la
del Golfo. Su alimentación se basa en semillas, plantas acuáticas y terrestres, insectos y
moluscos; se encuentran en todas las regiones, donde hay cerca un manto acuífero. Algunos
de ellos anidan en México y construyen sus nidos con vegetales acuáticos propios de las
lagunas (Álvarez y González, 1987).
68
Clase Aves
Orden Galliformes
Familia Cracidae
Chachalaca (Ortalis poliocephala)
La chachalaca es café verdosa, la cabeza es gris con la garganta desnuda y roja, el vientre
es claro, la cola es larga con las puntas blanco sucio. Existen diferencias de coloración y
voz de acuerdo con la distribución geográfica. Ambos sexos son similares.
Es una especie endémica, se localiza desde Sonora hasta Chiapas. Habita selvas
medianas y bajas, bosques húmedos y matorrales dispersos. Se alimenta de insectos, frutas,
vegetales verdes y granos. Emite fuertes gritos audibles a varios kilómetros, principalmente
en las mañanas y en los atardeceres (Camacho, 2001).
Clase Mammalia
Orden Rodentia
Familia Heteromyidae
Ratón espinoso (Lyomis pictus)
Es un ratón campestre mediano, de color pardo rojizo por arriba, blanco en el vientre y una
lista canela que divide ambos colores. Este tipo de ratones habita en madrigueras que cavan
en el suelo y que su entrada esta por lo general bajo una piedra o tronco. Se localizan en las
cercanías de Tuxtla Gutiérrez, en las lomas de la sierra Madre, y pueden llegar hasta la
costa (Álvarez del Toro, 1991).
69
Clase Mammalia
Orden Rodentia
Familia Sciuridae
Ardilla (Sciurus sp.)
Las ardillas de pequeñas dimensiones, de entre 38 a 45 cm. de longitud. Sus patas son
cortas, pero fuertes. Con las uñas curvadas y afiladas, se agarra a la corteza cuando salta de
un árbol a otro. La cola le ayuda a mantener el equilibrio cuando esta en las ramas. Habitan
en bosques caducifolios o de confieras (Ceballos y Galindo, 1984).
Clase Mammalia
Orden Rodentia
Familia Dasyproctidae
Guaqueque (Dasyprocta punctata)
El guaqueque es un animal que habita en lugares selváticos y en lugares arbolados ralos y
acahuales. Es de tamaño mediano, con orejas pequeñas y redondas, las patas son delgadas y
largas adaptadas para la carrera. Su cuerpo es parecido al de un conejo. Los adultos llegan a
pesar entre 2 y 4 Kg. Son de hábitos diurnos y solitarios. Su alimentación es a base de
frutos, semillas, hojas y cortezas de diversas plantas (Álvarez del Toro, 1993).
70
Clase Mammalia
Orden Lagomorpha
Familia Leporidae
Conejo castellano (Sylvilagus floridanus)
Este conejo es de tamaño mediano tiene el dorso café amarillento, el vientre blanco y una
mancha café rojiza detrás de la cabeza. Su cola es blanca por debajo. Se diferencia de
Sylvilagus cunicularius por su menor tamaño.
Este conejo tiene una amplia tolerancia a diversas condiciones ecológicas, y se le
encuentra en bosques de pino, encino, oyamel, praderas, zacatonales, matorrales y
sembradíos. Al igual que otros conejos están activos principalmente en el crepúsculo y al
amanecer. Son poco gregarios, salvo en las épocas de celo, en la que es posible observarlos
juntos. Viven en las madrigueras abandonadas o que cavan ellos mismos (Ceballos y
Galindo, 1984).
Liebre (Lepus sp.)
Las liebres son lagomorfos con las orejas y ojos más desarrollados, son más veloces en la
carrera (algunas especies llegan a los 70 Km.), no construyen madrigueras sino simples
encamamientos en hondonadas del terreno. Por lo general las liebres son animales de
silueta estilizada y patas traseras muy desarrolladas para la carrera. Las orejas,
generalmente largas, varían en longitud de unas especies a otras, siendo mucho más largas
y amplias en aquellos animales que viven en climas desérticos. Las liebres son solitarias,
aunque no les importa lo más mínimo la presencia de otros congéneres en los alrededores.
71
Tan sólo se producen peleas durante la época de celo. Su dieta es completamente
vegetariana, muy similar a la de los conejos (Ceballos y Galindo, 1984).
Clase Mammalia
Orden Carnívora
Familia Canidae
Perro doméstico (Canis familiaris)
El perro es uno de los animales más comunes en las sociedades mesoamericanas, pues
servía como fuente alimenticia, además proporcionar compañía al ser humano, por
protección y como animal de carga (Ceballos y Galindo, 1984).
Coyote (Canis latrans)
Su nombre viene del náhuatl coyotl.
El coyote mide menos de 60 cm. de altura, y su color varía desde el gris hasta el canela, a
veces con un tinte rojizo. Las orejas y el hocico del coyote parecen largos en relación al
tamaño de su cabeza. Pesa entre 10 y 25 Kg., promediando 15. Puede ser identificado por
su cola espesa y ancha que, a menudo, lleva cerca del suelo. Habitan desde Canadá hasta
Costa Rica. Viven en promedio unos 6 años (Ceballos y Galindo, 1984).
Zorro Gris (Urocyon cinereoargentus)
El zorro gris es una especie de zorro distribuida en el continente Americano, desde el sur
de Canadá a Venezuela. En algunos lugares de América se le conoce como tigrillo o gato
72
de monte, debido probablemente a sus largos bigotes más propios de un felino que de un
canido.
Tiene el hocico corto y agudo, las orejas muy desarrolladas y las patas
proporcionalmente más cortas. La cola es larga y espesa. El pelaje es gris oscuro o plateado
en el dorso, volviéndose rojizo en los flancos y las patas y blanco en el vientre. Habitan en
bosques más o menos cerrados y son los únicos cánidos capaces de trepar a los árboles.
Cazan pequeños animales como pájaros, ardillas y ratones complementan su dieta
con pequeños frutos como bayas y carroña.
Son monógamos y se aparean a principios de la primavera, unos dos meses después
las hembras paren un número variable de crías que maduran antes del año de edad
(Ceballos y Galindo, 1984).
Clase Mammalia
Orden Carnívora
Familia Bassariscus
Cacomixtle (Bassariscus sumichrasti)
Es un mamífero de tamaño medio a pequeño, de color pardo claro, con cola muy larga con
una coloración característica de anillos oscuros. En México se le conoce también, como
Mico rayado, goyo, güilo y siete rayas. Habita todos los tipos de bosque tropicales desde el
sur de México hasta Panamá, también se le encuentra en el bosque mesófilo de montaña y
en los bosques mixtos húmedos de pino-encino. Es de naturaleza solitaria, nocturna y
arborícola. Su dieta se compone de frutos principalmente, aunque ocasionalmente consume
invertebrados y pequeños vertebrados (Ceballos y Galindo, 1984).
73
Clase Mammalia
Orden Artiodactyla
Familia Cervidae
Venado cola blanca (Odocoileus virginianus)
Los venados son animales de cuerpo esbelto, con patas muy largas y cola reducida. Todos
los machos de la especie presentan un par de astas que mudan periódicamente. Las astas
tienen un elevado ritmo de regeneración, y están cubiertas temporalmente por una capa
dérmica conocidas como terciopelo que se desprende cuando la osamenta ya está bien
desarrollada. Son venados pequeños, con patas largas. La cola es larga; las astas de los
machos tienen un eje principal del que salen varias puntas. El cuerpo varía de café rojizo en
verano a café grisáceo en invierno. El vientre es blanco.
Viven en diversos hábitats como bosques templados de pino, encino y oyamel. Se
encuentran también en matorrales, zonas áridas, etc. Las poblaciones más numerosas se
hallan en bosques con una cubierta arbustivas.
Son animales que viven en pequeñas manadas formadas por hembras, crías y machos
jóvenes. Los machos adultos se separan de los grupos, excepto en la época de reproducción.
Son activos principalmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.
Son mamíferos herbívoros, ramoneadores que se comen la punta de las ramas de los
arbustos, árboles y hierbas.
El período de reproducción varía con la latitud, pero generalmente se realiza a
mediados del invierno. Las crías nacen entre junio y agosto, después de un periodo de
gestación de 210 a 212 días. Las hembras paren normalmente una a dos crías. Su longitud
total es de 1340 a 2062 mm, con un peso de 36 a 69 Kg (Ceballos y Galindo, 1984).
74
Venado Cabrito (Mazama americana)
El venado cabrito alcanza una altura aproximada de 65 a 75 a la cruz, y hasta 140 cm. de
longitud. El adulto pesa entre 25 a 40 Kg. El lomo tiene un aspecto ligeramente encorvado
y el anca es visiblemente alta en comparación con los hombros. En ambos sexos el color es
pardo rojizo a pardo grisáceo y posee una coloración más clara en la parte inferior de la
mandíbula, pecho, vientre y zona perineal. En las crías la coloración es semejante a la de
los adultos, pero con motitas blancas. A partir del año de vida los machos desarrollan un
par de cuernos simples, cortos, rectos y dirigidos hacia atrás. Se alimenta de frutos, hongos,
brotes y ramas tiernas de arbustos y árboles (ramoneo) y flores caídas (Ceballos y Galindo,
1984).
Clase Mammalia
Orden Artiodactyla
Familia Tayassuidae
Pecarí (Dicotyles tajacu)
Son animales caracterizados por tener cuerpo corto y redondo, cabeza delgada con nariz en
la parte anterior de una pequeña trompa, colmillos grandes que le salen a los lados del
hocico, orejas cortas y puntiagudas patas delgadas con dos pezuñas, cola corta, cuerpo
cubierto por pelo muy áspero y largo en el dorso de color amarillento y negro. Poseen una
glándula en el anca que despide un fuerte olor.
Su alimentación es omnívora, pero la mayor parte de su dieta son vegetales. Se
pueden reproducir durante todo el año, pero con mayor frecuencia en verano o en épocas de
lluvias. Algunas hembras pueden tener hasta dos partos por año, generalmente con 2 a 3
75
crías; el periodo de gestación dura 142 a 148 días. Es un animal que se encuentra desde el
suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica hasta el norte de Argentina (Álvarez y
González, 1987).
Clase Mammalia
Orden Xenarthra
Familia Dasypodidae
Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus)
Es un mamífero acorazado que se puede encontrar desde el norte de Argentina y Uruguay
hasta el sur de Estados Unidos. Su cuerpo es pequeño y, a pesar de sus cortas patas, se
mueven con gran rapidez. En sus patas poseen garras semejantes a uñas que les permiten
excavar la tierra para crear sus madrigueras. Su armadura es una pequeña lámina cubierta
de un número determinado de duros anillos que puede ir de 5 a 9 según la especie. Esta
coraza cubre la parte superior de su cabeza y su espalda. Como carecen de piel, no pueden
resistir temperaturas muy bajas, por eso se los encuentra en zonas de temperaturas cálidas.
Es un animal de hábitos nocturnos. Durante el día permanece en su madriguera,
excavada en la tierra a mediana profundidad, y por las noches caza insectos y larvas de los
que se alimenta.
La hembra del armadillo tiene hasta 12 individuos en una camada. Las crías son
mantenidas en su madriguera hasta que llegan a la edad necesaria para valerse por sí solas.
Durante ese tiempo, los pequeños son amamantados por su madre antes de enseñarle a
capturar insectos (Ceballos y Galindo, 1984).
76
CAPITULO IV Resultados de estudio
En este capitulo se presentan los resultados del análisis de los restos óseos recuperados en
la cueva de Santa Marta, en primer lugar se presentan los resultados generales, las graficas
de la fauna general y las graficas por grupo, posteriormente se presentan los resultados por
capa y nivel, y finalmente se presentan los resultados de los huesos que tienen huellas
antropogénicas, y su relación espacial en los mapas de distribución, realizados de la
excavación pos capa y nivel, con los diferentes elementos localizados.
4.1 Resultados
La fauna del abrigo rocoso de Santa Marta esta representada por 649 fragmentos de huesos,
de los cuales, 359 corresponden a artiodáctilos (incluyendo aquí a los mamíferos grandes),
y 290 pertenecen a los taxones restantes (moluscos, ranas, reptiles, tortugas, aves,
armadillos, zorro gris, cacomixtle, cánidos).
Con el análisis realizados se observa que del total de los materiales 81 fragmentos
no presentan huellas de tratamiento térmico, aunque algunos si presentan huellas
antropogénicas; 181 fragmentos presentan una coloración diferente, por la cual se pensó
que podrían haber sido cocidos, aunque, para las sociedades cazadoras recolectoras no se
utilizaran utensilios para el cocimiento de los alimentos, si podían utilizar hojas para
envolver los alimentos o utilizar los caparazones de algunos animales y de esta manera
cocerlos, aunque por las características del yacimiento y los procesos de carbonatación que
77
sufrieron algunos de los huesos, no se pudo llegar a identificar si realmente fueron cocidos
o simplemente tienen este cambio de coloración por la matriz del suelo en donde se
encontraban; y por ultimo los 387 fragmentos restantes, presentan una coloración
característica de haber sido expuestos al fuego, teniendo aquí, algunos fragmentos que
fueron expuestos directamente al fuego a temperaturas de 100º hasta 500º Celsius.
Con los datos obtenidos de los materiales que presentan huellas antropogénicas, se
puede inferir que el sitio no fue un lugar de captura, ni tampoco el de matanza. Con algunos
de los materiales líticos recuperados en el sitio se hará una comparación con los restos
óseos de la fauna, trabajados, para poder inferir si fueron utilizados en ellos.
Los cérvidos, algunos mamíferos pequeños y reptiles fueron consumidos por los
habitantes de este abrigo a partir de las evidencias en el material, y por ausencia o presencia
se asume que:
a) Las extremidades superiores -húmero, radio, ulna, metacarpo, carpos y falanges- y
las inferiores – fémur, tibia, metatarso, tarsos y falanges- junto con las costillas
fueron transportadas, es decir, se aplicó la técnica del desmembramiento en bloques
mayores. Las piezas como cráneo y columna vertebral en la muestra están poco
representadas, por lo cual se puede inferir que éstas fueron dejadas en el lugar de
captura y matanza.
b) La evidencia presente en los huesos como la fractura y el tratamiento térmico
(cocción y asado) son actividades relacionadas a la preparación y consumo de
alimentos. Además en la colección los huesos presentan en su mayoría huellas de
intemperización y con concreciones, evento relacionado con la formación de
basureros.
78
c) De los huesos con huellas de manufactura y de uso, observamos que la tecnología
para realizar los artefactos es principalmente un tecnología expeditiva, la cual como
se menciono en el capitulo 0, es la utilizada por los cazadores del trópico.
d) así mismo, siguiendo con la temática del punto anterior, se observaron dos tipos de
uso en los artefactos, los que se manufacturaron y se utilizaron en el momento, una
sola vez, y los que se utilizaron varias veces, esto se observo gracias a las huellas de
uso presentes en los materiales.
e) Aunque en la colección hay huesos que presentan huellas que a primera vista se
pueden confundir con huellas tafonómicas físico-químicas, al observarlas mas
detalladamente se puede ver que las marcas siguen un patrón simétrico, lo cual no
se observa en este tipo de huellas, por lo que se infirió que son huellas de uso.
4.1.2 Resultados generales del análisis de los restos óseos de la fauna
En este apartado se muestra en primer lugar el numero de huesos y las diferentes clase de
vertebrados a las que pertenecen, posteriormente esta tabla se desglosó, por taxas, numero
de especímenes identificados (NISP por sus sigla en ingles) y por numero de individuos
identificados (MNI).
En segundo lugar se muestran las tablas y graficas por cada una de las clases de
vertebrados, y en el caso de los mamíferos, se presenta además una tabla y grafica de los
artiodáctilos, ya que son los mas representativos dentro de la muestra, y los cuales tienen el
mayor numero de huellas antropogénicas.
Por ultimo en este apartado se muestran las tablas y graficas de la concentración de
huesos de fauna representada por capa y nivel.
79
Taxa Número de
huesos
Caracol 8
Almeja 1
Peces 0
Anfibios 10
Reptiles 119
Aves 21
mamíferos 488
N.I. 1
Total 649
Tabla 3. Número de huesos por clase.
80
Taxa General
0
100
200
300
400
500
600
Molusc
osPec
es
Anfibio
s
Reptile
sAve
s
Mamife
ros N.I
Taxa
# de
hue
sos
Figura 13. Taxa general del sitio.
81
Taxa Número de huesos M.N.I. Taxa Número
de huesos
M.N.I Caracol 8 2 Armadillo 69 0
Almeja 1 0 Ratón 5 2
Rana 10 3 Guaqueque 8 3
Serpiente 47 1 Ardilla 8 2
Cascabel 32 1 Lagomorfo 2 1
Tortuga 40 1 Liebre 3 1
Ave* 8 1 Conejo de pradera 22 3
Ave grande 4 0 Canido 1 0
Ave mediana* 3 1 Zorro gris 2 1
Ave pequeña* 4 1 Artiodáctilo 29 1
Ganso silvestre 1 0 Pecarí 7 2
Chachalaca 1 0 Venado cola blanca 79 4
Mamífero∗ 30 1 Venado cabrito 13 1
Mamífero grande* 49 2 Cérvido 120 4
Mamífero mediano* 36 1 Cacomixtle 2 1
Mamífero pequeño* 4 1 N.I. 1 0
Total 649 39
Tabla 4. Representación por número de huesos de la fauna general del sitio.
∗ Estos huesos no se pudieron identificar por lo cuál sólo se llego a la determinación de la clase.
82
Tabla 5. Número de huesos identificados de reptil.
Anfibios y Reptiles
25%
31%
36%
8%
Crotalus sp Tortuga Ophidia Anfibios
Figura 14. Porcentaje de especies de reptiles identificados.
Del total de reptiles se observa que las serpientes representan el 66%, y el 34% restante lo
ocupan las tortugas.
En el caso de las aves con respecto a la taxa general ocupan el 3.4 %, identificando sólo dos
especie, por lo cual no son significativas para los resultados del análisis.
Taxa Número de huesos
Crotalus sp 32
Tortuga 40
Ophidia 47
Anfibios 10
Total 129
83
Tabla 6. Número de huesos de ave identificados.
Aves
38%
19%14%
19%
5% 5%
Ave Ave grande Ave mediana
Ave pequeña Ganso Chachalaca
Figura 15. Porcentaje de aves identificadas.
∗ Estos huesos no se pudieron identificar por lo cuál sólo se llego a la determinación de la clase y de tamaño.
Taxa Número de huesos
Ave∗ 8
Ave grande* 4
Ave mediana* 3
Ave pequeña* 4
Ganso silvestre 1
Chachalaca 1
Total 21
84
Tabla 7. Número de huesos de mamíferos identificados.
Mamiferos
49.3%
14.1%
24.3%
1.4% 0.4%
0.4%
5.5%1.0%1.6%1.6%
0.2%
Artiodactyla Cacomixtle Perro o Coyote ArmadilloLagomorfo Ratón Guaqueque ArdillaMamífero Pecari Zorro gris
Figura 16. Porcentaje de especies de mamíferos identificados a partir del número de huesos.
En los mamíferos los artiodáctilos ocupan el 49.3 % de la muestra, los mamíferos con el
24.4 %, el armadillo con el 14.1%, siendo los más representativos de la muestra. Señalamos
Taxa Número de huesos Taxa Número de
huesos
Artiodactyla 240 Guaqueque 8
Cacomixtle 2 Ardilla 8
Perro o Coyote 1 Mamífero 119 Armadillo 69 Pecarí 7
Lagomorfo 27 Zorro gris 2
Ratón 5 Total 488
85
que los lagomorfos ocupan el 5.5 %, y el resto del porcentaje se reparte entre canidos,
pecarí, cacomixtle, Guaqueque, ratón y ardillas.
Taxa Número de huesos
M.N.I.
Artiodáctilo∗ 29
0 Cérvido, no identificado 120
4
Venado cabrito 13 2
Venado cola blanca 79
4
Pecarí 7 2
Total 248 12
Tabla 8. Número de huesos de Artiodáctilos identificados.
Artiodactyla
12%3%
48%
32%
5%
Artiodatylos Pecari Cervidos Venado Cola Blanca Venado Cabrito
Figura 17. Porcentaje de especies de artiodáctilos identificados.
∗ Estos huesos no se pudieron identificar por lo cuál sólo se llego a la determinación de la familia.
86
Los artiodáctilos son de los mamíferos más representados en la muestra. Este grupo lo
componen los tayasuidos y los cérvidos. Los cérvidos se destacan del resto de los
artiodáctilos ocupando el 48%, seguido de los venados (cola blanca y cabrito) con el 37%,
mientras que el grupo de los artiodáctilos ocupan el 12% (en este grupo no se pudo
determinar mas allá del orden), y el 3% restante lo ocupan los pecarís.
4.1.3.1 Huesos con huellas
En la colección se observaron huellas de limpieza, huellas de cepillado, las cuales como lo
menciona Rosell (2001) son hechas para retirar la capa superior del hueso o periostio y así
realizar con mayor facilidad una fractura para extraer la medula.
Así mismo, se observaron huellas de desarticulación, las cuales como se mencionó
en el capitulo anterior son realizadas en el lugar de matanza cuando el animal es grande,
para transportar solamente las partes del animal con mayor cantidad de carne y nutrientes,
aunque en la muestra los materiales que presentan estas huellas también son de mamíferos
pequeños los cuales se pudieron destazar para una repartición de la comida.
Las huellas de corte observadas, fueron realizadas para el retiro de la carne y en el
caso de las falanges pudieron ser producto del retiro de la piel.
Del total de la muestra 28 de los materiales presentan huellas, de estos:
Dos presentan huellas de cepillado, los cuales son en hueso largo de mamífero
grande.
87
Trece con huellas de limpieza de los cuales, 2 son de mamífero grande (hueso
largo), 9 de cérvido (2 húmeros, 3 metatarsos, 1 vértebra, 1 costilla, 1 mandíbula, 1 hueso
largo), y 3 de venado cola blanca (2 tibias, 1 fémur).
Nueve con huellas de corte, 2 de cérvido (1 costilla, 1 fémur) 2 de mamífero grande
(1 húmero, 1 hueso largo), 5 de venado cola blanca (2 falanges proximales, 1 tibia, 1
húmero, 1 metacarpo).
Y cuatro con huellas de desarticulación, 1 conejo (pelvis) 1 guaqueque (calcáneo) 2
venado cabrito (astrágalo y escafoides).
Figura 18. Diáfisis de Metatarso de venado cola blanca, con huellas de limpieza (Foto: R.Reyes).
88
Figura 19. Diáfisis de metatarso de venado cola blanca, con huella de desarticulación (Foto: R. Reyes).
Figura 20. Escafoides derecho de venado cola blanca con huellas de corte (Foto: R. Reyes).
89
4.1.3.2 Huesos Fracturados
Las fracturas fueron realizadas por diferentes técnicas: por percusión directa, por tecnica de
exposición al fuego, y fractura intencional.
Por percusión directa, en donde se utilizó un artefacto con filo y pesado, podría ser por
ejemplo el uso de un hacha, teniendo dos fragmentos, uno de húmero de cérvido y uno de
calcáneo de venado cola blanca;
Por técnica de exposición al fuego, la cual se mencionó en el capitulo anterior; aquí
se observaron diez fragmentos de los cuales 4 son de cérvidos (1 calcáneo, 1 falange y 2
metatarsos), 5 de venado cola blanca (1 calcáneo, 1 radio, 1 tibia y 2 metatarsos) y uno de
pecarí (cuerpo de costilla)
Así como 10 fragmentos con fractura intencional, en estos materiales no se pudó
determinar como fue realizada la fractura, pero si presentan marcas de haber sido
fracturados, de los cuales 5 son de cérvido (2 húmeros, 1 calcáneo, 2 metatarsos), 2 de
venado cabrito (1 radio, 1 húmero), 1 de venado cola blanca (radio) y dos de mamífero
grande (hueso largo).
90
Figura 21. Calcáneo izquierdo de Venado cola blanca, con fractura por percusión indirecta (Foto: R.
Reyes).
91
Figura 22. Falange proximal de cérvido, con fractura intencional por exposición al fuego (Foto: R. Reyes).
Figura 23. Epífisis distal de húmero derecho de venado cabrito con fractura intencional (Foto: R. Reyes).
92
4.1.3.3 Hueso trabajado
Para realizar el análisis del material que presenta huellas de haber sido modificado para ser
utilizado como herramienta, se tomó en cuenta, como lo menciona Lymann (1994), el
contexto del que proviene el material, en donde se puede observar la ubicación y la relación
espacial con otros elementos culturales y el sedimento, para poder descartar los materiales
que hayan sido modificados por el contexto, como ya se menciono con anterioridad. Así
mismo, se observo el tipo y la distribución de las modificaciones, si se encuentran en el
borde activo, por uso, o en la parte proximal, por manufactura.
De esta manera se observó que la técnica de extracción fue hecha primero por
desgaste del periostio, posteriormente se aplicó percusión directa o indirecta, obteniendo
una esquirla y utilizando la punta de la misma, esto es llamado como tecnología expeditiva,
propia de los cazadores del trópico, como se ha mencionado anteriormente.
Del material que presenta huellas de haber sido trabajado, en algunos de estos se
pudieron identificar punzones, y en otros casos no se pudo determinar el uso del artefacto,
de esta manera, tenemos tres fragmentos de artefacto, dos fragmentos de artefacto sin el
borde activo, y siete fragmentos de punzón.
93
Figura 24. Diáfisis de hueso largo de mamífero grande, con fractura intencional, preforma de artefacto (Foto:
R. Reyes).
4.1.3.3.1 Artefacto
Aquí se identificaron tres fragmentos de los cuales, 1 es la parte proximal de metápodo de
un artiodáctilo, el cual presenta huellas de percusión directa y esta quemado; 1 la diáfisis de
húmero, presenta el borde activo pulido y huellas de percusión y también esta quemado; el
ultimo es una diáfisis de hueso largo de mamífero grande con huellas de percusión
indirecta, posiblemente un punzón, el cual fue hecho y utilizado en el momento, una sola
vez.
94
Figura 25. Diáfisis de metatarso de cérvido, presenta huellas uso en el borde activo y en la cara posterior
(Foto: R. Reyes).
4.1.3.3.2 Artefacto sin borde activo
De la muestra solo se pudieron identificar dos fragmentos, uno es la epífisis proximal de
metatarso derecho de un venado cola blanca, con huellas de percusión indirecta; el otro es
una diáfisis de metatarso de venado cola blanca, el cual presenta huellas de limpieza,
fractura por percusión indirecta longitudinal y transversalmente. En ambos casos no se
tiene la parte funcional, por lo que no se sabe su uso.
95
4.1.3.3.3 Punzón
De los materiales identificados como punzones, se tienen puntas de punzón, y cuerpos del
mismo, en uno de los casos se identificó tanto la punta como el cuerpo por lo que este se
pegó y es el único que se tiene completo.
De los ocho fragmentos se tienen:
Una diáfisis de tibia izquierda de venado cola blanca que presenta huellas de
limpieza, huellas de percusión, pulido, es el cuerpo y se pego con la punta la cual se
describe adelante. Punta de punzón que presenta huellas de percusión y ligero pulimento en
la punta. Por la huella de pulimento que presenta tanto en el borde activo como en los
bordes laterales se identifico que su uso fue constante.
Una epífisis proximal de metatarso derecho de venado cola blanca, es la parte
proximal del punzón y presenta huellas de percusión directa, su uso fue constante, por el
pulimento que presenta.
Una diáfisis de fémur de venado cola blanca, presenta huellas por percusión, es la
punta de un punzón, la cual tiene un ligero pulimento, por lo que se identifico un uso
constante, además de estar quemado.
Una epífisis proximal de metacarpo izquierdo de un cérvido, presenta huellas por
percusión indirecta, es el fragmento de un punzón, no se tiene el borde activo, presenta
pulimento en los bordes por el uso constante.
Una epífisis proximal de metacarpo izquierdo de un cérvido, presenta huellas por
percusión indirecta, es el fragmento de un punzón, no se tiene el borde activo, presenta
pulimento en los bordes por el uso constante.
96
Una diáfisis de metápodo, con huellas de corte, cocido y pulido en la punta, como
no presenta las huellas de pulimento en los bordes se infiere que fue utilizado muy poco.
Una diáfisis de hueso largo de mamífero mediano, presenta huellas de percusión, y
al no presentar un pulimento se infiere que fue de un solo uso.
Figura 26. Diáfisis de tibia izquierda de Venado cola blanca, punzón, con huellas de limpieza, pulimento en el
borde activo (Foto: R. Reyes).
97
Figura 27. Epífisis proximal de metatarso derecho de Venado cola blanca, punzón con fractura intencional
(Foto: R. Reyes).
Figura 28. Epífisis proximal metacarpo izquierdo de cérvido, punzón sin borde activo, con pulimento en los
bordes (Foto: R. Reyes).
98
Figura 29. Diáfisis de metápodo, punzón con pulimento en el borde activo y huellas de corte
(Foto: R. Reyes).
99
4.1.4.1 Fauna representada por capas
El material faunístico para una mejor interpretación arqueológica se procedió a analizar por
capas: XV, XVI y XVII. El análisis se muestra a continuación en los cuadros de
concentración 1, 2 y 3.
CAPA XV
TAXA Nivel 1 Nivel 2
Venado Cabrito 6
Venado Cola Blanca 1
Cérvido 2
Conejo de pradera 1 Tabla 9. Concentración de número de huesos por Taxa, Capa XV.
En la capa XV lo mas destacado es que se localiza el fragmento de un maxilar junto con el
segundo y tercer molar superior derecho de un venado cabrito, con estos molares se pudo
determinar la edad del individuo, que tenia 4,5 años. Considerando que los venado cabrito
tienen sus crías durante la primavera (Leopold, 1982), podemos decir que este individuo
murió entre el verano y el otoño.
100
CAPA XVI NIVEL
TAXA 1 2 3 4 5 6 7
Caracol 1 1 5 1
Almeja 1
Sapo 1
Rana 1 2 3 3
Serpiente 5 1 21
Víbora de cascabel 1 5 4 6 7 7
Tortuga 2 2 9 6 6 12
Ave 3 1 3
Ave grande 4
Ave mediana 1 2 1
Ave pequeña 1 1 2
Ganso 1
Mamífero 1 1 15 4 4
Mamífero grande 3 6 8 2 24
Mamífero mediano 5 1 5 13 3 8
Mamífero pequeño 1 3
Ratón 2 2 1
Guaqueque 2 3 2 1
Ardilla 1 3 1 3
Lagomorfo 2
Liebre 1 1 1
Conejo 1 3 2 2 4 5
Armadillo 4 9 9 23 24
Cacomixtle 2
Canido 1
Zorro gris 2
Artiodáctilo 13
Cérvido 14 20 16 17 17 3 29
Venado cabrito 2 1 1 3
Venado cola blanca 9 1 17 8 9 31
Pecari 1 2 4
N.I. 1
Tabla 10. Concentración de número de huesos por Taxa, Capa XVI.
101
En la capa XVI es donde se concentra la mayoría del material analizado. Siendo en esta
capa donde se localizan la mayoría de los huesos identificados donde se pudo determinar la
edad de los individuos. Siendo estos:
Nivel 1.- 1 cérvido juvenil, fémur
Nivel 2.- 1 cérvido juvenil, metápodo
2 venado cola blanca juveniles, metatarso
1 venado cabrito adulto, metacarpo
Nivel 3.- 1 cérvido juvenil, tibia
1 cérvido adulto, tibia
Nivel 6.- 2 venado cola blanca juveniles, tibia y radio
1 venado cola blanca adulto, radio
Nivel 7.- 2 cérvidos juveniles, costilla y metacarpo
1 lagomorfo, metatarso
1 cacomixtle juvenil, mandíbula izquierda
1 venado cola blanca juvenil, 3er, molar inferior izquierdo, individuo de 2,4
años. Considerando que los venado cola blanca tienen sus crías durante la
primavera (Leopold, 1985), podemos decir que este individuo murió a mediados
del verano principio del otoño.
1 zorro gris subadulto de 1 año, maxilar y arco zigomático. Los zorros gris tienen
a sus crías a finales de primavera inicios de verano (op. cit.), por lo tanto este
individuo murió por estas fechas.
102
CAPA XVII
TAXA Nivel 1 Nivel 2
Serpiente 19 1
Víbora de cascabel 2
Tortuga 3
Ave 1
Mamífero 5
Mamífero grande 5 1
Mamífero mediano 1
Conejo 4
Artiodáctilo 16
Cérvido 2
Venado cola blanca 1 2
Tabla 11. Concentración de número de huesos por Taxa, Capa XVII.
En esta capa se localizaron crías y juveniles en el nivel 1, siendo estos:
1 cría de conejo, hueso largo
2 crías de mamífero, huesos largos
2 conejos juveniles, radio y ulna.
Como los conejos no tienen solo una fecha al año para su reproducción, no se pudo
determinar en que época del año murieron tanto la cría como los juveniles, mientras que de
las crías de mamífero como su identificación solo llego a la clase, pues es muy difícil
proponer una fecha de muerte.
103
4.1.4.2 Distribución espacial de los restos óseos.
Con los resultados obtenidos de los análisis arqueozoológicos, así como, de los análisis del
material lítico (Acosta, 2008), y de los fotoplanos realizados durante las excavaciones del
PCTA 2006, por capa y nivel, se procedió a vaciar estos datos en la base de datos para
generar los mapas de distribución espacial y la relación espacial de los restos óseos con el
material lítico y algunos elementos relevantes de los niveles de ocupación, como son los
hogares, observándose además la taxa a la que pertenecen los restos, así como si presentan
alteraciones térmicas.
En el caso de la capa XV en sus dos niveles de ocupación, al ser pocos los
materiales recuperados y ser el contacto con el nivel de ocupación 1 de la capa XVI, se
tomo la decisión de representarlos en un solo mapa de distribución. Se observa en este
manchones de ceniza que cubren la superficie de ocupación casi en su totalidad, con
respecto a la relación espacial se observa que los restos fragmentados y quemados guardan
cierta correlación con respecto de las lascas de lítica y los percutores. De los materiales que
presentaron huellas antropogénicas, en estos niveles se identificaron, 1 artefacto, 1 fractura
intencional, 4 fracturas intencionales por técnica de exposición al fuego, 1 punzón, 1 con
huellas de piqueteo y 1 con huellas de corte.
La capa XVI representa la ocupación principal del abrigo tanto del Pleistoceno-
Holoceno temprano, como de toda su historia ocupacional, asociada a los fechamientos mas
tempranos que se tienen del sitio, tanto los obtenidos por García-Bárcena y su equipo, como
por los obtenidos por el equipo del PCTA (Acosta, 2008), siendo los niveles de ocupación
5 y 7, los que contiene un mayor numero de restos óseos.
104
En el nivel dos de ocupación de la capa XVI, se observa que la mayoría de los restos
óseos quemados y fragmentados se concentran en la esquina noreste, donde se ubica uno de
los dos fogones, donde también hay lascas y algunos núcleos. En este nivel se identificaron
1 artefacto, 1 hueso con fractura intencional por técnica de exposición al fuego, 3 con
huellas de corte, 2 con huellas de limpieza y 1 con huellas de destazamiento.
El nivel 3 de ocupación de esta capa se observa una distribución mas dispersa de los
restos óseos, aunque se siguen concentrando junto con los núcleos de lítica dentro de las
áreas de los hogares. Aquí se identificaron 3 punzones, 1 hueso con fractura intencional por
exposición al fuego y 1 con huellas de limpieza.
En el nivel 4, la distribución de los restos cambia un poco, observándose que estos
se localizan alrededor de las áreas de los hogares, y solo unos pocos se concentran dentro
de dicha área, sigue habiendo una correlación lascas-huesos quemados y fracturados. En
este nivel se identifico 1 punzón, 2 huesos con fractura intencional, 1 con huella de corte y
1 con huella de limpieza.
El nivel 5, como se menciono con anterioridad es uno de los que mas restos óseos
presenta, los cuales aunque a simple vista parece ser que se encuentran dispersos en toda el
área de excavación, se concentran en la parte noreste, dentro de los hogares y asociados a
lascas. De los materiales con huellas en este nivel se identificaron 2 artefactos,, 2 presentan
fractura intencional por exposición al fuego, 2 con huellas de corte y 1 con huellas de
limpieza.
El nivel 6, en este nivel la distribución de los restos óseos es dispersa dentro del área
del hogar, manteniendo una relación con respecto a los materiales líticos. Aquí se
identificaron 1 artefacto, 1 punzón, un hueso con fractura intencional por exposición al
fuego y 1 presenta huellas de limpieza.
105
Nivel 7, es el nivel que presenta mayor numero de restos óseos, aquí se observo que
la distribución de los materiales no esta concentrada en el área de los hogares, sino, en el
área central, manteniendo esa relación que se ha visto en los niveles anteriores entre
material lítico y los restos quemados y fragmentados. Aquí se identificaron 2 artefactos, 1
punzón, 9 huesos con fractura intencional, 1 con fractura intencional por exposición al
fuego, 2 con huellas de corte, 2 con huellas de destazamiento, 8 con huellas de limpieza y 2
con huellas de cepillado.
La capa XVII, que no fue considerada como un periodo de ocupación en los
estudios previos, parece que corresponde a las fases iniciales del periodo ocupacional de la
capa XVI, por la similitud que existe de los materiales culturales y botánicos entre estas dos
capas. En esta capa se observaron dos niveles de ocupación, el primero conformado por tres
pequeños hogares y el segundo solo presenta dos pequeñas concentraciones de materiales
(Acosta, 2008: 145).
En el nivel 1, los restos óseos se concentra alrededor del hogar de dimensiones
mayores, asociados a material lítico, en este nivel solo se identifico 1 artefacto, 2 huesos
con fractura intencional y 1 con huella de corte.
En el nivel 2, el material tanto lítico como los restos óseos de fauna es escaso, por
lo que su distribución es dispersa, en este nivel no se identifico algún resto óseo que tuviera
huellas antropogénicas.
115
Capitulo V. Conclusiones
5.1 Evaluación de las hipótesis
En este momento intentaré resolver, en la medida posible, los cuestionamientos planteados
en el apartado de objetivos e hipótesis, con el fin de corroborar o falsar nuestros
planteamientos originales.
A. ¿cómo fue aprovechada la fauna: recurso alimenticio, materia prima o como
combustible?
B. ¿qué tipo de uso es indicado de acuerdo a las huellas de estos artefactos?
C. ¿Qué tipo de animales eran aprovechados durante este periodo y con qué
frecuencia?
Las marcas que presentan los restos óseos de la fauna, indican, que esta fue aprovechada
como:
Recurso alimenticio: por presentar la mayoría del material huellas de haber recibido un
tratamiento térmico, huellas de corte, de limpieza, de descuartizamiento, las cuales están
asociadas al procesamiento del recurso, huellas de fractura intencional y huellas de
limpieza en el interior de los huesos, las cuales están asociadas propiamente al consumo.
Materia prima: los elementos identificados como artefactos y punzones, indican que los
huesos fueron una fuente de materia prima, utilizada además de la lítica.
116
Como combustible: al observarse que una gran parte del material presenta huellas de haber
sido quemado, algunos de los cuales, presentan una coloración característica de exposición
a altas temperaturas, mas de 100° Celsius.
De los artefactos y punzones analizados, con las huellas de uso que presentan en el borde
activo fueron, se identificó que el posible uso dado a estos materiales fue para el trabajo de
fibras vegetales, tanto duras como blandas, por los diferentes tamaños que se tienen de los
artefactos.
En los restos faunísticos del abrigo rocoso de Santa Marta, los cérvidos y mamíferos
grandes son los que presentaron un mayor número de fracturas de origen natural y
antropogénico. En el análisis arqueozoológico se pudo determinar que solo se transportaban
las extremidades ricas en carne y huesos largos, junto con las costillas de estos ungulados.
Por las marcas antropogénicas se infiere que se consumían y que eran depositadas en el
mismo sitio.
Por la ausencia de puntas de proyectil en los niveles mas tempranos de Santa Marta
(Guillermo Acosta, comunicación personal), la obtención del recurso faunístico pudo
haberse realizado por medio de captura o entrampamiento del animal, o es posible que los
instrumentos para la caza fueran realizados de materiales perecederos, por lo que no se
conservaron, o los instrumentos líticos utilizados para la cacería si es que hubieran existido
para esas etapas de ocupación, es muy probable que se encuentren en los lugares de la
matanza, el abrigo al ser utilizado como “lugar de consumo y habitación”, las evidencias
materiales de las trampas o los artefactos utilizados para la cacería, en todo caso se
localizarían en el lugar de matanza u obtención del recurso. Por lo que no los tenemos en el
sitio.
117
5.2 Comentarios finales
De los resultados obtenidos del análisis de la fauna, se puede decir que el grupo de
cazadores recolectores:
1.- Utilizaban el abrigo de Santa Marta como campamento base en temporada de lluvias,
esto se observo tanto con los resultados de los análisis realizados por este equipo (PCTA)
como por los resultados obtenidos del análisis de la fauna malacológica de Santa Marta
realizados por la bióloga Norma Valentín del INAH.
2.- La alimentación de este grupo se basaba principalmente en la recolección de animales
de talla pequeña y mediana, el entrampamiento de animales de talla grande como los
cérvidos, así como la recolección de semillas y frutos, esto se observa en los análisis que se
están realizando actualmente de este material (Acosta, 2008).
3.- Los cazadores de Santa Marta guardan mayores similitudes a los grupos que Felipe Bate
denomina cazadores del trópico americano, pues se observó que la tecnología utilizada
para la fabricación de artefactos de hueso es la llamada “tecnología expeditiva”, emplean
piedras de molienda y mantienen un espectro amplio de subsistencia.
4.- Es interesante observar que difícilmente estos grupos pudieron tener una deficiencia en
nutrientes como se ha planteado por algunos autores, pues no solo aprovechaban gran
cantidad de especies, sino que también maximizaban los recursos disponibles, considerando
que gran parte de los restos óseos se encuentran fracturados para extraer la médula, una
recurso rico en proteínas y calorías.
5.- No obstante que en la región se han reportado restos de fauna pleistocénica en
municipios como Jiquipilas, Villa Flores y Ocozocoautla, ningún resto fue adscrito a este
118
tipo de materiales para Santa Marta. Esto contrasta con el reporte de un hueso identificado
como de megafauna para el abrigo Los Grifos, donde Joaquín García-Bárcena reporta
puntas acanaladas tipo Clovis y cola de pescado:
”..También se encontró un fragmento de diáfisis de hueso largo, la que tuvo unos 10 cm
de diámetro; por desgracia, no es posible la determinación taxonómica del animal al
que perteneció, pero ninguna especie de las actualmente existentes en el área es lo
bastante grande; se trata, entonces de algún animal extinto que fue aprovechado por
quienes hacían la puntas acanaladas, pues está asociado el hueso con el material lítico
de esas características” (García-Bárcena 1978:3-4).
Este último resultado es importantes, pues este trabajo pretende continuarse como tesis de
maestría, donde se hará una comparación con los resultados de los análisis de los materiales
recuperados en los sitios de Los Grifos y La Encañada en Chiapas, y una revisión de los
diferentes estudios que se han realizado para los sitios de cazadores recolectores en el sur
del continente americano.
* * *
119
Bibliografía
Acosta, José de
1962 Historia Natural y Moral de las Indias, edición preparada por E. O´Gorman,
México, Fondo de Cultura Económica.
Acosta Ochoa, Guillermo
2000 Entre el lago y los volcanes, La cultura arqueológica asociada a la cerámica Azteca
I. Tesis de Licenciatura, ENAH, INAH, SEP, México, D.F.
2004 Proyecto Cazadores del Trópico Americano, Proyecto General y propuesta para la
primera temporada de campo.
2005 Proyecto Cazadores del Trópico Americano, Segunda Temporada de Campo:
Excavaciones en dos cuevas secas de la región de Ocozocoautla, Chiapas.
2008 La cueva de Santa Marta y los cazadores-recolectores del Holoceno Temprano en
las regiones tropicales de México. Tesis de Doctorado en Antropologia, Facultad de
Filosofia y Letras, IIA, UNAM, México, D.F.
Álvarez, Ticul y M. González
1987 Atlas cultural de México, fauna, Editorial Planeta, México.
Álvarez del Toro, Miguel
1991 Los mamíferos de Chiapas, Gobierno del Estado de Chiapas, Consejo Estatal
de Fomento a la Investigación y Difusión de la Cultura, DIF-Chiapas/Instituto
Chiapaneco de Cultura, México.
1993 Chiapas y su biodiversidad, Gobierno del Estado de Chiapas, México.
Álvarez del Toro, Rebeca y Fulvio Eccardi
1987 Aspectos generales de la ecología en el Estado de Chiapas, IHNE, Chiapas,
México.
120
Aveleyra Arroyo de Anda, Luís
1950 Prehistoria de México, Revisión de prehistoria mexicana: el hombre de
Tepexpan y sus problemas”, Ediciones Mexicanas, México.
1967 Los cazadores primitivos en Mesoamérica, Cuadernos Serie Antropológica,
numero 21, IIH-UNAM, México.
Bailey, Robert C., G. Genike, M. Owen, R. Rechtman y E. Zechenter
1988 “Hunting and gathering in tropical rain forest: is it possible”, American
Anthropologist, Núm. 91, pp. 59-82.
Bate, Luis Felipe y Alejandro Terrazas
1986 “El modo de producción cazador recolector, o la economía del salvajismo”, en
Boletín de Antropología Americana, 13, julio 1986.
2006 “Apuntes sobre las investigaciones prehistóricas en México y América”, en El
Hombre Temprano en América, Colección Científica, INAH, México.
Binford, Lewis R
1981 Bones Ancient Man and Modern Myth. Academic Press, New York.
Bosch Gimpera, Pedro
1967 L’Amerique avant Christophe Culomb, Prehistoire et Hautes Civilisations,
París.
Byrd, John E
1997 The analysis of diversity in Archaeological faunal assemblages: complexity
and subsistence strategies in the southeast during the middle Woodland period.
Journal of Anthropological Archaeology.
Camacho, Morales M.
2001 Avifauna del Valle de Zapotitlan Salinas, BUAP, México, 245 pp.
121
Ceballos, G. y C. Galindo
1984 Mamíferos silvestres de la cuenca de México, Editorial Limusa, México.
Chaix, Louis y Patrice Mèniel
2001 Archéozoologie: Les Animaux et L´Archaèologie. Editions Errance, Paris.
Chaplin, Raymond E.
1971 The study of animal bones from Archaeological sites, The Anatomy School,
Cambridge, England.
Corwall, I. W.
1956 Bones for the archaeologist, Phoenix House LTD, London.
Davis, Simon
1989 La arqueología de los animales, ediciones Bella Terra, s.a., Barcelona.
Dennell, Robin W
1979 Prehistoric Diet and Nutrition: some food for thought. World Archaeology II.
Díaz, Carlos
1998 “Tafonomía y Zooarqueología”, en Revista de Arqueología, Barcelona.
Driesch, Angela von den
1999 A guide to measurement of animal bones from archaeological sites. 5a ed.
Harvard University, Peabody Museum of Archaeology and Ethnology Bulletin.
Francovich Riccardo y Daniele Manacorda
2001 Diccionario de Arqueología, Crítica, Barcelona.
Flannery, Kent V.
1986 Guilá Naquitz, Archaic Foraging and Early Agriculture in Oaxaca, México,
Academic Press, Orlando.
122
Gandara Vázquez, Manuel
1993 “El análisis de posiciones teóricas: aplicaciones a la arqueología social”, en
Boletín de Antropología Americana, 27, julio 1993.
García-Barcena, Joaquín
1978 “Excavaciones en la cueva de Los Grifos, Ocozocuautla, Chiapas, en noviembre
y diciembre de 1977”, Archivo técnico INAH, México.
1993 “Prehistoria, sedentarización y las primeras civilizaciones de Mesoamérica”, en:
Antropología Breve de México, Academia de la Investigación Científica, A.C,
México.
García-Barcena, Joaquín, Diana Santamaría, et al.
1976 “Excavaciones en el abrigo rocoso de Santa Marta, Chiapas”, Departamento de
Prehistoria, INAH, México.
García-Barcena, Joaquín y Diana Santamaría
1982 La cueva de Santa Marta Ocozocoautla, Chiapas. Estratigrafía, cronología y
cerámica. Colección Científica. No. 111, INAH, México.
Gilbert, B.M.
1973 Mammalian Osteo-Archaeology North America, Missouri Archaeological
Society, University of Missouri, Columbia –USA.
Gross, David
1975 “Protein capture and cultural development in the Amazon Basin”, American
Anthropologist 77: 526-549.
Hall, E. Raymond
1981 The mammals of North America, John Wiley and Sons, Inc. USA, 2da. Ed.
Vol. I y II.
123
Harris, Marvin
1990 Antropología cultural, Ed. Alianza Editorial, Madrid.
Hart, Thomas y K. Hart
1986 “The ecological basis of hunter-gatherer subsistence in African rain Forests: The
Mbuti of eastern Zaire”, Human Ecology 14:29-55.
Hartshorn, Gene S.
1990 “An overview of Neotropical forest dynamics”, en: A.H. Gentry (ed.), Four
Neotropical Rainforests, Yale University Pres, New Haven: 585-595.
Headland, Thomas
1987 “The wild yam question: How well could indepent hunter-gatherers ever lived in a
tropical rainforest ecosystem?” Human Ecology, 15:463-491.
Hill, Kenneth, K. Hawkes, M. Hurtado y H. Kaplan
1984 “Seasonal variance in the diet of the Aché hunter-gatherers of eastern Paraguay”,
en: Robert Hames y W. Vickers (eds.), Adaptive Responses of Native Amazonians,
Academic Press, New York: 139-188.
Hrdlička Aleš
1912 “Early man in South America”, Bureau of American Ethnology, Bulletin 52,
Washington D.C.
Jackson Jr., L.E., Phillips, F.M., Shimamura, K., Little, E.C.,
1996 “Quaterary Geology of the Ice-free Corridor: Glacial Controls on the peopling
of the new world”, en: Takeru Akazawa y Emoke Szathmáry, Prehistoric
Mongoloid Dispersals, Oxford, University Press, New York: 214-227.
124
Johnson Matthew.
2000 Teoría arqueológica, una introducción, Ariel Historia, Editorial Ariel S.A,
Barcelona.
Josenhans, H.W., Fedje, D.W., Pienitz, R., Southon, J.
1997 “Early humans and rapidly changing Holocene sea levels in the Queen Charlotte
Islands-Hecate Strait, British Columbia, Canada”, Science 277: 71-74.
Krieger, Alex D.
1964 “Early Man in the New World”, en: John Jennings y Edward Norbeck (eds.).
Prehistoric Man in the New World. University of Chicago Press, Chicago:23-81.
Leopold, Straker
1982 Fauna silvestre de México. Aves y mamíferos de caza. Instituto Mexicano de
Recursos Naturales renovables, México.
Leroi-Gourhan André
1964 Le Gest et la Parole. Technique et Langage. Albin Michel, París.
1987 La Prehistoria, Editorial Labor S.A, Barcelona.
López Aguilar, Fernando y Rosalía Nieto Calleja
1985 “Comentarios sobre la arqueología experimental aplicada a las repeticiones de
artefactos”, en Boletín de Antropología Americana, 11, pp. 33-37.
Lyman, R. Lee
1977 “Analysis of Historical Faunal Remains”, en Historical Archaeology.
1994 Vertebrate Taphonomy, Cambridge University Press, Cambridge.
1996 “Applied zooarchaeology: the relevance of faunal analysis to wildlife
management”, en World Archaeology, v. 78 no. 1.
125
MacNeish R. S. y F. A. Peterson
1962 The Santa Marta rock shelter, Ocozocoautla, Chiapas, Mexico. Papers of the
New World Archaeological Fundation 14, Brigham Young University, Provo, Utah.
MacNeish, R. S. y A. Nelken Terner
1983 “The preceramic of Mesoamerica", Journal of Field Archaeology 10, (1):71-84.
Martínez Lira, Patricia
2006 Estudio de los restos óseos de fauna del sitio arqueológico La Playa, Sonora.
Tesis de licenciatura, Departamento de Antropología, Universidad de las Américas,
Puebla.
Milton, Kenneth
1984 “Protein and carbohydrate resources of the Maku indians of the northwestern
Amazonia”, American Anthropologist 86: 7-27.
Mirambell, Lorena
1994 “Los primeros pobladores del actual territorio mexicano”, En: Historia Antigua de
México, coordinadores Linda Manzanilla y Leonardo López Lujan. Ed. INAH,
UNAM y Porrua, México.
Olsen, Stanley J.
1982 An osteology of some Maya mammals, Peabody Museum of Archaeology
and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
1996 Mammal remains from Archaeological sites. Part I, Southeastern and
Southwestern United States. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and
Ethnology, Harvard University, Vol. 56, No. 1.
126
Fish, Amphibian and Reptile remains from archaeological sites. Part I,
Southeastern and Southwestern United States. Papers of the Peabody Museum of
Archaeology and Ethnology, Harvard University, Vol. LVI, No. 2.
Osteology for the Archaeologist. Papers of the Peabody Museum of Archaeology
and Ethnology, Harvard University, Vol. 56, Nos. 3, 4 and 5.
Pérez Roldan, G.
2005 El estudio del hueso trabajado: Xalla un caso teotihuacano, tesis de
licenciatura, INAH-CONACULTA, México.
Pijoán, Carmen y A. Pastrana
1987 “Todo para el registro de marcas de corte en huesos humanos. El caso
Tlaltelcomila, Tetelpan, D.F.”, en El Preclásico o Formativo. Avances y
perspectivas, M. Carmona (coord.), MNA-INAH, México, pp. 419-436.
Piña Chan, Román
1967 Atlas arqueológico de la republica mexicana, “Chiapas”, INAH, México.
Reitz Elizabeth J. y Elizabeth S. Wing
2007 Zooarchaeology, Cambridge University Press, Second Edition, Cambridge.
Rodríguez Galicia, Bernardo
2006 El uso diferencial del recurso faunistico en Teopancazco Teotihuacan, y su
importancia en las áreas de actividad, Tesis de Maestría, IIA_UNAM, México.
Rosell i Ardèvol, Jordi
2001 Patrons d’aprofitament de les biomasses animals durant el pleistocè
inferior i mig (sierra de Atapuerca, Burgos) i superior (Abric Romaní,
Barcelona), tesis de doctorado, Àrea de prehistòria, Dept. d’Història i Geografia
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España. Pp. 30-80.
127
Sanders T, William
1972 “Ecología cultural en Mesoamérica”, en: Cuadernos de Antropología Social y
Etnología, Departamento de Antropología y Etnología de América de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, Madrid.
Semo, Enrique
2007 Los Orígenes “de los cazadores y recolectoras a las sociedades tributarias,
22.000 a.c. – 1519 d.c.”, Océano, UNAM, México.
Service Elman R.
1983 Los cazadores, Nueva colección Labor, Editorial Labor, 3ª. Edición, Barcelona.
Steward Julian
1959 Theory of culture change, University of Illinois Press, Urbana.
Stirling, Matthew W
1947 “On the trail of la Venta Man”, National Geographic Magazine, Vol.XCI
Núm. 2, p.p 137-172.
Thompson F. G
1987 Giant carnivorous land snails from Mexico and Central America. Bulletin
University of Florida.
Torres, José Maria
2001 “La zooarqueologia”, en Arqueología Medieval en las afueras del medievalismo, ed.
Crítica, Barcelona.
Valadez Azua, Raúl
1991 “Relación hombre-fauna en Mesoamérica antes y después de los Europeos”, en
DIOGENESIS, Rev., Trimestral, No. 159, Coordinación De Humanidades,
UNAM.
128
Valadez Azua, Raúl, Bernardo Rodríguez Galicia
(en imprenta) “La arqueozoología en México, un análisis retrospectivo, IIA-UNAM,
México.
Valentín Maldonado, Norma
1996 Fauna malacológica continental procedente de las excavaciones de Santa
Marta Chiapas, México. Tesis de licenciatura, ENCB-IPN, México.
Vásquez Sánchez, Miguel Ángel e Ignacio March Mifsut
1996 Conservación y desarrollo sustentable en la Selva El Ocote, Chiapas, El colegio de
la Frontera Sur, Centro de Estudios para la Conservación de los Recursos
naturales, A.C., CONABIO, México.
Velázquez, Adrián
1999 Tipología de los objetos de concha en el Templo Mayor Tenochtitlan,
Colecciones científicas 392, INAH, México.
130
BOLSA TAXA HUELLAS JO AD SEGMENTOS DESCRIPICION CANT MNI OBSERVACIONES CAPA NIVEL
SM1723 Sylvilagus floridanus Cocido fragmentado diáfisis de tibia derecha 1 1 15 2
SM1794 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 2
SM1794 Odocoileus virginianus Cocido fragmentado epífisis proximal metatarso derecho 1 1 16 2
SM1861 Mamífero pequeño Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 3
SM1872 Sylvilagus floridanus Cocido fragmentado diáfisis de fémur derecho 1 1 presenta brillo 16 3
SM1877 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 3
SM1883 Cervidae Cocido completo esternebra 1 16 3
SM1884 Kinosternon sp Cocido incompleto placa de plastrón 1 16 3
SM1899 Cervidae Cocido fragmentado metápodo 1 punzón 16 3
SM1920 Mamífero mediano Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 punzón 16 3
SM1925 Dasyprocta punctata Cocido completo metacarpo izquierdo 1 1 16 3
131
SM1929 Cervidae Cocido fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 3
SM1935 Cervidae Cocido fragmentado metápodo 1 16 3
SM1941 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa costal 1 16 3
SM1942 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 3
SM1972 Cervidae Cocido fragmentado tibia 1 16 4
SM1972 Mamífero Cocido fragmentado hueso largo 1 16 4
SM1974 Cervidae Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM1977 Cervidae Cocido fragmentado metatarso 1 16 4
SM1983 Mamífero mediano Cocido incompleto cabeza y cuerpo de costilla izquierda 1 16 4
SM1984 Kinosternon sp Cocido completo fémur derecho 1 1 16 4
SM1992 Lepus sp Cocido incompleto fémur izquierdo 1 1 16 4
SM2004 Mamífero mediano Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
132
SM2006 Ophidia Cocido completo vértebra 1 16 4
SM2020 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 4
SM2022 Odocoileus virginianus Cocido fragmentado epífisis proximal metatarso 1 1 16 4
SM2026 Crotalus sp Cocido completo vértebra caudal 2 1 16 4
SM2029 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 4
SM2046 Cervidae Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 4
SM2047 Rana sp Cocido incompleto tibio-tarso derecho 1 1 16 4
SM2049 Ave Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM2092 Mamífero grande Cocido fragmentado cuerpo de costilla 2 16 4
SM2092 Cervidae Cocido fragmentado diáfisis de metacarpo derecho 1 1 16 4
SM2093 Mamífero mediano Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM2097 Mamífero mediano Cocido fragmentado diáfisis de metápodo 1 16 4
133
SM2100 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2108 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo(metapoidal) 1 16 5
SM2109 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2119 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2128 Sylvilagus floridanus Cocido fragmentado cuerpo escápula izquierda 1 1 16 5
SM2134 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 artefacto 16 5
SM2148 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2151 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2170 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa costal 1 16 5
SM2175 Rana sp Cocido incompleto tibio-tarso derecho 1 1 16 5
SM2194 Kinosternon sp Cocido completo vértebra 1 16 5
SM2196 Crotalus sp Cocido completo cuerpo de costilla 1 presenta concreciones 16 5
134
SM2197 Dasypus novemcinctus Cocido completo placa subdérmica 3 16 5
SM2197 Dasypus novemcinctus Cocido fragmentado placa subdérmica 1 16 5
SM2198 Dasypus novemcinctus Cocido fragmentado placa subdérmica 1 16 5
SM2200 Dasypus novemcinctus Cocido fragmentado placa subdérmica 1 16 5
SM2200 Crotalus sp Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 5
SM2201 Dasypus novemcinctus Cocido fragmentado placa subdérmica 1 16 5
SM2211 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2220 Dasypus novemcinctus Cocido fragmentado placa subdérmica 1 16 5
SM2223 Sciurus sp Cocido incompleto mandíbula derecha 1 1 con concreciones 16 5
SM2224 Crotalus sp Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 5
SM2229 Mamífero Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2230 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa marginal 1 16 5
135
SM2230 Sciurus sp Cocido completo radio izquierdo 1 1 16 5
SM2236 Dasypus novemcinctus Cocido completo placa subdérmica 5 16 5
SM2240 Mamífero pequeño Cocido fragmentado cráneo 1 16 5
SM2265 Kinosternon sp Cocido completo placa marginal 1 16 6
SM2268 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa marginal 1 16 6
SM2280 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa vertebral 1 16 6
SM2280 Sylvilagus floridanus Cocido fragmentado escápula derecha 1 1 16 6
SM2287 Rana sp Cocido fragmentado tibio-tarso 2 16 6
SM2293 Rana sp Cocido completo tibio-tarso 1 16 6
SM2295 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 presenta ligero brillo 16 6
SM2309 Kinosternon sp Cocido completo placa marginal 1 16 6
SM2310 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa marginal 1 16 6
136
SM2326 Crotalus sp Cocido completo vértebra caudal 1 16 6
SM2331 Crotalus sp Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 6
SM2333 Crotalus sp Cocido fragmentado vértebra caudal 1 16 6
SM2336 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 6
SM2344 Crotalus sp Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 6
SM2345 Kinosternon sp Cocido fragmentado ilion derecho 1 1 16 6
SM2365 Mamífero mediano Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2369 Ophidia Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
SM2370 Bassariscus sumichrasti Cocido incompleto
condilo del foramen magno izquierdo 1 1 16 7
SM2373 Cervidae Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2380 Sylvilagus floridanus Cocido fragmentado diáfisis de tibia 1 16 7
SM2392 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
137
SM2425 Cervidae Cocido fragmentado diáfisis de radio izquierdo 1 1 con concreciones 16 7
SM2426 Sciurus sp Cocido completo fémur derecho 1 1 16 7
SM2429 Tayassu pecari Cocido completo 1er. Incisivo inferior derecho 1 1 16 7
SM2433 Cervidae Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
SM2450 Dasypus novemcinctus Cocido fragmentado placa subdérmica 1 16 7
SM2452 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2464 Ave pequeña Cocido completo húmero izquierdo 1 1 16 7
SM2466 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2473 Ophidia Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
SM2476 Ophidia Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2478 Ophidia Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2480 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
138
SM2482 Cervidae Cocido x fragmentado diáfisis de metacarpo 1 16 7
SM2492 Cervidae Cocido fragmentado metatarso 1 16 7
SM2493 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2496 Ophidia Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
SM2498 Ophidia Cocido incompleto cuerpo de costilla 1 16 7
SM2513 Mamífero grande Cocido fragmentado fragmento de cráneo 1 16 7
SM2519 Anuro sp Cocido completo fémur derecho 1 1 16 7
SM2521 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2525 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2530 Rana sp Cocido completo tibio-tarso derecho 1 1 16 7
SM2536 Ophidia Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2537 Ophidia Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
139
SM2539 Cervidae Cocido fragmentado diáfisis de metatarso 1 fractura intencional 16 7
SM2540 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2586 Cervidae Cocido fragmentado epífisis distal húmero derecho 1 1 16 7
SM2591 Cervidae Cocido fragmentado epífisis distal húmero derecho 1 1 16 7
SM2598 Ophidia Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2601 Cervidae Cocido fragmentado hueso largo 1 16 7
SM2604 Ophidia Cocido fragmentado cuerpo de costilla 3 1 16 7
SM2609 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2615 Ophidia Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
SM2616 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2622 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2623 Rana sp Cocido fragmentado fémur 1 1 16 7
140
SM2625 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2628 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2632 Odocoileus virginianus Cocido completo astrágalo 1 1 16 7
SM2642 lagomorfo Cocido x completo metatarsos izquierdo 2 1 16 7
SM2646 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de húmero derecho 1 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2656 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de húmero 1 16 7
SM2664 Artiodactyla Cocido fragmentado hueso largo 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2672 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 fractura intencional 16 7
SM2675 Mamífero grande Cocido fragmentado hueso largo 1 16 7
SM2678 Ophidia Cocido fragmentado cabeza y cuerpo de costilla izquierda 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2679 Sylvilagus floridanus Cocido incompleto metatarso derecho 1 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2680 Ophidia Cocido completo vértebra caudal 1 16 7
141
SM2681 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2682 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2684 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2685 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de húmero 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2691 Ophidia Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2701 Testuridae Cocido fragmentado placa de plastrón 1 16 7
SM2703 Crotalus sp Cocido completo vértebra dorsal 1 16 7
SM2713 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2716 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de húmero 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2722 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa de plastrón 1 16 7
SM2723 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa de plastrón 1 16 7
SM2724 Testuridae Cocido fragmentado placa de plastrón 1 16 7
142
SM2745 Mamífero grande Cocido fragmentado hueso largo 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2747 Sylvilagus floridanus Cocido fragmentado pelvis derecha 1 1 brillo 16 7
SM2748 Ave Cocido fragmentado hueso largo 1 16 7
SM2754 Testuridae Cocido fragmentado placa de plastrón 1 16 7
SM2760 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2763 Rana sp Cocido fragmentado tibio-fíbula, parte distal 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2768 Ophidia Cocido completo vértebra caudal 1 presenta ligero brillo 16 7
SM2777 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de húmero 1 16 7
SM2778 Artiodactyla Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2780 Testuridae Cocido completo vértebra toráxica 1 16 7
SM2788 Ophidia Cocido fragmentado Cabeza y cuerpo de costilla 1 17 1
SM2792 Ave Cocido fragmentado epífisis distal ulna derecha 1 1 17 1
143
SM2798 Ophidia Cocido fragmentado Cabeza de costilla 1 17 1
SM2799 Sylvilagus floridanus Cocido x fragmentado diáfisis de radio derecho 1 1 17 1
SM2799 Sylvilagus floridanus Cocido X fragmentado epífisis proximal, diáfisis ulna derecha 2 1 17 1
SM2802 Ophidia Cocido fragmentado Cabeza de costilla 1 17 1
SM2805 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de hueso largo 1 artefacto 17 1
SM2806 Ophidia Cocido fragmentado vértebra dorsal 1 17 1
SM2814 Kinosternon sp Cocido fragmentado placa de plastrón 1 17 1
SM2816 Ophidia Cocido fragmentado cuerpo de costilla 1 17 1
SM2822 Ophidia Cocido fragmentado Cuerpo de costilla 1 17 1
SM2844 Mamífero grande Cocido fragmentado diáfisis de húmero izquierdo 1 1 17 2
SM2845 Odocoileus virginianus Cocido fragmentado cuerpo de mandíbula derecha 1 1 17 2
SM2853 Ophidia Cocido incompleto Cabeza y cuerpo de costilla 1 17 2
145
BOLSA
TAXA HUELLAS JO AD SEGMENTOS DESCRIPICION CANT MNI OBSERVACIONES CAPA NIVEL
SM1724 Cervidae quemado fragmentado epífisis distal metacarpo izquierdo 1 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 15 2
SM1733 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal tibia izquierda 1 1 15 2
SM1738 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 huellas de raíz 16 1
SM1739 Cervidae quemado X fragmentado diáfisis de fémur 1 16 1
SM1749 Crotalus sp quemado incompleto vértebra caudal 1 16 1
SM1751 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 1
SM1752 Cervidae quemado fragmentado calcáneo derecho 1 1 fractura intencional 16 1
SM1754 Kinosternon sp quemado incompleto cráneo 2 1 16 1
SM1760 Cervidae quemado fragmentado epífisis proximal Metacarpo izq. 1 1punzón sin borde activo 16 1
SM1761 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de tibia 1 16 1
SM1765 Cervidae quemado fragmentado falange medial 1 16 1
146
SM1765 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 16 1
SM1771 Cervidae quemado fragmentado calcáneo izquierdo 1 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 1
SM1774 Sylvilagus floridanus quemado fragmentado diáfisis de fémur izquierdo 1 1 16 1
SM1781 Cervidae quemado X completo epífisis distal metápodo 1 16 2
SM1781 Odocoileus virginianus quemado X fragmentado epífisis distal metatarso izquierdo 1 16 2
SM1782 Odocoileus virginianus quemado x fragmentado epífisis distal metatarso izquierdo 1 16 2
SM1784 Odocoileus virginianus quemado fragmentado
rama ascendente mandíbula derecha 1 1 16 2
SM1789 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de fémur derecho 1 1 16 2
SM1791 Ave mediana quemado fragmentado tibio-tarso derecho 1 1 16 2
SM1793 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 huellas de corte 16 2
SM1796 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica dorsal 4 16 2
SM1798 Odocoileus virginianus quemado fragmentado falange proximal 1
huella de corte y fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 2
147
SM1799 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de ulna derecha 1 1 16 2
SM1799 Cervidae quemado fragmentado metápodo 1 16 2
SM1801 Crotalus sp quemado completo vértebra dorsal 4 1 16 2
SM1802 Sylvilagus floridanus quemado incompleto 4º y 5º metacarpo derecho 2 1 16 2
SM1803 Mazama americana quemado X fragmentado epífisis distal metacarpo derecho 1 16 2
SM1806 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 2
SM1808 Canis sp quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 2
SM1811 Mamífero mediano quemado fragmentado hueso largo 1 16 2
SM1813 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero derecho 1 1 huellas de limpieza 16 2
SM1818 Sylvilagus floridanus quemado fragmentado diáfisis de humero 1 16 2
SM1819 Cervidae quemado fragmentado cabeza costilla derecha 1 16 2
SM1820 Dasyprocta punctata quemado fragmentado cráneo, hueso nasal 1 1 guaqueque 16 2
148
SM1823 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de tibia 1 16 2
SM1823 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 2
SM1825 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 16 2
SM1825 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 16 2
SM1826 Mamífero mediano quemado fragmentado metápodo 1 16 2
SM1830 Cervidae quemado fragmentado epífisis proximal metatarso derecho 2 1 16 2
SM1830 Mazama americana quemado fragmentado
epífisis proximal metatarso derecho 1 16 2
SM1831 Mamífero mediano quemado fragmentado metápodo 1 16 2
SM1839 Cervidae quemado fragmentado cabeza costilla izquierda 1 huellas de corte 16 2
SM1839 Odocoileus virginianus quemado fragmentado cabeza costilla izquierda 1 16 2
SM1841 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 2
SM1848 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero 1 huellas de limpieza 16 2
149
SM1849 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero 1 artefacto 16 2
SM1850 Odocoileus virginianus quemado fragmentado
epífisis proximal metatarso derecho 1 1 16 2
SM1854 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metacarpo derecho 1 1 16 2
SM1854 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 huellas de roído 16 2
SM1865 Cervidae quemado fragmentado Pelvis 1 1 16 3
SM1868 Cervidae quemado completo cuneiforme derecho 1 1 16 3
SM1869 Ave mediana quemado completo falange medial del cuarto dedo del pie 1 1 *embona con SM1870 16 3
SM1870 Ave mediana quemado completo falange distal 1 chachalaca 16 3
SM1882 Cervidae quemado fragmentado metatarso 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 3
SM1885 Mamífero quemado fragmentado hueso plano 1 16 3
SM1888 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis tibia izquierda 1 1 punta de punzón 16 3
SM1895 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de radio 1 16 3
150
SM1897 Cervidae quemado fragmentado epífisis proximal metatarso 1 huellas de limpieza 16 3
SM1900 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 3
SM1903 Dasypus novemcinctus quemado fragmentado placa subdermica 6 16 3
SM1906 Cervidae quemado X fragmentado parte proximal tibia izquierda 1 1 16 3
SM1910 Dasyprocta punctata quemado fragmentado 1 16 3
SM1913 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de humero 1 16 3
SM1917 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 3
SM1927 Cervidae quemado X fragmentado epífisis proximal tibia izquierda 1 1 16 3
SM1928 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 3
SM1937 Cervidae quemado fragmentado parte proximal metápodo 1 16 3
SM1946 Dasypus novemcinctus quemado incompleto placa subdermica 1 16 3
SM1947 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 1 16 3
151
SM1948 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 1 16 3
SM1955 Sylvilagus floridanus quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 16 3
SM1960 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 intemperizado 16 4
SM1961 Odocoileus virginianus quemado fragmentado cabeza de fémur izquierdo 1 1 16 4
SM1962 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM1964 Odocoileus virginianus quemado completo falange proximal 1 huellas de corte 16 4
SM1976 Odocoileus virginianus quemado fragmentado calcáneo izquierdo 1 1
fractura por percusión directa 16 4
SM1978 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 4
SM1980 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de humero derecho 1 1 16 4
SM1982 Ophidia quemado fragmentado cuerpo de costilla 4 16 4
SM1983 Ave quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM1985 Ave quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
152
SM1986 Odocoileus virginianus quemado fragmentado tibia izquierda 1 1
cuerpo de punzón pega con SM1888 16 4
SM1988 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM1990 Mazama americana quemado fragmentado fémur izquierdo 1 1 16 4
SM2001 Mamífero grande quemado fragmentado Cuerpo de costilla 1 16 4
SM2001 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM2004 Dasypus novemcinctus quemado incompleto placa subdermica 3 16 4
SM2005 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 1 16 4
SM2013 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis proximal tibia izquierda 1 1 16 4
SM2023 Dasypus novemcinctus quemado incompleto placa subdermica 1 16 4
SM2028 Liomys pictus quemado incompleto fémur derecho 1 1 16 4
SM2031 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM2034 Sciurus sp quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 4
153
SM2036 Cervidae quemado fragmentado parte proximal metápodo 1 16 4
SM2040 Cervidae quemado fragmentado Cuerpo de costilla 1 16 4
SM2043 Cervidae quemado fragmentado metápodo 1 16 4
SM2044 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM2053 Odocoileus virginianus quemado fragmentado falange proximal 1 16 4
SM2055 Cervidae quemado fragmentado vértebra 1 16 4
SM2055 Cervidae quemado fragmentado metápodo 1 16 4
SM2055 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 4
SM2058 Cervidae quemado fragmentado tibia derecha 1 1 16 4
SM2059 Dasypus novemcinctus quemado fragmentado placa subdermica 4 16 4
SM2061 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 4
SM2066 Dasyprocta punctata quemado fragmentado Cuerpo de costilla 1 16 4
154
SM2072 Odocoileus virginianus quemado incompleto falange proximal derecha 1 16 4
SM2072 Odocoileus virginianus quemado incompleto falange proximal derecha 1 16 4
SM2073 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de tibia 1 16 4
SM2074 Odocoileus virginianus quemado incompleto falange proximal 1 16 4
SM2077 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 4
SM2082 Dasyprocta punctata quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 4
SM2084 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis ulna izquierda 1 1 16 4
SM2086 Kinosternon sp quemado incompleto placa de plastrón 1 16 4
SM2087 Kinosternon sp quemado completo placa de plastrón 1 16 4
SM2087 Kinosternon sp quemado fragmentado placa de plastrón 6 16 4
SM2088 Cervidae quemado fragmentado epífisis proximal metatarso 1 16 4
SM2092 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 fractura intencional 16 4
155
SM2096 Cervidae quemado fragmentado apófisis lateral vértebra cervical 1 huellas de limpieza 16 4
SM2100 Mamífero quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2101 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de tibia derecha 1 1 16 5
SM2101 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2106 Cervidae quemado fragmentado fragmento de mandíbula 1 huellas de limpieza 16 5
SM2110 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de radio 1 16 5
SM2111 Cervidae quemado fragmentado apófisis espinosa de vértebra dorsal 1 16 5
SM2112 Mamífero quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2113 Mamífero quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2115 Odocoileus virginianus quemado fragmentado
epífisis proximal metatarso derecho 1
artefacto sin borde activo 16 5
SM2116 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 16 5
SM2118 Cervidae quemado fragmentado apófisis espinosa de vértebra dorsal 1 16 5
156
SM2123 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de ulna 1 16 5
SM2126 Odocoileus virginianus quemado fragmentado
epífisis proximal metatarso derecho 1 pega con el 2115 16 5
SM2130 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2133 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 16 5
SM2135 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de tibia 1 huellas de corte 16 5
SM2137 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 5
SM2141 Cervidae quemado fragmentado Cabeza de costilla 1 16 5
SM2144 Mazama americana quemado fragmentado diáfisis de tibia derecha 1 1 16 5
SM2145 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 huellas de corte 16 5
SM2150 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de tibia 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 5
SM2150 Ave pequeña quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2154 Rana sp quemado incompleto tibio-tarso 1 1 16 5
157
SM2157 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de radio 1 16 5
SM2168 Kinosternon sp quemado fragmentado placa de plastrón 1 se pego con SM2169 16 5
SM2169 Kinosternon sp quemado fragmentado placa de plastrón 1
se pego con el SM2168 16 5
SM2172 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2182 Sylvilagus floridanus quemado incompleto fragmento de pelvis derecha 1 1
huellas de desarticulación 16 5
SM2186 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2192 Crotalus sp quemado completo cuerpo de costilla 1 16 5
SM2192 Crotalus sp quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 5
SM2195 Mamífero grande quemado fragmentado cuerpo de costilla 8 16 5
SM2199 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 1 16 5
SM2199 Dasypus novemcinctus quemado fragmentado placa subdermica 2 16 5
SM2202 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
158
SM2203 Crotalus sp quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 5
SM2209 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero 1 16 5
SM2210 Odocoileus virginianus quemado incompleto falange medial 1 16 5
SM2213 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica dorsal 7 16 5
SM2215 Mamífero pequeño quemado fragmentado cráneo 1 16 5
SM2219 Tayassu pecari quemado fragmentado epífisis distal tibia derecha 1 1
con concreciones, intemperizado 16 5
SM2227 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2228 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 5
SM2237 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 8 16 5
SM2239 Cervidae quemado fragmentado vértebra 1 16 5
SM2244 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 5
SM2251 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
159
SM2251 Sciurus sp quemado incompleto tibia izquierda 1 1 16 5
SM2251 Mamífero pequeño quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2255 Mamífero quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2256 Dasyprocta punctata quemado incompleto calcáneo derecho 1 1
huellas de desarticulación 16 5
SM2259 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 6
SM2264 Cervidae quemado fragmentado apófisis de vértebra 1 16 6
SM2274 Sylvilagus floridanus quemado fragmentado
epífisis proximal 4º metatarso izquierdo 1 1 16 6
SM2285 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 6
SM2286 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1
cuerpo de artefacto sin parte funcional, con huellas de limpieza (sin borde activo) 16 6
SM2291 Cervidae quemado fragmentado apófisis vértebra lumbar 1 16 6
SM2292 Sylvilagus floridanus quemado fragmentado epífisis proximal tibia derecha 1 1 16 6
160
SM2294 Sylvilagus floridanus quemado fragmentado fémur derecho 1 1 16 6
SM2297 Odocoileus virginianus quemado X fragmentado diáfisis de radio derecho 1 1 16 6
SM2299 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 6
SM2307 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de vértebra 1 16 6
SM2308 Odocoileus virginianus quemado X fragmentado tibia 2 16 6
SM2317 Odocoileus virginianus quemado fragmentado metatarso 1 16 6
SM2318 Odocoileus virginianus quemado X fragmentado epífisis distal radio izquierdo 1 1 16 6
SM2319 Crotalus sp quemado fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 6
SM2330 Crotalus sp quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 6
SM2338 Odocoileus virginianus quemado fragmentado
epífisis proximal metatarso derecho 1 1 punzón 16 6
SM2340 Mamífero quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 6
SM2355 Leporidae quemado fragmentado rama de la mandíbula 1 16 6
161
SM2357 Anas sp o Aythya sp quemado completo falange medial 1 pato o ganso silvestre 16 6
SM2359 Mamífero mediano quemado fragmentado vértebra 1 16 6
SM2360 Ophidia quemado fragmentado cráneo 1 1 16 6
SM2364 Sciurus sp quemado fragmentado epífisis distal humero derecho 1 1 ardilla 16 6
SM2366 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 huellas de limpieza, huellas de raíz 16 7
SM2374 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de radio 1 16 7
SM2375 Ave quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2381 Ave quemado completo falange distal 1 16 7
SM2382 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metacarpo huellas de limpieza 16 7
SM2383 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de radio derecho 1 1 16 7
SM2385 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 16 7
SM2387 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 1 16 7
162
SM2391 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 huellas de limpieza 16 7
SM2394 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal humero derecho 1 1 16 7
SM2395 Kinosternon sp quemado fragmentado placa de plastrón 1 16 7
SM2398 Mamífero grande quemado completo falange distal 1 16 7
SM2417 Ave grande quemado fragmentado diáfisis de carpo-metacarpo 1 16 7
SM2418 Kinosternon sp quemado completo placa de plastrón 1 16 7
SM2419 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis proximal metatarso 1 16 7
SM2421 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 4 16 7
SM2421 Dasypus novemcinctus quemado fragmentado placa subdermica 2 16 7
SM2423 Cervidae quemado fragmentado posible pelvis 1 16 7
SM2427 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdermica 5 16 7
SM2427 Dasypus novemcinctus quemado fragmentado placa subdermica 2 16 7
163
SM2434 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero 1 fractura intencional 16 7
SM2437 Odocoileus virginianus quemado fragmentado
apófisis espinosa de vértebra dorsal 1 16 7
SM2438 Cervidae quemado fragmentado cuerpo vértebra cervical 1 16 7
SM2440 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de radio izquierdo 1 1 16 7
SM2441 Tayassu pecari quemado completo cuneiforme izquierdo 1 1 16 7
SM2443 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2445 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2449 Ave grande quemado fragmentado vértebra sacral 3 16 7
SM2455 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal humero derecho 1 1 huellas de corte 16 7
SM2458 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de fémur derecho 1 1 huellas de limpieza 16 7
SM2463 Sylvilagus floridanus quemado incompleto metápodo 1 16 7
SM2471 Sylvilagus floridanus quemado completo 3er metacarpo izquierdo 1 1 16 7
164
SM2474 Dasypus novemcinctus quemado completo placa subdérmica 9 armadillo 16 7
SM2478 Cervidae quemado X fragmentado cabeza costilla izquierda 1 16 7
SM2479 Ophidia quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2486 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 huellas de limpieza 16 7
SM2502 Odocoileus virginianus quemado completo calcáneo izquierdo 1 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 16 7
SM2506 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de fémur 1 punzón 16 7
SM2507 Ophidia quemado fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
SM2508 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal radio derecho 1 1 fractura intencional 16 7
SM2512 Sciurus sp quemado incompleto humero derecho 1 1 16 7
SM2514 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero derecho 1 1fractura por percusión directa 16 7
SM2518 Odocoileus virginianus quemado fragmentado hueso frontal 1 1 16 7
SM2522 Odocoileus virginianus quemado incompleto astrágalo izquierdo 1 1 partido a la mitad 16 7
165
SM2523 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal metacarpo 1 16 7
SM2524 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero 1 fractura intencional 16 7
SM2527 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 16 7
SM2542 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de tibia 1 huellas de limpieza 16 7
SM2551 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de radio 1 16 7
SM2556 Cervidae quemado fragmentado hueso largo 1 16 7
SM2565 Odocoileus virginianus quemado fragmentado fragmento metatarso 1 16 7
SM2571 Sciurus sp quemado incompleto tibia derecha 1 1 16 7
SM2572 Odocoileus virginianus quemado fragmentado hueso nasal 1 1 16 7
SM2581 Mamífero mediano quemado fragmentado apófisis de vértebra 1 16 7
SM2584 Cervidae quemado fragmentado fragmento tibia 1 16 7
SM2585 Odocoileus virginianus quemado incompleto astrágalo izquierdo 1
huellas de desarticulación 16 7
166
SM2587 Cervidae quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2592 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 huellas de limpieza 16 7
SM2593 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2595 Mamífero mediano quemado fragmentado vértebra 1 16 7
SM2604 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de radio izquierdo 1 1 16 7
SM2605 Cervidae quemado fragmentado diáfisis de humero izquierdo 1 1 16 7
SM2606 N.I quemado fragmentado 1 16 7
SM2607 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 huellas de corte 16 7
SM2611 Odocoileus virginianus quemado fragmentado temporal izquierdo 1 1 16 7
SM2612 Odocoileus virginianus quemado completo escafoides derecho 1 1
huellas de desarticulación 16 7
SM2613 Odocoileus virginianus quemado fragmentado fragmento de basioccipital 1 1 16 7
SM2614 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 16 7
167
SM2617 Odocoileus virginianus quemado fragmentado hueso occipital 1 1 16 7
SM2618 Ave pequeña quemado fragmentado tarso-metatarso izquierdo 1 1 16 7
SM2620 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2621 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metacarpo 1 16 7
SM2629 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 7
SM2630 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 7
SM2631 Tayassu pecari quemado fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2635 Odocoileus virginianus quemado fragmentado diáfisis de tibia 1 huellas de limpieza 16 7
SM2670 Mazama americana quemado completo falange distal 1 16 7
SM2671 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2673 Mamífero mediano quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2677 Mamífero quemado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
168
SM2687 Mazama americana quemado fragmentado epífisis proximal radio derecho 1 1 fractura intencional 16 7
SM2687 Odocoileus virginianus quemado fragmentado calcáneo izquierdo 1 1 16 7
SM2712 Kinosternon sp quemado fragmentado placa costal 1 16 7
SM2736 Artiodactyla
quemado 100-300ºC fragmentado diáfisis de metatarso 1 16 7
SM2743 Artiodactyla quemado 300-500ºc fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2756 Kinosternon sp quemado completo placa marginal 1 16 7
SM2757 Kinosternon sp quemado completo placa costal 1 16 7
SM2758 Kinosternon sp quemado completo placa marginal 1 16 7
SM2759 Mazama americana quemado fragmentado epífisis distal humero derecho 1 1 fractura intencional 16 7
SM2779 Artiodactyla quemado fragmentado parte proximal metápodo 1 artefacto 16 7
SM2786 Mamífero grande
quemado 100-400ºC fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2793 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal radio derecho 1 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego 17 1
169
SM2793 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de humero 1 17 1
SM2797 Crotalus sp quemado fragmentado mandíbula derecha 1 1 17 1
SM2803 Ophidia quemado completo cuerpo de costilla 1 presenta ligero brillo 17 1
SM2803 Artiodactyla quemado fragmentado cuerpo de costilla 15 17 1
SM2804 Kinosternon sp quemado completo placa de plastrón 1 17 1
SM2804 Kinosternon sp quemado fragmentado fragmento de hypoplastron 1 17 1
SM2811 Artiodactyla quemado fragmentado falange medial 1 17 1
SM2812 Cervidae quemado fragmentado falange proximal 1
fractura intencional por técnica de exposición al fuego, huella de desarticulación 17 1
SM2817 Ophidia quemado fragmentado Cuerpo de costilla 2 1Presenta concreciones 17 1
SM2818 Ophidia quemado fragmentado Cuerpo de costilla 2 1Presenta concreciones 17 1
SM2819 Mamífero quemado fragmentado hueso largo 3 1 17 1
SM2820 Ophidia quemado fragmentado Cuerpo de costilla 3 1 17 1
170
SM2835 Crotalus sp quemado completo vértebra dorsal 1 17 1
SM2840 Mamífero grande quemado fragmentado diáfisis de humero izquierdo 1 1
huellas de corte y huellas de arrastre de piedras 17 1
SM2852 Odocoileus virginianus quemado fragmentado epífisis distal metatarso derecho 1 1 17 2
172
BOLSA TAXA HUELLAS CR JO SU AD ED SEGMENTOS DESCRIPICION CANT MNI OBSERVACIONES CAPA NIVEL
SM1715 Mazama americana x 4.5 completo
2º premolar superior derecho 1 1 15 1
SM1715 Mazama americana x 4.5 incompleto
3º premolar superior derecho 1 1 15 1
SM1715 Mazama americana fragmentado
fragmento de maxilar 4 15 1
SM1732 Cervidae completo falange proximal 1 15 2
SM1750 Cervidae intemperizado fragmentado diáfisis de tibia 1 16 1
SM1776 Cervidae intemperizado fragmentado diáfisis de metápodo 4 huella por piqueteo 16 1
SM1792 Mamífero mediano fragmentado cráneo 1 1 16 2
SM1792 Mamífero mediano fragmentado cráneo 1 16 2
SM1812 Gasterópodo fragmentado columnella 1 1 caracol 16 2
SM1814 Ave pequeña fragmentado diáfisis de fémur 1 16 2
SM1820 Dasyprocta punctata fragmentado hueso nasal 1 16 2
173
SM1838 Tayasu fragmentado cuerpo de costilla 1
huella de destazamiento, fractura por percusión directa 16 2
SM1841 Cervidae fragmentado diáfisis de metápodo 2 16 2
SM1856 Dasyprocta punctata fragmentado posible mandíbula 1 16 3
SM1865 Lepus sp fragmentado maxilar superior 1 16 3
SM1875 Cervidae fragmentado epífisis distal radio 1 16 3
SM1930 Gasterópodo fragmentado cuerpo, 2º y 3º embolucion 1 16 3
SM1993 Cervidae fragmentado metápodo 1 16 4
SM2018 Liomys sp completo mandíbula derecha 1 1 16 4
SM2124 Tayassu pecari incompleto incisivo 1 16 5
SM2139 Mamífero intemperizado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2153 Rodentia incompleto diáfisis de fémur derecho 1 1 16 5
SM2156 Ave mediana incompleto parte distal tibio-tarso izquierdo 1 1 16 5
174
SM2159 Liomys sp incompleto mandíbula izquierda 1 1 16 5
SM2196 Kinosternon sp intemperizado fragmentado vértebra 1 16 5
SM2216 Ave fragmentado epífisis distal tibio-tarso derecho 1 1 16 5
SM2225 Cervidae intemperizado fragmentado diáfisis de húmero 1 16 5
SM2231 Cervidae intemperizado fragmentado diáfisis de fémur derecho 1 1 16 5
SM2232 Mamífero intemperizado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 5
SM2257 Mamífero mediano fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 16 6
SM2263 Mamífero intemperizado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 6
SM2272 Mamífero mediano fragmentado vértebra 1 16 6
SM2299 Gasterópodo fragmentado cuerpo 1 16 6
SM2323 Mamífero intemperizado fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 6
SM2339 Mamífero intemperizado fragmentado diáfisis de hueso largo 1
huellas de limpieza 16 6
175
SM2348 Gasterópodo fragmentado cuerpo y columnella 4 caracol de tierra 16 6
SM2371 Familia muridae completo incisivo inferior derecho 1 1 16 7
SM2409 Tayassu pecari completo 2do. Incisivo inferior derecho 1 1 16 7
SM2504 Mamífero fragmentado diáfisis de hueso largo 1
huellas de cepillado 16 7
SM2516 Mamífero mediano fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2524 Gasterópodo fragmentado cuerpo 1 1 16 7
SM2528 Odocoileus virginianus X 2.4 completo
3er molar inferior izquierdo 1 1 16 7
SM2553 Unio sp fragmentado cuerpo 1 pelecipodo 16 7
SM2583 Cervidae fragmentado hueso largo 1 16 7
SM2633 Mamífero grande intemperizado fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 artefacto 16 7
SM2653 Mamífero grande fragmentado
epífisis distal o proximal hueso largo 1
huellas de cepillado 16 7
SM2662 Ophidia fragmentado cabeza y cuerpo de costilla 1 16 7
176
SM2666 Mamífero fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2688 Mamífero mediano fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2717 Mamífero mediano fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2727 Cervidae incompleto falange proximal 1 16 7
SM2739 Ophidia fragmentado cabeza y cuerpo de costilla derecha 1
presenta ligero brillo 16 7
SM2740 Urocyon cinereoargentus X 1 fragmentado maxilar derecho 1 1
pegado con el arco sigomatico 16 7
SM2741 Urocyon cinereoargentus x 1 fragmentado
arco sigomatico derecho 1 1
zorro gris, se pego con el maxilar 16 7
SM2744 Bassariscus sumichrasti x fragmentado mandíbula izquierda 1 1 cacomistle 16 7
SM2749 Mamífero fragmentado cuerpo de costilla 1 16 7
SM2752 Artiodactyla fragmentado diáfisis de ulna 1 16 7
SM2781 Artiodactyla raíces fragmentado diáfisis de hueso largo 1 16 7
SM2782 Mamífero mediano fragmentado hueso plano 1 16 7
177
SM2789 Mamífero x fragmentado epífisis proximal de radio 1 17 1
SM2791 Sylvilagus sp x fragmentado húmero derecho 1 1 17 1
SM2791 Mamífero mediano fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 17 1
SM2799 Mamífero X fragmentado hueso largo 1 17 1
SM2800 Ophidia fragmentado Cuerpo de costilla 1 Presenta concreciones 17 1
SM2801 Ophidia fragmentado Cuerpo de costilla 3 1 17 1
SM2813 Cervidae fragmentado fragmento de asta (luchadera) 1
presenta muchas concreciones 17 1
SM2824 Ophidia fragmentado Cuerpo de costilla 1 Presenta concreciones 17 1
SM2831 Mamífero grande intemperizado fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 17 1
SM2840 Mamífero grande fragmentado
diáfisis de hueso largo 1 17 1