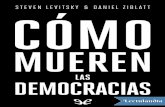Sob pretexto pueril as operações de ofensiva jos comunistas ...
Sobrevivir en el socialismo: organización y medios de comunicación de los exiliados comunistas en...
Transcript of Sobrevivir en el socialismo: organización y medios de comunicación de los exiliados comunistas en...
SOBREVIVIR EN EL SOCIALISMO. ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE LOS EXILIADOS COMUNISTAS EN LAS DEMOCRACIAS POPULARES
Matilde Eiroa San Francisco
EL exilio español cuenta hoy día con una abundante bibliografía que desvela la dimensión numérica, social, cultural y científica de este fenómeno originado por el carácter antide-mocrático de la sublevación militar de julio de 1936. Francia y México son, sin lugar a du-das, los países que han suscitado el mayor interés entre los historiadores debido a que constituyeron los dos focos principales de atracción para los desterrados, seguidos por di-versas naciones iberoamericanas, la URSS y Europa. En lo que respecta a las temáticas, se ha examinado la contribución de los exiliados a la resistencia francesa contra Alemania, la tragedia de los niños evacuados a la URSS, biografías de personajes relevantes e incluso se ha insistido en lo que supuso la ausencia de miles de científicos e intelectuales del suelo español durante décadas.'
Sin embargo, quedan todavía diversos aspectos por analizar sobre este contingente aproximado de 450.000 personas que salió de España en oleadas distintas a partir del vera-no de 1936. Uno de estos aspectos es el destino de aquellos que acabaron residiendo en las denominadas democracias populares, afiliados, en su inmensa mayoría, al Partido Comu-nista de España (PCE), aunque se ha avanzado bastante en los últimos arios como tendre-mos ocasión de comprobar en la bibliografía referenciada. Los estudios sobre la historia del PCE, las memorias de sus militantes, la historia de la oposición y otras cuestiones afi-
1 Citaremos aquí únicamente las obras que nos han servido de referente: Fernando Piedrafita, Bibliografi'a
del exilio republicano español (1936-1975), Fundación Universitaria Española, Madrid, 2003. Alicia Alted, En-carna Nicolás y otros, Los niños de la Guerra de España en la URSS. De la evacuación al retorno (1937-1999),
Fundación Largo Caballero, Madrid, 1999. Alicia Alted, La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939,
Santillana, Madrid, 2005. Alicia Alted y Lucienne Domergue (coord.), El exilio republicano español en Tou-
louse, 1939-1999, UNED-Presses Universitaires du Mirail, Madrid, 2003. Jorge Domingo Cuadriello, El exilio
republicano español en Cuba, Siglo XXI, Madrid, 2009. Geneviéve Dreyfus-Armand, L'Exil des républicains
espagnols en France. De la Guerre Civile á la mort de Franco, Albin Michel, París, 1999. Abdón Mateos, De
la Guerra Civil al exilio: los republicanos españoles y México. Indalecio Prieto y Lázaro Cárdenas, Fundación Indalecio Prieto, Madrid, 2005. Inmaculada Colomina, Dos patrias, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños
de la guerra de España refugiados en la URSS, Cinca, Madrid, 2010. Además se encuentran las obras clásicas de Javier Rubio, La emigración de la Guerra Civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de
la II República española, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1977. Consuelo Soldevilla, El exilio español
(1808-1975), Arco Libros, Madrid, 2001.
Historia Social, n.° 69, 2011, pp. 71-89. I 71
72 I
nes han aportado el marco general donde este exilio se desenvolvió. 2 Sin embargo, son las investigaciones de Szilvia Pethó, Iván Harsányi o Harmut Heine las que aportan mayor precisión sobre el perfil y el papel de los españoles comunistas en el recién nacido Telón de Acero, además de las memorias de algunos de sus protagonistas.'
Las páginas que siguen se han organizado en tres partes que corresponden, las dos primeras al conocimiento de su forma de vida, su organización y los múltiples retos a los que tuvieron que enfrentarse en la sociedad que los acogió; mientras que la tercera está de-dicada al estudio de los medios de comunicación donde trabajaron y a través de los que se expresaron, considerando que ambos bloques están relacionados con la "supervivencia" en el mundo socialista. Del análisis de estos elementos se infiere la compleja situación que los exiliados vivieron durante décadas, a medio camino entre el recuerdo de la épica de la guerra civil y la realidad de las duras condiciones de vida en las patrias del socialismo.
PROCEDENCIA DE LOS EXILIADOS COMUNISTAS
El PCE alcanzó una gran popularidad con motivo de su importante aportación a la defensa del gobierno democrático durante los años de la Guerra Civil. Una popularidad que se transformaría en castigo, muerte, clandestinidad y exilio en la primavera de 1939.
Según un informe interno de finales de 1937 la organización contaba con 330.682 mili-tantes en su mayoría captados desde 1936, 4 aunque ignoramos cuántos de ellos estaban acti-vos y cuál fue su suerte en la inmediata posguerra. La elite del Partido había salido antes del final de la Guerra Civil con destino a la URSS, aunque muchos dirigentes, en su calidad de responsables de unidades militares u organismos civiles, permanecieron en Barcelona hasta que la presión del ejército franquista les obligó a salir. Marinos, niños con sus maestros, pilo-
2 Entre otros, los clásicos de Joan Estruch, Historia oculta del PCE, Temas de Hoy, Barcelona, 2000. Víc-tor Alba, El Partido Comunista de España, Planeta, Barcelona, 1979. Santiago Carrillo, Memorias, Planeta, Barcelona, 1993. Geoff Eley, Historia de la izquierda en Europa, 1850-2000, Crítica, Barcelona, 2003. Francis-co Hernández, Comunistas sin partido. Jesús Hernández, ministro en la Guerra Civil, disidente en el exilio, Raí-ces, Madrid, 2007. Un trabajo de conjunto en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, FIM/Atrapasueños, Madrid, 2009.
Szilvia Pethó, "Los emigrantes republicanos españoles en Hungría en los arios 1951 y 1952", Acta Uni-versitatis Szegediensis. Acta Hispánica, n° VIII, 2003, pp. 99-108. De la misma autora, "Los exiliados comunis-tas españoles en Checoslovaquia entre 1946 y 1955", Acta Scientiarum Socialium, XX, 2005, pp. 135-141. "El exilio republicano en Europa Centro-Oriental (1946-1955)", Congreso Internacional de la Guerra Civil, 1936- 1939, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2006. "El exilio español en los países del Blo-que del Este. Polonia el destino menos conocido", Acta Hispánica, XII, Szeged, 2007. "Los exiliados en Hun-gría: de la instalación de la diplomacia republicana a la llegada de los comunistas españoles", Acta Scientiarum Socialium, XXVII, 2008, pp. 95-106. El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Europa Centro-Oriental entre 1946 y 1955, Universidad de Szeged, Szeged, 2009. Iván Harsányi, "Comienzos del exi-lio comunista en Hungría (1950-1951)", Actas del 1 Congreso sobre la Historia del PCE, Fundación de Investi-gaciones Marxistas, Oviedo, 2004. Justyna Wozniak, "El colectivo de exiliados en Polonia", Acta Scientiarum Socialium, XXVII, 2008, pp. 121-134. Harmut Heine, "El exilio republicano en Alemania Oriental", Migracio-nes y exilios 2, 2001, pp. 111-121. Del mismo autor, "El exilio en la República Democrática Alemana", Acta Scientiarum Socialium, XXVII, 2008, pp. 135-145. José Ma Faraldo, "Los comunistas españoles en las demo-cracias populares de Europa central. Percepciones, culturas, aportes", en II Congreso de Historia del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de Izquierda Unida. Un enfoque social, Fundación de Investigacio-nes Marxistas, Madrid, 2007. Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, Planeta, Barcelona, 2005. Carmen Parga, Antes que sea tarde, Compañía Literaria, Madrid, 1996. Teresa y Tomás Pámies, Testamento en Praga, Destino, Barcelona, 1971. Antonio Cordón, Trayectoria. (Recuerdos de un artillero), Colección Ebro, París, 1971. Ma Ángeles Egido, Francisco Urzaiz. Un republicano en la Francia ocupada. Vivencias de la guerra y e exilio, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000.
4 Documentos PCE: Film XVI, 197. Archivo del Partido Comunista de España (en adelante APCE).
tos, altos mandos militares y otras expediciones se encuentran también entre el núcleo de los emigrados forzados hasta hacer un número aproximado de 4.500 personas que se hallaban en la Unión Soviética cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. 5 Algunos fueron detenidos y conducidos a campos de concentración en el sur de Francia y el norte de África hasta que paulatinamente fueron saliendo de estos centros con avales y pasajes facilitados por el PCE. Otros se trasladaron a París, México, Chile, Argentina, Cuba u otros países donde muy pron-to se reorganizaron y continuaron con sus actividades políticas e informativas.
La llegada al Este de Europa, pues, no fue directa y se trató de una decisión tomada, sobre todo, entre los comunistas que vivían en Francia o en la URSS. En Francia el go-bierno de Paul Ramadier apartó del poder al Partido Comunista Francés (PCF) en mayo de 1947, cuando la Guerra Fría estaba recién iniciada y París quedaba bajo el ámbito norte-americano. Como consecuencia de esta medida comenzó una estrecha vigilancia sobre los comunistas, acentuada durante los gobiernos de Georges Bidault, René Pleven y Henri Queuille (1949-1951) que terminaron declarando la ilegalidad de sus actividades en un contexto de preparación de la Comunidad Europea de Defensa y del estallido de la Guerra de Corea, el primero de los enfrentamientos "calientes" de la nueva coyuntura internacio-nal. La colonia española residente en París y Toulouse pasó a estar controlada por la poli-cía hasta que se desató una clara persecución materializada en el arresto de muchos diri-gentes, la prohibición de la impresión de la prensa comunista y la ilegalización de sus organizaciones. La persecución fue especialmente dura con los que habían estado en la URSS y después habían pasado a Francia, los primeros en ser detenidos e interrogados en las comisarías de policía. 6 En 1950 alrededor de un centenar de miembros del Buró Políti-co y del Comité Central del PCE fueron detenidos, mientras que otros fueron expulsados de Francia, situación que les obligó a dirigirse a la frontera con el Telón de Acero.' Los que se hallaban fuera se libraron de esta persecución pero quedaron imposibilitados de volver, una situación que condujo a que muchos cuadros del partido vivieran ocultos y otros se trasladaran a Checoslovaquia, un país que ya había sido citado en anteriores reu-niones como un destino posible para los comunistas.'
En cuanto a la URSS, la salida sólo pudo realizarse en el corto periodo que transcu-rrió entre 1945 y 1947, es decir entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los comien-zos de la Guerra Fría, puesto que a partir de entonces la expresión del deseo de salir se in-terpretó como un "delito" o "traición" al pensamiento y la patria que les había acogido y salvado de la represión franquista. Así, hubo un grupo que logró trasladarse a Iberoaméri-ca, aunque este flujo se vería interrumpido a partir del viaje de Santiago Carrillo a Moscú en 1947, momento en que el Telón de Acero se levantó entre Occidente y el naciente cam-
5 Enrique Lister, L'Exil communiste espagnol en France et en URSS (1939-1950), Université de Poitiers, Poitiers, 2002. Alicia Alted, "El exilio español en la Unión Soviética", en Ayer, 47, 2002, pp. 129-154. David W. Pike, In the service of Stalin: the Spanish Communist in exile, 1939-1945, Oxford University Press, Oxford, 1993. Alicia Alted, Encarna Nicolás y Roger González, Los niños de la guerra de España en la Unión Soviéti-ca. De la evacuación al retorno (1937-1999), Fundación Largo Caballero, Madrid, 1999. Ma José Devillard y otros, Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria, Ariel, Barcelona, 1999.
6 Así lo indican Violeta y Luis Uribe, hijos del ministro de Agricultura Vicente Uribe, y Teresa Cordón, hija de Antonio Cordón, en entrevistas realizadas en diciembre de 2007 y enero de 2008 respectivamente (esta última contestada por escrito).
7 Un estudio detallado en Enrique Líster, "La ilegalización del PCE en Francia en 1950 y la constitución de la emigración comunista española en los países del Este", en Actas II Congreso de Historia del PCE, FIM, Madrid, 2007, CD-Rom. Santiago Carrillo, Memorias, Planeta, Barcelona, 2006. Esta operación es conocida con el nombre de "Bolero-Paprika", que simbolizaba la conjunción entre latinos (españoles e italianos) a nes se había sumado gente procedente de los países del Este.
"Nota desde París", 1949. Legajo R-3522.40. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (en adelante AMAE). 74
po socialista, teniendo una inmediata repercusión en los destinos de aquellos refugiados que deseaban abandonar el país para unirse con sus familiares residentes en Francia, Mé-
,--.XiCO, Argentina o Cuba. A estos dos centros mayoritarios de la emigración a Europa del Este, se podría añadir
la llegada de los españoles que habitaban en Yugoslavia y que hubieron de abandonarla tras la ruptura entre Stalin y Tito en 1948. Desde principios de 1946 se encontraba en Bel-grado un núcleo de "consejeros militares" que habían llegado para contribuir a la forma-ción teórica de los oficiales del Ejército Popular Yugoslavo. También se encontraban gue-rrilleros que estaban formándose para luchar en el interior de España y un grupo reducido de "polfticos" que residían bajo la tutela directa de José Sevil y Antonio Cordón, dirigen-tes del PCE muy próximos al Mariscal Tito y a su Estado Mayor.9 Así pues, las relaciones entre el PCE y los dirigentes yugoslavos fueron cordiales hasta que ocurrió la ruptura con el PCUS y la condena del titismo por el movimiento comunista internacional.
Para el conjunto del Este europeo podríamos situar dos fechas de llegada de españoles: el bienio 1946-1948, una coyuntura de grandes cambios internacionales en la que el PCE, ayudado por la Kominform, ubicó a los militantes en los países comunistas; y el ario 1951 tras la prohibición del PCE en Francia y la recepción de los deportados a Córcega y Norte de África. Dolores Ibárruri había solicitado por carta a los presidentes socialistas que les dieran asilo político para sacarlos de la zona, petición que fue inmediatamente satisfecha por Cle-ment Gottwald o Woleslav Bierut, temerosos de que las elecciones tuvieran como conse-cuencia la entrega de dichos deportados al gobierno de Franco.1° Además de estas fechas principales hubo otros momentos de llegadas, aunque no tan numerosas como las señaladas.
A partir de 1951 los centros de dirección del PCE estuvieron ubicados en Moscú, Pa-rís y Praga, enclave a mitad de camino entre ambas capitales y auténtico polo aglutinador del Partido desde entonces. Desde Praga se viajaba con cierta facilidad a las capitales so-cialistas, era viable el contacto con los partidos comunistas occidentales y, además, consti-tuía la sede de varias organizaciones sociales, profesionales y sindicales internacionales. En este contexto se explica la instalación de algunos miembros del Buró Polftico como Enrique Líster, Antonio Mije y Vicente Uribe, y todos los ex-consejeros, apodados "los yugoslavos", y que pasara a desempeñar el papel de centro operativo de los exiliados en los países socialistas.11 Así pues, la delegación del Comité Central en la capital checoslo-vaca tenía dos misiones principales: ser vínculo de enlace entre el Comité Ejecutivo y las delegaciones del Partido en las democracias populares; y asegurar la aplicación de la orientación política del PCE.
Praga sustituyó a Belgrado a partir de entonces y se conformó como el núcleo más activo del centro-oriente europeo. Allí tuvo lugar la celebración de los congresos del PCE en 1954 (el V Congreso después de 22 arios) y 1958. Hemos de recordar, igualmente, que esta región había reconocido como único gobierno legftimo de España al de la Segunda República en el exilio a lo largo de 1946 y que el ejecutivo de José Giral había enviado a las capitales a embajadores para que actuaran en consecuencia con su nombramiento»
9 "Correspondencia". Yugoslavia 96/6.2 APCE. Manuel Tagüeria, por ejemplo, vivió en Yugoslavia con su familia como lo indica en su libro Testimonio de dos guerras, Planeta, Barcelona, 2005.
1° "Movimiento Comunista Internacional". Polonia. Caja 142/Carpeta 16. Y también, Checoslovaquia. Caja 141/Carpeta 17. APCE.
" Algunos cayeron en desgracia en el Partido debido a las relaciones cordiales con los yugoslavos, entre otros, el general Juan Modesto, acusado de relaciones turbias y de errores de comportamiento en Francia y rele-gado en el seno del Partido. Antonio Cordón, Trayectoria. (Recuerdos de un artillero).
12 Al respecto, Matilde Eiroa, Las relaciones de Franco con Europa Centro-Oriental, Ariel, Barcelona, 2001. Javier Rubio, "Los reconocimientos diplomáticos de la Republica en el exilio", Revista de Política Inter-nacional, n° 149, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977, pp. 77-88. I 75
76 I
Aunque los comunistas en la zona no tuvieran relaciones con los diplomáticos republica-nos, se apoyaron para su establecimiento no sólo en el soporte material que ofrecía la URSS y los partidos comunistas de estos países, sino en el hecho de que habían reconoci-do oficialmente al gobierno español en el exilio.
DISTRIBUCIÓN, ASENTAMIENTO, FORMAS DE ORGANIZACIÓN Y DE SUPERVIVENCIA
Esta colonia de exiliados conforma un número aproximado de 550 hombres y muje-res distribuidos entre Polonia, Checoslovaquia, Hungría, República Democrática Alema-na, Yugoslavia, Rumanía y Bulgaria, aunque no estuvieron repartidos de manera uniforme. Como hemos mencionado con anterioridad, en Yugoslavia se quedaron hasta la ruptura Stalin-Tito en 1948 y a partir de entonces se quedó una mínima representación relacionada con la embajada de la República española en el exilio. En Rumanía se asentaron los traba-jadores de Radio España Independiente a partir de 1955, mientras que en Bulgaria el gru-po fue aún más reducido y tardío." En ambos países la lejanía, las dificultades con el idio-ma o el atraso económico fueron factores que contribuyeron a que muy pocos eligieran estos destinos o que fueran comisionados para ejercer alguna tarea. Sin embargo, desem-peñaron un papel importante en la divulgación de la lengua castellana, en la difusión de información a través de las traducciones y del trabajo como comentaristas políticos en Ra-dio Sofía, Radio Bucarest y otras emisoras de ámbito estatal."
El colectivo se caracteriza por un conjunto de rasgos que le hacen bastante uniforme y distinto a otros republicanos de izquierda. 15 En primer lugar, se trata de la emigración de mayor duración, comparada con la de otros perfiles ideológicos, debido a que los retornos se produjeron muy lentamente, sólo a finales de la década de los cincuenta y, en la mayoría de los casos, en los sesenta. 16 En segundo lugar, su militancia en el PCE, compuesta por afi-liados durante la etapa republicana, en muchos casos, con cargos directivos; otro grupo de militantes asociados durante la Guerra Civil que, en tiempos de la disidencia checoslovaca en 1968, se salieron del PCE; y finalmente, personas iniciadas en el comunismo durante el tiempo del exilio, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial en Francia.
Según la información de que disponemos, el país que más exiliados acogió fue Che-coslovaquia (35%), seguida de Polonia (26%), Hungría (21%) y la República Democrática Alemana (RDA, 17%). Sin embargo, no existe un censo exhaustivo en la documentación que ha quedado en los archivos e ignoramos cuántos españoles residían con anterioridad a marzo de 1939, cuántos llegaron a partir de 1950, y cuál fue su movilidad, puesto que mu-
" Cifras en "Informe de Enrique Líster", Praga, febrero de 1954, Caja 23/3.31, APCE. Otros datos en "Organización del PCE en Varsovia", Polonia, 96/4. En el Archivo de la Fundación de la República Española en el Exilio (en adelante AFRE) hay también documentación aunque no se trata de listados nominales, sino de referencias a los diplomáticos enviados a la zona. Véase: "Fichas de emigrados", 761-6/1946. "Censo", 470- 1/1936-1939. Una relación de cifras por países en Szilvia Pethó, "El exilio republicano en Europa Centro-Orien-tal (1946-1955)", Congreso Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2006. De la misma autora, El exilio de comunistas españoles en los países socialistas de Eu-ropa Centro-Oriental entre 1946 y 1955.
14 Liliana K. Tabákova, "Los exiliados de la Guerra Civil española y su presencia en la cultura búlgara", en Alicia Alted y Manuel Llusía (eds.), La cultura del exilio republicano español de 1939, UNED, Madrid, 2003, pp. 553-571. Serguei G. Kara-Murza, "La emigración española en la URSS como contacto de culturas", en Alicia Alted y Manuel Llusía (eds.), ibidem, pp. 459-468.
15 M' Ángeles Egido y Matilde Eiroa (eds.), Los grandes olvidados. Los republicanos de izquierda en el exilio, CIERE, Madrid, 2004.
16 "Lista de camaradas regresados a España (Budapest, Dresde, Praga, Ustí, Varsovia, Berlín, Katowice)", Jacq 1082 y 1957. APCE.
chos cambiaron de residencia a lo largo de los arios e incluso volvieron otra vez a Francia o a México.
En general residieron mayoritariamente en las capitales, a excepción de la RDA, don-de se asentaron en Dresde por las mayores facilidades laborales que encontraron. Alrede-dor del 70% estaban en edad activa y el 61% eran hombres que trabajaban en profesiones distintas de las originales» Aproximadamente la mitad estaba ocupado en la industria pe-sada, un sector fomentado en los países socialistas como consecuencia de los planes quin-quenales y la industrialización acelerada propuesta por sus respectivos gobiernos como una medida de refuerzo económico tras el desastre que supuso la Segunda Guerra Mun-dial. Las mujeres también trabajaban en la industria pesada o en la textil, los medios de comunicación, la confección, la educación o en el hogar. El resto de los exiliados se ocu-paba de trabajos intelectuales, ya se tratara de medios de comunicación, organismos inter-nacionales, sanidad —como el médico José Bonifaci—, enseñanza o la dedicación a los par-tidos predominantes, es decir, el PCE, el PSUC o las JSU. Los hijos escolarizados fueron los que más pronto conocieron el idioma y se adaptaron a las costumbres y cultura de aco-gida, aunque siempre tuvieron presente el castellano y las tradiciones de origen. También en el exilio compartían las mismas costumbres y contaban con las mismas estructuras fa-miliares que habían llevado con ellos desde España. Se reunían en sus horas de descanso en los clubes u otros centros españoles y solían celebrar juntos las festividades típicas na-cionales.
La recepción de los exiliados estuvo, en ocasiones, impregnada de recelos y suspica-cias por parte de las autoridades de acogida. A veces se tenía la percepción de que se trata-ba de espías o personas de orígenes y propósitos inciertos, aunque con el paso del tiempo esta desconfianza se fue disipando, especialmente desde que se comprobó que estaban aportando beneficios de carácter cultural a las sociedades centroeuropeas.
Un problema fundamental para su formación e incorporación al mundo laboral fue el idioma. El perfil de los españoles no era como el de los griegos, en su mayoría hombres del campo, sino que se trataba de obreros e intelectuales urbanos que necesitaban de la lengua para desempeñar sus trabajos y comunicarse. En un principio acudían a intérpretes, pero a medio y largo plazo no podían depender de terceras personas para la traducción de los vocablos necesarios en su vida cotidiana. La realidad es que muchos adquirieron sóli-dos conocimientos lingüísticos y llegaron a dominar varias lenguas, situación que les per-mitió sobrevivir mejor que quienes no lo lograron. A muchos de ellos se debe el inicio en las universidades de la especialidad de "iberística", es decir, el estudio de las lenguas y culturas ibéricas, acompañado de traducciones, ediciones o clases universitarias, como es el caso de Antonio Cordón en la Universidad Carolina de Praga y su mujer Rosa Vilas, Carmen Parga o César M. Arconada." En este marco, la demanda de información y de co-nocimientos del español, especialmente por la proyección hacia América Latina, fue satis-fecha, entre otros, por Violeta, Luis y Vicente Uribe (hijos del antiguo ministro de Agri-cultura), Antonio Núñez, Reyes Bertral, Rosa Vilas, Beatriz Rancaño, Fernando Revuelta o Santiago Aguado. Muchos eran la segunda generación, hijos de los que habían salido de España siendo pequeños y se habían convertido en bilingües.
Tanto en Varsovia como en Praga o Budapest, los comunistas sufrieron un impacto profundo al tener que enfrentarse a la realidad de un tipo de trabajo "estajanovista", la im-posibilidad de moverse libremente sin un "pase", el control de sus movimientos, las caren-cias materiales o las duras condiciones materiales de la vida cotidiana. Una gran sorpresa la constituyó el bajo nivel de vida de las democracias populares frente al que estaban acos-
'7 El estudio pormenorizado del perfil social en Szilvia Pedió, El exilio de comunistas españoles. 18 Entrevista a Teresa Cordón contestada por escrito en enero de 2008. 77
78 I
tumbrados los procedentes de Francia. Al principio de su llegada fueron alojados en apar-tamentos comunes y necesitaban cartilla de racionamiento para la compra de productos básicos. Estas penalidades fueron afrontadas desde su convencimiento de que se trataba de una situación de tránsito para la construcción del socialismo.
Los exiliados respondían a un prototipo de persona con una gran dedicación al PCE, núcleo organizador, rector de la vida cultural, los estudios, los festejos o la memoria de España. Teniendo al Partido como gran referente, la estructuración interna estaba sustenta-da en colectivos y, dentro de éstos, en grupos encabezados por un responsable que mante-nía contactos con la dirección del PCE en Praga y con la organización regional del partido en su país. Enrique Líster controlaba un total de ocho colectivos repartidos en Checoslova-quia, Polonia, Hungría y la RDA, desde los que se convocaban reuniones para el estudio, cursos de formación marxista-leninista, actividades culturales (visitas a museos, conferen-cias...) y sociales (fiestas, conciertos, cine...). Fruto de este gran dinamismo cultural y so-cial surgió la necesidad de crear centros fijos donde reunirse, los "clubes", cuya función fue cultural, educativa, de ocio, propaganda y control de los afiliados. 19 El PCE considera-ba muy relevante la educación política de sus miembros como vía para conseguir forma-ción teórica marxista-leninista que le proporcionara las condiciones básicas para entender y realizar la lucha revolucionaria. Este objetivo era de una enorme complejidad en la clan-destinidad pero en el exilio los militantes podían dedicar una parte de su tiempo a esta educación que se hacía, no sólo a través de cursos y seminarios, sino con la lectura de me-dios de comunicación como Mundo Obrero o la revista Nuestra Bandera.
En sus actividades habituales figuraba la práctica de la autocrítica, un proceso de efectos profundos sobre los afiliados y la estructura organizativa que causó auténticos es-tragos en la convivencia. Las sesiones de autocrítica a veces tuvieron como resultado la expulsión del Partido y el aislamiento del individuo y su familia, acusados de pequeños burgueses, traidores u oportunistas. Su proceso y sus consecuencias fueron nefastos para la convivencia y el estado anímico de los expulsados, siendo esta práctica uno de los actos internos más crueles que soportaron. Como indica David Guinard, la autocrítica cumplió una función de fortalecimiento de la jerarquía interna y de sometimiento del militante3 0
Los que se asentaron en Checoslovaquia lo hicieron sobre todo en Praga, Ústí nad Labem y Brno. Un primer contingente llegó en el periodo 1945-1946; otro segundo lo hizo en 1948 desde Belgrado; y el tercero y más numeroso en 1951. Este país resultaba algo fa-miliar para los exiliados porque los checoslovacos habían apoyado al ejército republicano y sus brigadistas fueron muy reconocidos por su actuación militar y médica. Asimismo ha-bían socorrido económicamente a los republicanos y en la posguerra continuaron con la lucha antifranquista y el auxilio a los exiliados. 21 Constituía, por tanto, un país amable donde residían unas 193 personas en 1951, la mayoría trabajadores de la industria pesada, aunque este número fue reduciéndose a partir del año siguiente por nuevos cambios de re-
19 El mantenimiento material de los clubes era sufragado por los partidos comunistas de los países del Pacto de Varsovia y su tamaño era variable. Contaban con biblioteca y salas para reuniones y celebración de cursos.
20 David Guinard, "Sobre héroes, mártires, tumbas y herejes. Culturas militantes de los comunistas espa-ñoles (1939-1962)", en Manuel Bueno y Sergio Gálvez (eds.), Nosotros los comunistas. Memoria, identidad e historia social, FIM/Atrapasueños, Madrid, 2009, p. 62.
21 Filip Vurm, "Los años de la esperanza: la representación del gobierno republicano en la República Che-ca", en Acta Scientiarum Socialium, XXVII, 2008, pp. 107-120. Vladimir Nalevka, "Los voluntarios checoslo-vacos: su contribución y su perfil político", y Jaroslav Boue'ek, "La ayuda inestimable: médicos y sanitarios checoslovacos", en Matilde Eiroa y Manuel Requena (coord.), Al lado del gobierno republicano. Los brigadis-tas de Europa del Este en la guerra civil española, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuen-ca, 2009, pp. 133-139 y 140-159 respectivamente.
"03
+9.
sidencia. La Cruz Roja y el Partido Comunista Checoslovaco colaboraron para encontrar-les vivienda y trabajo, siendo más fácil el asentamiento en Ústí nad Labem —ciudad emi-nentemente industrial, necesitada de mano de obra— que en la capital. Antonio Cordón, Juan Modesto, Enrique Líster, Antonio Mije, Vicente Uribe o José Moix vivían en Praga con sus familias ocupados en tareas del partido o en instituciones internacionales.
Las relaciones entre ellos no eran fáciles. Como ya hemos señalado estaban organi-zados en colectivos, uno en Praga y otro en Ústí nad Labem, que a su vez se dividían en tres grupos —denominados "de la fábrica", "de la ciudad" y "de la radio"—. 22 Entre ellos existían fricciones por sus diferentes intereses y formación, un asunto que Líster y Cor-dón trataron de solucionar con la reorganización de los militantes en los grupos. Ambos dirigentes insistieron especialmente en la formación política y en la integración con los checoslovacos, desde su punto de vista la única vía posible para entender la construcción del socialismo. De ahí la presión para la lectura de la prensa del partido y de los libros re-comendados por el Comité Central. En los clubes se reunían para recibir cursos, leer la bi-
22 "Colectivos PCE", 188/653. Archivo Central del Estado Checoslovaco. 79
bliografía y recibir clases de idioma checo, un obstáculo importante para su integración en el país. Las autobiografías redactadas por los militantes a su llegada al país a petición del Comité Central muestran los numerosos problemas económicos, sociales y culturales que venían arrastrando desde los tiempos de la Guerra Civi1.23
En Hungría, sin embargo, su actividad fue menor y llegaron sobre todo en la oleada de 1951 procedente de Córcega y África del Norte. Se trataba de un grupo de 38 personas al que se unieron, algunos meses después, los familiares hasta completar un núcleo de 115 personas aproximadamente.' Los españoles fueron instalados en Budapest con la ayuda del Partido Comunista Húngaro y el Ministerio del Interior puesto que en la capital había mayores facilidades para encontrar vivienda y trabajo. En los pisos se acomodaron varias familias, a cuyos integrantes posteriormente se les ofreció un puesto en la industria pesa-da, hospitales, construcción o la radio. También para ellos se diseñaron cursos de forma-ción polftica, idioma húngaro o estudios universitarios dirigidos a los más jóvenes. Sin embargo, Líster no estaba satisfecho con su dedicación a pesar de que los militantes cum-plían con los requisitos exigidos por el PCE: reuniones periódicas, planes de educación política, lectura de los medios de comunicación del Partido, además de las reiteradas de-claraciones sobre su actitud, su grado de participación, estado físico y anímico..., es decir, esa vigilancia exhaustiva y coactiva que sufrieron habitualmente los comunistas.
Polonia fue el lugar al que se trasladaron en 1951 los deportados de Francia para ser repartidos entre este país, Hungría y Checoslovaquia. Allí se quedaron 121 personas distri-buidas entre Varsovia y Katowice, un número que aumentó posteriormente hasta llegar a un máximo de unos 200 hombres y mujeres. Al igual que en otros casos, la mayoría traba-jaron en la industria pesada —coches, máquinas—, especialmente los que residían en Kato-wice, y el resto tuvo como destino la radio u otros oficios.' La Cruz Roja Polaca desem-peñó un papel muy relevante para la concesión de ayuda material y financiera en los primeros momentos de su llegada. El grupo de Varsovia fundó el Club Español de Cultura, denominado a partir de 1964 "Club Julián Grimau", con actividades culturales, formativas y de ocio. Algunos antiguos brigadistas de la Brigada Nbrowski les visitaban con cierta asiduidad para conmemorar fechas o aniversarios de la guerra de España.
La República Democrática Alemana (RDA) recibió el contingente de exiliados a par-tir de 1950, después de haberse constituido como estado soberano e integrado en la Komin-form. Como consecuencia de este factor, no existió ninguna representación del gobierno republicano en el exilio, a diferencia del resto de los países del Este. Harmut Heine señala que los españoles fueron aceptados gratamente por el hecho de la participación en la Gue-rra Civil de comunistas y socialistas alemanes protagonistas de la fundación de la RDA, entre ellos dirigentes del aparato de seguridad y del ejército recién creados.26
Los exiliados constituyeron aquí un colectivo más reducido que el de otros países —alrededor de 90 personas en 1954— cuyo destino mayoritario fue Dresde, la ciudad más industrializada del país, y Berlín, donde se hallaban los intelectuales trabajando para orga-nizaciones internacionales.27 La RDA también resultó ser elegida por estudiantes y jóve-nes que iban a formarse profesionalmente, así como guerrilleros y militantes del interior que viajaban para recuperarse físicamente.
23 Un balance de las autobiografías, en Szilvia Pethó, El exilio de comunistas españoles, pp. 82-90. 24 "Informe de Enrique Líster", Praga, febrero de 1954. Caja 23/3.31. APCE. 25 Justyna Wozniak, "El colectivo de exiliados en Polonia", Acta Scientiarum Socialium, XXVII, 2008,
pp. 121-134. 26 Harmut Heine, "El exilio en la República Democrática Alemana", Acta Scientiarum Socialium, XXVII,
2008, pp. 135-145. 22 Johanna Drescher, Asyl in der DDR: Spanisch-kommunistische Emigration in Dresden (1950-1975),
Vdm Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, 2008. 80
Después de muchos años de exilio y durante la década de 1960-1970 los comunistas se sentían atrapados entre dos sentimientos: el del pasado heroico, la añoranza y el recuer-do de la familia que se había quedado en España; otro, el presente, la realidad de la Europa comunista en la que vivían con sus hijos, alejada de las expectativas que tuvieron cuando llegaron a finales de los años cuarenta y, en parte, desilusionados con la realidad diaria. Habían sido testigos de graves crisis como la Primavera de Praga, la revolución húngara, la polaca o las purgas y persecuciones habidas con gran intensidad hasta los años cincuen-ta. Algunos de los momentos más difíciles vinieron con los tiempos de los procesos de depuración en los que fueron acusados y castigados antiguos miembros de las Brigadas In-ternacionales, como el húngaro Laszlo Rajk, comisario del batallón Rakosi de la 13' Bri-gada, o los checoslovacos Rudolf Slánsky o Artur London. Cuando ocurrieron los sucesos de Budapest de 1956, los españoles desaprobaron los métodos empleados por Moscú y mostraron su conformidad hacia la tendencia renovadora de la sociedad húngara." Y, des-de luego, la invasión de Praga por los tanques soviéticos provocó una repulsa decidida. Además, las expulsiones del Partido, las purgas internas, la defenestración de miembros destacados..., empujaban a analizar el profundo contraste entre la teoría y la práctica del sistema socialista, expresivo de contradicciones difíciles de asumir.
A finales de la década de los cincuenta los colectivos estaban asentados y su vida transcurría con cierta tranquilidad, pero había muchas peticiones de vuelta a España ale-gando los deseos de reunirse con sus familias, cuestiones de salud, la oferta laboral... Se trataba de una militancia muy crítica con el entorno socio-político pero sometida a las di-rectrices de su Partido, aunque las expulsiones y las numerosas decepciones que vivieron modificaron su actitud hacia el pragmatismo y el escepticismo. Hemos de tener en cuenta que estuvieron viviendo en las democracias populares varias décadas y que, inevitable-mente, crearon familias que nunca habían residido en España o que lo habían hecho en sus dos o tres primeros arios de vida. Poco a poco, pues, a la primera generación de emigrados se añadirá la de los hijos nacidos en Francia, México o los países socialistas y su posición frente al Partido y la política sería distinta a la de sus padres.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LUCHA POLÍTICA, FORMACIÓN TEÓRICA E IDENTIDAD SOCIAL
EN EL ESTE DE EUROPA
Desde el punto de vista cultural e informativo, los dos focos principales del exilio se asentaron en París y México, países en los que el sistema de libertades dio sus frutos en las publicaciones periódicas y en la literatura. Esta actividad se encontró en la URSS y el blo-que socialista con problemas de libertad de expresión suscitados, en primer lugar, por los dirigentes del PCE, que promovieron una producción informativa muy controlada dirigida a la reafirmación de su identidad y el ensalzamiento de la madre-patria del socialismo que les había acogido. Y en segundo lugar, las restricciones que el estalinismo y el postestali-nismo impusieron a la libertad de prensa e imprenta.
El periodo 1939-1950 fue el más rico, variado y prolífico desde el punto de vista de la actividad periodística exiliada. En la década de 1950 la productividad decreció conside-rablemente debido en parte al agotamiento de fondos, con la consecuente reubicación de los exiliados en puestos de trabajo que les impedían dedicarse únicamente a escribir para la prensa. Sólo los anarquistas continuaron poniendo en marcha nuevas empresas informa-
28 M' Dolores Ferrero, La revolución húngara de 1956. El despertar democrático de Europa del Este, Universidad de Huelva, Huelva, 2002. De la misma autora, "La revolución húngara de 1956: el carácter político y la organización social", Historia Actual Online, 10, 2006, pp. 99-113. I 81
tivas que cubrieron, en parte, el gran vacío de este periodo comparado con el anterior. Pero también se explica con motivo de la constatación de la imposible vuelta inmediata a Espa-ña tras la firma de los pactos con Estados Unidos de 1953, un indicador claro de que el franquismo se hallaba plenamente asentado. En estas circunstancias y después de algo más de una década de espera, muchos núcleos emisores agotaron sus fondos y dirigieron la lu-cha antifranquista hacia otros canales menos costosos que los medios de comunicación.
En las democracias populares los exiliados trabajaron particularmente en prensa y ra-dio pertenecientes al PCE aunque también colaboraron o formaron parte de las plantillas de los medios de comunicación de los Estados donde residían. Esta dedicación al trabajo informativo y propagandístico estaba fundamentada en la idea de la comunicación como un arma polftica, un medio eficaz para difundir la ideología comunista y combatir al fran-quismo con la palabra y la pluma. De ahí que las funciones prioritarias que estos medios cumplieron podríamos fijarlas en torno a las de actuar como instrumentos polfticos, incul-cando valores de obediencia, planteando críticas hacia los poderes capitalistas y alabanzas a los comunistas; igualmente ejercieron de instrumentos de cultura con un importante pa-pel educativo que desempeñaron entre los militantes, advertidos por los dirigentes de la necesidad de estar formados en la teoría marxista como una condición básica para dirigir la lucha revolucionaria. Y finalmente procedieron como mecanismos de percepción del mundo, es decir, constructores de una imagen específica de los valores y las actividades de sí mismos y de otros grupos.29
Entre los periodistas que se instalaron en el Telón de Acero figuran algunos nombres destacados de la época de la Guerra Civil y de la Segunda República, aunque muy distan-tes de las cifras y del reconocimiento internacional de los periodistas exiliados que se instalaron en otros países europeos e iberoamericanos." Una característica común fue su militancia comunista, teniendo en cuenta que trabajaron en medios del Partido (Radio Pi-renaica o Mundo Obrero) o en medios de los estados comunistas. Otra característica es que algunos habían trabajado en medios de comunicación durante la Guerra Civil y, en consecuencia, con cierta experiencia en información y propaganda muy condicionada por el contexto bélico que les rodeaba. Una última particularidad sería la de que su pluma o su voz se encuentran en todos los medios editados por el PCE, es decir, se trataba de un nú-cleo reducido de redactores o locutores que trabajaban en plantilla o como colaboradores para los medios de comunicación del partido.
En Rumanía estuvieron Daniel Lopera o Vicente Arroyo, redactor de radio y prensa, y antiguo director de La Antorcha, Nuestra Bandera y redactor de Mundo Obrero. Ambos trabajaron para Radio Bucarest, iniciando una emisión en lengua española a petición del PC rumano y de acuerdo con el Comité Central del PCE. Ramón Mendezona estuvo en Moscú y Bucarest como segundo director de Radio Pirenaica, y Teresa Pámies fue locuto-ra en Radio Moscú pero desde 1947 trabajó como redactora y locutora de Radio Praga para sus emisiones en castellano y catalán. Posteriormente pasó a ser colaboradora y co-rresponsal de Radio Pirenaica, en la que transmitió sus crónicas con el seudónimo de Nú-ria Pla, además de redactora de Nuestra Bandera, Nous Horitzons y colaboradora de Mun-do Obrero y Treba11.31 Otros periodistas fueron José Luis Salado, Arnaldo Azatti, Eusebio
29 Con respecto a las funciones es interesante la síntesis de José Luis Sánchez Noriega, Crítica de la se-ducción mediática. Comunicación y cultura de masas en la opulencia informativa, Tecnos, Madrid, 2002. Asi-mismo, Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa H. Crítica de la razón funcionalista, Taurus, Ma-drid, 1998.
I
3° Luis Díez, El exilio periodístico español. México, de 1939 al fin de la esperanza, Quórum editores, Cá- diz, 2010.
31 Teresa Pámies, Testamento de Praga, Dopesa, Barcelona, 1971. De la misma autora, "Autobiogr;fía.- Vivir para escribir", Triunfo, febrero 1981, pp. 35-42. Rádio Pirenaica. Emissions en llengua catalana de Radio
82 España Independiente (1941-1977), Cossetánia Edicions, Barcelona, 2007.
Cimorra o el cartelista Josep Renau, reconocido internacionalmente por sus caricaturas y carteles. Había sido Director General de Bellas Artes durante la Guerra Civil y organizó la
—evacuación del Museo del Prado. Desde México se trasladó a la República Democrática Alemana, donde murió en 1982.
Entre los órganos de comunicación del PCE destaca la emisora Radio España Inde-
pendiente (REI), La Pirenaica, nombre con el que es más conocida, con programas en cas-tellano y en catalán. 32 Esta mítica radio nació en julio de 1941, un mes después de comen-zar la invasión nazi de la URSS, a iniciativa de la Komintern, que puso en marcha otras emisoras dirigidas a los países miembros de dicha organización como Radio Finlandia Li-
bre, Milano Aperta o Radio Yugoslavia Libre. Se le llamó La Pirenaica por el simbolismo que tenían los Pirineos desde que se produjo la salida de los españoles al exilio por dicha cordillera. Y ese nombre ciertamente causó muchos despistes a las autoridades franquistas, quienes pensaron que la emisora se hallaba instalada tal vez en una cueva o en alguno de los pasadizos estrechos que habían utilizado los republicanos en el gran éxodo de febrero-marzo de 1939.
Inicialmente la REI se ubicó en Moscú y su primera directora fue Dolores Ibárruri. Durante un tiempo se trasladó a los montes Urales, en la ciudad de Ufá (a finales de 1941), porque Moscú estaba amenazada por las tropas nazis, pero después volvió a la capital y unos años después, en enero de 1955, se trasladó a Bucarest. La radio salió de Moscú por-que el gobierno de Nikita Kruschev deseaba mitigar la imagen de "exportador de revolu-ciones" en tiempos en los que se anunciaba el final de la contención y el inicio de la coe-
xistencia pacífica, pero, sobre todo, porque se estaba culminando el ingreso de la España de Franco en Naciones Unidas con el consentimiento soviético. La decisión del traslado a Bucarest y no a Praga, donde se hallaba la mayor parte de la colonia de exiliados comunis-tas, obedece a causas de carácter político. Rumanía era un país de confianza plena para la URSS, allí estaba la sede de la Kominform, y apenas se habían dado casos de purgas como había ocurrido en Hungría, Bulgaria, Polonia o Checoslovaquia. Para los españoles, su ca-rácter de país latino facilitaba la comprensión del idioma y la adaptación a la vida cotidia-na. En Bucarest permaneció hasta su cierre en 1977. Hemos de insistir, pues, que nunca estuvo en Praga, aunque durante mucho tiempo se ha alimentado este mito y muchos li-bros mencionan a Praga como la sede de la radio, un hecho que se explica debido a que gran parte de los dirigentes comunistas se encontraban en esta capital, aunque no su emi-sora más emblemática.
Después de Ibárruri, la REI tuvo varios directores pero a partir de 1951 y hasta su cie-rre se hizo cargo Ramón Mendezona, quien trabajó con el seudónimo de "Pedro Aldámiz". Acumulaba doce años de experiencia como locutor y redactor en Radio Moscú a los que había que añadir el trabajo al frente de la Secretaría de Agitación y Propaganda del PCE en Madrid durante la Guerra Civil. Poseía, además, una magnífica voz y una gran energía que sabía transmitir a los oyentes. Tenía muy claro que la radio debía seguir la línea del Partido fuese la que fuese, de tal manera que el Comité Ejecutivo sabía que no le plantea-ría contradicciones ideológicas que pudieran derivar en conflictos internos."
Los problemas fueron numerosos debido a las dificultades para encontrar comunistas con cierta formación para esa profesión, los obstáculos obvios para obtener información
32 Luis Zaragoza, Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista, Marcial Pons, Madrid, 2008. Del mismo autor, "La única emisora española sin censura de Franco: una aproximación a la Pirenaica", en Ma-nuel Bueno y otros (coords.), Historia del PCE. I Congreso, 1920-1977, vol. II. FIM, Madrid, 2007, pp. 569- 581. Fundación Domingo Malagón, Radio España Independiente: única emisora española sin censura de Fran-co, Fundación Domingo Malagón, Madrid, 2000. Luis Galán. Después de todo: recuerdos de un periodista de La Pirenaica, Anthropos, Barcelona, 1988.
33 Ramón Mendezona, La Pirenaica y otros episodios, Libertarias-Prodhufi, Madrid, 1995. I 83
directa sobre España en plena Segunda Guerra Mundial, las condiciones de trabajo en Moscú, acosada por los bombardeos alemanes, o la incertidumbre respecto a la recepción de la emisora en España y en los núcleos dispersos del PCE. Inicialmente, pues, no fue un medio de información alternativa para los españoles que se habían quedado en España, sino un medio a través del cual podían informar a los diferentes núcleos de afiliados co-munistas sobre las decisiones adoptadas por los dirigentes que habitaban en Moscú.34
La emisora atravesó varias etapas de formación y de arios difíciles como consecuen-cia de las purgas internas y las exclusiones del Partido (entre 1945 y 1952), de arios de cambios (entre 1952 y 1956) y de arios dorados (entre 1956 y 1968) hasta su final en plena transición a la democracia en España en 1977.35 Entre los periodistas de plantilla y los co-laboradores figuran nombres muy conocidos por su actividad política como Luis Galán, Jordi Solé Tura, Josefina López, Teresa Pámies, Julita Pericacho o Maruja Martínez, que actuaban con seudónimo.
Las fuentes para obtener noticias siempre fueron un problema en la REI, especial-mente hasta los arios sesenta. Los redactores y locutores se servían de la escucha de emi-soras extranjeras junto a los documentos oficiales del PCE y las informaciones proceden-tes de los medios soviéticos como los medios primarios de obtención de noticias. También utilizaban la Agencia soviética TASS, y la reproducción de artículos procedentes de Mun-do Obrero, Treball, la revista Nuestra Bandera, España Popular de México, España Re-publicana de Cuba, España Democrática de Uruguay o España Independiente de Chile. Hacía falta mucha creatividad para rellenar los cuatro bloques de veinte minutos de cinta magnética. Cuando llegaba información sobre España la retransmitían sin apenas compa-rar la veracidad de los hechos, circunstancia que, unida al tono panfletario de la radio, la dotó de la percepción de que era una emisora con perfil sensacionalista. Contaron, igual-mente, con una amplia corriente informativa procedente de las cartas que enviaban los oyentes de todo el mundo —hubo meses que recibieron más de 1.200 cartas— que les ser-vían no sólo de fuentes sino de material para las emisiones.36
Además de la difusión de la política comunista, la REI impulsó numerosas campa-ñas contra la pena de muerte y contra los fusilamientos dictados por el franquismo. Cola-boró con los presos de la cárcel de Burgos y de otras prisiones para conseguir indultos, secundar sus protestas, difundir sus reivindicaciones y otras acciones que gozaron de mu-cho éxito porque la radio llegaba a todos los rincones de España. Apoyó las acciones de las guerrillas en su lucha antifranquista en pueblos y ciudades a través de la difusión de las actuaciones exitosas y las noticias de las agrupaciones guerrilleras dispersas por Astu-rias, Andalucía, Cataluña o Castilla.37 De este modo los protagonistas de esta peculiar lu-cha conocían las acciones que se estaban haciendo en otras partes de España y que no es-taban solos. Este apoyo se realizó de una forma muy precaria teniendo en cuenta las dificultades de los maquis para enviar noticias sobre los enfrentamientos que tenían con la Guardia Civil y los problemas para su transporte a Moscú o Bucarest, donde se hallaba la emisora. En alguna ocasión anunciaron operaciones militares contra las guerrillas con-
34 IvP José Millán, "Radio España Independiente. Información y propaganda desde el exilio", en La litera-
tura y la cultura del exilio republicano español de 1939: II Coloquio Internacional, GEXEL, La Habana, 2000. 35 La grabación de su despedida en http://persona15.iddeo.es/mende/pirenaica/archivo.htm (con acceso el
14 de julio de 2010). 36 Luis Zaragoza, "Una audiencia camuflada: los oyentes de la Pirenaica a través de sus cartas", en II Con-
greso de Historia del PCE. De la resistencia antifranquista a la creación de Izquierda Unida. Un enfoque so-
cial, FIM, Madrid, 2007, CD-Rom. " Marcel Plans, "Radio España Independiente, la 'Pirenaica', entre el mito y la propaganda", en Lluís
Bassets (ed.), De las ondas rojas a las radios libres, Gustavo Gili, Barcelona, 1981. 84 I
86 I
tribuyendo a que fracasaran y evitando matanzas o detenciones. Sin embargo, las noticias llegaban tarde, las fuentes no eran precisas, sumado al hecho de que los redactores no las podían contrastar.
A veces la prestigiosa Pirenaica cometió grandes errores, como difundir noticias que proporcionaban pistas claras a la policía franquista sobre reuniones de la oposición en el interior o convocatorias de protestas. En este sentido, es necesario señalar el componente triunfalista y el gran peso de la opinión sobre la información, factores que coadyuvaron a alimentar la idea de la caída inminente de la dictadura franquista y a forjar falsas expecta-tivas entre los oyentes.
La época más brillante de la emisora transcurrió entre 1956 y 1968, siendo cada vez más escuchada por la oposición en el interior de España. Había evolucionado desde su condición de radio militante hacia una radio que se hallaba en la clandestinidad pero su programación se amplió a espacios de tipo generalista. Había programas dedicados a la ac-tualidad española, los obreros y su capacitación política, las regiones, las Fuerzas Arma-das, las mujeres o la literatura.
El franquismo no pudo con estas ondas clandestinas: sólo en 1970 y por información secreta enviada por la CIA pudo averiguar que emitía desde Bucarest. La principal función de la radio había sido, pues, la de constituir un instrumento político del PCE organizado con el propósito de conseguir efectos en la actitud de los oyentes a corto plazo concretados en impulsar la lucha contra la dictadura, levantar la moral de los españoles en el interior y persuadir a los receptores de que era factible derribar al franquismo.
Además de La Pirenaica, en el Este de Europa existían otros medios de comunica-ción producidos por el PCE en los que trabajaban los exiliados, aunque eran de carácter minoritario, muy especializado, de periodicidad no siempre regular y confeccionados con recursos técnicos muy austeros. La función de estos medios, de escasa tirada y reducida distribución, fue la de ejercer de canales para mantener al grupo cohesionado y adoctrina-do en los principios del marxismo-leninismo.
En Praga, por ejemplo, nació en 1949 una revista teórico-militar de periodicidad mensual y después de salida irregular, llamada Ejército Nacional Democrático, dirigida por Cordón. Su publicación se explica tras la llegada de los ex-consejeros militares resi-dentes en Belgrado, los llamados "yugoslavos", quienes colaboraron con artículos en los que exponían su experiencia bélica y política en la Guerra Civil y explicaban estrategias militares. La revista duró hasta 1954 y fue un medio minoritario, especializado y dirigido a un público objetivo muy reducido.
También en Praga se editó a partir de 1951 el Boletín de Información, de periodicidad semanal y desde 1952 quincenal, mecanografiado, cuya extensión ocupaba entre 19 y 22 páginas. En él se recogían resúmenes de noticias de otros periódicos comunistas editados en Francia o México, de prensa del exilio de izquierdas —España Republicana— y de bole-tines de partidos comunistas de todo el mundo. Contenía algunas secciones no fijas y otras fijas —"La construcción del comunismo", "Semana en Checoslovaquia", "La crónica inter-nacional", "La democracia popular como forma de organización de la sociedad"— que in-formaban sobre las medidas tomadas acerca de la colectivización o la industrialización propias de estos países en su camino hacia la construcción del comunismo. Asimismo incluía artículos sobre lecciones de marxismo-leninismo, material de ayuda al estudio polftico o discursos doctrinales. En las secciones no fijas se podían incluir homenajes a los dirigentes del PCE, discursos, información sobre actividades antifranquistas, cartas a la oposición en el interior o a los presos. Algunos de los colaboradores eran los dirigeutes comunistas más destacados como Vicente Uribe, Enrique Líster, Felipe Arconada, José Moix o Antonio Mije. Esta publicación les servía como un libro de estudio, es decir, como
una publicación adoctrinadora y propagandística, un canal a través del cual educar ideoló-gicamente a los militantes."
Sin embargo, el contexto de fuerte control en el Telón de Acero y la escasez de fon-dos económicos no permitieron la existencia de otros medios de comunicación produci-dos en la región, a diferencia de lo que ocurrió en México, Francia u otros países iberoa-mericanos. Para compensar esta deficiencia, los exiliados en las democracias populares leían la prensa comunista de mayor tirada y difusión realizada por los camaradas desde París o Toulouse como Mundo Obrero y Nuestra Bandera. El principal órgano de expre-sión del Partido, Mundo Obrero, se editaba en las imprentas de otros periódicos afines, se vendía en las calles al pregón y no en los kioscos, como en general lo hacía la prensa exiliada. Hasta 1946 se editó en Toulouse y tenía una tirada aproximada de 10.000 ejem-plares. Cuando se trasladó a París aumentó a unos 25.000, una cifra que obedece a la de-manda del alto número de simpatizantes del Partido. En cierta manera la proliferación de actividades políticas y culturales (teatros, conciertos, coros, lecturas de poemas y obras literarias...) que organizaban los comunistas en Francia explica la demanda de esta cabecera. 39 En sus páginas se alabó a los pueblos de acogida, se homenajeó a dirigentes comunistas de las naciones socialistas y se dio amplia cobertura a los acontecimientos ocurridos en el mundo comunista. En cualquier caso, esta prensa fue muy prolífica, una prensa de partido y especializada, entre la que se encuentra Reconquista de España, ór-gano de la UNE (Unión Nacional de Todos los Españoles), Treball, periódico del Parti-do Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), el periódico Juventud, que cubría informa-ción deportiva y de ocio; revistas culturales y de pensamiento como Ultramar (México), Independencia y Cultura y Democracia (Francia) o Problemas de la Paz y del Socialis-
mo. Estos medios ejercían funciones propagandísticas y educativas —teoría marxista, economía y sociedad en la URSS, estrategia militar...—, políticas —lucha antifranquista y elogios al comunismo— e identitarias —el refuerzo de la pertenencia al partido como un privilegio frente a otros individuos o las ventajas de la militancia—. Los exiliados se in-formaban, igualmente, a través de prensa comunista editada por los partidos hermanos franceses o italianos como L'Humanité, Le Patriote, L'Unitá..., periódicos que sirvieron a muchos como "cartillas para aprender a leer". 4°
Además de la prensa oficial del Partido señalada en páginas anteriores, los comunis-tas españoles trabajaron en medios de comunicación oficiales, especialmente aquellos que mostraron mayores habilidades en el aprendizaje de las lenguas, como Cordón colabora-dor de Radio Praga, Mije, Modesto y Uribe. La propaganda gubernamental en las radios de las democracias populares contemplaba la emisión de programas en español dirigidos a los exiliados residentes, además de espacios en lengua nacional en los que se locutaban noticias sobre España. Había emisiones en español en Radio Moscú, Radio Varsovia y Ra-
dio Budapest, generalmente consistentes en programas cortos de 15 o 20 minutos que sa-lían en antena cuatro veces al día. Los contenidos revelaban datos sobre aspectos econó-micos —la inflación, las contradicciones del capitalismo, el mercado negro, la escasez de alimentos—, socio-políticos —la lucha en las cárceles o la represión— y las relaciones inter-nacionales de la dictadura franquista. En Belgrado, por ejemplo, José Sevil tuvo durante
38 "Informe del Partido Comunista Checoslovaco", Praga. Fondo 100/3: 188/657. Archivo Central del Es-tado Checoslovaco.
39 Estos medios también habían ejercido un papel similar en tiempos de la II República y la Guerra Civil. Al respecto, Rafael Cruz, "La prensa del PCE en la Segunda República", y "Mundo Obrero y la elaboración de una política de cultura popular (1931-1938)", ambos en Manuel Tuñón de Lara (dir.), La prensa de los siglos xtx y xx. Metodología, ideología e información. I Encuentro de Historia de la Prensa, UPV, Bilbao, 1986.
40 Así lo manifestó Violeta Uribe en entrevista realizada en diciembre de 2007. I 87
1945 y 1946 en Radio Belgrado un programa de 30 minutos, cuyos contenidos eran emi-nentemente políticos. Contaba con una sección fija denominada "Noticias de España" a la que acompañaban otras que informaban sobre el mundo comunista y las democracias occi-dentales. A veces dedicaba gran parte de la emisión a charlas prolongadas referidas a la re-memoración de algún acontecimiento o a una noticia de gran calado, e incluso hubo oca-siones en que Sevil pronunció conferencias ante los empleados de Radio Belgrado sobre los horrores en la España franquista."
En cuanto a los contenidos hemos de subrayar el hecho de que el modelo y el referen-te exterior eran la URSS y las democracias populares, un bloque idealizado para los mili-tantes. Cuando llegaron al Este europeo estaban convencidos de que estaba próxima la culminación de una nueva sociedad basada en la democracia, la participación, el progreso económico y la igualdad social, donde la explotación capitalista había desaparecido. La imagen mitificada de la URSS procedía de la constatación del papel que había desempeña-do en la ayuda a la Segunda República —se ignoraban los detalles de la misma—, la victoria frente al nazismo y la instalación de las democracias populares. Durante arios achacaron la difusión de noticias contrarias a la patria soviética a la influencia y la manipulación infor-mativa del imperialismo occidental, e incluso cuando fueron testigos de crisis, como la re-volución húngara o el levantamiento polaco de 1956, lo atribuyeron a una falsificación de los servicios secretos norteamericanos, empeñados en destruir el sistema socialista a base de desmoralizar a sus habitantes. De ahí que cuando la URSS o sus satélites alcanzaban éxitos económicos, científicos o sociales, fueron acogidos por la prensa comunista como grandes hazañas ilustrativas de la superioridad del campo socialista, aunque a veces se tra-tara de una cobertura informativa tediosa sobre la producción industrial alcanzada en la RDA o en Checoslovaquia.
Esta imagen épica de la gran patria del socialismo se derrumbó cuando comparaban la realidad de la escasez económica y del control absoluto en el que se desenvolvían sus vidas. La decepción ocurría, sobre todo, en aquellos que habían conocido la vida en Fran-cia, un país en el que habían sufrido muchas calamidades e incluso habían sido persegui-dos, pero al menos disfrutaron de libertad y no tenían restricciones alimenticias. Para los residentes en los países del Pacto de Varsovia resultaba muy comprometido enviar infor-mación sobre las insuficiencias alimentarias y de vivienda, las deportaciones y las grandes privaciones que sufrían después de varios años a la espera de la llegada de la sociedad sin clases y la dictadura del proletariado.
Una opinión bastante extendida entre los medios de comunicación comunistas era el fin inmediato de la dictadura. Asuntos problemáticos como la pésima situación económi-ca, los disturbios en el interior en los años cincuenta y sesenta o la reconstrucción de la oposición antifranquista, fueron interpretados como evidencias de que el final del Régi-men llegaría pronto. Esta idea se mantuvo durante años a pesar de que a partir de 1950 los exiliados contemplaron cómo la sociedad internacional acogía al franquismo a través del paulatino ingreso en Naciones Unidas y de la firma de pactos con la principal potencia oc-cidental, Estados Unidos. Los periodistas convertían los fracasos en grandes victorias en un esfuerzo reiterado para evitar el derrotismo. Se trataba, pues, de unos medios muy con-trolados y fuertemente intervenidos por el Partido cuya consecuencia fue una explicación de los acontecimientos nacionales e internacionales muy errónea y alejada de la realidad socio-política de la Guerra Fría.
41 En 1952 anunció: "El gobierno soviético comercia con la España de Franco. Lo hace a través de Che- coslovaquia, y se intercambian gran cantidad de piritas y otras materias necesarias para la industria". Ytills a- via. Emisiones Radio Belgrado 96/6.4. La conferencia que pronunció en 1946 llevaba por título "La España
88 franquista y sus amos y la lucha del pueblo español por la República", Yugoslavia, 96/6.4. APCE.
A partir de la muerte de Franco, muchos exiliados volvieron a España, aunque des-pués de tantos arios fuera de su patria estaban profundamente unidos a las naciones que les
.--4-rabían acogido y aún más sus descendientes, esa segunda generación que se había educa-do y establecido en las democracias populares. Desde entonces, las sedes y otros centros de socialización de la emigración española fueron siendo clausurados, exceptuando algu-nos que todavía permanecen como centros culturales, vestigios de otros tiempos ya pasa-dos y de controvertido recuerdo.
I 89