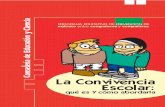Sistematizacion Programa Abriendo Caminos
Transcript of Sistematizacion Programa Abriendo Caminos
1
SISTEMATIZACIÓN PROGRAMA
APRENDIZAJES Y DESAFÍOSABRIENDO CAMINOS
manual.indd 1manual.indd 1 16/6/10 18:26:1616/6/10 18:26:16
SISTEMATIZACIÓN PROGRAMA
Aprendizajes y Desafíos
ABRIENDO CAMINOS
manual.indd 3manual.indd 3 16/6/10 18:26:2416/6/10 18:26:24
4
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
1. IMPACTO PSICOSOCIAL Y ENFOQUES PARA LA ACCIÓN
1. ANTECEDENTES CRIMINOLÓGICOS 1.1 Encarcelamiento Penal 1.2 Población Penal en Chile 1.3 El Impacto familiar de la privación de libertad 1.4 Proyecciones y Propuestas de Políticas Preventivas
2. PROTECCIÓN SOCIAL Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD 2.1 La Perspectiva Ecosistémica 2.2 La intervención centrada en las necesidades de niños y niñas
2.2.1 Relacionadas con la separación del niño con su familia y/o padres 2.2.2 Relacionadas con la des-protección
2.3 La intervención centrada en la Parentalidad Social 2.3.1 Apego, bienestar y resiliencia 2.3.2 El concepto de parentalidad social
2.4 La intervención basada en el concepto de tutores invisibles de resiliencia
2. IMPACTO PSICOSOCIAL Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD
1. IMPACTO DEL ENCARCELAMIENTO DE UNO DE LOS PADRES SOBRE LA FAMILIA 2. IMPACTO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD SOBRE LA PERSONA RECLUIDA
2.1 La vivencia de la prisión para los padres 2.2 La vivencia de la prisión para las madres
3. EFECTOS Y CONSECUENCIAS MÁS ALLÁ DE LA CÁRCEL
3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
ANTECEDENTES PREVIOS 1. EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
1.1 VENEZUELA 1.2 ARGENTINA 1.3 ECUADOR
2. EXPERIENCIAS EUROPEAS 2.1 ESPAÑA 2.2 FRANCIA 2.3 INGLATERRA
3. EXPERIENCIA AMÉRICA ANGLOSAJONA 3.1. Estados Unidos
3.1.1. El Programa Mentoring children of prisioners parents 3.1.2. Intervenciones educativas 3.1.3. La Asociación de Padres Encarcelados de San Francisco
7
910111417192124242728283135
41
4347474751
57
5961616262646666677070727474
manual.indd 4manual.indd 4 16/6/10 18:26:2816/6/10 18:26:28
5
3.1.4. Políticas especiales para Padres 3.2. CANADÁ
4. PRINCIPALES RESULTADOS: SISTEMATIZACIÓN APOYO PSICOSOCIAL
INTRODUCCIÓN 1. EVALUACIÓN DESDE LOS EQUIPOS PROFESIONALES
1.1 Fortalezas y Aspectos Destacados del Programa 1.2 Debilidades y Aspectos a fortalecer del Programa
2. EVALUACIÓN DESDE LOS BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS 2.1 Caracterización de los benefi ciarios 2.2 Evaluaciones desde los Cuidadores 2.3 Evaluaciones desde los Niños, Niñas y Adolescentes
5. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
1. ANÁLISIS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES 1.1 Descripción Institucional 1.2 Etapa de Instalación 1.3 Etapa de Diagnóstico 1.4 Etapa de Intervención 1.5 Cuadro de Síntesis de la Experiencia
2. ANÁLISIS FUNDACIÓN DON BOSCO 2.1 Descripción institucional 2.2 Etapa de Instalación 2.3 Etapa de Diagnóstico 2.4 Etapa de Intervención 2.5 Cuadro de Síntesis de la Experiencia
3. ANÁLISIS FUNDACIÓN CEPAS 3.1 Descripción Institucional 3.2 Etapa de Instalación 3.3 Etapa de Diagnóstico 3.4 Etapa de Intervención 3.5 Cuadro Síntesis de la Experiencia
4. ANÁLISIS FUNDACIÓN TIERRA DE ESPERANZA 4.1 Descripción Institucional 4.2 Etapa de instalación 4.3 Etapa de Diagnóstico 4.4 Etapa de Intervención 4.5 Cuadro de Síntesis de la Experiencia
CONCLUSIONES
7576
81
838484889798
112129
137
139139140145146156160160161165170178182182183188192204208208209215216228
233
manual.indd 5manual.indd 5 16/6/10 18:26:2816/6/10 18:26:28
6
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
manual.indd 6manual.indd 6 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
71
IMPACTO PSICOSOCIAL Y ENFOQUES PARA LA ACCIÓN
manual.indd 7manual.indd 7 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
8
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
1manual.indd 8manual.indd 8 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
9
1. ANTECEDENTES CRIMINOLÓGICOS
“Con la justicia penal hay que solucionar los problemas penales, pero cuando tenemos
más del 50 por ciento de pobreza no podemos resolver los problemas sociales con justi-
cia penal. Latinoamérica necesita justicia social en vez de más cárceles indignas, donde
prevalece el castigo, la insalubridad y el hacinamiento, y donde se han duplicado en
los últimos años las tasas de reclusión penitenciaria”. (Elias Carranza, Director Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento
del Delincuente).
En los últimos 15 años, la seguridad pública referida a la criminalidad y la violencia urbana,
se ha transformado en una de las preocupaciones emergentes de mayor relevancia para la
ciudadanía y la autoridad política de las grandes urbes, logrando posicionarse en uno de los
temas fundamentales de la agenda pública regional y nacional.
El incremento de los delitos violentos y el aumento de la inseguridad en la población han con-
centrado el interés político y ciudadano, planteándole un desafío a la gobernabilidad democrá-
tica, en cuanto a la capacidad real que tiene el Estado para actuar con coherencia y pertinen-
cia frente a las demandas ciudadanas de mayor control y seguridad. En este orden de ideas,
se han venido desarrollando políticas de seguridad a partir de dos grandes perspectivas: el
control de la criminalidad y la prevención. La tendencia en los primeros años ha sido privilegiar
el primer enfoque, sin embargo, las estrategias convencionales de seguridad, orientadas a la
detección y despliegue del sistema penal ex – post al hecho criminal, no han sido sufi cientes
para dar respuesta a la amplia gama de factores que inciden en la criminalidad y a la tarea
de disminuir la delincuencia.
En esta línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2009) confi gura una
visión distinta de la misma problemática: instalando procesos sostenibles de resultados medibles
en el mediano plazo e incorporando nuevos actores sociales en la formulación e implementación
de políticas. Desde una perspectiva integral de la seguridad, estimó necesario generar vínculos
entre las redes sociales de base y las gubernamentales, para darle énfasis a la tarea de prevención
como segundo componente básico para combatir la inseguridad, el delito y la violencia.
El enfoque de la seguridad ciudadana instalado en Chile en la última década ha sido expresión
de ello al concebir la seguridad como un bien público asociado a la protección de derechos
y libertades sociales. De acuerdo a lo enunciado, se ha ido redefi niendo la política criminal a
partir de la complementación de políticas sociales, refl ejadas en las estrategias de prevención
social de la criminalidad; en Chile en el año 2006,1 se elabora la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública, como una iniciativa gubernamental orientada a articular las diversas accio-
nes públicas en el tema, a fi n de establecer los lineamientos centrales y la programación de
la política pública en materia de seguridad. El sello intersectorial caracteriza en buena medida
la naturaleza de la política.
1 Ver más en: www.gob.cl/fi lesapp/publica2.pdf [visto febrero 2010]
manual.indd 9manual.indd 9 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
10
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Dicha estrategia ha puesto especial relevancia en la combinación de acciones para enfrentar
el tema de la seguridad pública, no obstante lo anterior, aún tiene por delante el desafío de
equiparar los recursos destinados hacia las acciones preventivas respecto de los que van
dirigidos a las de control. El análisis comparado muestra como antecedente estructural al
incremento de la criminalidad, el alza sostenida de la respuesta carcelaria a los confl ictos con
consecuencia penal y producto de ella, y el aumento de los factores de riesgo asociados a
la prisionización. Si bien lo primero alude a las estrategias de control de la criminalidad y lo
segundo a estrategias de prevención, al intervenir el impacto negativo de la cárcel no sólo se
enfrenta a la necesidad de lidiar con las consecuencias que provoca la reclusión, sino también
a la necesidad de redefi nir el uso de la prisión como estrategia generalizada de resolución de
confl ictos, en vistas a los efectos nocivos que acarrea para la persona privada de libertad y
para todo su entorno cercano.
1.1. Encarcelamiento Penal
El panorama mundial en materia de seguridad, muestra una tendencia hacia el endureci-
miento penal expresado entre otros, en el uso de la cárcel como la estrategia más frecuente
de castigo incluso para delitos no violentos. Ello ha llevado a un incremento en las tasas de
encarcelamiento, que sin duda, genera impacto en el entorno familiar del recluso:
“Las tasas de encarcelamiento han ido aumentando al mismo tiempo que el número de
niños que viven en hogares sin sus padres. Esto conduciría a pensar que los cambios
de política en materia penitenciaria, destinados a disminuir los índices de delincuencia,
pueden traducirse en un aumento de las tasas de delincuencia a largo plazo, debido al
aumento de factores sociales que contribuyen al delito, tales como familias desintegra-
das que necesitan obtener recursos o la sustitución, en el tráfi co de drogas, de los jóve-
nes delincuentes encarcelados (NCOFF, 2000)” (Bórquez, M. y |Bustamante, J., 2008: 9).
Ello ha infl uido en diversos autores (Wacquant, 2004; Kliksberg 2007) quienes enfatizan que el
abordaje efectivo de la delincuencia y la criminalidad pasa por el desarrollo de políticas públicas
con énfasis en la protección social, la generación de empleos estables (particularmente para los
más jóvenes) y el apoyo específi co a las familias más vulnerables. Al mismo tiempo que dan
cuenta de la pesada carga económica y social que implica el mantener estrategias de conten-
ción de la delincuencia basadas en la prisionización y en la denominada mano dura o ‘tolerancia
cero’:
“El concepto de ‘tolerancia cero’ es una designación errónea. No implica la rigurosa aplica-
ción de todas las leyes, que sería imposible –por no decir intolerable-, sino más bien una
imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en
ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está la ‘tolerancia cero’ de los delitos administrativos, el
fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad?
En realidad, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en
nombre de la ‘tolerancia cero’ como estrategias de ‘intolerancia selectiva’” (Crawford, citado
por, Wacquant, 2004:17).
manual.indd 10manual.indd 10 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
11
El panorama mundial entrega antecedentes para entender la confi guración actual de la población
penal en Chile, coadyuvando a colegir sobre los impactos que tiene la privación de libertad sobre
el entorno familiar y social de las personas.
1.2 Población Penal en Chile
En Chile la población actualmente privada de libertad (cumpliendo condena, en prisión preventiva,
en calidad de imputados, procesados o detenidos) alcanza a las 52.401 personas2, lo que corres-
ponde al 48,10% del total de la población penal del país. En este sentido, con una proporción de
280 personas privadas de libertad (ppl) por cada 100.000 habitantes3, Chile es uno de los países
latinoamericanos con la tasa más alta de prisionización.
Considerando los antecedentes estadísticos del año 2008 del sistema penitenciario, la distribución
regional de la tasa de prisionización es la siguiente:
Tabla N° 1 : Indice de Prisionización Regional y Nacional
2 Ver más en: Estadísticas Gendarmería de Chile al 30 de Noviembre de 2009 en www.gendarmeria.cl [Visto en febrero 2010]3 Para efectos de determinar el índice de prisionización se considera el total de la población recluida en recintos penales (sistema
cerrado de acuerdo a la defi nición de Gendarmería) y no se incluye a la población penal que cumple condena en el medio libre (sistema abierto). Igualmente el índice señalado corresponde al establecido a partir de las estadísticas ofi ciales de Gendarmería de Chile para el año 2008.
REGIONHAB. POR SISTEMA CERRADO
REGION Pob. c/100.000
DE ARICA Y PARINACOTA 187.348 2.082 1.111,3
DE TARAPACA 300.301 2.318 771,9
DE ANTOFAGASTA 561.604 2.063 367,3
DE ATACAMA 276.480 894 323,4
DE COQUIMBO 698.018 1.852 265,3
DE VALPARAISO 1.720.588 4.982 289,6
DE O’HIGGINS 866.249 2.477 285,9
DEL MAULE 991.542 2.254 227,3
DEL BIO BIO 2.009.549 4.136 205,8
DE LA ARAUCANIA 953.835 2.281 239,1
DE LOS RIOS 376.704 1.041 276,3
DE LOS LAGOS 815.395 1.539 188,7
DE AYSEN 102.632 224 218,3
DE MAGALLANES 157.574 363 230,4
METROPOLITANA 6.745.651 18.468 273,8
TOTAL 16.763.470 46.974 280,2
FUENTE: Gendarmería, 2008.
manual.indd 11manual.indd 11 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
12
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Es relevante destacar como se presenta este fenómeno en las regiones de Arica y Parinacota
y Tarapacá con una tasa de 1.111 y 771 ppl cada 100.000 hb respectivamente, muy superior al
promedio nacional. Comparando estas cifras con las tasas de los países europeos, como Sue-
cia y Noruega (60 por cada 100.000 hab.), Grecia (70 por cada 100.000 hab.), Alemania (95 por
cada 100.000 hab.), España (110 por cada 100.000 hab.) e Inglaterra (125 por cada 100.000 hab.)
es posible identifi car un aumento hasta 8 o 9 veces en las cifras de población recluida4, cifra
que se acerca a las habituales de Estados Unidos, país que lidera las tasas de encarcelamiento
a nivel mundial (Stippel, J., 2006).
Por otra parte, en los 20 años transcurridos desde 1980 al 2000, existe más de un 100% de
aumento en la cantidad de personas privadas de libertad (15.000 el año 1980, 32.000 el año
2000) y sólo un 33% de aumento vegetativo de la población, lo que claramente indica que
existe un fenómeno de mayor prisionización que no es posible asociar al crecimiento natural
de la población del país. Al mismo tiempo si se analiza el comportamiento de la privación de
libertad desde principios de la década del 70’ al año 2008, se puede apreciar la magnitud del
aumento de la población recluida:
Gráfi co N° 1: Evolución Población Recluida período 1974 - 2008
FUENTE: Gendarmería, 2008
En cuanto a sus características socio-económicas, el 84% de la población penal se distribuye
en los quintiles de ingresos I y II, lo que da cuenta de una población penal que se concentra
en los sectores más pobres del país. Además, es una población eminentemente masculina
(92,49% del total son hombres y el 7,50% corresponde a mujeres), aunque con un progresivo
aumento de la cantidad de mujeres encarceladas, las que llegan a prisión principalmente por
infracciones a la Ley 20.000 que sanciona el trafi co ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas.5
4 Esta situación puede atribuirse a las características específi cas de dichas regiones, zonas fronterizas donde se desarrollarían actividades delictivas asociadas a dicha condición (tráfi co de drogas, contrabando de mercancías y personas, etc.). Pero más allá de las causas de dicha situación, es tarea fundamental profundizar en la caracterización de la población recluida en dichas regiones y su particular impacto a nivel familiar y comunitario, para así evaluar cómo el estado ejecuta una oferta programática coherente a las necesidades de las personas y las familias o cómo debería instalarse en dichos contextos.
5 Un estudio elaborado por el Ministerio de Justicia, el SERNAM y Gendarmería (1997), explica el progresivo aumento de la población femenina por infracción a la ley de drogas a través de diversos fenómenos de carácter social, familiar y económico, asociados a factores de género que aumentan la vulnerabilidad de la mujer en el fenómeno del tráfi co y microtráfi co de drogas.
60000
5000040000
30000
2000010000
01974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
AÑOS
POBL
AC
IÓN
Total PoblaciónDetenidosCondenadosProcesados
manual.indd 12manual.indd 12 16/6/10 18:26:2916/6/10 18:26:29
13
En cuanto a características etáreas, es una población mayoritariamente joven la que deberá
vivir encarcelada una parte importante de su vida laboral y familiar6. La siguiente tabla nos
muestra que el 50% de las personas que cumplían penas privativas de libertad a principios de
la década, tenían entre 21 y 35 años de edad7.
Tabla N° 2: Distribución Etárea Condenados penas privativas de libertad (2002)
Al mismo tiempo, a pesar del explosivo aumento de la población penal en los últimos decenios,
esto no ha signifi cado un correlato en el aumento, ni siquiera proporcional, de la cantidad de
personas encarceladas que acceden a un benefi cio legal como la ‘Libertad Condicional’; medi-
da que les permitiría fi nalizar el cumplimiento de sus condenas en el medio libre, y absorber
los efectos que facilitarían la reinserción social y la reconstitución familiar (Ver Gráfi co 2).
Gráfi co N° 2: Comportamiento Libertad Condicional
6 La duración de las condenas privativas de libertad es alta, en un 48,44% son de más de 5 años y en un 31.46% de más de 10 años. (Stippel, J. 2006)
7 Si bien no existen estudios en profundidad, a partir de proyecciones confi ables se estima que el 40% de las personas privadas de libertad tienen hijos/as menores de 18 años, lo que correspondería aproximadamente a 20.000 niños y niñas (UNICRIM, 2008)
Edad en años Nº % Acumulado
Menores de 18 15 0,1% 0,1%
18 hasta 20 2.342 13,8% 13,8%
Más de 20 hasta 25 2.147 12,6% 26,5%
Más de 25 hasta 30 3.320 19,5% 46,0%
Más de 30 hasta 35 3.082 18,1% 64,1%
Más de 35 hasta 40 2.411 14,2% 78,3%
Más de 40 hasta 45 947 5,6% 83,8%
Más de 45 hasta 50 1.548 9,1% 92,9%
Más de 50 hasta 55 546 3,2% 96,1%
Más de 55 hasta 60 329 1,9% 98,1%
Más de 60 hasta 65 186 1,1% 99,2%
Más de 65 144 0,8% 100,0%
FUENTE: Stippel, J., 2006
FUENTE: Gendarmería, 2008
30002500200015001000
5000
1998 1999 2000 2001 2002 2003
AÑOS
2004 2005 2006 2007 2008
POBL
AC
IÓN
manual.indd 13manual.indd 13 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
14
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
El gráfi co anterior muestra como se da esta relación inversa: a mayor cantidad de personas
privadas de libertad menor acceso a la libertad condicional. En el año 2008 existían 35.529
personas cumpliendo condenas privativas de libertad, de las cuales menos de 500 lograron
acceder a dicho benefi cio8.
Lo anterior plantea la necesidad de mejorar las medidas destinadas a disminuir el impacto
que provoca la reclusión en las familias de los internos, especialmente la población menor de
edad cuyos padres o sostenedores se encuentra en situación de privación de libertad (Stippel,
J., 2006). Toda vez que si la población penal continúa creciendo a una tasa del 8% anual, no
sólo continuaría situando a Chile en el ranking de países con mayor tasa de encarcelamiento,
sino que el número de familias afectadas por la reclusión continuaría aumentando signifi ca-
tivamente.
1.3. El Impacto familiar de la privación de libertad
La sobreutilización del encarcelamiento para enfrentar la problemática de la criminalidad ha
demostrado ser un factor que impacta en la cotidianeidad de las familias de la persona pri-
vada de libertad y, particularmente, en la estructuración emocional y conductual de los niños.
Para esta población, la privación de libertad será signifi cada conforme a la participación de
una diversidad de factores en la formación psicosocial de los niños, los que serán fundamen-
tales para limitar el daño y prevenir la intergeneracionalidad del delito.
Entre los factores más destacados por la literatura especializada se encuentran: la incerti-
dumbre frente a la determinación judicial; el trauma de la separación; la devastación de la
economía familiar; los efectos de la estigmatización social y la pérdida de un referente afec-
tivo signifi cativo. Arditti, et. al (2003) ha afi rmado que la capacidad adaptativa de los niños a
estas situaciones dependerá de la calidad del vínculo familiar así como de la fortaleza de sus
recursos personales para enfrentar contextos de adversidad.
No obstante a lo anterior, los estudios destinados a probar la hipótesis de la intergeneracio-
nalidad del delito han sido escasos, particularmente aquellos de carácter prospectivo-longitu-
dinal, “que en defi nitiva son los que favorecen” su probación, sin embargo, no se puede dejar
de considerar la evidencia existente que muestra una correlación entre el encarcelamiento
de los padres y la probabilidad de que los hijos adquieran conductas delictivas (Withers, Ll.,
& Folsom, J., 2007; Murray, J. & Farrington, D., 2005). Pero dicha evidencia relativa, debe ser
tomada como un elemento a considerar al momento de evaluar los factores de riesgo asocia-
dos al encarcelamiento de un adulto signifi cativo y no como una relación lineal causa-efecto,
ya que al mismo tiempo la literatura especializada da cuenta de la relevancia de los factores
contextuales (ausencia de políticas de protección social integrales, cesantía, vulnerabilidad
familiar, existencia de ghettos urbanos, entre otros) como predictores de eventuales conduc-
tas delictivas.
8 Las postulaciones recibidas alcanzaron a las 11.820 de las cuales menos del 5% se resolvieron en forma favorable. (Gendarmería, 2008)
manual.indd 14manual.indd 14 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
15
A continuación entregamos una síntesis de los principales factores asociados al impacto in-
tergeneracional de la prisión:
a) Incertidumbre
La desprotección infantil frente a la experiencia de privación de libertad de uno de los padres
involucra diversos procesos. Uno de ellos es el contexto de incertidumbre que caracteriza el
primer momento de la separación mientras el padre se encuentra recluido a la espera de una
sentencia judicial. A menudo la familia desconoce la situación procesal de éste, obstaculizan-
do la entrega información precisa y oportuna que requiere el niño. A ello se suma la incerti-
dumbre de la familia que, ante la pérdida de la capacidad de control frente a la intervención
judicial, bloquea los procesos de enfrentamiento de la situación, impidiendo que el niño pueda
cerrar el duelo (Boss, 1999, En: Arditti, et. al., 2003) y enfrentar la ambigüedad de la pérdida.
Al mismo tiempo que éstos pueden desarrollar desconfi anza ante la ley, comprendiéndola más
como una amenaza que como un ente protector (Miller, K., 2006).
Los estudios entregan evidencia que dicha situación junto a la información contradictoria y/o
ambigua que se le entrega al niño, y el posterior impacto provocado por las visitas carcelarias
se constituyen en factores que explican el desarrollo de comportamientos refractarios poste-
riores (Farrington & Murray, 2005).
b) Trauma de separación
A lo largo de la investigación científi ca se han descubierto una diversidad de mecanismos por
los que el encarcelamiento de un padre puede afectar a un hijo. Ya Bowlby (1973) afi rmaba que
la separación de los padres provocaba a corto y mediano plazo desajustes en la vida del niño
(Farrington & Murray, 2005):
“Puede no estar claro el efecto que tiene la participación de los padres en el sistema
carcelario, no obstante hay evidencia que sugiere que los niños responden negativamen-
te a la separación de sus padres” (Miller, K., 2006: 473).
Cuando uno de los padres es encarcelado la separación es vivida como una experiencia de
pérdida y desprotección. Ello se vuelve crítico cuando es la madre la encarcelada, puesto que
en general la mujer es el principal cuidador del niño; lo que lo expone a otras separaciones, en
tanto muchas veces es distanciado de sus hermanos y del entorno donde habita. El efecto de
la separación provoca cambios signifi cativos en la conducta del niño, afectando su desempeño
escolar, su estado anímico ahora más sensible e irritable, y en algunos casos puede presentar
rasgos de regresión conductual (Arditti, et. al., 2003). Siguiendo la línea argumental, Miller,
K. (2006) afi rma que los efectos a corto plazo son difíciles de cuantifi car, no obstante entre
las reacciones negativas evidentes (por ser manifestaciones conductuales) destacan rasgos
agresivos y transgresores.
manual.indd 15manual.indd 15 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
16
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
c) Economía familiar
Otro de los factores a considerar es el shock o el deterioro de la economía familiar. Arditti
et al. (2003) advierte que la privación de libertad afecta duramente la economía del grupo
familiar, especialmente cuando el sostenedor es la persona recluida. De acuerdo al estudio de
Bilchik, Kreisher y Seymour (2001), las implicancias negativas del empobrecimiento familiar
junto a la pérdida de un referente afectivo se correlacionan directamente con el desarrollo de
conductas evitativas refl ejadas en el abuso de drogas, alcohol y la experimentación de los
primeros confl ictos con la justicia.
Investigaciones cualitativas señalan que el encarcelamiento de los padres provoca severas
consecuencias económicas como afectivas en la familia. A menudo los niños quedan des-
protegidos, aún más cuando es la madre la encarcelada, en tanto disminuye la posibilidad
de mantener el cuidado sobre el mismo, quedando muchas veces a cargo de algún familiar
carente soporte material y afectivo (Farrington & Murray, 2005).
d) Estigmatización
Una de las tendencias de las familias que viven esta perturbación, es al aislamiento de las re-
des sociales de apoyo, como la omisión de la situación penal por la que atraviesan, por cuanto
el temor al rechazo social se impone fuertemente por sobre la necesidad de establecer lazos
sociales para mitigar los efectos perjudiciales de la cárcel.
En efecto, dicho temor fundado tiende a prevenir reacciones que las familias ya han obser-
vado en situaciones similares, replegando los vínculos de asociatividad de dicha población.
Schoenbauer (1986), observó que, a diferencia de otros contextos de pérdida, como la muerte
o la enfermedad, la pérdida de un miembro de la familia debido a la encarcelación, rara vez
provoca la simpatía y el apoyo de otros. Esto obliga a los miembros de la familia hacer frente
a las difi cultades de la separación por sí mismos. Incluso en el largo plazo, la propagación de la
estigmatización y la falta de apoyo social puede llevar al quiebre de relaciones con el miembro
de la familia encarcelado (En: Arditti, et. al., 2003: 196).
A menudo la familia y los niños experimentan el rechazo externo con fuertes sentimientos de
vergüenza social, que en el caso de los adultos se expresa en el aislamiento y el aumento de
las condiciones de desprotección y, en el caso de los niños, no sólo se expresa en la estigma-
tización de la que son objeto, sino también de la amenaza de su propio espacio de pertenencia
social, lo que de acuerdo a Miller (2006) agrava su frágil organización psico-emocional, lleván-
dolos a experimentar rechazo, ansiedad e incertidumbre que no logran procesar plenamente.
El mismo autor enfatiza que la conducta esperada de los niños frente a situaciones estresan-
tes es la conducta evitativa frente a las relaciones sociales y afectivas, como un mecanismo
defensivo que dota de estabilidad su mundo interior ante el rechazo. Por ello, a menudo se
aprecian rasgos culposos y/o egocéntricos con probables implicancias psicológicas futuras.
manual.indd 16manual.indd 16 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
17
Del mismo modo, otros estudios corroboran el compromiso de la salud física y mental que
experimentan los sujetos frente a la estigmatización, en particular los niños ven afectado su
rendimiento e interés escolar, su estado anímico y conductual (Bórquez, M. y Bustamante, J.,
2008).
Otra de las consecuencias preocupantes de la estigmatización para el caso analizado, se vin-
cula a lo que la Teoría del Etiquetamiento ampliamente ha desarrollado, cuando afi rma que
el señalamiento permanente de conductas negativas excluye al sujeto, de tal forma, que éste
tiende a buscar un espacio de aceptación y pertenencia identifi cándose con el grupo con que
ha sido etiquetado, por cuanto le proveen de la red de soporte requerida con la que se nutre
de sentido (Larrauri, E., 2000).
El riesgo de la estigmatización, desde este punto de vista, es la identifi cación del sujeto con
valores alternativos a los socialmente aceptados, como respuesta a la exclusión de la que ha
sido objeto por la sanción penal.
1.4 Proyecciones y Propuestas de Políticas Preventivas
Los factores expuestos en el apartado anterior responden a una serie de estudios empíricos
realizado en los últimos años principalmente en EE.UU., Inglaterra y Canadá, que si bien re-
sultan escasos para la complejidad y envergadura del tema, han brindado herramientas de
análisis que permiten hoy día problematizar la situación por la que atraviesan las familias
de los reclusos. Se hace imprescindible destacar en primer lugar, que las condiciones de vul-
nerabilidad de las familias expresadas en distintas dimensiones se deben por una parte a la
acumulación de riesgos derivados de condiciones previas a la encarcelación, así como de las
condiciones de precarización económica que se agudizan y acrecientan producto de la encar-
celación (Arditti, et. al., 2003).
Johnson-Peterkin concluye que no se puede seguir ignorando el costo económico y social
que generan las políticas del sistema penal y el riesgo a que exponen a los hijos de padres
encarcelados. Insiste en que no se han evaluado las repercusiones nocivas que las leyes
de endurecimiento penal han causado en los niños (Johnson-Peterkin, 2003). Por ello, estos
autores plantean como un imperativo contemplar el efecto adverso que el encarcelamiento
estaría generando en la familia, especialmente en la organización de la conducta futura de
los niños, de modo tal que resulta necesario incorporar estos antecedentes en el proceso de
toma de decisión del sistema penal como estrategia de política criminal. Entre las propuestas
de lineamientos estratégicos para la planifi cación de los programas de intervención con los
reclusos y sus hijos, a fi n de limitar el impacto intergeneracional de la prisión, se ha propuesto
la necesidad de abordar la relación padre-hijo con los niños pequeños, por cuanto la eviden-
cia indicaría que el establecimiento de una adecuada red de soporte social y familiar, en las
primeras etapas de la vida, favorece la capacidad de adaptación de los niños al contexto de
separación por privación de libertad.
manual.indd 17manual.indd 17 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
18
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Sin embargo, Phillips (2006) advierte que la sola intervención orientada a restituir los vínculos
padre e hijo en estos contextos, es necesaria pero no sufi ciente, por cuanto no logra por sí
misma controlar el impacto intergeneracional del encarcelamiento. En este sentido, existe una
diversidad de teorías que establecen una relación entre la estructura familiar y el comporta-
miento delictivo. Entre ellas, la teoría del control social de Hirschi (1969) afi rma que la inte-
gración del individuo en la sociedad es clave para evitar que los niños desarrollen conductas
antisociales, pero dicha integración dependería de los vínculos establecidos con sus padres, es
por ello que las familias aparentemente problemáticas, serían perjudiciales para la integración
infantil (Aebi, 2003).
Así también, la ‘teoría de la asociación diferencial’ instala en la familia el rol de transmitir
los valores a los hijos, pero cuando ésta se encuentra disociada, puede favorecer a que el
contacto que el joven establezca con otros grupos incida sobre el desarrollo conductual del
mismo. Por su parte las teorías del ‘aprendizaje social’, se centran en las condiciones de la
vida familiar como elemento fundamental de la formación de la personalidad del niño, de tal
modo que la disociación familiar podría afectar su desarrollo maduracional con la posibilidad
de desarrollar en el futuro comportamientos antisociales9.
No obstante, Aebi (2003) realiza un estudio acerca de la infl uencia de la disociación familiar en
el desarrollo de conducta criminal en jóvenes suizos, donde la evidencia empírica contradice
las teorías anteriormente mencionadas:
“sobre la base de los análisis realizados, podemos decir que, en lo que respecta a Suiza
y a comienzos de la década de 1990, la estructura familiar no parece estar vinculada a
la delincuencia” (Aebi, 2003: 26).
La explicación que ellos logran encontrar y que también ha sido afi rmada por otros investiga-
dores (Briggs y Cutright (1994); Messner y Rosenfeld (1997); Kliksberg, B, 2009):
“Las escasas diferencias entre los jóvenes de ambos tipos de familias (disociadas y no)
se explican porque, en regla general, el sistema de seguridad social suizo permite que
las familias disociadas desempeñen su tarea de socialización con la misma efi cacia que
las familias tradicionales” (Aebi, 2003: 1)
De ello se desprende, que en sociedades donde la prioridad está puesta en el fortalecimien-
to de las redes de protección social, es factible lograr reparar el daño y detener el impacto
negativo que el distanciamiento de un miembro del grupo familiar, sea por las razones de
encarcelamiento u otros motivos, produce en los niños. Al mismo tiempo, que se plantea como
una estrategia preventiva efectiva para disminuir la probabilidad de desarrollo de conducta
antisocial.
9 Ver más en: Aebi, M. (2003).
manual.indd 18manual.indd 18 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
19
2. PROTECCIÓN SOCIAL Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD
”(…) un tejido que ha de tejerse, como la labor de más de un tutor, de un “tejedor”, según
los momentos y los temas en los que un niño siente necesidad de apoyo. La resiliencia
se teje con la ayuda de varios tutores que participan en este tejido con diferentes inten-
sidades y duraciones” (Martínez y Vásquez-Bronfman, 2006: 153).
En las casi dos décadas de la promulgación y vigencia de la Convención sobre los Derechos del
Niño, Chile ha hecho esfuerzos importantes por mejorar las condiciones de vida de los niños y
niñas. A pesar de que existen aún desigualdades que afectan de forma importante a la infan-
cia, la defi nición de políticas públicas en la temática ha materializado un giro importante en su
concepción; se ha transitado progresivamente desde un enfoque centrado en las necesidades
hacia uno centrado en los derechos (Larraín y Bascuñán, 2009).
Todos estos esfuerzos, abren nuevas oportunidades para la consolidación de un sistema de
protección social amplio, donde la protección de la infancia y la promoción del buen trato a los
niños es la base de una sociedad más justa, equitativa y ética. En este sentido, sería:
“responsabilidad de cada adulto y de cada estado crear las condiciones para que todos
accedan a los cuidados, la protección, la educación que necesitan para desarrollarse
sanamente” (Barudy y Dantagnan, 2005: 20).
El abordaje de políticas públicas destinadas a suplir carencias importantes en la infancia, ha
orientado acciones y estrategias hacia la protección de niños en situación de vulnerabilidad
social. Tal es el caso de los niños y niñas cuyos padres se encuentran privados de libertad,
quiénes como se ha analizado en los puntos anteriores, sufren diversos grados de daño y
vulnerabilidad a partir de esta situación. Las políticas públicas que se focalizan en las vulne-
rabilidades del desarrollo infantil, tienen el deber de responder a esta demanda identifi cando
tres niveles complementarios de acción: nivel promocional, preventivo y reparatorio.
ABORDAJE PROMOCIONAL,• el cual establece estrategias comunitarias y socioeducativas
que buscan fortalecer vínculos familiares e implementar estrategias de prevención primaria
de vulneración de los derechos de los niños.
ABORDAJE PREVENTIVO,• el cual busca disminuir el impacto de la prisión de los padres
sobre niños y niñas.
ABORDAJE REPARATORIO,• a través del cual se busca reparar el daño psicosocial del niño
y –eventualmente- su familia.
Los tres niveles de abordaje se relacionan a su vez con tres grandes condiciones que permiti-
rán comprender el problema desde una perspectiva integrada. Por una parte, se debe conside-
rar la historia y contexto en el que se inserta el niño. Por otra, se debe considerar el momento
de la detención y el impacto inmediato que ésta provoca sobre el niño. Y por último, se deben
manual.indd 19manual.indd 19 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
20
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
considerar las consecuencias que provoca, en el largo plazo, el encarcelamiento de uno de sus
padres y su posterior reintegración al grupo familiar.
La interacción de estos tres elementos momentos (contexto, situación de privación de libertad
y reintegración), será fundamental para prevenir o limitar el daño asociado a la privación de
libertad. Componentes económicos, sociales y afectivos están determinando el circuito de
estos tres momentos. Así, es fundamental considerar que el impacto del encarcelamiento so-
bre los niños y la familia no sólo se da en el momento de privación de libertad de los padres;
también impacta sobre éstos la reintegración del padre o madre a la familia. .
El siguiente cuadro resume los tres momentos o etapas identifi cadas, los distintos niveles de
intervención, los elementos críticos de la intervención y el tipo de evidencia disponible en la
literatura nacional e internacional.
MOMENTOS DELA INTERVENCIÓN
CONTEXTO E HISTORIADEL NIÑO
SITUACIÓN DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LOS
PADRES
PERIODO DE REINTEGRACIÓNY REINSERCIÓN
CARACTERÍSTICAS CONTEXTUALES
Condiciones sociales, económicas y cultu-rales que determinan dinámicas familiares, sociales y comunita-rias que establecen un escenario de vulnerabilidad para el niño.
Condiciones sociales, económicas y familiares que tienden a agudizarse con el encarcelamiento de los padres y que im-pactan sobre la familia y el niño.
Condiciones sociales, eco-nómicas y familiares que tienden a empeorar producto de la privación de libertad de los padres y que impactan sobre la familia y el niño.
NIVEL DE EVIDEN-CIA DISPONIBLE
Evidencias sobre con-dicionantes sociales.
Evidencias sobre efectos psicosociales del encar-celamiento sobre el niño y la familia.
Evidencias sobre el impacto de la reintegración social y familiar.
NIVEL DE LA INTERVENCIÓN
SOCIAL: Intervención promocional y pre-ventiva. Bases sobre un sistema de protección social.
INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO: Interven-ción preventiva. Bases sobre la protec-ción de la infancia.
INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO: Intervención reparatoria.Bases sobre un sistema de protección social.
ASPECTOS CRÍTICOS DE LA INTERVENCIÓN
Situación socioeconó-mica de la familia.Existencia de situa-ciones de vulneración de derechos.Características de familias con uno de sus miembros privado de libertad.Redes sociales exis-tentes.
Redes sociales existen-tes.Vínculo hijo-padres.Cuidado del niño.Edad del niño.Rol del o la persona privada de libertad en la familia (materno o paterno).
Reinserción social y laboral de los padres.Intervención clínico comuni-taria con la familia.Intervención judicial de la situación del niño.Redes sociales existentes.
manual.indd 20manual.indd 20 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
21
2.1 La Perspectiva Ecosistémica
Por ello, al concebir la intervención con niños cuyos padres se encuentran en privación de
libertad, es necesario comprender, no sólo la situación de separación y desestructuración fa-
miliar que vive en ese momento el niño, sino que primero es necesario comprender el contexto
familiar, social, económico y cultural del niño y su familia.
La incorporación de esta perspectiva se ha realizado en infancia desde distintos ángulos. Por
una parte, encontramos teorías con un enfoque centrado en el análisis del contexto social, que
busca comprender la situación del niño y su familia en función de sus condiciones materiales
de vida y desarrollo. El encarcelamiento de los padres y las consecuencias para el niño y la
familia serían, desde esta mirada, principalmente resultado de un conjunto de desigualdades
sociales. Es desde esta perspectiva que cobra importancia la instalación de políticas públicas
orientadas a la protección social, en tanto, una política amplia de protección puede prevenir
problemáticas individuales y familiares concretas.
Otros enfoques se sustentan a partir de elementos más psicológicos que sociales, contex-
tualizadas en las condicionantes dentro de patrones familiares. En este sentido, teorías como
las del enfoque familiar sistémico10 indican que las conductas delictivas tienen su origen
principalmente en la vida familiar, desconociendo las condicionantes sociales, económicas y
culturales. El enfoque ecosistémico integra los enfoques ya expuestos. Afi rma que la familia,
la crianza y el desarrollo de la infancia en contextos de vulnerabilidad social no son expresión
directa de la familia o de lo ‘social’. El enfoque en cuestión le adjudica una importancia vital
a los sistemas bien-tratantes y mal-trantes, y a la operación de las familias en contextos
altamente vulnerables.
En este plano, los sistemas mal-tratantes surgen a partir de múltiples procesos -contexto
social, económico y biográfi co-, siendo común en ellos, la carencia de competencias que per-
mitan satisfacer las necesidades afectivas y materiales de los niños, presentando fallos im-
portantes a nivel de las funciones parentales primordiales. Son dinámicas que se manifi estan
condiciones: 1) una ‘biológica’, que se expresa a través de trastornos del apego entre el niño y
el adulto, particularmente de la madre; 2) una cultural, donde se transmiten transgeneracio-
nalmente modelos de crianza inadecuados; y 3) una contextual, provocada por la ausencia o
insufi ciencia de recursos en su ambiente (Barudy, 1998).
Barudy (1998) describe dentro de las diferentes formas de maltrato la que se produce por la
familia negligente, siendo ésta aquella en cuyo sistema:
“los adultos presentan de una manera permanente comportamientos que se expresan
por una omisión o una insufi ciencia de cuidados a los niños que tienen a cargo” (Barudy,
1998: 87).
10 Ver más en: Cerfogli, C., Szmulewicz, M. & Santelices, R. (1993).
manual.indd 21manual.indd 21 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
22
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
El siguiente cuadro, resume lo que Barudy ha denominado como la ‘dinámica familiar negligente’:
Si bien los tres tipos de negligencia podrían ser pertinentes para analizar el caso de familias
en las que alguno de sus miembros, especialmente los padres, se encuentran en situaciones
de privación de libertad; es probablemente el segundo y tercer modelo el que permite ana-
lizar de mejor forma este tipo de familias, especialmente el tercero, ya que gran parte de la
población penal en Chile vive en condiciones de vulnerabilidad y exclusión (Espinoza, 2009), y
según cifras de la UNICRIM, cerca del 70% de la población penal chilena tiene al menos un hijo
al cuidado de otras personas (UNICRIM, 2007).
El caso de la negligencia cultural da cuenta de modelos de crianza transmitidos transgenera-
cionalmente, que tienden a perpetuar un círculo vicioso del maltrato, ya que son padres que
al no tener un adecuado modelo de crianza desde su historia y experiencia pasada, replican el
modelo con sus hijos. Sin embargo, cuando ese modelo responde a características culturales
propias del contexto de pobreza, aislamiento social y exclusión, estamos más bien en presen-
cia de una negligencia contextual.
NEGLIGENCIA “BIOLÓGICA”
POR TRASTORNOS
DEL APEGO
a) Factores dependientes de la madre:
Depresión•
Enfermedad mental•
Toxicomanía y alcoholismo•
Trastornos del apego como consecuencia•
de traumatismos infantiles
(madres pasivas indolentes, madres activas impulsivas).•
b) Factores dependientes del niño
c) Factores dependientes del padre
NEGLIGENCIA CULTURAL
a) Trastornos del apego biológico por modelos de crianza
inadecuados y violentos
b) Carencias educativas
NEGLIGENCIA CONTEX-
TUAL
a) La pobreza como medio ambiente:
Ausencia de estructuración espacio-temporal•
Funcionamiento familiar caótico y predador•
Trastornos de la percepción y de la discriminación •
sensorial
(frío, calor, hambre, saciedad, agresividad y violencia, •
ternura, sexo)
b) Aislamiento social:
Marginalidad social•
Familias monoparentales•
Fuente: Barudy, 1998.
manual.indd 22manual.indd 22 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
23
Sin embargo, Barudy (1998) llama la atención sobre este tercer modelo de familia negligente,
ya que:
“Acusar a los padres de familias pobres de maltratar a sus hijos porque presentan signos
exteriores de estar “mal cuidados”, sin considerar la situación social en la que viven, es
una nueva injusticia social que agrava la situación de los niños. No se puede exigir a pa-
dres que no tienen un trabajo, ni vivienda adecuada y que viven con un mínimo de dinero
que cuiden, vistan, alimenten y eduquen a sus hijos como si esta situación no existiera”
(Barudy, 1998: 97).
En este sentido, si bien la pobreza y el aislamiento social acompañan generalmente las situa-
ciones de negligencia familiar (Mayer-Renaud, 1985), el modelo de ecología social propuesto
por Barudy (1998; 1999; 2005) permite identifi car, no solo a los padres como únicos responsa-
bles de la negligencia ante el cuidado de sus hijos, sino que también el contexto social en el
que éstos se encuentran inmersos. A esto Barudy la llama (1998) una ecología de la supervi-
vencia, la cual se caracteriza por una situación crónica de pobreza, exclusión y marginación
social. De esta forma:
“Con una mirada ecológica se hace enseguida evidente que las causas de la negligencia
son múltiples y se encuentran, no sólo en los comportamientos de los padres, en las diná-
micas familiares, y en las situaciones de injusticia social generalizadas características de
los países del tercer mundo, sino que también en la injusticia inter-hemisférica que divide
el mundo en países ricos y pobres” (Barudy, 1998: 97).
Lo anterior, si bien no permite extrapolar mecánicamente la idea de que cualquier familia que
tenga alguno de sus miembros, especialmente sus padres en situación de privación de liber-
tad, se trata de una familia negligente, sí da cuenta del contexto social en el que la mayoría de
estas familias se encuentran. En este sentido, las dinámicas familiares suelen ser distintas, en
tanto la pobreza obliga a éstas a funcionar de una forma caótica, indiferenciada e inestable,
como respuesta a la única alternativa de supervivencia que encuentran en un ambiente ame-
nazador. En este sentido, la pobreza no implica sólo una falta de dinero, sino que también una
serie de carencias afectivas y sociales que las familias, muchas veces, intentan compensar a
través de la obtención de bienes de consumo (Barudy, 1998).
El aislamiento social estaría dado en estas familias, como efecto de esta forma de funciona-
miento, en tanto el sentimiento de incompetencia para resolver problemas de la vida cotidia-
na de sus miembros y su carácter multiproblemático, provocan un aislamiento de redes de
amigos o institucionales cercanas, reforzándose su aislamiento progresivo (Barudy, 1998), o
lo que se ha denominado aislamiento crónico (Cerfogli, Szmulewicz, Santelices, 1992). Así, el
aislamiento:
“Afecta profundamente la vivencia de los niños, que se encuentran a menudo en una
posición de anomia, atrapados entre las normas culturales de supervivencia de sus fa-
milias y las de la cultura dominante refl ejada por la escuela” (Barudy, 1998: 100).
manual.indd 23manual.indd 23 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
24
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En este sentido, las familias de personas que se encuentran privadas de libertad, suelen ser
familias con historias de disfuncionalidad y relaciones marcadas por las estrategias perma-
nentes de supervivencia. Por ello, los modelos de intervención con niños y familias deben
ser modelos que consideren las características propias de la familia antes de la situación de
reclusión de alguno de los padres.
2.2 La intervención centrada en las necesidades de niños y niñas
Para Fernández y Fuertes (2000), el elemento crítico que defi niría el proceso de separación del
niño con sus padres, tiene relación con las necesidades que éstos presentan en las distintas
etapas de desarrollo. De este modo, en el campo de la protección a la infancia cobra especial
relevancia el enfoque que busca satisfacer la las necesidades infantiles en cuatro grandes
grupos:
Necesidades comunes a todos los niños, entre las cuales encontramos necesidades físico-•
biológicas, cognitivas y emocionales, ya sean sociales, sexuales y respecto a su entorno fí-
sico y social. Estas necesidades podrían ser aquellas que han sido defi nidas en la convención
internacional de los derechos del niño.
Necesidades derivadas de la situación de desprotección, las cuales hacen referencia a las •
causas o factores que han infl uido en la separación, ya sea maltrato, abandono o vulnera-
ción de derechos en general.
Necesidades relacionadas con la separación del niño con su familia y/o padres, en cuyos •
casos se da a veces un doble proceso de separación: de alguno de los padres o la familia y
luego de los tutores o adultos responsables del niño.
Necesidades especifi cas del niño, las cuales debieran ser cubiertas de acuerdo a planes de •
características individuales destinados a dar estabilidad y seguridad.
A continuación, se describirán las dos últimas necesidades, ya que son éstas las que tienen
características particulares respecto a las anteriores y requieren por tanto, de un tipo de in-
tervención más específi ca.
2.2.1 Relacionadas con la separación del niño con su familia y/o padres
Dos elementos se identifi can como clave para la defi nición de las necesidades de los niños
relacionadas con la separación. Por una parte, aquellos que infl uyen en la reacción frente a la
separación, y aquellos procesos de duelo y procesamiento de la separación propiamente tal.
manual.indd 24manual.indd 24 16/6/10 18:26:3016/6/10 18:26:30
25
A) Factores que infl uyen en la reacción ante la separación
Diversos estudios han demostrado que las reacciones ante la separación de los padres depen-
den de la etapa evolutiva en la que se sitúe el niño al momento de la separación, de la vincu-
lación previa entre el niño y sus padres, si existen experiencias previas de separación, de la
percepción que tiene el niño de las causas de la separación, de la preparación psicoemocional
de éste, de la forma en que se da el mensaje de despedida o separación, de las características
del ambiente y el temperamento del niño.
Respecto a ‘la etapa evolutiva en la que se sitúa el niño al momento de la separación’, se han
clasifi cado dos períodos relevantes; entre los primeros seis meses de vida y los cuatro años
y desde los cuatro años en adelante (Rutter, 1972). La separación durante los dos primeros
años de vida provoca difi cultades para desarrollar la independencia, ya que la separación
podría provocar que el niño busque de forma ansiosa la cercanía de un adulto, en cuyo caso,
son frecuentes las regresiones y la visualización de patrones evolutivos de edades más tem-
pranas. Del mismo modo que la separación en esta etapa podría provocar que el niño se pre-
sente como excesivamente maduro, independiente y frío afectivamente, donde la protección
y cercanía del adulto es percibida como un estorbo. En largo plazo estas conductas pueden
manifestarse en la difi cultad para vincularse afectivamente con otros, encontrándose de base
un trastorno en la confi anza en los demás11.
En la edad posterior a los seis años, la separación es vivenciada de forma menos negativa ya
que su desarrollo cognitivo le permite comprender de mejor forma las causas de la separa-
ción. Empero, la familia es una fuente de seguridad y energía para el niño en esta etapa, por
lo que la separación de los padres o una alteración en esta función familiar, podría provocar
confl ictos emocionales, interfi riendo sobre el desarrollo social del niño principalmente. Sin
embargo, el contacto afectivo con los padres puede permanecer inalterable, a pesar de la
separación12.
Como es el desarrollo cognitivo el que permite al niño comprender de mejor forma el contex-
to de la separación, el no contar con sufi cientes información puede afectar la capacidad de
entendimiento, buscándose muchas veces explicaciones irreales de las causas de la separa-
ción, por lo que para poder afrontar la separación en esta etapa, el apoyo de los adultos es
fundamental.
11 Así entre los tres y seis años de vida la separación de los padres se vive desde la culpabilidad, ante la posibilidad de ser el causante de esta separación, ya que en esta época se destaca el egocentrismo y pensamiento mágico en lo niños.
12 Ver más en: Fernández & Fuertes (2000).
manual.indd 25manual.indd 25 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
26
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Por otra parte, respecto a la ‘vinculación previa existente entre el niño y sus padres’, si el niño
parte de una situación de desapego inicial, la separación no será vivenciada de forma especial,
adaptándose por lo tanto fácilmente a la nueva situación. Sin embargo, ya superados los cinco
años de edad, las difi cultades aumentan si el niño no ha tenido experiencias positivas previas
de relaciones afectivas13. Aún así, situaciones de apego inseguro14, que podrían darse en algu-
nos casos de maltrato, pueden ser más fáciles de manejar en situaciones de desapego.
‘Las experiencias previas de separación’ es fundamental, ya que niños que han sufrido ex-
periencias repetidas de apego y desapego15, desarrollan una desconfi anza progresiva hacia
los OTROS, lo que muchas veces converge en la necesidad de explorar permanentemente la
capacidad de las personas signifi cativas para aceptarlos incondicionalmente, exponiéndolas
permanentemente a situaciones límites (agresión, fugas, etc.). Por otra parte, los niños pueden
desarrollar una sobreadaptación por el miedo a ser rechazados.
Un cuarto elemento relevante tiene relación con la ‘percepción que tenga el niño de las causas
de la separación’, donde tiende a generarse una percepción de culpabilidad ante la separa-
ción, ya que resulta más efectivo para el niño culparse de la separación que asumir el con-
texto de posible abandono.
Un quinto componente signifi cativo, dice relación con la ‘preparación del niño para la separa-
ción’. Así, las separaciones preparadas serán menos dañinas que las separaciones inesperadas
y repentinas, como generalmente ocurre en los casos de privación de libertad.
B) Fases en el proceso de duelo
Si bien la separación del niño de uno de sus padres en situación de privación de libertad no
constituye un proceso irreversible, necesariamente implica en muchos casos, un proceso de
separación que requiere elaborarse como un duelo.
Fernández y Fuertes (2000) identifi can los factores antes descritos, especialmente los que se
dan en niños que sufren la separación de sus padres. Éstas no se dan con la misma intensidad
ni frecuencia en todos los niños ni se dan de forma secuencial necesariamente. Sin embargo,
todas estas etapas dan cuenta de reacciones que evidencian que el niño se encuentra vin-
culado afectivamente; por lo que es la ausencia de reacción la que debiese ser atendida de
forma especial.
Fase de negación o shock:• esta fase es típica de los casos en que existe una separación
repentina de los padres. Los niños en esta fase demuestran estar aparentemente conformes
con la situación, ya sea por una sobreadapatación a la nueva situación, o por una negación
de la separación.
13 Ver más en: Fernández & Fuertes (2000).14 Por apego inseguro se entenderá a la capacidad desarrollada en el niño de considerar sus cuidadores como una base de
seguridad. Este tipo de vínculo se establece cuando sus cuidadores son sensibles a sus necesidades,y por lo tanto, se confía en ellos para actuar como fi gura de apego en caso de angustia o adversidades (Cfr. Bowlby, 1973).
15 Por apego de características ambivalentes ver más en Bowlby (1998a; 1998b).
manual.indd 26manual.indd 26 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
27
Es fácil confundir esta fase de negación con una buena adaptación del niño a la nueva si-
tuación o a la no reacción por trastornos del apego. En este sentido, es importante identifi car
claramente cuando se está frente a una situación de shock o negación, a una adecuada adap-
tación o a un desapego con la fi gura parental de la cual se han separado. En cualquiera de los
casos, es fundamental entregar la información que sea requerida por parte del niño, de modo
de evitar así futuras fantasías en torno a la sangría.
Fase de enfado o protesta:• en esta etapa el niño comienza a asimilar que la separación
es un hecho real, provocándose las primeras reacciones, ya sea de rabia hacia personas
concretas, como los padres y la familia, o contra sí mismos. En el caso de los niños más
pequeños hay manifestaciones regresivas o que les resta cierta autonomía (control de es-
fínter, comer solo, etc.); en el caso de niños adolescentes, pueden mostrar comportamientos
agresivos o violentos.
Fase de regateo:• en esta fase el niño comienza a asumir cierto control frente a la situación,
por lo que es habitual encontrar manifestaciones de ella en niños mayores de seis años.
Uno de los elementos más relevantes de esta fase, es que el niño intenta ‘negociar’ con los
adultos que podrían estar implicados en la separación, presentándose la mayoría de las ve-
ces sentimientos de culpabilidad, que son los que le permiten mantener la ilusión de control
interno frente a la situación.
Fase de depresión o tristeza:• es la fase donde el niño vive con mayor intensidad la sepa-
ración, y se desencadena como consecuencia de los esfuerzos, muchas veces inútiles, de
negociar o reparar la situación. En esta fase, el niño se aísla socialmente y puede ligarse
muy fuertemente a sentimientos de culpabilidad ante la separación.
Fase de resolución:• el proceso del duelo tiende a resolverse en esta etapa a través de la
aceptación de la situación. Sin embargo, dependiendo del contexto que originó la separación
y de la experiencia previa del niño con sus padres (por ejemplo, si hay experiencias previas
de maltrato o abandono), esta fase podría no resolverse nunca, especialmente para los niños
que son separados de sus padres por períodos de tiempo muy prolongados. De este modo,
al alcanzarse esta fase es posible que el niño experimente una regresión hacia etapas ante-
riores, especialmente si hay contacto con el padre o madre, razones por las cuales, muchas
veces se espera espaciar las visitas en esta etapa.
2.2.2 Relacionadas con la des-protección
Para los niños que han sufrido la separación de sus padres, es posible identifi car un segundo
conjunto de necesidades relacionadas con la situación de des-protección a la que se han visto
expuestos. Una de las situaciones de mayor complejidad, tiene relación con experiencias pre-
vias de malos tratos, los cuales tendrían efectos negativos en el desarrollo cognitivo, afectivo,
físico y social del niño16.
16 Para considerar los efectos del maltrato, es necesario tomar en cuenta la edad del niño, el periodo de tiempo por el cual ha sufrido maltrato, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales del maltrato. Ver más en: Barudy (1998).
manual.indd 27manual.indd 27 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
28
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Por lo anterior, en contextos de intervención es fundamental:
“(...) considerar la historia del niño y observar con detención los problemas que puede
presentar derivados de relaciones inexistentes, distorsionadas o negativas con sus pa-
dres” (Fernández y Fuertes, 2000: 71-72)
2.3 la intervención centrada en la Parentalidad Social
2.3.1 Apego, bienestar y resiliencia
El apego sería para Barudy y Dantagnan el punto de partida para el bienestar infantil. Las ex-
periencias de apego sano en los primeros años de vida estarían a la base de la resiliencia, sin
embargo, si las experiencias tempranas no han sido de apego seguro, es posible repararlas a
través de nuevas experiencias de apego, por lo tanto, los estilos de crianza serían, para todos
los casos, fundamentales (Arón, 2005).
Para abordar los trastornos de apego, el quehacer de la intervención individual a nivel tera-
péutico consistiría en:
“ofrecer a los niños y niñas herramientas y técnicas que les ayuden a conectarse y
comprender sus emociones y sentimientos, a auto observarse, a pensarse, a revisar
sus distorsiones cognitivas y entonces releer o redefi nir sus relaciones interpersonales”
(Barudy y Dantagnan, 2005: 189).
El buen trato debe ser la base para cualquier intervención terapéutica, entendiendo por ella,
aquella intervención ejercida por cualquier profesional de la salud, educación o justicia com-
prometido en mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas. Para lograr el desarrollo del
buen trato, es indispensable fortalecer la resiliencia17 a través del desarrollo de las siguientes
capacidades (Barudy y Dantagnan, 2005):
Capacidad de vincularse como persona.•
Capacidad de facilitar conversaciones.•
Capacidad de trabajar en red para propiciar apoyo a todos los implicados.•
Capacidad de elegir el espacio relacional adecuado para intervenir, ya sea trabajando con la •
familia en su conjunto (trabajo sistémico), como con las personas que componen la familia
(trabajo individual).
17 Se entenderá por resiliencia a la capacidad de una persona o grupo para desarrollarse a pesar de los acontecimientos desestabilizadores y de condiciones de vida difíciles y de traumas. Ver más en; Barudy & Dantagnan (2005); Cyrulnik (1999; 2001).
manual.indd 28manual.indd 28 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
29
En este sentido, el foco de cualquier intervención:
“no es conservar la familia en tanto institución, sino restablecer una dinámica de respe-
to y de protección de todas las personas y, fundamentalmente, de las más vulnerables”
(Barudy y Dantagnan, 2005: 217).
Para el caso de intervenciones en contextos familiares como los abordados por el Programa
Abriendo Caminos, se requiere centrar la atención, según Barudy y Dantagnan (2005), en tres
ejes fundamentales: 1) la evaluación y rehabilitación de incompetencias parentales; 2) el cui-
dado y autocuidado de los profesionales que trabajan en programas de protección infantil; y
3) la evaluación y tratamiento del daño en los niños y niñas.
Desde la concepción desarrollada por Barudy y Dantagnan (2005) existiría por un lado, una
predisposición biológica de proveer cuidado y bienestar los niños. Por el otro, de la ecología
social del buen trato infantil, es posible identifi car distintos sistemas en interacción, los cua-
les nutren, protegen, socializan y educan a los niños y niñas (Bronfeenbrenner, 2002). Estos
sistemas se identifi can como (Barudy & Dantagnan, 2005):
Ontosistema:• correspondiente a las características propias del niño, defi nidas principal-
mente a través del temperamento.
Microsistema:• correspondiente a la familia, donde resulta fundamental el sentimiento de
pertenecer a una familia y la capacidad de ésta para enfrentar y resolver problemas, para
comunicarse y para participar de redes sociales de apoyo.
Exosistema:• correspondiente a la comunidad, siendo especialmente relevante la presencia
de adultos signifi cativos en ella, de modo que éstos puedan infl uir positivamente en el de-
sarrollo de los niños cuando uno de los padres está incapacitado de ejercer la parentalidad;
estos adultos signifi cativos son llamados por Cyrulnik (2001) ‘tutores de resiliencia’. El papel
de este apoyo es fundamental en la elaboración del sufrimiento y control del estrés. En este
sentido el apoyo de otros adultos signifi cativos sirve para enfrentar incompetencias paren-
tales transitorias o crónicas.
Macrosistema:• correspondiente a la cultura y sistema socio-político en el que se desarro-
llan los niños18.
18 El modelo dominante en la relación entre un niño y un adulto, es aquel que se ha denominado como ‘cultura adultista’, en tanto que el adulto se presenta como necesario para formar y educar al niño en el orden establecido.
manual.indd 29manual.indd 29 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
30
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Según el modelo propuesto por los autores, los principales factores que contribuyen a la exis-
tencia del buen trato son 1) los recursos comunitarios, 2) las competencias parentales, 3) los
factores contextuales, 4) las necesidades del niño, y 5) la resiliencia; todos ellos organizados
de acuerdo a la siguiente ecuación:
Proceso de los buenos tratos infantiles:
Con esta ecuación, se deja en claro que el buen trato no sólo depende de los padres, sino
además de los recursos que la comunidad pone a su disposición. En base a lo anterior, los
programas destinados a promocionar buenos tratos en infancia deben, en primera instancia,
contar con los recursos que la sociedad y la comunidad ponen a disposición de las familias, y
en segunda, movilizar competencias parentales positivas, ya sea promoviéndolas, facilitando
sus mejoras o rehabilitándolas.
Para el caso de programas de prevención secundaria –como es el caso de familias que pro-
ducto de sus bajas competencias parentales dañan el bienestar infantil-, éstos deben evaluar
las necesidades del niño en base a tres objetivos:
Evaluar y aportar recursos terapéuticos y educativos para generar cambios cualitativos y •
cuantitativos en las competencias de las fi guras parentales.
Cubrir las necesidades terapéuticas y educativas especiales que son consecuencia de las •
incompetencias parentales.
Favorecer y proteger los recursos resilientes de los niños de los padres y de los profesio-•
nales.
La perspectiva del buen trato y bienestar infantil debe garantizar siempre disminuir al máximo
los períodos de inestabilidad en la que se encuentran muchos niños a la espera de medidas de
protección cuando han sido vulnerados en sus derechos. Lo anterior no solo signifi ca asegurar
medidas que garanticen el cuidado de los niños, sino que también garantizar la continuidad
de los vínculos signifi cativos necesarios para su desarrollo19. A partir de datos aportados de
algunos estudios (Werner, 1989) y de la experiencia clínica de los autores, es posible defi nir
19 En este sentido es relevante asegurar que la fi gura del tutor en el programa Abriendo Caminos, no se transforme en una fi gura parental sustituta, en tanto no es posible garantizar su continuidad como vínculo signifi cativo, sino más bien se presente como una fi gura de apoyo orientada a fortalecer capacidades parentales para que otros adultos signifi cativos puedan otorgar el cuidado y protección necesarios.
B.T. =
Recursos comunitarios Competencias parentales
Resiliencia
Factores contextuales Necesidades infantiles
Barudy y Dantagnan, 2005: 50
manual.indd 30manual.indd 30 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
31
los siguientes componentes para la intervención tanto preventiva como curativa (Barudy y
Dantagnan, 2005):
Proporcionar vinculaciones afectivas seguras y continuas con, al menos, un adulto signifi ca-•
tivo, de preferencia de la red familiar o social (incluyendo profesionales).
Facilitar procesos de signifi cación y simbolización de la realidad familiar y social, sea cual •
sea ésta.
Brindar apoyo social a través de la vinculación con redes socio afectivas, tanto para los •
niños, como para la familia.
Facilitar la participación de los niños, su familia y otros actores relevantes, de acuerdo a sus •
capacidades para obtener una mejor en la distribución de los bienes.
Promover procesos educativos que potencien el respeto de los derechos de todas las per-•
sonas.
Promover la participación de los niños en actividades que lo vinculen con un compromiso •
social, religioso o político orientados a la solidaridad y justicia.
Favorecer experiencias que promuevan el humor.•
Favorecer el desarrollo de la creatividad.•
Asimismo, toda intervención destinada a lograr el buen trato infantil, debe garantizar la satis-
facción de las diversas necesidades de los niños, las cuales han sido defi nidas como necesi-
dades fi siológicas, afectivas, cognitivas, sociales y éticas.
2.3.2 El concepto de parentalidad social
Arón (2005) afi rma que históricamente los estilos de crianza están relacionados con los siste-
mas de organización social de las comunidades. Así, en comunidades de recolectores y caza-
dores, donde el sistema social no era jerárquico, los sistemas de crianza no se limitaban solo
a la madre, sino que por el contrario, incluía a todos los miembros de la comunidad.
De esta forma, cuando el padre o la madre biológica presentan una incapacidad, esto no se
traduce necesariamente en un problema para el niño, ya que siempre habrá fi guras paren-
tales signifi cativas -fi guras de apego-, que podrían reemplazar sin transición la parentalidad
biológica. En las comunidades de pastores y agricultores en cambio, se generan formas de
organización social más jerarquizadas, apareciendo entonces la fi gura de la ‘madre exclusiva’,
donde se aísla la díada madre/hijo(a) del resto de la comunidad, aprendiendo aquí el niño, que
depende exclusivamente de una sola persona adulta. Es en este sentido que:
manual.indd 31manual.indd 31 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
32
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“mientras aislemos a la díada madre-hijo(a), mientras los padres no participen de la crianza
de los niños y niñas y la comunidad se mantenga al margen de lo que ocurre en el interior de
la familia, más difícil será la tarea de lograr el bienestar infantil” (Arón, 2005: 15).
Es a partir de la corresponsabilidad de la crianza de los niños que surge uno de los elemen-
tos centrales planteados por Barudy y Dantagnan (2005); la distinción entre la parentalidad
biológica y la social. La parentalidad social “se corresponde con las capacidades que posee
una madre o un padre para atender las necesidades de sus hijos” (Barudy y Dantagnan, 2005:
22). Se trata entonces que sean capaces, no solo de cubrir sus necesidades básicas, sino que
también de brindarles protección y educación para su desarrollo. Cuando los padres y madres
cuentan con estas capacidades, estamos frente a una ‘parentalidad sana, competente y bien-
tratante’. Por el contrario, cuando estas competencias no están presentes, hablamos de una
parentalidad ‘incompetente y maltratante’.
El modelo de los buenos tratos propuesto por los autores se basa en el intento por situar en
el centro de las prioridades el bienestar y salud de los niños y niñas. La promoción de diná-
micas de buenos tratos sería entonces posible a través de la prevención de los malos tratos,
entendiendo por éstos no sólo la violencia física o sexual hacia los niños y niñas, sino que
más bien:
“la incompetencia de los padres, y también de la sociedad adulta, (…) de asegurar la satisfac-
ción de sus necesidades y la protección de sus derechos” (Barudy y Dantagnan, 2005: 20).
De lo anterior se sustenta el que uno de los pilares fundamentales de la fórmula de buenos
tratos infantiles propuesta por Barudy y Dantagnan (2005) sean las competencias parentales
(parte de lo que se denomina como parentalidad social), entendidas éstas como:
“las capacidades prácticas de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y
asegurarles un desarrollo sano” (Barudy y Dantagnan, 2005: 77).
El buen trato sería entonces, resultado de las competencias parentales, las cuales a su vez son
el resultado de experiencias de buen trato durante la infancia. Las causas de las incompeten-
cias parentales estarían en la historia social, familiar y personal de los padres y, en el caso de
experiencias de malos tratos, éstas constituirían lo que Barudy (1998) ha denominado como la
‘transmisión transgeneracional de los malos tratos’.
Por lo anterior, y dado que los niños y niñas tienen derecho al acceso a una parentalidad social
que sea capaz de satisfacer sus necesidades y respetar sus derechos, es fundamental en cual-
quier programa de intervención sobre la familia o el niño, la evaluación de las competencias
parentales de todos los adultos de la familia, para identifi car ‘el adulto’ capaz de ejercer la
función de parentalidad social.
Esto supone que la permanencia del niño en su entorno familiar de origen es deseable, pero
debe ser posible solo en los casos en que existan adultos protectores y con competencias
manual.indd 32manual.indd 32 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
33
parentales que aseguren su desarrollo. Cuando esto no es posible, la parentalidad ejercida por
otros cuidadores puede compensar la incompetencia de la parentalidad biológica. El acogi-
miento familiar es entonces, un recurso del que dispone la comunidad para asegurarles una
parentalidad social a los niños hijos de padres que por alguna razón, se ven impedidos de
garantizar el cuidado y protección necesario.
Sin embargo, el trabajo de aquellos que absorben la parentalidad social de los niños en el
contexto de incapacidad de los padres biológicos, ya sean familiares o tutores, no reemplaza
en ningún caso a los padres biológicos, sino que por el contrario, la parentalidad social debe
ejercerse ante el respeto incondicional de la fi liación de los niños con sus familias de origen.
En este sentido, la intervención con niños de familias donde hay situaciones de incapacidad
temporal (o permanente) de los padres para ejercer la parentalidad, deben considerar una
primera etapa de identifi cación de las capacidades parentales de los adultos de la familia del
niño. De encontrarse capacidades adecuadas que puedan garantizar la protección y cuidado,
se debe trabajar sobre el rol de la parentalidad social cuando ésta no es coincidente con la
parentalidad biológica, relevando aquí, la importancia simbólica que cumple y seguirá cum-
pliendo, el padre o madre biológico(a) del niño.
Para identifi car los adultos que posean las competencias parentales sufi cientes para garan-
tizar cuidado, protección y bienestar al niño, se deben considerar las siguientes capacidades
parentales (Barudy y Dantagnan, 2005):
Capacidad de apego: referida a los recursos emocionales, cognitivos y conductuales que •
poseen los adultos para apegarse al niño. Esta capacidad dependerá, en gran medida, de
experiencias de apego previas.
Empatía: entendida como la capacidad de comprender las vivencias y necesidades de los •
niños, capacidad que estará estrechamente ligada a la capacidad de apego.
Modelos de crianza: referidos a la capacidad de responder a las demandas y cuidados de los •
niños, la cual es resultado de un proceso de aprendizaje mediado por la familia de origen,
las redes sociales primarias, la cultura y las condiciones sociales.
Capacidad de participar en redes sociales y de utilizar recursos comunitarios: referida a •
la capacidad de pedir, recibir y aportar ayuda, ya sea de las redes familiares, sociales o
comunitarias, incluidas en ellas, las redes institucionales (sanitarias, jardines infantiles,
instituciones de protección, etc.).
De esta forma, las capacidades parentales se verán reforzadas a partir de las competencias
de los profesionales (como los que dispone el Programa Abriendo Caminos), cuyo objetivo es
proteger al niño que se encuentra en situación de vulnerabilidad por la incapacidad de alguno
de los padres biológicos de ejercer la parentalidad social. Para:
manual.indd 33manual.indd 33 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
34
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“considerarse parte de las redes de apoyo de las familias y promover el funcionamiento de
redes naturales (familia extensa, barriales, etc.) nutritivas, seguras y protectoras para los
niños y las niñas es fundamental apoyar la parentalidad” (Barudy y Dantagnan, 2005: 82).
Una vez identifi cadas la capacidades parentales, se deben fortalecer y promover habilidades y
funciones parentales, como: 1) las funciones nutrientes, destinadas a proporcionar los aportes
que sean necesarios para asegurar la vida y adecuado desarrollo y crecimiento de los niños;
2) las funciones socializadoras, las cuales se orientan a potenciar y propiciar en los niños un
autoconcepto e identidad; y 3) las funciones educativas, materializada en la capacidad de de
garantizar el aprendizaje de modelos de conducta necesarios para que los niños puedan con-
vivir en la familia y en la sociedad.
De acuerdo a las capacidades parentales desarrolladas, es posible entonces identifi car dos
grandes modelos de parentalidad social; la parentalidad sana, competente y bientratante y la
parentalidad disfuncional, incompetente y maltratante.
La parentalidad bientratante, a diferencia de lo que la tradición de la cultura patriarcal im-
pone, no depende de la posición del niño en la familia nuclear tradicional (padre y madre y
hermanos, si los hay), sino que por el contrario, ésta puede encontrarse en diferentes sistemas
familiares. Por ello, la necesidad de fortalecer las competencias parentales en adultos que
pudieran ejercerlas con niños que se encuentran alejados de sus padres por encontrarse éstos
cumpliendo condena es fundamental, en tanto el cumplimiento del rol parental social por al-
gún miembro de la familia, aún cuando no se trate directamente del padre o madre biológica,
permitiría potenciar el desarrollo del niño.
De este modo, cuando un tutor, cuidador o cuidadora asume la parentalidad social del niño,
debe contar con capacidades que garanticen contextos relacionales caracterizados por (Baru-
dy y Dantagnan, 2005):
Una múltiple disponibilidad, orientada a potenciar espacios relacionales diferenciados como: •
1) espacios afectivos, orientados a potenciar que los niños sean sujeto de una relación signi-
fi cativa; 2) espacios íntimos, en los cuales el niño es confi rmado como una persona singular;
3) espacios lúdicos, donde se proporcionen vivencias gratifi cantes y potencien el desarrollo
infantil; 4) espacios de aprendizaje, donde es fundamental considerar el aprendizaje que el
niño tiene a partir de los adultos.
Estabilidad, donde se debe garantizar una continuidad, en el largo plazo, de las relaciones •
que aseguren cuidados y protección. En este sentido, es fundamental que el niño que se ve
desvinculado de alguno de sus padres, permanezca en el entorno familiar estableciendo lazos
signifi cativos con adultos que puedan ofrecer continuidad de éstos. Por lo anterior, es funda-
mental evaluar la posible continuidad, o no, de la relación que se busca fortalecer con el niño,
evaluando no solo la capacidad del adulto para asumir la parentalidad social, sino que también
sus opciones y posibilidades de permanencia física con el niño.
manual.indd 34manual.indd 34 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
35
Accesibilidad, entendida como la capacidad del adulto por mostrarse visible y disponible •
para el niño. Esto es especialmente relevante en el caso de niños que han visto vulnerada la
cercanía y apego con alguno de sus padres.
Perspicacia, entendida como la capacidad de reforzar los cambios del niño durante su de-•
sarrollo.
Efi cacia, materializada en los modelos de crianza efi caces, de modo que garanticen cuidado •
y protección durante la infancia y adolescencia.
Coherencia, en donde los actos deben cobrar un signifi cado y sentido para el niño.•
Por otra parte, la parentalidad maltratante requiere de intervenciones destinadas a transfor-
mar las incompetencias parentales en competencias mínimas, requiriéndose para estos casos,
una intervención multidimensional, multidisciplinaria, intensiva y de largo plazo. Frente a la
incompetencia parental:
“Lo prioritario es asegurar la protección de los niños y niñas ofreciéndoles un medio de
acogida (familia o centro de acogida) capaz de proporcionarles los aportes materiales,
afectivos y sociales de la función parental. Asimismo, la información necesaria para que
integren en su identidad los contenidos que den sentido a lo singular de su existencia,
como ser hijo o hija de padres a quienes la vida y la sociedad no les permitió adquirir
competencias para cuidarles y educarles, pero que gracias al altruismo social humano
otras personas lo están haciendo solidariamente con ellos y con sus padres” (Barudy y
Dantagnan, 2005: 124).
Por lo anterior, la intervención desarrollada con niños y niñas de familias donde hay una
situación forzosa de separación en razón del cumplimiento de condena de alguno de sus in-
tegrantes, considera que la fi gura parental biológica no puede pretender ser reemplazada por
una nueva parentalidad social, sino que por el contrario, ésta última, al ofrecerse como apoyo
ante la incapacidad de los padres biológicos, debe rescatar y apoyarse, especialmente en el
proceso de construcción de la identidad, en la integración de sus condiciones de vida, la de
sus padres y la historia familiar.
2.4 La intervención basada en el concepto de tutores invisibles de resiliencia
Los ‘tutores de resiliencia’20 son fundamentales para apoyar el proceso de desarrollo del niño,
así como los ‘tutores invisibles’ pueden ejercer un rol central en dicha tarea. El primero dispo-
ne de ciertos parámetros para infl uir sobre la actitud, conducta y programa escolar del niño,
pero no tiene la posibilidad de apreciar qué es lo que se valora en la familia del niño (Martínez
y Vásquez-Bronfman, 2006).
20 Cyrulnik (2001) defi ne como tutores de resiliencia a aquellos adultos signifi cativos que pueden infl uir positivamente en el desarrollo del niño cuando uno o ambos padres están incapacitados de ejercer sus responsabilidades de parentalidad.
manual.indd 35manual.indd 35 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
36
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Los tutores invisibles en cambio, son todas las personas –generalmente adultas, pero también
niños- que: “Sin ejercer una infl uencia en el contexto familiar o escolar, generan en el niño
(…) un entusiasmo, una nueva confi anza en sí mismo, una impresión de sentirse aceptado y
valorado” (Martínez y Vásquez-Bronfman, 2006: 134)
Los tutores invisibles de resiliencia son entonces, personas que sin establecer un lazo de tu-
tores de resiliencia de forma abierta o formal, por alguna u otra razón entran en contacto con
el niño que tiene necesidad de esa relación. El adulto o niño que actúa como tutor invisible de
resiliencia no espera nada a cambio de la relación, produciendo entonces un lazo basado en la
empatía, confi anza y estímulo para que el niño se desarrolle en un ámbito específi co (Martínez
y Vásquez-Bronfman, 2006).
Este lazo que se establece entre el niño y el tutor invisible de resiliencia puede ser un lazo
esporádico, puede tratarse de un encuentro especialmente estimulante para el niño o de una
relación que se instala en el tiempo. Cualquiera sea la forma en que se manifi este este lazo, lo
importante es que despierta en el niño un potencial que hasta el momento no había sido va-
lorado, y que a veces, no había podido desarrollarse pero que sin embargo, le permite crearse
otra identidad (Martínez y Vásquez-Bronfman, 2006).
Claro es el ejemplo que exponen Martínez y Vásquez (2006) a partir de su estudio:
“Adela, una niña sorda de nacimiento cuyo hermano menor también es sordo. La familia
de Adela, de origen humilde, vivía en un barrio muy popular en que los roles relativos al
género eran bastante rígidos. Adela fue escolarizada en la escuela común de su barrio,
pero le costó bastante hacerse aceptar y tener amigos. Ahora bien, el chico con el que le
tocó compartir banco en la clase era un futbolista muy bueno. Jugaba durante los recreos
y Adela lo admiraba mucho. Por otra parte, el hermano pequeño de Adela, sordo como
su hermana, pero varón, también jugaba al fútbol. Como Adela era muy rápida corriendo,
respaldada por su compañero de banco, empezó a jugar al fútbol durante los recreos con
los otros niños de la escuela. Aún rompiendo las normas de género que su barrio había
adoptado tan intensamente, logró hacerse aceptar por su entusiasmo y capacidades. Fue
así como llegó a ser la niña que jugaba al futbol y dejó de ser la sordita” (Martínez &
Vásquez-Bronfman, 2006: 136-137)
En el ejemplo anterior es claro como un niño puede actuar como un tutor de resiliencia invi-
sible, ya que sin intenciones de serlo, establece una relación con la niña que permite, no solo
impulsar el desarrollo de ciertas potencialidades de la niña, sino que también a desarrollar una
nueva identidad. Sin embargo: “Cuando se trata de pares, y ante el hecho de que uno de ellos,
aunque sea temporalmente, actúe como tutor siendo también un niño, los adultos (la familia,
los maestros) tienden a no percibir su infl uencia e, incluso, a no percibirla del todo” (Martínez y
Vásquez-Bronfman, 2006: 136).
manual.indd 36manual.indd 36 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
37
Los tutores de resiliencia invisibles pueden entonces ejercer un rol fundamental en el proceso
de integración de los niños. En el caso de niños que son hijos de padres que se encuentran en
situación de privación de libertad, el proceso de integración social es clave para afrontar su
nueva condición, ya que son muchas veces objeto de burlas o discriminación por esta situa-
ción. En consecuencia, los niños no solo deben enfrentar la situación al interior de la familia
y los efectos sobre los aspectos económicos y relacionales, sino que también deben enfrentar
a su comunidad social, educativa y de pares.
El rol que pueden cumplir los tutores invisibles en este proceso podría ser clave entonces para
generar un ambiente de mayor seguridad y confi anza para el niño, reforzando su identidad
a partir de elementos positivos de sus potencialidades y no a partir de ser hijo o hija de una
persona privada de libertad.
Por lo anterior, la identifi cación de estos tutores invisibles podría ser clave para abordar
cualquier programa destinado a trabajar con estos niños y sus familias, ya que el rol de los
cuidadores o tutores podría ser reforzado por estos tutores invisibles que pueden ser signifi -
cativos para el niño. Es la familia, y la institución escolar y social que apoya al niño en estas
circunstancias, la que no solo debe identifi car estos lazos con el tutor de resiliencia invisible,
sino que también debe apoyarlos y reforzarlos.
Los tutores invisibles de resiliencia podrían encontrarse entonces dentro de la familia (por
ejemplo, un hermano o familiar signifi cativo), en la comunidad, escuela, barrio, etc. lo funda-
mental es identifi carlo para reforzar los lazos de éste con el niño.
manual.indd 37manual.indd 37 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
38
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
BIBLIOGRAFÍA
Aebi, M. (2003). Familia disociada y delincuencia: el caso suizo en los años 1990. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 2003, vol. 05, n 08, 08:1-08:28.
Arditti, J., Lambert-Shute, J. & Joest, K. (2003) Saturday morning at the jail: implications of incarceration for families and children. Revista Family Relations, 2003, vol 52, n 3, 195-204
Arón, A.M. (2005). Prólogo. En publicación: Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, ape-go e infancia. Barudy, J. & Dantagnan, M. (2000). Editorial Gedisa. Barcelona, España.
Barudy, J. (1998) El dolor invisible de la infancia: Una lectura ecosistémica del maltrato infan-til. Editorial Paidós, Buenos aires: Argentina.
Barudy, J. & Dantagnan, M. (2005) Los buenos tratos a la infancia: parentalidad, apego e in-fancia. Editorial Gedisa, Barcelona: España.
Bilchik, S., Seymour, C., & Kreisher, K. (2001). Parents in prison. Corrections Today, vol. 63, 108-114.
Bórquez, M. y Bustamante, J. (2008). Impacto intergeneracional de la prisión: el círculo de la delincuencia. Boletín de debates penitenciarios. n 8. Santiago: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.
Bowlby,J. (1973). Attachment and loss, Vol.2: Separation, anxiety and anger. London: Hogarth Press.
Bowlby, J. (1998b). El apego y la pérdida 1: El apego. Editorial Paidós, Barcelona: España.
Bowlby, J. ( 1998a). El apego y la pérdida 2: La separación. Editorial Paidós, Barcelona: Espa-ña.
Boss, P. (1999). Ambiguous loss: Learning t olive with unresolved grief. Cambridge, MA: Har-vard University Press.
Briggs, C. & Cutright, P. (1994) Structural and cultural determinants of child homicide. Violence and victims, 9, 3-16.
Cerfogli, C., Szmulewicz, M. & Santelices, R. (1993) Delincuencia: Un Enfoque Familiar Sistémi-co. Revista Chilena de Ciencia Penitenciaria y Derecho Penal Nº 18 – Editada por Gendarmería de Chile. Agosto de 1992 – Julio de 1993. Santiago: Chile.
CEPAL (2000), División de Desarrollo Social, Revista CEPAL Nº 70, Santiago, Chile.Cyrulnik, B. (1999) La maravilla del dolor. Editorial Granica, Barcelona, España.Cyrulnik, B. (2001) Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Editorial Gedisa, Barcelona, España.
Espinoza, O. (2009) Reinserción Social y Seguridad Ciudadana. Publicaciones del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Santiago, Chile. Disponible en: www.cesc.uchile.cl/publicaciones/reinsercion_seguridadOE.doc
Fernández del Valle, J. & Fuertes, J. (2000) El acogimiento residencial en la protección a la infancia. Editorial Pirámide, Madrid: España.
manual.indd 38manual.indd 38 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
39
Gendarmería de Chile (2008) Compendio Estadístico de la Población atendida por Gendarme-ría de Chile. Departamento de Planifi cación, Gendarmería de Chile.
Hirschi, T. (1969). Causas de la delincuencia. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
Johnson-Peterkin, Y. (2003) Information Packet: Children of incarcerated Parents. National Resource Center for Foster Care & Permanency Planning, United States.
Kliksberg, B. (2009). Enfrentar la seguridad ciudadana. Entrevista en Diario El País de Madrid, 04.01.2009
Larraín, S. & Bascuñán, C. (2009) La integralidad de la oferta pública de protección para la infan-cia. Revista El Observador, Nº3, Enero de 2009, Servicio Nacional de Menores, Santiago: Chile.
Larrauri, E. (2000). La herencia de la criminología crítica. Madrid: Siglo XXI Editores.
Martínez, I. & Vásquez-Bronfman, A. (2006) La resiliencia invisible: Infancia, inclusión social y tutores de vida. Editorial Gedisa, Barcelona: España.
Messner, S.F. & Rosenfeld, R. (1997) Political restraint of the market and levels of criminal homicide. Social Forces, 1997, 75.
Mayer-Renaud, M. (1985) Les enfants du silence. Centre des Services Sociaux de Montrèal-Metropolitain. Montreal, Canadá.
Miller, K. (2006). The impact of parental incarceration on children: an emerging need for effective interventions. Child and Adolescent social work journal, vol. 23, n 4. Disponible en: http://www.springerlink.com/content/n769j642vw061t70/
Rutter, M. (1972) Maternal Deprivation Reassessed. Harmondsworth, Middleses: Penguin Bo-oks.Schoenbauer, L. J. (1986). Incarcerated parents and their children forgot families. Law and Inequality, 4, 579-601Stippel, J. (2006) Las cárceles y la búsqueda de una política criminal para Chile. Editorial LOM, Santiago de Chile.
Unidad de Investigaciones Criminológicas de Gendarmería de Chile (2007). La Reincidencia y la Actividad Delictiva en Chile, Presentación de Resultados del Estudio en Seminario “Reinserción: Tarea de Todos”, del Patronato Local de Reos de Melipilla, Octubre de 2007.
Wacquant, L. (2004) Las Cárceles de la Miseria. Editorial Manantial.
Withers, Ll. & Folsom, J. (2007) Incarcerated Fathers: A Descriptive Analysis. Canada: Correc-tional Service of Canada. Disponible en: http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r186/r186-eng.shtml
Murray, J. & Farrington, D. (2005) Parental imprisonment: effects on boys` antisocial behavior and delinquency through the life-course. Journal of child psychology and psychiatry, 2005, vol 46, n 12, 1269-1278
manual.indd 39manual.indd 39 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
40
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
manual.indd 40manual.indd 40 16/6/10 18:26:3116/6/10 18:26:31
412
IMPACTO PSICOSOCIALY PRIVACIÓN DE LIBERTAD
manual.indd 41manual.indd 41 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
42
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
2manual.indd 42manual.indd 42 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
43
1. IMPACTO DEL ENCARCELAMIENTO DE UNO DE LOS PADRES SOBRE LA FAMILIA
La separación forzosa del núcleo familiar, producto de la privación de libertad de uno de sus
miembros, produce efectos en todo el sistema vincular de base, incluyendo a la persona que
está privada de libertad. Diferentes estudios - que se explicarán en el transcurso de este
cuaderno – señalan que los impactos se diferencian, principalmente, a partir de la dinámica
comunicacional que se construye al interior de la familia, de la distancia en que se encuentran
los centros de reclusión del hogar, del rol que cumple la persona privada de libertad en la
familia (sostenedor, soporte afectivo, etc.), de la forma en que la familia aborda la privación
de libertad ante la comunidad y de quién asume la custodia de los hijos. Todos son factores
fundamentales para comprender el impacto que produce la privación de libertad de uno de
sus miembros sobre la familia.
Observando los mismos factores mencionados, es importante notar los siguientes componen-
tes:
La dinámica comunicacional de la familia y el rol que cumple en ésta la persona que está •
privada de libertad es fundamental para comprender los impactos en todo el sistema. Es
importante reconocer que la funciones familiares no son arquetípicas, ya que no siempre es
el padre quién actúa como sostenedor de la familia (Centro de Investigaciones Sociojurídi-
cas [CIJUS], 2000), como no siempre es la madre quién aporta necesariamente el elemento
afectivo.
La ubicación del centro penitenciario en relación al hogar, infl uye en la frecuencia de las •
visitas y por lo tanto, en el vínculo que se mantiene durante este período entre la persona
que se encuentra privada de libertad y su familia (Carp & Davis, 1989).
El caso de la reclusión de las mujeres sigue siendo especialmente crítico, puesto que la ma-
yoría de los países no cuentan con centros de reclusión destinados a mujeres; se destinan
para estos casos secciones especiales en unidades penales de hombres (Ruíz & Cols., 2000),
lo que incide directamente sobre la frecuencia de las visitas.
Cuando se encuentra privado de libertad el sostenedor económico, las adecuaciones que •
debe realizar el grupo familiar para adaptarse a la nueva situación son complejas y de difícil
implementación, ya que muchas veces la precariedad económica o laboral inciden directa-
mente en la actividad delictiva del familiar preso, de ahí la mayor precarización económica
de la familia y la difi cultad del cuidador/a a cargo de los niños para encontrar nuevas fuen-
tes lícitas de soporte económico.
Cuando se encuentra privado de libertad quién cumple el rol de soporte afectivo y de crianza •
de los hijos (generalmente la madre), se genera el problema de delegar el cuidado de éstos
a algún cuidador, ya que no siempre la fi gura paterna está o estuvo presente.
manual.indd 43manual.indd 43 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
44
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
A su vez, muchos cuidadores - que en algunos casos son fi guras femeninas, a veces abue-•
las de edad avanzada -, no cuentan con los medios económicos para asumir la crianza y
cuidado de uno o más niños, y por sobre todo, no se encuentran preparadas para asumir
responsabilidades como cuidadoras (Hairston, 2002). En este sentido: “casi nunca los fami-
liares de los menores que tienen a sus padres encarcelados están preparados para cubrir
las necesidades de orientación especial que requieren los niños por el hecho del encarcela-
miento” (Moreno & Zambrano, s.a.: 4).
Si bien no siempre es necesariamente la madre quién cumple el rol de crianza de los hijos,
en la mayoría de los casos, los estudios reportan que es éste el principal problema de la
familia tras la reclusión femenina. De esta forma, la desvinculación física y afectiva de la
familia es de los impactos más importantes que ésta sufre ante la reclusión de la madre
(Gallegos & Mettifogo, 2001).
A partir de los datos criminológicos, y los efectos antes mencionados, Clemente (1987) defi nió
cinco niveles de repercusiones que impactarían a todo el sistema cuando la madre es privada
de libertad.
Repercusiones irreparables, donde se produce una desintegración total de la familia.•
Repercusiones muy graves, donde se deterioran las relaciones familiares, y en el caso de •
existir problemas asociados a drogodependencia, éste se acentuaría.
Repercusiones graves, donde se enfrenta un rechazo social por parte de la familia y el en-•
torno.
Repercusiones negativas coyunturales, donde se produce un desequilibrio en la familia pro-•
ducto de la tensión, ansiedad, frustración, ausencia de apoyo, etc.
Repercusiones positivas, donde en contextos de extrema pobreza, la cárcel puede ser un •
medio de satisfacción de necesidades básicas o de rehabilitación, permitiendo una mejor
adaptación al medio familiar y social1.
De esta forma, Clemente defi ne además, una tipología que describe diferentes grados de pe-
netración del encarcelamiento en la familia, defi nidos en base a seis niveles.
1 Dentro de las repercusiones identifi cadas por el autor, la quinta, asociada a repercusiones positivas, es escasamente observada en contextos de privación de libertad de la madre. Así mismo, podrían incluso no observarse repercusiones en la familia, sin embargo, esto dependería de factores como el tiempo escaso de la madre en prisión.
manual.indd 44manual.indd 44 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
45
Ver Tabla 1: Tipología de Penetración del Encarcelamiento
NÚMEROS DE INGRESOS. TIEMPO DE PERMA-NENCIA Y REPERCUSIONES
TIPO DE PENETRACIÓN DE LA PRISIÓN EN LA FAMILIA
TIPO DE DESEQUI-LIBRIOS PROVOCA-
DOS EN LA FAMILIA
Un ingreso en prisión y menos de seis meses de estancia total. Repercusiones negativas coyunturales.
Penetración mínimaDesequilibrios coyunturales
Un ingreso en prisión entre seis meses y dos años de estancia total. Repercusiones negati-vas coyunturales.
Penetración de riesgoDesequilibrios prolongados
Un ingreso en prisión y más de dos años presos. Repercusiones graves, muy graves o irreparables.
Penetración de impactoDesestructuración de impacto
Más de un ingreso y menos de seis meses en prisión con dos años en total de permanen-cia. Repercusiones negativas coyunturales.
Penetración sostenidaDesequilibrios cronifi cados
Inclusión en la vida social del preso y su familia. Más de un ingreso en prisión y entre seis meses y dos años de estancia Repercu-siones graves, muy graves o irreparables.
Penetración cronifi cadoraDesestructuración rápida
Adaptación mayor a la vida en prisión que a la vida en libertad. Más de un ingreso en prisión y más de dos años de estancia. Repercusiones graves, muy graves o irreparables.
Predominio de la prisiónDesestructuración progresiva
Fuente: Clemente (1987) Citado en Gallegos & Mettifogo (2001)
El impacto de la prisionización en la relación entre la mujer privada de libertad y la familia se
puede visualizar en los siguientes ámbitos:
El encarcelamiento provoca en muchos casos el rompimiento de la pareja, sin embargo, •
cuando es el hombre el que se encuentra privado de libertad, se ha descrito que la mujer
lo acompaña con mayor constancia que en el caso contrario. Lo anterior da cuenta que la
relación de pareja, en el caso de las mujeres encarceladas, es muchísimo más vulnerable
(Orrego, 2001). Las consecuencias sobre la pareja son muchas veces difíciles de abordar, ya
sea por la separación y las consecuencias sobre los aspectos sexuales y afectivos que ésta
conlleva, como por la desorientación que provoca sobre la pareja. Lo anterior se refl eja en
los resultados de un estudio desarrollado en Chile donde uno de los problemas más críticos
de las mujeres al estar recluidas, tiene que ver con el abandono de sus parejas, (SERNAM,
Gendarmería, División de Defensa Social, 1998).
manual.indd 45manual.indd 45 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
46
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Al ser consultadas las mujeres sobre su relación con la familia de origen, un 58,1% de las
entrevistadas afi rmaron mantener el vínculo mediante correspondencia y visitas esporádicas
o regulares. De ese grupo de mujeres, un 83,2% declaró que recibían visitas en los recintos
penitenciarios en los que se encontraban. (Sernam, Gendarmería, División de defensa social,
1998). De este segmento, la gran mayoría que mantenía relaciones con su familia de origen,
provenían de una constitución familiar en donde estuvo presente la fi gura materna:
“Los hogares de origen con fi gura materna (…) presentaban mayor proporción en la man-
tención de relaciones con las internas que el resto (…) este aspecto, adquiere relevancia
pues (…) la madre era uno de los recursos sociales más importantes a los que recurrían
las encuestadas para enfrentar, por ejemplo, el cuidado de los hijos mientras ellas se
encontraban privadas de libertad” (Sernam, Genchi, División de defensa social, 1998:55).
Si vinculamos estos resultados con los estudios realizados desde la perspectiva de la teoría •
familiar sistémica –que postula que la fi gura materna es predominante en este tipo de
familias-, podría encontrarse aquí un elemento central para la identifi cación de recursos y
amenazas potenciales en el proceso de intervención con hijos y familias cuyos padres se
encuentran privados de libertad. La presencia - o ausencia - de la fi gura materna (social)
pareciera ser un elemento crítico sobre el cual sostener el vínculo familiar mientras la mujer
o el hombre se encuentra en la cárcel2.
En cuanto a las expectativas de apoyo de sus familias de origen, una vez en libertad, la mi-•
tad de las mujeres entrevistadas no esperaban una respuesta favorable de éstas . En cuanto
al segundo grupo, el apoyo que esperaban se refería a “aspectos materiales (alojamiento,
ayuda económica y otros aspectos materiales), aspectos afectivos (…)” (Sernam, Genchi,
División de defensa social, 1998:55).
Lo anterior cobra especial relevancia, en tanto algunos autores (Cfr. Clemente, 1989) plan-
tean que el proceso que se vive en prisión, especialmente en las mujeres, genera expectati-
vas que luego no logran ser cumplidas o abordadas cuando se sale de la cárcel.
2 Cabe destacar que la presencia de la fi gura materna no se refi ere únicamente ala presencia física de la madre, sino más bien, tal como plantean en relación a los tutores invisibles de resiliencia, la fi gura materna podría ser desempeñada por cualquier miembro del grupo familiar, social o comunitario.
manual.indd 46manual.indd 46 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
47
2. IMPACTO DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD SOBRE LA PERSONA RECLUIDA
2.1 La vivencia de la prisión para los padres
En un estudio desarrollado por Arditti et. al. (2003), donde se buscaba describir las principa-
les características económicas y familiares de los miembros de la familia y de los niños que
visitan al padre en la cárcel, se encontró que el 42,3% de los entrevistados declaró que las
relaciones familiares se vieron afectadas por la encarcelación del padre en la medida en que
el tiempo destinado para los niños disminuyó.
El impacto signifi cativo del encarcelamiento se expresó en 4 dimensiones: 1) estrés emocional
generado en la familia, 2) tensión familiar frente a la crianza de los hijos, 3) confl ictos con
el trabajo 4) y, preocupaciones generales por los niños. La experiencia de estrés emocional
y la tensión por la crianza se caracterizaron por el aislamiento social del grupo familiar de
su contexto social, siendo la preocupación por la crianza de los hijos la mayor preocupación,
por cuanto la pérdida del referente paterno lo experimentan los miembros de la familia como
desprotección emocional y económica.
Por su parte, estudios realizados en Estados Unidos han demostrado que el fortalecimiento del
rol y las competencias parentales en los padres mientras se encuentran privados de libertad,
mejora de forma signifi cativa el proceso de reinserción social posterior.
2.2 La vivencia de la prisión para las madres
Tal como se mencionó anteriormente, la vivencia de las madres reclusas ha sido objeto de
diversos estudios, los cuales se orientan mayoritariamente desde la perspectiva de género
buscando demostrar que existen diferencias importantes entre la reclusión femenina y mas-
culina. El fenómeno de la reclusión femenina, al parecer, sería muchísimo más complejo, al
ver replicada la orientación punitiva de los hombres a los contextos de la mujeres; los centros
penitenciarios se orientarían hacia la implementación de políticas pensadas originalmente
para la población penal masculina, no abordándose por tanto, las necesidades propias de las
mujeres.
Un elemento especialmente crítico descrito en estos estudios tiene relación con la condición
de madre, en vista que una de las principales preocupación de éstas, son sus hijos (Ministe-
rio de Justicia - SERNAM - UNICRIM, 1997): “las madres encarceladas en general sienten que
son ‘malas madres’, ya que creen haber abandonado a sus hijos, sintiendo que su ausencia
dañará en forma irreversible su desarrollo. Cuando la mujer y/o madre entra en prisión,
casi siempre la unidad familiar se desmorona, culpabilizándose de ello y recibiendo todas
las consecuencias dentro de la cárcel con la impotencia que ello implica. Esto conlleva una
mayor dependencia afectiva y soledad de la mujer presa ya que recibe, en comparación con
el hombre, muchas menos visitas y comunicaciones de sus familiares” (Gallegos y Mettifogo,
2001: 81).
manual.indd 47manual.indd 47 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
48
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Según SERNAM (1998), al analizar las redes de apoyo que cuentan las madres para el cuidado
de sus hijos, se encuentra que en primer lugar la custodia es asumida por la madre de éstas,
luego el padre de los niños, la abuela paterna, los tíos maternos y los hermanos mayores, res-
pectivamente. Asimismo, se aprecia que existe un contacto mayor con los hijos por parte de
la familia de origen de la madre por sobre la familia de origen paterna (SERNAM, Gendarmería,
División de Defensa Social, 1998).
Se plantea en la investigación que existen tres situaciones de gravedad que merecen ser
destacadas. En primer lugar, el hecho de que exista un 10% de mujeres madres en donde la
responsabilidad del cuidado de sus hijos recae en ‘no familiares’, en un 7,4% la responsabilidad
de los cuidados queda en manos de instituciones y por último, un 3,9% tenía a sus hijos en
reclusión. En cuanto a este último caso, las mujeres afi rmaron que “los principales problemas
de los niños [son] el encierro e insatisfacción de necesidades básicas” (SERNAM, Gendarme-
ría, División de Defensa Social, 1998:59).
En cuanto a las visitas de sus hijos, 4 de cada 5 madres sí eran visitadas. En este sentido, se
reconoce una mayor frecuencia de visitas cuando existen hijos mayores, no así cuando sólo
existen hijos menores. A pesar de que una gran mayoría afi rma recibir visitas de sus primogé-
nitos, coinciden en que estas no son totalmente óptimas debido a su irregularidad y escasez (1
de cada 5 mujeres visitadas afi rman lo anterior) (SERNAM, Gendarmería, División de Defensa
Social, 1998)
Por último, un elevado porcentaje de las mujeres madres (84%) reconoce la existencia de pro-
blemas de sus hijos producto de la reclusión. Esta afi rmación se da predominantemente en los
casos de madres con hijos menores y a su vez, en madres que tenían a su cargo a sus hijos
antes de la reclusión o que tenían expectativas de hacerse cargo de ellos una vez en libertad.
Adicionalmente, las mujeres privadas de libertad reconocen los siguientes problemas en sus
hijos producto de su reclusión: “(…) percepción de sufrimiento (37,2%), de inserción escolar y/o
rendimiento (22,6%), conductuales (21,8%), económicos (18,4%). Otros problemas mencionados
fueron el abandono o descuido en sus personas (aseo por ejemplo), salud mental (depresión,
la que podría sumarse a la expresión de sufrimiento (…)” (SERNAM, Gendarmería, División de
Defensa Social, 1998:59).
Asímismo, la investigación considera que se debe ampliar la exploración de redes sociales
familiares hacia otro tipos de relaciones, ya sea constatando las visitas de ‘no familiares’ o la
participación en alguna organización social anterior a su reclusión. Todo aquello para contri-
buir a la identifi cación de recursos sociales que ayuden a la reinserción post-penitenciaria de
la mujer interna. (SERNAM, Gendarmería, División de Defensa Social, 1998). En este sentido,
2 de cada 5 mujeres reconocieron la visita de una persona que no era un familiar cercano,
tales como, amigos, miembros de la iglesia y vecinos. (Sernam, Genchi, División de defensa
social, 1998).
Por otra parte, de acuerdo a los estudios realizados por Gallegos & Mattifogo (2001) se ha
reportado que es habitual que las mujeres reaccionen negando la situación, llevándolas en
manual.indd 48manual.indd 48 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
49
muchos casos a no querer recibir visitas o a no querer ser vistas, especialmente por sus hijos,
o cualquier persona que las haga enfrentarse a la realidad. Por esta misma razón, muchas
madres deciden ocultar la verdad a sus hijos, en tanto la situación de encarcelamiento las
avergüenza y o las enfrenta al cuestionamiento social del ‘deber ser’ (Gallegos y Mettifogo,
2001).
En este sentido, la vivencia de la prisión es experimentada de forma muy diferente entre
hombres y mujeres; una explicación plausible es la distinción de los roles sociales y culturales
asignados al género, especialmente los ligados a la familia y al sustento económico de ellas
y, a la estigmatización social y cultural que afecta de forma más evidente a la mujer, quién
suele ser vista como una ‘mala madre’ por el hecho de abandonar a sus hijos (Gallegos y
Mettifogo, 2001).
Gallegos y Mettifogo (2001) identifi can en las mujeres privadas de libertad, historias previas (al
arresto) de maltrato y violencia conyugal, lo que instala en su rol maternal la complejidad de
haberla ejercicio en contextos de inestabilidad y vulnerabilidad. De acuerdo a lo encontrado en
esta investigación, la privación de libertad marca un hito inexorable en el rol maternal actual
y en la proyección que éstas construyen luego de la reclusión.
Respecto a su rol de madre ‘antes de la reclusión’, éstas tienden a evaluar negativamente su
función maternal, en tanto las exigencias sociales y económicas les imponían un ritmo de
vida en la que podían satisfacer las necesidades de sus hijos desde el punto de vista mate-
rial, aunque aparentemente no afectivo. Durante la reclusión, el foco se modifi ca, en tanto se
orientan desde la satisfacción de las necesidades más básicas hasta las necesidades afectivas
de los hijos.
Este cambio en la concepción de la crianza provocaría, de acuerdo a Gallegos y Mettifogo
(2001), un refuerzo para mejorar la situación familiar y su relación con los hijos. Sin embargo,
ello no coincide con lo reportado anteriormente por Clemente (1987), donde una proporción
muy menor de las familias, incorporaba la experiencia de la reclusión de la madre como un
refuerzo para modifi car patrones de crianza errados o para rearticular los vínculos familiares
en función de ello. Otros estudios refuerzan la hipótesis de Clemente, cuando afi rman que al
re-ingreso de las mujeres a la situación familiar, social y económica de origen, éstas reprodu-
cen las mismas pautas de crianza (Azaola, 1998). Lo anterior refuerza de forma importante los
supuestos planteados por Barudy, quien señala que la crianza de los niños es un rol eminente-
mente social, no individual. Las estrategias de intervención por lo tanto, no pueden orientarse
sólo a nivel individual, sino que debieran capitalizar los recursos disponibles en el entorno
familiar, principalmente el rol social de la crianza.
Según Gallegos y Mettifogo (2001), la proyección de la situación de recuperación de la libertad
del sistema penitenciario, abre un nuevo campo de posibilidades e incertidumbres en el caso
de las mujeres, ya que por un lado, si bien es un incentivo para ellas considerar la posibilidad
de volver a vivir y compartir cotidianamente con sus hijos, dependiendo de quién los haya
cuidado por ese periodo de tiempo, se pueden abrir opciones que tienden a insegurizar y crear
manual.indd 49manual.indd 49 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
50
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
incertidumbres en la mujer, ya que si el niño ha estado al cuidado de una institución, la tuición
no estaría cuestionada y el vínculo con la madre se mantendría de acuerdo al régimen de visi-
tas que ésta asegura. En cambio, de tratarse de algún familiar o conocido, el riesgo que el niño
haya afi rmado sus lazos con sus actuales cuidadores más que con su madre, y la posibilidad
de no recuperar la tuición de sus hijos, se transforma en un temor latente. La periodicidad con
la que la madre haya recibido visitas de sus hijos, suele ser un indicador clave para ellas, en
el sentido que les permite proyectar o predecir el proceso de recuperación de la tuición que
se dará una vez recobrada la libertad.
Otro punto fundamental identifi cado en este estudio, se relaciona con la forma en que las mu-
jeres pueden asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de sus hijos, ya que por un
lado, éstas se proponen conseguir trabajos formales y no actividades que pudieran eventual-
mente hacerlas reincidir en su situación de privación de libertad; sin embargo, la preocupación
es creciente ante el hecho que con sus actuales antecedentes penales, se les hará más difícil
encontrar un trabajo bien remunerado.
En cuanto a las redes de apoyo, las mujeres que han participado de talleres laborales al inte-
rior del centro penitenciario se encuentran en mejores condiciones de enfrentar el ‘egreso’. El
haber cumplido trabajos remunerados al interior de la cárcel, con la consiguiente obligación de
ahorrar para el subsidio habitacional, introduce diferencias signifi cativa entre las mujeres.
Otro elemento importante, tiene que ver con los temores ante posibles recriminaciones que
podrían recibir de parte de sus hijos (y familia). Especialmente crítico es para las mujeres a
cuyos hijos no se les ha dicho que su madre fue recluida, en tanto, implica no solo existe el
temor a recibir las recriminaciones de parte de ellos, sino que también enfrentar, explicar y
reparar la situación de abandono.
manual.indd 50manual.indd 50 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
51
3. EFECTOS Y CONSECUENCIAS: MÁS ALLÁ DE LA CÁRCEL
Gran parte de los estudios y estrategias desarrolladas para familias y niños cuyos padres se
encuentran privados de libertad se centran en el objetivo de otorgar respuestas inmediatas al
impacto provocado por la separación de los niños con sus padres, sin embargo, escasa infor-
mación existe sobre el impacto que provoca la reintegración social y familiar de la persona
recluida al momento del ‘egreso’.
Al respecto, se encuentran dos grandes orientaciones en el desarrollo de evidencias e interven-
ciones orientadas al periodo post-carcelario. Por una parte, se encuentran una serie de desa-
rrollos teóricos situados desde una perspectiva reparatoria de orientación clínico comunitaria,
que tiene por objetivo, disminuir los costos que ha provocado en la familia y, especialmente
en los niños, la separación de sus padres por encontrarse éstos privados de libertad.
Por otra, se encuentran innumerables investigaciones desarrolladas desde distintas discipli-
nas, para dar respuesta a uno de los grandes problemas del sistema penitenciario; las difi -
cultades para establecer estrategias efectivas de reinserción social. Las investigaciones y
evidencias disponibles se centran en elementos generales sobre reinserción social y laboral,
sin considerar un aspecto central: la reintegración al grupo familiar.
En Estados Unidos, tras una revisión de estudios realizados en familias de personas privadas
de libertad, (Hairston, 2002) se demostró que intervenir en estas familias es fundamental para
otorgar apoyo y protección a cada uno de sus integrantes, como sería un factor crucial para
el proceso de reinserción post penitenciaria. De este modo, los estudios demuestran que los
hombres y mujeres que mantuvieron sus vínculos con la familia y que asumían responsabili-
dades familiares después de la liberación, tienen tasas más altas de éxito que aquellos que no
asumieron estas responsabilidades (Moreno y Zambrano, s/a).
Sin embargo, más allá de los benefi cios que podría reportar sobre la reinserción social de los
reclusos y reclusas el mantenimiento del vínculo familiar durante el periodo de privación de
libertad, es necesario destacar las condiciones de vulnerabilidad que expresan las familias
en distintas dimensiones, principalmente en los riesgos derivados de condiciones previas a
la encarcelación y los que se agudizaron y acrecentaron producto de la misma (Arditti, et. al.,
2003).
En la actualidad, la población penal está en aumento en Chile (Gendarmería, 2008), por cada
persona que va a la cárcel, quedan historias familiares y comunitarias impactadas. A pesar de
la enorme cantidad de niños y familias afectadas, hay poca investigación sobre el impacto de
la encarcelación en la vida de la familia, pero más escasos son aún los estudios que abordan
la situación de estas familias y niños una vez que sus padres quedan en libertad: “el encar-
celamiento de un miembro de la familia puede agravar aún más un entorno caracterizado
por la pobreza, el estrés o el trauma. Si bien los problemas y necesidades de estos niños y
sus familias estaban eventualmente cubiertos por los sistemas de justicia penal, de salud
manual.indd 51manual.indd 51 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
52
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
y servicios humanos, estos sistemas no siempre reconocen que el encarcelamiento y la ‘re-
entrada’ de un padre producen consecuencias para la totalidad de la familia” (Travis y Waul,
2004).
De este modo, un número creciente de personas privadas de libertad regresan a casa con
menos preparación para los desafíos que enfrentarán en el exterior, con menos asistencia
para su reintegración y, en el mejor de los casos, con conexiones tensas con sus familias y co-
munidades. Además, la población penal que regresa a casa tiene varias dimensiones críticas;
la mayoría no han terminado la escuela secundaria, tienen habilidades limitadas de empleo,
y están luchando con el abuso de sustancias y problemas de salud. Por otra parte, devolver
prisioneros que han cumplido penas de prisión más largas, signifi ca que están menos vincu-
lados al mercado de trabajo, a sus familias y a las comunidades a las que regresan (Travis y
Waul, 2004).
Dentro de las condicionantes sociales, económicas y culturales más importantes descritas en
la literatura internacional, la que golpea más fuertemente a la familia y los niños es aquella
que se desencadena por la vulnerabilidad de los hogares donde la madre se encuentra privada
de libertad. El componente cultural, expresado principalmente a través de componentes de
género, determinaría fuertemente el contexto social y económico de estas familias.
La vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los hogares, y principalmente los niños
cuando la madre se encuentra privada de libertad, responde a una serie de desigualdades
sociales, culturales y especialmente económicas, que son posibles de identifi car a través del
importante aumento que ha tenido la reclusión femenina en los últimos años a causa de la de-
tención por tráfi co de drogas3. De acuerdo a un estudio del Ministerio de Justicia, en conjunto
con el Servicio Nacional de la Mujer y Gendarmería de Chile, las trayectorias de las mujeres
se defi nen a partir de la formación psicosocial de éstas, al ser “criadas en núcleos familiares
consanguíneos con hipótesis de confl icto, alta tasa de internación, antecedentes de violencia
intrafamiliar y una proporción pequeña, pero no despreciable, de casos con posibles mo-
delos parentales con antecedentes de confl icto con el sistema penal. Es una población con
bajo nivel de escolaridad asociado, entre otras variables, al embarazo adolescente” (Gallegos
y Mettifogo, 2001:73).
3 Rosa Del Olmo (1998) ha defi nido tres grandes modelos para entender la criminalidad femenina. El primer grupo de teorías, se agruparían en torno a la criminología tradicional o positivista, la que considera que la criminalidad sería resultado de características individuales, ya sean fi siológicas como psicológicas. El segundo grupo de teorías, se agrupan en torno a teóricas feministas, que entienden la criminalidad como manifestación de los movimientos de liberación femenina, sufriendo la mujer un cambio subjetivo que la hace abandonar la pasividad intentando asemejarse cada vez más al hombre. Por último, un tercer grupo, se enfoca en la perspectiva de género de las teorías feministas, la cual cuestiona la investigación, en tanto ésta se ha defi nido desde la teoría tradicional masculina, basándose los modelos y teorías, en el conocimiento masculino. Se propone entonces, un cambio de la investigación sobre las mujeres hacia una investigación para las mujeres.
manual.indd 52manual.indd 52 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
53
El perfi l de la población penitenciaria femenina se asemeja entonces, a la población femenina
de estrato bajo o popular del país (Ministerio de Justicia - SERNAM - UNICRIM, 1997), siendo
entonces explicable la alta relación existente entre la población penal femenina y los delitos
asociados al tráfi co de drogas, puesto que ésta sería una actividad que permitiría desempeñar
los roles asignados culturalmente de madre, esposa y dueña de casa, siendo además, de alta
rentabilidad respecto a otros trabajos femeninos formales o informales (Gallegos y Mettifogo,
2001).
La mujer privada de libertad se encontraría en un doble círculo de marginación, en cuanto a
la marginación primaria es la que se vive afuera, en la sociedad. El sistema carcelario vendría
a reproducir un sistema desigual y de marginación social que reproduce y concentra en un
pequeño espacio, sus contradicciones más profundas. Así, para las mujeres salir del contexto
de la marginación secundaria, vivida en la cárcel, implica volver a un contexto de marginación
primaria, en la sociedad4 (Azaola, 1998).
Así, “el actual modelo de socialización que la prisión puntualmente contribuye a reproducir,
brinda las menores oportunidades y los menores recursos para hacerse cargo de los hijos
y para la movilidad social” (Gallegos y Mettifogo, 2001: 77), lo que es especialmente crítico
considerando que en Chile, de acuerdo a cifras del Ministerio de Justicia, SERNAM y UNICRIM
(1997), el 90% de las mujeres privadas de libertad son madres, encontrándose la mayoría de
sus hijos, en edad escolar, debiendo delegar el cuidado de sus hijos a otros adultos, los que
no siempre, cuentan con las condiciones óptimas para entregarles cuidado y protección, que-
dando los niños habitualmente, con la abuela materna.
4 Es desde esta perspectiva, que cobra relevancia considerar el tercer nivel de intervención descrito anteriormente para articular políticas de protección social en torno al tema, puesto que intervenir sin considerar las condiciones a las que se enfrentarán, especialmente las madres, una vez fuera de la prisión, perpetúa el círculo de marginación.
manual.indd 53manual.indd 53 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
54
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
BIBLIOGRAFÍA
Arditti, J., Lambert-Shute, J. & Joest, K. (2003) Saturday morning at the jail: implications of
incarceration for families and children. Revista Family Relations, 2003, vol 52, n 3, 195-204
Azaola, E. (1998) Nuevas tendencias en la criminalidad femenina. En: Del Olmo, R. (1998) co-
ord.. Criminalidad y criminzación de la mujer en la región andina. Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Caracas, Venezuela.
Barudy, J. y Dantagnan M. (2005) Los Buenos Tratos a la Infancia: Parentalidad, Apego y Res-
iliencia. Editorial Gedisa, Barcelona, España.
Boss, P. (1999). Ambiguous loss: Learning t olive with unresolved grief. Cambridge, MA: Har-
vard University Press.
Bowlby,J. (1973). Attachment and loss, Vol.2: Separation, anxiety and anger. London: Hogarth
Press.
Carp, S.; Davis, J. (1989). Design Considerations in the Building of Women´s Prisons. Reporte
presentado a The National Institute of Corrections - U. S. Department of Justice, bajo contrato
de asistencia técnica N° 89P003. Extraído el 15 de enero, 2004 del sitio web de National Cri-
minal Justice Reference Service: http://www.ncjrs.org
Centro de Investigaciones Sociojurídicas CIJUS. (2000). Análisis de la situación carcelaria
en Colombia: Un enfoque cualitativo. Siete estudios de caso. Bogotá: Colciencias; Ediciones
Uniandes.
Children of Prisoners Library (2003) What Do Children of Prisoners and their Caregivers Need?
(Families and Corrections Network).
Clemente, M. (1987) Delincuencia Femenina: un enfoque psicosocial. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Editorial Aula Abierta, Madrid.
Commission for Children and Young People and the Aboriginal and Torres Strait Islander Ad-
visory Board (2001) Discussion paper on the impact on Aboriginal & Torres Strait Islander
children when their fathers are incarcerated.
Del Olmo, R. (1998) coord.. Criminalidad y criminzación de la mujer en la región andina. Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Caracas, Venezuela.
Gallegos, C. y Mettifogo, D. (2001) Relación madre-hijo: situación de las mujeres encarceladas.
Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios N°2. Pág. 65-99. Santiago: Chile.
manual.indd 54manual.indd 54 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
55
Garbarino, J. (1995). Raising children in a socially toxic environment. San Francisco: Jossey-
Bass.
Hairston, J. (2002). Prisoners and Families: Parenting Issues During Incarceration. Artículo ela-
borado para una conferencia fi nanciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos en Enero 30-31 de 2002. Extraído el 19 de septiembre, 2003 del sitio web
de National Criminal Justice Reference Service: http://www.ncjrs.org
Ministerio de Justicia - SERNAM - UNICRIM (1997): Mujeres en confl icto con el sistema penal.
Estudio descriptivo en relación a la familia y vida intramuros de la población femenina adulta,
interna en establecimientos penitenciarios del país. Santiago de Chile.
Moreno, C. & Zambrano, L. (s/a) Familias de internos e internas: una revisión de la literatura.
Artículo electrónico disponible en: http://psicologiajuridica.org/psj222.html
Murray, J. & Farrington, D. (2005) Parental imprisonment: effects on boys` antisocial beha-
viour and delinquency through the life-course. Journal of child psychology and psychiatry,
2005, vol 46, n 12, 1269-1278.
Orrego, J. (2001). El drama humano en las cárceles. Realidad del sistema carcelario y peniten-
ciario colombiano. Medellín. Nuevo milenio.
Robertson, O. (2007) El impacto que el encarcelamiento de un(a) progenitor(a) tiene sobre
sus hijos. Quaker United Nations Offi ce, Serie: Mujeres en la cárcel e hijos de madres encar-
celadas.
Ruíz, J., Gómez, I., Landazabal, M., Morales, S. & Sánchez, V. (2000). Relaciones entre variables
sociodemográfi cas, psicosociales, penitenciarias y de salud psicológica de personas deteni-
das. Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Documento no publicado.
SERNAM & GENCHI (1998) Mujeres en Confl icto con el Sistema Penal: Estudio descriptivo en
relación a la familia y vida intramuros de la población femenina adulta, interna en estableci-
mientos penitenciarios del país. Editorial Emerge Comunicaciones LTDA., Santiago: Chile.
Travis, J. & Waul, M. (2003) Prisioners once removed: The Effect of incarceration and reentry
on children, families and communities. Washington, D.C.: Urban Institute Press.
manual.indd 55manual.indd 55 16/6/10 18:26:3216/6/10 18:26:32
56
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
manual.indd 56manual.indd 56 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
573
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
manual.indd 57manual.indd 57 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
58
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
3manual.indd 58manual.indd 58 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
59
ANTECEDENTES PREVIOS
A pesar que es evidente la necesidad de contar con los medios para enfrentar las problemá-
ticas que se generan una vez que uno de los padres de un niño es encarcelado, raramente las
familias están preparadas para cubrir las necesidades de cuidado y orientación especial que
requieren los niños por el hecho del encarcelamiento de sus progenitores. Para abordar esta
temática, a nivel internacional se han desarrollado diversas estrategias de intervención, las
que podrían clasifi carse de acuerdo a tres grandes grupos:
A) Programas de Orientación Penitenciaria Centrados en la Mujer
Pueden clasifi carse dentro de este grupo los programas que se imparten desde la perspectiva
de la reclusión femenina, defi niéndose la intervención con hijos de mujeres reclusas como
parte de los derechos y particularidades de la mujer que deben ser abordados desde el sis-
tema judicial y penitenciario. Esta perspectiva se articula sobre la base de la protección y
respeto de las mujeres y las consideraciones especiales que se debe tener desde el sistema
penitenciario.
En este grupo es posible clasifi car la mayoría de los programas orientados a crear cárceles o
celdas familiares o, para evitar la separación del hijo con su madre cuando ésta se encuentra
privada de libertad, puedan hasta una edad determinada, vivir dentro de los penales.
Dentro de este grupo, se sitúan los programas de intervención españoles, los cuales han
desarrollado medidas tendientes a fortalecer la relación de la madre con el hijo si ésta se
encuentra cumpliendo condena, prestando apoyo además, al proceso de reinserción social una
vez que la madre egresa del recinto penal.
En América Latina, Venezuela ha desarrollado también estrategias de intervención centradas
en las necesidades y requerimientos de las mujeres reclusas. Además, existen experiencias en
las que se prioriza por mantener al niño cerca de su madre cuando ésta es encarcelada hasta
los dos o tres años de vida de su hijo, acondicionando espacios dentro de las cárceles para que
los niños o bebés permanezcan con sus madres en prisión.
Sin embargo, diversos estudios demuestran que las condiciones en las cuales crece un niño
en prisión son poco adecuadas para su crecimiento y formación. Por lo que otras experiencias
han privilegiado asegurar las condiciones del niño, o bien enfrentar el costo de la separación
de éste con sus padres. Mientras que en otros países se ha privilegiado que los niños vivan
con miembros de la familia extensa (Robertson, 2008).
A nivel internacional esta relativamente masifi cado el primer modelo de intervención: “la
elaboración y aplicación de programas integrados entre el ‘adentro y afuera’ se convierte en
una tarea ardua. Estos inconvenientes son también diversos con las diferencias culturales y
la diversidad de enfoques” (EUROCHIPS, 2009).
manual.indd 59manual.indd 59 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
60
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Tabla Nº 1: Políticas sobre las edades límite para vivir en recintos penales
País Disponibilidad Máxima edad permitida
Suecia
prisión abierta de Vangdalen • Rara vez aceptan
Hasta el año de edad;
promedio estadía tres meses
(muy infrecuente en prisión).
Alemania
2 prisiones abiertas •
6 prisiones cerradas •
Si
Si
6 años
3 años
Holanda
Ter Peel Prison •
5 prisiones cerradas •
SI
SI
4 meses
9 meses
Rusia
10 prisiones SI 3 años
Egipto SI 2 años
Suiza SI 3 años
Portugal Si 3 años
Italia No
Madres con niños menores de
tres años no pueden ser encar-
celadas. En casa bajo arresto
domiciliario
España Si 3 años
Finlandia Si 2 años puede extenderse
en unidades abiertas
Dinamarca Si
(muy infrecuente)
Ocasionalmente
hasta los 3 años
Inglaterra y Wales
Holloway and New Hall •
3 prisiones cerradas •
1 prisión abierta
Si (para 34 bebés)
Si (para 20 bebés)
Hasta 9 meses
Hasta 18 meses
Venezuela
Anexos femeninos •
a cárceles para hombres
Si (para 30 bebés)
NO unidades sep-
aradas
Hasta 3 años
Algunos niños pueden quedarse
con sus madres en su celda
Chile Si Hasta los 24 meses
Argentina Si Hasta los 4 años
Perú
Sí
Una prisión
(75 niños)
Hasta los 3 años
Fuente: Sepúlveda (2009)
manual.indd 60manual.indd 60 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
61
B) Programas de Intervención Centrados en el Niño
En este segundo grupo, es posible identifi car los programas de intervención centrados en el
niño y las necesidades de éste, cuando al menos uno de sus padres se encuentra privado de
libertad. Sin embargo, a pesar de ser el niño el centro desde el cual se orientan las interven-
ciones, es posible identifi car a su vez, dos grandes líneas de acción.
Por una parte, existen programas que se implementan generalmente desde organizaciones y
sistemas de protección a la infancia, articulándose desde una perspectiva de protección de
derechos del niño. Por la otra, se encuentran experiencias desarrolladas desde los sistemas
penitenciarios y de seguridad pública orientadas a la prevención de la delincuencia, en tanto
se considera que gran parte de los hijos/as de padres privados de libertad podrían convertirse
en el futuro en potenciales delincuentes.
Dentro del primer modelo de intervención orientado hacia la creación de un sistema de pro-
tección de la infancia, encontramos programas como los implementados en algunos países
de Europa y Chile, a través del Programa Abriendo Caminos del Ministerio de Planifi cación,
mientras que el segundo modelo, orientado hacia políticas de prevención de la delincuencia es
posible encontrarlo en los programas de intervención implementados en Estados Unidos.
C) Programas de Intervención Centrados en la Familia de la Persona Privada de Libertad (PPL)
Son programas de intervención centrados en la familia, donde se realizan intervenciones que
involucran a padres, madres, hijos y familia ampliada. Estos programas se imparten desde
organizaciones y servicios abocados a la infancia, articulando la perspectiva de derechos del
niño, de la PPL y de educación e integración a los servicios sociales. Este modelo es posible de
identifi car en programas europeos para hijos de padres encarcelados, especialmente desarro-
llados en Inglaterra y los Países Bajos.
1. EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
Existe escasa información sobre programas para hijos de padres encarcelados en América
Latina. Sin ser posible concluir que no existen programas específi cos dirigidos a niños y niñas,
si es posible identifi car que al menos la mayoría de los países latinoamericanos cuentan con
sistemas penitenciarios que permiten asegurar la estadía de la madre con su hijo en prisión
durante los primeros años de vida del niño.
1.1 VENEZUELA
Venezuela ha implementado una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones carce-
larias de las mujeres. Estudios realizados en este país con población penal femenina, encontró
que un 83% de las mujeres tienen hijos, reportándose además, que el 73% de la población
presenta problemas psicológicos y psiquiátricos (Sepúlveda, 2009). Reportaron además im-
portantes problemas de salud física, los cuales habrían existido con antelación a la situación
manual.indd 61manual.indd 61 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
62
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
de reclusión, pero la privación de libertad agudizaría los problemas no tratados (Sepúlveda,
2009).
El mismo estudio señaló que las mujeres han manifestado durante su historial vital, episodios
de ansiedad y trastornos psicológicos, reconociendo del mismo modo el efecto devastador
de la privación de libertad sobre ellas y su familia. La separación de sus hijos, habría sido el
elemento mas doloroso reportado por ellas, sobre todo cuando no contaron con el tiempo ne-
cesario para hacer los arreglos que garantizaran el bienestar de sus hijos (Sepúlveda, 2009).
A partir de los análisis pre-inversionales, Venezuela cuenta hoy con establecimientos carcela-
rios que reciben población femenina en proceso judicial. Entre ellos se encuentra el Instituto
Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde el niño puede permanecer con su madre
hasta los 3 años. Pasada esa edad, debe ser entregado a familiares de la reclusa, y de no ser
esto posible, se envía a un hogar, donde permanecen hasta los 10 años, quedándose con sus
madres los fi nes de semana en el INOF.
Adicionalmente, se imparten talleres de apoyo a las madres para desarrollar conocimientos y
actitudes positivas en ellas para el cuidado y educación de su hijos, donde se abordan temas
como la lactancia materna, control de talla y peso, higiene y cuidado, enfermedades infantiles
más frecuentes, prevención de accidentes y comunicación con los niños en contextos de pri-
vación de libertad de la madre.
1.2 ARGENTINA
El 2008 entró en vigencia la Ley Nº 26.472, que estableció la procedencia del arresto domici-
liario para las mujeres embarazadas o que tengan hijas o hijos menores de 5 años a su cargo.
No existe más información sobre programas similares en las categorías mencionadas en la
introducción.
1.3 ECUADOR
Ecuador cuenta con un Plan Nacional de Atención Integral a los niños hijos de padres privados
de libertad, el cual propone políticas de Estado para orientar al país en el reconocimiento,
respeto y exigibilidad de los Derechos de esta población infantil considerada de ‘alto riesgo’.
Metodológicamente el plan se sustenta en: “[El] diagnóstico, visión y objetivos de 11 temas
perteneciente a cinco áreas: legal, infraestructura, atención integral, familia, formación y ca-
pacitación de operadores del sistema penitenciario, sistema de información, comunicación y
reacción social y otros aspectos necesarios para garantizar los derechos de los NNAHPL1 y de
hombres y mujeres privados de libertad” (MBS y cols., 1998: 1).
1 NNAHPL: niños(as) y adolescentes, hijos(as) de privados y privadas de libertad
manual.indd 62manual.indd 62 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
63
Así, el plan surge a partir de un diagnóstico realizado sobre la situación de niños y niñas hijos
de padres en situación de privación de libertad, diagnóstico que identifi có nudos críticos en el
sistema ecuatoriano, específi camente en las áreas antes mencionadas.
Los ejes de acción del programa, se desagregan en los siguientes componentes
(MBS y cols., 1998):
Tabla Nº 6: Componentes Plan Nacional Ecuador
1. ÁREA LEGAL1. Reformas legales integrales con visión de género2. Reglamentos de atención integral a los NNAHPL.3. Inscripciones de NNAHPL.4. Defensoría Pública.
2. INFRAESTRUCTURA1. Plan de recuperación y reconstrucción de los Centros de Rehabilitación Social.
3. ATENCIÓN INTEGRAL
1. Salud, alimentación y nutrición.2. Desarrollo psicológico.3. Educación y cultura.4. Deportes y recreación.
4. FAMILIA
1. Fortalecimiento de los roles padres – madres e hijos.2. Fortalecimiento de roles: Recuperación de valores.3. Desarrollo de la autoestima.4. Reestructuración y fortalecimiento de la:- Familia nuclear y ampliada.- Alternativas para los niños con base familiar. - Atención institucional de NNAHPL.
5. FORMACIÓN Y CAPACITA-CIÓN A OPERADORES DEL SISTEMA PENITENCIARIO
1. Capacitación en el área legal2. Capacitación en la atención integral a los NNAHPL:- Desarrollo de actitudes éticas.- Formación para elevar el desempeño del trabajo con niños.- Crecimiento personal.
6. SISTEMA DE INFORMACIÓN
1. Recolección, análisis, y retroalimentación de la informa-ción.2. Investigación de componentes.3. Vigilancia y evaluación de proyectos integrales.
7. COMUNICACIÓN
1. Socialización del problema:- Medios de comunicación.- Niveles administrativos y técnicos de: - MBS, INNFA, DNRS, ILANUD.- Personas e instituciones involucradas en el tema.2. Campañas difusión sobre los derechos de NNAHPL.
8. REACCIÓN SOCIAL
1. Dimensionar el fenómeno delincuencial.2. Fortalecer la democracia participativa en la elaboración de leyes Penales.3. Establecer compromisos de participación comunitaria para la recuperación de hombre privados de libertad (HPL) mujeres privadas de libertad (MPL) y sus hijos.
manual.indd 63manual.indd 63 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
64
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
2. EXPERIENCIAS EUROPEAS
En países europeos, los derechos del niño a tener contacto con sus padres privados de libertad,
se han atendido de diferentes formas. Por ejemplo en Italia, el arresto domiciliario se aplica
en el caso de mujeres embarazadas o con niños menores de 3 años. En Francia, en cambio, el
derecho del niño de tener contacto con sus padres cuando están en situación de privación de
libertad, está garantizado por el código civil y penal.
En Europa existen diversas instancias que apoyan el trabajo con niños que han sido separados
de sus padres por encontrarse éstos privados de libertad. Entre ellas, la Asociación Relais
Enfants-Parents2 provee servicios de apoyo para las visitas de los niños a sus padres en pri-
sión (Sepúlveda, 2009), ya que se calcula que cerca de 700.000 niños en la Unión Europea son
separados de sus padres por encontrarse éstos en prisión (Rosenberg, 2008).
Por otra parte, el Comité Europeo para los Hijos de Padres Encarcelados (Eurochips)3 es una
asociación europea cuyo objetivo es apoyar la causa de los niños separados de sus padres
encarcelados. La sede se encuentra en París, y está presente en 5 países europeos: Francia,
Italia, Bélgica, Reino Unido y Holanda. Con el apoyo de la Fundación Bernard van Leer4, cuya
sede está en la Haya, Eurochips tiene como principal objetivo formar una red de profesionales
del sector penitenciario y de la infancia para apoyar acciones ya desarrolladas e incentivar las
nuevas iniciativas sobre los hijos de padres encarcelados.
Las acciones desarrolladas por esta entidad consisten en mediar como portavoz de los hijos
de padres que se encuentran privados de libertad, sensibilizar tanto a la opinión pública como
el sector judicial y profesional de la infancia respecto al tema y establecer una guía sobre
legislaciones en los distintos países de la Unión Europea.
De esta forma, Eurochips no fi nancia directamente acciones, pero otorga apoyo a trabajos de
investigación, grupos de trabajo y seminarios mientras promociona las iniciativas que con-
ciernen directamente a los hijos de padres encarcelados, puesto que las soluciones en este
ámbito se suelen improvisar. Por ejemplo, en Ámsterdam, se ha implementado un proyecto
piloto que pone a disposición un número de teléfono gratuito que funciona 24 horas al día y
que permite a la policía y a los padres contactar una brigada especial, la que a su vez está
en contacto con los servicios sociales que se encargan del niño antes de encontrar una mejor
solución en el largo plazo (Eurochips, 2009).
2 www.relaisenfantsparents.be/ [Visto en febrero 2010]3 www.eurochips.org/ [Visto en febrero 2010] 4 es.bernardvanleer.org/ [Visto en febrero 2010]
manual.indd 64manual.indd 64 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
65
En Francia, el Relais Enfants-Parents ha fomentado espacios de encuentro en prisiones. En
Holanda, las madres pueden pasar algunos fi nes de semana con sus hijos (hasta los 14 años) en
un centro de detención semiabierto. En la cárcel de Holloway, Inglaterra, las madres encarce-
ladas disponen de una piscina, que ayuda a mejorar la comunicación no verbal y disminuir el
estrés de los niños. Gracias al Relais Bambini Senza Sbarre, las madres detenidas en la cárcel
San Vittore de Milán pueden participar en talleres artesanales en los que fabrican objetos para
sus hijos y les permite conversar entre ellas su identidad como madres (Eurochips, 2009).
Asimismo, Eurochips cuenta con un centro de investigación en la materia, orientado a reco-
pilar estadísticas, evaluar el impacto de la encarcelación de los padres sobre los niños y ligar
estadísticas con niños que se encuentran en hogares de acogida.
En base a estos estudios, esta organización ha desarrollado una serie de recomendaciones
para los países miembros de la Unión Europea, las cuales consisten en (Wolleswinke, 2001;
Eurochips, 2009):
A) Mejorar la acogida al interior de las prisiones
Preparar en todos los lugares de detención salas adaptadas para los niños.•
En el caso de ausencia de un familiar, asegurarse de que el acompañamiento del niño en las •
visitas sea realizado por personas competentes, ya sean profesionales o voluntarios.
B) Promoción de la comunicación entre el niño y el padre encarcelado
Tener en cuenta las circunstancias agravantes como las difi cultades económicas, las sepa-•
raciones y posibles problemas de entendimiento familiares, o la encarcelación de ambos
padres.
Facilitar todas las comunicaciones telefónicas o todo otro medio de comunicación capaz de •
paliar la imposibilidad del encarcelado de ver a su hijo, sobre todo para los padres extran-
jeros extracomunitarios.
C) Ofrecer a los padres los medios para que puedan ejercer su autoridad y sus responsabili-
dades
Tener en cuenta la responsabilidad paterna y materna del detenido desde el momento en •
que es detenido y en cada etapa del procedimiento penal en su contra.
Utilizar, siempre que sea posible y compatible con las sentencias infl igidas, medidas que •
se puedan llevar a cabo en el exterior del centro penitenciario, para que el interno pueda
mantener los lazos familiares.
manual.indd 65manual.indd 65 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
66
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
D) Mejorar la competencia de los profesionales
Incentivar la formación inicial y continua de los empleados penitenciarios en temas de •
infancia.
Promocionar una coordinación necesaria de los servicios penitenciarios y de las institucio-•
nes de acción social y familiar.
E) Minimizar los efectos de la ruptura de los lazos en el niño
Favorecer el mantenimiento del niño en su medio social y vital.•
Promocionar programas para la adecuación y preparación de los momentos de separación •
y reencuentro.
La Fundación Bernard van Leer por su parte, es una institución privada cuyo objetivo es
mejorar las oportunidades de niños menores de 8 años que se encuentran en situación de
vulnerabilidad social. Dentro de sus acciones, fi nancia y apoya proyectos de fortalecimiento al
desarrollo de la primera infancia y comparte y difunde investigaciones para infl uir en el nivel
de políticas en la materia. Dentro de sus líneas de acción, se encuentran los hijos de padres
en situación de privación de libertad, promoviendo buenas prácticas de crianza y la difusión
de los derechos del niño.
2.1 ESPAÑA
La comunidad de Madrid ha implementado a partir del año 2008 la creación de centros resi-
denciales en la ciudad para que las madres puedan vivir con sus hijos por un período de hasta
dos años una vez que salen de la prisión, sistema que se aplica también por un periodo menor
de 3 meses, a mujeres que se encuentran con penas de libertad condicional, permiso de fi n de
semana, reclusión nocturna, entre otras medidas alternativas.
La residencia incluye vivienda, asistencia para la reinserción socio-laboral de la mujer y psi-
cológica para el niño si ha nacido o vivido en la cárcel.
La Fundación ‘Márgenes y Vínculos’ desarrollan un trabajo con las madres reclusas o ex reclu-
sas, apoyando en el proceso de reinserción laboral, apoyo psicológico y de fortalecimiento de
los lazos familiares.
2.2 FRANCIA
En Francia, uno de los elementos que se ha intentado relevar en el sistema penitenciario, es el
mantener el lazo entre las madres y sus hijos, para lo cual se cuenta con una unidad ‘madre-
niño’ que cumple este objetivo. Sin embargo, una investigación señaló que cuando los hijos
quedan luego bajo la tutela de algún cuidador, sólo 18 de las 33 madres de la unidad mostraron
manual.indd 66manual.indd 66 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
67
planes de reunirse luego con sus hijos. Así, las habilidades maternas de algunas mujeres se
debilitaron considerablemente, mientras que los niños, no las veían a ellas como sus princi-
pales cuidadoras (Ayre, 1996).
Además, en Francia existe desde 1969, la ‘Fundación de Francia’ apoya proyectos que asis-
tencia las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad social, operando en tres
áreas; 1) asistencia a las personas vulnerables, 2) desarrollo del conocimiento y 3) desarrollo y
cuidado del medio ambiente.
Dentro de la primera área, se trabaja a través del contacto a proveedores de programas,
responsables políticos, investigadores, educadores, personal penitenciario y familias de los
encarcelados, para fortalecer y propiciar el diálogo, la promoción, la acción y la planifi cación.
Esto se lleva a cabo a través de las siguientes estrategias:
Convocatorias locales, regionales y nacional,•
Distribución de información a través de publicaciones, el sitio web, y una ofi cina de orado-•
res,
Proporcionar formación y asistencia técnica y,•
La promoción de las políticas de fortalecimiento de la familia que defi enden los valores y las •
necesidades de los niños de los encarcelados y sus familias.
2.3 INGLATERRA
En Inglaterra, se cuenta con variadas iniciativas que centran sus modelos de intervención
en la estructura familiar. A diferencia de otros países donde programas de apoyo a hijos de
padres en situación de privación de libertad se encuentran anclados dentro de los programas
de intervención del sistema penitenciario femenino, Inglaterra actúa desde distintos frentes
del problema, abordando con algunas políticas problemáticas de nivel familiar, de la madre e
incluso del padre. Sin embargo, no cuenta con grandes programas de apoyo comunitario.
Las instituciones que desarrollan programas en esta línea son en su mayoría organizaciones
no gubernamentales, las que realizan apoyo a la gestión de programas o acciones destinadas a
reducir el impacto que produce el encarcelamiento de alguno de los padres sobre los niños.
En esta línea, una de la instituciones que cobra relevancia en las acciones desarrolladas con
hijos de padres prisioneros es la Action for Prisioner Families (APF), la cual es una organiza-
ción nacional que representa las necesidades de las familias afectadas por el encarcelamien-
to. Sus principales líneas de acción consisten en (APF, 2009)5:
5 http://www.prisonersfamilies.org.uk/ [Visto en febrero 2010]
manual.indd 67manual.indd 67 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
68
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Abordar los daños y perjuicios de la cadena perpetua de la familia que separa a los niños •
de los padres, apoyando el desarrollo de los servicios, promoviendo buenas prácticas, pro-
porcionando información y creando conciencia sobre el impacto del encarcelamiento de los
niños y las familias.
Minimizar el daño que causa el encarcelamiento de los niños y las familias•
Ayudar a las organizaciones a desarrollar servicios de apoyo a las familias de los presos.•
Proporcionar la formación de los servicios de las instituciones miembro y otros profesiona-•
les que trabajan con niños, familias y presos.
Producción de publicaciones y recursos para las familias de los presos, los niños, y para los •
miembros y profesionales que trabajan con ellos.
Trabajar con los medios de comunicación y ejecutar actos de sensibilización de las repercu-•
siones de prisión en los niños y las familias.
Infl uir en la política a través de proyectos.•
Gestionar una línea de ayuda nacional que ofrece información y apoyo a cualquier persona •
con un familiar en la cárcel.
Adicionalmente, existen variadas iniciativas que buscan complementar el trabajo realizado
por la institución, entre las cuales se destacan la Acción para Familias de los Prisioneros, la
cual proporciona libros de cuentos para niños e información libre para las familias; el pro-
grama de niños de visita penitenciarias - NIÑOS VIP-, que han producido películas y folletos
sobre los niños que visitan la cárcel; la línea de ayuda nacional, que proporciona información
y apoyo a cualquier persona con un familiar en la cárcel6; la organización de niños y familias
de confi anza Ormiston que produce publicaciones para niños que visiten las cárceles7; Nacro,
que produce y proporciona información práctica para las familias de personas en la cárcel8;
la Citizens Advice Bureaux, que proporciona fi chas de información9; el Chat de Prisiones del
Reino Unido, la cual es una comunidad en línea que presta apoyo a aquellos que se encuentran
cumpliendo condena en la cárcel10.
6 www.prisonersfamillieshelpline.org.uk [Visto en febrero 2010] 7 www.ormiston.org [Visto en febrero 2010] 8 www.nacro.org.uk [Visto en febrero 2010] 9 www.citizensadvice.org.uk [Visto en febrero 2010] 10 www.prisonchatuk.com [Visto en febrero 2010]
manual.indd 68manual.indd 68 16/6/10 18:26:3316/6/10 18:26:33
69
Finalmente, el ayuntamiento de Islington, dentro de las acciones destacadas y que cuenta
con líneas de acción similares a las del Programa Abriendo Caminos, entrega una guía para
los abuelos o cuidadores que se encargan de la educación de los hijos de los presos11. Este
programa, entrega apoyo y servicios para garantizar y potenciar el adecuado desarrollo del
niño cuyos padres se encuentran en prisión, otorgando información sobre servicios de salud,
educación, seguridad, recreación, etc. Pero a diferencia del Programa Abriendo Caminos del
Ministerio de Planifi cación, el ayuntamiento no realiza intervenciones propiamente tal, sino
que más bien se encarga de proporcionar información relevante y pertinente para la educación
de los niños y otorga la información requerida para los distintos servicios sociales que pueden
requerirse en materia de salud, educación, entre otros.
Por su parte, la legislación inglesa permite visitas extensas de los hijos a sus padres durante
todo el día, con programas especiales para niños con la cooperación de Save The Children
Fund (Sepúlveda, 2009).
Por último, Inglaterra es de los pocos países que cuenta con políticas especiales para los pa-
dres que cumplen condena en la cárcel, ya que gran parte de los países enfoca estos progra-
mas dentro de las prioridades de la reclusión femenina. Si bien no existen políticas ni fondos
destinados a la intervención de hijos cuyos padres se encuentran en prisión, el Ministerio del
Interior ha apoyado una serie de iniciativas de paternidad dirigidas a aumentar el contacto de
los presos con sus familias; del mismo modo que las instalaciones destinadas a las visitas han
mejorado los últimos años, lo que indica una intención de potenciar y fortalecer el vínculo de
los presos con su círculo cercano de familia, amigos, entre otros. (Rosenberg, 2008).
En el Reino Unido, la mayor parte de la ayuda que reciben los hijos e hijas de reclusos no la
proporciona el gobierno, sino organizaciones sin fi nes de lucro. A partir de la década de 1960,
se empezaron a desarrollar muchos grupos de apoyo y autoayuda. Se crearon redes informa-
les para las familias de los reos que pueden ser una fuente de gran apoyo y un refugio contra
las etiquetas sociales, el papel de chivo expiatorio y la victimización impuesta por los medios
y la comunidad en general (Rosenberg, 2008).
Existen, sin embargo, algunos esquemas educativos y de apoyo, de los cuáles unos pocos
están dirigidos directamente a padres encarcelados. Un ejemplo que obtuvo premios es el
esquema Storybook Dad (Papá cuentacuentos), en el cuál un padre puede leer un cuento y
grabarlo en una cinta; se envía a editar y se produce un CD para su hija o hijo (Rosenberg,
2008). Adicionalmente, se implementan clases de paternidad en las cárceles, como las que se
implementan en el programa Parentcraft (Cosas de padres), un curso de 16 semanas impartido
en una Institución para Jóvenes Infractores y para Hombres en Aylesbury (Rosenberg, 2008).
Los programas Family Man (Hombre de familia) y Fathers Inside (Padres adentro), organizados
por Safe Ground, también logran resultados alentadores mediante el uso del teatro y el vídeo,
lo que los hace accesibles a todos los reclusos, independientemente de su nivel de alfabetiza-
ción o educación (Rosenberg, 2008).
11 www.islington.gov.uk [Visto en febrero 2010]
manual.indd 69manual.indd 69 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
70
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
A pesar que Inglaterra cuenta con una amplia gama de programas de intervención con fami-
lias de padres en situación de privación de libertad, un estudio realizado en Inglaterra y cuyo
objetivo era analizar el grado en que la policía, la ley y las prácticas policiales se ajustaban a
los principios y estándares de la Convención de Derechos del Niño cuando éstos tiene a uno
de sus padres en situación de privación de libertad, concluye que “la falta de dinero para las
visitas, la angustia experimentada en las visitas, la infrecuente e insatisfactoria naturaleza
del contacto se conjuga para mostrar un cuadro de clara falla en el reconocimiento de los
derechos de los niños cuyos padres están en prisión. Los arreglos existentes hasta ahora
fracasan en tomar en cuenta los mejores intereses del niño (art. 3), de los niños en mante-
ner contacto con ambos padres (art. 9) y de no ser discriminado en contra por el estatus
de su padre (art. 2)” (CDRU, 1994: 39). Sin embargo, otros estudios realizados en Inglaterra
demuestran que los programas destinados a mantener y fortalecer los lazos familiares han
mostrado efectos positivos en los prisioneros para prevenir el círculo de lintergeneracional de
la criminalidad (Covington, 1995 Cit. En. Sepúlveda (2009). Esta discusión sigue abierta en el
debate penitenciario inglés.
3. EXPERIENCIA AMÉRICA ANGLOSAJONA
Dentro de las instituciones existentes en América del Norte, existe desde 1983 la Family and
Corrections Network (FCN), institución que busca informar y promover las necesidades de
las familias de las personas privadas de libertad a través de publicaciones, conferencias, el
enlace con otros organismos, y realizando consultas a las organizaciones y agencias en EE.UU.
y Canadá.
Esta institución ha publicado información sobre los hijos de padres encarcelados, programas
de crianza de los hijos, programas de visitas a prisiones, desarrollo de programas de hospi-
talidad entre otros temas. Su misión es defender el valor de las familias de los encarcelados
y prestar apoyo a los programas que les sirven a través de las siguientes líneas programáti-
cas:
Difundir información precisa y pertinente.•
Creación y entrega de una guía del Desarrollo de la Familia para el fortalecimiento de la •
política y la práctica.
Capacitación y motivación a los que trabajan en el campo.•
Incluir a las familias en la defi nición de los temas y el diseño de soluciones.•
3.1. Estados Unidos
En este país, el importante aumento de la población penal, tanto masculina como fe-
menina, ha derivado en la necesidad de poner especial atención a la realidad de los ni-
ños cuyos padres se encuentran privados de libertad. Se ha demostrado que en es-
manual.indd 70manual.indd 70 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
71
tos contextos, fortalecer los lazos familiares ayuda a la reinserción de las madres y
padres encarcelados, además, que el establecer un sistema de protección para los ni-
ños, prevendría que éstos se encuentren a futuro en la misma condición que sus padres.
El alto costo que para los Estados tiene mantener los centros residenciales para niños y niñas,
habría infl uido en el desarrollo de políticas destinadas a intervenir en las familias de las per-
sonas privadas de libertad (Hairstone, 2002).
Este tema es de reconocida importancia, ya que se calcula que en Estados Unidos cerca de
1.500.000 de niños tiene alguno de sus padres en prisión12. Algunos autores y especialistas
(Hairstone, 2002) critican que gran parte de la inversión realizada por el gobierno estadouni-
dense se destina principalmente a mejorar temas relativos a la seguridad de los centros pe-
nitenciarios, siendo mínima la inversión en políticas de intervención para la reinserción social
o el fortalecimiento de los lazos familiares durante el periodo de reclusión, siendo los pro-
gramas de crianza de los hijos de personas privadas de libertad una excepción mas que una
regla en la política estadounidense, en tanto “la mayoría de los estados no tienen políticas de
bienestar infantil o de procedimientos para abordar cuestiones sobre la crianza durante el
encarcelamiento” (Hairstone, 2002: 51).
En Estados Unidos la situación es particularmente preocupante, puesto que además de encon-
trarse en un aumento sostenido la población penal, gran parte de esta población corresponde
a minorías, como la población afroamericana o latina. Ello aumenta la condición de vulnerabi-
lidad y limita las opciones futuras de los padres que pasan por la cárcel, coartando por tanto,
las opciones futuras de sus hijos. Asimismo, la denominada política de mano dura o tolerancia
cero, produce la separación de los padres con sus hijos por pequeños delitos, corriendo éstos
muchas veces el riesgo de perder en forma permanente su tutela, dado que la ley establece
un plazo de entre 25 a 22 meses para regularizar la tutela de los niños, a condición de no estar
privado de libertad. Bajo estas condiciones, muchos padres pierden para siempre la tutela de
sus hijos una vez egresados de las unidades penales (Johnson-Peterkin, 2003).
Adicionalmente, la ley estadounidense no obliga a la policía a preguntar a los imputados al
momento de la detención si tienen hijos, igualmente las unidades penales no realizarían una
pesquisa sistemática de esta condición, razón por la cual, se desconoce el número exacto de
la población penal que tiene hijos (Johnson-Peterkin, 2003), realidad que también da cuenta de
la falta de políticas en esta materia.
La entonces primera dama, Hillary Clinton, impulsó la creación de la Ley de Adopción y Familia
Segura13, iniciativa que la mayoría de los expertos ha considerado un acierto en esta materia,
sin embargo, los críticos no aprueban la prohibición que se establece para que los reclusos
perciban asistencia social federal, puesto que en vez de mejorar la situación de sus hijos, la
empeoraría de forma considerable (Johnson-Peterkin, 2003). En este sentido, la denominada
12 Ha habido un aumento de más de medio millón desde 1991, según la Ofi cina Federal de Estadísticas de Justicia (Johnson-Peterkin, 2003)
13 Ver más en http://www.irp.wisc.edu/newsevents/seminars/beem-12-12-05.pdf [visto en abril 2010]http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_bills&docid=f:h867enr.txt.pdf [Visto en abril 2010]
manual.indd 71manual.indd 71 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
72
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
‘ley del desconocido’, la cual establece que las madres pierden el derecho sobre sus hijos
después de 15 a 22 meses de estar éstos bajo el cuidado federal, no reconoce que muchas
mujeres cumplen penas mayores a este período (Johnson-Peterkin, 2003).
Si bien no existe un registro de cómo o cuantos padres han sido afectados por esta ley, se
calcula que muchas mujeres han perdido sus derechos aun cuando no existían padres adopti-
vos. Adicionalmente, muchos de estos niños no son bebés y no están en la edad donde es más
probable una adopción, luego hay un aumento de derivación a casas de cuidado. Una vez que
los derechos parentales han terminado, no hay vuelta atrás, no se permite el contacto entre la
madre biológica y el niño. Lo cual es rara vez apelable por la madre (Johnson-Peterkin, 2003).
Investigadores descubrieron que la mitad de los adolescentes que cumplen condena en el cen-
tro Edna Mahan son hijos de prisioneros o ex prisioneros y concluyen que los hijos de padres
encarcelados presentan alto riesgo de de delincuencia juvenil. La ausencia del padre encarce-
lado a menudo lleva a los niños a hogares sustitutos u orfanatos, aumentado la probabilidad
de embarazos o experimentación con drogas o alcohol. Algunos participantes del estudio están
en desacuerdo con estas nociones de destino manifi esto, sin embargo coinciden en que la
información es relevante y preocupante (Johnson-Peterkin, 2003).
3.1.1. El Programa Mentoring children of prisioners parents
Por otro lado, el Congreso estableció el Mentoring Children of Prisoners Programs, un progra-
ma que fi nancia proyectos de tutoría para prevenir, a través del fortalecimiento de la seguri-
dad de las familias, conductas de riesgo de los niños cuyos padres se encuentran en prisión.
El año 2008 se concedieron 58,6 millones dólares para apoyar 215 programas de mentores.
A través del Mentoring Children of Prisoners Programs se subvencionan organizaciones co-
munitarias que proporcionan mentores a los niños y jóvenes de padres encarcelados. Cada
programa de tutoría está diseñado para asegurar que los mentores proporcionen a los jóvenes
mensajes seguros y saludables, establezcan relaciones de confi anza, entreguen orientación
adecuada de un modelo positivo de adultos, y oportunidades para una mayor participación en
la educación, el servicio cívico, y actividades comunitarias.
Este programa presta servicios, tanto directamente como en colaboración con otros organis-
mos locales, para fortalecer y apoyar a los niños de padres encarcelados y sus familias. Esto
incluye la preservación de las familias y la conexión de los niños con sus padres en la cárcel
cuando sea apropiado. Además, entrega a los benefi ciarios subsidios para los mentores dentro
de la familia del niño y de la comunidad a través del reclutamiento, selección, capacitación,
monitoreo y evaluación (NCFY, 2009):
Contratación:• los benefi ciarios están obligados a contratar a un diverso grupo de mentores
que se han comprometido a destinar al menos 1 hora por semana con el niño asignado por
un período de al menos 1 año.
manual.indd 72manual.indd 72 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
73
Proyección:• se estudian antecedentes penales de los mentores para asegurarse de que no
suponen ningún riesgo de seguridad para los jóvenes.
Formación:• los mentores deben asistir a una orientación y formación en habilidades de
tutoría y la práctica de la tutoría antes de ser asignado a una persona joven. Además, los
benefi ciarios de las subvenciones son los responsables de que coinciden con cada niño un
mentor adulto adecuado.
Seguimiento y evaluación:• Los benefi ciarios están obligados a proporcionar apoyo y su-
pervisión de la relación de tutoría para garantizar que los jóvenes reciban el apoyo adecuado
y se están benefi ciando del mentor. Los resultados para cada uno de los jóvenes partici-
pantes son medidos por factores tales como el rendimiento académico y la prevención de
conductas de riesgo.
Un estudio realizado por el Council Crime and Justice (2006) en Estados Unidos se propuso
entregar luces sobre el impacto que producía en los niños, sus cuidadores y los padres, el
encarcelamiento de uno de ellos. A través de una investigación cualitativa, que incorporó la
visión de cuidadores, padres e hijos de padres encarcelados, se abordaron elementos como
los desafíos sociales, la consciencia de los niños sobre las necesidades de los adultos, el rol
del cuidador, las percepciones sobre el sistema penal y las estrategias de resiliencia y afron-
tamiento.
El programa Mentoring Children of Prisoners parents tuvo una importante participación tanto
de cuidadores, padres y niños en el desarrollo de esta investigación, la cual dio cuenta de los
siguientes elementos (Council Crime and Justice, 2006):
Los niños, a pesar de provenir en su mayoría de barrios donde las cifras de encarcelamiento •
son altas, no perciben la situación de privación de libertad de sus padres como una ‘medalla
de honor’, al contrario de cómo lo habían aventurado estudios anteriores realizados en po-
blación negra en Estados Unidos.
La privación de libertad de los padres, lejos de ser u motivo de orgullo y alegría para los •
niños y jóvenes, se constituye más bien en un problema para el cual no cuentan con los
recursos apropiados para enfrentar, a pesar de contar ellos con tutores o cuidadores.
Uno de los resultados que requirió de mayor consideración en este estudio, se relacionó •
con el impacto que absorbe, no solo el padre o madre privado(a) de libertad ni el hijo, sino
también el cuidador o tutor, los cuales se encuentran sometidos a situaciones de estrés
emocional importantes, además de las tensiones sociales y económicas producidas. En este
sentido, los niños demostraron contar con mayores recursos e información de las que se
previó por parte de los profesionales y sus padres, ya que muchos de ellos declararon reali-
zar esfuerzos importantes por compensar el estrés percibido en sus cuidadores.
manual.indd 73manual.indd 73 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
74
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
A pesar de contarse con programas como el • Mentoring children of prisioners parents, se
percibe que el sistema judicial no contempla las necesidades ni de los padres, sus hijos y
–menos aún- de los cuidadores.
El contacto entre los padres privados de libertad y sus hijos, se describió como un proceso •
lleno de obstáculos, donde el cuidador o tutor, debe realizar importantes maniobras para
mantener el contacto entre ellos. La mantención del vínculo dependería entonces, en gran
medida, de la astucia y voluntad del cuidador.
Se encontraron diferencias importantes en el afrontamiento de la situación en familias que •
contaban con recursos materiales adicionales, tales como subsidios para la familia exten-
dida.
3.1.2. Intervenciones educativas
En el estado de California se han desarrollado una serie de manuales para padres explicando
los derechos y responsabilidades de éstos con sus hijos. En los materiales metodológicos se
indica de forma clara y precisa los pasos a seguir si se es arrestado y los conductos regulares
por los cuales pasará el niño. Éste, idealmente sería dado en adopción transitoria o podría que-
dar al cuidado de algún familiar o conocido. Sin embargo, escasa información y alternativas se
entregan a los padres mientras se encuentran en la cárcel. El cuidado de los niños es delegado,
pero no necesariamente supervisado o apoyado por programas especiales.
3.1.3. La Asociación de Padres Encarcelados de San Francisco
En San Francisco, el año 2003 la Asociación para Padres Encarcelados de la ciudad, con el apo-
yo de la Fundación de la ‘Familia Zellerbach’, se propone la identifi cación de derechos básicos
para los niños y niñas que tienen a algunos de sus padres (o ambos) encarcelados, de manera
tal de generar un proyecto de ley que los proteja y garantice.
Esta preocupación surge por la ‘invisibilización’ del niño al momento del arresto y falta de
consideración durante los procesos de encarcelamiento de sus padres. La intención era hacer
equivalentes los derechos de los detenidos en Estados Unidos, con los derechos de los niños y
niñas de los padres encarcelados. La hipótesis de intervención, afi rma que los niños también
son condenados, pierden y ven vulnerados una serie de derechos y necesidades vitales. Sus
derechos no son considerados ni explícita ni implícitamente por las instituciones policiales y
judiciales de los Estados Unidos.
Los derechos identifi cados fueron (Bernstein, 2003):
Derecho a ser informado de la detención de mis padres y a mantener mi seguridad •
en ese momento, a través del cual se busca desarrollar protocolos de detención que con-
sideren el apoyo y protección de los niños.
manual.indd 74manual.indd 74 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
75
Derecho a ser escuchado cuando se tomen decisiones que me afectan directamente,•
a través del cual se dará espacio a la voz de los niños en los tribunales, en aquellos procesos
que afectan o afectarán su vida.
Derecho a ser considerados cuando se tomen decisiones que afecten a mis padres, •
derecho que considera que “una política más sensata y humana tomaría como un hecho
que las sentencias son decisiones que afectan y afectarán la vida de los niños y, por ende,
debería considerarlos así como a los demás miembros de la familia, de manera de mitigar
los daños en la medida de las posibilidades” (Bernstein, 2003).
Derecho a estar bien cuidado durante la ausencia de mis padres,• estableciendo sis-
temas de cuidado y crianza en ausencia de los padres, de manera de revertir la tendencia
mayoritaria del auto cuidado y la auto valencia temprana. La mayoría de los niños queda
a cargo de familiares de avanzada edad que no son capaces de sobrellevar su tutela, por
lo tanto es fundamental considerar el apoyo a los cuidadores y la posibilidad de establecer
tutelas con subsidio para niños con padres condenados a penas largas.
Derecho a ver, hablar y tocar a mis padres,• en tanto visitar a un padre encarcelado pue-
de ser difícil y confuso para los niños, pero la investigación sugiere que el contacto entre
la persona privada de libertad y sus hijos es benefi cioso para ambos, apoya la reducción de
la reincidencia de los padres y propicia un “ajuste emocional” así como un mejor compor-
tamiento de los niños.
Derecho a recibir apoyo para afrontar el encarcelamiento de mis padres,• donde se
entregará apoyo emocional, terapéutico, consejería y tutorías especializadas a los niños.
Derecho a no ser juzgado, culpado o etiquetado por que mis padres están encarce-•
lados, entregando herramientas para enfrentar el estigma junto con los padres, generar
puentes de relación que les permita comunicarse y apoyarse entre sí, reconocer el problema
y generar las instancias para abordar soluciones, evitar que los niños se vean obligados
a ocultar la situación de sus padres y que dejen de verse como “contaminados” con esta
situación.
Derecho a una relación de por vida con mis padres.• La investigación pone énfasis en el
reforzamiento de los lazos familiares como el elemento de mayor potencia para impedir la
reincidencia en el delito.
3.1.4. Políticas especiales para Padres
A pesar de las críticas del modelo estadounidense, éste es uno de los pocos que cuenta con
políticas para padres en prisión, ya que generalmente en las unidades penales se privilegia el
desarrollar programas enfocados en las madres. A este respecto, se han tomado medidas para
mejorar la calidad de las áreas de visita para niños y niñas de padres encarcelados, aunque no
cuentan con la infraestructura y facilidades de las cárceles de mujeres (Rosenberg, 2008).
manual.indd 75manual.indd 75 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
76
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En un centro de detención en San Antonio, Texas, existen programas de paternidad/materni-
dad equitativa. El esquema conocido como “PATCH” (por sus siglas en inglés para: Los papás
y sus hijos/as) se inició en 1993 y fue creado en base al programa previo “MATCH” para las
madres y sus hijos/as el cuál funciona desde 1984. Setenta padres pertenecientes a este pro-
grama viven juntos y deben asistir a clases de paternidad y habilidades prácticas para la vida
(Rosenberg, 2008).
3.2. CANADÁ
En Canadá se han desarrollado políticas que buscan mantener y potenciar el vínculo entre los
padres y sus hijos mientras dura el período de reclusión. Los niños pueden permanecer en la
cárcel con sus padres los fi nes de semana y días festivos hasta cumplir los 12 años de edad.
Lo anterior se ha impulsado debido a estudios desarrollados en Canadá que revelan que el
encarcelamiento de los padres aumenta las posibilidades de que los hijos adquieran conductas
criminales en el futuro (Crabbe, 2003; Léonard & Trevethan, 2003; (L Withers, 2000) Withers,
s.d.). Sin embargo, en Canadá no se cuenta con datos precisos respecto al número de padres
encarcelados, ni cuántos niños son hijos de ellos.
Un estudio en un penal femenino en Canadá entre 1996 y 1998 (Eljdupovic-Guzina, 1999), mos-
tró que el 81,2% de las encarceladas eran madres de niños menores de edad, siendo el 52,1%
de ellas la principal responsable de los niños. La mayor parte de ellas, mantenía contacto con
sus hijos durante el encarcelamiento, no obstante en relación a los hombres no existía esta
información (Lloyd Withers & Folsom, 2007).
El objetivo de este estudio fue proporcionar un análisis de la situación de los padres de una
muestra de hombres encarcelados del gobierno federal de Canadá y examinar la forma de vida
antes de la encarcelación de los mismos y el alcance de su contacto con sus hijos después de
su encarcelamiento.
Para ello se analizaron también, algunos factores de la vida pre-carcelaria en los sujetos, que
han encontrado correlación con el comportamiento delictivo futuro (Andrews & Bonta, 2006),
tales como características demográfi cas de la familia, el tiempo involucrados en actividades
ilícitas, el uso de alcohol y drogas y factores educacionales y fi nancieros de los ofensores. Fi-
nalmente se analiza la actividad criminal intergeneracional de los hijos de estos encarcelados
(Lloyd Withers & Folsom, 2007).
El estudio encontró que el 31,6% de los participantes eran padres que vivían con sus hijos al
momento del arresto, mientras que el 21,2% eran padres que no lo hacían. De los que sí, el
8% tenía un hijo que no vivía con ellos. El promedio de edad de los niños que vivían con su
progenitor era de 7 años, mientras que el de los niños que no vivían con sus padres era de 8
años, lo que no signifi caba una diferencia estadística signifi cativa. El 47,2% restante no eran
padres o no tenían hijos menores de 18 años. El promedio de edad de todos ellos fue de 34
años (Lloyd Withers & Folsom, 2007).
manual.indd 76manual.indd 76 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
77
Los resultados mostraron que en la mayoría de los casos, la madre era la cuidadora de los
hijos independiente del estatus del padre (presente o no presente previo a la encarcelación).
Aproximadamente un cuarto de los padres reportaron que no tenían contacto telefónico o vía
correo con sus hijos desde su encarcelamiento. Además el 38,7% de todos los padres repor-
taron que no tenían visita de sus hijos. Pero los padres presentes tenían llamadas y correos
electrónicos diarios o semanales de sus hijos, dos a cuatro veces superiores que los padres no
presentes (Withers & Folsom, 2007).
Los padres no presentes informaron una frecuencia mucho mayor de causas institucionales,
así como cargos mientras gozaban de libertad condicional. Los padres presentes en la crianza
de sus hijos previo a la encarcelación, tienden a delitos menos violentos que los otros grupos.
Sobre las características de los padres encarcelados, los padres ausentes muestran un tercio
de mayor presencia en problemas de abuso de alcohol y drogas que los padres presentes,
tanto en su historia de vida como en el uso de estas substancias en los ilícitos (Lloyd Withers
& Folsom, 2007).
Sobre los factores socio económicos, los padres ausentes presentan menor grado educacional,
mayor desempleo al momento del arresto, hacen mayor uso de la red asistencial, y con un
mayor grado de indigencia -sin hogar- ((Lloyd Withers & Folsom, 2007). En cuanto a los fac-
tores familiares estudiados, vinculados a la existencia o no de algún familiar con alguna con-
dena o bien alguno como víctima de delito, los resultados muestran que no habría diferencia
signifi cativa entre dichas variables, encontrando víctimas de delitos en los grupos familiares,
así como un 9,2% de los padres reportaron un hijo en confl icto con la ley. A ello hay que agre-
gar, que cuanto mayor es el tamaño del grupo familiar mayor es la probabilidad de que uno
de ellos esté en confl icto con la ley (Withers & Folsom, 2007).
Los resultados de este estudio avalan la premisa canadiense de que los programas de inter-
vención con la familia mientras el recluso se encuentra condenado, puede constituirse en un
carácter preventivo de la conducta delictual futura, en tanto, el encarcelamiento paterno sería
uno más de una serie de acontecimientos vitales negativos que infl uyen en la vida de estos
niños. De este modo, las intervenciones orientadas a fortalecer los recursos familiares –como
por ejemplo, a través del desarrollo de competencias parentales- podrían ser fundamentales
como estrategias de prevención del delito, ya sea para potenciar el proceso de reinserción del
padre, como para prevenir la delincuencia juvenil en el niño.
manual.indd 77manual.indd 77 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
78
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
BIBLIOGRAFÍA
Action for Prisioner Families (APF): http://www.prisonersfamilies.org.uk/. Consulta: 15 de No-
viembre de 2009
Andrews, D., & Bonta, J. (2006). The psychology of criminal conduct (LexisNexis.). Newark.
Anthony, C. (2007) Mujeres invisibles: Las cárceles femeninas en América Latina. Revista
Nueva Sociedad No 208, marzo-abril de 2007, www.nuso.org
Ayre, E. (1996) They wont take no for answer. The relais Enfants-Parents. Early Chilhood Deve-
lopment: Practice and refl ections number 11. Bernard van Leer Foundation. Cit en: Sepúlveda,
M.A. López, G. & Yuherqui, G. (2003). Mujeres en prisión: una revisión necesaria. Revista El Otro
Derecho, Nº29, marzo de 2003. ILSA, Bogotá: Colombia.
Bastick, M. y Townhead, L. (2008) Women in prison: A commentary on the UN Standard Mi-
nimum Rules for the Treatment of Prisoners. Human Rights & Refugees Publications. Quaker
United Nations Offi ce, Ginebra, Suiza
Bernstein, N. (2003) Children of incarcerated parents. A billof rights. San Francisco, Estados
Unidos.
Bureau of Justice Statistics (2008) Parents in Prison and Their Minor Children, US Department
of Justice.
Childrens Rights Development Unit (CRDU) (1994) UK Agenda fof children. Childrens Rights
Development Unit, London: England. Cit. En: Sepúlveda, M.A. López, G. & Yuherqui, G. (2003).
Mujeres en prisión: una revisión necesaria. Revista El Otro Derecho, Nº29, marzo de 2003. ILSA,
Bogotá: Colombia.
Crabbe, J. (2003). What about us? the “CABI”” Kit. Ottawa: House of Hope.
Eljdupovic-Guzina, G. (1999). Parenting roles and experiencies of abuse in women offenders:
review of the offender intake assessments. Ottawa: Correctional Service of Canada.
European Network for Children of Imprisoned Parents (EUROCHIPS): http://www.eurochips.org.
Consulta: 20 de Octubre de 2009.
Hairstone, C. (2002) Parenting Issues During Incarceration. Universidad de Illinois, Illinois,
Estados Unidos.
Johnson-Peterkin, Y. (2003) Information Packet: Children of ncarcerated Parents. National Re-
source Center for Foster Care & Permanency Planning, United States.
manual.indd 78manual.indd 78 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
79
Léonard, L., & Trevethan, S. (2003). Children of offenders: risk associated with involvement in
crime. Justice Report.
Ministerio de Bienestar Social (Mbs); Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa); Direc-
ción Nacional de Rehabilitación Social (DNRS); Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas
para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, (ILANUD) (1998) Plan Nacional de
Atención Integral a niños y niñas y adolescentes, hijos de privados de libertad. Ministerio de
Bienestar Social, Quito, Ecuador.
National Clearinghouse on Families & Youth (NCFY): http://ncfy.acf.hhs.gov/. consulta: 12 de
Noviembre de 2009.
Robertson, O. (2008) Niños y niñas presos de las circunstancias. Publicaciones Sobre los Re-
fugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations Offi ce, Ginebra.
Rosenberg, J. (2008) La niñez también necesita de su papá: hijos e hijas de padres encarce-
lados. Publicaciones Sobre los Refugiados y los Derechos Humanos, Quaker United Nations
Offi ce, Ginebra.
Sepúlveda, M.A. López, G. & Yuherqui, G. (2003). Mujeres en prisión: una revisión necesaria.
Revista El Otro Derecho, Nº29, marzo de 2003. ILSA, Bogotá: Colombia.
Sepúlveda, M. A. (2009). Vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad: efectos de su
prisión en niños y familia. Presented at the Seminario Internacional de Educación en Prisiones,
Estudio, Madrid.
Withers, L. (2000). Time together: a survival guide for families and friends visiting in Cana-
dian prisons. Kingston: CFCN.
Withers, L. (s.d.). Waiting at the gate: the families of prisoners. Justice Report.
Withers, L., & Folsom, J. (2007). Incarcerated Fathers: a descriptive Analysis. Correctional Ser-
vice of Canada. Recuperado a partir de http://www.cfcn-rcafd.org/text/r186-eng.pdf.
manual.indd 79manual.indd 79 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
80
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
manual.indd 80manual.indd 80 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
814
PRINCIPALES RESULTADOS: SISTEMATIZACIÓN APOYO PSICOSOCIAL
manual.indd 81manual.indd 81 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
82
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
4manual.indd 82manual.indd 82 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
83
INTRODUCCIÓN
El objeto de este documento de trabajo es: conocer y sintetizar las valoraciones, debilidades
y fortalezas que poseen e identifi can los ejecutores y benefi ciarios en torno al Programa y a
su implementación.
El proceso de evaluación buscó responder preguntas en relación a la planifi cación y ejecución
del programa respecto a los siguientes ámbitos:
¿Cómo evalúan los profesionales de los equipos la implementación del Programa Abriendo •
Caminos?
¿Cómo evalúan los benefi ciarios la implementación del Programa Abriendo Caminos?•
¿Cómo se ha implementado el diagnóstico y abordaje de las condiciones mínimas en el •
contexto de la ejecución Programa?
Para lo anterior, se utilizó un abordaje evaluativo de doble entrada, el que permitió conocer
las visiones, percepciones y valoraciones que los actores institucionales y no institucionales
poseían en relación al programa.
Se entendió por dimensión institucional aquella que se asociaba principalmente a las valo-
raciones de los equipos profesionales de cada una de las instituciones ejecutoras (Fundación
Vida Compartida Don Bosco y Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales –UDP-
en la Región Metropolitana y Fundaciones CEPAS y Tierra de Esperanza en la Región del Bío Bío)
en torno al Programa. Por otro lado, lo no institucional, se concibió principalmente en relación
a las diversas signifi caciones que las familias benefi ciaras generan sobre el Programa y su
ejecución.
Como ya se señaló, a nivel institucional se implementaron entrevistas individuales y grupales
a los integrantes de los equipos técnicos de las cuatro instituciones ejecutoras del piloto.
Por su parte, respecto a la dimensión no institucional, también se implementaron técnicas
cualitativas de producción de información y se aplicó un cuestionario de satisfacción a una
muestra representativa de benefi ciarios adultos, niños/as y adolescentes de las instituciones
ejecutoras.
Del análisis de los relatos de los actores institucionales (equipos profesionales ejecutores
del programa) se obtuvieron percepciones y valoraciones positivas y negativas en torno al
Programa y a su implementación. Las primeras han sido categorizadas como fortalezas y las
segundas como debilidades. Los resultados que a continuación se presentan, se refi eren a las
fortalezas y debilidades percibidas por los actores institucionales, de acuerdo a sus experien-
cias y valoraciones en torno al Programa y a su implementación.
manual.indd 83manual.indd 83 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
84
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
1. EVALUACIÓN DESDE LOS EQUIPOS PROFESIONALES
A continuación se presentan los hallazgos de la sistematización del Programa Abriendo Ca-
minos, describiendo las principales fortalezas y debilidades en la instalación de la estrategia
según la visión de los equipos profesionales de las instituciones ejecutoras del piloto. Los
principales hallazgos serán presentados dentro del marco expuesto por los profesionales de la
institución, sin mediar interpretaciones que intervengan sobre el verdadero signifi cado de las
palabras, no obstante, los relatos permiten sacar conclusiones que permiten mejorar algunos
procesos conducentes a perfeccionar la metodología del Programa Abriendo Caminos, los que
son expuestos en el capítulo fi nal de la seria Cuadernos de Trabajo.
1.1 Fortalezas y Aspectos Destacados del Programa
Se entiende por fortalezas del programa a todos aquellos aspectos -que son indicados por los
profesionales que han participado en la ejecución piloto- como positivos y favorables en el
marco de la intervención, ya que facilitan el contacto y vinculo inicial con la población bene-
fi ciaria.
Desde los relatos de los profesionales y a partir de sus valoraciones y experiencias, es posible
recoger las siguientes fortalezas:
A) Se valora el sentido y objetivo del Programa
Entre los profesionales se destaca el sentido y objetivo preventivo y reparatorio “en las con-
diciones de desarrollo de niños y niñas de familias con personas privadas o condicionadas de
libertad” (MIDEPLAN, 2009: 38) que persigue el Programa.
[En relación al Programa] “(…) Tiene una particularidad igual que se distinguen de los
otros programas, en el sentido que muchas de las intervenciones o muchos programas
de los que están de moda ahora, generalmente intervienen a nivel de una consecuencia,
como es el tema de la droga, la violencia… en cambio en este caso se trabaja desde
el punto de partida que hay una persona recluida y es eso que empieza a generar la
problemática, es ahí donde nosotros estamos interviniendo” (Entrevista Grupal Equipo
Profesional Fundación Tierra Esperanza).
“Mi percepción es que hay una alta valoración del programa porque rompe fundamen-
talmente con el aislamiento. Permite este ser parte, permite sentirse parte de algo, de
alguien, de un mundo, que hay otros interesados” (Coordinadora UDP).
“Yo lo encuentro muy bueno, es una problemática que no se había abordado a fondo, ha-
bían otras instituciones que antes habían trabajado con esta problemática, pero no se le
había dado el protagonismo al niño en este caso” (Entrevista Tutor Fundación Don Bosco).
manual.indd 84manual.indd 84 16/6/10 18:26:3416/6/10 18:26:34
85
“Creo que es un programa súper bueno. La fi nalidad que tiene es buena, porque los niños
que tienen a su mamá o a su papá privado de libertad están como excluidos. Era una
población que debía ser ayudada o escuchada porque hasta este momento no lo había
sido. Es súper positivo para los niños” (Entrevista Consejera Familiar UDP).
Sin embargo, los profesionales de los equipos reconocen las difi cultades que se han presen-
tado en el marco de la ejecución piloto del Programa para abordar la dimensión reparatoria a
nivel de intervención psicosocial.
“Lo que valoro positivamente es el tema de la prevención que se incorpora en el progra-
ma. Lo que siento que hay que darle una mirada y una vuelta es el tema de la reparación,
siento que es un objetivo muy ambicioso el tema reparativo” (Entrevista Coordinadora
Fundación Tierra Esperanza).
“(…) para nosotros ha sido bastante complejo realizar la reparación que ellos le llaman en
tan corto tiempo. Porque este primer periodo para nosotros ha sido el acercamiento de
las familias, la invitación y lograr como la confi anza de ellos, ósea el lazo la vinculación.
Y quizás nosotros estamos más que nada en lo preventivo en prevenir los riesgos de
las familias y en el tema de la reparación o rehabilitación nosotros más que nada los
derivamos” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación Don Bosco).
B) La duración del Programa
El establecimiento defi nitivo de dos años de duración para los diversos proyectos es valorado
positivamente al interior de los equipos profesionales. Se considera que este marco temporal
permite construir una vinculación sólida y coherente con las familias, concordante con los
objetivos perseguidos.
“Uno podría decir 2 años es muy poco, yo creo que es un tiempo razonable para por lo
menos pretender que algunas cosas las familias puedan autogestionárselas y que puedan
caminar solos y que sean más autovalentes...” (Entrevista Coordinadora Fundación CEPAS).
“Nos gusta este programa, de todos los programas que hay en el mundo social, este es un
buen programa. De hecho, porque son dos años que podríamos estar en proceso, no como 6
meses que lo teníamos habitualmente, que es un tiempo muy corto…” (Coordinadora UDP)
“Eso de la metodología lo destaco, eso sí me gusta de la metodología, que tenemos
tiempo, (…) existe un tiempo para realizar las intervenciones a nivel particular, para
poder realizar un verdadero acompañamiento y no un acompañamiento distanciado”
(Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación CEPAS).
De esta manera, se considera que en ese tiempo, es posible establecer una relación basada
en la cercanía y confi anza a partir de un conocimiento mutuo entre el profesional y la familia.
Situación que facilita proyectar un trabajo de intervención y desarrollar habilidades y capaci-
dades que potencien la autonomía de los sujetos.
manual.indd 85manual.indd 85 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
86
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
C) La cobertura por profesional
Existen a nivel institucional algunas diferencias respecto al número de niños, niñas, adoles-
centes y familias que cada tutor/a y/o consejero/a familiar debe cubrir, a pesar que existe un
valoración genereal sobre la transversalidad de la cobertura que cada profesional tiene.
“(…) yo ahora tengo 13 niños y siento que es un numero ideal (…) es un programa que
tiene pocos niños, que realmente trabaja con los niños, que trabaja con la familia. No es
como a lo mejor otros programas sociales que terminan llevando un papelito, una visita
y después nada” (Entrevista Tutora Fundación CEPAS).
La cobertura por profesional, también es un aspecto que permite y promueve la construcción
de un vínculo sólido con las familias y los niños, niñas y adolescentes, además es reconocido
por los profesionales como un rasgo distintivo de este programa.
“La vinculación y el tiempo que uno destina a las familias. De hecho un apoyo puente
por ejemplo, casi está en la puerta de la casa y nosotros no. Son consejerías, orien-
taciones, hay cercanía, hay un contacto permanente y directo. Las familias se sienten
apoyadas. Nos sienten presentes. De hecho cuando faltamos, en agosto - nos desapa-
recimos por una semana - llegamos y nos dijeron ‘Tía la estaba esperando, la echaba
de menos’, porque saben que es algo más que relaciones trámites. Uno los escucha. A
veces, lo único que necesitan es desahogarse. Por eso de repente te dice Tía, usted es mi
mejor amiga” (Entrevista Consejera Familiar Fundación CEPAS).
De esta manera, el número de niños, adolescentes y familias que deben cubrir, se visualiza
como un elemento que le entrega identidad y un sello característico al Programa.
“(...) yo siento que desde esa perspectiva la gente nos visualiza de esa forma, como que
pudimos a lo mejor estar con ellos en circunstancias en que no hubiesen sido las más
queridas, pero siento de que van o están utilizando lo poco y nada a lo mejor lo que hemos
podido hacer en este tiempo y de alguna u otra forma igual signifi camos algo, como Pro-
grama, como acompañamiento” (Entrevista Consejero Familiar Fundación Don Bosco).
D) Se valora el trabajo en equipo del Programa
El trabajo en equipo es un aspecto transversalmente valorado. Se percibe como un apoyo, como un
facilitador que permite profundizar los diagnósticos y mejorar la calidad de las intervenciones.
“(…) nuestro equipo, es un equipo multidisciplinario, donde hay distintas profesiones y
dentro de esas profesiones distintas especializaciones también, y eso siento es un plus
del equipo, porque las diversas miradas que salen desde las distintas profesiones sobre
un problema o una situación específi ca, enriquecen la intervención. Nosotros aportamos
nuestra parte más desde la pedagogía, los asistentes sociales desde su área, las psicó-
logas (...) y eso siento que es bueno, enriquece el Programa” (Entrevista Tutora UDP).
manual.indd 86manual.indd 86 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
87
“El tema del trabajo en equipo, ha sido como un proceso de aprendizaje entre todos de
buscar las mejores estrategias de como poder trabajar y para un equipo tan grande es
súper complejo, aparte es enriquecerse también de las experiencias laborales de otros
profesionales” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación Tierra Esperanza).
En este contexto, el trabajo de dupla consejero familiar y tutor se destaca por el intercambio
de visiones, de experiencias y la complementariedad profesional que se busca generar a nivel
de intervención.
“Yo creo que el tema de la dupla entre el consejero y un tutor es súper bueno porque a veces
hay familias muy numerosas y siempre el trabajo en parejas es mucho mas benefi cioso, hay
dos opiniones, se pueden hacer muchas cosas. Hay familias que mientras se esta trabajando
con los papas se puede trabajar con los niños…” (Entrevista Tutora Fundación CEPAS).
[Respecto a las cualidades del Programa] “Yo creo que la integralidad del programa, es decir
que nos permite trabajar con un equipo especializado, que nos apoyen en la intervención,
que haya un tutor que trabaje directamente con la infancia y la adolescencia y que el conse-
jero haga un apoyo a ese trabajo” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Tierra Esperanza).
Del mismo modo, se valora el rol del equipo especializado y la posibilidad de cubrir necesida-
des de niños/as, adolescentes y/o cuidadores de atención psicológica y apoyo psicopedagógi-
co sin recurrir a la red asistencial local.
“(…) el tema de que hayan psicólogas acá también es muy bueno, porque hay niños que
tienen que esperar mucho tiempo para obtener una atención psicológica, el apoyo de
la psicopedagoga también. Es súper importante tener estos profesionales de respaldo
y yo creo que es una buena forma de como se esta implementando el trabajo con los
niños” (Entrevista Tutora Fundación CEPAS).
E) El manejo y entrega de información de la red
Desde los profesionales de los equipos, se percibe como uno de los principales benefi cios al
que acceden los cuidadores y adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes usuarios
del Programa, la entrega de información acerca de la red de servicios y benefi cios asistencial
a la cual pueden acceder.
[En relación a los resultados del Programa] “En lo real, creo que las familias tendrán un piso.
Una base más sólida, porque van a conocer los benefi cios a los que pueden acceder, tendrán
acceso. Estarán más vinculados a las redes, eso es real, eso sí se va a lograr. Por ejemplo,
que estén accediendo a los recursos de la Red Protege, para eso se les lleva la información,
se les dicen los requisitos. Todo lo que ellos tienen que tener para ciertos benefi cios, en cier-
tos casos se les acompaña, porque hay casos muy extremos que no conocen o que no tienen
la posibilidad de ir solos entonces también acompaña en ese sentido” (Entrevista Consejera
Familiar UDP).
manual.indd 87manual.indd 87 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
88
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“Como acompañamiento ahora ya ven que pueden encontrar en nosotros apoyo, que las
podemos ayudar a vincularse con otras redes” (Entrevista Consejero Familiar Fundación
Don Bosco).
“Como programa, yo creo que es la constante información que nosotros manejamos. La
buena información que manejamos en cuanto a las redes, los servicios que se están en-
tregando favorece directamente a las familias. Ese manejo que nosotros tengamos, por
ejemplo, el bono de invierno que no lo habían cobrado porque no sabían que tenían que
recibirlo. Les llevamos esa información y nos dijeron ‘Tía es una gran noticia’” (Entrevista
Grupal Equipo Profesional Fundación CEPAS).
1.2 Debilidades y Aspectos a fortalecer del Programa
Se entiende por debilidades del Programa a todos aquellos aspectos que son indicados por
los profesionales que han participado en la ejecución piloto, como negativos, desfavorables o
puntos débiles de la intervención.
Desde los relatos de los profesionales y a partir de sus valoraciones y experiencias, es posible
recoger las siguientes debilidades:
A) La falta de claridad en torno a la duración del proyecto
Una de las temáticas que aparecen en los relatos de los y las profesionales, se refi ere a la poca
claridad que su tuvo durante los primeros meses de la implementación del piloto, en torno
al tiempo de duración del proyecto. El primer convenio establecía tres meses de duración y
luego se establecieron tres meses más, lo que generó un nivel de inseguridad en los equipos y
provocó recambio a nivel de los profesionales. Esta situación es considerada un obstaculizador
en la ejecución del programa.
“(…) efectivamente el hecho de haber sido un piloto en un primer momento generaba
muchos problemas, entiendo que no podía ser de otra forma, no podía comenzar como
un programa que te dijeran “ya usted va a estar 2 años con la familia”, no podía ser
así. El período de transición que existió entre la etapa anterior y la confi rmación de la
continuidad fue un poco largo, todo lo que es julio y agosto hubo una cierta ambigüedad
de lo que se iba hacer y lo que no se iba a hacer (…) entonces a nivel administrativo, eso
también genera un cierto nivel de problemas, no había claridad si continuabas o no, no
había claridad de cuando se comenzaba, entonces a nivel profesional eso generó una
serie de problemas, de gente que tenía otras opciones laborales. Y, también hacia las
familias, era una situación súper compleja porque era como ‘no sabemos aún, cuando
estemos seguros les vamos a venir a decir’” (Entrevista Coordinadora Fundación CEPAS).
“Bueno, lo principal es el tema de los tiempos, que los tiempos estén claros y que las
cosas sean a tiempo. El tema de los tiempos en relación a los meses, la claridad, por-
que se perdió mucho tiempo; en el mes de julio, se supone que había que entregar todo
manual.indd 88manual.indd 88 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
89
como que ya, esa era la intervención y no había nada más, se perdió tiempo con esa
información, después continuó, pero yo creo que con las intervenciones hubo un quiebre,
ahí se generó un desajuste muy grave” (Entrevista Consejera Familiar Fundación Tierra
Esperanza).
Los profesionales, dada la incertidumbre y la preocupación permanente que les provocaba
esta situación, buscaban otras opciones laborales, lo que afectó en alguna medida el desarro-
llo de las intervenciones y la relación con las familias.
[En relación a lo que generaba esta situación] “Incertidumbre. Es complicado porque si
bien es cierto, uno no trabaja con máquinas ni con papeles, sino que con familias, es
complejo cuando uno no sabe si va a seguir o no. Uno no puede hacerle promesas a
la gente, si no sabe que el compañero que va a seguir, va a poder cumplirlas. Es com-
plicado porque uno tampoco sabe si postular a otro trabajo o no, si decirle o no a la
familia que puede haber un cambio o no. A nosotros nos preocupa como profesionales
la parte de que nos vamos a quedar sin trabajo, pero por otro lado la parte de la familia.
No es llegar y desaparecer y decirles ‘Va a venir otro tío’, porque también tenemos esa
vinculación y tenemos que formarla con otro compañero y decirle cómo es la familia”
(Entrevista Consejera Familiar Fundación CEPAS).
[Respecto a las causas de la rotación de profesionales en el equipo] “La misma inestabi-
lidad laboral para todos, porque al principio todos sabían que nos ofrecían la pega por
tres meses. Todos sabíamos en las condiciones que llegábamos, pero en el camino se fue
acercando la fecha y uno tenía que ver lo que es tu responsabilidad de trabajo, no podi
quedarte sin pega de un momento a otro. Entonces mientras se acercaba la fecha, uno iba
buscando pega y se iba po…” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación Don Bosco).
B) Se critica el posible traspaso del programa a las municipalidades
Uno de los aspectos que causa preocupación entre los equipos profesionales, se relaciona
con el posible traspaso del Programa a las municipalidades. Transversal a todos los equipos
profesionales que han participado en la ejecución del piloto, existe la percepción que con dicho
traspaso se perdería el sello del Programa y se burocratizarían las prácticas de intervención,
lo que afectaría la calidad de los proyectos y la relación entre los profesionales y los partici-
pantes. No obstante a lo anterior, es preciso notar que las visiones de los profesionales están
marcadas por juicios categóricos a labor de los profesionales públicos o municipales y por el
desconocimiento acerca de la matriz que ordena los Programas de Protección Social. Este ele-
mento es importante para entender cuáles son los componentes principales de la labor estatal
en la protección de la población más vulnerable, ya que las distinciones que hacen son claras
en diferenciar un mundo lleno de valores ‘humanos’ de otro ‘robotizado’ y carente de sentido;
el problema de enquistar dichos juicios en la labor comunicacional de tutores y consejeros,
desde la perspectiva de la protección social, se manifi esta en la pérdida de efectividad de las
familias en el uso de los recursos que disponen las redes de oportunidades y en la instalación
entre ellos de líneas de intercambio utilitarias, sólo entre usuarios y prestadores de servicios
manual.indd 89manual.indd 89 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
90
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
y no como ciudadanos que requieren protección social. Lo anterior es la gran debilidad de los
Programa Sociales ejecutados por privados.
“(…) por otro lado yo creo que es importante que las personas no sean una especie de
mercancía de intercambio, porque en realidad se genera un vínculo importante, si otro
profesional u otra institución llega con otra lógica diferente, quizás va a ser chocante
para ellos ver que yo trabajé con un enfoque súper diferente de empatía, de apoyo de
relaciones casi de igual a igual, como de validación del otro y después llegue el muni-
cipio que tiene otra lógica muy diferente, igual va a ser algo muy complicado para las
familias” (Entrevista Consejera Familiar UDP).
“La diferencia es en realidad bastante básica, que cualquier institución con una mirada
más bien administrativa la realice, va a tener una intervención más bien del ámbito
numérico, nosotros estamos enfocados también al ámbito cualitativo, al ámbito fenome-
nológico, nos preocupan mucho más las personas, nos preocupa mucho más el sentido
humanista del tema, (...) eso como principio rector, yo creo que no es lo mismo que lo
ejecute una fundación con una mirada humanista con experiencias comunitarias, con
profesionales que han tenido experiencia en el área comunitaria ya sea voluntariado o
trabajadores formales, que lo implemente una Municipalidad a nivel más administrativo.
Son sellos distintos” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación CEPAS).
“(…) hay una especie como de vínculo que es reciproco, por ende hay cariño, hay cierta,
quizás, lealtad que no lo da, no sé, las municipalidades, que tienen un trato más de
funcionario público, o sea, van, cumplen, llenan la fi cha y chao... y el trato es otro, ósea
nosotros acá hemos trabajado desde la empatía siempre y desde el respeto entonces
eso nos ha dado yo creo un sello y es lo que han valorado las familias por lo menos”
(Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación Don Bosco).
[Respecto a la diferencia entre la ejecución de las ONG´s, Fundaciones y Universidades
con las municipalidades] “Que las ONG, la distinción que hacemos, por ejemplo nosotros
estamos trabajando, hay una visión, hay una misión, hay un tema de valores que orienta
la labor acá en la fundación, que es el tema vulneración, un poco, o sea como dice el
lema por su futuro, sus derechos, protegiendo a la infancia, ese es el norte que tene-
mos, complementario al tema de las condiciones mínimas. No sé si las municipalidades
los tienen, o sea de hecho pienso que en las municipalidades pasa por un tema que es
netamente numérico. El tema de las universidades también tiene su propia visión de las
cosas, hay un tema yo creo que en la universidad de generar conocimiento, investigación
y eso también es súper válido, a pesar de que uno sale con una visión como que sujeto
de observación y todo, pero de todas formas hay un trabajo para generar algo, o sea
hay una entrada previa y una salida donde ellos van a generar algo, entonces eso tiene
un norte y tiene una intención mucho más “pro”, que lo que podría hacer una municipa-
lidad” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación Tierra Esperanza).
manual.indd 90manual.indd 90 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
91
Normalmente, esta visión negativa de la operatoria y funcionamiento municipal a nivel de
intervención psicosocial, se asocia a experiencias, conocimientos y percepciones de la im-
plementación del Programa Puente, la cual, ante los ojos de los profesionales, no ha sido la
óptima. En necesario notar el poco conocimiento que se tiene del Programa Puente y de la re-
formulación metodológica que se ha implementado en los últimos años, quedando manifi esta
la distancia que construyen entre la ejecución en base a cobertura (la construida por ellos)
de otra en base a procesos (la implementada por el Programa). Lo relevante de estas afi r-
maciones son las amenazas que los profesionales visualizan a lo largo de su trabajo, las que
alteran tanto los valores dispuestos en el trabajo (impregnar de sentido), como la estructura
del funcionamiento institucional (las formas de hacer las cosas); las amenazas a la pérdida del
sentido y a la cultura de su forma de hacer las cosas se expresan en la oposición (supuestas
al no considerar evidencias en la argumentación) a lo no deseado, mecanismos básicos del
lenguaje para diferenciarse del otro no deseado.
“Yo tengo un temor sobre Abriendo Caminos y es que se convierta en un programa Puen-
te, en que se privilegie la cantidad por sobre la calidad, yo creo que un sello que le ha
puesto la fundación, que le ha tocado impregnar a este equipo, a este proyecto, a sido
el tema de la calidad. Pese a que hemos tenido limitantes en los tiempos, en la incer-
tidumbre, hemos tratado de no transmitírselo de la manera que nosotros lo sentimos a
las familias, por lo tanto se ha tratado de proyectar, al menos en el caso de nuestras
consejeras, la continuidad, la calidad, la preocupación, de que estamos ahí pese a lo
que pasa con nosotros, entonces que no se vaya a perder eso” (Entrevista Grupal Equipo
Profesional Fundación Tierra Esperanza).
C) Región del Bío – Bío: Falta de coordinación MIDEPLAN – SERPLAC
En la región del Biobio, se identifi ca un nudo crítico particular, que se refi ere a la relación de
las instituciones ejecutoras con MIDEPLAN y SERPLAC. A partir de la percepción de los profe-
sionales, existirían des-coordinaciones y discursos contradictorios entre ambas instancias.
“(…) por eso es que siempre todo nos pilla por sorpresa, la información de Santiago es una
y la de SERPLAC es otra” (Entrevista grupal Equipo Profesional Fundación Tierra Esperanza).
“Yo creo que otra difi cultad grande que se dio fue la discordancia de discurso entre
MIDEPLAN y SERPLAC, yo creo que ahí hay un tema: doble discurso entre lo que dice
MIDEPLAN y el conducto que llega desde SERPLAC es distinto...” (Entrevista Grupal Equipo
Profesional Fundación CEPAS).
“(…) sentimos como fundación que no hay una comunicación fl uida entre MIDEPLAN y
SERPLAC. Por ejemplo… de repente hay información que no es la misma de la que se
entrega a MIDEPLAN a la que se entrega acá. Y eso no debe existir” (Entrevista Coordina-
dora Fundación Tierra Esperanza).
manual.indd 91manual.indd 91 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
92
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Incluso, entre los profesionales, esta falta de coordinación y comunicación entre MIDEPLAN y
SERPLAC, va acompañada de una falta de claridad en torno a las funciones y roles de cada uno.
“(…) sí se da mucho un tema de sobreposición de los roles o de la información con la
contraparte en SERPLAC, nunca hemos tenido mucha claridad respecto de qué cosas en
el fondo debemos directamente a MIDEPLAN o que cosas le debemos preguntar directa-
mente a SERPLAC” (Entrevista Coordinadora Fundación CEPAS).
D) Existen ciertos reparos en torno a las condiciones mínimas
Entre los profesionales existen al menos dos tipos de observaciones y reparos respecto a las
condiciones mínimas. La primera se vincula con la inexistencia de condiciones mínimas aso-
ciadas a dimensiones de la vida familiar que los equipos consideran relevantes, y la segunda,
la falta de indicadores y medios de verifi cación en relación a cada una de las condiciones
mínimas1.
“Yo creo que las condiciones mínimas ordenan y organizan un poco como la información
que uno tiene que evaluar de las familias, cumple un poco ese rol, de alguna manera fi ja
como criterios como para fi jar la intervención que tienen que estar cumplidos, en ese
sentido ayudan a estructurar la historia, el problema es que también hay cosas que no las
consideran, como por ejemplo el tema de la habitabilidad de las familias, que es un área
que no está en ningún momento refl ejada y es un área no menor” (Entrevista Coordinadora
Fundación CEPAS).
“Creo que hay que realizar un análisis al tema de condiciones mínimas que es un producto
que nos piden, en donde no hay indicadores ni medio verifi cador claro. Ahora estamos
elaborando una propuesta, porque hemos aprendido de cuanto uno critica bueno tiremos
propuestas. Siento que hay que darle una vuelta al tema del cumplimiento de condiciones
mínimas desde el enunciado hasta cuando damos por cumplido y qué entendemos por
cumplido porque por ejemplo no incluye habitabilidad” (Entrevista Coordinadora Fundación
Tierra Esperanza).
1 Notas del Editor 1: En preciso hacer notar que los ejecutores del Programa defi nen las condiciones mínimas a partir de una estructura rígida y restrictiva de actividades básicas orientadas a un cúmulo de prestaciones sociales ‘fáciles de cumplir’. La defi nición que el Programa hace de las condiciones mínimas indica lo contrario: en primer lugar porque la condiciones mínimas son una de las contribuciones más importantes de Chile Solidario a la formulación de políticas y gestión de programas y servicios sociales. Instala una lógica de planifi cación por resultados, donde los diseños operacionales se hacen en función de la trayectoria de personas y no de las instituciones. Defi nir metas específi cas, permite organizar la intervención en función de los cambios específi cos que se quieren lograr, permitiendo que los compromisos del Programa se vuelvan mucho más claros y atingentes a las necesidades de la intervención. Las Condiciones Mínimas enriquecen la acción de los profesionales, técnicos y educadores, estructurando procesos de trabajo; desde el momento en que se formulan los diagnósticos, se defi nen objetivos y se evalúa el grado de cumplimiento. En segundo lugar, las Condiciones Mínimas son el marco de acción de la oferta pública dirigida a las personas en situación de extrema pobreza o vulnerabilidad, infl uyen en las prioridades, estrategias y acciones institucionales diseñadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Las condiciones mínimas, no son SÓLO ‘las’ actividades que deben desarrollar los ejecutores. No son mínimas por la exigibilidad en la ejecución, son mínimas porque son las que requieren las familias para iniciar procesos de permanente cambio, que lleven, en el caso del Programa Abriendo Caminos, a construir sistemas bien tratantes en las familias, que permitan impactar en el bienestar psicosocial de los niños y adolescentes. La expectativa de los ejecutores del Programa se limita a la palabra ‘mínimos’, refl ejadas en la falta de prolijidad para operacionalizar los indicadores compuestos diseñados por el Programa, en vista que las condiciones mínimas de parentalidad social, buenos tratos y resiliencia no se solucionan con prestaciones o meros talleres de paternidad. La simpleza en la lectura que se hace de las Condiciones Mínimas limita completamente la acción de los ejecutores, confundiendo prestaciones básicas con procesos complejos, confundiendo en última instancia, a las familias que deben recibir los alcances de dicha comunicación.
manual.indd 92manual.indd 92 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
93
“(…) creo que hemos logrado ir más allá de lo que señala el programa en sí guiado por las
condiciones mínimas, que de verdad son como súper mínimas entonces si uno se guiara
solamente por eso, ya las cumpliera, me voy sería casi como típico programa público
que después se va...” (Entrevista Consejera Familiar UDP).
“Bueno, específi camente el tema de las condiciones mínimas es lo que nos arroja real-
mente la realidad de nuestras familias y hay muchas dimensiones que no están incor-
poradas aún dentro, tampoco hay indicadores claros, son muy subjetivas (...) nosotros
igual como proyecto estamos haciendo ya, estamos elaborando indicadores, verifi cado-
res, para el tema de las condiciones mínimas, por que nos damos cuenta que es algo
súper importante” (Entrevista Equipo Profesional Fundación Tierra Esperanza).
En este sentido, se considera necesaria la existencia de espacios de socialización, intercambio
y problematización entre los equipos profesionales y MIDEPLAN en relación a las condiciones
mínimas y a su implementación.
“Nosotros suponíamos que antes de la etapa regular, y de hecho hemos puesto, hemos
ido a conversar, a contarles un poco, se iba a recoger un poco esta experiencia y estos
cambios… pero ahí notamos que el diálogo era bastante difícil y que se veía más bien
como una agresión. En general nos habría gustado, mucho más, un dialogo más frecuen-
te, una revisión sobre la práctica y una interlocución” (Entrevista Coordinadora UDP).
E) Optimización de los recursos de especialización
Si bien la existencia de un equipo especializado que apoye la nivelación de competencias y ca-
pacidades de los cuidadores, niños y adolescentes, es valorada entre las distintas instituciones
ejecutoras del piloto, también reconocen que es necesario re-plantearse el ordenamiento del
equipo de trabajo para responder a la cambiante demanda de las familias participantes.
[En relación al recurso humano que es necesario incorporar] “Sí, el de las Leyes. Yo le
comentaba la otra vez a Tamara que por qué no veían la posibilidad de contratar a un
asistente judicial por último, porque si contratamos a un abogado, se nos van a ir todos
los recursos. Pero sí un asistente judicial que tenga un manejo en temas familiares. Por-
que qué es lo que pasa, nosotros recurrimos a la OPD para hacer esas consultas. Pero
también es cierto que ellos nos reciben cuando tienen tiempo. Entonces muchas veces
tenemos que llamar a nuestros contactos y preguntar. Claro, nos dan soluciones y yo
puedo llevar la respuesta a la familia, pero no puedo poner en bitácora que mi contacto
telefónico fue con un amigo” (Entrevista Consejera Familiar Fundación CEPAS).
“Ahora siento que en lo especializado hay que verlo más, sacarle más jugo, a lo mejor
entre mí me decía, incorporar un psiquiatra por hora, un abogado…” (Entrevista Coordi-
nadora Fundación Tierra Esperanza).
manual.indd 93manual.indd 93 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
94
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Desde los relatos de los profesionales, algunas de las profesiones solicitadas para incorporar
a los equipos especializados son abogados, asistentes judiciales, psiquiatras y, en los equipos
que no hay, psicopedagogos.
F) Se considera necesario ampliar la intervención a las Personas Privadas de Libertad
En el contexto de las ejecuciones piloto del Programa, como se señala en el apartado de Sis-
tematización, no existió una intervención sistemática y regular con las personas privadas de
libertad. Esta situación se visualiza como una debilidad que es necesario enfrentar para la
consecución de los objetivos que el Programa persigue a nivel de prevención y reparación.
Cabe precisar que la línea de trabajo con las personas privadas de libertad está contemplada
en la estrategia del Programa Abriendo Caminos, pero a pesar de aquello, las instituciones eje-
cutoras no la han incorporado como una práctica habitual, limitando los espacios y las opor-
tunidades de intervención que propone el Programa. Lo que lleva a considerar la oportunidad
de reforzar continuamente las líneas de trabajo, especialmente aquellas que las instituciones
ejecutoras han dejado para una segunda línea de acción.
“También hay que considerar que los privados de libertad en algún momento van a salir.
Hay que estar manteniéndolos al tanto de cómo se está trabajando y qué es lo que se
está haciendo, para que vean que sus hijos, sus hermanos no están solos y que hay un
programa que se está preocupando, que quiere que salgan adelante y que cuando él
llegue, llegue a la “par” y no que llegue con la misma rabia o las mismas carencias. Lo
ideal es que esté enterado” (Entrevista Equipo Profesional Fundación CEPAS).
[Respecto a la incorporación del adulto privado de libertad en la intervención] “(…) no se
incluye... y eso es un proyecto que lo vamos a implementar ahora, yo creo que esa es
una de la, es una estrategia que no se tenía contemplada, pero que nosotros dada las
eventualidades con el trabajo con los niños y para adquirir un mayor compromiso del
adulto que está privado de libertad, hacerlo participe de este proceso, nos va a facilitar
mucho el tema de trabajo” (Entrevista Consejero Familiar Fundación Don Bosco).
La disociación de prácticas de los ejecutores del Programa refl eja las difi cultades que tienen
para asimilar la totalidad de la tarea que se les encomienda. Los profesionales consideran re-
levante incluir al padre privado de libertad en la intervención, aún cuando en la estrategia y en
las orientaciones técnicas se explicita. La asistencia técnica del Programa también identifi ca
la importancia de mantener la comunicación con el padre privado de libertad, sin embargo,
puede que se relativice al no estar reglado en condiciones mínimas, refl ejando nuevamente la
observancia rígida que se tiene de los indicadores del Programa, pero en la línea de no abordar
lo que no está defi nido en una estructura pre-establecida. Sin embargo, existe el interés de
reforzar el trabajo con el integrante de la familia privada de libertad2:
2 Notas del Editor 2: En la estrategia del Programa se señala la importancia de trabajar con la persona privada de libertad. La hipótesis que justifi ca esta línea de trabajo, nace de la crisis que viven las familias cuando la persona sale en libertad. Según los análisis de pre-inversión, el re-ingreso de la persona altera el sistema familiar, especialmente si los integrantes han asumido (o sustituido) roles tradicionalmente distintos a lo esperado por la persona que sale en libertad. Del mismo modo que altera la relación y expectativas del niño, especialmente si la comunicación no fue fl uida durante la privación de libertad.
manual.indd 94manual.indd 94 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
95
“Eso igual es un tema, porque yo pienso que deberíamos trabajar con los adultos signi-
fi cativos desde dentro de la cárcel, hacer los trabajos coordinados, yo feliz iría a visitar
algunos adultos… entonces sabiendo que muchos adultos signifi cativos están prontos a
salir... eso va a crear una ansiedad muy fuerte en las familias, expectativas elevadas
de repente en los niños o temores muy fuertes de que los papás vuelvan a recaer en
consumo. Entonces trabajar ese periodo hasta que la persona salga… tiene que ser lue-
go, ahora ya, también es una responsabilidad para el equipo” (Entrevista Grupal Equipo
Profesional Fundación Don Bosco).
G) Problemas en la información para facilitar la instalación
Desde los equipos profesionales, se presenta como un obstaculizador para insertarse en los
territorios el desconocimiento que los actores e instituciones de las redes locales tienen en
relación al Programa Abriendo Caminos. Los problemas de información para facilitar la insta-
lación y gestión del Programa se dividen en dos líneas de acción: debilidad en la comunicación
inicial y defi ciencia en la comunicación de los ejecutores, tanto para impactar los niveles que
toman las decisiones, como los niveles en que se atiende al público.
“Lo otro es que la instalación de la institución fue bastante complejo porque cuando
nosotros llegamos al territorio nadie nos conocía o sea que al principio nosotros éra-
mos totalmente desconocidos. Desde que se bajo la información de que iba haber un
programa con tales características y que tales personas iban a llegar. Entonces ni de
MIDEPLAN, ni de ningún lugar, entonces fue trabajo de todos los equipos el juntarse, el
lograr esa vinculación con las instituciones que fue muy complejo, muy complejo por-
que muchos de ellos nos veían también como competencia” (Entrevista Grupal Equipo
Profesional Fundación Don Bosco).
“Yo creo que todo programa debería de validarse a nivel de la red, porque como nosotros
no estamos validados no podemos dar uso o no podemos usar las redes que existen
y por lo tanto trunca un poco el trabajo que nosotros realizamos, pero esa es como la
parte negativa” (Entrevista Grupal Equipo Profesional Fundación Tierra Esperanza).
“Pero en el fondo es como una sugerencia el tema de que si se va a implementar nue-
vamente este mismo programa ya no como piloto en otras comunas, se haga la presen-
tación previa ya sea al municipio, a todas las redes que signifi que este gobierno local
para que toda está problemática que se generó para poder insertar el programa en el
territorio no sea tan difi cultoso para los otros programas” (Entrevista Consejero Familiar
Fundación Don Bosco).
Los profesionales destacan la relevancia de que en estos espacios instalación y difusión del
Programa en los distintos territorios, participen no sólo los jefes de departamentos, sino tam-
bién los mandos medios y los funcionarios de trato directo con los usuarios. Estratégicamente,
los ejecutores del Programa visualizan la importancia de dar a conocer el Programa a las per-
sonas que están atendiendo cotidianamente a las personas, para que éstas puedan abrir los
espacios de atención preferencial a los usuarios del Programa Abriendo Caminos.
manual.indd 95manual.indd 95 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
96
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“Creo que igual es importante y a mí me interesa poner énfasis, es que la validación que
tenga el programa Abriendo Caminos a nivel institucional, por lo menos a nivel de las
instituciones públicas exista, o sea el gestor de redes ha tratado de hacer ese trabajo
y nos ha ido bien en muchos lugares, pero insisto que es tan importante que la infor-
mación no llegue sólo a los jefes de departamentos, sino al público al que atiende la
señora y de que ese programa existe y que no es un invento” (Entrevista Grupal Equipo
Profesional Fundación Tierra Esperanza).
En este escenario, en las instituciones en donde la fi gura del gestor o gestora de redes ha
logrado asentarse y consolidarse al interior del equipo profesional, su rol pasa a ser central en
la difusión del programa y en su vinculación con las redes locales. En algunas instituciones, el
rol de gestor de redes aún no está legitimado, teniendo difi cultades para separar su función
de los roles tradicionales del servicio social; lo anterior se ve refl ejado en consejeros ofi ciando
de gestores de redes, cuando el gestor debe dedicarse exclusivamente a la tarea de gestionar
las redes, como el consejero a la labor de acompañar a la familia.
2. EVALUACIÓN DESDE LOS BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS
A nivel de benefi ciarios niños/as, adolescentes y cuidadores, se implementaron técnicas cua-
litativas y cuantitativas de producción de información. Como se señaló en el apartado meto-
dológico, se aplicaron entrevistas individuales y grupales a niños, adolescentes y cuidadores.
Respecto a la técnica cuantitativa, se aplicó un cuestionario a una muestra correspondiente al
22% de los cuidadores y al 15% de los niños y niñas integrados al Programa por institución. El
siguiente cuadro detalla las características de los adultos que contestaron el cuestionario:
manual.indd 96manual.indd 96 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
97
Tabla N° 1: Caracterización del Cuidador/a
Tópicos Resultados
GéneroFemenino 93%
Masculino 7%
Edad
Entre 19 y 28 años 18%
Entre 29 y 38 años 22%
Entre 39 y 48 años 27%
Entre 49 y 58 años 15%
Entre 58 años y más 12%
Estudios
Sin Estudios 3%
Básica Incompleta 39%
Básica Completa 14%
Media Incompleta 25%
Media Completa 19%
Ocupación*
Cesante 7%
Trabajos esporádicos 20%
Dueña de Casa 47%
Otros 11%
Ingresos*
Menos de 50.000 24%
Entre 51.000 – 100.000 26%
Entre 101.000- 150.000 38%
Parentesco
con niños/as
a cargo*
Madre 38%
Abuelo/a 28%
Otro Familiar 9%
*Sólo se presentan los datos más signifi cativos
manual.indd 97manual.indd 97 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
98
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Como es posible observar en la Tabla N° 1, la gran mayoría de los cuidadores que contestaron
el cuestionario son mujeres (93%) mayores de 39 años de edad (60%), con enseñanza básica
incompleta (39%) y que actualmente se desempeñan como dueñas de casa (47%). En relación al
parentesco que los y las cuidadoras declaran tener con los niños a cargo, destaca las madres
(38%) y abuelos (28%).
Las siguientes características corresponden al total de niños y niñas encuestadas:
Tabla Nº 2: Características Niños / Niñas Encuestados/as
Variable Total
Género
Femenino 73.7%
Masculino 23.7%
Edad
Entre 0 a 3 años 1.3%
Entre 4 a 6 años 2.6%
Entre 7 a 14 años 78.9%
Entre 15 a 18 años 17.1%
En la tabla N° 2 es posible observar que del total de niños y niñas que contestaron la encuesta,
el 73,7% son mujeres, el 23,7% son hombres y la gran mayoría tiene entre 7 y 14 años de edad
(78,9%).
Desde la información producida, se presentan las principales evaluaciones recogidas desde los
cuidadores y los niños, niñas y adolescentes en relación al Programa y su implementación.
2.1 Caracterización de los benefi ciarios
A) Familias incorporadas al Programa
El número total de familias benefi ciarias incorporadas durante la Fase Piloto del Programa
ascienden a 436, las que se distribuyen en las cuatro instituciones ejecutoras de la siguiente
manera3:
3 Notas del Editor 3: La información utilizada para realizar la presente caracterización fue obtenida desde el Sistema Integrado de Información Social de MIDEPLAN. El número de familias corresponde a Noviembre del año 2009,
manual.indd 98manual.indd 98 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
99
Gráfi co Nº 1: Distribución de Familias Benefi ciarias del Programa
La mayor cantidad de familias benefi ciarias corresponde a Tierra de Esperanza con un 30%,
seguido de la Universidad Diego Portales con 27% y luego por Fundación Don Bosco y Cepas
con un 22% y 21% respectivamente.
La distribución geográfi ca de cada institución ejecutora, en tanto, es la siguiente:
Gráfi co Nº 2: Distribución Geográfi ca
Fundación Cepas
Gráfi co Nº 3: Distribución Geográfi ca
Fundación Tierra Esperanza
Como se aprecia en el gráfi co anterior, las familias benefi ciarias de la Fundación Cepas se
agrupan en sólo dos comunas, concentrándose la mayor cantidad de familias benefi ciarias en
la de Talcahuano4. En el caso de la Fundación Tierra de Esperanza, las familias se agrupan en
cuatro comunas, siendo Concepción y San Pedro de la Paz las que concentran a la mayor parte
de las familias benefi ciarias.
4 Notas del Editor 4: La focalización en la región del Biobio no es accidental. La fundación Cepas optó por la modalidad territorial de intervención, cuya consecuencia visible es la instalación de la estrategia en dos comunas (específi camente en algunos barrios), mientras que la Fundación Tierra de Esperanza, aborda una estrategia por nóminas cuyo resultado se expresa en abordar los casos de los internos que tienen familias viviendo en el gran Concepción (exceptuando las comunas de Hualpén y Talcahuano)
93;21%129;30%
119;27%95;22%
Tierra Esperanza Don Bosco UDP Cepas
Hualpen
25,8
74,2
Talcahuano
10090
80
70
6050
40
30
20
100
San pedro de la pAZ
30,2
53,5
12,43,9
Concepción Chiguayante Penco
10090
80
70
6050
40
30
20
100
manual.indd 99manual.indd 99 16/6/10 18:26:3516/6/10 18:26:35
100
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Como se observa en el Gráfi co N° 4, la distribución geográfi ca de las familias benefi ciarias
en el caso de la Universidad Diego Portales es muy extensa, correspondiendo a 18 comunas
de la Región Metropolitana. La mayor cantidad de familias está concentrada en la comuna de
San Joaquín con un 45,6%; la sigue San Bernardo con un 10,7%, la distribución en las restantes
comunas es decreciente, con al menos 3 que tienen sólo un 1% de familias benefi ciarias.
Gráfi co Nº 4: Distribución Geográfi ca Universidad Diego Portales
Por su parte en la Fundación Don Bosco, la distribución de las familias es en cuatro comunas
de la Región Metropolitana, concentrándose la mayoría de las familias en las comunas de
Conchalí (41,1%) y Huechuraba (23,2%).
Gráfi co N° 5: Distribución Geográfi ca Fundación Don Bosco
Santiago
San Ramón
San Miguel
San Joaquín
San Bernardo
Renca
Quinta Normal
Quilicura
Puente Alto
Pedro Aguirre Cerda
Maipú
Macul
Lo Espejo
La Pintana
La Granja
La Florida
La Cisterna
El Bosque
1
5,8
1,9
45,6
10,7
1
1,9
2,9
1,9
6,8
1,9
1
3,9
6,8
7,8
5,8
2,9
0 10 20 30 40 50 60
5,8
Conchalí
41,1
23,217,9 17,9
Huechuraba Renca Recoleta
10090
80
70
6050
40
30
20
100
manual.indd 100manual.indd 100 16/6/10 18:26:3616/6/10 18:26:36
101
b) Niños/as incorporados al Programa
La cobertura del programa en su Fase Piloto correspondió a 1.022 niños y niñas5, a continua-
ción damos cuenta de algunas de sus principales características. La Universidad Diego Porta-
les y Tierra de Esperanza reúnen la mayor cantidad de niños incorporados al Programa, con un
27,6% y 25,4% respectivamente.
Gráfi co Nº 6:
Niños incorporados al programa
El 51,3% del total de niños incorporados son hombres y un 48,7% son mujeres. Entre las insti-
tuciones ejecutoras, La Universidad Diego Portales reúne la mayor cantidad de niños (55,7%) y,
a su vez, Cepas congrega la mayor cantidad de niñas (52,2%).
Gráfi co Nº 8: Sexo de los niños incorporados al programa
5 Notas del editor 5: Cifra fi nal alcanzada por el Programa Abriendo Caminos durante el año 2009. Corresponde a cobertura efectiva en acompañamiento psicosocial.
Gráfi co Nº 7:
Niños incorporados al programa por institución
95%1022
30;3%17;2%
No Participa Participa Sin Información
282;27,6%
228;22,3% 260;25,4%
252;24,7%%
Tierra Esperanza Don Bosco
UDP Cepas
Tierra Esperanza
50 50 49,2 44,352,2
52,250,855,7
47,8 47,8
Don Bosco UDP Cepas Total
Mujeres Hombres
10090
80
70
6050
40
30
20
100
manual.indd 101manual.indd 101 16/6/10 18:26:3616/6/10 18:26:36
102
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
El tramo etáreo del total de niños del Programa, se concentra mayoritariamente entre los 7
a 14 años (43,5%), seguido del tramo que va de los 0 a los 3 años (23,3%). El tramo de los jó-
venes entre 15 y 18 años, aparece como el de menor cantidad con un 14,4% del total de niños
incorporados.
El 43,5% de los niños y niñas incorporados al Programa son hijos e hijas de la persona privada
de libertad. Se observa que en Tierra Esperanza, particularmente, ese promedio aumenta a
más del 50%. El rasgo común en todos ellos, es la pertenencia al mismo hogar de residencia
de la persona privada de libertad. En vista además, que el propósito del programa es brindar
acompañamiento a los niños y adolescentes que ven resentida su trayectoria vital al tener un
pariente privado de libertad, por lo tanto, es posible ver y analizar que parte importante del
desarrollo infantil pueden estar presentes abuelo, tíos, primos o hermanos, no necesariamente
padres o madres.
Gráfi co Nº 9: Parentesco de los/as niños/as con el privado/a de libertad
C) Jefaturas de hogar
En relación a la jefatura de hogar de las familias incorporadas al Programa, los siguientes
gráfi cos dan cuenta de algunas características relevantes.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tierra Esperanza Don Bosco UDP Cepas Total
Hermano/a Hijo/a Nieto/a Otro Pariente Sobrino/a Omitidos
5,4 5,4 6,5
24,6
6,2
11,9
37,7
42,4
25,8
18,3
5,7 5,3
12,8
23,8
3,9
14,5
34,2
7 9,2
24,6
10,59,1
43,5
5,4 7,8
24,7
9,5
48,651,9
manual.indd 102manual.indd 102 16/6/10 18:26:3616/6/10 18:26:36
103
ParticipaNo participa Sin información
324;74%
21;5%91;21%
Tierra Esperanza Don Bosco UDP Cepas
90;21,3%
113;26,7%
127;30%
93;22%
Gráfi co Nº 10: Cantidad de Jefes de hogar por institución
La mayor cantidad de jefaturas de hogar, se concentra en Tierra de Esperanza (30%), seguida
de la Universidad Diego Portales (26,7%).
Gráfi co Nº 11: Participación en el Programa de Jefes de hogar
Del total de Jefaturas de Hogar catastradas, un porcentaje mayoritario participa de las activi-
dades del programa, sin embrago es relevante el 21% que se resta de participar6.
Gráfi co Nº 12: Participación en el Programa por Género
6 Notas del Editor 6: Es necesario destacar que parte importante de las actividades que desarrolla el consejero están destinadas a las personas que ejercen los cuidados infantiles. En este escenario, es preocupante cuando se identifi ca que las personas que tienen responsabilidad sobre la crianza del niño desisten participar del Programa. En estos casos, la tarea del jefe de familia es fundamental porque reemplaza la fi gura de atención del consejero. Lo que es inaceptable para el Programa, en cuanto a su desarrollo metodológico, es no contar con la participación de al menos un adulto, sean responsables directos del niño o de la familia.
No Participa
19,8
80,2 82,4
17,6
Participa
Femenino
Masculino
10090
80
70
6050
40
30
20
100
manual.indd 103manual.indd 103 16/6/10 18:26:3616/6/10 18:26:36
104
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Una característica relevante de la jefatura de hogar de las familias incorporadas al Programa
Abriendo Caminos es la distribución por sexo. Parte de la función de responsabilidad es asu-
mida mayoritariamente por mujeres a excepción de las familias de Universidad Diego Portales
donde dicha relación tiende a equilibrarse7. Así, el 69% de las personas que ejercen jefatura de
hogar, y que están incorporadas al Programa, son mujeres; y un 31% son hombres. La mayor
cantidad de mujeres jefas de hogar se encuentran concentradas en la Región del Bio Bio, con
Tierra de Esperanza (80,3%) y Cepas (74,4%).
Gráfi co Nº 14: Tramos de edad de las jefaturas del hogar
7 Notas del Editor 7: Lo que explica la distribución por género de las jefaturas de hogar de la Universidad Diego Portales es la focalización inicial de su ‘cartera’ de usuarios. La mayoría de las personas privadas de libertad que ‘acompañan’ pertenecen al Centro Penitenciario Femenino de Santiago. En reemplazo de la persona privada de libertad, la jefatura de hogar es asumida por un número signifi cativo de hombres en compración a las otras instituciones ejecutoras.
Desagregando la participación según genero, se aprecia que la mayoría de quienes no partici-
pan son hombres jefes de hogar y, al contrario, son mayoritariamente mujeres jefas de hogar
las que participan del programa.
Gráfi co Nº 13: Género de las jefaturas del hogar
0
10
20
30
40
50
Tierra Esperanza Cepas Don Bosco UDP Total
15,717,318,919,7
1513,4
7,8
18,914,4
30
13,315,6
3,2
8,6
11,8
38,7
19,418,3
9,7
15,9
9,7 9,7
15,413,9
27,4
15,618
24,8
15
24,8
TierraEsperanza
80,3
19,7
65,6
54,9
74,469
34,4
45,1
25,631
Don Bosco UDP Cepas Total
Mujeres Hombres
10090
80
70
6050
40
30
20
100
Entre 18-25 años Entre 26-33 años Entre 34-41 años Entre 42-49 años Entre 50-58 años Más de 59 años
manual.indd 104manual.indd 104 16/6/10 18:26:3616/6/10 18:26:36
105
Por otro lado, el tramo etáreo que concentra las jefaturas de hogar, con un 27,4%, corresponde
a las personas con un rango que va desde lo 42 a lo 49 años; seguido por personas con más
de 59 años (18%).
Gráfi co Nº 15: Parentesco del niño/a con la jefatura de hogar
El parentesco entre el niño o niña con la jefatura de hogar corresponde, mayoritariamente, al
estatus de Hijo/Hija (48,1%), seguido por el parentesco de Nieto o Nieta (36,2%). En los progra-
mas instalados en la Región del Bio Bio, predomina el parentesco Hijo/Hija, alcanzado un 58,1%
en Tierra de Esperanza y un 50,9% en Cepas.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tierra Esperanza Don Bosco UDP Cepas Total
Bisnieto/a Hijo/a Nieto/a Otro pariente Sobrino/a Omitidos
1,9
58,1
32,3
2,7 4,20,8 2
48
37,7
63,6 2,8 3,5
36,9
1,1
37,6
11,3 9,6
2,6
50,9
32,9
2,6
48,1
35,2
6,5 5,81,9
5,3 5,3 3,1
manual.indd 105manual.indd 105 16/6/10 18:26:3716/6/10 18:26:37
106
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Gráfi co Nº 16: Parentesco del jefe de hogar con la persona privada de libertad
El gráfi co 17 nos indica que los porcentaje más altos referidos al parentesco entre jefe/a de
hogar y la persona privada de libertad, corresponde al de padre/madre con el 28,4% y cónyuge
con el 22,2%. En los casos de Tierra de Esperanza y Fundación Don Bosco, estos porcentajes
aumentan a 35,4% y 37,6% respectivamente.
2,81,4
5,97,8
28,4
0,25
7,35,4
22,21,7
2,71,82,7
11,524,8
26,5
6,24,45,3
9,74,4
4,34,35,45,4
5,4
6,57,5
6,5
2,2
1,1
6,74,4
32,28,9
1,14,4
11,13,3
26,7
3,1
8,78,7
225,5
3,17,1
6,335,4
15,1
37,6
Omitidos
Yerno/nuera
Suegro/suegra
Sobrino/a
Padre/madre
Otro pariente
Nieto/a
Hijo/a
Hermano/a
Cuñado/a
Cónyuge o pareja
Abuelo/a
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tierra Esperanza
Cepas
Don Bosco
UDP
Total
manual.indd 106manual.indd 106 16/6/10 18:26:3716/6/10 18:26:37
107
D) Cuidadores/as de Niños y Niñas
A continuación se presenta información relacionada con características relevantes de cuida-
dores y cuidadoras:
Gráfi co Nº 17: Cuidadores y Cuidadoras que participan del Programa
Solamente un 1% del total de cuidadores y cuidadoras catastradas por las instituciones ejecu-
toras no participa del programa y sus actividades, lo que da cuenta de una adecuada focali-
zación en las fi guras centrales a cargo de la crianza de niños y niñas.
Gráfi co Nº 18: Distribución de Cuidadores/as por institución
La mayor cantidad de cuidadores/as que participan en el programa, se concentran en Tierra de
Esperanza y en la Universidad Diego Portales, con un 30% y un 26,9% respectivamente.
ParticipaNo participa Omitidos
324;74%
21;5% 6;1%
Tierra Esperanza Don Bosco UDP Cepas
90;21,3%
114;27%
127;30%
93;22%
manual.indd 107manual.indd 107 16/6/10 18:26:3716/6/10 18:26:37
108
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Gráfi co Nº 19: Género del Cuidador o Cuidadora
En términos de género, es relevante destacar la mayoritaria presencia de mujeres ejerciendo
el rol de cuidado y crianza de niños y niñas. Así, un 95,5% de las personas que ejercen el rol
de cuidadoras son mujeres y sólo un 4,5% corresponde a hombres. El porcentaje de hombres
cuidadores supera la media solamente en el caso de la Universidad Diego Portales, donde
alcanza un 10,5%. La cifra corresponde también a los criterios de focalización y al ejercicio del
apoyo psicosocial centralizado en familias de las mujeres presas en el Centro Penitenciario
Femenino.
Gráfi co Nº 20: Tramo Etáreo del cuidador/a
El tramo etáreo de las/os cuidadoras/es incorporadas/os al programa, corresponde mayorita-
riamente al rango que va desde los 42 a lo 49 años, con un 24,3%, seguido del tramo corres-
pondiente a los 26 y 33 años de edad, con un 16,7%. Así mismo, es signifi cativo el 13,2% que
corresponde, principalmente, a mujeres adultas mayores que cumplen el rol de cuidadoras.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tierra Esperanza Cepas Don Bosco UDP Total
Entre 18-25 años
Entre 26-33 años
Entre 34-41 años
Entre 42-49 años
Entre 50-58 años
Más de 59 años
Omitidos
22,8 21,3 21,5 21,921,1
18,419,7
17,3 15,6
31,1 30,1
24,318,9
16,7
9,4 9,411,1 11,4 12,3
6,7 7,510,8
15,1 1414,9
14,914,6
13,216,7 16
1,1 0,2
TierraEsperanza
98,4
1,6
96,7 97,889,5
95,5
3,3 2,210,5
4,5
Cepas Don bosco UDP Total
Femenino Masculino
10090
80
70
6050
40
30
20
100
manual.indd 108manual.indd 108 16/6/10 18:26:3716/6/10 18:26:37
109
Gráfi co Nº 21: Parentesco de los/as niños/as con el/la cuidador/a
El parentesco de niños y niñas con sus cuidadoras/es que predomina, con un 53,4%, correspon-
de al de Padre/Madre, seguido con un 27,1% que corresponde al parentesco de Abuelo/Abuela.
En Tierra de Esperanza y Cepas se supera la media del parentesco Padre/Madre, indicando un
porcentaje de 63,8% y 59,2% respectivamente. En la Universidad Diego Portales, en tanto, se
concentra el mayor porcentaje de Abuelos/Abuelas cuidadores/as (35,1%).
Gráfi co Nº 22: Parentesco del cuidador/a con el jefe de hogar
Omitidos Yerno/nuera Suegro/suegra Sobrino/a Padre/madre
Otro pariente Nieto/a Hijo/a Hermano/a
Tierra Esperanza Cepas Don Bosco UDP Total
21,2 21,5
2,2 3,13,5
59,2
4,44,41,8
29,4
2,8 1,23,6 3,6
4,4
0,8
35,1
2,5 2,5
14,2
38,3
1,1 1,4
27,1
2,2 2,26,3
53,4
2,84,6
1,30,24,3
0,7
54,4
1,2 1,9 2,7 2,75,4
63,8
1,20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
F. Tierra Esperanza F. Cepas F. Don Bosco UDP Total
Cónyuge o pareja Es él/la jefa de hogar Hijo/a Otro pariente
13
70,7
12,2
4,1
18,4
64,4
12,6
4,6
28,3
60,9
7,63,3
35,5
53,3
1,9
9,3
23,5
62,6
8,65,4
manual.indd 109manual.indd 109 16/6/10 18:26:3716/6/10 18:26:37
110
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
La cuidadora o cuidador ejerce además como jefa/e de hogar en un 62,6 % de los casos; y un
23,5% corresponde a cónyuges o parejas con jefaturas de hogar. Lo que da cuenta, si conside-
ramos la distribución por género de jefaturas de hogar y cuidadores, de un alto porcentaje de
mujeres que deben cumplir el doble rol de proveedoras y responsables de la crianza de niños y
niñas. Esto demuestra la pertinencia de las líneas de trabajo desarrolladas por la Coordinación
Nacional del Programa Abriendo Caminos, cuando postula estrategias de soporte complemen-
tarias para estabilizar los shocks económicos y afectivos8 tras la privación de libertad de la
persona que provee tanto recursos económicos como afectivos.
E) Personas Privadas de Libertad
En este último punto, se da cuenta de algunas características del familiar privado de libertad
de niños y niñas:
Gráfi co Nº23: Distribución de privados de libertad por institución
La Fundación Cepas congrega la mayor cantidad de privados de libertad, con un 31% de los
casos; seguido por las otras tres instituciones cuyo porcentaje alcanza al 23%9.
8 Notas del Editor 8: ver más en http://www.chilesolidario.gov.cl/abriendo_caminos/index.html [Visto en Mayo de 2010]9 Notas del Editor 9: si bien es cierto que las características de las dinámicas familiares no fueron pesquizadas en este estudio, es
necesario mencionar mencionar como hipótesis, que sus intercambios no son homogéneos y no son comparables a las tipologías realizadas para identifi car a las familias del Programa Puente. En algunos casos se ha podido pesquisar que las personas privadas de libertad poseen vínculos en más de una familia, debido tanto a la existencia de más de una pareja, como a la desintegración de las responsabilidades infantiles, así como en otros casos se ha demostrado la existencia de desvinculaciones que no permiten reconstruir las dinámicas familiares. Estos temas serán abordados en un estudio temático que presentará sus primeros resultados en julio del año 2010,
F. Tierra Esperanza F. Don Bosco UDP F. Cepas
101;31%
78;23%
79;23%
79;23%
manual.indd 110manual.indd 110 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
111
Gráfi co Nº24: Género de las personas privadas de libertad por Institución
En las instituciones de la Región del Bio Bio se concentran los mayores porcentajes de hombres
privados de libertad (Tierra de Esperanza 83,2% y Cepas 82,3%). Mientras que la mayor cantidad
de mujeres privadas de libertad se concentra en la Universidad Diego Portales (86,1%), institu-
ción que focalizó su nómina de ingresos en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.
Gráfi co Nº25: Tramos de edad de las personas privadas de libertad
La mayor cantidad de personas privadas de libertad, se concentra en el tramo de edad que va
desde los 26 a los 33 años, con 39,8%; seguido por el tramo que abarca desde los 18 a los 25
años, con un 21,7%. Lo que da cuenta de una población joven y mayoritariamente masculina, lo
que es coherente con las características generales de la población penal del país.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tierra Esperanza Don Bosco UDP Cepas Total
Entre 18-25 años
Entre 26-33 años
Entre 34-41 años
Entre 42-49 años
Más de 50 años
6,3
45,6
26,6
44,3
30,832,1
22,8
37,6
21,7
39,8
19,9
12,5
6,2
18,8
14,9
5,9
19,2
10,37,78,9
5,1
15,2
26,6
17,7
3,8
TierraEsperanza
16,8
83,2
38,5
86,1
17,7
61,5
13,9
82,3
Don Bosco UDP Cepas
Mujeres Hombres
10090
80
70
6050
40
30
20
100
manual.indd 111manual.indd 111 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
112
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
2.2 Evaluaciones desde los Cuidadores
A continuación se sintetizan las distintas evaluaciones y valoraciones que los cuidadores
manifi estan en relación a su experiencia en el programa, considerando la calidad de atención,
valoración del programa, los aportes e impactos.
A) Evaluación Sobre la Calidad de la Atención
Las evaluaciones en torno a la Calidad de la Atención, se entienden como las percepciones y
valoraciones de los benefi ciarios del conjunto de estrategias y medios utilizados por cada una
de las instituciones para vincularse y atender a los usuarios del Programa.
Al respecto y desde los resultados del cuestionario y los relatos de los benefi ciarios, es posible
señalar lo siguiente:
Existe mayoritariamente entre los cuidadores una percepción positiva de la atención •
que brindan los profesionales del Programa. Las familias visualizan cambios en las
dinámicas familiares y percepciones personales desde que están en el Programa.
“(…) ha sido la entrega de los jóvenes, porque, pucha para ser jóvenes ellos, se han entre-
gado tanto a nosotros, no hay discriminación, es una forma de, la llegada que uno tiene
con ellos, pucha se ponen en el lugar de uno, para mí ha sido súper satisfactorio, porque
yo estoy pasando por un momento muy malo, yo creo que todos estamos pasando ésta
situación, se forma una depresión y es lindo cuando llegan y te ponen la mano amiga,
porque dicen pucha, ánimo, siga adelante, en qué podemos ayudar, aquí estamos noso-
tros…” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as UDP).
“Yo creo que si no estuviera en este programa hubiera seguido así mismo, en cambio ha cam-
biado harto mi vida y la de mi familia con mis hijos, porque soy yo y mis hijos. Yo estoy agra-
decida porque para eso, igual cualquiera no sale favorecida, entonces uno se tiene que dar
el tiempo, así como ellos se dan el tiempo, uno igual tiene que estar disponible para cuando
necesiten algo” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos Fundación Tierra de Esperanza).
“El programa me ha ayudado bastante, psicológicamente, me ha ayudado harto porque
ellos llegaron el peor momento que yo estaba, porque yo ya no quería vivir, ya eran mu-
chas cosas, los nietos, los hijos, el trabajo, estaba mal me entiende. Entonces cuando ellos
llegaron para mí fue una puertecita que se me abrió, muy grande, me alegro psicológi-
camente, y económicamente, y yo con mi hija no tenia buena relación, nada, éramos dos
personas enemigas, ellos me han ayudado harto. Ahora con mi hija tenemos harto dialogo,
podemos conversar” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
[Respecto a las expectativas que se han cumplido con el Programa] “Todas, todas, de
hecho entrar al grupo fue súper bueno y tuvimos harto feeling, los chiquillos igual, los
chiquillos más grandes con el Claudio son súper buena onda, súper y yo con la Pamela y
manual.indd 112manual.indd 112 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
113
mi hija con la Daniela… yo igual tenía hartos problemas y ellas me ayudaron montones
a mí...” (Entrevista Benefi ciaria Adulta Universidad Diego Portales).
Desde los relatos de los cuidadores y los adultos responsables, se destaca una alta valoración
del Programa. En todas las instituciones más del 93% señala sentirse entre muy satisfechos y
satisfechos con la atención de los Consejeros Familiares y más del 73% con la de los Tutores.
Gráfi co N°26: Evaluación de la Atención del Consejero/a Familiar
Gráfi co N°27: Evaluación de la Atención del Tutor/a
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
muy insatisfecho insatisfecho Medianamente satisfecho Satisfecho muy satisfecho Omitidos
23,4
6,7 6,7
15
3,3
20
144 3
73,3
86,6
76,7
81
92
3,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
UDP F. Don Bosco Medianamente satisfecho Satisfecho muy satisfecho Omitidos
3,3 13,3 1
13,4
6,7 4
13,3
6,6 4 2
8086,7 86,7 86
92
10
manual.indd 113manual.indd 113 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
114
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Desde algunos relatos de los cuidadores, se destaca la transparencia que tuvo el profesional al
momento de llegar a presentar el Programa. Lo anterior tiene directa relación con el protocolo
de contacto que el Programa Abriendo Caminos diseñó, que a pesar de su sencillez, describía
el marco ético del contacto inicial. A las instituciones ejecutoras se las encuadró para transpa-
rentar los propósitos del Programa y para enmarcar las relaciones en un documento llamado
‘compromiso de participación’.
“La persona que me tocó es de confi anza, me explicó todo, me mostró unos folletos, a sí todo
transparente” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Tierra Esperanza).
“(…) y así un día de diciembre del año pasado llegó el primer grupo que fue Lorena,
Pamela y Claudio. Me fueron a visitar y me preguntaron si yo aceptaba y les dije que sí
porque quería probar de qué se trataba y me gustó, y hasta el día de hoy todavía esta-
mos” (Entrevista a Benefi ciaria Adulta Universidad Diego Portales).
[Respecto al primer contacto con los profesionales del Programa] “En primer lugar nos expli-
caron que era voluntario, que no exigía nada, nos explicaron todo lo que era, de donde venían,
fue la confi anza que ellos nos entregaron a nosotros y nosotros pudimos también tener la
confi anza” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Tierra Esperanza).
“(…) ellas son como visitadoras, llegan a la casa me encuestan, preguntan cómo están los niños;
o sea en ese aspecto se preocupan harto” (Entrevista a Benefi ciaria Adulta Fundación CEPAS).
Los benefi ciarios adultos de todas las instituciones señalan estar satisfechos con el acceso
expedito que tienen para contactar a los profesionales del Programa en caso de necesidad de
abordar con ellos algún tema familiar relevante.
Gráfi co N°28: Facilidad para contactar a los profesionales del programa
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
muy insatisfecho insatisfecho Medianamente satisfecho Satisfecho muy satisfecho Omitidos
1013,3
3,36,7
13,38
53,322
48
44 4
70
80 8086,6
79
3,3
10,1
manual.indd 114manual.indd 114 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
115
Esto se reafi rma desde el relato de los benefi ciarios entrevistados:
“Igual que cuando una tiene un problema, mi consejera me explica y me dice si no puede
sola que ella va y me acompaña, yo la llamó, le digo tía no resultó y ella me ayuda”
(Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Tierra Esperanza).
“(…) uno los llama y ahí están ellos, o sea tiene uno un problema, ellos no dicen pucha,
no puedo, tengo que hacer, al tiro aunque tengan algo que hacer, igual llegan a la casa
¿qué le está pasando?” (Entrevista Grupal Adultos/as Benefi ciarios/as UDP).
Se destaca la actitud comprensiva y el lenguaje accesible utilizado por los profesionales•
Desde los usuarios del Programa, se destaca la actitud comprensiva y la utilización de un
lenguaje accesible por los profesionales de los equipos en su relación con las familias, lo que
permite el entendimiento de los mensajes y promueve el diálogo en torno a los temas traba-
jados durante la intervención.
Gráfi co N° 29: Siento que las personas que trabajan en el programa comprenden mis problemas
En el gráfi co anterior se observa como más del 97% de los cuidadores de todas las institu-
ciones que contestaron el cuestionario declararon sentirse muy de acuerdo o de acuerdo
con la afi rmación que señalaba que sentían que las personas que trabajaban en el Programa
comprendían sus problemas. La fortaleza de contar con instituciones con experiencia en eje-
cución de Programas Sociales está en contar con competencias profesionales instaladas y en
desarrollo, como las que permiten fortalecer los vínculos entre el ‘usuario’ y el profesional de
apoyo psicosocial.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
Muy deacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Omitidos
13,4
83,3
17
70
23,4
111
93,3
80
20
6,73,3 3,3
80
3,3
manual.indd 115manual.indd 115 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
116
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Esto también se confi rma en sus relatos.
“(…) Se hablan de varios temas y él como que entiende y como que a uno la entiende y
... cómo le dijera... le da consejos que a uno realmente le sirven… ellos como que saben
la respuesta y cómo darles la respuesta a uno para uno tranquilizarse y saber llevar el
problema que uno tiene...” (Benefi ciaria Adulta Fundación Tierra Esperanza).
“Sí. Apoyo, mucho. He sentido el apoyo, de personas que no son de mi sangre he recibido
más que de mi propia familia” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación
Don Bosco).
Gráfi co N° 30:
Cuando los profesionales del programa conversan conmigo entiendo claramente lo que me quieren decir
En el gráfi co 30 se observa que frente a la afi rmación: Cuando los profesionales del Programa
conversan conmigo entiendo claramente lo que me quieren decir, del total de cuidadores
incorporados al Programa en la Universidad Diego Portales el 70 % señala estar muy de acuer-
do o de acuerdo, en la Fundación Don Bosco el 100 %, en la Fundación CEPAS el 96 % y en la
Fundación Tierra Esperanza el 93,3 %. De esta manera, se destaca positivamente, en términos
mayoritarios y transversalmente a todas las instituciones, la forma en que los profesionales
se vinculan con benefi ciarios y benefi ciarias del programa.
Los cuidadores y adultos responsables señalan sentirse acogidos por los profesionales que •
trabajan en el programa.
A partir de las evaluaciones que realizan los cuidadores y adultos responsables de los niños o
niñas de la atención recibida por los equipos profesionales, más del 100% de las personas, en
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
10
36,733,3
23
4
20 20,1
3,3 3,3
76 73,3
13,4 13,3
86,7
65
3 3 42
Muy deacuerdo Deacuerdo Ni deacuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo muy desacuerdo Omitidos
3,33,3
manual.indd 116manual.indd 116 16/6/10 18:26:3816/6/10 18:26:38
117
todas las instituciones, declara sentirse seguro/a y acogido/a por las personas que trabajan
en el Programa.
Gráfi co N° 31: Me siento seguro/a y acogido/a por las personas que trabajan en el programa
Esta sensación de los cuidadores de sentirse seguro/a y acogido/a, pasa también por la acti-
tud no discriminadora que perciben desde los profesionales del Programa. Las competencias
humanas y profesionales utilizadas por los profesionales de apoyo psicosocial facilita el desa-
rrollo del vínculo, factor fundamental para generar adherencia al proceso y para mejorar los
indicadores de éxito al fi nalizar el apoyo.
“La preocupación, el amor, el cariño, el respeto que sienten por nosotros, que no nos dis-
criminan porque tenemos a nuestra familia que son delincuentes, o que están presos. En
está situación somos súper discriminados igual po, nos discriminan mucho, aparte que
los niños, ellos pagan el pato de la discriminación, de los errores que hacen los grandes
po” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
“(…) pero para mí lo que más me… es cómo los jóvenes se llegan a uno, el compromiso
que ellos adquieren con nosotros, ¿me entiende?, aquí no hay discriminación, ellos nos
toman de igual a igual, o sea, somos personas…” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adul-
tos/as Universidad Diego Portales).
B) Valoración del Programa
Las valoraciones en torno al Programa, se conciben como las percepciones y evaluaciones
de los benefi ciarios, del programa en su conjunto, considerando todas las metodologías, es-
trategias y procedimientos utilizados por cada una de las instituciones para satisfacer sus
necesidades y cubrir sus expectativas.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
1512
23,4
88
73,3
13,3
93,3
6,7
86,784
Muy deacuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo Omitidos
3,31
manual.indd 117manual.indd 117 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
118
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Al respecto y desde los resultados del cuestionario y los relatos de los benefi ciarios, es posible
señalar lo siguiente:
La participación de las familias en el Programa es evaluada positivamente por los cuidadores•
En el gráfi co se puede observar que del total de cuidadores y adultos responsables que contes-
taron el cuestionario, ninguno consideró la participación en el Programa de manera negativa.
En la UDP y F. Don Bosco el 100 % de los benefi ciarios adultos estuvieron entre muy de acuerdo
y de acuerdo con la afi rmación que señalaba que la participación en el Programa había sido
positiva para las familias, en CEPAS el 88 % y en Tierra Esperanza el 96,6 %.
Gráfi co N° 32: Participar en el programa ha sido positivo para mi familia
Lo anterior se ve ratifi cado por el relato de las personas, quienes dan a conocer una buena
percepción (general) sobre el Programa, especialmente porque reconocen los problemas que
surgen en la familia cuando viven el shocks de la privación de libertad.
“Yo diría que esto debió haber partido años atrás, esto se necesitaba... las personas an-
tes, o sea en el caso mío yo pienso que esto debió haber partido de cuando hicieron las
cárceles deberían haber funcionado para las familias que quedan fuera... para los hijos,
para todos... porque esto es prevenir a los que vienen” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/
as Adultos/as Fundación CEPAS).
“(…) aquí es diferente, porque ellos se toman, si no es molestia lo que ellos se toman, yo
he podido ver, es un amor tan grande que ellos le entregan a uno para participar, sobre
todo a nosotros y a los niños, entonces eso es impagable” (Entrevista Grupal a Benefi cia-
rios/as Adultos/as Universidad Diego Portales).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
86,7
100
17
1
1212
33,4
3,3
76
63,3
79
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo Omitidos
13,3
3
manual.indd 118manual.indd 118 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
119
La gran mayoría de los cuidadores señalan que los niños y niñas a su cargo les cuen-•
tan cosas positivas de lo que hacen en el Programa
En el siguiente gráfi co, se puede apreciar que en la UDP y en la F. Don Bosco, el 100% de los
cuidadores señalan estar entre muy de acuerdo y de acuerdo con la afi rmación que señalaba
que los niños a cargo les habían contado cosas positivas de lo que hacen en el Programa, en
CEPAS el 84% y en Tierra Esperanza el 91%.
Gráfi co N° 33: Los niños que tengo a cargo me cuentan cosas positivas de lo que hacen en el programa
En el mismo sentido, en los relatos de los cuidadores también se señala como positiva la rela-
ción que se ha llegado a establecer entre los tutores y los niños, niñas y adolescentes.
“Al menos los míos están chicocos, pero igual cuando ven a la tía corren donde ella, el
mío tiene 4 años y la otra tiene 6 años…” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as
Fundación Tierra Esperanza).
“(…) se entregan, los niños se dan con ellos, porque de repente pasa que con los niños,
puede ir cualquier persona y no se va a entregar como con ellas, mi sobrino por lo menos
mayor, se lleva bien con ella” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Universidad
Diego Portales).
“(…) uno los echa de menos de repente, bueno nosotros por lo menos estamos con la
Francisca, no excelente la Francisca, nada que decir, siempre se dan el tiempo de estar
en todas” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/a Fundación CEPAS).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
76,7
23,3
100
21
7
11
30
13,4
3,3
64
20
12
4
53,3
70
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy desacuerdo Omitidos
manual.indd 119manual.indd 119 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
120
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
La gran mayoría de los cuidadores considera que el Programa le ha prestado un apoyo ade-•
cuado y oportuno frente a los problemas que surgieron durante su participación.
Es posible visualizar que más del 84% de los cuidadores y adultos responsables de los niños y
niñas de todas las instituciones señalaron estar muy de acuerdo y de acuerdo con la afi rma-
ción: que frente a los problemas que surgieron en estos meses, el programa les había prestado
un apoyo adecuado y oportuno. En la UDP sólo un 6,7% manifestó estar muy en desacuerdo
con esa afi rmación, en la F. Don Bosco el 6,7% señaló estar en desacuerdo, en CEPAS el 4%
expresó estar en desacuerdo.
“(...) harto me han apoyado o sea no en cosas materiales, pero... yo me siento mal y ellos
me dan un apoyo de ánimo, a los niños lo han sacado tanto adelante… entonces ellos
llegaron como en el momento preciso…” (Benefi ciaria Adulta Fundación Don Bosco).
“(…) ella ha estado justo en el momento en que he estado más mal y ahí han estado para
apoyarme moralmente, porque qué otra cosa más, pero estaban que eso es lo importan-
te” (Entrevista Benefi ciaria Adulta Universidad Diego Portales)
Entre los cuidadores se destaca el acompañamiento permanente y el apoyo constante que han
prestado los y las profesionales del Programa.
Gráfi co N° 34:
Frente a los problemas que surgieron en estos meses,
los profesionales me prestaron un apoyo adecuado y oportuno
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
73,3
13,3
20
6,7 6,7 6,6 6,7
66,7
16
62 2 3
20
3,36,7
76
812
4
70 72
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Omitidos
manual.indd 120manual.indd 120 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
121
Se sugiere ampliar la intervención a la Población Privada de Libertad•
Al igual que los profesionales de Programa, desde el relato de los cuidadores se destaca la necesidad de
ampliar el Programa y la intervención a las personas que están privadas de libertad, ya que su eventual
reincorporación a la familia se visualiza como una nueva alteración y crisis a nivel del grupo familiar.
“Claro porque también nosotros como mamás, como mujeres y adultos más sensibles y como
que entiende más y todo y trata como de salvar un poquito al chiquitito que está creciendo en
un mal ambiente…, cierto, pero resulta que cuando sale el que está adentro va a llegar a vivir
a esta casa y va a corromper todo lo que ya estaba arreglado, entonces siento que hay como
un trabajo en conjunto...” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación CEPAS).
“Señorita a mí me gustaría que el programa se ampliara con las mamás de los niños, el
problema que yo tengo es que la mamá de ellos va a salir ahora, no estoy segura de si en
noviembre, en enero, incluso la más chica dice que si la mamá sale igual como... bueno no
la más chica, tiene edad, pero es chica... dice que ella se va... ‘si sale mi mamá igual como
era, yo me voy de la casa abuelita, porque yo le dije que yo le iba a dar una oportunidad
más’, porque mi hijo queda detenido y ella sale, entonces eso quisiera que llegaran más
donde ellas, pa que ellas también así, como nosotros sabemos tantas cosas de sus hijos,
ellas también sepan algo de sus hijos, porque ellas tanto tiempo que estaban fuera no
saben siquiera, están adentro y no saben nada, no saben nada de sus hijos, porque yo voy
a ver a mi yerna y ni siquiera ella les pregunta qué nota te sacaste, cómo te fue en el
semestre, nada, entonces esas cosas digo yo creo que falta…” (Entrevista Grupal Benefi cia-
rios/as Adultos/as Universidad Diego Portales).
También desde los relatos, se plantea la necesidad, para una reincorporación adecuada de
las personas privadas de libertad al grupo familiar, del mejoramiento de los procedimien-
tos de capacitación y reinserción laboral10.
“Seria bueno, no solamente con los niños, en el caso mío, salio el reo, dónde va a traba-
jar él, quien le va a dar trabajo, se le cierran, seria bueno que le den una oportunidad”
(Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
“pero resulta que cuando sale el que está adentro va a llegar a vivir a esta casa y va a co-
rromper todo lo que ya estaba arreglado, entonces siento que hay como un trabajo en con-
junto que se debe hacer” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación CEPAS).
“Lo mismo que están haciendo acá, con los niños, él lo necesita, las herramientas, para
cuando salga. Por que lo que pasa es que salen de adentro, salen buscando un trabajo, y
no encuentran, no hay y que es lo que pasa que el cabro, la niña o lo que sea, sale afuera
buscando y no encuentra, entonces vuelve a lo mismo, y cae en lo mismo, por que se les
cierran las puertas” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
10 Notas del Editor 9: El Programa Abriendo Caminos contempla en sus normas técnicas (manual de Condiciones Mínimas) el trabajo con los adultos privados de libertad, principalmente para restituir o facilitar las competencias parentales del interno y facilitar la reinserción post-penitenciaria.
manual.indd 121manual.indd 121 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
122
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Se critica la rotación de tutores y consejeros•
Una de las principales críticas que realizan los cuidadores y cuidadoras desde su experiencia
en el Programa, se vincula con la rotación de profesionales (tutores y/o consejeros). Desde sus
percepciones, esta es una situación que puede signifi car quiebres o retrocesos en la interven-
ción y que afecta considerablemente a los niños y niñas.
“Es que le han dado mucho cariño a los niños, les cuesta adaptarse a otra tía, y eso es lo
más común… La tía Consuelo, igual se retiro por que tiene familia, prefi rió el trabajo que
ya tenía. Era competente, bien simpática, tuvo harto tiempo con los niños ella, de enero
de este año…” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
Esta rotación de profesionales, genera muchas veces estancamiento en las intervenciones, ya
que nuevamente se debe construir un vínculo y crear confi anzas.
“Uno trata de prepararlo a ellos, pero ellos no entienden el por qué. Por qué vienen a
cambiar los tíos, por qué los tíos les van a enseñar otras cosas, y no, no, no. Por ser una
de mis nietas, la que vive más conmigo, no, tu tía Carla, tu tía Carla. Pero igual ha ido,
ha participado con todos, es la que más le gusta participar, le ha tomado mucho cariño”
(Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
“(…) fue una de las cosas que me dolió cuando me cambiaron al Claudio, no es que no
esté conforme con los tutores de ahora, lo que pasa es que con el Claudio había con-
fi anza, fue uno de los que más me dolió cuando él se fue” (Entrevista Benefi ciaria Adulta
Diversidad Diego Portales).
C) Aportes e Impactos del Programa
Los aportes e impactos del Programa, se abordan desde las percepciones y evaluaciones de
los usuarios en torno a los benefi cios, aportes y resultados que ha generado su incorporación
y participación en el programa.
Al respecto y desde los resultados del cuestionario y los relatos de los benefi ciarios, es posible
señalar lo siguiente:
Cuidadores y adultos responsables valoran la intervención realizada con los niños, •
niñas y/o adolescentes a su cargo.
Esta valoración tiene dos dimensiones, una vinculada a los cambios que ha generado la par-
ticipación en el programa en ellos como cuidadores, en el desarrollo de sus capacidades y
habilidades parentales y en su relación con los niños, niñas y/o adolescentes a cargo, y otra,
vinculada con los cambios visualizados en los niños, niñas y/o adolescentes.
manual.indd 122manual.indd 122 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
123
En relación a la primera dimensión, en todas las instituciones más del 95% de los benefi ciarios
manifi esta estar muy de acuerdo o de acuerdo con la afi rmación que señala que los profe-
sionales del programa le han entregado buenos consejos para relacionarse con los niños a
cargo.
Gráfi co N° 35: Los profesionales del Programa me han entregado
buenos consejos para relacionarme con los niños a mi cargo
A nivel de intervención, el trabajo desarrollado por los profesionales con las familias a partir
del diálogo y la conversación es valorado por los cuidadores.
“…bueno yo en mi casa soy como la dueña de casa de mis dos hijos... entonces igual
me dice que tengo que ser tolerante, que dedicarle tiempo a ello, igual ellos están pen-
diente de que chuta sabe que le falta ir al psicólogo, vaya, puede que le haga bien... o
está durmiendo bien o... y son bien preocupas en ese sentido de uno” (Entrevista Grupal
Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación CEPAS).
“(…) es súper simpática... es movida, me gusta porque es movida y me dice “señora
Eugenia tiene situación, vaya pa allá” y yo, todo, hago todo lo que me dice y todo el
caso de lo que ella me dijo, lo mismo pasó con Pamela la anterior, también...” (Entrevista
Benefi ciaria Adulta Universidad Diego Portales).
En el siguiente gráfi co se observa como la gran mayoría de los cuidadores declaran que, en
el marco del Programa, han tratado de modifi car ciertas conductas poco benefi ciosas para los
niños, niñas y/o adolescentes que tienen a su cargo. Esta situación es coherente con los datos
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo Muy en desacuerdo Omitidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
73,3
20,116
12
4
20
3,3
84
76,7
6,7 6,7
86,8
79
1133,33,3
manual.indd 123manual.indd 123 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
124
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
que se presentarán más adelante en relación a las condiciones mínimas, en donde se observa
que la intervención a nivel de los cuidadores se ha focalizado en la entrega y desarrollo de
pautas de crianza, estrategias de resolución de confl ictos y acciones que fomenten el apego
seguro (condiciones mínimas 13 y 14).
Gráfi co N° 36:
He tratado de modifi car ciertas conductas poco benefi ciosas para los niños que tengo a cargo
Frente a la afi rmación: He tratado de modifi car ciertas conductas poco benefi ciosas para los
niños que tengo a cargo, del total de cuidadores, en la Universidad Diego Portales el 76,7%
señala estar muy de acuerdo o de acuerdo con ella, en la Fundación Don Bosco el 66,6%, en la
Fundación CEPAS el 68% y en Fundación Tierra Esperanza 93,4%.
Esta es una situación que también se refl eja en los relatos de los benefi ciarios:
“A mi me han enseñado harto, porque yo tenía otro vocabulario con mi hijo, la consejera
y la sicóloga me han enseñado harto, con palabras simples y que sirven de mucho para
llegar a los hijos. Yo creo que si no estuviera en este programa hubiera seguido así mis-
mo, en cambio ha cambiado harto mi vida y la de mi familia con mis hijos…” (Benefi ciaria
Adulta F. Tierra Esperanza).
“(…) tengo un hijo de 12 años igual estábamos mal entre mamá-hijo, la cosa es que yo
sufro una depresión muy fuerte, y ahí el trabajo que se hizo, lograron juntarnos, no sé
para mí eso fue genial, hablar con mi hijo, hablamos, peleamos, y ellos hicieron un tra-
bajo que a mí me costó tiempo, y ellos me prepararon, ‘ya vamos a hacer esto y esto un
día’ y no nos dimos ni cuenta cuándo estábamos juntos” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/
as Adultos/as Universidad Diego Portales).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
56,7
20 19
75 4
68 84
30
3,33,3
6063,4
13,3
20 20
6,7 6,7 6,7
53,3
59
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo Omitidos
3,33,3
10
manual.indd 124manual.indd 124 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
125
“A mí me han apoyado harto con mi hija mayor que tiene 13 años, está en la adolescen-
cia y quiere empezar a conocer otras cosas o hacer otras cosas, para mí igual ha sido
complicado y ellos me han ayudado harto, me han aconsejado, la han aconsejado a ella,
me han dicho como hacerlo, que es lo que tengo que hacer y eso me ha ayudado harto,
porque a veces uno como ve que se le sale de las manos, porque no sabe que hacer
con los hijos, porque ahora hay tantas cosas que los niños aprenden rápido” (Entrevista
Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Tierra Esperanza).
Respecto a la segunda dimensión y a los cambios visualizados por los cuidadores en los niños,
niñas y adolescentes, se expresa lo siguiente:
Gráfi co N° 37:
He visto cambios positivos en los niños que tengo a cargo por participar en el Programa
En el gráfi co es posible observar como frente a la afi rmación He visto cambios positivos en
los niños que tengo a cargo por participar en el programa, en la Universidad Diego Portales el
76,7 % de los cuidadores señala estar entre muy de acuerdo y de acuerdo, en la Fundación Don
Bosco el 100 %, en la Fundación CEPAS el 88 % y en la Fundación Tierra Esperanza el 93,3 %.
En el contexto de los relatos de los cuidadores y cuidadoras, también se plantean algunos cambios
que han observado en los niños, niñas y adolescentes a cargo tras su participación en el Programa y
se destaca el nivel de compromiso que han logrado generar los tutores en su relación con los niños.
“En el colegio de mi hijo no estaba el apoyo pedagógico diferencial, pero cuando llega-
ron los tíos lo implementaron, entonces desde ahí subió sus notas, su comportamiento,
todo, o sea si no hubieran llegado yo creo que ni en el colegio estaría” (Entrevista Grupal
Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación CEPAS).
Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo Muy en desacuerdo Omitidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
4036,7
29
52 3 2
20
84
40
3,43,3
68
53,3
6,76,76,7
93,3
59
9,9
manual.indd 125manual.indd 125 16/6/10 18:26:3916/6/10 18:26:39
126
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“A mi hija le ha servido harto, sobre todo en los estudios, porque a ella le cuesta harto,
ahora ya sabe harto, aprendió harto en el colegio” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as
Adultos/as Fundación Don Bosco).
“Mi hija, el hábito de los estudios no lo tenían, ahora si, todos los días una hora de estu-
dio y aprendió súper bien. A mí lo que más me interesaba era el estudio de ella, porque
a ella le cuesta harto y ahora en lectura ya lee fl uido y así que en el colegio están todos
contentos con ella y con el tío José Luis” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as
Fundación Tierra Esperanza).
“Los tíos han conseguido más que nosotras como mamás, han hecho compromisos con
ellos, compromisos que realmente se han esforzado por cumplirlos” (Entrevista Grupal
Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
Se valora el aporte del Programa para mejorar las relaciones familiares•
Los cuidadores de todas las instituciones (88%) señalan estar muy satisfechos con el aporte
que les ha signifi cado el Programa para mejorar las relaciones familiares.
Gráfi co N° 38: Aporte del Programa para mejorar las relaciones familiares
Del mismo modo, se valora el aporte del Programa para mejorar la relación del cuidador con
el o los niños, niñas y adolescentes a su cargo.
Muy Insatisfecho Insatisfecho Medianamente satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho Omitidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
13
10
84
84 44
16,7
6,7 6,76,76,7
86,6 86,680
83,3
2
manual.indd 126manual.indd 126 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
127
“(…) si porque yo antes reaccionaba no más, ahora no po, me hacen caso, me han ense-
ñado bien lo que me ha faltado, uno nunca sabe ser mamá po uno aprende, no sé (…)”
(Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos Fundación CEPAS).
Gráfi co N° 39: Aporte para mejorar la relación con los niños que tiene a su cargo
En el gráfi co anterior se observa que más del 92% de los cuidadores están satisfechos o muy
satisfechos con el aporte del Programa para mejorar la relación que mantiene con los niños,
niñas o adolescentes a su cargo.
Se valora la entrega de información y la vinculación con la red pública y municipal•
“(…) Estoy tan conforme que la verdad es que no tengo nada que decir. Yo por lo menos,
en mi caso mi hermano está privado de libertad, yo nunca pensé que iba llegar alguien
para ayudarme, de repente yo de inútil no iba a la municipalidad, porque uno tiene co-
sas que puede hacer y no lo hace…” (Benefi ciaria Adulta Fundación CEPAS).
“Diferentes ayudas, en todo tipo de índole, porque por ejemplo en el caso mío, he tenido
ayuda con mis hijos, de psicólogo, de educación, monetario también, y me han hecho, o
sea, por pertenecer al programa he tenido benefi cios en el sistema de salud” (Entrevista
Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as Fundación Don Bosco).
Muy Insatisfecho Insatisfecho Medianamente satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho Omitidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
13
10
82
84 4
10
6,7 6,7
2016,7
83,3
73,3
84 83,3
4
manual.indd 127manual.indd 127 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
128
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Lo cuidadores de las distintas instituciones valoran el acceso que han tenido, en el marco de
su participación en el programa, a la información y benefi cios de la red asistencial local. El si-
guiente gráfi co muestra los resultados arrojados por el cuestionario en relación a este tema:
Gráfi co N°40: Información sobre red pública y municipal a la cual la familia ha accedido
En este gráfi co es posible observar que en todas las instituciones, más del 89% de los benefi -
ciarios adultos se encuentran entre muy satisfechos y satisfechos con la información sobre la
red pública y municipal a la cual han accedido durante el Programa11.
En los relatos se aprecia que se valora tanto la entrega de información realizada por los tuto-
res y consejeros familiares, como la vinculación que se ha generado entre los cuidadores y la
red pública y municipal en el marco del Programa.
“(…) Si, y ellas mismas me están ayudando por ejemplo a ver una sala cuna para que yo
pueda buscar trabajo, me escribieron la cosa para hacer el curso de guardia igual, por si
se puede, porque andaba buscando para allá y para acá…” (Benefi ciaria Adulta F. Cepas).
“(…) entonces para mí los jóvenes han sido muy importantes, sobre todo para mis nietos,
ahora tiene que postular a 1ro medio, el tutor que tiene ahora, porque los que se fueron
también eran excelentes, me lo ayudaron y gracias a dios quedó en la carrera que quiso
seguir, gracias a los 2 tutores que tiene” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adultos/as
Universidad Diego Portales).
11 Notas del Editor 11: Los usuarios del Programa Abriendo Caminos pertenecen a Chile Solidario y, como tal, acceden a todos los benefi cios y prestaciones del Sistema Intersectorial de Protección Social.
Muy Insatisfecho Insatisfecho Medianamente satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho Omitidos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
UDP F. Don Bosco F. Cepas F. Tierra Esperanza Total
2 14
21
68
12
20
48
20
13,3
3,3 3,36,7
26,7
3,3 3,3
66,7
80
56
73,4
4
manual.indd 128manual.indd 128 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
129
2.3 Evaluaciones desde los Niños, Niñas y Adolescentes
A continuación, se presenta una síntesis de las distintas evaluaciones y valoraciones que los niños,
niñas y adolescentes manifi estan en relación a su experiencia de participación en el Programa.
Los niños, niñas y adolescentes valoran el trabajo de los tutores •
La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes sienten que el tutor los trata en forma
adecuada, demostrando preocupación y cariño.
“Por mí lo que yo veo de ellos es la preocupación hacia nosotros, y yo creo que eso igual
es súper importante, porque uno nunca va a pensar que alguien que no sea familiar de
uno tenga tanta preocupación por una persona, eso es lo más importante yo encuentro
de ellos...” (Entrevista Benefi ciario/a Adolescente Universidad Diego Portales)
[Respecto al tutor] “el es como, como cariñoso... igual en mi casa han ido hartos asisten-
tes pero nunca así como tan, como que se meten así tanto en qué te pasa o en que se
metan tanto en ti” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adolescentes Fundación CEPAS).
Esta situación, también fue posible cotejarla a través de la información recolectada tras la
aplicación del cuestionario, como lo podemos observar en el siguiente gráfi co:
Gráfi co N° 41: ¿Sientes que te trata bien?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fundación Don Bosco
Fundación Cepas
FundaciónTierra Esperanza
UDP Total
91,7
100 100 10097,9
4,31
4 1,1
Si No Omitidos
manual.indd 129manual.indd 129 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
130
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Esa percepción de buen trato12, también se vincula con que la gran mayoría de los niños, niñas
y adolescentes encuestados declaran sentir que el tutor o tutora los entiende y escucha. Así
lo refl eja el siguiente gráfi co:
Gráfi co N° 42: ¿Sientes que te entiende y escucha?
Tanto en la Fundación Don Bosco, como en la Fundación Tierra Esperanza y la Universidad
Diego Portales, el 100% se siente comprendido y escuchado y, en la Fundación CEPAS, el 87%
de los niños encuestados señaló que sentían que el tutor los entendía y escuchaba.
Desde los relatos, se rescata el hecho de que muchos de los niños, niñas y adolescentes re-
conocen haber vivido un proceso signifi cativo junto al tutor y consejero, basado fundamental-
mente en el conocimiento mutuo y en la construcción de confi anzas:
“(…) Si po’, porque uno va trabajando con ellos, va conversando ahí se va entendiendo
mejor, ahí uno va entendiendo que igual vienen pa ayudarte, no pa venir a sapiarte ni
lo que esti haciendo en tu casa, solamente es pa ayudarte en las cosas que necesitai
cambiar…” (Benefi ciario Adolescente Fundación CEPAS).
Al igual que en los cuidadores, los niños, niñas y adolescentes también valoran los consejos
entregados por los tutores y rescatan el apoyo y ayuda que ha signifi cado el Programa para
mejorar las relaciones familiares.
12 Notas del Editor 12: El componente ‘Buenos Tratos’ es central en la meetodología del Programa Abriendo Caminos. Esto se ve refl ejado en los indicadores que miden la calidad del apoyo psicosocial y en los indicadores que ordenan las demandas de las familias y los tópicos que deben abordar los tutores y consejeros en la conversación. Los Buenos Tratos es el sello del Programa Abriendo Caminos, por lo tanto, es fundamental medirlo periódicamente para determinar su instalación en la vida de los niños y las familias.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fundación Don Bosco
Fundación Cepas
FundaciónTierra Esperanza
UDP Total
87
100 100 10096,7
8,7
1,14,3 2,2
Si No Omitidos
manual.indd 130manual.indd 130 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
131
“(…) a veces me conversa y me da consejos de como solucionar los problemas en mi casa,
solucionar los problemas con mi hermano, con mi propia familia, que cuando el va para
mi casa, yo lo saco a pasear porque no me gusta estar en la casa porque los problemas
nos sobran… por eso cuando va, el me ayuda a relajarme un poco, no sé po, trato de
buscar una solución en él, como salir de ese hoyo que estoy en mi casa, eso me propone
él y yo lo acepto...” (Benefi ciario Adolescente Fundación Don Bosco).
“Porque con el tío tengo otra confi anza y él me conversa harto a mí, yo igual le cuento
mis cosas y él me dice todos los días que cómo me he llevado con mi mamá, me pregun-
ta, porque yo igual no he tenido buena relación con mi mamá, por lo mismo porque yo
igual soy media que de repente le contesto y el tío me aconseja para yo no contestarle
(…)” (Entrevista Benefi ciaria Adolescente Fundación CEPAS).
De este modo, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes encuestados sienten que el
tutor o tutora les ayuda a solucionar sus problemas.
Gráfi co N° 43: ¿Te ayuda a solucionar tus problemas?
Frente a la pregunta: ¿Te ayuda a solucionar tus problemas?, en la Fundación CEPAS el 91,4%
señala que Si, en la Fundación Don Bosco el 96,2%, en la Fundación Tierra de Esperanza el 93,7%
y en la Universidad Diego Portales el 100%.
Se valoran el apoyo educativo que brindan los tutores•
“(…) incluso el Claudio, a mí me llevó a buscar colegio, porque yo éste año salgo del cole-
gio, me gradúo, entonces él me acompañó a ver unos colegios que yo quería ver, por si
me gustaban...” (Entrevista Benefi ciario/a Adolescente Universidad Diego Portales).
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fundación Don Bosco
Fundación Cepas
FundaciónTierra Esperanza
UDP Total
91,496,2
93,7
10095,3
1,14,3 3,8 6,3
3,6
Si No Omitidos
4,3
manual.indd 131manual.indd 131 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
132
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“(…) antes yo era más desafi ante, antes era cerrado de mente ahora soy más abierto,
no sé po era más preocupado por la calle o cualquier cosa, ahora no sé po estoy más
preocupado de mi familia y de mis hermanos más chicos” (Entrevista Grupal Niños/as
Benefi ciarias/as Fundación Don Bosco).
Cuando a los benefi ciarios niños, niñas y/o adolescentes se les consulta por los principales
aportes que les ha generado su participación en el Programa, tienden a destacar el apoyo
educativo.
Desde sus relatos, se plantea que este apoyo o intervención en el campo educativo ha asumido
dos modalidades dependiendo de la situación escolar en la que se encuentre el niño, niña o
adolescente. Cuando este se encuentra desescolarizado, el trabajo del tutor o tutora se centra
en volver a insertarlo al sistema educativo tradicional o bajo alguna modalidad alternativa
(exámenes libres, educación nocturna, etc.,).
“A mí me ayudaron para poder postular al liceo, porque no me aceptaban por las notas,
ella conocía al inspector y habló, me dieron la oportunidad que de aquí a fi n de año tenía
que tener promedio arriba de 5,0 para poder entrar al liceo, fui a dar la prueba y el lunes
dan los resultados” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Adolescentes Tierra Esperanza).
“A mí me han ayudado harto en el tema del colegio, porque yo no estaba estudiando y
el tutor pasado me buscó colegio y todo, ahora volví a retomar... pero nocturno eso si…”
(Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Niños/as Universidad Diego Portales).
En los casos en que el niño, niña o adolescente se encuentra escolarizado, la intervención del
tutor consiste en realizar un apoyo educativo que busca mejorar su rendimiento académico.
“(…) Mis notas, porque las tías me hicieron un horario para estudiar, ahí tengo que
estudiar de tal hora a tal hora, porque ahora en el primer semestre estaba repitiendo,
tenía un 4,7 pero con dos rojos y ahora en este segundo semestre subí todas las notas,
tengo una pura nota roja en matemática y nada más…” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/
as Adolescentes Tierra Esperanza).
“A mí me ha ayudado en las cuestiones que me iba mal… /Risas/… no tomaba en cuenta
si me iba mal en un ramo, por ejemplo ‘ya era uno no más’, pero ahora no, ha hecho subir
más mis notas...” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Niños/as Universidad Diego Portales).
Se critica los cambios y rotaciones en los equipos profesionales•
Entre los niños, niñas y adolescentes, se critica el cambio tutores o consejeros familiares al
que algunos se han visto expuestos durante la implementación del Programa.
“Lo que pasa es que mi tía ahora se va, como que da lata porque con la tía Norma yo
ya tengo una confi anza y con la tía Gaby igual conversábamos harto. La tía le contó a
manual.indd 132manual.indd 132 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
133
mi mamá que se iba y mi mamá me contó a mí…Es que ella iba todos los miércoles a la
casa y el último miércoles que fue la contó a mi mamá y mi mamá me dijo y se despidió
y que ella no podía venir más, la tía Gaby se puso a llorar porque mi mamá le compro
un regalo, porque mi mamá se encariño harto” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Ado-
lescentes Fundación Tierra Esperanza).
“... por eso yo digo que hubo un cambio muy brusco, como que no se organizaron bien para cam-
biar a los tutores...” (Entrevista Grupal Benefi ciarios/as Niños/as Universidad Diego Portales).
En los relatos de los benefi ciarios, se evidencian las problemáticas que estas situaciones
generan a nivel emocional y respecto al vinculo profesional – niño, niña o adolescente, impli-
cando retrocesos o estancamientos del proceso de intervención que se esta desarrollando.
“Igual eso es fome porque si tu conociste un tutor tu ya te ganaste toda esa confi anza y
tienes confi anza y después el se va porque cualquier cosa, y te mandan un tutor nuevo
a reemplazarlo, no es lo mismo porque es volver de nuevo a la confi anza” (Entrevista
Grupal Benefi ciarios/as Adolescentes Fundación CEPAS).
Se sugiere mayor frecuencia en las visitas•
A partir de la buena evaluación realizada al trabajo de los tutores y tutoras, al solicitarles pro-
puestas y al consultarles a los niños, niñas y adolescentes acerca de los cambios que ellos le
realizarían al Programa, se destaca la idea de mayor periodicidad y frecuencia en las visitas.
[Respecto a la frecuencia de las visitas] “es que depende de ellos, por mí que fuera todos
los días encantada, pero igual depende de ellos porque igual tienen cosas que hacer, si no
es el único caso el mío” (Entrevista Benefi ciario/a Adolescente Universidad Diego Portales).
[Respecto a sus propuestas para mejorar el Programa] “Que vayan más a las casas” (En-
trevista Grupal Adolescentes Fundación CEPAS).
Los adolescentes sienten que las actividades en las cuales han participado no son •
las adecuadas
Entre los adolescentes existe la percepción generalizada que las actividades a las cuales los
han invitado o han participado, no están acordes a su edad ni a sus gustos o intereses.
“A mí me gusta participar en talleres, pero el fi n de semana yo juego a la pelota, por
eso no voy, me han ofrecido pero a mi me gusta jugar a la pelota” (Entrevista Grupal
Benefi ciarios Adolescentes Fundación Tierra Esperanza).
“(…) sí, igual, pero a mí hay una cosa que no me gusta, que es cuando hacen esas obras
de teatro que las hacen pa los puros niñitos chicos y entonces como que uno está ‘ah ya,
síganse riendo’, como que no le interesa a uno esa obra...” (Entrevista Grupal Benefi ciarios
Niños/as Universidad Diego Portales).
manual.indd 133manual.indd 133 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
134
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“Si po entonces uno de repente igual va a ese grupo y hay hartos niños y de repente
no solamente te caen bien las personas, de repente hay personas que te caen mal (...)
entonces tu ahí mas te queri irte po, porque te caen mal esas personas (...) o que estén
haciendo una actividad o un juego, jugando entre todas y entonces que pase alguien
y me vea y me empiece a lesear, ahí me da vergüenza(…)” (Entrevista Grupal Niños/as
Benefi ciarios/as Fundación CEPAS).
“No, es que un día yo fui pero las cosas eran como muy de gays, empezaron a hacer
unos movimientos medios raros y eso no me gustó… Después le dije, caballero no me
gustó su clase, así que me puedo retirar y me dijo que sí…” (Entrevista Grupal Benefi cia-
rios Adolescentes Fundación Tierra Esperanza).
“La de los fi nes de semana igual es como de cabro chico, el de pintura a mí me gusta,
porque me gusta dibujar, pero cuando se juntan todos en el patio hacen como rondas,
hacen saltar la cuerda y hay que ir porque la tía se puede enojar” (Entrevista Grupal
Benefi ciarios Adolescentes Fundación Tierra Esperanza).
En el mismo sentido, al solicitarles propuestas para mejorar las actividades grupales, ellos
plantean la separación por edades como una de las más relevantes.
“Que separen las actividades…Los grandes con los grandes y los chicos con los chicos”
(Entrevista Grupal Niños/as Adolescentes Fundación Don Bosco).
“(…) tener más actividades con personas de la edad de uno, por lo menos yo no voy a
andar jugando con los niños chicos…” (Entrevista Grupal Niños/as Adolescentes Fundación
Don Bosco).
manual.indd 134manual.indd 134 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
135
Tabla N° 3: Cuadro Síntesis de la Evaluación
Cuadro Síntesis Evaluación
Dimensión Institucional Dimensión No Institucional
Equipo ProfesionalBenefi ciarios Adultos
(cuidadores)
Niños, Niñas y
Adolescentes
Fortalezas Debilidades Evaluaciones y Valoraciones
Se valora el sentido y
objetivo del Programa
Falta de claridad de un
comienzo en torno a la
duración del proyecto
Percepción positiva de
la atención
Valoran el trabajo
de los tutores
La duración del Pro-
grama
Se critica el posible
traspaso del programa
a las municipalidades
Se destaca la acti-
tud comprensiva y
el lenguaje accesible
utilizado por los profe-
sionales
Valoran el apoyo
educativo que brin-
dan los tutores
La cobertura por
profesional
En la región del Bío
Bío: Falta coordinación
MIDEPLAN-SERPLAC
Se sienten acogidos
por los profesionales
del Programa
Se critica los
cambios y rotacio-
nes en los equipos
profesionales
Se valora el trabajo
en equipo
Existen reparos en
torno a las condiciones
mínimas
Evalúan positivamente
la participación de las
familias en el Progra-
ma
Se sugiere ma-
yor frecuencia de
visitas
Manejo y entrega de
información de la red
Falta de profesionales
en el equipo especia-
lizado
El Programa les ha
restado un apoyo
adecuado y oportuno
frente a sus problemas
Los adolescentes
critican que no
existan actividades
especifi cas para
ellos
Se considera necesario
realizar un trabajo con
la PPL
Se sugiere ampliar la
intervención a la PPL
Se critica la falta de
difusión del Programa
por parte del MIDEPLAN
Valoran la intervención
realizada con los niños,
niñas y/o adolescentes
Valoran el aporte del
Programa para mejorar
las relaciones fami-
liares
Se valora la entrega
de información y la
vinculación con la red
pública y municipal
Se critica la rotación
de tutores y consejeros
manual.indd 135manual.indd 135 16/6/10 18:26:4016/6/10 18:26:40
136
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
manual.indd 136manual.indd 136 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
1375
CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
manual.indd 137manual.indd 137 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
138
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
5manual.indd 138manual.indd 138 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
139
1. ANÁLISIS UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
1.1 Descripción Institucional
El Programa Abriendo Caminos, CRECER, está instalado en la Universidad Diego Portales (UDP)
a través del denominado Núcleo de Cohesión Social, un referente académico constituido por
docentes, alumnos y ex alumnos de diversas escuelas y facultades que se han reunido, según
declaran, para contribuir en los procesos de construcción de cohesión social que constituyen
la actual agenda pública.
Dicho referente, gestiona una serie de iniciativas que la UDP desarrolla en la Población La
Legua Emergencia, a través de su Centro Comunitario. La oportunidad de participar en el pro-
grama piloto del Abriendo Caminos les resultó coherente con sus propósitos institucionales.
“Esta situación es un tema país, es un tema más trascendente que un barrio complicado
con la situación particular que es la droga. Ahí hay problemas estructurales de fondo y
es un paradigma de la exclusión social. A nosotros nos interesa estar ahí, pero a la vez
proyectar algo con trascendencia social, también más valor académico, entonces hemos
creado un paraguas más amplio que se llama cohesión social y eso nos ha permitido una
diversidad de acciones. Entonces en ese marco, que fundamentalmente tiene que ver con
contribuir a fortalecer ciudadanía de derechos, vino muy bien esta invitación que nos hizo
el MIDEPLAN para este programa. Cumplía muchos de nuestros anhelos” (Coordinadora).
Para la UDP, el Programa Abriendo Caminos es una iniciativa que entrega acompañamiento
personalizado a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son hijos o son familiares de perso-
nas privadas de libertad, para asegurar su desarrollo en condiciones óptimas y con un control
adecuado de riesgos, a través de tutores capacitados en reparación y prevención.
“La protección integral de la infancia es un imperativo ético que compromete al Estado,
las familias y a la sociedad civil. Por ello el Núcleo de Cohesión Social de la UDP asume
la corresponsabilidad de este desafío país, participando activamente de este esfuerzo
que constituye un avance sustantivo en hacer efectiva la promesa contenida en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño” (Página web institucional www.nucleo.udp.cl).
El énfasis de su acción como Programa está dado por el enfoque de derechos en niños y fa-
milias, las condiciones mínimas, la noción de apoyo y de empoderamiento a los sujetos de su
intervención. Al momento de aceptar la invitación del MIDEPLAN, valoraron positivamente el
hecho de que el Programa Abriendo Caminos formase parte del sistema de protección social.
“En este caso nos pareció que estando inscrito ya como un sistema de protección eso
nos permitía hacer bien la juntura con nuestro enfoque que es un enfoque de derechos y
ciudadanía. Donde los sujetos, en este caso, el descendiente que está complicado con la
justicia, es un sujeto de derecho por sobre todas las cosas” (Coordinadora).
manual.indd 139manual.indd 139 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
140
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Ubicado físicamente en la sede de la Escuela de Psicología de la UDP, se trata de una inicia-
tiva que posee entre sus fortalezas los servicios complementarios que la Universidad ofrece
al programa, sobre todo en la atención de casos y derivaciones internas. Esto les permite
desarrollar un trabajo orientado a generar espacios de integración de los y las benefi ciarias a
la comunidad universitaria, que se alinea con el propósito general de la iniciativa.
“Entonces toda nuestra parada con la gente, con los niños, es ponerles un marco de ciu-
dadanía, de derechos y de integración social. Por eso también nos pareció que la univer-
sidad podía ser un instrumento muy potente. Por lo que representa como institución de
que las personas que participan en este programa que fueran parten de la comunidad
universitaria. También que vinieran a la universidad, que hicieran acciones, que cuenten
con la universidad, que se metan a los servicios, que formen parte de la comunidad, y
eso que también que haga que otros de múltiples facultades entren y formen una comu-
nidad más.” (Coordinadora).
“(…) estamos en la línea de prevención social, que es crear lazos sociales más allá del
familiar. El sentido de pertenencia más allá de la familia. Romper ese aislamiento y
abrir el espectro de oportunidades” (Consejera Familiar).
1.2 Etapa de Instalación
a) Proceso de Conformación del Equipo Profesional
Su conformación ha sufrido cambios importantes en el transcurso de la experiencia, producto •
de despidos, alejamiento de profesionales por otras ofertas laborales, y la comprensión de la
necesidad de establecer, desde la Coordinación, un equipo netamente profesional que aborda-
ra los complejos escenarios que considera la problemática del Programa.
Se generó, en un primer momento, un llamado abierto para la conformación del equipo con la •
meta de tener completamente montada la estructura de trabajo durante las primeras semanas
de la iniciativa, aún sin haber defi nido la población objetivo del proyecto: “Estructuramos un
equipo que tenia la siguiente fi gura, primero, yo iba a ser como la ‘relacionadora’ pero hay al-
guien que iba a estar a cargo, que era una sicóloga nuestra que al mes siguiente que armamos
todo renunció, recuerdo que le salió otra pega. Hemos tenido muy buenos profesionales, y las
personas que trabajan con nosotros, siempre son muy codiciados en otros proyectos, porque
han trabajado en La Legua” (Consejera Familiar).
El primer equipo de trabajo, estuvo integrado básicamente por Asistentes Sociales y Psicó-•
logos, de acuerdo a lo referido por la coordinación en este momento surgen una serie de
difi cultades que pasan por el establecimiento de demandas ligadas al mejoramiento de las
condiciones laborales, hasta por una suerte de psicologización de la intervención. Ambas
situaciones tensionan la relación Trabajadores – Universidad, ante lo cual, se decide realizar
un cambio en el perfi l de los integrantes del equipo, se prioriza por tutores pedagógicos,
así, se integran profesores y educadoras de párvulos, que se concentran en una labor de
manual.indd 140manual.indd 140 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
141
carácter socioeducativo: “Se ‘psicologizó’ mucho y había mucha ansiedad, mucho temor.
Hubo demandas gremiales, de seguro, como veíamos el tema de la movilización… Así que
se producía casi una división, una fractura entre los trabajadores y la institución... Enton-
ces se fue produciendo eso, y entonces se ocupaba mucho tiempo en esto, no lográbamos
objetivar las prioridades…al ‘psicologizarse’ mucho entraban en procesos que eran bien
complicados, de abrir temas, hubo errores de querer levantar problemas, abusos sexuales,
hacer ciertas maniobras. Entonces, en algún minuto, yo dije, tengo que virar, tengo que
poner otras competencias, y pensé en el profesor”.1 (Coordinadora)
En esta nueva conformación de equipo, nuevamente emerge esta tensión, entre la comple-•
jidad reconocida y asignada al contexto de intervención en contraste con las características
de los profesionales que desarrollan las acciones. Es conocida que la privación de libertad
puede acentuar vulnerabilidades ya presentes en las familias, sin embargo no se considera
en el perfi l de los profesionales experiencias ligadas a la realidad penitenciaria o delictual y
tampoco – una vez conformado el equipo- se contempló como elemento importante el conoci-
miento previo que pudieran tener sobre la situación específi ca del familiar privado de libertad:
“…nosotros lo defi nimos que no lo supieran…Tengo clarísima la información y las penas y
los tiempos. Porque en el primer equipo si ya estaban asustados con el barrio si yo ponía
además el delito eso agravaba la situación...porque era el contacto con el mundo delictual,
limpiar eso, y trabajar eso, fue muchas cosas. Entonces yo intencioné que no. Que ellos les
cuentan a algunos, pero no es tema, para nosotros no es tema. Ni para la aplicación no es
tema qué delito…”2 (Coordinadora)
Se establecieron dos tipos de organización operativa: una organización territorial o por zona, •
cruzada con una red de equipos temáticos que consideran, entre otras, primera infancia,
edad escolar, adolescencia y áreas especializadas: atención psicológica, atención jurídica,
etc: “Un equipo que está construido en tres zonas. Y que cada zona tiene un consejero. Un
tutor para niños de 6 a 12. Y un tutor, le pusimos tutor a los niños de primera infancia.
Más el equipo especialista que tenemos psicóloga, abogado, otro psicólogo, tenemos una
persona que nos va a hacer, un especialista en informática, que tenía que ayudarnos a
ordenar toda la información porque era para ordenar toda la información” (Coordinadora).
1 Aparece una contradicción que se relaciona con: el reconocimiento de la complejidad de la intervención, pero a la vez, la preocupación y el rechazo hacia intervenciones que permitieran evidenciar problemáticas latentes al interior de la familia, ante lo cual se opta por cambiar el carácter de la intervención, asumiendo ésta un cariz pedagógico.
2 Interesante es la constatación que realiza la Coordinadora del Programa, en torno a las razones que sustentan la decisión de que los profesionales no tuvieran acceso a la información sobre la persona privada de libertad, en ésta se aprecia una cierta incompetencia profesional en torno a las herramientas que éstos tendrían para insertarse e intervenir en contextos con diversas vulnerabilidades, incompetencias que se acentuarían si conocen la información sobre la realidad delictual o penitenciaria de las mujeres privadas de libertad, por lo tanto, el no manejo de este tipo de información resulta ser una especie de ‘mecanismo de protección’. Se considera entonces, que a pesar de que los integrantes del equipo son profesionales, éstos son recién egresados y por lo tanto, frente a la complejidad de los contextos no poseen la experiencia adecuada. Por otro lado, se declara cierta incertidumbre respecto de la proyección inicial del programa, de acuerdo a los parámetros entregados desde el MIDEPLAN, y sus plazos de duración. Esto generó problemas en la conformación y mantención en el tiempo del equipo profesional e incluso cierta desorientación en la coordinación respecto de cómo organizar los territorios de intervención.
manual.indd 141manual.indd 141 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
142
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
El equipo establece reuniones periódicas de trabajo por territorio y por las líneas temáticas •
respectivas, de manera de generar un conocimiento integral del proyecto por parte de la
totalidad de los profesionales, identifi car demandas y situaciones de mayor complejidad y
establecer estrategias de acción: “Los lunes es día de reuniones generales. Hay una reunión
por territorio. Sigue una reunión por tema y termina en una reunión general. Y ahí, en ese
día lunes, articulamos todas las demandas en razón de la cosa administrativa, recursos.
Todo eso. Y después las conexiones son puntuales en la semana. Hay que ir en terreno,
cada uno tiene su agenda. Como van estructurados sus compromisos de... organizan su
tiempo de acuerdo a los territorios. Van evaluando que van intencionando. Tenemos tam-
bién una estructura un poco por prioridades.Hay familias que ya van en buenos procesos
y van quedando en, con menor prioridad.” (Coordinadora).
b) Estrategia de Primer Contacto
Respecto de la identifi cación de los usuarios del programa, es MIDEPLAN quien entrega al •
programa una nómina otorgada y coordinada por la Asistente Social de Gendarmería; y
acotada a mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino (CPF) y son ellos
(Gendarmería) quienes establecen los criterios excluyentes. Finalmente, se defi nen 67 muje-
res del CPF y una cobertura de 250 para niños y niñas.
Esta cobertura, se condice con una características específi ca que tendrá la ejecución de •
este programa, muchas de estas mujeres son madres, por lo tanto emerge como temática
central la ruptura del vínculo madre –hijo/a. A partir del domicilio de las mujeres privadas
de libertad (CPF), el Programa estructura un mapa de acción que considera 21 comunas de
la capital, distribuidas en San Joaquín (La Legua Emergencia), Zona Sur Oriente; Zona Sur
Poniente. Debieron incluir a niños (que viven en la misma casa o cerca de dónde vive el niño
directamente benefi ciado) que no tenían directa relación con la mujer recluida. Desde una
lógica sistémica.
Una de las primeras acciones, referidas al primer contacto con las familias benefi ciarias, •
fue establecer formalmente el consentimiento de la mujer privada de libertad para que su
hijo/a participase del programa Abriendo Caminos. Y este paso, es reivindicado como ini-
ciativa propia de esta experiencia, ya que no estaba solicitado por MIDEPLAN como parte de
sus sugerencias estratégicas.
manual.indd 142manual.indd 142 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
143
Luego de ello, el equipo inicia las visitas a las casas, entendiendo que la responsabilidad de •
informar a las familias sobre su consentimiento, recae en las mismas personas privadas de
libertad. El paso siguiente es presentar el programa, sus objetivos y alcances a los integran-
tes del grupo familiar y lograr el consentimiento del adulto responsable o cuidador del niño
o niña: “Cuando ellas fi rman el consentimiento, ellas asumen la responsabilidad de infor-
mar a su familia. Y nosotros vamos a las casas, y también un primer paso, es compartir el
programa, informárselo y lograr el consentimiento del adulto, que va a ofi ciar como adulto
responsable, del cuidador si no es el mismo y de los niños, tenemos el consentimiento de
todos”3 (Coordinadora).
En este momento una de las difi cultades que mayor relevancia adquirió para el desarrollo •
de la ejecución, fue: “…la dispersión territorial de las familias. Con las familias inscritas
a la fecha la UDP estaría ejecutando el programa en 22 comunas, lo implica inversión en
movilización y tiempo de traslado mayor al previsto” (Informe Mensual de Actividades,
febrero: 4)
Así también, aunque no en número signifi cativo, hubo familias que presentaron resistencias •
o que rechazaron la invitación para incorporarse al programa: “Inicialmente hubo negativas
por parte de las familias para participar en el programa por no desear involucrarse con
la persona privada de libertad…en otros hogares expresaron sospecha hacia el Programa
viéndolo como una amenaza, por lo que solicitaron más tiempo para tomar la decisión”
(Informe Mensual de Actividades, febrero: 5)
Frente a estas situaciones se valora el compromiso y la actitud de apertura y fl exibilidad •
ante las distintas realidades familiares, de los y las profesionales. Se contrataron educado-
ras de párvulos y profesores de enseñanza básica, para hacerse cargo de los niños y niñas
menores de 5 años y entre 6 y 12 años, respectivamente, estableciendo lo que ellos denomi-
nan como tutores especializados: “Especializamos los equipos, especializamos las tutorías
para niños entre 6 y 12 años y las tutorías de los adolescentes. Nos dimos cuenta que el
consejero que está a cargo de, además de la familia, que tiene que hacerse cargo de los
niños menores de 6 años. Eso era imposible. Entre hacer los trámites, vincular, lograr las
condiciones mínimas de la familia, el niño chico quedó invisibilizado. Entonces nosotros
dijimos, no, esto aquí no se está cumpliendo. Este niño necesita también atención perso-
nalizada” (Coordinadora).
3 La información que se entrega en este primer contacto, está orientado desde un primer momento a empoderar a las familias y generar las condiciones para que ejerzan sus derechos. Aquí, el equipo visualiza y transmite su acción como netamente psico-social destinada a romper el aislamiento en que se encuentran estas familias.
manual.indd 143manual.indd 143 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
144
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
c) Buenas Prácticas
Competencias profesionales blandas:• Al momento del primer contacto, se reconocen como
facilitadores una presentación empatía y cercana por parte de Consejeros con la familia, sin
hacer juicios de valor frente al relato o historia que comparten durante las visitas.
Confi anza inicial• : La actitud de apertura y fl exibilidad de los profesionales frente a las
distintas dinámicas familiares, es una práctica positiva. En aquellos casos en que se generó
un clima de confi anza el sentido del humor ayudó a bajar defensas y tensiones tanto en los
profesionales, como en las familias. También facilitó la generación de esta confi anza básica,
la intermediación de las madres privadas de libertad con sus familiares.
d) Nudos Críticos
Cambios en el equipo profesional:• este equipo en sus 10 meses de ejecución, al momento
de la presente sistematización, ha tenido una considerable rotación de personal. Sólo una
integrante esta desde el inicio.
Existe una tensión entre el profesionalismo del equipo y su escasa experiencia la-•
boral: A pesar de que se conforma un equipo profesional, sus integrantes poseen pocas
experiencias laborales previas, mayoritariamente son recién egresados, por lo que existe
ciertas difi cultades para abordar las complejidades asociadas a la privación de libertad de
algún integrante de las familias.
Difi cultades en primer contacto:• Direcciones malas. Familias disgregadas: residencia hijo
rebota en familiares, vecinos. Contacto perdido entre madre y su familia. La dispersión de domi-
cilios de la nómina brindada por Gendarmería, además, baja el nivel de la intervención a juicio
del equipo, puesto que el tiempo es considerado escaso y la demanda en aumento.
Problemas administrativos y de coordinación inicial:• Esto generó desmotivación y ansiedad
respecto de la proyección de la iniciativa. Sentimientos de inseguridad y falta de supervisión-
retroalimentación de parte de las instituciones pertinentes (MIDEPLAN) para enfocar su trabajo,
puesto que se menciona que en un principio no había un lineamiento específi co, mas que las
condiciones mínimas como objetivos generales a cumplir en los usuarios.
Surgimiento de problemas de comunicación:• Organización posterior dio paso a refl exio-
nes de sus prácticas en terreno y análisis intra-equipo.
f) Aprendizajes
Con el paso del tiempo fueron enfocando los ejes y temáticas específi cas con el fi n de lograr
una articulación con los distintos equipos de trabajo. Frente a la presencia de población sobre-
intervenida, deciden actuar coordinándose con las otras instituciones involucradas en las te-
máticas concordantes, para de ese modo establecer tareas y objetivos comunes.
manual.indd 144manual.indd 144 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
145
1.3 Etapa de Diagnóstico
a) Objetivos de la Etapa
Se defi nió como objetivo de esta etapa la recolección de información sobre la composición de las •
familias y la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, esta iniciativa decide integrar al
programa y trabajar con todos los niños y niñas que habitan en la casa de la familia benefi ciaria,
sean o no hijos, hijas o parientes cercanos de la persona privada de libertad.
Coinciden en describir el contexto de su acción como escenarios complejos, donde priman his-•
torias de violencia intrafamiliar, salud precaria de niños, niñas y jóvenes, deserción escolar alta
y problemas de rendimiento, desvinculación de redes sociales: “(…) en La Legua Emergencia las
familias abordadas tienen una mayor vinculación a instituciones locales (programas públicos)
y una muy baja participación en las organizaciones sociales” (Consejera Familiar).
b) Desarrollo del Proceso de Diagnóstico
Se declara un desconocimiento de los indicadores de las condiciones mínimas para las fa-•
milias, ya que a la fecha de inicio del proceso de diagnóstico no se contaba con el manual
de condiciones mínimas. Esta situación se solucionó reuniéndose en mesa técnica con los
especialistas del programa para defi nir los indicadores junto con la asesoría de un meto-
dólogo que colaboró en proceso de construcción del instrumento, enfocado en traducir las
condiciones mínimas a derechos.
Se reitera la visión del equipo, respecto de lo escaso de los tiempos establecidos para la fase •
de instalación y diagnóstico, que no siempre coincidían con los tiempos de las familias para
adherir plenamente al Programa: “(…) no puedes hacer un diagnostico sólo al inicio, porque
la situación va cambiando. Eso implica muchos desafíos, por eso te decía que mi base de
datos, no lograba decantar. Un día una familia te decía que sí al otro día que no. Hay un
tiempo en que todo se asienta” (Coordinadora).
“Pero siempre se te cambian las realidades, se te va reconfi gurando. Los temas de maltrato, •
los temas de violencia. Nunca te aparece inmediatamente. Y así una serie de situaciones
que se develan en la confi anza en la medida que estableces un vínculo. Hay cosas gruesas,
la socioeconómica yo diría. Porque si tú piensas que esto tiene que tener un impacto, de
una transformación de práctica de vida, es imposible abordarla y a diagnosticarlas antes
y bien, en toda su complejidad, y además tener acuerdo con ellos de que esas problemáti-
cas las vamos a abordar y cómo las vamos a abordar. O sea nosotros no vamos a abordar
nada que no esté consensuado con ellos.” (Coordinadora).
c) Diseño y Aplicación de Instrumentos
Se trabajó con la aplicación de 3 instrumentos de evaluación de las condiciones mínimas: •
uno para la Familia; un segundo instrumento dirigido a niños de 0 a 6 años; y un tercer ins-
manual.indd 145manual.indd 145 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
146
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
trumento dirigido a diagnosticar a niños y adolescentes de 7 a 18 años: “(…) son instrumentos
orientadores que piden, que te encausen, y que hay que ponerle racionalidad. Pero son,
tienen que ser fl exibles, tienen que estar permanentemente ajustándose. En ese sentido
no es lineal, esto es un proceso” (Coordinadora).
Quienes estuvieron a cargo del pilotaje de la aplicación de los instrumentos fueron los •
respectivos Consejeros y Tutores en cada una de las zonas de intervención. Se entiende a
los instrumentos como herramientas orientadoras y fl exibles que están permanentemente
ajustándose a las diversas realidades detectadas.
d) Buenas Prácticas
Esta iniciativa decide integrar al programa y trabajar con todos los niños y niñas que habitan •
en la casa de la familia benefi ciaria, sean o no hijos, hijas o parientes cercanos de la persona
privada de libertad.
e) Nudos Críticos
Condiciones mínimas:• Desconocimiento de los indicadores defi nitivos de las Condiciones
mínimas en las familias, como también en lo referido a los niños, niñas y jóvenes, ya que no
se cuenta con el manual preliminar de condiciones mínimas.
Plazos:• La percepción instalada en el equipo, respecto del escaso tiempo defi nido para la
fase de instalación y diagnóstico, que no siempre coincidían con los tiempos requeridos por
parte de las familias para adherir plenamente al Programa.
f) Aprendizajes
El equipo resuelve las difi cultades metodológicas en relación a la operacionalización de las •
condiciones mínimas, a través de la convocatoria a mesa técnica de expertos y asesoría
metodológica para despejar las variables intervinientes, y logra con ello optimizar el proceso
de diagnóstico.
1.4 Etapa de Intervención
La línea de atención a la familia• es ejecutada por el consejero familiar; tiene el rol de
acompañar a las familias en el proceso, conteniéndolas; visualizando sus necesidades y si-
tuación actual del sistema familiar y ser el canal hacia la oferta del Estado, entendido como
garante de los derechos del niño. “Su relevancia se da al brindar herramientas necesarias a
las familias, con el fi n de empoderarlas y potenciar las capacidades que ellas tienen para
que puedan por sí mismas salir de sus crisis” (Consejera Familiar).
“La consejera familiar según lo que sale en el manual, tiene una función bien específi ca
que es como vincular con los benefi cios sociales a la familia, ser como la puerta de en-
manual.indd 146manual.indd 146 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
147
trada a esta oferta estatal también ser un apoyo, de contención, de orientación respecto
a diferentes problemáticas que se pueden sortear y también está guiado por el tema de
las condiciones mínimas” (Consejera Familiar).
El trabajo de la UDP, en esta línea, aparece focalizado en la contención emocional, atención •
y derivación de casos y generación de confi anzas con sus benefi ciarios: “(…) el ser un apoyo
psicosocial, más que ser consejero, es apoyo psicosocial, en términos de que había mucha
carga psicológica, mucho stress y mucha soledad. El asilamiento es una característica”
(Consejera Familiar).
La zona de San Joaquín, aparece como el territorio con mayor intensidad en la intervención, •
con actividades ligadas a la gestión de redes, generación de vínculos de confi anza con la
familia, derivaciones y apoyo pedagógico, gestión de benefi cios del sistema de protección
social, y con alta adherencia de benefi ciarios al programa. En la práctica, se realizan dos
tipos de intervenciones: “Dentro del equipo hay dos metodologías y también en función de
la diversidad. Por ejemplo, la metodología que usa el grupo de La Legua es distinta a la
que usamos nosotros del sur-poniente, sur-oriente. En La Legua la gente es convocada a
esta sede, a una sede social, y ahí hay una relación mucho más estrecha entre el equipo
y... porque ellos, está la sede, ellos van, vienen, son convocados, se hacen los talleres, es
mucho más rico en términos... ya que están ahí. Se hace mucho más fácil y productivo.
Nuestra metodología como es distinta, es visita. Se trabaja por separado con cada niño.
Igual es productiva” (Consejera Familiar)
Esta situación se sustenta en el antecedente del trabajo ya realizado por la UDP en dicha •
población, que contribuyó un proceso de instalación del programa Abriendo Caminos más
fl uido y de optimización de la intervención en esa zona particular. Se menciona, eso sí,
como un problema grave para el equipo, el estar expuestos a los altos niveles de violencia
que existen en el lugar. No se declaran, al respecto, propuestas metodológicas que aborden
la forma de intervenir en contextos como el descrito: “Nosotros en La Legua lo tenemos
resuelto, nosotros ya tenemos legitimidad, credibilidad y confi anza (…) si no fuera por las
balas, sería un trabajo formidable, lo que complica en La Legua son las balaceras diarias.
Que ponen en riesgo al equipo profesional” (Coordinadora).
Un problema recurrente en esta línea es que la pérdida de libertad de un miembro de la fa-•
milia produce depresión, falta vinculo madre-hijo y el hecho de que la crianza sea asumida,
en general, por las abuelas: “Quienes cuidan a los niños generalmente tienen necesidades
económicas. Tienen necesidad de ser escuchadas. Participan también padres. En el caso
de ser las abuelas, están cansadas puesto que es la tercera generación de cuidados inten-
sivos” (Equipo Profesional).
Así también, una de las difi cultades que deben enfrentar los profesionales en la interven-•
ción se relaciona con que las cuidadoras ocultan la privación de libertad de la madre, esta
negación implica que a los hijos, a las hijas no se les habla sobre la situación materna, se
niega, creando explicaciones diversas: “Hay un tema que es bastante interesante que es
manual.indd 147manual.indd 147 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
148
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
el secreto y que se da en bastantes familias…hay una mentira propiamente tal…la mamá
está en el hospital o la mamá está en el colegio, o en el trabajo o en la empresa … siempre
está en una institución y claro al otro día la van a ver y le parece muy extraño y dicen
‘oye pero porque el hospital, tiene gendarmes yo los veo en la tele en estos típicos pro-
gramas policiales’, también hay algo que saben los niños . Había una de las familias…la
abuela decía…’yo no le quiero decir a Matías sobre dónde está su mamá porque no me la
puedo eso se lo debería decir ella’ … y Matías decía ‘yo sé donde esta mi mamá pero yo
no lo puedo decir para que mi abuelita no se enoje’ y yo creo que el tema del secreto es
bastante interesante porque la madre es la que no puede estar en la cárcel, la madre es
la que está en otro lugar la madre es la que está en un lugar aceptado y ahí quizás yo lo
puedo ver más cultural de alguna forma la que está en la cárcel es una mujer”4 (Profesional
especializado).
“…dicen ‘no el niño es mío’, ella sale yo no sé cómo va a salir, porque ella estaba metida
en la pasta, ella estaba metida en cualquier cosa; entonces ‘si ella sale yo no se lo voy a
entregar a menos que cambie’, le ponen condiciones para pasarle al niño y me da la im-
presión de que de alguna forma también hay algo que ese niño en esa familia está cum-
pliendo, hay una función del niño que para esa persona está cumpliendo, por ejemplo
hay una familia una mujer que cuidaba a un niño chico de una mujer privada de libertad
y esta mujer había perdido 5 hijos con su pareja es la cuñada de la mujer privada de
libertad, entonces cuando habla de este niño dice no ‘este es mi hijo’ y es bastante loco
porque al fi nal cuando uno empieza a preguntar si, pero y la mamá si ‘pero es que la
mamá no está yo soy la mamá o a mi me dice mamá’” (Profesional Especializado)
Lo anterior, trata de abordarse a través de una metodología, que tiene como centralidad re-•
construir la historia del niño y niña. El instrumento denominado Cuadernos de Vida (utilizado
en los distintos tramos etáreos) se orientó al registro de las experiencias de vida, incluida la
propia intervención, considerando miradas compartidas entre el equipo y las familias y está
en permanente proceso de construcción: “(…)este es el registro para la familia y de alguna
forma no solamente es un registro de trabajo, es un registro de lo que los adultos quieren
escribir también, por ejemplo el nombre, el papá, la mamá cuando nació (…) que dibuje el
niño también, la intención es tener una sistematización del trabajo y de los discursos de
ellos, de hecho la idea es luego poder rescatar este discurso y también poder hacer algún
tipo de documento o algo por el estilo, acerca de qué es lo que nos están diciendo los
niños a nosotros” (Coordinadora).
4 Esta situación hace evidente el juicio que recae en las madres que han cometido algún hecho ilícito; habría un temor de que el hijo, la hija se entere de su condición dado que quiebra la imagen idealizada. Esto permite que se instale en el cuidador o cuidadora una crítica severa a la mujer y por lo tanto, se pone en cuestión su ejercicio de maternidad, lo que a la vez genera una tensión y preocupación permanente en torno a la posibilidad de que la madre salga y le quite a los niños.
manual.indd 148manual.indd 148 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
149
Se declara el énfasis de desarrollar, mediante esta intervención, una vivencia de comunidad, •
que les entregue a los benefi ciarios un sentido de pertenencia. Y desde ahí, poder generar
las acciones de intervención más específi cas orientadas por ejemplo al refuerzo del vínculo,
las competencias parentales, entre otras. “(…) hay cosas que son transversales, por una
lado queremos crear comunidad, una comunidad Camino. Crear vínculos en este sentido
de pertenencia. Pero también hay temas que son transversales. La formación en compe-
tencias parentales, la formación en apego, es transversal. Es para todos. Tenemos que
intencionarla con las señoras en el CPF” (Coordinadora).
En ese marco, se desarrollan los Talleres Grupales, que son una herramienta utilizada de •
manera transversal en esta experiencia piloto y destinada a, como se decía, generar comu-
nidad, entregar contenidos y reforzar habilidades en los distintos grupos benefi ciarios.: “son
talleres grupales y que los hemos hecho en los encuentros. Cuando vienen instalamos todo
el tema de derechos, del trato. Pero en términos de transformar competencias, sobre todo
la capacidad de observar a los niños, de leer a los niños” (Consejera Familiar).
El trabajo de talleres, orientado específi camente a las mujeres, es también parte destacada •
del relato del equipo respecto de su trabajo. En ese sentido, relevan el hecho de que las
mujeres participantes de estos talleres manifi estan su gratitud por acceder a espacios de
recreación y autocuidado poco habituales para ellas: “En el primer encuentro, por ejemplo.
Teníamos todo armado para niños. ¿Y las mujeres? (…) y armamos unos talleres especta-
culares. Uno sobre todo que se llamaba “manito de gato”, que era el arreglo personal fue
éxito total. Las mujeres pasaban por todo, se peinaban, se maquillaban, se masajeaban.
Eso era una señal importante de reconocimiento” (Coordinadora).
Esto releva la necesidad de este tipo de actividades, los profesionales de la UDP, identifi -•
can claramente que un grupo de benefi ciarios son mujeres y muchas de ellas, presentan
una serie de malestares provocadas por las situaciones de estrés que deben enfrentar. Así,
también se identifi ca la existencia de un grupo particular de mujeres, que ya vivenciando la
tercera edad, deben nuevamente asumir el rol de cuidadoras, lo que efectivamente se aso-
cia a situaciones de vulnerabilidad tanto para los niñas y niñas a cargo, como para la mujer
adulta mayor: “...yo creo que también la mayoría o algunos dicen que la mayoría de las
personas que se quedan a cargo de los niños son las abuelitas, que ya llevan, ya el proceso
de haber criado, ya está, ya lo hicieron varias veces incluso, y ahora es como una tercera
generación, son personas que ya están muy cansadas, claro dentro de nuestra postura
queremos empoderar a las personas a que vayan ellos y que puedan tener como su... sus
soluciones sociales y que los cubran ellos, pero de repente es imposible, son personas que
ya están cansadas, que son abuelitos, entonces eso también...” (Equipo profesional)
“…nosotros entendemos que muchas veces para ellos los niños son un cacho y tiene que
hacerlo y están cansadas y no quieren criar más y por ejemplo en la legua pasa tam-
bién, a pesar de que el rol materno se transita de repente las mujeres tienen que criar a
los hijos y no lo quieren hacer, pero tienen que hacerlo porque es un deber comunitario,
manual.indd 149manual.indd 149 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
150
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
porque es un deber social, porque la mujer tiene que criar al niño y no puede dejar de
hacerlo, hay mujeres de 70 años 80 años que siguen criando niños y ellas dicen, ya es-
toy cansada ya esto chata no puedo más…” (Profesional Especializado).
En el ámbito de la • primera infancia, el trabajo está a cargo de un equipo de tutores espe-
cializados en la materia, compuesto por psicólogos especialistas, educadoras/es de párvu-
los y psicomotricista: “(…) la gente que trabaja propiamente tal en terreno son las educa-
doras de párvulo, ellas son las que van a donde están los niños, lo que nosotros hacemos
es entregarles las herramientas que no tienen respecto a los niños , o sea ya ellas tienen
el tema de la educación que se trabaja diferente, yo integro quizás una mirada más social
, psicológica sobre los niños y la psicomotricista un lugar más desde la psicomotricidad
que es dentro de lo orgánico y lo psicológico” (Profesional Especializado).
Se intenta potenciar el vínculo del cuidador con el niño; enfatizando su calidad. Cómo ve el •
niño al adulto y viceversa: “…nos encontramos con una generalidad de alguna forma en que
los hijos de las madres privadas de libertad hay un vinculo que se rompe, entonces siem-
pre hay un otro que lo cuida la abuela, la cuidadora, la vecina y a veces ese vínculo o esa
relación se veía peligrada de alguna forma, era inestable, se esperaba a ver qué pasaba
cuando saliera la mamá y de alguna forma ese vínculo se rompa, entonces para nosotros
nos planteamos una idea y una política es que en primera infancia lo que más nos impor-
ta es que un niño de 0 a 5 años tenga relación con un otro, se relacione con alguien y que
ese alguien sea permanente, que sea próximo , cercano y que sea histórico, que sea una
cuestión que se mantenga en la memoria.” (Profesional Especializado)
Esto implicó una especialización del trabajo con primera infancia, principalmente dada la •
trascendencia que posee este periodo de la vida para el desarrollo biopsicosocial del niño y
niña: “Y esa temática especial de primera infancia tiene un coordinador especial, porque
son casi 100 niños en esas condiciones. Y porque sabemos lo que signifi ca la primera in-
fancia, era la etapa crítica donde menos inversión, menos tiempo y menos escolarización
teníamos. Y ese tiempo crítico no lo podíamos desperdiciar. Entonces ahí, primera infan-
cia fuerte con esta especialización” (Consejera Familiar).
Este trabajo especializado, aparece como una práctica positiva que innova a partir de lo •
solicitado por el Ministerio de Planifi cación para ésta área: “(…) primero teníamos a cargo
nosotros como consejeros la primera infancia según lo que planteaba el programa de
MIDEPLAN, sin embargo nos dimos cuenta que hay necesidades propias de la primera
infancia que no están en nuestras habilidades como profesionales, no tenemos las compe-
tencias para abordarlo integralmente, entonces pensamos que sería importante que eso
fuera intervenido con un profesional especializado como son las educadoras de párvulos,
porque hay muchos niños que no están escolarizados, que no van al jardín, que no han sido
estimulados por sus padres, entonces hay una brecha como grande, sobre todo en éstos
sectores” (Consejera Familiar).
manual.indd 150manual.indd 150 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
151
La opción de especializar los roles, en el marco del proyecto, está orientada a lograr una •
mayor profesionalización por temática o área de intervención, sin perder con ello la mira-
da integral y coordinada: “(…) justamente lo que hacemos es tratar de aunar, es tratar de
juntar, entonces no es diferenciado porque si bien hay territorios en que se trabaja en
coordinación por equipos, pero nos especializamos en las temáticas, es más un marco
teórico y hay un equipo especializado de primera infancia de segunda infancia y de fami-
lia” (Profesional Equipo Especializado).
Establecer la tutoría como una línea de intervención transversal, se basa en la importancia •
que esta ejecución le otorga a la vinculación. Ésta es considerada como una estrategia que
permite generar confi anzas y así abrir un abanico de posibilidades para la intervención,
intervención que en este contexto estaría acorde a las inquietudes y problemáticas sentidas
por los niños y niñas: “…pero en la postura de que cada niño tenga su tutor, que cada niño
si tiene un problema llame a su tutor, que cada niño sienta que tiene a alguien que este
constantemente visitándolos y que no es el mismo del hermano ni de la mamá, ahora no
hay más de 4 personas dentro de una familia…” (Profesional Especializado)
La • línea de trabajo que focaliza la acción en niños de la segunda infancia (7-12 años)
y en jóvenes (13 a 18 años), orientado a la motivación y vinculación con los tutores: “(…) en
la edad escolar nosotros tenemos una metodología fundamental que es el tema de la es-
timulación y la vinculación” (Tutora)
Respecto del trabajo con adolescentes (13 a 18 años), se intencionó el desarrollo de acciones •
de reinserción, mantención en el sistema escolar y en la búsqueda de redes. Cabe destacar
que aquellos jóvenes que se encuentran insertos en mundo laboral, son más receptivos a
la intervención del programa: “(…) y en la adolescencia es un proceso de construcción de
identidad que también pasa por la escolaridad y vinculación y construir un referente más
juvenil, y tenemos también unos especialistas en jóvenes” (Coordinadora).
A partir de lo anterior, fue necesario brindar un apoyo y refuerzo escolar: • “En las tutorías
de los niños de 7 a 12 años, ya en edad escolar, también el tema ahí es la escuela. Por lo
tanto, el tutor anterior, era buena onda, pero no era un especialista en el tema escolar.
Por lo tanto, estos profesores básicos que pueden hacer un apoyo escolar, que pueden
acompañar, que pueden vincularse a los colegios, nos parecían pertinentes. Donde la
educación como derecho la revelamos como la acción más sinérgica. Porque claro, puedes
tener todos los apoyos psicosociales, pero eso tampoco es que les vaya bien en el colegio”
(Coordinadora).
Un concepto interesante que intenta desarrollar esta iniciativa, es el referido a la noción de •
ciudadanía infantil, ligada a generar espacios de participación para niños, niñas y jóvenes
que puedan ser efectivos y permanentes. Sin embargo, no se observa un desarrollo más
profundo de dicho espacios que apunten a una participación activa más allá de lo formal y
de la consideración de sus opiniones: “(...) dentro de nuestras conversaciones como equipo,
está el desarrollar la noción de ciudadanía infantil, el hecho de instalar la participación
manual.indd 151manual.indd 151 16/6/10 18:26:4116/6/10 18:26:41
152
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
tanto de niños y de jóvenes y que tenga una permanencia constante, que se pueda parti-
cipar a través del Periódico Caminos, donde ellos desarrollan su opinión, sus sueños y de
ahí tener una participación más activa, ya se ha dado desde el primer paso, pero que eso
tenga un sustento mucho más fuerte y mucho más sólido, tanto desde el territorio como
de la universidad” (Equipo Profesional).
Entre las problemáticas detectadas en el grupo de • adolescentes (14 a 18 años), se señala
la deserción escolar y la desmotivación como aquellas de mayor complejidad y que requie-
ren de una intervención más intensa y sistemática: “En el caso de los jóvenes el tema de
la desmotivación es así como generalizado, y es complicado tratar de buscar estrategias
para decir “ya, ¿cómo motivo a éste cabro en un contexto tan violento?”, si él se levanta y
lo único que ve es, no sé, ve droga, ve delincuencia, ve cesantía y por la población donde
vive ni siquiera un poco de área verde... o sea trabajamos de verdad con gente que está
desesperanzada, entonces tratar de mostrarles que existe un mundo más allá de la esqui-
na de su casa, es nuestro rol y eso implica un trabajo largo” (Equipo Profesional).
Dado que la persona privada de libertad es mayoritariamente la madre, acontece que mu-•
chas hijas deben asumir las labores de cuidado y del hogar, reproduciendo las desigualda-
des de género: “o sea sobre todo en la situación donde están, un tema que tocamos harto
con el equipo, el rol que tienen que asumir las niñas, muchas no todas, de estructurar la
dinámica familiar cuando la mamá va a la ‘cana’. Muchas de éstas niñas, tal vez a los ni-
ños les cambia la vida…pero las niñas muchas veces tienen que hacerse cargo de tomar el
rol y hacerse cargo de sus hermanitos y un poco crecer también rápidamente para tomar
un rol que en rigor no les corresponde dentro de la dinámica familiar, pero que por nece-
sidad y por un tema de desigualdad histórica entre hombres y mujeres, les corresponde
porque sí a ellas...“(Tutora)
Por otro lado, en este tramo etáreo los confl ictos entre cuidador – adolescentes emergen •
con mayor frecuencia, lo que puede generar un rechazo del adulto hacia el niño: “…según la
experiencia que hemos tenido en los hogares o que yo he tenido en los hogares, cuando
el niño crece es cuando deja de ser importante, cuando se empieza a portar más mal y a
portar en serio mal y entonces ahí dice no quiero problemas y es justamente a partir de
eso que queremos trabajar por ejemplo con el libro de vida, de cómo eso que ocurre con
el niño también fue responsabilidad de esa persona que lo cuido por dos años o tres años
por 6 meses quizás, quizás también infl uyo en algo o si está bien también infl uyo en algo
esa persona también, yo creo que esos son los dos extremos, son bastante extremos , pero
es difícil que haya un punto medio.” (Profesional especializado)
Existe además una problemática que puede ser vivenciada transversalmente por niños, ni-•
ñas y adolescentes que participan en el programa, de la que dan cuenta los profesionales de
la UDP, ésta se refi ere al momento de detención, en este caso de la madre y los efectos que
puede producir: “…pero que llegue un carabinero que en muchas ocasiones nos han con-
tado los niños las experiencias y que ella este caminando con el niño en la calle y llegue
un carabinero la saque violentamente, le ponga las esposas, la suba a la camioneta, suba
manual.indd 152manual.indd 152 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
153
al lado al niño , llega a la comisaría , llama a la abuela , venga a buscar al niño porque
la madre esta presa, eso para ellos resulta muy traumático, muy violento.” (Profesional
especializado)
Lo anterior evidencia las complejidades que puede adquirir la intervención y lo relevante •
que es integrar en el proceso las vivencias asociadas a la privación de libertad de la madre.
A pesar de que existió en un primer momento un contacto con la madre privada de libertad
a través del consentimiento que ésta debía entregar y que en los informes mensuales se
registran diversas actividades como Jornada de presentación de Consejeros Familiares a
cada madre usuaria del programa (Informe Mensual de Actividades, marzo- abril: 2) y la
realización de un taller sobre competencias parentales (Informe Mensual de Actividades,
Abril- Mayo: 2, Mayo – Junio: 2), en las entrevistas no emerge esta línea de trabajo de ma-
nera signifi cativa más bien se refi eren formas de abordaje dependientes de los casos y por
tanto de tipo espontáneo.
En cuanto a la • gestión de redes, la UDP no tiene en su equipo el rol específi co de coordinar
las redes. Dicha labor es asumida por los consejeros familiares, sobre todo en el momento
de la instalación y de las primeras intervenciones con los benefi ciarios. La justifi cación de
esta situación, se encuentra en la visión del equipo respecto de la complejidad del territorio
a intervenir, sobre todo en lo que respecta a su extensión, lo que a su juicio hacia inviable
que una o dos personas se hicieran cargo de la línea.
Existe, además, la visión estratégica de que las redes se construyen desde un ámbito local •
y no comunal, lo que refuerza la idea de instalar la tarea en los consejeros familiares: “(…)
articular redes generales, es trabajo perdido, porque al fi nal tiene que ser construida de
abajo hacia arriba. Entonces, él o ella, que eran dos, pensamos en dos coordinadores no
daban abasto, no era posible” (Coordinadora).
En esa lógica, la gestión de redes está enfocada fundamentalmente a detectar apoyos ins-•
titucionales para la derivación de casos, en particular, aquello que no puedan ser asumidos
por la oferta especializada de la Universidad: “Entonces, nuestro criterio, a medida que apa-
rece la necesidad, hacemos la articulación. No hay otra manera de resolverlo. A diferencia
que si estás en una comuna” (Coordinadora).
En sintonía con la gestión de redes, • la línea de trabajo de servicios complementarios
y refuerzo terapéutico se constituye a partir de la oferta especializada que entrega la
Universidad Diego Portales: “hay sectores con aislamiento, o quedan muy distantes. Enton-
ces, ahí decidimos que, por ejemplo, claro, la atención psicológica, la íbamos a resolver
nosotros, la atención jurídica, la íbamos a resolver nosotros, la atención dental, la íbamos
a resolver nosotros”5 (Coordinadora).
5 Este aspecto, aparece como una fortaleza de la experiencia, ya que utiliza los recursos instalados de la Universidad y los canaliza hacia las necesidades y demandas que puedan surgir desde los benefi ciarios, en el marco de la intervención. Con ello, se asegura una atención rápida y especializada de casos complejos y se descomprime, de paso, la demanda hacia la red pública de protección social.
manual.indd 153manual.indd 153 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
154
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
f) Buenas Prácticas
Protección de derechos:• Se logra instalar una noción de protección de derechos de la
infancia en los adultos responsables a través de la problematización de eventuales negli-
gencias o falta de información respecto del cuidado de los niños.
Cuadernos de Vida:• Orientadas al registro de las experiencias de la intervención, que con-
sidera las miradas compartidas entre el equipo y las familias y está en permanente proceso
de construcción conjunta, es una buena práctica que permite fortalecer la relación del
programa con sus benefi ciarios y desarrollar instancias de sistematización de aprendizajes
desde un primer momento.
Talleres Grupales:• Es una herramienta utilizada de manera transversal en esta experiencia
piloto y destinada a generar comunidad, entregar contenidos y reforzar habilidades en los
distintos grupos benefi ciarios.
Énfasis Primera Infancia:• Este trabajo especializado en primera infancia, aparece como una
práctica positiva que innova respecto de lo solicitado por el MIDEPLAN para ésta área.
Consejero centrado en adultos:• Se tuvo el cuidado de no caer en prácticas que invisibili-
zaran a los niños y niñas de las familias benefi ciarias, al focalizar el trabajo de las y los con-
sejeros familiares precisamente con los adultos, evitando que las problemáticas y vivencias
de los niños se perdieran en el contexto general de la intervención.
S• oporte Institucional: Es interesante lo que propone como modelo de intervención, el contar
con un soporte institucional orientado a canalizar las necesidades y requerimientos que surjan
desde la línea de acción de servicios complementarios y reforzamiento terapéutico. Claramen-
te, una fortaleza de la experiencia UDP, es utilizar los recursos instalados de la Universidad de
modo tal de asegurar una atención rápida y especializada de casos complejos y descomprimir
la demanda hacia la red pública de protección social.
g) Nudos Críticos
Interpretación Condiciones Mínimas:• Un nudo crítico se asocia a las condiciones mínimas
que tienden a homogeneizar algunas situaciones y características de los benefi ciarios o no
consideran algunas temáticas relevantes. Ejemplo de ello, es que en primera infancia hay
temáticas emergentes como los problemas de conducta de niños en jardín, estrategias de
estimulación. Se debe trabajar con mas niños aparte de benefi ciario directo en la interven-
ción, etc.
Dispersión Territorial:• Se declara, asimismo, que la cobertura territorial defi nida para
el programa es demasiado extensa (22 comunas), lo que genera implicancias operati-
vas complejas: el traslado y movilización de los equipos, la frecuencia de las visitas a
domicilio, la gestión y coordinación y contacto con un promedio de 22 municipios. Todo
manual.indd 154manual.indd 154 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
155
esto, se percibe como un obstáculo que resulta contraproducente a la intención de de-
sarrollar una intervención de calidad: “Es un obstaculizador, porque no permite hacer
una visita semanal por familia que sería lo ideal porque así uno tiene un vínculo más
fuerte con la familia gracias a la frecuencia que podría ser y podrían atenderse como
las problemáticas con mayor oportunidad. Pero al estar así en tantas comunas, claro,
el hecho de ir a una casa ya es una hora perdida en el traslado y después de vuelta”
(Consejera).
Difusión del Programa:• Se detectó una falta de comunicación y difusión respecto de los
objetivos y alcances del programa a nivel de las instituciones públicas. Se ha tenido que in-
formar en cada institución de qué se trata; generando una inversión de tiempo que, a juicio
del equipo, pudo haberse ocupado en otros aspectos de la intervención.
Falta de Experiencia en la gestión de redes:• Este efecto, pudo estar generado precisa-
mente por la perspectiva con las que esta experiencia trabajó la gestión de redes, acotada
al rol del consejero/a familiar, sin contar con un diseño estratégico de redes que apuntase
a la sustentabilidad del programa.
h) Aprendizajes
Enfocar al consejero familiar en su rol de articulador entre las necesidades y demandas de •
las familias y la oferta pública de protección social vigente, liberándolo del trabajo con niños
menores de 6 años, permitió una optimización de su trabajo y claridad en los alcances de
su rol.
En la misma línea, un aprendizaje interesante resulta de la opción de especializar el trabajo •
profesional en primera infancia, a través de intervenciones coordinadas, con supervisiones
externas y retroalimentación de la información detectada.
La distinción de público benefi ciarios entre niños y niñas de 7 a 12 años; y jóvenes o adoles-•
centes entre 13 y 18 años, ayuda a perfi lar con claridad su estado de necesidades y deman-
das, como también a delinear estrategias específi cas de acción.
Replantearse la posibilidad de instalar la gestión de redes desde un nivel más estratégico, •
ligado a la coordinación del programa, que permita avanzar hacia la sustentabilidad del
programa
manual.indd 155manual.indd 155 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
156
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
1.5 Cuadro de Síntesis de la Experiencia
Etapas Buenas Prácticas
Instalación
Al momento del primer contacto, se reconocen como facilitadores una presentación empática y cercana, sin hacer juicios de valor frente al relato o historia que comparten durante las visitas.
La actitud de apertura y fl exibilidad de los profesionales para enfrentar la diversidad de familias es una práctica positiva.
También facilitó la generación de esta confi anza básica, la inter-mediación de las madres privadas de libertad con sus familiares.
Diagnóstico
Esta iniciativa decide integrar al programa y trabajar con todos los niños y niñas que habitan en la casa de la familia benefi ciaria, sean o no hijos, hijas o parientes cercanos de la persona privada de libertad.
manual.indd 156manual.indd 156 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
157
Nudos Críticos Aprendizajes
El equipo profesional, en los 10 meses de ejecución, ha tenido una considerable rotación de personal. Sólo una integrante esta desde el inicio.
Difi cultades en primer contacto. Direcciones malas. Fa-milias disgregadas: residencia hijo rebota en familiares, vecinos. Contacto perdido entre madre y su familia La dispersión de domicilios de la nómina brindada por Gendarmería baja el nivel de la intervención a juicio del equipo, puesto que el tiempo es considerado escaso y la demanda en aumento. Problemas administrativos y de coordinación inicial. Esto generó desmotivación y ansiedad respecto de la proyec-ción de la iniciativa Si bien el equipo de trabajo es profesional, su experien-cia laboral es mínima, por lo que existiría carencia de herramientas para enfrentar toda la complejidad del contexto a intervenir. Sentimientos de inseguridad y falta de supervisión- re-troalimentación de parte de contraparte técnica para enfocar su trabajo, puesto que se menciona que en un principio no había un lineamiento específi co, mas que las condiciones mínimas como objetivos generales a cumplir en los usuarios. Surgimiento de problemas de comunicación como equipo de trabajo en un inicio. Organización posterior dio paso a refl exiones de sus prácticas en terreno y análisis intra-equipo. La ausencia del enfoque de género en un nivel de diseño estratégico de esta iniciativa, sin perjuicio que se decla-ra como un tema pendiente y necesario de desarrollar con más tiempo.
Con el paso del tiempo fueron enfocando los ejes y temáticas específi cas con el fi n de lograr una articulación con los distintos equipos de trabajo.
Presencia de población sobre-intervenida: frente a ello resuelven actuar coordinándose con las otras instituciones involucradas en las temáticas concordantes para establecer tareas y objetivos comunes.
Desconocimiento de los indicadores defi nitivos de las condiciones mínimas, ya que no se cuenta con el manual preliminar de condiciones mínimas. La percepción instalada en el equipo, respecto del escaso tiempo defi nido para la fase de instalación y diagnóstico, que no siempre coincidían con los tiempos requeridos por parte de las familias para adherir plenamente al Programa.
El equipo resuelve las difi cultades metodológicas en relación a la operacionalización de las con-diciones mínimas, a través de la convocatoria a mesa técnica de expertos y asesoría metodoló-gica para despejar las variables intervinientes, y logra con ello optimizar el proceso de diagnós-tico.
manual.indd 157manual.indd 157 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
158
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Intervención
Línea de Atención a la Familia
Se logra instalar una noción de protección de derechos de la in-fancia en los adultos responsables a través de la problematización de eventuales negligencias o falta de información respecto del cuidado de los niños.
Los Cuadernos de Vida, orientadas al registro de las experiencias de la intervención, es una buena práctica que permite fortale-cer la relación del programa con sus benefi ciarios y desarrollar instancias de sistematización de aprendizajes desde un primer momento.
El desarrollo de Talleres Grupales, es una herramienta utilizada de manera transversal en esta experiencia piloto y está destinada a generar comunidad, entregar contenidos y reforzar habilidades en los distintos grupos benefi ciarios.
Línea de Trabajo con Primera Infan-cia y Preescolares
Este trabajo especializado en primera infancia, aparece como una práctica positiva que innova respecto de las normas técnicas para esta área.
Se tuvo el cuidado de no caer en prácticas que invisibilizaran a los niños y niñas de las familias benefi ciarias.
Línea de Trabajo con niños en Edad Escolar
Línea Gestión de Redes
Línea de Servicios Complementarios y Reforzamiento Terapéutico
Es interesante lo que propone como modelo de intervención, el contar con un soporte institucional orientado a canalizar las nece-sidades y requerimientos que surjan desde la línea de acción de servicios complementarios y reforzamiento terapéutico.
Claramente, una fortaleza de la experiencia UDP, es utilizar los recursos instalados de la Universidad de modo tal de asegurar una atención rápida y especializada de casos complejos y descompri-mir la demanda hacia la red pública de protección social.
Etapas Buenas Prácticas
manual.indd 158manual.indd 158 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
159
El equipo refi ere limitaciones en las condiciones míni-mas para dar cuenta de las necesidades y requerimien-tos de los benefi ciarios. De ello se extrae la necesidad como equipo de ampliar la defi nición de condiciones mínimas. Desarrollar el trabajo en un territorio amplio y extenso) resulta, contraproducente con la calidad de la inter-vención, exige largos traslados y movilización de los equipos, disminuye la frecuencia de las visitas, obliga a relacionarse con 22 municipios y generar las coordina-ciones del caso, dilatando los tiempos en cada una de las etapas de la intervención.
Enfocar al consejero familiar en su rol de articu-lador entre las necesidades y demandas de las familias y la oferta pública de protección social vigente, liberándolo del trabajo con niños meno-res de 6 años, permitió una optimización de su trabajo y claridad en los alcances de su rol.
En la misma línea, un aprendizaje interesante resulta de la opción de especializar el trabajo profesional en primera infancia, a través de intervenciones coordinadas, con supervisiones externas y retroalimentación de la información detectada.
La distinción de público benefi ciarios entre niños y niñas de 7 a 12 años; y jóvenes o adolescentes entre 13 y 18 años, ayuda a perfi lar con claridad su estado de necesidades y demandas, como también a delinear estrategias específi cas de acción.
Se detectó una falta de comunicación y difusión respec-to de los objetivos y alcances del programa a nivel de las instituciones públicas. Se ha tenido que informar en cada institución de qué se trata; generando una inver-sión de tiempo que, a juicio del equipo, pudo haberse ocupado en otros aspectos de la intervención. Este efecto, pudo estar generado precisamente por la perspectiva con las que esta experiencia trabajó la ges-tión de redes, acotada al rol del consejero/a familiar, sin contar con un diseño estratégico de redes que apuntase a la sustentabilidad del programa.
Replantearse la posibilidad de instalar la gestión de redes desde un nivel más estratégico, ligado a la coordinación del programa, que permita avanzar hacia la sustentabilidad del programa
Nudos Críticos Aprendizajes
manual.indd 159manual.indd 159 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
160
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
2. ANÁLISIS FUNDACIÓN DON BOSCO
2.1 Descripción institucional
La Fundación Don Bosco pertenece a la Congregación Salesiana en Chile, posee 12 años de
experiencia de trabajo “al servicio de las personas que viven pobreza y exclusión social en la
Región Metropolitana” (página Web Institucional), que organiza a través de 4 áreas de trabajo:
área de prevención, área niños de la calle, área adultos de la calle, área rehabilitación.
De este modo, ejecuta programas orientados a la prevención y rehabilitación de niños/as y
adultos/as en situación de calle y otras condiciones de vulnerabilidad, con fi nanciamiento de
SENAME y MIDEPLAN, principalmente.
Siguiendo los principios que fundamentan su quehacer, junto con incorporar la visión cristiana
católica de la Congregación Salesiana, la Fundación hace una opción especial por los/as niños/
as y jóvenes y por la educación como herramienta de superación de condiciones sociales ad-
versas. Estos antecedentes otorgan un respaldo institucional importante a quienes trabajan en
la ejecución del Programa Abriendo Caminos.
Al ingresar a la Fundación, el/la profesional asume orientar su trabajo de acuerdo a algunos
planteamientos éticos y metodológicos que revelan el enfoque de intervención de la institu-
ción:
No se hace un trabajo asistencialista. Se brindan herramientas que apoyen la visualización •
y búsqueda de nuevas alternativas posibles, desarrollando un trabajo de vinculación en lo
local y comunitario. Se apuesta a la capacidad de resiliencia de las personas.
Abogan por la incorporación en el trabajo de aspectos éticos como, trato humanizante, •
amor, cariño y entrega, respeto, lealtad y empatía.
Su intervención es técnica, no espiritual, ni religiosa. Hay libertad de credo. •
En la voz de la coordinadora del Programa Abriendo Caminos: “Se desprenden como valores o
rasgos metodológicos que tratamos nosotros de incorporar en nuestro quehacer laboral, los
que tiene relación con la acogida, con el amor verdadero, con el respeto, los ambientes signi-
fi cativos, el espíritu de familia, desde ahí la mezcla de estos valores más bien... universales,
pero también desde una pequeña caracterización católica religiosa” (Coordinadora).
La visión y valores que promueve la Fundación son percibidos por los/as profesionales como
elementos que otorgan un sello y carisma particular a la intervención: “(…) Yo creo que efec-
tivamente el marco referencial es diferente en el sentido de que hay una misión y visión
característicos que tiene que ver con un trato más humanizante, con trascendencia, con cier-
to carisma que engloban esta misión y visión institucional. La de lo salesiano…” (Entrevista
Grupal Equipo Profesional).
manual.indd 160manual.indd 160 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
161
El Proyecto Formulado por la Fundación Don Bosco en el marco del Programa Abriendo Cami-
nos ha sido denominado: ‘Proyecto prevención y reparación de la vulnerabilidad de niños y
niñas para el libre ejercicio de sus proyectos de vida’.
2.2 Etapa de Instalación
a) Proceso de conformación del equipo
La Fundación Don Bosco tiene experiencia previa ejecutando otros programas de Apoyo •
Psicosocial. Sin embargo, al momento de la adjudicación, no se contaba con equipo disponi-
ble, excepto por la profesional que asume la coordinación del Programa, quién lleva 7 años
trabajando en la institución.
Esto implicó crear un nuevo equipo, de 40 personas, para lo cual se realizó un proceso de •
selección que duró tres semanas y que incluyó una convocatoria difundida principalmente
a través de Internet y la aplicación de una entrevista psicológica.
Más que por profesionales especializados del área social y educacional, el equipo quedó •
compuesto por profesionales de las áreas señaladas por el Ministerio de Planifi cación. La
mayoría tiene poca experiencia laboral. Esta característica del equipo generó una dinámica
de trabajo de permanente aprendizaje, evaluación y ajustes.
A modo de inducción a los profesionales, el equipo participó (el 14 de enero) en una capa-•
citación realizada por MIDEPLAN acerca del funcionamiento del Programa y, a la semana
siguiente, en una organizada por la Fundación relativa a la visión y misión institucional, al
Sistema Preventivo Salesiano como modelo educativo de intervención y socialización del
proyecto vinculado al Programa.
En respuesta a observaciones realizadas por MIDEPLAN al proyecto institucional original, se •
propuso organizar el trabajo a través de un “equipo central y de staff” y de un “equipo di-
recto por cobertura”. El primero estaría compuesto por un coordinador general, un sociólogo,
un asistente social, dos psicopedagogos y un administrativo.
Por su parte, se constituyeron cinco equipos directos por cobertura, con siete profesionales •
cada uno, por cada zona territorial: Conchalí Norte, Conchalí Sur, Renca, Recoleta y Huechu-
raba. El equipo se conforma en un inicio por un coordinador, una dupla de consejeros fa-
miliares (psicólogo y asistente social), un psicólogo infanto juvenil, tres tutores (educadores
sociales) y un profesor; estos últimos se encargan de trabajo directo con los/as niños/as,
especialmente en el ámbito educativo. El profesor y el psicólogo forman parte del equipo
especializado infanto juvenil6.
6 Cabe destacar que en los equipos se intencionó la alternancia de género, por ejemplo, en el caso de los consejeros familiares, una debía ser mujer y el otro, hombre; por ser considerada una mejor estrategia de llegada y de respuesta a las particulares subjetividades de los integrantes de la familia.
manual.indd 161manual.indd 161 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
162
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
El lugar físico de trabajo se ubica en la comuna de Santiago Centro y corresponde a una •
ofi cina y una sala que utilizan para realizar los registros de terreno y completar los formatos
exigidos tanto por la fundación como por MIDEPLAN, el equipo central y los equipos directos
por cobertura (Informe Mensual de Actividades, Enero: 3).
Respecto a la estrategia de instalación, en el informe de actividades del mes de enero, se •
señala la construcción de un mapeo general de la zona a intervenir, reconociendo sedes ve-
cinales, organizaciones e instituciones comunitarias e informantes claves. Esta información
resulta central para reconocer actores relevantes y espacios utilizables para las actividades
comunitarias.
A dos meses de ejecución del Programa, se produce el retiro de un número considerable de •
profesionales, provocando los primeros cambios en la conformación del equipo. Las razones
que se esgrimen para la salida y sustitución de profesionales apuntan principalmente a que
varios encontraron trabajos que les ofrecían una mayor estabilidad laboral.
b) Estrategia de Primer Contacto
Para generar los primeros contactos se siguió una modalidad mixta, basada en el chequeo •
de los listados entregados por Gendarmería y MIDEPLAN, y la inserción en terreno en cada
zona de intervención. Se ocupó un listado facilitado por el Centro Penitenciario Femenino
(CPF) con los nombres de las mujeres privadas de libertad y el/la adulto/a responsable. Para
completar los 250 cupos, se revisó un segundo listado muy general que abarcaba todas las
comunas de Santiago, entregado por Gendarmería.
Como se señaló, una estrategia desarrollada para la convocatoria e incorporación de benefi -•
ciarios fue el trabajo en terreno, consistente en generar redes territoriales con dirigentes/as
sociales e instituciones presentes en el sector, a través de las cuales se detectaron familias
en las mismas poblaciones designadas. Cada equipo local ha realizado una excelente ges-
tión en lo que respecta a la incorporación de las 250 plazas estipuladas en el programa: “Se
incorporó a los 250 usuarios/as dentro del plazo esperado, sujetos que fueron obtenidos
no sólo a partir de las nóminas entregadas por Gendarmería de Chile, sino que muchos
fueron pesquisados en terreno a través de las redes establecidas” (Informe Mensual de
Actividades, Marzo: 9).
Respecto al primer contacto, este se establece con la familia y se realiza a través de las •
mujeres privadas de libertad, a quienes se les solicitó su aprobación para dar el segundo
paso que era visitar a la familia. Se entrevistaron con 44 mujeres privadas de libertad: “Una
vez confeccionadas las nóminas de postulantes, entre el equipo técnico del CPF y los/
as consejeros/as-coordinadores/as del equipo, se procedió a entrevistar a las internas
y fi rmar el compromiso de participación en el Programa Caminos” (Informe Mensual de
Actividades, Enero: 3).
manual.indd 162manual.indd 162 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
163
Se realiza después la visita domiciliaria donde se presenta el Programa y se invita a par-•
ticipar a la familia, lo cual se sella con la fi rma de un compromiso formal por parte del/a
adulto/a responsable y el/la niño/a: “(…) le explicábamos el programa en que consistía, del
porque estábamos ahí... la persona a veces un poco reticente, pero en realidad considera-
ban el tema de que si era una ayuda y el otro factor que era voluntario, entonces fue uno
de los factores que a nosotros nos contribuyo a la hora de decir que la persona quería
participar. En muchas ocasiones tuvimos el apoyo de la junta de vecinos (…)” (Consejero
Familiar).
“Mediante la fi rma del compromiso del adulto responsable y la entidad ejecutora como •
también la fi rma de compromiso del niño/a y su tutor a cargo se realizan los primeros
lineamientos estratégicos de intervención con la familia para cimentar la construcción del
vínculo” (Informe Mensual de Actividades, Febrero: 2).
Los benefi ciarios directos del Programa son los niños, niñas y adolescentes y en torno a •
sus necesidades se va diseñando el plan de intervención con la familia. Se recogen todas
las necesidades relevantes de cada integrante de la familia que en alguna medida pueden
afectar al niño y/o niña. La intervención, por tanto, aborda tres niveles: individual, familiar
y comunitario.
Algunas familias fueron resistentes al Programa, en la mayoría de los casos, se vinculan con •
el temor que viven algunas familias a que se les arrebate la tuición de los/as niños/as o a la
presencia de la PDI o Carabineros. Esta resistencia se trabaja de manera progresiva a partir
del contacto directo con las familias, utilizando los recursos de cercanía y respeto; y de un
lenguaje cordial y amable.
C) Buenas Prácticas
Vínculos con actores comunitarios:• Considerando las características de vulnerabilidad de las
poblaciones donde se insertan las familias atendidas, es importante que los/as profesionales
establezcan vínculos con otros actores de la comunidad, quienes además serán relevantes en la
posterior etapa de seguimiento, tal como lo plantea la Fundación en sus proyecciones.
Vinculación mujeres privadas de libertad:• La vinculación inicial con las mujeres privadas
de libertad es un antecedente que genera confi anza y ayuda al contacto inicial con la fami-
lia. Es importante revisar la pertinencia de mantener una vinculación más constante con el
familiar que se encuentra recluido.
Género de los profesionales:• Respecto a la conformación de los equipos, se evalúa posi-
tivamente la atención puesta en el género de los profesionales en función del impacto que
este factor puede tener en el trabajo en terreno y en la relación con la familia.
manual.indd 163manual.indd 163 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
164
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Aprendizaje continuo:• Otra buena práctica en relación al equipo, es la actitud de apertura
de parte de los y las profesionales a aprender, evaluar constantemente sus prácticas y rea-
lizar los ajustes necesarios en la estructuración del equipo, la defi nición de roles y funciones
y, en la metodología de intervención.
Compromisos para la participación:• En relación a la estrategia de llegada con la familia,
se fi rma un compromiso entre el/la consejero/a, adulto/a responsable y niño/a. Si bien, este
es un buen instrumento simbólico, se plantea de parte del tutor que la fi rma en el caso del
niño o niña no es necesariamente voluntaria, ya que la decisión más bien la toma adulto.
Para fortalecer la adherencia de parte del niño es necesario velar por el respeto a su indi-
vidualidad y autonomía.
e) Nudos Críticos
Vinculación con la persona privada de libertad:• Falta defi nición en torno a la vinculación
que se establecerá con el familiar privado de libertad, ya que si bien, el contacto inicial con
estas personas sirve al propósito de ingresar a las familias, nunca se vuelve a retomar, lo
que podría ser benefi cioso al proceso de rehabilitación global de la familia y del niño o la
niña que se ve afectada por esta situación. Cabe destacar que este nudo crítico es trans-
versal a todos los proyectos institucionales y se profundizará más en sus consecuencias e
impactos en el marco de las conclusiones.
Experiencia profesional:• La inexperiencia de la mayoría de los integrantes del equipo
profesional puede afectar a la calidad de la intervención, especialmente en lo que respecta
a los roles más especializados. Es preciso atender que la composición del equipo combine
entusiasmo, compromiso y entrega, con experiencia.
Plazos:• La poca certidumbre que los equipos han tenido respecto a los plazos de ejecución
del Programa y, por lo tanto, la inestabilidad laboral que ello signifi ca, tuvo como consecuen-
cia sucesivas reestructuraciones del equipo que afectaron el desarrollo del Programa desde
los primeros meses de ejecución.
Dispersión territorial:• La dispersión territorial de las familias hace difícil el cumplimiento
de la frecuencia de visitas y actividades con todas ellas, por lo que el equipo debe priorizar
su intervención en aquellas que presentan cuadros más complejos.
Focalización:• Problemas con la detección de familias, ya que la estrategia utilizada de
ocupar listados generados por Gendarmería no dio los resultados esperados y frente a ello,
el equipo debió buscar familias en terreno.
Rigidez en la administración de los recursos:• La Fundación Don Bosco tiene como polí-
tica institucional el no desarrollar la implementación de los proyectos en forma anticipada
a la transferencia de los recursos fi nancieros. De este modo, durante la implementación del
Programa no se han cubierto a nivel institucional lagunas fi nancieras debido a retrasos en el
manual.indd 164manual.indd 164 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
165
envío de los recursos por parte de MIDEPLAN. Esta situación ha demorado y obstaculizado
el normal desarrollo del Programa y ha generado cierto nivel de desgaste profesional a nivel
del equipo, ya que muchas veces, son ellos quienes tienen que hacerse cargo de algunos
costos y gastos propios de la intervención (movilización) hasta la llegada de los recursos: “La
primera difi cultad se presentó respecto a la coordinación de las acciones programadas
de inicio del Programa y de nuestro proyecto, con la transferencia de recursos del conve-
nio suscrito, lo que retrasó nuestra planifi cación propuesta, en dos semanas y perjudicó
nuestra adecuada participación en las actividades iniciales. Como fue debidamente co-
municada a la contraparte desde el Ministerio, la política institucional de la Fundación no
comprende iniciar proyectos sin el fi nanciamiento efectivo producto de los compromisos
de gastos que se pudiesen asumir sin el debido aseguramiento en los plazos de transfe-
rencia de recursos” (Informe Mensual de Actividades, Enero: 6).
f) Aprendizajes
La experiencia de implementación del Programa por parte de la Fundación Don Bosco sugiere
algunos aprendizajes que deberían considerarse en ejecuciones posteriores, una vez superada
la etapa de piloto. Particularmente en la etapa de instalación destacan:
Mejorar construcción de listados de familias potencialmente benefi ciarias desde Gendar-•
mería de Chile.
La estrategia de inserción comunitaria es importante rescatarla a través de la construcción •
de un protocolo que ayude a visualizar posibles problemas que se generan en ese primer
acercamiento y la forma de abordarlos, especialmente con los/as vecinos/as. La vinculación
con los/as dirigentes/as vecinales parece ser una buena estrategia de entrada.
Considerar la conformación mixta hombre mujer del equipo de trabajo, procurando su co-•
nexión y coherencia con un enfoque de género en el marco de la intervención.
Defi nir claramente, desde un inicio, las etapas y tiempos del Programa. •
2.3 Etapa de Diagnóstico
a) Objetivos declarados
Los objetivos defi nidos por la institución en la implementación del Programa Abriendo Ca-
minos derivan de lo exigido en el Programa por MIDEPLAN y del énfasis particular que la
Fundación coloca en la prevención y educación como estrategias fundamentales para abor-
dar la intervención con poblaciones pobres en múltiples situaciones de vulnerabilidad social.
Se proponen realizar una intervención en tres niveles: individual, familiar y comunitario: “El
programa Caminos tiene como objetivo central realizar un acompañamiento psicosocial a
niños y niñas de familias con personas privadas o condicionadas de libertad, a través de
una propuesta educativa de prevención, integrando a su familia desde una perspectiva per-
manual.indd 165manual.indd 165 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
166
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
sonal, familiar y comunitaria, con el propósito de mejorar sus actuales condiciones hacia el
adecuado desarrollo de sus proyectos de vida y esto en conjunto con el sistema preventivo
y de reeducación propuesto por la fundación Don Bosco” (Principales Características de las
Familias y Niños/as Usuarios/as del Programa Caminos – Fundación Don Bosco: 2).
b) Desarrollo del proceso de diagnóstico
Los consejeros familiares realizan el diagnóstico en primera instancia y luego participan en •
su profundización el resto del equipo. El equipo especializado infanto juvenil se encarga de
prestar apoyo escolar y, diagnosticar y derivar los casos más complejos (tales como malos
tratos graves y abusos) a la red local.
El/la consejero/a hace un primer levantamiento de información general de la familia (an-•
tecedentes socioeconómicos, acceso a la red asistencial, relación con el adulto privado de
libertad, características del grupo familiar, entre otros), el que luego es completado con la
construcción de un genograma. Se trata de un proceso que se elabora en varias sesiones y
en base a la información recogida, se construye una impresión diagnóstica.
En el caso de la construcción del diagnóstico familiar se utiliza la entrevista, la construcción •
de genograma y el análisis FODA: “habían una serie de puntos que contemplaban el tipo de
relación que tenía con el adulto que esta privado de libertad... si tenía cobertura de salud...
datos bien gruesos al principio porque la familia no daba mucho dato al principio. Yo creo
que como una cosa también de... de desconocimiento y también, también de guardarse
ciertas cosas ellos... entonces y la otra era también que tenía que ver con el tema de si
llora, no llora, que ahí iba más la parte el tema de diagnostico infanto-juvenil que lo hacía-
mos con los tutores en ese tiempo... si había abuso...” (Consejero Familiar).
Se advierte que se trata de un proceso desarrollado en varias sesiones aunque el tiempo
contemplado para esta etapa se considera insufi ciente. Asimismo, no se visualiza un proce-
dimiento estandarizado para la construcción de lo que institucionalmente denominan “impre-
sión diagnóstica” de cada familia: “(…) a veces el adulto responsable que está a cargo de los
niños no sé acordaba del nombre, en que curso iba... o qué cobertura de salud tenía, entonces
nosotros íbamos viendo: ¿tiene cobertura de salud? si, no... Datos bien gruesos y después
uno hacía el tema de, de elementos más que eran diagnostico infanto-juvenil que lo hacía-
mos junto con el tutor, psicólogo infanto – juvenil junto con el tutor a cargo del niño. Y se
le preguntaban también los mismos datos, pero con ya temas más específi cos, cómo le va
en el colegio... eh qué relación tiene con sus hermanos, como se lleva él... en ciertos puntos
habían, habían como puntos en los cuales había abuso, existencia de abuso, eso nosotros
no lo preguntábamos sino que lo veíamos...tema emocional... se trabajo con el FODA... ahí se
trabajo mucho el tema de los diagnósticos infanto-juveniles con los tutores. Y se hacía una
pequeña impresión diagnóstica, no era un diagnóstico propiamente tal, sino que se hacia
una impresión diagnostica del caso del niño… Yo creo que volviendo atrás se podrían mejorar
mucho los diagnósticos. Yo creo que en una primera etapa, el diagnostico era casi muy a
la eventualidad, muy rápido. Nosotros mismos viéndonos que en realidad habían muchos
manual.indd 166manual.indd 166 16/6/10 18:26:4216/6/10 18:26:42
167
elementos que te contaba que se iban invadiendo, invadiendo y los cuales facilitaban mucha
información... pero los diagnósticos me da la impresión de que nosotros podríamos y noso-
tros lo hemos evaluado de poder perfeccionarnos...” (Consejero Familiar).
Respecto a los diagnósticos, la evaluación que realizan los consejeros y consejeras familia-•
res de Fundación Don Bosco no es del todo positiva, ya que consideran que no se dispuso del
tiempo necesario para construir diagnósticos de mayor profundidad y rigurosidad: “En cuan-
to a los diagnósticos estos tuvieron un proceso muy acotado en el tiempo, lo que difi cultó
una elaboración de mayor rigurosidad y un proceso de análisis acabado… La tardanza en el
período de identifi cación de las familias generó retraso en los antecedentes y análisis de
estas, provocando que los diagnósticos por premura fuesen elaborados como impresiones
diagnósticas” (Sistematización Duplas Psicosociales, Documento Institucional: 3).
El equipo realiza reuniones sistemáticas semanales entre los profesionales de cada zona, •
y mensuales con la totalidad del equipo, donde se comparten las impresiones recogidas en
terreno y se evalúan las estrategias utilizadas. A través de estos espacios los diagnósticos
se van actualizando.
Son estos diagnósticos los que se toman como base para defi nir priorizaciones en la inter-•
vención, a fi n de optimizar recursos de tiempo y gestión. Según este criterio, se clasifi ca a
las familias según el nivel de complejidad que se determine: complejidad simple, mediana
y alta: “(…) Familias de complejidad simple: Las problemáticas presentes en este tipo de
familia refi eren principalmente a la deserción escolar, embarazo adolescente, escasa di-
ferenciación de roles, parentalización de los niños/as mayores respecto al resto de niños/
as. Familias de mediana complejidad: Los problemas que se observan al interior de las
dinámicas de estas familias, principalmente refi eren a temáticas como desempleo, vio-
lencia intrafamiliar y consumo de sustancias ilícitas. Familias de alta complejidad: En este
tipo de familia se observan problemáticas que relacionadas con abuso sexual, infracción
de la ley, delincuencia y abuso en el consumo de sustancias ilícitas” (Principales Caracterís-
ticas de las Familias y Niños/as Usuarios/as del Programa Caminos – Fundación Don Bosco,
Documento Institucional: 4).
Entre las problemáticas detectadas en las familias, se encuentran aquellas que se originan •
y potencian en contextos de extrema pobreza y marginalidad social: violencia intrafamiliar,
desescolarización y/o deserción escolar, negligencia parental, difi cultades en el acceso a
redes locales e institucionales, sensación de desesperanza aprendida, reincidencia delictual,
entre otras: “Estas familias se caracterizan por presentar altos índices de vulnerabilidad
socioeconómica, asociados a una diversidad de problemáticas tales como, violencia in-
trafamiliar, difi cultades en el sistema educativo, negligencia parental, difi cultades en el
acceso a redes locales e institucionales, sensación de desesperanza aprendida, además
existen familias que presentan historial de reincidencia delictual” (Principales Característi-
cas de las Familias y Niños/as Usuarios/as del Programa Caminos – Fundación Don Bosco,
Documento Institucional: 4).
manual.indd 167manual.indd 167 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
168
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Las problemáticas detectadas en los niños y niñas se relacionan con el abandono y negli-•
gencia parental, la deserción escolar y la estigmatización social que sufren los/as niños/as
de parte de su entorno inmediato, la comunidad y la escuela: “Yo creo que las niñas sufren
bastante con el papá privado de libertad (…) las niñas de siete a catorce más que nada,
no salen a la calle, se avergüenzan demasiado, no quieren participar en algunos de los
programas por lo mismo, bueno esto pasa de catorce a dieciocho no les gusta participar,
que dicen que ahí se juntan los hijos de presos, una red social “x”, eso va estigmatizado
más que nada al entorno, la comunidad” (Tutor).
“En el caso del proceso diagnóstico educativo, las problemáticas más recurrentes iden-
tifi cadas por los profesionales, fueron: desmotivación en la trayectoria escolar, con-
centración lábil, difi cultades en el área de lenguaje, como escritura en carro, disgrafía,
dislexia, etc., difi cultades en el área matemática, como desconocimiento de las opera-
ciones básicas matemáticas, deserción escolar, entre otros” (Informe Sistematización
Profesores y Psicólogos Infanto Juvenil, Documento Institucional: 3).
c) Diseño y aplicación de instrumentos
Los instrumentos que utilizan en las primeras visitas recogen información general, tratando •
de no ahondar para no generar resistencia en las personas: “Ficha de ingreso, nombre de
adulto responsable, el niño, la edad, escolaridad y habían una serie de puntos que contem-
plaban el tipo de relación que tenía con el adulto que esta privado de libertad... si tenía
cobertura de salud... eh datos bien gruesos al principio porque la familia no daba mucho
dato al principio” (Consejero Familiar).
[Luego de la conformación del equipo y la determinación de las comunas] “(…) se procedió
a crear los registros necesarios para el monitoreo y sistematización de la información
levantada en la intervención en los territorios. Dentro de los formatos creados se en-
cuentran: Ficha ingreso usuario, bitácora de terreno, mapeo de la zona, fi cha diagnóstico
infantil, fi cha diagnóstico familiar, plan de trabajo individual, plan de trabajo familiar,
entre otros” (Informe Mensual de Actividades, Enero: 3).
d) Buenas prácticas
Técnicas Diagnósticas:• La combinación de distintas técnicas e instrumentos y la construc-
ción de diagnósticos desde una perspectiva psicosocial que incluye el aporte disciplinario
de distintas áreas (trabajo social, educación y psicología), contribuyen a la elaboración de
diagnósticos más completos.
Actualización permanente:• La continua revisión y actualización de las estrategias a se-
guir, a través de los espacios de trabajo colectivo entre los equipos y entre los distintos
perfi les profesionales, son rasgos positivos del estilo de trabajo del equipo.
manual.indd 168manual.indd 168 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
169
Prelación por complejidad:• La priorización de la intervención según nivel de complejidad de las
familias, ayuda a optimizar recursos en un contexto de difi cultades con el cumplimiento de los
tiempos destinados inicialmente a cada etapa, a las demoras administrativas, entre otros.
e) Nudos críticos
Diagnóstico inicial insufi ciente:• No fue posible desarrollar un diagnóstico acabado y
completo debido a difi cultades y problemas que se experimentaron en la implementación
del Programa (se declara escasez de tiempo).
Bajo nivel de estandarización:• No se advierte una homogenización de metodologías, pro-
tocolos o técnicas entre los/as profesionales, más allá de constatar la utilización de algunos
instrumentos comunes. Por ejemplo, la profundidad del genograma que construye un conse-
jero familiar puede variar entre cada profesional.
f) Aprendizajes
Ampliar el período de diagnóstico. •
Estandarizar metodología de diagnóstico, precisando bien la contribución de cada profesional. •
Incorporar herramientas metodológicas que den cuenta del proceso de la intervención. •
Mantener la práctica de actualizar sistemáticamente los diagnósticos, incorporando la mi-•
rada de proceso.
Una de las propuestas que surge, dados los tiempos acotados para el desarrollo de la fase •
de diagnóstico, es la de confeccionar una fi cha de evolución por cada familia, que de cuenta
del proceso de intervención y sus resultados en cada etapa.
2.4 Etapa de Intervención
Con respecto a la línea de trabajo con familias:• La función de los consejeros familia-
res se orienta a la generación del vínculo inicial con la familia a través de la consejería y
contención, la construcción del diagnóstico y a la defi nición de un plan de intervención y
eventuales necesidades de derivación: “La principal función radicaba en establecer alianza
con los adultos responsables de las familias que quedaban a cargo de los niños que te-
nían algún familiar privado de libertad y... desde esa mirada hacer orientación, consejería,
acompañamiento y contención en distintas dinámicas específi camente con él los adultos
de la familia eso. Y además en este programa se dio también que los consejeros estaban a
cargo de ir generando ciertas redes territoriales que no se habían dado.” (Entrevista Grupal
Equipo Profesional).
manual.indd 169manual.indd 169 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
170
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Desde los relatos de los profesionales se declara que el interés superior del niño, por un •
lado, y cuidar la confi anza de la familia, son los principios que rigen el trabajo de los/as
consejeros/as familiares y que orientan la acción ante situaciones complejas en que se con-
frontan roles o problemáticas. Las familias con las cuales se trabaja generalmente corres-
ponden a familias extensas que comparten un mismo espacio y no nucleares. El/la adulto/a
responsable corresponde en gran parte a mujeres - abuelas, que han asumido en ausencia
de la madre, que no quiere o no puede hacerse cargo, y del padre, que está recluido, los
cuidados del o los niños, niñas y/o adolescentes.
El trabajo con la familia, enfatiza en el rol que les cabe en el apoyo y facilitación del desarrollo de •
los/as niños/as. Desde esta perspectiva, el diagnóstico recoge las necesidades de cada integran-
te del núcleo familiar y de la familia en términos globales, con el fi n de detectar problemáticas
que directa o indirectamente puedan afectar el desarrollo del/a niño/a.
Se procura que el adulto responsable esté presente en las actividades que se realizan con los •
niños y que se involucre en el refuerzo de contenidos y prácticas saludables. Directamente
con el/la adulto/a responsable se realizan talleres grupales en temas como habilidades
parentales y buen trato: “Taller sobre Formación de Padres y Madres”, participantes del
programa, que incluyen temáticas de: Familia como fuente de aprendizaje, Prevención del
consumo de drogas, Corresponsabilidad, Resolución de Confl ictos, Habilidades Sociales y
Comunicación interpersonal en la Familia” (Informe Mensual de Actividades, Mayo: 3).
De este modo, se han realizado actividades grupales de carácter recreativo en donde han •
participado todos los integrantes de las familias benefi ciarias. Estas actividades han bus-
cado reforzar el vínculo con las familias generando espacios recreativos de interacción,
socialización de experiencias y asociatividad entre pares.: “Los equipos zonales al terminar
el periodo de vacaciones escolares de los niños y niñas, han realizado actividades recrea-
tivas con los niños/as, jóvenes y familias usuarios/as del programa, donde destacan las
salidas a la piscina municipal de Estación Central y al Balneario municipal de Conchalí, a
estas actividades se suman por ejemplo, la actividad muralista realizada en la comuna de
Recoleta y el taller de dibujo llevado a cabo en la población Tucapel Jiménez 2 ubicada en
la comuna de Renca” (Informe Mensual de Actividades, Marzo: 5).
Respecto al seguimiento, se lo plantean como un aspecto de la gestión de redes y comple-•
mentación con otros programas, trabajar con las organizaciones locales y programas donde
las familias con que ellos trabajan, están incorporadas, para sentar las bases de una cierta
sustentabilidad.
En cuanto a la línea de trabajo en primera infancia,• no se identifi ca claramente el con-
tenido y alcance de esta línea de trabajo. Si bien, en los relatos de los profesionales se des-
taca la intervención asociada a esta línea, las prácticas y procedimientos utilizados quedan
desdibujados en relación a otras áreas de la intervención.
manual.indd 170manual.indd 170 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
171
Con los más pequeños se utilizan recursos didácticos y lúdicos de estimulación sensorial y •
motriz, que ayudan a generar un ambiente agradable para el/la niño/a y de confi anza con
el/la profesional. Se declara que el propósito de la intervención es fortalecer el apego y el
vínculo, colocando especial atención al cuidado y protección que la persona a cargo tiene
con el infante: “(…) nosotros trabajamos mucho el tema de los vínculos y el tema del apego.
Ahora eso es de una historia que trae la Fundación... a nosotros cuando se nos presenta
el tema del programa abriendo caminos... el tema del vinculo fue una de las cosas que
nosotros podemos decir que es una impronta de nosotros, la manera de vincularnos con
las personas...” (Consejero Familiar).
A partir de la • línea de trabajo con niños en edad escolar, se elabora un diagnóstico de acuer-
do a las problemáticas de cada integrante dentro de la familia (cuando hay más de uno vinculado
a esta línea) y se busca generar un plan de intervención coherente con la realidad de cada uno.
Para cada niño/a y adolescente se elabora un plan de intervención distinto.
El tutor toma contacto con los niños a partir de la segunda o tercera visita a la familia y su •
trabajo se centra en los niños y en su entorno familiar y comunitario. Se dedica a reforzar los
vínculos familiares, las confi anzas, las relaciones con la familia, y a apoyar a los/as niños/as
en su desarrollo escolar: “(…) todo lo que signifi ca el entorno del niño, bueno me han tocado
niños que no asisten a los consultorios, no están en los colegios, no sé… con algún tipo de
negación, así que nosotros, es como entregamos toda la información, se da un tipo de diag-
nóstico en este caso que se pueda trabajar o derivar a alguna red de apoyo hacia ellos, como
puede ser el colegio, netamente todo niño tiene que tener derecho a su educación”7 (Tutor).
El trabajo con adolescentes presenta mayor complejidad. Se estima que no se ha logrado •
proponer y realizar actividades que los/as motiven. Frente a la baja asistencia en talleres
grupales (de sexualidad, de cuentos, etc.,), les ha dado buenos resultados el trabajo perso-
nalizado: “Con los adolescentes es más fuerte, ellos ponen más resistencia, algunos no,
algunos nos ven en la calle y ‘Tío cuando vamos a hacer esto…’, pero hay otros que no,
tienen como su…su vida un poco más defi nida en este caso, el proyecto de vida, o tienen
alguna tendencia a algún grupo en especial” (Tutor).
Se plantea la necesidad de realizar un trabajo comunitario no sólo centrado en la familia, para •
que el/la adolescente se relacione con su entorno de una forma sana y poder contrarrestar la
infl uencia negativa de éste: “Los niños como son hijos de privados de libertad, algunas familias
vecinas de la comunidad no dejan juntarse con sus hijos, por que dicen “que no quiero que mi
hijo se junte con él, por esto y esto otro”, y ahí lo estigmatizan” (Tutor).
7 De la cita se puede desprender la falta de diferenciación en los roles que ocupan tanto el consejero familiar como el mismo tutor, los que perjudica la especialización necesaria para el trabajo con los niños y niñas.
manual.indd 171manual.indd 171 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
172
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Así mismo se identifi ca como buena estrategia generar encuentros fuera de las casas de •
los benefi ciarios, en las sedes sociales por ejemplo, como una forma de vincularlos a la
comunidad. Con ellos/as se trabaja a través de dinámicas individuales y grupales, donde
se explora en sus gustos, expectativas, relaciones, confi anzas. Entre las actividades que se
realizan están las de apoyo al desempeño escolar, subvención para la compra de ropa y
útiles escolares y el seguimiento del rendimiento en coordinación con el establecimiento
educacional: “De forma regular los profesores/as de cada equipo, realizan actividades de
apoyo y reforzamiento escolar, tanto bajo modalidades individuales - específi camente
los casos más complejos y por ende que requieren más apoyo - como grupales”8 (Informe
Mensual de Actividades, Mayo: 3).
La línea de • gestión de redes cuenta con un profesional a cargo desde el inicio del pro-
grama, principalmente en la etapa de instalación. Sin embargo y producto de reestructu-
raciones internas del equipo, el cargo desaparece y las funciones de gestión de redes son
asumidas por los Consejeros Familiares en sus respectivas zonas.
Esta situación vuelve a modifi carse en el mes de agosto, fecha en que asume nuevamente •
un profesional a cargo exclusivamente de la Línea, dotándola de un perfi l más estratégico
y claramente enfocada en generar las condiciones de sustentabilidad de la experiencia: “Yo
como en el rol de gestora de redes llevo poquito, recién en el mes de agosto porque hasta
antes de eso había otra persona, que después se fue, encontró otro trabajo. Yo vengo de la
historia de la Fundación entonces no es que me hayan contratado específi camente, exter-
namente digamos, entonces... la intención ahí ha sido conmigo eh, reforzar el trabajo que
se venía realizando y proyectarlo” (Gestora de Redes).
Se aprecia que la gestión de redes se limitó en la fase de instalación a dar a conocer el •
Programa con los municipios, sector salud, sector educación y otras instituciones de aten-
ción infanto juvenil; y en la fase de intervención, a orientar y acompañar a las familias
en las tramitaciones necesarias para obtener benefi cios y servicios. Al momento de esta
sistematización, se evaluaba la función del cargo en vistas a proyectarlo estratégicamen-
te: “(…) avanzar a este tema más interinstitucional con otros pensando en por ejemplo
tenemos un tema pendiente que tiene que ver con, con una relación más fl uida con los
temas de las cárceles, entonces ahí un nivel de relación que hay que establecer. Lo mis-
mo en términos de avanzar en algunas otras propuestas que puedan ir apoyando más la
intervención, por ejemplo, te cuento, nosotros tenemos unos chiquillos voluntarios que
se nos acercaron que son estudiantes de la carrera de derecho, de varias universidades
que pertenecen a una espiritualidad determinada y ellos están con la intención de hacer
voluntariado” (Gestora de Redes).
8 La intervención con los/as niños/as y adolescentes se desarrolla desde un enfoque familiar sistémico, enfatizando en las realidades parentales, sin incluir el enfoque de género.
manual.indd 172manual.indd 172 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
173
En la inserción territorial hubo vinculación con otros programas psicosociales instalados •
en la comuna, con los cuales se intercambió información acerca de las familias que tenían
doble participación y se confi guró un mapeo organizacional de la comunidad. Es el caso del
Programa de Intervención Breve (PIB) Arco iris: “Entonces muchos de los casos que tenía
el PIB por ejemplo en el caso de nosotros como Conchalí norte, los tenemos nosotros...
y funcionamos casi que PIB interviene un área y nosotros intervenimos otra área con la
familia” (Consejero).
La Ofi cia de Protección de Derecho (OPD) es otra de las instancias con las cuales se han vin-•
culado como Programa, respecto a lo que se han generado algunos cuestionamientos sobre
la pertinencia del intercambio de información de las familias. Esto porque muchas tienen
temor a que les quiten los/as niños/as, por lo que solicitan a los profesionales el resguardo
de la información familiar. El equipo prioriza la confi anza construida con la familia antes
de derivar el caso a la OPD. Las derivaciones realizadas se vinculan especialmente con
problemas de abuso sexual y de dependencia a las drogas, por considerarse carentes de las
herramientas necesarias para abordar este tipo de problemáticas.
La pertenencia del Programa al Sistema Chile Solidario favorece la generación de accesos a •
diversos servicios y benefi cios que priorizan a las familias incorporadas al programa, es el
caso de salud y algunos subsidios que canaliza el municipio.
La defi ciencia que presentan las redes institucionales para abordar problemáticas específi cas •
agudiza aún más la debilidad del equipo de no contar con especialización en ámbitos como
la violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, abuso y violencia sexual, alcoholismo
y drogadicción, microtráfi co, entre otras. En el caso del tráfi co, el problema mayor que se
enfrenta es el imperativo del secreto profesional: “A nosotros nos a tocado familias que tra-
fi can... y nos han dicho ‘yo tráfi co, pero por mis niños, yo se lo digo porque tengo confi anza
con usted, usted no me va a llamar no sé, a los carabineros una cosa así y yo te lo digo por-
que en realidad lo hago por necesidad’... y ahí uno el tema de cuestionamiento dice ‘chuta,
cómo intervenimos acá’ y ahí nos enfocamos un poco en los niños” (Consejero).
En la • línea de servicios complementarios, el equipo está concebido para abordar las pro-
blemáticas familiares y psicosociales más complejas a partir de los recursos disciplinarios
de los/as profesionales. Sin embargo, debido justamente a su conformación profesional más
orientada a la entrega de servicios complementarios (apoyo pedagógico) que al trabajo de
refuerzo terapéutico especializado, este propósito inicial no se cumple.
La presencia de un/a profesor/a y de un psicopedago en cada equipo se considera funda-•
mental, ya que parte importante de las necesidades de apoyo a los/as niños/as se relaciona
con la escolarización: “(…) mi función puntualmente es de apoyo pedagógico como tal en
el área, además de la detección de necesidades educativas especiales en los casos de los
niños con más prioridad, porque son bastantes, el equipo de profesionales te dan una lista
dentro de los cuales ellos piensan que podrían estar los que necesitarían que se detecta-
ran algunas, intervenciones específi cas con ellos“ (Profesional Especializado).
manual.indd 173manual.indd 173 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
174
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Si bien el equipo especializado está intentando dar respuestas a problemas psicosociales •
en el ámbito familiar y educativo, se aprecia debilidad para abordar situaciones muy fre-
cuentes como la violencia intrafamiliar, la perpetuación de las dinámicas delictuales, la
drogadicción y alcoholismo, entre otras. En la sistematización realizada por dicho equipo
(Documento Institucional), se señalan algunas de las difi cultades con las cuales se encontra-
ron para desarrollar su intervención, estas son las siguientes:
Encontrar espacios en común para realizar los talleres planifi cados o las sesiones indivi-•
duales o grupales.
La información diagnóstica y las anamnesis desarrolladas para cada caso son incompletas •
y no presentan toda la información requerida para planifi car la intervención.
La falta de capacitación en cuanto a las temáticas específi cas que aborda el Programa, •
por ejemplo el como enfrentar la salida a libertad de los reclusos familiares de los niños
intervenidos, o como derivar casos que necesariamente debiesen ser judicializados.
La escasez de tiempo impidió visualizar y establecer diagnósticos acabados en cada •
niño.
La escasa permanencia a través del tiempo de los profesionales en cada equipo generó •
defi ciencias en los diagnósticos.
La baja adherencia de algunas familias a recibir las intervenciones de los profesionales.•
En el caso de los profesores, el tener media jornada laboral no permitió desarrollar el •
trabajo con la intensidad necesaria.
f) Buenas prácticas
Planes de Intervención:• La construcción de planes de intervención particulares según la
realidad de cada niño/a, adolescente - atendiendo a diferencias etareas - y familia resulta
acertado, ya que si bien, comparten problemáticas que provienen de un mismo contexto
socioeconómico y cultural, los factores protectores y de riesgo a los cuales se enfrentan,
son específi cos.
Técnicas grupales:• La intervención considera espacios de atención individual, familiar y
grupal-social, cuando se generan actividades donde se conocen entre los/as quienes par-
ticipan del Programa. Esto ayuda a la integración social de los/as niños/as y adolescentes
y al mayor compromiso que asumen las familias, pues se sienten parte de un proyecto de
superación que no es sólo personal sino colectivo.
Diagnósticos individualizados:• Se elabora un diagnóstico de acuerdo a las problemáticas
de cada integrante dentro de la familia y se aborda de manera coordinada y coherente a la
información recabada.
manual.indd 174manual.indd 174 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
175
Técnicas barriales:• Buena estrategia generar encuentros fuera de la casa, en las sedes
sociales por ejemplo, como una forma de vincularlos a la comunidad.
Vinculación con otros programas:• En la inserción territorial, hubo vinculación con otros
programas instalados con anterioridad al Programa Abriendo Caminos, con los cuales se
intercambió información acerca de las familias que tenían doble participación y acerca del
mapeo organizacional de la comunidad.
Apoyo educacional:• La presencia de un/a profesor/a y de un psicopedagogo en cada equi-
po se considera fundamental, ya que parte importante de las necesidades de apoyo a los/as
niños/as se relacionan con la escolarización.
g) Nudos críticos
Contexto socio cultural:• Un nudo crítico dice relación con la complejidad del contexto sociocultural
en el que se insertan las familias. En algunos casos, la situación de tener a un integrante privado
de libertad es un evento aislado, pero para otras es parte de la normalidad. El riesgo de que los/as
niños/as y adolescentes asuman conductas afi nes con el ambiente delictual y violento, es alto. Por
lo tanto, es muy necesario considerar estrategias para incidir en este nivel.
Rotación profesional:• La alta rotación del personal y reiteradas reestructuraciones del equipo
en las distintas etapas de ejecución del Programa afecta su calidad. Al principio, por la inestabi-
lidad laboral que implicaba trabajar en el Programa por 3 o 6 meses y luego, por la reducción de
equipo que exigió el cambio de fase. Estas situaciones debilitaron el apoyo educativo (quedó un
profesor con media jornada por equipo) y el acompañamiento directo a las familias (disminuye-
ron los tutores), lo que generó resistencias en algunos benefi ciarios.
Ausencia de enfoque de género:• Sólo se advierten algunas medidas relativas al cuidado
que los/as profesionales deben tener en función de los riesgos diferenciales a los que se
exponen por género. Pero en la intervención desarrollada en los distintos niveles (individual,
familiar y comunitario) no se considera esta variable, lo que no permite modifi car patrones
de conducta que perpetúan las desigualdades de género y desprotegen a niños/as y adoles-
centes en su proceso de desarrollo como personas integrales.
Asistencialismo:• En algún sentido, se percibe cierta tendencia asistencialista en discursos y prác-
ticas de los/as profesionales, lo que se ve reforzado por la orientación católica de la institución, a
pesar de que explicitan su desaprobación a esta manera de intervenir socialmente.
Difi cultades para enfrentar temas de seguridad:• La común presencia de problemáticas
sociales asociadas a la ilegalidad y al delito, genera cuestionamientos e inseguridad en el
equipo al no sentirse preparados técnicamente para abordarlas. Por otro lado, se enfrentan
a dilemas éticos cuando existen situaciones delictuales o que ponen en riesgo al/la niño/a,
cuya denuncia signifi caría el rompimiento de los lazos de confi anza generados hasta ese
momento. Como una forma de fortalecer esta debilidad, la institución convocó a estudian-
tes de 5º año de derecho para aportar como voluntarios en la realización de talleres de
capacitación para el equipo profesional relativo a los temas legales asociados a violencia
intrafamiliar, malos tratos, negligencia parental, etc.
manual.indd 175manual.indd 175 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
176
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Ausencia de criterios comunes para la judicialización de casos:• En la Fundación Don
Bosco se opta frente a situaciones de vulneración grave de derechos de niños o niñas, por
no judicializar los casos, sino que derivar a otras instituciones de la red para que se hagan
cargo del tema (OPD). Las razones esgrimidas por los profesionales son variadas: el tiempo
de duración del Programa no permite ser parte en las denuncias ni realizar acompañamiento
de los casos, por la rotación de profesionales en el equipo, por la pérdida de confi anza y el
quiebre que signifi caría en la intervención el ser parte en la denuncia. De esta manera, no
se visualizan criterios comunes al interior del equipo ni se entiende la judicialización como
parte del proceso reparatorio. De este modo, este es un tema que necesita trabajarse con
mayor profundidad a nivel del equipo y la institución.
No se identifi ca claramente el contenido y alcance de la línea de trabajo con Pri-•
mera Infancia: Queda un tanto desdibujada en relación a otras áreas de la intervención,
producto del énfasis que le otorga esta experiencia a la vinculación con las familias y
a la gestión de redes.
No se aborda la relación con el familiar privado de libertad:• Esto es preocupante con-
siderando que gran parte de las problemáticas que afectan a los/as niños/as provienen de
esa condición y, que se agudizarán o superarán dependiendo de las herramientas que la
familia y el/la niños/a o adolescente tenga para enfrentar la estigmatización y adopción de
conductas que corresponden al ambiente delictual.
Aislamiento de los niños:• A los/as niños/as se les intenta mantener al margen, sin embar-
go, ellos/as perciben lo que sucede a su alrededor. En este sentido, es importante analizar y
proponer estrategias para abordar las siguientes situaciones:
Cómo se le comunica al/la niño/a la situación del familiar recluido.•
La pertinencia de construir un vínculo durante el tiempo de reclusión y condicionalidad.•
La forma en que se enfrenta la salida de la persona privada de libertad y eventual integra-•
ción a la vida familiar.
La sensibilización social y comunitaria respecto a la condición del niño/a y adolescente, de •
manera de contrarrestar el prejuicio, la estigmatización y la discriminación.
El trabajo con adolescentes presenta mayor complejidad.• Se estima que no se ha lo-
grado proponer y realizar actividades que los/as motiven.
La falta de continuidad del profesional:• Y las defi ciencias que presentan las redes insti-
tucionales para abordar problemáticas específi cas agudiza aún más la debilidad del equipo
de no contar con especialización en ámbitos como la violencia contra las mujeres, violencia
intrafamiliar, abuso y violencia sexual, alcoholismo y drogadicción, microtráfi co, entre otras.
En el caso del tráfi co, el problema mayor que se enfrenta es el imperativo ético de resguar-
dar el secreto profesional. El equipo especializado está concebido para abordar las proble-
manual.indd 176manual.indd 176 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
177
máticas familiares y psicosociales más complejas a partir de los recursos disciplinarios de
los/as profesionales. Sin embargo, debido justamente a su conformación profesional más
orientada a la entrega de servicios complementarios (apoyo pedagógico) que al trabajo de
refuerzo terapéutico especializado, este propósito inicial no se cumple. Se plantea debilidad
en el equipo para abordar situaciones complejas frecuentes como la violencia intrafamiliar,
la perpetuación de las dinámicas delictuales, la drogadicción y alcoholismo, entre otras.
h) Aprendizajes
Necesidad de capacitación permanente al equipo en función de las problemáticas específi -•
cas y recurrentes que viven las familias con que trabaja este Programa.
Diseño de estrategia metodológica para incorporar al familiar que vive recluido o en condicio-•
nalidad, cuando sea conveniente al proceso de desarrollo del/a niño/a y adolescente. Tal como
lo constatan los profesionales, en ocasiones el vínculo no es muy signifi cativo para el niño/a
o, por el contrario, su refuerzo puede generar mayores confl ictos en el/la niño/a.
Incorporación de acciones orientadas a generar cuestionamientos y cambios en las estruc-•
turas de género, que afectan el desarrollo integral del niño o la niña. Las herramientas que
se pueden utilizar para ello son las mismas que ocupan los equipos: talleres de relaciones
parentales; dinámicas familiares, juegos, etc. Sin embargo, éstas deben responder a una
inclusión del enfoque en el diagnóstico.
Analizar críticamente los vínculos que los/as profesionales generan con las familias y con •
los/as niños/as, cuidando de no caer en paternalismos que fi nalmente pueden frenar proce-
sos de desarrollo integral de las personas.
Con los más pequeños se utilizan recursos didácticos y lúdicos de estimulación sensorial y •
motriz, que ayudan a generar un ambiente agradable para el/la niño/a y de confi anza con
el/la profesional.
La intervención con los/as niños/as y adolescentes se desarrolla desde un enfoque familiar •
sistémico, enfatizando en las realidades parentales, sin embargo, se recomienda incluir el
enfoque de género en un nivel de diseño estratégico del Plan de Intervención.
Necesidad de fortalecer el Trabajo en Red: La pertenencia del Programa al Sistema Chile •
Solidario favorece la generación de accesos a diversos servicios y benefi cios que priorizan
a las familias con estas características, es el caso de salud y algunos subsidios que canaliza
el municipio.
Se percibe también la necesidad de capacitar permanentemente al equipo en problemáticas •
específi cas, como por ejemplo trastornos conductuales, défi cit atencional, entre otras.
manual.indd 177manual.indd 177 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
178
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
2.5 Cuadro de Síntesis de la Experiencia
Etapas Buenas Prácticas
Instalación
Las jornadas de inducción y capacitación de los profesiona-les al Programa y a la Fundación. Detección e ingreso de familias a partir de la generación de redes locales y comunitarias. La vinculación inicial con las mujeres privadas de libertad es un antecedente que genera confi anza y ayuda al contacto inicial con la familia. Conformación de los equipos con equilibrio de sexos. Apertura de parte de los/as profesionales a aprender, eva-luar constantemente y realizar los ajustes necesarios. Firma de un compromiso individual entre el/la consejero/a y el/la adulto/a y, de manera independiente, entre el conseje-ro y el/la niño/a.
Diagnóstico
La combinación de distintas técnicas e instrumentos y la Construcción de diagnósticos desde una perspectiva psico-social que incluye el aporte multidisciplinario. La continua revisión y actualización de las estrategias a seguir, a través de los espacios de trabajo colectivo entre los equipos y entre los distintos perfi les profesionales. La priorización de la intervención según nivel de compleji-dad de las familias, ayuda a optimizar recursos.
manual.indd 178manual.indd 178 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
179
Nudos Críticos Aprendizajes
Falta defi nición en torno a la vinculación que se esta-blecerá con el familiar privado de libertad. La inexperiencia de la mayoría de los integrantes del equipo profesional puede afectar a la calidad de la intervención. La poca certidumbre que los equipos han tenido res-pecto a los plazos de ejecución del Programa y, por lo tanto, la inestabilidad laboral que ello signifi ca. La dispersión territorial de las familias, sumado a pro-blemas con estrategia de detección de familias. La política institucional de no desarrollar la imple-mentación del Programa ni las intervenciones sin la transferencia previa de los recursos.
Mejorar construcción de listados de familias posibles benefi ciarias. La estrategia de inserción comunitaria es importante rescatarla y mejorarla. Considerar la conformación mixta hombre- mujer del equipo de trabajo y analizar más profundamente su pertinencia a cada caso. Defi nir claramente las etapas y tiempos del Programa.
No fue posible desarrollar un diagnóstico acabado y completo debido al poco tiempo que el Programa desti-na a esta etapa de trabajo. Bajo nivel de estandarización en la forma de realizar el diagnóstico.
Ampliar el período de diagnóstico. Estandarizar metodología de diagnóstico, precisando bien la contribución de cada profesional e Incorporar herramientas meto-dológicas que ya den cuenta del proceso de la intervención. Mantener la práctica de completar de ma-nera permanente los diagnósticos, incorpo-rando la mirada de proceso. A partir de los tiempos acotados para el desarrollo del diagnóstico, se propone construir una fi cha de evolución por cada familia, que de cuenta del proceso de inter-vención y sus resultados en cada etapa.
manual.indd 179manual.indd 179 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
180
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Intervención
Línea de Atención a la Familia
La construcción de planes de intervención particulares según la realidad de cada niño/a, adolescente - atendiendo a diferencias etareas - y familia. La intervención considera espacios de atención individual, familiar y grupal-social, cuando se generan actividades don-de se conocen entre quienes participan del Programa.
Línea de Trabajo con Primera In-fancia y Preesco-lares
Se les integra en dinámicas familiares, con el propósito de fortalecer el apego y el vínculo.
Línea de Trabajo con niños en Edad Escolar
Se elabora un diagnóstico de acuerdo a las problemáticas de cada integrante dentro de la familia. Buena estrategia generar encuentros fuera de la casa, en las sedes sociales por ejemplo, como una forma de vincularlos a la comunidad.
Línea Gestión de Redes
En la inserción territorial hubo vinculación con otros progra-mas instalados desde antes del Programa Abriendo Caminos, con los cuales se intercambió información acerca de las familias.
Línea de Servicios Complementarios y Reforzamiento Terapéutico
La presencia de un/a profesor/a y de un psicopedagogo en cada equipo se considera fundamental, ya que parte importante de las necesidades de apoyo a los/as niños/as se relaciona con la escolarización
Etapas Buenas Prácticas
manual.indd 180manual.indd 180 16/6/10 18:26:4316/6/10 18:26:43
181
El período de intervención es insufi ciente para el logro de los objetivos que se proponen, especialmente si ésta se reduce a 4 meses en la práctica, por todos los retrasos provocados por asuntos administrativos. En el caso del tráfi co, el problema mayor que se en-frenta es el imperativo ético de resguardar el secreto profesional. La alta rotación del personal y reiteradas reestructura-ciones del equipo en las distintas etapas de ejecución del Programa afecta la calidad de la misma. La ausencia de enfoque de género en la intervención es total. Tendencia asistencialista en discursos y prácticas de los/as profesionales, lo que se ve reforzado por la orientación católica de la institución. Ausencia de criterios comunes para la judicialización de casos.
Ampliación del tiempo de intervención Capacitación permanente al equipo en fun-ción de las problemáticas específi cas. Incorporar al familiar que vive recluido o en condicionalidad, cuando sea conveniente al proceso de desarrollodel/a niño/a y adolescente. Incorporación de acciones orientadas a generar cuestionamientos y cambios en las estructuras de género, que afectan el desarrollo integral del niño o la niña. Analizar críticamente los vínculos que los/as profesionales generan con las familias y con los/as niños/as, cuidando de no caer en paternalismos.
No se identifi ca claramente el contenido y alcance de esta línea de trabajo. Queda un tanto desdibujada en relación a otras áreas de la intervención. No se aborda la relación con el familiar privado de libertad.
Con los más pequeños se utilizan recur-sos didácticos y lúdicos de estimulación sensorial y motriz, que ayuden a generar un ambiente agradable para el/la niño/a y de confi anza con el/la profesional.
La falta de diferenciación en los roles del consejero y el tutor. El trabajo con adolescentes presenta mayor compleji-dad. Se estima que no se ha logrado proponer y realizar actividades que los/as motiven.
La intervención con los/as niños/as y ado-lescentes se desarrolla desde un enfoque familiar sistémico, se recomienda incluir el enfoque de género en un nivel de diseño estratégico del Plan de Intervención.
La defi ciencia que presentan las redes institucionales para abordar problemáticas específi cas agudizan aún más la debilidad del equipo de no contar con especia-lización en algunos ámbitos (VIF, abuso, alcoholismo y drogadicción, entre otras) Falta de continuidad del profesional a cargo de la ges-tión de redes.
Fortalecer las redes institucionales, previo a la instalación del Programa. La pertenencia del Programa al Sistema Chile Solidario favorece la generación de accesos a diversos servicios y benefi cios.
El equipo especializado, debido justamente a su conformación profesional, se centra sólo en el apoyo pedagógico y no trabaja a nivel terapéutico. Se plantea debilidad en el equipo para abordar situa-ciones complejas frecuentes como la violencia intrafa-miliar, la perpetuación de las dinámicas delictuales, la drogadicción, entre otras.
Capacitar permanentemente al equipo en problemáticas específi cas como por ejemplo, trastornos conductuales, défi cit atencional, entre otras.
Nudos Críticos Aprendizajes
manual.indd 181manual.indd 181 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
182
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
3. ANÁLISIS FUNDACIÓN CEPAS
3.1 Descripción Institucional
El Centro de Educación y Promoción de Acción Solidaria, CEPAS, es una institución con más de
18 años de experiencia, que ha centrado su accionar en las comunas de Lota y Coronel. Espe-
cífi camente su experiencia institucional se vincula al trabajo con primera infancia, prevención
del SIDA, promoción cultural y programas de apadrinamiento que apoya a los hijos de los ex
mineros del sector.
El proyecto que elaboró la institución en el marco del Programa Abriendo Caminos se deno-
minó ENLACES y su objetivo general es: “Mejorar sustancialmente la condiciones de vida de
niños niñas, jóvenes de 0 a 18 años de edad familiares de personas privadas de libertad
asegurando su inclusión social en las instituciones, acordes a sus intereses, necesidades y
etapas de desarrollo, a través de: Conformando redes de apoyo que aporten y se responsa-
bilicen por la inclusión efectiva de niños, niñas y jóvenes en nuestra sociedad” (Formulario
Presentación de Proyectos Programa Caminos)
Se declara -en el proyecto- que este objetivo se concreta a través de un acompañamiento,
contención y reparación sistémica y sistemática, un fortalecimiento familiar y la realización
de derivaciones a instituciones y/o especialistas, siendo transversal la entrega de herramien-
tas teórico – prácticas de consejería. Además, se evidencia el carácter eminentemente comu-
nitario de la ejecución, estableciendo como prioridades coordinaciones con distintas redes de
apoyo, integración a mesas de trabajo, etc.
La perspectiva teórica que guía el quehacer profesional, es la educación popular con un im-
portante acento en el trabajo comunitario. Esto implicó que en la Propuesta Original elaborada
por Cepas, los objetivos y la estrategia de intervención tuvieran como centralidad:
El desarrollo de acciones a nivel local. •
El contacto con redes de apoyo.•
Implementación de diagnósticos y planes de acción participativos. •
Cabe destacar que en el Informe Final de Evaluación del Proyecto Piloto Enlaces desarrolla-
do por la institución, aparecen como marco referencial: el enfoque sistémico, el enfoque de
educación popular, el enfoque de derecho en concordancia con la convención internacional de
derecho de infancia, el enfoque con perspectiva de género y el enfoque de resiliencia.
Volviendo a la propuesta, se plantean abordajes de tipo individual y grupal (de acuerdo a tra-
mos etáreos), de carácter preventivo y reparatorio.
A nivel institucional, la posibilidad de desarrollar este Programa Piloto vino a responder a la
necesidad de ampliar los sectores de intervención, por lo que las posibilidades de trabajar en
Talcahuano, específi camente en la población Centinela, fueron consideradas adecuadas para
perfi lar un trabajo con sello institucional.
manual.indd 182manual.indd 182 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
183
Se proyectó que la ejecución de este piloto tendría un carácter acotado, específi co y focalizado
en la población señalada, no visualizando la amplitud de la cobertura y tampoco, los niveles
de complejidad, que en la práctica se develaron: “… la verdad es que en ese momento yo creo
que ni yo ni las personas que ya estaban participando en el proyecto, dimensionaban la
magnitud que esto podía ir teniendo en el tiempo, se veía como la cosa más acotada, más
como puntual, con niños de tales y tales comunas, había interés de la fundación también de
abrirse a otras comunas…se veía la intervención como una cosa territorial” (Coordinadora).
En consecuencia, la primera visión institucional, impregnó de particularidades el inicio de la
ejecución del Programa. Estas particularidades se asocian principalmente, a la conformación
de equipo de trabajo con no profesionales y al carácter eminentemente comunitario – lúdico
de las primeras actividades, lo que durante los primeros meses de ejecución no fueron eva-
luadas positivamente por SERPLAC Bío –Bío, lo que trajo como consecuencia que CEPAS, ya en
esta etapa de instalación, tuviera que llevar a cabo una serie de transformaciones.
3.2 Etapa de Instalación
a) Proceso de conformación del Equipo
De acuerdo a lo planteado, la conformación de equipo inicialmente, no respondió a los re-•
querimientos establecidos por MIDEPLAN, los que explicitaban un carácter de profesionales
con experiencia idónea: “…en relación con el equipo, desde el SERPLAC llegaron con dis-
tintos problemas de desempeño, también administrativo que existieron un poco… porque
eran personas que no eran profesionales, que no contaban con la experiencia, qué sé yo,
se genera la sugerencia de que era necesario que el equipo estuviera conformado por
profesionales, por lo mismo, antes que se continuara con los 3 meses de ejecución del
piloto en los 6 meses iniciales, hubo una reestructuración que fue de todas las personas
que estaban en ésta categoría de ser estudiantes, fueron desvinculadas y se contrató en
su reemplazo digamos a personas ya profesionales y en su mayoría asistentes sociales”
(Coordinadora).
El primer equipo entonces, estuvo integrado básicamente por estudiantes universitarios de •
carreras del área social y educadores populares, sólo el equipo especializado lo componían
profesionales: “…que la mayoría eran personas que llevaban harto tiempo trabajando en la
fundación que de alguna manera tenían experiencia en el trabajo digamos con niños…en
su mayoría eran estudiantes de carreras en el fondo sociales, más que nada trabajo social
y pedagogía y el equipo multidisciplinario digamos eran personas que habían trabajado
en el área de la psicopedagogía o en el área de la psicología en la fundación, también yo
creo que un poco ese proceso de reclutamiento que se hizo digamos como que fue un poco
enfocado en ésta idea inicial que había del proyecto como algo corto, como un programa
piloto que en el fondo iba a durar una cierta cantidad de meses, y un poco eso explica las
personas que en ese momento se vincularon al programa, que como te digo en su mayoría
eran estudiantes…” (Coordinadora).
manual.indd 183manual.indd 183 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
184
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Esta conformación inicial cambia casi en su totalidad, proceso que se inicia en el mes de •
febrero y que se concretará en su totalidad entre los meses de julio y agosto. Esta situación
es posible observarla en los Informes Mensuales de Actividades: “Del equipo desertan dos
estudiantes, a fi nes de febrero, quienes serán reemplazados por personas que tengan
título técnico o profesional… El equipo sigue manteniendo un gran número de estudiantes,
sin embargo, cautelamos que respondan al perfi l y a los horarios asignados al proyecto”
(Informe Mensual de Actividades, Febrero: 3).
“Se integraron al equipo de trabajo once personas, profesionales del área social, a quie-
nes se les hizo una inducción al programa, presentación de sus benefi ciarios y entrega
de material de trabajo” (Informe Mensual de Actividades, Abril: 2).
Otro aspecto que está estrechamente relacionado con la organización que asume el grupo de •
los profesionales, se vincula con la modalidad de instalación. En el caso de CEPAS esta mo-
dalidad es territorial. En un comienzo, su intervención iba a estar focalizada en la población
Centinela de Talcahuano, pero al no alcanzar a cubrir las plazas de benefi ciarios, se extendió
a otras poblaciones tanto de Talcahuano como de Hualpén: “Actividades de reconocimiento
de terreno en las poblaciones Centinela I y II inicialmente y luego en las poblaciones de la
comuna de Talcahuano que se sumaron posteriormente, en donde se detectaron las redes
sociales presentes en cada sector y se reconocieron características culturales de cada uno
de ellos” (Informe Mensual de Actividades, Enero: 1).
La primera organización del equipo y del trabajo propiamente tal, se realizó considerando di-•
versos sectores al interior de las comunas: “Se organizó la unidad ejecutora en subequipos de
trabajo que intervendrán sectorialmente lo que facilitará el abordaje de los casos de manera
más focalizada y la coordinación grupal” (Informe Mensual de Actividades, Febrero: 4).
“…nosotros en un comienzo como estábamos estructurados por sector están la mayoría
de los consejeros y los tutores en un sector, o están en Centinela, o están en Libertad o
están en Hualpén , en la 18 de Septiembre, Diego Portales, que se yo , pero eso fue en
un primer momento ahora ya existe la posibilidad de que a un consejero o a un tutor le
toque en un sector o en otro, pero nosotros tratamos de guardar eso para potenciar el
sector y las intervenciones comunitarias que tenemos ahora proyectado intervenir, eso
es como la estructura…” (Gestora de Redes)
En rigor, la primera forma privilegió la división por sector, posteriormente se opta por una •
distribución que tienda a homogeneizar la cantidad de casos por profesional: “El equipo de
consejeras (5) tiene el 50% de los benefi ciarios 128, ya que corresponden al rango de 0 a
6 años, lo que no permite un trabajo personalizado. En cambio los tutores (15) tienen 122
casos, permitiendo una relación más estrecha y seguimiento individualizado” (Informe
Mensual de Actividades, Marzo: 5).
manual.indd 184manual.indd 184 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
185
Así la nueva forma de dividir el trabajo pretendió fortalecer el trabajo del equipo, y de la dupla •
psicosocial, generando instancias que fueran propicias para el intercambio de experiencias.
b) Estrategia de Primer Contacto
Gendarmería hace llegar un listado con posibles benefi ciarios y benefi ciarias que se encuen-•
tren en las comunas de Talcahuano y Hualpén. Por tanto y dada las particularidades del tipo
de modalidad territorial, el proceso de instalación debe partir con el desarrollo de acciones
en dos líneas: una asociada al reconocimiento y contacto con las organizaciones locales e
institucionales ubicadas en la comuna y otra referida a la ubicación de las direcciones ob-
tenidas de los posibles benefi ciarios/as.
En este sentido, algunos problemas identifi cados por los profesionales para establecer los •
primeros contactos y para completar la cobertura, se asocian a la demora en la entrega de
las nóminas por parte de Gendarmería, direcciones inexistentes, rechazo de algunas perso-
nas contactadas. Demora en el comienzo de la intervención en terreno, debido a los retra-
sos en la asignación defi nitiva de benefi ciarios. Respecto a este punto se propone mejorar
la coordinación y el fl ujo de información entre MIDEPLAN, SERPLAC y nuestra fundación”
(Informe Mensual de Actividades, Enero: 3).
Este tipo de difi cultades se mitigaron con el contacto que hasta ese minuto se había logrado •
establecer con otras instituciones y organizaciones de la red local. “…ocurrió que seguíamos
con cierto défi cit de cobertura y en el caso de las redes cuando estábamos presentando
el programa en las escuelas, en los PIB… se generaba en éstas instituciones, “pero noso-
tros tenemos X, X casos que también cumplen con éstas características ¿los podrían o
no los podrían incorporar?”…una demanda tal vez espontánea de la institución por así
decirlo... en algunos casos fue posible, en algunos casos no, en algunos casos las familias
no quisieron participar, pero sí tenemos un número de niños que fueron de esa manera
incorporados” (Coordinadora).
Así, las defi ciencias que emergieron fueron sorteadas con los contactos iniciales estable-•
cidos a nivel institucional, lo que a su vez le otorga una importancia signifi cativa a la línea
de Gestión de Redes. De este modo, es posible observar que los criterios utilizados por la
institución para identifi car a las familias potencialmente benefi ciarias son variados: “… las
opciones de contactar familias por la información que se le entrega, en base a nóminas
de familias elegibles; por búsqueda discrecional que realiza la propia institución; o, por
derivación desde otras instancias de la red social o de protección, tendrán necesariamen-
te que combinarse con el criterio de que la familia que se ha identifi cado, resida en el
territorio que ese ejecutor atiende” (Informe de Evaluación Proyecto Enlaces, Documento
Institucional: 15).
manual.indd 185manual.indd 185 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
186
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En relación al primer contacto realizado con las familias, este fue realizado en duplas: • “…
consejeros y tutores eran los que tomaban contacto con las familias, generalmente en du-
plas, en teoría, pero no en duplas establecidas porque no había claridad en las edades que
iban a tener los niños en esas familias y en las nóminas que se nos entregó no salían las
edades de los niños, entonces fueron los consejeros y tutores los que tuvieron la llegada y
les contaron a las familias por así decirlo del programa...”9 (Coordinadora)
En este sentido, el contacto inicial es trascendental en las dinámicas que asume posterior-•
mente la relación profesional.
d) Buenas Prácticas
Inserción Territorial y contacto con redes locales:• En esta etapa se realizaron una serie
de visitas a los sectores, lo que permitió establecer contactos con organizaciones locales y
actores claves, lo que facilitó el acceso a las familias. Además, para el desarrollo de ciertas
actividades, se ocuparon espacios como juntas de vecinos, centros culturales, entre otros.
Contacto con instancias de la red institucional:• Si bien existe una mirada crítica a cier-
tos aspectos del contacto inicial establecido con la red. Cabe destacar que realizar los pri-
meros contactos en la etapa de instalación resultó relevante para enfrentan las difi cultades
que se tuvo en torno a la cobertura.
e) Nudos Críticos
Conformación del Equipo:• Relacionado con el punto anterior, la conformación del equipo
inicialmente incluyó en su mayoría a personas con experiencia en el trabajo con niños y niñas,
pero sin título profesional, específi camente educadores populares y estudiantes universitarios.
Perfi l del Equipo:• Este contrariaba las indicaciones técnicas que explícitamente señalan
que el carácter de este programa requiere de un apoyo psicosocial especializado, lo que
supone conformar un equipo profesional que responda de una manera adecuada a las con-
diciones de vulnerabilidad que deben enfrentar los niños, niñas y familias que poseen un
familiar privado de libertad.
Proyecciones institucionales:• Las primeras proyecciones institucionales confi guraban un
panorama de intervención bastante acotado, que no visualizó las complejidades que poste-
riormente se hicieron evidentes y que sumado al punto anterior – conformación de equipo-,
permiten plantear que Cepas construye su propuesta y sustenta el primer momento de
intervención en su experiencia institucional previa, sin considerar las particularidades de la
población a la cual está dirigido el programa.
9 Si bien los profesionales refi eren que la recepción de benefi ciarios fue mayoritariamente positiva, el carácter del discurso no deja
de ser complejo, pudiéndose transformar en un obstaculizador en la construcción de un vínculo que permita el establecimiento de confi anzas, de tal manera de realizar diagnósticos e intervenciones asertivas, donde los adultos y los niños y niñas, puedan hablar de sus problemáticas, de los aspectos que preocupan, en defi nitiva de su realidad familiar, sin resistencia, negaciones, sin temores.
manual.indd 186manual.indd 186 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
187
Relación SERPLAC:• Dada las características anteriormente señaladas, la relación de Cepas
con SERPLAC comenzó a desarrollarse en un contexto complejo, instalado tras la solicitud
de reconfi guración del equipo de trabajo. Los profesionales perciben que la supervisión
cuestiona permanente su desempeño, también denotan un apoyo precario, entre otras ca-
racterísticas, las que en conjunto entregan la impresión de que SERPLAC actúa más bien de
manera fi scalizadora más que colaborativa.
Modalidad de Ingreso:• Este punto está asociado principalmente a la entrega de listados
defi cientes por parte de Gendarmería y por lo tanto, la imposibilidad de contactar a algunas
familias, lo que obstaculizó completar la cobertura solicitada.
Infraestructura:• En este periodo, las ofi cinas centrales estaban ubicadas en Lota, mientras
que la ejecución del proyecto se centralizaba en Talcahuano y Hualpén. Los profesionales
debían realizar varios trayectos lo que sobrecargaba la jornada laboral y además, para las
personas que participan del programa difi cultaba el acceso a los profesionales más allá de
las visitas domiciliarias. Esto también obstaculizaba la relación con organizaciones e insti-
tuciones, la cohesión del equipo y el desarrollo del trabajo
Primer Contacto:• El discurso desarrollado para el primer contacto no fue adecuado, dado
que estaba mediado por la duración establecida en el primer convenio (3 meses). Lo que en
el fondo puso en riesgo el nivel de confi anza de las familias hacia el Programa.
f) Aprendizajes
Criterios de Selección de profesionales: A partir de la reestructuración del equipo de trabajo,
se ha establecido la importancia de contar con profesionales para el desarrollo del proyecto,
esto además, incluye la identifi cación de ciertas características como: profesional del área
social, experiencia en el ámbito social particularmente trabajo con infancia y adolescencia,
manejo de laborales administrativas y valoración de experiencias en voluntariados.
3.3 Etapa de Diagnóstico
a) Objetivos declarados
CEPAS en su proyecto, declara como estrategia la realización de diagnósticos participativos •
(Formulario de Presentación de Proyecto). Sin embargo, esta característica declarada, no
tiene mayores especifi caciones en la propuesta, más bien aparece como un enunciado sin
respaldo metodológico. Por otro lado, en la práctica, dicha intención se vio afectada por las
características iniciales que asumió la ejecución.
b) Desarrollo del Proceso de Diagnóstico
Los diagnósticos se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo, momento en el que •
como ya ha sido planteado, hubo defi ciencias técnicas y profesionales que incidieron en el
manual.indd 187manual.indd 187 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
188
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
cómo se llevaron a cabo las acciones incorporadas en este periodo. Esto se vio refl ejado en
la poca rigurosidad del proceso, la carencia de triangulación de la información, la existencia
de registros incompletos y la necesidad de actualizar los diagnósticos y los planes de inter-
vención: “Con el paso del tiempo se han identifi cado nuevas problemáticas a nivel familiar
e individual, que nos han demandado la re-elaboración de los planes de intervención, con
el objetivo de dar respuesta a las necesidades emergentes de las familias” (Informe Men-
sual de Actividades, Abril: 2).
El diagnóstico era realizado por el Consejero Familiar en el caso de los niños y niñas menores •
de seis años; el tutor o tutora realizó el diagnóstico en los casos de los mayores de seis años,
incluidos los adolescentes.
Las condiciones mínimas fueron consideradas como línea base, es decir, cada una de ellas •
eran evaluadas en la realidad familiar: “Yo lo entiendo fundamentalmente en torno con las
condiciones mínimas que es nuestro norte de diagnóstico... a ver la evaluación inicial, que
se ve el diagnóstico de las condiciones mínimas lo realizaron consejeros y tutores que es-
taban accediendo a las familias en las primeras visitas…en lo que se refi ere estrictamente
de condición mínima tanto de niños pequeños como de las familias, como de los niños
más grandes, un poco de ahí partió nuestra línea de base de diagnóstico…de lo que es el
trabajo con las condiciones mínimas, eso obviamente tiene alguna defi ciencias que son
fundamentalmente dos, una que en ese momento no se tenía tanto contacto ni tanta con-
fi anza con las familias, por lo mismo hay temas que han ido surgiendo en el tiempo y que
no están plasmados en realidad en el papel…y otro, que también en algunos casos no hubo
la mejor evaluación también de algunos de los aspectos de las familias...” (Coordinadora)
c) Diseño y aplicación de instrumentos
A pesar de las falencias, se consideran entrevistas a los adultos de la familia, particular-•
mente al que cumple la función de cuidadora o cuidador, en algunos casos con profesores
y a funcionarios del ámbito de la salud con el fi n de verifi car información. Se evidencia una
preocupación particular por las temáticas asociadas al estado de salud, particularmente la
incorporación y/o utilización de la atención primaria y a lo referido al ámbito educativo.
Otro de los elementos que se considera fundamental en el proceso diagnóstico es la reunión •
de equipo. La visión que frente a una realidad familiar pueden tener distintos profesionales
adquiere importancia vital, sobre todo en los casos donde se aprecia un nivel mayor de
complejidad.
En los diagnósticos realizados por Cepas, en un primer momento, se aplicaron los siguientes •
instrumentos:
Pauta de condiciones mínimas:• permite verifi car la demanda que la familias proyectan
al Programa y al Sistema de Protección Social.
manual.indd 188manual.indd 188 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
189
Diagnóstico familiar:• este instrumento permitió recoger antecedentes tales como, con-
diciones de habitabilidad de las familias, enfermedades del grupo familiar tanto crónicas
– graves (ceguera, esquizofrenia, etc.), como mediana gravedad (diabetes, epilepsia, etc.),
Sistema de Salud y una Ficha Familiar en donde se registran datos como escolaridad, ocu-
pación, RUN, fecha de nacimiento, etc.; de cada integrante del grupo familiar.
Pauta psicopedagógica:• recoger información en relación a algunas conductas psico-
lógicas y pedagógicas que presentan los niños/as, además de antecedentes del ámbito
escolar y social, básicamente orientado a información sobre la asistencia a Sala Cuna y
Jardín Infantil, integración a sistema escolar y asignaturas que presentan mayor o menor
difi cultad a niños y niñas. (Informe Evaluativo Cepas)
Durante el segundo momento de la ejecución realizada por esta institución, se procuró •
completar los vacíos de información existente y corregir los errores de apreciación en torno
a las problemáticas centrales que debiesen haber sido identifi cadas en los diagnósticos: “…
fue en el momento que nos detuvimos y revisamos nuestros instrumentos, los planes, los
diagnósticos y nos encontramos con errores, que la información que teníamos en el papel
y que habíamos llenado no nos estaba sirviendo tanto, yo creo que en ese momento cuan-
do tuvimos que parar…” (Tutora)
En relación a este punto, el diagnóstico psicológico a la totalidad de los niños y niñas fue •
solicitado por SERPLAC Bío Bío y buscaba saldar una posible subderivación de situaciones
que debían ser abordadas. No obstante, para el equipo especializado realizar esta labor se
convirtió en un nudo crítico, dado principalmente los plazos establecidos (3 a 5 meses), la
cantidad de niños y niñas a evaluar y las características que implican las evaluaciones de
este tipo:“…yo creo que quizás no es necesario evaluar los 250 niños, quizás se debió haber
establecido unas prioridades y a lo mejor haber confi ado un poco mas en los criterios
profesionales (…) porque una evaluación de estos niños en 2 sesiones en que tratamos
de hacerlo lo mejor posible, también tiene un rango de error grande, entonces creo que
quizás es un requerimiento no muy bien pensado, a lo mejor debió ser establecido desde
el principio, quizás hubiésemos tenido claro que algún momento teníamos que evaluar a
todos los niños, entonces a lo mejor hubiésemos requerido las baterías mucho antes y hu-
biésemos coordinado para poder evaluar a todos los niños antes. Hoy día estamos recién
conversando en la supervisión, recién se nos abrió la posibilidad o se nos preguntó si es
que era posible realizarla en 3 meses…” (Profesional Especializado)
Relacionado también con la labor de los servicios complementarios y particularmente del •
equipo multidisciplinario, en esta etapa de la ejecución, se asociaba principalmente a la rea-
lización de diagnósticos psicológicos y psicopedagógicos. Sin embargo, cabe destacar que el
equipo especializado comenzó a cumplir propiamente su rol durante el mes de mayo, cuando
se arrendó un lugar físico para su funcionamiento: “Se consagró la dinámica de atención de
casos que requerían apoyo especializado del equipo psicosocial, en las dependencias arren-
dadas para el proyecto, desde el 17 de mayo” (Informe Mensual de Actividades, Mayo: 1).
manual.indd 189manual.indd 189 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
190
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En relación a los casos evaluados como de mayor complejidad, estos son derivados a la red, •
al igual que la atención de adultos. De este modo, se entiende que el equipo especializado
sólo atiende a los benefi ciarios niños y niñas: “…el equipo multidisciplinario atiende a los
niños entonces también hay un tema importante con las redes para poder dar en cierta
forma respuestas y atención a los que son las familias de estos niños, en lo que es por
ejemplo maltrato, temas de atención psicológica, y una serie de cosas, en lo que es drogas
en lo que es alcohol, nosotros no podemos en el fondo darle atención a todo ese núcleo fa-
miliar entonces la idea es como conectarlo con las redes para hacer eso…” (Coordinadora)
El análisis de la etapa de diagnóstico, permite establecer la importancia sustantiva del •
primer contacto y la forma en que se va desarrollando el vínculo, éste debe propiciar un
clima que propenda a la cooperación y a la co- construcción diagnóstica y el posterior plan
de intervención, además, el conocimiento tenderá a la integralidad en la medida en que se
considere no solo las características familiares, sino también la realidad que enfrenta el niño
o niña y su construcción subjetiva en ese contexto. Esto permitirá el establecimiento de un
diagnóstico particular y coherente con las vivencias de los y las participantes.
El proceso diagnóstico, entonces, debiera permitir confi gurar un panorama general de las •
familias y de los niños y niñas que son parte del programa, así como también, detectar las
particularidades de las situaciones. Por tanto, los diagnósticos no solo deben rastrear la
realidad sistémica familiar, sino que además, debe permitir el conocimiento del niño, de
la niña, de los adolescentes, de manera que el foco de intervención no se encubra tras la
realidad familiar.
d) Buenas Prácticas
Diagnósticos permanentes:• El desarrollo de reuniones de equipo para complementar los
diagnósticos realizados. Lo que facilita el intercambio de apreciaciones y previene proce-
sos identifi catorios – profesionales- benefi ciarios -que puedan incidir negativamente, en la
elaboración diagnóstica.
Dinámica de Trabajo:• Ante la identifi cación de situaciones de alta complejidad, los con-
sejeros familiares y/o tutores se reúnen con el equipo especializado y la coordinadora pro-
curando establecer abordajes oportunos y que consideren distintas dimensiones de la si-
tuación.
e) Nudos Críticos
Diagnóstico Inicial:• Falencias en el proceso de desarrollo del primer diagnóstico, las que se
relacionan con: la no consideración en su totalidad de las entrevistas realizadas, la existencia
de registros incompletos, considerar solo el cotejo de las condiciones mínimas.
Emergencia de problemáticas asociadas a la condición de género:• La mayoría de las
personas que asumen responsabilidades en la familia, luego de la privación de libertad de
manual.indd 190manual.indd 190 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
191
sus parejas o de un familiar signifi cativo, son mujeres, las problemáticas que las afectan
adquieren relevancia, sin embargo dicha información, no se considera de manera formal
en los diagnósticos. Uno de los problemas cruciales se refi ere a la generación de ingresos
y el cómo la mujer debe enfrentar dos roles al mismo tiempo el de Cuidadora y el de Jefa
de Hogar.
No se considera la situación del Familiar Privado de Libertad:• No se evalúa los efectos
que puede tener en el niño, niña o adolescente presenciar o conocer la situación de su padre,
madre o fi gura signifi cativa. Aparece como una temática negada, que difícilmente podrá
emerger con posterioridad, lo que implica que la negación se establece como alianza entre
profesional y participante, evitando las ansiedades y temores que pudieran circular en torno
a las implicancias psicoafectivas ligadas a la privación de libertad.
No existe triangulación de información en la totalidad de las situaciones:• Este punto
resulta ser relevante, dado que la realización de un diagnóstico integral supone necesaria-
mente contrastar informaciones, que permitan dilucidar los aspectos problemáticos que
viven el niño o la niña, aspectos que no necesariamente serán explicitados o identifi cados
por los adultos responsables. Por lo tanto, las vivencias en otros contextos de desarrollo
permitirán construir un diagnóstico más preciso, que permita establecer los ejes centrales
de la intervención.
Diseño del Diagnóstico Participativo:• Si bien, el proyecto de la institución incluía nominalmen-
te la noción de diagnóstico participativo y a pesar de que hubo dos instancias en las cuáles se
pudo llevar a cabo esta pretensión, no se explicita las características de este tipo de diagnóstico.
Lo claramente acontece es que el proceso diagnóstico se transformó en un procedimiento técnico,
que no posee instancias formales de devolución para los benefi ciarios.
f) Aprendizajes
Técnicas de Recolección de Datos:• Utilizar distintas técnicas de recolección de informa-
ción, ésta además, debe triangularse, con el fi n de confi gurar un panorama claro y preciso
de la realidad familiar.
3.4 Etapa de Intervención
De acuerdo a las normas técnicas del Programa, la • línea de trabajo con familias es res-
ponsabilidad del consejero o consejera Familiar, la que entre diversas funciones está a cargo
de establecer el vínculo con las familias, diagnosticar recursos y necesidades, facilitar el
acceso a las instituciones de la red pública en los casos necesarios, identifi car situaciones
de vulneración para los niños y niñas y apoyar el mejoramiento de estrategias de genera-
ción de recursos.
Desde este marco y de acuerdo a lo establecido en el Informe de Evaluación elaborado por los •
profesionales del equipo, el rol del consejero o consejera es asesorar y orientar a las personas:
manual.indd 191manual.indd 191 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
192
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Funciona como mediador/a entre las familias y la institución •
Coordina y gestiones trámites para mejorar la calidad de vida de la familia •
Diagnostica necesidades y problemas sociales •
Realiza acciones de orden educativas sociales. •
Motiva la participación social •
Se realiza una intervención directa con la madre o cuidadora. Se postula que reforzando •
ciertos comportamientos, evidenciando los que no serían adecuados y motivando a la mujer
para que cumpla las labores asociadas a la crianza, se logrará una mejoría en las condicio-
nes de vida del niño/a: “Trabajo directamente con la mamá… Trabajamos el tema, primero
con orientaciones básicas como una conversación para que no sea algo como “lo estás
haciendo mal”. Vemos el tema del orden de la casa… Entonces primero, es una conversa-
ción sencilla orientada a otros temas. Después, se va reforzando en forma más clara por
ejemplo, por un tríptico. Ahí yo voy ingresando información que después voy a revisar.
Por ejemplo le dejo un dibujo, que quizás para la edad del niño, es difícil de realizar. Pero
¿Cuál es la idea de eso? yo sé que si el niño lo hace bien, es porque lo mamá estuvo pre-
sente. Ese es mi objetivo, que también las mamás se involucren en el compromiso escolar…
También es importante el compromiso de la mamá, que si bien quizás no sabe leer, tiene
que tenerlo, tiene que estar presente.” (Consejera Familiar)10
Se refi eren ciertas temáticas transversales a trabajar en talleres, estos talleres no necesa-•
riamente se realizan en grupo, más bien son intervenciones individuales en los que con una
metodología de carácter pedagógico se abordan ciertas temáticas. Las temáticas a abordar
son: apego, estimulación, comunicación familiar, modelos de crianza, entre otros.
No obstante el desarrollo de estas acciones, en general no existen estrategias comunes de •
intervención. Las intervenciones son diversas, dependiendo de la realidad familiar y de las
experiencias de los profesionales. Por un lado esto es positivo, porque al existir fl exibilidad
se desarrollan estrategias creativas, pero a la vez, esto impide establecer ciertas directrices
centrales que vayan guiando y estableciendo un sello distinto en la intervención, difi culta
también el establecimiento de metas comunes. Se tiende a la dispersión del trabajo y como es
evidente, podrían existir tantas estrategias de intervención como profesionales: “…yo creo que
en general son estrategias individuales, si bien todos vamos con una postura en común de
que nosotros no somos los expertos y vamos a enriquecernos con las familias, cada uno de
nosotros tiene un sello distintivo…” (Entrevista Grupal Equipo Profesional)
10 Esta descripción de la metodología de intervención, no integra una problematización de las condicionantes de género que están a la base de las concepciones que se vislumbran guían la estrategia metodológica (enfoque que si se fi gura en el marco referencial del proyecto). El “apoyo” va desde enseñarles a las mujeres a mantener ordenada la casa, “que la mamá esté presente” y se ocupe del desarrollo escolar del/a niño/a y el compromiso que ella demuestra en ello.
manual.indd 192manual.indd 192 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
193
“…en mi caso por ejemplo que en un principio trabajaba con niños y con las mamás, yo
creo que por lo menos mi estrategia es la simpatía, hacer reír a las mamás…iba a ela-
borar un taller para madres de risoterapia …yo llego y es inevitable la sonrisa, o entran
por mi sonrisa... igual que a los chicos, los hago reír, que se vuelvan niños, que no tengan
miedo de ser niños, yo soy así por lo menos, entonces... como enseñarles algunas cosas
que me sirven a mí y que las pongan en práctica y ver si les funciona y si no, intentemos
los dos, probemos, eso es... probemos, inténtalo, si no te gusta, buscamos algo entre los
dos... eso...” (Entrevista Grupal Equipo Profesional)
En términos específi cos, las difi cultades que se pueden asociar a este tipo de dinámicas, se •
asocian con:
Desarrollar prácticas que al profesional le resulta más fácil, por su bagaje, por su expe-•
riencia, sin cuestionarse si es ese tipo de intervención es la adecuada.
Se instala rápidamente la fantasía de que se está “haciendo bien la pega”, porque hay •
respuesta, feedback, sin embargo, no existe una proyección mayor en torno a cómo una
práctica determinada permite alcanzar los objetivos establecidos
A pesar, de lo anterior, se comparten elementos éticos que inciden en la vinculación con los y •
las participantes, así como en la calidad de la intervención. Se refi ere la existencia de:
Empatía. •
Honestidad y claridad de los objetivos de la intervención. •
Una base de respeto que traspasa al equipo. •
Potenciar un diálogo que comprenda la obtención de herramientas. •
No criticar ni juzgar como familias. Evitar comparaciones•
Entre los aspectos positivos destacados por los y las profesionales destaca la vinculación lograda •
con las familias y la periodicidad de las visitas: “…la familia lo ve muy serio “Usted es mi mejor
amiga”. Eso lo he escuchado varias veces. Esas visitas permanentes, les damos las orienta-
ciones que ellos necesitan y se sienten súper satisfechos con la labor. El hecho que a uno la
consideran la “mejor amiga”, es porque somos súper importantes. Ellos nos ven y dicen “Ella
viene a ayudarnos”. Esas visitas, son fundamentales…” (Consejera Familiar)
“…se ha generado una vinculación súper potente con las familias y muy enriquecedora para
ambos... para nosotros como profesionales que vamos a intervenir y para ellos... para ellos
nosotros si somos un referente y sí acuden a nosotros cuando tienen alguna difi cultad y yo
creo que eso es súper rescatable y que se da también por, no solamente por lo profesionales
que somos, sino por nuestra calidad humana yo creo por cómo nosotros somos...” (Entrevista
Grupal Equipo Profesional)
Otro aspecto bastante valorado se relaciona con algunas características que posee el equipo de •
trabajo y que potenciarían el quehacer profesional: “..somos un equipo joven y con muchas ga-
nas de trabajar, algunos están hace poquito egresados de sus carreras entonces eso también
infl uye para ponerle ganas a esto que en algunos momentos nos ha sido súper difi cultoso y
manual.indd 193manual.indd 193 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
194
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
en algunos momentos nos hemos sentido hasta como profesionales desvalorizados y a pesar
de todo eso hemos seguido, hemos tenido como esa capacidad de resiliencia de a pesar de la
adversidad que nos han puesto en el camino, seguimos, seguimos y la idea es seguir todos de
hecho”11 (Entrevista Grupal Equipo Profesional)
Los espacios de encuentro resultan fundamentales. Se optó por establecer encuentros semanales •
entre consejeros familiares por un lado y por otro entre tutores, el objetivo principal es el inter-
cambio de experiencias, revisar casos, compartir estrategias, etc. Por lo tanto, poseen un carác-
ter más técnico: “…nosotros tenemos reuniones de consejeros y de tutores. Son por separadas
pero en algún minuto nos juntamos. Ahí trabajamos en la ofi cina. Ahora, eso es complejo por-
que la ofi cina no está habilitada para “veintitantos” que estemos trabajando con “veintitantos”
computadores y que más encima, vengan benefi ciarios a atenderse; hay que tener limpio y
ordenado, mantener silencio si están acá las psicólogas atendiendo. Por eso es complejo. Pero
tratamos de coordinarnos lo mejor posible. Ahora si bien, el trabajo en terreno es un riesgo, yo
prefi ero estar en terreno que estar acá…”12 (Consejera)
En la • línea de trabajo en primera infancia13, no se describe ninguna función particularmente
asociada a los niños y niñas en áreas más promociónales y/o preventivas. Sólo emerge con
mayor precisión abordajes frente a situaciones de alta complejidad: “…Hay familias en donde
no hay niños chicos. Nosotros los consejeros también tenemos que intervenir, pero el grupo
familiar. En ese caso nosotros vemos si hay un subsidio de agua potable que tramitar, si hay
que ver el tema de una beca o de alguna orientación…” (Consejera Familiar)
“Por ejemplo, a una niña el mes pasado, le hice como 6 visitas porque requería la urgen-
cia. Fuimos a poner una denuncia por posible abuso, que se está investigando. La niña
estuvo sola por años, entonces inmediatamente había que derivarla a un jardín infantil
que la tuviera todo el día mientras la mamá trabajaba…” (Consejera Familiar)
La • línea de trabajo con niños en Edad Escolar es ejecutada principalmente por los tu-
tores y tutoras. Las tutorías de acuerdo a las normas técnicas debieran tener un carácter
socioeducativo que contempla un acompañamiento individual y a la vez, el desarrollo de
actividades y talleres grupales.
El trabajo del tutor o la tutora, de acuerdo a lo planteado en el informe de evaluación de •
CEPAS, consistiría en:
Acompañar a niños, niñas y jóvenes. Realizan un trabajo individual y de talleres grupales, •
cuyo objetivo principal es el desarrollo de herramientas que faciliten el cumplimiento de
Condiciones Mínimas.
11 Resulta relevante que en esta autodefi nición emerge en el imaginario una victimización del equipo profesional, fundada en la relación desarrollada con SERPLAC, la que se ha caracterizado por los diversos cuestionamientos a la ejecución, lo que ha implicado concretar una serie de modifi caciones. Así, las momentos complejos enfrentados – reconfi guración de equipo, evaluaciones – han construido un ideal grupal donde lo más valorado son las características de orden personal más que aspectos profesionales.
12 No obstante y a pesar de que se han mejorado las condiciones infraestructurales -se cuenta con un lugar sólo para el programa- estas condiciones resultan ser insufi cientes para la concreción de algunas actividades, en rigor, no se puede desarrollar actividades paralelas como la señalada por la Consejera, reuniones de equipo y atención a benefi ciarios.
13 A pesar, de que se denota un trabajo menos signifi cativo con los niños y niñas de 0 a 6 años, es signifi cativo que la función de identifi car vulneraciones este claramente presente, lo que a su vez está relacionado con la judicialización casos y por tanto, la relevancia de identifi car situaciones que ponen en riesgo el bienestar biopsicosocial de los niños.
manual.indd 194manual.indd 194 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
195
Reforzamiento de conductas de autocuidado, motivacional para participar en la vida es-•
colar, formulación de metas personales en la perspectiva de conformación y realización
de proyectos de vida.
Propiciar vinculaciones con la comunidad local, para generar o fortalecer espacios donde •
los niños, niñas y jóvenes puedan integrarse y participar activamente, mediante expresio-
nes artísticas, prácticas deportivas o realización de actividades recreativas y esparcimien-
to que sean de interés de los propios benefi ciarios.
A partir de las evaluaciones psicopedagógicas que han realizado, las problemáticas más •
frecuentes de los niños y niñas en etapa escolar son los problemas de lenguaje, défi cit
atencional y problemas conductuales: “Las problemáticas más recurrentes son las diagnos-
ticadas a Marzo del 2009 e informadas en informe consolidado de la etapa de instalación
a SERPLAC, entre los problemas más comunes se destacan: problemas de lenguaje, con-
ducta, de concentración, reforzamiento pedagógico, défi cit atencional, falta de hábitos de
estudio etc.,” (Informe Mensual de Actividades, Mayo: 4).
A nivel psicológico, las evaluaciones realizadas a los niños y niñas por la institución, determinan •
que las principales problemáticas están asociadas a conductas desadaptativas, trastornos del
ánimo y abuso sexual: “Disfunciones familiares, conductas desadaptativas, abuso sexual, com-
portamientos antisociales, consumo de drogas, deserción escolar, problemas conductuales y
trastornos de ánimo” (Informe Mensual de Actividades, Mayo: 2).
Específi camente y de acuerdo a lo referido en entrevistas, las acciones que contempla la •
tutoría consisten en: “…yo trabajo a través de un acompañamiento con ellos…también se
trabaja en los colegio hay un acompañamiento, también hay entrevistas con los profesores
para ver cual es la situación del niño si bien mi trabajo es con niños, la familia no se deja
de lado, por tanto tengo también contacto con los papás o con los familiares que estén a
cargo de estos niños que este vinculado en el tema del niño y como actividades propiamente
tal , básicamente se realizan como en distintas áreas las actividades, hay ocasiones en que
realizo visitas y es solo una conversación ,también dependen de cada situación, hay otras en
que llevo una actividad planifi cada respecto de alguna temática ya sea prevención o algo
de interés del niño, eso básicamente…” (Tutora)
En un primer momento hubo cierto énfasis en las actividades grupales y comunitarias de •
carácter promocional y preventivo: “…A nivel comunitario ha sido súper poco el trabajo
que ha existido porque en un momento se nos indicó que el trabajo comunitario no era
la prioridad de este programa lo cual después de la jornada que tuvimos en Valdivia nos
dimos cuenta de que si es parte del programa el tema comunitario, pero en algún momen-
to se nos informo por parte del SERPLAC que eso no era primordial que no existían los
recursos porque también se trataron de hacer actividades. Por ejemplo en Centinela unos
compañeros de allá trataron de hacer una actividad pero no hubo recursos; súper poca
participación desde SERPLAC, solo la fundación apoyo”14 (Tutora)
14 Se pueden evidenciar dos aspectos relevantes a partir de lo planteado por la Tutora: por un lado la imposición de SERPLAC y por lo tanto, la falta de apoyo de esta instancia ante el desarrollo de iniciativas de carácter comunitario y por otro, la no existencia de una postura institucional, solo existirían iniciativas de algunos profesionales que no necesariamente implican una planteamiento y apuesta de CEPAS por el trabajo comunitario.
manual.indd 195manual.indd 195 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
196
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En la práctica el grupo objetivo de la línea de atención asociada al tutor (niños y niñas de •
7 a 18 años), presenta particularidades que hacen compleja la intervención, por un lado el
tramo etáreo establecido tiene una amplitud signifi cativa, por lo que se identifi can al menos
dos grupos: aquellos niños y niñas que poseen entre 7 y 11 años aproximadamente y aquellos
que ya se pueden denominar como adolescentes y que tienen entre 12 a 18 años, incluso este
grupo debería subdividirse.
Con los más pequeños las características de la relación serían similares a las que se de-•
sarrollan con los que se encuentran en edad preescolar, con la salvedad que implica el
ingreso al sistema educacional. Sin embargo con los y las adolescentes mayores son otras
las problemáticas y los temas que emergen como signifi cativos, así también la adhesión
y la vinculación que con los adultos y con los niños de menor edad resulta más simple, en
estos casos se transforma en una temática central: “…pero yo creo que a nivel personal
la edad de 14 a 17 años ya es de por sí una edad compleja. De por sí es una edad más
compleja donde hay distintos factores, distintas relaciones, distintas etapas que se es-
tán abordando donde se están conociendo diferentes formas, donde están relacionándose
mayormente con distintos grupos de pares, en donde se están asociando, yo creo que el
punto fundamental de complejidad es que los chicos de ésta edad se están asociando a
grupos de pares... por búsqueda de identidad y lamentablemente los grupos de pares que
existen más a la mano o a nivel comunitario donde ellos viven…a nivel de comportamiento,
a nivel de vulnerabilidad, que también son chicos vulnerados, entonces también son grupos
de pares que si bien quizás de alguna u otra manera puedan favorecer el desarrollo del
niño, yo creo que en su mayoría, responsablemente lo digo, lo perjudican porque existe
una complejidad como te digo en los ambientes donde ellos se desarrollan...”15 (Entrevista
Grupal Equipo Profesional)
Por otro lado, los y las profesionales reconocen haber desarrollado a pesar de las difi culta-•
des, relaciones positivas de confi anza con los adolescentes: “…creo que el tutor en el fondo
trabaja con la cercanía que logra con los niños, o con el vínculo y la confi anza en el fondo
que se va dando con ellos, si bien hay un primer período en el fondo que fue como de
diagnosticar cuáles son como las problemáticas que estos niños tenían para poder como
comenzar a intervenirlas por así decirlo y yo creo que es muy importante el hecho de
trabajar mucho la confi anza y la cercanía y el vínculo...” (Coordinadora)
Una acción de reciente incorporación, al momento de aplicar las técnicas de recolección de •
información para esta sistematización, consistió en la inserción de los tutores en la realidad
escolar: “…Ahora se esta trabajando fuerte en el tema de los colegios, se esta ocupando, en
algunos colegios se ha dado la oportunidad de trabajar en consejos de cursos, donde los
mismos directores expresan que ahí habitualmente no se hace mucho, dando la oportuni-
dad de que los tutores puedan conversar un rato con ellos en el patio…”16 (Tutora)
15 En la afi rmación anterior es interesante la identifi cación que se realiza de las necesidades de los y las jóvenes, pero a la vez una desvaloración de las instancias que han construido para responder a esas necesidades. Por otro lado, se visualizan en el intertexto, juicios valóricos que debieran llevar a considerar la revisión de los aspectos éticos involucrados en las intervenciones, lo que necesariamente involucra la construcción de un perspectiva teórica–ética que abarque los distintos sistemas y contextos de desarrollo que se entrelazan en las experiencias de vida de niños, niñas y adolescentes, lo que a su vez supone que la intervención no sólo debiera poseer un carácter individual sino también comunitario.
16 No obstante, no aparecen con claridad los objetivos de esta inserción y las implicancias que podría tener este tipo de actividad en la intervención con los/as niños/as y adolescentes.
manual.indd 196manual.indd 196 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
197
Frente a situaciones complejas, a pesar que existe el procedimiento de analizarlas en dupla •
y luego con el equipo especializado y la coordinadora, se aprecian matices que son relevan-
tes y que tienden a valorar el discurso de los adultos, anulando el parecer de niños, niñas y
adolescentes. Particularmente frente a situaciones vinculadas al microtráfi co y al consumo
de drogas, se plantea lo siguiente: “…El trabajo es súper lento yo creo que parte de la base
de una concientización de los niños de poder de alguna forma sacarlos de ahí de tratar de
vincularlos en otras actividades por eso es tan fuerte el trabajo que se hace con el tema
de vinculación de ellos con otras actividades que puedan insertarse dentro de algún grupo
quizás no dentro del mismo sector, quizás en la comuna pero en otro sector y el tema de
reforzamiento escolar, este mismo tema de llevarlos a la universidad que se puedan inte-
resar en otras cosas. Y el trabajo con la familia es un trabajo de acompañamiento súper
fuerte y que ha pasado que en algunas familias dicen ya no doy mas, ya no quiero mas
esto y por favor ayúdenme yo creo que ahí el acompañamiento tiene que ser fuerte con
esas familias aunque de repente no les guste mucho, pero es la única forma porque a ellos
tampoco les gusta estar allá yo creo que muchos de ellos si bien subsisten de eso no es
lo que quieren para sus hijos, entonces llega un momento en que ellos ya no dan mas y
sueltan todo esto…”17 (Tutora)
En relación al • trabajo en red18 hubo una primera aproximación a los distintos sectores,
lo que generó un reconocimiento de los habitantes del sector y un mayor contacto con las
organizaciones locales. El contacto que se realizó con instituciones del ámbito de la salud
y educacionales fue a nivel informal, es decir no se realizaron vinculación con los equipos
directivos, esto impedía superar el nivel de desconocimiento que existía en la red institucio-
nal en torno al Programa y establecer coordinaciones efi cientes: “…en un primer momento,
la vinculación fue más con las redes locales, tuvimos bastante llegada a lo que eran las
comunidades en el sentido de que se nos generaban espacios para poderlos utilizar qué
sé yo, pero nos faltó un poco la vinculación con las redes digamos institucionales, con lo
que es salud, educación, se hacía todo más a nivel digamos desde lo pequeño hacia lo
grande, o sea el docente con que nos entrevistábamos o las sesiones que teníamos en el
consultorio, en vez de hacerlo un poco desde el plano directivo e ir bajando la informa-
ción…” (Coordinadora)
17 El tratamiento de la situación, evidencia una tendencia a realizar acciones que se pueden llamar ‘compensatorias’, es decir, se “saca” al niño o niña del escenario confl ictivo incorporándolo a actividades de carácter grupal, lo que permitiría “alejarlo” del problema otorgando la posibilidad de vivenciar otras realidades. No se considera la realización, por ejemplo, de actividades comunitarias en el sector. Por otro lado, el acompañamiento no implica necesariamente un proceso de refl exión en torno a las actividades ilícitas desarrolladas. No se evidencian potencialidades ante los momentos de cuestionamientos que enfrentan los adultos, sólo emerge una imagen desvalida de las familias. Por último, si bien la intervención con la familia es fundamental, tan necesaria como aquello es considerar cómo se encuentra el niño o niña en esa situación, cuáles son los efectos que puede tener este tipo de prácticas, estableciendo el foco de atención en las vivencias del niño.
18 Dentro del marco de la gestión de redes, en las familias que participan en el programa se pueden apreciar a modo general dos situaciones: “...en muchos de los programas que actualmente están dentro del sistema de protección social han sido o están siendo intervenidos nuestros niños y sus familias y lo que nosotros hacemos es vincular las redes, dar cuenta de que el programa también está activo y que nosotros podemos ser complemento de ellos y no una especie de disputa por la persona…” (Gestora de Redes). La otra situación común entre las familias, es su desvinculación con la red institucional y por lo tanto, con el Sistema de Protección, esto principalmente ocasionado por la estigmatización que provoca la privación de libertad de uno de sus miembros. Como se señaló en el marco contextual, la privación de libertad de un familiar pocas veces provoca apoyo o comprensión en el entorno social de las familias. Así, para estas familias, el diagnóstico que se realiza y la posterior inserción en las redes, resulta ser signifi cativa.
manual.indd 197manual.indd 197 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
198
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Así también la relación con Gendarmería no fue una prioridad, por lo que el contacto y la •
coordinación fueron mínimas. Esto se trató de saldar con la realización de una reunión entre
las instituciones ejecutoras, SERPLAC y Gendarmería, con el objetivo de articular el trabajo,
que si bien, no fue una iniciativa concretada al principio de la ejecución, se transformó en
un importante aprendizaje, en tanto la Gestión de Redes debiera considerar a Gendarmería
como una institución eje en su accionar.
La gestión de redes fue reestructurada de manera que adquirió especifi caciones que son recien-•
tes, pero que potencian el trabajo. De acuerdo a lo planteado por la profesional a cargo de esta
línea: “El puesto de gestora de redes es un facilitador de los procesos para el cumplimiento de
los objetivos del programa (…) generar la priorización de benefi cios que están de por si como
parte del Chile Solidario, mejorar y posicionar al programa dentro de los referentes comunita-
rios también, de las redes comunitarias locales y micro formales e informales, también esta el
hecho de identifi car posibles benefi cios generales que no están contemplados y que surgen de
nuestras comunas de Talcahuano y Hualpén… y eso es, básicamente articular las redes, conec-
tarnos, también coordinar con las distintas redes generar coordinaciones de duplas psicosocia-
les para que se potencie el trabajo entre las redes y no haya una especie de sobre exposición
o de sobre intervención sino que sea un acoplamiento de la intervención y para eso tengo que
estar coordinando” (Gestora de Redes)
La Gestión de Redes, ha adquirido una organización basada en la división en áreas:•
Área de salud.•
Área de Educación•
Área Municipal•
Área de Infancia y justicia•
Área Social Empresarial (en construcción)•
“…inicio una identifi cación de cuáles eran las instituciones claves o base de vinculación
para priorizar ciertos benefi cios que no estaban contemplados de por si, como el Chile
Solidario, y que de todos modos eran necesarios para mejorar las condiciones mínimas
de las familias y de los niños en particular y luego de eso me acerco como área a traba-
jar con las distintas instituciones dando cuenta del programa, generando no convenios,
pero acuerdos y compromisos de trabajo…” (Gestora de Redes)
A las tareas descritas, se agregan además labores asociadas con la organización del equipo •
y temáticas relacionadas con el área laboral. Un factor clave en el desarrollo de esta línea de
intervención, fue la instalación de la ofi cina en Talcahuano, esto permitió una cercanía física
con instituciones centrales en los procesos de intervención, como la Municipalidad; situación
que permite la oportunidad de realizar derivaciones: “…antes hacíamos hartas gestiones, pero
ahora con el cambio de período, se regularizó y ahora la gestora de redes, es la que se encar-
ga de eso. Nosotros hacemos solamente la derivación con una fi cha, con un diagnóstico de la
situación o qué es lo que hay que hacer…” (Consejera Familiar)
manual.indd 198manual.indd 198 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
199
La línea de • Servicios Complementarios y Refuerzo Terapéutico estuvo conforma-
da por los siguientes profesionales: 3 psicólogas, un asistente social y una gestora de
redes. La incorporación de la psicopedagoga al equipo especializado surge como una
necesidad en el marco de la intervención, luego de las primeras evaluaciones de las
familias y los niños y niñas.
El equipo especializado, ocupa un lugar importante en la jerarquía del organigrama laboral, •
teniendo como funciones las siguientes:
Evaluaciones e intervenciones diferenciadas en casos de mayor complejidad,•
Coordinaciones territoriales de los distintos equipos de trabajo conformados. El objetivo •
era asesorar a los educadores y estudiantes que realizaban la intervención.
Desarrollar acciones vinculadas a la inducción y capacitación. •
Por tanto, más que un equipo de especialistas, se confi guraron como profesionales de coordi-•
nación y asesoría. La Línea de Servicios Complementarios, posterior a la reestructuración del
equipo de trabajo, quedó conformado por dos psicólogas y una psicopedagoga. Actualmente,
su labor se centra en el diagnóstico e intervención: “…estuve a cargo de un equipo de trabajo,
nosotros nos dividimos en un trabajo mas o menos territorial y estuve a cargo del equipo
intervención de la población Libertad de Talcahuano…ahí estuve a cargo de un equipo de 2
consejeros y 2 tutores que intervienen directamente en esa población y especialmente en
esa población” (Profesional Especializado).
“…pero vimos que en julio, agosto que en realidad no era el objetivo, ya estábamos bas-
tante mas organizados y encontramos que ya era mucho mas probable que hiciéramos
nuestra pega puntual que abandonáramos un poco la labor territorial y de supervisión
de equipo porque en realidad ya era esa como la labor…” (Profesional Especializado)
El equipo especializado solo atiende niños y niñas derivados por los Consejeros o Tutores. •
Además de realizar un trabajo diagnóstico y reparador en los casos que lo ameritan, también
entregan asesorías a los profesionales que están interviniendo; esta asesoría se concreta a
través de pautas, las que tienen como objetivos instalar ciertos temas especialmente con
los cuidadores y las cuidadoras: “…en el caso de los niños pequeños se da la situación
que te planteaba antes que se trabaja con algunas mamás, lo otro que el equipo de psi-
cóloga y psicopedagoga hace es elaborar como pautas de intervención para consejeros
y tutores, la estrategia es que los mismos consejeros y tutores puedan utilizar con las
personas cuidadoras de los niños para articular ciertos temas y es una buena forma que
se ha implementado de trabajo. Dado que no atienden adultos, en el caso en que existan
problemáticas que requieran atención, éstos son derivados a distintas instancias de la
red…”19 (Coordinadora)
19 Las situaciones atendidas se concentraron en niños y niñas mayores de 6 años. Sin embargo, dada una petición de SERPLAC, al momento de recolectar la información para el proceso de sistematización, las psicólogas debían evaluar a todos los niños y niñas partícipes del programa.
manual.indd 199manual.indd 199 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
200
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Durante el desarrollo de la intervención emergieron diversas problemáticas que en general, •
confi guran un panorama de mediana a alta complejidad. Entre las problemáticas abordadas,
existen aquellas que se relacionan directamente con las condiciones de vida y de desarro-
llo biopsicosocial de los niños y niñas, vulneraciones de derecho graves, como VIF, abusos
sexuales, negligencia, entre otros. En estos casos Cepas plantea claramente la alternativa de
judicialización. La estrategia en la mayoría de los casos se centró en acompañar y asesorar
al adulto responsable para que realizara la denuncia, en los casos en que no era posible esta
forma, el programa realizaba el procedimiento: “…o sea si la mamá o la abuela o la persona
que esté a cargo de los niños quien ha generado la denuncia con el apoyo obviamente
de la psicóloga, del consejero o del tutor de acuerdo a la edad del niño, pero ha sido la
persona la que en el fondo lo ha hecho, ahora también tenemos otro caso, algunos casos
donde eso no ha sido posible, porque justamente la persona está vinculada a la familia
o la familia simplemente no quiere involucrarse en el proceso, en ese caso hemos hecho
la denuncia como programa, tuvimos contacto un poco con lo que es la fi scalía con una
persona de estos asesores jurídicos de la fundación para ver un poco cuál podía ser el
mejor mecanismo y se ideó en el fondo la modalidad de hacer una denuncia por escrito
a nombre del programa, no a nombre del consejero o del tutor a la fi scalía de Talcahuano
directamente no a través de las policías por un tema más práctico…también hemos tenido
un cruce de trabajo con la OPD y un poco la línea de trabajo es que a nosotros no nos
corresponde investigar la situación…en un momento que nosotros también lo estábamos
entendiendo un poco así, no es ir a buscar pistas, ni buscar evidencias…nuestra función
es denunciar cuando uno ve que hay cosas que tal vez puedan estar pasando, a veces nos
vamos a equivocar y no son cosas que van a estar pasando, pero eso no es nuestra pega…”
(Coordinadora)
f) Buenas Prácticas
La frecuencia de visitas:• Otorga un sello distintivo, diferenciador al Programa en relación a
otro tipo de intervenciones y, además, permite construir una relación cercana, de confi anza
con la familia.
Reuniones de práctica:• La generación de instancias de reunión entre Consejeros, permite
intercambiar prácticas y estrategias en común. Reuniones permanentes con la coordinación
y con el resto de profesionales frente a situaciones de alta complejidad.
Judicialización:• A partir de situaciones de alta complejidad (vulneración de derecho)
Vínculo:• El desarrollo de relaciones entre tutores y niños, niñas y adolescentes, caracteriza-
das por la empatía, confi anza y cercanía.
Organización de la tarea:• Establecer áreas que organizan la labor de esta línea de trabajo,
operativizan los objetivos, además permiten identifi car con mayor claridad las distintas
instancias organizacionales y los servicios que ofrecen.
Redes:• Los primeros contactos y articulaciones con organizaciones locales facilitaron la
inserción territorial.
manual.indd 200manual.indd 200 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
201
El procedimiento creado en torno a las derivaciones:• Las derivaciones solicitadas por
consejeros/as y/o tutores/as, pasan a ser responsabilidad de la Gestora de Redes, quién
dado su conocimiento y coordinación con la red institucional, realiza referencias asistidas
adecuadas. Lo que a la vez, descomprime el trabajo de las duplas psicosociales.
g) Nudos Críticos
Perspectiva de Género:• La no consideración de la perspectiva de género en la intervención,
puede generar prácticas que tiendan a invisibilizar problemáticas asociadas a la condición de
mujer y las implicancias que tienen las funciones tradicionalmente asignadas. Así, se tiende
a centrar la intervención en el comportamiento de la madre o a la cuidadora, esta situación
adquiere mayor complejidad cuando ésta es además la jefa de familia, por lo que cumplir los
dos roles y además llevar a cabo los requerimientos que sugieren los profesionales, instala
una nivel de exigencia que puede resultar contraproducente. Por tanto, es importante consi-
derar la perspectiva de género en pos de no reproducir desigualdades que afectan la realidad
familiar y las relaciones que se establecen en ese contexto.
Trabajo con Persona Privada de Libertad:• A pesar de que es un aspecto que surge en
algunas situaciones familiares, dado el término de condena o la obtención de benefi cios, no
se incluye en el diseño de intervención al familiar privado de libertad, por lo que en térmi-
nos generales, no es considerado ni como sujeto de atención, ni su situación es planteada
como temática a trabajar. No se aborda, entonces, las consecuencias que está situación ha
generado en las realidad familiar, en su estructura, en sus dinámicas, y en el devenir psi-
coafectivo de los adultos cuidadores y particularmente de los niños y niñas.
Trabajo Comunitario:• El desarrollo de talleres de tipo individual, es contradictorio con el
carácter propio que poseen las metodologías educativas populares, las que consideran que
el intercambio entre pares es un elemento central en el proceso de autoeducación.
Interoperatividad modelos de Intervención:• La existencia de diversas formas de inter-
vención, las cuales no se aprecian adecuadamente integradas. Si bien esto le da fl exibilidad
al trabajo desarrollado por cada consejero o consejera, también implica la no existencia de
construcciones mancomunadas en torno a procedimientos y estrategias, predominando las
experiencias y experticias individuales. Este punto además, se presenta como contradictorio
frente a la valoración que se le otorga a los espacios de reunión.
La línea de trabajo con primera infancia y edad preescolar• subyace a la intervención
que se realiza con la familia, particularmente, con la cuidadora. Por lo que en términos es-
trictos no es considerada en su especifi cidad. No existen estrategias, ni metodologías que
estén destinadas para trabajar individualmente o colectivamente con los niños y niñas de
este tramo etáreo, tampoco existen instrumentos de observación que permitan reconocer
sus vivencias. Se difumina esta línea de trabajo, limitándose a ser un accionar indirecto que
desde el adulto o la adulta trata de incluir al niño o niña.
El trabajo comunitario y grupal.• A pesar que es uno de los elementos distintivos que se
puede apreciar en el Proyecto inicial de Cepas, su implementación se limitó a la etapa de
manual.indd 201manual.indd 201 16/6/10 18:26:4416/6/10 18:26:44
202
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
instalación y su carácter fue de tipo lúdico - recreativo, no socioeducativo. Posteriormente, y
dada la intervención de SERPLAC se dejan de implementar, se les solicita concentrarse en las
intervenciones individuales y familiares. Lo que genera por un lado tensión en la relación de
la institución con la instancia de supervisión y por otro, la intervención pierde un elemento
central en el que la institución posee signifi cativa experiencia.
No se integra la perspectiva de género a la intervención.• Solo existen consideraciones
generales, pero que no necesariamente se consideran en los lineamientos de las interven-
ciones. La organización de áreas no ha considerado la temática de género y por lo tanto, las
necesidades particulares asociadas a la mujer, no aparecen con cobertura específi ca en lo
formal, a pesar de que desde un comienzo existieron contactos con instancias, como Casa
de la mujer. Así también, la posibilidad de establecer vínculos que faciliten el acceso a ca-
pacitaciones no emerge como eje de acción, a pesar de lo signifi cativo que puede ser para
la mujer participar en instancias que le permitan adquirir herramientas y así contemplar
nuevas estrategias de generación de recursos.
La diversidad de funciones,• que en un primer momento, tuvieron que asumir las profesionales
que integraban el equipo multidisciplinario, sin poseer necesariamente, las experticias necesa-
rias para desarrollar alguna de ellas, como por ejemplo capacitaciones e inducciones.
Diagnósticos:• Llevar a cabo 250 diagnósticos psicológicos, a niños y niñas del programa,
ha implicado una exigencia laboral signifi cativa, sobre todo por el tiempo destinado a la
concreción de la totalidad de las evaluaciones. Estos diagnósticos solicitados por SERPLAC,
si bien tratan de saldar ciertas defi ciencias en la que incurrieron los primeros diagnósticos
realizados durante los meses de febrero y marzo y por tanto, despejar aquellas situaciones
donde se puede haber subderivado, no poseen otras razones explicitadas, por lo que no exis-
te claridad en torno a los procesos posteriores a concretar una vez arrojados los resultados.
Sólo se está respondiendo a una demanda.
Además, no se ha considerado las implicancias que pudiera tener un proceso diagnóstico masivo
como el implementado en esta institución. Éstas pueden abarcar distintos aspectos, entre ellos:
Puede incidir en la construcción del autoconcepto de los niños y niñas.•
En una psicopatologización de los niños y niñas, así como de las familias,•
lo que a su vez, puede transformarse en una nueva estigmatización.•
h) Aprendizajes
Número de Familias por Profesional. Este se relaciona con la cantidad de familias con las •
que sería adecuado trabajar, sin perjudicar la calidad de la vinculación y por tanto, las ca-
racterísticas de la intervención. Se trabajaría adecuadamente con 8 a 15 familias, inclusive
se plantea que 20 puede seguir siendo un buen número, siendo una cifra superior perjudicial
para la intervención.
manual.indd 202manual.indd 202 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
203
Existe la construcción de prácticas éticas que se han instaurado colectivamente y por tanto •
son reconocidas como una característica positiva que ha sido benefi ciosa para el desarrollo
de las intervenciones.
Se identifi can por lo menos dos subgrupos etáreos, uno que comprendería niños y niñas de •
entre 7 a 11 años y otro que incluiría adolescentes entre 12 a 18 años. Incluso este último
tramo podría subdividirse. Se reconoce la diversidad propia de los procesos de maduración
y la necesidad de generar abordajes que contemplen esta diversidad.
Coordinación desde el inicio de la ejecución con Gendarmería. Se evidenció durante la inter-•
vención la importancia de establecer contacto y articular un trabajo desde el inicio de los
procesos con Gendarmería. Vinculación con Tribunales como acción fundamental, frente a
la emergencia de situaciones de vulneración de derechos.
manual.indd 203manual.indd 203 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
204
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
3.5 Cuadro Síntesis de la Experiencia
Etapas Buenas Prácticas
Instalación
Inserción en los territorios. Los y las profesionales lograr ser
reconocidos en las distintas localidades a intervenir, establecen
contactos y realizan intervenciones en las comunidades
Contacto con instancias de la red institucional: Si bien exis-
te una mirada crítica a ciertos aspectos del contacto inicial
establecido con la red. Cabe destacar que realizar los primeros
contactos en la etapa de instalación resultó relevante para
enfrentan las difi cultades que se tuvo en torno a la cobertura
Diagnóstico
Establecimiento de reuniones entre consejeros y tutores
con el equipo especializado en casos de alta complejidad
manual.indd 204manual.indd 204 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
205
Nudos Críticos Aprendizajes
Proyecciones institucionales: De acuerdo a lo plantea, las primeras proyec-
ciones institucionales confi guraban un panorama de intervención bastante
acotado, que visualizó las complejidades que posteriormente se hicieron
evidentes.
Modalidad de Ingreso Territorial: Hubo difi cultades para completar plazas,
dada las imprecisiones del listado entregado por Gendarmería
Conformación de equipo principalmente no profesional. Se integraron
educadores populares y estudiantes universitarios. Los criterios de selec-
ción fueron inadecuados
El primer contacto establecido por las familias estuvo mediado por la
duración del primer convenio.
Infraestructura inadecuada. Las ofi cinas centrales estaban ubicadas en
Lota y la ejecución se desarrollaba en Talcahuano y Hualpén.
Supervisión SERPLAC y solicitud de reconfi guración del equipo de trabajo,
se establece como hito de una relación caracterizada por la tensión
Criterios de selección de
profesionales. Se ha con-
siderado que los profe-
sionales que deben inte-
grar el equipo de trabajo,
deben ser del área social
y en el caso de consi-
derar profesores, éstos
deben tener experiencia
en trabajo comunitario.
En términos generales se
valora positivamente los
voluntariados y las com-
petencias asociadas a las
tareas administrativas.
El proyecto original plantea un diagnóstico participativo, lo que no se
evidencia en la práctica.
Consideración solo de cotejo de condiciones mínimas. No existe mayor
problematización en torno a su pertinencia y cumplimiento
No se considera formalmente las problemáticas asociadas a la condición
de género
No se incorpora al familiar privado de libertad en el diagnóstico. Tampoco
la situación relacionada con la privación de libertad
La triangulación de información solo se plantea en algunos casos
Registros insufi cientes
El diagnóstico debe inte-
grar distintas técnicas de
recolección de informa-
ción, la información debe
triangularse y además,
se necesitan registros
completos y claros
manual.indd 205manual.indd 205 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
206
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Intervención
Línea de Atención
a la Familia
La frecuencia de visitas lo que otorgaría un sello distintivo,
diferenciador al Programa en relación a otro tipo de interven-
ciones y además, permite construir una relación cercana de
confi anza con la familia.
La generación de instancias de reunión entre Consejeros, per-
mite intercambiar prácticas y estrategias en común.
Línea de Trabajo
con Primera Infan-
cia y Preescolares
Línea de Trabajo
con niños
en Edad Escolar
Se realiza judicialización de casos. Lo que implica considerar
como central el bienestar del niño y de la niña y la restaura-
ción de sus derechos
cuando han sido vulnerados
La vinculación lograda con los niños, niñas y adolescentes. Se
valora la cercanía y la confi anza lograda durante la interven-
ción.
Línea Gestión
de Redes
El procedimiento creado en torno a las derivaciones,
en el que la responsabilidad de esta línea.
Contactos y articulación con organizaciones locales
División por áreas establecida en la línea de gestión de redes:
área salud, educación, municipal, social-empresarial.
Línea de Servicios
Complementarios
y Reforzamiento
Terapéutico
Reuniones permanentes con la coordinación y con el resto de
profesionales frente a situaciones de alta complejidad.
Etapas Buenas Prácticas
manual.indd 206manual.indd 206 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
207
No se incorpora al familiar privado de libertad en la intervención. Tampoco se
aborda la situación relacionada con la privación de libertad
No se incorpora la perspectiva de género en la intervención, a pesar que du-
rante el diagnóstico se visualizan problemáticas ligadas a la mujer.
La intervención se concentra en la madre o cuidadora. Lo que podría implicar
una sobreexigencia a la mujer que desarrolla esos roles, responsabilizando
a un solo sujeto de las características que asuma la intervención.
La existencia de diversas formas de intervención
El desarrollo de talleres de tipo individual, es contradictorio con el carácter
propio que poseen las metodologías educativas populares
Distribución de familias por
Consejero/a
La vinculación lograda con
las familias. Se valora la
cercanía y la confi anza
lograda durante la inter-
vención.
Construcción de prácticas
éticas: Empatía, honestidad,
respeto, propiciar el diálogo,
no prejuzgar.
La línea de trabajo con primera infancia y edad preescolar subyace a la inter-
vención que se realiza con la familia, particularmente, con la cuidadora.
Por lo que en términos estrictos no es considerada en su especifi cidad.
Se realiza judicialización
de casos. Lo que implica
considerar como central el
bienestar del niño y de la
niña y la restauración de sus
derechos cuando han sido
gravemente vulnerados.
No se realiza trabajo comunitario ni grupal. La justifi cación pasa por una
solicitud de SERPLAC Bío- Bío, dado que en el primer momento de intervención
se habría centralizado la labor en este tipo de metodologías de carácter lúdico
principalmente, no realizando intervenciones de carácter familiar ni individual.
No se integra la perspectiva de género a la intervención. Solo existen conside-
raciones generales, pero que no necesariamente son contempladas
en los lineamientos de las intervenciones.
La existencia de diversas formas de intervención
La organización de áreas no ha considerado la temática de género y por lo
tanto, las necesidades particulares asociadas a la mujer.
Relación con SERPLAC y MIDEPLAN. Se plantea la existe de discursos distintos,
lo que genera confusión
Importancia de establecer
contacto y coordinaciones
desde el inicio de la ejecu-
ción con Gendarmería
Vinculación con Tribunales
como acción fundamental,
frente a la emergencia de
situaciones de vulneración
de derechos
La diversidad de funciones, que en un primer momento, tuvieron que asumir
las profesionales, sin poseer necesariamente, las experticias necesarias para
desarrollar alguna de ellas.
La exigencia de desarrollar 250 procesos de diagnósticos, lo que implica una
sobre exigencia profesional. Además, no se consideran los alcances de estos
procesos.
El abordaje de carácter reparatorio no se encuentra claramente implementado,
no se identifi can estrategias metodologías
Nudos Críticos Aprendizajes
manual.indd 207manual.indd 207 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
208
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
4. ANÁLISIS FUNDACIÓN TIERRA DE ESPERANZA
4.1 Descripción Institucional
El Programa AFECTOS, nombre que recibe esta experiencia piloto localizada en la Región del
Bio Bio, se enmarca en la línea de Protección de Derechos que desarrolla la Fundación Tierra
de Esperanza, cuya misión institucional declara que: “Tierra de Esperanza es una fundación
sin fi nes de lucro, creada en 1997 con el propósito de contribuir a que niños, niñas y jóvenes
en situación de vulneración social se sientan apoyados, protegidos y defendidos frente a la
injusticia y falta de oportunidades” (Información Institucional/www.tdesperanza.cl/ 2009).
En la actualidad, Tierra de Esperanza atiende a alrededor de 2.500 niños, niñas y jóvenes a
través de centros ubicados a lo largo del país y su trabajo se enmarca en el desafío de: “es-
tablecer un entorno protector que defi enda a los niños y niñas de la explotación, los malos
tratos y la violencia” (Información Institucional/www.tdesperanza.cl / 2009).
La experiencia y postulados metodológicos que posee la Fundación, a la luz de lo señalado por
sus propios integrantes, es trasladada de manera coherente y funcional al equipo del Progra-
ma AFECTOS y le otorga un soporte institucional necesario para implementar y sostener este
tipo de intervenciones: “(…) La Fundación tiene un área técnica, y esa área técnica permite
un acompañamiento a los directores de proyecto, cuando comienza, además un proyecto
totalmente nuevo, y con todas sus letras piloto, por lo tanto hubo un apoyo constante del
área técnica” (Coordinadora).
“(…) nuestro énfasis está en los derechos del niño y tratamos de trabajar en ese sentido,
ahora entendiendo también que el objetivo es prevenir y reparar, que se trata de un
programa de intervención psicosocial y que la Fundación tiene experiencia en el tema,
hay un área técnica que siempre está apoyando todos los proyectos y en especial este,
por ser un proyecto numeroso y similar en términos de enfoque de trabajo” (Entrevista
Grupal Equipo Profesional)”.
Asimismo, es interesante destacar la percepción que tienen los profesionales que componen el
Programa, acerca de una suerte de complemento ideal entre la misión y el ya mencionado “se-
llo” institucional que posee la Fundación, con las normas técnicas y las condiciones mínimas
solicitadas por el MIDEPLAN para esta iniciativa: “(…) el MIDEPLAN nos solicita condiciones
mínimas y nosotros además aportamos toda la perspectiva de la protección de derechos
de los niños y niñas y generamos las condiciones para evitar su vulneración (…) es como un
buen complemento” (Consejera Familiar)
manual.indd 208manual.indd 208 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
209
4.2 Etapa de instalación
a) Proceso de Conformación del Equipo Profesional
El programa AFECTOS es una iniciativa que funciona bajo la modalidad de instalación por •
nómina, esto es, confi gura su territorio a partir de la información que se desprende del
listado de familias vinculadas a personas privadas de libertad que entrega el Centro Peni-
tenciario El Manzano. De este modo, el mapa de la intervención quedó conformado por las
comunas de San Pedro de la Paz, Concepción, Penco y Chiguayante; con una cobertura que
implica a 254 benefi ciarios, 127 niños y 127 niñas.
Establecido el territorio de la intervención, la etapa de instalación del Programa contem-•
plaba la conformación de un equipo profesional idóneo: “Es importante señalar que antes
de dar inicio a la ejecución e implementación del proyecto se llevo a cabo un exhaustivo
proceso de selección de los profesionales que conforman el equipo del Programa Camino,
Proyecto “Afectos”. Incorporando a un equipo multidisciplinario con el experiencia en el
área social, en temáticas de infancia e intervención familiar y trabajo en red” (Informe
Mensual de Actividades, Enero: 1).
Es así como el equipo ejecutor que inicia el programa (en enero de 2009) estuvo integrado •
por 26 personas de acuerdo a la siguiente conformación: 1 Directora (Asistente Social); 10
Consejeros Familiares (7 asistentes sociales, 2 psicólogas, 1 socióloga); 10 Tutores Familiares
(6 estudiantes, 1 técnico social, 2 profesoras, 1 asistente social); 1 Gestor de Redes (sociólo-
go); Equipo especializado: 2 personas (1 psicólogas y 1 psicopedagogas); 1 Secretaria Admi-
nistrativa; 1 Auxiliar de Servicio.
En paralelo a la confi guración del equipo, se implementó una ofi cina para el equipo que •
contempla sala de reuniones, ofi cinas, cocina, etc: “Paralelamente a esto, se implementó
una ofi cina cuyas dependencias presentan las características necesarias de espacio, equi-
pamiento y ubicación para el adecuado funcionamiento del Programa” (Informe Mensual
de Actividades, Enero: 1).
Durante las primeras semanas del proyecto, el equipo participó en jornadas de inducción •
al Programa organizadas por MIDEPLAN y en talleres de capacitación desarrollados por la
institución: “Durante la primera semana de inicio, los profesionales participaron de una
jornada de inducción del proyecto y de la institución ejecutora, compartiendo con ellos,
los objetivos del proyecto, lineamientos técnicos e información de la Fundación (Historia,
misión, visión, principios básicos). A su vez se compartió y trabajo los modelos teóricos
utilizados por la Fundación y por el proyecto. Así también, los profesionales participaron
de una jornada de trabajo e inducción por parte del MIDEPLAN entregando orientaciones
técnicas respecto a la ejecución del Programa. Siendo esta recepcionada y bien evaluada
por los profesionales del Proyecto Afectos” (Informe Mensual de Actividades, Enero: 1 - 2).
manual.indd 209manual.indd 209 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
210
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En el caso de esta institución, el equipo de trabajo ha alcanzado importantes niveles de conso-•
lidación, co-existiendo profesionales con experiencias signifi cativas en el ámbito psico-social
con profesionales jóvenes, lo que se percibe como una fortaleza y es valorado por los propios
profesionales. Otra característica del equipo es la integración de distintas disciplinas de las cien-
cias sociales en su quehacer, dotándolo así de un perfi l multidisciplinario: “(…) también se valora
mucho a los profesionales con más de treinta años de experiencia, entonces, por lo tanto iban
a ser un aporte para el equipo, que estaría integrado por profesionales jóvenes y profesionales
con bastante experiencia” (Entrevista Grupal Equipo Profesional).
“Señalar además que es un equipo multidisciplinario conformado por: Trabajadores So-
ciales, Psicólogos, Sociólogo, Antropólogo, Orientador Familiar, Profesores (de arte y
diferencial) y Psicopedagogos” (Informe Mensual de Actividades, Enero: 4).
Respecto de la conformación del equipo, la dupla psico-social (Consejera/o Tutor/a) se vin-•
culaba inicialmente con cierta cantidad de familias, basándose en el listado entregado por
Gendarmería. En busca de una mejor efi cacia de la intervención, se propició una distribu-
ción de tutores por especialidad y rango etáreo: el consejero y la consejera trabajan con los
adultos o a nivel familiar y con los menores de 5 años y los tutores con los niños, niñas y
adolescentes, de acuerdo a lo indicado en las normas técnicas.
Es relevante mencionar, que este equipo de trabajo no sufrió cambios signifi cativos en su •
conformación durante las etapas de instalación, diagnóstico e intervención, lo que potenció de
forma evidente su labor. Así también, las condiciones laborales (contrato indefi nido para todos
sus integrantes) son consideradas por los propios involucrados como adecuadas para asegurar
su estabilidad profesional y su permanencia en estas fases del programa.
Lo anterior no es casual y tiene relación con la existencia de un proceso estándar de selec-•
ción y contratación de profesionales ejecutado desde la propia Fundación: (…) La Fundación
por el criterio que tiene, hizo llamado a concurso por diarios y por páginas Web, y poste-
riormente hubo una selección curricular que contó con la participación del área técnica
y el área personas (…) entonces duró un mes la selección de profesionales. (Coordinadora).
En cuanto a su modalidad operativa, el equipo se organizó de acuerdo a lo referido por •
las normas técnicas del Programa. Esto es, en duplas psicosociales (consejero – tutor) por
territorio; un gestor de redes; y un equipo de apoyo especializado que funciona de manera
transversal: “Con fecha 4 de febrero se da inicio al proceso de incorporación de los niños,
niñas, adolescentes y sus familias. Utilizando como estrategia la conformación de 10 du-
plas (consejero familiar y tutor), asignado los territorio a trabajar (San Pedro, Concepción,
Penco y Chiguayante), realizando aproximadamente entre 5 a 6 visitas domiciliarias dia-
rias por cada dupla. El equipo especializado actuará de manera transversal a los diver-
sos territorios, interviniendo en situaciones específi cas” (Informe Mensual de Actividades,
Enero: 2).
manual.indd 210manual.indd 210 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
211
Respecto de los objetivos del Programa y considerando el dato de la importante cantidad de •
benefi ciarios niños y niñas menores de 5 años, la visión del equipo es priorizar los aspectos
preventivo, dado además los tiempos implicados en la ejecución del Programa: “(…) se trabaja
muy fuertemente la prevención, el área infanto-juvenil. Entonces nosotros de los 256 incor-
porados al proyecto, más del 50% son niños y niñas de la primera infancia, por lo tanto la
intervención, trabaja fuertemente todo el tema del apego y del vínculo, y eso va reencantan-
do al profesional, va reencantando al coordinador, al director, etc.” (Coordinadora).
Respecto de la reparación como objetivo, esta es vista por el equipo como un aspecto de •
largo plazo que requiere de condiciones de trabajo más estables y sistemáticos.“Yo creo que
si me voy a lo reparatorio es algo muy especializado y a largo plazo. Entonces tenemos
que partir cuanto tiempo van a durar estos proyectos. Si dura efectivamente 24 meses
probablemente sí podríamos considerarlo, pero siento que son dos acciones en un solo
programa” (Coordinadora).
“(…) las acciones preventivas están en yo diría que en un gran porcentaje en lo que está
expresado las condiciones mínimas por ejemplo del programa, pero no así las acciones
reparatorias yo siento que la reparación es un ámbito súper relevante para trabajo con
estás familias y que todavía no están expresadas ciertamente en las condiciones míni-
mas que plantea la metodología” (Gestor de Redes).
b) Estrategia de Primer Contacto
Al abordar el territorio a intervenir se planifi có la distribución del equipo en los sectores •
de acuerdo a su conocimiento previo, lo que permitió optimizar ciertos procesos y superar
algunas de las difi cultades iniciales: “(…) se hizo un listado de los sectores y que nosotros
postuláramos al sector en el que a lo mejor ya hubiéramos trabajado antes, conocimiento
de territorio y también el hecho que a lo mejor nos involucrara el que viviéramos en el
sector (…)” (Entrevista Grupal Equipo Profesional).
Al igual que en las otras instituciones ejecutoras del piloto, en el equipo de Tierra Esperanza •
también se percibe como una difi cultad inicial para contactar a las familias, la calidad de las
nóminas entregadas por Gendarmería, en donde la información no estaba ni completa ni ac-
tualizada: “Durante el proceso de incorporación de los benefi ciarios, se fueron presentado
difi cultades dado que las nominas proporcionadas por Gendarmería no fueron entregadas
de manera efi caz, con domicilios incompletos, no actualizados y erróneos difi cultando el
acceso a las familias y su incorporación” (Informe Mensual de Actividades, Enero: 5).
Una característica relevante del proceso de instalación de esta experiencia, esta dada por •
la intención de realizar los primeros contactos con los benefi ciarios y benefi ciarias, respe-
tando el ritmo de las familias. Esto se relaciona con el hecho de no solicitar una aceptación
inmediata; la integración, la incorporación tiene un tiempo que es necesario saber detectar
y respetar, señalan: “(…) hay cosas que son más lentas y que los tiempos de las familias no
son necesariamente los tiempos nuestros como Programa” (Consejero Familiar).
manual.indd 211manual.indd 211 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
212
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
“(…) porque son familias muy cerradas, y creen que, una institución que ingrese a este
grupo puede perjudicar su negocio, o puede perjudicar también la imagen de la misma fa-
milia, o directamente tu puedes tener conocidos que pueden hacer la denuncia y meterlos
en problemas a ellos. Esa es su aprehensión” (Entrevista Grupal Equipo Profesional).
Una vez establecido el contacto, y hecha efectiva la aceptación de la familia para participar •
(esto último a través de la fi rma de compromisos escritos), el equipo iniciaba el proceso de
entrega de información respecto de los objetivos y alcances del Programa: “(…) elaboramos
las fi chas de ingreso (…) realizamos pactos de compromiso y participación (…). Todos esos
instrumentos eran necesarios para ingresar. Pero antes también elaboramos material de
difusión para que las familias se informaran sobre qué era el programa Abriendo Caminos
y qué era la Fundación” (Entrevista Grupal Equipo Profesional).
“Nosotros ocupamos siempre la disponibilidad que tengan ellos, lo primero que explica-
mos nosotros que es un programa de ingreso voluntario, pero sí explicarles además que
iba a ser una ayuda, una complementación del trabajo que venían haciendo ellos con
sus hijos” (Consejero Familiar).
Hubo, además, una intención marcada de no identifi car este Programa como una interven-•
ción asistencialista, así como el refuerzo de su convicción como equipo de que la gente
no necesita cosas, sino ayuda y compañía de alguien. En otras palabras, ser validadas
desechando el prejuicio de que solo desean y piden cosas en función de su condición de
vulnerabilidad: “(…) se ofrecía básicamente consejería y acompañamiento, se dejaba claro
también que en realidad no era un proyecto asistencialista, que no iba a entregar bienes
materiales, el programa iba por otro lado, yo creo que eso hacía que la gente enganchara”
(Entrevista Grupal Equipo Profesional).
d) Buenas Prácticas
Coherencia con los lineamiento técnicos del Programa:• La Fundación asume un rol
importante apoyando directamente a la Coordinación del Programa, en todos los aspectos
referidos a la conformación del equipo, establecimiento de redes iniciales e inserción terri-
torial. Y este respaldo marca positivamente la trayectoria de la experiencia.
Focalización territorial:• Otro aspecto que resulta destacable son los criterios que se uti-
lizaron para abordar el territorio a intervenir, donde se aprovechó la capacidad instalada
que representa el conocimiento y la experiencia territorial de los y las profesionales del
programa, quienes además de conocer los sectores de intervención, conocen a la gente y
son reconocidos por ellos. Y esa capacidad ayudó a optimizar el proceso de instalación y
superar algunas de las difi cultades iniciales.
Optimización de los recursos humanos:• Se crearon encargados por área de trabajo, debi-
do a la amplia cantidad de demanda y como una forma de optimizar la labor del Gestor de
Redes. Las áreas defi nidas son: Educación, Salud, Protección, Responsabilidad Social, Mujer,
manual.indd 212manual.indd 212 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
213
Participación Social, Drogas y Seguridad Social. Este aspecto aparece como una iniciativa
innovadora en el contexto del programa piloto.
Trabajo en equipo:• Se establecieron espacios formales de reunión del equipo de trabajo,
que lo fue cohesionando y permitiendo optimizar su gestión y tener un discurso común en
terreno. Entre los espacios establecidos, destacan:
Reuniones técnicas de territorio, reuniones de consejeros, reuniones de tutores (cada 15 •
días). Reuniones de área (educación por ejemplo). Reuniones semanales de planifi cación.
En intervención cuando hay situaciones complejas se cita a reunión para defi nir alterna-•
tivas de resolución.
Estratégicamente las reuniones por territorio facilita la articulación de redes.•
Se decidió registrar por territorio, de cada reunión y lo abordado en ella.•
Las intervenciones masivas son planifi cadas por todo el equipo•
Reuniones de áreas la conforman los encargados de áreas y gestor de redes. Ven la oferta •
y demanda que hay.
Trabajo en equipo:• Se logra fortalecer la cohesión del equipo profesional a partir de facili-
tar y propiciar la participación activa de los profesionales en la elaboración de metodologías
e instrumentos de diagnóstico. Un recurso utilizado positivamente fue la comunicación al
interior del equipo como dupla y la coordinación con el profesional especializado de todos
los procesos en torno a la familia, considerando el núcleo familiar, el círculo social y la
construcción de redes. A partir de la comunicación, se valora las retroalimentaciones con-
juntas de todos los miembros del equipo, siendo capaces de ser consultados y consultar,
considerando la opinión profesional de todos.
Trabajo en las escuelas:• La práctica de la intervención en el espacio del domicilio de las
familias generó en un primer momento la acumulación de muchos tutores en una sola fa-
milia; por ello, se decidió fortalecer el trabajo tutor- niños en el mismo colegio. Además, se
habría decidido como regla general que por cada familia hubiese un consejero y un tutor,
independiente de los tramos etáreos de los niños.
Ambas medidas resultaron no sólo una buena práctica para el proceso de cuidado del niño/a
benefi ciario/a, sino que además permitió incorporar al colegio en la dinámica de apoyo inte-
gral que busca el Programa.
manual.indd 213manual.indd 213 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
214
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
e) Nudos Críticos
Especialización de estrategias de trabajo:• Existen diferencias entre las zonas que se
intervienen; a pesar que los niveles socioeconómicos en sectores periféricos son iguales, por
ejemplo en Pedro de Valdivia y San Pedro, en este último las características de la población
son distintas; es un problema ingresar, mas aún erradicar conductas y cambiar imaginarios.
Esto implicaría el despliegue de estrategias diferenciadas atendiendo las particularidades
de cada zona.
Adherencia de la intervención:• Es difícil para un programa nuevo que no brinda nada material,
instalarse, intervenir y que las familias acepten participar en un período tan corto de tiempo.
La difi cultad se acrecienta si se considera la cantidad de vulneraciones presentes en realidades
familiares complejas, sin redes de apoyo, estigmatizadas y con un alto porcentaje delictual.
Brechas en la base de datos:• La lista de benefi ciarios otorgada por MIDEPLAN, a través de
Gendarmería, presentaba información incompleta o errónea, lo que provocó una difi cultad
para encontrar a las familias y atrasó los primeros contactos.
Comunicación Caminos:• Los profesionales del Caminos eran asociados por los benefi cia-
rios con el programa PUENTE y esto era asumido de inmediato como la posibilidad de ayuda
material. Esto generó la necesidad de dar a conocer el programa de manera más clara no
sólo hacia los benefi ciarios sino también hacia las instituciones de la red de protección so-
cial que tampoco identifi caban con claridad los sentidos y alcances del Programa.
f) Aprendizajes
La forma integrada y coordinada en que se desarrolló la etapa de instalación, permitió que •
el equipo comprendiera en forma relativamente rápida cual era la orientación de la inter-
vención y los distintos roles de trabajo, haciendo más efi ciente su gestión.
La buena relación del equipo, a pesar del espacio de trabajo reducido, es destacable. El •
programa funciona en una ofi cina que han sabido adaptar a las necesidades de los profe-
sionales y a las demandas de la intervención. Además, es el único programa que comenzó
desde un inicio su actividad con una sede propia e independiente.
Esta experiencia ha enfatizado el trabajo que se realiza con niños y niñas menores de 5 •
años, que representan una cantidad importante de benefi ciarios del programa. Este énfasis,
se sustenta en el dato que indica que los privados de libertad vinculados a esos niños y ni-
ñas son eminentemente jóvenes, lo que hace aún más imperante intervenir con un enfoque
de prevención y resignifi cación de los roles parentales.
manual.indd 214manual.indd 214 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
215
4.3 Etapa de Diagnóstico
a) Objetivos de la Etapa
El proceso diagnóstico tuvo por objetivo identifi car las principales problemáticas presentes •
en las familias; niños, niñas y adolescentes, así como sus principales potencialidades. El
diagnóstico incluyó distintas áreas defi nidas por el equipo, entre otras, salud, educación,
relaciones familiares, etc. Se elaboraron instrumentos específi cos que facilitaron el levan-
tamiento de información. El diagnóstico se elaboró en conjunto por consejero/a y tutor/a,
en retroalimentación permanente con los otros/as profesionales: “(…) Cuando hicimos el
diagnóstico, igual participaban las otras duplas, por que ellos tenían niños de a lo mejor
catorce años, entonces, de repente cosas que uno no observaba en la aplicación del diag-
nóstico (…) las aportaban ellos (…)” (Consejera Familiar).
“Yo creo que igual eso lo podríamos evaluar como una de las difi cultades, porque como
el programa venía como bastante estructurado en sus tiempos, nosotros hicimos una
pauta de diagnóstico, que la armó el grupo de consejeras, porque nos distribuíamos
tareas y el grupo de tutoras hacíamos otras cosas” (Tutora).
b) Desarrollo del Proceso de Diagnóstico
Se diseñó una pauta de diagnóstico que apuntaba a identifi car el estado de situación de •
las condiciones mínimas y lo relacionado con las redes sociales. Si bien dicha pauta arrojó
información relevante al respecto, el instrumento permitió una descripción acabada de las
familias benefi ciarias. Para ello, el equipo elaboró otra pauta diagnóstica que diera cuenta
de lo relacionado con las dinámicas familiares, roles parentales, etc: “La primera parte del
diagnóstico enfocado en las condiciones mínimas era fácil de detectar debido a la infor-
mación requerida en tal apartado, no obstante extraer información referida a la dinámica
al interior de una familia es difícil detectarla en solo tres meses. Además, producto de
la desconfi anza por parte de las personas, en ciertos casos al principio suelen mentir”
(Entrevista Grupal Equipo Profesional).
c) Diseño y Aplicación de Instrumentos
A lo ya señalado respecto de un instrumento para conformar una línea de base sobre las condi-•
ciones mínimas, redes sociales y dinámicas familiares, el equipo sumó un instrumento de diag-
nóstico específi co para niños, niñas y adolescentes: “(…) como instrumento existe una pauta de
diagnóstico que relacionaba las variables con las condiciones mínimas, que tiene que ver con el
ingreso, etc., y una pauta de diagnóstico del niño o la niña” (Consejero Familiar)
“Respecto al proceso de elaboración de instrumentos, se ha elaborado y consensuado
por parte de los profesionales que componen el Equipo, una matriz de diagnóstico que
posibilite una adecuada recopilación y posterior sistematización de la información de
cada niño, niña y adolescente, como también de sus familias” (Informe Mensual de Ac-
tividades, Marzo: 3)
manual.indd 215manual.indd 215 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
216
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
d) Buenas Prácticas
levantamiento de información:• Se utilizaron, en esta fase, mecanismos de observación y le-
vantamiento de datos que entregaron información clara y replicable en cualquier caso similar, es
decir, estandarizado a la realidad del territorio intervenido. De esta forma, el equipo pudo inferir,
con mediana certeza y pese al escaso tiempo asignado al proceso, si el adulto responsable tenía
habilidades básicas o defi cientes para encargarse del cuidado del niño o niña.
e) Nudos Críticos
Tiempo de ejecución:• El equipo considera que el tiempo establecido para diagnosticar el
cumplimiento efectivo de roles parentales en las familias benefi ciarias, así como su es-
tructura, dinámicas y niveles de cohesión debería ser mayor, ya que se corre el riesgo de
confi gurar un programa de intervención sin la información sustancial sufi ciente.
Información Criminológica:• Es a través de las condiciones mínimas que caracterizan la
relación niño/a- padre/madre que el equipo da el primer paso para identifi car las razones
del delito que genera la privación de libertad y el rol del hombre/mujer en su casa. Pero esa
información se conoce con mayor profundidad recién en el proceso de intervención. Identi-
fi carlo en el principio del proceso (diagnóstico) sería complejo.
f) Aprendizajes
Es trascendente considerar en el proceso diagnóstico qué rol cumple el adulto signifi cativo privado •
de libertad para la familia. Además de identifi car si el delito fue contra algún familiar o no, si existe
vinculación, cuándo saldrá en libertad, entre otros aspectos que nutran la estrategia.
4.4 Etapa de Intervención
Un sello característico de esta experiencia es la búsqueda y aplicación de un modelo inte-•
grado de intervención, donde los roles profesionales y las líneas de trabajo se complementan
y colaboran entre ellas. Se propició un trabajo compartido y coordinado en los territorios
respectivos, asegurando de este modo un conocimiento integral del estado de situación y
de avance de las familias, niños, niñas y adolescentes, en todos los profesionales del equipo:
“Yo creo que fue bastante compartido, se hizo mucho por diferenciar el rol del consejero y
el rol del tutor, pero en defi nitiva el tutor de pronto hacia trabajo del consejero y a su vez
el consejero asumía roles el tutor, fue como súper compartido y esa es la importancia del
trabajo que se hizo, porque había un conocimiento del caso, tan acabado a nivel familiar, que
si fallaba el tutor el consejero tenía que suplirlo, lo mismo si yo en una visita domiciliaria me
encontraba en una situación en crisis o cualquier situación, yo tenía o teníamos la capacidad
de abordarlo y llamar al consejero para que venga y la atienda. Entonces era como súper
importante” (Tutora).
Otro dato general, es que el objetivo de la etapa de intervención estuvo enfocado a la •
prevención, sobre todo a la población de primera infancia, dado que ahí ha enfatizado la
intervención el equipo profesional: “(…) los detenidos son entonces gente joven, que tiene
más hijos en la primera infancia, por la tanto eso daría cuenta que tenemos que apuntar
manual.indd 216manual.indd 216 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
217
más hacia la prevención, porque eso a lo mejor facilita más aún el tema de prevenir la
delincuencia a futuro, si uno logra revertir ciertas situaciones o ciertas desviaciones de los
conceptos que las familias tienen sobre el cumplimiento de roles parentales” (Consejero
Familiar).
En ese sentido, es destacable el hecho de que para la judicializacion de casos existe un •
protocolo establecido por la institución que facilita el abordaje de este tema: “(…) cuando
estamos en reunión, y no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es el procedimiento (en
caso de denuncia) (…) solicitamos al área técnica que se haga presente en la Fundación, y
pedimos una intervención al respecto, y ellos nos orientan (…)” (Coordinadora).
“(…) ante casos claros de vulneraciones de derechos no hay discusión y se denuncia, y
(igual caso) en agresiones graves de derechos, abuso sexual, maltrato físico, psicológi-
co” (Coordinadora).
Las metodologías, técnicas y procedimientos utilizados en el marco de las intervenciones se •
basan en el modelo Ecológico Sistémico y el centrado en tareas, considerando como telón
de fondo el respeto por los derechos del niño o niña: “El equipo ha creado metodologías que
buscan mejorar la calidad de las intervenciones, tomando como referencia los modelos
Ecológico Sistémico, el Centrado en Tareas todo basándose en la Convención Internacional
de los Derechos del Niño/a” (Informe Mensual de Actividades, Marzo: 5).
A nivel de equipo existe consenso en considerar poco el tiempo destinado para la inter-•
vención, considerando las problemáticas de las familias y los niños, niñas y adolescentes
(violencia intrafamiliar, conductas delictuales, abuso sexual, etc.,): “Una de las principales
difi cultades que se vislumbra es el tiempo destinado para el proceso de intervención tanto
con los niño/as como con sus familias. Esto se tornó en una constante preocupación aun
más para el equipo especializado por las característica de los casos que han sido abor-
dados y que requieren un mayor tiempo de intervención (maltrato físico, abuso sexual,
patologías psiquiatritas, conductas delictuales, Observadores de VIF, problemas de salud
mental, etc.)” (Informe Mensual de Actividades, Abril: 4).
“En relación a la ejecución de los Planes de Intervención propiamente tal, se ha estable-
cidos objetivos claros y a corto plazo considerando el período destinado a la interven-
ción. No obstante, con el transcurso del tiempo nos hemos dado cuenta que la duración
destinado para tal proceso es demasiado corto, perjudicando el cumplimiento de los
objetivos de los Planes de Intervención en especial aquellos casos derivados al Equipo
Especializado que por su modalidad de intervención requieren una mayor cantidad de
tiempo” (Informe Mensual de Actividades, Mayo: 1).
En cuanto a la • línea de trabajo con familias. Para los Consejeros Familiares, su trabajo
está orientado a un tema promocional con enfoque de derechos, que quede instalado en
las familias benefi ciarias como un aspecto que potencie su calidad de vida: “el trabajo está
orientado fuertemente a un tema promocional, la promoción de la persona, y cuando las
instituciones que lo abordan en momento de crisis, más de una vulneración, lo que quere-
mos es que ellos queden haciendo uso, conociendo los derechos, y haciendo un ejercicio
de sus derechos” (Consejera Familiar).
manual.indd 217manual.indd 217 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
218
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
En lo que respecta al objetivo de esta línea, estuvo centrado en abordar y reforzar los roles pa-•
rentales en los cuidadores o adultos responsables, lo que se declara como un eje trascendente
de la intervención. Para ello, fue fundamental establecer un vínculo de confi anza con las fami-
lias: “el tema de establecer el vínculo, la confi anza, hacer mucho énfasis en la información,
con las personas, con los familiares privados de libertad y todo el tema social que implica,
es crucial para iniciar la intervención” (Consejero Familiar).
La Coordinación del Programa juega un rol relevante al realizar un monitoreo sistemático de •
la labor que realizan los/as consejeros/as, lo que es considerado fundamental en esta etapa
centrada en la intervención con las familias: “… la intervención la elaboran juntos (…) ellos me
entregan un funcionamiento mensual, en donde me dan cuenta de las condiciones mínimas
en las que trabajaron, el objetivo que hicieron y quienes lo hicieron” (Coordinadora).
Sobre el perfi l de las familias con las que se trabaja, los Consejeros coinciden en describirlas •
como familias jóvenes, con mujeres jefas de hogar, y con espacios saturados por la alta
presencia de allegados: “Estamos trabajando con mujeres jóvenes, a cargo de jefatura de
hogar, están haciendo trabajos esporádicos, muy pocas tienen trabajo, digamos con con-
trato, reciben benefi cios de la red, que otra cosa, niveles de escolaridad igual…. llegaron
hasta cuarto básico, primero medio no más. Familias no muy numerosas, en cuanto a su
conformación de origen, pero si numerosas porque hay gente que está de allegados, con-
forman grupos familiares grandes” (Consejera Familiar).
A partir del levantamiento de información realizado en el diagnóstico, se construye un plan •
de acción que es compartido desde el primer momento con las familias, informando acerca
de los aspectos que se trabajarán con ellos y los logros que se esperan conseguir: “(…) se
comparte el plan de intervención. Se le dice a la familia que se considera esto y esto, lo que
nosotros como programa, como proyecto vamos a trabajar con ustedes, estos son los obje-
tivos, estas son las acciones tanto que yo tengo que hacer como su compromiso, se com-
parte. Y generalmente se va devolviendo el trabajo con ellos. Cualquier consejero va donde
el grupo familiar y se informe de los logros que se ha tenido con los niños, las difi cultades,
porque por ejemplo si un niño está trabajando el tema educacional, para mi se tiene que
informar al padre para que se vuelva un grupo de apoyo. Pero esa devolución que considera
al grupo familiar se hace, es necesario” (Entrevista Grupal Equipo Profesional).
Identifi car y trabajar en las condiciones mínimas en cada una de las familias, es una de •
las labores que coordinaron los/as Consejeros/as. Su aporte estuvo en inferir las mejores
alternativas de acción de acuerdo a las características y necesidades de la familia benefi -
ciaria respectiva: “El otro día hacíamos un análisis sobre las condiciones mínimas, sobre el
tema educación, que una condición mínima habla del compromiso de la familia, la familia
piensa que comprometerse con la educación del niño es enviarlo al colegio y nada más, y
con eso se dan por cumplido. Entonces la tarea tanto del tutor como del consejero debe
apuntar a la condición mínima, pero de forma más profunda a la lectura que se hace ahí”
(Entrevista Grupal Equipo Profesional).
Otro de los aspectos que destacan los Consejeros Familiares de su acción, está dado por el •
logro de empoderamiento de las familias como resultado de la intervención. Se trata de un
tema complejo, ya que cuesta que las familias se desapeguen de la imagen asistencialista
manual.indd 218manual.indd 218 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
219
de estos programas e incorporen nuevos hábitos o conductas que les permitan mejorar su
condición de manera integral: “(…) En algunas familias, no en todas, como que no se en-
tiende lo que uno dice, pero el tema del empoderarse no sé si la gente lo entendió igual,
en algunos casos todavía se entiende el proyecto como otra medida asistencialista para
algunas familias, no en todas, o sea hay gente que de alguna forma ha ido como asimi-
lando el tema del empoderamiento y como que ha ido desarrollando cosas particulares,
en casos de extrema violencia igual la madre empezó como a asumir un rol mucho más
activo, menos a la defensiva, pero en algunos casos todavía está como el tema de que me
gusta, por que me conversan, porque me ayudan y me ayudan”. (Consejero Familiar)
El establecimiento de un Fondo de Apoyo Asistencial para las familias fue un recurso uti-•
lizado y orientado para generar un apoyo concreto y establecer vínculos de confi anza ma-
yores para potenciar la intervención: “(…) Se buscó un mecanismo justo para validar que
dentro de las familias…se vio el tema de las necesidades de uniformes, que era el buzo
escolar, igual te ponían un tope, por ejemplo cada consejera y cada tutor tienen 20 mil
pesos. Después se dio, también como para hacerlo justo, un set escolar para todos los
niños en etapa escolar y como los niños chicos quedaron como fuera de eso buscamos un
mecanismo también para que recibieran algo y compramos algún juguete de estimula-
ción, algo didáctico y todos los niños tocaron. Entonces en ese sentido yo siento que fue
como bastante justo para todos, siempre se buscaron mecanismos para como hacerlo y
optimizar, si de repente tenía alguna familia que no tuviera ninguna necesidad” (Entrevista
Grupal Equipo).
En cuanto a la • línea de Trabajo con Primera Infancia y Preescolares: Esta experiencia
propone una modifi cación a las normas técnicas propiciadas por el MIDEPLAN para el pro-
grama, referida a disminuir la edad de ingreso a las tutorías de los 7 a los 6 años de edad,
focalizando, por ende, el trabajo de primera infancia en los niños y niñas de 0 a 5 años:
“(…) bueno el MIDEPLAN nos dice según el convenio en que los consejeros trabajan con la
familia y la primera infancia, mi propuesta fue según el convenio también muy de la mano
con el equipo especializado que los niños de seis años para arriba perfectamente podían
trabajar con un tutor, y MIDEPLAN aceptó, por lo tanto el consejero trabaja con niños de
cero a cinco años, y el trabajo con las familias, y el tutor toma niños de seis a dieciocho
años” (Coordinadora TDE).
El perfi l de cargo del Consejero/a que apunta al trabajo integral con las familias se condice •
con las problemáticas que deberá enfrentar en este grupo etário específi co (0-5 años) y hace
que esta opción estratégica se justifi que plenamente. “ojo son familias que están partiendo
y también hay familias que tienen niños que están en distintos sitios, y también están más
vulnerables, porque son niños que han tenido más tiempo de poco apoyo, este grupo tam-
bién está más protegido por el tema del Chile Crece Contigo, más que nada la psicóloga, el
apoyo en la parte educativa pero están más expuestos a otras cosas, el tema de drogas,
son sectores vulnerables donde viven, tráfi cos, robos (…)” (Consejera Familiar).
El trabajo con los niños y niñas está centrado en los procesos de estimulación, y las acti-•
vidades desarrolladas se articulan con otros programas de la red de protección social que
intervienen al mismo grupo objetivo, sumando a ello la entrega de información general para
manual.indd 219manual.indd 219 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
220
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
la familia: “Cuando se trata el tema de la estimulación, el material de Chile Crece contigo,
y nosotros llevamos material, les dejamos unas carpetitas donde va anotado, esa infor-
mación, y todo lo que es informativo, ósea, el tema del Auge, de los subsidios, todo lo que
sea legal, lo fotocopiamos o se lo entregamos a la familia, ya van armando un set digamos
de material de…emergencia en caso de violencia, carabineros, plan cuadrante, y tenemos
material para el niño, que se lo entregamos a principio de año, con el cual uno también
trabaja” (Consejera Familiar).
Esta línea de trabajo, según lo señalan los profesionales, se trata de validar la participación y •
la protección de derechos. Ello implica mantener la frecuencia de visitas semanales durante
toda la intervención: “Creo que ellos tienen que ver que uno tiene la frecuencia de visita
semanal, también creo que a ellos sienten que son tomados en cuenta. La participación es
la palabra que engloba todo, ósea yo participo porque creen en mí, y porque yo también
tengo derecho a creer y a respetar normas”20 (Consejera Familiar).
La línea de trabajo con niños en edad escolar• corresponde al trabajo que realizan Tu-
tores/as del Programa y centra su labor en el reforzamiento escolar, hábitos de estudio y
propiciar instancias de integración comunitaria: “(…) de acuerdo al plan de intervención,
estamos trabajando fuertemente con los tutores en el tema de reforzamiento escolar, de
hábitos de estudio, y también se hace un trabajo de integración de los niños en el ámbito
más comunitario, hacemos mensualmente. (cada quince días) actividades de talleres in-
tersectoriales, integrando también a las mamás y también los niños integran a primos, a
vecinos, entonces estamos abriéndonos un poco más al tema” (Coordinadora).
“Con los niños igual directamente se hace un trabajo desde sus necesidades, desde el
apoyo escolar, desde entregarles herramientas de ayuda, de motivación, reforzarles sus
propias habilidades a los niños, trabajar con algunos niños desde cero, desde conductas,
de hábitos que no habían aprendido” (Tutor).
Como una forma de potenciar el trabajo en esta línea, se han establecido convenios con los •
establecimientos educacionales de la zona para utilizar los espacios, evitando así sobrecar-
gar el domicilio con las visitas frecuentes y, al mismo tiempo, involucrar al establecimiento
en el proceso: “(…) hemos trabajado reforzando patrones de conducta, de hábitos, trabajar
en conjunto con el profesor jefe, el orientador de la escuela, entregarles digamos la ali-
mentación complementaria, todos los benefi cios escolares, a los docentes que han inserta-
do hemos buscado alternativas de ayuda escolar, con las niñas que tenemos embarazadas
también les presentamos opciones para el transcurso que es un apoyo integral a ellas, que
sientan que hay alguien que las protege” (Tutor).
Esta línea desarrolla, además, la instancia de los talleres como herramienta de trabajo in-•
tegradora no sólo entre los propios miembros del grupo familiar, sino también se propicia
el contacto de los niños y niñas a nivel territorial e intersectorial. “Aparte de los talleres
comunes, están los socioeducativos que se aplican con las mamás y con los niños, el niño
va con la mamá, y hay dúos que se hicieron acá con las embarazadas, se trata el tema del
apego, vinculación temprana, es en grupo” (Tutor).
20 Sin embargo, sería interesante problematizar otras necesidades de los niños y niñas de esta edad (por ejemplo: el tema del apego, la estimulación, entre otros), ya que surgen dudas acerca de hasta qué punto se puede promover la participación en niños entre los 0 y los 3 años, por ejemplo.
manual.indd 220manual.indd 220 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
221
“… se han defi nidos los talleres socioeducativos que se ejecutan territorialmente fun-
damentados en los objetivos del proyecto y que se basan en las condiciones mínimas
establecidas por MIDEPLAN… Así también se ha elaborados talleres intersectoriales que
tienen como principal objetivo crear instancias de participación dirigidos a los niños,
niñas y adolescentes de 6 a 18 años de edad. Esta es una instancia de encuentro de
las cuatro comunas (San pedro de la Paz, Penco, Chiguayante y Concepción), donde se
desarrollaran cuatro talleres (Teatro, Pintura, Fútbol callejero y Danza Africana), por el
periodo de dos meses…” (Informe Mensual de Actividades, Abril: 1).
Las estrategias y metodologías de trabajo para niños, niñas y adolescentes en edad escolar,
están diferenciadas de acuerdo a la edad de los involucrados: “Son Talleres por sesiones, por
ejemplo el de apego son cuatro sesiones, el de motivación o de autoestima dura cuatro talle-
res igualmente, o el de habilidades sociales dura tres sesiones con los niños, también como
son diferentes edades, también se contempló dentro de esta intervención, que de acuerdo a
la capacidad, a su edad y sus habilidades, en los más grandes se utilizan otra metodología,
y en los más chicos otra (…)”.(Informe Mensual de Actividades, Abril: 1).
Línea de Gestión de Redes• . Ésta se caracteriza por la materialización de una cantidad
signifi cativa de contactos y acuerdos de apoyo con distintas instancias de la red institucio-
nal, proyectándose en esta línea de trabajo la coordinación con instituciones privadas y con
organizaciones sociales- comunitarias: “(…) el objetivo que nos planteamos fue identifi car
cuáles eran las redes públicas y privadas relacionadas a esta temática que podíamos
vincular las distintas necesidades de los niños y las familias” (Gestor de Redes).
Con el fi n de optimizar el trabajo, se establecieron diversas áreas que permitieron agrupar la
oferta programática, estas son: salud, educación, participación social, protección, seguridad
social, mujer, drogas y responsabilidad social: “Lo que pasa es que nosotros como proyecto,
es algo innovador que indagamos, que aparte de estar el gestor de redes, establecimos a
encargados de áreas de trabajo, esos encargados de áreas de trabajo, están las principales
áreas, educación, seguridad social, droga, mujer, participación social, y ahora último incor-
poramos responsabilidad social. Entonces acá cada quince días se hacen reuniones con el
gestor de redes, y los encargados de áreas” (Coordinadora)
“(…) logramos un acuerdo que dentro del equipo defi niéramos algunos encargados de
área. Entonces defi nimos que a parte de la gestión que iba a realizar yo, iban a haber
encargados por área de trabajo y esas áreas estaban orientadas algunas condiciones
mínimas... si bien las condiciones mínimas nos ayudaron no nos enmarcaron todo el
trabajo porque también nos dimos cuenta que habían cosas que no estaban en las con-
diciones mínimas porque igual es difícil trabajarlas (…)” (Gestor de Redes TDE).
“Se han potenciado y profundizado las relaciones con instituciones, con la fi nalidad de
apoyar la integración de las familias a las redes locales. Como una forma de optimizar
este trabajo, se ha conformado un equipo de Profesionales Encargados de Áreas, que
tendrá como misión apoyar la labor de Gestión del Encargado de Redes mediante la
identifi cación, vinculación y articulación de instituciones públicas, privadas y actores
locales relevantes en áreas de salud, educación, protección, seguridad social, mujer,
participación y recreación, del Proyecto “Afectos” para la canalización efectiva de la
manual.indd 221manual.indd 221 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
222
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Oferta Pública hacia los niños, niñas y adolescentes usuarios (as) del programa y sus
familias. Ello permite identifi car de mejor manera ofertas pertinentes y ampliar la red
de instituciones públicas y privadas con las cuales se relaciona el proyecto, ordenar el
trabajo por áreas de intervención y coordinar acciones específi cas de manera fl uida”
(Informe Mensual de Actividades, Marzo 1-2).
Esta división de responsables por áreas ha sido bien valorada a nivel del equipo y les •
ha permitido vincularse y generar lazos con una cantidad relevante de instituciones en
las comunas abarcadas por la intervención: “El trabajo en red ha permitido a Proyecto
“Afectos” contactarse, al mes de Julio de 2009, con 57 instituciones o mesas de tra-
bajo, vinculadas a las ocho áreas de trabajo mencionadas” (Informe Gestión de Redes,
Documento Institucional: 6).
Uno de los propósitos estratégicos de esta línea de trabajo, dice relación con enfatizar, •
tanto a las familias benefi ciarias como a las instituciones involucradas, que se trata de
un programa de protección social y, por lo tanto, integrado al Sistema Chile Solidario: “(…)
yo creo que tenemos que reforzar que esto es parte un sistema que se llama protección
social. Yo tengo que decir que hubo poco reforzamiento en este caso del Ministerio, de
habernos apoyado en esto, pero nosotros siempre lo visualizamos así, siempre lo vimos
como un Programa, el Abriendo Caminos, que era parte del sistema de protección social
y esperábamos que las instituciones públicas con las que nosotros nos relacionamos, nos
sintieran vinculados a ellos al estar dentro del mismo sistema, ser vistos como una instan-
cia preferente y prioritario, con un sello propio y que además no éramos los únicos de la
región” (Gestor de Redes).
La relación con Gendarmería de Chile es otro elemento destacable a la hora de describir •
el proceso de gestión de redes desarrollada por este Programa. Este vínculo es defi nido
como cercano y no sólo acotado a las instancias de instalación del proyecto: “(…) hemos
tenido una relación muy, muy cercana y eso también y muy respetuosa ó sea ellos tie-
nen sus mecanismos de trabajo, tienen sus reglas, nosotros nos acatamos a lo que de
repente ellos nos imponen porque son de sentido común, pero también sentimos que
hay mucha disposición de trabajo y que ellos valoran mucho lo que se hace, nosotros
no pasamos todas las semanas con ellos trabajando allá, porque nuestro trabajo con
los internos lo hemos remitido más bien a las situaciones y a los casos que se nos
presentan” (Gestor de Redes).
Los desafíos del área de gestión de redes, en tanto, están dirigidos a fortalecer la inserción •
comunitaria del Programa y con ello perfi lar necesidades y características particulares de
cada territorio: “(…) la inserción comunitaria, yo creo que es un punto en que nosotros te-
nemos que avanzar (...) pero no signifi ca que nosotros no nos hemos dado a conocer con
la comunidad, signifi ca que tenemos que profundizar esa inserción y tiene que ser más
potente, tiene que ser más fuerte, tiene que ser más arraigada, tiene que haber una ma-
yor identidad también con el sector porque eso te permite ir visualizando problemáticas
que son especifi cas en cada lugar, no es lo mismo trabajar en Boca Sur que trabajar en
Teniente…” (Gestor de Redes)
manual.indd 222manual.indd 222 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
223
“Importante señalar que el Proyecto continúa potenciado su vinculación tanto con las
familias como con las instituciones logrando de esta manera un mayor empoderamiento
en las comunas en las cuales se intervienen. Sumado a esto, existe presencia por parte
del Proyecto en mesas barriales ejecutadas en la comuna de Concepción participando
de actividades comunitarias (Tucapel Bajo, Pedro de Valdivia Bajo, Barrio Norte y Santa
Sabina), lo cual ha permitido una mayor vinculación y difusión del Programa tanto con
los benefi ciarios como con las instituciones de la red local” (Informe Mensual de Activi-
dades, Abril: 3).
Se habla, en ese sentido, de reforzar un paradigma ecológico de intervención, que permita •
entender a los benefi ciarios como personas integradas en un contexto o comunidad: “(…) una
intervención que sea complementaria no aislada, no lograr los objetivos por lograrlo, ni
captar oferta por captarla sino que en torno a necesidades especifi cas, pero también que
no solamente el trabajo que se hace con una institución tenga un pie en el objetivo aislado
sino que se complemente con objetivos que tú vas logrando a través de una intervención
más global o sea el niño y la familia no son gente aislada, sino que están insertos en un
entorno…” (Gestor de Redes)”.
La línea de Servicios Complementarios y de Reforzamiento Terapéutico• enfoca su tra-
bajo en la conformación y acción de un equipo profesional especializado ya sea en aspectos
terapéuticos y/o en reforzamientos psicopedagógicos, que se activan de acuerdo a cuáles
sean las situaciones puntuales que lo requieran. Su trabajo, en este programa, está fuerte-
mente ligado a la labor que realizan Consejeros Familiares y Tutores: “(…) los profesionales
determinan criterios para hacer la derivación al equipo especializado, por ejemplo si un
chico tiene algún problema para el aprendizaje, la psicopedagoga realiza un diagnóstico,
y nos dice lo que requiere dando una orientación de cómo trabajar (…) por ejemplo hacer
un taller de técnicas de estudio, o un taller de reforzamiento, (…) y lo mismo el área de
la psicóloga, nos dice mira este niño primero hay que verlo con la familia, con la mamá,
sugiere aspecto que habría que fortalecer, y ahí ella va entregando tips para las personas”
(Coordinadora).
Cabe destacar que a diferencia de las otras instituciones, el equipo especializado cuenta con •
un lugar diferente al del equipo profesional, especialmente equipado para el desarrollo de sus
evaluaciones e intervenciones: “Además comentar que el equipo especializado ha comenzado
su proceso de intervención con los niños, niñas y adolescentes que lo requieren, instalando
una ofi cina equipada con mobiliario y material didáctico adecuado para el trabajo no tan
solo con los niños/as sino también con las mamitas de los niños y niñas de o a 5 años de
edad (Primera Infancia)” (Informe Mensual de Actividades, Marzo: 4).
El equipo especializado acoge, por lo tanto, parte de las derivaciones que se requieren du-•
rante la intervención y sobre todo, cuando la red de apoyo institucional no funciona con la
rapidez necesaria para el caso: “(…) y además contar con un equipo especializado, que ante
la dramática escasez de oferta en la red institucional, permite darles del equipo especia-
lizado atención a los niños que la requieren” (Profesional Equipo Especializado).
manual.indd 223manual.indd 223 16/6/10 18:26:4516/6/10 18:26:45
224
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
La derivación interna o externa es una decisión que responde, por una parte, al nivel de com-•
plejidad de la situación crítica que se le presenta al equipo; y por otra parte, a las condicio-
nes que posee el programa para asumir una labor terapéutica de largo plazo: “(…) cuando nos
encontramos con chicos con vulneraciones graves de derechos, ahí no interviene el equipo
especializado, sino que articulamos con la red, porque requiere un proyecto de mayor es-
pecialización, entonces principalmente tenemos chicos con problemas conductuales, con
algún daño emocional, y su reforzamiento terapéutico es acotado al tiempo de ejecución
del programa” (Coordinadora).
“(…)ahora fi rmamos un acuerdo de convenio, este proyecto tiene una duración de vein-
ticuatro meses, por lo tanto, nos permite que el equipo especializado diga bueno, si
tenemos un chico que esta emocionalmente súper inestable, y esta en espera, mejor lo
tomamos y hacemos la intervención, que la requiere, asimismo si me dicen que es com-
plejo que lo tomemos, porque requiere dos años, lo que hacemos en ese caso llevamos
el informe a tribunales, para poder acelerar el ingreso, intencionar el ingreso y también
el trabajo acá” (Coordinadora).
En relación a los adultos signifi cativos, la institución no realiza de manera estratégica algún •
tipo de intervención especializada con ellos, a menos que sea en función del bienestar del
niño o niña en tratamiento y el equipo especializado así lo justifi que: “(…) No, nosotros di-
rectamente no, ósea, obviamente cuando la psicóloga lo estima conveniente habla con la
mamá, la orienta, pero por ejemplo, tenemos mamás que requieren o que han abandonado
su tratamiento, qué es lo que hacemos nosotros, articulamos nuevamente la red, entonces
entra todo un tema motivacional, para la mamá, para que se incorpore, se preocupe de
su salud mental, y para que nosotros busquemos alguna otra alternativa, probemos algún
taller, etc.” (Coordinadora)
Respecto de la necesidad de integrar otras especialidades al equipo de esta línea de aten-•
ción, hay consenso en que ello sería benefi cioso, sobre todo en casos en que se hace nece-
sario judicializar los procesos: “(…) dentro de todo el análisis que realizamos por el trabajo
y por las condiciones mínimas es insufi ciente, o sea tener 2 sicólogas y psicopedagogas
no basta, o sea nos gustaría tener un siquiatra, tener matronas ,abogados, tener todas las
posibilidades que existan. Porque hay casos que son judicializados y entonces hay que
recibir apoyo más especifi co” (Profesional Equipo Especializado).
f) Buenas Prácticas
Coordinación del Programa:• Juega un rol relevante al realizar un monitoreo sistemático de
la labor que realizan los/as consejeros/as, lo que es considerado fundamental en esta etapa
centrada en la intervención con las familias.
Plan de Trabajo:• A partir del levantamiento de información realizado en el diagnóstico, se
construye un plan de acción que es compartido desde el primer momento con las familias,
informando acerca de los aspectos que se trabajarán con ellos y los logros que se esperan
conseguir.
manual.indd 224manual.indd 224 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
225
Protocolo de Judicialización:• Es destacable el hecho de que para la eventual judicializacion
de casos, existe un protocolo establecido por la institución que facilita el abordaje de este
tema, determinando los procedimientos para realizar la denuncia respectiva.
Fondo de Apoyo Asistencial:• Instrumento sugerido en las normas técnicas de MIDEPLAN,
fue un recurso utilizado y orientado para generar un apoyo concreto y establecer vínculos
de confi anza mayores para potenciar la intervención.
Focalización en primera infancia:• Esta experiencia propone una modifi cación a las nor-
mas técnicas propiciadas por el MIDEPLAN para el programa, que apunta a disminuir la edad
de ingreso a las tutorías de los 7 a los 6 años de edad, focalizando, por ende, el trabajo de
primera infancia en los niños y niñas de 0 a 5 años.
El trabajo con los niños y niñas (0 a 5 años):• Está centrado en los procesos de esti-
mulación, y las actividades desarrolladas se articulan con otros programas de la red de
protección social que intervienen al mismo grupo objetivo, sumando a ello la entrega de
información general para la familia.
Convenios con establecimientos educacionales:• Como una forma de potenciar el trabajo
en esta línea, se han establecido convenios con los Colegios de la zona para ocupar espacios
dónde desarrollar las tutorías, evitando así sobrecargar el domicilio con las visitas frecuen-
tes y, al mismo tiempo, involucrar al establecimiento en el proceso.
Dupla consejero-tutor:• En ese sentido, una buena práctica de esta experiencia es la deci-
sión de trabajar en dupla Consejero- Tutor y el hecho de asegurar que hubiese sólo un tutor
por familia en el marco de la intervención, evitando así la sensación de invasión del equipo
profesional en el domicilio de las familias benefi ciarias.
Gestión de redes:• ha sido un rol fundamental para mantener una oferta acorde a la de-
manda. Ha sido capaz de presentar y vincular el proyecto con otras instituciones de manera
efi ciente, facilitando el trabajo. Con el fi n de optimizar el trabajo de redes, se establecieron
diversas áreas que permitieron agrupar la oferta programática. Estas áreas son: salud, edu-
cación, participación social, protección, seguridad social, mujer, drogas y responsabilidad
social.
Trabajo en equipo:• La coordinación e intercambio permanente de información y puntos de
vista sobre el trabajo realizado con las familias, entre el equipo especializado y las duplas
psicosociales respectivas, es una práctica que ha optimizado el trabajo de derivación y el
establecimiento de criterios estratégicos de intervención.
g) Nudos Críticos
Etapa de Seguimiento (noviembre 2009):• Exigió modifi caciones en el equipo profesional.
Se redujo a 17 personas, las que deben cubrir la misma cantidad de plazas defi nidas desde
un comienzo. Esto se suma al denominado corte evaluativo que se produjo en el marco de
los espacios de incertidumbre respecto de los tiempos de ejecución del programa, y que
fueron superados con las respectivas fi rmas de convenios, pero que produjeron la suspen-
manual.indd 225manual.indd 225 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
226
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
sión de las visitas a las familias por a lo menos dos semanas, poniendo en riesgo el trabajo
de vinculo y adhesión de las familias al proyecto.
Condiciones mínimas:• No abarcan todas dimensiones presentes en las familias. El equipo
ha debido incluirlas de manera que satisfagan el abanico de necesidades a analizar.
Énfasis en Adolescentes:• El hecho de enfatizar la intervención en el público benefi ciario
menor a los 5 años, abre la discusión respecto del énfasis infantil de la iniciativa, en detri-
mento de los públicos más adolescente y joven que, de acuerdo a lo que indican los profe-
sionales, es el público de mayor interés por parte de MIDEPLAN21.
Impacto de la privación de libertad:• Un nudo crítico que se puede apreciar es que en el
trabajo con niños y adolescentes no se nota una preocupación por abordar el posible daño
que tengan asociado a la ausencia de los padres o adultos signifi cativos privados de liber-
tad, como viven la separación, problematizar si tiene o no contacto con el familiar preso,
que sienten los niños frente a la posibilidad de que vuelva a la casa, etc. La intervención
sería muy general, necesaria pero que es replicable a cualquier niño con alguna vulnerabili-
dad, faltaría algo más específi co para la realidad de niños y adolescentes que viven con un
familiar privado de libertad.
El trabajo con adolescentes:• Es más complejo y ha generado mayores difi cultades para
captar adherencia al programa y, en los casos en que se ha logrado, establecer permanen-
cias. Existe la percepción en los y las jóvenes de que se trata de un programa infantil, orien-
tado a niños pequeños, y obviamente en ese escenario ellos y ellas se consideran ajenos.
Visualización Programa:• El programa Abriendo Caminos no es visibilizado como parte
integrante del Sistema Chile Solidario tanto por los usuarios como por las instituciones u or-
ganismos afi nes a la red de protección social, impidiendo con ello un mejor posicionamiento
de su trabajo.
Sufi ciencia Red de apoyo:• Si la red institucional fuese efi ciente, bastaría con el equipo
actual para la intervención, al no ser efi ciente la red institucional se hace difícil y la deri-
vación aumenta día a día. La ausencia de otras especialidades profesionales que ayuden,
fundamentalmente, a fortalecer el trabajo de la línea en dos aspectos: reforzar el trabajo
terapéutico (psiquiatra, matrona); apoyar los procesos de judicialización en casos de vulne-
ración de derechos de niños y niñas (abogados).
Atención especializada:• Un nudo crítico importante, está en la opción de no incorporar a la
atención especializada al cuidador que lo requiera, ya que si éste tiene problemas de salud
mental obviamente va a repercutir en la relación con los niños. Es un punto que se debe
replantear y enfatizar como objetivo de la intervención.
21 Las razones que explican esta característica de la población mayoritaria del programa, está en que los privados de libertad son eminentemente jóvenes, lo que hace aun mas imperante intervenir con un enfoque de prevención y resignifi cación de los roles parentales.
manual.indd 226manual.indd 226 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
227
h) Aprendizajes
De acuerdo a la experiencia de este equipo, el estándar ideal para una intervención de calidad,
en cuanto a cobertura por profesional, debería ser no más de 12 a 15 familias por Consejero;
y entre 15 a 20 niños/as por Tutor/a. Esto permitiría una frecuencia mayor de visitas domi-
ciliarias y contacto frecuente con las familias, consolidación de benefi cios, estabilidad en el
vínculo con redes de apoyo, entre otros aspectos.
Herramientas o estrategias relevantes para vincularse con las familias, son una entrega ade-
cuada y oportuna de la información relacionada con el programa, utilizar un lenguaje enten-
dible para las familias y los niños. Enfatizar que se trata de una ayuda, apoyo, consejería y
acompañamiento.
En segmento de población menor a 5 años, el factor preventivo es crucial y debe ser priori-
zado, generando acciones que vayan destinadas a un acompañamiento de largo plazo de los
niños y niñas, que asegure el apoyo del programa en instancias relevantes como el inicio de la
escolaridad y la formación de habilidades sociales. Al mismo tiempo, es relevante la entrega
de herramientas para los cuidadores en temas de estimulación, protección, etc.
Es importante analizar las condiciones mínimas en torno al tema educacional en una familia
y establecer el compromiso del grupo familiar con la educación, entendiendo que el tema
va más allá de sólo enviar al niño/a colegio. Se han identifi cado logros considerables frente
a las instituciones educacionales ubicadas en los territorios del programa, las que han visto
avances signifi cativos en ciertos niños y el quiebre en las dinámicas de estigmatización de
los mismos.
La gestión de redes permite identifi car aspectos relacionados con la territorialidad y con fac-
tores culturales específi cos, que marcan diversidad y requiere particularidades en las inter-
venciones. Tomando en consideración la descoordinación entre las instituciones que trabajan
con las mismas familias, a partir del Programa se ha propiciado un trabajo mensual con orga-
nismos que desarrollan líneas de acción complementarias a fi n de fortalecer una intervención
articulada.
Aparece destacada la colaboración al interior del equipo de trabajo (especializados- duplas
psico-sociales), evitando procesos de competencia que entorpecen el desarrollo del ambiente
al interior del trabajo. Se releva como aprendizaje el hecho de ser capaces como profesionales
de eliminar ciertos sesgos estigmatizadores frente a familias con historia delictual.
manual.indd 227manual.indd 227 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
228
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
4.5 Cuadro de Síntesis de la Experiencia
Etapas Buenas Prácticas
Instalación
La Fundación dispone de una estrategia institucional de selección
e inducción del equipo profesional, que ayuda a sustentar positi-
vamente la experiencia.
La planifi cación consideró distribuir a los profesionales en los
territorios utilizando como criterio el conocimiento previo que
éstos tenía de las comunidades y redes locales, para facilitar su
inserción.
Se establecieron reuniones de trabajo en equipo, de manera
sistemática, lo que fue cohesionando al grupo y optimizando su
gestión.
Para la eventual judicializacion de casos, existe un protocolo
establecido por la institución que facilita el abordaje de este
tema, determinando los procedimientos para realizar la denuncia
respectiva.
Diagnóstico
Se utilizarán, en esta fase, mecanismos de observación y levan-
tamiento de datos que entregaron información clara y replicable
en cualquier caso similar, es decir, estandarizado a la realidad del
territorio intervenido. De esta forma, el equipo pudo inferir, con
mediana certeza y pese al escaso tiempo asignado al proceso, si
el adulto responsable tenía habilidades básicas o defi cientes para
encargarse del cuidado del niño o niña.
manual.indd 228manual.indd 228 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
229
Nudos Críticos Aprendizajes
Las características de la población son distintas; es
un problema ingresar, mas aún erradicar conductas
y cambiar imaginarios. Esto implicaría el despliegue
de estrategias diferenciadas atendiendo las particu-
laridades de cada zona.
La lista de benefi ciarios otorgada por MIDEPLAN,
a través de Gendarmería, presentaba información
incompleta o errónea, lo que provocó una difi cultad
para encontrar a las familias e atrasó los primeros
contactos.
Las instituciones de la red de protección social no
identifi caban con claridad los sentidos y alcances
del Programa.
La forma integrada y coordinada en que se
desarrolló la etapa de instalación, permitió que
el equipo internalizara de manera clara cuáles
eran los alcances de la intervención y los dis-
tintos roles de trabajo, haciendo más efi ciente
su gestión.
La buena relación del equipo, a pesar del
espacio de trabajo reducido, es destacable. El
programa funciona en una ofi cina estrecha que
han sabido adaptar a las necesidades de los
profesionales y a las demandas de la interven-
ción.
Los privados de libertad vinculados al progra-
ma son eminentemente jóvenes, lo que hace
aún más imperante intervenir con un enfoque
de prevención y resignifi cación de los roles
parentales.
El equipo considera que el tiempo establecido para
diagnosticar el cumplimiento efectivo de roles pa-
rentales en las familias benefi ciarias, así como su
estructura, dinámicas y niveles de cohesión debería
ser mayor, ya que se corre el riesgo de confi gurar
un programa de intervención sin la información
sustancial sufi ciente.
Es a través de las condiciones mínimas que
caracterizan la relación niño/a- padre/madre
que el equipo da el primer paso para identifi car
las razones del delito que genera la privación de
libertad y el rol del hombre/mujer en su casa. Pero
esa información se conoce con mayor profundidad
recién en el proceso de intervención. Identifi carlo en
el principio del proceso (diagnóstico) es muy difícil.
Es trascendente considerar en el proceso diag-
nóstico qué rol cumple el adulto signifi cativo
privado de libertad para la familia. Además de
identifi car si el delito fue contra algún familiar
o no, si existe vinculación, cuándo saldrá en
libertad, entre otros aspectos que nutran la
estrategia.
manual.indd 229manual.indd 229 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
230
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Intervención
Línea de Atención a la Familia
La Coordinación el Programa juega un rol importante al realizar un monitoreo sistemático de la labor que realizan los/as consejeros/as, lo que es considerado fundamental en esta etapa centrada en la intervención con las familias. Se construye un plan de acción que es compartido desde el primer momento con las familias, informando acerca de los aspectos que se trabajarán con ellos y los logros que se esperan conseguir. El establecimiento de un Fondo de Apoyo Asistencial para las familias, sugerido por MIDEPLAN, fue un recurso utilizado en este caso para generar vínculos de confi anza mayores para potenciar la intervención Existencia de un protocolo formal de judicialización de situaciones de vulnera-ción grave de derechos, que ayuda al equipo a tomar decisiones en torno a las eventuales denuncias.
Línea de Trabajo con Primera Infan-cia y Preescolares
Se establece como benefi ciarios de la acción de los Consejeros Familiares, además de las familias, a los niños y niñas de cero a cinco años. Dejando al tutor/a a cargo de los niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años. El trabajo con los niños y niñas (0 a 5 años) está centrado en los procesos de estimulación, y las actividades desarrolladas se articulan con otros programas de la red de protección social que intervienen al mismo grupo objetivo.
Línea de Trabajo con niños en Edad Escolar
Se han establecido convenios con los establecimientos educacionales de la zona para ocupar espacios dónde desarrollar las tutorías, evitando así sobrecargar el domicilio con las visitas frecuentes y, al mismo tiempo, involucrar al establecimiento en el proceso.
Línea Gestión de Redes
El Gestor de Redes ha sido un rol fundamental para mantener una oferta acorde a la demanda. Ha sido capaz de presentar y vincular el proyecto con otras instituciones de manera efi ciente, facilitando el trabajo. Se crearon encargados por área de trabajo, debido a la amplia cantidad de demanda y como una forma de no sobrecargar la labor del Gestor de Redes.
Línea de Servicios Complementarios y Reforzamiento Terapéutico
La coordinación e intercambio permanente de información y puntos de vista sobre el trabajo realizado con las familias, entre el equipo espe-cializado y las duplas psicosociales, es una práctica que ha optimizado el trabajo de derivación y el establecimiento de criterios estratégicos de intervención.
Etapas Buenas Prácticas
manual.indd 230manual.indd 230 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
231
Al iniciar la etapa de Seguimiento (noviembre 2009) contempla-da en el Programa, el equipo profesional se redujo a 17 perso-nas, las que deben cubrir la misma cantidad de plazas defi nidas desde un comienzo. El “corte evaluativo” que se produjo en el marco de los espacios de incertidumbre respecto de los tiempos de ejecución del programa, y que fueron superados con las respectivas fi rmas de convenios, produjo la suspensión de las visitas a las familias por a lo menos dos semanas, poniendo en riesgo el trabajo de vinculo y adhesión de las familias al proyecto. Las condiciones mínimas no abarcan todas dimensiones presentes en las familias. Ellos, como Programa, han debido incluirlas de manera que satisfagan el abanico de necesidades a analizar.
El estándar ideal para una intervención de calidad, en cuanto a cobertura por profesional, debería ser no más de 12 a 15 familias por Consejero; y entre 15 a 20 niños/as por Tutor/a. Herramientas o estrategias relevantes para vincularse con las familias, son la transparencia y dar a conocer con un lenguaje adecuado de qué se trata el programa. Enfatizar que se trata de una ayuda, apoyo, consejería y acompa-ñamiento.
La población mayoritaria de este programa es menor a los 5 años, abre la discusión respecto del énfasis infantil de la ini-ciativa, en detrimento de los públicos más adolescente y joven que, de acuerdo a lo que indican los profesionales, es el público de mayor interés por parte de MIDEPLAN. Los privados de libertad son eminentemente jóvenes, lo que hace aun mas imperante intervenir con un enfoque de prevención y resignifi cación de los roles parentales.
El factor preventivo es crucial y debe ser priorizado, generando acciones que vayan destinadas a un acompa-ñamiento de largo plazo de los niños y niñas, que asegure el apoyo del programa en instancias relevantes como el inicio de la escolaridad y la formación de habilidades sociales.
El trabajo con adolescentes es más complejo y ha generado mayores difi cultades para captar adherencia al programa. Existe la percepción en los y las jóvenes de que se trata de un programa infantil, orientado a niños pequeños, y obviamente en ese escenario ellos y ellas se consideran ajenas.
Es importante analizar las condiciones mínimas en torno al tema educacional en una familia y establecer el compro-miso del grupo familiar con la educación, entendiendo que el tema va más allá de sólo enviar al niño/a colegio. Se han identifi cado logros considerables frente a las instituciones educacionales ubicadas en los territorios del programa, las que han visto avances signifi cativos en cier-tos niños y el quiebre en las dinámicas de estigmatización de los mismos.
El programa Abriendo Caminos no es visibilizado como parte integrante del Sistema Chile Solidario tanto por los usuarios como por las instituciones u organismos afi nes a la red de protección social, impidiendo con ello un mejor posicionamiento de su trabajo.
La gestión de redes permite identifi car aspectos relaciona-dos con la territorialidad y con factores culturales espe-cífi cos, que marcan diversidad y requiere particularidades en las intervenciones. En consideración a la incomunicación entre las redes que trabajan con las mismas familias, a partir del Programa se ha propiciado un trabajo mensual con organismos que se cruzan en su trabajo y evitar así la descoordinación.
Si la red institucional fuese efi ciente, bastaría con el equipo actual para la intervención: al no ser efi ciente la red institucional se hace difícil y la derivación aumenta día a día. La ausencia de otras especialidades profesionales que ayuden a fortalecer el trabajo de la línea en dos aspectos: reforzar el trabajo terapéutico (psiquiatra, matrona); apoyar los procesos de judicialización en casos de vulneración de derechos de niños y niñas (abogados).
Intervención especializada es solo para niños y niñas. Sin em-bargo, igual se ha trabajado con madres, pero para trabajar solo lo relacionado con el niño.
Se releva como aprendizaje el hecho de ser capaces como profesionales de eliminar ciertos sesgos estigmatizadores frente a familias con historia delictual. Aparece destacada la colaboración al interior del equipo de trabajo (especializados- duplas psico-sociales), evitando procesos de competencia que entorpecen el desarrollo del ambiente al interior del trabajo
Nudos Críticos Aprendizajes
manual.indd 231manual.indd 231 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
232
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
manual.indd 232manual.indd 232 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
233
CONCLUSIONES
En este informe se han mencionado y descrito las diversas consecuencias que provoca la
privación de libertad de un padre, de una madre o de una fi gura signifi cativa en la estructura
y dinámica familiar, con especial énfasis en los efectos en el proceso de desarrollo biopsico-
social de sus hijos e hijas.
Son esas condiciones de vulnerabilidad que deben enfrentar las familias y particularmente,
los niños y niñas, las que otorgan una relevancia al desarrollo y replicabilidad del Programa
Abriendo Caminos, en tanto, es concebido como una estrategia de apoyo integral para un sec-
tor de la población particular y frecuentemente no considerada en su especifi cidad.
Por tanto, el proceso denominado “Sistematización y Resultados de la Fase Piloto del Programa
Abriendo Caminos”, ha buscado generar información de distinto tipo y naturaleza que facilite
la evaluación de los proyectos, la estandarización de las intervenciones y la replicabilidad y
sustentabilidad de este Programa.
El objetivo de este apartado es desarrollar aquellos nudos críticos, aprendizajes, propuestas
y conceptualizaciones que resultan relevantes de considerar en la ampliación de cobertura y
extensión territorial.
De este modo, se ha buscado extraer desde la experiencia piloto, los nudos críticos experimen-
tados, los aprendizajes concretos que han extraído los profesionales de los equipos técnicos
desde sus vivencias de implementación y sus propuestas para mejorar el Programa Abriendo
Caminos. A esto, se agrega una revisión de las perspectivas centrales con que deberían ejecu-
tarse este tipo de intervenciones en contextos de vulnerabilidad y que debieran sumarse a las
perspectivas ya planteadas en la Estrategia de Apoyo Integral.
Por nudo crítico se ha entendido a toda aquella situación o elemento que difi cultó el desarrollo
de los proyectos pilotos y afectó la calidad de las intervenciones y el logro de los objetivos
buscados por el Programa. En este sentido, concretamente, un nudo crítico es toda situación,
condición o circunstancia que impactó negativamente en el desarrollo de los proyectos y las
intervenciones, obstaculizándola, deteniéndola o demorándola en relación al logro de los ob-
jetivos planteados.
Los aprendizajes extraídos desde las experiencias piloto, se vinculan con los procedimientos,
habilidades y conocimientos que los equipos profesionales debieron adquirir para el correcto
desarrollo del Programa. Cabe destacar, que estos aprendizajes se dan en ocasiones de mane-
ra transversal a nivel de equipo, y en otras, a nivel individual (ya sea por su posición al interior
del equipo, por sus experiencias concretas ligadas a las intervenciones o por competencias
profesionales específi cas).
Estructuralmente, el apartado se ha organizado de la siguiente manera: en una primera parte,
se presentarán las conclusiones principales extraídas desde las experiencias piloto, conside-
manual.indd 233manual.indd 233 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
234
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
rando los nudos críticos vividos durante las distintas etapas del Programa, los aprendizajes
experimentados por los equipos profesionales y las propuestas o recomendaciones que surgen
desde el proceso de Sistematización. Luego, se expondrán algunas orientaciones teóricas y
procedimentales que es necesario incorporar en los términos de referencia del Programa.
1. Conclusiones desde las Experiencias Piloto
Las conclusiones extraídas desde la experiencia piloto se presentarán siguiendo el orden de las
etapas implementadas por cada una de las instituciones ejecutoras: instalación, diagnóstico e
intervención (considerando las distintas líneas de trabajo establecidas por el Programa).
a) Etapa de Instalación
Respecto a la etapa de instalación, esta se entendió como los procesos relativos a la confor-
mación del equipo, la inserción en el territorio y las estrategias utilizadas para el contacto
y reclutamiento de los benefi ciarios implementados por las instituciones involucradas en el
pilotaje del Programa Abriendo Caminos.
Al respecto, si bien en los términos de referencia de la “Estrategia de Apoyo Integral a Niños y
Niñas de Familias con Adultos Privados de Libertad” (MIDEPLAN, 2009) se planteaba, conside-
rando las características de los usuarios del Programa, el carácter “altamente especializado”
de la atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo social”, uno de los nudos críticos de las
intervenciones fue la inexperiencia de los equipos profesionales (al menos en tres de los
cuatro proyectos sistematizados) y la no profesionalización de los equipos en una de las
instituciones.
A pesar de que se conforman equipos, sus integrantes poseen poca experiencia laboral, algu-
nos son recién egresados, educadores populares o incluso estudiantes, por lo que existe cier-
tas difi cultades para abordar las complejidades asociadas al impacto que genera la privación
de libertad de un adulto signifi cativo sobre el desarrollo y el bienestar de los niños y niñas y
de la familia como totalidad. Salvo en Tierra Esperanza, en donde el equipo esta conformado
por una mixtura de profesionales con experiencia y jóvenes, en el resto de las instituciones se
observa que la gran mayoría de los profesionales se encuentran desarrollando sus primeras
experiencias en el campo laboral.
Respecto a la conformación de los equipos psicosociales se sugiere que las instituciones asu-
man un mayor protagonismo y/o rigurosidad en los procesos de selección de los profesionales,
para asegurar la idoneidad y pertinencia de los equipos en el contexto del Programa.
Una buena práctica de algunas instituciones ejecutoras del piloto y que debería ser conside-
rada en la extensión territorial del Programa, fueron las jornadas de inducción y capacitación
que desarrollaron durante la instalación, ya que promovieron la cohesión del equipo y ayu-
daron a generar un discurso común y coherente respecto de la oferta del Programa y sus
alcances.
manual.indd 234manual.indd 234 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
235
Respecto al contacto y al proceso de incorporación de las familias benefi ciarias, tras la entrega
de las nominas de familias elegibles facilitadas por Gendarmería y entregadas por MIDEPLAN,
en la Universidad Diego Portales y en la Fundación Tierra de Esperanza, la primera acción de
los equipos fue visitar a la persona privada de libertad, contarle el objetivo del proyecto y so-
licitar su consentimiento para trabajar con su hijo o hija, con el cuidador y la familia (fi rma de
consentimiento informado). Tras lo anterior, el profesional (el consejero o tutor) visitaba a las
familias, explicaba el sentido del Programa y realizaba la invitación a participar tras la fi rma
de un consentimiento informado del cuidador o cuidadora y del niño, niña o adolescente.
En este sentido, considerando los derechos de las personas privadas de libertad y de los niños,
niñas y adolescentes de mantener contacto con su padre o madre, conocer las razones de la
privación de libertad y las situaciones relevante ligadas a su situación penal, se valora y se
sugiere como protocolo de incorporación de los benefi ciarios, este procedimiento de contacto
y reclutamiento, buscando construir un compromiso conjunto entre el Programa - la persona
privada de libertad – cuidador/a y el niño, niña o adolescente.
En este contexto, considerando la experiencia piloto, parece recomendable establecer meca-
nismos de contacto y generación de confi anza con las personas privadas de libertad, desde
el primer momento de la instalación de la iniciativa, enfatizando el carácter voluntario de la
experiencia y su rol de intermediarios y legitimadores de la acción que el Programa realice
con sus familiares benefi ciarios.
Una de las difi cultades que tuvieron que sortear todas las instituciones implicadas en el piloto
en su fase de instalación, fue la calidad de las nóminas entregadas de familias elegibles por
Gendarmería. Estos listados tenían datos e información desactualizada, incompleta y errónea,
lo que generó problemas y atrasos para establecer los contactos y el reclutamiento de las
familias, lo que signifi có, la utilización de un tiempo más amplió al contemplado para realizar
esta tarea.
En el marco de la fase de instalación, se rescata el contacto con redes locales durante
la instalación y ejecución del Programa, ya que permite generar acciones coordinadas,
establecer redes de colaboración e intercambio de información en relación al trabajo con las
familias y optimizar el proceso de detección e ingreso de familias benefi ciarias.
Para los profesionales de los equipos, la información que se les entregó desde la institución
en relación a los primeros convenios con MIDEPLAN, les generó incertidumbre, lo que provocó
inestabilidad en los equipos, rotación de los profesionales y sucesivas reestructuraciones que
afectaron el desarrollo del Programa desde los primeros meses de ejecución. De este modo,
se hace necesario para los equipos profesionales, el que las instituciones ejecutoras
les entreguen información clara desde un comienzo, de las etapas y el tiempo de du-
ración del Programa.
En la lógica de alcanzar niveles de consolidación entre los equipos psicosociales, es reco-
mendable mantener un mismo grupo de trabajo a lo largo del proceso de intervención, donde
manual.indd 235manual.indd 235 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
236
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
se evidencie la co-existencia de profesionales con una experiencia signifi cativa en el ámbi-
to psicosocial con profesionales jóvenes. Esto, como se expuso en la evaluación desde los
profesionales, permite generar un entorno de trabajo fortalecido y valorado por los propios
integrantes.
A partir de la sistematización y evaluación del piloto en la etapa de instalación, resultó
fundamental para algunos proyectos la participación e involucramiento formal de la
institución que acoge el programa, ya que resulta clave y esencial para sustentar po-
sitivamente la trayectoria de la experiencia. Esto puede verifi carse a través del apoyo en:
los procesos de selección e inducción de los equipos profesionales; los procesos de inserción
territorial; utilización de protocolos establecidos, por ejemplo, para la eventual judicialización
de casos en la intervención que facilite el abordaje de este tema, determinando los procedi-
mientos para realizar la denuncia respectiva; infraestructura adecuada; apoyo en procesos
administrativos, entre otros.
En relación a la infraestructura disponible y a modo de recomendación, considerando lo obser-
vado en el contexto de las visitas a las instituciones, se sugiere lo siguiente:
El equipo psicosocial debe disponer de un espacio físico independiente para el funciona-•
miento del Programa de los otros eventuales proyectos ejecutados por la institución.
El espacio físico debe contener sala de reuniones, salas de trabajo individual y salas de •
trabajo grupal para los benefi ciarios.
El espacio físico debe estar cerca de los territorios intervenidos o al menos ser accesible •
para los benefi ciarios.
El equipo especializado debe tener un espacio adecuado y diferenciado para desarrollar su •
intervención, adyacente o cercano al del equipo psicosocial.
b) Etapa de Diagnóstico
La estrategia de apoyo a niños y niñas planteada por el Programa, focaliza el diagnóstico de la
familia en sus recursos y necesidades, para determinar requerimientos y prioridades a nivel
de la intervención (MIDEPLAN, 2009: 51).
A nivel de los niños, niñas y adolescentes, el diagnóstico propuesto por el Ministerio de Planifi -
cación contempla la verifi cación de condiciones en lo que respecta a asistencia a controles de
salud, retiro y consumo de alimentación complementaria, asistencia a centros o modalidades
alternativas de cuidado infantil, situación educativa, formación de competencias, detección
de situaciones de riesgo cuando existen indicios de abuso, maltrato, violencia, abandono o
negligencia, entre otros.
Desde los equipos profesionales de las cuatro instituciones ejecutoras del piloto, se considera
que uno de los obstaculizadores centrales para alcanzar estos diagnósticos con la rigurosi-
dad y profundidad necesaria es la extensión de tiempo que se dispone para su elaboración.
La percepción del escaso tiempo defi nido para la fase de instalación y diagnóstico es
manual.indd 236manual.indd 236 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
237
compartida por todos los equipo profesionales, ya que, atendiendo a las difi cultades para la
instalación, se considera que normalmente los tiempos para el diagnóstico no coincidían con
los requeridos para establecer un buen vinculo con las familias y para generar el contexto de
confi anza adecuado para desarrollar el procedimiento de indagación e identifi cación de sus
problemáticas, necesidades y recursos disponibles de manera profunda.
De esta manera, los equipos reconocen no haber desarrollado un diagnóstico acabado y com-
pleto de los casos y, consideran que el tiempo establecido para diagnosticar debería ser mayor,
ya que se corre el riesgo de confi gurar planes de intervención sin la información sufi ciente.
En el marco de la etapa diagnóstica, entre los equipos profesionales existen ciertos reparos en
relación al carácter y a la implementación de la modalidad de condiciones mínimas en el con-
texto del diagnóstico y la intervención. Las principales críticas del modelo apuntan a la inexis-
tencia de indicadores asociados a ciertas áreas de la vida familiar (habitabilidad) y
de medios de verifi cación para dar por “cumplida antes”, “a trabajar” o cumplida durante
el Programa una determinada condición. Esta situación ha generado una implementación sin
criterios comunes en los equipos para el cotejo y el diagnóstico de los casos.
Por estas y otras razones señaladas en el apartado de Sistematización, los profesionales de los
distintos equipos han tenido que volver a reformular los diagnósticos originales de las familias
o de los niños, niñas y/o adolescentes, frente al surgimiento de problemáticas emergentes o
no visualizadas en la etapa diagnostica. Esta situación ha generado que los profesionales con-
sideren central en el marco del diagnóstico, la utilización de registros claros y completos
de los casos, la implementación de distintas técnicas de recolección de información
estandarizadas a nivel del Programa y la triangulación de los datos recolectados.
Respecto a los instrumentos utilizados, si bien todos los equipos elaboraron herramientas para
evaluar y diagnosticar los problemas, necesidades y recursos de las familias, en algunas ins-
tituciones estos carecen de estandarización y su aplicación no se realiza de manera uniforme.
Es decir, los instrumentos que aplica un integrante del equipo no son implementados de la
misma manera por otro, o incluso, puede optar por utilizar otros distintos. Esta situación gene-
ró en algunas instituciones heterogeneidad en relación a la información disponible en las car-
petas de registro de los procesos de las familias, niños, niñas y adolescentes. De esta manera,
se recomienda promover espacios de trabajo interinstitucional que permitan intercambiar y
formalizar instrumentos, fi jar criterios de aplicación comunes y estandarizar resultados.
Algunos profesionales consideran que el diagnóstico debiese entenderse más que como una etapa
del Programa, como un proceso permanente de actualización continua fundado en una mirada
de las problemáticas y recursos de las familias, niñas, niñas y adolescentes que permita elaborar
estrategias de acción pertinentes al contexto, a las necesidades y demandas de los usuarios.
Del mismo modo, se sugiere el establecimiento de espacios formales de reunión entre las
duplas psicosociales y los profesionales del equipo especializado, a la hora de abordar y pla-
nifi car la intervención de casos de alta complejidad.
manual.indd 237manual.indd 237 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
238
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
c) Etapa de Intervención
A nivel de intervención, la estrategia Abriendo Caminos se defi ne: “(...) como un Programa
especializado de apoyo psicosociales que opera como sistema de consejería familiar y
tutorías socioeducativas para mejorar condiciones de vida del niño y su entorno fami-
liar, previniendo o controlando factores de riesgo y potenciando factores protectores.
Esto signifi ca establecer vínculos de apoyo a la familia previniendo y controlando facto-
res de riesgo y potenciando factores protectores. Esto signifi ca establecer vínculos de
apoyo a las familias a través de su representante principal y, para cada niño o niña, con
modalidades diferenciadas de trabajo según grupos de edad” (MIDEPLAN, 2009: 46-47).
El responsable para desarrollar este trabajo es el equipo psicosocial de cada una de las
instituciones (consejeros familiares, tutores, profesionales de apoyo). Desde los términos de
referencia del Programa este se ha organizado en base a las siguientes líneas: Línea de aten-
ción a la familia, Línea de trabajo con primera infancia y preescolares (0 a 6 años), Línea de
trabajo con niños en edad escolar (7 a 18 años), Línea de gestión de redes y Línea de servicios
complementarios y de reforzamiento terapéutico.
Respecto a la intervención en las distintas áreas y considerando la diversidad de impactos
que puede generar la privación de libertad de un adulto signifi cativo en los niños, niñas y
adolescentes dependiendo del contexto familiar, social y cultural en donde se desarrollan,
no se deben establecer tiempos de intervención ni egresos uniformes para los usuarios del
Programa. De esta manera, se recomienda para la etapa de ampliación de cobertura y exten-
sión territorial establecer tiempos de intervención y egresos diferenciados, considerando el
diagnóstico del nivel de daño y complejidad de los casos.
A continuación se presentarán los principales nudos críticos, aprendizajes experimentados por
los equipos y propuestas en cada una de las líneas de trabajo.
Línea de Atención a la Familia•
Esta línea de trabajo recae en el consejero o consejera familiar, quien tiene la responsabilidad
de vincularse con la familia, reconocer sus problemas y necesidades e identifi car sus recursos
y oportunidades desarrollando un trabajo de intervención con el cuidador o cuidadora del niño,
niña o adolescente.
En el contexto de la etapa piloto se aplicaron dos modalidades de contacto y reclutamiento de
usuarios, una vinculada a nóminas adscritas a Centros Penitenciarios, y otra de carácter terri-
torial. En la primera, la institución ejecutora contacta e incorpora familias con independencia
del territorio donde residen, en base a la información entregada por un centro penitenciario
especifi co de familias elegibles (Centro Penitenciario Femenino en la Región Metropolitana y
Centro Penitenciario el Manzano en la Región del Bío Bío).
manual.indd 238manual.indd 238 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
239
En la segunda modalidad, la institución ejecutora asume la atención de un territorio y desplie-
ga redes para afi anzar su modelo de trabajo, contactando a las familias a partir de la informa-
ción que se le entrega de familias elegibles, por búsqueda discrecional que realiza la propia
institución y por derivación desde otras instancias de la red social o de protección.
Más allá de los matices y especifi cidades de las experiencias, la Universidad Diego Portales
(Región Metropolitana) y la Fundación Tierra Esperanza (Región del Bío Bío) fueron las institu-
ciones que ejecutaron sus proyectos en el marco de la primera modalidad, y la Fundación Don
Bosco (Región Metropolitana) y la Fundación CEPAS (Región del Bío Bío) fueron las encargadas
de implementar la segunda.
Al respecto, existe consenso entre los equipos profesionales que el desarrollar el trabajo en
un territorio amplio y extenso como el que requiere la segunda modalidad, resulta con-
traproducente para la calidad de la intervención. Esta modalidad, exige largos traslados
y movilización de los equipos, disminuyendo la frecuencia de las visitas y obligando a rela-
cionarse con redes institucionales y de servicios de distintas comunas, dilatando los tiempos
de cada una de las etapas de la intervención. Nos parece que debería establecerse de manera
estándar una modalidad compartida o mixta, que se genere a partir de la información que
entregan las nóminas de personas privadas de libertad que elaboradas por Gendarmería, pero
que se focalice en territorios acotados y abordables.
Como se señaló en el apartado de evaluaciones desde los benefi ciarios y benefi ciarias, el
Programa Abriendo Caminos y la ejecución de las cuatro instituciones que participaron en el
piloto, ha resultado ser una experiencia muy valorada por los cuidadores y cuidadoras. Sin
embargo, una situación que afectó la calidad de la intervención fue la alta rotación del
personal. Como se señaló, la poca claridad de un comienzo en relación a los tiempos y a la
duración del Programa, generó una alta rotación del personal y reiteradas reestructuraciones
de los equipos psicosociales, lo que provocó problemas en la vinculación con las familias, en
el desarrollo de los planes de intervención y en la consolidación de los equipos. Cabe destacar
que esta fue una situación vivida por todas las instituciones, salvo en la Fundación Tierra
Esperanza, en donde el equipo que comenzó el Programa no experimentó grandes cambios o
reestructuraciones durante la implementación.
Del mismo modo, en tres de las cuatro instituciones involucradas en la implementación pi-
loto del Programa, no existen criterios comunes ni protocolos de acción en torno a la
judicialización de los casos de vulneración grave de derechos. En algunos casos existe
a nivel institucional la determinación de no judicializar casos y en otros no existe a nivel de
equipo acuerdos al respecto. Las razones para no judicializar los casos son ambiguas y difu-
sas: por el impacto negativo que generaría en la intervención con la familia y en la relación
del Programa (institución ejecutora) con el territorio, por la poca claridad en los tiempos del
Programa (no permite realizar acompañamiento de los casos, etc.).
De esta manera, no se visualizan criterios comunes al interior del equipo ni se entiende la
judicialización como parte del proceso reparatorio frente a los traumas o daños vivenciados
manual.indd 239manual.indd 239 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
240
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
por niñas y niños. Por lo tanto, este es un tema que necesita trabajarse con mayor profundidad
a nivel del equipo y las instituciones. Es recomendable generar, en caso que no exista, un pro-
tocolo formal de judicialización de situaciones de vulneración grave de derechos, que ayude
al equipo a tomar decisiones en torno a las eventuales denuncias, considerando las diversas
complejidades que operan en estos contextos.
Otro de los nudos críticos, considerando la amplia mayoría de cuidadoras (mujeres) entre los
benefi ciarios adultos del Programa en todas las instituciones, es la no incorporación del en-
foque de género en el diagnóstico e intervención. Esta situación impidió visualizar y poder
abordar ciertas problemáticas especifi cas asociadas a este grupo de benefi ciarias.
Respecto a los aprendizajes centrales que obtuvieron los equipos en esta línea de trabajo,
destaca la necesidad del equipo profesional de capacitarse permanentemente en torno
a las problemáticas que afectan a las familias.
Otro aspecto relevante es la distribución equitativa de las familias por consejero y de
los niños por tutor. En la Fundación Tierra Esperanza, se estima a partir de la experiencia,
que el estándar de cobertura ideal por profesional para realizar una intervención de calidad,
deberían ser no más de 12 a 15 familias por consejero/a y entre 15 y 20 niños/as por tutor/a.
Esta cobertura, permitiría una frecuencia mayor de visitas domiciliarias, contacto frecuente
con las familias, consolidación de logros, estabilidad en el vínculo con las redes de apoyo,
entre otros aspectos.
La frecuencia sistemática de visitas de los profesionales a las familias benefi ciarias, es uno
de los aspectos que le otorga un sello distintivo a esta iniciativa. Este elemento, ayuda a dis-
tinguir al Programa en relación a otro tipo de intervenciones y además, permite construir una
relación cercana y de confi anza con la familia.
Una de las actividades que es bien recibida y valorada por los cuidadores en el contexto de la
intervención son los Talleres Grupales. Si bien esta es una herramienta implementada en tres
de los cuatro proyectos piloto, esta debería ser una técnica más recurrente, ya que permite
entregar contenidos, reforzar habilidades y generar comunidad e identidad entre los usuarios
del Programa.
De este modo es necesario destacar la idea que el rol del consejero familiar no se circunscribe
sólo a vincular a la familia a la red de servicios e instituciones de la red publica del territorio,
sino que también debe implementar una intervención con el cuidador o cuidadora acorde con
el diagnóstico que busque mejorar las condiciones de desarrollo de los niños, niñas y adoles-
centes.
De la misma manera, se recomienda, a la luz de la experiencia piloto, la construcción de un
plan de acción que sea compartido desde el primer momento con las familias, informando
acerca de los aspectos que se trabajarán y los logros que se esperan conseguir.
manual.indd 240manual.indd 240 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
241
Línea de Trabajo con Primera Infancia y Preescolares•
Esta línea de trabajo recae en tres de las cuatro instituciones, en el consejero o consejera
familiar, quien debe diagnosticar y evaluar las condiciones de vida y el estado de los niños y
niñas de 0 a 6 años de edad.
En la Universidad Diego Portales, los consejeros se dedican sólo al trabajo vinculado a la línea
familiar y a la gestión de redes, y es un equipo de tutores especializado en primera infancia
los que asumen el trabajo con los usuarios de este tramo etáreo (psicólogos, educadoras de
párvulos). A partir de lo observado en la sistematización, esta distribución de las funciones
funcionó adecuadamente, posibilitando el desarrollo de una intervención específi ca en el
marco de esta línea de trabajo, permitiendo que los consejeros y consejeras familiares se
centraran en el trabajo con el cuidador o cuidadora, en el desarrollo de sus competencias, ha-
bilidades y en su vinculación con las redes locales y por otro lado, los y las tutores realizaran
un trabajó más especializado y especifi co con los niños y niñas menores de 6 años.
Desvincular a los consejeros y consejeras familiares del trabajo con los niños y niñas menores
de 6 años, permitiría también -cuando el diagnóstico así lo indique- que ellos se hagan cargo
del contacto y vinculación con las personas privadas de libertad. Tanto para mantenerlas infor-
madas de la intervención con la familia, el niño, niña y adolescente como para eventualmente
trabajar su reincorporación al grupo familiar.
En términos más específi cos, respecto a esta línea de trabajo, se puede señalar que en algunas
instituciones, no se visualiza ni identifi ca el contenido y alcance de esta línea de tra-
bajo. Esta queda supeditada a la intervención con la cuidadora o el cuidador. De este modo,
no existen instrumentos de observación o evaluación para el diagnóstico, ni metodologías de
intervención que estén destinadas para trabajar individual o colectivamente con los niños y
niñas de este tramo etáreo. Esta línea de trabajo se difumina frente a las otras, limitándose a
ser una intervención indirecta focalizada en el adulto o la adulta a cargo del niño o niña.
De esta manera, se hace necesario defi nir y elaborar una intervención especifi ca en
el marco de esta línea de trabajo, centrada en la estimulación cognitiva, sensorial y
motriz de los niños y niñas menores de 6 años.
Al respecto, aparece como un aspecto interesante de considerar, la opción de generar un
equipo de trabajo especializado en temáticas de primera infancia. Esta opción, no sólo con-
tribuye a perfi lar de manera clara las estrategias específi cas para este tramo de edad de los
benefi ciarios (0 a 6 años), sino que además evita caer en prácticas que invisibilizan a los niños
y niñas de las familias benefi ciarias.
Con ello, se logra profesionalizar la intervención en primera infancia en aspectos como: el
fortalecimiento del apego, el vínculo, procesos de estimulación, además de articular las acti-
vidades desarrolladas con otros programas de la red de protección social que intervienen al
mismo grupo objetivo.
manual.indd 241manual.indd 241 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
242
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Línea de Trabajo con Niños en Edad Escolar•
La intervención y el trabajo de esta línea la desarrollan los tutores, ellos y ellas son los encar-
gados de asumir el acompañamiento personalizado y trabajar directamente con los niños y
adolescentes de 7 a 18 años de edad, a través de procesos de consejería individual y/o activi-
dades o talleres grupales diseñados especialmente para abordar y desarrollar habilidades para
la vida y otros ámbitos de interés.
En el trabajo con estos usuarios, uno de los principales nudos críticos con los cuales se encon-
traron los tutores y las tutoras fue el trabajo con los adolescentes. Desde su experiencia en
el piloto, el trabajo con los y las adolescentes aparece como el más complejo de implementar,
ya que se estima que no se ha logrado proponer y realizar actividades que los/as motiven.
Esta situación ha generado problemas en la adherencia de los adolescentes al Programa. Des-
de los relatos de los benefi ciarios adolescentes se recoge la percepción de que el Programa
Abriendo Caminos es un Programa de carácter infantil, orientado a niños pequeños, y obvia-
mente que en ese escenario, ellos y ellas se consideran ajenos.
Una de las debilidades visualizadas en el marco de esta línea de trabajo, fue la inexistencia
de intervenciones a nivel comunitario. En las instituciones que se han desarrollado acti-
vidades comunitarias, éstas mayoritariamente poseen un carácter lúdico-recreativo y no de
tipo socioeducativo. Resulta central considerar y afrontar esta debilidad para el logro de los
objetivos que el Programa se plantea.
Al respecto, una buena estrategia para esta línea de trabajo, es generar encuentros con los
niños y niñas fuera de la casa, en las sedes sociales o colegios por ejemplo, como una forma
de vincularlos a la comunidad, evitando así sobrecargar el domicilio con las visitas frecuen-
tes y, al mismo tiempo, involucrar al establecimiento u organización social en el proceso de
intervención.
A partir de estas problemáticas y debilidades presentes en la intervención en esta línea de
trabajo, los equipos psicosociales vislumbran la necesidad de adecuar y perfi lar la interven-
ción con adolescentes, considerando sus intereses, demandas y necesidades especi-
fi cas. De esta manera, en algunas instituciones, se ha optado en el marco de las actividades
comunitarias, realizar segmentaciones más específi cas de los usuarios.
Una de las debilidades presentadas en esta línea de trabajo, considerando las problemáti-
cos específi cas asociadas a la condición de género que emergen de manera signifi cativa en
este tramo etáreo, particularmente en la adolescencia, (iniciación sexual, deserción escolar,
embarazo adolescente, entre otras), fue la no incorporación del enfoque de género en el
diagnóstico e intervención. Esta situación impidió abordar problemáticas especifi cas entre
los adolescente. Las propuestas asociadas a este punto se presentarán más adelante en .un
apartado específi co sobre el tema.
manual.indd 242manual.indd 242 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
243
Otro de los aprendizajes institucionales a partir de la ejecución piloto del Programa, es la
necesidad de implementar una intervención con los niños y niñas menores de 13 años
de edad que vaya más allá del apoyo educativo, ya que muchas veces sus necesidades
y problemáticas radican más a nivel psicosocial que escolar. Incluso, eventualmente, las difi -
cultades en el desempeño escolar podrían ser consecuencias observables de problemáticas a
nivel psicosocial (baja autoestima, problemas atencionales o conductuales) que necesitan ser
abordadas en el contexto del Programa.
A partir de la experiencia, los equipos destacan la necesidad y el benefi cio que ha traído
el contacto y vinculación con la red educacional territorial. Algunas instituciones han
logrado generar un vínculo muy fecundo con las instituciones educativas de los territorios, la
cual se ha cristalizado en canales de comunicación permanente y expedita, en derivaciones,
en intervenciones en conjunto y en el seguimiento compartido de los casos.
Desde lo anterior, se sugiere profundizar los vínculos y establecer canales de comunicación
fl uida (reuniones quincenales) con los profesores jefes de los niños, niñas o adolescentes o con
actores claves de los establecimientos, para obtener reportes no tan sólo de su desempeño
académico, sino también de su vida social en el contexto escolar.
Línea Gestión de Redes•
En tres de las cuatro instituciones (en algunas el cargo y la función comenzó con la ejecución
del Programa y en otras como una necesidad que emergió de la intervención), esta línea de
trabajo recae específi camente en un profesional, quien es el encargado de vincularse con la
red local institucional y comunitaria, realizar el acompañamiento de los casos frente a las
derivaciones y establecer las coordinaciones necesarias con las instituciones que están inter-
viniendo en la familia.
Como se señaló, en la Universidad Diego Portales esta función esta distribuida entre todos los
miembros del equipo de consejeros.
Respecto a los aprendizajes vinculados a la línea de gestión de redes, demostró ser de gran
utilidad el generar y fortalecer vínculos interinstitucionales durante la instalación del
Programa en los territorios. Estos vínculos permitieron cubrir la cobertura necesaria a tra-
vés de derivaciones, atender necesidades de las familias y abordar -cuando nivel e equipo no
se disponía de los recursos requeridos-, situaciones de vulneración graves de derechos.
Durante la intervención y a partir de problemáticas emergentes tras la reincorporación de
algunas personas privadas de libertad al grupo familiar, se evidenció la relevancia de esta-
blecer contacto y articular un trabajo desde el inicio de los procesos con Gendarmería. De
esta manera, se establece como aprendizaje el establecimiento de contacto con la persona
privada de libertad y coordinación desde el inicio de la ejecución del Programa con
Gendarmería.
manual.indd 243manual.indd 243 16/6/10 18:26:4616/6/10 18:26:46
244
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
A partir de la experiencia de los equipos psicosociales en la etapa piloto, se evidenció la ne-
cesidad para el desarrolló de una estrategia de intervención integral, la generación de una
coordinación intersectorial y articulada en red, que permita contar con los recursos sufi cientes
mediante una vinculación con las instituciones públicas locales y las organizaciones territo-
riales de la comunidad, corrigiendo y previniendo de esta manera, sobre-intervenciones y
focalizando de mejor manera la intervención. De este modo, uno de los aprendizajes de esta
experiencia fue la de propiciar y promover desde el Programa, la coordinación interins-
titucional de los servicios y proyectos que están interviniendo con la familia.
A partir de la experiencia de la fase piloto del programa, se evidenció qua Gestión de Re-
des debe tener un rol fundamental para mantener una oferta acorde a la demanda y necesi-
dades de los benefi ciarios del programa. Debe ser capaz de presentar, coordinar y vincular el
proyecto con otras instituciones de manera efi ciente, facilitando el trabajo de intervención.
En ese sentido, nos parece relevante la organización de la gestión de redes a partir de una
división por áreas de intervención, coordinadas desde la línea de gestión de redes y con miem-
bros del equipo responsables de cada una (salud, educación, participación social, protección,
seguridad social, mujer, drogas y responsabilidad social).
Línea de Servicios Complementarios y Reforzamiento Terapéutico•
La estrategia de apoyo integral del Programa Abriendo Caminos, buscaba a través de esta línea,
nivelar las “competencias y capacidades de niños y niñas más descendidos o con mayor riesgo
psicosocial” (MIDEPLAN, 2009: 50). Para ello cada una de las instituciones debía conformar un
subequipo de apoyo en psicopedagogía, psicología y asistencia social, que se encargaría de
“complementar la labor de los tutores con intervenciones especializadas de tipo terapéutico,
orientadas a trabajar trastornos conductuales o de personalidad” (MIDEPLAN, 2009: 50).
Si bien la conformación, funcionamiento y rol de este equipo tiene sus matices en cada una
de las experiencias piloto (como se señaló en el apartado de Sistematización), de manera
transversal es posible identifi car algunos nudos críticos y aprendizajes que son necesarios de
considerar para la fase de ampliación de cobertura y extensión territorial.
Uno de estos nudos críticos se vincula con que en la mayoría de las instituciones el equipo
especializado no aborda la dimensión terapéutica - reparatoria de la intervención. Si
bien el equipo especializado está concebido para abordar las problemáticas familiares y psi-
cosociales más complejas, su conformación profesional en la mayoría de las instituciones esta
más orientada a la entrega de servicios complementarios (apoyo pedagógico) que al trabajo de
refuerzo terapéutico especializado, con lo cual el propósito inicial del equipo no se cumple.
Además, otro aspecto que resultó problemático vinculado a esta línea, fue que la interven-
ción que brindaba el equipo especializado estaba sólo disponible para los niños y ni-
ñas, aún existiendo cuidadores y cuidadoras que la necesitaban. Esta situación de no atención
a los cuidadores, obstaculiza claramente la intervención y el objetivo de generar acciones
preventivas y reparatorias en las condiciones de desarrollo de los niños y niñas.
manual.indd 244manual.indd 244 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
245
Del mismo modo, existe consenso entre los equipos en relación a la necesidad de incorporar
profesionales de otras áreas al equipo especializado, tanto para reforzar el trabajo tera-
péutico (psiquiatra, terapeutas ocupacionales), como para apoyar procesos de judicialización
de casos por vulneración grave de derechos (abogados con experiencia en temas penales y/o
de familia).
En este sentido se recomienda que la conformación del equipo especializado y las jornadas
laborales de sus integrantes, estén supeditadas a las características, necesidades y demandas
de las familias, niños, niñas y adolescentes identifi cadas en el diagnóstico.
Como aprendizajes de la experiencia piloto en el marco de esta línea de trabajo, destaca la
necesidad permanente de una coordinación y articulación entre el equipo especiali-
zado y el consejero - tutor para la consecución de los objetivos de la intervención. De esta
manera, se hace necesario disponer de procedimientos expeditos y regulares de dialogo, inter-
cambio y planifi cación conjunta, entre el equipo especializado y la dupla psicosocial.
Del mismo modo, es valioso gestionar la posibilidad de contar con un soporte institucional,
vía convenio o consorcio, orientado a canalizar las necesidades y requerimientos que surjan
desde la línea de acción de servicios complementarios y reforzamiento terapéutico. Con ello,
se optimizan las posibilidades de una atención rápida y especializada de casos complejos y
descomprimir la demanda hacia la red pública de protección social.
Frente a las debilidades que experimentaron algunos equipos especializados para abordar si-
tuaciones complejas, destaca como aprendizaje el trabajo en equipo y la capacidad continua
de autocapacitarse en las problemáticas más relevantes y recurrentes entre los niños,
niñas, adolescentes y las familias.
manual.indd 245manual.indd 245 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
246
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
2. ORIENTACIONES TEÓRICAS Y PROCEDIMENTALES A CONSIDERAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA
Considerando los nudos críticos, los aprendizajes y las buenas prácticas que se desarrollaron
y emergieron durante la ejecución del Programa, así como las características de las familias
incorporadas, aparecen como aspectos fundamentales asociados al contexto y sujeto de in-
tervención, la condición de género y la promoción, prevención y restitución de derechos de
niños y niñas.
Por tanto, la replicabilidad del programa debiera estar sustentada en perspectivas que, vin-
culadas estrechamente con la realidad a intervenir, permitan fundamentar líneas de trabajo y
estrategias que fortalezcan el modelo de intervención establecido en las normas técnicas. En
este sentido se ha considerado fundamental, incorporar como orientaciones centrales:
El Principio del Interés Superior del Niño•
La Perspectiva de Género•
Considerar estas perspectivas, facilita el establecimiento del carácter y nivel de complejidad
que posee la intervención, la defi nición de los sujetos específi cos al que está dirigido este pro-
grama, así como las características que debe poseer el equipo profesional para llevar a cabo
las líneas de trabajo consideradas.
a) El interés Superior del Niño y la Intervención en Familias con personas privadas de libertad
Se detectó a partir del análisis de las diversas intervenciones desarrolladas, la existencia de un
nudo crítico asociado a la comprensión y operacionalización de la perspectiva ligada al ‘Interés
Superior del Niño’. Este nudo crítico se presentó con mayor fuerza durante el desarrollo del
Proyecto Piloto, en dos ámbitos:
Formas de abordaje de situaciones de alta complejidad y procesos de judicialización•
Vinculación de los niños y niñas con su padre, madre o fi gura signifi cativa privada de libertad.•
Formas de Abordaje de Situaciones de Alta Complejidad y Procesos de Judicialización•
Las formas de abordaje de situaciones de alta complejidad, en las cuales se detectaron vul-
neraciones graves de derechos, presentaron estrategias diversas, existiendo diferencias sig-
nifi cativas a nivel regional, por los tanto es necesario realizar un repaso de este aspecto por
institución.
Universidad Diego Portales: La institución está consciente de que la intervención debe reali-
zarse bajo una perspectiva de Derechos y, específi camente, bajo el principio rector del ‘interés
manual.indd 246manual.indd 246 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
247
superior del niño’, pero al momento de defi nir concretamente este concepto, se presentan
ciertas vacilaciones, limitándose su comprensión a elementos generales sin mucha especifi -
cidad.
Lo mismo ocurre al momento de explicar cómo este principio se lleva a la práctica, mani-
festándose lo complicado que resulta ‘aterrizar’ los aspectos teóricos a las realidades que los
profesionales enfrentan.
Por lo tanto, abordar casos confl ictivos se ha transformado en un nudo crítico, dado que no
se considera la judicialización para no complicar la relación y el acceso a los benefi ciarios, ni
tampoco someter a los niños a un proceso que pudiera traer consecuencias perjudiciales, lo
que supone la existencia de procedimientos judiciales no adecuados a los niños y niñas. Lo
anterior es contradictorio con la declaración frecuente que realizan los y las profesionales en
torno a la perspectiva de derechos que guía su accionar.
Fundación Don Bosco: Similar a lo que acontece en UDP; los profesionales de la FDB no activan
ningún procedimiento de judialización, optan por la derivación de los hechos de vulneración
grave a instituciones externas, como por ejemplo, la OPD.
Las razones que se esbozan para explicar el accionar anterior son bastantes difusas. En primer
lugar, se plantea que dadas las difi cultades de acceso a temáticas confl ictivas en las familias,
la identifi cación se realiza tardíamente lo que imposibilita su tratamiento. En segundo lugar,
se plantea que el breve periodo de duración que se consideró al principio de la ejecución del
programa, no permitía implementar un adecuado seguimiento de un proceso de judialización.
En tercer lugar, se menciona la posibilidad de que este tipo de procesos podría perjudicar la
inserción en los sectores intervenidos por la probable emergencia de recriminaciones ante el
actuar institucional.
Con respecto a cómo se entiende el ‘interés superior del niño’, se le reconoce como principio
orientador de la intervención familiar, atendiendo específi camente al niño por sobre todas las
cosas, pero no se reconoce las falencias en su aplicación, al momento de actuar en casos de
vulneración de Derechos.
En defi nitiva, se puede apreciar que en ambas instituciones ejecutoras del Proyecto Piloto en
la Región Metropolitana, la operacionalización del concepto interés superior del niño presenta
una serie de confl ictos y problemas que obstaculizan el actuar garante de estas institucio-
nes.
Incorporando lo planteado en la sistematización, se visualiza claramente como puntos críti-
cos en relación a la judicialización de los casos que presentan vulneración de derechos, los
siguientes aspectos:
Una concepción de la intervención centrada en la familia, no en el niño o niña. Por lo tanto, •
se cuida la adhesión del sistema familiar al programa. Se cree que la familia tiene posibi-
manual.indd 247manual.indd 247 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
248
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
lidades de cambio, de transformación, lo que hace priorizar por esa posibilidad y no por el
abordaje inmediato de la situación de vulneración que puede estar vivenciando el niño o
niña.
Contradicción latente entre la perspectiva de derecho declarada y la relevancia que adquiere •
el no obstaculizar la intervención, dada las reacciones adversas que puede provocar en la
familia y en el sector intervenido la denuncia de alguna situación.
La no visualización de la judicialización como un primer paso del proceso reparatorio frente •
a la vulneración de Derechos vivenciados por niños, niñas y/o adolescentes.
Cepas: Cuando se constatan temas graves de vulneración de Derechos del niño que son tipi-
fi cados como delitos, se afi rma que se puede proceder de dos maneras para interponer una
denuncia. Primeramente, se le da prioridad a la familia, empoderándola y acompañándola en
todo el proceso de judicialización. En segunda instancia, si la familia no procede a realizar la
denuncia o si es un familiar que está implicado en el delito, ésta es realizada por los profe-
sionales del programa, es decir, el programa activa un proceso de judicialización. La idea no
es realizar la investigación, sino que dar cuenta de los hechos que se evidencian a través de
la intervención realizada.
Cabe destacar que en los dos casos, el programa se involucra en el proceso de judicialización,
haciendo un seguimiento del mismo.
Es posible identifi car que existe un compromiso de los profesionales con las causas que im-
plican una vulneración grave de los derechos de los niños, los cuales asisten a las audiencias
toda vez que sea necesario, con el fi n de resguardar que la información entregada por la
denunciante sea fi dedigna y lo más completa posible.
Con respecto a cómo se entiende el ‘interés superior del niño’ se comprende desde dos pers-
pectivas que se complementan. Por un lado, se entiende como un principio orientador que
fomenta una intervención focalizada en el niño, supeditando las necesidades de los adultos
ante los cuidados inherentes que requiere un niño. Por otro lado, se entiende como una forma
de concebir al niño como un sujeto de derechos, considerando sus potencialidades y valorando
sus opiniones.
En consecuencia, se identifi ca un proceso de evolución en la institución, la que se asocia con
una mayor participación en la judialización de las causas en el momento actual, esto poten-
ciado por la certeza de continuidad del programa, permitiendo afi anzar la relación con los
tribunales.
Cabe destacar también, que en un contexto de tráfi co de drogas por parte de una familia, la
aplicación del ‘interés superior del niño’ se vuelve compleja y difusa, ya que no está claro la
efectividad de una denuncia, como tampoco se evidencia una seguridad de los profesionales
en cuanto a judicializar los casos. Se prefi ere focalizar en los factores de riesgo que están
manual.indd 248manual.indd 248 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
249
afectando al niño producto de esta situación y tratar de concientizar al adulto responsable de
las consecuencias de su acto ilícito.
Tierra de Esperanza: En esta institución se aprecia una operacionalización del enfoque de
derechos, en tanto cuenta con un procedimiento formalizado para abordar los casos de vulne-
ración grave asumiendo las complejidades que esto implica.
En dichos casos complejos, la Fundación a nombre del Programa y a cargo de su directora,
realiza las denuncias correspondientes, activando y siguiendo los procesos de judicialización.
Existe claridad en los procedimientos para efectuar un proceso de esta índole, dada la exis-
tencia de un manual de procedimientos que orienta el accionar en casos confl ictivos, la eva-
luación en equipo caso a caso, y la responsabilidad y compromiso de la directora del proyecto
con estas causas, aspecto que evidencia la participación institucional en los procesos.
En términos más generales, se aprecia que las instituciones de la región del Bio–bio, asumie-
ron de manera concreta el principio del interés superior del niño, en tanto, se posicionaron
frente a situaciones complejas estableciendo procedimientos asociados a la judicialización de
casos, por lo que las situaciones de vulneración de derechos eran abordadas a lo menos de
manera judicial.
A pesar de lo anterior e integrando la intervención de las cuatro instituciones, los procesos
reparatorios no aparecen como temas relevantes, el abordaje -cuando existe- queda reducido
al circuito legal o cuando se considera el aspecto reparatorio es generalmente asumido por
otra instancia vía derivación.
En este contexto, el ‘interés superior del niño’ en tanto principio rector de la Convención sobre
los Derechos del Niño, se instala como un aspecto precariamente abordado y no lo sufi ciente-
mente problematizado, lo que generó ambigüedades en el actuar profesional, no cumpliendo
la función de garante que de manera intrínseca debiera estar incorporado en todo proceso de
intervención con infancia.
Por tanto, se debe comprender que el ‘interés superior del niño’ es de vital importancia para
implementar intervenciones que se enmarquen desde una perspectiva de derechos. Como
principio guía es útil para fundamentar procesos de judicialización, dado que posee un carác-
ter garantista, orientador e interpretativo, que permite abordar confl ictos a luz de lo estableci-
do por la Convención sobre los Derechos del Niño. En este contexto, el profesional debe actuar
frente a situaciones de vulneración de manera oportuna, focalizando sus decisiones en pos de
la protección inmediata del niño o niña afectado.
Vinculación de los niños y niñas con su padre, madre o fi gura signifi cativa privada de libertad•
En el diseño y en los primeros meses de ejecución del programa, la madre, padre o fi gura
signifi cativa privada de libertad sólo participó en instancias puntuales al comienzo de los
procesos de intervención. En algunas instituciones, se les informó sobre el programa y se les
manual.indd 249manual.indd 249 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
250
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
pidió fi rmar un documento que estipulaba su acuerdo con la incorporación y por lo tanto la
participación de su familia, particularmente de sus hijos y/o hijas en el nuevo programa.
Posteriormente, durante el desarrollo de los procesos diagnósticos e intervenciones, no se con-
sideró a las personas privadas de libertad. Por lo tanto, no se logran abordar las consecuencias
que está situación ha generado en la realidad familiar, en su estructura, en sus dinámicas, y
en el devenir psicoafectivo de los adultos cuidadores y particularmente de los niños y niñas.
Es importante señalar, que en la estrategia propuesta por MIDEPLAN, no aparece como aspecto
importante a considerar la incorporación de la persona privada de libertad, a pesar de que
se refi ere a ella a través de una condición mínima asociada a las familia: “Que el padre o la
madre que esté separado del niño o niña, pueda mantener contacto directo con su hijo(a), en
la medida que todo no implique riesgos para la integridad del niño(a)” (Condición Mínima para
la Familia Cod. 15).
En consecuencia, en la ejecución aparece como una temática frecuentemente negada, que
difícilmente podría emerger de manera espontánea o con posterioridad, dado que ésta ne-
gación provoca una alianza tácita entre profesional y participante, evitando las ansiedades y
temores que pudieran circular en torno a las implicancias psicoafectivas ligadas a la privación
de libertad.
A pesar de lo anterior, durante el desarrollo del piloto, algunos padres, madres o fi guras sig-
nifi cativas, terminaron sus condenas u obtuvieron benefi cios que les permitían visitar o estar
periódicamente con sus familias. Estas situaciones, no previstas, permitieron plantear la
posibilidad de incorporar al familiar privado de libertad en el proceso de intervención, no obs-
tante esta problematización solo estaba en ciernes en el momento en que se desarrolló este
proceso de sistematización, por tanto, sus alcances eran menores, no estableciéndose claras
defi niciones ni posiciones al respecto.
De acuerdo a lo anterior, es fundamental considerar al familiar privado de libertad como
parte del sistema familiar, lo que implica integrar antecedentes específi cos en los
diagnósticos, como por ejemplo: características de su relación con el niño o niña y con el
resto de la familia, función que cumplía en la dinámica y estructura familiar previa detención
y descripción de su situación actual. Lo anterior, con la fi nalidad de aclarar las posibilidades
de incorporación de esta fi gura en el plan de intervención, además de evaluar el daño sufrido
por el niño, niña u adolescente y los efectos que la privación de libertad ha generado en la
familia.
Hay que considerar la posibilidad de que existan situaciones particulares donde el tipo de de-
lito cometido puede estar directamente relacionado con la familia y por lo tanto, sería perju-
dicial la mantención o recuperación del vínculo. Sin embargo, incluso en esos casos, es central
el abordaje de las concepciones y emociones que están latentes y que afectan el devenir de
las relaciones familiares y el bienestar de los niños y niñas, pasando la línea de trabajo de
reforzamiento terapéutico a ocupar un rol central.
manual.indd 250manual.indd 250 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
251
En términos más puntuales y en la medida en que el diagnóstico no indique lo contrario, otro
aspecto central vinculado con la incorporación de la persona privada de libertad en la ejecu-
ción del programa, se refi ere a la relación y contacto que posee o debiera tener el niño, niña
con su padre, madre o familiar signifi cativo.
Uno de los efectos que mayor impacto puede tener en el desarrollo del niño y niña es la sepa-
ración forzada del padre o la madre. La experiencia de pérdida y desprotección es un trauma
que puede provocar una serie de efectos psicológicos, afectivos y sociales. Por lo tanto y, reto-
mando lo planteado en torno al interés superior del niño y la implementación de la perspectiva
de derecho, se considera de vital importancia el derecho del niño a mantener contacto con su
padre o madre, en la medida que no implique riesgos para su integridad.
Por ello, cuando se encuentra privado(a) de libertad la persona que ha cumplido el rol de so-
porte afectivo, el niño o niña no solo tienen derecho a recibir cuidados adecuados por parte
de otro adulto responsable y competente, sino también debe considerarse, de acuerdo a lo
planteado en el marco contextual: el derecho de mantenerse informado sobre la privación de
libertad de su padre o de su madre, garantizar la protección del niño o niña al momento de
producirse la detención, deben ser escuchados cuando se estén tomando decisiones que los
involucren, también deben ser considerados cuando tomen decisiones sobre sus padres dado
que éstas los afectan de manera directa, deben tener las instancias adecuadas para ‘ver, ha-
blar y tocar’ a sus padres, etc. Así, la intervención debe considerar estas condiciones, dado que
inciden directamente en el bienestar del niño y niña.
Lo anterior es particularmente relevante, cuando es la madre la que está privada de libertad,
dado que tradicionalmente es ella la que está a cargo del cuidado y crianza de los niños. En
consecuencia, los factores de riesgo que debe enfrentar un niño o una niña, tienden a ser
mayores cuando es la madre la que se aleja.
En defi nitiva, considerando que en el centro del programa están los niños y niñas, es funda-
mental establecer acciones y estrategias que integren en los procesos a los padres y madres,
con el fi n de garantizar la continuidad de la relación y así disminuir los efectos negativos de
la separación forzada.
Otros Aspectos Asociados al Interés Superior del Niño•
Otro aspecto importante a considerar durante el diagnóstico y posterior intervención, se re-
fi ere al lugar que ocupa el niño o la niña en la nueva realidad familiar. Específi camente iden-
tifi car a qué necesidades responde dicho posicionamiento y en qué medida ese lugar puede
transformarse en un factor de riesgo.
Se está aludiendo a aquellos casos donde la cuidadora o el cuidador cubre ciertas carencias
con la llegada del niño, por ejemplo, proyecta la función de madre o de padre no concretada,
alivia culpas anteriores, reemplaza al hijo o hija que ya no está, etc. Todas situaciones rela-
manual.indd 251manual.indd 251 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
252
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
tadas por los profesionales, que inciden en el bienestar de los niños, sobre todo, porque se
asocian a estados de ansiedad y angustia de los adultos responsables, generados por la posi-
bilidad que ‘le quiten al niño’ y/o por el retorno de la madre o padre privado de libertad.
En consecuencia, en algunos casos se da una suerte de apropiación del niño que para evitar
riesgos vinculados a la separación, obstaculiza la relación con la madre o con el padre, ya sea
negando la privación de libertad del progenitor, impidiendo las visitas, entre otros mecanis-
mos que vulneran tanto el derecho del niño de mantener contacto con sus padres, conocer la
realidad de éstos y por otro lado, el derecho de la madre y del padre a ejercer su función.
b) El Enfoque de Género y la Intervención en Familias con personas privadas de libertad
A partir de lo expuesto en los distintos apartados que componen este Informe Final, se pueden
desprender una serie de nudos críticos y aprendizajes relacionados con la incorporación del
enfoque de género como perspectiva analítica y procedimental, durante la ejecución del Pro-
grama Piloto Abriendo Caminos.
Emergencia de la Temática de Género•
De acuerdo a lo planteado en el marco contextual, las personas que asumen el cuidado de los
niños y niñas, cuando éstos han sido separados de sus padres, mayoritariamente son muje-
res. En muchos de estos casos, las mujeres deben cumplir además de las funciones ligadas
al cuidado y crianza, la responsabilidad de proveer de recursos económicos para el sustento
familiar. Así también, es frecuente que las abuelas asuman los cuidados infantiles.
Ambas situaciones suponen problemáticas particulares, que tienen relación por un lado con la
posibilidad real de llevar a cabo dos funciones claves para la familia y por otro, la existencia
de problemas de salud y carencias económicas asociados a mujeres que vivencian la tercera
edad. En consecuencia, existen condicionantes importantes que inciden en la forma en que las
mujeres pueden asumir responsabilidades como cuidadoras.
En el caso específi co de las familias incorporadas al Programa, los datos presentados en este
informe, corroboran la existencia de los fenómenos anteriormente descritos, lo que perfi la
una realidad familiar con características particulares que debieran considerarse tanto en el
diseño de los estándares técnicos, como en la implementación de las intervenciones. Especí-
fi camente:
Tanto la jefatura familiar como el cuidado de niños y niñas son funciones ejercidas mayo-•
ritariamente por mujeres.
La distribución etárea de las mujeres jefas de hogar y/o cuidadoras se concentra, sobre los •
42 años y un porcentaje importante de ellas sobrepasa los 60 años.
manual.indd 252manual.indd 252 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
253
Son las mujeres, madres y abuelas, las que mayoritariamente actúan como adultas responsa-
bles de los/as niños/as y adolescentes a los cuales está dirigido este Programa. El padre, por
su parte, encarna la ausencia (porque está privado de libertad o por que no asumió o “delegó”
su paternidad en la abuela) y con ello, la inseguridad y el abandono de las mujeres.
Así, se concreta uno de los dispositivos culturales que más fuertemente opera: la naturaliza-
ción de la maternidad y, como contrapartida, a la accidentalidad y voluntariedad de la expe-
riencia de la paternidad. Las mujeres están obligadas a asumir una maternidad universal, aún
cuando, en el caso de las abuelas, no se trate de sus hijos/as biológicos/as.
Los efectos de estas pautas y modelos culturales, se advierten claramente en la situación que
caracteriza a los/as benefi ciarios/as del Programa y en los supuestos con los que trabaja el
equipo de intervención.
En relación a los niños, las niñas, adolescentes de ambos sexos y personas adultas que actúan
como responsables de éstos, observamos que los parámetros de género fundamentados en la
subordinación de las mujeres son los que en defi nitiva, rigen y dan sentidos a sus vidas.
Por ejemplo, en la adolescencia la idealización del género cobra valor. En un contexto delictual
y de pobreza se pueden identifi car factores de riesgo asociados a la condición de género, así
los hombres podrían involucrase con pandillas y asumir la violencia como medio de afi rma-
ción; mientras que las mujeres tenderían a involucrarse con grupos de pares negativos impli-
cados en explotación sexual infantil o a ser madres adolescentes como medio de afi rmación.
Los modelos que se imponen en el proceso de afi rmación de identidad masculina se relacionan
con la imposición de autoridad y de poder sobre otros/as, especialmente sobre las mujeres.
Por ello, resulta coherente encontrar situaciones en que el hombre mantiene su autoridad y
control sobre la familia desde el recinto carcelario.
Los profesionales, traspasados también por estos parámetros culturales actúan en algunas
ocasiones siguiendo supuestos arraigados en el sistema de género, lo que se evidencia en los
signifi cados latentes que trasmiten en sus relatos y en las estrategias de intervención que
implementan. Por ello, resulta fundamental considerar no solo a la madre o a la mujer como
centro del proceso preventivo y reparatorio del niño y de la niña, sino que incluir el aporte que
pueden hacer otros familiares o adultos/as signifi cativos, con el fi n de evitar la perpetuación
de este modelo de género.
Así también, resulta relevante la mirada de género cuando es la mujer la que está involucrada
en actos delictivos. Esta experiencia suele estar fuertemente marcada por la estigmatización
social y cultural, en algunos casos reproducida por los cuidadores o cuidadoras de sus hijos o
hijas, obstaculizando el contacto de éstos con sus madres. Por otro lado, esta estigmatización,
también produce una autodefi nición basada en el juicio negativo que la propia mujer constru-
ye sobre su función maternal.
manual.indd 253manual.indd 253 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
254
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Lo anterior le otorga un carácter especialmente complejo a la vivencia de las mujeres en los
recintos penitenciarios, complejidad que puede atenuarse -de acuerdo a lo planteado en el
marco contextual- en la medida en que la madre recibe visitas de sus hijos y así, puede man-
tener su vínculo. Esto implica sobrepasar las limitaciones que las concepciones basadas en la
condición de género imponen a la mujer que vivencia esta realidad.
Retomando todo lo expuesto, se plantea la necesidad de considerar la perspectiva de género
en las diversas líneas de trabajo, lo que facilitaría la identifi cación de aquellas diferencias
relacionadas con esta condición en los distintos miembros del sistema familiar.
Enfoque de Género y su Incorporación en el Diseño y Ejecución del Programa•
A pesar de lo anterior, la perspectiva de género no fue incorporada explícitamente en las
normativas técnicas, no se plantea como antecedente, tampoco como parte del contexto y
por tanto, no es considerada como elemento relevante para establecer los focos diferenciales
de intervención y para la defi nición y caracterización del grupo objetivo del programa.
Así también, en las propuestas elaboradas por las cuatro instituciones que ejecutaron el Pro-
yecto Piloto, tampoco emerge la categoría de género como una perspectiva que guié la ac-
ción.
Sin embargo, y a pesar de estos vacíos en los marcos teóricos de las propuestas y en las nor-
mativas técnicas, los y las profesionales logran identifi car una serie de problemas ligados con
las condicionantes de género (violencia Intrafamiliar, abuso sexual, carencia de competencias
laborales, falta de apoyo, etc.), no obstante, existen difi cultades para asumir esas problemá-
ticas con una metodología específi ca, que profundice en las razones e implicancias de este
tipo de problemas.
Se puede observar, en general, un acercamiento básico al enfoque de género, los equipos y
los profesionales manejan una idea de lo que se trata, pero no cuentan con los conocimientos
adecuados ni la claridad respecto a lo que implicaría incorporarlo en la intervención. La consi-
deración de este enfoque depende en gran medida de la sensibilidad individual de cada profe-
sional, debido justamente a la falta de lineamientos de parte del Programa. La superfi cialidad
con que se aborda este aspecto deriva, en ocasiones, en la realización de acciones que en vez
de proponerse modifi car el ordenamiento social del género, lo refuerzan.
Pese a la falta de herramientas técnicas que caracteriza a todos los equipos, se distinguen
acciones y defi niciones que incorporan en alguna medida este enfoque:
Actividades individuales con mujeres madres y cuidadoras, cuyo objetivo es fortalecer su •
autoestima para mejorar su situación de poder frente al hombre, cuando éste reclama la
restauración de su dominio y control en el hogar luego de verse debilitado por la privación
de libertad (Fundación Tierra Esperanza).
manual.indd 254manual.indd 254 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
255
Estructuración del trabajo de gestión de redes incluye un área mujer (Fundación Tierra Es-•
peranza).
Se intencionó la conformación de duplas mixtas hombre-mujer en el equipo como una •
estrategia facilitadora de la relación con la familia, reconociendo la presencia de ciertos
prejuicios de género (Fundación Don Bosco).
Información y orientación general, en algunos casos derivaciones, de situaciones de violen-•
cia intrafamiliar que afectan a las mujeres (en todas las instituciones).
Por otro lado, debido a la falta de conocimientos y manejo sobre el enfoque de género, se
constatan algunas aplicaciones erróneas del concepto:
La ausencia de un enfoque de género en el proceso diagnóstico impide identifi car sujetos •
que al interior del sistema familiar o en la familia extensa, puedan ejercer funciones re-
levantes en los procesos de desarrollo de los niños y niñas, por lo tanto, el diagnóstico y
posteriormente el plan de intervención, tienden a centrarse en la madre o la fi gura femenina
que cumple la función de cuidadora. Esta situación es particularmente grave, cuando esa
cuidadora es adulta mayor o cumple otra función relevante para el sistema, como es la
jefatura de hogar. En consecuencia, temas como roles parentales, modelos de crianza, vín-
culo, apego, reestructuración de roles, entre otros, se abordan desde el refuerzo del rol de la
madre, como principal y muchas veces única responsable de la formación de sus hijos/as.
Una de las problemáticas frecuentemente detectadas por los profesionales se relaciona •
con la presencia de (Violencia Intra Familiar) VIF en las familias. Sin embargo, el concepto
de violencia intrafamiliar que se maneja, tiende a no identifi car los distintos tipos de vio-
lencia que pueden ocurrir al interior de la familia (violencia hacia la mujer, violencia hacia
los hijos), lo que su vez invisibiliza las relaciones de poder que en su interior se generan.
Adicionalmente, el abordaje de situaciones en las que la mujer era objeto de la violencia
tenían un tratamiento parcial dado que solo se consideraba la derivación de la afectada a
servicios de atención especializados, no vislumbrando como posibilidad la denuncia y un
proceso de judicialización.
En los diagnósticos y los planes de intervención al no incorporar el enfoque de género, no se •
identifi can necesidades e intereses específi cos de las niñas y de los niños y por ende, no se
ofrecen estrategias adecuadas para abordarlas.
Género se confunde con mujer, por lo tanto, se cree que al estar trabajando mayoritaria-•
mente con mujeres se estaría integrando este enfoque.
En consecuencia, a partir de la emergencia de problemáticas específi cas durante el desa-
rrollo de la ejecución del programa piloto y dada las características de la población objetivo,
particularmente de las personas que asumen el cuidado de los niñas y niñas, se considera
fundamental la construcción de estrategias de intervención que incorporen la perspectiva de
manual.indd 255manual.indd 255 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
256
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
género, como una herramienta técnica que permite trabajar en forma gradual el arraigo de
hábitos y prácticas basadas en la desigualdad de género.
Específi camente, vinculada a las personas que asumen el cuidado de los niños y niñas, se
propone fortalecer y desarrollar tres ejes de intervención que asocian la condición de género,
con competencias parentales y la adultez mayor:
Trabajar y delimitar su rol clarifi cando su posición en la vida del niño o niña y destacando •
la relevancia de su función en su desarrollo. Esto implica elaborar procesos de intervención
que consideren, por un lado, el diagnóstico de las capacidades y habilidades parentales
integrando las particularidades del sistema familiar y su relación con las desigualdades de
género; y por otra parte, las especifi cidades que adquieren éstas cuando es la mujer adulta
mayor la que asume las responsabilidades centrales en la familia.
Desarrollar procesos reparatorios que permitan trabajar el ejercicio de la marentalidad y las •
emociones asociadas a su desarrollo, reconociendo a la vez, las fi guras signifi cativas que
en su historia vital han permitido la generación de capacidades resilientes que construyeron
sus experiencias de apego. Revisar las vivencias asociadas al ser hijas y la particularidad
de ese devenir, desmitifi cando y resignifi cando la función materna, comprendiendo sus
limitaciones.
Propiciar estrategias de salud y autocuidado que permitan mejorar la calidad de vida de las •
mujeres adultas mayores, facilitando su vinculación con redes institucionales y sociales.
Vinculado al trabajo con los niños, niñas y adolescentes, se plantea la necesidad de incluir
algunos aspectos que permitirían avanzar notoriamente en la operacionalización de la pers-
pectiva de género, tanto en los procesos diagnósticos como en los planes de intervención:
Indagar en los efectos diferenciales que tiene en la niña y en el niño la relación que estable-•
ce o la representación social que construye, en función del familiar privado de libertad.
Identifi car prácticas al interior de la familia que hacen diferencia entre niños y niñas, afec-•
tando la igualdad de acceso a los recursos (cuidado de la salud, protección ante riesgos
externos, estudio, trabajo doméstico, nutrición, libertades, responsabilidades, sexualidad,
entre otros).
Construir planes de intervención tomando en consideración las diferencias de género.•
manual.indd 256manual.indd 256 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
257
3. CARÁCTER DE LA INTERVENCIÓN
El desarrollo de políticas públicas destinadas a suplir carencias importantes en la infancia, ha
orientado acciones y estrategias hacia la protección de niños en situación de vulnerabilidad
social. Tal es el caso de los niños y niñas cuyos padres se encuentran privados de libertad,
quiénes como hemos analizado en este informe sufren diversos grados de daño y vulnerabi-
lidad a partir de esta situación.
Niveles Complementarios de Acción•
En este sentido, para responder a la demanda de protección social de un sector altamente
vulnerable, es necesario que toda iniciativa de intervención identifi que tres niveles comple-
mentarios de acción; a saber, un nivel promocional, otro preventivo y uno reparatorio.
El abordaje promocional, establece estrategias comunitarias y socioeducativas que buscan
fortalecer vínculos familiares e implementar estrategias de promoción y de prevención prima-
ria en torno a los derechos de los niños, identifi cando los derechos y necesidades específi cas
que poseen los hijos o hijas de personas privadas de libertad.
El abordaje preventivo, en tanto, busca disminuir el impacto de la prisión de los padres
sobre niños y niñas.
Y el abordaje reparatorio, fi nalmente, busca compensar el daño psicosocial producido sobre
el niño y –eventualmente- su familia.
Resulta fundamental que, estos tres niveles de implementación sugeridos, se relacionen a su
vez con tres condiciones básicas que apuntan a comprender el problema desde una perspecti-
va integrada. Ellos son: la historia y entorno en el que se inserta el niño, es decir, el contexto
previo al encarcelamiento de sus padres; el momento de la detención y el impacto inme-
diato que ésta provoca sobre el niño; y las consecuencias que genera, en el largo plazo, el
encarcelamiento de uno de sus padres y su posterior reintegración al grupo familiar.
La interacción que se produce entre los tres momentos (contexto, situación de privación de
libertad y reintegración), es fundamental para prevenir o limitar el daño asociado a la priva-
ción de libertad.
Es relevante considerar que el impacto del encarcelamiento sobre los niños y la familia no
sólo se da en el momento de privación de libertad de los padres. Cuando el contexto no es
intervenido, el momento de reintegración suele fracasar, por lo que pueden darse mayores
posibilidades de empeorar su situación o en el mejor de los casos, mantenerla. Componentes
económicos, sociales y afectivos están determinando el circuito de estos tres momentos.
manual.indd 257manual.indd 257 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
258
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Parentalidad Social y Bienestar Infantil•
El bienestar infantil y el buen trato, por lo tanto, no solo corresponden al que los padres son
capaces de brindar a los niños, sino que también son producto de los recursos que la comu-
nidad pone a su disposición.
Por lo anterior, los programas destinados a promocionar buenos tratos en infancia deben, en
primera instancia, contar con los recursos que la sociedad y la comunidad pone a disposición
de las familias, y en segunda, infl uir en competencias parentales positivas, ya sea promovién-
dolas, facilitando sus mejoras o rehabilitándolas.
Como se señaló en el Marco Contextual, todo modelo que busque lograr el bienestar integral
del niño y niña, debe considerar a lo menos tres objetivos (Barudy y Dantagnan, 2005):
Evaluar y aportar recursos terapéuticos y educativos para generar cambios cualitativos y •
cuantitativos en las competencias de las fi guras parentales.
Cubrir las necesidades terapéuticas y educativas especiales que son consecuencia de las •
incompetencias parentales.
Favorecer y proteger los recursos resilientes de los niños de los padres y de los profesio-•
nales.
Es fundamental el cumplimiento del rol parental social por algún miembro de la familia, aún
cuando no se trate directamente del padre o madre biológica, ya que esto permitirá potenciar
el desarrollo del niño.
Sujeto de la intervención•
De acuerdo a lo planteado se visualiza que el programa debe estar centrado en los niños, ni-
ñas y adolescentes que poseen un padre, madre o fi gura signifi cativa privada de libertad. En
este caso, la fi gura signifi cativa se entiende como aquella que está a cargo de los cuidados y
crianzas de los niños sin necesariamente ser su padre o madre biológico.
En consecuencia, una condición importante es que la persona que está privada de libertad
haya cumplido una función signifi cativa en el proceso de desarrollo de los niños y niñas, por
lo que su separación tiene efectos psicoafectivos y sociales signifi cativos.
Así, la incorporación de participantes debe primeramente cumplir la condición anteriormente
señalada. Es decir, deben ser parte del programa:
Hijos, hijas de una persona privada de libertad.•
Niños y niñas, que sin tener esta fi liación, fueron cuidados por la persona privada de liber-•
tad o poseían un vínculo cercano que permite identifi car al adulto como fi gura signifi cativa
(abuelos, tíos u otros parientes que se encontraban a cargo de los niños, previa detención)
Niños y niñas que viven en el hogar de la persona privada de libertad.•
manual.indd 258manual.indd 258 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
259
Lo anterior, supone estrategias de intervención diferenciadas a partir de los efectos y daños
identifi cados en el diagnóstico.
Es importante esta precisión, dado que durante el desarrollo de la experiencia piloto, el perfi l
de los usuarios se amplio de tal manera que el carácter sustantivo del programa podría haber
sido afectado. En rigor, las vulnerabilidades que enfrenta un hijo de una persona privada de
libertad, tienen un nivel de complejidad que no necesariamente se presenta en el caso de los
sobrinos de esta persona, de los hermanos, etc. Sin descartar que existen excepcionalmente
vínculos que poseen apegos signifi cativos, que sobrepasan el lazo biológico o consanguíneo.
Además, se considera fundamental establecer líneas de trabajo que consideran como benefi cia-
rio específi co al cuidador o cuidadora. Como ya se planteó en los puntos asociados a la pertinen-
cia de incorporar la perspectiva de género tanto al diseño como a la ejecución del programa, las
funciones que debe realizar la persona que asume los cuidados del niño o niña, son fundamen-
tales para compensar los efectos provocados por la separación del padre o de la madre.
Así también el contexto y sus implicancias en tanto facilitadores u obstaculizares para el des-
empeño de esta función, son relevantes de trabajar con el fi n de que no incidan negativamente
en las competencias marentales o parentales de la cuidadora o cuidador. En este sentido la
estructura y dinámica familiar son sustantivas.
Otro sujeto fundamental a considerar en los procesos diagnósticos y dependiendo del caso a
los planes de intervención, es la madre, padre o fi gura signifi cativa privada de libertad. Es
necesario, como ya se ha planteado en estas conclusiones, garantizar el contacto de los niños,
niñas y adolescentes con sus padres o madres, así como conocer las razones de la privación
de libertad, las situaciones relevantes ligadas a su situación penal, etc.
En rigor, el niño y niña tiene derecho a mantenerse informado sobre la situación de su padre
o madre, así como también mantener su relación. Lo anterior no será considerado cuando la
persona privada libertad haya cometido algún delito contra la familia y/o los niños, o cuando
mantener el contacto implique riesgos para los hijos.
Por tanto, y de acuerdo a los sujetos en los cuales el programa debiera centrar su accionar, el
nivel de complejidad de esta intervención es alta, dada las vulnerabilidades diversas que
debe enfrentar tanto el niño, niña, adolescente como quién asume los cuidados de éstos. Todo
relacionado además, a la realidad carcelaria y los efectos externos que poseen la prisioniza-
ción de un padre y particularmente, la de una madre.
Trabajo en Equipo y Perfi les Profesionales•
A partir de la experiencia piloto, es posible observar diferencias notorias entre modelos de
intervención sustentados por organizaciones académicas, aquellas de carácter o inspiración
religiosa y aquellas de carácter promocional. Cada institución le otorga una identidad particu-
lar al programa, con debilidades y fortalezas.
manual.indd 259manual.indd 259 16/6/10 18:26:4716/6/10 18:26:47
260
Sistematización Programa Abriendo Caminos: Aprendizajes y Desafíos
Entendiendo que no corresponde generar una distinción a priori respecto del carácter de la
institución ejecutante, si es fundamental intencionar, a través de las normas técnicas de la
intervención, un perfi l de organismos ejecutantes que cuente con equipos profesionales con
experiencia y ofi cio en modelos de intervención en contextos de vulnerabilidad.
Se postula una intervención especializada, con el fi n de revertir o aminorar las condiciones de
vulnerabilidad, fortaleciendo factores protectores. En este sentido se retoma lo planteado por
la Estrategia de Apoyo Integral a niños y niñas de familias con adultos privados de libertad,
especifi cando aún más la necesidad de contar con profesionales con experiencias previas en
trabajo con sectores vulnerables, particularmente con infancia y con formación especializada
en funciones específi cas.
La especialización de profesionales se hace particularmente relevante en la línea de trabajo
de servicios complementarios y de reforzamiento terapéutico, línea de acción escasamente
desarrollada en la experiencia piloto.
Pensar en lo reparatorio como un proceso que permita superar experiencias traumáticas y/o
dinámicas que han provocado daños signifi cativos, implica desarrollar un proceso riguroso que
desde la contención permita ir construyendo herramientas que faciliten el mejoramiento de
las condiciones psicosociales y afectivas deterioradas por las experiencias de vulneración.
Así lo reparatorio no solo se comprende como atención psicológica, sino también puede ser
relevante integrar profesionales del área legal, que entreguen asesoría y servicios en situacio-
nes específi cas de vulneración.
Considerando lo anterior, el equipo profesional del Programa Abriendo Caminos, debiera cla-
rifi car los siguientes roles:
Coordinación:• Profesional de las Ciencias Sociales, con experiencia en coordinación de pro-
yectos y en intervenciones con infancia y vulnerabilidad. Formación en Estudios de Género.
Capacidad de gestionar, organizar equipos y de coordinar a los distintos actores e iniciativas
necesarias para el buen funcionamiento del programa.
Asesoría Metodológica:• Profesional de las Ciencias Sociales. Con amplia y reconocida expe-
riencia en intervención con familia, infancia y adolescencia en contextos de vulnerabilidad.
Gestión de Redes:• Profesional de las Ciencias Sociales, con conocimientos sobre redes
institucionales y oferta programática.
Consejería:• Profesional de las Ciencias Sociales, preferentemente Trabajador o Trabajadora
Social, Psicólogo(a) Comunitario, con experiencia en intervenciones con infancia y vulnera-
bilidad.
manual.indd 260manual.indd 260 16/6/10 18:26:4816/6/10 18:26:48
261
Tutoría:• Profesional de las Ciencias Sociales o pedagógicas (Profesores, Educador(a) de Pár-
vulo), con experiencia en intervenciones con infancia, adolescencia y vulnerabilidad.
Equipo Especializado:• Equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de diversas
disciplinas. Principalmente:
Psicólogo(a) clínico, especialista infanto- juvenil; con experiencia en intervenciones psico-•
terapéuticas en contextos de vulnerabilidad.
Educador(a) Diferencial o Psicopedagogo(a): Especialista en trastornos del aprendizaje, con •
experiencia con infancia, adolescencia y vulnerabilidad.
Abogado(a). Formación en Derechos de infancia. Con experiencia en procesos de judiciali-•
zación de vulneración de derechos.
También se recomienda contar con un equipo de especialistas que aborden situaciones pun-
tuales, dependiendo de los diagnósticos. Estos profesionales no necesariamente integrarían el
equipo estable, su servicio tendría un carácter fl exible. Se propone preferentemente la incor-
poración de Psicólogo Clínico Adultos, Psiquiatra y Terapeutas Ocupacionales.
Finalmente, es recomendable establecer un funcionamiento basado en una división territorial
o zonal, integrada por Consejeros y Tutores, quienes debieran reunirse a lo menos una vez a la
semana, con el fi n de establecer labores administrativas así como aspectos o problemáticas
asociadas directamente a la intervención. Periódicamente se propone una reunión general del
equipo, con presencia de la coordinación, gestión de redes y equipo especializado, con el fi n
de generar un conocimiento integral del proyecto por parte de la totalidad de los profesiona-
les, identifi cando demandas y situaciones de mayor complejidad y establecer estrategias de
acción. Así, como es necesario instalar la lógica de reuniones por rol, consejeros y tutores de
manera independiente, con el objetivo de abordar aspectos específi cos asociados a las fun-
ciones específi cas desarrolladas.
Muchas de sugerencias emitidas en este informe ya son parte de la metodología del Progra-
ma Abriendo Caminos y corresponden al diseño de las tutorías y consejerías. Sin embargo, es
importante señalar que la mayoría de las instituciones han tenido difi cultades objetivas para
instalar los diferentes componentes de la estrategia, por lo que es importante profundizar las
brechas observadas para mejorar continuamente los servicios ofrecidos desde el Sistema de
Protección Social Chile Solidario.
manual.indd 261manual.indd 261 16/6/10 18:26:4816/6/10 18:26:48