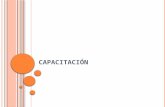Sistemas de educacion y capacitacion, Guadalajara, Mexico, 1993
Transcript of Sistemas de educacion y capacitacion, Guadalajara, Mexico, 1993
l7
Quinto ENCUENTRO educar.
Sistemas deeducación ycapacitación
1>.-. \tariallo h'l'IIaJl(Il'J: 1·.Il~llila •
A primera vista, la existencia de unafuerte relación entre el sistemaeducativo yla capacitación, o la formación profesional, parece algo obvio, especialmente anteuna audiencia comoésta. Por un lado, granparte de las decisiones que se toman entorno a la educación, tanto si se trata de lasdecisiones públicas como si de las privadas, están determinadas o influidas enbuena medida por sus presuntas consecuencias para el mundo del trabajo o parala integración en él de los individuos. Laspolíticas educativas, en el plano público,se justifican en primer término por suspretendidos efectos sobre la distribuciónde las oportunidades de empleo -y, enúltima instancia, de la renta-, la productividad del trabajo, la competitividad delpaís en la arena internacional, el desarrolloo el liderazgo económicos... Las decisiones individuales en torno a la educación,por ejemplo en torno a la permanencia eno el abandono del sistema escolar, sobre laasistencia académica o especialidad profesional, tanto las que sólo nos conciernen anosotros mismos como las que tomaronnuestros padres por nosotros y las quetomaremos nosotros por nuestros hijos, se
El Dr. Mariano Fernández Enguit8 es investigador de la
Universidad Complutense. en Madrid. España.
explican con frecuencia por la percepciónde sus efectos potenciales sobre las futurasoportunidades de empleo. Por otro lado, laimbricación entre la educación y el empleo, las consecuencias de la primerasobreel segundo, parecen necesariamente inscritas en la biografía personal de todoindividuo, puesto que primero se estudia,en la niñez y la juventud, y luegose trabaja,en la juventud y la madurez, lo cual abre lavía al reino de lo que la escolástica yaconsideraba un típico falso argumento:post hoc, ergo propter hoc. si sucede después que aquello es consecuencia de aquello; o, concretando al caso, lo que seamosen nuestro trabajo es consecuencia de loque fuimos en el estudio. Finalmente, tanto el público como los ponentes presentesen este auditorio formamos el ámbito idealpara dar por sentada la función de capacitación del sistema educativo, ya que, comodocentes que somos, nuestra educación ynuestra capacitación fueron exactamentela misma cosa, y hemos transitado de laeducación al trabajo sin necesidad de salirni por un instante de la institución escolar.
Pero, de hecho, la relación entre elsistema educativo y la capacitación estálejos de resultar tan sencilla, y la educacióny el trabajo han seguido durante milenios,y en particular durante los últimos siglos,que son también los del desarrollo de lossistemas escolares, caminos bien diferentes. Si miramos hacia atrás en la historia delos sistemas escolares, tan atrás como alcanza la vista, los vemos surgir primeramente, como sistemas formales, allá donde un pequeño sector sacerdotal, burocrático o militar se sirve de ellos para la
octubre de '993 • • • • •
Quinto ENCUENTRO educar.
fonnación de sus futuros componentes:por ejemplo, en los imperios fluviales,algunas ciudades-estado, el Bajo ImperioRomano o el Imperio Carolingio. Paraestos sectores, el sistema educativo desempeña efectivamente una función decapacitación, ya que es en él donde aprenden a ser sacerdotes, escribas, guerreros,missi dominici... La mayoría de la población, sin embargo, queda fuera del proceso. El campesino aprende a labrar la tierralabrándola, y el artesano aprende su oficioen el taller, y esto sigue así básicamentehasta la primera y la segunda revolucionesindustriales.
La universalización de la enseñanza,laaparición y el desarrollo de los sistemaseducativos propiamente dichos -esto es,
,de los sistemas escolares de masas, nosimplemente de sistemas fonnales queafectan tan sólo a una minoría-, tiene tantoque ver con las necesidades culturales ypolíticascomo con las económicas, y entreéstas no principalmente con la de generalización de la enseñanza procedenmultilateralmente de factores religiosos -por elsaber laico en el Renacimiento y la nustración o por la identidad nacional en todoslos estados-nación y en los procesos dedesgajamiento de los imperios, o para laformación de ciudadanos en los nuevosregímenes republicanos. Pero, todavia entonces, la función de la escuela es alfabetizar, evangelizar, adoctrinar, en ningúncaso capacitar para el trabajo, cosa quesigue teniendo lugar en el trabajo mismo.La crisis del aprendizaje tradicional
La industrialización, no obstante, tuvopor sí misma algunos importantes efectosiniciales sobre la escuela. En primer lugar,generó excedente económico, aunque no
lo distribuyera igualmente entre toda lapoblación, con lo cual una parte de ellapudo liberarse, o liberar a sus hijos, por untiempo, del trabajo productivo; una parte yun tiempo que desde entonces han crecidosin cesar. En segundo lugar, planteó pronto la cuestión del trabajo estudiantil, obligando a la sociedad a optar entre la sobreexplotación de la infancia -y la caída delprecio de la fuerza de trabajo adulta- y laescolarización obligatoria, opciónque viene saldándose progresivamente en favorde ésta. En tercer lugar, y no por su importancia,la organización del sistema escolary las relacionessocialesdelprocesoeducativo fueron aproximándose paulatinamente a la organización y las relaciones delproceso productivo, convirtiéndose así laescuela en un escenario de socializaci6n-pero no por ello de capacitaci6n- para eltrabajo. De hecho quizá pertenezca todavía a este ámbito lo más importante que lamayoría de los escolares aprenden en relación con su futuro trabajo: ser puntuales,trabajarconregularidad, responsabilizarseindividualmente por los resultados de suactividad, realizar tareas que no les interesan por el simple hecho de que hay querealizarlas, dejar que otros decidan porellos qué hacer, cuándo hacerlo y cómohacerlo, aceptar la evaluación de sus resultados por otros, competir entre ellos, serclasificados por su rendimiento, etcétera.Aunque no es ahora el momento de discutirlo, señalemos entre paréntesis que elsistema escolar debió prestarse a esto pormúltiples motivos, entre los cuales la presión directa e indirecta de los propiosempleadores o de un poder político afín aellos, la tendencia a importar los criteriosde eficiencia de las instituciones sociales
aparentemente más exitosas -las empresas- a otra con fines y criterios de evaluación inciertos -la escuela- y el espontáneoisomorfismo entre dos contextos organizativos y multitudinarios como son la escuela y la empresa.
Aun enestas circunstancias, no obstante,la capacitaciónsiguió estando esencialmente fuera de la escuela. Lo principal deésta tenía lugar en el propio lugar de trabajo, dentro de un conjunto más amplio derelaciones sociales del proceso de producción. Podemos todavía encontrar lo quehasta hace poco fue la fónnula común enalgunos entornos inclusoen los países másindustrializados, entre ellos la minería, laconstrucción y numerosos oficios artesanales. En España, por ejemplo, se ha venido dando en los últimos años una situaciónparadójica en el ramo de la construcción,que emplea al 10% de la población ocupada: por un lado, el auge de la construccióncivil ha hecho que se elevaran espectacularmente los salarios del sector, que seregistrara una escasez de mano de obra y,en particular, que se dieran verdaderoscuellos de botella por la falta de trabajadores cualificados en ciertas especialidades;porotro, encambio, las aulas de laespecialidad en la formación profesional Oa capacitación española) estaban y siguen estando vacías. La razón es muy simple: losoficios de la construcción no se aprendenen las aulas, sino en el trabajo. Esto no esajeno al especialmodo de organizacióndeltrabajo en este sector, cuadrillas de trabajadoresencabezadasporunmaestro o contratista, con oficiales o trabajadores cualificados bajo su autoridad y con algunosjóvenes aprendices.
Este fue el sistema típico de organiza-
Mariano Femández Enguitn
ción del trabajo, y consiguientemente delaprendizaje, en los comienzos de la industrializa~n: contratas, trabajo en cuadrillas, inside contracting, etcétera. El empresario contrataba a un grupo de trabajadores, a través de Wl maestro-intennediario, para realiza'runa tareadeterminada porWl precio dado. El maestro contrataba ennombre del grupo, o en nombre propio ysubcontrataba luego con el resto de lostrabajadores, y los salarios se regían poruna jerarquía relacionada con la cualificación y la antigüedad. La base de estesistema era la exclusividad de la cualificación, que por un lado obligaba a los empleadores a pagar precios más altos y porotro sometía a los trabajadores a Wllargoprocesohasta adquirir tanto las destrezas ylos conocimientos necesarios para el desempeñodeloficiocomoel reconocimiento fonnal de su posesión. La primera y lasegunda revoluciones industriales socavaron decisivamente las bases sociales ytécnicas de este tipo de organización en lamayoría de los sectores productivos, sirviéndose para ello de la división sistemática del trabajo, desde la mera división detareas hasta el taylorismo, y de la mecanización, desde la simple sustitución delbrazo por la maquinaria en tareas querequerían Wl gran gasto de energía hasta laautomatización de completos procesosproductivos. El objetivo principal de estoscambios fue el sometimiento total de lafuerza de trabajo a la autoridad de la dirección y la descualificación de los puestos detrabajo con objeto de convertir a sus ocupantes, los trabajadores, en sustituibles ydisminuir su fuerza negociadora en elmercado de trabajo y en la organización dela empresa. Al hacerlo, en todo caso, se
••••• octubre de 1993 38 39 octubre de 1993 •••••
quebraron también las bases del aprendizaje en el lugar de trabajo, debiendo porello buscarse el auxilio de otras instituciones.
La excepción en este proceso han sidosiempre las profesiones en sentido restrictivo, las mal llamadas profesiones liberales. Estos gruposhanhecho del paso porelsistema educativo fonnal, y además de unpasoprolongadoyexclusivista, una condición necesaria -aunque a menudo no suficiente, pues luego todavía se requiere unimportante aprendizaje sobre el terreno, aveces el sustantivamente más relevante:internado médico, pasantía jurídica, etcétera- y sine qua non para el ejercicio de laprofesión. Para ellos sí que desempeña entodo caso un papel importante la educación en la capacitación. Toda fonnaciónuniversitaria es, aunque no se llame así,capacitación profesional. Para los demás,este papel del sistema educativo es altamente discutible, pues, aun huyendo de lasgeneralizaciones, hemos de señalar quehay multitud de empleos que no requierenningwm cualificación, otros en los que talcualificación sólo puede adquirirse en elempleo mismo, otros en los que la capacitaciónescolarpuedeserinclusocontraproducente en relación con la productividad,otrosque requieren capacidades generalespero no específicas y otros, por supuesto,que claman por una capacitación previaque el sistema escolar ofrece o no, segúnlos casos.Las razones del nuevo énfasis
Llegados a este punto, y antes de continuar con nuestro específico tema, convieneentodocasoplantearvarias reservas:primera, que preparar a niños y jóvenespara su incorporación a la economía y al
trabajo son sólo una de las funciones delsistema educativo; segunda, que la economía yel trabajo nosonsolamente laeconomía monetaria y el trabajo asalariado; tercera, que la relación entre la escuela y eltrabajo no se plantea sólo en términos decualificación. Paradecirlo conalgo másdedetalle, la primera reserva implica que,además de preparar para el trabajo, lasescuelasdebenpreparara laspersonasparael ejerciciode laciudadaníapolítica (comoelectores y elegibles, como miembros desus comunidades entorno, como participantespotencialesdeasociacionesvarias),para la vida en la sociedad civil (comoconsumidores, como miembros de unidades familiares) y para el desarrollo de suscapacidades personales (afectivas, estéticas, comunicativas...). Lasegunda, que lasescuelas deben aportar tambiénelementosque permitan a los individuos desenvolverse con eficiencia en un terreno económico no menos importante que el sectormonetario, y que el mercado de fuerza detrabajo, a saber, el de la economía doméstica, el del trabajo doméstico, es decir, eltrabajo directo para la satisfacción de susnecesidades ylasde otros miembrosde sushogares, y el consumo final; y asimismo,dentrodenuevode laeconomíamonetaria,el del trabajo por cuenta propia, o sea,directamente para el mercado y sin venderpara ello su fuerza de trabajo. La tercera,que la escuela no sólo se relaciona con eltrabajo a través de lacualificación, proporcionando a las personas unas destrezasbásicas o especializadas o ayudándolas aadquirirlas, sino también a través de lasocialización, instilando en ellas una seriede normas de conducta, pautas disciplinarias, etcétera, yde loque podríamos llamar
la dinámica credencialista, proporcionándoles títulos o diplomas que, con independencia de la realidad o irrealidad de lo quedicen acreditar, serán utilizados en el mercado de trabajo para competir por lospuestos de trabajo más deseables, o simplemente por los puestos disponibles. Todavía podría añadirse, en fin, una cuarta:que la preparación para el trabajo no estriba sólo en una capacitaciónespecializada,sino también en la fonnación en un conjunto de capacidades generales que resultan aplicables acualquier tipo de trabajo, oa la mayoría de ellos, y que en particularfacilitan el aprendizaje específico en cualquiera de ellos.
Es patente que hoy se ha convertido enuntema omnipresenteelpapel de la escuela en la capacitación, que por todas partesse leenyseescriben,sedicenyseescuchantoda suertede afinnacionesal respecto. Lacuestión,entonces,esporqué tantoénfasisen este momento. Y la respuesta, en miopinión, es triple. En primer lugar, por layamencionadacrisisdel aprendizajesobreel terreno, en tomo al cual ya no hace faltainsistir más. En segundo lugar, por laaceleración del cambio tecnológico, lamayormovilidadenelempleo, la imprevisibilidad del mercado de trabajo y la crecienteabstracciónque laactividadproductiva requiere. Y, entercer lugar, pordemagogia o porsimpleperezapolítica. No voya volver sobre la primera cuestión, peroconvienedetenernosaunquesolarnenteseapor un momento en las otras dos.
En los años sesenta y la primera mitadde los setenta se insistió mucho en laplanificación educativa. Se creía entoncesque podríamos prever la evolución delsistema productivo con cierto grado de
precisión, con el suficiente al menos paradeterminar grosso modo la evolución numéricadeprofesiones,oficiosypuestosdetrabajo y decidir en función de ello laslíneas~erales de la oferta educativa, enparticularlade enseñanzasprofesionalesode capacitación. Dejando de lado otrascuestiones coIno la saludable inexistenciade un sistetnft de orientación escolar yprofesional forzosa, o los deseos de variedadprofesionalde partede,la población, laexperienciamostróquenoera tansencillo,que la mayoría de las previsiones fallabanpor amplio margen y que la oferta educativa no podía diseñarse sin contar con lademanda, es decir, con los deseos manifiestos o latentes de individuos y grupos.Hoy en día, además, hemos visto desmoronarse cualquier pretensiOn de estabilidad del sistema productivo, y en particulardel mercado de trabajo y la estructura delempleo. Las personas cambian de empresa, incluyendodesectordeactividad, cambian asimismo de ocupación y/o de profesión, cambian de puesto de trabajo dentrode una misma empresa y ven cambiar elcontenido de un mismo puesto de trabajo.Se acabó aquello de prepararse duranteunos pocos años para ejercer un mismooficio o profesión y ocupar un mismopuesto de trabajo durante toda una vida ola mayor parte de ella. El cambio y lamovilidad traen consigo, además, la incer·tidumbre y la imprevisibilidad, con lo cualse refuerza la importancia de una fonna·ción inicial, general, cuya finalidad no esya la capacitación inmediata paraun pues·to de trabajo específico, que puede venir enoacontinuación,sinoeldesarrollodeUtl1l
serie de capacidades generales que sirvarpara sucesivos procesos de capacitación
• • • • • octubre de 1993 40 41 octubre de 1993 •••••
de reciclaje, de formación pennanente orecurrente a lo largo de toda la vida activa.
No es que los puestos de trabajo seanmás complejos: pueden ser, y a menudoson, cada vez más simples debido a laintroducción de tecnologías y máquinasbasadas en el manejo mecánico o automático de la información, o sea, más capacesde sustituir trabajo cualificado -a diferencia de las técnicas y la maquinaria de losinicios de la industrialización, que ofrecían sobre todo sustitución de energía humanao anirnaI y precisión en la realizaciónde tareas simples-. De hecho se está produciendo una importante polarización enla estructura del empleo, con una pequeñaproporción de trabajos altamente cualificados en la cúspide, una gran mayoría detrabajos escasamente o nada cualificadosen la base y un sector intennedio que cadavez se estrecha más. Pero, aun cuandoen lamayoría de los casos y para la mayoría dela gente, cada empleo sea en sí mismosimple, la sucesión de los mismos, elrecurso reiterado a nuevos aprendizajes,incluso la búsqueda de empleo, la gestiónde las oportunidades del Estado asistencial(subsidios, etcétera), la alternancia de empleo y desempleo, el paso del trabajo asalariado al trabajo por cuenta propia y viceversa, etcétera, configuran la vida activacomo una trayectoria que, en su conjunto,requiere cada vez más de capacidades abstractasque permitan la adaptación rápida yeficaz a lUla enonne variedad de situaciones concretas, algo que ninguna de éstasrequeriría por separado.
Porotra parte, la invocación pennanente de la necesidad de una refonna escolartiene mucho de simple recurso fácil, derespuesta espontánea y poco elaborada a
los problemas económicos actuales si esque no de pura y simple demagogia política. AlUlque es cierto que hay problemas deadaptación de la mano de obra y en especial carencias en ciertas especialidades, nolo es menos que la mayoría de los trabajosrequieren por sí mismos poca cualificación, que la mayoría de los trabajadoresestán más cualificados que lo que susempleos sustantivamente requieren y quelos problemas de la economía son tambiénotros, por no decir simplemente otros.Pero la educación desempeña muy bien elpapel de chivo expiatorio, ya que su invocación culpabiliza a los débiles y a susmecanismos de defensa y absuelve a losfuertes y a sus instrumentos de poder. Alreclamar a la escuela que se ocupe de lacapacitacióna lafuerza de trabajose tiendelUl tupido velo sobre el empeño sistemático de los empleadores porterminarcon losbastiones del trabajo cualificado -que hansido también, tradicionalmente, los bastiones del movimiento obrero organizado-, sobre la falta de una políticade formación de las empresas y sobre el mayorpesode otros determinantes del desempleo, elsubempleo, la precariedad y otros problemas ya crónicos del mercado de trabajo.Por otra parte, se prometen maravillas acosta de reformas políticamente fáciles yeconómicamente baratas.
La teoría del capital humano, la primera que insistió de manera sistemática en larelaciónentre laeducación y la productividad tanto a escala individual como social,sirvió en su momento para exculpar a lospaíses ricos de la explotación de los pobresy exonerarlos de cualquier obligación conrespecto a ellos. El problema de estospaíses ya no era que sus recursos fueran
,.
expoliados, ni sus capitales drenados, sinoque sus ciudadanos carecían de la escolarización adecuada, con lo cual procedíarecomendarles algunas reformasescolaresy dejar que todo lo demás siguiera comohasta entonces. Dentrode cada sociedad, yen lUl plano individual, el mensaje eraparecido: los pobres lo son porque les faltaeducación, y en lugarde repartir la riqueza,o lapropiedad, o fijar salarios mínimos -ymáximos-, o proceder a la redistribuciónfiscal, lo que había que hacer era unareforma educativa. El diagnóstico de lUlproblema social como problema educativo implica que los culpables son automáticamente los individuos -quenoestudian,que no se esfuerzan, que no eligen laespecialidad correcta- o su único posibleinstrumento de defensa colectiva, el Estado -que no planificabien,quenoofrece lasespecialidades adecuadas-, mientras que,en contrapartida, son inocentes los merca-
dos y las organizaciones económicas, lasempresas, los cuales se limitan a actuarconcriterios de racionalidad y eficiencia.
El coroJtuio de esto es que no hay querefonnar sirio la educación. La miseria, ladesigualdad, el desempleo... : todo se va aarreglar con una buena refonna educativa.Movimientos soc(opolíticos que prometen reformar en pÍofunciidad la sociedadterminan por limitarse a reformar el sistemaescolar, y cualquierpersonaque trabajeen la educación tendrá a lo largo de su vidala oportunidad de participar al menos entres reformas: una como alumno, de la quesimplemente será objeto pasivo; otra alinicio de su carrera profesional, a la quehabrá contribuido con su oposición al sistema anterior, como vocero deja necesidad de lUl cambio y tal vez como agente dela reforma en cuestión; otra, en fin, yaavanzada su vida profesional, a la queprobablemente asistirá con desilusión e
• • • • • octubre de 1993 42 43 octubre de 1993 •••••
indiferencia, si es que no con cinismo ocon hostilidad. La diferencia entre unareforma escolar y una reforma social esque aquella es políticamente menos problemática y económicamente menos costosa, lo que la convierte en un oportunosucedáneo. Cuando los socialistas llegaron al gobierno en España prometían, en elcentro de su mensaje, la creación de ochocientos mil puestos de trabajo: todavíaestamos esperándolos, pero es posible quehayan creado cerca de ese número de puestos escolares; más en general, la de laeducación ha sido una de las pocas reformas prometidas básicamente cumplidas.Semejantequidpro quo no es nuevo: en suvecino del norte, la Nueva Frontera, laGran Sociedad y la Guerra contra la Pobreza consistieron esencialmente en reformaseducativas, Reagan entró en escena comoun caballo en una cacharrería con el informe educativo Una nación enpeligro, Bushse presentó a sí mismo como el presidentede la educación y la administración Clinton hace también de ésta uno de sus temasfavoritos. Existe una especie de consensouniversal a la hora de tomar la educacióncomo panacea de todos los males, consenso que se funda en una idea meritocrática de la sociedad basada en el mercado-que no obstante produce el monopolio-,en la soberanía popular -que sin embargolegitima a oligarquías políticas- y en laigualdad ante la ley -siempre que sepueda lubricar pagando a un buen abogado-, además de la educación, pero dondeésta sigue apareciendo como la única partepermeable y reformable.Tres modelos de relación
Aunque los sistemas económicos y losaparatos escolares presentan por doquier
similitudes, debidas tanto a ciertos elementos inherentes a todos ellos como ainfluencias mutuas o a imposiciones dediverso tipo, cada uno ofrece también especificidades basadas en su propia historia, en particular en los diferentes procesosde industrialización, de formación de lamano de obra y de configuración del Estado y de la política económica. Cualquierintento de reducir una enorme diversidad aun limitado número de varianteses necesariamente abusivo, pero creo que hoy pueden señalarse, enel mundo occidental, tresgrandes modelos o tipos de articulación.En cada uno de ellos entra en juego unadiferente relación entre el Estado y elcapital privado, o más en general entre elEstado y la sociedad civil, y tal vez entredistintas administraciones públicas, enparticularentre lascarteras gubernamentalesde trabajo (o fuerza de trabajo, o economía, o lo que corresponda en cada lugar) yeducación (o instrucción). El primero deestos modelos consiste en una clara delimitación entre el sistema educativo y elmundo del trabajo, pero con una estrechacolaboración entre ambos, cada uno en suámbito. Un buen ejemplo de esto es elsistema dual alemán, donde la ¡nayoría dela población accede a alguna forma decombinación de enseñanza académica, dela que se ocupa la escuela, y aprendizaje,del cual seocupa laempresa (cadaempresao, colectivamente, organizaciones empresariales); llamemos a este modelo el modelo centroeuropeo, ya que se encuentratambién, aunque con variantes, en todoslos países de lengua alemana o emparentada (Austria, Bélgica, Suiza...). El segundoconsiste en un sistema educativo fuertemente absorbente, que tiende a ocuparse
de cualquier actividad formativa imaginable que llegue a cobrar alguna entidad,incluida la capacitación profesional, todaella a impulso del propio cuerpo de enseñantes y bajo la batuta de la administracióneducativa. En distintas versiones, éste esmás o menos el caso de Italia, Francia yEspaña, por lo que lo denominaremosmodelo mediterráneo. El tercero, en fm,consiste en la inexistencia de la formaciónprofesional como subsistema educativo,lo cual sólo puede suceder si la capacitación sigue basada en el aprendizaje sobreel terreno o si la industrialización pretendeservirse ante todo de una mano de obra nocualificada, loque es precisamenteel caso.Este es claramente el modelo de los Estados Unidos, la patria del taylorismo y laproducción en serie, y, en menormedida elde Inglaterra, por lo que lo bautizaremosaquí como el modelo anglosajón.
Ninguno de estos modelos está libre deproblemas ni carece de virtudes. El modelo centroeuropeo probablemente ha sidoposible gracias a una sólida tradición artesanal y a cierto grado de pazsocial despuésde la Segunda Guerra Mundial. Probablemente seael más alabado desdeel puntodevista de la mera capacitación profesional,hasta el punto de que términos comodualesystem (sistema dual) y facharbeiter (trabajadorcualificado) sehan convertido tanto en expresiones de uso común como enparadigmas contra los que se evalúan otrosmodelos de formación profesional. Perono cabe ocultarse que la potencia del modelo dual es la otra cara de un sistemaescolar que, cuando apenas tienen diezaños de edad, divide a los niños en futuroscuadros y subordinados, trabajadores intelectuales y manuales, etcétera. El sistema
alemán es el único gran sistema escolareuropeo en que todavía no se ha llevado acabo, y tal vez nunca se lleve, una reformacomprehensiva de la educación; es decir,el únic~ sistema en que la segregaciónacadémica del alumnado tiene lugar sensiblemente antes del término del períodoobligatorio.
El modelo mediterráneo engarza conuna fuerte herencia de Estado centralizado, absolutistá-jacobino-napoleónico, enocasiones una menor tradición de organización artesanal y, en el período más reciente, una mayor conflictividad política yclasista. Tiene la ventaja de subsumir laformación profesional, o capacitación, bajola lógica igualitária, democrática y meritocrática que preside formalmente la organización y el funcionamiento del conjuntodel sistema escolar, pero también la desventaja de someterla a todas sus rigideces.La inercia burocrática, la resistencia activa, pasiva o puramente demográfica de lasplantillas docentes al cambio, el divorciorespecto del mundo de la empresa y elfuerte academicismo hacen que exista unatensión permanente, y raramente bien resuelta, entre las necesidades, posibilidadesy demandas del sistema productivo y loque hace el sistema escolar. Es, pordecirlobrevemente, el viejo problema del desajuste.
El modelo anglosajón, en fm, está anclado en una larga tradición de separaciónestricta entre Estado y sociedad e intervención limitada del Estado en la economía.En el caso norteamericano, que es el másextremo, es indisociable de un modelo dedesarrolloeconómicobasadoen ladescualificación del trabajo, a su vez difícilmenteseparable del hecho de ser un país de
• • • • • octubre de 1993 44 45 octubre de 1993 •••••
inmigración, con la consecuente acultumción y problematización escolar, al menos en su período inicial y común, de lapresión en favor de dividir al alwnnadosegún su futuro laboral, con lo cual lefacilita atender al objetivo de la igualdadde oportunidadeseducativas. La desventaja es que lanza sistemáticamente al mercado a unos jóvenes sin ninguna capacitación profesional. Puede que les choque austedes la afinnaciónde que su poderoso yrico vecino del norte carece de un sistemaadecuadodecapacitaciónprofesional,peroasí es. Su potencia económica no ha venido por eso, sino a pesar de eso, gracias a laopción ya señalada por un modelo deindustrialización basado en el tmbajo descualificado y a su capacidad de absorberconstantementefuerza de tmbajo altamentecualificadadel exterior. Pamdójicamente, muchos países poco o menos desa.rroDados que los Estados Unidos de Américafmancian sus déficits educativos con unapennanente fuga de cerebros, gmndes omedianos. De hecho, ellos son muy conscientes de ambas cosas, y de ahí tanto suconstante obsesión con la crisis de susistema educativo como su política selectiva de inmigración.
No estoy en condiciones de hacer undiagnóstico del sistema escolar y de capacitación profesional mexicano, ni creoquese me haya llamado aquí pam hacerlo;pero, si hubiemde colocarloenalgún lugarentre los tres modelos antes citados, loharía a caballo entre el mediterráneo y elanglosajón. Tal vez mediterráneo por víade derecho y anglosajón por la vía dehecho. Creo que su sistema escolar quierehacersecargo de la formación profesional,pero en una situación de espectaculares
carencias en la cobertura incluso de laeducación obligatoria y de industrialización acelemda en algunos sectores (porejemplo, la industria maquiladom del norte), surge de hecho el modelo industrialbasado en la descualifica~ión. Por si lessirvede algo, ypamla faceta mediterráneade su sistema educativo, les diré cuálesson, a mi juicio, los problemas principalesque este modelo presenta en su lugar deorigen.Problemas de la capacitación en elsistema académico
El primer problema es la pennanentefalta de ajuste entre educación y empleo.Este es, desde luego, un problema a relativizar, pues la escuela no puede ser lareproducción a escala natural del mundode la producción, única manem en quepodría ofrecer lasespecialidadesprofesionales con el grado de detalle que éstepresenta. No sólo es inviable técnicamente, sino que sería insostenible económicamente; además, esde todo punto innecesario. Conviene recordar esto porque todoempleador tiende a poner el grito en elcielo porque la escuela no le proporcionatmbajadores medidos, cortadosy planchados a la exacta medidade sus necesidades,pero al mismo tiempo quiere pagar menosimpuestos, que no se prolongue la escolaridad, etcétem. La prepamción escolar,incluida la capacitación educativa, ha deser necesariamente inicial y, hasta ciertopunto, general. En todo caso, más genemlque la concreta actividad laboml, y preparar específicamente pam ésta es cuestiónde la empresa, no de la escuela. Una vezplanteada esta reserva, sí podemos y debemos señalar que la inercia escolar no essimplemente la resistencia a tmbajar por
encargo de la empresa de la esquina, sinoel efecto, sobre todo, de la rigidez estructural y el conservadurismo cultural de laplantilla docente. En el fondo, los programasescolaressiguensiendo poco más quela actualización limitada del trivium y elquadrivium medievales.
El segundo problema que quiero traeracolación es el acento excesivo que se tiende a poner en la socialización y la disciplina. La estructura burocrática de la escuelase presta más a esto que a la organizaciónde la enseñanza técnica como un procesoactivo y creativo, y no es difícil encontrarse con que una clase de metal consiste enentregar a los alumnos una barra de hierrode la longitud de \Dl brazo Yuna lima paraque la reduzcan a las dimensiones de \Dl
dedo. De hecho puede considerarse esteénfasis como una reacción a la dificultadde hacer de la enseñanza profesional unaenseñanza técnicamente solvente.
Untercerproblemaes la fuertesegregación interna (dentrodel sistemaeducativo)de los alumnos y del conocimiento. Apartirdel final del tronco común las ramasacadémicao literaria y profesional o técnica se configuran invariablemente en oposición mutua, como compartimientos estancos. Los alumnos se separande maneradefinitiva, sin que sea apenas posible lareorientación posterior, y tanto el contenido del conocimiento que adquieren comosu relación con el mismo, o como el conjuntode las relacionessocialesdelprocesoeducativo, toman formas contmpuestas.
El cuarto y último problema que deseomencionar es que 'a bifurcación del sistemaeducativoconducecasi invariablementea la configurnción de la mIDa profesionalcomo el basurero, es decir, como el lugar
al que van los que no pueden accedermIDa académica. Esto hace que su vsocial, lo mismo económico que simlco, se reduzca a poco más que cero, yl~ estudiantes Ysus familias, coosciede ello, pugnen denodadamente por D
tenerseenlapartenobledelsistema.aresultado; casi. siempre se inviertenproporcidnesbuScadasentre lasdosrade la enseñanza se<mndaria. En Espporejemplo,donde losalumnos todaV1bifurcan a los catorce años de edad (ode escolaridad obligatoria, genera1mldiez de escolaridad de hecho) enmbachillerato y la formación profesiorudonde el bachillerato no tiene sinofunción propedéuticapara launiversidla formación profesional ofrece especidades tantoagrariase industrialesCODli
servicios y administrntivas, Wla PfOIciónmásomenosrazonableenfunciónsólo de la composición de la fuerzatmbajosería ladedos terciosdelaltmUllen la formación profesional y \Dl tercieel bachillemto, pero la proporción reaexactamente la contraria. No es quepúblico se equivoque, que no lo hace, sque la suma de las mcionalidades indiduales no tiene necesariamente comosultado la mcionalidad colectiva.
Seria demasiado ambicioso pretenlsentar aquí con certidumbre la manemafrontar todos estos problemas, y nodesde luego, mi intención hacerlo. Pepuesto que en mi país llevamos algo nde \Dl decenio discutiendo a fondo ureforma de la educación obligatoria, yespecial de la formación profesional, ydhaciendo balance del viejo sistema avigente, no puedo negar que ya he sacaalgunas conclusiones, parte de las cual
••••• octubre de 1993 46 47 octubre de 1993 ••••
Quinto ENCUENTRO educar.
quiero transmitirles. En relación al ordenen que he expuesto estos cuatro problemas, empezaré por donde he acabado yterminaré por donde había empezado.
Evitar que la capacitación profesionalse convierta en una enseñanza de segundoorden, devaluada, sin ningún prestigio social y con escaso valor de mercado; evitar,en suma, que sea lo que en la jerga se llamael basurero, no es, en ningún caso, comoparecen creer a menudo las autoridadeseducativas, cuestión de discursos sobre ladignidad del trabajo manual la necesidadde técnicos medios o la envidiable posición económica de los fontaneros, sinomás bien y sobre todo cuestión de recursosy de requisitos. De recursos fmancieros,materiales y personales, es decir, de que.los centros de enseñanza técnica recibanuna financiación y unos medios suficientes, que por la naturaleza del conocimientoa impartir tienden a ser más caros que losnecesarios para la enseñanza académica, yun profesorado al menos tan formado comoel de ésta. Y de requisitos, o sea, de que nose acceda al subsistema de capacitaciónpor no cumplir las condiciones para hacerlo al académico, sino por cumplir las mismas condiciones u otras específicamentedesignadas para la entrada a aquel.
Hacer frente a la segregación de personas y conocimientos entre la enseñanzaprofesional y la académica requiere hoycomprender que todo el sistema educativodebe atender, además de otros fmes, a lapreparación para el trabajo. Esto implicaintegrar la capacitación al menos en cinconiveles. Primero, en el conjunto de laenseñanza general, una de cuyas fmalidades también es ésta, por ejemplo con másgeografía económica y menos geografía
física, o reduciendo el papel de reyes ycaudillos en la historia para devolvérselo ala gente común y a las condiciones en quese ganaron la vida, o enseñando inglés conel libro de instrucciones de cualquier aparatoen vezdecon las insulsasconversaciones de Mr. Brown y Mr. Green sobre lobonito que está sujardín (no tomen ustedesesto como una propuesta, sino simplemente como una ilustración de las muchascosas que se podrían hacer). Segundo,introduciendo un área tecnológico-laboralen la enseñanza general, antes de cualquierseparación de los alumnos, en la que todosellos -y esto es particularmente necesariopara los que abandonaránantes la escuelaadquieran al menos una idea mínima de losfundamentos técnicos generales de la producción, una ciertaexperienciade loque esel trabajo práctico y alguna noción de laorganizaciónsocial del mundo económicoy del proceso productivo. Tercero, asegurando cierta polivalencia de las especialidades profesionales y académicas, tantoensí mismas como por su comunicabilidad.Cuarto, ofreciendo fórmulas de alternancia entre enseñanza y trabajo, en todo casocomo opción viable junto a las de estudiaro trabajar a tiempo completo y probablemente como experiencia obligada de trabajo para los estudiantes a tiempo completo (prácticas en empresas, trabajos comunitarios...) y comoderecho inalienableparalos trabajadores a tiempo completo (oportunidadesdeformación permanente y tiempo disponible para la misma). Y, quinto,forzando a las empresas, por sí mismas sisusdimensiones y características lo permiten o asociadas si no es así, a poner en piepolíticas sistemáticas de formación de supersonal nuevo y viejo, tanto mediante
incentivos fiscales y de otro género comomediante la simple imposición legal.
El carácter disciplinario, o cuando menos fuertemente socializador, de la enseñanza técnica sólo podrá abordarse en lamedida en que el profesorado sea consciente de que en la enseñanza no se puededar nada por sentado. Estamos relativamente acostumbrados a cuestionar, aunque sea con escasos resultados, el contenido de la enseñanza: planes de estudio,programas, y en su caso, libros de texto,pero tendemos a pensar que los métodos, yen particular la organización en sentidofuerte del proceso educativo, son algonatural, eterno, dado. Sin embargo, enningún lugar está escrito que las clasesdeban durar cuarenta y cinco minutos ouna hora, de modo que la geografía empieza cuando a nadie le interesa y terminacuando empezaba a hacerlo, momento en·que empieza la física que de nuevo a nadieinteresa por el momento, y así una y otravez, simplemente porque hay un cuadritoen la pared que dice que el horario es ése;ni que los alumnos deban mirar constantemente en la dirección del profesor y éstecontrolarlos visualmente a todos, ni que eltrabajo individual deba predominar sobreel trabajo en equipo, etcétera. En suma, setrata de comprender que, si hay un lugardonde el dictum macluhaniano, el medioes el mensaje, es cierto, ese lugar es laescuela; o, para ser más concretos, que losalumnos aprenden tanto o más de los aspectos materiales de la organización escolar que del contenido expreso y formal dela enseñanza. Debemos tener esto especialmente en cuenta, sin ir más lejos, sicreemos que la capacitación profesional-o la educación en general- deben prepa-
Mariano Femández Enguita
rara los jóvenes para resolver problemas yafroNar imprevistos, para ser capaces deaprender e innovar durante toda su vidaactiva, para ejerzer la iniciativa en el mercado o partiCipar en las organizaciones, esdecir, paraihacet lo contrario de lo quenormalmente les enseñamos a hacer en lasaulas, y no simplemente enseñarles a realizar ciertas tareas o a portarse bien.
Por último, y aunque difícil, es precisohacer frente a la rigidez y el academicismoque imperan en el sistema educativo. Entomo a este punto, que sería por sí solotema para toda una conferencia y aúnfaltaría tiempo, señalaré simplemente unacuestión: es que, si queremos introducirtemáticas nuevas en la enseñanza, porejemplo la educación técnica en el troncocomún, pero también la educación nosexista, para la salud, para el consumo yese largo etcétera que se plantea cada vezque se discute una reforma, deberemoshacer sitio eliminando o reduciendo algunas de las materias viejas. Ya sé que cadauno está dispuesto a reducir el espacio delos otros perosinceramenteconvencido deque no podría hacerse otro tanto, sino todolo contrario, con el propio, que siempreresulta insuficiente para materia tan importante, pero creo que toda discusiónsobre nuevos contenidos debería tener lugar en una sala presidida por un letrerocomo los que se leen en los vagones delferrocarril suburbano madrileño (ne sé sitambién en México; D. F.): Antes de entrar, dejen salir.
Es todo. Espero que lo dicho les sirvade algo, al menos para poner en cuestiónalgunas certidumbres que no merecen serlo, les agradezco su atención y les deseo elmayor éxito en la difícil tarea de educar.
A 1"\AO