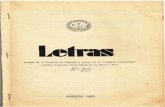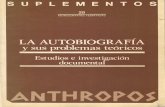Siervo libre de amor ¿Autobiografía espiritual?
Transcript of Siervo libre de amor ¿Autobiografía espiritual?
Siervo libre de amor, ¿autobiografía espiritual?
Eukene Lacarra Lanz
Universidad del País Vasco
Han pasado ya quince años desde que en 1985 estuve en el
Westfield College dedicada a la investigación de la ficción
sentimental, gracias a la invitación de Alan Deyermond. Tuve
la suerte de que la docencia de Deyermond ese año versara
sobre ese tema y que durante mi estancia de tres meses
pudiera participar en su seminario. Fue en esos años donde
profundice en los problemas que presenta la narrativa
sentimental y de donde salieron algunos de mis trabajos, unos
ya publicados y otros en cartera. Quiero, desde aquí, pues,
agradecer a Alan por su generosidad. Fue en Londres donde
gesté las ideas que meses después expuse en la conferencia
titulada “Sobre la cuestión de la autobiografía en la ficción
sentimental” que pronuncié en el I Congreso de la AHLM ,
celebrado en Santiago en 1985 y que fue mi primera
publicación sobre el tema (Lacarra, 1988). Si doy cuenta de
esto se debe a que siguen vigentes las conclusiones allí
plasmadas, a pesar del reciente cuestionamiento del género
sentimental en general y del Siervo libre de amor en particular.
En las páginas que siguen quiero ahondar en el análisis que
allí ofrecía y sobre todo avanzar algunas hipótesis nuevas a
1
la luz de las últimas y muy recientes investigaciones sobre
el Siervo.
Quizás tenga cierto interés recordar algunos datos sobre
la vida de Juan Rodríguez del Padrón y sobre todo recordar su
profesión como fraile menor franciscano, aspectos ambos que
la crítica ha barajado como cruciales en la confección del
Siervo1. Se piensa que nacería en los últimos años del siglo
XIV, posiblemente en Padrón (Hernández Alonso, 1982, 9). Lida
de Malkiel (1978, 23) lo caracteriza como un pobre hidalgo
gallego criado en la corte de Juan II de Castilla, aunque
Hernández rechaza su servicio en la corte por no haberse
encontrado alusión documental alguna que pueda confirmar tal
hipótesis. Parece ser que cursó estudios en la Universidad de
Salamanca, como lo hizo el juez de Mondoñedo, Gonzalo de
Medina, a quien dirige el Siervo (Cátedra, 1989, 156). También
sabemos que fue clérigo secular, "familiar" del que fuera
después Cardenal Juan de Cervantes, Provincial General de los
franciscanos, en cuya compañía debió de coincidir con Gonzalo
de Medina. Además pudo conocer a Alfonso de Madrigal, el
Tostado y a Eneas Silvio, Piccolomini, ambos también
"familiares" del Cardenal (Martínez-Barbeito, 1951, 73).
Debió de acompañar al Cardenal de Cervantes a Italia y
después, en 1434 a Basiliea hasta el Concilio en 1438 y
también a la Dieta de Maguncia en 1439. Su larga estancia en
Italia y sus viajes le permitieron conocer tanto la
literatura italiana como las cortes europeas que luego
2
menciona en el Siervo. De la documentación conservada sabemos
que gozó de numerosas prebendas y beneficios eclesiásticos
como clérigo secular en Santiago, Tuy y Lugo. Las siete bulas
pontificias que cita Hernández Alonso se relacionan con la
adjudicación a otros clérigos de los beneficios eclesiásticos
que le habían sido conferidos a Rodríguez como clérigo
secular, y que se le retiraron al haber profesado como
franciscano. El primero de ellos, fechado el 9 de febrero de
1441 señala que para esa fecha ya había tomado el hábito de
franciscano en el Convento de Jerusalén, lo que nos indica
que ingresaría en la Orden de Frailes Menores a principios de
ese año como fecha límite, aunque más probablemente lo
hubiera hecho ya en el año anterior. Desconocemos la fecha de
su muerte, aunque después de 1450 no tenemos más información
sobre su vida. La tradición supone que se retiraría a vivir
al monasterio de Hervón.
Mucho se ha especulado sobre su vida amorosa. La
tradición le ha atribuido unos amores trágicos similares a
los amores legendarios del famoso poeta coterráneo Macías,
tan citado por él mismo en sus obras (Vanderford, 1933,
Torres Nebrera, 1993). El Condestable don Pedro de Portugal
menciona a nuestro autor en la glosa relativa a la “ninfa
Cardiana” de su Sátira de felice e infelice vida, como "Juan Rodrigues,
poeta moderno e famoso" (137), pero sin alusión alguna a
posibles amores. El primero en relacionar su obra con sus
amores fue Fernando de Lucena, quien en 1460 tradujo al
3
francés el Triunfo de las donas. En su prólogo Lucena adujo que
Rodríguez escribió esta obra para congraciarse con su amada
que era una dama de la reina (Lida de Malkiel, 1978, 80).
Nada más vuelve a mencionarse que sepamos hasta que a fines
del siglo XVI aparece una Vida de Juan Rodríguez del Padrón en tiempo
de Henrique IV. El marqués José de Pidal la publicó en 1839 y se
especuló que fuera una creación moderna, incluso de la pluma
del propio marqués. Sin embargo, se ha hallado el manuscrito
de fines del siglo XVI donde se incluye (Whinnom, 1984) y
recientemente se ha encontrado otra versión, por lo que no
hay duda alguna de su antigüedad. El hecho mismo de que haya
dos versiones con diferencias mínimas hace pensar que tendría
una cierta difusión también en los siglos posteriores
(García, 1989). En ambas se le atribuye a Rodríguez del
Padrón origen aragonés. Se cuenta de él una tórrida historia
de amor con la reina de Castilla primero, y con la reina de
Francia, después. Los amoríos con la reina de Castilla duran
varios meses en tal secreto que ni siquiera el propio amante
sabe la identidad de su amada. Tras varios intentos por
enterarse de quién es la amada, la reina confiesa su
identidad, pero la ruptura del secreto por parte de
Rodríguez, que lo revela a un amigo, provoca la indignación y
el rechazo de la reina. Contrito y pesaroso el amante se
exila a Francia, donde es muy bien acogido, especialmente por
las damas. Pronto olvida sus penas e inicia otra relación con
la reina de Francia a la que deja preñada mientras su marido
4
está en la guerra. Esta situación pone en peligro su vida,
por lo que decide huir a Inglaterra, país al que no llega
porque antes de poder embarcar en Calés el desafortunado
caballero es interceptado y muerto por unos caballeros
franceses.
Aunque los estudiosos modernos rechazan la veracidad de
la Vida, se sigue insistiendo que su obra es en alguna medida
autobiográfica. Por ejemplo, Hernández Alonso afirma
taxativamente: "Los amores con una dama de elevada condición
parecen seguros, como se deduce del Siervo, pero todo lo demás
-y aun los detalles de tales amores- es fantasía que hay que
mirar con prevención." (1982, 18). Prieto le supone una vida
cortesana en la corte de Juan II que explique sus amoríos,
pese a la ausencia total de documentos que lo sitúen en ella:
"Cabe suponer que en este ambiente palaciego tuviera lugar la
aventura amorosa (real o imaginada) que se desprende de
algunas poesías y del Siervo" (1980, 16-17). El iluminador
artículo de Gerli (1988) sobre la relación de la obra con la
tradición penitencial parece también dar crédito al
autobiografismo real de los amores contrariados a una alta
dama y en su reciente artículo (1997) insiste en el fondo
autobiográfico amoroso de la obra, aunque sin insistir en la
total veracidad de lo que cuenta en Siervo, pues ya señalaba
años antes (1989, 57) que la historia amorosa incorpora
1 Carmen Parrilla trabaja sobre la vida del padronés y
seguramente nos aportará algunos datos nuevos.
5
técnicas literarias de la tradición ovidiana y que es ficción
disfrazada de autobiografía. Por mi parte, creo que no es ni
productivo ni clarificador avanzar las conjeturas
autobiográficas en la interpretación del Siervo. La temática
amorosa de mucha de su obra en prosa y en verso no es
suficiente prueba para aventurar que hubiera habido una
relación entre él y la reina o alguna dama de su corte. Nada
de lo que se nos cuenta en el Siervo o en su poesía se aparta
de los lugares comunes del amor cortesano, por lo que creo
más prudente considerar esas tradiciones de sus amores como
legendarias.
Respecto a su educación, aunque no sabemos nada de sus
primeros años, parece, sin embargo, que recibió una buena
educación clásica y escolástica en Salamanca (Cátedra, 1989,
156). La enumeración de autores de quienes se dice emulador
en el Siervo denotaría tales conocimientos.2 Entre los
antiguos, menciona a tres, Ovidio, Virgilio, Séneca, que son
importantes en esta obra, especialmente los dos primeros.
Rodríguez fue un gran admirador y buen conocedor de Ovidio,
de quien tradujo las Heroidas. Su influencia se deja sentir en
el Siervo (Impey,1980), como también se observa la presencia
de la Eneida de Virgilio en el infierno de los enamorados y
posiblemente el influjo de las tragedias de Séneca en el tono
trágico de su "Estoria de dos amadores".3 Sin embargo, sólo
6
Dante figura entre los modernos, lo que resulta incompleto,
pues, a mi juicio, también se inspira en el Corbaccio de
Boccaccio. Sabemos que conocía esta obra, pues en la Cadira de
onor Rodríguez vuelve a mencionar a Dante, esta vez en
conjunción con Petrarca y con Andreas Capellanus (Hernández
Alonso 1982, 266), y también menciona a Boccaccio, aunque sea
para rechazar su Corbaccio. Andrachuck (1981) y Brownlee (1984,
1990, 12-14 y 89-105) han defendido con buenas razones,
frente a Lida (1978), la influencia de Dante en el Siervo. Se
ha señalado que conoció tanto las obras latinas de Boccaccio
como las escritas en italiano, singularmente Fiammetta, Filocolo
y Filostrato (Impey 1986, Weissberger 1980). Sin embargo, nadie
señala la influencia del Corbaccio en el Siervo,4 quizás debido
a la interpretación que durante tanto tiempo se ha dado a la
obra como una apología del amor cortés (Grieve, 1989, 1-24).
La poesía cortesana coetánea también nutre toda su obra,
incluida su prosa. A este respecto, es importante mencionar
al Marqués de Santillana, cuyos decires narrativos,
especialmente el Infierno de los enamorados y El Sueño presentan
notables similitudes con el Siervo (Deyermond 1989). Se ha
destacado la influencia de la las teorías sobre el amor
vigentes en su tiempo sobre el Siervo y se la ha comparado con
el Tratado de cómo al hombre es necesario amar (Cátedra, 1989, 152-
159). También las teorías coetáneas sobre los afectos se
dejan sentir con fuerza, como ha demostrado Parrilla García
(1993). El hallazgo reciente de una fuente excepcional, es Le
7
Rommant des trois pèlerinages de Deguileville, que como prueba
Gerli (1997) nos hace replantear y revisar la mayor parte de
las interpretaciones propuestas hasta el momento.
Creo que es conveniente recordar en este punto las
conclusiones que avancé en 1985 sobre el Siervo como punto de
partida de un análisis detallado de la obra misma. La primera
conclusión que entonces proponía era que “la identificación
que Rodríguez del Padrón hace de sí mismo con el yo narrativo
del “auctor” … <y> la presentación de su obra como historia
verdadera … ejemplificación de su tratado, incita al lector a
tomarla como “exemplum”, convirtiendo de inmediato la
experiencia personal en literatura ejemplar” (Lacarra, 1988,
359). A esta idea de que el auctor presenta su experiencia
vital como ejemplar, se unían dos conclusiones más: una, que
la obra es “una epístola escrita al juez de Mondoñedo,
Gonzalo de Medina, en respuesta a su ruego de que le escriba
sobre su caso amoroso” (360), adelántadose a la petición
similar, aunque con finalidad distinta, que veremos después
en el Lazarillo de Tormes (367, n. 7); otra, que Rodríguez
“escribe una autobiografía o pseudo autobiografía, alegórico-
2 Véase Corfis (1997, 153-164) para el uso de auctores en el
Siervo y en la narrativa sentimental.3 Aybar señala también la influencia de Séneca y la de
Sófocles (1994, 772-775, 819-826).4 Sobre este punto trabajo desde hace algún tiempo y espero
que mis resultados vean pronto la luz. Véase abajo n. 6.
8
didáctica” (360) desde la tercera vía, donde se encuentra en
el momento de la escritura, y que su relato es ejemplar
precisamente porque es “una apología de su virtud por haber
encontrado y haberse mantenido en esa tercera vía ‘por la
cual siguen muy pocos, por ser la más ligera de fallir y la
más grave de seguir’ ” (361). En cuanto a la “Estoria de dos
amadores”, ya entonces la calificaba de exemplum negativo en
el que el autor rechaza “su identificación con Ardanlier, y,
por tanto, también con Macías” (360), de ahí que lo que
Rodríguez ofrece a su superior jerárquico sea una lección
moral basada en la reprobatio amoris.
Vayamos al análisis concreto. El Siervo se inicia con un
accessus ad autores (153-154) donde Rodríguez explica el sentido
moral de la obra y el significado de la alegoría de acuerdo
con el canon de los accessi que ya había utilizado en su
Bursario (Dagenais, 1986). En él indica que su "tratado" se
divide en tres partes que corresponden a tres tiempos, tres
caminos y tres árboles consagrados a tres deidades. El primer
tiempo es el de bien amar, en el que “siguió el coraçón“5 la
amplia vía presidida por el árbol arrayán, consagrado a la
diosa Venus; el segundo corresponde al tiempo en que "bien
amó y fue desamado", en el que el desesperado libre albedrío
“quisiera seguir” (154) la pendiente vía de la desesperación,
5 Rodríguez del Padrón, Siervo libre de amor, en Obras completas, ed.
César Hernández, 1982, 154. De aquí en adelante cito siempre
por esta edición.
9
presidida por el árbol del paraíso, o álamo blanco,
consagrado a Hércules; el tercero y último es el tiempo en
que "no amó ni fue amado", en el que “el siervo entendimiento
bien quisiera seguir, por donde siguió después de libre, en
compañía de la discreción” (154) por la estrecha y ardua vía
presidida por el olivo consagrado a la diosa Minerva. El
autor reitera la dificultad de esta tercera opción y señala
que pocos optan por ella por ser de gran aspereza, mientras
que muchos siguen la primera por ser fácil y bastantes la
segunda que va cuesta abajo. La simbología de los dioses que
presiden cada una de ellas es evidente. Si en la primera
reina Venus, la diosa del amor, Hércules, que se coronó con
las ramas del álamo blanco cuando bajo a buscar al portero de
los infiernos, el Can Cerbero, domina la segunda, mientras
que en la tercera reina Minerva, diosa del entendimiento y de
la sabiduría. Este accessus nos revela que el viaje del
narrador es un viaje alegórico, no real, y además nos indica
con precisión que únicamente recorrió las vías primera y
tercera. En efecto, el narrador recorrió la primera parte,
“por do siguió el coraçón”, pero no la segunda “por do
quisiera seguir el desesperante libre alvedrío”, ya que la
abandonó a favor de la tercera, “qu[e]el siervo entendimiento
bien quisiera seguir, por donde siguió después de libre, en
compañía de la discreción” (154).
Terminado el accessus comienza el texto, que, como ya
destaqué en 1985, se trata de una epístola escrita en prosa y
10
en verso que Rodríguez del Padrón dirige a su amigo y
superior Gonzalo de Medina, juez de Mondoñedo en respuesta a
las reiteradas demandas de éste de que le cuente su "caso"
por escrito. De la insistencia del juez Medina por saber nos
informa el propio remitente: "la instancia de tus epístolas,
oy me haze escrevir" (155), "escrivo a tí, cuyo ruego es
mandamiento, e plegaria e disciplina a mí no poderoso de te
fuir" (155). Para captar la benevolencia de su destinatario
le alaba su conocimiento de los autores clásicos a la par que
le comunica su propósito de contestarle en el estilo elevado
de los mejores poetas y gramáticos sobre "la muy agra
relaçión del caso ... [que] por escripturas demandas
saber ... mas como tú seas otro Virgilio ... seguiré el
estilo, a tí agradable, de los antiguos" (155-156). Rodríguez
justifica la tardanza de su respuesta por la gravedad del
caso y porque "pavor y vergüença" le impidieron revelarlo
cuando todavía era "temeroso amador".6 Ahora, sin embargo,
aunque todavía avergonzado y con temor se encuentra ya en
otro tiempo y le escribe de "los passados tristes y alegres
actos y esquivas contemplaçiones, e innotos e varios
pensamientos quel tiempo contrallo non consentía poner en
effecto" (155). Estas aclaraciones son importantes porque
explican que la relación epistolar se hace desde la razón, lo
que no impide, sino que explica su vergüenza y miedo a
confesar sus pasados errores. El remitente deja claro que hay
un antes y un ahora, un pasado y un presente, y que su
11
situación ya no es la antigua de "temeroso amador" sino la
actual de "siervo indigno del alto Jhesús" (156), servitud
ésta que junto con las demandas del juez también le instan a
confesar su caso. De ahí que el objetivo de la carta no sea
sólo contar su caso para responder al ruego del juez de
Mondoñedo, sino exponerlo como ejemplo de reprobatio amoris -"si
requieres de sano entender, armas te dizen contra el amor"
(156)-, de manera que su experiencia tenga una utilidad
ejemplar: "en señal de amistad te escrivo de amor, por mí que
sientas la gran fallía de los amadores" (156). En otras
palabras, su autobiografía entra a formar parte de los
ejemplos de la casuística amorosa que invitan a rechazar el
amor (Lacarra 1988, 359). La transformación o “conversión”
del protagonista de siervo de la dama a siervo de Jesús
implica y prueba que ha llegado al final de su peregrinación
espiritual y por tanto su obra es no sólo una reprobatio amoris,
y un caso de remedia amoris, sino que es un ejemplo de
metamorfosis espiritual y, posiblemente, un viaje alegórico a
la Nueva Jerusalén, como propone Gerli (1997, 16-19).
De acuerdo con las explicaciones del accessus, la división
tripartita de la obra se corresponde con los tres tiempos
mencionados, ocupando cada parte espacios muy diversos. En la
primera, encabezada por el título "Síguese la primera de bien
amar y ser amado" (154), Juan Rodríguez del Padrón se dirige
a su destinatario Gonzalo de Medina y tras las preceptivas
salutatio ("requiere de paz y salut, 154-155) y un largo
12
exordium con su captatio benevolentiae, pasa directamente a la
petitio ("que en señal de amistad..." 156) y finalmente a la
narratio retrospectiva ("la muy agria relación del caso"), que
ocupa el resto de la obra. El relato corre a cargo del
"auctor" que es también el narrador y protagonista y que se
desdobla en varias figuras alegóricas, Discreción, Corazón,
Entendimiento, que intervienen directamente en la narración y
utilizan la prosa y el verso (Impey 1980b). El caso que
presenta “sigue las ya manidas convenciones del
comportamiento del cortesano enamorado” (Lacarra, 1988, 361).
Tras el rechazo de la amada se inicia la segunda parte
titulada "Solitaria e dolorosa contemplaçión" (165) en la que
el "auctor" acompañado por el libre albedrío se encuentra en
el "jardín de la ventura" lugar donde se encuentran los tres
árboles y de donde parten los tres caminos. El narrador se
halla en el punto de conjunción de estos caminos. Ha dejado
atrás la olorosa, bella y espaciosa “vía de bien amar” y como
6 Cátedra afirma que el “enamorado está encaminado hacia la
libertad” porque, en su opinión, Rodríguez “dice que escribe
‘así vergonçado, con la pena [entiéndase ‘pluma’] del temor’,
‘como temeroso amador’ ” (151). Sin embargo, como se ve de la
cita completa, Cátedra ha traspuesto el orden del texto
fundiendo en uno los tiempos del pasado y del presente y
atribuye el amor al momento de la escritura, mientras que
creo que en este momento ya lo ha rechazado y que en su texto
se refiere a un tiempo previo en el que todavía amaba.
13
le ocurre al yo narrativo de Il Corbaccio, observa que la
naturaleza sufre una gran alteración y se vuelve triste y
oscura.7 El Libre Albedrío quiere continuar el viaje
alegórico y descender por la segunda vía, prometiendo seguir
a Diana, la diosa de las bestias, hasta los infiernos. El
Entendimiento aconseja al enamorado no seguirlo porque allí
los enamorados sufren crueles torturas y peligros, “aunque tú
crees que biven en gloria” (169). Sumido en las dudas, el
enamorado busca ejemplos que justifiquen matarse por amor y
piensa en el famoso Ardanlier, cuya historia irrumpe con
fuerza.
Esta narración ocupa algo más de la mitad de la epístola
y está perfectamente delimitada de la alegórica autobiografía
por los rótulos que la encuadran: "Comiença la Estoria de dos
amadores, los cuales el dicho Joan Rodríguez reçita al su
propósito" (174) y "Aquí acaba la novella" (202). Tras su
inserción el "auctor" vuelve a tomar el hilo del relato
autobiográfico. Despierto como de un sueño y hallándose
todavía en el "jardín de la ventura" (203), nuestro autor-
narrador decide rechazar de plano el ejemplo de Ardanlier, y
en su lugar busca al Entendimiento dispuesto a seguir sus
consejos. Deja de lado la segunda vía por la que no ha
llegado a adentrarse, pues la lección que extrae de la
“Estoria de los dos amadores” le disuade de seguirla, y
“prende la muy agra senda donde era la verde oliva,
consagrada a Minerva, qu[e]el entendimiento nos enseñava
14
quando partió airado de mí” (203). En esta búsqueda el
narrador recorre las cumbres y valles de su “escura
maginança” hasta que se encuentra en la ribera del mar y ya
en la playa ve venir a su encuentro a la dama Sindéresis, la
cual "después de la salva, vino en demanda de mis aventuras;
e yo esso mesmo en recuenta de aquellas" (208). Aunque este
sorprendente final ha dado lugar a conjeturas de que falta la
tercera parte, correspondiente a la tercera vía y que la obra
puede estar inacabada (Andrachuck 1977, Herrero, 1980, Gerli,
1997), no comparto esa opinión.8 La obra, a mi juicio, es
completa, y la tercera vía es transitada por nuestro viajero
espiritual en compañía del Entendimiento y de la Discreción,
como él mismo asegura tanto en el accessus como en la misma
“carta de relación” que hemos visto.9
7 En otro trabajo en curso estudio la influencia del Corbaccio
de Boccaccio en esta alegoría. Baste aquí señalar que el
italiano también hace que su yo narrativo camine primero por
“un dilettevole e bel sentiero, tanto agli occhi mieie a
ciascuno altro mio senso piacevole, quanto fosse alcuna altra
cosa stata davanti da me veduta” (Boccaccio, 1992, 13),
camino que pronto se transforma en agreste y se cubre de una
densa niebla que lo hace caer, y que finalmente aparece de
nuevo al retirarse la niebla como un camino salvaje y
tenebroso, de altas cimas, donde tras un breve recorrido
encuentra a espíritu que le guía y le llevará al desamor y a
la salvación.
15
Concuerdo con Cátedra (1989, 156) en que Rodríguez toma
partido en las polémicas sobre el amor y en ellas se
manifiesta contrario a la posición naturalista. En efecto,
defiende el ejercicio del libre albedrío del enamorado frente
a los argumentos de necesidad esgrimidos por los
naturalistas. De ahí que subraye que el primer tiempo de bien
amar se inicia cuando "por mandamiento del que me suele
regir, que es el seso, formado consejo de mis çinco
sirvientes, luego prendí por señora, e juré mi servidumbre"
(157-158). Con ello indica que el narrador actúa
voluntariamente, es decir, libremente, puesto que sin ser
constreñido por nada externo se hace siervo del amor. Este
acto voluntario es, no obstante, incorrecto, puesto que en
lugar de ayudarse por el consejo de la recta razón, como
aconsejaban los filósofos, se deja aconsejar por sus cinco
sentidos, es decir por sus apetitos.10 La figura alegórica de
la Discreción, "madre de todas las virtudes" (158) subraya el
8 Fernández Jiménez (1982) hace una útil reseña de las
discrepancias a este respecto.9 En una conferencia pronunciada en 1986 y publicada más
tarde, calificaba la epístola del Siervo como carta–relación
como a mi juicio lo es el Triunfo de Amor de Juan de Flores
(Lacarra, 1989, 230)10 Véase el Libro III, caps. 3, 4 y 5 de Ethicas de Aristóteles,
impreso de Menardo Ungut y Lançalao Polono, Sevilla, 1493,
inc. 2138, BNM.
16
carácter voluntario de tal servidumbre, e intenta persuadirle
de que no trueque su libertad por el cautiverio y no se rinda
al amor, que hasta ahora había sido su enemigo. Discreción le
recuerda la canción que el propio narrador escribió en otro
tiempo en contra del amor, pero el Corazón rechaza su consejo
y le insta a hacer las paces con él. Alegre con su amor
correspondido, aunque no cumplido, el nuevo enamorado siente,
no obstante, tristeza por no poder comunicar a nadie su dicha
y esto le decide confiar en un amigo y revelarle el secreto.
Aconsejado por él manda al día siguiente, que era el uno de
enero, una epístola en verso a su señora donde le declara su
amor y le pide ser correspondido:
plega a vuestra señoría
en tal día
estrenar vuestro sirviente
librándole de las penas
que oy siente (164).
Mientras espera impacientemente una cita, recibe, por el
contrario, su airada acusación de desleal por haber revelado
el secreto a su amigo y es rechazado.
La segunda parte comienza con el retrato del enamorado
sumido en la desesperación. En una clara alusión al comienzo
del Infierno (Canto 1, vv. 1-6) de La Divina comedia de Dante, el
autor se describe como errante "por la escura selva de mis
pensamientos" (165). Su desolado estado mental se manifiesta
en las metamorfosis que provoca en todo lo que le rodea. Sus
17
pisadas secan la hierba, a su paso los árboles pierden las
hojas y las aves cantoras trocan en graznidos sus dulces
sones, de tal modo que "todas las criaturas que eran enverso
de mí padeçieron eclipsi por diversas figuras" (166). Su
Libre Albedrío comienza a caminar sólo por la segunda vía, en
la corteza de cuyos árboles se lee la divisa de los
desesperados, que ahora es también la suya: "Infortune". Es
el camino dominado por el álamo blanco consagrado a Hércules
que conduce al reino de Diana que lleva directamente a los
infiernos, en el que el Libre Albedrío:
promesa fazía a Diana, deesa de las bestias, de no fallir
la tenebrosa vía, y fielmente la guiar a los Campos
Ilíasos, donde corre aquel río Letheo, cuyas aguas,
venido en gusto del furioso amador, trahen consigo la
olvidança, solo reparo que dezía fallar a mis penas (167-
168).
El Entendimiento, en un último esfuerzo, intenta persuadir al
enamorado de que no tome la vía de la desesperación,
aduciendo que no es un segundo Eneas que pueda entrar sin
grave peligro "en la casa de Plutón" (168). Describe los
tormentos que sufren los enamorados en el cuarto círculo del
infierno, donde son condenados a gravísimas penalidades, y le
advierte que si se suicida no llegará siquiera hasta él, pues
se quedará en el tercer ciclo reservado para los suicidas
(Eneida VI, vv. 434-476). El infierno que se nos presenta es
el infierno mitológico que vio Eneas y que Virgilio describe
18
en el libro sexto de la Eneida, aunque no falten alusiones a
Boccaccio y a Dante al principio y también a Ovidio y a
Séneca.
La refutación que hace el Entendimiento de los consejos
del Libre Albedrío no lo convencen y dejan al mísero
enamorado solo en un mar de dudas, tironeado por todas sus
facultades, pues tampoco le obedece el Corazón, que permanece
todavía en la vía consagrada a Venus. Abandonado por todos,
el enamorado increpa a Cupido, maldice a la fortuna y eleva
sus lamentos contra su dama a quien lleno de despecho le
desea su misma suerte y le acusa de ser "la más cruel señora
que bive" (173):
Alegre del que vos viese
un día tan plazentera,
e que dezir vos oyese:
¿Ay alguno que me quiera?
y ninguno vos quisiese (172-173)
En su más absoluto desconsuelo, pero disconforme con su
destino pide a la muerte que le dé el mismo fin que dio al
"digno de perpetua membrança Ardanlier" (174).
Bastantes aspectos de la segunda parte del Siervo son
paralelos a El sueño del Marqués de Santillana, relato
alegórico que el autor llama "tractado" (v. 369), escrito
totalmente en verso y que se concibe como autobiografía
erótica del poeta. En ambas obras se observan elementos
similares, como la transformación del locus amoenus (vv. 57-72)
19
en locus aegrestis (vv. 73-96) por obra y gracia del amor, el
debate entre figuras alegóricas, aquí Seso y Corazón, el
viaje alegórico por "sierras inusitadas" (v. 195) del
enamorado y la alusión a los Alpes (v. 299). Por otra parte,
El Infierno de los enamorados del Marqués, aunque más próximo al
Infierno de Dante que al de Virgilio descrito en el Siervo,
cumple la misma función de rechazar el amor, como señala don
Iñigo:
Assi que lo procesado
de todo amor me departe,
ni sé tal que no se aparte,
si non es loco provado (vv. 545-548).
Además, ambos autores desmitifican la glorificación de los
enamorados y ambos eligen para representarla al famoso poeta
Macías.
La tercera y última parte del Siervo es muy breve, pero
en ella se produce la transformación:
Complida la fabla que entre mí avía, con furia de
amor endereçada a las cosas mudas, deperté como de un
grave sueño a grand priesa diziendo: 'Buelta, buelta,
mi esquivo pensar, de la deçiente vía de perdiçión
quel árbol pópulo, consagrado a Hércules, le
demostrava al seguir de los tres caminos en el jardín
de la ventura; e prende la muy agra senda donde era
la verde oliva, consagrada a Minerva, quel
20
entendimiento nos enseñava quando partió airado de
mí' (202-203).
La dificultad del camino en búsqueda del Entendimiento y
hacia el desamor se representa metafóricamente como la subida
a los Alpes y se describe como un camino de gran aspereza y
soledad, donde el protagonista se da cuenta de que nadie le
comprende y de que él mismo es responsable de su situación.
Su estado mental es fluctuante, pues no es fácil liberarse de
la obsesión amorosa. Sus canciones lo reflejan, si bien en
ellas Macías es recordado como contra-ejemplo. Finalmente,
sus pasos le encaminan hacia la ribera del mar y desde la
lontananza divisa una gran nave de guerra totalmente negra en
sus velas y cuerdas, comandada por una señora anciana vestida
igualmente de negro, que no es otra que Sindéresis, quien
navega ayudada por sus siete hijas, doncellas que también van
enlutadas. El autor termina su relación en el momento en que
la anciana se acerca a la playa en una lancha y sale a su
encuentro "en demanda de mis aventuras; e yo eso mesmo en
recuenta de aquellas" (208).
Se ha tratado de establecer el significado de Sindéresis
y se ha identificado a ésta con Discreción, quien ayudada por
las siete artes liberales viene en la barca de la sabiduría.
A esto se opone con razón Cátedra (1989, 145-151), quien
alega que Sindéresis es "algo más que un modo de hablar
alegórico" (1989, 145) en el Siervo. En su opinión, Rodríguez
concuerda con la concepción franciscana de san Buenaventura,
21
quien defiende que sindéresis es la chispa de la conciencia,
un "hábito de la voluntad, que inclina al hombre al bien
moral" (Cátedra 1989, 147) y que por tanto es la responsable
de que el Siervo encuentre el camino de la libertad amorosa.
Se trataría de una alegoría penitencial, donde el mar puede
significar "tanto el arrebatado torbellino de los vicios,
como las lágrimas del arrepentimiento" (Cátedra 1989, 146).
Esta conclusión, sin embargo, puede y debe conjugarse con las
palabras del propio autor, quien en su accessus dice que "el
siervo entendimiento ... siguió, después de libre, en
compañía de la discreçión" (154). El paralelo entre ambas
damas es explícito, pues si Discreción es "madre de todas las
virtudes" (158), también Sindéresis es la madre de las siete
doncellas que la acompañan y que representan las siete
virtudes: "La antigua dueña, cubierta de duelo, era a la popa
en alto estrado, del triste color de sus vestiduras,
ordenando sus hijas en esta reguarda" (208).
Por otra parte, no me parece descabellado postular la
identificación metafórica entre la Sindéresis y Gonzalo de
Medina, pues ambos incitan al Siervo a la confesión y a la
relación de su caso. Las “aventuras“ que Sindéresis demanda
son el “agrio caso” que Rodríguez refiere al juez en su
carta-relación como respuesta a “la instancia de tus
epístolas” (155). Por esta razón, como aduje en 1985, y ahora
reitero, creo que el texto está completo, puesto que él mismo
es la prueba de que el Siervo ha dado cumplida respuesta de
22
su caso, es decir, de sus aventuras, a las idénticas demandas
de Sindéresis y del juez de Mondoñedo, y que tal respuesta es
la obra en sí, que es un texto cerrado y circular. No se
puede argumentar que el autor no está en la tercera vía,
puesto que él mismo afirma estar en la vía del desamor. La
culminación con éxito de la tercera parte se prueba porque
narra su caso desde la razón y desde su posición actual de
"siervo del alto Jhesús" cuenta su liberación de la servitud
de otro amor que lo hacía "amante temeroso". Paradójicamente,
el narrador sigue siendo Siervo, pero ya no de amores
terrenos, sino de Dios. De ahí que su estado actual sea igual
que el de su destinatario, y que escriba como “el menor de
los dos amigos en bien amar, al su mayor Gonzalo de Medina"
(154), donde el “bien amar” se entiende como amor cristiano.
La "Estoria de dos amadores" intercalada que finalmente
persuade al autor a obedecer los consejos de su Entendimiento
y tomar la vía dedicada a Minerva no ha sido a mi juicio
todavía suficientemente analizada, por lo que propongo un
análisis detallado que explique su función ejemplar. Lo
primero a notar es que, apropiadamente, el ejemplo le viene
en mente al Auctor cuando su Libre Albedrío promete seguir a
la diosa Diana hasta los infiernos, lugar en el que terminó
viviendo Ardanlier, y su Entendimiento le ha abandonado tras
mostrarle los tormentos que allí sufren los amantes. En lo
más álgido de su desesperación el despechado amador pide a la
muerte que cambie su suerte y en lugar de morir "por la más
23
cruel señora que bive" (173), haga que ésta le sea leal, como
le ocurrió a Ardanlier:
"¿por qué a ti no te plase que yo deva morir por la más
leal señora que bive, según que te plogo de otorgar al
digno de perpetua membrança Ardanlier, hijo del Rey Creos
de Mondoya e de la reina Senesta? " (173-174)
Las lágrimas que acompañan su queja y la índole de la misma
apuntan a la rebelión del amador contra el destino cortés que
le está aparejado. Como sus fantasías de venganza expresadas
en el poema "Alegre del que vos viese", donde desea que la
amada sufra en sus propias carnes el rechazo que él sufre,
ahora parece mostrar esta misma resistencia al código cortés,
que obliga a los amadores a amar hasta la muerte sin
esperanza de galardón. Se trata de una petición irracional y
desesperada que dramatiza lo alejado que está de la razón en
este momento y lo engañado que está, pues rememora la
historia de Ardanlier como la glorificación de los
enamorados.
La historia que nos cuenta no es, sin embargo, una bella
historia de amor cortesano, sino que es la historia terrible
de un amor “venéreo” que termina con una violencia inusitada.
Las palabras que expresan el deseo de unión que tienen los
amadores recuerdan al léxico que usa Alfonso de Madrigal en
su Breviloquio de amor y de amicicia para referirse al amor
libidinoso, del que dice que es "más fiero e más impetuoso
que todas las otras pasiones" (ed. Cátedra, 1986, 79). Para
24
el Tostado el amor es tanto más ardiente cuanto más difícil
sea obtenerlo, porque mantiene que las prohibiciones u
obstáculos aumentan la furia amorosa. Así parece ocurrirles a
Ardanlier y Liessa, cuyo amor prohibido crece alimentado por
el temor a la oposición de sus familias:
"E las fuerças del temor acreçentavan en los
coraçones de aquellos las grandes furias del amor de
tal son, que el gentil infante, ardiendo en fuego
venéreo, que más no podía durar el desseo por secreto
e fiel tratado [decidió] que al batir del ala del
primer gallo pregonero del día, fuesen ambos en punto
adereçados al partir." (174-175)
Sin duda el hecho de que Ardanlier fuera el hijo único del
rey Creos y Liessa la hija de su vasallo, el gran señor de
Lira, es la base de la prohibición y lo que da pie para que
junto al examen del amor apasionado se examine el afecto del
amor paterno-filial. Parrilla García (1993, 244-246)
demuestra que en la literatura de los afectos se consideraban
dos tipos de amor paterno-filial: el amor común y el amor de
la amistad. El primero se mantenía mientras el hijo estaba
bajo la potestad paterna, por lo que era una relación
jerárquica que conllevaba necesariamente el temor. El
segundo, por el contrario, era posible a partir de la edad de
la discreción del hijo y de su emancipación, lo que permitía
entre ambos una equiparación que posibilitaba un intercambio
afectivo superior sin que mediara el temor. Ya que Ardanlier
25
no podía emanciparse sin permiso de su padre el rey, sus
actos lo representan como un adolescente rebelde que
transgrede la ley llevado del amor apasionado por Liessa.
Esta transgresión lo enfrenta directamente con su padre y con
sus deberes de príncipe, pues deja el reino de Mondoya en
situación peligrosa, sin el legítimo sucesor que garantice la
pacífica transmisión de poder, y sin los bienes materiales
para hacer frente a su defensa, pues Ardanlier y Liessa han
huido llevándose consigo parte de lo que constituiría el
tesoro real, pues iban "bien acompañados de ricas y valiosas
piedras, en grand largueza del señor de los metales" (175).
No es de sorprender que cuando tras años de búsqueda el rey
Creos encuentra finalmente a Liessa la declare su enemiga y
la acuse de robo (aunque se refiere fundamentalmente al hijo)
y de traición:
¡Traidora Liessa, adversaria de mí! Demandas merçed
al que embiudaste de un solo hijo, que más no avía,
enduzido por tí robar a mí, su padre ... E
deviérasgelo estrañar, y no consentir; desvíar y no
dar en consejo (180).
Esta condena de la mujer como seductora del hombre y
provocadora de los crímenes y desafueros que provienen del
amor carnal la observamos en la obra coetánea Arcipreste de
Talavera o Corbacho (1438) de Alfonso Martínez de Toledo y tiene
una larga tradición literaria que se remonta hasta la
culpabilización de Eva en la expulsión del Paraíso de Adán y
26
Eva. Como en otros textos se considera que el amor lujurioso
ha traído consigo el crimen y la muerte, manchando a todos
de sangre: al rey Creos porque su "arrebatado furor" (180) le
lleva a ser "carnicero de su propia sangre" (180) al matar a
Liessa y al hijo que ésta espera, a Liessa porque como
Ardanlier paga con la muerte "las grandes furias del amor"
(174) y a éste porque llevado de la desesperación se da
cuenta tarde de que ha hecho de su padre a quien debía amor
"su capital enemigo" (185). Imposibilitado por esta
circunstancia de vengar las muertes, Ardanlier decide
suicidarse con la espada paterna que todavía atraviesa las
entrañas de Liessa, "porque los dos partesanos de la vida del
plazer devan juntamente morir e padeçer" (186).
La confrontación mortífera que ha provocado la rebelión
filial contrasta con la idealización del amor en la corte.
Ardanlier y Liessa bien pertrechados de las armas, ropas y
riquezas sustraídas inician un periplo caballeresco.
Ardanlier se propone llevar a cabo una gran empresa en
servicio de Liessa cuya meta desconocemos por no haber podido
descifrar la letra corrupta del lema: Seule y de blatey (175). Las
batallas que acomete y vence en su consecución le permiten
ayudar a "infinitos reyes, duques, condes desheredados,
dueñas, viudas, donzellas forçadas" (175). Gracias a ellas su
fama le precede al llegar a la corte de Francia, donde
Ardanlier es admirado por todos los hombres y Liessa
envidiada por todas las damas por su hermosura y sobre todo
27
por la "nombradía y sola lindeza del graçioso amador que
tanto la amava" (176). Yrena, hija del rey de Francia se
enamora de Ardanlier y pensando que no le es contrario le
ofrece la llave de un brazalete, símbolo de su corazón
cautivo, asegurándole que nadie lo podrá abrir sino él, en
una clara inversión de la convención cortesana, que obligaba
al caballero al servicio de la dama (Impey 1980b, 183). Por
obedecer a Liessa, Ardanlier acepta la llave con la
consiguiente alegría de Yrena. Deyermond (1993, 81-82) ha
señalado con agudeza la ambigüedad sintáctica que rodea la
relación entre Ardanlier e Yrena, ambigüedad que dificulta la
comprensión del triángulo amoroso. Sin embargo, debemos
considerar que mientras Liessa no era la igual de Ardanlier y
por tanto su amor no podía ser legitimado por el matrimonio,
Yrena, como hija del rey de Francia, lo es y habría sido la
pareja ideal del príncipe heredero. De ahí que el tipo de
amor que Ardanlier le profesa y que llama "intrínseco amor"
podría haberle conducido al matrimonio y es contrario al amor
ardiente, descrito como “fuego venéreo” que profesa a Liessa.
Su rechazo último de esta solución en aras de la lealtad a
Liessa, supone, en mi opinión, un rechazo del matrimonio y
con ello de la vía que toma el Pseudo-Tostado en el Tratado de
cómo es necesario al hombre amar.
Dejada atrás Francia, la pareja viaja a la corte del
Emperador a quien ayuda en sus guerras. En esta corte ambos
son de nuevo muy admirados y Ardanlier requerido por muchas
28
damas que creen que su servicio amoroso a Liessa es
coyuntural, pues esperaban que terminara la "empresa que
traía por amor de Liessa, no pensando que voluntad fuesse
jamás servir la señora que servía" (177).
Finalmente, después de recorrer gloriosamente "las
quatro partes del mundo ... en loor de aquella que amava más
que a sí" (177-178), Ardanlier abandona la vida cortesana y
el mundo conocido y se adentra en el mar en una nave que le
deja a la orilla del mar occidental en Iria Flavia o Padrón
"a las faldas de una montaña desesperada" (178). En este
ominoso y solitario lugar hace construir en la roca con la
ayuda de los más sutiles arquitectos un "secreto palacio,
rico, fuerte y bien obrado" (178), con un hermoso jardín a la
entrada, "donde solitario vivía" (178). La crítica ha
señalado las semejanzas con otros palacios subterráneos en la
literatura artúrica y la leyenda de Tristán e Isolda (Lida de
Malkiel 1978, 106-116, Sharrer 1984, Meneghetti 1987).
También se ha señalado su ubicación geográfica y se ha
querido identificar la montaña Cristalina con el Pico Sacro y
a Venera bien con Santiago, bien con Pontevedra, conocida
desde antiguo por sus famosos canteros (Martínez-Barbeito
(1951, 116-118). No hay que olvidar, sin embargo, y que creo
vienen más al caso, las reminiscencias mitológicas de la
gruta de Diana y su famoso templo subterráneo que fue
construido por Dédalo, que como sabemos daba entrada a los
infiernos. Fue precisamente en este el lugar donde arribó
29
Eneas cuando penetró en ellos guiado por la Sibila, según nos
cuenta Virgilio en el libro sexto de su Eneida y nos recuerda
el propio Rodríguez del Padrón poco antes. Las conexiones con
el templo-gruta de Diana se refuerzan porque Ardanlier se
pasa siete años "siguiendo el arte plazible de los caçadores,
andando por los tenebrosos valles" (178), practicando así el
arte cinegético dedicado a la diosa. Don Pedro de Portugal en
su Sátira corrobora esta relación cuando dice que Ardanlier
vivió "por siete años dándose al uso de Diana" (ed. Fonseca
1975, 38).
Es oportuno que sea en este lugar que concita el paso al
más allá donde finalmente se confronten los diferentes
códigos que mueven a los personajes de la "novella": el
código social del honor por el que se rige el padre, y que
Ardanlier y Liessa han quebrantado, y el código del amor
venéreo que preside todos los actos de los amadores
(Bastianutti 1972, 400). Este palacio maravilloso que se han
construido los enamorados es en verdad su mausoleo y su
infierno, el lugar donde deben "juntamente morir e padeçer"
(186), como escribe Ardanlier a Yrena. Y es que Ardanlier no
es un segundo Eneas que salió incólume del infierno, como
tampoco puede serlo el Siervo, según ya le advertía
Entendimiento :
"¿Piensas así entrar esentamente en la casa de
Plutón, dios infernal, segund hizo Eneas, hijo de la
deessa, por cuyo mandato la sabia Sebilla le
30
acompañava, e por más que los segurava, temiendo las
penas e pavorosos monstruos que andavan por las
Astigias, no padeció que la fuerte espada no
tendiese, según dize Vergilio, Eneidas, contra sombras
infernales, que son la aborrida muerte, que passan
las ánimas de la presente a la otra vida?" (168-169)
Rodríguez del Padrón rechaza la recristianización que Dante
hace de Eneas como indica Brownlee (1984, 631-32), pues como
él mismo escribe, utiliza ficciones de "dioses dañados e
deessas, no porque yo sea honrrador de aquellos, mas
pregonero del su grand error" (156). De ahí que no haya
refugio posible para los enamorados, que se cavan su propia
tumba para toda la eternidad, de tal manera que lo que parece
ser el paraíso es en verdad el infierno, lo que era un jardín
florido se transforma en paisaje agreste y los animales
domésticos en animales salvajes que rodearán por siempre el
palacio subterráneo. Este palacio es un verdadero laberinto
que ha encerrado a quienes han entrado en él, sin poder
hallar la salida, como lo fue el construido por Dédalo para
quien no tuviera una Ariadna como Teseo o una Sibila como
Eneas.
Yrena es el personaje llamado a oficiar este culto
infernal. Cuando se entera de la muerte de Ardanlier por su
carta y por el relato de Lamidoras decide convertir el
palacio en templo y dedicarlo "a la muy clara Vesta, deesa de
la castidat" (191), para allí hacer junto con las vírgenes
31
que la acompañan una vida de penitencia "para librarlos de
penas" (198). Así el final demuestra irónicamente que ese
palacio, falaz refugio de enamorados que estaba destinado a
ser desde el principio su tumba, era y es el verdadero templo
de Diana, pues, como comenta el Condestable don Pedro de
Portugal (1975, 63-64, 112-113), Vesta y Diana eran una y la
misma diosa para los poetas. La glorificación del mausoleo
con sus encantamientos y la entrada triunfal de Macías no
oscurecen su verdadero significado. Es parte del discurso
gentil y engañoso que exalta el código del amor y que
Rodríguez del Padrón, como otros coetáneos, desenmascara al
señalar que no existe un Paraíso de los enamorados, sino un
infierno donde son torturados. Muchos son y serán los
engañados que quieren y querrán emular su pretendida gloria.
El propio Siervo ha estado a punto caer en la trampa, y en el
sueño falaz de la desesperación se considera digno heredero
del gran Macías, único que ha podido traspasar la tercera
cámara. Sin embargo, despierta a la razón en el "jardín de la
ventura" y advierte a tiempo su verdadero significado, por lo
que se muestra decidido a tomar "la muy agra senda donde era
la verde oliva, consagrada a Minerva, quel entendimiento nos
enseñava quando partió airado de mí'" (203).
En la “Estoria de dos amadores” se nos presentan dos
tipos de amores profanos: el primero es el amor venéreo que
comparten Ardanlier y Liessa y el segundo es el amor cortés
idealizado que profesa Yrena a Ardanlier. El primero es un
32
amor carnal, efecto del apetito desordenado y condenado sin
paliativos. Se inicia con la desobediencia a los padres y la
dejación de los deberes sociales y culmina con crímenes y
muertes. Es un amor fecundo, pero del que nacen bastardos,
guerras, desastres y venganzas extendidas a todas las
naciones. Podría perfectamente formar parte de la casuística
del Corbacho de Martínez de Toledo. El segundo no parece ser
nocivo. Sin embargo, la con-fusión de ambos es inequívoca,
puesto que Yrena se convierte en la sacerdotisa del nuevo
templo erigido sobre las ruinas del templo de Venus, a quien
se consagraron los amantes muertos que ahora allí se veneran.
Venus y el amor venéreo se presenta de este modo como la raíz
de la que procede y con la que se funde y con-funde el amor
cortés que representan Yrena y sus damas. Así, en una, sólo
aparente, paradoja, la representante del amor idealizado, y
no consumado, se muestra como la principal valedora,
guardiana y glorificadora de los amores venéreos, en nombre
de la diosa Vesta-Diana, que ahora reina sobre los muertos.
Los enamorados que intentan emular a los amantes y les rinden
culto de latría llegan de todas las latitudes, aunque se
insiste con cierta ironía que, salvo Macías, ninguno está
dispuesto a morir por amor.
La peregrinación a este santuario infernal compite con
la peregrinación al santuario de Santiago. Los tres días
señalados en que amadores de todas las naciones acuden “a la
grand perdonança” (200) son el primero de mayo, el 24 de
33
junio, y el 25 de julio. La elección de estas fechas es
singularmente oportuna. Las dos primeras hacen referencia a
las fiestas y celebraciones populares de las mayas y de la
noche de san Juan, tan propicias tradicionalmente a los
amores venéreos (Grieve, 1987, 19). La tercera, sin embargo,
coincide con la fecha de la fiesta mayor de Santiago, lo que
ha llevado a algunos a malentender la intención de Rodríguez.
La elección de este día sirve para probar el error de quienes
glorifican el amor carnal. Ardanlier y Liessa suplantan al
apóstol en su día y quienes les dan culto de latría en lugar
de venerar a Santiago le infieren una grave afrenta. La
glorificación de los amadores, siervos de los “dioses dañados
e deessas” (156) contra quienes el autor se erige en
“pregonero del su grand error”, es un grave sacrilegio y
Rodríguez subraya la magnitud de la ofensa y revela la
obcecación y ceguera de los enamorados al elegir el día de
Santiago como fecha de su fiesta infernal.
Me parece evidente que uno de los objetivos de
Rodríguez del Padrón fue escribir una reprobatio amoris. Sin
embargo, su verdadero final es más ambicioso, puesto que no
se limita a reprobar el amor sino que nos muestra un modelo
de conducta a seguir, que es el camino arduo y costoso del
desamor al mundo y del amor a Dios. Para ello aconseja la
ayuda de la Sindéresis o voluntad de bien, la colaboración
del Entendimiento y el auxilio de la memoria. Como nos
informa Juan Ruiz en su Libro de buen amor (ed. Blecua, 1992, 5-
34
11), Dios ha dotado a las personas de tres facultades,
Entendimiento, Memoria y Voluntad, o libre albedrío, por
mediación de las cuales se pueden salvar o condenar, puesto
que sus actos son libres y, por tanto, son responsables de
ellos y merecedores de premio o castigo. La Memoria de bien
se consideraba clave en la conducta ordenada. Era labor de
los predicadores y moralistas ofrecer a los fieles la
doctrina y los ejemplos oportunos que les enseñaran a desear
el bien y así ponerlos en la vía de salvación. Los buenos
cristianos debían guardar en su memoria esos ejemplos para
ponerlos en práctica en el momento indicado. La Memoria así
vista no era un simple almacén pasivo, sino una facultad
activa que actuaba en conjunción con el Entendimiento para
guiar a la Voluntad a elegir el bien y rechazar el mal.
Es, pues, crucial para el Siervo el relato de la
“Estoria de dos amadores” que ha almacenado en su memoria.
Esta la reproduce en el momento preciso y así cumple su
función benéfica sobre el autor, quien lejos de querer
identificarse con Ardanlier, como cuando tenía ofuscada la
razón, despierta decidido a alejarse de su ejemplo y a seguir
la vía del entendimiento:
Complida la fabla que entre mí avía, con furia de
amor endereçada a las cosas mudas, deperté como de un
grave sueño a grand priesa diziendo: 'Buelta, buelta,
mi esquivo pensar, de la deçiente vía de perdiçión
(202).
35
La conclusión del narrador es que los personajes del ejemplo
han actuado movidos por los apetitos concupiscentes y no por
la razón y que por tanto son un ejemplo falso del que hay que
huir porque están en el infierno de los enamorados, a donde
él quiso llegar mientras le dominaba la furia del amor. Sin
embargo, gracias al auxilio de la Memoria, ahora se dispone a
obedecer al Entendimiento.11
Si el relato acabara aquí, evidentemente tendríamos
únicamente una reprobatio amoris. Sin embargo, como nos había
prometido en el accessus, hay una tercera vía muy ardua que
conduce a la salvación y a la servitud a Jesús. La
dificultad, expresada metafóricamente como “los grandes Alpes
de mis pensamientos” (107) por los que se dirige una vez que
ha rechazado la vía de perdición que tomó Ardanlier, estriba
en los graves obstáculos para dominar lo que llama “los
sombrosos valles de mis primeros motus” (107). Estos no son
sino lo que filósofos y moralistas llaman los primeros
movimientos, que no pudiéndose evitar en sus inicios se deben
controlar y encauzar por la razón.12 El proceso es largo, pues
se trata de una lucha interna entre la voluntad concupiscente
11 Concuerdo con Brownlee (99-101) en que el autor se aleja de
Macías y se distancia de los dos amantes, que se han
entregado a un amor sensual.12 Para ver la falacia de los argumentos de necesidad, véase
el análisis de Cátedra (1989) sobre el Tratado de cómo al hombre
es necesario amar, especialmente pp. 121-125.
36
y la voluntad de bien y esta lucha está llena de escollos y
recaídas, como se indica en la poesía intercalada. Sin
embargo, tras deambular por las malezas y en la oscuridad de
los altos árboles, el viandante finalmente llega a la orilla
del mar. Tras el largo viaje alegórico por esa tercera vía
tenebrosa y angosta deja detrás las montañas y se le abre el
horizonte donde reconoce a Syndéresis, o su voluntad de bien,
que firme y decidida junto con el Entendimiento y la
Discreción le acompañarán de ahora en adelante. En este
sentido el encuentro con Sindéresis y sus hijas es el
reencuentro consigo mismo y la recuperación de su libertad,
que si antes se había ofrecido voluntariamente al servicio de
los falsos dioses, ahora puede ofrecerse libremente al
servicio de Dios como fraile menor.
Rodríguez utiliza la ficción autobiográfica como
vehículo para transmitir que la mejor vía de salvación es
abandonar el mundo y acogerse al servicio de Dios que él ha
elegido para sí mismo. Su obra es una especie de confesión
agustiniana, no tanto penitencial como ejemplar. En ella nos
muestra cómo dejar la servitud del amor profano, que son los
falsos dioses y entrar en el servicio del Dios verdadero,
como ha hecho él, que es “siervo indigno del alto Jhesús”.
Esta lección es la que se puede considerar, quizás, más
genuinamente autobiográfica, pues sabemos que Rodríguez
verdaderamente tomó el hábito de los frailes menores
franciscanos en Jerusalén. Esta conclusión es totalmente
37
compatible con la propuesta por Gerli de 1997. Su aceptación
nos aconsejaría retrasar la fecha de composición, que se ha
supuesto anterior a su toma del hábito precisamente por una
interpretación de que el texto defendía el amor cortesano y
que tal defensa se compadecía mal con su profesión
franciscana.13
Para concluir, una nota sobre la paradoja del título. En
mi opinión, Siervo libre de amor es una ingeniosa afirmación de la
ortodoxia de la posición de Rodríguez ante las teorías sobre
el amor que encapsula admirablemente el sentido del texto.
Mediante ella se señala que la servitud, sea al amor profano,
sea al amor de Dios, no se impone desde fuera, sino que es
siempre libremente contraída. De ahí que el título Siervo libre
de amor sea un oxímoron perfecto. De un lado se puede leer
como siervo voluntario de amor. De otro como siervo (donde se
sobreentiende que la servitud es querida) que ya no ama, es
decir que está exento de amor. La intelección de ambas
posibilidades es correcta y complementaria. En el primer
caso, el amor se refiere al de Dios, mientras que en el
segundo, el amor se refiere al amor profano. La posibilidad
contraria, es decir, que en el primer caso se refiera al amor
profano y en el segundo al amor a Dios, aunque estrictamente
posibles, me parecen contrarias al sentido de la obra y por
tanto descartables.
13 Véase Andrachuck (1977-78, 27), quien propuso 1442 como
fecha de composición.
38
BIBLIOGRAFIA CITADA
A) Ediciones
Rodríguez del Padrón, Juan, Obras de Juan Rodríguez de la Cámara,
ed. A. Paz y Meliá, Madrid, Sociedad de Bibliófilos
Españoles, 1884.
Rodríguez del Padrón, Juan, Siervo libre de amor, ed. Antonio
Prieto, Madrid, Castalia, 1976.
Rodríguez del Padrón, Juan, Obras completas, ed. César
Hernández Alonso, Madrid, Editora Nacional, 1982.
B) Estudios
Andrachuck, Gregory P., "On the Missing Third Part of Siervo
libre de amor, Hispanic Review, 45 (1977), 171-180.
Andrachuck, Gregory P. “The Function of the Estoria de dos
amadores within the Siervo libre de amor”, Revista Canadiense de Estudios
Hispánicos, 2 (1977-78), 27-38.
Andrachuck, Gregory P., "A Further Look at Italian Influence
in the Siervo libre de amor", Journal of Hispanic Philology, 10 (1981),
45-56.
Aristóteles, Ethicas de Aristóteles, impreso de Menardo Ungut y
Lançalao Polono, Sevilla, 1493, inc. 2138, BNM.
Aybar, María Fernanda, La ficción sentimental del siglo XVI, tesis
doctoral, Madrid, Universidad Complutense, 1994.
40
Bastianutti, D. L. "La función de la Fortuna en la primera
novela sentimental española", Romance Notes, 14 (1972), 394-
402.
Brownlee, Marina Scordilis, "The Generic Status of the Siervo
libre de amor: Rodríguez del Padrón's Reworking of Dante", Poetics
Today 5 (1984), 629-643.
Brownlee, Marina Scordilis, The Severed Word. Ovid´s Heroides and the
Novela sentimental, Princeton, University press, 1990.
Cátedra, Pedro, ed., Breviloquio de amor e de amicicia, en Del Tostado
sobre el amor, Barcelona, "stelle dell'Orsa", 1986, 69-127.
Cátedra, Pedro, "Los primeros pasos de la ficción
sentimental. A propósito del Siervo libre de amor", en Amor y
pedagogía en la Edad Media, Salamanca, Universidad, 1989, 143-159.
Cocozzella, Peter, "The Thematic Unity of Juan Rodríguez del
Padrón's Siervo Libre de Amor", Hispania (USA), 54 (1981), 188-198.
Corfis, Ivy, “Sentimental Lore and irony in the Fifteenth-
Century Romances and Celestina”, en Studies on the Spanish Sentimental
Romance, 1440-1550. Redefining a Genre, eds. Joseph J. Gwara, y E.
Michael Gerli, London: Tamesis, 1997, 153-171.
Dagenais, John, "Juan Translation of the Latin Bursarii: New
Light on the Meaning of 'Tra(c)tado'", Journal of Hispanic Philology,
10 (1986), 117-139.
Deyermond, Alan D., "El punto de vista narrativo en la
ficción sentimental del siglo XV", en Tradiciones y puntos de vista en
la ficción sentimental, Medievalia, 5, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 1993, 65-88 (también en Actas I Congreso de la
41
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Santiago de Compostela, 2 al 6 de
diciembre de 1985, ed. Vicente Beltrán Pepió, Barcelona PPU,
1988, 45-60).
Deyermond, Alan D., "Santillana's Love-Allegories: Structure,
Elation and Message", en Studies in Honor of Bruce W. Warddropper,
Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1989, 75-90.
Deyermond, Alan D., Tradiciones y puntos de vista en la ficción sentimental,
México, UNAM, 1993.
Fernández Jiménez, Juan, "La estructura del Siervo libre de amor y
la crítica reciente", Cuadernos Hispanoamericanos, 388 (1982),
178-190.
Garcia, Michel, "Vida de Juan Rodríguez del Padrón", Actas IX
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, I, Frankfurt,
Vervuert, 1989, 205-213.
Gerli, Michael E., "Siervo libre de amor and the penitential
tradition”, Journal of Hispanic Philology, 12 (1988), 93-102.
Gerli, E. Michael, "Metafiction in Spanish Sentimental
Romances", The Age of the Catholic Monarchs, 1474-1516. Literary Studies in
Memory of Keith Whinnom, Liverpool, 1989, 57-63.
Gerli, E. Michael,”The Old French Source of Siervo libre de amor:
Guillaume de Deguileville’s Le Rommant des trois pèlerinages”, en
Studies on the Spanish Sentimental Romance, 1440-1550. Redefining a Genre,
eds. Joseph J. Gwara, y E. Michael Gerli, London: Tamesis,
1997, 3-19.
Grieve, Patricia E., Desire and Death in the Spanish Sentimental Romance
(1440.1550), Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1987.
42
Hernández Alonso, César, "Introducción", en Obras completas,
Madrid, Editora Nacional, 1982, 9-148.
Herrero, Javier, "The Allegorical Structure of the Siervo libre
de amor", Speculum, 55 (1980), 751-764.
Impey, Olga Tudorica, “Ovid, Alfonso X, and Juan Rodríguez
del Padrón: Two Castilian Translations of the Heroides and
the Beginnings of Spanish Sentimental Fiction", Bulletin of
Hispanic Studies, 57 (1980a), 283-97.
Impey, Olga Tudorica, "La poesía y la prosa del Siervo libre de
amor: ¿'aferramiento' a la tradición del prosimetrum y de la
convención lírica?", en Medieval, Renaissance and Folklore Studies in
Honor of John Esten Keller, ed., J. R. Jones, Newark, Delaware, Juan
de la Cuesta, 1980b, 171-187.
Impey, Olga Tudorica, "Boccaccio y Rodríguez del Padrón: La
espuela de la emulación en el Triunfo de las donas", en Hispanic Studies
in Honor of Alan D. Deyermond: A North American Tribute, ed. John S.
Miletich, Madison, HSMS, 1986, 135-150.
Lacarra, M. Eugenia, "Sobre las condiciones naturales del
hombre y de la mujer en la ficción sentimental", Conferencia
inédita, Westfield College, 1985.
Lacarra, M. Eugenia, "Sobre la cuestión de la autobiografía
en la ficción sentimental", Actas I Congreso de la Asociación Hispánica
de Literatura Medieval, Santiago de Compostela, 2 al 6 de diciembre de 1985,
ed. Vicente Beltrán Pepió, Barcelona PPU, 1988, 359-368.
43
Lida de Malkiel, María Rosa, "Juan Rodríguez del Padrón", en
Estudios sobre la literatura española del siglo XV, Madrid, Porrúa y
Turanzas, 1978, 21-144.
López de Mendoza, Iñigo, Marqués de Santillana, Obras
completas, ed. Angel Gómez Moreno y Maximilian P. A. M.
Kerkhof, Planeta, Barcelona, 1988.
Martínez-Barbeito, Carlos, Macías el enamorado y Juan Rodríguez del
Padrón, estudio y antología, Biblioteca de Galicia, IV, Santiago de
Compostela, Sociedad de Bibliófilos Gallegos, 1951.
Meneghetti, María Luisa, "Palazzi sotteranei, amori
proibiti", Medioevo Romanzo, 12 (1987), 443-456.
Parrilla García, Carmen, "Amores lícitos y amores ilícitos en
Rodríguez del Padrón", en O cantar dos trobadores. Actas do Congreso
celebrado en Santiago de Compostela entre os dias 26 e 29 de abril de 1993,
Santiago, Xunta de Galicia, 1993, 235-247.
Paz y Meliá, A., Obras de Juan Rodríguez de la Cámara, Madrid,
Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1884.
Pedro de Portugal, Condestable, Sátira de infelice e felice vida, en
Obras completas do Condestável dom Pedro de Portugal, ed. Luis Adão de
Fonseca, Lisboa, Fundação Calouste 1975, 1-75.
Ruiz, Juan, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. Alberto
Blecua, Madrid, Cátedra, 1992.
Sharrer, Harvey L., "La fusión de las novelas artúrica y
sentimental a fines de la Edad Media", El Crotalón, 1 (1984),
147-157.
44
Torres Nebrera, Gregorio, "Macías, de Lope a Larra:
Tratamiento teatral de un mito", Cuadernos para la Investigación de la
Literatura Hispánica, 17 (1993), 71-114.
Vanderford, Kenneth Hale, "Macías in Legend and Literature",
Modern Philology, 31 (1933), 35-63.
Weissberger, Barbara F., "'Habla el Auctor': L'Elegia di Madonna
Fiammetta as a Source for the Siervo libre de amor, Journal of Hispanic
Philology, 4 (1980), 203-236.
Whinnom, Keith, "The Marquis de Pidal Vindicated: The
Fictional Biography of Juan Rodríguez del Padrón": La corónica,
13 (1984), 142-144.
45














































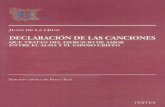






![J. C. VIZUETE MENDOZA: "Dolor de corazón". Contrición, literatura espiritual y la formación de una sensibilidad religiosa postridentina. [Vínculos de Historia, 4 (2015) 106-124]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633715114554fe9f0c05a79c/j-c-vizuete-mendoza-dolor-de-corazon-contricion-literatura-espiritual-y.jpg)