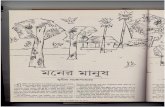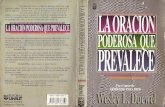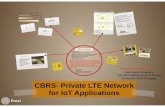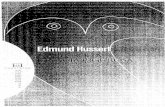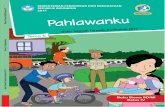LA AUTOBIOGRAFÍA - WordPress.com
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of LA AUTOBIOGRAFÍA - WordPress.com
Los Suplementos son un cuerpo nuevo y expansivodela revista Anthropos y de DocumentosA. Siguenuna secuencia ligada temáticamentea ellas, pero
temporalmente independientes. Conello ofrecemosun mayor servicio documentaly valiosos
materiales de trabajo.
Suplementos constituyen y configuran otrocontexto, otro espacio expresivo másflexible,
dinámico y adaptable, cuya organización temáticase vertebra de una cuádruple manera.
1. Miscelánea temática: Acoge todos aquellos materialesque, tanto lectores como colaboradores, o simplemente cono-cedores de la revista, espontáneamente nos envían para su pu-blicación, sin otro compromiso que la oportunidad y vigenciacultural de los mismos. Son temas diversos que obedecen másal interés e idea de trabajo de los remitentes que a nuestroplanteamiento. Tienen la ventaja, sin embargo, del valor de laactualidad y de la sensibilidad e interés por lo que verdadera-mente importa: el lector.
Esta serie recoge dos ámbitos de trabajo: uno, «Estudiosy comentarios», y el segundo, «Periferias» (poemas, relatosbreves, plástica, fotografía, etc.). Todo aquello que configureun testimonio de actualidad y novedad expresiva; ya que ex-presarse es lo que importa.
2. Monografías temáticas: Este segundo grupo de suple-mentos gira en torno a una monografía temática, complementoy ampliación de lo tratado sistemáticamente en la revista. Estoimplica ponernos de acuerdo, previamente, con diversos espe-cialistas para que elaboren el análisis sistemático correspon-diente buscando una mayor profundidad y amplitud temáticay temporal, cosa que no es fácil realizar siempre en el ámbitodela revista, por su periodicidad y limitación espacial. Se acudea este sistema siempre que la ampliación venga exigida por laimportancia del tema o del autor estudiado y documentado.
3. Antologías temáticas: El tercer tipo de textos se con-creta en una antología —en los casos pertinentes— de los au-tores estudiadosen la revista, ofreciendo un material comple-mentario y más amplio, interesante para el trabajo intelectual.Como puede observarse, se trata de una expresión de un pro-ceso de maduración y de su expansión de un cuerpo más am-plio cuantitativa y cualitativamente.
4. Textos de la Historia Social del Pensamiento: Lo habi-tual es conocer y difundir las fuentes oficiales y hegemónicasde nuestra cultura, dejando olvidados múltiples temas, tradi-ciones, ideas, aventuras críticas, heterodoxas y plurales, queconfiguran sustantivamente el conjunto de nuestra tradiciónde historia social del pensamiento. Con esta cuarta serie deSuplementos queremos poner de relieve la verdadera historiade la cultura sin jerarquías ni valoraciones externas, sino reco-giendo toda la producciónreal, los textos ocultos no editados,marginados, o simplemente considerados de menor interés,pero que entendemos constituyen también el hilo conductorde nuestra tradición y de nuestra historia presente. El pensa-miento siempre permanece y por eso es mejor recogerlo ade-cuadamente en expresión viva, diferenciada, como espejo devida y de presencia de otros. En el pensar han de estar todoslos pensamientos, las obras, los textos y los pueblos.
SUPLEMENTOSANTHROPOSIdcación, editorial y coordinación general:Ángel Nogueira DobarroDirector: Ramon Gabarrós CardonaSubdirector: Lluís Miró GrabuledaConsejo de redacción: María Cinta Martorell Fabregat, EstebanMate Rupérez, Jaume Roqué Cerdá y Assumpta Verdaguer Au-tonell (documentalista)Producción y diseño: Joan Ramon Costas González, Pilar FelipeFranco, Inma Martorell Fabregat, Carme Muntané Triginer yRosa Sala Codinachs .Gestión y dirección comercial: Guillermo Losada Orue. Direc-ción de marketing y acción cualitativa: Lluís Miró GrabuledaVentas: Rosa Bou Santos, Elena Gómez Monterde, Gabriel RuizMartínez, César Serrano Pérez y Yolanda Serrano Pérez
Diciembre 1991
O Editorial Anthropos. Promat, S. Coop. Ltda.Edita: Editorial Anthropos. Promat, S. Coop. Ltda.Vía Augusta, 64-66, entlo. 08006 BarcelonaTel. (93) 217 40 39 / 217 41 28
Administración, ventas suscripciones: Apdo.38708190 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)Tel. (93) 589 4834 Fax (93) 674 17 33Suscripción anual (6 núms.) para 1992: España: 9.975 PTA(sin IVA 6 %) Págs.: 176 de promedioISSN: 1130-2089 Depósito legal: B. 37.133/90Impresión: Novagráfik. Puigcerda, 127. Barcelona
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recupe-ración de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquierotro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.
ÍNDICE
18
> 33
47
62
79
93
106
113
118
129
137
137
142
143
Coordinador: : 170
ANGEL G. LOUREIRO
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Introducción
Problemas teóricos de la autobiografía, por Ángel G.Loureiro
Estudios
Condiciones y límites de la autobiografía, por GeorgesGusdorf
Autobiografía y conciencia histórica, por KarlJ. Weintraub
Algunas versiones de la memoria/ Algunasversiones delbios: la ontología de la autobiografía, por James Olney
El pacto autobiográfico, por Philippe Lejeune
Actos literarios, por Elizabeth Bruss
Autoinvención en la autobiografía: el momento del
lenguaje, por Paul Jobn Eakin
Hacia una poética de la autobiografía de mujeres, porSidonie Smith
No-autobiografías de mujeres «privilegiadas»: Inglaterray América del Norte, por Carolyn G. Heilbrun
La autobiografía como desfiguración, por Paul de Man '
Ficciones del «yo»: el final de la autobiografía, porMichael Sprinker
Autografía: pensador firmado (Nietzsche y Derrida),por Alberto Moreiras
Documentación
Bibliografía selecta sobre teoría de la autobiografía,por Ángel G. Loureiro
Bibliografía general sobre la“autobiografía española,por Ángel G. Loureiro
Memorias y autobiografías en España (siglos XIX y XX),por Anna Caballé
Panorama dela literatura autobiográfica en España(1975-1991), por José Romera Castillo
criasveDsMn
AUERUES
INTRODUCCIÓN
datos suministrados porel autor a convertirse en deposi-tario de la «interpretación» de la vida del autobiografia-do, a convertirse en intérprete. A esta etapa podemosadscribir trabajos tan conocidos como los deLejeune y,en los Estados Unidos, los de Olney, especialmente Me-taphors of Self (1972) y el libro Autobiograpbical Acts(1976), de Elizabeth Bruss.'" Lejeune y Bruss coincidenen su esfuerzo por dar una definición o en acotar unosrasgos generales de la autobiografía. E. Bruss, en particu-lar, señala que la esencia de la autobiografía como géneroreside en los papeles del autor y del lector; la importan-cia de este último radica en que la autobiografía adoptaformas externas muy diferentes de acuerdo con la épocay depende en última instancia de la actitud lectorial elconsiderar un texto como autobiografía; Bruss afirma quesolo nuestras convenciones nos permiten ver autobiogra-fías en textos que en otra época podían ser catalogadoscomo apologías o confesiones. El lector ocupa tambiénun papel central en las teorías de Lejeune pues, como se-fala al comienzo de su libro, el «definidor» de la autobio-
grafía está sometido a dos limitaciones: por una parte, tieneque tomarla posición del lector («La historia de la auto-biografía[...] [es] la historia de sus modosde lectura, con-cluye en el último párrafo de su capítulo introductorio);y, por la otra, el modo en que el lector de hoy percibeel género hace que la autobiografía como tal comienceen Europa y en el siglo XVI. Tanto Bruss como Lejeu-ne coinciden en señalar la necesidad imperiosa de la coin-cidencia de la identidad de autor, narrador y personajeprincipal, o, en otras palabras, que se dé lo que Lejeunellama «pacto autobiográfico», por el cual se establece uncontrato de lectura entre autor y lector queleotorga alúltimogarantía de la coincidencia de identidad entre autor,
narrador y personaje. Por su parte, Olney combina de ma-nera ejemplar la visión de la autobiografía como «auto-creación» del autor en el momento de la escritura con lanecesidad del papel del lector: «El estudio de cómo losautobiógrafos [...] descubrieron, afirmaron, crearon un yoen el proceso de escritura [...] requiere que el lector o elestudioso de la autobiografía participe plenamente enel proceso, de manera que el yo creado es obra [...] casitanto del lector como del autor».2 Paul de Man apuntacon clarividencia a la treta implícita en ese contrato delectura postulado por Lejeune,treta que, podríamos aña-dir, está presente en buena parte, si no en todas, las teo-rías autobiográficas de la etapa del autos. Pues comoseñalaDe Man, numerososteóricos trasladan el problema de un*Hlanoepistemológico a un plano legal buscando unoscimientos firmes para sus teorías. Al ser obvio que unaautobiografía no puede medirse por su fidelidad a unosdatos históricos, es decir, al darnos cuenta de que el ver-dadero problema de la autobiografía reside precisamen-teen el yo del autor, se da una tendencia, claramente
ejemplificada por Lejeune, «a desplazarse de la identidadontológica a la promesa contractual» para, una vez com-probada la veracidad de esa promesa, reinscribir de nue-vo el problema, por un desplazamiento de vuelta a los
Problemasteóricos de la autobiografía
parámetros iniciales, en términos cognoscitivos: «De serfigura especular del autor, el lector se convierte en juez,en poder policial encargado de verificar la “autenticidad”de la firmay la consistencia del comportamiento delfir-mante, el punto hasta el que respeta o deja de respetarel acuerdo contractual que ha firmado».!' De Man obser-"
va que tal como lo concibe Lejeune el sujeto autobio-gráfico deja de ser «sujeto» enteramente, pues Lejeuneconfunde «nombre propio»y «firma»: podríamos añadirque el respeto por la firma, la fidelidad al contrato delectura, no soluciona nada, sino que simplemente plan-tea el problema, pues el tener garantía de que autor, na-rrador y personaje coinciden (la «firma» honraría así sucontrato) no nos aporta conocimiento alguno sino queprecisamente en ese momento es cuando se plantea el ver-dadero problema, el problema del sujeto y del nombre
propio.'*Otra tendencia en la etapa del autos consiste en recu-
rrir a una ciencia establecida para que sirva de garantíade la «verdad» de la autobiografía. Podrían servir de ejem-plo obras como Being in the Text (1984) de Paul Jay o Fc-tions in Autobiograpby (1985) de Paul John Eakin.%Eakin parte de donde se detiene Gusdorf, la idea de queel texto no «refleja», un autor referencial sino que el autorse crea a sí mismo, crea un yo quenoexistiría sin ese tex-to. Y ese yo, al ser inventado, ya no estaría sometido ala prueba de validación por comparación con unareali-dad extratextual sino que se justifica a sí mismo. Llevadaa su extremo, a ese límite con el que juega Eakin peroante el que retrocede, esa teoría supondría en realidad laimposibilidad de la autobiografía, pues no habría forma dedistinguirla de la ficción. Pero todo teórico de la auto-biografía, para salvar su tema, evitará tales excesos, paralo cual efectuará una maniobra recuperadora que salvaráal género de la disolución. Ya hemos visto como Lejeune *esquiva problemas similares al desplazarse de la esfera delo cognitivo la de lo legal; Eakin, por su parte, no aban-donala esfera del conocimiento sino que recurrirá a unadisciplina «científica», la psicología, para justificar la ca-pacidad cognitiva del texto autobiográfico y salvarlo asíde la amenaza de ficción, cuando señala que el «acto auto-biográfico» es un modo de «autoinvención» que se prac-tica primero en el vivir y que se formaliza en la escritura.Vemos como, de ser una «invención»,la autobiografía sesalva al encontrarle Eakin un paralelo en la vida, al pos-tular que tanto en la vida como en la autobiografía el su-jeto se autoinventa, con lo que se salva, en maniobra debirlibirloque, el poder cognoscitivo de la autobiografía,puesel escribir una autobiografía consiste en «una segun-da adquisición del lenguaje, un segundo advenimientoalser, una autoconciencia autoconsciente». Apoyándose so-bre todo en la psicología de la evolución del niño, desdeErickson a Lacan, Eakin quiere salvar a la autobiografíaimponiéndole comocriterio una nueva formade referen-cialidad, no ya material, históricamente comprobable, sinoformal: si ya no podemos caer en la ingenuidad de afir-mar que la autobiografía repite por escrito unos hechos
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
INTRODUCCIÓN
«del pasado, piensa implícitamente Eakin, su validez como“género se asienta en que repite unas estructuras de evolu-ción de la personalidad y, en particular, el advenimientodel niño a la conciencia en el momento en que accede
al lenguaje. Podría hacerse un análisis semejante del libroée Jay, con la diferencia de que el auxilio le viene ahora2 La autobiografía de parte de la filosofía: Jay viene a de-air en sustancia que las autobiografías elaboran o estruc-zaran una narrativa del yo de manera paralela y similar2 la propuesta portextos filosóficos de la misma época.
Otra forma, diferente a las anteriores, de tratar de es-
zablecer lazos entre texto y yo la ofrecesStarobinskx. Pos-
zalando una idea de estilo no como mero «ornamento»¿concepción que opondría un «fondo» de ideas a una «for-ma» lingiiística) sino como «desviación» de la norma,laoriginalidad del estilo autobiográfico nos ofrece, en opi-nión de ese crítico, una serie de índices reveladores del
individuo queescribe, por lo que el estilo va másallá dela producción de efectos técnicos y se convierte en «auto-referencial» al conducirnos a la verdad «interna» del
zutor.!%En todoslos autores examinados podemosdetectar un
rasgo común: todosellos, con estrategias variadas, tienencomo objetivo una justificación de la capacidad cognos-citiva de la autobiografía. Y para poder detender esa capa-cidad, los teóricos recurren tradicionalmente, como hemosvisto, a dos maniobras: por una parte, todos toman a una
ciencia como apoyo de la autobiografía: para Dilthey esepapel lo cumplía la historia; Gusdorf se sirve de la antro-pología filosófica; Lejeune se apoya en el derecho, mien-tras Bruss lo hace en ciertas teorías del lenguaje (speechact theory); Eakin, por su parte, busca el auxilio dela psi-cología y Jay, por último, se refugia en la filosofía: pare-cería que todas las ciencias humanas actuaran comoseresmenesterosos dispuestos a dar refugio y apoyo ala desdi-chada autobiografía en el momento en que ésta abando-na el hogar de su madrastra la biografía. En consecuencia,debemos preguntarnos por qué la autobiografía no pue-de defenderse por sí misma, por qué sus teóricos tienenque salirse de la autobiografía para poder justificarla. Lasegunda forma de defensa consiste en postular, además deunaciencia, otra instancia que actúe también como cen-tro de validación de la autobiografía: mientras que en unaprimera etapa de desarrollo del estudio autobiográfico,alno plantear problemas la identidad del autor, se encon-traba una garantía en el valor objetivo del texto autobio-gráfico, en el momento del autos, y enfrentados pornecesidad con la multiplicidad (y disolución) de un yoautorial inasible, ese poder de garantía pasa al lector. Eldestino de la autobiografía parece estar marcado por suorigen comohija predilecta de la historia, pues en todoslos avatares por los que su estudio ha pasado se repite lanecesidad de encontrar unos fundamentos objetivos fue-ra de ella que avalen su dimensión cognoscitiva. No re-sulta extraño, por lo tanto, que investigadores recienteshurguen en los orígenes de la autobiografía para tratar deaveriguar los motivos y las condiciones de su nacimiento
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Problemas teóricos de la autobiografía
y ver de qué manera ese origen marca su estructura y su
futuro. Por otra parte, el teórico que asume con lucidez
las aporías a que se ven abocadas las teorías examinadas
hasta ahora se ve obligado a penetrar en la autobiografía
misma, en su constitución lingiiística y retórica, para tra-
tar de entender cómoese tipo de textos engendra los espe-
jismos del yo y del poder cognoscitivo dela autobiografía.
Puede servirnos como ejemplo de la primera tendencia
el texto feminista de Sidonie Smith, A Poetics of Women's
Autobiography (1987), mientras que de la naturaleza re-
tórica de la autobiografía se ocupa Paul de Man en un ar-
tículo, «Autobiography as De-Facement» (1979), pequeñoen dimensiones pero inmenso en sus consecuencias.
Sidonie Smith indaga en los orígenes de la autobiografía
para denunciar que desde sus comienzos en el Renacimien-to el sujeto autobiográfico ha sido concebido como sujetomasculino: valiéndose de ideas lacanianas, Smith define
la autobiografía como reconocimiento de inscripción yadaptación del sujeto al orden fálico, pues la autobiogra-fía se encarga de reinscribir la ideología genérico-sexual,
sistema ideológico que fundamenta y define la identidad
individual. La ideología patriarcal y el discurso falocén-trico dominante en la autobiografía hacen que la mujertenga un doble obstáculo a la hora de escribir autobio-
grafías, por ser éste un «género androcéntrico» y porque
a la hora de escribir su vida la mujer tiene que luchar con-
tra los estereotipos que la cultura le asigna y, en particu-
lar, el haberla desprovisto de una «vida pública», negándolepor consiguiente capacidad para convertirse en sujeto auto-
biográfico. La estrecha relación entre el orden simbólico
del patriarcado y la forma de expresar la identidad en la
autobiografía convierten en problemas para la mujer ele-
mentos esenciales de la autobiografía como género, des-
de el impulso a escribir su vida hasta la estructuración del
contenido de su autobiografía,la lectura y escritura de su
yo, la autoridad de su voz, la elección de perspectiva
narrativa o incluso la naturaleza misma de la idea dere-presentación. Ante esos obstáculos la mujer tiene dos
alternativas: puede aceptar y adaptarse a la narrativa pa-
trilinear de la autobiografía, convirtiéndose asi en una«mujer fálica» o, incapaz de reconocerse en narrativas mas-
culinas, traza sus orígenes a la madre accediendo de esta
manera a una escritura femenina en la que habla con la
voz de la madre, que Sidonie Smith, siguiendo a H. C1-
xous y otras teóricas francesas describe, en oposición
a
la
escritura androcéntrica, como atemporal, plural, fluida,
bisexual, des-centrada, no-logocéntrica. Sidonie Smith seda perfecta cuenta de que esta alternativa, la única quele parece válida para la mujer, presenta el gran problema
de reificar a la mujer fuera de la historia, cayendo en el
mismo defecto del que acusaa la ideología patriarcal —la
reificación de la mujer—, aunque se manifieste de modos
muy diferentes en los dos casos. Otra dificultad con la que
tropieza Smith, y que reconoce, es que sus teorías pue-
den tener validez solamente para las autobiografías de mu-
jeres escritas antes del siglo XX, pues en nuestro siglo las
coordenadas del problema han cambiado sustancialmente
0AQ
INTRODUCCIÓN
para la mujer. Por otra parte, Sidonie Smith asume im-plícitamente una serie de ideas «tradicionales» sobre laautobiografía, al concebirla como un «acto» que da senti-do al pasado, al aceptar la idea del «contrato autobiográ-fico» o al asumir que la autobiografía revela más sobreel presente del escritor que sobre su pasado, con lo que,a pesar de la radicalidad de algunas de sus ideas, en mu-chos sentidos Smith no va más allá de la problemáticaplanteada por Gusdorf, Olney, Lejeune, Bruss o Eakin.”Las dificultades consustanciales a la etapa del autos que-dan resumidas por Olney de manera tan ejemplar comoexpresiva: «De alguna manera complicada, oscura, cam-biante e inasible [la autobiografía] es, o está en lugar de,
o rinde homenaje en la memoria, o reemplaza, o hacealgo dela vida de alguien».!* Esa supuesta y posible re-lación entre texto autobiográfico yyo es la que en últimainstancia se le escapa a todos los teóricos examinadoshas-ta el momento.'
Sidonie Smith plantea, pero no desarrolla —puesel ha-cerlo pondría en peligrosu edificio teórico— dos formasde desapropiación del sujeto que son consustanciales a laautobiografía, y en las cuales se centrará la etapa dela grafé:el problemadel lenguaje y el problemadel sujeto. Al mis-mo tiempo quedaal autobiografiado poderpara «narrar»su vida, el lenguaje se lo: quita, ya que las palabras nopueden captar el sentido total de un ser y además,el len-guaje narrativo adquiere una vida independiente que se
. manifiesta en narrativas que, impulsadas por una dinámi-ca propia, se explayan en múltiples direcciones indepen-dientemente de la voluntad del sujeto. Y, por otra parte,el desdoblamiento del yo en yo narrador y yo narrado, yla multiplicación del yo narrado en su recuento nos dejanver que el texto autobiográfico es un artefacto retóricoy queel artificio de la literatura lejos de «reproducir» o«crear» una vida producen su desapropiación. Este será
el tema central, precisamente, planteado por Paul de Manen sus reflexiones sobre la autobiografía, y entramos deesta manera en la tercera etapa del estudio autobiográfi-co, la etapa de la grafé.
Michael Sprinker también orienta su investigación ha-cia el texto para insistir en la idea de que en la autobio-grafía el sujeto, lejos de tener control sobre el texto, estáconstituido por un discurso que nunca domina,el cualestá a su vez producido por un inconscienteinasible, siem-pre cambiante.* Por su parte, De Man sostiene que losobstáculos clásicos con que se enfrentan los teóricos dela autobiografía (la imposibilidad de definirla como gé-nero, la dificultad de distinguirla de la novela) provienen
del error básico de considerar la biografía como el pro-ducto mimético de un referente. Por el contrario, De Manseñala que tal vez deberíamos pensar al revés y ver queel proyecto autobiográfico «produce y determina la vida».Enla línea de susúltimas obras, De Man busca penetraren la estructura retórica última de los textos autobiográ-ficos para mostrar como la estructura de la mimesis en-gendra la ilusión de referencialidad. La autobiografía nose distingue por proporcionarnos conocimiento alguno
6
Problemas teóricos de la autobiografía
sobre un sujeto que cuenta su vida (no proporciona co-nocimiento alguno de ese tipo, añade De Man) sino porsu peculiar estructura especular en que dos sujetos sereflejan mutuamente y se constituyen a través de esa re-flexión mutua. Esa reflexión especular por la queel «na-rrador>y el «personaje»de la autobiografía se determinanmutuamente nos deja ver queal texto autobiográfico sub-yace una estructura tropológica idéntica a la estructurade todo conocimiento(incluido, por supuesto,el conoci-miento de uno mismo): y la misma especularidad, la mis-maestructura reflexiva en que dos sujetos se determinanmutuamente, se encuentra presente en la lectura. La auto-
biografía, concluye De Man, no es un género sino unaforma de textualidad que posee la estructura del conoci-miento y dela lectura.
Podría añadirse que los teóricos de la autobiografía denen conciencia, más o menosclara, de esa condición, perono pueden asumir que el texto autobiográfico no im-parte conocimiento (de ningún tipo) sobre un sujeto yaque eso significaría asumir el fracaso de la empresa enla que se embarcan. Pero ya hemosvisto el malestar queembarga a todos los textos teóricos desde Gusdorf y losdesplazamientos del problemaa todo tipo de terreno queel estrictamente textual que efectúan los críticos para«salvar» su tema. Aunque De Mannolo dice, no hay quever en su teoría un anuncio de la muerte de la autobio-grafía o algo similar, pues quedan caminos para conducirla indagación:si algún valor tiene la aportación de De Manes hacernos perder definitivamente la inocencia(o la ce-guera) con que nos hemos acercado hasta ahora a la auto-biografía. Siguiendola línea de investigación de De Man,una tarea hacedera consistiría en examinar la naturalezatropológica a través de la cual la autobiografía engendrala ilusión de referencialidad, y ese mismo crítico nos hacever que el tropo «maestro» dominante en la autobio-grafía es la prosopopeya, el tropo consistente en dar ros-tro y voz a los ausentes o a los muertos. A través de esetropo los dos sujetos presentes en toda autobiografía sedeterminan reflexivamente, pero la figura que reside enel centro de esa determinación al mismo tiempo los des-figura, pues el lenguaje de los tropos es siempre un len-guaje despojador, por lo que De Man concluye así suartículo:
En cuanto entendemosquela función retórica de la pro-sopopeya consiste en dar voz o rostro por medio del lengua-je comprendemos también que de lo que estamos privadosno es de vida sino de la forma y el sentido de un mundoque solo nos es accesible a través de la vía despojadora delentendimiento. La muerte es un nombre que damos a un apu-
ro lingiiístico y la restauración de la vida mortal por mediode la autobiografía (la prosopopeya del nombre y de la voz)desposee y desfigura en la misma medida en que restaura,La autobiografía vela una deshiguración de la menteporell:ellamisma causada,
Obviamente, ese lenguaje despojador y la naturalezatropológica del lenguaje autobiográfico nos apartan con-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
|
INTRODUCCIÓN
'siderablementedelas teorías de un Starobinski en cuantoz la verdad autorreferencial del estilo como descubridorde la interioridad del autobiógrafo.
Ademásde la vía de investigación retórica ejemplifi-cada por De Man otro camino posible es el camino pro-' puesto por Derrida cuya obra, incluso cuando no se ocuparectamente de la autobiografía resulta en general muy
: pertinente para ese tema. Ocupándose de ese texto auto-biográfico ejemplar que es el Ecce Homo de Nietzsche,
- en Loreille de l'autre Derrida propone una meditación so-: bre ese «borde» que asumimos existe entre vida y obra¿ y que, en su opinión, no es una línea clara y divisible,. sino que atraviesa el cuerpo y el corpus del autor de- maneras que solamente comenzamosa entrever, y que tan-zo una lectura inmanente de un sistema («filosófico» enel caso de Nietzsche) como una lectura empírico-genéticajamás han interrogado: no podemosseparar radicalmentevida y obra pero tampoco podemos explicar la una pormedio dela otra, sino que tenemos que comenzar a pen-sar lo «autográfico» desde esa premisa del borde paradóji-co que separa, une y atraviesa al mismo tiempo corpusy cuerpo, vida y obra.? En el momento en que empe-
- zamos a considerar ese límite paradójico entre esenciali-dad de una obra y vida empírica de un autor, nos abrimosa una nueva ciencia de lo biográfico, en la quela identi-dad del autor toma nuevas configuraciones por lo que esnecesario no unadisolución de la narración autobiográ-fica sino un nuevo replanteamento de lo autobiográfico(pp. 63-64), del nombre y de la firma. El texto autobio-gráfico no es «firmado» por un autor que se comprometeen una identidad común con el personaje sobre el queescribe, sino que la estructura de la firma hace que quienfirme, en realidad, sea el «destinatario»del texto autobio-
gráfico: la firma no ocurre en el momento de la escriturasino en el momento en que el otro me escucha: el desti-natario de la autobiografía escribe en lugar del autobio-grafiado (pp. 108-109): la oreja del otro firma por mí, medice, constituye mi yo autobiográfico. El yo pasa siemprepor el otro, lo que convierte a la empresa autobiográficaen algo paradójico en el que el autos, lejos de ser autosufi-ciente, queda comprometido en la dinámica del nombrey de lafirma que lo constituyen por ese desvio a travésdel otro: lo autobiográfico no puede ser nunca autosufi-ciente ya que no puede darse la presencia completa delyo ante sí mismo, y si el borde entre vida yobra nos deja
ver que lo autobiográfico es en realidad «autográfico»,elpaso necesario de la firma (y la escritura Ée la oreja jerte a lo autobiográfico en hete-
robiográfico.”Debería quedar claro quelas vías abiertas por De Man
y Derrida no implican una caída en el nihilismo o la «des-trucción» sino que llevan al pensamiento autobiográficoa sus límites y, con radical lucidez, miran de frente al pro-blemasin subterfugios ni desplazamientos que puedan lle-var a una fácil reconciliación que nos dejaría seguirpensando sobre la autobiografía en términos tradiciona-les y sin mala conciencia.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Problemas teóricos de la autobiografía
NOTAS
1. Véase W. Dilthey, Selected Writings (Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, 1976), especialmente las pp. 207-216.
2. Georg Misch, Geschichte der Autobiographie, 4 vols., Berna y Fránc-fort, 1949-1965. El primer volumen apareció en 1907.
3. Anna Robertson Burr, The Autobiography: A Critical and Com-parative Study (Boston, Houghton Miffin, 1909); E. Stuart Bates, Inside
Out: An Introduction to Autobiography (Nueva York, Sheridan House,
1937).4. Wayne Shumaker, English Autobiograpby: lts Emergence, Materials,
and Forms (Berkeley, University of California Press, 1954).5. Georges Gusdorf, «Conditions et limits de Pautobiographie», en
Formen der Selbsdarstellung. Analekten zu einer Geshichte des literarischenSelbsportraits. Festgabefir Fritz Neubert (Berlín, Duncker 8 Humblot,1956), pp. 105-123. Incluido en este Suplementos.
6. Otro problema no tan amplio sino consustancial al estudio dela autobiografía lo constituye la demarcación de límites con la novela
o con otros géneros afines (memorias, diarios, cartas, etc.). Véase en estesentido George May, La autobiografía (México, FCE, 1982); Karl Wein-traub, «Autobiography and Historical Consciousness», Critical Inquiry,1 (1975), 821-848; Barrett J. Mandel, «Full of Life Now», en J. Olney,ed., Autobiography (Princeton, Princeton University Press, 1980),pp. 49-72; José Romera Navarro, «La literatura autobiográfica como gé-nero literario», Revista de Investigación (Colegio Universitario de So-ria) (1980), 49-54.
7. James Olney, «Autobiography and the Cultural Moment: A The-
matic, Historical, and Bibliographical Introduction» en James Olney,ed., Antobiography. Essays Theoretical and Critical (Princeton, Prince-ton University Press, 1980), pp. 3-27. Estas tres etapas no deben consi-derarse como una rigurosa división sino como algo aproximado y queresulta útil a la hora de estudiar la evolución del estudio de la autobio-grafía. Por supuesto, se dan todo tipo de solapamientos temporales en-tre esas tres tendencias metodológicas. Para un detallado análisis de labibliografía anterior a 1980 véase «The Study of Autobiography: A Bi-bliographical Essay», en William C. Spengemann, The Forms ofÁuto-
biography. Episodes in the History ofa Literary Genre (New Haven, YaleUniversity Press, 1980), pp. 170-246.
8. De Karl Weintraub consúltese The Value ofthe Individual. SelfandCircumstance in Autobiography (Chicago, Chicago University Press, 1978),o su artículo, en el que sienta las bases metodológicas que luego usaráen el libro, «Autobiography and Historical Consciousness» (citado enla nota 6), cuya traducción se incluye en este Suplementos. Para la auto-biografía como fuente de estudio de los orígenes y la pluralidad culturaly racial de los Estados Unidos véase, por ejemplo, Daniel B. Shea, Jr.,
Spiritual Autobiograpby in Early America (Princeton, Princeton Uni-versity Press, 1968), los trabajos de Albert E. Stone (consúltese Biblio-grafía selecta sobre teoría de la autobiografía en este Suplementos) o lacolección de ensayos American Autobiography. Retrospect and Prospect,ed. Paul John Eakin (Madison, University of Wisconsin Press, 1991),donde se pueden encontrar artículos sobre una extensa gama de temas,desde las autobiografías de los primeros colonos hasta autobiografías deafroamericanos, inmigrantes recientes o nativos americanos. Para auto-biografías de minorías véase, por ejemplo, Stephen Buterfield, Black Auto-
biography in America (Amherst, University of Massachusetts Press, 1974),Houston Baker, Jr., Autobiographical Acts and the Voice ofthe SouthernSlave (Chicago, Chicago University Press, 1980), o The Slave's Narra-tive, eds. Charles T. Davis y Henry Louis Gates (Nueva York, OxfordUniversity Press, 1985). Una buena introducción la bibliografía sobreautobiografías de afroamericanos la ofrece el artículo de William L.Andrews «African-American Autobiography Criticism: Retrospect andProspect», incluido en Paul John Eakin, ed., American Antobiograpby,pp. 195-215, artículo en el que puede encontrarse una bibliografía sobre
el tema en las pp. 212-215.9. En J. Olney, ed., Autobiograpby (v. nota 7), y traducido para este
Suplementos. Otro ejemplo lo constituye un interesante artículo de Ba-rrett J. Mandel, «Full of Life Now», también incluido en J. Olney, ed.,
Autobiograpby, pp. 49-72. Para Mandel el presente es el momento en queel ser humano experimenta la verdad (p. 64), y la autobiografía crea la
INTRODUCCIÓN
ilusión del pasado volviendo a la vida, aunque ese pasado nuncaexistiópor ser una ilusión creada por la actividad simbolizante de la mente
(p. 63).10. Philippe Lejeune, Le pacte antobiographique (Paris, Seuil, 1975),
cuyo primer capítulo se encontrará traducido en este Suplementos (paraotras obras de Lejeune véase Bibliografía selecta sobre teoría de la auto-biografía también en este Suplementos); James Olney, Metaphors ofSelf.The Meaning ofAutobiography (Princeton, Princeton University Press,1972) y «Autobiography and the Cultural Moment»(cit. en nota 7); Eli-zabeth Bruss, Autobiographical Acts. The Changing Situation ofa Liter-ary Genre (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1976), sobre
todo el primer capítulo, «Literary Acts».11. También B. Mandel en «Full of Life Now», op. cit. en n. 9,
considera que el lector es un elemento clave en la interpretación dela autobiografía, sobre todo cuando se trata de distinguirla dela ficción,
pues si bien ambos géneros implican dosis de cierta verdad y ciertamentira, el lector que lee autobiografía busca una satisfacción de au-todescubrimiento que una novela solo le da de manera incompleta
(pp. 54-55).12. James Olney, «Autobiography and the Cultural Moment», en Ol-
ney, ed., Autobiography, p. 24.13. Paul de Man, «La autobiografía como desfiguración», incluido
en este Suplementos.14. Lejeune hace precisiones a las teorías postuladas en Lepacte auto-
biographique (pero sin cambiar las premisas fundamentales) en «Le pac-te autobiographique (bis)», publicado en Lanmtobiographie en Espagne(Aix-en-Provence, Université de Provence, 1982), pp. 7-26, y reimpresoen su libro Moi aussi (París, Seuil, 1986), pp. 13-35.
15. Paul Jay, Being in the Text. Self-Representation from Wordsworth
to Roland Barthes (Ithaca: Cornell University Press, 1984); Paul JohnEakin, Fictions in Autobiography. Studies in the Art ofSelfInvention (Prin-ceton, Princeton University Press, 1985); véase especialmente el cuarto
Problemasteóricos de la autobiografía
y último capítulo del libro de Eakin, «Self-Invention in Autobiography:The Moment of Language».
16. Jean Starobinski, «Le style de 'autobiographie», en Loeil vivantIT. La relation critique (Paris, Gallimard, 1970), pp. 87 y 95.
17. Para otros acercamientos feministas véase Carolyn Heilbrun,«Non-Autobiographies of “Priviledge” Women: England and Ameri-ca», traducido en este Suplementos. Consúltese además en «Bibliografíaselecta sobre teoría de la autobiografía», las entradas bajo Shari Bens-tock, Bella Brodzki, Carolyn Heilbrun, Stelle Jelinek, Patricia M. Spacks
y Domna C. Stanton.18. James Olney, «Autobiography and the Cultural Moment», en OL-
ney, ed., Autobiography, ob. cit., en n. 7, p. 24.19. Michael Sprinker, «Fictions of the Self: "The End of Autobi-
ography», en J. Olney, ed., Autobiograpby, ob.cit., en n. 7, pp. 321-342.Artículo traducido en este Suplementos.
20. Paul de Man, «La autobiografía como desfiguración», en este mis-mo Suplementos.
21. Loreille de l'autre. Otobiographies, transferts, traductions. Téxtes
et débats avec Jacques Derrida (eds. Claude Levesque y Christie V. McDo-nald), Montreal, VLB éditeur, 1982, pp. 16-17. La edición francesa dela intervención de Derrida, Otobiograpbies (París, Seuil) no incluye lasactas de los diálogos que siguieron a esa conferencia, las cuales están in-cluidas en la edición canadiense.
22. Ensuartículo «Autografía: pensador firmado (Nietzsche y De-rrida)», incluido en este Suplementos, Alberto Moreiras analiza con másdetalle el texto de «Otobiographie de Nietzsche», situándolo en el con-texto del pensamiento derridiano, y sacando conclusiones muy lúcidasacerca de lo quela estructura de la firma, la imposibilidad de la «auto-rrepresentación» y la naturaleza de la heterobiografía suponen para elpensamiento y su escritura. Además de Otobiograpbies, para el tema dela autobiografía resulta indispensable otra obra de Derrida, MemoiresforPaul de Man (Nueva York, Columbia University Press, 1986).
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Condicionesy límitesde la autobiografía*
Georges Gusdorf
La autobiografía es un género literario firmemente esta-blecido, cuya historia se presenta jalonada de una seriede obras maestras, desde las Confesiones de san Agustínhasta Si le grain ne meurt de Gide, pasando por las Con-fesiones de Rousseau, Poesía y verdad, las Memorias de ul:
tratumba o la Apología de Newman. Muchos grandeshombrés, e incluso muchos hombres no tan grandes, jefes
de Estado jefes militares, ministros, exploradores, hom-
bres de negocios, han consagrado el ocio de su vejez a laredacción de recuerdos que encuentran constantementeun público de lectores atentos. La autobiografía existe detodas t: das; está protegida por la regla que protege a lascloriadconsagradas, de modo que ponerla en cuestión pue-de parecer ridículo. Diógenes demostró el movimiento an-dando, en su disputa con el filósofo eleata que pretendía,por la autoridad de la razón, impedir a Aquiles que atra-pase la tortuga. De manera similar, felizmente, la auto-biografía no ha esperado quelos filósofos le otorguen elderechoa la existencia. Pero tal vez no es demasiado tar-de para preguntarnosporel sentido de tal empresa y porsus condiciones de posibilidad, a fin de entresacar las pre-suposiciones implícitas.
En primerlugar, conviene resaltar el hecho de queelgénero autobiográfico está limitado en el tiempo y enel espacio: ni ha existido siempre ni existe en todas par-tes. Si las Confesiones de san Agustín ofrecen el punto dereferencia inicial de un primer éxito fenomenal, vemos
. en seguida quese trata de un fenómeno tardío en la cul...tura occidental, y que tiene lugar en el momentoen quela aportación cristiana se injerta en las tradiciones clásicas.Porotra parte, no parece que la autobiografía se haya ma-nifestado jamás fuera de nuestra atmósfera cultural; se di-ría que manifiesta una preocupación particular del hombreoccidental, preocupación que ha llevado consigo en su
* Artículo traducido por Ángel G. Loureiro. Publicado originalmente en For-men der Selbstdarstellung. Analekten zu einer Geschichte des literarischen Selbspor-traits. Festgabe fur Fritz Neubert (Berlín, Duncker y Humblot, 1948, 105-123).
9
ESTUDIOS
conquista paulatina del mundo y que ha comunicado alos hombres de otras civilizaciones; pero, al mismotiem-po, estos hombres se habrían visto sometidos, por una es-pecie de colonización intelectual, a una mentalidad que“no era la suya. Cuando Gandhi cuenta su propia histo-ria, emplea los medios de Occidente para defender elOriente. Y los emotivos testimonios recogidos por Wes-termann en sus Autobiografías de africanos manifiestan laconmocióndelas civilizaciones tradicionales en su con-tacto con las europeas. El mundo antiguo está en trancede morir dentro incluso de esas conciencias que se inte-rrogan acerca de su destino, convertido, de grado o porla fuerza, al nuevo estilo de vida que el hombre blancoha traído desde más allá de los mares.
La preocupación, que nos parece tan natural, de vol-verse hacia el pasado, de reunir su vida para contarla, no
es una exigencia universal. Se da solamente tras muchossiglos y en una pequeñaparte del mundo. El hombre quese complace así en dibujar su propia imagense cree dig-no de un interés privilegiado. Cada uno de nosotrostie-ne tendencia a considerarse comoel centro de un espaciovital: yo supongo que mi existencia importa al mundoy que mi muerte dejará el mundo incompleto. Al contarmi vida, yo me manifiesto más allá de la muerte, a finde que se conserve ese capital precioso que no debe desa-parecer. El autor de una autobiografía da a su imagen untipo de relieve en relación con su entorno, una existenciaindependiente; se contempla en su ser y le place ser con-templado, se constituye en testigo de sí mismo; y tomaa los demás comotestigos de lo que su presencia tiene deirreemplazable.
Esta-toma de conciencia de la originalidad de cada vidapersonales el producto tardío de cierta civilización. Du-rante la mayor parte de la historia de la humanidad,elindividuo no ve su existencia fuera de los demás, y toda-vía menos contra los demás, sino con los otros, en una
existencia solidaria cuyos ritmos se imponen globalmen-te a la comunidad. Nagie es propietario de su vida ni desu muerte; las existencias se solapan de tal manera que cadauna de ellas tiene su centro en todas partes y su circunfe-rencia en ninguna. Lo que cuenta no es nuncaelser aisla-do; mejor aún,el aislamiento es imposible en un régimende cohesión total. La vida social se despliega a manera deuna gran representación teatral en la que las peripecias,fijadas originalmente por los dioses, se repiten periódica-mente. Cada persona aparece así comoel titular de unpapel, ya representado porlos ancestros y que los descen-dientes volverán a representar; hay un número limitadode papeles, y se expresan con un número limitado de nom-bres. Los recién nacidos reciben el nombre de los difun-tos, de los cuales toman su rol, y la comunidad se mantiene
idéntica a sí misma, a pesar de la renovación constantede los individuos que la componen.
Está claro que laautobiografía nopuededarseen unmediocultural en el que la conciencia de sí, hablando conpropiedad,noexiste. Pero esta falta de conciencia de lapersonalidad, característica de las sociedades primitivas tal
10
Condicionesy límites de la autobiografía
como noslas describen los etnólogos, se mantiene enci-vilizaciones más avanzadas, que se inscriben en marcosmíticos regidos por el principio de la repetición. Las teo-rías del eterno retorno, admitidas comodogma,bajo for-mas variadas, por la mayor parte de las grandes culturas
. antiguas, centran su atención en lo que permanece, y noen lo que pasa. «Lo que es —nos enseña la sabiduría delEdlesiastés— es lo que ha sido, y no hay nada nuevo bajoel sol.» De la misma manera, las creencias en la transmi-
gración de las almas, diseminadas a través del mundoin-doeuropeo, solo dan un valor negativo a las peripecias dela existencia temporal. La sabiduría del Indo considera lapersonalidad como una ilusión funesta y busca la salva-ción en la despersonalización.
La autobiografía solo resulta posible a condición deciertas presuposiciones metafísicas. Resulta necesario, enprimerlugar, que la humanidad haya salido, al precio deuna revolución cultural, del cuadro mítico de las sabidu-
rías tradicionales, para entrar en el reino peligroso de lahistoria. El hombre que se tomael trabajo de contar suvida sabe que el presente difiere del pasado y que no serepetirá en el futuro; se ha hecho sensible a las diferen-
cias más que a las similitudes; en su renovación constan-te, en la incertidumbre de los acontecimientos y de loshombres, cree queresulta útil y valioso fijar su propia ima-gen, ya que, de otra manera, desaparecerá como todo lodemás de este mundo. La historia quiere ser la memoriade una humanidad que marcha hacia destinos imprevisi-bles; lucha contra la descomposición de las formas y delos seres. Cada hombre es importante para el mundo, cadavida y cada muerte; el testimonio que cada uno dade símismo enriquece el patrimonio común de la cultura.
La curiosidad que una persona siente hacia sí misma,el asombro ante el misterio de su propio destino, estánligadosa la revolución copernicanade la entrada enla his-toria; la humanidad, que subordinaba su devenir a los gran-des ciclos cósmicos, se descubre dueña de una aventura
independiente; y muy pronto esa humanidad se hará cargotambién del dominio delas ciencias, organizándolas, pormediode la técnica, en función de sus propias necesida-des. A partir de ese momento,el hombre se sabe respon-sable: convocador de hombres, de tierras, de poder, creador
de reinos o de imperios, inventor de un código o de unasabiduría, tiene conciencia de añadir algo a la naturaleza,de inscribir en ella la marca de su presencia. Aparece en-tonces el personaje histórico, y la biografía representa, jun-to a los monumentos, las inscripciones, las estatuas, una
de las manifestaciones de su deseo de permanencia en lamemoria de los hombres. Las vidas ejemplares de los hom- 'bres ilustres, de los héroes y los príncipes, les concedenuna especie de inmortalidad literaria y pedagógica parala edificación de los siglos futuros.
Pero la biografía que así se constituye como géneroliterario solo provee una presentación exterior de los gran-des personajes, revisados y corregidos por las necesidadesde la propaganday porel sentido común de la época. Muya menudo,el historiador se encuentra separado de su mo-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
«delo por el tiempo transcurrido; siempre se encuentra>
“separado por una gran distancia social. Tiene concienciade ejercer una función pública y oficial, analoga a la del
“artista que esculpe o pinta una imagen de una personapoderosa en ese momento, y que queda fijada en una poseventajosa según las normas de las convenciones imperan-wes. Laaparición de la autobiografía supone una nueva re-Y
volución espiritual: el artista y_elmodelo..coinciden,elhistoriador se toma a sí mismo como objeto. Es decir, que 4
se considera como un gran personaje, digno de la memo-madelóshombres, mientras que, de hecho, no es másque un intelectual más o menos oscuro. Hace su apari-ción aquí un nuevo espacio social, el cual invierte los ran-gos y reclasifica los valores. Montaigne es un hombreprominente, perteneciente a una familia de comerciantes;|Rousseau, ciudadado de Ginebra, es una especie de aven-turero literario; sin embargo, ambos consideran su desti- :no, a pesar de su mediocridad en el teatro del mundo,:como digno de ser dado como ejemplo. El interés se ha!desplazado de la historia públicaa la historia privada:al ||
Z
“Tado de los grandes hombres que llevan a cabola historia |oficial de la humanidad, hay hombres oscuros que llevan ;¡a cabo susguerras en el senode su vidaespiritual, libran-+do batallas silenciosas, cuyas vías y medios,triunfos y ecos,:merecen serlegados a la memoria universal. :
Esta conversión se datardíamente, en la medida en quecorresponde a unaevolucióndifícil o, mejor dicho, a unainvolución de la conciencia. Uno se maravilla de lo quelo rodea más rápidamente que de uno mismo. Uno ad-mira lo que ve, uno no se ve a sí mismo.Si el espacio defuera, el teatro del mundo,es un espacio claro, en el que
los comportamientos, los móviles y los motivos de cadaunose desentrañan bastante bien a primera vista, el espa-cio interior es tenebroso por esencia. El sujeto que se tomaa sí mismo como objeto invierte el movimiento naturalde la atención; al hacer esto, parece estar violando ciertasprohibiciones secretas de la naturaleza humana. La socio-logía, la psicología profunda,el psicoanálisis, han revela-do la significación compleja y angustiosa que reviste elencuentro del hombre con su imagen. La iimagen es unotro yo-mismo, un doble de miser, pero másfragil y vul-nerable, revestido de un carácter sagrado que lo hacea lavez fascinante y terrible. Narciso, al contemplar su ros-tro en el seno del manantial, queda fascinado por esta apa-rición, hasta el punto de morir al doblarse sobre sí mismo.En la mayorparte de los folklores y las mitologías la apa-rición del doble es un signofatal.
Las prohibiciones míticas subrayan el carácter inquie-tante del descubrimiento de uno mismo. La naturaleza nohabía previsto el encuentro del hombre consu reflejo, sinoque parecía oponerse a toda complacencia ante ese refle-jo. La invención del espejo parece haber conmovido laexperiencia humana, sobre todoa partir del momento enque las mediocres láminas de metal usadas desde la Anti-
giiedad fueron reemplazadas, a fines de la Edad Media,por los vidrios producidos por la técnica veneciana. Laimagen enel espejo forma parte, a partir de ese momen-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Condiciones y límites de la autobiografía
to, de la escena de la vida, y los psicoanalistas han puestoen evidencia el papel capital de esta imagen en la con-ciencia progresiva que el niño va tomando de su propiapersonalidad.* Desde los seis meses de edad, el niño se in-teresa particularmente por ese reflejo suyo, que solo pro-duce indiferencia en el animal. En esa imagen descubreel niño poco a poco un aspecto esencial de su identidad:separa lo exterior de su interior, se ve como un otro entrelos otros; se sitúa en el espacio social en el que se va asentir capaz de reagrupar su propia realidad.
El hombre primitivo se asusta de su reflejo en el espe-jo, al igual que se espanta de la imagen fotográfica o cine-matográfica. El niño civilizado tiene todo el tiemponecesario para familiarizarse con el revestimiento de apa-riencias que él ha asumido bajo la presión persuasiva delespejo. Sin embargo, incluso el adulto, hombre o mujer,si reflexiona por un momento, encuentra en el fondo estaconfrontación consigo mismo, la conmoción y la fas-cinación de Narciso. La primera imagen sonora del mag-netófono, la imagen animada del cine, despiertan unaangustia similar en nuestras profundidades. El autor dela autobiografía domina esta inquietud sometiéndose aella; más allá de todas las imágenes, busca tenazmente lavocación de su ser propio. Sirva como ejemplo Rem-brandt, fascinado por su espejo veneciano, multiplican-do sin fin sus autorretratos, —como más tarde lo hará Van
Gogh,testimonios de sí mismoy signos de la nuevain-quietud apasionada del hombre moderno, empeñado endilucidar el misterio de su propia personalidad.
Si es cierto que la autobiografía es el espejo en el quela personarefleja su propia imagen, resulta necesario, sinembargo, reconocer que el género aparece antes de los des-cubrimientos técnicos de los artesanos alemanese italia-nos. La atracción física y material del reflejo en el espejose uney fortalece, en el alba de la edad moderna,a la as-cesis cristiana del examen de conciencia. Las Confesionesde san Agustín correspondena esta orientación nueva dela espiritualidad: la Antigiiedad clásica mantenía, en susgrandes filosofías (la epicúrea, por ejemplo, o la estoica),una concepción disciplinaria del ser personal, el cual de-bía buscar la salvación en la adhesión a una ley universaly trascendente sin complacencia alguna por los misterios,porotra parte insospechados, de la vida interior. El cris-tianismo hizo prevalecer una antropología nueva;cada des-tino,por humilde que sea supone unasuerte de apuestasobrenatural. Tal destino se desarrolla como un diálogocon Dios, en el que, y hasta el final, cada gesto, cada pen-samiento o cada acto pueden ponerlo todo en entredicho.Cada uno es responsable de su propia existencia, y las in-tenciones cuentan tanto comolos actos. Deahí el interésnuevo por los resortes secretos de la vida personal; lare- .gla de la confesión de los pecados viene a dar al examende conciencia un carácteralavez sistemático y obligato-:
rio. Elgran libro de san Agustín procede deesta exigenciadogmática: un alma genial presenta ante Dios su balan-ce de cuentas con toda humildad, pero también con todaretórica.
11
ÑA
144
|41
ESTUDIOS
Durante los siglos cristianos de la Edad Media occi-
dental, el pénitente, a imagen de san Agustín, no puedesino manifestarse culpable ante su Creador. El espejo teo-lógico del almacristiana es un espejo deformante, que ex-plota sin complacencia los menores defectos de la personamoral. La regla de humildad más elemental obligaalfiela descubrir por todas partes las huellas del pecado, a sos-pechar bajo la apariencia más o menos aduladora del per-sonaje la corrupción amenazante de la carne, la horrible
delicuescencia del Squelette de Ligier Richier: todo hom-
bre se descubre en potencia como un invitado a las Dan-
zas de la Muerte. En esta época, como en la del hombre
primitivo, el hombre no puede contemplar sin angustiasu propia imagen. Hará falta el estallido de la Romaniamedieval, la desintegración de sus dogmasbajo la fuerzaconjuntadel Renacimiento y la Reforma, para que el hom-bre tome interés en verse tal como es,alejado de todapremisa trascendental. El espejo de Venecia ofrece a Rem-brand, hombre inquieto, una imagen de sí mismo despro-vista de perversión o adulación. El hombre renacentistase lanza al océano a la busca de nuevos continentes y dehombres naturales. Montaigne descubre en sí un mundonuevo, un hombre natural, desnudoe ingenuo, y nos en-trega en los Ensayos sus confesiones impenitentes.
Los Ensayos serán uno de los evangelios de laespiri-tualidad moderna. Desligado de toda obediencia doctri-"nal, en un mundo en vías de creciente secularización,elhombre de la autobiografía se impone comotarea el sa-car a la luz las partes más recónditas de su ser. La nuevaépoca practica la virtud de la individualidad, particular-mente apreciada por los grandes hombres del Renacimien-to, defensores de la libre empresa tanto en el arte comoen la moral, en las finanzas, la técnica o la filosofía. Las
Memorias de Cellini, artista y aventurero, son testigo deesta nueva libertad de un individuo que cree que todoleestá permitido. Másallá de las disciplinas de la epoca clá-sica, la época romántica reinventará, en su exaltación delgenio, el gusto porlaautobiografía. La virtud de la indi-“vidivalidad se completa conla virtud dela sinceridad, que
Rousseau retoma de Montaigne: el heroísmodecompren-derlo todo y de decirlo todo, reforzado porlas enseñanzasdel psicoanálisis, reviste a los ojos de nuestros contempo-ráneos un valor creciente. Las complejidades, las contra-dicciones y las aberraciones no suscitan la duda o larepugnancia, sino una suerte de asombro. Y Gide reto-ma, en un sentido totalmente profano, la exclamación del
salmista: «Yo te alabo, ¡oh, Dios mío!, por haberme he-cho una criatura tan maravillosa».
El recurso a la historia y a la antropología permitesituar la autobiografía en su momento cultural.? Quedapor examinar la empresa autobiográfica en sí misma, parailuminar sus intenciones y medir sus posibilidades de éxi-to.? El autor de una autobiografía se impone como tareael contar su propia historia; se trata, para él, de reunir loselementos dispersos de su vida personal y. de agruparlos
en un esquema de conjunto. El historiador de sí mismoquerría dibujar su propio retrato, pero, al igual que el pin-
12
Condicionesy límites de la autobiografía
torsolo fija un momento desu apariencia exterior, el autor
de una autobiografía trata de lograr una expresión cohe-
rente y total de todo su destino. El carálogo de Bredius
" da cuenta de 62 autorretratos, tenidos todos por auténtl-
cos, que Rembrandt pintó a lo largo de toda su vida. Esta
tentativa repetida muestra que el pintor nunca quedó sa-
tisfecho: noreconocía ninguna imagen como su imagen
definitiva. El retrato total de Rembrandt se encuentra enel punto de fuga de todossus rostros diferentes, de los cua-
les sería, de alguna manera, el denominador común. Elcuadro representa el presente, mientras que la autobiogra-
fía pretende re-trazar una duración,
un
desarrollo
en
el
tiempo,
no
yuxtaponiendo
imágenes
instantáneas,sino
componiendo
una
especiede
filmsiguiendounguión pre-
concebido. El autor de un diario íntimo, anotando día
día
sus
impresiones y sus estados de ánimo,fija el cua-
dro de su realidad cotidiana sin preocupación alguna por
la continuidad. La autobiografía, al contrario, exige queel hombre se sitúe a cierta distancia de sí mismo, a fin
de reconstituirse en su unidad y en su identidad a través
del tiempo.A primera vista, no hay en eso nada de chocante. Si
admitimos que cada hombre tiene una historia y que es
posible contar esa historia, es inevitable que el narrador
se acabe tomando a sí mismo como objeto desde el mo-
mento en que concibe que su destino tiene interés sufi-
ciente para él mismo y para los demás. Por otra parte, el
4 testimonio que cada uno da de sí mismo es privilegiado:.
el biógrafo, cuando se ocupa de un personaje distante O
desaparecido, no tiene completa seguridad en cuanto a las
intenciones de su héroe; se limita a descifrar los signos,
y su obra tiene siempre, en cierto sentido, algo de novelapoliciaca. Al contrario, nadie mejor que yo mismo pue-
de saber en lo que he creído o lo quehequerido; única-
mente yo poseoelprivilegiodeencontrarme,en lo quemeconcierne,delotro lado del espejo, sin que pueda in-terponérsemela muralla de la vida privada.Los otros, por
muy bien intencionados quesean, se equivocan siempre;
describen el personaje exterior, la apariencia que ellos ven,y no la persona, la cual se les escapa. Nadie mejorque
el propio interesado puede hacer justiciaasímismo, yés precisamente para aclarar los malentendidos, para res-
tablecer una verdad incompleta o deformada,por lo que
el autor de la autobiografía se imponela tarea de presen-
tarélmismosuhistoria.Ungran número de autobiografías, sin duda la mayor
parte, se basan en estos presupuestos elementales: el hom-
¡ bre de Estado,el político, el jefe militar, cuandoles llega
í el ocio del retiro o del exilio, escriben para celebrar su
' obra, siempre más o menos incomprendida, para hacerse
| untipo de propaganda póstuma en la posteridad, que co-
' rre el riesgo de olvidarlos o de no apreciarlos en su justa
. medida. Memorias y recuerdos compiten en celebrar la cla-
rividencia y la habilidad de hombres ilustres que jamás
se han equivocado, a pesar de las apariencias. El cardenal
de Retz, jefe de facción sin suerte, gana infaliblemente a
posteriori todas las batallas que ha perdido; Napoleón, en
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Santa Elena, por la persona interpuesta de Las Cases, sesoma su revancha de las injusticias de los acontecimien-sos, enemigos de su genialidad. Nadie se sirve mejor queuo mismo.
Esta autobiografía, consagrada exclusivamenta a la de-tensa e ilustración de un hombre, de una carrera, de una
política o de unaestrategia, es una autobiografía sin pro-blemas: se limita casi exclusivamente al sector público de
E existencia. Aporta un testimonio interesante e interesa-do, e incumbe al historiador, más que a ningún otro, elestudiar y criticar este tipo de autobiografía. Lo que im-porta aquí son los hechos oficiales, y las intenciones sesuzgan de acuerdo con las realizaciones. No resulta nece-sario creer al narrador, sino considerar su versión de los
hechos como una contribución a su propia biografía. Elreverso de la historia, las motivaciones íntimas, comple-
zan la secuencia objetiva de los hechos. Pero en el casode los hombres públicos lo que predomina es ese aspectoexterior: ellos cuentan su vida según la óptica de sú tiem-po, de modo que las dificultades de método no difierende las de la historiografía al uso. El historiador sabe bienque las memorias son siempre, hasta cierto punto, unarevancha sobrela historia. Leyendo los recuerdos de Retz,no se comprende del todo por quéfracasó tan grandiosa-mente en su carrera política; un biógrafo objetivo no sedejará impresionar por ese vencido que se da aires devencedor, y reconstruirá los hechos ayudándose de unapsicología elemental y de comprobaciones indispensables.
La cuestión cambia radicalmente cuando el lado pri-vado de la existencia tiene mayor importancia. Newman,cuando escribe su Apología pro vita sua, tiene como objeti-vo justificar, a los ojos de la opinión contemporánea, suconversión del anglicanismo al catolicismo. Pero los acon-tecimientos sociales y teológicos, los datos cronológicos,tienen poca importancia. El debate se desarrolla, en lo :esencial, en el espacio interior: como en las Confesiones*de san Agustín, lo que aquí se nos cuentaesla historia de -un alma. La crítica externa y objetiva puede señalaraquí o allá algún que otro error de detalle o alguna tram-pa, pero no puede poner en tela de juicio lo esencial. Rous-seau, Goethe, Stuart Mill, no se contentan con presentar
al lector un tipo de «curriculum vitae» que re-traza lasetapas de una carrera oficial cuya importancia no pasa demediocre. En este caso, nos concierne otra verdad. La re-
memoraciónse tiene a sí misma como objetivo, y la evo-cación del pasado responde a una inquietud cargada demayor o menor angustia, ansiosa de encontrarel tiempoperdido para recuperarlo y fijarlo para siempre. El títulode la obra autobiográfica de Jean Paul, Wabrheit aus mei-nem Leben («La verdad de mi vida»), expresa bien el he-cho de que la verdad pertinente en este caso tiene lugaren la interioridad de la vida personal. Por otra parte, sonmuy numerosos los recuerdos de infancia y de adolescen-cia, entre los cuales se hallan obras maestras como los Re-
cuerdos de infancia y dejuventud, de Renan, o Sila semillano muere, de Gide. Pero el niño no es todavía un perso-naje histórico; la importancia de su pequeñaexistencia re-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Condiciones y límites de la autobiografía
sulta estrictamente privada. El escritor que evoca susprimeros años explora un dominio encantado que soloa él le pertenece.
Por otra parte, la autobiografía propiamente dicha se
impone como programa reconstituir la unidad de una vida
a lo largo del tiempo. Esta unidad vivida de comporta-miento y de actitudes no procede del exterior: es ciertoque los hechos nos influyen, a veces nos determinan y
siempre nos delimitan; pero los temas esenciales, los es-
quemas estructurales que se imponen al material de loshechos exteriores son los elementos constituyentes de lapersonalidad. La psicología totalizante actual nos ha en-señado que, lejos de encontrarse sometido a situacionesacabadas, el hombre es el agente activo esencial en lassi-tuaciones en las que se encuentra metido. Lo que estruc-tura y da forma definitiva a lo vivido es su intervención,de modo queel paisaje es verdaderamente, según las pala-bras de Amiel, «un estado de ánimo».
La intención consustancial a la autobiografía, y suprivilegio antropológico en tanto género literario, se mues-tran así con claridad: es uno de los medios del conoci-miento de uno mismo, gracias a la reconstitución y al
desciframiento de una vida en su conjunto. Un examen de
conciencia limitado al momento presente no me dará másque un trozo fragmentario de mi ser personal. Al contarmi historia, tomo el camino más largo, pero ese caminoque constituye la ruta de mi vida me lleva con más segu-ridad a mí mismo. La recapitulación de las etapas de laexistencia, de los paisajes y de los encuentros, me obligaa situar lo que yo soy en la perspectiva de lo quehesido.Miunidad personal, la esencia misteriosa de miser, es laley de conjunción y de inteligibilidad de todas mis con-ductas pasadas, de todos los rostros y de todos los lugaresen los que he reconocido signos y testigos de mi destino.En otras palabras, la autobiografía es una segunda lectura
de la experiencia, y más verdadera que la primera, puesto
que es toma de conciencia: en la inmediatez de lo vivido,me envuelve generalmente el dinamismode la situación,impidiéndomever el todo. La memoria me concede pers-pectiva y me permite tomar en consideración las comple-jidades de una situación, en el tiempo y en el espacio. Aligual que una vista aérea le revela a veces a un arqueólogola dirección de unaruta o de unafortificación, o el planode una ciudad invisible desde el suelo, la recómposiciónen esencia de mi destino muestra las grandes líneas quese me escaparon, las exigencias éticas que me han inspira-do sin que tuviera una conciencia clara de ellas, mis elec-ciones decisivas.
Se
|||La autobiografía no consiste en una simple recupera--
ción del pasado tal como fue, pues la evocación del pasa-do solo permite la evocación de un mundo ido parasiempre. La recapitulación de lo vivido pretende valer porlo vivido ensí,y, sin embargo,£no revela más que unafi-guraimaginada,lejanayaysindudaincompleta, desñiá:turalizada además por el hecho deque el hombreque
recuerda su pasadohace tiempoqueha dejadoddeserelqueera enesepasado. El paso de la experiencia inmedia-
13
ESTUDIOS
ta a la conciencia en el recuerdo, la cual lleva a cabo una
especie de recapitulación de esa experiencia, basta para mo-dificar el significado de esta última. Aparece una nuevamodalidad del ser, si es verdad, tal como decía Hegel, que
«la conciencia de sí es el hontanar de la verdad». El pasa-do rememorado ha perdido su consistencia de carne y hue-so, pero ha ganado una nueva pertinencia, más íntima,
para la vida personal, la cual puede, de esta manera, y trashaber estado por mucho tiempo dispersa y haber sido bus-cada en el tiempo, ser descubierta y reunida másallá deltiempo.
Tal es, sin duda alguna,la intención más íntima de toda
empresa de recuerdos, memoria: o confesiones. El hombreque cuenta su vida se busca a sí mismo a través de suhistoria; no se entrega a una ocupación objetiva y desin-teresada, sino a una obra de justificación personal. La auto-
| biografía respondea la inquietud más o menos angustiada¿del hombre que envejece y que se pregunta si su vida noha sido vivida en vano, malgastada al azar de los encuen-tros, y si su saldo final es un fracaso. Para asegurarse,emprende su propia apología, como dice expresamenteNewman. El cardenal de Retz resulta tal vez ridículo consu pretensión de perspicacia política y de infalibilidad,cuando ha perdido todas las partidas que ha jugado. Perotoda vida, incluso a pesar de los éxitos más brillantes, sesabe tal vez íntimamente perdida. La autobiografía es, en-tonces, la última oportunidad de volver a ganar lo quese ha perdido; y hay que reconocer queesta partida, tan-to Retz como más tarde Chateaubriand,la han sabidoju-gar con maestría, de modo que aparecen como vencedoresa los ojos de las generaciones futuras, de manera más no-table que si las oscuras intrigas en las que se complacíanhubiesen acabado en ventajas para su facción. Retz escri-tor y memorialista de sí mismo, ha compensado el fra-caso de Retz conspirador. La tarea de la autobiografíaconsiste, er primer lugar, en una tarea de salvación per-sonal. La confesión, el esfuerzo de rememoración, es, almismo tiempo, búsqueda de un tesoro escondido, de una
última palabra liberadora, que redime en última instan-cia un destino que dudaba de su propio valor. Se trata,para aquel que se embarca en la aventura, de concluir untratado de paz, y de alcanzar una nueva alianza, con unomismo y con el mundo. El hombre maduro o ya enveje-cido que convierte su vida en narración, cree ofrecer tes-timonio de que no ha vivido en balde; no elige la revuelta,sino la reconciliación, y la lleva a cabo en el acto mismode reunir los elementos dispersos de un destino quele pa-rece que ha valido la pena vivir. La obra literaria en laque él se ofrece como ejemplo es el medio de perfeccio-nar ese destino, de llevarlo a buen fin.
Existe, entonces, una disparidad considerable entre laintención confesada de la autobiografía —re-trazar simple-mentela historia de una vida— y sus intenciones profun-das, orientadas hacia una suerte de apologética o teodiceadel ser personal. Esta disparidad permite comprenderlasperplejidades y las antinomias de estegéneroliterario.
El hombre que emprende la escritura de sus memo-
————
14
Condiciones y límites de la autobiografía
rias se figura, con total buena fe, que está haciendo tareade historiador, y que las dificultades, si encuentra algu-nas, podrán ser vencidas gracias a las virtudes de la críticaobjetiva y de la imparcialidad. El retrato será exacto, yla relación de los acontecimientos será traída a la luz talcomo verdaderamente aconteció. Será necesario luchar;+
sin duda alguna, contra las flaquezas de la memoria y con-tra las tentaciones de la mentira, pero una higiene moralsuficientemente severa, así como una buenafe fundamen-;tal, permitirán restablecer la realidad de los hechos, tal ;como Rousseau afirma, en célebres páginas, al comienzode las Confesiones. La mayor parte de los autores que cuen-tan su vida no se planteanotras cuestiones: el problemapsicológico de la memoria)el problema moral de la im-parcialidad con respecto a uno mismo, no son obstáculosinfranqueables. La autobiografía se presentacomo el es-.pejo de unavida,su dobleclarificado,el diagramadeun
E destino.Pero conocemosla revolución reciente de la metodo-
logía histórica. El ídolo de la historia objetiva y crítica,adorado por los positivistas del siglo XIX, se ha desmo-ronado;la esperanza de una «resurrección integral del pa-sado», alimentada por Michelet, se ha mostrado carentede sentido; el pasado es el pasado, y no puede habitar denuevo en el presente sino a costa de una pérdida total de sunaturaleza. La evocación histórica supone una relaciónmuy compleja entre pasado y presente, una reactualiza-ción que nos impide descubrir el pasado «en sí», tal comofue: el pasado sin nosotros. El historiador de uno mismose enfrenta con las mismas dificultades: revisitando su pro-pio pasado, postula la unidad e identidad de su ser, creepoder identificar el que fue con el que hallegado a ser.Comoel niño,el joven, el hombre maduro de otros tiem-
pos, han desaparecido, y no pueden defenderse, solo elhombre actual tiene la palabra, lo que le permite negarel desdoblamiento y postular exactamente lo que está encuestión.
Está claro que la narración de una vida no puede sersimplemente la imagen doble de esa vida. La existenciavivida se desarrolla día a día en el presente, siguiendo lasexigencias del momento, a las cuales la persona se enfren-ta de la mejor manera que puede con todos los recursosA, . -
a su disposición. Combate dudoso, en el que las intencio-nes conscientes, las iniciativas, se mezclan confusamentecon los impulsos inconscientes, las resignaciones y la pa-sividad. Cada destino se forja en la incertidumbre deloshombres, delascircunstanciasyde.si mismo. Esta:ten-
sión constante, esta carga de lo desconocido, quecorres-
ponde a la flecha misma del tiempo vivido, no puedesubsistirenlanarracióndelos recuerdos, llevada a cabo
a posteriori por alguien que conoceel fin de la historia.Tolstoiha mostrado,enGuerraypaz, la grandiferenciaque existe entre la batalla real, vivida minuto a minutopor los combatientes angustiados, casi inconscientes delo que está pasando, incluso si se encuentran en la seguri-dad de un estado mayor, y la narración de esta misma ba-talla, dotada de orden racional y lógico porel historiador,
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
que conoce todas las peripecias del combate y su resulta-do. La misma diferencia existe entre una vida y su biogra-fa: «Nosé, escribía Valéry,si alguien ha intentado escribiruna biografía tratando de saber el instante siguiente, entodo momento, lo poco que el héroe de la obra sabía en elmomento correspondiente de su vida. En suma, devol-verle el azar a cada instante, en lugar de forjar una conti-
mnuidad que puede resumirse, y una causalidad que puedeser convertida en fórmula».*
El pecado original de Ta autobiografía es entonces, enprimer lugar, eldelacoherencia lógica y la racionaliza-ción. La narración es consciencia, y comolaconscienciadelnarradordirige la narración,le parece indudable queesa consciencia ha dirigido su vida. En otras palabras,lareflexión inherente a la toma de conciencia es transferi-da, por unaespecie de ilusion óptica inevitable, al domi-nio del acontecimiento. El novelista Francois Mauriac, alcomienzo de una evocación de su infancia, se rebela con-tra la idea de «que un autor retoca sus recuerdos con laintención deliberada de engañarnos. En verdad, obedecea una necesidad: es necesario que inmovilize, que fije esavida pasada que estuvo dotada de movimiento[...] Con-tra su voluntad recorta en su pasado en movimiento esasfiguras tan arbitrarias como las constelaciones con que he-mos poblado la noche».* En fin, nos hallamos aquí anteuna especie de crítica bergsoniana de la autobiografía:Bergson reprocha a las teorías clásicas de la voluntad ydel libre albedrío el que reconstruyan a posteriori una con-ducta pasada, y el que supongan que en los momentosdecisivos se dauna elección lúcida entre diversas posibili-dades, mientras quela libertad concreta se mueve por supropio ímpetu y que, normalmente, no hay elección al-guna. De manera similar, la autobiografía se ve condena-da a sustituir sin cesar lo hecho por lo quese está haciendo.El presente vivido, con su carga de inseguridad,se ve arras-trado por el movimiento necesario que une,al hilo de lanarración, el pasado con el futuro.
La dificultad es insuperable: ningún artificio de pre-sentación, aunque se vea ayudado por la genialidad, puedeimpedir al narrador saber siempre la continuación delahistoria que cuenta, es decir, partir, de alguna manera,del problema resuelto. La ilusión comienza, por otraparte, en el momento en que la narración le da sentidoal acontecimiento, el cual, mientras ocurrió, tal vez tenía
muchos,o tal vez ninguno. Esta postulación del sentidodetermina los hechos quese eligen, los detalles quese re-saltan o se descartan, de acuerdo con la exigencia de la
inteligibilidad preconcebida. Los olvidos, las lagunasy lasdeformaciones de la memoria se originan aht: no son laconsecuencia de una necesidad puramente material resul-tado del azar; por el contrario, provienen de una opcióndel escritor, que recuerda y quiere hacer prevalecer deter-minada versión revisada y corregida de su pasado, de surealidad personal: Eso es lo que Renan había experimen-tado: «Goethe, observa, elige como título de sus memo-rias Poesía y verdad, mostrando así que uno no podríaescribir su propia biografía de la misma manera que escri-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Condicionesy límites de la autobiografía
be la de los demás. Lo que uno dice de sí es siempre poesía[...] Unoescribe sobre tales cosas para transmitir a los otrosla teoría del universo que uno lleva dentro de sí».*
Es necesario seguir su ejemplo y renunciar al prejui-cio de la objetividad, a un tipo de cientificismo que juz-garía la obra según la precisión del detalle. Hay un tipode pintores de escenas históricas cuya ambición, cuandorepresentan una escena militar, se limita a representar mi-nuciosamente los detalles de los uniformes y de las armas,o las grandes líneas de la topografía. El resultado de suempresa es tan falso como resulta posible, mientras queLa rendición de Breda, de Velázquez, o el Dos de mayo,
de Goya, aunque estén plagados de inexactitudes, sonobras maestras. Una autobiografía no podría ser, pura ysimplemente, un proceso verbal de la existencia, un librode cuentas y un diario de campaña:tal día, a tal hora, fuea tal lugar... Tal tipo de cuentas, aunque fuese minucio-samente exacto, no sería más que una-caricatura de la vidareal; la precisión rigurosa se correspondería con el enga-ño más sutil.
Unode los más bellos poemas autobiográficos de La-martine, «La vigne et la maison», evoca la casa natal delpoeta, en Milly, cuya fachada está adornada por una guir-nalda de madreselva. Un historiador ha descubierto queno había tal madreselva en la casa de Milly durantela in-fancia del poeta; solo mucho más tarde, para reconciliarel poema y la verdad, la esposa de Lamartine hizo plan-tar una enredadera, La anécdota resulta simbólica: en elcaso delaOLA, la verdad de los hechos se subor-dina a la verdad del hombre, pues es sobre todo el hom-bre lo que está en cuestión. La narración nos aportaeltestimonio de un hombre sobre sí mismo, el debate de
una existencia que dialoga con ella misma, a la búsquedade su fidelidad más íntima.
La autobiografía es un momento de la vida que se na-rra; se esfuerza en entresacar el sentido de esa vida, peroella es solamente un sentido en esa vida. Una parte deltodo pretendereflejar el conjunto, pero ella añade algoa ese conjunto del cual constituye un momento. Ciertoscuadros de interior, holandeses o flamencos, muestran en
una pared un pequeñoespejo en el que el cuadro se repi-te una segunda vez; la imagen en el espejo no se limita”a doblarla escena, sino que añade una dimensión nueva,una perspectiva en fuga. De manera similar, la autobio-grafía no es la simple recapitulación del pasado; es la ta-
rea, y el drama, de un ser que, en un cierto momento de
su historia, se esfuerza en parecerse a su parecido. Lare-flexión sobre la existencia pasada constituye una nuevaapuesta.
La significación de la autobiografía hay que buscarla,porlo tanto, más allá de la verdad y la falsedad, tal como
las concibe, con ingenuidad, el sentido común. La auto-biografía es, sin duda alguna, un documento sobre unavida, y el historiador tiene perfecto derecho a compro-bar ese testimonio, de verificar su exactitud. Pero se trata
también*de una obra de arte, y el aficionado a la literatu-ra, por su parte, es sensible a la armonía del estilo, a la
15
|1
O
Sh
ESTUDIOS
belleza de las imágenes. Poco importa, por esa razón, quelas Memorias de ultratumba estén plagadas de errores, deomisiones y de mentiras; poco importa que Chateau-briand haya inventado la mayor parte de su Viaje a Amé:rica: la evocación de los paisajes que no ha visto, ladescripción de los estadosde ánimodelviajero, no resul-tan menos admirables.Ficción o impostura, el valor ar-tístico es real; más allá de los trucos de itinerario o de
cronología, se da testimonio deunaverdad:laverdad delhombre, imágenesde sí y del mundo, sueños del hombre
degenioqueserealizaenloirreal,parafascinación pro-piaylectores.
La función propiamente literaria, artística, tiene, porconsiguiente, más importancia que la función históricau objetiva, a pesar de las pretensiones de la crítica positi-vista de antaño y de hoy. Pero la funciónliteraria en cuan-to tal, si de verdad queremos comprenderla esencia de laautobiografía, resulta todavía secundaria en relación ala significación antropológica. Toda obra de arte es pro-yección del dominio interior sobre el espacio exterior,donde, al encarnarse, toma conciencia de sí. De ahíla ne-
cesidad de un segundo tipo de crítica, que, en lugar deverificar la correción material de la narración o de mos-
trar su valor artístico, se esfuerce en entresacar la significa-
ción íntima y personal, considerándola como el símbolo,de alguna manera, o la parábola, de una conciencia enbusca de su verdad personal, propia.
El hombre que, al evocar su vida, parte al descubri-
miento de sí mismo, no se entrega a una contemplaciónpasiva de su ser personal. La verdad no es un tesoro es-condido, al que bastaría con desenterrar reproduciéndo-lo tal cual es. La confesión del pasado se lleva a cabo comouna tarea en el presente: en ella se opera una verdaderaautocreación. Bajo el pretexto de presentarme tal comofui, ejerzo una especie de derecho a repetir miexistencia,«Hacer, y al hacer, hacerse»: la bella fórmula de Lequierpodría ser la divisa de la autobiografía, la cual no puederecordar el pasado en el pasado y para el pasado, imageninaccesible, pues los muertos no se pueden resucitar; laautobiografía evoca el pasado para el presente y en el pre-"sente, reactualiza lo que del pasado conserva sentido y va-lor hoy en día; afirma una tradición personal, la cual fundauna fidelidad a un tiempo antigua y nueva, pues el pasa-do asumido en el presente es también un signo y una pro-fecía del futuro. Las perspectivas temporales parecen, deesta manera, agregarse e interpenetrarse en una comuniónen el autoconocimiento que reagrupaal ser personal másallá y por encima de su duración temporal. La confesiónadquiere el carácter de una confesión de valores, de unautorreconocimiento, es decir, de una opción a nivel deesencias. No una revelación de unarealidad dada de ante-mano, sino el postulado de una razón práctica.
El carácter creador y edificante así reconocido a la auto-biografía saca a la luz un sentido nuevo y más profundo dela verdad como expresión del ser íntimo. Y esta verdad,descuidada demasiado a menudo, constituye, sin embar-go, una de las referencias necesarias para la comprensión
16
Condiciones y límites de la autobiografía
del dominio humano. Comprendemostodo, tanto fuera de
nosotros como en nosotros mismos, en relación a lo que
somos, y según la medida de nuestras dimensiones espiri-
tuales. Esto es lo que quiere decir Dilthey, uno de los fun-
dadores de la historiografía contemporánea, cuando afirma
que la historia universal es una extrapolación de la auto-
biografía. El espacio objetivo de la historia es siempre la
proyección del espacio mental del historiador. El poeta
Novalis ya lo había presentido, mucho antes que Dilthey:
«El historiador —afirma— construye seres históricos. Los
datos de la historia son la masa que el historiador modela
dándoles vida. La historia también obedece, por lo tanto,
los principios generales de la creación y la organización,
y fuera de estos principios no se da una verdadera cons-
trucción histórica, sino solo los vestigios escasos de crea-
ciones fortuitas en las que se ha ejercido un genio
involuntario» (Blutenstaub,p. 93). Y Nietzsche, por su pat-
te, afirmaba la necesidad de sentir «como la historia pro-
pia todala historia de la humanidad»(El gay saber, $ 337).
Resulta necesario admitir, por consiguiente, una espe-
cie de inversión de perspectiva, y renunciar a considerar
la autobiografía a la manera de una biografía objetiva, re-
gida únicamente porlas exigencias del género histórico.
Toda autobiografía es una obra de arte, y, al mismo tiem-
po, una obra de edificación; no nos presenta al personaje
visto desde fuera, en su comportamiento visible, sino la
persona en su intimidad, no tal comofue, o tal comoes,
sino comocree y quiere ser y haber sido. Se trata de una
especie de recomposición realzada del destino personal;
el autor, quien es al mismo tiempo el héroe dela histo-
ria, quiere elucidar su pasado a fin de discernir la estruo-
tura de su ser en el tiempo. Y esta estructura secreta espara él el presupuesto implícito de todo conocimiento po-
sible, en el orden que sea. Y de ahí el lugar central de la
autobiografía, y en particular en el dominio literario. _.
La experiencia es la materia prima de toda creación,
la cual elabora los elementos tomadosde la realidad vivi- *
da. Uno solo puede imaginar a partir de lo que unoes,
de lo que uno ha experimentado, en la realidad o en la
aspiración. La autobiografía presenta ese contenido pri-
vilegiado con un mínimodealteraciones; más exactamen-
te, cree, de ordinario, restituirlo tal como fue, pero, para
narrarse, el hombre añade algo a sí mismo. De modo que
la creación de un mundoliterario comienza en la confe-
sión delautor:la narración que hace de su vida ya es una
primera obra de arte, el primer desciframiento de una afir-mación que, a un nivel más alto de disección y recompo-
sición, florecerá en novelas, en tragedias o en poemas. El
novelista Frangois Mauriac asume una intuición familiar
a muchosescritores cuandoescribe: «creo que no hay una
gran novela que no sea una vida interior novelada».”
Toda novela es una autobiografía por persona interpues-
ta, verdad que Nietzsche había entendido más alláinclu-
so delós límites de la literatura propiamente dicha: «Pocoa poco se me ha hecho claro lo que es toda gran filosofía:
la confesión de su creador, de alguna manera los recuer-
dos involuntarios e inconscientes [...]».3
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
¿INpo l ! - ESTUDIOS Condiciones y límites de la autobiografíaSSo e
Habría, entonces,dos”versiones, o dos casos, de auto- literaria es que la obra, incluso antes de llevarse a cabo,
Biografía: por una parte, la confesión propiamente dicha, pueda obrar sobre la existencia. La autobiografía es vivi- |*, por otra, toda la obra del artista, que se ocupa del mis- da, representada, antes de ser escrita; impone una especiemo material pero con toda libertad y trabajando de in- de marca retrospectiva al acontecimiento.Leyendo la co-cógnito.Tras la muerte deSofía, Novalis escribió durante rrespondencia de Mérimée, observa un crítico,se tienelaun tiempo un diario íntimo en el que anotó, día a día, impresión de que su 'manera de vivir los episodios queescuetamente, sus estados de ánimo; por la misma época describe está influida ya por la narración que hará a susescribió los Himnos a la noche, una de las obras maestras amigos. De manera similar, Thibaudet justifica a Chateau-
de la poesía romántica. Ni el poema ni su prometidason briand contra los que lo acusan de haber falsificado susnombrados en los Himnos; sin embargo, no hay duda de Memorias: «su manera de ordenar a posteriori su vida esquetienen el mismo contenido autobiográfico que el Dia consustancial con su arte. Es una información, no unario, pues representan una crónica de la experiencia de la deformación. No podemosseparar sus mentiras de su es-muerte. Igualmente, Goethe se tomóel trabajo de escri- tilo». Debemos «ver su persona y su vida en función debir sus memorias; pero su obra entera, desde Werther al su obra, y también como su consecuencia, comola fuen-
Segundo Fausto y a la Elegía de Marienbad se despliega tey el producto a la vez de su estilo».?como una gigantesca confesión. «No hay, en las Afinida- Elestilo debe entenderse aquí no solamente como unades, le confía a Eckermann, un solo rasgo que no haya regla de escritura sino como unalínea de vida. Laverdadsido vivido, aunque ninguno esté tal como fue vivido.» delavida noesdistinta, específicamente, de la verdad de
Resulta inútil multiplicar los ejemplos:la crítica ha de- la obra: el gran artista, el gran escritor, vive, de alguna ma-cidido clasificar las obras de los escritores según el orden “nera, para su autobiografía. Sería fácil mostrar esto en elcronológico, y de buscar en cada unade ellas la expresión cáso de Goethe o de Baudelaire, de Gauguin, de Beetho-de una situación real, reconociendo, de esta manera, el ven, de Byron, de Shelley y de tantos otros grandes artis-
carácter autobiográfico de toda creación literaria. Para tas. Hay un estilo de vida romántico, como hay unocomprender En busca del tiempo perdido es necesario ver clásico, barroco, existencial o decadente. La vida, la obra,enella la autobiografía de Proust; Henri el Verde esla auto- la autobiografía, se nos aparecen así como tres aspectosbiografía de Gottfried Keller, como Jean-Christophe esla de una misma afirmación, unidos por una constante 1m-de Romain Rolland. Laclave autobiográfica permite esta bricación. La mismafidelidad justifica las aventuras de lablecer lacorrespondencia entre la vida y la obra, solo que . acción y lasdela escritura, de suerte que será posible des- :esa correspondencia no es tan simple como la que se da, . cubrir entreellas una correspondencia simbólica, y sacarpor ejemplo, entre un texto y su traducción. Nuestras re- 2 laluz los centros de gravitación, los puntos de inflexiónflexiones anteriores encuentran aquí toda su importancia. de un destino. Los teóricos de la Formgeschichte han en-
Se puede distinguir, en la creación literaria, una espe- contrado en eso el punto de partida de un método dein-cie de verdad en sí de la vida, anterior a la obra y que terpretación literaria y artística, deseosos, ante todo, devendría a reflejarse en ella, directamente en la autobio- deslindar los temas esenciales en función de los cualeselgrafía, y más o menos indirectamente en la novela o el hombre la obra se hacen inteligibles. El orden totalmentepoema. Las dos series no son independientes: «Los gran- exterior de la cronología se muestra entonces ilusorio. Lades acontecimientos de mi vida son mis obras», decía Bal- historia literaria deja lugar a lo que Bertram llama, en elzac. La autobiografía es también una obra, es decir, un caso de Nietzsche, una «mitología» personal, organizadaacontecimiento de la vida, en la cual influye por una es- en funcióndeloslestmotiv de la experiencia integral: elpecie de movimiento de retorno. El psicoanálisis y la psi- caballero, la Muerte y el Diablo, Sócrates, Portofino, Eleu-cología profunda nos han convertido en familiar la idea, sis; ideas centrales cuya estela encuentra Bertram tanto enya implícita en la práctica de la confesión, de que, al to- la obra de Nietzsche como en su vida.mar conciencia de lo que fue, uno cambia lo que es. Como El privilegio de la autobiografía consiste, por lo tanto,observaba Saint-Beuve, en el caso del escritor «escribir es a fin de cuentas, en que nos muestra no las etapas de un
dar a luz». Un hombre no es el mismo tras el examen desarrollo, cuyo inventario es tarea del historiador, simode conciencia. La autobiografía no es, por consiguiente, el esfuerzo de un creador paradotarsentido supropiala Imagen acabada, la determinación permanente, de una leyenda. Cada uno es el primer testigo de sí mismo; sin
vida personal: el ser humano se hace de continuo; me- embargo, su testimonio no goza de autoridad definitiva.morias y recuerdos aspiran a una esencia más allá de la No solamente porque el crítico objetivo mostrará siem-existencia y, al ponerla de manifiesto, contribuyen a su pre inexactitudes, sino, sobre todo, porque el debate decreación. Al dialogar consigo mismo,el escritor no bus- una vida consigo misma en busca de su verdad absolutaca decir la última palabra, la cual cerraría su vida; se es- nunca tiene fin. Cada uno es para sí mismola apuesta exis-fuerza solamente por acercarse un poco más al sentido, tencial en una partida que, en realidad, no puede ser per-siempre secreto e inalcanzable, de su propio destino. dida ni ganada. La creación artística es una lucha con el
Eneste sentido, toda obra es autobiográfica en la me- ángel, en la que tanto el creador como su enemigo estándida en que,al inscribirse en la vida, modifica la vida fu- seguros de vencer. El creador lucha contra su sombra, contura. O, todavía mejor, el carácter propio de la vocación la única seguridad de que jamás la podrá apresar.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS 17
ESTUDIOS
NOTAS
1. Cfr. en particular las investigaciones de Jacques Lacan, «Le Stadedu Miroir comme formateur de la fonction du Je», Revue Frangaise dePsychanalyse, 4 (1949). EN. del T: hay traducción castellana en Escritos,
1, México, Siglo XXI1971, pp. 11-18.]2. Para más detalles, véase la obra, desgraciadamente inacabada, de
Georg Misch, Geschichte der Autobiograpbie, t. L, Teubner, 1907.3. Véase también André Maurois, Aspects de la biographie, Grasset,
1928.
4. Paul Valéry, Tel Quel, 1I; cf., en el mismo sentido, su afirmación
«Quien se confiesa miente y huye de la verdadera verdad, la cual no existe,
o es informe, y, en general, confusa».
Autobiografía y conciencia histórica
5. Mauriac, Commencements d'une vie, Grasset, 1932, «Introduction»,
p. XL.6. Renan, Souvenirs d'enfance et de jeuneusse, Calmann Lévy, «Pré-
face», p. HL. :7. Mauriac, Journal, 1I, Grasset, 1937, p. 138. Cír. Maurois, Tourgue-
nief, p. 196: «La creación artística no es una creación ex nibilo. Es unareordenación de elementosde la realidad. Se podría mostrar fácilmenteque las narraciones más extrañas, las que nos parece más lejanas de laobservación real, como Los viajes de Gulliver, los Cuentos de Edgar Poe,
la Divina Comedia de Dante o Ubu rey de Jarry, están compuestos de
" recuerdos[...)».8. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, $ 6.9. A. Thibaudet, Réflexions sur la critique, NRE, 1939, pp. 27 y 29.
Autobiografía y concienciahistórica*
Karl J. Weintraub
Aunqueel instinto autobiográfico puede que sea tan an-tiguo comola escritura, el hombre occidental empezó avalorar la autobiografía solo a partir de 1800. Así, unabi-bliografía de todas las obras autobiográficas anteriores aesa fecha se reduciría a un breve fascículo; por el contrario,una bibliografía posterior a la misma podría componerun grueso tomo. Lo anteriormente afirmado, que tiene unfundamento meramente cuantitativo, no puede justificarsesolamente por unafácil referencia a la cultura de masas oa las facilidades de publicación del mundo moderno. Setrata tanto de un hecho que se deriva de unas determina-das condiciones culturales como de la significativa rela-ción entrela retórica y la conciencia pública del hombreclásico,la relativa insignificancia de la tragedia vista desdela perspectiva de un mundo completamente cristianiza-do, la desaparición de la épica del mundo no aristocráti-co, o la importante afirmación de la novela en la era dela burguesía. El uso del término «autobiografía» es en símismo sugerente, aunque este modo de explicación históri-ca es siempre injustificado dado que existen otros términosmásantiguos, tales como «hypomnemata», «comentaril»,«vita», «confesiones» o «memorias», que podrían cubrir
sin mayor problema todaslas funciones que se encuentranenglobadas en el término autobiografía, más novedoso.En el idioma alemán este término aparece por primeravez poco antes de 1800 mientras que el Oxford EnglishDictionary atribuye a Southey su primera utilización enun artículo del año 1809 sobre la literatura portuguesa.
* "Traducción de Ana M. Dotras.
18
El objetivo de este artículo es la exposición de los fun-damentosdela tesis que considera que el género autobio-gráfico tomóuna forma definida y rica cuandoel hombreoccidental adquirió una mayor y más profunda comprensión histórica de su existencia. La autobiografía asumeasí“una función cultural significativa alrededor del año 1800.Lacreciente importancia de la autobiografía es, entonces,una parte de la gran revolución intelectual caracterizadaporel surgimiento de una determinada forma moderna deconciencia histórica a la que denominamoshistoricismo.
“ En la medida en que los estudios de investigadores ycríticos literarios sean más rigurosos y sistemáticos, ten-derán a pensar que estas consideraciones no son más quelas reflexiones de un historiador ingenuo. Estas reflexio- *nes se apoyan en el trabajo de varios años sobre la histo-ria de la autobiografía considerando ésta como la forma
de expresión que mejor revela el desarrollo de la concep-
ción que de sí mismotiene el hombre occidental. En el -mejor de los casos esas reflexiones sirven para estimularla discusión sobre un género que necesita clarificación.!
L Problemas del género
Si partimos de que la palabra autobiografía, que por suorigen solo significa que la vida de la que se da constan-cia es la vivida por el propio escritor, entonces el alcancedel término es bastante amplio. La poesía lírica raramen-te puede liberarse de fuertes elementos autobiográficos.Sin embargo, no tiene sentido dejar que este gran géneropoético sea absorbido porla expansión imperialista de untérmino vagamente definido. El elemento autobiográficode esa poesía raramente tiene como referente toda «unavida» sino que generalmente se centra en un momentode esa vida y sólo en escasas ocasiones se trata de un mo-mento significativo que resuma la verdadera esencia de lasignificación de la vida. Un individuo puede resumir supropia vida en una lápida pero, de hacerlo así, la inter-pretación de su vida se haría increíblementebreve. Sin em-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
cuando es más larga tiende a convertirse en un do-larmento de estado más que en uno privado. A pesar de¡que este criterio pueda parecer excesivamente drástico, pordo menos es razonable exigir que la autobiografía definaa ámbito con precisión. Así, se supone que en la auto-¡Enografía se rememoran aspectos significativos de la vida,puerrosimportantes de'la experiencia.
¿¡Blernorias
Enlas res gestae, memorias y recuerdos tenemos siempre== conocimiento de la identidad del escritor así como in-ermación sobre sus propias experiencias, que son tam-émen elementos característicos de la autobiografía. Conmayor frecuencia de la debida las memorias son conside-zadas como autobiografías. Antes de continuar, es conve-mente que nos detengamosen una serie de consideracioneszmportantes. El tema esencial de toda obra autobiográfi-== son realidades experimentadas de una forma concreta+ no aquellas que forman parte del ámbito de las expe-mencias consideradas en sí mismas con independenciadelsujeto que las ha llevado a cabo. Evidentemente la reali-dad externa formaparte de la experiencia pero ésta se vemodificada por la propia vida interior. "Todo ello confor-ma nuestra particular experiencia personal. Así, todo he-choexterno alcanza un determinado grado de valorsintomático que se deriva de su absorción y reflejo inter-nos. Por otra parte, en la biografía este proceso se encuen-ta invertido ya que una personaajena a la vida que senarra intenta averiguar la estructura interna de la mismatanto a través de una serie de datos extraídos de una con-ducta y comportamiento externos y reales como pormedio de afirmaciones sobre su propia vida íntima exter-nalizadas porel sujeto de la misma. La autobiografía, sinembargo, parte del supuesto de que es el propio escritorel que está tratando de reflexionar sobre el ámbito de ex-periencias de su propia vida interior, o sea, que el autores alguien para quien esta vida interior es importante. Enlas «memorias», el hecho externo se traduce en experien-cia consciente, la mirada del escritor se dirige más haciael ámbito de los hechos externos que al de los interiores.Así, el interés del escritor de memorias se sitúa en el mun-
do de los acontecimientos externos y busca dejar cons-tancia de los recuerdos más significativos. Su aspiraciónideal es poder verlo todo tal como lo ve Dios. Es signifi-cativo que el historiador ameal sujeto de su biografía yque, cuanto más confíe en él, más desee ser un testigo «ob-
jetivo» de su vida. Los hechos autobiográficos de perso-najes históricos se centran, y de forma similar ocurre enlas res gestae, en las hazañas porestos realizadas. El conte-nido reside así más en las hazañasrealizadas y menos enunareflexión consciente del significado interno que esasacciones tienen para la propia personalidad. En la Res ges-tae, el Emperador Augusto le presenta al mundo las ha-zañas históricas por él realizadas pero apenas nos dice nadade su propia experiencia interior. Así, esta importante ins-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autobiografía y conciencia histórica
cripción histórica forma casi un «tipo ideal» que se sitúaen uno de los extremos de un espectro de obras que ten-dría en su otro extremo el «tipo ideal» de autobiografíaen el que un escritor como por ejemplo san Agustín seexplaya casi exclusivamente sobrela reflexión interna desu propia vida en la que los hechos externos sólo han te-nido un significado interno.
El lenguaje aquí utilizado sugiere claramente quela di-ferenciación entre la autobiografía y las memorias no pue-desernirígida ni definitiva. Los tipos ideales, entendidosen el sentido de Max Weber, son como mecanismos heu-rísticos, como meros instrumentos conceptuales, siempremás puros que la compleja realidad que se supone que de-ben explorar. Si estos tipos ideales se demuestran útilesen la clasificación de las diversas complejidades del mun-do real entonces es correcto seguir utilizándolos, pero, sise tratan como algo concreto, se comete un pecado inte-lectual de primer orden. Así, no es sorprendente encon-
- trar en una zona intermedia del espectro muchas obrasque son un híbrido entre las memorias y la autobiogra-fía. En las Mémotres del cardenal Retz la autobiografía ylas memorias se entrelazan, aunque las memorias pare-cen dominar. Por el contrario, en las Mémotres d'outre-tombe de Chateaubriand, el peso de la mezcla recae conmayorfuerza en el polo de la autobiografía. Por otra par-te, una valoración sobre la intención y perspectiva delautor puede ayudar a precisar el criterio de clasificación.¿Esel libro un intento, preferiblemente consciente, de pre-sentar una vida y una personalidad a través de los actospúblicos o, de otra forma, es la historia de un hombrepara el que la actividad pública llenó su existencia la auto-biografía de un homo políticus? o, ¿es la obra un intentode presentar hazañas y hechos por lo que son en sí mis-mos), ¿es, entonces, memorias o res gestae? ¿Se centra laatención en la coherencia interna de la experiencia o enel momento y la trascendencia de los acontecimientos yde los logros dignos de mención? El objetivo de la auto-biografía es dejar constancia de toda una vida y no sim-plemente de aquellas cosas que han marcado su existencia.Si la vida es una interacción entre el «yo y sus circunstan-cias», entonces su historia debería ser algo más que el mero
relato de unas circunstancias. De esta forma, parece quela autobiografía se acerca más al verdadero potencial delgénero cuanto más sea su tema real un personaje, una per-sonalidad, o la concepción de uno mismo,es decir, todosesos temas de difícil definición que en última instanciadeterminan la coherencia interna y el sentido de una vida.La verdadera autobiografía, que es un tejido en el quelaautoconsciencia se enhebra delicadamente a través de ex-periencias interrelacionadas, puede tener funcionestan di-versas comola autoexplicación, el autodescubrimiento,la
autoclarificación, la autoformación, la autopresentacióno la autojustificación. Todas estas funciones se entrelazanfácilmente aunque todas ellas se centran sobre el conoci-miento consciente de su relación y sus experiencias.
19
ESTUDIOS
El punto de vista necesario
El auténtico y genuino esfuerzo autobiográfico se encuen-tra guiado porel deseo de percibir y de otorgar un sentidoa la vida. Este esfuerzo se ve dominado lógicamente porel «puntode vista» del escritor, entendido éste en el sentidomás literal, el de las coordenadas espacio-temporales desdelas que el autobiógrafo contempla su propia vida. La cues-tión esencial reside en que ese momentoen el tiempoestásituado en un lugar de la vida del escritor más allá de unmomento de crisis o más allá de una experiencia, o deun conjunto de experiencias que pueden jugar la mismafunción de unacrisis. Este aspecto destaca enormementeen aquel tipo de autobiografía que se construye en tornoa una experiencia de «conversión»: las Confesiones de sanAgustín y la escena del jardín de agosto del año 386; elDiscours de la méthode de Descartes (una obra que mereceser leída como autobiografía) y la noche del 10 al 11 de no-viembre de 1619 «dans une poéle»; las Confessions deRousseau y un momento de aquella tarde de octubrede 1749 en la carretera a Vincennes; o la Autobiography deGibbony la escena en las escaleras del «Capitoline Hill»el 15 de octubre de 1764. En momentostales de crisis vitaltiene lugar una experiencia de choque enla quese clarificaunacuestión personal que tenía un carácter difuso y porla que la personalidad adquiere una mayor solidez. Escomosi se corriera un velo y ahora se comenzasen a vercon claridad aquellos propósitos que antes eran confusos.
Así, el curso de la vida se ve comosi estuviera forma-do por unaserie de líneas conectadas entre sí que previa-mente se encontraban ocultas y que ahora convergen enuna dirección en la que anteriormente prevalecian im-pulsos e intenciones descoordinadas. La crisis solo puedemostrar sus efectos de forma gradual. Así, once años decambios llenos de incidentes azarosos transcurren en lavida de san Agustín entre la escena del jardín y la compo-sición de las Confesiones, y, por su parte, Gibbondejó pa-sar varios años antes de dedicarse a la creación de Declineand Fall. La cuestión importante aquí es que el autorre-conoce con posterioridad el significativo papel de la cri-sis en su vida e iluminado por la introspección quefavorecen los momentos de lucidez, percibe un orden yun sentido en la vida. San Agustín, que se sentía tan asom-brado ante su vida de iluminado, convirtió todo el relatode la misma en una oración, un himno al poder divinoque guiaba su vida cuandoésta parecía no tener direcciónalguna y que secretamente dirigía a un ser errante paraque retomara un camino queal final se estrecharía en unasenda claramente definida quele dirigiría a la peregrina-tio. Por el contrario, en otras vidas ese momento decisivo
o crucial no tiene lugar, pero en estos casos se puede ob-tener una determinada pauta y el significado de la mismaa través de los efectos de otras experiencias que han idoarraigándose más lentamente. Cuando, a la edad de sesentaaños, Goethe comenzóa escribir Dichtung und Wabrbeitno encontró en su vida ninguna experiencia iluminadorao decisiva sino experiencias similares que se repetían(al-
20
Autobiografía y conciencia histórica
gunas de las cuales, como el viaje a Italia entre 1786 y1788, se sitúan incluso fuera del área que debe cubrir loesencial en un relato autobiográfico) y que formaban undeterminado modelo de experiencia desde el que la per-sonalidad surgía con unos contornos más definidos. O sea,en un momento dado, era posible descubrir una armoníaesencial dentro de la complejidad de la persona y de lasdiferentes vicisitudes de una vida azarosa, y solo despuésde ese momento es posible presentar esa vida con la su-prema imparcialidad «del más elevado sentido de la iro-nía». Vico, quien redujo todo el significado de su existenciaa la autoría de la Nueva Ciencia, relata su vida como eldesarrollo de la secuencialidad lógica de las diferentes yfundamentales experiencias intelectuales en las que no exis-ten momentos claves o decisivos y en ningún momentouna crisis de conversión.
Cuandoel esfuerzo autobiográfico carece de esos mo-mentos previos de lucidez que aseguran la visión retros-pectiva de una experiencia modélica del autor, la funciónautobiográfica tiende a ser más de autoorientación y laforma autobiográfica, si no se paraliza, se encuentra en-
tonces poco desarrollada. Tras su coronación como poe--ta laureado en 1341 Petrarca regresó a Vaucluse dondecomenzó sentirse intensamente preocupado por conflic-tos internos y por la dirección que su vida debía tomar.En su Secretum se explota el gran potencial quetiene laformadel diálogo en esa búsqueda autobiográfica del sen-tido, el fin y la dirección de la vida. El mismo acto deescribir supone en sí mismo un intento de encontrar unnuevo marco para el ámbitoa cubrir. Por otra parte, labúsqueda de sentido margina el intento artístico de pre-sentar un modelo de vida con un desarrollo significativo.El viejo Cardano, llevado por la esperanza de descubrirqueel vasto conjunto de detalles que conformaban su vidaencontraba su nexo de unión en unas causas determinan-tes, deja, sin embargo, al lector con la tarea de realizar el
análisis individual de cada uno de los hechos y conelcasiimposible objetivo de encontrar, dentro de esta variedadde detalles, una personalidad y una línea vital coheren-tes. Por su parte, un Montaigne ya anciano recoge, de en-tre un variado conjunto de experiencias concretas, unacualquiera y, sosteniéndola en alto ante la luz de su mara- |villosa y vital mente, es capaz de distinguir en ella los re- :flejos cambiantes de su yo múltiple en el acto mismode:entenderlo. Sopesa, examina, experimenta, ensaya y, par-tiendo de la actividad misma que indica el verbo essayer,crea un géneroliterario que él mismo llenó de contenidoautobiográfico creando la impresión de que su libro for-:ma parte consustancial de sí mismo. Así, la forma ensa-*yística en sí sugiere que escribir es solo una de las manerasde poder encontrar y luego situarse en el lugar estratégt-co desde el cual poder tener una visión totalmente coor-dinada de una vida que pueda representar la estructura ;esencial de la misma. Por consiguiente, allí donde predo-mine el fenómeno autobiográfico de autodescubrimien-to y autoorientación, se impide queel arte autobiográfico*pueda presentar la totalidad esencial de la vida.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
O
ESTUDIOS
A
interpretación retrospectiva
Cuando el autobiógrafo logra situarse en ese lugar estra-zégico desde el que es posible una visión retrospectiva ywtal de la. vida, consigueimponer€elordendel_presentesobreelpapasado. Unacontecimiento, que en su momentoseviocuando estaba teniendo lugar, puede verse ahoraen función de sus resultados. Al sobreponer esta visiónpresentey consumadadeunacontecir ycobrauzunsignificadodisdistinto que en el momentoen queestabater a. Elsentido delpasado|esmmeligibleysignificativo en función de su comprensiónen el presente. Así ocurre también con todo intento decomprensión histórica: a los hechos pasados se les sitúade forma quese establece entre ellos una relación retroac-uva de la que carecían en el momento en que tuvieronlugar. No obstante, esta situación hace que el lector seplantee la siguiente cuestión: ¿Cuál es la verdad del rela-z0? Cuando Rousseau narra en sus Confessions (Libro 1)cómo, cuando era un joven aprendiz, al volver de un pa-seo en las afueras de Ginebra, se encontró la puerta deentrada cerrada y el puente levadizo en alto, ve en esteacontecimiento el momento decisivo de su vida. Pero solopodrá otorgar este significado a ese acontecimiento añosmás tarde cuando tome conciencia del sentimiento obse-sionante de estar destinado a ser un hombre que ha per-dido su hogar y a quien le está vedado encontrar otro elresto de su vida. En relación al significado que Rousseaule asigna a ese acontecimiento el hecho de que esté en locierto O no es una cuestión aparte. De hecho, él mismodificulta la comprensión del lector al afirmar exactamen-te lo mismo cuando abandona a madame de Warens y semarcha de Les Charmettes puesto que este hecho supusoun momento decisivo en su vida (así como otros que ofre-
ce en unalista). Rousseau tenía la marcada tendencia de *dotar a cada momento pasado con una gran pasión y sen-tido dramático debido a que cuando acometió la tarea deescribir un texto autobiográfico afirmó la intenciónde «revivir» cada momento del pasado al mismo tiempoquese escribía sobre ellos. De ahí que, al evaluar la signi-ficación de cada momento, vistos desde la perspectiva deacontecimientos producto de su lucha contra el destino,pusiera de relieve el impacto dramático de cada aconte-cimiento de una forma exagerada.Dé'ésta forma, el Rous-seau que revive ese momento y el Rousseau que le otorgaal mismo un determinado valor se encuentran condicio-nados entre sí, aunque es claramente el segundo el quedirige todoel proceso de escritura, puesto quees él quiensin duda alguna toma la decisión de seleccionar el inci-dente del puente levadizo y no otro. Y lo hace porquepercibe este suceso como un incidente significativo en re-lación a todo el modelo de su realidad vital. Los elemen-tos de la experiencia pasada, que han sido extraídos delcontexto en el que se situaban con anterioridad, han sidoescogidos porque ahora se cree que tienen un sentido sin-tomático que podían no haber tenido antes. Las líneas deconexión entre elementos de la experiencia y otros ante-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
AaRA
dodelavidaqueel “autobiógramismoen,que|escribesuauto
A AA A O
Autobiografía y conciencia histórica
3)riores O posteriores cobran, de esta forma, mayor impor-tancia que las líneas de conexión con el contexto temporalen el que esos elementos tienen lugar. Esta reordenacióno reorganización de la vida pasada se debe a que ésta estásiendo interpretada en función del sentido (o sentidos)que ahora se cree queposee. La verdad autobiográfica que
AAA .
dominaes, de estaforma,la visión deun modeloyysenti-
a. Así, siellectorno puede o no quiere volver a tomar el punto de vistadel autor como autobiógrafo, no es posible llevar a cabouna lectura correcta o apropiada.
Diario
Este proceso esencial de buscar el fundamento de la di-rección que tomael relato de unavida, en el significadoque tiene la misma en el momento presente, es precisa-mente lo que diferencia la autobiografía propiamentedi-cha del diario como género autobiográfico. El criteriofundamental de las notas o apuntes que se incluyen enun diario reside en el hecho mismo de que el día tieneun fin. Incluso en el caso de un persona ya madura, cuyocriterio de selección está dirigido por una mayor concien-cia de sus propios valores, cada apunte diario sigue sien-do el resultado final de cada día. Cada anotación en eldiario tiene el valor en sí mismo de ser el reflejo de unmomento breve de determinadas situaciones vitales a lasquese les atribuye una importancia primordial. Aunqueindudablemente un diario extenso revelará el desarrollode la personadel escritor, lo hará de forma muydiferentea la autobiografía. Por otra parte, de la misma forma quela alteración del espíritu y de la naturaleza de la crónicade una vida a la luz de la introspección posterior es unpecado, también es un pecado contra el diario imponerel orden del día siguiente en el registro del día previo. Tanpoco como se puede obtener de «historia»al recortar di-ferentes trozos de crónicas se obtiene de autobiografía alincluir en la misma secciones de las hojas de un diario.El valor tanto de la historia como de la autobiografía sederiva del hecho de que, en su interpretación del pasado,ambas presentan comosignificativas determinadas partesde ese pasado. En ambos casos los diferentes fragmentosque conforman el incoherente conjunto de la realidad dela vida han sido previamente clasificados y, posteriormente,seleccionados algunos de ellos a los que se les ha asignadoun lugar apropiado en un modelo de significados máscompleto. El diario, la carta, la crónica y los anales ad-quieren valor en el hecho de no ser más que interpreta-ciones momentáneas de la vida. Su valor reside en ser unrecuerdo fiel del pasado y no en el hecho de asignarle aéste un significado de mayor alcance. En cierto sentidoson una ayuda pues traen, por medio de una mirada re-trospectiva, el pasado al presente. Enla historia y la auto-biografía, por el contrario, el pasado queda subsumidodentro de una visión desde el presente. No es fácil com-
21
ESTUDIOS
paginar la autobiografía y el diario pues, al ser ambasformas compuestas, es más difícil que vayan juntas in-cluso si se las compara con el caso de la epístola den-tro de la historia, como son, por ejemplo, la «Vida ycartas/epistolas», esa forma literaria predilecta del si-glo XIX. La introducción de secciones o partes de undiario en relatos autobiográficos suele tener un efecto ad-verso. Sin embargo, una de las combinaciones más logra-das es la que se encuentra en la Autobiografía de Gibbonen la que éste introduce, aunque en pocas ocasiones, par-tes de su diario para probar de hecho cómo hubo un tiem-po en que él buscó un tema histórico apropiado para sutalento en el que el tema de Decadencia y caída no apare-cía en absoluto. Así, las dos formas tienen propósitos cla-ramente distintos y le otorgan un peso diferente a losdiversos elementos formales. El caso de un escritor al-tamente autobiográfico como es André Gide, que nos
ha dado tanto sus diarios como su autobiografía formal(por no hablar también de novelas de marcado carácterautobiográfico), pone en evidencia el hecho de que am-bas formas literarias no se pueden sustituir entre sí. Dela misma forma, de la lectura de los diarios y analesde Goethe no conseguimosllegar por medio de ningúnproceso de recomposición a la maravilla de Dichtung undWabrbeit.
El autorretrato literario
Partiendo de que la autobiografía propiamente dicha esformaliteraria en la que un yorememora suvida,es obvio que estaformaseencontrarácondicionada porla concepción de «vida» que predomine en la misma. Loque distingue a la vida es el hecho de ser en sí mismaun proceso y también el hecho de que, como dijo GeorgSimmel,la vida quiere másvida. Si la vida es un proceso,entonces debe ser entendida comotal. Así, la autobiogra-fía, en virtud de sus indicios sobre la experiencia interior,puede verdaderamente tener una función especial comoayuda para entender la vida como proceso.
Es necesario una vez másestablecer las diferencias en-tre las obras auténticamente autobiográficas y aquellas quepertenecen a géneros que poseen cierto matiz autobiográ-fico, comoel autorretrato literario en el que el mero afánde autodescubrimiento y de autoafirmaciónda lugar a unretrato fijo o estático. Aquellas obras en las que el autorestá intensamente preocupado por explorarel estado pre-sente de su yo o en las que se detiene para confirmar lacondición de su yo para así poder decidir en qué sentidoquiere dirigir su vida, como ocurre en el Secretum de Pe-trarca, en su carta Ascensión al Monte Ventoux, o su carta
Sobre su propia ignorancia, obras que tienden hacia el auto-rretrato literario. En la autobibliografía, una forma queha tenido un papelsignificativo en el desarrollo de la auto-biografía, encontramos una tendencia similar: el autor(a menudo a modode prefacio) desea situar su trabajo ac-tual dentro del contexto de su otra oeuvre y busca hacer-
22
Autobiografía y conciencia histórica
lo sin que su relato actual se refiera a su evoluciónsino,porel contrario, concentrándose en el carácter general desu obra, revelando así el carácter del escritor en sí mismo.
A medida que nos acercamosal siglo XVII esta tenden-cia va desapareciendo pues Vico, describiendo al autor dela Nueva Ciencia, o Gibbon, representando al creador
de Decadencia y caída, presentan sus relatos como «unaevolución».
Cuando la intención predominante es la de desvelarla naturaleza y la estructura misma de la personalidad, elautor fácilmente tenderá hacia al autorretrato más que ala autobiografía. Este es precisamente uno de los aspectosa destacar en el autoestudio de Cardano pues, bajo el en-cabezamiento de categorías a las que cree estar refirién-dose, lo que lleva a cabo es la disección de los aspectosde mayor interés. Esto deja al lector con la impresión deque el autor está menos seguro de la configuración totaldel yo que de los detalles con los que debe componerseel retrato. Los Ensayos de Montaigne son, desde esta pers-pectiva, una grandiosa manifestación de la incesante bús-queda del autor por entender y captar con fidelidad lanaturaleza de su propio yo, lo cual le otorga una mayorcomprensión de sí mismo como unser variable y cam-biante. Montaigne ve al ser «en un proceso de tránsito»y está impaciente porregistrar todos los cambios y fluc-tuaciones pero, y este es un «pero» importante, está másinteresado en conocer el propio yo, y así vivir y morirfiel a él, que en averiguar el camino por el que ese servino a ser lo que es. Así lo sugiere el modo en que intro-duce reflexiones posteriores en los ensayos previamenteescritos (y ya impresos) que son las denominadas seccio-nes B y C (añadidas) del manuscrito de Bordeaux. El granescritor del siglo diecisiete, Richard Baxter, escribió su vida
como una narración franca y sencilla pero sintió la nece-sidad de describir su carácter a modo de un autorretratoestático. El autorretrato se corresponde con la larga sec-ción sobre el «Autoanálisis» en la que parece decir: pue-do ver cómo y de qué manera he cambiado, pero ni sécómo ni por qué debería tener que averiguar dónde sur-gió este carácter. Los impresionantes intentos autobiográ-ficos de Rousseau empezaron con su propio autorretratoen Retrato de hombre (un texto difícil de fechar), en lascuatro cartas a Malesherbes, en las Ébauches des confessions,y continuaron, después de las Confessions, con lostres diá-logos Rousseau juge de Jean-Jaques, e incluso con Les réve-ries du promeneur solitaire. Es esta una de las maneras deleer las Confessions, como el complejo esfuerzo deretra-tar la naturaleza original inmutable y la sensibilidad mo-ral como los bienes últimos que se encuentran tras lascambiantes aventuras de su vida. En tales obras, la preo-cupación de fondo relacionada con el autoanálisis y auto-rrepresentación hace que el autor caiga fácilmente en elautorretrato. Esta práctica se ve reforzada por el dilemade toda tarea genuinamente histórica: la necesidad de equi-librar los elementos diacrónicosy sincrónicos,la interrup-ción en cualquier momento del tiempo es necesaria parael desarrollo del entendimiento a través del tiempo. No
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
ebstante, en la verdadera autobiografía los inevitables in-dcios de autorretrato deberían ser subsumidosbajo el afánde entender la vida como un proceso.
Las dimensiones temporales: «Revelación» o «Evolución»
Cuanto más prevalece la convicción de que la vida es unhecho biográfico y no biológico, más se reafirma la ten-dencia de representarla dentro de la historia y no deencapsularla dentro de quintaesencias filosóficas. La com-prensión de ese hecho biográfico supone entender cómoHlegó a ser lo quees. Así, la historia se convierte en el prin-cipal modo de entendimiento. La proposición «El Hom-bre no tiene Naturaleza, sólo tiene Historia» aunque esuna exageraciónconsciente es muy útil porque indica unadirección que nos lleva a temas de estudio de una posi-ción historicista plena. El asunto principal de esta formano es tanto la historia filogenética de la raza humanao lacomposición estrictamente biológica del hombre sinola concepción del hombre como un ser que o bien se de-fine en función de su «naturaleza» y de su esencia formalo bien se encuentra circunscrito de forma más significati-va porsu historia en cada uno y todos los puntosdel tiem-po. Como ocurre con toda cuestión de interés, habrá quetener en cuenta el grado,la intensidad, el énfasis y el equi-librio pues, si se entiende la noción de «vida humana comoproceso» en función de un equilibrio apropiado entre la«naturaleza» y la «historia» del hombre, entonces la con-cepción de tal equilibrio tiene consecuencias importan-tes en los diferentes modos de crear obras autobiográficas.Deesta forma, mantener una distinción entre la nociónde «revelación» y la noción de «evolución» se convierteen algo particularmente importante incluso si en muchoscasos las diferencias entre ambas nociones se difuminaran.
En la medida en que el peso resida más en los proce-sos «naturales», entonces es más necesario remitirse a lanoción de «revelación». Así, si todo va bien, la bellota se
convierte en el roble. La vida es el proceso por el cuallos seres exponen o revelan su naturaleza. Lo que se en-“cuentra presente en un principio «en la forma de embrión»se irá revelando progresivamente a través de una secuen-cialidad necesaria y predeterminada. Deesta forma una
potencialidadespecífica se convierte en una realidad.“Amedida quese aplica esta forma de pensar a la autobio-grafía, la pura naturaleza biológica del hombre(¡si tal rea-lidad pudiera ser definida!) se va convirtiendo en unacuestión mucho menossignificativa de la que podría cons-tituir la quintaesencia de la naturaleza en una concepcióndel hombre. Si, por ejemplo, el hombre es consideradoprincipalmente como un ser racional (partiendo de unadeterminada concepción de lo que es la racionalidad), elobjetivo de la vida se convierte en un esfuerzo gradualpor transformar el propio yo en un yo racionalmente co-herente. Por muchos aspectos «accidentales» que se inclu-yan, el proceso básico dela tarea en la vida así concebidoestará dirigido por una lógica «inherente» que determina
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autobiografía y conciencia histórica
el significado último de la historia de esa vida. Además,es necesario puntualizar que todos los rasgos situadosalmargen de esa secuencia lógica están considerados comoalgo accidental y no se ponen de relieve para poder reafir-marasí el significado del todo. «Las vidas de los filósofos»,que son esas autobiografías de los hombres sabios, tien-den a tener la uniformidad moral en el modelo básico devida que se espera de una concepción de la quintaesenciade la naturaleza que se expone a sí misma bajo el poderconvincente de la coherencia racional. Pero también existeel mismo tipo de modelo autobiográfico formal cuandola concepción básica del hombre es la del «zoon politi-kon», la del «homo faber» o la de la criatura a la que sucreador le otorga una forma y un destino, esa criatura que
se halla a sí misma como parte de un proceso históricopredestinado y diseñado por un creador omnisciente paralograr darle la capacidad de recuperar una relación apro-piada con su creador. San Agustín quiso describir los ele-mentos de este regreso ascendente de la criatura en la vidacomola peregrinación cristiana haciala vita beata. Él mis-mo descubrió este modelo en su propia vida y, por esarazón, lo estableció como el modelo para todas las con-cepciones cristianas de la forma esencial de la vida. Enel relato de esa autobúsqueda y autoencuentro (a travésdel aprendizaje de cómo buscar y encontrar a Dios) el én-fasis cae fuertemente en la descripción de esa necesidadíntima de la dirección que tomala criatura voluntariosala cual, se resiste a dejarse llevar de la mano de unain-comprendida voluntad divina, dirige sus pasos hacia supropia y verdadera satisfacción. Una vez que para sanAgustín se hace la luz se enriquece con la maravilla delorden inherente en la vida. Es importante señalar que parasan Agustín la vida es un proceso y no una formaestáticadel ser (aunqueeste sea su final en la eternidad). Tambiénes igualmente importante el que exista un orden creado(no determinado) dentro del cual la tarea de la vida searecobrar un lugar apropiado. El proceso principal es elde revelación interior que le asigna a factores y aconteci-mientosexternossignificación «catalítica». El mun-do de los hechos externos es importante sólo en la medidaen que consiga «liberar» en san Agustín un movimientointerior. Así, esa precisa constelación histórica del mun-
do en la que el dramacristiano tiene lugar es de poco va-lor o significación en sí misma. Para la concepciónagustiniana del orden de su propia vida el haber nacidoen el año 354 después de Cristo y no en el 344 o 364tie-ne, en última instancia, una menorrelevancia. El drama
interior se sitúa al margen de lo que constituía el «mun-do» de san Agustín y en unarelación más imprecisa conél que la relación que, por ejemplo, se establecería entreGoethe y la concepción de su propia vida. La Vida deGiambattista Vico nos ofrece, a comienzosdel siglo die-ciocho, otro tipo de autobiografía (aunqueen ella se haceeco de la vida del filósofo clásico) que ilustra las con-secuencias de un extenso proceso de descripción en re-ferencia a la noción de revelación. Vico encontró lasignificación de su vida en el hecho de ser el autor de
23
ESTUDIOS
la Nueva Ciencia, guiado por la conciencia de haber sido
el artífice de una revolución en el pensamiento. Por otra
parte, considera que determinados acontecimientos en su
vida como puede ser, por ejemplo, el fallido intento por
obtener un puesto mejor pagado en la jurisprudencia de
Nápoles, su ciudad natal, son importantes para la com-prensión del curso que tomó su vida, dejando traslucir,además, el sentimiento de que su vida ha estado siempreen manos de la Providencia. Al margen de los aspectos
anteriormente mencionados casi todo su relato autobio-
gráfico se centra en la reconstruccióndelas diferentes eta-
pas porlas que atravesó su pensamiento el cual, progresiva
y sistemáticamente, iba acercándosea la creación de la Nue-va Ciencia. Su relato también ponía de relieve cómolas
diferentes ramificaciones de su pensamiento final se fun-
damentaban en asunciones y convicciones básicas y mos-traba cómo cada asunto y cada pensamiento le llevaba aunaversión más amplia y desarrollada que la precedente,
.cómo cada pensamiento está unido a otro pensamiento
y cómola revelación del mundo interior tenía lugar por
necesidad propia. Cuando Vico escribió su Vita se encon- 'traba profundamente impresionado por la necesidad dellevar a cabo todo este proceso. Así, el autobiógrafo, esta-
ba predispuesto a referir la secuencia de la construcción de
un nuevo sistema. Además, busca llamar la atención
sobre este proceso de «exposición-como-lógica-interna»porqueello le sirve como confirmación de la convicciónde que su sistema no es una construcción arbitraria sino
que se corresponde con la estructura del mundo intelec-tual dado por Dios. La Vita es una obra extraordinariay, en cierto sentido, el prototipo de determinadas auto-biografías. También ilustra algunos de los problemas fun-damentales de formas históricas como pueden ser lahistoria del pensamiento ola historia de las ideas. Por otraparte, podría esperarse que la autobiografía de un mate-mático se asemejara a la de Vico y así ocurre en el casode Einstein cuyo bosquejo autobiográfico presenta carac-terísticas similares. La historia de las matemáticas tendrátambién esas características. La lógica interna de los pro-blemas proporciona la fuerza direccional en tales obras.La forma, modelo y significado de las vidas al servi-cio del pensamiento parecen derivarse del orden secuencialdel pensamiento. La relación con el mundo exterior,circunstancial y contingente, se vuelve problemática. Silos procesos del pensamiento de Vico hubieran tenidolugar en el espacio de un año, el relato de su vida ha-bría tenido el mismo orden que si le hubiese llevadocincuenta años. La historia de las matemáticas (concebi-da sin referencias al universo cultural en el que el pensa-miento matemático tiene lugar) está ordenada según lasecuencia de problemas-solución-de-problemas-creación denuevos problemasetc., tanto si ésta se extiende a lo largode un espacio de trescientos años comosi se trata sólo deuna década.
Unaversión diferente de este problemaes la que se pue-de encontrar en la obra de Rousseaula cualilustra los ries-gos que pueden surgir si se mantiene una postura adversa
24
Autobiografía y conciencia histórica
y hostil hacia el mundocircunstancial. Según Rousseau, y
ello supuso para él unatriste experiencia, el mundoso-
cial y la civilización que lo rodeaba no solo le impidió
la revelación del hombre verdadero, bueno e incorrupto
en el que él veía su destino último sino que la falsificó
y la corrompió. Rousseau dirigió la mayoría de sus gran-
des experimentos en el pensamiento, El contrato social,
la Nouvelle Heloise, y el Emilio, hacia la investigación de
las condiciones que deberían haber prevalecido para que
el hombre pudiera transformar y desarrollar su potencial
natural en experiencia real. Rousseau escribió sus Confe-
siones comola trágica historia de un hombreque rebosa-
ba amor hacia una humanidad a la que quería enseñar
- a vivir su propio yo de forma verdadera y pura y quese
vio condenado a ser un proscrito perseguido por una so-
ciedad incorregible. De esta forma,la sociedad
y
la civili-
zación se convierten en un problema. Un hombre puede
ser fiel a sí mismo y a su propia evolución interior, bien
huyendo de un mundofalso, bien cambiando la sociedad.
No obstante, solamente con un total control de las cir-
cunstancias sociales (en relación a las circunstancias na-
turales el problema se ve de otra forma) para hacer que
éstas se correspondan con los procesos naturales de creci-
miento, podría el hombre vivir en armonía con su mun-
do. Una postura hostil hacia el mundo real hace imposible
una interacción efectiva entre el yo y su mundo, o sea,
el proceso mismo en el que descansa la concepción de evo-
lución histórica.
Edward Gibbon,el gran historiador que vivió en el
siglo que en mayor medida contribuyó al surgimiento de
la disponibilidad histórica moderna, escribió su autobio-
grafía con una actitud diferente. Al contrario que Rous-
seau, Gibbon no se enfrentó a su mundo sino que asumió
agradecido el destino de ser un miembro de unaraza Ci-vilizada. Al igual que Vico, concibió su tarea autobiográ-
fica como una manera de mostrarle al mundo la forma
en que un hombre se convirtió en el autor de una gran
obra, Decadencia y caída. Al contrario que Vico, no aco-
metió esta tarea por medio de la exposición de la lógica
interna de aquellos agentes que le guiaron a la creación
de la magistral historia sino que narra la evolución pro-
gresiva del historiador como un proceso constante en el
que la personalidad de cada hombre que se va formando
en el mundo, en una lograda interacción con las vueltas
frecuentemente extrañas que dan sus particulares circuns-
tancias vitales. Aunque su educación en Oxford fue inú-
til y su conversión al catolicismo casi un desastre, Gibbon
«sacó algo en limpio» de todo ello. Así ocurrió también
la pérdida de tiempo que supuso tener que servir militar-
mente como lanzagranadas de Hampshire, hecho que
Gibbon supo integrar a la progresiva formación del his-
toriador. Así, no se ve el «hecho accidental» como esa fuer-
za que interfiere impidiendo la evolución del proceso
interno sino como un elemento nuevo y enriquecedordentro de la vida. El curso impredecible del mundo más
amplio no se reduce a un mero hechoirrelevante sino que
se percibe como un elemento formativo en la vida perso-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
zal. Gibbonvivió y evolucionó en su mundo contingen-sz como una persona libre.
En Dichtung und Wabrbeit, la autobiografía de Goe-“he, encontramos unarealización aún más completa de esaevolución histórica del yo. El poeta alemán quería expo-ser su temprana formación comopoeta, la historia de su«educación», dentro del amplio sentido del término Bil-«ngsgeschichte pero, como autobiógrafo, sabía desde elprincipio queello suponía mostrar el encuentro decisivoentre un yo en formación y el mundo que lo rodea. Goet-Be sabía que no podía escribir su historia sin ofrecer almismo tiempola historia de «su»mundo, o sea, la de unser humano dado, Johann Wolfgang Goethe, en un mo-mento específico (la autobiografía comienza lúdica perosimbólicamente con un horóscopo), y dentro de un con-sexto determinado quees, ineludiblemente, una determi-mada cultura, un mundo específico. Por eso, Goethe insistety es el primer autobiógrafo en hacerlo) que tanto él mis-mo como su vida habrían sido totalmente diferentes dehaber nacido tanto diez años antes como diez años des-pués de 1749. Su mundo y él estaban unidos y porelloconcebía la vida como una coexistencia. Todo individuo,
a medida que crece, elige entre aquellos impulsos quelevienen de su mundo,«digiriéndolos», asimilándolos y ha-ciéndolos suyos, especialmente si es un poeta, para luegodevolverlos ya modificados al mundo del que los había«ingerido». De ese modo modifica (aunque ligeramente)su mundo. Goethe era consciente del impacto que su obrahabía tenido en su mundo,sabía que lo había cambiado.(Pocos han sido los que individualmente, como san Agus-tin, han logrado cambiar el mundoenel que vivían, aun-
que este autor, al contrario que Goethe, no expresó esehecho conscientemente pues, desde la perspectiva de lapropia concepción de su yo, la interacción que existía en-tre Goethe como individuo y su mundo notenía significa-ción alguna.) Si se vive en el propio mundo uno vaformando su yo a medida que el mundo va evolucionandoy, al mismo tiempo, ayuda a que el mundose vaya forman-do, de manera que lo que se preserva es ese elemento decontingencia, de impredicibilidad, que el individuo puedeexperimentar como un acto de libertad dentro de esa pielcultural e histórica que le envuelve. El curso de esa evolu-ción no puede concebirse solamente en función de unarevelación interior aunque siempre permanece algún as-pecto de esa revelación si partimos de que lo que es dado alprincipio tiene la potencialidad de «realizarse». Cada per-sona se convierte, entonces, en una fusión excepcional delo que le fue dado al principio, lo que su mundo le otor-ga, lo que selecciona de ese mundo, cómocrea su carácter,y cómo esta persona, a su vez, influye en el mundo. Nohay otra forma posible de exponer la dirección de la evo-lución vital que no sea la de contar su historia como for-mando parte de la historia de su mundo. En definitiva,lavida personal solo puede ser entendida a través de su di-mensión históricay, así, su relato, al tomar-una formahis-
tórica, parece hacer de la autobiografía un género histórico.Cuandose estudia el fenómeno dela autobiografía des-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autobiografía y conciencia histórica
de las consideraciones anteriores, lo más acertado es bus-
car, dentro del amplio campo de obras autobiográficas,aquella forma autobiográfica específica en la que el autor,considerando su vida como un proceso de interacción conel mundo coexistente, acomete la tarea de darle forma ala visión retrospectiva de una parte significativa de la mis-ma. Esta forma autobiográfica en particular podría serconsiderada la esencia de la autobiografía pues se acercaen mayor medida al ideal de la autobiografía como un gé-nero con una dimensión histórica importante.
11. Las concepciones de autobiografía y personalidad
Otra importante línea de discusión subraya la dimensiónhistórica de la auténtica o genuina autobiografía. La auto-biografía está inseparablemente unida a la concepción del
- yo. La forma en la que elhombre concibe la naturaleza
del yo determina en gran medidatanto la forma como
el proceso de la escritura autobiográfica. Sería conveniente
señalar en estepunto que no existe el menor interés porlas teorías modernas y «científicas», otras teorías de la for-mación de la personalidad y su aplicación a la historiade la autobiografía. Desde una perspectiva histórica es po-sible estudiar las concepciones del yo sin tener que seguira Freud, Jung o Skinner ya que la historia de la psiquenada tiene que ver con ello. La tarea más modesta es po-*der llegar a una comprensión de la concepción del yo quesan Agustín, por poner un ejemplo, tenía de sí mismoy no de si él se comprendía a sí mismo «correctamente»(a juzgar por alguna teoría moderna) o valoraba «correc-tamente»la relación con su madre. La cuestión no es tan- *
to la reconstrucción de la auténtica personalidad de sanAgustín comofigura histórica sino la reconstrucción his-tórica de la concepción agustiniana de su propio yo. Siel enfoque utilizado no se va a centrar en el estudio delprogresivo surgimiento de esa forma de concepcióndel yo,de nada sirve considerar a todas las personas que existie-ron (en el pasado) como seres individuales pues nosotrostendemosa creer que cada hombre es una individualidad.La pregunta fundamental plantea la cuestión de hasta quépunto los hombres del pasado se consideraban a sí mis-mos comoindividualidades y si le otorgaban valor de unaforma consciente al cultivo de esta forma de concepcióndel yo.
Para todos aquellos que crean firmemente en una na-turaleza humana uniforme la autobiografía tendrá una fun-ción limitada como portadora de una concepción del yo.Si nos centramos preferentemente en la visión del hom-bre como una criatura que posee un potencial fijo, comoun ser en lucha constante por lograr el ideal universal delser humano, entoncesla historia de la autobiografía se re-ducea ser la historia de los sucesivos y repetidos intentosdel hombre por alcanzar la verdadera y única forma delHombre. Cada formadel yo da lugar a una forma de auto-biografía. Si, en cambio, nos centramosen la visión pro-teica del hombre, que es aquella que considera que el
25
YN
ESTUDIOS
hombre, al igual que el sirviente de Poseidón, puede adop-tar la apariencia de múltiples y variadas formas de ser, osea, de expresar su naturaleza proteica por medio de múl-tiples y variadas «actualizaciones» dentro del extenso yvariable potencial humano, entonces la historia de la auto-biografía se convierte en la historia de las cambiantes con-cepciones del yo del hombre. Mientras los hombrestambién reflejen en sus concepciones del yo la cultura enla que viven, la cultura que les ha ayudado crearse símismos, y a la que ellos, a su vez, dan forma,la historia
de las concepciones del yo puede funcionar a modo de«barómetro» de las diferentes configuraciones de la cul-tura. Así, la autobiografía, como supo ver Dilthey hace
dos décadas, puede tener una función muy especial en laelucidación de la historia y puede además ayudarnosa en-tender la vida como un proceso continuo.
Aspectos clásicos y medievales
Incluso el bosquejo histórico más insuficiente de las va-riadas concepciones del yo que hayan o hubieran dirigi-do el esfuerzo autobiográfico puede mostrarlas relacionesdestructivas que existen entre el ideal del yo y la naturale-za de la sociedad en la queeste yo existe. En las sociedadestribales los lazos de parentesco tienen una extraordinariafuerza, el individuo se encuentra fuertemente enraizadoen la realidad social en la que se halla inmerso y solo seimpone un grado muy limitado en las diferentes funcio-nes. Por ello, en estas sociedades, la concepcióndela per-sonalidad tiende a limitarse a ser una mera prolongaciónde las omnipresentes realidades sociales. Es muy signifi-cativo que una personalidad homérica comola de Telé-maco ante la pregunta ¿quién eres tú? responda: yo soyTelémaco,el hijo de Odiseo,el hijo de Laertes, el hijo deAutolicus. La autoidentificación conlleva, de esta forma,a:la identificación con la línea sanguínea dominante. Lacategoría de un hombre depende así de la categoría de sudescendencia de la misma forma que en las familias ro-manas, donde los maiores, los mejores que los precedían,
establecían el ideal de sus hijos. En estas sociedades gue-rreras aristocráticas, de base económica y diferenciaciónsocial de las funciones claves muy limitadas, la evoluciónde la personalidad estará dominada por elideal, social-mente útil, del guerrero perfecto. Cualesquiera que seanlos elementos diferenciadores que existan entre un Aqui-les, un Héctor o un Odiseo, un Áyax o un Agamenón,
no son más que variantes de un ideal guerrero heroico.Ellos forman parte de sociedades totalmente orientadasa la vergiienza en las que la aprobaciónsocial, o el temor aincurrir en algo vergonzante, dirige el comportamientode sus miembros, y en las que no hay lugar para el hom-bre encerrado en sí mismo. Aunque no poseemos con-cepciones del yo autobiográficas de esas épocas (ni degriegos ni de romanos) es posible suponer la forma quehubieran tomado. El análisis extenso de la poesía heroicaalemana y de la poesía árabe pre-islámica realizada por
26
Autobiografía y conciencia histórica
Georg Misch (vol. 2, pte. 1 de Geschichte der Autobiogra-
phie) nos ofrece una idea o esquemageneral de casos demarcos sociales bastante análogos.
El hecho de queel ideal del gran héroe y el ideal del
paterfamilias fueran modificados por la fuerza de la po-
lis ideal (como se sugiere en algunos rasgos de Héctor)
se convirtió en un aspecto fundamental dentro de la con-
cepción helénica y romana de la personalidad. Allí don-
de el bienestar de cada uno dependía de la fortaleza y de
la calidad de la polis, en el «héroe colectivo» (los myrmi-
dones dependían únicamente de Aquiles), en el conjunto
coordinado de las energías de todos, el ideal del hombre
público total dominaba la formación de la personalidad.
La expresión más clara del ideal había de encontrarse en
el agoge espartano(el ciclo de entrenamiento) aunqueeste
ideal del hombre público aparece con igual fuerza en la
oración funeraria de Pericles. Los hombres se definen a
sí mismos en función de las buenas relaciones con las nor-
mas sociales dominantes, por lo que sus acciones todavía
están regidas por el temor a incurrir en algo socialmente
vergonzante o deshonroso.Si la autobiografía se ocupara
de este tipo humano,la probabilidad de que diera lugar
a una res gestae y no a una «autobiografía» sería mayor.La insistencia socrática del control interior de la ra-
zón, de la unificación de la personalidad de acuerdo
a
la
razón, dio lugar a una modificación en la personalidad
helénica. El amante de la sabiduría, que representaba la
armonía personal bajo la tutela de la razón, convierte a
la criatura racional, dentro de un cosmosracional, en una
forma de ser humano totalmente justificada. En algunas
escuelas helenísticas y romanas de filosofía (especialmen-
te en el estoicismo romano)el ideal del hombre sabio se
mantenía en estrecha relación con el ideal del hombre pú-
blico mientras que en otras escuelas estos ideales se man-
tenían separados. Uno de los principales temas que se
plantea en las obras autobiográficas es el dilema entre elegir
la vita activa o la vita contemplativa. En la cultura antigua,
décarácter altamente aristocrático, los dos ideales, el del
hombre de estado
o
el del filósofo, eran los modelos do-
minantes hacia los que dirigir la propia personalidad. Por
eso, las obras autobiográficas más antiguas pertenecen al
subgénero del la res gestae/memorias, o al de la clase de
las vidas de los filósofos.
Conel advenimiento del cristianismo se acentúa aún
másel giro hacia la personalidad interior, másencerrada
"en sí misma, que le otorgabamayor importanciaa virtu-
des que eran con frecuenciamuydiferentes delasclásicas
"aristocráticas. Asi, el ideal de un artifex vitae independien-
Te, que busca configurar su propia vida en orgullosa ba-
talla con el destino, deja paso al fiel sirviente del Señor
para quien la principal virtud es la humildad. Vivir de
acuerdo a una ética del amor internalizada, teniendo que
averiguar y determinar constantemente sus motivos y
poniendolas esperanzas en un futuro en el que el destino
de la cultura y de las instituciones (que no sean la Igle-
sia), se convierte en un asunto moralmente mucho más
neutral de lo que lo fue nunca para los clásicos. Esto hace
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
- ESTUDIOS
que la personalidadcristiana, por la fuerza de sus realida-des internas, se vuelva hacia el ideal del monje, el atleta
de Dios, cuyo ascetismo dirige el curso de la vida. Enlasprimeras biografías medievales (hasta el siglo XI) este idealmonástico predomina incluso en mayor medida en lasobras autobiográficas si se compara con el modelo agus-uniano caracterizado por la metafísica neoplatónica. De2 misma forma que la sociedad medieval, que en su ori-sen constituía una compleja amalgama de diferentes he-rencias, de diferentes etnias y tradiciones, de modeloslocales y universales, construye un sistema social altamenteestratificado formado por grupos con estatus funcional-mente diferentes, los ideales de las diferentes personalida-des que corresponden a los diferentes grupos tambiénempiezan a destacar de forma más acentuada a medidaque aumentael nivel cultural. En el período posterior alaño 1110,las obras autobiográficas que expresaban los idea-
les del erudito (John of Salisbury [?], Boncompagno, Ra-mon Llull), del poeta (la Vita nuova), del caballerocristiano (Wolfgram of Eschenbach y Ulrich of Liechtens-tein) o delrey cristiano (Jaime 1 de Aragón), dan fe de lagran variedad de ideales de la personalidad que las diferen-ciaciones en la sociedad medieval habían hecho posibles.
El tema de los modelos
El conocimiento de ciertos aspectos históricos de la per-sonalidad de Occidente es insuficiente y no busca sugeriruna evolución específica sino la clave que caracterizaa lamayoría de las concepciones de la personalidad. Las cul-turas concentran sus valores y convicciones esenciales enmodelos humanos. Enla tradición occidental ha habidomodelos ideales como el héroe homérico, el héroe ger-mánico,el ideal del paterfamilias romano, el sabio estoi-co, el aner megalopsychos, el ideal del monje y el de santo,el verdadero caballero, el buen burgués, el auténtico in-vestigador. El modelo más asombroso,el que más nos haceconscientes de la fuerza de los modelos, fue el ideal ex-
presado en la Imitatio Christi. Todos estos modelos idea-*les tienen un contenido concreto: exigen unas cualidadesdeterminadas, instan a este o aquel conjunto de valores, *recomiendan encarecidamentemodos de vida específicos-y prescriben normas y conductas. Así, para llevar a caboel *proceso de formación del propio yo, el hombre encuentraante sí un modelo de ser sustantivo y descrito con pre-cisión que ejerce un intenso poder de atracción y persua-sión debido a que el hombre no lo ve como su modeloexclusivo sino como un modelo al que se le supone validezuniversal. Poco importa, sin embargo, para nuestras con-sideraciones si ese modelo se asume o no se asume comoel verdadero modelo para todos los hombres, si se con-templa como el modelo dominante de una configuracióncultural específica, o si en realidad se considera un mode-lo para aquellos que pertenecen a un grupo con un esta-tus determinado. Sí son de importancia, porel contrario,los procesos que se pueden distinguir en una vida en for-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autobiografía y conciencia histórica
mación que, al seguir un modelo especifico de la concep-ción de la personalidad, se descubre y justifica a sí misma.
Cuando el ámbito interior del hombrese dirige a labúsqueda de tal modelo de ser humano, dedica firmementetoda su vida a lograr ese ideal objetivo ante sí mismo. Alencontrar las líneas a seguir en ese modelo, los perfilesesenciales de la vida y de la personalidad están prescritosde antemanoy porello, en sus acciones y en su afán, nonecesita preguntarse a sí mismo si esto o aquello se adap-ta a su naturaleza personal. El objetivo final es hacer quesu ser se ajuste lo más posible a este ideal normativo sa-biendo quela lucha por conseguirlo no le hará sentir en-cerrado en un molde prescriptivo ni tendrá ningún motivopara lamentarse de no poder «ser uno mismo». Tampocosentirá que, por seguir un modelo en su proceso de for-mación, está «falseando» su propia naturaleza. Si parti-mos de la consideración de que el modelo no puede sernunca totalmente «completado» ni puede prescribir to-dos y cada uno de los diferentes aspectos de la vida, en-tonces cada individuo encontrará en los intersticios entrelos componentes básicos de su modelo un espacio parasu propia idiosincrasia. Lo que ha sido probado es quedos caballeros en busca del ideal caballeresco nunca llega-ron a perder su identidad específica, ni nunca dos sabiosestoicos fueron iguales, ni nunca ningún imitador delavida de Cristo consiguió duplicarla. En suma, que, den-tro de los confines de un mismotipo, siempre es posibleencontrar espacio para variaciones idiosincráticas. No obs-tante, el tema más importante de todos es el de determinarsi el valor principal del proceso reside en esa variación per-sonal o, por el contrario, en el compromiso fundamentalcon el modelo. ¿Fomentan esas vidas el cultivo de susdi-ferencias idiosincráticas o son éstas principalmente valora-das como un aspecto que se integra en el modelo a seguir?
Cuando los hombres, fascinados por el poder de atrac-ción de los modelos, escriben sus relatos autobiográficos,
ya tienen en ellos el guión de los esquemasbásicos de susvidas. Así, la historia de su vida puede ajustarse a formasliterarias básicas. Las vidas de los filósofos tienden a te-ner aspectos literarios comunes existiendo, incluso, sub-
tipos para los epicúreos, los cínicos o los estoicos. "Tambiénexisten modelos básicos para la típica vita cristiana den-tro de los cuales hay algunos claramente distintivos comoson los modelos de los místicos y su experiencia o los mo-delos de las numerosas autobiografías de los puritanos. Lamayor parte de las autobiografías medievales caen dentrodel molde hagiográfico. Una vida tan idiosincrática como“únicafue;para nosotros, la de Abelardo, una vida tan ori-
ginal en tantos aspectos que se podría pensar quese sitúafuera de los patrones culturales de la época. Él mismo, ensu obra Historia de mis calamidades, la adaptó al modelobásico dedemonjes. En su propia interpreta-ción retrospectiva, concibió laextrordinaria aventura amo-rosa con Eloísa para que se adaptara al tipo de vida quecorresponde al papel del filósofo cristiano.
El poder de influencia de los modelos ha dominadodurante muchos años las concepciones del yo y, por tan-
27
»
ESTUDIOS
to, la:forma autobiográfica. Probablemente, esta influen-cia permanecerá siempre como un factor importante,es-pecialmente durante la adolescencia y la juventud puesesa particular importancia de los modelos se debe a queson parte de la propia percepción profesional del hom-bre. Aun así, la concepción de la personalidad humanadominante en el mundo occidental no se ajusta al tipomodélico siendo, incluso, antitética al mismo.
La individualidad
Desdeel Renacimiento, y debido a una evolución com-pleja y progresiva, el hombre occidental ha desarrolladoun especial apego porel ideal de la personalidad que de-nominamos individualidad. Este ideal se caracteriza porsu1 rechazo.de modelos válidos ppara el individuo y su con-cepción se fundamentaen la creencia de que la sociedad esunamasasocial en la que existen grandes diferencias entresus miembros. Así, ese sutil conjunto de diferencias quedistinguen a cualquier individuo de los demás no es con-siderado como una desviación «accidental» de la norma,como algo de lo quese pueda prescindir, sino como unacuestión de gran importancia. Así, se considera comoun aspecto inestimable de la existencia humanael hechode que todos y cada uno de los miembros de la sociedadsean individualmente distintos, de que cada persona seaúnica y, por lo tanto, incomparable, irrepetible y, en últi-ma instancia, indescriptible. El individuo es inefable. Elfenómeno «Hombre» solo puede ser considerado comouna potencialidad proteica. Cada existencia individual noes sino una de las realizaciones concretas de ese potencialhumano que es indefinidamente variable. Para conocerala humanidad es necesario conocer al hombre en todassus posibles variaciones, Erst alle Menschen machen die
Menschbeit aus. Cada vida, como una única realización deese potencial, se encuentra marcada por un valor irreem-plazable.
El hecho de que el hombre le empiece a otorgar unalto valor a la inefable individualidad del ser es una cues-tión decisiva. Aunque posiblemente nadie pueda «demos-trab» la existencia de todas esas individualidades diferentes,
es importante por el hecho de que los hombres creen enellas. El filósofo Leibniz aportó a este respecto la siguien-te historia: Cuando la princesa Sofía Carlota paseaba undía acompañada de algunos cortesanos por los jardines deCharlottenburg los dejó sorprendidosal afirmar que noera posible encontrar dos hojas iguales en el jardín. Des-de entonces.no se ha sabido nada del cortesano que in-tentó demostrar lo contrario. Sofía Carlota no podía sabersi su afirmación era correcta o no pero es obvio que creeren la individualidad de cada unade las hojas era para ellauna cuestión de gran importancia. Una cosa es que, des-de el punto devista de la lógica escolástica, se afirme queningún hecho individual puede ser definido en última ins-tancia por medio de categorías generales y que enél siem-pre permanece una parte que es indefinible. Otra cosa muy
28
Autobiografía y conciencia histórica
distinta es que el ser humanole atribuya un valor cósmi-co a tal inefalibilidad, tal y como hizo el joven Goethecuando en 1780 en unacarta a su amigo Lavater le hacíapartícipe de cómo había adquirido una visión dela reali-dad humana totalmente nueva al reflexionar sobre el lemaIndividuum ineffabile est. Si un hombre considera que supropio yo representa una forma de ser humano única eirrepetible, entonces su misión en la vida es «satisfacer»
- o realizar su individualidad específica. Al hacerlo así puede* enriquecer el cosmos humano con esa forma específicade humanidad que solamente él representa. Si se negaraa satisfacer esa individualidad o la falsificara, cometería
un delito ante todo el cosmos humano pues,al dejar sin
expresión una de sus variantes, empobrecería a la huma-nidad. El poder del modelo en el proceso de formacióndel yo es así menor. La visión de una individualidad queniega la validez misma de un modelo más general es loque guía el proceso de formación del individuo. El indi-viduo debe ser fiel a sí mismo y debe tomar las decisio-nes sobre su vida de acuerdo a lo que es apropiado parael propio yo, pues guiarse por la adhesión a un modelomás universalizado conllevaría el peligro de falsificaciónde la individualidad. Las características del modelo sólotienen una función vital cuando se encuentran en armo-nía con las de la individualidad. Cuando un hombre po-see tal autoconsciencia de su individualidad, cuando la.
cultiva como un gran valor, no necesita adaptar su relatoautobiográfico al de un guión dado dentro de un marcoliterario formal previamente establecido. En suma, que nohay ningún motivo para representar un papel dado.
Dos advertencias
Si partimos de esta concepción de la personalidad es ne-cesario salvaguardarse de dos errores muy comunes. El pri-mero es que no se debe confundir individualidad conindividualismo. El individualismo, estrictamente hablan-
do, supone unaafirmación sobrela relación apropiada en-tre la existencia individual y el contexto social más ampliodel que esa existencia individual forma parte. El ShorterOxford English Dictionary define el individualismo en con-traposición al colectivismo como «la teoría social que abo-ga porla acción libre e independiente del individuo». Deesta forma, la noción de individualismo da una indica-ción del grado de control social sobre el individuo. Lodeseable es que el control de la sociedad sobre el indivi-duo se vea reducido al mínimo y que el individuo prosi-ga el curso de su vida con el mayor grado de autonomíaposible, o sea, bajo una ley autoadministrada o autoacep-tada que deja a los hombres libres para que se definan así mismos. Comoteoría de la sociedad esa ley no dice nadasobre la naturaleza de la concepción individual de la per-sonalidad y no supone necesariamente que en una socie-dad marcada por el individualismo en la que el hombrese puede definir libremente lo haga como individualidad.Es totalmente posible que en una verdadera sociedad in-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
dividualista cada hombre pueda perseguir el mismo mo-delo de personalidad. Así ocurre, por ejemplo, con el mo-delo del verdadero hombre racional que tal vez seencuentre implícito en Kant, Marx, Comte o Freud. Tam-
bién puede ocurrir que una personalidad parezca poseercaracterísticas individuales en su lucha por dar expresióna otro modelo de existencia diferente del que su sociedadbusca imponer. Así, la personalidad de Alcibíades tieneuna cierta coloración individualista aunqueenella se in-vierte el ideal pericleano del hombrede la polis total. Supropia concepción de la personalidad no necesita en ab-soluto tener las características de la individualidad sien-do, de hecho, una vuelta al modelo más viejo del héroe
homérico individual. Al relacionar los conceptos de in-dividualismo y de individualidad nos encontramos conla complicación de que es posible encontrar individualis-mo al margen de cualquier compromiso de cultivo de laindividualidad y también de que se dé el caso contrarioen el cultivo de la individualidad sea solo posible en unasociedad que le otorga al individuo unatotal libertad parasu propia autodefinición, esto es, una sociedad comprome-tida con el individualismo. La cercana y a menudo confusarelación entre las nociones de individualidad y de indivi-dualismo (especialmente cuando esta última se iguala in-genuamente al capitalismo de libre empresa) ha creado pormomentosla impresión de que un individuo debe «defi-nirse a sí mismo» por medio de diferencias con respectoa la sociedad a la que pertenece. En esa subversión del tér-mino, la sociedad aparece como un juste milieu homogé-neo resultado del consenso de la mediocridad común.Ante el verdadero deseo de expresarse a sí misma en suunicidad y franca espontaneidad,se ve la sociedad comoalgo amenazante. Un sentido exagerado de la unicidad,el cultivo de una excentricidad arrogante y la reivindica-ción del derecho absoluto de que «cada uno haga lo quequiera» (por muy idiosincrático que esto sea) desacreditanfácilmente la noción de individualidad. Además,el énfasis
puesto en el supuesto antagonismo entre la sociedad y el«ser fiel a uno mismo»perjudica a la sociedad y al indivi-duo. Comolos griegos sabían bien, es una «estupidez» con-cebir el desarrollo personal y el bienestar de formaaislada,al margen del impacto que el contexto social pueda teneren ellos. Nadie expresa su yo en un lenguaje hecho porsí mismo y para su propio yosino enel lenguaje heredadocomola obra de otros. La individualidad tiene comoexi-gencia la creencia en la unicidad personal, pero ¿cuán únicaes esa unicidad?, ¿y en qué consiste realmente esa unici-dad? En virtud de su común naturaleza biológica y de co-munes normas de racionalidad el individuo en búsquedade su individualidad comparte con otros individuos ne-cesidades y aspiraciones humanas. También comparte, consus compañeros de tiempo y cultura, todo aquello queles afecte a todos en esa época y en esa cultura. El individuopuede crear dentro de su propio yo una armonía perso-nal de los elementos de su época. La unicidad de la indi-vidualidad es así la unicidad de estilo. Los elementos queforman parte de este todo estilizado pueden ser compar-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autobiografía y conciencia histórica
tidos con otros. Pero, ¿qué inmensa diversidad individuali-zada, por ejemplo, no ha sido formada por la combinacióny recombinación de veintiséis letras? Cuando uno piensaen la noción de individualidad quizá debería transferir ala mismael viejo refrán que dice «el estilo es el hombre».
El progresivo desarrollo de la individualidad
Esta excepcional forma de concepción de uno mismocomo individualidad no salió de la nada sino que fue evo-lucionando progresivamente en el mundo occidental des-de el Renacimiento. Los aspectos indicadores de esaevolución se encuentran en la historia de la autobiografíadesde la Edad Media. La tesis que se quiere probar enelpresente ensayo es la que sostiene que el desarrollo de laautobiografía como una forma cultural necesaria para darexpresión a la historia personal venía de la mano de esegiro hacia la individualidad.
Las relativamente firmes y convincentes formas cul-turales que sostenían la concepción del yo y quedirigíanla vida de los hombres medievales se fueron debilitandoprogresivamente. ¿Quién, entre los hombres medievales,podía haber definido su yo en contraposición al modelocristiano de la personalidad? Mientras que para el año 1600este hecho ya se había convertido en una posibilidad, en1800era ya incluso más que una probabilidad. La proba-bilidad de cambio era aún mayor en la situación culturaldel Renacimiento italiano. Jacob Burckhardt aportó unaidea fundamental sobre el curso de nuestra civilizaciónal afirmar que el hombre, en los comienzos de la moder-nidad occidental, se había ido convirtiendo progresiva-mente en un «auf sich selbestgestellte Personlichtkeit»(apela más a sus recursos interiores) para renacer comoun «ein geistiges Individuum», un individuo que encuen-tra su coherencia en la visión mental de sí mismo. Cuantomás se debilita el poder de los modelos tradicionales (inclu-so en el caso de que sea solo un mayor grado de indiferen-cia respecto a los mismos), menos seguridad encuentra elhombre en su contexto cultural, en su realidad política.yeconómica, por lo que se verá abocado a responder a lassiguientes preguntas: ¿quién soy yo?, ¿quién quiero ser? Noes dificil respondera estas preguntas si se tienen todavíamodelos válidos. En su Secretum Petrarca refleja ese atracti-vo dilema. Hasta ese momento, mientras todavía se man-
tenían los modeloscristianos, lo único que tenía que hacerera situarse frente a ellos y medirse con ellos. Así, en elsegundo diálogo del Secretum, su agustino interlocutor yél analizan de formasistemática la situación de Petrarcaen relación a los siete pecados capitales. Sin embargo, elvalor del modelo no es tan alto cuandose trata de otrosasuntos, como son su grado de sinceridad en sus confe-
siones, el incumplimiento de sus resoluciones o ese senti-miento de desgarro ante preocupaciones tan conflictivas.Petrarca necesita saber quién es él y no por quéél no esquien se supone que debería ser según éste o aquel mode-lo. En esa búsqueda de sí mismo tienen lugar complicados
29
ESTUDIOS
procesos de introspección. Petrarca se mira a sí mismo des-de diversas perspectivas, entre ellas se encuentra una enla que en un diálogo Petrarca habla con Petrarca sobre Pe-trarca. Al final, lo único que puede admitir es que lo quequiere hacer es aquello que le gusta hacer como poeta-erudito-humanista y también que quiere ser un buen cris-tiano por lo que espera, de alguna forma, poder desarrollaruna armonía entre preocupaciones o intereses conflictivos.
Ese proceso de búsqueda de sí mismo se irá compli-cando progresivamente para el hombre occidental a me-dida que un mayor número de culturas vayan aportandootros modelos y que el mundo europeose vaya diversifi-cando en el proceso de formación de naciones, cada unocon su estilo de vida propio lo que supondrá un aumen-to de las diferencias entre pueblos, la decadencia dela igle-sia universal y su subdivisión en sectas protestantes, estoes, el tremendo impacto del nuevo horizonte mundial geo-gráfico y cultural. Es fácil comprender el dilema ante elque se enfrentaba Descartes: ¿cómo puede ser queél, enese Mundo de Libros y con esa erudición acumulada ala que dio lugar su formación, encuentre la certeza de sa-ber que piensa en el hecho de dirigir y estar en controlde su vida? De ahí que Descartes se decida a partir de latabula rasa y comience a construir verdades racionales enfunción de lo que intelectualmente es claro e inequívoco.Aunqueesta profunda confianza en el poder universal dela razón difícilmente lleva al descubrimientode la indivi-dualidad, poner el énfasis en el método de que todo loque para la mente es claro e inequívoco, contribuye engran medida al incremento de la autonomía del indivi-duo. Un científico como Cardano recoge todos los deta-lles de su propiaexistencia, tanto los más comunes comolos peculiares, convencido de que una gran cantidad dehechos se encuentran de alguna forma interrelacionadospor un conexión causal. ¿Puede uno descubrirlos y, deesa forma, obtener un cálculo de la vida que se debe lle-var para conservarla? Cellini, que no se dedicaba a teori-zar mi era demasiado dado a reflexionar, escribe un«ingenuo»relato de su vida (y poco reflexivo) como unaaventura continua de afirmación y expresión de su pro-pio yo sin preocuparse por cómo debería ser y usandoel poder configurador del artista para darle una formaco-herente. Montaigne, que se mostraba escéptico ante el po-der de la razón para responder a las reivindicaciones dela verdad que provienen de una gran diversidad de opi-niones y modelos de una conflictividad extrema, dedicóla última mitad de su vida a una larga búsquedaen la queexaminaba y sopesaba todo aquello que podía ser adecua-do para sí mismo. Su primer ensayo (aunquenoesel pri-mero queescribió) ya establece el tono de las cuestiones:¿cómo, con todas las diferentes complejidades de moti-vos y circunstancias, puede ninguno de los modelosres-ponder a mi pregunta? Sólo logra encontrar su propio yoy darle su aprobación por medio de un continuo acto deintrospección, escuchando cada una de sus propias reac-ciones dentro de sí, mientras registra esta proposición oaquel hecho de existencia se acerca a los distintos temas
30
Autobiografía y conciencia histórica
desde una perspectiva siempre distinta. El proceso mis-moes también un ataque hacia el carácter ideal de los mo-delos. En ese deseo de encontrar la respuesta a cómoelhombre debe morir, se encuentra al final con el tipo demuerte que se ajustaría a su personalidad. De ahí queeltema central de los ensayos haya pasado de ser «la mort»para tratarse de una especulación sobre «rma mort». El pro-ducto final no es la ciencia del hombre, ni la antropologíageneral, ni la filosofía de la vida, sino el arte de ser esa
personalidad concreta que ha aprendido a decir aceptarlo que uno ha descubierto como su propio yo.
Poco a poco, las características de la individualidad, delas que ya se es consciente y a las que se aprecia cada vezmás y en mayor medida, van surgiendo en esas primerasobras modernas, aunque no todas ellas eran autobiografíasen sentido estricto. Algunasse trataban de meros experi-mentos formales de gran interés que se adaptaban a esainteresante búsqueda de contenido. Sin alejarnos dema-siado del tema, se podría aludir, por lo menos, al hecho de
que las vidas escritas en función de concepciones más tra-dicionales de la personalidad también añaden elementosque en última instancia tienen relación con el surgimientode un sentido más completo de la individualidad. El granrefinamiento dela sensibilidad queregistra los más sutilesdetalles de las sensaciones interiores, como el que puedeencontrarse en los relatos de algunos de los grandes misti-cos, se fue formandoal dejar al descubierto la heterogéneariqueza de la conciencia. La creciente flexibilidad del «re-trato», la tendencia y el arte de un san Simón, por ejem-plo, por representar el estado interior de la persona enarmonía con un aire, un gesto, o una verruga en la cara,así como los múltiples intentos de estudios caracterioló-gicos e, incluso, la «ciencia» de la fisonomía, muestran una
fuerte atracción porlas delicadas variantes de la vida huma-na. La intensa preocupación puritana sobre la certeza desu salvación dirige la formación del carácter tanto al cuida-doso registro del estado interior y de los afanes del hombrecomoa la unificación de la personalidad. El individualis-mo puso énfasis en las teorías del contrato social y delestado, en la ética casuística y la utilitaria. De ahí queelgiro hacia la noción de progreso y concepciones secula-res de la cultura en las que un hombre indefinidamenteperfectible trabaja para lograr un potencial humanosiem-pre en expansión, e incluso las transformaciones en cos-mología como la de pasar de creer en un orden eternofijo para creer en una armonía preestablecida entre mó-nadas de un mundo en evolución, contribuyan, aunqueno directamente (e incluso puede que algunos factores seopongan a la individualidad), a preparar el terreno en elque puede florecer un compromiso con la individualidad.
La evolución del sentido histórico
Una visión total de la individualidad solo surgió en su" formadefinitiva a finales del siglo dieciocho y dependía"de un sentido histórico más extensamente desarrollado.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
La mayoría de las primeras obras. autobiográficas no te-nían ningunarelación con el modo genético de entendi-miento del crecimiento personal. Algunos autores, comoPetrarca, se fijaban en el «cuando» y el «ahora» pero sindar un relato genético de sí mismos. Cellini cuenta su vidacomo una continua aventura, explotando las oportuni-dades que el mundo le ofrece para analizar y medir suvirtu, pero la historia en sí misma tiene un carácter con-tuinuo. Benvenuto tiene la misma personalidad al princi-plo al final, a excepción de su firme y creciente habilidadartística. Tanto Cardano como Montaigneeran conscien-tes de la existencia de una permanente interacción entreellos y el mundo que les rodeaba pero a ambosles intere-saba más descubrir y aprender a aceptar su propia especi-ficidad que intentar descubrir comosurgió y llegó a ser.Descartes y. Vico describieron la evolución interna de supensamiento más que su personalidad. Los autobiógrafoscristianos narran sus vidas comorelatos dramáticos de suyo en busca de Dios, pero esos relatos llevan en sí mis-mos las mismas limitaciones históricas inherentes a unavisión providencial cristiana de la historia.
El problemade la concepción histórica en la autobio-grafía refleja el problema de todo el entendimiento histó-rico anterior al siglo dieciocho. Los diversos elementosdominantes en la visión historicista de la realidad fuerontomando importancia progresivamente para llegar a cris-talizarse en una visión coherente de formadefinitiva a fi-nales del siglo dieciocho. En concordancia total con elcompromiso cristiano, la principal visión occidental dela historia fue, durante muchotiempo,la visión providen-cial que declaraba como propósito básico y modelo dehistoria el designio de Diosde salvación del hombre. Bish-op Bossuet ofreció una total reformulación de esta vi-sión en 1681 en su Discours sur l'histoire universelle. UnDios trascendente, que se sitúa más allá del curso de lahistoria, se convierte en el primer motor de la historiaal que asigna un propósito y un modelo fijo que se puedepercibir a través de sus revelaciones y signos. Así, al hom-bre, con su capacidad de libre albedrío, solo le empezaríaa ir bien cuando aprendiera a llevar a cabo la voluntadde Dios. El significado de los acontecimientos se deriva-ba de su relación con verdades eternas que señalaban siem-pre a un objetivo simbólico (o «figurado»). La historia delpueblo de Dios ocupabael hilo principal de la historiay quienquiera quese saliera de este hilo principal tendríaque acabar volviendo a él o se encontraría perdido. Al mis-mo tiempo que esta visión le enseñaba al hombre occi-dental a comprenderla vida como un proceso de «irhaciéndose», también le enseñaba la manera específica enque debeser visto este proceso. Los diferentes factores dela secularización comenzaron a reafirmarse a partir de fi-nales de la Edad Media y fueron descalificando progresi-vamenteesa visión histórica hasta que llegó un momentoen el que el hombre se sentía más atraído por la visiónde sus propios y diversos actos como fines en sí mismosque por su preocupación sobreel peregrinaje hacia la otravida. La cultura sufrió un choque en el Renacimiento pues
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autobiografía y conciencia histórica
eldescubrimiento de otros pueblos; como el chino,el hin-dú o el americano, cuya historia difícilmente se ajustabaal modelo providencial establecido, ayudó a evocar la pre-gunta sobre cuánto tiempo podría el hombre continuarviendo el pasado humano desde la perspectiva de Jerusa-lén y según el calendario cristiano. Al someter la Histo-ria Sagrada a las mismas medidas de certeza que se aplicana la historia secular, la Biblia se convirtió en una historia
diferente a la que hasta entonces se había considerado.Aunque Voltaire no fue el primero en declarar que ya erahora de terminar totalmente con la historia providencial,se convirtió en un verdadero portavoz del deseo de estu-diar el pasado humano como expresión de la necesidadque tiene el hombre de justificar su existencia por mediode la construcción de una vida civilizada y por el hecho dedarle un sentido a la vida que no tendría si el hombre:no se lo otorgara creándose su propio fin. De esta forma,ese cambio hacia una concepción laica de la civilizacióndejó atrás la visión providencial de la historia.
Durante los primerossiglos de nuestra era, la historiapolítica y militar de los estados, cuando no se considera-ba como un mero añadido dela historia providencial, ten-día a estar dominada por las concepcionesdela ley natural.Es decir, que se escribía desde el punto de vista de unaconcepciónfija de la naturaleza humana, de una raciona-lidad eterna en la naturaleza de los estados y de una mo-ralidad eterna. Esas obras históricas estaban dominadaspor modelos, especialmente aquellos que se derivaban dela Antigiiedad. Podían tener un propósito pragmáticocomola instrucción de los hombres de estado, o podíanenseñar los ciclos naturales de los gobiernos. En cualquiercaso, se enseñaba mediante ejemplos, siendo crónicas ymemorias la mayor parte de la historias utilizadas. Loshistoriadores de la ley «nacional» fueron cambiando pro-gresivamente aquellos modelos iniciales que empezabana poner en cuestión la específica evolución de la historiade la legislación «nacional», esto es, la naturaleza históri-ca de los estados. Pero, desde una perspectiva genético eindividualista tales intentos se quedaron sin realizar debi-do a la tendencia a otorgarle una posición normativa ala descubierta realidad histórica o al afán de percibir enhechos específicos tan sólo meras ilustraciones de la ver-dad universal. Mientras la tendencia más fuerte fue la debuscar entre toda la variedad lo racional universal implí-cito y no la de declarar a la variedad en sí misma comoel tema de mayor interés, la búsqueda metódica de unacultura racionalista más acentuada impidió una visión his-tórica de la vida más completa.
Durante la mayor parte de los siglos diecisiete y dieci-nueve prevaleció esta actitud universalizadora y al mismotiempo algunos de los elementos de una posición diferentese estaban preparando para abrirse paso. Se comenzabaa modificar, de esta forma, la tendencia absolutista de larazón para llegar a una posición más relativizadora. Vol-taire estaba firmemente convencido de la existencia de unanorma absolutade la vida civilizada y rechazaba todaslasque no estuvieran en conformidad con ella. Creía en la
31
ESTUDIOS
universalidad de la razón y del orden mecánico y notole-raba ninguna desviación de las reglas del buen gusto. PeroVoltaire también sabía aceptar la necesidad de plantearsecuestiones ante la diversidad variable de la vida humanapuesera consciente de la existencia de una variedad entrenaciones y consideraba que sería posible entender al hom-bre en mayor medida si se le veía dentro de su historiamás quesi se teorizaba sobre él. Por su parte, el primerimpulso en Montesquieu fue encontrar el orden causal enlas leyes y formas de los estados, pero él conocía el valorde los estudios empíricos y de la determinación de he-chos específicos. Observó, además, el efecto relativizadorde la geografía, de la diversidad étnica y de la experienciahistórica. Gibbon juzgó sin dudarlo a los protagonistasde la historia desde la absoluta superioridad de su propiasociedad y de su visión ilustrada, pero también sabía queninguna teoría de la historia podría ocupar el lugar dela historia narrada con todos sus impredecibles cambiosy accidentes. Puede que Rousseau tuviera una confianzainquebrantable en la nobleza universal del hombre natu-ral incorrupto y de una sensibilidad moral inalterable, perotambién creía en los diversos efectos de la geografía y en-señó a los hombres que un niño debería ser juzgado se-gún sus propias necesidades de desarrollo y no según lasnormas de los hombres. El pensamiento de Vico dio lugaral descubrimiento de formas típicas que se repiten en laevolución humana, pero también pudo ver el error quesuponía atribuir a los primeros hombres una racionalidadcompletamente desarrollada. Así, para una mejor com-prensión de los comienzos, es más inteligente asumir elhomo non intelligendo fiat omnia que el homointelligendofiat omnia de los filósofos de las antiguas leyes naturales.Vico sospechaba que la naturaleza de las cosas no dependemás que del hecho de que surjan en determinados momen-tos y bajo ciertas condiciones. Para el historiador de arte“Winckelmannlos griegos habían establecido una serie denormas inalterables de lo que debe ser la excelencia artísti-ca pero él había explicado sus obras como el resultado delúnicoestilo por medio del que los griegos expresaban sucarácter y su experiencia, mostrando, así, que el arte es
algo más quela expresión creativa de artistas individuales.Unaformaplena de conciencia histórica empezó a des-
tacar cuando la confianza en el poder de la explicacióngenética se unió a la atracción por otorgarle unaalta va-loración a lo específicamente individual. Cuando el amorporla res singularis, en su multiplicidad siempre cambiantey en su aparentemente inexhaustible fecundidad de for-mas variadas, se volvió tan fuerte, o incluso más fuerte,que el afán de incorporarlas en una categoría universal,esto supuso un importante cambio en nuestra orientaciónmental. «A lo largo de la historia del pensamiento ha ha-bido pocos cambios en el tipo de valores más profundosy decisivos que aquellos que tuvieron lugar[...] cuandose empezó a creer que no solo en muchas sino en todaslas fases de la vida humanaexisten excelencias diversas peroque la diversidad en sí misma es la esencia de la excelen-cia [...].»? Así, la existencia individual tenía su propia jus-
32
Autobiografía y conciencia histórica _
tificación inherente y su propia raison d'étre. Cadaexistencia estaba marcada por un singular lugar en el es-pacio y por un momentoen el tiempo;es decir, tenía queser entendida en función de unasituación específica y unaevolución irrepetible. Cada existencia era una armonía ine-fable de dones diversos que tenía su propiahistoria y, porello, intentar comprender cómo cualquier realidad espe-cifica había llegado a ser lo que era e intentar compren-der la individualidad era lo mismo.
La nueva actitud apareció en las obras de autores comoson el joven Herder y Justus Móser, el historiador de Os-nabrick. Móser entendía y amaba ese singular «estado»del advocatuspatriae, un estado de apenas cuarenta y cin-co por cuarenta y cinco millas (cuarenta y cinco millascuadradas) con una población de 120.000 personas, cuyoorden se componía por una peculiar amalgama de cos-tumbres feudales, leyes germanas y formas de corporacio-nes medievales. Era un obispado en el que el obispocatólico y el protestante alternaban su gobierno. Curio-samente, desde la perspectiva ilustrada de Voltaire éste nohabría sido más que una ejemplificación perfecta de to-dos las inimaginables estupideces de la historia. Pero a Mó-ser le gustaba por lo que era y no veía en absoluto ningúnvalor en el hecho de sustituir constructos ideales por larealidad histórica dada. Veía en este estado un organismohistóricamente en crecimiento en el que determinadas ne-cesidades, talentos específicos y experiencias diferentes sehabían fundido para dar lugar a un organismo coherentede evolución progresiva, un orden histórico que tiene supropia justificación en el hecho de funcionar comoel or-den que sostenía la vida de esta particular comunidad hu-mana. Para Móser, este estado poseía una racionalidadhistórica que le hacía másjusticia a la peculiaridad localque la que ningún otro constructo racional mássencillo,indiferente ante el «accidente» histórico, podría propor-cionarle. El crecimiento histórico tenía su propio senti-do y su propio significado en ser atractivo porlo queera,esto es, una de las muchas y diferentes expresiones de lagente que vive y trabaja a su manera. El joven Herderre-chazó también las reivindicaciones de bondad universalde la herencia ilustrada y condenóla arrogancia de Vol-taire cuandoéste le negaba valor a aquel esfuerzo huma-no que no se adecuaba a su gusto. A Herder le atraía lavisión del Proteo humano que constantemente expresanvariantes nuevas de su inmensamente rico potencial hu-.mano. También puede ser que cada hombre individualsea una personasin carácter, incapaz de combinar en supropia autoformulación todo lo que el hombre podríare-presentar. En este caso, la historia es necesaria para quelos hombres puedan sucesivamente seguirse unos a Otrospara dar lugar a formulaciones totalmente nuevas de suhumanidadrevelando, así, el panoramade la riqueza hu-mana en expansión. El entendimiento histórico suponeuna comprensión de la individualidad, sin por ello inten-tar cambiarla. En cierto sentido a Herder le atraía másla «individualidad colectiva», las experiencias únicas de un
Volk, un organismo colectivo histórico, un grupo de per-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
sonas que expresan su vida interior a través de su poesía,su arte, sus hazañas, su forma específica de ser personas.
Tanto Móser como Herderejercieron una profundainfluencia en el joven Goethe que fue el primero en es-cribir su propia vida comola historia de una individuali-dad. Goethe vió su formación personal comoel resultadode la interacción entre su yo y el mundoY por ello, lomás apropiado era que la concepción de sí mismo incor-porara uno de los cambios fundamentales llevado a cabopor los hombres de la generación precedente. Al presen-tar su propia vida como la historia de su yo en armoníacon la historia de su mundo, su autobiografía se convir-tió tanto en la historia de su propia individualidad comoen la historia de su época. Así, la historia de un yo y lahistoria de su mundo se encuentran inextricablementere-lacionadas. Hegel lo resume en una formulación profun-damenteteutónica al decir que la individualidad es lo queen este mundo sea su propio Die Individualitát ist, wasibre Welt als die Ibrige 1st.?
El reconocimiento de una fuerte dimensión históricaen toda realidad humana y la aceptación de un modomoderno de concepción del yo como individualidad tu-vieron lugar, y tomaron una forma más coherente, apro-ximadamente al mismo tiempo. En este contexto, la
autobiografía adquirió una función yuna forma culturalque no tenía antes, lo que la convirtió en la formalitera-ria más adecuada para que una individualidad dejara cons-tancia de sí misma. La única formaen la que una personaconcreta podía informar sobre sí misma era contando suhistoria. El cultivo autoconsciente de la individualidad eralo mismo quevivir en el mundo conla conciencia histó-rica de ese mundo. En esa visión de la dimensión históri-ca de la individualidad puede residir también la principalprotección contra las aberraciones ante las que ese idealsucumbe fácilmente. La comprensión de la individuali-dad solo tiene sentido como unaparte viva dentro del mar-co de la sociedad, de la cultura. El entendimiento de queel verdadero cultivo de uno mismoes el cultivo del pro-pio yo y de nuestro mundo implica una responsabilidadhacia el yo y hacia el mundo. Todo esto puede que sirvapara curarnos de todas esas formas falsas de cultivo delpropio yo que consisten en observar dentro de nosotrosmismos sin vernos o en una peligrosa devoción hacia elcapricho arbitrario.
NOTAS
1. El fundamento de este interés reside en la lectura de Burckhardt,
Dilthey, Cassirer, Meinecke, Auerbach y Lovejoy. Las obras que consi-dero de más ayuda en el estudio del género autobiográfico son: GeorgMisch, Geschichte der Autobiograpbie, 4 vols., Leipzig y Fráncfort, 1907-
“1969; Ray Pascal, Design and Truth in Autobiography, Cambridge, Massa-chusetts, 1960; Georges Gusdorf, «Conditionset limites de Pautobiogra-phie» en Formen der Selbsdarstellung, Berlín, Giinter Reichenkron, 1956.
2. Arthur O. Lovejoy, The Great Chain ofBeing, Nueva York, Har-per y Row, 1960, p. 293.
3. G. W. E Hegel, Phenomenologie des Geistes. Sámmtliche Werke,
vol. 2, Stuttgart, Jubiliumsausgabe, 1927,p. 239.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ontología de la autobiografía
Algunasversionesde lamemoria/Algunas versionesdel bios: la ontologíade la autobiografía*
James Olney
La práctica de la autobiografía es casi tan variada comoel número de personas quela llevan a cabo. Esta afirma-ción es incluso todavía más acertada, convirtiéndose casi
en una verdad absoluta, cuando el principal cometido deaquellos que la practican es literario más que político, cien-tífico o histórico. Cuando el autobiógrafo se considera así mismo como unescritor y, al ser interrogado sobre suprofesión, responde «escritor» (o «poeta», «novelista» O
«dramaturgo»), la tendencia es crear autobiografía en cadaobra por medio de formas diversas, distmuladas o encu-biertas y, entonces, buscar una única forma textual de loque se debe denominar apropiadamente como «autobio-grafía» (o algún otro nombre que venga a indicar lo mis-mo) quepodría ser aquella que refleje y exprese la viday la visión de la misma que tiene el escritor individual.Estas observaciones preliminares son necesarias puesto quevoy a estudiar autobiografías escritas por diferentes hom-bres de letras y podría ocurrir que existieran diferenciasrespecto a las autobiografías escritas por médicos, hom-bres de estado o educadores.
Hay un par de conceptos (quizá haya más, aunque aquíme ocuparé solamente de dos), a los que vamosa recurrirpara avanzar en la comprensión de cualquier tipo de auto-biografía. Los conceptoscríticos a los que merefiero son«memoria» y «bios» que serán analizados de la siguienteforma: Primero ofreceré algunas observaciones y conje-turas en relación a lo que voy a denominar ontología de
la autobiografía, esto es, ese orden espacial de la realidadque la autobiografía exige y, después, trataré de clasificarlas diversas, sutiles y cambiantes interrelaciones entre lavida que se imita o relata en una autobiografía y la facul-tad de la memoria (o no memoria) que aprehendeO rea-prehende, construye O reconstruye esa vida. Mi próximopaso será mostrar cómo un particular concepto de la auto-
biografía como participadora del «bios» junto a un parti-cular uso o rechazo de la memoria determinan la ontologíaespecífica de una autobiografía dada. Por último, deseoilustrar todas esas cuestiones teóricas por medio dereferen-cias a las autobiografías de Richard Wright, Paul Valéry,y W.B. Yeats. Espero que de esta breve lista de nombres,constituida portres escritores que son totalmente diferen-tes entresí, se extraiga la conclusión de que no es posible
* Traducción de Ana M. Dotras.
33
Cr.
ESTUDIOSHOuo] * AENJOL 0 DEFTVAUNACIDRES SENEUCA$
establecer una definición prescriptiva de la autobiografía niimponerle de forma alguna posibles limitaciones genéricas.
El bios, situado en el centro literal y figurado del tér-mino autobiografía (entre autos al principio y graphéal fi-nal), es una palabra griega que significa «vida» y que consti-tuye además la raíz de palabras como «biología, biómetro,bioscopia, etc.». En un diccionario de griego encontra-mosla definición exacta de esta palabra como «el curso dela vida: el tiempo de vida». Esta definición da lugarde forma inmediata a que surjan difíciles interrogantes desumointerés para los teóricos de la autobiografía y, másespecíficamente, para el estudioso de la ontología de laautobiografía. Si bios es «el curso de la vida: el tiempo devida», y si ésta ya ha tenido lugar, entonces habría quepreguntarse cómo va»a hacerse presente Otra vez, cómova a ser revivida, cómo es posible devolver a la vida loque ya no seestá viviendo, cuándo el «es» ha sido trans-formado en «era», en qué momento el presente se intro-duce en el enorme abismo del pasado, y si éste permaneceenteramente real en todos los sentidos entonces debe ser-lo dentro de un nuevo ordendela realidad totalmente di-ferente del que formael presente. Así, un tipo de realidadcorresponde al presente y otro tipo bastante diferente derealidad (si efectivamente lo es) correspondeal pasado. Enel ensayode Barrett Mandel que se incluye en el presentevolumen se le otorga a esta noción una expresión provo-cativa: «El pasado... nunca existió realmente: ha sido siem-pre unailusión creada por la actividad simbolizadora dela mente». ¿Cuándo existe el pasado?, ¿cuándo ha existi-do?, ¿existió un pasado ayer?, ¿la semana pasada?, ¿haceuno o diez años? Verdaderamente no existió, no como pa-sado. Realmente «el pasado no existió nunca[...)».
Heráclito otorgó una expresión clásica al dilema delautobiógrafo y lo hizo de la siguiente forma: «En algúnlugar Heráclito dice que todas las cosas fluyen, que nadapermanece inmóvil y, comparando las cosas existentes alfluir de un río, afirma que uno nunca se baña dos vecesen la mismacorriente» (Platón, Cratylus, 402 a). Exacta-mente lo mismo, aunque haciendo uso de un lenguaje másclaro y de metáforas más dramáticas, es lo que fenome-nologistas y protofenomenologistas nos han venido di-ciendo durante los últimos cien años. Examinemos másdetenidamente la expresión de la afirmación fenomenoló-gica de Heráclito. Esta compara «las cosas existentes conel fluir del río». La frase, que se traduce como «cosas exis-tentes»es el ta onta y el onta (por consiguiente, de la quese deriva la palabra ontología), es la forma plural del par-ticipio presente de einai que es el verbo «ser». Por eso,ta onta significa «las cosas que son» o «aquellas cosas queexisten» (la ontología es, de esta forma,la teoría sobrelanaturaleza del ser o de la existencia), y es precisamenteel ta onta lo que Heráclito compara con el fluir de unrío. Más adelante observaremos que, como participio pre-sente que denota una acción o un estado continuo,el taonta apunta, no a una condición terminada sino a un pro-ceso en progreso, al proceso de ser, el proceso de existir.(En inglés, el participio presente del verboser representa,
34
Ontología de la autobiografía
conforme a sus dos sentidos, a «aquellas cosas que son»o a «aquellas que existen».)
Por otra parte, retomando el análisis en una direccióndiferente, un diccionario de griego nos revela queel ta ontano solo significa «las cosas que existen en realidad» sinoque tambiénsignifica «el presente que se opone al pasadoy al futuro». Así, el pasado y el futuro, además de no serel presente, no existen, ni han existido comotales (comopasado y como futuro), ni existirán nunca: no están in-cluidos en el ta onta. En su definición lingúística, el ontade Heráclito niega la existencia de una realidad estable,inalterable y sin limitación de tiempo, comolo esla rea-lidad superior que Platón reclamaba para sus Ideas y quesentía que podía encontrar en el estin («es», o sea, el tiempopresente del verbo «ser» y no su participio presente, comosi fuera un presente intemporal) de Parménides.
Si se unen las dos partes de la definición se podría decirquela expresión ta onta significa todas las cosas que existenen un momento concreto de tiempo que es el tiempo feno-menológico, el momento presente. Heráclito compara esteestado con el incesante e irrefrenable fluir de la corriente,comola unidad y densidad dela experiencia, el tiempo laconciencia, en una corriente en la que nunca será posiblebañarse dos veces. Sin embargo, ¿no es precisamente la pre-tensión o esperanza del autobiógrafo el que, a través del actode escribir, pueda recuperar su bios para que pase a formarparte del ta onta, o sea, la posibilidad de que su bios o suvida sea una de esas cosas que realmente pueden existir en elpresente y como presente? Así es realmente aunque, toman-do en este momento el ritmo expresivo de W.B. Yeats, debe-ría decir que, mientras solo se entienda el bios como el cursode unavida, ese deseo será más una esperanza que unapre-tensión, y una ilusión más que una esperanza.
Sin embargo (aunque la Grecia antigua no lo autori-zara), creo quesería posible y útil que el bios se entendie-ra también en otros sentidos. Cuando en inglés se diceque un hombre mayor (o un perro viejo) todavía tienemucha vida por delante, no nos estamosrefiriendo a lacantidad del tiempo de vida. Cuando decimos«tú vive tuvida que yo viviré la mía» no queremos decir «tú viveel curso de tu vida». Cuando Jesucristo dice «yo soy laresurrección y la vida»resulta difícil justificar una posibleinterpretación de esta expresión como«yo soy la resurrec-ción y el curso de la vida». Cuando Sócrates dice «la vidasin meditación (anexetastos bios) no vale la pena ser vivida»no está teniendo en cuentala cifra de setenta años comoaquella que responde a la vida media de un individuo. Y lomismo ocurre en el caso de otros usos de la palabravida en los que no supone unacuestión histórica o hacereferencia al paso de un número determinado de años sinoque significa el espíritu, un principio vital, un acto de con-ciencia, una realidad trascendente, un determinado modo
de vida, o un conjunto de personalidad y carácter, aque-llo a lo que John Henry Newman denominó «la idea deunidad moral» que una vida concreta expone al ser vivi-da. Lo que yo propongo es quela vida en la que se funda-
mentala autobiografía podría entenderse en más sentidos
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
que en el perfectamente legítimo de «la historia y narra-
uva individual». Así,tambiénpodría entender comoan impulso vital, el impulso de la vida, que al ser vividoes transformado por el único medio característico y pe-culiar de todo individuo, su propia configuración psíqui-
ca; O sea, se podría entender como conciencia, pura ysimple, la conciencia que nose refiere a objetos, aconte-cimientos u otras vidas, esto es, que no se refiere a otravida que nosea la propia. Se podría entender comola par-ticipación en una existencia absoluta que trasciende engran medida las variables y cambiantes irrealidades de lavida mundana; se podría entender comola tendencia mo-ral del ser individual. La vida entendida así no se diri-ge a través del tiempo hacia el pasado sino que se dirige
hacia las raíces de cada ser individual. De esta forma, es
intemporal y se encuentra comprometida a seguir eseampulso vertical desde la consciencia al inconsciente más
que el impulso horizontal del presente al pasado.¿Cuáles serían, entonces, las implicaciones para una on-
tología de la autobiografía que partiera de la adopción decualquiera de estos sentidos radicalmente diferentes delesencial del término bios? Si se entiende bios como el merocurso histórico de la vida, entonces se confirmaría como
verdad que, en cualquier momento dado y presente de esavida, todas las cosas fluyen y nada permanece. «Es» hasido transformado en «era» por lo que, por ese motivo,ha perdido toda vitalidad, toda realidad, toda vida; «lo queera» no forma parte ya del ta onta, del presente, de la sumade cosas que existen o que ahora están siendo. Si, no obs-tante, bios se entendiera como ese principio o impulso vi-
_aal,comola vida transformada2por€el ser viviente através_deestiestemedio«era» y no habríarelaciónentre «es» y«era».Esta situaciónnos deja pues con un presente que se encuentra induda-blemente formado por el pasado aunque separado en suenunciación de este último, «Si», tal como dice T.S. Eliot,
«el tiempo es un presente eterno», entonces «el tiempoes irrecuperable». La recuperación del tiempoes precisa-mente uno de los principales motivos del autobiógrafo,quizá el principal o incluso el único y verdadero motivodelautobiógrafo. (Así como hay bios y bios, y memoriay memoria, también hay, como señalaré más adelante, re-cuperación y recuperación).
Hay diversas formas por medio de las cuales el auto-biógrafo puede liberarse del obstáculo que supone el hechode queel tiempo sea constantemente pasado o constante-mente presente y que, en cualquiera de los casos, parezcairrecuperable. Voy a presentar de forma esquemática tresestrategias de las que el autobiógrafo puede hacer uso pararesolver el problema del bios. La primera hace uso de lamemoria en un sentido bastante corriente pero no obs-tante creativo (Richard Wright); la segunda renuncia to-talmente a la memoria (Paul Valéry) mientras quela tercerala transforma dejándola irreconocible (W.B. Yeats). Em-pezaré con el estudio de la memoria. Si el bios en el senti-do de «tiempo de vida» no se ve simplemente como unperíodo de tiempo fijo, completo o terminado, o sea, no
Y
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ontología de la autobiografía
como un simple caso de «era» sino como un proceso quese mueve hacia el presente ineludible del «es», y se tomala memoria como unaproyección hacia atrás del «es» quereúne todo lo que «ha venido haciéndose» en una imagencreativa, entonces la autobiografía de memoria, converti-da en un modocreativo vital e intenso, alcanza cierta dig-nidadfilosófica. La clave se sitúa tanto en concebir el bioscomo un proceso que el autobiógrafo puede ver y abar-car en su totalidad para luego recordar y componer comoen el hecho deque sea el autobiógrafo quien decida inte-rrumpirlo en él momento en que lo desee para que asíel proceso pueda ser unificado y completado. Además,comoel proceso es visto retrospectivamente porel auto-biógrafo entonces se verá como un proceso teleológico,que se dirige hacia una meta o fin específicos. Para unamayor claridad y dicho de otra forma, si el bios se con--_cibe como un proceso, entonces posee cierta formay esposible decir que la memoria es ese hilo que siempre per- XA
manece oculto y que describe su forma o configuración. |Ese hilo permanece necesariamente oculto, inconscientey desconocido para el individuo hasta el momento en quese hace consciente después del hecho de presentársele al pro-pio individuo como lo que es, como recuerdos que élpuede rememorar, como una especie de hilo de Ariadna,y asi desvelar esa configuración que, progresiva e in-conscientemente, había estado creándose durante todoel;tiempo. /
Lo que propongo aquí es queel término bios incorpo-re simultáneamente los dos sentidos anteriores. Así, es tan-
to el curso de la vida visto más como un proceso que comouna entidad estable, como una configuración psíquica úni-ca que hace de esta vida la que es y no otra. En términosde Platón, propongo que entendamos el mundo del de-venir como aquel que se dirige constantemente hacia elmundo del ser que es, a su vez, ese presente eterno y fe-nomenológico(el ta onta); o, desde otra perspectiva, de-beríamos entender la memoria como una facultad delpresente y un reflejo exacto del mismo cuya función esofrecer un resumen enel que se invierte el proceso ente-ro por el que el presente ha llegado a ser lo que es. Aligual que hace en repetidas ocasiones Platón, uniré en unosolo el mundo del devenir de Heráclito y el mundo in-temporal de Parménides para así poder concluir que es 'posible imaginar la memoria en dos sentidos: comoel dis-currir del pasado convirtiéndose en presente y como launión de ese pasado que se ve retrospectivamente con elpresente comoser.
Lo que conforman todos los momentos sucesivos quese extienden en el pasado, en un proceso de ir haciéndose,
es, por supuesto, el presente y, por ello, ese presentese convierte en el fin, la meta, o el telos del pasado. Sise mira desde el pasado hacia el presente (o, si se prefiere,desde el presente hacia el futuro) ¿no se podría afirmarque la corriente de Heráclito no se limita a ser tiempo*y paso del tiempo sino esa mirada del presente hacia elpasado y que, por tanto, también es memoria? Si el tiem-po nosva alejando de los primeros estados delser, la me-
35
|/]/
TS
ESTUDIOS
moria recupera esos estados pero lo hace sólo como unafunción de la conciencia presente de tal forma que pode-mos recuperar lo que éramos solo desde la perspectivacompleja de lo que somosahora, lo que significa que pue-de que estemos recordando algo que no fuimos en abso-luto. En el acto de recordar el pasado en el presente, elautobiógrafo imagina la existencia de otra persona, de otromundo, queseguramente no es el mismo que el mundopasadoel cual, bajo ninguna circunstancia ni por más quelo deseemos, existe en el presente. Según T.S. Eliot «estaes la utilidad de la memoria». La memoria que acabo dedescribir es precisamente la estrategia autobiográfica queusa Richard Wright en su obra Black Boy (Chico negro).
Esta no es, sin embargo,la única estrategia posible, aun-quese trate indudablemente de la decisión más complejaante el dilema del autobiógrafo. Hay otras formas de en-frentarse al problema y cada unade ellas lleva implícitasu propia y especial concepcióndel bios así como una par-ticular idea del uso de la memoria en la realización deuna autobiografía. Existe un tipo de pensador y escritorpara quien el carpe diem es una obligación, aunque nece-saria, caprichosa y quien, concentrando en uno solo to-dos los momentos de conciencia pasados, lo aprehendecon una gran intensidad y lo determina con todo lo queél es. Aunque no siempre consideremoseltrabajo de estetipo de escritor como una autobiografía, sí aceptamoscomo definición legítima de la vida, de la vida real, la
«consciencia» que es la inmediatez del ahora; ello nos in-clinaría a denominar su obra «autobiografía» incluso sidentro de los límites y categorías del género literario seclasificase como poesía lírica.
Cuandodigo que la «consciencia» podría ser aceptadacomo un legítimo sinónimodel bios dentro de un deter-minado tipo de autobiografía, me estoy refiriendo laconsciencia en sí misma, pura e intacta tanto porel tiem-po comoporla historia. Como ejemplo podemos tomara Henry James, quien no puede ser considerado comoautobiógrafo de la consciencia pura porquela temática desu autobiografía es la evolución de la consciencia y, porlo tanto, se trata de una cuestión de tiempo, de historia
(aunque personal), de narrativa, y de memoria. En el casocontrario tenemos a R.G. Collingwood quien hace de laevolución de su pensamiento el bios de su autobiografíabuscando averiguar a través de la memoriala historia ynarrativa de su evolución mental. Además, en el acto de
consciencia puro no hay ni antes ni después, ni tampocohay un resumen presente que recapitule el pasado y se pro-yecte hacia el futuro. Solo hay consciencia en sí misma,luminosa, radiante y autosuficiente; consciente, aunque de
nada en concreto, sin un contenido específico, solo cons-ciente, quizá, de ser consciente. La sola existencia de un
autobiógrafo que sostenga este sentido del bios (como loes, O fue, Valéry), hace que la memoria no ocupe ningúnlugar en la realización de su autobiografía por lo queéstase convierte en un mero asunto formal sin contenido his-tórico, biográfico o narrativo. De hecho, no se necesitaningún contenido por lo que, cuanto más se acerque a una
36
Ontología de la autobiografía
imitación de la consciencia pura y, por tanto, logre conse-guir con éxito el estado de autobiografía pura, entoncesentonará la misma exquisita canción sin sentido de la poe-sía pura: la inexplicable y deliciosa música de la conscien-cia que, si algo ha de significar, solo ella misma será esesignificado. En breve ofreceré un demostración textual.
«En un mundo superior es de otra forma» observóNewman en una ocasión «pero, aquí abajo, vivir es cam-biar y ser perfecto es haber cambiado a menudo». Si aun autobiógrafo le preocupala vida tal y como es vivida«aquí abajo», en un mundo de hombres, con movimiento
y lleno de acontecimientos, tendrá que recurrir necesa-riamente a la memoria para averiguar todos esos cambiosa través de los que ha pasado su vida los cuales han sidoprecisamente su cualidad definidora. Pero, ¿qué ocurre enel caso de que la vida de la que él escriba no sea comola vivida «aquí abajo» sino como la vida vivida «ahí arri-ba»? ¿Qué ocurre si lo que él hace es mirar a las esenciasy no a los accidentes, a la idea de individuo y no a lo queun individuo particular es de hecho? Entonces, como
Newman señala, «es de otra forma». No habrá tanto cam-
bio sino restauración de un estado perfecto; ni tampocoesa memoria como recuerdo instantáneo de lo que fueen un principio y que logra averiguar a través de sucesi-vos estados; ni tampoco ese movimiento constante de unpasado que deviene en un ser presente comoresultado detodo proceso histórico. El bios de ese «mundo superior»es inamovible, incambiable, pleno e intemporal. Parti-
cipa no solo en las cambiantes e indefinidas ilusiones dela existencia en el tiempo sino también en la delimitaday absoluta realidad del eterno mundo de las formas dePlatón. oaNo me gustaría que se entendiera, sin embargo, que
cualquier autobiógrafo puede mirar de frente a la eterni-dad y decirnos en qué consiste puesto que incluso Sócra-tes y Diotimafracasarían en el intento. Cuando Jesucristodice «Yo soy la resurrección y la vida» no nosestá dicien-do de forma precisa qué vida es la que él es. El autobió-grafo del «mundo superior» lo que busca, al vivir comolo hace «aqui abajo» y al mirar, como debe hacerlo, a lavida «aquí abajo», es discernir el Bios que se sitúa detrásdel bios, los arquetipos que se encuentran detrás de lostipos y, más concretamente, detrás de los individuos. UnBios comoéste, en el que los paradigmas y arquetipos jue-gan en libertad y en que el gozo se somete en últimains-tancia no a la memoria, por lo menos no a la memoriaentendida como facultad o en su uso común, sino a la
anamnesis tal y como la describe Platón: el recuerdo ointuición desde dentro de esta vida de formas tal y comose ve y se conoce en la eternidad entre esta vida y unaanterior. Aunque no hay demasiados autobiógrafos delmundo superior de las formas, paradigmas y arquetipos,pienso que un posible y acertado ejemplo es el del auto-biógrafo como anamnesiólogo: W.B. Yeats.
Richard Wright es un ejemplo excelente del autobió-grafo de la memoria, una memoria creativa que da formay reorganiza el pasado histórico en imágenes del presente
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
-Esciendo queel pasado sea algo tan necesario para el pre-
. sente como queéste último venga a ser una consecuencia¿del primero. «Los recuerdos» ha dicho Erik Erikson «son«ma parte intrínseca de la realidad en la que surgen». La
¿wealidad de la que los recuerdos son una parte intrínsecaFen la que los recuerdos surgen no es otra queel ta onta,e sea, la suma de todas esas cosas que existen realmenteen el momentopresente, esa tela sin costuras tejida de per-«epción, conciencia, recuerdos y el universo que los ro-dez, o dicho de otra forma, la totalidad del presente
¡Enoménico, tanto exterior como interno, aquella que He-
«sáchito asemeja a la corriente de un río. Los recuerdos y¿E realidad presente establecen una relación continuay re--aiproca, influyéndose entre sí y determinándose mutua-¡mente de una forma constante. Los recuerdos están
«configurados por el momento presente y por la impre-són psíquica específica del recuerdo individual, exacta-¡mente igual que el momento presente está configuradopor recuerdos. El «ahora» de la consciencia es como es«debido a la interrelación entre los acontecimientos (o la_Exstoria) y los recuerdos de los acontecimientos(o la vueltae la consciencia presente a experiencias formativas ante--sores). Partiendo de su propia observación, en la que afir-ma que los recuerdos son «una parte intrínseca de lasealidad en la que surgen», Erikson comenta que «en elmejor de los casos los recuerdos establecen una relaciónsignificativa entre lo que sucedió en el pasado y lo queestá sucediendo en el momento presente». Porello, su-
gero que en la investigación sobre la obra de Wright sedebería analizar cuidadosamente el uso que hace dela pa-labra «significativamente».
Wright escribió Black Boy en 1943 (y al mismo tiem-po, como parte del mismo manuscrito, lo que se conoce
como American Hunger, continuación interesante aunquesin éxito de Black Boy), unos quince años después de quedejara el sur, unos seis años después de que abandonaraChicago para ir a vivir a Nueva York y aproximadamen-ze tres años después de la publicación de Native Son. BlackBoy, escrita en primera persona, comienza con el perso-naje protagonista a la edad de cuatro años quien tras pren-der fuego a la casa paterna, ha huido despavorido. Comoeastigo recibirá unapaliza que le dejará inconsciente y víc-timade terribles alucinaciones. El libro concluirá con esemismo «yo» a la edad de quince años, aunque de mayoredad en experiencia debidoa las formas de vida de la Amé-rica sureña, una experiencia, que se encuentra «a bordode un tren que se dirige al norte», que va de Memphisa Chicago. Si partimosde la biografía de Richard Wrightpodemos determinar que las fechas del inicio y fin de laredacción de Black Boy podrían haber sido 1912 y 1927,o sea, un lapso temporal de quince años, lo cual es un tiem-po lo suficientemente largo como para ser consideradocomoel bios de la autobiografía entendida ésta como «elcurso de la vida: el tiempo de vida».
Ya quenos hemosreferido a la biografía de Wright meapresuraré a decir que aunqueexiste una coincidencia en-tre las fechas señaladas y las del «yo» de Black Boy, la per-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ontología de la autobiografía
sona de Richard Wright no se puede identificar con ladel héroe de ese libro, no es ese «yo» o «Richard» o «elchico negro», entre ellas hay una distancia de varios añosluz. «Black Boy»(y merefiero aquía la figura central dellibro) es la creación, o recreación si prefieren, de alguien
que no es él mismo un «chico negro» o de alguien que,de hecho, se encuentra muy lejos de esa identidad. A estomerefería cuando decía que al tratar de recordar el pasa-do desde el presente el autobiógrafo imagina otra perso-na, la existencia de otro mundo. Richard Wright le otorgaexistencia imaginándose la persona del «chico negro» yun mundo que es el mundo de un libro llamdo Black Boy.El propio «chico negro» nose imagina nada,es productode unos acontecimientos y de unas circunstancias, él noes el creador de nada, es solo una figura indefensa que seve impulsada hacia adelante en el río del tiempo de He-ráclito. Por otra parte, mediante una memoria abarcado-ra y creativa, Richard Wright es quien se lo imagina todoy es tanto el creador de la figura a la que denomina «Ri-chard» como de la figura que, en Hijo nativo, llama«Bigger».
Entonces, ¿cómo es esa persona?, ¿cómo es ese mun-do que Wright imagina? o, de otra forma, ¿cómo son losrecuerdos en los que Wright se inspira para crear su «chi-co negro» como persona y como libro? La primera esce-na, cuando Richard prende fuego a la casa, proporcionaun paradigmapara todo el libro: primero hay temor, lue-go pánico y huida, y por último, violencia, y, aunque enalgún otro sitio la violencia precede al temor, el pánicoy la huida, estos son los elementos constantes desde la pri-mera página hasta la última. Este paradigma nos hace en-tender el conjunto total de las experiencias de ese «chiconegro» quecrece en el sur (temor, pánico, huida, violen-cia; o violencia, temor, pánico, huida) cuyo único escapesería el que'el chico negro, que se hace a sí mismo, en-contraría en la huida perfecta «a bordo de un tren quese dirige al norte». (El hecho de que Wright se encontra-ra sólo un poco mejoren el norte no cambiala situaciónya que ésta es la narración del «chico negro» para quiensubir al tren significa precisamente el final de esa identi-dad, la muerte del «chico negro» y, como se sabe,el naci-
miento de Richard Wright. De la misma forma queFrederick Douglass dejó atrás su identidad de esclavo ysu nombre cuandoescapóal norte, Richard Wright,al irsea Chicago, deja atrás su identidad de chico negro y losdiversos nombres y etiquetas que el sur le había desig-nado.)
La narración de la existencia en el sur del «chico ne-gro» comienza en el momento en quele planta fuego,pri-mero las cortinas y luego a la casa. Así es como RichardWright recuerda y describe la experiencia de «Richard»casi unostreinta años más tarde: «El fuego se elevaba has-ta el techo y yo temblaba de terror. Al rato una cortinade fuego de color amarillo iluminaba la habitación. Esta-ba aterrorizado, quería gritar pero tenía miedo[...] al pocorato mi madre olió el humo, vio el fuego y se dirigió ha-cia mí para pegarme[...] me marché y no volví nunca más.
37
ESTUDIOS
Salí corriendo por la cocina hacia el patio trasero». Searrastró debajo de la casa. «Luego las pisadas golpeabanencima de mí. Entonces of gritos[...] estaba rígido de te-rror [...] los gritos aumentaron de volumen[...] ansiabavolvermeinvisible, dejar de vivir. La confusión crecía en-cima de mí y comencéa llorar». Al final el padre encuen-tra a «Richard» y lo saca afuera pero, «en el momento enque su mano mesoltó di un salto y salí corriendo comoun loco la carretera intentandoevitar a las personas queme rodeaban». Aún así lograron cogerlo otra vez y su ma-dre le dio una paliza (y no debemos olvidar que se tratade un niño de cuatro años):
Me azotócon tal fuerza que perdí el conocimiento. Megolpeó hasta que me quedé sin sentido y más tarde me des-perté en la cama, gritando y decidido a huir [...] Estabaperdido en una niebla de temor[...] En cuanto intentabadormir sólo veía unas enormes bolsas blancas, comosi fueran
las ubres llenas de una vaca, colgando del techo encima demí. Más adelante, a medida que me ponía peor, era capazde ver esas bolsas con los ojos abiertos durante el día y meagarrotaba el temor de que se cayeran y me empaparan conalgún líquido horrible. Cada día y cada nocheles suplicabaami madre y a mi padre que se llevaran las bolsas,señalándolas, temblando de terror porque nadie las veíaexcepto yo. El agotamiento me llevaba a dormir y entoncesgritaba hasta que me despertaba completamente otra vez.Tenía miedo de dormir. Con el tiempo me olvidé de las
- peligrosas bolsas y me recuperé. Pero durante mucho tiempome atormentaba cada vez que recordaba que mi madre habíaestado a punto de matarme.!'
No sécuantas personas habrán tenido una infanciacomo la recreada en Chico negro, pero los componentesbásicos de esta primera escena se repiten tantas veces enel libro que debemosver la violencia, el temor, el pánicoy lahuida como los hechos que dan formaa la vida del«chico negro» y a los recuerdos de esa vida de Wright.Más adelante el chico elabora la idea de lo que él denomi-na afirmación hipotética sobre Dios y sobreel sufrimientohumano para contestar a un compañero quele estabare-comendandola religión, «afirmación» que según el autor«era el resultado de mi conocimiento de la vida tal y co-mo la había vivido, visto, sentido y sufrido en funcióndel espanto, el temor, el hambre, el terror y la soledad»(p. 127).
¿Debemospreguntarnos, entonces, si este relato de vio-lencia, temor, y huida es una creación de la visión de Ri-
chard Wright o una expresión de la misma? ¿O no hayotra serie de complementos y consecuencias entresí, comolas dos caras de una moneda, la de una historia que vahacia adelante para crear a Richard Wright, y la de la me-moria de Richard Wright que va hacia atrás para re-crearal «chico negro»? Sugiero que este bios se corresponde conaquel que se entiende comoel curso de la vida del chiconegro, su tiempo de vida, y se corresponde también conel bios entendido en el sentido de la visión conseguida porRichard Wright, su entendimiento de ella, su configura-
38
Ontología de la autobiografía
ción psíquica única. Es decir, el bios de Chico negro es lavida pasada de Richard Wright, su experiencia, su exis-tencia como «Richard» o comoel «chico negro», y de ahísu fuerte componente narrativo. Pero es también la vidapresente de Richard Wright, la visión que obtiene de lamisma, su existencia como escritor y pensador, y de ahíel importante componente de comentarios en la narra-ción. Estos dos bios, estas dos vidas, que de ninguna for-ma son las mismas, están unidas de formasignificativa porlo que llamamos memoria.A lo largo de su obra Chico negro, Richard Wright bus-
ca el significado de su experiencia, y dado quela estrate-gia que utiliza es la de la autobiografía, la forma por laque espera encontrar ese significado es precisamente pormedio del ejercicio de la memoria pues la memoria ex-trae los hechos que tienen lugar en el tiempo de la co-rriente de Heráclito para elevarlos a otro orden en el quelos hechos tienen entre sí una relación en función de susignificación y no de su cronología. La visión del presen-te lograda puede hacer esto con todos los acontecimien-tos que han tenido lugar en el pasado y componerasí latotalidad del bios histórico del individuo. En un momen-to dado, Wright dice en Chico negro que «el sufrimientode su madre creció en su mente como un símbolo» y ha-bla del «temor» y del «espanto», «del dolor sin sentidoy del sufrimiento interminable» que «condicionaron mirelación con hechos que aún no habían tenido lugar ydieron lugar a una determinada actitud hacia situacionesy circunstancias a las que había de enfrentarme»(p. 111).El hecho de que Wright esté mirando en este momentotanto hacia adelante como hacia atrás a lo largo delalí-nea del bios y del hilo de la memoria, hacia adelante des-de los acontecimientos pasados hasta la concienciapresente, se hace obvio cuando observamos que su estadomental mientras escribe está condicionado por los acon-tecimientos sobre los cuales está escribiendo. De estemodo, continúa repitiendo esas experiencias de sufrimien-to, de temor y de espanto, o sea, aquellas condiciones quemarcaron su juventud, las cuales están ahí presentes para«hacerme seguir hacia adelante», para siempre en la hui-da «como si escapara de un destino anónimo que buscasobrepasarme»(p. 112). ¿Qué es lo que el temory el su-frimiento, la huida incesante y un destino anónimo aña-den para que un hombre lo recuerde todo? Lo que añaden,dice Wright, es «la noción de aquello que la vida signifi-caba y que ninguna formación podría nunca cambiar, laconvicción de queel sentido de la vida se encuentra sola-mente cuando se está luchando por extraer ese sentidode un sufrimiento sin sentido».
Esos tres elementos de temor, huida y destino son tam-bién, por supuesto, los que determinan la estructura deHijo nativo: El libro primero se titula «Temov», el librosegundo «Huida» y el tercero «Destino». De la mismafor-ma que esos hechos emocionales condicionaron la vidade Wright e impusieron la estructura de su bios y deter-minaron su visión, éste hizo uso de su lograda visión yestructura para dar forma y dirección a su novela y a su
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
autobiografía y para atribuir un sentido a su experienciaque pudiera ser el resultado de ese reflexivo regreso al pa-sado. La visión que poseía Richard Wright, o la visiónque le poseía, a principios de los cuarenta fue la que diolugar a la creación tanto del personaje de «Richard» comodel personaje de «Bigger», tanto a la estructura de Chico
negro comoa la de Hijo natal, tanto al «sentido de la vida»quese extrae de la experiencia en la autobiografía comoa la nota protoexistencialista con la que concluye la novela.
Quizásería posible clarificar todo lo dicho anterior-mente si nos volvieramosa referir a los dos sentidos delbios, y a este respecto he de puntualizar que si definimosel bios solo como un principio vital, entonces tendríamosque decir que los dos primeros libros de Hijo natal sonautobiográficos pues en ellos encontramos una imitacióntotal de esa visión que Wright había logrado. Sin embar-go, si apelamos simultáneamente a ambas definiciones, en-tonces es obvio que Hijo natal no es una autobiografíaya que en su realización la memoria no persigue revivirun tiempode vida, el curso de esa vida, indagando en unpasado histórico y personal, en la corriente de Heráclito.Eso solo ocurre en Chico negro. Por otra parte, Chico ne-gro podría ser en sí mismaun fracaso parcial si no se com-pusiera simultáneamente de narración y comentario, deexperiencia pasada y de visión presente, pues se logra unafusión de ambas en el doble «yo» del libro, el «yo» de Ri-chard, ese «chico negro» de quince, veinte y treinta añosantes, por una parte, y el «yo» de Richard Wright comoun hombre maduro,intelectual de ciudad y consumadoescritor que medita sobre su vida y el sentido de la mis-ma, por otra. Este «yo» con un doble referente lleva den-tro de sí un bios que se desdobla en un aquí y un ahoray en un allí y un entonces, en un presente perpetuo yen un pasado histórico, siendo el sutil y todavía tenso hilode la memoriael que logra unir un «yo» con el otro «yo,el que mantiene unidos los dos bios, y el que logra recu-perar con éxito el tiempo de Richard Wright (y para Ri-chard Wright).
Hay una presunción implícita y muy común (la cuales, por lo demás, perfectamente justificable) que conside-ra que la autobiografía es de lectura fácil y que no presen-ta ningunadificultad de comprensión porla sencilla razónde que no se centra en complicadas o rebuscadas proe-zas de sentido ni sondea en esas oscuras profundidades enlas que tanto la poesía moderna como la ficción con-temporánea encuentran su ser. Además, como dicen loscríticos que defienden esta visión, la autobiografía es pre-sisamente lo que parece ser y dice lo que quiere decir, alcontrario que la poesía o la ficción o cualquier otro queno sea lo que parece ser y que siempre dirá lo que no quieredecir. La presunción inicial continúa con la afirmaciónde que está bien que nadie necesite preocuparse porsa-ber exactamente lo que está pasando en una autobiografía.
Paul Valéry, que se caracterizaba por ser muy exigenteen la elección de la palabra precisa, surge en este puntoal afirmar (en más de una ocasión, y tanto a sí mismoen sus Cahiers como a otros en su correspondencia, por
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
ATOMMAA PosOAOntología de la autobiografía
lo que no nos podemos contentar con suponer que ha-blaba en vano) que su poema máslargo y oscuro (La Jen-ne Parque), y por tanto uno de los poemas más oscurosde este siglo, es una «autobiografía» y que el tema de Nar-ciso (en el que se basan otros tres o cuatro poemas ex-traordinarios) es su «autobiografía poética». Comosiestasafirmaciones no exasperaran lo suficiente a aquellas almassencillas que desean que sus autobiografías sean simplesy comprensibles, Valéry dijo también en una ocasión enreferencia a «El cementerio marino»(al que nunca halla-mado autobiografía), que «en cuanto al contenido del poe-ma, se compone de recuerdos de mi ciudad natal. Es casiel único de mis poemas en el que puse algo de mi propiavida»/Desde un perspectiva lógica y racional, la afirma-ción de Valéry de que un poemaen el que dice no ponernada de su vida es «una autobiografía» mientras que un«poema que es casi el único en el que puso algo de (su)vida» o es una autobiografía, es una consideración ca-prichosa e inmotivada; o, expresado de otra forma, queun poema que indaga en la memoria para as! reconstruiralgo personal del pasado del poeta no es una autobiogra-fía mientras que un poema que desdeña totalmente la me-moria y que no contiene nadadela historia personal delpoeta es una autobiografía. Esto es suficiente para que loslectores se desesperen y se limiten a abandonar a Valérycomo un caso perdido y sin interés alguno dentro del es-tudio de la autobiografía. Personalmente considero quetodosesos lectores pueden estar equivocados por lo que yorecomiendo encarecidamente que no se unan ellos enesa precipitada decisión
Esinteresante señalar, sin embargo, que los estudiosos
de Valéry no se sienten desesperados por este tipo desi-tuaciones. Es más, éstas les exigen, aunque hasta cierto
punto, el mismo esfuerzo de comprensión intelectual yemocional que los poemas. Los estudiosos de Valéry setienen que enfrentar ante la difícil cuestión de compren-der cómo es posible que LaJeune Parque sea una autobio-grafía al mismo tiempo que se enfrentan ante lacomprensión del propósito de La Jeune Parque en sí mis-ma. (Pues el poema no se concibió originalmente comoningún tipo de autobiografía sino que en un primer mo-mento sólo pretendía ser un poema añadido al final deun volumen de poemas tempranos que André Gide que-ría publicar. Más tarde se concibió comoel «ejercicio»,como una distracción mental del poeta durante la guerra.Solamente cuando estuvo terminado, y así se lo comentóValéry a Gide, se convirtió en su autobiografía.) Al con-trario que los estudiosos del poeta los estudiosos de la auto-biografía son los que en mayor medida rechazan lasrepetidas reivindicaciones de Valéry pues consideran queéstas son tan oscuras como su propia poesía.A este respecto he de decir que soy consciente de la
severa actitud que, con casi toda certeza, muchoscríticos
de la autobiografía adoptarian ante la herejía de denomi-nar autobiografía a un poemalírico puesto que he vividoesta experiencia anteriormente cuando afirmé que FourQuartets de T.S. Eliot podía ser considerado como una
39
ESTUDIOS
autobiografía. (A este respecto he de comentar que aun-quela idea de que Four Quartets pueda ser tomada comouna autobiografía no preocupa a los estudiosos de Eliotsí desespera a los estudiosos de la autobiografía. Estos úl-timos, a los que me uno, se sienten protegidos por la se-guridad que les ofrecen las definiciones de géneros porlo que aparentemente se ponen enfermos cuandosientenlas olas del caos y de la noche antigua, contra las que lasfronteras del género han proporcionadocierta protección,amenazando con sobrepasarnos a todos.) Considero queLa Jeune Parque nos sirve como caso extremo y, por tan-to, mejor incluso que Four Quartets para poder argumen-tar que un poema lírico puede ser perfectamente unaautobiografía, además de que la visión de la poesía impli-cita en toda la obra de Valéry nos ofrece una base teórica
más distinguida sobre consideraciones en torno a la poe-sía, la autobiografía, y la creatividad en general que la quepodemos encontrar en Eliot. Lo que podemos encontraren la teoría y práctica de Valéry, sin embargo, no invalidade forma algunala consideración de que los Four Quar-tets son una «autobiografía» sino que, por el contrario,sirve para confirmar y reforzar todos y cada uno de lospuntos de su argumentación.
En este momentoes necesario establecer una impor-tante distinción entre dos palabras: el sustantivo «auto-biografía» y el adjetivo «autobiográfico». Á este respecto
considero y sostengo que, de la misma formaque es posi-ble que una obra sea considerada autobiográfica sin tenerque ser «una autobiografía», también es posible, y soyconsciente de estar siendo gratuitamente paradójico, afir-mar que una obra puede ser considerada «una autobio-grafía» sin ser por ello «autobiográfica». Cualquiera puedereconocer que, por ejemplo, Hijos y amantes de Lawrenceo el Retrato del artista de Joyce son obras «autobiográfi-cas». Nadie diría, sin embargo, y me incluyo a mí mis-mo, que ninguna de estas dos obras es «una autobiografía».Exactamente lo mismo ocurre en la novela «autobiográ-fica», narrada en primera persona, David Copperfield. Ese«yo» de Dickens es, en un cierto aunque limitado senti-do, autorreferencial por lo que me imagino que podríaser posible determinar hasta qué punto en cada uno delos pasajes de la novela ese «yo» es autorreferencial, deter-
. minandola tensión o confusión emocional que forma(ydeforma) cada pasaje en cuestión. Pero aquí la situaciónse vuelve bastante extrema y la argumentación espinosa.Además, creo que la mayoría de los lectores coincidiránen señalar que el «yo» que surge a intervalos poco frecuen-tes en Four Quartets es también hasta cierto punto, y tam-bién hasta cierto límite, autorreferencial:
Aquí estoy, en medio del camino, habiendo pasado veinte[años
veinte años en parte perdidos, los años de «l'entre deux[guerres»
intentando aprender a usar las palabras, y cada intentoes un comienzo totalmente nuevo...
40
. Ontología de la autobiografía
Es obvio que aunque ese «yo» tiene como referente aEliot y a su propia experiencia personal, también tieneun referente más amplio, como lo podemos observar enel hecho de que en otras partes del poema Eliot usa libre-mente la primera persona del plural, y también la segun-da e, incluso, la tercera para que contenga y exprese elmismo tipo de experiencia:
No cesaremos de explorary el final de toda nuestra exploraciónserá llegar adónde partimosy conocer el lugar por primera vez.No estás aquí para verificar,instruirte, dar forma a tu curiosidado llevar algún mensaje. Estás aquí para arrodillartedónde la oración ha sido válida.La ceniza en el hombro de un ancianoes toda la ceniza que dejan las rosas quemadas.?
No obstante y al margen de estas autorreferencias dela primera, segunda y tercera personas del singular y delplural, lo que aquí quiero decir es que el poema de Eliotes una autobiografía, y no por esos pronombres autorre-ferenciales sino a pesar de ellos. Los pronombres autorrefe-renciales (de limitada autorreferencialidad, insisto un vezmás) dan un carácter ligeramente autobiográfico al poe-ma de Eliot si se compara con el alto nivel de autorrefe-rencialidad que tienen en la novela de Dickens. Pero loque hace de ese poema «unaautobiografía» (en contraste"con un poema «autobiográfico») no es una cuestión decontenido sino de forma. A través del mecanismo formalde «recapitulación y recuerdo» Eliot triunfa en la realiza-ción de su bios como poeta y exploradorespiritual. Comoel resto de la argumentaciónle pertenece al propio Eliotmelimitaréa referir al lector al capítulo quinto de su obraMetáforas del yo y volveré a la argumentación en su for-ma más extrema, la que tiene lugar en La Jeune Parque.A diferencia de Four Quartets, y también a diferencia
de «Le cimetiére marin», La Jeune Parque no es «autobio-gráfica» ni siquiera en el más mínimo grado. Su yo ni in-cluso es ligeramente autorreferencial. Por otra parte,mientras en Four Quartets se anuncia «éste es el uso dela memoria», el poema de Valéry no pone al descubiertoningún uso de la memoria. Además, Valéry rechaza, enun comentario sobre La Jeune Parque, el más mínimode-seo en ejercitar la memoria o en recordar el pasado enformaalguna. ¿Cuál es, entonces, el bios de un poema queél mismo ha considerado su propia autobiografía? No esmás que conciencia pura e intemporal, conocimiento osensibilidad activa, o mejor aún, es conciencia de la con-ciencia, es el ser consciente de la concienciay el ejerciciode la misma. ¿Sería correcto decir que la conciencia nopuedeser el bios de una autobiografía? Esta pregunta secontesta a sí misma, por lo menos en lo quese refiere alpoema/autobiografía de Valéry. La Jenne Parque, escribióValéry en unacarta, es «un poema nacido de una contra-dicción. Es una meditación que conlleva todas las inte-rrupciones, reanudaciones y sorpresas de la meditación.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
.. ESTUDIOS
Pero es una meditación en la que tanto el que medita comoel objeto de la meditación son la consciencia consciente»?Esto hace que la conciencia, y por lo tanto el bios de Va-léry, se vuelvan sobre sí mismos, pero no hacia su histo-ria (que es lo que encontramos en los volúmenesautobiográficos de Henry James, donde se nos presentala evolución de la consciencia) puesto que en La Jeune Par-que no hay unavuelta al pasado sino solo un conocimien-to cada vez más intensode la existencia de la consciencia,
esa consciencia consciente, en el presente. Al igual que enla maravillosa frase que describe el universo de la Visiónde Yeats («un gran huevo que se vuelve para siempre delrevés sin romper su cáscara»), la consciencia de Valéry sevuelve del revés pero que mantiene sus conchas, interiory exterior, increíblemente intactas, generando en sí mis-
ma su propio parecido, su propia imagen perfecta. Ese pa-recido, esa imagen, es el poemallamado LaJeune Parque.Pero se debe tener en cuenta aquí un hecho fundamental:si la conciencia es un fenómeno que se determina, no enfunción de su contenido sino solo en función de su forma,
entonces La Jeune Parque debe ser más un espejoformal ouna imitación formal de su sujeto/objeto que una narra-ción de contenido histórico tal y como el que podemosencontrar (por ejemplo) en el Preludio de Wordsworth.
El que habla o el «yo» de La Jeune Parque (que se tra-duce como «la joven parca», esto es, una de las tres moi-ras, las tres parcas de la mitología clásica) es una mujer(al igual que la palabra consciencia es en francés un nom-bre femenino) lo que supone una violación total de lasexpectativas de la especie o género al tratarse de una auto-biografía escrita por un hombre. Es más, ese «yo» se en-cuentra aparentemente formado porvarias figuras míticas(Psique, Eva, Helena, Pandora, Afrodita y las Parcas) lo
que suponeotra vez una violación de las expectativas degénero que los críticos apuntarían, se despierta por la no-che y, hasta cierto punto, piensa. Sería preferible tal vezno decir que ella piensa sino que se sitúa, semidormida,semidespierta, casi en un estado de ensoñación (de formaanáloga al soliloquio de Molly Bloom en el último capí-tulo de Ulises, con la excepción de que no hay una re-ferencia histórica o personal gracias a la que se puedasabercual es el contenido de ese ensueño tal y como ocurreen el caso de Molly Bloom). Esta intrincada red de enso-ñaciones, que en sí misma es producto e imagen de la com-pleja articulación de una conciencia que emerge parasumergirse de nuevo en el inconsciente, es como unatela-«sin principio ni final, sino solamente formada por nu-dos centrales» (Oexvres 1, 1.636). Valéry deseaba presen-tar su poema como un «monólogo» o «solo de recital uÓpera para una voz femenina». Esta es La Jeune Parque,
el poemaentero. Además, lo que la joven parca dice o can-ta o llora (de cualquier modo hemos de describir su in-terpretación del recital) no tiene continuidad narrativa yningún contenido de ideas específicas. Es más, no tieneni la más mínimarelación con el pasado personal o his-tórico del poeta y tampoco ninguna de las ideas que Va-léry siguió en su vida privada pero que consideraba
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ontología de la autobiografía
totalmente inadecuadas para su poesía. («Mis ideas» escri-bió Valéry en una ocasión «son mis prostitutas». Conquien duerme Valéry en su poesía no es ni una prostitutani una idea, sino que, de forma másprecisa, a lo que des-pierta en La Jeune Parque es a un ritmo, el ritmo de unaconsciencia naciente. Ese ritmo, según comentó el pro-pio Valéry, le controlaba tanto a él como a su poema,alcontrario de lo que ocurre conlas prostitutas y las ideas.)
Cuando se dice que ese misterioso solo para contraltoes la autobiografía de Valéry muchoslectores de La JeuneParque reaccionan de la misma forma en que lo hizo elpadre de Joyce cuando vio por primera vez el «Retrato deJames Joyce» de Brancusi (un retrato que consiste en unacircunvolución en espiral con tres líneas rectas de diferenteslongitudes, una debajo y las otras dos a ambos lados dela espiral; el «Retrato» aparece reproducido en la biogra-fía de Joyce de Richard Ellmann). «Jim ha cambiado másde lo que yo pensaba» fue el comentario de John Joyceante el retrato de su hijo. El contenido del poema de Va-léry (si es posible hablar de contenido) viene a tener lamismarelación con los hechos de su vida que la que pue-dan tener las líneas de Brancusi con cualquier buena fo-tografía de Joyce. A pesar de todo, un lector imaginativodel Ulises o de El despertar de Finnegan entendería porqué Brancusi podía denominar «retrato» a una espiral ytres líneas de la misma forma que el lector imaginativode Valéry, y así lo afirmó el propio Valéry, sería capaz depercibir su autobiografía en la forma de La Jeune Parque.En 1917,el año en que se publicó La Jeune Parque porprimera vez (después de cuatro años de creación), Valéryescribió en una carta: «Cualquiera que sepa cómoleer-me,leerá una autobiografía en la forma. El contenido im-porta poco, está constituido por lugares comunes. Elpensamiento verdadero es incompatible con la poesfa».*Esta es, efectivamente, la doctrina de la poesía pura lleva-da a la práctica en La Jeune Parque, en donde la conscien-cia tomael lugar del bios y en dondela estricta observanciaformal «se constituye en verdadero objeto» produciendolo que podría ser denominado como «autobiografía pura».
La naturaleza es al vacío lo que el arte de Valéry esa la impureza: su arte sencillamente aborrece todo lo quees impuro, y pocas cosas, como se puede demostrar pormedio de más de un centenar de autobiógrafos conven-cionales, son más impuras quela memoria. La memoriadeforma y transforma. Mientras que a algunos les causadolor y a otros felicidad, a otros muchos les provocasi-multáneamente el dolor y la felicidad. La memoria pideperdón y se justifica, acusa y excusa. También falla al re-cordar algo y luego recuerda mucho más de lo que había.En realidad, la memoria hace virtualmente de todo me-
nos lo que se supone que debe hacer, esto es, mirar hacialos hechos del pasado y verlos tal como ocurrieron. Sise parte de lo anterior, el escritor que entienda el bios como«el curso histórico de la vida», y que ingenuamente ima-gine que la memoria como facultad es suficiente para re-cuperar ese tiempo de vida tal como realmente fue, puedeque escriba una autobiografía interesante pero noserá lo
4
hEHOlyA
ESTUDIOS
que supuestamente debe ser. Al igual que todo autobió-grafo que intenta revivir su historia personal, tal escritorrecreará el pasado en la imagen del presente, aunque a causade su ingenuafe en la memoria comolazo infalible conel pasado real no se dará cuenta de que eso es lo que estáhaciendo. Sin embargo, Valéry no era ingenuo en absolu-to y en La Jeune Parque esquivó hábilmente todo tipo dedificultades con las que uno puede encontrarse ante eseintento de recordar el pasado otorgándole una nueva de-finición al bios para volver a situarlo en un presente in-temporal y, de esta forma, negarle a la memoria lugaralguno en su autobiografía
«Aunqueel elemento histórico del yo juega, por lo ge-neral, el papel principal» escribió Valéry en un cuadernode notas refiriéndose a La Jeune Parque, «yo he preferidotanto aquí como en otros lugares el sentimiento de unpresente eterno». Este hecho es el que distingue con bas-tante claridad su propia realización autobiográfica de lasde otros, entre los que se puede incluir, por ejemplo, Ri-chard Wright. Lo que Valéry denomina «sentimiento deleterno presente» es ciertamente una realidad más inme-diata que la realidad pasada que la memoria pueda recor-dar incluso cuando lo hace con el mínimo grado deimpureza posible. Uno de los más notables rasgos de LaJenneParque es precisamente la inmediatez de una cons-ciencia naciente y nocturna quees incapazde distinguircon claridad quién, dónde y quéeslo quees. El «recital»,fiel a una consciencia quese despierta porla noche, pro-cede con unaserie de preguntas que son tan claras y pu-ras en su forma como oscuras y confusas en su contenido.Reproducen con una gran fidelidad el sentimiento de unapsique, medio dormida y medio despierta, que surge delinconsciente en las horas oscuras de la noche:
Qui pleure lá, sinon le vent simple, a cette heure
Seule, avec diamants extrémes?... Mais quí pleure,Si proche de moi-méme au moment de pleurer?
Cette main, sur mes traits qu'elle réve effleurer,
Distraitement docile 4 quelque fin profonde,Attend de ma faiblesse une larme qui fonde,Et que de mes destins lentement divisé,Le plus pur en silence éclaire un coeur brisé.*
¿Quién llora ahí? Es Psique que se despierta durante lanoche, «la consciencia consciente» en un estado de confusaensoñación sobre su propio ser, la consciencia que apenaslucha para salir de la inconsciencia del sueño,”
Naturalmente, todo esto está realizado y representadoen el presente, eternamente en el presente, puesto que unode los polos dela existencia es «el sentimiento del presen-te eterno». Proust podría estar ocupado para siempre «enbusca del tiempo perdido»(al igual que nueve de cada diezde los autobiógrafos del mundo, verdaderos adalides dela memoria como una facultad creativa y recreativa) peroValéry tenía una mentalidad distinta.* «Lo que haya he-cho deja de ser casi de inmediato una parte de mí» dice
42
Ontología de la autobiografía
en «memorias de un poema»refiriéndose a La Jeune Par-que. «Esos recuerdos que me llevan a revivir el pasado sondolorosos y la mayoría de ellos son insoportables. ¡Ver-daderamente no querría dedicarme a intentar recuperarel tiempo pasado!»? Ni tampoco tiene que preocuparseen dedicarse al tiempo pasado en su autobiografía ya quesu tiempoes el presente eterno, su bios es siempre unarenovaday eterna consciencia naciente y el foco de su es-fuerzo creativo no son los hechos pasados, ni tampocoel pasado visto desde el presente, sino el lenguaje en sí mis-mo y las formas de poesía imaginadas y creadas porellenguaje. «LITERATURA. Lo que es forma para otros escontenido para mi», escribió Valéry en sus cuadernos denotas, y en otro comentario referido a LaJeune Parque se-ñíala: «La FORMA de esta canción es una autobiografía».Para un escritor como Valéry (y no debemos olvidar queValéry fue siempre escritor, esencial y temperamentalmen-te un escritor, incluso en los años de silencio que prece-dieron a LaJeune Parque) el lenguaje era el acontecimientomás importante de su vida. Otros acontecimientos, exter-nos e insignificantes, no podrían compararse en impor-tancia con las palabras, con el efecto configurador que lasmismas tuvieron en la vida de Valéry. Además, según ladescripción del propio Valéry, las palabras y los ritmosle ocurrieron a Valéry como otro acontecimiento cualquie-ra, solo que estos provenían de dentro, de su interior, yporeso, el yo de su autobiografía es creado porel lengua-je y las formas del lenguaje y no al contrario. A este res-pecto y refiriéndose a su poema/autobiografía dijo Valéry:«empecé desde el lenguaje en sí mismo» (Oeuores, 1,1.632).
El monólogo de La Jeune Parque se compone delasmás brillantes (y al mismo tiempo las más oscuras), ex-trañas y diversas imágenes en el más estricto y aparente-mente inevitable temple del verso francés. Se trata dealejandrinos sin encabalgamiento que siempre sitúan lacesura en el lugar exacto de la cesura y que suenan comoRacine pero sin sentido. (En uno de los comentarios desu cuaderno de notas sobre La Jeune Parque Valéry citaun verso de Racine «Le jour n'est pas plus pur que le fondde mon coeur» que parece ser la expresión perfecta delespíritu del monólogo de LaJeune Parque. El verso de Fe-dra suena comosi bien pudiera ser un verso de la canciónde Valéry.) Hay una increíble, infatigable e intransigentepureza sin compromiso en la dicción y sintaxis del solode la joven parca. Por lo demás, es obvio que Valéry teníarazón: Su poema no contiene propiamente ideas sino queel único «contenido» son sonidos, imágenes, y movimien-to de versos. «Tuve terribles problemas con las palabras»escribió Valéry a un amigo. «Hice más de cien borrado-res. Las transformaciones me costaron un trabajo infini-to».! Estas transformaciones,. que tanto y tan durotrabajo le costaron a Valéry, corresponden a las modula-ciones de la voz que canta, y al tiempo que ocurren enel poema no son nada más que imitaciones formales, orepresentaciones formales de sinapsis mentales, las sinap-sis del conocimiento consciente.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Cuando hubo terminado este «desgradable ejercicio»,omo Valéry lo llamaba (un intenso ejercicio que llevóacabo durante los cuatro años que duró la Primera Gue-zzz Mundial), descubrió, y así se lo escribió a André Gide,«en el poemaya terminado un cierto sentido de autobio-g=ña (autobiografía intelectual, para ser más precisos)».Parecía una autobiografía de la psique (o Psique) de losamos de guerra lo que para Valéry suponía un monumen-*» horaciano más duradero queel bronce queél creó parasedimir ese tiempo de desolación y para hacer honorallenguaje por medio del cual la psique alcanzó la conscien-az. «Ved aquel entonces en el que vosotros caminábaisgrudentemente, no como tontos sino como sabios, re-d:miendoel tiempo, porque los días son aciagos.» Tam-ben pudiera ser que Valéry hubiese estado obedeciendoles órdenes de Pauline comosi fuera el tiempo presentey no el pasado, el tiempo presente de esos funestos añosde guerra y el presente eterno en el poema,el que él pre-wendía redimir por medio de esa tenaz búsqueda de la cons-asencia y la representación de la misma en un lenguajetan puro y refinado como fuera posible. Al final se en-contró con ese poema, ese arduo ejercicio, la autobiogra-Ea de la «conciencia consciente» que se apoyaba en lasruinas de los años de guerra. «A veces me he enorgulleci-do» dice Valéry «de ese intento de creer que debía haceralgo por nuestro lenguaje en sustitución de la lucha pormuestra tierra por lo que penséen erigir un pequeño mo-aumento, quizá una tumba, a ese lenguaje, compuesto porsus palabras más puras y sus formas más nobles —un pe-queño monumentosin fecha alguna—, en las amenazan-ws orillas del Océano de Charabia».* La Jeune Parqueresultó ser no solo un monumento a la lengua francesasino también a lo configurado por ese lenguaje, y porello creo que estaríamos cayendo en un error tanto sicuestionáramos el poema de Valéry como posible auto-biografía, debido a cierta susceptibilidad respecto al gé-nero, comosi afirmáramos que su autobiografía no es unpoema pues una autobiografía es lo que el ingenio hacede ella.
Plotino nos dice que todo hombre tiene dos almas,lainferior y la superior, y que «cada una de las etapas delAlma[...] posee su propia memoria». En relación a lostipos de memoria propios de las almas inferior y supe-rior, Plotino continúa afirmando:
Pero[...] ¿y la memoria de los amigos, los hijos o la espo-sa?, ¿y el país, y todo lo que el hombre de mayor clase escapaz de recordar? Todo esto es lo que uno (el hombre bajo)retiene con emoción mientras que el hombre auténtico pa-sivamente[...] El alma inferior debe esforzarse siempre por
- conseguir memorizar las actividades de la superior[...] Cuan-to más apremiante es la intención hacia el Supremo, mayorserá el olvido del Alma[...] En este sentido podríamos decirque, efectivamente, es el alma buena la que olvida. Escapaa la multiplicidad, busca escaparse a lo infinito arrastrandotodo hacia la unidad, ya que solo entonces se librará de eseenredo dirigido a sí mismo.'*
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ontología de la autobiografía
Si Plotino estaba en lo cierto, entonces W.B. Yeats era
realmente una buena alma puesto que era capaz de olvi-dar todo lo que el hombreinferior «retiene con emoción»(así como esa multitud de hechos ante los que incluso unhombre inferior difícilmente se emocionaría) y tambiénera capaz de recordar todo ese tipo de cosas a las que su-puestamente sólo un hombre superior puede llegar. Deacuerdo a diversos testimonios, Yeats tenía muy mala me-moria para los nombres, fechas y hechos, pero, aunqueesto podría serle útil frente al Supremo de Plotino, ¿nolo descalifica como autobiógrafo?, ¿no es el autobiógrafototalmente dependiente de la memoria,tanto para la for-may los detalles de su texto? La respuestaessí, si el auto-biógrafo es Richard Wright, no, si el autobiógrafo es PaulValéry, y sí y no, si el autobiógrafo es W.B. Yeats.
Tanto para Yeats como para Plotino la memoria eraun fenómenodoble de dos facultades contrarias: la facul-tad de recordar, equilibrada e invertida por la facultad deolvidar. Sobre esta facultad y antifacultad, Yeats le escri-bió a Joseph Hone: «Lo que yo no veo pero puede quevea O haya visto, es observado por otro ser. Es decir, for-maparte de la sustancia de otro ser. Yo recuerdo lo queél olvida, él recuerda lo que yo olvido».* Siguiendo aPlotino podemos denominara estos dos seres el hombreinferior y el hombre superior; siguiendo a Yeats, el yoy el anti-yo, el hombre y su demonio. Pero sean cualessean los nombres que les otorguemos a estos dos seresopuestos que son contrarios pero que se parecen comodos gotas de agua, como el que se mira y la imagen queel espejo refleja, es posible imaginarlos encerrados en esecomplejo baile de opuestos antinómicos a los que aludeYeats en Una visión: «un ser corriendo hacia el futuro secruza con otro que corre hacia el pasado, dos huellas quese destruyen eternamente, del dedo al talón, del talón ala punta de los dedos».!* Al bailar esta complicada dan-za de olvido/recuerdo con su demonio, Yeats elimina to-das las huellas de la memoria de este mundo para poderasí recordar las formas de otro mundo. Olvida lo que pasaen el tiempo para poder así recordar lo que no pasa enla eternidad. Al no recordar voluntariamente, con una sutil
indiferencia, los nombres, las fechas y los lugares de una
sencilla vida individual, busca personificar en el retratoarquetípico y el carácter anecdótico de las Autobiografíasla esencia del ser, ya purificado de lo que él en alguna oca-sión llamó «el accidente y la incoherencia» de la existen-cia. Mientras Wright rescata el tiempo descubriendo algúnsentido en su pasado y Valéry recupera el tiempo crean-do un monumentoal lenguaje y a la concienciaen el eter-no presente, Yeats recobra el tiempo simplementeaboliéndolo en favor de la eternidad, puesto que, comoel mismo Yeats dice por medio de John Aherne, uno desus portavoces: «Creo que Platón usaba la palabra memo-ria como símbolo de una relación con lo que no tienetiempo»(Vision, p. 54). Plotino lo hizo así en la filosofíade los Enneads y Yeats en la realización de Autobiografías.
«Los rostros y los nombres me son vagos» admite Yeatsen El temblor del velo, el segundo volumen de sus auto-
43
ESTUDIOS
biografías. No obstante, tras ofrecernos una visión espe-cial de la realización de su autobiografía, continúa diciendoque «mientras puede recordar rostros a los que vio soloen una ocasión aquellos que vio muchos domingos (enlos encuentros de W.E. Henley) parecen haberse difumi-nado».Yeats no manifiesta ningún tipo de sentimien-to de pesar por los rostros olvidados o desaparecidosporque existen otros más memorables, aunque hayan sidovistos en una sola ocasión (vistos, me imagino, por el hom-bre superior de Plotino más que por el inferior), y tie-nen una importancia mucho mayor para Yeats comoautobiógrafo de la que tienen aquellos que, al ser rostrosquese repiten en la experiencia mundana, son un mate-rial difícil para los propósitos del artista. Sin embargo, apesar de lo afirmado anteriormente, es necesario admitirque en sus Autobiografías Yeats escribió sobre personasa las que veía a menudo: Lady Gregory, Maud Gonne,Lionel Johnson, John Synge, y otros muchos, aunque enel momento en que pasaban a formar parte de la autobio-grafía de Yeats, estas personas reales ya habían sido cam-biadas y transformadas totalmente, de forma que unresultado de gran belleza surge del encuentro entre los he-choshistóricos, la existencia de esas personasy la visiónconfiguradora del artista.
La autobiografía de Yeats es más anecdótica que nin-guna otra de las que se nos puedan ocurrir. Es realmentemás anecdótica que El chico negro, por ejemplo(y nisi-quiera es necesario traer a colación a Valéry). Está com-puesta por una serie de historias basadas parcialmente enhechosreales sobre personasa las que, tanto a las famosascomo las menos famosas, Yeats conocía bien o solo su-
perficialmente. A primera vista pudiera parecer que lo an-terior va en contra del fundamento de la memoria dualde Plotino. ¿Qué hacía Yeats recordando a «los amigos,los hijos o la esposa» (aunque sus hijos y su esposa no for-man realmente parte de sus Autobiografías, sus amigoscier-tamentesí) y «el país también»si tal recuerdo esla típicaactividad del hombre inferior y está formado por deta-lles que el superior olvidaría conscientemente? La respues-ta es que estas anécdotas son diferentes a las anécdotashistóricas u objetivas. Yeats busca captar en ellas lo mástípico de su carácter para poder vislumbrar la esencia queestá detrás (o arriba, según la metáfora espacial de Ploti-no) del «accidente». Ello supone ser espectadoresdela fun-ción que nos ofrece el bios, «el curso histórico de untiempo de vida»y, sin embargo, ver intelectualmente pordetrás o por arriba del bios al Bios, ese eterno paradigma,arquetipo o idea queél solo es capaz de conferirle al bios,esa realidad menor e inferior que puede ser adscrita a él,Ello supone mirar tan fijamente en el tiempo que es po-sible lograr detener su movimiento y poder así ver en laeternidad y a través de la eternidad (pues, tal como ledijo Timeus a Platón,el tiempo es una imagen móvil dela eternidad). La ontología de la autobiografía de Yeatses profundamente platónica. Así lo expresa Plotino,«[...] cuando las dos almas están en armonía, las dos fa-
cultades imaginadas [memorias] ya no están separadas. La
44
Ontología de la autobiografía
unión está dominada porla facultad imaginada del almasuperior y así la imagen percibida es comosi fuera unasola. La menosintensa es así como una sombra que sirvede apoyo a.la que domina, como unaluz inferior que surgedentro de otra mayor».'*
El propio Yeats nos da una clave de interpretación alllamar al tercero de sus volúmenes autobiográficos Dra-matis Personae pues el título no solo se refiere a su parti-cipación en la actividad teatral durante esos años(1896-1902) sino también, y de forma más importante,alhecho de que estas personas fueran personajes del dramade la vida de Yeats, un drama que (especialmente en Auto-biografías) fue escrito por él mismo. Cuando esas perso-nas aparecen en El temblor del velo o Dramatis personaeo La muerte de Synge, cada una de ellas (como tambiéndice Yeats en su obra respecto al artista) «ha renacido comouna idea, algo deseado, completo» y son elementos sim-bólicos que contribuyen al mododeser total del caráctery autoexpresión del artista. Aunque esto pudiera pareceruna forma simple de tratar la historia y los amigos, Yeatspodría siempre apelar a su débil memoria a la hora derecordar hechos objetivos, ello unido a un fuerte olvidocreativo: él podía olvidar los nombres y los rostros, pero,incluso mientras «estabán ahí» se le escapaban de la me-moria, su demonio se ocupaba de recordar las ideas quese encontraban tras esos nombres y esos rostros, puestoque a Yeats le gustaba estar de acuerdo con lo que pensa-ba que Plotino (en una Enéada diferente) había dicho dequeexistía un único arquetipo para cada alma individual.Y era tanto el tipo comoel arquetipo lo que Yeats busca-ba captar en las Autobiografías. De ahí que sustituya aLady Gregory, la mujer, por Lady Gregory,la aristócrataideal (el hecho de que la mujer real no se pareciera a loque Yeats vio en ella e hizo de ella es la conclusión queextraemos del hecho de que otros, como por ejemploFrank O'Connory George Yeats, la encontraban muy di-ferente al ideal que Yeats imaginó; en realidad, conside-raban que era una mujer imposible). También sustituyea John Synge, vivo y moribundo, por John Synge,el ar-tista ideal. A lo largo de todo el libro va sustituyendo ahombres y mujeres individuales por tipos para, finalmentey llevando a cabo el último paso lógico, reemplazar a esostipos por sus correspondientes arquetipos.
En los diferentes volúmenes que componenla auto-biografía de Yeats se encuentran, en repetidas ocasiones,las expresiones «no recuerdo cuando», «no recuerdo quiénera», «no puedo recordar dónde fue» y «no recuerdoquién estaba presente». Estos lapsus poco frecuentes se ha-llan explicados y justificados en el prefacio al primero deestos volúmenes (Ensueños sobre la infancia y la juventud),que se anticipa para desarmar toda crítica de un posibleerror histórico: «Que yo sepa, no he cambiado nada y,sin embargo, parece ser que he cambiado muchas cosas sinsaberlo puesto que estoy escribiendo después de muchosaños sin haber consultado a ningún amigo, carta o perió-dico antiguo y describo loque me viene con mayorfre-cuencia a mi memoria» (p. 3). O, tal como sucede tan
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
z menudo en la realización de las Autobiografías, Yeats«sá describiendo lo que deja de venir a su memoria, puestoque lo que está escribiendo es lo que viene a su memoriademoníaca y superior más que a su memoria inferior.«Digo esto» concluye «temiendo que algún amigo de mirventud que todavía viva pueda recordar algo de otra for-za y se sienta ofendido con mi libro». Sin embargo, a
pesar de admitir sus olvidos y de desarmar toda posiblearuica objetiva, las Autobiografías rebosan una brillantezanecdótica, como si Yeats estuviera poseído por un recuer-do total. Unadetrás de otra, crea series enteras de escenasricamente realizadas que son verdaderos cuadros llenos dedetalles descriptivos de personalidades, acontecimientos* conversaciones de años anteriores.
Unagran parte (debería decir, si no todas, la mayoría)«e las anécdotas en Autobiografías son (literalmente) de-maslado bellas para ser verdaderas. Ya desde el prefaciodeberíamosser conscientes de que hay pocas cosas en estos“olúmenesque estén pensadas para ser tomadas como algocojetivo e incuestionable. Por el contrario, Yeats nos pre-senta una verdad más verdadera que los propios hechos,na realidad más profunda quela dela historia. Así, pa-rece decir implícitamente, es cómo diversas personas ha-Slarían y actuarian sí lo que dicen y cómo actúan surgierasempre de lo más profundo de su carácter. Es precisamen-12 ese carácter, que pudiera no haber sido evidente paralos demás en el drama, el que Yeats, como autobiógrafo,z0 deja de observar en todo momento. Enla vida real na-die logra vivir plenamente acorde a un carácter coherente7 profundo (nadie es totalmente, y en todo momento, co-herente con su propio carácter) en todas sus acciones. Deahi que Yeats necesite olvidar lo que «realmente» sucediópara «recordar» algo que no ocurrió (o por lo menos node la forma en que lo relata ni con el acabadoartísticoque le confiere) y crear un pasado acorde en menor gradocon la historia y en mayor grado con la visión presentede sí mismoy de todoslos otros que constituyen la misma.
Voy a ofrecer brevemente tres retratos típicos y ar-quetípicos de las Antobiografías para ejemplificar lo hasta *ahora afirmado. Son retratos de figuras, de «saludable for-taleza» según cita el poeta en su libro, aunque sus vidas,de una u otra forma, se habían «arruinado, naufragado
y echado a perder», comoescribe Yeats en el poemalla-mado «Los resultados del pensamiento». Estos son: Os-car Wilde, John Synge y Maud Gonne.
_ El primer uso que hace Yeats de Oscar Wilde en «Lageneracióntrágica» es el de un tipo opuesto a George Ber-nardShaw. Según Yeats, Wilde era todo estilo mientrasque Shaw nolo tenía en absoluto (carecía del más míni-mo). Wilde «había convertido su estilo en una especie dedesfile como si éste fuera su propio espectáculo y él LordMayor»(p. 284). Por otra parte, Yeats dice respecto a Shaw:«Tuve una pesadilla en la que yo era perseguido por unamáquina de coser ruidosa y reluciente, pero lo más in-creíble era que la máquina sonreía, sonreía sin parar»(p. 283). El final de la historia de Wilde, aunque trágico,hace de él un carácter todavía típico,el del estilizado pro-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ontología de la autobiografía
tagonista de una de las mejores anécdotas de Yeats. Des-pués de su condena por sodomía Wilde reaparece enDieppe, lugar en el que Ernest Dowson, permanentementeborracho,residía, y allí, para rehacer su reputación, se de-cidió que Wilde debería visitar el prostíbulo de la locali-dad. Este es el relato de Yeats de ese incidente:
Wilde llegó a Dieppe, y Dowson le presionó para con-vencerle de la necesidad de adquirir un «gusto más saluda-ble». Los dos vaciaron sus bolsillos en la mesa del café yaunque cada uno no tenía mucho dinerosería suficiente sise juntaban las cantidades de los dos. Mientras tanto la noti-cia se había extendido por el lugar por lo que en el momen-to en que se disponían a salir ya les acompañaba un corode animadores. Cuando llegaron a su destino, Dowson y elgrupo se quedaron fuera y Wilde volvió al poco rato. Le dijoen voz baja a Dowson, «la primera vez en diez años, y laúltima. Era como carne de cordero fría». Siempre un«estu-dioso y un caballero» había dicho Henley, quien recordabaque los dramaturgos isabelinos usaban la expresión «corderofrío». Entonces dijo Wilde en voz alta para que el gentío lepudiera oír: «Pero dilo en Inglaterra, puesto que me devol-verá totalmente mi naturaleza» (pp. 327-328).
A medida que Yeats narra la historia de Oscar Wilde,su pasión predominante y su furor de estilo, se hace to-talmente evidente que, incluso en el momento en que másintenta conseguir una buena reputación y tiene que ce-nar carne de cordero fría, no deja de ser OSCAR WILDE,su propio arquetipo, hasta su amargo final. Pero Yeats,por supuesto, ni estaba en Dieppe ni fue uno de los queanimaron a Wilde en el burdel. Entonces, ¿de dónde sacóla historia con todas sus particularidades escénicas, sus de-
talles precisos y su diálogo supuestamente objetivo segúnlo indica el uso del entrecomillado? Yeats introducela his-toria con la siguiente frase: «El que ahora sigue es un fa-buloso cuento repetido por el mismo Dowson, aunquesi fue de palabra o por carta, no lo recuerdo» (p. 327, cur-siva añadida). O de otra forma, ésta es exactamentela for-ma en que sucedió, o debería haber sucedido; y si sucedió
de otra forma,si, por ejemplo, tal incidente no tuvo lu-
gar, entonces he olvidado una cosa, recordado otra y crea-do una escena típica en mi imaginación. Cualquiera quesea lo bastante necio para rechazarla historia de Yeats porel mero hecho de que proviene de la memoria de tiposy arquetipos y no de la que recuerda los hechos históricosse perderá la mayor parte de la grandeza de las Autobio-grafías y nunca entrará en el mundo superior de Plotinoy de Yeats.
Por lo quese refiere a John Synge, creo que su casoera similar al de Standish O”Grady. «Cuando intento re-cordar su aparienciafísica» dice Yeats de O'Grady en Dra-matis Personae, «el cuadro de mi padre en el MuseoMunicipal me nubla la memoria»(p. 425). Me atreveríaa decir que el retrato altamente estudiado de John Syngequerealiza Yeats en las Autobiografías logró nublar con-siguientemente de su propia memoria también la aparien-cia de Synge puesto que la descripción que Yeats da de
45
ESTUDIOS
su primer encuentro con Synge sugiere tal olvido, comosi procediera por unaserie de lagunas de la memoria: «Nopuedo recordar» dice Yeats por qué «estaba en el HotelCorneille en vez de en mi alojamiento habitual» y «heolvidado» quién «me dijo» que Synge estaba en el mismohotel. «Casi he olvidado la prosa y el verso que me mos-tró en París» y «realmente, solo tengo una vaga impre-sión, de un hombre intentando ver a través de la ventana
y empañando todo lo que ve con su respiración»(pp. 343-344). La clave de la vaguedady el fallo de la memoria se en-cuentra en la frase siguiente en la que Yeats revela lo quesu memoria de lo eterno, más que su olvido de lo tempo-ral, le dijo sobre Synge: «Según mi parábola Lunar, él eraun hombre de la Fase vigésimo tercera». Esta es una vi-sión de Synge desde el más allá de una memoria trivial,esverle como a una sub specie aeternitatis a través de losanteojos de la memoria ajustados a la visión dentro dela esfera de lo eterno más que dentro de la esfera de lotemporal. «Unescritor» señaló Yeats «debe morir cada díaquevive, y renacer, comose dice en la oración funeraria,
como un yo incorruptible». En sus Autobiografías Yeatsofrece esta oración por su amigo Synge y al mismo tiem-po por sí mismo, dejando que se mueran los recuerdosmundanosdel accidente («he olvidado») para que puedanrenacer los recuerdos eternos («un hombre de la Fase vi-gésimotercera»), es decir, dejando que John Synge, el hom-bre, muera para que Synge, el tipo y arquetipo, puedarenacer.
En cierta ocasión Anne Yeats me comentó queellapensaba que todaslas referencias de su padre a Maud Gon-ne como su perdido y gran amor, como Helena de 'Tro-ya, como la gran pasión de su vida, no eran, en últimainstancia, más que un hábito, una especie de reflejo pocosignificativo e irreflexivo pero, de alguna manera, necesa-
rio. Creo quela señorita Yeats tenía bastante razón,y cier-tamente hay algo de voluntarismo en lo que Yeats decíade Maud Gonne en Dramatis personae. Además, y des-pués de todo, un poetalírico como Yeats requiere necesa-riamente en su poesía la imagen de una belleza perfectay trascendente a la que anhelar, y si esa belleza no existe(y en la vida real no puede existir) entonces, un poetacomo Yeats debe darle la existencia. La consecuencia detodo ello es que la figura de Maud Gonnede las Autobio-grafías de Yeats es más una imagen que una mujer, másun tipo que una imagen, y más un arquetipo que cual.quier otra cosa. Después de describir el gran efecto quela figura de Maud Gonnetenía en el público al cual ellaestaba acostumbraba a arengar, dice Yeats:
Su belleza, reforzada por su elevada estatura, podía de in-mediato causar impacto en una reunión, y no tan a menudocon nuestras otras bellezas, por obvia y florida, puesto queera increíblemente distinguida y si (como debeser, ella pue-da parecer el almade la reunión, fundida, unificada y solita-ria) su rostro, como el rostro de una estatua griega, nomostrara ningún pensamiento, su cuerpo entero parecería laobra maestra de un pensamiento largamente trabajado, comosi Scopas la hubiera medido y calculado, y asociado con sa-
46
Ontología de la autobiografía
bios egipcios y matemáticos de Babilonia, de forma que in-cluso él podría superar a la sepulcral imagen de Artemisa conuna norma viviente (pp. 364-365).
¿Es necesario puntualizar que no es ésta la forma enque un amante habla o piensa de su amantereal, viva yde carne y hueso? No. Esta es la descripción de la Belleza(con mayúsculas) del poeta. Así lo revela el propio Yeatsal concluir esa sección con un fragmento poético:
¿Cuántos siglos necesitóel alma sedentariaafanarse en la medidamás allá del águila o la moléculamás allá de la adivinanza de Arquímedespara bacer surgir
esa belleza?
Muchísimos años, es la obvia respuesta a esta pregun-ta retórica, ya que un paradigma, un arquetipo, una ideaplatónica, la idea de la Belleza, no es la creación de unao varias vidas sino que, si en algo es una creación huma-na, es la creación de muchossiglos, incluso eternidades,de experiencia. Tampoco es algo que una memoria quefunciona en el tiempo pueda comprender con excepciónde una memoria plotiniana como la de Yeats (que en suotra cara es la capacidad de olvidar) que recuerda formastales comolas de la Belleza, la Verdad, y la Bondad vistasen el paradigmático Bios de la eternidad.
Aunque indudablemente existen otros bios posibles yotras variedades auxiliares de memoria ademásde las tresque aquí han sido esbozadas (a grandeslíneas), pienso queen los tres ejemplos de bios, el bios doble de RichardWright, su doble-referente «yo» y su memoria retrospec-tiva/proyectiva, el bios de Paul Valéry de la conscienciay su desdén hacia la memoria en favor de un presente eter-no y el Bios eterno de W.B. Yeats, compuesto por para-digmas y arquetipos a los que el poeta y el autobiógrafoacceden por medio de una memoria que simbolizala re-lación con lo atemporal, encontramos suficiente demos-tración de la rica variedad de la autobiografía así comounaclara evidencia de la resuelta aversión de la autobio-grafía a someterse a definiciones prescriptivas o restricti-vos límites de géneros. Y, aunque no agotan todas lasposibilidades, las obras de Wright, Valéry y Yeats son, porlo menos, un indicio de lo diversos que puedenser losdiferentes bios que pueden conformar las autobiografíaspor medio de las diferentes maneras de ejercitar la me-moria.
NOTAS
1. Richard Wright, Black Boy, Nueva York, 1966, pp. 11-13. Todaslas referencias que se encuentran en el texto pertenecen esta edición.
2. Las claves para poder afirmar que ese «anciano» totalmente anó-nimotiene comoreferente el propio Eliot y que la ceniza en la mangade la camisa hace referencia a la experiencia de Eliot como vigilante enla empresa Faber y Faber durante la Segunda Guerra Mundial se encuen-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
tran en la obra Affectionately, TS. Eliot, de William Turner y Victor Scher-
le, Londres, 1969.
3. «Ce poémeest l'enfant d'une contradiction. C'est une réverie quipeut avoir toutes les ruptures, les reprises et les surprises d'une réverie.Mais c'est une réverie dont le personnage en méme temps que lobjectest la conscience consciente.» De la carta de 1922 a Aimé Lafont publica-da en las Oeuvres de la Pléiade, 2 vols., París, Jean Hyler, 1957, vol. 1,
p. 1.636.4. «Qui saura melire lira une autobiographie, dansla forme. Lefond
importe peu. Lieux communs. La vraie pensée n'est pas adaptable auvers» (Oeuvres, 1, pp. 1.631-1.632).
5. Jackson Matthews, ed., The collected Works ofPaul Valéry, vol.1,Poems. El volumen también incluye «On Poets and Poetry», traduccióntomada de Notebooks. Este pasaje pertenece a esa sección, p. 424. Se en-cuentra en los Cabiers, París, 1957-1961, 18, p. 533.
6. ¿Quién gime, si no es simplemente el vientoA esta hora única, con diamantes perfectos?... ¿Pero, quiéngime tan cercano a mí y a punto de llorar?Esta mano mía, en sueños golpea mis rasgos,
Distraídamente dócil en algún lugar oculto y profundoEspera una lágrima quede mi debilidad se disuelva,y que, poco a poco, se divida de mis otros destinosPara que los más puros iluminen un corazón en silencio.
7. El poemadeeste sugestivo pasaje del «despertar» está tomado delos Cabiers de Valéry: «Despertar». No hay ningún otro fenómeno másapasionante para mí que el despertar.
Nada tiende a dar una idea más extraordinaria de... todo que este auto-génesis. El principio de lo que fue, el cual también tiene su comienzo.Lo que es, y ello no es más que choque, estupor y contraste.
¡En este momento un estado de equidiferencia tiene lugar comosi...hubiera un momento (entre los más inestables) durante el que nadie estodavía la persona que es, y pudiera otra vez hacerse otro! Así, es posibledesarrollar una memoria diferente. Y, por consiguiente, lo fantástico.Mientras lo individual externo permanece toda la psique es sustituida.
Los gnfasis y las elipsis están en el texto. (Véanse las Collected Works,vol. 15, Moi, pp. 17-18). Precisamente de la misma forma que La JeuneParque es la autobiografía de Valéry lo son también los voluminosos
El pacto autobiográfico
Cabiers (como el propio Valéry ha puntualizado). Es significativo el he-cho de que Valéry trabajara en los Cabiers por las. mañanas tempranodespués del despertar y que éstos, como el poema, dejen constancia delnuevo comienzo de una conciencia naciente,
8. Es verdad que en el volumen 15 de Collected Works se encuentraun texto titulado «Autobiografía» que no había sido publicado previa-mente, pero, con toda seguridad, es uno de los menosreveladores, den-
tro de los pocos documentossiguientes que llevan ese título, y tambiénuno de los menos originales. Su lectura parece indicar un gesto de alti-vez por parte de Valéry ante las expectativas de los lectores convencio-nales («¿Queréis contenido? Aquílo tenéis»). Así por ejemplo, cuando,tras ofrecer una lacónica relación de fechas y acontecimientos, concluyecon un «Etcétera...» ahí se acaba ese tipo de autobiografía.
9. «Memoirs of a Poem» en Collected Works, vol. 7, The Art of the
Poetry, p. 104.
10. La primera cita es de The Art ofthe Poetry (El arte de la poesía),p. 183, la segunda es una cita de Octave Nadal en La Jeune Parque, Pa-
rís, 1957, p. 165.
11. «J'ai eu un mal du diable avec les mots.J'ai fait plus de cent broxi-lons. Les transitions m'ont couté une peine infinite.» (Oexvres, 1, p. 1.636)
12. «J'ajoute... que J'ai trouvé aprés coup dans le poemefini quelqueair d?... autobiographie (intellectuelle s'entende...).» De Correspondenced'André Gide et de Paul Valéry, París, 1955, p. 448. La carta está fechada
el 4 de junio de 1917.13. «Je me flatrais parfois en essayant de me faire croire qu'il fallait
au moinstravailler pour notre langage, 4 défaut de combattre pour no-tre terre; dresser á cette langue un petit monument peut-étre funéraire,fait de morts les plus purs et de ses formes les plus nobles, —un petittombeau sans date—, sur les bords menagants de 'Océan du Charabia»
(Oewvre 1, p. 1.630).14. Enneads, traducido por Stephen Mackenne; Cuarta Ennead, Tercer
Tratado, 31 y 32. :15. Allan Wade,ed., The Letters of Wi B. Yeats, Londres, 1954, p. 728.
16. W. B. Years, A Vision, Nueva York, 1937, p. 210.
17. W. B. Yeats, Autobiograpbies, Londres, 1955, p. 128. Todas las re-ferencias siguientes pertenecen a esta edición.
18. Cuarta Ennead, Tercer Tratado, 31.
El pacto autobiográfico*
Philippe Lejeune
¿Es posible definir la autobiografía?He intentado hacerlo, en Lantobiographie en France,
con el objeto de sentar las bases para establecer un corpuscoherente. Pero mi definición dejaba de lado ciertos pro-blemasteóricos. He sentido la necesidad de afinarla y do-tarla de mayor precisión, tratando de hallar criterios másestrictos. Al hacerlo, me he tropezado en mi camino conlas discusiones clásicas que siempre suscita el género auto-biográfico: relaciones entre la biografía y la autobiogra-fía, relaciones entre la novela y la autobiografía. Problemas
* Traduccion —de Ángel G. Loureiro— del primer capítulo del libro de Phi-lippe Lejeune Le pacte antobiographique, Paris, Seuil, 1975, pp. 13-46.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
irritantes porla repetición de los argumentos, por la zonadifusa que rodea el vocabulario empleado, y por la confu-sión de problemáticas procedentes de campossin posiblecomunicación entre ellos. Con un nuevo intento de defi-nición, me he propuesto aclarar los términos mismos dela problemática del género. Al querer aportar claridad secorren dosriesgos: repetir de nuevo la evidencia (pues re-sulta necesario comenzar por los cimientos) y, riesgo *opuesto, dar la impresión de que se quieren complicar lascosas con distincionessutiles. No evitaré el primero; encuanto al segundo, intentaré razonar mis distinciones.
He concebido mi definición, no situándome sub spe-cie aeternitatis, examinando las «cosas-en-sí> que serían lostextos, sino poniéndome en el lugar de un lector de hoyquetrata de distinguir algún orden en la masa de textospublicados cuyo rasgo en común es que cuentan la vidade alguien. De esta manera, la situación del «definidor»resulta doblemente relativizada y precisada: históricamente,esta definición no pretende abarcar más que un periodode dos siglos (desde. 1770) y no cubre más quela literatu-
47
ESTUDIOS
ra europea; eso no quiere decir que haya que negarla exis-tencia de una literatura de tipo personal antes de 1770 ofuera de Europa, sino simplemente que el modo en quehoy concebimosla autobiografía se convierte en anacró-nico o poco pertinente fuera de ese campo. Textualmente,parto de la posición del lector: no se trata ni de partir dela interioridad de un autor (la cual constituye precisamenteel problema), ni de establecer los cánones de un géneroliterario. Al partir de la situación del lector (que es la mía,la única que conozco bien), tengo la oportunidad de cap-tar con másclaridad el funcionamiento de los textos (susdiferencias de funcionamiento), puesto que han sido es-critos para nosotros, lectores, y que, al leerlos, somos no-
sotros quienes los hacemos funconar. De esta manera, he
tratado de definir la autobiografía por una serie de oposi-ciones entre los diferentes textos que nos son propuestos
para su lectura.Levemente modificada, la definición de la autobiogra-
fía sería la siguiente:
Definición: Relato retrospectivo en prosa que una per-sona real hace de su propia existencia, poniendo énfasisen su vida individual y, en particular, en la historia desu personalidad.
La definición pone en Juego elementos pertenecientesa cuatro. categorías diferentes:
1. Forma del lenguaje:a) narración;b) en prosa.
2. Tematratado: vida individual, historia de una per-sonalidad.
3. Situación del autor: identidad del autor (cuyo nom-bre reenvía a una persona real) y del narrador.
4. Posición del narrador:a) identidad del narrador y del personaje principal;b) perspectiva retrospectiva de la narración.
Una autobiografía es toda obra que cumple a la vezlas condiciones indicadas en cada una de esas categorías.Los géneros vecinos de la autobiografía no cumplen to-das esas condiciones. He aquí la lista de condiciones queno se ven cumplidas en otros géneros: -
— memorias: (2);— biografía: (4a);— novela personal: (3);— poema autobiográfico: (15);— diario íntimo: (4D);— autorretrato o ensayo: (1 y 4b);
Resulta evidente que las diferentes categorías no cons-triñen de igual manera: ciertas condiciones pueden sercumplidas en su mayor parte sin serlo totalmente. El textodebe serfundamentalmente una narración, pero sabemosellugar que ocupael discurso en la narración autobiográfica;
48
El pacto autobiográfico
la perspectiva debe ser fundamentalmente retrospectiva,pero eso no excluye secciones de autorretrato, un diariode la obra o del presente contemporáneo la redacción,y construcciones temporales muy complejas; el tema debeser fundamentalmente la vida individual, la génesis de lapersonalidad, pero la crónica y la historia social o políti-ca pueden tener algún lugar. Se trata de una cuestión deproporción o, más bien,de jerarquía: hay zonas naturalesde transición con los otros génerosdela literatura Íntima(memorias, diario, ensayo), y el clasificador goza de cier-ta libertad a la hora de examinar cada caso particular.
Por otra parte, hay dos condiciones sometidas a unaley de todo o nada, y esas son, con certeza,las condicio-
nes que oponenla autobiografía(y, a la vez, las otras for-mas de la literatura íntima) a la biografía y a la novelapersonal: son las condiciones(3) y (44). En este caso nohay ni transición ni libertad. Una identidad es o noes.Nohaygradación posible, y cualquier duda implica unaconclusión negativa.
Para que haya autobiografía (y, en general, literaturaíntima) es necesario que coincidan la identidad del autor,la del narrador y la del personaje. Pero esta identidad sus-cita numerosos problemas, que intentaré, si no resolver,al menos formular con claridad en las secciones siguientes:
— ¿Cómose puede expresar la identidad del narradory del personaje en el texto? (o, Tí, Él).— Enel caso de la narración «en primera persona»,
¿cómo se manifiesta la identidad del autor y la del perso-naje-narrador (Yo, el abajo firmante)? En este caso habráque oponer la autobiografía a la novela.— ¿Nose confunden, en la mayor parte de los razo-
namientos acerca de la autobiografía, las nociones de ¿den-tidad y de parecido? (Copia certificada)? En ese caso habráque oponer la autobiografía a la biografía.
Las dificultades encontradas en esos análisis me lleva-rán, en las dos secciones últimas («El espacio autobiográ-fico» y «Contrato de lectura»), a tratar de modificar elcampo del problema autobiográfico.
Yo, Tú, Él
La identidad del narradorydelpersonajeprincipalque laautobiografía asumequedaindicada, en la mayor partede
los casos, por el uso de la primera persona. Es lo que Gé-
rard Genette llama narración «autodiegética» en su clasi-ficación de las «voces» de la narración,clasificación queestablece considerando las obras de ficción.? Pero Genet-te señala con claridad que puede haber narración «en pri-mera persona» sin que el narrador sea la misma personaqueel personaje principal, como pasa en la narración «ho-modiegética». Basta continuar ese razonamiento para ver,de manera inversa, que pueden coincidir las identidadesdel narrador y del personaje principal sin que la primerapersona sea empleada.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Resulta necesario distinguir, por consiguiente, doscri-terios diferentes: el de la persona gramatical y el de la iden-tidad de los individuos a los que nos reenvía la personagramatical, Esta distinción elemental suele olvidarse a cau-
sa de la polisemia de la palabra «persona»; queda enmas-carada en la práctica por las conexiones quese establecencasi siempre entre tal persona gramatical y tal tipo de re-lación de identidad o tal tipo de narración. Pero sucedesolamente casi siempre; las excepciones innegables obligan
a repensar las definiciones.Enefecto, al hacer intervenir el problemadel autor, la
autobiografía arroja luz sobre fenómenos que la ficcióndeja en una zona indecisa; en particular, el hecho de quepuede darse identidad del narrador y del personaje princi-pal en el caso de la narración «en tercera persona». Estaidentidad, al no estar establecida en el interior del textopor el empleo del yo, queda establecida indirectamente, sinambigiiedad alguna, por una doble ecuación: autor = na-rrador, y autor = personaje, de donde se deduce que narra-dor = personaje, incluso si el narrador permanece implícito.Esto está de acuerdo, literalmente, con el sentido prima-
rio de la palabra autobiografía: es una biografía, escritaporel interesado, pero escrita como una simple biografía.
Este procedimiento ha sido empleado por razones muydiversas y ha producido efectos muy diferentes. El hablar deuno mismoen tercera persona puede implicar un inmensoorgullo (caso de los Comentarios de César, o de algunostextos del general De Gaulle), o cierta forma de humildad(caso de ciertas autobiografías religiosas antiguas, en las queel autobiógrafo se llama a sí mismo «siervo del Señor»).En amboscasos, el narrador asume, frente al personaje queél ha sido en el pasado, la distancia de la miradade la his-toria o la de la mirada de Dios, es decir, de la eternidad,
e introduce en su narración una trascendencia, con la cual,
en última instancia, se identifica. Podemos imaginarnosefectos totalmente diferentes del mismo procedimiento,sean de contingencia, de desdoblamiento o de distanciairónica. Es el caso del libro de Henry Adams, La educaciónde Henry Adams, en la que el autor cuenta, en tercera per-sona, la búsqueda casi socrática de una educación por unjoven americano, el mismo Henry Adams. En todoslosejemplos dados hasta ahora, la tercera persona es empleadaa lo largo de todala narración. Hay autobiografías en lasque una parte del texto designa al personaje principal entercera persona, mientras que en el resto del texto el na-rrador y ese personaje principal se confunden en la pri-mera persona: es el caso del Traitre, en el que André Gorztradujo, a través de juegos de voz, su incertidumbre conrespecto a su identidad. Claude Roy, en Noms, utiliza eseprocedimiento de manera más banal para narrar, desde unadistancia púdica, un episodio de su vida amorosa.? Laexistencia de estos textos bilingiies, verdaderas «rosettas»de la identidad, es muyvaliosa, pues confirmala posibili-dad de la narración autobiográfica «en tercera persona».
Incluso si uno permanece en el registro personal (pri-mera/segunda persona), resulta evidente que es posible es-cribir sin que sea en primera persona. ¿Quién me puede
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
El pacto autobiográfico
impedir que escriba mi vida llamándome«tú»? En el cam-po dela ficción ha sido puesto en práctica por MichelButor en La modification, o por Georges Perec en Un hom-me quí dort. No conozco ninguna autobiografía que hayasido escrita enteramente de esta manera; pero tal procedi-miento aparece a veces de manera fugitiva en el discursoque el narrador dirige al personaje que ha sido, sea parareconfortarlo si se encuenta en una situación difícil,
para echarle un sermón o para rechazarlo.* Entre estoscasos y toda una narración hay ciertamente diferencias,pero podemos imaginárnoslas.
Estos usos de la segunda y la tercera persona son rarosen la autobiografía, pero nos prohíben que confundamoslos problemas gramaticales de la persona con los proble-mas de la identidad. De esta manera podemos represen-tarnos el cuadro 1.
Aclaraciones sobre el cuadro:
a) Por «persona gramatical» debe entenderse aquíla persona empleada de manera privilegiada en toda lanarración. Es evidente que el yo, no se concibe sin untú (el lector), pero este por regla general permanece im-plícito; en sentido contrario, el tá supone un yo, igual-mente implícito; y la narración en tercera persona puedepresentar intrusiones de un narrador en primera per-sona. o
b) Los ejemplos que se dan aquí está tomados to-dos del conjunto de narraciones referenciales formadopor la biografía y la autobiografía; se podría tambiénrellenar el cuadro con ejemplos de obras de ficción. Indi-co las categorías de G. Genette en los tres casos corres-pondientes; se puede ver que no cubren todos los casosposibles.
c) El caso de la biografía que se dirige al modelo esel de los discursos académicos, en los que uno se dirigea la persona cuya vida se cuenta delante de un auditorioque es el verdadero destinatario, de igual manera que enuna autobiografía en segunda persona, si tal caso existie-ra, el destinatario (tal vez uno mismo) sería el receptorde un discurso con el lector como espectador.
CUADRO 1
personagramatical
Yo Tí Él
identidad
autobiografía autobiografía autobiografíaclásica en 2? persona en 32 persona
narrador =personajeprincipal (autodiegética)
narrador = biografía biografía biografíapersonaje en 12 persona dirigida al clásicaprincipal (narración de modelo
un testigo)(homodiegética) (heterodiegética)
49
ESTUDIOS
Resulta necesario, al tener en cuenta los casos de excep-ción, disociar el problema de la persona del de la identidad.Esta disociación permite dar cuenta de la complejidad de losmodelos existentes o posibles de la autobiografía. Y, además,ayuda a poner en entredicho las certidumbres acerca dela posibilidad de dar una definición «textual» de la au-tobiografía. Por el momento, y tras haber invocado laexcepción, volvamos al caso más frecuente, el de la auto-biografía clásica «en primera persona» (narración autodie-gética): con ello nos encontraremos nuevas incertidumbres,relacionadas esta vez con la manera en que se establece laidentidad del autor y la del narrador-personaje.
El abajo firmante
Supongamos que todas las autobiografías estén escritas en
primerapersona,como nos hace creer el gran refrán delos autobiógrafos: Yo. Por ejemplo, Rousseau: «Yo, yo solo»;Stendhal: «Con el yo y el mí, tú te repites»; Thyde Mon-nier: Yo (autobiografía en cuatro volúmenes...); ClaudeRoy: Miyo; etc. Incluso en este caso se planteala siguien-te cuestión: ¿cómo se manifiesta la identidad del autor yla del narrador? Para un autobiógrafo es natural pregun-tarse simplemente: «¿Quién soy yo?». Pero, dado que soylector, no resulta menos natural que yo me haga la pre-gunta, en principio, de manera diferente: «¿Quién es yo»?(es decir: «¿Quién dice “¿Quién soy yo?”»).
Permíitaseme recordar, antes de seguir adelante, unas
nociones elementales de lingiñística. Pero, en este campo,las cosas más simples son las que se olvidan con másrapi-dez: se consideran naturales y desaparecen perdidas en lailusión que engendran. Partiré de los análisis de Benve-niste, aunque para llegar a conclusiones levemente dife-rentes a las suyas.?
La «primera persona» se define por la articulación dedos niveles:
1. Referencia: los pronombres personales (yo/tú) solo“tienen referencia real en el interior del discurso, en el actomismo de la enunciación. Benveniste señala que no hayconcepto de yo. El yo envía, cada vez, al que habla y alque identificamos por el hecho mismo de que habla.
2. Enunciado: los pronombres personales de primera: personaseñalan la identidad del sujeto de la enunciación+ y del sujeto del enunciado.
Deesta manera,si alguien dice: «Yo naciel[...]», el em-pleo del pronombre yo nos lleva, por la articulación deésos dos niveles, a identificar la persona que habla conla que nació. Al menosese es el efecto global obtenido.Eso no nosdebe llevar a pensar que los tipos de «ecuacio-nes» establecidas en esos dos niveles sean similares: al ni-vel de la referencia (discurso que envía a su propiaenunciación), la identidad es inmediata, y es percibida yaceptada instantáneamente por el destinatario como unbecho; al nivel del enunciado, se trata de una simple rela-
50
El pacto autobiográfico
ción... enunciada, es decir, de una aserción como cualquier
otra, que podemoscreer o no,etc. El ejemplo queheele-gido da, por otra parte, una idea de los problemassuscita-dos: ¿es realmente la misma persona el bebé que nacióen tal clínica, en una época de la que no tengo recuerdoalguno, y yo? Es importante distinguir estas dos relacio-nes, confundidas en el empleo del pronombre yo: por nodistinguir entre ellas, como veremos más adelante, se haintroducido la mayor confusión en la problemática de laautobiografía (véase, más adelante, el apartado «Copia cer-tificada»). Dejando de lado, por el momento, los proble-mas del enunciado, me limitaré a reflexionar sobre la
enunciación.Los análisis de Benveniste parten de la situación del
discurso oral. En esta situación se podría pensar que lareferencia del yo no plantea problemaalguno: yo es quienhabla, y yo, en mi posición de interlocutor o de oyente,no tengo problemaen identificar a esta persona. Sin em-bargo, hay dos tipos de situaciones orales en las que estaidentificación puede plantear problemas:
a) La cita: es el discurso en el interior del discurso:la primera persona del segundo discurso (citado) remitea una situación de enunciación enunciada en el primerdiscurso. Signos de diferentes tipos, comillas, rayas, etc.,
distinguen los discursos insertados (citados) cuandose tratade discursos escritos. La entonación juega un papel aná-logo en el discurso oral. Pero si esos signos se vuelven bo-rrosos o se difuminan, aparece la incertidumbre: es el casodela re-cita, y, de una manera más general, el de la repre-sentación teatral. Cuando la Berma representa Fedra,¿quién dice yo? La situación teatral puede cumplir a ve-ces la función de las comillas, distinguiendo el personajeficticio de la persona quedice yo. Pero aquíel vértigo nosacomete, pues incluso a la persona más ingenua se le ocu-rre pensar que no es la persona la que define al yo, sinoel yo el que define a la persona... Conjuremos, por el mo-mento, ese vértigo. Lo que estamos entreviendo aquí, conrespecto a la autobiografía, son los problemas de la dife-rencia entre la novela autobiográfica y la autobiografía.Pero también, para la autobiografía en sí, la evidencia deque la primera persona es un rol,
b) Lo oral a distancia: caso del teléfono, una conversa-ción a través de una puerta o durante la noche; no tene-mos más recursos para identificar a la persona que losaspectos de la voz: ¿Quién está ahí? —yo—, ¿quién, yo?Aqui todavía resulta posible que el diálogo nos pueda ]le-var a la identificación. Si la voz está diferida temporal-mente (caso de la grabación) o en el caso de la conversaciónunidireccional (la radio), carecemos de ese recurso. Vol-vemosasí al caso de la escritura.
Hasta ahora he hecho como que seguía a Benveniste,al imaginar simplemente los factores que, en unasituaciónoral, pueden hacer que la identidad de la persona se vuelvaindeterminada. Nadie se atreve a negar que el yo envía a laenunciación: pero la enunciación noes el término último
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
de referencia, pues presenta a su vez un problemade iden-tidad, el cual, en el caso de la comunicación oral directa,es resuelto instintivamente a partir de datos extralingiiis-ticos. Cuando la comunicación oral se complica, la iden-tidad se convierte en un problema. Pero en el caso de lacomunicación escrita, a menos que no desee permaneceranónima(¡lo cual puede suceder!), la persona que enun-cia el discurso debe hacer posible que se la identifique enel interior mismo del discurso, a través de otros medios,además de los índice materiales, como el matasellos, lagrafía O las singularidades ortográficas
aseveración muyAsi[añadimosqquemnohayconcepto de él, y que, en general, ningún pronombre perso-nal, posesivo, demostrativo, etc., ha remitido jamás a un
concépto, sino que ejerce simplemente una función, queconsiste en enviar a un nombre o a una entidad suscepti-ble de ser designada por un nombre. De esta manera, pro-ponemoslos siguientes matices en su análisis:
a) El pronombre personal yo remite al enunciador deldiscurso en el que figura el yo; pero este enunciador esél mismo susceptible de ser designado por un nombre (setrate de un nombre común, determinado de maneras di-
ferentes, o de un nombre propio).b) La oposición concepto/carencia de concepto recibe
su sentido de la oposición entre nombre común y nom-bre propio (y no de la oposición entre el nombre comúny el pronombre personal).
En otro momento (p. 254), Benveniste justifica de lasiguiente manera, económicamente, el empleo de esta pri-mera persona que carece de referencia fuera de su propiaenunciación: «Si cada hablante, para expresar el senti-miento que posee de su subjetividad irreductible, dispu-siera de un “indicativo” distinto (en el sentido en que cadaemisora de radio posee su “indicativo”? propio) habríaprácticamente tantas lenguas como individuos y la comu-nicación resultaría imposible». Extrañas hipótesis, ya queBenveniste parece olvidar que este indicativo distinto existe,y es la categoría léxica de los nombres propios (los nom-bres propios que designan a personas): hay casi tantosnombres propios como individuos. Naturalmente, ese noes un aspecto de la conjugación del verbo, y Benvenistetiene razón al subrayar la función e -onómica delyo:pero
bresde personas, convierteen Incomprnsbleleelhechode que cada uno, al utilizar el yo no se pierde sin embar-go en el anonimato y es siempre capaz de enunciar lo quetiene de irreductibleal nombrarse. :“En el nombrepropio esdondepersona y discurso se
articulan antes incluso de articularse en la primera perso-na, como lo muestra el orden de la adquisición del len-guaje por los niños. El niño habla de sí mismo en tercerapersona al designarse por su nombre de pila, mucho an-tes de comprender que también puede usar la primera per-sona. Poco después, cada uno se nombrará yo al hablar,
Monte Pruoko29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
El pacto autobiográfico
pero para cada uno ese yo envía a un nombre único queuno siempre podrá enunciar. Todas las identificaciones (fá-ciles, difíciles o indeterminadas) sugeridas antes a partirde las situaciones orales, llevan fatalmente a convertir la
primera persona en un nombre propio.”Enel discurso oral se vuelve al nombre propio cada
vez que resulta necesario: caso de la presentación hechapor el mismo interesado o por unatercera persona(la pa-labra presentación mismaes sugerente por su inexactitud:la presenciafísica no basta para definir al enunciador: solose da la presencia completa en la nominación). Enel casodel discurso escrito, de modo semejante, lafirma designaal enunciador, de igual manera quela alocución designaaldestinatario.
Por consiguiente, debemos situar los problemas de la
autobiografía en relación al nombre propio. En los textosimpresos, toda la enunciación está a cargo de una perso-na que tiene por costumbre colocar su nombre en la por-tada del libro y en la página del título, encima o debajode este. En ese nombre se resume todala existencia de loque llamamosel autor: única señal en el texto de una rea-lidad extratextual indudable, que envía a una personareal,la cual exige de esa manera que se le atribuya, en últimainstancia, la responsabilidad de la enunciación de todo eltexto escrito. En muchos casos la presencia del autor enel texto se reduce a solo ese nombre. Pero el lugar asigna-do a ese nombre es de importancia capital, pues ese lugarva unido, por una convenciónsocial, a la toma de respon-salibilidad de una persona real. Entiendo con esas pala-bras, las cuales aparecen en la definición de autobiografíaque he propuesto más arriba, una persona cuya existen-ciaestá atestiguada por su estado civil y es verificable. Cier-tamente,el lector no verifica, y tal vez no sabe, quién esesa persona; pero su existencia queda fuera de duda: lasexcepciones y los excesos de confianza no hacen más quesubrayar la credibilidad general que se otorga a este tipode contrato social.*
Unautor no es una persona. Es una persona que es-cribe y publica. A caballo entre lo extratextual y el texto,el autores la línea de contacto entre ambos. El autor sedefine simultáneamente como una personareal socialmen-te responsable y el productor de un discurso. Para el lector,que no conocea la personareal, pero cree en su existencia,el autor se define como la persona capaz de produckr esediscurso,yloiimagina a partir de lo que produce.avezno se es autor más quea partir de un segundo libro, cuan-do el nombre propio inscrito en la cubierta se convierteen el «factor común» de al menos dos textos diferentesy da, de esa manera, la idea de una persona que noesre-ducible a ninguno de esos textos en particular, y que, capazde producir otros, los sobrepasa a todos. Esto, como vere-mos, es muy importante para la lectura de las autobiogra-fías: si la autobiografía es un primerlibro, su autor es undesconocido, incluso si cuenta su vida en ellibro:le falta, alos ojos del lector, ese signo de realidad que es la produc-ción anterior deotros textos (no autobiográficos), grilcoy/
sable para lo que llamaremosel «espacio autobiográfico»,
51
ESTUDIOS
El autor es,por lo tanto, un nombre de persona, idén-
tico, que asume una serie de textospublicadosdiferentes.Obtiene su realidad de la lista deesas otras obras que sue-len encabezar el libro: «Del mismo autor». La autobio-grafía (narración que cuenta la vida del autor) supone queexiste una identidad de nombre entre el autor (tal como
figura, por su nombre, en la cubierta), el narrador y elpersonaje de quien se habla. Este es un criterio muy sim-ple que define, al mismo tiempo que a la autobiografía,a todos los demás géneros de la literatura intima (diario,
autorretrato, ensayo).Unaobjeción se presenta inmediatamente: ¿y los seu-
dónimos? Objeción fácilmente descartable, desde el mo-mento en que el seudónimo es demarcado como tal y quese le distingue del nombre de un personaje ficticio.Un seudónimo es un nombre, diferente al del estado
civil, del que se sirve una personareal para publicar todosoN sus escritos. [El seudónimo es un nombre de
autor.WNo es exactamente un nombre falso, sino un nom-
bre de pluma, un segundo nombre, de la misma maneraque una religiosa toma otro nombre cuando se ordena.Escierto que a veces el seudónimo puede encubrir super-cherías o estar impuesto por motivos de discreción: pero,con frecuencia, se trata en esos casos de produccionesais-ladas, y casi nunca de una obra que se presenta como laautobiografía de un autor. Por regla general, los seudóni-mosliterarios no constituyen ni misterios ni mistificacio-nes; el segundo nombrees tan auténtico comoel primero,e indica simplemente ese segundo nacimiento constituidopor los escritos publicados. Al escribir su autobiografía,el autor que usa un seudónimo nos dará el origen de eseseudónimo: así, Raymond Abellio explica que él se llamaGeorges Soules, y aclara por qué ha elegido su seudóni-mo.? El seudónimo es simplemente una diferenciación,un desdoblamiento del nombre, que no cambia en abso-
luto la identidad.No debemos confundir el seudónimo así definido como
nombre de un autor (inscrito en la cubierta del libro) conel nombre atribuido a una personaficticia dentro dell;-bro (incluso si esta persona es el narrador y asumela enun-ciación de todo el texto): pues esta persona es designadacomoficticia por el simple hecho de que es incapaz deser el autor del libro. Veamos un ejemplo muy simple: Co-lette es el seudónimo de una persona real (Gabrielle-Sidonie Colette), autor de una serie de narraciones; Clau-dine es el nombre de una heroína ficticia, narradora de
relatos que llevan su nombre comotítulo. Que las Clau-dines no pueden ser aceptadas como autobiografías resul-ta evidente por la segunda razón, y de ninguna manerapor la primera.
En el caso de un nombre ficticio (es decir, diferenteal del autor) dado a un personaje que cuenta su vida, puedeser queel lector tenga razones para pensar que la historiadel personaje coincide con la del autor, sea por compara-ción con otros textos, o fundándose en informaciones ex-
ternas, o incluso en el proceso de lectura de una narraciónque no nos pareceficticia (como cuando alguien nos dice:
52
El pacto autobiográfico
«Tengo un buen amigo a quien le ha sucedido...», y se ponea contar la historia de ese amigo con una convicción to-talmente personal). Por muchas razones que tengamosparapensar que las historias coinciden en última instancia, esevidente que el texto así producido no es una autobiografía,pues esta supone en primer lugar una identidad asumidaal nivel de la enunciación y, solo de manera secundaria,
un parecido producido al nivel del enunciado.Esostextos entran, por lo tanto, en la categoría de «no-
vela autobiográfica»: llamaré así a todos los textos de fic-ción en los cuales el lector puede tener razones parasospechar, a partir de parecidos que cree percibir, que seda una identidad entre el autor y el personaje, mientrasqueel autor ha preferido negar esa identidad o, al menos,no afirmarla. Definida de esa manera, la novela autobio-gráfica engloba tanto las narraciones personales (en las quehay identidad del narrador y del personaje) comolas na-rraciones «impersonales» (personajes designados en tercerapersona); y se define por su contenido. A diferencia dela autobiografía, implica gradaciones. El «parecido» supues-to por el lector puede ir desde un vago «aire de familia»entre el personaje y el autor, hasta la casi transparenciaquelleva a concluir que se trata del autor «clavado». Así,un crítico ha escrito, a propósito de L'année du crabe (1972)de Olivier Todd, que «tras los seudónimostransparentes,
todo el libro resulta obsesionadamente autobiográfico».La autobiografía no conlleva gradaciones: o lo es o noloes.
Vemos, en estas distinciones, la importancia de emplearun vocabulario claramente definido. El crítico habla de«seudónimo» en el caso del nombre del héroe: para mi,un seudónimo solo puede tratarse de un nombre de autor.El héroe puede parecerse tanto comose quiera al autor:mientras no lleve su nombre, no tiene nada que ver conél. El caso de Lannée du crabe resulta ejemplar en este sen-tido: el héroe de Olivier Todd se llama Ross; pero en lapágina cuatro un texto del editor asegura al lector que Toddes Ross. Hábil procedimiento publicitario, pero que nocambia nada. Si Ross es Todd, ¿por qué lleva otro nom-bre? Si fuese él, ¿por qué razón no lo ha dicho? No im-porta que nos tiente a adivinarlo o que el lector lodescubra a pesar del autor. La autobiografía no es un jue-go de adivinanzas, sino todo lo contrario. Falta aquí loesencial, lo que yo he propuesto que se denomine el pac-to autobiográfico.
Yendo de la primera persona al nombre propio, meveo obligadoa rectificar lo que escribí en L'autobiograpbieen France: ¿cómodistinguirentrelaautobiografíay|la no-vela autobiográfica? Hay que “admitir que, si permane-cemos en el plano del análisis interno del texto, no haydiferencia alguna. Todos los procedimientos que empleala autobiografía para convencernos de la autenticidad desu narración, la novela puede imitarlos, y lo ha hecho confrecuencia. Esto es cierto si nos limitamosal texto, exclu-yendo la página del título; en el momento en que la en-globamos en el texto, con el nombre del autor inscritoen ella, disponemosde uncriterio textual general,la iden-tidad del nombre (autor-narrador-personaje). El pacto auto-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
biográfico es la afirmación en el texto de esta identidad,
y nos envía en última instancia al nombre del autor so-
bre la portada.Las formas del pacto autobiográfico son muy varia-
das: pero todas ellas manifiestan la intención de hacer ho-nor a su firma. El lector podrá poner en entredicho elparecido, pero jamás la identidad. Sabemos muy bien lamanera en que cada uno se aferra a su nombre.
Unaficción autobiográfica puede parecernos «exacta»en cuanto al parecido del personaje al autor; una auto-biografía puede ser inexacta en el sentido de que el perso-naje difiera del autor: esas son cuestiones de hecho(dejemos de momento de lado el preguntarnos quién juz-gará el parecido, y cómo), que no cambian en absolutolas cuestiones de derecho, es decir, el tipo de contrato es-
tablecido entre el autor y el lector. Vemos, por otra par-te, la importancia del contrato en la medida en quedeterminala actitud del lector: si la identidad no es afir-mada (caso de la ficción), el lector tratará de establecerparecidos a pesar del autor; si se la afirma (caso de la auto-biografía), tenderá a encontrar diferencias (errores, de-formaciones, etc.). Frente a una narración de aspectoautobiográfico, el lector suele tender a convertirse en de-tective, es decir, a buscar los momentos en que no se res-peta el contrato (cualquiera que este sea). De ahí ha nacidoel mito de la novela «más verdadera» que la autobiogra-fía: siempre nos parece más verdadero y más profundolo que hemoscreído descubrir a través del texto, a pesardel autor. Si Olivier Todd hubiese presentado Lannée ducrabe como su autobiografía, ¿tal vez nuestra crítica bus-caría las fisuras, las inconsistencias, los amaños? Es decir,
que todaslas cuestiones defidelidad (problemadel «pare-cido») dependen, en última instancia, de la cuestión dela autenticidad (problema de la identidad), la cual gira entorno al nombre propio.
La identidad de nombre entre autor, narrador y perso-naje puede ser establecida de dos maneras:
1. Implicitamente, al nivel de la conexión autor-narra- ¡
dor, con ocasión del pacto autobiográfico, el cual puede 'tomar dos formas: a) empleo de títulos que no dejan lu-gar a dudas acerca del hecho de que la primera personanos remite al nombre del autor (Historia de mi vida, Anuto-biografía, etc.); b) sección inicial del texto en la que el na-rrador se comprometeconel lector a comportarse comosi fuera el autor, de tal manera que el lector no duda dequeel yo remite al nombre que figura en la portada,in- :cluso cuando el nombre no se repita en el texto.
2. De manera patente, al nivel del nombre que se da elnarrador-personaje en la narración, y que coincide con ;el del autor en la portada.
Es necesario que la identidad sea establecida al menospor uno de esos dos medios; pero muchas veces es esta-blecida por los dos al mismo tiempo.
Simétricamente al pacto autobiográfico podría postu-larse el pacto novelesco, el cual tendría dos rasgos: práctica
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
El pacto autobiográfico
patente de la no-identidad (el autor y el personaje notie-nen el mismo nombre), atestación de la ficción (hoy endía, el subtítulo novela cumple esta función; adviértase
que novela, en la terminología actual, implica pacto no-velesco, mientras que narración es indeterminado y pue-de ser compatible con un pacto autobiográfico). Se puedeobjetar que la novela tiene la capacidad de imitar el pactoautobiográfico: ¿no se constituyó la novela del siglo XVIIa través de la imitación de las diferentes formas de la lite-ratura Íntima (memorias, cartas, y, en en el siglo XIX,dia-rios intimos). Pero esta objeción no se sostiene si pensamosqueesta imitación no puede remontarnoshasta el térmi-no final, el nombre del autor. Puede pretenderse publicarla autobiografía de alguien al que se quiere hacer pasarporreal, pero, en tanto que ese alguien noes el autor, res-ponsable único del libro, no hay caso. Solo escapan a esecriterio los casos de superchería literaria: son excesivamenteraros, y esta rareza no es debida al respeto por el nombrede otro o al temor del castigo. ¿Quién me impediría es-cribir la autobiografía de un personaje imaginario y depublicarla bajo su nombre, igualmente imaginario? Es loque ha hecho, en un campo un poco diferente, MacPher-son con Ossian. Este caso es raro, porque hay pocos auto-res que sean capaces de renunciar a su propio nombre. Laprueba es que la superchería de Ossian fue efímera, por-que sabemos quien es el autor, dado que MacPherson nose pudo abstener de hacer figurar su nombre (como adap-tador) en el título.
Unavez postuladas esas definiciones, podemosclasifi-car todos los casos posibles siguiendo doscriterios: rela-ción del nombre del personaje y del nombre del autor;naturaleza del pacto establecido por el autor. Para cadaunode esoscriterios hay tres situaciones posibles. El per-sonaje: 1) tiene un nombre diferente al del autor; 2) notiene nombre; 3) tiene el mismo nombre queel autor. Elpacto es: 1) novelesco; 2) no hay pacto; 3) autobiográfico.Al articular estos dos criterios obtenemos nueve combi-naciones teóricas: de hecho solo siete resultan posibles,al quedar excluidas por definición la coexistencia de laidentidad del nombre y del pacto novelesco, y la posibili-dad de que se dé un nombre diferente y un pacto auto-biográfico.
CUADRO 2
Nombre del!
personaje] 4 nombre = nombre
del autor del autorPacto
la 2anovelesco
novela novela
15 2b 3a
novela indeterm. autobiog.
2c 2bautobiog. . .
$ autobiog. autobiog. 53
ESTUDIOS
El cuadro 2 no da todas la combinaciones posibles; los
números indicados corresponden a las explicaciones que
siguen; en cada recuadro se ha puesto abajo el efecto (tipo
de pacto) que la combinación produce en el lector. No
hace falta decir que este cuadro se aplica solo a las narra-
ciones «autodiegéticas».
1. Nombre del personaje 4 nombre del autor: Este he-
cho mismoexcluye la posibilidad de la autobiografía. Im-
porta poco, porlo tanto, que haya o no, además, pruebas
de que nos encontramosfrente a una obra de ficción (la
o 1b). No hay identidad entre autor, narrador y héroe,
tanto si la historia es presentada como verdadera (ma-
nuscrito autobiográfico que el autor-editor habría en-
contrado en una buhardilla, etc.) o comoficticia (y tomada
por verdadera por el lector, quien la relaciona con el
autor).
2. Nombre del personaje = 0: este es el caso más comple-
jo, por ser indeterminado. Todo depende del pacto pro-
puesto por el autor. Hay tres casos posibles:a) Pacto novelesco (la naturaleza «ficticia» del libro que-
da indicada en la página del título): la narración autodie-
gética es atribuida en ese caso a un narradorficticio. Este
caso debe darse con poca frecuencia y no se me ocurre
ningún ejemplo. Uno podría tenerla tentación de evocar
En busca del tiempo perdido, pero esta obra de ficción no
encaja en este caso, por dos razones: por unaparte, el pactonovelesco no está claramente indicado al comienzodelli-
bro, aunque un buen número de lectores se equivocan al
confundir al autor, Proust, con el narrador; por otra par-
te, es cierto que el narrador-personaje no tiene nombre,
“excepto en una ocasión en la que se nos propone comohipótesis el dar al narrador el mismo nombre depila que
al autor (enunciado del que solo podemos hacer respon-
sable al autor, pues ¿cómo podría conocer un narrador
ficticio el nombre de su autor?), al mismo tiempo quese
nos indica también que el autor no es el narrador. Esta
extraña intrusión autorial funciona a la vez como pactonovelesco-y como Índice autobiográfico,y sitúa al texto
en un espacio ambiguo. Ab) Pacto = 0: no solo el personaje no tiene nombre,
sino que el autor no propone pacto alguno, ni autobiográ-fico ni novelesco. La indeterminaciónes total. Ejemplo:
La mére et lenfant, de Charles-Louis Philippe. Mientras
_ que los personajes secundarios de esta narración tienen
nombres, la madre y el niño no lo tienen, y el niño ni
siquiere tiene nombre de pila. Puede suponerse quese trata
de Mme. Philippe y de su hijo, pero no tenemosindica- '
ción alguna. Además, la narración es ambigua(¿se trata
de un canto a la infancia en general, o de la historia de
un niño en particular?), el lugar y la época son muy va- -
gos, y no se sabe quién es el adulto que habla de esta in-fancia. El lector, según su humor, podrá leer esa obra en
el registro que quiera.c) Pacto autobiográfico: el personaje no tiene nombre
en la narración, pero el autor declara explícitamente que
54
El pacto autobiográfico
coincide con el narrador(y, por lo tanto, con el persona-
je, ya que la narración es autodiegética), en un pacto ini-
cial. Ejemplo: Histoire de mes idées de Edgar Quinet; el
pacto, incluido en el título, se hace explícito en un largo
prefacio, firmado «Edgar Quinet». En todala narración,
el nombre solo aparece en una ocasión: pero, porel pac-
to, «yo» remite siempre a Quinet.
3. Nombre del personaje = nombre del autor: Este hecho
mismo excluye la posibilidad de la ficción. Incluso si la
narración es, históricamente, del todo falsa, será del or-
den de la mentira (la cual es una categoría autobiográfica)y no de la ficción. Pueden distinguirse dos casos:
a) Pacto = 0 (entendemosporpactoel pacto del título
o de la página que llevael título): el lector constata la iden-
tidad autor-narrador-personaje, aunque no haya declara-
ción solemne en tal sentido. Ejemplo: Les mots, de
Jean-PaulSartre. Ni el título ni el comienzo indican que
se trate de una autobiografía. Alguien cuentala historia
de una familia. En la página 14 (edición Folio), el narra-
dor interviene por vez primera explícitamente en la na-
ración («Él meresulta intrigante: yo sé que se ha quedado
soltero [...]», o «Ella me amaba, yocreo [...)»; en la página
15 aparece el doctor Sartre, el cual, en la página 16, tiene
un nieto: «yo»). Por el nombre deducimos la identidad
del personaje, del narrador y del autor, cuyo nombre apa-
rece sobre el título: Jean-Paul Sartre. Y que se trata del
célebre autor, y no de un homónimo, queda probado por
el texto mismo, en el que el narrador se atribuye la crea-
ción de Las moscas, Los caminosdela libertad y Los secues-
trados de Altona, y, en la página 211, La nánsea. La historia
misma nos ofrece los aspectos más variados de ese nom-
bre, desde sus sueños de gloria («Ese pequeño Sartre sa-
bía lo que estaba en juego; si Él desapareciera Francia no
sabía lo que se perdería», p. 80), hasta las deformaciones
habituales (y familiares) del nombrede pila: «André cree
que Poulou arma líos» (p. 188).Podría opinarse que este criterio es contingente. El que
aparezca el nombre propio en la narración se da mucho
después del comienzo del libro, y a propósito de un epi-
sodio de poca importancia que podría desaparecer del
texto sin que su aspecto general cambiase: así, en la auto-
biografía de J. Green, Partir avantlejour (Grasset, 1963),
no aparece el nombre hasta la página 107, con ocasión
de una anécdota sobre una distribución de premios. Tal
vez esta aparición del nombre en el texto es única y alusi-
va: es el caso de L'age d'homme, obra en la que podemos
leer Michel detrás del nombre «Micheline»;'? en resumi-
das cuentas, prácticamente siempre aparece el nombre.
Naturalmente, en generalel pacto autobiográfico no men-
ciona el nombre, pues ese nombre es del todo evidente
y aparece en la portada. Este hechó ineluctable acerca del
nombre hace que nunca sea objeto de una declaración so-
lemne(el autor, por el hecho mismo de ser autor, se su-
pone quees conocido porel lector) y, a la vez, que acabe
por aparecer en la narración. En todo caso, ese nombre
se dará claramente o, en la medida en quese trata casi siem-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
pre de un nombre de autor, se dará implícitamente porla atribución que se otorga el narrador de las obras delautor(si Quinet no se nombra en absoluto, nombra susobras, lo cual es lo mismo).
b) Pacto autobiográfico: es el caso más frecuente (pues,muy a menudo,si bien no encabezael libro, el pacto apa-rece disperso y repetido a lo largo del texto).
Ejemplo: Las confesiones de Jean-Jacques Rousseau; elpacto aparece en el título, se desarrolla en el preámbuloy queda confirmado por todo el texto por el uso de «Rous-seau» y de «Jean-Jacques».
Denominaré, por lo tanto, autobiografías, los textos
que encajan en los casos 2c, 3a y 3h; por lo demás, leere-mos como novelas los textos de los casos la, 15 y 2ay,según sea nuestra disposición, los del caso 2b (pero sindisimular que somos nosotros los que tomamosesa deci-sión).
Eneste tipo de clasificación, la reflexión sobre los ca-sos límites resulta siempre instructiva y mucho más elo-cuente que la mera descripción. Los casos a los que hedado solución imposible, ¿lo son de verdad? En este sen-tido debemos explorar dos casos: en primerlugar, el pro-blema de los casos ciegos del cuadro, y, a continuación,el problema del autor anónimo.
Loscasosciegos: 4) El héroe de una novela, ¿puede tenerel mismo nombre que el autor? Nada impide que así seay es tal vez una contradicción interna de la que podríamosdeducir efectos interesantes. Pero, en la práctica, no se me
ocurre ningún ejemplo. Y si el caso se da, el lector tienela impresión de que hay unerror:así, la autobiografía deMaurice Sachs, Le Sabbat, fue publicada en 1946 en la edi-torial Correa, con el subtítulo Souvenirs d'unejeunesse ora-gense, y fue reeditada en 1960, en Gallimard (y reimpresaen 1971 en la colección Livre de Poche), con el subtítulo«novela»: comoel relato está narrado por Sachs en su pro-pio nombre (además de su seudónimo, se da su nombreverdadero, Ettinghausen), y como el editor es responsa-ble del subtitulo, el lector concluye que se trata de unerror. b) En una autobiografía declarada, y dejando de ladoel caso del seudónimo, ¿puede tener el personaje un nom-bre diferente al del autor? No parece posible;' y si, porun efecto artístico, un autobiógrafo eligiese esta fórmula,
siempre le quedarían dudas al lector: ¿no está leyendo sim-plemente una novela? En estos dos casos, si la contradic-
ción interna fue elegida voluntariamente por el autor, eltexto que resulta no es leído ni como autobiografía ni tam-poco como novela, sino que aparece como un juego de
El pacto autobiográfico
según que el personaje tenga un nombre o no, y que, enausencia del escritor, un editor proponga tal o cual pac-to), este caso, repito, queda excluido por definición, ya queel autor de una autobiografía no puede ser anónimo.Sila desaparición del nombre del autor es debida a un fenó-menoaccidental (caso de un manuscrito encontrado enuna buhardilla, inédito y no firmado) hay dos posibili-dades: o bien el narrador se nombra en alguna parte deltexto y una investigación histórica elemental permite ave-riguar si se trata de una personareal, partiendo del su-puesto de que una autobiografía cuenta una historia quetranscurre en un tiempo y un lugar; o bien el narrador-personaje no se nombra,y se trata, o de un texto que en-caja en la categoría 2b, o de una ficción. Si el anonimatoes intencionado (texto publicado), el lector tiene legítimadesconfianza. El texto puede tener un aire de verdad, dartodo tipo de precisiones verificables o verosímiles, sonara verdadero, pero falta que todo eso sea una imitación.En el mejor de los casos, ese sería un tipo de caso extre-mo,análogo a la categoría 2h. Todo dependede la decisióndel lector. Nos podemos hacer una idea de la compleji-dad del problemaal leer, por ejemplo, las Mémotres d'unvicaire de campagne, écrits par lui-méme (1841), atribui-das al abate Eineau, cuyocargo eclesiastico le habría obli-gado a mantener el anonimato provisionalmente.!*
Escierto que al declarar que una autobiografía anóni-ma es imposible, yo no hago más que enunciar un coro-lario de mi definición, sin «probar» nada. Cada unotienela libertad de declarar que ese caso es posible, pero enton-ces habría que partir de otra definición. Vemos que aquítodo está relacionado, por una parte, con el lazo que yoestablezco, a través de la noción de autor, entre la perso-na y el nombre; y, por otra parte, con el hecho de que,a la hora de definir la autobiografía, he elegido la pers-pectiva del lector. Un texto de aspecto autobiográfico quenadie asume comotal se parece a una obra de ficción comodos gotas de agua.
Pero yo creo que esta definición, lejos de ser arbitraria,pone en evidencia lo esencial. Lo que define la autobiogra-fía para quien la lee es, ante todo, un contrato de identidadquees sellado por el nombre propio. Y eso es verdad tam-
bién para quien escribeel texto. Si yo escribo la historia demi vida sin decir mi nombre ¿cómo sabría el lector que setrata de mí? Resulta imposible que la vocación autobiográ-fica y la pasión de anonimato coexistan en el mismoser.
Las distinciones propuestas, la atención otorgada alnombre propio, tienen una gran importancia en la prácti-ca'comocriterios de clasificación; en el plano teórico, im-
ambigiiedad pirandeliana. A mi entender, es un juego ay! ponen unaserie de reflexiones, que me limitaré a delinear.que no se Juega con intencionesserias.
En el cuadro, la diagonal que cubre los dos casos cie-gos y el caso central delimita entonces una zona de inde-terminación (que va desde «ni lo uno ni lo otro» del casocentral al «ambos a la vez» de los casos ciegos).
El autor anónimo: este cuadro asume que el autor tie-ne un nombre; un segundo casosería el del autor anóni-mo. Pero ese caso (con las subdivisiones que engendraría
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
a) Autor ypersona: la autobiografía es el género litera-rio que, por su contenido mismo, señala la confusión en-
tre el autor y la persona, confusión sobre la que está
fundada todala práctica y la problemática dela literaturaoccidental desde fines del siglo XVII De ahí esa pasión
del nombre propio, que va másallá de la simple «vanidadautorial», puesto que, a través de ella, la persona misma
es Pao Sa AE yo
ESTUDIOS
reivindica la existencia. El tema profundo de la autobio->»grafía es el nombre propio. Uno piensa en esos dibujosde Hugo, con su nombre inscrito en letras gigantescas so-bre un paisaje en claroscuro. El deseo de gloria y de eter-nidad tan cruelmente desmitificado por Sartre en Laspalabras descansa en su totalidad en el nombrepropio con-vertido en nombre de autor. ¿Resulta posible imaginar hoyuna literatura anónima? Valéry soñaba con ella hace yacincuentaaños. Pero no parece que haya pensado en ]le-varla a la práctica, puesto que acabó en la Academia. Seentregó a la gloria de soñar con el anonimato... El grupoTel Quel, al poner en cuestión la noción de autor (al reem-plazarla porla de «escribiente»),* apunta en la misma di-rección, pero también sin llevarla a la práctica.
b) Persona y lenguaje: hemos visto antes que uno se po-dría preguntar legítimamente acerca de la primera perso-na, si se trataba de la persona psicológica (concebidaingenuamente comoexterioral lenguaje) la que se expre-sabaalservirse de la persona gramatical como de unins-trumento,o si la persona psicológica no era más que unefecto de la enunciación misma. La palabra persona con-
tribuye a la ambigiiedad. Si no hay persona fuera del len-guaje, como el lenguaje es otro, habría que llegar a laconclusión de que el discurso autobiográfico, lejos de re-mitir, como nos imaginamos, al yo inscrito en una serie
de nombres propios, sería, por el contrario, un discursoalienado, una voz mitológica que nos poseería. Natural-mente, los autobiógrafos están muy lejos de los proble-mas del héroe beckettiano de El innombrable, que sepregunta quién dice «yo» en él: pero esta inquietudafloraen algunoslibros, como por ejemplo en Le traitre de Gorz—o mejor, en la especie de transcripción que hace Sartre(Des rats et des hommes)—. Sartre designa esas voces quenos poseen con el nombre de vampiro. La voz autobio-gráfica es, sin duda alguna, de este tipo. Se abriría así —des-mitificadas toda psicología y mística del individuo— unanálisis del discurso de la subjetividad y de la individuali-dad como mito de nuestra civilización. Todos percibimos,por otra parte, el peligro de esta indeterminación de la
- —Yyprimera persona,y no es fruto del azar que busquemosneutralizarla al basarla en el nombre propio.
c) Nombre propio y cuerpo-propio: la adquisición delnombre propioes, si duda alguna, una etapa tan importan-te en la historia del individuo comoel estadio del espejo.Esta adquisición escapa a la memoria y a la autobiogra-fía, las cuales solo pueden contar esos bautismos segun-
- dos e invertidos que son para un niño las acusaciones quelo congelan en un papel por medio de uncalificativo: «la-drón», para Genet; «judío», para Albert Cohen (O vos,fréres humains, 1972). El primer nombre recibido y asu-mido, el nombre del padre, Y sobre todo, el nombre depila que nos distingue, son sin duda los datos capitales enla historia del yo. La prueba está en que el nombre noresulta jamás indiferente, que uno lo adora o lo detesta,
que uno acepta recibirlo de otro o que prefiere dárselo
* [N. del T]l: Scripteur en el original.
56
El pacto autobiográfico
a sí mismo: eso puede llegar hasta un sistema generaliza-do de juego o de huidas, como en el caso de Stendhal;*a la valoración del nombre de pila, como en Jean-Jacques(Rousseau); y, de modo más banal, a todos esos juegos deazar, sociales o personales, relacionados con esas letras en
las que uno cree instintivamente que está depositada laesencia de su ser. Juegos con la ortografía y el sentido:de la desgracia de llamarse Francois Nourissier, por ejem-plo;'* sobre el sexo: ¿Michel o Micheline Leiris (cf. nota12)? Presencia del nombre en la voz de aquellos quelohan pronunciado: «¡Ah! Rousseau, creía que teníais unbuen temperamento», dice Marion. Meditación infantilsobre la arbitrariedad del nombre, y búsqueda de un se-gundo nombre que sea esencial, como en el caso de Jac-ques Madaule.” Historia del nombre, establecida amenudodetalladamente, para aburrimientodellector, enesos preámbulos en forma de árbol genealógico.
Cuando,para distinguir la ficción de la autobiografía, setrata de determinar a qué remite el yo de las narracionespersonales, no hay necesidad de referirse a una imposiblereferencialidad extratextual: el mismo texto ofrece a fin decuentas ese último término, el nombre propio del autor, a lavez textual e indudablemente referencial. Si esta referenciaes indudable es por estar fundada en dos instituciones so-ciales: el estado civil (convención interiorizada por todosdesde la infancia) y el contrato de publicación; no tene-mos, por lo tanto, razón alguna para dudar de la identidad.
Copia certificada
La identidad no es lo mismo que el parecido.
La identidad es un hecho inmediatamente aprehensi-;ble, aceptado o rehusado al nivel de la enunciación; el
parecido es una relación, sujeta a discusiones y a intermi- ;nables matizaciones, establecida a partir del enunciado. |
La identidad se define a partir de tres términos: autor, |inarrador y personaje. El narrador y el personaje son lasfiguras a las cuales remiten, dentro del texto, el sujeto de
la enunciación y el sujeto del enunciado; el autor, repre-sentado por su nombre, es así el referente al que remite,
por el pacto autobiográfico, el sujeto de la enunciación.Altratarse del parecido) nos vemos obligadosa intro-
ducir en el enunci cuarto término simétrico, unreferente extratextual al que podríamos llamar el prototi-
NS
oaún mejor, el modelo.is reflexionessobrela identidad me han llevado a dis-
tinguir sobre todo la novela autobiográfica de la autobio-grafía; en el caso del parecido, debemos ocuparnosde la“oposición de la autobiografía y la biografía. En ambos ca-sos, por otra parte, el vocabulario es una fuente de erro-res: el término novela autobiográfica está. demasiadocercano de la palabra autobiografía, la cual, a su vez, seacerca demasiado a la palabra biografía, para que no se pro-duzcan confusiones. ¿La autobiografía no es, como indi-ca su nombre,la biografía de una persona escrita por ellamisma? Existe la tendencia a considerarla como un caso
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
PACTO ATADO.TO
aDE>
ESTUDIOS
£
EoGmA
DsLAR
particular de la biografía, y a aplicarle la problemática «his-torizante» de ese género. Muchos autobiógrafos, escrito-res aficionados o profesionales, caen ingenuamente en eseerror: eso se debe a que esta ilusión es necesaria para elfuncionamiento del género.
Por oposición a todas las formas de la ficción, la biogra-fía y la autobiografía son textos vejerenciales: de la mismamanera que el discurso científico o histórico, pretendenaportar una información sobre una «realidad» exterior altexto, y se someten, por lo tanto, a una prueba de verifi-
cación. Su fin no es la mera verosimilitud, sino el pareci-do alo real; no «el efecto de realidad», sino la imagen delo real. Todos los textos referenciales conllevan, porlo tan-to, lo que yo denominaría pacto referencial, implícito o
explícito, en el que se incluyen una definición del cam-po de lo real al que se apunta y un enunciado de lasmodalidades y del grado de parecido a los que el textoaspira. -
El pacto referencial, en el caso de la autobiografía,es,en general, coextensivo con el pacto autobiográfico, sien-
do difíciles de disociar, como lo son el sujeto de la enun-
ciación y el del enunciado en la primera persona. Lafórmula ya no sería «Yo, el abajo firmante», sino «Yo jurodecir la verdad, toda la verdad, y nada más quela verdad».El juramento raramente toma formatan abruptay total:es una prueba suplementaria de la honestidadel restrin-girlo a lo posible (la verdad tal como se me aparece, enla medida en que la puedo conocer, etc., dejando margenpara los inevitables olvidos, errores, deformaciones invo-luntarias, etc.) y el indicar explícitamente el campo al quese aplica el juramento (la verdad sobre tal aspecto de mivida, sin comprometerme en ningún otro aspecto).
Vemoslo que hace que este pacto se parezca al que establece el historiador, el geógrafo, el periodista, con sulector; pero hacefalta ser ingenuo para no ver, al mismotiempo, las diferencias. No hablamos de las dificultadesprácticas de la prueba de verificación en el caso de la auto-biografía, ya que el autobiógrafo nos cuenta precisamen-te —eneso estriba el interés de su narración— lo que solo
él nos puede decir. El estudio biográfico permite fácilmen- “te reunir información adicional y determinar el grado deexactitud de la narración. La diferencia no radica en eso,sino en el hecho, muy paradójico, de que esta exactitudno tiene una importancia capital. En la autobiografía re-sulta indispensable queel pacto referencial sea establecido
yque sea mantenido: pero no es necesario que el resulta-do sea del orden del parecido estricto. El pacto referencialpuede no ser mantenido segúnlos criterios del lector, sinque el valor referencial del texto desaparezca (al contra-rio), lo que no sucede en el caso de los textos históricosy_periodisticos.
Esta paradoja aparente proviene de la confusión queyo he mantenido hasta el momento, siguiendo el ejem-plo de la mayor parte de los autores y críticos, entre labiografía y la autobiografía. Para-disiparla es necesario res-tituir ese cuarto término, $
Por «modelo» yo entiende lo rea
que el enunciado
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
RopeLo
El pacto autobiográfico
quiere parecerse. La manera en que un texto puede «pare-cerse» a una vida es una cuestión que los biógrafos rara-mente se plantean y que siempre, implícitamente, suponenresuelta. El «parecido» puede darse en dos niveles: en elmodo negativo (al nivel de los elementos de la narración)a 20
intervieneelcriterio de la exactitud; enel modo positivos(y al nivel del conjunto de la narració imervieneloy ellamaremos lafidelidad. La «actitud¿oncierne a ld in-(formación lalfidelidad) a Ta Significación. El hecho deque-Tasignificaciónno-púeda producirse más que por las téc-nicas de la narración y por la intervención de un sistemade explicación que implica la ideología del historiador,no impide al biógrafo concebirla en el mismo plano quela exactitud, en relación de parecido con la realidad extra-textual a la cual todo texto remite. Así procede Sartre cuan-do declara sin vergiienza que su biografía de Flaubert esuna «novela verdadera»*, El modelo, en el caso de la bio-grafía, es entonces la vida de un hombre «tal como basido».
Para representar la empresa biográfica podemos dise-ñar, por lo tanto, el cuadro 3 en el que la división en co-lumnas distingue lo textual y lo extratextual, y la divisiónen líneas distingue el sujeto de la enunciación y el sujetodel enunciado. Incluido en la línea de separación entrelo textual y lo extratextual quedael autor, en la posiciónmarginal que ocupa su nombre en la portadadel libro.
CUADRO 3
Biografía
extratextotexto
A= í 7 ] Narrador S.E.+ E
l Se. Personaje €> modelo1
Abreviaturas: A = autor; S.E.= sujeto de la enunciación; S.e. = sujeto delenunciado. Relaciones: = idéntico a; + no-idéntico; +> parecido,
Comentario al esquema: En la biografía, el autor y elnarradorestán ligados a veces por una relación de ¿denti-dad. Esta relación puede ser implícita o indeterminada,o puede ser explícita como, por ejemplo, en un prefacio(caso de Elidiota de lafamilia, en el que el biógrafo, Sartre,explica que tiene cuentas pendientes con su modelo, Flau-bert). Puede darse también que no se establezca relaciónde identidad entre el autor y el narrador. Lo importantees que, si el narrador emplea la primera persona, no espara hablar del personaje principal de la historia, el cuales otra persona. También, el modo principal de la narra-ción es la tercera persona, lo que G. Genette llama na-rración heterodiegética. La relación entre el personaje (enel texto) y el modelo (referente extratextual) es ciertamente,en primer lugar, una relación de identidad, pero sobretodo de «parecido». A decir verdad, en el caso del sujetodel enunciado, la relación de identidad no tiene el mis-
57
ESTUDIOS
mo valor que para el sujeto de la enunciación: es simple-mente un dato del enunciado situado en el mismo planoque los otros, y no prueba nada, sino que ella misma ne-cesita ser probada por el parecido.
Vemos ya que, fundamentalmente, lo que va oponer labiografía y la autobiografía es la jerarquización de las relacio-nes de parecido y de identidad: en la biografía, el parecidodebe sostener la identidad, mientras que en la autobiogra-fía la identidad sostiene el parecido. La identidad es el pun-to departida real de la autobiografía; elparecido, el horizonteimposible de la biografía. La función diferente que cumpleel parecido en los dos sistemas se explica por esa razón.
Eso resulta evidente en el momento en que delinea-mosel esquema correspondiente a la autobiografía (cua-dro 4).
CUADRO 4
Autobiografía
extratexto texto extratexto
persona A = narrador S.E,del autor =
S.e. personaje <> modelo La narración personal (autodiegética) aparece aquí
como absolutamente irreductible a la narración imperso-nal (heterodiegética).
Enefecto, en el caso de la narración personal, ¿que sig-nifica el signo igual (=) que se encuentra entre el sujetode la enunciacióny el del enunciado? Implica identidad dehecho, y esta identidad, a su vez, implica cierta formade parecido. ¿Parecido a qué? Si se trata de una narraciónhecha exclusivamente en pasado, el parecido del persona-je al modelo podría ser percibido exclusivamente, comoen el caso de la biografía, como unarelación verificableentre personaje y modelo. Pero toda narración en prime-ra persona implica que el personaje, incluso si cuenta he-chos del pasado, es también, al mismo tiempo,la persona«actual» que produce la narración:el sujeto del enuncia-do es doble, al ser inseparable del sujeto de la enunciación;no se convierte de nuevo en singular más que cuando elnarrador habla de su propia narración actual, y jamás en
.el otro sentido, por designar un personaje sin conexióncon el narrador actual.
Vemosentoncesquela relación designada por «=» noes en absoluto unarelación simple, sino, sobre todo, una
relación de relaciones; significa que el narrador es al per-sonaje (pasado o actual) lo que el autor es al modelo; ve-mos que esto implica que el término último de verdad(si razonamos en términos de parecido) no puede ser elser-en-sí del pasado (si tal cosa existe), sino el ser-para-sí,manifestado en el presente de la enunciación. Si el narra-dor se equivoca, miente, olvida o deforma en relación ala historia (lejana o casi contemporánea) del personaje,
58
El pacto autobiográfico
ese error, mentira, olvido o deformación tienen simple-mente, si los percibimos, valor de aspectos, entre otros, de
una enunciación que permanece auténtica. Llamemosau-tenticidad a esa relación interior propia del empleo de laprimera persona en la narración personal; no se la confun-dirá ni con la identidad, que remite al nombre propio, niconel parecido, el cual supone un juicio de similitud entredos imágenes diferentes emitido por unatercera persona.
Este rodeoera necesario para comprenderla insuficien-cia del esquema con respecto a la autobiografía. Esa ¡lu-sión la sufren los que parten de la problemática de labiografía para pensar en la autobiografía. Al delinearelesquema de la biografía me he visto llevado, a causa dela no-identidad del narrador y del personaje, a distinguirdos «lados» de la referencial extratextual, situando a la 1z-quierda el autor y a la derecha el modelo. El hecho deque se trate de relaciones simples de identidad por el ladodel autor, y de parecido por el lado del modelo, me per-mitió una presentación lineal. Para la autobiografía, la «re-ferencia» se hace por un solo lado (confusión del autory del modelo), y la relación que articula identidad y pa-recido es, de hecho, unarelación de relaciones que no pue-
de ser representada linealmente.Tenemos entonces las dos fórmulas siguientes:
Biografía: A es o no es N; P se parece a M.Autobiografía: N es a P lo que A es a M.
(A =autor; N =narrador; P= personaje; M= modelo)
Al ser la autobiografía un género referencial, está so-metida naturalmente, al mismo tiempo, al imperativo deparecido al nivel del modelo, pero ese es un aspecto se-cundario. El hecho de que nosotros juzgamos que el pare-cido no está logrado se convierte en algo secundario enel momento en queestamos seguros de que se ha intenta-do conseguirlo. Importa menosel parecido de «Rousseaua la edad de dieciséis años», representado en el texto delas Confessions, con el Rousseau de 1728, «tal comoera»,que el doble esfuerzo de Rousseau hacia 1764 de «repre-sentar»: 1) su relación con el pasado; 2) su pasado tal comofue, con la intención de no cambiar nada.
En el caso de la identidad, el caso límite y excepcio-nal, el cual confirmala regla, es el de la superchería; enel caso del parecido, será la mitomanía, es decir, no los
errores, las deformaciones, las interpretaciones consustan-ciales a la elaboración del mito personal en toda autobio-grafía, sino la sustitución de una historia descaradamenteinventada, y globalmente sin relación de exactitud conlavida. Como en el caso de la superchería, este caso es ex-tremadamente raro, y el carácter referencial atribuido ala narración es, entonces, fácilmente puesto en cuestiónpor una investigación de historia literaria. Pero, descuali-ficada comoautobiografía, la narración mantendrásu in-
terés como fantasma,al nivel de su enunciado, y la falsedaddel pacto autobiográfico, como conducta, será todavía re-
veladora para nosotros al nivel de la enunciación, de un
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
sujeto con intención autobiográfica, pese a todo, que no-sotros continuaremos postulando más allá del sujeto abor-tado. Eso nos ha llevado, entonces, a analizar en otroplano,ya nola relación biografía-autobiografía, sinola re-lación novela-autobiografía, a definir lo que podríamosMamarel espacio autobiográfico y los efectos de relieve queengendra.
El espacio autobiográfico
Es cuestión ahora de mostrar en qué ilusión ingenua seapoyala teoría tan extendida según la cual la novela seríamás verdadera (más profunda, más auténtica) que la auto-biografía. Ese lugar común, comotodos, no tiene autor;
cada uno, a su vez, le presta su voz. Así, André Gide: «LMemorias no son nunca sinceras más que a medias, pormuy grande que sea el deseo de verdad: todo es siempremás complicado de lo que lo decimos. Tal vez nos acerca-mos más a la verdad en la novela(BO Francois Mauriac:«Pero es buscar excusas el haberme ceñido a un solo capí-tulo de mis memorias. La verdadera razón de mi pereza,¿no es que nuestras novelas expresan lo esencial de noso-tros mismos? Solo la:ficción no miente; ella entreabre enla vida del hombre una puerta secreta por dondese desli-za, más allá de todo control, su alma desconocida2)
Albert Thibaudet ha dado al lugar común la formauniversitaria del «paralelo», tema ideal de disertación,aloponer la novela (profunda y múltiple) y la autobiogra-fía (superficial y esquemática).?!
Demostraré la ilusión partiendo de la formulaciónpropuesta por Gide, aunque solo sea porque su obra ofre-ce un terreno incomparable para la demostración. No in-tento en absoluto tomar la defensa del género autobio-gráfico, y establecer la verdad de la proposición contraria,o sea, que la autobiografía sería la más verdadera, la másprofunda, etc. Invertir la proposición de Thibaudet notendría interés alguno: importa más mostrar que, del de-recho o del revés, se trata siempre de la misma propo-sición.
En efecto: en el momento mismo en que, en aparien-cia, Gide y Mauriac rebajan el género autobiográfico yglorifican la novela, están haciendo en realidad algo muydiferente a un paralelo escolar más o menos discutible:diseñan el espacio autobiográfico en el que desean que se |lea el conjunto de su obra. Lejos de ser una condena dela autobiografía, esas frases, frecuentemente citadas, son
en realidad una forma indirecta del pacto autobiográfico,pues establecen, de hecho, de qué orden es la verdad últi-ma a la que aspiran sus textos. En esos juicios, el lectorolvida muy a menudo que la autobiografía se muestra ados niveles: al mismo tiempo que constituye uno de loszérminos de la comparación, es el criterio por el que sjuzga la comparación. ¿Cuál es esa «verdad» a la que lanovela nos acerca mejor que la autobiografía, sino la ver-dad personal, individual, íntima, del autor, es decir, lo mis-
mo a lo que aspira todo proyecto autobiográfico? Si se
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
El pacto autobiográfico
nos permite decirlo, es en cuanto autobiografía que la no-vela es decretada como más verdadera.
De esta manera,el lector es invitado a leer las novelas,
no solamente comoficciones que remiten a una verdad so-bre la «naturaleza humana», sino también comofantasmasreveladores de un individuo. Denominaría a esta formaindirecta del pacto autobiográfico el pacto fantasmático.|
Si la hipocresía es un homenaje que elvicio rinde a lavirtud, estos juicios son en realidad un homenaje quela novela rinde a la autobiografía. Si la novela es más ver-dadera que la autobiografía, entonces ¿por qué Gide, Mau-riac y tantos otros no se contentan con escribir novelas?Al plantear así la pregunta todo se aclara: si no hubieranescrito y publicado también textos autobiográficos, aun-que sean «insuficientes», nadie habría visto jamás cuál erael orden de la verdad que habría que buscar en sus nove-las. Estas declaraciones son, por lo tanto, trucos tal vezvoluntarios, pero muy eficaces: uno se escapa a las acusa-ciones de vanidad y de egocentrismo cuando uno se mues-tra tan lúcido sobre los límites y las insuficiencias de suautobiografía; y nadie percibe que, con la misma manio-bra, se extiende el pacto autobiográfico, de forma indirec-ta, al conjunto de una obra. Jugada doble.
Jugada doble o, mejor, visión doble, escritura doble;efecto, si se me permite el neologismo, de estereografía.
El problema cambia completamente de naturaleza sise lo plantea de esta manera. Ya no se trata de sabersi esmás verdadera la autobiografía o la novela. Ni lo uno nilo otro:a la autobiografía le faltará la complejidad, la am-bigiiedad, etc.; a la novela, la exactitud. ¿Deberíamosde-
cir, entonces, la una y la otra? Mejor: la una en relacióna la otra. Lo queresulta revelador es el espacio en el quese inscriben ambas categorías de textos, y que noes redu-cible a ningunade las dos. El efecto de relieve conseguidode esta manera es la creación, por el lector, de un «espa-cio autobiográfico».
Desde este punto de vista, la obra de Gide y la de Mau-riac son típicas: ambos han organizado,si bien por razonesdiferentes, un fracaso, espectacular de sus autobiografía,
forzando así a sus lectores a leer en clave autobiográficael resto de su producción narrativa. Cuando yo hablo defracaso no trato de hacer un juicio de valor sobre textosadmirables (Gide) o estimables (Mauriac), sino de hacer-me eco de sus propias declaraciones y de constatar queellos han elegido dejar sus autobiografías incompletas, frag-mentadas, con fisuras y abiertas.”
Esta forma de pacto indirecto está cada vez más exten-dida. En otra época era el mismo lector quien, a pesar delas reconvenciones del autor, tomabala iniciativa y la res-ponsabilidad de este tipo de lectura; hoy en día, autoresy editores lo empujan desde el principio en esta dirección.Resulta revelador que Sartre mismo, que por algún tiem-po pensó en continuar Las palabras bajo la formade fic-ción, haya tomadola fórmula de Gide («Va siendo hora deque diga la verdad. Pero solo podría decirla en una obrade ficción»), y que haya hecho explícito así el contrato delectura que él sugeriría al lector:
59
ESTUDIOS
En aquella épocayo tenía el proyecto de escribir una no-vela en la que diría de manera indirecta todo lo que pensabadecir antes en una especie de testamento político que seríala continuación de mi autobiografía y cuyo proyecto habíaabandonado. La cantidad de ficción habría sido ínfima; ha-bría creado un personaje del que sería necesario que el lec-tor dijera: «Este hombre es Sartre». Lo cual no significa que,para el lector, debería haber coincidencia entre el personajey el autor, sino que la mejor manera de comprenderel per-sonaje sería buscando lo que procedía de mí.”
Estos juegos, que muestran claramente el predominiodel proyecto autobiográfico, los encontramos de nuevo,
en grados diferentes, en muchos escritores modernos. Yese juego puede, naturalmente, ser imitado en una nove-la. Es lo que ha hecho Jacques Laurent en Betises (Gras-set, 1971), al darnos a leer, a la vez, el texto de ficciónqueescribe el personaje y diferentes textos «autobiográfi-cos» del mismo.Si algún día publica Jacques Laurent supropia autobiografía los textos de Betíses tomarán un «re-lieve» vertiginoso...
Llegado al término de esta reflexión, un escueto ba-lance nos permite constatar un desplazamiento del pro-blema.
Balance negativo: ciertos puntos permanecen difusoso insatisfactorios. Por ejemplo, podemos preguntarnoscómo puede establecerse la identidad del autor y del na-rrador en el pacto autobiográfico cuando el nombre nose repite; podemos ser escépticos con respecto a las dis-tinciones que propongo en «Copia certificada». Sobretodo, los dos apartadostitulados «Yo, el abajo firmante»y «Copiacertificada» no se ocupan más que del caso dela autobiografía autodiegética, mientras que yo he indica-do que hay otras fórmulas narrativas posibles: ¿se manten-drán en el caso de la autobiografía en tercera personalasdistinciones establecidas en esos apartados?
Balance positivo: por otra parte, mis análisis me hanparecido fecundos cada vez que, yendo más allá delas es-tructuras aparentes del texto, me han llevado a poner encuestión las posiciones del autor y del lector. «Contratosocial» del nombre propio y de la publicación, «pacto»autobiográfico, «pacto» novelesco, «pacto» referencial,«pacto»fantasmático: todas esas expresiones remiten a laidea de que el género autobiográfico es un género con-tractual. Las dificultades con las que me tropecé en miprimer intento procedían del hecho de que buscaba envano, al nivel de las estructuras, de los modos o voces na-
rrativos, criterios claros para establecer una diferencia queno importa queel lector experimente. La noción de «pactoautobiográfico» que he elaborado después quedaba en elaire por no ver que el nombre propio era un elementoesencial del contrato. Que algo tan evidente no se me hayaocurrido entonces muestra que este tipo de contrato esimplícito, y, que al estar fundado,al parecer, en la natura-leza de las cosas, no se convierte en objeto de reflexión.
La problemática de la autobiografía que he propuestoaquí no está basada en unarelación, establecida desde fue-ra, entre lo extratextual y el texto, pues tal relación solo
60
El pacto autobiográfico
podría versar sobre el parecido y no probarla nada. Tam-pocoestá fundada en un análisis interno del funcionamien-to del texto, de la estructura o de los aspectos del textopublicado, sino sobre un análisis, al nivel global de la pa-blicación, del contrato implícito o explícito propuesto porel autor al lector, contrato que determina el modode lec-tura del texto y que engendra los efectos que, atribuidosal texto, nos parece que lo definen como autobiográfico.
El nivel de análisis utilizado es, entonces, el de la rela-
ción publicación/publicado, la cual sería paralela, en el pla-no del texto impreso,a la relación enunciación/enunciadoen el plano de la comunicación oral. Para llevar a caboesta investigación sobre los contratos autor/lector, sobrelos códigos implícitos o explícitos de la publicación —so-bre esos márgenes del texto impreso que, en realidad, di-rigen toda la lectura (nombre del autor, título, subtítulo,nombre de la colección, nombredel editor, hasta el jue-go ambiguo de los prefacios)— esta investigación deberíatomar una dimensión histórica que no le he dado aquí.?*
Las variaciones de esos códigos a lo largo del tiempo(debidas, a la vez, a los cambios de actitud de los autoresy de los lectores, a los problemas técnicos o comercialesdel mundoeditorial) manifestarían con más claridad quese trata de códigos y no de cosas «naturales» o universa-les. Desdeel siglo XVIL, por ejemplo, los usos del anoni-
. mato o del seudónimo han cambiado mucho; los juegossobre alegaciones de realidad en las obras de ficción nose practican hoy en día de la misma manera queenel si-glo XVI? pero, por otra parte, los lectores le han tomadogusto a adivinar la presencia del autor (de su inconscien-te) incluso en las producciones que notienen aire auto-biográfico: tal es la manera en que los pactos fantasmáticoshan creado nuevos hábitos de lectura.
La autobiografía se define a ese nivel global: es un mo-do de lectura tanto como un tipo de escritura, es un efectocontractual que varía históricamente. La totalidad del pre-sente estudio reposa en realidad en los tipos de contratoquese establecen hoy en día, de lo que procedesu relati-vidad y lo absurdo quesería que se pretendiese válido demanera universal, De ahí también las dificultades encon-tradas en esta tarea de definición; he querido explicitaren un sistema claro, coherente y exhaustivo (que dé cuentade todos los casos) los criterios de constitución de un cor-pus(el de la autobiografía) que está constituido en reali-dad según criterios múltiples, variables con el tiempo ylos individuos, y a menudo sin coherencia entre ellos. Eltriunfo de ofrecer una fórmula clara y total de la auto-biografía sería en realidad un fracaso. Alleer este ensayo,en el que he intentado ser riguroso al extremo, se habrátenido la sensación de que ese rigor se volvía arbitrario,inadecuado a un objeto que obedece tal vez mása la lógi-ca china, tal como la describe Borges, que a la lógica car-tesiana.A fin de cuentas, este estudio me parece, por lo tanto,
más un documento a estudiar (la tentativa de un lectordel siglo XX de racionalizar y explicitar sus criterios delectura) que un texto «científico»: documento que debe
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
añzdirse al dossier de una ciencia histórica de los modosde comunicación literaria.
La historia de la autobiografíaseríaentonces,.más.quenada, la de sus modos de lectura: historia comparada endE que se podría hacer dialogar a los contratos de lectura
¡Propuestos por diferentes tipos de textos (pues de nadaser-“sería estudiar la autobiografía aisladamente, ya que los con-'z==tos, como los signos, solo tienen.sentido por efectos«le oposición), ylosdiferentestiposdelecturasaque.esos“3ExtOSSON sometidos. Si, entonces, la autobiografía se de-“Eneporaralgo exterior al texto, no es por un parecido in-werificable con la persona real, sino porel tipo delecturaque engendra, la creencia que origina, y que se da a leeren el texto crítico.
NOTAS
Philippe Lejeune, Lautobiographie en France, Armand Colin, 1971.Figures, 11, Seuil, 1972.
Nons. Essai d'autobiographie, Gallimard, 1972, pp. 33-39.Por ejemplo, Rousseau, Confessions, Libro IV: «Pobre Jean-Jacques,
«ez ese cruel momento tú solo esperabas un día [...]»; cf. también Claude
Row, en Moije, Gallimard, 1970, p. 473, imaginándose que habla al que¿== «Créeme, hijo mío, tú no deberías [...] Tú no habrías debido.» En
«sz página, Claude Roy, oponiendoel narrador (actual) al personaje (pa-sado), emplea a la vez la segunday la tercera persona para hablar delcimo.[N. del T.]: En nuestra literatura contamos con autobiografíasomo Coto Vedado (1985) y En los reinos de taifa (1986) de Juan Goyti-soto, en las que la narración en segunda persona ocupa un lugar funda-mental. Claro que esas obras fueron publicadas años después de queEsieune publicase su libro (1975).
5. Problemes de linguistique générale, Gallimard, 1966, sección V,
«Ehomme dans la langue».6. Sobre los aspectos lingiiísticos del problema del nombre propio
7 la manera en que contribuye, en la enunciación,a la referencia, véase
. Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyplopédique des scien-. ess du langage,Seuil, 1972, pp. 321-322. [N.del T.]: Hay traducción cas-“llana: Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, Buenos Aires,
Sielo XXI, 1974.7. El problemadela referencia en la enunciaciónescrita, en la que
al emisor y el destinatario del discurso no comparten unasituación co-mún (e incluso pueden no conocerse), es raramente invocado por losEngilistas, o, si lo hacen, es a título de algo que convendría estudiar;
zero que nadie estudia. Cf. E. Benveniste: «L-Appareil formel de 'énon-iztion», Langages, 17 (mar. 1970), 18.
8. Los casos de supercherías, o los problemas dela identidad del autorfanonimato, seudoanonimato), pueden estudiarse a partir de las obras«ásicas de J-M. Quérard: Les Supercheries littéraires dévoilées (1847), ode A. Barbier: Dictionnaire des ouvrages anonymes (32 edición, 1872).
sl
lus
ja
pa
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
El pacto autobiográfico
Véase un divertido inventario de supercherías recientes en Gulliver,
1 (nov: 1972).9. Ma derniere mémoire,
llimard, 1971, pp. 82-83.10. Bertrand Poirot-Delpech, en Le Monde (13 oct. 1972).11. «Ella recuperóla palabra y dijo: “Cariño”, “Cariño mío”, segui-
dos de ni nombrede pila que, si diéramos al narrador el mismo nombrequeel del autor deeste libro sería: “Mi Marcel” , “Miquerido Marcel”(A la recherche du tempsperdu, Gallimard, 1954, t. III,p. 75). El ejemplode la p. 157 es una repetición de este caso.
12. Michel Leiris, Lage d'bomme, Col. Folio, 1973, p. 174.
13. A pesar de las apariencias, ese no es el caso de la Vie de HenryBrulard, de Stendhal. Ese texto presenta problemas muy delicados, porestar inacabado y no estar listo para su publicación. Por eso, es difícildecidir si Henry Brulard es un seudónimo de autor o solamente un nom-bre de personaje, ya queel texto no tiene la forma de manuscrito conce-bido para la publicación: los títulos humorísticos no están pensados parala publicación sino para «MM.de la Police»; el subtítulo «Novela imita-da del Vicario de Wakefield» tiene la misma función de superchería bur-lesca. La posibilidad de que se trate de una verdadera autobiografía,«camuflada», resulta evidente durante la lectura del texto. El nombre deBrulard solo aparece tres veces en el texto (Oemvres intimes, Gallimard,1955, pp. 6, 42 y 250), y en dos de estos tres casos hay camuflaje: enla p. 6 Brulard está escrito encima del nombre Beyle; en la p. 250, los«siete libros» de Brulard son al principio cinco; y en ese delicioso pasaje,Bernard es a Brulard lo que Brulard es a Beyle. El resto del tiempo,elnombre de familia es representado por «B.» (el cual puede aplicarse a,Beyle o a Brulard), pero también simplemente por Beyle, lo cual indicaque nos hallamos ante una autobiografía (pp. 60, 76, 376) o porS. (Stend-
hal) (p. 247), lo cual implica lo mismo.14. Esas Mémoires anónimas tienen, en la segunda edición (1843),
un prefacio de A. Aumétayer. Ese prefacio lleva la ambigiiedad a sus
límites.15. Cfr. Jean Starobinski, «Stendhal pseudonyme», en Loeil vivant,
Gallimard, 1961. [N. del T: hay traducciónal castellano en la editorial
Taurus.]
16. Frangois Nourissier, Un petit bourgeois, Col. Livre de Poche, 1969,
pp. 81-84.17. Jacques Madaule, Linterlocutenr, Gallimard, 1972, pp. 3435.
18. Entrevista concedida a Le Monde (14 mayo 1971).3 André Gide, Si le grain ne meurt, Col. Folio, 1972, p. 278.
Francois Mauriac, «Commencements d'une vie», en Ecrits inti-
mes, Ginebra/París, La Palatine, 1953, p. 14.
21. Albert Thibaudet, Gustave Flaubert, Gallimard, 1935, pp. 87-88.22. Véase, más adelante, el capítulo «Gide y el espacio autobiográfi-
co». [N. del T: ese capítulo se encuentra en las páginas 165-196 de Le
pacte autobiograpbique.]23. Entrevista concedida a Michel Gontat, Le Nouvel Observateur
(23 jun. 1975).24. Sobre este problema, véase más abajo las pp. 311-341, «Autobio-
graphieet histoirelittéraire». [N. del T: se refiere a otro capítulo de sulibro Le pacte autobiographique.]
25. Cfr. Jacques Rustin, «Mensongeet vérité dans le roman frangaisdu xvme siécle», Revue d'Histoire Littéraire de la France (ene.-feb. 1969).
L Un faubourg de Toulouse, 1907-1927, Ga-
61
ESTUDIOS
Actosliterarios*
Elizabeth Bruss
[...] todo lo que uno puede hacer es apilar li-bros en grupos[...] y así tendremosla literaturainglesa agrupada en A, B, C; uno, dos, tres; y per-
demos toda huella de lo que significa. (Virgi-nia Woolf, «Carta a Julian Bell», 1 de diciembre
de 1935.)1
A cualquier estudioso de la literatura se le puede aplicaren algún momento,la sutil impaciencia de Virginia Woolf,pero especialmente a aquellos de nosotros que se dedicanal estudio de un género. ¿Cómo puede unojustificar estamanía porclasificar, este vehemente deseo «linneano» pordefinir y categorizar? Es bastante fácil imponerle una de-finición a la autobiografía, pero, como Woolf nos recuer-da, una definición que oscurece «toda huella de lo quesignifica» es, no solamente inútil, sino también potencial-
mente perniciosa. La única definición estimable sería aque-lla que reflejara una categoría literaria que realmente«existe», en el sentido de que puede experimentarse comoalgo que obliga o dirige los actos de lectura y escritura,o al menos proporciona a los lectores y escritores una in-terpretación de sus acciones. Obviamente,los estudios so-bre el género están justificados si seguimos a AlastairFowler en la creencia de que «los géneros y modostradi-cionales, lejos de ser meros recursos clasificatorios, sirven
principalmente para permitir al lector compartir tipos designificado sin desperdiciar nada[...] el entendimiento estáligado al género».? Pero, para aprehender esto, necesita-mos saber de modo más preciso cómo existe un género,cómo somos capaces de reconocerlo y respondera lost1-pos de significado que nos expresa.
Las suposiciones erróneas o ingenuas sobre la natura-leza de un género perjudican la crítica del escrito auto-biográfico, ya que las sentencias críticas que resultan son,o bien demasiado amplias para ser aclaratorias, o bien de-masiado inflexibles para hacer frente a los cambios y aldesarrollo.
Sentencias como, por ejemplo, «la autobiografía es unaconfesión», o «la autobiografía debe seguir la huella dela teleología de su vida», o incluso «la autobiografía es unacto de memoriaartística», todas ellas de uso bastante fre-
cuente y de una cierta verosimilitud, son, sin embargo,
demasiado fáciles de refutar. Ni Lillian Hellman en Anunfinished Woman, ni los ciclos de los diarios de AnaisNin alcanzan una resolución teleológica, mientras que Bis-hop Hall y Henry Adamshan escrito autobiografías más
* Introducción y capítulo 1 «From Act to Text» de la obra de EW. Bruss Auto-
biograpbical Acts. The Changing Situation of a Literary Genre, Baltimore y Lon-dres, The Johns Hopkins University Press, 1976, pp. 1-31. Trad. de Eduard Ribau
Font y Antónia Ferrá Mir.
62
Actos literarios
notables por su reserva que por su intimismo. Las Confe-siones de san Agustín poseen ambas cualidades, pero Agus-tín no se limita a lo que de hecho él recuerda, y abre sunarrativa así: «este período de mi vida, que yo no recuer-do haber vivido, y que yo asumoa partir de las palabrasde otros, y que, no importa cuan fidedigna pueda ser laevidencia, es todavía pura conjetura basada en el compor-tamiento de otros niños».?
Desde luego, uno podría simplemente rechazar cual-quier cosa que nose ajustara a la definición de la auto-biografía que ha aceptado, o utilizar aquella definiciónprescriptivamente para reflejar lo que el escrito autobio-gráfico debería ser, no lo que es. Esta ha sido la prácticade críticos como Roy Pascal, cuando dirige su atenciónal siglo XX en Design and Truth in Bibliograph).
Su éxito al representar al hombre completo es relativa-mente exiguo. No creo que sea debidoa la dificultad técnicade combinar muchas tramas en una mismahistoria; surge,
sobre todo, del hecho de que nose llega muy lejos en lo quese refiere al conjunto de la personalidad. Como sucede conla mayor parte de autobiografías, esto es simplemente el re-sultado de una incompetencia en las personas que escriben,una falta de responsabilidad moral hacia su trabajo, unafal-ta de consciencia y de intuición... Me parece inevitable con:cluir que el objetivo primordial de la autobiografía no se lograen la autobiografía moderna.*
Dejando de lado lo que pueda tener de justo un ata-que moral al hecho de no haber conseguido algo que qui-zá ni siquiera se haya intentado, queda por ver todavíala cuestión del contenido de la definición preceptiva dePascal o la de cualquier otro crítico. ¿A qué poder o princi-pio podemosrecurrir para determinar la naturaleza de lalabor primordial de la autobiografía?, ¿o incluso para es-tipular eso debe haber un único cometido semejante? Así,tanto la clasificación preceptiva como la ingenua llevanporigual a reclamar y contrarreclamar, y, posiblemente,a la consideración de que no se pueden hacer generaliza-ciones útiles: que los géneros son ficciones nominalísti-cas, meros idolos del mercado dela crítica.
Podemos evitar este impasse, y al mismo tiempo con-tinuar siendo críticos responsables, si podemos explicar
cómo puede haber tanto cambio como continuidad enel escrito autobiográfico, y si podemos formular nuestraexplicación de tal manera que no distorsione la autobio-grafía individual. Solamente podremoslograr esto despuésde distinguir primero entre laforma, las propiedades ma-teriales inmanentes de un texto, y las funciones asignadasa ese texto. La formay la función no son isomórficas; va-rias funciones pueden ser y acostumbrana ser asignadasa la misma estructura, y la mayoría de las funciones pue-den ser llevadas a cabo a través de más de una forma. Queesto es una distinción real queda claro en el siguiente ejem-plo. Unaentrevista, como un intercambio de preguntasy respuestas entre dos participantes, es obviamente dife-rente a una autobiografía, en la que la dirección de la in-vestigación está en manos de un solo hombre. Aun así,
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Vladimir Nabokov puede usar un lenguaje que es literaly sintácticamente idéntico para llevar a cabo estas funcio-nes divergentes. Respondiendo a una pregunta sobre sushábitos de viaje Nabokov menciona:
Cuando, era un joven de diecisiete años, en los años ante-
riores a la revolución rusa, yo planeaba seriamente (siendoel poseedor único de una fortuna heredada) una expediciónlepidopterológica al Asia central, que hubiera comportadoacampar a menudo. Previamente, cuando yo tenía unosseiso siete años, raramente vagaba más lejos de los campos y bos-ques de nuestra hacienda, cerca de San Petersburgo. A losdoce años, cuando ambicionaba un determinadolugar situadoa seis millas o más, hubiera utilizado para llegar allí una bi-cicleta con mi red sujeta a su estructura; pero no muchosde los senderos del bosque eran aptos para vehículos de rue-das. Era posible ir hasta allí a caballo, desde luego; pero de-bido a nuestros feroces tábanos rusos, uno no podía dejarun caballo apeado en un bosque por mucho tiempo. Undía,mi fogoso caballo casi se subió al árbol donde estaba atadotratando de esquivarlos: grandes bestias con lagrimosos ojosy cuerpos de tigre.?
Comorespuesta a la pregunta de «¿Cómo solía ustedviajar», las palabras de Nabokov funcionan como descrip-ción de todo lo que servía para limitar la movilidad deun chico de ocho años y para incomodar, con carreterasintransitables y tábanos, al que viajara por la campiña rusaa principios de siglo. Pero lo que parecen meramente es-torbos en este contexto, se convierten en valiosos peda-zos de memoria en la autobiografía de Nabokov. Véaseahora este otro texto, casi idéntico:
Cuando actualmente intento seguir en la memorialossi-nuosos senderos desde un punto dado hasta otro, noto conalarma que hay muchas lagunas, debidas al olvido o la ig-norancia, semejantes a los espacios en blanco de las tierraspor explorar que los antiguos cartógrafos solían llamar «be-llas durmientes». Más allá del parque, había campos, con uncontinuo relucir de alas de mariposa sobre el resplandor delas flores [...] Al principio, cuando yo tenía, digamos, unosocho o nueve años, apenas paseaba más allá de los camposentre Byra y Batovo. A los doce años, cuando ambicionaba
un determinado lugar situado a seis millas o más, hubierautilizado para llegar allí una bicicleta con mi red sujeta a suestructura; pero no muchosde los senderos del bosque eran
aptos para vehículos de ruedas. Era posible ir a caballo allí,desde luego; pero debido a nuestros feroces tábanos rusos,uno no podía dejar un caballo apeado en un bosque por mu-cho tiempo. Un día, mi fogoso caballo casi se subió al árboldonde estaba atado tratando de esquivarlos: grandes bestias
con lagrimosos ojos y cuerpos de tigre.
Las carreteras intransitables, las microscópicamente de-licadas imágenes de los tábanos, son valoradas como pun-tos que todavía permanecen intactos en la ordenaciónmetafórica del propio pasado remoto de Nabokov. Des-de luego,la identidadliteral de este tipo es muy rara, perono es del todo inusual encontrar incidentes, motivos, in-cluso estilos, que sean compartidos por textos que, en cam-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
bio, tienen funciones.marcadamentediferentes. De nue-vo, considérese la forma en que Nabokov ha usado granparte de la misma información, ha representado la mis-ma «función mimética» tanto en una novela temprana,Glory como en Speak, Memory:
El tipo de familia rusa a la que yo pertenecía —unaclase
ahora extinta— tenía, entre otras virtudes, una tradicionalinclinación por los confortables productos de la civilizaciónanglosajona. El jabón Pears, del color del negro alquitráncuando estaba seco, y como un topacio bajo la luz y entrelos dedos mojados, se encargaba del baño matutino. Era agra-dable el decreciente peso de la bañera plegable cuandose lequitaba el tapón de goma y descargaba su espumoso conte-nido en la cubeta para agua sucia.[...] Todo tipo de objetoscómodos y melososllegaban en continua procesión dela tien-da inglesa de la avenida Nevski: pasteles de fruta, sales olo-rosas, cartas, puzzles de dibujos, chaquetas a rayas, pelotasde tenis tan blancas comoel talco. Aprendí a leer en inglésantes de hacerlo en ruso.”
En San Petersburgo se la conocía como una anglo-maníacay gustaba de esta fama —discutiría de manera elocuente detemas como los Boy Scouts o Kipling, y encontraba un pla-cer especial en las frecuentes visitas a la tienda inglesa de Drew,donde,todavía en las escaleras, delante de un gran póster (unamujer enjabonando generosamente la cabeza de un niño),eras recibido por un agradable olor a jabón y lavanda, al quese había añadido alguna cosa más, algo que sugería bañerasde gomaplegables, balones de fútbol y redondos y pesadospudings navideños herméticamente envueltos. Resultó quelos primeros libros de Martin fueron en inglés?
Esta similitud se halla solo entre dos pasajes en estecaso, pero una novela en su totalidad podría aproximada-mente tener la misma información que una autobiogra-fía y la misma disposición de esa información para crearuna trama. La disposición escénica de la Life de Cellini,por ejemplo, tiene mucho en común con la novelle Flo-rentine,? mientras que «la intriga» es tan importante enel desarrollo de las Confessions de Rousseau comolo esen su Julie o en su Émile. A pesar de las diferencias for-males, somos capaces de reconocer ejemplos de un mis-mo estilo o trama, y yo sugiero que es esta mismahabilidad la que nos permite reconocer cuando dos tex-tos tienen la misma función genérica.
En cualquier trabajo en particular, desde luego,las di-ferentes funcionesestán inseparablemente combinadas. Lasmismas frases que avanzan la historia sirven también comomanifestaciones de estilo.*” Podemos separar estas funcio-nes solo en lo abstracto, siguiendo «reglas» implícitas quenos dicen dónde y cómo mirar un texto, qué criterios apli-car al contar con o desechar parte del material puesto de-lante de nuestros ojos como evidencia de una de estasdiferentes funciones. Tenemos, de hecho, tanto éxito en
este tipo de actividad que a menudo es difícil reconocerque estamos abstrayendo cuando hablamosde la tramao género de un texto, y abstrayendo de distintas formas,según distintos tipos de criterios. El valor genérico de untexto no está determinado de la misma manera en que uno
63
ESTUDIOS
determina su estilo o estructura, su valor mimético o te-mático. Ciertamente, no podría ser lo mismo, ya que unaintegración total de la función genérica con cada una delas otras funciones de un texto lo convertiría todo en frag-mentosde literatura suz generis, con cualquier alteraciónen la temática o estructura, por pequeña que fuera esta,creando una nuevacategoría genérica. Es fácil ver, enton-ces, por qué los ingenuos intentos de definir la autobio-grafía según criterios composicionales o estilísticos fallan,a pesar del hecho de que hay una correlación, todavía noexplicada, entre el género y estas otras funciones.
Todalectura (o escritura) compromete a una elección:elegimos seguir un estilo o temática, para luchar con ocontra una idea. También elegimos, por pasivo que puedaparecer, el tomar parte en una acción recíproca, y es aquídonde las etiquetas genéricas tienen su función. El génerodistingue, no tanto el estilo o construcción de un texto,sino más bien cómo deberíamos esperar «tomar» aquelestilo o modo de construcción: qué fuerza debería tenerpara nosotros. Y esta fuerza se deriva del tipo de acciónque se supone quetiene el texto. Alrededor de cualquiertexto hay implícitas condiciones contextuales; los parti-cipantes implicados en transmitirlo y recibirlo. La natu-raleza de estas condiciones implícitas y de los papeles delos participantes afecta a la condición de la informacióncontenida en el texto. La literatura, al igual que el «len-
da por el momento) tiene su dimensión «elocucionaria».La noción de «acción de elocucionar» fue desarrolla-da por filósofos del lenguaje, en particular por Austin,Strawton y Searle, para tratar los fenómenosde afirmar,dar órdenes, prometer y preguntar, que son tan impor-tantes en la constitución del lenguaje como la gramáticay las proposiciones." De la misma manera en que el ha-blar se componede diferentes tipos de acciones llevadasa cabo por medio del lenguaje, el sistema de acciones lleva-das a cabo a travésidela literatura consta de sus diferentesgéneros. 2 Un acto elocucionario es una asociación entreun fragmento del lenguaje y ciertos contextos, condicio-nes e intenciones; una pregunta, por ejemplo, «es consi-derada como un intento (por parte del hablante) deobtener información de un receptor».%
La sintaxis de una pregunta no explica su valor elocu-cionario, de la misma manera que el estilo o estructurade la autobiografía no pueden explicar qué hay en el cen-tro de su valor genérico: los papeles jugados por un autoro lector, y los usos a los que el texto está siendo sometido.
Pero, para convertirse en género, un acto literario debeser también identificable; los papeles y propósitos que locomponen deben ser relativamente estables dentro de unacomunidad particular de lectores y escritores. No podría-moslocalizar un género, ni siquiera para describir sus cam-bios, a menos que fuera lo que Merleau-Ponty describecomo unainstitución«Lo que nosotros entendemos por
- el concepto de món son aquellos acontecimientosen la experiencia que ótorgan dimensiones perdurables enrelación a las cuales toda otra serie de experiencias ad-
64
Actosliterarios
quieren significado, forman una sucesión inteligible o .una historia.»'* ¿Por qué algunos actos llegan a estarinstitucionalizados, mientras otros no?, y ¿por qué algu-nas instituciones duran más que otras? Esta es una delas *preguntas más profundas a las que se enfrenta un estu-dioso de cualquier aspecto de la cultura. Una instituciónliteraria debe reflejar y enfocar hacia alguna necesidad ysentido de posibilidad lógica en la comunidad a la quesirve, pero, a la vez, un género ayudaa definir lo que esposible y a especificar los medios apropiados para encon-.trar una necesidad expresiva. Podemos especular sobre cuá-les son las condiciones culturales que fomentan un énfasissobre la identidad individual, pero las concepciones dela identidad individual estan articuladas, ampliadas y de-sarrolladas a través de una institución como la autobio-grafía. No pretendo explicar el porqué de la existencia dela autobiografía; pero puedo al menos empezar a descri-bir cómo se desarrolla el proceso de su origen y conti-nuación, así como el de otros géneros.
Debido a que la autobiografía es un hecho más «insti-tucional» que «compulsivo», su existencia depende de losesfuerzos organizados de la inteligencia humana. La mera -resistencia física del texto escrito no es suficiente, ya quela asociación entre la forma y la función es más conven-cional que natural. La analogía de John Searle entre el actohablado de prometer y el valor de la monedase aplicaigualmente a los actos literarios: «solamentesi existe la ins-titución del dinero yo puedo tener ahora un billete de cin-co dólares en mi mano. Si eliminamosla institución, todo
lo que tengo es un trozo de papel con varias marcas grisesy verdes». Estas instituciones son sistemas de reglasconstitutivas. Cada hecho constitucional está fundamenta-do en unsistema de reglas del tipo «X vale lo mismo queY en el contexto de C». Aunque normalmente hay ele-mentos dentro de un texto que nos ayudan a reconocerqué fuerza genérica debería tener este, no podemosplan-tear a priori cuáles serán estas características. Sólo en virtudde las reglas constitutivas de la literatura las característi-cas de un texto dado «son consideradas como»señales dela autobiografía. Fuera de las convencionessociales y lite-rarias que la crean y mantienen,la autobiografía no tienecaracterísticas; de hecho, no tiene existencia en absoluto.
Viviendo en un tiempo y en una comunidadliterariaque reconoce la autobiografía como tarea distinta y pre-meditada, nos es difícil darnos cuenta de que no siempre
existido. Leemos textos más antiguos, o textos de otrasculturas, y encontramosen ellos intenciones autobiográ-ficas, pero son a menudo nuestras propias convencioneslas que ilustran este texto y le conceden esta fuerza. Loshistoriadores clásicos de Grecia y Roma,por ejemplo, pu-dieron temporalmente adoptar una primera persona re-tórica para crear un comentario más vivo, pero el autorde ninguna manera afirmó haber estado presente de he-cho, haber sido un participante autobiográfico en loshechos descritos de esta manera.** Los salmos recogidosen el Antiguo Testamento parecen a nuestros ojos implicarunahistoria personal, pero la distinción entre un narra-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
- ESTUDIOS
dor individual personalizado y uno particular e identifi-cable es ajena al salmista. Los salmos formaron un con-
junto de poesía litúrgica para ser usado por cualquier
hablante, en cualquier ocasión apropiada; las emociones
y experiencias atribuidas al yo fueron puramente poten-
ciales,” y lo que para nosotros es autobiografía puedeque originariamente fuera solo el subproducto de otroacto, una apología realizada en autodefensa o autoexhibi-ción con la intención de vender al hombre mismo como
instructor en las artes retóricas ejemplificadas en el tex-
to.1* Ninguno de estos ejemplos es un caso verídico de laautobiografía como un acto autónomo con sus propiasresponsabilidades peculiares.No podría decirse que existiera la autobiografía hasta
- que se distinguió de otros actos elocucionarios. Las pro-
piedades contingerites u ocasionales de otros actos tuvie-ron que fundirse en algo que fue experimentado como
el punto de partida de actos previos, algo significativamen-“te diferente, con sus propias sanciones, límites, que solopodrían ser infringidos a costa de la ambigúedado la inin-teligibilidad. La autobiografía adquiere así su significado
mediante la participación en sistemas simbólicos que cons-tituyen literatura y cultura. Como otros géneros, se defi-ne solo dentro y por medio de estos sistemas, por lo quese refiere al modo en quese parece o se diferencia de otrosactos potenciales. El valor de la autobiografía es diacriti-co, para usar el famoso término de Saussure para los tra-bajos de los sistemas de símbolos (aquí interpretados porMerleau-Ponty): «Siempre tenemos que ver solamente conestructuras de signos cuyo significado, no siendo otra cosaque la manera en quelos signos se comportan el uno con
el otro y se distinguen los unos de los otros, no puedeexplicarse independientemente de ellos».Si bien estetema no es motivo de preocupación, sí que es al menosuna razón para que la crítica sea cautelosa a la hora deestablecer definiciones aisladas de la autobiografía. Lo quela autobiografía es, en parte, depende de lo que no es; ode cómose relaciona y distingue de otros tipos de act1vi-dad disponibles en su contexto original.
Incluso si se reconoceel acto autobiográfico, sin em-bargo, puede no ser reconocido como literatura, es decir,
como una formade las belles lettres. Las pretensiones dealcanzar un valor estético fueron ajenas a la autobiografíainglesa durante los siglos XVI y XVII, y son poco frecuen-tes incluso en el XVII El término más frecuentementeaplicado a ella, memoria, tenía connotaciones de infor-
malidad, de un episodio construido casualmente, y no deun esfuerzo literario serio. Aunque el término bi0gra-
fía fue de uso frecuente después de 1680, no fue hasta 1809,
|
en que Robert Southey inventó o tradujo la palabra para /Quarterly Review, cuando autobiografía se convirtió en |una denominación familiar en Inglaterra.” Vemos refle-/
jado en esta breve historia del término el cambio enelestatus y reputación literaria que la autobiografía inglesaha sufrido desde el Renacimiento. Como dijo el críticoformalista Jury Tynjanov: «La misma existencia de un he-
cho como literario depende de su cualidad diferencial, es
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
decir, de su interrelación con los Órdenes literario y ex-traliterario[...] lo que en una épocasería un hecholitera-rio en otra sería un asunto corriente de comunicaciónsocial [...] Así, uno tiene lo literario de las memorias ydiarios en un sistema y lo extraliterario en otro».%
Es realmente un asunto complicado. Pero no hay ra-zón alguna para esperar que las dimensiones de la auto-biografía debieran ser más fáciles de establecer que las decualquier otra actividad humana. Pero para que no parezcaque he multiplicado gratuitamente las distinciones en larelación anterior, cabe recordar que lo que buscamosesunateoría capaz de explicar cómo la autobiografía Dedo)ser a la vez una y muchas, diferente y la misma. Esta «si- /militud» paradójica, la continuidad de la autobiografía apesar del cambio histórico, por ejemplo, no puede expli-carse sin referencia a los sistemas simbólicos que mantie-nen la autobiografía como una categoría claramente deacción, a pesar de lo que puedan cambiarlas caracteristi-cas quela distinguen. Tynjanov citó la «naturaleza varia-ble» de los géneros hace varias décadas en su trabajo OnLiterary Evolution: «La novela, que parece ser un génerocompleto que se ha desarrollado en y por sí mismo du-rante siglos, resulta ser no un todo completo sino cam-biante. Sus cambios materiales de un sistema literario aotro [...] no podemos[...] definir el género de un trabajo
si está aislado del sistema. Por ejemplo, lo que se llamóuna oda en los años 1820 o fue así etiquetado por Fet apartir de las características diferentes a aquellas que solíandefinir una oda en el tiempo de Comonsov».”A partir de lo que yo he dicho, entonces, acerca de
la naturaleza funcional del género, las reglas constitutivasque se requieren para elaborar un texto de una formapar-ticular «son consideradas como» un ejemplo de un actoliterario, y tales reglas son, a su vez, definidas porlos sis-temas simbólicos a los cuales pertenecen. Debería ser,pues, evidente que podría esperarse que la autobiografíavariara de, al menos, cuatro maneras, aun reteniendo su
identidad genérica. Estas variaciones potenciales incluyen:
1. Variabilidad en el tipo de características textualesque señalan la función genérica de un texto.
2. Variabilidad en el tipo de integración entre la fun-ción genérica y otros aspectos funcionales de untexto.
3. Variabilidad en el valor literario otorgado al género.
Y puesto que las dimensiones del acto en sí mismo pue-den alterarse, o en último término, obliterarse como dis-
tinciones significantes dentro de los diferentes sistemassimbólicos que conforman una cultura:
4. Variabilidad en el valor elocucionario del género.
Estas cuatro fuentes potenciales de diversidad debenser tenidas en cuenta para cualquier definición de la auto-biografía, ya que ha cambiado y puede seguir canbiandoen cualquiera e incluso en todos estos aspectos. Aunque
65
ALTA
ESTUDIOS
puede que sea imposible, por razones que mástarde argu-mentaré, predecir la naturaleza de los cambios que ocu-rren,tales distinciones hacen posible, al menos, tratar los
avances en la autobiografía con cierta sutilidad y sin ate-rrarse por las diferencias que observamos. Por ejemplo,ya que un género se define gracias a sus diferencias, conlímites implícitos que lo distinguen de otros actos recono-cidos,si algo por casualidad altera u oscurece estos límites,cambiarán la naturaleza y el alcance de la autobiografía.La autobiografía como nosotros la conocemos dependede las distinciones entre la ficción y la no ficción, entre
la narración empírica o retórica en primera persona. Peroestas distinciones son artefactos culturales y podrían sertomadas de forma diferente, como ciertamente lo fueronuna vez y podría ser que lo volvieran a ser, causando la
' caída en desuso de la autobiografía o al menos, su refor-* mulación total.
Menosdrásticos y más comunes son los cambios enla autobiografía que resultan de los avances en otros actosliterarios o en el sistema literario en su conjunto. La apa-rición y extinción de otros géneros, la explotación de nue-vos materiales y la «vernacularización»dela literatura ensí mismaafecta necesariamente también a la autobiogra-fía.2* Así, la caída en desuso deepístolaliteraria hace
posible que la autobiografía asuma alguna de las funcio-nes que una vez desempeñóla epístola como una formade intimidad y espontaneidad. Por otra parte, los cambiosen el ámbito de la lírica, y su importancia creciente enel siglo XIX, la convirtieron en competidora por la temá-tica y la autoexpresión, antaño asociadas Únicamente conla autobiografía. El mismo proceso de mutuo ajuste afec-ta a la forma autobiográfica. Las características textualesy estructuras completamente narrativas, antes asocia-das en exclusiva con un género, pueden ser apropiadaspor otro, con el resultado de que estas características for-males ya no serán suficientes para indicar la fuerzaelocucionaria de un texto y se descubrirán o promoveránotros recursos para evitar la ambigiiedad. Cuandoel queexperimenta en primera persona, el narrador o el héroe,le fue robado a la autobiografía, en nombre del «realis-mo», en la nueva novela burguesa, la presencia de tal na-rrador ya no fue suficiente para distinguir la autobiografíade la ficción. Aunque los autobiógrafos continuaronusan-do este recurso, ya no volvió a ser predominanteen la de-finición funcional del género: de hecho, uno puedeargumentar que el yo autobiográfico tomó un nuevo va-lor, menos empírico y más subjetivo como resultado deesto. Cuando los placeres formales de la observación di-recta, el testimonio ocular y la densidad del detalle do-méstico se convirtieron en fenómenos literarios másgenerales, ya no se consideraron como propios de la auto-biografía. En su mayor parte, estas características conti-nuaron estando presentes en textos autobiográficos, perofueron menosvisibles; funcionalmente «borradas», como
hubiera dicho Tynjanov. «Su función simplemente cam-bia y se convierte en auxiliar. Si el metro de un poemaes “borrado”, entonces los otros signos del verso, los otros
66
Actos literarios
elementos del trabajo cobran más importancia en sulugar.»%
Desde luego, la autobiografía también se ha apropiadode formas y técnicas de otros tipos de discurso. La apolo-gía, por ejemplo, es actualmente una forma casi exclu-sivamente asociada a la autobiografía, y sus funcionesliterarias y no literarias originales han quedadocasi olvi-dadas. Es posible encontrar vestigios de los ensueños me-dievales en escritos autobiográficos posteriores, confascinantes cambios de técnica en el ámbito psicológico.Considérese también el desarrollo de las nuevas posibili-dades formales, tales como las ofrecidas por el cine: porejemplo, la obra de Fellini 8 1/2 es intencionadamenteunarelación autobiográfica, aunqueel autobiógrafo con-trola solo la forma del guión y la dirección. Las contri-buciones independientes, al margen de lo bien supervisadasqueestén, son necesariamente realizadas por aquellos quedirigen y, quizá, por aquellos que retratan amigos recor-dados y antagonistas —incluso al propio autobiógrafo—.¿Tendrán las posibilidades formales, la distinción entre losvarios aspectos de la creación y la absoluta división delyo autobiográfico revelados en esa película, un efecto enla prosa autobiográfica? Uno podría imaginar, por ejem-plo, un autobiógrafo que especificara explícitamente que*su sola contribuciónal texto ha sido agrupar lo que otroshan escrito sobre él, o que las características físicas, gestosy posturas que se atribuye a sí mismo han sido copiadosde otro hombre. (La figura así seleccionada para «inter-pretar» a sí mismo podría ser tan reveladora como la auto-imagen que aparece en la autobiografía tradicional; porlo tanto, la posibilidad es menos verosímil de lo que alprincipio pueda parecer.)
Al citar como segundo tipo de variación el «grado deintegración entre el género y la función», estaba aludien-do a un proceso que puede ser fácilmente discernido enla historia de la autobiografía inglesa. Parece ocurrir que,cuando un género llega a ser más familiar para el públicolector, el autor tiene menos necesidad de proporcionar sig-nos internos para asegurar que su texto será leído con laenergía adecuada. En etapas anteriores, es a menudo difí-cil aislar los valores genéricos de otros valores tales comoel nivel del estilo o la trama. Los elementos del texto son«sintéticos», representan varias funciones al mismo tiem-
po, siendo uno de los resultados la gran similitud encon-trada entre trabajos escritos en el mismo género.?Muchoscríticos, por ejemplo, han mencionado que laautobiografía de John Bunyan (escrita en el siglo XVI,cuando el géneroera todavía relativamente nuevo en In-glaterra) parece muy poco original, diferenciándose tansolo en algunos detalles de las narrativas de conversiónde sus contemporáneos sectarios.” En etapas posterio-res de su historia, cuando el género se convierte en untipo claramente diferenciado de actividad literaria, los ele-mentos de un texto pueden llegar a ser más «analíticos»,ya que para identificar el acto que se está representandose necesitan señales más aisladas y en menor número. Laportada o el modo de publicación por sí mismos pueden
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
ser suficientes para sugerir su fuerza elocucionaria. Porejemplo, puede que sepamos que un texto se considerarácomo autobiografía simplemente porque aparece en unarevista dedicada a «confesiones verdaderas». Enel siglo XX,una autobiógrafa como Gertrude Stein pudoa la vez in-vocar y frustrar toda una serie de esperanzas convencio-nales solamente con sus portadas:«<The Autobiography ofAlice B. Tokler, por GertrudeStein», y «Everybody's Auto-biography, por Gertrude Stein».
Una exposición más elaborada y finamente enhebra-da sobre la flexibilidad y variedad de la autobiografía in-glesa durante los cuatro últimossiglos, como se ejemplificaen los trabajos de John Bunyan, James Bosweil, Thomasde Quincey y Vladimir Nabokov, será el objeto de loscapítulos siguientes. La diversidad de estos trabajos debe-ría por sí misma ser suficiente para demostrar que n:nohayuna forma intrínsecamente autobiográfica. Pero deben ha-IA
cerse generalizacionesIamitadasdellas dimensionesde la acción que son comunesa estas autobiografías, y queparecen formarel centro de nuestra noción de las funcio-nes que un texto autobiográfico debe representar. Estasgeneralizaciones pueden ser establecidas en forma de re-glas que debe satisfacer un texto y el contexto que rodea-a cualquier trabajo que vaya a «considerarse como» auto-biografía.”* De hecho, debemos tener algún tipo de co-nocimiento sobre el orden delas reglas que explica nuestrahabilidad para reconocer que algo está mal, o que resultaparadójico en un título como Everybody's Autobiography.
Regla n.? 1, Un autobiógrafo representa un doble pa-pel. Él es el origen de la temática y la fuente para la es-tructura que se encontrará en su texto: 4) El autor exigeresponsabilidad individual para la creación y ordenaciónde su texto; b) el individuo que se ejemplifica en la orga-nización del texto pretende compartir la identidad de unindividuo al cual se hacereferencia a través de la temáticadel texto; c) la existencia de este individuo, independien- ;
te del texto en sí mismo, se presupone que es susceptiblede apropiarse de procedimientos de verificación pública.
Regla n.? 2, Se afirma quela información y hechosre- 'latados en conexión con el autobiógrafo han sido, son,o tienen el potencial para ser el caso: 4) bajo convencio- 'nes existentes, se hace un llamamiento al valor de la ver-dad de lo que el autobiógrafo relata —no importa cuán :difícil ese valor de la verdad pudiera ser para averiguarsiel relato trata experiencias privadas u ocasiones pública-mente observables—; b) se espera que la audiencia acepte :estos relatos como verdaderos, y es libre de «comprobar-:los» o intentar desacreditarlos.
Regla n.2 3. Silo que se relata puede desacreditarse ono, si puede volverse a formular o no de algún modo másgeneralmente aceptable desde otro punto de vista, el auto- 'biógrafo da a entender que cree en lo que afirma.
Cualquiera y cada unade estas reglas puede que seany son ocasionalmenterotas. Pero lo quees vital para crearla fuerza elocucionaria del texto es que el autor dé a en-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
tender que ha encontrado estos requisitos, y que la audien-cia le considere responsable de triunfar o fracasar en elintento de encontrarlos. Somos en parte capaces de loca-lizar estas reglas porque debemos observar las consecuen-cias que se derivan de su transgresión. Se puede acusar aun autobiógrafo de «no ser sincero» o de algo peorsi sele encuentra en una distorsión premeditada. Por otra parte,cuando Clifford Irving afirmó ser solo el editor de unaautobiografía de Howard Hughes, habiendo escrito de he-cho él mismo el manuscrito sin contacto o autorizaciónde Hughes, se le condenóa prisión por fraude literario.”
Aunque ampliamente centradas en las responsabilida-des del autor, estas reglas crean también los derechos delos lectores de la autobiografía y estipulan el alcance legí-timo delas esperanzas que se les conceden. Desde luego,en otro sentido, los lectores entienden el acto como algoque ellos también podrían representar, y este es partede su poder sobre la aparentemente pasiva imaginación dela audiencia. El lector de una autobiografíatiene el dere-cho a intentar adecuarel texto a sus expectativas, o a que-Jarse cuando encuentra algo que parece pragmáticamenteininteligible; lo cual no quiere decir que no pueda modi-ficar las expectativas mediante el acto de leer o descubrirnuevas maneras de inteligibilidad. Pero el «descubrimien-to» y la «modificación» ocurren solo cuando la atenciónestá ya comprometida y es responsable de lo que encuen-tra; sin nuestro tácito conocimiento del (los) papel(es) quese nos asigna en el acto no podría haber tal compromisoo responsabilidad.
Puede parecer que he sido demasiado prudente conlasreglas que he propuesto, y admito que realmente he sidocauta, tanto porlas razones que he citado antes como porotras que todavía se han de formular. Pero, aunque pocasen número,e incluso autoevidentes en su superficie, estasreglas tienen consecuencias dramáticas tanto para los lec-tores como para los escritores del género. La regla n? 1,por ejemplo, necesita que alguna identidad compartidaligue autor, narrador y personaje a la vez; por vaga, porgrande que sea la tensión o disparidad, la relación en símismaes ineludible. La naturaleza del hombre o mujerque escribe, la postura y voz adoptadas dentro del texto,y las características de la caracterización que emerge de-ben converger, para modificarse o incluso contradecirserecíprocamente ya que todas están dentro del ámbito es-pecífico del acto autobiográfico. Además, la forma en lacual estos diferentes aspectos del acto se funden finalmentees, por definición, la de la personalidad, un yo, una iden-tidad; debe tener, como Blake diría, una «cara humana»,si el autor o el lector son en último término responsablesde imponerla. Hay muchas estrategias para tratar esta im-plicación del acto, y pueden conmovernos o estremecer-nos, enriquecer o empobrecer nuestro sentido de lacondición humana.* Si los resultados no son siempreigualmente admirables, no son de ningún modo autobio-gráficos —algo que los críticos prescriptivos están a vecespoco dispuestos a admitir—. Debido al hecho de que todala vida e identidad extratextual del autobiógrafo es poten-
67
ESTUDIOS
cialmente relevante al acto, las omisionesson inevitables.
Noes quetodas las omisiones se consideren como ausen-cias tanto para el autor como para su audiencia; algunosaspectos de la identidad puede que parezcan totalmenteirrelevantes. Dependiendo de sus propósitos y la natura-leza de la audiencia que él imagina, el autobiógrafo en-contrará que diferentes aspectos de sí mismo retrocedena unos antecedentes de lo que puede darse como supues-to. (Una nueva o inesperada audiencia puede, desde lue-go, experimentar estos elementos «tipificados» comoespacios premeditados o psicológicamente reveladores.)?
Haydiferencias no solo en lo que se incluye o excluyedel acto autobiográfico —tanto de la temática como dela postura de la narrativa—, sino también en cómoel acto
se relaciona con cualquier otra cosa que el autor o loslectores puedan conocer sobre la vida. Para algunos auto-biógrafos, por ejemplo, el acto puede ser experimentadocomo una consciente simplificación de sí mismo, impo-niendo una coherencia más personalmente satisfactoriao más retóricamente efectiva. Otros autobiógrafos podríanlograr esta simplificación sin quererlo intencionadamen-te, en cuyo caso la simplicidad yace en los ojos del lector.Unautobiógrafo puede actuar para rebatir su carácter pú-blico mediante una apología o para sustentarlo en la for-ma de (lo que ahora se llama) una memoria. Algunasautobiografías han sido incluso escritas para lograr unaidentidad o notoriedad reconocida públicamente (aten-diendo a nuevas responsabilidades y complicaciones quesurgen a raíz de vivir la vida de uno eternamente despuésy solo «como personaje»). Estas estrategias, como aque-llas usadas para tratar los múltiples hilos de identidad in-volucrados en el acto autobiográfico, son variadas, y todas
y cada una deellas igualmente legítimas. Todo lo que lasreglas para el acto proporcionan es un campo en el cualse entiende que tiene lugar la tarea del autoimaginarse yla autoevaluación, identificando cualquier cosa que tengalugar como una forma de autoevaluación. Como lectoressomos conscientes de esto, y así, la cantidad y el tipo derevelación, la forma y las expresiones de intención queencontramos, se convierten en imprescindibles para nues-tra lectura de un texto autobiográfico.
Otro punto de atención para los lectores de una auto-biografía es la preparación y el proceso de narración enel texto. Desde luego, cualquier acto sofisticado de lectu-ra requerirá prestar alguna atención a estos aspectos deltrabajo, pero en la autobiografía está estipulado que la pre-sentación estructural del texto sea una demostración dealgunas de las capacidades y hábitos del hombre acercadel cual se está leyendo. La manera en que el autobiógra-fo ha preparado su texto es, por lo tanto, considerada comoun «ejemplo» de su epistemología y destreza personal.Debidoa las reglas, no hay manera de que el autobiógra-fo pueda evadir la responsabilidad personal por la formade su trabajo —incluso las elecciones convencionales re-flejan su identidad individual quizá como un hombre depoca necesidad o talento para la originalidad—. Una im-plicación incluso más complicada de estas reglas es el he-
68
Actosliterarios
cho de que la presunción queel autobiógrafo hace acercade la naturaleza de su audiencia también está bajo el es-crutinio de esa audiencia. A partir de la forma en que unautobiógrafo imagina y manipula a sus lectores, se nos per-mite trazar conclusiones sobre su modo habitual de inte-racción con los demás. Y la identidad, comoel psiquiatraR.D. Laing ha señalado, se compone no solo de actos deautopercepción, sino por «percepciones del otro» también:
[...] la autoidentidad (Yo mirándome a míse constituye nosolo por nuestra visión de nosotros mismos, sino tambiénpor nuestro mirar a los demás, mirarnos a nosotros y nues-tra reconstitución de y alteración de estas visiones de otrossobre nosotros; incluso si una visión de mí es rechazada,lle-
ga a ser incorporada en su forma rechazada como una partede mi autoidentidad. Mi autoidentidad se convierte en mivisión de mí que reconozco como la negación de la visiónde mi de otra persona. Así, yo me convierto en un mí que
está siendo percibido erróneamente por otra persona. Estopuede convertirse en un aspecto vital de mi visión de mí mis-mo (e. g., «Soy una persona a la que nadie comprendereal.mente»).**
Alleer las Confessions de Jean-Jacques Rousseau, porejemplo, somos plenamente conscientes de cómo gran par-te de la identidad del autobiógrafo está ligada con la no-ción del «ser malentendido», tanto por los antiguos amigoscomo porsu audiencia inmediata. (Las cosas que atribu-ye a esta última, de hecho, arrojan una luz paradójica so-bre cualquier cosa que pueda decir acerca de los primeros.)Pero un autobiógrafo no necesita ser tan explícito comoRousseau en el tratamiento de su audiencia para que no-sotros reconozcamos las suposiciones que él no puede evi-tar hacer acerca de ella. De la misma manera quelas partesde la identidad del actor pueden ser tratadas de irrelevan-tes o mediocres, los aspectos de la identidad colectiva o
individual de la audiencia pueden ser más o menos nega-dos caballerosamente. Esto puede reflejarse en los intere-ses o las actitudes que el texto intenta satisfacer, e inclusoen lo que el autor espera que sus lectores encuentren fa-miliar. Estas suposiciones se convierten, desde luego, enalgo especialmente visible cuando la audiencia imagina-da porel autor no es la que le lee; pero puede que noso-tros resistamos la identidad introducida en nosotrosincluso poralguien que nos conoce del todo demasiadobien. Realmente, puede que nos convirtamos en particu-larmente sensibles a la forma en que somostratados cuan-do este es el caso. Hay en todo esto un simbolismo moralo, al menossocial, del que las reglas del acto biográficonos hacen ser conscientes, aunque de forma tácita.
Pero las reglas, como las he formulado antes, dejan de-liberadamente mucho porespecificar. Áparte de afirmarque algunas partes de la temática deben concernira la iden-tidad del autor, no he puesto ninguna restricción mássobre la temática, ni incluso para estipular si la autobio-grafía debe concernir al hombre «interno» o al «exter-no», o dedicar más tiempoa la delineación del yo que aotros. Estas reglas, muy generales, ideadas para reflejar las
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
implicaciones compartidas por las autobiografía de dis-tintas comunidadesliterarias y por casos ampliamentese-
paradosen el tiempo, no especifican (ni lo pueden hacer)
resultados tales como qué cantidad de una vida debe re-
presentar una autobiografía, o hasta qué grado la temáti-ca debe concernir al pasado del autobiógrafo, más que asu presente o futuro. He evitado dar cualquier regla gene-
ral sobre la naturaleza de la relación que el autobiógrafo
debe establecer con su yo representado —elegíaco, cróni-
co, claro, confuso—, porquelimitarlo, como subclasificar
el acto de esta manera, me parece artificial, y porque creoque no pueden hacerse distinciones más delicadassin re-ferencia a contextos literarios mucho menos amplios. Sinuestra tarea es lograr distinciones genéricas vivas, y nosimplemente «apilar los libros en grupos», entonces de-bemos buscar más especificaciones posteriores en la rela-
ción entre el autobiógrafo y la audiencia; por ejemplo,en el contexto donde emergen y dentro de la comuni-dad literaria que les da vida. Las definiciones de lo que
es apropiado para el acto autobiográfico nunca son abso-lutas: deben ser creadas y sustentadas. Las reglas que heesquematizado simplemente reflejan distinciones impor-tantes que han sobrevivido y que continúan siendo ob-
servadas.Enlos siguientes capítulos, buscaré un lenguaje que
cubra los aspectos más sutiles y transitorios de la auto-biografía, así como estas áreas de consenso. Uno puedeempezar esta búsqueda de manera provechosa, creo yo,partiendo de las observaciones hechas por John Searle so-bre las dimensiones que entran usualmente en la acción
elocucionaria.
Primero, y más importante, está el propósito del acto (ladiferencia, por ejemplo, entre una afirmación y una pregun-ta); en segundo lugar, las posiciones relativas de E (emisor)y R(receptor) (la diferencia entre una petición y una orden);en tercer lugar, el grado de compromiso contraído (la dife-rencia entre una mera expresión de intención y una prome-sa); cuarto, la diferencia en el contenido proposicional (ladiferencia entre prediccionesy relatos); quinto, la diferenciaen la manera en que la proposición se ajusta a los interesesde E y R (la diferencia entre las ostentaciones y los lamen-tos, entre avisos y predicciones); sexto, los diferentes estados
posibles expresados psicológicamente (la diferencia entre una
promesa, que es una expresión de intención, y una afirma-ción, que es una expresión de creencia); séptimo,las diferen-
tes maneras en las que un acto de habla se relaciona conel
resto de la conversación (la diferencia entre simplementere-plicar lo que alguien ha dicho, y objetar lo que ha dicho).
Para una comunidad en particular de escritores y lec-tores, el significado convencional del acto autobiográficopodría incluir implicaciones adicionales en cualquiera oincluso en varias de estas direcciones. Ásl, mientras todala autobiografía es potencialmente «ejemplar», podría lle-gar a ser necesariamente así, en cuyo caso se establece-rían el «propósito», la «relativa posición de E y R y la
«manera en que la proposiciónse ajusta a los intereses de
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
E y R», que, junto con la didáctica, una voz autorizaday guía que exhortara a los perplejos, serían valores auto-máticamente asociados al acto autobiográfico. Ya he re-marcado la manera en que los apologistas definen su actocon respecto a otro de las dimensiones de Searle —«lasdiferentes maneras en que un acto hablado se relacionaconel resto de la conversación» (o, en este caso, la publi-
cidad de antecedente)—. Uno puede imaginar lamentacio-nes autobiográficas, autobiografías de intención, congrados convencionales de incertidumbre, en cualquiera delos contextos o propósitos, intereses o capacidades, puesunacultura trata encarecidamente de asociarse con sus ins-tituciones literarias. Incluso las siete «continuas de fuer-za elocucionaria» sugeridas por Searle están lejos de acabarcon todas las dimensiones que son antropológicamenteposibles. Y, como un acto entre todos aquellos que losseres humanos gustarían de realizar a través del lenguajey su literatura, la autobiografía podría simplementelle-gar a ser obsoleta si sus características definitorias, talescomola identidad individual, cesaran de ser importantespara úna cultura en particular. Como Wittgenstein dijoen uno de sus primerosrelatos de lo que mástarde llega-ría a ser conocido como acción elocucionaria: «¿Perocuántos tipos de oración hay? ¿Digamospreguntas, afirma-ciones y de mandato? —Hay incontables diferentes tiposde uso de lo que llamamos símbolos, palabras, 'oraciones.Y esta multiplicidad no es algo establecido, dado de unavez para siempre, sino que nuevostipos de lenguaje, nue-vos juegos del lenguaje, comosi dijeramos, salen la luz,y otros se tornan obsoletos y se olvidan».
La evolución de cualquier acto literario es, tomandoprestado el término que utiliza Freud, «demasiado deter-minado». Las presiones sobre los autobiógrafos procedende la cultura en general y, al mismo tiempo, de dominiosliterarios más restringidos. Debido al lugar que ocupaden-tro del sistemaliterario, las modificaciones formales ycam-bios en el estatus o vitalidad de otros géneros le afectaránal final también; un cambio en cualquier parte de un sis-tema altera la forma del todo. Debido a quelas institu-ciones simbólicas y no simbólicas de una cultura estántambién relacionadas la una con la otra sistemáticamen-te, los cambios en cualquiera de las ocupaciones y preo-cupaciones que constituyen un orden social afectarán ala autobiografía tan necesariamente (si no tan dramática-mente) como los cataclismos sociales. Pero el reconoci-mientode la existencia de tales presiones supone un claroy mecánico determinismo. Como toda acción humana,la autobiografía es, por lo menos en parte, autodetermi-nante. Las dimensiones del acto deben ser reconstituidascada vez que se representa; y sin estas representacionesuno solo puede hablar del acto autobiográfico en térmi-nos potenciales o históricos. Como Robert Weimanafir-ma ensu crítica del excesivamente optimista esquema dealgunosestructuralismosliterarios: «la historia de la lite-ratura, si se la considera un sistema cambiante de posibi-lidades creativas, está permanentemente reconstituidodesde dentro porla actividad social y estética de sus crea-
69
ESTUDIOS
dores y receptores: todo el sistema de la langue literaria(sus convenciones y perspectivas disponibles, su provisiónde mecanismos temáticos y verbales) se cambia constan-temente y se renueva por la praxis de la creación y recep-ción de nuevos trabajos literarios».”
De hecho, no solo deben considerarse nuevostrabajosliterarios, sino también nuevas formas de leer viejas obras.Tanto el lector comoel escritor pueden usar su represen-tación para modificar las reglas del acto autobiográficode cara a satisfacer sus propias necesidades, aunque pocasmodificaciones serán tomadas e incluso percibidas porlacomunidad en general. Cuando se percibe a uno y cuan-do otros miembros de la comunidad lo usan como ejem-plo para modificar sus propias representaciones —laaudiencia pidiendo nuevos trabajos, y nuevos trabajos pi-diendo audiencia— llegamosa la evoluciónliteraria en suforma más inmanente. Ciertamente, algunas culturas y al-gunasliteraturas serán menostolerantes con este tipo deexperimentos, y a menudo se llevarán a cabo los más pro-fundos experimentossin ninguna intención revoluciona-ria. De los experimentos malogrados nunca tendremosconocimiento; la paradoja de la convención histórica es,
según Merleau-Ponty, que «solo toca de las cosas aquelloque tienen que pertenece al futuro». «Todos los sistemassimbólicos —percepción, lenguaje, historia— solo se con-vierten en lo que fueron, aunque para hacerlo necesitanser asumidos por iniciativa humana.»*
Pero Merleau-Ponty nos recuerda que la relación noes meramente entre cualquier representación creativa o crí-tica en particular y lo que la ha precedido; las representa-ciones inician la historia, definen las posibilidades de unfuturo «abierto al campo de la investigación». «En el hom-bre, el pasado no es solo capaz de orientar el futuro o lle-nar el cuadro de referencia para los problemas de unapersona adulta, sino, más allá de esto, dar inicio a la bús-
queda [...] o a una elaboración indefinida.»Así, cadaautobiógrafo no solo intenta resolver los problemas acer-ca de su propia naturaleza y la naturaleza del acto de auto-análisis y autoexhibición en la que está ocupado: tambiénprovoca nuevas preguntas acerca del sujeto, nuevas ambi-ciones para comprobar o extender el ámbito de sus ob-servaciones y la profundidad de su control estético y desu expresión.
Nosolo sería perverso, sino imposible, evitar hablarsobre los cambios en la autobiografía entre Grace Abound-ing, de John Bunyan, y Speak, Memory, de Vladimir Na-bokov; pero sería igualmente perverso e imposible hablarde cambio como algo que ocurre fuera y más allá de lascontribuciones que estos y otros autobiógrafos individua-les han hecho. Es por esta razón por lo que dedico uncapítulo entero al trabajo de cada hombre, así como altrabajo de Boswell y De Quincey. Deseo que sea por ahoraevidente que un detallado análisis crítico de cuatro auto-biografías individuales no es una manera de escapar a pro-blemas mayores de la definición genérica e histórica, peroque es, en cambio, la única manera de encarar estos pro-
blemas permaneciendo, mientras, fieles al principio de
70
Actosliterarios
Woolf de no perder «todo el sentido del significado». Se-gún Robert Weiman, «Al nivel de sus decisiones más fun-damentales, la historia literaria no tiene incluso elección:
si tuviera que juzgar solo el trabajo individual (o unasu-cesión de trabajos) como parole, cerían posibles generali-zaciones no histórico-sistemáticas, tales como las que
tratan del género y la sociedad. De forma similar, unapreocupación con la langue tendería a negar los grandestrabajos en sí mismosy a reducir la cualidad constitutivade sus contribuciones al crecimiento de la literatura».*
Cada uno de los cuatro autobiógrafos que he elegidoestudiar representa un momento en la historia y la pro-gresiva articulación del acto autobiográfico, aunqueseríaabsurdo pretender que cualquier trabajo individual es soloy adecuadamente «representativo» —que no hay otrostrabajos igualmente importantes que no pudiera haber es-cogido, incluso alguno con pretensionesestéticas superio-res—. Pero Grace Abounding, el London journal, losAutobiograpbical Sketches, y Speak, Memory son todostra-bajos destacados en la forma que demuestran las diversasactitudes y esperanzas que rodean el acto autobiográficoen cuatro épocas dela literatura inglesa y americana sepa-radas las unas de la otras por intervalos de al menos unsiglo. En cada escritor podemos observar cambios en lafamiliaridad, la habilidad consciente de adivinar y con-trolar los fines del acto en el que esta ocupado. Pero estoscuatro escritores han sido también seleccionados debidoa la introspección que nos permiten en los sistemaslite-rarios y culturales dentro de los cuales trabajan y en tér-minos de los cuales sus actos autobiográficos se definen.Cada uno es autor de un trabajo contrastado, un actoli-terario que para ese escritor en particular y su comuni-dad toma parte en y da lugar a distinciones importantescon respecto a la autobiografía. «La cuestión filológica decómo un texto puede ser interpretado “con propiedad”[...] puede responderse perfectamentesi el texto es tratadoen comparación con los antecedentes de otros trabajos queel autor pudiera esperar que el público contemporáneoconociera explícita o implícitamente.»* Yo, obviamente,no tengo ni suficiente espacio ni tiempo para emitir loque Jauss ha llamado «la mejor respuesta», pero si no pue-do abarcar completamente el acto autobiográfico, puedoal menos extraer lo mejor de las oposiciones, las eleccio-nes, las alteraciones sutiles que estos cuatro autores usanpara distinguir su autobiografía de la de un competidor,Para Bunyan,la característica que distingue la autobiografíaes la realidad. Aunque todos sus escritos están relaciona-dos con la misma «verdad espiritual», solo su autobiogra-fía es empírica al mismo tiempo que ejemplar. Pero alescribir, un siglo más tarde, Boswell ya no encuentra sufi-
ciente la distinción entre «hecho»y «ficción»; una nuevaoposición debe establecerse entre tipos diferentes de he-chos: entre el hecho objetivo y la psicología afectiva dela observación asociada con la biografía, y el más arbitra-rio y caprichoso reino del hecho subjetivo y la privadasensibilidad que es el dominio de la autobiografía. Estereino subjetivo fue en sí mismo subdividido porel si-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
glo XIX, convirtiéndose en el «sujeto trascendental», por
una parte, y el sujeto mundano, individual, por la otra.Así, Thomas de Quincey reserva sus verdades subjetivasmás profundas y universales para la «prosa apasionada»de su lírica, y permite a sus Autobiograpbical Sketches re-flejar entretenidos accidentes de la historia y la sociedadque le distinguen superficialmente de otros hombres. Enel trabajo de Vladimir Nabokov, tenemos la oportunidadde ver una de las más delicadas de todas las distinciones,la diferencia entre autobiografía y su parodia. A diferen-cia de sus predecesores, Nabokov no limita la autobio-grafía al revelado o incluso descubrimiento de la verdad.Para Nabokov, la autobiografía es viable solo cuando unoreconoce que crea la verdad tanto comola expresa; así,su burla de la autobiografía en Lolita exponelos engañosde la sinceridad y la indulgencia narcisista de la tradiciónconfesional. Su propia autobiografía no solo hace gala desu artificialidad, sino que logra una personalidad casiolímpica también, sugiriendo que ningún autobiógrafodebería retratarse a sí mismosin antes llegar a ser cons-ciente de la gran cantidad de ficción implícita en la ideade un yo.
Pueden también observarse cambios en la forma, y par-ticularmente en la adecuación y legitimidad de las formasdisponibles, cuando uno se mueve de un autor a otro. Pero,
a pesar del hecho de quela autobiografía surge ahora bajoel prestado disfraz de la hagiografía, ahora en la formain-determinada de unjournal, a pesar incluso de cambios másfundamentales en su función y en su propósito,el esfuer-zo autobiográfico ha perdurado, y puede quela diversi-dad humana sea el secreto de su continuidad.
Del acto al texto
Siempre digo algo que es que lo que estoy ha-ciendo[...] no tiene contenido pero quedala for-ma de la pregunta y la respuesta.
(Gertrude Stein)?
Decir que la autobiografía es un acto más que una formaresuelve algunas preguntas de la crítica, pero da lugara otras. Dado un único texto, o incluso un conjuntocontrastado de textos, ¿cómo puede uno esperar apre-hender sus dimensiones como acción? Las reglas quehacen que la formasea dinámica, que atribuyen direccióne intención a un diseño textual, son tácitas incluso paralos miembros de la misma comunidad literaria —cuán-to más invisibles deben ser para los lectores que lo con-templan tras un intervalo de un siglo o más de diferencia—.Afortunadamente, queda una vía de entrada parcial enlos contextos que se nos han perdido, si somos capa-ces de seguir ciertas claves inherentes al lenguaje deltexto.
El lenguaje es en sí mismoestático, posicional; reflejavividamente y también moldea las situaciones pragmáti-cas. En cada lenguaje hay elementos que responden acaracterísticas en el contexto en el que son utilizados, ca-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
racterísticas no solo del marco físico, sino que incluyentoda una serie de distinciones culturales por lo que sere-fiere a intereses y capacidades, adecuadas relaciones socia-les y posibles relaciones con el mundo. Los elementos enparticular que son sensibles al contexto al que debenres-ponder difieren de un lenguaje a otro, pero las dimensio-nes de la acción que son importantes para una comunidadestan incluidas entre ellos. De hecho, ciertas distinciones
lingúísticas parecen sobrevivir principalmente porque ayu-dan a definir y comunicar la naturaleza de una acción.Según el sociólogo y lingiiista John Gumperz, «del mis-'mo modo en quela inteligibilidad presupone reglas gra-maticales subyacentes, la comunicación de la informaciónsocial presuponela existencia de relaciones regulares en-tre el uso del lenguaje y la estructura social».%
Unopuede, entonces, pedir a cada parte del discursocuáles son los centros de su orientación y también cuáles la naturaleza de esa orientación: si esto es valorado entérminos de proximidad o en cualquiera de las otras va-riadas escalas de posición que un lenguaje puede propor-cionar. Uno también puede preguntar, de formaparticularante una obra de literatura, qué tipo de coherencia, con-sistencia y modelo hay en este proceso de orientación.¿Sugiere el lenguaje del texto ambivalencia, indecisión qui-zá, o ambigiiedad de enfoque? ¿Existe un nombre explí-cito o implícito para la fuerza que lo controla detrás delas perspectivas que son elegidas? Las actitudes y roles pue-den aparecer gradualmente con el desarrollodel texto, opuedehaber logros esporádicos, puntos de claridad y oscu-ridad, que, en cambio, forman un diseño autobiográficoconvincente. (Después de todo,las reglas de la autobio-grafía son tales que podemosleer cualquier texto de for-masintomática, e incluso delettarnos en nuestra habilidad
para ver lo que un autor intensamente ocupado en suta-rea no puede.)
Ya sabemos mucho acerca de cómo situarnos en y me-diante el escuchar y el hablar, y a partir de este conoci-miento, una vez que sus bases lingúísticas están articuladas,podemos proceder a encontrar nuestro camino hacia lassituaciones que rodean los diversos actos autobiográficos.No puedo proporcionar más que un rudimentario análi-sis de los elementos del inglés que reflejan y crean nues-tro sentido de contexto. Pero incluso esto podría ser uninicio útil. Unos cuantos elementos pueden formar unamatriz sobre la cual valores tales como la «autoconcien-cia», la determinacióno la jovialidad del acto autobiográ-fico pueden empezar a medirse. A partir de la distribucióny frecuencia de estos índices lingijísticos uno puede efec-tuar juicios sobre el aspecto y aparente fuerza de la aten-ción de un autobiógrafo, sobre lo que atrae o desvía suatención.
Debemos empezar con alguna noción de las caracte-rísticas contextuales que nuestro mapa lingúiístico es ca-paz de reflejar.* Tanto la geografía espacial como latemporal están indicadas, así como los significados socia-les —Navidad, por ejemplo, o casa— que han adquirido.Luego están los participantes, aquellos que toman parte
71
ESTUDIOS
activa o pasivamente, bien como una fuente o como por-tavoz, remitente o simplementetestigo de los procedimien-tos en la comunicación. También está el instrumento o
canal de comunicación, un rasgo especialmente importanteen el caso delos textosliterarios, que a menudo cobra vidaautónoma propia. Cualquiera de estas presencias físicaspuede también establecer una perspectiva desde un pun-to en la memoria, alusión o imaginación. Pero tan im-portantes como estas características de base son lasrelaciones que mantienen entre ellas, las posiciones rela-tivas atribuidas a los participantes, la forma en queellosse relacionan sucesivamente con sus instrumentos y susmarcos de actuación, y la manera en la que perciben losroles que deben desempeñar, sus propósitos, y la proba-bilidad de éxito en un acto particular de comunicación.Lasrelaciones lingiísticamente relevantes incluyen gradosde poder, solidaridad, compromiso, proximidad, novedad,certeza, centralización, continuidad y autonomía. Desde
luego, cualquier hablante individual puede analizar másprofundamentesu situación y tratarla en términos más su-tiles que estos. Simplemente he sugerido aquellas caracte-rísticas y relaciones que están automáticamente codifi-cadas en el lenguaje, y que afectan a cualquier hablantetanto si elige conscientemente o no meditar sobre su si-
tuación.Unade las elecciones contextualmente más motivadas
y obvias en nuestra habla es la que existe entre la prime-ra, segunda y tercera «persona». Yo, nosotros y tú son to-dos ellos términos reservados para los participantes en unacto de comunicación. Hablar en primera personaes iden-tificarse a uno mismo comola fuente principal de la co-municación, y hacer de este un asunto central de esacomunicación. Un hablante o escritor puede tambiénelegir centrarse sobre un receptor al que va dirigida su co-municación, invocando tu presencia y participación ex-plícita. El uso de la tercera persona niega o, por lo menos,trata de irrelevante la conexión entre la participación yel tema de una discusión; se elimina del principal campode nuestra acción él (ella, ello y ellos). Sin embargo, haytodavía más distinciones por hacer entre aquellos que par-ticipan. Uno puede especificar no solo si hay uno o mu-chos emisores o receptores, sino también cualidades menostangibles, tales como el grado de impersonalidad o idio-sincrasia en la posición «de uno» como hablante. Un autorpuede elegir incluir o excluir a su audiencia de sus domi-nios, uniéndose a ella en un comunal nosotros o hacien-
do su papel individual tan indefinido, a través del uso deuno o su variante informal t4, que puede aplicarse a cual-quier persona que pueda compartirlas circunstancias des-critas. La identidad autobiográfica varía considerablementecon respecto a todas estas dimensiones. «Bien pudiera serque mis descendientes fueran informadosde que a este pe-queño artificio, con la bendición de Dios, su ancestro ledebió la constante felicidad de su vida, hasta los 79 años,
edad en la que esto es escrito» (Benjamin Franklin, Auto-biography). Al adoptar un punto en el futuro, y una po-sición entre su propia posteridad como un punto temporal
7
Actos literarios
de ventaja, Franklin puede contemplarse a sí mismo como
una personalidad histórica. Incluso más astutas son las eva-
sivas hacia la primera persona en The Education ofHenry
Adams: «Él lo había esperado; según Hay, incluso estaba
satisfecho de ver a su amigo muerto, como todos mori-
ríamos si pudiéramos, en el punto álgido de la fama, en
nuestra tierra y en el extranjero, universalmente lorados,
y manteniendo su poder hasta el final. Uno había visto
comola grandeza de muchos emperadores y héroes se di-
luía en la más absoluta oscuridad incluso en vida; y aho-
ra, por lo menos, uno no tenía que temer que esto le
sucediera a su amigo».* Tal lenguaje es apenas sorpren-
dente para alguien que encontró quela lección principal
de las Confessions de Rousseau es una «advertencia contra
el Ego».El sistema de los pronombres en inglés incluyó anta-
ño una distinción entre thox («vos») y you («asted», «tú»),
que distinguía algo más que simplemente el número de
receptores, indicando también el relativo estatus y fami-
liaridad del hablante y el receptor. El derechoa dirigirsea alguién como ¿hon, iba emparejado a la intimidad o
al poder, mientras que yox se extendió para iguales sin
ninguna demanda especial de intimidad. Las mismasdistinciones continúan siendo importantes en el inglés
moderno, pero se señalan de otras maneras, mediante el
uso de títulos tales como Mr. o Professor en pertinentescombinaciones con nombres, apellidos o diminutivos.*
Para la autobiografía esto significa que las audiencias pue-
den ser tratadas con desdeño o con respeto, y también
se les puede otorgar grados de reconocimiento por su par-
ticipación en el acto, lo que repercutirá en las conclu-
siones sobre el carácter del autor. Tampoco necesita el
autor tratar a su audiencia como un todo no diferencia-
do; puede que los divida entre nobles y no nobles, en gru-
pos hostiles y comprensivos. Considérense las estrategias
adoptadas en el prefacio de sir Thomas Browne en Reli-
gio Medici: «He presentado ahora al mundo una copiacompleta y modificada de aquella pieza que fue antes tanimperfecta en gran parte y clandestinamente publicada [...]El queleerá aquella obra y tomará nota de las particula-
ridades varias y expresiones personales en ella distinguiráfácilmente que la intención no era pública; y, siendo unejercicio privado dirigido a mí mismo, lo que se comuni-ca en ella allí era más un memorial de mi persona queun ejemplo de cualquier otra».** Aquí, la audiencia está,a la vez, distante e indefinida, aunque individualizada: una
colección de potenciales «otros» que conjuntamentefor-.
manel «mundo». Browne nose dirige directamente a nin-.guno deestos individuos no especificados, permaneciendo |
circunspecto y discreto bajo lo que considera comoel im-
personal y fundamentalmente intrusivo escrutinio de su«público». .
Uno puede fácilmente deducir, a partir del extracto deBrowne, que la persona gramatical no es el único recursopara calificar los roles respectivos de escritor y lector. Hayinfinidad de posibilidades para la referencia e invocación
a través del uso de lo que Bertrand Russell acostumbraba
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
llamar «descripciones definidas»: títulos con atención úni-ca a uno de los participantes en el contexto comunicati-vo. Desde luego, al escoger tales títulos, el autor se haerigido ya en contra de una forma menosoblicua de refe-rencia, y esto también entra en el significado del títulodescriptivo que elige: «Nota Bene —El poeta a un puntoy medio de estar terriblemente enamorado» (RobertBurns, Journal ofthe Border Tour).* De la manera en quese etiqueta a sí mismo, Burns revela no solo su alegre iro-nía con respecto a su postura como autor, sino tambiénalgo de la función de su Journal, que es el diario de unpoeta y no unlibro de viajes. La selección de títulos, porlo tanto, refleja muchosobrela situación autobiográfica,su propósito y su audiencia implícita, así como acerca delpapel del autor y su relación con el material. Todasestascaracterísticas de la situación se convierten en criterios paraescoger títulos que son relevantes y reconocibles.
Lo que damosa entender por reconocimiento significa queel receptor puede llevar a cabo operaciones en el nombre,categorizarlo, encontrar como miembro de quéclase está sien-do usado, otorgarle conocimiento al que referirse, detectarcuáles de sus atributos son relevantes en el contexto, etc. La
selección del término «adecuado», y el hecho de escucharun término como adecuado, parece involucrar sensibilidada los respectivos posicionamientos de los participantes y re-ferente (que puede cambiar en el transcurso de la interacción);a la composición de los participantes de la interacción, y elconocimiento del mundo visto por miembros que se orga-nizan por categorías de pertenencia [...] y al tópico o activi-dad llevado a cabo en la conversación en ese punto de sutranscurso.
Unopodría, en principio, examinar cada elección deuna palabra comosi fuera sensible en este paso hacia lassuposiciones que se hacen sobrela situación comunicati-va, pero las suposiciones son mucho másclaras cuandoun autor lucha abiertamente para hacer que una cosa seaidentificable a los ojos de su audiencia. Cuando, por ejem-plo, él espera que ellos sean capaces de responder al he-cho de llamarlos por su nombre: «¿Puede darse el casode que el público dé por supuesto que cualquier cosa es-crita por un escritor profesionalsea eo ¿pso falso? El escri-tor profesional es quizá considerado como un “cuentista”,como un niño que ha caído en aquel hábito y que es me-cánicamente reñido por sus padres incluso cuando aseguraque esta vez está diciendo la verdad» (Mary McCarthy,Memories ofa Catholic Girlhood)* Aunque McCarthy ri-diculiza la xenofobia y la condescendencia de este masivopúblico lector, continúa asumiendo que hay distincionesfundamentales entre ella misma y su propia audiencia delectores. Parece que no hay colegas escritores entre su pú-blico y que sus creencias colectivas son tan extrañasa ellacomo lo son sus costumbres miméticas para su público.«Nací en Tuckhoe, cerca de Hillsborough, y a unas docemillas de Easton, en el condado de Talbot, Maryland.
No tengo conocimiento exacto de mi edad, al no habervisto nunca ningún registro auténtico que la contenga»
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
(Narrative ofthe Life ofFrederick Douglass, an AmericanSlave Written by Himself).? La precisión de la jerarquíade la situación que hace Douglass podría, en parte, serdebida a un deseo de guiar a su audiencia hacia un lugarfuera de la escala usual, exigiendo que él les enumere unalista de nombres más familiares. Pero a ningún lector sen-sible podría escapar el orgullo que Douglass siente al ha-ceresta precisión; para un hombreal que se le ha negadoel conocimiento de su fecha de nacimiento y de su paren-tesco, un lugar de nacimiento se convierte en una mora-
da tanto espiritual comofísica, y el conocimiento deeste,en una fuente de autocontrol.
Además del uso de etiquetas y señales, tenemos tam-bién varias categorías de adverbios y verbos «deícticos»a través de los que manipulamos y reflejamos relacionesespaciales. Dependiendo del punto de referencia escogi-do podemos situarnos a nosotros mismos como bere(«aquí») o there («allí»), en base a nuestra proximidad aaquel punto, y también situar this («este») o that («aquel»)objeto en base a su relativa proximidad. Las preposiciones,como los adverbios, pueden tener un punto de referenciaimplícito situado en el contexto comunicativo, como cuan-do uno dice «está detrás del árbol» (lt is bebind tbe tree),siendola dirección una función de un punto de vista dadoy no el del árbol mismo»* El punto de vista puede tam-bién determinarsi hay dos o tres dimensiones, si uno estáat (un punto en el plano) o in («dentro») de la casa. Fi-nalmente, hay grupos de verbos que también reflejanuna orientación implícita, parejas como go («im») ycome(«venir»), o depart («partir»), y arrive («llegar»), porejemplo.**
Los que hablan y escriben inglés puedenelegir situar-se ellos mismos en el espacio, pero están obligados a darsu posición en el tiempo. A cada frase completa se le exi-ge una inflexión temporal, midiéndose la proximidad deun acontecimiento o estado en relación a lo que «ahora»está sucediendo en el contexto de comunicación real o pro-yectado. La escala está de hecho bastante limitada, ya quetodo lo queel tiempo verbal puede realmente medir sonlas distinciones absolutas entre la cualidad past («pasado»)o nonpast («no pasado») de los acontecimientos. SegúnJohn Lyons, «la razón es que, mientras el tiempo pasadose refiere típicamente al before-now (“antes de ahora””) elno pasadono está restringido a lo que es contemporáneoal tiempo de la actuación: es usado para frases ““atempo-rales” o “eternas” (“El sol sale por el este”, etc.), y enmuchas frases que se refieren al futuro (“después deahora”)».*%
Complementando esta dicotomía temporal básica, es-tán los adverbios y los sintagmas preposicionales, que pue-denser utilizados para especificar el tiempo de presenteno limitado de antemano, y dándole, por ejemplo, lectu-ras de presente habitual o futuro como «ella se marchamañana». Algunos grupos de adverbios de tiempo—tales como mañana, hoy, y ayer, o abora y entonces— seorganizan alrededor de puntos de orientación contextua-les, y son así similares al tiempo verbal y a los adverbios
73
ESTUDIOS
de lugar en su funcionamiento. Todavía se añaden otrasdimensiones a la medida del tiempo medianteel sistemainglés del aspecto. El aspecto «perfectivo» se usa habitual-mente para algo empezado en el pasado pero no comple-tado entonces, un estado que todavía continúa y quetodavía conserva su relevancia.” (Un pasado perfectivoindica, por consiguiente, una acción iniciada antes, peroque continúa más allá de un punto de referencia que yaes pasado, como en «ella se había marchado cuando yollegué».) El aspecto «progresivo», que también puede serpasado o presente, indica una acción que está en progreso(«ella se estaba marchando cuando yo llegué»), un proce-so que rodea por completo e incluye dentro de su ámbitopropio, al que excede, lo que hemoselegido como nuestropunto de referencia. La impresión que tenemosde densi-dad y riqueza en nuestro sistema temporal es principal-mente un producto deesta habilidad para escoger nuestrospuntos de referencia, y en cualquier uso autobiográficode la gramática del tiempo debemos, como afirma RobinLakoff, «considerar no solo los elementos presentes en lasuperficie de la oración y el tiempo de actuación, sinotambién el punto de vista del emisor[...] la elección del
tiempo se basa en parte en el factor subjetivo de cómoel emisorse siente a sí mismo en relación con los aconte-cimientos».5
Así, podemoscalibrar en cierta medida cómo se sien-te el hablante ante el acontecimiento reflejado en las lí-neas que concluyen la autobiografía de Bertrand Russell:«Esta ha sido mi vida. La he encontrado merecedora devivirla, y gustosamente la viviría otra vez si se me dierala oportunidad».Nuestro conocimiento de tiempo yaspecto nos explica cómo interpretar la oración de Rus-sell, cómo ver la relevancia epistemológica que sus pasa-das experiencias continúan teniendo para él. Si Russellhubiera escogido otro punto de referencia —el texto im-preso, más que el hombre que lo escribe— y su conclu-sión pudiera tener otras implicaciones, su vida podríahabersido vista comoeternamente presente más que comolo que «hasido».
Pero, al leer a Russell, somos claramente conscientesde la contingencia y del estado de esperanza de la oraciónfinal, reflejando su proposición únicamente sus deseos yno su esperanza o creencia de que volverá a vivir. Aquíreconocemos otro tipo de medición incluido en el len-guaje, un trazado de lo que pudiéramos llamar, grossomodo, «grados de posibilidad». Entre las figuras que po-nen en marcha nuestro reconocimiento se incluyen elcomplementadorsi, el verbo conjugado era o estaba y elauxiliar utilizado para formar el condicional. Todas estasfiguras son parte del disperso sistema del «modo»de nues-tro lenguaje conformado porellas y por los adverbios conlas que están funcionalmente relacionadas, tales comocier-tamente y posiblemente. El hecho de que algunos de estosmismos auxiliares y adverbios sirvan para medir el tiem-po ilustra la puntualización de M.A.K. Halliday de que ellenguaje puede «relacionar lo que se está diciendo conel “hablante-ahora”, tanto permitiendo las opciones de
74
Actos literarios
modo como dando un punto de referencia bien en el tiem-po o en el juicio del hablante».
La modalidad no solo califica la probabilidad de unacontecimiento, sino que también refleja el grado de cer-teza y la naturaleza del compromiso expresamente reali-zado porel hablante. Él puede, por ejemplo, mostrar susreservas respecto a su propia capacidad: «No puedo decirsi mis primeros recuerdos vuelven a la orilla este u oestedel fangoso y lento Río de la Plata, a Montevideo, donde
pasé largas y ociosas vacaciones enla villa de mi tío Fran-cisco Haedo, o a Buenos Aires» (Jorge Luis Borges, Unensayo autobiográfico)! Puede indicar que la fuerza de suafirmación va a ser moderada, que él está solo relativa-mente en lo cierto o incluso bastante inseguro de su in-formación. «Debemos de habernos trasladado al suburbiode Palermo bastante pronto» (Borges, p. 135). «En la pá-gina que cierra aquel libro, se me habla acerca de un hom-bre que parte para hacer un dibujo del universo. Trasmuchos años, ha cubierto una pared blanca con imáge-nes[...] solo para averiguar en el momento de la muerteque ha dibujado algo parecido a su propia cara. Puede queeste sea el caso de todo libro; es ciertamente el caso de es-
te libro en particular» (Borges, p. 180). Según su juicio—olo queatribuye a su audiencia o su cultura—,el escri-tor puede distinguir entre una contingencia moral o lógi-ca como opuesta a la necesidad: «A mi edad, uno deberíaser consciente de sus propios límites y este conocimientopodría hacerle feliz» (Borges, p. 185).
La modalidad es, así, un importante recurso lingiiísti-
co, que permite a un autor suavizar su posición y delimi-tar sus responsabilidades. Muchas de sus modificacionesreflejarán sus anticipaciones, las respuestas procedentes desus lectores que ya oye e intenta encontrar a través de ad-misiones, conciliaciones y reafirmaciones claras. «Quizáestas páginas están más dirigidas a los pobres estudian-tes. En cuanto al resto de mis lectores, aceptarán talesfragmentos como se les presentan o confío en que nin-guno ensanchará las costuras al ponerse el abrigo ya quepuede que le haga buen servicio a quien le queda bien»(H.D. Thoreau, Walden).2 Como se puede ver en estepasaje, las capacidades, intenciones y obligaciones puedentambién ser atribuidas a una audiencia. Un autor puederestringir a sus lectores a los papeles que «deben» repre-sentar, o exhortarles para que se esfuercen diciéndoles loque «pueden» representar. Sobre todo, sus prediccionesy la certeza con la que las hace nos dicen mucho de suspropias interacciones, su forma de manejar sus relaciones,y cómo y dónde deposita cuidadosamente su confianza.
Mientrasla fuerza del llamado subjuntivo, de los con-dicionales y de las afirmaciones contrarias al hecho es ob-via, incluso las exclamaciones implican algo de la fuerzacon la que el hablante sostiene o se atreve a dar su opi-nión. El énfasis refleja la distancia de lo normal, siendo«la normalidad» definida a su vez según las esperanzas delescritor o del lector. Por ejemplo, en Praeteria de J. Rus-kin: «¡El bosque negro! ¡La caída de Schaffhausen! ¡Lacadena de los Alpes! ¡Están a nuestro alcance para el
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
domingo! ¡Qué domingo, en lugar del habitual Walworthy los campos de Dulwisch!».%
Ruskin expone la profundidad y la tendencia de susentusiasmos, así como su suposición de que los estánda-res para la excitación y el aburrimiento serán comparti-dos porel lector. Pero es en el modo gramatical, más queen la modalidad, donde vemos la dimensión interperso-nal de la comunicación aprehendida o manipulada másdirectamente. Tanto el imperativo comoel interrogativoson signos de que el autor llega a la audiencia, una llama-da activa de ayuda para resolver una necesidad o una in-certidumbre. Las órdenes y los ruegos tambiénreflejanlos atributos de las personas involucradas, en lo que serefiere a sus derechos relativos y deberes, aunque el po-der puedeser reivindicado y la responsabilidad impuestapor medio de la invocación de otras características dela situación. Uno puede, por ejemplo, ordenar en nom-bre de un principio cuando el propio estatus de uno nofuera suficiente. Si la situación interpersonal es obvia,y tanto el poder del hablante comola necesidad y la fa-cilidad de la respuesta deseada son autoevidentes, puedeque haya sustituciones en el modo; uno podría, en estecaso, efectuar una orden simplemente manifestando unanecesidad o cuestionando las acciones de su interlocu-tor.5* Pero incluso en estos casos derivados la invitacióna responder permanece y el, a menudo escondido, li-gazón de un autor con su audiencia sale a la luz porcompleto.
¡Piensa en esto! ¿Fue todo para acabar en una oficina so-bre montonesde ceniza, con el salón de Podsnap cerca y uncomité Whig repartiendo cava a los ricos y margarina a lospobres en proporciones lo suficientemente convenientes paracontentar a todos los hombres, aunque el placer de los ojosse marchara del mundo, y el lugar de Homero fuera ocupa-do por Huxley? Aunasí, creedme, en mi corazón, cuando
meforcé a mí mismo a mirar hacia el futuro, eso es lo quevi (W. Morris, How I became a Socialist).%
Morris dirige a su audiencia mediante el poder de supasión más que por cualquier condiciónliteral que pue-da poseer —el papel que asigna a sus lectores es el mismopapel que una vez se asignara a sí mismo—. Ellos «sonforzados a mirar» como él lo fue antaño. Esta conjunciónde la audiencia y de por lo menos un aspecto del autor,aunquelejano en el pasado, mitiga un tono demasiado im-perioso. El lector es un comprensivo igual a lo largo delintercambio, un participante completo a cuya compren-sión y creencia Morris puede apelar.
Mientras estamos acostumbrados a ver la dimensióninterpersonal de imperativos y preguntas, los valores prag-máticos del modo indicativo acostumbran a ser muchomenosfáciles de distinguir. Pero este modo refleja tam-bién las relaciones entre un autor y una audiencia, ya que,según el filósofo Paul Grice, «se asume que no dirá tantocomo considera que sea relevante a los intereses de laaudiencia de uno».% Al relatar algo a sus lectores, unautor delimita así el radio de acción de lo que claramente
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
ya saben. Hace suposiciones acerca de su ignorancia ynecesidad, y, de hecho, acerca de su deseo de ser cono-cedores de algún acontecimiento. Como tributo a susofisticación, un autor puede elegir, por el contrario, rea-
lizar una pregunta retórica si la información es demasia-do básica para relatarla sin implicaciones ofensivas. Paralos autobiógrafos en particular, el requisito de que la sus-tancia de un relato sea tanto desconocida comorelevantea los intereses de una audiencia ha demostrado ser un pro-blema. Especialmente en las primeras etapas del género,los autobiógrafos han sentido la necesidad de defendersecontra los ataques a la novedad y necesidad de su autoex-hibición. Por ejemplo, en Life ofBenvenuto Cellini: «To-dos los hombres, no importa de qué clase sean, que hanhecho algo de excelente, o que puede verdaderamente ase-mejarse a esto, deberían, si son personas honestas y vera-ces, descubrir su vida con su propia mano»;” y en lasConfessions de Rousseau : «Yo estoy hechoadiferencia decualquier otro que nunca haya conocido; incluso me aven-turaré a decir que soy como nadie en el mundo entero.Puede que no sea mejor, pero por lo menossoy diferen-te». Mientras Rousseau hace hincapié en el hecho deque el suyo es un relato que su audiencia no podría haberadivinado ni incluso a partir de sus propios actos de in-trospección, Cellini pone énfasis en el deber que le hasido impuesto como un hombre ejemplar porla «gracia»de la excelencia. Incluso en los autobiógrafos contempo-ráneos, que trabajan dentro de unatradición establecida,pueden a menudo encontrarse vestigios de la misma pos-tura polémica. En My Life and Times, de H. Miller, porejemplo: «Todo el mundo piensa que tiene que saber loque hago, cómo es mi vida, qué ha sido, etc. En cierto
modo, estoy completamente disgustado, refundiendo to-dos los datos sobre mi propia vida o proyectos futuros[...]de cierta forma, a veces me siento víctima de mi propiacreación». Miller, a diferencia de Cellini, no se siente
glorificado, sino víctima de la fama; su autobiografía noestá escrita como homenaje a la naturaleza pública de vir-tud, sino desde la postura de sumisión molesta a la curio-sidad pública.
Además de reflejar las relaciones interpersonales, elmodo ejerce también, desde luego, una presión sobrecómo recogemos una información, particularmente en suestatus ontológico. El modo establece condiciones sobrecuándo y cómo una proposición puede verificarse, los im-perativos que afectan por definición a los estados de loshechos que no existen todavía, y las preguntas que plan-tean dudas.” Puede parecer que los autores a veces utili-zan el modo impropiamente, como hace Morris cuandopregunta (ver arriba) acerca de acontecimientos muchodespués de que sus propias dudas hayan sido resueltas. Entales casos, el autor está simplemente alterando su marcode referencia y adoptando una cierta posición ventajosa,tanto la del ambiguo yo comola del lector, o la de algunaotra persona imaginaria. «Un acontecimiento particular-mente frecuente en prosa es el caso en que alguna pre-gunta tal como “¿Qué se va a hacer ahora?” introduce
75
ESTUDIOS
las deliberaciones internas del héroeo el relato de sus ac-ciones —siendo esta tanto una pregunta que se hace elautor como una que el héroe se plantea a sí mismo anteunasituación difícil [...] es el autor el que da un paso ade-lante, pero lo hace en nombre de su héroe, parece hablarpor él».?
El contexto de la comunicación es, pues, complicadoy recursivo; un acto del habla puede encerrar otro acto,verbal o mental, que tenga su propio contexto inmedia-to, y el contexto implícito puede variar cuandoel hablante:común permite diferentes grados y diferentes tipos de auto-nomía a las palabras que relata. Mediante el uso del dis-curso directo, y separandoel estilo indirecto de su propiodiscurso por medio de comillas, el escritor pretende trans-mitir el discurso original sin interferencias, reproducien-do ambas cosas, la forma y el contenido (dentro de loslímites convencionales) de las palabras del otro hablante:¿Llama a los bomberos”, gritó Mrs. Prothero mientrashacia sonarel gong» (Dylan Thomas, A child's Christmasin Wales).?? El discurso indirecto permite una mayordis-torsión del material del que se da cuenta. El habla implí-cita ha sido totalmente asimilada, sin comillas ni cambios
de tiempo que lo hagan resaltar como un acto autóno-mo: «En verdad el humo salía a raudales del corredor,
y el gong estaba bombeando y Mrs. Prothero anunciabala ruina como un pregonero de Pompeya» (Thomas,p. 21).
Al utilizar un relato indirecto, el escritor indica quelo que él transmite no es el acto de habla original, sinosu propio análisis de ese acto. Su análisis puede resaltartanto el fondo comola forma del discurso que reprodu-ce; puede simplemente parafrasear el mensaje, o, comoThomashace, retratar el modo en que es expresado. En-tre los polos de lo indirecto y directo se encuentra el «dis-curso casi-directo», una variación del estilo indirecto quepuede carecer de los signos formales del discurso directo,tales como las comillas, al mismo tiempo que todavía pre-serva algo de la dicción y gramática del material original.El juego ambiguo entre el análisis y el relato facilita laironía y la parodia: «Y las madres advertían ruidosamen-te a sus orgullosos -as y sonrosados-as hijos e hijas quepusieran aquella medusa en el suelo» (Thomas, HolidayMemory).7* El autor puede también usar el marco de sucita para sugerir una lectura del material que cita o enfa-tizar un aspecto particular de éste. Thomas nos quierete-ner escuchando a las madres «advirtiendo ruidosamente»y también viendo el humo quese les escapa a las familias
. quemadas por el sol en su propia situación.Pero los nombres dados a estos actos de estilo indirecto
—gritar y advertir, anunciar y decir— pueden ser usadoscon esta mismafacilidad para nombrarel acto en el que elautor mismo está ocupado. Estos términos son los queAustin ha llamado «representativos», en el sentido deque uno puede usarlos no solo para describir, sino, de he-cho, para representar un acto elocucionario en las circuns-tancias adecuadas. Para la literatura, estos términos
incluyen no solo prometer y disculparse, sino también na-rrar, crear y describir. Los tipos de términos que un autor
76
Actos literarios
elige para su acto, bien sean verbos o nombres y adjetivosderivados de verbos «representativos», dicen mucho acer-ca de la naturaleza de su acto; incluso la frecuencia conla cual estos términos aparecen puede ser importante paradeterminar la autoconciencia del texto. Los términos noliterales usados para representar y describir un acto auto-biográfico son una fuente literaria de importancia similar;pueden variar desde términos simples como pintar, visio-nar o recordar —prestados de otro acto o disciplina—Ñ,hastalas más exageradamente extendidas metáforas: «Dentro delos bosquecillos de la Caballería, yo invoco a las amantesdel pastor» (W. Wordsworth, The Prelude).??
Hay implicaciones para el estatus del acto en las mis-mísimas categorías gramaticales que un autobiógrafo usa.Más que acentuar su responsabilidad individual por me-dio de la selección de nombres representativos tales comonarrador, él puede centrar toda la atención en el procesodel acto en sí mismo, usando nominalizaciones y oracio-nes pasivas en las que no se necesita especificar ningúnagente. «Parece comosi el tiempo no hubiera sido creadotodavía, ya que todos los pensamientos conectados conla emoción y el lugar están sin ordenar» (William ButlerYeats, Autobiography).?*
La elección entre verbos representativos y otras cate-gorías gramaticales, adjetivos por ejemplo, es también unaelección entre si se deben o no enfatizar sobre las dimen-siones temporales del acto, para verlo como perfectivo ocopresente, como un hecho o como un proceso en mar-cha. Con respecto a cualquier verbo representativo, haytambién casos sintácticos asociados —agente, instrumen-to, beneficiario, locativo y paciente— que pueden distri-buirse entre un autor y sus lectores en gran variedad deformas.” «Llamar a la puerta del pasado fue, en una pa-labra, verlo abierto a mí de forma bastante amplia —verel mundo por dentro empezar a “componerse” con supropia elegancia» (H. James, A Small Boy and Otbers).?*Eneste caso, James cambiael papel tradicional del autor-como-agente por el de un experimentador, relegándose símismoa la posición del que meramente observa el acto dela composición. De forma similar, un autobiógrafo pue-de elegir entre «contarles» algo a sus lectores, «describién-dolo» para ellos como sus beneficiarios, o incluso cons-truyéndolesla localización o el propósito al cual él dirigeel acto. Cambiando su punto de vista, el autor puedeele-gir, en cambio, tratar a la audiencia como el agente delacto de lectura, e incluso dar un comentario extenso sobre
la forma que sus lectores representan o deberían repre-sentar sus propios papeles en el acto autobiográfico.
Pero todos los verbos, no simplemente los dela varie-dad representativa, tiene casos asociados. Mucha informa-ción acerca del papel de cualquier persona, entidad uobjeto en una acción se comunica a través de su posiciónen formassintácticas repetidas y esta información es in-cluso más importante cuando consideramos cómo unautobiógrafo proyecta su propio sentido de sí mismo comoactor: «Me muelen lentamente sobre la inflexible mueladel dolor físico» (The Diary ofAlice James)? Además de
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
percibirse a sí misma como unavíctima, Alice James hacetambién de su victimismo el tema y sujeto de sus refle-xiones. Las posiciones, el ordenamiento secuencial de lasdiferentes categorías en una oración, también tienen susimplicaciones y permiten a un autorfijar la atención ha-cia una categoría o desviarla de ella. Aquí la posición fi-nal de la oración, que está característicamente reservadapara la información principal o calificativa, está ocupa-da por el lugar del victimismo.*% Vemos la ambientación,pero no el agente de su dolor.
Incluso una cosa tan sencilla como la colocación físicade las palabras en las oraciones puede, por consiguiente,decirnos algo acerca de la formay la dinámicade la autoe-valuación, y puede reflejar también la intensidad de laautopreocupación. Los encabezamientos de las oracionesson los puntos de integración; los elementos que aparecenaquí unen la cadena y convierten las frases en texto. Laconjunción,la elipse, los paralelismos léxicos y gramatica-les son recursos adicionales para la cohesión y la coherencia.Uno puede preguntarse cómo son usados estos recursosen el texto, el tipo y alcance e la integración textual.*! Enla autobiobrafía, a uno le gustaría especialmente sabercuanto en ella depende de la intercesión del autor; delautor; sus propias intrusiones a posteriori en la sustanciade los hechos. ¿Tiene su vida, su yo, una continuidad, lógica
o temporal, sin sus interpretaciones impuestas?% ¿Es suautobiografía una sombra que depende de su vida y su yo,o tiene autonomía propia? Considérense los siguientes dospárrafos de Advertisementsfor Myself, de Norman Mailer:
El autor, llevado por un admirable deseo de complacera sus lectores, ha añadido también una serie de anuncios im-presos en negrita, que rodean a todos estos escritos, con susgustos, preferencias, apologías, orgullos y confesiones oca-sionales del momento. Como muchosotros fraudes litera-rios, se ha sabido que el escritor en una ocasión leyó elPrefacio de un libro en lugar de un libro, y recordando estaexperiencia, intentó hacer más legibles los anuncios que elresto de las páginas.
Ya que tal método es discursivo, y este es un momentoen que muchos controlan ferozmente su distraída atención,se ofrece una Segunda Tabla de Contenidos para satisfaceral especialista. Aquí todas las historias cortas, novelas cor-tas, poemas, anuncios, artículos, ensayos, artículos periodís-
ticos, y otros clasificados según su categoría formal.*
Ambospárrafos son, obviamente, el trabajo de un es-critor altamente consciente de su texto; en verdad, el de-
sorden de la autorreferencia textual los hace casi opacos.Pero hay también diferencias entre la integración de unoy otro. En el primero, cada frase parece estar suspendidasobre el autor: ese fraude literario, aquel escritor y aquelél, con los que arremete al principio de cada oración yque sirven como punto de cualquier nueva salida.El se-gundopárrafo, sin embargo, suprime cualquier menciónal autor. Es el «método» y la aparentemente autopropul-sora energía organizadora del mismo texto lo que halle-gado a ser el tema. La oración pasiva final, por ejemplo,
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Actos literarios
elimina cualquier necesidad de referirse al hombre respon-sable de la «clasificación».
Unopodría ir másallá, notando cómo el cambio estáasociado con los cambios en la audiencia, y cómo la im-personalidad surge cuando Mailer se enfrenta, no a «suslectores», sino a un implacable «especialista». Uno debe-ría también notar, sin embargo, que en ninguno de estoscasos deja Mailer el refugio de su indentidad comoautor.Pero estos y otros refinamientos de interpretación debenesperar al análisis más exhaustivo en los siguientes cuatrocapítulos. Aquí me limito a esbozar las posibilidades dela acción y de los elementos del lenguaje que marcan sutrayectoria.
Hasta este punto me he dedicado a las potencialidades—su realización debe buscarse en autobiógrafos individua-les, en el trabajo de Bunyan y Boswell, Nabokov y DeQuincey, y desde luego de muchos otros. Pero lo que de-seo haber demostrado es que las elecciones que dan ca-rácter a un acto y que proporcionan a cada autobiógrafo,«cogido en el acto», su propia y tenue personalidad sontambién en alguna medida universales, Un autobiógrafopuede habitar un mundo aparentemente privado, pero esun mundodel cual, al escribir, no puede darnos una llave.
NOTAS
1. Citado en Quentin Bell, Virginia Woolf: a Biography, Nueva York,Harcourt Brace Jovanovich, 1972, p. 173m.
2. Alastair Fowler, «The Life and Death of Literary Forms», New
Literary Forms (invierno 1971), 201.3. Traducido por Rew Warner, Nueva York, New American Library,
1963, pp. 24-25.4. Roy Pascal, Design and Truth in Autobiogralry, Cambridge (Mass.),
Harvard Univ. Press, 1960, pp. 148, 158 y 160.5. Entrevista realizada por Simona Morini, «Nabokov talks about
his Travels», Vogue (15 abr. 1972), 77.6. Vladimir Nabokov, Speake, Memory: an Autobiography Revised, Nue-
va York, G.P Putnam's Sons, 1967, pp. 101-102.7. Ibíd., p. 58.8. Glory, trad. de Dimitri Nabokov en colaboración con el autor,
Nueva York, McGraw Hill, 1971, p. 3.
9. John Addington Symonds, introducción a The Life ofBenvenutoCellini written by Himself(ed. y trad. de J.A. Symonds), Nueva York,Brentano's, 1906, p. 44, :
10. Las categorías sintácticas son también funcionales, desde luego.Debeasignarse un valor sintáctico a las señales físicas sobre una pá-gina, o a los sonidos en la atmósfera por parte de los hablantes de lalengua; la forma acústica o literal no determina, ni siquiera refleja de
forma precisa y unidireccional, el valor que se le asigna dentro delsiste-ma lingiiístico, como los lingiiistas, desde Saussure, siempre han reco-
nocido. La sintaxis existe en cuanto hay una serie de reglas o criterioscompartidos para evaluar una forma dada como ejemplo de un ciertomorfema o una particular «estructura profunda». La relación muchos-uno de forma y función es la base para el modelo generativo-transfor-macional del lenguaje, que reconocela sinonimiasintáctica de «estruc-turas superficiales» dispares.
11. Cfr. J.L. Austin, How to do Things with Words, Nueva York, Ox-ford Univ. Press, 1968; PE. Strawson, «Intention and Convention in
Speech Acts», Philosophical Review, 73 (oct. 1964), 439-460; 1d., «Phraseet Acte de Parole»(trad. de Paul Gochet), Langages, 17 (mar. 1970), 19-33; JR. Searle, Speech Acts: an Essay in the Philosophy ofLanguage, Cam-bridge, Cambridge Univ. Press, 1969.
77
ESTUDIOS
12. Puede que la misma literatura sea un tipo superordinante de ac-ción elocucionaria y, así pues, uno de los tipos que forman el «lenguajecomún». Para un interesante estudio del surgimiento dela «literatura»
como unacategoría, y de las diversas funciones que le han sido atribui-das desde entonces, véase Henryk Markiewicz; «The Limits of Litera-ture», New Literary History, 4 (otoño 1972), 5-14.
13. Searle, ob. cit., p. 66.14. Maurice Merleau-Ponty, «Institution in Personal and Public His-
tory», en Themes from the Lectures at the College de France, 1952-1960
(trad. de John O”Neill), Evanston (111.), Northwestern Univ. Press, 1970,
p. 40.
15. Searle, ob. cit., p. 66.
16. Giinter Bornkamm habla de los recursos retóricos de la historiaantigua en su estudio de la historia del Nuevo Testamento en Paul(trad.de D. M. G.Stalker), Nueva York, Harper and Row, 1971, p. XX. Véasetambién el tratamiento que hace Rol ' + Lakoff de estas convencionesen «Tense and its Relation to Participants», Language, 46, 4 (1970),846-847.
17. The Oxford Annotated Bible: Revisited Standard Version (ed. deHerbert G. May y Bruce M. Metzger), Nueva York, Oxford Univ. Press,
1962, p. 656. También sobre este tema, véase Georg Misch, A HistoryofAutobiograpby in Antiquity (trad. con EN. Dickes), Londres, Rout-
ledge and Kegan Paul, 1950, vol. 1.18 Misch, ob.cit., vol. 1, pp. 16-17, menciona la influencia de los
juicios en la antigua Atenas sobre «autobiografías» de sofistas y platóni-cos, particularmente la de Isócrates.
19. Maurice Merleau-Ponty, Signs (trad. de Richard C. McClearly,Evanston (UL), Northwestern Univ. Press, 1964, p. 42.
20. Misch, ob. cit., vol. 1, pp. 5-8.21. Margaret Bottrall, Every man a Phoenix: Studies in Seventeenth
Century Biography, Londres, John Murray, 1958, p. 161.22. Juriz Tynjanov, «Onliterary Evolution»(trad. de C.A. Luplow), en
Ladislav Matejka y Krystyna Pomorska (eds.), Readings in Russian Poetics:Formalist and Structuralist Views, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1971, p. 69.
23. Ibíd., pp. 68 y 70.24. Comoafirma Tynjanov, «La diferenciación de un tipo interrela-
cionado lleva a, o mejor, está conectado con la diferenciación de otro
tipo interrelacionado»(p. 71).
25. Ibíd., p. 69.26. Fowler ha hecho hincapié en el mismo punto en su estudio de
las formas literarias, aunque él reserva el término género solo para lasetapas más tempranas del desarrollo y prefiere rebautizar a las etapasmás tardías como modos. Para su instructivo modelo de tres fases, véase
especialmente las páginas 212-214.27. L.D. Lerner, «Puritanism and the Spiritual Autobiography», Hib-
bert Journal, 55, 4 (1957), 373-386.28. He adaptado libremente el sistema de reglas del acto del habla
para el uso del lenguaje común de Searle, pp. 54-71 y 66-67.29. El infructuoso intento de Irving recibió mucha publicidad en
la prensa americana, particularmente en Time, «Fabulous Hoax of Clif-ford Irving» (21 feb. 1972), 12 y 17.
30. Hans Robert Jauss, «Literary History as a Challenge to LiteraryTheory», New Literary History, 1 (1970), 7-38, cita la obra de G. Buck:Lernen und Erfabrung, Stuttgart, 1967, p. 56, en esta conexión: «el co-nocimiento previo [...] es en sí mismo un elemento de experiencia y
. [...] hace posible que cualquier cosa nueva con la que nos encontramos
puedaser leída, como si dijéramos, en algún contexto de experiencia».El tratamiento que hace Jauss de la recepción como un factor en la his-toria literaria y en la teoría literaria da pie a muchas preguntas contro-vertidas sobre la relación entre el «horizonte previo de expectativas» y
los ajustes que posteriormente lleva a caboel lector.31. Recientemente se han llevado a cabo varios interesantes estudios
sobreeste aspecto de la autobiografía, incluyendo el trabajo de FrancisHart: «Notes for an Anatomy of Modern Autobiography», New Liter-ary History, 1, 3 (1970), 485-511; también el trabajo de William L. Ho-warth: «Some principles of Autobiography», New Literary History, 5,2 (1974), 363-382; y de James Olney, Metapbors of Self: the Meaning ofAutobiography, Princeton, Princeton Univ. Press, 1972.
32. Alfred Schutz extiende el concepto de Husserl de la «tipicalidad»,
78
Actosliterarios
o «del horizonte de la familiaridad y preconocimiento típico», en va-rios de sus trabajos recopilados por Maurice Natanson bajo eltítulo de
The Problem ofSocial Reality, La Haya, Martinus Nijhoff, 1962. Véaseen particular «Common Sense and Scientific Interpretation of HumanAction», pp. 7-10, y «Concept and Theory Formation in the Social
_ Sciences», pp. 59-60.33. Nelson Goodmanpresenta un análisis de la distinción entre es-
tas relaciones ejemplares o «ejemplificatorias» como distintas de la re-presentación en The languages ofArt, Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1968,pp. 52-53. Jean Starobinsky desarrolla esta aproximación a la autobio-grafía en su ensayo «The Style of Autobiography», en Seymour Chat-man (ed.), Literary Style: A Symposium, Londres, Oxford Univ. Press,
1971, 285-296.
34. Laing, H. Phillipson, y A.R.Lee, Interpersonal Perception, Lon-
dres, Tavistock, 1966, p. 56.35. Searle, ob. cit., p. 70.
36. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigation(trad. de GemAnscombe), Oxford, Basil Blackwell, 1967, p. 11.
37. Robert Weimann, «French Structuralism and Literary History:Some Critiques and Reconsiderations», New Literary History, 4, 3 (1973),
p. 63.38. Maurice Merleau-Ponty, «Materials for a Theory of History», en
Themes from the Lectures..., cit., pp. 29-30.39. Véase Signs, cit., p. 59; para una posterior exposición del «cam-
po de investigación» y la caracterización de la historia como una bús-queda: Merleau-Ponty, «Institution in History», en Themes..., cit., p. 41.
40. Weimann, ob. cit., p. 63.
41. Jauss, ob. cit., pp. 18-19.42. The Geograpbical History ofAmerica, Nueva York, Vintage, 1973,
p. 235.43. John Gumperz, «The Speech Community», en International Ency
clopaedia ofthe Social Sciencies, Nueva York, MacMillan, 1968, 381-386;reed. en Pier Paolo Giglioli (ed.) Language and Social Context, Harmonds-worth (Middlesex), Penguin Books, 1972, 220. Para un tratamiento más
completo de estos temas véase William Labov, «The Study of Languagein its Social Context», Studium Generale, 23 (1970), 66-84; y Dell Hymes,
Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Filadelfia,Univ. of Pennsylvania Press, 1974; compartiendo ambostrabajos la creen-cia de que los fenómenoslingiiísticos no pueden ser comprendidos sininformación etnográfica.
44. Véase Hymes, ob. cit., pp. 45-66, y Roman Jakobson, con quienHymesreconoce su deuda, en T. Sebeok (ed.), «Concluding Statement:Linguistics and Poetics», en Style in Language, Cambridge (Mass.), MIT
Press, 1960, 350-373.
45. Nueva York, Rinehart, 1948, p. 91.
46. Boston, Houghton Mifflin, 1918, p. 504,47. Roger Brown y Marguerite Ford, «Address in American English»,
en D. Hymes(ed.), Language in Culture and Society, Nueva York, Har-per and Row, 1964, 235-244; Style..., cit., 253-276.
48. Frank L. Huntley (ed.), Nueva York, Appleton-Century-Crofts,1965, pp. 1-2.
49. Selected Poetry and Prose (ed. de Robert D. Thornton), Boston,Houghton Mifflin, 1966, p. 190. .
50. Véase E.A.Schegloff, «Notes on a Conversational Practice: For-
mulating Place», Language and Social Context, pp. 110 y 130.51. Nueva York, Berkeley Medallion Books, 1963, p. 9.
52. Boston, Anti-Slavery Office, 1845; reed. en Garden City, Dou-bleday, 1963, p. 1.
53. Geoffrey N. Leech, Toward a Semantic Description of English,Bloomington, Indiana Univ. Press, 1969, p. 306.
54, Charles J. Fillmore, «Deictic Categories in the Semantics of“Come”, Foundations of Language, 2 (1966), 219-227.
55. John Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge,
CUP, 1969,p. 306.56. James D. McCawley, «Tense and Time Reference in English», en
Charles J. Fillmore y D. Terrence Langendoen (ed.), Studies in Linguis-tic semantics, Nueva York, Holt, Rinehart 8z Winston, 1971, pp. 103
y 111-112 afirma queel tiempo debería ser considerado como una pro-nominalización de tales adverbios temporales.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
57. Ibíd., pp. 104-105; y también Robin Lakoff, «Tense and ItsRelation to Participants», Language, 46, 4 (1970), p. 844. Mi trata-miento del tiempo y del aspecto debe muchoa estos estudios, así como
a Lyons.58. Lakoff, ob. cit., p. 841.59. The Autobiography ofBertrand Russell, Nueva York, Little Brown,
1967; Nueva York, Bantam Books, 1968, vol. 1, p. 4.
60. M.A.K. Halliday, «Functional Diversity in Language», Fonnda-tions of Language, 6 (1970), pp. 325 y 342.
61. The Aleph and Other Stories: 1933-1969 (ed. y trad. de NormanThomas di Giovanni en colaboración con el autor), Nueva York, E.P.
Duton, 1970; reed. en Nueva York, Bantam Books, 1971, p. 135. Las
citas posteriores corresponden a esta edición.62. Sherman Paul (ed.), Boston, Houghton Mifflin, 1957, p. 1.
63. The Geniusfo Jobn Ruskin (ed. de John D. Rosenberg), Boston,
Houghton Mifflin, 1963, p. 496.64. Labov, ob. cit., pp. 79-82; y J.R. Searle: Speech Acts: An Essay in
tbe Philosophy of Language, Cambridge, CUP, 1969, pp. 66-68.65. Selected Writings and Designs (ed. de Asa Briggs), Hardmonds-
worth (Middlesex), Penguin Books, 1962, p. 36.66. Esta es la formulación dadaal «principio cooperativo» de Grice
en David Gordon y George Lakoff, «Conversational Postulates», en Pa-persfrom the Seventh Regional Meeting: Chicago Linguistic Society (abril
1971), p. 68.67. John Addington Symonds, introducción a The Life ofBenvena-
to Cellini..., cit., p. 71.63. J.M. Cohen (trad.), Hardmondsworth (Middlesex), Penguin
Books, 1954, p. 17.
69. Nueva York, Playboy Press, 1971, pp. 10-11.70. Según Searle, «la fuerza elocucionaria que indica un recurso opera
en una expresión de predicado neutral para determinar un cierto modoen el cual se plantea la cuestión sobre la verdad del predicado con res-pecto al objeto referido por la expresión del sujeto» (p. 122).
71. VAN. Volosinov, «Reported Speech»(trad. de Ladislva Matejka e
Autoinvención en la autobiografía
LR. Titunik), en Readings in Russians Poetics, Cambridge, MIT Press,
1971, p. 172. Estoy en deuda conel trabajo seminal de Volosinov a lolargo del tratamiento dela cita.
72. Quite early one morning, Nueva York, New Directions, 1954,
p. 34. :73. «El mensaje del autor, al incorporar el otro mensaje, pone en
juego normassintácticas, estilísticas y composicionales para su asimila-
ción parcial», según Volosinow, ob. cit., pp. 149.74. Quite Early One Morning,cit., p. 34.75. Libro n? 1, en Carlos Baker (ed.): The Prelude: Selected
Poems and Sonnets, Nueva York, Holt, Rinehart 87 Winston, 1966,p. 208.
76. Nueva York, MacMillan, 1916; reed. en 1965,p. 1.
77. Aquí y a lo largo de mi estudio del sujeto me he basado en lateoría de «la gramática del caso» desarrollada por Charles Fillmore, enparticular en su: «Subjects, Speakers and Roles», Working Papers in Lin-guistics: Obio State University, 4 (1970), 31-63.
78. Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1913; reed. en 1964,
p. 2.
79. Leon Edel (ed.), Nueva York, Dodd, Mead, 1934; reed. en 1964,
p. 232.80. Halliday, «Functional Diversity», junto con otro ensayo, «Lan-
guage Structure and Languaje Function», en John Lyons(ed.), New Hor-izons in Linguistics, Hardmondsworth (Middlesex), Penguin Books, 1970,
pp. 162-164.81. Halliday, «Functional Diversity», cit.; y Ruquaiya Hasan, «Gram-
matical Cohesion in Spoken and Written English: Part One», en Pro-
gramme in Linguistics and English Teaching, trabajo n? 7, Londres,Communications Research Centre, University College / Longmans, 1968;ambos describen la «función textual» en el lenguaje.
82. Tzvetan Todorov habla de «el encadenamiento de un texto» enestos términos en «Poétique», en Francois Wahl (ed.), Quiest-ce que le
structuralisme, Paris, Seuil, 1968, pp. 97-166.
83. Nueva York, G.P. Putnanys Sons, 1959; reed. en 1966, p. V.
Autoinvenciónen la autobiografía:el momento del lenguaje*
Paul John Eakin
En The Words, Jean-Paul Sartre presenta las dos visionesopuestas de la naturaleza del yo y de su relación con ellenguaje que han constituido el principal tema de debateentre los teóricos de la autobiografía durante estos últi-mos años: ¿es el yo autónomo y trascendente, o es con-tingente y provisional, dependiente del lenguaje y de otrosfactores para su propia existencia? En la fábula del tren
* Del capítulo IV de la obra de Paul John Eakin, Fictions in Autobiography. Stu-dies in the Art ofSelfInvention, Princetory New Jersey, Princeton Unversity Press,1985, pp. 181-201. Trad. de Eduard Ribau Font y Antónia Ferrá Mir.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
se nos presenta a un Poulou sin billete, condición queejemplifica su falta inicial de identidad justificada, su sen-tido alienado de exclusión del cerrado sistemade la reali-dad preexistente —la solidez del tipo Simonnot de otrosegos— en la cual él ha nacido. Enla narrativa que sigue,el chico invierte la balanza del poder adquiriendoel bi-llete —identidad, papel y mandato— queel ejercicio dellenguaje puede conferir. Se acoge a un modelo heroicodel yo literario, convirtiéndose en un demiurgo con po-der ilimitado para integrar la realidad en palabras. A pe-sar de la subsiguiente no confirmación de los sueños deautonomia del niño por parte del adulto Sartre, una noconfirmación que deja al autobiógrafo sin billete al final,se utiliza el ardid ontológico de la autobiografía tradicio-nal de forma ejemplar en el mito de la creación del chico,y se vuelve a utilizar en la reconstrucción que hace el auto-biógrafo de sus sueños de infancia: el yo existe —«Aquífalta alguien. Es Sartre» (p. 72)= y este crea el mundoa través del lenguaje: «Durante siglos, en Aurillac, ocio-sos montones de blancura habían estado suplicando unoscontornos definidos, un significado; yo haría monumen-tos reales con ellos. Comoterrorista que era, solo estaba
79
ESTUDIOS
preocupado porsu ser: yo lo crearía medianteel lengua-Je» (p. 114).
Cuandose trata de determinar las posiciones relativasal yo y al lenguaje en el orden delser, los estudiosos de laautobiografía se alinean de forma diversa, algunos departe del niño consu billete, otros de parte del adulto sineste. Cuando un yo habla, y de forma especial en el dis-curso autobiográfico, ¿es su lenguaje en efecto un discur-so original, un testimonio válido por sí mismo de launicidad del yo? ¿O es tal discurso siempre fatalmente de-rivativo, como cuando Poulou finge plagiar el lenguajede la tribu? Cualquiera que sea el caso en la realidad dela biografía, las autobiografíase Mary McCarthy, HenryJames y Sartre, como hemosvisto, revelan la parte de fic-ción en el yo y en su historia en el lenguaje que ellossi-túan frente al mundo. En todos estos tres casos, el actoautobiográfico es presentado, no de forma deliberada, sinocomo el último ejemplo de una práctica establecida deautoinvención que se relaciona con un grupo determinadode circunstancias biográficas; la condición de huérfano de
Sartre y McCarthy, la crisis adolescente de confianzadesencadenada en James debido a la elección de su voca-ción. Se mantiene, pues, que la naturaleza ficticia de laidentidad del yo es un hecho biográfico. Más tarde, Sar-tre desestabiliza la mismísima idea de la narrativa auto-biográfica cuando demuestra, incluso cuandola utiliza,que la dinámicade la retrospección está fundamentada enla ilusión.
Con. los mismos autobiógrafos señalando el camino,no es de extrañar que el estatus ontológico del yo en laautobiografía se haya convertido en el foco central de aten-ción para los teóricos de esta durante estos últimos años.Se hallevado a cabo un debate crítico considerablementeapasionado, ya que por lo menos algunos de los comen-taristas implicados creen que el futuro de la autobiogra-fía misma está en juego.! La naturaleza exacta de laamenazaa la vida del género se percibe, sin embargo, dediversas maneras. En su juicioso examen de la literaturateórica y crítica contemporánea sobre la autobiografía, TheAutobiograpby and the Cultural Moment, James Olneycontempla —creo que con una cierta carga irónica— laposibilidad de que los críticos estructuralistas, postestruc-turalistas y deconstructivistas de clara inspiración france-sa consigan disolver «el yo en un texto y luego el textoen aire diáfano», reduciendo el discurso de la autobiogra-fía a «un mero tartamudeo», y el discurso de la críticadedicada a ella, a «un balbuceo sobre el tartamudeo».? El
incisivo ensayo de Michael Sprinker, con un título apro-piadamente apocalíptico, Fictions of the Self: the End ofAutobiograpby, ofrece una buena ilustración del desafío«francés» a la teoría y práctica de la autobiografía. Sprin-ker sostiene la tesis de que «la metamorfosis gradualde un individuo con clara identidad personal hacia unsigno, una cifra, una imagen ya no identificable clara ypositivamente como, “esta misma persona”es «una ca-racterística perturbadora y omnipresente en la culturamoderna». Todas las lecturas que hace Sprinker de Fou-
80
Autoinvención en la autobiografía
cault, Lacan, Vico, Kierkegaard, Nietzsche y Freud po-nen derelieve una mismalección, que «el yo ya no puedeser durante más tiempoel autor de su propio discurso másde lo que al productor de un texto se le puede denominarautor —esto es el generador— de su escrito». En una citacaracterística y provocativa de The Will to Power, Sprin-er subraya el punto de vista radical de Nietzsche de que
«el “sujeto” no es algo dado,es[...] la ficción de que mu-chos estados similares en nosotros son el efecto de un sus-trato: pero somos nosotros los que creamos en primerlugar la “similitud” de estos estados».? En cambio,a pe-sar de la «bravura» de la negación «francesa» de la reali-dad del yo, Olney no va a perder la confianza en laautobiografía, y nos recuerda que lo que «todavía preo-cupaa estos escépticos es el yo y su conciencia o conoci-miento».!
Janet Varner Gunn,por su parte, entiende la amenazahacia la autobiografía no como proveniente de la izquier-da (para decirlo de algun modo) en cualquier (nueva, «fran-cesa») deconstrucción del yo, sino más bien comoproveniente de la derecha, en la hipóstasis tradicional car-tesiana (vieja, «francesa» otra vez) del yo privilegiado ytrascendente, «absoluto, inefable e imperecedero», «más
allá de lo que alcanza el lenguaje». Este yo dela «clásicateoría autobiográfica» —una rúbrica en la que incluye losnombres de Wilhelm Dilthey, Georg Misch, GeorgesGusdorf y Olney— es, desde su punto de vista, «antiautobiográfico», ya que «se puede decir que este yo notiene ningún tipo de pasado: nunca fue, simplementees».Según Gunn,el yo es «el yo que se manifiesta [...] quehabla, que vive en el tiempo», y su misión es formularuna «poética de la experiencia» para rescatar a la auto-biografía de su cuarentena en «algunaestéril esquina fuerade la cultura», llevándola de nuevo a una plena participa-ción en la vida en el tiempo, que es la única vida que co-nocemos. A pesar de la excesiva simplificación de lospuntos de vista de Olney y Gusdorf sobrela relación en-tre el yo y la cultura, una reducción que se podría corregirleyendo Tell me Africa, de Olney (1974), y La déconvertede soi, de Gusdorf (1948), resulta instructiva la interpre-tación por parte de Gunndela relación entre el yo y ellenguaje. «El yo, entonces» —escribe—, se manifiesta,
no se distorsiona, por medio del lenguaje.»* Sprinker,por otra parte, resume su estudio sobre la textualizacióndel yo moderno concluyendo que «el yo se constituye porun discurso que este nunca domina completamente».!Para explorar estos puntos de vista opuestos sobre el yo,sobre el lenguaje y sobre la relación entre ambos en laautobiografía, nos centraremos en los trabajos represen-tativos de los años setenta, Metaphors ofthe Self: the Mean-ing ofAutobiography, de James Olney (1972), y un ensayomás reciente de Paul de Man, «Autobiographyas deface-ment» (1979).
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
1. El discurso autobiográfico: metáforas del yo,o el lenguaje de la privación
En el capítulo primero traté del papel determinante dela referencia en el reconocimiento de cualquier texto comoautobiográfico, siendo, por supuesto,la referencia princi-pal la identidad explícitamente postulada entre el perso-naje principal y el narrador en el texto, por una parte, yel autor del texto, por la otra.” Es precisamente esa de-mandade la narrativa de ser una versión de la propia vidadel autor anclada en hechos biográficos verificables lo quehace queel lector distinga una autobiografía de otros ti-pos de textos a los que esta se parece en otros aspectos.
: Paul de Man, en su ensayo sobre el discurso autobiográfi-co, plantea un ataque frontal basado en la presunción deque la autobiografía pertenece «a un modo más simplede referencialidad» de este tipo, que «parece depender dehechosreales y potencialmente verificables de una mane-ra menos ambivalente que la ficción».
¿Pero estamos tan seguros de que la autobiografía de-pendedela referencia, como un fotógrafo depende de sutema o un cuadro realista de su modelo? Asumimos quela vida produce la autobiografía como un acto producesus consecuencias, pero no podemos sugerir, con igual jus-ticia, que el proyecto autobiográfico puede producir ensí mismo la vida y que cualquier cosa que el autor hagaestá, de hecho, dirigida por las demandastécnicas del auto-rretrato y, por lo tanto, determinada en todos sus aspec-tos por los recursos de su medio. Y como sucede quelamimesis asumida aquí como operativa es un modode fi-guración entre otros, ¿determinael referente a la figura,o es justamenteal revés: es la ilusión dela referencia, nouna correlación de la estructura de la figura, es decir, yanoclara y simplemente un referente en absoluto, sino algomás parecido ala ficción que entonces, sin embargo, ad-quiere a su vez un grado de producción referencial?
Enla epistemología de De Man, la aspiración de laautobiografía de moverse más allá de su propio texto ha-cia un conocimiento del yo y su mundo, se funda en la
ilusión, ya que «el modelo especulativo de la cognición»,
en el cual, «el autor se declara a sí mismoel sujeto de supropio entendimiento», «no es ante todo unasituacióno un hecho que puedalocalizarse en una historia, sino[...] la manifestación, al nivel del referente, de una estruc-tura lingiiística». La base referencial de la autobiografíaes, pues, inherentemente inestable, una ilusión produci-
da porla estructura retórica del lenguaje. Amboscríticos(e. g., Philippe Lejeune) y autobiógrafos (e. g., Words-worth) intentan en vano «escapar» de las constriccionesdel lenguaje; su «reinscripción»? dentro del sistema tex-tual es necesaria e inevitable.
Examinando el Essays on Epitaphs de Wordsworth,afin de ilustrar la interpretación que hace el poeta del fra-caso de todo discurso autobiográfico, De Manse centra enla figura de la prosopopeya, el tropo dominante tantoen el epitafio comoen la autobiografía, «mediante el cualel nombre de uno[...] se hace tan inteligible y memora-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autoinvención en la autobiografía
ble como unacara». Siguiendola pista del trato que Words-worth da a esta «ficción de la voz desde más alla de latumba», que apoya la mimada idea del poeta de queelepitafio (y por extensión, la autobiografía) como «un dis-curso de la auto-restauración» que se mantiene al hacerfrente a la muerte, De Man repara en el curioso y repeti-do consejo de Wordsworthen contra del uso de la proso-popeya. Interpreta las aparentes contradicciones en laactitud de Wordsworth hacia la prosopopeya como unamanifestación de su (probablemente inconsciente) reco-nocimiento de que el lenguaje de la restauración que élrepresentaría es, paradójicamente, un lenguaje de la pri-vación. De Man concluye: «Hasta el punto de queel len-guaje es figura (o metáfora o prosopopeya) es realmenteno la cosa misma, sino la representación, la imagen dela cosa, y, comotal, es silencioso, mudo como las imáge-nes[...] En la medida en que, en la escritura, dependemos
de este lenguaje, todos somos como el Dalesmanen la Ex-cursión, sordos y mudos —nosilenciosos, lo que implica-ría la posible manifestación del sonido a nuestra voluntad,sino silenciosos como una imagen, es decir, eternamente
privados de voz y condenados a ser mudos».La destrucción del discurso autobiográfico es ahora
completa; despojada de la ilusión de la referencia, la auto-biografía vuelve una vez mása inscribirse en la cárcel dellenguaje. «La muerte es el nombre cambiado de un predi-camento lingúístico, y la restauración de la mortalidad en
la autobiografía(laprosopopeyadela voz ydel nombre
privaydesfigura hastaelpunto preciso en que restaura.»”Como ocurre con Sartre y con otros muchosteóricos ypracticantes del género, la muerte preside, para De Man,la casa de la autobiografía.
En Metaphors ofSelf, James Olney propone una pers-pectiva radicalmente diferente de la representación retó-rica del yo en la autobiografía. Seguramente su válidapresunción sobre la parte de ficción en el conocimientohumano,tanto del yo como del mundo,se parece a la opi-nión de De Man sobre «el momento especular que es partede todo entendimiento».Olney escribe: «el hombre ex-plora el universo continuamente en busca de leyes y for-mas que no sean de su propia creación, pero lo quefinalmente encuentra siempre es su propia cara: una espe-cie de omnipresente, ineludible hombre-en-la-luna que, siquiere, puede reconocer como propia su imagen enel es-pejo». Elsignificado es una invención especificamente hu-mana, impuesta a nuestra experiencia, ya que «en lo dado,ya sea realidad externa o conciencia interna, no hay nadaa lo que pueda llamarse significado: el mundo no signifi-ca nada; tampoco la conciencia per se».!
Para Olney, el tropo dominante de la autobiografía esla metáfora, un término que en su uso amplio incluye to-
das «las teorías y ecuaciones satisfactorias emocionalmente,
las producidas por el orden y las productoras del mismo»,«todas las concepciones e imágenes del mundo, modelose hipótesis, mitos y cosmologías[...] mediante los cualesla solitaria conciencia subjetiva da Órdenes, no solo símisma sino también a toda aquella realidad objetiva que
81
ESTUDIOS
es capaz de formalizar y controlar». Incluso el punto devista deconstructivo de De Man sobre la autobiografíacomo «desfiguración», por ejemplo, sería tal metáfora —porimplicación, además, una metáfora del yo; incluso su me-tódica disconformidad con las ideas recibidas sobre el or-den del discurso autobiográfico puede ser interpretadacomo un ejemplo característico de la «imaginación meta-forizante» de Olney, un intento en este caso de crear unconocimiento de la verdadera naturaleza del lenguaje. Se-gún Olney, el lenguaje es un teatro de posibilidad, no unaprivación, a través del cual tanto el autor comoel lectorde la autobiografía se mueven hacia un conocimiento—aunque mediado— del yo.” Juzgar el estatus ontológi-co del yo está «fuera de lugar cuando uno habla de la crea-ción metafórica en la autobiografía y en la poesía». Ladefinición de Olney del yo es experimental y operacional:
El yo se expresa a sí mismo mediante las metáforas queél'crea y proyecta, y lo conocemos a través de estas metáfo-ras; pero no existió como existe ahora y como es ahora antesde crear sus metáforas. No vemos ni tocamosel yo, pero ve-mos y tocamos sus metáforas: y así nosotros «conocemos»el yo, actividad o agente, representado en la metáfora y lametaforización.*
De nuevo,la anatomía que presenta De Man de «des-figuración», claramente diseñada para ilustrar un entendi-miento del discurso autobiográfico completamente diferentee incluso antitético, parece confirmar curiosamente la me-diación de la imaginación metaforizante como Olney ladescribe. Así, De Man identifica las «figuras de la priva-ción», los «hombres lisiados, cuerpos ahogados, mendigos
ciegos» que aparecen una y otra vez en la obra de Words-worth con perturbadora frecuencia, como «figuras del yopoético de Wordsworth».** Detective retórico de ejemplarmeticulosidad, De Man escudriña el «sistema de metáfo-
ras» del poeta, para leer entre líneas un retrato psicológicodel yo, desvelando la ambivalencia de Wordsworth haciala parte oculta del lenguaje, su insistente, si bien latente,
«amenaza» de muerte. Recordemos que la conclusión deDe Manes una demostración de la naturaleza privativa dellenguaje, a pesar de lo elocuentemente que, tanto el análi-sis de De Man comoel de Wordsworth, lo hacen hablar.
Nose trata, sin embargo, de destruir la deconstruc-
ción del discurso autobiográfico. Tanto si la práctica deDe Man corrobora su teoría como si no la corrobora,
el punto de vista que él expone sobre el discurso de laautobiografía en particular y sobre el lenguaje en generalcontradice la concepción tradicional de la autobiografíacomoteatro de la autoexpresión, el autoconocimientoyelautodescubrimiento. Segúnél, la balanza del poderenlarelación entre el yo y el lenguaje en la autobiografíase decanta de forma decisiva hacia el lado del lenguaje:el escritor es como fue escrito por el discurso que lo uti-liza; el yo es desplazado por el texto, con el resultado dequeel retrato del yo se eclipsa, suplantado porel conoci-miento del tropo de autorreferencia y su función estruc-
tural en un sistema retórico.Una consecuencia de este
82
Autoinvención en la autobiografía
cambio es la transferencia de agente que realiza De Mandel autor al mismo texto, que «aconseja», «construye» yasí sucesivamente (los Essays «hablan» y «piden elocuen-temente»: la prosopopeya es contagiosa). Lo que emerge dela austera teoría del lenguaje de De Man es la creenciade que «nosotros estamos privados de[...] la formay elsentido de un mundo accesible solo en la formaprivativadel entendimiento».Para Olney, por otra parte, el len-
guaje no es un modo de privación, sino un instrumentode posibilidad para ser puesto al servicio de la autodefini-ción. El yo, como nosotros lo conocemosen la autobio-grafía, se convierte realmente en un ser a través dellenguaje, efectivamente, como su concepto de la metáfo-
ra del yo sugiere, pero Olney celebra al hombre como «ungran creador de forma impulsado para siempre a buscarel orden en sí mismo y a darlo al universo». Para Olney,elejercicio del discurso autobiográfico se ha de valorarcon el mismo ánimo con que Sócrates se acerca a su mitodel paraiso terrenal en el Phaedo: «esta u otra muy pareci-da a esta es una exposición verdadera sobre nuestras al-mas y sobre su futuro habitáculo[...] esta, creo, es una
contienda razonable y una creencia por la que vale la penaarriesgarse; se trata de un riesgo noble». El comentariode Olneya este episodio puede considerarse comola ré-plica a la cruda visión del hombre por parte de De Mancomo «eternamente privado de voz y condenado a la mu-dez»: «Si estamos de acuerdo con todos los filósofos, cien-
tíficos y artistas que nos dicen que el orden y el significadoson de importancia primordial, entonces este deseo decreer y este riesgo que corremosal mantenerla fe en nues-tras propias creaciones no solo es “noble” sino tambiénintrínsecamente humano».”
La invocación que hace Olney de Platón aquíes indi-cativa del terreno fundamental de la creencia que dividelas dos visiones del yo, del lenguaje, y de su interrelaciónen el discurso autobiográfico que he estado describiendo.Es cierto, además, que ningún llamamiento a la experien-cia de escribir autobiografía va a resolver la cuestión on-;;tológica de la prioridad del yo o del lenguaje en el orden'del ser, aunque vale la pena hacer notar que la práctica 'de escribir sobre el yo tiende a llevar a los autobiógrafos,como hemosvisto, a entender el yo que ellos pretendenexpresar necesariamente como un producto de la autoin-vención. Hablando de la búsqueda autobiográfica del yo,Mary McCarthyse expresó de esta manera: «Es absoluta-mente inútil buscarlo, no lo encontrarás, pero es posiblecrearlo de alguna manera».* La crítica de De Mana laasunción familiar del discurso autobiográfico sugiere quesu base aparentementereferencial alberga, para empezar,la ilusión de que hay tal cosa comoel yo, y de que el len-guaje que sigue después es lo suficientemente transparen-te como para expresarlo. Es decir, que la naturalezaespeculativa del discurso autobiográfico tiende a ponerel yo comola causa del lenguaje, más que comosu efectomás profundo." Si se puede decir que la metáfora del yoes en último término solo una metáfora, ¿deberíamos,abandonarla autobiografía considerándola un ejercicio de
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
autodecepción (si es que el yo puede ser defraudado)? Yo
sugeriría que la respuesta más apropiadaa esta visión per-
turbadora no es que debamos lamentar la percepción erró-
nea implicada, sino que deberíamos conformarnos con
el poder del lenguaje para crear una de las ilusiones hu-
manas más perdurables: si el discurso autobiográfico nos
alienta a situar el yo antes que el lenguaje, el carro antes
queel caballo, el hecho de nuestra resolución a hacerlo
así sugiere que el poder del lenguaje para forjar el yo no
solo es eficaz, sino que incluso sustenta la vida, y es nece-
sario para desarrollar la vida humana tal como la conoce-
mos. Una creencia como esta me parece intrínseca a la
realización del acto autobigráfico. La alternativa, tal y
comoestá expresada por Sprinker y De Man,es claramen-
te mutilante. Aunque no veo la manera de decidirse defi-
nitivamente entre estos puntos de vista en conflicto sobre
la relación entre el yo y el lenguaje en la autobiografía,
entiendo que algo se puede aclarar sobre este temaa par-
tir de un examen del pensamiento sobre el estatus onto-
lógico del yo, como entidad y como concepto. Debemos,
pues, volver a los mismos autobiógrafos.
2. Los orígenes del yo: «ego es el que dice ego»
Se ha tendido a polarizar gran parte de la controversia so-
bre el estatus ontológico del yo en la autobiografía en una
serie de posiciones a favor del yo-antes-del-lenguaje o a
favor de un lenguaje-antes-del-yo, mientras que los trata-
mientos contemporáneos más prometedores sugieren que
el yo y el lenguaje están mutuamente implicados en un
único e interdependiente sistema de comportamiento sim-
bólico. Parece existir una tendencia a dirigir las grandes
preguntas —el origen del yo, del lenguaje, de la sociedad—
hacia la reducción de la compleja realidad a una simplici-
dad del tipo «o esto, /o lo otro», sin duda una preferencia
instintiva por una única causa como la más poderosa for-
made explicación. Sin embargo, para comprender «la con-
dición del hombre en el lenguaje», Émile Benveniste
advierte que debemos abandonar«las viejas antinomias
del “yo” y “el otro”, del individuo y la sociedad».Es una dualidad ilegítima y errónea la reducción a un
único término primordial, ya sea este Único término el
yo, que debe establecerse en la propia conciencia del indi-
viduo a fin de llegar a ser accesible a la del prójimo, o
bien sea, porel contrario,la sociedad, que existiera como
una totalidad antes que el individuo, y de la cual el indi-
viduo podría solo desligarse gradualmente, en proporción
a su adquisición de la autoconciencia. Es en una realidad
dialéctica que incorpore los dos términos y los defina por
mutua relación donde se descubre la base lingúística de
la subjetividad.%
Hacemosbien, de acuerdo con esto, en advertir desde
el principio la naturaleza problemática de cualquier in-
dagación sobre los orígenes humanos. Curiosamente,el
desarrollo ontogenético permanece como oculto en al-
gunas de sus fases más importantes, especialmente la
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autoinvención en la autobiografía
adquisición del lenguaje, como también en los relatos
previsiblemente mássencillos de la prehistoria filogenéti-ca; en ambos las ficciones —científicas o de otro tipo—
son necesariamente considerables. Así Paul de Man nos
recuerda que, tanto el Essay on the Origin of Languages
de Jean-Jacques Rousseau, como el comentario que de esta
obra hace Jacques Derrida en De la grammatologie, son
narraciones «pseudo-históricas» en las que el argumento
sobre los orígenes se revela con la apariencia de «un pro-ceso histórico consecutivo» para propósitos retóricos.%
Deformasimilar, Benveniste repudia «como pura ficción»
«ese concepto ingenuo de un período primordial en el que
un hombre completo descubrió a otro, igualmente com-
pleto, y en el que entre los dos, poco a poco, crearonel
lenguaje»; «podrá puede volverse al hombre separado del
lenguaje y jamás le hallaremos inventándolo».? Jean La-planche va al centro de la cuestión cuando formula su-
cintamente el problema epistemológico planteado por
cualquier reconstrucción hipotética de los orígenes: «nun-
ca tenemos a muestra disposición nada más que lo que es
observable actualmente. El constitutivo se reconstruye a
partir del constituido o, en cualquier caso, a partir de un
proceso constitutivo que no es principal sino derivado;
y eso, desde luego, es el impasse definitivo en toda bús-
queda de los orígenes».?A pesar de la tendencia privativa de estas críticas de
Benveniste, De Man y Laplanche,la investigación cientí-
fica de los orígenes en muchos campos —la geología, la
paleontología, la cosmogonía— nunca ha estado más viva
que en este momento, y es inevitable que los estudiosos
del yo debanintentar situar sus investigaciones en el con-
texto superior de la evolución humana. Karl R. Popper
es uno de estos estudiosos, y en su colaboración másre-
ciente con John C. Eccles, The Selfand its Brain (1977),
otorga un papel privilegiado y determinante al lenguajeen la aparición gradual del yo humano y la creación de
la cultura humana: «Yo conjeturo que solo un ser huma-
no capaz de hablar puede reflejarse a sí mismo». Esa tra-
vés del lenguaje y del desarrollo de la imaginación en el
lenguaje como el hombre consigue la dimensión autorre-
flexiva de la concienciación que distingue su vida mental
de la experiencia consciente de otros animales: «Es decir,
solo si podemos imaginarnos como cuerpos que actúan
y como cuerpos que actúan inspirados de algún modo porla mente, es decir, por nosotros mismos, solo entonces,
por medio de todaesta reflexión [...] podemos hablar real-
mente de un yo». Popper opina, de acuerdo con esto, que
la invención del lenguaje es presumiblemente el más an-
tiguo de los grandes logros de la humanidad, «el más pro-
fundamente arraigado en nuestra estructura genética»,
encabezando una lista que también incluye «el uso de he-
rramientas artificiales para hacer otros artefactos; el uso
del fuego como herramienta, el descubrimiento de la con-
ciencia del yo y de otros yoes y el conocimiento de que
todos tenemos que morir». Tanto el descubrimiento del
yo comoel descubrimiento de la muerte, razona Popper,
dependen de la invención del lenguaje, aunque, a Juzgar
83
ESTUDIOS
porlos recientes hallazgos arqueológicos sobre las costum-
bres funerarias del hombre de Neanderthal, parece ser que
el conocimiento de la muerte es muy antiguo y que tam-
bién ha ejercido una influencia recíproca en el desarrollo
de la autoconciencia en el hombre.? Resulta sugerente el
hecho de que los conceptos del yo y de la muerte, que
coinciden en gran manera en la teoría y en la práctica del
discurso autobiográfico, como hemosvisto, estén ligados
en la visión de Popper sobre la evolución humana, de-
terminada igualmente por el ejercicio de la capacidad
humanapara el lenguaje. Si adoptamos una perspectiva
darwiniana, Popper supone que «fue el naciente lenguaje
humanoel quecreó la presión de la selección bajo la cualsurgió el córtex cerebral y, con él, la conciencia humanadel yo».?
Cuando pasamosde las especulaciones sombrías de laprehistoria filogenética a la inmediatez comparativa de
la psicología evolutiva, nuevamente la adquisición del len-
guaje representa el hecho decisivo en la historia ontoge-nética del individuo humano. Apenas nos sorprende siestamos preparados para aceptar, con Benveniste, que «esliteralmente cierto que la base de la subjetividad está en
el ejercicio del lenguaje». Benveniste define la «subjetivi-
dad» como «la capacidad del hablante de proponersea sí
mismo comosujeto», «la unidad psíquica que trasciende
la totalidad de las experiencias reales que agrupa y permi-
te la permanencia de la conciencia». Continúa, argumen-tando que esta «subjetividad» es «solo la aparición en elser de una propiedad fundamental del lenguaje»; «ego esel que dice ego»”* (yo añadiría que el corolario de este
punto de vista es que sin habla no puede haber yo; esta
es una proposición que suscriben muchos autobiógrafos—Maxine Hongkingston, Hellen Keller, Saul Friedlán-der—, como veremos). Esto no quiere decir que el len-guaje sea el único o incluso el modo más temprano deautorreferencia, sino que es el más importante. Joseph
Church, por ejemplo, resumiendo la evidencia detres ela-
boradas historias sobre la vida de niños desde su nacimien-to hasta la edad de dos años, nota que «se comportanreflexivamente, hacia sí mismos, desde temprana edad».?Conel advenimiento del lenguaje, sin embargo,la gradualaparición del yo se acelera. No es cuestión de que el len-guaje esté dotando al ahora mudo yo con la capacidad parala autoexpresión, sino, posiblemente, de que el lenguajeconstituye el yo en su mismísima estructura. Quizá el pun-
_to de vista más radical de la relación entre el lenguaje yel sujeto es la creencia por parte de Jacques Lacan de queellenguaje crea lo inconsciente, abriendo una dimensióncompletamente nueva de la personalidad humana.” KarlPopper capta el impulso anticartesiano, antikantiano detales especulaciones en tanto se interesan porel yo, cuan-do enfatiza su sentido del yo como algo emergente, másque como una entidad pura o absoluta, determinada porla experiencia intersubjetiva. Está deseoso de otorgar alrecién nacido «una tendencia a desarrollarse para ser unapersona consciente de sí misma»; pero este desarrollo delyo.es contingente y en interacción con «los otros yoes y
84
Autoinvención en ta autobiografía
conlos artefactos y otros objetos de su alrededor». «Todo
esto —concluye—,está profundamente relacionado con laadquisición del habla.»”
La conexión entre el desarrollo del lenguaje y el des-
arrollo de la autoconciencia, sugerida por Popper y Ben-
veniste, e implícita en gran parte de las investigaciones
sobre el desarrollo del niño, ha sido sistemáticamente in-
vestigada por David Bleich en su último libro Subjective
Criticism (1978). Basándose en el trabajo de Ernst Cassi-
rer y Susanne Langer, que proponela formación de sím-
bolos como la base de cualquier conocimiento y arte
humano, y que otorga al lenguaje «un estatus especial en
el conjunto de las formas simbólicas», Bleich argumenta
quela investigación del lenguaje contienela llave para en-
tender la motivación para la actividad simbólica que crea,
no solo la cultura humana, sino también el yo: «[...] el
lenguaje es el recurso y el medio de nuestra característica
autoconciencia humana». La originalidad de la actitud de
Bleich hacia la actividad simbólica reside en su intento
de relacionar el desarrollo cognitivo y afectivo para con-
ceptualizar «la aparición del pensamiento figurativo en
términos de motivación».
Así, mientras la mayoría de las recientes investigacio-
nes sobreel lenguaje del niño, bajo la influencia de Noam
Chomsky, estudian la estructura a expensas de los aspec-
tos semánticos o expresivos de los ejemplos tomados del
lenguaje, Bleich enfatiza que el hecho de que el niño dé
nombresa los objetos «está casi siempre ligado a una ex-
periencia de interacción social»: «el niño aprende a nom-
brar las cosas de alguien (normalmente de la madre).
Inspirándonos en recientes estudios sobre «las especiales
atenciones pre-verbales del niño hacia la aparición y
desaparición de objetos y personas, y su desarrollo de es-
quemas de denominación sensomotores en coordinación
con la figura madre», él plantea la explicación al hecho
de que el niño consiga simultanear el lenguaje y el auto-
conocimiento como sigue: «El motivo para este desarro-
llo es un cúmulo de circunstancias, cognitivas y afectivas,
en las que el sentido del niño de pérdida tanto de objetos
particulares y de personas, como de un sentido del bien-
estar, ya no puede ser manejado por más tiempopor cual.
quier medio sensomotor, y todas las fuentes de concien-
cia posibles para los seres humanostienen finalmente que
ser activadas».*!Reservando para una posterior exposición el análisis
que hace Bleich del caso de Helen Keller como manifes-
tación de que «la capacidad para el lenguaje sintáctico
y para la autoconciencia son partes de un mismo acto
de crecimiento», me gustaría enfatizar aquí su razona-
miento, a fin de conectar el advenimiento de la autocon-
ciencia y la adquisición del lenguaje y el pensamiento
representado: «solo porque el yo se ha convertido tanto
en sujeto como en objeto puede un objeto ser una expe-
riencia y un concepto»; por el contrario, «sin lenguaje,
noes posible distinguir entre la conciencia y la autocon-
ciencia». Merece la pena notar que el informe ontogené-
tico de Bleich sobre la motivación para la adquisición
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
simultánea del lenguaje y de la autoconciencia coincidecon las especulaciones filogenéticas de Poppertratadas an-teriormente. Siguiendo una abierta perspectiva darwinia-na, amplía el concepto de «motivo», con el fin de que estevenga a significar el principio que organiza todo compor-tamiento animal: «parte de la teleología adaptacional delas cosas vivas». Repetido en términos evolutivos, «la ad-quisición del lenguaje y el pensamiento representado trans-forma el hecho de perseguir un fin (propio de todos loscomportamientos) en el órgano de la conciencia».*
La adquisición del lenguaje, en el análisis de Bleich,emerge como una actividad central para la experiencia in-terpersonal, quees el sine qua non del yo. En este énfasisen la dimensión afectiva y social de la naciente autocon-ciencia, su pensamiento concuerda con el entendimientofreudiano de este proceso, especialmente con el hincapiéque hace Erik Erikson en la confianza de base que existeentre el niño lactante y la madre comoel fundamento parala identidad humana. De modo parecido, Popper es-cribe que «una conciencia del yo empieza a desarrollarsea través de la mediación de otras personas: del mismomodo que aprendemosa vernos a nosotros mismos en unespejo, el niño se hace consciente de sí mismo graciasala reflexión en un espejo, en la conciencia que otros tie-nen de él».** En efecto, Lacan sugiere que en el momen-to en que el niño se mira a sí mismoen el espejo (le stadedu mirotr) asistimosa la fase inicial de la ontogénesis delyo, al mismísimo amanecerdel yo: «Esta asunción jubilo-sa de su propia imagen especular por parte del niño enla fase infans, todavía inmerso en su incapacidad motoray en su dependencia materna, parecían manifestar en unasituación ejemplar la matriz simbólica, en la que el yo semantiene en una forma primordial antes de ser objetiva-do enla dialéctica de la identificación con el otro y antesde queel lenguaje le devuelva, en lo universal, su funcióncomo sujeto».A pesar de los elaborados estudios sobreel comportamiento humano en los dos primeros años devida, sin embargo, el conocimiento de la conciencia delniño en este periodo previo al lenguaje es, con toda pro-babilidad y en el mejor de los casos, problemático. LoisBloom observa que «uno no puede conocer la mente deun niño con algo preciso que le acerque a la certeza o ala convicción».*
Si tanto las consideraciones ontogenéticas comolas f1logenéticas que he dado son correctas, el origen del yocomo centro reflexivo de la subjetividad humanaesta en-
lazado de modo inextricable a la actividad del lenguaje.La historia del yo sería, entonces, coextensiva conel mis-
mo discurso y con las instituciones de la cultura huma-na. Si distinguimos, en cambio, entre el yo comoalgo queexiste, una entidad, y el yo como concepto o idea, sus orí-
genes parecen ser tanto históricamente limitados comoculturalmente específicos. La idea del yo, desde luego, haestado presente durante mucho tiempo,y sería posible afir-mar que su definición ha constituido una preocupaciónprincipal de la filosofía occidental desde la Antigijedad,apareciendo de diversos modos en el debate entre idealis-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autoinvención en la autobiografía
tas y materialistas, en la controversia «cuerpo-mente» en-tre interaccionistas y epifenomenalistas, y en las actualesinvestigaciones sobre la «identidad personal». Curtosa-mente, la creencia en la existencia del yo no conlleva ne-cesariamente la creencia en el valor del individuo, que esla premisa, ¿pso facto, de la autobiografía tal comola co-nocemos hoy.
¿Cuáles son, entonces, los orígenes de la idea del yoque la escritura y la lectura de la autobiografía presupo-nen? A la luz de la decisiva importanciaatribuida a la ex-periencia interpersonal del otro en las especulacionesontogenéticas y filogenéticas sobre el yo que hemos con-siderado, sería razonable esperar que los modelos cultu-rales de la personalidad humana determinaran la historiadel yo como idea. Los historiadores de la autobiografía,sin embargo, han tardado en centrarse en esta profundi-zación, a pesar de que fue anunciada hace unos veinticin-co años en un ensayo brillante y verdaderamente seminalde Georges Gusdorf, que James Olney justamente consi-dera como el precursor de la teoría y crítica de la auto-biografía de nuestro tiempo.* Lo que Gusdorf propusoen Conditions and Limits ofAutobiography (1956) parecebastante simple, pero es radical en las implicaciones so-bre la idea del yo: es decir, que la autobiografía no es unfenómeno universal, y que «el conocimiento conscientede la singularidad de cada individuo» que la autobiogra-fía asume «es el producto tardío de una específica civili-zación». Gusdorf nos recuerda que en la vida de lasllamadas sociedades primitivas el individuo existe, nocomodistinto de, sino como una función de la comuni-
dad; de forma similar, las «estructuras míticas» de «civilt-zaciones más avanzadas» generalmente se circunscribenen «teorlas de repetición eterna» que fomentan una «in-consciencia de personalidad» y una falta comparativa deinterés en el fenómeno pasajero de la vida individual. Porcontraste, cuando la humanidad entra en la fase histórica
que se inicia con el despertar de la revolución copernicana,cambia la noción de que su desarrollo está «alineado[...] a
los grandes ciclos cósmicos», por la moderna visión ca-racterísticamente occidental de que está «embarcada en unaaventura autónoma». Gusdorf enlaza la aparición de laautobiografía con este cambio espiritual: «el hombre quese preocupa por hablar de sí mismo sabe que el presentedifiere del pasado y que no se repetirá en el futuro».”
El único trabajo que conozco sobre este tema hace cier-tamente justicia a la amplia perspectiva antropológica queGusdorf impone; se trata de 7] me Africa: An Approachto African Literature, de Olney (1973). A partir de laconcepción de Gusdorf de la autobiografía como unfe-nómeno marcadamente occidental, la misma idea de laautobiografía africana parece paradójica, y así es. Si refle-xionamos, por ejemplo, sobre la audiencia implícita deLenfant noir (1953) de Camara Laye, la naturaleza pro-blemática y transcultural de su discurso autobiográficoqueda clara. En Francia y en francés, Laye compone unrelato sobre su infancia en Guinea, deteniéndose con es-
pecial detalle en los ritos de circuncisión de su iniciación
85
ESTUDIOS
a la madurez y la participación como adulto en la vidade su tribu. Claramente, la fascinante y detallada revela-ción por parte de Laye de las ceremoniasreferidas no estádirigida a los miembros de su propia comunidadtribal, yaque sería evidentemente gratuito recordarles algo queya saben (además de ser una transgresión del secreto otor-gado a los iniciados). Como Olney manifiesta, «el efectode tal ritual comunal en toda África [es] el de fusio-nar la identidad individual con la identidad del grupopara que la parte represente la totalidad, la totalidadesté personificada y encarnada en la parte y la inmortali-dad lineal de cada uno esté asegurada en el nacimiento,reencarnación y perpetuación del espíritu común».*! Enel caso del hombre tribal, con sus institucionesrituales,la misma idea de una autobiografía, que Gusdorf inter-preta como una manifestación del «deseo del hombre oc-cidental de perdurar en la memoria de los hombres»,?sería necesariamente un trabajo de supererogación. La his-toria de Laye es, pues, a la vez la de un observador desde
fuera y desde dentro: el pasado rememorado presenta enefecto la reciprocidad de su propia identidad con la delgrupo;testifica sú separación de esta comunidaden el pre-sente. La sencilla trama de Lenfant noir, comosugiere elsutil análisis de Olney, es una bella estructura de unióny separación, partida y retorno, con la dosis justa de ten-sión. La narrativa de Laye y la historia de la autobiogra-fía africana de Olney proporcionan una vasta evidenciade la veracidad de la visión de Gusdorf sobre la práctica dela autobiografía como ligada a la cultura, limitada en elespacio y en el tiempo.
3. El momento del lenguaje
Los escritos de Helen Keller ofrecen una rara, posible-mente única, explicación en la literatura autobiográficade la aparición del yo, que, según las teorías del des-arrollo humano que hemosvisto, se produce en el momen-to en que se adquiere el lenguaje. En circunstancias nor-males, este momento se revela gradualmente durante unextenso período de tiempo, que se cree empieza alre-dedor de los dieciocho meses; en el caso de Keller esto
aconteció por el fuerte impacto de un gran descubrimientoel 5de abril de 1887, cuando tenía seis años y medio. Pre-viamente, la irreflexiva niña había dominado un peque-ño vocabulario de palabras formadas usando los dedos,deletreadas en su mano por su profesora Anne Sullivan,que le sirvió meramente como un mecanismo para ob-tener más fácilmente lo que quería.* Sobre la celebra-da experiencia de la casa de la fuente, en que miss Sullivanpuso una de las manos de Helen bajo el caño del aguay deletreó en la otra la palabra agua, Keller escribióen The Story ofmy Life (1902): «De repente sentí una vagaconsciencia como de algo olvidado —la emoción delpensamientorestituido—, y de alguna manera el misteriodel lenguaje me fue revelado. Supe entonces que a-g-4-4significaba aquel algo maravilloso y fresco que fluía so-
86
Autoinvención en la autobiografía
bre mi mano. ¡Aquella palabra viva despertó mi alma,le dio luz, esperanza, alegría, la liberó! Quedaban toda-vía barreras, es cierto, pero barreras que con el tiempocaerían.
»Dejé la casa de la fuente impaciente por aprender.Cada cosa tenía un nombre, y cada nombre daba a luzun nuevo pensamiento. Mientras volvíamosa la casa cadaobjeto que tocaba parecía estremecerse de vitalidad. Eraporque veía todo con la extraña, nueva visión que habíaaparecido en mí. Al entrar por la puerta, me acordé dela muñeca que había roto. Adiviné el camino haciala chi-meneay recogí los trozos. Intenté en vano unirlos de nue-vo. Entonces mis ojos se llenaron de lágrimas ya que medi cuenta de lo que había hecho, y por primera vez sentíarrepentimiento y tristeza.
»Aprendí una gran cantidad de palabras nuevas aqueldía. No me acuerdo de todas ellas; pero sé que madre, pa-dre, hermana, profesor estaban entre ellas —palabras queiban a hacer que el mundohiciera eclosión para mi “comola vara de Aarón, llenándose de flores”. Hubiera sido di-
fícil encontrar un niño más feliz que yo mientras yacíaen mi cunaal final de aquel día lleno de eventos y vivíatodala alegría que me había traído y por primera vez an-helaba la venida de un nuevo día.»**
La eclosión de la energía generativa puesta en movi-miento porel fluir del agua procedente del caño coloreael lenguaje de la totalidad del pasaje con unaserie de imá-genes del nacimiento y los principios. En esta primeraversión del decisivo cambio en su vida, Keller enfatiza
con bastante naturalidad su nuevo logro, explícito en-tendimiento del concepto del lenguaje («todo tenía unnombre») mientras su relatada e igualmente decisivaadquisición del concepto del yo permanece implícita, aun-que igualmente importante, en el pasaje («Aquella pala-bra viva despertó mi alma»; «me di cuenta de lo que habíahecho, y por primera vez sentí arrepentimiento y triste-za»). Merece la pena señalar, además, que la lista que dade las nuevas palabras que aprendió aquel día está exclusi-vamente formada por personas.*
En versiones posteriores del episodio de la casa de lafuente, Keller enfatiza las radicales consecuencias para elsentido de su identidad y su reconocimiento del yo a me-dida que un concepto se hace explícito. Así, en The worldI live in (1908), ella lucha por reproducir, por medio dellenguaje, una manera de ser que preceda al lenguaje y acualquier sentido del yo: «Antes de que mi profesora vi-niera a mí, no sabía que yo soy. Vivía en un mundo queno lo era. No puedo esperar describir adecuadamenteaquel inconsciente, tiempo aún consciente de nada. Nosabía que no sabía nada o que vivía o actuaba o deseaba.Notenía ni voluntad ni intelecto. Era arrastrada hacia losobjetos y actos por una especie de ciego ímpetu natural.Tenía una mente que me causaba enfado, satisfacción, de-
seo. Estos dos hechos llevaron a los que me rodeaban asuponer que deseaba y pensaba. Puedo recordar todo esto,no porque supiera que era así, sino porque tengo memo-ria táctil».
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Solo después del acontecimiento de la:casa de la fuen-te, logró una comprensión conceptual del yo y del len-guaje, cada uno unido inseparablemente al otro: «Cuandoaprendí el significado de yo y míy descubrí que yo eraalgo, empecéa pensar. Entonces la conciencia existió porprimera vez en mí», y de nuevo «la idea —la que da laidentidad y continuidad a la experiencia— vino a mi exis-tencia dormida y despierta al mismo tiempo con el des-pertar de la autoconciencia. Antes de ese momento mimente estaba en un estado anárquico donde se amonto-naban sensacionessin significado y si el pensamiento exis-tió, era vago e inconsecuente, no se puede hablar de él».%
Muchosaños después, en su biografía de Anne Sulli-van, Teacher (1955), Keller intentó una vez más iluminarla doble oscuridad de sus primeros años, «un inconscien-te aunque consciente intervalo de la no personalidad», perotuvo que referirse a su yo sin nombre en tercera personacomo «fantasma». Solo tras su experiencia divisoria del5 de abril de 1887, empieza, y con ella su profesora, comoun individuo con un nombre: «de la casa de la fuente sa-lían dos seres embelesados llamándose el uno al otro He-len y profesora». Si aceptamos el testimonio de Keller, elepisodio de la casa de la fuente confirma las especulacio-nes ontogenéticas analizadas en la sección anterior: el yo(«mi alma») emerge en presencia del lenguaje (a-g-u-4) ydel otro («profesora»). Como Keller afirmó en Eacber,«con la adquisición del habla pasé de la fase infantil delcrecimiento mental a mi identidad como ego separado,consciente y, hasta cierto punto, autodeterminado».?
La actuación de Keller en el episodio de la casa de lafuente es comparable al acto autobiográfico en tres aspec-tos, que el momento central del pasaje original sitúa enuna configuración sugestiva: es un acto de la memoria («derepente sentí [...] la emoción del pensamiento restituido»);es un acto del lenguaje en el que la experiencia se transfor-ma en símbolo («ella deletreó en la otra [mano] la pala-bra agua [...] toda mi atención se centró en el movimientode sus dedos»); y es una constitución del yo («aquella pa-labra viva despertó mi alma»). La yuxtaposición del yoy el lenguaje en el pasaje ilumina la naturaleza del víncu-lo entre ellos, que el yo tiene un nombre o, como Keller
más tarde parafraseó, «yo aprendí [...] que yo era algo».Para desarrollar el paralelismo entre la adquisición del len-guaje y el hecho de escribir una autobiografía que yo quie-ro investigar aquí, podemosdecir que se constata a travésde la autobiografía que «somos lo que hemos aprendido».Hay quienes argumentan en contra de la posibilidad dela autobiografía, porque creen que el yo es, por defini-ción, trascendente e inefable y, por consiguiente, reacioa cualquier intento de reproducir su naturaleza en el len-guaje. Las investigaciones sobre la ontología del yo, encambio, como idea y como entidad, sugieren la íntimainterdependencia entre capacidades para el lenguaje y ca-pacidades para la conciencia reflexiva, como hemosvisto.(La famosa afirmación de Lacan «el inconsciente está es-tructurado como un lenguaje»,* llenaría completamen-te el vacío entre el lenguaje y la personalidad.) Si el yo
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autoinvención en la autobiografía
está en sus orígenes tan profundamente implicado en laaparición del lenguaje, entonces deberlamos estar prepa-rados para considerar la verosimilitud de la recreación delyo en el lenguaje del discurso autobiográfico. Si el yo espor sí mismo una especie de metáfora, entonces debería-mosestar dispuestos a aceptar metáforas del yo en la auto-biografía como consustanciales en un grado importantecon la realidad que se presume que encarnan, unareali-dad profundamente lingúiística, si no en la mismísima es-tructura de su ser, por lo menos en la cualidad de losconocimientos del mismo que podemosesperar conseguir.
Desde esta perspectiva,la escritura de la autobiografíaemerge como un análogo simbólico del caminar juntosdel individuoy el lenguaje que marca el origen del auto-conocimiento; ambos son intentos, comosi dijéramos, depronunciar el nombre del yo; esta es la idea que quierodesarrollar en el resto de este trabajo. El nombrar fue lallave para el autodescubrimiento de Keller en la casa dela fuente, como Anne Sullivan entendió cuando escribiósobre este hecho: «Ella [Helen] ha aprendido que todotie-ne un nombre».* En este momento de su propio inicioen el lenguaje, Keller vuelve a representar el descubrimien-to que Susanne Langer identifica como el punto decisivoen el desarrollo filogenético de la capacidad del hombrepara la formación de símbolos, «ya que la noción de dara algo un nombre es la más vasta idea generativa que ja-más se haya concebido».% Las consecuencias de este pasopara el origen del yo experimentado por Keller son esta-blecidas por David Bleich comosigue: «Nosotros no pen-samos en una cosa sin un nombre o un nombre sin unacosa; esa es la naturaleza del autoconocimiento huma-no».* Si Langer y Bleich se sienten atraídos por la sin-gular experiencia de Keller en la casa de la fuente porqueparece que sirve para resaltar al atributo más distintivoy específico de la especie humana, su capacidad de for-mar símbolos, yo mesiento atraído porella más específi-camente por ser un ejemplo dramático de la génesis delyo, una prefiguración en este sentido de la dinámica sim-bólica del acto autobiográfico,
Dosespecificaciones están establecidas aquí en lo quese refiere a mi uso del caso Keller como un análogo deeste tipo. Primero, al dar tanta importancia al momentode la adquisición del lenguaje como al momento del origendel yo, no estoy sugiriendo que la experiencia pre-lingiiís-tica del individuoesté falta de significación autobiográfi-ca, ni que ésta sea tan inaccesible como pudiéramospensar.La misma Keller, por ejemplo, llama la atención sobre laevidencia de lo queella denomina «memoria táctil», dis-tinguiéndola del conocimiento consciente, rememoradacuandorelata sus recuerdos de su vida antes de Anne Sul-livan y la casa de la fuente. El psicoanálisis más atrevidoha mostrado procedimientos para la reconstrucción de mo-mentos decisivos de la experiencia infantil, como en larecuperación de Freud de la «escena primera» de «el caosde los indicios de la memoria inconsciente del soñador»*en el singular caso del «hombre lobo». Como consecuen-cia, autobiógrafos (Conrad Aiken, Michel Leiris) y críti-
87
ESTUDIOS
cos post-freudianos (John Sturrock y Philippe Lejeune),como hemos visto en el tercer capítulo, han intentadoaprovisionarse en el psicoanálisis del material y las técni-cas necesarias para una explicación más comprensible dela historia de la vida que la que nos proporcionanlosre-cursos convencionales que nos brinda la memoria la es-tructura narrativa. Las limitaciones de la memoriaconsciente, desde luego, son aquí decisivas. Langer, en
primer lugar, está preparada para aceptar «el períodode aprendizaje del lenguaje» como «el lapso de tiempo queninguno de nosotros recuerda», mientras afirma que «sesuele pensar que la concepción del yo marcael inicio de lamemoria real»,%
La historia de la vida del individuo en su fase inicialde desarrollo, el pre-lenguaje, el pre-yo, presenta al auto-biógrafo unos problemas análogosal reto de la pre-historiade la humanidad. Queda por demostrarsi el psicoanálisisservirá al autobiógrafo como base para la nueva arquelo-logía del yo, si los sueños y la libre asociación puedensuministrarle los cimientos para fechar (como porel pro-cedimiento del carbono) los acontecimientos más tempra-nos de la experiencia infantil.55 En segundo lugar, encuanto se refiere al calendario normativo del desarrolloinfantil, debemos recordar que la adquisición del lengua-je por parte de Keller ocurre fuera de fase y a una edadsignificativamente mucho mayor. El consciente recono-cimiento conceptual del yo de uno comoel yo propio,no necesariamente va a coinidir con la adquisición del len-guaje, como parece haber sucedido en su caso. (El lenguajecrea el potencial para este hecho fundamentalde la con-ciencia; le permite tener lugar, pero sería difícil demos-trar que funciona como una causa.) Porel contrario, laliteratura autobiográfica sugiere que esta experiencia, encuanto que es recordada, ocurre en una fecha considera-blemente más tardía.
Vladimir Nabokov, en su notorio y franco desprecioporla interpretación freudianade la fase inicial de la his-toria de la vida («pequeños embriones implacables espian-do[...] la vida amorosa de sus padres»), fecha el verdaderocomienzo de su autobiografía (o de la de cualquiera) enel momento en que el niño reconce conscientemente lanaturaleza reflexiva de su conciencia, su existencia como
un yo. El valor de este momento —y del acto autobiográ-fico que lo conmemora— deriva del punto de vista de Na-bokov sobre la identidad humana como un baluartedesignado para desviar el miedo elemental del niño lano existencia (en esto, Nabokov está más cerca de Erik-son y de la tradición freudiana de lo que él quisiera reco-nocer). La autobiografía de Nabokov, Speak, Memory(1951, 1966) empieza precisamente con una evocación deeste miedo, el «pánico» que experimentó como «un jo-ven cronófobo» cuando, mirando «unas películas caserasque habían sido filmadas unas semanas antes de su naci-miento», fue testigo de un mundo en el que «él no exis-tía».-A la luz de tal miedo, que Nabokov (como Erikson)considera común en la infancia, sería posible observar elvacío característico de nuestros primeros años como una
88
Autoinvención en la autobiografía
represión beneficiosa, un dique saludable contra el ímpe-tu de retrospección que, si fuera liberado, podría empe-zar la búsqueda de los orígenes del ser másallá del umbralde la nada. En el caso de Nabokov, esta amenaza de lano existencia que se hace visible en la pantalla transfor-mael «flamante cochecito de bebé», que pronto será suyo,en «un ataúd»; es «comosi, en el curso inverso de los acon-
tecimientos, sus mismisimos huesos se hubieran desinte-
grado». El acto autobiográfico, que celebra el mundo enel cual él existe, se convierte así en el remedio soberano
para resistir el impulso que se dirige hacia la muerte del«curso inverso de los acontecimientos», generando pala-bras que cubranla vulnerabilidad de los huesos con la car-ne de la consciencia, y así, a la oscuridad del «abismopre-natal» Nabokov yuxtapone la rememorada luz de su«primer destello de completa conciencia» en un día deverano de agosto de 1903, cuando tenía 4 años: «Habíaaprendido los números y más o menosa hablar a una edadmuy temprana, pero si el conocimiento interior de que yoera yo y de que mis padres eran mis padres parece quequedó establecido más tarde, cuando fue directamente aso-ciado el descubrimiento de su edad en relación con la mía.Juzgando por la inmensa luz solar que, cuando pienso enaquella revelación, invade inmediatamente mi memoriacon puntos lobulados del sol a través de sombras super-puestas de verde follaje, la ocasión puede haber sido elcumpleaños de mi madre, a finales de verano en el cam-po, y yo había hecho preguntas y había enjuiciado las res-puestas recibidas. "Todo esto es como debería ser, segúnla teoría de la recapitulación, el principio de la concien-cia reflexiva en el cerebro de nuestro ancestro más remo-to, debe de haber coincidido seguramente con el amanecerdel sentido del tiempo».
El yo y la autobiografía empezaron, pues, no con elnacimiento ni incluso con el aprendizaje de «números yhabla» sino con «el conocimiento interno de que yo era
o bautismo».%La creencia de Nabokov en la naturaleza representati-
va de esta experiencia original de la conciencia —su ilus-tración de «la teoría de la recapitulación»— es compartidapor Jean-Paul Sartre, que declara en su estudio Baudelaire(1947) que «cada uno en su infancia ha sido capaz de ob-servar la accidental y conmovedora aparición [fortuita etbouleversante] de la conciencia del yo».” Citando losejemplos de tales experiencias proporcionadas por Sartre(los casos de André Gide, María le Hardouin y RichardHughes), Herbert Spiegelberg argumenta que estas «ex-periencias yo-soy-yo» no son ni idiosincrásicas ni infre-cuentes, e intenta proporcionar una base empírica paralo que él considera una normativa y una categoría de laexperiencia ampliamente extendida, «particularmente agu-da en la infancia pero de ningún modorestringidaa ella».Los lectores de la autobiografía pueden fácilmente pro-porcionar evidencia adicional para apoyar la visión deSpiegelberg (se podría decir que la pesadilla de James enla Gallerie d'Apollon representa una variación del pa-
No en este sentido la experiencia constituye «un segun-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
radigma básico), pero sería difícil equiparar la intensidady la claridad del ejemplo inicial de Spiegelberg, un frag-mento autobiográfico de Jean Paul Richter: «Nunca olvi-daré lo que jamás le he revelado a nadie, el fenómeno queacompaña al nacimiento de mi conciencia del yo [Selbst-bewusstsein] y del que puedo especificar tanto el lugarcomo el tiempo. Una mañana, cuando era niño, estabade pie en el portal mirando el montón de leña que habíaa mi izquierda, cuandola visión interior “yo soy un yo”[ich bin ein ich] apareció delante de mí como un rayo pro-cedente del cielo y desde entonces está conmigo de unamanera muy clara; en aquel momento miego [ich] se ha-bía visto a sí mismo por primera vez y para siempre. Unoapenas puede imaginarse que en este caso se trata de en-gaños de la memoria, ya que ningún relato de otra perso-na podría contar todos los detalles del tal acontecimiento,que únicamente tuvo lugar en lo más íntimo del hom-bre, y cuya novedad había permitido que permanecierantales concomitancias cotidianas»,
Los preliminares hallazgos de Spiegelberg, basados encuestionarios realizados por estudiantes, le llevaron a creerque la «experiencia yo-soy-yo» es «—por lo menos hastacierto punto— uno de los hechos fundamentales de la exis-tencia humana». Spiegelberg distingue esta experiencia dela «normal salida hacia fuera de nuestra yo-conciencia»,*y es, según creo, un orden de experiencia de segundo ni-vel, una experiencia autoconsciente de la autoconciencia,explícita (ich bin ein Ich) mientras que la naturalezare-flexiva de la conciencia emergiendo con, y capacitada por,
la adquisición del lenguaje está implícita de manera ca-racterística.
En el diseño del desarrollo que he estado esbozando,a partir de la adquisición del lenguaje y la experiencia del«yo-soy-yo», el acto autobiográfico (si sucede) surgiríacomo un tercer y culminante momento enla historia dela autodefinición. Como en el primer momento, se trata
de un caminar juntos del yo y el lenguaje; como en elsegundo, se caracteriza por una doble reflexión, unaautoconciencia autoconsciente. Es probable que el textode una autobiografía recapitule el segundo momento comoun contenido, mientras el hacer el texto represente elprimer momento como una estructura. Estos tres mo-mentos generan una constitución del yo, y el lenguaje,si no me equivoco, no es meramente un conducto paratal autoconocimiento, sino una determinación integrantede este,
Nadie ha exploradola relación entre el yo y el lengua-je en la autobiografía con mayor perspicacia que Eliza-beth Bruss, que identifica el yo y la autobiografía comoestructuras lingiísticas homólogas:«[...] la estructura dela autobiografía, una historia que es a la vez de y acercadel mismo individuo, se hace eco y refuerza una estruc-tura ya implícita en nuestro lenguaje, una estructuraque tambiénes (no accidentalmente) muy similar a lo queacostumbramos a tomar comola estructura misma delaautoconciencia: la capacidad de saber y a la vez de ser aque-llo que unosabe[...] Realmente el ser un «yo» parece de-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autoinvención en la autobiografía
mandar de uno el despliegue de la habilidad de abrazar,asumir, los atributos y actividades propios de uno —quees justamente el tipo de manifestación queel lenguaje haceposible».*”
La lógica ampliación de esta visión es explorada enAutobiographical Acts (1976), donde, como ya argumentéen el capítulo primero, Bruss aboga por un acercamientoa la autobiografía basándose en el modelo del acto del ha-bla. Si, siguiendo a John R. Searle, Bruss puede concep-tualizar la autobiografía como una forma de elocución,entonces puede proponer, y de hecho propone, que es unatarea del crítico de la autobiografía, trabajando a partirde claves lingiiísticas o registros incluidos en el texto, parareconstruir el contexto del habla original y conseguir asíuna llave del mundo privado del autobiógrafo. Ligado ala teoría del acto del habla de la que este programacríticose deriva, encontramoscierto optimismo fundamental so-bre las posibilidades del lenguaje como medio de comu-nicación, un optimismo claramente expresado en esteanálisis que hace Searle sobre el acto del habla: «Al ha-blar intento comunicar ciertas cosas al que me escuchamediante el reconocimiento por parte de este último deque mi intención es justamente comunicar aquellas co-sas. Logro el efecto deseado en el receptor mediante sureconocimiento de que mi intención es lograr aquel efec-to, y tan pronto como el receptor identifica lo que yointento conseguir, esto generalmente se consigue. Élcomprende lo que digo tan pronto como reconoce mi in-tención al decir lo que digo comola intención de deciraquella cosa»,
Si aceptamosla escritura de la autobiografía como unaespecie de habla y si postulamos que la «intención» deun texto así es comunicar la naturaleza del yo del autor(el «efecto»), entonces puede que consideremosla posibi-lidad de que la autobiografía, como el habla, pueda pro-porcionar un medio en el cual, tanto para el autobiógrafocomo para su lector, el yo pudiera aprehenderse en su pre-sencia viva.
Esto, desde luego, sería asignar a la autobiografía unacapacidad ideal para la autoexpresión, y hay poca proba-bilidad de su puesta en práctica en cualquier ejemplo enparticular. Como T.S, Eliot nos recuerda en su propiaautobiografía espiritual, The Four Quartets, «la palabrasse esfuerzan, se agrietan y a veces, se rompen, bajo el peso[...».9 Para una ilustración de lo que pudiera asemejarseal momento de presencia viva en la autobiografía, pode-mos centrarnos en el ampliamente conocido punto álgi-do de la parte inicial de Song ofMyself, de W. Whitman,al instante cuandoel «yo»invita «a tu alma» a «gandulearconmigo sobre la hierba». En las líneas precedentes, el poe-ta busca distinguir la identidad del «yo yo mismo» sepa-rada de la mezcla de experiencia y sensación: «Lejos deempujones y trajines aparece lo que yo soy». Entonces,la invitación al alma inicia un intento de penetrar en larealidad fundamental del yo, empezando por una invoca-ción al habla, pero alcanzando una cierta realidad inma-nente de estar en el corazón del lenguaje:
89.
—N9wOR
/
ESTUDIOS
Aclara tu gargantano me hacen falta palabras, ni música, ni rimas,
[ni costumbres, ni conferencias, aunque sean las mejores,solo quiero el susurro y el murmullo de tu voz modulada.
La dimensiónreferencial del lenguaje es aquí rechaza-da; las palabras no representan nada; son simplemente so-nido, el zumbido de la «voz», de la vida como un procesovivo.2 A medida que este momento de la aprehensióndel ser se revela y se profundiza, el acto del habla se con-vierte en una atrevida metáfora para una experiencia deautocomunión que toma la forma de una uniónfísica ysexual del yo consigo mismo: «Recuerdo como, antaño,
yacimos en una transparente mañana de verano, cómore-clinaste tu cabeza sobre mis caderas y te giraste lentamen-te hacia mí y me desabrochaste la camisa a la altura delpecho, y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón des-nudo, y te estiraste hasta tocar mi barba y abrazar mispies».
Enesta epifania, el lenguaje y la carne forman partede la transparencia del momento, y el yo se revela en sutotalidad, desde «el desnudo corazón» en su mismo cen-
tro, hasta la «barba» y los «pies» en su circunferencia. Estaextraordinaria meditación sobre el yo concluye con unaslíneas que afirman el conocimiento trascendente de serque se ha alcanzado: «Rápidamente crece y se esparce ami alrededor la paz y conocimiento que contienen todoel argumento de la tierra».%
El sacramento de la presencia que Whitman celebraaquí, la presencia del yo para sí mismo,es el proyecto fun-
damental de toda su poesía, un proyecto sustentado porsu creencia en el poderdel lenguaje para efectuar una tran-substanciación de la realidad. En este pasaje de encarna-ción, el «zumbido» de la voz se convierte en «lengua»interior; recíprocamente, la arraigada creencia en la me-diación de un arte orgánico pudo hacer afirmar a Whit-man quela carne podía volverse palabra también. Así, enel prefacio a su primera edición de Leaves ofGrass (1855),pudo aconsejar al lector, que para Whitman es siempreuna metáfora del yo, que «leyera estas hojas al aire librecada estación de cada año de su vida» hasta el punto deque «tu misma carne será un gran poema». Y en ¡Hasta
pronto!, Whitman ofrece su versión más radical de su fi-losofía orgánica de la presencia, en la que el poeta y sulector, el yo y el otro, trascienden incluso la inmediatez
del lenguaje para lograr una unión más perfecta:
Camarada, esto no es un libro,
el que lo toca, toca a un hombre,(ses de noche? ¿estamos los dos solos?eres tú quien me tiene, y yo te tengo a ti,salto desde las páginas hasta tus brazos,la muerte me reclama). **
La invocación que hace W. Whitman del «zumbido»de la «voz» como la avenida hacia la total autocómunión;
la concepción de Elizabeth Bruss del acto autobiográfico
90
Autoinvención en la autobiografía
como una forma del acto del habla: en estos ejemplos, lapráctica y la teoría de la autobiografía reflejan lo que Jac-ques Derrida ha identificado como una tendencia habi-tual en la epistemología occidental a privilegiar al hablacomo fundamento de nuestro conocimiento dela reali-dad. El análisis de Derrida de este fenómeno, en Delagrammatologie, formula la dinámica del encuentro entreel yo y el lenguaje como sigue: «No es casual que el pen-samiento de ser, comoel pensamientode este trascenden-tal significado, se manifieste sobre todo en la voz: en unlenguaje de palabras [mots] [...] Es la única experiencia delsignificado que se produce a sí mismo de forma espontá-nea, desde dentro del yo, y sin embargo, como conceptosignificado, en el elemento de la idealidad y de la univer-salidad.[...] Dentro de la conclusión de esta experiencia,se vive la palabra [mot] como la unidad fundamental eindescomponibledel significado y de la voz, del concep-to y de unasustancia transparente de expresión. Esta ex-periencia se considera en grado mayor de pureza —y almismo tiempo en la condición de su posibilidad— comola experiencia del ser».S5
Este noes el lugar para ensayar los complicados pro-blemas metafísicos planteados por el cartesiano cogito yporla reducción trascendental de Husserl, Heidegger y losfenomenalistas, momentosclave en la filosofía occidentalde la presencia, que es lo que Derrida proyecta destruir.La versión reducida de Jonathan Culler del elaborado ar-gumento de Derrida sobre el lugar que ocupa el habla ennuestra metafísica será suficiente para sugerir hasta don-de la teoría y la práctica de la autobiografía (también,como hemosvisto, un fenómeno propiode la cultura oc-cidental) se han visto influidas por un estilo similar depensamiento: «El momento del habla puede desempeñareste tipo de papel porque parece ser el único punto o ins-tante en que la forma y el significado están presentes ala vez. Las palabras escritas pueden ser señales físicas queun lector debe interpretar y vivificar, proporcionandosig-nificados que él considere apropiados pero que no pare-cen ser dados en las propias palabras. Pero cuando hablo,mis palabras no son objetos externos materiales que pri-mero escucho y luego interpreto. En el momento de laarticulación, mis palabras parecen significados o signifi-cantes transparentes coextensivos con mi pensamiento; enel momento del habla la conciencia parece presente parasí misma. Los conceptosse presentan a sí mismosdirecta-mente, como significados que mis palabras expresarán paraotros. La voz parece ser la manifestación directa del pen-samiento y, así, el punto de encuentro de lo físico y lointeligible, del cuerpo y del alma, de lo empírico y delo trascendental, el fuera y el dentro, etc. Esto es lo que
Derrida llamael sistema de s'entendre parler, de escuchar ya la vez entenderse hablando: mis palabras me dan accesodirecto e inmediato a mis pensamientos, y esta forma deautopresencia, este circuito de autoentendimiento, se tomacomo modelo para la comunicación en general —en lo queconsiste la verdadera comunicación cuando no hay difi-cultades externas o ningún tipo de interferencias».%
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
El deseo de presencia que el momento del habla pro-mete conseguir (y por extensión, el deseo por experimen-tar la autopresencia a la que la autobiografía aspira) es,para Derrida, imposible de llevar a cabo, ya que el habla(realmente una forma de escribir) y el escribir que la re-fleja están, «siempre ya», rayando en la realidad del ser.Esta es la sobria lección de su deconstrucción, y la luzde tal conocimiento parece haber contribuido a que Brussreconsiderara su idea de la autobiografía como una formade acción elocucionaria que podría facilitar el acceso alhabla original del yo. En su ensayo sobre el cine, del cualhe hecho menciónantes, habla, en una especie de nostál-gica retrospectiva, sobre el «viejo autoconocimiento» y los«viejos autoengaños» de «la autobiografía clásica». Citandoa Derrida, enfatiza su modificado sentido de la limitación
fundamental de cualquier texto autobiográfico que su es-tudio sobre el fracaso de la autobiografía y el cine le haenseñado: «un efecto potencial del cine es “deconstruir”la preocupación autobiográfica de plasmar el yo sobre pa-pel, demostrando el engaño de una subjetividad, que in-tenta estar “presente a sí misma hasta la médula” en lamismaescritura que es la marca de su propia ausencia».”
Incluso si aceptamos el análisis de Derrida de la pre-misa equivocada de la metafísica de la presencia, comoparece que aquí lo hace Bruss, no es de ningún modo elcaso (como Derrida mismo sugiere cuando planteael sis-tema de s'entendre parler comola base de la autopresencia)que, psicológicamente hablando, la conciencia reflexiva—el sentido que el yo tiene de sí mismo como de yo—sea más viva y más inmediata en el momento del habla.Hasta este punto hay, pues, una plausibilidad experien-cial hacia el modelo del acto de hablar del acto autobio-gráfico, y también es verdad que la circunstancias de laelaboración de algunas autobiografías —pienso en el dic-tado(e. g., Henry James) o las variantes del «como dichoa» (e. g., Malcom X)— promueven una concepción de laautobiografía como un tipo de habla. Además, como he-mosvisto, es posible contemplar el acto autobiográficocomola fase culminante en una historia de autoconcien-cia que se origina con la adquisición del lenguaje. Sinembargo, de ninguna manera es verdad que todos losautobiógrafos conciban el acto autobiográfico de esta ma-nera, aunque las formulaciones alternativas resultan sera menudo el equivalente metafórico del habla, como ve-remos en los casos de Frank Conroy y Alfred Kazin. Ade-más, cuando ellos situan el acto autobiográfico en unahistoria ontogenética de autodesarrollo, tienden a unirlo,como hace Nabokov, no al período de la adquisición dellenguaje (que a menudo elude del todo la memoria), sinoa las experiencias claves de la variedad «yo-soy-yo» en lainfancia y la adolescencia.
Asimismo, sin abandonar la genuina profundizacióndel modelo del acto del habla, me gustaría proponer unaconcepción más global del acto autobiográfico, comouna reconstitución y como unaextensión de fases anterio-res de la formaciónde la identidad. Comola búsqueda deSpiegelberg y el testimonio de muchos autobiógrafos su-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autoinvención en la autobiografía
gieren, nos encontramos frecuentemente con un orden es-pecial de la experiencia en la vida misma que, para elautobiógrafo, está inseparablemente unida al descubrimien-to e invención de la identidad. Además, estos actos auto-
definidos pueden ser reconstituidos mientras la narraciónautobiográfica se está escribiendo. Esto quiere decir que,durante el proceso de composición autobiográfica, las cua-lidades de estos prototípicos actos autobiográficos puedenser expresadas de nuevo con las cualidades del acto de re-cordar comoalgo distinto o añadido al contenido sustan-tivo de la experiencia recordada. El autobiógrafo puede,incluso, verse impulsado a sugerir en la narrativa completaquetal reconstitución ha tenido lugar. Así, el acto de com-posición puede concebirse com un término que mediaen la aventura autobiográfica, volviendo sobre el pasado,no solamente para reconquistar, sino para repetir los rit-mos psicológicos de la formación de la identidad, y ex-tenderse el futuro para fijar la estructura de esta identidaden una existencia permanente hecha a sí misma y comotexto literario. Estas afirmaciones sirven para compren-der la escritura de la autobiografía, no meramente comoel recuerdo pasivo y diáfano de un ya terminado yo, sinomás bien como una fase integral, y a menudo decisiva,del drama de la autodefinición.%
Porrazones obvias sería difícil probar la verdad de estatesis acerca del acto autobiográfico, ya que la evidenciabiográfica de lugar que ocupa una autobiografía en la vidadel autor es probable que venga principalmente de la auto-biografía misma. Cualquiera de los esquemas de comporta-miento sugeridos porel texto que unen el acto presentede la composición con los hechos del pasado que recons-truye estarían sujetos a la acusación de que son conexionesválidas sólo para sí mismo, retroactivamente impuestas enel recuerdo de la historia de la vida, con el interés de pro-ducir unarelación ordenada y unificada de conciencia parafines estéticos, psicológicos o de otra índole. En anteriores *-capítulos yo mismo he proporcionado considerables evi-dencias para apoyar esta acusación. Una de las leccionesprincipales que aprendemosde la autobiografía de MaryMcCarthy es que la verdad autobiográfica no es un con-tenido fijo, sino que evoluciona, y mi lectura de la autobio-grafía de James demuestra hasta qué punto los materialesde la historia de la vida están libremente formados porla memoria y la imaginación para servir a las necesidadesde la conciencia actual. Es, sin embargo, cierto que los
mismos autobiógrafos, cuando eligen dramatizar y comen-tar el acto de la composición, con frecuencia proponenel proceso creativo mismo como si fuera, fundamental-mente, una mímesis de los ritmos de la vida que ellosre-crean. De este modo, ampliando el punto de vista de JamesOlney, deberíamos hablar de la aventura autobiográ-fica como doblemente metafórica: el acto autobiográfico,comoel texto que produce, sería una metáfora del yo.*Las autobiografías de Alfred Kazin y Frank Conroy ilus-tran esta visión del acto autobiográfico como una consti-tución de antiguos modos de formación de la identidad.Esta construcción del acto autobiográfico, desde luego, no
91
ESTUDIOS
excluye la posibilidad de que haya otros tipos de motiva-ción en juego; debería reconocerse, sin embargo, como una
prominente, y quizá la principal, forma de motivación.
NOTAS
1. Argumentando quela autobiografía es un producto de las condi-ciones y presunciones culturales, Elizabeth Bruss especula que «la auto-biografía podría solamente llegar a ser obsoleta si sus característicasdefinitorias, tales como la identidad individual, cesaran de ser impor-
tantes para una cultura en particular» (Autobiograpical Acts: The Changing Situation ofa Literary Genre, Baltimore, John Hopkins Univ. Press,1976, p. 15).
2. Olney, «Autobiography and the Cultural Moment», en James Ol.ney (ed.), Autobiography: Essays and Theoretical and Critical, Princeton,Princeton Univ. Press, 1980, pp. 22 y 23, De aquí en adelante me referi-ré a esta obra como Autobiography.
3. Sprinker, en Antobiography, pp. 322, 325, 333 y 334.4. Olney, «Cultural Moment», en Autobiography, p. 23.5. Autobiography: Toward a Poetics ofExperience, Filadelfia, Univ. of
Pennsylvania Press, 1982, pp. 8, 9, 25, 19 y 9-10. Aunqueel énfasis prin-
cipal de Gunnsesitúa en el «yo que se manifiesta», ella también sugiereque «el yo que se manifiesta» representa solo un comienzo, un puntode partida en la búsqueda del yo: «solo apartándose del mundo inter-subjetivo “donde ya uno está” puede uno alcanzarel yo: desde los biosa los autos; desde los amtos, sin embargo,al solipsismo»(p. 22). Por lo que
hace a la presentación que hace Gunn de sus diferencias con Olney yGusdorf, pienso que su punto de vista está mucho más cerca de su pro-pia noción de una poética de la experiencia de lo que ella parece sospechar.
6. Sprinker, en Autobiography, p. 342.7. Véase Lejeune, Le pacte autobiographique, París, Seuil, 1975, pp. 1346.
8. De Man,«Autobiography as De-Facement», MLN,94 (1979), 920-
921, 923, 921, 922 y 923.
9. Ibíd., 926, 927, 925 y 930.
10. Ibíd., 922.11. Olney, Metaphors ofSelf: The Meaning ofAutobiograpby, Prince-
ton, Princeton Univ. Press, 1972, pp. 4 y 30.
12. En un ensayo sobre Tolstoi, Olney presenta su perspectiva me-tafórica sobre el arte como sigue: «La metáfora compuesta del trabajoes una imagen que representa una expresión de la personalidad de sucreador y delsignificado de su vida» («Experience, Metaphor and Mean-ing: “the Death of Ivan Illych3, Journal ofAesthetics and Art Criticism,31 [1972], 106).
13. Olney, Metaphors, pp. 30, 31 y 34,
14, De Man, «De-Facement», pp. 924, 925 y 928.15. En Blindness and Insight: Essays in the Rethoric ofContemporary
Criticism, Nueva York, Oxford University Press, 1971, De Man escri-
be: «[...] se deduce de la naturaleza retórica del lenguaje literario quela función cognitiva reside en el lenguaje y no en el sujeto» (p. 137).
16. De Man, «De-Facement», pp. 928, 925, 928 y 930.17. Olney, Metaphors, pp. 17 y 18. En el último capítulo de The Rbi-
zome and the Flower: the Perennial Pbilosopby —Yeats and Junk, Berke-- ley, Univ. of California Press, 1980, Olney se preguntasi la construcción
desistemas por parte del hombre no es meramente una deseada proyec-ción de su necesidad de orden. La respuesta que él da viene en formade credo: «Todas las variedades del sistema —tanto si son filosóficas, psi-cológicas, teológicas, cosmológicas, estéticas, musicales o poéticas— son
todas, por su orden estructural, imitaciones jerárquicas de la armoníareinante que es el principio creativo detrás y a lo largo del universo»(p. 363). Véase también Paul John Eakin, Rev. de Rhizome, Criticism,22 (1980), 394-396.
18. «The Art of Fiction XXVI: Mary McCarthy», Paris Review,27 (1962), 94.
19. En «Eyefor l: Making and Unmaking Autobiography in Film»,Elizabeth Bruss nos da una atractiva formulación de la tradicional con-cepción trascendentalista de la autobiografía: ¿Tenemos tendencia a tomar
92
Autoinvención en la autobiografía
la autobiografía, debido a todas sus variaciones locales de diseño reti-cencia, como expresiva al menos de una realidad subyacente y común
—unyo queexiste independientemente de cualquier estilo particular deexpresión y lógicamente anterior a todos los génerosliterarios e incluso
al lenguaje mismo». Continúa, sugiriéndonosla concepción alternativay anticartesiana de la relación entre el yo y la autobiografía como sigue:«Tal vez la subjetividad toma forma por y en su lenguaje antes que usan-doel lenguaje como un “vehículo” para expresar su propio ser trascen-dente» (en Autobiograpby, p. 298).
20. Benveniste, Problems in General Linguistics (trad. de Mary Eli-zabeth Meek), Coral Gables, Univ. of Miami Press, 1971, p. 225.
21. De Man, Blindness and Insight, p. 137.22. Benveniste, ob. cit., p. 224.23. Life and Death in Psychoanalysis (trad. de Jeffrey Mehlman), Bal-
timore, John Hopkins Univ. Press, 1976, pp. 128-129.24, Jacques Lacan escribe que «el primer símbolo en el que recono-
cemos la humanidad en su vestigios más rudimentarioses la sepultura»(Écrits, trad. de Alan Sheridan, Londres, Tavistock, 1977, p. 104).
25. Popper, The Self and ¡ts Brain, Nueva York, Springer, 1977,
pp. 144, 553, 153 y 30. Eccles está de acuerdo con la visión de Popper
de la conexión entre el conocimiento de la muerte y el conocimientodel yo (pp. 453-454).
26. Benveniste, ob. cit., pp. 226 y 224.27. Three Babies: Biographies ofCognitive Development, Nueva York,
Random, 1966, p. 291.
28. Véase Malcom Bowie, «Jacques Lacan», en John Sturrock(ed.),Structuralism and Since: From Lévi-Stranss to Derrida, 1979; reed. en Nue-va York, Oxford University Press, 1981, p. 126.
29. Popper, ob. cit., pp. 111 y 49.30. Bleich, Subjetive Criticism, Baltimore, John Hopkins Univ. Press,
1978, pp. 43, 44 y 50.31. Ibíd., pp. 50 y 53.32. Ibíd,, pp. 53, 61, 53 y 64.33. Véase, e. g., Erikson, YoungMan Luther:A Study in Psychoanalysis
and History, 1958, reed en Nueva York, Norton, 1962, pp. 117-118.
34. Popper, ob. cit., p. 110.
35. Lacan, ob. cit., p. 2.
36. Cita en Bleich, ob. cit., p. 45.
37. Véase e. g., «Historical Comments on the Mind-Body Problem»,en Popper, ob.cit., pp. 148-208; John Perry (ed.), Personal Identity, Ber-keley, Univ. of California Press, 1975; y Amelie Oksenberg Rorty(ed.),The Identities of Persons, Berkeley, Univ. of California Press, 1976.
38. Olney, «Cultural Moment», en Autobiograpby, pp. 8-9.39. Gusdorf, «Conditions and Limits of Autobiography», en Auto-
biography, pp. 29, 30, 31 y 30.
40. Para la explicación de Olney sobrela interpretación entre su pro-pio trabajo y el de Gusdorf, véase «Cultural Moment», en Autobiography,pp. 10-11.
41. Tell me Africa: An Approach to African Literature, Princeton, Prin-ceton Univ. Press, 1973, p. 67.
42. Gusdorf, «Conditions and Limits», en Autobiography, p. 31.43. Keller, The World 1Live In, Nueva York, Century, 1908, p. 116.44. Keller, The Story ofMy Life, 1905; reed. en Nueva York, Double-
day, 1954, pp. 36-37.
45. El relato que hace Anne Sullivan de los hechos en la casa de lafuente, en unacarta escrita el mismo día, confirma el aparejamiento de
los conceptos ligados de lenguaje y persona: «Ella deletreó agua variasveces. Entonces se tiró al suelo y preguntó por su nombre y señaló ala bomba del agua y al enrejado y girándose de repente me preguntómi nombre. Yo deletreé profesora» (Story, p. 257). Véase el análisis de
Bleich del lugar que ocupa la muñeca en el contexto del episodio de lafuente en su totalidad (en Bleich, ob. cit., pp. 58-61). Su tratamiento deKeller creó mi interés en sus autobiografías.
46. Keller, World, pp. 113-114, 117 y 159-160.47. Keller, Teacher: Anne Sullivan Macy; A Tribute by the Fosterchild
ofHer Mind, Garden City (NY), Doubleday, 1955, pp. 121, 37 ss., 40 y 63.48. Citado en Sturrock, Stracturalism and Since, p. 125.49. Keller, Story, p. 256.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
50.. Langer, Philosophy in a. New Key, 2? ed., 1951; reed. en NuevaYork, New American Library [c.1951], p. 126.
51. Bleich, ob. cit., p. 61.
52. Cfr. Langer, ob. cit., pp. 34 y 62-63; y Bleich, ob.cit., pp. 53-63.53. «From the story of an Infantile Neurosis» (1918), reed. en Phi-
lip Rieff (ed.), Three Case Histories, Nueva York, McMillan, 1963, p. 221.54. Langer, ob. cit., p. 111.
55. Véase mi explicación de la relación entre el psicoanálisis y la auto-biografía en el capítulo tercero.
56. Nabokov, Speak, Memory: An Autobiography Revisited, NuevaYork, Putnam's, 1966, pp. 20, 19, 22 y 21.
57. Cita de Herbert Spiegelberg en «On the “Lam-me” Experiencein Childhood and Adolescence», Psychologia: An InternationalJournalOfPsychology in the Orient, 4 (1961), 136.
58. Spiegelberg, ob. cit., 135, 146, 135.59. Bruss, «Eye for l», en Autobiograpby, p. 301.
60. Speech Acts in the Philosophy ofLanguage, Cambridge, CambridgeUniv. Press, 1969, p. 43.
61. The Complete Poems and Plays: 1909-1950, Nueva York, Harcourt,1952, p. 121.
62. Para otro ejemplo del momento de la presencia en la auto-biografía, véase mi tratamiento en el capítulo segundo de las expe-riencias de Henry James de «comprender» el «zumbido» de la rea-lidad.
63. Whitman, Leaves of Grass (ed. de Sculley Bradley y Harold W.Blodgett), 1956; reed. en Nueva York, Norton, 1973, pp. 32-33.
Poética de la autobiografía de mujeres
Coma, pp. 717 y 505. La fe de Whitman-en el lenguaje:como ins-truménto para la autoexpresión fue, sin embargo, seriamente desafiadapor su experiencia personal de la pérdida, y el tono optimista de «Songof Myself» fue seguido cuatro años después por la negra desesperaciónde «As I Ebb'd with the Ocean of Life» (1859). Aquí el «bárbaro grito»del omnipotente yo se ha convertido en «todos aquellos chismes cuyosecos recaen sobre mí». De «Song of Myself», «Crossing Brooklyn Ferry»,
y los otros poemas autobiográficos escritos en la cumbre de su autocon-fianza, el hablante de «As I Ebb'd» observa: «[...] ante todos mis poemasarrogantes el real yo permanece todavía intacto, anónimo,y, en conjun-to, inalcanzable»(p. 254).
65. De la grammatologie, París, Minuit, 1967. Citado de su traduc-ción inglesa OfGrammatology, Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press,1976, p. 20.
66. «Jacques Derrida», en Sturrok: Structuralism andSince, pp. 169-170.67. Bruss: «Eye for l», en Autobiograpby, pp. 318 y 317.68. Para un estudio más amplio del concepto del yo completo, véase
Ross Miller, «Autobiography as Fact and Fiction: Franklin Adams, Mal.com X», Centennial Review, 16 (1972), 221-232; y Paul John Eakin,
«Malcom X and the Limits of Autobiography», Criticism, 18 (1976), 230-242; reed. en Autobiography, 181-193.
69. Véase Olney, Metaphors, pp. 38-45, para el concepto de Olneyde «el doble autobiográfico», para el que «el proceso autobiográfico noexiste a partir del hecho, sino que es una parte y una manifestación delo vivo, y no solo unaparte sino, en su recuerdo y totalidad simbólica,el todo de lo vivo» (p. 40).
Hacia una poética de laautobiografía de mujeres*
Sidonie Smith
Autobiografía: el texto generado”*
Las corrientes culturales del Renacimiento y la Reformapromovieron el surgimiento de la autobiografía como ex-presión diferenciada de la potencialidad humana, es de-cir, promovieron un nuevo discurso y un hombre nuevo.Sin embargo, la misma definición de este hombre nuevoreafirma una definición fundamentalmente conservado-ra de la mujer. Esta sigue siendo el espejo ante el cual élpuede«asegurarse dey [...] reconfortarse a sí mismorespec-to a las mismas estructuras que lo definen».! Como nos
* Artículo traducido por Reyes Lázaro. Esla traducción de las páginas 39-59 dellibro de Sidonie Smith, A Poetics of Women's Autobiography. Marginalityand the Fic-tion ofSelfRepresentation, Bloomington, Indiana University Press,11987.1987. Agradece.mosa Indiana University Press la concesión del permiso para realizareatraducción.
** Engendered text significa a la vez «texto generado», en su sentido literal,y «texto sexuado», en el sentido de texto cuya generación depende de una ideolo-
gía genérico-sexual (gender ideology) que implica una visión determinada del hom-bre y la mujer. [N. del T]
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
recuerda Virginia Woolf: «Sea cual fuere su uso en las socie-dades civilizadas, los espejos son imprescindibles para todaacción violenta y heroica».? Puesto que es precisamente lacaptura de dicha «acción violenta y heroica» lo que cons-tituye, metafóricamente hablando, la actividad textual de
la autobiografía, tanto el guión de la vida comola inscrip-ción autobiográfica de la mujer se convierten en el espejoante el que la historia del hombre asume sus privilegios.
La autobiografía, o, para ser más exacta, los trabajos
escritos por hombres que se han asociado en bloque conla «autobiografía formal», se convierten así en uno másde los discursos culturales que aseguran y textualizan lasdefiniciones patriarcales de la mujer comoel «otro»,a tra-vés de las cuales el hombre descubre y perfecciona su pro-pia forma. Al privilegiar al yo autónomo o metafísicocomo agente de sus propios logros, y al situarlo con fre-cuencia en posición de antagonista respecto al mundo,la«autobiografía»? promueve una concepción del ser huma-no que valora la unidad individual y la separación, a lavez que devalúa la interdependencia personal y comuni-taria.* El yo de tal concepción se basa en la identifica-ción masculina, y en el sistema patriarcal de Occidentese deriva de las tempranas relaciones del niño con la ma-dre, como sugieren tanto la teoría psicoanalítica clásicacomola revisionista. Según teóricas estadounidenses comoNancy Chodorow, la insistencia y la resistencia surgen delrechazo temprano de la madre por parte del hijo, por me-dio del cual este establece un sentido impermeable de síy entra en el reino fálico del poder, habitado —y, por tan-
93
ESTUDIOS
to, valorado— por hombres. Para las feministas francesas,
el reconocimiento de la madre como un otro contra elcual el niño se define es inherente a la estructura mismadel lenguaje, pues la entrada en el reino simbólico del signoda acceso al pequeño a la ley del padre, la cual codificalas diferencias sexuales en las jerarquías de significación,incluyendo las jerarquías binarias masculino-femenino,cuerpo-alma, activo-pasivo. Aunque las tradiciones femi-nistas norteamericana y francesa difieren en su descrip-ción del proceso, coinciden, sin embargo, en afirmar que
la etapa edípica culmina en el rechazo del reino femeni-no de la necesidad biológica y las relaciones afectivas, enfavor del orden y la autoridad fálicos. El mundo domés-tico se relega, en favor de las aventuras de la vida públicay la autoridad del logos. Además, al tiempo que rechazaa su madre y laesfera doméstica asociada conella, el pe-queño, como sugiere Chodorow, debe también negar ensu interior el amor quesiente y la identificación con ella,negación que logra «reprimiendo todo lo que considerafemenino dentro desí y, lo que es fundamental, denigran-do y devaluando e lo que considera femenino en elmundo exterior»./Por medio de la represión de la mu-jer, interna y externamente, el niño reprime lo quela cul-tura patriarcal define como femenino: la ausencia, elsilencio, la vulnerabilidad, la inmanencia, la interpenetra-
ción, lo no-logocéntrico, lo impredecible, lo infantil,.El
niño se convierte, de este modo, en hombre. Este fenó-
menoexplica por qué, desde cierto puntode vista, la mu-jer funciona simbólicamente como el inconsciente delhombre.
La «autobiografía» entonceses, en último término, unaafirmación de la llegada a y de la inserción en el ordendel falo. El mito de los orígenes, actualizado en las pági-nas del texto autobiográfico, declara la primacía de la des-cendencia por línea paterna y, con ella, el discursoandrocéntrico. El padre legitima la autoridad del autobió-grafo al dar nombre al niño. Sin embargo, según la no-ción liberal del yo que motiva la autobiografía, solo elautobiógrafo puede investir su nombre con nuevo podere interpretarlo para el público. En el proceso debe borrarla huella de la línea materna, suprimiendo el nombredelamadre y toda la subjetividad femenina que no haya sidopreviamente mediada porla representación masculina. Pormedio dela represión de la mujer dentro y fuera desí,el autobiógrafo ejerce poder sobre el lado incontrolablee innombradode la experiencia humana:lo fluido, inme-diato, contingente, irracional; en resumen, lo semiótico.
Sin embargo, una presencia silenciada, el inconsciente fe-menino reprimido por el logos masculino, siempre ame-naza con irrumpir en el orden narrativo y desestabilizarla ficción de identidad que el autobiógrafo inscribe.
La alteración del orden del texto autobiográfico mas-culino por el femenino es paralela a la alteración de la tra-
Adición literaria masculina por el texto de la mujer. Lamujer está inmersa en su subjetividad propia, a pesar dela eficiencia con quela cultura patriarcal ha intentado su-primirla. De hecho, la presión que ejerce el discurso an-
94
Poética de la autobiografía de mujeres
drocéntrico, incluida la misma autobiografía, para reprimirlo femenino y suprimir la voz de la mujer, pone de mani-fiesto un miedo y desconfianza profundoshacia el poderde esta, el cual, reprimido y suprimido,sigue cuestionan-do las cómodas afirmaciones del control masculinos!
porque lamujerha hablado, «robando» el género e in-
tentando,demodo, representarse símismaguirsiendo una mera representación del hombre.” Lasmujeres han hecho esto porque no son solamente signosquesirven de medio del intercambio que subyace al or-den fálico, sino también proveedoras de signos y, comotales, suministradoras y absorbedoras de todos los discur-sos dominantes.*
Además, la ideología patriarcal, como toda ideología,no se puedesistematizar completamente. Aquejada de suspropias contradicciones, se fractura en direcciones hete-rogéneas. Dicha heterogeneidad explica por qué la mujerfue el sujeto de una tremenda actividad discursiva du-rante la Edad Media y el Renacimiento, especialmentedurante los siglos XIV y XV, cuando el debate sobre la«querella de las mujeres» intensificó los discursos en pug*na que denostaban o idealizaban a la mujer. El conceptode mujer circulaba en el discurso precisamente porqueel de hombre estaba cambiando radicalmente; como la mu-jer hace de espejo ante el que el hombre ve reflejada supropia imagen, la mujer se vio necesariamente sometidaa escrutinio.? Durante los primeros años de este debate,en tratados y poemas, como el Roman de la rose (comen-zado por Guillaume de Lorris y completado por Jean deMeun), se mantenía la autoridad del hombre para llevara caboel escrutinio. Sin embargo, con el tiempo, las mu-jeres respondieron a la querelle. De hecho, la hegemoníade la ideología genérico-sexual durante el Renacimientoestalló y se desestabilizó por sus propias inconsistenciasinternas. Envalentonada y fortalecida por la nueva ideo-logía del hombre, Christine de Pisan tomó la pluma, vi-vió de sus escritos y defendió la plena humanidad de lamujer frente a sus detractores. Como señala Joan Kelly-Gadol: «La teoría feminista surgió en el siglo XV, en es-trecha asociación y como reacción a la nueva cultura se-cular del estado moderno europeo. Emergió como vozde unas mujeres cultas que veían a la mujer condenaday oprimida por una cultura que, a la vez, dio a la mujerpoder para hablar en defensa propia».
Cualquier mujer del Renacimiento o de la baja EdadMedia, especialmente la culta y educada, se encontraríaentre dos discursos: el del hombre del nuevo poder y eldel hombre ilegítimo. Se vería influenciada: simultánea-mente, por un lado, por las corrientes teológicas, filosófi-cas, científicas, socioeconómicas, políticas y literarias quemotivaron a los individuos a tomar la pluma y escribirsus vidas, y, por otro, por aquellas fuerzas dentro de sucultura que definían de formaestrecha la identidad apro-piada de las mujeres y condenaban la narración de su vida
* al silencio público. Suspendida entre dichas categorías cul-turales de la identidad masculina y femenina, descubriríaquelos límites entre los géneros eran relativamente fluidos
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
y se abriría paso entre esos espacios movedizos deideolo-gía y subjetividad, con mayor o menor grado de confor-midad y resistencia.
La mayor parte de las mujeres de la época mantuvie-ron el silencio público requerido. No escribieron auto-
- biografías. Algunas resolvieron el conflicto escribiendo
-
cartas de amateur, diarios y anotaciones, escribiendo sus
Poética de la autobiografía de mujeres
llegar a.un compromiso dedoble identificación con lasnarrativas paterna y materna afecta a la estructura,las es-trategias retóricas y las preocupaciones temáticas de cadatexto individual, por otro lado, en un panoramaculturalmás amplio, la presencia de la voz femenina perturbapotencialmente el discurso androcéntrico. No importa'el nivel de compromiso que la autobiógrafa asume en su
propias historias, pero de una forma más decorosa, alconfinar su expresión al dominio domésticd;"!btras, es-cribiendo las biografías de sus maridos, pero hablando desi mismas indirecta, no explícitamente, y perpetuando, portanto, la genealogía del hombre. Pero otras mujeres, comoya venían haciendo desde Safo, prefirieron presentar enpúblico sus vidas. El mismo hecho de que las mujeres
empezarana escribir autobiografías al tiempo que emer-gía el género —de hecho nos han legado ejemplos tem-pranos de autobiografía continental europea, inglesa ynorteamericana en los relatos de las vidas de santa Teresa
' de Ávila y madame Guyon, en el The Book ofMargery: Kempe, las Revelations de dame Julian de Norwich, en, A True Relation de la duquesa de Newcastle, y la Vida de
|
Anne Bradstreet— es sorprendente, desconcertante e in- : finitamente interesante. Sus textos, y todas las autobio-' grafías de mujeres que les han seguido, dan testimonio de¿ la realidad de que, a pesar de la represión textual de lamujer en que se apoya el orden fálico, aquella ha deci-dido escribir la historia de su vida, obligando así a quesurja significado, y con él autoridad autobiográfica, apartir del silencio cultural. Sintiendo el deseo de generarrepresentación, y no de seguir siendo su mero objeto,
la mujer ha buscado «salir de entre bastidores y ade-lantarse, aunque sea por breves instantes, al centro de laescena». 1?
Sin embargo, quien se adelanta al centro de la escenano es un hombre; este es el quid de su situación. No esque la mujer salga de entre bastidores, sino que viene deun espacio que está más allá de los bastidores del ordenpatriarcal y sus textualizaciones. Es la suya una entrada»,extremadamente precaria; su actuación es potencialmen- |te precaria, porque actúafrente a una audiencia de la queella espera que la lea como mujer. Su misma opción deinterpretar su vida y revelar su experiencia en público es |
. . /señal de que ha transgredido las expectativas culturales./En sus enunciados su propia vozestá hechizada y hechi-za, pues el lenguaje del que se ha apropiado ha sido elinstrumento de su represión. Al ocupar ese espacio escé-nico, se Sitúa en el punto de colisión entre dos universos
del discurso que han servido para engendrarla: el discur-so del hombre / ser humano, y el de la mujer. Lo «especí-fico de la visión retrospectiva femenina», por usar laexpresión de Nancy K. Miller, reside en la forma de con-geniar los dos universos que informan el acto de leer enla mujer: reside en la lucha de la mujer para generar laverdad de su propio significado desde dentro de ella mis-ma y contra una sentencia que la ha condenado a ciertotipo de ficcionalidad.*?
Si bien, por un lado, la lucha de la autobiógrafa por
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
esfuerzo por autorrepresentarse: el mismo acto de asumirel poder de autoexponerse públicamente cuestiona lasideas y normas del orden fálico y representa una forma!
de desorden, un tipo de herejía que pone al descubierto:
un deseofemenino transgresivo. Al robar palabras del
lenguaje, la mujer se conoce y se nombra, apropiándosedel poder de autocreación que la cultura patriarcal hadepositado históricamente en las plumas de los hom-bres. Al hacerlo, cuestiona el derecho de paternidad: laautoridad adánica de la cultura de crear a la mujer yde nombrarla luego según las ficciones del discurso pa-triarcal. Por lo tanto, la autorrepresentación pública dela mujer se convierte en una«narmciónherética», comollama Lucy Snowe a su historia, en Villette, de CharlotteBronté.
En consecuencia, las contribuciones de la mujer al gé-nero autobiográfico se han considerado tradicionalmen-te como tipos diversos de contaminación, obras ilegítimas,amenazas al mismo canon autobiográfico; sus trabajos setachan de anómalos y se estudian en capítulos aparte oal final de capítulos, o bien se los silencia o alaba en tan-to en cuanto imiten modelos masculinos y perfeccionen,por tanto, la imagen del hombre. Quizá la ausencia demujeres, con la posible excepción de dos o tres, de cual-quier discusión de historiografía y poética revela unatensión inherente a la relación entre las posibilidadesgenérico-literarias y lo genérico-sexual. Tal vez las muje-res deban ser borradas de la gran tradición de la autobio-grafía, porque es precisamente esta tachadura la que definedicha tradición. Dar entrada y privilegiar a las mujeressupondría erosionar la noción misma de creatividad ar-tística e intelectual en la autobiografía, entendida comoaquello de lo que la mujer no habla. Por esta razón,y como suplemento a este estudio de autobiografía fe-menina, desearía que se explorase la relación del hom-bre con la autobiografía, y que se releyera la tradiciónmasculina poniendo especial atención en la represión dela mujer y en la ideología del individualismo. Pues nobasta con perturbar el tranquilo recinto del canon pre-valente de los textos autobiográficos insistiendo en otor-gar autoridad a las voces femeninas, sino que también hayque releer —y, por tanto, criticar— la base sobre la quese alza la autoridad autobiográfica masculina.'* Es decir,tenemos que cuestionar las ficciones del poder y las mis-mas fuentes de autoconocimiento que la «autobiografía»privilegia. ;
95
ESTUDIOS
Historias de mujer y formas diversas de generarla autorrepresentación*
Aunquela opresión de la mujer es de hechouna realidad material, una cuestión de materni-dad, trabajo doméstico, discriminación laboraly desigualdad salarial, no puede reducirse a es-tos factores: es también una cuestión de ideolo-gía sexual, de las formas en que los hombres ylas mujeres se imaginan a sí mismos y al otroen unasociedad dominada por el hombre, de per-cepciones y comportamientos que van desde lo
brutalmente explícito a lo profundamente in-consciente.
"TERRY EAGLETON,
Literary Theory
Durante los últimos quinientos años, la autobiografía haasumido una posición central en la vida personaly litera-ria de Occidente, precisamente por hacer el papel de unode esos contratos genéricos que reproducen la línea de des-cendencia paterna y sus correspondientes ideologíasgenérico-sexuales. Las mujeres que no cuestionan dichasideologías y las limitaciones que estas imponen sobreelguión apropiado de la vida de una mujer, su inscripcióntextual y su voz, no escriben autobiografías. Silenciadasculturalmente, permanecen sentenciadas a muerte en lasficciones en que son inscritas.Tal vez escribanautobio-gráficamente, eligiendo otros lenguajes de autoescritura:
cartas, diarios, cuadernos de anotaciones, biografía... Aun
así, sus historias permanecen privadas; y su formade con-tar, aunquepersistente, enmudecida porla cultura in em-bargo, como ya se ha dicho, siempre ha habido mujeresque cruzaron la frontera entre la expresión privada y lapública, dejando al descubierto su deseo de ejercer el po-der de la autointerpretación autobiográfica, del mismomodo que en su vida dejaron al descubierto su deseo departicipación pública. Tales mujeres se acercan al territo-rio autobiográfico desde su posición de hablantes en los
márgenesdel discurso, Alhacerlo, se ven obligadasaman-.
tener una compleja postura hacia lossupuestosgenéricosde la narración autobiográfica..
Enla breve exposición teórica que sigue, esquematizouna poética de la autobiografía femenina. Confío en queeste marco teórico iluminelas interrelaciones entre lo tex-tual y lo sexual que existen en la autobiografía femeninaen general, aunque mantengo que en lo específico se apli-ca solo a textos de la tradición angloamericana, y reconoz-
co que, aun con dicha salvedad habrá excepciones a miargumento. Sin embargo, en mi opinión, y espero que tam-bién en la de quien lee, el esfuerzo se justifica en la medi-da en que intenta relacionar entre sí una masa informe defenómenos, a la vez que los sitúa cultural y textualmente.
Estos son, pues, los fenómenos que esta exposición pre-tende iluminar:
* Engendering selfrepresentation en inglés, que significa a la vez «generaciónde la autorrepresentación» y relación entre el género sexual y las formas de esaautorrepresentación.
96
Poética de la autobiografía de mujeres
1) Los modos en que la posición de la autobiógrafacomo mujer afecta al proyecto autobiográfico, y las cua-tro marcas de ficcionalidad que lo caracterizan:las ficcio-nes de la memoria, del yo, del lector imaginario, y de lahistoria.
2) Las formas en que la autobiógrafa establece la auto-ridad discursiva para interpretarse públicamente dentrode una cultura patriarcal y de un género androcéntrico,los cuales han escrito historias de mujer. porella, y, portanto, la han ficcionalizado y silenciado eficazmente.
3) La relación entre dicha autoridad literaria con susexualidad, y su presencia o ausencia como sujeto desu historia.
Estos tres fenómenos marcan el texto de su vida. Sinembargo, como yo no considero el yo de la autobiografíacomo una esencia dada a priori, una presencia espontá-nea y por tanto «verdadera», sino una «ficción» culturaly lingilística constituida a través de procesos narrativos yde ideologías históricas de la identidad, quiero dar cabida
a la influencia contextual de fenómenoshistóricos toman-do en consideración modelos comunales de la identidad,es decir, aquellos intertextos que conformanla autointer-pretación del autobiógrafo.!
La autobiógrafa combina aspectos —descriptivos, im-presionistas, dramáticos, analíticos— de la experiencia re-cordada, a medida que construye una narración que
promete, a la vez, capturar los detalles de la experienciapersonal y fundir su interpretación para la posteridad den-tro de un molde intemporal e idealizado.** En tanto queesfuerzo por recuperar y crear, por explorar la posibili-dad de recapturar y redescribir el pasado, la autobiografíaconlleva la conciencia simultánea de que la aventura seve continuamente afectada por las consideraciones cam-biantes del momento presente. Por ejemplo, la autobió-grafa se tiene que apoyar en algún tipo de huella delpasado, un recuerdo; sin embargo, la memoriaes, en últi-mo término, una historia —y, por lo tanto, un discurso—
sobre la experiencia originaria, de modo que recuperarel pasado no es hipostasiar fundamentosfirmes u oríge-nes absolutos, sino, más bien, una interpretación de la ex-
periencia anterior, que ni se puede separar del filtro dela experiencia posterior, ni se puede articular sin estruc-turas lingiiísticas y narrativas. Como resultado, la auto-biografía es tanto el proceso comoel producto de asignarsignificado a una serie de experiencias, después de ocurri-das, por medio del énfasis,layuxtaposición, el comenta-rio la omisión.” El juego que consiste en buscar, elegiry descartar palabras e historias que sugieren, se aproxi-man, pero nunca recapturan del todo el pasado, es lo queElizabeth W. Bruss denomina «el acto autobiográfico»:una interpretación de la vida que reviste de una coheren-ciaysignificado, tal vez no evidentes antes del propio actodela escritura, al propio yo y al pasado.!* En último tér-minodiré, para apretar más las tuercas y hacer saltar ca-tegorías demasiado cómodas, que la visión «diferida» esun proceso «ficticio» en el cual la autobiógrafa cuenta
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
sco
ESTUDIOS
constantemente, no «la» historia, sino «una»historia, y lo
hace de «este» modo determinado, y no de otro, El lectoro lectora permiten al autobiógrafo crear su propia ficción,a sabiendas de que es, como dice Francis R. Hart, bienuna «invención inductiva», bien una «creación intencio-
nal», puesto que cada vida contiene en su seno múltiplesdiscursos sobre discursos, múltiples historias de histo-rias. Por lo tanto, el esfuerzo de la autobiógrafa porcapturar y dar forma al decurso de su vida es problemáti-
Poética de la autobiografía de mujeres
subjetividad es desplazada por una o múltiples repre-sentaciones textuales. Cuando Hart exponeel fenómeno,usa la frase «la paradoja de la continuidad en la discon-tinuidad», sugiriendo que «el acceso efectivo a un yorecordado o sus “versiones”? comienza con una discon-tinuidad de la identidad o de la existencia que permi-te que los yos anteriores se vean como realidades sepa-radas».” Renza sugiere que se produce «un divorcioentre el ser que escribe y su textualización».?* El desdo-
co en sus orígenes, Al tratar de relatar la historia que quierecontar de sí misma, es seducida a participar en una aven-
tura, tentadora pero elusiva, que la convierte tanto en crea-dora como en creación, en escritora como en objeto de
blamiento del yo en unyo narrador y un yo narrado,junto con la fragmentación del yo narrado en múltiplesposturas enunciativas, marcan el proceso autobiográficocomo artefacto retórico y la firma autorial como mito-
la escritura. El mismo lenguaje que utiliza para nombrar-se, a la vez, la reviste de poder y la corrompe, pues laspalabras no pueden capturar el sentido pleno de la exis-tencia, y las narracionesestallan en múltiples direccionespor sí mismas.
(No quiere esto decir que el contrato autobiográfico,ese complejo conjunto de intenciones y expectativas queunen al autobiógrafo con el lector o lectora, sea tan flui-do como el que liga al lector y al escritor de ficción.Lasficciones de la autobiógrafa están siempre mediadas por
una identidad histórica con intenciones, si no pretensio-
nes, especificas de interpretar el significado de su expe-
riencia vivida. La «poca fiabilidad» de la autobiografía es, como señala Hart con tanto acierto, «una condición ine-
grafía2Precisamente debido a que la autorrepresentación es
discursivamente compleja y ambigua, en la escena de laescritura el artificio de la literatura lleva a cabo «un em-bargo radical» de la vida real.?9/El yo, aparentemente fa-miltar, se convierte en otro, enun extraño; y la direcciónque toma el embargo, es decir, la forma que toman lasestrategias narrativas y dramáticas de la autobiógrafa, re-vela más sobre el momento presente de su autoexperien-cia que sobre su pasado, aunque, desde luego, también nosinforme de este?Básicamente, revela el modo en que la
autobiógrafa se Sitúa a sí misma y a su historia en rela-ción a las ideologías culturales y a los modelos de identi-
dad. Pero no es cierto, aunque así lo parezca, que los vitable, no una opción retórica».Por lo tanto, precisaHart sutilmente, la respuesta de nuestra imaginacióna laautobiografía ni es ni debe ser tan libre comola que da-mosa la ficción. En la autobiografía, el lector o lectora,aunque reconocen que la poca fiabilidad es inevitable, su-primen dicho reconocimiento en un tenaz esfuerzo poresperar una «verdad» de algún tipo. La naturaleza de talverdad debe entenderse como la lucha de una personahis-
tórica, y no de ficción, por comprender y reconciliarse
con su propio pasado, lucha que da como resultado la ver-balización de la confrontación entre el presente narrati-
vo y el pasado narrado, entre las presiones psicológicasdel discurso y las presiones narrativas de la historia. La«verdad» que pueda surgir reside, no tanto en la corres-pondenciaentre la palabra y el pasado, como en la formaque toman diversas intenciones autoriales: memoria, apo-logía, confesión.)?!
Puesto que la autobiógrafa nunca puede capturar la ple-nitud de su subjetividad ni entender el alcance de su ex-periencia, el yo narrativo se convierte en unser de ficción.De hecho, como señala Louis A. Renza: «El autobiógra-fo no puede dejar de notar que omite hechos de una vidacuya totalidad y complejidad constantementese le esca-pan; y más aun cuando el discurso le presiona para que
los ordene».? La autobiógrafa participa en una especie deYS Pp p p Amascarada, y crea una representación icónica de identi-dad continua que representa, o más bien se presenta, ante
A
|41
su subjetividad a medida quela escritora habla de este yo)en vez de aquel. Puede hasta crear varias versiones de símisma que, tal vez, incluso compitan, a medida que su
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
patrones ficticios que sirven de modelos para el guión,los personajes y las posturas enunciativas de la autorre-presentación sean ilimitados. Cuando examina su vida úni-ca e intenta constituirse en sujeto femenino por mediodel discurso, la autobiógrafa rememora su pasado y refle-xiona sobre su identidad usando ciertas figuras interpre-tativas (que podríamos llamar tropos, mitos o metáforas)Dichas figuras o modelos son siempre lingiísticos y es-tán motivados por expectativas culturales, hábitosy siste-mas interpretativos que ejercen presión sobre la escritoraen la escena de la escritura.?% Los códigos culturales designificación, las figuras de verosimilitud, reflejan histo-rias privilegiadas y tipos de personajes que la cultura do-minante, a través de su discurso, denomina«reales» y, porlo tanto, «legibles».” Paradójicamente,tales figuras litera-rias «idealizadas» e «ideologizadas» se convierten en «losinstrumentos con los cuales las autobiógrafas se singula-rizan, por medio de la recreación, la revisión y la inver-sión». Precisamente, debido a que «todo sujeto, todo
actor y todo yo es la articulación de una intersubjetivi-dad estructurada dentro y alrededor de los discursos deque dispone en cada momento», la autointerpretaciónemerge retóricamente de la interacción de la autobiógra-fa con las ficciones de la identidad.
Básicamente, el yo inscrito en la autobiografía se cons-tituye a través de las voces polifónicas del discurso, comoarguye convincentemente Mikhail Bakhtin cuando cues-tiona la mayor parte del discurso filosófico y psicológicooccidental sobre la identidad. Escribe Bakhtin:
97
ESTUDIOS
El ser social está rodeado de fenómenos ideológicos, deobjetos-signo de tipos y categorías diversos: por palabras en
las múltiples formas de su producción (sonidos, escritura,etc.), enunciados científicos, creencias y símbolosreligiosos,obras de arte y demás. En su totalidad constituyen el am-biente ideológico, que atenaza como un firme anillo alhombre, La conciencia del hombrevive y se desarrolla en estemedio. La conciencia humana nunca se pone en contactodirecto con la existencia, sino a través del medio ideológicocircundante [...] De hecho,la conciencia individual solo puedeconstituirse en conciencia al realizarse en las formas del me-dio ideológico que le son propias: en el lenguaje, en el gestoconvencional, en la imagen artística, en el mito, etcétera.*
A través del concepto imaginación dialógica, Bakhtindesplaza la ideología esencialista del individualismo, queconvierte al yo en un átomo privado un centro unificadoy único que se puede aislar de la sociedad y «representar»en la autobiografía. A la vez producto y conductor de unavariedad de discursos que estructuran las formas de hablarsobre el yo, cada aucobiografía «está constituida como una
Jerarquía de lenguajes, siendo cada uno de ellos un tipo deideología verbalizada».* Por tanto, las mismas formas y ellenguaje de las historias culturales de la identidad están «po-bladas —superpobladas— de intenciones ajenas», en el senti-do de que son portadoras de las expectativas culturales ylos sistemas de interpretación a través de lós cuales una cul-tura patentiza su esfuerzo por entender y hace que pervi-va su poder de nombrar el mundo, a sí misma y a otros.**
1 significado culturalmente asignado a las diferenciasde sexo, es decir, la ideología del género, siempre ha sidoun, si no el sistema ideológico fundamental para interpre-tar y entender la identidad individual y la dinámica so-cial. Las estructuras genéricas de la literatura y, entreellas, los lenguajes de la autorrepresentación y examen queconstituyen la autobiografía, se apoyan en la ideología delgénero y la reinscriben. Sin embargo tal ideología y lashistorias que la perpetúan han sido creadas hasta hace muypoco desde discursos falocéntricos, escritos, comosi dijé-ramos, por hombres que se favorecían a sí mismosy eri-gían a la mujer comoel espejo simbólico ante el que versereflejados. De hecho, «la mujer no es un simple otroen el sentido de algo desconocido [para el hombre] sinoque es un otro íntimamenterelacionado con él en cuantoimagen de lo que él no es y, por tanto, un recordato-rio esencial de lo que es».* Para que se sostenga la ideadel hombre como lo que no es mujer, el espejo debepermanecer intacto; su superficie suave y artificial nodebe resquebrajarse. Por consiguiente, la principal de lasintenciones ideológicas inherentes a las formas y al len-guaje es el deseo por parte de la cultura de nombrar y man-tener la diferencia entre la subjetividad masculina y lafemenina y, en consecuencia, las posibilidades respectivasde autorrepresentación del hombre y la mujer. Por eso,la mujer ha permanecido culturalmente silenciada, se leha negado autoridad, y, lo que es más grave, la autoridadde nombrar sus propios deseos y nombrarse a sí misma.La mujer no ha sido ni representada ni representable.
98
Poética de la autobiografía de mujeres
Además,la ideología del género ha reificado nociones;esencialistas de la identidad «masculina» y «femenina» paragrabar en piedra la diferencia entre los sexos: «Postular quetodas las mujeres son necesariamente femeninas y todoslos hombres necesariamente masculinos es precisamentela jugada que permite a los poderes patriarcales definir,no la feminidad, sino a todas las mujeres como margina-les al orden simbólico y a la sociedad».” Al esencializarlas diferencias entre lo masculino y lo femenino, al mis-mo tiempo que esencializan la idea de un yo autónomoy unitario,las ideologías patriarcales del género aseguranla autoridad y prioridad del discurso falogocéntrico, pues-to que, como señala Elizabeth L. Berg, «lo que sitúa a unoen la jerarquía de los sexos es la doble jugada de, por unaparte, reificar una diversidad de rasgos al caracterizarloscomo masculino o femenino y, por otra, esencializar di-cha determinación».*
Dado que la autobiografía tradicional ha funciona-do como una de las formas y lenguajes que sostienenla diferencia sexual, la mujer que escribe autobiografíase ve doblemente alienada al participar en el contratoautobiográfico. Precisamente porque enfila su relato des-de la perspectiva de quien habla desde los márgenes deldiscurso autobiográfico y, por lo tanto, de alguien que ala vez pertenece a la cultura dominante y está marginadade ella, la autobiógrafa incorpora a su proyecto unarela-ción con su lector particularmente conflictiva. Como laautobiografía es una expresión pública, ella habla ante y
¡ para el «hombre». Estando al corriente de la manera en' que se ha aderezado a las mujeres para su presentaciónen público y del precio que pagan por descubrir pública-mente su yo, la autobiógrafa revela en su postura como
: hablante y en su estructura narrativa que es consciente: de las posibles lecturas a que será sometida por parte de¿un público quetiene en sus manossu reputación. Nancy: Miller señala: «las autobiógrafas saben que se las lee como- mujeres»? Se dan cuenta de que una declaración o unahistoria reciben diferentes interpretaciones ideológicas se-¿gún se las atribuya a un hombre o a una mujer. Por lotanto, la autobiógrafa, al menos hasta el siglo XX, se diri-
ge a su lector «ficticio» comosi «él» fuera el representan-
te delorden,dominante, el árbitro de la ideología del
: géneroydesu
uistoriasde identidad. En tanto que «ár-bitro»,este «silencioso» socio del contrato autobiográficoasume ciertos privilegios de poder, porque, como sugiere
¡ Michel Foucault, el recinto de la confesión o autoexposi-: ción invierte dramáticamente las convenciones de la di-
¡ námica del poder: el que se mantieneen silencio y escucha' ejerce poder sobre quien habla.**
Porlo tanto, la autobiógrafa, al contar su historia, pro-
yecta constantemente sobre su lector expectativas cultu-ralmente generadas respecto a los aspectos relevantes delos relatos autobiográficos, a las orientaciones narrativaspreferidas para la autoexposición y a las bases sobre lasque se puede establecer la autoridad literaria y mantenerla reputación. A menudo,al proyectar una multiplicidadde lectores con expectativas variadas, responde con una
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
A
ESTUDIOS
compleja voz doble, una frágil heteroglosia propia que pro-voca explosivos diálogos conel lector y estrategias narra-tivas. Agudamentesensible a las expectativas de sus lectoresy a sus propios deseos en conflicto, ella trata de estable-cer un equilibrio, que a veces resulta elegante, a veces pre-cario, entre las expectativas anticipadas de sus lectores ylas maniobras autoriales que a ellas responden. La auto-biógrafa revela particularmente el grado de autoconscien-cia de su posición como mujer que escribe dentro de un
género androcéntrico en los pasajes dramáticos de su tex-
to, en los que habla directamente al lector delproceso de
construcción de la historia de su vida. Porlo tanto, siem-pre está absorta en un diálogo con su lector, el «otro» através del cual se esfuerza por identificarse y justificar sudecisión de escribir sobre sí misma en un género que per-tenece al hombre.
Tal atención al lector exacerba su relación con un gé-
nero que ya viene caracterizado por una fijeza elusiva. La”autobiógrafa lucha con propósitos y posiciones en con-flicto, y así se desliza de una ficción de autorrepresenta-ción a otra a medida que presta atención a dos historias:las dobles figuras de la identidad que existen dentro dela ideología del género. Por un lado, se mueve dentrode las ficciones de la identidad que constituyen el discur-so del hombre y que conllevan una visión del poder decreación que se arroga la subjetividad masculina. Lasmitologías del género identifican los modelos de identi-dad humanos con los masculinosy relacionan la identidadmasculina con las historias culturalmente valoradas. Lamisma autobiografía es una de las formas de la identidadque constituyen la idea de hombrey, a la vez, la promue-ven. La autora que elige escribir autobiografía, por tanto,
desenmascara su deseo transgresor de poseer autoridad li-
teraria y _cultural.** Sin embargo, la historia del hombreno es exactamente la suya; por eso, su relación con el mo-delo de la identidad masculina, que otorga poder, es ine-vitablemente problemática. Para complicar más las cosas,también debe moverse entre las ficciones de identidad que
2)
==
7
constituyen la idea de mujer y que estipulan los paráme-tros de la subjetividad femenina,incluyendo la relaciónproblemática de la mujer conel lenguaje, el deseo, el po-der y el significado.* Comola ideología de los génerosniega la categoría de historia al guión de la vida de unamujer, es decir, la convierte en un espacio silencioso, un
hueco en la cultura patriarcal, la mujer ideal se niega envez de promocionarse, y su historia «natural» no se for-ma en torno a la vida pública y heroica, sino en tornoa la capacidad de respuesta fluida, circunstancial y con-tingente hacia otros que, según la ideología patriarcal, ca-racteriza la vida de la mujer pero no la autobiografía.Desde ese punto de vista, la mujer carece de la «identidadautobiográfica» que posee el hombre. Desde ese punto de
vista, carece de una historia «pública» que contar. La si-
tuación de la autobiógrafa en dos universos del discursoexplica la poética de la autobiografía femenina y funda-menta su diferencia.
Además,si la autobiógrafa es una mujer de color o de
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Poética de la autobiografía de mujeres
la clase trabajadora, el embrollo de modelos masculinosy femeninos al que tiene que hacer frente es aún más com-plicado. En este caso, las ideologías de raza y clase, a ve-ces incluso de nacionalidad, se entrecruzan y confundencon las de género. Comoresultado, está doble o triple-mente sujeta a las representaciones de otros, envuelta unay otra vez en historias que reflejan y promueven ciertasformas de identidad identificadas con raza, clase y nacio-nalidad, además de las de sexo. En cada una queda mar-ginada, pues se encuentra relegada a los márgenes deldiscurso, expulsada siempre del centro de poder dentrode la cultura en la que habita. El hombre, ya sea miem-bro de la cultura dominante o de una subcultura oprimida,mantiene la autoridad de nombrar a «su» mujer. Dentrode su marginalidad duplicada, y a veces triplicada, la auto-biógrafa tiene que lograr equilibrar a veces cuatro gruposde historias, todas escritas sobre ella más que por ella.*%Además, su falta de presencia, su incapacidad de ser re-presentada, la presionan de forma aún más imperativa,sibien elusiva; y su posición en tanto que hablante frentea una audiencia se vuelve todavía más precaria.
Las ideologías culturales encierran paradojas. Aunqueamenazan la hegemonía, son, sin embargo, vulnerables a
escapes y fracturas en sus líneas de falla. Las ideologíasde género patriarcales no han silenciado totalmente a lamujer. Aunquea las mujeres se les ha relegado a una «po-sición negativa en la cultura», ellas, sin embargo, se han
resistido a este «designio», como sugiere Ann RosalindJo-nes, convirtiéndose en «sujeto(s) dentro del discurso» envez de permanecer como «sujeto(s) del discurso».YDes-de su posición marginal, las mujeres han hablado. Hanescrito autobiografía pública. Sin embargo,cuando se em-barcan en el proyecto autobiográfico, lo hacen comoin-trusas. Se convierten en mujeres que escriben una historiade hombres; y, puesto que las autobiógrafas no pueden,comosugiere Miller que hizo Rousseau, «integrar, en per-fecta conformidad con la economía lingiñística occiden-tal, la masculinidad con la humanidad», se ven envueltas
en un diálogo dinámico con doshistorias, dos interpreta-ciones, dos posturas retóricas.$ La confrontación de laautobiógrafa con dichas estructuras narrativas «maternas»y «paternas» estructura el relato y la textura dramática desu autorrepresentación y conforma su relación con el len-guaje, la imagen y el significado. En la autobiografía fe-menina se manifiesta, por tanto, una especie de doble
hélice de la imaginación que conduce a una doble voz es-tructuradora del contenido y la retóricaLas voces del
hombre y de la mujer, de Adán y Eva, compiten, se des-
plazan y se subvierten en el juego constante entre unaapropiación o reconciliación inestable y un rechazo atre- :vido. El juego entre estas tensiones se manifiesta de ma-neras diferentes según el poder imaginativo, el talentoartístico, la amplitud de la experiencia de cada autobiógrafay el grado de autoconciencia que tenga de su posición den-tro de la cultura patriarcal. Además, esta lucha describe 'particularmente bien las autobiografías escritas antes delsiglo XX. Durante el siglo, la confrontación se vuelve
99
A
A
AKXA
A
ESTUDIOS
más autorreflexiva y atrevida, como sugiero más tarde.
Aunque reconozco que tales confrontaciones tomanformas únicas en cada texto, me gustaría, por razones heu-rísticas, explorar en líneas generales una variedad de res-puestas a los dilemas inherentes a las complicacionestextuales de la autobiógrafa. Ofrezco estos patrones comohipótesis generales, no como descripciones particulares.Sin duda, la textura de todo trabajo concreto es más rica
que cualquiera de los patrones generales que aquí trazo;sin embargo, estos proporcionan acercamientos útiles a la
comprensión de la compleja travesía a través de las histo-rias, paternales primero y maternales después, que carac-teriza a la narración autobiográfica de la mujer.
Como género androcéntrico quees, la autobiografíaexige ser la historia pública de la vida pública. (Inclusosi los autobiógrafos se concentran en la vida de la mente,lo hacen por asumir su importancia pública.) Cuando la
mujer decide dejar atrás un silencio cultural y empren-
der la autobiografía, decide entrar en la arena pública. Sinembargo, solo puede hablar con autoridad en tanto quecuente una historia que su audiencia lea. Si responde alas expectativas genéricas de significación en los relatos
autobiográficos, dirigirá la mirada hacia una narrativa en
la que resonaránlas ficciones culturalmente privilegiadas
de la identidad masculina. Dicha mirada caracteriza en
especial a la autobiógrafa que, habiendo alcanzado una' reputación pública, moldea su historia de acuerdo con los' asuntos culturalmente atrayentes, con los ideales de carac-
terización y con las actitudes verbales asociadas con laidentidad masculina o «humana». Al elegir hacer eso, se
compromete a cumplir un cierto tipo de contrato «patri-
lineal». Al trazar o descubrir un patrón de estadios pro-
gresivos, la autobiógrafa sugiere que así se ha convertido
en quien es: la infancia quela llevó hacia alguna vocación,
sus experiencias educativas e intelectuales, su entrada en
la arena pública, sus éxitos y fracasos, su reflexión sobre- dichos logros en años posteriores. Al hacerlo, reproduce
la ideología dominante de la identidad masculina, afirman-do que«el» individuo, sin importar cuán duramente se
: vea constreñido por su sociedad ni lo comprometido que
se vea en la lucha, puede reivindicar legítimamente una
- identidad autónomaquerealiza plenamente su potencia-
"lidad única. Es decir, ella abraza la ideología del indivi-dualismo —con su mito de la presencia y de la autoridad
originaria—, asegurando a su lector que las mujeres, y en
concreto esta que escribe su vida, pueden anhelar y con-
: seguir la «humanidad» completa.
- Enotras palabras, dicha autobiógrafa «se eleva», como
qa . . . .afirma Julia Kristeva, «a la estatura simbólica de su pa-dre».Al identificarse con el padre y su ley, opta porelescenario del éxito público que aparentemente estructurala autobiografía tradicional, y basa la autoridad necesaria
para escribir sobre sí misma en la adaptación de su vida a
la de la historia del hombre prototípico. En la medida en
quereinscribe el mito originario contenido en el discur-
so del hombre, justifica su propia demanda de pertenen-cia al mundo de las palabras, de los hombres y de los
100
Poética de la autobiografía de mujeres
espacios públicos, adaptando y, por tanto, reproducien-
do el mito de los orígenes paternos y las narraciones que
este suscribe. Al perseguir la misma autorrepresentación,
tal vez experimente los excitantes riesgos y honores que
acompañan a la consecución de su deseo de tener una his-
toriapública. Ella asume la postura aventurera del hombre.
Sin embargo, a medida que se apropia de la historia
y de la postura enunciativa del hombre representativo, si-
lencia la parte de sí misma quela identifica comohija de
su madre. Al reprimir a la madre dentro de ella, da la
espalda al reino de todo lo domesticado y culturalmente
.desvalido, y borra la huella de la diferencia sexual y el de-
seo. Josette Féral comenta la obra de LuceIrigaray y Julia
Kristeva, y sugiere que la mujer «no puede asumir esta
identificación con el Padre sin negar su diferencia como
mujer, a no ser que reprima lo materno dentro de sí».
Enotras palabras, la autobiógrafa que habla como un hom-
bre se convierte esencialmente en una «mujer fálica», un
producto artificial manufacturado por la maquinaria cul-
tural y lingiiística del discurso androcéntrico. Al recha-
zar el reino de la madre por el del padre y su palabra,
acepta quele inscriban «en la ley de lo mismo: la misma
sexualidad, el mismo discurso, la misma economía,la mis-
marepresentación, el mismo origen», y permiteasí su pro-
pia recuperación por el orden simbólico patriarcal.* En
la medida en quese alía con unacultura definida en tér-
minos de lo masculino y su ideología de la identidad, gana
el reconocimiento cultural que le corresponde en tanto
que persona que encarna ideales masculinos, pero a la vez
perpetúala falta de poder político, social y textual de ma-
dres e hijas. Cuando acepta expresamentelas ficciones so-
bre la mujer, incluidala historia de su propia inferioridad,
y la ficción de que el hombre es el ideal más valioso al
que aspirar, ocupa su lugar en la escena, no como Eva,
sino como Adán, y asegura al hombrela legitimidad de
las estructuras e historias que este perpetúa para definir-
se, incluida la autobiografía misma. Escribir una autobio-
grafía desde tal postura enunciativa no equivale a liberar
a la mujer de las ficciones que la constriñen; de hecho,
tal vez la hunda aún más profundamente en ellas, puesto
que promuevela identificación con la misma ideología
esencialista que convierte la historia de la mujer en una
historia de silencio, privación de poder y autonegación.
La suya es siempre una rendición compleja y, en últi-
mo término, precaria, expuesta a elementos subversivos
provenientes de dentro y fuera del texto. Aunque su «vida»
reproduce los modelos y apoyala jerarquía de valores que
constituyen la cultura patriarcal, sigue siendo, sin embar-
go, la historia de una mujer. No importael nivel de cons-
ciencia con que rinda homenaje a la vida del hombre ni
el ahínco con que afirme su paternidad narrativa;el testi-
monio de vida y texto es susceptible de ser borrado de
la historia porquees, por un lado, una historia «no feme-
nina» y, por otro, meramente la palabra «inferior» de la
mujer. Además, dejar de lado la feminidad y hablar con
tal autoridad supone arriesgarse a minar los valores y
privilegios que puede adquirir como mujer ideal. La ame-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
1
A
-ESTUDIOS
naza interior es, sin embargo, potencialmente más peli-grosa. La voz silenciada de su sexualidad reprimida y suproblemática negación de la herencia materna puede res-quebrajar el modelo de identidad definido en términosmasculinos, dejando al descubierto, en los modos narra-tivos y dramáticos y en las imágenes empleadasal relatarsu vida, una historia alternativa y privada que corrige ya veces subvierte la versión pública y autorizada de sí mis-ma. Dicha historia suprimida puede, por su mismosilen-cio, poner en entredicho las seguridades que ofrece lahistoria que la autobiógrafa cree contar.
Además, leída a través de las ficciones culturales rela-tivas a la subordinación natural de la mujer al hombre,la autoaserción, autoabsorción y autoexposición manifies-tas en la narrativa paterna de la mujer «masculina» sonpuestas a la par del mito cultural del narcisismo «natural»de la mujer. En consecuencia, los riesgos de tener dema-siado aspecto de «mujer masculina», ese «híbrido» anti-natural que desafía la ideología de la diferencia sexual, sonciertamente grandes, puesto que, al «exponerse en públi-co», la autobiógrafa pone en peligro su reputación,al es-tar esta basada en el silencio público. Por mucho quequiera perseguir la narrativa paterna con su promesa depoder, por lo tanto, reconoce, a nivel consciente o incons-ciente, que, para ella, como para todo colonizado, la ad-
quisición de poder es tan deseable como amenazante. Sunarración puede ganarle una fama dudosa; y con ella vie-nenel aislamiento y la pérdida de amor y aceptación den-tro de la cultura que la mantendría en sus ficciones.
En respuesta a tales embrollos, la autobiógrafa puedecambiar de terreno en cuanto a la autorrepresentacióny responder a expectativas culturales sobre la conducta yforma de hablar adecuadas a la mujer. En este caso, si biense atreve a narrar su historia en el texto, mantiene, al mis-mo tiempo, una alianza con el origen materno al asegu-rar a su lector y a sí misma queella es realmente una mujerideal que encarna las características y representa los pape-les que le han asignadolas ficciones de la cultura patriar-cal. Cuandolas ficciones culturales equiparan la capacidad +,de respuesta a los otros y el derivar la propia identidad de *'las relaciones con otros, con la«bondad» y «virtud»fe-meninas, entonces la autonegación, la pasividad y la «ti-midez culturalmente condicionada respecto a la propiarepresentación»se sacralizan como cualidades ideales del .eterno femenino.La postura narrativa de humildad que”caracteriza tal feminidad ideal, comoel vientre de la mu-jer de Lutero, esconde todas las faltas, incluida la de laambición inherente a la arrogancia de escribir su propiahistoria. Sin embargo,si se conforma por completo a eseguión ideal, permanece siempre ligada (su libro, su yo) asus relaciones con los hombres (y su progenie) y definidaeternamente en relación a un ciclo de vida conectado afenómenosbiológicos y a los usos sociales asignadosa di-chos fenómenos: nacimiento, pubertad,soltería, matrimo-
nio, parto, menopausia, viudez. Por lo tanto, la historiade su vida es como la de cualquier otra historia de mujer:al final, tanto da una protagonista como otra; son reem-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Poética de la autobiografía de mujeres
plazables siempre —realidad de la cual Margaret Caven-dish es agudamente consciente cuando afirma, en laconclusión de su autobiografía, que ella escribe para quela distingan de las otras esposas de su marido—. Por lotanto, si trata de estructurar su autorrepresentación ba-sándose en las ficciones de la bondad y la autonegación,se queda en silencio, tanto literalmente, puesto que daalmundo un libro que este no se molestará en leer, comosimbólicamente, porque reproduce el papel de la mujercomo mediadora de la vida del hombre, como un signopasivo que debe circular de mano en mano enlas ficcio-:nes patriarcales. En sentido literal, no puede escribir auto-biografía formal.A veces, sin embargo, el discurso falogocéntrico ha per-
mitido a las mujeres producir poderosos guiones auto-biográficos, como los de reina y religiosa. Comoresultado, la autobiógrafa puede comprometerse a ciertotipo de contrato matrilineal, trazando su historia a travésde una serie de poderosas antecesoras. Pero dichas antece-soras son poderosas precisamente porque las historias desus vidas han sido bendecidas y santificadas por las autori-dades masculinas, de modo que la autoridad de la auto-biógrafa deriva, no de la antecesora, sino de los padres quepermitieron a esta producir su importante historia. Lasvoces masculinas, que reafirman la ideología de la subor-dinación femenina a la autoridad del hombre, pueblan yhechizan su texto. Además, los patriarcas antecesoresdeclararon válido solo cierto tipo de historia del po-der femenino: modelos como los de la monja y la reinarepresentaban a mujeres que dejaron atrás todo lo que lasidentificaba como tales y que participaron en un contra-to «masculino» o espiritual al sacrificar su cuerpo y de-seo femeninos para obtener la palabra del hombre.Cualquier autobiógrafa que sigue su modelo revela sudeseo de escribir una historia de su vida revestida de poder,pero basa sus demandas de santidad y poder en aseguraral lector que ella ha conseguido escapar de la atraccióndel cuerpo, es decir, de las contaminaciones de la sexuali-
dad femenina,En la medida en que establece su castidaden el texto, én la medida en que reafirma su subordina-ción a todos los padres en el texto y por medio del texto,se le otorga la voz de la autoridad.
En todas las posturas enunciativas examinadas hasta
ahora, la autoridad para hablar, a la vez, como hombrey como mujer «representativos» deriva de la eliminaciónde la sexualidad femenina, pues la ficción de la «identifi-cación con el hombre» exige larepresión de la madre, y
la ficción de la «buena mujer» exige la supresión del ero-tismo femenino, aunque, por supuesto, no la del amor hu-milde ni la de la devoción. De hecho, ya abandone lofemenino en favor de la figura de un yo androcéntrico,ya abrace la figura de la mujer ideal, la autobiógrafa reco-noce, a veces explícita, casi siempre implicitamente, undesasosiego con respecto a su propio cuerpo y al deseosexual asociado con él. Además, la bondad de la mujersiempre viene marcada por su orientación narrativa ydramática hacia el deseo sexual. Así, mientras escribe, de-
101
ESTUDIOS
clara que tiene autoridad para lanzarse a la autointerpre-tación, a la vez que intenta protegerse contra las ficcionesculturales de la pasión femenina y el peligroso deseo se-xual.52 Dada la alianza culturalmente establecida en eldiscurso occidental entre el habla de la mujer y las fuer-zas de la sexualidad desatada, y dadas las exigentes expec-tativas sobre la bondad femenina que tal asociaciónconlleva, la mujer que desee escribir autobiografía debe,
o defender su reputación de mujer buena, o arriesgarsea perder su reputación intemporal.
Las complejidades textuales que he bosquejado aquícon fines metodológicos tienden a caracterizar las auto-biografías escritas por mujeres hasta el siglo XX y ciertassubcategorías de autobiografía que todavía siguen apare-ciendo. Al buscar un compromiso entre las narrativaspaternas y maternas,la autobiógrafa no aborda conscien-temente la ideología genérico-sexual prevalente ni cues-tiona la autoridad de la autobiografía eomo un contratogenérico,Con el siglo XX y las ambigiiedades y confu-siones del comienzo de la época moderna, sin embargo,emergen otras posibilidades autobiográficas para las mu-jeres, al aparecer relaciones alternativas de la mujer conla narrativa autobiográfica del hombre. La autobiógrafacomienza a abordar de forma autoconsciente su identi-dad como mujer dentro de la cultura patriarcal y su rela-
ción problemática con las figuras de la identidad basadasenelgénero.
En vez de interpretarse inconscientemente a través delas narrativas tanto de hombres como de mujeres privile-giados porel discurso patriarcal, la autobiógrafa confrontala ideología de género que la ha oprimido, filtrando suexperiencia a través del cedazo de las ficciones que dannormbre a la mujer y a su experiencia sexual. Empieza portratar de entender su relación problemática con el lenguajey con las narrativas que otros le han enseñado a contar,puesto que debe comprender enteramente el poder quetiene el discurso falogocéntrico de borrar al sujeto feme-nino, confinándolo a las ficciones de dicho discurso, y de-
limitando por tanto su acceso a las palabras mismas. Talvez, como sugieren Elaine Showalter y otras críticas deliteratura en lengua inglesa, la autobiógrafa reconoce queno ha gozado de acceso pleno al reino de lo simbólico:tal vez le parezca que «se le han negado los plenos recur-sos del lenguaje y se la ha forzado alsilencio, a los eufe-mismos o a las circunlocuciones» cuando ha tratado depresentar su versión de la subjetividad femenina.” Por lotanto, puede tratar de apropiarse del lenguaje de los pa-triarcas, y dominarasí todos los recursos queel lenguajeponea disposición del hombre, resistiéndose a caer en «elsilencio, el eufemismo o las circunlocuciones» en buscade igual accesoal espacio público.
Sin embargo, la autobiógrafa puede perseguir tambiénun escenario alternativo de destino lingúístico, según seasu posición política y filosófica respecto a su papel comomujer dentro del patriarcado. Si lo hace así, algo más co-
mienza a suceder a medida que la autobiógrafa explora; su acceso al lenguaje de la autorrepresentación. Empieza
102
Poética de la autobiografía de mujeres
a darse cuenta de que la mujer permanece «irrepresenta-
ble» porque la autobiografía, en tanto que contrato for-mal y público, requiere su irrepresentabilidad, ya que no
deja espacio para el deseo y la identidad femeninos. Loque Christiane Olivier dice del lenguaje caracteriza igual-mente a los contratosliterarios: «el sexismo en el lengua-je [puede ser] resultado del miedo del hombre a usar las
mismas palabras que la mujer, su miedo a encontrarse enel mismo lugar que la madre».* El androcentrismoynérico resume dicha tendencia del lenguaje sexistaW“Laautobiografía sigue siendo el lugar donde el hombre rei-vindica su diferencia sexual y su estatus: la autobiografíadelata el rechazo del hombre a permanecer «en el mismolugar que la madre»,
Por lo tanto, como destaca Carolyn G. Burke en suanálisis del interés primordial del feminismo francés por
y la relación de la mujer con lo simbólico, «cuando una/ mujer se trae a sí mismaa la existenciaescribiendo o ha-
[ blando, se ve forzada a hablar en una especie de lengua| extranjera, un lenguaje con el cual puede no sentirse per-isonalmente a gusto».%* La incomodidad se deriva de suventriloquismo cultural, de una asunción de la personali-dad de otro que requiere quela autobiógrafa hable comoun hombre; pues, al hablar como un hombre, tal vez nopueda reconocer que su experiencia está delineada porellenguaje y las ficciones que contextualizan y dan formaa su texto. Además puede descubrir que ella misma es cóm-plice, al reproducir las mismas historias culturales que lahan engendrado a ella en la medida en que han reprimi-do la huella de la madre.
Deeste modo,la autobiógrafa puede decidir confron-tar autorreflexivamente el proceso de su propia narrativaautobiográfica, viéndola en oposición a la heredada de lospatriarcas. Para esta tarea, hace uso de ideologías «enmu-decidas», generadas y promovidas por mujeres en respuestaa las ideologías prevalentes del grupo dominante. Estasideologías alternativas son «funciones de la desposesiónde la mujer y de sus recursos naturales ante dicha despo-sesión», y reconocen las realidades de su experiencia comomujer a la vez particular y universal, e imprimen valortanto a las historias de la mujer como al proceso de na,rrarlas.5 En vez de usar la misma «frase» del hombre, ola)
experimenta con otra.En busca de la nueva frase, la autobiógrafa traza sus
orígenes hasta y a través de la madre, y no en contra deella, cuya presencia se ha suprimido para posibilitar laemergencia del contrato simbólico. A través del espaciomarginado que habitan madres e hijas de carne y hueso,va en busca de la fuente de la reproducción patriarcal dela mujer para descubrir alguna nueva verdad acerca de susexualidad. Como«el discurso patriarcal sitúa a la mujerfuera de la representación» como «ausencia, negatividad,elcontinente oscuro o, a lo sumo, hombre inferior», inicial-
mente se ve sumida en la confusión de la «auto-irrepre-sentabilidad» de la mujer, puesto que trata de contarhistorias que no se han contado antes, que permanecensilenciadas dentro del marco ideológico del discurso
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
TA
ESTUDIOS
dominante.En respuesta, trata de descubrir un lengua-je apropiado a su propia historia. Con este fin puede «re-pensar» a su madre, como Sandra M. Gilbert y SusanGubar proponen, para descubrir «el control del lenguajeporparte de la mujer, en vez del control de la mujer porel lenguaje».” Al rechazar la vieja «lengua» del padre yde todos los patriarcas quela han sentenciado a muerte,puuede, como sugiere Margaret Homans, recordar ydes-puésrevestir desuPropio.significadocomomujerunlenguajematerno a travésdel cual explorar una autorre-presentación genuinamente ginocéntrica.* A través de
dicho lenguaje puede desvelar una relación diferente paracon el desarrollo psicosexual, que Nancy Chodorow des-cribe como una relación más atenta a las conexiones per-sonales entre el yo y el mundo.
Para las estudiosas francesas y anglosajonas, dicha lengua y desarrollo psicosexual alternativos comprenderíanlo que Kristeva llama los ritmos pre-edípicos de lo semió-/tico.* Retornando a una fase en el pasado anterior a lalógica simbólica de oposiciones binarias que insiste en elprivilegio y superioridad masculinos, la lengua del deseofemenino —la écriture féminine, de Héléne Cixous; lawomanspeak, de Luce Irigaray; la jonissance, de Kristeva—encuentra su voz en alianza conla madre ysuleche, sucuerpo, su lenguaje rítmico y sin sentido. En este momen-to, la posición del sujeto desde la que habla la mujer pue-de estar, como la voz de la madre, fuera del tiempo, ser
plural, fluida, bisexual, des-centrada, no-logocéntrica. Des,pués de volver a sus orígenes en la madre y enla silencio- |sa y silenciada «cultura» que comparte con las otras )mujeres, la autobiógrafa descubre una relación diferente/con el narrar como mujer. Aunque las teorías francesasson problemáticas, puesto que caen en otro tipo de esen-cialismo, que reifica un destino femenino fuera del tiem-po y de la historia, sin embargo intentan desmontar lasuperioridad complaciente de la ideología patriarcal delgénero. Al promover un discurso alternativo, centrado enla mujer y definido en tornoa ella, asociado con lo ima-ginario y subversivo de la lógica fálica de lo simbólico,se unen a las teorías de las feministas anglosajonas en «pro-clamar que la mujer es la fuente de la vida, del poder yde la energía».*
La autobiógrafa también confronta otra posibilidad encuanto a la praxis autobiográfica. Al entender y superar,por un lado, los usos y abusos del lenguaje del padre, quela envuelve en las ficciones del esencialismo biológico, o,
porel otro, de la escritura de una madre que la implicaen otro tipo de esencialismo, la autobiógrafa puede lucharporliberarse de la ideología de la autobiografía tradicio-nal y porliberar a la autobiografía de la ideología del yoesencialista a través de la cual se ha constituido histórica-mente.Entonces puede desmitificar, para ella misma ypara su lector o lectora, las poderosas voces de todos esospadres autobiográficos que han transmitido el género ysu tradición, cuestionando las bases mismassobre las quese funda la ideología de la diferencia entre los sexos. Alhablar desde su posición marginal, se resiste a participar
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Poética de la autobiografía de mujeres
en las ficciones centrales de la cultura, incluidas las fic-
ciones de «hombre» y «mujer». O, si no las rechaza, seapropia conscientemente de fragmentos de dichas ficcio-nes para sus propios fines. Al hacer suyas las posibilidadespolifónicas de la identidad, utiliza el contrato autobio-gráfico de forma que responda más a una experiencia yun deseo desligados de las ideologías reinantes de la mas-culinidad y la feminidad. Y, de esa manera, desestabilizalas nociones sobre la diferencia entre lo masculino y lofemenino, convirtiendo la ideología del género en algoelusivo, al confundir en uno los dos miembros de una di-
cotomía.En último término, puede transformarse y transfor-
marlas historias culturales en general, alterando las fron-
teras entre los géneros, de modo que no haya ni margenni centro, puesto que, a medida que experimenta con len-guajes alternativos del yo y de la narración, es testigo Jelhundimiento del mito de la presencia, con su creencia enun yo unitario. Una vez su relación con las convencionesdel con:rato autobiográfico se hs Listanciado de la idezde un yo atomizado, individualista y central, la autobió-grafa descentra a todos los que invocan un centro y, enefecto, subvierte el orden patriarcal mismo. En ese mo-mento es reencarnación de una nueva «Eva», una mujerliberada de la sagrada sentencia de todos los padres, quese niega a obedecerlas prohibiciones de la cultura del pa-dre con sus historias de la diferencia sexual, incluyendola autobiografía. En vez de ello, trata de seguir sus pro-pios deseos, de romper su retrato, que ve colgado y en-marcado en los textos del patriarcado, y de crear elconsciente y el inconsciente de su sexo reclamando la le-gitimidad y la autoridad de otro tipo de subjetividad. Y esposible que dicha subjetividad nueva venga acompaña-da de un nuevo sistema de valores, un nuevo tipo de ¡len-
guaje y forma narrativa; tal vez, incluso, de un nuevodiscurso, una alternativa a la prevalente ideología del gé-nero.
NOTAS
1. Josette Féral, «Antigone or the Ironyof the Tribe», Diacritics, 8(sep. 1978), 7. Woolf escribe: «A lo largo de todos estos siglos las muje-res han hecho de espejos que poseen el poder mágico y delicioso de re-flejar la figura del hombre aumentada al doble» (Virginia Woolf, A Roomof One's Own, Nueva York, Harcourt, Brace 82 World, 1957, p. 35).
2. Woolf, ob. cit., p. 36.
3. «Autobiografía» entre comillas quiere decir autobiografía tal y comola han escrito los hombres.
4. Para una exposición de los modos agencial y comunal de estar enel mundo, véase Nancy Chodorow, «Family Structure and FemininePer-sonality», en Michelle Zimbalist Rosaldo y Louise Lamphere (eds.), Wo-men, Culture and Society, Stanford, Stanford University Press, 1974, 55-58.Chodorow cita a David Bakan: The Duality ofHuman Existence: Isola-tion and Communion in Western Man, Boston, Beacon Press, 1966: «He
adoptado los términos “agencia” y “comunión” para caracterizar dosmodalidades fundamentales de la existencia de los seres vivos: agenciapara la existencia de un organismo como individuo, y comunión parala participación del individuo en un organismo más amplio del que for-ma parte. La agencia se manifiesta en la autoprotección, autoaserción
103
OS
ESTUDIOS
y autoexpansión; la comunión se manifiesta en la sensación de ser unocon otros organismos. La agencia se manifiesta en la formación de sepa-
raciones; la comunión en la ausencia de ellas. La agencia se manifiestaen el aislamiento,la alienación y la soledad; la comunión en el contac-to, la expansividad y la unión. La agencia se manifiesta en el deseo dedominar; la comunión en la cooperación voluntaria. La agencia se ma-nifiesta en la represión del pensamiento, el sentimiento y el impulso;la comunión en la falta y la eliminación de la represión» (p. 15).
5. Chodorow, ob. cit., p. 50.6. Para una discusión provocativa sobre el desorden que constituye
la mujer, véase Carole Pateman: «The Disorder of Women”: Women,
Love and the Sense of Justice», Ethics, 91 (oct. 1980), 20-34. Véase tam-bién Rosaldo y los siguientes escritos de las feministas francesas: Made-leine Gagnon, «Body, 1», en Elaine Marks e Isabelle de Courtivron(eds.),New French Feminisms, Amherst, University of Massachusetts Press, 1980,
p- 179; Héléne Cixous, «The Laugh of the Medusa», trad. Keith Coheny Paula Cohen, Signs:Journal of Women in Culture and Society, 1 (vera-no 1976), 881. Para una discusión amplia sobre el feminismo francés,véase Josette Féral, «Antigone or the Irony of the Tribe», Diacritics, 8(sep. 1978), 2-14; Ann Rosalind Jones, Writing the Body: Toward an
Understanding of l'Écritureféminine», Feminist Studies, 7 (verano 1981),247-263; Michele Richman, «Eroticism in the Patriarchal Order», Dia-critics, 6 (primavera 1976), 46-53; Michelle Richman, «Sex and Signs:The Language of French Feminist Criticism», Language and Style, 13(1980), 62-80; Barbara Charlesworth Gelpi, (ed.), «French FeministTheory», Signs: Journal ofWomen in Culture and Society, 7 (otoño 1981),1-86; Eisenstein y Jardine, (eds.), The Future ofDifference; y Julia Kriste-va, Desire in Language:A Semiotic Approach to Literature and Art, trad.Leon S. Roudiez, Alice Jardine y Thomas Gora, Nueva York, Colum-
bia Univ. Press, 1980.7. El término «robar el lenguaje» viene del título de Alicia Suskin
Ostriker, Stealing the Language: The Emergence of Women's Poetry in Ame-rica, Boston, Beacon Press, 1986.
8. Véase Lévi-Strauss, Elementary Structures ofKinship, ed. de Rod-ney Needham, Boston, Beacon Press, 1969, p. 496; y Sandra M. Gilbert
y Susan Gubar: «Sexual Linguistics: Gender, Language, Sexuality», NewLiterary History, 16 (primavera 1985), 516.
9. Alice Jardine, Gynesis: Configurations of Woman and Modernity,Ithaca, Cornell University Press, 1985, p. 93.
10. Joan Kelly-Gadol, «Early Feminist Theory and the Querelle desFernmes, 1400-1789», Signs: Journal of Women in Culture and Society,8 (otoño 1982), 5. Citado también en Jardine, ob. cit., p. 95.
11. Aunque la educación de las mujeres en particular, y su estatusdentró de la cultura en general, las excluían dela esfera del discurso lite-rario, con su prerrequisito de aprendizaje previo de la tradición retóricaclásica, sin embargo podían practicar una actividad que después se po-pularizó en el siglo XVII, la escritura amateur de cartas. Como señala
Donovan, los manuales de correspondencia del siglo «proporcionabana los corresponsales modelos de cartas y del estilo que debían usar ensituaciones típicas. Dados esos modelos no era necesario ya recibir unaformación retórica formal para escribir con una prosa aceptable,si bieninformal» (p. 210). Comola escritura de cartas, la escritura autobiográ-fica podía permanecer a nivel privado, orientada a la familia, y ser, porlo tanto, una forma de actividad literaria igualmente aceptable para lasmujeres, puesto que se la consideraba convencionalmente femenina; porsupuesto, siempre que la obra en sí no se publicara ni intentara entrar
en circulación.12. Nancy K. Miller,Women is Autobiography in France: For a
Dialectics of Identification», en Sally McConnell-Ginet, Ruth Borker
y Nelly Furman (eds.), Women and Language in Literature and Society,Nueva York, Praeger, 1980, p. 266.
13. Ibíd., p. 260,14. Para una exposición provocativa sobre la autoridad canónica, véase
Christine Froula, When Eve Reads Milton: Undoing the Canonical Eco-nomy», Critical Inquiry, 10 (dic. 1983), 321-347.
15. En un congreso reciente se reunieron académicosde diversas dis-ciplinas para discutir las interrelaciones entre género, texto y contextoen la escritura autobiográfica: «Autobiography and Biography: Gender,Text and Context», Stanford University, 11-13 de abril de 1986 (en lo
104
Poética de la autobiografía de mujeres
sucesivo aparece como «The Stanford Conference»). Les agradezcoa lasorganizadoras del congreso, Susan Groag Bell y Marilyn Yalom,y a mu-chos de los participantes sus estimulantes exposiciones que han enrique-cido la presente crítica de la autobiografía femenina.
16. Avrom Fleishman, Figures ofAutobiography: The Language ofSelfWriting in Victorian andModern England, Berkeley / Los Ángeles, Univ.of California Press, 1983, p. 33.
17. La breve exposición de la poética de la autobiografía en este pá-rrafo y el próximo deriva de Sidonie Smith y Marcus Billson, «Towardsa Structuralist Poetics of Autobiography»,trabajo presentado enla reu-nión anual de la Modern Language Association, Houston, diciembre
de 1980.
18. Véase Elizabeth W. Bruss, Autobiographical Acts: The ChangingSituation ofa Literary Genre, Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press,
1976, pp. 33-92.
19. Francis R. Hart, «Notes for an Anatomy of Modern Autobio-graphy», New Literary History, 1 (1970), 492.
20. Ibíd,, p. 488.21. Para una exploración provocativa de las relaciones entre la escri-
tura del yo,ficción y veracidad, con referencias a Foucault, Lacan, Vico,Kierkegaard, Nietzsche y Freud, véase Michael Sprinker, «Fictions ofthe Self: The End of Autobiography», en James Olney (ed.), Autobi-ography: Essays Theoretical and Critical, Princeton, Princeton Univ. Press,1980, 321-342. Véase también Barrett J. Mandel, «Full of Life Now»,en ibíd., 49-72; y Louis A. Renza, «The Veto of the Imagination: A Theoryof Autobiography», en ¿bíd., 268-295.
22. Renza, art. cit., p. 270.
23. Hart, art. cit., p. 500,
24. Renza, art. cit., p. 278.25. DomnaC. Stanton, «Autogynography: Is the Subject Different?»
en DomnaC.Stanton (ed.), The Female Autograph, Nueva York, New
York Literary Forum, 1984, p. 11.26. Para una exposición más extensa sobre la relación problemática
entre la «identidad» y el «discurso» en la autobiografía, véase Paul L.Jay, «Being in the Text: Autobiography and the Problem of the Sub-ject», Modern Language Notes, 97 (dic. 1982), 1.045-1.063.
27. Tanto Renza como Mandel enfatizan la prioridad del yo presen-te en la autobiografía, oponiéndola a la del yo pasado.
28. Véase E.H. Gombrich, Art 8 Illusion: A Study in the PsychologyofPictorial Representation, Nueva York, Pantheon, 1960. Todavía con-
sidero que el análisis de Gombrich anticipa provocativamente posterio-res variaciones deconstruccionistas de algunos de sus temas.
29. Para una exposición dela relación entre la «doxa socialmentees-tablecida» y la legibilidad de los argumentos de las novelas de mujeres,véase Nancy K. Miller: «Emphasis Added: Plots and Plausibilities in
Women's Fiction», PMLA, 96 (ene. 1981), 36-48.
30. Fleishman, ob. cit., p. 49.31. Sprinker, art. cit., p. 325.
32. PN. Medvedev y M. Bakhtin, The Formal Method in Literary Scho-larship: A Critical Introduction to Sociological Poetics, trad. de Albert
J. Wehrle, Baltimore, Goucher College Series, 1978, p. 14.
33. Wayne Booth, «Freedom of Interpretation: Bakhtin and the Cha-llenge of Feminist Criticism», Critical Inquiry, 9 (sep. 1982), 51.
34. Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, trad. de Caryl Emer-
son y Michael Holquist, Austin, Univ. of Texas Press, 1981, p. 294.
35. Para un cuestionamientoincisivo de la idea de que el género esesencial a la identidad, véase Elizabeth L. Berg, «Iconoclastic Moments:Reading the Sonnetsfor Helene, Writing the Portuguese Letters», en NancyK, Miller (ed.), The Poetics ofGender, Nueva York, Columbia Univ. Press,
1986, pp. 219-220.
36. Terry Eagleton, Literary Theory: An Introduction, Minneapolis,Univ. of Minnesota Press, 1982, p. 132.
37. Toril Moi, Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, Lon-dres, Methuen, 1985, p. 166. En este pasaje, Moi está comentando la teoríade Julia Kristeva. ”
38. Berg, art. cit., p. 220.
39. Nancy K. Miller, Women's Autobiography in France: For a Dia-lectics of Identification», cit., p. 262.
40. Véase Michel Foucault, The History ofSexuality, vol. 1, An Intro-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
duction, Nueva York, Pantheon, 1978, pp. 61-62. Le agradezco a Susan
Hardy Aiken el haber señalado esto; cfr. Susan Hardy Aiken, «Capricedefemme enceinte: Isak Dinesen and the Conceptions of Feminist Cri-ticism», trabajo presentado en la reunión anual de la Modern LanguageAssociation Washington DC, diciembre de 1984.
41. Para otra aproximación a la temática de la autobiografía femeni-na, véase Albert. E. Stone, Autobiographical Occasions and Original Acts,Filadelfia, Univ. of Pennsylvania Press, 1982, cap. 6. Stone se centra enel análisis «de los estratos sucesivos de una falsa identidad social» en lasobras de mujeres estadounidenses. Según él, «el adquirir una nuevaconciencia de que el propio cuerpo y la propia mente son partes deuna entidad diferenciada,el salir de casa y dedicarse a ocupaciones in-dependientes son actitudes y acciones que responden a las necesida-des especiales, secretas y a menudo apenas percibidas de una mujer»(p. 225).
42. «La diferencia sexual —que es a la vez biológica, psicológica yrelativa a la producción— es traducida por y a la vez traduce una dife-rencia en la relación de los sujetos hacia el contrato simbólico que esel contrato social; una diferencia, por lo tanto, en cuantoa la relación
conel poder, el lenguaje y el significado» (Julia Kristeva: Women's Time»,
Signs: Journal of Women in Culture and Society, 7 [otoño 1981], 21).43. Para una exposición dela relación entre la conciencia del género
y las de raza y nacionalidad en la ficción de novelistas contemporáneas,véase Margaret Homans, «Her Very Own Howl”. The Ambiguities ofRepresentation in Recent Women's Fiction», Signs: Journal of Womenin Culture and Society, 9 (invierno 1983), 186-205, esp. 197-205. Para unadiscusión dela relación entre lo que Elaine Showalter llama, vía Shirleyy Edwin Ardener, culturas dominantes y silenciadas, concretamente sobrela posibilidad de situar a las mujeres en más de una cultura silenciada,véase Elaine Showalter, «Feminist Criticism in the Wilderness», Criti-cal Inquiry, 8 (invierno 1981), 197-205, esp. 202-203.
44. Ann Rosalind Jones, «Surprising Fame: Renaissance Gender Ideo-logies and Women's Lyric», en The Poetics of Gender, cit., p. 79.
45. Miller, «Women's Autobiography in France», cit., p. 267.46. Muchacrítica literaria feminista reciente ha explorado esta lec-
tura de la doble voz en las obras de mujeres, especialmente en la ficción.Véase Showalter, art. cit., p. 204; Miller, «Emphasis Added»,cit.; y San-dra M. Gilbert y Susan Gubar, The Madwomanin the Attic: The Woman
Writer and the Nineteentb-Century Literary Imagination, New Haven,Yale Univ. Press, 1979.
47. Julia Kristeva, About Chinese Women, trad. de Anita Barrows,
Londres, Boyars, 1977, p. 28.
48. Josette Féral, «Antigone or the Irony of the Tribe», Diacritics,8 (otoño 1978), p. 4.
49. Féral, art. cit., pp. 6-7.50. Gilbert y Gubar, Madwoman,cit., p. 50.
51. Para una exposición del problema central de madame Lafayette,
quien intenta simultáneamente «afirmar su poder y proteger su perso-na» de las ficciones de la pasión femenina, véase Joan DeJean, «Lafayet-te's Ellipses: The Privileges of Anonimity», PMLA, 99 (octubre 1984),884-902, esp. 887. La autobiógrafa tiene que hacer frente a este proble-ma aún más intensamente que la novelista.
52. Showalter, art. cit., p. 193.
53, Christiane Olivier, Les Enfants de Jocaste, París, Denoél/Gon-
thier, 1980, p. 143; citado en una traducción de Elyse Blankley, en San-dra M. Gilbert y Susan Gubar, «Sexual Linguistics: Gender, Language,
Sexuality», New Literary History, 16 (primavera 1985), p. 535.54. Carolyn G. Burke, «Report from Paris: Women's Writing and
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Poética de la autobiografía de mujeres
the Women's Movement», Signs: Journal of Women in Culture and So-ciety, 3 (verano 1978), p. 844.
55. Gilbert y Gubar, «Sexual Linguistics», cit., p. 531.56. Moi(ob cit., pp. 133-134) está parafraseando aquí la teoría de Luce
Trigaray. Para una exposición de la «temática del lenguaje» que muestrael estatus problemático de la mujer como hablante dentro del discursohegemónico de la cultura dominante, véase Homans,art. cit., pp. 186-205. Este ensayo es particularmente significativo porque Homanstratade salvar las distancias entre las tradiciones feministas francesa y anglo-americana, centrando su atención en «la ambigiiedad que conllevala representación de lo irrepresentable», como «un caso en el que lospresupuestos franceses y los angloamericanos son igualmente correctos;
/
pero solo si se consideran juntos» (p. 205). Para las implicaciones de úna.incorporación de las teorías del dialogismo de Mikhail Bakbhtin a la te-mática del género, véase Patricia S. Yaeger: «““Because a Fire Was in MyHead”: Eudora Welty and the Dialogic Imagination», PMLA, 99 (octu-bre 1984), 955-973.
57. Gilbert y Gubar, «Sexual Linguistics», cit., p. 527.58. Margaret Homans, Bearing the Word: Language and Female Ex-
perience in Nineteenth-Century Women's Writing, Chicago, Universityof Chicago Press, 1986, pp. 1-29.
59. Nancy Chodorow, The Reproduction ofMothering: Psychoanaly-sis and the Sociology of Gender, Berkeley / Los Ángeles, Univ. of Cali-fornia Press, 1978, p. 169.
60. Para una variedad de discusiones sobre la jomissance materna, surelación con lo semiótico y las posibilidades de una écriture féminine,véase Julia Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Litera-ture and Art, trad. de Leon S. Roudiez, Alice Jardine y Thomas Gora,Nueva York, Columbia Univ. Press, 1980; Héléne Cixous, «The Laugh
of the Medusa», trad. de Keith Cohen y Paula Cohen, Signs: Journal
of Women in Culture and Society, 1 (verano 1976), 875-893; Féral, art.cit.; Michelle Richman, «Eroticism in the Patriarchal Order», Diacri-tics, 6 (primavera 1976), 46-53; Michelle Richman, «Sex and Signs: TheLanguage of French Feminist Criticism», Language and Style,13 (1980),62-80; Ann Rosalind Jones, «Writing the Body: Toward an Understand-
ing of PÉcriture féminine», Feminist Studies, 7 (verano 1981), 247-263;
Donna C.Stanton, «Language and Revolution: The Franco-AmericanDisconnection», en Hester Eisenstein y Alice Jardine (eds.), The FutureofDifference, Boston, G.K. Hall, 1980, pp. 73-87; Domna C. Stanton,«Difference on Trial: A Critique of the Maternal Metaphore in Cixous,Irigaray and Kristeva», en The Poetics of Gender, cit., pp. 157-182; JaneGallop y Carolyn G. Burke, «Psychoanalysis and Feminism in Fran-ce», en The Future ofDifference, cit., pp. 106-121; Christiane Makward,
«To Be or Notto Be... A Feminist Speaker», en ¿bíd., pp. 95-105; finalmen-te, Elaine Marks e Isabelle de Courtivron,(eds.), New French Feminisms,
Ambherst, Univ. of Massachusetts Press, 1980. Para un artículo-reseña
acerca dela literatura sobre madres e hijas, véase Marianne Hirsch: «Mo-thers and Daughters», Signs: Journal of Women in Culture and Society,7 (verano 1981), 200-222. Tanto Miller («Emphasis Added»,cit., p. 37)como Showalter (art. cit., p. 186) aluden al estatus provisional y prome-tedor de la écriture féminine.
61. Moi, ob. cit., p. 105.62. Le estoy particularmente agradecida a Julia Watson, cuya ponencia
«The Theory of Autobiography: Challenges from the Margin», presen-tada en la conferencia de Stanford, me hizo repensar varias seccionesde este capítulo; también a Caren Kaplan, cuya agudacrítica de mi pro-pia ponencia me obligó a reformar y poner distinto énfasis en partesde este mismo capítulo.
105
ESTUDIOS
No-autobiografíasde mujeres «privilegiadas»:Inglaterra y Américadel Norte*
Carolyn G. Heilbrun
Escribo, nosin cierta turbación, sobre «un grupo selectode mujeres con educación universitaria, casadas, blancasy de clase media o alta», para usar la descripción de BellHooks en su ensayo «Black Women: Shaping FeministTheory», publicado en 1984. De hecho,si es acertada lasugerencia de Hooks de que hasta ahora se ha considera-do, miópicamente, que el movimiento feminista se preocu-pa exclusivamente por «amas de casa que, aburridas de suocio, del hogar, de los niños y de la compra de productos,querían más de la vida»,! el presente volumen da tes-timonio de que el estudio de la autobiografía femenina,comootras formas de crítica feminista, ni puede ignorarni, por otro lado, centrarse exclusivamente en el grupode mujeres «de educación universitaria, de clase mediao alta».
Nadie más fácil de ridiculizar que la mujer «privile-giada». Ante la existencia de mujeres que se mueren dehambre, que no pueden cuidar a sus hijos, que son victi-masdel racismo y de la indiferencia pública, la propia vozsuena hueca al defender ese «más» deseado. por mujeresque no sufren ninguna de esas aflicciones. Recuerdo viva-mente a una mujer negra que, en los primeros días delfeminismo, anunció en una conferencia que ella no que-ría dejar su cocina, sino «las de ustedes». Este comenta-rio, que era tan metafórico en su caso como lo habría sidoen el mío, fue, sin embargo, acertado, y nos hizo callara todas, al igual que sigue haciendo callar a las que abo-gan por el «rescate» de las mujeres que están, aunque sue-ne increible, «esclavizadas» por la riqueza. Hooks acusaa Betty Friedan de convertir «su demanda y la de muje-res blancas comoella en sinónimo de una condición queafecta a toda mujer norteamericana». La diversidad de estevolumen, por lo tanto, da testimonio de la ratificaciónde dichoerror, lo cual no quiere decir que la operaciónde rescate que Eriedan inició no fuera necesaria. Si revisa-mos las autobiografías de mujeres inglesas y norteameri-canas del siglo XX anteriores a Friedan, descubrimos quela opresión y la carencia de voz se dan juntas tanto entrelas privilegiadas como entre las oprimidas porsu raza ysu clase. La opresión patriarcal interactúa con raza y cla-se, y la violencia masculina, comola opresión relaciona-
* Traducción de Reyes Lázaro del artículo «Non-Autobiographies of “Privi-leged” Women: England and America», en Bella Brodzki y Celeste Schenck (eds.),
Life/Lines, Ithaca, Cornell University Press, 1988, pp. 62-76.YAA
106
No-autobiografías de mujeres «privilegiadas»
da con la religión o la preferencia sexual, se produce porigual en todas las razas y las clases. En este ensayo voya analizar los particulares efectos del patriarcadosobre mu-
jeres «privilegiadas», efectos que, a diferencia del abusofísico, no comparten con mujeres de otras razas y clases.
Siempre se puede decir que es trivial lamentarse porla condición de las mujeres privilegiadas mientras masasde mujeres desprovistas de privilegios sufren grandes in-jurias en los Estados Unidos y en otros lugares. Hooksdice que Friedan «no les contó a sus lectoras si era mássatisfactorio ser doncella, babysitter, obrera, empleada o
prostituta que ama de casa de una clase ociosa». La cues-tión quetal pregunta deja abierta es si la «mujer de claseociosa» puede o no exigir a la sociedad reivindicaciones
X_que atañan universalmente a todas las mujeres.Dehecho, voy a sugerir que las especiales circunstan-
cias de estas «mujeres privilegiadas» las han convertidoen fuentes particularmente probables del surgimiento deuna nueva conciencia femenina. ¿Quién,si noellas, tiene
el tiempo y el dinero necesarios para producir tales ideasy poner en práctica tales audacias? No podemosolvidar,además, que las teorías y descubrimientos de Freud se apo-yaron en gran medida en dichas mujeres, sus quejas, sín-tomas y silencios; todo reforzado por el uso que Freudhizo de las mismas para apoyar sus androcéntricas teorías.Tanto Florence Nightingale, nacida treinta y cinco añosantes que Freud, como Beatrice Webb, dos años despuésde él, podrían haber sido sus pacientes si hubieran sidojudías austríacas de su generación. Las quejas de las muje-res «privilegiadas», tanto si han sido registradas por Frie-dan o Freud como por las propias mujeres, yacen en elcentro mismo de la opresión femenina: incluyen el abu-so sexual y las miserias de un hambre que no esfísica yque puede ser sentida por mujeres de todas razas y clases.
En su libro The Female Malady, Elaine Showalter citaa Florence Nightingale: «No tener alimento para nues-tras cabezas, para nuestro corazón O para nuestras act1vi-dades, ¿es que eso no representa nada? Si carecemos decomida para el cuerpo, ¡cómo pedimos a gritos ayuda,de qué manera se entera el mundo entero!... Pero supon-gamos que alguien pusiera un anuncio en el Times, “Pensa-miento muere de hambre” o “Actividad moral muere dehambre”, ¡cómo miraría la gente!, ¡cómo se reiría, asom-brada!». La misma Showalter usa después el lenguaje delhambre: «Sin duda, el “aspecto de hambre” que Savagevioen las caras de pacientes femeninas neurasténicasre-velaba el ansia de algo más que comida. Las nerviosas mu-jeresfin de siécle se morían por obtener una vida más plenaque la que su sociedad les ofrecía, tenían hambre deli-bertad para actuar y tomar decisiones reales».?
Friedan denominó a la angustia de estas mujeres «elproblema que no tiene nombre», puesto que de eso exac-tamente se trata. El racismo, el clasismo, el elitismo, el
hambre, todos tienen nombre. Las mujeres deben mante-nerse particularmente alertas ante los problemas sin nom-bre: son problemas aún menos reconocidos porel lenguajemasculino que la mayoría de ellos. Tal vez haya llegado
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
la hora de que podamos examinar de nuevo las vidas delas mujeres «privilegiadas», sin miedo de ser acusadasde elitistas, clasistas o racistas.
Virginia Woolf tenía clara conciencia de las diferenciasentre su clase y la de las mujeres trabajadoras. ElizabethMeese señala el comentario de Woolf en Three Guineas:«Mientras tanto, habría que saber lo que piensan el hom-bre o la mujer auténticamente nacidosen la clase trabaja-dora sobre los jovencitos indolentes de la clase educadaque adoptan la causa de los trabajadores sin porello sacri-ficar su capital de clase media, ni compartir la experienciade la clase obrera». Meese añade: «La habilidad de Woolfpara reconocersin idealismosla diferencia entre su viday la de la mujer trabajadora, así como su valor personalpara pronunciarse contra la dominación, le ganaron el res-peto reconocido y duradero de Tillie Olsen».* Desgracia-damente, no le ganaron el de la mayoría de las mujeresinglesas, incluidas las feministas británicas contemporá-neas. Por ejemplo, en 1982 no se celebró en Inglaterra elcentenario del nacimiento de Virginia Woolf, mientras losirlandeses celebraron con entusiasmoel de Joyce el mismoaño. A Woolf se le consideraba demasiado aristocrática,
demasiado decadente, visión tradicional que data, comomínimo, del tiempo de Queenie Leavis. Este desprecio alas mujeres privilegiadas, tanto si reconocen que su expe-riencia difiere de la de las mujeres de clase trabajadoracomosi no, no ha contribuido en nada a la causa del fe-
minismo. Cora Kaplan, escribiendo sobrela relación entreel feminismo y el «más amplio proyecto socialista femi-nista», teme que se privilegie el género (sexual) «aisladode otras formas de determinación social».* El problemaes que la opresión del género, en todas sus más penosasramificaciones, solo se puedeversi se la aísla de otras for-mas de opresión social no específicas de las mujeres. Porejemplo, Alice Walker, en The Color Purple, ha mostradoque lo que Christine Froula denominó la «seducción dela hija» se produce por igual en todas las clases y razas,del sur de los Estados Unidos a la consulta de Freud.
Sin embargo, afirmar, como lo hace Kaplan, que lasmujeres «privilegiadas» «temen sobre todo la pérdida desu posición social», aunque fuera cierto, es meramente des-
cribir su tipo peculiar de prisión.* /A Virginia Woolf yDorothy Sayers siempre se las condena (como Kaplan ala primera) por esnobs, por pertenecera la elite, palabrainevitablemente negativa/Sin embargo, como ha puestode relieve Lee Edwards/Woolf y Sayers «hablan de y a)unaelite, una escuadra heroica, una clase de mujeres edu-cadas cuya educación inteligencia les exige elegir y en]tender su elección y sus consecuencias».! /!
Hay una ruptura profundaentre las autobiografías demujeres «privilegiadas» nacidas en la era victoriana y lasdel siglo XX; las victorianas encontraron, si no un nom-bre, sí una descripción general de su condición. DeborahEpstein Nord ha expuesto el dilema victoriano de la auto-biografía femenina con lucidez excepcional. La reputaciónde Webb ha sufrido porque no se le respondió como aun individuo, sino como a una «mujer fracasada o como
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
No-autobiografías de mujeres «privilegiadas»
a una falsificación de hombre».” Esas eran las únicas al-ternativas. Cuando se puso a escribir su autobiografía, solotenía a su disposición modelos de autobiografías masculi-nas. Nord ha puesto de relieve que «solo las novelistas delsiglo XIX, en especial Charlotte Bronté y George Eliot,pudieron identificar, interpretar y resolver, de manera máso menos trágica o desafortunada, los conflictos que de-terminaron y conformaron sus propias vidas y las de lasde otras mujeres[...] Y para la mayoría de las mujeres am-biciosas y triunfadoras del siglo XIX, la resolución delconflicto y el descubrimiento satisfactorio de su iden-.
tidad sexual y espiritual se mantuvieron dolorosamenteelusivos y, por lo tanto, prácticamente imposibles dedescribir».$ Lo que sí quedaba claro respecto a dicha '«identidad» era que se basaba en el reconocimiento porparte de la mujer de una ambición y un talento masculi-nos aprisionados en un cuerpo femenino, o en una fuertesensación de poder y sexualidad femeninos atrapados enun destino de mujer. En el siglo XX, después de Freud,
el reconocimientode este hecho llegó a ser tan inquie-tante que no se podía ni afirmar. Woolf, como sus ante-cesoras victorianas, lo encarnaría en ficción, pero no en
autobiografía en cuanto tal.La razón por la que las mujeres «privilegiadas» no han
escrito autobiografías y han tenido, de hecho, tan pocopoder en medio de su privilegio no es solo, como sugiereJane Miller y creen muchas feministas, que a tales muje-res se las ha «subordinado a los hombres, han estado li-mitadas a lo que ellos les han permitido hacer, [y] hansido engañadas por medio de lo que sus hombres pudie-ran ofrecerles como protección, amor y valores»? sinoque, como Woolf escribió en Three Guineas, «si todas las
hijas de los hombres educados hicieran huelga mañana nose pondría en peligro nadaesencial ni para la vida ni parala actividad guerrera de la comunidad. Nuestra clase es lamás débil del estado. No tenemos arma alguna para ha- ,cer valer nuestra voluntad».'" No es de extrañar que ta- N
les mujeres no hayan podido escribir autobiografías: elpropio género las excluía de la práctica de tal arte. /
Si hablamos de la autobiografía en los términos de|Georges Gusdorf, como expresión de un «interés caracte-rístico del hombre occidental», es razonable afirmar queno hanexistido autobiografías femeninas hasta la últimadécada, más o menos. Gusdorf añade: «El hombre quese recrea en delinear de tal modo su propia imagen se creemerecedor de un interés especial. Cada uno de nosotrostiende a pensar que ocupa el centro de un espaciovital:cuento para algo, mi existencia tiene significado para elmundo, y mi muerte lo dejará incompleto [...] el autorde una autobiografía [...] se mira a sí mismo en su existir
y halla placer en ser mirado; se cita en calidad de testigode sí mismoy cita a otros comotestigos de lo que hay enél de irreemplazable». En tiempos anteriores, señala Gus-dorf, en los períodos y lugares donde«la singularidad decada vida individual» no había evolucionado todavía, no
existía la autobiografía. Describe así, sin advertirlo,la exis-
tencia de la mujer tal y como ha venido sucediendo hasta
107
ESTUDIOS
anteayer, ciertamente hasta mucho después del períodoen que los hombres encontraron su «singularidad». Gus-dorf prosigue: «A través de casi toda la historia humana,el individuo no se contraponea los otros; no siente queexiste aparte de los otros, mucho menos contra ellos. Launidad fundamental no es nuncael ser aislado». Y añade:«Porlo tanto, cada hombre se presenta representando unpapel», no como «individuo».
Norequiere una gran imaginación (a pesar de lo cualno se le ocurrió a Gusdorf) darse cuenta de quetales ob-servaciones explican la escasez, hasta hace muy poco, dela autobiografía femenina dentro de la tradición occiden-tal que él describía. La singularidad en la mujer no eraalgo de lo que esta pudiera vanagloriarse. Incluso en elsiglo XX, antes del actual movimiento feminista, las mu-Jeres poseían solamente lo que Patricia Spacks ha llama- do «identidades escondidas». La frase con la que Gusdorfdescribe la curiosidad del autobiógrafo, a saber, «el asom-
bro que experimenta ante el misterio de su propio desti-á no»,* solo ha sido una posibilidad abierta a las mujeresx, privilegiadas de occidente en los últimos quince años.
En Norteamérica los críticos se han molestado en ha-blar de la autobiografía femenina solo a partir de 1980, y,
aun así, en tono más bien inseguro. De hecho,las mujeresempezaron a entrar de refilón en los estudios de autobio-grafía, de la misma manera que infiltraron las facultadesuniversitarias, y, al igual que en la universidad, ya habíahabido en la autobiografía un «hombre honorífico» o«mujer para cubrir el expediente»: Gertrud Stein. Apartede que estaba obviamente cualificada Porel Hechode quesu autobiografía se insertaba dentro de las normas masculi-nas de destino, su modo indirecto de discurso (la obra fuepresentada bajo el título de The Autobiography ofAlice B,Zoklas) sin duda proporcionaba un ángulo cómodoy «lite-rario» desde el que abordarla. La colección recopilada porJames Olney, Autobiography: Essays Theoretical and Criti-cal, publicada en 1980, incluía solo un ensayo sobre laautobiografía de mujeres (reeditado en este volumen); eneste caso, sobre cuatro mujeres de antes de 1700, a quienessu autor, Mary Mason, llamó «prototipos tempranos».9Dichas mujeres dialogaban con Dios; manifestaban, portanto, virtudes cristianas, «algo excelente en la mujer».
Para las mujeres, en especial para las «privilegiadas»,la opresión no es el hecho determinante. Como ha de-mostrado Arnold Rampersad, la cosa cambia totalmenteen el caso de los negros americanos: «Dudo que ningúngénero domine en exclusiva una cultura tan fuertementecomo la autobiografía domina la expresión literaria de losafroamericanos». Si bien las autobiografías de autores ne-gros no han sido tan individualistas comolas de los blan-cos norteamericanos, todas llevan la marca de formar partede «una larga marcha histórica hacia Canaán».** Para laconciencia de la gente negra, Canaán era un lugar o con-dición definible. Roger Rosenblatt lo ha expresado conbrillante concisión: «Ningún autor negro norteamerica-no ha sentido jamás la necesidad de inventarse una pesa-dilla: para expresar sus ideas».
108
£
No-autobiografías de mujeres «privilegiadas»
Ni Canaán ni, por otro lado, la pesadilla, en el casode las mujeres privilegiadas blancas, eran remotamentepalpables; tampoco habían sido descritas con palabrasre-conocibles y reconocidas universalmente. Ningunaalter-nativa social a su opresión apenas percibida se presentabaa la imaginación de las mujeres: ¿cómo podía haberlo he-cho? Hoy, transcurridas dos décadas desde el inicio delmovimiento feminista, todavía no se ha presentadoclara-mente. ¿Puede una identificar en público su propia «pesa-dilla» cuando esa misma pesadilla venía siendo señaladaclaramente durante milenios como lo absolutamente desea-
í” ble, de hecho comoel destino ideal de la mujer? Ni siquie-ra aquellas mujeres que, a millones, sufrieron depresionesindefinibles en calidad de esposas, o, en menor número,
sufrieron un claro desprecio por solteronas, profesionales. y revolucionarias, se atrevieron a expresar, aun ante sí mis-A mas, que deseaban un destino totalmente diferente.
A las mujeres privilegiadas solo les quedaba una tra-ma, aunque más tarde la hemos llamado de maneras va-riadas: la tramaerótica, la trama del matrimonio,la trama
romántica, todas las cuales terminaban, como ha señala-
do Nancy Miller, en matrimonio o muerte: argumentoseufóricos o disfóricos. Cambian las etiquetas; el resulta-do es el mismo. Las palabras de Henry James en Retratode una dama bastan para expresar la historia de las vidas demujeres: «Era inteligente y generosa, poseía una hermosanaturaleza libre, pero ¿qué iba a hacer con su vida? Estapregunta era fuera de lo común porque en el caso de lamayoría de las mujeres no se presentaba la ocasión de pre-guntarla siquiera. La mayoría no hacía nada en absolutocon su vida; esperaba, en actitud pasiva y con más o me-nos gracia, a que se le cruzara en el camino un hombrey la adornara con un destino».'* Y, por lo que sabemos,a Isabel Archer, a pesar de su inteligencia y generosidad,le proporciona su destino un hombre. ¿Quéotro tipo dehistoria podría darse?
En un libro publicado en 1972, James Olney dio porsentado quela autobiografía es un género masculino. Es-cribió: «La autobiografía nos parece repleta de significa-do porque conlleva una toma de conciencia creciente, através de la comprensión de otra vida en otro tiempo ylugar, de nuestra propia naturaleza y de lo que comparti-mos conla naturaleza humana». A Olney le interesa, segúnexpresa a continuación, «por qué escriben autobiografíaslos hombres y las han escrito durante siglos».Nose leocurrió que la mitad de la raza humana no compartía «lacondición humana»tal como él la describía. La «condi-ción» de las mujeres era más femenina que humana,y ape-nas descrita o reconocida.
Albert Stone, en un comentario a la afirmación de Ro-senblatt de que los negros no necesitaron inventarse unapesadilla, añade: «La autobiografía de los negros recrea ví-vidamente los lazos que unen la identidad individual conla comunidad inmediata y con un mundo más amplio delectores simpatizantes y de compañeros en el género hu-mano en general».!* Para las mujeres no existían tales la-zos que recrear: su Única «comunidad inmediata» eran sus
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS No-autobiografías de mujeres «privilegiadas»
familias o vecinos, a quienes no podían expresar fácilmente mada por Dios o por Cristo a servir en causas espiritua-dudas sobre su condición; sobre todo, a las mujeres seles les más elevadas de lo que puede imaginar su propio po-
había aconsejado, y ellas lo habían internalizado, que no bre espíritu, y ser, de este modo, autorizada por esa
poseyeran una «identidad singular», sino solo una auto- llamada espiritual para realizar logros de ningún otro
negación porla que siempre antepusieran las necesidades de. modo excusables en mujer alguna. Por este motivo, Elo-
los demása las suyas. Carecían de lectores simpatizantes, rence Nightingale, que deseaba desesperadamente encon-
al menosde lectores fácilmente identificables, y las muje- trar una ocupación a la medida de su talento, oyó cuatrores eran inevitablemente «otras» frente a esa «comunidad veces la voz de Dios, que la llamaba a su servicio. Pero,de los seres humanos» a la que Olney y todo el mundo si bien las autobiografías de tipo espiritual producian a
denominan simplemente «los hombres». los hombres una satisfacción personal que se derivaba de
Sin embargo, si bien la falta de una comunidad o sus logros espirituales, esto no ocurría en el caso de las
audiencia para la historia apenas esbozada de la vida de mujeres. Mary Mason escribe lo siguiente: «En ninguna
la mujer dificultaba el desarrollo de la autobiografía fe- autobiografía de mujer encontramos los patronesestable-
menina, la internalización de los arquetipos patriarcales cidos por los dos autobiógrafos prototípicos, san Agustín
por parte de las mujeres operaba de forma aún más inten- y Rousseau; paralelamente, los autobiógrafos nunca imi-sa. Por ello, como dice Spacks al escribir sobre las auto- tan los arquetipos de Julian, Margery Kempe, Margaret
biografías femeninas del siglo XVII, una fantasía de Cavendish y Anne Bradstreet». Por el contrario,«el auto-
fortaleza femenina, aun en el caso de que se lograra, «se descubrimiento de la identidad femenina parece implicar
transformaba misteriosamente en una nueva confesión de la aceptación de la presencia real y el reconocimiento de
inadecuación». Añade Spacks: «La naturaleza de las iden- otra conciencia, y el surgimiento de la identidad femeni-tidades pública y privada, es para las mujeres, en ciertos na está ligado a la identificación de un cierto «otro».% La
aspectos, lo opuesto de lo que es para los hombres. El ros- identidad está enraizada enla relación hacia el otro elegi-tro del hombre se vuelve hacia el mundo[...] encarna tí- do. Sin tal relación, las mujeres no se sentían capaces de
picamente su fuerza», mientras que, para las mujeres, los escribir abiertamente acerca de sí mismas; incluso conella,
únicos modelos aceptables «tienen que ver con el autoen- todavía no se sentían con derecho a que se les reconocie-
gaño y la entrega».!” ra el mérito por sus logros, espirituales o de otro tipo.
Cuando Spacks publicó «Selves in Hiding», cuatro años Ya bien entradoel siglo XX, a las mujeres todavía les,
más tarde, ya habla extendido sus observaciones sobre >) era imposible admitir en sus relatos autobiográficos su pro- Ñ
condición de desventaja autobiográfica de las mujeres a/ pio éxito, admitir su ambición, reconocer que el éxito no |
nuestro siglo.2 Spacks analiza las autobiografías de Em- se debía ni a la suerte ni era resultado de los esfuerzos y /meline Pankhurst, Dorothy Day, Emma Goldman, Elea- la generosidad de otros. En un estudio de las mujeres de /
nor Roosevelt y Golda Meir, cada una profundamente éxito de la era progresiva en los Estados Unidos (mujeres
radical y responsable de actos y conceptos revoluciona- nacidas entre 1855 y 1865), Jill Conway ha comentado
rios, y en posesión de un grado de poder personal poco la aridez narrativa con la que aquellas describieron sus ex-
usual, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, citantes vidas.?* Sus cartas y diarios son, generalmente, di-
señala: «a pesar de que todas estas autoras están acredita- ferentes, y reflejan las ambiciones y desengañosdela esfera
das por logros significativos, a veces increíbles, el tema pública; en sus autobiografías publicadas se presentan
de los logrosFAA ez domina sus narrativas [...] De pe comointuitivas, maternales, pasivas, pero nunca como em-
cho —añade Spacks— se olvidan de poner énfasis en su | prendedoras, a pesar de la evidencia contraria de sus
propia importancia hasta un grado asombroso, a pesar de triunfos.escribir dentro de un género que implica autoaserción y | La autobiografía de Jane Addams, señala Conway, es
autoexhibición». Las mujeres aceptan totalmente la cul- / sentimental y pasiva: su causa la encontróa ella, en vezpa por cualquier fracaso en sus vidas, pero se achican a” de ser al contrario; no así en sus cartas, donde se hace cargola hora de reconocer, o bien que persiguieron activamen- del negocio familiar y lucha por lo que le corresponde.
te las responsabilidades que finalmente llegarían a contraer, Según su autobiografía, el dinero para construir Hull Hou-
o bien que fueron ambiciosas de algún modo. Day, por se le cayó del cielo; su correspondencia revela la verdad.
ejemplo, posee lo que Spacks denomina «una clara con- Conway descubre el mismo patrón en las autobiogra-
ciencia de identidad; pero lucha continuamente para des- fías de Ida Tarbell y de Charlotte Perkins Gilman. La vozprenderse de ella». Todas estas autobiografías «explotan de las cartas es radicalmente distinta de la de la auto-unaretórica de la incertidumbre».?! En todasellas, ade- biografía. Todas las autobiografías comienzan de modo
más, el dolor de la vida es silenciado de la misma manera confesional y, excepto en el caso de Gilman, narran los
queel éxito, comosi las mujeres solo estuvieran seguras encuentros con la que ha de convertirse en la tarea de sus
de una cosa: la necesidad de negar tanto el éxito como vidas comosi ocurriera por casualidad: tal caracterización
el sufrimiento. era, invariablemente, bastante falsa. Cada mujer se lanzó
Todas las autobiografías modernas citadas, observa a buscar su propiatareavital, pero el único guión dispo-Spacks, «representan una variante femeninade la grantra- nible para la vida de las mujeres insistía en que era la
dición de la autobiografía espiritual».Una debe ser lla- tarea la que las descubría y perseguía, como si de un
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS 109
ESTUDIOS
convencional enamorado romántico se tratara. Como se-ñala Conway, no existe un modelo para la mujer que cuen-ta una narrativa política. No existen etapas de la carrerareconocibles en tal vida, al contrario que en el caso delhombre, ni tampoco tienen las mujeres un tono de vozcon el que hablar con autoridad. Natalie Davis ha dicho
V que, hasta el siglo XVII, las mujeres solo podían hablar| con autoridad de la familia y dela religión. Dichas muje-
res carecían de modelos a seguir en sus vidas, y tampocopodían convertirse ellas mismas en inspiradoras y maes-tras, puesto que no decían la verdad sobre sus vidas.
Ida Tarbell, por ejemplo, una de las descubridoras deescándalos más famosas, autoz. de la historia de la Stan-
dard Oil Company, nos informa que descubrió el tema«por casualidad», y, como demuestra Conway, otorga aotros el mérito de su trabajo. Sus cartas niegan por com-pleto esta casualidad. Conway piensa que, cuandoestasautobiografías expresan ira, no la usan creativamente, como
los autores negros. Mostrar su ira ha sido siempre un obs-,táculo para el progreso personal de la mujer. Sobre todo,f en las vidas de las mujeres victorianas y postvictorianas,
la vida pública y la privada no se pueden conectar, al con-trario que en las narrativas masculinas. Estas mujeres no
Í pueden, porlo tanto, escribir vidas ejemplares; no se atre-1, ven a ofrecerse como modelos, sino solo como excepcio-
Nes2quieneseldestinooel azar hanelegido.Conway demuestra que, para estas mujeres, lo más im-
(posible de expresar en sus autobiografías es su amor porotras. Jane Addams amaba a su compañera de universi-dad y odiaba a su madrastra, pero nada de esto podía ex-presarse/Laley tácita de que las mujeres que «llegan a lacumbre» no se deben identificar como mujeres ni atre-verse a molestar a los hombres autoidentificándose comomujeres sirve para borrar del registro su amor y apoyomutuos. 81 miramos, más o menos al azar, las biografías
de dos mujeres de éxito, encontraremos que Fanny Holtz-mann, abogada de éxito notable en los años de entre-guerras, cuando la mayoría de las mujeres se había rendidoa la domesticidad, y Diane Arbus, fotógrafa extraordina-
riamente original que se quitó la vida en 1971, dos añosantes de cumplir los cincuenta, se disocian de otras mu-jeres, según informan sus biógrafos, o se niegan a seridentificadas como mujeres. El biógrafo de Holtzmann,Edward Berkman,cita su respuesta a una pregunta sobrelas dificultades que había podido encontrar en un mun-do de hombres: «Me preocupo mucho de pasar desaper-
- cibida; mi oficina del Colegio de Abogados se parece acualquier otro bufete, no a un tocador de señoras. Mis em-pleados son todos hombres. He descubierto que si yo doyporsentada la igualdad mis clientes y otros abogados meaceptan de ese modo».* Esta es una exposición, brevedondelas haya, de la actitud de una «hombre honorario».La biógrafa de Arbus, Patricia Boswórth, nos informa delo siguiente: «Aunque había muchas fotógrafas excelentesen los años sesenta Diane no se asociaba conellas. A ex-cepción de Lisette Model, nunca buscó ni el consejo nila amistad de otras fotógrafas».2 Arbus era a menudo la
110
No-autobiografías de mujeres «privilegiadas»
única fotógrafa en un grupo de fotógrafos; solía decir:«Mira, yo soyfotógrafo, no una mujer fotógrafa». Murióhuérfana de apoyo femenino.
Conway demuestra que las únicas secciones animadasde las autobiografías que comenta son los recuentos dela infancia. Para las niñas, la infancia es a menudola épo-ca más libre y feliz, Spacks ha escrito lo siguiente: «Paralas mujeres la madurez —el matrimonio o la soltería— im-plicaba unarelativa pérdida de identidad. A diferencia delos hombres, por lo tanto, las mujeres volvían sus ojoscon cariño hacia la libertad relativa y el poder de que go-zaron durante su infancia y juventud».? No es solo quedurante la infancia se permitía a las niñas jugar con losniños con unalibertad que eliminarían las posteriores res-tricciones a la actividad femenina, sino que también elrelato de la infancia estaba libre de algún modode las te-
rribles ansiedades a las que inducían las ambiciones y con-frontacionesdelamujeradulta. Se nota, sin embargo, que,en The Autobiography ofAlice B. Toklas, Stein no narrasu infancia, pero cuenta logros verdaderos de su madurez.
El libro reciente de Eudora Welty One Writer's Begin-ning, una encantadora y popular recreación de su infan-cia, por otro lado, ejemplifica bellamente este patrón.Comohabilísima escritora quees, justamente famosa desdehace tiempo por su habilidad para evocar el dolor y elconflicto al narrar sucesos en apariencia ordinarios, Weltyconsigue sugerir la angustia de sus padres; nunca mencio-na su propio sufrimiento ni hecho alguno que pudieraprovocar el recuerdo del mismo. Escribe que «de entretodas mis emociones más fuertes, la ira es la menos res-
ponsable de parte alguna de mi trabajo. No escribo por-que sienta ira». Posteriormente ha rechazado su ira dejuventud por considerarla «pura vanidad. De adolescenteno hacía más que dar portazos y hacer la maleta. Monta-ba muchas escenas».2 Pero ya no nombra más esas explo-siones deira.
Welty era, sin duda, lo mismo que Charlotte Brontéy George Eliot, una niña feúcha. También lo era Cathe-rine Drinker Bowen, quien escribió: «A veces me preguntopor qué las mujeres no escriben más a menudo sobrelacondición de ser fea. Es una cosa que marca a una mujer,casi desde que tiene conciencia [...] Toda chica que no esguapa sabe instintivamente que pertenece a un grupo sub-privilegiado, para salir del cual tendrá que ser quizá máslista, fuerte y despiadada de lo que quisiera».? Bowenañade que muchas mujeres triunfadoras (y casadas) le hancontado lo mismo, y que muchas de ellas llegaron a serhermosas en su madurez. Sin embargo,al igual que Welty,la mayoría de las mujeres no escriben sobre esto, ni ha-cen la observación de que el no haber sido un objeto se-xual por naturaleza durante su juventud acaso haya sidouna suerte. La infancia puede ser un tiempo muy feliz,pero, incluso del modo en quela recuerda una escritoracomo Welty, no se analizan su ansiedad e infelicidad. Eldeseo de recordar solo lo bueno tal vez no esté del tododesconectado de las conclusiones finales de Freud, quienaseguraba que los recuerdos de agresiones sexuales en la
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
infancia eran meras fantasías de las mujeres que los con-taban: las mismas pacientes pueden haber conspirado conFreud en el deseo de absolver de toda crueldad a los padres.
En 1962, Lillian Smith, una novelista blanca revolu-
cionaria del sur de los Estados Unidos, analizó las razo-
nes porlas que ninguna mujer había «escrito todavía unagran autobiografía». Stone cita sus palabras: «Las mujeresno se atreven a contar la verdad sobre sí mismas, pues esopodría cambiarla psicología masculina radicalmente. Asíque —para pisar sobre seguro— las mujeres han conspira-do para mantener sus secretos». Smith estaba en lo cier-to, pero tal vez se le escapó el miedo máximo de lasmujeres, el cual no era el asalto de la verdad sobre la psi-cología masculina, sino el grado en que las mujeres haninternalizado los «hechos» que les dicta dicha psicologíamasculina. Por consiguiente, cuando Albert E. Stone afir-ma, en Autobiographical Occasions and Original Acts, queha habido un notable incremento en la producción deautobiografías escritas por mujeres norteamericanas des-de 1962, no se da cuenta, tal vez por galantería, de que
el número es más notable que la calidad, el valor o la ori-ginalidad de las autobiografías. Las dos mujeres que Stoneescoge como ejemplos de la autobiografía femenina deesta época son Margaret Mead y Anaís Nin, ejemplosdeplorables por muchos motivos. Los diarios de Nin son,por supuesto, diarios, y no «autobiografía» en absoluto.Tampocose ha librado Nin de exponer ideas sobrela fe-minidad dictadas desde una perspectiva masculina, inclu-so cuando se rebela contra los valores y límites adscritosa dichas cualidades. Igualmente, como escribió Betty Erie-dan en 1963 sobre la autobiografía de Mead, BlackberryWinter, esta confirmó todos los prejuicios freudianosde laépocacon su «glorificación de la función sexual femenino».Aunque, añade Friedan, «Quienes encontraron confirma-ción en la obra de ella de sus propios prejuicios y miedosinconfesados ignoraron no solo la complejidad del conjun-to de su obra sino también el ejemplo de su complejavida».*! De manera similar, Helene Deutsch, principal res-
ponsable del desarrollo de las teorías freudianas sobre elmasoquismo femenino y de los peligros que acarreaban laactividad intelectual y el éxito de la mujer, ignoró por com-pleto su experiencia propia de mujer profesional con éxitocuando dictó la ley para las miembros de su sexo.
Norman Holland ha escrito que «la diferencia básicaentre nuestra experiencia de la ficción y la de la no-ficciónradica en la diferente cantidad de test de realidad que cadauna demanda de nosotros».* Sin embargo, en este caso,
como en el de tantos otros de afirmaciones que provie-nen del establecimiento masculino, exactamente lo con-
trario se aplica a las mujeres. Es probable que la cantidadde «test de realidad» que las mujeres aplicaban a la no-ficción, es decir, a las autobiografías de mujeres, fuera mu-
cho menorquela que aplicaban a la ficción por y acercade mujeres, precisamente porque las autobiografías les con-firmaban en las actitudes patriarcales por ellas internali-zadas y eran, por lo tanto, «reales», mientras que algunasobras de ficción cuestionaban dichas actitudes y podían,
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
No-autobiogratías de mujeres «privilegiadas»
por lo tanto, verse sometidas a un «test de realidad». Nisiquiera una autobiógrafa tan poco «femenina» comoSi-mone de Beauvoir es, como observa Alice Schwartzer, una
persona «particularmente introspectiva».% Pero, ni aun-que De Beauvoir hubiese sido capaz de verse a sí mismacomo comprometida en una profunda lucha femenina,en vez de como un individuo superdotado queeligió re-chazar el destino común de las mujeres, su exposición nohabría cambiado el cuadro general, ya que, como ha ob-servado Cynthia Pomerleau, «en tanto que las mujeres es-taban dispuestas a operar dentro del sistema de lasubyugación femenina, considerar su excelencia como tas-gos individuales de excepción en cuanto a valor o inteli-gencia no amenazabael tejido social y tal vez incluso loreforzaba». Pomerleau añade que, sin conciencia de clasey con pocas amigas, las mujeres que registraban sus pro-pios logros expresaban rápidamente su reserva sobre lasdemás, y los hombres fomentaban rápidamente dicha se-paración. Señala el ejemplo clásico de Swift, quien dijoque nunca había conocido «a una mujer tolerable que sin-tiera afecto por su propio sexo».%*
De hecho, efectivamente, todas las biógrafas tempra-nas de Beatrice Webb y Virginia Woolf señalaban su recí-proca antipatía e ignoraban sus semejanzas: esta es unarespuesta automática cuandose trata de mujeres «privile-giadas». Sin embargo, sus semejanzas son importantes ynotables. Ambas mujeres tuvieron problemas cuando de-cidieron casarse. Las dos se casaron con hombres de claseinferior a la suya: Leonard Woolf era judío; Sidney Webb,de clase media baja. Ambas mujeres también compartíanla creencia en el derecho al suicidio. Woolf escribió a Bea-trice Webb: «Quería decirle, pero no meatrevía, lo que
me gustaron sus opiniones sobre la posible justificacióndel suicidio. Habiéndolo intentado yo también por losque consideraba los mejores motivos[...] la acusación con-vencional de cobardía y pecado siempre hasido irritante.Por ello me alegré de lo que dijo Ud.».*
El uso que hace Webb del modelo masculino o de con-versión en su autobiografía escondía muchos de sus de-seos ocultos, al igual que su propia construcción de lahistoria de su vida. Woolf no escribió nunca una auto-biografía. De hecho, no está claro que una mujer privile-giada de la época de Woolf pudiera haberse permitidoescribir una autobiografía honesta. Eso no sucedería porprimera vez en 1962, fecha que marca la línea divisoriaseñalada por Stone, sino considerablemente más tarde.
Los notables recuentos autobiográficos a que me re-fiero han sido, además, envueltos en otras formas y géne-ros, nuevos en su mayoría. Adrienne Rich, MaxineKumin, May Sarton y Anne Sexton han producidolas pri-meras autobiografías reales escritas por mujeres «privile-giadas», pero no forman directamente parte del género dela autobiografía.Tan solo recientemente, en el notableensayo de Adrienne Rich «Split at the Root», una mujerha producido finalmente una autobiografía estremecedo-ramente honesta que no se hace pasar por otro género.
Sin embargo, lo que sigue siendo verdad, tanto de di-
111
ESTUDIOS
chas nuevas formas de autobiografía femenina como delas no-autobiografías de mujeres anteriores «privilegiadas»,es que, en el caso de ambas generaciones, solo después dela juventud las mujeres empezaron a escribir las primerasautobiografías en las que no se expresaban en clave sinoclaramente. De hecho, Virginia Woolf escribió «A Senseof the Past», su primer esbozo autobiográfico totalmenteabierto, durante los últimos meses de su vida; QuentinBell no lo había visto cuando publicó su biografía sobreella. Es una obra enormemente honesta y, como a menu-do ocurre con tales rememoraciones, no fue creída. Paraponer solo un ejemplo, Ellen Moers consideró que losrecuerdos de Woolf sobre agresiones sexuales en su infan-cia eran probablemente fantasías. Lo importante, sin em-bargo, es que, exhausta como estaba y viviendo en un paísque temía ser invadido, Woolf escribió su primera auto-biografía franca y, aun así, solo para amigos íntimos delClub Memoir. Andabacerca de los sesenta. La poetisa nor-teamericana Maxine Kumin no empezó a escribir poesía«como mujer» hasta ser de mediana edad; su prosa auto-biográfica vino aún más tarde. En 1975, a la edad de cin-cuenta años, declaró en una entrevista: «En realidad, no
empecé a ser capaz de escribir poesía de mujer hasta quemis hijas, digamos, me concienciaron [...] A mí me pro-gramaron para seguir cierto tipo de vida, lo cual equiva-lía a obtener un título universitario, casarme y tener unafamilia[...] Llegué a la poesía como a una tabla de salva-ción, ya que estaba tan miserablemente insatisfecha y mesentía tan culpable de mi insatisfacción».Y
«Estaba tan miserablemente insatisfecha y me sentíatan culpable de mi insatisfacción.» He aquíla frase quemejor describe a esas mujeres «privilegiadas» que sienten,lo mismo que Bell Hooks siente respecto a ellas, que notienen derecho a sentirse descontentas. Sin embargo,elanálisis de dicha insatisfacción, de dicha «hambre», tal vez
nos diga tanto acerca del desnutrido destino femeninocomo las explicaciones del sufrimiento producido porotras formas de opresión más duras y obvias. Dejar cons-tancia pública de su ambición privada es siempre difícilpara las mujeres; si una puede hablar por un grupo opri-mido o despreciado, ese hecho la anima más fácilmentea tomar la pluma de la autorrevelación. Esta afirmaciónno trata de «ungir» a la mujer «privilegiada» conel estig-ma del sufrimiento. Más bien quiere sugerir que el mis-mo hecho del «privilegio» ha impedido a las mujeres quesupuestamente lo «disfrutan» reconocer y dejar constan-cia de su propia y profunda insatisfacción.
NOTAS
1. Bell Hooks, Feminist Theory: From Margin to Center, Boston, SouthEnd Press, 1984, p. 1.
2. Elaine Showalter, The Female Malady: Women, Madness, and English
Culture, 1830-1980, Nueva York, Pantheon, 1985, pp. 128-144.
3. Elizabeth A. Meese, Crossing the Double Cross: The Practice ofFemin-¿st Criticism, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1986, p. 107.
112
No-autobiogratfías de mujeres «privilegiadas»
4. Cora Kaplan, «Pandora's Box: Subjectivity, Class and Sexualityin Socialist Feminist Criticism», en Gayle Greéne yCoppelia Kahn (eds.),Making a Difference: Feminist Literary Criticism, Nueva York, Methuen,1985, pp. 147-148.
5. Ibíd., p. 165.
6. Edwards Lee, Psyche as Hero: Female Heroism and Fictional Form,Middletown (Conn.), Wesleyan University Press, 1984, p. 295.
7. Deborah Epstein Nord, The Apprenticeship ofBeatrice Webb, Am-herst, University of Massachusetts Press, 1985, p. 8.
8. Ibíd., pp. 58-59.9. Jane Miller, Women Writing About Men, Nueva York, Pantheon,
1986, p. 234.10. Virginia Woolf, Three Guineas, Nueva York, Harcourt, Brace and
World, 1938, p. 16.
11. Georges Gusdorf, «Conditions and Limits of Autobiography»,en James Olney (ed.), Autobiography: Essays Theoretical and Critical, Prin-ceton, Princeton University Press, 1980, pp. 29-30.
12. Ibíd., p. 29.13. Mary G. Mason: «The Other Voice: Autobiographies of Women
Writers», en Bella Brodzki y Celeste Schenk (eds.), Life/Lines: Theoriz-ing Women's Autobiography, Ithaca/Londres, Cornell University Press,1988, pp. 19-44,
14. Arnold Rampersad, «Biography, Autobiography, and Afro-American Culture», Yale Review, 73, 1 (1983), 12 y 14.
15. Roger Rosenblatt, «Black Autobiography: Life as the DeathWeapon», en Autobiograpby, cit., p. 171.
- 16. HenryJames, The Portrait ofa Lady, Nueva York, Norton, 1975, p. 64.17. James Olney, Metapbors ofSelf, Princeton, Princeton University
Press, 1972, p. VI.
18. Albert E. Stone, introducción a The American Autobiography:A Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs (NJ.), Prentice Hall,1981, p. 4.
19. Patricia Meyer Spacks, Imagining a Self, Cambridge, Harvard Uni-versity Press, 1976, p. 59.
20. Patricia Meyer Spacks, «Selves in Hiding», en Estelle C. Jelinek(ed.), Women's Autobiograpby: Essays in Criticism, Bloomington, India-
na University Press, 1980, pp. 112-132.21. Spacks, «Selves in Hiding», pp. 113-114.22. Patricia Meyer Spacks, «Stages of Self: Notes on Autobiography
and the Life Cycle», en The American Autobiography, cit., p. 48.23. Mason, art. cit.
24. Jill Kerr Conway, «Convention versus Self-Revelation: Five Typesof Autobiography by Womenof the Progressive Er» (ponencia presen-tada el 13 de junio de 1983, en Project on Women and Social Change,Smith College, Northampton, Massachusetts).
25. Edward D. Berkman, The Lady and the Law: The Remarkable StoryofFanny Holtzmann, Boston, Little Brown, 1976, p. 361.
26. Patricia Bosworth, Diane Arbus: A Biography, Nueva York, Al-fred A. Knopf, 1984, p. 208.
27. Spacks, «Stages of Self», cit., p. 48.28. Eudora Welty, One Writers Beginnings, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1984, p. 38.
29. Catherine Drinker Bowen, Family Portrait, Boston, Little Brown,
1970, pp. 127-128.30. Albert E. Stone, Autobiographical Ocassions and Original Acts,
Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 1982, p. 194.31. Betty Friedan, The Feminine Mystique, Nueva York, WWW. Nor-
ton, 1963, p. 137.
32. Norman Holland, «Prose and Minds: A Psychoanalytic Approachto Non+fiction», citado en Stone, Autobiographical Occasions, cit., p. 320.
33. Alice Schwarzer, After tbe Second Sex, trad. de Marianne Howarth,Nueva York, Pantheon, 1984, p. 20.
34, Cynthia Pomerleau, ¿[he Emergenceof Women's Autobiographyin England», en Women's Autobiograpby, cit., pp. 24-34.
35. Virginia Woolf, Letters, ed. de Nigel Nicolson, Londres, HogarthPress, 1978, vol. 4, p. 305.
36. Carolyn G. Heilbrun, «Women's Autobiographical Writing; NewProse Forms», Prose Studies, 8, 2 (1985), 20-27.
37. Maxine Kumin, 70 Make a Prairie, Ann Arbor, University ofMichigan Press, 1979, p. 305.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
AN)
ESTUDIOS
La autobiografía comodesfiguración*
Paul de Man
La teoría de la autobiografía está plagada por una serierecurrente de interrogantes y acercamientosque no sonsimplemente falsos, en el sentido de resultar forzados oaberrantes, sino que son limitadores, por asumir presu-puestos acerca del discurso autobiográfico que son dehecho muy problemáticos. Tales teorías se ven constante-mente obstaculizadas, con monotonía esperable, por unaserie de problemas que les son inherentes. Dado queelconcepto de género designa una función estética y unafunción histórica, lo que está en juego es no solo la dis-tancia que protege al autor autobiográfico de su experien-
historia. La inversión que entra en juego en tal conver-gencia, especialmente cuando se trata de la autobiografía,es considerable. Al convertir la autobiografía en un géne-ro, se la eleva por encima de la categoría literaria del meroreportaje, la crónica o la memoria, y se le hace un sitio,aunque modesto, entre las jerarquías canónicas de los gé-nerosliterarios mayores. Esto implica cierto embarazo,yaque, comparada conla tragedia, la épica o la poesía lírica,la autobiografía siempre parece deshonrosa y autocompla-ciente de una manera que puede ser sintomática de su in-compatibilidad con la dignidad monumental de los valoresestéticos. Cualquiera que sea el motivo de esta situación,la autobiografíaempeora las cosas al responder pobremen-te a este ascenso de categoría. Los intentos de definir laautobiografía como género parecen venirse abajo entre pre-guntas ociosas y sin respuesta. ¿Puede haber autobiogra-fía antes del siglo XVII, o es un fenómeno especificamenteprerromántico y romántico? Los historiadores del géne-ro tienden a afirmar lo último, lo cual plantea inmediata-mente la cuestión del elemento autobiográfico en lasConfesiones de san Agustín, cuestión que, a pesar de cier-tos aguerridos esfuerzos recientes, está lejos de ser resuel-ta. ¿Puede escribirse una autobiografía en verso? Inclusoalgunos de los más recientes teóricos de la autobiografíaniegan categóricamente esa posibilidad, aunque sin espe-cificar sus razones. De esta manera, resultaría irrelevante
considerar The Prelude de Wordsworth en el contexto delestudio de la autobiografía, exclusión quea cualquier in-vestigador de tradición inglesa le parecerá injustificable.Empírica y teóricamente,la autobiografía no se presta fá-cilmente a definiciones teóricas, pues cada ejemplo espe-
* Traducción de Ángel G. Loureiro. «Autobiography As De-Facement» fuepublicado originalmente en Modern Language Notes, 94 (1979), 919-930, y reim-preso en su libro The Rhetoric ofRomanticism, Nueva York, Columbia Univer-sity Press, 1984, pp. 67-81. Agradecemos a Johns Hopkins University Press su
permiso para traducir y publicar este artículo.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
A|Í
La autobiografía como desfiguración
cífico parece ser una excepción a la norma,y, además,lasobras mismas parecen solaparse con géneros vecinos o in-cluso incompatibles; y tal vez el detalle más revelador seaque, mientras las discusiones genéricas pueden tener ungran valor heurísitico en casos como el de la tragedia oel de la novela, resultan terriblemente estériles en el caso
de la autobiografía.Otro intento recurrente de circunscribir la autobiogra-
fía, ciertamente más fructífero que las clasificaciones ge-néricas, aunque tampoco resuelva nada,trata de estableceruna distinción entre autobiografía y ficción. La autobio-
grafía parece depender de hechos potencialmente realesy verificables de manera menos ambivalente que la fic-ción. Parece pertenecer a un modo dereferencialidad, derepresentación y de diégesis más simple que el de la fic-ción. Puede contener numerosos sueños y fantasmas, peroestas desviaciones de la realidad están enclavadas en unsujeto cuya identidad viene definida por la incontestablelegilibilidad de su nombre propio: el narrador de las Con- *fesiones de Rousseau parece estar definido por el nombre
cia, sino también la posible convergencia de estética e |Z y por la firma de Rousseau de manera más universal, se-gún admite el propio Rousseau, que en el caso de su no-velaJulie. Pero ¿estamos tan seguros de que la autobiografíadepende de un referente, como una fotografía depende desu tema o un cuadro (realista) depende de su modelo? Asumimos que la vida produce la autobiografía como unacto produce sus consecuencias, pero ¿no podemos suge-rir, con igual justicia, que tal vez el proyecto autobio- gráfico determina la vida, y que lo que el escritor haceestá, de hecho, gobernado por los requisitos técnicos delautorretrato, y está,por lotanto,determinado,en.todos
susaspectos, por los recursosde su medio? Y, puesto quela mimesis que se asume como operante en la autobiogra-fía es un modo de figuración entre otros, ¿es el referentequien determina la figura o al revés? ¿Noseráquelailusión referencial proviene de la estructura de la figura,
es decir, que no hay clara y simplemente un referente en
absoluto, sino algo similar a una ficción, la cual, sin em-
bargo,adquiere a su vez cierto grado de productividad re-ferencial? En una nota a pie de página en su exposiciónde la figuración en Proust, Gérard Genette plantea la cues-tión de manera muy correcta, cuando señala unaarticu-lación especialmente acertada que Proust establece entredos modelos de figuración que hacen uso de imágenes deflores y de insectos al describir el encuentro entre Char-lus y Jupien. Este es un efecto de lo que Genette llamauna concomitancia (cronometración perfecta), acerca dela cual resulta imposible decir si se trata de un hecho ode unaficción, ya que, afirma Genette, «basta [...] situar-
se fuera del texto (ante él) para poder decir también quela concomitancia ha sido preparada para producir la me-táfora. Solo en el caso de una situación que se suponele viene impuesta al autor porla historia o la tradición,y que es por lo tanto noficticia [...] se le impone al mis-mo tiempo al lector la hipótesis de una causalidad ge-nética en la que la metonimia es la causay la metáforael efecto, y no una causalidad teleológica en la que la
113
|
CH
l
ESTUDIOS
metáfora es el fin y la metonimia los medios(y así, segúnesta otra causalidad, la metáfora sería la causa y la meto-nimia el efecto), estructura que es siempre posible en elcaso de una ficción hipotéticamente pura. No hace faltadecir que en el caso de Proust todo ejemplo tomado dela Recherche puede promover, a este nivel, un debate infi-nito entre una lectura de esa obra comoficción y unalec-tura como autobiografía. Perotal vezconvienequedarse
en medio de este torniquete».!
Parece, entonces, que la distinción entre ficción y auto-biografía no es una polaridad o/o, sino que es indecidible.Pero, ¿es posible permanecer, como Genette lo quiere, den-tro de una situación indecidible? Como puede atestiguarcualquiera que haya quedado atrapado alguna vez en unapuerta giratoria, esa experiencia es realmente de lo másincómodo, y mucho más en este caso, dado que este tor-
niquete es capaz de sufrir una aceleración infinita, y, dehecho, no es sucesivo sino simultáneo. Un sistema de di-ferenciación basado en dos elementos que, en palabras deWordsworth, «no es ningunode ellos, y es ambosa la vez»,no es probablemente correcto.
La autobiografía, entonces, no es un género o un modo,
/sino una figura de lectura y de entendimiento que se da,/“hasta cieñopunto,en todo texto. El momento autobiográ-
A
N
fico tienelugarcomounaalineación entrelosdossujetosimplicados en el proceso de lectura, en el cual se determi-nan mutuamente por una sustituciónreflexiva mutua. Laestructura implica tanto diferenciación como similitud,puesto que ambos dependen de un intercambio sustituti-vo que constituye al sujeto. Esta estructura especular estáinteriorizada en todo textoqueelautorsedeclarasujetodesupropio entendimiento, pero esto meramentehace explícita la reivindicación de autor-idad que tiene lu-gar siempre que se dice que un texto es de alguien y seasume que es inteligible precisamente por esa mismara-zón. Lo que equivale a decir que todo libro con una pági-
Vna titularinteligible es, hasta cierto punto, autobiográfico.Pero, justo en el momento en. que parece que afirma-
mos que todo texto es autobiográfico, deberíamos decirque, por la misma razón, ninguno lo es o lo puedeser.Las dificultades de definición genérica que afectan el es-tudio de la autobiografía repiten una inestabilidad con-sustancial que desmorona el modelo tan pronto comoéstequedaestablecido. La metáfora de la puerta giratoria queda Genette nos ayuda a comprenderla razón de ese fraca-so, pues apunta acertadamente al movimiento giratoriode los tropos y confirma que el momento especular noes primordialmente una situación o un acontecimientoque puede ser localizado en una historia, sino que es lamanifestación, a nivel del referente, de una estructura lin-gúística. El momento especularinherente a todo acto deentendimientorevelalaestructuratropológicaquesub-yacetodaccognición, incluido el conocimiento de unomismo.Elinterés dela autobiografía, porlo tanto, no ra-dica enque ofrezca un conocimiento veraz de uno mis-mo —no lo hace— sino en que demuestra de manerasorprendente la imposibilidad de totalización (es decir, de
114
La autobiografía como desfiguración
llegar a ser) de todo sistema textual conformado por sus-tituciones tropológicas.
Las autobiografías, a través de su insistencia temáticaen el sujeto, el nombre propio, la memoria, el nacimien-to, el eros y la muerte, y en la doblez de la especularidad,
declaran abiertamente su constitución cognitiva y tropo-lógica, pero se muestran también ansiosas de escapar a lascoerciones impuestas por ese sistema. Los escritores deautobiografías, al igual que los que escriben sobre auto-biografías, están obsesionados por la necesidad de despla-zarse de la cognición a la resolución y a la acción, de laautoridad especulativa a la autoridad política y legal. Phi-lippe Lejeuns, por ejemplo, cuya obra despliega con mi-nuciosi ejemplar todos los acercamientos a laautobiografía, insiste obcecadamente —y llamo obcecadaa esta insistencia porque no parece estar fundada ni enargumento ni en evidencia— en que la identidad dela auto-biografía no es solo representacional y cognitiva, sino con-tractual, basada, no en tropos, sino en actos de habla. El
nombre en la página del título no es el nombre propiode un sujeto capaz de autoconocimiento y entendimien-to, sino la firma que da al contrato autoridad legal, aun-que no le da en absoluto autoridad epistemológica. Elhecho de que Lejeune use «nombre propio» y «firma» demanera intercambiable apunta, al mismo tiempo, a la con-
fusión y a la complejidad del problema, puesto que, aligual que le resulta imposible permanecer en el sistematropológico del nombre, y de la misma manera en quese ve forzado a desplazarse de la identidad ontológica ala promesa contractual, tan pronto comola función per-formativa queda afirmada es reinscrita inmediatamente enconstreñimientos cognitivos. De ser figura especular delautor, el lector se convierte en juez, en poder policial en-cargado de verificar la autenticidad de la firma y la con-sistencia del comportamientodel firmante, el punto hastael que respeta o deja de respetar el acuerdo contractualque ha firmado. Al principio la autoridad trascendentaltenía que ser compartida entre el autor y el lector o, loque es lo mismo, entre el autor del texto y el autor enel texto que lleva su nombre; pero ahora la pareja especu-lar ha sido reemplazada por la firma de un único sujeto,que ya nose repliega sobre sí mismo en un entendimien-to especular. Pero el modo de lectura de Lejeune, al igualque sus elaboraciones teóricas, muestra que la actitud del
lectorhacia este «sujeto» contractual (el cual ya no es, dehecho, un sujeto en absoluto) toma de nuevo un carácterde autoridad trascendental que le permite convertirse enjuez del autobiografiado. La estructura especular ha sidodesplazada, pero no superada, y entramos de nuevo en unsistema de tropos en el momento mismo en que preten-díamos haberlo abandonado. El estudiode la autobiogra-fía está aprisionado en este doble desplazamiento, en la
necesidad de escapar de la tropología del sujeto y la igual-mente inevitable reinscripción deesta necesidad en un mo-delo especularde conocimiento. Propongo ilustrarestaabstracción conla lectura de un texto autobiográfico ejem-plar: los Essays upon Epitaphs, de Wordsworth.?
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Consideraré no solo el primero de estos tres ensa-yos (que Wordsworth también incluyó, como una nota,al libro VII de la Excursion), sino la secuencia de tresensayos consecutivos, escritos presumiblemente en 1819,que aparecieron en The Friend. No se necesitan extensasconsideraciones para poner de relieve los componentesautobiográficos de un texto que, de manera compulsiva,pasa de ser un ensayo sobre epitafios a ser él mismoun epitafio y, más específicamente, la propia inscripciónmonumental o autobiografía del autor. En esos ensayosaparecen citados numerosos epitafios tomados de diver-sas fuentes, tanto de libros ordinarios del estilo de Ancient
Funeral Monuments, de John Weever, que data de 1631,
como de obrasliterarias elevadas escritas por Gray o Pope.Pero Wordsworth acaba con una cita tomada de su pro-pia obra, un pasaje de la Excursion inspirado en el epita-fio y la vida de un tal Thomas Holme. Cuenta, con ellenguaje más sobrio, la historia de un hombre sordo quecompensa su defecto sustituyendo los sonidos de la natu-raleza por la lectura de libros.
La trama general de la historia, estratégicamente colo-cada como la conclusión ejemplar de un texto a su vezejemplar, resulta familiar a los lectores de The Prelude. Esatrama nos habla de un discurso que pervive a pesar deuna privación, que puede ser un defecto de nacimien-to, como en el caso que nos ocupa, o que puede manifes-tarse como una conmociónsúbita, a veces catastrófica yotra veces aparentementetrivial. La conmoción interrumpeun estado de cosas hasta entonces relativamente estable.Pensemosen pasajes tan famosos del Prelude como el him-no al niño recién nacido del Libro II («Bendito sea el niñoinfante...») que cuenta como se manifiesta «el primer /Espíritu poético de nuestra vida humana». Se estableceunasituación de intercambio y de diálogo, la cual es inte-rrumpidasin aviso cuando«el sostén de mi afecto se des-vaneció», para ser restaurada luego al decirnos que «... eledificio se mantuvo en pie, como sostenido / Por su pro-pio espíritu» (II. 294-96). O pensemos en el hombre aho-gado del libro V, que «en medio de la hermosa escena /de árboles, colinas y agua, surgió de pronto / de las pro-fundidades, con su rostro cadavérico, sombra espectral /de terror» (vv. 470-473); Wordsworth nos cuenta que elniño dé nueve años, edad que él tenía cuando esto ocu-rrió, halló consuelo en la idea de que ya se había en-contrado con escenas semejantes en los libros. Y pen-semos sobre todo en el episodio, igualmente famoso, delNiño de Winander, que precede casi inmediatamente aesta escena. Hay numerosos ecos verbales que ligan el pa-saje citado de la Excursion —que cierra los Essays uponEpitaphs— con la historia del niño cuyo placer mímicose ve interrumpido por unsilencio súbito que prefigurasu propia muerte y la restauración que le seguirá. Comose sabe, este es el episodio que, como variante temprana,sirve de evidencia a la hipótesis de que estas figuras de pri-vación, de hombres mutilados, de cuerpos ahogados, demendigos ciegos, o de niños a punto de morirse, que apa-recen en el Prelude, son figuras del propio yo poético
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
La autobiografía como desfiguración
de Wordsworth. Revelan la dimensión autobiográfica quetodos estos textos tienen en común. ¿Cómo debemosin-terpretar esta preocupación casi obsesiva por la mutila-ción, que se da o menudo como pérdida de uno de lossentidos, como ceguera, sordera o como,en la palabra clavedel Niño de Winander, mudez? Y a esta pregunta sesumael tener que decidir en qué medida se puede creeren la pretensión de la compensación o restauración quesigue a tal mutilación. Esta pregunta tiene que ver tam-bién conla relación entre estas escenas y otros episodiosdel Prelude en los que también se dan conmociones einterrupciones, pero en un ambiente de tal sublimidad quela privación ya no se presenta de un modo tan claro. Peroesto nos llevaría lejos del tema de este trabajo; me limita-ré a sugerir la relevancia que tienen los Essays upon Ep1-tapbs para el tema más amplio del discurso auvobiográfico)como discurso de autorrestauración. .
La pretensión de restauración frente a la muerte, queWordsworth reivindica en los Essays upon Epitapbs, seapoya en un sistema consistente de pensamiento, metáfo-ras y ficción, anunciado al comienzo del primer ensayoy desarrollado a lo largo de toda la obra. Es un sistemade mediaciones que convierte la distancia radical de la opo-sición 0/o en un proceso que facilita el movimiento deun extremo al otro a través de una serie de transforma-ciones que dejan intacta la negatividad de la relación(o falta de relación) inicial. Por medio de ese sistema nosmovemos,sin compromiso, desde la muerte o la vida a lavida y la muerte. El patetismo existencial del texto sur-ge del asentimiento puro al poder de la mortalidad: nopodemos decir que en Wordsworth se dé una simplifica-ción del tipo de la negación de la negación. El texto esta-blece una secuencia de mediaciones entre términosincompatibles —ciudad y naturaleza, paganismo y cris-tianismo, particular y general, cuerpo y tumba— quese relacionan bajo un principio general según el cual«origen y tendencia son nociones inseparablemente co-rrelativas». Nietzsche afirmará lo contrario de maneraexactamente simétrica en la Genealogía de la moral —«ori-gen y tendencia (Zweck) [son] dos problemas que noestán, y no debenestar, unidos»—, y los historiadores delromanticismo y del post-romanticismo no han tenido mu-chas dificultades en usar el sistema de esta simetría paraunir este origen (Wordsworth) con esta tendencia (Nietz-sche) en un itinerario histórico continuo. El mismo iti-nerario, la misma imagen del camino, aparece en el textocomo«las vivas y conmovedoras analogías de la vida comocamino», que se ve interrumpido por la muerte. La granmetáfora que abarca todo este sistema es la del sol en mo-vimiento: «Al igual que viajando sobre el orbe de este pla-neta en dirección hacia las regiones por dondeel sol sepone somos conducidos poco a poco a la zona por don-de nos hemos acostumbrado a verlo surgir en su salida;y al igual que un viaje hacia el este (lugar de nacimiento,en nuestra imaginación, de la mañana) conduce en últi-ma instancia a la región donde vemos por última vez alsol cuando se oculta, de la misma manera el Alma con-
115
ESTUDIOS
templativa, viajando en la dirección de la mortalidad, avan-za hacia el país de la vida eterna; y esperemos que asícontinúe explorando esas rutas felices, hasta que sea de-vuelta de nuevo, para su beneficio, a la tierra de las cosas
transitorias, de las penas y las lágrimas». En este sistemade metáforas, el sol es más que un mero objeto natural,aunque, comotal, tiene suficiente poder para dominar so-bre una cadena de imágenes que pueden representar el tra-bajo de un hombre con la figura de un árbol, hechode troncos y ramas, y el lenguaje como semejanteal «po-der de la gravedad o al aire que respiramos»(p. 154), laparusía de la luz. Producido porel tropo dela luz,el sol,además de ser una figura de la naturaleza, se convierte enuna figura de conocimiento, en el emblema de aquelloa lo que el tercer ensayo se refiere como «la mente quegoza de soberanía absoluta sobre sí misma». Conocimientoy mente implican lenguaje y dan cuenta de la relación quese establece entre el sol y el texto del epitafio: el epitafio,dice Wordsworth, «está abierto al día; el sol contemplaa la piedra, y las lluvias del cielo se abaten contra ella».El sol se convierte en el ojo que lee el texto del epita-fio. Y el ensayo nos dice en qué consiste el texto, por me-dio de unacita en que Milton se refiere a Shakespeare:«¿Quénecesidad tienes de un testigo tan insignificante paratu nombre». En el caso de poetas como Shakespeare,Milton o Wordsworth mismo, el epitafio puede consis-tir solamente en lo que este último llama «el nombredesnudo»(p. 133), tal como lo lee el ojo del sol. En esemomento puede decirse que el «lenguaje de la piedrainanimada» adquiere una «voz» porla cual se establece unequilibrio entre la piedra parlante y el sol vidente. El siste-mapasa del sol al ojo y, de ahí, al lenguaje, como nombrey como voz. Podemosidentificar esta figura que completala metáfora central del sol y que cierra así el espectro tro-pológico engendrado porelsol: es la figura de la prosopo-peya, la ficción de un apóstrofe a una entidad ausente,muerta _o sin_voz, por la cual se le confiere el poder dela palabra y se establece la posibilidad de que esta entidadpueda replicar. La voz asume una boca, y un ojo, y final-mente una cara, en una cadena que queda de manifiestoen la etimología del nombre del tropo, prosopon poien [sic]:*conferir una máscara o un rostro(prosopor). La prosopo-peyaes el tropo de la autobiografía, y, por su mediación,un nombre, como en el poema de Milton, resulta tan inteli-
“ gible y memorable como unrostro. Nuestro tema se ocupadel conferir y el despojar de máscaras, del otorgar y defor-
_Inarrostros, defaguras, de figuración y de desfiguración**Desde un puntode vista retórico, los Essays upon Epi-
taphs son un tratado sobre la superioridad de la prosopo-
* Debería decir «prosopon poiein» [N, del 7]** Eloriginal dice así: «Our topic deals vith the giving and taking away of
faces, with face and deface,figure, figuration and disfiguration». Es unafrase queresulta difícil de traducir por los múltiples sentidos quetienen algunas de sus pa-labras: face es rostro, pero también, como verbo, es «enfrentarse a»; deface puedesignificar «ensuciar» (una fachada, por ejemplo) o «deformar un rostro»; figurees figura retórica, pero también figura, forma y, comoverbo, «figurarse»; figuration apunta al conjunto de figuras retóricas, pero en el contexto de este ensayoadquiere también el sentido de «pensar, figurarse». [N. del T]
116
La autobiografía como desfiguración
peya (asociada con los nombres de Milton y Shakespeare)sobre la antítesis (asociada con el nombre de Pope). Entérminos de estilo y dicción narrativa, la prosopopeya estambién el arte de la transición delicada (algo más fácilde llevar a cabo en la autobiografía que en la narrativa épi-ca). Las transformaciones graduales tienen lugar de tal ma-nera que «sentimientos que en principio parecen opuestosmuestran tener una conexión diferente y más fina queladel contraste». Laestilística de los epitafios está muy ale-Jada de la «antítesis no significante» de la sátira; aquellaprocede por medio de desplazamientos suaves, por me-dio de, dice Wordsworth, «gradación delicada o transición
sutil a otra cualidad semejante, análoga», «que se circuns-
cribe al círculo de cualidades que se agrupan armoniosa-mente». La metáfora y la prosopopeya se conjugan paraproducir un pathos temático dotado de unadicción sutil-mente diferenciada. Ese pathos alcanza en Wordsworthel triunfo de una narrativa autobiográfica que se asien-ta en una verdadera dialéctica, la cual constituye, al mis-
mo tiempo, el sistema de tropos más abarcador imagi-nable.
Sin embargo, a pesar de la perfecta clausura de ese sis-tema,el texto contiene elementos que amenazan no solosu equilibrio, sino también su principio de producción.Ya hemos visto que el nombre, sea el del autor o el deun lugar, es el eslabón esencial en la cadena. Pero énelsorprendente pasaje que ilustra la unidad de origen y des-tino por medio de la metáfora del río que fluye, Words-worth insiste en que, mientrasel sentidoliteral dela figuramuerta puede ser en verdad, como en el poema de Mil-ton sobre Shakespeare, un nombre, «una imagen tomadade un mapa o de un objetoreal de la naturaleza»,«el espí-ritu [...] [por su parte] debe haber sido también inevita-blemente —receptáculo sin límites ni dimensiones— nómenorque el infinito». La oposición entre lo literal y lofigural funciona aquí por analogía con la oposición entreel nombre y lo sin nombre, aunque todo el razonamien-to pretenda superar esta oposición misma.
La cita de Milton resulta singular también en otro as-pecto. Omite seis líneas del original, lo cual, si bien eslegítimo, resulta revelador con respecto a otra anomalíadel texto más misteriosa. La figura dominante en el discurso epitáfico o autobiográfico es, como hemos visto,|
la prosopopeya,la ficción de la-voz-másallá-dela-tumba: |una piedra sin palabras grabadas dejaría al sol suspendidoen la nada. Sin embargo, en varios momentosde los tresensayos, Wordsworth nos pone en guardia continuamen-te contra el uso de la prosopopeya, contra la convencióndel «Sta Viator» dirigida por la persona ausente al viajeroen el caminode la vida. Tales figuras quiásmicas, por lasque se entrecruzan las condiciones de muerte y vida conatributos del habla y del silencio, son, nos dice Words-worth, «demasiado patéticas y transitorias»; crítica cu-yas palabras resultan sorprendentes, ya que la direcciónen que se encaminael consuelo es la de lo transitorio, yporque el ensayo, como ocurre en el epitafio que Grayescribió para Ms. Clark, aspira al patetismo del «mármol
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
4
A
ESTUDIOS
silencioso» que llora. En todos los momentos en que sediscute la prosopopeya —y eso sucede al menostres veces—,el razonamiento nunca es concluyente. Wordsworth afirmaque «representar [a los muertos] hablando por medio de sulápida» es una «tierna ficción», una «interpolación de som-bras que une armoniosamente el mundo delos vivos y el delos muertos[...)»: en otras palabras, lo mismo que la temá-tica y el estilo del tema autobiográfico tienen como obje-tivo. Sin embargo, en el párrafo siguiente se nos dice que,frente a la modalidad que hace hablar a los muertos, «lamodalidad en la que los sobrevivientes hablan en personame parece mucho máspreferible», ya que «excluye la fic-ción en la quese asienta la otra modalidad»(p. 132). Words-worth critica a Gray y Milton por usar figuras derivadasde la prosopopeya. Y en ese momento se deja entreverlaamenaza de un conflicto lógico mucho más profundo.
Los versos del soneto de Milton que Wordsworth omitenos ofrecen una manera de dar cuenta de esa amenaza.Enlos seis versos omitidos, Milton habla de la carga querepresenta la «facilidad para escribir» que tenía Shakespearepara los que solamente «de manera laboriosa pueden pro-ducir su arte». Dice a continuación:
Pues nuestra fantasía ensimismada,en mármol nos convierte al concebir?
Isabel MacCaffrey parafrasea de la siguiente manera es-tos versos difíciles: «nuestra imaginación se sale de noso-tros al extasiarse, dejando atrás nuestros cuerpossin alma,comoestatuas». «Nos convierte en mármol», en los Es-says upon Epitaphs, no puede dejar de evocar la amenazalatente que habita en la prosopopeya,es decir, que al ha-cer hablar a los muertos, la estructua simétrica del tropo"implica que, de la misma manera, los vivos se queden mu-dos, helados en su propia muerte. La conjetura del «De-tente, viajero» adquiere así una connotación siniestra, queno solo prefigura nuestra mortalidad, sino que represen-ta una entrada real en el reino helado de la muerte. Po-dría aducirse que Wordsworth tenía una conciencia losuficientemente lúcida de esta amenaza comopara justi-ficar la inscripción de esta en el sistema cognitivo y solarde autoconocimiento especular que subyace a sus ensayos,y que los avisos contra el uso de la prosopopeya son es-tratégicos y didácticos más quereales. Él sabe quela «ex-clusión» de la voz ficticia, que él propone, y su sustitu-ción por la voz real de los vivos, reintroduce de hechola prosopopeya a través de la ficción del apóstrofe. Detodas maneras, el hecho de aserciónesté hecha através de omisiones y contradiccionesjustifica la sospecha.
La autobiografía como destiguración
proponen de manera elocuente un lenguaje lúcido de re-poso, tranquilidad y serenidad. Pero si, con todo derecho,nos preguntamos cuál de esos dos lenguajes, el de la agre-sión o el del reposo, predomina en ese texto, resalta conclaridad que los ensayos contienen partes de extensión con-siderable que son antitéticos y agresivos de la manera másabierta. «No puedo sufrir que ningún individuo, por muyaltos y merecidos que sean los honores a él conferidos pormis compatriotas, se interponga en mi camino»; esta re-ferencia a Pope, junto con muchas otras a él también di-rigidas, es cualquier cosa menosdelicada. Wordsworthestásuficientemente molesto por la discrepancia —se trata deuna discrepancia, pues no hay razón alguna para no ocu-parse de Pope con la misma generosidad dialéctica otor-gada a la muerte— comopara generar un copioso discursode autojustificación que se prolonga en un apéndiceexcesivamente redundante. Sin embargo, los términos másviolentos son reservados no para Alexander Pope sino parael lenguaje mismo. Cierto mal uso del lenguaje es denun-ciado de manera más fuerte: «Las palabras son un instru-mento con demasiada capacidad para producir el bien oel mal como para quese las trate con ligereza: dominannuestros pensamientos en mayor medida que cualquierpotencia exterior. Si las palabras no son[...] una encarna-
ción del pensamiento sino solo su ropaje, entonces cons-tituyen un mal don, similar a esas vestimentas envenenadasde las que hablan las historias de tiempos supersticiosos,que tenían el poder de consumiry hacer enloquecera lavíctima quese las ponía. El lenguaje,si no se le defiende,se le mima y se le deja en paz, comoa la fuerza dela gra-vedad o al aire que respiramos, se convierte en un con-traespíritu [...]» (p. 154). ¿Qué caracteristica del lenguajees condenada con tanta severidad? La distinción entreelbien puroy el mal radical descansa en la distinción entreel pensamiento encarnado y «un ropaje del pensamien-to», dos nociones que verdaderamente parecen «tener unaconexión diferente y más fina que la del contraste». DeQuincey se centró en esta distinción, y la interpretó comoun modo de oponerlas figuras convincentesa las arbitra-rias. Pero, a diferencia de los pensamientos por ellas re-presentadas,la carne y la vestimentatienen, al menos, una
propiedad en común: su visibilidad, su accesibilidad a lossentidos. Un poco antes en el mismopasaje, Wordsworthcaracteriza, de manera similar, el tipo correcto de len-
guaje como el que es «no lo que el ropaje es al cuerpo,sino lo que el cuerpo es al alma» (p. 154). La secuenciaropaje-cuerpo-alma es una cadena metafórica de perfectaconsistencia: la vestimenta es la parte visible del cuerpode la misma manera que el cuerpoes la parte visible del
La mayor inconsistencia del texto, la cual es tambiénfuente de su considerable importancia teórica, se da deuna manera diferente pero relacionada con la que acaba-mos de mencionar. Los Essays se expresan con fuerza con-tra el lenguaje antitético de la sátira y de la invectiva, y
alma. El lenguaje denunciado con tanta violencia es el len-A,guaje de la metáfora, de la prosopopeya y de los tropos, +el lenguaje solar de la cognición que hace a lo desconocido )accesible a la mente y a los sentidos. El lenguaje de los <tropos (que es el lenguaje especular de la autobiografía)es realmente comoel cuerpo,el cual es como las vestidu- |ras, pueses el velo del alma comoel ropaje es el velo pro- /tector del cuerpo. ¿Cómo este velo inofensivo puede '
* ¿Then thou our fancy of itself bereaving / Dost make us marble with too
much conceiving.» [N. del T]
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS 117
ESTUDIOS
hacerse de repente tan mortal y violento como la túnicaenvenenada de Jasón o de Neso?
La túnica de Neso, causa de la muerte violenta de Hér-cules, como narra Sófocles en las Traquinias, le fue dadapor su esposa Deyanira con la esperanza de volver aganar el afecto del que pronto se vería privada. Supues-tamente, debía restaurar el amor perdido, pero la restau-ración resultó una privación peor, la pérdida de la viday de los sentidos. El pasaje de la Excursion con que con-cluyen los Essays narra una historia similar, aunque sinllegar al final. La mudezdel «gentil Dalesman», protago-nista del relato, encuentra un equivalente exterior, a tra-vés de un entrecruzamiento consistente, en la mudez dela naturaleza, de la cual se dice que, incluso en plenator-menta, es «silenciosa como un cuadro». En la medida enque el lenguaje es figura (o metáfora, o prosopopeya), esrealmente no la cosa misma, sino su representación,la ima-gen de la cosa, y, comotal, es silencioso, mudo como lasimágenes lo son.
El
len uaje COmo_tropo, roduce siem-pre privación,essiempredespojador. Wordsworth diceque el lenguaje perverso —y todo lenguajelo es, incluidosu propio lenguaje de restauración— funciona «sin pausay sin ruido» (p. 154). En la medida en que, en la escritura,dependemosde este lenguaje, todos somos, como el Da-lesman en la Excursion, sordos y mudos; no silencio-sos, lo cual implicaría la posible manifestación del sonido
Ficciones del «yo»
a voluntad propia, sino silenciosos como una imagen,eter-namente privados de voz y condenados a la mudez. Noresulta, así, sorprendente que el Dalesman sienta tanta in-clinación por los libros y encuentre en ellos tanto con-suelo, puesto que, para él, el mundo exterior ha sidosiempre un libro, una serie de tropos sin voz. En cuantoentendemosquela función retórica de la prosopopeya con-siste en dar voz o rostro por medio del lenguaje, compren-demos también que de lo que estamos privados no es devida, sino de la forma y elsentidodeunmundo que.solonoses accesible a través de la vía despojadora delentendi-miento. La muerte es un nombre que damos a un apurolingúístico, y la restauración de la vida mortal por mediode la autobiografía (la prosopopeya del nombre y de lavoz) desposee y desfigura en la misma medida en queres-taura. La autobiografía vela una desfiguración de la men-te por ella misma causada.
NOTAS
1. Gérard Genette, Figures, III, París, Seuil, 1972, p. 50.
2. Véase una edición crítica de estos ensayos en W.J.B, Owen y JaneWorthington Smyser (eds.), Theprose Works of William Wordsworth, Ox-ford, Clarendon, 1974. Los númerosde las páginas citadas en este artícu-lo corresponden a Owen(ed.), Wordsworth Literary Criticism, Londres,Routledge 8 Kegan Paul, 1974.
Ficciones del «yo»:el final de la autobiografía*
Michael Sprinker
Seul ce qui ressemble différe, seules lesdifférences se ressemblent.
GILLES DELEUZE
A photographis a secret abouta secret.The moreit tells you, the less you know.
DIANE ÁRBUS
Haciael final de Gravity Rainbow (La gravedad del arcotris), se relata como, por causas inexplicables, TyroneSlo-throp, el supuesto héroe de la obra, parece haberse des-compuesto en incontables fragmentos que se encuentrandispersos por toda la Europa de posguerra. De una iden-tidad individual, la de un soldado americano más, ha pa-
* Traducción de Ana M. Dotras.
118
sado a transformarse en una especie de presencia ubicuaque surge inesperadamente y de forma periódica en luga-res inverosímiles:
Algunos creen que los fragmentos de Slothrop se hanconvertido en personas con consistencia propia. De ser estoasí, no hay forma de saber qué parte de la población actualde La Zonahasurgido dela dispersión original. Se presumela existencia de una última fotografía suya en el únicoálbum publicado por The Fool, un grupo inglés de rock. Enella, siete músicos posan, con la misma actitud arroganteque en sus comienzos caracterizaba a los Rolling Stones,cerca del lugar en el que había estallado una bomba, enel este de la ciudad, o al sur del río... No hay forma desaber cuál de los rostros corresponde a Slothrop: la únicaposible referencia se encuentra en los títulos de crédito:«Armónica y kazoo —un amigo».!
Este pasaje es un ejemplo de una característica per-turbadora siempre presente en la cultura moderna: lagradual metamorfosis de un individuo, que posee una iden-tidad personal e inequívoca, en un signo, unacifra, unaimagen que ya no se puede identificar claramente comola de «una persona concreta». Hace algunos años, la cul-tura popular americana atravesó una breve crisis al ha-cerse público que Paul McCartney, componente de los
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ls
ESTUDIOS
Beatles, había muerto hacía algunos años y que, desdeentonces, había sido sustituido en el grupo por el gana-dor de un concurso de tipos parecidos físicamente a él.El escándalo fue olvidado sin mayores contratiemposalcabo de unos meses debido probablemente al hecho deque «Paul McCartney» había dejado de tener significadocomo individuo y se había convertido, para cualquiera queno fuera su mujer o su hijo, en una simple voz y rostro.Con tal de que voz y rostro fueran esencialmente losmismos poco importaba que aquél fuera el verdaderoMcCartney o un impostor. De hecho, la idea del impos-tor tenía pocarelevancia en este caso puesto que lo únicoque importaba era la música que los Beatles producíany, a este respecto, no había nadie que estuviera dispuestoa discutir la posibilidad de una disminución en la ca-lidad de la misma desde el supuesto fallecimiento deMcCartney.
Un problema idéntico surge cuando se pretende ha-blar del «autor de Gravity's Rainbow». A excepción delhecho de que su nombre haya aparecido junto al títulode tres novelas, algunos relatos y, por lo menos, tambiénun ensayo publicado en el New York Magazine, muy pocoo casi nada se sabe de la vida, apariencia física o parade-ro de Thomas Pynchon durante la década pasada. Unanonimato tan estudiado tiene que dar lugar necesaria-mente a comentarios especulativos comoel realizado porJohn Batchelor quien recientemente ha publicado un ar-tículo en el Soho News en el que afirma que ThomasPynchon es un fraude, que su nombre no es más queel seudónimo que J.D. Salinger utilizó a finales de la dé-cada de los cincuenta al retirarse y así continuar su ca-rrera de escritor desde el anonimato. ¿Quién es ThomasPynchon? Esta pregunta, aparentemente trivial, ocul-ta un complejo conjunto de problemas relacionados en-tre sí en torno a cuestiones como son el concepto deautor (o de la autoridad en sí misma), las formas en quelos textos son construidos, así como las nociones de con-
ciencia, del yo, de la personalidad o de la individualidadcomo categorías que se pueden aplicar a los autores detextos.
¿Qué es un autor? El reciente ensayo de Michel Fou-cault sobre este tema pone de relieve algunas de las cues-tiones cruciales que la noción de autor plantea a la críticaliteraria. Foucault argumenta, de forma convincente, comoel concepto de autor comosujeto, como aquel que auto-riza o da autoridad y que es responsable de un texto, es,comparativamente, de reciente invención y, comotal, pue-de no ser útil o ser, incluso, insostenible: «Al final se lle-ga a la conclusión de que el nombre del autor no hacereferencia a una persona real sino que éste excedeloslí-mites de los textos, los organiza, y revela su modo de ser
o, por lo menos, los caracteriza. Aunque señala claramente
la existencia de determinados textos también hace referen-cía a su estatus dentro de una sociedad y una cultura [...]La función del autor es, entonces, característica de unmododeexistencia, de un modo de circulación y opera-ción de ciertos discursos dentro de una sociedad».?
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ficciones del «yo»
Foucault reflexiona y pone en cuestión principalmen-te la legitimación y proliferación del discurso científico,el cual en su forma más pura no tieñe un sujeto deautoridad ya que su verdadera meta es suprimir al su-jeto del texto y reemplazarlo a él (¿o a ello?) con un dis-curso descriptivo de lo que es, los resultados de unexperimento, una hipótesis o algún aspecto del mundoempírico. Pero, como Foucault se apresura a señalar, estaausencia de sujeto-autoridad en el texto es también y dela misma forma característica de discursos no científicoscomo puedenser los de la literatura, la filosofía, la psi-cología y la historia. Las novelas, poemas, obras de tea-tro, textos filosóficos, ensayos de psicología experimentalo libros históricos, todas las formas de discurso de la
vida intelectual moderna, circulan con bastante inde-
pendencia respecto a la personalidad e incluso a la au-toridad del escritor mismo (dos de los ejemplos másevidentes son el plagio y la reproducción fotográfica mo-derna). Para la mayoría del público lector el autor de unaobra tiene solo una tenue forma de existencia: es lafirma que añade a la obra, un nombre en la página deltítulo.?
El concepto de autor comopresencia subjetiva que ori-gina y es, por tanto, responsable de un discurso o una obraha vuelto a ser recientemente objeto de un riguroso aná-lisis crítico, especialmente en Francia. Una gran parte dela obra de Foucault, comenzando por los capítulos fina-les de Les motset les choses (Las palabras y las cosas), cons-tituye un ataque directo tanto contra la soberanía del autorindividual sobre un texto o discurso como contra todoslos valores antropológicos consiguientes que se encuen-tran implícitos en esa valoración superior del sujeto indi-vidual.* Durante los últimos diez años, Roland Barthes,Jacques Derrida y el grupo Tel Quel han producido sincesar un torrente de escritos que tienen como deno-minador común el esfuerzo de establecer la primacíade lo que Jean Thibaudeau ha venido a llamar el «yotextual, no subjetivo» comoel originador o productordeun discurso.?
Entre las figuras más relevantes que estimularon el des-arrollo de este movimiento en la vida intelectual france-sa contemporánea se encuentra Jacques Lacan, cuyo«regreso a Ereud», anunciado en el Discourse de Rome en1953 y elaborado en sus seminarios en los años siguien-tes, negaba de forma tajante y repetidamente la trans-parencia del cogito cartesiano (y otras formulacionesrelacionadas con éste como son el «moi» sartriano oel «percipio» de Husserl y Merleau Ponty). Para Lacan,elsujeto no puede ejercer nunca la soberanía sobre sí mis-mo sino que únicamente puede surgir en el discurso in-tersubjetivo con el Otro: «La condición del sujeto S(neurótico o psicótico) depende de lo que se encuentrasin revelar en el Otro A. Lo quese revela aquí está articu-lado como un discurso (el inconscientees el discurso delOtro), siendo Freudel primero en intentar definir la sin-taxis de aquellos fragmentos del mismo. Un discurso cu-yos fragmentos nos llegan en determinados momentos
119
ESTUDIOS
privilegiados, como son los sueños, los deslices verbaleso de la pluma, o los flashes del ingenio».* En síntesis, elyo no puede llegar a ser autor de su propio discurso enmayor medida de lo que cada productor de un texto pue-de ser llamado autor, esto es, originador, de su propia obra.«Escribir», como acertadamente ha señalado Barthes, pue-de ser concebido como un verbo intransitivo con un su-jeto impersonal tal y como lo hace la expresión idiomáticafrancesa «il pleut».” Todo texto es consecuencia dela ar-ticulación de relaciones entre textos, el producto de laintertextualidad, un tejido formado por lo que ha sidoproducido de forma discontinua en otros lugares. Cadasujeto, cada autor, cada yo, es la articulación de la inter-subjetividad estructurada en y alrededor de los discursosdisponibles en cualquier momento del tiempo. Dentro delcontexto de esta crítica del sujeto es donde la investiga-ción de la autobiografía considerada como una especie par-ticular de escritura puede ser abordada de una forma másfructífera.
La historia de la palabra autobiografía en sí misma ponede relieve la problemática del autor. El surgimiento de estapalabra a finales del siglo XVIII (la OED atribuye a Sout-hey su primer uso en 1809; Pierre Larousse considera quela formafrancesa se deriva del inglés; a Herder se le citacomoel creador de la Selbstbiographie alemana) coincidecon el comienzo de lo que Michel Foucault ha denomi-nado «el sueño antropológico» en la cultura occidental,Tanto la autobiografía como el concepto del autor comosujeto-soberano sobre el discurso son productos del mis-mo «episteme». Hacia finales del siglo XVIII había obrasque en la actualidad serían catalogadas como autobiogra-fías pero que en su momentos fueron denominadas con-fesiones, memorias o diarios íntimos. Cuandose le pidióa Vico queescribiera su autobiografía lo hizo bajo el títu-lo de «La vida de Giambattista Vico contada porél mis-mo». En el párrafo inicial de sus Confesiones Rousseauafirmaba estar inaugurando un nueva especie de escritu-ra: «He empezado una obra que no tiene precedente ycuya realización no tiene imitador posible. Propongo mos-trar ante mis mortales amigos un nuevo hombre en todala verdad de su naturaleza; y este hombre seré yo mis-mo».* Los historiadores de la autobiografía con frecuen-cia se han hecho eco de la característica y egotísticaafirmación de Rousseau a quien le han atribuido la inau-guración del género en su forma moderna? Lo que, den-tro de estas afirmaciones generalizadoras, sigue siendoacertado es afirmar la creación misma de la autobiografíacomo un género literario en las mismas condicioneshis-tóricas que hicieron surgir los conceptos de sujeto, yo yautor como soberanías independientes. No obstante, pro-bablemente no sea Rousseau el único candidato que pue-deser considerado como padre de la autobiografía. Vicotambién podría serlo.
Aligual que otras obras suyas la Autobiografía de Vicoes un texto sobre textos, un libro que se origina en otrosdiscursos, una obra original que, sin embargo, no puedereclamar su originalidad entendida ésta como la indepen-
120
Ficciones del «yo»
dencia respecto a otras obras. En este mismolibro se en-
cuentran los problemas y contradicciones inherentes a losconceptos de autor y del yo. El relato de Vico se caracte-
riza, aunque a este respecto no sea único entre las auto-
biografías, por el hecho de que el propio Vico se refiera
a sí mismo en tercera persona. De esta forma logra dis-tanciarse de sí mismo como autor respecto al héroe
protagonista de su narración permitiendo que su perso-
nalidad, su yo, emerja en el mismo acto de escribir suAutobiografía. Lo que, por lo menos parcialmente, se pro-
pone Vico,es distinguirse y distanciarse de la figura do-minante de Descartes cuyo Discurso del método es elprincipal modelo que utiliza para su propio texto. Vicodesconfiaba profundamente del cogito cartestano que, enaquella época, se tomaba como punto de partida dela re-flexión de todo pensamiento sobre el origen de la con-ciencia subjetiva. Así, una de las metas de Vico en suAutobiografía era contradecir ese aspecto subjetivo del dua-
lismo cartesiano:
No fingiremos aquí, tal y como Descartes astutamentehizo respecto al método de sus estudios y cuya verdadera ysimple intención era la de exaltar su propia filosofía y mate-máticas y, consiguientemente, degradar todos aquellos estu-dios que forman parte de la erudición humanay divina. Porel contrario, con la franqueza propia de un historiador, rela-taremos sencillamente y paso por paso el proceso completode los estudios de Vico, considerando que deben darse a co-nocer las verdaderas y naturales causas de su particular des-
arrollo como hombrede letras.'
Segúnreivindica el propio Vico, la historia de su evo-lución intelectual no es tanto la historia de su personacomola del conjunto de obras que hicieron de él un «hom-bre de letras». Este libro es, para una mayor exactitud,lahistoria del origen y desarrollo de la Nueva Ciencia (New
Science). Así, en su Autobiografía comentae intenta Justi-
ficar ese texto, a cuya creación creía Vico que estaba diri-
gida toda su vida. Este aspecto de la Autobiografía seencuentra de forma más pronunciada aún en la «Conti-nuación del autor» (1731) en la que Vico da respuesta a
las críticas de la primera edición de la Nueva Ciencia
(1725): «Sin embargo, [Vico] bendecía todas esas adversi-
dades como ocasiones para sentarse en su mesa de traba-jo, su ciudadela inexpugnable, para meditar y escribirfuturas obras a las que solía denominar «nobles actos devenganza contra sus detractores» y que finalmentele lle-varían al descubrimiento de la Nueva Ciencia. Una vezescrita su obra comenzó a disfrutar de la vida, del honory de la libertad, considerándose a sí mismo más afortu-
nado que Sócrates».!! Las obras de Vico, en especial la
Nueva Ciencia y la Autobiografía, fueron generadas a partirde otros textos: las obras de autores de posición contraria(Descartes, Lucrecio y sus críticos venecianos o napolita-
nos contemporáneos), las obras en las que Vico afirmahaberse inspirado (Bacon, Platón, Tácito y Grocio) y lasobras que el propio Vico había escrito previamente (So-
bre el método de estudio de nuestro tiempo, La sabiduría
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
- ESTUDIOS
más antigua de los italianos, «La nueva ciencia en formanegativa», la primera edición de la Nueva Ciencia y laAutobiografía; las dos últimas deben ser leídas juntas yen conjunción con las siguientes ediciones de la NuevaCiencia). Tal y como el propio Vico comentaen la Auto-biografía, su vida es una larga serie de revisiones de textospreviamente escritos cuya culminaciónes la Nueva Cien-cía, obra que tuvo tres ediciones (cada una consistíaen la versión revisada de la anterior) durante la vida delautor.
La relación de Vico con sus precursores (incluyendoa aquellos de los que tenía una opinión favorable) es com-pleja debido a la creencia de queél era, en palabras queatribuye a su amigo Caloprese, «el autodidacta o maestrode sí mismo». En la Autobiografía se esfuerza en refle-jar su independencia respecto a otros pensadores así comoen afirmarla originalidad de su pensamiento al presentarsus obras como el producto de una única intención auto-rial. Afirma, por ejemplo, que en su vida no tuvo men-tor que le guiara, a excepción de las luces de su propiainteligencia: «Vico bendecía la buena fortuna de no tenermaestro en cuyas palabras tuviera que creer ciegamentey se sentía muy agradecido hacia los bosques que solíarecorrer en los cuales, guiado por su propio genio,él ha-bía seguido el curso principal de sus estudios sin proble-mas de prejuicios sectarios».* Incluso Bacon, a quienVico nombra como uno de los cuatro autores de los quepartió para llegar a los principios implícitos en la NuevaCiencia, carece de inmunidad en aquellos momentos enlos que Vico busca liberarse de las trabas de toda influen-cia intelectual: «Y su leve satisfacción ante los intentos dellibro de Bacon derastrear la sabiduría de los antiguos enla fábulas de los poetas fue una señal de la fuente a partirde la que Vico, también en sus últimas obras, buscabare-cuperar principios de la poesía diferentes de aquellos quetanto griegos y latinos como otros desde entonces hanaceptado hasta ahora».'* A lo largo de toda su Autobio-grafía Vico reafirma su originalidad, su unicidad y su auto-ridad comosi viera su propia evolución intelectuala laluz de un probado aforismo en la Nueva Ciencia: «[...]para lograr el propósito de esta investigación, debemospartir de la consideración de que no hay libros en elmundo».'5
La paradójica originalidad que Vico asegura tener de-pende de su famosa teoría de la historia sobre la que seexplaya en repetidas ocasiones en su Nueva Ciencia. ParaVico, la historia es repetición, es una fluctuaciónsin finde «corsi» y «recorsi» que se repiten de una forma ligera-mente diferente. Cada época de lo que Vico denominahis-toria gentil recapitula el paso del hombre desde elbarbarismoa la civilización y posteriormente a la deca-dencia, aunque siempre con diferencias que marcan el ca-rácter individual de cada una deellas, produciendo de estaforma y al mismo tiempo unarepetición del patrón uni-versal. Este problemático concepto de repetición es cui-dadosa y nítidamente captado por Deleuze en el pasajede su Logique du sens citado al principio del presente
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ficciones del «yo»
ensayo: «Seul ce qui ressemble différe, seules les différences se ressemblent».!* Los propios textos de Vicopueden ser vistos, entonces, como repeticiones de obrasprevias, las suyas propias o las de otros, aunque sólo enel sentido de que cada repetición constituye una articula-ción única e individual del patrón. Cada texto repite otrostextos al producir diferencia. La repetición es una funciónde la memoria entendidaen el sentido especial en quelausa Vico: «La memoria tiene tres aspectos diferentes: 1) elde memoria en sí misma cuando recuerda cosas; 2) el deimaginación cuando las altera o imita; 3) el de invencióncuando les da un nuevo giro o las pone en una disposi-ción y relación apropiadas».” La Autobiografía y la Nue-va Ciencia de Vico son productos de la memoria en lostres sentidos de este término. Estas obras se asemejan en-tre sí y a las obras de las que se derivan solo el hecho dediferir de ellas.
El hecho dequela repetición y la memoria se encuen-tren, sin duda alguna, entre las categorías más significati-vas de la autobiografía, es algo que Kierkegaard, más queningún otro pensador, sabía bien. Su libro Repetición(1843) es un estudio crítico de las semejanzas y diferen-cias entre recuerdo y repetición expresadas de una for-ma que más tarde Freud iba a hacer famosa,la historiadel caso. En el párrafo que abre esta obra, ConstantineConstantius, seudónimo del autor, define la relación en-tre recuerdo y repetición de una forma decididamente«vichiana»: «La repetición y el recuerdo responden al mis-mo movimiento sólo que en direcciones opuestas porcuanto lo que ha sido recordado ha sido una repeticiónhacia atrás, mientras que la repetición propiamente dichaes un recuerdo hacia adelante».!* La defensa, por parte deKierkegaard, de lo instantáneo, lo momentáneo o todolo que tienda a romperla unidad en oposición al concep-to hegeliano de mediación es bien conocida. Como Cons-tantius afirma más adelante, la paradoja de la repeticiónreside en la confirmación simultánea de semejanza ydiferencia: «La dialéctica de la repetición es sencilla porcuanto lo repetido ya ha tenido lugar previamente, o deotra forma no podría ser repetido, siendo precisamenteel hecho de haber tenido ya lugar lo que da a la repeti-ción su carácter de novedad. Cuando los griegos decíanque todo conocimiento era recuerdo, estaban afirman-do precisamente que todo había tenido lugar ya antes;cuando se dice que la vida es unarepetición se está afir-mando que lo que vuelve a existir ahora es lo que ya hasido».”
La repetición es lo que el innominado joven, infruc-tuosamente enamorado, anhela, y también lo que consi-gue, aunquedifícilmente de la forma en que lo esperaba.Su carta final a Constantius revela la dialéctica que el li-bro examina en el sobrecogedor anuncio de que la mujerqueel joven ha abandonado se ha casado conotro. El in-nominado amante ha logrado su repetición, aunque conun giro interesante, de la misma forma que Job «doble-mente restaurado»tenía todo lo que había perdido: «Loúnico que Job no recibió por duplicado fueron sus hijos
121
ESTUDIOS
puesto que la vida humana no es algo que pueda ser du-plicado. En ese caso solamente es posible la repetición es-piritual aunque en la vida temporal ésta nunca es tanperfecta como en la eternidad que sí es la verdadera repe-tición».% Aunque aparentemente el joven lo ha perdidotodo, intima o espiritualmente puede ser recuperado. Laúnica forma en que el joven puede recuperar a la jovenes interiormente, al crear una discontinuidad al perderlao al establecer las diferencias en su relación externa. ComoConstantius había puntualizado anteriormente: «Sin dudaalguna, no es la posesión en sentido estricto o el conteni-do que produce el desarrollo de esta situación lo que aél le preocupa: lo que a él le preocupa es el retorno, con-cebido en un sentido puramente formal[...] La mujer no
es una realidad en sí sino el reflejo de los movimientosdentro de sí mismo y de las causas que los motivan».”Larepetición es un extraño tipo de movimiento metalép-tico del espíritu en el que dos condiciones que aparente-mente no son semejantes se vuelven equivalentes en unarelación de diferencia temporal. Al contrario que el re-cuerdo, que «comienza con la pérdida»,?la repetición esuna plenitud, el redescubrimiento de lo que el recuerdoha perdido por medio del desplazamiento del objeto re-cordado a un orden intemporal: «la eterninad, que es laverdadera repetición».No obstante lo que este texto lleva a cabo es algo más
que una lúcida exposición de un concepto problemáti-co. Repetición, al igual que la obra que le acompaña Te-mor y temblor (ambostextos fueron publicados el mismodía), es además una autobiografía encubierta, el intento
por parte de Kierkegaard de explicar tanto ante sí mis-mo como ante Regina Olsen las razones por las cualesse ha visto obligado a romper su compromiso. Ámboslibros contienen imaginativos recuentos de los principa-les acontecimientos de la relación romántica mantenida;
en Temor y temblor a través de la recreación del sacrifi-cio de Abraham e Isaac y en Repetición a través de lanarración ficticia de las relaciones entre Constantius yuna joven desconocida. Aunque en apariencia los dosli-bros no podían ser más disímiles, interiormente su pare-cido es preciso. Johannes de Silentio, el narrador de Temor
y temblor, procede, por medio de los comentarios y re-flexión sobre la historia de Abraham e Isaac, de la mis-
ma forma que Constantius quien toma como tema desu discurso la relación entre los dos jóvenes amantes. Ám-bos se sitúan al margen de las relaciones intersubjetivasfrente a las que se encuentran de la misma forma queKierkegaard asume la posición de observador neutral conrespecto a las relaciones representadas figurativamente tan-to por los amantes como por Abraham e Ísaac. Enambos casos, Kierkegaard ha representado de formaencubierta su relación con Regina, a quien hasacrifica-do pero a quien espera recuperar tal y como desean ha-cer Abraham, respecto a Isaac, y el joven, respecto a suamante. Lo que fascina a Kierkegaard y a sus falsos na-rradores es la dialéctica interna de Abraham, del joveno del mismo Kierkegaard, una dialéctica que simultánea-
122
Ficciones del «yo»
mente desea la pérdida y recuperación del objeto de pa-sión (Isaac, la joven o Regina). Este incomprensiblemovimiento del espíritu motiva los discursos de Silentioy de Constantius (hecho que ambosafirman) de la mis-ma forma que mueve al propio Kierkegaard a crear estosdos seudónimos del autor debido a la tensión de su pro-pia vida espiritual.
Haciael final de Repetición, Constantius llamala aten-
ción hacia el contenido ficticio de su obra al confesar queha imaginadola figura del joven para ilustrar el excepcio-nal caso del poeta. El joven representa unafigura idealsobre la que Constantius puede ejercer sus investigacio-.nes psicológicas. Constantius confiesa: «[...] cada unade mis palabras o bien es un ventriloquismo o bien espronunciada con referencia a él». No obstante, la rela-ción establecida no es simplemente la de marioneta y
* maestro ya que Constantius ha sido creado como escri-tor solamente en relación al joven: «Mi personalidad esuna presuposición psicológicamente necesaria para hacerlesuglr».%
La existencia de Constantius y la del joven se consti-tuyen mutuamente puesto que cada uno repite las pala-bras del otro aunque de forma diferente. Las cartas quesupuestamente escribe el joven deben haber sido compues-tas por el propio Constantius, tal y comolas palabras queConstantius escribe deben haber tenido su origen en laspalabras y acciones del joven. Si se aceptael relato de Cons-tantius, el texto de Repetición, crea dentro de sí mismo
una intersubjetividad en la que dos personajes imagina-rios hablan entre sí repitiendo cada uno lo que el otrono ha dicho.”
El mismo Kierkegaard, quien aparentemente no se en-cuentra implicado en el diálogo entre los dos personajesdel libro (su nombre no aparece en la edición original),no puede ser, sin embargo, omitido de la discusión. Elhecho de queél sea «el autor, así lo llamaría la gente» deRepetición y de todas las otras obras con seudónimosseráposteriormente admitido por Kierkegaard en una nota pu-blicada en el apéndice de su Concluding Unscientific PosteScript (Apéndice de conclusiones no científicas) (1846) ter-minando de ese modo con su «seudonimidad o polinimi-
dad». Continuaría sosteniendo, sin embargo, que laspalabras pronunciadas en estas obras no eran suyas sinode los autores seudónimos y que las opiniones e ideasexpresadas por estas personas imaginarias eran entera-mentede ellas: «En las obras firmadas con seudónimo nohay ni una sola palabra que sea mía, no formo parte delas mismas a no ser comotercera persona, no poseo nin-gún conocimiento de su significado excepto comolectory no tengo ni la más remota relación particular conellas»,2
Kierkegaard se niega aquí a asumir la responsabilidadtradicional como autor del texto poniendo en cuestión,de esta forma, las nociones convencionales de autor y detexto, del yo y de discurso. El «yo» que escribe estas fraseses un sujeto totalmente diferente de Johannes Climacus,de Johannes de Silentio, de Víctor Eremita así como de
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
todos los otros autores cuyos nombres firmaban la seriede obras que surgieron de la prolífica pluma de Kierke-gaard durante los tres años previos. A pesar de que Kier-kegaard es, hasta cierto punto, el responsable total de lasobras escritas bajo seudónimo solo logra la autoridad so-bre estos textos bajo determinadas condiciones, por me-dio de una forma de intersubjetividad generada de laconfrontación entre el discurso del autor seudónimo ylas respuestas interpretativas (silenciosas en su mayor parte)hechas por el propio Kierkegaard comolector de ese dis-curso. Encierto sentido, Kierkegaard, al escribir estas obrasbajo seudónimo, no es en absoluto un sujeto sino quees,másbien, una multiplicidad de sujetos que constituye, enlas relaciones intersubjetivas que cada acto de lectura creaentre ellos, una figura de autoridad cuya presencia/ausen-cia podría ser designada como «Kierkegaard». No obstan-te, hay que tener cuidado de distinguir esta figura de ladel otro Kierkegaard, el que firma El concepto de la iro-nía, los Discursos edificantes y las numerosas obras escri-tas entre 1846 y su muerte en 1855. Así, Kierkegaardtambién se encuentra, como el más radical partidario dela «verdad como subjetividad», entre aquellos que máscrí-ticamente cuestionan la autoridad del sujeto sobre sudiscurso. En relación a este aspecto el discurso kierkegaar-diano se asemeja profundamenteal texto nietzscheano deLa voluntad de poder.A pesar de quela crítica más actual de la obra de Nietz-
sche se esfuerza por delimitar y circunscribir la impor-tancia de La voluntad depoder, este texto sigue siendo unode los más interesantes y significativos de este autor.”Comotexto, plantea, en su propio modo de produccióny en numerosas observaciones dentro de sus mismoslí-mites, la cuestión de los principios fundamentales de laautoridad sobre el discurso. Este libro, como se sabe, fuepublicado por primera vez por la hermana de Nietzsche,Elisabeth Fórster-Nietzsche, al año siguiente de la muer-te de éste y está compuesto por una colección de fragmen-tos tardíos y por notas escritas entre 1883 y 1888. El ordende los diferentes fragmentos y la autenticidad de algunos deellos se ha venido discutiendo desde hace tiempo. Aun-que lo quesí está claro es que en algún momento Nietz-sche quiso publicar un libro conel título de La voluntadde poder, no es posible confirmar queese libro sea el mis-mo que, durante los últimos setenta y cinco años, ha es-tado circulando bajo el mismo título. La autoridad deNietzsche sobre La voluntad de poder es una cuestión pro-blemática. No es posible determinar la responsabilidadde Nietzsche por su contenido, su circulación y por lainfluencia que ejerció en toda una generación de pensa-dores alemanes por cuanto nunca autorizó su publicaciónni siquiera en el «sentido jurídico y literario» porel queKierkegaard asumió la responsabilidad de obras suyas pu-blicadas bajo seudónimo. No obstante, es obvio que«alguien»escribió La voluntad depoder, o tal vez sería máscorrecto decir que (la serie de fragmentos,el libro, el tex-to) fue escrito y que simplemente, por medio de determi-nados procedimientos y modos conocidos de publicación,
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ficciones del «yo»
La voluntad de poder vino a existir, asumiendo así un lu-gar en la práctica discursiva que los lectores posterioreshan venido a denominar nietzscheana. Afirmar lo dichoanteriormente es repetir la esencia misma de La voluntadde poder.
Como Foucault ha señalado, la cuestión fundamentalen Nietzsche es: «¿Quién habla». Sin embargo,el análi-sis que hace Foucault del discurso de Nietzsche es insufi-ciente para su texto fundamental, La voluntad de poder,obra en la que esta cuestión es planteada de una formaforzada y paradójica. Según Foucault «Nietzsche llevó alextremo la cuestión de quién es el que habla aunque sevio forzado, en última instancia, al incluirse a sí mismoen dicha cuestión y basarla en sí mismo comosujeto quehabla y pregunta: Ecce homo».” En contraste con estainterpretación, que se basa en el Ecce homo como auto-biografía confesada, se pueden presentar las siguientes ob-servaciones realizadas por el propio Nietzsche: «El sujetonoes algo dado, es algo añadido, inventado y proyectadotras lo que hay»; «el sujeto es la ficción de que muchosestados similares en nosotros son el efecto de un substra-to: pero somos nosotros los que primero creamosla ““se-mejanza” entre estos estados; lo importante no es tantosu semejanza comoel hecho de que nosotros los modifi-quemos y los hagamos similares; las distinciones entre“sujeto”, “objeto” y “atributo” son, entonces, invencio-nes que se imponen de forma esquemática sobre hechosmanifiestos. La observación fundamentalmente falsa esaquella según la cual es uno mismo el que hace algo, elque sufre, el que posee algo o tiene una cualidad deter-minada»,%
En La voluntad de poder, no es el propio Nietzsche«el sujeto que habla y plantea interrogantes» puesto quetales sujetos, como se afirma en el texto, no existen más
que de una formaficticia. El que piensa, organiza y escri-be el texto ante nosotros no es un sujeto sino algo imper-sonal que se sitúa más allá de la autoridad y del controlde cualquier individuo. Es la voluntad de poder: «Todaslas intenciones, metas, o significados son solo modos deexpresión y metamorfosis de una voluntad que es inhe-rente a todo acontecimiento: la voluntad de poder».*Nietzsche elimina la autoridad del sujeto al presentarlacomo un engaño, como la mera expresión figurativa deuna actividad condicionada:«([...] lo que exijo es) que sedebería devolver el agente a la acción una vez que se hu-biera extraído de ésta y vaciado así la acción; que se debe-ría devolver a la acción el hecho de hacer algo, la metao la intención después de haberlas extraído artificialmen-te de la acción y, por lo tanto, haber vaciado la acción».Si partimos de que la autobiografía puede ser descritacomo la indagación del yo dentro de su propia historia,la indagación de un sujeto por él mismo, entonces Nietz-sche expresa la más temida advertencia que se le puedehacer a un texto autobiográfico: «El peligro de la indaga-ción directa del sujeto sobre sí mismo y del autorreflejodel espíritu que subyace en ella reside en el hecho de quepuede ser útil e importante para que unorealice una in-
123
ESTUDIOS
terpretación falsa de sí mismo».*” En el presente siglo na-die ha tomado esta advertencia más en serio que el pro-pio Freud.
Todos los conceptos centrales en Freud, la represión,el inconsciente, el narcisismo, el fenómeno de la contra-
transferencia, son profundamente nietzscheanos(y scho-penhauerianos) en el modo en que cuestionan el estatusontológico del sujeto. Freud era plenamente conscientede la deuda contraída con Nietzsche y Schopenhauer aun-que intentó negarla: «El alto grado en que el psicoanálisiscoincide con la filosofía de Schopenhauer[...] no encuen-tra su punto de referencia en el conocimiento de sus en-señanzas puesto que leí a Schopenhauer bastante tarde enmi vida. Por otra parte, durante mucho tiempo evité lalectura de Nietzsche, que es otro de los filósofos cuyosaciertos e intuiciones a menudo concuerdan de unafor-ma asombrosa con los hallazgos más laboriosos del psi-coanálisis; me preocupaba menos la cuestión de misposibles predecesores que el hecho de tener la mente tran-quila».* Sin embargo, al contrario de lo que el propioFreud afirma, estuvo constantemente (se podría inclu-so decir, sin ser injusto, patológicamente) preocupadopor la cuestión de sus predecesores. Tanto en su EstudioAutobiográfico (1925) como en otra obra más temprana,Historia delMovimiento Psicoanalítico (1914), la ansiedadcon la que Freud afirmaba su originalidad, su completaresponsabilidad y autoridad sobre las doctrinas del psi-coanálisis, es evidente en todo momento. Las frases conlas que inicia su última obra son igualmente significati-vas: «Nadie ha de sorprenderse porel carácter subjetivode la contribución que a la historia del movimiento psi-coanalítico me propongo hacer aquí, ni tampoco es pre-ciso que nadie se sorprenda por la parte que yo juego enél pues el psicoanálisis es mi creación».Freud, que ac-túa aquí comola figura del padre tirano, marginaba aAdler y a Jung al situarlos en una zona de oscuridad psi-cológica situada más allá de las fronteras del psicoaná-lisis, mientras que, al mismo tiempo, se defendía a sí
mismo de aquellos ataques por los que se aseguraba quesus ideas eran un plagio de las de una variedad de autorescontemporáneos como podían ser Charcot, Breuer, Pop-per-Lynkeus y Janet. A salvo de los peligros que repre-sentaban los apóstatas y del que suponía una críticadesfavorable situada al margen del movimiento del psi-coanálisis, Freud valoraba sus logros con una falsa mo-destia:
Mirando hacia atrás, y viendo la labor realizada consti-tuida por el conjunto de todas las obras de mi vida, puedodecir quesi he creado muchos principios también he recha-zado muchas sugerencias. Algo ha de salir de ellas en el fu-turo aunque nos es posible afirmar si será mucho o poco.Sin embargo, espero haber abierto camino para un avanceimportante del conocimiento.*
Como Lacan y otros han mostrado, el enfoque másapropiado en el estudio del discurso freudiano sería aquelque le aplicara las mismas técnicas de interpretación que
124
Ficciones del «yo»
empleaba el propio Freud en el análisis del discurso delos neuróticos.” Hacer que Freud se vuelva sobre sí mis-mo es descubrir un discurso atrapado por su propia dis-cursividad, o, dicho de otra forma, es descubrir en Freudun impulso neurótico por poner al descubierto los secre-tos y los mecanismos de la neurosis. No es injusto, pues,sugerir que el pasaje más arriba citado se parece extraor-dinariamente a una descripción de la forma en que operael inconsciente en la vida mental y, a la inversa y deformaextraordinaria, una descripción de las técnicas em-pleadas por el analista para interpretar los síntomas y lossueños de sus pacientes. Al presentar este relato de suvida, el discurso de Freud no tiene un estatus ni más(nimenos) privilegiado que el del discurso de un neuróticoen una entrevista psicoanalítica y así se pone de manifies-to en un pasaje del Postcript (1935) del Estudio autobio-gráfico:
Y en este momento me será permitido interrumpir estasnotas autobiográficas. El público no tiene derecho a sabermás de mis asuntos personales, de mis luchas, decepcionesy éxitos. Además y en todo caso, he sido másabierto y fran-co en algunas de mis obras (como La interpretación de lossueños y La psicopatología de la vida de cada día) de lo quenormalmente son aquellas personas que describen su vidapara sus contemporáneoso para la posterioridad sin haberrecibido un excesivo agradecimiento porello, por lo que, des-de mi experiencia, no puedo recomendarle a nadie que sigami ejemplo.*
Comoun paciente neurótico, Freud se resiste a la in-trusión del lector al calificar como parte de sus «asuntospersonales» las nuevas cuestiones que éste plantea. Noobstante, le da al lector al mismo tiempo la informa-ción fundamental y necesaria para que éste continúe susindagaciones al indicarle que examine otros textos suyos.Freud remite al lector curioso a La interpretación delos sueños, su verdadera autobiografía y el texto claveen cualquier discusión sobre la escritura autobiográfi-ca. Freud reconoce, de esta forma, el lugar central queLa interpretación de los sueños ocupa tanto en su propiavida como en el conjunto de su trabajo psicoanalítico.En el prefacio a la segunda edición de esta obra (1908)afirma: «(Por cuanto) este libro tiene una significaciónsubjetiva nueva para mí personalmente, una significa-ción que solo comprendí después de haberlo comple-tado». Años más tarde, en el prefacio de la terceraedición en inglés juzgaba su trabajo como «el descu-brimiento de mayor valor entre los que he tenido la for-tuna de hacer. Intuiciones como ésta le caen en suertea uno una sola vez en la vida».Este libro es, enton-
ces, tanto una autobiografía como el fundamento de to-dos los escritos teóricos de Freud. La autobiografía y lateoría se hacen frente en la producción del texto; la viday el pensamiento son, de hecho, producidas al escribir.La única forma que posibilita en entedimiento de lo an-terior es la interpretación misma de La interpretación delos sueños.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
El famoso sueño de «La inyección de Irma» es un buenpunto de partida. Freud lo ofrece a modo de caso mode-lo o ejemplar del método de la interpretación de los sue-ños que él ha descubierto. Al presentar su propia vidamental a examen le exige al lector una participación másprofunda en el proceso interpretativo: «Y ahora debo pe-dirle al lector que, durante un período de tiempo, hagasuyos mis intereses, y que se sumerja, junto a mí, en losdetalles más insignificantes de mi vida pues nuestro inte-rés en los significados ocultos de los sueños nos obligade forma perentoria a realizar una transferencia de estetipo».*! Como paciente y analista, Freud crea, por me-dio de la complicidad del lector, un discurso intersubjeti-vo en el que el texto del sueño y su interpretaciónconstituyen uno de los elementos y la respuesta del lec-tor el otro. La simple dialéctica entre el paciente que ha-bla y el analista que le escucha se funde en un discursounívoco pronunciado por Freud para ventaja de los lec-tores a los cuales se les ha inducido a creer que, por unmomento, estaban recibiendo un visión privilegiada dela vida mental del maestro. Esa ilusión es breve. Freud in-terrumpe repentinamente la entrevista en su punto cul-minante al descubrir, en su propio sueño, el motivo dela venganza:
Novoya hacer creer que he conseguido poner comple-tamente al descubierto el significado de este sueño o que suinterpretación no tiene laguna alguna. Podría dedicarle mástiempo, extraer más información de él y discutir problemasnuevossuscitados por el mismo. Yo mismosé de dónde par-tir para seguir nuevas direcciones de pensamiento perocier-tas consideraciones que surgen en todos mis propios sueñosme impiden seguir con el trabajo interpretativo. Si alguien
se sintiera tentado, ante mis reservas, a expresar una conde-
na precipitada, le sugeriría que intentara hacer el experimentode ser más sincero de lo que lo soy yo. Por el momento mesiento satisfecho del logro conseguido en este nuevo y par-ticular conocimiento.
Por «reserva» se podría leer más acertadamente aquí«resistencia». Esta resistencia tiene también lugar en el casode la histeria de Dora a quien Freud trató poco después dehaber escrito este pasaje y cuyo análisis interrumpió jus-to en el momento en que iba a descubrir la verdad. Enuna inverosímil transferencia de responsabilidades echalaculpa de esa interrupción al lector el cual, según asegurael propio Freud, no está dispuesto a «hacer el experimen-to de ser tan sincero como yo». Así, el texto de Freud seencuentra ante una situación sin salida provocada por unpaciente reacio y un analista inepto, representando, deesta forma, el mismo proceso de represión que busca es-clarecer.
El lector curioso puede por supuesto acudir, al igualqueel analista con inventiva (sabiamente representado porel propio Freuden el análisis de Dora), en busca de infor-mación a otros lugares: otros sueños narrados por Freuden La interpretación de los sueños, otras obras de Freudy,ante todo, puede recurrir a la correspondencia que in-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ficciones del «yo»
tercambiaron Fliess y Freud que coincide con el períodoen que escribió La interpretación de los sueños. En una obraanterior, Proyecto de una Psicología Científica (1895) Freud,refiriéndose al sueño de «la inyección de Irma» al expli-car los mecanismos de desplazamiento del sueño, men-ciona a un «amigo» (identificado en una nota a pie depágina con el editor de Standard Edition) a quien se hareferido en el análisis de una parte del sueño como «aquelque ha conocido todos mis trabajos durante el períodode su gestación así como yo he conocido los suyos».* Elamigo es, por supuesto, Fliess, a quien Freud escribió unacarta el 12 de junio de 1890 (a propósito de una visita aBellevue, lugar en el que Freud había soñado «La inyec-ción de Irma»):
Supones quealgún día habrá una placa de mármol en micasa con la siguiente inscripción:
EN ESTA CASA, EL 24 DE JULIO DE 1895EL SECRETO DE LOS SUENOSLE FUE REVELADO
AL DOCTOR SIGMUND FREUD
En este momento lo veo poco probable. Pero cuando leolos últimos libros de psicología (la segunda edición del Analy-se der Empfindunge de Mach, el Aufbau der Seele de Kroell,etc.), que tienen objetivos similares al de mi trabajo, y veolo que aportan sobre los sueños, me siento tan embelesadocomo el enano del cuento de hadas porque «la princesa nolo sabe».*%
Una mayor información adicional: el sueño jugó unpapel decisivo en el descubrimiento del mecanismo delos sueños de Freud y está ligado a su amistad con Fliess,Freud, que se permite mantener una postura infantil so-bre su descubrimiento del «secreto de los sueños» no nosofrece, sin embargo, ninguna clave para comprender elsecreto de sus reservas. En La interpretación de los sueñosFreud vuelve más adelante sobre ese sueño para ana-lizar en mayor profundidad lo que él mismo ha venidoa denominar como los grupos de asociaciones «Otto» y«Wilhem» que son, respectivamente, las imágenes de opo-nentes hostiles y de amigos comprensivos.$ Aunqueaporta más explicaciones acerca del sueño no ofrece unaexplicación en mayor profundidad del origen del sueño,limitándose a repetir la interpretación anteriormente ofre-cida que se limitaba a afirmar que el contenido compen-saba ciertos sentimientos de insuficiencia. Este sueño.seconvierte en una de las piedras de toque de esta obra deFreud y también, con gran diferencia respecto al resto,uno de los que con mayor frecuencia se cita en el libro.Sin embargo, en ninguna parte lleva la interpretación deeste sueño más allá del punto en el que la había dejadocuando interrumpió bruscamente su análisis inicial. Enla lectura de este texto de Freud, «La inyección de Irma»se convierte en un centro de resistencia e ininterpretabi-lidad, algo que el propio Freud denominaba «puntocentral»:
125
ESTUDIOS
Incluso en aquellos sueños que han sido analizados enprofundidad hay siempre un pasaje que queda sin esclare-cer. Ello se debe a que, durante el proceso de interpretación,nos volvemos conscientes de que existe un lío de sueños-pensamientos que no puede ser desenmarañado,el cual, por otra
parte y en cualquier caso, nada añade a nuestro entendimientodel contenido del sueño. Este es el punto central del sueño,el lugar desde el que sitúa dentro de lo desconocido. Lossueños-pensamientos a los que nos dirige la interpretaciónno pueden tener, por la misma naturaleza de las cosas, fina-les indefinidos. Tienen que ramificarse en diferentes direc-ciones dentro de la compleja red de nuestro mundo depensamientos. En algún momento preciso, esta confusión seencuentra tan particularmente cerrada que el sueño-deseo cre-ce, como un champiñón se desarrolla a partir de su myce-
lium.*
El punto de origen del sueño-deseo marca un límite,ese momento en el que la interpretación se vuelve sobresí misma para reconstruir los mismossignificados que yahabían sido descubiertos siguiendo la pista del curso demeandrosdel sueño-deseo de vuelta a su origen (el puntocentral) a través de diversas trayéctorias. A lo largo de Lainterpretación de los sueños, Freud repite de diversas for-masel fenómeno del sueño como un texto estructuradopor múltiples capas de repetición y diferencia. Cuandose enfrenta ante dos interpretaciones del mismo sueñoaparentemente contradictorias, como a menudo suce-de, Freud afirma que «las dos interpretaciones no sonmutuamente contradictorias sino que ambas cubren unmismo ámbito; ambas son un buen ejemplo del hechode quelos sueñostienen por lo general, al igual que otrasestructuras psicopatológicas, más de un significado».*En otras-ocasiones apela a información que no está pre-sente en el sueño mismo: «Pude [darle una interpretaciónal sueño] debido a que previamente conocía la historiadel soñador en cuestión». Como textos, los sueños pre-sentan un modelo de intertextualidad en el que la inter-pretación depende de la habilidad de articular la estructurainscrita compuesta por la yuxtaposición de textos quedifieren entre sí. De ahí que Freud apruebe las afirma-ciones de James Sully en una nota a pie de página aña-dida a La interpretación de los sueños en 1914: «Comosi de un palimpsesto se tratara, el sueño, bajo unos ca-racteres superficiales sin valor, revela los indicios de unavieja y preciosa comunicación».** Sobreimposición, con-tigilidad, yuxtaposición y repetición son los rasgos ca-racterísticos del modelo textual que Freud crea en Lainterpretación de los sueños. Estas son, sin embargo, las mis-
mas técnicas que constituyen La interpretación de lossueños.
Si la interpretación de los sueños vuelve una y otravez al mismo punto, el punto central del sueño, es posi-ble afirmar que La interpretación de los sueños vuelve unay otra vez al mismo nudo dela ininterpretabilidad (y en-tre ellos el sueño de «La inyección de Irma») lo que siem-pre crea cierta desorientación sobre el significado del texto.El discurso de Freud suele bastante a menudo diferir la
126
Ficciones del «yo»
solución de un problema a un capítulo posterior(el lec-tor puede seguir este aspecto del libro apoyándose en lascuidadosas notas contrarreferenciales en la Standard Edi-tion) como, por ejemplo, en el primer capítulo cuandosurge la discusión sobre las fuentes y los estímulos de lossueños dentro del problema de los sueños típicos: «Mástarde tendré la ocasión de volver sobre la cuestión de lossueños típicos y sus orígenes».*! Esta cuestión es, efecti-vamente, tratada más extensamente en el capítulo 5. Tam-bién sucede lo mismoenel caso de la distorsión del sueño(que solo puede ser entendido en el contexto de la es-tructura de todo el aparato mental), respecto al queFreud indica que tendrá que «posponer(la discusión deeste tema) hasta otra fase posterior del estudio». Confrecuencia el texto suele prometer más de lo que puedeofrecer: «Los sueños de ansiedad son sueños de conteni-do sexual, la libido que le corresponde a este conte-nido se ha transformado en ansiedad». Como indicauna nota del editor a pie de página esta «afirmación» noestá «fundamentada» más adelante en el libro, aunqueFreud vuelve al tema de los sueños de ansiedad sin resol-ver los problemas que surgen de ellos y forman partede su teoría.
Así, el texto de Freud constituye una compleja red deconceptos, motivos e imágenes que se repiten, sin lle-gar a resolver, los problemas teóricos que él atribuyeal trabajo del sueño. Así como la metáfora del viaje do-mina gran parte de la discusión sobre el trabajo de lainterpretación de sueños, la misma metáfora controlala presentación de la estructura del propio texto deFreud:
Cuandoel análisis del sueño de la inyección de Irma nosmostraba que un sueño puede suponerla satisfacción de undeseo, nuestro interés, en principio, se encontraba totalmenteabsorbido por la cuestión de si nosotros habíamos encon-trado una característica universal de los sueños por lo quehasta el momento presente hemos suprimido nuestra curio-sidad hacia otros problemas científicos que pudieran habersurgido durante el trabajo de interpretación. Después de ha-ber seguido esta trayectoria hasta este punto, podemos vol-ver ahora sobre nuestros pasos y elegir otro punto de partidapara nuestras divagaciones a través de los problemas de lavida de los sueños: hasta el momento presente podemosde-jar a un lado el tema del deseo satisfecho, aunque estemos
lejos de haberlo agotado.**
El texto de Freud representa el mismo proceso que des-cribe al seguir y volver a seguir las mismas trayectoriasde su propio discurso. Por otra parte, según los pasajescitados anteriormente, desde los del Postcript de 1935 asu Estudio autobiográfico hasta los del prefacio de La in-terpretación de los sueños, muestran que es este texto el cen-tro de todos los temas más significativos de su trabajoposterior. Al igual que el sueño de «La inyección de Irma»,que constituye un tipo de punto central del sueño en elnúcleo del texto de Freud, La interpretación de los sueñosse encuentra en el núcleo de la obra de Freud como un
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
«nudo de pensamientos», un punto en el que «el enredo»del discurso freudiano se encuentra «particularmente ce-rrado». La interpretación de los sueños produce la mismaresistencia que se identifica, dentro de la misma obra, con
la esencia de todos los sueños, más aún, con la de toda
actividad mental. Como texto, constituye el punto centralde toda la obra de Freud al que todaslas interpretacionesdel discurso freudiano deben volver inevitablemente unay otra vez.
El discurso teórico de Freud presenta, de esta manera,
una pauta ejemplar de la teoría general sobre la autobio-grafía que ha sido estudiada en este ensayo a través dela lectura de determinados textos de Vico, Kierkegaard
y Nietzsche. De la misma forma que Freud establece unlímite mas allá del cual la interpretación no puede llegary al cual la interpretación vuelve siempre para confir-marse a sí misma, la autobiografía, la indagación del yoen su propio origen e historia, se encuentra circunscritasiempre a las limitaciones impuestas por la escritura,por la producción de un texto. Vico, Kierkegaard yNietzsche, todos ellos, sostienen que el yo está consti-tuido por un discurso que nunca llega a ser dominado.Freud reafirma esta opinión y vislumbra los mecanismosque producen ese discurso: desplazamiento, condensación,visión secundaria, todos los mecanismos del trabajo delsueño. Al llevar a cabo el estudio de estos mecanismosse acerca a las fronteras del yo, al punto en el queel dis-curso de los sueños roza el inconsciente y lo que descu-bre es la existencia previa y permanente del yo y quecada sueño, cada lapsus de la lengua o error en la memo-ria, cada flash de ingenio que ilustra un discurso ante-rior, es un texto elaborado hace tiempo que domina todoslos momentos posteriores del hacer textual. Pero lo quetambién descubre es que su creación maestra, el incons-ciente, está cambiando continuamente; cada sueño, cada
lapsus de la lengua, cada agudeza altera en cierta medidala configuración del inconsciente. Al igual que la teoríade la historia de Vico, la teoría del inconsciente de Freud
descansa en el concepto de repetición que concibe a éstacomo la producción de la diferencia en la generación deun texto. La escritura de un texto autobiográfico es unacto similar al de producir una diferencia por medio dela repetición. Así como la interpretación de los sueñosvuelve una y otra vez al punto central del sueño, la auto-biografía debe volver permanentemente al elusivo cen-tro del yo que se encuentra enterrado en el inconsciente,y ello solo para descubrir queya estaba allí desde el co-mienzo. El origen yel final de la autobiografía conver-gen en el mismo acto de escribir y así lo demuestralúcidamente Proust al final de Le temps retrouvé puestoque ningún texto autobiográfico puede llegar a ser excep-to dentro de los límites de la escritura donde los con-ceptos de sujeto, yo, y autor se confunden en el acto deproducción del texto.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Ficciones del «yo»
NOTAS
1. Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow, Nueva York, 1973, p. 742,2. Michel Foucault, «What is an Author». Traducción de James
Venit, Partisan Revier, 42 (1975), p. 608. Foucault afirma que el con-
cepto de autor como «personareal», que considera a éste como un su-jeto activo y responsable moral del texto, surgió en la civilizaciónoccidental «a finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve»como resultado de determinadas responsabilidades económicas y so-
ciales relacionadas con la producción y difusión de textos: «Los tex-tos, los libros, los discursos empezaron realmente a tener autores (queno fueran personajes míticos o figuras santificadas o santificantes) hastaaquel punto en el que el autor podía ser castigado. Históricamente, eldiscurso era una demostración cargada de riesgos antes de convertir-se en un artículo incluido en la circulación general de la propiedad»(p. 608).
3. Como ha mostrado Jacques Derrida, la firma contiene inheren-tes a sí misma ciertas ambigiiedades. Véase su ensayo «Signatures, Event,
Context»; traducción de Jeffrey Mehlman y Samuel Weber, Glyph, 1(1977), pp. 172-196; véase especialmente la nota añadida al párrafo finalen la que Derrida llamala atención hacia su propia firma (reproducidafotográficamente en la página) como una firma falsificada. El problemaes también tratado, aunque de una forma amena y divertida, por HughKennerdentro de su estudio de la «estética de la simulación» en su obraThe Counterjeiters: A Historical Comedy, 1968 (reimpresión editada porGarden City, Nueva York, 1973).
4. Véanse The Order of Things: An Archaeology ofthe Human Scien-ces, traducción de Les mots et les choses, Nueva York, 1973, pp. 303-387;
TheArchaeology ofKnowledge, traducción de A.M. Sheridan Smith, Nueva
York, 1976, Lordre du discourse. En el ensayo «An Ethics of Languages»de Edward Said, publicado en Diacritics, 4 (1974), pp. 28-27; se encuen-tra una excelente discusión sobre la concepción del texto, del archivo,
y del cambio en el concepto de autor de Foucault. La obra teórica másreciente de Said, Beginnings: Intention and Method, Nueva York, 1975;
y «Orientalism», artículo publicado en Georgia Review, 31 (1977), 162-206, muestra la clara huella de las cuestiones en torno a la produccióny difusión del discurso planteadas por Foucault.
5. Véanse las obras de Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, traduc-
ción de Richard Miller, Nueva York, 1974, y The Pleasure of the Tex,traducción de Richard Miller, Nueva York, 1975; las obras de JacquesDerrida Lécriture et la dijférence, Paris, 1967, OfGrammatology, traduc-
ción de Gayatri Chakravorti Spivak, Baltimore y Londres, 1976, y Théoried'ensemble, París, 1968. Esta última obra es una colección de ensayos
realizados por un grupo de autores asociados al 7el Quel en la décadade los sesenta que incluye a Barthes, Derrida, Foucáult, Thibaudeau yPhillip Sollers. La frase que he tomado de Thibaudeau pertenece a suensayo «Le roman comme autobiographie» que forma parte de esta co-lección (p. 214).
6. Véase la obra de Jacques Lacan, The Language ofthe Self. The Func-tion of Language in Psychoanalysis, traducción de Anthony Wilden,Baltimore y Londres, 1968, p. 107. La importancia de Lacan en el pen-samiento contemporáneo francés es sabiamente discutida por el traduc-tor en la introducción a este volumen. Lainsistencia de Lacan en relacióna la función constitutiva de las relaciones intersubjetivas en la forma-ción del sujeto se encuentra acertadamente resumida en un comentariosobrela falsa concepción de la objetividad del discurso científico: «Cequ'il faut dire, c'est que le je de ce choix nait ailleurs qu'a lá oú le dis-cours s'énonce, précisément chez celui qui Pécoute». Lacan, «La mé-taphore du sujet», en Écrits, París, 1966, p. 892.
7. Barthes, «Io Write: An Intransitive Verb», en The Structuralist Con»troversy: The Languages ofCriticism and the Sciences ofMan, edición de Ri-chard Macksey y Eugenio Donato, Baltimore y Londres, 1972, pp. 134-145.
8. The Confessions ofJean-Jacques Roussear, traducción de W. Conyng-ham Mallory, Nueva York, 1928, p. 3.
9. Véase, por ejemplo, Lautobiographie en France, París, 1971, dePhilippe Lejeune. Sin embargo, recientemente Lejeune ha modifica-do esta formulación en cierta medida. Véase su artículo «Autobiographieet histoire littéraire» en Revue d'historie littéraire de la France, 75 (1975),903-936.
127
ESTUDIOS
10. The Autobiography ofGiambattista Vico, traducción de Max Ha-rold Fisch y Thomas Goddard Bergin, Ithaca, 1944, p. 113.
11. 1bíd., p. 200.12. Ibíd., p. 136.13. Ibíd., p. 133.14. Ibíd., p. 153.15. The New Science ofGiambattista Vico, traducción de Thomas God-
dard Bergin y Max Harold Fisch, Ithaca, 1948, p. 85.16. Gilles Deleuze, Logique du sens, París, 1969, p. 302. Como Edward
Said ha señalado, en la teoría de la historia de Vico «el estatus de la re-
petición es epistemológicamenteincierto», «On Repetition», en The Lit-
erature ofFact: Selected Papers from. the English Institute, Nueva York,ed. Angus Fletcher, 1976, p. 138. Ambos, Vico y Deleuze (y por la mis-macuestión Nietzsche cuando imaginael eterno retorno) intentan en-frentarse á la paradójica condición de la recurrencia en la realidad: «asaber, que el retorno de lo mismo no puede contar como cambiohistó-rico, mientras que las teorías del progreso histórico no pueden abarcarlas típicas (por lo menos para Vico) y manifiestas repeticiones provi-denciales de los patrones universales de la conducta humana». «El esta-tus dela repetición» es «epistemológicamente incierto» en parte porquela percepción de la recurrencia es siempre un acto retrospectivo ordena-do por poderes anticipatorios,
17. Vico, New Science, p. 280.18. Soren Kierkegaard, Repetition: An Essay in Experimental Psycho-
logy, 1941, traducción de Walter Lowrie (reimpresión, Nueva York, Evans-ton y Londres, 1964, p. 33).
19. Ibíd., p. 52.20. Ibíd., p. 126.21. Ibíd., pp. 88-89.
22. Ibíd., p. 39.23. Ibíd., p. 134.24. Ibíd., p. 137.25. Esta situación se corresponde, con toda exactitud, con la defini-
ción de Lacan de la entrevista psicoanalítica. Véase The Language oftheSelf, pp. 3-87, y en otras partes del libro, y también el «Seminar on thePurloined Letter», traducción de Jeffrey Mehlman, en French Freud: Struc-tural Studies in Psychoanalysis, Yale French Studies, 48 (1972), 38-72 yen otras partes del libro.
26. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript to the PhilosophicalFragments, traducción de David E Swenson y Walter Lowrie, Princeton,
1941, p. 551.27. Véase, por ejemplo, la «Introducción del editor» en The Will to
Power, traducción Walter Kaufmann y R.J. Hollingdale, Nueva York, 1967.-
28. Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript, p. 552.29. Foucault, The Order of Things, pp. 305-306. Para ser justos con
Foucault se debería decir que él es perfectamente consciente de la ambi-giiedad del concepto de autoridad en relación a (todos) los textos de Nietz-
sche, y ello a pesar del aparente paso en falso que se encuentra en elpasaje citado. El problema es estudiado en The Archaeology of Know-ledge, p. 24, y en What is an Author?». En este último trata explícita-
128
Ficciones del «yo»
mente dela dificultad encontrada en Les mots et les choses al atribuir nom-bres propios (Buffon, Cuvier, Ricardo, Marx, Darwin)a «ciertas prácti-
cas discursivas», p. 603.30. Nietszche, The Will to Power, pp. 267, 269 y 294.31. 1bíd., p. 356.32. Ibíd. Corchetes en el texto.33. Ibíd., p. 272.34. Sigmund Freud, An Authobiograpbical Study, en The Standard
Edition ofthe Complete Psychological Works ofSigmund Freud, 24 vols,,traducción de James Strachey, Londres, 1953, vol. 20, pp. 59-60.
35. Standard Edition, vol. 14, p. 7.
36. Ibíd., vol. 20, p. 70.37. Véanse, por ejemplo, los artículos de Derrida, «Freud and the
Scene of Writing», traducido por Jeffrey Mehlman, en French Freud,
pp. 73-117; Jeffrey Mehlman, «How to Read Freud on Jokes: The Criticas Schadchen» en New Literary Criticism, 6 (1975), 439-461; y HéléneCixous, «Fiction and its Phantoms: A Reading of Ereud's Das Unbeim-liche (The Uncanny)», traducción de Robert Dennomé, New Literary
History, 7 (1976), 526-548.38. Freud, Standard..., ob. cit., vol. 20, p. 73.39. Ibíd., vol. 4, p. XXVL.40. Ibíd,, p. XXXI.41. Ibíd., pp. 105-106.42. Ibíd., pp. 120-121.43. Ibíd., p. 116. Este pasaje del Project se encuentra en la obra
de Freud The Origins ofPsychoanalysis: Letters to Wilhem Fliess, Drafisand Notes, 1887-1902, edición de Marie Bonaparte, Anna Freud y Ernst
Kris, traducción de Eric Mosbacher y James Strachey, Nueva York, 1954,p. 403.
44. The Origins of Psychoanalysis, p. 322.45. Freud, Standard..., ob. cit., vol. 4, pp. 294-295.46. Ibíd., vol. 5, p. 525.
47. Ibíd., vol. 4, p. 149.48. Ibíd., p. 152.49. Ibíd., p. 135.50. Edward Said discute de forma sobresaliente el lugar deLa inter-
pretación de los sueños en la historia y teoría de la narrativa occidental,argumentando queel texto de Freud sustituye «las convenciones genea-lógicas, jerárquicas y consecutivas» de la novela clásica del siglo dieci-nueve por una estructura narrativa basada en una teoría de lainterpretación «en la que las diferentes afirmaciones se encuentran dis-persas pero cuyas posiciones pueden ser determinadas solo en relacióna otras (no todas) afirmaciones», Beginnings: Intention and Method,pp. 163, 169. Para Said, La interpretación de los sueños presenta un mo-delo de interpretación textual al crear el texto al que tal modelo puede
ser aplicado.51. Freud, Standard..., ob. cit., vol. 4, p. 38.52. Ibíd., p. 144.53. Ibíd., p. 162.54. Ibíd., p. 144.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Autografía:pensadorfirmado(Nietzsche y Derrida)
Alberto Moreiras*
El artículo se centra en «Autobiograpbie de Nietzsche» deJac-ques Derrida para intentarprobar la importancia de la doc-trina nietzscheana del Eterno Retorno de lo Mismo en latotalidad del proyecto filosófico de la deconstrucción. Aho-ra bien, en la interpretación derrideana la doctrina delEterno Retorno es primariamente consecuencia del recono-cimiento de la necesaria inversión autobiográfica en todaforma deescritura. Así, la deconstrucción se muestra antesque nada como reflexión sobre la autografía en la escriturateórica. Tal hecho no solamente modifica la consideracióndel estatus de toda teoría y de toda escritura teórica dentro dela tradición filosófica. También determina la posibilidadde pensamiento en el campo dela teoría de la autobiogra-fía. El artículo concluye refiriendo a la posibilidad de des-arrollo de una teoría del duelo sobre la base de lo anterior.
Desde el punto de vista de su posibilidad llamada tras-cendental, la lógica de la autobiografía se fundaría en un
momento de radical reflexividad. Según la concepciónidealista, la empresa autobiográfica está condicionada poruna teleología de la autopresencia en la que lo buscadoes la coincidencia del sujeto consigo mismo mediante unadoble representación: representación de vida en escritu-ra, pero también representación de escritura en vida. Para
que la vida —la vida propia— pueda representarse en es-- critura, está supuesto quela escritura comosistemade re-
presentación encuentra una analogía estructural del ladode la vida, que permite que esta se abra al registro auto-gráfico.
Se postula entonces una representabilidad generaliza-da de la vida, que se debe tomar comola figura funda-mental de la empresa autobiográfica. El tropo de larepresentabilidad deriva de la representabilidad como fun-damento del tropo: el lenguaje representa porque tienefuerza figural, porque puede postular equivalencias me-diante la cópula y la aserción apofántica, medianteel esy el como o el en cuanto. La figuralidad es la condiciónde posibilidad de la reflexividad. La cópula, como espejo,asegura la repetición del mundo en la representación; ase-
* Alberto Moreiras es actualmente profesor de literatura hispánica en la Uni-versidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.). Haescrito Interpretación y diferencia(1991) y diversos artículos sobre teoría literaria y literatura española y latinoame-ricana. Está preparando un segundo libro sobre la función del duelo en la rela-ción cultural entre Europa y América Latina.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autografía (Nietzsche y Derrida)
gura el proyecto autográfico. Al mismo tiempo, sin em-bargo, y este es el límite de la concepciónidealista de laautobiografía, lo desestabiliza y lo condenaal desastre: par-tiendo de la figuralidad elemental de la vida, de la vidacomo prosopopeya,la distinción entre la autobiografía yla ficción se hace, como dice Paul de Man, indecidible(«Autobiography», p. 70): y ello es así desde la necesidadde figuralidad en la base de una y otra operación. La figu-ralidad, una vez puesta en marcha, es irreprimible.
La pregunta pertinente es entonces: ¿qué hacer de lafiguralidad autobiográfica, y de forma particular, de la fi-guralidad más propiamente suya, la figuralidad de la ex-periencia personal, única, intransferible: la figuralidad delnombre propio? ¿Cuál es su juego en la autobiografía? Elproyecto autobiográfico es y ha sido siempre interesanteporque tiene que ver con la inscripción de una unicidad |en el código general de la lengua.
De Mandescribe el discurso autobiográfico como undiscurso de autorrestauración («Autobiography»,p. 74). Enla medida en quelo es, entra en el universo discursivode la autobiografía una instancia extralingúística: su lími-te. Tal instancia puede ser definida como la negatividadmisma implícita en la figuralidad del lenguaje: el otro ladodel lenguaje, la presión de lo real. A esa presión respondela pulsión de escritura, que hace de la autobiografía notan solo autorrestauración, sino sobrevivencia. En ambas
nocionesestá registrado el pensamiento de que la presiónde lo real es amenazante, porque instaura una falta queel sujeto debe cubrir para no perecer en su reclamo. Lafalta de sujeto es deuda del sujeto: lo que el sujeto adeudaa la presión de lo real es su muerte. «La muerte es el nom-bre desplazado de un conflicto lingiiístico, y la restaura-ción de la mortalidad en la autobiografía (la prosopopeyade la voz y de la muerte) priva y desfigura en la precisamedida en que restaura» («Autobiography» p. 81). A laindecidibilidad de la inscripción autográfica añade DeMan, pues, cierta indecibilidad. La autobiografía es inde-cible porque la falta es, en un sentido fuerte, su hechosustancial. La unicidad que debe inscribirse en el códigogeneral no se tiene de antemano.Estees el riesgo y el te-rror de la experiencia autográfica: en ella se juega el nom-bre propio sobre la base de su posibilidad más propia, esdecir, su imposibilidad, su impresencia.
A tal falta, que reclama en su negatividad toda in-versión de conciencia, le llama Roland Barthes, en Lachambre claire, el punctum: lugar de duelo, presión deautorrestauración y sobrevivencia, herida a la que respon-dela escritura en un sentido general, también como afectoy autoinscripción en toda representación contemplada. En«Les morts de Roland Barthes», Derrida llega a sugerir queel punctum, ya entendido como lugar de una «irreempla-zable singularidad» para cada cual (p. 295), es decir, en-tendido como lugar del nombre propio, donde el nombrepropioes originalmente ex-apropiado, es el lugar de una«reserva esencial» (p. 298) que induce la cadena metoní-mica, y así motiva el lenguaje. El sujeto está en falta: deahí la importancia de la práctica de la prosopopeya, en
Ez,
129
ESTUDIOS
el sentido de permitir que los muertos nos hablen tantocomo de permitir, prosopopeya invertida, nuestra inte-rrogación del punctum como lugar de la muerte: «¿Noes ridículo, ingenuo, y sencillamente infantil presentar-se delante de un muerto para pedirle su perdón? ¿Hayalgún sentido en eso? ¿A menos que eso sea el origen delsentido mismo?» (p. 283). Para una práctica no-trascen-dental de autobiografía, el problema no.es la indecidibi-lidad entre ficción y verdad, sino la mera decibilidaddel nombre propio, como nombre único y únicamenteheredado.
El punctum es el lugar de «la ciencia imposible delser único»(p. 284), el lugar del «idioma», desde donde loque llamaréla inscripción autográfica organiza toda prác-tica de escritura, y aun de lectura, como práctica bio-tanatográfica.? Lo que sigue es un intento por mostrarcómo este lugar puntual de la inscripción del sujeto nosolo moviliza la teoría de la autobiografía en Derrida, sinoque también irradia hasta afectar el proyecto filosófico mis-mo de la deconstrucción. La deconstrucción, como vere-
mos, aparecerá estrechamente vinculada al pensamientonietzscheano del eterno retorno de lo mismo. Sin entraren una explicación crítica de este pensamiento en todassus implicaciones, por falta de espacio para ello, este en-sayo presupone cierta familiaridad con la historia de susinterpretaciones y explicitará una toma de partido frentea ella.? Lo que quiero es establecer hasta qué punto eleterno retorno marca la posibilidad autobiográfica enNietzsche y en Derrida, y también mostrar, o empezar
a mostrar, cómoel eterno retorno abre el campo filosófi-co de la deconstrucción. El propósito fundamental de esteartículo es exegético, en la medida en que no pretendodescubrir nada que no esté implícito en el pensamientode Derrida.
Antes de entrar en el análisis parcial de «Otobiogra-phie de Nietzsche», que será el centro de este ensayo, va-rias consideraciones de carácter preliminar me permitiránenlazar el tema autográfico con el proyecto general de ladeconstrucción como operación filosófica.*
II
Señalar simplemente que la deconstrucción entraña unacrítica de la autobiografía es tan engañoso comola pro-posición contraria, según la cual todo movimiento decons-tructivo supone una inversión autográfica. En ciertosentido, la deconstrucción, como incisión en la historiadela filosofía, parte de un cierto fracaso de la posibilidadautográfica, porque parte del fracaso de la filosofía mo-derna, centrada en el estudio del fenómenode la autorre-flexividad: la autorreflexividad, en su límite, sería la totalinscripción de la conciencia, sin pérdida ni residuo, en elsistema general de lenguaje/pensamiento. Pero en otro sen-tido, precisamente porque la metafísica llega a su culmi-nación en el Saber absoluto hegeliano, que se entiendecomo sublimación del sujeto autoconsciente,la crítica de-
130
Autografía (Nietzsche y Derrida)
constructiva de la metafísica, que no se autoconcibe sinocomo continuación de la empresa de pensamiento here-dada de la tradición filosófica, depende para su posibili-dad misma de lo que Derrida ha llamado «otro estilo deautobiografía». Este estilo otro, que toma radicalmente enconsideración los elementos que en la escritura inscribenlo figural e incontrolable, haría saltar «la unidad del nom-bre y de la firma» —entendida esta unidad comosinóni-mo de autoconsciencia trascendental— fijándose en losacontecimientos textuales que restan olvidados por el es-tilo del pensar metafísico, esencial, cautivado en el deber
de pensar el logos como totalidad de los entes («Interpret-ing», p 13). El logos, en el sentido etimológico tratadopor Heidegger de «colecta» y «recolección», está desde He-ráclito prendido en la comprensión del Uno y lo Mis-mo.? Que la unidad se haya interpretado en la historiade la ontología en el sentido de totalidad de los entes,y,así, como nombre del ser de los entes, obedece sin dudaa una necesidad del pensamiento cuya época puede mos-trarse consumada en el de Nietzsche, y en particular ensu doctrina del eterno retorno de lo mismo. Heideggermostró esta doctrina como acabamiento y consumaciónde la metafísica, y así como apertura a una nueva ley delpensamiento.!
Enla «Lettre á un ami japonais», precisando algunossentidos del término deconstrucción, Derrida remite a sucarácter aproximadamente autográfico: «todo ““aconteci-miento” deconstructivo permanece singular o, de todos
modos, lo más cercano posible a algo así como un actoidiomático o una firma»(p. 391). En el mismo texto de-clara: «una de las principales cosas de lo que se llama enmis textos “deconstrucción”es precisamente la delimita-ción de la ontología y, sobre todo, de la tercera personadel presente de indicativo: S es P» (p. 392). La funcióncopulativa, que organiza e instituye el pensar filosóficodesde la pregunta inaugural por el predicado de un suje-to, «¿qué es...?», estaría delimitada porla singularidad delacontecimiento de inscripción cuyacifra en la firma ame-naza la estabilidad epistemológica de toda relación desujeto y predicado. La firma, digamos, interviene. El actoautográfico, lejos de ser un mero acto neutral dentro dela representación, solicita, en el sentido de «conmover»
(solus citare), toda representación. Y así la autografía cues-tiona, o desmiente, la estructura axiomática de la me-tafísica, constituida en torno al deseo de unidad en lacópula.
Ecce Homo,la autobiografía de Nietzsche, alcanza, poreste razonamiento, un estatuto muy peculiar en la histo-ria del pensamiento filosófico y en la historia de la des-trucción del pensamiento filosófico. Que «la biografía, laautobiografía, la escena y los poderes del nombre propio,de los nombres propios, las firmas, y demás» («Interpret-ing», p. 3) hayan tenido en la historia de la metafísica unestatuto de secundariedad y hayan ocupado una posicióninesencial, remite a la necesidad de una pregunta para laque Nietzsche será el lugar historial:
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
Además de Kierkegaard, ¿no fue Nietzsche uno de lospocos grandes pensadores que multiplicó sus nombres y jugócon firmas, identidades y máscaras? ¿Que se nombró a sí mis-mo más de una vez con varios nombres? ¿Y qué si eso fuerael corazón del asunto, la cosa, el Streitfall [lugar de disputa]de su pensamiento? [p. 12].
La disputa de Derrida es con ciertos aspectosde la in-terpretación heideggeriana de Nietzsche como último pen-sador de la metafísica y de la unidad de la metafísica.Heidegger afirma en Nietzsche que Ecce Homo no es unaautobiografía, sino la culminación de la modernidad oc-cidental, en el sentido de que lleva la metafísica de la sub-jetividad a su acabamiento y consumación,e implica, porlo tanto, que Ecce Homosería la representación de unatotalidad y de la consumación de esa totalidad. Para De-rrida, sin embargo, la historia es otra. La interpretaciónheideggeriana solo puede sostenerse desde cierto conceptode representación, que Derrida demuestra ya amenazadoen la misma lógica de la autobiografía nietzscheana.?
Antes de ver tal destrucción, sin embargo, y con el pro-pósito de aclarar el sentido de la crítica derrideana al con-cepto metafísico de representación, conviene prestaratención a un malentendido común sobre el proyecto de-constructivo. Se piensa a veces que la deconstrucciónes el procedimiento mediante el cual las polaridadesque constituyen la forma privilegiada de pensamientometafísico —lo sensible y lo inteligible, lo concreto ylo abstracto, el error y la verdad, por citar algunas—son sometidas a una crítica cuya principal función esla de desmantelar el fundamento de su diferencia. Segúnesta concepción, la crítica deconstructiva al concepto deautobiografía no tendría más que demostrar la indecidi-bilidad entre autobiografía y ficción para tener éxito. O al-ternativamente, se supone que la demostración de quela representación está necesariamente constituida sobrelaradical irrepresentabilidad de lo real bastaría para relegarel proyecto autográfico al limbo de la ilusión. Pero am-bas versiones de tal operación crítica son totalmente in-suficientes,
En primerlugar, la deconstrucción no es una simpledisolución del fundamento de los opuestos. Esto es ya loque Hegel condenaba como neutralización romántica,para darle contestación en su filosofía especulativa, en laque la disolución de opuestos era el paso necesario y siem-pre ya supuesto para el logro de una síntesis que llevaríaa una más profunda fundamentación.? Si la deconstruc-ción es una incisión en la historia dela filosofía, lo es en
el sentido de que toma en cuenta la solución hegelianapara ver en ella su propia ceguera. La operación decons-tructiva es efectiva al nivel de crítica de la síntesis especu-lativa, no al mero nivel de crítica de la inestabilidad pormutua implicación entre tesis y antítesis.
En segundo lugar, la deconstrucción no se entiendecomo mera exploración de la negatividad del pensamien-to. Es cierto que los a veces llamados «indecidibles» enla escritura de Derrida —temastales comó traza, gramma,dijférance, pharmakon, parergon, glas, etcétera— apuntan
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autografía (Nietzsche y Derrida)
a una fuerte negatividad que previene o deshace toda pa-rada prematura en el orden del discurso teórico, y que enparticular impide la universalización de cualquier concep-to privilegiado en términos de presencia. Pero esos mismosindecidibles también impiden la mera universalizaciónde la supuesta ausencia de fundamento del pensar (suAbgrund). Los indecidibles o, para usar un término pues-to en circulación por Gasché con buena fortuna, lasinfraestructuras (147-156 y ss.), son preontológicas, en elsentido de que sirven para organizar y dar razóndela re-lación entre presencia y ausencia en toda operación filo-sófica, y por lo tanto de todoslos filosofemas constituidossobrela línea jerárquica de mayor o menor presencia, unalínea, que desde Parménides, determinala historia de laontología.
En este carácter de dar razón, logon didonai, reside porsupuesto la mayor problematicidad de la deconstruccióncomo tal: su positividad digamos tachada, dado que darazón de la posibilidad de la filosofía precisamente en elmovimiento de demostración de que todo «dar razón» estácazado en la necesidad de interrogar su propia infraestruc-tura. Esto llevará a Derrida a investigar la in-constituciónde la ley en general, y de la ley del pensamiento en parti-cular. «La deconstrucción es la ley. Es una afirmación, yla afirmación está del lado de la ley» (Women», p. 197).El pensarde la ley afecta radicalmente la exploración de-rrideanade la autobiografía de Nietzsche, entendida comoreflexión sobre la ley del pensar. En un sentido semejan-te, y de hecho dependiente, puede decir Jean-Luc Nancyque Ecce Homo, por confrontar radicalmente «la imposi-bilidad de adscribir a la humanidad o al pensamiento hu-manocualquier acto de Selbsthesinnung que no le negaseal mismo tiempo toda base, todo apoyo, todo fundamen-to y todo selbst a tal Selbstbesinnung», precisamente poreso acaba dejándonos «el primer “ser humanodecente”»,con este adjetivo, anstándig, aludiendo a la Redlichkeit,«probidad», nietzscheana(p. 74). En la probidadse for-mula unareferencia radical a la ley del pensar que, bienentendida, está más allá de toda posición ética,
TI
Hayleyes, dice Derrida en «Otobiographie», que regulanla frontera o el borde entre el nombre propio, la firmade un filósofo, y el lugar de sus filosofemas: entre el cuer-po textual y el cuerpo biográfico de una producción(pp. 16-17). Las leyes son en parte de naturaleza económica:se presentan en primer lugar bajo la apariencia de una deu-da, Nietzsche sabe cuando escribe su autobiografía que«viv[e] bajo [su] propio crédito». Nadie lo conoce, sospe-cha que su existencia es todavía «un prejuicio», aún debeprobarla, y por eso siente «una obligación», la de decir:«¡Escuchadme! Soy tal y cual. Sobre todo no me confun-dáis con otro» (p. 511). Su deber, en cuanto tal, suponeel pago de una deuda, la respuesta a esa deuda que se hadado a sí mismoal dejarse vivir «bajo su propio crédito»;
131
ESTUDIOS
porque otros no conocen el valor específico de lo que sehalla bajo su nombre, escondido en su firma.
En el exergo situado entre el prefacio y el principiopropiamente dicho de Ecce Homo, Nietzsche identifica ladeuda quepaga con el relato de su vida: el «don»del últi-mocuarto del año 1887, que incluye parte de Zaratustra,Elcrepúsculo de los ídolos y El Anticristo. «¿Cómo no ibaa estarle reconocido a toda mi vida? —Y así me conté mivida» (p. 515). Derrida nota esa reflexividad del acto decontar, contarse la vida a uno mismo, comoel rasgo dis-
tintivo del «auto» en la biografía nietzscheana («Otobio-graphie», p. 25).
Contarse la vida a uno mismo como forma de pagaruna deuda de vida: la autobiografía está así inscrita en ladeuda de vida. La vida no es inmediatamente presente,autopresente, y el mecanismo autográfico tiende a con-trarrestar esa falta, a pagar esa deuda. Lo hace postulan-do, en el caso de Nietzsche, un remitente y un destinatarioque son aparentemente el mismo: «me conté mi vida».Pero ¿qué implica esa mismidad de remitente y destinata-rio en la inscripción autográfica? Antes que nada, la cons-tatación de una diferencia previa, en la que radica elproblema de la firma. La firma es lo que tiende a cubrirla separación entre remitente y destinatario cuando am-bos están unidos por la mismidad del nombre propio. Lafirma es, entonces, la marca del retorno de la identidad
de lo mismo, La autobiografía nietzscheana inscribe desdesu exergo la problematicidad del eterno retorno.
Dos consecuencias: la primera,la firmaes en síel sig-no,o la traza, de una diferencia antes que de una identi-
dad; la segunda, la firma solo retornará a la identidad en
el momento de su recepción porel destinatario. En estesentido, la autobiografía no puede ser otra cosa que hete-robiografía, dado que está escrita por el otro. Pero,alavez este «otro», es una anticipación de lo mismo.
-En la mesa redonda que siguió a la presentación de«Otobiographie» en Montreal, y cuya transcripción es par-te de los documentos contenidos en Loreille de l'autre, De-rrida contesta a una pregunta de Christie McDonald sobreel «género» del yo autobiográfico dela siguiente manera:
La firma de Nietzsche no toma lugar en el momento enque escribe, y él lo dice claramente, tomará lugar póstuma-mentesegún el crédito infinito que él se ha abierto, cuandoel otro venga a firmar con él, a hacer alianza conél, y para
eso, a entenderlo [F'entendre, entenderlo y oírlo], Y para en-tenderlo, hace falta tener la oreja fina. Dicho de otra mane-ra, es la oreja del otro la que firma[...] Es la oreja del otrola que me dice, y la que constituyeel autos de mi autobio-grafía [p. 71].
Pero no hay que apresurarse a entender en este otroun otro meramente empírico. El otro es de naturaleza es-tructural; una estructura peculiar, ciertamente, que incluyeen sí la inscripción de la muerte del uno,y que así es tam-bién tanatográfica, y no solamente biográfica; una estruc-tura que, comotoda la segunda parte de «Otobiographie»,se esfuerza en demostrar, está constituida de parte a partepor fuerzas políticas, dado que dependede la apertura y/o
132
Autografía (Nietzsche y Derrida)
cierre del oído del cofirmante, y de la modalidad de sugrado (oreja pequeña, oreja grande, oreja institucional, ore-ja libre, etc.). La estructura del otro heterográfico está quizámás claramente expresada en la respuesta de Derrida a unaintervención de Pierre Jacques: «Cuando [Nietzsche] seescribe a sí mismose escribe al otro infinitamente alejadoque se supone deba reenviarle su firma. No hayrelaciónconsigo mismo que noesté obligada a diferirse, pasandopor el otro, y bajo la forma precisamente del eterno re-torno» (Loreille, p. 120). El eterno retorno está aquí en-tendido desde la fórmula nietzscheana amor fati, comomecanismo de afirmación y aceptación absoluta. PeroDerrida recoge, sin discutirlo explícitamente, quetal afir-mación es la afirmación a algo, un don, que viene forzo-samente desde lo distante, el lugar del otro:
Amolo que vivo y deseo lo queviene, estoy agradecidoy deseo que eso revenga eternamente, deseo que lo que mellega me llegue, me revenga eternamente. Cuando [Nietzsche]
se escribe a sí mismo, no hay presencia inmediata alguna desí mismo a sí mismo, hay la necesidad de este desvío por elotro bajo la forma del retorno eterno de lo afirmado [p. 120].
Esta es la temática del doble sí que Derrida ha desa-rrollado en otros lugares: el sí es siempre unsí al sí, por-que el primer sí no es inmediatamente presente, sinodiferido por la constitución misma de su posibilidad.Es, digamos, el asentimiento a un envío a cuya recepciónhay que asentir previamente.
Nohay ninguna diferencia desde este punto de vista, nohay distinción posible si ustedes quieren, entre la carta queyo escribo a cualquier otro y la carta que me envío a mi mis-mo.Laestructura es la misma; en esta estructura común ha-bría ciertamente todavía una diferencia[...] Pero es una «sub»-diferencia. La estructura fundamental del envío es la misma
[pp. 120-121].
El don que Nietzsche recibe —un don del otro— lelleva a otorgarse un crédito, una credibilidad que, sin em-bargo, debe pagar con la inversión autobiográfica. Estainversión es, en primer lugar, inversión porque invierteal sujeto de la escritura haciéndolo constituido porla ne-cesidad de cubrir la deuda,la falta, impuesta porel otro.
La deudaestá abierta por un crédito que vienede la pro-ducción dada y que lleva a Nietzsche a darse a sí mismouna firma como forma de asegurar el pago: la idea funda-mental bajo la que se produce la inscripción autográfica deNietzsche empieza a circular. El eterno retorno hacede la firma una necesidad de autoproducción como res-puesta al «don», y de «don» como consecuencia dela he-teroproducción. Deuda y crédito se encuentran en el lugarde la firma: «me conté mi vida». El dondela vida llevaa la necesidad de recontarla vida, de reafirmarla, para querevenga eternamente: la afirmación es así siempre doble,puesto que el primersí, la aceptación del don, requiereel segundosí, la afirmación de tal aceptación. No hay sí
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
NN ESTUDIOS
sin sí. No hay uno sin otro. En «Womenin the Beehive»se dice «recibir un don en el sentido nietzscheano es de-cir “quiero que empiece otra vez”, que suceda otra vez,no que reproduzca[...] El “sí” del don debe ser repetibledesde el comienzo» (p. 203). Pero ese sí tiene la estruc-tura de una firma contractual, de una alianza que, al pro-ducir por primera vez la relación heterográfica, y alproducirse por primera vez en ella, engendra y es engen-drada porla ley: «Es por el don por lo quela ley se pro-duce» (p. 200).
Digamos que, en cierto sentido, el segundo sí da ra-zón del primero, pero solo porqueel primersí da razóndel segundo. La vida de Nietzsche está coimplicada en suobra, y viceversa. Ambas no son idénticas, en el sentido
de queel recuento de la vida no coincide sin más con laelaboración de la obra. Pero Ecce Homo, en cuanto inter-
vención autobiográfica, es la señal de un retorno selecti-vo de vida en obra y de obra en vida, cuya lógica obedecea una ley no comprensible por la determinación metafí-sica del «dar razón».
La dificultad, el riesgo del gesto que yo esbozo aquí, esuna vez más relacionar la firma autobiográfica, de la cualse espera siempre que sea idiomática, singular, aventurera,etc., a algo tan esencial como el eterno retorno [«Otobio-graphie», p. 64].
El concepto tradicional de representación llevaría apensar quela autobiografía nietzscheana debería trazarsesobre la posibilidad de que la escritura de Nietzsche indu-jera una repetición simple, ya mimética, ya interpreta-tiva, de un itinerario vital concluyente en el pensamientoque para Nietzsche llegó a ser el hecho crucial de su exis-tencia: el eterno retorno de lo mismo. Pero las cosas secomplican, su complicación, digamos, se dobla, cuandoel pensamiento del eterno retorno, en cuantotal, se pos-tula como lo precisamente no exterior a la escritura bio-gráfica.
En cuanto filosofema, entendido todavía a la manera
heideggeriana como «último nombre del ser de los en-tes», el eterno retorno tiene un estatuto único, del queprecisamente depende su importancia decisiva para la po-sibilidad de un estilo otro de autobiografía, que sería tam-bién un estilo otro de pensarfilosófico: el eterno retornono es otra cosa que la inscripción auto-heterográfica entodo acontecimiento de pensamiento; o mejor dicho,empiéza por ser eso. La ley del pensamiento en Nietz-sche aparece, así, como la ley del borde autográfico.A partir de eso, la inscripción autográfica de Nietz-
sche no es ya un acto de representación. Antes bien, con-denaal abismo, arroja sobre la falta de fundamento todaposible representación autobiográfica: «la firma individual,la firma de un nombre propio, si quieren, desde el mo-mento en queestá atravesada por el motivo del eternore-torno, ya no es más simplemente una empiricidad fundadasobre otra cosa que ella misma»(p. 65).
El terreno está preparado para pasar a establecerla ins-cripción auto-heterográfica como otra de las infraestruc-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autografía (Nietzsche y Derrida)
turas que dan ley al pensamiento. El caso de Nietzschepermite a Derrida determinar la inscripción auto-heterográfica como algo, hasta Nietzsche, no ciertamenteausente —los comentarios de Eugene Vance sobre las Con-fesiones de san Agustín en pp. 111-115 de Loreille lomuestran—, sino inaudito en la historia de la filosofía: enla medida en que inaudito, requiere el desarrollo de unanueva modalidad de oído.'* La otobiographie es la auto-biografía que escucha dentro de sí la inscripción autográ-fica, y que concibe el desarrollo de la firma comoradicalmente implicado en «el problema paradójico delborde»(p. 63): borde entre corpusfilosófico y cuerpobio-gráfico, borde entre sí y sí.
Esta es la ley del borde autográfico: la vida y la obrano aparecen ya más como meras posiciones en contrastemutuo y mutua determinación. La vida no puede deter-minarse por referencia a la obra, igual que la obra no esla alteridad de la vida. La obra está radicalmente marcadapor la autografía, incluso en los casos en que la obra seautopostula como un intento de vencimiento y derrota,de reducción, de lo autográfico en la escritura. Pero estono es decir que toda obra es meramente idiomática, y quesu idiomaticidad hace de ella un avatar relativo al con-junto de circunstancias «empíricas» que determinan la vidadel pensador. Al contrario, la ley, o la estructura, de lainscripción autográfica inscribe una doble exigencia,se-mejante a la que Claude Lévesque, en un texto tambiénrecogido en Loreille de l'autre, reconoce en el nombrepropio:
De unlado, una exigencia de intraducibilidad y deilegi-bilidad, comosi el nombre propio no fuera sino referenciapura, fuera de Ja significación, fuera del lenguaje, y, de otrolado, una exigéficia de traducibilidad y de legibilidad, comosi el nombre propio fuera asimilable al nombre común, atodo vocablo tomado en un nivel lingilístico y genealógico,donde el sentido contamina ya el sinsentido y donde el nom-bre común absorbe de alguna manera lo propio expropián-dolo [p. 125].%
Podría bien decirse que esta doble exigencia del nom-bre propio, de la idiomaticidad de lo propio en el textode pensamiento, es la doble exigencia del eterno retor-no. La firma en Nietzsche tiene una curiosa necesidada-idiomática, porque está impuesta por la verdad dada,el «don», de la experiencia filosófica, y no solamente
alucinada, del eterno retorno de lo mismo. En cuanto
a-Idiomática,la firma en Nietzsche está forzosamente di-ferida, y solo retrospectivamente puede ser entendida,cuandoretorne en el destinatario que hará de la primera,e imposible, idiomaticidad una experiencia común.
Nietzsche es el pensador que quiere firmar, porque ensu obra no hay cuestión de pensar, como parecería que-rer Hegel que pensáramos, que...
[...] en tanto que filósofo [...] y en tanto que enseñante, enel fondo[...] no solamentees posible, sin pérdida, que su fir-ma o su nombre propio desaparezcan, caigan fuera del siste-
133
ESTUDIOS
ma, sino que eso es incluso necesario, en su propio sistema,
porque esa será la prueba de la verdad y de la autonomíadel sistema [p. 79].
Derrida ha demostrado en Glas que Hegel también fir-ma, advirtiendo por otra parte que esa demostración «su-pone una reelaboración de toda la problemática de lobiográfico en filosofía» («Otobiographie»p. 79). A la in-versa, es precisamente la instancia del eterno retorno laque impide que en Nietzschela firma se consolide; y ellono solo atendiendo a lo que vengo exponiendo sobrelaheterología de la inscripción autobiográfica, sino, más pre-cisamente, atendiendo a la temática nietzscheana de la do-ble identidad paterno-materna, de la doble herencia devida y de muerte, cuyo análisis constituye una parte im-portante del ensayo de Derrida, pero que aquí no puedomás que mencionar.*
El pensamiento del eterno retorno borra toda posibi-lidad de estabilidad en la firma, igual que borra toda po-sibilidad de fundamentación metafísica de lo biográfico:«El eterno retorno convoca siempre diferencias de fuer-zas que no se dejan quizá pensar a partir delser, a partirdel par esencia-existencia, a partir de las grandes estructu-ras metafísicas con las que Heidegger querría relacionar-las» (p. 65). En el lugar delser, permanece la noción de«máquina programatriz, que engendra el texto del que esparte en la medida en que[...] la parte es más grande queeltodo»(p. 60): lógica de la infraestructura. En Ecce Homo,el exergo es el lugar de tal máquina: ni dentro ni fueradel texto «propiamente» dicho, el exergo vincula vida yproducción filosófica bajo la figura de un don que,sinembargo, otorga deuda. 'Tal es la poderosa máquina tex-tual, que «en un conjunto dado[...] programaa la vez losmovimientos de las dos fuerzas contrarias y que los apa-reja, los conjuga, los casa como la vida la muerte [sic)>(pp. 44-45).
Tal máquina, tal inscripción programática en el ori-gen, no es ya una máquina «en el sentido clásicamentefilosófico» (p. 45), porque no se ajusta al imperativo delogon didonai, dar razón. No produce ni constituye el tex-to, sino que antes bien lo programa remitiendo a la im-posibilidad de su producción, de su constitución, en elsentido de que ningún texto es posible si debe ser auto-producido, autoconstituyente. Tales son las implicacionesdel motivo del eterno retorno en la génesis autobiográfi-ca nietzscheana.
IV
La inscripción auto-heterográfica es la infraestructura delproceso autobiográfico. La versión trascendental de laautobiografía —según la cual la vida es representable enescritura más o menos perfectamente, atendiendo al gra-do de autorreflexividad alcanzada, toda vez que la auto-rreflexividad funciona y puede funcionar como unareducción delo figural— fracasa porque no hay posibilidad
134
Autografía (Nietzsche y Derrida)
de constitución autónomadela firma, porque la firmadepende siempre de lo firmado y no es meramente exte-rior, ni meramente interior, a ello. Dejando al margen las
implicaciones de esta posición para una teoría de la auto-biografía —pero esta posición no es una mera «posición»,sino antes bien la expresión de las condiciones de posibi-lidad de toda posición con respecto de la autografía—, suimportancia deriva, a mi juicio, de cómo afecta a la gene-ralidad de la escritura teórica.
Tras Ecce Homo, y en particular tras la interpretaciónderrideana de Ecce Homo, puede decirse que toda escritu-ra, tanto autográfica comoteórica, no puede ya sustraer-se a la necesidad de inscribir en sí el imperativo implicadoen las palabras de Nietzsche ya parcialmente citadas:
Bajo estas circunstancias hay una obligación, contra la queen el fondose rebelan mis hábitos, y todavía más el orgullode mis instintos, que es la de declarar: ¡Escuchadmel Pues soytal y tal. Sobre todo, no me confundáis con otro [p. 511].
Las circunstancias a las que Nietzsche responde soncabalmente las que imponen la deuda del no-reconoci-miento por parte del otro (no me reconoces,y, por lo tan-to, me obligas a decirte quién soy). Nietzsche quiere decirquién es porque el otro no reconoce su unicidad, y porlo tanto, la cita recuenta la doble exigencia de intentarla inscripción del nombre único (ya sin embargo siem-pre multiplicado, o doblado: «tal y tal») en el momentoen que el nombre único se pierde por obra de la deu-da esencial que obliga a su repetición. La escritura es asíel síntoma de una compulsión de repetición en la quelo único repite su pérdida en un esfuerzo desastroso porconjurarla. La misma cita de Nietzsche, comola totali-dad de Ecce Homo, deben entenderse como un momento
más de ese proceso inacabable de repetición. El nombrepropio no quiere solamente inscribirse en el momento«propiamente» autobiográfico, sino que, al contrario, elmomento «propiamente» autobiográfico no es sino lacifra de un proceso generalizado de heterografía en el co-razón dela escritura. Y el eterno retorno, en cuanto doc-
trina filosófica, y en cuanto apertura a algo que trascien-de toda doctrina y todo hecho doctrinal como nombrepropio o como propiedad del pensamiento, es la cifrade la inscripción heterográfica en el corazón del pensa-miento,
Hemosvisto la escritura autobiográfica como un in-tento de restauración, o sobrevivencia del sujeto al duelopor su falta. Toda escritura, y aquí habría que retomarla dialéctica especulativa y su voluntad de inscripción to-talizadora, inscribe la muerte, y, por lo tanto, el momen-
to vacío en que la totalización se hace imposible. La leydel pensamientoes, así, el paso a la heterografía: el pasoa la inscripción del otro en el uno. Con ello el nombrepropio se abre a la comunidad del nombre, en el mismomomento en que pretende conjurarla.
«Todo lo que yo escribo es terriblemente autobiográ-fico», dice Derrida («Otobiographie»,p. 99). Lévesque se
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
ESTUDIOS
pregunta: ¿por qué «terriblemente»? En esa afirmación delterror hay una afirmación del exceso, que implica, diceLévesque, «un pasaje en el límite» (p. 100). El pasaje eshacia cierto «afuera», y consumala entrada de la escritu-ra en el lugar del desastre, del desbordamiento. El pensa-miento queda desvinculado: en su lugar se instaura unsecreto. Pero el secreto no guarda nada, excepto que guar-da nada, el lugar de la desaparición, de la pérdida delpensamiento. La escritura es duelo porla pérdida del pen-
pu AA o
samiento. ¿Cómo conciliar esta conclusión con el hechode que Nietzsche presenta en Ecce Homoel eterno retor-no como doctrina de la más absoluta afirmación de loque hay?%
Afirmar el duelo, querer el duelo, ¿no supone abrirel propio trabajo, abrir el propio cuerpo, a un «duelo deduelo» dondela heterografía resulta finalmente recupera-da para el signo de una ley afirmativa, en una afirmación
de la ley? En el coloquio que siguió a la presentación desu última conferencia pública, Paul de Man definió de lasiguiente manera el nihilismo: «Entiendan por nihilismocierta clase de conciencia crítica que no les permitirá ha-cer ciertas proposiciones afirmativas cuando esas propo-siciones afirmativas van contra la manera en que las cosasson» («Conclusions»,p. 104). La concienciacrítica, bajo
eS,-Sprofundamen-¡guelaleydeelascosas, o la manera
enqueesaley.se aparece a un pensamiento noparalizadoporlanecesidaddereconcilia: propiolímite.Elduelo del pensamiento es amor másallá de la muerte delpensamiento. Amorceloso: el intento porinscribir en elcampo del pensamiento la firma del pensador, hacer detodo lo que se hace algo «terriblemente autobiográfico»,no es solo dejar que la firma inscriba, sino también de-jarse firmado en la voluntad de una monstruosa expro-piación.
te afirmativa,porq
NOTAS
1. Que la posibilidad más propia de algo sea también su imposibili-
dad fue establecido por Martin Heidegger en Sen und Zeit, en especialen las secciones donde se exponen las nociones de autenticidad, ser-para-lamuerte, llamada de la conciencia, y ser culpable/deudor (sec. 51-59).Demostrarlo implicaría una amplia labor de exégesis. Baste decir, enel contexto de este trabajo, que estas secciones de Sein und Zeit sonparticularmente importantes para el pensamiento de Jacques Derrida.La noción, por ejemplo, de «voz de la conciencia», criticada en Delagrammatologie por su cierto «logocentrismo»(ver esp. parte 1, cap. 1),determina esencialmente las posteriores reflexiones derrideanas sobreel
«nombre secreto» y sobre la escritura como apertura a la «idiomatici-dad». Por citar solo algunos de los lugares relevantes: en cierto sentido,la totalidad de Glas; pp. 139-154 de L'oreille; «Ja, o en la estacada»,
pp. 112-113, dondese dan otras referencias; véase también David, p. 73.
La primera parte de Ronell está dedicada casi en su totalidad a una ex-ploración de la «voz de la conciencia» heideggeriana entendida desdeDerrida. Cfr. también Weber, sobre «deuda».
2. Sobrela lectura: «Con tal de que no nos atengamos a un referen-cialismo ingenuo y “realista”, la relación a algún tipo de referente úni-
co e irreemplazable nos interesa y anima nuestras lecturas más sabiasy estudiadas» (Derrida: «Les morts» p. 299).
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Autografía (Nietzsche y Derrida)
3. Deentre la amplia bibliografía, citaré, como más relevantes paramí, a Granier, Klossowski, Deleuze y Blanchot (Le pas), además de alNietzsche de Heidegger.
4. Este artículo podría haber procedido para estudiar el mismo temaen Derrida de diversas maneras. Sabe mal haber tenido que prescindirdel estudio de la relación derrideana con el tema heideggeriano de Ereignis(véase Éperons, pp. 88-102, como un posible comienzo). Sobre la temá-tica específicamente autobiográfica, la totalidad de La carte postale, y enespecial «““Speculer”” —sur Freud», que por su parte remitiría a otrostextos de Derrida sobre psicoanálisis, en particular a «Freud et la scénede Pécriture». Sobre la firma, además de esos lugares y de Glas, véaseSignéponge, «Women in the Beehive», los trabajos recogidos en LimitedInc y «Ulysse gramophone». Pero también extraordinariamente relevantespara el tema general de la autografía son los escritos de Derrida sobretraducción: por ejemplo, «Survivre», «Des tours de Babel», «Deux mots
pour Joyce», y la segunda parte de Loreille de l'autre.5. «Logos», en Vortráge, vol. 3, pp. 4-26. Véase también Rand, y p. 438
de su artículo para referencias a otros lugares en la obra de Heideggerdonde se tematiza la noción de logos.
6. El lugar más relevante es la segunda parte de Nietzsche: «El eternoretorno de lo mismo». Pero conviene también remitir a la parte sépti-ma, «La determinación onto-historial del nihilismo». .
7. Véase «Interpreting», pp. 8-9. Las reflexiones de Heidegger sobre«el fundamento propio quela filosofía se da a sí misma», y por lo tantosobre aquello quela filosofía re-presenta, están al principio de la prime-ra parte, «La voluntad depoder como arte», y también dispersas en otroslugares del libro. La crítica más sostenida a la iinterpretación heidegge-riana de Nietzsche, en Éperons. Derrida deconstruye el concepto de «re-presentación» explícitamente en «Envoi».
8. Cfr. Gasché, pp. 136-142, y en general el capítulo «Deconstructi-ve Methodology» de su libro (pp. 121-176), donde hay varias referenciasa la noción de logon didonai.
9. Derrida ha escrito ampliamente sobre la ley. Aparte de pp. 151-154 de Loreille, conviene remitir a «La loi du genre», «Préjugés», y «Ad-miration pour Nelson Mandela». En Women in the Beehive», se esta-blece también la conexión explícita entre firma y ley (p. 200).
10. Esaes la posición fundamental de Nancy tal como yola entien-do. Véase sin embargo,la estrecha asociación que establece entre la pro-bidad nierzscheana y el imperativo categórico de Kant (pp. 80-86). Nancyestá cerca de Derrida en su atención a la ley del pensar como aquelloque marca la constitución del sujeto de la escritura.
11. Viene desarrollándose desde textos como «Lastructure, le signeet le jeu». Pero véase especialmente Ulysse gramopbone.
12. «Un philosophe inoui» es el título de una de las secciones dela contribución de Sarah Kofman a Écarts (pp. 121-132). Kofman hablatambién de la necesidad de desarrollo de una tercera oreja, que no es,sin embargo, una oreja sintética en el sentido dialéctico.
13. Una amplia parte de la «Table ronde sur la traduction», cuya trans-cripción es parte de Loreille, se dedica a la exposición de esta temática.Sobre traducción, véase en particular «Deux mots pour Joyce» y «Destours de Babel». Sobre relación entre traducción y filosofía, en particu-lar Loreille, pp. 154-166.
14. La doble herencia en Nietzsche es la que viene de su madre yde su padre. Cfr. Ecce Homo, p.516, y «Otobiographie», p. 29 y ss. Latemática es crucial para Derrida por la importancia del «parricidio» comoantilogocentrismo en su pensamiento. Cfr. «La pharmacie de Platon».En «Otobiographie», la doble herencia es lo que precisamente llama auna posibilidad y a un sistema «otros» de enseñanza de la filosofía:pp. 33-56.
15. «[...] el pensamiento del Eterno Retorno, la más alta fórmula de
asentimiento que se haya jamás alcanzado» (Ecce Homo, p. 574). Sobredesastre, véase Blanchot: Lécriture. Cfr. también Derrida, «Pas» y «Sur-
vivre», en Parages. Sobre duelo, que es un tema importante en Glas, enespecial hacia el final, véase también «Fors», y los comentarios en «Ja»,p. 111, donde se explica la noción de «duelo de duelo».
135
ESTUDIOS
OBRAS CITADAS
BARTHES, Roland, La chambre clatre, Paris, Seuil, 1980.
BLANCHOT, Maurice, Lécriture du desastre, París, Gallimard, 1980.—, Le pas au-dela, París, Gallimard, 1973.
Davip, Catherine, «An Interview with Jacques Derrida», en DavidWood y Robert Bernasconi (eds.), Derrida and Différence, Evanston,Northwestern U.P., 1988, 71-82.
DELEUZE, Gilles, Nietzsche et la philosophie, París, Presses Universitai-
res de France, 1967.DERRIDA,Jacques, «Admiration pour Nelson Mandela ou Les lois de
la réflexion», en Psyché, 453-475.—=, La carte postale. De Socrate a Freud et au-dela, Paris, Flammarion, 1980.
«Deux mots pour Joyce», en Ulysse gramophone. Deux motspourJoyce,3-54,
Lécriture et la différence, París, Seuil, 1967.
«Envoi», en Psyché, 109-143.
—, Éperons. Les styles de Nietzsche, París, Flammarion, 1978.«Fors», en Nicolas Abraham y María Torok, Cryptonimie. Le ver-bier de homme aux loups, Paris, Aubier-Flammarion, 1976, 8-73.
«Freud et la scéne de Pécriture», en Lécgiture et la différence,293-340.
Glas, 2 vols., París, Denóel-Gonthier, 1981.De la grammatologie, París, Minuit, 1967.
«Interpreting Signatures (Nietzsche/Heidegger): Two Questions», enLaurence Rickels (ed.), Looking After Nietzsche, Albany, State U. ofNew York P., 1990, 1-17.
, «fa, o en la estacada. Entrevista con Jacques Derrida (segunda par-te)», en Patricio Peñalver (ed.), «Jacques Derrida. “¿Cómo no ha-blar?” y otros textos», Suplementos Anthropos, 13 (1989), 104-122.«Lettre á un ami japonais», en Psyché, 387-393.
Limited Inc, Evanston, Northwestern U.P., 1988.«La loi du genre», en Parages, 249-287.«Les morts de Roland Barthes», en Psyché, 273-304.Loreille de l'autre. Otobiographtes, transferts, traductions, ed. de Claude
Lévesque y Christie V. McDonald, Montreal, VLB, 1982.—, «Otobiographie de Nietzsche», en Loreille de Pautre, 11-56.—, Parages, París, Galilée, 1986.
=, «Pas», en Parages, 19-116.
— «Préjugés. Devant la lot», en VV. AA., Lafaculté de juger, Paris, Mi-nuit, 1985, 87-139,
—=, Psyché. Inventions de l'autre, Paris, Galilée, 1987.
Id
Adl
136
Autografía (Nietzsche y Derrida)
—, «La pharmacie de Platon», en La dissémination, París, Seuil, 1972,
71-198.
—, Signéponge, París, Seuil, 1988.—, «“Speculer”” —sur Freud», en La carte postale, 277-437.—, «Lastructure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humai-
nes», en Lécriture et la différence, 409-428.—=, «Survivre», en Parages, 117-218.
—, «Des tours de Babel», en Psyché, 203-235.
—, «Ulysse gramophone», en Ulysse gramophone. Deux mots pourJoyce,55-143.
Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, París, Galilée, 1987., «Women in the Beehive. A Seminar with Jacques Derrida», en AliceJardine y Paul Smith (eds.), Men in Feminism, Nueva York, Methuen,1987, 189-203.
GAscHÉ, Rodolphe, The Tain ofthe Mirror. Derrida and the PhilosophyofReflection, Cambridge, Harvard U.P., 1986.
GRANIER, Jean, Le probléme de la verité dans la philosopbie de Nietzsche,
París, Seuil, 1966.
HEIDEGGER, Martin, «Logos», en Vortráge und Aufsátze, vol. 3, Pfúllin-gen, Neske, 1967, 4-26.
= Nietzsche, 2 vols. Pfúllingen, Neske, 1961.—=Sein und Zeit, Tubinga, Max Niemeyer, 1986.
KLossowsk1, Pierre, Nietzsche et le cercle vicienx, París, Mercure deFrance, 1969.
KOFMAN, Sarah, «Un philosophe ““unheimlich”», en Lucette Finas yotros, Écarts, París, Fayard, 1973, 107-204.
MAN,Paul de, «Autobiography as De-Facement», en The Rhetoric ofRo-manticism, Nueva York, Columbia U.P, 1984, 67-81.
—, «Conclusions. Walter Benjamin's “The Task of the Translator”»,
en Resistance to Theory, Minneapolis, U. of Minnesota P, 1986, 73-105.NIETZSCHE,Friedrich, Ecce Homo, en Werke, vol. 3, ed. de Karl Schlech-
ta, Francfort, Ulstein Materialien, 1984, 509-605.
NANCY, Jean-Luc, «“Our Probity!” On Truth in the Moral Sense in
Nietzsche», en Laurence Rickels (ed.), Looking After Nietzsche, Al-bany, State U. of New York P., 1990, 67-87.
RAND, Nicholas, «The Political Truth of Heidegger's “Logos”. Hidingin Translation», PMLA, 105, 3 (1990), 436-447.
RONELL, Avital, The Telephone Book. Technology, Schizophrenia, ElectricSpeech, Lincoln, U. of Nebraska P., 1990.
WEBER, Samuel, «lhe Debts of Deconstruction and Other, Related As-
sumptions», en Institution and Interpretation, Minneapolis, U. of Min-nesota P., 1987, 102-131.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Bibliografía selecta sobreteoría de la autobiografía
Ángel G. Loureiro
ABBOTT, H. Porter, «Autobiography, Autography, Fic-tion: Groundwork for a Taxonomy of Textual Cat-egories», New Literary History, 19 (1988), 597-615.
AMOSSY, Ruth, «Autobiographies of Movie Stars: Presen-tation of Self and Its Strategies», Poetics Today, 7 (1986),673-703.
ANDERSON,Linda, «At the Threshold of the Self:Women and Autobiography», en Moira Monteith (ed.),Women's Writing, Sussex, Harvester, 1986, 57-71.
ARANA,R. Victoria, «Metonimy and Psychological Real-ism in Autobiography», en Joann James y William ].Cloonan (eds.), Apocalyptic Visions Past and Present,Tallahassee, Florida State University Press, 1988,
99-110. :
ÁLVAREZ, María Antonia, «La autobiografía y sus géne-ros afines», Epos, 5 (1989), 439-450.
«Autobiografie», Maatstaf, 36 (sept.-oct. 1988). Númerodedicado a la autobiografía.
BAKER, Houston A., Jr., «The Problem of Being: Some
Reflections on Black Autobiography», Obsidian, 1(1975), 18-30.
BATES, E. Stuart, Inside Out: An Introduction to Autobi-
ography, Nueva York, -Sheridan House, 1937.
BELL, Robert, «Autobiography and Literary Criticism»,Modern Language Quarterly, 46 (1985), 191-201.
BENSTOCK,Shari, ed., The Private Self: Theory and Prac-
tice ofWomen's Autobiographical Writings, Chapel Hill,North Carolina University Press, 1988.
— «Authorizing the Autobiographical», en Benstock (ed.),10-33.
BLACKBURN,Regina, «In Search of the Black Female Self:African-American Women's Autobiographies and Eth-nicity», en Jelinek (ed.), 149-162.
BLANCHARD,Jean Marc, «Of Cannibalism and Autobi-
ography», Modern Language Notes, 93 (1978), 654-676.BLANCHARD, Marc Eli, «The Critique of Autobi-
ography», Comparative Literature, 343, 2 (primavera1982), 97-115.
BOREL, Jacques, «Problémes de l'autobiography», en
137
DOCUMENTACIÓN
Michel Mansuy (ed.), Positions et oppositions sur le ro-
man contemporaine, París, Klincksieck, 1971.
BOUJOUR, Michel, Miroirs d'encre, París, Seuil, 1980.
BRÉE, Germaine, «The Break-Up of Traditional Genres:Bataille, Leiris, Michaux», Bucknell Review, 21,2 (1973), 3-13.
—, «The Fictions of Autobiography», Nineteenth-Century
French Studies, 4 (verano 1976).—, «Michel Leiris: Mazemaker», en Joseph Olney (ed.)
(v. abajo), 194-206.—, «Autoginography», The Southern Review, 22, 2 (1986),
223-230,BROCHIER, Hubert, «Psychanalyse et désir d'autobiogra-
phic», en Individualisme et Autobiographie (v. abajo),
177-185.
BRODZKI, Bella y Celeste SCHENCK (eds.), Life/Lines.Theorizing Women's Autobiography, Ithaca, CornellUniversity Press, 1988.
BRUMBLEIL, H. David, American Indian Autobiography,Berkeley, University of California Press, 1988.
BRUSS, Elizabeth W., Autobiograpbical Acts. The ChangingSituation ofa Literary Genre, Baltimore, Johns Hop-
--kins University Press, 1976. (V. la traducción del pri-
mer capítulo en este Suplementos.)—, «Eye for l: Making and Unmaking Autobiography in
Film», en James Olney (ed.) (v. después), 296-320.BURR, Anna Robeson, The Autobiography. A Criticaland Comparative Study, Boston, Houghton Mifflin, 1909.
BUTTERFIELD, Stephen, Black Autobiography in Ameri-
ca, Amherst, University of Massachusetts Press, 1974.
CABALLÉ, Anna, «Figuras de la autobiografía», Revista
de Occidente, 74-75 (julio-agosto 1987), 103-119.CAMERON,J. M., «The Theory and Practice of Autobi-
ography», en Brian Davies (ed.), Language, Meaning,and. God, Londres, Chapman, 1987.
CARR, Helen, «In Other Words: Native American
Womer's Autobiography», en Bella Brodzki (ed.),131-153.
CATELLL, Nora, Elespacio autobiográfico, Barcelona, Lu-
men, 1991.
CLARK, A.M., Autobiograpby. lts Genesis and Phases,Edimburgo, Oliver and Boyd, 1935.
COIRAULT, Ives, «Autobiographie et mémoires (XVIE-xvirrsiécles) ou existence et naissance de Pautobio-
graphie», Revue d'Histoire Littéraire de la France, 75
(1975), 937-953.
CosTE, Didier, «Autobiographie et auto-analyse, matri-ces du texte littéraire», en Individualisme et Autobio-
grapbie (v. abajo), 248-263.COUSER, G. Thomas, American Autobiography. The Pro-
phetic Model, Amherst, University of Massachusetts
Press, 1979.
—, Altered Egos. Authority in American Autobiograpby,Oxford, Oxford University Press, 1989.
Cox, James M., «Autobiography and America», VirginiaQuarterly Review, 47 (1971), 252-277.
—, Recovering Literature's Lost Ground: Essays in Ameri-
138
Bibliografía: teoría de la autobiografía
can Autobiography, Baton Rouge, Louisiana State Uni-
" versity Press, 1989.
CURTIN, John Claude, «Autobiography and the Dialec-
tic of Consciousness», International Philosopbical Quar-serly, 14 (1974), 343-346.
DENTITH,Simon y Philip Dodd. «The Uses of Autobi-
ography», Literature and History, 14 (primavera 1988),
4-22.
DERRIDA, Jacques, Loreille de l'autre. Otobiographies,
transferts, traductions, Montreal, VLB "editeur, 1982.
Hay edición francesa de parte del libro, con el título
de Otobiograpbies, y traducción inglesa, The Ear ofthe
Other.—, Memoiresfor Paul de Man, Nueva York, Columbia Uni-
versity Press, 1986.
DiTHEY, Wilhelm, Selected Writings, H.P. Rickman (ed.),
Cambridge, Cambridge University Press, 1976. (Sobreautobiografía, 212-216.)
DoDD,Philip, «History or Fiction, Balancing Contem-
porary Autobiography's Claims», Mosaic, 20 (otoño1987), 61-69.
DOWNING,Christine, «ReVisioning Autobiograpy: The
Bequest of Freud and Jung», Somndings, 60 (1977),
210-228.
EAKIN, Paul John, «Malcolm X and the Limits of Áuto-
biography», en James Olney (ed.) (v. abajo), 181-193.
—, Fictions in Autobiograpby. Studies in the Art of Self
Invention, Princeton, Princeton University Press, 1985.
—, «Narration and Chronology as Structures of Reference
and the New Model Autobiographer», en James Ol-
ney (ed.), Studies in Autobiography (v. abajo), 32-41.
—, (ed.), American Autobiograpby. Retrospect and Prospect,
Madison, The University of Wisconsin Press, 1991.
EARLE, William, The Autobiograpbical Consciousness.
A Pbilosophical Inquiry into Existence, Chicago, Quad-
rangle Books, 1972.
EGAN,Susanna, Patterns ofExperience in Autobiography,Chapel Hill, University or North Carolina Press, 1984.
—, «Changing Faces of Heroism: Some Questions Raisedby Contemporary Autobiography», Biography, 10 (1n-vierno 1987), 20-38.
ELBAZ, Robert, The Changing Nature ofthe Self: A Criti-cal Study of the Autobiographic Discourse, lowa City,University of lowa Press, 1987.
ERIKSON, Eick H., «Ghandi's Autobiography: The
Leader as a Child», The American Scholar, 35 (1966),
632-646.FINKIELKRAUT, Alain, «Desire in Autobiography», Genre,
6 (1973), 220-232.FOX-GENOVESE, Elizabeth, «My Statue, My Self, Auto-
biographical Writings of Afro-American Women»,enShari Benstock (ed.), 63-89.
FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad. 1. La Vo-luntad de saber, Madrid, Siglo XXI, 1978.
FowLIE, Wallace, «On Writing Autobiography», The Sout-hern Review, 22 (primavera 1986), 273-279.
FRECCERO,John, «Autobiography and Narrative», en Re-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
constructing Individualism: Autonomy, Individuality,and the Selfin Western Thought, Thomas C. Heller etal. (eds.), Stanford, Stanford University Press, 1986,16-29,
FRIEDMAN,Susan Stanford, «Creativity and the Child-birth Metaphor, Gender Difference in Literary Dis-course», Feminist Studies, 13, 1 (primavera 1987), 49-82.
—, Women's Autobiographical Selves, Theory and Prac-tice», en Benstock (ed.), 34-62.
—, «Theories of Autobiography and Fictions of the Selfin H.D/s Canon», en Thomas R. Smith (ed.), SelfRepresentation, Autobiographical Writing in the Nine-teenth and Twentieth Centuries (en prensa).
GASCHÉ, Rodolphe, «Self-Engendering as a Verbal Body»,Modern Language Notes, 93 (1978), 677-694.
Genre, 6 (1973). Monográfico dedicado a la autobiografía.GILBERT, Sandra C. y Susan D. GUBAR, «Ceremonies of
the Alphabet: Female Grandmatologies and the FemaleAutograph», en Domna Stanton (ed.), 21-48.
GÓMEZ MORIANA, Antonio, «Narration and Argumen-tation in Autobiographical Discourse», en NicholasSpadaccini y Jenaro Talens (eds.), Autobiography inEarly Modern Spain, Minneapolis, The Prisma Insti-tute, 1988, 41-58.
GORDON,David J., «Character and Self in Autobiogra-
phy», Journal of Narrative Technique, 18 (primavera1988), 105-119.
GREENE, Donald, «I'he Uses of Autobiography in theEighteenth Century», en Philip B. Daghlian (ed.), Es-says in Eighteenth Century Literature, Clommington,Indiana University Press, 1968.
GUNN,Janet Varner, «Autobiography and the NarrativeExperience of Temporality as Depth», Soundings, 60(1977), 194-209.
—=, Autobiography: Toward a Poetics ofExperience, Filadel-fia, University of Pennsylvania Press, 1982.
GUSDORE Georges, «Conditions et limits de l'autobio-grapie», en Formen der Selbsdarstellung. Analekten zueiner Geschichte des literarischen Selbsportraits. Festga-be fur Fritz Neubert, Berlín, Duncker 87 Humblot,1956, 105-123. Traducción inglesa en Olney (ed.)(v. abajo). Incluido en este Suplementos.
—, La découverte de soz, París, PUE, 1948.
— «De Pautobiographie initiatique a la autobiographiegenre littéraire», Revue d'histoire littéraire de la Eran-ce, 75 (1975), 957-994,
= «Scripture of the Self, “Prologue in Heaven'», The Sou-
thern Review, 22 (1986), 280-295. Reimpreso en JamesOlney (ed.) Studies in Autobiography (v. abajo),112-127.
—, «Lautobiographie, échelle individuelle du Temps», Bx-lletin de Psychologie (París) (septiembre-octubre 1990).
—, Lignes de Vie. 1: Les Ecritures de Moi. II: Auto-Biographie,París, Odile Jacob, 1991, 430 y 500.
HARPHAM,Geoffrey Galt, «Conversion and the Langua-ge of Autobiography», en James Olney(ed.) Studies inAutobiograpby (vw. abajo), 42-50.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Bibliografía: teoría de la autobiografía
HARRIS, Jane Gary, «Autobiographical "Theory and Con-temporary Soviet and American Narrative Genres», enAmerican Contributions to the Tenth International Con-gress ofSlavists, Sofía, September 1988: Literature, Co-lumbus, OH, Slavica, 1988, 191-208.
HART, Francis R., «Notes for an Anatomy of ModernAutobiography», Nueva Literary History, 22 (1970),485-511.
HAWKINS, Anne Hunsaker, Archetypes ofConversion: TheAutobiograpbies ofAugustine, Bunyan andMerton, Le-wisburg, Bucknell University Press, 1985.
HEILBRUN, Carolyn G., «Women's AutobiographicalWriting, New Prose Forms», Prose Studies, 8, 2 (1985),20-27.
—, «Non-Autobiographies of “Priviledge”” Women:England and America», en Bella Brodzki (ed.),62-76.
HEWIrT, Leah D., «Getting into the (Speech) Act: Auto-biography as Theory and Performance», Substance, 52(1987), 32-44.
—, Autobiographical Tightropes, Simone de Beauvoir, Natha-lie Sarraute, Marguerite Duras, Monique Wittig, andMaryse Conde, Lincoln, University of Nebraska Press,1990.
HORNUNG,Alfred, «German Contributions to Autobi-
ography Studies», A/B, Auto/Biography Studies, 3 (pri-mavera 1987), 12-23. l
HOROWITZ, Irving Louis, «Autobiography.as the Presen-tation of Self for Social Inmortality», New Literary History, 9 (1977), 173-179.
HOWARTH, William, «Some Principles of Autobi-
ography», New Literary History (19), 363-381. Reim-preso en James Olney (ed.), Autobiograpby (v. abajo),84-114,
Individualisme et Autobiograpbie en Occident, ClaudetteDelhez-Sarlet y Maurizio Catani (eds.) Bruselas, Édi-tions de Université de Bruxelles, 1983.
JELINEK,Estelle C. (ed.), Women's Autobiograpbies: Essaisin Criticism, Bloomington, Indiana University Press,1980.
—, «Introduction: Women's Autobiography and the MaleTradition», en Jelinek (ed.), 1-20.
—, The Tradition of Women's Autobiograpby: From An-tiquity to the Present, Boston, 'Twayne, 1986.
KAZzIN, Alfred, «Autobiography as Narrative», MichiganQuarterly Review, 3 (1964), 210-216.
KRISTEVA Julia, «My Memory's Hyperbole», en Dom-na Stanton (ed.), 219-235.
KRUPAT, Arnold, For Those Who Come After. A Study ofNative American Autobiography, Berkeley, Universityof California Press, 1985.
LACOUE-LABARTHE, Philippe, «L'écho du sujet», en Lesujet de la Philosophie. Typograpbies I, Paris, AubierFlammarion, 1979, 217-303.
LANG, Candance, «Autobiography in the Aftermath ofRomanticism», Diacritics, 12 (1982), 2-16.
LEHMAN, Paul. «Autobiography of the Middle Ages»,
139
DOCUMENTACIÓN
Transactions oftbe Royal Historical Society, vol. 3, Lon-dres, Offices of the Royal Historical Society, 1953.
LEBOWITZ, Herbert, Fabricating Lives. Explorations inAmerican Autobiography, Nueva York, Alfred Knopf,1989.
LEIGH, James, «The Figure of Autobiography», Modern
Language Notes, 93 (1978), 733-749.LEJEUNE, Philippe, L'autobiographie en France, Paris,
A. Colin, 1971.
—, «Autobiography in the Third Person», New LiteraryHistory, 9 (1977), 27-50. Reimpreso en Je est un autre(v. más abajo), 32-59.
—, Lepacte autobiograpbique, París, Seuil, 1975. El primercapítulo, «Le pacte autobiographique»está incluido eneste Suplementos.
—, Lire Leiris: autobiograpbie et langage, París, Klinsksieck,1975.
—, Je est un autre. L'autobiographie, de la littérature auxmédias, Paris, Seuil, 1980.
—, Moi aussi, París, Seuil, 1985.LIONETT Frangoise, Autobiographical Voices: Race, Gen-
der, SelfPortraiture, Ithaca Cornell University Press,1988.
Literature and History, 14 (primavera 1988). Número de-dicado a «Autobiography and Working-Class Writing».
MACCANNELL,Juliet Flower, «History and Self-Portraitin Rousseau's Autobiography», Studies in Romanticism,13 (1974), 279-298.
MAN,Paul de, «Autobiography as De-Facement», en TheRhetoric ofRomanticism, Nueva York, Columbia Uni-
versity Press, 67-80. Incluido en este Suplementos.MANDEL,Barrett J., «The Autobiographer's Art», Jour-
nal ofAesthetics and Art Criticism, 27 (1968), 215-226.—, «“Basting the Imagen with a Certain Liquor”: Death
in Autobiography», Soundings, 57 (1974), 175-188.—, «Full of Life Now», en James Olney (ed.) (v. abajo),
49-72.
MANDEL, Nadine, «The Ilussion of Subjectivity», PoeticsToday, 7 (1986), 527-545.
MARCUS,Jane, «Invincible Mediocrity: The Private Selvesof Public Women», en Benstock (ed.), 114-146.
MARCUS, Laura, «Coming Out in Print: Womarn's Au-
tobiographical Writing Revisited», Prose Studies, 10(Mayo 1987), 102-107.
—, «Enough about you, let's talk about me”, RecentAutobiographical Writing», New Formations, 1 (1987).
MARTIN, Biddy, «Lesbian Identity and AutobiographicalDifference[s], en Bella Brodzki (ed.), 77-103.
MAsoN, Mary G., «The Other Voice: Autobiographiesof Women Writers», en James Olney (ed.) (v. abajo),207-235. Reimpreso en Bella Brodzki (ed.), 19-44.
MAY, Georges, L'autobiograpbie, Paris, PUE, 1979. Tra-ducción española, La autobiografía, México, FCE,1982.
MAZLISH, Bruce, «Autobiography and Psyco-analysis: Be-tween Truth and Self-Deception», Encounter, 35 (1970),28-37.
140
Bibliografía: teoría de la autobiografía
MEHIMAN,Jeffrey, A Structural Study ofAutobiography:Prosut, Leiris, Sartre, Lévi-Strauss, Ithaca, Cornell Uni-
versity Press, 1974,MILLER, Nancy, «Women's Autobiography in Franco», en
Bella Brodzki (ed.), 45 ss.MILLER, Ross, «Autobiography as Fact and Fiction:
Franklin, Adams, Malcolm X», The Centennial Review,
16 (1972), 221-232.
MIscH, Georg, Geschichte der Autobiographie, 4 vols., Ber-na y Francfort, 1949-1965.
NANCY, Jean-Luc, «Mundus est Fabula», Modern Lan-
guage Notes, 93 (1978), 635-653.NASSAR, Loretta Topalian, «Translating the Self-Image:
Problems of Multicultural Identities in Autobiogra-phy», en Mary B. Cambell y Mark Rollins (eds.), Be-getting Images: Studies in the Art and Science ofSymbolProduction, Nueva York, Peter Lang, 1989.
NORMAN,Rose (ed.), «Studies in Women's Autobiogra-phy», A/B: Auto/Biography, 4 (otoño 1988). Númeromonográfico.
NUSSBAUM,Felicity A., The Autobiograpbical Subject Gen-der and Ideology in Eighteenth Century England, Balti-more, The Johns Hopkins University Press, 1989.
OLNEY, James, Metaphors of Self. The Meaning ofAuto-biography, Princeton, Princeton University Press, 1972.
—, «Autos-Bios-Graphein: The Study of AutobiographicalLiterature», South Atlantic Quarterly, 77 (1978), 113-123.
—, «Autobiography and the Cultural Moment: A Thema-tic, Historical and Bibliographical Introduction», enJames Olney (ed.), 3-27.
— (ed.), Autobiography. Essais Theoretical and Critical,Princeton, Princeton University Press, 1980. en esta
bibliografía hay una entrada individual para todos losartículos del libro.
—, Autobiography: An Anatomy and A Taxonomy», Neo-belicon, 13, 1 (1986), 57-82.
— (ed.), Studies in Autobiography, Nueva York, OxfordUniversity Press, 1988.
—, «Autobiography: Theory, Criticism, Instances», TheSouthern Revierw, 22 (primavera 1986). Introducción anúmero monográfico dedicado a la autobiografía.
PALMER, Michael, «Autobiography, Memory, and Mecha-nisms of Concealment», en Bob Perelman (ed.) Wrtt-ing/Talks, Carbondale, Southern Illinois UniversityPress, 1985, 207-229.
PASCAL, Roy, «The Autobiographical Novel and TheAutobiography», Essais in Criticism, 9, 2 (1959), 134-150. Design and Truth in Autobiography, Cambridge,Cambridge University Press, 1960.
POMERLEAU, Cinthya S., «TIhe Emergence of Women'sAutobiography in England», en Jelinek (ed.), 21-38.
PETERSON, Linda H., «Gender and AutobiographicalForm: The Case ofthe Spiritual Autobiography», enJames Olney (ed.), Studies in Autobiography, (ed.)211-222.
PiKE, Burton, «Time in Autobiography», Comparative Li-terature, 28 (1976), 326-342.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
-_ DOCUMENTACIÓN
Prose Studies, 8, 2 (1985). Número dedicado a «ModernSelves. Essays on Modern British and American Auto-biography».
PORTUGES, Catherine, «Seeing Subjects: Women Direc-tors and Cinematic Autobiography», en Bella Brodz-ki (ed.), 338-350.
RAABE,Juliette, «Le marché de vecu», en Individualismeet Autobiograpby (v. arriba), 235-248.
RENZA, Louis A., «The Veto of the Imagination: A The-
ory of Autobiography», New Literary History, 9 (1977),1-26. Reimpreso en Olney(ed.), Autobiography (v. arri-ba), 268-295.
Revue d'histoire literaire de la France, 75 (1975). Númerodedicado a la autobiografía.
ROMERA CASTILLO, José, «La literatura autobiográficacomo géneroliterario», Revista de Investigaciones (Co-legio Universitario de Soria, 1980), 49-54,
—, «Laliteratura, signo autobiográfico. El escritor, signo
referencial de su escritura», en J. Romera Castillo (ed.),La literatura como signo, Madrid, Playor, 1981, 13-56.
ROSEN, Harold, «The Autobiographical Impulse», en De-borah Tannen(ed.), Linguistics in Context: ConnectingObservation and Understanding, Norwood, NJ, Ablex,
1988, 69-88.
ROSENBLATT, Roger, «Black Autobiography: Life as theDeath Weapon», en James Olney (ed.) (v. arriba),169-180.
SAYRE, Robert, «Autobiography and Images of Utopia»,Salmagundi, 19 (1972), 18-37.
—, The Examined Self: Benjamin Franklin, Henry Adams,Henry James, Princeton, Princeton University Press,
1964.
—, «Autobiography ánd the Making of America», en Ja-mes Olney (ed.), 146-168.
SHAPIRO, Stephen A., «The Dark Continent of Litera-ture: Autobiography», Comparative Literature Studies,5 (1968), 421-454,
SHEA, Daniel B., Jr., Spiritual Autobiography in EarlyAmerica, Princeton, Princeton University Press, 1968.
SHUMAKER, Wayne, English Autobiograpby: Its Emergence,Materials and Forms, Berkeley, University of Califor-nia Press, 1954.
SMITH,Sidonie, A Poetics of Women's Autobiography: Mar-ginality and the Fictions of Self-Representation, Bloo-mington, Indiana University Press, 1987.
SOMMER, Doris, «““Not Just a Personal Story”: Women'sTestimonios and the Plural Self», en Shari Benstock(ed.), 107-130.
SPADACCINI, Nicholas y Jenaro TALENS, «The Construc-tion of the Self. Notes on Autobiography in EarlyModern Spain», en Spadaccini y Talens (eds.), Auto-biography in Early Modern Spain, Minneapolis, ThePrisma Institute, 1988, 9-40.
SPACKS,Patricia M., Imagining a Self. Autobiography andNovel in Etghteenth Century England, Cambridge,Cambridge University Press, 1976.
—, «Reflecting Women», The Yale Review, 63 (1973), 26-42.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Bibliografía: teoría de la autobiografía
—, «Stages of Life: Notes on Autobiography and the LifeCycle», Boston University Journal, 25, 2 (1977), 717.
Reimpreso en Albert Stone (ed.), The American Auto-biography: A Collection of Critical Essaís, EnglewoodCliffs, NJ, Prentice-Hall, 1981, 44-60.
—=, «Women's Stories, Women's Selves», The Hudson Re-
view, 30 (1977), 29-46.—, «Self as Subject: A Female Language», en Joyce Ten-
neson Cohen(ed.), In/Sights: Self-Portraits by Women.Boston, David R. Godine, 1978, 112-132.
—, «Selves in Hiding», en Estelle C. Jelinek (ed.) (v. arri-ba), 112-132.
SPENDER,Stephen, «Confessions and Autobiography», enJames Olney (ed.) (v. arriba), 115-132.
SPENGEMANN, W.. C., The Forms ofAutobiography, NewHaven, Yale University Press, 1980.
SPRINKER, Michael, «Fictions of the Self: The End ofAutobiography», en James Olney(ed.) (v. arriba), 321-342. Incluido en este Suplementos:
STANTON, DomnaC.(ed.), The Female Autograph, Chi-cago, Chicago University Press, 1984.
—, «Autogynography: Is the Subject Different», en Stan-ton (ed.), 3-20,
STAROBINSKI, Jean, «The Style of Autobiography», enSeymour Chatman (ed.), Literary Style: A Symposium,Nueva York, Oxford University Pres, 285-294. Reim-
preso en James Olney(ed.) (v. arriba), 73-83. Publica-do en francés en L'oeil vivant II. La relation critique,París, Gallimard, 1970, 83-98, libro del que hay tra-ducción en la Editorial Taurus.
= Jean-Jacques Rousseau. La transpareriset Pobstacle, Pa-ris, Gallimard, 1971.
STONE, Albert E., «Autobiography and American Cul-ture», American Studies: An International Newsletter,
11 (1972), 22-36.—, «The Sea andthe Self: Travel as Experience and Meta-
phor in Early American Autobiography», Genre, 7(1974), 279-306.
—, The American Autobiography: A Collection ofCriticalEssais, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1981.
STURROCK, John, «The New Model Autobiographer»,New Literarty History, 9 (1977), 51-63.
SZÁVAL, János, «La place et le role de l'autobiographiedans la littérature», Acta Litteraria Academiae Scienta-
rum Hungaricae, 18 (1976), 398-414.—, «Naive Autobiographers», Diogenes, 130 (verano 1985),
42-52.
SZEGEDY-MASZAK, Mihaly, «The Life and Times of the Au-tobiographical Novel», Neohelicon, 13, 1 (1986), 83-104.
TAROT, Rolf, «Die Autobiographie», en Prosakunst obneErzáblen: Die Gattungen der nicht-fiktionalen Kunstpro-sa, Tubinga, Niemeyer, 1985, 27-44.
TODD, Jane Marie, «Autobiography and the Case of theSignature: Reading Derrida's Glas», Comparative Lit-erature, 38 (invierno 1986), 1-19.
VANCE, Eugene, «Augustine's Confessions and the Gram-
mar of Selfhood», Genre, 6 (1973), 1-28.
141
DOCUMENTACIÓN
—, «Augustine's Confessions and the Poetics of the Law»,Modern Language Notes, 93 (1978), 618-634.
VERCIER, Bruno, «Le mythe du premier souvenir: PierreLoti, MichelLeiris, Revue d'Histoire Littéraire de laFrance, 75, 6 (noviembre-diciembre 1975), 1.029-1.040.
VILLANUEVA,Darío, «Para una pragmática de la autobio-grafía», en Antonio Lara Pozuelo (ed.), La autobiografíaen lengua española en el siglo XX, Hispanica Helvetica(Laussanne), Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos,1 (1991), 201-218. Reimpreso en su libro El polen deideas, Barcelona, PPU, 1991, 95-114.
VOISINE, Jacques, «Naissance et evolution du terme lit-
téraire “autobiographie», Y a littérature comparée enEurope orientale, Budapest, Academiai Kiado, 1963.
=, «De la confession religieuse a l'autobiographie et aujournal intime: entre 1760 et 1820», Neohelicon, 2, 3-4
(1974), 337-357.VOSss, Norine, «“Saying the Unsayable”: An Introduc-
tion to Women's Autobiography», en Judith Spector(ed.), Gender Studies: Nueva Directions in Feminist Cri-ticism, Bowling Green, OH, Popular, 1986, 218-233.
WATSON,Julia, «Shadowed Presence: Modern Women
Bibliografía: autobiografía española
Writers” Autobiographies and the Other», en JamesOlney (ed.), Studies in Autobiography, 211-222.
WEINTRAUB, Karl J., «Autobiographie and HistoricalConsciousness», Critical Inquiry, 1 (1975), 821-848.
=, The Value of the Individual. Selfand Circumstance inAutobiography, Chicago, University of Chicago Press,1978.
WILSON,Elizabeth, «Tell It Like It Is: Women and Con-
fessional Writing», en Susannah Radstone (ed.) SweetDreams: Sexuality, Gender and Popular Fiction, Lon-dres, Lawrence 87 Wishart, 1988, 21-45.
WINSTON, Elizabeth, «The Autobiographer and HerReaders: From Apology to Affirmation», en Jelinek(ed.) (v. arriba), 93-111.
WINTER, Helmut, Der Aussagewert von Selbstbiographien:Zum Status autobiographischer Urteile, Heidelberg,Winter, 1985.
WUTHENOW, Ralph-Rainer, Das Erinnerte Ich: Enropai-sche Autobiographie und Selbsdarstellung im 18. Jabr-hundert, Munich, C.H. Beck, 1974.
ZUMTHOR,Paul, «Autobiography in the Middle Ages»,Genre, 6 (1973), 29-48.
Bibliografía general sobrela autobiografía española
Ángel G. Loureiro
ANDÚJAR, Manuel, «Memorias españolas», CuadernosHispanoamericanos, 412 (octubre 1984), 63-100.
Autobiograpby in Early Modern Spain, Nicholas Spadac-cini y Jenaro Talens (eds.), Minneapolis, The PrismaInstitute, 1988.
CABALLÉ, Anna, «La literatura autobiográfica en Espa-ña (1939-1979)», Tesis Doctoral, Universidad de Bar-celona, 1986.
—, «Aspectos de la literatura autobiográfica en España»,"Seriptura (Lérida), 2 (1986), 39-49.
=, «Tradición y contexto en el memorialismo decimonó-nico», en Félix Menchacatorre(ed.) Ensayosde Litera-tura Europea e Hispanoamericana, Universidad del PaísVasco, 1990, 53-59,
— «Autobiografías y memorias en España en el siglo XIX»,en Víctor García de la Concha(dir.), Historia dela l;-teratura española, Madrid, Espasa Calpe, volumen de-dicadoal siglo XIX, coordinado por Leonardo RomeroTovar. En prensa (fecha de publicación esperada, 1992).
142
=, Narcisos de tinta (La autobiografía en España, 1939-1975). De próxima publicación (lugar y editorial to-davía a determinar).
Diarios. Un ÁngelMás (Valladolid), 7-8 (otoño 1989). Frag-mentos de diarios de autores extranjeros y españoles(Ángel Crespo, Clara Janés, José Jiménez Lozano, RosaChacel, Andrés Sánchez Robayna, José Miguel Ullán,Ángel Valente, etc.).
Écrire sur soi en Espagne. Modeles et écarts. Actes du Ule Col-loque International d'Aix-en-Provence (4-5-6 décembre1986), Aix-en-Provence, Université de Provence, 1988.
FERNÁNDEZ,James, From Apology to Apostsrophe. Read-ings in Spanish Autobiography, Durham, NC, DukeUniversity Press (aparecerá en 1992).
JARDÍ, Enric, «Memorias catalanas de este siglo», Revis-
ta de Occidente, 74-75 (julio-agosto 1987) 120-128. Nú-mero dedicado a «Biografías y autobiografías».
LARA POZUELO, Antonio(ed.), La autobiografía en len-gua española en el siglo XX, Hispanica Helvetica, 1,Lausanne, Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos,1991.
L'autobiographie dans le monde hispanique. Actes duColloque International de la Baume-les-Aix (11-12-13Mai 1979), Aix-en-Provence, Université de Provence,
1980.
L'autobiographie en Espagne (Actes du Ile Colloque Interna-tional de la Baume-les-Aix, 23-24-25 mat 1981), Aix-en-Provence, Université de Provence, 1982.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
LEvIs1, Margarita, Autobiografías del Siglo de Oro. Jeróni-mo de Pasamonte, Alonso de Contreras, Miguel de Cas-
tro, Madrid, SGEL, -1984.
MANGINI,Shirley, «Three Voices of Exile», Monographic
Review /Revista Monográfica, 2 (1986), 208-215. (So-bre memorias de Victoria Kent, María Teresa León yFederica Montseny).
MERCADIER, Guy, «Aspectosde la literatura testimonialen España», en Jorge Narváez(ed.), La invención dela memoria, Santiago de Chile, Pehuén, 1988, pp. 47-55.
POPE, Randolph, La autobiografía española hasta TorresVillarroel, Fráncfort, Peter Lang, 1974.
Memorias y autobiografías en España (s. xix y Xxx)
SÁNCHEZ BLANCO,Francisco, «La concepción del “yo”en las autobiografías españolas del siglo XIX: De las“vidas” a las “memorias” y “recuerdos'», Boletín dela Asociación Europea de Profesores de Español, año 15,n? 29 (otoño 1983), 39-46.
=, «Autobiografía y concepción del “yo” desde Mor deFuentes a Ramón y Cajal», Revista Canadiense de Es-tudios Hispánicos, 11 (1987), 633-644.
SUÁREZ GALBÁN,Eugenio, «La autobiografía en España(más reflexiones hacia el orientalismo)», Sin Nombre,II, 3 (enero-marzo 1973).
Memorias y autobiografíasen España (siglos XIX y XX)
Anna Caballé*
1. El memorialismo decimonónico
En otras ocasiones he analizado ya la abundancia e inten-sidad de los escritos autobiográficos a lo largo del si-glo XIX, período convulso, como sabemos, tanto desdeun punto de vista histórico-político comoliterario.? Demodo que noes de extrañar ese incremento espectacular:sus autores forman parte de la «generación del Ochocien-tos», espectadora excepcional de profundas transformacio-nes políticas, sociales, científicas, etc. En lo fundamental
e indispensable para la vida ordinaria y de relación, elOchocientos conoce la última palabra (al menos, así loexperimentan cuantosnos lo relatan): del candil a la bom-billa eléctrica, del carro y de la tartana al aeroplano, dela plumade avea la estilográfica y la máquina de escribir.Los inventos y avances se sucedena lo largo del siglo XIXy son tantos que bien pueden eclipsar los de los cin-cuenta siglos anteriores, y son motivo, junto a las nuevasexigencias políticas, del despliegue testimonial de cuan-tos asistieron más o menosactivamente a tan abundantes
* Anna Caballé (Barcelona, 1954) es profesora de Literatura Española en laUniversidad de Barcelona. Ha publicado un estudio sobre La vida y obra de Panli-no Masip (1987), ediciones de La tía Tula y Amor y pedagogía de Miguel de Una-muno y numerosos trabajos sobre temas de su especialidad: la literatura
autobiográfica. Actualmente prepara el capítulo sobre «memorias y autobiogra-fías en el XIX», que se incluirá en la Historia dela literatura española, en variosvolúmenes, de la editorial Espasa Calpe.
La preparación de este trabajo ha sido posible gracias a una subvenciónde laDirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT), proyecton? P589-0047,
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
transformaciones. Así lo expresa el diplomático Gasparde Mestanza ensus Memorias, cuando escribe:
Si se me pregunta cuál ha sido la transformación más gran-de a que heasistido, no vacilaré en afirmar que la aconteci-da en lo que va de siglo XIX —¡y no antes, conste!— respectoal radio de individualización concedido al hombre. Reconoz-co quela expresión es abstrusa, pedante y nada afortunada,pero no encuentro otra. Todo será que me esfuerce un pocoen aclararla.?
Se trata de un fenómenode largo alcance, no exclusi-vamente español, con rasgos comunes en todoel domi-nio europeo y americano: rasgos apoyados en la pasiónpor el documentalismo y la historicidad (no en vano alsiglo XIX se le ha calificado comoel siglo de la Historia)que conformaronel tipo de hombre característico del si-glo. Veámoslo con algún detalle.
En primerlugar, a lo largo del Ochocientos, la prosaadquiere un nuevo vigor, tomandola política como guíade sus inspiraciones: tanto los asuntos públicos comolastransformaciones políticas constituyen la materia medu-lar de libros y folletos, y ocupan los primeros lugares enel interés de la sociedad lectora. Pero el tema que nos ocupaes el de subrayar la óptica centralista con que se describeny analizan los acontecimientos: Madrid es el epicentro decasi todos los relatos autobiográficos, la mayoría de ellosa medio camino entra la literatura de costumbres inspira-da en la realidad ambiental y un sentimiento indudablede autosatisfacción, que conduce, por ejemplo, a enfati-zar los hechos de la Independencia o el espíritu liberalgaditano. .
Asimismo, decíamos, tienen particular aceptación en
toda Europa las obras que constituyen reminiscencias yrecuerdos de hechos recientes. O bien que se apoyan encualquiera de las formas del relato testimonial: libros deviajes, descripción de las propias experiencias (campañasmilitares, el presidio, los exiliospolíticos...). En Italia, porejemplo, sobresale de un modo especial la obra de Maxi-
143
DOCUMENTACIÓN
mo d'Azeglio titulada 7 Miei Ricordi (1867), libro sólidoy sugestivo que parece inspirado en el pensamiento ex-presado por el autor después de 1861: «Ahora que Italiaestá ya hecha, necesitamos hacer a los italianos».? Delmismo año son las Confessioni de un Ottuagenario, de Hi-pólito Nievo, donde el autor quiere demostrar, medianteun ejemplo concreto, que el sentimiento de nacionalidaditaliana brotó, llegó a la madurez y se manifestó entre losúltimos años del siglo XVI y la primera mitad del XIX.
Nopuede decirse, sin embargo, que estas obras,al igualque sus homólogas españolas, concedan libre espacio alrelato de la propia individualidad. Será que apretaban de-masiado las cuestiones públicas para que estos memoria-listas cedieran a la presión de lo personal. Puede ser,además, que en esta época dominara la creencia de queeste tipo de obras contribuía a sentar las reglas que de-bían gobernar el porvenir: por tanto, debía subrayarse suejemplaridad, su carácter, con la tesis ituminista de la us-tración delineada por Voltaire y, antes, por Francis Baconen Novum Organum: el relato (auto)biográfico comoejemplo de virtudes; y así, lo más íntimo, lo más espon-táneo, las anécdotas picantes o los hechos contradictoriosdebían suprimirse, seleccionándose para el público cuan-to en una vida pudiera calificarse de grande y digno y semaánifestara en consonancia con el mundo de los valoresy los convencionalismossociales. De manera que los des-lices estarán de más, por lo general, a no ser los políticoso aquellos que, por haber trascendido a la opinión públi-ca, forzarán una explicación que los justifique o puedadesmentirlos. Un caso extremo de justificación es el deManuel Godoy, el cual, desde su exilio en París, vive ob-sesionado por la repercusión que puedan tener en Espa-ña sus Memoriasy el juicio que de él mismo puedan llegara formarse las nuevas generaciones.
Su grande escozor —referirá Mor de Fuentes al hablar deldestierro de Godoy, hacia 1834, en su Bosquejillo— consisteer lo mucho quese le sindica y acrimina por su saña impla-cable con Saavedra y Jovellanos, los ídolos de la nación, yparece quiere sincerarse con la necesidad que tuvo de resguar-darse de unos enemigos que trataban de exterminarlo a todotrance. No hará poco si acierta a despejar esta incógnita. Alláveremos.*
No hay duda de que el oportunismo constituirá otromóvil importante en la redacción de los escritos autobio-gráficos, como observa Larra en un artículo dedicadoprecisamente a las Memorias de Godoy(y fechado en sep-tiembre de 1836) donde, con su característica mordacidad,
escribe:
[...] la invención de la imprenta a la disposición de todoel mundo ha sido un puerto contra el naufragio para clasesy generaciones enteras: hecha industria lucrativa, todo el queno hatenido otro oficio, todo el que se ha creído con ojospara ver, con oídos para oír, todo el que se ha figurado tenerlas cualidades de testigo (cualidades más difíciles de poseerde lo que parece para no ser testigo a la manera de las pare-
144
Memorias y autobiografías en España (S. xix y xx)
des, dentro de las cuales pasan los acontecimientos), todo elque ha sentido dentro de sí o la pereza de obrar o la insu-ficiencia de producir cosas dignas de ser por otros escritas,ha asido de una pluma y ha exclamado: «—Yo, que no hagonada, escribiré lo que hacen los demás; escribiré lo que so-
bre ellos pienso, y hasta escribiré lo que yo hago, cuandono hago nada». De aquí [...] ese torrente sin dique de memo-rias de la contemporánea, del contemporáneo, del ayuda decámara, del médico, del barbero, del portero, de la mujer,del padre, del hijo, del hermano, del sobrino y de los amigosy de los enemigos del hombre que ha hecho, que ha soñado,que ha intrigado, que ha mandado algo; memorias de su co-cinero, de su repostero, de su querida y de su viuda acercade la manera que tienen los hombres grandes de ponerse lacorbata, de salir a paseo, de dormir, de estar despiertos; me-morias de los que le han visto a todas horas, y de los queno le han visto a ninguna.?
Nihil sub sole novum:el texto de Larra es de una sor-prendente modernidad, y parece inspirado en aconteci-mientos de ahora mismo, cuando la moda por «loautobiográfico» obliga a las editoriales a lanzar al merca-do toda clase de refritos. Para Fígaro, el exceso testimonialsupone incluso un obstáculo para la historia (muy lejos,pues, de su presunta y socorrida utilidad), en la medidaen que exige una labor de desbrozo, a fin de aventar con-venientemente el grano de la paja. Y así lo expresa en elsiguiente pasaje:
Entonces necesitaba [se refiere a la historia] de la linterna
de Diógenes para buscar un hombre y un dato, y ahora ne-cesita de todas las linternas del buen gusto y del sano crite-rio para desechar hombres y datos. Voces por un lado conuna relación, voces por el otro con la contraria; multitudde folletos y memorias, supuestos materiales para la Histo-ria, y en realidad verdaderos albañales que corren hacia unrío para perderse en él, ensuciándole y entrabando su curso,y solo por azar algún limpio manantial que le tributa su pu-
ra y cristalina corriente.
Comoyase ha dicho, Larra escribe este artículo des-pués de haber leído las Memorias de Manuel Godoy, apa-recidas aquel mismo año de 1836, y a las que no escatimarálos elogios. Pero, sin comentar, por el momento,el atrac-tivo que para el género ofrece la obra de Godoy (proba-blementeescrita al dictado, lo que minimiza la cuestióndel estilo comentada por Menéndez Pelayo), modeloen el futuro de otras justificaciones políticas (por ejem-plo, las Memorias de José Nicolás Azara, publicadas en1847, siguen en todo la pauta proporcionada por las Me-morias apologéticas del Príncipe de la Paz); sin comentar-lo, pues, contrastemos el juicio de Larra, distante ynegativo en lo esencial, respecto al género, con la opiniónque sigue:
En España se echan de menos las Cartas y las Memorias,que tan fructuosamente sirven en otras naciones como ex-planación o complemento dela historia [...] Con menosgra-vedad y con menos cadenas retóricas, las Memorias y lasCartas atienden más a la realidad sencilla de las cosas, e indi-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
vidualizando los hechos y refiriendo interesantes pormeno-res, dan a la narración más carácter novelesco o dramático.
Esel juicio del marqués de Valmar, en un artículo pu-blicado por la Revista Contemporánea en 1881, a propó-sito de la aparición de las celebérrimas Memorias de unsetentón. ¿En qué quedamos? Abunda en Españaeste gé-nero, o no. Las opinionesreflejan actitudes enfrentadas:entusiasmo y reticencia ante unos textos que carecen deestatuto propio, y, aun anulando la oposición ficción - noficción sobre la que se asientan, su mérito artístico no suele
radicar en la cantidad (o calidad) de la informaciónfacili-tada. Si bien suele apoyarse en esa creencia el memoria-lista del pasado siglo, que considera esencial en su relatoevocar los hechos que dejaron alguna huella decisiva ensu vida o en la de sus contemporáneos.
Hay que advertir que en el siglo XIX no se conocentodavía las diferencias, propias dela crítica literaria actual,entre unos subgéneros y otros: memorias, justificaciones,
manifiestos, etc., son términos que se usan indistintamentey con una pretensión fundamental: la de relatar externa-mente los hechos más importantes de una vida o de unaetapa histórica. En este sentido, pues, son textos que per-tenecen plenamente al dominio literario del yo, puesto queen ellos el narrador se adentra en sí mismo a la búsquedade recuerdos y experiencias pretéritas: el objeto inmedia-to de su empresa no está en el mundo exterior, sino ensu intimidad, o en su cerebro, es decir, en la propia vidapasada, que se quiere re-vivir mediante el recuerdo. Peroel tipo básico de recuerdos que constituyen el materialautobiográfico decimonónico es el de los recuerdos tras-cendentes, aquellos cuyo objeto es exterior a la conscien-cia que los recuerda, según la definición acertadísima deManuel Granell.” Estamos todavía lejos de las posibilida-des interpretativas que permitirán los avances freudianos,por ejemplo, en lo relativo al análisis del subsconsciente,y cuya influencia resultará extraordinaria en la literaturacontemporánea, autobiográfica o no.
En resumen, el memorialismo decimonónico cumple,ingenuamente, una funciónsocial, esto es, quiere resultarprovechoso. Y ello explica los notorios vacíos que lo ca-racterizan en todolo referente a la más estricta individua-lidad, superflua desde esta perspectiva utilitaria. En laprimera entrega de sus Memorias (1899), Nicolás Estéva-nez advertirá a sus lectores de lo que sigue:
Ya sé, ya sé que las Memorias constituyen un género an-
ticuado y cursi; por eso las mías son fragmentarias. De lo
malo, poco.Y ni aun fragmentos publicaría de mis Memorias si fue-
ran exclusivamente personales. ¿Qué le importan a nadie losviajes que uno haya hecho,ni las novias que tuvo en la mo-cedad, ni los cuentos que le contaba su venerable abuela?A estos pormenores íntimos se reducen a veces las Memoriasde los que cultivan este género de literatura.
Por mi parte, omitiré cuanto sea personalísimo; guarda-
ré para mí solo todo lo concerniente a mi familia, a mi in-fancia, a mis amores, que profanaría mis más augustos
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
recuerdos haciéndolos pasar por una rotativa. Impresos enel alma, ¿qué impresión más indeleble?
Tanto o más que de mí, hablaré de los demás.*
Es una opinión interesante, porque resume, en eljui-cio aparentemente negativo de Estévanez sobre los librosde memorias, la retórica más frecuentada (si así fuera enverdad, ¿a qué respondería escribir uno?). Pero tambiénrefleja esa incapacidad para la autorrevelación, una pesa-dilla, y no exagero, en todos los autobiógrafos españoles.Tal como manifiesta Mesonero Romanosal comienzo desus Memorias:
Pero el escollo verdaderamente formidable con que tro-pieza el autor de esta narración histórico-anecdótica; el obs-
táculo material que acorta y amenguael vuelo de su pluma,es la necesidad imprescindible, fatal, en que se encuentra de
hablar en nombre propio, y haber de combinar en ciertomodo los sucesos extraños que relata con su propia modes-tísima biografía.
El resultado es que, tanto Estévanez como Mesonero,de acuerdo con el criterio expuesto, omitirán en susli-bros todo lo concerniente a su vida personal, lo que in-dudablemente implica una severa amputación de loautobiográfico. Y son asimismo el exponente de cuantosen el siglo XIX trivializan el alcance artístico de la litera-tura digamos que confesional, pese a practicarla ellos mis-mos,sin intuir su valor simbólico, es decir,la fascinación
que sobre la sociedad ejercerá, más adelante, el mito delyo. De modo que, de forma muy sucinta, tenemos dibu-jados los dos rostros de la moneda: anverso yreverso deuna praxis autobiográfica ambigua, porque, si bien se des-arrollará intensamente en el XIX, acusará la rigidez ideo-lógica y estética imperante.
Nuestros memorialistas del pasado siglo consideraránesencial en sus relatos evocar los hechos históricos, acon-
tecimientos o personas que de algún modotrascendieronel simple existir (y pasar), que influyeron en su presente obien ocasionaron consecuencias de interés en su futuroo en el de sus contemporáneos: se trata de los recuerdostrascendentes a los que nosreferíamos másarriba. (Sin em-bargo, el ser mediocre y sin relieve, intrabistórico en tér-minos unamunianos, de tan escaso predicamento entrenuestros memorialistas, gozará de una dedicación creciente *
en la novela, de Fernán Caballero en adelante.) José Ma-ría Sanromá, reputado orador en su tiempo y autor deunas Memorias (1886), admite en el prólogo a las suyasla limitación que, indudablemente, supone el cederla pa-labra a los otros, y por eso mismo escribe:
Los que no tenemostalla para escribir verdaderas Memo-rias, tenemosel derecho indisputable de certificar la talla delos demás. Tanto mejor para ellos, si acertamos: tanto peorpara nosotros, si no lo hemos conseguido.”
Y ésta será, en efecto, la alternativa contemplada porlos memorialistas del siglo pasado: erigirse en cronistaso testimonios de una época y de unos acontecimientos.
145
Enese caso, el protagonismo de quien tomala pluma, confrecuencia un personaje de segunda fila, suele ser míni-mo y se mantiene entre las bambalinas de un escenarioen el que abundará la entrada y salida de personajes céle-bres y de cuyo trato, en ocasiones, alardeará el autor. Deese modo puede responderse a la curiosidad de una clasesocial, la burguesía, que se contenta con un conocimien-to superficial de los asuntos públicos.
De modoque las obras que venimos analizando cons-tituyen una entidad mixta discurso-historia,Y en la cualla personalidad central del autobiografiado se integra enlos diversos sucesos del relato. El proyecto autobiográfi-co se confunde conel historiográfico, y buen ejemplo deesa fusión/confusión la tenemos en las Memorias de unsetentón, de Mesonero Romanos.
El hecho de que las Memorias de un setentón se inicienen marzo de 1808, es decir, en los prolegómenos del le-vantamiento popular del 2 de mayo, ya es revelador delpropósito fundamental, consciente o inconsciente, dequien las escribe: hacer discurrir su vida con la historiade los abundantes sucesos notables de que Mesonero Ro-manosfue testigo, y con el estado de la opinión públicaen materia política y social. El resultado es que el someti-miento del escritor al discurso histórico es absoluto, y ellova, naturalmente, en detrimento de las Memorias comogénero (relativamente) autónomo desde un punto devis-ta literario; pues su objeto viene a coincidir con el objetode la historia, o sea, dar cuenta de los hechos que hantenido trascendencia. Hechos que son narrados porel me-morialista desde una perspectiva personal, de mayor co-lorido y vivacidad que el frío y desangelado relatohistórico, pero ajenos al esfuerzo de un hombre porer-guir su personalidad. Por otra parte, Mesonero no com-prende quela presión de la historia exige el subjetivismofluctuante de quien a ella se ha visto sometido de algúnmodo.
En los primeros sucesos evocados minuciosamente porMesonero,éste cuenta cuatro años de edad (pues nace enMadrid, en 1803); circunstancia por la que puede presu-mirse que dichos sucesos escapan al simpleregistro y, desdeluego, a la comprensión de su esforzado cronista. Aun-que no dudemosde su justeza y veracidad, en general, pueses evidente —lo resulta para el lector— la especial sensibi-lidad del Curioso Parlante para el detalle y la descripcióndel carácter y las costumbres de la sociedad de su tiempo(como él mismo reconoce en sus Memorias). Sin embar-go, en el caso que nos ocupa,tales detalles y acontecimien-tos se los debieron de proporcionar sus mayores; a lo quedebe añadirse la sólida formación histórica que, con eltiempo, adquiriría Mesonero.
El celebrado autor de Manual de Madrid, descripciónde la Corte y de la Villa, es consciente de estar invadien-do de continuo el dominio de la historia. Y así, son fre-cuentes, a comienzo de capítulo, las disculpas y los pre-textos para proseguir con dicha práctica hasta el finalde la obra. Por ejemplo, al principiar el capítulo VII,es-cribe:
146
DOCUMENTACIÓN. Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
Cansado de ir, como quien dice, a la zaga de la Historiaen los capítulos anteriores, porque así lo requería la mag-nitud de los acontecimientos durante los seis años de laguerra de la Independencia, permitido me sea reposar algúntanto de aquella narración histórico-anecdótica, para trazaren el presente un episodio que, aunque puramente personaly de índole doméstica, tiene relación con aquella época[1967, 53].
Y, en efecto, a continuación se nosrelata un viaje fa-militar, de Madrid a Salamanca, en medio de las molestiasy dificultades que tal cosa suponía en agosto de 1813,re-cién terminada la guerra contra los franceses. Es un capí-tulo breve, un ¿ntermezzo, al que seguirá de nuevo el hilohistórico: esta vez la evocación de las Cortes de Madridy el vergonzoso regreso de Fernando VII (Ramón de Me-sonero contaba por entonces 10 años).
Enla segunda parte de las Memoriasasistimos a un giroprevisible de la narración: a medida que transcurren losaños, el interés del escritor va centrándose en la vida lite-
raria, los estrenos teatrales, el furor romántico: serán los
nuevos protagonistas del relato. Con la muerte de Fer-nando VII (ocurrida en 1833), cesa por completo la preo-cupación de Mesonero por la historia. Aunque lo queocurre es que la pluma del cronista sólo se siente firmeen la evocación del pasado lejano, y nada peligroso, di-cho sea de paso. En cambio, decae cuando se trata deenfrentarse al presente de la escritura, que rehúye, aban-donando las Memorias al llegar a 1850 (después de haberaceptado Mesonero una concejalía del Ayuntamiento deMadrid):
[...] al llegar a este último período, en que, a par de unnuevo reinado se inauguraba la completa y radical variaciónen la marchahistórica del país y su cultura, y a medida quese iba acercando el objetivo de estos bosquejos humorísticos[?], entrando ya en el dominio de la generación actual, que
conmigo los presenció, sentí flaquear la memoria, titubear
el entendimiento y abandonarme del todo al todo la volun-tad [1967, 229].
Varias son las posibles explicaciones al retraimiento deMesonero. En primer lugar, ese rasgo característico de lasenectud por el cual se recuerdan con mayornitidez los he-chosdel pasado; el temor del memorialista a deslizarse porlas tierras resbaladizas del presente inmediato, siempre mo-vible y pasajero y todavía no bien definido; o bien por-que, tratándose de sucesos coetáneos, ya descritos ycomentados por la prensa periódica, ¿qué interés puedenofrecer al probable comprador de la obra?
La perspectiva narrativa sostenida a lo largo de las Me-morias es la de evocar los sucesos que «pasaron la vista»del propio Mesonero (como él mismo proponeen la In-troducción, verdadera preceptiva del género):
Su ya oxidada pluma[la del autor] solo puede brindarhoy con prosaica y descarnada narración de hechos ciertosy positivos, con retratos fotográficos de hombres «de verdad»,quele fue dado observar en su larga vida contemplativa, có-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
modamente sentado en amigable correspondencia con lospersonajes de acción, escondido tras los bastidores de la es-cena [1967, 1].
Es el criterio naturalista de quien vivió de la pluma(como Zorrilla) apoyado en la fidelidad a la realidad comoopción estética, lo que comporta evidentes limitacionesde espacio y tiempo. Los hechos a los que se refiere Me-sonero son siemprerelativos a un espacio geográfico quele es de sobra conocido: Madrid. A ello habrá que añadirla afloración constante de su costumbrismo, patente en elacopio de coplas populares y canciones, así como enel intento de captar fundamentalmentelo pintoresco, sinmeterse a investigar los móviles a que pudiera obedecerdicho pintoresquismo superficial. Como bien señalaraAzorín,*! Mesonero representa la sociedad burguesa de-
cimonónica, práctica, metódica, escrupulosa y tremenda-mente aburrida.
Pero la obra no tiene continuidad ni coherencia inter-na; no es más que una colección de estampas que fácil-mente recuerdan al castizo autor de las Escenas matritenses(debido, tal vez, a la inicial publicación de los capítulosen la revista La Ilustración Española y Americana). En estesentido, es frecuente el detalle arqueológico o la noticiacuriosa, aunque esta abundancia de referencias no se acom-pañe de una indagación acerca de su sentido (que es loque cuenta, al fin y al cabo). "Todo son «inspirados dra-mas», «elegantes plumas» y «acendrados patriotismos»;nadaquerevele al lector actual la complejidad de la natu-raleza humana, el policromismo de su diversidad.
Es insustancial, por ejemplo, el fugaz episodio en quese narra la últimavisita de Larra al domicilio de Mesone-ro, Justamente unas horas antes de que aquel llevara a cabosu triste acción, el 13 de febrero de 1837. El breve recuerdode la visita se pierde en frases ocasionales y la superficiali-dad de la retórica convencional, para terminar comosigue:
[...] pero en ninguna de sus palabras pude vislumbrar lamás leve preocupación extraña, y hubiérale instado, como
otros días, a quedarse a almorzar conmigosi ya no lo hubie-
ra hecho, por ser pasada la hora [1967, 218].
Que me perdone don Ramónsi pongo en duda su «pe-netrante» capacidad de observación, cuando todo pareceindicar que los últimos días de Larra transcurrieron parael escritor en pleno desorden emocional.
Queel narradorfuera testigo de los hechos que narra(o los viviera de cerca), o bien interviniera más o menosdecisivamente en su evolución, determina los dos gruposfundamentales de memorias que cabe advertir en el amasi-jo autobiográfico decimonónico, aspecto ya consideradopor el profesor Miguel Artola en su estudio preliminar alas Memorias de tiempos de Fernando VII (1957, VI y ss).Así, tenemos en primer lugar las memorias impulsadas porel afán de sus autores en dejar a la posteridad testimoniode un tiempo excepcional. En este apartado figurarán lasdel marqués de Ayerbe, el Bosquejillo de Mor de Fuentes,las Memorias de Sanromá, de Mesonero Romanos, etc. En
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
todas ellas predomina la voluntad de objetividad y unta-lante entre cronista y sentimental que convierte estas obrasen documentos de innegable valor historiográfico, perorelativo desde un punto de vista estrictamente literario.
Prentea ellas, se alzan las memorias justificativas, es-
critas prioritariamente con la pretensión de explicar la pro-pia conducta política, con frecuencia puesta en entredichopor acontecimientos posteriores: desde la Memoria de Jo-vellanos en defensa de la Junta Central a las posterioresMemorias del siniestro Escoiquiz, la Exposición de Ceva-llos, la Memoria conjunta de Azanza y O'Farrill, las deGodoy, Alcalá Galiano, los hermanos Fernández de Cór-doba, Espoz y Mina,o las del alcalde de Roa (en Burgos),personaje tristemente célebre en su tiempo por haberlle-vado a cabo la ejecución de Juan Martínez Díez, el Empe-cinado. A ellas deben añadirse las Memorias históricas sobreFernando VII, obra anónima (aunque los Ocios de españo-les emigradosla atribuyan a José Joaquín de Mora) publi-cada en inglés en 1824 (el original español no llegó aeditarse nunca), y que, junto a la biografía del monarca,expone el estado político de la España- contemporánea.Vicente Llorens concede cierta importancia también lasMemorias del general Mina, ya mencionado,libro publica-do póstumamente por su viuda. En realidad, él es autorde un Breve extracto de su vida (Londres, 1825), fragmen-to de las memorias que no llegó a terminar y, según pare-ce, concluyó su mujer, doña Juana de Vega; autora másadelante de unas memorias propias, comocondesa de Es-poz y Mina, que no carecen de interés anecdótico, aun-quese refieran a los años —de 1841 a 1843— más anodinosde la vida política española. El subtítulo de la obra reza:«Apuntes para la Historia del tiempo que ocupélos des-tinos de Aya de S.M. y A.R. y Camarera Mayor de Pala-cio, escritos inmediatamente después de mi renuncia».2
Acierta Miguel Artola al subrayar que, en este últimogrupo de obras, el personal interés de sus autores obliga-rá a presentar las cosas desde una perspectiva parcial ypoco fiable para el historiador, aunque sumamente inte-resante para el lector que quiera constatar las múltiplesestrategias que pueden adoptarse en la manipulación dela propia imagen. Veamos, por ejemplo, lo que dice An-tonio Alcalá Galiano en el prólogo a sus Memorias (pu-blicadas póstumamente por su hijo en 1886), y repareellector en la prosopopeya que gasta don Antonio:
Razón hay para que se defienda un hombre a quien agra-vian, para que se sincere un sujeto al cual hacen cargos com-pletamente¡injustos muchos, abultados otros, y unos pocos,
si justos, de los que admiten disculpa; y por eso procurarérefutar calumniosas acusaciones, desvanecer errados supues-
tos, vociferar flaquezas cuando en mí las conozca, ya se tratede lo presente, ya de lo pasado, reducir a sus verdaderas di-mensiones culpas que, siendo veniales, han sido pintadas oson tenidas por gravísimas, todo ello sin darme por menosfalible ahora que lo he sido antes, convencido de lo posiblede ser nuevo yerro el que estimo desengaño, pero con inten-ción sana y con lisura, no mereciendo censura severa si me
engaña o descamina el celo de mi propia honra.
147
DOCUMENTACIÓN
De modoque, frente a la voluntaria auto-eliminacióndel autor en el primer grupo de Memorias a que nos he-mosreferido (figura que pasa a un discreto segundo pla-node la narración), sobresale la radical afirmación de éstecomo centro indiscutible de los sucesos evocados. Sin em-bargo, y en general, son obras que carecen de pretensio-nesliterarias, y, reducidas a una simple relación de hechos,no permiten un tratamiento de su valor artístico,A los dos grupos mencionados, yo añadiría un tercer
grupo de textos autobiográficos de marcado interés ideo-lógico o literario y que, porello, se alejan de las preten-siones perseguidas en las obras de apartados anteriores.Su propósito recae en el ámbito de una másestricta indi-vidualidad, aunque no por ello se olviden de reclamareljuicio de la posteridad. Es el caso de la Vida literaria deJoaquín Lorenzo Villanueva (publicada en Londres en1825); también de la autobiografía de Blanco White, TheLife of the Rev. Joseph Blanco White, written by himself(Londres, 1845), con muchos puntos de contacto respec-to de la anterior, pues nos hallamos ante hombres ator-mentados por el «problema religioso», como lo estaráasimismo el krausista Fernando de Castro, autor de una
Memoria testamentaria (Madrid, 1874) —algún día habráque estudiar el alcance autobiográfico de los testamentos—=,o, posteriormente, Unamuno. Incluyo aquí los Recuerdosdel tiempo viejo, de Zorrilla, a mi entender la mejor na-
rración autobiográfica del siglo XIX.Desde luego, también en estos autores hallamosla ne-
cesidad de justificarse, de salir al paso de calumnias, decorregir supuestos malentendidos o bien de paliar las reac-ciones suscitadas por la obra que antes se aplaudió (Zo-rrilla, Echegaray...), pero todo ello posee una connotaciónpersonal o ideológica (no estrictamente política, por tan-to), en dondese juega la propia identidad, y que tiene quever con la pervivencia de una imagen interiorizada queelsujeto siente sometida. En resumen, toda exposición au-tobiográfica puede leerse como una memoriajustificati-va, pues siempre supone, en el fondo, una reivindicacióno apología de uno mismo,y esto es así incluso en casos enque parecería que la imagen que los demás tienen de unoes del máximo valor y que, por tanto, no valdría la penaretocar. Pero lo que importa destacar es el carácter estruc-tural y organizativo, o bien secundario y ocasional, quetal justificación adquiere en los memoriales del siglo XIX(también del XX; pero, como dijo Kipling, eso forma partede otra historia).
El «Bosquejillo» de Mor de Fuentes
El Bosquejillo de su vida y escritos, de José Mor de Fuentes(editado en Barcelona, en 1836, por el famoso librero An-tonio Bergnes), es el primero de los relatos autobiográ-ficos escritos sin voluntad apologética ni justificativade conductas públicas, al que seguirán, en 1842, los «Ar-tículos autobiográficos» del poeta José Somoza Muñoz.Desconocemos la fecha de su nacimiento en Monzón
148
Memorias y autobiografías en España (5. xix y xx)
(Huesca), aunque consta que fue bautizado el 11 de juniode 1762, y que muere en su pueblo natal el 4 de diciem-bre de 1848, ignorado de todos y de forma miserable. Sa-bemos que vivió en Madrid y en París («salí de casa el6 de agosto de 1833»), después de abandonar la Marinaen 1800 (un episodio muy oscurecido en su autobiogra-fía), hasta que la falta de recursos le obligó a regresar. Vi-virá entonces en Barcelona pobremente, y es en esta ciudaddonde se decide a escribir su propia biografía literaria, ini-ciada en la Universidad de Zaragoza, con muchosreparoshacia esta institución por parte de nuestro escritor:
Por mi instinto, más poderoso y atinado que la piara delos catedráticos y demás escolares, miré siempre con ascomortal aquellas insensateces, y mi cerebro, de continuo do-liente y voluntarioso, desechó la ponzoña y salió en tres añosabsolutamente virgen de los asaltos de la barbarie [1943, 10].
Enparecidos términos expondría Blanco White sus jui-cios acerca de la educación que se recibía en España:
El provecho que una inteligencia juvenil puede sacar delos estudios académicos en España es escaso. Esperar un sis-tema racional de educación allí donde la Inquisición está cons-tantemente al acecho para mantenerla inteligencia dentrode los límites de la Iglesia de Roma, con su hueste de teólo-gos, ha puesto a su progreso, equivaldría a ignorar del todoel carácter de nuestra religión.
El Bosquejillo es un texto breve y apretado (si lo com-paramos con las longitudes habituales a que nos tienenacostumbrados los memorialistas), que se lee con gran fa-cilidad pese a la densidad de los hechos evocados, y enel que se advierte el carácter fuerte e independiente delaragonés, quien, por otra parte, mostró desde muy peque-ño una fuerte inclinación al estudio: Mor asegura que alos 10 años tradujo del castellano al latín los tres prime-ros libros de la Conquista de Méjico, de Solís.
Azorín será el primero en rescatar la figura olvidadade este oscense contrario al movimiento romántico (Morlo denominará «romantismo»), e inquieto: véanse sus Lec-turas españolas (1912), donde habla de Mor de Fuentes,centrándose en lo que es la mayor singularidad del Bos-quejillo, esto es, su prosa vivaz y despejada, de fraseo cor-to y directo, muy alejada, pues, del estilo desmañado yretórico a que el lector de la época estaba acostumbrado.
Las estrecheces económicas fueron una constante enla vida de Mor de Fuentes, en parte debido a su empeñoen vivir dela literatura, y en parte por las costumbresfo-rales aragonesas, a causa de las cuales el futuro editor deEl Patriota se vio desposeído de la herencia familiar, quepasaria integra a manos del primogénito y, después, a suviuda. Razón,esta última, por la cual Mor debió inter-poner ante su cuñada una demandade alimentos que, sinembargo, no alcanzó lo suficiente (según nos dice el pro-pio escritor en su autobiografía). Como de costumbre,lasinformaciones en este y otros sentidos son escasas y am-biguas, aunquedejen traslucir una profunda inquietud de
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
ánimo y unespíritu indomable. Véase el siguiente pasaje,referido hacia 1823, viviendo Mor de Fuentes de nuevo
en Monzón, huyendo de las persecuciones políticas:
Avasallada la nación [el autor se refiere a la invasión delas tropas francesas al mando del duque de Angulema] y ve-nido a Zaragoza, un sayón de Policía acongojó sobremaneray trastornó todo el pueblo, pero al menos en mi lugar dis-frutaba sosiego; empecé a padecer suma flojedad de nervios,con calambres incesantes, con especialidad por la noche, y esteachaquillo, junto con mis perpetuos y tristísimos desvelos, mepuso en la necesidad de pasar a Bañeras de Bigorra para tomaraguas marciales, o de hierro, que son esencialmente tónicas
y provechosas [1943, 67; la cursiva es nuestra].
Esa «flojedad de nervios», así como los constantes apu-ros económicos por parte del autor de La Serafina (su no-velita más celebrada), nos recuerdan a Zorrilla, a Rubén
Darío, a Eugenio Noel... pues todos ellos, en sus volú-menes autobiográficos, reflejarán de qué manera las es-trecheces pueden mellar el ánimo de un hombre.
Buenaparte del Bosquejillo rememora la estancia en Pa-rís de nuestro escritor: una crónica curiosa de la vida pa-risina, de sus costumbres y ambientes, que lleva a Azorína comparar estos pasajes pintorescos con los posteriores
Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica de Mesonero Ro-manos. También Emilio Castelar es autor de Un año enParís y unos Recuerdos de Italia que podrían cotejarse conlos ya mencionados. Lo cierto es que existe un notablevacío en nuestra historia literaria, y es la necesidad de unrecuento exhaustivo de los «libros de viajes» que jalonanla literatura española moderna y contemporánea,sin quepodamos precisar por el momento su alcance artístico.No obstante, a menudo la ocasión del viaje va más alláde la crónica testimonial y se transforma en un vehículoindirecto de expresión de la propia individualidad: porejemplo, en las impagables cartas Desde mi celda publica-das por G.A. Bécquer en la sección de «Variedades» deEl Contemporáneo (1864).
Volviendo a nuestro escritor, sin duda Azorín sentía-se más próximodel estilo de Mor de Fuentes, por ser esteunaespecie de precursor del impresionismoliterario. De-licioso, por ejemplo, su relato de un encuentro frustradocon cierta damafrancesa apellidada Dauriat. El caso es queMor de Fuentes tuvo la ocurrencia de dedicar unos ver-sos, en francés, a la mencionada dama, que no conocía,
pero de la que había leído su cuadernito sobre educaciónque le impresionó vivamente. Los versos llegaron a cono-cimiento de madame Dauriat, quien manifestó deseos deconocer a nuestro autor. Las ilusiones de Mor de Fuentessobre este encuentro pueden explicarse por el aislamien-to amoroso en que vivía; sin embargo, se le apareció unadama añeja, de tez verdiahumada, ojos invisibles y cuer-po descarnado, cuya visión provocó una rápida huida delfogoso poeta. !*
Personaje inevitable en el París de aquellos días (hacia1834) era el solitario y desvalido Manuel Godoy, obsesio-nado con la redacción de sus Memorias que, confiaba, lo-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (Ss. xix y Xx)
grarían modificar la imagen pública que de él se tenía. Re-léase el texto, ya citado, de Mor de Fuentes.
Como siempre, nuestro escritor se queda en el umbraldel juicio explícito, tal vez a caush de su actitud de obser-vador móvil de los acontecimientos relacionados con lainvasión de los franceses: no colaboró con ellos, pero tam-poco se comprometió con las fuerzas fieles a Fernan-do VIL
Por otra parte, hace observaciones curiosísimas sobrela literatura y las costumbres parisinas. Sorprenden, porejemplo, sus comentarios acerca del paseo que conducea los Inválidos, al anochecer (paraje muy frecuentado porel escritor), en los que no escatima vituperios y adjetivosofensivos hacia ciertas mujeres, a las que denomina, en-tre otras cosas, «profesoras declaradas de la vileza». La opl-nión de Mor de Fuentes sobre el sexo femenino esplenamente dieciochesca, por no calificarla de antedilu-viana, y asoma en el texto prácticamente sin querer:
[...] nadie ignora que la prenda fundamental de toda mu-jer es el recato, sin el cual viene a ser un monstruo; pero mu-chísimas de las enganchadoras pasaron poreste noviciado [elautorse refiere a los colegios, donde según él debían preser-var a las muchachas «de todo asomo vicioso»] y ahora sonla hez de la sociedad[...] ¡Cuán fragililla es la naturaleza hu-mana, y en especial la femenina! [1943, 115].
Mor de Fuentes tuvo que dejar París con gran dolorde su alma. Haciendo escala en diversos parajes de Fran-cia, fue a parar a Barcelona, donde concluye la autobio-
grafía. Los datos posteriores a esta fecha de 1836 nos lossuministra Leopoldo Augusto de Cueto: nuestro autor viodeclinar su estrella en Barcelona, donde vivió días difíci-les y precarios. Para ayudarle, el editor Bergnes publicóalgunoslibros suyos. Mor, completamente pobre, marchóa su pueblo natal, donde un sastre convecino suyole re-cogió por caridad en un desván de su propiedad. Allí mu-rió, abandonado por sus paisanos. Por lo visto, lascontrariedades de su vida fueron agriando con los añossu carácter, de natural extrovertido.
La «Vida» de Blanco White
A pesar de estar escrita en inglés no se puede pasar poralto la importancia de la autobiografía del sevillano JoséMaría Blanco White (Sevilla, 1775 - Liverpool, 1841) enla literatura española, puesto que tal es la orientacióny el sentido de su obra. Conel título The Life ofthe Reve-rendJoseph Blanco White, Written by himselfwith portionsof his correspondance (Londres, 1845, 3 vols.), el manus-crito original contiene la narración de su vida en Españae Inglaterra, de 1775 a 1826.
La autobiografía está escrita en forma de unalarga cartapersonal dirigida a su amigo el arzobispo Whately, fecha-da en Oxford el 9 de enero de 1830 y concluida el 7 deabril de 1832. Una nota final asegura que revisó el ma-
149
DOCUMENTACIÓN
nuscrito unos meses antes de morir. El procedimiento derecurrir a una especie de interlocutor interno, al que serefieren los hechos de la vida de uno, es frecuente en las
narraciones autobiográficas, pues presupone un interés ob-Jetivo, y no meramente narcisista, y además proporcionaa quien las escribe un modo sencillo de adentrarse en latarea, siempre tensa, de hablar de sí mismo: también Zo-rrilla se acogerá a la técnica epistolar para iniciar su rela-to autobiográfico.
Sin embargo, centrándonos en Blanco White, salvo elcarácter de carta que le confiere el encabezamiento de lanarración («Mi querido amigo») y alguna que otra refe- 'rencia al destinatario, el texto puede considerarse unaauténtica autobiografía, testimonio inapreciable, además,
del costoso proceso de su desconversiónreligiosa y atri-bulado paradigma de la duda. José María Blanco y Cres-po era hijo de irlandeses que, al instalarse en España,tradujeron a Blanco su apellido White, y acabaron por unirlas dos formas. Su madre era andaluza. Fue un escolar bri-llante, se ordenó joven y pronto llegó a ser canónigo ma-glstral.
Precisamente, el punto de inflexión en la vida de Blan-co White lo hallamos en 1802, poco después de que ob-tuviera la magistralía en la Capilla Real de San Fernando(Sevilla) (su relato de los ejercicios del concurso-oposicióna que tuvo que someterse no tiene desperdicio). Es decir,cuando nuestro autor se halla al alcance de promocionesmásaltas:
¿Quién hubiera podido pensar que en estas circunstan-cias y Justamente cuando yo estaba más seria y concienzu-damente dedicado a'los deberes de mi profesión, unatempestad moral e intelectual iba a descargar sobre mi espí-ritu e iba a barrer todas las ideas religiosas que tan hábilmenteme habían inculcado durante tantos años, tormenta, además,
que iba a hacerme odiosa la misma idea de recibir más ho-nores y emolumentosde la Iglesia y a no poder soportar lapermanencia en mi país? Sin embargo, esto es lo que suce-
dió. a pesar de mis esfuerzos por resistir [1988, 152].
No caben dudas acerca del impacto de esta crisis reli-giosa en el ánimo de Blanco, que supondrá la rupturadefinitiva con la Iglesia católica, su familia y su patria(después de haber engendrado un hijo y escribir un poe-ma —medio heroico, medio cómico— sobre el morbo gá-lico). Es razonable que toda ruptura (y mássi es del signode la presente) necesite también de composiciones psico-lógicas, y nadie como Blanco White se preocupó tantoen su tiempo por hacerllegar a sus amigosla relación detodos los hechos importantes relacionados con él:
[...] a fin de que puedan refutar las calumnias y tergiver-saciones de mis enemigosel día en que yo no pueda hacerlo[1972, 101].
Pues lo hace, no solo en su Vida, sino también en al-
gunas de sus Lettersfrom Spain (por ejemplo, en la «Me-moria sobre la formación del carácter y opiniones de un
150
Memorias y autobiografías en España (Ss. xix y xx)
Joven eclesiástico español», intercalada en la carta MI); en
la breve introducción autobiográfica a Thepoor manspre-servative against Popery; en «La despedida del autor de lasVariedades a los hispanoamericanos», e incluso en su «Ele-gía a don Manuel José Quintana»(escrita entre 1805 y1808), en la que hallamos una sólida base autobiográficay confesional sobre la cual se construye el poemadirigi-do a un amigo. También enel prefacio a sus Observationson Heresy and Orthodoxy (Liverpool, 1835) habla Blancode sí mismo, centrándose en explicar los motivos por loscuales se separa de la Iglesia anglicana. De modo que Blan-co no deja de volver sobre su pasado una y otra vez, aña-diendo nuevas precisiones a lo ya expuesto «con unaescrupulosidad contigua a la obsesión si no a la verdaderamania», según palabras de Juan Goytisolo en su admira-ble «Presentación crítica» de una antología de la obra in-glesa de White. Es obvio que la excelente formaciónreligiosa adquirida por nuestro escritor en sus años mo-zos, su profundo conocimiento de la confesión religiosa,determinará la exquisitez que demuestra en su voluntadde autorreflexión, una vez abandonada la práctica de lafe católica. Ahora será una confesión erga omnes, que im-plicará asimismo explicar lo que (socialmente) no puedeo no debe explicarse; así, implicará un acto psíquico demayor envergadura quela simple confidencia autobiográ-fica o plática confesional, puesto que conllevará el esfuer-zo de otros actos: el que se confiesa como lo hace Blancono solo vierte su intimidad (en la medida en queello eratolerable en el siglo XIX), sino que también juzga(¡ycómo!), refiere, aprecia, critica... Y se expone a ser juzga-do, criticado, referido, etc., convirtiéndose, de ese modo,en objeto de otros discursos (como así ocurrió).
Ello explica la precaución y minuciosidad de su ator-mentado vuelco confesional. Porque hablamos, induda-blemente, de un hombre atormentado, y, en este sentido,
acierta plenamente Vicente Llorens al subrayarla insatis-facción como rasgo permanente en la vida de Blanco puesen ese sentimiento, que supone unatensión constante, ha-llamosel elemento decisivo de una conciencia que se con-fiesa en relación con la vida vivida, y sobre la que pesa,decíamos, la incertidumbre: el doctor Whately decía queen cualquier momento iba a descolgarse con un libro paradeclarar sus vacilaciones entre ser deísta o ateo, cuáquero,swedenborgiano o papista.**
En cierto modo, nos recuerda a Mor de Fuentes, otroser insatisfecho, pues ni uno ni otro consiguen hallar latranquilidad en ninguna de las moradas que buscan suce-sivamente. Claro que la inquietud de Blanco White pare-ce ser de índole moral y religiosa, mientras que la delzaragozano es más doméstica y, en algún sentido, intelec-tual. Pero la lección que ofrecen al mundo es común ynos afecta a todos, pues tiene que ver con la existenciadel individuo cuando éste se encuentra sometido a im-pulsos contradictorios: el resultado no conduce (no suelehacerlo) a verdad alguna, y al hombre que sufre de estairreconciliable dualidad no le cabe sino soportar su an-gustia; y tal vez buscar algún culpable. Para Blanco, éste
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
es sin lugar a dudas la Iglesia: primero su denuncia ferozatañe exclusivamente a la Iglesia católica; después la an-glicana recibirá los dardos de Blanco con la misma viru-lencia, y, en el límite, su lucha encarnizada será contra
cualquier forma de ortodoxia:
El dogma de un juez infalible —escribe— es la fuenteauténtica del fanatismo y quien quiera que crea de verdaden él es necesaria y conscientemente un perseguidor. 16
Y, verdaderamente,el relato autobiográfico de Blanco
es conmovedor, al presentar ante el lector los elementos,
el sustrato vivido a partir del cual germinó el embriónde su apartamiento e indignación frente a toda noción deortodoxia. Comodice Goytisolo, otro heterodoxo, en supresentación antes citada:
[...] la autobiografía [de Blanco] nos expone los porme-nores del período que debía transformar al joven capellánmagistral de la Capilla Real en un enemigo encarnizado delcatolicismo [1972, 22].
Y, en efecto, esta es la intención fundamental del ex-
patriado sevillano al redactar los tres volúmenes de suVida. Y sus palabras, el relato de sus experiencias, toda-vía resuenan en el ánimo de cualquier español de media-na edad: el sufrimiento angustioso de la confesión, lossentimientos de culpabilidad, la represión familiar que lelleva a mantener sus ideas al abrigo de todos durante años...Aunque de nuevo topemos con la acostumbrada impene-trabilidad. Pues, si bien Blanco busca un culpablea la si-tuación de servidumbre física y mental a la que se viosometido hasta los 27 años (cuando decide huir de Espa-ña), ¿porqué no responsabilizar también a sus padres deuna excesiva severidad en su educación? O bien, de su cortavisión en lo referido a la felicidad de sus hijos, pues todosellos se vieron sometidos a la misma presión religiosa.Nada de esto ocurre; los juicios de Blanco son firmes enlos elogios, especialmente con la madre, a la que nuestroescritor idolatra. El único y ligero reproche a su madrelo hallamos en el pasaje que sigue:
[...] siendo [su madre], no obstante, una persona de grandesaptitudes naturales, debía de haber deseado a veces algo me-nos opresivo y sombrío queel sistema que le imponían losteólogos de su Iglesia [1972, 1051.
La gota que colma el vaso de la desdicha de Blancoes la decisión (en 1802) de su hermana menor de hacersemonja (su otra hermana había profesado varios años an-tes, y murió porestas fechas)
[...] ver a una joven afectuosa y tan estrechamente rela-cionada conmigo —que habría podido ser mi compañera deexistencia, si hubiera querido permanecer soltera— empuja-da porla superstición al sacrificio de sí misma; percibir lasartimañas con que fanáticos e hipócritas despreciables se apli-caron a taparle los oídos contra mí, y ser forzado porla tira-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
níareligiosa de mi país al consentimiento y silencio, me exas-peró hasta el fondo del alma [1972, 161].
Debióde ser una historia muy triste para Blanco, pues,poco después de tomar su hermana los hábitos defini-tivos en uno de los conventos más severos de Sevilla, se
agravaron las perturbaciones mentales de esta últimaocasionadas por una extrema sensibilidad, y Blanco tuvoque soportar el sufrimiento de asistirla en el confesiona-rio, «en donde le administraba los mezquinos consuelosque me confería el sistema al que con tanta crueldad fueinmolada» (1972, 164).
Claro que Blanco ejerce el derecho de todo autobió-.grafo, que es el de omitir (o incluso falsificar) los hechosque no convienen; de acuerdo conlos criterios utilitaris-tas y mojigatos que dominaban la escritura del siglo XIX.Quiere ello decir que en la Vida del ex clérigo no leere-mos nada que haga referencia al hijo que tuvo de una es-pañola con la que noestaba casado, antes de partir haciaInglaterra; circunstancia que fue aprovechada posterior-mente por Bartolomé José Gallardo, Menéndez Pelayo yotros para desacreditarlo y ofrecer este dato como causade su expatriación y conversión al anglicanismo. VicenteLlorens ha puesto, con el tiempo, un clarificador puntofinal a esta espinosa cuestión:
La persona con quien tuvorelación se llamaba Magdale-na Esquaya, y el hijo nació el 7 de enero de 1809, cúandoel padre, a consecuencia de la invasión napoleónica, sé en-
contraba ya en Sevilla, Blanco solo tuvo noticia de su exis-tencia en Inglaterra, hacia septiembre de 1812,al restablecerselas comunicaciones con Madrid, después de liberada la ciu-dad, porel ejército de Wellington. No lo desamparó enton-ces, ni tampoco a la madre. Fernando fue llevado a Londresen 1813, y su padre lo hizo educar en Francia, Suiza e Ingla-terra. A Magdalena, mujer pobre y enferma, la ayudó eco-nómicamente hasta su muerte en 1816.
Es lógico suponer que cuando Blanco empieza a re-dactar su Vida en 1830, no quiere perjudicar a su hijo,entonces oficial del ejército inglés en la India, de modoqueevita mencionar explícitamente este hecho de su vida.Lo más que hallamos es una velada y breve referencia aaquella situación en el pasaje que sigue:
No obstante, este sufrimiento [Blanco se refiere a su inca-
pacidad para disimular las dudas de su condición eclesiástica]habríasido insignificante comparado con el que estaría conde-nadoa sobrellevar cuando un afecto desgraciado me condenaraa amar a escondidas y disimular unos sentimientos que, aun-que inocentes en sí mismos, una execrable superstición habíapervertido y envenenado. Con esas fuentes de angustia inter-na, el mundo no podía ofrecerme ninguna compensación.
Ahora bien ¿por qué escribe BW. en inglés si su textova dirigido esencialmente a la sociedad española?
Cuandolos emigrados liberales llegaron a Londres en 1823—escribe Vicente Llorens— Blanco White llevaba residien-do en Inglaterra desde 1810. Estos años que Blanco había
151
DOCUMENTACIÓN
dedicado a su reeducación literaria en un deliberado es-fuerzo por asimilarse la lengua y el pensamiento ingle-ses, coinciden no solo con el florecimiento de la literatura
romántica inglesa [...] sino con una nueva era de la críticaliteraria [...] y la penetración de las ideas románticas ger-mánicas.?”
Aquí está una de las razones que empujan a Blan-co a formar parte de aquel preciado grupo de escritorescapaces de alternar o sustituir su lengua materna por otralengua de cultura en su obra de creación. Blanco notie-ne mayores dificultades en ese proceso de asimilación lin-gilística y cultural señalado por Llorens, pues su familiapaterna procedía de Irlanda, aunque habíanse estable-cido en Sevilla como comerciantes, y el futuro escritory canónigo muy pronto tuvo ocasión de aprender losprimeros rudimentos de la que para él fue su segundalengua:
Mi aprendizaje fue severo. En cuanto pude escribir confacilidad, me vi.obligado a copiar la correspondencia de lacasa. Por esta época, había aprendido suficientementeel in-glés para hablarlo con cierta soltura con los cuatro o cincodependientes irlandeses con los que pasaba la mayor partedel día [1972, 103].
Como, por lo visto, las labores administrativas de la
casa se hacían -en inglés, el conocimiento de dicho idio-
ma por parte de Blanco, copiando cartas, no hizo sinomejorar. De modo que,al llegar a Londres, el ex canóni-go español se halla en un medio lingiiístico familiar, delquetan solo le cabrá extraer mayores sutilezas expresivas.Es, pues, un deseo de integración en la nueva comunidadque le acoge el que le lleva a escribir en su lengua; comolo será también el que, nada más llegar, se convierta alanglicanismo, fenómeno muy bien estudiado por Vicen-te Llorens en un magnífico ensayo sobre el tema.% A loque hay que añadir una evidente afinidad con la lenguay la cultura inglesas que su expatriación le permite mani-festar libremente.
En la autobiografía de Blanco se aprecia bien, además,su nivel de auto-exigencia, que le lleva a posturas radica-les: ¡cuántos en su lugar mantuvieron los honoresecle-slásticos pese a ser en materias de religión decididosincrédulos! A él, por temperamento,le resulta difícil de-senvolverse en un medio hipócrita, y más, desde luego,
comportarse él mismo comotal: es más bien un radicalque se emplea a fondo en todo lo que hace. Y su nuevodestino le supone una identificación total con la socie-dad inglesa.A ello hay que añadir un reproche de Blanco respecto
a nuestra lengua que es sumamente interesante, y es el dequecarece de suficiente flexibilidad para expresar un pen-samiento innovador, En este momento echamosen faltaun estudio sobre esta cuestión que tanto afecta a la evolu-ción de nuestras letras en el pasado siglo, porque, efecti-vamente, el desarrollo de la prosa en España conlleva unsinfín de arcaísmos residuales, de ideas empobrecidas por
152
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
el uso, valores agotados, repertorios de frases hechas, epíte-
tos, relumbrantes y vacíos, y un largo etcétera de agosta-miento idiomático del que tan solo algunos escritorespodránliberarse: Larra, Blanco... La lengua del siglo XIXes una lengua retórica que fue inflándose y contra la quehubo que luchar hasta encontrar un verbo más simplifi-cado, vuelto a su legítimo sentido y capaz de recuperaraquello que algunos llaman tensionalidad textual. O, entérminos tradicionales, originalidad, es decir, imprevisi-bilidad (aunque hoy todo el mundo sepa que la tersurade un texto literario reside en la dialéctica común-original).Entre los memorialistas del siglo XIX solo se concibe se-guir la tradición de esa damade los espejos queesla retó-rica, según la prosa practicada por los grandes maestros:desde fray Luis de Granada hasta el admiradísimo Quin-tana, pasando por Meléndez Valdés.No compartimos la explicación de Blanco, también
suscrita por Juan Goytisolo, de que esa falta de flexibili-dad es «derivada de la granlongitud de la mayor parte delas palabras, la escasa variedad de las terminaciones y loabultado de los adverbios».?! Sobre la cuestión de la lar-gueza de nuestra palabras, Blanco insistirá años más tar-de, analizando el fenómeno desde varias perspectivas: lavariedad de terminaciones castellanas (lo que justifica elempleo de la rima asonante en la métrica española), laabundancia de palabras tónicas, la rigidez de nuestraspartículas, etc. Desde luego,el inglés ha sido, y sigue sien-do, un modelo en lo queserefiere a la adaptación a las nue-vas necesidades idiomáticas —las del siglo XIX o las de aho-ra mismo—, pues ha reducido al máximolas partículas, haeliminado los acentos y ha agilizado cuanto ha podidola construcción sintáctica. Sin embargo, no cabe decirlo mismo del francés, cuyos recursos de flexibilidad, es-tructura y silabación son parecidos a los del español, yeso no fue obstáculo en el pasado para que su prosa seagilizara en mayor medida que la nuestra.
Más atinado está Blanco White cuandotrata de la exi-gua libertad de pensamiento que lastra gran número denuestras composiciones poéticas. A ello puede añadirseel academicismo lingúiístico de la época y el prestigio deun estilo elevado y ampuloso que desembocóenel acar-tonamiento de buena parte de la poesía de Meléndez ysus epígonos:
Los poetas castellanos —repara Blanco— rara vez dicenlo que quieren sino lo que pueden: la métrica italiana y unaconcepción falsa del lenguaje poético —que les conduce atocar tan solo los temas ya tratados por otros poetas— redu-cen el ámbito de su pensamiento y expresión. De ahí quesus obras, aun cuando suenen agradablemente al oído, pa-rezcan repeticiones unas de otras y el lector no lleguea esta-blecer la correspondencia entre lo que el poeta dice y lo quesiente.2
Mutatis mutandi, lo dicho por Blanco para la poesíavale también para la prosa (sobre todo la más intelectual)de su época, que, entre tanto y tan exuberantefollaje, avan-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
za a duras penas. Es un tema apasionante que mereceríamayor detenimiento, pero nos desvía del camino que sim-plemente queríamos insinuar sumándonosa lo dicho yapor Juan Goytisolo en este sentido: la modernidad, enlos varios aspectos señalados de lengua y pensamiento, dela autobiografía de Blanco, capaz de reparar críticamenteen los obstáculos que impedían hacer avanzar a la socie-dad española de su tiempo.
La tercera persona de Emilio Castelar
Unos pocos años antes de que Mesonero Romanosdeci-diera evocar la vida española de primeros de siglo, EmilioCastelar escribió —suponemos que por encargo y desti-nado a alguna publicación periódica española o ameri-cana— un texto autobiográfico, que más tarde servirá depresentación de sus obras, en 1922.2 Su prologuista, Án-gel Pulido, fecha el relato, que consta de cincuenta y doscuartillas manuscritas, hacia 1870. Y, en efecto, el textodebió de redactarse después del proceso revolucionario de1868: Castelar, diputado entonces por Zaragoza, tuvo unaocasión magnífica para desplegar los mejores recursos desu apasionada elocuencia en defensa de la República (aun-que la moción se perdiera por 71 votos contra 214 a favorde un gobierno monárquico), y a ello alude veladamenteal final de su relato:
Y, sin embargo, ninguno de los triunfos, de los aplausosque ha alcanzado, le han ensoberbecido. Modesto, modestí-'simo, pasa su vida entera entregado al estudio y al trabajo,dispuesto a combatir por la libertad y la República, sin es-perar a más premio quela satisfacción de la conciencia [1922,L, cxxvml.
Ni el mejor exégeta de Castelar podría superar los en-comios y la autocomplacencia que dimanadel breve pa-saje citado. Pero, en fin, lo cierto es que en la Autobiografíadel orador, el lector puede apreciar sin dificultades los ras-gos más característicos de esta indiscutible personalidad:la falta de espíritu crítico, la elocuencia, la laboriosidady una indiscutible maestría en el manejo del hipérbaton yel párrafo largo.
El texto a que nos referimos pudo haber sido el em-brión de unas más sólidas memorias que, sin embargo,Castelar no llegó a escribir, pues murió prematuramenteenvejecido, en mayo de 1899, a los 67 años.
El relato, que comprende desde su nacimiento hastauna fecha imprecisa que puedesituarse, decíamos,en tor-no a la proclamación de la República, se centra exclusiva-mente en algunos datos externos: el amorfilial, los apuroseconómicos familiares, pese a proceder de holgada posi-ción,el orgullo de Castelar por mantener a los suyos conel fruto de sus publicaciones, el éxito de sus intervencio-nes públicas, la persecución política,* y... poco más. Locierto es que contrasta la torrencial vida pública del ilus-tre republicano, a la que se entregó fervorosamente, con
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
su oscura y prácticamente desconocida vida privada, dela que algo nos dice Conrado Solsona,al final de una bre-ve antología castelarina publicada en 1899, a raíz de lamuerte del tribuno y a fin de recoger fondos para el monu-mento que se emplazó luego en el paseo de la Castellana.Su vida íntima, comenta Solsona, fue el desorden perma-nente, porquela realidad es que Castelar vivió sometidoa las exigencias de sí mismo como personaje: político, ora-dor, antiguo catedrático de Historia, y, por encima detodo, escritor. De estas exigencias se resintió, que dudacabe, la privacidad de nuestro hombre, que, pese a hablarde sí mismo con tanta frecuencia, mantiene sobre esta
cuestión el mayor recato. Retengamos, sin embargo, unaspecto importante de la biografía de Castelar, y es el amorque sintió por su madre, doña María Antonia Ripoll, ala que debe, según cuenta en la Autobiografía, el nacimien-to de su formación intelectual:
Su madre le hacia leer horas y horas seguidas, habiéndo-le infundido tal afición a la lectura, que ha sido necesariala edad que hoy tiene, la posición que hoy goza, para quitar-le la manía de leer hasta por las calles.%
El relieve concedido a la madre es un rasgo común ala mayor parte de las autobiografías, y, por tanto, nadamás lejos que considerarlo como una singularidad del ora-dor gaditano; pero en este caso parece alcanzar una im-portancia decisiva en la futura vida sentimental de muestrohombre. Recordemos el episodio relatado por su amigoGuarner:
Enamoróse Castelar —que frisaba en los veintisiete años—de una su prima llamada Benita Guijarro, moza de singularhermosura y elegancia, que camarista era en palacio de lainfanta Isabel. Comenzaron aquellos amores sin advertir deello a doña María Antonia Ripoll, quien, al enterarse de tal
noviazgo, a sus espaldas concertado, tomólo a mal por con-siderarlo como desaire a la madre inferido, oponiéndose enconsecuencia a que tales relaciones continuaran. Tras des-avenencias familiares, causadas por aquellos amores, cayó en-ferma la madre de Castelar; hubieron de multiplicarse loscuidadosa la anciana señora y fueron disminuyendo los aho-rros de la casa, que llegó a situación bien apurada. Cuando,comotriste desenlace, falleció doña María Antonia, en unatarde desapacible del invierno de 1859, Castelar sintió el re-mordimiento de su proceder ligero, y con amarga pena llo-ró en arrepentimiento cuando la madre ya no podía perdonaral hijo arrepentido. Desde entonces quedaron rotas aquellasrelaciones con expiación por su comportamiento, y ol-vidó a aquella mujer, con la que no volvió a reanudar susamores, a pesar de los deseos y consejos de familiares yamigos.*
No parece Castelar hallarse a la altura de las circuns-tancias en este lamentable episodio de su vida, pero igno-ramos los pormenores y consecuencias del mismo, demodoquees preferible seguir con el púdico veló que hanvenido manteniendo sus biógrafos.
Para Bruno Vercier, autor de un interesante trabajo so-
153
bre la autobiografía,” esta, como la gimnasia o el pati-
naje artístico, comporta todo un programa de figuras im-puestas, verdadera retórica de unidades textuales, comoson el mito del primer recuerdo o la mitificación de lamadre; ambos, aspectos fundamentales del llamadorela-
to de infancia, pasaje inevitable de toda autobiografía. Porlo quese refiere a la idealización de la figura de la madre,cabe advertir el sometimiento de la mayoría de los auto-biógrafos a los modelos descriptivos más convencionales,esto es, hermosura, abnegación, laboriosidad, fernineidad,
etc., evitando así la expresión espontánea de los impulsosmás íntimos del propio yo respecto a ella, a través de me-canismos inconscientes o cadenas de asociación capacesde definir, en su singularidad, el funcionamiento de una
personalidad ya formada; aunque ello resulte impensableen un memorialista del siglo XIX. Sea comosea, la devo-ción de Castelar por su madre es evidente aun para el lec-tor menos atento de su Autobiografía, y podría explicar,tal vez por su componente edípico, la imposibilidad delescritor de evolucionar en su madurez hacia otras relacio-nes, fijándolo psicológicamente en un estadio narcisista.Veamosesta cuestión con más detalle.
Si fuera forzoso señalar un rasgo característico dela Autobiografía de Castelar, no dudaríamos en subrayar lautilización de la tercera persona para su relato: no es nadafrecuente, aunque dispongamos de precedentes. Por ejem-plo, en los «Artículos autobiográficos» de José SomozaMuñoz, hallamos una «Noticia autobiográfica» de ciertaextensión (no breve y sucinta comola de Feijoo, por ejem-plo) redactada ya en tercera persona,sl bien de forma muyescueta.
En general, el procedimiento de hablar de uno mismoen tercera personaresulta forzado al lector, y supone unamaniobra psicológica de mayor alcance que una simplesustitución de pronombres: desde implicar un inmensoorgullo por parte de quien escribe, hasta unarelativa hu-mildad. (En la mayoría de las autobiografías religiosas, elautobiógrafo se refiere a sí mismo como un «servidor deDios». Y una práctica de transposición gramatical muyfrecuente hoy día es la de hablar de uno mismoa la manerade César, como si deseáramos todos mantenernos aleja-dos de nosotros mismos. El procedimiento tiene caracte-res retóricos que, bajo la apariencia de una presuntaobjetividad por parte de quien habla, encierran una auto-suficiencia estrepitosa.) En cualquier caso, la técnica im-plica por parte del narrador situar el personaje fuera desí, a una cierta distancia: el análisis del mismo queda,fic-ticiamente, sometido al juicio de la historia, o de Dios;
pero, sea como fuere, el narrador enfrentado con el per-
sonaje asumesu valía trascendente, su idiosincrasia. Aun-que en el siglo XX tal procedimiento consigue efectosde distanciamiento o de ironía, o bien refleja problemas deidentidad; todos, en fin, efectos muy alejados del propó-sito de Castelar al recurrir a la tercera persona. PorqueCastelar estaba convencido de su gloria literaria («no haymomento en la vida que no me hable de la inmortalidad»,escribe ingenuamente a su amigo el marqués de Grijalba
154
DOCUMENTACIÓN: Memorias y autobiografías en España (S. xix y xx)
en una carta de pésame). Por ello no debe extrañarnossu fácil y natural entusiasmo al hablar de sus escritos. Porejemplo, leamos el siguiente pasaje donde se refiere a unode sus innumerables escritos:
Publicó después la primera parte de un poema en prosa,titulado «La Redención del Esclavo», cuya numerosíisima edi-ción se agotó en pocos días. El plan de la obra es, como sutítulo indica, presentar en la historia las sucesivas transfor-maciones de la plebe, de la democracia, desde el paria anti-guo hasta el ciudadano moderno. Las páginas más bellas quehansalido de la pluma de Emilio Castelar se encuentran enesas obras verdadero monumento de estilo y de lenguaje[1922, CXXII-CXXIV].
Como muy bien dice Benjamín Jarnés en su magnífi-ca biografía de Castelar, uno no puedeevitar el sonreírseante este tipo de juicios, que rebasan toda medida ordina-ria de la vanidad humana. Porque, además, nuestro ora-dor se equivocó de medio a medio en el pronóstico desu fama: de alguno de sus discursos llegó a decir que seríala inagotable fuente donde las próximas generaciones acu-dirían a beber ideas políticas; cuando lo cierto es queelinflujo de la prosa castelarina fue mínimo en la orienta-ción de la prosa castellana de los últimos lustros delsi-glo XIX, que culminará en el modernismo. Y no porfaltade plasticidad, pues el discurso literario de Castelar es lamás diligente aplicación del Tratado del padre Lamy (1675),dondese presenta a la «palabra» como «pintura de nues-tros pensamientos».
Ante cierto pasaje de su Autobiografía que no oso re-producir aquí, exclama Jarnés justificadamente:
«No conozco otro caso de tan desaforado narcisis-mo».” Porque, en efecto, la autoestima de Castelar notiene parangón en los escritos autobiográficos españo-les de ninguna época. Por ello, es lógico suponer que,cuando esto escribe, Castelar no se ha hecho cargo toda-vía de la Presidencia de la República, que acabará con sutriste defenestración en las Cortes, el 3 de enero de 1874.
A partir de ese momento, el que fuera presidente de lanación será un desencantado de la causa política, que,
no obstante, seguirá combatiendo por la legitimidad dela República y empeñándose en acuñar nuevas y relu-cientes frases para contemplarse en ellas como en menu-dos espejos... El aplaudido orador no comprendió que,con su muerte, a la prosa española solo le cabía desha-cerse de aquella cascada de brillantes figuras para seguiradelante.
Las memorias de Zorrilla: una carta al padre
Porlas mismas fechas de Mesonero, aproximadamente,elpoeta y dramaturgo José Zorrilla emprende la redacciónde sus memorias: Recuerdos del tiempo viejo, publicadasen primer lugar comoartículos sueltos en los «Lunes» deEl Imparcial, a partir del 6 de octubre de 1879, y poco
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
después editadas en Barcelona, a raíz de una estancia dealgo menos de un año del escritor en esta ciudad. Los mo-tivos de su proyecto quedan bien explicados en el prólo-go, dondese refieren los apuros económicos en medio delos cuales vive el escritor. Porque en junio de 1878, cuan-do Zorrilla cuenta 64 años, el Gobiernole retira la mo-
desta pensión quele tenía asignada a través de los LugaresPíos Españoles de Roma (un momio lo llamaban), sumien-do al poeta vallisoletano en el mayor desconcierto moraly anímico. Aunque no porello debemos caer en la tram-pa de ver a Zorrilla como una víctima de la ingratitud desus semejantes, pues sus apuros constantes en materiade dinero se deben más al propio temperamento del poe-ta que a culpas ajenas. Emilia Pardo Bazán, en su cumpli-do estudio del escritor (publicado en La Lectura, en 1909),lo resume perfectamente:
A juzgar por noticias que el mismo poeta nos da, encon-tró en su camino, a cada paso, gente delicada y generosa, ynadie con menor razón pudo ser pesimista: le sobraron ami-gos buenos[...] Pero nada podía colmar el hoyo siempre abier-to por su prodigalidad imprevisora: sin vicios, sin lujos, sin"dilatada familia, sin nada que explique la sangría suelta, apartede las deudas paternas que tuvo que pagar, Zorrilla vivió ymurió en el ahogo incesante, crónico y público, y no noshubiese sorprendido verle un día, arrimado a una esquina,
tendiendo la mano y murmurandoalgo equivalente a lo quemurmurabael juglar de la Edad Media: Dade al de Villasan-dino.
El caso de Zorrilla es verdaderamente singular, puescomoescritor sobrevive a la escuela poética de la que pro-cede —i. e. el romanticismo, de vida efímera en España—y demuestra una absoluta incapacidad para integrarse enel proceso literario que conduce al naturalismo, con loque deberásufrir las actitudes irreconciliables respecto asu obra de las jóvenes generaciones. Cuando regresó a Es-paña en 1866, al cabo de doce años de ausencia, es un poetaolvidado, en el sentido de que deberá enfrentarse a supropia fama póstuma como superviviente de un roman-ticismo trasnochado. El público sigue recordando y aplau-diendo sus versos de otro tiempo, del tiempo viejo comoél mismo reconoce, y de ello vivirá todavía un cuarto desiglo (pues muere en 1893), pero su trayectoria literariaha concluido, concluyó mucho antes de su partida a Mé-xico. Ello, unido a su carácter inconsecuente (aunque ge-nial), y a otros motivos que ya veremos, explican laconvicción de declassé que experimentó Zorrilla durantetoda su vida. El modo en queel poeta vallisoletano, a los19 años, se dio a conocer al mundodelas letras es ya untópico en la historia literaria española: ocurrió la tarde«fría y nebulosa» del 15 de febrero de 1837, en el cemen-terio de Fuencarral, cuando todo el Madrid artístico se
congregaba en torno al féretro de Larra, adornado conuna corona de laurel. De pronto, un muchacho descono-cido, «delgado, pálido, de larga cabellera y expresivos ojos»,leyó emocionadamente una poesía, cuyos primerosVersos...
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (Ss. xix y xx)
Ese vago clamor que rasga el vientoes el son funeral de una campana...Vano remedio del postrer lamentode un cadáver sombrío y macilento,que en sucio polvo dormirá mañana
... ya lograron impresionara los asistentes. Fue la «puestade largo» del poeta, un momento decisivo que sirve depórtico a las memorias. Y a partir del cual Zorrilla tejeráy destejerá, no siempre ordenadamente, los recuerdos deotro tiempo, del tiempo viejo, escritos en forma epistolary dirigidos al también poeta José Velarde (objeto asimis-mo de la dedicatoria con que se abre el Libro).
Nicomedes Pastor Díaz y Donoso Cortés serán los pri-meros valedores del poeta, al que ofrecen las páginas deEl Porvenir, a las que sucederán las de El Español y unlargo etcétera. Porque, desde la memorable lectura fúne-bre, Zorrilla se encontró lanzado, con trabajo en la pren-
sa y amigo de toda la pléyadeliteraria.La historia personal de Zorrilla es idónea para excitar
la curiosidad en torno a su biografía: hombre profunda-mente inseguro, ingenuo, sentimental y falto por com-pleto de sentido práctico, suscitó simpatías y envidiasen mayor grado que cualquier otro poeta. A los enconosque despertó, el propio escritor admite en sus Memoriashaber contribuido con actitudes poco responsables (porno decir, extemporáneas), que no deben verse, sin em-bargo, como fruto de una intención de ofender, sino
más bien consecuencia de esos raptos emocionales que tan-to le caracterizaron. Por ejemplo, cuando, después de de-ber parte de su famaa las inspiraciones románticas sobrela ciudad de Toledo, se le ocurrió escribir la siguienteestrofa:
Hoy solo tiene el gigantesco nombre,parodia con que cubre su vergúenza:parodia vil en que adivina el hombrelo que Toledo la opulenta fue.Tiene un templo sumido en una hondura,dos puentes y entre ruinas y blasonesun alcázar sentado en una alturay un pueblo imbécil que vegeta al pie.
«¿Por qué llamé yo imbécil al pueblo de Toledo?», seinterroga Zorrilla en sus Recuerdos.* Pues porque Tole-do fue y sigue siendo un pueblo netamente tradicionaly apegado a prácticas religiosas y de costumbres consue-tudinarias, mientras que nuestro poeta quería dárselas deincrédulo y volteriano (para arrepentirse inmediatamen-te después, claro). Lo mismo le ocurrió con Larra: pesea haber sido Fígaro el origen involuntario de su celebri-dad, con el tiempo Zorrilla evocará la ocasión del siguientemodo: :
Nací como una planta corrompidaal borde de la tumba de un malvado,
y mi primer cantar fue a un suicida;¡jagúero fue, por Dios, bien desdichado!
155
DOCUMENTACIÓN
«¿Concibe V., Sr. Velarde, un ente más ingrato ni másimbécil?», se pregunta de nuevo nuestro atribulado poe-ta, consciente de la májadería en que ha incurrido. Lo cier-to es que son pequeñas muestras de insensatez, casiinexplicables en quien depende de la aceptaciónde los lec-tores, pues así ocurre con laliteratura del siglo XIX, cadavez más: lo esencial será que las opiniones y sentimientosdel escritor coincidan con los del público.
Sin embargo, Zorrilla no tiene reparos en mostraral público su fragilidad, salpicándola con continuasdescalificaciones de sí mismo, unidas, por otra parte, a una
vanidad infantil. En verdad, las memorias del escritor
vallisoletano resultan un caso extremo, y único, de ten-
dencia al autoempequeñecimiento, hasta llegar a la nuli-ficación de sí mismo y de su obra,” porque...
[...] más me va a honrar después de mi muerte, la sinceri-dad con que reconozco la escasa valía y los defectos de misobras, que el haberlas escrito [1881, 121].
Y no se piense que ello es una estrategia psicológicadestinada a conmoveral lector, sino que responde a mo-tivaciones profundas de su personalidad, relacionadas conun complejo de Edipo negativo y mal resuelto en la ma-durez del escritor: la cuestión la tratamos en un trabajoreciente,* pero puede resumirse en la siguiente frase, ex-traída de sus Recuerdos:
Mi idea fija —nos descubre Zorrilla— era hacer famo-so el nombre de mi padre, para que este, volviéndomea abrir sus brazos, me volviera a recibir para morir jun-tos en nuestra casa solariega de Castilla; única ambiciónmía y único bien que Dios no ha querido concederme[1881, 123].
El padre de Zorrilla, don José Zorrilla Caballero, eraun carlista convencido, antiguo superintendente generalde Policía (de 1827 a 1830) y hombre de tratado rígido(fue el primer magistrado depuesto a causa de la influen-cia liberal de la reina Cristina), que se verá obligado a exi-liarse con el infante don Carlos, hasta que, pasadosseisaños, decide solicitar a la reina Isabel II permiso para vol-ver a España, en vista de que casi todos los de su partido,acogiéndose a las amnistías, lo han hecho ya. A élse re-fiere a menudo nuestro poeta en los Recuerdos, de mane-ra discreta pero entreabriendo siempre el tormento quele causaba su actitud:
Mi padre era el último eslabón entero de la rota cadenade la época realista,la cifra viviente, el recuerdo personifica-do del formulista absolutismo, el buen estudiante ergotistade las Universidades de sotana y manteo [1881, 225].
La obsesión del escritor será, pues, demostrarle que sufama (consolidada ya cuando Zorrilla cuenta 24 años, conel estreno de la segunda parte de El zapatero y el rey) ladebe solo al trabajo y la estima del público, y no losfavores de un partido contrario a las opiniones políticas
156
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
del padre, de manera que evitará firmemente sostener cual-quier idea política que pudiera comprometerle y exacer-bar las iras familiares (luego, alejarle todavía más de suansiado cariño y reconocimiento). Por la misma razón,por temor a su padre, Zorrilla abrazará el tradicionalis-moliterario más retrógrado, según se desprende de los Re-cuerdos (véase p. 231).
Noheescrito —confesará el poeta— unasola letra al pro-greso ni a los adelantos de la revolución, no hay en mis li-bros una sola aspiración al porvenir. Yo me he hecho asífamoso,yo, hijo de la revolución, arrastrado por mi carácterhacia el progreso, porque no he tenido más ambición, másobjeto más gloria que parecer hijo de mi padre y probarelrespeto en que le tengo [...].
Su auto-valoración, comose ve, depende del padre másque de ninguna otra cosa, como un éxito externo, porejemplo. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil, pues el pa-dre de Zorrilla, verdadero energúmeno en lo quese refie-re a su vida familiar, nunca reconoció el mérito de este
y murió sin apenas recibirlo en casa.Parece claro que el rechazo final de su obra, las cons-
tantes depreciaciones de su talento, tienen que ver con lainutilidad de los esfuerzos llevados a cabo: Zorrilla vivey escribe en contra de sus propias convicciones (nadafir-mes, por otra parte) y en contra del espíritu lúcido de al-gunos de sus contemporáneos, a los que el poeta admiró;solo por ganarse la admiración y el respeto paternos. Alno conseguirlos, y la muerte de don José Zorrilla Caba-llero dobla la hoja definitiva del episodio familiar, Zorri-lla percibe lo absurdo de la lucha manteniday, porello,se desprecia a sí mismo. Los juicios negativos hacia su obraconstituyen una respuesta inconsciente de rechazo a loque el padre representó.** Prueba de ello es la crisis deabatimiento quesufre el poeta a raíz del fallecimiento de supadre —ocurrido en octubre de 1849—, y de la que, encierto modo, no se recuperará nunca: su última obra,Traidor, inconfeso y mártir, data precisamente de 1849,
Tras el estreno de Traidor, inconfeso y mártir (el 3 de marzode 1849) se abre un largo paréntesis después del cual apenashay nada considerable en el teatro de Zorrilla
escribe Ricardo Senabre.*¿Por qué motivo el corazónde este anciano de 64 años,
que redacta en Barcelona sus Recuerdos para poder subsis-tir, sangra desde los 17, cuando el objeto de tantos sufri-
mientos ni siquiera se percató de ellos? Es unasituaciónque recuerda extraordinariamente la que, cuarenta añosmás tarde, llevará a Franz Kafka a escribir su conocidaCarta al padre, en la que, al margen de su carácter entrecatártico y literario, el escritor checo ofrece la llave maes-tra de sus escritos y también de lo que fueron sus angus-tiosas preocupacionesvitales. Zorrilla carece de la astuciaintelectual de Kafka para planteartan cruda y minuciosa-mente la cuestión, pero en ambosescritores hallamos lamisma sensación de nulidad (sensaciónfértil, en otro sen-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
tido) que para el autor de La metamorfosis es un «produc-to múltiple» del influjo paterno. «En ocasiones —escribeKafka— me imagino el mapamundi extendido y tú [refi-riéndose al padre] acostado sobre él de punta a punta».*Es una imagen estremecedora que refleja algo del pode-río físico, no solo moral, que Kafka reconoce en su pro-genitor, en lo que coincide con Zorrilla: los dos escritoresdeberán enfrentarse al contraste entre su propia endeblezpersonal, su mala salud y su aspecto escuálido, y la cons-titución vigorosa de los respectivos padres, lo que acen-tuará la prepotencia y dominio de estos últimos sobreaquellos.
En fin. Las relaciones de Zorrilla con sus padres, comolas de Kafka, fueron una combinación de dependencia psi-cológica y soledad moral (ambivalencia muy característi-ca del hijo único, agravada si éste debe luchar además conun entorno familiar cerrado y opresor), que sumieron alescritor en el mayor desconcierto emocional, sin que im-portaran los años transcurridos. El resultado final será unamelancolía frenética en el autor de Don Juan Tenorio, me-lancolía causada por la pérdida del padre y un ánimoes-cindido entre el sentimiento de extrañeza, de separaciónrespecto de sí mismo y de los otros (esa especie de Dop-pelgánger, según definió Jean Paul Richter la tendencia aexpresar diferentes facetas de una misma personalidad),y un sentimiento alternativo, subterráneo, de intimidaddefinitivamente perturbada.
Por último, nos queda constatar una vez más lossi-lencios notables en las memorias de Zorrilla. Por ejem-plo, en todo lo concerniente a su vida amorosa, de la quesolo esporádicamente brotan referencias anecdóticas y su-perficiales, eso es, poco esclarecedoras para comprenderlas lagunas existentes respecto de sus dos matrimonios. Nopueden sorprendernostales omisiones, pues son monedade uso corriente en el período que tratamos: cuando lostextos autobiográficos se fundan exclusivamente en «lo vis-to y lo vivido», concepción de la verdad histórica que noalcanza todavía a vislumbrar el sentido de una explora-ción íntima y lo interpreta como debilidad. Así, Zorrillapliega velas cada vez que el relato se orienta al modo enque las experiencias fueron vividas:
Abreviemoseste relato, sobre el cual deseo pasar comosobre ascuas, Mis memorias son demasiado personales parainspirar interés, y demasiado íntimas para ser reveladas envida: temo además que parezcan comezón de hablar de mímismo, cuando siento un profundísimo anhelo y tengoperentoria necesidad de desaparecer de la escena literaria(1881, 54].
Sin comentarios.
Las confesiones de Alcalá Galiano
La dos obras autobiográficas por las que, hoy día, es co-nocido este diputado gaditano fueron publicadas póstu-mamente por su hijo, también Antonio Alcalá Galiano.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (Ss. xix y Xxx)
Se trata de los Recuerdos de un anciano (Madrid, 1878)y las Memorias (Madrid, 1886, 2 vols.), de las que proce-den aquellos (razón por la cual vamos a sobreseer en loposible el comentario de los primeros). Las Memorias fue-ron pensadas y escritas entre 1847 y 1849. Sin embargo,los Recuerdos se escribieron más tarde, y fueron publica-dos por entregas en vida del autor, entre 1862 y 1864,en la revista La América, que entonces dirigía EduardoAsquerino. Y es probable que el motivoinicial de la vo-luntad testimonial que animó a don Antonio en esos Re-cuerdos radicara en su deseo de volver sobre el episodiopolítico más atrevido de que fuera responsable: me refie-ro a su iniciativa (tomada el 11 de junio de 1823) de sus-pender al Rey de sus funciones —se le declaró loco— paraverificar el traslado del Gobierno a Cádiz ante el peli-groso avance de las tropas del duque de Angulema (losllamados cien mil hijos de san Luis). El hecho de que elperiódico Las Novedades publicara el 11 de junio de 1862una copia del Diario de las Cortes de aquella históricasesión de igual fecha de 1823, parece ser que movió aAlcalá Galiano a escribir el primero de sus artículos enLa América. Después, ya se sabe que los recuerdos soncomo las cerezas, unos tiran irremediablemente de otros.
Alcalá Galiano falleció en Madrid en 1865, a los 75 años
de edad, de un modo repentino: sufrió un ataque de apo-plejía, en pleno consejo de ministros, del que no se re-cuperó; al cabo de una vida agitada por el continuosobresalto de la emigración política y otras razones queiremos viendo. Tal vez hablamos del orador más afama-do de la segunda generación constitucional que restauróla legislación gaditana (aunque Alcalá no fuera, en aqueltiempo, de 1820 a 1823, doceañista, y sí un liberal con-
vencido).Como siempre que nos enfrentamos a un texto auto-
biográfico no publicado en vida de su autor —merefieroa las Memorias—, ignoramos hasta qué punto la obra quefinalmente se edita responde a la voluntad del finado (laúnica posibilidad es contrastar el texto original, si es quepuede disponerse de él, con el editado). Según se desprendede las palabras preliminares de su hijo, éste asumió tansolo la tarea del ordenamiento cronológico de la obra,asícomola necesidad de subsanar algunas incorrecciones gra-maticales cometidas por el escribiente que tomó, aldic-tado pareceser, la relación de los sucesos evocados porel memorialista, sin que luego los apuntes fueran revisa-dos por este último. Y ello en parte, pues, según afirmael hijo de Galiano, el manuscrito está redactado en dosletras, la del autor y la de su secretario. Lo que siemprecomplica las dificultades inherentes a todo original inaca-bado.
Las Memorias de Alcalá Galiano son prolijas y narrancon todo lujo de detalles las circunstancias de su vida hasta1824. De ahí en adelante, hasta 1850, restan simplemente
unos apuntes, que debían de ser parte del proyectado ter-cer tomo de sus Memorias, y que se publican como apén-dice del segundo tomo de la obra, junto a otros textospoéticos y biográficos de valor. Algunas de las circuns-
157
DOCUMENTACIÓN
tancias de su vida, reflejadas en las Memorias, son bastan-te novelescas, como todo lo relacionado con su vida amo-
rosa y sentimental. Pues el célebre orador se casó muyjoven, en plena minoría de edad, y en secreto. La situa-ción recuerda en algo la de Emilio Castelar: también Al-calá Galiano sentía profunda admiración y estima por sumadre, circunstancia que no debería ni mencionarse, porser lo natural, y que sin embargo adquiere más relevanciade la habitual por el notable dominio que esta última ejer-cía sobre aquel (de ahí, el paralelismo con Castelar). Has-ta tal punto que nuestro joven no se atreve a confesarle laintensidad de sus primeros amores —intuidos, no obstan-te, por la madre—, y llegará a contraer matrimonio sinsu permiso. Es una decisión quele aleja de la tomada ensituación similar por Emilio Castelar, pero que, en el casoque nos ocupa, supondrá una fuente inagotable de tirante-ces y angustias. Así relata el momento de su paso decisivo:
Juntéme con mi novia que me esperaba, pasamos juntosa la parroquia, y celebróse la ceremonia nupcial, compren-dida la velación, quedando yo ligado con pesada e indisolu-ble cadena. Volvíme pronto a casa desesperado. Así, el díade mi boda con una mujer a la cual amaba, lejos de ser para
r . . L
_mí alegre, fue de los peores de mivida, faltándome todaslas
circunstancias que hacen dulces semejantes momentos [1886,
L, 2121.
El lector podrá apreciar, por el tono, que Galiano seve forzado por la familia de la novia, y por esta misma,a dar el paso matrimonial, del que no está convencido por-que conocela oposición materna al mismo. De modo queno se lo dirá a su madre hasta mucho después, y de nue-vo forzado por las circunstancias: hasta ese momento Al-calá Galiano seguirá viviendo en la casa familiar y visitaráa la que es ya su mujer en su domicilio. La situación,relatada episódicamente y con elocuencia, constituyeel más fácil atractivo de estas Memorias que, sin dejar deconsiderar como fundamental la vida externa del polífti-co y escritor, atienden a los propios sucesos personales,ricos en peripecias y descalabros. Y que tratará de justi-ficar:
En mi persona como en muchas, y más que en casi to-das, el hombre político ha salido en gran manera del hom-bre privado. Mirando por otro lado las cosas, tiene mi vidalances crueles. No los hay en la más singular novela. No pue-do, sin embargo, contarlos todos especificadamente: y conquitarles algo los despojaré de gran parte de lo que tienende entretenidos y dramáticos. Tal vez así me haré blanco,y, lo que es más, blanco justo de opuestas reconvenciones,habiendo quien me culpe de pesado y necio por hablar alpúblico de insulsas anécdotas personales, y quien me vitu-pere de traspasar en mis revelaciones las leyes del decoro enlo relativo a mi familia y hasta a mi propia persona [1886,L, 340].
Y, efectivamente, pasa como de puntillas por los aconte-cimientos personales más polémicos o dolorosos de aquellaépoca, aunque sin dejar de afrontarlos. Como su ingre-
158
Memorias y autobiografías en España (S. xix y xx)
so en la masonería; la definitiva separación de su espo-sa, o su etapa de vida libertina por la que también seríacélebre en Madrid. Sobre su iniciación en la famosa y an-tigua sociedad secreta, asegura Galiano que sus reunionesa principios de siglo tenían poco influjo:
Aún estaba mirado el ser de ellas como semiprueba deadhesión a la causa de los franceses, los cuales las protegíany extendían en los lugares ocupados por sus tropas. Movió-mea ser de ella asegurárseme que esto me atraería grandesventajas viajando, porque encontraría hermanos en todos lospaíses del mundo [1886, 1, 356].
Sin embargo, apostilla el autor que, en España, deaquella sociedad se creía mucho más en lo malo y en lobueno de sus efectos de lo que esta verdaderamente me-recía.
Su primer nombramiento importante fue el de se-cretario de la embajada española en Suecia, a los 24 años(razón por la cual, según hemos visto, unos días antesde partir se integra en la masonería gaditana). Su es-tancia, primero en Londres y después en Estocolmo (sobre1813-1814), se le hace insufrible por razones de salud yde una penosísima enfermedad en la piel que le acon-goja sobremanera; de modo que decide solicitar unalicencia para regresar a España. Su vuelta, no obstante,
no estará exenta de calamidades, pues, al poco de llegar,descubre la infidelidad de su esposa, de la que se divor-ociará:
Tuve una prueba de la mayor desgracia que puede suce-der a un marido, y era horrible, atroz, convincente, y aunpública puedo decir, porque a todos los de mi casa estuvopatente mi afrenta. Yo solo la ignoré por cuatro días. Mi ma-dre la sabía y ninguna providencia daba, temerosa de dar conella un golpe cruel a misalud[...] Casi no pude tenerme enpie al recibir tal golpe; pero corrí a mi casa, de la cual mehabía alejado muy poco. Viéronme entrar, conocieron en
lo demudado de mi semblante que algún grave pesar traía,nosiendo difícil adivinar cuál podría ser; me rodearon, mepreguntaron, dije algo, noté confusión en los rostros al res-ponderme, y seguro ya de la verdad de la narración del cria-do, corrí a coger mi espada, y llegué a asirla, determinandofurioso ir al aposento, algo lejano, donde estaba la culpada,resuelto a lavar mi ofensa en su sangre, como en mi sen-tir lo requería mi honor en la inaudita gravedad de aquelcaso.
La hermana de Galiano, mientras tanto, había acu-
dido al cuarto de su mujer advirtiéndola del peligro,y aconsejándole que huyera, a lo que esta primero senegó;
[...] pero repitiendo mi hermana que lo llegado a mi no-ticia era lo que mal podía ocultarse con un necio fingimien-to, hubo de aceptar mi mujer el consejo quese le daba, yhuyó precipitadamente, sin que haya yo vuelto a verla, sinode lejos, en más de quince años que duró después su vida[1886,1, 387].
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
Elrelato revistetintes calderonianos,.aunque lasangrenunca llegue al río. Al poco tiempo de este penoso suce-so murió su madre, el 17 de septiembre de 1815, diez añosdespués de que falleciera su padre, el notable marino donDionisio Alcalá Galiano, en la batalla de Trafalgar.? Seráun hecho decisivo en el futuro profesional de Alcalá Ga-liano, de acuerdo en esto con la cita que entresacábamosmásarriba: en algunos hombres, más que en otros,las cir-cunstancias de su vida privada influyen poderosamenteen la organización de su vida pública. Tal vez sea cues-tión de sensibilidad. Lo cierto es que a la falta del domi-nio ejercido por la madre se une su dolorosa soledad yun desastroso desenlace de la herencia familiar; todo ellole conduce primero a pensar en el suicidio —segúnescribe—, y, después, a una vida libertina que encara va-lientemente en sus Memorias:
Abracé, pues, otro remedio poco mejor para distraermede mis penas; remedio por el cual he llevado aún más queel merecido castigo, quedando sujeto por todo el discursode mi vida a negras calumnias, fundadas en hechos muy abul-tados, aun considerando la época en que tenía algo de cier-to, y en tiempos posteriores supuestos de todo punto. Meentregué a una vida desordenaday licenciosa. Privado de lasrelaciones que pueden tenerse con las mujeres, ya por mica-lidad de casado, aunque divorciado, ya por no prometerme mipresencia triunfos amorosos, ya por estar persuadido demi fatal estrella, me di al trato de las mujeres de mala vida,haciendo deello gala con desvergiienza, y sacando de mi malapráctica una teoría en la apología del vicio, con lo cual ha-cía harto más daño que mis compañeros de desorden, meroslibertinos por rutina, y en quienes fomenté, así como en otrosdesperté, malas inclinaciones, persuadiendo por regla a ha-cer lo que unos ejecutaban por costumbre, y otros se prepa-raban a copiar solo como mal ejemplo [1886, 1, 401].
El pasaje es ciertamente confesional e inculpatorio, yrecuerda los motivos expuestos por san Agustín, al co-mienzo del segundo libro de sus Confesiones, cuando dice:«Quiero traer a la memoria mis fealdades pasadas y lastorpezas carnales que causaron la corrupción de mialma».* Salvando cuantas distancias quieran salvarse, am-bos autobiógrafos pretenden, con sus respectivosrelatos,paliar los efectos de su anterior conducta: en primer lu-gar, declarándola; y en segundo, considerándola un he-cho del pasado, contemplado desde la conversión y lainiciación de una nueva vida.
En el caso que nos ocupa, esta vida de libertinaje a laquese refiere el autor vaacompañada de una dedicaciónmás intensa a la política y a la masonería (pues era en lassociedades masónicas donde más intensamente se conju-raba contra el gobierno absolutista):
En efecto, en 1817 ya existía una vasta en toda España[Galiano se refiere a la red de conjuraciones]: yo tardé poco
en ser miembro de los más activos y diligentes en el cuerpogigante que se extendía por toda la Península, pronto a obrarallí en donde se presentase la ocasión. La sociedad masónicaera la forma que la conjuración había vestido [1886, 1, 410].
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (Ss. xix y Xx)
Su. entrega a-la causaliberaltiene que ver también conel fallecimiento de su madre, pues esta era unarealista con-vencida y frenó en lo que pudo las simpatías de su hijoporla causa liberal. Pero a su muerte, Alcalá Galiano co-laborará cada vez más activamente en la oposición alré-gimen absolutista de Fernando VII, hasta intervenir deformadirecta y decisiva en la sublevación de Riego, de laque se da cumplida cuenta en las Memorias y que sirvede broche final al primer tomo.
Enel segundo tomo,los acontecimientos políticos sub-siguientes, en los que descollará su fama de tribuno enlas manifestaciones que se congregaban en el café de laFontana de Oro, tienen un protagonismo decisivo:
Mitriunfo primero mellevó a buscarlos continuos, y aconseguirlos también, de suerte que en breve el salón de laFontana fue el centro de mi gloria, y la piedra angular demi poder en cierto grado [1886, II, 94].
Como es sabido, Galiano pasó, en 1836, de las filas
liberales a las conservadoras:
Como muchos otros de sus compañeros de emigración—escribe Vicente Llorens—, Alcalá Galiano fue con los años
un converso, un arrepentido, o mejor un desengañado delliberalismo de su juventud.*?
Es unacircunstancia que no se trata en sus Memorias,por apartarse del período cronológico que'abarcan,pero,por la brusquedad con que se hizo, levantó, en su mo-mento, todo tipo de comentarios. También se lo repro-cha Llorens, quien considera al Galiano de los años veintemucho más lúcido y convincente que el Galiano mode-rado y acomodaticio de su última época. Indudablemen-te, las Memorias se resienten de este giro brusco de timón,y sus juicios políticos no tienen la dureza de los expresa-dos durante la emigración; en la medida en que, desde unapostura política moderada, debe referirse a una fe contra-ria de la que parecía estar convencido. Sin embargo, el jui-cio de Llorens es en este sentido excesivamente crítico ami entender, cuando escribe:
[...] el Alcalá Galiano de la Westminster Review pareceotro, y era otro en efecto; un revolucionario sin demagogiani retórica, tan apasionado como clarividente, perspicaz, cer-tero en sus juicios, y decidido a decir su verdad.
Luego, en sus Memorias, según Llorens, se olvida detodoesto, dispuesto a buscar el asentimiento de todos. Eso
es cierto en parte: no lo es, por ejemplo, en sus críticasal conde de la Bisbal, formuladas en la emigración y sos-tenidas después en las Memorias; o bien en su juicio seve-ro del Viaje a las Cortes, de Joaquín Lorenzo Villanueva,publicado póstumamente, y del que dice:
En verdadlatal obrilla no solo rebaja, y no poco, el mé-rito del autor, y en este el del hombre, por más de un título,sino que bien meditada apoca y aun humilla al concepto de lasCortes de 1810, pintando con fidelidad prolija muchos desus yerros y flaquezas. Muchas citas podrían hacerse en abono
159
DOCUMENTACIÓN
de la censura severa, pero justa y acaso oportuna, que acabaaquí de hacerse de tan pobre y mal pensado libro [1878, 464].
Por otra parte, hay que tener en cuenta la diferenciade edad entre unas publicaciones y otras. Con los años,Galiano pierde, y es natural, el ardor propio de la ju-ventud.
Los «Apuntes autobiográficos» de Emilia Pardo Bazán
El término autobiografía es de origen reciente. Se trata deun neologismo que se incorpora, más o menos rápidamen-te según las lenguas, al vocabulario técnico de la críticaliteraria bien entrado el siglo XIX. Hasta entonces, y to-davía más tarde, en Españaera todavía frecuente el sucin-to vida (santa Teresa, Torres Villarroel...), o bien el usogeneralizado del vocablo memorias, con las variantes yamencionadas hasta aquí.
El cultismo empezó a frecuentarse en inglés, hacia1800.Sin embargo, ingleses y alemanes dan la impre-sión de disputarse sus registros más tempranos.* Seacomosea, a partir de mediados del siglo XIX, los inglesesy norteamericanos pueden (y suelen) enorgullecerse dedisponer de una estimable producción autobiográfica apa-recida originalmente con el título de autobiografía (Dis-raeli, Franklin...). En cambio, el vocablo en cuestión tuvo
unos comienzos más difíciles en la lengua francesa,*y, por lo que se refiere a la española, ignoramosla fechaexacta de su penetración en nuestro país. Y así, en el Dic-cionario Critico Etimológico de Corominas, no encontra-mos mayor información:
[...] no se indican especialmente el origen de las voces
de creación reciente formadas mediante la unión de esteprefijo (avtós) con palabras conocidas, tales como autobio-grafía.
En cuanto a biografía, Corominasla sitúa en el segun-do cuarto del siglo XIX, y el adjetivo autobiográfico lo fe-cha en 1828.
Ental contexto, es interesante resaltar que Emilia Par-do Bazán utiliza, creo que por primera vez, dicho térmi-no en el subtítulo a su primera novela: Pascual López.Autobiografía de un estudiante de Medicina (1879). Es másque probable la influencia dela literatura anglosajona enel uso reiterado que del término hace la escritora gallega—solía presumir, además, de amplios conocimientos delas letras inglesas: «un poco por su incurable srobismo yun mucho por su certera intuición».* Y la primera edi-ción de Los pazos de Ulloa (Barcelona, Daniel Cortezo,1886) irá precedida de unos «Apuntes autobiográficos» quele fueron solicitados por sus editores, un pocoal estilode las ediciones francesas de la época, y en los que centra-remos nuestra atención. l
Sin embargo, antes de entrar en ellos hay que decir,rotundamente, que en el siglo XIX no encontramos mu-jeres que escriban su autobiografía, o sus memorias, sin
160.
Memorias y autobiografías en España (S. xix y xx)
haberresuelto previamente su identidad profesional: conlo que los ejemplos serán mínimos. Es curioso cómo loíntimo, tan problemático en general para los hombres delsiglo XIX, solo puede abordarse, tratándose de mujeres,desde un yo público, instalado y reconocido socialmen-te. De lo contrario, ¿a quién podía interesarle? Recorde-mos cómose ignora la publicación, en 1884, de la obra
En las orillas del Sar, de Rosalía de Castro. Nadie hablóentonces del libro, nadie reparó en la importancia de es-tos versos reveladores de Rosalía, editados en Madrid, unaño antes de su muerte («¿Por qué me ha concedido elcielo una tan terca, tal fiel memoria?», se preguntarálapoeta gallega, aunque nuncallegara a revelar los entresi-Jos de la misma).Y si eso ocurre con la literatura de creación, ni que
decir tiene lo que pudo ocurrir con otras manifestacio-nes más intelectuales de la individualidad. Y de ello se-rán conscientes las escritoras de la época: Gertrudis Gómezde Avellaneda (autora de unas cartas autobiográficas, es-critas en julio de 1839 y dirigidas a su gran amor, Ignaciode Cepeda), Carolina Coronado, Rosalía de Castro, Con-
cepción Arenal, Fernán Caballero, Emilia Pardo Bazán...todas experimentaron en sus propias carnes, y de un modou otro, la opresión cultural a la que estaba sometida lamujer en el siglo XIX:
Apenas pueden los hombres —escribirá doña Emilia— for-marse idea de lo difícil que es para una mujer adquirir cultu-ra autodidacta y llenar los claros de su educación.**
Para concluir asegurando que, mientras para el varóntodo son ventajas, para la mujer todo son obstáculos. Eneste sentido, no parece fuera de lugar hablar de la «litera-tura escrita por mujeres». Porque, a pesar de las bromasfáciles (Borges decía preferir la literatura escrita «por ar-quitectos»), las dificultades que la mujer del siglo XIX hallópara acceder a los bienes culturales de la sociedad de sutiempo mediatizaron, sin duda alguna, su capacidad decreación: el fantasma del marimacho, por ejemplo, tan
cruelmente expuesto en la sátira de José Vargas Ponce don-de describe a su «mujer ideal»:
¿De nada ha de hacer gala? —Sí, de juicio.¿No ha de tomar noticias? —De sus eras.¿Jamás ha de leer? —No por oficio.¿No podrá disputar? —Nunca de veras.¿No es virtud el valor? —En ellas, vicio.
¿Cuáles son sus faenas? —Las caseras.Que no bay manjar que cause más empachoque mujer transformada en marimacho.%
Qué duda cabe de que las octavas de Vargas Ponce, laanterior vale como ejemplo, expresan una opinión ma-yoritaria entre los hombres de esta época. Y es de supo-ner que el fantasma del marimacho, de la mujerleída ysabionda, debía de mellar en los espíritus femeninos másfuertes.
Doña Juana de Vega, más tarde condesa de Espoz y
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
Mina —otra gallega y amiga de Concepción Arenal—,autora de unas Memorias, por no calificar todo lo escritode ciclo autobiográfico, pues son diversos volúmenes, depaternidad dudosa algunos de ellos. Sus Memorias estánescritas desde su doble vertiente de viuda de un general,cuyo prestigio ha sido ya reconocido, y de aya de la in-fanta en la corte de Isabel II (se publicaron en Madrid,en 1910). Solo consolidado su estatuto social se atreve aemprender una tarea autobiográfica que se centrará ex-clusivamente en su doble papel de esposa del amado ge-neral Mina y aya de la Corte Real.A Concepción Arenal nos consta que le reclamaron
repetidamente(también su hijo Fernando) detalles sobresu vida privada; que redactara unas notas autobiográficas(al estilo de las que escribiría doña Emilia). A todo ellocontesta Concepción Arenal con la poesía que sigue, únicodocumento autobiográfico de una mujer que destruyósis-temáticamente todo rastro de su interesante personalidad,no queriendodejar a la posteridad más que su pensamientofilosófico en sus obras. El poema:
Y a ese pueblo, que pasa indiferente,¿qué le importa la vida de una oscura mujer?Si piensa, si delira; si reza o si blasfema;
si llora de amargura o de placer.Si fuego inextinguible la ilumina o la quema.Si dicen «Está loca» o ensalzan su razón.Si llanto o hiel destila su herido corazón.Mi vida ¿a quién importa? ¿Quién soy?Una hoja caída que un día barrerá el huracán.¿A qué grabar un nombre en esa pobre hoja?Polwo escrito en el polvo, recuerdo que el olvido borrará.Mi vida ¿a quién importa?Es la luz y del caos la terrible oscuridad,el triunfo y la derrota, la calma y la tormenta,la miserable nada, la inmensa eternidad.Es ignorado arroyo que corre sin aves que la canten,sin flores que regar, es luchando entre rocasarrollador torrenteque el germen de sus iras lleva al mar.Es nardo y rosas acento de cariño,
es la primera risa en los labios de un niño;
es la erupción primera del cráter de un volcán,sobre la nieve eterna la voz del huracán.La voz que nadie escucha, perdida en el vacío,
la hiel del odio, el néctar del amor,la plegaria del mártir, el grito del impío,la cólera del fuerte, del débil el dolor.Sacrificio inmenso que inmola y no redime,candente hierro que la verdad imprime,lucha a muerte, sin testigos, sin luz.
Esta es la vida indefinible, extraña,
que a nadie en este mundo le importa descifrar. *6
Losversos, comotales, acusan el talante reflexivo y ra-
zonado de doña Concha, pero son estrofas amargas, aun-que de final cerrado, que insinúan un temperamentofogoso, bien que sometido, como sabemos, a una férrea
disciplina vital.Los «Apuntes autobiográficos» de Emilia Pardo Bazán
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
se escriben en la Granja de Meirás, en septiembre de 1886,
y con la expresa voluntad porparte de la autora de ilumi-nar facetas desconocidas de su vida comoliterata (y elloda una idea al lector de las limitaciones reales de estos«Apuntes», pues son parcos en datos íntimos que desta-quen algo que no sea su faceta literaria). Así, después dehacer algunas consideraciones de alcance general sobreelgénero (como que en España no es frecuentado, quetie-ne un valor enorme para los futuros investigadores, etc.),se adentra en el relato con su «primer recuerdo literario».No vamosa entrar aquí en lo artificial que puede resultarrastrear los primeros recuerdosde la infancia, todavía mássi se trata de «recuerdos literarios». Pero doña Emilia lofecha connitidez a los siete años, a propósito de unos ver-sos quedice haberescrito sobre «la terminacióndela gue-rra de África», cuando por La Coruñadesfilan las tropasqueregresan victoriosas de la campaña de Marruecos. Laniña, en lugar de sacudir un pañuelo desde un balcón, serefugia en su habitación para escribir algo así como unasquintillas en honorde los héroes. Lo que da idea del ca-rácter indomable y entusiasta de la futura escritora. Aun-que, como hemos dicho, no hay en sus «Apuntes» alusionesa sus estados de ánimo, al proceso de su vida o hechosindependientes de su carrera de escritora, de su texto auto-
biográfico se deduce un cierto aislamiento en su niñez;fácilmente comprensible si tenemos en cuenta queera hijaúnica y de posición muy elevada.
El segundo acontecimiento memorablees el hallazgode una biblioteca en una casa solariega quesus padres al-quilaron temporalmente con muebles, mientras reforma-ban su Torre de Miraflores:
Era yo de esos niños que leen cuanto cae por banda, has-ta los cucuruchosde especias y los papeles de rosquillas; deesos niños que se pasan el día quietecitos en un rincón cuan-do se les da un libro, y a veces tienen ojeras y bizcan leve-mente a causa del esfuerzo impuesto a un nervio ópticoendeble todavía.?
Y, en efecto, de dar crédito a los textos autobiográfi-cos de la época, se leía mucho y vorazmente durante laniñez: libros, por otra parte, poco adaptados a la menteinfantil, con lo que el esfuerzo intelectual debía de serconsiderable. Recordemos lo que escribía Mor de Fuen-tes: a los diez años, poco más o menos, su lectura preferi-da era la Conquista de Méjico, de Antonio de Solís (quese atreverá a verter en latín). Algo parecido le ocurre adoña Emilia: «[...] he perdido la cuenta de las vueltas quedi a la Conquista de Méjico, del elegante Solís».** Tambiénnos dice cómo a la edad de ocho o nueve años era capazde recitar capítulos enteros del Quijote «sin omitir puntoni tilde». Los ejemplos de su afición por la lectura conti-núan, y, aunque deben tomarse conlegítima precaución,revelan el talento indudablemente precoz de la futura no-velista, a la que nadie puso trabas en proseguir con su afi-ción: la Biblia, Plutarco, Cervantes, la llíada, letrillas deQuevedo... Tan solo se le vedaban las obras de los román-
161
DOCUMENTACIÓN
ticos franceses: Víctor Hugo, Dumas, Sue, George Sand,
con lo cual es de suponer que tales autores encendieronen el ánimo de la niña una irresistible curiosidad. Conmucha gracia refiere la escritora la ocasión que tuvo,cier-to día, en casa de una amiga y cuando contaba unostreceo catorce años, de acceder a las novelas prohibidas, cuya
lectura paralizó temporalmente la capacidad inventiva dedoña Emilia, que quedó anonadadaante la fabulosa ima-ginación que exigía escribir una auténtica novela, comoNuestra Señora de París.
«Tres acontecimientos en mi vida siguieron muyde cer-ca. Me vestí de largo, me casé y estalló la revolución de1868.»* Así, como de pasada y situando el acontecimien-to —nosé si irónicamente— entre dos noticias, mencio-na la escritora su matrimonio a la edad de 16 años conun pariente de la familia, José Quiroga. Lafrase, recubiertadesilencios (¿fue un matrimonio por amor?, ¿cómo ocu-rrió?, ¿se arrepentiria?) impide el franqueo de toda re-velación personal, por mínima que esta sea, Por untiempo,la joven recién casada vivió plenamente su nuevasituación:
Mi congénito amor a las letras padeció largo eclipse,obscurecido entre las distracciones que ofrecía Madrid ala recién casada de dieciséis años, que salía de una vidaaustera, limitada al trato de familia y amigos breves, albullicio cortesano y a la sociedad elegante de entoncesque aunque dispersa y mermada por la revolución, noparecia menos brillante a quien no la conocía de anti-guo.%
Sin embargo, esa construcción ficticia de su vida a basede fiestas y vida social se va desmoronando, y el sustratointelectual firme y cultivado en la infancia por doña Emi-lia aflora de nuevo. No sabemos,a juzgar por sus «Apun-tes», qué ocurrió en su matrimonio (que acabó en unadiscreta separación de los cónyuges), pero el renacer desus antiguas aficiones parece que fue paralelo al derrum-be sentimental del matrimonio y al vacío experimentadopor la futura escritora: la fuerza de las cosas, en expre-sión muy apreciada por la novelista, no le dejó otraopción. A partir de aquí, la oiremos hablar de literatura,solo y exclusivamente de literatura. Porque si parca es endetalles sobre su vida personal, preñada de ausencias yomisiones en los «Apuntes», no omite detalle que puedarelacionarse con su formación de literata, sus opinio-nes y las ediciones de sus primeras obras... hasta llegara Los pazos de Ulloa y su segunda parte, La madre Natu-raleza. Doña Emilia pinta calva la ocasión de recordarelrefrán «dime de qué presumes y te diré de qué careces».Pero supongo que, tratándose de una mujer, y de fama,tampoco era cosa de dar tres cuartos al pregonero. Sus«Apuntes» concluyen con un guiño al lector de Zorri-lla, de quien la escritora gallega era profunda admiradora,y cuyos Recuerdos del tiempo viejo influyen, sin duda,en la confección de las memorias literarias de PardoBazán:
162
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
-Desdeeste, oasis te escribo, lector, amigo incógnito, quecon tanta paciencia me has oído narrar mis recuerdos del tiem-po nuevo, y a quien guarde Dios.**
2. La autobiografía contemporánea en España(hasta 1975)
Las obras autobiográficas cuyo ámbito de evocación se cen-tra en el siglo XIX son bastantes más de las reseñadas has-ta aquí. Muchas de ellas se publican a partir de 1900 yhasta 1939: Luis Taboada, Juan Valero de Tornos, el di-
plomático Augusto Conte, Santiago Ramón y Cajal, Emi-lio Alcalá Galiano, Vicente Medina, Eugenio de Aviraneta(descubierto y recreado después por Pío Baroja), ManuelCiges Aparicio, Francisco Flores, Benito Pérez Galdós,Luis Ruiz Contreras, Enrique Menéndez Pelayo, Julio Ce-jador, Eduardo Gutiérrez Gamero, Federico Urales, Mi-
guel de Unamuno, Armando Palacios Valdés, la infantaEulalia de Borbón, Julio Nombela...
Analizar la evolución del corpus autobiográfico en esteperiodo sigue siendo unatarea crítica pendiente. Sin em-bargo, adelantemos que se mantiene la convencionalidadexpresiva dominante enel siglo anterior, así como la im-portancia concedida al hecho externo, objetivamente com-probable, frente al sentido íntimo de la individualidad.
Larevista Alma Española publicará a partir de su tercernúmero (22 de noviembre de 1903) una sección titu-lada «Juventud triunfante. Autobiografías» (anunciada yaen su primera entrega), en la que colaborarán escritorestodavía jóvenes como Maeztu, Valle-Inclán, AlejandroSawa, y también los hermanos Álvarez Quintero, Lacé-lebre serie de autobiografías —cuya idea recogerán, añosdespués, las revistas Destino o, más recientemente, Triun-
fo (en su última etapa)— aparece de manera irregular enlas páginas centrales de la revista, y se inicia con Azorín,por entonces aún J]. Martínez Ruiz. El escritor levantinoes, por tratarse del primero, en cierto modoel responsa-ble del tono de la sección, más próximaal autorretrato,
a la descripción estática y al lirismo que al relato auto-biográfico propiamente dicho. Valle-Inclán, por ejemplo,adoptará en su escrito una postura afectada de vejez y des-engaño:
Hoy, marchitas ya las juveniles flores y moribundosto-dos los entusiasmos, divierto penas y desengaños comentandolas Memorias amables que empezó a escribir en la emigra-.z : / £ 1252
ción mi noble tío el marqués de Bradomín.
Y centra su relato pseudo autobiográfico en un nove-lesco episodio ocurrido en su juventud.
Unade las aportaciones más interesantes y que sobre-sale por la modernidad de su planteamiento esla del sevi-llano Alejandro Sawa, pues se presenta ante el lector comoun espíritu enajenado. «Yo soy el otro»es la frase de Rim-baud queestructura la descripción que de sí mismo efec-túa Sawa:
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
Yo soy el otro: quiero decir, alguien que no soy yo mis-mo. ¿Que esto es un galimatías? me explicaré. Yo soy pordentro un hombre radicalmente distinto a comoquisiera ser,y por fuera, en mi vida de relación, en mis manifestacionesexternas, la caricatura, no siempre gallarda, de mí mismo.
Soy un hombre enamorado de vivir, y que ordinariamenteestá triste. Suenan campanas en mi interior llamando a lapráctica de todos los cultos, y me muestro generalmenteescéptico. Con frecuencia mis oraciones íntimas, que lenta-mente yo a mí mismo me susurro, rematan en blasfemias
que,al salir de mi boca, revientan con estruendo. Yo soy el
otro.
El escritor modernista profundiza en esa dolorosa es-cisión entre lo interior y lo exterior:
[...] He nacido en Sevilla, va ya para cuarenta años, y mehe criado en Málaga. Mis primeros tiempos de vida madri-leña fueron estupendos de vulgaridad —¿por qué no he dedecirlo?— y de grandeza. Un día de invierno en que Pi yMargall me ungió con su diestra reverenda, concediéndomela jerarquía intelectual, me quedé a dormir en el hueco deuna escalera por no encontrar sitio menos agresivo en quecobijarme. Sé muchas cosas del país Miseria; pero creo que nohabría de sentirme completamente extranjero viajando porlas inmensidades estrelladas.
Véomevestido con un ropón negro de orfandad cuandorecuerdo aquel período; pero yo llevaba por dentro mis ga-las. Eso me basta para mitigar el horror de algunas rememo-raciones [...].5*
La gloria del artista, nos viene a decir Sawa, es solida-
ria de su desgracia y marginación. La sección concluyeen marzo de 1904, poco antes del cierre definitivo de larevista. La última entrega corresponde a los hermanos Ál-varez Quintero —«Autobiografía. Juventud... y adelante»—quienes escriben, como fuera su costumbre, 4 deux y en
tono optimista y desenfadado, algo prolijo en la expre-sión y de escaso contenido autobiográfico.
La demanda de textos autobiográficos a escritores es-pañoles alcanza para publicar, hacia 1920, un librito an-tológico que recoge diversas autobiografías en prosa y enverso. Aunqueel proyecto inicial preveía cuatro series, fi-nalmente solo llegó a publicarse la primera de las cuatro,y en ella colaboraron Joaquín Belda, "Tomás Luceño, LuisRuiz Contreras, Luis Esteso, J. López Silva, Manuel del
Palacio, José Estrañi, etc. Se trata de textos ligeros (3 o4 páginas, a lo sumo), uniformes en el tono, escritos me-dio en serio, medio en broma...
[...] Para que las generaciones venideras se enteren de quiénfui yo y de lo que hice en este mundo, así como tambiénde mi psicología, de mi fisonomía, de mi antropología, de
mi filosofía, de mi fantasía y de mi mala suerte en la Lote-ría, escribo mi autobiografía[...]
se mofa Estrañi al iniciar su corto relato, fechado en San-tander, en 1916.% En todos se da la imprescindible iden-tidad autor/narrador/personaje, y del conjunto destacamosel brevísimo texto de Joaquín Belda, digamos que por su
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (Ss. xix y Xx)
sentido de la unidad y el humor solapado. Concierta co-quetería, afirma el célebre autor de La Coguito:
Enla calle Cuatro Santos, de Cartagena, población quehallará el arrojado viandante que surque la provincia de Mur-cia, por tren, a pie o aeroplano, nací el 5 de Octubre del añode sonrisas de 1883.5
Sin embargo nació en 1880...Resulta difícil sintetizar en unas pocas páginasel desa-
rrollo de la autobiografía a partir de 1939 y hasta 1975,cuando España se vio irremediablemente partida en dosmitades, en un principio irreconciliables.
Lo cierto es que la publicación de obras autobiográfi-cas aumenta progresivamente en nuestro país a medida queavanza el desgaste del régimen de Franco y se. recuperala vida cultural, fatalmente condicionada,claro es, porel
exilio intelectual que se produce al finalizar la contienda,y cuya importancia quedó,justa o injustamente, cifradaen aquel verso de León Felipe: «nos hemosllevado la can-ción». El hecho de que España haya vivido su historiare-ciente (república, guerra civil, consecuencias de la guerracivil, dictadura, democracia) con la mayor intensidad fa-
vorece la voluntad de análisis y reflexión sobre lo aconte-cido, ya fuere desde una perspectiva personal o colectiva(será el caso de escritores como Manuel Vázquez Montal-bán, Francisco Umbral, Carmen Martín Gaite, Fernan-
do Fernán Gómez, etc.). .Intentaré agrupar las obras autobiográficas publicadas
en la península en dos apartados:
1. Aquellas que, pese a publicarse a partir de 1939, man-tienen unaescritura intemporal y estilizada, evitando cual-quier referencia a las condiciones de la sociedad españolade la posguerra. Se trata, pues, de autobiografías y me-morias estrechamente personales, que rehúyen el compro-miso político con el presente. El difícil presente de los añoscuarenta o cincuenta. Es el caso de las memorias de PíoBaroja, Desde la última vuelta al camino, cuyos primerosvolúmenes se publican en 1944 (del mismo año data laautobiografía de José Moreno Villa: Vida en claro) y quedespiertan, de inmediato, la mayor expectación (p. e., elnúmero 13 de La Estafeta Literaria [25-1X-1944] dedica suspáginas centrales a sondear a conocidos escritores de laépoca acerca de la importancia de las memorias barojia-nas, tanto literaria como histórica o documental. Y las
opiniones de los encuestados oscilan: algunos comenta-rios, como los de Alfredo Marquerie, Ángel María Pas-cual y Ruiz Contreras, son de una extremada virulenciay ponen de manifiesto la franca animosidad que los alen-taba. Otros, como César González Ruano, reparten su jui-cio; este último las califica de «descuidadas, insistentes, casi
comineras», pero de un valor literario indiscutible. Azo-rín las encuentra muy estimables, etc. Comocolofón alcuestionario planteado, la revista incluía la pregunta:«¿Qué dice usted de lo que Baroja dice de su esposo»,dirigida a las viudas de Villaespesa y de Maeztu, presun-
163
DOCUMENTACIÓN
tamente agraviadas por los comentarios vertidos por elnovelista en sus memorias).
Imposible, sin embargo, hablar de las memorias de Ba-
roja como de una obra unitaria y homogénea: de hecho,conforman un «texto-rio» que discurre apacible y arbi-
trariamente por los meandros de una memoria oscilante
en su capacidad de penetración y, en definitiva, de elabo-ración artística. La escritura de la mayor parte de los ca-
pítulos se funda en una acumulación no orientada de
hechos y acontecimientos —que, por otra parte, se reto-man y reformulan en repetidas ocasiones alo largo delos
siete volúmenes—. A través de ellos, y de opiniones, jui-
cios sobre lecturas, pasajes de algunas de sus novelas, ju-
gosas anécdotas, etc., emerge por condensaciónestética,
por sedimentación de los distintos tramos del camino,di-ríamos, de seguir con la imagen del texto-río, el sujeto bio-gráfico, el escritor Pío Baroja.
Azorín es responsable de dos ciclos autobiográficos se-parados en el tiempo por algo menos de cuarenta años.El primero está integrado por los libros: La voluntad(1902), Antonio Azorín (1903) y Las confesiones de un pe-queño filósofo (1904). Con ellos enlazan los titulados Va-
lencia (1941), Madrid (1941), París (1945) y Memorias
inmemoriales (1946). Con este último, acaso el másrele-vante, se cierra el ciclo autobiográfico azoriniano. Paracomponerlo, el escritor alicantino procede del mismomodo que lo hace con el resto de su obra: poniendo en
primer plano lo que él, de acuerdo con su personalesté-
tica, considera esencial, y omitiendo todo aquello que nose lo parece (que es mucho). De manera que no puede
afirmarse que Azorín sea autor de una autobiografía ca-
bal y. unitaria, rica en detalles menudos y largas explica-
ciones, pero sí que fue siempre biógrafo de sí mismo enaquello que de mássignificativo y perdurable tuvo su exis-
tencia, esto es, una sensibilidad excepcional.En septiembre de 1941, Miguel Villalonga escribía
una carta a Juan Bonet, desde Bunyola, anunciándolela primicia de su autobiografía «en agravio —dirá— demis reproches»: «Cual una bestia sagrada / está el pobreparalítico / y su numen analítico / no le sirve para nada».La redacción de la misma iba a prolongarse hasta 1946,año de su muerte, y se publica un año después por quienfuera algo más que un editor para muchos escritores: me
refiero a José Janés. La Autobiografía póstuma de Miguel
Villalonga es un inventario de episodios, narrados en pri-mera persona, sin orden riguroso y, en cierto modo, delectura independiente, a lo largo de los cuales el escritorbalear trata, estilizándolos, aspectos y circunstancias desu mundovital ya caduco (que es también el de su her-mano, pues en la obra aparece constantemente Lorenzo,escrito así, con grafía castellana; y también la tía Rosade Ribera, simbolizada en la figura de doña Obdulia deMontcada en Mort de dama). El hecho de que la narra-ción, cuyo ámbito de evocaciónse cierra en 1934, tuvieraun primer destino periodístico pienso que condicionósu estructura argumental, que se apoya,sin embargo, enuna prosa inconfundible, marcada porlas frecuentes ali-
164
Memorias y autobiografías en España (s. xix Y Xx)
teraciones, la sintaxis elíptica, el distanciamiento y la
ironía.Miguel Mihura es autor de unas Memorias (1948), es-
critas asimismo en primera persona. Hubieran podido
constituir una pieza clave en la reconstrucción de la vida
cultural y literaria de los años cuarenta y del propio
Mihura: un autor, como se sabe, reacio a las clarifica-
ciones racionales y que hizo de la ambigiiedad un elemen-
to sustancial de su teatro. Pero no lo son. Estamos ante
un libro divertido, disparatado, irónico en ocasiones,
desmitificador y, en general, de una comicidad tan absur-
da como característica del que fuera cofundador de La
Ametralladora o La Codorniz; y que alcanza también a
los intelectuales de su tiempo: cualquier ocasión es bue-
na para satirizar actitudes y comportamientos. Veamos:
En casa de mitío había grandes reunionesliterarias, pues
entonces todo el mundo tenía la costumbre de leer sus cosas
en público para contrastar sus valores. Si, por ejemplo, un
señor escribía en un papel la palabra «cometa» en seguida
invitaba a varios amigos a la lectura, para que le diesen su
opinión.”
La intención de Mihura es siempre la de vacunar al
público o lector contra el tópico, el mal humor, la frase
hecha, el lugar común. De acuerdo con este criterio, el
escritor propone un discurso dudoso
e
irreal, basado en
una especie de atomización de los significados lingiiísti-
cos: «Hoy por la mañana he cumplido sesenta y dos años,
y ahora, porla tarde, tengo sesenta y cuatro. ¡Cómo pasa
el tiempo, demonio![...] ¡Qué velocidad! ¡Qué vérti-
gol».5 Acaso los capítulos de mayor interés sean los úl-
timos, aquellos en los que Mihura hace una apasionada
defensa de La Codorniz y de su perfil humorístico: un hu-
morlibre, sin etiquetas ni más objetivo que el de hacer-
nos salir, un instante, de nosotros mismos.
En 1951 aparece un libro deslumbrante: Mi medio st-
glo se confiesa a medias, del poeta, periodista... escritor que
siempre fue César González Ruano. Lamentablemente,
no puedo extenderme en la descripción de la obra y en
la compleja posición de su autor respecto
a
ella: su forma
de flirtear con la autobiografía es similar a la sostenida
por otrosescritores (pienso en Ramón Gómezdela Ser-
na y en Francisco Umbral, fundamentalmente). Por un
lado, los tres hombres —polígrafos impenitentes— son
autores de relatos autobiográficos elaborados en la madu-
rez; relatos que pueden sorprendera los lectores que es-
peraban hallar en ellos una totalización explícita de sus
vidas, asumidas convencionalmente en el marco genérico
de la autobiografía, pues son narraciones ambiguas, sus-
pendidas, con explosiones inesperadas de lirismo y una
perspectiva móvil y cambiante que llega a fascinar. Por
otro lado, sus libros no estrictamente autobiográficosre-
zuman,en general, memorialismo y afán de confesión al
convertir las verdades de sus vidas en la mentira de su obra,
en contra del procedimiento literario habitual. En resu-
men, en los tres escritores la vocación literaria se mani-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
fiesta como una forma de higiene, una especie de «purga»que les permite a la vez cumplir con un destino marcado porla facilidad expresiva y desembarazarse de sí mismos: «Yaestoy escrito», solía afirmar González Ruanoa última horade la mañana, desde su mesa del Teide o del Café Gijón.
Estar situado en un altozano del tiempo o bienlejosde lo que se ama,esto es, la vejez o el destierro, constitu-yen los móviles habituales que dan pie a un libro auto-biográfico, es decir, al melancólico juego de poner en pie,en un esfuerzo que podríamos llamar de desesperacióntranquila, un montón de fantasmas y de oxidadas expe-riencias. Hay que rescatarlas para abordar una formalite-raria que exige el apoyo agridulce y desrealizado delrecuerdo. El propósito es, decíamos, reconstruir en el tiem-po, en los espacios de la memoria, en el complejo yo, unavida. Acaso la intención resida en asistir a la última repre-sentación de la comedia. O así lo parece en las memoriasde Jacinto Benavente: Recuerdos y olvidos (1958). El dra-maturgo falleció en Madrid en 1954, pero su redaccióndata de 1937, cuando se vivían días azarosos y, en el casode Benavente, de animadversión con el entorno. En el pró-logo se anuncia unaestructura tripartita de las memorias,que, finalmente, estas no tendrán. En la primera parte (lade mayorinterés) se cubre el período de 1866 a 1886, esdecir, sus primeros veinte años. El segundo y último ca-pítulo (1885-1901) es breve y superficial (carece de un cie-rre apropiado, aunque ignoramosla razón), y se abre conlas dudas del escritor sobre la conveniencia de continuarsus memorias: clausurada una etapa feliz, en adelante, los
recuerdos carecen de sentido:
Miverdad hasido siempre aquel niño que ha ido siem-pre conmigo y ha sido mi evasión y mi refugio siempre quehe podido jugar al escondite en mi vida, para volver a serel que hubiera querido ser siempre.
Otro proyecto autobiográfico a medio camino será elde Camilo José Cela, autor de un primer (y único, porel momento) libro, La rosa (1959), que debía integrarse enlas proyectadas memorias del escritor, tituladas genérica-mente: La cucaña. Las páginas de La rosa se ofrecieron, an-tes de su estampa editorial, en entregas periodísticassemanales en el Correo Literario, y, cuando las escribe, Celacuenta con una edad inusual en la autobiografía contem-poránea: 34 años. Y, frente a la voluptuosidad que acos-tumbran a experimentar los autobiógrafos, el escritorgallego mantiene ante el recuerdo una actitud escéptica:
No; recordar no es volver a vivir: es todo lo contrario.Ninguna vida deleita con su recuerdo. Alguna puede emo-cionar. Alguna otra puede llenarnos de nostálgica poesía. Perotodas las vidas, incluso aquellas que pudieran parecernos másbellas y rectilíneas, están henchidas de desgracia, están deco-radas con el muerto papel pintado de la renunciación.%
Y, en efecto, recordar es hacer propia la ley fatal dela conformidad, prosigue Cela, es repetir aquello de «alo hecho, pecho», que muy bien pudiera ser la amarga .
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
constante de los libros de memorias. Porque la memoriaaumenta el sentido de la propia limitación y contribuyeal desvalimiento del hombre: solo ella es capaz de clavaren carne viva la irrecuperabilidad de lo vivido. Por todoello, quien tiene memoria, sufre.
La rosa se lee sin dificultad, aunqueel relato se inte-rrumpe al cumplir el niño Camilo los siete años. Es, pues,un relato de infancia en el que se echa de menos una ma-yor densidad intelectual, motivo, tal vez, de que el librono alcanzara el éxito apetecido. Destaquemos,sin embar-go, un delicioso «Intermedio en el que se habla delas reac-ciones defensivas del niño, del adolescente y del jovenCJ.C.», que, en parte, compensael vacío de interpretaciónen el que se mueve el resto de la obra.
De 1960 y 1961 data la publicación de los primerosfragmentos de las memorias generacionales de RafaelCansinos-Assens: «Recuerdos de una vida literaria», en el
Índice de Artes y Letras. No obstante, para la edición defi-nitiva de la obra, en 3 volúmenes, hay que esperar hastá1982 (cuando aparece el primer tomo de La novela de unliterato). Se trata de la crónica viva, literalmente extraor-dinaria, de los años comprendidos entre los albores delmodernismoy el estallido de la guerra, y si bien Cansi-nos escribe la oscura novela en que consistió suvida, talvida recibe a lo largo de la obra una importante acota-ción: es, en todo momento, la vida de unliterato, y no
hay más.
Aunque Maeztu no es político, ni hombre de mundo,ni ha hecho libros, ni obras de teatro, no hay periódicoen España que no se haya ocupado de su nombre; todos[...]le han escarnecido y ensalzado. Pero la solución de esta an-títesis y tesis es la que da el protagonista; Maeztu no existe;es una boya desamarrada que flota en todos los mares, y seacerca a todas las costas conocidas, para alejarse después detodas ellas. ,
Aproximaos a su aspecto carnal. ¿Es eso un hombre? Undía os parecerá viejo, joven al siguiente; ahora cansado, lue-
go fuerte. Sus facciones se componen y descomponen conbrusca rapidez. El paso de una idea por su frente abate surostro hasta la angustia o lo anima hasta la exaltación. 'Susemblante se mueve como si fuera a deshacerse, o se sumeen pétreafijeza, indiferente al mundo externo. Habladle deproyectos, de planes para lo futuro; hacedle entrever el ca-mino que conduce a unabrillante posición en cualquier ramosocial, y Maeztu probablemente os mirará satisfecho; se le
iluminará la cara, como se ilumina una decoración enel tea-tro. Su fantasía comenzará a revolotear en torno a vuestraidea, y esta saldrá de sus labios más precisa, más brillante,
más coloreada. A los pocos momentos os mirará con gran-des ojos miopes y apagados. Aquella idea se ha disuelto enla vorágine de las suyas propias; acaso resucitará meses des-pués en un artículo y hasta provocará polémicas, pero lo queen ella había de aliciente y de estímulo se habrá desva-necido.**
Maeztu cuenta tan solo veintinueve años cuando es-
cribe su feroz autorretrato. Y me pregunto qué lector noexperimenta una cierta curiosidad ante un hombre que
165
se muestra tan consciente de los rasgos de carácter que lellevan a su propia destrucción. Será muchodespués de sumuerte, en 1962, cuando Editora Nacional publica un vo-lumen antológico, titulado precisamente Autobiografía,que reúne los textos de mayor contenido autobiográficodel escritor alavés, alguno de los cuales (como el citado)es del mayor interés para el análisis de la perspectiva auto-biográfica. La nota dominante de todos ellos es la ideali-zación de-la infancia: el fin de esa etapa supone para elensayista español el comienzo de su deterioro que con-cluirá con la muerte.
De 1961 a 1968 data la publicación de los dos volúme-nes del Diario íntimo de Eugenio Noel, subtitulado Lanovela de la vida de un hombre. De nuevo estamos anteuna obra póstuma (Eugenio Noelfalleció en abril de 1936)e inacabada, en la que se combinan los pasajes elabo-rados confragmentos del diario que acompañabasiem-pre al escritor y duro combatiente de la fiesta taurina.Desde un punto de vistaliterario, es de mayor interés elprimer volumen, en especial los capítulos dedicados a supobrísima infancia y juventud, con descripciones admi-rables. Después, ese tono empieza a languidecer, y tantoNoel como el lector de su Diario se encuentran atrapa-dos en la noria obsesiva y roma de las estrecheces coti-dianas.
Eduardo Zamacois ha cumplido noventa y un añoscuando Alfredo Herrero se interesa por sus memorias: Unhombre que se va... (1964). La lectura de la obra congraciainmediatamente al lector con los modosde la literaturagalante, de intenso cultivo en las primeras décadas de nues-tro siglo, y -a cuyo auge y popularidad tanto contribuyóel propio Zamacois. Y su exaltado erotismo convierte ellibro en un producto singular y, desde luego, alejado dela tónica común en la España franquista, que suele velarla expresión de la sexualidad y todo cuanto puedareferir-se a la vida amorosa real del autobiógrafo, más allá de idea-lismos y líricos escarceos. De modo que no estamos anteunas memorias convencionales, sino ante una larga auto-biografía amorosa en la que se descubre el carácter, im-predecible, de Zamacois: fantasioso, independiente, tanpresto al interés como al olvido, desprendido, inconstan-te y azuzado siempre por aquel volebat amare que tantomortificó a san Agustín. El escritor cubano lo resumeasí,próximoel final del libro:
Cercana ya la hora en que he de subir «al último tren»,de nada muy grave me acuso. Fui un espectador ingenuo dela vida, Me han gustado las mujeres, los viajes y los libros;los tres grandes recursos de que el hombre dispone paraevadirse, incluso de sí mismo; pero, por bondadoso —labondad es un suicidio lento— solo a intervalos breves lo
conseguí. Quien ama no se ama, y para que la gente no ad-virtiese que he vivido muy distintamente a como había de-seado vivir, he sonreído siempre. Nunca fui completamentedichoso. Y lo que es harto peor: que, no obstante haber an-tepuesto el bienestar ajeno al mío, jamás he podido hacerfeliz a nadie.
166
DOCUMENTACIÓN Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
Triste confesión, que no se corresponde con el tonoaudaz del libro.
Para muchos, el mejor libro que Ramón Gómez dela Serna escribiera en su exilio bonaerense es, precisamente,su Automoribundia, publicada por primera vez en 1948(Buenos Aires) y reeditada en España en 1974. No es, nimucho menos,el único libro autobiográfico de su autor:a lo largo de su vidatejió alrededor suyo un denso espa-cio autobiográfico, de plena afirmación personal, mediantela fórmula por él denominada «ramonismo». En la mis-malínea de Automoribundia, más radicales tal vez, se ha-llarán Nuevas páginas de mi vida (1957) y el Diariopóstumo (1972). Pero con el primero de ellos llega parael célebre madrileño la hora de enfrentarse con el propiodestino y la destilación de los valores:
Haber llegado a la autobiografía no es nada bueno, por-que supone que estamos de alguna manera al final, y ya he-mosperdidola esperanza de ser otro, de no tener comienzo,y por lo tanto, de no tenerfin, ese milagro al que se aspira
" por el poder, por la gloria o por el amor.%
Ramón Gómez de la Serna no ha cumplido todavíalos sesenta años cuandoeso escribe, pero lo cierto es que eldesarraigo del exilio fue una experiencia insuperable parael escritor: lejos de Madrid, de Pombo... su desasosiegono hace sino aumentar. Y Ramón ofrece al lector su me-moria dolorida, y anclada en Madrid, en Pombo. A vecesen forma de greguería: «Hay que colorear conel ¡adiós!todo lo que se mira y se ve»; o bien: «La noche enel últi-mo rincón de su oscuridad está zurciendo los calcetinesnegros de su luto». Tan cerca se siente el escritor del for-zoso diálogo con la nada.%%Y llegamos, en mi opinión, a la mejor obra memoria-
lística del siglo XX español, hasta lo que conozco, porser,a un tiempo, la más creativa, original y penetrante de cuan-tas se han escrito por autores peninsulares: Los pasos con-tados, del literato y periodista Andrés García de la Bargay Gómez de la Serna, comúnmente conocido por Cor-pus Barga. Y el título citado es el nombre genérico de unatetralogía, compuesta por los libros siguientes: Mi fami-lia (1963), Puerilidades burguesas (1965), Las delicias (1968,pero censurado) y Los galgos verdugos (1973). La obra esdifícil de encasillar en cualquier intento de periodizacióndebido a los avatares sufridos hasta su publicación defini-tiva y completa, en 1979. Bien, completa en lo posible,porque Corpus Barga murió en-Lima (agosto de 1975)cuando preparaba la redacción de los dos últimos volú-menes de sus memorias, que debíantitularse: El siglo nuevoy Midiccionario (libro, este último, concebido de un mododiferente al convencional en unas memorias: en lugar deseguir el orden cronológico o temático, el relato debía es-tructurarse, cristalizar, en torno a personas o aconteci-
mientos... El diccionario, en fin, de una vida). A lo largode su anclaje peruano, Corpus Barga consagra buena par-te de su tiempoa escribir la crónica, excepcional crónica,del Madrid de principios de siglo, entrecruzada con los
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
hitos más significativos de su etapa de formación (comosiempre, es de lamentar que a Corpus Barga no le alcan-zara para revivir su época de madurez). A pesar de su cos-mopolitismoviajero, la retina del escritor, ya establecidoen Lima, se centrará en captar la fecunda visión de unmundo ido. Por ello, no debe sorprendernos que, desdela lejana ciudad, gustara de repetir: «si pudiera, volveríaa España». De hecho, sus memorias son la mejor pruebade que ahí estaba con su tremenda imaginación.
Uno de los rasgos inconfundibles de Los pasos con-tados es su estilo: salta a la vista la especial textura de suescritura, apretada y desprovista casi de puntuación yespacios en blanco (el párrafo largo y corrido es el queparece adaptarse mejor a su pretensión de ofrecercrista-lizacionesirisadas del pasado). Para compensar la solidezde tal condensación, Corpus Barga añade unos subtítu-los laterales a la caja del texto que constituyen todo unacierto. Sin embargo, a medida que avanza la escrituraautobiográfica (esto es, a partir del tercer volumen) lasmemorias de Barga van deslizándose insensiblemente ha-cia la ficción: ya no se trata de presentar el recuerdo,sino de que este se presente a sí mismo a través de dis-tintas técnicas de acercamiento y aprehensión de la me-moría.
Rosa Chacel, autora de una meditación abierta sobre
la confesión y sus consecuencias literarias, publica en 1972una primera, y única por el momento, entrega autobio-gráfica (al margen de sus diarios: Alcancía. Ida y Vuelta)titulada Desde el amanecer y centrada en los primerosy decisivos 10 años de su vida. Sin embargo, no es un re-lato de infancia, ni tampoco pareceel inicio de un pro-yecto de más largo aliento: se trata, fundamentalmente,del testimonio de una lucha infatigable por la autoafir-mación, de modo que su autobiografía suponela tentativade reconstrucción de tal lucha, mantenida, o sentida,
por la escritora durante su infancia, y resuelta para siem-pre (¿para siempre?) al llegar Rosa Chacel a cierta edad,los 10 años, cuando el pulso sostenido contra su in-fancia, que quiere decir contra su ser infantil, tiene unvencedor indiscutible. En ese contexto no tendría sen-tido, o el sentido sería otro muy distinto, prolongar la na-rración.
2. Y llega el momentodereferirse al segundo apartadode nuestra clasificación, con un escritor que hasido y si-gue siendo maestro en la novelación de la memoria, has-ta el punto de forzar una determinada óptica lectora ycrítica ante su obra, pues, para comprenderla, hay que
considerar la profunda interacción entre experiencia (bio-gráfica) y escritura, pasado y presente, imaginación ymemoria, intimidad e historia. O bien, lo que es lo mis-
mo, aceptar la confusión de géneros como unarealidadtextual: los libros de Umbral rechazan las etiquetas: auto-biografía, memorialismo y creación verbal confluyen enun único, ininterrumpido y consciente acto de escriturasingular. En una carta a Francisco Ynduráin, escribíaUmbral:
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (S. xix y Xx)
Quiero empezar otra novela este verano[...] que se titu-lará, «La muerte de un adolescente» y es una historia de miadolescencia[...] Voy a. intentar en este libro una visión má-gica y lírica de la infancia y la adolescencia, sin psicologis-mo, pero también sin excesos de lenguaje. La magia y la líricala dará lo que se cuenta, no el estilo. Mi idea es desrealizar.AJlí donde la vida se queda corta prolongarla con la fan-tasía.S
La novela salió finalmente con un título más comer-cial: Memorias de un niño de derechas (1972); pero en lamismalínea, mágica y testimonial a un tiempo, de dichasmemorias figuran: Si hubiésemos sabido que el amor eraeso (1969), Retrato de un joven malvado (1973), La nocheque llegué al café Gijón (1977), El hijo de Greta Garbo(1977) y también Mortal y rosa (1975), un relato muy per-sonal, casi descarnado, que merecesituarse entre sus ma-yores logros literarios. Desde la obligada perspectivaintertextual que impone la obra umbraliana, La noche quellegué al café Gijón es, en mi opinión, su mejorlibro auto-biográfico aunque queda fuera de los límites impuestosen este artículo. De su producción anterior a 1975, desta-caría el ya mencionado Memorias de un niño de derechas,
uno de los mayores éxitos de ventas del escritor, que evo-ca los años de la guerra y siguientes en dos ciudades espa-ñolas: Valladolid y Madrid, o sea los dos centros de laelipse viajera trazada por Umbral. La memoria de un tiem-po y unos lugares, de acciones y personajes, pasa por elfiltro artificioso de la imaginación y el oficio de escribir.Asimismo, los recuerdos y olvidosque la habitan se hanvisto sometidos a un proceso selectivo, depurador, orien-tado voluntariamentea la mitificación del pasado. Un pa-sado que explica nuestro presente, y del cual Umbralofreceuna lectura en profundidad, mediante el recurso a los «mi-crofragmentos»: cada uno de ellos está escrito de un ti-rón, y consta de un arranque o «flechazo» temático—evocación lírica por acumulación de impresiones, aso-ciaciones u objetos; la intromisión del yo que reasume loevocado; reflexiones, observaciones ingeniosas, pastiches,
coloquialismos con carácter de inciso— y de un cierre conuna frase lírica en anticlímax (no hay diálogo en Memo-rias de un niño de derechas, comono lo suele haber enla mayor parte de su obra).
Pero ¿qué retiene la memoria del escritor de aquellosañosdifíciles de la posguerra? Pues de todo. Vivos se man-tienen la mayoría de los lugares, seres y objetos que con-formaban la vida cotidiana de entonces: las colas para elpan, para el aceite, para la leche; las madrinas de guerra;los realquilados; el estraperlo; las vidas de santos; la ropa
del Auxilio Social; el piojo verde; la propina de los do-mingos; Irene Dunne; el Coyote; los primeros guateques...:
Enel guateque se hicieron realidad por primera vez mu-chas cosas que hablamos entrevisto y dudado durante siglosde infancia. En aquellos butacones usados, que olían a la fa-milia de la casa, a un padre de nicotina y una madre delejía,descansamos nosotros de las andanzas de tantos años (dos otres) detrás de la mujer.
167
3. Epilogo
Llegamosa 1975: porfalta de espacio han quedado desaten-didos otros proyectos autobiográficos de alcance muydesigual: los de Salvador de Madariaga, Manuel Azaña,Sebastián Juan Arbd,la condesa de Campo Alange, JoséRuiz Castillo Basala, José Luis L. Aranguren, Alberto In-súa, Juan Gil-Albert, Ignacio Agustí y algunos más. Sinembargo, no quiero pasar por alto la publicación —en1975, año crucial para la historia de España— de dos vo-lúmenes de memorias decisivos: La arboleda perdida, deRafael Alberti (y de la cual existe una primera ediciónbonaerense, en 1959), y Los añas de penitencia, de CarlosBarral. En ambos casos nos hallamos ante el comienzodeproyectos autobiográficos de mayor envergadura (enespecial, el magnífico ciclo memorialístico que ha desa-rrollado Barral en entregas sucesivas). El escritor catalán,con Umbral, fue pionero en centrar su propósito auto-biográfico en la reconstrucción del pasado inmediato desdeuna perspectiva antifranquista y comprometida. Los tiem-pos, definitivamente, eran otros.
En amboslibros —el de Alberti, el de Barral— se di-
bujan nítidamente los perfiles de una «razón biográfica»,deudora de las experiencias propias y ajenas, y conscien-te de su particularidad. En ningún caso pretenden impo-ner su razón a otros, sino más bien dar constancia de loque han vivido, a veces superado y dejado atrás, y quese mantiene permanentemente en la memoria (descomu-nal la de Alberti, másselectiva la de Barral). El estilo deamboslibros es, cada uno a su modo,insuperable; el tono,a menudo desenfadado y provocador; y están sobradosde talento. ¿Pueden hacerse mayores elogios de un libro?
NOTAS
1: Véase «Tradición y contexto en el memorialismo decimonónico»,
en Félix Menchacatorre (ed.), Ensayos de Literatura Europea e Hispanoa-mericana, Universidad del País Vasco, 1990, pp. 53-59. Y la comunica-ción presentada en Brown Tradición y contexto en el memorialismohispanoamericano decimonónico (ILI, junio de 1990) (en prensa).
2. Cita extraída de J. Ortega y Gasset, Prólogo para alemanes, Ma-drid, Revista de Occidente, 1974, p. 113. Ortega dedicó varios artículos(publicados en La Nación de Buenos Aires (1936-1937) a las Memoriasdel diplomático Gaspar de Mestanza. Los pasajes reproducidos por Or-tega son muy interesantes, pero, hastala fecha, no he conseguido locali-
zarlas.3. Véase Cesare Segre, «Laliteratura del Risorgimento y de tiempos
posteriores», en Historia del mundo en la Edad Moderna, XX, Barcelo-
na, Sopena, 1914, p. 270.
4. ]. Morde Fuentes, Bosquejillo de su vida y escritos, Madrid, Atlas,1943, p. 110.
5. M.J. de Larra, «Memorias originales del Príncipe de la Paz», ed.
Clásicos Castellanos, pp. 246-248.6. Ibid.7. Manuel Granell, en su Antología de diarios íntimos llevada a cabo
con Antonio Dorta (Barcelona, Labor, 1963), propone unaclasificaciónde los recuerdos que atiende al ámbito del objeto: según ésta, el objetorecordado puede ser exterior o interior al sujeto que recuerda. Unacan-ción, un paisaje, otro rostro, son algo exterior a nosotros, realidades que
nos trascienden, pero la emoción que pueden despertar en nosotros
168
DOCUMENTACIÓN + Memorias y autobiografías en España (s. xix y xx)
—<esa canción, ese paisaje, aquel rostro— es inmanente y nos pertenece porcompleto. Podemos recordar indistintamente la canción,el paisaje, el
rostro, o bien la emoción suscitada por éstos. En amboscasos, el recuer-do es inmanente al sujeto que recuerda, aunque el objeto representadoes trascendente en el primer caso (y característico del memorialista delsiglo XIX), e inmanente en el segundo.
8. N.E., Mis memorias, Madrid, Tebas, 1975, 2 vols., p. 15.9. J.M. Sanromá, Mis Memorias, Madrid, 1887, p. 2.
10. Cfr. Jean Starobinsky, «El progreso del intérprete», en Psicoaná-
lisis y literatura, Madrid, Taurus, 1970, p. 69.
11. Azorín, Lecturas Españolas (1912), en O.C., vol. Hl, Madrid, Agui-
lar, 1947, pp. 598-601.12. Véase Vicente Llorens, Liberales y románticos. Una emigración
española en Inglaterra (1823-1834) (1954), Madrid, Castalia, 1979, en es-pecial pp. 187 y ss., dedicadas a «Biografías y Memorias».
13. ]J.M.BWY,, Lettersfrom Spain, by Don Leucadio Doblado, Londres,Henry Colburn, 1822, pp. 109-110.
14. Cfr. Bosquejillo, Madrid, Atlas, 1943, p. 101.15. Véaseel reciente estudio del profesor Martin Murphy, Blanco Whi-
te. Selfbanished Spaniard, New Haven / Londres, Yale University Press,
1989.
16. Cita extraída de la introducción de Juan Goytisolo a la Obra in-glesa de Blanco White, Buenos Aires, Formentor, 1972, p. 54.
17. Véase BW., Antología de obras en español, introducción, selec-
ción y notas de Vicente Llorens, Barcelona, Labor, 1971, p. 22,
18. Obra inglesa, ob. cit., pp. 160-161.19. V. Llorens, Liberales y románticos, ob. cit., p. 385.
20. «Jovellanos y Blanco», en Literatura, historia, política, Madrid,Revista de Occidente, 1967, pp. 167-185.
21. Véase Letters from Spain, ob. cit.22. Véase Variedades, 1, p. 150.23. Emilio Castelar, Obras escogidas, 7 vols., Madrid, Librería de San
Martín, 1922, vol. 1: Autobiografía y discursos inéditos, prólogo de Án-
gel Pulido.24. Pues E.C.publicó un artículo, «El rasgo» (en su periódico La De-
mocracia, el 25 de noviembre de 1864) que partirá en dos su biografía.
Endichoartículo criticaba briosamente la cesión de bienes que Isabel IIhabía hecho del Patrimonio Real al Ministerio de Hacienda para hacerfrente a una posible bancarrota económica. A raíz del artículo, Castelarfue separado de la cátedra, lo que motivó unaairada reacción estudian-til conocida como «la noche de San Daniel». El asunto se complicó has-ta quedar involucrados en él un gran número de profesores,
25. E.C., ob. cit., p. CXVIL
26. Cita extraída del volumen que Benjamín Jarnés dedicó al orador,
Castelar. Hombre del Sinaí, Madrid, Espasa Calpe, 1971, pp. 77-78.
27. Bruno Vercier, «Le mythe du premier souvenir: Pierre Loti, Mi-
chel Leiris», R.H.L.E (París) (1975), 1.029-1.040.28. J. Somoza Muñoz, Obras en prosa y en verso (1842), con notas
y estudio preliminar de J.R. Lomba y Pedraja, Madrid, Imprenta de laRevista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904. Fue amigo de Melén-dez Valdés, el poeta, en general, más admirado porlos literatos españo-les de la época. Y de él hace Somoza un retrato entrañable (véase «Unamirada en redondo[...] a los sesenta y dos años», pp. 8-16, donde cuentapor qué nollegó a casarse y el mal ejemplo que supuso, para él, el infor-
tunado matrimonio de Meléndez).29. B.]., Castelar. Hombre del Sinaí, ob. cit., p. 34.30. Emilia Pardo Bazán, «Zorrilla. El hombre», en O.C. vol. III, Ma-
drid, Aguilar, 1973, p. 1.478.31. J.Z., Recuerdos del tiempo viejo, Barcelona, 1881, p. 52.32. Por ejemplo, en el capítulo XVII, donde relata las vicisitudes
de su DonJuan Tenorio, estrenado en marzo de 1844. Y molesto en par-te por no pertenecerle la propiedad de la obra (y, portanto, no poderbeneficiarse a su gusto del éxito empresarial de la mismaa lo largo delos años), y desbordado también por su celebridad, repara Zorrilla entodos aquellos pasajes del Don Juan reprochables por una u otra razón:la impertinencia de lasfloridas décimas dirigidas a doña Inés; el mal usoquese hace de la unidad de tiempo;la falta de carácter de su protagonis-ta, etc. Hasta escribir aquellas famosas redondillas sobre su obra, leídas
en el Teatro Español, en 1880, y que concluyen: «Y si en el pueblo le
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
hallé / y en españolle escribí / y su autor el pueblo fue... /me aplaudís a mí?» (1881, 180).
33. Anna Caballé, «Exabruptos y realidades en la lengua del roman-ticismo español. (El vocabulario poético de Zorrilla)», en Actas del ] Con-greso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cáceres, 30 de marzo- 4 de abril de 1987), Madrid, Arco/Libros, 1988.
34, Enla siguiente cita, cuando ningunea su ingente labor (escri-ta, eso sí, a raptos de inspiración), se delata el resentimiento del poeta:«[...] yo gané mucha fama con dos o tres afortunadas obras, y llegué ala vejez comola cigarra de la fábula. Pero en mis famosas obras se revelala insensatez del muchacho falto de mundo y de ciencia, exento de todosentido práctico, y jamás apoyado en principio fijo alguno»(ob.cit., p. 51).
35. En su introducción a Traidor, inconfeso y mártiz Madrid, Cáte-dra, 1976, p. 21.
36. Franz Kafka, Carta al padre (1919). Cito por la edición de Ma-drid, Akal, 1981, p. 93.
37. Y que fue motivo de estimables composiciones a él dedicadas porQuintana, Mor de Fuentes, Secundino Salamanca... hasta llegar a Galdós.
38. San Agustín, Confesiones, Lib. U, Madrid, Espasa-Calpe, p. 43.39. Vicente Llorens, Liberales y románticos, ob. cit., p. 352.40. El Oxford English Dictionary menciona al poeta Southey como
uno de los primeros en utilizar la palabra con la acepción actual. En1828, Thomas Carlyle usa el término en un contexto similar: «¿Quéno daríamos —se pregunta Carlyle— porla autobiografía de Shakespea-re»(en Quaterly Review; «Carlyle Misc.», 1 (1857), 154). Otro registrointeresante del Oxford anota el término aplicado a la geología, pues re-produceel siguiente párrafo de B. Powell: «Como ha dicho sir C. Lyellen feliz expresión,es la “autobiografía de la Tierra”»(¿bíd., 1859, B. Po-well Ord. Nat. 252, Geology). Sin duda, Powell se refiere a los Princi-
ples ofGeology de sir Charles Lyell: un libro de considerable importanciapara la historia de la ciencia, pues el geólogo inglés componela historiade la Tierra demostrando que su edad es superior a la expresada en elGénesis.
41. Pues,si bien Georges Gusdorf encuentra la palabra autobiografíabajo la pluma de Frederic Schlegel en un fragmento publicado en el Athe-náum en 1798, añadiendo Gusdorf que el contexto parece indicar quenosetrata, en esta fecha, de un neologismo, el Supplement to the OxfordEnglish Dictionary (vol. 1) cita un temprano e interesante texto, de 1797,
en el cual se califica peyorativamente el uso de dicha palabra: «No esmuy común en inglés emplear palabras híbridas, mitad sajonas, mitadgriegas: por ello autobiografía hubiera parecido pedante». Si interesa eltema, véase el artículo de Jacques Voisine: «Naissance et évolution duterme littéraire autobiographie», en La Littérature comparée en Europeorientale, Budapest, Akademiai Kiadó, 1963, 278-286.
42, Véase también Georges May, La autobiografía (1979), México, FCE,1982.
43. ].C. Mainer, La Edad de Plata. Ensayo de interpretación de un pro-ceso cultural, Madrid, Cátedra, 1981, p. 65.
44. E.P.B., «Apuntes autobiográficos» (1886), en O.C., vol. III, Ma-drid, Aguilar, 1973, p. 711.
¿Por qué
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Memorias y autobiografías en España (s. xix-y xx)
45. José Vargas y Ponce, «Proclama de un solterón»(1808). Referen-cia y texto extraídos del ensayo de Juan Ignacio Ferreras: Los orígenesde la novela decimonónica (1800-1830), Madrid, Taurus, 1973, p. 53. Unlibro reciente de Susan Kirkpatrick, Las Románticas. Escritoras y subjeti-vidad en España, 1835-1850, Madrid, Cátedra / Universidad de Valéncia
/ Instituto de la Mujer, 1991, ayudaa clarificar la posición de la mujeren la tradición literaria durante el período romántico.
46. Extraido de Elvira Martín, Tres mujeres gallegas del siglo XTX, Bar-celona, Aedos, 1962, pp. 83-84.
47. E.PB., ob. cit., p. 702.48. Ibíd., p. 703.49. Ibíd., p. 706.50. Ibíd., 1d.51. Ibíd., p. 732.52. R. del Valle-Inclán, «Juventud militante. Autobiografía», Alma
Española, 8 (27 dic. 1903), p- 7.53. Sin embargo,el escritor gallego mantuvo siempre una actitud abier-
ta y de simpatía hacia el género autobiográfico: léanse, por ejemplo, susopinionesal respecto en Sonata de invierno (p. 169 en la ed. de EspasaCalpe, col. Austral).
54. Alejandro Sawa, «Juventud triunfante. Autobiografía», Alma Es-pañola, 9 (3 ene. 1904), 10-11.
55. Autobiografíade escritores y poetas españoles, Madrid, Bibliotecade Autores Célebres, s.£., pp. 36-39.
56. Ibíd., pp. 52-53.57. Miguel Mihura, Mis memorias (1948), Barcelona, Mascarón (col.
de humor La Mandíbula Batiente), 1981, p. 46.58. Ibíd., p. 7.59. Jacinto Benavente, Recuerdos y olvidos (Memorias), en O. C., vol.
XI, Madrid, Aguilar, 1958, p. 804.60. La cucaña. Memorias de Camilo José Cela. Tranco primero: Infan-
cia dorada, pubertad siniestra, primerajuventud, Libro primero, La rosa,
Barcelona, Destino, 1959, p. 9 (cito por lela edición posterior de Áncoray Delfín, 1979).
61. El artículo, titulado «Juventud menguante», se incluye en elvolumen antológico Autobiografía, ed. de Vicente Marrero, Madrid,Editora Nacional, 1962, con el título «Autorretrato de edad crítica»(pp. 21-29).
62. Eduardo Zamacois, Un hombre quese va... (Memorias), Barcelo-na, AHR, 1964, pp. 44-45.
63. Ramón Gómez de la Serna, Automoribundia, Buenos Aires,Sudamericana, 1948, p. 11 (cito por la edición de Guadarrama, 1974,2 vols.).
64. El hispanista Guy Mercadier ha estudiado recientementeel poli-morfismo autobiográfico en dos textos de Ramón (Coloquio de Aix-en-Provence, diciembre de 1990).
65. Citado por Francisco Ynduráin en su artículo: «Umbral, su en-torno y la creación poética», El País, «Libros» (13 mar. 1983), 3
66. Francisco Umbral, Memorias de un niño de derechas, Barcelona,Destino, 1972, p. 132.
169
DOCUMENTACIÓN
Panoramadela literaturaautobiográfica en España(1975-1991)
José Romera Castillo*
La escritura autobiográfica —con sus diversas manifesta-ciones: autobiografías, memorias, diarios, epistolarios, etc—ba tenido un gran caldo de cultivo en España en los últi-mos años. Varias son las causas que podrían citarse para ex-plicar semejante eclosión: La mayor libertad de expresión,una vezeliminada la dictadura franquista; el deseo de losescritores de incursionarpor terreros en cierto modo no muypracticados en la literatura escrita en la lengua de Cervantes;el negocio editorial que ha visto en este tipo de escritura unbuen filón de ganancias; el individualismo y el voyerismoque impera en nuestra sociedad actual; etc. Fruto deesteflo-recimiento es la abundante bibliografía que en este muy com-pleto estado de la cuestión se pormenoriza, al examinarlasproducciones delos escritores (tanto de la España peregrinacomodel interior), artistas (pintores, músicos, cineastas, ac-tores, arquitectos, etc.), políticos —tirios y troyanos, filóso-fos, humoristas. y componentes de otras profesiones. Con estetipo de escritura, además de realizar sus cultivadores un ejer-cicio de catarsis, se amplía el espectro de la literatura espa-ñola, así comose ofrece con estos recuerdos —y olvidos—un arsenal interesantísimo para conocer la historia —y laintrabistoria— de los últimos años de la compleja realidadespañola.
Uno de los años más trascendentales de la historia re-ciente de España fue 1975. Tras la muerte de FranciscoFranco, ocurrida el 20 de noviembre del citado año, unvetusto y resquebrajado sistema político se desmoronaba,y en su lugarse iniciaba la construcción paulatina de otrode corte más democrático. Como consecuencia de estecambio, los españoles, en general, y los escritores, en par-ticular, iban a poder opinar tanto sobre lo que pasaba asu alrededor como sobre sí mismos. De ahí que lo auto-biográfico germinara con inusitada fuerza. Rotas las mor-dazas impuestas por la censura, algunos destacadospersonajes pondrían en letra impresa recuerdos (y olvidos)de sus vidas, insertas en el contexto de la España delsiglo XX.
Pese a que el citado género! se había cultivado en Es-paña anteriormentea la guerra civil —aunque no con nodemasiada profusión—, durante el franquismo, en gene-ral, se le dedicó escasísima atención —noasí en la Españaperegrina—, por condicionamientos obvios.?
No cabe la menor duda de quela escritura autobio-gráfica —con sus diversas manifestaciones: autobiografías,memorias, diarios, epistolarios y relatos autobiográficosde ficción— ha florecido con vigoroso auge entre los es-
170
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
pañoles en estos últimos años.? Varias razones podíandarse para explicarlo: la mayor libertad de expresión,eldeseo de los escritores de incursionar en un terreno untanto novedoso en nuestra literatura —pero de tanta tra-dición en la inglesa, la francesa, etc.— y el empuje de laseditoriales, que han encontrado en el ámbito un terrenomuy abonado para sus intereses (comerciales, fundamen-talmente).*
Quisiera presentar, a continuación, una nóminaselecta
de textos, referidos a autobiografías y memorias? —algoapuntaré también sobre diarios,* dejando para otra oca-sión los otros subgéneros—” escritos por españoles quehan destacado en diversos ámbitos, —no solo en el
literario—, en el espacio cronológico reseñadoen el títu-lo, con el fin de proporcionar una guía de lectura —enmodo alguno exhaustiva—a los interesados en el tema.
La España peregrina se manifiesta
Varios han sido los escritores, arrojados por la contiendafuera de Españatras la guerra (in)civil, que han plasmadosus vivencias en interesantes volúmenes de confesiones.Rafael Alberti? uno de los decanos de las letras españo-las, ha reunido en La arboleda perdida —título tomadode un lugar de retama muy melancólico de El Puerto deSanta María, su ciudad natal— varias entregas de sus re-cuerdos autobiográficos. La primera (R. Alberti, 1975),publicada por vez primera en España muy tardíamente,abarca los años comprendidos entre 1902 y 1931, fechadel advenimiento de la segunda República y de la apari-ción de María Teresa León en su vida. La segunda (R. Al-berti, 1987), comprende el período que va de 1931 a1987, fecha del regreso a España del poeta tras un dilatadoexilio. La tercera entrega —de la que se están publican-do algunosanticipos en la edición dominical de El País—tiene una particularidad que la diferencia de las anterio-res: en lugar de seguir un orden cronológico —como eramás o menos habitual en las anteriores—, la escritura es
unreflejo espontáneo de la memoria. Alberti, como poetade y en la calle, proporciona en La arboleda perdida unasclaves interesantísimas sobre su actividad creadora,la li-
teratura de la época y el entorno político y cultural denuestro siglo XX.!?
Otro exiliado, Francisco Ayala,'* gran novelista y crí-tico literario, en Recuerdos y olvidos,'* —de igual título
que las memorias de Jacinto Benavente—, ha dejado testi-monio de un pletórica vida. La obra se ha publicado endos entregas sucesivas. En la primera (E. Ayala, 1982), elescritor recogía dos etapas de su trayectoria vital: «Del pa-raiso al destierro» —que abarca desde su nacimiento en Gra-nada hasta la guerra civil— trata de la familia, traslado aMadrid, años de estudiante en la universidad, primerosescarceos del escritor a la sombra de Ortega y la Revistade Occidente, estancia alemana, visión de la guerra civil
desde el puesto diplomático de Praga, y última fase de laEspaña republicana; y «El exilio», donde muestra su pe-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
regrinar por Argentina, Brasil y Puerto Rico. En la se-gunda entrega (F. Ayala, 1988), el escritor recopila las dospartes anteriores, y añade una más, «Retornos», en la queda cuenta de su estancia en diversas universidades de Es-tados Unidos (Rutgers, Bryn Mawr, Nueva York, Cali-
fornia y Chicago) y de sus esporádicas venidas a España,desde 1960, hasta instalarse definitivamente a vivir aquí.Los testimonios sobre destacados escritores (como Una-muno, Azorín, Ortega, García Lorca, Ramón Gómez dela Serna, Borges, etc.) o figuras de la política (Azaña, JuanNegrín, José Antonio Primo de Rivera, Enrique TiernoGalván, etc.) dotan al volumen, además de las vivenciasdel escritor, de interesantes evocaciones de la vida litera-
ria, cultural y política de unos años importantes dela his-toria cercana de España.!'5
Juan Gil-Albert,* que volvía a España en 1947, deja-ba huellas de su yo en diversos libros ensayístico-narrati-vos, como, por ejemplo, Concierto en mi menor,” La
trama inextricable,8 Los días están contados,” Valentín”—con unaarticulación novelística más evidente—, Memo-
rabilia,? Razonamiento inagotable con una carta final?Breviarium vitae. Últimos apuntes al borde del abismo,%
Cartas a un amigo?* la antología poética Fuentes de laconstancia,etc., hasta llegar a Tobeyo, o del Amor. Ho-
menaje a México. Pero es en Crónica general” (1974)—con dos partes: «Urbi et orbe» y «Un verano en la Tu-rena»— dondeel escritor valenciano, comocronista fiel,
nos muestra con gran intensidad lá «constancia del vivir»,así como rasgos de su escritura y del tiempo que le hatocado vivir.
Se han editado, también, las memorias de Salvador de
Madariaga (1974); las crónicas periodísticas del escritor ga-llego Alfonso Daniel Rodríguez Castelao” (1977, 1986);los testimonios de Ramón Otero Pedrayo (1986), que na-rra su amistad con Castelao; así como una edición facsímilde la primera edición del diario de José Moreno Villa”(1989), sobre la estancia del poeta y pintor malagueño enNueva York. De Juan Larrea? (1990), Pere Gimferrer hapublicado unaselección, hasta ahora inédita, del diario de
anotaciones del período 1926-1932; y de Rafael Dieste(1983), M. Aznar, en un heterogéneo volumen, ha recopi-lado cartas, notas, ensayos, críticas y homenajes, que algotienen que ver —aunque sea poco— con lo que tratamos.
En este sintético panorama que estamos trazando, esnecesario traer a colación los nombres de unas significa-tivas intelectuales. Citar a Rosa Chacel es ineludible porvarias razones. Ánte todo, porquela escritora vallisoleta-na, en La confesión” (Chacel, 1971), dedicó un trabajoteórico al género, en el que, siguiendo a Ortega, examinaalgunos libros importantes de confesiones (como los desan Agustín, Rousseau y Kierkegaard). Después, porquesu novelística, desde Estación. Ida y vuelta,” pasando porTeresa, Memorias de Leticia Valle,** hasta llegar a la tri-
logía compuesta por,Barrio de Maravillas? —(re)creacióndel barrio madrileño en el que vivió su adolescencia—,Acrópolis% y Ciencias naturales” está impregnada de auto-biografismo. Y, finalmente, porque el género había sido
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
cultivado explícitamente en Desde el amanecer? en don-de describe su infancia hasta los diez años. Pues bien, la
escritora vallisoletana ha culminado la tarea autobiográ-fica en un bello diario, Alcancía. Ida y Alcancía. Vuelta?(R. Chacel, 1982), en el que hace un repaso, tanto desu vida, desde 1940 hasta 1981, como dela relación con su
marido —conocido pintor, del que escribió una biografíatan ligada a la suya, Timoteo Pérez Rubio y sus retratos deljardín—% y de la época, con un criterio bastante críticoy con una gran agilidad de estilo.
Deotra intelectual muy importante del exilio, MaríaZambrano —fallecida en febrero de 1991— se han reedi-tado el ensayo sobre La confesión: género literario (Zam-brano, 1988); los Dos relatos autobiográficos (Zambrano,1981), incluidos, luego, en Delirio y destino* (Zambra-no, 1989), y una serie de apuntes autobiográficos, a mediocaminoentre la novela testimonial y el ensayo, escritos enLa Habana a primeros de los años cincuenta, en donde,
a partir de hechos importantes de su vida —como el co-nocimiento de Ortega, Lorca o Juan Ramón,el final dela dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República,laguerra civil, etc.— la autora de La agonía de Europa haceunas trascendentesreflexionesfilosóficas sobre la colecti-vidad española en la que se halla inserta.*
Asimismo, de la escritora y militante feminista MaríaMartínez Sierra* (1989) —María de la O Lejárraga, espo-sa de Gregorio Martínez Sierra—, Alda Blanco ha reedi-tado una interesante autobiografía.
Los escritores de posguerra se confiesan
Pasando ya al ámbito de los creadores más cercanos enel tiempo, empezaré citando el nombre de Carlos Barral(nacido en Barcelona en 1928 y muerto el 12 de diciem-bre de 1989),** quien no se podía imaginar que al inten-tar explicar su poesía comenzaba a escribir un cicloautobiográfico importante, compuesto por tres entregas.La primera, Años de penitencia* (Barral, 1975) —en edi-ciones posterioresse restituirían las partes mutiladas porla censura en la primera edición—, abarca los años deinfancia y juventud; la segunda, Los años sin excusa'(Barral, 1978), comprende el período que va de 1950a 1962, dando cuenta de sus inicios como escritor y edi-tor, así como de la labor dinamizadora dela cultura espa-ñola en la etapa restrictiva del franquismo; y la tercera,Cuando las horas veloces” (Barral, 1988) —obra ganado-ra del I Premio Comillas de Biografía, Autobiografía yMemorias— se detiene en los años que van de 1962 hasta1982, fecha en la queel escritor, tras abandonar la empre-sa editorial —fue director de Seix Barral y Barral Editores—,se inserta en el terreno político al ser elegido senador porel PSOF.* Conestas tres entregas del autor de Penúlti-mos castigos? —novela en la que uno de los personajestiene el mismo nombre y apellido que el autor, segúnapuntamos anteriormente en una nota—,el lector tieneante sus manos un panorama muy interesante para cono-
171
DOCUMENTACIÓN
cer y penetrar mejor en los entresijos de tres décadas devida cultural bajo el franquismoy sobre la etapa dela tran-sición española a la democracia.%
Por.su parte, Juan Goytisolo, que ha dejado unareciapresencia de su yo en sus entregas novelísticas —muyespecialmente en Señas de identidad,* Reivindicación delconde don Julián,* Juan sin tierra? y Paisajes después dela batalla—%* ha escrito, hasta el momento, dos volúme-nes autobiográficos, que generaronal salir a la luz pú-blica una fuerte polémica. En el primero, Coto vedado”(J. Goytisolo, 1985), pone de manifiesto, de una maneradescarnada, vivencias personales de su infancia y juven-tud, el exilio voluntario en París y el encuentro del surespañol como lugar utópico, sin faltar referencias al con-texto político tanto de España como de Cuba, país alque un abuelo suyo estuvo ligado con negocios azuca-reros. El libro,% cruel consigo mismo y con su entor-no, originó una agria polémica con su hermano Luis Goy-tisolo, quien acusó a Juan de «autoagresión», señalandoque, por más queeste «se autolesione echándosetierra ymás tierra encima, el lector no verá en ello pruebaal-guna de una mayor sinceridad».” En el segundo, En losreinos de taifa (Goytisolo, 1986), el autor sigue el hiloconfesional, y, partiendo del destierro voluntario a Parísen 1956, con bocetos de sus relaciones con algunos es-critores (Genet, Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite
Duras, W. Faulkner, E. Hemingway, S. Beckett, etc.) ypolíticos comprometidos (Jorge Semprún, E Claudín,etc.); narra su vida con Monique Lange; ataca virulen-tamente al comunismo de Cuba y de la URSS,así comoa la revista Libre de la que había sido colaborador, ade-más de dar cuenta de sus múltiples viajes por España. JuanGoytisolo se quita la careta y, con una valentía inaudita,abreel telón del escenario de su vida para mostrar intimi-dades inconfesables —la referida a la experiencia sexual consu abuelo cuando era pequeño, por ejemplo, es asom-brosa—, dando estos dos relatos el sello indeleble de unaconfesión particularísima a la que los receptores de estamodalidad literaria no estaban acostumbrados en los la-res españoles.
Se han rescatado textos autobiográficos de algunos es-critores —más o menoslejanos en el tiempo— comolosde J. M. Blanco White (1975); los dos tomos memorialís-ticos de Rafael Cansinos-Assens* (1982-1985); la autobio-grafía de Benjamín Jarnés (1988). De Llorens Villalonga(1988) se traducen Falses memories de Salvador Orlan,unas «memorias perfectamente auténticas escritas comosi fueran falsas»; y de su hermano, Miguel Villalonga*(1983), se reedita una autobiografía, cuya primera ediciónse realizó en 1947, y de la que habían aparecido algunosfragmentos en La Estafeta Literaria.
Otros escritores han cultivado el género.* Así, porejemplo, Miguel Delibes” (1988, 1989, 1990), proporcio-na el testimonio de una vida amante de la naturaleza, así
como transmite vivencias y sentimientos en una especiede conversación afable; Carlos Edmundo de Ory (1975),ofrece en su diario «la crónica de un creador [maldito]
172
Li ura autobiográfica en España (1975-1991)
en la España de los cuarenta», así como algunas pincela-das de su relación con Ignacio Aldecoa (C.E. de Ory,1984); de Ricardo Molina* (1990) se edita una seleccióndel diario que este miembro destacado del grupo poéticoCántico fue escribiendo entre 1937 y 1946; Luis FelipeVivanco** (1983) proporciona en su diario un panoramade los años 1946 a 1975; Ramón de Garciasol (1991), enotro voluminoso diario, recoge sus experiencias; del dia-rio de Jaime Gil de Biedma” (1991) se recupera abundan-te material inédito; Pere Gimferrer% (1980) ofrece otrointeresante dietario, que abarca los años 1979 y 1980; Se-bastián Juan Arbó (1982) recopila los testimonios de unhombre de la ciudad; Ramón Carnicer (1983) ofrece par-te de sus memorias; Francisco Umbral” (1990) novelaunas memorias de la transición; Terenci Moix% (1990)cuenta parte de su infancia y primera juventud, domina-das porel cine —realidad y fantasía en juego sorprenden-te—; Martín Vigil (1989) deja constancia de los avataresde su infancia y juventud, al igual que Luis Antonio deVillena“ (1982); Antonio Colinas (1990) rememora, bre-vemente, en un número monográfico de la revista An-tbropos dedicado al poeta, su experiencia personal deescritura; y Salvador Pániker (1985, 1988) —ingeniero,fi-lósofo y escritor— realiza «un ajuste de cuentas con la obs-cenidad del efímero existir», y, en el segundo libro dememorias, da cuenta de treinta años de su vida en diver-
sos escenarios de España, la India y el mundo. Los perto-distas y escritores César González-Ruano (1979), querealiza una crónica de medio siglo de su existencia, y Emi-lio Romero (1985), que pinta un peculiar retrato de suvida y de los personajes de toda calaña con los que le tocólidiar, han dejado huellas de su existencia y de sus circuns-tancias.
Por su parte, Antonio Muñoz Molina (1986); MiguelSánchez-Ostiz” (1986); José Luis García Martín”! (1989);José Carlos Llop”? (1990), Juan Manuel Bonet”(1990),Andrés Trapiello (1990), así como los catalanes Joan Puig¡ Ferrater (1975) y Alex Susanna”* (1988), han trazadore-tazos de su vida en interesantes diarios.
Asimismo, varias escritoras se han mostrado particu-larmente inclinadas a las confidencias.?* Además de lasanteriormente señaladas, habría que traer a colación losnombres de la académica Carmen Conde” (1986), querecopila, en tres volúmenes, un conjunto heterogéneo de
fragmentos autobiográficos, tanto de su infancia —pasadaen Cartagena y Melilla— como del tiempo dela guerracivil; Elena Soriano” (1985), que ofrece el testimonio deuna madre ante el problema de un hijo drogadicto; Mer-cedes Fórmica?3 (1982), que describe sus primeros añosen el sur de España; Mercedes Salisachs (1981), que reali-za un análisis de parte de su vida; Carmen MartínGaite” (1989), que recrea pasajes de su infancia; Montse-rrat Roig (1985), que da testimonios de su existencia; aligual que María Campo Alange” (1983), escritora y en-sayista de temas femeninos. Un lugar destacado mereceClara Janés?! (1990), cuya obra poética y novelística?” estáimpregnada de autobiografismo, y que, en Jardín y labe-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
rinto,* plasma en dos fragmentos autobiográficos un in-teresante retazo de su existencia.
Por su parte Gabriel Celaya** (1980) —fallecido enabril de 1991— escribe un tipo muy peculiar de literaturamemorialística. Lo que señalaba el escritor sobre Tén-tativas se puede hacer extensivo a otras obras suyas delgénero: no es un libro de «memorias más o menosconfesionales, desde luego; ni tampoco una novela[...] Loque yo pretendía era resolver mis experiencias personalesen figuras arquetípicas, y —trascendiendo el yo— crear mi-tos en los que mi vida accidental y una Metahistoria, queen realidad era para mí una Historia de la Cultura, se fun-dieran».35
Podríamos seguir cuantificando los apuntes o fragmen-tos breves autobiográficos que algunos escritores, comopor ejemplo Antonio Buero Vallejo (1987), Carlos Bou-soño (1987), etc., han ido dejando de sí mismos. Comotambién los testimonios que los escritores han trazado enreportajes, entrevistas, etc. Eso nos llevaría muy lejos, yqueda fuera del objetivo propuesto. Citaré, para terminareste epigrafe, la recopilación de María Charles (1989), enla que varios autores españoles (E. Savater, E. Mendoza,E. Trías, V. Molina Foix,etc.), al preguntarles sobre la re-lación con sus padres, se refieren, ineludiblemente, a su
propia existencia.
Contexto cultural
Para conocer el mundo cultural en general, y el literarioen particular, será preciso acudir a las recuperaciones delas impresiones y recuerdos del periodista del siglo XIXJulio Nombela** (1976), colaborador de La Ilustración Es-pañola y Americana; a las memorias del profesor de dere-cho Adolfo Posada (1983), para profundizar en la historiacultural y literaria de la España de las primeras décadasdel siglo XX; a los siete cuadernillos del diario —todavíainéditos, por haber sido descubiertos recientemente,delgran humanista del 98, historiador del arte y miembrode la Institución Libre de Enseñanza, Manuel Bartolomé
Cossío,” escritos durante su estancia como estudiante en
el colegio San Clemente de Bolonia, hacia 1880; y a lassemblanzas y recuerdos de Alberto Jiménez Fraud (1989),director de la Residencia de Estudiantes durante más deveinte años, escritos desde el exilio, en Inglaterra, de tan-
ta importancia para conocer la vida cultural española an-terior a la guerra civil. Como también, para adentrarsemejor en el conocimiento de la generación del 27, resul-tan muy útiles las memorias, narradas por J.M. Moreiro,de Santiago Ontañón** (1988), hombre muy relaciona-do con el mundo del teatro, en las que, a través de las
semblanzas de casi medio millar de personajes ilustres,se dibuja un panorama de más de medio siglo de cul-tura.
Son interesantes además los textos de Zenobia Cam-prubí?(1986, 1991), por narrar su vida con Juan RamónJiménez y dar cuenta, en la primera entrega de su diario,
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
—escrito primero en inglés y luego en castellano—, de suestancia en Cuba; Pilar Valderrama” (1981), quien se des-cubre públicamente como la Guiomar machadiana, y dequien se publican las cartas de Antonio Machado (1990)dirigidas a ella; Josefina Manresa (1989), que rememorasu vida con Miguel Hernández; y el relato de FelicidadBlanch (1977), esposa del poeta Leopoldo Panero.”
Para un pasado más cercano, habría que acudir a lasmemorias literarias de Charles David Ley (1981), que, aun-que extranjero, proporciona curiosos datos del ámbito cul-tural español entre 1943 y 1952; al pequeño panorama—recopilación de cuatro artículos publicados con ante-rioridad— que el novelista Juan Benet” (1987) ha traza-do de la vida cultural de Madrid hacia 1950; al diario de
José Luis Cano” (1986), verdadero arsenal informativopara conocer la intrahistoria del mundo poético españoly la gran influencia que Vicente Aleixandre —el nombredela calle donde vivía el escritor sirve para rotular las con-versaciones con el poeta— ejerció sobre él; a los recuer-dos del crítico y editor José María Castellet” (1988), quetanto influencia ha tenido en las letras españolas de losúltimos veinticinco años, plasmados én forma de memo-rias; y a los apuntes del periodista y crítico literario Dá-maso Santos (1987). o
Otros ámbitos artísticos
Creadores de otras parcelas del arte también han produ-cido literatura testimonial. En el campodela pintura, des-taca la ampliada revisión de los escritos autobiográficosde Salvador Dalf* (1983) —aparecidos en 1964, por vezprimera—, unos fragmentos de memoriasque abarcan des-de 1952 hasta 1964, en los que se hace una descripciónirónica de algunos personajes coetáneos, así comopro-porciona parte de su teoría artística; el libro de AntoniTapies (1983), en dondeel catalán realiza una historia desu yo y de su trayectoria pictórica; y el minidiario de otroimportante pintor, Ramón Gaya Núñez (1984).2
Varios han sido los músicos que han tratado sobre símismos. Dos compositores importantes han cultivado loautobiográfico: Xavier Montsalvatge (1988), nacido en Ge-rona en 1912 y uno de los mejores músicos españoles deeste siglo, y el vasco Pablo Sorozábal (1986), muy conoci-do como compositor de zarzuelas. El cantante J. Ca-rreras (1989) nos ha dejado también una interesanteautobiografía. Asimismo, habría que citar los escritos deeste género relacionados con la música, como son los deVictoria Kamhi (1986), la mujer de Joaquín Rodrigo, elcreador de El concierto de Aranjuez; y el volumen cuarto—aunquesea el escrito primeramente— de las memoriasde Jesús Aguirre (1988), duque de Alba, sobre su pasopor la Dirección General de Música, del Ministerio deCultura.
En el mundo cinematográfico y teatral, han escri-to memorias el director Luis Buñuel” (1982), en unasconversaciones con el periodista Jean-Claude Carriére, al
173
LE
DOCUMENTACIÓN
igual que las de Francisco Regueiro (1989) con Carlos Bar-báchano; el documento sobre Berlanga, de Antonio GómezRufo (1990) —en modo alguno unas memorias, pero im-pregnadode autobiografismo—; las memorias del hispano-cubano Néstor Almendros* (1990), destacado director defotografía en diferentes obras cinematográficas —ganadorde un Óscar por Díasdelcielo, de Terrence Malick,y cola-borador, entre otros, de los cineastas Francois Truffaut yEric Rohmer—; las interesantes memorias del director-actor
Fernando Fernán-Gómez” (1990); y las confesiones me-morialísticas de la actriz María Asquerino (1987).1%
Dos conocidos arquitectos catalanes nos handejado tes-timonios de sus actividades. Oriol Bohigas (1989), conunas memorias redactadas en formade diario, en las que,a través de hechos acaecidos en 1987 y 1988, mediantela técnica del lash-back, hace un recorrido por aconteci-mientos importantes de su vida. Por su parte, Ricardo Bo-fill (1989), en unas conversaciones con Jean-Louis André—al estilo de Buñuel o el arquitecto Georges Candilis—,repasa su trayectoria vital.1
El mundo dela política
Ante todo, destacan las recuperaciones autobiográficas depersonajes relacionados con un pasado más o menosleja-no, como son los escritos del estadista conservador Fran-cisco Cámbóy Batlle (1987), jefe del Partido RegionalistaCatalán, muerto en Buenos Aires en 1947, sacados a la
luz tras recuperar España sus libertades; los testimonios- del conde de Romanones(1975); Vicente Marco Medina
(1975), sobre las conspiraciones contra la Dictadura; y deDámaso Berenguer (1975), sobre el período de la Monar-quía a la República; las memorias de ManuelPortela Va-lladares (1988), figura destacada del centrismo políticoespañol y presidente del Consejo de Ministros en la se-gunda República, escritas en el exilio, desde la localidadfrancesa de Chátel Guyon de Port Vendres; los testimo-nios de otro presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora (1977); los apuntes memorialísticos del escritory político Manuel Azaña!” (1990), que había comenza-do a redactar en julio de 1931; los recuerdos del sevillanoDiego Martínez Barrio'” (1983), presidente interino dela República (del 7 de abril al 10 de mayo de 1936) e inte-grante del Frente Popular, muerto en París en 1962; lostestimonios del ministro socialista y periodista IndalecioPrieto'* (1990); las memorias del luchador Enrique Lís-ter (1977); los tres volúmenes de las memorias del desta-cado dirigente comunista gallego Santiago Álvarez (1985,1986, 1988); los relatos de Emilio González López (1987,1990),diputado republicano, y Joan BenaigesSeigí (1990),un músico soldado, en los que han testimoniado sus vi-vencias de la guerra civil; así como los volúmenes de JoséMaría Varela Rendueles (1982), gobernador rebelde de Se-villa en los años de la guerra civil; y Enrique EsquiviasFranco (1984), un testimonio político del otro bando.
Varias mujeres han reflexionado sobre su trayectoria
174
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
vital y política: Dolores Ibárruri Gómez (1984, 1985), laPasionaria, destacada dirigente comunista, ha trazado undocumento tanto personal como del entorno político-social de los años cruciales que le tocó vivir, fijándose enel primer volumen, muy especialmente, en los años quevan de 1939 a 1977; de otra comunista, Soledad Real, Con-
suelo García (1982) ha narrado sus vivencias; la dirigenteanaquista Federica Montseny (1987) ha dejadoel testimo-nio personal de una agitada vida sindical; y la periodistaCarlota O'Neill (1979) plasmó sus vivencias de la guerracivil española, durante los años 1936 a 1940, en Melilla. 10
En el bando franquista destacan los testimoniosdel ge-neral Emilio Mola (1977), de Francisco Franco Salgado-Araujo (1976, 1977), y de Carlos Iniesta Cano (1984); asícomo de los políticos Ramón Serrano Suñer (1977), cu-fiado y ministro de Franco, José Utrera Molina*% (1989),Mariano Navarro Rubio (1991), ministro de Hacienda en-tre 1957 y 1965, y Laureano López Rodó!”(1990, 1991),que pasa revista a un cuarto de siglo de vida política espa-ñola, hasta llegar al primer gobierno de la Monarquía,en la primera entrega, fijándose en los años 1966 a 1969 enla segunda. Por su parte, Alfonso de Borbón Dampierre(1990), duque de Cádiz y yerno de Franco, escribió, ori-ginariamente en francés, unas curiosas memorias. !%
Para conocer mejor los entresijos de la transición es-pañola de la dictadura a la democracia —aunquesu radiode acciónsea, a veces, el de la vida de los autores—, ade-más de la sentimental crónica de Manuel Vázquez Mon-talbán (1985), conviene leer los escritos memorialísticosde distintos políticos que representan diversas ideologías.Ahí están, por ejemplo, las memorias de los comunistasSantiago Carrillo (1983), secretario general, por entonces,del PCE; y Marcelino Camacho!” (1990), secretario ge-neral durante muchos años de Comisiones Obreras, cuyosegundo título evoca al de las memorias de Pablo Neru-da. Comotanbién, los escritos memorialísticos de JosepTarradellas (1989) —muerto en 1988—, presidente de laGeneralidad de Cataluña desde 1977 a 1980; Manuel Era-
ga Iribarne (1980, 1987), ministro con Franco y destaca-do dirigente de la derecha en la democracia, cuyo segundotítulo evoca al de la famosa obra de Marcel Proust; JoséMaría de Areilza'" (1975, 1977), conde de Motrico y mi-nistro de Asuntos Exteriores del primer gobierno de laMonarquía; Alfonso Armada(1983), coparticipe del frus-tado golpe de Estado de 1981; Enrique Tierno Galván(1981), fundador del Partido Socialista Popular (PSP) y,luego, alcalde de Madrid;'" así como las memorias de Al-
fonso Osorio (1976, 1980), José Manuel Otero Novas(1987), y Rodolfo Martín Villa (1984), ministros en estaépoca; hasta llegaral polémico volumen de Leopoldo Cal-vo Sotelo!? (1990), ministro y presidente del Gobiernocon la Unión de Centro Democrático (1981-1982).1%
Fernando Morán'* (1990) abre la serie de testimoniosde la era socialista, al dar cuenta de su paso por el Minis-terio de Asuntos Exteriores desde 1982 —fechadela lle-gada al poder de los socialistas— hasta su destitución enjulio de 1985.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
* Habría que reseñar aparte, por sussingularidad, los..re-latos de los antiguos falangistas —arrepentidos, luego—Dionisio Ridruejo** (1976) —publicados, con anteriori-dad, en la revista Destino, más algunas cartas, declaracio-
nes, etc.— y Pedro Laín Entralgo*** (1976, 1990).Relacionados también con este ámbito, están los escri-
tos autobiográficos del republicano A.C. Márquez Tor-nero (1979); el testimonio de José Fernández Sánchez(1988), que narra sus vivencias en Rusia, donde fuelleva-do a la edad de 12 años, volviendo a Españaa los 71; los
diarios del también republicano Eulalio Ferrer"? (1988),refugiado en Francia, y fundador después del Museo Ico-nográfico de Don Quijote en Guanajuato (México); y delexiliado catalán Ramón Moral Querol(1979); las memo-rias de Maurici Serrahima (1978); la autobiografía en co-mic de Carlos Giménez (1982), sobre su experienciainfantil en los hogares de Auxilio Social; los testimoniosdel diplomático Emilio Garrigues'* (1989); el utópico re-lato del sacerdote y senadorcatalán en la transición LluísM. Xirinacs (1976); el terrible documento de JavierRupérez!” (1991), secuestrado por la organización terro-rista ETA político-militar, en noviembre de 1978; y lasterribles confesiones del ex terrorista, miembro de los
GRAPO,Félix Novales!? (1989).
Otros memoriales
En este epígrafe me referiré a una serie de relatos auto-biográficos pertenecientes a diversos ámbitos científicos,religiosos o profesionales. En el área de la filosofía, JuliánMarías?! (1988, 19894, 1989b) examinó su vida, desde
1914 a 1951, en el primer tomo de sus memorias; des-
de 1951 a 1975, en el segundo; y desde 1975 a 1989, enel tercero. En el campo de la historia y la economía,Claudio Sánchez Albornoz (1979) hizo un repaso de suvida y de su(s) entorno(s); y Ramón Carande (1982) dejóunosinteresantes testimonios. En el ámbito dela lingiiís-tica, Manuel Alvar!” (1982) plasmó sus experienciasdialectales por la amplia geografía española e hispanoa-mericana.
Por lo que respecta al mundodel libro, se han reedita-do las memorias de José Ruiz-Castillo Basala!” (1986)—aparecidas en 1972—, en las que relata la aventura deBiblioteca Nueva, fundada en 1917; las confesiones del «bi-bliógrafo», Jorge Ordaz?* (1989); así como las memorias—recogidas por su nieta, Paloma Ulacia Altolaguirre— deConcha Méndez!”(1990), poetisa e importante editora—junto con Manuel Altolaguirre— de la generación del 27.
Enel plano religioso, el cardenal Vicente Enrique yTarancón (1984), que tanta importancia tuvo en el pro-ceso de la transición española a la democracia, cuenta suexperiencia durante la República y la guerra civil, hastasu nombramiento como obispo en 1945; y Narciso XifraRiera (1990) narra su experiencia de monje en Montserrat.
Enel ámbito de la psiquiatría, destacan los escritos deJuan Antonio Vallejo-Nájera (1989, 1990), en donde el mé-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
dico —también:escritor— dialoga consigo mismo sobreproblemasde la vida contemporáneaen la primera entre-ga; así como el novelista José Luis Olaizola recoge, en lasegunda, las impresiones de este hombre polifacético dosmeses antes de morir de cáncer de páncreas. Enrique Gon-zález Duro”(1989) cuenta la experiencia piloto de dejaren libertad a los dementes en el manicomio de Los Pra-dos de Jaén, desde 1980 a 1983.
Enel ámbito periodístico —además de algunos nom-bres anteriormente citados—, habría que reseñar los es-critos de Chumy Chúmez (1988), que narra el procesoposoperatorio de unaperitonitis aguda con el objetivo úl-timo de hacer un canto general a la vida;'? Lluís Racio-nero (1988), que ofrece una visión no tan edulcorada deCalifornia, tenida por muchos como un lugar edénico;
Cristina de Areilza (1983), proporciona un canto a la viday un testimonio de rebeldía de una mujer periodista arre-batada pronto por la enfermedad; y Alfonso Rojo López(1991), quien ha dejado constancia de su presencia comoúnico corresponsal español en la capital iraquí, desde eljueves 17 de enero al viernes 8 de marzo de 1991, en laguerra del Golfo Pérsico.28
Asimismo, el humorista José Luis Coll (1985) haplas-mado retazos de su existencia.
Tampoco han faltado escritos memorialísticos con. elúnico fin de dar rentabilidad económica a autores y edi-tores. Así, por ejemplo, las memorias que algunos famo-sos —con el auxilio de algún periodista—!2 han idopublicando en revistas de las llamadas «del corazón»; comotambién las descarnadas y poco galantes memorias del exboxeador Espartaco Santoni (1990); y el insólito —y pi-caresco— testimonio de Juan Guerra González**(1990),hermano del ex vicepresidente del Gobierno, AlfonsoGuerra, enriquecido de la nochea la mañana bajo la som-bra del podersocialista, quien da cuenta, en un oportu:nista opúsculo, de parte de su «modélica» vida. Así comolos recuerdosdel célebre cocinero Cándido Flórez Valero(1987), Cándido; etc.
Para terminar...
Como se puede colegir de este panorama —incompleto,quizá— que, por vez primera, se hace de estos años —al-guna referencia se escapa del este período cronológicoelegido—,el género autobiográfico ha ido teniendo cadavez más importancia en España. Abrir el corazón y con-fesar verdades —o lo que cada uno quiera— es claro sínto-ma de libertad, una libertad de escritura que resulta detanto interés para conocer el hondón de las personas. Ade-más, lo autobiográfico es claro señuelo literario en algu-nas obras y, también, unarica fuente de información para
profundizar en las circunstancias en las que sus autoresse insertan.
175
DOCUMENTACIÓN
NOTAS
1. Cfr., como bibliografía fundamental, los trabajos —entre otros—de Ph. Lejeune (1975): Lepacte autobiographique, París, Seuil; id. (1980):Je est un autre, París, Seuil; íd. (1986): Moi aussi, París, Seuil; y G. May(1982): La autobiografía, México, FCE. Me ocupé del tema en «La li-teratura, signo autobiográfico. El escritor, signo referencial de su es-critura», en José Romera Castillo (ed.), La literatura como signo, Madrid,
Playor, 1981, pp. 13-56. Véase, asimismo, de A. Caballé, «Aspectos de laliteratura autobiográfica en España», Scriptura (Lérida), 2 (1986), 39-49;y «Figuras de la autobiografía», Revista de Occidente, 74-75 (1987),103-119.
2. Sobre el cultivo de lo autobiográfico en España conviene consul-tar las Actas de los tres Coloquios Internacionales, organizados porG. Mercadier, LAutobiographie dans le monde hispanique; LAutobiographieen Espagne y Écrire sur soi en Espagne: modeles et écarts (publicados enAix-en-Provence, Université de Provence, 1980, 1982 y 1988, respecti-vamente). También me ocupé del tema en la comunicación presentadaen el X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Barce-lona, agosto de 1989), «Literatura autobiográfica en España: apuntesbibliográficos sobre los últimos años» (en prensa). Trabajo que se com-plementa con el que aquí realizo. El Grupo de estudio de la imagende Francia en las letras hispánicas celebró, en La Casa de Velázquez deMadrid (23-24 de noviembre de 1989), un Coloquio Internacional so-bre «España y Francia. Imágenes recíprocas en textos autobiográficos».Asimismo, la Revista de Occidente ha dedicado un número monográfi-co a La Memoria (100, sep. 1989), con contribuciones de U. Eco, A. García
Calvo, G.H. Mead, -R. Ramos, 1 Gómez de Liaño, C. García Gual,
A. García Berrio, M. Perniola y Octavio Paz.3. Y, por ende, su estudio. Por-ejemplo, además de lo citado en la
nota anterior, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizóun curso, «El arte de la memoria», bajo la dirección de José María Cas-
tellet y J.E Yvars; en su sede valenciana, del 11 al 15 de septiembre de1989,con la participación anunciada de Claudio Magris, José Luis L.Aranguren, J.M. Castellet, Carlos Barral, Salvador Pániker, Joan Fus-
ter, Vicente Molina Foix, Tahar Ben Jelloun, D. B. Marshall y J. Gilde Biedma. Asimismo, en el verano del citado año, entre la surtida florade cursosestivales, el Instituto Universitario Ortega y Gasset, en cola-
boración con la Comunidad de Madrid, organizó uno conel título,«Autobiografía, ficción, memoria(s) en la prosa narrativa del grupogeneracional de 1950», en el que varios críticos trataron de dichos as-pectos en obras de Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma,Juan y Luis Goy-tisolo, y Carmen Martín Gaite; contando, además, con la colaboración
de los escritores Juan Benet, Ángel González, Juan García Hortelano,
Manuel Vázquez Montalbán y Jorge Semprún;la delfilósofo José LuisL. Aranguren; y la de los críticos José María Castellet y Carlos Castilladel Pino, entre otros. En 1991, del 12 al 16 de agosto, en la sede santan-
derina de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se impartióun curso sobre «Escribir la memoria», bajo la dirección del escritor chi-leno Jorge Edwards.
4. Enel reportaje de María José Obiol —«La vida entre líneas. Boomeditorial de memorias, biografías, autobiografías, diarios y cartas», El
País-Libros (29 abr. 1990), 1-2, además de dar cuenta de las novedades
editoriales del género, se traen a colación unas interesantes opinionesdel sociólogo Enrique Gil Calvo sobre el incremento del boom auto-biográfico en España: la prioridad del yo antes que la clase social y el
Estado; lafeminización del público lector, etc., para terminar apostillandoque, en el fondo, estamos ante una especie de «santoral laico seculariza-do. Son vidas ejemplares que se toman como manuales de lucha porel éxito».
5. La revista Antbropos dedica sus números a personalidades relevantesen los diferentes ámbitos de la cultura. Habitualmente publica una auto-biografía intelectual del autor correpondiente en la sección «Autoper-cepción intelectual de un proceso histórico».
Desde 1981 hasta el momento presente han aparecido en ella las si-
guientes autobiografías de autores españoles:Faustino Cordón, Antoni Jutglar, Ramón Tamames, Juan David Gar-
cía Bacca, Claudio Esteva Fabregat, Horacio Capel, José Manuel Rodrí-
guez Delgado, Emilio Lledó, Víctor García Hoz, Alfonso E. Pérez
176
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
Sánchez, José María López Piñero, José Luis Abellán, Mariano Yela, José
A. González Casanova, Luis Rosales, Jorge Sabater Pi, Josep Martorell,Salvador Giner, Francisco Rodríguez Adrados, Manuel Martín Serrano,
Joaquín Yarza, Miguel Siguán, José Ferrater Mora, Nicolás Caparrós,Adolfo Sánchez Vázquez, Raimundo Panikdar, Andrés Ortiz-Osés, LuisGómez Mesa, Manuel García Pelayo, Elías Díaz, José Alsina Clota, Fer-nando Montero Moliner, Gonzalo Torrente Ballester, José Alcina Franch,Ramón Sarró, María Zambrano, Manuel Andújar, Carlos Bousoño, Ma-
nuel Vázquez Abeledo, Carlos París, Antonio Buero Vallejo, José Luis
L. Aranguren (selección de textos autobiográficos), Antoni M. Badia iMargarit, José Sanmartín, Ernesto Giménez Caballero, Rosa Chacel, Mi-guel Cruz Hernández, Félix Carrasquer, Martín de Riquer, Adela Cor-tina, EsperanzaGuisán, Ángel Crespo, Ramón de Garciasol, Luis Gil,Sergio Rábade, Ángel González, Juan Gil-Albert (selección de textos auto-biográficos), Miguel Batllori, Jesús Ibáñez, Manuel Mantero, Juan Ver-net, Carlos Gurméndez, Carlos Castilla del Pino y Enrique Rivera de
Ventosa.En los Suplementos Anthropos se publican las memorias de José Pei-
rats Valls y se reproducen textos autobiográficos de María Zambranoy de Ernesto Giménez Caballero.
6. La revista, que edita la Casa Municipal de Cultura de Valladolid,Un Ángel Más 7-8 (otoño 1989), además del artículo de María Zambra-no «Eldiario de otro», contiene textos autobiográficos de escritores ex-tranjeros (Kierkegaard, Camus, Anna G. Dostoievskaia, Sofía Tolstoi,ylos poetas Gerald M. Hopkins, Jiri Orten y Sylvia Plath) y españoles(Ángel Crespo, Clara Janés, José Jiménez Lozano, Rosa Chacel, AndrésSánchez Robayna, lidefonso Rodríguez, José Ángel Valente y José Mi-
guel Ullán).7. Sería también muy conveniente detenerse en analizar la presen-
cia del yo en los relatos autobiográficos de ficción, como, por ejemplo,en la novelística de Francisco Umbral, en general: Memorias de 4n niñode derechas (Barcelona, Destino, 1972); Diario de un snob (Barcelona, Des-tino, 1973); muy especialmente en El hijo de Greta Garbo (Barcelona,Destino, 1982; véase la reseña de Gonzalo Navajas en Anales de Litera-
tura Española Contemporánea, VIH [1983], 202-205); etc.; la novela en
castellano de Jorge Semprún Autobiografía de Federico Sánchez (Barce-
lona, Planeta, 1977; véase Marta Segarra Montaner, «Repercusión delexilio en la obra literaria de Jorge Semprún», 1616, VVI [1988-1989],61-64); o más concretamente en la novela de Carlos Barral, Penúltimoscastigos (Barcelona, Seix Barral, 1983) —a la que me referiré posterior-mente—,en la que aparece un personaje con el mismo nombrey apelli-do que los del autor. En la obra de María Teresa León —que habíapublicado con anterior el libro de recuerdos Memoria de la melancolía(Buenos Aires, Losada, 1970; reedición en Barcelona, Círculo de Lecto-res, 1987)— Juego limpio (Barcelona, Seix Barral, 1987; habiéndose pu-
blicado la primera edición en Buenos Aires, Goyanarte, 1959), sobre laque afirmó R. Alberti, el compañero de la escritora, que era «su obramás viva y original, paralela a esta mi Arboleda perdida» («En MéxicoD.F», El País-Domingo (8 feb. 1987), 18. Véase, además, las reseñas deJJ. Fernández Delgado, «Juego limpio de María Teresa León: realidady poesía», Ínsula, 495 (1988), 11, y Pedro Antonio Urbina, en Reseña,175 (1987), 36; el interesante estudio de Gregorio Torres Nebrera, Laobra literaria de M* Teresa León (Autobiografía, biografías, novelas (Cá-ceres, Universidad de Extremadura, 1987); el volumen general María Te-
resa León (Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987); y el artículo deMaría Teresa Pochat, «María Teresa León, memoria del recuerdo del exi-lio», Cuadernos Hispanoamericanos, 473-474 (1989), 135-142. Asimismo
Aline, condesa de Romanones, en La espía que vestía de rojo (Barce-lona, Ediciones B, 1987), bajo el pseudónimo de Tigre, proporcionaun documento de excepción del mundode los espías en España duran-te la segunda guerra mundial. El tema merecería un estudio en pro-
fundidad.8. Dejo para otra ocasión el estudio de las numerosísimas traduccio-
nes del género que se están publicando en España en estos últimosaños.9. El poeta gaditano ha dejado también huellas autobiográficas —por
no adentrarnos en su creación poética como, por ejemplo, Versos sueltosde cada día (Barcelona, Seix Barral, 1982), presentados como una espe-cie de diario— en Imagen primera de... 1940-1944 (Buenos Aires, Losa-da, 1942 —1945, 22 ed.—; reeditada en Madrid, Turner, 1975) —unaserie
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
de retratos, como los de Vicente Aleixandre en Los encuentros (Madrid,
Guadarrama, 1958)— Vida bilingúe de un refugiado español en Francia,Coplas deJuan Panadero (Madrid, Mayoría, 1977, 2 vols.); y —por citarun ejemplo más— «Lafamilia», en De un momento a otro. Poesía e histo-ria (México, Fábula, 1935; con reedición en Madrid, Europa-América,
1937). En su obra de teatro Fermín Galán (1930), sobre la actitud delintelectual ante la revolución y el proletariado, también se pueden en-contrar materiales autobiográficos que Robert Marrast (Aspects du théatre de RafaelAlberti, París, Societé d'Édition d'Enseignement Supérieur,1967) rastrea en La arboleda perdida; y Gregorio Torres Nebrera (El tea-tro de RafaelAlberti, Madrid, SGEL, 1982) en Una historia de Ibiza. Véase,además, Manuel Bayo, «Alberti por Alberti», PrimerActo, 150 (1952), 7-19.
10. El texto, que abarcaba hasta 1917, se había publicado por vez pri-mera en México (La arboleda perdida [libro primero de memorias] y otrasprosas [«Una historia en Ibiza», «La miliciana del Tajo» y «Las palmerasse hielan»], México, Séneca, s. a. [1942)); texto «que no pasa de un cona-to de memorias», según José Moreno Villa («Autobiografías y memoriasde españoles en el siglo XX», en su obra, Los autores como actores y otrosinteresesliterarios de acá y de allá, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1976 —12 ed., 1951— 79-101; p: 79 la cita). Posteriormente, sobre
una edición más ampliada, que abarca hasta 1931, La arboleda perdida.Libros 1 y 1 de memorias —aparecida en Buenos Aires, General FabrilEditora, 1959la editoral Seix Barral la publicó por vez primera enEspaña. Para esta obra véase, entre otros, el trabajo de J.A. Fortes, «Losárboles perdidos de la arboleda», en VV. AA., Eternidad yacente. Estu-dios sobre la obra de RafaelAlberti (Granada, Universidad, 1985, pp. 44-65).
11. Con ocasión de recibir el premio Castiglione, en Sicilia, el poe-ta, en un encuentro con Piero Ostellino, director de 1 Corriere della
Sera, se comprometió a publicar, por entregas, esta segunda parte de me-morias. Dos meses más tarde aparecían en español. Veamos lo que nosdice Alberti al respecto: «Empecé a publicar el primer capítulo para estesegundo [volumen] el domingo 11 de noviembre de 1984, un mes antesde cumplir mis 82 años. Y fue El País, la mano de su gran director, JuanLuis Cebrián, la que abrió las hojas del periódico a estas hojas errantesde mi vida» (La arboleda perdida. Segunda parte, Barcelona, Círculo deLectores, 1988, p. 324). Esta edición presenta una reimpresión enriquecidade la obra con textos manuscritos, veintisiete dibujos del poeta, un ín-
dice autobiográfico y unas páginas del poeta y crítico Luis García
Montero, editor de las Obras completas del escritor gaditano (Madrid,Aguilar, 1988, 3 vols. de poesía). Cír. J.A. Ugalde, «Todas las caras dela vida. La moda autobiográfica se extiende por España», El País-Libros(6 de mar. 1988), EII (trabajo en el que se tienen en cuenta, ademásdelas referencias a Alberti, otras obras del género de Markthan, A. Bur-
gess, R. Frases, G. Simenon, Madame du Deffand, E.M. Cioran y
E. Caneti).12. Enel 11? Festival Internacional de Teatro de Madrid, se puso
en escena, en el Teatro María Guerrero, durante los días 20-23 de marzo
de 1991, la adaptación teatral de Rafael Alberti Entre las ramas de laarboleda perdida, interpretada por José Luis Pellicena, bajo la direcciónde José Luis Alonso.
13. Elescritor granadino ha dejado marcas de existencia en su nove-lística. Véase, por ejemplo, el estudio de Alberto Álvarez Sanagustín,«La autobiografía: Lectura de Díasfelices», en Semiología de la narración:El discurso literario deEAyala, Oviedo, Universidad, 1981,, Pp» 149-153.
14. Cfr., entre otras, las reseñas de José Luis Cano en Ínsula, 424
(1982), 8-9; la aparecida en El País (16 mayo 1982); Franco Meregalli,en Rassegna Iberistica, 15 (1982), 54-56; Sol Burguete, en Nueva Estafeta,53 (1983), 99; Aña Salado, en Los Cuadernos del Norte, 18 (1983), 94;Luis Suñén, «La memoria narrativa de Francisco Ayala», El País-Libros(3 jul. 1983), 1; y Paco Marín, en Quimera, 81 (1988), 70. Rafael Lapesaha realizado un interesante estudio de la obra, «A propósito de Recuer-dos y olvidos de Francisco Ayala», en De Ayala a Ayala. Estudios litera-rios y estilísticos, Madrid, Istmo, 1988, 333-340. Por su parte, han dedicado
reseñas a la parte referida a El exilio: Jaime Siles, «Sentimiento y razónde Francisco Ayala», Ínsula, 442 (1983), 4; Franco Meregalli, en Rasseg-
na Iberistica, 17 (1983), 80-81; y A[ntonio] Blanch], en Reseña, 148 (1984),11. Véase, además, Rosario Hiriart: Conversaciones con Francisco Ayala,Madrid, Espasa Calpe, 1982.
15. Véase Asunción Rayo Gruss, «La evocación del sujeto en la ex-
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
periencia creadora: El tiempo y yo, de Francisco Ayala», Poesía del 27(Zaragoza), 3 (1989), 29-31.
16. Véase Obra poética completa, Valencia, Institución Alfonso el Mag-nánimo, 1981, 3 vols., y Obra completa en prosa, Valencia, Institución
Alfonso el Magnánimo, 1982-1984, varios vols.; el estudio introducto-
rio de Pedro J. de la Peña a la antología poética Juan Gil-Albert, Ma-drid, Júcar, 1981; y, por citar un ejemplo más, el trabajo de GerardoIrles, «fuan Gil-Albert: las confesiones de un hijo del siglo», Revista delJEA 40 (1983).
17. Valencia, La Caña Gris, 1964.18. Valencia, edición del autor, 1968. Un conjunto de poesías, ensa-
yos, memorias, etc. Véase José Olivio Jiménez, «Juan Gil-Albert en suTama inextricable», Ínsula, 274 (1969), 4
19. Barcelona, Tusquets, 1974 (contiene, además, Viscontiniana; A pro-
pósito del arte, Ortega y Gasset y otras cuestiones patrias; y Genio yfigu-ra). Las referencias autobiográficas son más intensas en Viscontinianay Los días están contados.
20. Barcelona, La Gaya Ciencia, 1974 (reedición en Madrid, Akal,
1984).21. Barcelona, Tusquets, 1975 (contiene, además, Concierto en mi me-
nor, No salir de mi asombro y La trama inextricable).22. Madrid, Caballo Griego para la Poesía, 1979.
23. Alcoy, CAAM,1979. Véase además Fin de Siglo (Jerez. de la Fron-tera), 6-7 (1983), 36-39.
24. Valencia, Pre-Textos, 1987 (introducción de L. Maristany).25. Madrid, Cátedra, 1984 (edición de José Carlos Rovira).26. Tobeyo «es al mismo tiempo autobiografía y ensayo, o dicho de
otro modo, ensayo motivado por la necesidad de explicar y trascenderlo biográfico, lo cual es una de las características más definitorias de laobra en prosa de su autor», según señala Guillermo Carnero,«Juan Gil-Albert: Autobiografía y meditación», Ínsula, 527 (1990), 23.
27. Reedición en 1981 y 1983. Véase las reseñas de Leopoldo Azan-cot en La Estafeta Literaria (15 ene. 1975); Marcos-Ricardo Barnatán:«Juan Gil-Albert, la memoria perfecta y serenada», Pueblo (5 mar. 1975);José de la Colina, «Juan Gil-Albert: Crónica general», Plural (México)(jun. 1975); Luis Suñén, «Juan Gil-Albert: la estética, la moral y la me-moria», El País-Libros (15 mayo 1983), 1 y 7; y el trabajo más generalde Manuel Aznar Soler, «El existir medita su memoria.-Juan Gil.Albert»,
Camp de lArpa, 97 (1982), 47-53.28. Xesús Alonso Montero ha editado de Castelao (1982) las dos ver-
siones (Do meu diario y Diario 1921), la privada, y la pública —versiónresumida y más cautelosa que apareció en la revista Nos—, que abarcadel 26 de enero al 10 de octubre de 1921, en el tomotercerode sus obrascompletas, junto con otros escritos (As cruces de pedra na Bretaña).
29. El texto fue publicado por vez primera en Málaga, Imprenta Sur,1927. Sobre la obra cumbre del género de Moreno Villa, Vida en claro.Autobiografía (México, El Colegio de México, 1944), véase los trabajos,entre otros, de José María Bermejo, «Vida en claro de un retraído: JoséMoreno Villa», Cradernos Hispanoamericanos, 331 (1978), 115-125; María
José Chamorro, «Sobre la autobiografía Vida en claro», Poesía del 27,2 (1988), 36-38; así como los de Manuel Alberca, «La estrategia vital (Apropósito de Vida en claro)», y Pura Serrano Acosta y José A. Fortes,«Las escrituras del exilio (Moreno Villa y Vida en claro)», en CristóbalCuevas (ed.), JoséMoreno Villa en el contexto del 27, Barcelona, Antbro-pos (1989), 235-242 y 243-254, respectivamente.
30. Véase la edición de Enrique Cordero de Ciria y Juan ManuelDíaz de Guereñu, Juan Larrea: Cartas a Gerardo Diego 1916-1980, SanSebastián, Mundáiz, 1986.
31. Véase J. Domingo, «Sobre Confesiones», Ínsula, 311 (1971), 432. Madrid, Ulises, 1930 (reeditada en Madrid, Cátedra, 1989, edi-
ción de Shirley Mangini).33. Buenos Aires, Nuevo Romance, 1941 (reeditada en Madrid, Mon-
dadori, 1991). Cfr. Eunice Myers, «Zéresa, Rosa Chacel's Novel of Exile
and Alienation», Monografic Review /Revista Monográfica (Odessa, Te-xas), II (1986), 151-158.
34. Buenos Aires, Emecé, 1945 (con varias reediciones). Cfr. AuroraEgido, «Los espacios del tiempo en Memorias de Leticia Valle», Revistade Literatura, 86 (1981), 107-131; así comoel trabajo —en el que se estu-día esta obra junto a las de Ana María Matute, Primera memoria (Pre-
177
mio Nadal, 1959; Barcelona, Destino, 1984, 42 ed.) y Francisco Um-bral, El hijo de Greta Garbo (ob. cit.)— de Antonio Garrido, «Sobreelrelato interrumpido», Revista de Literatura, 100 (1988), 349-385.
35. Barcelona, Seix Barral, 1976 (con varias reediciones).36. Barcelona, Seix Barral, 1984.
37. Barcelona, Seix Barral, 1988. Cír. la reseña de Rafael Conte enEl País-Libros (24 de jul. 1988), 1 y 11. La Obra completa de la autorase está publicando en Valladolid, Centro de Creación y Estudios JorgeGuillén de la Diputación Provincial, 1989, vol. 1.
38. Madrid, Revista de Occidente, 1972. Cfr. Aurora Egido, «Desde
el amanecer. La memoria omnisciente de Rosa Chacel», Cuadernos His-
panoamericanos, 390 (1981), 645-661. Además, en algunos de sus prólo-gos —como en el de Versos probibidos— escritora ha dejado un retratode sí misma, Véase, por ejemplo, «Pasar y quedar», La Vanguardia (7sep. 1977) (reproducido aparte en Málaga, Centro Cultural de la Gene-ración del 27, 1990, con pequeño prólogo de José María Prieto).
- 39, Véase las reseñas de Rafael Conte, «La realidad de una escritoraintelectual», El País-Libros (30 ene. 1983), 4; Clara Janés: «Diario de unaescritora», Nueva Estafeta, 53 (1983), 90-92; A. Rodríguez, «Los diariosde Rosa Chacel», Cuadernos Hispanoamericanos, 399 (1983), 145-147;
R.Saladrigas, «Rosa Chacel entrela ida y la vuelta», La Vanguardia (10mar. 1983); Milagros Sánchez Arnosi, «Conversación con Rosa Chacelen torno a Alcancía», y Ana Salado, «Rosa Chacel: Alcancía», Ínsula,437 (1983), 11 (para los dos trabajos). Véase, además, Luis Suñén, «RosaChacel: memoria y estilo», Quimera 84 (1988), 22-29; Julián Marías, «RosaChacel: la memoria como invención», La Vanguardia (20 nov. 1987),5; así como A. Rodríguez (ed.), «Memoria, narrativa y poética de laspresencias; poesías, relatos, novelas y ensayos», Suplementos Anthropos,8 (1988); y el número monográfico, «Rosa Chacel: la obra literaria, ex-presión genealógica del eros», Anthropos, 85 (1988).
40. Madrid, Cátedra, 1980.41. Cfr. la reseña aparecida en El País-Libros (5 feb. 1989), 1 y IE; así
como José AntonioUgalde, «Modos de subjetivización en María Zam-brano: No ser apenas», Íasula, 509 (1989), 11-12; y Amparo Amorós,«Mismidad y ajenitud en Delirio y destino, de María Zambrano», Ínsu-la, 509, 13-14.
42. Véase ahora María Zambrano: «El diario de otro», Un Ángel Más(Valladolid), 7-8 (1990). Así como la entrevista de Amalia Iglesias conla escritora en Pérgola (Bilbao), 22 (1990).
43. La primera edición apareció en Buenos Aires, Losada, 1952. Ma-ría de la O Lejárraga escribió, además, la biografía de su marido, Grego-rio Martínez Sierra, Gregorio y yo, México, Biografías Gandesa, 1953.Véase Patricia W. O'Connor, Gregorio y María Martínez Sierra, Madrid,García Verdugo, 1987, trad. de Juan García Puente.
44. Es curioso queel escritor, el día 4 de diciembre de 1989, pocosdías antes de morir, daba una conferencia en la Casa de Cultura de Almansa (Albacete) sobre «Literatura y memoria», en la que se refería ala experiencia personal como géneroliterario y a la incidencia de la me-moria en el acto creativo.
45. Se ha hecho una nueva edición (Barral, 1990), en la que se incor-poran,al inicio, dos capítulos pertenecientes a unas Memorias de infan-cia, que Barral estaba escribiendo antes de su muerte. El capítulo primero,«Memorias de mi infancia», apareció en Barcarola, 33 (1990), 73-78. Véasela reseña del libro hecha por Dolors Oller, «Carlos Barral, porsí mis-mo. Se publican capítulos inéditos de las memorias de infancia del es-critor», El País-Libros (25 nov. 1990), 9. Juan Marsé, en un artículo
conmemonativo del año de la muerte de Barral y Gil de Biedma —Veranodel 89», El País (6 ene. 1991), 27— afirmabaal respecto: «Por aquellosdías [julio-agosto de 1989] Carlos trabajaba en los primeros capítulos delo que tenían que ser sus memorias de infancia, y solía hablarnos delas lecturas que le estimulaban y de otro proyecto momentáneamenteaparcado, una novela, Recuerdo cuán delicadamente exponía a la consi-
deración de Jaime determinados recovecos de la memoria infantil quea él se le antojaban espejismos, ensoñaciones tal vez del subconsciente,deseos frustrados o remotas adherencias de anhelos ajenos o de vidasimaginadas».
46. Véase la reseña deLuis Izquierdo, «Carlos Barral y sus Años sinexcusa», Ínsula, 379 (1978), 1 y 5.
47. Cír. la entrevista de Ana M? Moix con el escritor, «El tiempo
178
DOCUMENTACIÓN. Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
es un arte difícil»; así como las reseñas de Rafael Conte, «La leyenda
de Faetón. El triunfo de la memoria personal», El País-Libros, (4 dic.1988), L-HL, Fernando Valls, en Quimera, 86 (1989), 66; y la pequeñare-censión de Juan Cruz, «Barral», El País-Libros (27 nov. 1988), X1.
48. Barral inició, poco antes de morir, la redacción del cuarto volu-men de sus vivencias, que la prensa denominó Memorias de la infancia,aunqueel escritor, que no se había decidido porel rótulo dellibro, ano-tó tres posibles títulos: Escrito bajo hipnosis, Retóricas de la infancia yCarta del abuelo. La obra tendría cinco capítulos —de los que solo re-
dactó dos (Barral, 1990)— y se centraría en su infancia más lejana, abar-cando «desde principios de los añostreinta, en los que el autor-niñocontaba entre cinco y seis años —con sus recuerdos familiares, hogaresy ambientes— hasta la época inmediatamente anterior a la guerra civil»,como constata Julia García Rafolls, «Carlos Barral: la obra inacabada»,Ínsula, 523-524 (1990), 29.
49. Véase la reseña de Cristóbal Sarrias, en Reseña, 149 (1984), 8-9.50. Véase «Débat avec Carlos Barral. Introduction de Monique de
Lope», en Écrire sur soi en Espagne: modeles et écarts, ob. cit., 241-253.
Traducido por Yvonne Hortet, «Debate con Carlos Barral», Revista
de Occidente, 110-111 (1990), 148-160. También en el mismo número dela citada revista, Jaime Gil de Biedma, «Doce cartas a Carlos Barral ynotas sobre poesía», 185-230,
51. Barcelona, Seix Barral, 1976 (12 ed., 1966). Cfr. Volker Roloff,«Probleme der modernen Autobiographie am Beispiel von J. Goytiso-lo, Señas de identidad», Ibero Romanica, 27-28 (1988), 79-100.
52. Barcelona, Seix Barral, 1976 (12 ed., 1970).
53. Barcelona, Seix Barral, 1975.
54. Barcelona, Montesinos, 1982. Véase al respecto Linda Gould Le-vine, «¿Cómose lee a Juan Goytisolo leyendo a Juan Goytisolo», enManuel Ruiz Lagos(ed.), Escritos sobre Juan Goytisolo, Almería, Insti-tuto de Estudios Almerienses, 1988, pp. 3-12.
55. Véase las reseñas de Rafael Conte, «Juan Goytisolo desciende alos infiernos», El País-Libros (3 feb. 1985), 3; y Antonio Blanch, en Rese-ña, 155, 8-9; así comoel estudio de Sixto Plaza, «Coto vedado ¿autobio-
grafía o novela», en S. Neumeister (ed.), Actas del IX Congreso dela Asociación Internacional de Hispanistas, Francfort, Vervuert, 1989,
vol. II, pp. 345-350.
56. En la presentación dellibro, el escritor afirmaba: «Los españoleshabían resuelto la ausencia de un género comoéste [el autobiográfico]en el sacramento de la confesión. Para mí esto [Coto vedado] no es unaconfesión, es solo un libre examen de conciencia [...] Coto vedado
es un libro que lo debe todo a España y nada a la tradición litera-ria española [...] En él se aborda un género que no ha sido cultiva-do en este país, salvo excepciones, y que sí ha tenido numerosos ymagníficos ejemplos en las literaturas francesa e inglesa», El País (31 ene.1985), 27.
57. La polémica se inició con la publicación en el mismo númerodel diario madrileño El País (30 jun. 1985), 2, del suplemento «La Cul-tura», de los artículos de Luis Goytisolo, «Acotaciones», y de Juan Goy-tisolo, «Las dos memorias». Luis volvió sobre el tema en «Más sobre““Acotaciones”. Dos equívocos», El País-Libros (21 jul. 1985), 6. Los artí-culos de Luis Goytisolo están recogidos en Investigaciones y conjeturasde Claudio Mendoza, Barcelona, Anagrama, 1985, 77-117. Véase asimis-
moel artículo relacionado con el tema de Ramón Pinyol-Balasch, «El
tercero en discordia», El País (17 jul. 1985).58. El primer volumen abarca los años 1882 a 1914, y el segundo,
el periodo de 1914 a 1923. Véase las reseñas del primer tomo de AndrésTrapiello en El País-Libros (20 mar. 1983), 4; y Jorge Campos, «RafaelCansinos-Ássens y sus memorias», Ínsula, 440-441 (1983), 16-17.
59. Según Rafael Conte, «La saga de los Villalonga o la creación deun mundo», El País-Libros (18 oct. 1983), 1.
60. Véase la reseña de Rafael Conte sobre la obra de M. Villalonga,Autobiografía, citada en la nota anterior.
61. Las referencias a las manifestaciones autobiográficas en diversosnovelistas serían interminables. Por ejemplo, sobre Gonzalo TorrenteBallester —que merecería un estudio pormenorizadoal respecto, véa-se las interesantes observaciones de Darío Villanueva,«El autobiografis-mo de Gonzalo Torrente Ballester», Ínsula, 444-445 (1983), 1 y 26(referidas a Dafne y ensueños, Barcelona, Destino, 1982).
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
"DOCUMENTACIÓN
62. Un capítulo de Mi vida al aire libre salió como libro en una co-lección infantil, bajo el título de Mi querida bicicleta (Valladolid, Mi-ñón, 1988). Cfr. las reseñas de la obra de Rafael Conte, «Delibes al aire
libre», El País-Libros (29 oct. 1989), IX; y Francisco Ynduráin, «Delibes
al aire libre», Saber / Leer, 33 (1990), 3; así como las entrevistas con el
autor del Diario de un cazador, de Feliciano Delgado, «Miguel Delibes.
Diario de un escritor sin ilusión», El País Semanal, 665 (7 ene. 1990),
20-23; y Javier Carrasco, «Conversación con Miguel Delibes», Barcaro-la, 33 (1990), 121-125. Sobre la segunda entrega, Pegar la hebra, véasela reseña de José Carlos Rosales, «La naturaleza y la memoria», El País-Libros (11 sep. 1990), 2. Así como, para las dos obras, Víctor García dela Concha, «Miguel Delibes, “a la llana”», Ínsula, 523 (1990), 23 y 25.
63. Véase la reseña de José Luis Cano, «Diario íntimo de RicardoMolina», Ínsula, 525 (1990), 8.
64. Véase la reseña de José Luis Cano en Ínsula, 447 (1983), 8-9. Elescritor había hecho incursiones en el género en Lecciones para el hijo(Madrid, Aguilar, 1961), y Me llamo Luis Felipe Vivanco (Madrid, Agui-lar, 1964).
65. La primera versión, incompleta, apareció conel título de Diariodel artista seriamente enfermo, Barcelona, Lumen, 1974. Un año después
de su muerte (8 de enero de 1990), la mismaeditorial publicó la versióncompleta del diario, Retrato del artista en 1956 —título que evoca a Elretrato del artista adolescente, de James Joyce—, dividido en tres partes:la primera, «Las islas de Circe», comprende los cinco meses de la estan-cia del poeta en Filipinas; la segunda, trata de un «Informesobre la ad-
ministración general de Filipinas»; y la tercera, «De regreso a Itaca», secentra en Barcelona y la Nava de la Asunción, donde estuvo recluidopor una enfermedad pulmonar(parte, con leves retoques, editada en Bar-celona, Lumen, 1974). El diario El País publicó un adelanto a partir del
31 de diciembre de 1990. Véase el reportaje-reseña de Xavier Moret, «Re-trato de Gil de Biedma en 1956», El País (30 dic. 1990), 21; la reseña
de Juan Carlos Suñén: «Estar vivo un instante. Jaime Gil de Biedma,dueño sirviente de su propia historia», El País-Libros (17 feb. 1991),1 y 7; y la entrevista de J. Canales, «Jaime Gil de Biedma,el fin de un
cansancio», El Urogallo, 44-45 (1990), 9-10.66. Reseña en Ínsula, 451 (1984), 24,67. Cfr. las reseñas, entre otras, de Eduardo Haro Tecglen, «El en-
tierro de una utopía», El País-Libros (1 abr. 1990), 6; y Ramón Bello
Serrano, «Y Tierno Galván ascendió a los cielos», Barcarola, 33 (1990),189-190. Además de sus relatos autobiográficos de ficción —antesmencionados—, Umbral ha dejado marcas de su existencia en múltiplesseries de entregas periodísticas (por ejemplo, en La elipse, publicada enEl País, en 1984, en forma de diario). La obra de este autor, desde esta
perspectiva, merecería un pormenorizado estudio.68. Elpeso de la paja —nombre de una plaza barcelonesa— es el títu-
lo genérico de las memorias de Terenci Moix. Constan, en principio,de cuatro partes: El cine de los sábados —la primera entrega publicada,con prólogo de Pere Gimferrer—; La edad de un sueño «pop», El misteriodel amor y Entrada de artistas. Asimismo, Terenci Moix ha plasmadovivencias en el libro de viajes Terenci del Nilo. Viaje sentimental a Egipto(Barcelona, Plaza y Janés, 1983), aparecido, en 1970, en catalán.
69. Reseña de Rafael Conte en El País-Libros (19 dic. 1982), 5.70. Las obras de Muñoz Molina y Sánchez-Ostiz tienen un carácter
misceláneo.71. Véase la reseña conjunta de Enrique Murillo: «Palabras meno-
res. Renaceel interés por el género diarístico», El País-Libros (3 mar.
1991), 6, que versa, además, sobre los diarios deJosé Carlos Llop y JuanManuel Bonet.
72. Ibíd. La colección Port-Royal, de Guillermo Canals Ed., anuncia lapublicación de nuevos volúmenes de Miguel Sánchez-Ostiz y Juan Perucho.
73. Ibid.74. Véase la reseña de José Muñoz Millanes, «Quadern venecia, de
Alex Susanna», Ínsula, 527 (1990), 23-24,
75. Véase el interesante estudio de Geraldine C. Nichols, Escribir,
espacio propio: Laforet, Matute, Moix, Tusquets, Riera y Roig por sí mis-
mas, Minneapolis, Institute for the Study of Ideologies and Literature,1989; y, entre otros estudios, el de Janer W. Díaz, «The AutobiographicalElement in the Works of Ana M2 Matute», Kentucky Romance Quar-terly, 15 (1968), 139-148.
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
76. La escritora había publicado, con anterioridad, Empezando la vida,Memorias de una infancia en Marruecos (1914-1920), Tetuán, Al-Mutamid,
1955. s
77. Véase la reseña de Cristóbal Sarrias en Reseña, 164 (1986), 38.78. Véase la reseña de Eduardo Haro Tecglen, «La nostalgia del sur»,
El País-Libros (2 ene. 1983), 1.79. La obra novelística de Martín Gaite —Fragmentos de interior, Entre
visillos, etc— está cargada de autobiografismo. Véase, por ejemplo, JoanLipman Brown, «One autobiography, twice told: Martín Gaite's Entrevisillos and El cuarto de atrás», Hispanic Journal (Indiana), VI (1986),69-77; Jean S. Chitenden: «El cuarto de atrás as Autobiography», LetrasFemeninas (Beaumont, Texas), XI (1986), 78-84; y Miguel R. Ruiz-Avilés,«El cuarto de atrás: Diferentes vistas según diferentes “horizontes de ex-periencias” y “horizontes de expectativas”», en Selected Proceedings...Mid-America Conference, Lincoln, Society of Spanish and Spanish-America Studies, 1986, pp. 147-158. Otro tanto ocurre con algunos en-sayos como Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, Anagra-ma, 1987,
80. La condesa, autora de La mujer en España. Cien añosde su histo-ria (Madrid, Aguilar, 1964), había dejado, anteriormente, parte de susrecuerdos en Mi niñez y su mundo (Madrid, Revista de Occidente, 1964;
editado, posteriormente, con introducción y notas de María de Salas deLarrazábal, en Madrid, Castalia / Instituto de la Mujer, 1990).
81. Cfr. las entrevistas con la escritora con motivo de la publicaciónde Jardín y laberinto, de Isabel Martínez Moreno, «Clara Janés: “Hoynadie cree en la ficción””», El Mundo /Libros (6 mayo 1990), 2; y Hele-na Moreno: «Clara Janés. Poetisa», El Independiente (13 jun. 1990), 38.
82. Poemarios: Las estrellas vencidas (Madrid, Agora, 1964); Límite
humano (Madrid, Oriens, 1973); En busca de Cordelia y Poemas ruma-nos (Salamanca, Álamo, 1975); Antología personal (1959-1979) (Madrid,Rialp-Adonais, 1979); Libro de alienaciones (Madrid, Ayuso, 1930); Eros(Madrid, Hiperión, 1981); Vivir (Madrid, Hiperión, 1983); Fósiles
(Barcelona, ZIP, 1984); Kampa (Madrid, Hiperión, 1986); Lapidario(Madrid, Hiperión, 1988); y Creciente fértil (Madrid, Hiperión, 1989).Novelas: La noche de Abel Michel (Madrid, La Novela Popular, 1965);Desintegración (Madrid, Júcar, 1969) y Los caballos del sueño (Barcelona,Anagrama, 1989). Apuntaré también que, en 1972, obtuvo el PremioCiudad de Barcelona de Ensayo porla biografía La vida callada de Fede-rico Mompou (Barcelona, Ariel, 1975). Asimismo encontramos marcasautobiográficas en sus libros de ensayo Aprender a envejecer (Madrid,Mundo Cristiano, 1973) y Cartas a Adriana (Madrid, SARPE, 1976),y en el de viajes Sendas de Rumanía (Madrid, Debate, 1990).
83. Cír. las reflexiones de Clara Janés sobre su obra, con motivo dela publicación del libro «Transparencias», Los-Libros de El Sol (27 julio1990), 2. Así comolas reseñas de Rosa Chacel: «Elevación final», Diario
16 /Libros (3 mayo 1990), IX; J. L. Martín Nogales, «Memorias de in-fancia y adolescencia», El Mundo-Libros (6 mayo 1990), 3; Salustiano
Martín, «Jardín y laberinto. Fragmentos de autobiografía», Reseña, 207
(1990), 46-47 —una versión breve del trabajo anterior: «Fragmento deautobiografía», El Independiente-Libros (24 mayo 1990), 8—; José Anto-nio Ugalde, «Un viaje curativo», ElPaís-Libros (9 sep. 1990), 4; y Julio-José Rodríguez Sánchez, «Jardín y laberinto, de Clara Janés», Rey Lagar-to, 6 (1990), 2.
84. Gabriel Celaya ha incursionado en el género en diversos escri-tos, que van desde Tentativas (Madrid, Adán, 1946); Penúltimas tentati-vas (Madrid, Arión, 1960); la antología de poesía preparada por.el mismoescritor, Itinerario poético (Madrid, Cátedra, 1975); hasta llegar a Memo-
rias inmemoriales (1980) —véase la reseña de Jean Cross Newman, enRevista Canadiense de Estudios Hispánicos, VIT(1984), 305-306—,en lasque incorpora íntegramente Penúltimas tentativas. Celaya había anun-ciado la publicación de unos Suplementos autobiográficos, que la muertele impidió llevar a cabo.
85. ltinerario poético, ob. cit., p. 17.
86. Cfr. Marta Palenque, Gusto poético y difusión literaria en el Rea-lismo español. «La Ilustración Española y Americana» (1869-1905), Sevi-lla, Alfar, 1990, 23-24. .
87. Véase Pedro Sorela, «Los cuadernos del maestro. Hallados sietemanuscritos desconocidos del joven Manuel Bartolomé Cossio», El País(7 abr. 1991), 23-24.
179
DOCUMENTACIÓN
-88; Véase la entrega de La arboleda perdida de Rafael Alberti, «San-tiago Ontañón», El País (7 mayo 1989), 11; y Fernando Fernán-Gómez:
«Unos pocos amigos verdaderos», El País-Semanal (9 abr. 1989), 4.89. Sobre Diario, 1, Cuba (1937-1939), con traducción, introducción
y notas de Graciela Palau de Nemes, véase la reseña de Andrés Trapie-llo, «El porqué de la sed. Los amargos diarios escritos por Zenobia ala sombra de Juan Ramón Jiménez», El Pats-Libros (16 jun. 1991), 4.
90. Véase José Luis Cano, «Las “memorias” de Pilar Valderrama»,
Ínsula, 424 (1982), 8-9; y la reseña aparecida en Camp de l'Arpa, 97
(1982), 57.91. El espacio del género podría ser ampliado si tuviésemos en cuenta
escritos aparecidos en publicaciones periódicas, sobre todo los que, enmayor o menor medida, contienen referencias autobiográficas. Tal esel caso, por ejemplo, de las recolecciones periodísticas de Antonio Gala,
Texto y pretexto (Madrid, Sedmay, 1977), Charlas con Troylo (Madrid, Es-pasa Calpe, 1983), En propia mano (Madrid, Espasa Calpe, 1983), Cua-derno de la Dama de otoño (Madrid, El País, 1985), Dedicado a Tobías(Barcelona, Planeta, 1988); La soledad sonora (Barcelona, Planeta, 1991);y Á quien conmigo va, cuya primera entrega apareció en El País-Semanal(24 feb. 1991), 114; las numerosísimas colaboraciones de Francisco Um-
bral en distintos periódicos y revistas; y —porcitar un botón de mues-tra más— el volumen de Félix Grande, Elogio de la libertad, Madrid,
Espasa Calpe, 1984.92. Véase la reseña de Cristóbal Sarrias, en Reseña, 178 (1987), 51-
52. La novelística de Benet también está impregnada de autobiografis-mo. Véase al respecto el estudio de Kathleen M. Vernos, «El lenguajede la memoria en la narrativa española contemporánea», en S. Neumeister(ed.), Actas del 1 Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,Francfort, Vervuert, 1989, vol. IL, 429-437, que versa sobre Volverás a
región y Una meditación.93. Véase las reseñas de Antonio Blanch en Reseña, 167 (1986), 53-
54; y Francisco Ynduráin, en Saber/Leer, 3 (1987), 6-7. José Luis Canoeditó una selección del Epistolario de Vicente Aleixandre (Madrid, Alian-za, 1986), con prólogo y notas.
94. Cír. las reseñas de Rafael Conte, «Los casos de un testigo», ElPaís-Libros (17 jul. 1988), ll; y Gabriel Alfaya, en El Urogallo, 27-28 (1988),
76-77.
95. La primera edición apareció en Barcelona, Caralt, 1964 (trad. de
José Rovira).96. Pablo Picasso, en uno de sus escritos, El entierro del Conde de
Orgaz, dejó una mezcla de espectáculo y de diario íntimo. Véase ade-más, la edición bilingúe de sus Écrits (París, Gallimard, 1989). El pintorEduardo Arroyo, con el título de Sardinas en aceite (1989), ha publica-do un diario, en París, según Inmaculada de la Fuente, «Eduardo Arro-
yo», El País-Domingo (8 oct. 1989), 32.97. Véase las reseñas de ]. Ignacio Velázquez en Ínsula, 430 (1982),
12; así como la aparecida en El País-Libros (20 jun. 1982), 3.
98. Esta tercera edición se amplía con referencias las siete películasrealizadas desde la anterior entrega, da cuenta de su experiencia, tantoen el cine publicitario comoen la dirección de documentales —Conducta
impropia (1984) y Nadie escucha (1988)—añade algunas reflexiones acercadela represión cubana, y vierte algunas opiniones sobre el cineasta Truf-
faut.99. Unaentrega apareció en El País-Semanal (8 abr. 1990), 74-82. Véase
la reseña de José García Nieto en ABC Literario (12 mayo 1990), TH.Asimismo, E Fernán-Gómez, Impresiones y depresiones (Barcelona, Pla-neta, 1987) —además de otras contribuciones periodísticas (El País-Semanal, por ejemplo)— deja significativas huellas de su existencia,
100. El famoso cineasta Pedro Almodóvar (1991), en «Relleno»—segundaparte de su libro derelatos breves (Patty Diphusa y otros textos—,se autorretrata, fragmentariamente, sin disfraces. Véase Ramón de Espa-ña, «Españoles famosos. Los meneos de don Camilo y Patty Diphusa»,
El PaísLibros (14 abr. 1991), 2101. Véase la reseña conjunta de las dos obras de los creadores cata-
lanes de Luis Fernández Galiano, «Vidas de arquitectos», El País-Libros
(28 ene. 1990), 6.102. Véase Enrique de Rivas, Comentarios y notas a «Apuntes de me-
moria» y cartas. de Manuel Azaña, Valencia, Pre“Textos, 1990; así como
la reseña sobre la obra del político republicano y la del hijo de Rivas
180
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
*“Cherif, de Santos Juliá, «Inéditos para expertos. Se publican nuevos tex-tos de Manuel Azaña», El País-Libros (16 dic. 1990), 9; y el reportajede José Fernández-Cormenzana, «Expolio de la memoria», El País(24feb. 1991), 26-27. Las Memorias íntimas de Azaña, debidamente expur-gadas y manipuladas, se habían editado, con anotaciones del periodistaJoaquín Arrarás —jefe de los servicios de propaganda de los militaresrebeldes—, en Madrid, Ediciones Españolas, 1939; aunque, con anterio-ridad, parte de los cuadernos aparecieron en 18 entregas, con manipula-ción manifiesta, en ABC de Sevilla, entre agosto y noviembre de 1937,
como unaclara «arma de guerra», según Ricardo de la Cierva, Enriquede Rivas ha editado también de Manuel Azaña y Cipriano de Rivas Che-rif, Cartas, 1917-1935 (inéditas), Valencia, Pre-Textos, 1990.
103. Véase las reseñas de Santos Juliá, «Historia personal de unadesavenencia» y Mercedes Cabrera, «La reconstrucción de los recuerdosde La República», El País-Libros (8 abr. 1984), 4.
104. La editorial Planeta ha publicado diversas obras de IndalecioPrieto: Entresijos de la guerra de España; Cómo ypor quésalí del Ministe-rio de Defensa Nacional; Cartas a un escultor; y Epistolario Prieto-Negrín.
105. Véase Adoración Perpén Rueda y Vicente Moga Romero, «Car-lota O'Neill: una mujer en la guerra de España», Aldaba (Melilla), 15(1990), 65-82.
106. Cfr. la reseña de Rafael Fraguas, «Contra el futuro», El País-Libros (3 sep. 1989), VI
107. Véase la reseña de Rafael Fraguas, «Testigo singular», El País-Libros (3 jun. 1990), 11
108. Véase Fernando Jáuregui, «Las zonas de sombra del franquis-mo», El País-Libros (25 mar. 1984), 12. La editorial Planeta ha publica-
do, asimismo,testimonios existenciales de Pilar Primo de Rivera, Jaime
Milans del Bosch, San Martín, etc.109. Véase la reseña de Carmen Parra, «Un metalúrgico para la his-
toria. Las memorias de Marcelino Camacho», El País-Libros (25 nov.
1990), 8.110. Véase, además, otros escritos de José María de Areilza, Memo-
rias exteriores (Barcelona, Planeta, 1984) y Crónica de libertad, 1965-1975
(Barcelona, Planeta, 1985), en gran parte tefidos de autobiografismo.111. Véase Francisco Umbral (1990).112. Véase la reseña de Javier Pradera, «Distancia, memoria y olvi-
do», El País-Libros (17 jun. 1990), 5113. Sobrela proliferación de escritos memorialísticos de los políti-
cos de estos últimos años —publicados «más que para recordar, para quelos recuerden»—, véase la columna de Federico Jiménez Losantos, «Tes-
tamento lector», Diario 16 (10 feb. 1984), 3.114. Véase la reseña de Javier Pradera, «El carácter y el destino. Pri-
meras memorias de un ex ministro socialista», El País-Libros (11 nov.
1990), 5.115. Dionisio Ridruejo había publicado un diario poético sobre su
estancia en la División Azul: Cuadernos de Rusia (1941-1942), Barcelo-na, Planeta, 1978. Manuel A. Penella realizó la edición crítica en Ma-
drid, Castalia, 1981, pp. 71-145.116. Hay una nueva edición de Descargo de conciencia (1930-1960),
Madrid, Alianza, 1990. Reseña de Reyes Mate, «Mano a mano con la
culpa», El País-Libros (18 mar. 1990), 7. Véase, además, Francisco VegaDíaz, «Al cumplirse diez años de Descargo de conciencia», y OlegarioGonzález de Cardedal, «Encanto, memoria, esperanza», Cuadernos His-panoamericanos, 446-447 (1987), 127-132 y 183-194, respectivamente.
117. Cfr. la reseña de Carlos Gurméndez, «De un círculo a otro. Me-
morias de un republicano refugiado en Francia», El País-Libros (29 ene.1989), VII.
118. Véase la reseña de Fernando Schwartz, «Épocas propias», El País-Libros (17 dic. 1989), 5; y Antonio García Berrio, «Las memorias diplo-máticas de un observador», Saber/Leer, 40 (1990), 6-7.
119. Véase la reseña de Rafael Fraguas, «Memoria de un superviviente.Javier Rupérez rememora su secuestro», El País-Libros (7 abr. 1991), 8
120. Véasela reseña de Javier Pradera, «Los hijos del odio», El País-
Libros (2 jul. 1989), X.121. Véase, sobre el tomo 1 de las memorias de Julián Marías, las
reseñas de Juan Marichal, «El imperativo de la continuidad», El País-
Libros (15 ene. 1989), V; y Carlos Seco Serrano en Saber/Leer, 27(1989), 3; así comoel trabajo de conjunto de Mario Parajón, «Experien-
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
DOCUMENTACIÓN
cia personal de Marías», en VV. 'AA., Homenaje a Julián Marías, Ma-
drid, Espasa Calpe, 1984, pp. 515-521.122. Cfr. la reseña de José Romera Castillo en /nsula, 431 (1982), 8-9.123. Las memorias habían aparecido primeramente en Madrid, Re-
vista de Occidente, 1972.
124. Véase las reseñas de Justo Navarro, en El Urogallo, 37 (1989),42-43, y Francisco Solano, en Reseña, 199 (1983), 38.
125. Véase la reseña de José Carlos Rosales, «Unavida libre», El País-Libros (10 mar. 1991), 2.
126. Cfr. la reseña de Jesús Ibáñez, «Cajas de Pandora», El País-Libros(10 dic. 1989), 5
127. El periodista Vicente Verdú, en Días sinfumar (Barcelona, Ana-grama, 1989), ha realizado un diario-ensayo de un ex fumador, basadoen su experiencia personal, sobre los significados del fumar y su aban-dono.
128. La lista de escritos autobiográficos podría seguir. Citaré algu-nos nombres, de diversos ámbitos profesionales, como los de Rafael Brines
Llorente (1990), Andrés Costafreda Montoliu (1990), Adrián Espí Val-dés (1990), Miquel Espinosa Folch (1990), Francisco Fernández del Rie-go (1990), A. Guerra (1990), Ricardo Lafuente Aguado (1990), JosepPostius (1990), Joaquín Torres García (1990) y Pedro Baret (1983).
129. Comoes el caso, por ejemplo, de Gregorio Huertas, que hacecontar su vida al cantante Julio Iglesias (1983); Tico Medina, redactorde las memorias de la famosa cantaora Lola Flores (1990); y Pedro Eru-tos Guío, que narra las peripecias vitales de Antonio Ruiz Soler (1990),el célebre bailarín Antonio.
130. Cfr. la reseña de Javier Pradera, «Filosofía de la miseria. Un re-corrido por la marginalidad política», El País-Libros (14 oct. 1990), 8.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABELLÁN,J.L. (1983): «Ensayo de autobiografía intelectual», Anthropos,21/22, 21-32.
AGUIRRE,J. (1988): Memorias del cumplimiento, 4, Crónica de una Di-rección General, Madrid, Alianza.
ALBERTI, R. (1975): La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral (1? ed.en España).
— (1987): La arboleda perdida (Segunda parte) Memorias, Barcelona, Seix
Barral.ALCALÁ-ZAMORA, N. (1977): Memorias, Barcelona, Planeta.
ALCINA FRANCH,]. (1987): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 68,
7-19.
ALMENDROS, N. (1990): Días de una cámara, Barcelona, Seix Barral,
32 ed.ALMODVAR,P. (1991): «Relleno», en Patty Diphusa y otros textos, Barce-
lona, Anagrama.ALSINA CLOTA,J.: «Ensayo de exposición personal (autobiografía inte-
lectual)», Anthropos, 63, 7-22.ALVAR, M. (1982): El envés de la hoja, Zaragoza, Institución Fernando
el Católico.ALVAREZ, S. (1985): Memorias, Í, recuerdos de infancia y de juventud
(1930-1936), Sada, Ediciós do Castro.— (1986): Memorias, 11, la guerra civil de 1936-1939, Sada, Ediciós do
Castro.— (1988): Memorias, 11I, Sada, Ediciós do Castro.
ANDUJAR, M.(1987): «Una versión fragmentaria de obra y vida», An-
thropos, 72, 15-22.ARANGUREN,J.L.L. (1988): «Textos autobiográficos», Anthropos, 80,
18-25,
AREILZA, C. de (1983): Diario de una rebeldía (pról. de Pedro Laín En-tralgo), Madrid, Espasa Calpe.
AREILZA, J.M2 (1975): Crónicas de libertad, 1965-1975, Barcelona, Planeta.
— (1977): Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta.ARMADA, A.(1983): Al servicio de la Corona, Barcelona, Planeta.ASQUERINO, M? (1987): Memorias, Barcelona, Plaza y Janés.
AYALA, E (1982, 1988): Recuerdos y olvidos, Madrid, Alianza.
AZAÑA, M. (1990): Apuntes de memoria inéditos. Guerra civil mayo
29/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
1936 - abril 1937 - diciembre 1937 y Cartas 1938, 1939, 1940 (ed. de
Enrique de Rivas), Valencia, Pre"Textos.
BADIA 1 MARGARIT, A.M. (1988): «Ensayo de una autobiografía», An-thropos, 81, 13-34.
BARRAL, C. (1975): Años de penitencia, Memorias, [, Madrid, Alianza(nueva edición [1990], ampliada con dos capítulos, dedicados a «Me-morias de mi infancia», Barcelona, Tusquets).
— (1978): Los años sin excusa, Memorias, 1, Barcelona, Seix Barral (ree
dición en Madrid, Alianza, 1982).— (1988): Cuando las horas veloces, Barcelona, Tusquets.— (1990): Memorias de mi infancia, Barcarola (dos capítulos de la obra
póstuma e inacabada; véase nueva edición de Años de penitencia).BATLLORI, M. (1990): «Entrevista acumulativa: la experiencia vital e in-
vestigadora de M. Batllori», Anthropos, 112, 11-17.BENAIGESSEIGÍ, ]. (1990): Vivencias de un músico soldado en la guerra
civil (1938-1939), Argentona, Aixernador.BENET, ]. (1987): Otoño en Madrid hacia 1950, Madrid, Alianza.BERENGUER FUsTÉ, D. (1975): De la Monarquía a la República (pról. de
José Manuel Cuenca), Madrid, Giner. .BLANCH, E(1977): Espejo de sombras, Barcelona, Argos Vergara.BLANCO WHITE, J.M. (1975): Autobiografía (ed. de A. Garnica), Sevi-
lla, Universidad.BoriLL, R. (1989): Espaces d'une vie (con Jean-Luis André), París, Édi-
tions Odile Jacob.BOHIGAS,O.(1989): Combat d'incerteses. Dietari de records, Barcelona,
Edicions 62 (Desde los años inciertos. Dietario de recuerdos, Trad. deJoaquín Jordá, Barcelona, Anagrama, 1991).
BONET, J-M. (1990): La ronda de los días, Palma de Mallorca, Guiller-mo Canals Editor.
BORET,P. (1983): Mi verdad y algo más (interrogatorio, coordinación yredacción de Federico Gallo y J.EVila-San Juan), Barcelona, Planeta.
BORBÓN DAMPIERRE,A. de (1990): Memorias de Alfonso de Borbón (trad.del francés de Ángel Ana), Barcelona, Ediciores B.'
BousoÑo, C. (1987): «Autobiografía intelectual: una trayectoria inte-lectual», Anthropos, 73, 15-19.
BRINES LLORENTE,R.(1990): Medio siglo a cuestas, Valencia, E Domé-nech.
BUERO VALLEJO, A. (1987): «Apunte autobiográfico», Anthropos, 79,9-11.
BUÑuEL,L. (1982): Mi último suspiro (Memorias) (con Jean-Claude Ca-rriére) (trad. del francés de Ana M2?de la Fuente), Barcelona, Plazay Janés.
CALVO SOTELO,L. (1990): Memoria viva de la transición, Barcelona, Pla-za y Janés / Cambio 16.
CAMACHO, M. (1990): Confieso que he luchado. Memorias, Madrid, Te-mas de Hoy.
CAMBÓ,E (1987): Memorias, (ed. de Enric Jardí y pról. de VicenteCacho), Madrid, Alianza (Memories [1876-1936], Barcelona, Alpha,
1981).CAMÓN AZNAR,]. (1984): José Camón Aznar: perfil autobiográfico, Za-
ragoza, Museo e Instituto Camón Aznar.CAMPO ALANGE, M? (1983): Mi atardecer entre dos mundos. Recuerdos
y cavilaciones, Barcelona, Planeta.CAMPRUBÍ, Z. (1986): Vivir con Juan Ramón (ed. de Arturo del Villar),
Madrid, Los Libros de Fausto.— (1991): Diario, 1, Cuba (1937-1939 (trad., introd. y notas de Graciela
Palau de Nemes), Madrid, Alianza.
CANO, J.L. (1986): Los cuadernos de Velintonia. Conversaciones con Vi-cente Aleixandre, Barcelona, Seix Barral.
CANSINOS-ASSENS, R. (1983): La novela de un literato, 1 (1882-1914) (ed.de Rafael M. Cansinos), Madrid, Alianza.
— (1985): La novela de un literato, 2 (1914-1923) (ed. de Rafael M.Cansinos), Madrid, Alianza.
CAPARRÓS, N. (1985), «Notas autobiográficas», Anthropos, 51,
11-20.
CAPEL, H.(1982), «Autobiografía intelectual», Anthropos, 11, 4-3.CARANDE,R. (1982): Personas, libros y lugares, Valladolid, Villalar.CARNICER, R. (1983): Friso menor, Barcelona, Plaza y Janés.CARRASQUER,E (1988), «Notas autobiográficas», Anthropos, 90, 13-30.
181
DOCUMENTACIÓN
CARRERAS, J. (1989): Cantar con el alma. Autobiografía, Barcelona, Pri-
mer Plano.CARRILLO, S. (1983): Memoria de la transición, Barcelona, Grijalbo.GAsaREs, M. (1981): Residente privilegiada, Barcelona, Argos Vergara
(originalmente en francés, Paris, Fayard, 1980).CASTELLET, J.M? (1988): Els escenaris de la memória, Barcelona, Edicions“* 62 (trad. castellana, Los escenarios de la memoria, Barcelona, Anagra-
ma, 1988).CASTILLA DEL PINO, C. (1991): «Autobiografía intelectual», Anthropos,
121, 18-20.
CELAYA, G. (1980): Memorias inmemoriales (ed. de Gustavo Domín-
guez), Madrid, Cátedra.CHACEL, R. (1971): La confesión, Barcelona, Edhasa.— (1982): Alcancía. Ida y Alcancía. Vuelta, 2 vols. Barcelona, Seix
Barral.CHARLES, M.(ed.) (1989): En el nombre del hijo, Barcelona, Anagrama.CHÚMEz, Ch.(1988): Ayer casi me muero, Barcelona, Plaza y Janés.COLINAS, A. (1990): «Autopercepción intelectual de un proceso his-
tórico. El arte de escribir, mi experiencia personal», Anthropos, 105,
20-37.
CoLL, J.L. (1985): Debajo de mi sombrero, Barcelona, Plaza y Janés.CONDE, C. (1986): Por el camino, viendo sus orillas, 3 vols. Barcelona,
Plaza y Janés.CORDÓN,E (1985): «Reflexiones autobiográficas sobre la ciencia», An-
tbropos, 1 (2? ed. corregida y aument.) 17-18.CORTINA; A. (1989): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 96, 9-15.COSTAFREDA MONTOLIU, A. (1990): Memorias de un hombre de acción,
Madrid, A. Martínez Rodríguez.CRESPO, Á. (1989): «Mis caminos convergentes (autobiografía intelec-
tual)», Anthropos, 97, 19-30.
Cruz HERNÁNDEZ, M. (1988): «Itinerarium vitae in philosophiam»,
Anthropos, 86-87, 38-61.
Dalí, S. (1983): Diario de un genio (ed. revisada, anotada e ilustrada porRobert Descharnes, con trad. de Paula Brines), Barcelona, Tusquets
(12 ed., Barcelona, Caralt, 1964).
DELIBES, M. (1988): Mi:querida bicicleta, Valladolid, Miñón.— (1989): Mi vida al aire libre. Memorias deportivas de un hombrese-
“dentario, (incluye Mi querida bicicleta), Barcelona, Destino.
— (1990): Pegar la hebra, Barcelona, Destino.Díaz, E. (1986), «Autobiografía intelectual», Anthropos, 62, 7-26.
DresTE, R. (1983): Testimonios y homenajes, (ed., pról. y notas de Ma-nuel Aznar Soler), Barcelona, Laia.
DoOMÍNGUEZ, A. (1984): Memorias de un actor, Madrid, Dyrsa.ENRIQUE Y TARANCÓN,V. (1984): Recuerdos de juventud, Barcelona,
Grijalbo.Esquivias: FRANCO, E. (1984): Los años triunfales, Sevilla, Ayunta-
miento.Espí VALDÉS, A. (1990): Memorias de un capitán cristiano, Alcoy, edi-
ción «del autor.ESPINOSA FOLCH, M.(1990): Una vida (autobiografía), Barcelona, Ak-
ribos.ESTEVA FABREGAT, C.(1982): «Trayectoria de una vocación y de una an-
tropología (autobiografía intelectual)», Anthropos, 10, 4-18.FERNÁN-GÓMEZ,E (1990): El tiempo amarillo, 2 vols. Madrid, Debate.FERNÁNDEZ CUESTA,R. (1985): Testimonio, recuerdos y reflexiones, Ma-
drid, Dyrsa.FERNÁNDEZ DEL RIEGO, E (1990): Río do tempo, o unba historia vivi-
da, Sada, Ediciós do Castro.
FERNÁNDEZIGLESIAS, A. (1982): «Arturo» Recuerdos de mi vida, Madrid,Luis Cárcamo.
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ,]. (1988): Mi infancia en Moscú. Estampas de unanostalgia, Madrid, El Museo Universal.
FERRATER MORA, ]. (1985): «Autobiografía intelectual: entrevista a JoséFerrater Mora», Anthropos, 49, 5-10.
FERRER, E. (1988): Entre alambradas, Barcelona, Grijalbo.FÓRMICA, M. (1982): Visto y vivido, Barcelona, Planeta.FLORES L. (1990): véase Medina, T.FLÓREZ VALERO, C. (1987): Recuerdos de Cándido, Barcelona, Plaza y
Janés.
182
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
FRAGA IRIBARNE, M. (1980): Memoria breve de una vida pública, Barce-
lona, Planeta.
— (1987): En busca del tiempo servido, Barcelona, Planeta.
FRANCO SALGADO-ARAUJO, E (1976): Mis conversaciones con Franco,
Barcelona, Planeta.(1977): Mi vida junto a Franco, Barcelona, Planeta.
FUENTES GUÍO P. (1990): véase Ruiz Soler, A.García, C. (1982): Las cárceles de Soledad Real, Madrid, Alfaguara.García BACCa, J.D. (1982): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 9,
4-10, y en (1991), Anthropos, 9 (ed. corregida y aumentada).García Hoz, V. (1982): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 18, 5-11.García MARTÍN,J.L. (1989): Días de 1989, Oviedo, Biblioteca de Oliver.García-PELAYO, M. (1986): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 59,
6-14,
GARCIASOL, R. de (1989): «Noticias autobiográficas», Anthropos, 103,23-41.
— (1991): Cuadernos de Miguel Alonso, 2 vols. Barcelona, Anthropos.GARRIGUES,E. (1989): Vuelta a las andadas, Madrid, Biblioteca Nueva.
GaYa NÚÑEZ, R.(1984): Diario de un pintor (1952-1953), Valencia, Pre-Textos.
Gu, L. (1990): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 104, 13-20.GH-ALBERT,]. (1974): Crónica general, Barcelona, Barral (también en
Obras completas, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo,1985).— (1990): «Palabras a unos poemas de amor», Anthropos, 110/111, 37-41.GIL DE BiEDMAa,]. (1991): Retrato del artista en 1956, Barcelona, Lumen.
GiÉNEz,C. (1982): Paracuellos 2. Auxilio social, Madrid, Ediciones de
la Torre.GIMÉNEZ CABALLERO, E. (1979): Memorias de un dictador, Barcelona,
Planeta, Espejo de España, 49.— (1988) «Giménez Caballero entre la vanguardia y la tradición. Su auto-
biografía intelectual a través de una entrevista», Anthropos, 84, 21-26,
— (1988): «Tres escritos autobiográficos», Suplementos Anthropos,7, 5-10.GIMFERRER,P. (1980): Dietari (1979-1980), Barcelona, Edicions 62 (Die-
tario [1979-1980] [trad. de Basilio Losada] Barcelona, Serx Barral, 1989).GINER,S. (1984): «Sobre mitrabajo (autobiografía intelectual)», Anihro-
pos, 36, 4-10.
GóMEz MEsa, L. (1986): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 58, 6-14.GÓMEZ RUFO, A. (1990): Berlanga, contra el poder y la gloria, Madrid,
“Temas de Hoy. - .GONZÁLEZ, Á. (1990): «Para que yo me llame Ángel González», An-
tbropos, 109, 19-29.
GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. (1983): «Autobiografía intelectual», An-thropos, 24, 8-18. !
GONZÁLEZ DURO, E. (1989): Memorias de un maniconio, Madrid, Edi-
ciones Libertarias.GONZÁLEZ López, E. (1987): Memorias de un estudiante liberal (1903.
1931), Sada, Ediciós do Castro.
— (1990): Memorias de un diputado republicano en la guerra civil espa-ñola, Sada, Ediciós do Castro.
GONZÁLEZ-RUANO,C. (1979): Memorias, mi medio siglo se confiesa a me:días, Madrid, Tebas.
GOYTISOLO,J. (1985): Coto vedado, Barcelona, Seix Barral.— (1986): En los reinos de taifa, Barcelona, Seix Barral.GUERRA,A. (1990): La vida es una magia, Barcelona, Planeta.GUERRA GONZÁLEZ, ]. (1990): Yo, el hermano. Memorias, Madrid, Te-
mas de Hoy.GursÁNn, Esperanza (1989): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 96, 17-20.GURMÉNDEZ, Carlos (1991): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 120,
17-28.
HUERTAS, G. (1983): véase Iglesias, J.IBANEZ,Jesús (1990): «Autobiografía (Los años de aprendizaje de Jesús
Ibáñez)», Anthropos, 113, 9-25.IBÁRRURI GÓMEZ, D.(1984): Memorias de Pasionaria (1939-1977), Bar-
celona, Planeta, 22 ed.— (1985): Memorias de Dolores Ibárruri «Pasionaria». La lucha y la vida,
Barcelona, Planeta.
IGLESIAS, J. (1983): Julio Iglesias, esta es mi vida (escrito por GregorioHuertas), Barcelona, Heres.
INIESTA CANO, C.(1984): Memorias y recuerdos, los años que he vivido
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
: DOCUMENTACIÓN
en elproceso histórico de España (pról. de Emilio Romero), Barcelo-na, Planeta.
JANÉs, C. (1990): Jardín y laberinto, Madrid, Debate.JARNÉS,B. (1988): Autobiografía (ed. y notas de Ildefonso Manuel Gil),
Zaragoza, Instituto Fernando el Católico.JIMÉNEZ FRAUD, A.(1989): Residentes. Semblanzas y recuerdos (pról. de
Alberto Adell), Madrid, Alianza.JUAN ARBÓ,J. (1982): Memorias. Los hombres de la ciudad, Barcelona,
Planeta.JUTGLAR, A. (1981), «Autobiografía intelectual», Anthropos, 5, 3-7.Kamui, V. (1986): De la mano de Joaquín Rodrigo. Historia de nuestra
vida (ed. de A. Ruiz Tarazona), Madrid, Fundación Banco Exterior.LAFUENTE AGUADO,R. (1990): Memorias, 1967-1990, Torrevieja, Ayun-
tamiento.Laín ENTRALGO,P. (1976): Descargo de conciencia (1930-1960), Barcelo-
na, Barral (reedición: Madrid, Alianza, 1990).
— (1990): Hacia la recta final, Barcelona, Círculo de Lectores.LARREA,J. (1990): Orbe (selec., pról. y ed. de Pere Gimferrer), Barcelo-
na, Seix Barral.
LEjÁRRAGA, M.: véase Martínez Sierra, M.
Ley, Ch.D.(1981): La Costanilla de los diablos (Memoriasliterarias, 1943-1952), Madrid, José Esteban.
LísTER, E. (1977): Memorias de un luchador, Madrid, G. Toro.LLEDÓ,E. (1982): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 15, 11-17.Lror, J.C. (1990): La estación inmóvil, Palma de Mallorca, Guillermo
Canals Editor,Lórez PrÑeroO,J.M? (1982): «Notas para una biografía intelectual», An-
thropos, 20, 16-19.
LórEz RODÓ,L. (1990): Memorias, 1956-1968, Barcelona, Plaza y Janés /Cambio 16. .
— (1991): Memorias. Años decisivos, Barcelona, Plaza y Janés / Cambio 16.MACHADO,A.(1990): Lettere a Guiomar(ed. bilingiie, conmemorativa
del Año Machadiano, a cargo de Giancarlo Depretis, con. introd. de
Alfonso Guerra), Florencia / Milán, Il Ponte.
MADARIAGA,S. de (1974): Memorias (1921-1936): Amanecer sin medio-día, Madrid, Espasa Calpe.
MANRESA,J. (1989): Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Ma-drid, Ediciones de la Torre.
MANTERO, M. (1991): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 116, 11-25.
MARCO MEDINA, V. (1975): Las conspiraciones contra la Dictadura. (Re-lato de un testigo) (pról. de Alfonso Cucó Giner), Madrid, Giner.
Marías, J. (1988): Una vida presente, Memorias, 1, Madrid, Alianza.— (19894): Una vida presente. Memorias 2, Madrid, Alianza.— (1989b): Una vida presente. Memorias 3, Madrid, Alianza.MÁRQUEZ TORNERO, A. C. (1979): Testimonios de mi tiempo. (Memo-
rias de un español republicano), Madrid, Orígenes.MARTÍN GAJTE, C. (1989): «La infancia recreada», en Actas das 1 Xor-
nadas de Didáctica da Literatura, Santiago de Compostela, Universi-dade de Santiago, 143-150.
MARTÍN SERRANO, M. (1984), «Del tiempodelsilencio al tiempo de laesperanza (autobiografía intelectual)», Anthropos, 41-42, 7-14.
MarTÍN VILLA, R. (1984): Al servicio del Estado, Barcelona, Planeta.MARTÍNEZ BARRIO, D. (1983): Memorias, Barcelona, Planeta.MARTÍNEZ SIERRA, M. (1989): Una mujer por caminos de España (ed.
e introd. de Alda Blanco), Madrid, Castalia / Instituto de la Mujer(12 ed., Buenos Aires, Losada, 1952).
MARTORELL, J. (1983), «Autobiografía intelectual», Anthropos, 28,
11-19.
MEDINA, T. (1990): Lola. En carne viva, Madrid, Temas de Hoy.MÉNDEZ, C.(1990): Concha Méndez, memorias habladas, memorias ar-
madas (texto de Paloma Ulacia Altolaguirre y presentación de Ma-ría Zambrano), Madrid, Mondadori.
Moxx, T. (1990): El peso de la paja. Memorias. El cine de los sábados(pról.de Pere Gimferrer), Barcelona, Plaza y Janés.
MoLa,E. (1977): Memorias de Mola, Barcelona, Planeta.
MOLINA,R. (1990): Diario (1937-1946) (ed. de José María de la Torre),Córdoba, Fundación Cultura y Progreso.
MONTERO,L. (1991): Memorias de un don nadie, Sada/La Coruña, Edi-
ciós do Castro.
20/SUPLEMENTOS ANTHROPOS
Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
MONTERO MOLINER,E(1986), «Autobiografía intelectual», Anthropos,
64, 6-13.
MONTSALVATGE, X. (1988): Papeles autobiográficos. Al alcance del recuer-do, Madrid, Fundación Banco Exterior.
MONTSENY, E. (1987): Mis primeros cuarenta años, Barcelona, Plaza y
Janés.MORAL QUEROL, R. (1979): Diari d'un exiliat (1939-1945), Barcelona,
Abadía de Montserrat.MORÁN,E(1990): España en su sitio, Barcelona, Plaza y Janés / Cam-
bio 16.MOREIRO,J. M. y ONTAÑÓN,S. (1989): Unos pocos amigos verdaderos,
Madrid, Fundación Banco Exterior.
MORENOVILLA,J. (1989): Pruebas de Nueva York, Valencia, Pre“Textos.(ed. facsímil de la 12 ed., Málaga, Sur, 1927).
Muñoz MOLINA,A. (1986): Diario del Nautilus, Granada, Universidad.NAVARRO RUBIO, M. (1991): Mis memorias. Testimonio de una vida po-
lítica truncada por el «Caso Matesa», Barcelona, Plaza y Janés / Cam-bio 16.
NOMBELA,J. (1976): Impresiones y recuerdos, Madrid, Giner.NOVALES, E (1989): El tazón de hierro, Barcelona, Crítica.
ONTAÑÓN,S. (1988): véase Moreiro, J.M.O'NEILL, C. (1979): Una mujer en la guerra de España, Madrid, Turner.ORDAZ, J. (1989): Confesiones de un bibliógrafo, Madrid, Espasa Calpe.
ORTIZ-OsÉS, A. (1986): «Autobiografía intelectual. Descargo cultural: unautodiálogo», Anthropos, 57, 16-19.
— (1987): Mitología cultural y memorias antropológicas, Barcelona,Anthropos, 487 pp., Autores, "Textos y Temas. Hermenéutica, 2.
Ory, C.E. de (1975): Diario (1944-1956), Barcelona, Barral.
— (1984): «Por calles y tabernas con José Ignacio Aldecoa». En D. Lytra(ed.), Aproximación crítica a Ignacio Aldecoa, Madrid, Espasa Calpe,174-196.
OSORIO García,A. (1976): Una trayectoria política, Madrid, Presiden-cia del Gobierno.
— (1980): Trayectoria política de un ministro de la Corona (II), Barcelo-na, Planeta, 2? ed,.
OTERO NOVAas, J.M. (1987): Nuestra democracia puede morir, Barcelo-na, Plaza y Janés, 2? ed.
OTERO PEDRAYO, R. (1986): A miña amizade con Castelao, Sada, Edi-ciós do Castro.
PÁNIKER, S. (1985): Primer testamento, Barcelona, Planeta.— (1988): Segunda memoria, Barcelona, Seix Barral,PANIKKAR,R. (1985): «Reflexiones autobiográficas», Anthropos, 53-54,
22-25.
Paris, C. (1987): «La evolución de mi pensamiento filosófico», An-tbropos, 77, 22-37.
PASTOR, V. (1980): Mis memorias, Madrid, Ayuntamiento, Delegación
de Cultura.PEIRATS VALLS, J. (1990): «Una experiencia histórica del pensamiento
libertario. Memorias y selección de artículos breves», SuplementosAnthropos, 18, 7-106.
Pérez SÁNCHEZ, A.E. (1982): «Autobiografía intelectual», Anthropos,19, 5-12.
PORTELA VALLADARES, M. (1988): Memorias, Madrid, Alianza.PosaADA,A. (1983): Fragmentos de mis memorias (pról. de Emilio Alar-
cos Llorach), Oviedo, Universidad.
Posrrus, J. (1990): Los rincones de la memoria, Barcelona, Ediciones B.PRIETO,1. (1990): Con el Rey o contra el Rey. Guerra de Marruecos, 2 vols.
Barcelona, Planeta, 2 vols.PUIG ¡ FERRATER,]. (1975): Diari d'un escriptor, Barcelona, Edicions 62.RÁBADE,S. (1990): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 108, 11-23.RACIONERO,L. (1988): Memorias de California, Madrid, Mondadori (Me-
móries de California, Barcelona, Edicions 62).
REALS. (1982): véase García C.REGUEIRO, E y BARBÁCHANO,C. (1989): Conversaciones con Regueiro,
Madrid, Filmoteca Española.RIDRUEJO, D. (1976): Casi unas memorias (pról. de Salvador de Mada-
riaga, ed. de César Armando Gómez), Barcelona, Planeta.RIQUER, M.de (1989): «Cuarenta y cinco años de vida universitaria»,
Antbropos, 92, 8-17.
183
DOCUMENTACIÓN
RIVERA DE VENTOSA,E. (1991): «Autobiografíaintelectual», Anthropos,
122/123, 17-67. :
RODRÍGUEZ ADRADOS, E (1984): «Autobiografía científica», Anthropos,
37/38, 8-25.
RODRÍGUEZ CASTELAO, A.D. (1977): Diario. 1921, Vigo, Galaxia.
— (1982): Obra Completa. Diarios de Arte (ed. de Xesús Alonso Mon-
tero), vol. 3, Madrid, Akal.
— (1986): Diario de Castelao, Pontevedra, Excma. Diputación Provincial.
RoDríGUEZ DELGADO, J.M. (1982), «Autobiografía intelectual», An-
tbropos, 12, 5-7.
RolG, M. (1985): La aguja dorada, Barcelona, Plaza y Janés.
Rojo López, A. (1991): Diario de la guerra, Barcelona, Planeta.
ROMANONES, Conde de (1975): Notas de una vida, Madrid, Giner.
ROMERO,E. (1985): Tragicomedia de España. Unas memorias sin contem-placiones, Barcelona, Planeta.
ROSALES, L. (1983): «Autobiografía literaria improvisada ante un mag-
netófono», Anthropos, 25, 21-26.
Rurz-CasTILLO BasaLa,]. (1986): Memorias de un editor. El apasionan-
te mundo del libro (pról. de Rafael Lapesa), Madrid, Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez / Pirámide (1% ed., Madrid, Agrupación
Nacional del Comercio del Libro, 1972; y reimpresa en diferentesocasiones; se añaden ahora algunos capítulos).
RUIZ SOLER,A.(1990): La verdad de su vida (escrita por Pedro Fuentes
Guío), Madrid, Fundamentos.RuUPÉREZ,J. (1991): Secuestrado por ETA, Madrid, Temas de Hoy.SABATERPi, ]. (1983): «Perfil autobiográfico de una vocación naturalis-
ta y etnológica», Anthropos, 26-27, 10-17.
SALISACHS, M. (1981): Derribos, Barcelona, Argos Vergara.SÁNCHEZ ALBORNOZ, C.(1979): Con un pie en el estribo, Madrid, Re-
vista de Occidente,
SÁNCHEZ-OsTIZ, M.(1986): La negra provincia de Flaubert, Pamplona,
Pamiela,SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. (1985): «Mi obra filosófica (autobiografía inte-
lectual)», Anthropos, 52,.7-9.
SANMARTÍN, J. (1988): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 82-83, 23-33.
SANTONI, E. (1990): No niego nada, Barcelona, Ediciones B,SANTOS, D. (1987): De la turba gentil... y de los nombres. Apuntes me-
moriales de la vida literaria española, Barcelona, Planeta.
SARRÓ, R. (1987): «Autobiografía intelectual: Tratado temático de los
delirios endógenos», Anthropos, 69, 13-27. :
SERRAHIMA,M. (1978): Memories de la guerra civil i de Pexili, 2 vols,,
Barcelona, Edicions 62.
SERRANO SUÑER,R.(1977): Memorias, entre el silencio y la propaganda,la historia como fue, Barcelona, Planeta.
SIGUÁN, M.(1985): «De mi vida comopsicólogo», Anthropos, 48, 15-29.
SORIANO,E. (1985): Testimonio materno, Barcelona, Plaza y Janés.
SOROZÁBAL,P. (1986): Mi vida y mi obra, Madrid, Fundación Banco Ex-
terior.. SUSANNA, A. (1988): Quadern venecia, Barcelona, Destino (Cuaderno
veneciano [trad. de Basilio Losada], Barcelona, Versal, 1990).
134
“> Literatura autobiográfica en España (1975-1991)
Tamames, R. (1982): «Autobiografía», Anthropos, 8, 3-5.* Tapres, A. (1983): Memoria personal, Barcelona, Seix Barral.
TARRADELLAS, ]. (1989): Ja sóc aquí. Record d'un retorn, Barcelona,
Planeta (trad. castellana, Ya estoy aquí, en la misma editorial, 1990,
22 ed.).
TIERNO GALVÁN,E. (1981): Cabos sueltos, Barcelona, Bruguera.
TORRENTE BALLESTER, G. (1986): «Nota autobiográfica» y «Currícu-lum en cierto modo», Anthropos, 67, 19-21 y 22-28.
TORRES García, ]. (1990): Historia de mi vida, Barcelona, Paidós.
TRAPIELLO,A. (1990): El gato encerrado, Valencia, Pre-Textos.
UMBRAL,E (1990): Y Tierno Galván ascendióa los cielos. Memorias no-
veladas de la transición, Barcelona, Seix Barral.
UTRERA MOLINA,]. (1989): Sin cambiar de bandera (pról. de Manuel -
Alcántara), Barcelona, Planeta.
VALDERRAMA,P. (1981): Sí, soy Guiomar. Memorias de mi vida, Barce-
lona, Plaza y Janés.VALLEJO-NAJERA,J.A. (1989): Vallejo y yo, Barcelona, Planeta, 2? ed.
— y OLarzoLa, J.L. (1990): La pueria de la esperanza, Barcelona,
Rialp / Planeta. o
VARELA RENDUELES, J. M. (1982): Rebelión en Sevilla. Memorias de sugobernador civil, Sevilla, Ayuntamiento.
VÁZQUEZ ABELEDO, M. (1987): «Resumen de mi trayectoria profesio-
nal», Anthropos, 76; 25-33.
VAZQUEZMONTALBÁN, M. (1985): Crónica sentimental de la transición,
Barcelona, Planeta.VERNET, ]. (1991), «Autobiografía intelectual», Anthropos, 117, 9-25.ViciL, M. (1989): Los tallos verdes, Barcelona, Planeta.
VILLALONGA,Ll. (1988): Falsas memorias (trad. y pról. de José-Carlos
Llop), Madrid, Mondadori.
VILLALONGA, M. (1983): Autobiografía, Madrid, Trieste (12 ed., Barce-
lona, José Janés, 1947). N
VILLENA, L.A. de (1982): Anteel espejo. Memorias de una adolescencia,
Barcelona, Argos Vergara (reed. en Madrid, Mondadori, 1989).
VIVANCO, L.F (1983): Diario (1946-1975) (ed. de Soledad Vivanco), Ma-
drid, Taurus.
XIFRA RIERA, N.(1990): Confessions d'un ex monjo de Montserrat, Bar-
celona, Llamp.
XIRINAC>, L.M. (1976): Diario de una huelga de hambre, Madrid, Akal.
YARZzA,]. (1984): «Autobiografía intelectual», Anthropos, 43, 12-18.
YeLa, M.(1983): «La forja de una vocación (autobiografía intelectual)»,
Antbropos, 23, 4-9.
ZAMBRANO, M.(1981): Dos relatos autobiográficos, Madrid, Entregas dela Ventura (incluidos en Delirio y destino). :
— (1987): «A modo de autobiografía», Anthropos, 70-71, 69-73.
— (1987): «Escritos autobiográficos», Suplementos Anthropos, 2, 3-13.
— (1988): Laconfesión, género literario, Madrid, Mondadori(reedición).
— (1989): Delirio y destino. Los veinte años de una española, Madrid,
Mondadori.ZUÑIGA, A. (1983): Mifuturo es ayer, Barcelona, Planeta, Espejo de Es-
paña, 88.
SUPLEMENTOS ANTHROPOS/29
977113020800
20029
Correspondea Dilthey, a finales del siglo pasado,elelevar la autobiografía a un nivel de radicalpreeminencia al postular su gran importancia para lacomprensión histórica. Fue el que dio, por vez primera,enormerelieve a la autobiografía, nacida como merarama dela biografía, al entenderla como una formaesencial de comprensión de los principios organizativosde la experiencia, de nuestros modos deinterpretación dela realidad histórica en que vivimos.
James Olney ha señalado queel estudio de laautobiografía se desarrolla históricamente en tresetapas: el autos, el bios y la grafé. Desde Dilthey hastaaproximadamente los años cincuenta, el énfasis recaeen el bios, aunque sigue manteniendo gran vitalidad enEEUU, como puede verse enlos trabajos de KarlWeintraub. George Gusdorf abre las puertas a la etapadel autos con su artículo de 1956. Dentro de ella haydiferentes tendencias a las que corresponden lostrabajos de Philippe Lejeune y Elizabeth Bruss, por unlado, y Paul John Eakin, por otro. Sidonie Smith plantea,
pero no desarrolla, el tema central de la grafé; mientrasque con Paul de Manseentra delleno en esta etapa.Michael Sprinker también orienta su investigación haciael texto. Los artículos de Carolyn G.Heilbrun y AlbertoMoreiras completan los «Estudios» aquí presentados.
El apartado de «Documentación»lo realizan ÁngelG. Loureiro, Anna Caballé y José Romero Castillo.Ambassecciones están precedidas por una completaintroducción elaborada por Angel G. Loureiro, quetambién es el coordinador del número.