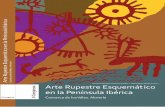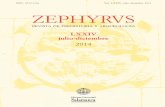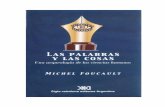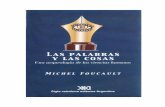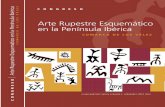Reflexiones sobre la presencia/ausencia de las manos en las figuras antropomorfas del estilo...
Transcript of Reflexiones sobre la presencia/ausencia de las manos en las figuras antropomorfas del estilo...
Dentro del denominado ciclo artístico “esquemático”, que se desarrolla, esencialmente, en el territorio de la Península Ibérica en un amplio mar-gen temporal que discurre desde el Neolítico hasta la I Edad del Hierro, una de las categorías tipológicas más habituales son las representaciones de motivos humanos. A este ámbito temático corresponde un repertorio limitado de formas antropomorfas, siendo las más comunes las figuras an-coriformes, cruciformes, bitriangulares, con diseño de phi griega, ramifor-mes, halteriformes… Todas ellas muestran diferentes grados de esquemati-zación, de modo que pueden presentar –o no, según el caso– determinados elementos anatómicos como brazos, piernas, indicación de la cabeza, de los pechos femeninos o del sexo masculino…, así como, muy ocasionalmente, ciertos detalles de la indumentaria, elementos complementarios –armas, herramientas, adornos, atributos–, o determinados tocados o peinados. Sin embargo, muy raramente encontramos en este imaginario la representa-ción detallada de los pies o las manos con sus dedos. Frente a la ausencia generalizada de estos órganos en el arte rupestre esquemático, en mani-festaciones muebles coetáneas –ídolos, estelas antropomorfas o decoradas
José Julio García Arranz
Área de Historia del ArteUniversidad de ExtremaduraSpain/España
Hipolito Collado Giraldo
Grupo Quaternario/Pre-Historia CUPARQACINEP. Instituto de Estudios Prehistóricos
Spain/España
Within the so-called “schematic” artistic cycle, which is essentially developed throughout the Iberian Penin-sula in a wide temporary margin that takes place from the Neolithic to the Iron Age I, one of the most common typological categories are the representations of human figures. To this category belongs a limited repertoire of anthropomorphic forms, the most common figures are anchoriforms, cruciforms, bi-triangulars, figures with Greek phi design, ramiforms, halteriforms... All of them show different degrees of schematization, so that they may show – or not, as the case may be, specific anatomical elements such as arms, legs, indication of the head, of the female breasts or of the male sex…, as well as, very occasionally, certain details of the clothing, comple-mentary elements – weapons, tools, attributes-, or certain headdresses or hairstyles. However, we very rarely find detailed representations of feet or hands with their fingers in this imagery. Opposite to this generalized ab-sence of these organs in the schematic rock art style, in contemporary portable manifestations – idols, anthropo-morphous or decorated stelae of the southwest of the Iberian Peninsula- human figures are represented, with a higher frequency, with the detail of the hands and feet. This contrast is going to serve us as the starting point to reflect on possible symbolism and/or the function of the hand in the prehistoric Iberian graph of the Metal Ages.
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the
Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.
Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del
Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
IFRAO 2013 Proceedings, American Indian Rock Art, Volume 40. American Rock Art Research Association, 2013, pp 441-476Jane Kolber and Hipolito Collado Giraldo Session Editors, Peggy Whitehead Volume Editor.
442
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
del Suroeste peninsular– las figuraciones humanas son representadas, con una mayor frecuencia, con el detalle de manos y pies. Este contraste nos va a servir de punto de partida para la reflexión sobre los posibles simbolismo y/o función de la mano en la gráfica prehistórica ibérica de la Edad de los Metales.
ACERCA DE LOS MOTIVOS
ANTROPOMORFOS EN EL CICLO
ESQUEMÁTICO TÍPICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
Como ya indicó en su momento José Luis Sanchidrián (2001:445), de entre toda la gama de motivos figurativos encuadrables dentro del ciclo de arte rupestre conocido con la etiqueta de esquemático típico, “los antropomorfos sobresalen del resto por su frecuencia cuantitativa y varia-bilidad formal”, si bien, como acertadamente añade el mismo autor, “algunos motivos clasifi-cados como tales se manifiestan tan sumamente esquemáticos que muchas veces es difícil pensar que se trate de auténticas figuras humanas” (Nota 1). En efecto, son las representaciones de la forma humana las grafías más frecuentes en los paneles decorados con pinturas esquemáti-cas en la Península Ibérica, y, por regla general, salvo excepciones regionales o locales, respon-den a unos tipos codificados que, con diversas variantes, se extienden por amplias zonas de la geografía peninsular. Las denominaciones otor-gadas a estos tipos de figuras humanas fueron acuñadas por el abate Henri Breuil a lo largo de sus trabajos –fundamentalmente en su monu-mental corpus sobre el arte esquemático ibérico (1933-1935)–, durante las primeras décadas del pasado siglo, con la intención de elaborar una tipología específica que permitiera facilitar la identificación y descripción de los pictogramas más frecuentes representados en los abrigos decorados (Nota 2). Tal terminología permanece hoy vigente en la investigación de habla hispana gracias, sobre todo, a la actualización y sistema-tización llevada a cabo por Pilar Acosta (1983) de las “tipologías base” que con más frecuencia aparecen en el imaginario esquemático, elabora-
da a partir de los espléndidos calcos aportados por el arqueólogo francés en el corpus ya referi-do, de modo que la gran mayoría de estos nom-bres se han convertido en vocablos clásicos en el argot especializado. La profesora Acosta definió tipos “puros” o estandarizados, a partir de los cuales, por incorporación o adición de determi-nados detalles, se pueden desarrollar numerosas variables formales que, como indicamos antes, pueden observarse por amplias zonas del ám-bito ibérico, en un área geográfica determinada, o incluso en un solo abrigo decorado. De este modo, podemos establecer la siguiente tipología de motivos antropomorfos:
1. Motivos ancoriformes. Constituye una de las figuraciones humanas más frecuentes en el ciclo esquemático, denominada así por su seme-janza a la forma de un ancla invertida: un trazo vertical que representa el “cuerpo” y en ocasio-nes, mediante la prolongación inferior de éste, el sexo masculino, al que se superponen uno o varios trazos curvados hacia abajo que represen-tan las extremidades. Puesto que la curva de los brazos suele ser tangente al extremo superior del trazo vertical, nos encontramos con figuras muchas veces acéfalas, o incluso ápodas, en caso de ausencia de las extremidades inferiores. Dentro de este grupo pueden incluirse los que Pilar Acosta denomina tipos “golondrina” por el parecido con estas aves en vuelo: un trazo recto y vertical que reproduce el eje cabeza-tronco, cortado éste por medio de un arco con los bra-zos incurvados hacia abajo, dejando por tanto una figura con indicación de la cabeza mediante la prolongación que sobresale por encima de los brazos, pero de nuevo carente de piernas. Las posibles variantes de los motivos ancoriformes vienen dadas en razón a la curvatura más o menos pronunciada y prolongada de las extre-midades, así como por algún que otro detalle complementario de la anatomía. A veces los brazos y piernas curvados se multiplican –con lo que ya no pueden identificarse sencillamente como “brazos” o “piernas”–, incluyéndose con
443
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
frecuencia esta categoría de ancoriformes con varios apéndices laterales dentro de la tipología de “ídolos” (Nota 3) a causa de esta distorsión anatómica.
2. Figuras de “brazos en asa” o en phi. Es otro de los motivos-tipo más difundidos en el esquematismo peninsular. De forma genérica, nos encontramos ante figuras formadas por un trazo recto vertical a modo de eje que representa el torso y, ocasionalmente, también la cabeza y el falo del personaje cuando ese trazo se pro-longa más allá del arranque de las extremida-des superiores e inferiores; los brazos estarían conformados por un trazo circular cerrado que se desarrolla en torno al eje anterior, que divide en consecuencia el círculo en dos partes. Puede poseer piernas, representadas como apéndices curvos o rectos que pueden arrancar directa-mente del eje central o de la parte inferior del círculo de los brazos. El aspecto de esta grafía sugiere el de un hombre con los brazos apoya-dos en las caderas y, en su caso, con las piernas abiertas. Existen varios subtipos según la figura presente o no cabeza, piernas, falo, etc.; los más corrientes son: a) en phi griega, figura asexuada y ápoda con sólo trazo vertical de cabeza-tronco y brazos; b) acéfalo, cuyos brazos parten directa-mente del extremo superior del eje; c) asexuado, con o sin cabeza, que es considerado general-mente por eliminación como “mujer” (Nota 4).
3. Motivos cruciformes. Son grafías formadas por un eje vertical que representa el cuerpo y la cabeza, y otro horizontal transversal que indica las extremidades superiores en cruz, o exten-didas. En consecuencia, se trata de personajes ápodos Podemos establecer diversos subtipos: en cruz griega, en cruz latina, con varios “bra-zos” horizontales –lo que lo aproximaría al tipo ramiforme–, etc.
4. Forma de “T”. Morfología similar a la de-finida como tipo cruciforme, si bien aquí el eje vertical es interrumpido en su extremo superior
por el trazo horizontal, normalmente de menor longitud que el anterior, configurando así una figura acéfala. También puede presentar diver-sas variantes: a) en “T” propiamente dicha; b) o en “pi” griega, motivo que, en opinión de Pilar Acosta, constituiría una pareja unida de perso-najes.
5. Motivos ramiformes. Están formados por una línea o eje vertical del que parten hacia am-bos lados, perpendiculares o inclinados respecto a éste, varios trazos rectos, ondulados, curva-dos, etc. Suele concederse a esta tipología una doble interpretación, ya sea humana o vegetal –de formas arborescentes en sus ramificaciones–, dependiendo para ello de la similitud con otras figuras del mismo significado, el contexto ge-neral donde se encuentran, la relación con otros motivos, etc. Existen ramiformes en los que los “brazos” laterales son autónomos, no conecta-dos con el eje central, y otros en los que el eje principal se extiende horizontalmente, y no en vertical.
6. Antropomorfos en doble “Y” griega. Consis-ten en un trazo vertical para el cuerpo bifurcado en ambos extremos, indicando de ese modo los brazos y las piernas desplegados en ángulo, con lo que parece representarse a un individuo en pie con los brazos levantados y las piernas abiertas; así pues, se trata de una figura acéfala y asexuada. Las modalidades que pueden surgir del tipo base suelen completar la anatomía con un apéndice para la cabeza o ciertos engrosa-mientos musculares.
7. Antropomorfos en “X”. Es análogo al motivo anterior, excepto por el hecho de que éste carece de la prolongación correspondiente al tronco; por lo demás, es también una figuración acéfala y asexuada, y representaría de igual modo a un sujeto con ambos pares de extremidades abier-tos en ángulo.
444
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
8. Antropomorfos con piernas en ángulo. El diseño tipo es similar, en esencia, a una “Y” grie-ga invertida: trazo vertical para cabeza-tronco, y piernas abiertas en ángulo. A este modelo más sintético pueden incorporarse nuevos detalles anatómicos que constituirían sus variantes, como los brazos –rectos, en arco, en asa…–, el abultamiento de la cabeza, el sexo masculino...
Además de estas categorías formales básicas, en las que, al menos en determinadas versiones, se acepta unánimemente su interpretación como motivos antropomorfos, existen otras en las que también puede tener cabida la representación de la figura humana –o antropomorfizada–, y que tal vez tengan mayor interés en relación con el tema que aquí nos ocupa: la plasmación explícita de las manos/dedos. De este modo, en diversas ocasiones, cuando estas represen-taciones humanoides presentan ciertos rasgos formales anómalos –multiplicación de extre-midades, mayor tamaño que el resto, anatomía mucho más detallada, añadido de determinados elementos de indumentaria o atributos comple-mentarios…–, no resulta extraño que se catalo-guen bajo la denominación genérica de “ídolos”. La vinculación que desde el inicio de la investi-gación se ha establecido entre abrigos decorados con arte rupestre y posibles lugares para reunio-nes cultuales o ceremoniales –o “santuarios” –, ha inducido a la catalogación como posibles dei-dades o seres sobrenaturales de aquellas figuras humanas que sobresalen sobre las de su entorno compositivo, o con respecto a las figuras-tipo habituales en el ciclo esquemático, adquiriendo así el valor añadido de transformarse en testi-monio gráfico del mundo de sus creencias y as-piraciones espirituales. Entre los “idoliformes” tipificados más habituales de la pintura esque-mática, podemos enumerar los siguientes:
1. Motivos halteriformes. Son figuras llamadas así por su similitud con los ídolos mobiliares de esta misma denominación, y que presentan una morfología similar a unas halteras: figuras
constituidas en esencia por dos círculos unidos por un eje recto de longitud variable. Los hay simples y pluricirculares, así como una variante creada por tres círculos tangentes o trilobulado, o incluso polilobulado, que ha perdido el eje rectilíneo central. A veces dos trazos atraviesan perpendicularmente el eje central. Estas figu-ras vienen siendo calificadas como ídolos de carácter femenino, y diversos investigadores defienden su carácter antropomorfo en función de diversos aspectos como la relación con otros pictogramas, su situación dentro del panel, di-mensión, etc.
2. Motivos triangulares. Se denominan así por perfilar formas geométricas triangulares, que en muchas ocasiones presentan relleno interno de pigmento. Pueden responder, al menos, a tres subtipos: a) triangular simple, con un único triángulo; b) bitriangular, o con dos triángulos superpuestos en altura, tangentes por sus vérti-ces, evocando la silueta en “diábolo” del cuerpo femenino; este tipo esencial puede completar-se con otros rasgos anatómicos como piernas, brazos, cabeza y, en algún caso excepcional –como veremos más adelante–, con un rostro cuyos rasgos resultan coincidentes con los de los ídolos oculados; c) tritriangular, que es como el anterior, pero en el que se añade, a modo de ca-beza, un tercer triángulo invertido. Igual que los halteriformes, se suelen interpretar como ídolos; también sus características morfológicas y su contexto temático han posibilitado su identifica-ción como antropomorfos de sexo femenino.
3. Figuras de doble círculo. Su tipología está íntimamente relacionada con las figuras huma-nas de brazos en asa, presentando como seme-janza la forma, y como diferencia la presencia del doble círculo; la existencia de óculos en algunos de estos motivos ha motivado su inter-pretación como “ídolos oculados”.
En consecuencia, a la vista de estos distin-tos motivos-tipo que hemos ido describiendo,
445
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
podemos afirmar de modo genérico que las representaciones antropomorfas esquemáticas son grafías lineales realizadas mediante una sencilla combinación de trazos rectos o curvos, en las que, salvo en las figuras triangulares o en los extremos circulares de los halteriformes, no se recurre al relleno interno de pigmento. Se trata de figuras dispuestas habitualmente en pie, de frente, y en actitud estática, carentes, salvo excepciones, de elementos ilustrativos de su atuendo, y siendo también escasos los ejem-plos en los que aparecen portando u ostentando herramientas o armas. Tales constantes repre-sentativas están ratificando, a nuestro juicio, su carácter de pictograma-tipo (es decir, como figu-ra “humana” con un carácter genérico, aunque en ocasiones se especifiquen detalles anatómicos del género femenino o masculino), y no como el retrato de un personaje concreto que está reali-zando una determinada acción (salvo las conta-das escenas claras de cacería, entre otras, siem-pre dudosas), y por tanto unas figuraciones en las que predomina lo conceptual –o informati-vo– frente a lo descriptivo o narrativo. Son muy raras las ocasiones en las que los antropomorfos abandonan esa rigidez frontal predominante: a veces el eje de una figura ancoriforme se quiebra sugiriendo cierto dinamismo, y en otras ocasio-nes, de manera más clara, sus dos brazos o pies se proyectan hacia un lado, insinuando enton-ces cierto movimiento y direccionalidad, que se acentúa cuando portan un arco, lo que, además, nos proporciona una información muy valiosa sobre la actividad que están desarrollando. Pero en la inmensa mayoría del imaginario antro-pomorfo esquemático se nos oculta esta carac-terización. Tan sólo nos resta intentar deducir algunas conclusiones a partir de su asociación con otros motivos humanos o animales, tenien-do que recurrir para ello a criterios estrictamen-te compositivos o de organización jerárquica. Dentro de esta dinámica de economía de me-
dios representativos, los antropomorfos esque-máticos se caracterizan por la sumariedad, y la reticencia a evidenciar ciertos rasgos anatómi-
cos, de modo que, como hemos podido compro-bar en la tipología desarrollada anteriormente, muchas de estas figuras carecen incluso de cabeza o extremidades inferiores: es una estética reduccionista, que se limita al empleo de aque-llos trazos que resultan estrictamente necesarios para un mínimo reconocimiento de la figura como “humana”, lo que conduce en no pocas ocasiones, como ya dijimos –pensemos en un sencillo cruciforme, o en un ramiforme–, a que incluso resulte dudosa su interpretación como tal para un espectador actual.A la luz de estas consideraciones, son varias las
posibles razones que podrían explicar la ausen-cia de la representación explícita de manos/de-dos en las figuraciones humanas esquemáticas: a) en primer lugar, la plasmación de las manos
y los dedos no resulta absolutamente necesaria para la correcta identificación de la figura como “humana”, que es lo realmente prioritario, y estos detalles se obvian por defecto;
b) también puede existir una razón técnica: los artistas esquemáticos realizan la mayor parte de sus representaciones con un trazo grueso aplicado, de manera habitual, con la yema del dedo. La plasmación de los dedos de la mano implicaría el recurso a un instrumento más preciso –pincel, pluma, pequeño palo–, y, si bien hay numerosas figuras de este ciclo en las que se combinan trazos de muy diversos espesores eje-cutados, en consecuencia, con diversas técnicas, el hecho de no detallar los dedos de las manos puede responder a una razón de mera comodi-dad o inmediatez;
c) a las dos anteriores podríamos añadir una tercera razón de carácter simbólico: la plasma-ción de las manos puede contener una función significativa evidente, con lo que se trata de investir a la correspondiente figura de ciertas propiedades o atribuciones extraordinarias –poder, autoridad, dominio…– o, incluso, de un carácter sobrenatural o sagrado; ello podría
446
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
explicar el hecho de que la representación de las manos se obvie de manera intencionada en la mayor parte de las personificaciones humanas “comunes”, con la excepción de aquellos casos en los que se pretende dotar al antropomorfo de ciertos rasgos excepcionales por encima del resto de pictografías afines.Este último argumento puede fundamentarse
sin dificultad en el simbolismo tradicional de la mano, como parte de nuestro cuerpo que ex-presa la idea de actividad y al mismo tiempo, de potencia y dominio; es, a la vez, uno de los órganos que diferencia a los hombres de los ani-males, y que sirve igualmente para singularizar
los objetos que toca y modela. Dos manos alza-das o extendidas a lo alto –como sucede en el gesto característico de las figuras de “orantes” a las que en seguida nos referiremos– pueden ser una señal de súplica o de adhesión, un gesto de aclamación o aplauso, o bien, la actitud ritual de volverse hacia la región “celestial”, y evidenciar la predisposición a ser acogido en ella.
LOS PRECEDENTES MÁS INMEDIATOS: FIGURAS DE “ORANTES” EN EL ARTE MACRO-ESQUEMÁTICO, Y ALGUNAS
MANOS “LEVANTINAS”.Dentro del arte rupestre prehistórico, uno de
los antecedentes más llamativos de la presencia de manos/dedos en el ciclo esquemático penin-sular son los célebres “orantes”, sorprenden-tes figuras que, sin duda, constituyen el icono central del imaginario correspondiente al estilo conocido como “macro-esquemático” –pese a que sólo se han identificado tres figuras de este tipo en las estaciones de Pla de Petracos (Figura 1), La Sarga y el Barranc de l’Infern– (Hernán-dez 2009:65), cuyas manifestaciones se circuns-criben geográficamente al noreste de la provin-cia de Alicante y, con más dudas, al sur de la de Valencia. Se trata de figuras humanas dispuestas en posición frontal, cuyo tronco, de recorrido ligeramente sinuoso, es representado mediante un grueso trazo vertical en cuyo extremo su-perior se indica la cabeza mediante una gran forma circular, al tiempo que, en la parte infe-rior, se incorporan unas piernas que se doblan hacia arriba en forzada postura; estos personajes poseen largos brazos curvados que proyectan hacia lo alto, en supuesta actitud de “súplica” u “oración”, rematados en forma de expresivas manos abiertas con clara indicación de sus finos dedos (Nota 5).Se trata de antropomorfos de grandes dimen-
siones, cuyos singulares tamaño, técnica y ubicación en el interior de los abrigos rocosos posibilitan su visualización desde bastante distancia Dadas sus llamativas características,
Figura 1: Figura orante del abrigo cinco de la estación de Plá de Petracos (Barranc de Malafí, Castell de Castells, Alicante). Calco según Hernández Pérez (Hernández 2009:68).
447
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
y su actitud –que inconscientemente nos remite a la esfera de las creencias de las personas que las crearon–, los investigadores han señalado que probablemente se trate de figuras de ídolos (Nota 6), que deben insertarse en el contexto de la nueva religiosidad neolítica ligada a preocu-paciones de tipo agrícola (Martí y Hernández 1988:269; Hernández, Ferrer y Catalá 2000:215-218), adquiriendo estos enclaves el posible carácter de santuarios al ubicarse, además, en plataformas que posibilitan una amplia visua-lidad de su entorno, y que permiten la concen-tración de un considerable número de personas frente a sus paneles, sin desdeñar una hipotética función simultánea como hito en la demarcación territorial de los primeros campesinos frente a los clanes de cazadores-recolectores del Epipa-leolítico Geométrico. Por lo común, estos gran-des orantes carecen de indicación clara sobre su sexo, si bien un ejemplar formalmente similar impreso sobre cerámica cardial presenta entre las piernas la impronta del ápice de una concha a modo de posible vulva, lectura que ha per-mitido especular sobre la posibilidad de que se trate de una divinidad femenina vinculada a la fecundidad o fertilidad agrícola. Esta interpreta-ción se sustenta igualmente en la coexistencia de los orantes con otro de los motivos frecuentes en el ciclo macroesquemático: los serpentiformes verticales, conformados por trazos continuos paralelos que se disponen en sentido ascensio-nal, que “brotan” de motivos circulares, posible alusión a las semillas que germinan y los vegeta-les que se desarrollan y ascienden, cuyos ex-tremos superiores también finalizan en algunos apéndices que parecen figurar igualmente dedos -¿tal vez brotes?-, y que evocan inevitablemente las figuras de orantes que acabamos de describir (Hernández 2000, 2003).Las claras analogías de estas figuraciones con
representaciones en fragmentos de cerámica cardial, recuperados fundamentalmente de la Cova de l’Or y de otros yacimientos de igual cronología –figuras humanas cuyos cuerpos son
una ancha barra vertical de la que parten brazos levantados, rematados éstos por unos claros apéndices digitales–, han permitido encuadrar cronológicamente estas figuraciones rupestres macroesquemáticas en consonancia con la data-ción y adscripción cultural de aquellos recipien-tes, esto es, en el Neolítico Antiguo, a inicios del VII Milenio a. C. El tema plástico de los “oran-tes” tendrá una larga continuidad en el arte rupestre ibérico a través de distintas cronologías y estilos. Desde que Anati identificara en 1960 esta tipología en el arco sur alpino, abundan las publicaciones en las que se pone de manifiesto la reiteración de esta categoría de figuras en presuntas escenas de adoración solar, de culto a los muertos, de escenas de caza…, en un con-texto cultural de inicios del Neolítico, en el que se abandona progresivamente la temática ani-malística, y la figura humana se va imponiendo como eje de las representaciones en el ámbito de las primeras actividades agrícolas. Su tipología adquiere cierta diversidad, incluso dentro de una misma estación rupestre (Costas e Hidalgo 1995:28; González 2000:197-199), con ejemplares sexuados o asexuados, con indicación de cabeza o acéfalos, con piernas o ápodos…, si bien nor-malmente se organizan en agrupaciones forma-das por tres ejemplares, a veces organizadas en composiciones circulares. Ejemplos de esta ten-dencia han sido documentados en varios lugares de Europa –Vitlycke (Suecia) (Costas e Hidalgo 1995:14), Saboya (Ballet y Raffaelli 1990:191) o Monte Bego, en el Valle de las Maravillas (De Lumley 1995:186-187)–; en el caso de la Penínsu-la Ibérica, pueden mencionarse diversos conjun-tos grabados, como el de La Vegacha del Rozo (Azabal, en la comarca cacereña de Las Hurdes) (Nota 7), el conjunto de A Cerradinha (Oia, Pontevedra), con otros tres motivos de este tipo dispuestos en anillo (Costa y Novoa 1993:138), los de la cueva de Santa Cruz de Conquezuela (Gómez 1993:197), o el abrigo 3, grupo A, del va-lle del río Manzanares, cerca de Tiermes (Gómez 1992:175), estos dos últimos dentro de la provin-cia de Soria. Además de los anteriores, González
448
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
Cordero (2000:198-199) señala igualmente para-lelos en enclaves portugueses, como el santuario exterior de Escoural (Montemor o Novo) (Vare-la, Varela y Farinha 1983:303), o el yacimiento de la Fraga de Passadas (Valpaços) (Freitas, Farinha y Rolão:356).También en el ciclo levantino encontramos
representaciones de manos, que pueden some-terse, como sucederá posteriormente en el ciclo esquemático, a dos modos distintos de repre-sentación: bien a través del engrosamiento del extremo de los brazos, bien mediante la indica-ción de varios de los dedos –no necesariamente cinco–, si bien aquí, dada su discreción –los personajes levantinos suelen presentar manos de dimensiones bien proporcionadas al resto del cuerpo–, su presencia no parece conllevar un sentido simbólico o significativo específico: se trata de simples detalles que contribuyen a completar la representación más o menos natu-ralista de estas figuras, confiriendo mayor vero-similitud a sus acciones. Como se ha señalado, la indicación de las manos y pies con dedos son una característica casi exclusiva del área meri-dional levantina, especialmente en la zona que se extiende desde Alicante hasta Albacete, y así se aprecia en diversas figuras del Abrigo Grande de Minateda, Solana de las Covachas o La Risca I y II (Alonso y Grimal 1993:11-50) –reseñemos aquí la forma naturalista que estos órganos ad-quieren en arqueros provistos de pulseras como el de La Sarga (Alcoy, Alicante), que presenta una de sus manos perfectamente definida (Her-nández 2012:160, figura 11); o el de Dos Aguas (Valencia), personaje con pulseras en ambas mu-ñecas, y manos igualmente individualizadas del resto del brazo (Jordá y Alcácer 1951:11, figuras 1 y 2, lám. III)–. También encontramos ejemplos en enclaves turolenses como el del Tío Garroso (Alacón, Teruel), o jiennenses, como la Cañada de la Cruz o Engarbo I (Soria y López 1999:53). Tan sólo podríamos intuir unas connotaciones significativas más trascendentes en el caso de la representación de actividades de danza, dada la
importancia que en esta práctica posee el movi-miento de brazos y manos, como la que parece reflejarse en la denominada “danza fálica” de la Cueva de Los Grajos (Cieza, Murcia). También, por similares razones, las manos de los dedos de las manos y los pies abiertos en abanico se seña-lan de manera notoria en otras actividades de carácter muy singular temáticamente, como es el episodio de transporte de un herido de flecha en la cueva del Engarbo II , o la sorprendente es-cena un grupo de antropomorfos descendiendo o escalando por un escarpe rocoso en Cañada de la Cruz, ambas estaciones en la Sierra de Segura (Santiago de la Espada, Jaén) (Soria, López y Zorrilla 2012:305 y 308, figuras 10 y 15-16).En lo referente al Occidente peninsular, en las
creaciones artísticas grabadas y pintadas que se vienen encuadrando también en el periodo Epi-paleolítico, o, al menos, en la etapa de transición de las sociedades depredadoras-recolectoras hacia las productoras, y que recientemente se han bautizado como ciclo “pre-esquemático” (Collado y García 2012), frente al predominio de la temática animalista, encontramos también alguna tipología antropomorfa en la que se hace patente la expresión de las manos. Así sucede en el importante yacimiento de Molino Manzánez (Cheles-Alconchel, Badajoz), donde Collado Giraldo ha individualizado un modelo antro-pomorfo de figuras piqueteadas con el cuerpo en forma de óvalo o elipse de tendencia vertical (lo que proporciona a estos pictogramas cierto aspecto de “tortugas”), que a veces presenta un eje longitudinal cortado perpendicularmen-te por uno –con lo que adquiere la morfología de un cruciforme inscrito en un círculo– o por varios ejes transversales –creando de este modo un cuerpo reticulado–, si bien algunos de es-tos antropomorfos globulares pueden carecer igualmente del mencionado eje central. A par-tir del círculo envolvente, como prolongación de los ejes interiores, en ocasiones se generan otros elementos corporales como la cabeza, el sexo masculino y las extremidades superiores e
449
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
inferiores, en cuyos extremos pueden represen-tarse los dedos de forma radial, de modo que éstos sobresalen del contorno circular (Collado 2006:165ss) (Figura 2).
Figura 2: Cuadro tipológico de antropomorfos de cuerpo circular con eje central del complejo rupestre de Molino Manzánez (Cheles-Alconchel, Badajoz) según Collado Giraldo (Collado 2006:167).
450
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
EL MOTIVO DE LA MANO EN EL CICLO ESQUEMÁTICO PENINSULAR.
3.1. Representaciones o improntas de manos como motivo autónomo.Antes de abordar la consideración de la mano
como detalle anatómico explícito en los tipos antropomorfos de la pintura esquemática, queremos detenernos en el análisis de sus repre-sentaciones como elemento autónomo, si bien se trata de un motivo muy poco frecuente en este ciclo rupestre, y, en algunos casos, nos resulta muy problemática su categórica identificación
como verdaderas manos (Sanchidrián 2001:460). En estos escasos ejemplos documentados, po-demos distinguir entre las manos perfiladas o dibujadas y las improntas de las mismas resul-tantes de su impresión directa sobre la pared. En cuanto a las primeras, merece reseñarse el Risquillo de Paulino (Berzocana, Cáceres), con seis posibles manos dibujadas entre otros moti-vos típicamente esquemáticos (González y De Alvarado 1993:18-25) (Figura 3). En cuanto a sus impresiones, siempre en positivo, podemos localizar significativas muestras en la Cueva de los Ladrones o Pretina I, en la provincia de Cá-diz, con tres manos perfiladas (Nota 8) con unas características que podrían calificarse como una auténtica action painting al sugerir en algunos casos –junto a otras representaciones pintadas de forma “convencional”– cierta interacción di-recta del cuerpo humano en el proceso pictórico, ya sea lanzando pintura al aire, impresionando la mano o imprimiendo digitaciones (Mas 2007, II:74-82); también contamos con ejemplos co-nocidos en la Cueva de Clarillo (Sierra de Que-sada, Jaén) (López y Soria 1999) (Nota 9), y uno más, bastante claro a pesar de su parcialidad, en el abrigo de La Golondrina (Sierra de la Oliva, Badajoz). En diversos abrigos de la Sierra de San Serván, también en la provincia de Badajoz, se localizan de igual modo varios ejemplos entre los cuales, según Magdalena Ortiz (1997:31, 33, 39, 40, 133 y 136), encontramos figuras de este tipo en positivo plasmadas mediante dos téc-nicas distintas de ejecución: dibujando la mano de manera autónoma y convencional, o bien aplicando la palma llena de pintura sobre la roca y deslizándola hacia abajo, obteniendo unos curiosos efectos plásticos (Nota 10). Además de los ejemplos pintados, se tiene noticia de algún caso de mano exenta realizada al aire libre me-diante la técnica del grabado. El ejemplo ibérico más destacado del que tenemos noticia, aunque fechado en la Edad del Hierro (Carlos Ervedosa (1990, I:179-182) asocia estas manos a las encon-tradas por J. R. Santos Jr. en las proximidades de Castro de Mouril, hoy en paradero desconocido,
Figura 3: Manos dibujadas en positivo en el Risquillo de Paulino (Berzocana, Cáceres). Fotografía de Víc-tor Manuel Pizarro (http://ciudad-dormida.blogspot.com).
451
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
estableciendo un claro referente cronológico), son las insculturas de la roca de Mão do Ho-mem (Escariz, Vila Real, Portugal) (Simões y Borralheiro 2008), donde encontramos ejemplos de manos abiertas, con dedos bien definidos al extremo de unos surcos serpenteantes que, a pe-sar de su excesiva longitud, parecen representar los brazos y antebrazos; estas figuras se acompa-ñan de cazoletas y otros motivos serpentiformes (Figura 4).
3.2. Manos representadas de forma explícita en antropomorfos esquemáticos.Como ya anunciamos, no resultan abundantes
los ejemplos de antropomorfos del ciclo esque-mático peninsular en los que se representa de manera diferenciada la mano, o bien los dedos de la figura. A través de las muestras que nos ha sido posible localizar, se constata que las manos pueden indicarse gráficamente, al menos, de las dos maneras que también se documentan en el imaginario levantino: la más sencilla consiste
en un simple abultamiento o engrosamiento progresivo del extremo del brazo, diferenciando así la mano del resto de la extremidad (Nota 11); también, lógicamente, mediante la indicación de los dedos como prolongaciones de disposición radial o paralela en las extremidades superio-res, apéndices dactilares que no necesariamente tienen por qué ser cinco: pueden aparecer más o menos, según el caso. Por supuesto, la existencia de las manos también se encuentra implícita en aquellos antropomorfos que portan algún tipo de instrumento, arma o atributo, si bien en estos pictogramas no suele diferenciarse la mano del brazo, de modo que este último es un sencillo trazo recto o curvado que conecta sin solución de continuidad con el objeto que porta, razón por la que no los tendremos en consideración en las siguientes páginas. Hemos observado que la indicación de estos detalles suele resultar más frecuente en las formas de carácter seminatu-ralista, en las que, además de manos/dedos, se plasman otros detalles anatómicos no habituales en el estilo esquemático. Existe algún caso en el que las prolongaciones dactilares se ponen especialmente de manifiesto, bien a través de un tamaño desproporcionado respecto al resto del cuerpo –así lo veremos en los antropomorfos llamados de “grandes manos”–, bien otorgándo-les un aspecto visualmente llamativo: ejemplos de esto último son tres personajes del abrigo de Barfaluy I (Lecina, Huesca) (Figura 5), u otros antropomorfos del covacho del Congosto de Ol-vena (Huesca), en los que se exagera la longitud de los dedos de pies y manos, hasta el extremo de conferir a estos elementos el aspecto de “ga-rras” (Baldellou 1987:74) (Nota 12). Igualmente observamos dedos prominentes en manos y pies en sendas figuras del conjunto VI del Abrigo del Ganado (Fresnedo Teverga, Asturias). Aquí se conservan dos antropomorfos seminaturalistas superpuestos en altura, tocados respectivamente con una especie de penacho –el superior–, y con unos finos trazos radiales en torno a su cabe-za –¿tocado de plumas? ¿cabello erizado? – el situado algo más abajo, caracterizados ambos
Figura 4: Mano grabada en la la roca de Mão do Homem (Escariz, Vila Real, Portugal). Fotografía de Mila Simões y Anabela Borralheiro (Simões y Borralheiro
2008:105).
452
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
con llamativos dedos de considerable longitud en pies y manos. El situado más arriba parece portar una espada, y se encuentra flanqueado por dos series verticales de digitaciones, punti-formes que podrían entenderse como atributo simbólico de dignidad o exaltación del persona-je, que posiblemente fuera un “santón”, un jefe o un “gran guerrero” al que se pretende enaltecer, aunque ello no signifique necesariamente la di-vinización del mismo (Mallo y Pérez 1970-1971: 124-125 y 136, figura 16) (Figura 6). Las manos pueden llegar a adquirir unas dimensiones verdaderamente descomunales, casi cómicas, en la figura que hemos venido en llamar el “Mano-tas”, en el Abrigo del Espolón, junto al Arroyo Barbaón (Serradilla, Cáceres), con sus enormes extremidades de triple dedo que parecen lastrar al motivo con su peso (Figura 7).Hemos de indicar al respecto que, en algunos
casos, la identificación como “dedos” de estos apéndices situados al final de los brazos no está
del todo clara, y pueden surgir hipótesis inter-pretativas alternativas. De este modo, puede darse el caso de que los “dedos” se multipliquen excesivamente y adquieran una morfología marcadamente arboriforme o ramiforme: así su-cede con una figura humana de la Cueva de Los
Figura 5: Antropomorfos y otras figuras esquemáticas del Abrigo de Barfaluy I (Lecina, Huesca). Fotografía de Vicente Baldellou (Baldellou 1987:77).
Figura 6: Figuras antropomorfas del conjunto VI del Abrigo del Ganado (Fresnedo Teverga, Asturias). Fotografía de Teverga Turismo.
Figura 7: Figura del “Manotas”, Abrigo del Espolón (Ar-royo Barbaón, Serradilla, Cáceres). Fotografía forzada cromáticamente de Collado Giraldo.
453
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
Letreros (Vélez Málaga, Almería), que ha sido vinculada por Ramón Grande del Brío, por sus paralelos gráficos con otros antropomorfos que parecen ostentar un tocado en forma de astas de ciervo, al icono de un posible dios-cazador, “señor de los animales” y “protector de la caza” (Grande 1987:176-178). Otro ejemplo de diver-sidad de opiniones sería la figura nº 7 del panel central del Covacho del Pallón (Las Batuecas, Salamanca): antropomorfo con brazos y piernas abiertos en “V” invertida, indicación de cabeza y del sexo masculino, su brazo derecho remata en un apéndice triple (Figura 8), que bien pu-diera interpretarse como un grupo de “dedos”, pero que, para Julián Bécares (1974:284, figura 8), constituye la esquematización de un arma,
tal vez un puñal en forma de cruz. Una proble-mática similar a la anterior se nos presenta ante dos antropomorfos procedentes del abrigo de la Laja Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz): uno de ellos es un cruciforme, dispuesto sobre una especie de “peana” de forma rectangular, cuya mano izquierda se extiende en tres grandes apéndices radiados; a algunos cm a su izquier-da visualizamos otro, con uno de sus brazos en “asa”, y el derecho también extendido, exhibien-do otros tres grandes “dedos” (Figura 9). Cecilio Barroso duda entre considerar a estas termina-ciones como grandes manos esquemáticas, o bien, siguiendo la opinión de Bécares ya expre-sada para la figura de El Pallón, identificarlas igualmente como un posible puñal o arma corta (Barroso 1979-1980:25-26, láms. II y III).Una vez analizados los diversos ejemplos cono-
cidos, y contextualizados –en la medida en que nos ha resultado posible– en sus ámbitos com-positivo o temático dentro del panel decorado, podemos concluir que la existencia de manos en los antropomorfos esquemáticos se reitera con especial insistencia en dos tipos de situaciones:1) Probables representaciones de ídolos: en Figura 8: Panel central del Covacho del Pallón (Las
Batuecas, Salamanca). Calco según Julián Bécares (Bécares 1987: 92).
Figura 9: Antropomorfos y otras figuras esquemáticas en el Abrigo de la Laja Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz). Fotografía de El blog de Manuel (www.rutasyfotos.com).
454
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
varias ocasiones se observa la indicación de los dedos en determinadas personificaciones con una configuración humanoide más o me-nos aproximativa, pero que, como constante formal, responden a unos rasgos inusuales o excepcionales con respecto a los motivos-tipo más extendidos de figuras humanas dentro de este ciclo artístico esquemático, ya sea a causa de una exageración o multiplicación de algunos de sus órganos, ya se deba a la circunstancia de
que adquieren una mayor complejidad gracias a la incorporación de ciertos detalles de indumen-taria, ornamentos o atributos, o a la asociación de motivos complementarios como series de puntuaciones o trazos que no resultan habitua-les dentro de la sumariedad característica del antropomorfo esquemático. En algunos casos, como en el abrigo de Despeñaperros de Vacas de Retamoso (con un motivo hoy lamentablemente desaparecido bajo una capa negruzca de humo) o en Los Órganos de Despeñaperros I (Santa Elena, Jaén), encontramos ilustrativos ejemplos de lo que venimos comentando. Enormemente interesantes son sendas figuras de Los Órganos, con sus dos “antenas” representadas sobre los ojos, que nos recuerdan a las plumas supracilia-res de los búhos, el torso triangular y la túnica o falda hasta las “rodillas” como rasgos que parecen ratificar su condición de figuras femeni-nas. Están presentes igualmente las series de dos o tres trazos horizontales y paralelos representa-dos bajo los ojos, que tan habituales resultan en las representaciones incisas o en relieve de los ídolos oculados del Calcolítico, como veremos. Presentan claramente dedos en las manos y los pies, representados con el trazo delgado que se empleó en otros detalles de ambas entidades (Figura 10).El análisis de estas últimas figuras nos pone
en contacto con otras con las que guardan cierta similitud, esto es, las interesantes representa-ciones de Cueva Ahumada o de las Mujeres (Cádiz), que igualmente se encuadraron desde su descubrimiento dentro del género femeni-no: ello responde a su configuración de nuevo bitriangular, con talle muy ajustado, de modo que el triángulo inferior puede asimilarse sin di-ficultades a una “falda”. Estas figuras, con clara indicación de cabeza –una de ellas con grandes cuencas ¿oculares? sobre la cabeza, que nos recuerda especialmente en este detalle a las de Los Órganos–, se agrupan en disposiciones ho-rizontales; este hecho, y el que algunas de ellas “unan” mutuamente sus manos, hizo pensar en un primer momento que se trataba de una
Figura 10: Antropomorfos-ídolos oculados de morfología femenina. Abrigo de Los Órganos de Despeñaperros I (Santa Elena, Jaén). Fotografía de El fotolog de Santa Elena (fololog.miarroba.es).
455
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
posible escena de danza (Cabré y Hernández 1914:32-34, lám. XI), hipótesis que ha resultado cuestionada en estudios posteriores (Grande 1987:159 y figura 68).Otro ejemplo significativo dentro de este apar-
tado sería el procedente del Abrigo de la Diosa (Jaén). En el centro de la composición pictórica se destaca la personificación que confiere su nombre a la estación: un ser de aspecto general antropomorfizado, con cabeza trilobulada –posible representación de un tocado o de algún tipo de adorno–, y brazos en cruz con las manos abiertas en abanico –su mano izquierda posee seis dedos, multiplicación de órganos que no resulta extraña en figuraciones de esta índole–.
El tronco presenta una anchura uniforme –¿tal vez alguna especie de túnica ceñida a juzgar por su aparente adaptación a la forma corporal?–, de modo que su extremo inferior acaba en seis “fle-cos” o “penachos” de trazo fino idéntico al que se emplea para la representación de los “dedos”. A la altura del cuello, bajo los brazos y sobre el busto se desarrollan series curvilíneas de pun-tuaciones que parecen enroscarse en torno a su cuerpo, a modo de “cuentas” de un largo collar (Figuras 11a y 11b).Hemos localizado otro ejemplo bastante simi-
lar, que se localiza geográficamente muy aleja-do del anterior, pero que presenta innegables
Figura 11a: Antropomorfo idoliforme de la Cueva de la Diosa (Cañones del río Eliche, Los Villares, Jaén). Fotografía del blog Conocer Jaén (rutas-imprescindibles.blogspot.com).
Figura 11b: Antropomorfo idoliforme de la Cueva de la Diosa (Cañones del río Eliche, Los Villares, Jaén). Calco aproximativo según el blog Conocer Jaén (ru-tasimprescindibles.blogspot.com).
456
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
elementos icónicos de contacto. Perteneciente al conjunto V del Abrigo del Ganado (Fresnedo Teverga, Asturias), se nos presenta como una figura antropomorfa de unos 21 cm de altu-ra, con gran cabeza esférica, coronada en este caso mediante un amplio tocado o penacho; el tronco es considerablemente ancho, y de forma rectangular, interpretándose su volumen como un holgado sayal o túnica que cubre su cuerpo hasta los pies; los brazos se abren en cruz, deta-llándose las manos, especialmente la derecha, con cierta precisión. También aquí una orla de gruesos puntos rodea a la figura, excluyendo el tocado. Bajo este personaje vemos otro simi-lar, si bien de dimensiones más reducidas, con indicación de las piernas, y sin la orla de puntos que individualiza a la superior (Figura 12). El tamaño de esta última, su posición dominante en la composición y los detalles descritos pa-recen estar destinados a realzar la importancia
del personaje, como indicaron Manuel Mallo y Manuel Pérez (1970-1971:121-122 y 135, figura 14), confiriéndole un rango especial de antropo-morfismo que podría delatar algún tipo de culto de naturaleza idolátrica.También aspecto de idoliforme, pero bastante
más afín a las pictografías lineales propias del esquematismo clásico, posee la figura de gran tamaño conservada en el Abrigo del Amanecer, en el complejo rupestre de la sierra de Santa Catalina (Serradilla, Cáceres). Posee un gran eje vertical central del que surgen dos largos pares de brazos rectos con una inclinación hacia abajo más o menos marcada, así como dos piernas cortas en relación con las extremidades superio-res, también en forma de “V” abierta invertida.
Figura 12: Antropomorfo del conjunto V del Abrigo del Ganado (Fresnedo Teverga, Astur-ias). Fotografía de Teverga Turismo.
Figura 13: Ídolo antropomorfizado del Abrigo del Amanecer (Sierra de Santa Catalina, Serradilla, Cáceres). Calco según el Colectivo Barbaón.
457
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
La cabeza y el sexo masculino vienen determi-nados por la prolongación del eje más arriba o más abajo del arranque de estas extremidades. El motivo se completa con sendos pares de pun-tuaciones a ambos lados del eje corporal, situa-das a la altura de la cabeza y en el corto espacio que resta entre los dos pares de brazos, y con unos finos apéndices que surgen de los extre-mos de los cuatro brazos, con una morfología a medio camino entre posibles “dedos” y ramifi-caciones de carácter arborescente (Figura 13).Resulta difícil discernir si nos encontramos
ante la representación de determinados perso-najes heroicos o sobrenaturales, o bien simple-mente ante personas instaladas en el interior de sus “viviendas”, al observar a ciertas figuras antropomorfas esquemáticas “cobijadas” bajo “estructuras” a modo de cubierta arquitectónica o protección. Algunas de estas pictografías tam-bién extienden sus brazos, y muestran abiertas sus grandes manos: un caso carente de paralelos es el de la figura humana perfilada con toda claridad en el contorno de su parte superior con-servada en el Cantal Chico (Málaga), interpre-tada por Breuil y Burkitt (1929, II:82) como una clara personificación situada bajo una estructura que podría constituir el techo de una vivienda (Figura 14), tal vez, en opinión de los citados autores, un “autorretrato” del propio creador de la pintura ubicado bajo la cavidad que le sirve de cobijo, idea que se sustenta en el hallazgo de cultura material como industria lítica, cerámica y moluscos en el interior de la covacha. Tam-bién en la roca 2 de la estación de la Virgen del Castillo (Chillón, Ciudad Real) se visualizan al menos dos casos de antropomorfos propios de este enclave (tronco de cierto grosor, con piernas ligeramente abiertas, pequeña cabeza a modo de protuberancia redondeada, y los brazos extendi-dos en horizontal, rematados en densos cúmulos de dedos que conforman, una vez más, grandes manos) situados bajo armazones tectiformes o escaleriformes que bien podrían identificarse con posibles cabañas o viviendas (Nota 13).Si bien no claramente asociada a figuras de
ídolos, la representación de la mano puede igualmente hacerse palpable en algún episodio de fuertes connotaciones rituales: así sucede en el Solapo del Águila (Segovia), en el grupo 20, donde, como describe Mª Rosario Lucas Pellicer (1990:203-204 y 206, figura 7), en presencia de un motivo ramiforme y de una figura solar, un hombre –con tocado corniforme– y una mujer –con tocado horizontal tipo “montera”– unen sus manos en lo que la citada investigadora considera que es un gesto alusivo a la “unión fecundante” (Figura 15). También algún tipo de pasaje ceremonial parece representar el gru-po de antropomorfos conservado en el abrigo pequeño del Puerto de Malas Cabras (Sierra Gragera, Mérida). En este conjunto sobresale una figura ancoriforme, con indicación de am-bas piernas, también curvadas, y cabeza, con un trazo semicircular sobre ella –¿casco? (Nota 14) ¿tocado?–, cuyos brazos acaban respectiva-mente en tres apéndices a modo de dedos. Ortiz Macías (1997:165 y 170-171; cf. Breuil 1933-1935, II:143-144) considera que esta composición podría estar representando una escena de doble
Figura 14: Figura humana perfilada bajo una estruc-tura en la Cueva del Cantal Chico (Rincón de la Victoria, Málaga). Calco por Henri Breuil y M. C. Burkitt (Acosta 1968: 96).
458
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
significado: una posible escenificación del con-cepto de sometimiento o preponderancia socio-política, que vendría marcada por el aparente protagonismo de la figura indicada y la situada más a la derecha –esta última caracterizada con una especie de “tocado de cuernos”, de una de cuyas manos surge un trazo fino ondulado que parece conectar con los genitales de otro antro-pomorfo, y que ha sido interpretado como un posible látigo– como motivos centrales, perso-nificaciones de la idea de poder. El resto de los motivos representaría al grupo de individuos
dominados, o socialmente inferiores. Pero de igual modo, en opinión de esta investigadora, podríamos encontrarnos ante una escena con marcado carácter masculino: un posible rito fáli-co (Nota 15), si tenemos en cuenta tanto la dispo-sición de las figuras y su contexto general, como los detalles sexuales que hemos destacado: dos de los antropomorfos presentan con claridad su miembro viril.2) De igual modo podemos encontrar la indi-
cación de dedos en figuras antropomorfas que también suelen presentar ciertos rasgos sobresa-lientes o distintivos –tamaño o grosor mayores que los de las figuras de su entorno, tipologías extrañas a la habituales en el ciclo esquemático, situación en lugares destacados de composicio-nes, normalmente formadas por agrupaciones de figuras humanas asociadas a animales, ya sea por su posición central o predominante…–, que parecen conferir a estas personalidades una naturaleza superior a la del resto por su fuerza o autoridad –líderes, héroes de su particular legendario (Nota 16)–, o, tal vez, sobrenatural –determinadas divinidades, tal vez vinculadas a la caza o al pastoreo-. Resulta curioso que esta tipología –que responde a la denominación genérica de “grandes manos”–, resulte, como han puesto de manifiesto Mila Simões y Anabela Borralheiro (2008:102), tan escasa en la Penínsu-la Ibérica, donde ambas investigadoras reducen prácticamente su presencia a diversos ídolos y estelas –mencionan la estela-guijarro de Granja del Toriñuelo (Jerez de los Caballeros, Badajoz), o las estelas de Magacela y de Torrejón el Rubio 3–, sea, sin embargo, relativamente frecuente en otros contextos europeos, aunque ya dentro de un marco cultural de representaciones fechables en momentos más recientes como la Edad del Hierro: es el caso, por ejemplo, de los grabados alpinos de Valcamónica (Lombardía, Italia) o Monte Bego, Valle de las Maravillas, próximo a Niza, Francia, así como en Bohuslän (Suecia). Umberto Sansoni (1983) propuso una interpre-tación para estas figuras de “grandes manos”, indicando que por regla general parecen consti-
Figura 15: Posible ceremonia ¿marital? en el grupo 20 del Solapo del Águila (Villaseca, Segovia). Calco según Lucas Pellicer (Lucas 1990:204).
459
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
tuirse en motivos dominantes, adquiriendo unas considerables dimensiones y ubicándose en lugares destacados de la escena en la que apa-recen representadas. Estos personajes parecen poseer poderes extraordinarios, no sólo físicos, sino tal vez sobrenaturales. En este sentido, son en ocasiones figuras híbridas (hombre-animal) o claramente “no humanas”. En escenas como por ejemplo la de Ceretto di Cemmo, roca 28, en Valcamónica (Anati 1987:98) parece existir una metamorfosis asociada a la presencia de un per-sonaje con manos exageradas. La representación desproporcionada de la mano puede por tanto constituir un símbolo, no sólo de importancia social –el guerrero más valiente–, sino también iniciático o místico –el sacerdote, o chamán-.Expresivo ejemplo de esta modalidad den-
tro de la pintura esquemática peninsular es el conservado en el panel principal de Bacinete VII o Gran Abrigo (Los Barrios, Cádiz), lugar conocido desde los primeros momentos de la investigación (Breuil y Burkitt 1929; Cabré y Hernández 1914). El personaje central de la composición, situado en medio de un rebaño de animales y otros motivos humanos más esque-
máticos, y próximo a otras figuras armadas con lo que parecen hachas, es conocido popu-larmente como el “Gigante”, y responde a una concepción seminaturalista de la figura humana, resaltada además por determinados rasgos cro-máticos –se encuentra pintada en una tonalidad violeta de poca intensidad, con sus bordes bien definidos–, que eleva sus brazos con los cinco dedos de las enormes manos abiertas en forma de estrella. Posee además una cabeza pequeña, y un torso robusto representado de frente, con las caderas muy estrechas y las piernas vistas de perfil, conforme al modelo representativo de distorsión anatómica de la figura humana carac-terístico de la plástica del antiguo Egipto (Figura 16). Son todos ellos detalles que evidencian el carácter predominante de su función o significa-do dentro de la compleja escena.Un ejemplo similar lo encontramos en una de
las composiciones pintadas de la Cueva del Pla-to (Otiñar, Jaén). En el establecido como grupo 2 puede apreciarse un conjunto de figuras huma-nas, de diferentes tipologías formales, asociadas, de nuevo, a un “rebaño” de animales cuadrúpe-dos. Uno de los antropomorfos, situado en este
Figura 16: Escena del “Gigante” en el panel principal del abrigo de Bacinete VII o Gran Abrigo (Los Barrios, Cádiz). Fotografía de Solís Delgado (Solís 2009: 347).
460
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
caso en el extremo izquierdo de la composición, realizado con trazo grueso y singularizado por sus considerables dimensiones, se sitúa muy próximo a los mencionados animales, y extiende el brazo derecho mostrando una gran mano de tres dedos, en una composición que inevitable-mente nos remite a la anteriormente comentada de El Bacinete (Figura 17). También el grupo 3 de la mencionada estación presenta un abi-garrado cúmulo de antropomorfos, uno de los cuales extiende hacia lo alto ambos brazos con indicación de los cinco dedos en trazo muy fino y cuidado.Dentro de la categoría de personajes que ve-
nimos analizando, observamos igualmente la representación explícita de las manos en de-
terminados antropomorfos armados con arcos, sugiriendo de este modo, desde su frontalidad y estatismo, la práctica de la caza o, tal vez, alguna escena de combate. Es el caso del gran arquero cruciforme del panel I de la cueva-sima de La Serreta (Cañón de Los Almadenes, Cieza, Murcia), que se destaca sobre las demás repre-sentaciones de antropomorfos por sus consi-derables dimensiones, su trazo engrosado y su tratamiento de carácter seminaturalista –el arco posee un detallismo inusual en representaciones de este tipo–, con los dedos, cortos y abiertos, detallados en pies y manos (Salmerón 1999:141-142) (Figura 18). Aquí también podrían incluirse dos personajes del abrigo de Benirrama (río Gallinera, Alicante), configurados mediante un
Figura 17: Escena del grupo dos de la Cueva del Plato (Otiñar, Jaén). Fotografía de Francisco Miguel Merino Laguna.
461
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
trazo vertical a modo de cuerpo, cabeza trian-gular con su vértice hacia abajo –los lados del triángulo presentan cierta curvatura cóncava, especialmente marcada en los lados superio-res–, piernas abiertas en “V” invertida con leves indicaciones de los pies y del sexo masculino, y brazos rectos: el primero de ellos, algo más elevado y a la izquierda, sostiene un arco con su mano izquierda al tiempo que levanta el otro brazo hacia lo alto; el segundo ejemplar, situado más abajo, de tamaño algo mayor que el anterior, extiende sus brazos en diagonal hacia la parte inferior. En el extremo de todas estas extremidades se aprecia el ensanchamiento y dedos de unas manos perfectamente definidas
(Hernández, Ferrer y Catalá 1988, 2000:215-218). Algo similar ocurre –siempre y cuando conside-remos que es un “arco” el trazo fino semicircular que cruza diagonalmente el torso de esta figura (Acosta 1968:153, figura 49.13)– con el personaje del abrigo I de El Ratón (Helechosa de los Mon-tes, Badajoz). Es una curiosa representación, sor-prendentemente acéfala, que extiende sus bra-zos hacia ambos lados –tal vez su rasgo visual más llamativo sea precisamente la continuidad de sus brazos en forma de “S” inversa y recos-tada–, rematados con la representación de cinco apéndices o dedos en cada uno, que se abren en un expresivo abanico; presenta en los pies dedos de similar diseño a los de las manos, rasgo que
Figura 18: Composición con el gran arquero cruciforme y animales de estilo levantino del panel uno de la Cueva-sima de La Serreta, (Cañón de Los Almadenes, Cieza, Murcia). Fotografía de murciaturistica.es.
462
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
venimos apreciando en no pocas representacio-nes anteriores.Ya hemos indicado páginas atrás que también
en la roca 2 del abrigo de la Virgen del Castillo (Chillón, Ciudad Real) se define una de esas categorías originales de antropomorfos, asocia-das a un solo yacimiento, que puede incluirse dentro del tipo de “grandes manos” pues éstas, en el extremo de brazos que se extienden en horizontal a ambos lados a partir de cuerpos muy simplificados, presentan una vez más una total discordancia con respecto al volumen del cuerpo. En un par de casos no se desarrollan los brazos en longitud, con lo que las enormes ma-nos surgen prácticamente del torso de la figura,
adquiriendo un aspecto más parecido al de unas “alas” que al de haces de dedos.Otro conjunto de evidente interés dentro del
tema que nos ocupa es el formado por algunas pinturas de Peña Piñera, en Sésamo (Vega de Espinareda, León) (Gutiérrez y Avelló 1986), enclave donde se concentra un número inusual de antropomorfos con indicación de los dedos. Éstos, además, responden a dos tipos formales claramente diferenciados: el primero –conjunto H, panel b, figs. B1 y b2– sigue un modelo ya visto en agrupaciones anteriores: cuerpo de tra-zo grueso, en este caso dotado de cierta volume-tría anatómica, cabeza circular bien diferenciada con aparentes adornos personales o peinado, piernas en ángulo y brazos extendidos hacia ambos lados, doblados por los codos, y manos abiertas con 3 o 4 dedos, actitud que les con-fiere cierta actitud dinámica, tal vez de danza (Gutiérrez y Avelló 1986:63) (Figura 19). Dos de estos antropomorfos parecían imponerse sobre una composición que ha desaparecido en casi su totalidad a causa de un gran desconchón en la roca. La otra tipología característica del lugar –conjunto B: panel a, figura a2; conjunto B: panel c, figura c1 (¿dedos de la mano derecha cono “huellas de pincel”?); conjunto C: panel b, tres figuras superiores b1, b2 y b3– consiste en un antropomorfo con brazos curvados hacia abajo, cabeza globular circular, con vacío central, torso a veces bien marcado, piernas en “V” invertida y dedos de las manos –y también de los pies– in-dicados mediante apéndices finos, realizados sin duda con un pincel o un instrumento de preci-sión. En el panel b del conjunto C vemos a tres antropomorfos con esta morfología –dos de ellos con los dedos indicados– situados sobre una aparente escena en la que, una vez más, con-curren zoomorfos y diversos tipos de antropo-morfos, aparentemente, a juzgar por su posición preeminente, dominando la composición (Figu-ra 20). Antropomorfos similares encontramos, aunque conservados en mal estado, en el grupo 2 del Solapo del Águila, en Segovia. Son cuatro figuras, que parecen componer sendas parejas
Figura 19: Antropomorfos del conjunto H, panel b, de Peña Piñera, en Sésamo (Vega de Espinareda, León) Calco según Gutiérrez González y Avelló Ávarez (Gutiérrez y Avelló 1986:lámina desplegable 2).
463
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
superpuestas en altura, con el tronco triangular, lo que permite marcar las caderas, así como la prolongación de sendas piernas prácticamente en paralelo, cabezas redondas de acusado tama-ño, y delgados brazos extendidos a ambos lados con manos de dos o tres dedos (Lucas 1971:125).De este repaso por la presencia de las manos
en el repertorio icónico esquemático peninsular, necesariamente rápido, panorámico y selectivo a causa de las lógicas limitaciones de extensión, podemos concluir que, al menos en la mayor parte de los casos que hemos tenido ocasión de
examinar, nos encontramos con que la presencia de esta parte de nuestra anatomía se hace pal-pable en figuras de las que emana una entidad singular, tanto por sus características formales (mayor tamaño, tendencia hacia unas formu-laciones seminaturalistas, mayor detallismo en su anatomía, indumentaria y atributos, rasgos que difieren de los tipos estandarizados de su mismo ciclo pictórico), como por el hecho de ocupar una posición destacada dentro del panel, o en relación con las figuras que le rodean. Tales impresiones resultan coincidentes con las que
Figura 20: Escena del conjunto C, panel b, de Peña Piñera, en Sésamo (Vega de Espinareda, León) Calco según Gutiérrez González y Avelló Ávarez (Gutiérrez y Avelló 1986:41).
464
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
podemos extraer del estudio de la figura huma-na en aquellas piezas mobiliares decoradas que cabe considerar coetáneas al arte rupestre esque-mático, tal y como nos proponemos argumentar en las siguientes líneas.
MANOS EN LAS REPRESENTACIONES DE ÍDOLOS Y ESTELAS DURANTE LA EDAD
DE LOS METALES.En efecto, en las manifestaciones plásticas
de arte mueble que se vienen fechando como contemporáneas a las pinturas rupestres es-quemáticas –ídolos y estelas del Calcolítico y Edad del Bronce–, encontramos igualmente ejemplos que parecen refrendar nuestra hipó-tesis: la concreción de las manos/dedos en las figuras humanas de estos horizontes culturales se encuentra íntimamente unida a la imagen de la divinidad –así sucede en las representaciones probablemente femeninas que aparecen gra-badas en los ídolos calcolíticos o en las estelas guijarro diademadas–, o bien se asocia a unas atribuciones de poder y control, tal y como pue-de constatarse con rotundidad en los personajes que forman parte del repertorio iconográfico de las estelas de guerrero masculinas o diademadas femeninas, cuya presencia se extiende funda-mentalmente por el suroeste peninsular. Vamos a analizar con más detalle esta circunstancia.Dentro de la enorme variedad formal y ma-
terial de todas aquellas piezas muebles que se engloban bajo el término genérico de ídolos calcolíticos, una categoría importante viene mar-cada por los denominados “oculados”. Ya sea en forma de placas, ya sea con un diseño cilíndrico o en “espátula”, ya sea con decoraciones sobre huesos de diversos formatos, todos estos ídolos cumplirían una función de amuletos o colgan-tes –al menos las placas que presentan uno o más orificios de suspensión–, si bien su presen-cia mayoritaria como ajuar en enterramientos megalíticos parece vincularlos especialmente a las prácticas religioso-funerarias del momento. Vienen considerándose, en consecuencia, como la prueba material de un pensamiento religioso
bastante complejo, probablemente de origen oriental; a la vista de la reiteración de atributos vinculados con el sexo femenino, estas piezas decoradas tienden a identificarse con la diosa de tradición megalítica, entidad polimorfa –pues su representación plástica oscila entre el ani-conismo, y las formas antropomorfas ricas en detalles– y omnipresente, protectora del difunto, o regeneradora de la vida. Entre sus signos más destacados se encuentra la enfatización de los grandes ojos radiados a manera de soles, los arcos superciliares muy marcados, los adornos o tatuajes faciales, la cabellera en series verticales de zig-zags y, en muchos casos, la representa-ción sintética de los adornos o el ropaje a base de esquemas geométricos en damero, triángulos o zig-zags. Su probable carácter sacro viene mar-cado por una eficaz combinación de la rígida abstracción del soporte de los ídolos con unos pocos detalles de apariencia humana, contraste que traduce de manera muy eficaz la idea de un ser superior que ha de inspirar respeto o temor.Entre estos detalles, que ratifican el carácter
antropomorfo de al menos una parte de estas re-presentaciones, además de los llamativos rasgos o adornos faciales que acabamos de enumerar, en algunos casos –no muchos–, encontramos igualmente la presencia de brazos con indica-ción evidente de los dedos. En ocasiones, la traducción visual de estas
extremidades responde a una configuración radicalmente elemental, mediante una doble incisión sencilla, recta o curvilínea, rematada en los dedos, representados también como trazos lineales simples; así puede apreciarse en diversos ídolos placa de origen esencialmente portugués: los procedentes de Idanha Nova, Barbacena –feligresía próxima a la localidad fronteriza de Elvas– (Almagro 1973:218, figuras 192 y 194), el conservado en el museo de Mar-vão, o las piezas recuperadas del Anta da Orta (Coudelaria de Alter) (De Oliveira 2006:112-113, 114-115, 116-117 y 146); existen, sin embargo, algunos ejemplares que presentan un carácter técnico considerablemente más elaborado,
465
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
con representación en cuidado relieve de estas extremidades superiores y sus prolongacio-nes dactilares: contamos con excelentes ejem-plares, también portugueses, procedentes de Montemor o Novo (Almagro 1973:219, figura 202, lám. XXXV) y de la ya mencionada Anta da Horta (De Oliveira 2006:112, 114, 116 y 142-143) (Figura 21), dotados de elegantes brazos y dedos estriados de suave recorrido sinuoso, o la conocida como Venus de Gavá –Museo de Gavá (Barcelona), esta última fechada en el Neolítico Medio–. En prácticamente todos estos casos, a la belleza plástica de las piezas deben sumarse unas más profundas connotaciones simbólicas, no sólo por su condición de presuntos retratos
de la divinidad: normalmente los brazos de es-tas figuras descienden sobre la superficie frontal de su torso, permitiendo depositar las manos sobre el vientre, o en algún caso, de forma muy explícita, sobre el pubis, perfectamente definido en su perfil triangular: ello sucede en los nota-bles ídolos hallados en el Dolmen de Guadancil (Garrovillas de Alconétar, Cáceres), hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, o en el Anta da Orta, notablemente similar al anterior (De Oliveira 2006:113, 115, 117 y 147) (Figura 22). Con este sencillo gesto se evidencia, además del género femenino atribuido a la representación, su presunta naturaleza de divinidad vinculada a los conceptos de procreación y/o fertilidad.Un planteamiento similar se detecta, a grandes
rasgos, en otro tipo de representación prehistó-
Figura 21: Ídolo placa oculado del Anta da Horta (Coude-laria de Alter, Portugal) (De Oliveira 2006:142).
Figura 22: Ídolo placa oculado del Anta da Horta (Coudelaria de Alter, Portugal) (De Oliveira 2006:147).
466
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
rica que parece aludir igualmente a una entidad de carácter femenino, probablemente heredera en sus aspectos iconográficos e ideológicos de la anterior neolítico-calcolítica: las estelas-guijarro diademadas. Pese al mal estado o fragmentación de muchas de estas piezas, en varias de ellas aún resulta posible distinguir con claridad sus distintos componentes icónicos. Como ha indi-cado Sebastián Celestino Pérez (2001:242), a la hora de representar estos sencillos dibujos ins-critos, el grabador parece haber tenido siempre muy claros cuáles eran los atributos simbólicos que debía transmitir a través de tales imágenes: diadema, collar y cinturón; respecto al resto de elementos, parece limitarse a dejar constancia de que quien los porta es una figura humana inter-pretada, como es lógico, conforme a unos deter-minados convencionalismos, aunque de forma significativamente homogénea si se tienen en cuenta las distancias geográficas que median entre algunos de los ejemplares hallados hasta el presente. Primitiva Bueno estableció en su momento (1984:605-618) una posible evolución de estas figuras a partir de los diferentes rasgos anatómicas, como el esquema facial en forma de “T” o la representación de manos y piernas, insistiendo así en la idea de que estos monu-mentos derivan de la representación del ídolo megalítico que, progresivamente, iría adquirien-do nuevos atributos a medida que experimenta un proceso de antropomorfización (con la incorpo-ración, por ejemplo, de brazos-manos y piernas-pies). Sin embargo frente a la postura de Bueno, que sitúa estas estelas dentro de un arte mega-lítico antropomorfo (Bueno 1990, 1991), cuyo origen derivaría de los ídolos-placa alentejanos, fundamentándose para ello en la presencia de los mencionados rasgos faciales, collares, cintu-ron y posibles alabardas, otros indicios parecen ir consolidando la idea de que estas piezas han de encuadrarse cronológicamente en el Bron-ce Final, como manifestaciones coetáneas a las estelas de guerrero (Nota 17). En el caso de estas estelas-guijarro, la presencia de las extremidades superiores resulta más frecuente proporcional-
mente que en los ídolos-placa de la Edad del Cobre. De las 23 estelas-guijarro recogidas en el catálogo de Sebastián Celestino (2001:243), en una quincena se constata la representación de brazos rematados en manos, plasmado todo ello de una forma extremadamente lineal y sumaria (Nota 18) (Figura 23), por lo que podemos con-cluir que este detalle anatómico constituye un elemento identificador, aunque en cierto modo secundario respecto a la presencia de la diade-ma y los característicos rasgos faciales comunes a todas ellas.Mucho más frecuente aún, numérica y porcen-
tualmente, resulta la representación de la mano
Figura 23: Estela-guijarro diademada de Ciudad Ro-drigo (Salamanca). Dibujo según Martín Almagro (Almagro 1972: 109).
467
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
en las figuras de los antropomorfos inscritas en las estelas de guerrero y las estelas diademadas femeninas del Bronce Final. Estas personifica-ciones grabadas responden a unos arquetipos gráficos muy próximos a figuraciones también presentes en la pintura esquemática: motivos de carácter estrictamente lineal, presentan el tronco corporal formado por un simple trazo vertical más o menos engrosado, en algunas ocasiones de forma amorcillada, del que surgen las dos piernas en ángulo (en ningún caso se eviden-cia el sexo masculino); la cabeza suele adquirir forma redondeada, con o sin indicación del cuello, y los brazos son representados como si estuvieran abiertos a ambos lados del cuerpo, de forma semicircular –son muy escasos los brazos rectos representados en diagonal descendente–, ya sea como curva continuada, o con un quiebro a la altura del codo, para prolongarse después hacia abajo, tipos muy difundidos en la pintura esquemática de los abrigos al aire libre. A estos esquemas básicos se pueden incorporar armas –espada a la cintura, casco…–, además de algún posible detalle del atuendo, en el caso de las figuraciones masculinas, y una diadema, cintu-rón, torques… e indicación de los pechos como sendas puntuaciones representadas bajo las axilas cuando se trata de las estelas diademadas o femeninas (Figuras 24 y 25). De los 93 ejempla-res de estelas que fueron catalogados por Sebas-tián Celestino en 2001, 62 de ellos muestran la figura humana –masculina o, en mucha menor medida, femenina–, y, de ellos, en 43 encontra-mos una clara indicación de los dedos (a los que deben sumarse tres ejemplares más en los que la mano constituye un simple engrosamiento de forma circular como remate del brazo (Nota 19), y una última estela, en la que la mano se representa mediante un quiebro en ángulo que también se produce en el extremo de los brazos (Nota 20)). De esta observación se puede deducir que la representación explícita de la mano es también un rasgo icónico característico de esta notable serie de piezas muebles, puesto que hace acto de presencia en un 75% de las estelas
conocidas con figuración humana.En cuanto a las técnicas de representación de
las manos con extensión de los dedos, podemos encontrar una sorprendente variedad de so-luciones en este tipo de estelas: en varias oca-siones se resuelven a modo de prolongaciones lineales que surgen directamente a partir de la “muñeca”, por lo que normalmente se disponen de forma radial, y adquieren la apariencia de
Figura 24: Estela de guerrero de Torrejón el Rubio III (Cáceres). Museo de Cáceres. Dibujo según Almagro Basch (Almagro 1966: 90).
468
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
manos totalmente abiertas en “estrella”; en otros ejemplos, se consigue una representación más naturalista: la mano adquiere cierto “volumen” al engrosarse progresivamente a partir del ante-brazo, lo que permite que los dedos se puedan desarrollar luego en paralelo, y no abiertos a partir de un punto común de arranque. En otros casos, se representa aprovechando el trazo recto del brazo, haciendo que los dedos surjan, como apéndices en paralelo, de uno de los lados en los extremos del mismo, adquiriendo una con-
figuración similar a la de un peine. En algunas estelas se observa, en fin, una doble técnica en la realización de brazos/manos: para los brazos se emplea un surco más profundo, resolviendo los dedos con incisiones más finas y menos profun-das que se añaden a sus extremos, de modo que a veces estos apéndices quedan como elementos exentos, separados del brazo. Los dedos de las manos oscilan en número entre los tres y los cin-co. Hay un ejemplar (Nota 21) en el que se adop-ta una doble fórmula: manos como protuberan-cias de forma redondeada, a las que se añaden cinco dedos como trazos muy finos, que adquie-ren el aspecto de apéndices espinosos. Existe, en fin, algún ejemplo en el que la figura humana hace clara ostentación de las manos, cuyos de-dos adquieren unas dimensiones especialmente remarcadas: así sucede en la estela hallada en las proximidades de Olivenza (Badajoz) (Nota 22), donde el guerrero extiende y eleva los brazos, quebrados por el codo, y abre los dedos, en una actitud muy similar a la que contemplamos en el “Gigante” del conjunto rupestre andaluz del Bacinete.La crítica considera de manera generalizada
que los personajes representados en las estelas son miembros de las élites locales del momen-to, herederos de una jerarquía ancestral que se caracterizaba por la posesión y exhibición de armas y otros objetos de prestigio, y que man-tuvieron el control de lugares estratégicos de la denominada “periferia tartésica”. Ello les permitiría ejercer una clara función económica a través de la aportación de mano de obra, y el control de las rutas comerciales hacia el interior de la Península para garantizar de este modo la estabilidad y el desarrollo económico de la sociedad tartésica. La pugna por controlar esos bienes de prestigio incidirá en la jerarquización de la sociedad, y en el aumento de poder de esas élites (Celestino 2001:312ss). Por tanto, entre los rasgos que han de definir gráficamente las atribuciones de poder y autoridad de estos per-sonajes socialmente preponderantes se encontra-rían, además de la presencia de las armas y los
Figura 25: Estela diademada de La Moraleja (Capilla, Badajoz). Fotografía de Vicente Novillo. Gentileza del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
469
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
restantes objetos de ajuar/prestigio, unas manos perfectamente trazadas y visibles.
A MODO DE CONCLUSIÓN.Del análisis de la plasmación explícita de las
manos/dedos en el repertorio de motivos antro-pomorfos o humanoides en el ciclo esquemático típico de la Península Ibérica, pueden deducirse diversas conclusiones que ya hemos ido apun-tando a lo largo de las páginas precedentes. En primer lugar, resulta evidente que la presencia de manos en el arte esquemático peninsular, ya se representen de manera autónoma o integra-das en una figura humana, es un fenómeno poco frecuente, tal vez por el hecho de que la extrema economía de medios gráficos a la que se recurre en la elaboración de este tipo de pictografías hace innecesaria la presencia de tales detalles anatómicos. Sin embargo, las características morfológicas de los personajes en los que se incluye la representación de las manos, y su con-texto temático o escenográfico inmediato, nos induce a pensar que la plasmación evidente de las manos se omite en la mayoría de los antro-pomorfos esquemáticos, no por simples razones de comodidad o inmediatez, sino por el hecho de que se “reservan” para determinadas figuras con unos rasgos especiales ya que, del análisis de las distintas representaciones que hemos llevado a cabo, se deduce que manos y apéndi-ces dactilares constituye un atributo/símbolo que parece conferir determinadas propiedades de poder físico o sobrenatural a las personifi-caciones que las ostentan. Parece demostrado que estos órganos aparecen en antropomorfos de rasgos singulares en relación con el reperto-rio convencional de motivos-tipo, dándose en representaciones que responden a unas tipolo-gías humanas dotadas de mayor naturalismo o detallismo tanto anatómico como en su aparente indumentaria y adornos. Podría pensarse, en este sentido, que la inclusión de las manos cons-tituye un rasgo lógico y natural si lo que se pre-tende es proporcionar un aspecto general más realista a estas figuras; sin embargo, las grandes
dimensiones que suelen alcanzar estas manos en relación al resto del cuerpo, y la manera en que se exhiben con los brazos extendidos o elevados hacia lo alto, nos sugieren que la finalidad de éstas va más allá de la simple representación naturalista (como sí podría afirmarse, sin embar-go, para la aparición de manos en los personajes del ciclo levantino). También podría aducirse en contra de estas reflexiones que las manos son de grandes dimensiones por el hecho de que el artista utiliza para ejecutarlas el mismo trazo empleado en el cuerpo o extremidades del mismo pictograma, con lo cual, inevitablemente, el resultado va a ser absolutamente despropor-cionado. Pero el hecho de que en muchas oca-siones se utilice una técnica diferente, o un trazo bastante más fino para los apéndices dactilares, que, sin embargo, siguen adquiriendo un evi-dente protagonismo, podría igualmente contra-decir aquel argumento. Por tanto, entendemos que la incorporación de estos elementos anató-micos digitales responde a motivaciones signifi-cativas o simbólicas muy concretas, que podrían sintetizarse en dos principales:
1) La plasmación plástica de ídolos de aspecto humanizado, o de personajes vinculados a al-gún tipo de rito o ceremonial de carácter sagra-do o mágico –brujos, chamanes, sacerdotisas, orantes…–, en los que la presencia de las manos resulta de especial importancia como atribu-to, expresión o instrumento de sus facultades sobrenaturales. Esta idea parece expresarse del mismo modo, como pudimos comprobar, en las representaciones de naturaleza esencialmente femenina que hacen acto de presencia en piezas muebles como los ídolos o las estelas-guijarro, que se llevan a cabo dentro de los mismos horizontes culturales, y en espacios geográficos compartidos con aquéllos en los que se desarro-lla la pintura esquemática.
2) La representación de personajes, ya sean reales o míticos, caracterizados por su fuerza o poder –no en pocas ocasiones aparecen armados
470
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
o portando ciertos objetos–, tal vez héroes de sus tradiciones orales, tal vez líderes o jefes locales de sus comunidades, cuyas grandes dimensio-nes, cuya actitud o cuya posición dominante en los grupos de animales u hombres en los que se insertan, permiten intuir que sus “grandes manos”, en consonancia con el simbolismo pri-mitivo de estos órganos, es un atributo más de dominio o control. Ello se evidencia claramente en la abundante presencia de estas extremidades en las representaciones de los “guerreros” de las estelas del Bronce Final, retratos simplificados de personajes que, como ya indicamos, ejercie-ron un importante control político y económico sobre las rutas comerciales que garantizaban el adecuado abastecimiento de Tartesos.
Este trabajo no deja de ser una primera aproxi-mación panorámica a la presencia de las manos en el arte esquemático ibérico, pero creemos que abre unas prometedoras perspectivas de trabajo e investigación que podrían proporcionar en el futuro interesantes datos acerca de las siempre problemáticas funciones y significación de este fascinante imaginario pictográfico de nuestra Prehistoria reciente.
NOTAS AL PIE1: Ya Pilar Acosta (1968:26) habló de posibles
esquematizaciones humanas “extraordinaria-mente distantes de la realidad y sin embargo fácilmente comprensibles si se establece una hipotética derivación tipológica a partir de las formas más naturalistas”.
2: Se trata de un sistema intuitivo de deno-minación, basado en las analogías o parecido formal con otros objetos o elementos conocidos o familiares. Por ejemplo, “ancoriforme”, por la similitud con un áncora o ancla invertida, “ra-miforme” por recordar a las ramas de un árbol que surgen del tronco, etc. Es por esta razón que la propuesta resultó ampliamente aceptada.
3: Existe una tendencia generalizada a “sacra-lizar” aquellas formas humanas en las que se observa una aparente multiplicación o exagera-ción de sus extremidades, muy probablemente al entenderse este rasgo como adscripción a la figura de ciertas propiedades “sobrenaturales”. Sobre ello volveremos en seguida.
4: Existen motivos de similar tipología, pero que presentan doble círculo; es por ello, y por otros detalles complementarios, que se suelen interpretar, una vez más, como “ídolos”.
5: En alguno de los ejemplos, de las cabezas de los personajes surgen pequeñas líneas radiales, así como de las extremidades, en las que nacen idénticos trazos perpendiculares.
6: De acuerdo con Jean Guilaine (1994:374-376), el icono del orante se relaciona con la más antigua tradición icónica del Neolítico medite-rráneo, donde se consideran representaciones femeninas de diosas o sacerdotisas. Añade Hernández (2009: 68) que, si bien en los grandes antropomorfos macro-esquemáticos no se indi-ca el sexo, podría interpretarse como femenina la del abrigo VIII del Pla de Petracos, y tal vez una figura geminada del Barranc de l’Infern –las piernas abiertas y dobladas hacia arriba se aso-cian tradicionalmente con imágenes femeninas en el trance del parto–, en el marco de la habi-tual vinculación de lo femenino con la fertilidad de tierras y personas. Recordemos la incisión de cardium edule en la indicada representación cerámica.
7: Incluye este conjunto tres figuraciones forma-das por un trazo vertical e indicación de la cabe-za, formada por la prolongación del tronco más allá de las extremidades superiores; las piernas suelen ser cortas, en “V” invertida, en tanto los brazos se desarrollan con una longitud exagera-da, doblados por el codo para proyectarse hacia lo alto; éstos incorporan en los extremos unos dedos también muy largos y abiertos en abanico
471
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
(González 2000:52-53 y 194; Del Rey y Grande 1995:35-37).
8: De acuerdo con Martí Mas Cornellá (2000:352), en esta estación se han documentado hasta siete manos impresas, correspondientes a personas adultas, a excepción de una, que pare-ce de niño.
9: Otra posible impronta, más dudosa, se lo-caliza en Fuente de Selva Pascuala (Villar del Humo, Cuenca) (Romero 2004:146-147).
10: Se trata del grupo tres, en el abrigo uno de la vertiente sur de la Sierra de San Serván, con dos manos en positivo: una formada por la palma de la mano y seis dedos, y otra que presenta cinco dedos –o mejor, las yemas de los dedos–, y que pierde la forma de la mano al alargarse excesi-vamente hasta unos 25,5 cm de longitud. En el abrigo dos de la misma serranía se encuentran otras tres manos en positivo, una de las cuales, con cinco dedos perfectamente diferenciados, se prolonga hacia abajo unos 28 cms, como sucedía en el abrigo uno. Finalmente, en el abrigo 15, se localiza otra mano en positivo perfectamente definida, con cinco dedos bien conformados.
11: Un ejemplo bien conocido sería la figura de-nominada “El Brujo”, del abrigo de Los Letreros (Vélez Málaga, Almería), divulgado esencial-mente a través del calco de Breuil, pues en la actualidad se encuentra bastante deteriorado: antropomorfo de considerables dimensiones, y fisonomía seminaturalista en su volumetría ana-tómica, presenta falo, dos largos cuernos-ante-nas que se curvan hacia ambos lados, en uno de cuyos extremos se representa una protuberancia similar al capullo de una flor –que normalmente se identifica con un “corazón”–; sujeta en am-bas manos –una extendida hacia abajo, y la otra doblada hacia arriba– lo que parecen ser sendas hoces. Ambas manos aparecen claramente repre-sentadas mediante un engrosamiento. También en este apartado podría mencionarse otro ejem-
plar procedente del célebre conjunto de figuras humanas del abrigo de Peña Escrita (Fuencalien-te, Ciudad Real), donde, uno de los antropomor-fos característicos de esta estación –con cabeza/tocado en forma de triángulo con el vértice hacia abajo, o bien como un trazo horizontal, brazos y piernas hacia abajo, y adscripción sexual mas-culina–, incluido en el panel dos, presenta en los extremos de sus brazos un sensible incremento del grosor del trazo, sencillos ensanchamientos que, sin mayor detalle, hacen la función de “ma-nos” (Caballero 1983, II:80).
12: La orientación de los dedos de los pies hacia la derecha sugiere una clara direccionalidad para estas figuras. Baldellou insiste en la rareza de tales indicaciones somáticas detalladas en los antropomorfos esquemáticos.
13: El calco de estas figuras se localiza en la obra citada de Caballero Klink (1983, II:plano 8).
14: Pilar Acosta (1968:147-148) incide en que pueda tratarse de la cimera de un casco orienta-lizante en perspectiva torcida, similar al repre-sentado en la estela de guerrero de Cabeza del Buey, también de la provincia de Badajoz.
15: Pilar Acosta (1968:161) matiza que tal vez se trate de un rito de iniciación sexual, formado por la combinación de personajes masculinos y un símbolo femenino, todo ello presidido acti-vamente por el “sacerdote” o “mago” –antropo-morfo de grandes cuernos–.
16: Existe una escena en las pinturas del ya men-cionado Solapo del Águila, dentro del grupo 10, de una pareja de personajes, algo confusa, pero en la que Lucas Pellicer (1990:203, figura 6) cree ver un enfrentamiento entre dos “hombrecillos” de mediano tamaño, que se sitúan uno encima del otro para combatir a un ser “gigantesco”. El “gigante”, que posee un robusto cuerpo relleno de pigmento, extiende sus brazos hacia lo alto.
472
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
En el brazo izquierdo presenta una mano forma-da por dos grandes dedos, tal vez para expresar visualmente su fuerza en la lucha.
17: En un trabajo reciente de Maria João Santos (2009:26-27), esta investigadora incide en la fragilidad de la vinculación de estos monumen-tos a un marco cronológico calcolítico en base a los eventuales artefactos figurados a la vista de su escaso número y sumariedad, factores que impiden certezas interpretativas; también, en opinión de esta autora, deben ser descartadas las similitudes de estas estelas con la estatuaria megalítica antropomorfa como criterio de ads-cripción cronológica, pues “una cosa es admitir la pervivencia de determinados cánones simbó-licos naturalmente anclados en tradiciones cul-turales anteriores, y otra cosa sería suponer que estas imágenes tuvieron el mismo significado durante milenios”. Aduce como prueba de esta incompatibilidad la aparición de un elemento como la diadema, ausente en las figuraciones anteriores. Concluye por tanto que las estelas diademadas, dentro de sus variantes y posible evolución, serían claramente contemporáneas a las estelas básicas de guerrero.
18: De éstas, al menos cuatro muestran también piernas con pies, en dos casos con indicación clara de los dedos descalzos.
19: Nº 21: Zarza de Montánchez (Cáceres); nº 36, Esparragosa de Lares (Badajoz); nº 57: El Viso IV (Badajoz); los números corresponden al catálogo incluido al final del libro de Sebastián Celestino Pérez (2001:347, 369 y 370).
20: Nº 70: Carmona (Sevilla); el número corres-ponde al catálogo incluido al final del libro de Sebastián Celestino Pérez (2001:415). A modo de curiosidad, de las 48 estelas en las que los pies de los antropomorfos aparecen claramente indi-cados, o al menos individualizados del resto de la pierna, 12 muestran la representación de los dedos, evidenciando así que la figura se muestra
descalza. En los demás casos, los pies suelen ser un simple acodamiento en los extremos inferio-res de las piernas, o un engrosamiento de éstos. En algunos ejemplares, estos abultamientos o quiebros se dirigen simultáneamente en ambas direcciones, indicando por tanto una posición frontal; pero son también numerosos los casos en los que ambos pies se orientan en una mis-ma dirección, ya sea izquierda o derecha, con lo que está manifestando un posible movimiento o direccionalidad. Sería interesante tratar de indagar la razón de que estos poderosos señores se representen “descalzos”.
21: Nº 72: Burguillos (Sevilla); el número corres-ponde al catálogo incluido al final del libro de Sebastián Celestino Pérez (2001:419).
22: Nº 65 en el catálogo de Sebastián Celestino (2001:409).
BIBLIOGRAFÍA CITADAAcosta, Pilar1968 La pintura rupestre esquemática en España. Me-morias del Seminario de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Salamanca, nº 1. Universidad de Salamanca, Salamanca.
1983 Técnicas, estilo, temática y tipología en la pintura rupestre esquemática hispana. Zephyrus 36: 13-25.
Almagro Basch, Martín 1966 Las estelas decoradas del suroeste peninsular. Bibliotheca Praehistorica Hispana, vol. VIII. CSIC, Madrid.
1972 Los ídolos y la estela decorada de Hernán Pérez (Cáceres) y el ídolo estela de Tabuyo del Monte (León). Trabajos de Prehistoria, 29: 83-124.
Almagro Gorbea, Mª José 1973 Los ídolos del Bronce I hispano. Bibliotheca Prae-historica Hispana, vol. XII. CSIC, Madrid.
Alonso Tejada, Anna y Alexandre Grimal Navarro1993 La mujer en el arte de los cazadores epipale-olíticos. Gala 2: 11-50.
473
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
Anati, Emmanuel 1987 Valcamonica: 10000 anni di storia. Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
Baldellou, Vicente1987 Arte rupestre en la región pirenaica. En Arte rupestre en España (nº especial de la Revista de Arque-ología), pp. 66-77. Zugarto Ediciones, Madrid.
Ballet, Françoise y Philippe Raffaelli1993 Les gravures rupestres anthropomorphes de Savoie: évolution de la représentation humaine du Néolithique à l’Âge du Fer. Actas del 115 Congrès National des Sociétés savantes: Les representations humaines du Néolithique, pp. 181-196. Avignon-París.
Barroso Ruiz, Cecilio 1979-1980 Nuevas pinturas rupestres en Jimena de la Frontera (Cádiz): Abrigo de la Laja Alta. Zephyrus 30-31: 23-42.
Bécares Pérez, Julián 1974 Nuevas pinturas en Las Batuecas: El Covacho del Pallón. Zephyrus 25: 281-294.
1987. Arte rupestre prehistórico en la Meseta. En Arte rupestre en España (nº especial de la Revista de Arque-ología), pp. 86-95. Zugarto Ediciones, Madrid.
Breuil, Henri 1933-1935 Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique. Imprimerie de Lagny/ Fondation Singer-Polignac, Lagny-sur-Marne (4 vols.).
Breuil, Henri y Miles C. Burkitt 1929 Rock Paintings of Southern Andalusia. A Descrip-tion of a Neolithic and Copper Age Art Group. Claren-don Press, Oxford.
Bueno Ramírez, Primitiva 1984 Estatuas-menhir y estelas antropomorfas en Extremadura. Revista de Estudios Extremeños 60: 605-618.
1990 Statues-menhires et stèles anthropomorphes de la Penínsule Ibérique. L’Anthropologie 94 (1): 85-110.
1991 Estatuas menhir y estelas antropomorfas en la Península Ibérica. La situación cultural de los ejem-plares salmantinos. En Del Paleolítico a la Historia, pp. 81-97. Museo de Salamanca/Junta de Castilla-León, Salamanca.
Caballero Klink, Alfonso 1983 La pintura rupestre esquemática de la vertiente sep-tentrional de Sierra Morena (provincia de Ciudad Real) y su contexto arqueológico. Col. Estudios y Mono-grafías nº 9. Museo de Ciudad Real, Ciudad Real.
Cabré, Juan y Eduardo Hernández Pacheco 1914 Avance al estudio de las pinturas prehistóricas del extremo sur de España. Trabajos de la comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas, nº 3. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.
Celestino Pérez, Sebastián 2001 Estelas de guerrero y estelas diademadas. La precol-onización y formación del mundo tartésico. Bellaterra, Barcelona.
Collado Giraldo, Hipólito2006 Arte rupestre del valle del Guadiana. El conjunto de grabados del Molino Manzánez (Alconchel - Cheles, Badajoz). Memorias de Odiana, nº 4. EDIA, Beja.
Collado Giraldo, Hipólito y J. Julio García Arranz 2012 Reassessment of Rock Art from post Palaeolith-ic Hunters-Gatherers Groups in the Iberian Penin-sula: the Pre-Schematic Rock Art. En The Levantine Question. Post-Palaeolithic Rock Art in the Iberian Peninsula, editado por J. Julio García, Hipólito Col-lado y George Nash, pp. 227-261. Archaeolingua Foundation, Budapest.
Costas Goberna, Fernando Javier y José Manuel Hidalgo Cuñarro
1995 La figura humana en los grabados rupestres pre-históricos del continente europeo. Asociación Arque-ológica Viguesa, Vigo.
Costas Goberna, Fernando Javier y Pablo Novoa Álvarez
1993 Los grabados rupestres de Galicia. Monografías del Museu Arqueoloxico de A Coruña, nº 6. Museu Arqueoloxico de A Coruña, La Coruña.
De Lumley, Henry1995 Le grandiose et le sacré. Gravures rupestres pro-tohistoriques et historiques de la región du Mont Bego. Édisud, Aix-en-Provence.
474
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
De Oliveira, Jorge2006 Património arqueológico da Coudelaria de Alter e as primeiras comunidades agropastoris. Edições Colibri/Universidade de Évora, Évora.
Del Rey, Luis Benito y Ramón Grande del Brío 1995 Petroglifos prehistóricos en la comarca de Las Hurdes (Cáceres). Simbolismo e interpretación. Librería Cervantes, Salamanca.
Ervedosa, Carlos 1990 As gravuras rupestres do Alto da Mão do Ho-men (Vila Real). En Homenagen a J. R. Dos Santos Júnior, edición dirigida por M. C. Rodrigues, vol. I, pp. 179-182. Instituto de Investigação Científica Tropical, Lisboa.
Freitas, A., M. Farinha dos Santos y J. M. F. Rolão1994. Noticia preliminar sobre Fraga das Passadas (Valpaços, Portugal). Zephyrus 47: 356.
Gómez Barrera, Juan Antonio 1992 Grabados rupestres postpaleolíticos del Alto Duero. Caja Salamanca/Museo Numantino, Soria.
1993. Arte rupestre prehistórico en la meseta castellano-leonesa. Junta de Castilla-León, Consejería de Cul-tura y Turismo, Valladolid.
González Cordero, Antonio 2000 Los grabados postpaleolíticos altoextremeños. Su inserción en un marco cronológico. Trabajo de inves-tigación inédito, Área de Prehistoria, Facultad de Fi-losofía y Letras de la Universidad de Extremadura, Cáceres.
González Cordero, Antonio y Manuel de Alvarado Gonzalo
1993 Nuevas pinturas rupestres en Extremadura: pintura naturalista en el entramado esquemático de Las Villuercas (Cáceres): pintura naturalista en el entramado esquemático de Las Villuercas (Cáceres). Revista de Arqueología 143: 18-25.
Grande del Brío, Ramón1987 La pintura rupestre esquemática en el centro-oeste de España (Salamanca y Zamora). Ediciones de la Diputación de Salamanca, Salamanca.
Guilaine, Jean 1994 La Mer Partagée. La Méditerranée avant l’écriture 7000-2000 avant Jésus-Christ. Hachette, París.
Gutiérrez González, José Avelino y José Luis Avelló Álvarez
1986 Las pinturas rupestres esquemáticas de Sésamo, Vega de Espinareda (León). Ministerio de Cultura, Madrid.
Hernández Pérez, Mauro S. 2000 Sobre la religión neolítica. A propósito del Arte Macroesquemático. En Scripta in honorem Enrique A. Llobregat Conesa, editado por J. Soler Díaz, J. M. Olcina Doménech y R. Aznar Ruiz, pp. 137-155. Instituto Ali-cantino de Cultura Juan-Gil Albert, Alicante.
2003 Las imágenes en el Arte Macroesquemático. En Arqueología e Iconografía. Indagar en las imágenes (Ac-tas Del Coloquio Internacional celebrado en Roma 16-18 de Noviembre de 2001), editado por Trinidad Tortosa y Juan A. Santos, pp. 41-58. “L’Erma” di Bretschnei-der, Roma.
2009 Arte rupestre Postpaleolítico en el Arco Medi-terráneo de la Península Ibérica. Balance de 10 años de descubrimientos y estudios. En El arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, editado por J. A. López Mira, R. Martínez Valle y C. Matamoros de Villa, pp. 59-79. Generalitat Valenci-ana, Valencia.
2012 Definiendo un arte neolítico. Artes levantino, macroesquemático y esquemático en el Arco Medi-terráneo peninsular. En The Levantine Question. Post-Palaeolithic Rock Art in the Iberian Peninsula, editado por J. Julio García, Hipólito Collado y George Nash, pp. 145-165. Archaeolingua, Budapest.
Hernández Pérez, M. S., P. Ferrer i Marset, P. y E. Catalá Ferrer
1988 Arte rupestre en Alicante. Banco de Alicante/Fundación Banco Exterior, Alicante.
2000. L’Art Llevantí. Centre d’Estudis Contestans, Cocentaina.
João Santos, Maria2009 Estelas diademadas: revisión de criterios de clasificación. Herakleion 2: 26-27.
475
José Julio García Arranz and Hipolito Collado Giraldo
Jordá Cerdá, Francisco y José Alcácer Grau 1951 Las pinturas rupestres de Dos Aguas (Valencia). Servicio de Investigación Prehistórica (Trabajos varios 15), Valencia.
López Payer, Manuel y Miguel Soria Lerma1999 La cueva de Clarillo: (Quesada, Jaén): el enigma de unas manos impresas en la Prehistoria: patrimonio de la humanidad. Diputación Provincial de Jaén, Área de Cultura, Jaén.
Lucas Pellicer, María Rosario1971 Pinturas rupestres del Solapo del Águila (río Duratón, Segovia). Trabajos de Prehistoria 28 (Nueva Serie): 119-152.
1990 El santuario rupestre del Solapo del Águila (Villaseca, Segovia) y el barranco sagrado del Du-ratón. Zephyrus 43: 199-208.
Mallo Viesca, Manuel y Manuel Pérez Pérez1970-1971 Pinturas rupestres esquemáticas en Fresnedo Teverga (Asturias). Avance a su estudio. Zephyrus 21-22: 105-141.
Martí Oliver, B. y Mauro S. Hernández Pérez1988 El Neolític valencià. Art rupestre i cultura material. Diputació de Valencia/Servei d’Investigació Pre-històrica (S.I.P.), Valencia.
Mas Cornellá, Martí2000 Proyecto de investigación arqueológica “Las mani-festaciones rupestres prehistóricas de la zona gaditana”. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.
2007 Las Cuevas de los Ladrones o Pretinas (Bena-lup-Casas Viejas, Cádiz). De la iconología al arte, una auténtica action painting de un grupo de caza-dores recolectores. En Miscelánea en homenaje a Vic-toria Cabrera, editado por J. Manuel Maíllo Fernán-dez y Enrique Baquedano, vol. II, pp. 74-82. Zona Arqueológica, 7. Museo Arqueológico Regional/ Universidad Nacional de Educación a Distancia, Alcalá de Henares.
Ortiz Macías, Magdalena1997 Pintura rupestre esquemática al sur de la Comarca de Mérida. Departamento de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz.
Romero Saiz, Miguel 2004 El arte rupestre en la provincia de Cuenca. Una mi-rada desde el presente. Excma. Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca.
Salmerón Juan, Joaquín1993 (editado en 1999). La cueva-sima de La Serreta (Cieza) santuario de arte rupestre, hábitat neolítico y refugio tardorromano. Memorias de Arqueología 8: 140-154.
Sanchidrían Torti, José Luis 2001 Manual de arte prehistórico. Ariel, Barcelona.
Sansoni, Umberto 1983 Note sullo studio del simbolismo nell’arte rupestre. En Valcamonica Symposium III (1979), pp. 439-444. Edizioni del Centro, Capo di Ponte.
Simões de Abreu, Mila y Anabela Borralheiro Pereira
2008 As gravuras do Mão do Homen (Escariz, Freg-uesia de Adoufe, Vila Real). Arkeos. Perspectivas em diálogo 24: 97-110.
Solís Delgado, Mónica2009 Métodos digitales para la restauración-reco-strucción virtual aplicada al estudio del arte rup-estre. En El arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. 10 años en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, editado por J. A. López Mira, R. Martínez Valle y C. Matamoros de Villa, pp. 343-349. Generalitat Valenciana, Valencia.
Soria Lerma, Miguel y Manuel Gabriel López Payer1999 Los abrigos con arte rupestre levantino de la Sierra de Segura Patrimonio de la Humanidad. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla.
Soria Lerma, Miguel, Manuel Gabriel López Payer y Domingo Zorrilla Lumbreras
2012 El arte rupestre levantino en Andalucía. Nue-vas aportaciones. En The Levantine Question. Post-Palaeolithic Rock Art in the Iberian Peninsula, editado por J. Julio García, Hipólito Collado y George Nash, pp. 299-322. Archaeolingua, Budapest.
476
Reflections on the Presence/Absence of Hands in the Anthropomorphic Figures of the Schematic Rock Art Style of the Iberian Peninsula.Reflexiones Sobre la Presencia/Ausencia de las Manos en las Figuras Antropomorfas del Estilo Rupestre Esquemático de la Península Ibérica.
Varela Gomes, Mario, Rosa Varela Gomes y Manuel Farinha dos Santos
1983 O santuario exterior do Escoural. Sector NE (Montemor o Novo, Évora). Zephyrus 36: 287-307.
Keywords: Schematic rock painting, Iberian Peninsula, hands, anthropomorphs, stelae, idols.Palabras clave: pintura esquemática, Península
Ibérica, manos, antropomorfos, estelas, ídolos.