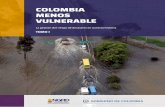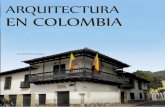Prolongation without Solution? Perspectives on War and Peace in Colombia/¿Prolongación sin...
-
Upload
uexternado -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Prolongation without Solution? Perspectives on War and Peace in Colombia/¿Prolongación sin...
universia eternao e colombia
prolongacin sin solucin?perspectivas sobre la guerra y la paz en colombia
e ua r o
b e c h a r a g m e z
c o o r i na o r ac a m i c o
¿Prolongación sin solución?: perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia / Juliana Aguilar Forero... [et al.]; coordinador académico Eduardo Bechara Gómez. – Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012.
559 p.: il., mapas.Incluye bibliografía. ISBN: 978958710819 4
1. Paz – Colombia 2. Solución de conflictos – Colombia 3. Violencia – Colombia 4. Conflicto armado – Colombia 5. Refugiados – Colombia I. Aguilar Forero, Juliana II. Bechara Gómez, Eduardo, coord. III. Universidad Externado de Colombia.
303.69 SCDD 21
Catalogación en la fuente – Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Septiembre de 2012
ISBN 978-958–710–819-4
© 2012, eduardo bechara gómez (coord.)© 2012, universia eternao e colombia Calle 12 n.º 1–17 Este, Bogotá Teléfono (571) 342 0288 [email protected] www.uexternado.edu.co Primera edición: septiembre de 2012
Imagen de cubierta: Cadalso de Carlos Alarcón, acrílico/carboncillo sobre lienzo, 165 x 180 cms.Diseño de cubierta: Departamento de PublicacionesComposición: Marco Fidel Robayo MoyaImpresión y encuadernación: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A. Tiraje: de 1 a 1.000 ejemplares
Impreso en ColombiaPrinted in Colombia
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.
juliana aguilar forerogerson ivn arias ortiz
euaro bechara gmezirene cabrera nossaanrea vila saa
camilo echana castillajulia paola garca zamora
sanra hincapi jimnezgabriela manrique rueagustavo nieto casasjuliana ramrez castellanosroco rubio serranojimena samper muozanglica torres quintero
c o n t e n i o
siglas 11
lista de figuras 16
lista de tablas 21
presentación
¿Prolongación sin solución?Perspectivas sobre la paz y la guerra en Colombia 23 Eduardo Bechara Gómez
primera parte. el conflicto armado en colombia: actores, escenarios y violencia
dinámicas generales
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para un balance 45 Camilo Echandía Castilla
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano 75 Irene Cabrera Nossa
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia 123 Camilo Echandía Castilla
dinámicas regionales
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia 161 Gustavo Nieto Casas
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá) 185 Gerson Iván Arias Ortiz
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006 215 Andrea Dávila Saad
9
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia10
dinámicas globales, dinámicas regionales: una perspectiva comparada
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada 269 Sandra Hincapié Jiménez
segunda parte. conflicto y sociedad
La relación entre sociedad civil y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano 307 Juliana Ramírez Castellanos
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial en los procesos de paz en Colombia 1978-2006 331 Jimena Samper Muñoz
Construyendo paz en Micoahumado, Sur de Bolívar, 2002-2005 377 Juliana Aguilar Forero
Políticas de seguridad y protección de los refugiados 415 Julia Paola García Zamora
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares 435 Angélica Torres Quintero
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia sobre su participación en el conflicto armado 467 Gabriela Manrique Rueda
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno uribe vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia 491 Rocío Rubio Serrano
referencias bibliográficas 509
los autores 555
11
s i g la s
11 de septiembre de 2001 11–Sacc Autodefensas Campesinas del Casanareaccu Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá acdegam Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medioacnur Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiadosacopi Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresasacvc Asociación Campesina del Valle del Río de Cimitarraai Amnistía Internacionalanaldex Asociación Nacional de Comercio Exteriorandi Asociación Nacional de Industrialesanep Asociación Nacional de Empresariosanuc Asociación Nacional de Usuarios Campesinosasd Acción sin Dañoasobancaria Asociación de Bancos y Entidades Financierasasocipaz Asociación Cívica para la Pazasocolflores Asociación Colombiana de Exportadores de Floresasodesamuba Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermejaasorvim Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medioauc Autodefensas Unidas de Colombiabacrim Bandas criminales emergentesbbva Banco Bilbao Vizcaya Argentariabc Bloque Centaurosbcb Bloque Central Bolívar bcn Bloque Cacique Nutibara bec Bloque Elmer Cárdenas bm Bloque Metro camacol Cámara Colombiana de la Construcciónccai Centro de Coordinación de Atención Integralccj Comisión Colombiana de Juristascda Collaborative for Development Action Inc.cdpmm Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio ce Comisión Europea
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia12
cgsb Coordinadora Guerrillera Simón Bolívarchs Commission on Human Securitycic Centro de Investigaciones Criminológicas cicolac Compañía Colombiana de Alimentos Lácteoscicr Comité Internacional de la Cruz Roja cidh Comisión Interamericana de Derechos Humanoscinep Centro de Investigación y Educación Popularcipe Centro de Investigaciones y Proyectos Especialescirefeca Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanoscodhes Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamientocnrr Comisión Nacional de Reparación y Reconciliaciónconfecámaras Confederación Colombiana de Cámaras de Comerciocredhos Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanoscric Concejo Regional Indígena del Caucacrs Coordinadora de Renovación Socialistacti Cuerpo Técnico de Investigacionescvr Comisión de la Verdad y la Reconciliación dane Departamento Administrativo Nacional de Estadísticadas Departamento Administrativo de Seguridaddnp Departamento Nacional de Planeacióndd.hh. Derechos Humanosdecas Defensa Civil Antisubversiva dih Derecho Internacional Humanitariodircote Dirección Contra el Terrorismoecaps Equipo Cristianos de Acción por la Pazecho European Community Humanitarian Aid Officeecopetrol Empresa Colombiana de Petróleos ecosoc Economic and Social Council ee.uu. Estados Unidoseh Espacio Humanitarioeln Ejército de Liberación Nacionalepl Ejército Popular de Liberaciónerpac Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombiafarc Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiafedegán Federación Nacional de Ganaderos
Siglas 13
fedesarrollo Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo fenalco Federación Nacional de Comerciantesff.mm. Fuerzas Militaresfinagro Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuariofip Fundación Ideas para la Pazfmln Frente Farabundo Martí de Liberación Nacionalfoncodes Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Socialftcc Fuerza de Tarea Conjunta del Caribeftst Fuerza de Tarea del Sur del Tolimafudra Fuerza de Despliegue Rápidogan Grupo de Autodefensas del Nordeste gein Grupo Especial de Inteligenciahpcmb Homicidios por cada cien mil habitantes icg International Crisis Groupicbf Instituto Colombiano de Bienestar Familiariepri Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionalesincora Instituto Colombiano de la Reforma Agrariaindepaz Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Pazipec Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil jac Juntas de Acción Comunalldpmm Laboratorio de Paz del Magdalena MedioM-19 Movimiento 19 de abrilmacogue Muerte a Comunistas y Guerrillerosmapp Misión de Apoyo al Proceso de Pazmas Muerte a Secuestradoresmce Movimiento Consultivo Empresarialmco Movimiento Cívico de Orientemdn Ministerio de Defensa Nacionalmrn Muerte a Revolucionarios del Nordestemrta Movimiento Revolucionario Tupac Amarúocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicoocn Organización Colombiana de Negritudesoea Organización de Estados Americanosofp Organización Femenina Popular
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia14
oit Organización Internacional del Trabajoolp Organización para la Liberación de Palestinaong Organización no Gubernamentalonu Organización de Naciones Unidasopi Observatorio de Paz Integralpahd Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizadopar Programa de Apoyo al Repoblamiento pbi Peace Brigades Internationalpcsd Política de Consolidación de la Seguridad Democráticapdpmm Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Mediopdsd Política de Defensa y Seguridad Democráticapgn Procuraduría General de la Naciónpla Pedro León Arboledaplanea Plan Estratégico de Antioquiapnud Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollopog Plan Operativo Globalpronaa Programa Nacional de Asistencia Alimentariaprt Partido Revolucionario de los Trabajadoresptk Partido de Trabajadores del Kurdistánrcp Rondas Campesinas Popularesrdc República Democrática del Congo redepaz Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerrarenamo Resistencia Nacional Mozambiqueña rpm Ruta Pacífica de Mujeresrsh Reporte de Seguridad Humanaru Reino Unidoruf Revolutionary United Frontsac Sociedad de Agricultores de Colombia sat Sistema de Alertas Tempranasctp Sociedad Civil que Trabaja por la Pazsimci Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitossin Servicio de Inteligencia Nacionalue Unión Europeaunfpa United Nations Population Fund unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infanciaunifem United Nations Development Fund for Women
Siglas 15
unodc United Nations Office on Drugs and Crimeup Unión Patrióticausaid United States Agency for International Developmentuso Unión Sindical Obreravallenpaz Corporación para el Desarrollo y la Paz del Suroccidente Colombianozd Zona de distenciónzrc Zona de rehabilitación y consolidación
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia16
f i g u r a s
Gráfico 2.1 Relación entre los combates de las ff.mm. y las acciones armadas de las farc (1987-2009) 53Gráfico 2.2 Acciones armadas más recurrentes por parte de las farc (1987-2009) 54Gráfico 2.3 Evolución del número de hombres de las farc (1964-2009) 54Gráfico 2.4 Comparación de los combates de las ff.mm. y las acciones de las farc (Último año del gobierno uribe vélez/Primer año del gobierno santos calderón) 72Mapas 2.1A y 2.1B Territorialidad de las farc y balance del conflicto armado (1990-1998) 51Mapas 2.1C y 2.1D Territorialidad de las farc y balance del conflicto armado (1999-2002) 51Mapas 2.2A y 2.2B Territorialidad de las farc y balance del conflicto armado (2003-2006) 56Mapas 2.1C y 2.1D Territorialidad de las farc y balance del conflicto armado (2007-2010) 56Gráfico 3.1 Evolución de los combates realizados por la fuerza pública en los departamentos del interior y los departamentos fronterizos (1998-2009) 80Gráfico 3.2 Comparación entre los combates realizados por las ff.mm. y las acciones de los grupos irregulares (1998-2009) 88Gráfico 3.3 Combates contra los grupos irregulares en los departamentos de fronteras (1998-2009) 89Mapa 3.1A Combates contra los grupos irregulares en el período pastrana arango (1998-2001) 91Mapa 3.1B Combates contra los grupos irregulares en el primer período uribe vélez (2002-2005) 92Mapa 3.1C Combates contra los grupos irregulares en el segundo período uribe vélez (2006-2009) 93Mapa 3.2A Acciones de los grupos irregulares en el período pastrana arango (1998-2001) 94Mapa 3.2B Acciones de los grupos irregulares en el primer período uribe vélez (2002-2005) 95
Figuras 17
Mapa 3.2C Acciones de los grupos irregulares en el segundo período uribe vélez (2006-2009) 96Mapa 3.3A Combates contra las farc en el período pastrana arango (1998-2001) 98Mapa 3.3B Combates contra las farc en el primer período uribe vélez (2002-2005) 99Mapa 3.3C Combates contra las farc en el segundo período uribe vélez (2006-2009) 100Mapa 3.4A Acciones de las farc en el período pastrana arango (1998-2001) 101Mapa 3.4B Acciones de las farc en el primer período uribe vélez (2002-2005) 102Mapa 3.4C Acciones de las farc en el segundo período uribe vélez (2006-2009) 103Mapa 3.5 Comparación de la iniciativa armada de las farc y de las ff.mm. (2006-2009) 105Mapa 3.6A Acciones del eln en el período pastrana arango (1998-2001) 106Mapa 3.6B Acciones del eln en el primer período uribe vélez (2002-2005) 107Mapa 3.6C Acciones del eln en el segundo período uribe vélez (2006-2009) 108Mapa 3.7A Combates contra el eln en el período pastrana arango (1998-2001) 110Mapa 3.7B Combates contra el eln en el primer período uribe vélez (2002-2005) 111Mapa 3.7C Combates contra el eln en el segundo período uribe vélez (2006-2009) 112Mapa 3.8 Comparación de la iniciativa armada del eln y de las ff.mm. (2006-2009) 113Gráfico 4.1 Víctimas de actores organizados de la violencia Asesinatos y masacres (1988-2009) 128Gráfico 4.2 Víctimas de actores organizados de la violencia (1988-2009) 130Gráfico 4.3 Víctimas de masacres según responsables (1990-2009) 135Mapa 4.1A Presencia de bandas emergentes a mediados de 2008 138Mapa 4.1B Presencia de autodefensas a mediados de 2003 139
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia18
Mapa 4.1C Número de hectáreas 2006 140Mapa 4.1D Concentración de asesinatos cometidos por grupos de autodefensas en Colombia (1998-2001) 141Gráfico 4.4 Conducta de los actores organizados y dinámicas de la violencia global (1988-2009) 144Mapa 4.2A Asesinatos 2001 145Mapa 4.2B Homicidios 2001 146Mapas 4.2C Asesinatos 2005 147Mapa 4.2D Homicidios 2005 148Gráfico 4.5 Comparación departamental del número de homicidios (2008-2009) 151Gráfico 4.6 Gráfico comparativo de la dinámica de los secuestros y las masacres (1996-2005) 153Gráfico 4.7 Comparación departamental de las víctimas de secuestros y masacres en los períodos más álgidos 153Mapa 4.3 Patrón de concentración de las masacres en municipios donde los secuestros son elevados (1998-2002) 155Gráfico 6.1 Comparación de cultivos de coca (2001-2006) 194Mapa 6.1 Departamento de Caquetá - Cultivos de coca (Censo 31 de diciembre de 2006) 195Gráfico 6.2 Masacres en Caquetá (2003-2006) 199Gráfico 6.3 Secuestros en el Departamento de Caquetá (2000-2006) 199Gráfico 7.1 Cantidad de homicidios y tasa por cien mil habitantes Magdalena Medio (1990-2006) 230Gráfico 7.2 Homicidios departamentos Magdalena Medio (1990-2006) 231Serie de Mapas 7.1 Evolución de los homicidios en el Magdalena Medio (1999-2002) 232Gráfico 7.3 Asesinatos población civil Magdalena Medio (1990-2003) 237Gráfico 7.4 Responsables asesinatos población civil Magdalena Medio (1990-2003) 237Gráfico 7.5 Asesinatos población civil en manos de paramilitares y grupos desconocidos Magdalena Medio (1990-2003) 238
Figuras 19
Serie de Mapas 7.2 Evolución de los asesinatos en el Magdalena Medio (1990-2002) 239Gráfico 7.6 Masacres en el Magdalena Medio (1993-2007) 243Gráfico 7.7 Víctimas de masacres Magdalena Medio (1993-2007) 244Serie de Mapas 7.3 Víctimas de masacres en el Magdalena Medio (1997- 2005) 246Gráfico 7.8 Tendencia de homicidios y asesinatos (actores organizados) Magdalena Medio (1990-2006) 255Gráfico 7.9 Tendencia de homicidios y asesinatos (paramilitares) Magdalena Medio (1990-2003) 257Gráfico 7.10 Tendencia de homicidios y asesinatos (paramilitares - desconocidos) Magdalena Medio (1990-2006) 257Gráfico 7.11 Acciones de grupos armados ilegales y combates ff.mm. Magdalena Medio (1990-2003) 259Gráfico 7.12 Contactos armados por iniciativa de la fuerza pública y acciones de los grupos armados irregulares (1998-2007) 259Gráfico 7.13 Acciones armadas de grupos armados ilegales - Acciones de las ff.mm. - Casos masacres - Magdalena Medio antioqueño (1990-2005) 260Gráfico 7.14 Acciones armadas de grupos armados ilegales - Acciones de las ff.mm. - Casos masacres - Sur de Bolívar (1990-2007) 260Gráfico 7.15 Acciones armadas de grupos armados ilegales - Acciones de las ff.mm. - Casos masacres - Sur del Cesar (1990-2003) 261Gráfico 7.16 Acciones armadas de grupos armados ilegales - Acciones de las ff.mm. - Casos masacres - Magdalena Medio santandereano (1990-2006) 261Gráfico 7.17 Acciones armadas de grupos armados ilegales - Acciones de las ff.mm. - Casos masacres - Magdalena Medio cundinamarqués (1991-2007) 262Gráfico 7.18 Acciones armadas de grupos armados ilegales - Acciones de las ff.mm. - Casos masacres - Magdalena Medio caldense (1990-2003) 262
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia20
Mapa 8.1A Antioquia y subregiones 280Mapa 8.1B Ayacucho y subregiones 280Gráfico 9.1 Intensidad - Número de muertos y heridos en Colombia (1998-2002) 315Gráfico 9.2 Civiles muertos y desplazados - Magdalena Medio (1998-2004) 319Gráfico 9.3 Homicidios en el Valle del Cauca/Cauca (1998-2006) 323Gráfico 10.1 Recuperación de la inversión pública y privada – Condiciones de inversión (1994-2006) 362Gráfico 10.2 Empresarios por sector económico 369Gráfico 10.3 Empresarios por sector productivo 369Gráfico 10.4 Los momentos más álgidos del conflicto armado según los empresarios en los últimos 20 años 370Gráfico 10.5 Los momentos más promisorios del conflicto armado según los empresarios en los últimos 20 años 370Gráfico 10.6 Salidas que los empresarios le ven al conflicto ¿Qué salida le ve usted al conflicto armado? 371Gráfico 10.7 Percepción de los empresarios sobre el gobierno pastrana arango (1998-2002) ¿Cuál es su percepción sobre las negociaciones de pastrana con las farc? 371Gráfico 10.8 Percepción de los empresarios sobre el gobierno uribe vélez (2002-2006) ¿Cómo percibe el actual proceso de paz de álvaro uribe con los paramilitares? 372Gráfico 10.9 Tipo de participación de los empresarios en la solución del conflicto armado ¿Cómo ha sido su participación en el conflicto? 372Gráfico 10.10 Lo que están dispuestos a hacer los empresarios para superar el conflicto armado ¿Qué está dispuesto a hacer para superar el conflicto? 373Gráfico 10.11 Lo que exigen los empresarios para reinsertar ex combatientes ¿Qué exigiría al gobierno y a los grupos armados para acceder a reinsertar excombatientes? 373
Figuras 21
Gráfico 10.12 Opinión de los empresarios sobre la participación empresarial en el conflicto armado ¿Cómo cree que deba ser la participación de los empresarios en el conflicto? 374Gráfico 10.13 Opinión de los empresarios sobre la reinserción ¿Estaría dispuesto a reinsertar excombatientes? 374Gráfico 10.14 El panorama del conflicto armado según los empresarios 375Diagrama 11.1 Actores y enfoques de la construcción de la paz 390Gráfico 11.1 ¿Cree usted que el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, pdpmm, propicia espacios para discutir sobre las necesidades de su municipio? 399
tablas
Tabla 6.1 Presencia de grupos armados irregulares en Caquetá 197Tabla 6.2 Caquetá - Incidentes a causa del conflicto armado (1998-2008) 198Tabla 6.3 Caquetá - Número de homicidios registrados (1990-2006) 200Tabla 11.1 Presupuesto global del Laboratorio de Paz en el Magdalena Medio (en euros) 393Tabla 11.2 Lógica de intervención de los laboratorios de paz 405
23
p r e s e n ta c i n
¿ p r o l o n g a c i n s i n s o l u c i n ? p e r s p e c t i va s s o b r e la pa z y la g u e r r a e n c o l o m b i a 1
Finalizado el gobierno uribe vélez, 2002-2006 y 2006-2010, y dos años después de iniciarse la administración santos calderón, 2010-2014, la persistencia del conflicto armado en Colombia hace inminente un análisis en torno a los siguientes interrogantes:
¿Se encuentra la guerrilla en un proceso de fortalecimiento militar? ¿La fuerza pública está en el tope de su capacidad combativa? ¿Es tiempo de avanzar hacia una opción de negociación con los grupos guerrilleros? ¿Las denomina-das bandas criminales emergentes, bacrim, representan la continuidad de los grupos paramilitares? ¿Cómo se expresa el mayor esfuerzo militar del Estado contra la guerrilla en escenarios regionales? ¿La reducción en los niveles de violencia obedece a estrategias gubernamentales o a la consolidación de las estructuras armadas ilegales? ¿Cómo se interrelacionan dinámicas nacionales y dinámicas regionales en contextos de conflictos armados internos? ¿Bajo qué circunstancias el empresariado se muestra favorable a una negociación con los grupos guerrilleros? ¿Existe una relación entre la presencia de una sociedad civil que trabaja por la paz y la reducción de la violencia? ¿Qué oportunidades y riesgos suponen iniciativas locales de construcción de paz? ¿Cuáles son las consecuencias para los refugiados de las políticas de seguridad de los estados? ¿Cómo se reconocen a sí mismos los menores de edad desvinculados de los grupos armados ilegales? ¿Qué interpretación hacen antiguos combatientes de los paramilitares sobre su participación en actos de violencia? ¿Cuál es la posición de las víctimas en el conflicto armado?
A la luz de estos interrogantes, los capítulos que componen este libro exploran los cambios más importantes en la dinámica reciente del conflicto armado colombiano. El libro está organizado en dos partes. La primera aborda las transformaciones más importantes en el escenario de guerra colombiano,
1 Este libro se inscribe en el proyecto de investigación “Seguimiento y análisis del conflicto armado en Colombia” de la línea sobre Negociación y Manejo de Conflictos de la Universidad Externado de Colombia (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales- Universidad Externado de Colombia). Deseo expresarle mis agradecimientos a Laura Betancourt, Alejandro Garzón y María Paula Toro, estudiantes del área de Gobierno y Relaciones Internacionales, quienes apoyaron, como asistentes de investigación, la etapa final de la edición del libro. Agradezco también a los autores por sus contribuciones y, sobre todo, por su paciencia en el desarrollo de este proceso editorial. Mi reco-nocimiento también a los pares evaluadores por sus rigurosas evaluaciones.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia24
desde el punto de vista de la territorialidad, la dinámica de la violencia y la conducta de los actores armados. La segunda examina las lógicas de acción de diferentes sectores de la sociedad en el contexto del conflicto armado: organi-zaciones de la sociedad civil, empresarios y gremios económicos, refugiados, antiguos combatientes de grupos paramilitares, menores de edad desvinculados de estructuras armadas y víctimas.
Los autores privilegian en sus contribuciones metodologías cualitativas y herramientas cartográficas. Las temáticas son abordadas tomando unidades de análisis macro -nivel nacional- y micro -nivel regional y nivel local-, así como estudios comparados con casos internacionales.
El lector encontrará que muchos acontecimientos relacionados con las te-máticas aquí abordadas se han modificado en el marco de la coyuntura nacional e internacional. Con todo, las contribuciones de los autores se constituyen en un referente frente a las tendencias más importantes del conflicto armado, la negociación con los actores armados y la construcción de paz en Colombia durante las últimas dos décadas. De esta forma, ofrecen un marco pertinente para la contextualización y el análisis de problemas actuales. A continuación se presenta una breve síntesis de las contribuciones de los autores.
e l c o n f l i c t o a r m a o e n c o l o m b i a : a c t o r e s , e s c e n a r i o s y v i o l e n c i a .
i n m i c a s g e n e r a l e s y i n m i c a s r e g i o n a l e s .
la s fa r c b a j o p r e s i n m i l i ta r
El punto de partida es un balance de camilo echandía sobre las Fuerzas Ar-madas Revolucionarias de Colombia, farc, después de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd, bajo la administración uribe vélez. El artículo le ofrece a los lectores elementos de análisis para evaluar la situación actual de la guerrilla colombiana. Una temática de gran relevancia frente a la controversia, en lo corrido del gobierno santos calderón, 2010-2014, sobre la aparente pérdida de iniciativa de la fuerza pública y el supuesto fortalecimiento de los grupos alzados en armas.
Apoyado en una sólida evidencia y un riguroso análisis cartográfico, echan-día examina la evolución de las farc en los ámbitos territorial, económico y militar en la última década del siglo xx -caracterizada por la expansión, el crecimiento y el fortalecimiento de la guerrilla- y la primera del xxi -marcada por su declive, repliegue y retroceso. Para el autor, estas últimas tendencias
25Presentación
constituyen cambios sin precedentes e irreversibles en la dinámica de la con-frontación armada.
La guerrilla se vio forzada a replegarse a zonas periféricas de la geografía nacional tras la desarticulación de su presencia en torno a los principales centros políticos, administrativos y económicos del país. Las farc perdieron, de esta forma, zonas vitales, desde el punto de vista estratégico, para su financiación y logística. Como resultado de la acción de las fuerzas militares, -fortalecidas y mejor preparadas, gracias al proceso de modernización y cambio iniciado en el gobierno pastrana arango, 1998-2002, y profundizado en la administración uribe vélez-, las farc retoman comportamientos propios de la guerra de gue-rrillas, lo que se evidencia en el descenso de su operatividad a nivel nacional.
Este panorama permite desmitificar la supuesta invulnerabilidad de las farc y evidencia la creciente debilidad del grupo guerrillero. Para echandía, pese a los intentos, por parte de la guerrilla, de modificar su conducta en respuesta a los cambios en la dinámica de la confrontación, es discutible afirmar que nos encontremos ante el fortalecimiento de su accionar pues se trata, ante todo, de acciones defensivas, encaminadas a garantizar su supervivencia en un contexto adverso por la superioridad militar del Estado. El modus operandi de la guerrilla se caracteriza por la realización de acciones intermitentes, a través de pequeños grupos, que utilizan la táctica de golpear y correr, buscando reducir al máximo las bajas y los costos de operación. A lo anterior, hay que agregar el recurso al minado, conducta particularmente costosa para la fuerza pública pues, además de truncar su movilidad en el desarrollo de sus operaciones terrestres, arroja un número importante de efectivos heridos y dados de baja por efecto de las minas antipersonal, sin mencionar las consecuencias sobre la población civil.
Adicionalmente, es preciso anotar la pérdida de su pie de fuerza, incluidos nueve miembros del Estado Mayor Central, entre ellos cinco del Secretariado, y un número considerable de mandos medios que han salido de sus filas por muerte, captura o desmovilización.
la i m e n s i n t r a n s f r o n t e r i z a e l c o n f l i c t o a r m a o
Como lo menciona echandía, uno de los indicadores más claros del debilita-miento de la guerrilla es la reducción de su presencia en torno a los principales centros políticos, económicos y administrativos del país. El efecto del repliegue territorial se expresa en el aumento de la presencia guerrillera en zonas de retaguardia histórica, por lo general, selváticas y apartadas, que corresponden a zonas fronterizas.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia26
La dimensión transfronteriza del conflicto armado es analizada por irene cabrera. Como en el capítulo anterior, la autora integra en su análisis herra-mientas cartográficas. cabrera examina la utilidad histórica y reciente de las fronteras en el contexto del conflicto armado colombiano. Al respecto, destaca como, desde tiempo atrás, los grupos armados han privilegiado zonas de difícil acceso para la fuerza pública, como las áreas fronterizas, con el fin de obtener ventajas en la lucha armada. Los insurgentes pueden aprovechar estos espacios para refugiarse y evadir los ataques militares de las fuerzas regulares.
cabrera señala que la iniciativa de la fuerza pública, bajo la pdsd, se concen-tró sobre todo en los departamentos que no son fronterizos por el riesgo inmi-nente que representó, en su momento, el cerco guerrillero sobre los principales centros urbanos del país. De esta forma, las guerrillas iniciaron la relocalización de su esfuerzo armado hacia las fronteras con el ánimo de garantizar su super-vivencia. El Estado no desplegó sus operaciones con la misma intensidad en las fronteras, cuando estas zonas son decisivas para la continuación del conflicto en medio de la creciente debilidad de la guerrilla.
Las farc y el Ejército de Liberación Nacional, eln, mantienen en las fronte-ras una posición ventajosa a nivel económico, militar y táctico que difícilmente podrá ser contenida por el Estado a menos que existan mecanismos de coopera-ción bilateral entre los países vecinos. En ese orden de ideas, el esfuerzo realizado por la administración santos calderón para normalizar las relaciones con Ecuador y Venezuela reduce la funcionalidad de las fronteras para la guerrilla a la vez que avanza en el propósito de reducir tensiones con los vecinos.
La autora enfatiza que las zonas limítrofes no pueden recibir un trato residual en medio del conflicto armado por el potencial que representan para las guerrillas, sobre todo en una situación de debilidad, y el riesgo en cuanto a desestabilización de las relaciones bilaterales con los estados vecinos, como se evidenció frente a Ecuador y Venezuela tras el bombardeo de la fuerza pública colombiana en territorio ecuatoriano a un campamento de las farc en el que fue dado de baja alias “Raúl Reyes”.
o r g a n i z a c i o n e s a r m a a s y v i o l e n c i a
La siguiente contribución, a cargo también de camilo echandía, analiza la relación entre las organizaciones armadas y la violencia global en el contexto de la desmovilización de los grupos de autodefensas durante el gobierno uribe vélez. Con posterioridad al proceso de desmovilización de las autodefensas, el autor señala como, en varias regiones del país, comienza a ser evidente la pre-sencia de estructuras armadas, fuertemente vinculadas al narcotráfico y otras
27Presentación
actividades delictivas, denominadas por el gobierno como “bandas criminales emergentes”, bacrim.
Pese a que se ha querido presentar a estas estructuras como brotes aislados de criminalidad, que están muy lejos de tener la presencia y el poderío de los grupos que se desmovilizaron, echandía identifica la existencia de un patrón que determina su aparición: la presencia del narcotráfico, en zonas donde las autodefensas lograron el predominio frente a la guerrilla, mediante el recurso de asesinatos y masacres.
En estas zonas, después de registrarse un período caracterizado por la acción indiscriminada de las autodefensas contra la población, el autor evidencia que se produce la disminución de las masacres, como consecuencia de su consoli-dación territorial; pero, a partir de las llamadas bacrim, se busca mantener el control sobre los territorios donde la desmovilización de las autodefensas afectó la unidad del narcotráfico.
En este contexto, echandía demuestra como la tendencia descendente en los homicidios, a partir de 2003, se relaciona con la conducta de los grupos pa-ramilitares que, tras lograr su consolidación en amplios territorios, en el marco de las desmovilizaciones, dejan de recurrir a las masacres. La reflexión expuesta por el autor invita a los lectores a cuestionar si las reducciones en los niveles de violencia son producto de la estrategia del Estado en contra de las estructuras armadas ilegales o se derivan de la consolidación del poder, influencia y control que estas últimas ejercen en determinados territorios.
De particular interés es la relación identificada en este capítulo por echandía entre el recurso a las masacres por parte de los grupos de autodefensas y las prácticas de secuestros masivos de la guerrilla. El ascenso de los secuestros in-discriminados, por parte de las guerrillas, conocidos como “pescas milagrosas”, se registra cuando comienzan a descender los que realizan en forma selectiva.
echandía señala que la dinámica del secuestro en varios departamentos se encuentra determinada por las masacres. Estas aumentan hasta un punto en el que los plagios comienzan a disminuir, como resultado del predominio logrado por las autodefensas sobre las guerrillas. El aumento de los secuestros masivos, realizados en retenes ilegales de la guerrilla, se registra en el mismo momento en que los grupos de autodefensa intensifican los asesinatos indiscriminados y las masacres para lograr el predominio en regiones afectadas de tiempo atrás por los continuos plagios de la subversión.
Sin desconocer el impacto que ha tenido, en la reducción del secuestro, el mayor control, por parte del Estado, sobre el territorio y el orden público, el autor concluye que el cambio en la tendencia ascendente que traían los plagios, desde finales de los años noventa, se explica por la actuación de los grupos
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia28
paramilitares, que imprimió un alto grado de des-institucionalización a la confrontación con los grupos guerrilleros.
La contribución de echandía, en términos de la relación entre secuestros de la guerrilla y masacres de los paramilitares, invita a los lectores a profun-dizar sobre la interacción entre repertorios letales y no letales de violencia en contextos de conflictos armados internos.
pa r a m i l i ta r i s m o y n a r c o t r f i c o : u n a p e r s p e c t i va r e g i o n a l
El capítulo siguiente, realizado por gustavo nieto casas, examina la pro-blemática del paramilitarismo en los Llanos orientales y su relación con el narcotráfico en esta región del país. El autor demuestra como el narcotráfico corresponde a un elemento articulador que atravesó el paramilitarismo trans-versal y verticalmente. El narcotráfico ha sido el combustible para el desarrollo de estos grupos armados ilegales.
En este contexto, las bandas criminales emergentes, a juicio de nieto, pertenecen a un nuevo estadio del paramilitarismo en Colombia y reflejan su agilidad para cambiar y adaptarse a nuevas circunstancias históricas. El narco-tráfico ha sido una constante desde el origen del paramilitarismo, permitiendo su articulación en momentos de inflexión.
Adicionalmente, los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, las desaparicio-nes, los asesinatos y, en general, los enfrentamientos entre grupos paramilitares en la región oriental del país no desentonan con la historia de la conformación y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. En una fase de re-acomodamiento y expansión, señala nieto, a los paramilitares no les interesa llamar la atención a través del incremento en los niveles de violencia en las regiones. De esta forma, continúan cometiendo asesinatos selectivos y, en varias ocasiones, desaparecen los cuerpos, con las distintas técnicas que han implementado desde siempre, como desmembramientos, fosas y sumergimiento de los cuerpos en los ríos. El control territorial, por parte del bloque paramilitar, se traduce en muy bajos niveles de víctimas, porque la mayoría son desaparecidos, para no llamar la atención de las autoridades.
En la misma línea de interpretación y análisis de echandía, en su contri-bución sobre organizaciones armadas y violencia global, es posible advertir que la reducción en los niveles de violencia, por parte de los actores irregulares del conflicto, refleja la consolidación de su influencia y no necesariamente la recuperación del orden público como resultado de estrategias gubernamentales. Adicionalmente, el análisis de nieto refleja en un escenario regional lo expuesto
29Presentación
por echandía en el ámbito nacional: la continuidad entre los paramilitares y las bacrim en términos de sus nexos con el narcotráfico.
la g u e r r a e n e l “ f o rt n ” e l a s fa r c : l a p o l t i c a e e f e n s a y s e g u r i a e m o c r t i c a e n c aq u e t
gerson iván arias ortiz analiza la dinámica del conflicto armado en el de-partamento de Caquetá donde las farc lograron no sólo el dominio militar sino un control social significativo y, bajo el gobierno uribe vélez, fue uno de los escenarios privilegiados de la lucha contra el grupo guerrillero.
arias centra su análisis en la respuesta, por parte del gobierno colombiano, a los atentados realizados por la guerrilla contra la compañía multinacional Nestlé, con sede en San Vicente del Caguán, que llevaron, luego, a su salida de la zona. La reacción gubernamental hacia esta situación, señala el autor, tuvo un preponderante componente militar y, hasta la fecha, más de cuatro años después, el Caquetá aún no logra reponerse de estos impactos y el gobierno no aprovechó la ventana de oportunidad, que las propias farc abrieron, para recomponer sus relaciones con la población civil y mostrar una cara diferente del Estado. arias enfatiza que se trata de una guerra en un fortín de las farc que el Estado colombiano se niega a combatir con instrumentos diferentes a las lógicas militares.
La guerra contra las farc, en este territorio, necesita de un Estado capaz de ofrecer algo más que soldados y balas como lo destaca el autor. La actitud del gobierno, según arias, confunde las motivaciones de las farc con las consecuencias inesperadas de sus actos. Otra lectura posible, para el autor, es que en el fondo la postura gubernamental sea una muestra más de equiparar erradamente las acciones de las farc con la de los grupos paramilitares. Al tra-tar de entender las razones de los atentados, el gobierno y sus representantes parecieron olvidar el componente político, así sea mínimo y discursivo, de sus acciones y las posibles relaciones entre éstas y su intención de recobrar el control de territorios y poblaciones.
Pese a la barbarie que han generado muchas de sus acciones, arias enfatiza que el gobierno hizo una lectura errónea de las farc en la región: equiparó su accionar, lógicas y racionalidades con las de los paramilitares, olvidando con ello que si bien existió una motivación económica y extorsiva, ésta no resulta única, ni instrumental, ni ligada a intereses individuales, sino que representa un rasgo de intencionalidad política que busca, así sea bajo métodos de coerción o intimidación, garantizar a la organización armada un control de la población,
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia30
de su base social y de su innegable presencia dentro de la cotidianidad de los campesinos, comerciantes y ganaderos.
v i o l e n c i a y i s p u ta a r m a a : e l c a s o e l m a g a l e n a m e i o
andrea dávila saad examina la dinámica de la confrontación armada en el Magdalena Medio entre 1999 y 2006. El objetivo central del análisis es precisar la forma en que la violencia que producen los actores armados, para conseguir sus objetivos, determina la dinámica de la violencia global en el Magdalena Medio.
A partir de una sólida evidencia, representada cartográficamente, dávila señala la des-institucionalización en la lucha contra la guerrilla. El aumento de acciones por iniciativa de la fuerza pública influye en algunos momentos sobre la disminución de acciones de grupos armados ilegales. Sin embargo, no es posible establecer una relación directa entre el aumento de la iniciativa de las acciones de la fuerza pública y el impacto sobre el repliegue de las guerrillas. A nivel nacional, la iniciativa de las fuerzas militares incide directamente sobre la disminución de las acciones de los grupos armados ilegales en el país.
En el caso específico del Magdalena Medio, la actuación de la fuerza pública no es un factor suficiente para explicar el repliegue de la guerrilla en algunas subregiones. Es así como los combates por iniciativa de la fuerza pública no superan las acciones de grupos armados ilegales en ningún momento del período de estudio. Pese a que no es posible desconocer que el avance de las fuerzas militares facilitó el retroceso de las guerrillas en el Magdalena Medio, se cuestiona el éxito que hubiera tenido la fuerza pública sin la fuerte ofensiva que lanzan los paramilitares contra los grupos guerrilleros. dávila, al igual que echandía, advierte sobre la des-institucionalización de la lucha contra la guerrilla en el conflicto armado colombiano.
En cuanto al recurso a la violencia, dávila resalta la manera en que el tipo de violencia -selectiva o indiscriminada-, ejercida por los actores armados, es el resultado de disputas territoriales y situaciones de control sobre la pobla-ción civil. En el Magdalena Medio la evolución de las masacres coincide con la irrupción paramilitar en algunas subregiones y en zonas de alta disputa. La disminución de las víctimas de masacres se relaciona, en primer lugar, con la conducta asumida por las autodefensas que, tras haber logrado la consolidación de su dominio en amplios territorios, dejan de recurrir a la violencia masiva e indiscriminada y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la fuerza pública logra retomar la iniciativa en la confrontación armada.
31Presentación
La evolución del homicidio, concluye dávila, tiene una estrecha relación con la confrontación armada y la violencia que producen los actores armados al margen de la ley. El uso de la violencia se convierte en un instrumento estra-tégico en la confrontación. En este contexto, la población civil es utilizada para cumplir con los objetivos que se propone una organización armada.
i n m i c a s g e n e r a l e s , i n m i c a s r e g i o n a l e s : u n a c o m pa r a c i n e n t r e c o l o m b i a y p e r
La primera parte del libro concluye con un análisis, realizado por sandra hincapié jiménez, sobre los mecanismos que conectan las dinámicas generales y las dinámicas regionales en los conflictos armados internos a partir de una comparación entre Colombia y Perú con énfasis, respectivamente, en Antioquia y Ayacucho.
Para hincapié, las diferencias en los conflictos políticos armados -actores, objetivos, estrategias y resultados- tienen que ver con la configuración histó-rica de los estados y la relación entre el campo de poder central y los poderes regionales. En ese marco, los cambios y recomposiciones en el campo central del Estado tienen diferentes expresiones en los campos de poder regional. Del mismo modo, las dinámicas de los poderes locales y regionales afectan las bazas de poder de los diversos agentes y grupos que actúan en el campo central del Estado.
Para el siglo xx, Colombia se mantuvo como un Estado con fuertes pode-res regionales, mientras que Perú se estructuró por medio de un centralismo férreo que concentró en la costa, particularmente en Lima, los poderes y las decisiones. hincapié enfatiza que estas diferencias -tanto las del campo del poder central, como las de los poderes regionales- son fundamentales a la hora de comprender los conflictos armados internos y, sobre todo, la forma en que se enfrentó la amenaza subversiva en los dos países.
En el Perú las fuerzas militares desde el campo central -dado su amplio capital coercitivo y político- asumieron el mando de la política de seguridad y las estrategias para enfrentar el conflicto político armado, proyectándolas a las regiones. Por el contrario, en Colombia, mientras el ejecutivo, desde el campo central del Estado, intentó implementar políticas para lograr la solución pacífica al conflicto político armado, los fuertes poderes regionales emprendie-ron estrategias de guerra para combatir la amenaza guerrillera y preservar los poderes locales.
Mientras que en el Perú el orden se proyectó desde el campo central del poder hacia el resto del territorio nacional, no sin resistencias y mutaciones,
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia32
en Colombia se reconfiguraron las regiones a través de la guerra, se adecuó el territorio de acuerdo con los intereses de diversos agentes económicos y políticos -legales e ilegales, nacionales e internacionales- que lograron consolidar fuertes hegemonías locales y regionales, configurando un bloque de poder de derecha que terminó por posicionarse en el campo central del Estado, a partir de 2002, con la elección de uribe vélez como primer mandatario del país.
c o n f l i c t o y s o c i e a
s o c i e a c i v i l y c o n f l i c t o a r m a o : r e p e n s a r la r e la c i n
La segunda parte comienza con un análisis sobre la relación entre sociedad civil y conflicto armado a partir del caso colombiano realizada por juliana ramírez castellanos. En el caso colombiano, la sociedad civil ha trabajado activamente por la paz de diferentes formas. Comunidades de paz, laboratorios de paz o territorios de paz, entre otras formas de asociación, surgen como una oportunidad local de resistir el conflicto armado, con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. ¿Cuál es el alcance de estas formas de asociación en medio de un conflicto armado? La contribución de ramírez examina la relación entre sociedad civil que trabaja por la paz y variaciones en los niveles de violencia en Colombia, a través de un estudio comparado entre dos regiones: Magdalena Medio y Valle del Cauca/Cauca. Durante el período entre 1998 y 2001 estas dos regiones enfrentaron altos niveles de violencia. Al mismo tiempo, las dos regiones son bien conocidas por la presencia de una sociedad civil activa que trabaja por la paz. A partir de 2001 los niveles de violencia disminuyeron significativamente en la región del Magdalena Medio, mientras que, en la región Valle del Cauca/Cauca, los niveles permanecieron elevados.
¿Cuál es la explicación a esta divergencia? Si en el caso de Magdalena Medio una sociedad civil que trabaja activamente por la paz es la explicación a una disminución de la violencia, entonces ¿por qué, en el caso de Valle del Cauca/Cauca, los niveles de violencia no disminuyeron significativamente?
La evidencia presentada por ramírez sugiere que las variaciones en los niveles de violencia responden a la lucha por el control territorial entre grupos armados y no a esfuerzos específicos provenientes de una sociedad civil activa. Sin embargo, los casos descritos demuestran que la neutralidad es posible, inclusive en tiempos de competencia territorial.
33Presentación
ramírez anticipa tres conclusiones. Primero, las apreciaciones sobre las virtudes de la sociedad civil deben ser más cuidadosas y tener en cuenta las dinámicas de los conflictos y no confundir una disminución en los niveles de violencia con paz. Segundo, los análisis en torno al uso de la violencia deben incluir más detalladamente los esfuerzos de la sociedad civil que trabaja por la paz. En la realidad, estas dos dinámicas se enfrentan a diario y poco se sabe sobre el efecto de dicha relación en el desarrollo del conflicto en general. Tercero, si bien no puede establecerse una relación de causalidad, debe ampliarse la evi-dencia empírica y los estudios de casos para investigar, por ejemplo, qué efecto tiene la sociedad civil en la toma de decisiones de los actores armados, si dentro de sus cálculos el hecho de encontrarse con una sociedad civil organizada es un obstáculo o una oportunidad cuando se trata de lograr un control del territorio.
e m p r e s a r i o s , c o n f l i c t o a r m a o y p r o c e s o s e pa z e n c o l o m b i a
La reflexión sobre sociedad y conflicto armado continúa con un análisis realizado por jimena samper muñoz sobre la participación empresarial en los procesos de paz en Colombia. El análisis se estructura en torno a las motivaciones de los empresarios para participar o no en la resolución del conflicto y, en este contexto, a inclinarse por una solución militar o negociada del mismo. samper argumenta que la decisión del empresariado colombiano de apoyar las nego-ciaciones de paz o la confrontación militar para superar el conflicto armado no es el resultado de la simple voluntad, sino de su percepción sobre la amenaza que, para sus intereses, representa el conflicto en un determinado momento. La valoración del empresariado sobre el estado del conflicto armado, lleva a que muchos no se hayan preocupado por tener un diagnóstico realista sobre la magnitud, la capacidad de transformación y el impacto del conflicto, optando por una valoración puramente coyuntural y poco estructurada, que determina, por momentos, su inclinación a favor de la confrontación o la negociación.
La amenaza derivada del conflicto armado, tal como es percibida por los empresarios, crece en medio de las dificultades económicas. El empresariado se decide por participar en la solución negociada del conflicto armado cuando percibe su agravamiento y considera que sus intereses económicos se están viendo afectados. En contraste, se margina cuando advierte, como en el go-bierno uribe vélez, un mejoramiento de las condiciones de seguridad y una recuperación económica.
Si se examina al empresariado colombiano es plausible afirmar que la mayoría se ha mantenido distante frente al conflicto y, por lo general, al margen de las
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia34
decisiones de los gobiernos en materia de paz. Dicha actitud está directamente asociada con el hecho de que los empresarios, sólo en algunos momentos, han percibido el conflicto armado como una amenaza real contra sus intereses. En consecuencia, su decisión de apoyar o no a un gobierno, en las negociaciones de paz o en la política de confrontación, no ha sido un asunto de simple voluntad, sino que ha estado basada en un cálculo racional del riesgo derivado del conflicto en las diferentes coyunturas.
l a e p e r i e n c i a e l l a b o r at o r i o e pa z e l m a g a l e n a m e i o
El Magdalena Medio es nuevamente objeto de análisis. juliana aguilar forero examina el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, ldpmm, con énfasis en el espacio humanitario, EH, de Micoahumado, ubicado en el Sur de Bolívar, en donde la comunidad internacional intervino con el ánimo de fortalecer la capacidad local para la paz y promover un desarrollo sostenible, permitiendo que la comunidad se apoderara de su desarrollo y construyera paz en medio del conflicto.
El análisis de aguilar se basa en un enfoque participativo cuyo eje central es el trabajo de campo y estudios cualitativos, a saber, observación participante, entrevistas a profundidad y documentos personales. aguilar recoge y analiza la percepción de los pobladores, los ejecutores, los líderes de proyectos y los funcionarios frente al desarrollo de los diferentes proyectos y su impacto en la comunidad de base.
Para la autora, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –pdpmm– no es una organización de asistencia humanitaria o de protección a las víctimas del conflicto. Va mucho más allá al ser un proyecto democrático y sólido que intenta reconstruir un tejido social, devastado por las consecuen-cias del conflicto, y permitir, de esta manera, que la población del Magdalena Medio sienta la región como propia y genere desarrollo socio-económico con estrategias autóctonas.
Utilizando la metodología Acción Sin Daño, asd, aguilar identifica y ana-liza las fuentes de divisiones/tensiones y los conectores/capacidades locales para la paz, así como la transferencia de recursos y mensajes éticos implícitos.
Uno de los principales divisores/tensiones ha sido el control del territorio el cual ha sido un elemento de disputa directa entre los principales actores de esta región, cobrando miles de muertes y asesinatos entre la población, dado que la violencia se ha convertido en una de las estrategias más efectivas y menos costosas para despoblar vastos territorios. Micoahumado, además de ser una zona
35Presentación
rica y fértil, para todo tipo de cultivos y actividades ilícitas, es un corredor de armas, droga y gasolina. En otras palabras, es un área de influencia que permite establecer mecanismos de control territorial. A la lucha por el control de la coca, se suma un interés por controlar la riqueza aurífera de la zona.
En cuanto a los conectores/capacidades, identificados por la autora en el EH de Micoahumado, está el proceso de organización y movilización por la paz. El reconocimiento a nivel nacional e internacional es uno de los conectores más fuertes y enriquecedores para la experiencia de la comunidad en materia de construcción de paz. El Laboratorio de Paz es y ha sido un conector esencial para la puesta en marcha de varios proyectos e iniciativas que antes la comunidad no hubiera podido llevar a cabo, debido a la carencia de recursos y la debilidad institucional.
En cuanto a la transferencia de recursos y los mensajes éticos implícitos, aguilar destaca los siguientes: la población beneficiaria parece desconocer qué bienes hacen parte de los proyectos y quiénes serán los posibles beneficiarios; la transferencia de grandes recursos, al iniciar el proyecto del EH, desbordó la capacidad de las diferentes comunidades; y, además, estos recursos se canali-zaron de una manera abrupta, sin un proceso previo de capacitación, sólido y organizado, que tuviera especial énfasis en la gestión administrativa y financiera.
aguilar, en la parte final de su análisis, recalca la importancia de incluir al Estado en el contexto de iniciativas locales de paz y desarrollo, apoyadas por actores internacionales. Sin lugar a dudas, el pdpmm ha logrado un potencial suficiente para establecer una infraestructura capaz de sostener el proceso de construcción de paz a largo plazo. Su capacidad conciliadora y proactiva debe, no obstante, a juicio de la autora, incluir al Estado en todas aquellas actividades y decisiones que vayan encaminadas al desarrollo y la construcción de paz en la región. El pdpmm realiza una labor excelente en este sentido, pero no se puede olvidar que el proceso de construcción de paz y desarrollo debe incluir al Es-tado. Advierte también sobre el efecto sustitución, es decir, cuando se toman funciones que, normalmente, son reservadas para el Estado (escuelas, arreglo de vías o construcción de puestos de salud) y permite que el Estado se libere de su función de satisfacer necesidades básicas de la población.
r e f u g i a o s y s e g u r i a
El mantenimiento de la seguridad y la protección de los derechos humanos, dd.hh., no pueden ser categorías excluyentes, menos aún, cuando las dos convergen en la protección de la persona humana. Sin embargo, se presentan situaciones como las de aquellas personas que solicitan protección en el marco
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia36
del derecho internacional de los refugiados y que han tenido que enfrentarse a obstáculos y restricciones, en los países de llegada, debido a sus políticas de seguridad. Este problema es el núcleo del análisis de julia paola garcía. Se trata de un marco de análisis relevante frente al problema de la población des-plazada colombiana que busca seguridad en otros países.
Los estados de llegada, en ocasiones, cierran sus fronteras e impiden que las personas encuentren seguridad y protección. Los solicitantes de refugio terminan siendo victimizados, a causa de prejuicios y de legislaciones altamente restrictivas, lo que lleva al detrimento de los derechos de los refugiados y de quienes solicitan este estatus.
Es muy importante tener en cuenta que, precisamente, quienes buscan ser reconocidos como refugiados, son personas que huyen de la persecución, la violencia y el terrorismo, recalca la autora. Son víctimas de la violencia, no per-petradores, no son una amenaza a la seguridad, son víctimas de la inseguridad. Aunque es legítimo y válido que los estados busquen medidas de protección, el punto es encontrar un balance entre la seguridad y los principios de pro-tección a los refugiados, pues su propia búsqueda de protección legitimiza la importancia de la seguridad.
i s c u r s o s e v e r a e n t o r n o a l o s m e n o r e s e e a e s v i n c u la o s e l o s g r u p o s a r m a o s i r r e g u la r e s
El artículo de angélica torres Quinero, por su parte, analiza la representación de los menores de edad desvinculados de los grupos armados irregulares como niños(as), sujetos de derechos, víctimas y victimarios.
La autora indaga por el momento y las condiciones socio políticas en las que este sujeto se convierte en objeto de atención de las políticas nacionales e internacionales en materia de niñez, los factores socioculturales e históricos que inciden en este proceso y las narrativas que se tejen a su alrededor, desde las cuales se construye una comprensión de su situación, su condición y sus necesidades, demarcando, a partir de allí, tendencias en la política.
Como lo señala la autora, la vinculación de los menores de edad a las guerras y los conflictos armados internos en el mundo no es un asunto nuevo. Esta situa-ción ha estado presente, desde la antigüedad, en diferentes momentos históricos y sociedades diversas. Lo novedoso, que puede atribuírsele al siglo xx, es su interpretación como un problema social y, en consecuencia, la implementación de acciones, de orden nacional e internacional, para controlarla, disminuir su impacto y garantizar la protección de esta población.
37Presentación
torres analiza como este sector de la población es interpretado por los responsables de implementar la política pública de reintegración y también como se interpreta a sí mismo. Destaca, al respecto, discursos, entendidos como juegos de verdad, que ubican al menor de edad desvinculado de estructuras armadas dentro de las categorías de niño o niña, sujeto de derecho, víctima y victimario. Posteriormente, procede a analizar las implicaciones, en términos del proceso de reintegración, de las diferentes categorías en las que los menores de edad son ubicados. Estos discursos, para la autora, no solo constituyen una forma particular de ver el problema, sino una manera específica de comprender al sujeto-objeto de intervención y, en ese sentido, determinan el modo como in-cidirá la política sobre este, así como la intencionalidad y el rumbo que adoptará.
La autora concluye que los juegos de verdad, construidos en torno al sujeto de la política en cuestión, que lo posicionan como un niño(a) y una víctima, desde el marco normativo-jurídico, requieren ser revisados, complementados y articulados, a la luz de nuevos hallazgos, desde las perspectivas socioculturales y psicosociales, que den cuenta de las experiencias de vida de estos sujetos antes de su vinculación a los grupos armados y durante su permanencia dentro de ellos, así como de las significaciones otorgadas por ellos(as), pues, en el caso particular de Colombia, estas denominaciones generan un choque o un efecto negativo en el sujeto quien, además de mostrarse extrañado frente a estas, las siente como discursos que invisibilizan y niegan su condición como actor social.
n a r r a n o e l pa s a o : i n t e r p r e ta c i o n e s e l o s e -c o m b at i e n t e s e l a s a u t o e f e n s a s u n i a s e c o l o m b i a s o b r e s u pa rt i c i pa c i n e n e l c o n f l i c t o a r m a o
El artículo escrito por gabriela manriQue rueda presenta un análisis de las narraciones de ex-combatientes de varios bloques paramilitares de las autode-fensas sobre su experiencia y participación en el conflicto armado. Analiza las historias de vida de 18 ex-combatientes con el objetivo de mostrar el significado que le dan a la violencia paramilitar durante su proceso de reintegración social posconflicto. ¿Por qué los excombatientes dicen que participaron en la guerra? ¿Cómo se representan a sí mismos en la guerra? ¿Dentro de qué marcos inter-pretativos representan la violencia?
La autora, por medio de entrevistas, buscó indagar sobre las razones que los condujeron a ingresar al grupo y por las situaciones vividas durante los primeros días. A partir del relato sobre los primeros días, buscó conocer cuáles eran los métodos de entrenamiento y sus percepciones cuando vivían esa experiencia. Luego, se interesó por conocer sus funciones dentro del grupo y sus trayectorias,
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia38
así como lo que pasaba en la vida cotidiana. Igualmente, les preguntó cuáles eran los objetivos de los grupos, haciendo que se posicionaran en relación con las acciones de los grupos paramilitares.
De los ex-combatientes entrevistados, cinco habían participado en los grupos cuando eran menores de edad y dos eran mujeres. Pertenecían a bloques tanto rurales como urbanos. En el momento de las entrevistas, los ex-combatientes tenían entre 18 y 39 años. La edad de ingreso al grupo varía entre los 9 y los 27 años. La edad de entrada de quienes se afiliaron siendo menores de edad es entre los 9 y los 17 años. En cuanto a los adultos, el promedio de edad al ingreso es 24 - 28 años. El tiempo de permanencia varía entre 4 y 6 años. El tiempo promedio de permanencia es de 4 años. Las fechas de ingreso van desde 1996 hasta los primeros años del 2000.
manriQue señala una serie de retóricas, presentes en las narraciones de los excombatientes, al representar su participación en el grupo armado: obtener recursos económicos –en los paramilitares, a diferencia de la guerrilla, hay una estructura de incentivos económicos–; garantizar su seguridad –frente a las amenazas originadas en sus mismos grupos–; y limpieza social –asociando sus acciones a nociones de higiene y salud–. Tales retóricas, señala la autora, están encaminadas a la banalización de la violencia.
pa c i f i c a c i n y v c t i m a s e n e l m a r c o e l p r o c e s o e n e g o c i a c i n c o n l a s a u t o e f e n s a s
El libro finaliza con una reflexión de rocío rubio serrano sobre la naturaleza del proceso entre los grupos paramilitares y el gobierno uribe vélez y el papel ocupado por las víctimas en este. rubio señala que los debates al respecto han estado más orientados hacia el desarme, la desmovilización y la reintegración de las estructuras armadas, descuidando la dirección del proceso en términos de su dimensión de paz. La experiencia internacional señala que todo proceso de este tipo es una transición hacia un nuevo orden, una imagen compartida por los participantes, una suerte de politeia, nos dice la autora. Para el caso colombiano, sin embargo, no es fácilmente aprehensible la orientación de la tran-sición, efectuada a partir del desarme y la desmovilización de 31.671 miembros de diferentes grupos de las autodefensas. ¿Se transita hacia una Colombia sin guerra? ¿Hacia un país en paz? ¿Hacia la ausencia de grupos de autodefensa, no obstante los nuevos grupos, conocidos bajo el genérico de bandas crimina-les emergentes? rubio presenta, a manera de hipótesis, que el proceso con los paramilitares buscaba instaurar un orden signado por la pacificación, situación que no es sinónimo de paz, pues recorta libertades, opera en lógicas totalitarias
39Presentación
y deja víctimas a su paso. Frente a las víctimas, la autora señala la invisibilidad y el no reconocimiento, en el marco del arreglo institucional fruto del proceso, conocido como la Ley de Justicia y Paz.
eduardo bechara gómez
Coordinador académico
p r i m e r a pa rt ee l c o n f l i c t o a r m a o e n c o l o m b i a :
ac t o r e s , e s c e na r i o s y v i o l e n c i a
c a m i l o e c h a n a c a s t i l la
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para un balance*
47
a n t e c e e n t e s
Los orígenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, se remontan al período 1948-1966 en el que se produjo la “resistencia armada comunista”. La localización de los grupos de campesinos, desplazados de las zonas afectadas por la violencia partidista, se dio, en principio, en el sur del Tolima, sur-occidente de Cundinamarca y después en la zona del Ariari-Meta. Las farc solo se estructuraron como guerrilla comunista en 1966, articulada a un proyecto político orientado a la conquista del poder. Durante la década siguiente registró una expansión muy lenta y su accionar armado se circunscribió a zonas rurales apartadas. Apenas en 1974 las farc comenzaban a recuperarse de una operación militar en la que estuvieron a punto de ser aniquiladas al poco tiempo de fundadas1.
Hacia comienzos de la década de los ochenta, las farc, que habían nacido veinte años atrás, comenzaron a dar cumplimiento a sus objetivos con un claro carácter estratégico: acumular recursos económicos, ampliar su presencia a zonas con un elevado valor en el desarrollo de la confrontación –con énfasis en los centros urbanos– y aumentar su influencia en los gobiernos locales.
A partir de la Séptima Conferencia, celebrada en 1982, la organización adoptó una estrategia de crecimiento basada en el desdoblamiento de los fren-tes existentes. Se determinó, entonces, que cada frente sería ampliado hasta conseguir la creación de uno por departamento. A la estrategia de desdobla-miento de frentes y la disponibilidad de recursos, provenientes de la coca para financiarla, se sumó, como circunstancia favorable a la expansión guerrillera, el cese al fuego pactado en la administración betancur cuartas, 1982-1986, en el marco del llamado acuerdo de La Uribe. La acción de la fuerza pública, en la lucha contra la guerrilla, también disminuyó en razón a que el narcotráfico
* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Seguimiento y análisis del conflicto armado en Colombia”, de la línea de investigación en Negociación y Manejo de Conflictos del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia). El autor agradece a irene cabrera nossa, docente e investigadora de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y al geógrafo luis gabriel salas, miembro del Observatorio del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, por la valiosa colaboración en la elaboración de los mapas que se presentan en este trabajo
1 En desarrollo de una operación militar contra un destacamento, bajo el mando del segundo comandante de la organización, ciro castaño, quien había avanzado del Tolima al Quindío, Departamento en el que la guerrilla no tenía ninguna tradición, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, pierden un elevado número de sus miembros y el 70% de sus armas (pécaut, 2008a).
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...48
se convirtió en el reto principal para la seguridad interna del país, desplazando a la guerrilla a un segundo lugar.
Las conversaciones de paz en el gobierno betancur cuartas fueron aprovechadas tácticamente por las farc para avanzar en la ejecución de su plan estratégico. En medio del cese al fuego las fuerzas militares, no podían desarrollar operaciones y, por lo tanto, las farc podían agruparse, entrenar, reclutar, buscar nuevos contactos para adquirir armamento, podían establecer estrategias y definir posiciones políticas, estaban en capacidad de reafirmar el control sobre sus unidades y fortalecer el comando central. Era evidente que las farc estaban recurriendo a la estrategia de combinar la lucha legal e ilegal para ensanchar su ejército en el campo y llevar sus políticas a las ciudades (dudley, 2008, 149).
En su proceso de ampliación territorial las farc priorizaron la cordillera Oriental y buscaron cercar las ciudades aledañas: Bucaramanga, Cúcuta, Vi-llavicencio y, lo más importante, Bogotá. Con el convencimiento de que en las ciudades era donde se ganaba la guerra, fueron creando un cerco sobre el centro del país. De aquí que la localización de las farc, en la década de los ochenta, sugiera la conformación de dicho cerco desde el golfo de Urabá, pasando por el sur de Córdoba, el bajo Cauca Antioqueño y el sur de Bolívar, para seguir por el Magdalena Medio santandereano y salir al piedemonte llanero. Desde esta última zona el cerco de la guerrilla se dirige, por el sur del país, hacia la costa Pacífica, donde concluye, luego de atravesar el Huila y Valle.
A finales de los años ochenta ya era evidente el aumento de la presencia territorial y el poder de fuego de los frentes guerrilleros. Las acciones urbanas habían adquirido categoría estratégica. En este marco, las fuerzas militares man-tenían una actitud reactiva y estática, resultado de una profunda incomprensión, acerca de las implicaciones, para la seguridad interna del país, de los nuevos planes de la guerrilla. Para aquel entonces, el Ejército de Liberación Nacional, eln, exhibía el mayor protagonismo armado, mientras que las farc aparecían en segundo lugar. La iniciativa de estos dos grupos llegó a su máximo nivel en 1988. En este año, cuando el gobierno barco vargas, 1986-1990, presentó su propuesta de paz a las organizaciones guerrilleras, sus acciones doblaban las realizadas por las fuerzas militares.
La escalada del conflicto armado, durante el gobierno gaviria trujillo, 1990-1994, fue una respuesta de los grupos irregulares, agrupados en la Coor-dinadora Guerrillera Simón Bolívar, cgsb, a las operaciones militares dirigidas a golpear a las farc. A partir de la ofensiva de las fuerzas militares contra el Secretariado, en 1990, en el municipio de Uribe, en el Departamento del Meta, la organización aceleró su expansión hacia los centros urbanos del país y logró
49Camilo Echandía Castilla
avanzar en el proceso de especialización de sus frentes y en la creación de las columnas móviles.
Los combates por iniciativa de las fuerzas militares se incrementaron, en virtud de la llamada “guerra integral”, lanzada por el gobierno, tras el fracaso de los diálogos de paz con la cgsb. La proporción entre los combates iniciados por las fuerzas militares y las acciones de la guerrilla, aunque siguió siendo desfavorable al Estado, mejoró ostensiblemente. En el marco de esta ofensiva militar, las farc recurrieron a la táctica de replegar sus frentes para impedir su debilitamiento.
En 1993, en medio de la guerra integral contra la guerrilla, las farc lle-varon a cabo su Octava Conferencia. Con el propósito de avanzar en su plan estratégico, concebido en la Séptima Conferencia, reagruparon sus frentes en siete bloques, bajo el mando de un miembro del Secretariado. La aspiración de afirmarse como un gobierno en potencia se concretó en la “Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”2.
Durante el gobierno samper pizano, 1994-1998, las farc, recurriendo a acciones puntuales contra objetivos militares aislados, en movimiento o en posición vulnerable, lograron un efecto contundente sobre la fuerza pública que se expresó en la caída en picada de la capacidad de combate. Así mismo, el secuestro se convirtió en el medio más utilizado por los grupos armados para conseguir el fortalecimiento estratégico y económico. Llevaron a cabo secuestros masivos de miembros de la fuerza pública, secuestros selectivos de dirigentes políticos y secuestros extorsivos con fines económicos.
Como se aprecia en los Mapas 2.1A, 2.1B, 2.1C y 2.1D, la ampliación de la presencia territorial de las farc se expresa en que, hacia finales de la década de los noventa, la organización contaba con 66 frentes distribuidos en siete bloques: Oriental, Sur, Magdalena Medio, Nor-occidental, Central, Caribe y Occidental. La actividad armada de los bloques no era homogénea, por cuanto dependía de muchos factores, entre los que se destacaban: la disponibilidad de recursos económicos, el número de frentes que los conformaban y su localización.
En el gobierno pastrana arango, 1998-2002, las farc lograron su mayor victoria, en momentos previos al inicio de las conversaciones de paz, en la de-nominada zona de distensión, zd, en el suroriente del país. En noviembre de 1998, Mitú, capital del Departamento de Vaupés, fue tomada por asalto en una
2 A partir de las negociaciones adelantadas durante el gobierno gaviria trujillo, 1990-1994, las farc tienen la pretensión de “negociar entre iguales”, no solo desde el punto de vista militar sino también político. De aquí que la tesis del “empate militar” sea entendida por las farc como “empate político”.
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...50
acción que produjo la muerte de 16 miembros de la fuerza pública y el secuestro de otros 61. Si bien esta maniobra marcó el logro más significativo de las farc, el control de Mitú fue recuperado en poco tiempo, mediante una importante acción militar, que significó el inicio de una serie de operaciones exitosas contra esta guerrilla, resultado del proceso de transformación militar y la cooperación de Estados Unidos, ee.uu., a través del Plan Colombia3.
En efecto, desde inicios del gobierno pastrana arango, las fuerzas militares fueron sometidas a un proceso de profundo cambio, en los ámbitos institucional, doctrinario y tecnológico, que se expresó en la profesionalización del Ejército, la adecuación de la doctrina militar a las realidades de la confrontación, la mayor efectividad en el planeamiento y conducción de las operaciones, la adopción de un concepto operacional proactivo, ofensivo y móvil y el mejoramiento en inteligencia, tecnología y estructuras de comando, control y comunicaciones.
La reforma militar, que dotó al Ejército de nuevas capacidades para en-frentar a los grupos guerrilleros, frustró el objetivo de las farc de alcanzar el equilibrio estratégico con el Estado, e impidió que utilizaran de manera táctica la zd. En este período Neiva, capital del vecino Departamento del Huila, fue el eje del desplazamiento de las farc hacia el suroccidente, escenario en donde multiplicaron las acciones armadas y los secuestros.
A partir de 1999, la fuerza pública comenzó a recuperar la iniciativa gracias al incremento en la movilidad y a la mayor capacidad de reacción aérea. Entre 1999 y 2001, los combates por iniciativa de las fuerzas militares registraron un crecimiento sostenido que se aceleró de forma significativa desde 2002.
La ruptura del proceso de paz entre el gobierno y las farc, en febrero de 2002, dio paso a una escalada de acciones de la guerrilla, orientada a afectar la gobernabilidad local, mediante amenazas contra alcaldes y concejales munici-pales, a quienes se forzaba a renunciar. En 2002, 158 de los 1.098 municipios del país se encontraban sin presencia policial, por los reiterados ataques a las poblaciones, mientras 131 alcaldes amenazados se habían visto obligados a salir de sus localidades.
A pesar que la “combinación de todas las formas de lucha”, ha sido el prin-cipio general que ha guiado la estrategia de las farc, éstas se han visto cada vez más en la necesidad de privilegiar la lucha armada en detrimento de la actuación política (pécaut, 2008a). Entre las circunstancias que presionan esta decisión
3 La estrategia contrainsurgente ha contado sobre todo con el apoyo del Plan Colombia de Estados Unidos, bajo el cual este país ha aportado cerca de 6.000 millones de dólares. Colombia también ha recibido asistencia técnica militar y de seguridad de otros países, entre ellos el Reino Unido e Israel.
51Camilo Echandía Castilla
m a pa s 2 . 1 a , 2 . 1 b , 2 . 1 c y 2 . 1 t e r r i t o r i a l i a e l a s fa r c y b a la n c e e l c o n f l i c t o
a r m a o ( 1 9 9 0 - 1 9 9 8 y 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...52
se encuentran: el exterminio de la Unión Patriótica, up, desde mediados de los años ochenta, la ofensiva militar contra el Secretariado, a comienzos de la década de los noventa, y la trasformación de la fuerza pública, iniciada en la administración pastrana arango y profundizada, posteriormente, en el go-bierno uribe vélez, 2002-2006 y 2006-2010.
A partir de la primera administración uribe vélez, 2002-2006, el gobierno se propuso restablecer el orden público, como requisito indispensable para asegurar el control eficaz del territorio. Para alcanzar este objetivo se diseñó y puso en práctica la Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd, que priorizó, por una parte, el desmantelamiento de los grupos irregulares, mediante el aumento del pie de fuerza, el desarrollo de grandes operaciones ofensivas y sostenidas en su contra y la desmovilización de sus integrantes y, por otra parte, la afirmación del control territorial, mediante el restablecimiento de la presencia de la Policía Nacional, la creación de los soldados campesinos, la conformación de una red de cooperantes con la fuerza pública y la protección de la red de carreteras y la infraestructura económica del país.
Con el propósito de que los avances conseguidos en la primera administración uribe vélez llevaran a consolidar la presencia de la fuerza pública y restablecer el Estado de derecho en el territorio recuperado, el mismo gobierno, en su segunda administración, 2006-2010, lanzó la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, pcsd. Los éxitos militares contra los alzados en armas le permitie-ron al gobierno mantener un alto nivel de apoyo4. Unido a lo anterior, se produjo un fuerte rechazo de la población urbana, que también ha debilitado a las farc5.
l a o f e n s i va e la s f u e r z a s m i l i ta r e s c o n t r a la s fa r c
A partir de la primera administración uribe vélez se produjeron cambios sin precedentes en la dinámica de la confrontación, expresados, principalmente, en el aumento de los combates de las ff.mm. librados con los grupos guerrilleros, obligándolos a reducir, de manera muy significativa, su accionar armado y su presencia territorial6.
4 Esto se ha combinado con un rechazo cada vez mayor a las acciones de las farc, como se vio en las manifestaciones contra el secuestro, la violencia y las farc el 4 de febrero, el 20 de julio y el 28 de noviembre de 2008.
5 El 3 de febrero de 2008, un día antes de que se realizaran las marchas contra el secuestro y las farc, las encuestas revelaron que el 96% de los entrevistados en las principales ciudades rechazaba al grupo guerrillero.
6 La medición de intensidad de la confrontación armada tiene en cuenta dos componentes: 1) El número
53Camilo Echandía Castilla
En los Gráficos 2.1 y 2.2, se advierte que, entre 2002 y 2007, los combates de las ff.mm. librados con las farc alcanzaron los niveles más altos. Sobre esta guerrilla recae el mayor número de combates de las ff. mm., con 4.992, cifra que corresponde al nivel más alto de contactos librados en toda la historia de la confrontación armada en el país. Por su parte, las farc también alcanzan su máximo nivel de actividad armada, con 3.259 acciones, en su mayoría, sabotaje contra la infraestructura y hostigamientos a la fuerza pública7.
g r f i c o 2 . 1r e la c i n e n t r e l o s c o m b at e s e la s f f. m m . y la s
a c c i o n e s a r m a a s e l a s fa r c ( 1 9 8 7 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh, del Programa Presidencial para los dd.hh y el De-recho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
de combates librados por iniciativa de la fuerza pública, y 2) El número de acciones por iniciativa de la guerrilla. Las acciones por iniciativa de la guerrilla se dividen en cuatro: i) Acciones orientadas contra la fuerza pública, es decir, las emboscadas, los ataques a instalaciones militares y los hostigamientos; ii) Ataques a poblaciones; iii) Destrucción de infraestructura; y iv) Actos con objetivos económicos, es decir, las acciones de piratería terrestre y los asaltos a entidades públicas y privadas.
7 Los Gráficos que se presentan adjuntos dan cuenta de las tendencias en la evolución de la confrontación armada en las últimas dos décadas, diferenciando las acciones que parten de la iniciativa de los grupos irregulares de los combates librados por las fuerzas militares, ff.mm. Desde la perspectiva de largo plazo, que ofrece esta evidencia, se pueden apreciar los cambios acontecidos recientemente en la confrontación armada. La fuente es el Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República. Para mayor información sobre el Observatorio de dd.hh. consultar la siguiente página de Internet: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx
Combates FF.MM. Acciones FARC
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...54
g r f i c o 2 . 2ac c i o n e s a r m a a s m s r e c u r r e n t e s p o r pa rt e e la s fa rc
( 1 9 8 7 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh, del Programa Presidencial para los dd.hh y el De-recho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
g r f i c o 2 . 3e v o l u c i n e l n m e r o e h o m b r e s e la s fa r c
( 1 9 6 4 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh, del Programa Presidencial para los dd.hh y el De-recho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
Sabotaje Hostigamiento EmboscadaPiratería terrestre Ataque a instalación Ataque a población
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
55Camilo Echandía Castilla
A pesar que entre 2002 y 2006 el accionar de las farc supera ampliamente los niveles registrados en el pasado, al mismo tiempo se observa, desde 2003, una tendencia descendente, que en 2008 se expresa en el nivel más bajo de actividad registrado desde 1990.
La caída en la actividad armada de la guerrilla es presionada por la contun-dencia de los combates y las bajas que producen. Así mismo, incide el aumento de las deserciones, que no solo involucran integrantes rasos, sino también man-dos medios, fundamentales en el mantenimiento de las estructuras armadas.
Es importante señalar que la caída en la iniciativa guerrillera se produce no solamente en la ejecución de sabotajes contra la infraestructura del país, piraterías y asaltos a poblaciones, sino también en acciones dirigidas contra la fuerza pública (hostigamientos, emboscadas y ataques contra las instalaciones del Ejército y la Policía).
El incremento del esfuerzo militar, desplegado en el primer gobierno uribe vélez, es tan significativo que, por primera vez, la geografía de confrontación estuvo determinada por los combates librados contra las farc, tal como se aprecia en los Mapas 2.2A, 2.2B, 2.2C y 2.2D, que comparan la magnitud de las iniciativas de la fuerza pública y la guerrilla con respecto a los dos gobiernos anteriores.
Las ff.mm. combaten en múltiples escenarios, que incluyen las zonas donde las farc tienen su mayor poderío militar y económico, así como en las áreas centrales de vital importancia. La superioridad de los combates, frente al accionar de la guerrilla, se registra en algo más de las dos terceras partes de los departamentos del país, entre los cuales se destacan Antioquia, Meta, Caquetá, Tolima, Arauca, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena y Huila. De otra parte, en Cauca, Nariño, Putumayo, Valle, Chocó y Vaupés el accionar armado de la guerrilla supera los combates que parten de la iniciativa del Ejército.
Es a partir de la declaración de la región de Montes de María y el Depar-tamento de Arauca como zonas de rehabilitación y consolidación, zrc, el 21 de septiembre de 2002, que la acción de la fuerza pública comienza a producir un quiebre en la dinámica de la confrontación armada. El objetivo principal era lograr el control sobre el territorio. Es así como se introdujo un esquema de coordinación entre las diferentes fuerzas, bajo un solo mando responsable de la dirección de las operaciones militares. Dentro del conjunto de medidas, que hicieron posible que las ff.mm. retomaran la iniciativa en la confrontación en estas zonas, se destacan el incremento del pie de fuerza, con más policías y soldados campesinos en los cascos urbanos, así como la entrada en operación de escuadrones contraguerrilla en el área rural.
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...56
m a pa s 2 . 2 a , 2 . 2 b , 2 . 2 . c y 2 . 2 t e r r i t o r i a l i a e l a s fa r c y b a la n c e e l c o n f l i c t o
a r m a o ( 2 0 0 3 - 2 0 0 6 y 2 0 0 7 - 2 0 1 0 )
57Camilo Echandía Castilla
En Montes de María la entrada en operación de la Fuerza de Tarea Con-junta del Caribe, ftcc, hacia comienzos de 2005, incrementó el pie de fuerza, al sumarse a la Infantería de Marina tropas del Ejército y el apoyo aéreo-táctico de la Fuerza Aérea. Todos estos esfuerzos llevaron a que en 2007, en el marco de la operación Aromo, fuera dado de baja “Martín Caballero”, jefe del bloque Caribe de las farc, quien mantuvo cautivo a fernando araújo –ex ministro de relaciones exteriores– y fuera responsable también de muchos otros secuestros y numerosos atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas. A mediados de 2010 una operación de las fuerzas militares, en zona rural de El Bagre (Antioquia) permitió neutralizar a “Ciro Romero” y “Jaime Canaguaro” y quince guerrille-ros más, quienes pretendían retomar los Montes de María por órdenes directas de “Alfonso Cano” y “Pablo Catatumbo”.
En Arauca los resultados de la acción de la fuerza pública se expresan en que las farc y eln, ante el aumento de la presión militar en su contra, han tenido que disminuir, en forma considerable, los atentados dirigidos contra la infraestructura petrolera. El propósito de lograr el control territorial, por parte de la fuerza pública, se constata en la zona aledaña y periférica al oleoducto y en los entornos urbanos.
De otra parte, en Cundinamarca la retaguardia de las farc fue fuertemente golpeada por el Ejército en 2003 en desarrollo de las operaciones Libertad i y Libertad ii que permitieron dar de baja a cinco comandantes, entre ellos a “Marco Aurelio Buendía”. Los frentes 42, 22, 53, 54 y la columna Reinaldo Cuéllar dejaron de actuar en el Departamento ante la ofensiva militar que, desde el mes de junio de 2003, se tradujo en un elevado número de combates que produjeron cuantiosas bajas y capturas e hicieron obligatorio el repliegue de estas estructuras.
A comienzos de 2009 las farc fracasaron en su intento por recuperar el dominio territorial en algunos sectores de Cundinamarca aledaños a Bogotá. En desarrollo de la operación Fuerte, fue dado de baja arnovis guevara, “Gaitán”, máximo jefe del frente Antonio Nariño y fue capturado “El Negro Antonio”, segundo al mando de ese frente guerrillero. Con esta operación el Ejército logró impedir que las farc se reposicionaran en el páramo de Suma-paz, corredor militar y logístico, que comunica a la capital del país con la zona de asentamiento histórico de la organización guerrillera, en el suroriente del país. Tanto “El Negro Antonio” como “Gaitán” tenían la misión de ponerse al frente del llamado Plan 2010, mediante el cual las farc pretenderían volver a tener presencia en las regiones de Cundinamarca de donde salieron, debido a la presión militar. En la actualidad la probabilidad de adelantar la confrontación armada y realizar secuestros en Bogotá es muy reducida, si se tiene en cuenta
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...58
que el cerco tendido por las farc, alrededor de la ciudad, en los años noventa, hoy ya no existe.
Las operaciones militares también cerraron la posibilidad de actuar a las estructuras de la guerrilla en Medellín y en otros centros urbanos importantes. Entre 2002 y 2003 se realizaron las operaciones Mariscal, Meteoro y Orión para desmantelar milicias urbanas y frentes en las comunas de Medellín. De otra parte, la operación Marcial, desplegada en 2003, con amplios resultados en el oriente antioqueño y la carretera entre Medellín y Bogotá, le permitió al Ejército retomar la iniciativa en la lucha contra la guerrilla, lo cual se expresó en un alto número de combates librados contra los frentes 9 y 47 de las farc y carlos alirio buitrago y bernardo lópez arroyabe del eln. Ante la fuerte presión militar, el alto número de bajas y capturas, y el aumento de las entregas voluntarias, los grupos armados han sido forzados a replegarse al occidente an-tioqueño, el oriente de Caldas y el norte del Tolima. En 2008 el debilitamiento de las estructuras de la guerrilla en estos escenarios se acelera, primero, con la muerte en Caldas de “Iván Ríos”, miembro del Secretariado, quien fue asesinado por un hombre de su guardia personal y, segundo, con la entrega en el oriente antioqueño de “Karina”, jefe del frente 47.
Entre 2004 y 2006 se desplegó el Plan Patriota cuyo objetivo principal apuntó a recuperar el control de un extenso territorio en el sur y oriente del país, considerada la retaguardia estratégica de las farc. Desde esta zona, la organización guerrillera obtiene gran parte de sus finanzas, coordina sus acciones y se encuentra la mayor parte del Secretariado. Entre los resultados alcanzados, se destacan la destrucción de campamentos y el hallazgo de caletas con municiones, explosivos y armas de corto y largo alcance. Sin lugar a dudas, el teatro de operaciones del Plan Patriota corresponde al escenario donde más guerrilleros han sido abatidos en desarrollo de los combates y donde las farc han sido afectadas en su logística y, en alguna medida, en su principal fuente de recursos8.
En este escenario, del sur y oriente del país, una operación militar, realizada hacia mediados de 2008, en un territorio selvático controlado por el frente 1, permitió liberar del secuestro a ingrid betancourt, a los contratistas estadouni-denses keith stansell, marc gonsalves y thomas howes y a 11 integrantes de la fuerza pública, algunos de los cuales llevaban 10 años en poder de las farc.
8 La operación Jorge Mora se realizó en el Departamento del Putumayo en 2004. En la operación Emperador, realizada en el Departamento del Meta, en 2006, el Ejército lanzó ataques intensivos contra las farc, para proteger la erradicación manual de coca en el Parque Nacional de La Macarena.
59Camilo Echandía Castilla
La denominada operación Jaque, al haber logrado infiltrar a las farc, para pro-ducir el rescate de los 15 rehenes, puso en evidencia la vulnerabilidad de una organización que se había caracterizado por su elevado grado de hermetismo y cohesión (pécaut, 2008b).
Este revés para las farc se produce a poco tiempo de que “Alfonso Cano” sucediera a “Manuel Marulanda” en la jefatura máxima de la organización. Esta situación viene a sumarse a otra, registrada hacia mediados de 2007, por la que “Alfonso Cano” también fue cuestionado internamente, cuando una de las estructuras bajo su mando decidió, de manera inconsulta, dar muerte a 11 de los 12 diputados de la Asamblea del Valle, en poder de las farc en calidad de rehenes.
En 2008, en desarrollo de la operación Fénix, las farc pierden por primera vez a un miembro del Secretariado. Pero, aún más importante que la muerte de “Raúl Reyes”, es el significado de la operación, un fuerte revés para las farc que ha optado por la táctica del repliegue a las áreas de frontera, como propósito esencial para resguardar la integridad de su retaguardia estratégica.
En 2010, faltando pocos meses para que finalizara el segundo gobierno uribe vélez, se llevó a cabo la operación Camaleón, en el Departamento del Guaviare, en la que fueron rescatados cuatro uniformados, entre ellos tres oficiales de la Policía.
En este mismo año, apenas se iniciaba el gobierno santos calderón, 2010-2014, en una operación conjunta, las fuerzas militares dieron de baja a “Jorge Briceño”, máximo estratega militar de las farc, miembro del Secretariado y uno de los comandantes más poderosos de la organización. La trayectoria de 35 años de vida en armas, de quien fuera más conocido como “El Mono Jojoy”, recoge, como pocas, el ascenso y consolidación de una cúpula guerrillera que llevó a cabo los más grandes ataques contra la fuerza pública y secuestros masivos.
La caída de “Alfonso Cano” en la operación Odiseo, constituye el más duro golpe asestado a las farc en toda su historia por cuanto es la primera vez que las farc pierden en combate a su comandante en jefe. Las operaciones militares contra “Cano”, identificado desde 2008 como el objetivo de mayor valor, se desplegaron en el sur del Tolima, en límites con Valle, Cauca, Quindío y Huila9. La presión de las tropas del Ejército obligó a “Cano” a salir de las áreas del
9 En desarrollo de estas operaciones militares han sido dados de baja varios de los mandos medios de las farc en el sur del Tolima, entre quienes se encuentran “Walter”, segundo al mando del frente 21; “Sebastián”, “Mayerly”, encargada de la seguridad de “Alfonso Cano”, “El Abuelo” y “Jerónimo”, comandante del Bloque Central. En 2010, con la entrada en operación de la Fuerza de Tarea del Sur del Tolima, ftst, unos 7.000 hombres de 2 divisiones, de la Primera Brigada y de las Brigadas Móviles
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...60
páramo sobre la cordillera Central hacia el norte del Cauca, movimiento que permitió su ubicación en noviembre de 2011.
Esta acción, es un eslabón de una larga cadena de éxitos operacionales de la fuerza pública que ha producido un gran número de bajas entre las que también se cuentan: “JJ”, responsable del secuestro de los 12 diputados del Valle, en una operación de la Armada en zona rural de Buenaventura; “El Negro Acacio”, jefe del frente 16, quien desempeñaba un papel central en el financiamiento de las farc, mediante el control del narcotráfico en Vichada, donde fue abatido; “El Paisa”, jefe del frente 34, quien fue dado de baja en su campamento de Vigía del Fuerte, tras un operativo de los Comandos Jungla de la Policía, que puso fin a un largo historial de secuestros y ataques a la fuerza pública, llevados a cabo en su zona de influencia en el occidente de Antioquia; “Domingo Biojó”, jefe del frente 48, abatido en desarrollo de la operación Fortaleza ii, luego de que la estructura bajo su mando atacara a la Policía en límites entre el Departamento de Putumayo y la provincia ecuatoriana de Sucumbíos; y “Mincho”, jefe del frente 30 quien ordenó el secuestro de los 12 diputados del Valle, mantenía contactos con la mafia mejicana y controlaba el tráfico de armas en el Pacífico.
De otro lado, las capturas se han hecho efectivas no sólo contra integrantes rasos, sino también contra importantes miembros de las farc entre quienes se encuentran: “Simón Trinidad”, miembro del Estado Mayor, capturado en Quito y, posteriormente, extraditado por las autoridades colombianas a ee.uu. donde purga una condena de 60 años de prisión; “Sonia”, jefe de finanzas del bloque Sur, capturada en Caquetá y extraditada y condenada en Estados Unidos, por sus vínculos con una red internacional de tráfico de drogas; “Martín Sombra”, integrante del Estado Mayor, encargado de la seguridad y la movilización de los secuestrados liberados en la operación Jaque, entre quienes se encontraban ingrid betancourt, luis eladio pérez y los tres contratistas estadounidenses; “Santiago” jefe del frente Manuel Cepeda; y “Leonardo”, jefe de finanzas del frente 40 y señalado de ser uno de los encargados de custodiar a los rehenes liberados en la operación Jaque.
El impacto de la ofensiva militar contra las farc se expresa en la pérdida del 50% de su pie de fuerza, incluidos nueve miembros del Estado Mayor Central, entre ellos cinco del Secretariado, y un número considerable de mandos medios que han salido de sus filas por muerte, captura o desmovilización.
8 y 20, junto con 4 batallones de alta montaña, intensificaron la búsqueda del jefe máximo de las farc en el cañón de Las Hermosas.
61Camilo Echandía Castilla
La pérdida de mandos medios ha llevado a que el promedio de edad y, por tanto, de experiencia de los cuadros de la guerrilla se reduzca ostensiblemente, con lo cual se incrementa la vulnerabilidad militar, así como la deslealtad y la indisciplina. Prueba de ello es que, entre 2007 y 2009, se duplicó el número de hombres y mujeres que abandonaron las filas de la guerrilla10.También están desertando miembros antiguos: si en 2006, de los que salieron de las farc, el 12% llevaba entre 5 y 10 años combatiendo, en 2008, este porcentaje subió a 34%11.
Con el aumento de las desmovilizaciones, las farc han tenido que “encua-drillar a sus milicias”, para suplir la deserción dentro de sus frentes, provo-cando pérdida de contacto y control de la población, capacidad de logística e inteligencia, lo que ha conllevado a una mayor pérdida de control territorial (jaramillo, 2008).
Un elevado significado, en la situación actual de las farc, tiene el repliegue forzado hacia zonas donde ya no se encuentran a salvo, la muy importante caída en su accionar armado, y la pérdida de la capacidad de comando y control. Estos factores se expresan también en la disminución de las finanzas12. Es así como los ingresos derivados de la economía coquera habrían caído en cerca del 60% desde 200213 y la reducción, en términos porcentuales, es aún mayor en lo con-cerniente a los fondos obtenidos del secuestro. En efecto, los pagos por secuestro,
10 En 2009, según las cifras oficiales, se desmovilizaron un total de 2.128 combatientes de las farc. Esta cifra presenta una disminución respecto al 2008, cuando se presentó el mayor número de personas desmovilizadas de esta guerrilla en el período 2002-2009. No obstante, en cuanto a las farc, la cifra de desmovilizados en 2009 se ubica en tercer lugar, después de la registrada para 2008 y 2007 (3.027 y 2.480 desmovilizados respectivamente). Para más información consultar el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, pahd, del Ministerio de Defensa Nacional, mdn, Viceministerio para las Políticas y Asuntos Internacionales, en la siguiente página de Internet: http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa?NavigationTarget=navurl://cee3b3f2a3f7aac1a7c22bf6c547e3e9ywindowId=wid1306718570515
11 Las cifras de desmovilizados dan cuenta en 2008 de un número récord de mandos medios que han salido. Durante este año, los frentes de las farc con más desertores han sido sobre todo aquellos cuyos comandantes cayeron abatidos en combate o desertaron: los frentes 16 y 39 del bloque Oriental, en Vichada y el oriente del Meta (512 desmovilizados, el 16% del total de desmovilizados en ese período de poco más de 10 meses); los frentes 32 y 49 del bloque Sur, en Putumayo y Caquetá (322 desmovilizados, el 10%); el frente 47 del bloque Noroccidental, en Antioquia y Caldas (358 desmovilizados, el 11%) (International Crisis Group [icg], 2009).
12 La pérdida de control territorial ha tenido el efecto de disminuir la capacidad para conseguir recursos económicos. En efecto, las finanzas de las farc estaban estructuradas sobre la base del control territorial, lo cual les permitía comprar la droga a los campesinos, negociar con los narcotraficantes y tener laboratorios.
13 El Ministerio de Defensa Nacional estima que los ingresos derivados de la coca pueden haber disminuido de más de 1.300 millones de dólares en 2002, a unos 500 millones de dólares en 2008 (icg, 2009).
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...62
que representaban una importante fuente de ingresos, han experimentado una fuerte contracción, paralelamente con el repliegue territorial de los frentes14.
Todo lo anterior son síntomas inequívocos de un debilitamiento en las farc que aleja la posibilidad de dar cumplimiento a su plan estratégico, trazado a comienzos de los años ochenta. De aquí que hayan redescubierto la necesidad de tener un espacio político, mediante el intercambio humanitario, buscando la internacionalización del tema de la liberación de los rehenes.
En suma, el cambio a favor del Estado en la correlación de fuerzas, la pérdida de territorio por parte de las estructuras armadas, el incremento y la efectividad en los combates, sumados a la ofensiva del Ejército, en las zonas hacia donde los frentes se han replegado, son los principales indicadores que muestran los grandes avances en el propósito de reducir militarmente a las farc.
c a m b i o e n la s t c t i c a s e la s fa r c
Ante los avances conseguidos mediante la ejecución de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, que se expresan en una muy elevada capacidad de combate dirigida contra las farc, las tácticas a las que el grupo guerrillero apela se han modificado en función de los cambios producidos en la dinámica de la confrontación. Las farc han retomado de su experiencia los comportamientos propios de la guerra de guerrillas que, ante todo, se orientan a evitar golpes contundentes, mediante el repliegue a sus zonas de refugio, y la realización de acciones esporádicas, a través de pequeños grupos, lo cual se expresa en una disminución muy importante del número y la contundencia de sus acciones.
Las farc han tenido que limitar sus propósitos a copar algunas posiciones estratégicas, recurriendo, principalmente, al minado, conducta que resulta es-pecialmente costosa para la fuerza pública que registra más víctimas por efecto de las minas que en la confrontación directa con los alzados en armas15. El modus operandi de la guerrilla se caracteriza ahora por la realización de acciones
14 La preocupación por la caída en las finanzas se refleja en uno de los objetivos prioritarios de la Novena Conferencia de las farc, realizada vía Internet, a comienzos de 2007: obtener en cuatro años 230 millones de dólares con el fin de volver a lanzar acciones contra la fuerza pública.
15 Las farc recurren a las minas antipersonal con el fin de evitar las ofensivas militares y la erradicación manual de cultivos de coca en regiones como el Nudo de Paramillo, al norte de Antioquia y el sur del Departamento de Córdoba, así como en Nariño, Meta y el nororiente antioqueño. Sobre la situación de las minas antipersonal en el país, consultar el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal en la siguiente página de Internet: www.accioncontraminas.gov.co/
63Camilo Echandía Castilla
intermitentes, a través de pequeños grupos, que utilizan la táctica de golpear y correr, buscando reducir al máximo sus bajas y los costos de operación16.
Los esfuerzos de adaptación de las farc a las nuevas realidades militares, también se expresan en la creación de un bloque móvil y la posibilidad de con-formar “comandos conjuntos de área” o “inter-frentes”, estructuras creadas a partir de frentes y columnas móviles para realizar acciones y poder reaccionar a las ofensivas de las fuerzas militares17. Cabe anotar que las farc conservan, aproximadamente, 20 estructuras móviles que han sido las encargadas de desarrollar la táctica “aguijonear” a la fuerza pública, mediante la realización de hostigamientos, para mantener a las fuerzas de seguridad ocupadas y lejos de unidades importantes, con presencia a lo largo de las fronteras, lo que permite una huida rápida hacia los países vecinos.
La actividad armada de las farc, aun cuando es baja, sigue el principio de economía de fuerza. Tal como se observa en los Gráficos adjuntos, las farc recurren, principalmente, a las acciones de sabotaje que implican un mínimo esfuerzo militar. Con esta conducta se busca agotar física y moralmente a las fuerzas militares, mediante la realización de acciones que multiplican los es-cenarios de la confrontación y dificultan la identificación del enemigo que, en muy pocas ocasiones, se presenta como un frente estático18.
Si bien las estructuras de la guerrilla han tratado de evitar el choque directo con el Ejército, para disminuir el número de bajas en sus filas, optando, más bien, por el sabotaje de la infraestructura económica y los actos de terrorismo en escenarios urbanos, es necesario reconocer las limitaciones de esta conducta. La guerrilla, que ha terminado recurriendo, principalmente, al sabotaje eco-nómico, sabe muy bien que la obtención de los recursos necesarios para lograr
16 La táctica de la guerra de guerrillas falta a las reglas de la conducta militar clásica porque los guerrilleros, a causa de su inferioridad numérica y armamentística, no pueden arriesgarse a una batalla directa y a campo abierto, por lo tanto, optan por el aguijonamiento del enemigo, al cual buscan desconcertar y desgastar, mediante constantes hostigamientos, ataques por sorpresa y pequeñas emboscadas. Así mismo, la literatura especializada señala que las tácticas propias de la guerra de guerrillas son apropiadas solo en una fase de transición, mientras se está supeditado al enemigo. En contraste, la decisión militar definitiva, que allane el camino hacia el poder, tiene que producirse en una batalla directa entre ejércitos regulares, lo cual supone una condición inalcanzable para la guerrilla colombiana en las circunstancias actuales (waldmann, 2007).
17 Las estructuras móviles, que están adscritas a los bloques o comandos conjuntos, según su tamaño, se dividen en columnas (más grandes) y compañías (más pequeñas) (icg, 2008).
18 Los hostigamientos y las emboscadas a las patrullas del Ejército y la Policía, así como los asesinatos selectivos de policías y soldados (Plan Pistola) aumentaron de 568 en los primeros nueve meses del 2007 a 641 en el 2008.
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...64
sus objetivos depende, en buena medida, de que el impacto sobre la economía no termine afectando sus propias fuentes de financiamiento.
De otro lado, la urbanización de la guerrilla, que implique no solo la rea-lización de actos de terrorismo, en las condiciones actuales, conlleva el riesgo de hacerla aún más vulnerable, por cuanto demandaría de su parte contar con los medios para controlar las grandes ciudades y enfrentar una fuerte contrao-fensiva, que pondría en peligro su influencia sobre las zonas rurales en donde aún mantiene influencia. Así mismo, debe resaltarse que la mayor decisión en la lucha contra la guerrilla ha sido exitosa en áreas cercanas a las ciudades, como en los casos de Medellín y Bogotá, donde sus estructuras armadas han sido fuertemente golpeadas en su presencia urbana y su retaguardia rural.
Las tendencias recientes del conflicto armado evidencian que, para la guerri-lla, en las circunstancias actuales, el control de objetivos de carácter estratégico es prioritario, mientras que la defensa de dominios territoriales ha pasado a un segundo plano. En este sentido se explican los cambios en las tácticas adop-tadas por las farc, que buscan evitar a toda costa enfrentarse directamente a las fuerzas militares y, al mismo tiempo, tratar de desgastarlas acudiendo a las prácticas descritas anteriormente. De esta forma, la guerrilla no se expone a recibir más golpes.
Una serie de hechos, ocurridos a partir de 2005, evidencia el propósito de las farc de ir en contravía de la estrategia del Estado. En efecto, mientras que las fuerzas militares se han propuesto, como objetivo principal, lograr el control territorial del suroriente del país, las farc han buscado el control estratégico de zonas que le garanticen su supervivencia, como el suroccidente o el Catatumbo, donde la acción de la fuerza pública es menor.
El accionar de la guerrilla, en escenarios diferentes al suroriente del país, es indicativo de que las farc pretenden diluir el mayor esfuerzo militar desplegado contra su núcleo histórico y, por ello, insisten en multiplicar los escenarios de confrontación. De aquí la ola de “paros armados”, impuestos por las farc, en plena coyuntura electoral de 2006 (Chocó, Guaviare, Caquetá, Huila, Putumayo y Nariño), los ataques a la fuerza pública (Córdoba, Nariño, Putumayo, Santan-der, Norte de Santander y Cesar) y los ataques contra civiles (Huila y Meta) 19.
19 El 1º de febrero de 2005, en una acción realizada por las farc, 16 soldados de Infantería de Marina perdieron la vida y otros 25 resultaron heridos en Iscuandé (Nariño). Menos de una semana después, murieron 19 soldados y 1 oficial en una emboscada en Mutatá (Antioquia). Una emboscada a una patrulla en la ruta Fortul-Tame (Arauca) dejó 18 muertos el 5 de abril de 2005. Entre el 14 y el 17 de abril de 2005, unos 150 guerrilleros del frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas atacaron el municipio de Toribío (Cauca), causando la muerte de 3 policías y 1 niño, y destruyendo varios edificios públicos; tres
65Camilo Echandía Castilla
En lo concerniente a los movimientos tácticos se destaca el repliegue de las farc, guerrilla que, a partir de los años ochenta, había identificado, dentro de sus propósitos estratégicos, urbanizar su presencia y, desde los noventa, rodear los centros políticos, económicos y administrativos más importantes del país. Los cambios experimentados en la geografía de la presencia guerrillera dicen mucho de la situación actual de los alzados en armas. En efecto, la Serie de Mapas que acompaña este artículo permite apreciar los cambios en la dinámica espacial de la confrontación, que se expresan, por una parte, en que las fuerzas militares se mantienen a la ofensiva en múltiples escenarios y, por otra parte, en que los frentes guerrilleros han tenido que dar marcha atrás en sus aspiraciones territoriales, replegándose hacia las áreas rurales más apartadas20.
Las farc perdieron zonas vitales para su financiación y logística, con un elevado valor estratégico, debido a su cercanía a los centros urbanos más impor-tantes del país, como Bogotá, Medellín y Cali. Es muy significativa la reducción de la presencia guerrillera en Cundinamarca, pero también han tenido que salir de zonas donde tuvieron una fuerte influencia como en la costa Caribe, el norte de Boyacá y sur de Santander, entre otras.
El efecto del repliegue territorial se expresa en el aumento de la presencia guerrillera en zonas de retaguardia histórica y en las áreas más selváticas y apar-tadas. También se han priorizado las áreas de frontera o donde los cultivos de coca están en expansión21. Se destacan el suroccidente colombiano, a donde se han trasladado los cultivos de coca y las farc mantienen una elevada actividad armada, a través de sus estructuras móviles; y el Catatumbo, donde han vuelto a ocupar territorios de las autodefensas desmovilizadas y conservan un importante poder de fuego que, incluso, supera los combates por iniciativa del Ejército. En
días después regresaron unos guerrilleros de las farc y destruyeron parcialmente el hospital, en donde se estaba tratando a los heridos del primer ataque. Miembros de las farc asesinaron a cuatro concejales y el secretario del Concejo Municipal de Puerto Rico (Caquetá) en una de sus sesiones, el 24 de mayo de 2005, y mataron a 7 campesinos (otras 25 personas fueron reportadas como desaparecidas) en San Miguel (Putumayo) el 31 de julio de 2005. En Vista Hermosa (Meta), las farc atacaron a cultivadores de coca el 2 de octubre de 2005, con un saldo de 13 muertos.
20 Las operaciones militares en el 2009 se concentran, principalmente, en los departamentos de Meta, Caquetá y Arauca en el oriente; el Departamento del Tolima en el centro de Colombia; los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo en el suroccidente; el Nudo de Paramillo (Antioquia y Córdoba) y el sur del Departamento de Bolívar en el norte; y en la región del Catatumbo en el Departamento de Norte de Santander, en el nororiente (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2010).
21 De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las farc tenían presencia en 93 de los 196 municipios con cultivos de coca en 2008 (icg, 2008).
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...66
el extremo oriente, en Vaupés, Vichada y Guainía, la presencia guerrillera se ha incrementado paralelamente con los cultivos de coca.
Cabe señalar que, con posterioridad a la desmovilización de los grupos de autodefensa, en varios de los escenarios regionales, donde estos tuvieron presencia, las farc han establecido alianzas con grupos armados, creados por el narcotráfico, para garantizar el control del negocio ilegal. En efecto, en el sur de Bolívar, Urabá, Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, sur de Cesar, Meta y Vichada, al menos seis frentes han sellado pactos de convivencia con las llama-das bandas criminales emergentes, bacrim, para garantizar la cooperación en el manejo de los cultivos de coca y la protección de los laboratorios y las rutas para la exportación de droga.
En los Mapas adjuntos se puede apreciar la reducción de la territorialidad de los frentes de las farc en los últimos años. De los 66 frentes con que con-taba la organización, hacia finales de la década de los noventa, solamente la mitad conserva una presencia activa significativa. Algunas de estas estructuras cuentan con más de 200 hombres en armas. La mayoría de las estructuras con presencia en el centro del país (Cundinamarca, Boyacá y Santander) han sido desmanteladas y otras en el norte, noroccidente y nororiente han disminuido de manera ostensible su accionar en razón a que han sido diezmadas por efecto de las operaciones militares.
Como se infiere al observar los Mapas que dan cuenta, por una parte, del cambio en la localización de los frentes farc y, por otra, de la modificación de la intensidad y focalización de su actividad armada, el bloque Oriental, con alrededor de 3.800 guerrilleros en armas, es uno de los que se mantiene más activo, en zonas con cultivos ilícitos del suroriente del país, pese a la importante disminución de su presencia en Cundinamarca y Boyacá22. El bloque Occidental, con cerca de 1.800 integrantes, ha pasado a ser la segunda estructura más activa y la única que ha aumentado su territorialidad, debido al desplazamiento de varios frentes del suroriente al Pacífico, región donde, también, se trasladaron los cultivos y laboratorios de procesamiento de coca23. Aunque el bloque Sur
22 Aunque la operación Sodoma, en la que cayó abatido alias “El Mono Jojoy”, es un golpe contundente, del que difícilmente se podrá recuperar el bloque Oriental, en el Meta quedan 11 frentes con 3 unidades móviles de apoyo. Los frentes 10 y 45 se han replegado hacia el río Arauca en la frontera con Venezuela; al igual que lo han hecho los frentes 16 y 39 hacia las márgenes del río Orinoco en Vichada y Guainía. Varios frentes, entre ellos el histórico frente primero, se han replegado al área selvática de los Departamentos de Guaviare y Vaupés, en el suroriente, y la frontera con Brasil, en donde se cree que están los rehenes que permanecen en cautiverio.
23 El frente 29 y la columna móvil Daniel Aldana, que operan en el Departamento de Nariño, se han replegado a la frontera con Ecuador (icg, 2008).
67Camilo Echandía Castilla
ha sido fuertemente golpeado, y sus integrantes se han reducido a unos 1.400, conserva una estrecha relación con los cultivos de coca cerca de la frontera sur del país24. El bloque Noroccidental también experimenta una fuerte caída en el número de sus integrantes con algo más de 1.000, aun cuando es la estructura responsable del mayor número de secuestros de las farc en el presente25.
Entre las estructuras con menor nivel de actividad se destacan tres: en primer lugar, el bloque Magdalena Medio que, pese a perder el mayor número de frentes, en total cuatro que actuaban en Boyacá y Santander, se mantiene activo en Norte de Santander con 580 integrantes26; en segundo lugar, el blo-que Central que ha tenido muchas bajas y, actualmente, sus integrantes suman algo más de 400; y, en tercer lugar, el bloque Caribe, que ha sido afectado en sus mandos medios y, aislado de los demás, es uno de los más pequeños con 370 integrantes27.
Si, por otra parte, se considera el cambio en la presencia de las farc, en términos de la presión ejercida sobre la población rural, se descubre que se redujo en 23%28. En efecto, mientras que en el período 1998-2002 la presencia activa de esta guerrilla era manifiesta en 375 municipios, con 5.228.966 perso-nas expuestas a diferentes formas de intimidación, para el período 2004-2008 la actividad armada se registró en 263 municipios, con 4.020.020 habitantes en el área rural. La población beneficiada, por la desaparición de la actividad armada de las farc, fue de 2.297.876 personas, situación que se presentó en 203 municipios. Así mismo, la población rural beneficiada por la disminución de la actividad armada de las farc fue de 904.208 personas, situación que tuvo lugar en 53 municipios. A partir de estos resultados puede concluirse que un total de 3.202.084 personas se beneficiaron, tanto por la reducción como por la desaparición de la actividad armada de las farc.
24 El frente 48 en Putumayo y los que tienen presencia en Nariño son la reserva logística de las farc en la frontera con Ecuador (icg, 2008).
25 Los frentes 57 y 58 que actúan en las regiones del Darién y Urabá, al norte del Departamento del Chocó, en la frontera con Panamá. Por su parte el frente 34 se desplazó del occidente del Departamento de Antioquia a la cuenca del río Atrato medio en el Departamento del Chocó (icg, 2008).
26 El frente 33 y la columna móvil Arturo Ruiz se han replegado hacia el Catatumbo en el área montañosa en límites con Venezuela.
27 La presión ejercida contra el bloque Caribe obligó a los frentes 19, 41 y 59 a buscar refugio en la serranía del Perijá. Este movimiento táctico permitió que gran parte del engranaje logístico y económico del bloque que sale de esta zona fronteriza con Venezuela y algunos de sus hombres y mandos sirviera de correa de trasmisión para apoyar los debilitados frentes 35 y 37 que conservan alguna presencia en la zona montañosa de Montes de María (Fundación Ideas para la Paz [fip], 2009).
28 Es importante aclarar que el cálculo del cambio en la población rural bajo presión se efectuó a partir de la sumatoria del número de habitantes en el área rural de los municipios que cuentan con presencia activa de la guerrilla que aparecen en los Mapas adjuntos.
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...68
Los departamentos en los que la reducción ha sido más significativa son, en su orden, Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Risaralda, Santander, Cór-doba, Casanare, Cesar, Huila, Sucre, Bolívar y Antioquia. En Cundinamarca la reducción de la población rural bajo presión fue de 98%, al pasar de 451.515 habitantes, durante el primer período, a 8138, en el segundo. En el caso de Bo-yacá, la reducción fue del 87%, al pasar de 185.188 a 23.823. La reducción en Magdalena fue de 82%, al pasar de 189.768 a 34. 974. En los departamentos de Risaralda, Santander, Córdoba, Casanare y Cesar la reducción de la población rural bajo presión fue del orden del 70%; en los departamentos de Huila, Sucre, Bolívar y Antioquia, aunque la reducción en términos porcentuales fue menor, se situó entre 23 y 48%.
Es preciso destacar que los frentes de las farc se han replegado hacia las zonas fronterizas, localización que concede al grupo guerrillero múltiples ven-tajas en el desarrollo de la confrontación. En efecto, le permite aprovechar la contigüidad geográfica entre estados vecinos, no solo para realizar actividades de tráfico, tanto de armas como de drogas, sino también para establecer áreas de refugio29. No obstante, que los agentes estatales deben respetar la soberanía de los territorios ajenos a su jurisdicción nacional, se presentan episodios, como el que permitió a la fuerza pública dar de baja a “Raúl Reyes”, quien, para evadir la fuerte persecución de que era objeto, estableció su campamento en territorio ecuatoriano, a poca distancia de la frontera con Colombia.
Pese a que esta operación militar constituye uno de los principales éxitos en la lucha contra las farc, condujo al rompimiento de las relaciones diplo-máticas con Ecuador y a una fuerte censura regional. Como bien lo señala la literatura especializada sobre el tema, el carácter transnacional que adquieren los grupos irregulares incrementa la probabilidad de conflicto entre los países que se convierten en receptores y los países de origen de los grupos rebeldes.
Es importante insistir en que la configuración espacial que comienza a adop-tar la confrontación armada en el país, representa un nuevo reto estratégico en razón a que las áreas de frontera otorgan a los grupos irregulares la oportunidad de evitar la acción de la fuerza pública, garantizar su financiamiento y preparar ataques desde allí. Por lo tanto, la localización actual de la guerrilla que, por una parte, representa un inmenso retroceso, en cuanto al propósito de ampliar
29 Son numerosos los conflictos armados internos que han tenido lugar cerca de las fronteras internacionales por ser escenarios de elevado valor táctico. En la literatura especializada, las fronteras ocupan un lugar central en el estudio de las relaciones de proximidad, contigüidad, ubicación, territorio e interacciones internacionales (cabrera, 2009).
69Camilo Echandía Castilla
su presencia a los principales centros político-administrativos del país, de otra parte, ofrece oportunidades para garantizar su supervivencia.
c o n c l u s i o n e s y p e r s p e c t i va s
La guerrilla de las farc registra su mayor crecimiento entre 1995 y 2002. En este período logra avances muy significativos, en cuanto a su consolidación en el sur del país y la ampliación de su presencia hacia los principales centros político-administrativos. Hoy este grupo guerrillero da muestras de debilitamiento. Esta situación es, en buena medida, el resultado de la acción de las fuerzas militares, fortalecidas y mejor preparadas, gracias al proceso de modernización y cambio iniciado por el gobierno pastrana arango y profundizado a partir de la primera administración uribe vélez.
El estado actual del conflicto armado en Colombia permite desmitificar la supuesta invulnerabilidad de las farc, debido a que la fortaleza histórica del grupo guerrillero, representada en su alta dispersión geográfica, ante la sobre-viniente pérdida en el comando-control y comunicaciones, se ha convertido en su principal debilidad.
A pesar que se han afectado los elementos esenciales que se deben ejercer para que un ejército pueda existir y operar, es preciso reconocer que las farc han podido compensar las pérdidas más importantes30 y garantizar la operatividad de sus estructuras, mediante la flexibilización y la autonomía, hasta cierto grado, del comando-control y comunicaciones31.
Los esfuerzos de adaptación de las farc a las nuevas realidades militares, también se expresan en la creación de un bloque móvil y la posibilidad de conformar comandos conjuntos de área o inter-frentes, estructuras creadas a partir de frentes y columnas móviles para realizar acciones y poder reaccionar a las ofensivas de las fuerzas militares32.
30 jorge briceño, “El Mono Jojoy”, fue reemplazado por “Pastor Alape” en el Secretariado y por “Mauricio Jara” en el bloque Oriental; “Raúl Reyes” fue reemplazado por “Joaquín Gómez” en el bloque Sur; “Iván Ríos” fue reemplazado por “Isaías Trujillo” en el bloque Noroccidental, un guerrillero veterano que opera en la cuenca del río Atrato y en la región de Urabá (departamentos de Chocó y Antioquia), y “Manuel Marulanda” fue remplazado por “Alfonso Cano”.
31 Prueba de lo anterior es la capacidad que las farc demuestran, a partir de 2009, de coordinar la realización de acciones ofensivas en diferentes escenarios (fip, 2009).
32 Cabe anotar que entre las acciones que en 2009 generaron gran impacto, se destaca la que llevó a cabo la columna móvil Teófilo Forero, cuando irrumpió en el Concejo Municipal de Garzón, Huila, con el propósito de plagiar a todos sus integrantes. En desarrollo de la operación tipo comando, un concejal fue secuestrado, además de dos celadores y un policía, quienes resultaron muertos mientras impedían el plagio de los demás. Mucho más grave todavía fue el secuestro y posterior asesinato del gobernador
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...70
La decisión del gobierno uribe vélez, en sus dos administraciones, de lograr la derrota de las farc, llevó al grupo alzado en armas a retomar los comportamientos propios de la guerra de guerrillas y a optar por el repliegue, resultando en el descenso de su operatividad a nivel nacional. El recurso, por parte de las farc, a estas tácticas tiene como fin garantizar su supervivencia y, de aquí, la manifiesta prioridad que el grupo guerrillero ha dado a los corredores estratégicos, las áreas con recursos económicos y las zonas de frontera con los países vecinos.
Aplicando el principio de economía de fuerza, la guerrilla busca reducir al máximo las bajas en sus filas y los costos de operación, mientras que el Ejército ha tenido que redoblar sus esfuerzos para responder a los ataques en diferentes sitios del país. Esta táctica, además de multiplicar los escenarios de las opera-ciones, dificulta la identificación del enemigo que, en muy pocas ocasiones, se presenta como un frente estático.
Como se ha mostrado en la Serie de Mapas adjunta, la geografía del conflicto ha experimentado cambios muy importantes en los últimos años. En la medida en que la ofensiva de las fuerzas militares lleva a las farc a replegarse, el grupo armado sufre un enorme retroceso con respecto a las posiciones conseguidas tras dos décadas de expansión territorial. Las zonas bajo influencia de los alzados en armas vuelven a ser, ante todo, rurales y, en algunos de estos escenarios, han establecido alianzas con grupos armados al servicio del narcotráfico.
La localización de la guerrilla en zonas de frontera representa, en el momento actual, un nuevo desafío, no solo por el riesgo de difusión del conflicto y las externalidades hacia los países vecinos, sino también por cuanto las dinámicas transfronterizas permiten que los grupos irregulares, a través de mercados ilega-les de carácter trasnacional, garanticen el sostenimiento de su actividad armada.
Las zonas de frontera, sobre todo con Venezuela y Ecuador, acogen numero-sas rutas de tráfico de drogas y, en momentos en que la fuerza pública despliega ofensivas, sirven de refugio a los grupos irregulares que, a su turno, lanzan ataques desde allí . Además de ser un espacio para evadir la presión militar, la guerrilla utiliza la frontera colombo-brasilera en ámbitos como obtención de ingresos, a partir de drogas ilícitas, adquisición de equipos y armas, compra de insumos químicos, entre otros33. En territorio panameño las autoridades han
del Departamento de Caquetá, luis fernando cuéllar, también por integrantes de la columna móvil Teófilo Forero.
33 Información reciente de la Policía Federal de Brasil, sobre la presencia de bases permanentes de las farc en territorio brasilero, recalca la importancia de las dinámicas transfronterizas en escenarios de conflictos armados internos (El Tiempo, 16 de mayo de 2010).
71Camilo Echandía Castilla
encontrado campamentos que son utilizados intermitentemente por las farc como refugio (El Tiempo, 7 de septiembre de 2010). Es evidente que las áreas de frontera otorgan a los grupos irregulares una posición privilegiada para el financiamiento de su esfuerzo de guerra34.
La evidencia presentada también muestra que las farc conservan estructuras con un poder de fuego nada despreciable. En efecto, por una parte, el bloque Oriental se mantiene muy activo en zonas con cultivos ilícitos del suroriente del país, pese a ser la estructura más golpeada y haber reducido su presencia en forma ostensible en el centro del país35. De otro lado, el bloque Occidental36 ha pasado a ser la segunda estructura más activa y la única que ha aumentado su territorialidad, debido al desplazamiento de varios frentes del suroriente al Pací-fico, región donde se trasladaron los cultivos de coca, logrando, en buena medida, compensar la disminución del área sembrada en el oriente y el sur del país37.
34 En el caso de la economía de guerra, asociada al tráfico de drogas ilícitas, se ha podido constatar, a partir del monitoreo que realizan las Naciones Unidas, que el mayor crecimiento de la producción de coca en Colombia se registra en las zonas fronterizas (United Nations Office on Drug and Crime [unodc] y Gobierno de Colombia, 2010).
35 Entre 2009 y 2010, en el suroriente del país, en desarrollo de la confrontación armada con las farc se produce una serie de acciones de las que las fuerzas militares salen mal libradas. Entre los hechos que tuvieron mayor impacto en 2009 cabe mencionar el contacto armado llevado a cabo en zona rural de Puerto Rico, Meta, que cobró la vida a un suboficial y cinco soldados profesionales, cuando tropas de la Brigada Móvil 4, orgánica de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, localizaron un campamento del frente 43 de la farc. En otra acción acaecida en La Macarena, en el área general de la serranía La Lindoza, perdieron la vida un oficial y cuatro soldados profesionales, cuando la Brigada Móvil 7, también orgánica de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, realizaba una operación contra el frente 44. En 2010 una patrulla de la Policía Nacional, que prestaba vigilancia en el corregimiento de Maguaré, en Doncello, Caquetá, fue emboscada por integrantes del frente 14 y la columna móvil Teófilo Forero, lo que produjo la muerte de 14 carabineros. En 2011, la acción más grave se llevó a cabo en el municipio de Vista Hermosa, a través de los frentes 27 y 43 que tendieron una emboscada al paso de un convoy de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, dejando un saldo de cuatro militares muertos y 12 heridos.
36 Durante 2009 frentes del bloque Occidental hostigaron más de 30 veces a la fuerza pública en el norte del Cauca. Entre las acciones que generaron mayor conmoción cabe destacar las siguientes: en junio, seis patrulleros y un teniente, adscritos a la iv regional de la Policía, pierden la vida en una emboscada tendida en el corregimiento Timba, en el municipio de Buenos Aires; en noviembre, el puesto de mando de la Brigada de Contraguerrilla 112 fue atacado en Corinto, y produjo la muerte de nueve militares que custodiaban dos antenas de comunicaciones en el cerro La Cruz. A partir de 2010 la ejecución en forma simultánea de ataques contra la fuerza pública principalmente en Toribío, Corinto, Caldono, Caloto y Jambaló, pone al descubierto el propósito de las farc de intentar reducir la presión militar contra “Alfonso Cano” en su zona de refugio en el sur del Tolima. En 2011 una de las acciones que generó mayor conmoción se registró hacia mediados del año, en Toribío, con el estallido de una chiva bomba contra el puesto de la Policía Nacional, que produjo la muerte de tres civiles y un uniformado, un centenar de heridos y la destrucción de 460 viviendas.
37 El monitoreo de los cultivos de coca realizado en 2008 muestra como, efectivamente, la disminución del área sembrada en el oriente y sur del país es, en buena medida, compensada por el aumento registrado en el Pacífico (unodc y Gobierno de Colombia, 2009).
Cambios en la conducta de las farc en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para...72
Mediante lo que se ha denominado Plan Renacer, las farc lograron a partir de 2009 elevar su accionar, lo cual contrasta con el descenso registrado en los combates por iniciativa de la fuerza pública38. Ante la contundencia de las ope-raciones de las fuerzas militares, las farc reaccionan incrementando las acciones que requieren muy bajo esfuerzo en su ejecución, fundamentalmente para aliviar la presión que se ejerce contra los mandos de la organización. La disminución en los combates no puede interpretarse como una reducción en la capacidad militar del Estado. Es importante tener en cuenta que en los últimos años se ha produ-cido una mayor concentración del esfuerzo militar en los objetivos de alto valor.
Como se aprecia en el Gráfico 2.4, en el primer año del gobierno santos calderón, a pesar que las farc maniobraron para tratar de evitar que las fuerzas militares ubicaran a “Alfonso Cano”, los combates aumentaron con respecto al último año del gobierno uribe vélez al pasar de 949 a 966. No tiene por ello sustento el planteamiento de que en el gobierno actual haya disminuido el esfuerzo militar contra la guerrilla.
g r f i c o 2 . 4c o m pa r a c i n e l o s c o m b at e s e la s f f. m m . y la s
a c c i o n e s e l a s fa r c ( lt i m o a o e l g o b i e r n o u r i b e v l e z p r i m e r a o e l g o b i e r n o s a n t o s c a l e r n )
38 El Plan Renacer comprende los lineamientos de las farc en su enfrentamiento contra el Estado en las circunstancias actuales del escenario de guerra. Dentro de estos lineamientos hay que resaltar los siguientes: evitar enfrentamientos directos con las ff.mm.; recurrir a la siembra de minas antipersonal; atacar en tropas pequeñas para facilitar la huida; y fabricación de morteros artesanales (El Espectador, 17 de febrero de 2009).
Retén Ataque a
instalaciónSabotaje Emboscada Hostigamiento Combates
FF.MM.
URIBE
SANTOS
73Camilo Echandía Castilla
De otro lado, en el primer año del gobierno santos calderón se produjo un repunte de las acciones de las farc con respecto al período inmediatamente anterior al pasar de 415 a 474; con todo, este aumento en el accionar de la gue-rrilla, en lugar de mostrar al grupo irregular fortalecido y reactivado, ha puesto al descubierto la pérdida de iniciativa militar. En efecto, el hecho de utilizar minas y francotiradores, comprueba la situación de repliegue y de defensa en la cual permanecen las farc. Por lo tanto, no se puede hablar de fortalecimiento y reactivación militar de las farc. La situación actual refleja lo contrario, es decir, la pérdida de capacidad ofensiva del grupo guerrillero que desesperadamente trata de garantizar la supervivencia de su retaguardia.
Con la caída de “Alfonso Cano” en el norte del Cauca, al cumplirse los primeros quince meses del gobierno santos calderón, es la primera vez que las farc pierden en combate a su comandante en jefe. No cabe duda de que la organización guerrillera pasa por su peor momento y para prolongar su per-manencia en el escenario de la guerra interna deberá resolver interrogantes de fondo sobre cómo reorganizarse y cuál será, de aquí en adelante, su estrategia con “Timochenko” como su nuevo líder.
i r e n e c a b r e r a n o s s a
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano*
77
i n t r o u c c i n
Aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, y el Ejército de Liberación Nacional, eln, han presentado un retroceso significativo a nivel militar y territorial, la concentración de su presencia armada en las fronteras terrestres de Colombia contradice el discurso triunfalista durante el gobierno uribe vélez, 2002-2006 y 2006-2010. Luego de la creciente presión militar del Estado y los enfrentamientos con los paramilitares, por corredores vitales para el narcotráfico, las guerrillas han convertido a las fronteras en el escenario propicio para su repliegue, abastecimiento y refugio.
Desde tiempo atrás estos grupos irregulares utilizaron las zonas fronteri-zas1 para localizar sus primeros frentes y establecer corredores de movilidad. Sin embargo, su creciente dificultad para mantener un control territorial2, a lo largo y ancho de la geografía nacional, los ha obligado a recurrir a estos espacios limítrofes bajo una lógica diferente. Las guerrillas recurren a estas posiciones para garantizar su supervivencia y obtener ventajas militares que hacen difusa la proximidad de una derrota. Bajo esta consideración, las fronteras se han con-vertido en territorios estratégicos para los grupos guerrilleros en la medida en que utilizan estos espacios para continuar la lucha armada e, incluso, desbordar la capacidad de contención de la fuerza pública.
En este contexto, el mayor registro de incidentes armados en las zonas de frontera constituye una situación de alto riesgo, tal como lo advierte una exten-sa literatura internacional en la materia. En particular, las investigaciones en mención recalcan cómo el uso de las fronteras, por parte de grupos subversivos, es de especial cuidado puesto que, desde allí, pueden prolongar el conflicto y deteriorar las relaciones entre los estados vecinos3.
* Este artículo se elaboró en el marco del proyecto “Seguimiento y análisis del conflicto armado en Co-lombia”, línea de investigación en Negociación y Manejo de Conflictos, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, cipe, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia.
1 Específicamente se estudiarán como zonas de frontera los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y los municipios fronterizos de Boyacá (territorios que limitan con Venezuela); Guainía (limítrofe con Venezuela y Brasil); Vaupés (fronterizo con Brasil); Amazonas (que limita con Brasil y Perú); Putumayo (que limita con Ecuador y Perú); Nariño (que limita con Ecuador) y los municipios fronterizos de Chocó (que limitan con Panamá).
2 “El control territorial apunta a mantener por la fuerza y/o por medios indirectos un dominio sobre una zona y su población”. En la actualidad las guerrillas han pospuesto este tipo de control y han optado por consolidar un control estratégico, donde “lo prioritario no es la influencia sobre la población sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra” (echandía y bechara, 2006, 32).
3 Se examinarán los aportes de studdard, 2004; buhaug y lujala, 2005; buhaug y gleditsch, 2006;
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano78
Sobre esta base, es necesario examinar en qué medida las fronteras se con-virtieron en posiciones de elevado valor estratégico en el conflicto armado y, hasta qué punto, la relocalización armada de las guerrillas va en contravía de la pretendida derrota que, en su momento, promovía el gobierno uribe vélez.
A la luz de estos interrogantes, este capítulo explora, en primer lugar, las causas de la relocalización de la guerrilla hacia los escenarios limítrofes. En segundo lugar, analiza la utilidad histórica y reciente de las zonas de frontera en el conflicto colombiano. En tercer lugar, presenta un estudio de la evolución reciente de la confrontación armada en los departamentos fronterizos. En cuarto lugar, discute las implicaciones del repliegue guerrillero en el marco del con-flicto armado y las relaciones con los vecinos. Como conclusión, las reflexiones finales de este estudio apuntan a destacar que la subestimación de la presencia guerrillera en las fronteras y las ventajas político–militares de estos escenarios, facilitan una prolongación de la confrontación armada en Colombia.
c a u s a s e l a r e l o c a l i z a c i n g u e r r i l l e r a
En el período comprendido entre 1980 y 1998, las guerrillas experimentaron una fase de expansión4 que superaba la capacidad estatal. Las farc y el eln, al adoptar una postura militar de carácter ofensivo y diversificar sus fuentes de ingreso, lo-graron multiplicar sus escenarios de control5 en la periferia y centro del país, así como en lugares económicamente estratégicos (rabasa y chalk, 2001, 165-167).
Aunque esta tendencia parecía irreversible, la presencia armada de las gue-rrillas se ha transformado considerablemente, a partir de 1998, debido a dos procesos determinantes: el incremento de la capacidad armada del Estado y la expansión de los paramilitares6.
y salehyan, 2007 relativos a como el uso de las fronteras, por parte de grupos rebeldes, es funcional para su refugio, abastecimiento y continuidad en la guerra.
4 Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, pasaron de 8 frentes en 1978 a 65 en 1995 y el Ejército de Liberación Nacional, eln, pasó de 3 a 65 frentes en ese mismo período (echandía, 1998). Al mismo tiempo, se calcula, en cifras de 1995, que las guerrillas pasaron de 7.673 hombres en 1991 a 10.843 hombres en 1994 (sánchez, 2004, 41). De acuerdo con un documento oficial del Ministerio de Defensa Nacional, mdn, las autodefensas tendrían para el 2000, 8.150 hombres en armas (cubides, 2004).
5 Estudios como el realizado por echandía indican que, desde 1985, 173 municipios registraban presen-cia guerrillera. Esta cifra se amplió a 437 en 1991 y a 622 en 1995. Así mismo, echandía precisa que “esta presencia no revela control territorial, da cuenta más bien de los municipios donde la guerrilla ha registrado algún tipo de actividad armada” (echandía, 1998).
6 De acuerdo con pécaut, las relaciones de fuerza en el territorio nacional empezaron a cambiar en contra de las farc, por efecto de la modernización de las fuerzas militares, ff.mm., la adopción del Plan Colombia y la reconquista territorial lanzada por los paramilitares (pécaut, 2008a).
79Irene Cabrera Nossa
Luego de un largo período en el que la iniciativa armada favorecía a los grupos irregulares, el incremento de la ofensiva estatal en su contra constituye un primer factor explicativo del repliegue de las guerrillas. Hace no más de dos décadas, la posición defensiva y de inferioridad militar que presentaba la fuerza pública, facilitó la ejecución de múltiples ataques guerrilleros7. No obstante, esta situación cambió drásticamente gracias a la transformación militar, iniciada en la administración pastrana arango, 1998-2002, y la implementación, poste-riormente, de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd, durante el gobierno uribe vélez.
Con el gobierno pastrana arango y la puesta en marcha del Plan Co-lombia8, los avances militares al interior de las fuerzas militares, ff.mm., se tradujeron, paulatinamente, en mayor capacidad e inteligencia para limitar las actividades de los grupos irregulares. A partir de cambios institucionales, tecnológicos y de doctrina9 se incrementaron el número y la efectividad de las operaciones del Estado, tanto en el centro del país como en las zonas de frontera. De hecho, la recuperación de la iniciativa en el campo de batalla guardó estrecha relación con la profesionalización de los integrantes de la fuerza pública y la introducción de artillería aérea y fluvial.
Como resultado, la fuerza pública tras completar, en 1998, la recuperación de la capital del Departamento del Vaupés, Mitú, inició una serie de operaciones que tenía por objetivo restablecer la autoridad estatal en los municipios disputados por actores armados. Bajo esta pretensión, se recuperó el control de zonas sensibles para el país como el Sumapaz, donde las guerrillas habían establecido un corredor que comunicaba la zona de distención, ZD, con Bogotá (Echandía, 2006, 138).
Esta tendencia positiva para el Estado, que continuó y profundizó el gobierno uribe vélez, a través de la pdsd, implicó un mayor debilitamiento de las gue-rrillas. El enorme esfuerzo militar en contra de los grupos irregulares, a partir del 2002, redujo la capacidad operativa de las farc y el eln al interior del país. Iniciativas del ejército como la Operación Marcial en Antioquia, las Operaciones
7 Por ejemplo, el ataque realizado en Puerres, Departamento de Nariño, en 1996; en el Caguán, Caquetá, ese mismo año; en la base de Las Delicias, Putumayo, también en 1996; en Patascoy, Nariño, en 1997; y la toma de la capital del Departamento de Vaupés, Mitú, en 1998, entre otros acontecimientos.
8 La financiación del Plan Colombia tendría una implicación directa en la estrategia militar que puso en marcha la administración Pastrana. De los 3.500 millones de dólares de ayuda externa que solicitaba el gobierno para el Plan Colombia, 862,3 millones de dólares fueron facilitados por Estados Unidos, que condicionó el 70% de la destinación de los recursos a la lucha antinarcóticos. Con el Plan Colombia se forjó un vínculo entre la estrategia antinarcóticos y la política contrainsurgente. La premisa era asestar golpes al narcotráfico, desde esta perspectiva el centro de gravedad económico de las guerrillas, con el fin de inhabilitarlas para seguir con la guerra (rabasa y chalk, 2001).
9 Ver Fundación Seguridad y Democracia, 2003, 43.
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano80
Libertad i y Libertad ii en Cundinamarca y el Plan Patriota en Meta, Guaviare y Caquetá10, tenían, como principal objetivo, la recuperación de importantes centros urbanos, junto con zonas de control histórico por parte de la guerrilla.
Si bien se presentó un aumento considerable en el número de combates contra los grupos irregulares desde 1998, la iniciativa de la fuerza pública se ha concentrado más en los departamentos que no son fronterizos como se aprecia en el Gráfico 3.1. Lo anterior se explica por el riesgo inminente que representó, en su momento, el cerco guerrillero sobre ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. De igual manera, las zonas del interior, que eran utilizadas para la producción de cultivos ilícitos, como Meta y Caquetá, también se convirtieron en escenarios privilegiados para la fumigación y el desarrollo de combates en contra de las farc.
g r f i c o 3 . 1e v o l u c i n e l o s c o m b at e s r e a l i z a o s p o r la f u e r z a p b l i c a e n l o s e pa rta m e n t o s e l i n t e r i o r y e n l o s
e pa rta m e n t o s f r o n t e r i z o s( 1 9 9 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
El incremento de los contactos armados, en contra de las guerrillas, obligó al eln y, en especial, a las farc a relocalizar su iniciativa armada en zonas de baja prioridad para el primer gobierno uribe vélez. De igual manera, la creciente
10 “Al cumplirse los primeros veinte meses del Plan Patriota, entre los resultados operacionales se destacan la destrucción de 906 campamentos y caletas con más de un millón de municiones, 1.500 armas de corto y largo alcance” (echandía y bechara, 2006, 40).
Combates en departamentos no fronterizos Combates en departamentos fronterizos
81Irene Cabrera Nossa
dificultad de las guerrillas, para mantener el control territorial, sobre las áreas centrales del país, donde eran frecuentes los ataques de las fuerzas militares, incidieron en la búsqueda de otros espacios de control.
Ahora bien, el repliegue armado de las guerrillas también se explica por la expansión paramilitar iniciada a finales de la década de los noventa. Tres años después de la Primera Conferencia Nacional de las Autodefensas, celebrada en 1994, se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, auc. De acuerdo con Pizarro:
Aunque su discurso inicial tenía una connotación y fin contrainsurgente, la acumula-ción de capital mediante el tráfico de drogas y la depredación de las economías locales mediante robo, extorsión, etc. deja entrever que su orientación estaría inclinada más bien a alimentar las arcas de los líderes paramilitares (pizarro, 2004, 129).
En este sentido, el interés de los bloques paramilitares, por obtener las rentas derivadas del narcotráfico, inclinó su estrategia hacia el control de zonas propi-cias para el tráfico y la movilidad hacia fuera y dentro del país. Por este motivo, establecieron su presencia armada desde la frontera con Panamá hasta los límites con Venezuela, atravesando los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, el Magdalena Medio y César (lair, 2004a, 128). Debido a su pretensión de controlar este corredor, los paramilitares entraron en disputa con las guerrillas por un sin número de áreas que comprometían, de alguna forma, las utilidades derivadas del narcotráfico11.
Indiscutiblemente la guerrilla más golpeada por la expansión paramilitar fue el eln. Mediante enfrentamientos directos, asesinatos selectivos y masacres contra las bases de apoyo social de esta guerrilla, las autodefensas terminaron expulsándola de varios territorios y corredores estratégicos, propinándole serios reveses en el territorio militar. Como resultado, el eln perdió su influencia en Barrancabermeja, Departamento de Santander; Tibú, El Tarra y Cúcuta, ubicados en Norte de Santander; y San Pablo, Simití y Cantagallo en Bolívar (pizarro, 2004, 105-106).
Lo anterior evidencia que la salida de las guerrillas, de gran parte de los municipios del país, también se debe a factores no institucionales, asociados a la incursión paramilitar12. A través de la intimidación, los asesinatos políticos
11 cubides señala que las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, al obtener victorias tácticas, sobre determinados frentes guerrilleros, inician un proceso de consolidación de su influencia en el territorio, al reforzar su retaguardia y cerrar espacios para evitar una posible arremetida (cubides, 1999, 181).
12 Ver echandía, 2006.
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano82
y la adaptación de una estrategia de guerra de guerrillas13, lograron desplazar a las farc y al eln de bastiones que parecían impenetrables por las fuerzas militares.
En suma, la ofensiva estatal y paramilitar forzó, poco a poco, la relocaliza-ción de las estructuras armadas guerrilleras, debido a los altos costos de operar en aquellos lugares donde el Estado había retomado el control y el desgaste militar que ocasionaban los enfrentamientos con las fuerzas militares y los paramilitares.
No obstante, es preciso reconocer que la reubicación de las farc y el eln no se ha dado de manera aleatoria. Al considerar las razones de su geografía armada, se evidencia que, históricamente, han procurado el control de aquellos lugares donde pueden garantizar su financiamiento y que, paralelamente, les otorgan ventajas militares dentro de la confrontación14.
Con anterioridad, los grupos irregulares han sabido aprovechar las poten-cialidades de determinados territorios con el fin de continuar su esfuerzo bélico. Al respecto, la geografía del país y el tamaño del territorio, siempre han sido propicios para que los actores ilegales de la confrontación puedan expandir su presencia armada y eviten las largas campañas de contactos frontales con las tropas regulares, siguiendo más bien una lógica de guerra elusiva (lair, 2004a, 124-127). En este contexto, los grupos irregulares están en la capaci-dad de instrumentalizar el espacio, en función de consideraciones militares, directamente asociadas con la dinámica bélica (corredores, zonas de descanso y abastecimiento).
La pérdida sucesiva de territorios intentó superarse mediante un repliegue de las unidades guerrilleras hacia regiones y corredores de valor estratégico15. Como resultado, las guerrillas iniciaron una relocalización de su esfuerzo ar-mado hacia las fronteras, con el ánimo de garantizar su supervivencia y, como se verá a continuación, con resultados favorables para su continuidad en la confrontación.
13 Las autodefensas establecieron que una estrategia exitosa implicaba replicar y copiar paso a paso, con mayor intensidad, concentración y modulación, las acciones y los métodos de las guerrillas. De acuerdo con salazar y castillo, esta conducta era de esperarse, pues los actores del conflicto aprenden de él y buscan seguir las conductas que producen o aseguran los mejores pagos o los mejores resultados (salazar y castillo, 2001, 90).
14 Ver estudios de reyes, 1994; bejarano, echandía, escobedo, y león, 1997; echandía, 1999a; y Ob-servatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
15 Ampliar en echandía y bechara, 2006, 31–54.
83Irene Cabrera Nossa
l a s f r o n t e r a s c o m o p o s i c i o n e s e e l e va o va l o r e s t r at g i c o
A partir de la evidencia cartográfica, en relación con los espacios donde se de-sarrolla el conflicto colombiano16, es posible establecer que los grupos armados al margen de la ley han procurado el control estratégico de múltiples escenarios de acuerdo con sus intereses tácticos y la posibilidad de obtener ventajas en el teatro de la guerra17. En este contexto, no hay que perder de vista el uso histó-rico y reciente de las zonas limítrofes, dada la importancia estratégica de estos escenarios, en medio del estado actual del conflicto.
Si se examina la utilidad histórica de las fronteras en medio de la gue-rra, se descubre que las guerrillas han aprovechado estos espacios bajo tres propósitos generales. El primero de ellos ha sido garantizar su financiación. Los grupos irregulares, en particular, el eln y las farc, lograron expandir su economía de guerra al efectuar múltiples actividades ilícitas en los departa-mentos limítrofes18.
Las farc hicieron presencia en La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Vichada, Amazonas, Putumayo, Nariño y Chocó para obtener recursos de los cultivos ilícitos establecidos en estas zonas. Así mismo, en Arauca, Nariño y Putumayo aprovecharon la explotación petrolera para ampliar sus ingresos mediante la presión y extorsión. En La Guajira y el Cesar se beneficiaron de la actividad minera que se desarrollaba en la región; y en La Guajira y Arauca efectuaron múltiples secuestros sobre el sector agrícola comercial y ganadero presente en estos departamentos (echandía, 1999b).
De forma similar, el eln se situó en Arauca, Cesar y Nariño para favorecerse de los cultivos ilícitos; en Norte de Santander y Arauca para beneficiarse de la actividad petrolera; en La Guajira, Cesar y Norte de Santander para obtener rentas de la actividad minera y en Arauca para obtener recursos mediante el secuestro y extorsión sobre la actividad agrícola comercial y ganadera (echan-día, 1999b).
16 Ver los mapas de reyes (1994) y echandía (1999a) sobre la evolución y lógica geográfica de la presencia de los grupos armados en Colombia.
17 Algunas investigaciones, como las de sánchez y núñez (2000) y bottía (2003), concluyen, luego de un análisis empírico que, en el caso particular de las guerrillas, existe una lógica de expansión que se relaciona con el potencial estratégico que brindan los territorios.
18 En el caso de las guerrillas debe señalarse que su ubicación y avance en determinadas zonas, pretende asegurar el abastecimiento necesario para continuar en el conflicto. De allí que hayan procurado mantener su presencia en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, fronterizas y agropecuarias (echandía, 2006).
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano84
Un segundo propósito de la presencia guerrillera en las fronteras ha sido asegurar su permanencia en la confrontación. Desde tiempo atrás, los grupos armados se han situado en zonas de difícil acceso para la fuerza pública, con el fin de obtener ventajas en la lucha armada. Lo anterior es lógico, en la percep-ción de sánchez, quien asegura que las guerrillas, aparte de buscar zonas de captación de recursos, también buscan establecer zonas de expansión y zonas de refugio (sánchez, 2004, 26).
De acuerdo con pécaut, entre 1990 y 2005, se hizo visible que las fronteras eran vitales para las farc, puesto que podían cumplir desde allí sus objetivos estratégicos (pécaut, 2008a, 110). Precisamente este grupo armado procuró el control de la frontera con Venezuela, teniendo en cuenta que los corredores hasta esta zona facilitan un desplazamiento rápido de tropas, armas y suministros (rabasa y chalk, 2001, 229). Asimismo, las fronteras con Ecuador y Brasil han adquirido importancia en la medida en que su permeabilidad ha facilitado el tráfico de drogas y de armas ligeras, así como la creación de áreas de descanso y entrenamiento de los grupos armados (pizarro, 2004, 303).
rabasa y chalk en sus investigaciones identificaron que los insurgentes, e incluso los mismos narcotraficantes, con frecuencia cruzan las fronteras o los territorios adyacentes a Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, utilizándolos como zonas de descanso y para todo tipo de tráficos (rabasa y chalk, 2001, 201). Igualmente, lair señala que:
El conjunto de los actores ilegales ha utilizado las áreas selváticas y sobre todo de las fronteras, para instalar laboratorios de procesamiento de droga, descansar y abastecerse, crear espacios de seguridad, o aun esconder personas secuestradas (soldados, personali-dades políticas, industriales, etc.) y escapar a la persecución de columnas adversas (selva del Darién limítrofe con Panamá, sur de la cuenca Amazónica, etc.) (lair, 2004a, 126).
Por lo anterior, es necesario resaltar que las zonas limítrofes no sólo son claves por los recursos naturales o públicos susceptibles de ser explotados o apropiados, sino que, además, son corredores clave para el narcotráfico19, por la entrada de precursores químicos, de armas y de suministros. Luego, las guerrillas pueden asegurar su financiación y permanencia en la confrontación armada.
Como tercer y último beneficio, se puede señalar que las fronteras han facilitado la expansión de la presencia guerrillera. La débil institucionalidad permitió, en su momento, que las guerrillas multiplicaran sus frentes en los
19 Por ejemplo, se destacan los corredores para el narcotráfico que van desde el Perijá y Tibú hacia Vene-zuela por el lago de Maracaibo. Ampliar en Fundación Seguridad y Democracia, 2008.
85Irene Cabrera Nossa
departamentos fronterizos y realizaran un número importante de acciones militares (hostigamientos, sabotajes, emboscadas, etc.) que se han mantenido con el tiempo, como se evidenciará más adelante.
Varios bloques de las farc se ubicaron en áreas fronterizas: el Bloque No-roccidental operó en Chocó20 y estuvo a cargo del control de un corredor desde la frontera con Panamá y las costas adyacentes al Atlántico y Pacífico hasta el valle del Magdalena Medio; el Bloque del Magdalena Medio operó en parte de los municipios de Cesar y Boyacá; el Bloque Sur operó en Putumayo; el Bloque Occidental en Nariño y en las regiones que se extienden de la cordillera Occidental de Los Andes hasta la frontera con Ecuador; y el Bloque Norte en la frontera con Venezuela (echandía, 1999b, 49–50).
Si se estima, por su parte, la presencia armada del eln en zonas de fronte-ra, se puede señalar que para el 2000, más de la mitad de sus combatientes se concentraban en el Frente Nororiental, en la región comprendida entre el Mag-dalena Medio y los límites con Venezuela. En esta área se presenta un corredor estratégico que une a Bogotá y el altiplano cundiboyacense con la costa Caribe y Venezuela al oriente. Para ese momento, el frente suroccidental del eln tenía algunas unidades operando en Nariño (echandía, 2000a).
Puede destacarse que el mayor poderío militar de las organizaciones alzadas en armas se manifiesta, con mayor intensidad, en las zonas donde se implanta-ron los primeros núcleos guerrilleros que son contiguos a las fronteras (Urabá, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta, Catatumbo, Sarare y el suroriente del país) (echandía, 2006, 39).
Igualmente, estas zonas limítrofes han sido el centro de disputa entre los diferentes grupos irregulares en sus propósitos de lograr el control estratégico. En el Departamento de Putumayo y zonas como el Urabá se han registrado combates entre los paramilitares y la guerrilla con el fin de controlar corredores clave para tráficos ilícitos (cubides, 2004). Más específicamente las auc logra-ron desplazar a las farc de bastiones militares en los límites con Venezuela y Ecuador, en esta última frontera, al nivel de Puerto Asís en Putumayo, (rabasa y chalk, 2001, 247) y al eln de zonas como el Catatumbo y Arauca, contiguas al territorio venezolano.
Ahora bien, con los cambios militares de las ff.mm. las guerrillas han procurado reducir su vulnerabilidad, aprovechando las ventajas que brindan
20 Dentro de las primeras zonas fronterizas con presencia de las farc, se puede destacar que este grupo estableció un frente en el área de Urabá, en la Serranía del Darién, ente Panamá y Colombia en 1971 (rabasa y chalk, 2001, 210).
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano86
las fronteras. La dificultad para movilizarse en el centro del país y, por ende, para acceder a recursos de primera necesidad, armas o insumos químicos para el procesamiento de drogas ilícitas, ha incentivado su relocalización hacia las fronteras.
Desde allí han ampliado zonas de refugio, realizan acciones de repliegue, para huir de los ataques de la fuerza pública, y garantizan líneas de abasteci-miento, con el fin de mantenerse en la confrontación. Bien se ha señalado que, en medio de la pdsd, las farc procuraron mantener el control de posiciones de enorme importancia: “Urabá en la costa Pacífica, las zonas limítrofes con Ecuador y Venezuela, el río Magdalena, y otras regiones con alto valor estratégico para llevar a cabo siembras de coca y amapola o para exportar drogas ilícitas e introducir armas” (pizarro, 2004, 320).
De hecho, para los grupos irregulares y las organizaciones del narcotráfico, una ubicación alejada de los países vecinos, o de difícil conexión con puertos de exportación e importación, dificulta el tráfico de drogas. Por el contrario, si su presencia es cercana a las fronteras se disminuyen los riesgos asociados al transporte y exportación de drogas ilícitas y se facilita el intercambio por armas o recursos de diversa índole. En consecuencia, una utilidad reciente que brindan las fronteras es la integración de los polos de producción y exportación de drogas ilícitas. La tendencia a reubicar las zonas de cultivo hacia los espacios donde se embarca el producto final, o donde tiene salida terrestre, incrementa la eficiencia de esta economía de guerra21.
Igualmente, estudios sobre las fronteras, como los realizados por saleh-yan, han estimado que los grupos armados pueden aprovechar la contigüidad geográfica entre estados vecinos no sólo para realizar actividades de tráfico, sino también para establecer áreas de refugio del otro lado de la frontera (sa-lehyan, 2009). Tal situación, adquiere especial relevancia en un contexto como el colombiano, pues, a pesar de los mayores esfuerzos de las fuerzas militares, las guerrillas aprovechan las zonas limítrofes para evitar los combates directos en su contra.
No es de extrañar entonces que, por efecto del Plan Colombia y la pdsd, las guerrillas crucen con mayor recurrencia las fronteras. Es más, ramírez, quien ha estudiado a fondo el tema de la integración y el conflicto en las fronteras, señala que la presencia de grupos irregulares en zonas limítrofes atenta contra
21 El más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, simci, destaca como los cultivos ilícitos han salido del interior a las zonas de fronteras debido a la concentración de operaciones de erradicación e interdicción en las zonas internas agrícolas (El Tiempo, 20 de mayo de 2009).
87Irene Cabrera Nossa
la seguridad de los países colindantes. Lo anterior sería resultado del uso de los territorios vecinos, como espacios de operación o de refugio defensivo, y por la amenaza a la integridad de sus habitantes, mediante asesinatos, secuestros y extorsiones (ramírez, 2004a, 146).
En esta misma línea, cabe agregar que se ha dado un mayor uso de los parques naturales, ubicados en las fronteras, para evadir la fumigación aérea de cultivos ilícitos y para ampliar el montaje y la operación de laboratorios clandestinos en la producción de drogas (Departamento Nacional de Planeación [dnp], 2007, 2005). Parques naturales como el de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se extiende hasta el Cesar; el Parque Nacional Catatumbo Bari; el Parque Nacional de los Estoraques; el Parque Nacional Natural Tama; o el Parque Sierra del Perijá albergan extensas zonas de cultivo que amenazan los ecosistemas respectivos y son el escenario de enfrentamientos armados por el control de las rutas del narcotráfico (guerrero, 2003, 394).
En medio de la mayor ofensiva contra las guerrillas y las características geopolíticas de las fronteras, estos territorios han aumentado su valor estraté-gico en medio del conflicto, en particular, para el eln y las farc. En efecto, es preciso examinar, hasta qué punto, las guerrillas han logrado restablecer, desde las fronteras, una posición ventajosa a nivel económico, militar y táctico, que supera la capacidad del Estado para derrotarlas.
e v o l u c i n r e c i e n t e e l c o n f l i c t o a r m a o e n la s f r o n t e r a s
Diversos estudios, relativos a la dinámica del conflicto22, comparan el número de combates que parten de la iniciativa de la fuerza pública, frente al número de acciones23 que efectúan los grupos armados al margen de la ley, con el fin de establecer qué actor tiene mayor iniciativa armada y superioridad militar en la confrontación. Al considerar los agregados nacionales, es indudable que el Estado ha emprendido un número cada vez mayor de combates y, a partir del 2002, éstos se encuentran en un nivel superior respecto de los incidentes arma-dos que adelantan los grupos irregulares, tal como se observa en el Gráfico 3.2.
22 Ver los informes de la Fundación Seguridad y Democracia y del Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
23 Dentro de estas acciones irregulares se encuentran: sabotajes, hostigamientos, piratería terrestre, emboscadas, asalto a poblaciones y ataque a instalaciones de la fuerza pública.
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano88
g r f i c o 3 . 2c o m pa r a c i n e n t r e l o s c o m b at e s r e a l i z a o s p o r la s
f f. m m . y l a s a c c i o n e s e l o s g r u p o s i r r e g u la r e s ( 1 9 9 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
De acuerdo con estos datos, la ofensiva militar de la administración uribe vélez ha sido exitosa a nivel nacional, teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas se ha vuelto favorable al Estado en los últimos años. Aunque tal superioridad se mantuvo entre el 2002 y el 2009, cabe resaltar que la actividad armada de las guerrillas llegó a niveles considerables entre 2003 y 2006, por un lado, y que la reducción en su actividad militar, entre el 2006 y 2008, ha estado acompañada de una caída en el número de combates, de otro lado. Esta tendencia a la baja se explica a partir de la estrategia de las guerrillas de evitar, a toda costa, confrontaciones directas con el ejército. Es más, mediante el uso de minas antipersonal, las farc han logrado limitar el avance por tierra de las fuerzas armadas y, con ello, posibles combates que resultarían altamente costosos a nivel militar (echandía, bechara, y cabrera, 2010).
Con todo, los combates contra el conjunto de los grupos irregulares –farc, eln y autodefensas–, específicamente, en los departamentos de frontera, pre-sentan un incremento entre 1998 y 2009, con algunas variaciones importantes. Mientras que en 1998 se efectuaba un número similar y reducido de combates contra las farc y el eln y, en menor proporción, contra las auc, con el paso de los años, las farc se convirtieron en el grupo irregular que enfrentó más contactos armados, como se aprecia en el Gráfico 3.3.
Combates Acciones
89Irene Cabrera Nossa
g r f i c o 3 . 3c o m b at e s c o n t r a l o s g r u p o s i r r e g u la r e s e n l o s
e pa rta m e n t o s e f r o n t e r a ( 1 9 9 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
El pico de las acciones contra las farc en las zonas de frontera en 2006 se explica a partir de múltiples operaciones militares, promovidas por el Estado, con el fin de recuperar el control sobre los municipios ubicados en la periferia del país. Entre estas ofensivas se destacan el Plan Patriota, mencionado con anterioridad, en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, junto con las operaciones militares Escudo (Norte de Santander y Arauca), Fortaleza (Norte de Santander), Resplandor y Espada (Sierra Nevada de Santa Marta y Montes de María), Zarandeo (Caquetá) y Heliconia (La Hormiga – Putumayo) (Consultoría para los Derechos Humanos y el Des-plazamiento [codhes], 2005).
Aunque los departamentos fronterizos fueron escenario de numerosos combates en contra de las guerrillas y los paramilitares en el primer gobierno uribe vélez, los contactos armados con estos grupos presentan una disminución notable en su segundo mandato, tal como se observa al comparar, sucesivamente, los Mapas 3.1A, 3.1B y 3.1C. En estas representaciones cartográficas es visible el promedio de los combates durante el gobierno pastrana arango y las dos administraciones uribe vélez24. Sobre esta base, es posible identificar una
24 Estos mapas, junto con los que se presentarán más adelante, permiten comparar el promedio de in-cidentes armados de los primeros tres años y cinco meses de cada gobierno. En efecto, el mapa 3.1A,
Autodefensas ELN FARC
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano90
mayor intensidad del conflicto durante el primer gobierno uribe vélez y un posterior descenso de los combates en varios municipios de los departamentos de Chocó, Nariño, Amazonas, Vaupés, Cesar y Norte de Santander.
Con el aumento del número de combates, a nivel nacional, desde 1998, era de esperarse que también se eliminara, en los departamentos de frontera, cualquier posibilidad ofensiva de las guerrillas. No obstante, un análisis carto-gráfico del número de acciones irregulares permite descubrir que las guerrillas y también los paramilitares han mantenido su actividad militar en los escenarios fronterizos. Basta observar en los Mapas 3.2A, 3.2B y 3.2C la presencia armada de los grupos irregulares sobre las fronteras, para evidenciar la extensión y aumento de sus acciones.
Aunque el eln y las farc no están en capacidad de realizar operaciones de gran magnitud, aún mantienen una importante actividad armada en los depar-tamentos limítrofes. Ante el esfuerzo del Estado, por derrotar a las guerrillas colombianas, estas últimas han restablecido su presencia armada, mediante acciones que requieren una baja capacidad militar, lo cual termina desgastando a las fuerzas militares25. Según pécaut, han aumentado las acciones de hosti-gamiento y sabotaje, por parte de las farc, en particular, en zonas periféricas a lo largo de la frontera con Ecuador, sobre la costa Pacífica, y Venezuela. Esta tendencia se observa, en general, en las zonas de cultivo de coca y los corredo-res del narcotráfico (pécaut, 2008a, 127). Por supuesto, tal continuación de su iniciativa armada en territorios estratégicos contradice, en principio, la cercanía de una derrota militar de la guerrilla.
correspondiente al período pastrana arango, representa los combates que tuvieron lugar en las fronteras entre el 1ero de agosto de 1998 y el 31 de diciembre del 2001. El Mapa 3.1B, primer período uribe vélez, representa los combates ocurridos entre el 1ero de agosto del 2002 y el 31 de diciembre del 2002. El Mapa 3.1C, segundo período uribe vélez, representa los combates ocurridos entre el 1ero de agosto del 2006 y el 31 de diciembre del 2009.
25 Ampliar en echandía y bechara, 2006.
91Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 1 ac o m b at e s c o n t r a l o s g r u p o s i r r e g u la r e s
e n e l p e r o o pa s t r a n a a r a n g o( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano92
m a pa 3 . 1 bc o m b at e s c o n t r a l o s g r u p o s i r r e g u la r e s
e n e l p r i m e r p e r o o u r i b e v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
93Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 1 cc o m b at e s c o n t r a l o s g r u p o s i r r e g u la r e s
e n e l s e g u n o p e r o o u r i b e v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano94
m a pa 3 . 2 aa c c i o n e s e l o s g r u p o s i r r e g u la r e s
e n e l p e r o o pa s t r a n a a r a n g o ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
95Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 2 ba c c i o n e s e l o s g r u p o s i r r e g u la r e s
e n e l p r i m e r p e r o o u r i b e v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano96
m a pa 3 . 2 ca c c i o n e s e l o s g r u p o s i r r e g u la r e s
e n e l s e g u n o p e r o o u r i b e v l e z ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
97Irene Cabrera Nossa
Las farc, por ejemplo, son una guerrilla que ha logrado adecuarse a perío-dos de debilidad militar26. Este grupo por su “potencial para transformarse y su capacidad para aprender de las experiencias acumuladas en su ya larga existencia” (salazar, 2003), aún realiza acciones armadas dentro del país y, de manera numerosa, en los departamentos de frontera.
Tanto en la administración pastrana arango, como en los dos períodos uribe vélez, se ha combatido con vehemencia a las farc, especialmente, en los departamentos de frontera con Venezuela y Ecuador. No obstante, como se aprecia en los Mapas 3.3A, 3.3B y 3.3C, esta guerrilla ha aumentado el número de acciones irregulares en los territorios vecinos y, además, se ha valido de estos para aprovisionarse y evadir la persecución de las fuerzas militares.
En las fronteras, varios territorios bajo el dominio de las farc continúan fuera del control del Estado. Aunque este grupo guerrillero ya no desarrolla acciones de gran magnitud militar, como en el gobierno samper pizano, 1994–1998, sí ha multiplicado el número de sabotajes y hostigamientos, al tiempo que ha consolidado su presencia armada en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador (pécaut, 2008a, 66).
Una representación cartográfica de su actividad armada, durante las dos administraciones uribe vélez, en comparación con las acciones en el período pastrana arango, revela que su accionar se incrementó y concentró en nume-rosos municipios del suroccidente colombiano, básicamente, en los departamen-tos de Nariño y Putumayo, limítrofes con Ecuador y Perú. También en varios municipios de Arauca, Cesar, La Guajira y otros más de la zona del Catatumbo, Norte de Santander, como se observa en los Mapas 3.4A, 3.4 B y 3.4C.
Pese a que la mayoría de las acciones que realizaron las farc entre el 2006 y el 2009 fueron de baja intensidad, el número de actividades irregulares alcanzó a superar el número de combates de las ff.mm. en varios municipios de las zo-nas de frontera. Del total de municipios de las zonas de frontera, considerados para este análisis, 198 municipios, sin contar la totalidad de Chocó y Boyacá, un 19,69% registraron más acciones armadas que combates. Este porcentaje equivale a 39 municipios.
26 Debido a los avances militares y tecnológicos del ejército, las farc han preferido evitar los contactos directos y han optado, más bien, por realizar sabotajes, pequeños hostigamientos y emboscadas. Este tipo de acciones irregulares no les representa mayor costo, pero sí le ocasiona un significativo desgaste militar a la fuerza pública (echandía y bechara, 2006).
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano98
m a pa 3 . 3 ac o m b at e s c o n t r a l a s fa r c e n e l p e r o o e pa s t r a n a
a r a n g o ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
99Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 3 bc o m b at e s c o n t r a l a s fa r c e n e l p r i m e r p e r o o e
u r i b e v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano100
m a pa 3 . 3 cc o m b at e s c o n t r a l a s fa r c e n e l s e g u n o p e r o o e
u r i b e v l e z ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el De-recho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
101Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 4 aa c c i o n e s e l a s fa r c e n e l p e r o o e pa s t r a n a
a r a n g o ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el De-recho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano102
m a pa 3 . 4 ba c c i o n e s e l a s fa r c e n e l p r i m e r p e r o o e u r i b e
v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
103Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 4 ca c c i o n e s e l a s fa r c e n e l s e g u n o p e r o o e u r i b e
v l e z ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano104
Las farc habrían contado con mayor iniciativa armada en el último gobierno uribe vélez en los municipios de Barrancas (La Guajira); Cubará (Boyacá); Ju-radó (Chocó); Bochalema, Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulia, La Esperanza, Salazar, San Calixto, Santiago y Tibú (Norte de Santander); Aldana, Barbacoas, Córdoba, Cumbal, El Charco, Guchucal, Guaitarilla, Ipiales, La Tola, Malla-ma, Olaya Herrera, Ospina, Providencia, Puerres, Pupiales, Ricaurte, Roberto Payán, San Bernardo, Sapuyés, Taminango y Tumaco (Nariño); Mocoa, Orito, San Miguel, Sibundoy y Villagarzón (Putumayo). Así lo revela el Mapa 3.5: los colores carmín y rojo resaltan los municipios con superioridad para las farc y, en color azul, se señalan las zonas de superioridad para la fuerza pública.
De acuerdo con las observaciones de pécaut, los violentos y repetidos ataques de las fuerzas militares y los grupos paramilitares contra las farc, las obligaron a replegarse territorialmente. Lo anterior explica la importancia de conservar los corredores estratégicos que conducen hacia el Pacífico y, en este contexto, la prioridad que tiene, para esta guerrilla, consolidar su presencia ar-mada en los departamentos fronterizos con Ecuador y Panamá (pécaut, 2008a).
Sin embargo, dentro de la dinámica de financiación, a través de las drogas ilícitas, el litoral Pacífico no es el único afectado por las disputas en torno al control de las rutas de salida de las drogas. Guerrillas y paramilitares se enfrentan por dominar regiones limítrofes catalogadas como puntos estratégicos: Arauca y Norte de Santander para el paso a Venezuela; el Vaupés como acceso a Brasil; y el Departamento del Putumayo para entrar a Ecuador.
Al analizar los encuentros armados entre las farc y las fuerzas militares, en el ámbito nacional, se puede evidenciar como este grupo irregular ha perdido la iniciativa en la confrontación, teniendo en cuenta que se redujo el número de acciones entre el primer y segundo período uribe vélez. No obstante, en las zonas de frontera, logran mantener su accionar e, incluso, desbordar la ini-ciativa de las ff.mm., como ocurre en el sur occidente del país, en particular, en Nariño y Putumayo.
Al examinar el caso del eln, la pérdida de su iniciativa militar, por efecto de la mayor ofensiva del gobierno, también fue evidente en las fronteras. Entre la administración pastrana arango y el primer gobierno uribe vélez, se presentó una reducción del promedio de acciones del eln en 2,64%. Entre el primer y segundo gobierno uribe vélez, la reducción fue del 78,73%. Además, perdieron el control estratégico de numerosos municipios de los departamentos fronterizos, como se colige de la comparación entre los Mapas 3.6A, 3.6B y 3.6C. En realidad, el Estado emprendió una serie de operaciones militares para recuperar la seguridad en el oleoducto Caño Limón-Coveñas, en el marco del Plan Colombia, y, de esta manera, logró disminuir la capacidad armada del eln.
105Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 5c o m pa r a c i n e l a i n i c i at i va a r m a a
e l a s fa r c y e l a s f f. m m . ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano106
m a pa 3 . 6 aa c c i o n e s e l e l n e n e l p e r o o pa s t r a n a a r a n g o
( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
107Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 6 ba c c i o n e s e l e l n e n e l p r i m e r p e r o o e u r i b e v l e z
( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano108
m a pa 3 . 6 ca c c i o n e s e l e l n e n e l s e g u n o p e r o o e u r i b e
v l e z ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
109Irene Cabrera Nossa
Los combates contra este grupo irregular aumentaron en un 72,39% entre la administración pastrana arango y el gobierno uribe vélez. Al considerar el período comprendido entre el primer y el segundo mandato uribe vélez, se presentó una leve reducción, en el promedio de los combates, del orden de 16,31%. Básicamente, los escenarios donde se concentró el esfuerzo del ejér-cito contra esta guerrilla, en estas tres administraciones presidenciales, fueron Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira y Nariño, como se refleja en los Mapas 3.7A, 3.7B y 3.7C.
Ante esta ofensiva, el eln no sólo se vio disminuido por la pérdida del finan-ciamiento, a partir de las regalías petroleras en Arauca, sino que, además, perdió el control de zonas clave para el tráfico de drogas, debido a los enfrentamientos con las auc. Frente a estas repetidas derrotas, al eln no le quedó más opción que replegarse hacia Venezuela27.
La frontera colombo-venezolana, región de influencia tradicional del eln, se encuentra en el centro de la disputa con las auc y las farc. En esta zona, a parte de los sabotajes, dirigidos contra las instalaciones petroleras, también se presentan combates por el control de la producción de la droga y las rutas de comercios ilícitos, que se extienden a través de la Serranía del Perijá, en Cesar, y el Parque Nacional del Catatumbo, en Norte de Santander (lair, 2004a, 129).
En consecuencia, luego de varios enfrentamientos con el Estado y las auc, el eln tuvo un significativo retroceso en sus zonas de ubicación estratégica. Aun cuando mantiene una relativa capacidad militar, que financia con el narcotrá-fico, disminuyó considerablemente su accionar a lo largo del oleoducto Caño Limón-Coveñas.
Sin desconocer lo anterior, esta guerrilla aún realiza acciones militares y su zona de operatividad más alta sigue concentrándose en el nororiente del país. Al realizar un análisis municipal, durante el período uribe vélez, se pueden identificar algunos escenarios donde la iniciativa militar del eln supera la del Estado. Es el caso de los municipios Tame y Saravena, Arauca, y Providencia y Sapuyés, Nariño. Así lo refleja el Mapa 3.8.
27 Ver Fundación Seguridad y Democracia, 2008.
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano110
m a pa 3 . 7 ac o m b at e s c o n t r a e l e l n e n e l p e r o o e pa s t r a n a
a r a n g o ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
111Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 7 bc o m b at e s c o n t r a e l e l n e n e l p r i m e r p e r o o e
u r i b e v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano112
m a pa 3 . 7 cc o m b at e s c o n t r a e l e l n e n e l s e g u n o p e r o o e
u r i b e v l e z ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
113Irene Cabrera Nossa
m a pa 3 . 8c o m pa r a c i n e l a i n i c i at i va a r m a a e l e l n y e la s
f f. m m . ( 2 0 0 6 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano114
Por lo tanto, aunque a nivel nacional, el eln se presenta como derrotada y sin ningún peso dentro del conflicto, esta guerrilla mantiene una leve superio-ridad en contados municipios de las zonas fronterizas. Esta posición no sólo le permite aprovechar áreas selváticas, como la del Sarare, para huir de los combates y refugiarse, sino que, adicionalmente, es propicia para desarrollar actividades de tráfico ilícito. Lo anterior, facilita que el eln se mantenga en la confrontación. De hecho, algunos de sus frentes más activos han optado por reubicarse en el sur de la costa Pacífica y en la frontera con Venezuela para fi-nanciar su esfuerzo bélico mediante alianzas con narcotraficantes (International Crisis Group [icg], 2007, 8).
En este contexto, las cifras del total de acciones irregulares, comparadas con los combates, desde un nivel municipal, permiten inferir que a pesar del fortalecimiento de las fuerzas militares, aún existen escenarios donde el gobierno no ha logrado contener el accionar de las guerrillas.
Los hechos demuestran que el incremento de los contactos armados con-tra las farc y el eln, dentro de las fronteras, no ha logrado traducirse en su sometimiento definitivo. Durante la segunda administración uribe vélez se evidencia que las guerrillas mantienen la superioridad armada en La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Putumayo y Cubará, municipio fronterizo ubicado en Boyacá. En efecto, surge una contradicción entre las expectativas de derrota militar, que planteó, al comienzo de su mandato, el gobierno santos calderón, 2010-2014, y la persistencia armada de las guerrillas en los escenarios fronterizos, a pesar de la mayor capacidad de las ff.mm.
i m p l i c a c i o n e s e l r e p l i e g u e e l a s g u e r r i l la s h a c i a la s f r o n t e r a s
En los últimos años, los avances militares de las fuerzas militares, combinados con el fortalecimiento en inteligencia, les han permitido adelantar operaciones que dejan en evidencia la creciente vulnerabilidad de las guerrillas. Sin em-bargo, es pertinente revisar qué tan válido es el discurso sobre “el fin del fin” del conflicto, cuando una extensa literatura sobre el tema de fronteras sugiere que los grupos irregulares, localizados en los límites internacionales, pueden prolongar la confrontación.
A lo largo de los dos períodos presidenciales uribe vélez, una serie de su-cesos, favorables a la estrategia de seguridad del gobierno, apuntan a considerar la posibilidad de derrotar a las farc y al eln.
Con el incremento de las acciones militares de la fuerza pública, fue posible la captura y el abatimiento de importantes figuras de las farc, lo cual golpeó
115Irene Cabrera Nossa
seriamente su estructura de mando y puso en evidencia su creciente debilidad militar. Entre estos logros se encuentra: la captura de ovidio palmera, “Simón Trinidad”, uno de los cabecillas de las farc; la captura de nayibe rojas, “Sonia”, jefe de finanzas de las farc; la muerte en combate de “El Negro Acacio” en 2007; el asesinato de “Iván Ríos” por parte de su guardia de seguridad en 2008; la muerte de “Raúl Reyes” y “Martín Caballero”, en operaciones desplegadas por la fuerza pública en 2008; y, más recientemente, la muerte de “El Mono Jojoy” en septiembre de 2010, quien era considerado el jefe militar de las farc. Esos hechos constituyen una pérdida indiscutible para la estructura militar y financiera de esta guerrilla28.
Se puede destacar, en este mismo sentido, la Operación Jaque, realizada en julio de 2008, que permitió la liberación de ingrid betancourt, 3 contratistas estadounidenses y 11 integrantes de la fuerza pública, quienes se encontraban como rehenes de las farc; la Operación Fénix que condujo a la muerte de “Raúl Reyes” en marzo del mismo año; y la Operación Sodoma con la cual fue abatido “El Mono Jojoy” mediante un bombardeo sistemático a su búnker en la serranía de la Macarena.
Con lo anterior, no sólo se ha hecho visible la permeabilidad de la estruc-tura armada de las farc, teniendo en cuenta que la fuerza pública logró, en el caso de la Operación Jaque, infiltrar la primera cuadrilla de esta guerrilla para rescatar a los secuestrados (Ejército Nacional de Colombia, 2 de julio de 2008) sino que, además, se ha puesto en evidencia su vulnerabilidad, incluso en las fronteras29.
De igual manera, la poca capacidad de convocatoria política de las farc, en términos de la carencia de un verdadero proyecto político creíble y atractivo para las masas30 (rangel, 2008, 35), le permitió al Estado presentar a este grupo como narcoterrorista (pécaut, 2008a, 66). Al iniciar tal campaña de descrédito, dentro y fuera del país, que resultaba coherente con el discurso estadounidense de la administración george w. bush, en el marco de la gue-rra global contra el terrorismo, el gobierno colombiano aseguró que Estados Unidos continuara financiando sus esfuerzos antinarcóticos y persuadió a otros
28 Sobre los cabecillas que ha perdido esta guerrilla ver El Espectador, 3 de julio de 2008.29 Ampliar en echandía, 2008a.30 Salazar menciona que “la debilidad esencial de los agentes armados del conflicto colombiano es que
a pesar de su poder militar y de sus avances en ese terreno, no han encontrado el camino para avanzar hacia la legitimidad indispensable si quieren convertir su hegemonía armada en hegemonía política” (salazar, 2003).
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano116
estados de suspender cualquier trato político o apoyo financiero que pudiera fortalecer a las farc31.
Bajo este panorama, el eln también se ha debilitado política y militarmente, tal como lo evidencia la reducción en sus integrantes y el escaso registro de acciones armadas en años recientes32. Igualmente, está aislado de la escena de negociación y ha perdido relevancia militar dentro el conflicto. No obstante, esta guerrilla ha procurado establecer alianzas con narcotraficantes33, en aras de recuperar su iniciativa armada34. Esta situación se ha registrado en Arauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, donde algunos frentes se han insertado a lo largo de corredores, al servicio del narcotráfico, participando en otras actividades delictivas (icg, 2007, 5).
En este contexto, el gobierno ha defendido, ante la opinión pública, que el fenómeno de los “narcoterroristas” tiende a desaparecer. Desde la Casa de Nariño se asegura que es “el fin del fin de estas organizaciones” (El Tiempo, 2 de marzo de 2008), debido al retroceso estratégico que han sufrido las guerrillas y a las condiciones que se han promovido para la desmovilización de los comba-tientes de los grupos irregulares35. No obstante, cabe señalar que las actividades de las farc y el eln siguen registrándose y que han procurado compensar, en los territorios fronterizos, las posiciones perdidas en otras zonas del país.
En medio del discurso triunfalista, poco ha importado el repliegue de las guerrillas a las fronteras y sus consecuencias frente a los países vecinos. Los resultados de varias investigaciones sugieren que la presencia de rebeldes, en espacios limítrofes, puede deteriorar las relaciones entre vecinos y prolongar el conflicto. Lo anterior debería tener especial atención si se considera que las farc
31 Las farc, por ejemplo, habían establecido una oficina de “carácter diplomático” en México, a través de la cual recibían apoyo financiero y político, sin embargo, las denuncias del gobierno pastrana aran-go, por la inconveniencia de esta oficina, presionó a las autoridades mexicanas para su prohibición y posterior cierre (Diario Clarín, 15 de abril de 2002).
32 Las acciones del eln se han reducido, incluso, en las fronteras, como se observa en los Mapas 3.6A, 3.6B y 3.6C.
33 Fuentes del gobierno aseguran que, entre 2005 y 2007, el eln fue remplazando el secuestro por el narcotráfico como fuente principal de ingresos (International Crisis Group [icg], 2007, 8).
34 En el Departamento de Nariño, el eln ha establecido vínculos con grupos al servicio del narcotráfico, lo cual ha propiciado una disputa con las farc por el control de corredores estratégicos, cultivos de coca y laboratorios para el procesamiento de la droga (echandía, 2008a).
35 “Un total de 9.906 miembros de los grupos armados al margen de la ley, han decidido abandonar las filas de la subversión durante el gobierno del presidente álvaro uribe. En el 2004 las farc fueron el grupo que mayor número de combatientes perdió en deserciones individuales, al registrarse 1.300 casos, le siguen las auc con 1.269, el eln con 333 y los grupos disidentes con 70” (Presidencia de la República, 3 de enero de 2005).
117Irene Cabrera Nossa
y el eln mantienen en las fronteras una posición ventajosa a nivel económico, militar y táctico, que todavía desafía la capacidad del Estado para derrotarlos.
En las investigaciones en mención, se confirma que la lógica militar de los grupos armados los induce a procurar el control de espacios funcionales para su lucha armada. Sobre el particular, buhaug y lujala sugieren que los factores geográficos son elementos esenciales que pueden incidir en la conducta de una guerra (buhaug y lujala 2005, 400). Los grupos armados, en medio de sus movimientos tácticos, aprovechan las características del espacio para mantener su lucha armada. Por ejemplo, en Sierra Leona, la guerrilla Revolutionary Uni-ted Front, ruf por sus siglas en inglés, en su avance hacia Freetown, la capital del país, se financió con la venta de diamantes explotables en la periferia del país y, poco a poco, desestabilizó militarmente el gobierno de turno e intentó tomarse el poder.
Con casos como este, los autores señalados, destacan que la mayoría de los estudios empíricos sobre guerras civiles y geografía centran su análisis en la utilidad militar y financiera que puede brindar el entorno. En este contexto, las fronteras pueden catalogarse como zonas estratégicas, dentro del desarrollo de los conflictos armados, teniendo en cuenta que su localización geográfica facilita actividades militares como el repliegue y refugio, y otras, de naturaleza económica, como el abastecimiento (salehyan, 2007).
Ahora bien, uno de los temas más álgidos es el traspaso fronterizo de los rebeldes. Al respecto, un análisis empírico, realizado por buhaug y gates, demuestra que numerosas guerras civiles han tenido lugar cerca de las fronteras internacionales, por ser una zona ideal para huir de la confrontación (buhaug y gates, 2002). De acuerdo con las estimaciones de cunningham, gleditsch y salehyan, por lo menos el 55% de los grupos rebeldes, activos desde 1945, han realizado operaciones extraterritoriales por fuera de su Estado objetivo o del cual son opositores (salehyan, 2009).
La ventaja de tal ubicación se sustenta en que los insurgentes pueden aprovechar estos espacios para refugiarse y evadir los ataques militares de las fuerzas regulares, pues estos últimos no pueden ejercer su capacidad armada en territorios donde no son soberanos (buhaug y gates, 2002). Algunos ejemplos de esta tendencia pueden apreciarse en el traspaso de los rebeldes de Birmania a países como China, Tailandia, India y Bangladesh, o el caso del Ejército de Liberación del Señor, que huye hacia Sudán, para evadir la confrontación con las fuerzas armadas de Uganda (salehyan, 2009).
Adicionalmente, un país en conflicto puede generar externalidades negativas para el vecindario (salehyan, 2007). Por ejemplo, entre las externalidades, se pueden citar la recepción de migraciones trasnacionales, por causa de la vio-
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano118
lencia; el fomento de un comercio ilegal de armas; el traspaso de rebeldes, en búsqueda de recursos que se encuentran en otros países y sirven de financia-ción, entre otras secuelas (buhaug y gleditsch, 2006). Los países contiguos a Colombia no son ajenos a estos fenómenos. En Panamá y Ecuador es frecuente la recepción de refugiados; en la frontera colombo–brasilera se ha registrado un tráfico constante de armas; en Ecuador y Venezuela se han denunciado ex-torsiones por cuenta de grupos irregulares colombianos.
Sobre estas derivaciones, se ha señalado la existencia de un efecto spillover, en el que las manifestaciones del conflicto pasan de un Estado a otro y pueden llegar a amenazar la estabilidad regional (studdard, 2004, 21). En el tema de generación de externalidades, cabe resaltar que no sólo hay repercusiones sobre los países vecinos, sino que, además, el desbordamiento de las consecuencias de la lucha armada puede incidir en la evolución del conflicto. En particular, la investigación de studdard, alusiva a economías de guerra en contextos regio-nales, corrobora lo anterior, al mencionar que una invasión de grupos rebeldes, a países vecinos, hace posible que la confrontación se prolongue. Ello se sustenta en que estos grupos pueden aprovechar estados cercanos para percibir rentas económicas, ayuda logística, ampliar tropas o establecer bases de operaciones y, así, continuar sus hostilidades (studdard, 2004, 7).
Aunque se sugiere que todo ello es posible con la ayuda del gobierno vecino, los estados cercanos no siempre apoyan a los irregulares. Lo cierto es que muchas veces no tienen la capacidad de ejercer un control efectivo sobre su territorio por lo que, difícilmente, pueden impedir el acceso de rebeldes o restringir sus actividades (salehyan, 2007). En efecto, una externalidad, que se relaciona con el traspaso de rebeldes al otro lado de la frontera, es la violación de la soberanía de los países vecinos, por cuenta de operaciones contrainsurgentes que pueden transgredir los límites fronterizos36. Entre los casos internacionales que se han estudiado sobre el tema, se puede destacar que el ejército ruandés trasgredió la frontera de República Democrática del Congo, rdc, en la persecución de hutus, localizados en la frontera occidental de Ruanda; Israel llegó a ocupar el sur del Líbano, en búsqueda del brazo armado de la Organización para la Liberación Palestina, olp, y el gobierno de Camboya persiguió, de manera ilegal, a los integrantes del Khmer Rouge en territorios limítrofes con Tailandia37.
36 salehyan menciona, por ejemplo, que las fuerzas militares de Turquía han traspasado las fronteras internacionales, en numerosas ocasiones, para atacar el Partido de Trabajadores de Kurdistán, ptk, grupo armado que busca la independencia de Kurdistán.
37 Los casos de Israel y Ruanda fueron denunciados y calificados como deplorables por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la Resolución 509 de 1982 y la Resolución 1304 del 2000, en
119Irene Cabrera Nossa
Precisamente, aunque los agentes estatales deben respetar los territorios ajenos a su jurisdicción nacional, se pueden presentar episodios de violación de la soberanía en la persecución de irregulares, dado que estos últimos suelen operar por fuera de los límites geográficos de su Estado de origen, con el fin de evadir la represión estatal (salehyan, 2007). Sobre esta última situación, es preciso recalcar el argumento central de salehyan, relativo a que los rebeldes transnacionales, que establecen santuarios en territorios vecinos, pueden aumen-tar las tensiones entre países contiguos38. Acusaciones mutuas, por supuestas lealtades o incapacidades militares, pueden generar un conflicto entre el país de origen del grupo armado y el país en que se están refugiando (salehyan, 2007)39.
Un claro ejemplo de lo anterior es la ruptura de las relaciones diplomáti-cas entre Colombia y Ecuador, luego del bombardeo al campamento de “Raúl Reyes”, operación en la cual se produjo una incursión de la fuerza pública colombiana al vecino país. A partir de la Operación Fénix, en la que las ff.mm. colombianas bombardearon un campamento de las farc, ubicado en territorio ecuatoriano, se puede evidenciar, claramente, la tensión interestatal que resulta de la presencia de los rebeldes en las fronteras. Debido a este hecho, Ecuador presentó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cidh, una demanda interestatal en contra de Colombia, en la que se alega que el bom-bardeo al campamento de “Raúl Reyes” significó la violación a su soberanía y la violación del derecho a la vida de un ciudadano ecuatoriano presente, en ese momento, en el campamento. El gobierno de Colombia respondió, por su parte, que la muerte del ecuatoriano fue producto de su relación criminal con las farc y afirmó que existen pruebas, tanto de la relación de otros ciudadanos ecuatorianos con este grupo, como de su presencia activa del otro lado de la frontera40.
salehyan también sugiere que los rebeldes transnacionales aprovechan las zonas limítrofes y las áreas por fuera del Estado contra el cual efectúan su lucha armada, para movilizar recursos y apoyo. De tal forma, cabe destacar que las fronteras pueden convertirse en espacios funcionales por dar mayor viabilidad a la insurrección (buhaug y lujala, 2005).
las que se hizo un llamado al respeto de la soberanía e integridad territorial de Líbano y la República Democrática del Congo, respectivamente (salehyan, 2009, 39).
38 Ver salehyan, 2007 y 200939 Por ejemplo, Sudán y el Chad entraron en conflicto dado que las fuerzas rebeldes de Sudán abarcan
ambos lados de las fronteras nacionales y realizan acciones recurrentes en la zona oriental de Chad (salehyan, 2007).
40 Ver Procuraduría General del Estado - República de Ecuador, junio de 2009 y Ministerio de Relaciones Exteriores - República de Colombia, junio de 2009.
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano120
En este sentido, un factor adicional que prolonga el conflicto y genera ex-ternalidades en el vecindario, es el tráfico de bienes ilícitos. Concretamente, el conflicto de un país puede incentivar el comercio ilegal de armas, combustibles, precursores químicos, drogas ilícitas, piedras preciosas, entre otros, en una región limítrofe. Es un hecho que los rebeldes requieren una serie de provisio-nes, además de financiación. De esta forma, los países vecinos se pueden ver afectados con el tránsito, la importación y la exportación de tales insumos en su territorio. Sobre las armas ilícitas pueden mencionarse otras externalidades, como el tránsito de este armamento, en manos de rebeldes en otros países o de la delincuencia común, que se encuentra por fuera del Estado en conflicto (studdard, 2004, 4).
Finalmente, es posible resaltar que así como los países cercanos se ven afec-tados por la extensión de las actividades ilegales de los grupos armados, tales dinámicas transfronterizas estarían generando oportunidades significativas para que los rebeldes –mediante mercados ilegales y espacios de refugio– puedan hacer posible la prolongación del conflicto, lo cual requiere particular atención en el caso colombiano.
Es mucho más costoso afrontar a los rebeldes trasnacionales, cuyas ope-raciones financieras y militares se extienden en más de un país, debido a que el gobierno debe hacer un esfuerzo considerable para desplegar acciones de contrainsurgencia por fuera del territorio donde es soberano. Su relocalización hacia las fronteras dificulta entonces la recolección de inteligencia, la posibilidad de encontrar información confiable y también los procesos de desmovilización y negociación (salehyan, 2009).
Con los aportes hasta aquí señalados, se evidencia que los grupos armados encuentran en las fronteras una zona estratégica que, a su vez, supone una oportunidad geográfica para mantenerse en la confrontación (serge, 2003, 197). Estas consideraciones resultan cruciales a la hora de entender por qué, en medio de los movimientos tácticos de los grupos armados colombianos, las zonas limítrofes no pueden recibir un trato residual en medio del conflicto. Por último, queda en entredicho la cercanía a una derrota de las guerrillas si se tiene en cuenta que la potencialidad de las fronteras es aprovechada por las guerrillas para su supervivencia, pero subestimada por el gobierno nacional, en especial durante el gobierno uribe vélez.
r e f l e i o n e s f i n a l e s
Las acciones irregulares de las guerrillas, en el ámbito municipal, comparadas con los combates que inicia la fuerza pública, permiten inferir que, pese al
121Irene Cabrera Nossa
fortalecimiento de las fuerzas militares, aún existen escenarios donde el Esta-do no ha logrado contener el accionar de los irregulares. Lo que se evidencia, entonces, es que el Estado no ha desplegado sus operaciones con la misma intensidad en las fronteras, cuando estas zonas son decisivas para la continua-ción del conflicto. Además, el gobierno nacional ha subestimado las estrategias cambiantes y los propósitos de largo aliento de las guerrillas. Las farc y el eln dejaron de lado su pretensión de consolidar su poder en el centro del país y, más bien, optaron por una reacomodación hacia las fronteras, que les permite mantenerse en el escenario de guerra, priorizando el control estratégico y no el territorial (echandía y bechara, 2006).
El aparente desconocimiento de las ventajas que otorga esta posición, permite discutir que el gobierno y las fuerzas militares tengan una visión sufi-cientemente clara sobre las implicaciones de la relocalización guerrillera en las franjas limítrofes. De acuerdo con los trabajos de rabasa y chalk, la estrategia que emprendió el gobierno pastrana arango, mantenida, posteriormente, en la administración uribe vélez, no tuvo un análisis acertado de la situación colombiana que facilitara una superación definitiva del conflicto. Lo anterior podría explicarse a partir de la mayor prioridad que le dio el gobierno a la lucha antinarcóticos, lo cual implicó el descuido de otros territorios estratégicos, en los que no había presencia de cultivos ilícitos, pero en los que era posible reubicar su producción y oferta (rabasa y chalk, 2001, 170).
Aunque varios años atrás la mayor amenaza era que las guerrillas lograran extender su control en el centro del país y en las ciudades más importantes, actualmente, la posibilidad que tienen las guerrillas de garantizar su finan-ciamiento y refugio, a través del control estratégico, en las zonas limítrofes, cambia este panorama. El traslado de las dinámicas de confrontación hacia las fronteras, no sólo constituye una amenaza para la seguridad de las poblaciones y países limítrofes, sino que, además, tiene un alto impacto en las tendencias del conflicto, por la posibilidad de contrariar las expectativas de derrota pro-movidas desde el gobierno.
Un primer paso, para atender esta situación, ha sido el documento Con-pes 3460 que refuerza la pdsd y en el que se reconoció, explícitamente, que la reubicación y actividades ilícitas de los grupos armados hacia las fronteras está aumentando la inseguridad del país y de los estados vecinos (dnp, 2007, 24). Sin embargo, aún no existen medidas claras que tiendan a contrarrestar las derivaciones del repliegue guerrillero y, menos aún, políticas de cooperación sostenidas en materia de seguridad entre los estados andinos, que permitan limitar el traspaso constante de los subversivos.
Conflictos armados en zonas de frontera: análisis a partir del caso colombiano122
Cualquier respuesta estatal pierde efectividad si se desestiman las dinámicas transfronterizas de estos grupos. De acuerdo con otros estudios sobre rebeldes transfronterizos, los estados colindantes deben superar las rivalidades y debili-dades en cuanto a sus recursos, personal e infraestructura a la hora de contener a los grupos irregulares (salehyan, 2009).
Por lo anterior, aunque la opinión pública perciba que las farc son una gue-rrilla derrotada en el territorio nacional, resulta obtuso desconocer el potencial de transformación, adaptación e innovación de este grupo, el cual, aún realiza acciones armadas dentro del país y, de manera numerosa, en los departamen-tos de frontera. En el caso del eln, su creciente vinculación con estructuras narcotraficantes, potencializa los recursos militares que puede obtener para continuar en la confrontación y ello se refuerza, aún más, con la presencia de sus columnas en las fronteras.
En suma, las zonas de frontera se han convertido en espacios estratégicos en la evolución reciente del conflicto colombiano. Ello se debe a que los 12 departamentos fronterizos del país se han transformado en un escenario privi-legiado por los grupos rebeldes para reubicar su presencia armada. Desde allí, las organizaciones irregulares encuentran oportunidades geográficas y militares para su supervivencia y, al tiempo, mantienen la superioridad militar. Lo anterior indica que más que una derrota militar de las guerrillas, existen condiciones para una prolongación del conflicto.
125
“Es necesario desterrar un lugar común sobre nuestra actual situación de violencia. Este lugar común tiene la fuerza persuasiva de un axioma. Pocos lo cuestionan, todos lo recibimos pasivamente, sin pensarlo, sin discutir siquiera los argumentos que lo confirmen o las grietas que puedan desmentirlo. Este lugar común es el que afirma que la actual violencia que padecemos en Colombia es ciega e insensata. ¿Vivimos una violencia amorfa, indiscriminada, loca? Todo lo contrario. El actual recurso al asesinato es metódico, organizado, racional” (abad, 2006).
i n t r o u c c i n
En Colombia ha hecho carrera la interpretación de la violencia como un fenó-meno generalizado, fruto de una cultura que hace a los colombianos particu-larmente intolerantes. De esta forma, en la explicación de su elevada intensidad y persistencia, se ignora, minimiza o explícitamente se niega, la incidencia de actores organizados y sus posibles vínculos con el conflicto armado.
Algunos estudios señalan la correspondencia, a nivel municipal, entre la elevada intensidad de la violencia y la influencia de grupos armados al margen de la ley (echandía, 1999a y 1999b; rubio, 1999a; sánchez y núñez, 2000). De aquí se podría inferir que dada la elevada correspondencia entre escenarios con altos índices de homicidio, por un lado, y la presencia de grupos armados al margen de la ley, por otro, su sola presencia parece ser suficiente para des-encadenar y exacerbar procesos violentos1.
Sin embargo, no es sencillo establecer una asociación precisa entre violencia y organizaciones armadas; más allá de las muertes ordenadas o ejecutadas di-rectamente por estas, es necesario tener en cuenta las que, de una u otra forma, ocurren o se ven facilitadas por la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. En tal sentido, los estudios realizados sugieren un efecto no despreciable de las organizaciones armadas en dos aspectos: en el desempeño de la justicia penal y en la difusión de la tecnología para matar (rubio, 1999a y 1999b).
Es preciso señalar que los conflictos armados no sólo producen violencia me-diante las muertes causadas mutuamente entre sus protagonistas, sino también
* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Seguimiento y análisis del conflicto armado en Colombia” de la línea de investigación en Negociación y Manejo de Conflictos del Centro de Investiga-ciones y Proyectos Especiales, cipe, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (Universidad Externado de Colombia).
1 suárez, desde una perspectiva centrada en la estructuración y funcionamiento de las redes, en esce-narios donde operan los actores organizados de violencia, llama la atención sobre las limitaciones de este planteamiento, en cuanto a las relaciones entre los factores necesarios y suficientes, su juego y múltiples relaciones (suárez, 1999).
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia126
a través de los civiles asesinados por los grupos irregulares que, en la búsqueda de sus objetivos, los identifican como blanco de su acción.
La literatura internacional sugiere que las muertes producidas en los en-frentamientos armados son, en mayor proporción, el resultado del asesinato que de los enfrentamientos directos entre combatientes. En palabras de uno de los estudiosos más reconocidos “el conflicto produce muchas bajas en batalla, pero la mayoría de las víctimas muere sin un arma en sus manos, con un disparo por la espalda causado por un enmascarado” (hart, 1998).
A partir del estudio de diferentes conflictos internos, kalyvas concluye que la violencia generada en medio de la guerra está estrechamente vinculada con la presencia de actores organizados y sus relaciones con la población civil. La violencia en medio de la guerra civil, tal como lo señala este autor, correspon-de a un proceso regulado, no se trata de un fenómeno caprichoso ni aleatorio (kalyvas, 2001).
En Colombia, a pesar del enorme desconocimiento sobre la identidad de los responsables de las muertes, presuntamente cometidas por organizaciones armadas, la dinámica de la violencia sugiere una estrecha relación con la ac-tuación, principalmente, de los grupos paramilitares, a partir de la década de los ochenta del siglo pasado.
En este trabajo se analizará la violencia producida por organizaciones arma-das como proceso, siguiendo los planteamientos de kalyvas (2001). Se eximirán la secuencia y la dinámica de hechos y decisiones que, combinados entre sí, producen actos de violencia. Este enfoque permite, además, aproximarse a los actores que participan en este proceso.
Aunque no se cuenta con elementos suficientes para esclarecer el complejo entramado de este proceso en Colombia, se busca establecer, específicamente, si el recurso a la violencia, bien sea masiva o indiscriminada, se incrementa de manera importante en las zonas disputadas entre actores organizados, dentro de una lógica de destrucción del poder del contrario, que abre espacio al sur-gimiento de un nuevo dominio sobre la población, el territorio y los recursos. De igual forma, se indagará si la violencia es más bien selectiva cuando, en un territorio, la presencia de un actor armado se consolida y, por lo tanto, la com-petencia armada desaparece o es marginal.
t e n e n c i a s e n l a e v o l u c i n e la v i o l e n c i a p r o u c i a p o r o r g a n i z a c i o n e s a r m a a s
Es necesario tener en cuenta que la cuantificación de las víctimas producidas por organizaciones armadas irregulares adolece de un grave subregistro. Se trata
127Camilo Echandía Castilla
del tipo de violencia más oculta, debido a su carácter instrumental y al propó-sito de sus autores de no dejar ningún rastro que pueda llevar a identificarlos2.
No cabe duda que la magnitud de esta violencia es mayor a la registrada; para constatarlo basta tener en cuenta que, en muchos casos, las desaparicio-nes forzadas, ocurridas en lugares alejados, no fueron reportadas y, sólo hasta ahora, con el hallazgo de cientos de fosas, a lo largo y ancho del país, existe la posibilidad de conocerlas (El Tiempo, 24 de abril de 2007).
El enorme desconocimiento, acerca del número de víctimas, producido por las organizaciones armadas, también se encuentra asociado a las dificultades que enfrenta el sistema punitivo para establecer la identidad de los responsables de las muertes, situación que se ha expresado en su permanente congestión (gaitán, 2006).
La distribución por años de las víctimas de los actores armados, que se presenta en el Gráfico 4.1, permite identificar los cambios en la dinámica de la violencia organizada3.
En 1988 y 1991 los niveles son elevados y, posteriormente, a partir de 1992, se registra una tendencia descendente que continúa hasta 1995. En 1996 los asesinatos se incrementan en forma ostensible, especialmente, desde 1997, y llegan a sus niveles más elevados entre 2000 y 2005. Posteriormente, los asesinatos disminuyen entre 2006 y 2007 y registran un leve repunte entre 2008 y 2009.
Las víctimas de las organizaciones armadas incluyen dirigentes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos, miembros de organizaciones popu-lares, junto con integrantes de partidos y movimientos políticos. A través de la violencia dirigida contra estas personas, los grupos irregulares buscan imponerse a nivel local. En efecto, por medio de la intimidación, eligen a sus candidatos, determinan a quienes deben favorecer los nombramientos, los contratos, las inversiones físicas y los programas sociales. No hay duda de que los grupos armados, que han dado muestras claras de estar poco in-
2 Una investigación reciente señala, a partir de los registros disponibles, que alrededor del 20% de los homicidios del país corresponde al conflicto interno. Es importante tener en cuenta que las muertes aumentan o disminuyen debido a que los actores organizados potencian la violencia, conforman es-tructuras armadas que terminan enfrentándose y las víctimas se cuentan como homicidios comunes (melo, 11 de agosto de 2008).
3 Se utiliza la expresión asesinatos para señalar que son las muertes cometidas por actores organizados de violencia, incluidas las víctimas de masacres. Los datos utilizados son del Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República. La información del Observatorio de dd.hh. está disponible en la siguiente página de Internet:
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Paginas/Observatorio.aspx
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia128
clinados a respetar la autonomía de la población, en los procesos de elección de sus gobernantes, toleren aún menos la presencia de movimientos sociales y comunidades indígenas que escapen a su control, escojan sus socios y pro-pongan alternativas propias.
g r f i c o 4 . 1v c t i m a s e a c t o r e s o r g a n i z a o s e la v i o l e n c i a
a s e s i n at o s y m a s a c r e s ( 1 9 8 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
El 20% de los asesinatos corresponde a masacres de cuatro o más víctimas inermes, ultimadas por grupos armados en una misma acción.
La evolución de las masacres, que se presenta en el Gráfico 4.1, muestra como, después de registrarse, hacia finales de la década de los ochenta, altos niveles de víctimas, en la primera mitad de los años noventa, se impone una tendencia descendente que se invierte, posteriormente, en la segunda. Pero es en 2000 y 2011 cuando se producen los niveles más elevados de muertes en masacres, para luego comenzar a descender en 2002.
Las organizaciones armadas recurren a las masacres con el propósito de impedir la consolidación de los avances del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias. Los asesinatos múltiples, que en algunos casos se realizan en forma selectiva, en la mayoría se producen en
Asesinatos Masacres
.
.
.
.
.
.
129Camilo Echandía Castilla
forma indiscriminada4. Más allá del interés de eliminar, específicamente, los apoyos de un determinado actor se llevan a cabo con el propósito de demostrar a la población la incapacidad de la contraparte, con la que ha convivido, para defenderla y, en consecuencia, que puede ser mejor plegarse al actor que da muestras de contar con un mayor poderío.
La violencia indiscriminada también es una forma de castigar a la población que ha sido funcional a los propósitos de un determinado actor armado. Las masacres cometidas por los grupos paramilitares, en contextos donde los se-cuestros llegaron a tener una elevada expresión, se llevan a cabo con el propósito de golpear a las redes de apoyo de la guerrilla y, sobre todo, a los pobladores inermes, percibidos como bases sociales de la subversión5.
La evidencia que se presenta en el Gráfico 4.2 sugiere que la mayor res-ponsabilidad en las muertes, presuntamente cometidas por organizaciones armadas al margen de la ley, correspondería a las organizaciones paramilitares o de autodefensa, en razón a que la periodización en la evolución de este actor se asocia, con gran exactitud, a la dinámica que presentan las muertes sin autor identificado.
Aunque los grupos de autodefensa fueron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución van quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes, interesados en proteger sus territorios6. El origen de los grupos paramilitares, tal como se conocen hoy en día, se remonta a comienzos de
4 A partir de un estudio, sobre las masacres ocurridas en la región de Urabá, se ha mostrado que, si bien las víctimas son nombradas como auxiliadores, combatientes o militantes políticos, no se necesita de información confiable que sirva de respaldo, sino más bien que el victimario que ejecuta la acción marque a la víctima con una u otra etiqueta. Es por eso que el operador de la sevicia en las masacres construye un estereotipo del enemigo sobre la víctima, quien es depositaria del exceso, aunque la información sea o no suficiente y, mucho menos, si es o no confiable (suárez, 2008).
5 Uno de los escenarios donde se focaliza la acción de los grupos paramilitares es la región de El Naya y su zona de influencia, utilizada para la movilización de secuestrados del Valle del Cauca hacia el Cauca. Después de registrarse los dos secuestros masivos del Ejército de Liberación Nacional, eln, en Cali, en abril de 2001, un grupo de cerca de 200 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, –Blo-ques Calima y Pacífico–, subió la cordillera, desde la parte plana del Valle del Cauca, en el municipio de Jamundí, y dio muerte a 19 personas, por supuestos vínculos con la guerrilla responsable de los secuestros. También se puede mencionar la masacre, ocurrida en noviembre de 2000, en el municipio de Sitio Nuevo, Departamento de Magdalena, con posterioridad al secuestro masivo que ejecutó el eln en la Ciénaga del Torno y, por medio de la cual, las auc buscaban desarticular las redes de apoyo del grupo guerrillero, en los corredores de comunicación con la Sierra Nevada de Santa Marta, hacia donde fueron llevadas las ocho víctimas plagiadas, así como muchos otros secuestrados por las guerrillas en la costa Atlántica.
6 Por medio del Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 se autorizó la creación de autodefensas para realizar tareas tendientes al restablecimiento de la normalidad en el orden público. Se permitió la instrucción y dotación de armas por parte de las fuerzas militares, ff.mm., a la población civil.
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia130
la década de los ochenta, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores, mas, por parte de sectores del narcotráfico, afectados por los secuestros de la guerrilla7.
g r f i c o 4 . 2v c t i m a s e a c t o r e s o r g a n i z a o s e la v i o l e n c i a
( 1 9 8 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Narcotraficantes, como pablo escobar gaviria y gonzalo rodríguez gacha, quienes lideraron la compra masiva de predios rurales, crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades, como el mas, en el Magdalena Medio, sobre todo, en Puerto Boyacá (cubides, 1998). A partir de 1982, las muertes se incrementaron ostensiblemente en esta región. Las denuncias de los sectores afectados originaron, a principios de la administración betancur cuartas, 1982-1986, una investigación, llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Las conclusiones, reveladas a la opinión pública por el procurador carlos jiménez,
7 El mas surge en 1981 cuando no se había producido la ruptura entre los carteles de Medellín y de Cali. El precedente es el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el factor desencadenante es el secuestro de marta nieves ochoa, hermana de varios de los integrantes del cartel de Medellín, los hermanos ochoa, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.
Autodefensas Guerrillas Grupo armado no identificado
131Camilo Echandía Castilla
señalaban a los grupos de autodefensa como los principales responsables de la intensificación de la violencia, con el apoyo de miembros activos del Ejército y la Policía (medina, 1990).
Hacia mediados de la década de los ochenta, los acuerdos de conveniencia entre la guerrilla y el narcotráfico que, por tiempo prolongado, se mantuvieron en áreas de producción de coca, ubicadas sobre todo en el suroriente del país, se rompieron por las contradicciones que surgieron en el proceso de fortaleci-miento del aparato militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-bia, farc. En este contexto, este grupo guerrillero empezó a imponerles a los narcotraficantes sus condiciones, el pago de “impuestos” y el reconocimiento de su predominio.
Las contradicciones entre la guerrilla y estas estructuras comenzaron a expresarse, por parte de la guerrilla, en asaltos contra las instalaciones para el procesamiento de la coca, con el fin de sustraer el producto refinado, armas y dinero. En cuanto a los narcotraficantes, respondieron fortaleciendo sus es-tructuras armadas y creando otras, lo que les permitió adelantar campañas de exterminio contra todo lo que percibían como bases de los grupos insurgen-tes. De esta forma, en las zonas donde los desacuerdos fueron más fuertes, se desataron verdaderas oleadas de asesinatos contra dirigentes y seguidores de la Unión Patriótica, UP8.
Luego de expulsar a la guerrilla de la zona sur del Magdalena Medio, uti-lizando una táctica que evitaba al máximo los enfrentamientos directos con las estructuras armadas y, en cambio, atacaba el eslabón más débil, representado en las redes de apoyo, grupos seleccionados de los que operaban allí, ayudaron a entrenar a otros semejantes en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari en el Meta (reyes, 1991). Con la extensión del modelo Puerto Boyacá, a otras regiones del país, las autodefensas experimentan su primer gran impulso, que se expresa en el elevado número de asesinatos y masacres que comienza a producirse.
Hacia finales de la década de los ochenta era evidente que las autodefensas habían sufrido una profunda transformación, en coincidencia con el auge del narcotráfico, factor que se tradujo en un enorme poder ofensivo.
En la administración barco vargas, 1986–1990, en medio de la persecu-ción al narcotráfico, el gobierno se percató del peligro que representaban estas
8 Mediante el acuerdo de La Uribe, firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, y el gobierno en 1984, se pactó un proceso de paz gradual que se facilitaría con la creación de un partido, la Unión Patriótica, UP, que permitiría la integración de la guerrilla al ejercicio de la política legal (dudley, 2008).
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia132
estructuras, convertidas en verdaderos ejércitos de la mafia9. En consecuencia, en 1989, el Presidente de la República, mediante la derogatoria del Decreto 3398 de 1965, declaró ilegales a las autodefensas. Este mismo año, es dado de baja por la Policía Nacional gonzalo rodríguez gacha, uno de los principales protagonistas de la violencia en los años ochenta.
Entre 1988 y 1991, como se corrobora en los Gráficos 4.1 y 4.2, se impo-ne una tendencia creciente en los asesinatos de civiles. En la mayoría de los casos se desconoce el autor de las muertes. Entre las víctimas se encuentran funcionarios del Estado; dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP y los partidos tradicionales; miembros de sindicatos; integrantes de organizaciones populares e indígenas. En la ejecución de los asesinatos, los autores tienen una clara procedencia en las estructuras asociadas al narcotráfico.
En la administración gaviria trujillo, 1990-1994, las autodefensas, que habían crecido de la mano del narcotráfico, se sometieron a la justicia y, en varias regiones, hicieron entrega de armas, mediante los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, que contemplaban reducción de penas y confesión voluntaria10. Como resultado, a partir de 1992, se observó una importante reducción de los asesinatos de civiles y miembros de organizaciones políticas y sociales, fuerte-mente golpeadas por las autodefensas en los años anteriores.
Aunque la reducción de las víctimas de la violencia organizada es marcada, los asesinatos cometidos por la guerrilla comenzaron a recaer en dirigentes y militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, con posterioridad a las negociaciones entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación, epl, que condujeron a su desmovilización.
Pese a los grandes esfuerzos, realizados en los primeros años de la década de los noventa, para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas y con mayor cubrimiento territorial, los grupos de autodefensa tuvieron un nuevo impulso. Fue así como, con posterioridad a la muerte de pablo escobar
9 Una investigación, llevada a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad, das, en 1987, permitió establecer que las masacres, ocurridas en la región de Urabá, ejecutadas por una organización, con asiento en el Magdalena Medio, en alianza con otra ubicada en el Departamento de Córdoba, tuvieron como autores intelectuales a reconocidos “capos” del narcotráfico. De otra parte, la masacre de la Rochela, ocurrida en enero de 1989, en el bajo Simacota, donde un grupo armado atacó y dio muerte a los integrantes de una comisión judicial, que investigaba las masacres y los asesinatos que se venían cometiendo en el Magdalena Medio, demostró que la acción de las autodefensas se podía dirigir contra agentes del Estado.
10 En este momento, fueron tres los grupos que se sometieron a la justicia: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de rodríguez gacha en Pacho (Cundinamarca), el que actuó en Puerto Boyacá, al mando de ariel otero, con cerca de 400 integrantes, y el de fidel castaño gil, que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá.
133Camilo Echandía Castilla
gaviria, en 1993, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, accu, bajo el mando de fidel y carlos castaño gil, comenzaron a registrar una expansión significativa, con el apoyo de desmovilizados del epl, asediados, en ese momento, por las farc y la disidencia de francisco caraballo.
Entre tanto, los grupos del Magdalena Medio, pese a haber protagonizado actos de dejación de armas, no se desactivaron y, en cambio, optaron por frenar su expansión, excepto en el sur del Cesar. De esta forma, no llamaron la atención con actos de violencia y, ante todo, defendieron territorios de vital importancia para el narcotráfico (salazar, 1999).
El punto de partida en 1994 era la avanzada liderada por las accu que se ex-presó, inicialmente, en el norte de Urabá. Al año siguiente, se produjo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, occidente y oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se expresó, por una parte, en que la guerrilla registró pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que estos grupos tuvieron que concentrar mayores esfuerzos para contener el avance de sus rivales.
En este contexto, tanto las autodefensas como las guerrillas, en su compe-tencia por el dominio del territorio, convirtieron a la población civil en blanco de sus acciones, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que, a partir de 1996, comenzó a experimentar la confrontación armada.
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, auc. En la práctica se trató de una federación de grupos regionales. Como ha señalado cubides, estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las auc, con el propósito artificioso de presen-tarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multirregional de las operaciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político (cubides, 1999 y 2005b).
A partir de este momento, las autodefensas se trazaron la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente, provenientes del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentaron hechos de violencia en varias regiones, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas.
Durante las negociaciones de paz entre el gobierno pastrana arango, 1998-2002, y las farc, la presencia territorial de las autodefensas experimentó
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia134
un incremento sin precedentes. El creciente número de masacres se explica por la lógica de expansión de los grupos de autodefensa, inscrita en el propósito de crear un corredor, que dividiera el norte del centro del país, y que, a su vez, permitiera controlar los escenarios de producción de coca entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, estas organizaciones con-tarían con la posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las farc, ubicadas en el sur y oriente del país.
En este período, la tendencia creciente de la violencia, asociada con la con-frontación armada, se produjo en la medida en que sus protagonistas desenca-denaron una dinámica en la cual dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población.
El aumento de los secuestros masivos, realizados en retenes ilegales de la guerrilla, se registra en el mismo momento en que los grupos de autodefensa intensifican los asesinatos indiscriminados y las masacres para lograr el pre-dominio en regiones afectadas, de tiempo atrás, por los continuos plagios de la subversión.
Resulta revelador que los secuestros indiscriminados, llevados a cabo al azar por la guerrilla, se concentren, principalmente, en los escenarios donde los grupos paramilitares comienzan a consolidar su presencia desde 1998. Debido al impacto de la violencia, dirigida contra las redes de la guerrilla, estos grupos se ven en la impo-sibilidad de seguir realizando secuestros selectivos, precedidos de detalladas labores de inteligencia sobre las víctimas y, por ello, recurren a los secuestros masivos11.
En la disputa por el control territorial, la guerrilla termina recurriendo a las prácticas de terror de las autodefensas12. De aquí que, como se aprecia en el Gráfico 4.3, la guerrilla, particularmente las farc, contribuye a incrementar las víctimas de masacres, siguiendo a los grupos de autodefensa. Estos últimos son, entre los actores armados, los principales responsables de las muertes ocurridas entre 1999 y 200113.
11 El ascenso de los secuestros indiscriminados en retenes ilegales, llamados “pescas milagrosas”, se re-gistra cuando comienzan a descender los que realizan, en forma selectiva, las guerrillas. De aquí, que sea razonable interpretar esta conducta como resultado del intento, por parte de los alzados en armas, de compensar, con secuestros masivos e indiscriminados, la disminución en los secuestros selectivos.
12 El recurso a la violencia masiva se convierte en terror cuando varias organizaciones armadas, en la disputa por territorios, reducen los espacios de negociación y acuden a procesos de apropiación violenta, en respuesta a la incapacidad de controlar y homogeneizar las zonas según sus intereses. Los procesos de incursión violenta en una región llevan al actor que controla la zona a responder con violencia. Así, cada actor armado utiliza el terror en contra de las poblaciones, con el fin de persuadirlas a no prestar su apoyo, ni material ni político, a su enemigo. Es una forma de librar una guerra de tipo “estratégico indirecto” (lair, 2003).
13 No sobra anotar, una vez más, que aun cuando no se conoce el autor en la mayoría de los asesinatos, la
135Camilo Echandía Castilla
g r f i c o 4 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s s e g n r e s p o n s a b l e s
( 1 9 9 0 - 2 0 0 9 )
Fuente: Policía Nacional
Así mismo, se descubre la razón del enfrentamiento entre guerrillas y autode-fensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santan-der, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, Montes de María o Nariño, donde los grupos irregulares actúan con especial intensidad, atacando civiles inermes, con el propósito de lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos.
Hay que agregar que las comunidades, ante la presión de los grupos arma-dos en los cascos urbanos, ubicados en zonas estratégicas, a lo largo de los ríos y carreteras, se ven forzadas a desplazarse hacia las áreas selváticas o quedan inmovilizadas en sus lugares de residencia. En buena parte de estos escenarios se producen bloqueos económicos e interrupciones en el suministro de pro-visiones. Como resultado, las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.
correspondencia entre la intensidad con que se producen las muertes y los momentos en que los grupos de autodefensa adquieren mayor protagonismo, evidencia la participación preponderante de este actor.
Autodefensas Guerrillas Grupo armado no identificado
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia136
La desmovilización de las autodefensas, producida en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito el 15 de julio de 2003 con el gobierno uribe vélez, durante su primer mandato, 2002–2006, contribuye a afianzar la tendencia descendente en las masacres, que se venía registrando desde 2002, antes de que se iniciara el proceso de negociación con las auc14.
Es importante señalar que, con posterioridad al proceso de desmoviliza-ción de las autodefensas, en varias regiones del país, comienza a ser evidente la presencia de estructuras armadas, fuertemente vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas (El Tiempo, 16 de octubre de 2005). En efecto, van apareciendo estructuras armadas que son llamadas por el gobierno como “bandas criminales emergentes”, bacrim (El Tiempo, 16 de julio de 2007).
Estas estructuras que, en un principio, corresponden a reductos que no se desmovilizaron, llevan a cabo homicidios, en niveles moderados y, principal-mente, en el marco de disputas al interior del narcotráfico. Las regiones donde estos grupos van haciéndose cada vez más visibles son: La Guajira, norte y sur del Cesar, Córdoba, Magdalena, sur de Bolívar, Norte de Santander, Urabá y el occidente de Antioquia, Vichada, Meta, Casanare, Arauca, Nariño, Tolima, Putumayo, Caquetá, Chocó y Caldas15.
No todas las estructuras son posteriores a la desmovilización de las autode-fensas. Algunas nunca hicieron parte de las negociaciones, como las Autodefensas Campesinas del Casanare, acc, y el bloque Cacique Pipintá en Caldas. Otras se encuentran bajo el mando de personas que se apartaron del proceso de ne-gociación como vicente castaño gil, pedro oliverio guerrero castillo, alias “Cuchillo”16, o “Los Mellizos” mejía múnera17.
14 Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, con el bloque Cacique Nutibara, bcn, y terminaron el 15 de agosto de 2006, con el bloque Elmer Cárdenas, bec. En 38 actos se desmovilizaron 31.689 de los integrantes de los grupos irregulares. Cabe señalar que las organizaciones con mayor número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar, bcb, con 6.348, el bloque Norte con 4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bec con 1.538.
15 De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, mapp, de la Organización de Estados Americanos, oea, en su Octavo Informe Trimestral, publicado en febrero de 2007, los grupos con presencia en los escenarios donde tuvieron influencia las autodefensas son alrededor de 22, compuestos con cerca de 3.000 integrantes, y es evidente que cuentan con algunos de los desmovilizados que se han rearmado. Estos grupos, que no llegan a tener la presencia territorial de los que se desmovilizaron, según la Policía Nacional, se localizan en 102 municipios de 17 departamentos, aunque otros estudios dan cuenta de su presencia en cerca de 200 municipios, a través de 34 grupos, conformados hasta por 5.000 hombres (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [cnrr], 2007).
16 Alias “Cuchillo” lideró el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, erpac, la estructura más poderosa en el oriente del país, hasta finales de 2010, cuando murió en desarrollo de una operación de la Policía, en jurisdicción de Mapiripán, Departamento del Meta.
17 Hasta mayo de 2008, cuando víctor manuel es dado de baja y miguel ángel es capturado por la
137Camilo Echandía Castilla
Grupos como “Los Machos” y “Los Rastrojos” se encuentran al servicio del narcotráfico en el norte del Valle y se extienden, rápidamente, a otras zonas de influencia de las autodefensas18. Según las investigaciones, adelantadas por las autoridades, que dieron lugar a la extradición de 14 ex jefes de las autodefensas a Estados Unidos, a mediados de 2008, las estructuras que son cada vez más visibles, por los hechos de violencia que protagonizan, rendían cuentas a estas personas quienes, desde sus lugares de reclusión, continuaban delinquiendo19.
Pese a que se ha querido presentar a estas estructuras como brotes aislados de criminalidad, que están muy lejos de tener la presencia y el poderío de los grupos que se desmovilizaron, al comparar los Mapas 4.1A, 4.1B, 4.1C y 4.1D se puede reconocer la existencia de un patrón que determina su aparición: la presencia del narcotráfico, en zonas donde las autodefensas lograron el predo-minio frente a la guerrilla, mediante el recurso de los asesinatos y las masacres20.
Policía, los hermanos mejía múnera lideran un grupo que registra un crecimiento muy rápido. “Los Mellizos” lograron ingresar al proceso de negociación en 2001, cuando adquirieron la franquicia del bloque Vencedores de Arauca. Luego de apartarse del proceso crearon una estructura armada en la Sierra Nevada que, junto a ex paramilitares de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, tenía como objetivo controlar las rutas del narcotráfico desde Nariño hasta La Guajira rumbo a Centro América, así como desde los Llanos Orientales hasta Norte de Santander rumbo a Venezuela (El Tiempo, 16 de diciembre de 2007).
18 Con la captura de diego montoya, hacia finales de 2007, se produce una disputa entre los mandos medios de “Los Machos” por lograr el predominio dentro del grupo. Las contradicciones, al interior de esta organización, facilitan el camino a “Los Rastrojos”. Estos últimos sellan alianzas con estruc-turas de la guerrilla, adoptan el nombre de Rondas Campesinas Populares, rcp y se enfrentan con la retaguardia del bloque Pacífico, denominada “Águilas Negras” (El Tiempo, 30 de diciembre de 2007). De otra parte, la muerte de wilber varela, alias “Jabón”, a comienzos de 2008, en Venezuela, a manos de uno de sus lugartenientes, es el resultado del predominio que “Los Rastrojos” comienzan a tener sobre “Los Machos” y que pone punto final al largo enfrentamiento entre sus jefes (El Tiempo, 3 de febrero de 2008).
19 De particular importancia fue el asesinato y desaparición de vicente castaño gil. Aunque el hecho no ha sido plenamente confirmado, al parecer ocurrió en una finca ubicada en Nechí y había sido determinado por sectores relacionados con “La Oficina de Envigado” que, a su turno, tenían intereses alrededor del narcotráfico en el Bajo Cauca. Tampoco se descarta la participación de ex jefes del bloque Central Bolívar (El Tiempo, 25 de agosto de 2007; El Espectador, semana del 23 al 29 de septiembre de 2007; El Tiempo,13 de abril de 2008; El Tiempo, 14 de mayo de 2008; El Tiempo, 28 de julio de 2008).
20 En el nororiente del país, facciones del Bloque Central Bolívar, que adoptan el nombre de “Águilas Negras”, fueron debilitadas por las autoridades. En el momento en que se realizó este trabajo, tenía presencia la agrupación denominada como “Los Paisas” sobre un corredor donde el narcotráfico se mantenía muy activo y la guerrilla estaba presente. En Nariño, desde finales de 2005, entra en acción la Organización Nueva Generación, integrada por personal que no se desmovilizó con el Bloque Li-bertadores del Sur, reclutado en Putumayo y Valle del Cauca. Esta organización fue desbancada por “Los Rastrojos” que se expandieron desde su base en el Valle del Cauca para garantizar el control de la carretera al mar y el puerto de salida para la droga producida en la costa Pacífica nariñense.
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia138
m a pa 4 . 1 ap r e s e n c i a e b a n a s e m e r g e n t e s a m e i a o s e 2 0 0 8
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
139Camilo Echandía Castilla
m a pa 4 . 1 b p r e s e n c i a e a u t o e f e n s a s a m e i a o s e 2 0 0 3
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia140
m a pa 4 . 1 cn m e r o e h e c t r e a s 2 0 0 6
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
141Camilo Echandía Castilla
m a pa 4 . 1 c o n c e n t r a c i n e a s e s i n at o s c o m e t i o s p o r g r u p o s
e a u t o e f e n s a s e n c o l o m b i a ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia142
En estas zonas, después de registrarse un período caracterizado por la acción indiscriminada de las autodefensas contra la población, se produce la disminu-ción de las masacres, como consecuencia de su consolidación territorial; pero, a partir de las llamadas bacrim, se busca mantener el control sobre los territorios donde la desmovilización de las autodefensas afectó la unidad del narcotráfico21. En este contexto, la reorganización de las estructuras dedicadas al narcotráfico se produce casi de manera inmediata22.
También es importante destacar la penetración de redes mafiosas, desde las zonas rurales hacia las urbanas, en particular, en las ciudades de la costa Caribe y el nororiente del país (duncan, 2006). Este fenómeno se manifiesta también en el interior del país, tal como lo evidencia el caso de Bogotá, ciudad en la que se registra un incremento de los homicidios, luego de un largo período caracte-rizado por la disminución de las muertes por este móvil23. En lo concerniente a Medellín, se registra un nuevo repunte de la violencia, luego del descenso producido desde 2003, a raíz de la terminación de la cruenta disputa por el control de diferentes sectores de la ciudad entre el bloque Cacique Nutibara, bcn, y el bloque Metro, BM, de las auc24. El recrudecimiento de la violencia homicida desde 2008 se explica a partir del enfrentamiento, por el control de
21 Una vez desactivado el aparato armado de las autodefensas, los narcotraficantes organizan sus propias bandas y se desatan enfrentamientos entre las diferentes facciones. Con posterioridad a la extradición a Estados Unidos de alias “Macaco” y alias “Cuco” Vanoy, daniel rendón herrera, alias “Don Ma-rio”, se enfrenta a “Los Paisas”, extensión de “La Oficina de Envigado”, vinculada al desmovilizado ex jefe de las auc, diego murillo, alias “Don Berna”. Los motivos de la disputa se relacionan, en lo esencial, con los espacios estratégicos para el narcotráfico. Adicionalmente, hay que considerar la competencia por las tierras y, en particular, las que estaban bajo el control de “Don Berna”, parte de las cuales habían pertenecido a los castaño gil. Esta situación ilustra como, con la desmovilización de las autodefensas, la unidad del narcotráfico quedó en entredicho. De hecho, esto ya se había empezado a manifestar desde que carlos castaño gil fue asesinado.
22 “Don Mario”, heredero de la facción de las autodefensas que lideraban los hermanos castaño gil, primero se fortaleció en Urabá, donde se alió con desmovilizados del bloque Élmer Cárdenas, que habían estado bajo el mando de su hermano, el ex jefe de las auc, fredy rendón, alias “El Alemán”, y de otras agrupaciones lideradas por los hermanos castaño gil. Después de librar una intensa lucha contra “Los Paisas”, para lograr el control de una de las principales rutas de exportación de drogas, a través del sur de Córdoba y el bajo Cauca antioqueño, “Don Mario” fue capturado por la Policía Na-cional en 2009. Con esta captura la denominada agrupación de “Los Urabeños” pasó a ser controlada por los hermanos juan de dios y darío antonio úsuga.
23 El incremento reciente de las muertes en Bogotá se relaciona no sólo con la pugna por el control de sectores y actividades ilegales dentro de la ciudad, sino también con el enfrentamiento de tres organi-zaciones mafiosas (El Tiempo, 22 de febrero de 2007; El Tiempo, 10 de junio de 2009).
24 La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la oea advierte que ni en las comunas de Medellín, ni en otras zonas del país, donde hubo control de las autodefensas, la desmovilización y el desarme han significado el fin del paramilitarismo (El Tiempo, diciembre 9 de 2007; El Tiempo, 12 de diciembre de 2007).
143Camilo Echandía Castilla
actividades ilegales, entre narcotraficantes de “La Oficina de Envigado”, “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”25.
A diferencia de lo que ocurría antes, cuando el accionar de las autodefen-sas se orientaba a golpear a la guerrilla, de manera directa o indirecta, a través de la población interpuesta, en la actualidad se han sellado alianzas entre las bacrim y las guerrillas en algunas regiones del país. En los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó los vínculos con el Ejército de Libe-ración Nacional, eln, se han establecido alrededor del narcotráfico, con el fin de garantizar corredores y participar en otras actividades ilegales. En el sur de Bolívar, Urabá, Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, sur de Cesar, Meta y Vichada, al menos seis frentes de las farc han pactado el manejo conjunto de los cultivos de coca, la protección de los laboratorios y la utilización de las rutas para la exportación de droga.
En cuanto a la relación existente entre el narcotráfico y los grupos irregula-res, las autodefensas en el pasado y ahora las bacrim se encuentran más vincula-das a la comercialización de estupefacientes, es decir, están más interesadas en controlar las rutas y los puntos de embarque que en los cultivos y laboratorios26. En cuanto a la guerrilla, en particular las farc, históricamente han estado más relacionadas con los cultivos, es decir, con el territorio y el procesamiento de coca hasta la pasta base o el clorhidrato de cocaína que venden a los narcotra-ficantes. Por lo anterior, no es de sorprender que hoy, tanto las unas como las otras, sean funcionales al negocio del narcotráfico y se hayan aliado, de manera coyuntural, alrededor del mismo.
25 Como lo expresa un estudio de la Corporación Arco Iris sobre la seguridad en Medellín: “La ciudad sigue estando ocupada por muchas de las bandas criminales que existen hace más de un década, la cri-minalidad se concentra en los mismos barrios y la disminución de indicadores de delincuencia obedece casi siempre a la hegemonía de algún sector del narcotráfico o del paramilitarismo, produciendo una temporal, frágil y peligrosa estabilidad en las condiciones de seguridad, que se rompe cada vez que se altera la cadena de mando” (valencia, 2009).
26 En departamentos del oriente, diferentes estructuras, en competencia por el control del narcotráfico, tendrían sus ojos puestos en el corredor de movilidad que, a través de Casanare, se establece hacia Meta, Vichada y Arauca. Hacia finales de 2005 comenzó a formarse, en el norte de Casanare, un grupo liderado por orlando mesa melo, alias “Diego”; pero, debido a la presión militar, esta estructura tuvo que replegarse hacia Arauca y Vichada, donde se ocupa de la protección de cultivos y laboratorios para el procesamiento de coca. Posteriormente, el grupo de “Los Paisas” se propone lograr el control sobre las rutas de tráfico de droga hacia Venezuela y Brasil, particularmente, sobre la que se forma alrededor del río Meta. Para impedir que “Los Paisas” cumplieran con su cometido, “Cuchillo”, contando con el apoyo de alias “El Loco” Barrera, conformó el Bloque de Los Llaneros que, a la postre, terminó debilitando a sus oponentes (El Tiempo, 23 de septiembre de 2007).
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia144
r e l a c i n e n t r e l a c o n u c ta e l o s a c t o r e s o r g a n i z a o s y l a i n m i c a e la v i o l e n c i a g l o b a l
En la comparación planteada en el Gráfico 4.4, se advierte una elevada correspondencia entre las tendencias registradas en el conjunto de los ho-micidios (violencia global) y la conducta de las organizaciones armadas, en términos de los asesinatos y las masacres que llevan a cabo. Así mismo, los Mapas 4.2A, 4.2B, 4.2C y 4.2D, en los que se establece una comparación entre la distribución geográfica de las muertes producidas por los actores organizados y la violencia global, se advierte la existencia de una significativa correspondencia entre los focos de mayor concentración en cada ámbito. La relación adquiere especial significado en los años considerados en este análisis, mostrando que los focos y las continuidades geográficas son muy similares.
g r f i c o 4 . 4c o n u c ta e l o s a c t o r e s o r g a n i z a o s y i n m i c a s e
l a v i o l e n c i a g l o b a l ( 1 9 8 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresi-dencia de la República.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hom
icid
ios
Ase
sina
tos y
mas
acre
s
Asesinatos Masacres Total homicidios
145Camilo Echandía Castilla
m a pa 4 . 2 aa s e s i n at o s 2 0 0 1
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia146
m a pa 4 . 2 bh o m i c i i o s 2 0 0 1
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
147Camilo Echandía Castilla
m a pa 4 . 2 ca s e s i n at o s 2 0 0 5
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia148
m a pa 4 . 2 h o m i c i i o s 2 0 0 5
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
149Camilo Echandía Castilla
Recurriendo al análisis espacial es posible identificar, entre 2001 y 2005, los patrones de difusión de las muertes, producto de las organizaciones armadas que, a partir de unos focos, contagia a zonas contiguas, tal como se observa al comparar los Mapas 4.2A y 4.2C27. Estos patrones se pueden asociar con los que se configuran en cuanto a homicidios, ver Mapas 4.2B y 4.2D, con lo cual se pone al descubierto la elevada incidencia que tienen las organizaciones armadas en la dinámica espacial de la violencia global del país.
Si bien no necesariamente coinciden el tamaño de los focos y la magnitud de la difusión, sí existe una correspondencia en cuanto a las regiones donde se presentan. Es importante señalar que la correspondencia entre los patrones que se observan en los dos ámbitos considerados, se produce en concordancia con la actuación de los actores organizados de violencia.
Los altos niveles de homicidios, registrados hacia finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, se explican, principalmente, por el escalamiento del conflicto armado y la violencia desatada por el narcotráfico y los grupos paramilitares en ascenso. De otro lado, la tendencia descendente registrada en los homicidios, a partir de 1992, es resultado de la disminución en la intensidad del conflicto armado y del sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares con mayor poderío y cubrimiento territorial en el gobierno gaviria trujillo.
En 1996 el repunte de los homicidios se produce en el gobierno samper pizano, 1994–1998, debido a la irrupción de los grupos paramilitares en va-rias regiones del país. El marcado incremento en los homicidios, a partir de 1999, tiene una estrecha conexión con la enconada disputa entre paramilitares y guerrillas por el predominio en no pocos escenarios, mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz entre el gobierno pastrana arango y las farc.
En este período, que es uno de los más críticos, las muertes producidas por las organizaciones paramilitares se registran, principalmente, donde la con-centración de la violencia global también es elevada: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá, Catatumbo, Montes de María, Urabá, Paramillo, Occidente antioqueño, sectores localizados sobre los ríos Atrato, San Juan y Baudó en Chocó, Magdalena Medio (sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Barrancabermeja y su zona de influencia), sur del Cesar, oriente de Caldas, Oriente antioqueño y sectores de Nariño y Valle del Cauca en la costa Pacífica.
27 Los patrones de expansión de la violencia pueden clasificarse de dos formas: a) Difusión: cuando la violencia se expande desde un foco hacia zonas contiguas, pero persiste en el foco inicial; b) Relocali-zación: cuando la violencia deja por completo una región y se ubica en otra. Es decir, que se produce un desplazamiento por causas que podrían obedecer al aumento de la presencia de la fuerza pública o la consolidación territorial por parte de un actor ilegal (cohen y tita, 1999).
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia150
La tendencia descendente en los homicidios, a partir de 2003, se relaciona, en primer lugar, con la conducta de los grupos paramilitares que, tras lograr su consolidación en amplios territorios, en el marco de las desmovilizaciones, llevadas a cabo durante la primera administración uribe vélez, dejan de re-currir a las masacres y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la fuerza pública logra retomar la iniciativa en la confrontación.
Aunque la disminución de las masacres ha sido un factor determinante del descenso de la violencia global del país, es preciso señalar que, con posteriori-dad a la desmovilización de las autodefensas, la rápida aparición de estructuras armadas, encargadas de mantener el control sobre los gobiernos locales y el narcotráfico, sumado a los enfrentamientos que se producen entre ellas, incre-mentan la violencia al punto que, entre 2008 y 2009, se registra un repunte en los homicidios, tal como se puede observar en el Gráfico 4.4.
En contraste con la reducción en las masacres, al considerar los homicidios, se observa un aumento, a nivel tanto departamental como municipal, a partir de los datos de 2009 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-ses. Como puede apreciarse en el Gráfico 4.5, los homicidios presentaron un aumento entre 2008 y 2009 en 15 departamentos, así como en las tres ciudades principales del país (Bogotá, Medellín y Cali). Los departamentos donde hay un incremento en el número de homicidios son en su orden: Antioquia, Nariño, Atlántico, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Chocó, Sucre, Putumayo, San Andrés, Guainía y Vaupés.
Es importante destacar que la acción de los grupos armados ilegales se ex-presa en que se siguen presentando masacres. En efecto, a pesar del descenso en el número de víctimas, se registraron 98 en 2009. Esta situación, a su vez, revela la existencia de disputas entre actores organizados de violencia, especialmente, en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Cesar, Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
En la medida en que algunas bacrim han sido desmanteladas por las au-toridades y que se evidenciaron disputas entre éstas, seis o siete estructuras lograron mantenerse, las cuales han articulado las redes existentes, ocupando, básicamente, algunos circuitos ilegales de no más de 200 municipios, en cerca de 20 departamentos, cubrimiento que se mantiene igual en los últimos años
(Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2010).
Estas organizaciones ilegales representan la continuidad de las antiguas autodefensas, como expresión de los intereses del narcotráfico en el país. En este contexto, se explica el recurso a las masacres y los homicidios, por parte
151Camilo Echandía Castilla
g r f i c o 4 . 5c o m pa r a c i n e pa rta m e n ta l e l n m e r o e h o m i c i i o s
( 2 0 0 8 - 2 0 0 9 )
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Valle
Norte de Santander
Meta
Risaralda
Santander
Caldas
Tolima
Huila
Quindío
Arauca
Cesar
Caquetá
Boyacá
Guaviare
Casanare
Vichada
Amazonas
Vaupés
Guainía
San Andrés
Putumayo
Sucre
Chocó
Guajira
Córdoba
Bolívar
Magdalena
Cundinamarca
Cauca
Atlántico
Nariño
Bogotá
Cali
Medellín
Antioquia
Homicidios Homicidios
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia152
de estas estructuras, en el marco de ajustes de cuentas con organizaciones ri-vales, así como disputas en torno al control del narcotráfico y otros mercados ilegales. Así mismo, la violencia dirigida contra organizaciones sociales ocurre cuando, por efecto de sus denuncias o movilizaciones, los intereses en torno al narcotráfico se ven amenazados.
La evidencia presentada corrobora la pertinencia de los planteamientos esbozados por kalyvas, en particular, la relación entre el carácter masivo e indiscriminado de la violencia y la incursión, por parte de uno de los prota-gonistas de la confrontación, en un territorio dominado por otro (kalyvas, 2001). El actor que incursiona en la zona controlada por su oponente no tiene los medios que le permitan disponer de la información suficiente para ejercer la violencia de manera selectiva. En contraste, en las zonas en las cuales el nuevo actor logra el predominio, el uso de la violencia es el mínimo requerido para garantizar el control, puesto que, ante una situación de hegemonía, o cercana a la hegemonía, los niveles de disputa tienden a ser bajos o nulos (kalyvas, 2001).
Lo planteado por kalyvas también se corrobora a partir de la existen-cia de una relación temporal y espacial entre el aumento de los secuestros, el escalamiento de las masacres y la posterior caída de los plagios (kalyvas, 2001). El Gráfico 4.6 muestra, por una parte, que la tendencia ascendente en los secuestros, entre 1996 y 2000, corresponde al lapso en el cual las masacres también se incrementan y, por otra parte, que la caída del secuestro, a partir de 2001, coincide con el máximo nivel alcanzado por las masacres. Esta conducta se explica por la consolidación de las autodefensas que, mediante el recurso a la violencia masiva, logran el predominio en escenarios donde la guerrilla tiene la mayor responsabilidad en la realización de los secuestros28.
En varios departamentos la dinámica del secuestro se encuentra deter-minada por las masacres, que aumentan hasta un punto en el que los plagios comienzan a disminuir, como resultado del predominio, logrado por las autodefensas, sobre las guerrillas. En Córdoba, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia los secuestros crecieron hasta 2000 y, un año más tarde, comen-zaron a disminuir, coincidiendo con el pico que registran las masacres. En la Guajira, Sucre, Magdalena y Cesar, aunque el pico de las masacres se registra entre 2000 y 2001, la disminución de los secuestros se comienza a producir a partir de 2003.
28 El recurso sistemático al secuestro, que es un símbolo claro de la degradación de la guerrilla, ha sido un medio de presión en el ámbito regional, por cuanto su intensificación es la etapa previa a la expansión territorial. En sentido contrario, la actual caída en los plagios es una expresión inequívoca del repliegue de las estructuras armadas de la subversión.
153Camilo Echandía Castilla
g r f i c o 4 . 6g r f i c o c o m pa r at i v o e l a i n m i c a e l o s s e c u e s t r o s
y l a s m a s a c r e s ( 1 9 9 6 - 2 0 0 5 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
g r f i c o 4 . 7c o m pa r a c i n e pa rta m e n ta l e la s v c t i m a s e
s e c u e s t r o s y m a s a c r e s e n l o s p e r o o s m s l g i o s
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
Víc
timas
del
sec
uest
ro
Víc
timas
de
mas
acre
s
Masacres Secuestros
.
.
.
. Se
cues
tros
Mas
acre
s
Masacres (-)
Secuestros (-)
Ant
ioqu
iaA
rauc
aA
tlánt
ico
Bol
ívar
Boy
acá
Cal
das
Caq
uetá
Cas
anar
eC
auca
Ces
arC
hocó
Cór
doba
Cun
dina
mar
caG
uain
íaG
uajir
aG
uavi
are
Hui
laM
agda
lena
Met
aN
ariñ
oN
orte
de
Sant
ande
rPu
tum
ayo
Qui
ndío
Ris
aral
daSa
ntan
der
Sucr
eT
olim
aV
alle
Vic
hada
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia154
No parece simple coincidencia que los más altos niveles de secuestro, entre 1999 y 2000, se presenten en los mismos departamentos que registran, entre 2000 y 2001, la mayor concentración de víctimas de masacres, tal como se advierte en el Gráfico 4.7. En efecto, Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Valle, Santander, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira son los escenarios donde la concentración de secuestros, entre 1999 y 2000, ayuda a explicar la elevada intensidad que adquiere la violencia masiva entre 2000 y 2001. Adicionalmente, en estos nueve departamentos se concentra alrededor del 70% de las víctimas de secuestros y masacres. Asimismo, la correspondencia entre los municipios donde ocurren unas y otras es muy alta, como se constata al observar el Mapa 4.329.
Es importante señalar que la reducción del secuestro, particularmente desde 2003, ha sido presionada por la acción creciente de la fuerza pública contra las organizaciones responsables de la ejecución de los plagios, que han resultado seriamente debilitadas. Especial incidencia ha tenido la disminución de los secuestros llevados a cabo en retenes ilegales, debido al incremento de la vigi-lancia en las carreteras y al fortalecimiento de la capacidad militar del Estado.
En suma, la reducción de las manifestaciones de violencia, registrada en el país en los últimos años, es una clara consecuencia de los cambios registrados en la dinámica del conflicto armado que se expresan, por una parte, en que los grupos paramilitares, luego de consolidar amplios territorios, mediante la violencia masiva e indiscriminada, optaron por la desmovilización de una parte importante de su componente armado y el recurso a la violencia selectiva y, de otro lado, en que el incremento de la acción militar contra las guerrillas forzó el repliegue de estas agrupaciones. La reducción del secuestro evidencia la pérdida de influencia de la guerrilla y, por lo tanto, de la capacidad de actuar en los principales centros regionales del país, en donde se concentra la actividad industrial y financiera; en las capitales de departamento, que son los centros administrativos y económicos con radio de acción sub–regional; en las ciuda-des secundarias, que son los centro de unidades espaciales menores; y las áreas metropolitanas de los grandes centros regionales.
29 A partir de la cartografía, elaborada por el Observatorio de dd.hh. del Programa Presidencial para los dd.hh. y el dih de la Vicepresidencia de la República, que compara los patrones geográficos del secuestro y la confrontación armada, se pudo establecer que 15.968 de los 23.666 secuestros registrados en el país, entre 1996 y 2007, es decir el 67%, ocurrieron en 150 municipios. En este conjunto municipal la participación de la guerrilla es mayoritaria en la ejecución de los plagios y los grupos paramilitares producen el 56% de las víctimas de los asesinatos y las masacres que se registran a nivel nacional (echandía y salas, 2008).
155Camilo Echandía Castilla
m a pa 4 . 3pat r n e c o n c e n t r a c i n e la s m a s a c r e s e n
m u n i c i p i o s o n e l o s s e c u e s t r o s s o n e l e va o s ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República
Organizaciones armadas y violencia global en Colombia156
c o n c l u s i n
En este trabajo se ha evidenciado que la violencia global del país tiene una es-trecha relación con las organizaciones armadas y las acciones que éstas dirigen contra los civiles. No hay al menos otra razón en relación con la dinámica de la violencia en contextos en que los grupos irregulares luchan por el predominio. De ahí que exista una correspondencia muy significativa con los elevados niveles de muertes causadas por organizaciones armadas, en los escenarios donde los homicidios son más altos.
La correspondencia, tanto a nivel temporal como espacial, resulta tan significativa que permite concluir que, en la violencia actual, los fenómenos interactúan y se relacionan, de manera que resulta totalmente inapropiado seguir insistiendo en la supuesta irrelevancia de la violencia producida por los actores organizados al margen de la ley.
La relación adquiere especial significado en algunos de los períodos consi-derados, mostrando, por ejemplo, que el repunte de los homicidios, registrado en el país hacia mediados de los años noventa, se produce por la irrupción de los grupos paramilitares en varias regiones en donde se desata una enconada disputa con las guerrillas por el predominio.
Por otra parte, la tendencia descendente en los homicidios, a partir de 2003, se relaciona, en primer lugar, con la conducta de los grupos paramilitares que, tras su consolidación en amplios territorios, en el marco de las desmovilizaciones, llevadas a cabo durante el primer gobierno uribe vélez, dejan de recurrir a las masacres y, en segundo lugar, con la retirada de las guerrillas de los escenarios regionales donde la fuerza pública logra retomar la iniciativa de la confrontación.
Sin desconocer el impacto que ha tenido, en la reducción del secuestro, el mayor control, por parte del Estado, sobre el territorio y el orden público, el cambio en la tendencia ascendente que traían los plagios, desde finales de los años noventa, se explica por la actuación de los grupos paramilitares, que imprimió un alto grado de des–institucionalización a la confrontación con los grupos guerrilleros.
Resulta muy diciente que el aumento de los secuestros masivos e indiscrimi-nados coincida con el momento en que los grupos paramilitares intensificaron los asesinatos y las masacres, para lograr el predominio en escenarios donde las prácticas extorsivas de la subversión hicieron que la sociedad regional pasara de la exacerbación a la polarización.
La violencia indiscriminada, desatada por los grupos paramilitares, con el propósito de golpear las redes de apoyo de las guerrillas, tuvo el efecto de dis-minuir los secuestros, precedidos de detalladas labores de inteligencia sobre las
157Camilo Echandía Castilla
víctimas y, por ello, las estructuras de la subversión recurrieron a los secuestros masivos, llevados a cabo al azar en retenes ilegales, para tratar de compensar la pérdida de control sobre los espacios donde contaban con los medios para realizar plagios en forma selectiva.
Aunque se ha registrado una muy importante disminución de las manifes-taciones de violencia en el país, es preciso señalar que las estructuras al servicio del narcotráfico, que son cada vez más visibles, a través de diferentes formas de intimidación contra la población y los enfrentamientos que protagonizan, han comenzado a incidir en la dinámica de la violencia global.
Los enfrentamientos entre facciones del narcotráfico, que sobrevienen a la desmovilización de las autodefensas, se producen en los escenarios donde el control del negocio ilegal queda en entredicho. Cada una de las facciones se ve obligada a organizar sus propios aparatos armados, para defender sus intereses, y se han visto abocados a la confrontación, al carecer de una instancia que regule sus prácticas. Por lo tanto, varias regiones del país se encuentran expuestas a nuevas escaladas de violencia, cuyo trasfondo no es otro que la disputa en torno al control del narcotráfico.
g u s tavo n i e t o c a s a s
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia
163
i n t r o u c c i n
Colombia culminó en 2006 el proceso de desarme y desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, iniciado en 2003. Este grupo armado al margen de la ley dinamizó el escalamiento del conflicto armado colombiano desde los años ochenta. Así lo refleja el aumento dramático en los índices de homicidio y desplazamiento, en varias regiones del país, resultado de acciones estratégicas adoptadas para su sobrevivencia y expansión, como la participación en la cadena del narcotráfico, el monopolio de la violencia en amplias zonas del país, la desviación de los recursos públicos y el control de instituciones políticas y de seguridad del Estado.
Desde el mismo momento en que concluyó el proceso de desmovilización se alertó sobre el fenómeno de rearme paramilitar, la permanencia de estructuras que no entraron en el proceso liderado por el gobierno uribe vélez, 2002-2006 y 2006-2010, y la aparición de nuevos grupos ligados con el narcotráfico. De acuerdo con el gobierno nacional, el fin del paramilitarismo llegó tras la desmo-vilización del último bloque paramilitar en 2006. Los grupos armados ilegales, que aparecieron después, ya no podían, desde la posición oficial, catalogarse como autodefensas o paramilitares, sino como bandas emergentes con objetivos específicamente criminales.
Según el gobierno nacional, las diferencias radican en que no son anti-subversivos y su existencia responde, básicamente, al negocio del narcotrá-fico. De esta forma, se enfatiza que las bandas emergentes se caracterizan por establecer alianzas con las guerrillas para facilitar el desarrollo de las actividades relacionadas con la cosecha, la producción y la comercialización de estupefacientes.
En este sentido, el presente trabajo plantea que las bandas emergentes pertenecen a un nuevo estadio del paramilitarismo en Colombia y reflejan su agilidad para cambiar y adaptarse a nuevas circunstancias históricas (garzón, 2005a). Lo anterior, teniendo en cuenta que el narcotráfico ha sido una cons-tante desde su origen, permitiendo su articulación en momentos de inflexión (nieto, 2009). Para este propósito, se examina la historia del paramilitarismo, desde sus inicios en los años ochenta, hasta la desmovilización y el desarme, para demostrar que el narcotráfico corresponde a un elemento articulador que atravesó el paramilitarismo transversal y verticalmente, sin desligarse de él. También se examinan la motivación antisubversiva, durante las décadas de los ochenta y noventa, el enfrentamiento entre bloques, las emboscadas hechas al Estado –cuando éste amenazó sus intereses– y las alianzas que han establecido con la guerrilla.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia164
a n t e c e e n t e s
r o r g u e z g a c h a y l o s e s m e r a l e r o s : ¿ pa r a m i l i ta r e s a n t i - s u b v e r s i v o s ?
En el oriente colombiano la entrada de los paramilitares es posterior a la pre-sencia de la guerrilla (cubides, jaramillo y mora, 1986; medina, 2008) y a la compra masiva de tierras por narcotraficantes y esmeralderos del Departamento de Boyacá (echandía, 1999b; reyes, 2008). Su incursión provocó no solo un escalamiento del conflicto armado y, con ello, mayores violaciones a los derechos humanos, dd.hh., e infracciones al derecho internacional humanitario, dih, sino también un aumento en la siembra de cultivos ilícitos. Al parecer, quienes invirtieron de manera masiva en las tierras e incentivaron la siembra de cultivos ilegales fueron traficantes del Cartel de Medellín, a través de gonzalo ro-dríguez gacha, alias “El Mexicano”, y esmeralderos interesados en exportar el alcaloide a finales de los años setenta (gutiérrez, 2005, 70). Estos sectores son, precisamente, los que inician, en la década de los ochenta, la conformación de grupos paramilitares.
El zar de la esmeraldas, víctor carranza niño, junto con gonzalo ro-dríguez gacha, comienza a implantar grupos paramilitares, ligados al grupo Muerte a Secuestradores, mas, para proteger sus propiedades de la presión de la guerrilla. Estos grupos ilegales se sumaron a los que “El Mexicano” había conformado en Puerto Boyacá, Cundinamarca, Caquetá y Putumayo. Según garzón:
La primera búsqueda para generar una organización paramilitar de carácter nacional partió de gonzalo rodríguez gacha, con el objetivo de ampliar el dominio del cartel de Medellín. En este intento fallido, que duró un lustro, “El Mexicano” reco-noció poderes regionales y estableció estructuras armadas en alianza con capos locales (garzón, 2005b, 83).
Desde 1975 “El Mexicano” fue el principal comprador de marihuana y base de coca en el Departamento del Meta. A través de sus testaferros controló el mercado ilegal en los municipios de Vista Hermosa y La Macarena (gutiérrez, 2007, 108). Entre 1974 y 1975 son traídas las primeras semillas de marihua-na, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta, para ser sembradas en cercanías del municipio de Vista Hermosa sobre el río Güejar (leal, 1995, 130). El cultivo fue tan exitoso que, a finales de los años setenta, desde este municipio, salían aviones con grandes cargamentos de marihuana. El control
165Gustavo Nieto Casas
del mercado lo ejercía “El Mexicano” en sociedad con algunos narcotraficantes costeños. En Vista Hermosa el capo compró grandes extensiones de tierra y, posteriormente, se adueñó de propiedades que iban desde Villavicencio hasta la Macarena y los llanos del Yari en la frontera con Caquetá (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2002).
rodríguez gacha estableció acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia, farc, en los Llanos Orientales. Por el dominio que este grupo guerrillero tenía en la zona, al ser la retaguardia histórica, era mucho más rentable y estratégico para “El Mexicano” establecer alianzas con las farc y no enfrentarlas. El acuerdo se centró en que las farc no cobrarían impuestos sobre la producción de coca y, en cambio, protegerían los cultivos y los laboratorios, así como las rutas de salida y entrada de insumos, a cambio de una suma de dinero determinada.
El pacto se rompió en el momento en que las farc, con el objetivo de adueñarse del producto refinado, ocuparon tres fincas, donde el capo proce-saba cocaína, cada una por un valor entre 3 y 4 millones de dólares. Los gue-rrilleros saquearon los laboratorios y robaron gran parte de la mercancía. De igual manera, la guerrilla había interceptado algunos de sus intermediarios, quienes compraban pasta de coca en las selvas del Departamento de Guaviare, robándoles cerca de 10 mil dólares (dudley, 2008, 157). rodríguez gacha estableció contactos con la dirigencia de la Unión Patriótica1, UP, para tratar el tema e intentar conciliar con el Secretariado de las farc, para minimizar las interferencias de la guerrilla en el negocio, pero jacobo arenas no permitió que se hiciera arreglo alguno.
“El Mexicano” se convirtió en un enemigo acérrimo de las farc por el control de la coca, más que por cualquier otra razón, y se alió con narcotraficantes que habían comprado tierras en la subregión del Alto Ariari, –Castilla la Nueva, San Martín y Granada–, en la ribera izquierda, para fortalecer sus grupos y hacerle oposición armada a la guerrilla. Aquí confluyeron también grupos armados al servicio de los esmeralderos, situados en el Dorado, corregimiento
1 La Unión Patriótica, UP, nació en 1984 como resultado de los acuerdos de paz entre el gobierno betancur cuartas, 1982-1986, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc. Fue un partido político en el que confluyeron militantes de izquierda, guerrilleros, sindicalistas, profesores, defensores de derechos humanos, dd.hh., e intelectuales con el fin de buscar la forma de ingresar a las dinámicas democráticas para superar el conflicto armado. La UP tuvo gran acogida en regiones donde las farc eran fuertes –Meta, Magdalena Medio, Urabá antioqueño y cordobés–, regiones donde ocurrió su persecución y, prácticamente, su desaparición adelantada por paramilitares.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia166
de Cubarral, y otros sectores extorsionados por la guerrilla. El dominio de estos grupos paramilitares fue absoluto en San Martín y Granada, municipios desde donde se lanzó una ofensiva por el dominio territorial hacia San Juan de Arama, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena, Fuente de Oro, Lejanías, El Castillo, Cubarral, Acacías, San Carlos de Guaroa y Castilla la Nueva. En este contexto, se incrementó considerablemente el número de homicidios, mediante el ataque a las bases de la guerrilla (Observatorio de Derechos Humanos - Pro-grama Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2002).
rodríguez gacha inició un exterminio de dirigentes, campesinos, comités de dd.hh., sindicalistas, simpatizantes de izquierda, miembros de juntas de acción comunal, jac, y la UP en la región del Magdalena Medio y los departa-mentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta. Su presencia, en este último Departamento, coincide con el período de exterminio de la UP, “todo lo que huela a izquierdistas, a comunistas, hay que eliminarlo, decía bo-rracho en una cantina de Puerto Boyacá” (garcía, 1992). A rodríguez gacha se le atribuyeron cerca de 800 asesinatos de integrantes de la Unión Patriótica, incluido el de jaime pardo leal en 1987.
Paradójicamente, la situación en el Meta de la UP, en las elecciones de 1986 y 1988, fue favorable porque se convirtió en fortín para el naciente partido político. La persecución contra sus miembros se inició con la masacre en la vereda Piñalito, Vista Hermosa, ocurrida el 21 de febrero de 1988, y continuó con una serie de muertes selectivas en gran parte de los municipios de éste y otros departamentos.
Cuando se examina el paramilitarismo en la zona oriental colombiana hay que detenernos en la simbiosis que se presentó entre el negocio de las esmeraldas y el narcotráfico en el Departamento de Boyacá: “el paramilitarismo, adelantado por el narcotráfico, encontró en el departamento de Boyacá el referente y el respaldo para la expansión del poder de las mafias de las esmeraldas” (garzón, 2005a, 55). Esta situación les permitió extenderse por varias partes del país. Los esmeralderos fueron activos participantes en la conformación de grupos armados que azotaron ésta y otras zonas del país. Sin embargo, no hay que desconocer que esta conexión tiene su origen tiempo atrás. El peso de Boyacá en la historia de los Llanos Orientales y viceversa es importante y significativa (barbosa, 1992).
La conexión de rodríguez gacha con los esmeralderos se dio a través de gilberto molina moreno, zar de las esmeraldas en la década de los ochenta y una de las personas más poderosas en la región, por tener gran parte del ne-gocio, además de grandes extensiones de tierra –algunas de ellas con cultivos
167Gustavo Nieto Casas
de coca– y por mantener una estructura armada que conformó debido a sus intensas confrontaciones con otros esmeralderos desde finales de los años se-tenta (claver, 1993, 70-92). Estos constantes enfrentamientos permitieron la entrada de “El Mexicano” a la región del Magdalena Medio por la necesidad que tenía molina moreno de encontrar una vía, distinta a la de Boyacá, que lo condujera a Bogotá. La más adecuada era por Pacho, Cundinamarca, donde esta figura del narcotráfico era amo y señor (claver, 1993, 95). Con la llegada de rodríguez gacha al Magdalena Medio, llegan otros narcotraficantes que invierten en tierras para ubicar laboratorios y cultivos.
En este escenario participa también carranza niño, socio de molina moreno, quien auspició grupos paramilitares para proteger sus tierras, ubi-cadas en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán, parte de la llanura del Vichada y a lo largo del río Meta, sobre el eje de Santa Rosalía–La Pri-mavera. carranza niño, al mando de “Los Macetos”, sembró el terror en el Alto Ariari, con el pretexto de ofrecer protección a los yacimientos de cal (garzón, 2005b)2.
Muchas de las tierras, propiedad de carranza niño, en el Departamento del Meta, coinciden con el radio de acción de las Autodefensas Campesinas del Casanare, acc, bajo el mando de héctor buitrago, alias “El Viejo”. Originario también del Departamento de Boyacá, llega en la década de los setenta a la región y se convierte en parte de la estructura armada de carranza niño. Después se vincula al negocio de la ganadería en Puerto López y termina aliándose con “El Mexicano”. Como resultado, logra ampliar su dominio, sobre todo, en el municipio de San Martín. Uno de sus hijos, héctor germán buitrago, alias “Martín Llanos”, se convirtió en el comandante de las acc. Este grupo no se desmovilizó en el marco del proceso liderado por el gobierno uribe vélez y se fortaleció progresivamente en el escenario colombiano de violencia (El Espec-tador, 18 de octubre de 2009).
La ambición de “El Mexicano” lo llevó a enfrentarse con las estructuras armadas de carranza niño y molina moreno en Boyacá, Magdalena Me-dio, Cundinamarca y Meta. Los enfrentamientos cobraron la vida de molina moreno en Sasaima, Cundinamarca, en 1989, y terminaron con la muerte de “El Mexicano”, ese mismo año, a manos de las autoridades. Este episodio y la muerte de pablo escobar gaviria, años más tarde, marcan el comienzo de una reestructuración del paramilitarismo en Colombia (garzón, 2005a, 64).
2 En 1989, en varias haciendas de carranza niño, ubicadas en Puerto López, Meta, encuentran fosas comunes y un centro de entrenamiento de paramilitares.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia168
Una vez desaparecido “El Mexicano”, carranza niño amplía su poder en Santander, Cundinamarca, el sur de Cesar y el occidente de Boyacá. Los grupos bajo su influencia comienzan a expandirse hacia los antiguos territorios ocupados por rodríguez gacha. Este avance fue posible gracias a los hermanos alape, albarracín y los herederos de gacha, manuel de jesús pirabán, alias “Jorge Pirata”, y alias “Camisanegra” (garzón, 2005b).
manuel de jesús pirabán, a inicios de los años noventa, toma el control de los territorios de Castilla Nueva, San Carlos de Guaroa, Puerto Lleras y Mapiripán. “Jorge Pirata” persiste con la persecución y aniquilamiento de la UP. El episodio más sonado fue la masacre de Caño Sibao, ocurrida en junio de 1992. En 1997, con la llegada de las auc a la región, “Jorge Pirata” presta algunos de sus hombres para que sirvieran de guías a los hombres de carlos castaño gil, con lo cual las masacres se incrementaron, pasando de 3 en 1997 a 7 en 1998, con un saldo de 14 y 61 víctimas respectivamente.
Un grupo activo hasta el 2005, año en el que se desmovilizó, fue el de las Autodefensas de Meta y Vichada, compuestas por 209 hombres. Apéndice de las estructuras conformadas por los sectores esmeralderos de Boyacá, este bloque paramilitar estaba al mando del comandante josé baldomero linares, alias “Guillermo Torres”, al parecer trabajador de carranza niño (reyes, 2008, 265). Su área de influencia se encontraba entre Puerto López, Meta, hasta Cumaribo, Vichada. Cuando llega el Bloque Centauros, BC, dicha estructura se concentra en el occidente del Departamento del Meta, donde los esmeralderos tenían sus propiedades (garzón, 2005b).
e u r a b a m a p i r i p n. la l l e g a a e la s a u c
En 1996, durante la Tercera Cumbre Nacional del Movimiento de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, accu, carlos castaño gil anuncia la recu-peración de territorios en los Llanos Orientales. Plantea también la posibilidad de confrontar a la guerrilla en Guaviare, Putumayo y Caquetá, departamentos tradicionalmente ocupados por las farc.
La masacre de Mapiripán es un aspecto representativo del propósito, por parte de carlos castaño gil y las auc, de recuperar la región. A ésta siguieron otras como la de Puerto Alvira, corregimiento de Mapiripán, un año después, y San Carlos de Guaroa, Departamento del Meta, el 3 de oc-tubre de 1997.
La masacre de San Carlos de Guaroa, que podría catalogarse como una em-boscada a funcionarios del Estado, evidenció el mando que tenía el narcotráfico sobre estas estructuras y, también, la clara autonomía regional que mantenían
169Gustavo Nieto Casas
los bloques paramilitares a nivel nacional3. El ataque fue perpetrado contra una comisión judicial que adelantaba una diligencia de extinción de dominio a una propiedad de un narcotraficante de la zona. Las primeras investigacio-nes sobre la masacre, a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación, cti, de la Fiscalía General de la Nación, señalaron a jaime martínez benítez, alias “Luciano Ariza” y gustavo adolfo soto, alias “El Cabezón”, reconocidos narcotraficantes, como los responsables. Se trataba de los mismos hombres que habrían negociado con carlos castaño gil la expansión paramilitar a cambio de protección para su negocio (gonzález, 2007, 254).
El caso genera ciertas dudas porque, en mayo de 2007, “Martín Llanos” fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 38 años de cárcel, al encon-trarlo culpable de la masacre junto a su padre, héctor buitrago. Según los magistrados, esta estructura paramilitar operaba desde 1988 en el Casanare y era responsable de múltiples crímenes, además de mantener una compleja estructura delincuencial, dedicada al narcotráfico.
La masacre de Mapiripán representa el inicio de la lucha territorial que emprendieron los hermanos castaño gil, carlos y vicente, para recuperar, según ellos, territorios perdidos en Meta y Guaviare. El momento clave para iniciar la consolidación del proyecto paramilitar se inicia cuando los castaño gil venden franquicias de las auc a capos de la droga, entre ellos miguel arroyave, alias “Arcángel”, oriundo de Amalfi, considerado por las autoridades como el principal distribuidor de insumos para el procesamiento de cocaína. Además, es propietario de oficinas de cobro y sicarios en la ciudad de Bogotá. Así mismo, se produjo la venta del Bloque Vencedores de Arauca, por valor de 2.000 millones de pesos, a los hermanos mejía múnera, “Los Mellizos”, reconocidos narcotraficantes. El bloque sufrió su peor golpe en el 2008 cuando uno de los hermanos fue dado de baja por las autoridades y el otro fue arrestado para ser extraditado a los Estados Unidos.
Con la llegada de miguel arroyave al mando del Bloque Centauros4 co-mienza una nueva fase de expansión de los paramilitares en Meta y Guaviare
3 jaime martínez benítez, alias “Luciano Ariza”, y sergio manuel córdoba, –conocido bajo los alias de “120”, “El Gordo”, “Cara Cortada” y “Orotu”–, fueron retirados por carlos castaño gil de la organización, aduciendo que este trabajo lo habían hecho por su cuenta y que estos hechos no corres-pondían a la filosofía practicada por las autodefensas campesinas. Tiempo después apareció muerto “Luciano Ariza” en medio de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes.
4 Al parecer este bloque fue fundado en 1997 por josé baldomero linares, alias “Guillermo Torres”, con manuel de jesús pirabán, alias “Jorge Pirata”, y héctor buitrago, alias “El Viejo”, bajo la supervisión de carlos mauricio garcía, alias “Doble Cero”, y josé efraín pérez cardona, alias “Eduardo 400”.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia170
y, por acuerdos con “Martín Llanos”, a partes de Casanare. Analistas afirman que el BC, en el momento de mayor poderío, llegó a tener cerca de 6.000 com-batientes. De esta forma, se constituyó en uno de los bloques paramilitares más importantes del país, no solo por el número de hombres y su territorialidad, –correspondiente a sectores de los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare, Cundinamarca y Boyacá–, sino porque se ubicó en zonas de vital importancia para el narcotráfico. Su presencia en Bogotá, a través del Bloque Capital, le permitió lavar dinero y proveerse de insumos, dos actividades que se realizaban, en gran parte, por medio de los Sanandresitos. Dicho modus operandi ha sido muy divulgado por los medios de comunicación y analizado por especialistas en el tema (duncan, 2006).
Hay que destacar el sustancial incremento en la región de áreas con cultivos de coca durante el período de mayor actuación del BC. Según el monitoreo de cultivos de coca, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, unodc por sus siglas en inglés, el crecimiento se evidencia a partir de 2002, cuando se pasó de un área de 9.222 hectáreas a 12.814 en 2003 y 18.740 en 2004 (United Nations Office on Drugs and Crime [unodc] y Gobierno de Colombia, 2006). El significativo incremento evidencia la relación que existió entre el crecimiento de la presencia paramilitar en la zona oriental del país con la mayor siembra de cultivos ilícitos. Para estos años, la presencia del Bloque Centauros era ostensible en casi la totalidad del Departamento del Meta y si se examinan los cuatro municipios con mayor concentración de cultivos de uso ilícito, históricamente, tenemos que en tres –Mapiripán, Puerto Rico y Vista Hermosa– su presencia fue muy fuerte.
Los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, las desapariciones, los asesina-tos y, en general, los enfrentamientos entre grupos paramilitares en la región oriental del país no desentonan con la historia de la conformación y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. El enfrentamiento entre “Martín Llanos” y miguel arroyave tenía como trasfondo el control de la clase política, junto con el dominio de rentas, territorios y tierras, además de la importancia que tenía asegurar la comunicación entre las zonas de cultivo y los ríos Manacías y Meta, con el fin de comercializar y distribuir de cocaína (Semana, 6 de octubre de 2007). El saldo fueron centenares de combatientes y civiles muertos. Según una entrevista, concedida por “Martín Llanos”, se había delimitado el territorio en el que cada bloque operaría, en función de la presencia de cultivos ilícitos y el acceso a rentas por petróleo y extorsión (Semana, 20 de octubre de 2003). Así han podido constatarlo las autoridades colombianas.
La guerra entre los dos bloques paramilitares se desarrolló en 2003 y 2004, período en el que centenares de integrantes de los dos bandos murieron. En
171Gustavo Nieto Casas
Casanare, durante 2003, se presentaron 312 asesinatos (Observatorio de De-rechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2006a) y en el Meta el número ascendió a 783 (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial de Dere-chos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2007a). En 2004 se registraron 373 y 706 asesinatos en Casanare y Meta respectivamente. Según la Defensoría del Pueblo de Casanare (gonzález, 2007, 266), algunos enfren-tamientos en 2004 arrojaron cerca de mil muertos. En Caribayona, en el mes de febrero, un enfrentamiento arrojó más de 300 muertos; en Maní, durante el mes de abril, el saldo de muertos está estimado también en 300; y en Carúpano y Tauramena en más de 200. Por esta razón, se incrementó el reclutamiento forzado, como forma de reemplazar las bajas de combatientes (El Tiempo, 1 de octubre de 2004).
Las ACC no solo se enfrentaron al BC, sino que también sostuvieron combates en el norte del Departamento con el Bloque Vencedores de Arauca, al mando de los hermanos mejía múnera, y en el sur-oriente con el Bloque Central Bolívar, a cargo de carlos jiménez naranjo, alias “Macaco”. Paralelo a estas confrontaciones, las fuerzas militares, implementaron una persecución asfixiante para desmantelar esta estructura lo que provocó el debilitamiento y el repliegue de las acc, cuyo número de combatientes, cercano a los 1.200, pasó, durante este período, a menos de 100.
la e s p e r a va l i la p e n a . “ c u c h i l l o ” e l n u e v o pat r n
En septiembre del 2004, miguel arroyave fue asesinado en el municipio de Puerto Lleras, Meta, al parecer por sus hombres más cercanos, entre ellos pedro oliveiro guerrero, alias “Cuchillo”, lo cual pone de presente el control que tenía el narcotráfico sobre las estructuras paramilitares5, un reflejo, a su vez, del panorama a nivel nacional. Según teodosio pavón, alias “Andrés Camilo”, integrante de la jefatura colectiva del BC:
La muerte de Miguel se debe a una insensatez de algunos comandantes que no pudieron asimilar lo que realmente significaba asumir unos compromisos políticos de desmovili-
5 Una serie de episodios demostraron el control que sostenía el narcotráfico, sobre los grupos paramilitares, a nivel nacional, como el asesinato de miguel arroyave y carlos castaño, además de la llegada de hombres al Estado Mayor de las auc como iván roberto duQue garcía, alias “Ernesto Báez”, carlos jiménez naranjo, alias “Macaco”, y diego fernando murillo bejarano, alias “Don Berna”.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia172
zación y paz con el país. Alimentados por algún interés económico, consideraron que lo que se venía era el final de los grupos de autodefensa y determinaron asesinarlo para, equivocadamente, tomar el poder y el control de la zona. La mayor motivación de esa disidencia fue que, motivados por algunos intereses económicos regionales, específi-camente gente del narcotráfico, querían quedarse con el control militar y económico de la región. A Miguel lo mató el narcotráfico y sus intereses económicos en la zona (Semana, 21 de noviembre de 2004).
A partir de ese momento el BC se divide en tres facciones. La primera facción, llamada “Los Leales”, concentró una fuerza de unos 2.000 a 3.000 hombres, al mando de 6 a 8 comandantes, muy cercanos a miguel arroyave y con contac-tos en el Urabá antioqueño. La ceremonia de desmovilización de esta facción se realizó en Yopal, Casanare, y fue encabezada por vicente castaño gil. En la ceremonia participaron 1.135 hombres. En el 2006 castaño gil se retira de la mesa de negociación y queda por fuera de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, convirtiéndose en prófugo de la justicia. Al parecer fue asesinado, según afirmó josé éver velosa garcía, alias “HH”, en sus versiones libres. La segunda facción se concentró alrededor de “Cuchillo”, quien, desde muy joven, integró los grupos paramilitares conformados por rodríguez gacha. “Cuchillo” es señalado como uno de los hombres que participó en la masacre de Mapiripán. Luego se unió al BC, en ese momento al mando de miguel arroyave, y fue el asesino material de su jefe. Posteriormente, se adueñó de la estructura y el mercado de la coca en Guaviare, Vichada y Meta. Su grupo fue denominado Bloque Guaviare. La tercera facción quedó al mando de “Jorge Pirata”, bajo el nombre de Bloque Meta. Estos dos bloques se transformaron en el Frente Héroes del Guaviare y el Frente Héroes del Llano hasta su desmovilización, en abril de 2006, en el municipio de Puerto Lleras, Meta, en la que participaron 1.765 combatientes.
Por su parte, las acc sostuvieron varias reuniones con el entonces Comi-sionado de Paz, luis carlos restrepo, y con los integrantes de la Comisión Exploratoria, pero las conversaciones no avanzaron y no hubo un acuerdo definitivo para su desmovilización.
c o n t i n u i a pa r a m i l i ta r y a l i a n z a s t c t i c a s
Desde la última desmovilización en 2006 la región mantiene un proceso de reagrupamiento y expansión de los grupos paramilitares en su propósito de ejercer el control territorial. Están los grupos que no se desmovilizaron, como las acc, junto con los rearmados, como es el caso de la organización liderada por “Cuchillo”, antes de ser dado de baja por las autoridades. Hay que tener en cuenta también a daniel rendón herrera, alias “Don Mario”, capturado
173Gustavo Nieto Casas
por las autoridades, y los denominados “Paisas” o “Macacos”6. En relación con estos últimos, no se tiene muy claro al mando de quien están después de la extradición de su jefe. Algunas fuentes afirman que es daniel barrera barrera, alias “El Loco Barrera”, importante narcotraficante del país.
Esta situación de rearme paramilitar en los Llanos Orientales fue alertada por algunas entidades e instituciones una vez finalizaron las desmovilizaciones de los bloques paramilitares. La Organización de Estados Americanos, oea, en algunos de los informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP, hace referencia directa al Departamento del Meta y los Llanos Orien-tales, mencionando el liderazgo ejercido por “Cuchillo”, “Martín Llanos”, “Don Mario”, “El Loco Barrera” y vicente castaño (Organización de Estados Americanos [oea], 2007a).
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, indepaz, en un informe sobre el rearme paramilitar, menciona una serie de “expresiones delincuenciales que han reemplazado a la auc con características similares, porque comparten las mismas formas de lucha, mantienen los mismos negocios en las zonas donde operaban los anteriores grupos” (gonzález, 2007). Lo an-terior, indicaría la posibilidad de una continuidad paramilitar, pues mantienen los mismos jefes, negocios, territorios y características.
La persistencia del fenómeno paramilitar es evidente en el oriente porque se mantienen algunos factores que podrían seguir motivando su presencia como en el pasado: es una zona que mantiene una débil presencia del Estado y, por ende, con amplios niveles de control territorial y social por parte de la guerrilla. Además, es una de las regiones con mayor siembra de cultivos de coca en los últimos años7 y la que arroja mayores volúmenes de cocaína (unodc y Gobierno de Colombia, 2008; unodc y Gobierno de Colombia, 2009).
6 “Los Paisas” o “Macacos” son conocidos así porque tienen vínculos con Urabá, principalmente, con los hermanos castaño gil y, también, con carlos mario jiménez, “Macaco”, quien, según las autoridades, después de su desmovilización dejó instalada esta estructura con el objetivo de garantizar el control donde, anteriormente, tenían presencia oficial las estructuras del bcb. También llamada Cooperativa de Meta y Vichada, contaba con cerca de 300 a 500 hombres, en su mayoría ex integrantes del bcb, y estaba al mando de mario élver garzón, alias “Mario Bross”, capturado en agosto de 2007. Según las autoridades, esta estructura exportaba cerca de dos toneladas mensuales de cocaína hacia el exterior vía Venezuela y Brasil. No se debe confundir a este grupo con el que opera en Córdoba y Antioquia asociado con otros jefes paramilitares.
7 La ventaja para los cultivos ilícitos radica en el carácter inhóspito de esta zona del país, compuesta por amplias zonas selváticas, incluyendo los parques nacionales. De estos, los siguientes cuentan con la mayor extensión de cultivos ilícitos, considerando todo el sistema nacional, a partir de 2005: el Parque Nacional Nukak, ubicado en el Departamento de Guaviare, con 1.370 hectáreas de cultivos de coca en 2007 y 1.033 en 2008; el Parque Nacional Sierra de la Macarena, ubicado en el Departamento del Meta, con 1.258 y 581 hectáreas sembradas, respectivamente, en 2007 y 2008. El total de hectáreas
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia174
También son territorios en donde los dueños de las grandes extensiones de tierra son los narcotraficantes. Se trata de zonas que pueden ser utilizadas como retaguardias, lo que implica la posibilidad de construir pistas, sembrar cultivos ilícitos en zonas selváticas, instalar laboratorios, contar con corredores de movilidad para transportar la droga y facilitar la operatividad y el oculta-miento de los grupos armados. En su calidad de zonas fronterizas permiten, también, comercializar tanto drogas como armas y, en dado caso, escapar de las autoridades. Incluso se facilita la protección de la misma población como ocu-rría con pablo escobar gaviria y “Cuchillo”. Estas tierras adquieren bastante valor en la medida que se han creado proyectos agrícolas rentables y los ríos que atraviesan los Llanos Orientales son navegables, especialmente, el río Meta.
En los Llanos Orientales existen alianzas entre los paramilitares, al mando de “Cuchillo”, y la guerrilla de las farc. Estas alianzas representan amplios beneficios para los dos grupos armados. En primer lugar, para los paramilitares, esta alianza llegó en buen momento porque se encontraban debilitados por el enfrentamiento que mantuvieron, durante 2006 y 2007, contra la facción paramilitar “Los Paisas” o “Macacos”. Estos habían copado el centro del Departamento del Meta y estaban presentes en Mapiripán y, también, en la entrada al Departamento del Vichada. En segundo lugar, la alianza resultó necesaria para las farc porque, al replegarse hacia zonas selváticas, a causa de la fuerte ofensiva de las ff.mm., han perdido el control sobre algunos territorios cocaleros. Este hecho fue evidente en la veredas de la zona, especialmente, el Tigre, donde no estaban llegando compradores de pasta de coca y se produjo, por razones económicas, un desplazamiento de la población8. Por este motivo, los campesinos sacaban su producto y cruzaban la frontera natural entre las dos fuerzas, el río Güejar9 (dudley, 2008, 174), para venderlo en lugares que conducían hacia Puerto Lleras, Granada y San Martín, municipios con destacada presencia paramilitar. Estas dinámicas evidencian la conveniencia de establecer alianzas para estos dos grupos armados.
Las alianzas, aunque resultan débiles, son recurrentes. Algunos medios de comunicación dan cuenta del comienzo de enfrentamientos en los últimos meses del 2008. La alianza que el grupo de “Cuchillo” hizo, a finales del 2006, con los frentes 43, 27 y 39 de las farc se selló por razones económicas y estratégicas.
de coca sembradas, en los parques nacionales colombianos, en los años 2007 y 2008, fue 3.800 en el primer año y 3.400 en el segundo. En este sentido, en esta región estaban localizados en 2007 6 de los 10 municipios con mayor concentración de cultivos de coca en el país, cifra que se redujo a 4 en el 2008.
8 Trabajo de campo realizado por el autor.9 Frontera que existió también durante los años ochenta.
175Gustavo Nieto Casas
Aunque mantienen grandes diferencias políticas, operativas y militares, respetan las divisiones territoriales.
En el origen de las confrontaciones se encontraba la superioridad militar que el grupo de “Cuchillo” tenía en la región. Con cerca de 1.200 hombres, aventajaba a las farc que, aparentemente, no superaban los 400 hombres a finales de 2008 (ávila y núñez, 2008, 57). A lo anterior, hay que agregar el repliegue de las farc hacia zonas rurales apartadas y la dificultad del Estado para consolidar el andamiaje institucional y fortalecer la presencia de la fuerza pública en la zona10.
El grupo encabezado por pedro oliveiro guerrero, conocido como “Los Llaneros”, se consolidó en la región por medio de las armas. En virtud de alian-zas estratégicas, esta organización amplió sus recursos, su territorio y su poder. Paralelo a las alianzas con las farc buscó forjar otras con los narcotraficantes más poderosos del país, entre ellos, “El Loco Barrera”11, quien sería el autor intelectual del asesinato de miguel arroyave. Tras la muerte de éste, colonizó las principales zonas que dominaba arroyave, incluida Bogotá.
“El Loco Barrera” cuenta con un gran conocimiento sobre las rutas para sacar droga del país. Tiene, además, buenos contactos y una habilidad extraor-dinaria para hacer negocios con sus enemigos. Se distanció de “Cuchillo” para mantener los negocios con sus socios guerrilleros (El Tiempo, 6 de mayo de 2008).
Estableció alianzas también con “Don Mario”. Según fuentes de prensa, se benefició de “Cuchillo”, refugiándose en una de sus fincas en el Departamen-to de Vichada en 2005, debido a la persecución que mantenía en su contra la
10 El gobierno uribe vélez, 2002-2006 y 2006-2010, adelantó acciones para llevar mayor presencia institucional a estos territorios, mediante la recuperación social del territorio, estrategia enmarcada dentro de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd. Si la primera etapa fue recuperar el control, por parte del Estado, sobre la mayor parte del territorio nacional, la segunda tenía como objetivo su consolidación. La idea se centra en que todas las instituciones sociales del Estado hagan presencia en estas zonas, donde está la fuerza pública, pero la presencia del Estado es escasa. Esta estrategia se desarrolló a través del Centro de Coordinación de Acción Integral, ccai, liderado por la Agencia Presidencial para la Acción Social, y su objetivo es lograr una coordinación interinstitucional en este ámbito. Así, 14 entidades del Estado actúan en 60 municipios de 11 zonas del país.
11 Oriundo de San Martín, Meta. Después de la captura de “Don Mario” en 2009 era considerado el mayor narcotraficante colombiano. Desde los años noventa fue el encargado de comercializar la coca que producían las farc en el oriente del país. Invirtió en tierras y propiedades para esta organización guerrillera. Conformó alianzas con los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle y los hermanos mejía múnera para venderles la droga que obtenía de las farc. Fue socio de miguel arroyave en el transporte de insumos y, luego de la muerte de éste, estableció sociedades con “Don Mario”, wilber varela, alias “Jabón”, –asesinado en Venezuela en 2008–, y “Cuchillo”, entre otros. Según información de las autoridades, mantiene oficinas de cobro en Bogotá y tiene una nomina de 250 millones de pesos mensuales, para pagar oficiales y miembros de cuerpos de seguridad de la capital, con el fin de tener cierta libertad en el tránsito de la droga por la ciudad y su posterior exportación.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia176
Policía Nacional. En ese lapso, “El Loco Barrera” sirvió de puente entre “Don Mario”, “Cuchillo” y las farc. Con la muerte de alias “El Negro Acacio”, estos tres hombres entablaron una alianza para quedarse con la logística, las rutas y los contactos del fallecido jefe del frente 16 de la guerrilla. “Don Mario” apoyó a “Cuchillo” para que se quedara con casi todo e, inclusive, pagó para reclutar a guerrilleros que estaban desertando de las farc. Como resultado, se generó un distanciamiento entre “El Loco Barrera” y los dos capos, al parecer, porque no quería perder las alianzas que mantenía con las farc en el negocio del narcotráfico (El Tiempo, 6 de mayo de 2008).
La alianza permaneció hasta la captura de “Don Mario”. Fue una sociedad peligrosa en la medida que, entre los dos jefes paramilitares, había un ejército que sobrepasaba los 4.000 hombres. La Corporación Nuevo Arco Iris afirma que existían cuatro organizaciones armadas que respondían al mando de “Don Ma-rio” (romero y arias, 2008). Inclusive esa cifra podría llegar a ser más grande, si tenemos en cuenta las palabras de “Don Mario”, después de ser capturado, cuando afirmó que comandaba 5.000 hombres (El Espectador, 20 de septiembre de 2009), sin contar el importante número de paramilitares desmovilizados a su servicio (El Colombiano, 7 de noviembre de 2008; El Colombiano, 19 de enero de 2009; El Espectador, 17 de diciembre de 2008).
Según las autoridades, la presencia constante de hombres desmovilizados, provenientes de los Llanos Orientales, en el Bajo Cauca permitía suponer la permanencia de tal sociedad hasta finales de 2008 (El Tiempo, 25 de diciembre de 2008). “Don Mario” libraba, para ese momento, una cruenta guerra por territorios en el Bajo Cauca contra “Los Paisas”. Los grupos de “Don Mario”, en el marco de una recomposición de liderazgos, eran absorbidos por el poder de “El Loco Barrera”.
Por estas alianzas, “Cuchillo” se convirtió, en su momento, en uno de los jefes paramilitares más poderosos del país, con presencia en el norte de Gua-viare y el oriente de Casanare, Meta y Vichada. Este jefe paramilitar ocupó gran parte del territorio que antes dominaba el BC. Esta área coincide, precisamente, con la zona de mayor concentración de cultivos ilícitos en 2005, 2006 y 2007.
c o r r e o r e s e s t r at g i c o s
Según habitantes del corregimiento de Puerto Toledo12, municipio de Puerto Rico, la zona del bajo Ariari siempre ha generado un gran interés de los actores
12 Trabajo de campo realizado por el autor.
177Gustavo Nieto Casas
armados ilegales por la concentración de cultivos ilícitos. Así, en la década de los ochenta, fue escenario de enfrentamientos entre los paramilitares de rodríguez gacha y la guerrilla, luego estuvo en la mira de los grupos bajo el mando de miguel arroyave y, más adelante, entró en la órbita de las estructuras a cargo de “Cuchillo”13. Recuerda un habitante de la zona que en 2005 se presentaron fuertes combates entre los frentes 43 y 27 de las farc contra hombres del Bloque Centauros, en inmediaciones del río Güejar, a la altura de las veredas Mata de Bambú, municipios de Vista Hermosa y Puerto Toledo. Estos combates duraron varios días y cobraron la vida de muchos integrantes de ambos frentes. En esta oportunidad salieron victoriosas las farc. El objetivo del BC era apoderarse de la zona14, caracterizada por una precaria presencia del Estado y una gran densidad de cultivos de coca.
Se debe tener en cuenta que las amenazas de los paramilitares contra la población han sido una constante. Las masacres han venido en aumento des-de 2008 cuando se perpetraron 4 con 19 víctimas (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2009). Son frecuentes también las denuncias a las autoridades frente a las estructuras paramilitares en el bajo Ariari, por amenazas contra integrantes de organizaciones sociales y campesinas15. Estas amenazas tienen como objetivo producir terror en la población. En contraste con lo an-terior, la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial para los dd.hh. y el dih registran una disminución del desplazamiento en estos departamentos, durante el 2008.
13 Aseguran los campesinos de la región. Trabajo de campo realizado por el autor.14 Subregión que más productividad, a nivel nacional, tiene por hectárea sembrada, al reportar más
cosechas al año, y que en 2007 representaba el 7.4 por ciento de toda la siembra del país. Lo anterior, ha generado una alteración de las dinámicas sociales, en la medida que relegó la posibilidad de imple-mentar otro tipo de economías lícitas (United Nations Office on Drug and Crime [unodc] y Gobierno de Colombia, 2008).
15 En repetidas ocasiones, y desde hace varios meses, los pobladores del bajo Ariari vienen alertando a las autoridades del riesgo que corren los habitantes del sector rural de los municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico porque grupos de paramilitares, en proceso de reorganización, anunciaron masacres. Las informaciones, por parte de los campesinos, las comunicaron al entonces comandante de la iv División del Ejército, general guillermo Quiñones, y al personal encargado de derechos humanos de la misma División. Según los campesinos, se han ubicado en campamentos dentro de las veredas del Darién y la Argentina de Puerto Rico, y han intentado establecerse en la vereda Brisas del Güejar con el fin de masacrar a pobladores de Puerto Toledo. Los campesinos cuentan que los paramilitares han establecido en años anteriores retenes en la desembocadura del río Güejar sobre el río Ariari haciéndose pasar por pescadores, y amenazan con entrar a la vereda de Santa Lucía. Además, han afirmado que van a hacer una limpieza de “supuestos” milicianos y colaboradores de la guerrilla, similar a la ocurrida en Mapiripán en 1997. Trabajo de campo realizado por el autor.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia178
En una fase de reacomodamiento y expansión, a los paramilitares no les interesa llamar la atención a través del incremento en los niveles de violencia en las regiones. De esta forma continúan cometiendo asesinatos selectivos y, en varias ocasiones, desaparecen los cuerpos, con las distintas técnicas que han implementado desde siempre, como desmembramientos, fosas y sumergimiento de los cuerpos en los ríos (Cambio, 5 de febrero de 2009).
En la zona se observó la intimidación generada por una posible incursión de grupos paramilitares a los corregimientos y las veredas de los municipios del bajo Ariari. Así lo evidencian las amenazas a miembros de las organizaciones campesinas más destacadas de la región (pachón, 2007). Inclusive, en diciembre de 2008, por miedo a que se cumplieran las amenazas, la planta de luz eléctrica no se apagó en toda una noche en el corregimiento de Puerto Toledo. Algunos defensores de derechos humanos afirmaron que, durante el primer semestre de 2008, se presentaron cerca de 15 asesinatos selectivos, como forma de “limpieza social”, adelantados por el grupo de “Cuchillo”, en el municipio de Puerto Rico. Por su parte, en la vereda de Santo Domingo, municipio de Vista Hermosa, se presentaron desplazamientos por amenazas durante el mismo semestre.
En el corredor que comprende a Mapiripán y Puerto Concordia, Departa-mento del Meta, con San José del Guaviare hay una fuerte presencia de “Los Llaneros”, que habían logrado replegar a “Los Paisas” o “Macacos”, a finales de 2007, después de dos años de fuertes enfrentamientos por el control territorial. Esta zona también es clave para el cultivo de coca16 (unodc y Gobierno de Co-lombia, 2008) por su carácter de corredor estratégico, en términos de movilidad, a través de la cuenca del río Guaviare, por las conexiones que se logran con los departamentos del Vichada, Guainía y Vaupés, limítrofes con Venezuela.
La situación en la zona sur del Meta y el norte del Guaviare se replica en el corredor de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán, Departamento del Meta, y Cumaribo, Departamento del Vichada. Puerto Gaitán figuró como el municipio con mayor área de siembra de coca en el país durante el 2007 y, también, como el mayor productor de cocaína pura. De ahí su importancia para los actores armados ilegales. Además, cuenta con una extensa frontera con Venezuela y una alta movilidad, por medio de corredores de transporte y comercialización fluviales, como el río Meta, el río Manacacías –que desemboca
16 Guaviare ocupa el quinto lugar en área de cultivos de coca en el país con 9.299 hectáreas. Dos de sus municipios, El Retorno y San José del Guaviare, se encuentran entre los 10 con mayor área de cultivos de coca y ocupan, respectivamente, el segundo y el tercer lugar en cuanto a producción de cocaína pura. Al referirnos a esta región, debemos anotar que Mapiripán, de igual manera, se encuentra en la misma lista de mayores áreas sembradas de coca y producción de cocaína.
179Gustavo Nieto Casas
en el río Meta– y el río Orinoco. A lo anterior, hay que agregar extensas zonas selváticas, baja densidad poblacional y mínima presencia del Estado.
La confrontación armada entre “Los Llaneros” y “Los Paisas” se mantuvo hasta finales de 2007, con fuertes perjuicios para la población civil (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [codhes], 2007)17.Terminó imponiéndose, finalmente, el grupo de “Cuchillo”, por el debilitamiento del grupo de “Los Paisas” o “Macacos”. Dicho debilitamiento obedeció a los si-guientes factores: primero, la captura de varios de sus integrantes, a nivel nacio-nal; segundo, el traslado y extradición de su ex comandante “Macaco”, quien, aun después de su postulación a la Ley de Justicia y Paz, siguió delinquiendo; y, tercero, la consolidación del grupo de “Los Llaneros”, tras una avanzada desde el municipio de Mapiripán en dirección a Puerto López, Puerto Gaitán, y, de allí, a Cumaribo.
En Vichada, “Cuchillo” creó el Ejército Revolucionario Popular Antisub-versivo de Colombia, erpac, grupo armado conformado para dominar las zonas de cultivo de uso ilícito en este Departamento y para generar en las autoridades la percepción de una lucha de carácter político con el fin de abrir el camino a una futura negociación con el gobierno.
De esta manera, terminaron apoderándose de las rutas del narcotráfico do-minadas por “El Negro Acacio” conformando, inclusive, sociedades con algunos integrantes de las farc. “Cuchillo” se convirtió, de esta forma, en uno de los jefes paramilitares más importantes antes de ser dado bajo por las autoridades. El propio presidente álvaro uribe vélez, en dos oportunidades, le reclamó a la iv División del Ejército, en cabeza del comandante guillermo Quiñones, en ese momento, por no poder capturar a ninguno de los dos máximos paramilitares de la región, “Cuchillo’ y “El Loco Barrera”. El tema era tan sensible para el entonces presidente uribe vélez que terminó por llamar a calificar servicios al general Quiñones en enero de 2009 (El Espectador, 3 de diciembre de 2008).
Para manejar todo el negocio del narcotráfico en esta zona del país es ne-cesario controlar la zona central del piedemonte, en particular, Villavicencio, capital del Departamento del Meta. Esta ciudad es el puente para el tráfico de armas y narcóticos entre la Orinoquía y Bogotá, así como las demás regiones del país. La competencia por su dominio elevó el número de homicidios y, aunque han disminuido, al pasar de 164 en 2006 a 134 en 2007, es todavía muy alto para una ciudad tan pequeña.
17 Mediante un comunicado de prensa, se alerta sobre la crítica situación en la población de Cumaribo, en su mayoría indígena, por enfrentamientos entre facciones paramilitares.
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia180
Una evidencia más de la imposición de este bloque paramilitar se refleja en la disminución del número de homicidios, después del segundo semestre de 2007, hasta diciembre de 2008, en los municipios epicentro de la confrontación paramilitar: Puerto López, Puerto Gaitán y San Martín, en el Meta, y Cuma-ribo, en Vichada18. Con todo, pobladores de la zona19, la Defensoría Delegada para la Evaluación del Riesgo, medios de comunicación20 y organizaciones no gubernamentales, ong, coinciden en afirmar que el control territorial, por parte del bloque paramilitar, se traduce en muy bajos niveles de víctimas, porque la mayoría son desaparecidos, para no llamar la atención de las autoridades21.
Una evidencia más se refleja en la cooptación de la clase política departamen-tal (El Tiempo, 15 de diciembre de 2008), semejante a la implementada por las auc, en varias regiones del país, conocido como el fenómeno de la parapolítica, que avanzó, paralelamente, con la expansión paramilitar.
Los grupos de paramilitares en Casanare, por su parte, tienen su origen en hombres como víctor carranza niño, gonzalo rodríguez gacha, víctor feliciano y héctor buitrago, todos oriundos de la zona esmeraldera de Bo-yacá. Al igual que en el Departamento del Meta, la compra de tierras, por parte de narcotraficantes y esmeralderos, se hizo extensiva en el Casanare. Resultó ser un elemento primordial para la creación de las Autodefensas Campesinas de Casanare por la fuerte presencia de las farc y, en menor medida, del eln. Las acc fueron un grupo liderado por “Los Macetos” en los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo. En el sur del Departamento hizo presencia armada un grupo al mando de víctor feliciano (Defensoría del Pueblo, 2007). Am-bas facciones terminan en enfrentamientos por la preponderancia en la zona. Finalmente, “Martín Llanos” mantuvo la hegemonía.
La gran influencia de las acc en Casanare permitió que la clase política fuera cooptada. En este contexto, ocurrió la entrega de secretarías departamentales, la desviación de una parte de los recursos de la producción petrolera, así como
18 Datos solicitados por el autor al Observatorio de dd.hh. del Programa Presidencial para los dd.hh. y el dih de la Vicepresidencia de la República sobre los homicidios en los departamentos de Meta y Vichada 1990-2008.
19 Trabajo de campo realizado por el autor.20 En inmediaciones de la zona limítrofe de Guaviare y Meta, hasta las estribaciones del Parque Nacional
La Macarena, los equipos de Justicia y Paz buscan 1.050 muertos que se encuentran en fosas comunes, pero que, según algunos testimonios, hay que buscar en otros departamentos, donde se encontrarían los restos de otras 300 personas que, inclusive, serían combatientes del grupo paramilitar de “Cuchillo”, asesinados por sus mismos compañeros durante su entrenamiento (Cambio, 5 de febrero de 2009).
21 En el Centro de Salud de Puerto Gaitán, durante el primer semestre de 2007, se habían registrado 14 homicidios por arma de fuego, sin embargo, fuentes oficiales y medios de prensa consideraban que esta cifra podría superar los 100 homicidios durante este período (Defensoría del Pueblo, 2007).
181Gustavo Nieto Casas
parte de los recursos destinados a la contratación de cada municipio. Esta fi-nanciación, originada en los recursos públicos, cambió de receptor luego de la derrota que sufren las acc a manos del BC. Por esta razón, pasa bajo el control de miguel arroyave como botín de guerra (Semana, 6 de octubre de 2007). Estos aspectos han dejado a numerosos políticos de Casanare tras las rejas.
Las acc, al mando de “Martín Llanos”, están presentes en estos territorios. Aunque no cuentan con la misma fuerza, como en años anteriores, todavía tienen influencia en la región. Tanto la oea, a través del Octavo Informe de la mapp, como indepaz, así lo reconocen. Se hizo alusión, en su momento, a posibles alianzas entre “Martín Llanos” y “Cuchillo” (Fundación Seguridad y Democracia, 2008a; El Espectador, 7 de octubre de 2009), aspecto que le daría oxígeno a las acc para mantenerse vigentes en el Departamento.
e r o r g u e z g a c h a a “ c u c h i l l o ” : u n a s o la h i s t o r i a pa r a m i l i ta r
Esta breve radiografía de la violencia paramilitar en los Llanos Orientales arroja unos patrones de comportamiento que se logran evidenciar desde la llegada de los primeros grupos, en la década de los ochenta, hasta la actualidad. En primer lugar, vemos como el origen de estas estructuras armadas ilegales y su vocación antisubversiva se han sustentado en la necesidad, por parte de narco-traficantes y esmeralderos, de cuidar sus grandes extensiones de tierra, frente a las guerrillas, en particular, las farc. Este elemento se mantiene hasta hoy, por la importancia económica y estratégica de estos territorios. Por ejemplo, en Casanare, por el tema petrolero y, en otros departamentos, por los proyectos agrícolas de palma. Asimismo, por la navegabilidad que ofrecen los ríos de la zona, especialmente, el río Meta.
En segundo lugar, tenemos que los paramilitares copan territorios estraté-gicos para la cosecha, producción y comercialización de coca que resultan ser, al mismo tiempo, propicios para la compra de armas. Además, por su carácter inhóspito, facilitan la movilidad de hombres y sirven de escondite para los jefes paramilitares. Es importante resaltar que estos territorios son tan importantes para la financiación de estos grupos que, en ocasiones, promueven la creación de alianzas entre sí, para que las partes se puedan beneficiar del negocio: entre facciones paramilitares o entre éstas y la guerrilla, como ocurrió, entre rodrí-guez gacha y las farc, en la década de los ochenta, “Los Mellizos” y miguel arroyave (serrano, 2009, 41) y que, en su momento, “Cuchillo” implementó.
Un tercer patrón indica que los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares han sido pocos. Estos últimos emprenden homicidios selectivos
Paramilitarismo y narcotráfico en el oriente colombiano: una sola historia182
y amenazas con el fin de mantener el control y la lealtad de la población. Este escenario se mantiene por la distribución del territorio entre las farc y los pa-ramilitares: los primeros se han mantenido en las áreas rurales, mientras que, los segundos, han preferido consolidarse en los espacios urbanos, desde donde manejan negocios, tanto lícitos como ilícitos, someten a la población y controlan a la clase política regional.
El caso de los Llanos Orientales es muy preocupante en la actualidad y en el futuro cercano. A pesar de la desmovilización de 4.000 hombres, aproxima-damente, y un número menor, pero significativo, de armas entregadas, la región no logró desparamilitarizarse por varias razones. Más allá de los errores del gobierno uribe vélez en el proceso de desmovilización, que no es tema del presente capítulo, tenemos que decir que el narcotráfico ha sido el combustible para el desarrollo de los grupos armados ilegales en la región:
Para comprender la dinámica actual de seguridad y orden en la región de los Llanos Orientales es necesario partir del hecho de que la dinámica histórica del narcotráfico de la región ha sido controlada y regulada por los grupos paramilitares, situación que ha dejado espacios cerrados para que se desarrollaran y se dinamizaran organizaciones criminales autónomas en la zona, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras regiones como en el sur occidente. Esta situación ha hecho de la región una zona permeada por el paramilitarismo, principalmente, en las esferas económica y política (Fundación Seguridad y Democracia, 2008b).
De esta forma, la dinámica se mantiene en la región, lo que nos indica, como cuarto patrón, que la relación entre narcotráfico y paramilitarismo existió desde su creación. Por esta razón, se puede describir la historia del paramilitarismo en la región de manera articulada y constante porque, desde los años ochenta, se han mantenido las mismas personas al mando de esta actividad. “Martín Llanos”, “Cuchillo”, “Pirata” y carranza niño, entre otros, se han encar-gado de mantener vigente el paramilitarismo en esta zona del país desde su conformación. Los grupos a su cargo se han adaptado y transformado, lo que ha permitido la conservación y el fortalecimiento de las estructuras armadas. Al igual que en otros momentos del paramilitarismo en la región, como el caso de la guerra entre “Arcángel” y “Martín Llanos”, por territorios y corredores de transporte y comercialización, “Cuchillo” buscó también la comunicación entre las zonas de cultivo y el río Meta para asegurar la salida hacia Venezuela.
Este panorama permite dilucidar una continuación del fenómeno paramili-tar en la medida que, después de la reestructuración, llega el control del poder político, económico y social por parte de los paramilitares. Hay que tener en cuenta que la estructura de “Cuchillo” podía ser catalogada, en su momento,
183Gustavo Nieto Casas
como una “superestructura”22, puesto que, paulatinamente, va reuniendo los requisitos necesarios para ser llamada como tal: un enorme poder militar, sus-tentado en un pie de fuerza de 2.000 a 3.000 hombres; un gran poder económico, generado por el control del negocio del narcotráfico en Vichada, Meta, Guaviare y Casanare; un poder social, al mejor estilo de “El Mexicano”.
22 Una superestructura paramilitar es aquella organización en la que existe una instancia de poder superior que, en un territorio y una población, está en condiciones de imponer control y orden sobre el poder político, militar, económico y social.
g e r s o n i v n a r i a s o rt i z
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)*
187
i n t r o u c c i n
Desde el inicio del primer gobierno uribe vélez, 2002-2006, el Departamento del Caquetá ha sido uno de los epicentros de la denominada Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd (Ministerio de Defensa Nacional [mdn], 2003), y de su fase siguiente, conocida como Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, pcsd (mdn, 2007)1. Su escogencia no ha sido gratuita, ya que esta región ha estado influida, históricamente, por la presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, y fue una de las sedes del último intento de negociación con esta guerrilla colombiana entre 1998 y 2002.
En efecto, luego del diseño e inicio del Plan Patriota y la campaña militar JM, entre 2003 y 2004, el Caquetá, en conjunto con el Departamento del Meta, se convirtió en el laboratorio para la implementación de estas políticas, en su capítulo de combatir a las farc. Pese al avance notable de la recuperación territorial, por parte de la fuerza pública, la población caqueteña compartía la sensación de que había “demasiado militarismo y poca política” en la puesta en marcha de la pdsd, según un informe de la periodista maría teresa ronderos publicado por El Espectador en diciembre de 2005 (ronderos, 2005).
Un hecho posterior, que vendría a corroborar esta hipótesis, sería la salida de la compañía multinacional Nestlé en 2007 de gran parte de la zona norte del Departamento, cuyo centro es el municipio de San Vicente del Caguán, en momentos en que este mercado legal pareciera ser un motor clave para el desa-rrollo del Caquetá y, por ende, para reducir la influencia de las farc en la vida cotidiana de sus pobladores, tal como se mostrará más adelante. Los atentados de las farc, ocurridos entre enero y mayo de 2007, trajeron consecuencias fu-nestas para la región: Nestlé dejó de comprar 37 millones de litros de leche en 2007, 1.500 ganaderos y sus familias dejaron de recibir cerca de 1.200 millones de pesos quincenales y se perdieron más de 1.000 empleos indirectos.
* Las ideas expresadas en este documento forman parte de la monografía “Cambio institucional y conflicto armado: el caso del mercado de la leche en San Vicente del Caguán” (2009), presentada por el autor para optar por el título de Maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional en la Universidad de los Andes. Como parte de este trabajo el autor realizó un total de 35 entrevistas tanto en San Vicente del Caguán (zona urbana y rural), como en La Macarena (Meta), Florencia (Caquetá), Neiva (Huila) y Bogotá D.C. La investigación se vio fortalecida por el trabajo de campo desarrollado entre marzo y septiembre de 2008, gracias al apoyo de la Fundación Ideas para la Paz (fip). Este ensayo no refleja la posición oficial de la fip, institución a la que el autor, en el momento de realizar este artículo, se encontraba vinculado como Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz.
1 Ver también: Departamento Nacional de Planeación [dnp], 2007 y Presidencia de la República -Co-lombia, 2009.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)188
La reacción gubernamental hacia esta situación tuvo un preponderante componente militar y, hasta la fecha, más de cuatro años después, el Caquetá aún no logra reponerse de estos impactos y el gobierno no aprovechó la ventana de oportunidad, que las propias farc abrieron, para recomponer sus relaciones con la población civil y mostrar una cara diferente del Estado. Se trata de una guerra en un fortín de las farc que el Estado colombiano se niega a combatir con instrumentos diferentes a las lógicas militares y que tiene su más reciente manifestación en el secuestro y asesinato del gobernador luis francisco cué-llar, ocurrido a finales de 2009.
Este artículo se concentra en analizar los cambios acontecidos en el mercado de la leche dentro de Caquetá y, específicamente, en San Vicente del Caguán, como consecuencia de los atentados a la infraestructura de Nestlé, a inicios del 20072, y su relación con el impacto sobre la construcción de gobernabilidad dentro de ese territorio3. La investigación, por tanto, se orienta a identificar las variables más importantes que permitan entender el impacto del conflicto armado en la transformación de un contexto para el desarrollo de esta actividad legal, dentro de una región con presencia histórica de grupos armados ilegales.
Se trata de un esfuerzo por ampliar las visiones sobre las transformaciones recientes del conflicto armado en una región estratégica del país, producto de los hechos anteriormente expuestos. Para ello, parte de una perspectiva que privilegia el papel del Estado en tanto, según la teoría institucional, es el garante del cumplimiento de las reglas de juego. A su vez, permite encontrar indicios sobre las formas de construcción de “capital social”4, por parte de un grupo armado ilegal, y su impacto en la definición de ciertos órdenes locales y dinámicas económicas legales, los cuales parecen convertirse en estrategias eficaces en momentos en que el peso de la confrontación armada parece favo-recer al Estado colombiano.
2 Estos atentados acontecieron entre enero y mayo de 2007 y trajeron, como consecuencia, que la empresa multinacional Nestlé, presente en la zona desde hace 34 años, dejará de comprar cerca de 180 mil litros diarios de leche en San Vicente del Caguán y se retirara de esta zona del Caquetá.
3 Se entiende por gobernabilidad al “conjunto de capacidades de los actores sociales, determinadas en términos de oportunidades y restricciones por el arreglo institucional en cuestión”. Siguiendo esta perspectiva el concepto incluye “evaluaciones sobre la capacidad institucional, la capacidad organiza-tiva y administrativa, el control territorial, la participación ciudadana, la legitimidad y el liderazgo, la confianza en las instituciones y las estrategias de cooperación y coordinación” (torres, 2007, 412–413).
4 Para esta investigación el término “capital social” es entendido en un sentido básico como “aquel que existe en las relaciones de actores institucionales, individuos u organizaciones, y que les permite a éstos lograr objetivos, desde sus trabajos fundacionales” (sudarsky, 2005).
189Gerson Iván Arias Ortiz
b r e v e s r e f e r e n t e s t e r i c o s
El escenario colombiano se identifica claramente bajo la óptica de un conflicto político, social y armado, con fundamentos y consecuencias, de tipo estructural y multitemático, que sugieren un panorama de altísima complejidad y diversi-dad de intereses en juego. Bajo la perspectiva de este documento, la naturaleza de la situación colombiana se define en términos de un conflicto político y armado solamente con la intención de delimitar y especificar los análisis que se adelantarán.
El término conflicto político se explica en el sentido de que sus posibles causas o génesis están directamente relacionadas con las sobredeterminaciones o limitaciones, impuestas o construidas, por los distintos actores sociales y políticos, sobre los cuales transita y se vehiculiza el poder político.
Además, como bien se argumenta en un estudio aparecido en 2001, las evi-dencias muestran que tanto el conflicto armado como su violencia asociada, no son el producto de conductas irracionales o de predisposiciones culturales, sino:
El resultado banal de la acción racional de agentes armados y no armados, que han aprendido a sobrevivir en condiciones de extrema incertidumbre, escasa solidaridad y falta de reglas transparentes para conducir las relaciones entre los individuos y los distintos grupos sociales (salazar y castillo, 2001, 11).
Esta aproximación conceptual sobre el conflicto armado colombiano sugiere recordar la noción de “órdenes alternativos de hecho” en tanto, en regiones como el Caquetá, el conflicto armado aparece como el arreglo institucional determinante:
En las territorialidades donde actúan los grupos guerrilleros éstos proporcionan cierto orden interno y tratan de construir consensos y algunas formas embrionarias de repre-sentación (impuestos) … logran así cierto reconocimiento para dirimir tanto conflictos entre vecinos como tensiones domésticas, controlar la delincuencia menor, distribuir terrenos baldíos, organizar la población en el territorio, definir derechos de posesión y explotación de los recursos, establecer cierto control de precios a los abastecimientos y a los salarios y organizar, con los pobladores, la realización de obras públicas de interés común como caminos, puentes o escuelas. Cumplen el rol de fundadores, con el consiguiente significado que este papel conlleva en el horizonte de las identidades locales y las memorias colectivas. Rasgos semejantes a los viejos patronazgos, pero dentro de otro contexto, sin embargo, cumplen también con la función semiestatal de ofrecer protección, orden y seguridad a cambio de lealtad incondicional y obediencia absoluta (gonzález, bolívar y vásQuez, 1999, 200–201).
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)190
Por último, como lo muestra gutiérrez, las más recientes tendencias de análisis desde la economía sobre los conflictos armados (collier y hoeffler, 1998; collier, 2000a) tienen limitaciones, ya que no ofrecen “explicaciones creíbles de por qué los individuos se comprometen en formas de acción colec-tiva extremadamente arriesgadas y costosas; y pierden de vista los diferentes vínculos que tienen los ejércitos rebeldes con grandes agrupaciones y divi-siones sociales” (gutiérrez, 2004a, 39). En otras palabras, en situaciones de conflicto armado, en donde la variedad de actores y manifestaciones sociales resulta tan diversa, una visión unidimensional, basada en la economía5, por ejemplo, no parece suficiente para explicar la imposibilidad del desarrollo económico.
Sin embargo, desde esta perspectiva, valdría la pena indagar sobre las im-plicaciones de la participación de grupos armados ilegales dentro de economías legales, fenómeno poco estudiado y con reducida evidencia empírica. Al ser únicamente visto como un mero ejercicio de extracción de rentas, se olvida que este tipo de comportamientos representa otros tipos de lógicas como, por ejemplo, la re-construcción de su base social o el desarrollo de otros propósitos estratégicos (echandía, 2006).
e l c o n t e t o e l c o n f l i c t o a r m a o e n c a q u e t y s a n v i c e n t e e l c a g u n
Gran parte de la historia del Caquetá y de San Vicente del Caguán está ligada a los diferentes procesos de colonización que se vivieron desde finales del siglo xix y mediados del siglo xx.
Siguiendo a delgado (1987), el Caquetá vivió tres grandes olas de coloni-zación. La primera relacionada con la explotación de la quina y el caucho (1870-1920), la segunda originada por el conflicto colombo - peruano, hacia 1932, y la tercera con ocasión de La Violencia durante los años cuarenta y cincuenta.
En este marco se conocieron varios intentos de colonización dirigidos por parte del Estado. El primero, hacia finales de los años cincuenta, cuando la Caja de Crédito Agrario otorgó créditos a familias campesinas en regiones afectadas por la violencia, luego vendría la Ley 20 bajo la cual se expandieron estos bene-ficios. Un segundo intento se dio en 1963 cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, incora, con base en la Ley 135 de 1965, puso en marcha una
5 Al respecto véase también: medina, 2008.
191Gerson Iván Arias Ortiz
“reforma social agraria”, bajo el financiamiento del Banco Mundial y la United States Agency for International Development, usaid, por sus siglas en inglés.
En ambos intentos, y en posteriores, el objetivo de estas colonizaciones tuvo el imperativo de “pacificar al país”. La característica principal de los colonos que llegaron al Caquetá se puede resumir de la siguiente forma:
Los migrantes partieron principalmente del Huila, el Tolima, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Santanderes y Valle del Cauca. La gran mayoría de los nuevos colonos, algo así como el 85% del total de familias inmigrantes, estuvo constituida por aquellos que vinieron al Caquetá por su propia cuenta, al margen de los programas oficiales: fue la colonización espontánea. Eran los empujados a la frontera por el terror oficial (delgado, 1987, 16-17).
De este modo, entre 1951 y 1979, se quintuplica la población caqueteña, inclu-yendo un aumento en más del doble en la ubicada en zonas rurales6. Sumado a lo anterior, estas poblaciones del Caquetá fueron también epicentro de la denominada “guerra de Marquetalia” que, como se sabe, se constituye en uno de los hitos fundacionales de la guerrilla de las farc (briñez, 1998). Posterior-mente, las farc decidieron apoyar muchas de las reivindicaciones agrarias de los pobladores de la zona.
Pero es durante la administración de turbay ayala, 1978-1982, cuando la configuración de la guerra y del conflicto armado empieza a marcar la historia del Caquetá y a convertirlo en “piloto” de las medidas oficiales para combatir la subversión, por un lado, y de las respuestas de la guerrilla, por otro.
En 1978 el Comando Superior del Movimiento 19 de abril, M-19, crea el Frente Sur con sede en el Caquetá. Escoge la región sur de la Cordillera Oriental hasta la bota caucana como escenario para desarrollar su guerra en un ámbito rural pues, hasta ese momento, sólo había sido desarrollada en las ciudades. Paralelamente incursionaban en la región comandos del Ejército Popular de Liberación, epl, y del pla, Frente Pedro León Arboleda, un reducto del epl (gonzález, 1986, 126).
Simultáneamente, y para complejizar el escenario, se incrementaron los impulsos de colonización realizados por campesinos que, con el apoyo de las farc, siguieron el río Caguán hacia la llanura amazónica. De este modo, el grupo guerrillero fortalece su presencia en la zona, empieza a crear estructuras de combate y se ve influenciado por la denominada bonanza de la coca que empie-
6 En 1951 la Intendencia del Caquetá tenía 37.352 habitantes en su zona rural (82,1% del total). Para 1964 esta cifra había aumentado a 77.866 (75% del total) (delgado, 1987, 17).
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)192
za a originarse en esta zona del país7. El Caquetá se convierte en un escenario paradigmático en donde, a la par con las zonas de colonización, prosperó una guerrilla rural.
Junto a estas dinámicas, los diversos grupos guerrilleros escogen al Caquetá como piloto de los asaltos a cabeceras municipales, lo cual representa un punto de quiebre, para la historia del conflicto en esos momentos. El 10 de junio de 1974 las farc se tomaron la población de Algeciras, Huila; el 10 de abril de 1975 el municipio de Puerto Rico, Caquetá; y en 1979 el M-19 irrumpe en Belén de los Andaquíes, Caquetá.
La respuesta gubernamental a este escenario se acrecienta en 1980 y 1981 originando el desplazamiento y el terror en muchas zonas del Departamento. Uno de estos hitos fue la marcha campesina desde la región hacia Neiva en septiembre de 1980. En ese mismo año se crea el Comando Operativo n.o 12 del Ejército, con sede en Florencia, el cual disponía de siete batallones que, sumados a las fuerzas policiales y contraguerrillas, sumaban cerca de 15.000 hombres8.
Sin duda, otro de los cambios en el curso de la guerra, que tendría epicentro en la región, sería la entrada y la difusión de los cultivos de coca, cuyas razo-nes “fueron esencialmente económicas motivadas por la abismal diferencia de rentabilidad de los cultivos de subsistencia y los de coca” (cubides, jaramillo y mora, 1989, 143). A partir de 1978 se calcula que la población flotante del Departamento, atraída por la actividad cocalera, ascendió al 40% del total de habitantes (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2005a).
El punto de quiebre está en 1982. En ese momento:
La profusión de cultivos en otras zonas del país y en otros países amazónicos, la des-articulación de algunas cadenas del narcotráfico desde finales de 1982, así como las amenazas de toma militar en la región, y de bombardeo a los predios, y las restricciones de transporte y mercadeo de insumos necesarios para el procesamiento o el simple aumento de las tarifas de los sobornos a las autoridades militares y de policía, fueron los factores que se conjugaron para un simultáneo desplome de los precios de la pasta y elevación de los costos de producción (cubides, jaramillo y mora, 1989).
7 Según la United Nations Office on Drug and Crime, unodc por sus siglas en inglés, esta actividad se establece en 1976 (United Nations Office on Drugs and Crime [unodc] y Gobierno de Colombia, 2007).
8 Para 1980 se estima que las farc podrían tener alrededor de 1.190 hombres repartidos en 16 frentes de combate (echandía, 2006).
193Gerson Iván Arias Ortiz
A pesar de los cambios en estas dinámicas, lo cierto es que, para inicios de los años ochenta, las farc lograron no sólo el dominio militar sino un control social significativo en varias regiones del Departamento. Además, ordenan el cobro de un impuesto de 10% sobre la producción de coca y del 8% sobre su comercialización a los narcotraficantes establecidos en esa zona. Los recursos provenientes de estos cobros financiaron la continua expansión y fortalecimiento de las farc en Caquetá y, en general, en el sur del país (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2005a).
El progresivo involucramiento en este negocio hace que, para mediados de la década de los ochenta, se rompa un pacto de no agresión entre narcotraficantes y guerrilla, lo cual “desata una intensa confrontación que culmina en la década de los noventa con la consolidación militar y en buena medida social de las farc en el Caquetá, que contrasta con el ocaso de los grandes narcotraficantes y sus organizaciones” (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2005a) que, progresivamente, se fueron trasladando a otros departamentos del país.
También es en Caquetá, en 1987, donde se rompe la tregua con las farc en el gobierno barco vargas, 1986-1990. El 16 de junio de 1987 las farc asaltan un convoy del Batallón Cazadores en un tramo de la carretera que une a Puerto Rico con San Vicente del Caguán, ocasionando 27 muertos y 43 heridos.
Posteriormente, la década de los noventa estaría marcada por el fortalecimiento de las estructuras guerrilleras en la zona y su involucramiento directo con los cul-tivos de coca, alcanzando su punto máximo en el 2000 con 26.000 hectáreas, que significaban el 16% del área cultivada de todo el país9. Desde 1993 las distintas estructuras que operarían en el Departamento estarían bajo la conducción del denominado bloque Sur, que coordinaría, desde esa fecha, alias “Raúl Reyes”.
En el Gráfico 6.1 pueden observarse las variaciones de los cultivos en los últimos años, tanto para el Caquetá como para el municipio de San Vicente del Caguán. Para el censo de 2007, Caquetá registraba la existencia de 6.318 hectáreas, sobre un total de 99.000 hectáreas, registrando un incremento del 27% con respecto al 2006.
9 Pese a que en 1998 habían llegado los primeros grupos paramilitares a la región, expertos consideran que en un 80% esos cultivos estaban controlados por las farc.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)194
g r f i c o 6 . 1c o m pa r a c i n e c u lt i v o s e c o c a ( 2 0 0 1 - 2 0 0 6 )
Fuente: Cultivos de coca-Estadísticas municipales. Proyecto sinci-unodc).
Pese a las variaciones del último año es claro que la presencia de cultivos de coca en el Municipio de San Vicente del Caguán ha venido decayendo, si se compara con los datos de 2001, y tiene un impacto menor si se compara con la extensión de su territorio. Este hecho también se constata en el Mapa 6.1.
Pero en la historia reciente el hecho que marcaría la historia del conflicto en la región, en especial, en San Vicente del Caguán, sería su declaratoria dentro de los cinco municipios que conformarían la denominada zona de distensión10, ZD, en donde las farc llevarían a cabo un proceso de negociación entre 1998 y 2002 con el gobierno colombiano.
Para ese momento las farc tenían ya un completo control sobre muchas actividades de la población en la región:
Para 1998, las farc eran la empresa más grande de Caquetá. Compraba toda la pasta de coca, toneladas de comida, millones en droga legal, y sacaba del negocio a cualquier competidor a través de la extorsión, amenazas o asesinatos. Ellos verificaban cada contrato por realizar, se aseguraban que no existiesen sobrecargos y cobraban alguna
10 Mediante la Resolución No. 85 del 14 de octubre de 1998 de la Presidencia de la República se estable-ció una zona de distensión, ZD, en los municipios de Mesetas (1.980 km²), La Uribe (6.307 km²), La Macarena (11.231 km²), Vista Hermosa (4.749 km²), municipios del Departamento del Meta, y San Vicente del Caguán (17.873 km²), Departamento del Caquetá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Años
Caquetá
San Vicentedel CaguánN
úmer
o de
hec
táre
as
195Gerson Iván Arias Ortiz
m a pa 6 . 1 e pa rta m e n t o e c a q u e t - c u lt i v o s e c o c a
( c e n s o 3 1 e i c i e m b r e e 2 0 0 6 )
Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime, unodc.
Representación porcentual de área de cultivos de coca de los municipios en el departamento
Porc
enta
je
Alb
ania
Bel
én d
e lo
s And
aquí
es
Car
tage
na d
el C
hair
á
Cur
illo
El P
aujíl
Flo
renc
ia
La
Mon
tañi
ta
Milá
n
Mor
elia
Puer
to R
ico
San
José
del
Fra
gua
San
Vic
ente
del
Cag
uán
El D
once
llo
Sola
no
Solit
a
Val
para
iso
, ,
,
,
,
,
,,, ,
,
,,
,,
,
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)196
comisión. En algunas ciudades se decía incluso que la guerrilla controlaba la vida de las personas: ellos decidían quienes pescaban, castigaban a delincuentes comunes o aquéllos que les pegaban a sus esposas, incluso bajo la penalidad de pena de muerte para casos específicos. Ejercían un dominio social y político que los dotaba de poder político en zonas como los Remolinos del Caguán en donde se encargaban y cobraban por la administración de las basuras. En sitios como el Caguán, la gente creaba instituciones democráticas locales bajo el dominio de las farc (ronderos, 2006).
Sin embargo, para la población san vicentuna, la decisión del gobierno colombia-no de escogerlos como parte de la zona de distensión, sin preguntarles siquiera, fue el origen de mucha de la estigmatización que hasta hoy llevan a cuestas11.
Hay que mencionar que, paralelo a este proceso, en 1998 los grupos parami-litares renuevan su presencia en la región y, desde el 2000, luego de finalizada la zona de distensión, adquieren una fuerte presencia en casi todo el Departamento, pero en especial en el sur, es decir, en menor medida dentro de San Vicente del Caguán (Fundación Ideas para la Paz [fip], 2009).
Bajo este panorama, y recordando lo acontecido en la administración tur-bay ayala, en 2004 el gobierno uribe vélez, catapultado por los resultados del proceso de paz en el cuatrienio anterior, lanza lo que sería conocido como el plan militar más grande en la historia de Colombia: el Plan Patriota12. Bajo el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos, y con un esquema que integra más de 18.000 hombres de todas las fuerzas, el gobierno decide atacar a las farc en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.
Pese a este despliegue militar, para 2005, la presencia de los grupos armados ilegales, tanto guerrillas como paramilitares, podría superar fácilmente los 5.000 hombres, con un accionar en todos los 16 municipios del Departamento, como se aprecia en la Tabla 6.1.
11 Es de anotar que son muy pocas las posturas que critican directamente a las farc sobre este asunto. En el desarrollo del trabajo de campo las críticas son hacia el gobierno como directo responsable.
12 Este Plan fue desarrollado en la región por la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Esta fue activada con Puesto de Mando en el Fuerte Militar “Larandia” en el Departamento de Caquetá. Hacen parte de esta unidad las Brigadas Móviles 1, 2 y 3, que conforman la Fuerza de Despliegue Rápido fudra, con sede en La Macarena, en el Departamento del Meta; La Brigada Móvil No. 9, con sede en San Vicente del Caguán; La Brigada Móvil No. 6, con sede en Cartagena del Chairá; La Brigada Móvil n.º 22, con sede en Peñas Coloradas, en el Departamento del Caquetá; La Brigada Móvil No. 7, con sede en Calamar, y la Brigada Móvil n.º 10, con sede en Miraflores, en el Departamento del Guaviare. Además, la unidad cuenta con un componente fluvial con sede en Tres Esquinas, en el Departamento de Caquetá, y un componente aéreo con sede en Larandia (Armada Nacional - República de Colombia, 2007).
197Gerson Iván Arias Ortiz
ta b l a 6 . 1p r e s e n c i a e g r u p o s a r m a o s i r r e g u la r e s
e n c a q u e t
Grupo armado
irregular
Estructura del grupo armado
irregular
Dispositivo humano
Municipios en los que actúa
farc
Bloque Sur a través de 10
frentes
Entre 2.500 y 3.000 hombres
5 fijos en Caquetá y 5 con influencia en Huila, Cauca y Putumayo.
Frente 3Zona rural de Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes y Morelia.
Frente 49Solano, Curillo, Solita, San José del Fragua y parte de la Cordillera Oriental hacia la Bota Caucana.
Frente 15
Milán, La Montañita, El Doncello, zona rural de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y el Paujil.
Frente 14San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y parte de Puerto Rico.
Columna Móvil Teófilo Forero
San Vicente del Caguán y Puerto Rico.
Frente 61
Frentes con injerencia indirecta
Belén de loa Andaquíes, Florencia y Huila
Frente 48 Curillo, Solano y Putumayo
Frente 13 Caquetá y Huila
Frente 60 Caquetá y Cauca
Frente 32 Caquetá y Putumayo
Autodefensas ilegales
Frente Sur de los Andaquíes
3 compañías, cada una con alrededor de 300 hombres
Florencia, Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Solita, Valparaíso, Albania y Curillo. Se registran acciones esporádicas en La Montañita, El Paujil y El Doncello.
Procesado: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh, del Programa Presidencial de dd.hh y Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)198
De igual forma, los distintos indicadores de violencia muestran cómo, durante la existencia de la zona de distensión, especialmente, durante 1999 y 2001, las farc lograron establecer un control eficiente sobre estas variables, en especial, en San Vicente del Caguán, en donde el número de homicidios fue de tan solo cinco casos (ver Tabla 6.2, Tabla 6.3, Gráfico 6.2 y Gráfico 6.3)13.
ta b l a 6 . 2c aq u e t - i n c i e n t e s a c a u s a e l c o n f l i c t o
a r m a o ( 1 9 9 8 - 2 0 0 8 )
Tipo incidente 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Total
general
Acto de terrorismo
24 12 8 8 42 38 22 21 41 13 2 231
Asalto a población
0 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
Ataque a instalación
0 3 5 6 2 12 3 3 0 0 0 34
Contacto armado
3 3 11 25 101 100 125 94 122 103 31 718
Emboscada 2 2 5 8 12 1 4 4 0 38
Hostigamiento 3 3 8 21 30 49 13 7 15 4 2 155
Piratería terrestre
1 6 7 6 4 4 3 1 0 32
Total general 33 24 35 66 188 214 179 130 185 125 35 1.214
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el De-recho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República, septiembre de 2008.
13 Algunos datos actualizados fueron suministrados por el Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vice-presidencia de la República, en septiembre 2008.
199Gerson Iván Arias Ortiz
g r f i c o 6 . 2m a s a c r e s e n c aq u e t
( 2 0 0 3 - 2 0 0 6 )
Fuente: Policía Nacional
Procesado: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh, del Programa Presidencial de dd.hh y Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
g r f i c o 6 . 3s e c u e s t r o s e n e l e pa rta m e n t o e c aq u e t
( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 )
Fuente: Fondo Nacional para la Defensoría de la Libertad Personal, fondelibertad.
Procesado: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh, del Programa Presidencial de dd.hh y Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
n.º de víctimas n.º de casos
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)200
Mun
icip
io19
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
06
Flo
renc
ia93
110
104
108
107
110
9411
912
318
516
614
716
489
7387
90
Car
tage
na d
el C
hair
á24
2826
2727
334
74
10
13
1263
5848
Puer
to R
ico
2833
3133
3235
2628
2838
2156
4762
3548
70
San
Vic
ente
del
Cag
uán
3440
3840
3946
3047
67
40
172
3950
6389
La
Mon
tañi
ta19
2221
2221
2513
2128
613
3724
1235
2326
El D
once
llo18
2120
2120
1927
3237
1727
1273
2113
1815
Val
para
íso
2228
2526
2627
67
2629
3316
2449
513
258
Milá
n15
1716
1717
1610
186
47
330
126
149
El P
aujil
1315
1515
1516
2219
2426
2523
4320
1725
31
San
José
de
Frag
ua11
1313
1313
919
1415
1515
2525
1618
919
Cur
illo
1113
1213
137
6653
5323
111
4114
118
4
Alb
ania
1011
1111
1115
611
512
736
69
1210
4
Sola
no9
1110
1012
65
1820
1311
512
25
46
Solit
a0
00
00
06
65
60
22
29
325
Bel
én A
ndaq
uíes
910
1010
1024
57
920
2020
236
67
12
Mor
elia
45
45
54
37
812
1624
44
143
9
Fue
nte:
Obs
erva
tori
o de
Der
echo
s H
uman
os, d
d.h
h.,
del P
rogr
ama
Pres
iden
cial
par
a lo
s d
d.h
h. y
el D
erec
ho I
nter
naci
onal
Hum
anita
rio,
dih
, de
la V
icep
resi
-de
ncia
de
la R
epúb
lica,
sep
tiem
bre
2008
.
ta
bl
a 6
.3c
aq
ue
t
- n
m
er
o
e h
om
ici
ios
re
gis
tr
a
os
(1
99
0-
20
06
)
201Gerson Iván Arias Ortiz
Otro aspecto relevante que nos entregan estas cifras se refiere a un asunto que afectó directamente el aparato financiero del grupo guerrillero. En efecto, la reducción del número de secuestros en la zona, pese a que se trata de los casos denunciados, se redujo en una buena proporción, sobre todo como consecuen-cia del despliegue de la fuerza pública. Es especial, en el caso de la Columna Móvil Teófilo Forero de las farc, que funciona a manera de grupo móvil y de operaciones especiales, y que tiene su fuente de financiación en el secuestro y la extorsión. Esta estructura guerrillera se hizo famosa por grandes operaciones que causaron un fuerte impacto en la región, como el secuestro masivo en el edificio Miraflores en Neiva, en julio de 2001, los secuestros de varios congre-sistas y el secuestro de un avión de la aerolínea Aires, en febrero de 2002, que se constituyó, a la postre, en el hecho final que motivó la terminación de los diálogos en la zona de distensión.
l a l l e g a a e n e s t l a l c aq u e t
La compañía multinacional Nestlé empezó la compra de leche en la región en 1974, dentro de un contexto en el que las farc, y luego el M-19, ejercían una importante presencia en el Departamento y cuando el problema de los cultivos ilícitos empezaba a adquirir relevancia en el bajo Caguán. Cuatro años después, inauguró una planta de precondensación en su capital Florencia.
La llegada de este actor impactó directamente las prácticas ganaderas de la región y, en conjunto con otro tipo de iniciativas gubernamentales, originó que los habitantes de este Departamento empezaran a reconocer la importancia de la ganadería de doble propósito para el desarrollo y la estabilidad económica14.
Las razones expuestas por la compañía muestran el notable potencial eco-nómico de la región:
Fue en el Caquetá donde se identificó esa oportunidad de ser un motor de desarrollo para la región por las siguientes ventajas fundamentales: más de un millón de hectáreas en pastos nativos que ya estaban intervenidas, ganadería de tipo cebú para cría que serviría como base para mejoramiento de raza en producción de leche, profesionales
14 Dentro de su potencial económico, desde la década de los ochenta y hasta la fecha, la ganadería se ha convertido en el primer renglón de su economía, con un censo estimado de 700 mil cabezas de ganado, destinado a la producción de carne y de leche (lópez, 2007). Además, según las estadísticas de la Federación Colombiana de Ganaderos, fedegan, para 2007, San Vicente del Caguán lidera el censo estimado de bovinos, a nivel nacional, con una cifra ligeramente inferior a la estimada localmente (687.160 cabezas de ganado).
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)202
requeridos para la agricultura y gente emprendedora y con deseos de trabajar (Nestlé, respuesta a cuestionario por correo electrónico, 12 de noviembre, 2008).
Posteriormente, en 1986, crean una planta de enfriamiento en el municipio de El Doncello que fue ampliada en 1992. En 1994 se duplica la capacidad de almacenamiento en su planta de Florencia. Luego, y ante la necesidad de garantizar la conservación de la leche, dada las dificultades para su transporte, la empresa decide instalar tanques de enfriamiento en varios lugares del De-partamento a partir de 1995. En 2001 se inaugura la planta de San Vicente del Caguán (Nestlé, 2005a, 2005b, 2006a).
En 1999 inician una primera fase para apoyar la compra de tanques de enfriamiento, por parte de los propios ganaderos de la región, para lo cual otorgan su aval crediticio y, con el apoyo del Banco Agrario y del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, finagro, logran la instalación de 170 tanques, que pertenecían a grupos de 5 a 8 ganaderos (Nestlé, entrevista personal, 15 de mayo, 2008).
Una segunda fase de esta estrategia se llevó a cabo entre 2005 y 2006, ahora con el apoyo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bbva. Dichos equipos tenían un costo aproximado entre 50 y 80 millones de pesos.
En la actualidad Nestlé cuenta con una planta de precondensación de leche fresca en Florencia; dos plantas de acopio de leche, ubicadas en San Vicente del Caguán y El Doncello, actualmente inactivas por los atentados y las amenazas, como se describirá más adelante; y una red de tanques de enfriamiento en va-rios municipios del Caquetá, incluyendo más de 200 ubicados en las fincas de los ganaderos. Esta infraestructura facilita la creación de un distrito lechero de Nestlé en la región, cuya materia prima provenía, de manera diferenciada, de todos los municipios del Departamento.
Son varias las razones que evidencian la importancia de la región para Nestlé. Lograron, desde hace tres décadas, consolidar un mercado en donde ellos re-presentan el principal comprador de leche, 51% de todo el Departamento en 2006, y han construido un distrito lechero en donde no existe otra compañía de sus proporciones que le represente algún tipo de competencia. Así mismo, por la característica de sus pastos y de la ganadería, la leche producida posee carac-terísticas únicas que la hacen ideales para la elaboración de uno de sus productos más importantes, la crema de leche. Según la propia compañía, “toda la Crema de Leche Nestlé se fabrica con leche de pequeños ganaderos del Caquetá” (Nestlé, respuesta a cuestionario por correo electrónico, 12 de noviembre, 2008).
Por último, el distrito lechero del Caquetá, en donde las épocas de sequías no suelen ser críticas, le permite a la compañía tener un respaldo para abastecerse
203Gerson Iván Arias Ortiz
de leche cuando los departamentos de la costa Atlántica, otra zona de impor-tancia nacional en este ámbito, se vean afectados por cuestiones climáticas. En efecto, antes de los atentados, en el Caquetá, Nestlé compraba 7.8 millones de litros en el mes, con un promedio diario de 260 mil litros, lo cual equivalía a cerca de un 30% de sus compras nacionales.
l o s at e n ta o s a n e s t l e n e l 2 0 0 7 y e l pa p e l e la s fa r c
a n t e c e e n t e s
Entre 2002 y 2006 el énfasis puesto por el gobierno a través de la pdsd y el Plan Patriota, y el ingreso de grupos paramilitares a la región, motivaron que la guerrilla de las farc empezara a adoptar nuevas estrategias de combate y una focalización de sus acciones militares.
Por un lado, optaron por realizar un “incremento de milicianos en los núcleos de población, la conformación de grupos de asalto, con la finalidad de realizar acciones puntuales y desplegarse rápidamente y la contratación de personas ajenas a la organización para que ejecutaran planes pistolas” (Defensoría del Pueblo, 2007). Por otro lado, sus acciones “golpearon principalmente a las estructuras administrativas locales, dejando una secuela de muertes, heridos, funcionarios exiliados y concejales que se tuvieron que desplazar a Florencia, para recibir protección por parte del Estado y continuar ejerciendo sus funcio-nes” (Defensoría del Pueblo, 2007).
Un año antes de los atentados y como antesala a las elecciones presidenciales, en las que el presidente uribe vélez buscaría un segundo mandato, 2006–2010, las farc decretan un paro armado en la región, desde el 17 de febrero hasta el 13 de marzo de 2006, tiempo durante el cual prohibieron la apertura de los establecimientos comerciales, la movilización de los moradores de la zona rural hacia la cabecera municipal y restringieron la movilización de los transporta-dores. Dicha acción tiene un fuerte impacto en el comercio de San Vicente del Caguán y origina, a su vez, que las mesas de votación que se instalaron en la zona rural del municipio fueran trasladadas a la cabecera.
El paro tiene impacto directo en el mercado de la leche. El 17 de febrero Nestlé suspende las compras de leche en la región comprendida entre El Don-cello y San Vicente del Caguán, con lo cual dejan de recogerse 170 mil litros diarios de leche (Nestlé, 2006a). Así mismo, ante la imposibilidad de transportar leche desde San Vicente hasta la planta de Florencia, la empresa, en acuerdo con las autoridades locales, regala a la comunidad 66.749 litros de leche entre el 17
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)204
y 18 de febrero. 10.381 litros que no pueden ser absorbidos por la comunidad son depositados en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Paralelo a este hecho varias estructuras paramilitares15 se desmovilizan el 15 de febrero de 2006 en la Vereda Liberia, municipio de Valparaíso, haciendo entrega de 341 armas desmovilizando 552 de sus integrantes. El resto de año 2006 se caracteriza por una presión de las farc hacia las autoridades locales16. El 2007 se inicia con un atentado contra gloria polanía téllez, concejala de San Vicente del Caguán por el Partido Liberal, quien es asesinada junto a su escolta, un patrullero de Policía (La Nación, 2007). De esta forma las farc hacían realidad sus amenazas y presiones a las autoridades municipales.
Como se evidencia, el impacto de las farc, dentro de las dinámicas del muni-cipio, era permanente para la época de los atentados, pese al notable despliegue de fuerza pública en la zona que, para la época, llegaba a los 6.000 efectivos distribuidos en varias unidades militares.
Así mismo, mientras todo esto acontecía dentro de San Vicente del Caguán, en el contexto nacional, el éxito de la pdsd y la popularidad del presidente uribe vélez se mostraban irrefutables.
l o s at e n ta o s
El primer atentado ocurre el día 15 de enero de 2007 cuando milicianos de las farc dinamitan una estación de enfriamiento en la vereda Campohermoso de San Vicente, que tenía una capacidad de almacenar 10 mil litros de leche. Según versiones locales, las amenazas habían empezado desde inicios del año y ese día se hicieron efectivas.
15 Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquíes y Héroes de Florencia, del Bloque Central Bolívar, bcb.
16 “El 22 de febrero de 2006, fue secuestrado en la vereda San Juan de Losada el concejal jesús edison lópez; asimismo renunciaron a sus cargos los ediles rubiela aros bacón, jairo Quiñones rodrí-guez y plácido barrios perdomo; el 27 de marzo de 2006, fueron amenazados el alcalde, el tesorero, el almacenista, los directores de los programas de vivienda, acueducto, obras públicas y programas especiales y el presidente del concejo josé eduardo manjarrés, el vicepresidente eduardo cedeño garcía y el edil ordubey tejada liz; el 6 de abril de 2006, los insurgentes amenazaron de nuevo a los concejales y al alcalde; el 25 de mayo y el 17 de agosto de 2006 los alcaldes y concejales de los munici-pios del área de influencia de la columna Teófilo Forero, recibieron un panfleto donde los declaraban objetivos militares mientras no renunciaran e hicieran dejación de sus cargos; en junio de 2006. Del mismo modo, el Frente 3 de las farc y la columna Móvil Teófilo Forero anunciaron la implementación de un plan pistola para asesinar a concejales, alcaldes y funcionarios públicos de la subregión norte del Caquetá” (Defensoría del Pueblo, 2007).
205Gerson Iván Arias Ortiz
Dos días después, el 17 de enero, la Compañía sufre su más duro golpe. Ese día un campero con 300 kilolitros de anfo ingresa a la planta de El Don-cello y explota, destruyendo el 70% de la misma. En su momento el coronel william urrego, comandante (e) de la Policía de Caquetá, sindica del hecho a dos milicianos del frente 14 de las farc. De inmediato la empresa refuerza la seguridad en sus instalaciones y restringe la recolección de leche en la zona norte del Departamento. Con el cierre de esta planta dejan de acopiarse 45 mil litros diarios de leche.
Este atentado provoca una fuerte reacción de los ganaderos y productores de leche en la región. Así mismo, una alta delegación del gobierno se desplaza a la zona para analizar la situación. Esta delegación, compuesta por el enton-ces ministro de defensa, juan manuel santos, el comandante del Ejército, mario montoya, el director del Departamento Administrativo de Seguridad, das, andrés peñate, y el director general de la Policía, jorge daniel castro, anuncian la apertura de investigaciones y ofrecen una recompensa de cien mi-llones de pesos para quienes suministren información que facilite la captura de los culpables del atentado (La Nación, 2007a).
Paralelamente a esta situación, en las diferentes zonas rurales de San Vicente del Caguán, la guerrilla de las farc empieza a presionar a los productores para que no le vendan leche a la empresa, con la amenaza de atentar contra sus vidas o contra los tanques de enfriamiento17.
Precisamente, el 1.o de febrero, estas presiones se traducen en una acción concreta, con la quema de un carrotanque, que transportaba 9.500 litros de leche en el kilómetro 40 de la vía a Balsillas.
Luego, y para incrementar su presión, las farc realizan diversos atentados en la cabecera urbana de San Vicente del Caguán, como la colocación de una “bicicleta-bomba” contra la Policía, febrero 18, y otra serie de intimidaciones a concejales y residentes del municipio.
La situación de orden público origina la convocatoria de un Consejo de Segu-ridad, que es encabezado por el presidente uribe vélez, el 22 de febrero de 2007. Así mismo, el 31 de marzo, el propio uribe vélez y su ministro de comercio se reúnen con el vicepresidente para América de Nestlé, paul bulcke.
Finalmente, en abril, es incinerado otro carrotanque que transportaba leche en la vereda Lusitania de San Vicente, lo que, unido al incremento de las amenazas contra la planta en este municipio, hace que Nestlé suspenda las
17 El 20 de enero uno de estos tanques de enfriamiento fue dinamitado por las farc en la vereda Lusitania. El tanque tenía una capacidad de almacenamiento de 15 mil litros de leche. (La Nación, 2007b).
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)206
actividades de dicha planta en mayo de 2007. Para esa fecha tenía una capacidad de enfriamiento de 24 mil litros/día y de almacenamiento de 70 mil litros/día de leche proveniente de 61 tanques de enfriamiento financiados a los ganaderos de San Vicente.
En mayo de 2007 Nestlé deja de comprar leche en la parte norte de su distrito lechero ocasionando las siguientes consecuencias económicas (Nestlé, respuesta a cuestionario por correo electrónico, 12 de noviembre, 2008):
- Nestlé deja de comprar 37 millones de litros en 2007, es decir 31 mil millones de pesos.
- Se produce un decrecimiento en el porcentaje de compras de leche fresca en el Departamento del Caquetá: la compañía pasa de adquirir el 51% al 25% en 2007.
- Cerca de 1.500 ganaderos ubicados en la zona norte del Departamento se han visto obligados a dejar de vender leche fresca.
- Aproximadamente 80 transportadores de leche no pueden transportar en la zona de influencia.
- El Departamento deja de percibir los impuestos correspondientes a la compra de leche, vía impuesto de industria y comercio.
- Las plantas de enfriamiento ubicadas en El Doncello y San Vicente no se encuentran en funcionamiento, la primera como consecuencia de su destruc-ción (70%) y la segunda no acopia leche debido a las amenazas recibidas por los transportadores, quienes se han visto en la necesidad de parar la recolección de leche en las rutas lecheras San Vicente del Caguán, El Doncello y Puerto Rico, las cuales abastecían esta planta.
- Por otro lado, 10 de los tanques de enfriamiento de 6.000 litros y el 50% de los ubicados en finca están sin utilizar.
De igual forma se genera un fuerte impacto dentro del circuito comercial de la región:
- Destrucción de infraestructura: 400 millones de pesos en Campohermoso y 1.500 millones de pesos en El Doncello. Sin contar con el costo que, por la adquisición de tanques de enfriamiento, aún adeudan los ganaderos de San Vicente.
- La Compañía decide aplazar sus inversiones en la región: se posterga el plan de financiamiento de la red de frío que, para 2009, pretendía llegar a un 100%; la adecuación de la planta de Florencia para aumentar su capacidad; y la inauguración de la nueva planta de tratamiento de aguas en El Doncello.
- Afectación de las finanzas departamentales (entre enero y febrero de 2008 Nestlé dejó de pagar 3.200 millones de pesos en el Departamento).
207Gerson Iván Arias Ortiz
- Afectación a las finanzas de los ganaderos: 1.200 millones de pesos quin-cenales.
- Pérdida de mil empleos indirectos.En últimas, un impacto negativo sobre el circuito económico en San Vicente
del Caguán.Antes de los atentados de enero de 2007, Nestlé compraba el 51% de la
producción del Departamento en 15 municipios, a razón de un promedio de 265 mil litros diarios. Para 2007 ese porcentaje se redujo a un 25%. En 2008 la compañía pasó a comprar en el Caquetá 124.099 litros diarios de leche. Para 2009 las compras se redujeron a 100 mil litros de leche diarios, los cuales se complementan con leche del Huila y departamentos vecinos, para llegar a los 250 mil litros diarios. Esta última cifra corresponde a la capacidad de la fábrica en Florencia (La Nación, 2009).
Los atentados cambiaron muchas de las condiciones bajo las cuales fun-cionaba el mercado de la leche en San Vicente del Caguán. Las repercusiones fueron de todo tipo y terminaron por generar diversas reacciones entre los pobladores y los ganaderos de la región, y configuraron un nuevo ambiente para el desarrollo de esta actividad legal. Así mismo, también evidenciaron que la guerra contra las farc, en este territorio, necesitaba de un Estado capaz de ofrecer algo más que soldados y balas.
e l pa p e l e l a s fa r c
A partir de la información recogida durante el trabajo de campo y la revisión de documentación primaria y secundaria, pueden encontrarse dos hipótesis que explican el origen de los atentados a Nestlé en la región.
La primera señala que las farc decidieron realizar los atentados ante el no pago de una extorsión que le pedían a la compañía multinacional. La segunda, argumentaba que las farc querían sacar a Nestlé de la región y apoderarse del mercado de la leche a través de la creación de cooperativas o empresas de fachada.
En relación con la primera hipótesis, ésta tiene que ver con lo que po-dríamos denominar el principal arreglo institucional en la región que permea varios aspectos en la vida de sus habitantes y organizaciones18 y, desde luego,
18 En la zona la presencia de las farc es histórica y, ante la ausencia gubernamental, existe una percep-ción sobre lo determinante que ha sido este grupo guerrillero en materia de cambiar/limitar ciertas condiciones de vida. Los entrevistados mencionaron varios aspectos: construcción de carreteras, re-clutamiento forzado y voluntario, extorsión, movilidad por carreteras, solución de controversias entre vecinos, regulación de entrada y salida de personas, entre otros elementos.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)208
sus relaciones sociales y económicas: el conflicto armado. Varios testimonios recogidos en esta investigación señalan que el no pago de una extorsión generó los atentados por parte de las farc.
Nestlé no negó esta hipótesis. Si bien la compañía ha ratificado que nunca ha cedido, ante este tipo de presiones económicas, por parte de grupos armados ilegales, uno de sus funcionarios, con sede en Florencia, ratificó, para esta inves-tigación, que fue una de las razones que las farc argumentaron a los ganaderos para hacer los atentados (Nestlé, entrevista personal, 15 de mayo, 2008).
De esta primera hipótesis la pregunta obvia es por qué ahora y no antes se dieron estos atentados. Para muchos de los entrevistados es muy difícil se-ñalar si existía algún tipo de arreglo que hacía posible el funcionamiento de la empresa en la región sin que tuviera que ceder a las presiones extorsivas del grupo guerrillero. Una respuesta, en la que coincidieron dos de los entrevis-tados –ambos ganaderos con muchos años en la región– y que puede entregar nuevas pistas de análisis, es que cuando se presentaban este tipo de amenazas siempre fueron los ganaderos quienes, autónomamente o quizás influidos por terceros, se ponían en contacto con las farc y lograban que las amenazas no se tradujeran en atentados contra la compañía19. Una justificación, para este tipo de actitud, la dan también otros de los entrevistados.
En concepto de algunos entrevistados, la presencia de Nestlé, sin que exis-tiera una competencia con otros actores, acrecentó, en muchos ganaderos, cierto grado de conformismo con dicha situación que, articulado a las condiciones de estabilidad, que en materia de precios y pagos les daba la compañía, crearon un ambiente propicio para que asumieran el riesgo de hablar o negociar con las farc, con tal de que dicha situación no cambiara. Desde luego, dicho conformismo es muy difícil de generalizar, pero fue muy perceptible en cada una de las en-trevistas que se realizaron para esta investigación. Si bien, como ya se reseñó, el aporte de Nestlé a la región es para nada despreciable, este tipo de actitudes muestra como el accionar de la Compañía pudo haber generado consecuencias no previsibles dentro de un mercado que no tuvo la suficiente atención, por parte del gobierno central, y que dejó, en manos de una compañía multinacional, gran parte de la regulación y transformación de la actividad ganadera.
La segunda hipótesis tuvo origen en las primeras versiones que las autori-dades gubernamentales, incluida la fuerza pública, esgrimieron para exponer
19 Un antecedente importante, que puede influir en el análisis, hace referencia a que luis edgar devia, conocido como alias “Raúl Reyes”, miembro del Secretariado de las farc y responsable del bloque Sur, fue, en la década de los setenta, dirigente sindical de la Compañía Colombiana de Alimentos Lácteos, cicolac, una antigua filial de la empresa Nestlé.
209Gerson Iván Arias Ortiz
las razones de los atentados. Esta explicación era que las farc, directa o indi-rectamente, pretendían apoderarse del negocio de la leche en el Caquetá y en San Vicente del Caguán20.
En efecto, esta tesis, defendida por el propio presidente uribe vélez, fue presentada en su momento como la verdadera razón de los atentados, pero, local-mente, otra era la visión sobre los mismos. La percepción de muchos ganaderos y comerciantes era que el gobierno, nuevamente, quería criminalizar muchas de sus actividades. Si bien, en un principio, dichas razones fueron bastante difundidas, como se mostrará más adelante, 3 meses después, éstas ni siquiera eran mencionadas. Con lo cual la segunda hipótesis dejaría de tener peso.
e l e s ta o a u s e n t e
Tras los atentados ocurridos Nestlé dejó de comprar leche en la zona norte de su distrito lechero. El municipio más afectado es, desde luego, San Vicente del Caguán y esto produce varias transformaciones dentro del mercado.
En primer lugar, los productores de leche deciden fabricar quesos y esto provoca un aumento significativo en el número de comercializadores de este producto. Este cambio tendría como efecto, ante el aumento de la oferta, una caída de los precios del queso. Incluso llegó a pagársele al productor entre 20 mil y 25 mil pesos la arroba, cuando, según datos recogidos en la zona, antes de los atentados, el precio de la arroba de queso oscilaba entre los 50 mil y 70 mil pesos.
Mientras el mercado se reacomodaba de esta forma, un grupo de ganaderos decidió establecer contacto con las farc y negociar el retorno de Nestlé21. Este proceso de negociación informal ocurrió durante los meses de mayo a agosto de 2007 y es encabezado por cuatro delegados que son enviados a distintas regiones del Departamento a realizar la negociación.
Durante el desarrollo de esta investigación se entrevistó a dos de estos ne-gociadores y, a continuación, se resume este proceso, utilizando, como fuente principal, la versión dada por estos ganaderos.
20 “Las farc se quieren quedar con la recolección de la leche del Caquetá por intermedio de unos falsos ganaderos que son sus testaferros y que abusan de los campesinos pagándoles la leche al precio que ellos quieren, porque como ya no es tan lucrativo el negocio de la coca pues están tratando de entrar a una economía lícita chantajeando a la comunidad y perjudicando a los labriegos” (La Nación, 2007c). Al respecto véase también pataQuiva, 2007.
21 Entrevista a un ganadero de San Vicente del Caguán, 31 de marzo de 2008, y entrevista a un ganadero de San Vicente del Caguán, 1.o de abril de 2008.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)210
El grupo de ganaderos se reunió, como mínimo, en cuatro ocasiones con miembros de las farc, entre ellos con un comandante conocido en el alias de “Salvador”, quien, al parecer, tiene una presencia histórica en la zona deno-minada Llanos del Yarí y goza de una alta confianza del Secretariado. En las primeras reuniones, el grupo guerrillero expone las razones para haber reali-zado estos atentados: “hay que esperar, Nestlé no ha pagado la contribución”. Según los asistentes, los voceros de la farc hablaban de un pago que, por valor de 3.000 millones de pesos, había hecho la compañía por concepto del impuesto de guerra, decretado por el gobierno nacional, por lo cual esperaban que una cifra similar fuera pagada a ellos.
Los ganaderos insisten en su propuesta de solucionar la situación y obtienen una nueva respuesta de las farc: “la organización debe recibir diez pesos por cada litro que la empresa compre, y eso lo deberá pagar Nestlé”.
Ante la imposibilidad práctica de que este pago pudiera ser hecho directamente por la Compañía, los ganaderos se reunieron y decidieron proponerle a las farc que ellos asumirían el pago de esa extorsión y, mediante una negociación horizontal, les dicen a sus cuatro delegados que ellos podrán asumir el compromiso de pagar, como máximo, 30 pesos por cada litro de leche que se produzca en la región.
Con este mandato, los emisarios se reunieron nuevamente con las farc y, luego de una negociación, que tomó varios meses, se acordó que serían 30 pesos lo que pagarían al grupo por cada litro de leche. El acuerdo se concretó en agosto de 2007, al parecer bajo la presencia de hernán darío velásQuez saldarriaga, alias “El Paisa”, máximo comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero.
Pero, en una reunión siguiente, cuando, al parecer, el asunto se había so-lucionado y era próximo el retorno de Nestlé, la negociación no se concluyó, pues los miembros de las farc les comunicaron a los ganaderos que “listo, pero queda pendiente el impuesto para la paz, y eso lo paga Nestlé”. Las esperanzas de los ganaderos se derrumbaron y quedó claro que la situación seguía igual.
Desde ese momento, Nestlé no ha vuelto a comprar leche en esa zona norte del Departamento.
Uno de los puntos interesantes de esta negociación radicó en que si bien los ganaderos estaban dispuestos a asumir la extorsión, existían otro tipo de lógicas, dentro del grupo guerrillero, que les hacía persistir en la idea de que la Compañía pagara una fuerte suma de dinero.
Aquí valdría la pena señalar que, según los ganaderos que participaron en la negociación, las farc justificaron esta arremetida contra Nestlé por el hecho de ser una empresa multinacional y por aportar muy poco al desarrollo de la región. De este modo, trataban de impedir que el ganadero no se pusiera en contra suya y no todo fuera reducido a una mera acción extorsiva.
211Gerson Iván Arias Ortiz
Mientras todo esto ocurría las autoridades locales poco hacían para aportar a una solución. Los ganaderos y los comerciantes entrevistados afirman que desde el alcalde, el Concejo y otras autoridades, no hubo ninguna respuesta o alternativa distinta a esperar que esta comisión de ganaderos negociara con las farc22. Si bien se trataba de una respuesta ilegal, se asume en el contexto de la región, como una medida pragmática y eficaz.
Para el segundo semestre de 2007, una vez finalizado este intento de nego-ciación, el mercado de la leche en la zona parecía salir de la crisis. Diez fábricas de queso empezaron a comprar diariamente 100 mil litros de leche y la mayoría de la producción era vendida fuera del Departamento. Asimismo, más de 60 queseras compraban el queso que los ganaderos cuajaban en sus fincas y, sema-nalmente, le proveían al país cerca de 200 toneladas de queso tipo industrial. Un porcentaje menor del total de la leche abastecía el mercado local.
Para las fuerzas militares, y varias fuentes consultadas, en la creación de estas fábricas podría haber influencia de las farc. Lo cierto es que este nuevo escenario logró llenar, momentáneamente, un espacio en el que Nestlé había generado estabilidad por más de treinta años.
Como era de esperarse, al poco tiempo, la situación cambió. Muchas de estas fábricas cerraron y otras adeudan varios millones de pesos a los ganaderos de la región. Las que subsisten trabajan en su mayoría a pérdida y el circuito comer-cial se ha visto seriamente afectado. Una mala gestión del negocio y variables externas, como el comportamiento del mercado nacional, han sido, al parecer, las razones que explican este declive.
A partir de las evidencias mostradas, es claro que si bien la creación de algunas fábricas procesadoras de leche pudo estar influida por las farc23, esto no se corresponde con una estrategia planificada–preconcebida, tal como las autoridades militares y el propio uribe vélez lo afirmaron. Por un lado, las primeras son creadas sólo hasta septiembre de 2007 y tal como lo afirmó uno de los negociadores con el grupo: “ellos (las farc) no tiene cabeza para meterse en un negocio como esos, a ellos les bastan dos o tres personas para ir y cobrar la vacuna. Querer suplantar a Nestlé no está dentro de sus planes”24. Análisis
22 Al respecto es necesario aclarar que en los tres viajes realizados a la zona fue imposible hablar con el actual alcalde municipal, quien, pese a no haber estado en la época de los atentados, desde el 2008 ha sido protagonista de los altibajos y los problemas de este mercado.
23 Los diferentes entrevistados mencionan que algunos de estos empresarios y las farc llegaron a acuerdos económicos para desarrollar su actividad. Así mismo, y en menor medida, los entrevistados manifiestan que en algunas de estas fábricas quizás haya inversión económica directa por parte del grupo guerrillero.
24 Entrevista a un ganadero de San Vicente del Caguán, 1ero de abril de 2008.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)212
que también se valida si se comprenden muy bien las cifras del mercado regional de la leche25.
Articulado a esta razón de tipo sociológico, según varios entrevistados, todo parece indicar que la actitud del gobierno confunde las motivaciones de las farc con las consecuencias inesperadas de sus actos. Estos entrevistados coinciden en que, ante la presión de los ganaderos, por solucionar el problema que, desde luego, también afectaría a las farc, la guerrilla decidió adelantársele al gobier-no y sugerir la creación de estas fábricas, sin que se tenga evidencia plena de que en algunas de estas empresas colocaron o invirtieron dinero. Al ayudar a gestionar la reorganización del mercado, cuestión que, al parecer, no estaba en sus planes iniciales, lograron un efecto imprevisto: volver a capturar parte de su base social y ponerla de su lado, ahora articuladas a una actividad legal. Sin embargo, otros entrevistados manifestaron que fueron los propios ganaderos quienes apoyaron la creación de estas empresas, en vista de las pérdidas eco-nómicas que estaban afrontando.
Otra lectura posible es que, en el fondo, la postura gubernamental sea una muestra más de equiparar erradamente las acciones de las farc con la de los grupos paramilitares. Al tratar de entender las razones de los atentados, el gobierno y sus representantes parecieron olvidar el componente político, así sea mínimo, y discursivo de sus acciones y las posibles relaciones entre éstas y su intención de recobrar el control de territorios y poblaciones (gutiérrez, 2008a), sobre todo ante la actual dimensión de la avanzada militar en la zona.
Lo cierto es que si bien los atentados contra Nestlé fueron una torpeza de las farc, los mismos calificativos cabrían para la actitud y respuesta del gobierno nacional, que desaprovechó una ventana de oportunidad única para haber so-lucionado un problema de alto impacto social y, de este modo, haber mostrado una cara diferente a la sola presencia militar en la región.
s o b r e l a s o t r a s g u e r r a s e la s fa r c
- Esta investigación muestra, a través de un estudio de caso, como, en las últimas décadas, gran parte de la historia del Caquetá y de San Vicente del Caguán se ha entrelazado con la historia del conflicto armado en Colombia, con la historia
25 “La hipótesis planteada por el gobierno raya en el simplismo, pues en el sur del país, las farc podrían meterse en el negocio de la leche sin disparar un solo tiro, dado que en el Caquetá Nestlé sólo compra en promedio entre el 50% y 60% de la producción lechera, el otro porcentaje, que supera los 300 mil litros diarios, la podría comprar la guerrilla si de verdad estuvieran interesadas en incursionar en dicho negocio” (calderón, 2007).
213Gerson Iván Arias Ortiz
de la guerra entre el Estado y las guerrillas, y con la incapacidad histórica del Estado colombiano para que los habitantes de este territorio lo reconozcan como un actor legítimo y presente.
- De acuerdo con el trabajo de campo desarrollado y con la revisión de fuen-tes primarias y secundarias, la anterior conclusión parece no haber dado un salto cualitativo de fondo, pese a las últimas avanzadas cívico–militares en la región. Los acontecimientos que sirvieron de soporte para realizar este estudio de caso muestran como, pese al discurso gubernamental, las alternativas generadas desde el Estado se limitaron a sus viejas prácticas militaristas y desconocedoras del entorno histórico e institucional de la región. Después de las visitas de agencias del gobierno y del propio presidente de la república, álvaro uribe vélez, el problema presente con el mercado de la leche, a casi cinco años de presentado, aún subsiste y es mayor la percepción de ganaderos, autoridades y habitantes san vicentunos sobre la incapacidad estatal para generar soluciones, al menos de corto plazo.
- Pese a los cambios e impactos que ha generado la pdsd sobre las farc y sus estructuras, y su apuesta legítima por la recuperación del territorio y la protección de sus habitantes, en San Vicente del Caguán se ha pasado por alto una comprensión más profunda de la relación entre las farc y la población civil. Pese a la barbarie que han generado muchas de sus acciones, el gobierno hizo una lectura errónea de las farc en la región: equiparó su accionar, lógicas y ra-cionalidades con las de los paramilitares, olvidando con ello que si bien existió una motivación económica y extorsiva, ésta no resulta única, ni instrumental, ni ligada a intereses individuales, sino que representa un rasgo de intencionalidad política que busca, así sea bajo métodos de coerción o intimidación, garantizar a la organización armada un control de la población, de su base social y de su innegable presencia dentro de la cotidianidad de los campesinos, comerciantes y ganaderos.
- Con seguridad la falta de liquidez económica de la columna Teófilo Forero y otras estructuras de las farc en la zona fue determinante a la hora de orde-nar los atentados a Nestlé. En San Vicente del Caguán las farc no dependen económicamente del cultivo de la coca que, como se mostró, en comparación con el territorio del municipio, ha decrecido desde el 2000. Representa, eso sí, un lugar estratégico para las actividades comerciales que se derivan de estos cultivos y, desde luego, una retaguardia para los comandantes que se ubican en los Llanos del Yarí. La iliquidez tiene una mejor explicación en las limitaciones impuestas por el aparato militar del Estado para realizar secuestros, extorsiones y otro tipo de actividades que le generaban al grupo armado un flujo de dinero relativamente dinámico.
Las otras guerras de las farc: la salida de Nestlé de San Vicente del Caguán (Caquetá)214
- Sin embargo, es claro que, más allá de la motivación específica, la acción y reacción de las farc, en el caso de los atentados, representa un buen ejemplo de situación de “órdenes alternativos de hecho”, en donde el grupo insurgente logra re–validar normas explícitas o implícitas y, de este modo, mostrar que tiene cierto grado de control de la población y del territorio26.
- Así mismo, y como se mostró, la hipótesis sobre un plan premeditado de las farc, para apoderarse del negocio de la leche, tiene bastantes deficiencias argumentativas. Mediante su actitud, el Estado dio una oportunidad única a las farc para inventar sobre la marcha modalidades o acciones de legitimación frente a sus bases inmediatas. Un claro ejemplo fue su participación indirecta para reorganizar los agentes locales del mercado de la leche, a través de fábricas procesadoras de leche, y el hecho de permitir su funcionamiento hasta la fecha. En últimas, capitalizaron la oportunidad y oxigenaron sus lazos o vínculos con la población. Una población que, a diferencia de lo que piensan muchos sectores de las fuerzas militares, paradójicamente, no se considera “base social de las guerrillas”, sino una población que, históricamente, le ha tocado convivir con ellas y que no utiliza ningún eufemismo para definir la presión e intimidación constantes a las que son sometidas, por parte de las milicias urbanas de éstas. Allá a todo lo llaman por su nombre: extorsión, secuestro, muerte, etc.
Como se evidencia, las otras guerras de las farc tienen lógicas, dinámicas y contextos tan específicos que vale la pena entender y analizar, si se quiere ser eficaz en el objetivo de combatirlas y superar el conflicto armado.
26 Una muestra de ello es el bajo nivel de desmovilizaciones de guerrilleros de las farc presentadas en San Vicente del Caguán. De 1.145 guerrilleros desmovilizados en el Caquetá, durante los años 2002-2008 (septiembre), solo 149 lo habían hecho en este municipio (13%), aun con un dispositivo militar que, fácilmente, puede llegar a los 6.000 hombres en la región. Los datos puede encontrarse en el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, pahd, del Ministerio de Defensa Nacional en la siguiente página de Internet:
http://www.mindefensa.gov.co/irj/portal/Mindefensa?NavigationTarget=navurl://cee3b3f2a3f7aac1a7c22bf6c547e3e9yNavPathUpdate=false.
a n r e a v i la s a a
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006*
217
i n t r o u c c i n
A lo largo del estudio del conflicto armado colombiano predominan los análisis que hacen énfasis en sus causas. Sin embargo, estudios recientes resaltan la importancia de entender la violencia como un recurso estratégico utilizado por los protagonistas de la confrontación para lograr sus objetivos. De esta forma, es cada vez más relevante entender la violencia que produce el conflicto armado y su impacto sobre la violencia global1 si se tiene en cuenta que, muchas veces, se subestima en la explicación de la violencia en el país.
Progresivamente, se señala la importancia de aproximarse al conflicto co-lombiano a partir de lo regional2. En esa medida, el presente estudio aborda la región del Magdalena Medio, al ser considerada un escenario violento donde confluyen los intereses estratégicos y territoriales de los grupos armados ile-gales. La presencia tradicional de grupos guerrilleros y la posterior incursión de grupos paramilitares, hacen de la región un escenario que evidencia el comportamiento de la violencia y la confrontación armada en los municipios que la componen. La región del Magdalena Medio se determina a partir de la clasificación que realiza el Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República, en adelante, Observatorio de dd.hh. Incluye 64 municipios3, que hacen parte de 8 departamentos: Antioquia (Argelia, Caracolí, Cocorná, Maceo, Nariño, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, San Carlos, San Francisco, Sonsón y Yondó); Bolívar (Achí, Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba, Cantagallo, El Peñón, Hatillo de Loba, Margarita, Montecristo, Morales, Pinillos, Puerto Rico, Regidor, Río Viejo, San Fernando, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití); Boyacá (Puerto Boyacá); Caldas (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria); Cesar (Aguachica, Chimichagua, Curumaní, Gamarra, González, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Río de Oro, San Alberto, San Martín, Tamalameque); Cundinamarca (Caparrapí, La Palma, Paime, Puerto Salgar, Topaipí, Yacopí);
* La realización del estudio fue posible gracias al apoyo y asesoría de camilo echandía castilla y andrés dávila ladrón de guevara.
1 Medida a partir del total de homicidios registrados en el país.2 Una aproximación a la violencia, desde lo regional, es sugerida, principalmente, en oQuist, 1978 y,
posteriormente, por echandía, 1999b; ortiz, 2000; y kalyvas, 2001.3 Este estudio tiene en cuenta los 63 municipios que determina el Observatorio de Derechos Humanos,
dd.hh., dentro de la región del Magdalena Medio y, adicionalmente, incluye el municipio de Norcasia (Caldas) que hasta el 15 de agosto de 1999 se considera como municipio, antes era un corregimiento del Municipio de Samaná (Caldas).
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006218
Magdalena (El Banco); y Santander (Barrancabermeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí).
Por medio de un estudio descriptivo, este análisis se concentra en el perío-do 1990-2006 en la medida en que hay un escalamiento en el conflicto y en la intensidad de la violencia, a raíz de la confluencia de intereses de los distintos actores armados en la región que, por medio de sus estrategias, van a incidir en las manifestaciones de violencia en cada escenario de la confrontación. Ello si se tiene en cuenta que, a partir de los años noventa, hay una reactivación pa-ramilitar y una evolución de la guerrilla, después, a finales de la década de los noventa, hay una redefinición del escenario de guerra en la región y, finalmente, desde 2002 hasta 2006, hay una modernización de la fuerza pública, paralela a la consolidación paramilitar, la disminución de la violencia y la desmovilización parcial del componente armado de los grupos paramilitares.
Este estudio busca, entonces, resolver las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las dinámicas regionales y dinámicas propias del conflicto que tienen peso sobre el desarrollo de la violencia en el Magdalena Medio? ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de control4 de los grupos armados, asociadas a la lógica de la guerra, sobre la violencia en el Magdalena Medio?
El objetivo central del análisis es precisar la forma en que la violencia que producen los actores armados, para conseguir sus objetivos, determina la dinámica de la violencia global en el Magdalena Medio. Para avanzar en el desarrollo de la pregunta de investigación y del objetivo central del estudio se especifican los siguientes objetivos: i) Señalar el alcance limitado de hipóte-sis comunes5 frente a la dinámica de la violencia en el Magdalena Medio; ii) Establecer una periodización de la confrontación en la región de estudio; iii) Constatar el cambio estratégico, temporal y espacial de los actores armados en el Magdalena Medio; iv) Evidenciar cuál es la relación entre la violencia global y la violencia producida por actores organizados en la región del Magdalena Medio; v) Realizar un análisis espacial de la dinámica de la violencia en el Magdalena Medio.
4 Por estrategias de control se entiende el uso del terror en busca del control sobre la población y los territorios, a través de instrumentos de intimidación y miedo que reemplazan lazos de solidaridad co-lectiva. La acción estratégica se constituye en un tríptico: territorio, riquezas económicas y poblaciones (lair, 2004a, 139).
5 Específicamente relacionadas con las causas objetivas, por un lado, y la dimensión económica del conflicto armado colombiano, por otro, junto con la hipótesis que argumenta que la mayor parte de la violencia en Colombia se explica por una violencia cotidiana.
219Andrea Dávila Saad
Para avanzar en la comprensión de las manifestaciones de violencia y la evolución del conflicto armado en el Magdalena Medio, el presente estudio cuenta con información cuantitativa que se organiza y analiza con el objetivo de aproximarse a la distribución espacial de la violencia en la región. Pese a las limitaciones que pueda tener la información, por su subregistro e interpretación, estudios recientes han demostrado la importancia de abordar la confrontación armada a partir de datos sobre la violencia que permiten describir algunos patrones y tendencias que se manifiestan en cada subregión que conforma la región de estudio. Dichos estudios han permitido corroborar que “en Colombia la distribución espacial de hechos violentos no es aleatoria y que existe en cam-bio un patrón caracterizado por la concentración, la persistencia y la difusión” (echandía y salas, 2008, 10).
En esta medida, entender el patrón de distribución de la violencia, a partir de la recopilación y organización de datos, relacionados con el tipo de acción, su responsable y las víctimas, permite observar la relación que existe entre la violencia que producen las organizaciones armadas y la dinámica de la violen-cia global. Adicionalmente, se realiza una aproximación hacia el conflicto en el Magdalena Medio, a partir de una periodización descriptiva y general de la confrontación en la región, que da contenido y contexto al análisis de los datos y una mayor comprensión frente a las explicaciones del incremento y disminución de la violencia en determinado momento y lugar.
i s c u s i o n e s f r e n t e a l a v i o l e n c i a e n c o l o m b i a : u n a i n t e r p r e ta c i n e s t r at g i c a e la v i o l e n c i a e n
m e i o e l c o n f l i c t o a r m a o
El conflicto armado colombiano, a partir de los años ochenta, se aborda, prin-cipalmente, desde dos escuelas explicativas predominantes sobre sus causas: aquella que lo atribuye a condiciones objetivas6 y otra que surge desde una perspectiva económica, donde se resalta que la existencia de conflictos arma-dos obedece, especialmente, a la búsqueda de recursos económicos, por parte de los grupos armados7. Dichas aproximaciones se enmarcan en los contextos coyunturales, al igual que en las tendencias académicas que, en cada momento, estén dominando.
6 Este enfoque se sitúa en la primera gran oleada de estudios sobre la violencia.7 El estudio de la violencia, desde una perspectiva económica, surge, posteriormente, en la década de
los noventa.
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006220
A nivel internacional y nacional la discusión entre causas objetivas8 y económicas de la guerra ha sido una constante en el estudio de los conflictos armados internos. Frente a esto, camacho resume el debate y argumenta que, por un lado, hay una aproximación ideológica o política que explica la violencia a partir de sentimientos como la injusticia y la necesidad de transformar las condiciones sociales, reivindicando los intereses de sectores menos privile-giados. Por otro lado, argumenta que existe una aproximación economicista, donde “la capacidad de acceso a recursos económicos que tienen los rebeldes determinan sus posibilidades de organización y subsistencia” (camacho, 2002, 137). gutiérrez (2001) resalta como, durante los años ochenta, se privilegiaba la teoría de las condiciones objetivas y se ofrecía, como respaldo, intuiciones sociológicas y evidencia cualitativa para el estudio de la violencia en Colombia. En contraste, durante los años noventa, esta noción parecía insostenible y, en cambio, se privilegiaba la explicación económica y cuantitativa de la violencia9.
En síntesis, las aproximaciones a la violencia se transforman a partir del mayor grado de sofisticación que adquieren las herramientas metodológicas. Igualmente, su transformación es el resultado del cambio estratégico y econó-mico de los actores del conflicto. En ese sentido, los nexos entre grupos arma-dos y narcotráfico, intensificados a raíz de la caída de los grandes carteles de la droga, tienen un gran impacto sobre la transformación en la concepción del conflicto (nasi y rettberg, 2005). Este cambio estuvo influenciado también por la literatura que aborda las dimensiones económicas del conflicto (berdal y malone, 2000; keen, 2000; collier, 2001; collier y hoeffler, 2004), donde se generaliza la idea que, progresivamente, los conflictos armados correspon-den a intereses económicos más que a sentimientos de injusticia, desigualdad y falta de representación. Igualmente, la geografía del conflicto, a partir de los años ochenta, evidencia un menor poder explicativo de las “causas objetivas” de la violencia, en la medida en que “los grupos alzados en armas desde este momento comienzan a dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter
8 No existe ningún texto académico que exprese, de manera sistemática, la teoría de las causas objetivas de la violencia en Colombia (gaitán y montenegro, 2006). Sin embargo, en términos conceptuales, por “causas objetivas” se entienden las realidades de orden socioeconómico que comportan un grave deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores de la población. En un sentido amplio, la pobreza, la represión y la alienación configuran las causas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo por las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad (vásQuez, 1987).
9 Al respecto otros autores exponen el debate: salazar y castillo, 2001; gutiérrez, 2004a; medina, 2008.
221Andrea Dávila Saad
estratégico: acumular recursos, desdoblar frentes para ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia en el nivel local” (echandía, 2002).
De esta forma, la creciente importancia de la acumulación de recursos en las organizaciones armadas transforma la mirada sobre el conflicto colombiano. En muchos casos, esto conlleva a una concepción “minimalista” que considera a los grupos armados como simples criminales que buscan enriquecerse y, por lo tanto, carecen de objetivos políticos que guíen su lucha.
En esta medida, una aproximación a la violencia que no se base en explica-ciones causales permite entender que el conflicto armado tiene una dinámica propia. Lo anterior, lleva a discutir ambas aproximaciones que desconocen las decisiones conscientes que toman los actores armados para avanzar en la confrontación. Así las cosas, la intensificación de los enfrentamientos entre los grupos armados y las presiones sobre la población civil, despiertan un cambio en la concepción del conflicto.
Existe un relativo consenso en la literatura frente al cambio estratégico de los grupos armados en Colombia desde la década de los ochenta. Lo anterior implica que, pese a las condiciones estructurales, existe una lógica interna de la guerra que va a desarrollar un tipo específico de violencia. Al respecto, lair (2004b) argumenta que, desde los años ochenta, hay un salto cuantitativo y cua-litativo de la guerra, que trasformó la correlación de fuerzas entre beligerantes y, finalmente, la fisonomía de la violencia armada. Además, en los años noventa hay un paso a la “guerra total”, donde los combates y ataques a la población civil aumentan.
Es aquí donde se hace relevante una aproximación al estudio de la violencia en medio del conflicto armado, con el objetivo de abordar la violencia contra la población civil. Esta violencia, en los últimos años, se ha convertido en la principal estrategia de los protagonistas del conflicto.
kalyvas afirma que la violencia que se genera en medio de una confron-tación está estrechamente relacionada con la presencia de actores armados y su relación con la población civil. De esta forma, resalta la importancia de estudiar la violencia como proceso10, diferenciándola del conflicto y la guerra civil, examinando, principalmente, “qué causa la violencia en el interior de la guerra civil” (kalyvas, 2001, 6). La violencia, desde esta perspectiva, es un fenómeno por derecho propio y con autonomía conceptual.
10 Plantea el estudio de la violencia vista como un proceso que “permite investigar la secuencia dinámica de decisiones y hechos que se combinan entre sí para producir actos de violencia, y permite también el estudio de los actores invisibles participantes de este proceso” (kalyvas, 2001, 6).
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006222
Igualmente, señala la escasez y marginalidad de los estudios que abordan la violencia en las guerras civiles. Argumenta que la violencia que producen los actores armados en medio de un conflicto no es anárquica, aleatoria ni caótica. Es un fenómeno regulado en extremo, racional e instrumental, que se desarrolla en forma secuencial y consecutiva11 (kalyvas, 2006).
En esta medida, el apoyo de la población civil termina por ser un compo-nente del conflicto donde “el apoyo popular también es un elemento endógeno a la guerra: las preferencias e identidades se redefinen en el curso de la misma, en respuesta a la dinámica tanto de la guerra como de la violencia” (kalyvas, 2001, 10). Lo que está de por medio no tiene que ver con las simpatías que despiertan los actores armados, sino con el control que se ejerza y la búsqueda de la población civil por sobrevivir. Cuando la violencia se intensifica en una región, sobrevivir es la prioridad para la mayoría de la población. De esta forma, la dinámica de la guerra permite redefinir el apoyo popular a los protagonistas del conflicto. Aquí las opciones y decisiones de la población van a tener un impacto en el resultado de dicho apoyo.
La dimensión estratégica de la violencia en la guerra civil se le otorga al papel que desempeña la población civil. La violencia es un recurso estratégico con una racionalidad específica y un impacto sobre el control de la población civil. “En un conflicto armado el uso de la violencia es limitado en las zonas en las cuales un actor predomina” (kalyvas, 2001, citado en salazar, 2006, 16). En esa medida, se puede hablar de dos tipos de violencia: una violencia selectiva y silenciosa que requiere información previa y se da, sobre todo, en territorios de presencia armada hegemónica y una violencia masiva o indiscriminada que se desarrolla en territorios en disputa (kalyvas, 2001, citado en salazar, 2006). En muchas regiones de Colombia la soberanía está segmentada y ambos bandos tienen acceso a la población en diferentes zonas. Esto hace que el apoyo de la población sea una condición determinante en la guerra. En este contexto, se apela a la violencia para lograr dicho apoyo y disuadir a los desertores. La violencia aparece cuando el poder está en riesgo, es decir, en zonas de disputa donde existe una mayor probabilidad del uso de la violencia (kalyvas, 2001).
En Colombia la intensidad de la violencia aumenta con la expansión de nuevos grupos al margen de la ley12. De esta forma, entender la violencia en
11 Existe un carácter irracional en la producción de violencia, pero éste no se analiza en el presente estudio.12 Esto evidencia, una vez más, como “la lucha en que se trenzan los grupos paramilitares y la guerrilla,
más allá de suscitarse por desacuerdos ideológicos resulta de la disputa por el control de zonas con un alto potencial para ambas fuerzas y donde el apoyo de la población civil se consigue por la vía de la violencia y la intimidación” (echandía, 2001, 232).
223Andrea Dávila Saad
medio de la confrontación armada permite enfocar el análisis en las estrategias y los objetivos de sus actores, entendiendo, de antemano, que “la elevada in-tensidad de la violencia en Colombia, tiene una relación muy estrecha con el conflicto armado y la presencia de grupos irregulares” (echandía, 2006, 41). Es, a partir de esta hipótesis, que se va a hacer a continuación un seguimiento y una periodización al comportamiento de la violencia en medio del conflicto, específicamente, en la región del Magdalena Medio.
e v o l u c i n e l c o n f l i c t o a r m a o e n e l m a g a l e n a m e i o
El presente estudio busca analizar la dinámica de la confrontación armada en la región del Magdalena Medio. La transformación del conflicto armado colombiano desde 1980 tiene una influencia específica sobre el desarrollo de la violencia en la región del Magdalena Medio. En este contexto, es importante señalar los cambios estratégicos y territoriales, además del papel del control de la población civil en el conflicto. Esto con el objetivo de observar el desarrollo del conflicto armado en una región que se caracteriza por la presencia de guerrillas y paramilitares en una disputa por su control estratégico.
El Magdalena Medio es considerado como una subregión del país que traspasa los límites departamentales. Se sitúa en el corazón de Colombia y se caracteriza por ser una de las regiones más pobres y con altos índices de violencia. La pobreza se pone en evidencia cuando se considera que, con ex-cepción de Barrancabermeja, todos los municipios de la región tienen índices que mantienen en la pobreza a más del 60% de sus habitantes (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [pdpmm] s. f. ).
La región ha sido identificada como una subregión del país donde los mu-nicipios que la componen son catalogados como muy violentos y relativamente violentos (cubides, olaya y ortiz, 1998) y se presenta, asimismo, como una región excluida, marginal y periférica de colonización, una sociedad de super-vivencia, resistencia y confrontación, un territorio disputado y plurirregional (alonso, 1997). De esta manera, cabe señalar la existencia de dos subregiones dentro de la misma región: la subregión del norte y la subregión sur. La subre-gión norte corresponde, principalmente, a municipios del sur del Cesar y sur de Bolívar y la subregión sur a municipios de Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y Antioquia.
El Magdalena Medio posee grandes riquezas naturales y productivas, lo cual evidencia las características estratégicas de esta subregión: cultivos de coca, explotación de oro, economías ganaderas, agroindustria, petróleo y “el valor
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006224
estratégico de determinadas zonas por el paso del río Magdalena” (Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencia para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2002).
El Observatorio de dd.hh. señala la importancia de los cultivos de coca en el sur de Bolívar y las explotaciones de oro en la serranía de San Lucas como factores centrales que explican la violencia en los últimos años en la región y, adicionalmente, la disputa por parte de guerrillas y grupos paramilitares. El sur del Cesar también es una región estratégica, al ser un corredor estratégico que comunica el norte con el centro del país (bejarano, echandía, escobedo y león, 1997).
p e r i o i z a c i n e l a c o n f r o n ta c i n a r m a a e n e l m a g a l e n a m e i o
Parte central del análisis es identificar una periodización general de la confron-tación en la región de estudio. A continuación se presenta dicha periodización que se produce a partir de los avances que realizan el Observatorio de dd.hh., salazar (2006), lair (2004b)13 y la periodización presentada en Verdad Abierta. 1 9 7 0 - 1 9 8 0 : e pa n s i n g u e r r i l l e r a
En municipios de frontera agrícola hay una expansión de la presencia guerrillera. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, se ubican, tradicio-nalmente, al sur de la región, en municipios pertenecientes a los departamen-tos de Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y Antioquia. El Ejército de
13 En la periodización se tiene en cuenta el desarrollo de una visión dinámica de la confrontación armada en Colombia, realizada por lair, cuando hace referencia a las tres rupturas estratégicas. La primera ruptura se presenta a finales de los años setenta, cuando las guerrillas sacan provecho del proceso de paz, que fracasó en el gobierno betancur cuartas, 1982-1986, y aumentaron su presencia en los municipios del país. Adicionalmente, esta ruptura se caracteriza por la consolidación de grupos de paramilitares de naturaleza antisubversiva que se estructuraron, en su mayoría, durante la segunda mitad de los años ochenta. La segunda ruptura estratégica se produce a comienzos de los años noventa. Inicia con el retorno a la vida civil de algunas guerrillas, como el Ejército Popular de Liberación, epl, y el Movimiento 19 de abril, M-19, y con el ataque de las fuerzas militares, ff.mm., a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, en Casa Verde en 1990. Las farc en la década de los noventa se fortalecen militarmente, sin lograr provocar las condiciones de una revolución popular. Por otro lado, la aparente consolidación de grupos paramilitares, en una sola entidad, las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, en 1997, se enmarca en esta ruptura estratégica. Finalmente, una tercera ruptura estratégica coincide con la modernización de la fuerza pública que, a partir de 1998, toma la iniciativa en la confrontación. Adicionalmente, en esta tercera ruptura, cabe señalar el final del proceso de negociación con las farc en el 2002 y la fragmentación de estructuras paramilitares (lair, 2004b).
225Andrea Dávila Saad
Liberación Nacional, eln, se concentra en la región norte en el sur del Cesar y sur de Bolívar. En este período empiezan a surgir grupos paramilitares en el sur de la región.
1 9 8 0 - 1 9 9 0 : c r e c i m i e n t o e l a g u e r r i l la y c o n s o l i a c i n e l p r oy e c t o p u e rt o b oya c
Se presenta un crecimiento del eln14 y las farc15 “en las periferias del núcleo de expansión del modelo paramilitar, que les sirvió a estos grupos como estrategia de contención durante varios años y perfilaría nuevas zonas de disputa” (sala-zar, 2006, 29). Además, en este momento, se registra un cambio estratégico de las farc, a partir de la vii Conferencia, realizada en 1982, cuando se propone desdoblar sus frentes y empieza a captar recursos financieros. El creciente interés de las farc, por zonas de producción de coca, desata una disputa entre el grupo guerrillero y los paramilitares. Los narcotraficantes, a través de los paramilitares, no se enfrentan directamente a la guerrilla, sino a sectores de la población que consideran sus apoyos. Es así como, en zonas de disputa por la coca, se presentan altas oleadas de violencia.
Este período se caracteriza por la consolidación de los paramilitares. A mediados de los años ochenta, los paramilitares, asociados con narcotraficantes, golpean fuertemente a la guerrilla y sus apoyos en la población civil. Expulsan a la guerrilla de la zona sur de la región, específicamente, los municipios de Yacopí, Puerto Berrío, Puerto Boyacá y Cimitarra. Desplazan a las farc hacia el norte de la región, tradicionalmente de presencia del eln, en el sur de Bolívar, Valle del río Cimitarra y provincia de Chucurí. Estas estructuras adquieren un carácter ofensivo con el apoyo de narcotraficantes y esmeralderos que compraron grandes terrenos y necesitan un brazo armado que les garantice su protección.
En este período se consolida el proyecto paramilitar de Puerto Boyacá y se expande a otras regiones16 cercanas, en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, La Dorada, Cimitarra y Yacopí.
14 Durante este período, a partir de la segunda mitad de los años ochenta, el Ejército de Liberación Nacional, eln, predomina en el sur del Cesar.
15 El mayor crecimiento de las farc fue en los primeros años de los ochenta.16 Esto se evidencia por el incremento de masacres, asesinatos y desapariciones en aquellas regiones donde
se expande el proyecto paramilitar.
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006226
1 9 9 0 - 1 9 9 7 : r e a c t i va c i n pa r a m i l i ta r y e v o l u c i n e la g u e r r i l l a
A principios de los años noventa se intentan desarticular y desintegrar las es-tructuras paramilitares, pero estos grupos logran un nuevo impulso. Aunque el cartel de Medellín pierde su poder aglutinador, los grupos de autodefensa no se desactivaron completamente. Sin embargo, se frena su expansión, a ex-cepción del sur del Cesar, y se concentran en sectores de importancia para el narcotráfico. Disminuyen, además, sus acciones violentas. Los paramilitares se atomizan en estructuras horizontales regionales y golpean parte del centro y norte de la región, sobre todo, en municipios de Antioquia y en el Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí en Santander.
Este período coincide con una expansión de las farc en la región que no se expresa en golpes significativos. El eln amplía su presencia en la región, pero no ajusta su dinámica de crecimiento a los nuevos retos de la guerra17 y, adicionalmente, se debilita por la irrupción paramilitar en el norte de la región.
1 9 9 7 - 2 0 0 2 : r e e f i n i c i n e l e s c e n a r i o e g u e r r a e n la r e g i n 1 8
En este período hay una nueva expansión paramilitar y una redefinición de los grupos guerrilleros. La constitución de las Autodefensas Unidad de Colombia, auc, en 1997, marca un momento central a nivel nacional y tiene un impacto directo en la región del Magdalena Medio.
El escenario de guerra en el Magdalena Medio se redefine a partir de la irrupción paramilitar en el norte de la región, en municipios del sur de Bolí-var, Magdalena Medio santandereano, Magdalena Medio antioqueño y sur del Cesar19. La disputa por el control de zonas estratégicas se evidencia en tanto:
Todos los grupos armados, legales o no, libran una aguda guerra en el sur de Bolívar, en particular en la Serranía de San Lucas que es a la vez un área provista de recursos auríferos y energéticos y un territorio de comunicaciones de primera importancia que permite la movilidad de una zona de operaciones a otra (fluidez inter-regional) (lair, 2004b, 128).
17 El eln no utiliza recursos del narcotráfico para fortalecer su crecimiento.18 A nivel nacional y en la región del Magdalena Medio hay un salto en el patrón de la violencia y aumentan
las masacres, asesinatos, homicidios. Ver la tercera parte del presente artículo.19 Pelaya y la Gloria principalmente.
227Andrea Dávila Saad
La disputa por posiciones estratégica20 entre paramilitares y guerrilla en esta subregión se evidencia por un incremento en las acciones violentas contra la población civil durante este período.
2 0 0 2 - 2 0 0 6 : m o e r n i z a c i n e la f u e r z a p b l i c a , c o n s o l i a c i n pa r a m i l i ta r , i s m i n u c i n e la v i o l e n c i a y e s m ov i l i z a c i n pa r c i a l e l c o m p o n e n t e a r m a o e l o s g r u p o s pa r a m i l i ta r e s .
Durante este período se presentan cambios estratégicos en la confrontación en la región del Magdalena Medio. Adicionalmente, coincide con la tercera ruptura estratégica a la que hace mención lair (2004b). La modernización de la fuerza pública a nivel nacional, que se realiza a partir de 1998, empieza a tener los resultados más visibles hasta este período y se hace sentir en algunos municipios del Magdalena Medio, ubicados en Cundinamarca, Antioquia y Santander (Barrancabermeja).
Adicionalmente, este período coincide con el final de las negociaciones de paz con las farc en 2002 durante la administración pastrana arango, 1998–2002, y el inicio del proceso de desmovilización de las auc, a partir del 2003, durante el gobierno uribe vélez, en su primer período, 2002–2006.
m e t o o l o g a
Para el presente estudio se definió la región del Magdalena Medio a partir de la regionalización que realiza el Observatorio de Derechos Humano21. El análisis espacial de la violencia se realiza a partir de la recolección de datos que sumi-nistró camilo echandía22por medio de dos fuentes centrales. La base de datos del Centro de Investigaciones Criminológicas, cic, de la Policía Nacional, y la base de datos que recoge los boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad, das23.
20 Control de sobre corredores, zonas de retaguardia avanzada y obtención de recursos económicos (Verdad Abierta, s.f.).
21 En la introducción de este artículo se hace referencia específica a los municipios que van a tenerse en cuenta en el análisis.
22 Profesor de la Universidad Externado de Colombia – Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – Línea de Negociación y Manejo de Conflictos).
23 Ambas bases de datos se obtienen de la base de datos de la Policía Nacional y el Departamento Admi-nistrativo de Seguridad, das, para toda Colombia y su acceso fue posible gracias a camilo echandía.
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006228
Ambas bases de datos permiten hacer un análisis de la dinámica espacial de la violencia global y la violencia organizada de la región del Magdalena Medio. Pese a que en Colombia existe un alto subregistro de la información de vio-lencia y no se cuenta con información real y transparente de todos los casos de muertes en la región del Magdalena Medio, el presente estudio asume que, con la información existente, es posible llegar a establecer relaciones y conclusiones relevantes en el estudio de la violencia en la región.
Se realiza, entonces, una descripción de la violencia global y organizada en la región del Magdalena Medio, a partir de gráficos dinámicos y mapas coropléticos24. Los gráficos dinámicos dan una visión general de la tendencia de las manifestaciones de la violencia y la evolución del conflicto armado en la región. El uso de mapas temáticos identifica, de forma específica, los patrones de expansión territorial de grupos armados y la distribución de manifestaciones de violencia.
El análisis de datos se realiza durante el período 1990–200625. A través de un análisis espacial de la violencia, desde una perspectiva macro–regional, se buscan analizar los patrones generales y las tendencias de concentración de muertes, así como las características que determinan y describen la violencia en la región. Todo esto, enmarcado en la periodización de la confrontación armada en la región.
El propósito del presente análisis se enmarca en la hipótesis que la violencia global está determinada por la violencia que producen los actores del conflicto armado. En esta medida, busca aportar evidencia empírica para la región del Magdalena Medio con el propósito de cuestionar la idea generalizada sobre la violencia global como producto de una violencia cotidiana que caracteriza la cultura colombiana26.
24 Forma de cartografiado cuantitativo utilizada para la representación de unidades de enumeración (países, departamentos, municipios). Los mapas coropléticos se deben utilizar en datos discretos y que sucedan en zonas bien definidas.
25 La base de datos de la Policía Nacional cuenta con información hasta el 2006, pero la base de datos del das registra información hasta 2003.
26 Al respecto ver: posada (2006), en particular el primer capítulo, y llorente, echandía, escobedo y rubio (2001).
229Andrea Dávila Saad
r e s u lta o s
e s c r i p c i n e l a v i o l e n c i a g l o b a l
El presente estudio asume que los homicidios son la mejor forma de medir la violencia global en el país o en una región específica. Ello si se tiene en cuenta que las cifras de homicidio no discriminan por responsable ni víctima, simple-mente se registra la muerte de un individuo. Parte central de la contribución de este trabajo es evidenciar hasta qué punto las elevadas tasas de homicidio son resultado de la geografía de la violencia, producida, a su vez, por la presencia de grupos armados ilegales. Esto con el fin de confirmar si la violencia en el Magdalena Medio obedece a estrategias específicas de los actores armados y si es posible apoyar la tesis que argumenta que la violencia en Colombia no es generalizada, sino que se encuentra focalizada en algunos escenarios.
A través de la Base de Datos del cic de la Policía Nacional27 se obtuvo la información de homicidios. Para el caso del homicidio, el período que se ana-liza es de 1990 a 2006. Está información se presenta de la siguiente manera: departamento (8); municipio (64); año (1990-2006); cantidad de homicidios; población del municipio; tasa de homicidios por 100.000 habitantes, hpcmh; y tasa de homicidios, según el promedio nacional de la tasa de homicidio, en el período 1990-2006 (alta-media-baja)28.
La Policía Nacional registra en la región del Magdalena Medio un total de 14.111 homicidios de 1990 al 2006, con una tasa promedio de 59 homicidios por 100.000 habitantes. Se observa que el número de homicidios y la tasa por 100.000 habitantes disminuye levemente desde 1990 hasta 1998, año en que registra un número bajo de homicidios, comparado con los años anteriores. A partir de 1999 la tasa de homicidios aumenta hasta llegar a su pico en 2001, con una tasa promedio de 98 homicidios por 100.000 habitantes (1.372 homicidios). A partir de este año la tasa de homicidios empieza a disminuir y cae hasta 2006 (véase el Gráfico 7.1).
27 Es importante tener en cuenta que existen limitaciones en esta base de datos en cuanto al registro de homicidios en Barrancabermeja en 1996. Sin embargo, es útil para el ejercicio que el presente estudio busca realizar.
28 El promedio de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, hpcmh, a nivel nacional en el período 1990-2006 es 61,5 hpcmh. De acuerdo con esta tasa se clasificaron las tasas de homicidios de la región del Magdalena Medio en: municipios por debajo de la tasa promedio nacional, municipios que igua-lan o superan la tasa promedio nacional y municipios que superan en más del doble la tasa promedio nacional. Esta clasificación se basa en el trabajo realizado por echandía y salas (2008).
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006230
g r f i c o 7. 1c a n t i a e h o m i c i i o s y ta s a p o r c i e n m i l
h a b i ta n t e s m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 )
Fuente: Policía Nacional.
Como se aprecia en el Gráfico 7.2, en 1999, 2000 y 2001 se registran las tasas de homicidios más altas, específicamente, en los departamentos de Antioquia29 y Caldas30. Los municipios pertenecientes al Departamento de Antioquia concentran el 28,99% del total de homicidios cometidos en todo el período. El 22,07% del total de homicidios corresponde al Departamento de Santander.
De 1999 a 2002 se evidencian altos niveles de violencia en la región. La Serie de Mapas 7.1 da cuenta de una alta concentración de homicidios en los municipios de Remedios, San Pablo, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres que determinan dicho incremento.
Finalmente, el análisis espacial de la violencia global permite argumentar que los homicidios no son un fenómeno generalizado en la región. Al no ser un fenómeno generalizado, la concentración de muertes en escenarios y períodos específicos lleva a la necesidad de entender qué factores influyen en el incre-mento y la disminución de la violencia en el Magdalena Medio en el tiempo y el espacio.
29 103 hpcmh en todo el período. Adicionalmente, el municipio de San Carlos, Antioquia, es el municipio con una mayor tasa por 100.000 habitantes de toda la región: 194.
30 82 hpcmh en todo el período.
Suma de homicidios Tasa de homicidios
Hom
icid
ios
Tas
a
231Andrea Dávila Saad
g r f i c o 7. 2h o m i c i i o s e pa rta m e n t o s m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 )
Fuente: Policía Nacional.
Antioquia
Boyacá
Cesar
Magdalena
Bolívar
Caldas
Cundinamarca
Santander
Tas
a pr
omed
io
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006232
s e r i e e m a pa s 7 . 1e v o l u c i n e l o s h o m i c i i o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )h o m i c i i o s m a g a l e n a m e i o 1 9 9 9
233Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 1e v o l u c i n e l o s h o m i c i i o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )h o m i c i i o s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 0
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006234
s e r i e e m a pa s 7 . 1e v o l u c i n e l o s h o m i c i i o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )h o m i c i i o s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 1
235Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 1e v o l u c i n e l o s h o m i c i i o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )h o m i c i i o s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 2
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006236
v i o l e n c i a p r o u c i a p o r a c t o r e s a r m a o s e n la c o n f r o n ta c i n : l a p o b l a c i n c i v i l c o m o p i e r a a n g u la r e l c o n f l i c t o
En el desarrollo de la guerra, la violencia es un recurso estratégico. La mayor violencia que genera el conflicto armado se explica, cada vez más, por los asesinatos de civiles a manos de grupos organizados. La región del Magdalena Medio da cuenta de la dinámica que utilizan dichos grupos para desmembrar las redes del enemigo como condición necesaria para subvertir y construir posiciones de poder (Observatorio de Derechos Humanos – Pro-grama Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2005). La idea es poder explicar la variación de la violencia en el tiempo y el espacio en función de la presencia y la actuación de los actores armados. De nuevo se resalta la manera en que el tipo de violencia –selectiva o indiscriminada–, ejercida por los actores armados, es el resultado de disputas territoriales y situaciones de control sobre la población civil.
A partir de la base de datos que se construye con los boletines diarios del das, se registran en total 2.760 asesinatos de 1990 al 2003. De estos asesinatos el 67,93% de asesinatos registrados son de grupos desconocidos y el 32,07% de grupos identificados. La tendencia de asesinatos de grupos identificados disminuye levemente de 1990 a 1997 y, a partir de ese año, se incrementa hasta 1999, 2000 y 2001. En 2002 y 2003 caen los asesinatos. En el Gráfico 7.4, donde se identifican responsables de asesinatos, se observa que los grupos paramilitares, de 1998 a 2002, realizan el mayor número de asesinatos en la región (sin tener en cuenta los asesinatos de grupos desconocidos). El eln y las farc registran un aumento de asesinatos en 1999 que disminuyen en el 2000 y vuelven a au-mentar en 2001.
Adicionalmente, para entender los Gráficos 7.3 a 7.5 se debe resaltar que “aun cuando en la mayoría de los asesinatos cometidos por actores organizados no se conoce con certeza el autor, la relación entre registros más altos de muertes y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren mayor protagonismo, es evidente” (VerdadAbierta.com, s.f). De esta forma, a pesar de presentarse un porcentaje de asesinatos registrados bajo la categoría de grupos desconocidos, en el presente estudio se considera que todos los asesinatos que presentan los boletines del das, a pesar de no tener un actor identificado, van a considerarse como violencia que producen actores organizados.
237Andrea Dávila Saad
g r f i c o 7. 3a s e s i n at o s p o b l a c i n c i v i l
m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das.
g r f i c o 7. 4r e s p o n s a b l e s a s e s i n at o s p o b la c i n c i v i l
m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das.
Víc
timas
Grupos identificados Desconocidos
Víc
timas
Otras guerrillas
FARC
ELN
Paramilitar - Autodefensa
Desconocidos
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006238
g r f i c o 7. 5a s e s i n at o s p o b l a c i n c i v i l e n m a n o s e pa r a m i l i ta r e s
y g r u p o s e s c o n o c i o sm a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das.
Una aproximación a la dinámica de la violencia que producen los actores orga-nizados, a través de los asesinatos cometidos contra la población civil, muestra una alta concentración de víctimas de asesinatos en pocos escenarios. De 1990 a 2003 el 50% de asesinatos que registra el das se concentran en seis municipios: Barrancabermeja, San Carlos, Aguachica, Curumaní, Cocorná y San Alberto. Esta concentración persiste en el tiempo, a pesar de presentar algunos cambios. En el período 1990-1997 el 50% de asesinatos se registra en cinco municipios: Barrancabermeja, Aguachica, San Alberto, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí. En el período 1997-2002 el 50% de asesinatos contra los civiles se registra en cuatro municipios: Barrancabermeja, San Carlos, Aguachica y Cocorná. De asesinatos solo se tiene información hasta el 2003 y, durante este año, el número de asesinatos disminuye en la región del Magdalena Medio y el 50% de las muertes se concentra en San Carlos, Curumaní y Sonsón (Serie de Mapas 7.2).
Víc
timas
Desconocidos Paramilitar - Autodefensas
239Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 2e v o l u c i n e l o s a s e s i n at o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )v c t i m a s e a s e s i n at o s m a g a l e n a m e i o 1 9 9 9
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006240
s e r i e e m a pa s 7 . 2e v o l u c i n e l o s a s e s i n at o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )v c t i m a s e a s e s i n at o s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 0
241Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 2e v o l u c i n e l o s a s e s i n at o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )v c t i m a s e a s e s i n at o s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 1
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006242
s e r i e e m a pa s 7 . 2e v o l u c i n e l o s a s e s i n at o s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )v c t i m a s e a s e s i n at o s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 2
243Andrea Dávila Saad
La violencia contra la población civil se evidencia, igualmente, a partir de las víctimas de masacres. El seguimiento a la evolución de las masacres en la región permite establecer indicios de violencia masiva. Esta violencia masiva se presenta en zonas de elevada disputa con el fin de eliminar apoyos de la población civil a los grupos armados. En el Magdalena Medio la evolución de las masacres coincide con la irrupción paramilitar en algunas subregiones y en zonas de alta disputa.
La base de datos del cic de la Policía Nacional31 tiene información de masacres de 1990 a 2007. Esta información se clasifica de la siguiente manera: departamento; municipio; año (1993-2007); cantidad de masacres (138 en este período); víctimas de masacres.
El nivel de masacres determina los momentos más álgidos de la disputa, especialmente, la entrada paramilitar (salazar, 2006). De 1993 a 2006 se regis-tran 138 masacres en el Magdalena Medio que producen 737 víctimas (Gráfico 7.6). De nuevo se hace evidente el aumento de violencia a partir de 1998 hasta 2001, con un pico en 1999, que registra 25 masacres con un saldo de 147 víc-timas. A partir de 2001 se observa un descenso en el número de masacres y en las víctimas que éstas generan.
g r f i c o 7. 6m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 3 - 2 0 0 7 )
Fuente: Policía Nacional.
31 La Policía Nacional considera que hay una masacre a partir de cuatro víctimas.
Casos masacre Víctimas masacre
Cas
os
Víc
timas
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006244
g r f i c o 7. 7v c t i m a s e m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 3 - 2 0 0 7 )
Fuente: Policía Nacional.
El 50% de concentración de víctimas de masacres, durante todo el período de estudio, se presenta en San Carlos, Barrancabermeja, Remedios, Curumaní, Cocorná y Aguachica. De 1993 a 1997 la mayor parte de masacres se concentra en el sur del Cesar: Aguachica, San Alberto, Gamarra y San Martín. En estos municipios se presenta una alta proporción de las víctimas de violencia masiva en la región. Igualmente, la Palma, Maceo, Remedios y Yondó presentan un número significativo de masacres en estos años.
De 1998 a 2001, las masacres se concentran sobre todo en Barrancabermeja y su entorno y en municipios del sur de Bolívar. De 1999 a 2002, cuando se registra el mayor número de víctimas de masacres en el Magdalena Medio, el 80% de las víctimas se concentra en nueve municipios: San Carlos, Barrancabermeja, Curumaní, San Jacinto, Cocorná, Remedios, Caparrapí, San Pablo y Samaná.
En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina respondiendo con las mismas armas de los paramilitares. “De aquí que la gue-rrilla, particularmente las farc, incremente la ejecución de asesinatos y masacres entre 1997 y 2001, siguiendo a las autodefensas que fueron las que ostentaron el mayor número de víctimas” (VerdadAbierta.com, s.f).
A partir de 2002, la disminución de las víctimas de masacres se relaciona, en primer lugar, con la conducta asumida por las autodefensas que, tras haber logrado la consolidación de su dominio en amplios territorios, dejan de recurrir
Antioquia Bolívar Caldas Cesar Cundinamarca Santander
Víc
timas
245Andrea Dávila Saad
a la violencia masiva e indiscriminada y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios regionales donde la fuerza pública logra retomar la iniciativa en la confrontación armada (Serie de Mapas 7.3).
i n c i e n c i a e l a c o n f r o n ta c i n a r m a a s o b r e la v i o l e n c i a g l o b a l
A continuación se evidencia como la geografía de la violencia está determinada por las acciones y el control ejercido por los actores organizados.
En primer lugar, se evidencia una relación entre la violencia global y la violencia organizada en la región. La evolución del homicidio tiene una estrecha relación con la confrontación armada y la violencia que producen los actores armados al margen de la ley. A partir de la comparación entre la evolución y las tendencias del homicidio, por un lado, y la violencia producida por actores armados ilegales, por otro, se cuestiona que las muertes producidas por los actores armados ilegales, en el marco de la confrontación, respondan a una proporción pequeña del total de la violencia en Colombia, una percepción muchas veces generalizada en el país.
En el Gráfico 7.8 la evolución de la dinámica del homicidio en la región del Magdalena Medio, al compararse con la tendencia de asesinatos, da cuenta de la correspondencia de picos y descensos entre las tendencias.
Adicionalmente, al comparar la concentración de homicidios y asesinatos en la región (Serie de Mapas 7.1 y Serie de Mapas 7.2) se evidencia que los escenarios de alta concentración de homicidios coinciden, en varios años, con los escenarios de alta concentración de asesinatos.
Los municipios del Magdalena Medio antioqueño concentran el mayor número de homicidios y asesinatos en todo el período de estudio. Alrededor de una tercera parte de las muertes producidas en los tres casos se presentan en esta subregión. Igualmente, el Magdalena Medio santandereano concentra alrededor del 20% de muertes en estos escenarios. Barrancabermeja es el mu-nicipio que, en ambos casos, concentra el mayor número de muertos. Casos como Aguachica y la Dorada son significativos si se compara la concentración de homicidios y asesinatos. Se debe resaltar que algunos municipios del sur de Bolívar, en especial San Pablo, muestran una alta concentración de asesinatos, pero no registran un alto número, en términos de violencia global, en general32.
32 El caso del sur de Bolívar presenta un alto nivel de sub registro, elemento que se debe tener en cuenta en el análisis.
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006246
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 1 9 9 7
247Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 1 9 9 8
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006248
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 1 9 9 9
249Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 0
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006250
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 1
251Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 2
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006252
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 3
253Andrea Dávila Saad
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 7 - 2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 4
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006254
s e r i e e m a pa s 7 . 3v c t i m a s e m a s a c r e s e n e l m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 7 -
2 0 0 5 )v c t i m a s m a s a c r e s m a g a l e n a m e i o 2 0 0 5
255Andrea Dávila Saad
g r f i c o 7. 8t e n e n c i a e h o m i c i i o s y a s e s i n at o s ( a c t o r e s
o r g a n i z a o s )m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/Policía Nacional
Adicionalmente, la dinámica de la violencia, producida a través de asesinatos, está determinada, entre otros factores, por los enfrentamientos entre las au-todefensas y las farc33. Tanto en 1999 como en 2000 se evidencia que en los municipios donde se registra un alto número de enfrentamientos, el número de asesinatos contra la población aumenta. De 1999 a 2002 el número de asesinatos contra la población civil aumenta por la disputa en torno al control de la pobla-ción en los municipios de entrada a la región del sur de Bolívar y Barrancaber-meja. Esto evidencia que, para el caso del Magdalena Medio, la dinámica de la confrontación explica la dinámica de la violencia. En esta medida, la dinámica de la violencia en municipios del sur de Bolívar y en Barrancabermeja y su en-torno, junto con la elevada violencia en la Serranía de San Lucas y el valle del río Cimitarra, están ligadas a la presencia de grupos armados que buscan lograr el control territorial y el dominio de corredores estratégicos en el sur de Bolívar.
Los focos de altas tasas de homicidios están determinados por los asesinatos cometidos por grupos organizados y por las muertes derivadas de las acciones armadas. En aquellos municipios y subregiones en que se concentran los ho-
33 Se debe resaltar que la violencia que se desarrolla no obedece únicamente a una acción contrainsurgente, por parte de grupos de autodefensas, sino que, muchas veces, está orientada al control, a través de la fuerza, de la población civil.
Asesinatos Homicidios
Ase
sina
tos
Hom
icid
ios
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006256
micidios, se evidencia una disputa entre los actores armados por el control de la población a través de la violencia.
Finalmente, al tener en cuenta las comparaciones anteriores, se argumenta que la dinámica de la violencia en el Magdalena Medio se puede entender a partir de la dinámica de la guerra, basada en los objetivos de los actores armados. Como lo argumenta echandía (2002, 2006, 2008b), se puede afirmar que la dinámica del homicidio es resultado de las muertes causadas por organizaciones armadas y aquellas que produce la confrontación. Al analizar la violencia global y la violencia producida por actores organizados, a partir de la concentración de muertes en los municipios, se resaltan características que permiten entender la relación existente entre ellas.
En segundo lugar, se busca dar cuenta de la violencia ejercida por los grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Se observa que la violencia originada en los paramilitares permite entender la dinámica de la tendencia de la violencia global en la región de estudio.
En el Gráfico 7.9 se resalta que el incremento del homicidio en el Mag-dalena Medio, a partir de 1998, está determinado por los asesinatos contra la población civil cometidos por los paramilitares para lograr el control de la re-gión. Los grupos paramilitares, a partir del año citado, lanzan una ofensiva en la zona norte de la región con el objetivo de incursionar en Barrancabermeja y, posteriormente, en el sur de Bolívar. Para ello, fue necesario el uso de violencia masiva para expulsar a la guerrilla. El período que registra el mayor número de masacres o violencia masiva en la región coincide con el período en que los paramilitares lanzan su ofensiva (Gráfico 7.6).
Adicionalmente, en la Serie de Mapas 7.3, se puede establecer que los mu-nicipios donde el número de víctimas de masacres es más alto coinciden con los municipios donde los paramilitares buscan incursionar y desplazar a la guerrilla. De nuevo los casos más evidentes hacen referencia a Barrancabermeja, el sur de Bolívar y algunos municipios del sur del Cesar.
Pese a no conocer con certeza el autor en muchos asesinatos cometidos por actores organizados, el Gráfico 7.10 evidencia la relación entre altos registros de muertes y los momentos de protagonismo de los grupos paramilitares. De esta forma, al comparar los homicidios y los asesinatos de paramilitares y descono-cidos, se encuentra que la tendencia de asesinatos coincide con el incremento y la disminución de los homicidios. Esto, de nuevo, da elementos para resaltar la manera en que el uso de la violencia se convierte en un instrumento estratégico en la confrontación. En este contexto, la población civil es utilizada para cumplir con los objetivos que se propone una organización armada.
257Andrea Dávila Saad
g r f i c o 7. 9t e n e n c i a e h o m i c i i o s y a s e s i n at o s ( pa r a m i l i ta r e s )
m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional
g r f i c o 7. 1 0t e n e n c i a e h o m i c i i o s y a s e s i n at o s
( pa r a m i l i ta r e s - e s c o n o c i o s ) m a g a l e n a m e i o ( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
Asesinatos paramilitares Homicidios
Ase
sina
tos
Hom
icid
ios
Asesinatos - Paras - Desconocidos Homicidios
Ase
sina
tos
Hom
icid
ios
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006258
Es así como los grupos de autodefensas buscan un dominio determinado por intereses de carácter estratégico, lejos de buscar una estabilidad territorial (echandía y bechara, 2006). El control estratégico está dado, principalmente, por la búsqueda de recursos y la disputa con las guerrillas a nivel municipal con el fin de incrementar su poder. Es con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 1997, cuando se proponen detener la expansión de la guerri-lla, incursionando, sobre todo, en zonas donde hay acceso y disponibilidad de recursos. Esto implica que la lógica de enfrentamiento con las guerrillas está determinada, principalmente, por una búsqueda de recursos.
Adicionalmente, la disminución de los homicidios y los asesinatos en la región, a partir de 2003, se explican, en gran medida, por el desplazamiento de las guerrillas y el control hegemónico, por parte de grupos paramilitares, de las poblaciones34.
En tercer lugar, se hace referencia a la desinstitucionalización en la dinámica del conflicto armado y la violencia en la región. La actuación de la fuerza pública no es un factor suficiente para explicar el repliegue de la guerrilla en algunas subregiones del Magdalena Medio. Esto señala una desinstitucionalización que se produce en la dinámica de la confrontación en la región. Frente a este aspecto, es importante observar la relación de las acciones de las fuerzas militares frente a las acciones de los grupos armados al margen de la ley.
El Gráfico 7.11 compara las acciones de grupos al margen de la ley y las acciones realizadas por iniciativa de las fuerzas militares. La tendencia global da cuenta como el aumento de acciones, por iniciativa de la fuerza pública, influye en algunos momentos sobre la disminución de acciones de grupos armados ilegales. Sin embargo, no es posible establecer una relación directa entre el aumento de la iniciativa de las acciones de la fuerza pública y el impacto sobre el repliegue de las guerrillas35.
En análisis recientes, se argumenta que las acciones de las fuerzas militares tienen un impacto sobre la disminución de la violencia en el país (gonzález, 2008). Esto se evidencia a partir del Gráfico 7.12 donde se observa que, a nivel nacional, la iniciativa de las fuerzas militares incide, directamente, sobre la disminución de las acciones de los grupos armados ilegales en el país. En el caso específico del Magdalena Medio, la actuación de la fuerza pública no es un factor suficiente para explicar el repliegue de la guerrilla en algunas subregiones. Es así como los com-bates por iniciativa de la fuerza pública no superan las acciones de grupos armados ilegales en ningún momento del período de estudio (Ver Gráficos 7.13 a 7.18).
34 Ver kalyvas, 2001.35 La relación es aún menos evidente si se desagrega cada subregión y se comparan ambas acciones.
259Andrea Dávila Saad
g r f i c o 7. 1 1a c c i o n e s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s y c o m b at e s
f f. m m . m a g a l e n a m e i o( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das.
g r f i c o 7. 1 2c o n ta c t o s a r m a o s p o r i n i c i at i va e la f u e r z a
p b l i c a y a c c i o n e s e l o s g r u p o s a r m a o s i r r e g u l a r e s ( 1 9 9 8 - 2 0 0 7 )
Fuente: Boletines Diarios del Departamento Administrativo de Seguridad, das.Procesado: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd. hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República.
Acciones grupos armados ilegales Contacto armado FF.MM.
Acc
ione
s
Contactos armados Acciones armadas
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.. .
.
. .
.
.
.
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006260
g r f i c o 7. 13a c c i o n e s a r m a a s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s -
a c c i o n e s e l a s f f. m m . c a s o s m a s a c r e sm a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 0 - 2 0 0 5 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
g r f i c o 7. 1 4a c c i o n e s a r m a a s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s -
a c c i o n e s e l a s f f. m m . c a s o s m a s a c r e ss u r e b o l va r
( 1 9 9 0 - 2 0 0 7 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
Acciones armadas grupos armados ilegales
Contacto armado FF. MM.
Casos masacres
Acc
ione
s
Can
tidad
mas
acre
s
Acciones armadas grupos armados ilegalesContacto armado FF. MM
Casos masacres
Acc
ione
s
Can
tidad
mas
acre
s
261Andrea Dávila Saad
g r f i c o 7. 1 5a c c i o n e s a r m a a s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s -
a c c i o n e s e l a s f f. m m . c a s o s m a s a c r e ss u r e l c e s a r
( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
g r f i c o 7. 1 6a c c i o n e s a r m a a s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s -
a c c i o n e s e l a s f f. m m . c a s o s m a s a c r e sm a g a l e n a m e i o s a n ta n e r e a n o
( 1 9 9 0 - 2 0 0 6 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
Acciones armadas grupos armados ilegales
Contacto armado FF. MM.Casos masacres
Acc
ione
s
Can
tidad
mas
acre
s
Acciones armadas grupos armados ilegalesContacto armado FF. MM.Casos masacres
Acc
ione
s
Can
tidad
mas
acre
s
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006262
g r f i c o 7. 1 7a c c i o n e s a r m a a s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s -
a c c i o n e s e l a s f f. m m . c a s o s m a s a c r e sm a g a l e n a m e i o c u n i n a m a r q u s
( 1 9 9 1 - 2 0 0 7 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
g r f i c o 7. 1 8a c c i o n e s a r m a a s e g r u p o s a r m a o s i l e g a l e s -
a c c i o n e s e l a s f f. m m . c a s o s m a s a c r e sm a g a l e n a m e i o c a l e n s e
( 1 9 9 0 - 2 0 0 3 )
Fuente: Departamento Administrativo de Seguridad, das/ Policía Nacional.
Acciones armadas grupos armados ilegalesContacto armado FF. MM.Casos masacres
Acc
ione
s
Can
tidad
mas
acre
s
,
,
,
Acciones armadas grupos armados ilegalesContacto armado FF. MM.Casos masacres
Acc
ione
s
263Andrea Dávila Saad
Para el caso específico del Magdalena Medio, pese a que no es posible desconocer que el avance de las fuerzas militares facilita el desplazamiento de las guerrillas, se cuestiona el éxito que hubiera tenido la fuerza pública sin la fuerte ofensiva que lanzan los paramilitares contra las guerrillas y que, para efectos de este estudio, permiten establecer una relación más fuerte frente a la disminución de la violencia36.
La reducción de la violencia en las zonas controladas por los grupos para-militares puede obedecer también a la consolidación de su dominio en ellas, que hace innecesario el recurso a la violencia indiscriminada y masiva. Este descenso contrasta con lo que ocurre en zonas donde el control territorial permanece en disputa lo que explica el aumento del homicidio en algunos municipios (echandía, 2008a).
Esto se soporta a partir de dos elementos. Por un lado, la caída de la inicia-tiva armada de la guerrilla, en muchas subregiones del Magdalena Medio, se relaciona en mayor medida con la ofensiva paramilitar que con las acciones de la fuerza pública, como lo reflejan las masacres registradas en cada subregión (ver los Gráficos 7.13 a 7.18). Por otro lado, la violencia en la región empieza a disminuir a partir de 2002, antes de la desmovilización de grupos paramilitares.
c o n c l u s i o n e s
Para finalizar el presente análisis, a partir de la revisión de los principales enfo-ques alrededor de la violencia en Colombia y, posteriormente, con el análisis de la violencia en el Magdalena Medio, se proponen las siguientes conclusiones:
No es necesario polarizar la discusión entre causas objetivas y causas econó-micas de la violencia. Ambas teorías, por sí solas, son insuficientes para explicar la violencia en Colombia y es importante reconocer el carácter estratégico de la violencia en el país. Los fracasos de las políticas públicas, que se orientan a partir de dichos enfoques, dan herramientas para analizar la violencia desde otras perspectivas.
El incremento y la disminución de la violencia se pueden interpretar a partir de un enfoque estratégico que se aproxime a la violencia como recurso de la guerra. Esto se evidencia en el estudio de la región del Magdalena Medio, donde
36 “Si bien es cierto que se produce, a partir de 2003, una importante reducción de la violencia, es im-portante recalcar que esta tendencia se relaciona, en primer lugar, con la conducta de las autodefensas que dejan de recurrir a las masacres, tras haber logrado su consolidación en amplios territorios, y, en segundo lugar, con el repliegue de las guerrillas en escenarios donde la fuerza pública logró retomar la iniciativa de la confrontación armada” (echandía, 2008a).
Análisis de la dinámica espacial de la violencia en el Magdalena Medio 1990-2006264
la intensidad del conflicto y las manifestaciones de violencia se transforman a partir de los objetivos estratégicos de los protagonistas de la confrontación y de sus enfrentamientos.
Existe una lógica diferenciada de la confrontación en la zona sur y la zona norte de la región de estudio. Esto obedece a los objetivos de cada organización armada y a la disputa que se desarrolla alrededor del control de la población civil, junto con las ventajas estratégicas de cada subregión. La evidencia de esta dinámica se soporta en que la presencia de actores armados ilegales, en la zona norte o la zona sur, desencadena manifestaciones de violencia que se incrementan o disminuyen a partir de los intereses de cada uno de los grupos al margen de la ley.
Las dinámicas regionales explican, en gran medida, la disputa de los actores armados por cada subregión: el petróleo en el Magdalena Medio santande-reano, las explotaciones auríferas y los cultivos de coca en el sur de Bolívar, la importancia del oleoducto Caño Limón-Coveñas y la comunicación del centro con el norte del país, a través del Cesar, –al amparo de la compra de tierras en Cundinamarca, por parte de grupos paramilitares–, el alto componente de ganadería y las extensas explotaciones agropecuarias en el oriente caldense, la producción de esmeraldas en Puerto Boyacá y la ganadería en el Banco, entre otros37. Estas características de cada subregión obedecen a ventajas estratégicas que desempeñan un valor relevante (aunque no es lo único que influye) en la confrontación y, adicionalmente, dan cuenta de los intereses diferenciados de cada uno de los actores en determinado momento en el tiempo.
La dinámica interna del conflicto armado tiene un impacto directo sobre la explicación de la evolución de la violencia en la región. Esto se hace evidente en la comparación entre violencia global y violencia organizada, donde existe una fuerte relación entre la presencia de actores armados y el incremento de la violencia en la región. Esto no solo se explica por la presencia de grupos armados ilegales, sino, adicionalmente, por las tácticas y las estrategias que llevan a cabo para conseguir sus objetivos.
Las estrategias de control de los grupos armados se concentran sobre todo en el ataque a la población civil. Esto evidencia que el uso de la violencia es instrumental, pues se convierte en una herramienta que garantiza el cumpli-miento de los intereses de los protagonistas en la confrontación. Frente a esto, los asesinatos que adelantan los paramilitares en el Magdalena Medio, en el
37 Estas son solo algunas características regionales que explican la importancia estratégica para los grupos armados.
265Andrea Dávila Saad
período de estudio, son un ejemplo claro de la búsqueda de un control de la población. Las masacres indican que en aquellos municipios donde ingresan los grupos paramilitares lo hacen de una manera violenta, a través del terror, con el objetivo de garantizar el apoyo de la población y romper los apoyos del contrario. De la misma forma, una vez las guerrillas han sido replegadas del territorio y los paramilitares tienen el control hegemónico de la población, los índices de violencia empiezan a disminuir.
La guerrilla y los grupos de autodefensa recurren, cada vez más, al asesinato de civiles, generando un incremento de la violencia en la región. El uso de la violencia, por parte de las organizaciones armadas, se da en forma secuencial y consecutiva, en una dinámica en la que su acción se centra en acabar con el apoyo del adversario, como condición necesaria para transformar y construir posiciones de poder.
Es importante dar relevancia al estudio de la violencia en medio del conflicto armado, en tanto dicha aproximación permite un acercamiento al conflicto, a partir de las estrategias que utilizan los actores armados y, en esa medida, se aleja de explicaciones causales que, muchas veces, no permiten entender su dinámica.
La dinámica del homicidio está atada a lo que pasa en el escenario de la guerra. De esta forma, el presente estudio contribuye a mostrar evidencias que desvirtúan el argumento sobre el carácter generalizado de violencia, al demostrar que los hechos violentos están concentrados en escenarios poco numerosos y específicos.
El presente trabajo contribuye a la descripción general de la región del Magdalena Medio, aproximándose a sus manifestaciones de violencia, a través de un análisis espacial que identifica los principales patrones y las tendencias en la evolución de la confrontación y la violencia que, en este contexto, se produce.
s a n r a h i n c a p i j i m n e z
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada
271
i n t r o u c c i n
La década de los ochenta abre la puerta de entrada a un proceso que marca una serie de transformaciones estructurales en los estados y sus regiones. Estos pro-cesos se inscriben en contextos mucho más amplios de carácter global, pero con repercusiones diferenciadas que es importante analizar. En el Perú el fin de los gobiernos militares y la nueva Constitución Política, y en Colombia el desmonte efectivo del Frente Nacional, son los referentes del contexto inicial, al cual se le suman una serie de factores que, principalmente, se ubican en cuatro ejes: en primer lugar, el proceso de reforma del Estado; en segundo lugar, la crisis y la estabilización macroeconómica; en tercer lugar, la emergencia del narcotráfico; y en cuarto lugar, el conflicto político armado –emergencia y/o fortalecimiento de las guerrillas–, la estrategia contrainsurgente y las políticas de paz.
Los desafíos presentados, en lo referente a los conflictos políticos armados, fueron enfrentados por los estados en forma diferenciada y con resultados disí-miles. Este trabajo, que se inscribe en una investigación más amplia (hincapié, 2010), se ocupa de analizar, en perspectiva comparada, los casos de Perú y Colombia, sosteniendo la idea de que las diferencias en los conflictos políticos armados –actores, objetivos, estrategias y resultados– tienen que ver con la configuración histórica de los estados y la relación entre el campo de poder central y los poderes regionales.
e l e s ta o y l o s p o e r e s r e g i o n a l e s
Partimos de la idea según la cual, el Estado es un campo estratégico de relacio-nes de poder 1, encargado de garantizar el orden en medio de la contingencia, mediante la concentración de diversos tipos de capital2 –coercitivo, jurídico, económico, político, informacional y simbólico– que condensan las claves de configuración de dicho orden, el cual es garantizado, coercitiva e ideológica-
1 Retomamos la idea de campo social de bourdieu: “un campo es un espacio de conflicto y competencia en el cual los participantes rivalizan por el monopolio sobre el tipo de capital que sea eficaz en él –la autoridad cultural en el campo artístico, científica en el campo científico– y el poder de decretar la jerarquía y las ‘tasas de conversión’ entre todas las formas de autoridad del campo de poder” (bourdieu y wacQuant, 2005, 45).
2 Dicha concentración de capitales, “conduce en efecto a la emergencia de un capital específico, pro-piamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre los diferentes tipos particulares de capital … de lo que resulta que la elaboración del Estado va pareja con la elaboración del campo del poder, entendido como el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir, sobre el capital estatal que da poder, sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción” (bourdieu, 2002, 100).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada272
mente, en un territorio específico, mediante el uso legítimo de la violencia y por medio de las instituciones formales e informales, con las cuales reproduce la interpretación simbólica del mismo (hincapié, 2010).
De acuerdo con lo anterior, el escenario de cambios y recomposiciones en la construcción de la hegemonía estatal, que configura el campo del Estado, no se presenta de manera homogénea en el territorio, debido a la forma diferen-ciada en que el Estado, históricamente, reproduce sus capitales en las regiones: capital informacional (presencia de aparatos y formación de burocracias locales, escuelas); capital de la coerción (presencia de la fuerza armada estatal); capital económico (fiscalidad, inserción a las lógicas de la economía nacional y global); capital de la política (presencia de partidos y movimientos políticos), entre otros. Así mismo, las regiones, desde su poblamiento y a través de su historia, han configurado formas de cohesión social, representaciones colectivas y construc-ción de sentido propias3 de acuerdo con sus dinámicas internas.
En ese marco, los cambios y recomposiciones en el campo central del Estado tienen diferentes expresiones en los campos de poder regional. Del mismo modo, las dinámicas de los poderes locales y regionales afectan las bazas de poder de los diversos agentes y grupos que actúan en el campo central del Estado.
De tal manera, se problematiza la perspectiva del Estado homogéneo para buscar, en palabras de gonzález, “superar la visión homogeneizante y mo-délica del Estado moderno, que se oculta en muchas lecturas estructurales” (gonzález, 2003, 20) y analizar el Estado en la articulación de poderes locales y regionales, los cuales también están en permanente proceso de estructuración y desestructuración pues, como lo afirma levi, “su funcionamiento concreto y su modificación son el resultado de un conjunto de elementos entrelazados que es necesario reconstruir que incluyen respuestas locales, modos de aplicación y consecuencias directas e indirectas” (levi, 2003, 286-287).
Debemos hablar, entonces, de las regiones como escenarios de concentra-ción y desconcentración de capitales, donde diversos agentes participan en el juego de acumulación, afectando el campo de poder central del Estado. La configuración específica de una región, y de un monopolio del poder al interior de ésta, permite configurar un escenario de acción o cohesión, que influye en
3 Retomando la tradición sociológica, que encuentra en durkheim a uno de sus mayores exponentes, para bourdieu las representaciones sociales y la dimensión simbólica del orden social son un aspecto nodal para la comprensión del Estado y las formas de constitución de la comunidad política. Al respecto, ver bourdieu, 1999.
273Sandra Hincapié Jiménez
el campo central del Estado, pero ésta no es una relación lineal de influencia poder central–región, sino que se piensa en una relación recíproca.
La génesis de los campos estatales nos muestra como en el Perú las fuerzas militares, históricamente, concentraron capital coercitivo y político, y sus cúpu-las fueron los agentes mejor posicionados en el campo de las relaciones sociales. Tal y como los describe kruijt (2003), son “ejércitos políticos”, políticos en uniforme, aquéllos que incorporan en sus objetivos fundamentales las políticas del Estado en su integridad, basados en una concepción de seguridad amplia que incluye aspectos sociales, económicos y culturales. Fue, precisamente, en cabeza de las fuerzas militares que se produjeron las grandes transformaciones sociales como, por ejemplo, la revolución velasquista, 1968-1975, que defendió una apuesta nacionalista, como soporte de un Estado planificador, llegando la década de los setenta. A diferencia del Perú, en Colombia las fuerzas militares no concentraron capitales decisivos, ni coercitivos ni políticos; los partidos políticos fueron los grandes concentradores de capital y sus agentes supieron combinar los negocios con la política, posicionándose en el campo estatal y obteniendo provecho de la estabilidad –muchas veces cíclica– que la economía cafetera proporcionaba para el crecimiento del Estado, principalmente, como aparato burocrático. La hegemonía del bipartidismo en Colombia fue posible, entre muchas razones, porque supo proyectar un discurso multiclasista, donde el ingreso de la “masa popular” en la política fue dirigida y moldeada, por medio de los canales partidistas, mientras que los rebeldes al orden fueron proscritos y combatidos, esquivando, de esta manera, el gran auge de movimientos popu-listas que sí caracterizó a la gran mayoría de países suramericanos (palacios, 1995, 386).
Otra diferencia fundamental entre los estados fue la relación histórica entre los campos centrales y los campos regionales de poder. Estudios históricos sobre el siglo xix y la primera mitad del siglo xx han señalado, de manera reiterativa, que Colombia es “un país de fuertes regiones”4. Por un lado, desde el punto de vista geográfico, la variedad de suelos y climas, sus formas de apropiación y territorialización inciden en las diferencias económicas, sociales y culturales. Por otro lado, la configuración de las regiones llevó, a su vez, a una tensión prevale-ciente entre poderes regionales o locales, por el tipo de orden y sociabilidades que cada uno defendía, y que se expresaron en las luchas en el campo del poder
4 Ver jaramillo, 1997. Un número importante de estudios históricos regionales nos acercan, desde diferentes temáticas, a explicar dicha diferenciación. Sólo para dar algunos ejemplos de una literatura mucho más vasta consultar oQuist, 1978; Ortiz, 1985; uribe y álvarez, 1987; legrand, 1988; rol-dán, 1989, 2003; gonzález y marulanda, 1990; garcía, 1993; palacios, 2002.
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada274
local y regional. En el Perú, de igual modo, los estudios históricos señalan una diferencia regional radical entre la sierra y la costa5. Las dos regiones presen-taron un “desarrollo desigual y combinado” que hizo de la costa una región con desarrollo capitalista y mestizo, mientras que la sierra indígena mantuvo la hacienda decimonónica como forma de estructuración de la sociedad6.
Para el siglo xx, Colombia se mantuvo como un Estado con fuertes pode-res regionales, mientras que Perú se estructuró por medio de un centralismo férreo que concentró en la costa, particularmente, en Lima, los poderes y las decisiones7. Estas diferencias –tanto las del campo del poder central, como las de los poderes regionales– son fundamentales a la hora de comprender los con-flictos armados internos y, sobre todo, la forma en que se enfrentó la amenaza subversiva en los dos países.
r e f o r m a e l e s ta o y a m e n a z a g u e r r i l l e r a : e n t r e l a e m o c r a c i a y la g u e r r a
El Estado planificador que caracterizó el gobierno militar en el Perú y el Frente Nacional en Colombia permitió el crecimiento económico y una incipiente, pero importante, modernización de la burocracia estatal8. En el caso peruano, la revolución conservadora de los militares en 1968 produjo un cambio radical en la sociedad peruana, caracterizada, hasta ese momento, por un patrón de relaciones señoriales, excluyentes de las más amplias capas de población, como eran los indios. Esta inclusión, aunque subordinada al principio de autoridad, unida al proceso de nacionalización, posicionó nuevos agentes en el campo del poder, desplazando a los poderosos agentes que representaban intereses del capital internacional. Sin embargo, la respuesta de dichos agentes, desplazados de su posición, no se hizo esperar y, configurando un bloque de poder, al inte-rior de las mismas fuerzas militares, lograron desplazar el bloque en el poder que encabezó la revolución velasquista, volviendo atrás las reformas iniciadas9,
5 Ver basadre ,1968; asadourian, 1982; cotler, 1985. 6 Ver keith, 1976.7 A partir de la década de los sesenta la selva empezó a tener importancia como región, cuando el go-
bierno del general Velasco impulsó la colonización y se abrieron algunas carreteras. Esta colonización paulatina va a cobrar mayor importancia a mediados de la década de los ochenta.
8 El trabajo que muestra con mayor detenimiento el proceso de modernización durante el Frente Nacional se encuentra en gutiérrez, 2008b. Para el caso peruano ver kruijt, 2008.
9 gonzález (1990) caracteriza el período posterior a 1975 como una contrarreforma liberal progresiva.
275Sandra Hincapié Jiménez
aunque nunca más las relaciones sociales volvieron a establecerse de la misma manera10.
En Colombia, el Frente Nacional fue ante todo un proyecto defensivo por conservar e incrementar las bazas de poder de la elite económica y bipartidista, proscribiendo y marginando cualquier tipo de oposición al campo de relaciones prevaleciente. En este contexto de hegemonía elitista y monopolización de las bazas de poder, se dio un proceso de modernización, planificación y tecnificación que permitió a nuevos agentes, provenientes del mismo bipartidismo, posicio-narse en el campo del poder, a la par de una inclusión política subordinada de los sectores populares por medio del clientelismo11. Las críticas al consociacionalis-mo del Frente Nacional12 y el gobierno autoritario turbay ayala, 1978-198213, fueron los incentivos para la generación de diferentes presiones y reclamos en diversos sectores, a partir de las cuales se tejieron los argumentos –académicos y políticos– utilizados para justificar la apertura política (gutiérrez, 1996, 35-51) y, en otros casos, para explicar la lucha insurgente14.
En el Perú, el fin de los gobiernos militares no supuso un cambio drástico en la concentración de capital político de las fuerzas militares. La llegada al poder de fernando belaúnde terry en 1980 –el mismo que los militares derrocaron en 1968– representaba la oportunidad de retomar un camino de reformas que encausara al Perú a la integración nacional. Sin embargo, aunque los militares dejaron el ejecutivo, ésta fue más una “democracia tutelada” (pease, 1981), que mantuvo casi intactas las condiciones de concentración de poder por parte de las fuerzas militares.
Al poco tiempo de iniciado el mandato del nuevo presidente, se presenta-ron las acciones subversivas del Partido Comunista Sendero Luminoso, en un principio, desde lugares marginales en la región de Ayacucho. El grupo guerri-llero Sendero Luminoso nació liderado por jóvenes de una “elite provinciana universitaria” (degregori, 1990), provenientes de la fracción pro–china del Partido Comunista Peruano. Esta región, con una elite regional empobrecida, por la decadencia del latifundio tradicional, la venta o el abandono de sus tierras,
10 Véase sánchez, 2002.11 Véase leal y dávila, 1990. 12 Se entiende por consocionalismo una acomodación integral entre las elites en una sociedad de anta-
gonismos, es decir, divididas y políticamente relevantes. Consultar hartlyn, 1993.13 Ver chernik, 1989.14 Como bien lo afirma pizarro: “El intento de la administración turbay ayala-camacho leyva de
aniquilar el polo popular, tanto en su expresión legal como en sus modalidades insurgentes, le abrió a la guerrilla un nuevo espacio de legitimidad. La guerrilla, en especial el M-19, simbolizó durante este gobierno la resistencia contra un gobierno civil-militar que buscó aplastar cualquier asomo de oposición social o política” (pizarro, 1990, 431).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada276
llegó a uno de los niveles más altos de pobreza en el Perú, con una de las más altas tasas de analfabetismo y con una población decreciente que, para 1981, constituía el 3% de la población total (degregori, 1985). Ayacucho representaba en su punto más extremo las contradicciones entre la costa y la sierra peruana, lo indio, campesino, pobre y excluido de los valores predominantes, frente a lo blanco capitalista y moderno de la costa, con toda la violencia simbólica que ello representa y encarna. En ese escenario, Sendero Luminoso, retomando las tesis del marxismo-leninismo, se autoproclamó vanguardia y, desde una perspectiva maoísta, enarboló las banderas de la guerra prolongada del campo a la ciudad, con una perspectiva conservadora y autoritaria del orden social.
Sendero Luminoso logró, inicialmente, legitimidad en las comunidades, concentrando capital simbólico, gracias a su discurso de justicia e inclusión en una sociedad regional estamental y, tradicionalmente, marginada. Debido a la baja concentración de capitales, por parte del poder central, las condiciones estaban dadas para que agentes –diferentes a los representantes del Estado– concentraran capitales y se formaran “órdenes yuxtapuestos” (alonso y vélez, 1998). De ahí que Sendero Luminoso hubiese logrado la formación de “comi-tés populares”, que se constituyeron en el gobierno local que concentraba los diferentes capitales15.
La respuesta del gobierno central a los ataques senderistas en 1981 fue declarar la gran mayoría de las provincias de la región de Ayacucho en estado de emergencia. Con ello se suspendieron las garantías constitucionales y la con-tención de las acciones de Sendero Luminoso quedó a cargo de la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones. En la medida en que aumentaron las acciones violentas del grupo insurgente, en 1982 el gobierno central dejó en manos de las fuerzas militares el control del orden interno con la declaratoria –por segunda vez después de 1980– del estado de emergencia en la región de Ayacucho y en provincias de los departamentos de Huancavelica y Apurímac16.
En general, la forma en que el gobierno civil enfrentó la amenaza guerrillera, fue dejando en manos de las fuerzas militares la definición de las políticas de gue-rra, lo que reforzó la autonomía lograda a partir de la concentración de capitales
15 “Los comités populares estaban conformados por varios comisarios. El comisario secretario ‘dirige el comité popular’, la vigilancia se organiza y se cumple de día y de noche con hombres, mujeres y niños… El comisario de producción se ‘encarga de planificar y organizar las siembras colectivas y distribuye las semillas’. El comisario de asuntos comunales aplica la ‘justicia muy elemental pero la ejercen para resolver daños, litigios, imponer sanciones’ y el comisario de organizaciones populares, ‘organiza los organismos generados en los pueblos’. Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Balance de la 1era. Campaña sobre Impulsar. 1989” (Comisión de la Verdad y la Reconciliación [cvr], 2004, 119).
16 Según el Decreto Supremo 06-82IN, por el cual se estableció el estado de emergencia durante 60 días.
277Sandra Hincapié Jiménez
coercitivos y políticos. En ese sentido, no fue el gobierno civil quien se encargó de trazar las políticas para el manejo del conflicto, con el fin de ser aplicadas, posteriormente, por las fuerzas militares; por el contrario, fueron las fuerzas militares las que dirigieron, desde el campo central del poder, y ejecutaron las políticas de seguridad y control del orden interno con total independencia. Así lo dice el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cvr, en el Perú:
En síntesis, la cvr ha encontrado que tras el ingreso de las Fuerzas Armadas en el combate a la subversión, los sucesivos tres Ministros del Interior mencionados no se interesaron en la elaboración de una política contrasubversiva por parte de la autoridad civil y no establecieron formas de coordinación y supervisión adecuadas respecto de lo que ocurría en la zona de emergencia. Tal actitud significó también una renuncia de la autoridad civil constitucional a obtener un conocimiento adecuado de la naturaleza, estrategias y tácticas de la organización subversiva. La instauración de una notoria autonomía de las Fuerzas Armadas en el teatro de operaciones ayacuchano debió sus-citar en el gobierno civil electo una atención mayor sobre el respeto de los derechos humanos en la región (Comisión de la Verdad y la Reconciliación [cvr], 2004, 216).
En Colombia, el nuevo gobierno betancur cuartas, 1982-1986, buscó un tratamiento diferente al conflicto político armado desde 1982. Un tono de reconciliación y el reconocimiento de condiciones para el levantamiento en armas en contra del Estado, marcaron una nueva etapa y una oportunidad para buscar salidas negociadas al conflicto armado colombiano17. Los altos mandos militares tomaron como una ofensa a su trabajo y al honor militar la amnistía que se les dio a los presos políticos sin exigirles el desarme inmediato18. Esta percepción no era exclusiva de los mandos militares. Sectores políticos de de-recha no comprendieron la adopción de medidas como el indulto y una serie de beneficios económicos19 a los que pudieron acceder decenas de guerrilleros,
17 “En el mes de septiembre de 1982 fue nombrada la Comisión de Paz por medio del decreto 2771, integrada por 40 miembros de diversos sectores políticos y sociales. El 16 de noviembre de 1982 fue aprobado por el Congreso de la República el proyecto de amnistía presentado en el gobierno de turbay ayala, y sancionado por el presidente belisario betancur el 19 de noviembre ‘por el cual se decreta amnistía y se dictan otras normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz’ (Ley 35 de 1982). Gracias a esta amnistía cerca de 400 presos políticos de los grupos M-19, farc, ado, epl, eln, salen en libertad” (ramírez y restrepo, 1989, 95).
18 El propio ministro de defensa, el general fernando landazábal reyes, afirmó: “Cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene transformando sus derrotas en victorias de gran resonancia (…) Esperamos que ésta sea la última amnistía” (El Tiempo, Bogotá, 31de octubre de 1982).
19 Según datos de la Presidencia de la República los beneficios socioeconómicos para la adquisición de tierras, vivienda, créditos para microempresas, salud y educación tuvieron un costo aproximado de 2.216.540.840 de pesos. Los fondos para dichos programas salieron del Ministerio de Gobierno –actual
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada278
sin la más mínima contraprestación, la más obvia de todas: la desmovilización y la reincorporación a la vida civil. Por el contrario, los amnistiados regresaron a las filas insurgentes y, en el caso del Movimiento 19 de abril, M-19, recuperó no sólo combatientes sino la plana mayor de su dirigencia20.
Desde ese momento, como respuesta a las políticas del poder central, se puso en marcha una estrategia de poderes regionales entre los batallones y las brigadas regionales, los propietarios –terratenientes y, más adelante, narcotraficantes–, y los políticos locales para crear grupos de autodefensa. Puerto Boyacá, en el Mag-dalena Medio, fue el primer eje de crecimiento. La estrategia contrainsurgente que hasta ese momento había desarrollado el ejército, por medio del estatuto de seguridad, cambió de rumbo; al mando de los generales farauk yanine y garcía echeverri, e influenciados por la Doctrina de Seguridad Nacional21, se empezaron a organizar grupos paramilitares con asesoría del ejército, así como de mercenarios israelíes y estadounidenses.
De acuerdo con lo anterior, en el Perú las fuerzas militares desde el campo central –dado su amplio capital coercitivo y político– asumieron el mando de la política de seguridad y las estrategias para enfrentar el conflicto político armado, proyectándolas a las regiones. Por el contrario, en Colombia, mientras el ejecutivo, desde el campo central del Estado, intentó implementar políticas para lograr la solución pacífica al conflicto político armado, los fuertes poderes regionales emprendieron estrategias de guerra para combatir la amenaza gue-rrillera y preservar los poderes locales.
Ministerio del Interior– y accedieron 1.630 personas a estos (Programa Presidencial para la Reinte-gración, 1998).
20 Es un error, por tanto, hablar de desmovilización individual y reinserción, cuando la gran mayoría de los acogidos por dichas garantías siguieron en actividades relacionadas con su militancia en los diferentes grupos guerrilleros.
21 La Doctrina de Seguridad Nacional, diseñada como estrategia contra el comunismo, involucra los ám-bitos sociales, económicos y políticos donde éste puede reproducirse. Así las organizaciones sociales y políticas –sindicatos, organizaciones comunitarias, organizaciones y movimientos políticos de izquierda, etc.– son consideradas también objetivo militar en tanto en ellas se ha “infiltrado” el comunismo y deben ser combatidas. Para ello, esta nueva estrategia precisa de organismos que puedan actuar en forma no convencional, por fuera de los marcos jurídicos, es decir, se requiere de acciones que no puede ejecutar un ejército regular, en tanto éstas se realizan de forma ilegal o “subterránea”, dentro y contra dicha población civil. Retomando a raskim, afirma franco: “… el Estado de Seguridad Nacional, a diferencia de un Estado de derecho, se caracteriza por la existencia de una estructura dual en la cual se distinguen activida-des paralegales y actividades ilegales. En el primer nivel el aparato funciona de acuerdo a una estructura con su propio sistema administrativo y auto–justificatorio. En el segundo nivel –actividades ilegales– el comportamiento criminal se constituye no en una amenaza sino en un sistema operativo fundamental para la preservación del establecimiento en una extensión paradójica de la soberanía” (franco, 2002, 60).
279Sandra Hincapié Jiménez
e n t r e r o n a s y pa r a s : l a g u e r r a e n la s r e g i o n e s
Tanto en Perú como en Colombia, los cambios acontecidos en los campos centrales tuvieron repercusiones en los campos regionales de poder. En An-tioquia22 –para el caso colombiano– y Ayacucho23 –para el peruano– nuevos agentes irrumpieron en el escenario local, tratando de reconfigurar los poderes instituidos en lo político, económico, social y cultural. Sin embargo, se presentó una marcada diferencia entre el campo de poder regional antioqueño y el campo de poder regional en Ayacucho, en función del grado de complejidad e interde-pendencia de las relaciones establecidas en el espacio social, que se traduce en el tipo de agentes que buscaron transformar las dinámicas regionales.
En Antioquia, a pesar del decaimiento de la industria en la región, las elites regionales habían concentrado importantes capitales económicos y políticos, que les permitían adaptarse a los cambios económicos nacionales e internacionales. En ese sentido, los agentes económicos se proyectaron en la nueva economía financiera, coquera, minera e hidroeléctrica. La planeación del territorio, para la explotación capitalista, se formalizó en la década de los ochenta con la crea-ción, en 1985, de la Corporación Antioquia Siglo xxi. La región tiene un gran potencial por su posición geoestratégica y su rica diversidad de climas, pisos térmicos y ambientales. Por su territorio cruzan los ríos Magdalena, Cauca y Atrato, así como las cordilleras Central y Occidental, y sus costas le permiten tener acceso al mar Caribe. Son, precisamente, sus riquezas potenciales y su posición geoestratégica, pero, paradójicamente, sus condiciones de pobreza y marginalidad, en la mayor parte de la población, las que hacen de Antioquia un epicentro del conflicto político armado, la expansión de cultivos de uso ilícito y el tráfico de drogas.
22 El Departamento de Antioquia, con una extensión de 63.612 Km², se encuentra ubicado en el norocci-dente de Colombia y se divide en nueve subregiones de diversas características sociales, demográficas, ambientales y económicas: Valle de Aburrá, Norte, Nordeste, Oriente, Suroeste, Bajo Cauca, Urabá, Occidente y Magdalena Medio. Según los datos del censo de 2005, las nueve subregiones recogen una población de cerca de 5.756.636 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [dane], 2005a).
23 Ayacucho se encuentra ubicado al suroccidente peruano, con una extensión de 43.814 Km2, está dividido político–administrativamente en 11 provincias y 111 distritos, sus provincias son: Lucanas, Parinacochas, La Mar, Huanta, Huamanga, Huanca Sancos, Víctor Fajardo, Paucar del Sara Sara, Cangallo, Sucre y Vilcas Huamán (Ministerio de Comercio y Turismo, 2005).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada280
m a pa 8 . 1 Aa n t i o q u i a y s u b r e g i o n e s
m a pa s 8 . 1 Baya c u c h o y s u b r e g i o n e s
281Sandra Hincapié Jiménez
Por otra parte, como vimos anteriormente, el Ayacucho de inicios de la dé-cada de los ochenta no distaba mucho de las condiciones socioeconómicas que lo caracterizaban décadas atrás, siguiendo la constante histórica del centralismo peruano y reproduciendo la brecha, claramente establecida, entre costa y sierra (degregori, 1986, 99). A pesar de lo inconcluso de la revolución velasquista, a partir de la década de los sesenta, los cambios, principalmente, en lo referido al papel de la reforma agraria y la educación, habían logrado poner fin al orden oligárquico y al dominio absoluto de los mistis24 y su “administración étnica” (portocarrero, 1993) en lo local y regional. Así mismo, las reformas habían logrado la dinamización económica de algunas provincias y la conexión de las mismas con las relaciones económicas de la costa. Sin embargo, en la medida en que no había agentes claramente posicionados en el nuevo espacio social, éste se podría caracterizar como un escenario de competencia abierta de las oportunida-des25, en constante lucha por la concentración de los diversos tipos de capital.
En Ayacucho, Sendero Luminoso llegó a diversos escenarios locales a través de los jóvenes maestros educados en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Los maestros concentraban un importante capital simbólico y ocupaban una posición privilegiada de reconocimiento y autoridad local. De acuerdo con lo anterior, fue vital el papel de los maestros para lograr legitimidad y apoyo al proyecto revolucionario en las comunidades de la zona central. En ese sentido, las condiciones de pobreza y marginalidad, si bien son características importantes de la región, no bastan para comprender el surgimiento y expansión del grupo guerrillero26.
Los jóvenes maestros que apoyaron el proyecto revolucionario eran, en buena parte, el resultado de lo que favre (1984) caracterizó como un proceso de “descampesinización y desindianización”. En la medida en que las reformas propiciadas por el gobierno militar de velasco se detuvieron –aquellas que dieron fin al orden oligárquico–, no se logró configurar un nuevo orden en el campo del poder regional y, ante la desarticulación con las dinámicas del poder central, la alternativa revolucionaria encontró un espacio social adecuado para lograr, fácilmente, la concentración de capitales, ofreciendo, a través de un discurso totalitario, alternativas concretas a problemas estructurales e históricos irresueltos (manriQue, 1989).
24 Misti en quechua sirve para nombrar los mestizos vinculados con los poderes locales y tradicionales. Al respecto ver degregori (1999) y franco (1991).
25 Consultar elias, 1978.26 Contrario a la tesis del surgimiento propuesta por mcclintock, 1984.
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada282
De acuerdo con lo anterior, la reconfiguración del campo del poder regional se dio en torno a la dinámica bélica propiciada por Sendero Luminoso. Este protagonismo fue posible en la medida que no existía una elite posicionada que “remover”. En Antioquia, por el contrario, y de manera mucho más compleja, las elites regionales se enfrentaron a diversos desafíos, al querer implementar las políticas necesarias para insertarse en las nuevas dinámicas económicas nacionales y globales. Dichas resistencias a nivel local, que encuentran co-rrespondencia con procesos nacionales, vinieron, sobre todo, por la acción de movimientos y organizaciones sociales, los grupos guerrilleros, los partidos políticos de izquierda y aquéllos por fuera del bipartidismo oficial. Tal y como lo afirma uribe de hincapié:
A partir de la década de 1960 se asiste a una crisis de ese modelo de dominación (de-cimonónico de la antioqueñidad) manifiesto en el auge de movilización social, en una acogida dispensada de nuevas opciones de representación social y política de los intereses locales por corrientes cívicas que no obstante su perfil reformista, y sus márgenes de autonomía frente a la guerrilla y a la izquierda, también fueron objeto de una labor de exterminio, circunstancia que abonó el terreno para la expansión de las guerrillas (uribe de hincapié, 2001, 23).
En ese sentido, durante la década de los ochenta, en Antioquia se presentaron fuertes dinámicas de movilización y acción colectiva, las cuales sufrieron la persecución y el exterminio en la mayor parte de los casos. Estos movimientos sociales habían surgido en la década de los setenta, cuando en las diferentes subregiones antioqueñas se experimentaron procesos de organización social y comunitaria para la reivindicación de derechos: en el suroeste y oriente fueron muy importantes las comunidades de base cristiana, las organizaciones cam-pesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, anuc, así como los movimientos cívicos (garcía, 1994), los cuales reivindicaron el derecho a los servicios públicos y reformas de carácter redistributivo en las zonas de impacto de megaproyectos27. En el Nordeste y el Urabá, la acción colectiva se organizó por medio de sindicatos obreros que congregaban a trabajadores de las bananeras, las cementeras, la minería y el carbón (bejarano, 1988, 62).
27 El Movimiento Cívico de Oriente, mco, exigía del gobierno departamental la concertación con las co-munidades y la participación de las mismas en la orientación del desarrollo de la región. En palabras de uribe de hincapié posibilitó “un cambio en la vida política al propiciar la formación de una generación de líderes cívicos más independientes de los partidos tradicionales, una valoración de las acciones colectivas, y una conciencia de región frente a los poderes centrales” (uribe de hincapié, 2001).
283Sandra Hincapié Jiménez
Las dinámicas reformistas en el campo central del Estado, posteriores a 1982, se constituyeron en el efectivo desmonte del Frente Nacional. Aunque, en teoría, había terminado en 1974, en la práctica su estructura estaba intacta. Especialmente el proceso de reformas graduales llevó aparejado una relocali-zación de los intereses y un nuevo escenario de competencia, donde cobraron mayor importancia los poderes locales y regionales. Con la descentralización política y administrativa, durante la década de los ochenta, los escenarios de representación política local se convirtieron en espacios de disputa nodal para la vida política. En ese sentido, las primeras elecciones populares de alcaldes en 1988 fueron la oportunidad para que los movimientos, las organizaciones y los partidos políticos de izquierda lanzaran sus propios candidatos a concejos y alcaldías. Como respuesta a tales movilizaciones se presentó una fuerte represión, por parte de los poderes tradicionales, hacia los líderes quienes fueron perseguidos, amenazados y asesinados. Así mismo, la relocalización de intereses fue fundamental en la dinámica de la guerra28, no sólo por factores políticos sino también económicos, en la medida que los diferentes grupos se beneficiaron de los recursos provenientes de las transferencias (sánchez y chacón, 2006, 347–404).
En el Oriente antioqueño, la camada de jóvenes dirigentes se convirtió en la protagonista de las disputas a nivel electoral, por los cargos de representación política en concejos y alcaldías municipales. Los integrantes del Movimiento Cívico de Oriente, mco, al pretender disputar la hegemonía conservadora y liberal, fueron amenazados, condenados al exilio y asesinados. El exterminio de la dirigencia del Movimiento Cívico de Oriente encontró su punto de auge desde 1988 hasta 199029.
En el Nordeste y Bajo Cauca los ataques a los integrantes de las organiza-ciones y movimientos sociales, y el exterminio de sus principales dirigentes, estuvo estrechamente relacionado con la persecución a los militantes de la Unión
28 Sobre el particular afirman gutiérrez y chacón: “…esto permitió muchas dimensiones entre los grupos armados ilegales y los alcaldes (y eventualmente gobernadores), y coincidió con una profunda fragmentación y desinstitucionalización de los principales partidos políticos. Las autodefensas, apren-diendo de directrices descubiertas inicialmente por la guerrilla, encontraron que los municipios eran los nichos ideales para desarrollar sus actividades, y que allí ellos podían competir en mucho mejores términos que en el ámbito nacional con los partidos establecidos” (gutiérrez y chacón, 2006, 284).
29 El más importante dirigente del Movimiento Cívico de Oriente, ramón emilio arcila, se lanzó como candidato a la alcaldía del municipio de Marinilla y, esa misma semana, fue asesinado, exactamente el 31 de diciembre de 1989. La muerte de ramón emilio arcila marcó el cierre de un ciclo de protestas, el declive del Movimiento Cívico en el Oriente antioqueño y la atomización de los líderes. La clase política hegemónica continuó –no sin resistencias– dirigiendo los destinos del oriente en medio de mayor presencia de grupos armados de guerrillas y paramilitares.
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada284
Patriótica, UP30. Este partido consiguió en las elecciones populares las alcaldías de Remedios y Segovia en el Nordeste, así como buen número de concejales, duplicando la votación del Partido Liberal, cuyo principal dirigente era y lo sigue siendo césar pérez garcía.
Del mismo modo, persiguieron toda expresión organizativa que pudiera estar relacionada con la izquierda y se valieron de dicha justificación para expulsar campesinos y apropiarse de sus tierras31. La reacción de los poderes tradicionales fue la arremetida paramilitar del grupo al mando de fidel castaño gil, con el nombre de Muerte a Revolucionarios del Nordeste, mrn, que, el 11 de noviem-bre de 1988, protagonizó la más sangrienta masacre del Nordeste antioqueño:
Cuarenta y tres habitantes de Segovia masacrados y 54 heridos, por más de 30 hombres vestidos con trajes de camuflado que ingresaron en tres camperos al pueblo y durante aproximadamente una hora dispararon indiscriminadamente contra la población en el parque central, mientras que algunos de ellos asesinaban a varios simpatizantes de la Unión Patriótica en la calle La Reina. Ese día los militares suspendieron el patrullaje que diariamente realizaban en la población a las 6 de la tarde, y no se presentaron los escoltas de la Policía asignados a la Alcaldesa y a la Presidenta del Concejo municipal, ambas militantes de la Unión Patriótica. La masacre fue reivindicada por el grupo pa-ramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste –mrn– (Proyecto Nunca Más, 2000).
Del mismo modo, en Urabá se libró un ataque sistemático a los sectores po-pulares asociados a los sindicatos y a las agrupaciones políticas diferentes al bipartidismo oficial, los cuales pasaron a ser objetivos en la lucha paramilitar. Esta supuesta identidad guerrillas–sindicatos–agrupaciones políticas, asumida por los actores dominantes de la región, ha actuado como ingrediente funda-mental en la guerra sucia desatada desde 1985 contra los trabajadores, los líderes sindicales y los militantes políticos del Urabá:
…es así como en Urabá se han ido formando diversos grupos paramilitares o “escua-drones de la muerte” financiados y entrenados por la alianza empresarios–ganaderos–narcoterratenientes para enfrentar lo que se percibe como el enemigo común: la alianza guerrilla–trabajadores bananeros–grupos políticos de izquierda (bejarano, 1988, 60).
30 En 1988 el asesinato del alcalde de Remedios, perteneciente a la Unión Patriótica, UP, provocó el más importante paro cívico, con una duración superior a 20 días, y generó un proceso de negociación de pliegos de peticiones de las comunidades campesinas con representantes del gobierno nacional.
31 La forma pormenorizada en que se fue configurando el paramilitarismo en el nordeste y el tipo de acciones que se llevaron a cabo se encuentran en el Proyecto Nunca Más.
285Sandra Hincapié Jiménez
Estos grupos paramilitares se estructuraron gracias al apoyo de batallones y brigadas, propietarios locales, ganaderos y terratenientes, políticos locales del bipartidismo –especialmente de sectores del Partido Liberal para el caso del Magdalena Medio– y narcotraficantes32. En cierta medida la persecución y el cerramiento de espacios políticos a nivel local, explica también la expan-sión de las diferentes guerrillas durante la década de los ochenta: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, crearon el Frente 34 en límites con el Chocó y en el Nordeste los frentes 35, 36 y 37; el Ejército de Liberación Nacional, eln, hizo presencia en la zona con los frentes Camilo Torres, José Antonio Galán, María Cano, Compañero Tomás, Compañía Anorí, Che Guevara y Carlos Alirio Buitrago.
En Antioquia, la violencia desatada contra las organizaciones populares provino, principalmente, de los grupos paramilitares y de las fuerzas militares, en tanto las guerrillas atacaron a terratenientes y empresarios, pero en un gra-do infinitamente inferior. Por el contrario, en Ayacucho, Sendero Luminoso, durante la década de los ochenta, protagonizó las más terribles masacres en contra de un campesinado indefenso y marginado, que tuvo que recurrir a la autodefensa como forma de preservación y de rechazo al grupo guerrillero, y que se vio enfrentada a los fuegos cruzados del grupo insurgente y del ejército estatal del cual también fueron víctimas.
En un principio Sendero Luminoso logró adhesiones en las zonas perifé-ricas y más empobrecidas, como Cangallo y Vilcahuasmán, porque brindaban no sólo la promesa de una sociedad más justa y ordenada, sino soluciones a problemas concretos a los cuales nunca se les había dado respuesta. Entre 1980 y 1982, Sendero Luminoso se expandió en la región y se legitimó a través del discurso moral y del ejercicio de ajusticiamientos que sancionaban el robo, el adulterio, el alcoholismo, la ociosidad, entre otros33. Así mismo, se crearon escuelas populares clandestinas, en las que se formaban jóvenes para ingresar al grupo guerrillero. Éstas se ubicaban en algo parecido a estaciones móviles o campamentos –aunque nunca fueron llamadas de ese modo– lo que les permitía movilizarse rápidamente y camuflarse para evitar los ataques del ejército (cvr, 2004, 21–24).
32 En 1983 la Procuraduría General de la Nación, pgn, presentó un revelador informe donde puso en evidencia la relación de miembros activos del ejército y la policía, el movimiento Muerte a Secuestra-dores, MAS, –creado por narcotraficantes– y los grupos paramilitares, cuyo accionar se desplegaba, principalmente, en Medellín, Puerto Boyacá, La Dorada, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Cali y Arauca (jiménez, 1983, 116–117).
33 Ver del pino (1999) y stern (1999).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada286
En las zonas “liberadas” actuaban los comités populares que se convertían en la autoridad local, la población organizada era la base de apoyo de la fuerza militar guerrillera, se repartían labores tendientes a la producción agrícola, para el acopio de materiales destinados a la fabricación de artefactos explosivos de producción artesanal y para la vigilancia de la comunidad (cvr, 2004, 25–29). En aquellas zonas donde las comunidades campesinas se resistían al dominio senderista, la estrategia desarrollada fue de arrasamiento, “batir el campo” era la orden de abimael guzmán, un líder mesiánico, al mando de una estructura vertical y autoritaria, que no permitía la diferencia, por ello “al batir, la clave es arrasar; y arrasar es no dejar nada” (gorriti, 1991, 283). Así, la lucha de Sendero Luminoso se realizaba en dos frentes, por un lado, en contra del go-bierno, la burguesía y el sistema feudal y, por otro lado, contra los indios que en su “ignorancia” no entendían o no compartían el proyecto revolucionario34.
En los valles de la zona central Sendero Luminoso logró expandirse y conse-guir apoyos. Sin embargo, en algunas provincias de la zona Norte, especialmente, en Huanta, encontró resistencias desde sus inicios, que se tradujeron en muertes, como represalias de la comunidad india ante el asesinato de sus autoridades tradicionales. Éste fue el antecedente ayacuchano de lo que, posteriormente, se constituiría en una forma de autodefensa conocida como las rondas campe-sinas35. Aunque las rondas campesinas son tradicionales en el Norte del Perú desde 1976 –incluso hay antecedentes de su existencia desde el siglo xix, como formas para la defensa de la propiedad y contra el abigeato36–, las rondas que se formaron desde 1983, conocidas también como “montoneras” o Comités de Autodefensa Civil, tienen un origen claro en la lucha contra Sendero Luminoso, en un principio, en forma autónoma y, posteriormente, alentados por las fuerzas militares, como parte de su lucha contrainsurgente.
La contraofensiva de Sendero Luminoso fue violenta, más de 68 comuni-dades en Huanta y 70 en La Mar fueron obligadas a desplazarse entre 1982 y 1983, sólo en Uchuracay, entre mayo y junio de 1983, fueron asesinados 135 campesinos que se resistieron a los senderistas, pero que no contaron con nin-guna protección por parte de las fuerzas armadas (cvr, 2004, 104–105). Estas
34 Afirma del pino: “Ese mismo guion se volverá a hacer público más tarde contra las minorías étnicas del valle del Ene: se califica a los enfermos e inválidos asháninkas como ‘cargas parasitarias’, inservibles y desechables. Paradójicamente, estos indios serranos y amazónicos son los campesinos más pobres; justamente por quienes decía luchar SL” (del pino, 1999, 11).
35 En la comunidad de Sacsamarca en la Provincia Huancasancos asesinaron a los mandos senderistas en febrero de 1983 (degregori, 1996).
36 Consultar mundaca, 1996.
287Sandra Hincapié Jiménez
acciones fueron recurrentes en Ayacucho, durante la década de los ochenta, y dan muestra del horror cotidiano al que fueron sometidos los campesinos de la región.
Ante la declaración de Ayacucho como zona de emergencia y el ingreso de las fuerzas militares, se incrementaron las presiones a las comunidades, por parte de Sendero Luminoso, a través de ajusticiamientos, masacres y arrasamiento de comunidades. Así mismo, las fuerzas militares acosaban a las comunidades, especialmente, las que estaban ubicadas en la zona centro, donde Sendero, en sus inicios, había contado con mayores apoyos37.
En la zona norte de Ayacucho la relación de las comunidades con las fuer-zas militares fue muy diferente, dada la resistencia inicial y autónoma de los campesinos a las fuerzas senderistas. Con la llegada de los militares, se instaló la Infantería de Marina en Huanta y se dio inicio tanto a la configuración de bases contrasubversivas, como al apoyo y promoción de nuevas montoneras o Comités de Autodefensa Civil38. Lo anterior se constituyó en un punto decisivo de la guerra en Ayacucho pues, a partir de allí, los Comités de Autodefensa Civil disputaron el control de la zona a Sendero Luminoso. Este último grupo no tuvo más remedio que abandonarla y tratar de expandirse en otras provincias
37 “Los militares venían algo de cuarenta o cincuenta con perros. Así llegaron a mi casa como treinta. El resto ya también estaba reuniendo a toda la gente diciendo asamblea. La mayoría nos escapamos al monte. Han quedado muertos algo de noventa personas, ancianos, niños, mujeres embarazadas. A los bebés los arrojaron en medio del fuego como si fueran sapos. Reunieron a toda la gente. Luego comenzaron a reventar bala. Así como los ha llevado allá a casa de mi madre, pero antes las mujeres violaban en la pampa Chilcamonte... Yo estaba viendo desde Salvia–ayuq. Ahí en la puerta de nuestra casa comenzaron a clasificar mujeres, varones. A los varones a la casa de ichu. A las mujeres a la casa de teja. Comenzaron a disparar por la puerta. Igual a las mujeres. Las mujeres y varones gritaban, pero seguían disparando. Cuando ya no escuchaban gritos, empezaron a quemar las casas. Después de todo esto, estaban festejando. Hacía la fiesta en la casa de TP. Tenía trago, caña, vermú. Ahí baila-ban después de matarlos. Luego se fueron hacia Pitecc y se fueron a Vilcas. Al día siguiente y los días siguientes continuaban viniendo. Los soldados cada vez que venían se comían una vaca, una oveja que ya no tenían dueño. Era total silencio. Los perros nomás aullaban”. Este testimonio fue recogido por la cvr en junio de 2002 en Accomarca, Vilcashuamán, y corresponde a una varón de 65 años, testigo de la masacre de Accomarca, cuyos sus familiares murieron en la misma (cvr, 2004, 36).
38 Ante las denuncias por las masacres cometidas a manos de integrantes del ejército –y su posterior confirmación– el gobierno de alan garcía pérez destituyó a los dirigentes de la región de las locali-dades Pucayacu y Accomarca, así como a los jefes del comando político–militar, y solicitó la renuncia del presidente del Comando Conjunto. Del mismo modo, nombró una Comisión de Paz como un espacio para buscar salidas pacíficas al conflicto. A pesar de las intenciones del ejecutivo, la Comisión de Paz no pasó de ser una formalidad que no logró capacidad operativa y terminó por desactivarse en los meses siguientes. En la práctica, la política del Estado para enfrentar el conflicto político armado estaba en cabeza de las fuerzas militares, las cuales continuaron con su estrategia contrainsurgente en una relación tensa con el presidente garcía pérez al que no le quedó otra alternativa que apoyar la acción de los militares (obando, 1999, 381).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada288
y regiones39. Mientras los Comités de Autodefensa Civil fueron exitosos en la zona norte de Ayacucho, el ejército los promovió e incluso presionó a muchos campesinos para su conformación en otras zonas de la región y del país, pero no con los mismos resultados, a pesar del terror, cada vez mayor, que infundía Sendero Luminoso40.
Un punto de contraste importante se presenta en los objetivos de los grupos insurgentes y en los movimientos contestatarios en Perú y Colombia. Mientras en Antioquia las reivindicaciones de los agentes contenciosos giraron en torno a la desconcentración de capitales de diverso tipo para su democratización, en Ayacucho Sendero Luminoso pretendía cambiar todas las formas de relacio-namiento social. A través de sus prácticas totalitarias, la dirigencia senderista intentó regular la vida de sus subordinados en todas sus dimensiones. En ese sentido prohibió las relaciones entre familiares –que ya no podían llamarse a sí mismos padres o hermanos sino camaradas–, los ritos religiosos y todas las expresiones culturales asociadas. Estas prohibiciones llevaron a la resistencia dentro de sus propias filas:
Fue en el ámbito cultural e ideológico donde se dio una firme resistencia. Aun cuando la religión estaba sancionada con la muerte y la línea ideológica del partido se imponía para anular toda otra forma de pensamiento, los valores culturales y religiosos se resistían a desaparecer. El silencio se convertía en el arma que permitía a las masas seguir con sus propias esperanzas de fe, como se lee en el testimonio de gliserio, quien en más de una oportunidad fue sometido a juicio popular y estuvo a punto de ser asesinado por no dejar de creer en Dios y de rezar: ‘En mi conciencia decía ¡Gloria al Señor!, siempre’. gliserio sabía que resignarse o llorar era peor, conocía la forma como actua-ba Sendero. La exaltación y glorificación machista de SL prohibía terminantemente llorar a todos sus miembros. A menudo quien lo hacía era sancionado con la muerte; según ellos, esta resignación era “flaquear”, síntomas de querer abandonar el partido y la revolución (del pino, 1999, 37).
El totalitarismo de Sendero Luminoso llevó a la oposición de comunidades enteras que pasaron a engrosar las filas de los Comités de Autodefensa Civil. Por ejemplo, en los Comités de Autodefensa Civil de la provincia de Huanta, los evangélicos jugaron un papel importante (del pino, 1996); éste también fue el motivo de la deserción de los guerrilleros y guerrilleras hacia finales de la década. A fines de los años ochenta, a pesar de las diferencias entre las zonas,
39 Véase del pino, 1996.40 Las muertes de niños con sus cráneos destruidos es una de las imágenes más terribles que deja la
violencia senderista.
289Sandra Hincapié Jiménez
según el tipo de violencia ejercida y las respuestas por parte de las comunidades, la generalidad era el cansancio frente a la violencia en un momento de repliegue de Sendero Luminoso y de expansión hacia otras regiones del Perú41.
La guerra permite dimensionar la relación entre el poder central y las re-giones en el Perú, así como las diferencias entre ellas. La sierra se caracteriza por ubicar territorialmente los sectores marginados de la sociedad peruana, en oposición a la costa, centro del poder político, económico y social, que representa, además, las claves de configuración de los grupos ‘establecidos’, aquéllos que se han integrado plenamente al orden peruano. Por último, la selva representa la mixtura entre establecidos y marginados42, los habitantes de esta región representan los marginados que buscan, a través de la aventura colonizadora, emprender un proceso de integración al campo de relaciones predominante en la costa, gracias a su cercanía y a los canales de comunicación con dicha región. Estas diferencias se encuentran, también, en la forma en que nació y se desarrolló el conflicto político armado. Los grupos rebeldes surgieron de la marginalidad regional que representa la sierra y la guerra cobró allí sus principales víctimas por parte de las fuerzas militares estatales y, sobre todo, por el grupo insurgente Sendero Luminoso:
Se ha señalado antes que, de acuerdo con los cálculos realizados por la cvr, el número de víctimas fatales del conflicto armado interno se hallaba alrede-dor de las 69.000 personas. Tales magnitudes pueden resultar inverosímiles para un considerable sector de la sociedad peruana; sin embargo, la verdad que el país necesita asumir en toda su gravedad es que el Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se desangró durante años sin que el resto de la nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese “pueblo ajeno dentro del Perú” (cvr, 2004, 27).
Ayacucho fue fundamental en la lucha contra Sendero Luminoso. Su de-rrota en la región y el éxito de las Rondas Campesinas, subordinadas al ejército, fueron la estrategia, a través de la cual, las fuerzas militares peruanas ganaron la guerra en las regiones. Cuando perdió capacidad de combate en Ayacucho, Sendero Luminoso, al igual que el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, mrta43, empezó a copar otras regiones relacionadas con el cultivo de la coca,
41 Consultar coronel y loayza, 1992.42 Ver elias y scotson, 1965 y elias, 1998.43 El Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, mrta, hizo su aparición en 1985, sin embargo, había
declarado un cese de hostilidades ante el caudal electoral que dio como ganador a alan garcía pérez y su política heterodoxa, lo que fue asumido como una oportunidad legítima para un nuevo gobierno.
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada290
buscando ganar legitimidad en aquellas comunidades campesinas que estaban sufriendo las consecuencias de la política antidrogas del gobierno central. La coca ha sido un cultivo tradicional de las comunidades indígenas del Perú, en ese sentido, no es nueva ni la siembra ni su comercialización; sin embargo, a mediados de la década de los ochenta, se produjo un incremento significativo en los cultivos, en parte por la subida de los precios, debido a la alta demanda. Este aumento de hectáreas cultivadas no se dio no sólo en regiones como Cusco, donde la coca había sido un cultivo tradicional (romano, 1986, 349), sino tam-bién en zonas de colonización reciente, como la selva central, donde su cultivo estaba relacionado con la comercialización ligada al narcotráfico (cotler, 1999).
Sin embargo, poco tiempo después, al igual que en el norte de Ayacucho, los pobladores empezaron a conformar rondas campesinas que –como fue ex-plicado en párrafos anteriores–, fueron llamadas Comités de Autodefensa, y, posteriormente, trasladaron sus lealtades a las fuerzas militares. En Huallaga el general alberto arciniegas utilizó la misma estrategia de Sendero Luminoso, permitir o tolerar el narcotráfico para disputarse el apoyo de la población y desplazar el respaldo a las fuerzas armadas44. El período entre 1985 y 1990 fue decisivo para romper la avanzada de Sendero Luminoso. Cada vez más rondas campesinas se formaron en Ayacucho, así mismo, en el Valle del Río Apurimac se formaron las milicias de Defensa Civil Antisubversivas, decas. Ante la re-sistencia y el combate, Sendero Luminoso trató de ejercer control total sobre las comunidades, las cuales eran aisladas en lo que llamaban retiradas que, en últimas, eran desplazamientos forzados de los cascos urbanos a zonas de difícil acceso, sirviendo como escudo humano, ante eventuales ataques del ejército (cvr, 2004, 144).
De acuerdo con lo anterior, en Colombia se dio una relación estratégica entre diversos agentes legales e ilegales –esto fue posible si consideramos la baja concentración de capital coercitivo de las fuerzas militares y la contradicción con las políticas del gobierno central–; por el contrario en el Perú, se dio una respuesta estado–céntrica, liderada por las fuerzas militares, las cuales, a diferen-cia de Colombia, contaban con una mayor concentración de capital coercitivo y político, lo que, a su vez, representaba un liderazgo en el campo del poder que el ejecutivo no podía soslayar. Aunque no era suficiente la capacidad coercitiva de las fuerzas militares peruanas, organizaron bajo su mando y articulación, a las comunidades para hacer frente a la lucha contrainsurgente, con la promoción de los Comités de Autodefensa Civil o rondas campesinas. Pese a no lograrlo
44 Ver estela y antesana, 2007.
291Sandra Hincapié Jiménez
de forma absoluta, consiguieron, con ello, llegar a un punto de quiebre en el conflicto político armado.
pa c i f i c a c i n y c l i e n t e la e n l o s n ov e n ta
El cambio en la estrategia de guerra por parte de las fuerzas militares en el Perú marcó un momento decisivo en la guerra45. En los campos de poder regional dicho cambio contribuyó a la proliferación de frentes contrasubversivos. Del mismo modo, los militares trataron de minimizar las violaciones de derechos humanos, y ser más selectivos en sus ataques, lo que condujo a que Sendero Luminoso perdiera gran parte del apoyo campesino46.
En la medida que Sendero perdía la guerra en el ámbito rural, trataron de hacerse visibles en Lima –llevando allí a sus dirigentes y principales cuadros–, organizando, a su vez, bases de apoyo en los barrios populares y protagonizan-do numerosos actos de violencia. Lo que muchos analistas percibieron como el avance incontenible de la guerrilla, en la estrategia de llevar la guerra del campo a la ciudad, fue más el resultado de su agotamiento en el campo y de buscar en la ciudad su refugio, muestra de su debilidad militar y momento final de la guerra. A partir de allí, pasó a tener mayor protagonismo en la estrategia la inteligencia militar, por parte del Estado, en detrimento de la capacidad de ejercer violencia. En ese sentido, las fuerzas armadas crearon un Grupo Especial de Inteligencia, gein, que hacía parte de la Dirección Contra el Terrorismo, dircote, encargada de hacer seguimientos para la captura de los líderes gue-rrilleros47.Toda la estrategia antisubversiva en el campo, con los campesinos como sujetos activos y decisivos, y en la ciudad, con los grupos de inteligencia, condujeron al “principio del fin” de Sendero Luminoso (jiménez, 2000, 721).
La exitosa estrategia, implementada por las fuerzas militares, contribuyó a consolidar la legitimidad del nuevo gobierno de alberto fujimori fujimori quien, además, había implementado políticas de choque, en lo que fue conside-
45 Directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior. Diciembre de 1989. dva 017 ccfuerzas armadas–pe–di.
46 Ver degregori, 1996.47 La importancia del servicio de inteligencia va a posicionar cada vez más a vladimiro montesinos
torres como un agente clave del gobierno de alberto fujimori fujimori. montesinos torres con-siguió concentrar capital importante en el campo del poder, gracias a la transformación del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN. rospigliosi resume claramente la posición dentro del campo del poder del Servicio de Inteligencia Nacional: “los servicios de inteligencia son parte del poder en el Perú, cogobiernan con un Presidente de la República elegido y con la cúpula militar, en un sistema en que los contrapesos naturales –Congreso, Poder Judicial, etc.– son dependientes de ese gobierno precisamente a través de los servicios de inteligencia, que son los instrumentos del control” (rospigliosi, 2000, 190).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada292
rado como un “tsunami neoliberal” (durand, 2003, 372), que lograron poner fin a la más aguda crisis económica, debido a la ineficaz política heterodoxa de alán garcía pérez48, su predecesor en el poder. En este sentido, alberto fujimori fujimori, autoproclamado pacificador, logró concentrar un gran capital simbólico que le permitió dar estabilidad al nuevo campo de relaciones establecidas y mantener las medidas antiterroristas, de corte autoritario, en un esquema de “contrasubversión sin subversión” (cvr, 2004, 75).
En lo regional también se dieron transformaciones importantes. Después de la guerra contra Sendero Luminoso en Ayacucho, pueden advertirse cambios decisivos en la relación del campo regional con el campo central del Estado. Había una articulación mayor, por medio del ejército y, en general, de las fuerzas militares. La concentración de capital coercitivo se sustentaba, espe-cialmente, en los Comités de Autodefensa Civil. Sus agentes se posicionaron en el nuevo campo de relaciones no sólo por su capacidad bélica, sino por la configuración del orden social y el establecimiento de lealtades con el campo central del Estado.
A diferencia de las décadas anteriores, en las que la sociedad regional apa-recía aislada, sin vínculos con las demás regiones y el exterior, agentes inter-nacionales empezaron a tejer redes de relaciones y hacer presencia en la zona. Así mismo, el gobierno central, dada su política centralizadora y clientelista, a través de diversos programas asistenciales, tejió redes que articulaban lo local con lo nacional, estableciendo lealtades con el campo central del Estado que nunca antes se habían tenido49. Estos dos cambios, en el tipo de agentes y de programas que se desarrollaron en la región, durante la década de los noventa, tienen como característica fundamental que son producto de iniciativas externas, es decir, de agentes que no hacían parte de la sociedad regional, lo que pone en evidencia la ausencia de elites con un proyecto regional definido o en ciernes, más allá de la propuesta revolucionaria senderista.
Mientras en Ayacucho la derrota militar de Sendero Luminoso fue deci-siva para el establecimiento de otro tipo de orden, en Antioquia el conflicto político armado, iniciando la década de los noventa, siguió marcando la vida social, política y económica de la región. En correspondencia con las dinámicas nacionales de desmovilización, en el marco de la Asamblea Nacional Consti-tuyente, el Ejército Popular de Liberación, epl, dejó las armas50.Este grupo
48 Consultar lynch, 1999.49 Como el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, pronaa, el Fondo Nacional de Compensación
y Desarrollo Social, foncodes, y el Programa de Apoyo al Repoblamiento, par.50 El 15 de febrero de 1991 fue firmado en la Casa de Nariño el acuerdo de paz, el 1.o de marzo, tal y como
293Sandra Hincapié Jiménez
insurgente, con presencia importante en Antioquia, especialmente en el Urabá, le apostó a un proyecto político legal, llamado Esperanza, Paz y Libertad, que buscó apoyo político en los escenarios locales donde habían tenido influencia. Sin embargo, la intención de realizar un proyecto político, a nivel local, se vio truncada por el copamiento militar de las guerrillas del farc y de grupos paramilitares. El enfrentamiento se hizo explícito entre los reinsertados del epl y las milicias bolivarianas de las farc. Los reinsertados crearon comandos populares que, cumpliendo labores contrainsurgentes, se enfrentaron con las farc y los militantes de la UP, protagonizando un escalamiento del conflicto en la zona51. Estos comandos populares y buena parte de los reinsertados del epl terminaron por engrosar las filas de los paramilitares de fidel castaño gil y ayudaron en el copamiento paramilitar desde el Norte hacia el Sur de la subregión del Urabá52.
En los inicios de la década de los noventa las farc crearon los frentes 46 y 47 en el Magdalena Medio, e hicieron presencia con los frentes 18 en el Norte y el 47 en el Suroeste. Así mismo, el Ejército de Liberación Nacional creó los siguientes frentes: noroccidental, Bernardo López Arroyave, Héroes y Márti-res de Anorí y Capitán Mauricio53. Ante la expansión de las farc, la reacción inmediata de los ganaderos de Córdoba no se hizo esperar y, al mando de los hermanos castaño gil, reorganizaron el ejército paramilitar que, junto a los ganaderos de la región, disputaron a las farc el control territorial de Córdoba. En 1994 se llevó a cabo la Primera Conferencia Nacional de Autodefensas, en la cual carlos castaño gil inauguró un período de expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, accu, en el eje bananero, en una estrategia de tierra arrasada, marcada por masacres y presiones que provocaron el desplaza-
había sido acordado, se hizo la entrega definitiva de las armas y, al día siguiente, fueron considerados como delegados permanentes los que, hasta ese momento, sólo habían sido voceros del epl ante la Constituyente. Finalmente, cinco días después, fue tomado su juramento en una ceremonia simbólica de entrega de armas.
51 Una de las masacres más recordadas fue el ataque de las farc al barrio La Chinita de Apartadó, como respuesta a una masacre a militantes de la UP en 1993, perpetrada por los Comandos Populares, en la cual murieron 35 simpatizantes de los reinsertados (romero, 2003, 178).
52 Cuando se le preguntó a hébert veloza garcía, alias HH, ex comandante paramilitar, por qué murieron tantas personas en el copamiento de Urabá respondió lo siguiente: “Fue por un error que ocurrió apenas llegamos a Urabá en 1994 con los Comandos Populares, cuando utilizamos a los des-movilizados del epl como informantes. Nos basamos en las listas que ellos nos daban y sin verificar se daba la orden de asesinar. Después nos dimos cuenta de que eran inocentes. Hoy les hago un llamado a ellos para que cuenten la verdad, porque fueron de los que más colaboraron con las auc para matar y desaparecer gente” (El Colombiano, 13 de julio de 2008).
53 Ver Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2007b.
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada294
miento de cientos de campesinos de la región. En este enfrentamiento, todos los actores armados recurrieron –y lo siguen haciendo– al terror y a la violencia aleccionadora, en contra de la población civil, como táctica de guerra54.
Con uribe vélez como gobernador de Antioquia, 1995-1997, a la vez que se dio un proceso sistemático de pacificación de la región, con la creación de numerosas Convivir y la expansión del paramilitarismo, se propició un mayor avance en la planeación estratégica del territorio. Las recomendaciones del Plan Estratégico de Antioquia, planea, fueron encaminadas a la adecuación del territorio para las nuevas exigencias económicas globales. Se planteó, entonces, la necesidad de regiones con diferenciación potencial, de acuerdo con las ten-dencias de “modernización selectiva” (gonzález et ál., 2003), que han carac-terizado al Estado en Colombia. Dicha transformación fue posible en la medida que se eliminaron las resistencias y, por medio de la guerra, se concentraron los diferentes tipos de capital, fortaleciendo la hegemonía del campo de relaciones.
El Urabá, una región planeada para la agroindustria de exportación, entre otros sectores, es un buen ejemplo de los agentes implicados en la concentra-ción de los diferentes capitales en la región. En el campo económico, donde primaban los intereses de latifundistas ganaderos, narcotraficantes y empresas multinacionales –como las bananeras–, estos agentes económicos fueron no sólo financiadores sino, también, agentes activos dentro de la filas de los ejér-citos paramilitares, como es el caso de raúl hasbún55, un empresario quien era, además, el encargado de recoger los aportes de las empresas bananeras a la causa paramilitar56.
54 Aunque tanto las guerrillas como los grupos paramilitares y el ejército han contribuido al desplazamiento creciente y a las masacres en las zonas de enfrentamiento; claramente pueden ser diferenciadas las prác-ticas de terror utilizadas por los paramilitares como la desaparición, las torturas, el descuartizamiento de cadáveres y la construcción de escenas rituales de muerte, entre otros. Consultar, al respecto, lair, 1999.
55 Hijo de una de las familias más prestantes del Urabá cuyo capital familiar estaba dedicado a la empresa del banano. En el libro Mi Confesión, carlos castaño gil lo describe como “un joven profesional antioqueño integrante de una familia de empresarios a quien se le debe en gran parte la normalidad social en el Urabá antioqueño y cordobés”. Su desmovilización se produjo en conjunto con el Bloque Bananero de las auc el 25 de noviembre de 2004 en el corregimiento El Dos del municipio de Turbo.
56 En una de las declaraciones de salvatore mancuso, ante los jueces de Justicia y Paz, relató: “a finales de 1997, el jefe paramilitar raúl hasbún, conocido con el alias de Pedro Bonito, llegó a un acuerdo con varias bananeras de la región de Urabá, entre las que se encuentran Chiquita Brands, Banacol, Delmonte, Dole, Proban y Uniban, que pagaban un centavo de dólar por caja exportada a las autodefensas. Este pago se hacía a la Convivir Papagayo, y se destinaba una parte para carlos castaño, otra para obras sociales y una tercera parte para el pago de policías corruptos” Cfr. Verdad Abierta, s. f.
295Sandra Hincapié Jiménez
La estrecha relación entre la expansión del paramilitarismo y la conversión económica de la región es evidente si consideramos, además, que durante la década de los ochenta la acción colectiva de los sindicatos y los logros políticos de la izquierda, en materia electoral, cuestionaban la forma en que las riquezas potenciales de esta región estratégica se estaban concentrando en manos de agentes nacionales y, sobre todo, internacionales57.Igualmente, la relación entre agentes económicos, políticos y armados –legales e ilegales– es evidente cuando se analiza la organización de las Convivir y la forma en que permitieron, a través de una figura legal, tejer la amalgama de intereses, agentes y los respectivos capitales en juego. Al respecto hébert veloza garcía, alias HH, comenta:
Cuando conté lo de las bananeras la gente puso el grito en el cielo, que eso era falso y luego Chiquita reconoce el pago y es multada en Estados Unidos. Todas pagaron, espe-remos que ahora hasbún ayude a esclarecer el manejo de las Convivir y las bananeras. Las Convivir fueron una figura legal utilizada por las auc para recibir esa vacuna. Son igual o más responsables esos empresarios y políticos que aportaron plata para la guerra. Ellos se enojaron porque dije que con esa plata matamos gente y sindicalistas, no uno ni dos, muchos. No nos dieron plata para que matáramos a alguien por órdenes suyas, pero con esa plata compramos armas, munición, comida, se les pagó a los muchachos. Ellos deben reconocer y dar la cara, porque quienes más salieron favorecidos de esta guerra en Urabá fueron los empresarios (El Colombiano, 13 de julio 2008).
Las Convivir recibían entrenamiento en los mismos batallones del ejército58. En Urabá, a partir en 1995, el general rito alejo del río, comandante de la xvii Brigada del Ejército, cumplió un papel decisivo como enlace entre las acciones del ejército y las Convivir. La autorización, por parte del entonces gobernador de Antioquia59, uribe vélez, para la creación de numerosas Convivir, durante ese período, es fundamental para explicar la expansión del paramilitarismo en
57 El caso paradigmático es la empresa Chiquita Brands International que se declaró culpable el 17 de sep-tiembre de 2007 por el delito de “involucrarse en transacciones con terroristas globales especialmente designados” ante el Juzgado del Distrito de Columbia en Estados Unidos y fue condenada a pagar 25 millones de dólares (aunque su pago fue diferido en cómodas cuotas de 5 millones de dólares anuales, pena irrisoria considerando la capacidad económica de la empresa). Cf. ee.uu. contra Chiquita Brands International: Memorando de Condena del Gobierno. Juzgado del Distrito de Columbia, ee.uu., n.º Criminal 07–055 (rcl), 17 de septiembre.
58 Ver martínez, 2004.59 Justificando, además, la utilización de armas de largo alcance con el argumento de resultar necesarias
para responder los ataques a la guerrilla: “Nosotros le pedimos a las Convivir de Porce que colaboraran mientras llegaban las tropas, pero ellos nos respondieron que no tenían los recursos porque mientras la guerrilla tenía toda clase de armas, ellos sólo contaban con revólveres y changones” (uribe, citado en Comisión Colombiana de Juristas [ccj], 1997, 107).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada296
Antioquia, si consideramos, además, que sus dueños fueron después reconocidos comandantes paramilitares60. De hecho, en las declaraciones ante los jueces de Justicia y Paz, los comandantes paramilitares reconocieron que “todas las Convivir eran nuestras”61.
De la zona Norte de Urabá y del eje bananero, durante muchos años corredores estratégicos de los grupos guerrilleros, llegaron cientos de despla-zados a la zona Sur de la región. Tal desplazamiento se debió a las constantes incursiones de grupos paramilitares62. La población civil, en medio del fuego cruzado, fue víctima del acoso violento, decenas de mujeres enterraron a sus muertos y fueron desplazadas con sus hijos a las cabeceras municipales (uribe de hincapié, 2000, 94). Posteriormente, esta zona también sería escenario de la incursión paramilitar. Ya no bastaba la pacificación del norte y el eje bananero, el desplazamiento aluvial se impuso como táctica de guerra.
Las masacres, cometidas por parte de los grupos paramilitares, ocasionaron el desplazamiento de cientos de familias en procesos múltiples, durante toda la década, convirtiendo a la región de Urabá en una de las principales zonas expulsoras de desplazados en el país63.
Más adelante, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, con centro en Caucasia, desplegaron acciones por todo el Bajo Cauca. Los desplazamientos forzados, las amenazas, los asesinatos selectivos y las masacres fueron constantes. Esta zona, fundamental para los intereses de empresas mineras, la explotación del oro y el paso de la red que transporta el petróleo, también sirvió para la expansión de los cultivos de coca, los cuales aumentaron significativamente
60 Por ejemplo salvatore mancuso dirigía la Convivir Horizonte y la Convivir Guaymaral; juan fran-cisco prada la Convivir Los Arrayanes; rodrigo pérez, alias Julián Bolívar, la Convivir Bellaván; arnulfo peñuela la Convivir Papagayo; josé maría barrera ortiz, alias Chepe Barrera, también logró autorización para la creación de su Convivir. De igual modo, a otras Convivir, autorizadas du-rante el mismo tiempo, pertenecían también reconocidos paramilitares: jesús ignacio roldán, alias Monoleche, pertenecía a la Convivir Avive; arnoldo vergara trespalacios, alias el Mochacabezas, a la Convivir Costa Azul; rodrigo pelufo, alias Cadena, a la Convivir Nuevo Amanecer, entre otros. Los documentos que acreditan la autorización de creación de las Convivir reposan en los archivos de la Gobernación de Antioquia.
61 Audiencia de versión libre de hébert veloza garcía, alias HH, 26, 27 y 28 de marzo de 2008.62 Testimonio de mujeres desplazadas: “Empezaron los bombardeos desde los helicópteros y nosotros
no estábamos en combate con nadie. Tuvimos que empezar a salir corriendo con nuestros hijos y dejar todo y escondernos varios días en el monte, en la selva. A las mujeres las violaron, las unían (cosían), las capaban (les mutilaban los órganos genitales) y destrozaban. A las mujeres paridas, en nuestras casas, nos levantaban el toldo con las armas y nos amenazaban para que saliéramos” (Ruta Pacífica de las Mujeres, s. f.).
63 Sólo en los meses de febrero a abril de 1995 fueron asesinadas 130 personas, desaparecieron 122 y cerca de 1.307 familias, conformadas por 2.500 personas, tuvieron que abandonar sus parcelas (Ruta Pacífica de las Mujeres, s. f.).
297Sandra Hincapié Jiménez
con el copamiento paramilitar64. Para el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Huma-nitario, dih:
La acción de las autodefensas en el Bajo Cauca se inscribe en un plan más amplio de dominio territorial, funcional a la dinámica del narcotráfico, que busca encadenar zonas de producción de coca y resguardar las rutas de transporte y los puertos de exportación del alcaloide (Observatorio de Derechos Humanos–Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2006b, 12).
La guerra permitió la redefinición de las regiones, la aparición de nuevos agentes y la concentración de capitales, por parte de los ya existentes, en las nuevas condiciones de la economía minera, energética y coquera en que se in-sertaba Colombia. Al igual que en el Bajo Cauca, los municipios del occidente lejano, –Dabeiba, Frontino y Peque–, sufrieron las más duras incursiones del paramilitarismo, hasta lograr su copamiento y establecer su dominio65. Dabeiba y Frontino, al igual que Peque, son, además, zonas de grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la hoja de coca, así como de amapola –en el nudo de Paramillo–, desde la década de los noventa. La extensión de los cultivos de uso ilegal coincide con la expansión de los grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, los cuales, en primera instancia, atacaron los cascos urbanos de todos los municipios del occidente lejano –Dabeiba, Frontino, Uramita, Peque, Abriaquí, Cañasgordas, Giraldo, Uramita– y del occidente cercano en Sabanalarga. En estos municipios protagonizaron toda clase de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
64 “…la coca nos ha traído miles de problemas, nos ha traído miles de muertos, muchos asesinatos, mucho madre solterismo, muchos problemas de prostitución infantil, muchos problemas de desplazados y no solamente la parte de la fumigación… mucho problema de desnutrición en la medida que ya no hay pan coger, ya la gente no siembra la yuca, no siembra el arroz sino que siembra la coca, le ha traído problemas al campesino porque es el que tiene un cultivo de coca, el que menos gana es el campesino y la situación de los químicos que se utilizan en esta fumigación de coca y esta situación todas las aguas convergen casi a la quebrada donde se abastece el municipio y entonces nosotros en el pueblo somos víctimas de la situación de las fumigaciones, como también que han salido muchos niños con problemas, con mal formación, estamos afectados en la piel, salen con manchas, a los niños les salen como rosetas, quemaduras, porque ellos salen a limpiar la coca en el momento que la fumigan, entonces ellos salen a limpiar y el roce de ese líquido en la ropa y en la piel les afecta” (Entrevista).
65 “… zona de frontera de la confrontación regional, por los corredores geográficos alrededor de la cuenca del río Sucio, el Nudo del Paramillo y el cañón de la Llorona, entre los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, que dan paso al Urabá y al bajo y medio Atrato y en los cuales las organizaciones guerrilleras (epl, farc y eln) constituyeron zonas de descanso, avituallamiento, repliegue y retaguardia entre la década de los setenta y mediados de los noventa” (Observatorio de Derechos Humanos – Pro-grama Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2006, 9).
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada298
humanitario: asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado y amena-zas. Así mismo, realizaron algunas acciones esporádicas en el eje turístico que componen San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán (uribe de hincapié, 2000). A partir de 1996 se fue configurando el Bloque Noroccidental, en una escalada de masacres, especialmente, en los municipios de Peque y Dabeiba, donde, posteriormente, hizo presencia el Bloque Elmer Cárdenas, bec.
Los grupos paramilitares lograron consolidar un centro de mando subre-gional, con proyección departamental y nacional, en el Nudo de Paramillo (Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Dere-chos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2002). En el proceso de expansión y consolidación de grupos paramilitares en la zona se produjeron crímenes, en los que el ejército estuvo involucrado de manera directa. Una de estas acciones fue la masacre, en 1997, de El Aro y la Granja, corregimientos del municipio de Ituango. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, oea, condenó al Estado colombiano a pagar 3.400 millones de pesos por la muerte de 19 personas. Según el propio testimonio de salvatore mancuso, comandante de las auc, la masacre de El Aro fue planeada en la iv Brigada del Ejército, con el general alfonso mano-salva, siendo gobernador de Antioquia álvaro uribe vélez (Semana, 28 de enero 2007).
Aunque las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá hicieron su aparición en la primera mitad de la década de los noventa se apoyaron en estructuras armadas previas. Por ejemplo, en el suroeste existían grupos pa-ramilitares desarticulados desde la década de los ochenta en municipios como Andes, Támesis, Caramanta y Valparaiso, donde actuaba el grupo llamado “La Escopeta”; en Betania “los Racumines”; en Jardín “Jardín sin guerrilla”; Angelópolis, Hispania Concordia y Titiribí “Autodefensas del Pueblo”66. A partir de 1997, se dio la configuración en la región del Bloque Suroeste, en el marco de la estructura militar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el nordeste, a partir de 1996, se incrementó el número de asesinatos y masacres en los municipios de Segovia y Remedios, por parte del grupo paramilitar Muerte a Comunistas y Guerrilleros, macogue, que en 1997 se hizo llamar Grupo de Autodefensas del Nordeste, gan. A partir de allí se inició el proceso de expansión como Autodefensas Unidas de Colombia, por todos los municipios del nordeste, disputando territorio a las farc, aún presente en la región. De
66 La existencia de estas estructuras previas se hizo evidente en la primera cumbre de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en 1994.
299Sandra Hincapié Jiménez
acuerdo con lo anterior, estamos hablando de un proceso de concentración de diversos capitales que da paso a un monopolio de las oportunidades67, a nivel local y regional, por parte de los agentes ligados al paramilitarismo.
Una de las más graves consecuencias del accionar paramilitar se evidencia en el desplazamiento forzado en la zona. El municipio de Peque es el más afectado por el desplazamiento forzado del país, tan sólo en el 2001 fueron expulsadas 7961 personas, en una población estimada para la época, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, dane, de 10.214 personas, es decir, más del 77% de la población fue víctima del desplazamiento forzado para ese año (Conferencia Episcopal de Colombia, 2006, 35). Así mismo, en el 2000, en el municipio de Frontino, con una población de 25 389 habitantes –según los datos del dane– fueron expulsadas 6.543 personas, lo que equivale a un 37.5% de población, ubicando a este municipio en el décimo lugar como expulsor de población desplazada por año de todo el país (Conferencia Episcopal de Co-lombia, 2006, 32). En este contexto de violencia y enfrentamiento, el conflicto armado rompe el tejido social, las solidaridades y las confianzas, el temor es la constante en un entorno que, en lugar de transmitir familiaridad, genera temor y expulsa, obligando a dejar lo poco que se tiene en la lucha por la sobrevivencia.
La expropiación y la expulsión de campesinos y campesinas de sus tierras, no sólo favorecieron a las grandes multinacionales y a los grandes capitales, muchos de ellos asociados a las mafias, sino que, también, permitieron que los poderes tradicionales de hacendados, terratenientes y medianos propietarios, que cumplían las laborales de gamonales y caciques políticos locales, se man-tuvieran o se restauraran, al eliminarse la competencia política. En este orden de ideas, en Antioquia en los últimos veinte años se dio un proceso paulatino de gamonalismo armado. El gamonal, típica figura de la historia política en Colombia, hace referencia a una forma de poder y dominación rural en la que un mediano propietario, con suficiente influencia, independientemente de que ejerciera o no algún cargo o representación en el gobierno local, tenía el poder de mando para controlar las burocracias locales y determinar los votos en las contiendas electorales; eso sí, aunque poderoso y autónomo en lo local, para mantener bajo control a los sectores populares, el gamonal estaba subordinado, política y socialmente, a las elites regionales. En Antioquia, después de analizar los contextos regionales en los últimos veinte años, podemos evidenciar como el paramilitarismo sirvió para robustecer el poder gamonal que apeló a las armas para mantener y acrecentar sus dominios locales.
67 Ver elias, 1978.
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada300
La instauración del orden y la legitimidad, que permiten la acumulación de capital simbólico para consolidar el campo de relaciones, no puede entenderse, exclusivamente, a partir del análisis según el cual los individuos se someten al mejor postor, en la relación costo–beneficio, pues la dominación paramilitar y el orden establecido no se explican desde un proceso puramente estratégico68. Es necesario comprender las prácticas de terror en el copamiento territorial, las acciones de tierra arrasada y las muertes aleccionadoras durante casi tres décadas69, considerando que, en algunas regiones del país, como el Magdalena Medio, estas acciones sistemáticas se iniciaron finalizando la década de los seten-ta. Dichas acciones permitieron la habituación de prácticas y la incorporación de esquemas de clasificación donde lo diferente o contencioso es considerado indeseable para el mantenimiento del orden deseado70.
La complejidad de la guerra en Antioquia, al igual que en el resto del país, no tiene una explicación unívoca:
Aunque en la guerra existan unas lógicas que obedecen a dinámicas y proyectos nacionales, es importante observar como en sus expresiones regionales encuentran manifestaciones diversas –que en ocasiones podrían parecer contradictorias– producto de la relación con los intereses de elites económicas y políticas, locales y regionales (hincapié, 2005).
Por ello, el paramilitarismo, al mismo tiempo que favoreció los procesos de “mo-dernización selectiva” (gonzález, et ál., 2003, 294), impulsados por intereses
68 Desde esta perspectiva: “la población civil establece preferencias con respecto a situaciones definidas por las oportunidades económicas disponibles y por la probabilidad de supervivencia asociada a per-manecer en un territorio específico” (salazar y castillo, 2002).
69 De entre los miles de testimonios ésta es una muestra de las prácticas paramilitares recurrentes: “A una muchacha con embarazo le metieron un palo por las partes y se asomó por arriba. La descuarti-zaron (…) A las mujeres las desnudaron y las pusieron a bailar delante de sus maridos. Varias fueron violadas. Desde un rancho próximo a El Salado (Departamento del Bolívar) se escucharon los gritos (…)” (Amnistía Internacional, 2004).
70 La adaptación de las necesidades a la probabilidades objetivas, que terminan por conferir legitimidad al orden instituido, no puede comprenderse como el resultado de una elección desde una perspectiva puramente racionalista: “En realidad, dado que las disposiciones inculcadas perdurablemente por las posibilidades e imposibilidades, las libertades y las necesidades, las facilidades y los impedimentos que están inscritos en las consignas objetivas (y que la ciencia aprehende a través de las regularidades estadísticas objetivamente vinculadas a su grupo o clase social), engendran disposiciones objetivamente compatibles con esas condiciones y en cierto modo pre adaptadas a esas exigencias, las prácticas más improbables se ven excluidas antes de cualquier examen, a título de lo impensable, por esta suerte de sumisión inmediata al orden que inclina a hacer de la necesidad virtud, es decir a rechazar lo rechazado y a querer lo inevitable. Las condiciones mismas de la producción del habitus, necesidad hecha virtud, hacen que las anticipaciones que él engendra tiendan a ignorar la restricción a la que se subordina todo cálculo de las probabilidades” (bourdieu, 2007, 88, cursivas propias).
301Sandra Hincapié Jiménez
capitalistas de orden nacional e internacional sirvió, a su vez, para consolidar o recuperar poderes tradicionales de elites regionales, que vieron amenazado su poder en procesos de apertura política o por fuerzas alternativas contestatarias. La combinación estratégica de diversos sectores y agentes permite comprender esa mixtura entre modernización selectiva, gamonalismo armado, política tra-dicional y mafias asociadas al narcotráfico, alrededor de intereses excluyentes –económicos, sociales, políticos y culturales– que consolidaron la hegemonía en el campo del poder regional.
Con todo, podemos afirmar que la riqueza potencial de Antioquia contrasta con la pobreza de Ayacucho, en donde la dependencia de los programas asis-tencialistas focalizados del gobierno central fujimorista fue tejiendo una red de clientelas que configuró nuevos poderes locales. La relación entre el campo del poder central y el campo regional ayacuchano cambió en la medida que el gobierno fujimorista consiguió hacerse necesario y válido, es decir, acumuló capital simbólico que le garantizó legitimidad. A diferencia del análisis de degregori que caracteriza el fujimorismo como la “década de la antipolítica” (degregori, 2001), consideramos que, durante esta década, nuevas relaciones políticas se tejieron, a través de los diferentes programas focalizados y asisten-cialistas. Nuevos agentes locales se posicionaron, en el campo regional, gracias a su función de articuladores con los programas de carácter nacional. La relación local-nacional fue, simbólicamente, muy potente en la medida que nunca antes los campesinos de la sierra sur se habían sentido reconocidos e incluidos por el poder central en cabeza del presidente:
El Estado no sólo se hacía presente a través de sus aparatos de represión o símbolos patrios sino también con carreteras, edificios y escuelas. Carteles naranja de la Pre-sidencia de la República inundaban los caminos recién construidos. Los grafitos con la hoz y el martillo de Sendero Luminoso fueron reemplazados por la publicidad del gobierno. Frecuentemente, el mismo alberto fujimori descendía con su helicóptero sobre las comunidades de la provincia para inaugurar “obras”. En cada una de estas inauguraciones improvisaba pequeños mítines. Disfrazado con los chullos y los pon-chos multicolores que la población local le obsequiaba, comenzaba su discurso con la consabida frase “Queridos compatriotas” (ávila, 2004, 319).
Solo teniendo presente la historia de la sierra sur es posible comprender por qué, a través de prácticas anacrónicas, por lo clientelares, autoritarias y verticales, fue posible crear un orden regional articulado por el poder central del Estado. Las prácticas del ejecutivo fueron vitales para una sociedad regional marginada y excluida que encontró el reconocimiento y la atención que nunca antes habían tenido. La sola presencia del primer mandatario en la región, usando prendas
Guerra, Estado y región: Colombia y Perú en perspectiva comparada302
y símbolos étnicos locales, además de las numerosas obras de infraestructura, en las zonas más pobres, se constituyeron en la base de la lealtad, ofrecida por los campesinos, al proyecto fujimorista (méndez, 2000, 231-248).
c o n c l u s i o n e s
Al analizar los casos de Perú y Colombia podemos advertir como, frente a la oposición armada, en Colombia se dio un proceso en el cual las alianzas estra-tégicas entre diversos agentes a nivel local y regional lograron estructurar una respuesta que se tradujo en la concentración de diversos capitales o el predo-minio de los ya existentes a sangre y fuego, monopolizando las oportunidades y eliminando la competencia política y armada, con la aquiescencia y el apoyo de agentes posicionados en el campo central del Estado. Lo anterior fue posible si consideramos la baja concentración de capital coercitivo de las fuerzas militares y la contradicción con las políticas del gobierno central, durante el inicio de la década de los ochenta y finales de la década de los noventa.
En el Perú, por el contrario, se dio una respuesta Estado-céntrica, liderada por las fuerzas militares, las cuales, a diferencia de sus pares en Colombia, contaban con una mayor concentración de capital coercitivo y político lo que, a su vez, representaba un liderazgo en el campo del poder que el ejecutivo no podía soslayar. Aunque no era suficiente la capacidad coercitiva de las fuerzas militares peruanas, bajo su mando y articulación –aunque esto nunca se logra en términos absolutos– organizaron a las comunidades para hacer frente a la lucha contrainsurgente, con la promoción de los Comités de Defensa Civil o Rondas Campesinas, las cuales fueron definitivas en el éxito de la guerra en el campo.
Hay una diferencia fundamental en la forma en que se proyectó el nuevo orden estatal en Perú y Colombia, como lo pudimos advertir, al examinar los casos regionales en Antioquia y Ayacucho. Mientras que en el Perú el orden se proyectó desde el campo central del poder hacia el resto del territorio nacional, no sin resistencias y mutaciones, en Colombia se reconfiguraron las regiones a través de la guerra, se adecuó el territorio de acuerdo con los intereses de diversos agentes económicos y políticos –legales e ilegales, nacionales e inter-nacionales– que lograron consolidar fuertes hegemonías locales y regionales, configurando un bloque de poder de derecha que terminó por posicionarse en el campo central del Estado a partir de 2002. En ese sentido, no estaríamos hablando de una “cooptación” como lo afirma mauceri (2001), menos de una “infiltración”, por parte de mafias, sino de una alianza estratégica, en la cual no sólo están involucrados intereses contrainsurgentes o mafiosos, sino intereses económicos legales –terratenientes y multinacionales– y políticos –gamonales
303Sandra Hincapié Jiménez
y partidos políticos tradicionales–. Por el contrario, en el Perú la guerra tenía objetivos contrainsurgentes mucho más claros y específicos y el ejército actuó de manera consistente con su política de seguridad nacional.
A partir de 2002 los campos de poder y los agentes posicionados en ellos, lograron mayor concentración de capitales: económicos, políticos y militares. De este modo, se consiguió la consolidación de un campo de relaciones donde los agentes de derecha se mantuvieron como decisivos, haciendo que dicho campo les permitiera acumular mayor concentración de capitales y sus respectivas bazas de poder. En el Perú, después del neoliberalismo autoritario, que caracterizó el gobierno fujimori fujimori, se dio paso a un proceso de neoliberalismo de-mocrático, consolidando el campo de relaciones establecidas, donde los agentes decisivos son aquéllos ligados a los intereses del gran capital transnacional, pero dando espacio a medidas democratizadoras, como la descentralización política y administrativa, que permitió romper, de manera gradual, con la histórica concentración de poderes en el campo central del Estado. De este modo, las regiones han contado con un mayor peso en las decisiones y en la distribución de los recursos. Así mismo, los procesos de verdad, justicia y reparación han logrado, aunque de manera lenta, el compromiso de los diversos agentes militares y del gobierno con el respeto y defensa de los derechos humanos.
En Colombia, por el contrario, el posicionamiento de nuevos agentes en el campo central del Estado, dio paso a un neoliberalismo autoritario donde la profundización en los procesos de liberalización económica estuvo acompaña-da por una fuerte recentralización de los recursos y las decisiones. Del mismo modo, las prácticas de habituación de proscripción al disenso, llevadas a cabo en la guerra, por medio de muertes aleccionadoras y masacres, han favorecido la emergencia de una imagen negativa de las relaciones de conflicto y han llevado a privilegiar una concepción de la política como consenso y a abandonar la pers-pectiva del antagonismo como una posibilidad de construcción de identidad y proyecto político. En ese sentido, se ha agitado un discurso moral que establece una división entre buenos y malos ciudadanos, induciendo a la estereotipia y la estigmatización; se ha convocado a la formación de una sociedad policiva, a la par de la tolerancia y/o auspicio de estructuras ilegales que ejercen una dominación militar y autoritaria de la sociedad. Los procesos judiciales, por vínculos visibles y públicos entre paramilitares y políticos, permitieron una depuración del bloque en el poder y la reelección presidencial en 2006 consi-guió la consolidación de las bazas de poder de los agentes mejor posicionados en el campo central.
j u l i a na r a m r e z c a s t e l la n o s
La relación entre sociedad civil y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano
309
i n t r o u c c i n
Los defensores de la teoría de la paz democrática sugieren que la sociedad civil es un mecanismo efectivo para incentivar la democracia y hacer que los estados y los actores no estatales respondan ante la sociedad por sus acciones. Sin embargo, en un contexto de conflicto armado, las dinámicas del uso de la violencia retan constantemente dichos esfuerzos. Durante la década de los no-venta, la esperanza puesta en la sociedad civil, como mecanismo efectivo para promover la paz, inclusive en tiempos de guerra, aumentó significativamente. Grupos de derechos humanos, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, ong, locales y extranjeras, además de otros grupos sociales, se movilizaron alrededor de un interés colectivo por promover la paz, organizarse y reaccionar ante el uso ilegal de la violencia, exigiendo a los grupos armados prácticas más humanas. Recientemente, el Reporte de Seguridad Humana, rsh, de 2005 concluyó que los conflictos armados de hoy en día son menos violentos y sostuvo que una posible explicación podría estar en el incremento de los esfuerzos en la prevención de conflictos y la construcción de paz por parte de la sociedad civil. Este tipo de discursos asumen una relación causal entre sociedad civil y bajos niveles de violencia, pero no responden a un aná-lisis riguroso de dicha relación. ¿Cuál es, realmente, la relación que se puede establecer entre variaciones de niveles de violencia y sociedades civiles activas que trabajan por la paz, sctp1?
En el caso colombiano, la sociedad civil ha trabajado activamente por la paz de diferentes formas. Comunidades de paz, laboratorios de paz o territorios de paz, entre otras formas de asociación, surgen como una oportunidad local de resistir el conflicto armado, con el apoyo de organizaciones gubernamen-tales y no gubernamentales, nacionales e internacionales. ¿Cuál es el alcance de estas formas de asociación en medio de un conflicto armado? El siguiente artículo examina, cuidadosamente, la relación entre sociedad civil que trabaja por la paz y variaciones en los niveles de violencia en Colombia, a través de un estudio comparado entre dos regiones: Magdalena Medio y Valle del Cauca/Cauca. Durante el período entre 1998 y 2001 estas dos regiones enfrentaron altos niveles de violencia. Al mismo tiempo, las dos regiones son bien conocidas por la presencia de una sociedad civil activa que trabaja por la paz. A partir de 2001 los niveles de violencia disminuyeron significativamente en la región del
1 sctp se refiere al grupo de redes sociales que conforman actores no estatales, que interactúan con el gobierno, organismos internacionales e instituciones privadas y que trabajan explícitamente por la paz.
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano310
Magdalena Medio, mientras que, en la región Valle del Cauca/Cauca, los niveles permanecieron elevados.
¿Cuál es la explicación a esta divergencia? Si en el caso de Magdalena Medio una sociedad civil que trabaja activamente por la paz es la explicación a una disminución de la violencia, entonces ¿Por qué, en el caso de Valle del Cauca/Cauca, los niveles de violencia no disminuyeron significativamente?
Este artículo utiliza, como marco conceptual, la teoría que propone kalyvas (2006) y demuestra que, al menos en estos dos casos, no es posible establecer una relación causal entre una sociedad civil activa que trabaja por la paz y bajos niveles de violencia. La evidencia, que se presenta a continuación, sugiere que las variaciones en los niveles de violencia en estos dos casos responden a la lucha por el control territorial entre grupos armados y no a esfuerzos específicos pro-venientes de una sociedad civil activa. Sin embargo, contrario a lo que sugiere la teoría de kalyvas, los casos que se describen a continuación demuestran que la neutralidad es posible, inclusive en tiempos de competencia territorial.
La primera parte de este artículo presenta una revisión de la literatura re-ciente sobre sociedad civil y construcción de paz, así como de la literatura sobre los conflictos armados. La segunda sección expone la metodología y explica la selección de los casos. En la tercera parte se presentan los resultados y, en la última sección, se exponen las conclusiones y se proponen algunas hipótesis sobre cómo repensar la relación entre sociedad civil y conflicto armado.
s o c i e a c i v i l y c o n f l i c t o a r m a o : la l i t e r at u r a
Durante décadas los académicos han hecho énfasis sobre las virtudes de la so-ciedad civil. Sin embargo, éste es un concepto que muchos invocan, pero pocos se ponen de acuerdo en su definición y función. Los análisis recientes sobre el tema se concentran en los potenciales de la sociedad civil en contextos difíciles, como es el caso de las guerras civiles2. Sin embargo, persisten tensiones entre aquéllos que relacionan el concepto con resultados positivos como democracia y paz; y aquéllos que reconocen que la sociedad civil tiene también “su lado oscuro” (ver, por ejemplo, armony, 2004).
El concepto de sociedad civil tiene su origen en los pensadores clásicos sobre política y democracia. locke, montesQuieu y tocQueville se refieren a la sociedad civil como un ente separado del Estado y el mercado, con la función
2 A pesar de las diferencias conceptuales entre guerra civil y conflicto armado, para este artículo, guerra civil se utiliza de manera general como lo utiliza la literatura sobre el tema.
311Juliana Ramírez Castellanos
de proteger a los individuos, a través de organizaciones constituidas volunta-riamente. La visión marxista, basada en la idea de hegel de una sociedad civil como ente separado, la define como “(…) la antítesis estructural del Estado” (boyd, 2004, 4). gramsci retoma el concepto, después de la Segunda Guerra Mundial, y sostiene que la sociedad civil es el mecanismo a través del cual el oprimido responde a la hegemonía del Estado y, con el cual, se alcanza una aceptación social de la clase dirigente (holdgkinson y foley, 2003, 1963). Recientemente, una noción dominante de sociedad civil se enmarca dentro de la teoría de la paz democrática. Por ejemplo, putnam (1993) sugiere que las organizaciones sociales promueven la confianza y dan origen a organizaciones democráticas más funcionales. A partir de la teoría de putnam, warren asegura que “(…) las democracias requieren una mezcla de diferentes tipos de asocia-ción para llevar a cabo tareas diversas y complementarias que juntas brinden la posibilidad de una respuesta democrática a los conflictos” (2001, 13).
En el caso latinoamericano, smulovitz y peruzzotti (2000), sostienen que la sociedad civil constituye un mecanismo de control vertical hacia el Estado y el mercado. Durante la década de los noventa, las redes de apoyo se incrementaron dramáticamente según keck y sikkink (1998), generando así un nuevo espacio público donde “(…) los grupos de ciudadanos, los movimientos sociales, y los individuos participan en diálogos, debates, confrontaciones y negociaciones entre ellos y con diferentes actores estatales –internacionales, nacionales y loca-les– así como con el mundo empresarial” (anheir, glasius y kaldor, 2001, 4). Las asociaciones de actores no estatales y las redes transnacionales aparecieron como un mecanismo efectivo no sólo para luchar por cambios políticos, sino también para exigir la protección de los derechos humanos.
kaldor (2003) sostiene que una “sociedad civil global” es una posible respuesta a la guerra. Según kaldor, dentro del “nuevo” contexto global, la sociedad civil juega un papel humanitario en la protección de civiles, incremen-tando así la presencia y la influencia internacional en los resultados de política nacional. kaldor asegura también que dicho papel humanitario de la sociedad civil sólo es posible en un ambiente donde se cumplan las normas del Estado de derecho. En sus propias palabras, “es particularmente importante remover el miedo, la violencia y la coerción del diario vivir, para que las personas se sientan capaces de hablar con libertad y para que sean escuchadas” (kaldor, 2003, 109).
La literatura es también rica en el análisis del papel que juegan las organi-zaciones no gubernamentales que trabajan en zonas de conflicto3. Sin embar-
3 Ver, por ejemplo, cooley y ron, 2002 y rieff, 2002.
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano312
go, esta “ongización” de la sociedad civil ha inclinado el debate hacia factores organizacionales, alejándolo de la interacción entre dichas organizaciones y las dinámicas de los conflictos armados. Por el contrario, van tongeren afirma que el concepto de sociedad civil necesita incluir otras formas de organización, además de las ong, y sugiere que la sociedad civil abarca “(…) desde institucio-nes oficialmente constituidas hasta pequeños grupos comunitarios informales” (2005, 7). Así mismo, wood (2000) reconoce la importancia de las organizaciones de base para conseguir la paz4.
Dicha literatura se complementa con manuales prácticos de procedimiento que tienen como objetivo informar al personal en terreno sobre las oportunida-des de promover la paz5. Sin embargo, como lo sugiere orjuela, esta literatura “(…) tiende a tomar la forma de manuales o evaluaciones rápidas carentes de un análisis más profundo” (2003, 196). goodhand (2006) intenta realizar un análisis más riguroso del papel que juegan las organizaciones en la búsqueda de la paz. Sin embargo, sus resultados se basan en las especificidades de cada caso, sin reconocer patrones generalizables sobre las oportunidades de construir paz entre los casos analizados. Aunque su trabajo es una importante contribución al tema, no resulta en un marco teórico útil, aplicable a diferentes casos.
En general, todos los enfoques descritos con anterioridad son algunos ejem-plos de cómo, en la literatura sobre construcción de paz, se asume una relación causal entre sociedad civil y paz. A pesar de que no hay un acuerdo sobre el concepto de sociedad civil, todos estos enfoques sugieren que la sociedad civil es importante. En un contexto de conflicto armado, una sctp participa en activida-des comunes, establece alianzas y trabaja para transformar el conflicto armado y conseguir la paz. Sin embargo, hasta ahora, dichos análisis no han resultado en marcos teóricos útiles. Aún más, no se ha propuesto un diálogo con la literatura reciente sobre las guerras civiles y los marcos conceptuales propuestos en este ámbito. Como resultado, no se logra demostrar, sistemáticamente, la premisa de que una sociedad civil activa contribuya a la paz6.
Por mucho tiempo, los estudios sobre guerras civiles se enfocaron en las cau-sas del conflicto armado7 pero, recientemente, la literatura se dedica a entender por qué y cómo varían los niveles de violencia8 a través del tiempo. En el caso de
4 Ver béjar y oakley, 1996; cousens, 2001; y hernández, 2004.5 Ver por ejemplo anderson y olson, 2003 y World Bank, 2006. 6 Paz, en este artículo, incluye el enfoque negativo (ausencia de violencia) y el positivo. Para una definición
detallada ver galtung, jacobsen y brand-jacobsen, 2002. 7 Ver, por ejemplo, van den haag, 1972; tilly, 1978; scott, 1976; y gurr, 1993.8 Para el propósito de este artículo, violencia se entiende como aquella que se “(…) produce por al me-
313Juliana Ramírez Castellanos
ejércitos altamente organizados e ilegales, richani (2002), retomando a tilly (1978), sugiere que las variaciones son más el producto de múltiples soberanías y luchas por el control territorial que de un claro “dilema de seguridad”. En la búsqueda de patrones y dinámicas, a través de múltiples casos, weinstein (2007) asegura que los patrones en los niveles de violencia dependen de la estructura organizacional de los grupos armados ilegales. Así mismo, ron (2003) identifica algunas diferencias en los métodos de violencia y sostiene que, en áreas donde el control territorial es total (ghettos), el tipo de violencia responde a un estilo más policivo, mientras que, en los territorios fuera de control (fronteras), los métodos son mucho más destructivos.
La contribución más significativa es la de kalyvas (2006), utilizada en este artículo como marco conceptual, para clarificar la relación entre sctp y con-flicto armado. Su teoría se basa en dos hipótesis principales. Primero, el autor reconoce que la variación de la violencia, en el tiempo y en el espacio, es una función de las luchas entre grupos armados por el control territorial. Es por esto que, en zonas donde el control territorial está en disputa, los niveles de violencia se incrementan, adquiriendo la forma de métodos más destructivos. Por el contrario, los niveles de violencia disminuyen en zonas de control total, donde se utilizan métodos más selectivos. Como actores racionales, los grupos armados ilegales entienden la lógica del uso de la violencia en contra de civiles y, tan pronto logran controlar el territorio, la dinámica de la violencia cambia.
En segundo lugar, las características de asociación varían de acuerdo con las dinámicas del control territorial. De este modo, los insurgentes siempre utili-zarán la violencia para despojar al titular e imponer su propio control. En este escenario, las fuerzas insurgentes hacen uso de la violencia indiscriminada para lograr el apoyo del otro bando. A estos nuevos aliados kalyvas los denomina como desertores. Como resultado, durante las luchas por el control territorial, el espacio para la neutralidad de los civiles se disminuye y es bastante peligroso no tomar partido por alguna de las partes. Inclusive, los actores armados obligan a los neutrales a apoyar a un bando u otro. En ese momento, el actor armado que se percibe como el más atroz recibirá más apoyo local. Si la teoría de kalyvas es cierta, y la variación de los niveles de violencia responde a luchas por el control territorial entre actores armados, entonces la sociedad civil que trabaja por la paz no tiene ninguna incidencia sobre los niveles de violencia; inclusive está destinada a desaparecer, pues, en el modelo de kalyvas, no hay lugar
nos dos actores políticos que gozan del monopolio de la violencia parcial y/o compartido” (kalyvas, 2006, 30).
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano314
para la neutralidad. Sin embargo, la evidencia que se presenta a continuación demuestra que sí es posible para la población civil organizarse y trabajar por la paz, inclusive en escenarios excesivamente peligrosos. La evidencia empírica demuestra que, en la realidad, éste no es un modelo de dos actores, en el que los civiles terminan por tomar partido y la neutralidad es casi inexistente. In-clusive en momentos de alta competencia por el control territorial, los civiles se organizan y se enfrentan al actor armado. Ésta es una relación que amerita ser investigada más a fondo.
m e t o o l o g a
Este artículo pretende promover una comunicación más explícita entre sociedad civil y conflicto armado. En Colombia la sctp y la violencia producto de un conflicto armado interactúan a diario. Durante los últimos 20 años, los niveles de violencia presentan una variación significativa, al igual que los esfuerzos de la sociedad civil por conseguir la paz. ¿Qué tipo de relación se puede establecer entre una sociedad civil que trabaja activamente por la paz y los momentos de menos violencia? Este artículo expone los resultados de una comparación metodológica entre dos regiones que comparten características similares, pero que muestran resultados divergentes.
Durante los últimos veinte años, el conflicto armado en Colombia9 presenta variaciones significativas. restrepo, spagat y vargas (2004)10 identifican tres etapas en el ciclo de violencia en Colombia. En el Gráfico 9.1 se observa cómo, después de un leve descenso de la intensidad en 1992, comienza un incremento acelerado entre 1998 y 2002.
9 Para profundizar sobre las variaciones de los niveles de violencia, en términos territoriales, ver echan-día, 2006 y pécaut, 2003; en términos de diferencias organizacionales, entre grupos armados, ver gutiérrez, 2008; y sobre las dinámicas de la violencia, usada en contra de civiles, ver lair, 2000.
10 Ellos presentan una medida más precisa de los niveles de violencia, diferente a la tradicional medida de muertes en combate. Como lo sugiere mack (1998) la falta de acuerdo en el tipo de medidas resulta en un escaso diálogo interdisciplinario. Al respecto, ver también sambanis, 2002.
315Juliana Ramírez Castellanos
g r f i c o 9 . 1i n t e n s i a - n m e r o e m u e rt o s y h e r i o s e n c o lo m b i a
( 1 9 8 8 - 2 0 0 2 )
Fuente: restrepo, spagat y vargas, 2004.
Tres grupos armados son los principales autores de las muertes de civiles en las últimas dos décadas. Al finalizar la década de los noventa, los tres habían alcanzado un control significativo de algunas regiones del país. Entre 1980 y 1990 los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, registraron un crecimiento, pasando de 15 en 1982 a 66 en 1996 (richani, 1997). Aunque todavía no es claro si el debilitamiento de las farc se debe a la Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd, implementada en el go-bierno uribe vélez, 2002-2006 y 2006-2010, al finalizar la primera década del siglo xxi, el conflicto armado persistía, principalmente, protagonizado por las farc. Igualmente, el Ejército de Liberación Nacional, eln, pasó de tener siete frentes guerrilleros, con un total de 200 combatientes, en 1991, a contar con 13 frentes, para un total de 715 combatientes (richani, 1997).
De igual manera, luego de su unificación en 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia, auc, hacia 1997, los paramilitares comenzaron una estrategia mu-cho más ofensiva que en años anteriores (romero, 2003). Sus actos de violencia, en contra de los civiles, se incrementaron dramáticamente, con el principal objetivo de difundir el terror entre la población y acabar con cualquier tipo de apoyo al adversario. Inicialmente los paramilitares se habían concentrado en la
Muertos Heridos Total (k+l)
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano316
protección de los grandes latifundios en Urabá y en la región del Caribe, pero, a finales de los noventa, comenzaron su expansión a otros territorios del país de gran influencia guerrillera.
Al mismo tiempo, como resultado de un largo conflicto armado y del in-cremento de la violencia en contra de civiles, la sociedad civil en Colombia se organizó a nivel nacional, regional y local. Para tal fin, utilizó una gran variedad de métodos11. A nivel nacional, las acciones colectivas por la paz mostraron también una variación significativa. Datapaz12, el programa especial del Centro para la Investigación y la Educación Popular, cinep, que documenta la distribu-ción territorial de las movilizaciones por la paz, junto con las acciones colectivas por la paz, identifica dos períodos. El primero, entre 1986 y 1992, corresponde a una activación de las movilizaciones por la paz, con un total de 255 acciones. El segundo se da entre 1993 y 1999, cuando el total de movilizaciones por la paz llegó a 1.015, un incremento de casi cuatro veces que se refleja, no sólo en el número de acciones, sino también en el número de participantes, de acuerdo con rettberg (2006).
El análisis secundario de información cuantitativa sobre violencia contra civiles, en la forma de masacres y homicidios, relacionados con el conflicto armado, así como desplazados, se complementa con un análisis cualitativo de 22 entrevistas hechas en terreno13. Para este estudio la información estadística, a nivel regional y local, proviene, en su mayoría, del Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, dih14. En cuanto a las tendencias regionales de sctp se utilizó información del cinep y el análisis presentado por garcía (2006).
la s e l e c c i n e c a s o s
Las tendencias de la violencia y los esfuerzos de paz, a nivel nacional, esconden la importancia de las regiones y de las variaciones a nivel local. echandía (2006) identifica tres regiones que concentraron la mayoría de las masacres y los homici-
11 Ver miall, 2004.12 Datapaz es el Banco de Datos de Acciones Colectivas por la Paz, Experiencias y Procesos de Paz. Más
información sobre Datapaz puede obtenerse en http://www.cinep.org.co/datapaz_definiciones.htm13 Las 22 entrevistas se realizaron entre junio y agosto de 2007. Dentro de los entrevistados se incluyen
líderes locales, representantes de programas de paz y desarrollo y miembros de organizaciones nacio-nales e internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales, ong.
14 También se utilizaron otras fuentes: el Sistema de Alertas Tempranas, sat, el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio, opi, y el Observatorio de Paz del Valle del Cauca. La información histórica sobre los niveles de violencia en municipalidades del Cauca es escasa.
317Juliana Ramírez Castellanos
dios entre 1998 y 2001: Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María, Serranía del Perijá, Magdalena Medio, Costa Pacífica, Urabá y Paramillo, Caquetá y Pu-tumayo, Meta y Guaviare, Arauca y Casanare y Catatumbo. Igualmente, garcía (2006) sugiere que existe una correlación muy fuerte entre acciones colectivas por la paz y zonas altamente conflictivas como Magdalena Medio, Montes de María, Catatumbo, Urabá, Valle del Cauca y Cauca, Guajira, Antioquia y Meta.
De estas regiones, Magdalena Medio y Valle del Cauca/Cauca se seleccio-naron teniendo en cuenta otros factores que se mantienen constantes15. A pesar de cierta similitud, la variación en los niveles de violencia después del 2001 es divergente. Magdalena Medio experimentó una disminución dramática de los actos de violencia, en contra de civiles, mientras que, en la región del Valle del Cauca/Cauca, los niveles de violencia no presentaron una disminución tan clara e, incluso, se incrementaron en los siguientes años. Como en el caso de Magdalena Medio dicha disminución coincide con una sctp activa y reconoci-da, a nivel nacional e internacional, Valle del Cauca/Cauca se utiliza como un caso–control donde, a pesar de la presencia de una sctp activa, los niveles de violencia no logran un descenso significativo.
p r e s e n ta c i n e r e s u lta o s
m a g a l e n a m e i o
A lo largo de la historia del conflicto armado colombiano, las farc y el eln ejer-cieron una influencia significativa en la región del Magdalena Medio. Así mismo, unidades de los grupos de autodefensas aparecieron, por primera vez, en el sur de la región, en Puerto Boyacá, apoyadas por una “trinidad” entre ganaderos, narcotraficantes y militares. De acuerdo con gutiérrez y barón (2004), los paramilitares del Magdalena Medio eran una clara alianza entre la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, acdegam, el Movimiento Muerte a Secuestradores, mas, y la sección S-2 del Batallón Bár-bula. Durante la segunda mitad de la década de los noventa, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, accu, el grupo que lideró la consolidación de las auc en 1997, comenzaron a incrementar sus actividades violentas en la región, en especial, las masacres16. A los paramilitares no sólo les interesaba
15 Su posición estratégica, escenario de actividades de las farc, el eln y los paramilitares, y la presencia de economías ilegales.
16 El asesinato de cuatro o más civiles.
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano318
proteger latifundios de ataques guerrilleros sino que también comenzaron una campaña ofensiva en contra de las farc y el eln (romero, 2003, 107). En el 2000 el gobierno declaró su intención de iniciar una negociación de paz con el eln.
Paradójicamente, entre 1998 y 2001, la violencia en la región se incrementó dramáticamente. Por ejemplo, en 1999 los niveles de homicidios crecieron en 13 de las 29 municipalidades de la región, especialmente, en Barrancabermeja y Sabana de Torres, donde la tasa de homicidios, por cada 100.000 habitantes, creció de 14.51 a 133.1 y de 93.37 a 200.33, respectivamente, (phro, 2001). Del mismo modo, en 1998 el número y la magnitud de masacres, perpetradas por los grupos armados, se elevaron significativamente. De un total de seis masacres con 22 víctimas en 1996, el número escaló a once con un total de 61 víctimas en 1998 (Departamento Nacional de Planeación [dnp] y Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [pdpmm], 2006).
Esta situación generó un crecimiento acelerado del número de desplazados hacia la ciudad en busca de protección, aunque, a finales de los años noventa, las ciudades también fueron escenario de masacres17. A partir del 2001 los niveles de violencia, en contra de civiles, disminuyeron notablemente como se observa en el Gráfico 9.2. Por ejemplo, el número de masacres llegó a ser cero por tres años consecutivos, 2003, 2004 y 2005 (dnp y cdpmm, 2005). Esta dramática disminución de los niveles de violencia en la región coincide con una sociedad civil que trabajó, durante todos esos años, activamente para promover la paz, inclusive, en los años más crudos de la violencia.
El repertorio de sctp en el Magdalena Medio incluye una gran variedad de iniciativas, promovidas por redes sociales –locales, nacionales e internacio-nales–, que surgieron mucho antes del escalamiento del conflicto entre 1999 y 2001. Desde la década de los setenta la sociedad civil del Magdalena Medio juega un papel fundamental en la promoción y participación de iniciativas de paz (sandoval, 2004, 88). Por ejemplo, la Organización Femenina Popular, ofp, participa activamente en la región desde 1972 y es una de las organizaciones de mujeres más antiguas en Colombia. Su objetivo, a partir de la movilización de las mujeres a nivel local, es la protección del territorio para alcanzar “una vida con dignidad”18.
17 Por ejemplo, la masacre de Barrancabermeja en 1998. Ver, al respecto, Centro de Investigación y Edu-cación Popular [cinep] y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos [credhos], 2004.
18 Más información sobre los antecedentes, principios, valores y programas de la Organización Femenina Popular puede encontrarse en la página de Internet www.ofp.org.co (Fecha de consulta: 11 de abril de 2011).
319Juliana Ramírez Castellanos
g r f i c o 9 . 2c i v i l e s m u e rt o s y e s p l a z a o s - m a g a l e n a m e i o
( 1 9 9 8 - 2 0 0 4 )
Fuente: Observatorio de Paz Integral (opi) - Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (pdpmm), julio de 2005.
A principios de la década de los noventa la ofp participó en un acuerdo entre las comunidades locales y otras organizaciones de la región para trabajar colec-tivamente por la protección de los derechos humanos. Dicho esfuerzo terminó en la creación de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credhos, en 1987. credhos comenzó a ser reconocida a nivel inter-nacional por su función de difundir información relacionada con las violaciones a los derechos humanos en la región. Así mismo, los territorios de paz y las asambleas constitucionales de paz comenzaron a aparecer en los años ochenta. Por ejemplo, la Asociación de Campesinos del Carare decidió organizarse des-pués del asesinato de 500 campesinos en 1987. Con su eslogan “por el derecho a la vida, a la paz y al trabajo” declaró su territorio como neutral y promovió acuerdos humanitarios con actores armados para mantener su espacio libre de violencia (hernández, 2002).
En esa misma década, la Iglesia Católica y el sector privado se involucraron de manera mucho más activa en el movimiento por la paz. En 1995 el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, pdpmm, surgió como una iniciativa conjunta entre la Empresa Colombiana de Petróleo, ecopetrol, la Unión Sin-dical Obrera, uso, y la Iglesia Católica. El pdpmm se convirtió en el mecanismo
Desplazados (expulsados)Civiles muertos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mue
stra
de
pobl
ació
n ci
vil (
por
trim
estr
e)
Pers
onas
des
plaz
adas
(por
trim
estr
e)
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano320
para coordinar iniciativas locales de paz e implementar proyectos de desarrollo local. Como lo afirma Francisco de Roux, en el informe de la primera fase del Laboratorio de Paz, estas iniciativas provienen de “habitantes libres y sobera-nos que buscan cambios estructurales de fondo para que la paz con dignidad y justicia sea posible en el Magdalena Medio” (pdpmm, s.f.). El programa incluye espacios humanitarios, eh, o territorios que las comunidades locales declaran neutrales y libres de la influencia de cualquier actor armado al margen de la ley. En la región el programa le brinda apoyo a 14 eh, promoviendo negociaciones humanitarias, como la de 1997, que se realizó en Barrancabermeja y consiguió un acuerdo con las farc, para dejar de atacar a las comunidades locales en sus acciones contra la empresa Merieléctrica.
También, organizaciones internacionales, como Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ecap, y Peace Brigades International, pbi, acompañan a las comunidades desde la década de los noventa. Además de brindar apoyo a las víctimas, estas organizaciones monitorean y difunden información sobre las dinámicas el conflicto armado en la región, haciendo énfasis en una salida negociada al conflicto. En terreno, trabajan conjuntamente con organizaciones locales como ofp, credhos y organizaciones sindicales19.
Durante el escalamiento del conflicto, los esfuerzos provenientes de la socie-dad civil no cesaron. Por ejemplo, durante este tiempo, el trabajo de credhos fue esencial para lograr el apoyo de pbi y Amnistía Internacional, ai, organizaciones que, constantemente, reportaron sobre la situación de violencia en el Magdalena Medio y los diferentes métodos de violencia que se utilizaban en contra de los civiles20 (mesa, 2007). A pesar del peligro, la sctp continuó siempre difundiendo información, brindando apoyo a las víctimas e implementando programas de desarrollo, como lo refleja la tercera etapa del pdpmm que se llevó a cabo entre 1998 y 2000. Con un préstamo del Banco Mundial, el gobierno logró apoyar la implementación de cerca de 90 iniciativas, en alianza con 64 comunidades locales, que ya venían operando en la región (pdpmm, s.f.). En el 2001, el pdpmm recibió el Premio Nacional de Paz lo que incentivó a la Comisión Europea, ce, a apoyar, en el 2002, el primer Laboratorio de Paz de la región.
19 Además de la Unión Sindical Obrera, uso, otras organizaciones que se unieron fueron la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, acvc, la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, adodesamuba, la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio, asorvim, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, sinaltrainal.
20 Ver, por ejemplo, Amnistía Internacional, 1999 y Human Rights Watch, 2001.
321Juliana Ramírez Castellanos
A pesar de todo este esfuerzo, por parte de la sociedad civil de la región, la evidencia muestra que no es preciso establecer una relación causal entre sctp y menos violencia. Las personas entrevistadas coinciden en que las variaciones en los niveles de violencia están fuertemente relacionadas con la competencia territorial entre las farc, el eln y los paramilitares. Los altos niveles de violencia, antes del 2001, son el resultado de un enfrentamiento abierto entre grupos ar-mados. Desde los años ochenta las guerrillas de izquierda compartían el control de la región. En la década de los noventa, entran en el juego los paramilitares como un nuevo actor. Desde 1994 grupos paramilitares operaban como una fuerza ofensiva en contra de la influencia guerrillera (restrepo y spagat, 2005). Hacia 1998 los paramilitares habían logrado su influencia en Puerto Wilches y en Yondó, con el claro objetivo de rodear Barrancabermeja, su objetivo final. Así lo asegura una de las personas entrevistadas:
Ya se sabía que había unos planes para Barranca, que ellos llamaban el candado, el cierre del anillo, ya habían hecho todo el trabajo de control de los municipios alrededor de Ba-rranca y solo Barranca estaba por fuera del control de ellos (Entrevista personal, 2007).
También las masacres buscaban difundir el terror entre la comunidad local y lograron desplazar un número significativo de población. Aunque el incremento de los niveles de violencia comienza desde 1998, el 22 de diciembre de 2000 es recordado por los entrevistados como el día en que los paramilitares se tomaron la ciudad principal del Magdalena Medio, Barrancabermeja. El uso de métodos de violencia masiva, en este caso, se refleja claramente con el uso de masacres. Durante esta lucha por el control territorial, la necesidad de diferenciar entre aliado o enemigo puso en peligro la neutralidad de la sociedad civil. Así lo asegura un entrevistado:
(…) es que la sociedad civil comienza a ser ubicada, un civil, a un civil se le pregunta, ¿Usted con quién está? ¿Usted está con las farc? ¿Con los elenos? ¿Con los paras? y ¿Con el Estado, con el gobierno, con los empresarios, usted está con fedegan? (En-trevista personal, 2007).
En las entrevistas también se hizo referencia al papel que jugaron desertores de la guerrilla en proveer información a los paramilitares. En el caso particular de Barrancabermeja, miembros del eln en la ciudad, en su calidad de desertores, le proporcionaron información a los paramilitares sobre colaboradores de la guerrilla:
(…) ahora muchos de esos guerrilleros, pues que fueron guerrilleros del eln, pues también traicionaron el ideal, inclusive los mismos jefes del eln, e incursionaron en
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano322
el paramilitarismo. Entonces ellos, estas personas, digámoslo en términos vulgares que se voltearon, empezaron a señalar a las personas, entonces eso era como una especie de retroalimentación (jaramillo, 2007).
Tal como lo predice la teoría de kalyvas, los métodos de violencia que se utilizaron en contra de los civiles cambiaron significativamente en 2001, para convertirse en métodos más selectivos, menos destructivos y más relacionados con “limpieza social”21, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Una vez los paramilitares lograron desplazar a la guerrilla, comenzó una pri-vatización de la seguridad por parte de los paramilitares. Con el objetivo de conseguir un control social y político, establecieron una serie de normas de comportamiento22. Dichas normas incluían, por ejemplo, el no porte de armas, por parte de los civiles, o ciertos patrones de conducta para los jóvenes, como la prohibición del cabello largo o el uso de aretes (jaramillo, 2007).
Con este caso se comprueba que no es válido establecer una relación cau-sal entre bajos niveles de violencia y sociedades civiles activas. En el caso del Magdalena Medio la competencia por el control territorial entre guerrillas y paramilitares incrementó dramáticamente los niveles de violencia. Una vez los paramilitares lograron controlar la región, los niveles descendieron notable-mente. Aunque la teoría de kalyvas, sobre control territorial y victorias mili-tares, parece más acertada en la explicación sobre la variación en los niveles de violencia, la evidencia sobre el trabajo de la sociedad civil en la región también demuestra que la neutralidad es posible, inclusive, en medio de las luchas por el control territorial.
va l l e e l c a u c a / c a u c a
Valle del Cauca/Cauca también experimentó un incremento significativo en los niveles de violencia entre 1998 y 2001. A finales de la década de los noventa, el eln consolidó una influencia significativa en varias municipalidades, localizadas en los alrededores de Santiago de Cali, y logró consolidar el frente José María Becerra. Dicha consolidación le facilitó, a este grupo guerrillero, ejecutar dos de los secuestros más grandes: el secuestro de 180 civiles en La María y el de 79 civiles del Kilómetro 18.
21 En el caso colombiano limpieza social se utiliza para hacer referencia a los asesinatos selectivos, come-tidos por los paramilitares, para “limpiar” un territorio de influencia guerrillera. Ver taussig, 2003.
22 Para una descripción más detallada de las normas de convivencia, impuestas por los paramilitares, en Barrancabermeja, ver cinep y credhos, 2004.
323Juliana Ramírez Castellanos
También, durante esta década, las farc incrementaron su actividad en Santander de Quilichao, Miranda, Piendamó, Caldono y Corinto en Cauca, gracias a la consolidación del frente sexto. Además, los narcotraficantes y algunos latifundistas comenzaron a apoyar organizaciones ilegales de seguridad priva-da, que operaban en Caloto y Miranda, lugares de las primeras dos masacres paramilitares en la región. Al igual que en el caso del Magdalena Medio, luego de la consolidación de las auc en 1997, los paramilitares entraron a la región cometiendo un número considerable de masacres.
Según garzón (2005) y el Observatorio de Derechos Humanos – Pro-grama Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2003), durante ese período, la tasa de homicidios se incrementó considerablemente al menos en 16 de las 29 municipalidades de la región. El Gráfico 9.3 muestra el total de homicidios en 28 municipalidades localizadas en el sureste del Valle del Cauca y en el noreste del Cauca.
g r f i c o 9 . 3h o m i c i i o s e n e l va l l e e l c a u c a / c a u c a
( 1 9 9 8 - 2 0 0 6 )
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, dd.hh., del Programa Presidencial para los dd.hh. y el Derecho Internacional Humanitario, dih, de la Vicepresidencia de la República. Programa Gestión de Paz - Gobernación del Valle del Cauca.
Sin embargo, opuesto a lo que sucedió en el caso del Magdalena Medio, es difícil identificar un período claro de descenso en los niveles de violencia. Los niveles
Año
Víc
timas
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano324
de homicidios tuvieron la tendencia a perpetuarse entre 2002 y 2005 (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [pnud], 2007). Aunque el número total de víctimas de masacres disminuyó, esta práctica nunca cesó –como sí ocurrió en el caso del Magdalena Medio– y se incrementó claramente en 1998 (Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, 2003). Por ejemplo, las municipalidades del norte del Cauca seguían reportando masacres en 2003 y 2004. En 2004 la violencia alcanzó el espacio urbano de Buenaventura, con la masacre de 12 jó-venes en el barrio Lleras (Semana, 2007) y, en 2006, llegó a ser la ciudad con la tasa de homicidios más alta del país, además de contar con un número elevado de desplazados internos. Así mismo, el Observatorio de dd.hh. del Programa Presidencial para los dd.hh. y el dih (2005) sugiere que los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos al margen de la ley se incrementaron entre 2000 y 2004. En 2005, Cauca fue uno de los departamentos con el nivel más alto de enfrentamientos.
Sería inexacto sugerir que éste es un caso de sociedad civil pasiva. Según García (2006, 180-181), durante los últimos veinte años Valle del Cauca/Cauca presenta una alta concentración de acciones colectivas por la paz. Mu-jeres, campesinos, familiares de víctimas y pueblos indígenas se unieron para promover la paz y hacerle frente a los crecientes niveles de violencia. Una de las iniciativas de paz más exitosa en la región es el proyecto Nasa que surgió por iniciativa del Consejo Regional Indígena del Cauca, cric. Desde 1970 el cric se crea como un mecanismo para apoyar a las comunidades indígenas en la recuperación de sus territorios, problema que solucionó la Constitución Política de 1991 con el otorgamiento de resguardos. Sin embargo, la mayoría de estos resguardos son territorios de gran influencia de grupos armados al margen de la ley, ya que, en su mayoría, constituyen corredores estratégicos que conectan el sureste colombiano con la costa pacífica (echandía, 2006, 234). Constantemente los grupos guerrilleros dicen estar representando a las comunidades indígenas de la región, pero las comunidades indígenas no se identifican con la lucha guerrillera y no aceptan dichas afirmaciones. Así lo asegura uno de los entrevistados:
(…) nosotros abiertamente le decimos a ellos que nosotros no hacemos parte de su proceso, que nosotros no hacemos parte de su base social que nosotros no nos iden-tificamos con su movimiento revolucionario y mas sin embargo, lo respetamos como un proyecto consolidado pero que no compartimos los métodos que ellos utilizan” (Entrevista personal, 2007).
325Juliana Ramírez Castellanos
En 1995 el proyecto Nasa conformó su propia estrategia de seguridad: la Guardia Indígena. Como una respuesta al incremento en los niveles de violencia, el movimiento indígena inició, en 1999, una etapa de movilización (valencia, 2007). Durante este período se enfocaron en evitar que los grupos armados utilizaran sus territorios para transportar o esconder secuestrados. Por ejemplo, los secuestrados por el eln en el Kilómetro 18 y la Iglesia La María se veían con frecuencia por la zona y uno de los grupos fue liberado en el Valle del río Naya. Estos hechos se conocen como el motivo de la incursión paramilitar en el Naya en 2000. Desde ese momento, las comunidades indígenas comenzaron a ser víctimas de masacres y asesinatos masivos. De acuerdo con la información del Observatorio de Derechos Humanos – Programa Presidencial para los De-rechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2005), cerca de 110 miembros de la comunidad Nasa fueron asesinados en Buenos Aires, Corinto, Jambaló, Caloto, Caldono, Santander de Quilichao y Toribio.
La población indígena continúa respondiendo con sus propias “armas” en contra de la violencia, logrando avances muy puntuales. Por ejemplo, en 2003 la comunidad indígena guambiana en Silvia, Cauca, exigió a las farc liberar al alcalde. Ese mismo año, las farc secuestraron a florián arnold, director de la organización no gubernamental Manos por Colombia y, una semana más tarde, cerca de 400 indígenas en masa exigieron a las farc su liberación (Banco de Buenas Prácticas, 2003). Ahora el Proyecto Nasa de los indígenas está en el proceso de implementar lo que ellos llaman su “proyecto de vida a 10 años”, donde los líderes y sus comunidades planean su propio desarrollo económico y político con la visión de una comunidad fuerte a 10 años.
A principios de la década de los ochenta surgió la Organización Colom-biana de Negritudes, ocn, con el fin de promover los derechos de las minorías visibles. La ocn apoya a varias comunidades locales en Valle del Cauca y Cauca que trabajan por difundir información a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, Palenque el Congal, miembro de ocn, promovió en 2005 la Misión de Verificación Humanitaria en Buenaventura, con la participación de institucio-nes del gobierno, organizaciones internacionales y otras comunidades locales.
Del mismo modo, desde 1996, la Ruta Pacífica de Mujeres, rpm, se creó como un movimiento nacional, con representantes de diferentes zonas de conflicto, para pedirle a los grupos armados el respeto de sus territorios. En su proyecto no solamente incluyen un discurso en contra de la guerra, sino que también realizan una serie de actos simbólicos, como, por ejemplo, actos de desobediencia de las normas impuestas por el grupo armado (miller, 2007). Sin programas muy sofisticados las comunidades locales se unen para oponerse
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano326
a distintas acciones por parte de los actores armados. Así lo describe una de las personas entrevistadas al referirse al movimiento de mujeres:
(…) ellas se tienen que enfrentar a situaciones, primero a negar que eso pase, a negarse a que, si bien ellos tienen retenes en el río, cómo negociar para que dejen pasar a la gente, dejen pasar alimentos, o no retengan gente, ni jóvenes, cómo negocian con el comandante que está allí (Entrevista personal, 2007).
Como resultado de los secuestros masivos en la región, los familiares de las víctimas se unieron para trabajar en la superación de las causas objetivas del conflicto, dando origen a la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Su-roccidente Colombiano, vallenpaz, un programa regional que opera en 40 municipalidades del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca. La corporación comenzó a promover iniciativas locales de desarrollo desde el 2000, ofreciéndole a los campesinos, las comunidades indígenas y los afro-colombianos mecanis-mos alternativos para reducir las desigualdades sociales (casasfranco, 2007).
Todas estas iniciativas que desarrolla e implementa la sociedad civil, para hacerle frente a la violencia, se realizan en medio de las constantes luchas entre grupos armados por el control territorial. Sin embargo, contrario a lo que su-cedió en el Magdalena Medio, la presencia de una sctp activa no coincide con una reducción significativa en los niveles de violencia después de 2001.
¿Por qué, en este caso, los niveles de violencia no disminuyeron signifi-cativamente a pesar de la actividad de la sctp? Sería inexacto asegurar que la región no cuenta con una sociedad activa y que, por esa razón, los niveles de violencia no han disminuido considerablemente. Esto demuestra que, al menos en este caso, no puede establecerse una relación causal entre sociedad civil y violencia. La evidencia sugiere que la constante lucha por el territorio sin una victoria clara, es lo que ha llevado a que los niveles de violencia no logren una disminución significativa.
En el caso de Valle del Cauca/Cauca, los entrevistados no hicieron referencia a la victoria de un único actor armado, en su propósito de controlar el territorio, sino que, por el contrario, enfatizaron constantes pugnas y victorias aisladas e inestables. A inicios de la década de los noventa las farc y el eln propusieron adelantar una ofensiva estratégica para contrarrestar el interés paramilitar de expandirse en la zona. A mediados de esa década, el control de la guerrilla, sobre el corredor Cali–Buenaventura, motivó a las redes del narcotráfico a apoyar estructuras ilegales de “defensa propia”. Ya, para finales de esta década, las farc incrementaron notablemente su presencia, la cual siguió creciendo entre 2000 y 2003. Las 45 acciones violentas, reportadas en 2001, se incrementaron a 78
327Juliana Ramírez Castellanos
en 2002 y a 120 en 2003 en el Departamento del Cauca. En el 2002, las farc lograron un sorprendente despliegue de fuerza con el secuestro de 12 diputados en la ciudad de Cali. En 2007 las farc asesinaron a 11 de ellos, hecho que se convertiría, más adelante, en un punto de quiebre, tanto para la evolución de este grupo rebelde, como del conflicto colombiano en general.
A la ofensiva paramilitar en la región se suma la reciente respuesta militar de las fuerzas del Estado y la presencia tradicional de las farc y el eln. Una vez constituidas las auc en 1997, comenzó un nuevo ciclo de violencia en la región. Los paramilitares comenzaron una campaña ofensiva, en contra de la presencia guerrillera en la región, incrementando el riesgo para la población civil. Du-rante este tiempo, los Bloques Calima y Farallones ganaron más influencia. En el 2000, las auc declaran oficialmente su intención de avanzar desde el sur del Valle del Cauca hacia la zona norte del Cauca, con el objetivo de terminar de expulsar a la guerrilla de la zona (garzón, 2005). Para el 2000, los paramilitares habían logrado el control de las zonas planas (Jamundí, Pradera, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Tuluá, Buga, Palmira y Sevilla), además del casco urbano en Buenaventura.
En diciembre de 2000, doscientos hombres de las auc ocuparon 17 pueblos indígenas y afro descendientes localizados alrededor del Valle del Río Naya23. Al menos 40 civiles murieron y 60 continúan desaparecidos, además de cientos de desplazados (phro, 2003). En abril de 2001 el Bloque Pacífico y el Bloque Calima comenzaron una ofensiva hacia la cordillera con el objetivo de proteger a grandes terratenientes de los ataques guerrilleros, pero también para respon-der, por medio de la violencia, a los problemas sobre la tenencia de la tierra (garzón, 2005)24. Hasta 2007 la reducción de la violencia en la zona no había sido significativa a pesar de los grandes esfuerzos de la administración uribe vélez, en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Dichos esfuerzos no lograron impedir un segundo intento de los grupos paramilitares por lograr acceso a la cordillera, lo que coincide con el patrón de las masacres y los desplazamientos forzosos.
La evidencia en este caso demuestra que hay una relación más estrecha entre la continuidad de la competencia entre grupos armados por el control territorial y la escasa variación de los niveles de violencia. Sin embargo, el aná-lisis, al igual que en el caso del Magdalena Medio, resulta en una paradoja, si se
23 Cuatro de ellos localizados en el Valle y nueve en el Cauca.24 Un ejemplo claro es el caso de la hacienda El Nilo, ocupada por los indígenas, y vendida, posteriormente,
a narcotraficantes. En diciembre de 1991, un grupo de 20 hombres armados asesinó a 20 indígenas. Ver, al respecto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos [cidh], 1999.
La relación entre sociedad y conflicto armado: una reflexión para el caso colombiano328
acepta la viabilidad de la teoría de kalyvas, para explicar las dinámicas del uso de la violencia. Inclusive en momentos cuando la violencia parece perpetuarse y no hay una victoria clara, la sociedad civil en Valle del Cauca/Cauca tuvo la capacidad de organizarse y confrontar a los actores armados directamente. Así mismo, en el Magdalena Medio se demuestra que los civiles están en capacidad de organizarse y mantenerse neutrales, inclusive cuando uno de los actores armados logra dominar.
¿ c m o r e p e n s a r l a r e l a c i n e n t r e s o c i e a c i v i l
y c o n f l i c t o a r m a o ?
El análisis empírico, expuesto en este artículo, demuestra que una variación en los niveles de violencia no es consecuencia de una sctp. Es por esto que la posibilidad de una relación de causalidad entre sociedad civil y menos violencia es bastante débil. El análisis comparado entre Magdalena Medio y Valle del Cauca/Cauca sugiere que la teoría de kalyvas es una explicación más acertada. Las variaciones en los niveles de violencia nos recuerdan que el recurso a la violencia tiene una lógica. Cuando el actor armado gana el control del territorio, el uso indiscriminado de la violencia disminuye. Sin embargo, contrario a lo que predice la teoría, la neutralidad sí es posible. Pero ¿Qué significa esto para el entendimiento de la relación entre sociedad civil y conflicto armado?
Inclusive en momentos de luchas por el control territorial, la sociedad civil continúa su trabajo por la paz y se organiza para resistirse a apoyar a un bando u otro. La teoría predice que el grupo más violento recibirá más apoyo de la población. Pero esto no sucedió en el Magdalena Medio. En este caso, cons-tantemente se denunciaron los actos de violencia de los paramilitares, el actor más violento en ese momento. Organizaciones de derechos humanos, organiza-ciones no gubernamentales –locales, nacionales y extranjeras– se movilizaron, advirtieron, denunciaron y rechazaron con firmeza el proyecto paramilitar y los abusos cometidos en contra de la población civil. Como resultado, el caso de Magdalena Medio demuestra que, pese a los riesgos, la sociedad civil elige mantenerse en el medio, no tomar partido, asociarse y confiar en otros para hacerle frente a los actores armados.
También, en el caso de Valle del Cauca/Cauca, donde la competencia terri-torial se mantuvo por más tiempo, sin que hubiera una victoria clara, la sctp pudo organizarse y resistirse a colaborar con alguno de los bandos. La constante lucha por el control territorial, entre guerrillas y grupos paramilitares, y la poca confianza en la capacidad de la fuerza pública para brindar seguridad, obligó a la sociedad civil a desarrollar sus propios mecanismos para enfrentar los al-
329Juliana Ramírez Castellanos
tos niveles de violencia. Pero, ¿Cómo es esto posible? No sorprende observar que, en los dos casos, la sctp necesita reconocer el poder de facto y, en algunos casos, negociar directamente con el grupo armado de turno. En una entrevista se describe en detalle cómo la Guardia Indígena logró la liberación del alcalde de Toribío secuestrado en 2005:
(…) unos 500 o 600 guardias llegaron, nos adentramos cuatro días por selva adentro, hasta que los ubicamos los rodeamos, les solicitamos respetuosamente que nos entre-garan a nuestros comuneros, no se opusieron, porque nos vieron decididos (Entrevista personal, 2007).
La capacidad de organización de la sctp y su habilidad de establecer redes con otras organizaciones –locales, nacionales e internacionales– proporcionan cierto nivel de confianza entre aquéllos que no quieren hacer parte de las dinámicas violentas. Sin duda, esto no significa que no exista una sociedad civil perversa, cuyo fin sea promover el conflicto. Pero, en muchas ocasiones, se culpa, errónea-mente, a la sociedad civil por su falta de neutralidad, al denunciar más los actos violentos de un actor o de otro. La evidencia muestra que no se puede culpar a todos los actores por igual. Durante las pugnas por el control territorial de finales de los años noventa, los paramilitares fueron los autores principales de la violencia en contra de civiles. Las condenas, por parte de la sociedad civil, durante ese período, están dirigidas, en su mayoría, en contra de los paramili-tares, pero esto no se puede categorizar como falta de neutralidad. No puede decirse que la sociedad civil pierde neutralidad cuando reconoce quién ejerce el poder de facto.
Este análisis de casos demuestra que es tiempo de repensar la relación entre sociedad civil y conflicto armado. De este análisis se anticipan tres conclusiones. Primero, las apreciaciones sobre las virtudes de la sociedad civil deben ser más cuidadosas y tener en cuenta las dinámicas de los conflictos y no confundir una disminución en los niveles de violencia con paz. Segundo, los análisis en torno al uso de la violencia deben incluir más detalladamente los esfuerzos de la sociedad civil que trabaja por la paz. En la realidad, estas dos dinámicas se enfrentan a diario y poco se sabe sobre el efecto de dicha relación en el desarrollo del conflicto en general. Tercero, si bien no puede establecerse una relación de causalidad, debe ampliarse la evidencia empírica y los estudios de casos para investigar, por ejemplo, qué efecto tiene la sctp en la toma de decisiones de los actores armados, si dentro de sus cálculos el hecho de encontrarse con una sociedad civil organizada es un obstáculo o una oportunidad cuando se trata de lograr un control del territorio.
j i m e na s a m p e r m u o z
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial en los procesos de paz en Colombia
(1978-2006)
333
i n t r o u c c i n
La influencia del sector privado en el devenir de los conflictos armados ha des-pertado gran interés mundial. Los actores no gubernamentales y, en particular, el sector privado, que antes participaba de manera tangencial en los temas de paz, seguridad y bienestar de los países en desarrollo, se ha convertido en un actor cada vez más determinante en las sociedades en conflicto. Los empresarios han comenzado a ser reconocidos como actores que pueden y deben participar activamente en la resolución de los conflictos armados en sus sociedades, no sólo porque se erigen como uno de los motores principales de las economías, al ser los mayores generadores de inversión y empleo, sino también por su papel como clase dirigente de los países, al contar con la capacidad para influir en las esferas políticas y económicas.
Así, existen diferentes esquemas de participación empresarial en la resolu-ción de los conflictos. Un esquema es el de la participación para la prevención del conflicto, en donde el empresariado puede diseñar e implementar estrate-gias para tal propósito. Otra forma de intervención, tal vez la más conocida, es la participación en el posconflicto, por ejemplo, mediante la generación de empleo y oportunidades para los grupos armados desmovilizados. Finalmente, los empresarios también pueden participar durante el desarrollo del conflicto, contribuyendo, por ejemplo, en las negociaciones de paz de los gobiernos con los grupos armados. Este trabajo se centra en explorar esta última forma de participación empresarial: la de los empresarios durante el conflicto, en parti-cular, frente a los procesos de paz con los grupos insurgentes en Colombia, en especial, en los gobiernos pastrana arango, 1998-2002, y uribe vélez, en su primer mandato, 2002-2006.
En este sentido resulta interesante preguntarnos qué es lo que motiva a los empresarios a participar o no en la resolución del conflicto y, en este contexto, a inclinarse por una solución militar o negociada del mismo. La experiencia internacional sobre procesos de paz exitosos sugiere que en la medida en que las elites consideren que sus intereses económicos se encuentran seriamente ame-nazados y que, por tanto, estarían mejor protegidos con una solución negociada que ponga fin al conflicto armado, se produce un cambio decisivo que lleva a la dirigencia (económica) a abandonar su oposición inflexible a la salida política y a considerar las reformas como la opción más conveniente (wood, 2002).
Podría pensarse que en Colombia los empresarios, más que muchos otros actores de la sociedad civil, han sido víctimas, tanto directas como indirectas, del conflicto armado y que esto, en ocasiones, los puede estimular a participar para buscar su resolución. No obstante, hasta la década de los ochenta, el movimiento
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...334
guerrillero colombiano tenía una capacidad ofensiva relativamente débil y no era percibido como una amenaza seria para el establecimiento (bejarano, 1995). Para los empresarios, la guerra se circunscribía al ámbito rural y, por tanto, en la mayoría de los casos, no afectaba su estabilidad personal o económica. No en vano cuando el conflicto se intensifica en momentos difíciles –como sucedió durante el gobierno betancur cuartas, 1982-1986, con la recesión económica, o al final de la administración samper pizano, 1994-1998, con la grave crisis económica, política y militar–, existe, entre los empresarios, la percepción de que el conflicto se puede tornar en una amenaza para sus intereses privados, razón para que éstos se vean inclinados a participar en la búsqueda de su resolución.
Aunque la importancia del papel del sector privado en los conflictos armados es hoy ampliamente reconocida, la investigación sobre el tema es insuficiente, sobre todo, en lo referente a las motivaciones de la participación empresarial. El presente trabajo pretende ser un aporte a la caracterización del papel jugado por el sector privado en la superación de los conflictos armados desde el análisis particular del caso colombiano.
La hipótesis que se explora es que la decisión del empresariado colombiano de apoyar las negociaciones de paz o la confrontación militar, para superar el conflicto armado, no es el resultado de la simple voluntad, sino de su percep-ción sobre la amenaza que, para sus intereses, representa el conflicto en un determinado momento. La valoración del empresariado sobre el estado del conflicto armado, lleva a que muchos no se hayan preocupado por tener un diagnóstico realista sobre la magnitud, la capacidad de transformación y el impacto del conflicto, optando por una valoración puramente coyuntural y poco estructurada, que determina, por momentos, su inclinación a favor de la confrontación o la negociación.
Para la adecuada comprensión de esta investigación es importante entender que así como encontramos diversas maneras en que los empresarios pueden participar en los conflictos, también existen diferentes tipos de empresarios que pueden clasificarse por sectores, tamaños y/o tipos de organización1. En este trabajo los términos empresario, sector empresarial, empresariado, clase
1 No es lo mismo hablar del sector agropecuario que se ve afectado directamente por el conflicto, al estar ubicado en áreas rurales, que del sector comercial o financiero, localizado, ante todo, en zonas urbanas. También es distinto referirse a empresas pequeñas que a empresas grandes, estas últimas más propensas a las amenazas de los grupos insurgentes, aunque también con mayor capacidad de prevenir las acciones de los grupos irregulares. Además, existe una diferencia entre un empresario como persona individual y un gremio, el cual representa los intereses de un grupo de empresarios.
335Jimena Samper Muñoz
dirigente y sector privado serán utilizados para referirse a las personas o grupos de personas propietarios y administradores de las empresas.
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una exhaustiva revisión de fuentes secundarias. Sin embargo, debido a la reducida bibliografía sobre la participación de los empresarios en el conflicto armado colombiano, la meto-dología requirió fuentes primarias entre las que se encuentran, tanto archivos de prensa como entrevistas a empresarios de diferentes sectores y tamaños. Por razones de seguridad los nombres de los empresarios entrevistados no son revelados en este estudio2.
Finalmente, debe reconocerse que el tema de investigación está sujeto a una serie de desarrollos ulteriores que no pueden ser anticipados por la inves-tigadora por la coyuntura política. De acuerdo con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la percepción de los empresarios entrevistados también pudo variar de acuerdo con la coyuntura en la cual se aplicó la entrevista.
l o s e m p r e s a r i o s y la pa z . e p e r i e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s : l o s c a s o s e s u f r i c a ,
e l s a lva o r y m o z a m b i q u e
A nivel internacional, el rol de los empresarios en algunos conflictos armados ha sido determinante para lograr la paz. En sociedades donde el Estado no ha tenido la legitimidad suficiente ni la capacidad de controlar el conflicto, como fue el caso de Sudáfrica –conflicto de exclusión racial entre los surafricanos negros y surafricanos blancos dentro del régimen conocido como el Apartheid–, los empresarios jugaron, por lo general, un papel decisivo para promover re-formas y conseguir la democracia (charmey, 1999). Según suárez, en 1984
2 Los objetivos que se buscaron alcanzar, mediante las entrevistas realizadas, fueron, primero, evaluar la percepción, la voluntad y el compromiso de los empresarios con la superación del conflicto armado colombiano. Segundo, examinar la relación entre la percepción de la amenaza que representa el con-flicto y la participación empresarial en la solución. La metodología se basó en una entrevista abierta e individual con cada uno de los empresarios, por cuanto se identificó que este método permite tener un mayor acercamiento con el entrevistado, así como mayor apertura y disposición de éste para responder a las preguntas. Así, las entrevistas se llevaron a cabo entre los meses de mayo y septiembre de 2006. Los 22 empresarios entrevistados son representativos de cada sector económico así: servicios (46%), industria (36%) y comercio (18%). De igual manera hacen parte dichos empresarios de los siguientes sectores productivos: agro (2), alimentos (1), artículos de hogar (1), automotor (1), búsqueda de ejecu-tivos (1), comunicaciones (1), construcción (3), educación (2), farmacéutico (1), financiero (2), editorial (1), moda (1), petrolero (1), recreación (1), transporte (1), turismo (1) y un (1) representante de los gremios, todos los anteriores en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. La duración de la entrevista fue de aproximadamente 60 minutos y, el número de preguntas realizadas, siete.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...336
los empresarios sudafricanos promovieron reformas de fondo en el país y ge-neraron proyectos e iniciativas concretas para alcanzar la paz (suárez, 2003). Crearon así el Movimiento Consultivo Empresarial, mce, que buscó acercar a los empresarios a las comunidades negras y que dio, como resultado, en 1988, el primer apoyo a la reforma laboral que permitió a los sindicatos negros participar en las dinámicas de las empresas. Aunque las reformas se forjaron, como anota wood, “desde abajo”, gracias a la movilización política de los tra-bajadores negros y los desempleados, que presionaron a las elites para hacer respetar sus derechos políticos y exigir salarios más justos y mejores, con el fin de conseguir la democracia, fueron los propios empresarios surafricanos, en su mayoría blancos y de origen británico, conjuntamente con la iglesia, quienes promovieron y generaron el acuerdo de paz (wood, 2002).
En efecto, los empresarios sudafricanos no sólo hicieron grandes aportes financieros al proceso de paz, sino que también contribuyeron a través de recursos técnicos y humanos. Participaron, además, directamente en las nego-ciaciones como parte del Comité Nacional de Paz, presidido por el empresario john hall3. La participación de las elites sudafricanas se dio, como sostiene wood, por una crisis de confianza entre los empresarios e inversionistas frente al manejo que el Estado le estaba dando a la economía del país: crisis que fue generada por los movimientos sindicales de los negros y los trabajadores contra el régimen del Apartheid4.
Por su parte, en El Salvador, durante más de una década escenario de una cruenta guerra civil5, entre las guerrillas de izquierda, agrupadas en el Fren-te Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fmln, y el Estado, la clase empresarial contribuyó para que el país alcanzara la paz en 1992. Aunque los
3 Según el estudio de cheyne, los empresarios surafricanos participaron en 100 de los 120 comités de paz y contribuyeron mediante el fortalecimiento de las redes de liderazgo no racistas en las comunidades, lo que llevó a transformar efectivamente las actitudes y percepciones de la sociedad sobre los polos del conflicto (Citado en suárez, 2003).
4 A partir de 1970 se presentó en Sudáfrica una gran crisis de la inversión. El país comenzó a recuperarse tan sólo después de 1985. Las sanciones internacionales contribuyeron a una caída de la inversión y la tasa de cambio. Los trabajadores entraron entonces a protestar contra el régimen y a paralizar las actividades económicas, situación que, por supuesto, afectó a los empresarios. Fue, de esta manera, que los rebeldes, según wood, lograron comprometer a las elites empresariales para que desarrollaran reformas de mercado y laborales más liberales, en búsqueda de la modernización de la economía y la generación de un cambio social y económico para el país. Lo anterior nos lleva a considerar que ciertamente el conflicto social se convirtió en una amenaza para los intereses de las elites de poder en Sudáfrica. Ver, sobre el particular, wood, 2000, p. 144.
5 Cuando nacen los grupos armados en El Salvador, el país llevaba varias décadas bajo un régimen au-toritario y militar. Las guerrillas surgen para conseguir la democracia y la inclusión política. Después de 11 años de guerra civil, El Salvador firma el acuerdo de paz en 1992.
337Jimena Samper Muñoz
empresarios salvadoreños, contrario a los surafricanos, no participaron directa-mente de los procesos de paz, apoyaron al gobierno en las negociaciones con el fmln a través de la Asociación Nacional de Empresarios,anep, que respaldaba al gobierno cristiani bulkard, 1989-1994, en el diseño de la política de paz, así como en el desarrollo de las negociaciones6. Como afirma wood, la democracia en El Salvador fue impuesta gracias a la participación de los grupos insurgen-tes, pero esto no se hubiera logrado sin el compromiso de los empresarios que apoyaron y forzaron las negociaciones (wood, 2003, 197).
Pero la participación de los empresarios salvadoreños en la resolución del conflicto no fue gratuita. Tal participación se dio, como lo plantea rettberg, gracias a una serie de condiciones que los obligaron a involucrarse (2005). Una de ellas fue la grave crisis económica, que sufría el país en ese momento, gene-rada por los altos costos del conflicto7. Igualmente, el mejor entorno político y legal, que se creó en ese momento, facilitó, según rettberg, la participación empresarial (2005).
Vemos, entonces, que la participación empresarial en El Salvador se dio debido al incremento de los costos económicos generados por el conflicto. El caso de Sudáfrica, por su parte, es el de un país en donde los empresarios se involucraron en razón a un cambio en el entorno económico que afectaba sus negocios. En los dos casos, sin embargo, ambas condiciones afectaban directa-mente los intereses privados de la clase empresarial. Esto nos permite afirmar que, en el caso de El Salvador, los niveles alcanzados por el conflicto llevaron a los empresarios a percibir el riesgo económico y político que representaba el enfrentamiento armado en este país. Para el caso de Sudáfrica, el conflicto social también se convirtió en una amenaza para las elites políticas y económicas del país.
El caso de Mozambique también es interesante. En este conflicto, tanto los empresarios, como la iglesia y la comunidad internacional, tuvieron una par-ticipación trascendental. Es importante observar que el empresario británico “Tiny” rowland, presidente del grupo económico Lonrho, que controlaba alrededor del 40% de los negocios en el país, lideró, directamente, el proceso
6 Hay que recordar que el presidente anterior a cristiani burkard, el cristiano demócrata duarte fuentes, 1984-1989, mantuvo alejada a la clase empresarial de las decisiones del gobierno, entre éstas las negociaciones de paz, buscando promover su paquete de reformas que apuntaban hacia la redistribución de la riqueza. La clase empresarial protestó fuertemente contra este gobierno y luchó para que, finalmente, le abrieran espacios de participación (rettberg, 2005).
7 En solo cuatro años, el país había experimentado un decrecimiento del 25% en su pib y los costos del conflicto se situaron en 1 billón de dólares entre 1980 y 1990. Lo anterior llevó a que la paz se convir-tiera en una “necesidad económica de la burguesía” (rettberg, 2005, 7).
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...338
de paz de Mozambique por medio de aportes económicos y como mediador en las negociaciones de paz.
Pero esta participación no fue desinteresada. En la década de los ochenta el conflicto en Mozambique se había intensificado y el grupo revolucionario Resistencia Nacional Mozambiqueña, renamo, le había propinado fuertes golpes al Estado, afectando la producción económica nacional, al punto de generar una fuerte hambruna en el país. El empresario rowland se reunió con el grupo insurgente para llegar a una serie de acuerdos para proteger ciertos negocios suyos (vines, 1998). En este caso fueron tanto los costos generados por el conflicto, como los beneficios que aseguraba traer la paz, las razones que llevaron a las partes enfrentadas a buscar la resolución.
Si consideramos lo atrás expuesto, debemos preguntarnos si en Colombia el conflicto armado es percibido por el empresariado colombiano como una amena-za, como ocurrió con los empresarios en Sudáfrica, El Salvador o Mozambique. Pareciera, entonces, que sólo en el momento en que los costos comienzan a ser apremiantes para la economía privada, la clase empresarial se interesa por buscar soluciones y asumir compromisos frente a la solución del conflicto.
Ante la contundencia de la evidencia internacional queda por saberse si en Colombia las elites económicas cuentan con una visión de largo plazo, que les permita anticiparse al escalamiento del conflicto y reconocer que puede llegar a afectarlas, situación que las motive a asumir la superación del conflicto como un objetivo propio. Analicemos, entonces, el comportamiento de los empresarios en Colombia.
t u r b ay aya l a : p o l t i c a e c o n f r o n ta c i n c o n l a s g u e r r i l la s e i n i f e r e n c i a
e l o s e m p r e s a r i o s , 1 9 7 8 - 1 9 8 2
Para la época del gobierno turbay ayala, 1978-1982, ya comenzaba a advertirse el crecimiento de la insurgencia en las zonas rurales y el auge de la guerrilla Movimiento 19 de Abril, M-19, en las zonas urbanas. No obstante, no se instaurarían acuerdos de negociación formales con la guerrilla hasta 1982, al inicio de la crisis económica de los ochenta –denominada por los economistas como “la década perdida”–, cuando, también, los empresarios comenzaron a involucrarse para buscar la superación del conflicto (betancur, 2003, 16-25).
El gobierno turbay ayala favoreció una alianza con Estados Unidos, para confrontar a las guerrillas “comunistas” en Colombia y comenzó a ejercer lo que tokatlián denomina “una pacificación forzada por medio de la guerra
339Jimena Samper Muñoz
abierta y frontal contra la guerrilla”. Su estrategia fue confrontar políticamente a la oposición y someterse ideológicamente a Estados Unidos para asegurar su apoyo a la guerra contra la insurgencia (tokatlián, 2000, 303-308).
Respecto de la participación empresarial en este período, no se encuentra evidencia de un involucramiento activo de los empresarios en la política, dirigido a la resolución del conflicto. Lo que se observa es, más bien, una actitud indife-rente. Lo anterior puede explicarse por el hecho de que, para ese momento, la guerra, aunque ya comenzaba a sentirse en las ciudades, se concentraba mayo-ritariamente en las zonas rurales y, por lo tanto, no representaba una amenaza latente para los empresarios, ubicados, ellos y sus negocios, especialmente, en las zonas urbanas, aun cuando el M-19 fue una guerrilla principalmente urbana que comenzaba a amenazar a la clase dirigente8.
A pesar de los esfuerzos de turbay ayala por luchar contra la insurgencia, no había para ese entonces en Colombia una situación política tan grave como para buscar la institucionalización de las negociaciones con los grupos arma-dos. Tampoco se encontraba el país en una crisis económica tal que afectara los intereses individuales de los empresarios y que, por ende, los motivara a participar en su solución.
Es en los años siguientes, durante el gobierno betancur cuartas, 1982-1986, cuando comienza la crisis de los países industrializados y se observan sus consecuentes efectos en América Latina, tales como los altos índices de inflación, la crisis fiscal y el crecimiento del desempleo. Los empresarios, en-tonces, comienzan a interesarse en el conflicto armado. Fue en este ambiente de “intentar generar confianza en el ahorrador, restituir la inversión, frenar la inflación y corregir el desajuste fiscal, que el presidente belisario betancur establece una negociación formal con los grupos alzados en armas en Colombia” (betancur, 2003). Esta negociación involucra, por primera vez, a la sociedad civil y a los empresarios.
8 pardo hace un análisis muy completo sobre cómo la aparición del Movimiento 19 de Abril, M-19, cambió la dinámica de la guerra de guerrillas en el país. El autor asegura que no sólo su ámbito de acción en las ciudades, sino también la utilización de propaganda y la ejecución de acciones terroristas, le permitieron elevar el nivel de la guerra interna. También afirma que, gracias a sus finanzas, nutridas con dinero de cuantiosos secuestros, al M-19 le fue posible elevar el nivel de confrontación de la guerra, por medio de la introducción de fusiles de asalto, que se apartaban de las prácticas tradicionales de otras guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, el Ejército Popular de Liberación, epl, o el Ejército de Liberación Nacional, eln, que se nutrían de los asaltos a las patrullas militares y policiales. La intensidad en la acción de la guerrilla urbana, afirma pardo, llevó a la búsqueda de un giro sin antecedentes en el manejo de las guerrillas revolucionarias. Por primera vez, dirigentes liberales, copartidarios del presidente turbay ayala, comenzaron a plantear la necesidad de establecer diálogos de paz. Ver, al respecto, pardo, 2004, 468-469.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...340
b e ta n c u r c ua rta s : la s t r e g ua s c o n e l m - 1 9 , la s fa r c y e l e p l . r e c l a m o a l o s e m p r e s a r i o s e u n a
pa rt i c i pa c i n f o r m a l , 1 9 8 2 - 1 9 8 6
betancur cuartas llega al poder con un discurso estructurado en torno a dejar de ser el satélite de Estados Unidos y fortalecer la identidad nacional. El presidente se dedica a explorar las posibilidades de una paz negociada con los grupos insurgentes y, en 1982, convoca al “decálogo de la apertura democrática” que reúne a partidos políticos, actores de la sociedad civil y gremios económicos para hablar de paz. Impulsa la Ley 35 de 1982 que otorga una amnistía total a los presos políticos y a los grupos insurgentes que depusieran las armas9. En este contexto, el M-19, el Ejército Popular de Liberación, epl, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, aceptan dialogar.
Pero las negociaciones con los grupos insurgentes no fueron fáciles. Por el contrario, el período es recordado por una serie de hechos violentos que hicie-ron historia en el país, como el asesinato del titular del Ministerio de Justicia, rodrigo lara bonilla, atribuido a la mafia, la toma e incendio del Palacio de Justicia, por parte del M-19, y el asesinato de cientos de miembros de la Unión Patriótica, up, movimiento de las farc surgido de los acuerdos de paz.
La actuación de los empresarios en los años ochenta se puede caracterizar por la desconfianza hacia las guerrillas y el escepticismo frente a las negocia-ciones de paz. No obstante, hay que reconocer que, por primera vez, la clase empresarial empezó a considerar la posibilidad de una política de negociación con la insurgencia. Aunque antes de este período presidencial la Asociación Nacional de Industriales, andi, se reunía periódicamente para discutir sobre paz y justicia social, no fue sino hasta el gobierno betancur cuartas que se reclamó a los empresarios por una participación formal y, también, cuando los empresarios comenzaron a interesarse por encontrarle salidas al conflicto (be-tancur, 2003, 18-19). En febrero de 1983, el empresario alfredo carvajal fue nombrado por betancur cuartas como comisionado de paz. También, como lo asegura ricardo correa, ex Secretario General de la andi, es, en este período presidencial, cuando los más reconocidos líderes empresariales comenzaron a asistir a reuniones con el secretariado de las farc en su sede de Casa Verde en el Meta (correa, 2002-2003, 33).
9 La Ley 35 de 1982 puede consultarse en la siguiente página de Internet: http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/download/boletin05/ley_35_1982.doc
341Jimena Samper Muñoz
Aunque es de notar la activa participación que algunos empresarios tuvieron en este proceso, también se observa que tan solo unos pocos se involucraron. Ciertamente, a mediados de 1985, en la Agenda de la Asamblea General de la andi, figuró el tema de las negociaciones de paz de la administración betan-cur cuartas; pero tan sólo tres de los 100 asistentes apoyaron el esfuerzo del gobierno: roberto rivas, nicanor restrepo y juan sebastián betancur (valencia, 2002, 144).
Así mismo, al interior de la clase empresarial tampoco existió un consenso claro acerca del tema de la paz. A pesar de que algunos empresarios apoyaron el proceso, hubo otros que lo rechazaron y se mostraron desconfiados frente al gobierno. juan sebastián betancur, refiriéndose a los empresarios, dice:
(…) aunque aplaudían las leyes, verbigracia la de amnistía, decían que el gobierno había entregado la soberanía. El ambiente en voz baja en Bogotá y otras grandes ciudades era el temor a la negociación. belisario betancur era considerado como “aliado de las guerrillas” (betancur, 2003).
Resulta interesante ver cómo los empresarios comenzaron a involucrarse en la solución del conflicto en este período presidencial, precisamente, cuando el país afrontaba las duras consecuencias de la crisis económica de los países industrializados, como los altos índices de inflación y desempleo. Igualmente, es importante reconocer que fue también, en la década de los ochenta, cuando el M-19 comenzó a representar una amenaza grande para el establecimiento y la clase empresarial, al convertirse en una guerrilla urbana, con poderosas fuentes de financiación y un plan estratégico muy definido10. Todo este contexto se relaciona con una mayor participación empresarial.
b a r c o va r g a s y e l i t o e la n e g o c i a c i n c o n e l m - 1 9 : l o s e m p r e s a r i o s s e m a n t i e n e n
a l m a r g e n , 1 9 8 6 - 1 9 9 0
Los gobiernos barco vargas, 1986-1990, y gaviria trujillo, 1990-1994, se concentraron en mejorar la delicada situación de derechos humanos, producida por el conflicto, y en lograr la desmovilización y la reinserción de los grupos ar-
10 pardo analiza el surgimiento y la evolución del M-19 y cómo, en la década de los ochentas, esta guerrilla comenzó a volverse una amenaza para la clase política y el sector empresarial urbano, gracias a la tregua en el gobierno betancur cuartas, la estabilidad en sus fuentes de financiación y un plan estratégico de parte de las guerrillas. Ver, al respecto, pardo, 2004.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...342
mados. Luego de que el acuerdo de cese al fuego, firmado en la administración betancur cuartas con el M-19, se rompió, barco vargas se propuso relegitimar al Estado y deslegitimar a las guerrillas, concentrando su política en desarmarlas y reinsertarlas a la vida civil (rabasa y chalk, 2003, 269). A pesar de acentuarse el paramilitarismo y el narcotráfico, el gobierno barco vargas logró que el M-19 abandonara las armas y se reinsertara a la vida política. También consiguió que otros grupos guerrilleros, como el epl y el Quintín Lame, le apostaran a la paz.
En cuanto a los empresarios, durante este gobierno, se puede decir que su participación se dio más a través de acciones locales que en el proceso de paz como tal, en el que sólo participaron funcionarios públicos. Ciertamente, los empresarios no intervinieron de ninguna manera en las negociaciones de paz del gobierno, como sí lo hicieron durante la administración betancur cuartas, y, sin embargo, las negociaciones fueron exitosas.
Si el éxito de las negociaciones de paz en el gobierno barco vargas no de-pendió de la participación de los empresarios, entonces debemos cuestionarnos sobre qué tan conveniente y determinante es la participación empresarial en las negociaciones de paz. Esta pregunta sólo puede ser examinada a la luz de cada caso particular y de acuerdo con el tipo de negociación específica. Para el caso del M-19, era una guerrilla que, para ese momento, estaba derrotada y estancada, por tanto, la negociación hubiera sido exitosa con o sin empresarios. Caso totalmente distinto al de las farc, pues la amenaza que llegó a representar, para los empre-sarios, demanda una solución en la que su participación se hace indispensable.
c s a r g av i r i a : e n t r e l a s n e g o c i a c i o n e s c o n e l e p l , e l p rt, la c r s , l a s m i l i c i a s e m e e l l n y e l q u i n t n
la m e y l o s i n f o rt u n i o s c o n la s fa r c . l o s e m p r e s a r i o s a l e j a o s e l a s e c i s i o n e s e l g o b i e r n o , 1 9 9 0 - 1 9 9 4
El proceso de paz con el M-19 generó esperanza en la sociedad, que tuvo la ilusión de poder lograrla con otros grupos insurgentes. El gobierno gaviria trujillo comenzó, entonces, los diálogos con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, prt, y el Quintín Lame, a la vez que concluyó las negociaciones con el epl, que se iniciaron bajo la administración anterior. Siguiendo la misma línea de negociación que con el M-19, gaviria trujillo logró desactivar a varios grupos guerrilleros y reincorporarlos a la vida civil11.
11 Entre marzo de 1990 y junio de 1995, siete organizaciones fueron desmovilizadas y 4.500 guerrilleros desarmados. Ver, sobre el particular, palacios, 2000, 362.
343Jimena Samper Muñoz
A pesar del logro que significó la reinserción del epl, el prt y el Quintín Lame, el gobierno gaviria trujillo no corrió la misma suerte con la Coordi-nadora Guerrillera Simón Bolívar, cgsm, que reunía a los grupos insurgentes más grandes del país –farc, eln y epl– y, con quien, los diálogos se vieron frustrados12. Los empresarios no muestran en este período ningún interés ni participación significativa en los procesos de paz.
e r n e s t o s a m p e r y e l p r o c e s o 8 . 0 0 0 . l o s e m p r e s a r i o s , a u n q u e i n c a pa c e s e m a n t e n e r
u n a p o s i c i n u n i f i c a a , c o m i e n z a n a i n v o l u c r a r s e e n l a s o l u c i n e l c o n f l i c t o , 1 9 9 4 - 1 9 9 8
A pesar del intento fallido, en el gobierno gaviria trujillo, de lograr la paz con las farc, la administración samper pizano, 1994-1998, siguió insistiendo en una solución negociada al conflicto con este grupo guerrillero. El gobierno creó la Comisión Nacional de Conciliación, relegitimó a las farc como actores políticos y se dedicó a promover el tema de derechos humanos en la agenda de negociación. Con el eln también se intentó llegar a un acuerdo.
Pero lo que caracterizó la administración samper pizano fue la fuerte injerencia del narcotráfico en la política nacional, así como el clientelismo y la corrupción. La infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial y el proceso 8.000 son solo algunos de los hechos más recordados del período. A la crisis política le siguió la crisis militar. La ofensiva de las farc, a lo largo del país, fue continua y evidente, demostrando el gran dominio que esta guerrilla
12 Los grupos del epl, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, crs, y el Partido Revo-lucionario de los Trabajadores, prt, decidieron negociar en el gobierno gaviria trujillo y no antes, porque seguramente les pasó lo mismo que al M-19, es decir, que se sintieron estancados en su lucha, al no lograr los objetivos propuestos por la vía militar. Pero no pasó lo mismo con las farc, que no tuvieron ninguna motivación para ceder en la negociación, pues mantenían una visión optimista de la continuación de la guerra. El fracaso de las negociaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, cgsb, se debió, primero, al modelo de negociación, que, como asegura bejarano, fue el uti-lizado con el M-19, el epl y el Quintín Lame, caracterizado por otorgar pocas concesiones directas, en el plano de las transformaciones políticas, a cambio de un amplio espacio de participación en las reformas. Otra de las razones por las cuales no se logró concretar la paz con la cgsb tiene que ver con la visión que, sobre la paz, tenía cada una de las partes. Las farc buscaban llevar adelante programas de nacionalización de los recursos naturales, desmilitarizar el país, desmantelar el paramilitarismo y depurar las fuerzas militares, mientras que el gobierno buscaba el desarme y la reinserción. Como afirma bejarano, “para el gobierno se trataba de la superación del conflicto; para la Coordinadora, la superación de los problemas del país” (1995).
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...344
adquirió sobre las diferentes zonas del país, así como su incuestionable capacidad de combatir y debilitar al Ejército13.
Pero ni la crisis política ni la crisis militar parecían suficientes. A éstas se sumó la gran recesión económica por la que atravesó el país en este período, dejando un gran déficit fiscal, aumentando los niveles de desempleo y dis-minuyendo la capacidad de ahorro del país. Las guerrillas aprovecharon esta coyuntura para fortalecerse y crecer.
En cuanto a los empresarios, asumieron dos posiciones divergentes. Los principales gremios, agrupados en el Consejo Gremial, se dedicaron a confron-tar al presidente; pero los grandes grupos empresariales, denominados “los cacaos”, se decidieron a respaldarlo14. Los grandes empresarios asumieron una posición de liderazgo, a través del Mandato Ciudadano por la Paz, desde donde intentaron hacer acercamientos con la guerrilla del eln para lograr una solución negociada15.
Los pequeños empresarios y gremios económicos también hicieron parte de la Comisión Facilitadora para las negociaciones de paz con el eln. A través del Consejo Nacional de Paz, impulsado por gilberto echeverri, entonces ministro de defensa nacional –quien tiempo después, en abril de 2002, fue secuestrado y asesinado por las farc– sectores del Estado y la sociedad civil se unieron para buscar la salida negociada al conflicto. En julio de 1998 algunos empresarios participaron en el Consejo Nacional de Paz llevado a cabo en Maguncia, Alemania, donde firmaron el Acuerdo de la Puerta del Cielo con este grupo insurgente. De este Consejo han hecho parte varias organizaciones
13 La crisis que sufrieron las fuerzas militares, se inició el 15 de abril de 1996 con el ataque a Puerres, Nariño, y continuó con la toma, el 30 de agosto, de la base militar Las Delicias, Putumayo; el ataque, el 7 de septiembre, a la base militar de La Carpa, Guaviare; y la acción ofensiva contra la base militar de Patascoy, Nariño, el 21 de diciembre. En 1998, los ataques se intensificaron, a partir de marzo, cuando la Brigada Móvil No. 3 del Ejército fue atacada en el caño El Billar, Caquetá; el 3 de agosto, la guerrilla atacó las instalaciones de la Policía en Miraflores, Guaviare, y Uribe, Meta, así como la base militar de Pavarandó en Urabá; en noviembre, en momentos previos a la creación de la zona de distensión, ZD, para adelantar las conversaciones de paz entre la administración pastrana arango, 1998-2002, y las farc, esta guerrilla tomó por asalto a Mitú, la capital del Departamento de Vaupés.
14 rettberg sugiere que la incapacidad de los empresarios para sostener una posición unificada frente al tema de las negociaciones con la guerrilla y el apoyo a samper pizano se debió, en buena medida, a que los grandes empresarios dependen del Estado para la obtención de créditos y contratos. Ésta fue una de las razones fundamentales por las cuales decidieron apoyarlo. Ver, al respecto, rettberg, 2002.
15 La iniciativa contó con una amplia participación de la sociedad civil, a través de la Comisión de Con-ciliación Nacional, promovida por la Iglesia Católica, en la que participaron representantes empresa-riales como sabas pretelt de la vega, para ese momento, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, fenalco. Véase, El Tiempo, 26 de octubre 1997.
345Jimena Samper Muñoz
empresariales16. También, ese mismo año, se firmó el acuerdo del Nudo de Pa-ramillo con los paramilitares, en el cual también participó el sector empresarial, representado por fenalco.
Pero, como lo señala rettberg, cuando se había podido esperar la mayor actividad empresarial, en contra del gobierno samper pizano, por las dificul-tades económicas que se experimentaban, los miembros del Consejo Gremial Nacional empezaron a diferir frente a sus críticas al Ejecutivo. Gremios como la andi, la Cámara Colombiana de la Construcción, camacol, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, acopi, y la Asocia-ción Colombiana de Exportadores de Flores, asocolflores, querían romper las relaciones con el gobierno. En contraste, fenalco, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, analdex, y otros gremios estaban a favor de restablecer relaciones (rettberg, 2002, 61).
De acuerdo con lo anterior, resulta interesante examinar no sólo la inca-pacidad de los empresarios de mantener una posición unificada, sino también la relación entre la grave crisis política y militar, que desembocó en la crisis económica durante el período samper pizano, y una mayor participación empresarial. Los empresarios comenzaron a involucrarse en la búsqueda de salidas al conflicto sólo al final del gobierno, cuando advirtieron la grave crisis política en la que se encontraba el país, momento en que el mandatario estaba siendo investigado, en el marco del proceso 8.000 y, como consecuencia de ello, Colombia se desprestigiaba ante la comunidad internacional.
En el gobierno samper pizano sucedió algo similar a la administración betancur cuartas. Los empresarios se involucraron cuando la grave crisis política, militar y económica del país comenzó a afectarlos. La crisis pudo, en-tonces, llevar a la clase empresarial a pensar que la situación económica podría mejorar con el logro de la paz.
pa s t r a n a a r a n g o : u n a pa rt i c i pa c i n i r e c ta , p r o ta g n i c a e i m p r ov i s a a e l o s e m p r e s a r i o s
e n l a s n e g o c i a c i o n e s e pa z , 1 9 9 8 - 2 0 0 2
Cuando se inició el gobierno pastrana arango, 1998-2002, el país se encon-traba inmerso en una aguda crisis económica y política. Colombia llevaba desde
16 Para más información, ver la Ley 434 de 1998, mediante la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, en la siguiente página de Internet: http://www.ideaspaz.org/proyecto03/boletines/download/boletin06/ley_434_1998.doc
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...346
1992 sin diálogos de paz y la percepción de la opinión pública reflejaba que era indispensable retomar el camino de las negociaciones. pastrana arango ganó las elecciones con un discurso abierto de paz y recibió tanto el apoyo de la sociedad civil y las farc, como el respaldo internacional de Estados Unidos.
El proceso de paz con las farc arrancó con un gran respaldo y credibilidad por parte de la opinión pública y los empresarios, pero terminó en el despres-tigio absoluto. Las negociaciones no contaron con ningún tipo de estrategia ni planeación, por parte del gobierno, que, tampoco, pudo proporcionar a los empresarios pautas y lineamientos concretos que hicieran viable su participación en dicho proceso. Las guerrillas llegaron a esta negociación muy fortalecidas militar y económicamente, luego del aire que tomaron durante la administración samper pizano17.
En términos generales podríamos decir que el involucramiento empresarial en este período funcionó de dos maneras, diferentes entre sí, pero complemen-tarias. Por un lado, los grandes empresarios y los grupos empresariales parti-ciparon directamente en las comisiones temáticas de la mesa de negociación. Por otro lado, gremios y asociaciones de empresarios más pequeños aportaron con acciones puntuales, como foros e investigaciones, que buscaban instruir a la sociedad civil sobre el conflicto.
Lo cierto es que la participación empresarial durante el gobierno pastrana arango, aunque probablemente desacertada o insuficiente, fue supremamente activa si la comparamos con los períodos anteriores. Como lo asegura ricardo correa, ex presidente de la andi, el apoyo de los empresarios al proceso de paz con las farc fue “tan notorio y significativo como nunca lo había sido en el pasado (…) la política de paz entró a jugar un papel preponderante y de primer orden en las agendas gremiales” (correa, 2002-2003, 44).
Los grupos económicos más importantes del país, como la Organización Ardila Lulle, el Grupo Empresarial Bavaria, la Organización Sarmiento Angulo y el Sindicato Antioqueño, participaron en las discusiones de paz. De igual manera, los empresarios pedro gómez y ramón de la torre hicieron parte del equipo negociador del gobierno. También nicanor restrepo, presidente de Suramericana de Seguros y cabeza principal del Sindicato Antioqueño, que
17 Para el proceso de paz se desmilitarizó una zona de 42.000 km2 en la región del Caguán. Aunque los temas que se discutieron en la mesa de negociación fueron similares a los que se debatieron en 1991 y 1992 en Tlaxcala, México, y Caracas, Venezuela, respectivamente el esquema de negociación fue muy diferente. Primero, porque la negociación se realizó dentro del país y, segundo, porque para ésta se desmilitarizó un área importante en extensión al interior del territorio nacional.
347Jimena Samper Muñoz
reúne a uno de los grupos de empresas más grandes del país, fue parte del equipo de voceros del gobierno.
Pero no sólo los grandes empresarios sino también los gremios empresa-riales y otros empresarios más pequeños comenzaron a favorecer la política de paz de la administración pastrana arango. Gremios y pequeños empresarios manifestaron que podrían transformar las estructuras sociales, los modelos económicos y las instituciones políticas y, también, reconocieron que, para involucrarse en la solución del conflicto, era preciso llevar su participación más allá de sus labores diarias. El presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, confecámaras, afirmó, en su momento, frente a su gremio:
A los empresarios y en general al sector privado les corresponde participar (…). No sólo orientando su inversión, ni solamente contribuyendo con una alta carga de impuestos y bonos de paz. También les corresponde asumir las nuevas responsabilidades sociales, éticas, públicas y privadas (marulanda, 1999, 102).
¿Qué es lo que hace que la paz comience a ser tema de tanto interés entre las elites empresariales? Evidentemente, cuando comenzó el gobierno pastrana arango el conflicto armado había llegado a un punto crítico. Los niveles de violencia eran dramáticos y la situación del país, tanto política como económica, era bastante desfavorable, hechos que estaban afectando el clima de los negocios:
(…) cabe resaltar los altos costos que representan las actividades de los grupos en conflicto, las pérdidas de capital humano, la menor competitividad de nuestros pro-ductos en el exterior, el deterioro de la imagen internacional del país y su efecto sobre nuestras relaciones comerciales y la necesidad de crecientes recursos para actividades bélicas (andi, 1999, 102).
Así es como, poco a poco, la clase empresarial comienza a percibir el riesgo que implicaba el conflicto y comprende que la paz era una condición indispensa-ble para lograr el desarrollo social y económico del país y, en consecuencia, la sostenibilidad y la competitividad de sus empresas. A partir de ese momento comenzaron a tomar fuerza diferentes manifestaciones empresariales de rechazo a la violencia y apoyo a la paz18.
18 Entre estas manifestaciones se encuentran “La semana por la paz”, celebrada del 7 al 13 de septiembre de 1998; el “Plan de movilización por la paz”, entre junio y diciembre de 1998; las caravanas a las zonas de guerra, realizadas entre agosto y octubre de 1998; y el “Paro ciudadano por la paz” el día 26 de
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...348
El 29 de enero de 2000 varios dirigentes empresariales asistieron a la inau-guración de la sede de las negociaciones con las farc en Los Pozos, San Vicente del Caguán (El Tiempo, 29 de enero de 2000). En marzo de 2000, se sentaron personalmente con la cúpula de las farc, en un modesto quiosco en el Caguán, para conversar sobre cómo llegar a un acuerdo de paz. Los presidentes de la andi y de fenalco también viajaron a la sede del proceso de paz para dialogar sobre la generación de empleo (andi, 2001).
Observemos que en las negociaciones con las farc, en el gobierno pastrana arango, siempre se contó con la participación de representantes empresariales. nicanor restrepo participó en las primeras negociaciones. pedro gómez y ramón de la torre también participaron en las discusiones de paz con los guerrilleros. Es importante destacar que nicanor restrepo, además de ser integrante de la mesa de diálogo de pastrana arango con las farc, fue uno de los redactores de la agenda de negociación con este grupo insurgente, tarea determinante en un proceso de paz (Portafolio, 4 de octubre de 2005).
Así como algunos grandes empresarios se involucraron de manera directa y protagónica en la negociación, otros resolvieron participar mediante la formu-lación de recomendaciones al gobierno para lograr los acuerdos. Un grupo de empresarios, liderado por la Organización Corona, creó en 1999 la Fundación Ideas para la Paz, fip, para realizar investigaciones, desde el punto de vista empresarial, sobre el desarrollo del proceso de paz. La Fundación Ideas para la Paz realizó varias investigaciones y elaboró documentos con recomendaciones al proceso de paz.
Por otra parte, importantes gremios empresariales, como la andi y fenalco, destinaron profesionales de tiempo completo para dedicarse tanto al análisis del proceso como a la elaboración de propuestas para solucionar el conflicto (co-rrea, 2002-2003, 37). La andi, por su parte, produjo un documento de posición y principios sobre los puntos de negociación de la agenda de paz con las farc19 (villegas, 2003). Esfuerzos de entidades como la Fundación Social por la Paz, que congregó a 600 empresarios en la agrupación Los Empresarios y la Paz, para debatir y análisis al tema, fue otra iniciativa de empresarios en el mismo sentido.
Otras organizaciones empresariales, como la Asociación de Bancos y En-tidades Financieras, asobancaria, la Federación de Ganaderos, fedegan, y la
octubre de 1998. Para mayor información ver la siguiente página de Internet: www.colnodo.apc.org/colombiapaz/iniciativa.htm
19 Ver, por ejemplo, el resumen del documento, producido en agosto de 1999, por los empresarios afiliados a la andi, en el que plantearon su posición frente a la “Agenda común por el cambio. Hacia una nueva Colombia”. Consultar, al respecto, correa, 2002-2003.
349Jimena Samper Muñoz
Sociedad de Agricultores de Colombia, sac, junto con acopi y asocolflores, incluyeron la negociación como tema permanente de análisis en sus juntas directivas y en sus asambleas de afiliados (correa, 2002-2003, 42).
la c o n f i a n z a p b l i c a e n e l p r o c e s o e pa z s e e b i l i ta
Mientras los empresarios, pese a las diferencias, en cuanto al tamaño de su or-ganización y al sector del que hacían parte, participaban, cada uno a su manera, en la búsqueda de la paz, el proceso de negociación en el gobierno pastrana arango transcurría sin resultados concretos. Desde el inicio, las negociaciones con las farc estuvieron plagadas de reveses e infortunios. Las farc congelaron varias veces las negociaciones y, además, cometieron varios atentados, entre los que se destacan, el secuestro de tres indigenistas estadounidenses. A lo anterior hay que agregar la famosa “plantada” de manuel marulanda, alias Tirofijo, jefe de las farc, al presidente pastrana arango, en la mesa de diálogo, durante su instalación el 7 enero de 1999.
Mientras tanto, también la guerrilla del eln se hizo sentir. En octubre de 1998 atentaron contra el oleoducto central en Machuca, hecho que dejó varios muertos. La Convención Nacional, prevista para febrero de 1999, entre el eln y el gobierno se frustró, por la negativa del gobierno de desmilitarizar cuatro municipios del sur de Bolívar para tal efecto (leal, 2006, 191). Así, en abril de 1999, el eln secuestró un avión de pasajeros y, en mayo del mismo año, se-cuestró a un grupo de más de 100 personas en la iglesia La María en el sur de Cali, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, hecho que conmocionó a la clase dirigente colombiana (El País, 30 de mayo de 1999).
En razón a los anteriores ataques, el gobierno rompió relaciones con el eln. No obstante, a finales de 1999, pastrana arango accedió a establecer una zona de convivencia para el eln, equivalente a la zona de distensión estable-cida para las farc. Pero la estrategia del eln, para adelantar las negociaciones, fue diferente a la de las farc, pues consistió en escoger, como interlocutores, a personajes de la sociedad civil y no del gobierno, a quien intentó mantener al margen (leal, 2006, 185). Ávidamente también los paramilitares tomaron control de la mencionada zona de negociación en el sur de Bolívar, sin que las fuerzas militares pudieran controlarlos.
Así, mientras la confianza pública en el proceso de paz con las farc se debilitaba, el gobierno intentaba mantener las negociaciones a un alto costo. También los empresarios continuaban apostándole a la paz. En febrero de 2000 se organizó una gira por Europa, con miembros de las farc, quienes recorrieron Suiza y España, en compañía de delegados empresariales, para aprender sobre
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...350
los modelos económicos de estos países. En abril del mismo año reconocidos empresarios viajaron a Suecia, con representantes de las guerrillas, para hablar de paz (El Tiempo, 2 de febrero de 2000).
El tiempo transcurrió y no se percibieron resultados concretos en las nego-ciaciones. Los empresarios fueron, gradualmente, perdiendo la credibilidad en el proceso de paz. En julio de 2000, el Consejo Gremial le solicitó al gobierno que antes de negociar un cese al fuego y hostilidades con las farc, les exigiese a los grupos armados muestras claras de paz. En octubre de ese mismo año, después de que las farc secuestraron y desviaron un avión, hacia San Vicente del Caguán, y no asistieron a la reunión de paz, llevada a cabo en Costa Rica, en la que sí se tuvo presencia del eln, varios empresarios comenzaron a manifestar su desconfianza en la voluntad de paz de las farc.
En noviembre de 2000, las farc secuestraron a la hija del presidente de la andi, luis carlos villegas, y congelaron el proceso. El gobierno prorrogó nuevamente la zona de distensión. En marzo de 2001, más de 120 empresarios acogieron la “Declaración a favor de la paz” que pretendió llamar la atención de los grupos armados a favor de detener el escalamiento del conflicto y, a través de la cual, se comprometieron, además, a promover la democracia y generar riqueza colectiva, para contribuir a solucionar la inequidad e injusticia del país (andi, 2001).
l o s e m p r e s a r i o s b u s c a n m e i a s pa r a e n f r e n ta r a la s g u e r r i l l a s
Viendo que la situación no mejoraba y que el proceso de paz, en vez de avanzar, retrocedía, comenzaron a surgir propuestas, por parte de los gremios empresa-riales, como la impulsada por la andi, de una posible financiación económica, por parte de los empresarios, con destino a la guerrilla. La iniciativa consistía en pagarles un sueldo a los miembros de las farc, acción con la cual se buscaba generar un incentivo para que estos grupos dejaran las armas y compensarles, de esta manera, el ingreso que estaban captando por el pago de los secuestros. Lo anterior permite inferir que muchos empresarios no eran conscientes de que los objetivos de las farc apuntaban a la efectiva toma del poder y pensaron, en contraste, que se trataba de una simple expresión delincuencial, que se podía tranzar mediante el pago de dinero, situación que equivaldría a ofrecerle a la guerrilla que renunciara al secuestro a cambio del pago de la extorsión.
Algunos empresarios manifestaron su desacuerdo con la propuesta. jorge visbal de fedegan, afirmó que la iniciativa era inoportuna y que, antes de pagar un salario a las guerrillas, habría que exigirles que liberaran a todos los
351Jimena Samper Muñoz
secuestrados. En cambio lo que sí daría resultado, según visbal, sería tener unas milicias nacionales, o cuerpos civiles armados, promovidos por los empresarios, para respaldar a las fuerzas militares (El Colombiano, 2002).
Así fue como la clase empresarial comenzó a enfrentar la amenaza guerrille-ra. En agosto de 2001, el Consejo Gremial se comprometió a aportar mayores recursos para el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía Nacional. Lo que proponían los gremios era que, mediante la apropiación de recursos, las fuerzas militares se fortalecieran, obligando a la guerrilla a avanzar en la nego-ciación política (andi, 2001).
El proceso de paz con las farc se rompió definitivamente en febrero de 2002. Todos los esfuerzos del gobierno, concentrados en lograr un acuerdo de paz con esta guerrilla, a partir de la crisis en los diálogos, apuntan, nuevamente, hacia el eln, grupo guerrillero que había jugado un rol secundario en la administración pastrana arango. También los empresarios, que habían participado en los acercamientos con el eln en España y Alemania, durante el gobierno samper pizano, asisten al encuentro en La Habana, Cuba, entre el ejecutivo y los re-presentantes del Comando Central, coce, del eln, a finales de 2001. Pero las negociaciones con este grupo guerrillero tampoco dieron resultado.
e l f r a c a s o e l p r o c e s o e pa z y la f r u s t r a c i n e l o s e m p r e s a r i o s
El desencanto frente a lo sucedido en el Caguán con las farc tuvo efectos no solo en el sector privado, sino en la inmensa mayoría de colombianos. Lo anterior incidió en la perspectiva de dialogar con la guerrilla como una salida al conflicto armado. Por ello, muchos empresarios apoyaron la idea de aportar recursos para fortalecer a las fuerzas militares, con el fin que enfrentaran militarmente a las guerrillas para obligarlas a negociar.
Los empresarios entrevistados, muchos de los cuales apoyaron al gobierno pastrana arango, hoy lo recuerdan como el mandatario que se dejó dominar por las farc y que, además, nunca concretó las negociaciones con el eln. La mayoría de éstos percibe el proceso de paz con las farc como ingenuo y débil, desordenado y sin planeación, o como frustrante, ridículo y fantasioso: “pas-trana ridiculizó la propuesta de paz, no ofreció ni entregó nunca nada”. “Fue un gobierno que hizo un buen intento por lograr la paz, pero fue ingenuo, y por creer en la solución pacífica dejó que la guerrilla se aprovechara”. “El de pastrana fue un gobierno que no hizo nada y que le entregó el país a la gue-rrilla; el paso a la negociación que dio pastrana no deja de ser teatral”. Éstos
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...352
son algunos de los comentarios, recogidos en varias de las entrevistas, realizadas a lo largo de la elaboración del presente capítulo.
A pesar de las anteriores percepciones, los empresarios reconocen dos aspectos importantes en el proceso de paz llevado a cabo por el gobierno pas-trana arango: el primero, que haya logrado desprestigiar políticamente a las farc, a nivel nacional e internacional; el segundo, el hecho de que el proceso de paz permitió, según los empresarios, que los colombianos se dieran cuenta que con las farc no se podía negociar. Así lo refleja el siguiente testimonio de un empresario del sector financiero:
Fue un diálogo de sordos, pero permitió que la sociedad se diera cuenta que las gue-rrillas no eran ningunas “Robin Hood” (…). El proceso de pastrana lo percibo como todo el mundo: una farsa, pero una carta que el país se tenía que jugar (Entrevista personal, julio de 2006).
Fue tan frustrante para los empresarios el proceso de paz, que la mayoría lo considera como el momento más álgido del conflicto armado colombiano en los últimos 20 años. Un empresario del sector financiero afirmó que “la época del fracaso de las negociaciones de pastrana fue la más crítica porque no se sabía si había otro camino para solucionar el conflicto. Pensamos que todas las empresas iban a quebrar, había una gran incertidumbre”.
Sin embargo, otros empresarios consideran que hubo momentos más crí-ticos que la administración pastrana arango, por ejemplo, el fracaso de las negociaciones con el M-19 en el gobierno betancur cuartas o el cuatrienio samper pizano en su conjunto.
No obstante, si analizamos estos mandatos presidenciales, encontramos que todos coinciden con un gran temor, por parte del empresariado, de que la guerra esté llegando a las ciudades, así como, también, con los orígenes del narcotráfico (años ochenta) o con su crecimiento y fortalecimiento (años noventa). Si exami-namos las condiciones políticas y económicas, durante el gobierno betancur cuartas, encontramos, primero, que Colombia afrontaba, como lo vimos, las consecuencias de la crisis económica de los países industrializados. Esta con-dición pudo llevarlos a pensar que la situación económica podría mejorar con el logro de la paz. Así mismo, para ese momento, ya el M-19 representaba una amenaza muy grande para los empresarios, quienes percibieron, entonces, que el logro de un acuerdo de paz entre la insurgencia y el Estado, posiblemente, mejoraría la estabilidad económica del país y sus empresas.
Inclusive, un empresario del sector de alimentos opina que el momento más álgido fue el gobierno barco vargas porque la gente comenzó a abandonar
353Jimena Samper Muñoz
sus negocios, debido al terrorismo y las bombas en las ciudades. Por su parte, un empresario del sector del transporte considera que el momento más álgido fue el gobierno de samper pizano por los sabotajes, la quema de buses y el secuestro extorsivo.
También relacionan los empresarios el momento más álgido del conflicto armado con los inicios del narcotráfico. Para el dueño de una empresa farma-céutica fue el cuatrienio betancur cuartas, pues, según el empresario, “fue el gran traidor de la patria, porque sentó a manteles a los grupos armados ilegales y le entregó el país al narcotráfico”. Por su lado, un empresario del sector fi-nanciero considera que otro momento álgido, “fue entre 1997 y 2000, cuando se desmadró la guerra y empezaron las pescas milagrosas. Los empresarios empezamos a ser secuestrados, toda nuestra ‘cuadra’ se vio afectada, la gente empezó a sacar la plata”.
Por supuesto, el momento de mayor optimismo, para la gran mayoría de los empresarios, fue el primer período del gobierno uribe vélez, puesto que, como veremos a continuación, se percibía gran dinamismo económico, mayor seguridad y se consideraba que el Estado estaba derrotando a los grupos ar-mados ilegales.
u r i b e v l e z : u n a pa rt i c i pa c i n m a r g i n a l e l o s e m p r e s a r i o s e n l a b s q u e a e la pa z , 2 0 0 2 - 2 0 0 6
Mientras el proceso de paz del gobierno pastrana arango se fue diluyendo, la alternativa del enfrentamiento militar con las guerrillas comenzó a ganar cada vez más adeptos dentro de los empresarios. En este escenario comienza la pri-mera administración uribe vélez, 2002-2006, con un discurso de mano dura contra las guerrillas y la promesa de restablecer el control sobre el territorio, a través de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, pdsd, la negociación con los grupos paramilitares y la confrontación militar en contra de las farc.
uribe vélez ganó las elecciones con una clara ventaja frente a sus adversa-rios y obtuvo el 53% de los votos. El mandatario electo recibió un gran apoyo de la opinión pública y la comunidad empresarial que, movida por el fracaso de la política de paz del gobierno anterior, decidió respaldar a un mandatario que prometía, a través de la vía militar, mejorar la situación de seguridad del país. Nunca antes, en la historia de Colombia, un presidente había alcanzado y mantenido los niveles de popularidad logrados por uribe vélez, niveles que, en ocasiones, llegaron a más del 70% de favorabilidad (Presidencia de la República, 2003).
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...354
Aunque la situación del país mejoró, durante el primer mandato uribe vélez, en términos de crecimiento económico, relaciones exteriores e imagen internacional, logros que inició la administración pastrana arango, y, efec-tivamente, se recuperó la confianza de los colombianos en el país, en relación con la resolución del conflicto armado, los resultados eran, para ese momento, todavía pobres. Aunque la pdsd permitió contener a las guerrillas, no se puede desconocer que las masacres, las extorsiones y los secuestros, perpetrados por las farc, continuaron siendo elevados. Asimismo, esta guerrilla mantuvo la ca-pacidad de propiciar fuertes golpes militares al Estado en el primer cuatrienio uribe vélez20. Aunque cada vez son más los colombianos que comenzaron a cuestionar al gobierno en este sentido, la mayoría permaneció convencida de que uribe vélez derrotó militarmente a las farc.
Por su parte, las elites económicas del país, que durante la administración pastrana arango manifestaron su interés en mantener la vía del diálogo, para lograr una solución negociada del conflicto, al comienzo del gobierno uribe vélez, en su primera administración, creyeron que era posible derrotar militar-mente a la guerrilla. El 74% del empresariado consideraba que, en la solución del conflicto, debía privilegiarse la vía militar (Credencial, 2002). Al cumplirse el tercer año del primer cuatrienio uribe vélez, solo el 28.7% de los empresarios era partidario del inicio de conversaciones con las farc, por parte del gobierno, en los próximos doce meses (Portafolio, 29 de julio de 2005). Lo anterior nos muestra que, para 2005, la posición de los empresarios frente a la derrota militar de la guerrilla, como mecanismo para conseguir la paz, seguía siendo mayori-taria, pese a que cerca de la tercera parte de los encuestados esperaban que se concretara, eventualmente, una opción de diálogo con este grupo guerrillero.
20 La Fundación Seguridad y Democracia asegura que en 2005 la guerrilla realizó 342 acciones de contundencia militar. Atacó bases militares, causando importantes bajas; realizó tomas a poblaciones como Toribio, Cauca; ejecutó varios paros armados, entre ellos el que logró inmovilizar, por varias semanas, a Arauca. Unas 350.000 personas se mantuvieron sin luz y sin agua en el Putumayo, luego de que las farc volaran cuatro torres de energía. Así mismo, en febrero de 2005, se produjo una gran ofensiva de las farc en el sur occidente del país, con el ataque al puesto de Infantes de la Marina de Iscuandé, Nariño; el asesinato de cuatro civiles en Barbacoa, también en Nariño; y la instalación de tres retenes en la vía que comunica a Pasto con Tumaco, en ese mismo Departamento, donde incendiaron 10 vehículos. En el mismo mes fueron asesinados, en las veredas de Mutatá y Resbalosa, en Apartado, Antioquia, tres niños y cinco adultos, entre los que se encontraba el líder de la comunidad de paz luis eduardo guerra, hechos todos atribuidos a las farc. De igual manera, en el poblado de Teteyé, Putumayo, las farc emboscaron, en ese mismo mes, a un pelotón del Ejército, que estaba a cargo de los pozos petroleros Quillaniza y Teteyé, en la frontera con Ecuador. Murieron 21 soldados y 8 más quedaron heridos (Fundación Seguridad y Democracia, 2005).
355Jimena Samper Muñoz
Hay que reconocer, entonces, que durante la administración uribe vélez, en su primer período, la clase empresarial tuvo una posición y una participación radicalmente distinta a la que tuvo en el gobierno inmediatamente anterior. La intervención de los empresarios fue bastante discreta y, en cierta medida, dis-tante en lo que a la participación en las negociaciones se refiere. No obstante, los empresarios apoyaron incondicionalmente la pdsd del Ejecutivo, pero no se preocuparon por generar iniciativas propias, que aportaran a la efectiva solución del conflicto, pues consideraban que, respaldando el propósito de uribe vélez de vencer militarmente a la guerrilla y aportando recursos económicos para financiar la guerra, estaban contribuyendo a la solución del conflicto.
Las encuestas aplicadas a presidentes de empresas y empresarios de distintos sectores, tamaños y regiones del país, demuestran el apoyo con el que contaba uribe vélez por parte del sector privado. En una investigación, realizada en julio de 2005, por la Fundación Colombiana de la Empresa Privada, a 1.543 empresarios en 23 ciudades, se concluyó que cerca del 78% de los encuestados se encontraba satisfecho con la gestión de uribe vélez en su primer mandato. Así mismo, cerca del 80% opinaba que la situación económica del país, en ese momento, estaba mejorando o se mantenía igual (Semana, junio 16 de 2005).
Un artículo de Semana, anterior a la aprobación de la reelección presiden-cial, afirmaba, haciendo alusión a la mencionada encuesta y refiriéndose a los empresarios, lo siguiente:
Todos los reeleccionistas creen, por amplios márgenes, que los negocios se beneficia-rán si el actual mandatario sigue (62,4%), quieren que la Corte apruebe la reforma constitucional que la permite (73,3%), afirman que la economía se beneficia con la reelección (69,5%) y que las condiciones económicas se perjudicarían si la tumba la Corte (Semana, junio 26 de 2005).
La pdsd fue fuertemente respaldada por el sector industrial. Los industriales colombianos, agremiados en la andi, se reunieron en el Palacio de Exposiciones en diciembre de 2004 y argumentaron que “los resultados observados hasta el momento han sido excelentes y merecen el respaldo unánime no sólo de los em-presarios sino de todos los colombianos” (Caracol Radio, diciembre 8 de 2004).
No obstante, un reconocido ex presidente de una empresa21, más adelante, académico, aseguró, respecto del panorama del conflicto armado colombiano, lo siguiente:
21 Empresario que se desempeñaba como ex presidente de una industria automotriz.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...356
Veo la intensificación del militarismo, del autoritarismo, veo la autocensura de la prensa, a un gobierno oligárquico, autocrático y represivo (…) El Estado tiene el derecho a defenderse por las armas, pero eso no puede llevar a la violación de los derechos hu-manos ni puede ser el modo para hacer política (Entrevista personal, mayo de 2006).
Pero el anterior planteamiento era la excepción más que la regla por parte del empresariado colombiano. Los empresarios, en general, se mostraban conven-cidos de que la vía militar es la salida al conflicto o, por lo menos, un medio efectivo para forzar la negociación. La mitad de los entrevistados consideraba que la presión militar era la vía para alcanzar la paz y, una buena parte, reconocía que la única salida al conflicto era la militar. Mientras tanto, solo una minoría consideraba que la salida debía ser negociada.
La gran mayoría de los empresarios entrevistados analizó el conflicto ar-mado en términos económicos. Consideraban que la solución para acabar con el conflicto se iba a dar privando a los grupos insurgentes de los dineros del narcotráfico y presionándolos militarmente. Los empresarios comparten la visión de collier (2001) pues consideran que la guerrilla no tiene ideología ni sustento político alguno y que su motivación es exclusivamente la codicia: “Todo el conflicto es una cuestión de plata y la salida está en poderle quitar a los actores armados ilegales la comodidad económica que actualmente tienen” (Entrevista personal, julio de 2005), asegura un empresario de la industria petrolera. Otro empresario del sector farmacéutico afirmó:
Negociar con las guerrillas no se puede porque no son serias, no tienen ideología, han sido siempre unos bandoleros que se aprovechan del narcotráfico (…) La guerrilla es un simple tumulto de insurrectos, su corte comunista ha sido su bandera, pero en la práctica ningún acto cumplido por la guerrilla ha representado un propósito social. A las guerrillas hay que darles duro (Entrevista personal, agosto de 2005).
Si bien algunos empresarios comenzaron a cuestionar a uribe vélez, en espe-cial, frente a su política de enfrentamiento militar y en relación con la violación a los derechos humanos, un gran porcentaje de los empresarios entrevistados consideraba dicha administración como el momento más promisorio de la his-toria de Colombia en los últimos veinte años y apoyaba, incondicionalmente, las decisiones del mandatario. De hecho, la gran mayoría se limitó a criticar o a respaldar las decisiones del gobierno, pero no adquirió compromisos concretos frente al conflicto armado, ni desarrolló soluciones propias para su resolución. Un reconocido director gremial, cuando se le preguntó qué estaría dispuesto a hacer o a dar para resolver el conflicto armado, se limitó a responder: “Estoy
357Jimena Samper Muñoz
dispuesto a impulsar las políticas públicas y a revisar que el clima de los negocios sea bueno” (Entrevista personal, mayo de 2006).
La actitud de los dirigentes empresariales también nos demuestra que estos ya no confían en el éxito de una negociación política y, por esto mismo, aunque ofrecen acompañamiento al proceso, no están dispuestos a involucrarse, direc-tamente, en el mismo. Se evidencia un respaldo a las políticas del gobierno, en su primer cuatrienio, más no un interés por generar soluciones propias para afrontar el conflicto.
La totalidad de los empresarios entrevistados perciben a uribe vélez como un mandatario con gran poder de convocatoria y liderazgo y, curiosamente, aun-que no conocen a fondo las acciones del mandatario, en el campo del conflicto armado, respetan profundamente sus decisiones y respaldan su administración: “La negociación con los paramilitares la veo controvertida, pero siento que el presidente ha manejado las cosas bien. No conozco a fondo los acuerdos de uribe vélez con los paramilitares, pero creo que quitarle las armas a 30.000 hombres es útil” (Entrevista personal, mayo de 2006)22.
Comentarios como los anteriores son sorprendentes, pues nos permiten afirmar que gran parte de los empresarios desconocían las políticas y los resul-tados del gobierno uribe vélez, en su primer período. Es así como ignoraban el número de desmovilizados, desconocían el acuerdo de paz con los paramili-tares y pensaban que las guerrillas estaban siendo derrotadas. Pese a lo anterior, apoyaron y respaldaron a uribe vélez ciento por ciento.
Solo unos pocos empresarios consideraban que el mandatario no está ha-ciendo bien las cosas. Respecto de la política de reinserción, un empresario del sector de la construcción afirmó:
Percibo que es poco justo e inequitativo, el proceso de reinserción es un mal ejemplo para el resto de los colombianos pues está legitimando las acciones de los grupos ile-gales. La sociedad civil en medio del conflicto debería ser la que reciba los beneficios del Estado, no los actores armados ilegales, y creo que esto genera resentimientos en la sociedad alimentando de nuevo el conflicto (Entrevista personal, junio de 2006).
Reflexiones como la de este empresario, quien consideraba que el gobierno estaba legitimando las acciones de grupos ilegales y terroristas, con acciones de este tipo, eran muy escasas. Aun así, los pocos empresarios que criticaban a uribe vélez también consideraban que el camino que estaba tomando era el único posible o, al menos, el más viable. El dueño y gerente de una empresa farma-
22 Entrevista personal con un empresario del sector financiero.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...358
céutica afirmó lo siguiente sobre el mandatario: “Lo respeto profundamente, (…) voté ambas veces por él y a veces me arrepiento y soy crítico de algunas de sus actitudes, pero no puedo quejarme del gobierno que me ha permitido ir a trabajar” (Entrevista personal, agosto de 2006).
También encontramos, dentro de los empresarios, afirmaciones como la expuesta por la dueña de una empresa del sector de las comunicaciones quien afirmaba:
(…) el período de uribe es el mejor momento para ser empresario: está lloviendo plata, la clase dirigente está anestesiada y ya no hablamos de política porque estamos más ocupados trabajando, invirtiendo (…) es la primera vez desde que tengo mi empresa que veo a la gente con más deseos de trabajar (…) El país se ha reactivado al servicio de unos pocos, lo reconozco, pero a mí me ha ido muy bien (Entrevista personal, septiembre de 2006).
Observemos, de nuevo, como la mayoría de los empresarios desconocían las causas y evolución del conflicto armado colombiano, pero respaldaron y res-petaron al presidente en todas sus actitudes y decisiones, incluyendo la salida militar. En efecto, aquellos empresarios que se atrevieron a criticarlo también reconocían, como la empresaria citada, que, gracias al mandatario, su situación económica estaba en uno de los mejores momentos en los últimos años y que su seguridad personal había mejorado.
Finalmente, el gobierno uribe vélez tampoco involucró a los empresarios en las negociaciones, como sí lo hizo, en su momento, pastrana arango. Lo que el mandatario realizó fue solicitar el apoyo de los empresarios en acciones puntuales para el logro de sus objetivos, primero, una contribución económi-ca, a través de los impuestos a la pdsd23, segundo, el apoyo en el proceso de reintegración de ex combatientes, proveyendo oportunidades de capacitación y empleo. Asimismo, algunos empresarios fueron nombrados en cargos estra-tégicos de su gobierno, como en el caso de jorge alberto uribe echevarría, quién ocupó la cartera de defensa, o el dirigente gremial sabas pretelt de la vega, antes presidente de fenalco, quien fue asignado al Ministerio del Interior y la Justicia.
23 En 2002, cuando inició su primer mandato, uribe vélez sacó adelante un impuesto destinado a la pdsd o “impuesto a la guerra” como lo denominan algunos. Dicho impuesto, equivalente al 1,2 por ciento de las utilidades netas, ha sido pagado al Estado por los sectores más pudientes, sobre su base gravable, para fortalecer y profesionalizar a las fuerzas militares y modernizar el armamento de guerra.
359Jimena Samper Muñoz
l o s pa r a m i l i ta r e s y e l p r o c e s o e pa z
Con los paramilitares la situación es otra pues, por su naturaleza, no surgieron con el objetivo de alcanzar el poder, como si lo hicieron las guerrillas, sino que, en apariencia, nacieron como autodefensas campesinas, en respuesta a la inca-pacidad del Estado de defender a la población. Aunque su objetivo de derrotar a las guerrillas estuvo justificado, por la supuesta falta de presencia del Estado, en algunas regiones alejadas del país, lo cierto es que, estos paramilitares evo-lucionaron y, tal como lo expresa pardo, pasaron de ser: “(…) grupos locales de justicia privada en defensa de la guerrilla hacia verdaderos ejércitos privados con cobertura multirregional, mando y organización unificada, entrenamiento militar y terrorista y lo más grave para el país, con propósitos y ambiciones políticas (…)” (pardo, 2004, 162).
Lo que, en principio, fue una reacción espontánea, contra la extorsión y el secuestro de parte de las guerrillas dio origen, en palabras de pardo: “(…) a un monstruo que, a finales de los años ochentas, casi logra desestabilizar al Estado colombiano, cosa que la guerrilla jamás ha estado cerca de alcanzar en más de cincuenta años de existencia (pardo, 2004, 162).
uribe vélez adelantó, en su primer cuatrienio, negociaciones con grupos paramilitares, con el fin de reinsertarlos a la vida civil. Esta negociación se origina en el Acuerdo de Santafé de Ralito, realizado en julio de 2003, que comprometió a las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, con una des-movilización gradual. Las negociaciones también se apoyaron en la Ley de Justicia y Paz, antes de Alternatividad Penal, aprobada por el Congreso de la República, que beneficia a aquellos paramilitares que se desmovilizaran y comprometieran a entregar información útil para encontrar a otros criminales. La Ley también prevé una reducción de penas para aquellos que entreguen sus armas y colaboren con la justicia. De esta forma, desde dos a ocho años de cárcel podría pagar un paramilitar desmovilizado, cuando, sin esta Ley, podría pagar más de veinte24.
Muchas son las críticas realizadas al proceso de paz con los paramilitares y, en especial, a la Ley de Justicia y Paz. Estas críticas tienen que ver con la justicia y las rebajas de las penas, los procesos de verdad y reparación a las víctimas y con el hecho de que, en el proceso de paz, no se estén negociando temas políticos,
24 La versión completa de la Ley de Justicia y Paz puede encontrarse en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2005/ley_0975_2005.html (Fecha de consulta: mayo 1 de 2011).
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...360
sino temas jurídicos, como la aplicación de la extradición25. Igualmente, existen cuestionamientos sobre el proceso de reintegración de los excombatientes, a la vida civil, junto con el tema de bienes y territorios, entre otros.
Pero los problemas de justicia, verdad, reparación y reintegración, además de la dificultad para desmontar la estructura paramilitar en el país, no son su-ficientes. A esta situación se suman los escándalos políticos y militares que han salido a la luz pública en el segundo período del gobierno uribe vélez. Tal vez el hecho más grave ha sido el descubrimiento de los vínculos existentes entre reconocidos políticos y congresistas del país y varios jefes paramilitares26. Este develamiento, conocido como el escándalo de la para-política, ha puesto al país a pensar hasta dónde ha penetrado el paramilitarismo en las esferas sociales, políticas y económicas de la sociedad colombiana.
Los empresarios no han participado en el proceso con los paramilitares, como si lo hicieron en los diálogos con las farc, en el gobierno pastrana arango. No obstante, apoyan al presidente uribe vélez y la pdsd de su administración, respal-dando la salida militar y aportando recursos económicos para patrocinar la guerra.
La ausencia de participación de los empresarios, en el proceso de someti-miento a la justicia de los paramilitares, se puede explicar porque este actor del conflicto armado no es percibido, por el empresariado, como una amenaza para sus intereses. El escándalo de la para-política, en el cual varios congresistas se han visto involucrados con el paramilitarismo, pone de presente que muchos empresarios acogieron la causa paramilitar y la apoyaron.
la c o n f i a n z a e m p r e s a r i a l : m e j o r a n la s c o n i c i o n e s e c o n m i c a s y e s e g u r i a
La actitud de los empresarios en el gobierno uribe vélez, más distante y despreocupada, ante el conflicto armado, responde a varias circunstancias. La
25 Congresistas, como el senador jimmy chamorro y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, germán navas talero, fueron críticos del proceso de paz con los paramilitares, con-siderando que es una farsa y señalando, además, falta de resultados. Así mismo, varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, ai, han pronunciado duras críticas contra el proceso (Caracol Noticias, 2005).
26 Véase, por ejemplo, el editorial de El Tiempo, publicado el 22 de enero 2006, que explica cómo un grupo de cuatro senadores, siete representantes, dos gobernadores, cinco alcaldes y otros personajes, en total 32 políticos de la costa, se reunieron con cuatro jefes paramilitares, sindicados de narcotráfico y masacres, entre otros hechos, y firmaron un documento “confidencial y secreto” con el objetivo de “refundar” a Colombia. Por cinco años y medio mantienen oculto lo sucedido, sobre todo, de las autoridades. Cuando, pasado ese tiempo, uno de los implicados hace público el pacto, los políticos alegaron que lo firmaron “obligados” (El Tiempo, 22 de enero de 2006).
361Jimena Samper Muñoz
primera de ellas es que, como lo vimos antes, uribe vélez solo solicitó el apoyo de los empresarios en acciones muy puntuales, que no tienen que ver con las negociaciones o acuerdos con los paramilitares. Una segunda razón, para no involucrarse, es que, evidentemente, los empresarios se sentían más tranquilos y satisfechos con el gobierno que en épocas anteriores. Percibían mayor seguridad y consideraban que la economía iba por buen camino.
A finales de 2003, mauricio cárdenas santamaría, director de la Funda-ción para la Educación Superior y el Desarrollo, fedesarrollo, reveló los resul-tados de las encuestas de opinión empresarial y consumo. Al respecto, destacó el gran dinamismo de la economía, gracias al crecimiento y la consolidación de las grandes empresas exportadoras, a lo que se agregaba la confianza entre empresarios y consumidores. El índice de confianza del consumidor, presentado por fedesarrollo, en ese mismo año, también reflejaba un comportamiento positivo, y mostraba que la situación de los hogares, había mejorado respecto de años anteriores. Finalmente, el presidente de la andi, luis carlos villegas, le apostó a un crecimiento de más del 6% en 2006 (Cambio, 30 de octubre al 5 de noviembre de 2006).
Del mismo modo, sobre la inversión privada, el gerente de Banco de la República afirmó:
La recuperación de la inversión privada [que pasó de 16,3% del pib en 2003 a más del 20% del pib en 2004] es una señal, no sólo de que los empresarios tienen confianza en el futuro de la economía, sino también de que sus empresas se han vuelto más productivas y competitivas (uribe, 2005)27.
Es decir, la crisis económica que afectó al país en 1999 estaba, prácticamente, superada en 2004. La Gráfica 10.1 expresa los cambios mencionados en términos de la recuperación de la inversión:
27 josé darío uribe, gerente general del Banco de la República, en el Seminario de Previsión Macroeco-nómica y Sectorial, organizado por anif, 10 de marzo de 2005.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...362
g r f i c o 1 0 . 1r e c u p e r a c i n e l a i n v e r s i n p b l i c a y p r i va a .
c o n i c i o n e s e i n v e r s i n( 1 9 9 4 - 2 0 0 6 )
i n i f e r e n c i a e m p r e s a r i a l e n l a b s q u e a e la pa z y s u b e s t i m a c i n e l a a m e n a z a e r i va a e l c o n f l i c t o
Con estos resultados económicos y estas perspectivas de corto plazo, la gran mayoría de los empresarios dejó de percibir el conflicto armado como una amenaza. Incluso, varios de ellos piensan que existe una relación directa entre la evolución del conflicto armado y la situación económica. Uno de los entre-vistados del sector financiero afirmó que creía que uribe vélez iba a tener que negociar con las farc en su segundo mandato, pues la situación económica no iba a seguir igual: “El conflicto armado se puede tornar más difícil, pues la situación económica en este período no va a ser la misma. Yo creo que esto obliga a que uribe vélez considere negociar con las farc” (Entrevista personal, septiembre de 2006).
Lo anterior nos permite concluir que la amenaza derivada del conflicto armado, tal como es percibida por los empresarios, crece en medio de las difi-cultades económicas y que así como el empresariado se decide por participar en la solución negociada del conflicto armado, cuando percibe su agravamiento, y considera que sus intereses económicos se están viendo afectados, como en la transición samper pizano a pastrana arango, así mismo se margina cuando advierte, como en el gobierno uribe vélez, un mejoramiento de las condiciones de seguridad y una recuperación económica.
Económico Político Inversión (- = , eje derecho)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
363Jimena Samper Muñoz
Por supuesto, la confianza generada por el presidente uribe vélez es otra de las condiciones que alimenta esta percepción. Así lo manifestó uno de los empresarios entrevistados: “Para qué meternos en las negociaciones si uri-be vélez lo está haciendo divinamente (…) debemos confiar en él y en sus decisiones”. Una gran cantidad de los empresarios entrevistados aseguraba que la solución del conflicto armado debe venir de parte del gobierno y que el empresario debe mantenerse al margen en estos asuntos: “Los empresarios damos trabajo y generamos riqueza, con esta labor ya estamos contribuyendo a la construcción de la paz. Las negociaciones, políticas y acuerdos de paz son problema del gobierno”. “Zapatero a sus zapatos. La clave del éxito del con-flicto armado no está en la participación empresarial”, afirman algunos de los empresarios entrevistados.
luis carlos sarmiento angulo, propietario de varias empresas naciona-les y extranjeras, afirmó, en entrevista con maría isabel rueda, en Semana, lo siguiente respecto del papel del empresario en el conflicto armado: “Las empresas comerciales no se constituyen para hacer obras de caridad sino para producir utilidades. Pero sí tienen una responsabilidad social muy importante que consiste en pagar cumplida y debidamente los impuestos” (Semana, mayo 1 de 2006).
Los empresarios también consideran que su papel debe limitarse a hacer aportes económicos, mediante el pago de impuestos reglamentarios, o recursos de cooperación, o a través de la generación de empleo o riqueza. Aunque con-sideran que tienen un papel en la reinserción de ex combatientes, creen que el gobierno es quien debe impulsar este proceso.
Las anteriores apreciaciones se relacionan, directamente, con el cambio en la percepción de la amenaza derivada del conflicto armado, por parte de los empresarios, durante el gobierno uribe vélez, cuando se sintieron francamente confiados de la situación del país y el manejo que le estaba dando el mandatario. Pero lo cierto es que en el diagnóstico, sobre el estado del conflicto, podían estar subestimando la amenaza guerrillera.
Pero no sólo la confluencia entre mejoramiento de la seguridad y la recupe-ración económica ha llevado a los empresarios a mantenerse más alejados de la resolución del conflicto armado, en lo que se refiere a la búsqueda de negocia-ciones con los grupos armados, durante la administración uribe vélez. Otra realidad, que pudo haber influido en el comportamiento de los empresarios, en cuanto a la distancia frente a la búsqueda de soluciones negociadas, puede ser la mala experiencia en el cuatrienio pastrana arango.
La gran desilusión, producto del fracaso del anterior proceso de paz con las farc, sumada a que su participación no resolvió el problema, ni resultó en
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...364
nada concreto, probablemente, los llevó a pensar que la solución del conflicto armado no les competía: “Los empresarios no tenemos porque estar partici-pando en las negociaciones, esto llevó al fracaso del proceso. El gobierno debe ser el encargado de resolver el conflicto, como lo está haciendo actualmente uribe vélez”. “No participamos porque ésta debe ser tarea del gobierno; yo debo cumplir con pagar mis impuestos y generar riqueza. Hago más fuera que dentro del proceso de paz”, son sólo algunos de los comentarios, expresados en tal sentido, por los empresarios entrevistados. Esta actitud desinteresada frente a la solución negociada puede responder a la percepción de los empresarios de que el conflicto ya no representa una amenaza.
c o n c l u s i o n e s
La experiencia internacional, en materia de procesos de paz exitosos, demues-tra que la participación empresarial en la solución de conflictos armados no es sólo necesaria, sino también decisiva en el logro de acuerdos que permitan alcanzar una paz sólida y duradera. En Colombia gran parte de los empresarios ha tenido una visión del conflicto a corto plazo. Sus decisiones, respecto de los caminos que debe tomar el país, para alcanzar la paz, han sido motivadas por su percepción sobre el estado del conflicto en una coyuntura determinada, no por una visión a largo plazo sobre el mismo. Paralelamente, el empresariado ha sido racional al momento de involucrarse en la solución del conflicto armado, sopesando concienzudamente los costos y los beneficios de su participación.
Si se examina al empresariado colombiano es plausible afirmar que la mayoría se ha mantenido distante frente al conflicto y, por lo general, al margen de las decisiones de los gobiernos en materia de paz. Dicha actitud está directamente asociada con el hecho de que los empresarios, sólo en algunos momentos, han percibido el conflicto armado como una amenaza real contra sus intereses. En consecuencia, su decisión de apoyar o no a un gobierno, en las negociaciones de paz o en la política de confrontación, no ha sido un asunto de simple voluntad, sino que ha estado basada en un cálculo racional del riesgo derivado del conflicto en las diferentes coyunturas.
Ciertamente, los empresarios se involucraron en las negociaciones de paz en los inicios de la administración pastrana arango, después de la grave cri-sis económica, política y militar, generada en el gobierno samper pizano, que afectó sus intereses privados. Así mismo, se interesaron por conocer la dinámica del conflicto armado, durante la administración betancur cuartas, cuando comenzó a crecer la amenaza del M-19 y el país enfrentaba las consecuencias de
365Jimena Samper Muñoz
la crisis económica de los países industrializados, el crecimiento del desempleo y el déficit fiscal, situación que afectaba la dinámica de sus empresas.
De igual manera, el empresariado se alejó de la solución del conflicto armado, por la vía negociada, en las administraciones barco vargas, gaviria trujillo y uribe vélez, cuando comenzó a advertir una mejoría en la economía y la seguridad del país. En el caso particular de la administración uribe vélez, los empresarios percibieron que la situación de seguridad estaba mejorando, a lo que se agregaba el buen camino por el que iba la economía y los resultados del enfrentamiento militar contra las farc. En cambio, sí se interesaron por apoyar la pdsd, aprobar el acuerdo de paz, o de sometimiento a la justicia, con los paramilitares y ofrecer su respaldo a la salida militar con las guerrillas. Esto también nos lleva a reflexionar sobre las razones por las que muchos empresarios acogieron y apoyaron la causa paramilitar, y si esto también tiene que ver con que los paramilitares no son percibidos por los empresarios como una amenaza para sus intereses.
Se confirma, entonces, la estrecha relación que existe entre la situación económica y política del país, y la participación empresarial en la solución negociada del conflicto armado. Lo anteriormente expuesto corrobora la exis-tencia, en el empresariado colombiano, de una racionalidad privada que prima sobre la racionalidad democrática. Como lo afirmó bejarano (1990), el hecho de que tradicionalmente el conflicto haya incidido relativamente poco sobre el sistema productivo, explica el predominio, en el sector empresarial, de la racionalidad económica individual y no la “racionalidad política”, que consiste en tener un compromiso de largo plazo con la democracia, en buscar resolver el conflicto armado, mediante el diálogo y la concertación política, para alcanzar una mayor equidad. Lo anterior también se relaciona con la percepción, según la cual, los empresarios no tienen mucho que aportar frente a la solución del conflicto armado, asunto que compete a los políticos y al Estado. Así, cuando el empresariado nacional participa en la solución del conflicto armado, lo hace por temor, mas no por convicción.
Los empresarios han tenido un comportamiento oscilante, respaldando, de manera muy fuerte, esquemas de gobierno completamente opuestos. Primero, un proyecto de negociación con las farc, liderado por pastrana arango en su administración. Luego, un plan de confrontación militar contra la guerrilla, promovido por uribe vélez. Pero, paralelamente, han apoyado un acuerdo de paz, o de sometimiento a la justicia, con los paramilitares, adelantado por uribe vélez. Habrá que ver si los empresarios van a tener una disposición a ceder, inclinándose por la solución negociada del conflicto, en la medida en que tengan conciencia de que la vía militar no es la solución, o cuando perciban que la situación económica del país se torna desfavorable.
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...366
Pero lo cierto es que, sin desconocer las expresiones del terrorismo en zonas urbanas, el conflicto armado colombiano sigue siendo, esencialmente, rural y no afecta, directamente, a la clase empresarial. Así, solo en el largo plazo, puede el conflicto armado convertirse en una amenaza para los empresarios. ¿Será que un cambio en la situación económica y/o política podrá llevar a los empresarios a respaldar de nuevo la salida negociada con las guerrillas? ¿Será que una nueva amenaza de crecimiento e intensificación del conflicto armado los llevará a adquirir mayor compromiso y a participar? Ciertamente para que el empresariado colombiano participe, activamente, en la solución del conflicto armado, se requeriría una visión de largo plazo, lo que significaría tener empre-sarios convencidos de que el conflicto representa una amenaza y, por lo tanto, hay que resolverlo cuanto antes.
Queda por saberse si las condiciones de recuperación y dinamismo, que prevalecieron en la economía durante el gobierno uribe vélez, puedan prolon-garse sin que se produzca un cambio en las condiciones de seguridad del país, que lleve a las elites a apoyar una solución negociada para poner fin al conflicto armado. Pareciera, no obstante, que ese momento aún está lejos y que, como lo afirma echandía, la guerrilla preferirá mantenerse como un “huésped armado de la economía” (2002) para compensar sus deficiencias en el campo de batalla, procurando avanzar hacia el logro de sus objetivos de largo aliento.
En definitiva, si las condiciones del conflicto no propician que se solu-cione, contando con la participación activa de los empresarios, será necesario, entonces, que el Estado defina una política respecto de la participación de la sociedad civil y los empresarios en la construcción de la paz. En este escenario será el Estado a quien corresponderá buscar los mecanismos para garantizar la participación del sector empresarial en la superación del conflicto armado. Ahora bien, queda por saberse si el Estado puede y tiene la disposición real de desempeñar este papel o ¿habrá que dejar que el conflicto, convertido en una amenaza incontenible, haga su tarea?
367Jimena Samper Muñoz
a n e o 1e n t r e v i s ta a e m p r e s a r i o s
o b j e t i v o s :
Evaluar la percepción, voluntad y compromiso de los empresarios con la supe-ración del conflicto armado colombiano.
Examinar la relación entre la percepción de la amenaza que representa el conflicto y la participación empresarial en la solución.
m e t o o l o g a :
Entrevista abierta aplicada a un grupo de 22 empresarios representativos de cada sector económico así: agro, alimentos, construcción, transporte, farmacéutico, servicios y financiero en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Duración de la entrevista: aproximadamente 1 hora. Número de preguntas: 7.
p r e g u n ta s g u a :
1. ¿Cuál considera usted que ha(n) sido el(los) momento(s) más álgido(s) y los más promisorios del conflicto armado colombiano de los últimos 20 años y por qué?
2. En ese(os) momento(s) crítico(s) y en ese(os) momento(s) promisorio(s), ¿Le veía usted alguna salida al conflicto? En caso afirmativo, ¿Cuál?
3. ¿Cómo percibió usted la negociación de pastrana arango con las farc? ¿Por qué cree que fracasó? ¿Cómo percibe usted el acuerdo de paz actual de uribe vélez con los paramilitares?
4. ¿Cuál y cómo ha sido su participación en la resolución del conflicto armado? Si ha participado, ¿Qué lo motivó a hacerlo? ¿Cuál considera usted es su nivel de compromiso con la solución del conflicto de 0 a 10, siendo 10 el máximo compromiso que usted pudiera tener? ¿Qué tanto considera usted que los ha afectado el conflicto? Siendo 10 lo máximo que lo pudiera haber afectado.
5. ¿Actualmente, qué está usted dispuesto a hacer o a dar para superar el conflicto del país? ¿Pagar impuestos o reinsertar ex combatientes? A cambio de esto, ¿Qué esperaría recibir? ¿Qué exigiría usted del gobierno y de los grupos armados?
6. ¿Cuál y cómo cree usted que debe o debería ser la participación em-presarial en la solución del conflicto? ¿Qué opina usted del involucramiento
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...368
de los empresarios en la solución del conflicto armado y particularmente en las negociaciones de paz?
7. ¿Qué cree que va a pasar con el conflicto? ¿Cómo ve el panorama?
369Jimena Samper Muñoz
a n e o 2g r f i c a s
g r f i c a 1 0 . 2e m p r e s a r i o s p o r s e c t o r e c o n m i c o
g r f i c a 1 0 . 3e m p r e s a r i o s p o r s e c t o r p r o u c t i v o
Comercio% Industria
%
Servicios%
Agr
oind
ustr
ia
Alim
ento
s
Aut
omot
riz
Bús
qued
a ej
ecut
ivos
Com
unic
acio
nes
Con
stru
cció
n
Edi
tori
al
Edu
caci
ón
Farm
acéu
tico
Fin
anci
ero
Gre
mio
s
Art
ícul
os h
ogar
Petr
oquí
mic
o
Rec
reac
ión
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...370
g r f i c a 1 0 . 4l o s m o m e n t o s m s l g i o s e l c o n f l i c t o a r m a o
s e g n l o s e m p r e s a r i o s e n l o s lt i m o s 2 0 a o s
g r f i c a 1 0 . 5l o s m o m e n t o s m s p r o m i s o r i o s e l c o n f l i c t o a r m a o
s e g n l o s e m p r e s a r i o s e n l o s lt i m o s 2 0 a o s
%El fracaso de las negociaciones de PASTRANA ARANGO con las FARC
%El gobierno deERNESTO SAMPER PIZANO
%El fracaso de las negociaciones de BETANCUR CUARTAS con el M-
%La administración de ÁLVARO URIBE VÉLEZ
%Otros
%La ilusión de la paz con las FARC en la administración PASTRANA ARANGO
371Jimena Samper Muñoz
g r f i c a 1 0 . 6s a l i a s q u e l o s e m p r e s a r i o s l e v e n a l c o n f l i c t o
¿ q u s a l i a l e v e u s t e a l c o n f l i c t o a r m a o ?
g r f i c a 1 0 . 7p e r c e p c i n e l o s e m p r e s a r i o s s o b r e
e l g o b i e r n o pa s t r a n a a r a n g o ( 1 9 9 8 - 2 0 0 2 )¿ c u l e s s u p e r c e p c i n s o b r e la s n e g o c i a c i o n e s
e pa s t r a n a c o n la s fa r c ?
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...372
g r f i c a 1 0 . 8p e r c e p c i n e l o s e m p r e s a r i o s s o b r e e l g o b i e r n o
u r i b e v l e z ( 2 0 0 2 - 2 0 0 6 )¿ c m o p e r c i b e e l a c t ua l p r o c e s o e pa z e lva r o
u r i b e c o n l o s pa r a m i l i ta r e s ?
g r f i c a 1 0 . 9t i p o e pa rt i c i pa c i n e l o s e m p r e s a r i o s e n la
s o l u c i n e l c o n f l i c t o a r m a o¿ c m o h a s i o s u pa rt i c i pa c i n e n e l c o n f l i c t o ?
373Jimena Samper Muñoz
g r f i c a 1 0 . 1 0l o q u e e s t n i s p u e s t o s a h a c e r l o s e m p r e s a r i o s
pa r a s u p e r a r e l c o n f l i c t o a r m a o¿ q u e s t i s p u e s t o a h ac e r pa ra s u p e ra r e l c o n f l i c t o ?
g r f i c a 1 0 . 1 1l o q u e e i g e n l o s e m p r e s a r i o s pa r a
r e i n s e rta r e c o m b at i e n t e s¿ q u e i g i r a a l g o b i e r n o y a l o s g r u p o s a r m a o s
pa r a a c c e e r a r e i n s e rta r e - c o m b at i e n t e s ?
Entre el compromiso y la amenaza: un análisis de la participación empresarial...374
g r f i c a 1 0 . 1 2o p i n i n e l o s e m p r e s a r i o s s o b r e la pa rt i c i pa c i n
e m p r e s a r i a l e n e l c o n f l i c t o a r m a o¿ c m o c r e e q u e e b e s e r l a pa rt i c i pa c i n e l o s
e m p r e s a r i o s e n e l c o n f l i c t o ?
g r f i c a 1 0 . 13o p i n i n e l o s e m p r e s a r i o s s o b r e la r e i n s e r c i n¿ e s ta r a i s p u e s t o a r e i n s e rta r e - c o m b at i e n t e s ?
375Jimena Samper Muñoz
g r f i c a 1 0 . 1 4e l pa n o r a m a e l c o n f l i c t o a r m a o s e g n l o s
e m p r e s a r i o s
379
i n t r o u c c i n
A principios del gobierno pastrana arango, 1998-2002, se estableció una clara transformación de la lectura del conflicto colombiano por parte de la comuni-dad internacional. Cambio que marcó un hito en la historia de la cooperación y permitió darle visiones distintas a una negociación con los actores armados, así como al análisis del conflicto colombiano.
Esta revaloración del caso colombiano la propiciaron varios elementos que merecen ser mencionados. Por un lado, la devastadora destrucción de la infraes-tructura eléctrica y vial, a la cual se vio sometido gran parte del territorio colom-biano, debido a los ataques de los actores armados ilegales, quienes intentaron, de esta manera, lograr diversos objetivos geo-estratégicos. Por otro lado, el debate que generan las distintas formas de financiación de los actores armados ilegales y que amenazan el medio ambiente y la distribución de tierras a lo largo y ancho del territorio colombiano y que, naturalmente, dio cabida a la injerencia de actores externos a la hora de abordar el problema del narcotráfico, considerado como única causa del conflicto colombiano, lo cual limitó el análisis integral que merece la problemática nacional. Y, finalmente, lo que no indica que sean éstos los únicos elementos explicativos, los efectos devastadores en la población civil1, causando, por supuesto, unas cifras aterradoras del desplazamiento forzado en Colombia2,
* Este artículo se escribió a partir de la monografía de pregrado para optar al título de politóloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Escogida dentro de los 10 mejores trabajos de grado por la Asociación de Politólogos e Internacionalistas Javerianos. Esta monografía se realizó en el marco de la práctica laboral con la Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador en el 2005, específicamente en la i Fase del Laboratorio de Paz, período 2002–2005. Contó con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, pdpmm, y la dirección del profesor Pedro Valenzuela.
1 Según el Reporte Semestral del Observatorio de Paz Integral, opi: “El conflicto armado mantuvo su impacto sobre la población (…) se estima que la tasa de homicidios en la región del Magdalena Medio se ha mantenido estable durante los tres últimos semestres, oscilando alrededor de 20 muertes por cada 100.000 habitantes por semestre, es decir, 40 por año. Si la tendencia observada en el primer semestre de 2005 se mantiene durante el segundo, el año terminará con una tasa de 42.5 muertes por cada 100.000 habitantes, ligeramente superior a las 39.4 del año pasado, pero muy similar a la tasa nacional de 2004” (Observatorio de Paz Integral [opi], enero-junio de 2005).
2 Según un informe de sistematización del espacio humanitario de Micoahumado, en el primer trimes-tre de 2005, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, codhes, la costa desplazó a 28.050 personas de un total de 90.179 que emigraron en todo el territorio nacional. Los departamentos con mayor nivel de expulsión en ese momento eran Bolívar, Sucre, Cesar y Magdalena. De acuerdo con este mismo reporte, la cifra consolida un total aproximado de 153.463 víctimas del desplazamiento en el primer semestre de 2005, lo que representa un incremento del 15 por ciento en relación con el mismo período del 2004, cuando fueron 130.346 (fajardo, 2005).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005380
como también una inmigración ilegal masiva3 que se convierte en un problema de características transnacionales. No obstante, y aún en medio del conflicto, surgen iniciativas de paz que generan estrategias de cambio y desarrollo propias de la población civil que, por su trayectoria y formación, vale la pena explorar4.
Tal y como lo menciona el Plan Operativo Global, pog, de la primera fase del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, ldpmm, 2002-2005:
El programa de apoyo al proceso de paz en Colombia de la Comisión Europea tiene la idea de hacer laboratorios de paz en regiones estratégicas. Dicha idea surge de la ob-servación de diversos movimientos de participación, donde los ciudadanos de regiones envueltas en la violencia armada exploran caminos y ponen en marcha proyectos para construir la paz y propiciar el desarrollo sostenible, con los instrumentos propios de la ética pública y ciudadana, y del Estado de derecho (rudQvist y van sluys, 2005).
La cooperación europea, como ya se mencionó, juega un papel importante en este campo, entendiendo que uno de los objetivos de la estrategia de la Comisión Europea, ce, está encaminada a apoyar esfuerzos de paz en el país. El proyec-to Laboratorio de Paz5, en su primera fase, tuvo una duración de ocho años (2002-2010). La extensión del terreno intervenido comprendió 30 municipios y 338 proyectos. Como las características del conflicto armado interno impiden acceder a diferentes zonas específicas, se analizará uno de los proyectos al interior del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio: el espacio humanitario, eh, de Micoahumado, en donde la comunidad internacional intervino con el ánimo de fortalecer la capacidad local para la paz y promover un desarrollo sostenible, permitiendo que la comunidad se apoderara de su desarrollo y construyera paz en medio del conflicto. En este sentido, es importante observar la forma en que la Unión Europea, ue, impactó, de manera positiva o negativa, experiencias y características de la zona que pudieran afectar directamente a la población civil o, por el contrario, empoderarla.
3 daniel coronel, en una columna de opinión de la revista Semana, afirma que la cancillería ecua-toriana estimaba en 600.000 el número de ciudadanos colombianos que viven irregularmente en ese país y, además, menciona cómo el discurso de muchos políticos ecuatorianos asocia la llegada masiva de colombianos con la creciente inseguridad de sus ciudades (coronell, 2005).
4 En este caso se analizará la iniciativa de Micoahumado, corregimiento ubicado en el Sur de Bolívar, convertido en espacio humanitario, EH, en el marco del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, ldpmm, Proceso Comunitario Soberano por la Vida, la Justicia y la Paz de Micoahumado y la Asamblea Popular Constituyente.
5 Figura que se posiciona en el territorio colombiano como instrumento para apoyar las iniciativas del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
381Juliana Aguilar Forero
La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado6 construyó su capa-cidad de asociación en medio del conflicto armado y las graves agresiones por parte de los actores armados ilegales y el pie de fuerza del Estado. Su ubicación geográfica, así como la dificultad de acceso al municipio, no han permitido que sea un caso muy conocido y estudiado a profundidad. Sin lugar a duda, este elemento fue decisivo en el momento de escoger una experiencia rica en análisis y pobre en estudios académicos.
m e t o o l o g a
En relación con el caso escogido, para realizar el análisis respectivo, es importante tener en cuenta que es una experiencia en el marco de los espacios humanitarios7, cuyo objetivo principal es crear condiciones favorables para la vida y el bienestar de las comunidades y sus pobladores, aislando a las comunidades, y filtrando los principales problemas en zonas con características similares. Son zonas en las que viven 230.000 personas donde se concentran los efectos y raíces del conflicto y la economía de la violencia en el Magdalena Medio (Plan Operativo Anual [poa], 2004,21). En este caso, se realizará un análisis del espacio campesino humanitario de Micoahumado, ubicado en el sur del Departamento de Bolívar.
El análisis aquí descrito será realizado desde un enfoque participativo cuyo eje central será el trabajo de campo y estudios cualitativos, a saber, observación participante, entrevistas a profundidad y documentos personales8. Esta estruc-
6 La Asamblea Popular Constituyente se conforma el 4 de diciembre de 2002, un día después de la incur-sión del Bloque Central Bolívar, bcb, de las Autodefensas. Su incursión desató un terrible combate de varios días contra el Ejército de Liberación Nacional, eln, y la población civil de Micoahumado, que se encontraba en medio de las balas y las violaciones entre un actor y el otro. Dichos actores dejaron campos minados, bloquearon vías, restringieron los alimentos y las medicinas, utilizaron las viviendas de los pobladores para atrincherarse y suspendieron el servicio de agua potable. Los habitantes del corre-gimiento se vieron en la necesidad de optar por una tercera vía que no fuera ni huir, como desplazados de la violencia, ni tampoco unirse a uno de los grupos. Se declararon en desobediencia civil, “es decir, ciudadanos legales frente a la ilegalidad, reclamándole al Estado por su ausencia y a la vez estableciendo una propuesta de paz, convivencia y seguridad” (El Colombiano, 23 de marzo de 2004, p. 12A).
7 “En el 2003, ante la prioridad de la paz, enfatizada por la Delegación Europea y recomendada por chris patten en su visita el Laboratorio de Paz, las comunidades formulan el proyecto Espacios Hu-manitarios –eh– en el Magdalena Medio. Micoahumado, un corregimiento del municipio de Morales, ubicado en el sur de Bolívar, se convierte en el primer eh, que después se replica, profundiza y hace integral en 12 subregiones más (la India, Borrascoso-Opón, Simití-San Pablo, Zona Minera del Sur de Bolívar, Comunas Territorios de No Violencia, Aguachica-Serranía del Perijá, Tiquisio, Zona de Reserva Campesina, Zona Alta de Arenal y Rioviejo, Ciudadela Educativa y acvc), dada la similitud de sus problemáticas” (fajardo, 2005).
8 Para una mayor profundización en el tema de la construcción del estado del arte en la investigación cualitativa consultar vélez y galeano, 2002.
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005382
tura permitirá aprehender la experiencia y aproximarnos, de esta forma, a un análisis teórico-práctico que consiste en fortalecer, en principio, la experiencia de paz de la comunidad aquí analizada y, de manera paralela, el Laboratorio de Paz. Es ese orden de ideas, es importante aclarar el alcance del presente trabajo. El análisis aquí descrito se limita a recoger y analizar la percepción de los pobladores, los ejecutores, los líderes de proyectos, los funcionarios de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, cdpmm, y los miembros del Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio, pdpmm, frente al desarrollo de los diferentes proyectos y su impacto en la comunidad de base. Esta percepción servirá no sólo para analizar la imagen y la confianza que existe frente al pdpmm y el Laboratorio de Paz, sino también para analizar qué efectos tiene esta intervención.
Inicialmente, se hizo una revisión documental de las evaluaciones internas y externas del Laboratorio de Paz, así como de todos aquellos comunicados y artículos de prensa existentes sobre el caso de Micoahumado. Posteriormente, debido a la experiencia de campo en Barrancabermeja en una misión de verifi-cación, se decidió analizar uno de los eh, teniendo en cuenta su razón de ser y su importancia geoestratégica en un contexto de conflicto interno. El trabajo de campo, cuya duración fue de cinco días, incluyó observación directa y partici-pante, entrevistas de grupo e individuales semiestructuradas, con informantes clave (con y sin relación directa con el Laboratorio de Paz).
La metodología escogida Acción sin Daño, asd, surge a comienzos de los años noventa, cuando diferentes organizaciones no gubernamentales, ong, colaboran en el proyecto “Capacidades locales en proyectos de paz”, también conocido como Do No Harm Project (Proyecto de Acción sin Daño). Dicha co-laboración pretendía analizar la forma en que la asistencia es a menudo utilizada y sub-utilizada por las personas en conflicto para, de alguna manera, obtener ventajas políticas y militares. Dichas organizaciones intentaban entender cómo esto sucedía con el fin de poder prevenirlo.
La metodología de asd brinda elementos de análisis para organizaciones cooperantes en contextos de conflicto interno en tanto examina, de una mane-ra detallada, “el cómo proveer asistencia en forma más efectiva y cómo todos aquellos actores que están involucrados en proveer asistencia en áreas de con-flicto pueden asumir responsabilidades y sostenerlas a lo largo del proyecto”
(Do No Harm Project, 2004). Lo anterior, teniendo en cuenta el impacto que la intervención causa, en especial, en relación con los conflictos interpersonales entre grupos a los cuales se pretende ayudar. Es de suma importancia aumentar la conciencia en las relaciones intergrupales que se construyen en el escenario de los proyectos, en donde todas las organizaciones involucradas con dicha
383Juliana Aguilar Forero
comunidad deben ser capaces de desempeñar un rol responsable en ayudar a la gente a trabajar unida.
anderson9 y su equipo de asd construyen un esquema de siete pasos para Programas de Asistencia en Contextos de Conflictos Violentos. El presente trabajo sólo analiza cuatro. El primero hace referencia a la comprensión del conflicto. Este paso incluye la identificación de cuáles conflictos son peligro-sos en términos de destrucción o violencia, es decir, los grupos con intereses e identidades diferentes que se enfrentan con otros. Lo anterior es útil para comprender el impacto de los programas de asistencia en los cismas socio–po-líticos que causan, o tienen el potencial para causar, destrucción o violencia entre grupos. El segundo identifica y analiza divisores y fuentes de tensión. Una vez identificados los cismas más importantes en una sociedad o región, el siguiente paso es analizar qué divide a los grupos. El tercero identifica y analiza conectores y capacidades locales para la paz, el cual examina cómo la gente, aunque dividida por el conflicto, puede estar conectada a través de líneas sub–grupales tales como el comercio, la infraestructura, las experiencias comunes, los eventos históricos, los símbolos, las actitudes compartidas, las asociaciones formales e informales, entre otros. Y, finalmente, el cuarto analiza el impacto del programa de asistencia, en el contexto del conflicto, a través de la transferencia de recursos y los mensajes éticos implícitos10. Este último paso, el quinto en el orden de asd, permite examinar quién gana y quién pierde con la asistencia proporcionada o si se están ignorando oportunidades de reforzar conectores, al igual que subestimando o debilitando la capacidad local para la paz. La esco-gencia de los pasos aquí presentados y la forma como se adaptó la metodología al presente análisis aduce a las características del caso escogido y los elementos
9 mary b. anderson es presidenta de Collaborative for Development Action, cda. Consultora y escritora sobre estudios de caso. Realiza capacitaciones sobre el rol de la mujer en el desarrollo económico y social. Es especialista en desarrollo económico. Ha trabajado en agencies tan reconocidas como United States Agency for International Development, usaid, el Banco Mundial, The Population Council, United Nations Population Fund, unfpa, y United Nations Development Fund for Women, unifem. Ha escrito diferentes libros relacionados con educación y equidad de género, así como también sobre desarrollo en tiempos de desastres. mary b. anderson es co-autora, junto con peter j. woodrow, de Rising from the Ashes. Development Strategies in Times of Disaster, boulder, lynne rienner, 1998.
10 Los programas de paz, acción humanitaria y desarrollo interactúan con divisores y conectores de forma positiva o negativa en el contexto del conflicto. En ese sentido, dichos programas pueden impactar el conflicto a través de estos dos mecanismos: transferencia de recursos y mensajes éticos implícitos. Es decir, todos aquellos mensajes que se producen a la hora de transferir los recursos a una zona de-terminada. Mensajes que, contrarios a los objetivos deseados, atizan el conflicto, por un lado, y crean divisiones entre los grupos característicos de la población beneficiaria, por otro. Toda la información correspondiente puede ser consultada en la página de Internet de cda Collaborative Learning Projects: www.cdainc.com.
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005384
más importantes que se pretenden extraer y, posteriormente, analizar. Los pasos excluidos de este análisis hacen referencia a una descripción exhaustiva de todos los aspectos del programa de asistencia, así como también de las opciones que se podrían llegar a generar para eliminar los impactos negativos11.
o b j e t i v o s
El objetivo general del presente artículo es analizar la labor de la cooperación europea en el espacio humanitario de Micoahumado – Laboratorio de Paz del Magdalena Medio, en términos de construcción de paz.
Como objetivos específicos se plantean los siguientes: - Considerar la estructura del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio con el fin de analizar el porqué de la cooperación europea. - Analizar la intervención del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio en el espacio humanitario de Micoahumado, a la luz de la metodología asd, desarrollada por anderson12.
- Al tener en cuenta el constructo analítico de lederach proveer las con-clusiones encontradas con el fin de fortalecer, inicialmente, a la comunidad de Micoahumado y, de manera conjunta, la figura del Laboratorio de Paz, así como también el papel fundamental del pdpmm.
m a r c o t e r i c o
m a r c o t e r i c o c o n c e p t ua l
Es importante reconocer que la forma en la cual se entiende la construcción de la paz en Colombia permite aproximarse a una salida consistente para todos aquellos actores que han sufrido las consecuencias del conflicto interno armado
11 Si bien es cierto que la metodología, como un todo, es íntegra y oportuna para analizar el impacto de la intervención europea en uno de sus proyectos, lo que aquí interesa aduce únicamente a la cons-trucción de paz y la percepción de dicha intervención. Como se menciona, a lo largo de este artículo, el proyecto de los eh no ha terminado y sería inadecuado generar una nueva estructura y aplicarla al mismo programa, con el fin de eliminar el impacto negativo. Lo anterior hace parte del último paso de la metodología asd.
12 La metodología Do No Harm Project –Capacidades Locales en Proyectos de Paz–, conocida también como Proyecto Acción sin Daño, permite profundizar sobre la forma en que la asistencia, brindada en lugares de conflicto, interactúa con los conflictos. Más adelante se ahondará en su explicación y aplicación.
385Juliana Aguilar Forero
que afecta al territorio colombiano. Para ello, términos como paz, conflicto y construcción de paz, en un sentido más amplio, serán abordados a continuación.
Antes de abordar el tema de la construcción de paz, es importante tener claro que el reconocimiento del conflicto armado de carácter interno –a nivel gubernamental–, permite la consecución de recursos para su solución como, también, el involucramiento de diversos actores, con el fin de interpretar las causas del conflicto colombiano, la manera de abordar sus posibles soluciones y el papel que la población civil puede llegar a desempeñar en los diferentes niveles. Del mismo modo, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, cicr, en este conflicto son aplicables el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra y el Protocolo adicional ii, lo cual indica que son aplicables las normas del Derecho Internacional Humanitario, previstas en estos instrumentos13.
Según garcía y sarmiento:
Colombia está en guerra y lo ha estado de manera sostenida y creciente en los últimos 15 años. Colombia vive una guerra o conflicto armado mayor desde 1990, si asumi-mos el criterio de la Universidad de Upsala y el sipri (Suecia) de mil o más muertos en combate en un año, y desde 1985, si asumimos el criterio del pioom (Holanda) que considera que no sólo se deben tener en cuenta los muertos en combate sino también todos los asesinatos de civiles que tienen relación con la dinámica del conflicto armado. Cuando se considera el aumento de víctimas mortales que ha dejado la violencia en los últimos 15 años, nos encontramos ante una cifra que supera ligeramente los 50.000 muertos (garcía y sarmiento, 2004).
Siguiendo el análisis planteado por del arenal, se pueden distinguir tres co-rrientes de pensamiento en la investigación para la paz:
Aquéllas que poseen una visión limitada o estrecha de la paz como ausencia de gue-rra y postulan como objeto principal de su estudio las causas del conflicto (corriente minimalista muy ligada a la Real Politik), las que poseen una visión intermedia, según la cual la paz no sólo es ausencia de violencia sino también ausencia de un sistema de amenazas a la convivencia social, y la corriente maximalista, para la cual la paz es ausencia de violencia directa o indirecta (violencia estructural), y cuya construcción
13 Tal y como lo menciona el Protocolo ii, adicional a los Convenios de Ginebra, este aplica a conflictos que “Se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (…) El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados” (Protocolo ii, 1977).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005386
exige que la sociedad sea reestructurada, con el fin de conciliar los intereses a todos los niveles sobre el plano interno e internacional (bejarano, 1995).
lederach14 hace referencia a una paz negativa, entendida como: “la ausencia de violencia (bélico/explotación) o como el estado o tiempo de no guerra” (lederach, 1998). Es la ausencia de “una condición anhelada” lo que, en su concepto, resulta muy limitado (lederach, 1998). Por ello, lederach se apoya en la aproximación de curle sobre una “paz positiva”, quien explica el concepto en los siguientes términos:
Yo prefiero definir la paz en forma positiva. En contraste con la ausencia de lucha declarada, una relación pacífica debería significar a escala individual una amistad y comprensión lo bastante amplias como para salvar cualquier diferencia que pudiese surgir a escala mayor. Las relaciones pacíficas deberían implicar una asociación activa, una cooperación planificada, un esfuerzo inteligente para prever o resolver conflictos en potencia. Este aspecto de la paz comporta un proceso de desarrollo. (…) La mutua equiparación en unas relaciones pacíficas es lo que las diferencia de las no-pacíficas: mutualidad en la que una de las partes ayuda a la otra a alcanzar sus fines, al propio tiempo que favorece los suyos propios (…) (curle, 1978).
Todo parece mostrar que no hay una corresponsabilidad, como lo menciona bejarano, entre la investigación para la paz y la política o estrategia integral en resolución de conflictos (bejarano, 1995). Por el contrario, el caso colombiano –el cual sigue arrojando cifras alarmantes15– se caracteriza por atacar las conse-cuencias de dicho conflicto o servir de anzuelo, en relación con el problema del
14 john paul lederach es sociólogo, ampliamente conocido por su trabajo pionero sobre la transforma-ción del conflicto. lederach realiza trabajo de conciliación en Colombia, Filipinas, Nepal y Tailandia, además de otros países del oriente y del occidente de África. Ha ayudado a diseñar y dirigir programas de capacitación en 25 países de los cinco continentes. Es el autor de varios libros: Preparing for Peace: Conflict Transformation among Cultures, Syracuse NY, Syracuse University Press, 1995, Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington D.C., United States Institute for Peace, 1997, The Journey Towards Reconciliation, Scottdale PA, Herald Press, 1999 y The Moral Imagination. The Art and Soul of Building Peace, Oxford y New York, Oxford University Press, 2005. Dedica seis meses al año a impartir clases y los seis meses restantes a trabajos prácticos en tratamiento y transformación de conflictos.
15 Si se tienen en cuenta cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja, cicr, se observa cómo, para el 2004, fueron atendidas 67.763 personas civiles víctimas del conflicto. Con respecto a este año, para el período entre enero y julio de 2005, se han atendido 36.264 personas civiles víctimas del conflicto. Entonces se estimaba que, al terminar el 2005, no se estaría lejos de las cifras del 2004 (Comité Internacional de la Cruz Roja [cicr], 2006). Otra fuente consultada analiza, mediante un informe semestral, la dinámica del conflicto en el Magdalena Medio y sintetiza los resultados del análisis así: “1. La intensidad de la confrontación bélica en la región aumentó significativamente durante el primer semestre de 2005. 2. El conflicto armado mantuvo su impacto sobre la población civil. 3. El desplazamiento forzado se
387Juliana Aguilar Forero
narcotráfico, en el diseño que el gobierno norteamericano plantea. No existe una política clara, un diseño pensado y cooperativo que incluya la población civil, tal y como lo plantea la corriente de pensamiento sobre construcción de paz antes expuesta. El concepto que, de alguna manera, intenta construir y promover el pdpmm hace alusión a la corriente maximalista de la construcción de paz.
Para este fin, es de suma importancia encontrar y reconocer el liderazgo de actores e instituciones de la población civil16que faciliten todo tipo de acciones en pro de la construcción de paz. Ésta no es tarea única del Estado colombiano, por el contrario –y tal como el término lo indica–, la construcción de paz exige un marco analítico general e integrador que, en situaciones de conflicto armado interno, tenga en cuenta la legitimidad, la singularidad y la interdependencia de los recursos y las necesidades de los niveles superior, medio y de base en la construcción de la paz.
La construcción de paz no aduce simplemente a negociar o conciliar con los actores del conflicto. Este término acoge, de una manera más integral, las diferentes fases que hay que manejar a la hora de pensar en una posible interlocución con los distintos actores. Para ello, la capacidad de liderazgo en cada nivel es decisiva para la consecución de objetivos previamente definidos y establecidos por toda la población afectada.
En este mismo sentido, es de gran importancia analizar la construcción de la paz, como un proceso integrado, flexible y dinámico. En otras palabras, la paz no puede ser pensada y construida desde uno de los niveles de la pirámide. El desarrollo de una infraestructura para la paz debe ser manejado entre los distintos niveles, con retroalimentación y movilidad suficientes, para permitir que la paz se construya como un proceso y no como un sistema de riego, ini-
incrementó ligeramente con relación al año anterior. y 4. Las economías ilegales siguen alimentando la acción de los grupos armados, prolongando el conflicto” (opi, enero-junio de 2005).
16 Vale la pena aclarar que la percepción, frente a la población civil, en el marco del conflicto colombiano, no puede pasar por alto la influencia o las diferentes modalidades de acción que utilizan los civiles en medio del conflicto. Tal como lo menciona bayona: “Estudios recientes para el caso de Colombia como el publicado por el Observatorio de Derechos Humanos del Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario sobre la violencia en el Departamento de Cundinamarca, sustentan que los civiles no pueden ser tratados como actores pasivos, manipulados o invisibles, más aún, ellos con frecuencia son productores indirectos de violencia y en ocasiones, manipulan a los actores centrales para que arreglen sus propios conflictos. En ese mismo estudio se remarca que la mayor parte de los análisis tienden a ignorar el carácter poligonal de las confrontaciones armadas internas y terminan por caracterizar a las organizaciones irregulares como bandos delimitados con comandantes, frentes y combatientes identificables, obviando el papel de las poblaciones en disputa territorial” (bayona, 2005).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005388
ciado desde el nivel superior de la pirámide hacia el nivel inferior. Tal y como lo comenta el autor:
Por infraestructura para la construcción de la paz se debe entender una estructura–pro-ceso, en la manera propuesta por la teoría cuántica. Una estructura-proceso consiste en sistemas que mantienen la forma a lo largo del tiempo pero no tienen una estructura rígida (lederach, 1998).
Con respecto al tema de la cooperación internacional17, el concepto que se retomará para el análisis de este artículo corresponde al concepto acuñado por cabrera, quien analiza el término como una construcción socio–política y no como un desembolso de recursos18:
La cooperación es una construcción social. Debe ser imaginada e impulsada. La vo-luntad política constituye un elemento fundamental pero no es suficiente. Es preciso establecer marcos constitucionales que organicen la cooperación. (…) la construcción institucional es un proceso largo y complejo. La asignación de recursos, materiales y humanos, es lo que viabiliza la construcción institucional y la posibilidad efectiva de cooperación. El sustento social es otro elemento clave. Sin el apoyo de la sociedad la cooperación se ve debilitada, el espacio político para impulsarla se ve reducido y se evidenciarán las carencias institucionales (cabrera, 1999).
m a r c o a n a l t i c o
lederach creó una estructura analítica con tres tipos de lentes19 para abordar el conflicto. En el primero presenta un marco analítico, en forma de pirámide,
17 Este documento se ha realizado con información proveniente de varias fuentes como son, la Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, así como el pdpmm y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Los puntos de vista que aquí se expresan reflejan únicamente el análisis personal y no comprometen a la Comisión Europea, como tampoco al pdpmm.
18 Es importante rescatar que la idea inicial de brindar asistencia europea al caso colombiano y constituir, posteriormente, un Laboratorio de Paz, surgió con el objetivo de apoyar el proceso de paz con el eln en el sur de Bolívar. De hecho, en un principio, el Laboratorio en su primera etapa estaba pensado solamente para dicha región. Es importante que el lector analice, a lo largo de este artículo, la relación directa entre la definición y los objetivos del Laboratorio de Paz con la caracterización del caso de Micoahumado.
19 Cabe resaltar que la perspectiva analítica, planteada por este autor, dependerá siempre, hasta cierto punto, de generalizaciones que proporcionan un juego de lentes, tal como él mismo lo denomina. Este juego permite analizar el conflicto en concreto, o considerar y relacionar diversos conceptos, otorgán-dole un énfasis especial al rol y grupo líder en el nivel correspondiente. En este caso, se utilizan los lentes para una visión general en la que una población afectada, en un conflicto armado interno, está representada por líderes y otros actores que desempeñan un papel en el tratamiento de la situación y en la construcción de la paz.
389Juliana Aguilar Forero
el cual describe los niveles de liderazgo de una población afectada. En el se-gundo analiza el conflicto en términos de progresión20, teniendo en cuenta las partes involucradas en el conflicto, y los subsistemas estructurales e ideológicos en el entorno del conflicto. Y, finalmente, el tercer lente marca el tiempo, los objetivos inmediatos –a corto, medio y largo plazo– de las herramientas de construcción de paz y su utilización en las distintas fases de un conflicto. Para el análisis de este artículo se adoptará el primer lente antes descrito, ya que permite establecer el liderazgo en tres categorías principales: nivel superior, nivel medio y nivel de base.
lederach realiza un marco analítico para describir los niveles de liderazgo de una población afectada y explica dicha perspectiva en términos de una pirá-mide (ver Diagrama 11.1). Es muy importante reconocer que el nivel 1 presenta pocos actores quienes resultan, sin embargo, claves dentro del escenario más general debido a su notable visibilidad.
En términos de poder y, en particular, en escenarios de conflictos prolonga-dos: “el poder se concibe principalmente como una jerarquía, considerándose que los altos líderes son los que tienen la capacidad y las competencias para tomar decisiones en nombre y beneficio de su respectivas comunidades” (lederach, 1998). En el nivel intermedio, en el cual el autor destaca su función mediadora, se encuentran personas que actúan en posiciones de liderazgo dentro de un escenario de conflicto prolongado. Según esta perspectiva, existen varias líneas de liderazgo a este nivel:
- Una está relacionada con personas muy respetadas, como individuos que se encuentran en puestos oficiales de liderazgo en sectores tales como la educación, el mundo empresarial, la agricultura o la salud.
- Otra pasa a través de las principales redes de colectivos e instituciones que pueden existir en un escenario, por ejemplo, vinculando grupos religiosos, instituciones académicas u organizaciones humanitarias dentro de la red. Sin embargo, hay personas que encabezan determinadas instituciones, reconocidos y respetados dentro de esa red nacional o región geográfica (líderes de impor-tantes organizaciones indígenas no gubernamentales, el anterior decano de una universidad pública o un sacerdote muy conocido en determinada región).
20 Este término se refiere “A la idea de ver un conflicto de una manera dinámica, expresiva y dialéctica por naturaleza, está basado en las relaciones. Nace en el mundo de las intenciones y las percepciones humanas. Cambia por la constante interacción humana actual y él mismo modifica continuamente a las personas que le dieron vida, ejerciendo un efecto en el entorno social en el que nace, se desarrolla y quizás muere (…) precisamente a través de esta exploración los investigadores han identificado el ciclo de vida o la progresión del conflicto” (kriesberg, 1975).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005390
- Una tercera línea en este nivel está relacionada más directamente con los grupos de identidad en conflicto.
- Finalmente, los líderes del nivel medio también incluyen a personas que proceden de un lugar en conflicto, son conocidas y gozan de gran prestigio, tanto dentro como fuera del lugar, por ejemplo, un poeta muy conocido o un premio Nobel (lederach, 1998).
Cabe resaltar que los líderes de este nivel, debido a las posiciones que ocupan, tienen una gran movilización entre el nivel superior y el nivel de base. Es decir, son muy reconocidos por los líderes del nivel superior y, también, se relacionan, directamente, con la población civil y todas aquellas comunidades de base, ubicadas en el tercer nivel.
i a g r a m a 1 1 . 1a c t o r e s y e n f o q u e s e l a c o n s t r u c c i n e la pa z
Fuente: lederach, 1998.
391Juliana Aguilar Forero
Más aún, en condiciones de riñas internas, envidias y problemas, es necesaria la intervención de estos actores para solucionar este tipo de problemas pues, en ocasiones, los pobladores prefieren no entrar en discusiones, con tal de no ser excluidos o silenciados. En este tema es de suma importancia reconocer el “carácter localista y personalista de nuestro conflicto” (bayona, 2005). Muchos actos de violencia, que dan la impresión de originarse en motivaciones exclusi-vamente políticas o ideológicas, después de un examen minucioso, resultan ser causados no por cuestiones políticas, sino por odios personales, venganzas y envidia. Este carácter localista es evidente al profundizar en la situación particu-lar de determinadas regiones, como el caso del Sur de Bolívar en el Magdalena Medio, donde los individuos tienen a su alcance un incentivo que les permite convertir a un enemigo personal en una amenaza política y, por consiguiente, utilizar a una organización política para ajustar sus cuentas personales21.
Por último, se encuentra el nivel de la base piramidal. En este se ubica el proyecto del espacio humanitario de Micoahumado. En este nivel se encuentra la población afectada por el conflicto, quien vive en carne propia las consecuencias de su degradación y, naturalmente, se caracteriza por tener una mentalidad de supervivencia.
Bajo esta misma línea, y haciendo alusión al último de los lentes para abordar la construcción de paz, lederach plantea que la construcción de la paz nece-sita un análisis riguroso, tanto de los marcos temporales como de los distintos aspectos y dimensiones de la construcción de la paz (lederach, 1998). En otras palabras, es importante distinguir entre las necesidades más inmediatas, relacionadas con la gestión –en plena crisis y en determinado escenario– con la gestión de la catástrofe, y las necesidades a más largo plazo. Esto con el fin de transformar el conflicto de forma constructiva:
Este análisis aborda al conflicto en términos de “progresión”, en donde se ofrece un juego de lentes para reconsiderar el tiempo. En esta exploración la construcción de paz depende de una estructura, así como también de un marco temporal. Estos dos últimos son definidos por la transformación sostenible, la cual no se puede llevar a cabo por fuera de los mismos (lederach, 1998).
21 Es importante anotar cómo el proceso de desmovilización de diferentes actores armados está afectando, una vez más, a las comunidades, víctimas de cargos y acusaciones, por parte de excombatientes, quienes dan declaraciones en contra de la población civil, especialmente, en contra de los líderes de las comu-nidades de paz, con el fin de recibir garantías en el proceso. Los líderes de las comunidades de paz, a lo largo de estas iniciativas de base, han trabajado por sus comunidades con el ánimo de construir paz y desarrollo en medio del conflicto.
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005392
Por tanto, es sumamente importante observar cómo la intervención de actores externos al conflicto, específicamente, actores internacionales, opera bajo esta lógica, en la mayoría de los casos. Se intenta, de esta forma, enmarcar tem-poralmente soluciones de tipo económico y político, desde los altos mandos de los cooperantes. De esta forma, tal como ha pasado en la práctica con los Laboratorios de Paz, el trabajo en la zona afectada varía con respecto a los planes y programas diseñados inicialmente, debido a diversos acontecimientos coyunturales, como también a la disponibilidad de la población objetivo para afrontar y adaptarse a cambios económicos y técnicos, diversos y drásticos, en el momento de ejecutar los proyectos.
u n a m i r a a a l l a b o r at o r i o e pa z e l m a g a l e n a m e i o : ¿ p o r q u e l p r o g r a m a e e s a r r o l l o
y pa z e l m a g a l e n a m e i o ?
Los objetivos que persiguen los laboratorios de paz van dirigidos a:
Fortalecer y resaltar aquellas formas y experiencias de resistencia civil frente a los actores del conflicto armado y promover el diálogo para la paz, que indiquen caminos promi-sorios para atacar de manera participativa, a través de la articulación de movimientos que surgen desde la base, las causas socioeconómicas del conflicto, permitiendo la re-construcción del tejido social en primer lugar y la reapropiación de lo público por parte de la sociedad civil (Delegación de la Comisión Europea en Colombia y Ecuador, s.f.).
La propuesta inicial del Laboratorio de Paz del Magdalena medio surge, como se ha mencionado, como una iniciativa para apoyar el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, eln. En este sentido, su objetivo global para 2001 era apoyar la desactivación del conflicto y la consolidación del proceso de paz, implementando Laboratorios de Paz y apoyando acciones de naturaleza integral con el fin de eliminar los factores que generan violencia y, asimismo, potenciar las capacidades existentes en la población, las instituciones a dife-rentes niveles y los actores locales de la sociedad civil (tonutti, 2001). Es necesario especificar que la acción dirigida a apoyar la pacificación del conflicto colombiano, por medio de los Laboratorios de Paz, no es una mera asistencia humanitaria. Más aún, el pdpmm tiene como misión intervenir, por medio de diferentes proyectos, en zonas donde el conflicto es latente. Tal como lo afirma el padre francisco de roux:
Nosotros no hacemos proyectos para solucionar problemas de pobreza o ante ne-cesidades sociales sentidas, sino que escogemos los lugares donde las dinámicas del
393Juliana Aguilar Forero
conflicto están más tensas; nuestro propósito es llegar al conflicto, colocarnos dentro del conflicto, participar en el interior del conflicto, y desde allí ayudar a superar la polarización que lleva a la destrucción de las comunidades y de las personas (Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 17 de julio de 2005).
En este sentido, el pdpmm le apuesta a la construcción de paz en el Magdalena Medio desde la base, pero con el apoyo, coordinación y compromiso de los niveles medio, en especial, y alto de la pirámide propuesta por lederach. Este compromiso y coordinación exigen que la Unión Europea, desde el nivel superior, coordine, lidere y se comprometa en todas aquellas acciones que, en el marco de sus proyectos, se lleven a cabo.
ta b l a 1 1 . 1p r e s u p u e s t o g l o b a l e l l a b o r at o r i o e pa z e n e l
m a g a l e n a m e i o ( e n e u r o s )
Comunidad Europea País beneficiario Total
Fase 1 14.800.000 2.220.000 17.020.000
Fase 2 20.000.000 (*) 5.200.000 25.200.000
Total 34.800.000 (*) 7.420.000 42.220.000
(*) Monto máximo.Fuente: Plan Operativo Global, pog, 2000-2005.
Es importante resaltar que los recursos suministrados no pueden verse como simples desembolsos a la hora de obtener buenos resultados. El compromiso no puede ser meramente discursivo. Por el contrario, un cese al fuego22 y un acercamiento directo con representantes del gobierno nacional, debe ser ma-teria primordial en sus tareas cotidianas. Según las entrevistas realizadas y lo observado en el terreno, cuando diferentes proyectos finalizan, sin continuar su ciclo normal, se debe a diferentes circunstancias como, por ejemplo, que los recursos distribuidos se convierten en nuevos conflictos al interior de la mis-ma comunidad o, también, que no hay compromiso por parte de la población
22 Tal como se manifestó en la reunión de preparación para la cuarta mesa de donantes en Londres, en donde se llama a todos los grupos armados ilegales a acordar un cese al fuego y a entrar en una negocia-ción seria de paz, para buscar una solución pacífica del conflicto, se expresa profunda preocupación por los desplazados y se piden acciones efectivas contra la impunidad y los grupos paramilitares (ramírez, 2004b).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005394
beneficiaria. Es importante comprometer a los donantes y a los beneficiarios en la puesta en marcha y la finalización de los proyectos. El recorte de recursos de una manera abrupta, además de irresponsable, puede echar por la borda años de trabajo e inmensos recursos humanos. La difícil situación del caso colombiano y las características del entorno influyen, significativamente, en la definición de todos aquellos inconvenientes que se presentan durante el ciclo del proyecto. Sin embargo, estos elementos de análisis son conocidos de antemano por la comunidad internacional. Por ello, el acompañamiento y seguimiento, por parte de un equipo integrado por actores provenientes de los organismos donantes, el gobierno nacional (nivel 1), las organizaciones sociales líderes del proceso, en este caso funcionarios de la cdpmm y actores reconocidos del pdpmm (nivel 2) y, desde luego, personas vinculadas a la academia, debe ser una solución a dichos problemas, contraria a la solución establecida en la mayoría de los casos: el recorte de recursos previamente definidos.
La estructura del Programa del Laboratorio de Paz surge y se desarrolla como un proceso endógeno colombiano a largo plazo, concebido en el ámbito regional y nacional, cuyo principal líder, francisco de roux, posee la movilidad y el reconocimiento suficientes para poner en marcha todo tipo de proyectos y programas al interior de la región. El compromiso y carisma de este líder político ha permitido que el pdpmm haya tenido un enorme desarrollo y acompañamiento por parte de diferentes organismos nacionales e internacionales. Es importante rescatar la labor de este tipo de líderes en el nivel medio, ya que su accionar y conocimiento globales permiten que los diferentes ciclos, en cada región y proyecto, fluyan de una manera continua y constructiva. Además de la construc-ción de redes, que pueden ser manejadas en todos los niveles, como fruto de su popularidad, buen desempeño y contacto directo con las comunidades de base.
Uno de los elementos más sobresalientes del pdpmm es intentar crear un nivel de cohesión social, para definir el modelo de desarrollo sostenible, de forma que los pobladores puedan:
Percibirse como dueños y actores de su propio destino, ejercer una presión positiva sobre negociaciones, incluyendo negociaciones de paz, y demostrar que paz y desarrollo sostenible sí son posibles porque ellos, en medio de las dificultades, lo están constru-yendo cotidianamente (de roux, 1999).
Este tipo de negociaciones dan, como resultado, que muchos de los contenidos de las propuestas municipales sean incorporados en los Planes de Desarrollo Municipal y, de esta forma, entren a hacer parte de las políticas públicas del Estado, a nivel local, en la región respectiva.
395Juliana Aguilar Forero
u n a l e c t u r a e l e s pa c i o h u m a n i ta r i o e m i c oa h u m a o a pa rt i r e la m e t o o l o g a
o n o h a r m ( a c c i n s i n a o )
c o m p r e n e r e l c o n t e t o e l c o n f l i c t o 2 3
La región de Micoahumado24, ubicada en jurisdicción del municipio de Morales, al sur del Departamento del Bolívar, es una región que comenzó a poblarse en los años sesenta y setenta por “(…) refugiados desplazados de las pugnas entre terratenientes y trabajadores, por el derecho a la tenencia de la tierra en los departamentos de Antioquia, Santander y Cesar” (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [pdpmm], 2005). Según sus pobladores, es un corregimiento que está ubicado en la zona más rica y hermosa del mundo, con una flora esplendorosa, donde abundan especies nativas y cultivos como el fríjol, la yuca, el plátano y el maíz, un territorio donde confluyen riquezas hídricas, minerales y forestales. Su clima templado y lluvioso la convierte en una región de inmensas riquezas, con tierras fértiles para el cultivo y la obtención de diferentes productos. Sin embargo, así como ocurre en distintas regiones a nivel nacional, su riqueza también ha traído desilusiones y profundos enfren-tamientos25.
Según afirman los micoahumadenses, el corregimiento ahora llamado Micoahumado, antes llevaba el nombre de La Plaza y los primeros pobladores, según fajardo, llegaron acosados por las luchas partidistas entre liberales y conservadores, en el marco de la violencia del 48 (fajardo, 2005). Posterior-mente, el corregimiento fue creciendo y, con ello, incursionaron los distintos
23 Para un mayor entendimiento de la región estudiada visitar la página de Internet del Observatorio de Paz Integral: www.opi.org.co
24 Su nombre aduce al tipo de comida que más se consumía a la llegada de sus primeros pobladores. Tal y como lo relata ana cecilia alarcón, al llegar a La Plaza, a medidos de los años ochenta: “Al otro día nos tocó ir a traer caña y ponerla a cocinar para hacer el endulzante para el café. La carne que consumíamos era la que pudiera cazar mi papá: ñeque, venado y mico; éste abundaba y comíamos de varias formas, mico seco, mico asado, mico ahumado; era la carne que más se consumía en la zona” (fajardo, 2005).
25 Según la misma autora, “después de 1970, con la aparición de los cultivos ilícitos los inmigrantes, como los intereses, aumentaron en esta región. Las razones anteriores, explican por qué el territorio se convirtió en una estructura económica fracturada, fragmentada y desarticulada en la que coexisten una economía exportadora, agroindustrial, agropecuaria, minera y de colonización. El carácter híbrido de esas estructuras económicas permite que coexistan expresiones organizadas o políticas altamente contradictorias. En general, los procesos de poblamiento, corresponden a ciclos económicos y políticos bien definidos y reconocidos por los pobladores hoy” (fajardo, 2005, 7).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005396
actores armados. Los problemas se profundizaron y el aumento de cultivos de coca creció sustancialmente26 .
Los actores armados han jugado un papel fundamental en el proceso que llevó a la comunidad a conformar una Asamblea Popular Constituyente. La presión incesante contra los pobladores, tanto de paramilitares como de la guerrilla, llevó a la comunidad a organizarse a nivel veredal para enfrentar el problema directamente, cansados y asediados por la inoperancia del Estado.
Antes de la llegada de los paramilitares a la región a mediados de la década de los noventa, la población era dominada por el eln27 y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc. Esta última, tal como lo mencionan fuentes testimoniales:
Ingresa al territorio en 1983, brindando apoyo a la Unión Patriótica, up, sin embargo son sacados, en 1987, por la comunidad (dejan quedarse sólo al eln), ante algunos atropellos y asesinatos de pobladores; entonces, se dirigen al Valle del río Cimitarra, Yondó y Cantagallo y allá se establecen (fajardo, 2005, 12).
Es así como, las graves violaciones a los derechos humanos, y las infracciones al derecho internacional humanitario, presionan a la población civil. En este contexto el eln ve el mejor camino para continuar con la apropiación del terri-torio y promover la huída de los demás actores armados. Así lidera y empuja el éxodo de 198928, permitiéndole a la población civil organizarse y defenderse
26 Según información de la Gobernación de Bolívar, se producen 15 toneladas anuales de base de coca en los siete municipios del sur del Departamento. De acuerdo con datos no oficiales, esta producción alcanza las 34 o 35 toneladas anuales (bayona, 2005, 10).
27 “En 1978, el frente José Solano Sepúlveda (ubicado hoy en nordeste de Antioquia y el bajo Cauca) y el frente Camilo Torres Restrepo establecen la Unidad de Mando, de ella nace la Unión Camilista del eln, luego conforman la Dirección Nacional y más tarde el coce. La Unión Camilista, tuvo aproxima-damente unos 3000 hombres en sus filas. Posteriormente, conformaron el Frente Amílcar Grimaldo Varón y enseguida el Frente Héroes de Santa Rosa y después, la Unidad de Operación del Sur de Bolívar. En ese mismo tiempo, aquí en Micoahumado conforman el frente Alfredo Gómez Quiñónez (un comandante de esta tierra; porque para nadie es secreto que, en aquel tiempo, varios comandantes nacieron aquí y aquí también dejaron sus abuelos y padres, su filiación parental). Este último frente creció rápida y financieramente, hasta alcanzar posicionarse en todo el sur de Bolívar y la zona de la Mojana (Sucre, Magdalena y Zonas aledañas al Cauca)” (fajardo, 2005, 11).
28 El éxodo de 1998 fue un proceso de base, ejercido por las comunidades campesinas del sur de Bolívar, que, desesperadas con la situación social y política de su región, decidieron desplazarse y clamar por la vigencia plena de los derechos humanos. Este proceso se ve fortalecido debido al “desgaste político de las marchas, los señalamientos a las organizaciones comunales y sociales de aliadas incondicionales de la guerrilla, la marginación de la vida pública municipal y la deslegitimación como movimiento social” (Acuerdo bipartito entre la Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo Permanente por la Paz y el gobierno nacional, 4 de octubre de 1998).
397Juliana Aguilar Forero
de las acusaciones realizadas por la Asociación Cívica para la Paz, asocipaz29, y actores gubernamentales. Lo anterior no impide que se tomen todos los puestos de policía de la zona del sur de Bolívar, Magdalena y Cauca, generando dificultades en la región30.
A partir de una arremetida, por parte de los paramilitares, en diciembre de 2001, la comunidad decide hacer resistencia civil y se opone a desplazarse, lo que permite la consecución de: “(...) una mesa de trabajo acompañada por la Diócesis de Magangue y el pdpmm, a través de la cual se aborda a los grupos armados logrando hechos como el desminado del acueducto y dar paso libre a los alimentos” (Departamento Nacional de Planeación [dnp], 2005). Poste-riormente, en diciembre de 2002, se dio un cese al fuego y comenzó el acom-pañamiento por parte de la Unión Europea, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, redepaz, las Naciones Unidas, y los Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ecaps. Segui-damente, los principales indicadores de violencia comenzaron a tener una leve disminución. En este sentido, se comienzan a formar asambleas veredales que se constituyen, en marzo de 2003, como una Asamblea Popular Constituyente. Se creó también el espacio humanitario bajo el nombre de “Proceso Soberano Comunitario por la Vida, la Justicia y la Paz”.
Finalmente, después de un largo y tortuoso proceso, la población civil consigue su objetivo: demostrarle al gobierno y a las instituciones –nacionales e internacionales– que intentaban prestarles apoyo, que eran una población agobiada y estigmatizada por los paramilitares, la guerrilla y el ejército nacional. Que sus únicos deseos eran vivir en paz y con niveles aceptables de justicia social.
Al tener en cuenta el contexto del conflicto, y siguiendo la estructura planteada por lederach, se percibe cómo los líderes del nivel de base (nivel
29 Organización constituida, según se afirma, por los paramilitares, algunos alcaldes y unos ganaderos ricos de la región, quienes logran impedir la consecución y el desarrollo de la zona de despeje entre el gobierno y el eln y luego fortalecer la arremetida de los paramilitares.
30 Tal como afirma andrés peñate, Viceministro de Defensa y director del Departamento Administrativo de Seguridad, das, durante el gobierno uribe vélez: “trágicamente para tantos hogares de Colom-bia, los elenos encontraron en la toma y destrucción de puestos policiales rurales, y en el asesinato o humillación de policías y soldados, la primera y más fácil forma de conseguir esa audiencia; y aunque hoy ha encontrado otras formas, como la voladura sistemática de oleoductos, o el secuestro de notables regionales, piensa que aquéllas le continúan reportando réditos propagandísticos, además de unas cuantas armas adicionales. En efecto, aunque nunca ha llegado a ejecutar algo tan burdo como la toma del Palacio de Justicia, el eln, como el M-19 se desvive por la propaganda, aunque en ocasiones le haya sido contraproducente” (peñate, 1999, 68). Tal vez lo anterior explique su iniciativa y colaboración, con apoyo nacional e internacional, en el desminado del sur de Bolívar que, sin lugar a dudas, también intenta fortalecer las relaciones con la población local, lo cual, dentro de su estrategia de supervivencia, es un asunto de vida o muerte.
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005398
3) –en este caso los pobladores que deciden conformar la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, con el apoyo de algunos miembros del pdpmm, la Defensoría del Pueblo y la Diócesis de Magangue– representan a las masas, la base de la sociedad, la cual se caracteriza, en lo fundamental, por situaciones de guerra y conflicto prolongado y, además, como antes se mencionó, por una mentalidad de supervivencia. Estas personas: “(…) conocen perfectamente el miedo y sufrimiento de la población, (…) entienden muy bien cómo funciona la política de un determinado lugar y conocen cara a cara a los líderes locales del gobierno y de la milicia” (lederach, 1998, 71).
En este sentido, aduciendo a los tres planteamientos sobre la paz desde el nivel medio, propuestos por lederach: “Talleres de resolución de problemas, formación para la resolución de conflictos y comisiones de paz” (lederach, 1998), se han realizado actividades encaminadas a fortalecer las asambleas re-gionales, con el apoyo del Programa Laboratorio de Paz. Las asambleas regio-nales son el núcleo de intervención de la línea de los espacios humanitarios. Su acción gira en torno a cuatro ejes fundamentales: 1) Apoyo y fortalecimiento de la decisión de la comunidad de construir su territorio en eh, 2) Caracterización e identificación de los conflictos, 3) Formulación de un Plan de Protección y Asistencia Humanitaria, y 4) Formulación de un Plan de Desarrollo para la Paz. En dichas actividades los actores involucrados son la cdpmm, organizaciones nacionales de derechos humanos y humanitarias, organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acnur, entidades estatales (Defensoría del Pueblo y procuradurías) y organizaciones sociales (diócesis de Barranca y Magangué). Se trata de organismos que hacen parte del nivel inferior y medio de la pirámide.
Tal como se ha podido observar en la práctica, las actividades encaminadas a intercambiar experiencias o establecer diálogos y acuerdos comunitarios han tenido resultados muy positivos, tanto para el empoderamiento de las comuni-dades de base y la motivación resultante, como, también, para el nivel medio, ya que la intervención y el análisis de dichas experiencias permiten replicar procesos exitosos.
Gracias a la efectividad del pdpmm, los pobladores acuden a su llamado y, en momentos de miedo, solicitan su presencia y apoyo. Así lo refleja el siguiente testimonio obtenido por medio de una entrevista realizada a una de las profe-sionales de la zona, contratada por la cdpmm:
Si hay un posicionamiento del pdpmm en la zona, la gente que conoce al pdpmm y sabe que existe, siente esperanza y protección en este proyecto. Hay problemas (…)
399Juliana Aguilar Forero
y acuden al Programa, existen lazos de confianza. Hablen bien o mal de éste, el pdpmm ha marcado huella (Entrevista personal, noviembre 2005) 31.
Según la siguiente encuesta, realizada por el equipo de comunicación del Progra-ma de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el 74 por ciento de los encuesta-dos cree que el pdpmm propicia espacios para discutir sobre las necesidades del municipio. Sin embargo, un 26 por ciento de los encuestados afirma que no32.
g r f i c o 1 1 . 1¿ c r e e u s t e q u e e l p r o g r a m a e e s a r r o l l o y pa z
e l m a g a l e n a m e i o , p p m m , p r o p i c i a e s pa c i o s pa r a i s c u t i r s o b r e l a s n e c e s i a e s e s u m u n i c i p i o ?
i v i s o r e s y t e n s i o n e s
Si se tienen en cuenta los principales actores del conflicto, es importante com-prender qué divide a los grupos en conflicto, atendiendo a la metodología aquí manejada. Esto, finalmente, permitirá analizar cómo el pdpmm, con el apoyo de la Unión Europea, podría alimentar o moderar estas fuerzas.
Uno de los principales divisores ha sido el control del territorio. A la lucha por el control de la coca, se suma, tal como lo afirman sus pobladores, un interés por controlar, en el futuro, la riqueza aurífera de la zona, lo que se convirtió
31 Con el objetivo de no causar señalamientos o más tensiones, al interior de la comunidad, las entrevistas realizadas a lo largo del trabajo de campo no son, en su totalidad, referenciadas con nombres propios.
32 Para una mayor profundización en el tema de la percepción sobre el pdpmm y el Programa Laboratorio de Paz (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [pdpmm], noviembre 2005).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005400
en uno de los temores más evidentes de la población. A Micoahumado no sólo llegaron pobladores provenientes de las luchas partidistas en la época de “La Violencia”, sino también familias en busca de un futuro mejor, guerrillas, para-militares, fuerza pública, multinacionales, enclaves y, todo ello, debido al auge del narcotráfico y la mina de oro de la serranía de San Lucas. En ese sentido, el control del territorio ha sido un elemento de disputa directa entre los prin-cipales actores de esta región, cobrando miles de muertes y asesinatos entre la población, dado que la violencia se ha convertido en una de las estrategias más efectivas y menos costosas para despoblar vastos territorios.
Micoahumado, además de ser una zona rica y fértil, para todo tipo de cultivos y actividades ilícitas, es un corredor de armas, droga y gasolina. En otras palabras, es un área de influencia que permite establecer mecanismos de control territorial.
Directamente relacionada con el anterior punto, se encuentra la produc-ción y comercialización de la coca. Una investigación sobre el tema señala que el fortalecimiento del grupo paramilitar en dicha región, específicamente del Bloque Central Bolívar, se debe a su vinculación directa con los cultivos ilícitos (fonseca, gutiérrez y rudQvist, 2005). Dicho Bloque no sólo ha conseguido acumular grandes recursos económicos, sino también políticos y geoestratégi-cos. Sin embargo, como lo señala El Tiempo, en relación con esta investigación:
Ante este panorama, los investigadores señalan que los verdaderos beneficiarios con el narcotráfico en esta región, los que avivan el conflicto armado y agravan la crisis hu-manitaria, no han sido golpeados en forma contundente, ni desarticulados o reducidos por las fuerzas de seguridad del Estado (El Tiempo, 13 de abril de 2005).
Es así como las autodefensas dominan el negocio de la coca, con una infraes-tructura de inmensas proporciones, siendo dueños y señores de la producción y comercialización.
Un tercer divisor/tensión es la riqueza aurífera de la serranía de San Lucas. Ésta es una de las minas más ricas de América Latina. En este contexto, existe una gran preocupación de la población civil y del gobierno local frente a los intereses que existen entre el Estado colombiano y las compañías multinacio-nales. Tal como se discutió en el primer encuentro regional de líderes del sur de Bolívar en Micoahumado:
La sociedad Kedahda S.A. es una empresa creada en Colombia por una multinacional surafricana llamada Anglogold Ashanti que, a su vez, es propiedad de otra multinacional más grande llamada AngloAmerican plc. La Kedahda le solicitó al gobierno colombiano que le otorgara un millón ciento sesenta y tres mil seiscientas setenta y cuatro hectáreas
401Juliana Aguilar Forero
(1.163.674 ha.) para exploración y explotación de oro de la serranía de San Lucas. Eso abarca casi la totalidad de la Serranía (echeverri y reyes, 2005).
De igual forma, la debilidad del aparato estatal se convierte en un factor decisivo para que los actores armados hagan presencia de distintas formas y, del mismo modo, para que los departamentos de policía faciliten, en algunas ocasiones, las fuertes arremetidas contra la población civil, por parte de grupos paramilitares. Esta debilidad del Estado no sólo se manifiesta en la mínima presencia de la fuerza pública y la lucha por el respeto de los dd.hh. y el dih, sino también en los precarios servicios de educación, salud, saneamiento básico y condiciones mínimas para una vida con dignidad.
Finalmente, la crisis de identidad en la que vive Micoahumado constituye un divisor/tensión. Es claro que el proceso de colonización fue brusco y carac-terizado por la llegada de desplazados del Cesar, Antioquia y Sucre, entre otros departamentos, lo que permitiría afirmar que no existe una unión regional que los identifique como micoahumadenses. No existe una identidad sólida que les permita organizarse y beneficiarse mutuamente. Por el contrario, en la asignación de recursos y proyectos, por parte del pdpmm, las disputas y los roces son pan de cada día, no solo en esta zona, sino también en otros proyectos del Laboratorio i. Esta carencia de identidad causa una profunda fragmentación social que dificulta la posibilidad de organización a nivel comunitario, con la llegada de recursos, y, por el contrario, genera nuevos conflictos al interior de la comunidad.
c o n e c t o r e s / c a pa c i a e s l o c a l e s pa r a la pa z
El primer conector que se identificó en el eh de Micoahumado es el proceso de organización y movilización por la paz33. La capacidad local para la paz de este
33 “Un movimiento por la paz es una masiva y sostenida movilización, que emerge motivada por un evento (o una serie de eventos) que funcionan como oportunidad política. Este contexto definido y situación política favorece la confluencia de viejos y nuevos activistas y un creciente soporte de dife-rentes sectores dentro de la sociedad, ciertamente mayores que los miembros de las organizaciones por la paz. Normalmente, estas movilizaciones son la respuesta a un asunto específico relacionado con la problemática de paz y se dan a través de un creciente repertorio de formas de acción y lucha que buscan presionar al gobierno en relación con una determinada política. Esta movilización emerge basada en ricas tradiciones culturales y políticas, asentándose en una sólida red de organizaciones que asume diferentes formas de coordinación y/o coalición. Dicha dinámica organizativa establece una compleja y fluida interacción con otras organizaciones semejantes (alianzas) y con los partidos políticos, la opinión pública y el gobierno (en sus diferentes niveles). La influencia del movimiento por la paz depende de cómo él expresa la real preocupación e interés que existe en la sociedad y cómo el movimiento puede hacer que sus propuestas se conviertan en una alternativa en el campo político” (garcía y sarmiento, 2004).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005402
tipo de comunidades es uno de los elementos constitutivos del Laboratorio de Paz. La región del sur de Bolívar tiene una larga trayectoria –iniciada con las marchas campesinas de 1997 y 1998– que, indiscutiblemente, se ha fortalecido en términos de la capacidad de organización desde la base, gracias al apoyo in-ternacional. Sin embargo, un poblador afirma que “desde que hay plata la gente no se organiza como antes. La limosna sin verificación hace daño” (Entrevista personal, 29 de septiembre de 2005).
El reconocimiento, a nivel nacional e internacional, es uno de los conectores más fuertes y enriquecedores para la experiencia de la comunidad en materia de construcción de paz. Permite no sólo que las actividades en el marco del espacio humanitario se repliquen a nivel nacional, sino también que diferentes iniciativas intercambien y retroalimenten la información y las vivencias obtenidas. Como se mencionó anteriormente, la explosión de iniciativas de paz en los últimos cinco años obedece a la degradación y escalamiento del conflicto colombiano y a la incapacidad del Estado por ofrecer protección a la población más afectada. Es importante resaltar cómo la movilización por la paz puede influir en la política y movilizar a la población si se cumplen los siguientes factores:
Cuando el contexto político amplio favorece la movilización, cuando el movimiento desarrolla una ideología capaz de transformar la conciencia popular y atraer una amplia coalición de activistas y, por último, cuando el movimiento goza de autonomía organi-zativa frente a los partidos y otras instituciones sociales (garcía y sarmiento, 2004, 5).
En este sentido, cobra vital importancia el apoyo aportado por la comunidad internacional frente al fortalecimiento de la autonomía organizativa y, desde luego, frente a la construcción de una conciencia popular que movilice y li-dere procesos organizativos propios. Como afirman sus pobladores: “el apoyo internacional ha sido un aliado indiscutible del proceso (…) Gracias a ellos y a otras instituciones nacionales, como el pdpmm, ya no estamos solos” (pablo santiago, entrevista personal, 30 de septiembre de 2005)34.
El deseo de autoprotección ha sido, a lo largo de la historia de Micoahumado, un elemento unificador y constructivo. No sólo ha permitido que la creatividad para organizarse y defenderse, frente a los diferentes actores armados, se forta-lezca, sino que también ha logrado conseguir que la comunidad internacional y diferentes instituciones nacionales crean en la experiencia y vinculen su proceso a proyectos macro de desarrollo y paz.
34 pablo santiago en el momento de la entrevista, realizada en el trabajo de campo, es líder del Comité Operativo de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado.
403Juliana Aguilar Forero
Por último, teniendo en cuenta todos los procesos al interior de esta figura, el Laboratorio de Paz es y ha sido un conector esencial para la puesta en mar-cha de varios proyectos e iniciativas que antes la comunidad no hubiera podido llevar a cabo, debido a la carencia de recursos y la debilidad institucional. Sin embargo, parece ser que la falta de veeduría y seguimiento a los diferentes proyectos, tanto en su ejecución como en la adjudicación de los beneficiarios, por parte de la Junta de Acción Comunal, jac, como también de asesores y di-rectores de las diferentes instituciones que intervienen en el eh (tales como el pdpmm y la Unión Europea), pueden llegar a entorpecer el proceso y, más aún, romper el ciclo de los proyectos, evitando que la sostenibilidad35de los mismos sea un aliciente para la comunidad y su desarrollo sostenible. El componente de proyectos productivos, por su parte, ha sido el más explotado. En cuanto a la capacitación para la sostenibilidad de los proyectos, la organización social y la cultura de paz y dd.hh. no hay una estrategia consecuente con los objetivos de los espacios humanitarios. Tal como se menciona en la Evaluación de Medio Término del pdpmm:
Las dificultades de este esfuerzo son muy grandes, no sólo en términos político–mi-litares sino también en cuanto a los requerimientos de organización, capacitación, acompañamiento y logística que deben afrontar la cdpmm y el Laboratorio. Debido a la trascendencia y el nivel de dificultad de este proyecto (el) apoyo estratégico y (la) colaboración activa de la Unión Europea y el gobierno es de una importancia vital (rudQvist y van sluys, 2005).
t r a n s f e r e n c i a e r e c u r s o s y m e n s a j e s t i c o s i m p l c i t o s
Es importante recordar que los laboratorios de paz en Colombia buscan “for-talecer y resaltar” todas aquellas formas e iniciativas de resistencia civil frente a los actores del conflicto armado y, por lo tanto, promover el diálogo para la construcción de paz. Este proceso, según la Comisión de la Unión Europea:
Indica caminos promisorios para atacar de manera participativa, a través de la articula-ción de movimientos que surgen desde la base, las causas socio–económicas del conflicto,
35 Según la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ocde, “Un programa de desarrollo es sostenible cuando genera un nivel apro-piado de beneficios durante un período posterior a la asistencia externa, o por lo menos después del término del período de mayor compromiso de ésta” (Alcaldía Mayor de Bogotá, et ál., 2001).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005404
permitiendo la reconstrucción del tejido social en primer lugar y la reapropiación de lo público por parte de la sociedad civil.
Si se tiene presente lo anterior, la lógica de intervención de los laboratorios, como se puede ver en la Tabla 11.2, es multidimensional, pues se considera como la oportunidad para facilitar la conjunción de estrategias, acciones y sinergias entre la comunidad del Magdalena Medio colombiano, las entidades públicas de orden municipal, regional y nacional, las organizaciones de base, las redes sociales, las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. Este proceso, según el pdpmm, reconoce, como eje central de su acción, la cons-trucción de la paz con dignidad. La paz como un proceso incluyente y efectivo tanto para el poblador, víctima de la violencia, como para el actor armado quien, finalmente, desea la paz. Es sumamente importante comprender que el pdpmm no es una organización de asistencia humanitaria o de protección a las víctimas del conflicto. Va mucho más allá al ser un proyecto democrático sólido que intenta reconstruir un tejido social, devastado por las consecuencias del conflicto, y permitir, de esta manera, que la población del Magdalena Medio sienta la región como propia y genere desarrollo socio-económico con estrategias autóctonas.
Para materializar este proyecto, la Unión Europea interviene a través del gobierno nacional, principal beneficiario, cuyo interlocutor es, en este caso, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y designado como la autoridad de tutela del pdpmm y el beneficiario del Convenio de Financiación. Como ya se mencionó, es dicha Agencia Presidencial quien delegó la respon-sabilidad de planificación y ejecución de las actividades de la primera fase del pdpmm a la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Esta lógica administrativa es muy relevante a la hora de analizar cómo puede intervenir la ue y qué límites tiene su política de cooperación. Se acota el concepto de “lími-tes”, entendiendo que las acciones y las decisiones que se tomen en materia de resolución de conflictos –consecuentes con la política europea y su concepción acerca del conflicto colombiano–, son débiles y rezagadas a la hora de intentar sentar un precedente con respecto a la política de Estados Unidos y, por ende, frente a la debilidad estratégica y administrativa del gobierno uribe vélez. Tal como lo menciona socorro ramírez:
La Unión Europea, enredada en sus propios problemas y los de sus vecinos más cerca-nos, dividida ante Estados Unidos y con compromisos frente a sus antiguas colonias, sigue mostrándose muy cautelosa frente a un país como Colombia, que no ocupa un lugar de alta prioridad en sus políticas exteriores. Además, pese a los intentos de cons-
405Juliana Aguilar Forero
truir un proyecto propio, en el conjunto de la Unión Europea no existe una política común al respecto (ramírez, 2004b).
ta b l a 1 1 . 2l g i c a e i n t e rv e n c i n e l o s la b o r at o r i o s e pa z
La implementación de una cultura de paz basada en el fortalecimiento del diálogo de paz, el respeto de los derechos humanos, y una vida digna.
Línea 1: Escenarios de paz, concertación y derechos humanos.
La gobernabilidad democrática, fortalecimiento institucional y participación ciudadana.
Línea 2: Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática.
El desarrollo socio-económico sostenible que mejora las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente.
Línea 3: Procesos productivos ambientales para la equidad y el desarrollo sostenible.
Fuente: Plan Operativo Anual, poa, versión 31 de enero 2004. Delegación de la Unión Europea para Colombia y Ecuador.
La figura de los eh es otra de las estrategias que el pdpmm, con apoyo de la ue, decidió instaurar al interior del Laboratorio de Paz. Su esencia se ubica al interior de la Línea 1, como se observa en la Tabla 11.2, y su respectiva consolidación pretendió ser uno de los resultados específicos y más promisorios en relación con esta línea estratégica. Para el caso del eh de Micoahumado se transfirió un monto total de 965.000.000 millones de pesos en la Fase i. Dicha transferencia de recursos ha producido, al momento de ejecutar algunos proyectos, diferentes mensajes que, según la metodología asd, suelen impactar, positiva o negativa-mente, a la población beneficiaria, teniendo, en principio, la mejor intención, es decir colaborar con la problemática específica.
El primer elemento encontrado, al realizar el trabajo de campo y las entre-vistas correspondientes, hace alusión al efecto robo. En el momento de transferir los recursos –ya sean materiales (bienes o alimentos), recursos con el ánimo de fortalecer capacidades (formación o capacitación), o recursos para el acceso a personas o experiencias (diálogos, comisiones de paz o visitas regionales)– parece existir un gran desconocimiento, al interior de la comunidad, sobre qué llega, para qué fin y proveniente de qué fuente. En este sentido, la población benefi-ciaria parece desconocer qué bienes hacen parte de los proyectos y quiénes serán los posibles beneficiarios, ya que las listas respectivas suelen ser manipuladas. Así lo plantea uno de los pobladores líderes de Micoahumado: “Pues tan así es la cosa que yo resulté comprando 13 metros de manguera, proveniente de
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005406
uno de los proyectos del eh. Después me vine a enterar que eran recursos del pdpmm” (Entrevista grupal semiestructurada, 2 de octubre de 2005).
Todo parece indicar que existe una falta de seguimiento y verificación por parte del operador de la zona, la cdpmm. Además, tal como será anotado en las conclusiones, la transferencia de grandes recursos, al iniciar el proyecto del eh, desbordó la capacidad de las diferentes comunidades y, además, estos recursos se canalizaron de una manera abrupta, sin un proceso previo de capacitación, sólido y organizado, que tuviera especial énfasis en la gestión administrativa y financiera.
Otro de los mensajes que se han producido con el Laboratorio de Paz es el efecto sustitución, es decir, cuando el Programa toma funciones que, normal-mente, son reservadas para el Estado (escuelas, arreglo de vías o construcción de puestos de salud) y permite que el Estado se libere de su función de satis-facer necesidades básicas de la población y, por ende, centre su estrategia en el fortalecimiento del aparato militar. Si bien el gobierno uribe vélez manifestó, inicialmente, su intención al respecto, el Programa, junto con el apoyo de la ue –aun cumpliendo con su mandato y actuando de buena voluntad–, fortalece las capacidades de guerra.
En relación con el rol de la mujer en el Magdalena Medio, es muy importante tener en cuenta que, en ocasiones, el discurso que intentan promover fuentes de cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales e, incluso, entes gubernamentales, con respecto a la equidad de género, no necesariamente impacta y produce efectos positivos, a la hora de querer propagar y mostrar los beneficios de procesos incluyentes de la mujer en la vida política, social y económica de la región. Es un cambio de mentalidad que requiere prudencia y un alto grado de capacitación financiera y administrativa, no sólo hacia la mujer, sino hacia toda la población beneficiaria. De lo contrario, el efecto que se produce sería el efecto distribución, tal como se percibió en el corregimiento de Micoahumado, en donde uno o dos de los proyectos (finca campesina y el de sastrería) produjeron, coincidencialmente, que divisiones ya existentes entre las mujeres de la localidad se profundizaran. No sólo se incumplieron requisitos para poder ser beneficiaria de dicho proyecto –ser mujer cabeza de hogar– sino que, además, al parecer hubo mal manejo de los recursos:
¡Eso usted viera! Llegaron materiales y máquinas para coser y decidieron hacer varios bazares para reunir fondos que nunca se vieron y que sólo entre algunas se administró la plata, después, cuando se dieron cuenta que mucha de la plata recogida se había perdido, ahí sí dijeron: oiga si la señora tal hubiera manejado la plata esto no hubiera pasado. Ahora hay dos grupos las “mujeres organizadas” que les llaman las “mujeres
407Juliana Aguilar Forero
desorganizadas” y las que han comenzado a trabajar con la Organización Femenina Popular, ofp, y ahora son miembros de ésta (Entrevista grupal, 4 de octubre de 2005).
Así, al intentar empoderar a la mujer para que asuma un rol de liderazgo, al interior de la comunidad, debe tenerse en cuenta –como se dijo antes– el carácter localista del conflicto colombiano y la reestructuración cultural que requiere una región como ésta. En este sentido, es muy importante que en los tres niveles de la pirámide, propuesta en el marco teórico del presente artículo, se maneje una política de paz36 integral, aceptada y divulgada por los líderes de cada nivel, en donde las estrategias y actividades, dirigidas a construir la paz, sean una estructura mancomunada y diseñada abiertamente, para que las actividades de un nivel no vayan en contravía con las del gobierno, ubicado, en este caso, en el nivel superior de la pirámide. En este aspecto, cobra vital importancia el espacio político que ha logrado construir el pdpmm, espacio que debería ser aprovechado para incluir decisivamente al Estado, en todos los procesos de negociación y conciliación, con respecto al desarrollo y la construcción de paz de la región y, de esta manera, permitir que el efecto sustitución no se fortalezca. No hay que olvidar que es el Estado el actor más importante en el proceso de sostenibilidad de los proyectos iniciados y apoyados por la cooperación internacional en su fase inicial.
Finalmente, vale la pena mencionar que la cdpmm, como operador, cuenta con una buena percepción al interior del corregimiento, produciéndose así un efecto legitimador, con respecto a la labor del pdpmm. Sin embargo, varios pobladores y profesionales de la zona mencionan que el Comité Operativo de la Asamblea Po-pular Constituyente de Micoahumado presenta una estructura cerrada. Siempre son los mismos quienes toman las decisiones y eligen a los beneficiarios de los proyectos destinados al corregimiento. Así lo menciona uno de los entrevistados, beneficiario de un proyecto de café en Micoahumado: “estamos cansados de que siempre sean los mismos, cuando viene el padre pacho de roux siempre se reúne
36 Por política de paz se entiende toda “orientación general de la política interna e internacional de un país, que realiza esfuerzos para contribuir a conjurar el peligro de una nueva guerra mundial o local. Comprende el apoyo a toda iniciativa capaz de atenuar o liquidar la tirantez internacional, tendiente a resolver por negociaciones todo litigio, o prohibir la fabricación o la utilización de armas de destrucción en masa (nucleares, bacteriológicas, etc.), a reducir progresivamente el armamento con el propósito de llegar al desarme general, etc. Esa orientación se manifiesta en el interior del país en la composición de gastos del presupuesto nacional (que pondrá énfasis en obras públicas, sanidad, educación, etc., en lugar del armamentismo), en el respeto de los derechos y libertades del ciudadano, en el ejercicio de la democracia, etc.” (serra, 1999, 898).
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005408
con 3, 5 personas ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no nos enteramos a tiempo que se iban a reunir?”(Entrevista personal, 3 de octubre de 2005).
En una región como la del Sur de Bolívar es sumamente complejo emprender proyectos de tipo productivo y administrativo. Aunque para la población sea lo primero en mente, hay que tener presente que la región necesita un cambio cultural y político muy grande, sustentado en una dinámica proactiva y a largo plazo. Naturalmente, la propuesta de los espacios humanitarios intenta llegar a producir un cambio de estas características y ha sido una estrategia propia y exclusiva del pdpmm, ya que éste le da un giro total a la figura utilizada en otros países para fines netamente humanitarios. Para el caso colombiano, la idea de eh intenta ir más allá y, además de ser un instrumento de protección, uno de los objetivos fundamentales que pretendía la creación de los eh –y que, defini-tivamente, se ha cumplido– ha sido el fortalecimiento de la confianza hacia la acción del pdpmm y, desde luego, hacia la iniciativa del eh en que se encuentra inmerso (dnp, 2005).
c o n c l u s i o n e s y r e c o m e n a c i o n e s
Afrontando la evolución y los grandes retos de un método de desarrollo y paz propio, el pdpmm se posiciona como una estructura sólida y reconocida en casi toda la extensión del Magdalena Medio. Como se menciona en la evaluación de los eh:
Es altamente significativo el énfasis rural de los eh y la posibilidad de interacción, diálogo y construcción colectiva en espacios en los que el acceso a la institucionalidad oficial es muy bajo. (…) La conclusión general de la evaluación es que la promoción de espacios humanitarios sí contribuye a fortalecer el arraigo de las comunidades y reducir su vulnerabilidad frente a eventos como los de desplazamiento forzado (Centro de Investigaciones y Educación Popular [cinep] y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos [credhos], octubre 2004)37.
37 Se recomienda revisar el informe antes citado, realizado por el Centro de Investigaciones y Educación Popular, cinep, y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, credhos, para profundizar sobre la situación humanitaria en Barrancabermeja, en el marco del período abordado en este capítulo. El documento se encuentra disponible en Internet: http://www.nocheyniebla.org/node/47 (Fecha de consulta: 31 de marzo de 2011).
409Juliana Aguilar Forero
A pesar de los resultados, en materia de protección, la población presenta un alto grado de desintegración y los resultados, en materia de desplazamiento y desapariciones forzadas, reflejan uno de los más altos índices en ese período38.
A continuación se presentan conclusiones y recomendaciones en los tres niveles de liderazgo: bajo, medio y alto.
n i v e l 3 : l i e r a z g o e l a s b a s e s
Los jóvenes no tienen parámetros sólidos de educación y tampoco presentan indicios de crecimiento personal, existe desconfianza, frente a los líderes de su comunidad, y no presentan motivación a la hora de continuar con los pro-yectos propuestos por el eh. En cuanto a las mujeres, indiscutiblemente, existe empoderamiento visible en sus actividades. No obstante, carecen de organiza-ción y cohesión social al interior de la comunidad. Se recomienda enfatizar y trabajar activamente en todos aquellos proyectos destinados a mujeres cabezas de hogar. Según percepción personal, y entrevistas realizadas a profesionales y funcionarios del pdpmm, esta población objetivo ha demostrado responsabili-dad compartida y resultados óptimos frente a proyectos específicos. El Comité Operativo parece estar politizado y, desafortunadamente, liderado por unos pocos. No existe confianza frente a esta figura: mujeres precursoras y líderes del proceso afirman no tener voz ni voto en la toma de decisiones. Por último, los moradores afirman no tener seguimiento y apoyo directo por parte del principal donante, la Unión Europea. En este sentido, un líder de la comunidad, miembro del Comité Operativo y beneficiario de uno de los proyectos del Laboratorio de Paz, sostuvo: “casi nunca nos visitan, yo me pregunto ¿cómo hacen para saber si sus recursos están siendo bien utilizados?”(Entrevista personal, 5 de octubre de 2005). Sin embargo, suelen afirmar que, gracias al apoyo internacional y del pdpmm, lo que antes era un sueño, refiriéndose a proyectos productivos, ahora es una realidad. Hay que poner especial atención al fortalecimiento de la capacidad organizativa que caracteriza este corregimiento. A pesar de la falta de identidad, antes anotada, es indiscutible la capacidad de interlocución e incidencia que se puede lograr con la comunidad en los espacios locales de participación y planeación. Finalmente, éste es uno de los objetivos primordiales del pdpmm.
38 Al respecto, consultar los siguientes documentos que caracterizan la situación en materia humanitaria y, así mismo, el impacto que el conflicto ha causado en la población civil, opi, 2005a, 2005b.
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005410
n i v e l 2 : l i e r a z g o m e i o
Sin lugar a dudas, el pdpmm ha logrado un potencial suficiente para establecer una infraestructura capaz de sostener el proceso de construcción de paz a largo plazo. Su capacidad conciliadora y proactiva debe incluir al Estado en todas aquellas actividades y decisiones que vayan encaminadas al desarrollo y la construcción de paz en la región. De lo contrario, los recursos destinados a los diferentes proyectos y actividades, dirigidas para un fin específico, se verán afectadas por políticas contrarias a las del pdpmm. Urge la necesidad de construir una política de paz para el caso colombiano, que aterrice la función de los dife-rentes actores y que permita “aprovechar valiosos recursos humanos, contactar con las redes institucionales, culturales e informales que trascienden los límites del conflicto (…) así como relacionar los niveles de actividad por la paz dentro de la población”(lederach, 1998, 2005). El pdpmm realiza una labor excelente en este sentido, pero no se puede olvidar que el proceso de construcción de paz y desarrollo debe incluir al Estado. En este sentido, la capacidad de interlocución de los líderes del Programa debe ser mucho más fuerte y estratégica.
n i v e l 1 : l i e r a z g o a lt o
En la estructura planteada por lederach este nivel contiene los máximos diri-gentes. Al aplicar dicha estructura analítica, al caso colombiano, se ubican en este nivel actores tales como la delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador –representante directo de la ue–, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –en representación del gobierno colombiano– y los líderes más sobresalientes del pdpmm. En este sentido, estos líderes son poseedores de poder e influencia en niveles significativos, cuando no exclusivos, como lo plantea el autor, lo cual exige que sean tenidos en cuenta en las diferentes negociaciones realizadas sobre políticas y proyectos, al interior de los laboratorios de paz, siendo ésta una figura esencial de la política de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz del gobierno uribe vélez. No está claro cómo, en muchas ocasiones, el gobierno no se encuentra como represen-tante directo en estas negociaciones. Tampoco se entiende la forma en que el gobierno emite un comunicado, por medio de un conducto irregular, en el cual se plantea, de manera radical y no instructiva, los lineamientos que deben seguir los cooperantes a la hora de intervenir en el territorio colombiano, obstruyendo todas aquellas estrategias y formas de cooperación que intentan dar una salida y adoptan una metodología especial, diferente a la utilizada por el Plan Colombia.
411Juliana Aguilar Forero
De igual manera, como lo menciona un importante ex funcionario de la cdpmm –uno de los creadores del eh: “El programa tiene una capacidad de apa-lancamiento político, pero no la utiliza en materia de concertación. (Igualmente) falta criterio político por parte de la ue frente al Estado” (Entrevista personal, 5 de noviembre de 2005). Si el gobierno es consciente de la importancia de la cooperación para el desarrollo y la construcción de paz en Colombia, debe ceder en relación con las fumigaciones indiscriminadas que afectan a la población y los proyectos productivos de alta inversión en los laboratorios de paz. De lo contrario, la cooperación hace daño, al irrigar recursos que luego serán afectados o desperdiciados, ya que las fumigaciones han perjudicado los cultivos lícitos y las zonas de reserva forestal.
Finalmente, el propósito de este capítulo estaba dirigido a analizar el impacto de la cooperación europea en el eh de Micoahumado en términos de construcción de paz. Para lo cual “la paz es ausencia de violencia directa o indirecta (violencia estructural), y cuya construcción exige que la sociedad sea reestructurada, con el fin de conciliar los intereses a todos los niveles sobre el plano interno e internacional”. En este sentido, el desarrollo de una infraestructura para la paz debe ser manejado entre los distintos niveles, lo cual permite retroalimentar, corregir y darle la movilidad suficiente al proceso de construcción de paz, teniendo en cuenta el liderazgo de los actores más sobre-salientes en cada nivel. Este proceso permitiría, en teoría, que la cooperación europea sea una construcción social, en donde el sustento social, es decir, el apoyo de la población civil, fortalezca su actuar, amplíe el espacio político que le permite apropiarse de su desarrollo y, finalmente, acceda a la creación de nuevas instituciones y/o fortalezca las que ya existen. Al tener presente lo an-terior, en el eh de Micoahumado se ha logrado caracterizar el conflicto armado actual; sin embargo, no existe una estructura sólida que permita trabajar en las soluciones. El objetivo fundamental de brindarle protección a la población vulnerable, frente a las violaciones en su contra, se ha conseguido. No obstante, continúan las amenazas, las desapariciones forzadas y los señalamientos hacia la población. El espacio de negociación, construido por el pdpmm, no ha sabido incluir al Estado, actor clave en el proceso de sostenibilidad de los proyectos ya iniciados. No se puede olvidar que la función de la cooperación internacional no puede, de ninguna manera, suplir al Estado y su labor fundamental es apoyar las experiencias y proyectos ya concebidos, así como viabilizar la construcción de redes que conecten a los distintos actores y enfoques para la construcción de una infraestructura para la paz en Colombia.
El papel de la Unión Europea en materia de construcción de paz es muy débil, no existe compromiso político a la hora de trabajar en este aspecto y se
Construyendo paz en Micoahumado, sur de Bolívar, 2002-2005412
tiende a confundir desarrollo económico con construcción de paz. Sin embar-go, es importante tener en cuenta que las acciones de la Unión Europea, en términos de cooperación multilateral, no sólo se limitan a los laboratorios de paz. La ue también trabaja de la mano con organizaciones internacionales y nacionales a través de la European Community Humanitarian Aid Office, echo, su oficina especializada en asistencia humanitaria.
La metodología utilizada Do No Harm permite, entre otros, analizar cómo se está trabajando, tiene en cuenta las fuentes de tensión y las capacidades locales para la paz. En este sentido, no se perciben estructuras o programas directos que permitan moderar divisores tan visibles como son: la grave crisis de identidad, la producción y comercialización de la coca y la debilidad del aparato estatal. Sin lugar a dudas, se realizan diferentes estrategias, en cada uno de los ejes temáticos, aunque se evidencian profundos vacíos en elementos tales como: 1) Los atributos y comportamientos de quienes se apropian de los recursos, 2) En las reglas usadas por dichas personas y, finalmente, 3) En los resultados que se desprenden de sus comportamientos.
Es importante resaltar todas aquellas experiencias que a través de dicha “estructura de artefactos”, en el marco del neo institucionalismo, han logra-do conciliar la explotación de los recursos naturales y su conservación. Este es un elemento clave en materia de construcción de paz, teniendo en cuenta los divisores y las capacidades locales en este ámbito. Tal como lo menciona ostrom: “La clave de esta combinación (explotación de recursos naturales y su conservación), no radica en el carácter de la propiedad, sino en la capacidad de las instituciones que regulan el uso de los recursos para llegar a acuerdos ade-cuados con los participantes en pro de una explotación sustentable” (ostrom, 1990). En ese sentido, es ineludible construir las condiciones necesarias para que se cree una “oferta o construcción de nuevas reglas y acuerdos, en donde el compromiso mutuo sea un elemento integrador que obligue la supervisión del cumplimiento de todas aquellas reglas” (ostrom, 1990).
Es, precisamente, en este sentido, que se enmarcaron todos y cada uno de los proyectos y programas que se desarrollaron en el período abordado en este estudio y que se ejecutaron posteriormente. En esa medida, se mejoraron las condiciones socio–políticas de la población beneficiaria y se persiguió la creación de condiciones para un desarrollo permanente e incluyente.
Es necesario hacerle entender a las comunidades y organizaciones involu-cradas que la cooperación, como lo afirma mestres, “no sólo significa recibir; también implica dar y aprovechar las condiciones favorables de la transferencia de know how, que ha beneficiado a otros países en la consecución de su desa-rrollo y en sacar ventajas del proceso de globalización”. En ese sentido, los
413Juliana Aguilar Forero
países donantes, las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, y las entidades gubernamentales tienen la responsabilidad de ajustar y diseñar programas o líneas estratégicas con énfasis en la sostenibilidad de los proyectos. Sostenibilidad que debe estar conducida por capacidades locales para la paz que moderen elementos desestabilizadores y, a la vez, incentiven la participación de las poblaciones afectadas. La buena gestión, a nivel local y organizacional, permitirá que los proyectos, si son sostenibles, contribuyan con la construcción de paz a nivel regional.
417
El mantenimiento de la seguridad y la protección de los derechos humanos, no pueden ser categorías excluyentes, menos aún, cuando las dos convergen en la protección de la persona humana. Sin embargo, se presentan situaciones como las de aquellas personas que solicitan protección en el marco del derecho internacional de los refugiados y que han tenido que enfrentarse a obstáculos y restricciones, en los países de llegada, debido a sus políticas de seguridad. Dicha situación ha generado mayor vulnerabilidad de los solicitantes de protección que terminan siendo discriminados y estigmatizados.
Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, 11-s, la visión de la seguridad en el mundo se intensificó a favor de la protección territorial de los estados. La protección de la persona humana quedó supeditada a la lucha contra el terrorismo. El efecto perverso de dicha situación fue el menoscabo de la defensa de los derechos fundamentales de las personas y del derecho in-ternacional de los dd.hh., de manera específica, los derechos de los refugiados y el derecho a solicitar este estatus.
Los solicitantes de refugio y refugiados cayeron en la estigmatización, de-bido al prejuicio de que podían ser terroristas. La agenda de seguridad los ha colocado, arbitrariamente, como perpetradores, en lugar de reconocer que son personas que huyen de la violencia. Lamentablemente, los estados y sus agendas de seguridad, aún le deben a este grupo de personas su reconocimiento desde los derechos humanos y el derecho al refugio, y no desde sus políticas de seguridad. Mientras esta situación no cambie, sus derechos continuaran siendo vulnerados y todo el sistema del derecho al refugio seguirá siendo mal interpretado.
Debido, precisamente, a la dicotomía entre la conceptualización y la apli-cación de políticas de seguridad y las políticas de protección internacional, en materia de refugiados, y con el ánimo de analizar la interdependencia de las mismas, el siguiente estudio teórico está conformado por tres partes: la primera plantea el debate en torno a la evolución del concepto de seguridad, la segunda señala las consideraciones conceptuales frente a la definición de refugiado y el refugio en general y la tercera plantea la tensión entre seguridad y protección internacional.
¿ c m o s e e n t i e n e la s e g u r i a ?
El concepto de seguridad y, sobre todo, lo que se entiende por amenaza ha variado históricamente. Con el ánimo de observar dicha evolución, desde la década de los noventa, propongo la diferenciación en tres períodos: la década de los noventa (aldea global, nueva agenda internacional, nuevos actores y
Políticas de seguridad y protección de los refugiados418
nuevas amenazas), el post 11–s (lucha antiterrorista) y la crisis del Estado y la seguridad regional
c a a e l o s n ov e n ta
Con la finalización de la guerra fría comenzaron a aparecer una serie de nuevas variables como la aldea global, la apertura de los mercados y la nueva agenda internacional. En este sentido, surgieron nuevos retos a la seguridad que ya no tenían que ver con conflictos entre estados, sino con conflictos al interior de los mismos, y que comenzaron a ser una amenaza para la estabilidad internacional. Algunos basados en luchas étnicas o nacionalistas, la violación de los derechos humanos, la pobreza, la corrupción o el terrorismo.
restrepo señala la existencia de cuatro factores básicos que pueden des-bordar en nuevas amenazas de carácter interno a nivel subregional y regional. El primero de ellos, es la aparición de regímenes políticos débiles que pueden “dar al traste” con la construcción de un sistema basado en la solución pacífica de conflictos. El segundo factor, es la aparición de territorios fuera del control del Estado que están en manos de organizaciones criminales internacionales y de grupos armados ilegales. En tercer lugar, se encuentra la injerencia del crimen transnacional en el Estado y la sociedad como lo evidencian el narcotráfico; el tráfico de armas, de explosivos y de personas; el lavado de dinero y el contra-bando. En cuarto lugar, el desconocimiento de los países de estas realidades, lo que lleva a subestimar las nuevas y tradicionales amenazas (restrepo, 2004, 31). Este tipo de situaciones, pueden generar éxodos masivos de nacionales quienes solicitan protección en otros estados.
Uno de los primeros avances en torno a la redefinición del concepto de seguridad en este período fue la aparición del término seguridad humana, de-sarrollado, en mayor detalle, por el Programa de Naciones Unidas para el De-sarrollo, pnud, en 1994. La principal transformación del concepto de seguridad humana fue su énfasis en la seguridad de las personas. Tiene dos componentes principales: libertad de temor y libertad de carencias, que pueden explicarse mediante el siguiente ejemplo:
People in rich nations seek security from the threat posed by crime and drug wars in their streets, the spread of deadly diseases like hiv/aids, soil degradation, rising levels of pollu-tion, the fear of losing their jobs and many others anxieties. People in poor nations demand liberation from the continuing threat of hunger, disease and poverty while also facing the same problems that threaten industrial countries (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [pnud], 1994, 24).
419Julia Paola García Zamora
“Libre de temor” implica que las personas buscan seguridad frente a aque-llas amenazas violentas que puedan afectar su seguridad, tanto personal como comunitaria, pero, al mismo tiempo, “libre de carencias” implica que buscan seguridad frente a aquellas situaciones que colocan en riesgo su bienestar, debido a la falta de acceso a necesidades básicas, como el alimento o el trabajo.
El concepto de la Organización de Naciones Unidas, onu, busca dar segu-ridad a las personas frente a amenazas crónicas y protección frente a hechos repentinos que atenten contra la vida diaria. Este concepto evoluciona en dos sentidos, en primer lugar, se aleja del concepto basado, exclusivamente, en la seguridad territorial y, en segundo lugar, pasa de concebir la seguridad a través de la utilización de armamentos, a concebirla a través del desarrollo humano sostenido (pnud, 1994, 24).
Además, se caracteriza por la universalidad, la interdependencia, la pre-vención y por centrarse en la persona humana. Es universal porque concierne a toda la población, en general, pues existen amenazas comunes a todas las personas como el desempleo, las drogas, el crimen y la violación de dd.hh. Interdependiente, ya que cuando la seguridad de las personas está en peligro en alguna parte del mundo todas las naciones se ven envueltas, debido a que las consecuencias atraviesan el globo. Es muy fácil de consolidar, a través de una prevención temprana, y se preocupa por la forma de vida de la población, por el ejercicio libre de sus oportunidades, tanto sociales como económicas, y por el ambiente en el que viven las personas: conflicto o paz (pnud, 1994, 22-23). Va más allá de la ausencia de conflicto y complementa la seguridad concebida sólo en términos de la existencia de amenazas externas para el Estado.
La seguridad humana no es igual al desarrollo humano, pero están relacio-nados. El desarrollo humano hace referencia al proceso por el cual se aumenta el rango de opciones u oportunidades que tiene la población, mientras que la seguridad humana se centra en que las personas puedan ejercer esas oportuni-dades y opciones en forma segura y libre.
Las amenazas a la seguridad humana surgen de la acción de millones de personas y no de la agresión de unas pocas naciones. Estas amenazas pueden tomar muchas formas: crecimiento poblacional descontrolado, disparidad en las oportunidades económicas, excesiva migración internacional, degradación ambiental, producción y tráfico de drogas y terrorismo internacional. La pre-sión migratoria se presenta, principalmente, por dos factores, en primer lugar, por el crecimiento poblacional y la profundización de la pobreza, en los países subdesarrollados, y, en segundo lugar, por el fenómeno de los refugiados, con el agravante que los países de llegada cierran sus puertas debido al estancamiento de sus economías y las altas tasas de desempleo (pnud, 1994, 34–35).
Políticas de seguridad y protección de los refugiados420
Las amenazas a la seguridad humana se agrupan en siete categorías: - Seguridad económica: requiere el aseguramiento de un ingreso básico, ya
sea por un trabajo productivo y remunerado, o por una red pública de seguridad. - Seguridad alimentaria: acceso físico y económico a la alimentación básica
por parte de toda la población y en cualquier momento. - Seguridad en salud: toma en cuenta los factores que atentan contra la salud. - Seguridad ambiental: las personas necesitan un ambiente físico saludable
para su buen desarrollo. - Seguridad personal: toma en cuenta los factores que recalcan la vulnera-
bilidad y la inseguridad de las personas como la violencia física. - Seguridad comunitaria: algunas personas derivan su seguridad de acuerdo
con la pertenencia a un grupo –familia, comunidad, etnia o raza–, la cual provee una identidad cultural y refuerza los valores.
- Seguridad política: el aspecto más importante de la seguridad humana es que las personas puedan vivir en una sociedad que honre sus dd.hh. funda-mentales.
Algunos desafíos globales a la seguridad humana surgen porque las amenazas trascienden rápidamente las fronteras nacionales. Fenómenos como el hambre, los conflictos étnicos, la desintegración social, el terrorismo, la polución o el tráfico de drogas no pueden ser confinados dentro de las fronteras nacionales.
La Comisión de Seguridad Humana, chs, por sus siglas en inglés, de las Naciones Unidas, agrega que este concepto se preocupa por la protección de los refugiados frente a la violencia, por su salud y su sustento, en concordancia con los componentes principales de la seguridad humana: libre de temor y libre de carencias. Pero, además, agrega un componente importante, el em-poderamiento de la población y la sociedad, para que desarrollen su potencial como individuos y como comunidad. La población empoderada puede exigir respeto por su dignidad cuando es vulnerada (Commission on Human Security [chs], 2003, 11).
hirst, al estudiar la seguridad regional, desde diferentes ángulos, coincide en dos aspectos fundamentales con la argumentación de Naciones Unidas: la aparición de una nueva agenda y la existencia de nuevas amenazas no vinculadas a lo militar. Incluye, también, un nuevo componente, el papel hegemónico de Estados Unidos, en el hemisferio occidental (hirst, 2003, 29).
Uno de estos ángulos, denominado la nueva agenda, se relaciona con una concepción de seguridad más amplia, este enfoque vincula los aspectos no militares de la agenda de seguridad en las Américas. Los tres aspectos más relevantes de dicha agenda son el daño medioambiental, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.
421Julia Paola García Zamora
Existen otros dos ángulos de la seguridad relacionados con el papel hege-mónico antes mencionado: la agenda más nueva y la presencia hegemónica de Estados Unidos. La agenda más nueva plantea que la guerra contra el terrorismo, a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, ha tenido una fuerte in-fluencia sobre la seguridad de la región y, de acuerdo con la hegemonía perpetua, la supremacía de Estados Unidos en la región se asocia con tres aspectos de la seguridad regional: la asimetría de poder; la coordinación, o su ausencia, de la comunidad latinoamericana vis-á-vis Estados Unidos y la (ir)relevancia de esta área en la agenda de seguridad global de Estados Unidos. A partir del 11 de septiembre se ha expandido el vínculo entre cooperación en seguridad y lucha contra el terrorismo entre Estados Unidos y América Latina. La expectativa del primero es que los países latinoamericanos ofrezcan un apoyo total a todas las acciones tendientes a luchar contra el terrorismo, con el fin de que se convierta en un objetivo compatible con los intereses económicos y políticos comunes entre Estados Unidos y Latinoamérica.
A pesar de considerar dichas amenazas, debido a la capacidad de aprehensión del término, se encuentran lejos del concepto de seguridad humana. Es decir, dicho concepto, por su misma naturaleza, recoge una serie de amenazas mucho más amplias que las planteadas por hirst.
La idea de la aparición de nuevas amenazas también es planteada por cardona quien no se focaliza, solamente, en los cambios que se produjeron en materia de seguridad después del 11 de septiembre. De acuerdo con car-dona, bajo una concepción tradicional, la seguridad “se define en términos de una situación en la cual no existen amenazas inmediatas o inminentes contra un Estado o sus recursos de poder” (cardona, 2003, 206). No obstante, de acuerdo con este autor, la noción de seguridad ha cambiado y, aunque aún se basa en la respuesta frente a las amenazas, éstas se han transformado y pueden clasificarse de varias maneras:
- Por la naturaleza de la amenaza: ya no se consideran sólo las amenazas sustanciales contra el territorio, la población o el sistema político. Entran en juego también amenazas contra la legitimidad; las que debilitan la capacidad de respuesta –social o económica– frente a las necesidades de la población; o las que, en general, hacen desbordar, de manera importante y grave, las posi-bilidades de respuesta.
- Por la naturaleza de los actores o circunstancias amenazantes: ya no se trata sólo de los estados, coaliciones de estados u organizaciones terroristas de carácter internacional. También pueden incluirse como “amenazantes” a las organizaciones internacionales o de vocación internacional o transnacional, y a los hechos natu-rales o humanos que representen un peligro para grupos humanos o societales.
Políticas de seguridad y protección de los refugiados422
- Por la naturaleza de los amenazados: poco a poco se abre espacio en el mundo la idea que la seguridad debe tender a proteger, ante todo, a las personas y a los grupos humanos y, subsidiariamente, al Estado, a sus recursos de poder y al sistema.
- Por los efectos: pueden ser individuales o colectivos, a largo y corto plazo, esenciales o secundarios, destructivos o, simplemente, amenazantes.
El autor plantea que las nociones contemporáneas deben hacer que la segu-ridad no sea coyuntural sino legítima y sostenible, por lo que podría decirse que si un sistema intergubernamental obtiene resultados contra el crimen, a costa de violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, o a las libertades públicas, a mediano plazo dichas conductas se convierten en fuente de inseguridad. “Una noción de seguridad contemporá-nea en el ámbito hemisférico debería incluir el carácter multidimensional de la seguridad, pues una situación que se limite a una situación libre de amenazas es demasiado restringida” (cardona, 2003). Además, agrega:
Una política de seguridad en el marco del fortalecimiento democrático no puede ol-vidar algunas de las amenazas tradicionales, pero en lo sustancial debe girar alrededor del ciudadano, entendiendo la seguridad como el ambiente necesario para el libre ejercicio de sus derechos y libertades en consonancia con sus obligaciones y deberes, la plena vigencia del Estado de derecho, la preservación y funcionamiento correcto del sistema democrático, el desarrollo social y la vigencia de los derechos humano (cardona, 2003, 209).
El aporte fundamental de cardona es que, además de plantear la existencia de nuevas amenazas, hace una clasificación de los factores que se encuentran alrededor de dichas amenazas, plantea la existencia de nuevos actores, los efectos y quiénes son los amenazados. En este último aspecto, presenta una similitud con el concepto de seguridad humana, ya que plantea que, poco a poco, el eje fundamental de la seguridad es la protección de la persona humana. También realiza otro aporte importante, y es la referencia hacia los estados como los actores fundamentales en la protección de la población propia o ajena. Esto es muy importante a la hora de tener en cuenta la responsabilidad de los estados en la protección de los solicitantes de protección y población refugiada.
p o s t 1 1 - s
fontana también argumenta que la evolución del concepto de seguridad no sólo se fija en el punto antes expuesto, sino que estudia el cambio producido después del 11 de septiembre. fontana expone que luego de los ataques y con
423Julia Paola García Zamora
la nueva doctrina de política exterior de Estados Unidos, basada en el uso de la fuerza militar y en ignorar las opiniones de otros actores del sistema inter-nacional, la estabilidad democrática y la calidad de sus instituciones pasaron a un segundo plano en la política exterior de dicho país. De hecho, advierte que lo anterior, sumado a la disposición estadounidense de usar la fuerza –unila-teralmente o con un pequeño apoyo de aliados– puede generar “un impacto negativo sobre la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles en la región” (fontana, 2003, 169).
De hecho, bermúdez coincide en este último aspecto con fontana, ya que plantea la existencia de una segunda etapa de la posguerra fría tras los atentados del 11 de septiembre que genera cambios en la agenda de seguridad de Estados Unidos. En la primera etapa, que terminó con la administración bill clinton, 1992–1996 y 1996–2000, se impuso “la visión amplia de la seguridad nacional” que consistía, básicamente, en: considerar todas las dimensiones de la seguridad (militar, económica y política); subrayar la exis-tencia de un vínculo entre problemas domésticos e internacionales; disminuir el peso relativo del componente militar; otorgar prioridad a la recuperación y revitalización económica del país, para mantener el liderazgo de Estados Unidos; promover la democracia y el libre mercado; incluir nuevas amenazas e incorporar problemas globales, comunes a todo el planeta (bermúdez, 2003, 85). La agenda de seguridad nacional, planteada por el presidente george w. bush, 2000-2004 y 2004-2008, por el contrario, se basó en dos caracte-rísticas fundamentales: la remilitarización ofensiva y el unilateralismo en su instrumentación.
La remilitarización ofensiva se impuso sobre el supuesto que el uso de la fuerza era la respuesta al terrorismo, principal amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Se rompe con las doctrinas de contención y disuasión, básicamente, porque se considera que los grupos terroristas, al ser actores no estatales, no pueden ser disuadidos, menos aún los fundamentalistas, dis-puestos a morir por su causa. El unilateralismo se fundamenta en que Esta-dos Unidos debe actuar directamente y sin limitaciones para ganar la guerra contra el terrorismo. Esto implica, según la autora, un desdén por las reglas, las instituciones y las normas del sistema internacional, pues son percibidas como trabas.
De acuerdo con hirst, la seguridad post 11–s se transforma al generarse posibilidades para el reencuadramiento del concepto de soberanía y la legitimi-dad de las acciones, realizadas en nombre de la seguridad. Además, las ofensivas militares preventivas, junto con las violaciones de derechos y libertades, pasaron a ser justificadas en nombre de su propia protección.
Políticas de seguridad y protección de los refugiados424
c r i s i s e l e s ta o
El reencuadramiento planteado por hirst se relaciona con la forma en que se están enfrentando las nuevas amenazas para la seguridad. Según el Grupo de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambios, la violencia intra-estatal es una de las nuevas amenazas a la seguridad mundial. Este tipo de violencia comprende:
(…) tanto la guerra civil como los estados colapsados o en proceso de desestructuración y los problemas de seguridad humana. Las insuficiencias del Estado como espacio de poder infraestructural y fuente de autoridad legítima adquieren hoy una nueva visibi-lidad en la política internacional (hirst, 2006, 1).
De acuerdo con la autora, Suramérica, específicamente, enfrenta una crisis de Estado que, a su vez, representa una fuente de inestabilidad e inseguridad regional. Sin embargo, advierte que el peligro es la “securitización” de los aná-lisis sobre las causas e implicaciones de esta crisis, ya que han de ser tratados considerando las cuestiones políticas y sociales complejas que la comprenden.
La crisis de Estado se convirtió en un desafío para la seguridad regional. La violencia intra-estatal, considerada como una amenaza global, generó la “villanización” del mundo en desarrollo y, en nombre de la responsabilidad internacional, se ejerce una contención frente a las necesidades de reconstrucción o fortalecimiento de los estados o a la modificación en la conducta de gobiernos que no sean aceptados por la comunidad internacional. “Ganan visibilidad las recetas políticas y análisis académicos que coinciden en cuanto a los nuevos términos de responsabilidad imperial a ser compartidos o no por la comunidad internacional frente a los estados fallidos” (hirst, 2006, 4).
Las corrientes que consideran a los estados débiles como una amenaza, convergen sobre el impacto que tienen en la soberanía de los estados y su invio-labilidad. Al respecto, hirst plantea la reflexión de stephen krasner, quien introdujo el término de “soberanía compartida” para aquellos escenarios donde la soberanía convencional ya no funciona. En este sentido, el funcionamiento del Estado moderno se convierte en “una prerrogativa de un grupo selecto de países capaces de asegurar gobernabilidad” (hirst, 2006), dentro de las cuales se encuentra el derecho a determinar la relación entre democracia y políticas de seguridad, tanto en el plano doméstico como internacional, todo esto bajo una estructura desigual de poder.
Los conflictos internos que, en su mayoría, se generan en estados incapaces de controlar la totalidad de su territorio y con problemas no resueltos –como marginalización social y económica, inequidad, exclusión, problemas de desarro-
425Julia Paola García Zamora
llo, corrupción y gobiernos ineficientes– terminan por generar desplazamientos forzosos de la población que, en algunas ocasiones, busca refugio por fuera de su país de origen.
la p r o t e c c i n i n t e r n a c i o n a l pa r a e l r e f u g i a o
En primer lugar es importante señalar que a nivel internacional y latinoame-ricano existe una confusión terminológica entre “refugio” y “asilo”, ya que el primero hace referencia al sistema universal de protección de los refugiados, mientras que el asilo se refiere al sistema latinoamericano de asilo diplomático y territorial. Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, acnur, esta errónea concepción origina la idea de que el asilo es una institución exclusivamente latinoamericana. El primer término “está referido al derecho que el Estado concede a los extranjeros perseguidos por razones políticas o por delitos políticos o conexos, según corresponda. En el segundo caso, con el término refugio o refugiado se hace referencia al estatuto que se reconoce al extranjero por aplicación del sistema basado en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967” (franco, 2004, 40).
De manera general, la definición básica que los estados utilizan para deli-mitar el concepto de refugiado es la estipulada en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, de los cuales todos los estados latinoamericanos son parte, con la salvedad hecha por Cuba.
El concepto de refugiado, al igual que el de seguridad, ha evolucionado históricamente de acuerdo con los cambios en el contexto internacional. En la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 la definición de refugiado responde a los efectos humanitarios ocasionados por las dos guerras mundiales en Europa. Se considera refugiado a quien:
Como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.o de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él (Estatuto de Refugiados, 1951).
El Protocolo de 1967 elimina de la definición de refugiado del Estatuto de 1951 las palabras “como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.o de enero de 1951” y “a consecuencia de tales acontecimientos”. Este enfoque significó una ampliación en la definición del concepto al eliminar el límite de
Políticas de seguridad y protección de los refugiados426
tiempo, cambio que se produjo debido al surgimiento de nuevas situaciones de refugiados que podrían quedar por fuera de la definición, ya que se apartaban del rango de tiempo establecido.
El término refugiado se amplió con la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados en 1984. En esta ocasión, el cambio obedeció a los desplazamientos masivos, generados por las guerras civiles en el continente americano, principal-mente, en Centroamérica y con el propósito de respaldar los esfuerzos del Grupo de Contadora, en la solución del problema de los refugiados centroamericanos. La definición de refugiado, además de contemplar los elementos del Estatuto de 1951 y el Protocolo de 1967, consagra que se:
Considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países por-que su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público (Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 1984).
De acuerdo con la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroameri-canos, cirefca, la definición de refugiado contemplada en la Declaración de Cartagena parte de la base de que el individuo debe recibir protección inter-nacional, sobre todo, en su integridad física. Dicha Conferencia fue creada en 1988 con el objetivo de evaluar los avances logrados en materia de principios de protección, asistencia a refugiados y repatriación voluntaria, con miras a promover su difusión y cumplimiento.
Establece que el concepto de refugiado, estipulado en la Declaración de Cartagena, tiene cinco elementos básicos: violencia generalizada, agresión ex-terna, conflictos internos, amenazas que perturben seriamente el orden público y violaciones masivas a los dd.hh.
Los cuatro elementos se comprenden a la luz del derecho internacional hu-manitario. Las agresiones externas se sustentan en las convenciones de Ginebra y el Protocolo I, que se refieren a los conflictos internacionales. La regulación de conflictos internos se fundamenta en el artículo 3, común a las convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional ii, el cual se aplica en conflictos que:
Se desarrollen en territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar el Protocolo (Protocolo ii, 1977).
427Julia Paola García Zamora
La violencia generalizada se refiere a los conflictos, tanto internos como externos, según los define el derecho internacional. Para que la violencia sea generalizada debe ser continua, general y sostenida (Conferencia Internacional sobre Re-fugiados Centroamericanos [cirefca], 1989, 11). Las violaciones masivas a los derechos humanos se cumplen cuando éstos se vulneran a gran escala, junto con las libertades fundamentales, estipuladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “pueden considerarse como violaciones masivas de Derechos Humanos, la negación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en una forma grave y sistemática”1.
t e n s i o n e s e n t r e s e g u r i a y p r o t e c c i n i n t e r n a c i o n a l a l r e f u g i a o
Después de los acontecimientos del 11 de septiembre tuvieron lugar dos situa-ciones contradictorias. Por un lado, los ataques desencadenaron más guerras y las guerras produjeron más solicitantes de refugio, mientras que, por el otro lado, en el marco de las políticas antiterroristas, los estados cerraron sus puertas al nuevo flujo de refugiados, debido al temor de recibir en sus países a terroristas que utilizaran el sistema de refugio para penetrar en su territorio. Estados Unidos, por ejemplo, bajo el Acta usa-Patriot, estipuló que los extranjeros, sospechosos de terrorismo, podían ser detenidos sin ningún cargo, hasta por siete días. En el Reino Unido, el Acta Anti-Terrorismo, Crimen y Seguridad, le permite al Secretario de Estado desechar cualquier reclamo de asilo proveniente de quienes sean considerados como una amenaza para la seguridad.
El asunto es que, pese a la obligación internacional de brindar protección a los refugiados, los acontecimientos del 11 de septiembre generaron nuevos factores que han dificultado este propósito: la manipulación política en el tema de los refugiados, algunas veces alimentada por los medios de comunicación; la preocupación de los países desarrollados por el costo de acoger refugiados, llevando a la adopción de políticas restrictivas en esta materia; el temor de los estados de brindar protección internacional a personas que hayan participado en terrorismo; los flujos mixtos, es decir, que junto a los refugiados que huyen de la persecución, también se desplazan personas por otras causas, que pueden abusar del régimen de protección internacional; los peligros a los que se enfrentan las
1 Sobre este tema ver la Resolución del Economic and Social Council de Naciones Unidas, ecosoc, número 1503 (xlviii), la cual establece un procedimiento especial para instancias que revelan una constante violación de derechos humanos y libertades fundamentales en forma grave y sistemática.
Políticas de seguridad y protección de los refugiados428
personas que buscan seguridad en otro país, que incluyen, con frecuencia, la recepción hostil por parte del país donde buscan asilo y prolongados períodos de tiempo en los que los refugiados permanecen en el limbo, dependiendo de la ayuda externa, en situaciones precarias y sin lograr alcanzar una solución duradera (acnur, 2005, 11–12).
Los estados de llegada, en ocasiones, cierran sus fronteras e impiden que las personas encuentren seguridad y protección. Los recientes esfuerzos para combatir el terrorismo han colocado las preocupaciones de la seguridad estatal en un primer plano en las discusiones de migración internacional, a menudo en detrimento de migrantes y refugiados. En nombre de preservar la seguridad estatal, la detención de migrantes ilegales, sin un debido proceso, aumenta a nivel global. Con frecuencia, las personas son llevadas, por la fuerza, a zonas fronterizas o retornadas a países donde sus derechos humanos están en riesgo (chs, 2003, 42).
En este sentido, los solicitantes de refugio son percibidos como “crimina-les” y se enfrentan a los intentos de crear vínculos falsos entre refugiados y terrorismo. Los solicitantes de refugio terminan siendo victimizados, a causa de prejuicios y de legislaciones altamente restrictivas, lo que lleva al detrimento de los derechos de los refugiados y de quienes solicitan este estatus.
El menoscabo del derecho al refugio implica el riesgo que se niegue el ac-ceso a los procedimientos para determinar dicha condición, así como el abuso en el uso de la “cláusula de exclusión”, contenida en la Convención de 1951, que estipula la exclusión de personas que han cometido crímenes serios. La aplicación de esta cláusula tiene que estar basada en un riguroso estudio de la evidencia y bajo los principios de imparcialidad y justicia.
Otro de los riesgos de suponer la relación entre terrorismo y refugio es que se pueden cometer detenciones arbitrarias de los solicitantes de refugio, dete-nerlos en la frontera o devolverlos a su país de origen, debido a la suposición que, por su nacionalidad, religión o filiación política, son terroristas. Cancelar el estatus de refugiado también es otros de los riesgos. Al respecto, los estados sólo pueden proceder a la cancelación cuando se compruebe falsedad o fraude en los hechos que dieron lugar a la decisión de otorgar el estatus de refugiado. Ningún otro tipo de criterio puede ser utilizado para proceder a la misma.
Es muy importante tener en cuenta que, precisamente, quienes buscan ser reconocidos como refugiados, son personas que huyen de la persecución, la violencia y el terrorismo. Son víctimas de la violencia no perpetradores, no son una amenaza a la seguridad, son víctimas de la inseguridad. Aunque es legítimo y válido que los estados busquen medidas de protección, el punto es encontrar un balance entre la seguridad y los principios de protección a los
429Julia Paola García Zamora
refugiados, pues su propia búsqueda de protección legitimiza la importancia de la seguridad.
Otra de las nuevas causas de amenaza a la seguridad son los estados deno-minados como “fallidos”, aquellos que no han logrado mantener la seguridad en su territorio y que, debido a crisis políticas y sociales, así como a la violencia generalizada, no han sido capaces de brindar protección a sus asociados, quienes terminan huyendo y buscando refugio en otros países. Es decir, mientras que los países se vuelven más restrictivos, frente a los solicitantes de refugio, los estados mencionados están generando nuevos y grandes flujos de refugiados. Con el agravante de que los estados considerados “fallidos”, por los países del primer mundo, son los que, por lo general, han sido acusados –también por los países desarrollados– de albergar en su territorio a terroristas. Por lo tanto, los solicitantes de refugio terminan enfrentándose a la estigmatización.
En este sentido, los estados que brindan protección internacional se enfren-tan a grandes retos, tales como, garantizar que las políticas de asilo correspondan a las obligaciones del derecho internacional de los refugiados; proteger a los refugiados de ambientes inseguros; responder a los desplazamientos masivos, especialmente, porque los países de asilo, en su mayoría, son economías sub-desarrolladas.
En la realidad los gobiernos están interpretando, de forma restringida, la de-finición de refugiado y previenen a las personas solicitar el estatus de refugiado, imponiendo restricciones en los requerimientos de visa, realizando detenciones y devolviendo a la población a las fronteras (chs, 2003, 46).
Según zard los ataques del 11 de septiembre han intensificado, en nombre de la seguridad, el sentimiento de vulnerabilidad, así como el clima restrictivo para los refugiados y solicitantes de asilo. Lo anterior, a su vez, ha aumentado la percepción de que los refugiados son criminales (zard, 2002, 32). Lo irónico es que estas personas son víctimas de la persecución y el terror.
Pero la tendencia a relacionar refugiados y terroristas, no sólo se ha que-dado en el aspecto de las percepciones. La Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 28 de septiembre de 2001, se refirió a la necesidad de proteger el sistema internacional de protección de refugiados frente a los abusos de terroristas. Específicamente el punto 3 (F) exhorta a los estados a: “adoptar la medidas apropiadas antes de conceder el estatuto de refugiado, con el propósito de asegurarse que el solicitante de asilo no haya planificado o facilitado actos de terrorismo ni participado en su comisión” (Naciones Unidas - Consejo de Seguridad, 2001). El punto 3 (G) establece la importancia de “Asegurar, de conformidad con el derecho internacional, que el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por los autores,
Políticas de seguridad y protección de los refugiados430
organizadores o patrocinadores de los actos de terrorismo” (Naciones Unidas Consejo de Seguridad, 2001).
No se puede desconocer que los ataques del 11 de septiembre de 2001 in-tensificaron la perspectiva de la seguridad sobre las migraciones forzadas. Se originaron una serie de leyes restrictivas en el hemisferio y se llegó a consensos peligrosos como, por ejemplo:
Los refugiados generalmente constituyen más una amenaza que algo de valor; los peligros provenientes de los que buscan asilo son más diversos que antes; y existe la necesidad de una cooperación internacional para lidiar con estos nuevos riesgos en la seguridad (gibney, 2002, 41).
Como lo manifestó mérida morales, representante regional de acnur, “Sin duda, las políticas de los estados, especialmente de los países industrializados, si están basadas esencialmente en consideraciones de seguridad, tienen un im-pacto negativo en la protección internacional del refugiado” (morales, 2005, 281). Aunque los instrumentos internacionales sobre refugio no dan protección a terroristas y, tampoco, otorgan inmunidad a quienes se relacionen con actos de terrorismo, existe una dificultad para garantizar la protección internacional para los solicitantes de refugio, que se genera en la dicotomía entre la seguridad de la persona y la seguridad de los estados, cuando estas dimensiones deben ser complementarias y no excluyentes.
En este marco, ¿qué pasa con la seguridad humana y el concepto de segu-ridad post 11– s? La importancia de la migración, en el marco de la protección de la seguridad humana, debe ser reconocida, especialmente, para aquellas personas que escapan de graves violaciones a los dd.hh., persecuciones y conflictos violentos. Además, la migración debe ser vista como un proceso de empoderamiento de la población y creación de nuevas oportunidades, tanto para las personas como para los estados. El énfasis debe darse en las capacidades de los refugiados y no en sus vulnerabilidades, esto les permitiría recuperar su sustento y dignidad, así como llegar a ser autosuficientes (chs, 2003, 47).
Si los principales componentes de la seguridad humana son estar libre de temor y libre de carencias, las restricciones mencionadas, frente a los solicitantes de refugio, después del 11 de septiembre, lo que hacen es menos-cabar por completo la seguridad humana de los solicitantes. Ya que, por una parte, en el marco del componente libre temor, se impide que estas personas busquen seguridad en otro país, debido a las amenazas violentas que existen en sus países de origen. Por otra parte, se quebranta el componente libre de
431Julia Paola García Zamora
carencias, ya que, dentro de la normatividad sobre refugio, los países recepto-res están obligados a garantizarles los derechos fundamentales, el derecho al trabajo, la vivienda, la salud, la educación, es decir, a cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, como los países de llegada les prohíben o restringen la entrada, los detienen o deportan, lo que se genera es un obstáculo para que esta población pueda encontrar, en un nuevo territorio, condiciones de se-guridad que impliquen el acceso a sus derechos fundamentales y les permita una mejor calidad de vida.
La diferencia fundamental entre la seguridad humana y el concepto de seguridad después del 11–s es que la primera se distancia de la seguridad en-tendida en términos territoriales y, además, no concibe la seguridad en términos de uso de armamentos, sino a través del desarrollo humano. Por lo tanto, a la hora de tratar el tema del refugio, el punto de disidencia es que, a la luz de la seguridad humana, el centro es la persona y su seguridad, lo cual implica que los individuos tengan un buen nivel de vida y puedan ejercer un amplio rango de opciones y oportunidades en la sociedad. Mientras que para la seguridad post 11–s el centro es el Estado y no la persona como tal, por tanto, lo importante no es cubrir necesidades básicas o brindar opciones de vida a la población, lo relevante es mantener al Estado seguro territorialmente. Pero el punto es que la seguridad territorial del Estado, no es una condición sine qua non para que las personas se sientan seguras, frente a hechos como el desempleo, la falta de vivienda o la carencia de alimento.
De acuerdo con acnur, cada Estado es el responsable de proteger a sus ciudadanos y garantizar que sus derechos sean respetados. Por lo tanto, sólo hay necesidad de protección internacional cuando la protección nacional es denegada o no es posible alcanzarla de otra forma. En este sentido, la res-ponsabilidad de protección recae sobre el Estado en el cual se solicita el asilo que, a su vez, debe cumplir esta tarea debido a las obligaciones emanadas del derecho internacional. En este orden de ideas, la protección internacional es definida como:
todas las actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niñas y niños de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados (acnur, 2005, 18).
Para el caso específico de los refugiados, la protección internacional significa garantizar la admisión en un país de asilo, asegurar el respeto de sus derechos fundamentales y sólo termina cuando se ha encontrado una solución duradera.
Políticas de seguridad y protección de los refugiados432
c o n c l u s i o n e s
Es importante que exista un equilibrio entre la defensa legítima de los estados y sus obligaciones internacionales en materia de dd.hh. La seguridad no puede ser vista únicamente desde la supervivencia del Estado, las amenazas se han transformado en cuestiones sociales, políticas y económicas, como la pobreza o el desempleo. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad concernientes al post 11–s han hecho que los países industrializados, principalmente, sean más rigurosos en cuanto al sistema de refugio y traten, de manera restringida, la de-finición de refugiado o en palabras de morales, “Establezcan medidas como la detención del solicitante de refugio o rechacen solicitudes ante la mera sospecha de que el individuo representa un riesgo para la seguridad” (morales, 2005).
La interdependencia entre las políticas de seguridad y la protección in-ternacional se presenta, principalmente, en tres tensiones: a) Mientras que en el marco de las políticas de seguridad se observa al solicitante de protección y al refugiado como una amenaza, en las políticas de protección se les observa como una población objeto de protección que, además, tiene este derecho; b) En este orden de ideas, el tema del refugio desde el ángulo de la seguridad se percibe como un asunto de control migratorio y no de protección humanitaria, y c) Pareciera que el derecho a la protección se está interpretando como una potestad exclusiva del Estado y no como parte de los dd.hh.
La influencia de la lucha antiterrorista se puede enmarcar desde uno de los ángulos de estudio de la seguridad regional que utiliza hirst, denominado hegemonía perpetua. Desde esta perspectiva, la expectativa de Estados Unidos es que Latinoamérica ofrezca un apoyo total a su lucha antiterrorista, sin con-siderar los principales componentes de la seguridad humana: libre de temor y libre de carencias.
A pesar de la evolución del concepto de seguridad de una conceptualización exclusivamente militar, a una en términos de la seguridad humana, tal como fue difundida en el Informe de Desarrollo Humano, idh, de Naciones Unidas en 1994, con énfasis en que el centro de la seguridad es la persona humana y no el Estado; la realidad muestra la “securitización” –en términos de protec-ción del Estado– de los asuntos relativos a los dd.hh. No obstante, el tema del refugio podría enfrentarse como un asunto de seguridad humana, tanto en los países expulsores como receptores, lo cual implicaría ofrecer un resguardo, en términos del mejoramiento de sus condiciones de vida, a la población solicitante de protección.
El reto de la seguridad humana es tanto para los países expulsores como para los países receptores. La primera categoría no ha podido controlar el
433Julia Paola García Zamora
desplazamiento forzado de sus nacionales, originado en falencias existentes en las condiciones de vida de sus habitantes, la gobernabilidad y el control de su territorio. La segunda categoría frente a la necesidad de conciliar la seguridad de su país con los compromisos internacionales en materia de dd.hh.
a n g l i c a t o r r e s q u i n t e r o
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares
437
Las políticas públicas se formulan sobre la base de la identificación y la defi-nición de una situación socialmente problemática, entendida como “aquella situación en la cual la sociedad, de manera mayoritaria, percibe un problema social como relevante y considera que el régimen político debe entrar a enfren-tarlo” (vargas, 1999, 59).
La política pública pretende incidir sobre la problemática para darle solución o, por lo menos, conducirla a un nivel manejable, generando un impacto directo en el bienestar de la ciudadanía (vargas, 1999; roth, 2006); modificando, para ello, los comportamientos de los actores sociales (roth, 2006, 68).
La identificación, definición y priorización de una situación socialmente problemática depende de la confluencia de varios factores: la capacidad técnica de una sociedad o país; el reconocimiento que el gobernante hace del nivel de afectación que tal situación está produciendo en la sociedad; y la confrontación y negociación de los intereses provenientes de diferentes sectores interesados en la problemática: económicos, sociales, académicos e internacionales.
En este contexto, los intereses que logran imponerse inciden, por consi-guiente, en la forma como se definen la situación, los objetivos y las alternativas seleccionadas para implementar la política, configurando un discurso hegemó-nico que, lejos de ser definitivo, fluctúa, se transforma, se complejiza e, incluso, se sustituye con el paso del tiempo y con los cambios en las prioridades políticas a nivel tanto nacional como internacional.
Pero estos discursos no sólo constituyen una forma particular de ver la problemática, sino una manera específica de comprender al sujeto – objeto de intervención y, en ese sentido, determinan el modo como incidirá la política sobre éste, así como la intencionalidad y el rumbo que adoptará. Este artículo aborda estos discursos, construidos por los diferentes actores de interés, en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares en Colombia.
Para ello, indaga por el momento y las condiciones socio políticas en las que este sujeto se convierte en objeto de atención de las políticas nacionales e internacionales en materia de niñez, los factores socioculturales e históricos que inciden en este proceso y las narrativas que se tejen a su alrededor, desde las cuales se construye una comprensión de su situación, su condición y sus necesidades, demarcando, a partir de allí, tendencias en la política.
El interés surge en el sentido que propone foucault “¿Cómo entra un sujeto a formar parte de una determinada interpretación o representación de verdad?” (foucault, 1984, 12). En este caso, cómo llega a ser representado como una víctima de la violencia política, como un sujeto de derechos o como un actor armado.
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares438
A través de esta perspectiva, se espera introducir al análisis de las políticas públicas, la mirada reflexiva e interpretativa sobre la forma cómo los intereses hegemónicos o dominantes de los actores se materializan en definiciones y comprensiones sobre el sujeto-objeto de intervención, reflejando una teoría particular de “cambio social”.
Dicha teoría podrá constituirse en un referente para evaluar, en el futuro, el efecto e impacto de la política en la población menor de edad desvinculada del conflicto armado, en el marco político del Estado social de derecho colombiano; entendiendo que la política actual se orienta hacia la restitución de los derechos vulnerados y la consolidación de su condición como ciudadanos y ciudadanas.
En ese orden de ideas, analizar los discursos construidos sobre el sujeto de la política, permitirá abrir un campo de reflexión sobre el proyecto del “nuevo ciudadano”, derivado de la política, e introducir, a su vez, la voz ausente del sujeto beneficiario quien, también, construye discursos de verdad de sí mismo, a partir de su experiencia vital, incorporando su propia teoría de cambio social.
Ahora bien, para comprender la confluencia de los discursos existentes es ne-cesario, a continuación, reconocer varios factores en juego. Entre ellos, la dinámica cambiante del conflicto armado colombiano y los procesos de negociación con los grupos armados, así como el creciente interés de la comunidad internacional en este fenómeno, en función del impacto social, cultural y político que produce.
Como resultado de estos factores, los actores que muestran interés en la problemática, entran, salen, confluyen y se encuentran, desde y en sus discur-sos, introduciendo a la política en un ciclo de permanente transformación, que demuestra su condición inacabada y en construcción.
A lo largo del artículo, podrán observarse discursos provenientes de dife-rentes perspectivas paradigmáticas –sociales, políticas y jurídicas– que, estando en la base de la formulación de la política, confluyen con aquéllas que emergen en medio de las interrelaciones cotidianas y tienen lugar en el proceso de im-plementación. Esta confluencia destaca quiebres, rupturas y nuevas interpre-taciones sobre el sujeto, que invitan a su reflexión y a su posible resignificación, deconstrucción o articulación, puesto que, cada discurso, tiene la pretensión de incidir en el comportamiento, las decisiones, la percepción y la relación que el sujeto establece con el mundo, lo que implica, con ello, no solo un compromiso político, sino también ético.
i s e o m e t o o l g i c o
Desde una aproximación interpretativa de la realidad social, el presente estudio constituye una mirada comprensiva sobre la forma cómo los diferentes actores,
439Angélica Torres Quintero
involucrados en la política, construyen discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares para nombrarlo, definirlo y asistirlo, como un objeto de intervención, e influir en él.
En esa medida, el artículo centra la mirada en el sujeto, tanto en el que observa, lee e interpreta al otro, como en el sujeto que es interpretado y, simul-táneamente, se interpreta a sí mismo, para definirse y construir su identidad y su realidad.
Para ello se hace uso del análisis sociológico de los discursos como una herramienta de investigación cualitativa, orientada a la sociohermenéutica, que pretende reconstruir el sentido de la enunciación en la situación social en que se produce, es decir, en un contexto y un momento histórico específicos, visibili-zando los intereses de los actores implicados en su producción (alonso, 1998).
Para efectos del presente artículo, se analizan los discursos producidos por los siguientes actores:
- Académicos e investigadores en su calidad de asesores o consultores en la formulación, implementación y reformulación, desde diversas posiciones paradigmáticas, de la política.
- Organismos internacionales, junto con organismos de cooperación técnica y económica, que fundamentan los discursos de verdad en el marco normativo internacional de la política (convenciones, convenios y tratados).
- Organismos gubernamentales encargados de dirigir la formulación y la implementación de la política. Referentes para el marco normativo nacional que rige la política.
- Organismos no gubernamentales: operadores de la política. Algunos profe-sionales de las instituciones operadoras del Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregu-lares que, entre noviembre de 2005 y mayo de 2006, se encontraban operando.
- Sujetos de la política: menores de edad, desvinculados de los grupos arma-dos irregulares que, entre noviembre de 2005 y mayo de 2006, se encontraban vinculados al Programa.
Se realiza un análisis de los discursos sobre el sujeto, presentes en fuentes secundarias, constituidas por la normatividad nacional e internacional, artícu-los, investigaciones y documentos oficiales de la política, en conjunción con algunos discursos provenientes de fuentes primarias, obtenidas en la fase de caracterización de la atención psicosocial, prestada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, icbf, en el Programa de Atención Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los Grupos Armados Irregulares, reali-zada en el marco de la consultoría, a cargo de la Organización Internacional del
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares440
Trabajo, oit, en el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil y la Fundación Social Colombiana CedaVida, durante 2005 y 2006.
Las fuentes primarias corresponden a relatos obtenidos a través de obser-vaciones de campo y dos talleres, realizados con beneficiarios y operadores, los cuales sirvieron de insumo para la elaboración de los informes finales de la primera fase de esta consultoría.
Resulta imperante aclarar que el material que se utiliza en el artículo no corresponde a las conclusiones presentadas en dichos informes, ni tiene por objeto evaluar la implementación de la política, ni el nivel de ejecución del Programa; sino facilitar la comprensión de algunos elementos discursivos, construidos a partir de la interacción cotidiana entre operadores y beneficiarios, en el contexto institucional, que dan cuenta de las formas como se interpreta, representa y simboliza al sujeto de la política.
Los focos de observación, por lo tanto, se centran en la identificación de los discursos, que evidencian las formas como se establecen las relaciones entre los diferentes actores involucrados, y en la visibilización de lecturas, interpretacio-nes y percepciones, que se construyen sobre el sujeto de la política, derivadas de las conversaciones cotidianas.
r e s u lta o s
la c o n f i g u r a c i n e l a pa rt i c i pa c i n e n i o s y n i a s e n l o s c o n f l i c t o s a r m a o s c o m o p r o b l e m t i c a e i n t e r s p b l i c o
La vinculación de los menores de edad a las guerras y los conflictos armados internos en el mundo no es un asunto nuevo. Esta situación ha estado presente, desde la antigüedad, en diferentes momentos históricos y sociedades diversas. Lo novedoso, que puede atribuírsele al siglo xx, es su interpretación como un problema social y, en consecuencia, la implementación de acciones, de orden nacional e internacional, para controlarla, disminuir su impacto y garantizar la protección de esta población.
Este paso no habría sido posible sin un cambio en la mirada y la compren-sión de los niños y las niñas, quienes pasaron de ser considerados en algunas culturas antes del siglo xviii, como una propiedad de los padres, el Estado o la comunidad, a ser reconocidos como personas y, dos siglos después, como sujetos de derechos.
Como lo señala de mause, los niños y las niñas, en casi todas las sociedades y clases sociales, eran tratados con indiferencia, en el mejor de los casos, o de
441Angélica Torres Quintero
forma maltratante, bajo un sin número de episodios de horror. Por lo general, permanecían aislados de sus padres en la primera etapa de su niñez y, desde muy temprano, eran entregados a nodrizas para su custodia y amamantamiento (de mause, 1982).
En la antigua Roma, hasta el siglo ii antes de Cristo, era habitual que los niños varones, a partir de los siete años, fueran educados por sus padres, quienes les enseñaban, entre otras cosas, a usar las armas. Cuando cumplían los 16 o 17 años, ingresaban al ejército romano, con el fin de perfeccionar su formación y desarrollar valores fundamentales, como la valentía, la obediencia y la lealtad, inculcados a través de la estricta disciplina que imponía el ejército
(cabanillas, 2003).De manera similar ocurría en la antigua Grecia espartana. Los espartanos
recibían la consideración de ciudadanos, iguales ante la ley, y eran educados para formar parte del ejército. A los siete años, tanto los niños como las niñas, iniciaban su adiestramiento físico, a cargo del Estado, a través de carreras, saltos, manejo de las armas o lanzamiento de jabalina. Cuando las niñas llegaban a la adolescencia, abandonaban el adiestramiento, para ser educadas como madres de los soldados, y los jóvenes continuaban su preparación física y psicológica para ingresar al ejército entre los 20 y 30 años. Alrededor de 10 años permanecían los hombres al servicio del ejército y, cuando alcanzaban la edad adulta, pasaban a desempeñar cargos públicos hasta los 60 (Portal Planeta Sedna, 2006).
Su participación en el ejército, durante sus primeros 30 años, constituía una opción y un proyecto de vida, asociados al objetivo de protección, defensa y expansión del territorio, pero también representaba el camino para desempeñar un cargo público en la etapa de la madurez, es decir, constituía un escalón en el proceso de ascenso social.
En la época de la Colonia, se conocieron algunos casos de participación de adolescentes en las luchas de independencia en Latinoamérica. En Uruguay, es conocido el caso de juan isidro Quesada, quien, con menos de 14 años, hizo parte del Ejército del norte y cayó preso en la batalla de Sipe-Sipe en 1815 (pérez, 1968, 156).
En Colombia los niños y adolescentes, entre los 10 y 17 años, jugaron un papel importante en el proceso de la independencia y en las posteriores guerras civiles, actuando como espías, informadores, mensajeros, soldados o guerrilleros y empuñando con valentía las armas. Incluso se conoce el caso de un batallón conformado en su totalidad por niños santandereanos, entre los 15 y 17 años, y el caso del batallón “Sardinas”, denominado así por estar compuesto por niños de 10 a 15 años, quienes fallecieron en la Batalla de Palo Negro en la guerra de los mil días (jaramillo, 1987, 15).
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares442
Después fueron ingresando niños y jóvenes a los conflictos armados sin que se reportaran estos casos regularmente, es decir, sin que tuvieran visibilización social, demostrando, con ello, cómo la relación de los menores de edad con las guerras y los conflictos armados en Colombia, en calidad de protagonistas, y en los diferentes roles ocupados, se constituyó en una práctica cultural arraigada, asociada a la identificación de adultos y niños con un territorio que condujo, en estos períodos de la historia, a asumir con honor y valentía la misión nacionalista de su defensa armada.
Entrado el siglo xx, comenzaron a construirse sobre el sujeto, tanto niño como niña, nuevos discursos que permitieron, posteriormente, visibilizar su participación en la guerra como una situación que implicaba riesgos y peligros para su vida e integridad.
La interpretación de la niñez como una etapa que demanda atención, conduce a aceptar la responsabilidad colectiva en la protección y el cuidado de niños y niñas, a comienzos de la segunda década del siglo xx, con la Primera Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924).
Debido a las guerras del siglo xx, y sus efectos funestos en millones de personas indefensas, las disciplinas sociales incursionan en el campo de estudio del impacto psicosocial de la guerra, ejerciendo una gran influencia en la con-sideración de los menores de edad como una categoría que demanda atención y compromiso de todas las naciones.
La investigación de freud y burlingham, realizada en 1943, describe la segunda guerra mundial como un fenómeno que produjo un impacto nocivo en niños y niñas de la época, al separarlos de sus familiares abruptamente, arran-cando de raíz el primer vínculo que los unía a los suyos (citado en torrado, 2002, 15).
A partir de estos descubrimientos, nace una corriente discursiva que ejerce una gran influencia en la orientación que asume la política, nacional e interna-cional, frente a esta problemática y que defiende, vehementemente, la condición de víctima de estos menores de edad. En 1949, se introduce en los instrumentos del derecho internacional humanitario, la protección de niños y niñas en los conflictos armados y los estados asumen, como obligación, su protección en situaciones de guerra, así como la prohibición de vincular a los menores de 15 años como combatientes.
En 1989, el Fondo de las Naciones Unidas para Infancia, unicef, por sus si-glas en inglés, promueve la redacción y adopción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que propone un nuevo marco jurídico y conceptual para la comprensión de sus derechos, introduciendo una nueva visión del(la) niño(a), desde la cual, se le otorga el carácter de sujeto titular de derechos.
443Angélica Torres Quintero
A partir de este momento, se reconoce, desde el marco legal, que niños y niñas, al igual que adultos, tienen el derecho y la responsabilidad de participar en la acción social, en la construcción de lo colectivo y lo comunitario, así como en la generación de conocimiento.
Este discurso adquiere la fuerza de un juego de verdad, en el sentido que propone foucault, en la medida en que se acepta como un criterio compar-tido y validado por la comunidad internacional, que presiona para que entre a formar parte de una determinada interpretación o representación social y, de esta forma, pueda asignársele, a este sujeto, un lugar dentro de un campo de saber, dando paso a su emergencia como objeto de interés y protección pública.
En Colombia, la Convención sobre los Derechos del Niño, es aprobada en la Ley 12 de 1991. Esta adopción marca el comienzo de un compromiso, por parte del Estado y las instituciones correspondientes, en el tema de la niñez, por hacer de los principios consagrados en la Convención una realidad.
A partir de la década de los noventa del siglo pasado y en los años siguientes, comienza a tener gran trascendencia el tema de la niñez y el conflicto armado en el país, registrándose, de manera sistemática, investigaciones y nuevos aportes, con enfoques diversos: sociológico, sociodemográfico, jurídico – normativo o psicosocial.
Sin embargo, es a partir de 1996, cuando la producción intelectual, desde el área psicosocial, tiene un mayor desarrollo, debido a que, en este año, se produce un hecho significativo que, además de incentivar la realización de estudios en este campo, determinará el norte de las políticas públicas, a nivel internacional y nacional, en materia de la vinculación de niños y niñas al conflicto armado.
Se trata del emblemático estudio sobre El impacto de los conflictos armados en la infancia comisionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a graca machel, ciudadana de Mozambique, que da cuenta, de manera deta-llada, sobre los efectos que los conflictos armados producen en niños y niñas, señalando, como uno de los de mayor gravedad, el reclutamiento. A su vez, propone elementos para la realización de un programa de acción global, cuya ejecución estaría a cargo de los estados miembros de las Naciones Unidas, con el fin de mejorar la protección y atención de niños y niñas, en situaciones de conflicto, y prevenir la ocurrencia de estos últimos (Naciones Unidas - Asam-blea General, 1996).
En el marco de este estudio tiene lugar la Quinta Consulta Regional en Cooperación con la oficina regional de unicef para América Latina y el Caribe, junto con la oficina de unicef para Colombia, en la que participan, además del gobierno nacional, organismos no gubernamentales, ong, y grupos de derechos humanos, así como representantes de comunidades.
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares444
La Consulta insiste en la necesidad de promover acciones que garanticen el derecho a la asistencia humanitaria plena y la recuperación psicosocial de niños y niñas, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y el derecho internacional humanitario, y estipula, entre sus principales recomendaciones, para la formulación de políticas al interior de los estados, la promoción y la realización de programas obligatorios de capacitación en dd.hh. y derechos de la niñez para todos los organismos de seguridad, con especial énfasis en el “tratamiento adecuado para niños(as) soldados y para niños(as) que sufren el impacto de los procesos bélicos”; la creación de procesos de desvinculación de niños(as) soldados de los ejércitos; la formulación e implementación de progra-mas y mecanismos que impidan el traspaso de actitudes y conductas belicistas a la sociedad civil, cuando se reincorporen a ella los(as) niño(as) soldados; y la promoción de alternativas de ingreso y empleo para los jóvenes, así como más oportunidades de educación, para desestimular el reclutamiento de niño(as) y jóvenes menores de edad (United Nations Children’s Fund [unicef], 1996a, 13).
De esta forma, se configura para Colombia y, en general, para el mundo, la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados irregulares como un problema objeto de interés y atención de sus políticas. En este proceso, Naciones Unidas, como organismo internacional, ejerce un papel fundamental en la confi-guración particular que adopta la política, mostrando la necesidad de incluir, en los análisis de políticas públicas, la perspectiva del contexto internacional en temas como los derechos humanos, el narcotráfico y los conflictos armados, entre otros.
Como señala vargas:
Cada vez es más difícil pensar en una política pública que haga caso omiso del contexto internacional en que se sitúa y mucho más frente a situaciones problemáticas en las cuales se pasa de un concepto de soberanía nacional de los estados nacionales, a uno de soberanías compartidas entre varios estados o impulsado por organismos internacionales (vargas, 1999, 61).
i s c u r s o s y j u e g o s e v e r a c o n s t r u i o s e n t o r n o a l s u j e t o e la p o l t i c a
A continuación se presentan algunos discursos o juegos de verdad construidos en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irre-gulares1, provenientes de los diferentes actores involucrados en el marco de
1 El estudio sobre el cual se basa este artículo se refiere a seis juegos de verdad, pero, para efectos del artículo, se hace alusión solamente a cuatro de ellos.
445Angélica Torres Quintero
la formulación y la implementación de la política, visibilizando sus puntos de confluencia, intersección, articulación, distanciamiento o ruptura que comple-jizan la dinámica de la política.
El artículo tiene como fin evidenciar esas tensiones y posibles contradic-ciones, más no pretende proponer alternativas de intervención o caminos para resolver estas situaciones.
La formulación de alternativas corresponde a un ejercicio participativo, en el que se involucre, además de los actores “expertos” en la problemática de la niñez vinculada al conflicto, la voz de los sujetos de la política, quienes, también, han construido discursos de verdad sobre sí mismos(as) y su situación, a partir de los significados que otorgan a sus experiencias vitales, y a los funcionarios de los organismos operadores, gubernamentales y no gubernamentales, ya que el esfuerzo de integración y articulación de las diferentes ópticas no sólo contribui-rá a complejizar la construcción epistemológica y paradigmática de la política, sino que, además, aumentará las posibilidades de que su implementación sea un ejercicio coherente con los postulados de su formulación.
Algunos de los juegos de verdad permitirán evidenciar la polisemia que, frente a una misma categoría de enunciación del sujeto, existe tras la confluen-cia de diferentes campos del saber, lo cual ratifica la necesidad de construir puentes de articulación entre las posiciones epistemológicas que están en la base de las lecturas normativas, jurídicas, políticas, sociológicas, antropológicas y psicológicas del sujeto.
Finalmente, se incluyen las voces de los sujetos de la política (entendiendo que no es posible hablar de un único sujeto) a través de fragmentos de diálogos o relatos que muestran su identificación o distanciamiento con los juegos de verdad producidos por los investigadores o los agentes sociales.
e l s u j e t o c o m o n i o ( a )
La Declaración y la Convención de los Derechos de los Niños incluyen, den-tro de la definición de este concepto, a todas las personas menores de 18 años. Definen la niñez como una etapa del desarrollo humano, caracterizada por la “falta de madurez física y mental” (Naciones Unidas - Asamblea General, 1959), que requiere de una “debida protección y cuidado especial tanto antes como después del nacimiento” (Naciones Unidas - Asamblea General, 1959).
La concepción de niño(a), en la base de estos dos instrumentos internacio-nales, aunque incluye la primera y segunda infancia, así como la adolescencia, está orientada, prioritariamente, hacia la primera infancia, lo que hace que los(as) adolescentes no se sientan, necesariamente, respaldados(as) por la Convención,
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares446
debido a que no hay artículos orientados, especialmente, a satisfacer sus nece-sidades, tales como la definición expresa de sus derechos de participación y el respeto a su autonomía individual (galvis, 2005, 172).
Al respecto, es importante señalar que la edad promedio en la que los me-nores de edad se desmovilizan de los grupos armados e ingresan al Programa de Atención Especializada del icbf está entre los 15 y los 17 años. La edad que presenta la frecuencia más alta corresponde a los 17 años, etapa de tránsito entre la adolescencia y la juventud.
Sin embargo, estos instrumentos conciben al adolescente como un(a) niño(a) hasta que cumple la mayoría de edad (galvis, 2005, 173), en contraste con los avances de la psicología contemporánea, que propone la emergencia de la ca-tegoría “adolescente”, como una franja del ciclo vital humano que necesita ser considerada de manera independiente de la infancia y de la juventud.
Desde otro ángulo, hay que recordar que el principal aporte de la Con-vención, frente a la concepción de niñez, es el estatuto de sujetos titulares de derechos y libertades, otorgado a los niños y las niñas, es decir, seres humanos en proceso de desarrollo de su personalidad y con la capacidad de expresar sus ideas, manifestar sus sentimientos y satisfacer sus necesidades.
En ese sentido, sugiere un posicionamiento particular, por parte del Esta-do y sus representantes, bajo la forma de una relación horizontal y simétrica, pues el (la) niño(a) no es percibido(a) como una persona disminuida en su ser o dependiente de la decisión de otros.
En el marco de los desarrollos conceptuales de la política, la concepción de niñez propuesta en la Convención ha recibido diferentes interpretaciones, unas más cercanas a las tesis argumentadas en los párrafos anteriores, y otras, centradas en la condición de vulnerabilidad.
En este contexto, se expone que los niños y las niñas, al alcanzar la etapa de la adultez, adquieren la suficiente madurez y capacidad para asumir las responsabilidades de las decisiones que toman. Mientras este proceso se cum-ple, es de vital importancia que el individuo cuente con especial protección y cuidado, por parte de la familia, el Estado y la sociedad, en concordancia con su ciclo de desarrollo:
Los individuos, al nacer, tienen entre sus tareas vitales la de construir el lugar social que van a habitar. Ese lugar se construye en el día a día, allí se van tejiendo sus relaciones, sus afectos, sus creencias y sus valores. Este proceso alcanza su madurez cuando tienen la suficiente capacidad de conocer la realidad y decidir sobre ella para su propio bien y el de los demás. Es, en este momento, cuando se considera que tienen la edad para tomar decisiones y adquirir responsabilidades, es decir, cuando son adultos (Organiza-
447Angélica Torres Quintero
ción Internacional para las Migraciones [oim] y United States Agency for International Development [usaid], 2004).
Pero reconocer al (a la) niño(a) como un sujeto de derechos exige un esfuerzo consciente y decidido, por parte de los diferentes agentes de la política (represen-tantes del Estado, familia y sociedad), de asumir la niñez y la adolescencia no como etapas de preparación para la vida adulta, en las que se requiere la conducción de otros, sino como la vida misma de estas personas, lo que implica establecer relaciones democráticas con ellos y ellas, que permitan validar y promover su rol activo de participación responsable y la autonomía en la toma de decisiones, frente a los asuntos que los(as) involucran directamente, en la medida en que la etapa de su desarrollo lo posibilita. En otras palabras, si bien es importante garantizar la protección y el cuidado de estos sujetos, también es necesario introducir la perspectiva de la participación no solo como una condición deseable, sino indis-pensable, en tanto estos sujetos se reconocen como protagonistas de sus acciones.
En el caso particular de los menores de edad desvinculados de los grupos armados irregulares, en su mayoría adolescentes, es indispensable que, en el proceso de implementación de la política, sea reconocida su capacidad de agen-ciamiento, es decir, su capacidad para decidir, con la orientación y el apoyo de los operadores, hacia dónde quieren dirigir sus trayectos de vida, en el momento actual, y qué tienen que hacer para lograrlo; aceptando, sin embargo, que no es una decisión definitiva, sino sujeta a cambios, en función del descubrimiento de nuevos intereses, capacidades y potencialidades, en sí mismos(as) y en los(as) otros(as), en la medida en que conocen y exploran el mundo.
Ratificar desde la política el compromiso con esta visión, implica hacer una apuesta decidida por la construcción práctica de principios genuinamente democráticos. Así, la democracia no se reserva sólo para los adultos, sino que constituye el camino mismo para su formación, como ciudadanos y ciudadanas, en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades sociales.
La vinculación de menores de edad a conflictos armados, como un asunto de interés y protección de los derechos de la niñez, es considerada, desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, oit, como una de las peores formas de trabajo infantil (Organización Internacional del Trabajo [oit], 1999). Lo anterior facilita la vinculación, al campo de la política, de esta organización internacional, como un actor influyente, asegurando la prioridad, dentro de la agenda de los gobiernos, de esta problemática y promoviendo el cumplimiento de correctivos al respecto.
Ahora bien, ¿Es posible comprender a estos niños y niñas en el mismo sentido que las políticas de protección lo hacen frente a los niños y las niñas
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares448
en situación de vulnerabilidad, desprotección, maltrato, abuso o abandono? Estos(a) niños(as) y adolescentes, además de provenir de un contexto cultural, social y político específico, participaron, directamente, en el conflicto armado. Como consecuencia, han estado en medio del campo de guerra, efectuando, en muchos casos, actos de guerra, exponiéndose a la muerte y asumiendo distintos roles al servicio de los grupos armados.
Al respecto, es importante señalar la posición, desde la cual, el sujeto es particular y específico y, como resultado, no puede ser representado a partir de un perfil. De allí que no sea deseable “considerar de manera homogénea a estos jóvenes como grupo, ni en comparación con el resto de jóvenes de su misma edad que residen en el país” (oit, Cedavida e icbf, 2005).
Ahora bien, privilegiar la lectura del sujeto como “niño(a)”, puede conducir al riesgo de dejar de lado las experiencias presentes en su historia personal, así como las decisiones que han tomando:
Incluyendo su ingreso al grupo armado, la relación que tienen con la vida y con la muerte, su relación con el mundo de los adultos a partir de prácticas como asumir la responsabilidad de su propio sustento, la sexualidad en forma temprana, entre otras. Desconocer estas experiencias que nos muestran a tales niños(as) más como jóvenes e incluso como adultos, puede conducir a la construcción de relaciones de control y dominación donde no solo se niega el desarrollo de su autonomía, sino también al joven como un sujeto activo (Corporación Vínculos, 2004).
Dentro de esta discusión se inscribe también la perspectiva psicoanalítica, que sugiere la necesidad de diferenciar la visión jurídica del menor de edad de la visión del sujeto como objeto de atención, en tanto este sujeto no se reconoce en la denominación “niño(a)” durante el proceso de tránsito a la vida civil, debido a que su experiencia en el grupo armado le permite inscribirse en la lógica de la adultez:
Nos parece encontrar que parte del extrañamiento que tienen las personas que han estado en el ámbito de la guerra o que han salido de los grupos armados está dado por recibir esa denominación, ser llamados niños(as), cuando no se reconocen como tal, porque los grupos han ofrecido la posibilidad de hacerse a una vida adulta y, en ese sentido, es como anticipar ciertas lógicas que no corresponden del todo a los tiempos de la infancia y a los tiempos de la adolescencia (oit, Cedavida e icbf, 2005, 4).
Finalmente, desde la perspectiva cultural, la categoría de niñez que pretende representar, enunciar y valorar al sujeto menor de edad, desvinculado de los grupos armados irregulares, va en contravía de las valoraciones socioculturales
449Angélica Torres Quintero
que en Colombia se hacen de esta etapa e, incluso, es posible afirmar que po-dría ser interpretada, por el sujeto, como una ofensa, en tanto se asocia con la pérdida de un estatus social que les permite acceder a beneficios restringidos a los niños y las niñas (alotropía, 2005).
Algunos investigadores, inscritos en esta línea de análisis, sostienen que socialmente se asigna una valoración mayor a la adultez y una desvalorización a la infancia, pues la primera se asocia con independencia, autonomía y ma-durez, mientras que la segunda representa debilidad, obediencia, sumisión y dependencia.
Ser adulto tiene una serie de “ventajas”, legitimadas y valoradas socialmente. Esta condición implica poder ejercer la autoridad con todas sus características, es decir, ser respetado y obedecido (alotropía, 2006, 65). En cambio, la cons-trucción social de la infancia se basa en la carencia y la ignorancia. “Niño(a) y joven, es aquel en formación para un futuro, que carece de conocimiento, que todavía no sabe, no es capaz, no ha madurado. Pocas veces la infancia adquiere una valoración en su presente” (alotropía, 2006, 65), ya que es común, en nuestra cultura, preguntar a niños y niñas “qué quieren ser cuando grandes, cuando sean adultos, que es en últimas lo que importa” (alotropía, 2006, 65).
En otras palabras, “ser niño(a) significa no ser nadie todavía, es ser invisible y para ser ‘alguien en la vida’ dentro de esta situación no hay más salida que incursionar en el mundo adulto” (alotropía, 2006, 65).
Al acercarse al escenario de implementación de la política es importante señalar que, además de los discursos, que configuran el fundamento episte-mológico y paradigmático en el cual se posiciona la política, confluyen los imaginarios, las creencias, las representaciones sociales y los patrones culturales que los agentes sociales han construido, a lo largo de su vida, en el marco de la sociedad colombiana y dentro de la vida civil, en torno al significado de “niño”, “niña” y “adolescente”, a los ideales que están detrás de estas significaciones y las formas de relacionamiento que se desprenden de ellas.
En este sentido, es importante reconocer que los patrones culturales están en la base de las interacciones y confluyen con los conocimientos adquiridos desde la profesionalización, como psicólogos(as), trabajadores(as) sociales, pedagogos(as) y psiquiatras, ejerciendo, quizá, una mayor influencia en el po-sicionamiento frente al otro.
Si estos agentes sociales aprendieron, a partir de su propia experiencia, que los niños y las niñas obedecen las órdenes de los adultos, que no están en la capacidad de decidir por ellos(as) mismos(as), que deben ser castigados(as) o sancionados(as), cuando no cumplen la expectativa de padres o maestros, que son seres frágiles, que las niñas deben ser recatadas, calmadas y juiciosas y los
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares450
niños ágiles, valientes y decididos; la forma de relacionarse, con los sujetos de la política, va a estar permeada por estos aprendizajes, enfrentándose ante un dilema ético que los pone en una situación de permanente contradicción entre discursos (que son los discursos de la política), pensamientos y sentimientos.
Para terminar, es importante señalar que el debate sobre la penitencia de mantener, más allá del ámbito jurídico, la categoría niño(a), en la implemen-tación de la política, debe abrirse. Si bien permite configurar la problemática como un objeto de interés, a nivel mundial, en el contexto psicosocial puede conducir a serias limitaciones en el proceso de resignificación de la identidad.
Se hace necesario convocar, entonces, en este escenario de discusión, no sólo a los académicos e investigadores, o a los organismos internacionales y gubernamentales de incidencia, sino, fundamentalmente, a los operadores y a los sujetos beneficiarios de la política, quienes, desde su experiencia, también pueden contribuir a la revisión de estos discursos.
s u j e t o e e r e c h o s
Desde la perspectiva jurídica, “La titularidad de los derechos comprende en sí misma la responsabilidad de su ejercicio” (galvis, s.f., 10), es decir, el sujeto ejercitante de los derechos es una persona formada en posesión de sus atribu-tos fundamentales: la dignidad, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la autonomía. Por lo tanto, no es posible pensar el ejercicio de los derechos sin el reconocimiento del otro como interlocutor en ejercicio también de sus derechos.
Esta claridad conduce a aceptar la recomendación de galvis (s.f) frente a la necesidad de superar la visión dicotómica tradicional que separa los derechos de las responsabilidades y que lleva, comúnmente, a afirmar que no sólo deben promoverse los derechos, sino también las responsabilidades en los ciudadanos y ciudadanas.
Este imaginario circula entre los discursos de los agentes sociales que im-plementan la política en el nivel de atención directa a los menores de edad. Para algunos(as) de ellos(as), resulta preocupante que él o la adolescente se asuma como “receptor pasivo de derechos, desprovisto de responsabilidades” (Jornada de socialización – Regional Cundinamarca, 17 y 18 de mayo de 2006) o que, por el hecho de conocer sus derechos, se vuelvan más demandantes. En palabras de uno de ellos: “entre más conocen sus derechos, más se vuelven demandantes” (Jornada de socialización – Regional Cundinamarca, 17 y 18 de mayo de 2006) y, en consecuencia, el Programa se posiciona, ante este sujeto, con una visión asistencial y paternalista en el que “se les ofrece de todo a los jóvenes, pero no
451Angélica Torres Quintero
se les exige nada” (Jornada de socialización – Regional Cundinamarca, 17 y 18 de mayo de 2006). Por lo tanto, ante esta dificultad, alguno propone “formar al adulto del mañana, diciéndole: tú tienes derechos, siempre y cuando cumplas con tus responsabilidades” (Jornada de socialización – Regional Cundinamarca, 17 y 18 de mayo de 2006).
Es visible, en estos fragmentos, la división que se hace entre el discurso de los derechos y el de los deberes, así como la pérdida de la condición de titularidad de los derechos, cuando se proponen como el resultado de un comportamiento esperado o deseable. La enseñanza pedagógica transmitida apunta a que los derechos se pueden ganar o perder; es decir, que son meritorios. De esta forma, se desdibuja la idea original en torno al ejercicio de los derechos que implica, en sí mismo, el ejercicio de las responsabilidades y, en consecuencia, que se es sujeto de derechos en tanto se es sujeto de deberes.
Ahora bien, en el marco de la implementación de la política, resulta perti-nente abordar una discusión en relación con el efecto psicosocial que produce, en el proceso de resignificación de la identidad del sujeto de la política, la con-fluencia de la medida de restitución de derechos con la de reparación a través de beneficios.
Cuando los niños, niñas y adolescentes; los agentes operadores de la política; y la sociedad, en general, no logran alcanzar una comprensión real de las razones por las cuales esta población recibe beneficios en su proceso de inserción social, las posibilidades de romper la identificación con el grupo armado y la lógica de la violencia se reducen significativamente; incrementándose, en contraposición, las dificultades para que estos sujetos se reconozcan a sí mismos(as) como su-jetos de derechos, como ciudadanos(as) y, en consecuencia, acepten su nivel de responsabilidad subjetiva en las acciones cometidas.
Frente a este riesgo, la Corporación Vínculos formula la siguiente reflexión:
Creemos que ahí hay una fuente importante de reflexión y un lazo enredado para quie-nes los acompañan, porque si nosotros nos paramos desde la lógica de la construcción de la identidad en las conversaciones y en las relaciones, pensamos que cuando no es claro el porqué el Programa está dando o no está dando ciertas cosas y los jóvenes lo interpretan en su lugar de actor armado es más difícil desprenderse de esa subjetividad, en términos que sigue manteniéndose la idea que, gracias a la vinculación a la guerra, tengo esto, esto y esto (oit, Cedavida e icbf, 2005, 9).
Se presentan, a continuación, tres fragmentos de diálogos sostenidos con tres adolescentes del Programa que ejemplifican, de la siguiente forma, la proble-mática descrita:
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares452
Yo llegué el 24 de diciembre, un señor [se omite el nombre] llegó a donde nosotros estábamos y le dijo a mi comandante y a nosotros que aquí nos iban a dar estudio en un colegio, nos iban a vestir, que íbamos a vivir en una casa cómoda, que podíamos salir cuando quisiéramos, que podíamos ver a la familia cada ocho días, que nos iban a dar un beneficio de plata mensual (…) y mire son una partida de mentirosos (…) A mí me gustaría ver a ese señor otra vez y hablarle como estamos usted y preguntarle ¿Cómo un señor tan viejo es tan mentiroso? Porque le aseguro que si mi comandante sabe que esto es una farsa, le aseguro que no nos entrega, él es un pelao jovencito y le aseguro que si él sabe que esto es así no se desmoviliza (Diario de campo – Hogar Transitorio del Programa del icbf de la Regional Cundinamarca, 2006).
¿Qué hago si yo me quiero ir ya de acá? [Empuña su mano dando un pequeño golpe en su pierna]. Me quiero ir de esta vaina porque hay mucho engaño, le ofrecen a uno cosas que no cumplen, es que este sistema de gobierno es así (Diario de campo – Centro de Atención Especializada del icbf de la Regional Valle del Cauca, 2006).
Yo no me calmo, porque no me da la gana, estoy aburrido de estar encerrado, ustedes no cumplen, mentirosos (Diario de campo – Hogar Transitorio del Programa del icbf de la Regional Cundinamarca, 2006).
Estos fragmentos dan cuenta, desde una perspectiva psicosocial, que estos adolescentes no se reconocen en el enunciado sujetos de derechos, en su lugar, pareciera que la identificación se produce con la condición de sujetos de be-neficios, ya que algunos de los relatos demuestran el convencimiento de estar recibiendo unos beneficios a cambio de la dejación de armas y su ingreso al Programa. Es decir, el significado que estos sujetos atribuyen al proceso es de transacción o intercambio, más que de restitución y reparación frente a un derecho vulnerado.
Sin embargo, cuando estos sujetos realizan una demanda al Programa, utili-zan comúnmente la expresión “exijo mis derechos”, los cuales, en realidad, hacen referencia a los beneficios ofrecidos o interpretados por ellos(as) de ese modo.
Se encuentra, por último, en el proceso de implementación del Programa en su modalidad institucional, que el discurso de restitución de derechos coexiste en medio de dos preocupaciones: 1) Garantizar el orden institucional a través del cumplimiento de las normas establecidas, y 2) Garantizar el debido proceso del Programa, es decir, que los niños, niñas y adolescentes alcancen, progresi-vamente, los objetivos propuestos en la ruta de atención.
En medio de estas preocupaciones, se produce un riesgo adicional, producto de la falta de claridad, entre operadores y sujetos de la política, frente al porqué del ofrecimiento de los beneficios. En este caso, el término beneficio, anclado en
453Angélica Torres Quintero
el lenguaje y la representación mental de los sujetos de la política y los opera-dores, suele ser utilizado como un recurso para resolver estas preocupaciones.
Fue común, entonces, encontrar en las observaciones de campo discursos que hacen alusión a la restricción, la negación o la prohibición de beneficios, como la salida al parque, o la suspensión de la ida al colegio por un día, más que expresiones asociadas a la restricción del derecho a la recreación o a la educación, respectivamente.
Sobre esta situación, se señala la importancia de separar el proceso de ne-gociación de las normas del proceso de restitución de los derechos:
No debe confundirse el escenario del ejercicio de los derechos de los ciudadanos con el proceso de negociación frente a las normas. Los jóvenes no acceden a la educación porque se porten bien o mal, sino porque es uno de sus derechos. El acceso a los derechos no debe ir condicionado al cumplimiento de las normas de convivencia (Corporación Vínculos, 2005).
Tenemos que mirar cómo lo estamos haciendo: a veces le decimos al niño puedes ir al colegio porque es tu derecho, pero a los dos días lo estamos castigando y le quitamos la posibilidad de ir al colegio (Corporación Vínculos, 2005).
s u j e t o c o m o v c t i m a e l c o n f l i c t o a r m a o
La política de atención a menores de edad desvinculados de los grupos armados irregulares se compromete con la noción de víctima, como una categoría que explica la condición a la que son sometidos, en el marco del conflicto armado, algunos niños, niñas y adolescentes en Colombia2.
Este compromiso se justifica bajo un argumento de tipo jurídico o legal que entiende el concepto de víctima bajo dos acepciones: 1) Víctima como sujeto pasivo de un delito; es decir, “cualquier persona natural o jurídica o demás sujeto de derechos que individual o colectivamente haya sufrido algún daño directo como consecuencia del delito” (Congreso de la República de Colombia, 2000), y 2) Toda persona a la que le han sido vulnerados o amenazados sus derechos
2 La Ley 782 de 2002 define como víctima, en su artículo 15, a toda persona menor de edad que toma parte en las hostilidades y confiere, en el artículo 17, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, icbf, la responsabilidad de diseñar y ejecutar un programa especial de protección para estos casos. El texto completo de la Ley 782 de 2002 se encuentra en la siguiente página de Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0782_2002.html (Fecha de consulta: 8 de mayo de 2011).
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares454
constitucionales fundamentales por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (Constitución Política de Colombia, 1991).
En síntesis, desde esta perspectiva, es víctima la persona contra quien se ha cometido un delito y, por tal razón, se establece un proceso judicial con el fin de reparar los daños causados por el delito y es víctima, también, la persona objeto de vulneración de sus derechos, los cuales pueden ser reclamados me-diante mecanismos constitucionales de protección, con el objetivo de asegurar su restablecimiento. En el caso particular de los niños, niñas y adolescentes, desvinculados de los grupos armados irregulares, la reparación se hace a través de una medida de protección a cargo del icbf.
Desde una perspectiva socio política es posible afirmar que estos sujetos son víctimas en tanto su participación en el conflicto armado –aun en los casos en los que no ha estado mediada por la coerción3– vulnera sus derechos fundamentales y restringe el acceso a oportunidades para su desarrollo y crecimiento integral.
Cuando este sujeto ingresa a un grupo armado ilegal, queda expuesto(a) a situaciones que amenazan, de manera permanente, su vida e integridad. Pierde la libertad y autonomía; la posibilidad de participar en las decisiones que afectan su vida y su comunidad; es separado(a) de su familia y sus seres queridos, en los casos en los que el vínculo existía previamente; le es negado su derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a la recreación e, incluso, a ser reconocido por un nombre, ya que la clandestinidad obliga al ocultamiento social de la identidad. Pero, además, le son violentados sus derechos a no ser explotado(a), traficado(a), maltratado(a), abandonado(a) y utilizado(a) para la satisfacción de los fines e intereses de otros.
Por lo tanto, en respuesta al mandato legal, el icbf diseñó e implementó un Programa de Protección, en el que busca reparar el daño causado a estos(as) niños(as) y adolescentes, restituyendo sus derechos fundamentales y creando las condiciones para que puedan desarrollarse física, psicológica e intelectual-mente, con el propósito de convertirse en ciudadanos(as) responsables, capaces de desenvolverse, de manera autónoma y responsable, en la vida civil.
De esta forma, la noción de víctima, se convierte en una categoría funda-mental del Programa, que busca posicionar al Estado como principal responsable de la restitución de los derechos de esta población y romper con el imaginario social del niño(a) desvinculado(a) como infractor de la ley.
Ahora bien, resulta pertinente introducir a esta comprensión, en aras de complejizarla y visibilizar tensiones, las perspectivas psicosocial y sociocul-
3 Amenaza a su propia vida o a la vida de algún miembro de su familia o ser querido.
455Angélica Torres Quintero
tural, en términos de las implicaciones que tiene, para el sujeto y su proceso de desvinculación, emocional o subjetiva, ser reconocido(a) y reconocerse a sí mismo(a) como una víctima del conflicto armado.
Desde estas ópticas se enfatiza que, para estos sujetos, no existe la posibilidad de elegir, de manera autónoma y consciente, si quiere o no participar dentro de los grupos armados, por factores como, por ejemplo, la etapa de desarrollo en la que se encuentran; la vulnerabilidad que los caracteriza; la precariedad del contexto en el que crecen; las dinámicas familiares maltratantes; la fuerte presión que ejercen los grupos armados, en las zonas donde se produce el re-clutamiento; y la presión cultural.
Como lo señala ruiz:
No puede haber voluntariedad si no hay en sus contextos alternativas diferentes a la guerra, si cuando por amenazas o ante la oferta de un pago se dice sí frente a un actor armado. Vemos que en el marco del conflicto armado se han vulnerado los derechos de los niños y no existen condiciones de escogencia que les permita el ejercicio de esos derechos (ruiz, 2002, 23).
En este mismo sentido, la Corporación Vínculos identifica tres factores que contribuyen a posicionar a estos sujetos como víctimas (Corporación Vínculos, 2004, 15-23):
1. El carácter marginal de los espacios en donde crecieron, caracterizados por la precaria o nula oferta de bienes y servicios que suplan las necesidades básicas de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
2. La existencia histórica y sistemática del conflicto armado en gran parte del territorio colombiano, que configura lo que podría llamarse un historial de la vinculación, puesto que, en algunas regiones, por lo menos, un miembro de la generación de los padres o familiares estuvo o está vinculado con los grupos armados.
3. Dinámicas familiares caracterizadas por la presencia de situaciones que van desde el abuso sexual y la violencia intrafamiliar, hasta la falta de recono-cimiento de las necesidades específicas de niños y niñas, así como la imposi-bilidad de apoyarlos en su proyecto de vida presente y futuro; adicionalmente, cambios en la estructura familiar, que se manifiestan en la aparición de nuevos tipos de familia y nuevas formas de relación entre sus miembros, que lleva a la redistribución de roles y funciones, y al surgimiento de conflictos que hacen posible la marginalización, la exclusión y la salida de los jóvenes de sus hogares.
Este último factor ha sido ampliamente investigado por diferentes orga-nismos, tanto nacionales como internacionales, y es considerado como una de
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares456
las principales causas de la vinculación a grupos armados. La Defensoría del Pueblo y la unicef, por ejemplo, reportaron en 2002, a partir de entrevistas a jóvenes, la prevalencia del:
(…) uso del castigo físico como medida correctiva por parte de sus familias. La correa, cuero o rejo aparece como el instrumento más utilizado (74%), seguido de palos (6%) y manos (6%); concluyendo que al menos el 86% fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes en sus espacios familiares (Defensoría del Pueblo y unicef, 2004, 23).
keaims hace alusión a la violencia intrafamiliar en una investigación con mujeres adolescentes, desvinculadas de los grupos armados, afirmando que ninguna de sus entrevistadas fue protegida contra abusos sexuales, por parte de familiares o parejas de los padres. Adicionalmente, todas fueron víctimas de maltrato, en mayor o menor grado (keaims, 2004, 47).
La Fundación Dos Mundos (2002) sostiene que en las zonas donde hay presencia de actores armados, el reclutamiento se visualiza como una salida, frente a la situación de maltrato físico o psicológico que viven en sus hogares, ya que el niño, niña o adolescente no encuentra en su espacio vital un contexto de apoyo necesario para su bienestar y crecimiento (ruíz, 2002, 27).
La Corporación Educativa CedaVida muestra que, entre los relatos de la historia de vida familiar de 650 jóvenes y adultos reinsertados –95% hombres y 5% mujeres, atendidos entre enero y junio de 2006–, sobresalen situaciones caracterizadas por ausencias paternas y maternas –muerte, abandono y distan-ciamiento–, y por modelos pedagógicos autoritarios, en los que se evidencian diferentes prácticas de violencia y agresión contra ellos(as) y otros miembros de su familia (Corporación Educativa CedaVida, 2006).
Sin embargo, es importante recalcar que la condición del sujeto como víctima no es exclusiva del período previo a la vinculación. Algunos menores de edad recuerdan episodios de maltrato y sufrimiento, vividos al interior del grupo, propiciados por comandantes y otras figuras que detentaban poder. Uno de ellos expresó: “Lo más duro era saber que nos estábamos acostumbrando al maltrato y a las órdenes de los jefes, después de haber renegado tanto del maltrato que teníamos que soportar en la casa”. Otro dice: “En el grupo sufrí mucho, me tocaba obedecer órdenes y portar armas, aunque yo no quisiera”. Otro le manifestó a la tallerista con rabia: “Yo no quiero acordarme de esos hijueputas que me hicieron tanto daño”4.
4 Testimonios obtenidos en talleres de auto – observación, realizados en el marco de la Consultoría de la oit – CedaVida para la formulación de los lineamientos de acompañamiento psicosocial del
457Angélica Torres Quintero
En otras palabras, al ingresar al grupo armado se quiebra la esperanza de poder escapar de las situaciones de agresión a las que estaban expuestos en sus hogares, pues el régimen militar es quizá tan o más vulnerador de su integridad y dignidad. Adicionalmente, la humillación y la amenaza de castigo, inclusive, la amenaza contra la vida, constituye una constante frente a la desobediencia, la fragilidad, el cansancio o la insinuación de querer retirarse de la organización. Así lo expresa el siguiente relato de una joven del Programa, consignado en uno de los diarios de campo, a partir de las entrevistas en un Centro de Atención Especializada del Programa del icbf en Cundinamarca:
A mí me llevaron engañada, un señor comenzaba a ir varios días a mi casa, y me decía que ese trabajo era bueno y yo le decía que no quería ir porque en mi casa estaba bien. Pero un día me dijo que lo acompañara que si no me gustaba pues me iba otra vez para mi casa, y si me quedaba yo podía ver a mi familia cada ocho días. Entonces me fui, pero me engañaron porque no me dejaron volver, ni ver a mi familia, porque a los ocho días les dije que quería ver a mi familia y me dijeron que no, que otro día, entonces empecé a llorar y llorar pero no me dejaron volver.
Me la pasaba llorando casi todos los días, entonces el que era mi jefe decidió que yo me encargara del radio y hasta que me cogieron siempre me encargue del radio, mi fusil y cualquier otra cosa que a veces me tocaba llevar. Me acuerdo que la primera vez que me pusieron a cargar algo tenía 11 años, acababa de llegar, y me dieron el uniforme, las botas que pesaban mucho, el radio y un maletín grande con cosas pesadas, entonces el jefe dijo ¡Póngaselo que nos vamos! Yo empecé a llorar otra vez y como estaba pequeña no pude levantar ese morral, entonces un muchacho como de 16 años me ayudó, el nunca dijo nada y yo tampoco.
Un día un niño que se volvió mi amigo dijo que nos voláramos porque uno allá la pasa muy mal, yo fui de buenas pero a otros niños y niñas les pegaban mucho y los castigaban a cada rato.
Pero, ¿qué posibilita la enunciación o la denominación de este sujeto como una víctima en términos del proceso de inserción social? ¿Qué implicaciones trae apoyar la resignificación de su identidad a partir de este referente?
Es posible responder a estas preguntas desde la perspectiva psicosocial, que sitúa el trauma vivido por la guerra no en el sujeto individual, exclusivamente, sino en el sujeto social, en el cuerpo social, en las interacciones que establecen los sujetos que viven en medio de una sociedad en conflicto.
Programa del icbf. Estos talleres se realizaron en ocho instituciones del Programa en las regionales de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares458
Desde esta mirada, la violencia política es entendida como un fenómeno que no sólo ubica en condición de víctimas a niños, niñas o adolescentes que participan directamente en el conflicto, a través de su vinculación a los grupos armados, o a los(as) niños(as) y las familias que, producto del conflicto, son desplazados forzosamente de sus regiones o que mueren bajo la explosión de una mina antipersonal; sino a la sociedad entera, que se fragmenta, polariza, intimida e inmoviliza, ante la impotencia que implica vivir dentro de la lógica y dinámica de la guerra.
Como lo señala martín baró:
El conflicto armado deja huellas, marcas y heridas en la sociedad, en la relación indi-viduo–sociedad que está mediada por las instancias institucionales, grupales e indivi-duales, produce unas relaciones enajenantes, donde se niega al otro como interlocutor válido y se le busca destruir, se le deshumaniza afectando así la afirmación de su propia identidad (Baró, 1988, 123–141).
En ese sentido, reconocer el daño social, producido por un conflicto de larga duración, demanda, además de las acciones de reparación integral a las víctimas directas –niños, niñas, adolescentes y sus familias–, por medio de la restitución de derechos, la indemnización y la rehabilitación, acciones de reparación social y moral, como responsabilidad directa del Estado, que permitan, en un con-texto de negociación, crear condiciones reales para garantizar la no repetición de la situación, en este caso el delito de reclutamiento, junto con la superación emocional de la condición de víctima.
Introducir esta mirada permite entender que la política de desvinculación y atención a menores de edad no puede estar desconectada de una política de Estado para la construcción de una cultura de paz, desde la cual, se piensen estrategias que modifiquen factores estructurales que inciden y han incidido, históricamente, en la configuración y mantenimiento del conflicto armado en Colombia.
Si no se construye una política de Estado, orientada a la reparación de los daños producidos en la estructura social, las posibilidades de inclusión social efectiva de estos niños, niñas y adolescentes, así como de desarrollo genuino del resto de la población infantil y juvenil, estarán francamente reducidas. Se mencionan cinco factores que dan cuenta de ello:
1. El conflicto armado ha fracturado el tejido social y, con ello, las redes sociales de apoyo –familiares, comunitarias y vecinales– necesarias para facilitar el proceso de inclusión social.
2. Las relaciones sociales están permeadas por la violencia, la cual se legitima como mecanismo de interacción, solución de conflictos cotidianos y satisfacción de intereses personales.
459Angélica Torres Quintero
3. La polarización social que ha producido el conflicto y las estrategias del Estado para dirimirlo impide el ejercicio democrático real. Si, socialmente, no hay cabida para la diferencia, o ésta debe ser eliminada ¿cómo garantizar que la situación de vulneración de los derechos fundamentales no se repita?
4. La dinámica de la guerra ha producido una transformación en el sistema de creencias y valoraciones sociales. El acceso al dinero, al poder, al control, a los bienes materiales, tienen mayor valoración social que el acceso a la educación y al trabajo.
5. La dinámica del conflicto ha producido un efecto de intimidación e inmo-vilización frente a las acciones de violencia, que hace más difícil la organización de acciones de resistencia civil o de sanción social generalizadas.
Estos aspectos, sin embargo, no desconocen la importancia de centrar la mirada también en el sujeto menor de edad que recibe el impacto directo del conflicto. Se insiste en que reconocer la condición de víctima de estos niños, niñas y adolescentes no es sólo un mandato del Estado, sino también un com-promiso ético y político que involucra la recuperación de su dignidad, así como la identificación y la exposición pública de unos agresores con intencionalidades e intereses específicos.
Esto significa, desde el ámbito de las políticas públicas, proponer la reivin-dicación de las víctimas no sólo como un asunto que les compete a estos sujetos, sino, ante todo, como una responsabilidad que el Estado, como cabeza, debe liderar, trascendiendo la díada víctima/victimario e involucrando los contex-tos político, social y cultural en que tuvieron lugar los hechos merecedores de reparación, para posicionar la reparación como un asunto de interés público y un ejercicio de memoria colectiva que evite la repetición de los hechos.
En el campo psicoterapéutico, es indispensable que el menor de edad, des-vinculado de los grupos armados, se reconozca a sí mismo en su condición de víctima, ya que ciertos hechos, cometidos en el marco de la guerra, como los asesinatos, las masacres, los secuestros y las torturas, entre otros, no fueron su responsabilidad directa, pues respondían al cumplimiento estricto del deseo de adultos que comandaban el grupo armado.
En palabras de sluzki:
El reconocimiento de esta condición [víctima] supone la identificación de agresores con intencionalidades e intereses; implica la calificación de su situación como agredi-dos y vulnerados, condición necesaria para desinstalar la culpa de sí mismos y en sus otros próximos, para desprenderse de las causalidades construidas por los agresores y, en consecuencia, para exigir reparación. Así la desconfianza, la vergüenza, la culpa, la auto depredación dejan lugar al restablecimiento de la autoestima y, a través de la indignación, a la recuperación de la dignidad (sluzki, 1994, 364).
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares460
Sin embargo, cuando la condición de víctima es asumida como un estado del ser y no como una situación transitoria, producto de la experiencia vivida, se corre el riesgo de reducir el poder del sujeto sobre sí mismo, exaltando, en su lugar, el poder de quienes lo han agredido. Lo anterior, dificulta la reflexión sobre la posibilidad de solicitar perdón y liderar acciones de reparación social.
Esta preocupación se traslada al proceso de implementación de la po-lítica. Los agentes sociales y los funcionarios temen que el reconocimiento de la condición de víctimas de estos sujetos se convierta en una actitud victimizante en el trato, pues implicaría despojar al niño, niña o adolescente de su responsabilidad frente a los otros y al proceso de inserción que vive, distanciándolo(a), aún más, de su auto–reconocimiento como sujeto de de-rechos y ciudadano(a).
En palabras de los funcionarios:
Cuando victimizo a una persona, le quito la responsabilidad frente a los actos, lo trato como “pobrecito” y creo que eso no debe ser así porque eso es minusvalía, es verlo como carente de cosas y eso no genera algo positivo en la persona (Jornada de sociali-zación – Regional Cundinamarca, 17 y 18 de mayo de 2006).
Cuando se asocia a los jóvenes como víctimas, se generan relaciones basadas en la lástima, en ver a los otros como culpables y, por lo tanto, “desresponsabilizarse de sus actos” y asumirse a sí mismos como receptores pasivos (Jornada de socialización – Regional Antioquia, 11 de mayo de 2006).
Por lo tanto, en este proceso, se hace necesario diferenciar la condición de víc-timas de estos sujetos del trato victimizante, que no contribuye al proceso de recuperación emocional, ni de consolidación como sujeto de derechos.
s u j e t o c o m o v i c t i m a r i o - a c t o r a r m a o
La pregunta que emerge a esta altura del artículo es si el sujeto de la política se siente o no representado a través del discurso normativo que lo enuncia como víctima o si, en su lugar, la experiencia dentro del conflicto le ha significado ganancias subjetivas e intersubjetivas con la condición de actor armado, que lo lleva a representar la categoría de víctima de manera negativa, desconociéndose en este discurso.
Son diversas las posiciones desde las cuales podría darse respuesta a esta pregunta. Desde una perspectiva psicosocial, con enfoque construccionista, no es posible proporcionar una respuesta única que cobije la situación de to-dos los sujetos menores de edad desvinculados de los grupos armados y que
461Angélica Torres Quintero
permita afirmar si existe o no un nivel de identificación con la categoría de víctima o con la categoría de victimario, ya que no se considera pertinente, ni deseable, atribuir identificaciones frente a la construcción de un perfil único de este sujeto.
Cada sujeto debe ser leído o interpretado desde su particularidad y en contexto, en tanto cada uno(a) atribuye significados distintos a su experiencia de vida, dependiendo de su historia personal, las características culturales de la región de donde proviene, los factores que incidieron en el proceso de vincula-ción al grupo, la forma como se posicionó frente a éste durante su permanencia y la manera como se produjo la desvinculación.
Desde una perspectiva sociocultural, podría presumirse que “vincularse a la guerra permite abandonar la vergüenza y la humillación de ser víctima, para convertirse en victimario, no ser más aquel que siente temor, recibe castigos y violencia, sino aquel que infunde temor y es respetado” (alotropía, 2006, 66).
El contexto de la guerra se suscribe como un escenario deseable en tanto le permite al sujeto superar su condición de víctima civil –desarmado, vulnerado y humillado–, para hacérsela sentir al enemigo. A su vez, representa el pasaporte de ingreso al mundo adulto y masculino, junto con la inversión de los roles de poder que lo sumían en la condición de víctima. Por lo tanto, entrar a la guerra puede representar la satisfacción del deseo de ejercer el poder que contra él ejercieron otros, de manera arbitraria, en la familia y la escuela (alotropía, 2006, 65).
Retornar a la vida civil y recibir, en este proceso, la denominación de víctima, implica no sólo tener que romper subjetivamente con las creencias y significaciones culturales que descalifican esta categoría, sino enfrentarse a la humillación y frustración de regresar a su antigua condición de dependencia y vulnerabilidad que pretendía dejar en su pasado, cuando hizo el tránsito a la vida armada.
En el taller de auto–observación realizado por CedaVida y oit, a través de su Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, ipec, por sus siglas en inglés, con jóvenes del Programa del icbf en cuatro regiones del país, con el fin de identificar algunos significados atribuidos por ellos(as) a su experiencia dentro del grupo armado, se encontraron dibujos en los que menores de edad se visualizaban a sí mismos(as) como soldados en combate, disparando su arma y portando el uniforme. También fueron comunes dibujos en los que el arma cumple un papel protagónico dentro de la representación gráfica o es el único objeto. La elaboración de esta figura, en la mayoría de los trabajos, es cuidadosa y detallada. En un caso, fueron incluidos los nombres de cada una de las partes del arma. En otros el arma recibió un nombre femenino
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares462
y, en otros casos, fueron colocadas frases alusivas al sentimiento que produce el desprendimiento de ella en la vida civil, tales como “Te extraño”, “Me haces mucha falta”, “Sigues siendo una parte de mí”.
La identificación con el arma da cuenta de una fuerte conexión con la ima-gen del guerrero. El arma representa para estos sujetos un símbolo de poder, pues un hombre o una mujer armada, además de infundir miedo, respeto y admiración, es representada como una figura de poder, libertad y autonomía. Pero, además, como lo señala ruiz, el arma se convierte en la receptora de los afectos, en el símbolo de compañía, en la depositaria de su seguridad y confianza (ruiz, 2002, 33).
En relación con las emociones, asociadas a esta experiencia, se encontró que algunas de ellas referían alegría y satisfacción personal, al asociar su rol en el grupo armado con el de un héroe o justiciero que, respaldado por la sociedad y por el poder de las armas, les permitía librar cualquier batalla. En este sentido, se elaboraron dibujos en los que el autor se ubicaba en la cima de una montaña alzando su arma; se representaba como un ángel, con un arma que venía a hacer justicia; o se incluían frases alusivas como “Me sentía como un héroe cada vez que cruzaba una cordillera”(Taller de auto observación – Hogar transitorio en Cundinamarca, 2006), “En el grupo me sentía bien porque tenía armas, poder y la sociedad me apoyaba”(Taller de auto observación-Centro de Atención Espe-cializada en Antioquia, 2006), “Estaba recibiendo dinero y me estaba vengando de las autodefensas que nos quitaron todo”(Taller de auto observación-Centro de Atención Especializada en el Valle del Cauca, 2006).
Para la Corporación Vínculos enunciar a este sujeto como actor armado o como victimario puede obedecer a un desconocimiento de los contextos fami-liares, sociales y políticos que han favorecido la vinculación de los menores de edad a la guerra, limitándose al análisis de los casos individuales. Sin embargo, reconoce que, paradójicamente, es la denominación como actores armados la que les ha otorgado un lugar visible frente a otros(as) y la posibilidad de reci-bir apoyo, educación, salud, recreación y protección, lo que, a su vez, puede contribuir a fortalecer su identificación como agresores (Corporación Vínculos, icbf y oim, 2004).
Al respecto, en la fase de implementación de la política, algunos(as) funcionarios(as) y agentes sociales reconocen que, entre los imaginarios que circulan sobre este sujeto, persiste el de sujetos violentos. En sus palabras, “Cuando asociamos a los jóvenes con su historia como victimarios se les ve como sujetos amenazantes, peligrosos y no merecedores de lo que se les ofrece” (Jornada de socialización – Regional Antioquia, 11 de mayo de 2006).
463Angélica Torres Quintero
Estos imaginarios están alimentados desde diferentes lugares. Se pudo pre-cisar, a través de las observaciones de campo, realizadas en las instituciones, que las amenazas y actitudes retadoras de confrontación hacia el(la) otro(a) son una constante entre los menores de edad y, a través de ellas, se busca descalificarlo(a), atemorizarlo(a), humillarlo(a), eliminarlo(a) o posicionarlo(a) como objeto de burla ante el resto del grupo, debido a la dificultad para tramitar, de un modo distinto, las diferencias.
Las confrontaciones pueden desencadenarse por una amplia diversidad de circunstancias que ocurren en la cotidianidad, como el desacuerdo frente a un programa de televisión; la pérdida o daño de objetos en la institución; situaciones que producen celos o rivalidad en las relaciones de pareja o con compañeros del mismo sexo; chismes sobre comentarios que unos jóvenes hacen sobre otros y que circulan rápidamente; acceso o control de los recursos como la comida, la dotación de ropa y la entrega de medicamentos. Pueden tener lugar en cualquier momento del día, en medio de una actividad, en el comedor o en las noches, desencadenando, como un boomerang, acciones de agresión y violencia colectiva que, con dificultad, logran ser controladas por los(as) educadores y profesionales de las instituciones.
A continuación se presentan algunos fragmentos extraídos de diarios de campo de diferentes regionales, en el marco de la consultoría de CedaVida – oit, que dan cuenta de lo anterior:
¡Anoche se armó una guerra! ¿Y por qué una guerra pregunté? [la observadora] Porque uno de los grandes (muchacho alto) empezó a peliar [sic] con otro grande y todos em-pezamos a gritar, otros botaron la basura del segundo piso para abajo, otros se metieron en los cuartos y tiraban las tablas de la cama, otros se gritaban: marica, hijueputa, gonorrea, guerrillero, paraco. Eso se decían de todo (Diario de Campo – Centro de Atención Especializada de la Regional Cundinamarca, 2006).
Continué hasta llegar a la oficina de los profesionales [relata la observadora], la puerta estaba cerrada, y sólo se escuchaban las voces de dos jóvenes que se gritaban: “Es que usted es una alzadito y si sigue así yo sí lo bajo”, se escucharon movimientos de muebles y la voz del trabajador social: “Se calman, esto no es un ring”, y la voz de una mujer que pedía calma y que bajaran la voz. Por un momento se escuchó un gran silencio y de nuevo estas frases: “¿Este malparido cree que me va a dar?”, otro dice “¡Yo lo defiendo hermano!” decía otra voz desde adentro. “¡Yo no me calmo, porque no me da la gana, estoy aburrido de estar encerrado!”(Diario de Campo – Hogar Transitorio en Cundinamarca, 2006).
Cuando la tallerista da la espalda uno de los jóvenes le dice groserías a otro y le hace señas de pelea al joven que tiró los papeles, rápidamente se levantan y se golpean, otros
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares464
jóvenes se levantan y se unen unos a un joven (el de mayor edad) y otros al otro, formando dos bandos. El facilitador interviene para parar los golpes entre los jóvenes, los invita a regresar al taller de manera pacífica, pero continúan las miradas amenazantes entre los jóvenes que los mantienen alerta e impiden su total concentración en la actividad (Taller de auto observación – Centro de Atención Especializada en Cundinamarca, 2006).
Las amenazas, proferidas entre ellos y ellas, contribuyen, por lo tanto, a aumentar la sensación de temor y alimentan el imaginario colectivo de terroristas que cir-cula en los medios de comunicación y el lenguaje cotidiano de la sociedad, frente a los autores de los hechos violentos, ocurridos en el marco del conflicto armado. Al estar expuestos(as) los agentes sociales a estas condiciones, se complejiza la posibilidad de conservar la percepción de los menores de edad como víctimas o como niños y niñas vulnerados y frágiles, más aún cuando algunas amenazas se dirigen directamente hacia ellos. Así lo refleja un comentario, realizado por un joven, en respuesta a una pregunta sobre las razones de inconformidad e insatisfacción frente al Programa: “Entre menos sepa, más vive”.
c o n c l u s i o n e s
Más que formular conclusiones finales sobre este artículo, se proponen, en su lugar, algunos puntos de reflexión que pueden servir para profundizar en las comprensiones o lecturas que se hacen del sujeto desde una perspectiva integral y compleja del análisis de las políticas.
- Es necesario, en el análisis de las políticas sociales del país, continuar considerando el contexto y la influencia que ejercen los organismos interna-cionales, con el fin de visibilizar los intereses políticos globalizados en juego, como un factor que coadyuva en la configuración de una política, en términos de los principios, los razonamientos y los discursos de verdad, que sostienen la comprensión de la situación problemática y del sujeto de la política, además de la forma como es introducida en la agenda pública de una nación y de la manera como termina siendo abordada la situación.
- Este ejercicio permitirá evaluar si, para el contexto específico colombiano, estos discursos pueden ser asumidos como juegos de verdad, si requieren ser revisados a la luz de hallazgos y resultados obtenidos en investigaciones pos-teriores, y en la implementación misma de la política, y si son acordes con los procesos de cambio que pretenden incentivarse en el sujeto.
- La riqueza y la diversidad en los discursos de verdad, construidos sobre el sujeto de la política de atención a menores de edad desvinculados de los grupos armados irregulares, da cuenta de la capacidad que tiene la sociedad civil para
465Angélica Torres Quintero
pensar y encontrar estrategias de afrontamiento a sus conflictos sociales. De ahí que resulte no sólo conveniente, sino deseable, incentivar la permanencia de redes o comunidades políticas existentes, con el fin de presionar la formulación de un marco normativo específico, para menores de edad, en el contexto de la política de reinserción, que atienda las particularidades de la población, expues-tas a lo largo del artículo, y la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia de mantener la estrategia de beneficios o incentivos, para motivar la desvinculación y la resignificación de su identidad como “guerreros” hacia la configuración de una identidad como ciudadanos(as), sujetos de derechos.
- Es necesario y sano para el desarrollo de una política que exista la revisión periódica y la reformulación de sus discursos o compresiones del sujeto, sin que ello implique que los acuerdos y compromisos, pactados en un momento histórico determinado, entre los diferentes actores, pierdan validez.
- La revisión permite evaluar si el norte que está asumiendo la política sigue vigente en el tiempo, a pesar de los cambios producidos en la dinámica social, y, en este caso particular, en la dinámica del conflicto armado, o si es necesario incluir nuevas visiones o perspectivas, tanto teóricas como vivenciales, que enriquezcan la complejidad en su abordaje.
- En ese sentido, se considera oportuno abrir cada vez más la posibilidad de construir políticas sociales en el país con una mayor participación de los sujetos que serán beneficiarios de las mismas y los sujetos operadores, pues, en la me-dida en que todos y todas sientan representados sus intereses y convicciones, políticas y personales, en los principios que están en la base de su formulación, su implementación será una tarea más sencilla y coherente de librar.
- Cuando los intereses, las convicciones y los valores de los operadores, en tanto agentes sociales, se encuentran plasmados en los principios rectores de una política, el nivel de compromiso con su implementación aumenta, en la medida en que se reconoce el efecto que produce el conocimiento de la política en la configuración de un sujeto. Esto permite trascender el campo estrictamente técnico–administrativo, en el que se encuentran las políticas públicas, para posicionarlas en un escenario ético–político, en el que el sujeto mismo, con sus deseos, sueños, temores, recursos, potencialidades, saberes y experiencias, es el que está en juego.
- Es indispensable reconocer que la política social, como ejercicio de poder, es un instrumento de disciplinamiento, en el sentido que propone foucault, que busca influir en el sujeto, para moldear su comportamiento, en función de lo que se considera socialmente deseable, dentro de una nación, un contexto internacional y un período histórico determinado. En ese sentido, desconocer que el sujeto de la política es, en sí mismo, un sujeto de poder que ha construido,
Discursos de verdad en torno al sujeto menor de edad desvinculado de los grupos armados irregulares466
a lo largo de su vida, imaginarios, representaciones y decisiones, frente a lo que es deseable para su vida, implica retornar la política al ámbito de las técnicas que operan posicionando al sujeto como un mero objeto de intervención.
- Finalmente, los juegos de verdad, construidos en torno al sujeto de la política en cuestión, que lo posicionan como un niño(a) y una víctima, desde el marco normativo–jurídico, requieren ser revisados, complementados y arti-culados, a la luz de nuevos hallazgos, desde las perspectivas socioculturales y psicosociales, que den cuenta de las experiencias de vida de estos sujetos antes de su vinculación a los grupos armados y durante su permanencia dentro de ellos, así como de las significaciones otorgadas por ellos(as), pues, en el caso particular de Colombia, estas denominaciones generan un choque o un efecto negativo en el sujeto quien, además de mostrarse extrañado frente a éstas, las siente como discursos que invisibilizan y niegan su condición como actores sociales.
g a b r i e la m a n r i q u e ru e a
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia sobre su participación
en el conflicto armado*
469
i n t r o u c c i n
A partir del proceso de exterminio de la Unión Patriótica, up, y de otros mo-vimientos sociales y campesinos, que se inició durante los años ochenta en la región del Magdalena Medio, los grupos paramilitares colombianos se han caracterizado por cometer masacres1 y otras formas de violencia de masa en contra de la población civil. La experiencia paramilitar en el Magdalena Medio fue luego tomada como modelo en otras regiones del país, particularmente, en Córdoba. Con la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia, auc, en 1997 y a partir de la entrada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, accu, al Urabá en 1995, las masacres fueron instrumentalizadas como parte de una estrategia para aniquilar a las comunidades organizadas y, a la vez, expandir y consolidar el control territorial de los diferentes bloques sobre las rutas y cultivos del narcotráfico y de otros recursos económicos. Los paramili-tares de las auc cometían estas prácticas en los territorios que iban ocupando, lo cual les permitió ganar el control territorial (garzón, 2005a; duncan, 2006; romero, 2007).
El artículo presenta un análisis de las narraciones de ex combatientes de varios bloques paramilitares de las auc sobre su experiencia y participación en el conflicto armado. Analizamos las historias de vida de 18 ex combatientes que, en el momento de las entrevistas, estaban participando en el Programa de Reintegración a la Vida Civil en Bogotá. Estas narraciones son interpretaciones que los ex combatientes hacen de sus experiencias en la guerra dentro de un contexto post-factum, que se enmarca dentro del proceso de reintegración a la sociedad. Los relatos son construcciones del pasado que expresan su identidad.
* Agradecemos a la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Grupos y Personas Alzados en Armas, a la Fundación Enséñame a Pescar y a Verdad Abierta por su colaboración con la investigación.
1 Como lo muestra sémelin (2005) las masacres son una forma de violencia colectiva que tiene como objetivo la destrucción de poblaciones no combatientes, ya sean hombres, mujeres, niños, ancianos o soldados desarmados. Esta noción, que en la Edad Media designaba la matanza de animales, es una práctica que se caracteriza por su elemento “espectacular”, ya que se presenta como una puesta en escena del sufrimiento corporal, que representa la afirmación del poder por medio de la destrucción del cuerpo del otro. Las prácticas de martirio y de generar sufrimiento en el cuerpo, que tienden a antecederlas, expresan una forma de ver al otro, quien debe ser estigmatizado y rebajado antes de ser ejecutado. Son también espacios en donde el desbordamiento de las pasiones es aceptado y los ase-sinatos son fomentados, presentándose una inversión de las normas. La crueldad contra los cuerpos es una materialización de la des–humanización de las víctimas. La violencia tiende hacia lo ilimitado, teniendo una particularidad orgíaca, en donde la masacre se experimenta como una especie de fiesta por los ejecutores.
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...470
Cuando un evento es representado, se convierte en un relato. La narración es la interpretación de un evento (adam, 1991).
Al representar el pasado, los ex combatientes ofrecen una versión de los hechos que se construye a partir de su experiencia. Cuando los individuos cuentan la historia de sus vidas, están construyendo su identidad. La conciencia nace de la memoria individual, cuyo telón de fondo es una memoria colectiva. Los relatos tienen una dimensión cronológica y buscan crear un efecto sobre el destinatario. La memoria, que es la facultad de representar el pasado, está ligada a la identidad personal ya que la conciencia de sí es construida a partir de la historia de una vida. Es entonces la memoria lo que permite la construcción de la identidad (dornier, 2001). Nuestro objetivo principal es mostrar el significado que los ex combatientes de las auc le dan a la violencia paramilitar durante su proceso de reintegración social post-conflicto. ¿Por qué los ex combatientes dicen que participaron en la guerra? ¿Cómo se representan a sí mismos en la guerra? ¿Dentro de qué marcos interpretativos representan la violencia?
Desde el final de la segunda guerra mundial, varios estudios sobre el ho-locausto nazi y sobre los genocidios y la violencia de masa se han interesado por explicar los procesos que conducen a los individuos a participar en estos tipos de violencia que se caracterizan por la destrucción masiva de poblaciones civiles. Desde una perspectiva micro-sociológica, una primera aproximación para conocer por qué los individuos fueron llevados a participar en la violen-cia de masa sería indagar por el significado que le dan a su comportamiento. Conocer cómo se perciben a sí mismos cometiendo los crímenes y analizar los cuadros interpretativos en los que sitúan sus acciones sería un primer paso para la comprensión de su comportamiento (welzer, 2005; sémelin, 2005). Este tipo de aproximación se enfrenta a varios problemas de metodología. Por un lado, como lo mostramos anteriormente, las narraciones de los agresores sobre su participación son interpretaciones post-factum sobre sus experiencias que expresan más sus propias identidades que la realidad en sí misma. La re-presentación de un evento pasado no puede ser asimilada al evento ya que se trata de una interpretación del mismo. El problema de los testimonios es que la subjetividad, las creencias y las opiniones del testigo se constituyen como un filtro entre la vivencia y la interpretación de la experiencia. El relato es la interpretación que el testigo le quiere transmitir a su destinatario. La veracidad del testimonio es entonces puesta en duda (dornier, 2001). Por otro lado, es problemático explicar el comportamiento por las interpretaciones de los actores.
Sin embargo, indagar por el significado que le dan a su participación es muy importante ya que permite conocer el lenguaje de la guerra y la lógica de la guerra según la perspectiva de los agresores. En este sentido, más que bus-
471Gabriela Manrique Rueda
car relacionar los significados con el comportamiento, buscamos conocer las retóricas empleadas para explicar la participación y las agresiones. La primera parte del artículo expone el marco teórico del estudio. La segunda expone la metodología y la tercera, el análisis de las narraciones de nuestros entrevistados.
l e n g ua j e , e s h u m a n i z a c i n y b a n a l i a e l m a l
la b a n a l i a e l m a l
Un estudio pionero sobre el holocausto, que sigue siendo una base de la reflexión sobre el comportamiento de los criminales de guerra, es la obra Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal (1962) de la filósofa alemana judía hannah arendt, sobreviviente del holocausto. En 1960, arendt asistió a las audiencias del proceso en Jerusalén contra el Obersturmbannführer adol-fo eichmann, quien fue el responsable de organizar las deportaciones de los judíos hacia los campos de concentración durante la segunda guerra mundial. Al asistir a los interrogatorios, la filósofa se interesó por las explicaciones dadas por la defensa y por el acusado para justificar su conducta. Siendo acusado por el tribunal de haber cometido 15 delitos, entre los cuales se incluían crímenes de guerra, contra la humanidad y contra el pueblo judío, eichmann se declaró inocente. Los argumentos empleados para defender su inocencia fueron que estaba siendo acusado por crímenes que no existían dentro de la legislación nazi, sino que por el contrario eran conmemorados en ese contexto, y que el Obersturmbannführer estaba obedeciendo órdenes de sus superiores. Subrayamos estos dos argumentos ya que forman parte de la lógica de justificación empleada por los agresores de masa durante los contextos post-conflicto.
Como lo muestra arendt (2005), los argumentos empleados por el acusado subrayan varias problemáticas. Una tiene que ver con la responsabilidad indivi-dual ya que en los regímenes totalitarios, los funcionarios actuarían como piezas que hacen funcionar el sistema y están obligados a cumplir las órdenes de sus superiores. Por otro lado, en este tipo de regímenes se presenta una inversión de las normas, en donde las acciones morales son criminalizadas y los crímenes se vuelven leyes. La filósofa hace referencia a la noción de “banalidad del mal” en relación con una situación en la que la comisión de asesinatos hace parte de la rutina de los funcionarios, quienes pierden la capacidad de juzgar la moralidad de sus acciones dentro de un contexto de inversión de las normas. Esta situación es posible a causa del empleo consciente de un conjunto de argumentos, estereo-tipos y clichés que hacen que los funcionarios y la población en general perciban los asesinatos como algo banal. Otros aspectos importantes son la incapacidad
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...472
de eichmann de entender el carácter delictivo de sus acciones, las cuales eran antes conmemoradas, y el hecho de que lo que lo llevó a deportar a los judíos no fue un odio alguno hacia ellos, sino que esto le permitía ir avanzando en su carrera y así poder obtener un reconocimiento social.
Por otro lado, según arendt (2005), el sistema burocrático creaba un aleja-miento entre los agresores y las víctimas, lo cual explicaría que estos pudieran percibir la comisión de asesinatos como una función más por cumplir en el marco de su trabajo. Contrariamente a esto, waller (2007) señala que una característica de la violencia de masa en los conflictos armados contemporáneos es la proximidad entre los agresores y las víctimas. Según sémelin (2005), en estos conflictos lo que cuenta es la experiencia de matar. El sentido que los agresores le dan a las acciones violentas se construye a partir de la práctica de matar, la cual produce a la vez unas retóricas y un vocabulario que vuelven la violencia banal. En este sentido, tanto en los regímenes totalitarios como en los conflictos armados, el lenguaje hace que la violencia sea interpretada como algo banal por los agresores. El lenguaje construye una cultura común y le da forma a la dinámica del grupo. Estas retóricas hacen también que los combatientes piensen que están luchando por un interés superior y que, entonces, interpreten los asesinatos como acciones morales.
la c o n s t r u c c i n s o c i a l e l a c r u e l a
En lo que tiene que ver con el lenguaje y las retóricas de la guerra, es importante hacer referencia a la noción de poder del imaginario de merton, analizada por sémelin (2005): es cuando los seres humanos definen las cosas como reales que éstas se vuelven reales en sus consecuencias. sémelin (2005) muestra que en la construcción social de la diferencia, a partir de la cual se crea el « nosotros » que le da forma a la identidad, lo que cuenta no es la diferencia real sino la percep-ción de esa diferencia. Según el autor, es a partir de nociones imaginarias, que le dan forma a la diferencia, que la exterminación del otro es justificada. Tres tipos de retóricas son empleadas para justificar la violencia contra otro grupo: la seguridad, la identidad y la limpieza. La violencia contra un grupo enemigo es interpretada como una forma de autodefensa del grupo de pertenencia. Igualmente, se construye un imaginario que dicta que la eliminación del ene-migo podría conducir a la elaboración de una sociedad unitaria y sin conflictos. La violencia es presentada como una forma de limpiar la sociedad, empleando términos asociados a la salud y a la limpieza. Este tipo de retóricas tendría un poder emocional enorme durante los contextos de cambio y de crisis, caracte-rizados por una pérdida de los valores usuales de interpretación de la realidad.
473Gabriela Manrique Rueda
waller (2007) analizó el proceso de construcción social de la crueldad. Para que la demarcación entre “nosotros” y “ellos” conduzca a la hostilidad, una construcción psicológica del otro sería necesaria. La demarcación es igualmente moral y psicológica. Es cuando el otro es excluido de la comunidad humana que la violencia contra él es justificada. Esta exclusión es designada como una deshumanización. Es a partir de la exclusión del universo moral que las víctimas dejan de ser percibidas como seres humanos y que los agresores van a interpretar no solamente que su eliminación es justificada, sino que además es un deber moral.
El des-compromiso moral es un proceso gradual de des–apego en el que otros seres humanos son ubicados por fuera de los límites en donde los valores morales gravitan. Según el autor, existen tres tipos de estrategias de des–com-promiso moral que hacen que los grupos acepten la trasgresión. Por un lado, la agresión debe ser justificada moralmente. Es mostrada como una necesidad para la supervivencia del grupo y para su seguridad, haciendo que se vuelva aceptable a nivel individual y social, ya que es presentada como si fuera ejercida al servicio de la sociedad y de la moral. Los asesinatos de masa serían entonces percibidos como una respuesta apropiada a las situaciones de crisis. Esto se hace por medio de la construcción de mitos y de símbolos que ofrecen una reinter-pretación de la historia de la victimización sufrida por el grupo, justificando así la necesidad del recurso a la violencia.
Otra estrategia es la deshumanización de las víctimas, siendo un proceso de categorización de otro grupo que se lleva a cabo por medio de una deshu-manización del lenguaje, empleando palabras que evocan ya sea animales o criaturas no humanas, desvalorizadas como monstruos o diablos. Estos procesos le quitan a las víctimas su identidad. Las víctimas son también culpabilizadas, en el sentido en que se sugiere que merecen y son culpables de su suerte. La tercera estrategia es el empleo de un lenguaje de eufemismos para designar las acciones violentas, lo cual contribuye a reducir la responsabilidad individual.
m e t o o l o g a
m e t o o l o g a s c ua l i tat i va s
La investigación utiliza metodologías cualitativas ya que, como lo muestra pou-part (1997), las entrevistas de tipo cualitativo permiten conocer las categorías del sentido común y analizar las realidades sociales según la perspectiva de sus actores, así como conocer sus experiencias, retos y dilemas. A partir de un procedimiento inductivo, se buscó teorizar con base en la información recogida
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...474
en el trabajo de campo, no partiendo de hipótesis ni de teorías preconcebidas (laperrière, 1997). El marco teórico fue escogido después de realizar el trabajo de campo. Entrevistas de tipo semi-directivo fueron empleadas como método de recolección de la información, ya que estas le permiten al entrevistado abordar y profundizar más libremente el tema de su elección, respetando así sus cuadros de referencia, pero dejándole al entrevistador la posibilidad de incluir temas que no son enunciados espontáneamente por el entrevistado. En lo que tiene que ver con el tipo de entrevista, la entrevista retrospectiva de tipo temático (deslauriers, 1991) fue escogida, ya que permite indagar por las experiencias de los entrevistados desde el período anterior al ingreso al grupo.
La historia de vida es uno de los métodos privilegiados para aprehender las experiencias de los actores. Escogimos este método con el fin de conocer las experiencias de nuestros entrevistados desde el período que precedía su afiliación a los bloques. Buscamos conocer sus vivencias para, a partir de ahí, estudiar cuáles eran los cuadros de sentido. Según morin la historia de vida es un “relato personal de una experiencia de vida, tal como el individuo mismo la rememora, a través del recuerdo de diferentes situaciones que vivió” (1973, 19). Puede abordar la vida del individuo desde su nacimiento o ser parcial, interesándose en un momento particular de su vida. La forma de la historia de vida es siempre una representación personal de la experiencia de la persona, siendo influenciada por los objetivos del investigador.
t r a b a j o e c a m p o
El trabajo de campo fue realizado en los meses de mayo, junio y julio de 2008 en Bogotá durante los talleres psicosociales ofrecidos por la Alta Consejería para la Reintegración y en la Fundación Enséñame a Pescar. La duración de las entrevistas varía entre 45 minutos y una hora y media. Al principio de cada entrevista, les preguntamos por las razones que los condujeron a ingresar al grupo y por las situaciones vividas durante los primeros días. A partir del relato sobre los primeros días, buscamos conocer cuáles eran los métodos de entre-namiento y sus percepciones cuando vivían esa experiencia. Luego, buscamos conocer sus funciones dentro del grupo y sus trayectorias, así como lo que pasaba en la vida cotidiana. Conocer estas experiencias nos permitió identificar las representaciones sobre la violencia ejercida por el grupo y por las guerrillas. Igualmente, les preguntamos cuáles eran los objetivos de los grupos, haciendo que se posicionaran en relación con las acciones de los grupos paramilitares.
Algunos de los entrevistados mostraron una cierta incomodidad al tener que hablar de sus experiencias, argumentando que se trataba de un período de
475Gabriela Manrique Rueda
vida pasado y que habían cambiado su forma de vida y de pensar. Estos entre-vistados dieron pocos detalles sobre sus experiencias. Se limitaron a responder lo estrictamente necesario, formulando frases cortas. Sin embargo, la mayoría se mostraron muy abiertos a contar sus experiencias, manifestando una actitud de confianza. Expresaron un interés en dar a conocer sus puntos de vista y expe-riencias. Abordaron varios temas por ellos mismos, haciendo que la conducción de las entrevistas fuera menos necesaria. Algunos sostuvieron que hablar de sus experiencias en los grupos les hacía bien ya que no contaban con espacios para ello. Según algunos de ellos, existe un tabú al respecto en sus familias y en el programa de reintegración. Dijeron que los tutores les aconsejaban no contar sus experiencias en la guerra, buscando que abandonen la identidad de combatientes y se concentren en el proceso de reintegración.
m u e s t r e o
18 excombatientes fueron entrevistados, entre los cuales 5 habían participado en los grupos cuando eran menores de edad y 2 eran mujeres. En la construcción de la muestra, se buscó una cierta representatividad regional de los bloques e incluir tanto bloques rurales como urbanos. Para ello, entrevistamos a excombatientes de Medellín (bloques urbanos), de la región del Magdalena Medio, del norte del país (Córdoba, Urabá y Cesar) y de Norte de Santander. La distribución de la muestra es la siguiente:
- 7 de la región del Magdalena Medio: 4 del Bloque Meta y Vichada, 2 del Bloque Centauros, bc, y 1 del Bloque Héroes del Llano.
- 2 de Medellín: Bloque Cacique Nutibara, bcn. - 3 del norte del país: 1 del Bloque Norte (Cesar), 1 del Bloque Élmer Cár-
denas, bec, y 1 del Bloque Central Bolívar, bcb. - 2 de Norte de Santander: Bloque Catatumbo.
Otros 4 entrevistados no suministraron información sobre el nombre de sus bloques, pero nos dijeron que sus grupos actuaban respectivamente en Risaralda, Guaviare, Medellín y Cesar.
c a r a c t e r s t i c a s y m o t i va c i o n e s e l o s e n t r e v i s ta o s
En el momento de las entrevistas, ellos tenían entre 18 y 39 años. La edad de ingreso al grupo varía entre los 9 y los 27 años. La edad de entrada de quienes se afiliaron siendo menores de edad es entre los 9 y los 17 años. En cuanto a los adultos, el promedio de edad al ingreso es 24-28 años. El tiempo de permanencia
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...476
varía entre 4 y 6 años. El tiempo promedio de permanencia es de 4,57 años. Las fechas de ingreso van desde 1996 hasta los primeros años del 2000.
Al igual que en otros estudios sobre combatientes, la mayoría de los partici-pantes pertenecían a familias monoparentales y provenían de sectores rurales o de barrios populares en las ciudades. 10 de los entrevistados crecieron en familias monoparentales, 6 por el abandono del padre, 2 por su muerte violenta, 1 por muerte en un accidente de trabajo y 1 por muerte por enfermedad. 3 crecieron en familias compuestas, el padre o la madre casándose una segunda vez. Los otros 5 pertenecían a familias nucleares. Los padres de nuestros entrevistados provenían del campo, teniendo un nivel de escolaridad primario o ningún nivel de escolaridad.
Igualmente, encontramos las mismas motivaciones de ingreso a los grupos identificadas en otros estudios sobre combatientes. La mayoría de los entrevistados (15) expresaron que habían ingresado al grupo porque en el período anterior a la entrada estaban desempleados y en la mayoría de los casos dijeron que sus familias estaban atravesando por situaciones económicas muy difíciles. Tres buscaban vengar la muerte de un familiar, cuyo autor había sido la guerrilla, y compartían la ideología de los grupos paramilitares que, según ellos, era defender a los cam-pesinos de los ataques de la guerrilla. Dos habían participado anteriormente en bandas ligadas al crimen organizado, otros dos a grupos armados y tres a la fuerza pública. Los motivos de abandono del grupo son: las desmovilizaciones colectivas dentro del marco del proceso de paz con el gobierno uribe vélez 2002-2006 y 2006-2010 (10); deserciones por causa de amenazas de muerte por parte del grupo (5); problemas personales ligados a la familia (1); captura (1) y victimizaciones por parte del bloque contra la población civil (1). En este sentido, la muestra está constituida tanto por excombatientes que se desmovilizaron en el proceso de paz (desmovilizados colectivos), como por desmovilizados individuales, para quienes el riesgo fue mayor. En 12 casos se presentaron migraciones regionales por motivo del ingreso al grupo. Igualmente, se presenta una migración a Bogotá después de las desmovilizaciones, con solo cuatro nacidos en Bogotá.
pa rt i c i pa c i n e n la v i o l e n c i a e m a s a : i n t e r p r e ta c i o n e s e l o s pa r a m i l i ta r e s c o l o m b i a n o s
r e lat o s a c e r c a e l a s c i r c u n s ta n c i a s q u e l o s c o n u j e r o n a a f i l i a r s e a l o s g r u p o s
Las explicaciones acerca de las razones que llevaron a nuestros entrevistados a tomar la decisión de participar en los grupos paramilitares, se construyen a
477Gabriela Manrique Rueda
partir de sus experiencias personales. Existe un conjunto de elementos comunes que se repiten en sus narraciones. Se evidencia una tendencia a que se presenten como víctimas de sus condiciones de vida. La mayoría justificó el ingreso al grupo haciendo alusión a las condiciones de vida precarias de sus familias y a la falta de oportunidades de empleo. Describieron experiencias de vida difíciles en los hogares, situaciones de hambre, conflictos. Expresaron sentimientos de desesperación e injusticia. Estas condiciones de vida difíciles están ligadas a su pertenencia a familias monoparentales, siendo las madres y los niños quienes asumían la responsabilidad económica de los hogares.
Pertenecían a comunidades campesinas o a sectores pobres de pueblos y ciudades, en donde actuaba algún bloque paramilitar. Estos grupos fueron percibidos como oportunidades de empleo. En varios casos, tenían un amigo afiliado al bloque y, en otros, estos hacían actividades de reclutamiento en sus comunidades. Igualmente, en algunos casos, estas condiciones de vida difíciles fueron mostradas como una consecuencia de homicidios de prójimos que ayuda-ban económicamente a sus familias por parte de la guerrilla, así como de robos de bienes, animales y propiedades por dicha organización. Estos entrevistados justificaron su afiliación expresando sentimientos de rabia, odio y necesidades de venganza. Los sentimientos de odio y de rabia fueron expresados igualmente por los entrevistados que habían pertenecido a la fuerza pública, quienes habían estado expuestos a la muerte de soldados y policías en la guerra.
Entre quienes ingresaron por motivos económicos, como ya lo señalamos, la mayoría dijeron que sus familias estaban pasando por situaciones económi-cas muy difíciles. En otros, aunque las familias estaban bien económicamente, los entrevistados buscaban independizarse financieramente de sus padres. Igualmente, algunos de ellos habían participado en bandas ligadas al crimen organizado o en otros grupos armados, por lo cual su participación en los blo-ques fue percibida como una continuación de sus carreras criminales, al tener experiencia en la comisión de delitos. Finalmente, algunos de nuestros entre-vistados, cuyos parientes habían sido asesinados por la guerrilla, concibieron que su participación en los grupos paramilitares les permitiría vengar estos crímenes o proteger a los campesinos.
La narración de Juan2, es representativa del conjunto de factores económi-cos, familiares, psicológicos y sociales que fueron evocados por los entrevistados para justificar el ingreso a los grupos paramilitares. Este entrevistado, quien pertenecía a una familia campesina, se afilió al Bloque Centauros cuando tenía
2 Les asignamos nombres ficticios a los entrevistados.
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...478
27 años. Anteriormente, la finca de su familia había sido robada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, a partir de lo cual se empezaron a generar situaciones de violencia al interior de su familia. Posteriormente, su padre fue asesinado por la guerrilla:
Personalmente y cuando verdaderamente le di sentido alguna vez y cuando me fui dando cuenta que no había sentido, era que las injusticias de la sociedad en la que vivimos son las que lo llevan a uno a cometer muchos errores. Como dice un narcotraficante: “unos nacen con estrella y otros estrellados”. Pues resulta que cuando yo entré a las autodefensas hubo muchos factores: familiares, factores económicos y factores como de personalidad. Familiares porque yo crecí en un hogar violento, económicos porque no encontraba una estabilidad laboral y factores emocionales como la incapacidad de ver el mundo de otra manera. Yo ingresé por parte de un amigo de ahí del barrio que estaba empezando y yo me empecé a dar cuenta que ellos ganaban plata y que de cierta forma había respeto hacia ellos. Entonces así hice el contacto y me fui. (…) A mi papá lo mató la guerrilla sencillamente porque no les quiso dar unas cabezas de ganado que ellos querían y que eran de nosotros. Nosotros no éramos ricos, nosotros éramos pobres. Y mi papá toda la vida trabajando para tener 5 cabezas de ganado y dijo “para qué, ¿para dárselas a ellos?, yo no se las voy a dar”. Y nos quitaron la finca y ahora es de ellos. Y a partir de eso el hogar de nosotros tuvo un vuelco total. El hogar se desorganizó. Aunque vivíamos todos unidos, ya mi papá era violento, le pegaba a mi mamá cada vez que le daba la gana. Yo tuve la desgracia de ver a mi mamá intentar suicidarse. Después de eso, a mi papá lo mató la guerrilla. Entré por una mala experiencia que viví en el hogar, porque económicamente no estaba bien y porque quería volverme malo, porque no era malo en ese tiempo, quería volverme malo porque tenía mucho resentimiento con la vida, con la gente (Juan, Bloque Centauros).
En el período anterior al ingreso, la mayoría de los entrevistados eran adultos que estaban desempleados. Expresaron que sentían no tener ninguna oportuni-dad de éxito y que esa situación de desesperación habría hecho que decidieran afiliarse al grupo. Algunos manifestaron que, antes de la afiliación, sentían una admiración hacia los combatientes de los grupos paramilitares.
r e lat o s a c e r c a e l o s e n t r e n a m i e n t o s
Según waller (2007), los agresores se construyen en contextos sociales espe-cíficos, pasando por un proceso de socialización profesional en instituciones disciplinarias y estructuradas. En lo que tiene que ver con los mecanismos de socialización a la violencia, varios de nuestros entrevistados describieron los entrenamientos como experiencias muy traumatizantes. Según sémelin (2005), varios estudios sobre la socialización de los combatientes, entre los cuales se
479Gabriela Manrique Rueda
encuentra el de athens, hacen énfasis en la importancia de los entrenamientos, que desempeñarían el rol de fabricar asesinos. El rol de los entrenamientos es formar ejecutores que estén dispuestos a matar en nombre de sus grupos de pertenencia. Estos entrenamientos son experiencias traumatizantes para los combatientes, ya que consisten en prácticas muy difíciles, tanto física como psicológicamente, transformándolos en agentes de ejecución, insensibilizados con la violencia. Sin embargo, aunque estos cursos son mecanismos de sociali-zación a la violencia, que forman parte de la transformación de los individuos en asesinos, sémelin (2005) señala que existe una sobrestimación del rol des-empeñado por estos en los estudios sobre los combatientes.
Varios de los entrevistados los describieron como experiencias muy difíciles, llegando a ser asimiladas a torturas. Por un lado, la participación en el grupo implicaba una pérdida de la libertad y una ruptura de las relaciones de los combatientes con el exterior, generando un quiebre con sus vidas anteriores y con sus lazos familiares. Los bloques utilizaban estos mecanismos con el fin de evitar traiciones y deserciones. Por otro lado, los grupos fueron descritos como instituciones brutales en donde todo era regulado por medio de la violencia. Una vez en el grupo, nuestros entrevistados dijeron haberse visto confrontados a la violencia de estas instituciones. Según ellos, los combatientes eran agredidos verbal y físicamente durante los entrenamientos físicos, buscando que adquirie-ran resistencia para la guerra. Se realizaban prácticas de tortura y asesinatos de quienes no lograban resistir a las pruebas y de quienes se negaban a obedecer las órdenes: eran amarrados y sumergidos en el agua, tenían que caminar descalzos sobre pasto recién quemado, los encerraban en un círculo desnudos y los vigi-laban, impidiéndoles comer durante días, o los hacían pasar bajo alambres de púas, asesinando a quienes se caían. Según estos entrevistados, los combatientes que desertaban también eran asesinados frente a sus compañeros.
Según algunos de los entrevistados, este conjunto de técnicas de control, como las amenazas, los homicidios de combatientes, la pérdida de la libertad, la vigilancia, las torturas durante los entrenamientos, hicieron que, aunque en algunos casos quisieran irse, se resignaran a permanecer en el grupo, confor-mándose y volviéndose obedientes a la autoridad. La narración de Ernesto es reveladora de las prácticas realizadas durante los entrenamientos, que fueron descritas por nuestros entrevistados:
Cuando llegamos nos trataban mal, verbalmente, nos decían que ya la familia de nosotros se acababa en ese instante, que ya no existía más familia para nosotros y que no pensá-ramos en lo de antes; que íbamos a pasar unos cursos, unas pruebas físicas, que si las pasábamos, pasábamos, que si no nos mataban. Y entonces ahí uno se va afectando (...)
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...480
Todo el día son pruebas físicas y eso son como clases seguidas. Había unas que lo meten a uno al agua amarrado y lo hunden hasta cuando uno ya pierde el control entonces ahí sí lo sacan. Y a veces lo amarraban a uno y lo dejaban a uno ahí toda la noche. Lo dejaban a uno en el agua, a las 9 o 10 de la noche en las ciénagas y hay cocodrilos, de todo y dejaban los palos ahí, lo amarraban a uno allá hasta el otro día. Al otro día uno ya es sumergido allá y al otro día lo soltaban. Quemaban la sabana y el pasto en donde habían quemado y descalzo lo hacían pasar a uno y vaya y métase y arrastrado y mejor dicho se vuelve uno nada. Eso supuestamente es resistencia para cuando uno está en los combates, para cuando uno está en el área, para resistir. (…) Yo desde el momento en que salí del curso, yo pensaba mucho en mi familia. Yo pensaba y yo decía “mi mamá quién sabe qué dirá” porque yo no tengo papá. Al principio era como matarse la cabeza, pensando en aquí, pensando en la vida que uno no está aprovechando. Uno de allá no se puede ir y a mí nunca se me pasó por la cabeza volarme porque yo tuve un amigo que fue del curso mío y el hombre se voló y lo cogieron y a él lo mataron delante de nosotros. Entonces eso psicológicamente lo afecta, entonces la esperanza a uno se le acaba, la esperanza allá es un peligro porque de allá nunca lo van a dejar ir. Y la esperanza, la esperanza a mí se me perdió por completo. Pasa uno eso, los combates, los amigos muertos, uno va viendo todo eso entonces psicológicamente uno se afecta (Ernesto, Bloque Meta y Vichada).
Los relatos sobre los entrenamientos son muy importantes porque, a partir de ahí, se construye una de las retóricas más importantes para justificar la par-ticipación: la autodefensa. De ahí en adelante ellos justifican su participación como una forma de evitar ser asesinados por sus bloques. A partir de estas ex-periencias, algunos entrevistados dijeron haber buscado adaptarse a las reglas de los grupos, con el fin de sobrevivir, mostrándose obedientes a la autoridad y buscando demostrar sus habilidades para la guerra, lo que, a su vez, les ha-bría permitido ganarse la confianza de los comandantes e ir ascendiendo en el grupo. Varios dijeron que estas experiencias los llevaron a “descubrir” el valor de sus vidas, lo cual los motivó a luchar por ellas. Según ellos, el “instinto de supervivencia” les permitió no dejarse matar.
Por otro lado, la retórica de la autodefensa era enseñada durante los entre-namientos en política. Además de los entrenamientos físicos, los bloques Meta y Vichada, Catatumbo, Centauros y Élmer Cárdenas, ofrecían cursos en política. Estos buscaban des–individualizar a los combatientes, asignándoles la identidad social del grupo. Como lo muestra waller (2007), la retórica de la autodefen-sa parte de una justificación moral de la agresión por parte del grupo, que se muestra como moralmente superior y al servicio de la sociedad. La agresión es representada entonces como una forma de evitar el exterminio del grupo, para lo cual habría que eliminar al grupo enemigo. Esta retórica era transmitida por los comandantes políticos durante los entrenamientos, quienes les decían que la supervivencia del grupo dependía del exterminio del grupo enemigo, entonces
481Gabriela Manrique Rueda
ellos, en cuanto combatientes, eran los enemigos de los grupos rivales y, en este sentido, su supervivencia dependía de la eliminación de otros grupos. Además, el exterminio de los enemigos era justificado haciendo alusión a los crímenes cometidos por la guerrilla contra la población civil, paralelamente a una re-presentación de los paramilitares como protectores de las comunidades. Ellos aprendían, igualmente, los estatutos del grupo, que eran las reglas de juego dentro de la organización, así como himnos, que pretendían una identificación con sus bloques. A partir de estos cursos, varios de los entrevistados dijeron haber empe-zado a concebirse como enemigos de la guerrilla, adoptando la identidad social de sus grupos, lo cual les habría permitido justificar el ejercicio de la violencia:
Cuando uno entra eso es un curso físico y político. A uno tienden a explicarle todo de los paramilitares, por qué están ahí, por qué se crearon, para qué se crearon y a raíz de todo eso uno va asimilándose como enemigo de la guerrilla. Ellos a nosotros nos decían eso, nos decían que a raíz de la represión subversiva, de la guerrilla, nosotros estábamos era para cuidar a la población civil de los atropellos que cometía la guerrilla en esa zona. Que las masacres, que la robada de ganado, que violaban mujeres, se llevaban niños, reclutaban niños. A raíz de todo eso, uno se va metiendo en la cabeza “bueno sí, esto está pasando” porque en ese tiempo eso estaba pasando. Entonces uno piensa esa política, esos himnos, estatutos, entonces cuando uno coge a un enemigo hace que no lo dude. Antes uno tenía la duda. Esas eran las políticas que hacían que no lo dudara y entonces eso psicológicamente pues lo ayuda (Ernesto, Bloque Meta y Vichada).
r e t r i c a s e la g u e r r a : e l i s c u r s o e la s e g u r i a
la r e t r i c a e l a a u t o e f e n s a
Los entrevistados emplearon varias retóricas al representar su participación. Todas ellas giran en torno a la noción de seguridad. Como ya lo mostramos, una retórica central es la de la autodefensa. Por un lado, la participación y el ejercicio de la violencia fueron representados como un mecanismo de auto–defenderse de la violencia de sus grupos y de los grupos enemigos, protegiendo así su propia seguridad y la de sus grupos. Por otro lado, el ejercicio de la violencia por los paramilitares fue interpretado como una forma de evitar ser exterminados, lo cual fue justificado por la representación de los paramilitares como protectores de la seguridad de las comunidades, paralelamente a una representación de la guerrilla como criminales malvados. Varios entrevistados argumentaron que estaban protegiendo a las comunidades de los ataques de la guerrilla. 14 de los 18 participantes en el estudio hicieron referencia a los crímenes cometidos
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...482
por la guerrilla contra la población civil para justificar la existencia de los pa-ramilitares. Según ellos, mientras que la guerrilla agredía a la población civil, imponiendo órdenes, reclutando niños, cometiendo robos, desplazamientos forzados, asesinatos, masacres y violaciones, los paramilitares protegerían a los campesinos de estos crímenes, por lo cual habría que eliminar a la guerrilla. Un argumento empleado para justificar la existencia de los grupos paramilitares era que, según ellos, la población civil los apoyaba y los quería.
Es importante señalar que la retórica de la autodefensa ha sido la base del discurso justificatorio de los grupos paramilitares colombianos. En los discursos de varios de los ex comandantes de los grupos paramilitares (salvatore man-cuso (2004), ramón isaza (2004, 2007), Camilo (2004), Diego Vecino (2005)), ellos se presentan como hombres religiosos, virtuosos, trabajadores, buenos padres, amigos y ciudadanos que tuvieron que sacrificar los mejores años de sus vidas para defender a sus propiedades, familias y comunidades de enemigos feroces que amenazaban tanto su supervivencia como la de los valores y formas de organización social tradicionales. Sus acciones son representadas como actos de autodefensa derivados del instinto de supervivencia y son celebradas como una contribución a la patria, a la paz, a la libertad y a la dignidad. De esta manera, se des-responsabilizan de sus crímenes o los minimizan, mostrándose como héroes de la patria.
la r e t r i c a e l a l i m p i e z a s o c i a l
Otra retórica que forma parte del discurso de la seguridad y que se presenta en las narraciones de los entrevistados es la de la limpieza social. Según sémelin (2005) este tipo de retórica también fue empleado en Ruanda, en donde la masa-cre era descrita como una especie de trabajo banal, útil para la comunidad, siendo representada como una acción de limpieza. Según el autor, las nociones positivas asociadas a la limpieza y a la salud vuelven banal la realidad de la violencia.
Particularmente, encontramos esta retórica en las narraciones de los en-trevistados que participaron en bloques urbanos. Los combatientes urbanos cumplían el rol de vigilar a la población civil, identificando y asesinando a ladro-nes, consumidores de drogas y violadores. Ellos justificaron estos homicidios, empleando un lenguaje que valoriza varios elementos: la seguridad, la salud y la limpieza. Los homicidios fueron defendidos como una forma de limpiar y de sanar a una sociedad que es representada como sucia y enferma. Estos críme-nes fueron justificados defendiendo la idea de una sociedad segura. El medio para alcanzar dicho “ideal” sería la eliminación de las poblaciones calificadas de indeseables, creando espacios sociales caracterizados por una intolerancia
483Gabriela Manrique Rueda
extrema. El relato de Felipe, quien fue comandante de escuadra del Bloque Meta y Vichada, es revelador de la forma en la que los paramilitares perciben a los ladrones y a los consumidores de drogas:
Cuando yo estaba en el grupo, pensaba que estaba haciendo las cosas bien, que estaba haciendo algo que había buscado, porque compartía la ideología del grupo: que fuera posible hacer reinar la seguridad en un pueblo. Tú ibas a Puerto López y era un pueblo completamente sano, sin ningún vicio, ningún problema. No había robos, no había violaciones, nada, sano. Y los métodos para llegar a eso no eran los más convenientes, pero no había otros medios, ya que desgraciadamente, aquí en Colombia, el pensamiento es muy simplista: el ladrón es ladrón, porque quiere serlo. Es una mentira decir: “no tuve otra opción en mi vida que volverme ladrón” (Felipe, Bloque Meta y Vichada).
La manera en la que los paramilitares piensan el crimen y a los criminales es muy importante para entender los ataques ejercidos contra las poblaciones marginales. Los ladrones fueron descritos como individuos que, por su maldad inherente y su personalidad criminal, le hacen daño a la comunidad. Se muestra como si su existencia no tuviera ningún valor y como si no sirvieran para nada, justificando así su eliminación. Los asesinatos de delincuentes fueron presen-tados como acciones nobles, al servicio de la comunidad, siendo un motivo de orgullo para el grupo:
Yo cuando estaba en el grupo pensaba solamente en la maldad. Nosotros veíamos una manada de marihuaneros fumando y a nosotros no nos importaba, los íbamos matando, porque para qué en Medellín íbamos a tener una parranda de marihuaneros. En la sierra los íbamos era matando porque para qué, o sea nosotros teníamos mucho consentimiento en eso. Porque nosotros para qué queremos una persona marihuanera en nuestra ciudad si es en donde nosotros mandamos, para qué la queremos. Eso era zona limpia, zona limpia, eso pa’ nosotros es limpieza cuando matábamos a más de 20 personas. Yo en ese momento pensaba que nosotros estábamos haciendo algo bueno. Porque nosotros teníamos un concepto de esa gente horrible. Porque nosotros sola-mente pensábamos era en matar, en matar y en matar. O sea, nosotros lo único que teníamos de sentimiento era nuestro pueblo y de resto que todo el mundo se muera, porque nosotros queríamos era una zona limpia, un honor bacano, eso era en lo único que nosotros creíamos (María, Bloque Cacique Nutibara).
l a v i o l e n c i a c o m o u n m e i o pa r a o b t e n e r r e c u r s o s e c o n m i c o s
Algunos entrevistados dijeron que su único interés era ganar dinero, lo cual les permitía acceder a la sociedad de consumo y que, en un contexto de gue-
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...484
rra, lo más importante era preservar sus vidas, así tuvieran que participar en masacres y matar a muchas personas. Este tipo de discurso se encuentra en los entrevistados del Bloque Catatumbo, el cual le ofrecía incentivos económicos a sus combatientes. Este bloque le permitía a los combatientes conservar los bienes de sus víctimas, como joyas, dinero y drogas. Igualmente, si avanzaban de rango, su salario aumentaba. La narración de Camilo, excombatiente del Bloque Catatumbo, quien anteriormente había participado en las farc, muestra cómo los incentivos ofrecidos por su bloque lo motivaban a cometer crímenes, así él no se identificara con la ideología de su grupo:
A mí me motivaba a estar en los paramilitares que ahí daban buen pago. Porque los paramilitares pagaban un sueldo mensual de 350 000 pesos. En cambio en las farc no pagaban, y se aguantaba más hambre. En cambio en los paracos recibía el sueldo cada mes. Y si por ejemplo uno se metía a una vereda, recuperaba a X o Y persona, la asesinaba y la requisaba y si esa persona tenía plata, esa plata que tú le quitabas era para ti. Que si tenía joyas esas joyas eran para ti. Tú veías qué hacías con esas joyas, si las usabas o las vendías. Que si entrabas a una finca y recuperabas drogas eso es para ti, eso tú lo vendes, te lo compran a menos precio pero te lo compran y esa plata es para ti (…) Muchas veces uno dice, “no, es que la guerrilla le está haciendo daño al pueblo, pero nosotros también le estamos haciendo daño al pueblo, también estamos matando gente”. Sino que esas son las cosas que a nosotros nos dicen, entonces uno se pone en los zapatos de ellos pero eres tú o son ellos. Si es la vida tuya, tú siempre estás primero tú, segundo tú y tercero tú, los demás ya que miren aparte. Entonces ese es el problema de las dos organizaciones. Cuando yo estaba en la guerrilla te decían, “no, que es que los paramilitares matan a tu familia”, cuando ya entré a los paramilitares lo mismo, “que vea que es que la guerrilla son unos no se qué, que roban al pueblo, que matan al pueblo, nosotros luchamos por el pueblo”. Eso nos lo decía el comandante de política de ambos bandos. Era un curso de política. El comandante político nos decía que “miren muchachos que esta vida es muy linda, que si queremos vivir en paz tenemos que acabar con la guerrilla, que eso no se puede dejar un solo guerrillero vivo”, que no se qué (Camilo, Bloque Catatumbo).
la v i o l e n c i a c o m o u n t r a b a j o : b a n a l i z a c i n
Un tema de debate en la literatura es si los ejecutores realmente creen en las retóricas de la seguridad, en las que los asesinatos son presentados como acciones morales, o si su recurrencia es simplemente una forma de des-responsabilizarse por los crímenes, principalmente durante los contextos post-conflicto. Nuestra posición es que aunque no es posible saber si creen o no en estas retóricas, estas forman parte de la banalización de la violencia. En este sentido, adoptamos la posición de arendt (2005), según quien, es la construcción de un lenguaje de
485Gabriela Manrique Rueda
eufemismos lo que hace que la violencia se vuelva banal. Las retóricas de la autodefensa y de la limpieza social, al representar los asesinatos como acciones morales, los justifican moralmente, lo cual permite que los combatientes piensen el ejercicio de la violencia como una función más dentro del marco de un traba-jo. Nuestros entrevistados representaron la violencia como una tarea realizada dentro de la rutina de un trabajo. Se presentaron a sí mismos como ejecutores de funciones obedeciendo órdenes, sin ningún poder de decisión. Existe una negación o a una minimización de la importancia de los crímenes cometidos por los paramilitares, lo que se hace por medio del empleo del lenguaje de la autodefensa, la seguridad y la limpieza social.
La mayoría de los entrevistados no demostró ninguna reacción moral al hablar de la violencia ejercida por su grupo, la cual fue descrita como una función rutinaria.
Constatamos que tendían a negar que su grupo cometiera crímenes contra la población civil, así hayan hecho referencia a homicidios perpetrados contra individuos calificados de guerrilleros y contra delincuentes. Algunos nos conta-ron que sus bloques creaban listas en donde estaban los nombres de las personas acusadas de colaborar con la guerrilla, quienes eran torturados y asesinados. Hicieron alusión a prácticas de desmembramiento de cuerpos. Bastaba con calificar a alguien de guerrillero o de delincuente para que ya no fuese descrito como parte de la población civil. Cuando aceptaban que sus grupos cometieron crímenes, estos eran calificados de errores inevitables o de “daños colaterales”, justificados a nombre de la seguridad ofrecida a las comunidades.
Es importante entender que en el paramilitarismo los crímenes contra la población civil forman parte de la lucha contra la subversión. En la forma como las instituciones castrenses idearon a los grupos paramilitares, buscaban que la población civil se comprometiera en la lucha contra la subversión, colaborando con información y ayudando a su combate, pero también se concebía que la población civil que actuaba en los movimientos sociales formaba parte de la subversión, siendo considerada la parte más peligrosa ya que jugaría el rol de difundir la ideología. Esta manera de representar la subversión y de concebir la forma de enfrentarla tuvo una influencia, obviamente, en los primeros civiles que, influenciados por algunos generales del ejército, conformaron los primeros grupos paramilitares en los años ochenta, pero también en otras instituciones que como la iglesia, ayudaron a satanizar a los movimientos sociales, difundiendo el miedo al comunismo.
En lo que tiene que ver con la construcción del lenguaje, que crea una cultura común de los agresores, esta se entiende en el marco de contextos en donde el universo moral fue invertido. Según waller (2007), el proceso de socialización
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...486
de los agresores tiene lugar en organizaciones en donde se presenta una inversión del universo moral. El individuo se sumergiría completamente en el universo social de su grupo, en el cual las normas habituales fueron sustituidas por las del grupo. Según sémelin (2005) la inversión moral pasa por el levantamiento del principio que prohíbe el asesinato.
En lo que se refiere al lenguaje que crea una cultura común a los paramili-tares, existe un conjunto de palabras y de expresiones que permiten interpretar la realidad y que designan las acciones como tareas que forman parte de un trabajo. Las expresiones forman parte del lenguaje familiar de las subcultu-ras de delincuencia y de los grupos paramilitares. El lenguaje de los grupos paramilitares está muy ligado al control territorial. Utilizan también palabras específicas para designar las funciones diarias. Las tareas se muestran como un deber: “hacer el trabajo que se nos asignaba”. Por ejemplo, al referirse a las masacres decían: “hacer lo que teníamos que hacer” o “sacar a los que te-níamos que sacar”. Los entrevistados que anteriormente habían participado en bandas de delincuencia dijeron haber tenido experiencia en la comisión de delitos y saber “hacer” y utilizar las armas. La realidad del “trabajo” diario se interpretaba en términos de zonas: “Controlar la zona; administrar la zona; recuperar la zona; la zona era de nosotros; sacar de la zona; cuidar la zona; romper zona (tomar el control de un pueblo); asignar la zona; explorar la zona; entrar en la boca del lobo”. Otras palabras designaban las tareas, empleando un lenguaje militar: “hacer ronda; patrullar; cobrar vacunas (extorsiones); hacer operativos; hacer registros”; “ranchar o hacer la remesa” (cocinar); “prestar guardia”; “hacer centinela”.
El lenguaje hace que los pueblos se conviertan en territorios y las personas en “civiles”, en “sospechosos” o en “aliados de la guerrilla”. Existen varias categorías para designar a los enemigos: los guerrilleros (en las zonas rurales); los “milicianos” (los supuestos “guerrilleros” que actúan en las ciudades y los pueblos, pero que son civiles); los “chintes” (son los civiles que están en las tiendas de las carreteras, que se suponía que le daban información a la guerrilla).
La única palabra que encontramos que hace alusión a un animal, permitien-do hablar de deshumanización por el lenguaje, es el término “sapo”. El “sapo” es una figura central ya que representa al traidor y la traición es el principio más condenado por los paramilitares. Otra expresión que expresa la traición es “torcerse”. Es necesario destacar que la figura del “sapo”, así como muchas de las expresiones, no son exclusivas a los paramilitares, sino que hacen parte del lenguaje popular colombiano que, en el caso del “sapo”, designa al que denuncia a otro frente la autoridad o a alguien que se involucra en los asuntos de los demás.
487Gabriela Manrique Rueda
Los objetivos y acciones de los paramilitares se describen a partir de conceptos que tienen connotaciones positivas, construyendo el imaginario de un vínculo de protección hacia la población civil: “avanzar”; “los civiles nos colaboraban”; “proteger a los campesinos”; “mantener a la población sana y limpia”; “obtener un positivo” (matar a un “guerrillero” u obtener información sobre lugares o drogas por medio de torturas); “limpiar”; “proteger a la población de todo mal que pudiera presentarse”; “cuidar el barrio”; “cuidar a nuestra gente”; “evitar los atentados de la guerrilla”; “la gente nos quería mucho”; “luchar por la causa de nuestro país”.
El lenguaje de la autodefensa valoriza “el instinto de supervivencia”: “Pro-tegerse; autoprotegerse; aprendí a defenderme, aprendí a sobrevivir; defendí mi derecho a la legítima defensa”. Las agresiones son designadas por expresiones que hacen alusión a las acciones de romper, dar y prender fuego: “Romper la zona; “romperse” (matar); “darse en el geta”; dar un golpe (atacar al enemigo); “dar” (atacar); “darle duro a la guerrilla”; “prenderse” (enfrentarse a golpes). Otras expresiones que designan el acto de matar hacen referencia a la práctica de cortar con un cuchillo: “me pelaron”; “picar”; “chuzar”. Otras palabras tienen connotaciones sexuales o están vinculadas a los excrementos. Por ejemplo hacerle daño a alguien es designado con la expresión “joder a alguien”. Cometer un error está relacionado con la acción de defecar: “cagarla” y también de estar en el lodo: “la embarré”. Estar en una mala situación también es designado como “estar en el lodo” y como “estar jodido”.
Otras expresiones designan comportamientos y valores. Por ejemplo, “boletearse” representa el hecho de ponerse en riesgo, así como “buscarse problemas” o “estar mal parqueado”. Otra expresión es “ser echado pa’lante” que hace referencia a una actitud que consiste en hacer esfuerzos con el fin de progresar, lo que, en el contexto del grupo paramilitar, significaba cumplir con todas las órdenes y tareas tal y como eran asignadas.
Otras actitudes consistían “en tener los ojos abiertos”, “estar en el juego” (estar atento), “hacer lo que se me daba la gana”. Otros valores defendidos eran: resistir, estar convencido, implicarse, ser una persona sana (no buscar conflictos con los demás). Es necesario destacar que todas estas expresiones son empleadas en contextos de lenguaje familiar, ya sea en subculturas delincuenciales, como por jóvenes, y algunas se encuentran incluso en otras lenguas como el francés y el inglés: por ejemplo se casser la gueule en francés o fuck you en inglés.
c o n c l u s i o n e s
Los relatos de los excombatientes de los grupos paramilitares colombianos sobre su participación en el conflicto armado son construcciones o interpre-
Narrando el pasado: interpretaciones de los excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia...488
taciones del pasado a partir de las cuales expresan su identidad. Estos relatos se construyen dentro del contexto del programa de reintegración a la vida civil, el cual, al buscar que los desmovilizados abandonen sus identidades de combatientes y se reintegren a la sociedad, incentivan el olvido de las ex-periencias en la guerra y no exigen ninguna responsabilización por parte de los excombatientes. En este sentido, estos últimos recurren a un conjunto de retóricas justificatorias para explicar su participación en el conflicto, adop-tando una posición de víctimas. Por un lado, se presentan como víctimas de condiciones difíciles de vida o de las guerrillas para justificar su ingreso a los grupos paramilitares. Por otro lado, justifican su permanencia y participación en los bloques presentándose como víctimas de sus propios grupos. Igualmen-te, adoptan las retóricas de los grupos paramilitares que giran en torno a la defensa de la seguridad, principalmente, la autodefensa y la limpieza social. La retórica de la autodefensa consiste en representar la agresión como una manera de evitar ser agredido.
Se muestran como protectores de la seguridad de las comunidades, pa-ralelamente a una representación de la guerrilla como criminales perversos, justificando la idea de que el único método de evitar ser exterminados es ex-terminar a la guerrilla. La retórica de la limpieza social justifica la eliminación de consumidores de drogas, agresores sexuales y ladrones como un medio para construir un ideal de sociedad segura, representada por las nociones positivas asociadas a la limpieza y a la salud.
Las retóricas de la seguridad forman parte de la banalización de la violencia. Al justificar las agresiones moralmente, las vuelven banales. Nuestros entre-vistados representaron las agresiones como una función cumplida dentro del marco de un trabajo.
Las retóricas de la seguridad hacen que las agresiones puedan ser percibidas como un trabajo. Esto se hace por medio del empleo de un lenguaje de eufemis-mos, que permite representar las agresiones como acciones morales. El lenguaje de eufemismos construye a la vez una cultura común de los paramilitares, ha-ciendo que no se responsabilicen por sus crímenes y que estos sean negados o justificados. La mayoría de los entrevistados no reconoció haber causado daño, culpabilizó a las víctimas de lo que les pasó y justificó los crímenes acudiendo a las retóricas de la seguridad. No sentían tener ninguna responsabilidad en cuanto a la reparación de las víctimas.
Es muy importante entender que las retóricas de la seguridad vuelven la violencia banal y hacen que los agresores no asuman ninguna responsabilidad moral por sus actos. En este sentido, habría que revaluarlas y entender sus efectos perversos ya que estas son muchas veces defendidas por los políticos
489Gabriela Manrique Rueda
en el poder y por los medios de comunicación, haciendo que la población las justifique y a su vez, banalice las agresiones contra las personas calificadas de guerrilleros y contra las poblaciones marginales.
r o c o ru b i o s e r r a n o
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno uribe vélez con las
Autodefensas Unidas de Colombia*
493
la i n t e n c i n
El 29 de noviembre de 2002 las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, auc, declararon un cese de hostilidades. En diciembre de ese mismo año, la res-puesta del gobierno uribe vélez, durante su primer mandato, 2002– 2006, fue crear e integrar la Comisión Exploratoria para que “propiciara acercamientos y estableciera contactos”1 (Resolución 185, 23 de diciembre de 2002). Seis meses después, la Comisión Exploratoria recomendó continuar con el proceso de paz, lo que desplazaba al terreno de la paz, al menos narrativamente, la declaratoria de las auc e inauguraba un proceso con estos grupos.
Tal proceso se efectuó, no sin controversias, a través de dos acuerdos y un arreglo institucional.
El primero fue el Acuerdo de Santa Fe de Ralito que comprende 10 puntos pactados entre las partes. Ninguno de éstos mencionaba el desarme o el decomiso de las armas; tan sólo hacían referencia a continuar con el cese de hostilidades y el compromiso de hacerlo efectivo. Adicionalmente, el Acuerdo se presentó como un hito que “da por terminada la fase de exploración del proceso de paz, para dar inicio a una etapa de negociación”2.
El segundo, fue el Acuerdo de Fátima, entre el gobierno nacional y las auc, para la Zona de Ubicación de Tierra Alta, Córdoba. Este contiene ocho puntos que mencionan compromisos en cuanto al perfeccionamiento del cese de hostilidades, la concentración del pie de fuerza y la definición del crono-grama de desmovilizaciones. Finalmente, presenta la zona como una instancia de facilitación para la consolidación del proceso de paz, la interlocución con la mesa de paz y la participación ciudadana3.
Los acuerdos citados no son puntos de llegada sino de partida. Son hitos que abren paso a negociaciones entre las partes cuyo contenido no es público.
* Las ideas desarrolladas en este artículo empezaron a gestarse en el Seminario de “Estudios Cultu-rales”, dirigido por marta cabrera, a quien deseo manifestarle mi sentimiento de agradecimiento. Adicionalmente, se formalizaron en el Seminario “El individuo en la política estatal y en la sociedad”.
1 Consultar la Resolución 185 del 23 de diciembre de 2002 en la siguiente página de Internet: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/documentos/resolucion_185.htm (Fecha de consulta: 10 de mayo de 2011).
2 Al respecto ver el Acuerdo de Santa Fe de Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia, 15 de julio de 2003, en la siguiente página de Internet: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/acuerdos/jul_15_03.htm (Fecha de consulta: 10 de mayo de 2011).
3 Al respecto ver el Acuerdo de Fátima, entre el gobierno nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia, para la Zona de Ubicación en Tierra Alta, Córdoba, Santa Fe de Ralito, 12 y 13 de mayo de 2004, en la siguiente página de Internet: http://www.reintegracion.gov.co/Es/proceso_ddr/Paginas/auc_2004.aspx (Fecha de consulta: 10 de mayo de 2011).
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...494
Se postula que parte de las negociaciones y las necesidades de consolidar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las auc se concretaron en el arreglo institucional conocido como la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, que dicta disposiciones en materia de reincorporación de los alzados en armas y busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
El proceso con las auc ha sido cuestionado nacional e internacionalmente. Su desarrollo ha conducido a examinar el proceso a partir de las acciones y reacciones de los jefes, comandantes, líderes o elites militares de estos grupos y, recientemente, de sus nexos con la política local y regional. Adicionalmente, el proceso se menciona en la lógica de las desmovilizaciones colectivas. Se hace alusión, entonces, a sus éxitos –en cuanto a la desmovilización de 31.671 comba-tientes– y, también, a sus riesgos– debido a las dificultades en la reincorporación y la emergencia de bandas criminales o terceras generaciones de paramilitares.
Sin embargo, los debates han estado más orientados hacia el desarme, la desmovilización y la reincorporación (reintegración) de las estructuras armadas, descuidando la dirección del proceso en términos de su dimensión de paz. La experiencia internacional señala que todo proceso de este tipo es una transición hacia un nuevo orden, una imagen compartida por los participantes, una suerte de politeia.
En el país falta examinar ese nuevo orden a instaurar (o validar) después de la transición escenificada por las auc, su validez y legitimidad en los dife-rentes niveles territoriales de gobierno, en los diferentes sectores sociales y en el escenario internacional. El presente artículo pretende plantear un debate en este orden de ideas. Tiene un carácter exploratorio y presenta, a manera de hipótesis, que el proceso con las auc buscaba instaurar un orden signado por la pacificación, situación que no es sinónimo de paz, pues recorta libertades, opera en lógicas totalitarias y deja víctimas a su paso.
La pacificación no es un proyecto acabado. Precisa del recurso de la violencia, la modulación del terror y el control policial. Se camufla a partir de un juego de negaciones y desplazamientos de diverso orden. Se trata de un fenómeno de doble vínculo o constreñimiento, en donde el receptor, en simultánea, recibe mensajes diferentes y contradictorios (bateson, 1972).
El artículo se ha titulado a partir de dos palabras en plural que lo estructu-ran. La primera es “silencios” que designa el ejercicio de la pacificación. Este puede seguir una pauta, pero se expresa territorialmente de manera diversa. De ahí el uso del plural. La pacificación se estructura a partir de tres imágenes que describen sus principales rasgos. El ejercicio realizado anota “eventos diagnósticos” (ramírez, 2001) para ahondar en la pacificación de las regiones colombianas, elabora algunos análisis y perfila la hipótesis anunciada.
495Rocío Rubio Serrano
La segunda es “ausentes”, para referirse a las víctimas del accionar de los grupos de autodefensa. En este aparte se busca perfilar el juego de negaciones y desplazamientos en el acto de hacerse víctima. Se utiliza la palabra hacerse, pues no basta con el daño y el dolor vivido. El arreglo institucional del proceso con las auc, Ley 975 de 2005, fue diseñado de tal forma que coloca la carga de constituirse como víctima a quien lo ha sido. Adicionalmente, restringe el abanico de las posibles víctimas.
Entre más se niegue la existencia de territorios pacificados y las víctimas, más esquiva y ajena será la construcción y el mantenimiento de la paz como derecho y deber nacional. Si estos fenómenos no son una fuerte preocupación académica, será difícil un adecuado entendimiento de la díada paz–guerra que atraviesa a Colombia. Fácilmente, se puede caer en la trampa de creer que el mapa es el territorio (bateson, 1972). El presente texto es un primer ejercicio descriptivo y exploratorio por estructurar datos, realizar pesquisas y elaborar análisis sobre estos dos fenómenos, en el marco del proceso que adelantó el gobierno uribe vélez en su primer mandato con los grupos de autodefensa.
la pa c i f i c a c i n
A propósito de pablo murillo, plantea el columnista cristian valencia lo siguiente:
Me quedé pensando que para ser un pacificador, es decir, un hombre de paz, le estaban sobrando armas y faltando banderas blancas. Supe entonces que la palabra pacificación no tenía nada que ver con la paz, sino con la guerra (valencia, 2006).
Este artículo comparte la anterior opinión y observa cómo, en el momento en que trascurrieron los hechos aquí examinados, en el país no se hablaba de paz, sino de pacificación. Fenómeno funcional a la guerra y sus justificaciones, a través del cual operan lógicas que recortan las libertades ciudadanas, aspiran a moldear individuos y están emparentadas con discursos, prácticas, puestas en escena e, incluso, redes de acción y sentido sobre lo totalitario4.
En la pacificación opera un ejercicio negativo de la biopolítica: se vigila y se castiga aquello que, previamente, se ha definido como anormal y diferente. En ningún caso se trata de una biopolítica cuya preocupación central es la vida
4 El término totalitario se emplea para diferenciar las situaciones vividas en ciertas regiones del país de los totalitarismos europeos, evitando caer en imprecisiones espacio–temporales. También, se utiliza para marcar diferencia con la mirada ideológica sobre los totalitarismos, cuestionada por ŽiŽek, 2005.
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...496
y se define en función de su cuidado (maldonado, 2003). Para observar el fenómeno de la pacificación es necesario realizar un ejercicio descriptivo que identifica tres momentos que, en las regiones colombianas, no necesariamente se presentan en una línea sucesiva de acontecimientos.
p r i m e r m o m e n t o. s e c a r e l a g ua a l p e z y l i m p i a r la t i e r r a . pa s o s h a c i a l a pa c i f i c a c i n
En la lógica de una guerra irregular y contra-insurgente, que animó las diferentes procedencias de los grupos de autodefensa5, el mandato era secarle el agua al pez. Afectar a los supuestos colaboradores del enemigo para debilitarlo y tomar dominio de los territorios que controlaban las organizaciones guerrilleras. Esta práctica significó un ataque directo a la población civil. No en vano, el desapa-recido líder de las auc, carlos castaño gil, solía decir que en la guerra un civil desarmado es un término relativo (aranguren, 2001).
Secarle el agua al pez inspiró sendos debates académicos sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia. Este se definió como violento y banal (pé-caut, 1997a). También se calificó como una guerra sucia, una estrategia militar para acabar con la oposición política, bajo el supuesto que esta combinaba todas las formas de lucha (uprimny y vargas, 1989). Además, se discutió si era una guerra civil o, más bien, una guerra contra los civiles (posada, 2001). Incluso, recientemente, se le ha titulado como una guerra sin nombre6.
Sin embargo, pocas veces se han entrado a examinar las implicaciones de secarle el agua al pez. Una práctica que emplea la violencia, modula el terror (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [pnud], 2003), muta y toma una nueva forma: limpiar la tierra. Es pertinente anotar que el uso de la violencia no conoce límites, por lo tanto:
Puede variar de una forma a otra y conducir hasta la muerte física y más allá de ella. Su expresión última y más acabada es simbólica (…) lo propio de la violencia es la ma-
5 El uso de la palabra procedencias no es gratuito. Este indica la necesidad de una genealogía más profunda y difusa de los grupos de autodefensa en el país (una historia efectiva en palabras de foucault, 1979). Sobre su presencia, expansión y consolidación regional consultar, entre otros, los siguientes autores: cubides 2004, 2005a, 2005b; garzón, 2005; gonzález et ál., 2002; reyes, 1991; romero 2002, 2003 y 2006.
6 La referencia remite a la publicación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, iepri, de la Universidad Nacional de Colombia, Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del con-flicto en Colombia. Título que presenta a la violencia como fuerza sobrenatural (algo fantasmagórico), desplazándola, de paso, a un terreno que no la conecta con la(s) guerra(s) que se libran en el país, sus protagonistas, sus víctimas y los órdenes sociales que se construyen.
497Rocío Rubio Serrano
leabilidad, traducibilidad y adaptabilidad a varias otras expresiones, formas, lenguajes y prácticas (maldonado, 2003, 222).
En la suerte de continuo entre secarle el agua al pez y limpiar la tierra lo primero que se experimentó fueron los famosos planes pistola (indh, 2003; rubio, 2004). Muertes selectivas de líderes –comunales, cívicos, políticos– y de quienes pre-sentaran alguna conexión con la esfera pública, que empezó a constreñirse por la presencia y las prácticas de los grupos de autodefensa. Se convirtió en algo riesgoso ejercer una actividad pública e, incluso, transitar por el espacio público a determinadas horas y por determinados caminos. Así, se van redefiniendo linderos que marcan un adentro y un afuera, instaurando fronteras territoriales, sometiendo pobladores y configurando espacios sociales.
Las muertes selectivas no tuvieron el efecto deseado. De ahí, el imperativo de enviar nuevos mensajes para garantizar que no sólo se secaría el agua al pez, sino se limpiaría la tierra. Dichas señales fueron una suerte de interfase entre las muertes selectivas y el paso a las colectivas, ejemplarizantes y con variadas modulaciones del terror (castillejo, 2005; pnud, 2003; rubio, 2004).
En las viviendas de muchos poblados, en las horas de la noche, se golpeaba tres veces en sus puertas7. Luego, aparecía la primera cruz pintada sobre la puerta principal. En algunos casos y, de repente, también aparecía un comprador interesado en las propiedades del que ya había sido notificado que algo pasaría. Algunas familias vendían, otras no. Entonces, continuaba la segunda cruz y, de pronto, la afectación de un fragmento del inmueble. La amenaza se tornaba más creíble. De nuevo, algunos vendían, otros no y unos más huían del espacio que habían habitado y donde habían configurado sus biografías. La última cruz poco margen de maniobra dejaba. Siguiendo el adagio popular, soldado advertido no muere en guerra. La distorsión, en este caso, es que no siempre, ni necesariamente, se trataba de soldados vestidos de civiles quienes morían o eran desplazados de sus espacios vitales.
El proceso de pacificación pasó de forzar desplazamientos a poner en escena muertes ejemplarizantes. Los diarios del país, en los años ochenta y noventa, ampliaron sus páginas de crónica roja para cubrir las masacres de La Rochela, La Negra, La Honduras, Punta Coquitos, La Mejor Esquina, Trujillo, Pueblo Bello, Mapiripán, Iscuandé, entre otras. El registro de las masacres marca, en
7 Nótese la semejanza entre los tres golpes ejercidos por los grupos de autodefensa con el imaginario católico del arrepentimiento y el de las tres gracias asociadas al sacrificio de jesús. Estas conexiones llaman a ser estudiadas en el país de manera rigurosa. Un trabajo que avanza en esta línea es el de vega, 2004.
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...498
paralelo, sutiles desplazamientos. De ahí que estas adquieran el nombre del lugar donde fueron cometidas, más no el de sus perpetradores, ni menos el de sus víctimas8.
El énfasis de la pacificación se coloca, entonces, en los territorios; pero poco se dice de sus viejos y nuevos pobladores. Sus saldos son frías estadísticas: número de masacres, número de muertos por masacre, aumento en un tanto por ciento de la tasa de homicidios. Adicionalmente, pocas veces se alude a los métodos empleados en las masacres.
En las masacres, perpetradas por los grupos de las autodefensas, no bastaba con un disparo certero. La lógica que las regía señalaba el imperativo de degra-dar y deshumanizar el cuerpo del otro. Si el otro no es un humano, no es uno de nosotros, el acto de matar se agiliza, se relaja, se facilita9. En el trasfondo, la práctica de limpiar queda consumada. En un espacio y un tiempo determinados los que no son de mi grupo son sacrificados para la existencia de los que sí son.
Obviamente, las masacres perpetradas por los grupos de autodefensa tienen, como correlato, reacciones igual de violentas. Lo acontecido en Bojayá, Chocó, así lo ilustra. Desde el segundo trimestre de 2002, en esta subregión, se venían presentando hostilidades, enfrentamientos y confrontaciones entre el Bloque Élmer Cárdenas, bec, de las autodefensas y el Bloque José María Córdoba de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc.
El 2 de mayo de 2002 la lucha librada llevó a que la población civil se re-fugiara:
En el templo San Pablo Apóstol, la mayoría eran mujeres, niñas y niños afrocolombia-nos. Producto del ataque con un proyectil de fabricación artesanal fueron asesinados 119 de los refugiados en el recinto religioso, de los cuales 45 eran menores de edad (Federación Internacional de Derechos Humanos [fidh], 2002).
Vivir en medio de la intensidad de la práctica de limpiar la tierra y sus reacciones abre el camino para que una opción razonable sea la pacificación10. El siguiente
8 cabrera observa la construcción del discurso televisivo sobre las masacres y los vínculos, de esta forma de representación, con la memoria y la identidad. En este análisis se reseña la invisibilidad, el anonimato y la metáfora que deshumaniza a las víctimas; se construye una crítica a la noción de circularidad de la violencia y a la forma, a través de la cual, se narran las masacres, cuya representación se da a partir de un modelo que mezcla una economía de la indiferencia, el gusto y el despliegue (cabrera, 2005).
9 castillejo llama la atención sobre cómo, esta práctica de distancia profiláctica con el otro, tiende a suceder, también en muchos de los análisis de la violencia en Colombia. Reflexión pertinente que invita a formular nuevos cuestionamientos (castillejo, 2005).
10 bourdieu realiza una crítica a los postulados de la teoría económica clásica que plantean la tesis de agente racional. Considera que, dados los problemas de bastedad, complejidad, aprendizaje, entre otros,
499Rocío Rubio Serrano
testimonio así lo da a entender. “Esto era muy bravo, yo ya me había desplazado para acá, ya habían matado a mi papá, pero ahora que sólo está un grupo, pues ya estamos pacificados”11.
Secarle el agua al pez y limpiar la tierra son lenguajes en clave que camuflan significados, desplazan contenidos y ocultan las dimensiones de tales prácticas, es decir, la violencia, su correlato de muerte, física o simbólica, y los perpe-tradores12. Quien limpia pasa de ser un asesino a un ser investido con un halo profiláctico. Su misión es eliminar todo aquello definido como sucio y, esta cate-goría, en no pocas regiones, tiene límites cada vez más amplios. Lo contaminado ya no son sólo los potenciales colaboradores del enemigo (las guerrillas), sino también familiares y comunidades. Los objetivos militares en la mira son cada vez más amplios: habitantes de la calle, personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, el joven ladrón, el cónyuge infiel, la adolescente que se rehusó a ser novia del comandante de la zona, por ejemplo. La violencia, en sus múltiples facetas, cubre mayores capas poblacionales de un territorio en disputa y va pasando a control de los grupos de autodefensa.
Limpiar la tierra no sólo se justifica por su objetivo inmediato y profiláctico de erradicar la contaminación, sino también, a través de objetivos, en apariencia, más estratégicos: llenar el vacío del Estado, fortalecer la ley e instaurar el orden perdido. En la literatura académica los grupos de autodefensa han sido analiza-dos como instauradores del orden social. Se describen como empresarios de la coerción que brindan sus servicios a otro tipo de empresarios o elites regionales. Por tanto, su autonomía es relativa (romero, 2002, 2003, 2006).
Sin embargo, el escándalo sobre el Pacto de Ralito invita a cuestionar la anterior aproximación. La autonomía, al menos de las elites de los grupos de autodefensa, parece ser mayor. El Pacto, hasta hace poco clandestino, compro-mete a sus firmantes en la construcción de una nueva Colombia
El citado Pacto plantea, como objetivo, fortalecer la unidad de la nación, asegurando a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz: “Hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social” (Semana,
la gente, a lo sumo, toma decisiones razonables dadas sus circunstancias y no racionales (bourdieu, 2003).
11 Tomado del borrador sobre un texto de reconciliación de la Fundación Social que para la fecha de publicación de este artículo se encontraba en prensa y no se conocía su título oficial.
12 arendt recuerda como estos ocultamientos y desplazamiento operaron en la solución final a propósito del juicio realizado a eichmann. Además, concluye que el lenguaje en clave oculta la mentira política (arendt, 2006).
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...500
19 de enero de 2007). Quienes lo firmaron se comprometieron a garantizar los fines del Estado, es decir, “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”(Semana, 19 de enero de 2007).
¿Acaso, ese orden justo, es el que da la pacificación? Estas coincidencias demandan un análisis del discurso de la pacificación y cómo este alimenta las prácticas políticas en el país.
s e g u n o m o m e n t o. e s a r m a r , e s m ov i l i z a r y r e i n c o r p o r a r : u n a v e z a l c a n z a a la pa c i f i c a c i n y u n a r a z n pa r a l a n e g o c i a c i n
El proceso con las auc rompió con la tradición de diálogos de paz, inaugurada en 1982, durante el gobierno betancur cuartas13, 1982-1986, pues surtió su trámite en medio de la negación del conflicto armado en el país, por parte del gobierno uribe vélez14. La paz pasó a ser un asunto concerniente al logro de la seguridad, ámbito vinculado a contrarrestar amenazas.
La negación del conflicto lleva a buscar salidas donde no hay puertas y reporta un riesgo mayor. Negar el conflicto abona el camino para aventuras totalitarias y “sus lógicas impiden aceptar cualquier opinión que se presente como signo de una exterioridad de la vida social en relación con el poder, o de una alteridad en lo social” (lefort, 2004, 195-196). En lo simbólico, tales lógicas instauran la metáfora del cuerpo vía la imagen del pueblo–uno, que se edifica a partir de la identificación de un enemigo. Su definición “es constitutiva de la identidad del pueblo” (lefort, 2004, 235).
En el ámbito de lo totalitario, diversidad e individualidad se funden en el cuerpo político. El Estado, o en su defecto, el estado de las auc, o paraestado, detecta toda forma de socialización y actividad. La autonomía de la sociedad
13 Bajo el gobierno betancur cuartas, 1982-1986, se instauraron diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, farc, y, posteriormente, con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, cgsb, entidad que buscaba agrupar a las diferentes organizaciones guerrilleras que operaban en la épo-ca. betancur cuartas instaura la negociación como herramienta para pactar la paz. Esta fórmula es retomada por los gobiernos barco vargas, 1986-1990, gaviria trujillo, 1990-1994, samper pizano, 1994-1998, y pastrana arango, 1998-2002. En los tres primeros gobiernos, se llevaron a cabo procesos de desarme, desmovilización y reinserción (reintegración) con nueve organizaciones guerrilleras. En el gobierno pastrana arango se llevaron a cabo diálogos de paz, pero estos no condujeron a la firma de acuerdos de paz y procesos de desarme, desmovilización y reintegración.
14 En efecto, mediante una circular presidencial, se excluyó el término de conflicto armado interno para los acuerdos de cooperación internacional.
501Rocío Rubio Serrano
civil queda abolida o restringida en los territorios pacificados15. Se disuelve el imperativo del derecho a tener derechos (ramírez, 2001), puesto que este implica un ataque oblicuo al orden establecido. Ciertamente, hay un grupo al que le es negado su derecho a tener derechos. Este no está compuesto por los alzados en armas que se desmovilizan, sino por aquéllos que están por fuera del orden a instaurar por la pacificación.
La experiencia internacional y los estudios de política comparada señalan que todo proceso de desarme, desmovilización y reincorporación (reintegración) es una transición, no un punto de llegada. En efecto, este tipo de proceso, permite transitar, por ejemplo, de una situación de guerra hacia la paz, de un régimen dictatorial a uno democrático, de la exclusión de un grupo a su inclusión social y política (uprimny et ál., 2006; vargas y rubio, 2004). En otras palabras, el desarme, la desmovilización y la reincorporación regularizan situaciones conflictivas bajo promesas de no repetición. Así mismo, permiten legalizar y legitimar nuevos órdenes, una vez superada la transición. Sin embargo, para el caso colombiano, no es fácilmente aprehensible la orientación de la transición, efectuada a partir del desarme y la desmovilización de 31.671 miembros de diferentes grupos de las autodefensas16. ¿Se transita hacia una Colombia sin guerra? ¿Hacia un país en paz? ¿Hacia la ausencia de grupos de autodefensa, no obstante los nuevos grupos, conocidos bajo el genérico de bandas emergentes o águilas negras?17.
Se sugiere que la transición del proceso con las auc buscaba instaurar un modelo de orden social regido por redes de sentido y acción que dictan la paci-ficación. Este fenómeno, paradójicamente, genera algunas certezas para quienes están en el grupo de los pacificadores. Basta con decir que se es uno de ellos, hecho que reporta un alto grado de reconocimiento.
15 Una salvedad es necesaria. A pesar de lo dicho y lo que se planteará a continuación, la pacificación, en ningún momento, se observa como un proyecto sólido, robusto, compacto, con un origen específico y un punto de llegada predeterminado de antemano.
16 El reporte de desmovilizados colectivos es la cifra oficial publicada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas desmovilizaciones se dieron al amparo de los acuerdos pactados en el 2003 y 2004. Ver, al respecto, la siguiente página de Internet:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/desmovilizaciones/2004/index_resumen.htm (Fecha de consulta: 19 de agosto de 2007).
17 La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, cnrr, en su primer informe del Área de Desarme, Desmovilización y Reintegración, reconoce un fenómeno de rearme, reemergencia y rees-tructuración de grupos armados ilegales en el país, en general, y en zonas que habían sido testigo de la desmovilización de grupos de las auc (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [cnrr], 2007).
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...502
Sin embargo, tal pacificación impide la construcción de las biografías de muchos. Esa biografía de hágalo usted mismo de beck y beck (2003) se potencia y se niega a la vez (castillejo, 2005). Se impone la lógica de biografías del riesgo, las cuales ya no están abiertas al cálculo y control.
Adicionalmente, la pacificación es observada como un estado normal de las cosas en las regiones que la viven. Esta construcción de normalidad no sólo oculta propósitos conscientes, sino también acalla subjetividades y significados. Está en juego la idea del bio–poder como un poder que disciplina, controla, reduce y moldea las posibilidades, para los habitantes de los territorios pacifi-cados, de ser sujetos de derechos y hacedores de sus propias biografías.
Ahora bien, conviene enunciar los puntos que pueden hacer razonable adelantar un proceso en el marco de tales territorios. Se trata, en resumen, de seis elementos. En primer lugar, las negociaciones se expresan en los llamados territorios pacificados. En estos se viven procesos de desarme, desmovilización y reincorporación a la vida civil de ex combatientes, aunque la mayoría no fue consultada en esta decisión. No es gratuito, entonces, la suerte de reserva mental, consignada en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, sobre la negociación. En efecto, el Acuerdo no es un intento de aniquilar y “borrar las causas existentes de futura guerra posible”18. En este no se realiza alusión alguna a las pretensiones de las partes. La negociación se desplaza a desmovilizar y reincorporar (reintegrar), temas que no se realizan al unísono en todas las regiones del país19.
Segundo, en las regiones donde hay desarme, desmovilización y reincor-poración también se han dado pacificaciones. Esto no es sinónimo de que tales regiones se encuentren en paz. Es decir, el conflicto se ha suprimido por la vía armada y el recurso a estrategias de corte policial que buscan neutralizarlo. Sin embargo, adolece de ser institucionalizado democráticamente y, menos aún, se ha permitido una resolución pacífica del mismo.
Tercero, la pacificación de los territorios, el desarme, la desmovilización y la reincorporación suponen, previamente, la metáfora del cuerpo y la imagen del uno-pueblo. Esta imagen se edifica a partir de:
La visión de un radiante futuro que justifica todas las acciones del presente y, en particular, los sacrificios impuestos a las generaciones durante la transición. No debe
18 kant plantea que un pacto de paz con reserva mental no conduce a instaurar la paz, a lo sumo, es un armisticio. Al respecto ver kant, 1999.
19 La primera desmovilización colectiva fue la del Bloque Cacique Nutibara, el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, y la última fue la tercera Fase del Bloque Élmer Cárdenas, bec, de las Autodefensas Campesinas, el 15 de agosto de 2006, en Ungía, Chocó.
503Rocío Rubio Serrano
escapársenos el contrapunto de esta idealización. La idea de la creación, o mejor dicho, de la auto-creación de la sociedad va acompañada de un prodigioso rechazo a toda innovación que trasgrediera los límites de un futuro ya sabido, de una realidad, en principio sometida ya (lefort, 2004, 237).
Cuarto, tal imagen se reafirma a partir de la exacerbación del enemigo, en principio, la guerrilla y, luego, de sus presuntos o reales colaboradores. Así, se adelanta una “campaña contra los enemigos del pueblo (…) ubicada bajo el signo de profilaxis social: la integración del cuerpo depende de la eliminación de sus parásitos” (lefort, 2004, 236). Las llamadas limpiezas de los territorios pacificados, en pro de la construcción de dicho cuerpo, y los pactos que las ratifican, se aplican en el anterior sentido.
Quinto, el proceso oculta la construcción de escenarios territoriales con lógicas totalitarias. Escenarios configurados por la experiencia y la modula-ción del terror, pero también por la de las masas, en donde el espacio público queda si no clausurado, sí capturado. Por ende, se presenta una tendencia a la concentración del poder, la ley y el saber, bajo la figura del bloque o frente con nombre patriótico, y con jefes que salen a escena interpretando el papel de mártires y, a su vez, de héroes.
Finalmente, el proceso adelantado por el gobierno uribe vélez, en su primer mandato, con las auc antes de estar ubicado en la lógica de construcción de paz, señala una mutación del poder (simbólica y estructural). El poder deja de ser un espacio vacío. En los territorios pacificados al parecer la silla tiene nombre.
t e r c e r m o m e n t o. a m i n i s t r a n o la c a l m a : e l o s r e n e s s o c i a l e s q u e va e j a n o e l p r o c e s o e pa z
theidon y betancourt señalan cómo existen en el país sujetos transicionales, más no contextos de transición y transcriben el siguiente testimonio de un ex-combatiente de las auc: “Todo lo que se mueva y todos quienes se mueran en Medellín, es Don Berna quien decide”. Las autoras se apoyan en el testimonio para indicar que, al parecer, los desmovilizados están, efectivamente, reconfi-gurándose como una mafia y, es evidente, su interés por “administrar la calma en la sociedad” (theidon y betancourt, 2006,106).
A finales del 2005, dos años después de la desmovilización del Bloque Caci-que Nutibara, se recorrieron algunas de las comunas de la ciudad de Medellín. Se condujeron entrevistas con funcionarios de la Oficina de Paz y Reconciliación y, además, con representantes de diversos sectores sociales. En aquel entonces, los sectores institucionales observaban a Medellín como el modelo exitoso de
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...504
reincorporación, a diferencia del caso de Bogotá, con su modelo de albergues para desmovilizados individuales. Los sectores sociales, por su parte, denun-ciaban la falsedad de la reincorporación efectuada.
En las comunas, se agradecía públicamente a diego murillo, alias “Adolfo Paz” o “Don Berna”, el jefe desmovilizado de las auc y comandante del Bloque Cacique Nutibara, por la paz obtenida. Dicha paz se asemeja más a un fenómeno de pacificación. Basta recordar la historia reciente de las comunas, en parte, registrada en el documental titulado La Sierra. En una de las tomas del docu-mental, los jóvenes, al mando del comandante Edison del Bloque Metro, BM, que operaba en la zona y era cercano a la línea de mando de carlos castaño, apuraba a sus hombres para que alistaran sus armas y se prepararan para ir a combatir a los Nutibara, al mando de Don Berna. Entre 2002 y 2003, fueron los Nutibara quienes entraron a limpiar la zona de nuevos enemigos. Pocos años atrás había sido el Bloque Metro, bajo el beneplácito de los Nutibara, el que limpió la zona de los milicianos, principalmente, del Ejército de Liberación Nacional, eln, y, en menor medida, de las farc. No en vano, y por un período de tiempo considerable, Medellín ostentó la tasa de homicidios más alta del país.
La calma que se administró en las comunas de Medellín era una suerte de palimpsesto. La actual historia se superpone a otras historias de pacificación que suponen el ejercicio de la violencia y la modulación del terror. La re–configu-ración de la mafia, en su objetivo por administrar la calma, no es un fenómeno nuevo. Se trata, más bien, de la expresión del esfuerzo por pacificar la zona en cabeza de Don Berna y el ala que representaba20.
El contexto de transición conflictiva no sólo se da, de acuerdo con theidon y betancourt, porque aún continúa el conflicto e imperan lógicas de guerra (theidon y betancourt, 2006). La transición conflictiva se da, sobre todo, porque se pasa a una situación ya vivida: la pacificación. Entonces: ¿Cuál tran-sición? A manera de hipótesis, se podría plantear que la transición resulta del hecho de transformar un orden instaurado por medio de la fuerza y convertirlo en un orden bañado de legalidad y espurias legitimidades. Así, pues, en ciertos momentos, bien puede ser que la pacificación no precise de las armas para ad-ministrar la calma. Los ejércitos dan paso a las estrategias de control policial.
20 Cabe anotar que el proceso, iniciado con las llamadas auc, bajo el liderazgo de carlos castaño, se debatía entre los llamados paramilitares de Itagüí, comandantes de diversos frentes. Este es otro de los desplazamientos que se efectúan y del que poco se hace referencia. El proceso entre el gobierno uribe vélez y las auc podría interpretarse como funcional a una re–organización interna de los grupos. Como resultado, una tendencia fue eliminada. Basta recordar las desaparecidas Autodefensas Unidas de Urabá y Córdoba, las Autodefensas al mando de Martín Llanos y el mismo Bloque Metro.
505Rocío Rubio Serrano
No en vano el debate sobre si los desmovilizados podrían, o no, acceder a las elecciones de las juntas de acción comunal, jac, en los barrios de las comunas. Para los administradores del Programa de Paz y Reconciliación el acceso era un indicador de una reincorporación exitosa. Para los representantes de sectores sociales se trataba de una nueva prueba de la captación de lo público por parte de estos grupos.
En cuanto a los habitantes de las comunas no había debate pues “las cosas ya estaban normales” (Entrevista personal21, diciembre de 2005). Resulta signifi-cativa la ausencia de debate en la zona, la imposibilidad siquiera de cuestionar, la no reacción. La voluntad individual resulta un asunto extraño, lo normal es que ésta dependa del querer de Don Berna. Hay, ciertamente, en este caso, todo lo contrario a un proceso de individualismo posesivo (macpherson, 1970). En efecto, el individuo, ni consciente, ni inconscientemente, se está alejando y diferenciando de un todo moral y social.
¿ h a c e r s e v c t i m a ?
En la coyuntura política, del período aquí analizado, las noticias sobre las ver-siones de los jefes de las auc, denominados en los últimos días como los para-militares de Itagüí, generaron frecuentemente titulares en los medios masivos de comunicación.
Las versiones tenían una suerte de puesta en escena. No se trataba de un tribunal como sucedió en el caso de eichman en Jerusalén. Los jefes no estaban protegidos en urnas de cristal para salvarlos de las potenciales agresiones de sus otrora víctimas. Disponían de salas particulares en las fiscalías regionales para sí. En estas no había testigos de los hechos por ellos cometidos. Es más, no había acusaciones estructuradas en términos jurídicos. Ellos iban a contar su historia.
Las versiones realizaron un nuevo juego de desplazamientos y negaciones por las que atravesó el proceso. De hecho, ya no existen las auc. Es más, no se menciona el fenómeno paramilitar. En escena estaban unos señores vestidos de civil, en trajes de corbata, con portátiles en las manos22. La imagen proyectada evoca más la de altos ejecutivos y no la de comandantes de frentes en armas. La otra imagen ventilada era la recepción de estos personajes, a su llegada en las
21 Entrevista a una mujer de la zona en el marco de una investigación de la Embajada de Holanda.22 O bien la imagen de un comandante juvenil de cola de caballo que ha estado en mundiales de fútbol y
ha viajado por el viejo continente. Una imagen más es la de Don Berna quien llega a rendir su versión, acompañado de la Biblia y el rosario católico. Este último elemento presuntamente tallado por una de sus víctimas en señal de reconciliación.
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...506
fiscalías, para dar su versión de los hechos. Esta evocaba más la de políticos en campaña que la de personas, presuntamente, implicadas en la ejecución u orde-namiento de crímenes de lesa humanidad. En efecto, estas imágenes permiten pensar en la construcción de personajes como en el teatro. Hay una especie de colonización de la escena pública, por parte de estos personajes, a manera de show, espectáculo, o bien reality de sus versiones.
Las preocupaciones ya no son las versiones mismas, sino, más bien, la marca de ropa que usó determinado comandante, las características de su portátil, quiénes fueron, en esta versión, los malos del paseo, por ejemplo. Las versiones montan unas vidas privadas que se apoderan del debate público. Este desplazamiento, sin duda, reporta significativos problemas para el ejercicio de lo ciudadano y lo político, como lo recuerdan beck y beck, 2003.
La centralidad de estos personajes tiene, como correlato, la marginalidad de otros. En la tras-escena de esta representación están las llamadas víctimas, invisibles y no reconocibles (cabrera, 2005; castillejo, 2005). Se trata de datos, números de procesos, e imágenes vagas, carentes de nombre y sin existencia, más allá del vacuo apelativo de víctimas. Más grave aún, quienes adquieren nombre propio, como es el caso de yolanda izQuierdo, hoy se encuentran muertos. En aras de mayor precisión, las víctimas, más que en la tras-escena, se encuentran en la tramoya, pues son insertadas como piezas de la maquinaria que efectúan los cambios en la decoración y los efectos escénicos. No en vano, su expulsión de la escena donde rinden versiones los jefes paramilitares de Ita-güí. Olvidando que son sujetos, las víctimas fueron trasladadas como objetos de la sala conjunta, donde se efectuaban las versiones, a zonas exteriores de los edificios de las fiscalías y, después, a recintos alejados de tales edificaciones, tal y como sucedió en Medellín. Contrasta la singularidad de la sala donde los jefes rinden declaratoria, con lo masivo de los otros recintos. Tales sitios son espacios que se llenan de personas, pero se vacían de contenido, una suerte de no lugares (auge, 1994).
No es claro si todos los asistentes eran víctimas. Muchos están por estar, es decir, no hay claridad sobre el propósito de la versiones, el papel de la justicia, los derechos, las garantías de no repetición, por ejemplo. Sin embargo, el estar les permite crear una suerte de comunidades de clavo (beck y beck, 2003).
Otros han decidido dejar de ser sujetos pasivos y hacerse víctimas, un acto dispendioso y costoso. No se trata de una tarea fácil. En cierta forma hay que romper con la cotidianidad creada, posterior al evento (o los eventos) que con-virtió a la(s) persona(s) en víctima(s) del accionar de los grupos de autodefensa, aunque los límites de este son porosos y permeables con el accionar de otros sectores. Esta cotidianidad, por lo demás, es conflictiva (castillejo, 2005). Su
507Rocío Rubio Serrano
condición, su dolor y su temor deben encajar con los dispositivos de la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz.
Hacerse víctima es una crisis que se vive por personas. Es sobreponer el trámite de un duelo, recordar los acontecimientos nefastos y las emociones asociadas, reprimidas y desencadenadas. Es una eclosión de biografías diversas, complejas y contradictorias que, sin embargo, pronto deberán normalizarse en la categoría de víctima. Una categoría sin individuos y sin presencia de antiguos mojones identitarios que construían certezas relativas (el líder, don fulano, el que vivía más abajo del río y sembraba su pan-coger, el fiscal de derechos hu-manos, por ejemplo). Una categoría per se bastante despolitizada y, a pesar de ello, algunos deciden hacerse víctimas para saber, por ejemplo, dónde está el cuerpo de un hijo asesinado por los paramilitares23.
Hacerse víctima es leer el guion establecido en la citada ley y representarlo sin mayores aportes personales. No hay otra opción, institucional claro está, para reivindicar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, junto con las garantías de no repetición, es decir, de tener derecho a los derechos. También queda una segunda opción, rechazar el arreglo institucional. Acto que algunos, al realizarlo, han sido señalados como enemigos de la paz o miembros de mo-vimientos radicales.
pa r a f i n a l i z a r
El recorrido de este texto es exploratorio. En tal sentido, no es factible aterrizar en forzosas conclusiones. Los datos, los eventos, las descripciones, las pesqui-sas y los análisis aquí esbozados abren el camino a nuevas miradas en torno al proceso adelantado por el gobierno uribe vélez con los grupos de autodefensa,
23 Es de anotar que un imperativo de la Ley 975 de 2005 le impone a la víctima la carga de demostrar su condición, es decir, la construcción de los casos jurídicos, con altísimos costos de transacción. Este tema es trabajado en un artículo en prensa, de quien escribe, a publicarse en Opera. Así mismo, se señala la dificultad de transformar testimonios, en pruebas conducentes a casos, por los límites tanto de la Ley de Justicia y Paz como del sistema de justicia colombiano. Los costos de la Ley de Justicia y Paz son analizados en un documento que está en proceso de publicación. En breve, estos costos se asocian i) Con el actor que debe pagar: los paramilitares que vistieron camuflados. Es decir, evade las fronteras porosas de actuar paramilitar y otros actores, ii) La definición del daño, la cual es parcial y remite al hecho punible, iii) Dicho hecho se construye a través del universo de las pruebas, con validez jurídica, lo que tiene implícito los problemas de acceso a la justicia y los costos de información que requiere dicho universo, iv) Los costos, sumados a las lógicas burocráticas, presentes en el andamiaje institucional, para la administración de la compensación, una vez se compruebe el daño causado, v) La definición de víctima restringida por los anteriores puntos y por los costos de constituirse como tal, pues no basta el dolo, sino es deber de la persona afectada demostrar el hecho punible.
Silencios y ausentes. Pacificación y víctimas en las negociaciones del gobierno Uribe Vélez con...508
en especial, con sus elites. Este proceso fue un tema difícil de trabajar acadé-micamente, en su momento, dada la dimensión coyuntural que tenía. A pesar de ello, es viable acercarse a este. En este ejercicio hay retos metodológicos y conceptuales.
La aproximación presentada enfatiza los silencios y los ausentes del proceso. Se trata de una invitación para indagar por el fenómeno de la pacificación y las víctimas. Estos dos ejes permiten ampliar la mirada al proceso.
La pacificación permite observar cómo se van construyendo órdenes sociales por las fuerza de unos cuantos. Dichos órdenes no están resguardados de des–es-tructurarse. De ahí la necesidad de recurrir a la violencia y a la modulación del terror. Estas prácticas van trazando límites, configurando espacios sociales, de-jando huellas, privilegiando a algunos, eliminando a otros y acallando a unos más.
No obstante, acudir a tales prácticas es costoso. De ahí que, a partir de ciertos equilibrios, lo militar ceda paso a lo policial. En este orden de ideas, la pacificación es el ejercicio de un bio–poder que disciplina, moldea y establece lo que es normal. A pesar de ello, en órdenes pacificados, resulta razonable decir que es mejor estar pacificado que no estarlo. Por tanto, los(as) colombianos(as) no se movilizan a cuestionar tales órdenes. Menos muertos, menos masacres, menos desplazados resulta un tradde off razonable. En últimas, las imágenes de ejecutivos con portátiles son más deseables que la de los comandantes de camu-flado, ordenando matanzas, donde el cuerpo de los otros, los no normalizados, los enemigos, es deshumanizado.
Ahora bien, a pesar de la invisibilidad, el no reconocimiento y la categoría constreñida de víctima, creada por el arreglo institucional fruto del proceso, la sola idea de víctima genera ruido a esta imagen unívoca. De ahí la molestia de sectores cercanos a los negociadores con las voces de las víctimas e, incluso, la muerte de seis personas quienes, a pesar del limitado margen de maniobra, encauzaron esfuerzos en hacerse víctimas.
Aún es temprano para establecer tendencias contundentes sobre lo aquí analizado. Se abre un reto intelectual. Lo cierto es que el arreglo de las partes, en este proceso, está lejano a ser una salida que posibilite un ejercicio de lo político, anclado en la vida y la libertad. Lo cierto, también, es que invita a ob-servar una suerte de bizarro de la politeia propuesto por las partes del proceso (maldonado, 2003). Una imagen que no logra ser del todo compartida, que excluye a quienes la cuestionan y esgrime razones de Estado. Una imagen que tiene a negar al individuo en pro de un todo colectivo.
509
r e f e r e n c i a s b i b l i o g r f i c a s
abad, h. (2006). El olvido que seremos (Octava ed.). Bogotá, Planeta.
adam, j. m. (1991). Le récit [El relato]. Paris, Presses Universitaires de France [puf].
Alcaldía Mayor de Bogotá, Unión Europea [UE] y Programa de Desarrollo Institucional y Comunitario en Ciudad Bolívar. (2001). La sostenibilidad de los proyectos de cooperación internacional. Memorias del seminario Bogotá, octubre 4 y 5 de 2000. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, UE y Programa de Desarrollo Institucional y Comunitario en Cuidad Bolívar.
alonso, l.e. (1998). La mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa. Madrid, Fundamentos.
alonso, m. a. (1997). Conflicto armado y configuración regional: el caso del Magdalena Medio. Medellín, Universidad de Antioquia.
alonso, m. a. y vélez, j. c. (1998). “Guerra, soberanía y órdenes alternos”. Estudios Políticos (13), 41-71.
alotropía. (2006). Estudio exploratorio de patrones culturales que contribuyen a la vinculación de niños, niñas y jóvenes a los grupos armados en Colombia. Recuperado el 3 de mayo de 2011, de Corporación Alotropía: http://www.alotropia.org/docs/NNJ_Conflic-toArmado.pdf
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [acnur]. (2005). Introducción a la protección internacional. Protección de las personas de la competencia del acnur. Módulo autoinformativo 1.Ginebra, United Nations High Commissioner for Refugees [unhcr].
Amnistía Internacional [AI]. (2004). Colombia: cuerpos marcados, crímenes silenciados. Vio-lencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Recuperado el 4 de julio de 2011, de AI: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/040/2004/es/f7f1ff1d-d598-11dd-bb24-1fb85fe8fa05/amr230402004es.html
anderson, m. b. (1999). Do No Harm: How Aid Can Support Peace - Or War [No hacer daño: cómo la ayuda puede contribuir a la paz o a la guerra]. Colorado, Lynne Rienner.
anderson, m. b. y olson, l. (2003). Confronting War: Critical Lessons for Peace Practitio-ners. [Confrontando la guerra: lecciones críticas para practicantes de la paz]. Cambridge, The Collaborative for Development Action Inc [cda].
anheier h., glasius m. y kaldor m. (2003). “Global Civil Society in an Era of Regressive Globalization” [La sociedad civil global en una era de globalización regresiva]. En H.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia510
anheier, m. glasius y m. kaldor (Eds.). Global Civil Society 2003 [Sociedad civil global 2003] (pp. 3-33). Oxford, Oxford University Press.
anheier h., glasius m. y kaldor m. (2001). “Introducing Global Civil Society” [Introduciendo la sociedad civil global]. En h. anheier, m. glasius y m. kaldor (Eds.), Global Civil Society 2001[Sociedad civil global 2001] (pp. 3-22). Oxford, Oxford University Press.
aranguren, m. (2001). Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá, Oveja Negra.
archila, m., bolívar, i.j., delgado, á., garcía, m. c., gonzález, f., madarriaga, p. y otros. (2006). Conflicto, poderes e identidades regionales en el Magdalena Medio 1990-2001. Bogotá, Centro de Investigación y Educación Popular [cinep] y Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación [Colciencias].
arendt, h. (2006). eichmann en Jerusalén. Barcelona, Debolsillo.
arendt, h. (2005). Responsabilité et jugement [Responsabilidad y juicio]. Paris, Payot.
arjona a. m. y kalyvas, s.n. (2006). Preliminary Results of a Survey of Demobilized Com-batants in Colombia [Resultados preliminares de una encuesta a combatientes desmovilizados en Colombia]. Documento sin publicar.
Armada Nacional - República de Colombia. (2007). Fuerza de tarea conjunta omega. Re-cuperado el 14 de septiembre de 2011, de Armada Nacional - República de Colombia, http://www.armada.mil.co/?idcategoria=274671
armony, a.c. (2004). The Dubious Link: Civic Engagement and Democratization [El vínculo dudoso: involucramiento cívico y democratización] Stanford, Stanford University Press.
asadourian, c. (1982). El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. Lima, Instituto de Estudios Peruanos [iep].
augé, m. (1992). Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremo-dernidad (Primera ed.). Barcelona, Gedisa.
ávila, a. f. y núñez, m. p. (2008). “Expansión territorial y alianzas tácticas”. Arcanos (14), 52-61.
ávila, j. (2004). “Participación y descentralización en escenarios rurales tras la violencia política: el caso de Luricocha (Ayacucho)”. En f. eguren, m.i. remy y p. oliart (Eds.), Perú: el problema agrario en debate (vol. x, pp. 318-350). Lima, Seminario Permanente de Investigación Agraria [sepia].
Referencias bibliográficas 511
barbosa, r. (1992). Guadalupe y sus centauros. Memorias de la insurrección llanera. Bogotá, Centro de Estudios sobre la Realidad Colombiana [cerec] e Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales [iepri].
basadre, j. (1931). Perú: problema y posibilidad. Lima, F. y E. Rosay.
bateson, g. (1972). Pasos hacia una ecología de la mente: una aproximación revolucionaria a la autocomprensión del hombre. Buenos Aires, Carlos Lohlé.
bayona, m. (2005). Nuevas dinámicas de la guerra en el sur de Bolívar colombiano. Tesis de maestría en ciencia política no publicada, Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Bogotá, Colombia.
beaudoin, d., gallón, g. y marín, c.a. (Eds.) (2007). Colombia, derechos humanos y derecho internacional humanitario 1996. Bogotá, Comisión Colombiana de Juristas [ccj].
beck, u. y beck-gernsheim, e. (2003). La individualización: el individualismo institucio-nalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Barcelona, Paidós Ibérica.
béjar, h. y oakley, p. (1996). “From Accountability to Shared Responsibility. ngo Eva-luation in Latin América” [De la rendición de cuentas a la responsabilidad compartida: evaluación de las ong en América Latina]. En m. edwards y d. hulme (Eds.). Beyong the the Magic Bullet: ngo Performance and Accountability in the Post-Cold War World. [Más allá de la fórmula mágica: desempeño y rendición de cuentas de las ong en la post-guerra fría]. West Hartford, Kumarian Press.
bejarano, a. m. (1988). “La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá”. Análisis Político (4), 43-53.
bejarano, a. m. y pizarro, e. (2002). “From ‘Restricted’ to ‘Besieged’: The Changing Nature of the Limits to Democracy in Colombia” [De ‘restringida’ a ‘asediada’: la naturaleza cambiante de los límites a la democracia en Colombia]. Working Paper - Kellog Institute for International Studies (296).
bejarano, j. a. (1999a). “El papel de la sociedad civil en el proceso de paz”. En M. cher-nick, m. palacio y f. leal (Eds.). Los laberintos de la guerra: utopías e incertidumbres de la paz. Bogotá, Tercer Mundo Editores y Universidad de los Andes..
bejarano, j. a. (1999b). “¿Avanza Colombia hacia la paz?” Economía colombiana y coyuntura política (275).
bejarano, j. a. (1995). Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos. Bogotá, Tercer Mundo.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia512
bejarano, j.a. (1990). “Democracia, conflicto y eficiencia económica”. En j.a. bejarano (Ed.). Construir la paz. Memorias del Seminario Paz, Democracia y Desarrollo (págs. 143-171). Bogotá, Presidencia de la República y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [pnud].
bejarano, j. a., echandía, c., escobedo, r. y león, e. (1997). Colombia: inseguridad y desempeño económico en áreas rurales. Bogotá, Fondo Financiero de Proyectos de Desa-rrollo [fonade] y Universidad Externado de Colombia.
berdal, m. y malone, d. (Eds.) (2000). Greed and Grievance. Economic Agendas in Civil Wars [Codicia y agravio. Agendas económicas en las guerras civiles]. Boulder, Lynne Rienner.
bergQuist, c., peñaranda, r. y sánchez, g. (Eds.) (2001). Violence in Colombia 1900-2000: Waging War and Negotiating Peace [Violencia en Colombia 1900-2000. Librar la guerra y negociar la paz]. Wilmington, Scholarly Resources.
berman, s. (1997). “Civil Society and the Collapse of Weimar Republic” [La sociedad civil y el colapso de la República de Weimar]. World Politics, 49 (3), 401-429.
bermúdez, l. (2003). “Los retos del hemisferio en el ámbito de la seguridad”. En W. gra-bendorff (Ed.). La seguridad regional en las Américas: enfoques críticos y conceptos alter-nativos (págs. 81-112). Bogotá, cerec y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia [fescol].
betancur, J.S. (2003). “Participación empresarial en las negociaciones de paz en el gobierno betancur”. La participación empresarial en las negociaciones de paz en Colombia. Taller organizado por la Fundación Ideas para la Paz [fip] y la Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, Colombia.
blumer, h. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method [Interaccionismo simbó-lico: perspectiva y método]. Berkeley, University of California Press.
bottía, m. (2003). “La presencia y expansión municipal de las farc: es avaricia y contagio más que ausencia estatal”. Documentos cede (2), 1-56.
bourdieu, p. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo xxi.
bourdieu, p. (2003). Las estructuras sociales de la economía. Barcelona, Anagrama.
bourdieu, p. (2002). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona, Anagrama.
bourdieu, p. (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona, Anagrama.
bourdieu, p. y wacQuant, l. (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires, Siglo xxi.
Referencias bibliográficas 513
bouvier, v. m. (2006). “Harbingers of Hope. Peace Initiatives in Colombia” [Presagios esperanzadores. Iniciativas de paz en Colombia]. United States Institute for Peace [usip] Special Report (169), 1-20.
bouvier, v.m. (2004). “Civil society under siege in Colombia” [Sociedad civil asediada en Colombia]. usip Special Report (114), 1-16.
boyd, r. (2004). Uncivil Society. The Perils of Pluralism and the Making of Modern Libe-ralism [Sociedad no-civil. Los peligros del pluralismo y de la construcción del liberalismo moderno]. Lanham, Lexington Books.
briñez, g. (1998). Historia de la región de El Pato, Caquetá, Colombia. Bogotá, Trilce.
buhaug, h. y gates, s. (2002). “The Geography of Civil War” [La geografía de la guerra civil]. Journal of Peace Research, 39 (4), 417-433.
buhaug, h. y gleditsch, n. p. (2006). “The Death of Distance? The Globalization of armed conflict” [¿La muerte de la distancia? La globalización del conflicto armado]. En k. miles y b. walter (Eds.). Territoriality and Conflict in an Era of Globalization [Territorialidad y conflicto en una era de globalización] (págs. 187-216). Cambridge, Cambridge University Press.
buhaug, h. y lujala, p. (2005). “Accounting for Scale: Measuring Geography in Quantita-tives Studies of Civil Wars” [Explicando la escala: medición de la geografía en estudios cuantitativos de guerras civiles]. Political Geography, 24 (4), 399-418.
burnell, p. y calvert, p. (Eds.) (2004). Civil Society in Democratization [La sociedad civil en la democratización]. London, Taylor y Francis.
cabanillas, c. (2003). La educación en Roma. Recuperado el 3 de mayo de 2011, de ies Santiago Apóstol: http://www.santiagoapostol.net/latin/educacion_roma.html
cabrera, i. (2009). Las fronteras: espacios decisivos en la prolongación del conflicto colombiano. Tesis de pregrado en gobierno y relaciones internacionales no publicada, Universidad Externado de Colombia - Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá, Colombia.
cabrera, m. (2005). “Exceso y defecto de la memoria: violencia política, terror, visibilidad e invisibilidad”. Oasis (11), 39-55.
cabrera, p. (1999). “Perspectivas sobre la seguridad hemisférica”. En f. rojas (Ed.). Coo-peración y seguridad internacional en las Américas. Caracas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [flacso] y Nueva Sociedad.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia514
calderón, a. (25 de marzo de 2007). El empresariado y los grupos armados ilegales. Re-cuperado el 2 de junio de 2011, de Semana: http://www.semana.com/opinion/empresariado-grupos-ilegales/101823-3.aspx
camacho, a. (2002). “Credo, necesidad y codicia: los alimentos de la guerra”. Análisis Político (46), 137-150.
camacho, a. y leal f. (Comps). (1999). Armar la paz es desarmar la guerra: herramientas para lograr la paz. Bogotá, fescol e iepri.
Cambio. (5 de febrero de 2009). “Desertores de las filas de alias ‘Cuchillo’ narraron las masacres cometidas por el narcotraficante”. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de Cambio: http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/814/articulo-web-nota_interior_cambio-4794060.html
cardona, d. (2003). “De la seguridad en las Américas a la seguridad hemisférica”. En W. grabendorff (Ed.). La seguridad regional en las Américas: enfoques críticos y conceptos alternativos (págs. 199-224). Bogotá, cerec y fescol.
castano, e. (2008). “On the Perils of Glorifying the In-group: Intergroup Violence, In-Group Glorification, and Moral Disengagement” [Sobre los peligros de glorificar el grupo: violencia intergrupal, glorificación interna del grupo y desentendimiento moral]. Social and Personality Psychology Compass, 2 (1), 154-170.
Castano, E. y Roger, G. S. (2006). “Not Quite Human: Infrahumanization in Response to Collective Responsibility for Intergroup Killing” [No tan humano: infrahumanización en respuesta a la responsabilidad colectiva por el asesinato intergrupal]. Journal of Personality and Social Psychology, 90 (5), 804-818.
castano, e., leidner, b. y slawuta, p. (2008). “Social identification processes, group dynamics and the behaviour of combatants” [Procesos de identificación social, diná-micas de grupo y comportamiento de combatientes]. International Review of the Red Cross, 90 (870), 259-271.
castillejo, a. (2005). “Voces desde el sepulcro. Terror, espacio y alteridad en la guerra colombiana”. En d. herrera y c. e. piazzini (Eds.). (Des) territorialidades y (no) lugares: procesos de configuración y transformación social del espacio (págs. 173-183). Medellín, La Carreta.
cepeda, f. (s.f.). La participación del sector empresarial en la vida política de Colombia. Re-cuperado el 29 de junio de 2011, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga: www.icpcolombia.org/archivos/documentos/participacionciudadana.doc
Referencias bibliográficas 515
cinep y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos [credhos]. (2004). Barrancabermeja: la otra versión. Recuperado el 7 de mayo de 2011, del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política: http://www.nocheyniebla.org/node/47
claver, p. (1993). La guerra verde. Treinta años de conflicto entre los esmeralderos, 2.ª ed., Bogotá, Norma.
cohen, j. y tita, g. (1999). “Diffusion in Homicide: Exploring a General Method for Detecting Spatial Diffusion Processes” [Difusión en el homicidio: exploración de un método general para detectar procesos espaciales de difusión]. Journal of Quantitative Criminology , 15 (4), 451-493.
cohen j.l. y arato, a. (1992). Civil Society and Political Theory [Sociedad civil y teoría política]. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology [mit] Press.
collier, p. (2001). “Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas”. El Malpensante (30), 29-53.
collier, p. (2000a). “Rebellion as a quasi criminal activity” [La rebelión como una actividad cuasi criminal]. Journal of Conflict Resolution, 44 (6), 839-853.
collier, p. (2000b). Economic causes of civil conflict and their implications for policy [Causas económicas del conflicto civil y sus implicaciones para las políticas públicas]. Washington D.C., World Bank.
collier, p. y hoeffler, a. (1998). “On the economic causes of civil war” [Sobre las causas económicas de las guerras civiles]. Oxford Economic Papers (50), 563-573.
collier, p. y hoeffler, a. (2004). “Greed and Grievance in Civil Wars” [Codicia y agravio en las guerras civiles]. Oxford Economic Papers (56), 563-595.
Comisión de Estudios sobre la Violencia. (1987). Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Comisión de la Verdad y Reconciliación [cvr]. (2004). Hatun Willakuy: versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad Reconciliación. Perú. Lima, cvr.
Comisión Europea [CE] Dirección General de Relaciones Exteriores. (2004). La Unión Europea, América Latina y el Caribe: una asociación estratégica. Bruselas, CE.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [cnrr]. (2007). Disidentes, rearmados y emergentes ¿Bandas criminales o tercera generación paramilitar? Bogotá, cnrr.
Commission on Human Security [chs]. (2003). Human Security Now [Seguridad humana ahora]. New York, United Nations.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia516
Conferencia Episcopal de Colombia (Secretariado de Pastoral Social - Sección de Movilidad Humana) y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [codhes]. (2006). Desafíos para construir nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995-2005. Bogotá, codhes y Secretariado de Pastoral Social.
Conferencia Internacional sobre Refugiados Norteamericanos [cirfeca]. (1994). “Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, repatriados y desplazados centroamericanos en América Latina”. Revista iidh (20), 473-508.
codhes. (1ero de mayo de 2005). Desplazamiento y conflicto armado. La política del avestruz. Recuperado el 31 de agosto de 2011, de codhes, http://www.codhes.org/index2.php?option=com_docmanytask=doc_viewygid=38yItemid=50.
codhes. (30 de noviembre de 2007). Huyendo de la guerra - Boletín informativo codhes. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de codhes: http://www.codhes.org/index.php?option=com_docmanytask=doc_detailsygid=49yItemid=50
Convención sobre el Estatuto de los Refugiado. (1951). Recuperado el 1ero de julio de 2011, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http://www2.ohchr.org/spanish/law/refugiados.htm
coronel, j. y Loayza, C. (1992). “Violencia política: formas de respuesta comunera en Ayacucho”. En c.i. degregori, j. escobal y b. marticorena (Eds.). Perú: el problema agrario en debate (vol. iv, págs. 509-537). Lima, sepia.
coronell, d. (2005). “Bomba de tiempo”. Semana, p. 15.
Corporación Educativa [CedaVida]. (2006). Proyecto de Talleres Psicoeducativos para pobla-ción perteneciente al Programa de Reincorporación del Ministerio del Interior [Segundo Informe]. Documento sin publicar.
CedaVida. (2003). Terapeuta para la sociedad: construyendo relaciones sociales con libertad. Bogotá, Impresol.
CedaVida. (2003). Pedagogía para la paz: para enseñar a aprender. Bogotá, Impresol.
Corporación Vínculos. (2004). Módulos para el acompañamiento psicosocial con niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado. Bogotá, Corporación Vínculos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [icbf] y Organización Internacional para las Mi-graciones [oim].
Referencias bibliográficas 517
correa, r. (2002-2003). “Empresarios, conflicto armado y procesos de paz en Colombia”. En l.a. restrepo (Coord.). Síntesis 2002- 2003. Anuario Social, Político y Económico de Colombia (págs. 31-55). Bogotá, iepri, Nueva Sociedad y fescol.
cotler, j. (2005). Clases, Estado y nación en el Perú. Lima, iep.
cotler, j. (1999). Drogas y política en el Perú. La conexión norteamericana. Lima, iep.
cousens, e. m., chetan k. y wermester, k. (Eds.). (2001). Peacebuilding as Politics. Cultivating Peace in Fragile Societies [La construcción de la paz como política. Cultivando la paz en sociedades frágiles]. Boulder, Lynne Rienner.
cubides, f. (2005a). Burocracias armadas. El problema de la organización en el entramado de las violencias colombiana. Bogotá, Norma.
cubides, f. (2005b). “Paramilitares y narcotráfico: ¿matrimonio indisoluble?” En A. rangel (Ed.). El poder paramilitar (págs. 205-259). Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia - Planeta.
cubides, f. (2004). “Narcotráfico y guerra en Colombia: los paramilitares”. En G. sánchez y E. lair (Eds.). Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (págs. 377-410). Bogotá, iepri, Instituto Francés de Estudios Andinos [ifea] y Norma.
cubides f. (2001). “From Private to Public Violence: The Paramilitaries” [De la violencia privada a la pública: los paramilitares]. En c. bergQuist, r. peñaranda y G. sánchez (Eds.). Violence in Colombia 1900-2000: Waging War and Negotiating Peace [Violencia en Colombia 1900-2000. Librando la guerra y negociando la paz] (págs. 127-149). Wil-mington, Scholarly Resources.
cubides, f. (1999). “Los paramilitares y su estrategia”. En m. deas y m. v. llorente (Comps.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá, cerec, Norma y Univer-sidad de los Andes.
cubides, f. (1998). “De lo privado a lo público en la violencia colombiana: los paramilitares”. En j. arocha, f. cubides y m. jimeno (Comps.). Las violencias: inclusión creciente (pp. 66-91) Bogotá, Utópica.
cubides, f., jaramillo, j. e. y mora, l. (1989). Colonización, coca y guerrilla 3.ª ed., Bogotá, Alianza Editorial.
cubides, f., jaramillo, j. y mora, l. (1986). Colonización, coca y guerrilla 2.ª ed., Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia518
cubides, f., olaya, a. c. y ortiz, c. m. (1998). La violencia en el municipio colombiano 1980-1997. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
curle, a. (1978). Conflictividad y pacificación. Barcelona, Herder.
charney, c. (1999). “Civil Society, Political Violence and Democratic Transitions: Business and the Peace Process in South Africa, 1990 to 1994” [Sociedad civil, violencia política y transiciones democráticas: empresarios y proceso de paz en Sudáfrica, 1990 a 1994]. Comparative Studies in Society and History, 41 (1), 182-206.
chernik, m. (1989). “Reforma política, apertura democrática y el desmonte del Frente Nacional”. En v. vásQuez de urrutia (Comp.). La democracia en blanco y negro: Co-lombia en los años ochenta (pp. 285-320). Bogotá, cerec.
deas, m. (1999). Intercambios violentos. Reflexiones sobre la violencia política en Colombia. Bogotá, Taurus.
deas, m., y llorente, m. v. (Comps.) (1999). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá, cerec, Norma y Universidad de los Andes.
Declaración de Cartagena sobre Refugiados. (1984). Recuperado el 1ero de julio de 2011, de la Organización de Estados Americanos [oea]: http://www.oas.org/dil/esp/1984_Declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refugiados.pdf
Declaración Centroamérica unida contra el terrorismo. (2001). Recuperado el 1ero de julio de 2011, de la oea: http://www.oas.org/oaspage/crisis/decl-CA.htm
Defensoría del Pueblo. (2007). Gestión de la delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado - Sistema de Alertas Tempranas. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de Defensoría del Pueblo: http://www.defensoria.org.co/red/anexos/pdf/11/sat/publicaciones/sat15.pdf
Defensoría del Pueblo. (2006). Informe de Riesgo 004-08 A.I. Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas [sat]. Bogotá, Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo y United Nations International Children Emergency Fund [unicef]. (2004). La niñez en el conflicto armado colombiano. Recuperado el 7 de mayo de 2011, de unicef: http://www.publicaciones.unicefcolombia.com/wp-content/uploads/2011/03/boletin-8.pdf
degregori, c.i. (2001). La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Lima, iep.
Referencias bibliográficas 519
degregori, c. i. (1999). “Movimientos étnicos, democracia y nación en Perú y Bolivia”. En c. dary (Comp.). La construcción de la nación y la representación ciudadana en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia (pp. 159-225). Guatemala, flacso.
degregori, c.i. (1990). Ayacucho 1969-1979. El surgimiento de Sendero Luminoso. Lima, iep.
degregori, c.i. (1986). Ayacucho, raíces de una crisis. Lima, Instituto de Estudios Regio-nales [ier] José María Arguedas.
degregori, c.i. (1985). “Sendero Luminoso”. En Documento de Trabajo iep (4/6), 1-56.
degregori, c.i., coronel j., del pino, p. y starn, o. (1996.) Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso. Lima, iep y Universidad Nacional San Cristóbal de Hualanga.
Delegación de la Unión Europea [UE] en Colombia. (s.f.). Colombia y la UE. Recuperado el 5 de julio de 2011, de Delegación de la UE en Colombia: http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/eu_colombia/political_relations/index_es.htm
delgado, á. (1987). Luchas sociales en el Caquetá. Bogotá, ceis.
del pino, p. (1999). Familia, cultura y “revolución”. Vida cotidiana en Sendero Luminoso. Recuperado el 24 de junio de 2011, de Historizar el pasado vivo en América Latina: http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.php?categoria=Per%FA%3A+investigar+veinte+a%F1os+de+violencia+recienteytitulo=Familia%2C+cultura+y+%93revoluci%F3n%94.+Vida+cotidiana+en+Sendero+Luminoso
del pino, p. (1996). “Tiempos de guerra y de dioses. Ronderos, evangélicos y senderistas en el valle del río Apurímac”. En c.i. degregori, j. coronel, p. del pino y o. starn, Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso (pp. 117-188). Lima, iep.
de mause, l. (1982). Historia de la infancia. Madrid, Alianza.
Departamento Nacional de Estadísticas [dane]. (2005). Censo general 2005. Bogotá, Re-pública de Colombia.
dane. (2005). Perfil municipal: San Vicente del Caguán. Recuperado el 5 de julio de 2011, de dane: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfil_pdf_CG2005/18753T7T000.pdf
Departamento Nacional de Planeación [dnp]. (2007). “Política de consolidación de la Segu-ridad Democrática: fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”. Documento Conpes (3460), 1-24.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia520
de roux, f. j. (1999). “El Magdalena Medio: en el centro del conflicto y de la esperanza”. Controversia (174), 13-37.
deslauriers, j. p. (1991). Recherche Qualitative: Guide Pratique [Investigación cualitativa: guía práctica]. Montréal, McGraw-Hill.
Diario Clarín. (15 de abril de 2002). “México: las farc, sin oficina”. Recuperado el 31 de mayo de 2011, de Diario Clarín: http://edant.clarin.com/diario/2002/04/15/i-03202.htm
di cione, v. (s.f.). Por una geografía social en perspectiva histórica y sociológica. Recuperado el 25 de junio de 2011, de GeoBAires Cuadernos de Geografía: http://www.geobaires.geoamerica.org/vdc/porunageosocial.pdf.
dornier, c. (2001). “Avant-propos” [Prefacio]. En c. dornier (Ed.). Se raconter, témoigner [Relatarse a sí mismo, testificar] (págs. 9-15). Caen, Presses Universitaires de Caen.
douglas, e. (2000). Building Peace in Colombia [Construyendo la paz en Colombia]. Re-cuperado el 27 de junio de 2011, de Rights y Democracy: http://www.dd-rd.ca/site/publications/index.php?id=1326ysubsection=catalogue
dudley, s. (2008). Armas y urnas: historia de un genocidio político. Bogotá, Planeta.
duncan, g. (2006). Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia. Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia y Planeta.
durand, f. (2003). Riqueza económica y pobreza política. Reflexiones sobre las elites del poder en un país inestable. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú.
echandía, c. (2008a). “El fin de la invulnerabilidad de las farc: el estado actual del conflicto en Colombia”. Nueva Sociedad (217), 4-13.
echandía, c. (2008b). “Dimensiones territoriales del conflicto armado y la violencia en Colombia”. En f. e. gonzález (Comp.). Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado (págs. 73-104). Bogotá, cinep, Colciencias y Observatorio Colombiano para el Desarrollo Integral, la Convi-vencia Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional [odecofi].
echandía, c. (2006). Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia 1986-2006. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
echandía, c. (2004). “Evolución reciente de la geografía del conflicto armado colom-biano”. En Red de Estudios sobre Espacio y Territorio [ret] - Universidad Nacional de Colombia. Dimensiones territoriales de la guerra y la paz (págs. 151-180). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Referencias bibliográficas 521
echandía, c. (2003). “Cambios en la dinámica del conflicto armado: implicaciones en la economía y en el proceso de negociación”. Palimpsestus (3), 46-57.
echandía, c. (2002). “Cambios recientes en el conflicto armado colombiano: implica-ciones en la economía y en el proceso de negociación”. Recuperado el 23 de junio de 2011, de Santa Fe Institute: http://www.santafe.edu/files/gems/obstaclestopeace/echandia.pdf/
echandía, c. (2001). “La violencia en el conflicto armado durante los años 90”. Opera (1), 229-245.
echandía, c. (2000a). “El conflicto armado en Colombia: de las condiciones objetivas al accionar estratégico de los actores”. Oasis (5), 349-364.
echandía, c. (2000b). “El conflicto armado colombiano en los años noventa: cambios en las estrategias y efectos económicos”. Colombia Internacional (49-50), 117-134.
echandía, c. (1999a). “Expansión territorial de la guerrilla colombiana: geografía, econo-mía y violencia”. En m. deas y m. v. llorente (Comps.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá, cerec, Norma y Universidad de los Andes.
echandía, c. (1999b). El conflicto armado colombiano y las manifestaciones de la violencia en las regiones de Colombia. Bogotá, Presidencia de la República y Alto Comisionado para la Paz.
echandía, c. (1998). “Indagación sobre el grado de concentración de la actividad armada en el conflicto interno colombiano”. Documentos cede - Paz Pública (12), 2-20.
echandía, c. y bechara, e. (2006). “Conducta de la guerrilla durante el gobierno Uribe Vélez: de las lógicas de control territorial a las lógicas de control estratégico 2002-2006”. Análisis Político (57), 31-54.
echandía, c., bechara, e. y cabrera, i. (2010). “Colombia: estado del conflicto armado al final de la administración de Álvaro Uribe”. En h. mathieu y c. niño (Eds.). Anuario 2010. Seguridad regional en América Latina y el Caribe (págs. 136-172). Bogotá, fescol.
echandía, c., escobedo, r. y salazar, g. (2002). Colombia: regiones, conflicto armado, derechos humanos y dih 1998-2002. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
echandía, c. y salas, l. g. (2008). Dinámica espacial de las muertes violentas en Colombia 1990 - 2005. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
echeverri, j.c. (2002). Las claves del futuro: economía y conflicto en Colombia. Bogotá, Oveja Negra.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia522
eck, k. y hultman, l. (2007). “One-Sided Violence against Civilians in War: Insights from New Fatality Data” [Violencia unilateral contra civiles en la guerra: resultados a partir de nuevos datos sobre muertes]. Journal of Peace Research, 44 (2), 233-246.
edwards, m. (2004). Civil Society [Sociedad civil]. Cambridge, Polity Press 2004.
Ejército Nacional de Colombia. (2 de julio de 2008). Operación Jaque. Recuperado el 31 de mayo de 2011, de Ejército Nacional de Colombia: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=204730
El Colombiano. (19 de enero de 2009). “‘Don Mario’ perdió jefes, sicarios, plata y armas”. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de El Colombiano: http://www.elcolombia-no.com/BancoConocimiento/D/don_mario_perdio_jefes_sicarios_plata_y_armas/don_mario_perdio_jefes_sicarios_plata_y_armas.asp
El Colombiano. (7 de noviembre de 2008). “‘Don Mario’ perdió otro aliado”. Recupera-do el 4 de septiembre de 2011, de El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/don_mario_perdio_otro_aliado/don_mario_perdio_otro_aliado.asp?Todos=1
El Espectador. (7 de octubre de 2009). “Hay 32 órdenes de captura en su contra. El regreso de ‘Martín Llanos’”. Recuperado 10 de agosto de 2011, de El Espectador: http://www.ele-spectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso165485-el-regreso-de-martin-llanos
El Espectador. (19 de septiembre de 2009). “Habla el heredero de Vicente Castaño, el narco-tráfico fue el oxígeno”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de El Espectador: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso162306-el-narcotrafico-fue-el-oxigeno
El Espectador. (17 de febrero de 2009). “Con ‘Plan Renacer’ las Farc buscan oxígeno polí-tico”. Recuperado el 16 de mayo de 2011, de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo118780-plan-renacer-farc-buscan-oxigeno-politico
El Espectador. (12 de febrero 2009). “Caen siete integrantes de la ‘Oficina de Envigado’”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo117235-caen-siete-integrantes-de-oficina-de-envigado.
El Espectador. (17 de diciembre de 2008). “Este hombre domina el negocio del narcotráfico en Urabá. ‘Don Mario’ rey de la coca”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de El Espectador: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso99960-don-mario-rey-de-coca
Referencias bibliográficas 523
El Espectador. (3 de diciembre de 2008). “Los tentáculos de alias ‘Cuchillo’ en el Llano. Erpac, dolor de cabeza de Uribe”. Recuperado 10 de agosto de 2011, de El Espectador: http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso96022-erpac-dolor-de-cabeza-de-uribe
El Espectador. (22 de septiembre de 2007). “El reciclaje de Jorge 40”. Recuperado el 1 de junio de 2011, de Noti Wayúu: http://notiwayuu.blogspot.com/2007/09/el-reciclaje-de-jorge-40.html
elías, n. (1998). “Ensayo teórico sobre la relación entre establecidos y marginados”. En: elías, n. La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá, Norma.
elías, n. (1987). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. México D.F., Fondo de Cultura Económica [fce].
elías, n. y scotson, j. (1965). The Established and the Outsiders: A Sociological Enquiry into Community Problems [Los establecidos y los marginados: una investigación sociológica sobre problemas de comunidades]. London, Frank Cass.
El Tiempo. (7 de septiembre de 2010). “Fuerza Pública de Colombia y Panamá combatirán a las Farc con toda severidad en la frontera común”. Recuperado el 16 de mayo de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-7896160
El Tiempo. (16 de mayo de 2010). “Las farc tienen bases permanentes en Brasil dice informe de la Policía Federal de ese país”. Recuperado el 16 de mayo de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-7711669
El Tiempo. (20 de mayo de 2009). “Cultivos de coca en Colombia disminuyeron de 99 mil a 81 mil hectáreas sembradas entre 2007 y 2008”. Recuperado el 30 de mayo de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-3031956
El Tiempo. (25 de diciembre de 2008). “Captura de ex paras con droga evidencia alianza entre ‘Cuchillo’ y ‘Don Mario’ en el Bajo Cauca”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-4737392
El Tiempo. (15 de diciembre de 2008). “Enredado gobernador del Guaviare por presunta sociedad con un ex jefe paramilitar”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-4725473
El Tiempo. (8 de noviembre de 2008). “Fue capturado alias ‘Jerónimo’, quien estaba al frente de la llamada oficina de Envigado”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/cms-4654150
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia524
El Tiempo. (28 de julio de 2008). “Guerra de bandas ex-paras desangra 7 departamentos”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2934407
El Tiempo. (14 de mayo de 2008). “Intimidades de la extradición para”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2934407
El Tiempo. (6 de mayo de 2008). “El Loco Barrera, el nuevo todopoderoso de la mafia”. Recuperado el 10 de agosto de 2011 de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2924199
El Tiempo. (13 de abril de 2008). “Las jugadas secretas de Macaco”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2896707
El Tiempo. (2 de marzo de 2008). “¿El comienzo del fin?” Recuperado el 31 de mayo de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2847524
El Tiempo. (3 de febrero de 2008). “El hombre que traicionó a Varela”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2814084.
El Tiempo. (30 de diciembre de 2007). “Guerra entre segundos de don Diego asusta de nuevo en el norte del Valle”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2781199
El Tiempo. (16 de diciembre de 2007). “Los Nevados, el cartel de la mafia que le declaró la guerra al Estado”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2768245
El Tiempo. (12 de diciembre de 2007). “Paramilitarismo no se ha acabado: oea”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2762447
El Tiempo. (9 de diciembre de 2007). “Lucha subterránea por las comunas de Medellín”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2759136
El Tiempo. (23 de septiembre de 2007). “Segunda guerra de los paras en los Llanos deja ya 350 muertos”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2665405
El Tiempo. (25 de agosto de 2007). “Grabaciones: la prueba de que ‘Macaco’ le hizo ‘conejo’ a la paz”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2630830
Referencias bibliográficas 525
El Tiempo. (16 de julio de 2007). “Hay grupos emergentes en la mitad del país”. Recuperado de 1ero de septiembre de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2575293
El Tiempo. (24 de abril de 2007). “Colombia busca a sus muertos”. Recuperado el 1 de junio de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2466248
El Tiempo. (22 de febrero de 2007). “Alarma por 5 casos de sicariato”. Recuperado el 1 de junio de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2396051
El Tiempo. (1ero de octubre de 2004). “Así se gestó el ataque a Martín Llanos”. Recuperado el 10 agosto de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-1586582
estela, m. y antesana, j. (2007). Perú. Prolegómenos para el entendimiento de la cuestión insumos químicos/narcotráfico. Lima, Instituto de Estudios Internacionales [idei].
evangelista, m. (1999). Unarmed Forces: The Transnational Movement to End the Cold War [Fuerzas desarmadas: el movimiento transnacional para ponerle fin a la guerra fría]. Ithaca, Cornell University Press.
fajardo, a.c. (2005). “Sistematización del Espacio Humanitario de Micoahumado-Sur de Bolívar - El proceso soberano por la vida, la justicia y la paz”. En j. gutiérrez, o. suárez y m. bayona (Comps.). Relatos desde la memoria. Sistematización de experiencias del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Barrancabermeja, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [pdpmm].
favre, h. (1984). “Perú: Sendero Luminoso y horizontes oscuros”. Revista Quehacer (31), 25-35.
Federación Internacional de Derechos Humanos [fidh]. (13 de mayo de 2002). Una guerra sin límites: 119 civiles muertos y entre ellos 45 niños. Recuperado el 3 de mayo de 2011, de fidh: http://www.fidh.org/img/article_pdf/article_a670.pdf
fernández, c., garcía, m. y sarmiento, f. (2004). Movilización por la paz en Colombia 1978-2002. Recuperado el 23 de junio de 2011, de Conciliation Resources [CR]: http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/movilizacion.php
fischer, m. (2006). Civil Society in Conflict Transformation: Ambivalence, Potentials, and Challenges [La sociedad civil en la transformación de conflictos: ambivalencia, potenciales y desafíos]. Berlin, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia526
fip. (31 de mayo de 2009). El oscuro paso del paramilitarismo por Caquetá. Recuperado el 22 de mayo de 2011, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/web3/justicia-y-paz/versiones/1149-solita-y-las-confesiones-de-los-paras-en-el-caqueta
fip. (2009). “Las farc: un año después de ‘Jaque’”. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis (55), 1-5.
fonseca, d., gutiérrez, o. y rudQvist, a. (2005). Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: aproximación desde la economía política. Bogotá, Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional [asdi] y pnud.
Fontana, A. (2003). “Las relaciones de seguridad interamericanas”. En w. grabendorff (Ed.). La seguridad regional en las Américas: enfoques críticos y conceptos alternativos (págs.169-198). Bogotá, cerec y fescol.
foucault, m. (1984). “La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la libertad” [Entrevista con raúl fomet-betancourt, helmul becker y alfredo gómez-muller]. Concordia (6), 99-116.
foucault, m. (1979). Microfísica del poder, 2.ª ed., Madrid, La Piqueta.
franco, c. (1991). Imágenes de la sociedad peruana. La otra modernidad, 1.ª ed., Lima, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación [cedep].
franco, l. (Coord.) (2004). El asilo y la protección de los refugiados en América Latina. Análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. San José, Editorama.
franco, v. l. (2002). “El mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente”. Estudios Políticos (21), 55-82.
Fundación Seguridad y Democracia. (2008a). El rearme paramilitar. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/8-documentos-sobre-rearme#
Fundación Seguridad y Democracia. (2008b). Los grupos armados emergentes en Colombia. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/archivos-para-descargar/category/8-documentos-sobre-rearme#
Fundación Seguridad y Democracia. (2004). El repliegue de las farc: ¿Derrota o estrategia? Recuperado el 28 de junio de 2011, de Cooperación Internacional para el Desarrollo Andino [cidan]: http://www.cooperacioninternacional.com/descargas/DerrotaoEs-trategia.pdf
Referencias bibliográficas 527
Fundación Seguridad y Democracia. (2003). Fuerzas militares para la guerra. La agenda pendiente de la reforma militar. Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia.
gaitán, f. (2006). “El crimen organizado en Colombia”. En a. martínez (Comp.). Violencia y crimen. Ensayos en memoria de Fernando Gaitán (págs. 237-265). Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
gaitán, f. y montenegro, s. (2006). “Un análisis crítico de estudios sobre la violencia en Colombia”. En a. martínez (Comp.). Violencia y crimen: ensayos en memoria de Fernando Gaitán Daza (págs. 87-125). Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
galvis, l. (2005). Comprensión de los derechos humanos. Una visión para el siglo xxi (Tercera ed.). Bogotá, Aurora.
galvis, l. (s.f.). Legislación y protección integral. Documento sin publicar.
García, A. y sarmiento, f. (Coords.) (2002). Programas regionales de desarrollo y paz: casos de capital social y desarrollo institucional. Bogotá, fip y pnud.
garcía, c.i. (1993). El bajo Cauca antioqueño: cómo ver las regiones. Bogotá, cinep e Instituto de Estudios Regionales [iner] - Universidad de Antioquia.
garcía, m. (2007). Peace Mobilization in Colombia and the Role of the Roman Catholic Church (1978-2006) [Mobilización por la paz en Colombia y el papel de la Iglesia Católica Romana (1978-2006)]. Recuperado el 27 de junio de 2011, de The Jesuit Curia in Rome: http://www.sjweb.info/documents/sjs/docs/PeaceMobilizationinColombia.pdf
garcía, m. (2006). Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003. Bogotá, cinep.
garcía, m. (2004). Alternativas a la guerra. Iniciativas y procesos de paz en Colombia. Recuperado el 23 de junio de 2011, de CR: http://www.c-r.org/our-work/accord/colombia/spanish/index.php
garcía, m. l. (1992). “Los focos de la mafia de la cocaína en Colombia”. Nueva Sociedad (121), 60-67.
garzón, j. c. (2005a). “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”. En A. rangel (Ed.). El poder paramilitar (págs. 47-130). Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia - Planeta.
garzón, j.c. (2005b). Desmovilización de las Autodefensas del Meta y Vichada. Recuperado el 17 de mayo de 2011, de Verdad Abierta: www.verdadabierta.com/.../53-bloques-meta-y-vichada?...157%3Adesmovilizacion-de-las-autodefensas...meta-y-vi... - Colombia
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia528
gerson, a. (2001). “Peace Building: The Private Sector’s Role” [Construcción de paz: el papel del sector privado]. American Journal of International Law, 95 (1), 102-119.
gibney, m. (2002). “La seguridad y la ética del asilo después del 11 de septiembre”. Revista Migraciones Forzadas (13), 40-42.
gómez, m. (2001). Los gremios empresariales y la construcción de la paz: el caso colombiano. Documento sin publicar.
gómez, p. (2000). “Visiones frente al proceso de paz”. Revista de la Universidad del Rosario, 93 (586), 8-19.
gonzález, f. e. (Ed.) (2008). Hacia la construcción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado. Bogotá, cinep, Colciencias y odecofi.
gonzález, f. e. (2003). “Un Estado en construcción. Una mirada de largo plazo sobre la crisis colombiana”. En a. masson y l.j. orjuela (Eds.). La crisis política colombiana. Más que un conflicto armado y un proceso de paz. Bogotá, Universidad de los Andes.
gonzález, f. e. (2002). “Colombia entre la guerra y la paz. Aproximación a una lectura geopolítica de la violencia en Colombia”. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 8 (2), 13-49.
gonzález, f. e, bolívar, i. y vásQuez, t. (2002). Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá, cinep.
gonzález, j. j. (2007). “Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare”. En M. romero (Ed.). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos (págs. 309-339). Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris e Intermedio.
gonzález, j. j. (1986). “El Caquetá: de la colonización a la guerra y a la rehabilitación”. En Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [icfes] y Univer-sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Memorias del ii simposio nacional sobre la violencia en Colombia. Bogotá, icfes.
gonzález, j. j. y marulanda, e. (1990). Historias de frontera: colonización y guerras en el Sumapaz. Bogotá, cinep.
gonzález, l. (21 de agosto de 2007). Nuevo mapa paramilitar. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: http://lib.oh-chr.org/HRBodies/upr/Documents/Session3/co/wftu_col_upr_S3_2008anx_NuevoMapaParamilitar,21agosto2007_ES.pdf
goodhand, j. (2006). Aiding Peace? The Role of ngo’s in Armed Conflicts [¿Ayudando a la paz? El papel de las ong en los conflictos armados]. Boulder, Lynne Rienner.
Referencias bibliográficas 529
gorriti, g. (1991). Sendero: historia de la guerra milenaria en el Perú. Lima, Apoyo.
greenberg, J. y kosloff, s. (2008). “Terror Management Theory: Implications for Un-derstanding Prejudice, Stereotyping, Intergroup Conflict, and Political Attitudes” [Teoría de la gestión del terror: implicaciones para comprender prejuicios, estereotipos, conflicto intergrupal y actitudes políticas]. Social and Personality Psychology Compass, 2 (5), 1881–1894.
guerrero, A. (2003). “Proceso de integración territorial. La región fronteriza colombo-venezolana”. En c. i. garcía (Comp.). Fronteras, territorios y metáforas (págs. 381-398). Medellín, iner-Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo Editores.
gurr, t. r. (1993). Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts [Minorías en riesgo: una visión global de conflictos etnopolíticos]. Washington D.C., usip Press.
gutiérrez, f. (2008a). “Telling the Difference: Guerrillas and Paramilitaries in the Colombian War” [Encontrando la diferencia: guerrillas y paramilitares en la guerra colombiana]. Politics and Society , 36 (1), 3-34.
gutiérrez, f. (2008b). ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002. Bogotá, iepri y Norma.
gutiérrez, f. (2004a). “Criminales y rebeldes: una discusión de la economía política del conflicto armado desde el caso colombiano”. Estudios Políticos (24), 37-71.
gutiérrez, f. (2004b). “Criminal Rebels? A Discussion of Civil War and Criminality from the Colombian Experience” [¿Rebeldes criminales? Una discusión sobre guerra civil y criminalidad desde la experiencia colombiana]. Politics and Society, 32 (2), 257-285.
gutiérrez, f. (2001). “Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos”. Análisis Político (43), 55-74.
gutiérrez, f. (1996). “Dilemas y paradojas de la transición participativa. El caso colom-biano (1991-1996)”. Análisis Político (29), 43-64.
gutiérrez, f. y barón, m. (2006). “Estado, control territorial paramilitar y orden político en Colombia”. En iepri, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia (págs. 267-309). Bogotá, Norma.
gutiérrez, f. y barón, m. (2005). “Re-Stating the State: Paramilitary Territorial Control and Political Order in Colombia (1978-2004)” [Reafirmando el Estado: control terri-torial paramilitar y orden político en Colombia (1974-2004)]. Crisis States Research Programme Working Paper (66).
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia530
gutiérrez, o. (2005). Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta 1982-2004. Bogotá, asdi y pnud.
harbom, l. y wallensteen, P. (2005). “Armed Conflict and its International Dimensions 1946 - 2004” [Conflicto armado y dimensiones internacionales 1946-2004]. Journal of Peace Research, 4 (5), 623-635.
hart, p. (1998). The I.R.A and its enemies: violence and community in Cork 1916 - 1923 [El I.R.A. y sus enemigos: violencia y comunidad en Cork 1916-1923]. New York, Clarendon Press.
hartlyn, j. (1993). La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá, Tercer Mundo.
haufler, v. (2001). “Is there a Role for Business in Conflict Management?” [¿Hay un papel para los negocios en el manejo de conflictos?]. En: c.a. crocker, f.o. hampson y p.r. aal (Eds.), Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict [Paz turbulenta: desafíos en el manejo de conflictos internacionales]. Washington D.C., usip.
heninger, l. (2003). “The role of the private sector in zones of conflict” [El papel del sector privado en zonas de conflicto]. Quaker United Nations Office [Quno] Briefing Paper (1).
hernández, e. (2004). Resistencia civil artesana de paz. Experiencias indígenas, afro descen-dientes y campesinas. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
hernández, m. (2001). “El enfoque sociopolítico para el análisis de las reformas sanitarias en América Latina”. Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, 19 (1),57-70.
hincapié, s.m. (2010). Estados comparados. Colombia y Perú 1980-2009. Tesis doctoral no publicada, Universidad Externado de Colombia - Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Bogotá, Colombia.
hincapié, s.m. (2005). La guerra en las ciudades: una mirada desde Barrancabermeja, Me-dellín, Bogotá y Cali 1998-2005. Medellín, Instituto Popular de Capacitación: [ipc].
hirst, m. (2006). Crisis de Estado y seguridad regional: nuevos desafíos para América del Sur. Programa de Cooperación en Seguridad Regional.
hirst, m. (2003). “Seguridad regional en las Américas”. En w. grabendorff (Ed.). La seguridad regional en las Américas: enfoques críticos y conceptos alternativos (págs.25-80). Bogotá, cerec y fescol.
holdgkinson v. a. y foley, m. w. (Eds.) (2003). The Civil Society Reader [El lector sobre la sociedad civil]. Hanover y Londres, Tufts University Press.
Referencias bibliográficas 531
holmQvist, c. (2005). “Engaging Non-State Actors in Post-Conflict Settings” [Invo-lucrando actores no estatales en escenarios post-conflicto]. En a. bryden a. y H. hänggi (Eds.). Security Governance and Post-Conflict Peacebuilding [Gobernzanza de la seguridad y construcción de la paz en el post-conflicto] (págs. 45-68). Ginebra, Centre for the Democratic Control of Armed Forces [dcaf].
Human Rights Watch (hrw). (2001). The “Sixth” Division. Military-Paramilitary Ties and U.S. Policy in Colombia [La “Sexta División”. Vínculos militares-paramilitares y la política de ee.uu. en Colombia]. New York, hrw.
Human Security Centre. (2005). Human Security Report 2005: War and Peace in the 21s Century [Reporte de seguridad humana 2005: guerra y paz en el siglo xxi]. Oxford, Oxford University Press.
iepri. (2006). Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogotá, Norma.
International Crisis Group [icg]. (2009). “Poner fin al conflicto con las farc en Colombia: jugar la carta correcta”. Informe sobre América Latina (30), 1-33.
icg. (2008). “Colombia: lograr que el avance militar rinda frutos”. Boletín Informativo sobre América Latina (17), 1-13.
icg. (2007). “Colombia: ¿se está avanzando con el eln?” Boletín informativo sobre América Latina (16), 1-18.
jaramillo, c.e. (1987). “Las Juanas de la Revolución. El papel de las mujeres y los niños” en la guerra de los Mil Días”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (15), 211-230.
jaramillo, j. (1997). “Nación y región en los orígenes del Estado nacional en Colombia”. En j. jaramillo (Ed.). Travesías por la historia: antología (pp. 115-140). Bogotá, Pre-sidencia de la República.
jaramillo, s. (20 de julio de 2008). Comando sin control. Recuperado el 16 de mayo de 2011, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-3021562
jiménez, b. (2000). Inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú. Lima, Servicios Grá-ficos Sanki.
jodelet, d. (1989). “Représentations Sociales: Un Domaine en Expansion” [Represen-taciones sociales: un campo en expansión]. En d. jodelet (Ed.). Les Représentations Sociales [Las representaciones sociales] (págs. 31-62). Paris, puf.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia532
kaldor, m. (1999a). New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era [Nuevas y viejas guerras: violencia organizada en la era global]. Stanford, Stanford University Press.
kaldor, m. (1999b). Global Civil Society: An Answer to War [La sociedad civil global: una respuesta a la guerra].Cambridge, Polity Press.
kalmanovitz, s. (1991). “Los gremios industriales ante la crisis”. En f. leal y L. Za-mosc (Eds.). Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80. Bogotá, iepri y Tercer Mundo.
kalyvas, s.n. (2006). The Logic of Violence in Civil War [La lógica de la violencia en la guerra civil]. Cambridge, Cambridge University Press.
kalyvas, s.n. (2001). “La violencia en medio de la guerra civil. Esbozo de una teoría”. Análisis Político (42), 3-25.
kant, i. (1999). La paz perpetua. (f. rivera, Trad.). Recuperado el 3 de mayo de 2012, de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-paz-perpetua--0/html/
kaplan, r. (1994). “The Coming Anarchy. How Scarcity, Crime, Overpopulation, Tri-balism, and Disease are Rapidly Destroying the Social Fabric of our Planet” [La anarquía que viene. Cómo la escasez, el crimen, la sobre población, el tribalismo y la enfermedad están destruyendo rápidamente el tejido social de nuestro planeta]. The Atlantic Monthly, 273 (2), 44-76.
kaufmann, c. (1998). “Possible and Impossible Solutions to Ethnics Civil Wars” [So-luciones posibles e imposibles a las guerras civiles étnicas]. International Security, 20 (4), 136-175.
keairns, y. e. (2004). Voces de jóvenes excombatientes. Colombia. Bogotá, American Friends Services Comittee, Comité Andino de Servicios [cas] y Quaker United Nations Office [Quno].
keane, j. (2003). Global Civil Society? [¿Sociedad civil global?]. Cambridge, Cambridge University Press.
keck, m. e. y sikkink, k. (1998). Activists beyond Borders. Advocacy Networks in Internatio-nal Politics [Activistas más allá de las fronteras: redes de abogacía en política internacional]. Ithaca, Cornell University Press.
keen, d. (2000). “War, Crime and Access to Resources” [Guerra, crimen y acceso a recursos]. En e. w. nafziger, f. stewart y r. väyrinen (Eds.). War, Hunger and Displacement: The Origins of Humanitarian Emergencies [Guerra, hambruna y desplaza-
Referencias bibliográficas 533
miento: los orígenes de emergencias humanitarias] (vol. i, págs. 283-304). Oxford, Oxford University Press.
keith, r.g. (1976). Conquest and Agrarian Change: The Emergence of the Hacienda System on the Peruvian Coast [Conquista y cambio agrario: la emergencia de la hacienda en la costa peruana].Cambridge, Harvard University Press.
kriesberg, l. (1975). Sociología de los conflictos sociales, 1.ª ed., México D.F., Trillas.
kruijt, d. (2008). La revolución por decreto: el Perú durante el gobierno militar. Lima, Ins-tituto de Defensa Legal [idl].
lair, e. (2004a). “Una aproximación militar a la guerra en Colombia”. En p. londoño y l. carvajal (Comps.). Paz, violencia y política exterior en Colombia (págs. 109-151). Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
lair, e. (2004b). “Transformaciones y fluidez de la guerra en Colombia: un enfoque militar”. En g. sánchez y e. lair (Eds.). Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (págs. 104-143). Bogotá, iepri, ifea y Norma.
lair, e. (2003). “Reflexiones acerca del terror en los escenarios de la guerra interna”. Revista de Estudios Sociales (15), 119-124.
lair, e. (1999). “El ‘terror’ recurso estratégico de los actores armados: reflexiones en torno al conflicto colombiano”. Análisis Político (37), 60-72.
laperrière, a. (1997). “La Théorisation Ancrée (Grounded Theory) : Démarche Analyti-que et Comparaison avec d’autres Approches Apparentées” [La teorización anclada: procedimiento analítico y comparación con otras aproximaciones]. En: j. poupart, l. groulx, j.p. deslauriers, a. laperrière y a. pirès (Eds.). La recherche Qualitative: Enjeux Épistémologiques et Méthodologiques [La investigación cualitativa: desafíos epis-temológicos y metodológicos] (págs. 309-340). Montréal, Gaëtin Morin.
leal, c. (1995). A la buena de Dios. Colonización en la Macarena, ríos Duda y Guayabero. Bogotá, cerec y fescol.
leal, f. (2006). La inseguridad de la seguridad: Colombia 1958-2005. Bogotá, Planeta.
leal, f. (Comp.) (1995). En busca de la estabilidad perdida: actores políticos y sociales de los años noventa. Bogotá, Colciencias, iepri y Tercer Mundo Editores.
leal, f. y dávila, a. (1990). Clientelismo: el sistema político y su expresión regional. Bogotá, Universidad Nacional - iepri y Tercer Mundo Editores.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia534
lederach, j. p. (1998). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Guernilea, Gernika Gogoratuz y Bakeaz.
lefort, c. (2004). La incertidumbre democrática. Ensayos sobre lo político. Barcelona, Anthropos.
legrand, c. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
levi, g. (2003). “Un problema de escala”. Relaciones, 24 (95), 279-288.
lópez, l. e. (2007). San Vicente del Caguán Caquetá: comercialización del ganado, de sus productos y sus subproducto. Documento no publicado.
lynch, n. (1999). Una tragedia sin héroes. La derrota de los partidos y el origen de los inde-pendientes. Perú 1980-1992. Lima, Fondo Editorial Universidad Mayor de San Marcos.
llorente, m. v., echandía, c., escobedo, r. y rubio, m. (2001). “Los mitos de la vio-lencia”. Cambio (420), 40-44.
mack, a. (2002). “Civil War: Academic Research and the Policy Community” [Guerra civil: la investigación académica y la comunidad de políticas públicas]. Journal of Peace Research, 39 (5), 515-525.
macpherson, c.b. (1970). La teoría política del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke. Barcelona: Fontanella.
maldonado, c. e. (2003). Biopolítica de la guerra. Bogotá, Siglo del Hombre Editores y Universidad Libre.
manriQue, n. (1989). “La década de la violencia”. Márgenes: encuentro y debate (5-6), 137-182.
martín-baró, i. (1988). “La violencia política y la guerra como causas en el país del trauma psicosocial en El Salvador”. En i. martín-baró (Selección e introducción), Psicología social de la guerra: trauma y terapia (pp. 64-84). San Salvador, Estudios Centro Americanos [eca].
martínez, a. (Comp.) (2006). Violencia y crimen. Ensayos en memoria de Fernando Gaitán Daza. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
martínez, g. (2004). Salvatore Mancuso, su vida: “es como si hubiera vivido cien años”. Bogotá, Norma.
Referencias bibliográficas 535
mauceri, p. (2001). “Estado, elites y contrainsurgencia: una comparación preliminar entre Colombia y Perú”. Colombia Internacional (52), 46-64.
mauceri, p. (1997). “Return of the Caudillo: Autocratic Democracy in Peru” [Regreso del caudillo: democracia autocrática en Perú]. Third World Quarterly, 18 (5), 899-911.
mcclintock, c. (1984). “Why Peasants Rebel: The case of Peru’s Sendero Luminoso” [Por qué los campesinos se rebelan: el caso de Sendero Luminoso en Perú]. World Politics, 37 (1), 48-84.
medellín, p. (2006). El presidente sitiado: ingobernabilidad y erosión del poder presidencial en Colombia. Bogotá, Planeta.
medina, c. (2008). farc-ep: notas para una historia política 1958-2006. Disertación doc-toral no publicada, Universidad Nacional de Colombia - Departamento de Historia, Bogotá, Colombia.
medina, c. (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá. Bogotá, Documentos Periodísticos.
medina, l. f. (2008). “A critique of ‘resource-based’ theories of Colombia’s civil war” [Una crítica de las teorías basadas en los recursos sobre la guerra civil en Colombia] . Análisis Político (62), 44-57.
melo, j. o. (11 de agosto de 2008). Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas. Recuperado el 17 de mayo de 2011, de Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217:cincuenta-ade-homicidios-tendencias-y-perspectivas&catid=21:conflicto-drogas-y-paz&Itemid=30
méndez, c. (2000). “La tentación del olvido: guerra, nacionalismo e historia en el Perú”. Diálogos en Historia (2), 231-248.
miall, h. (2004). Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task [Transformación de conflictos: una labor multidimensional]. Berlin, Berghof Research Centre for Constructive Conflict Management.
Ministerio de Defensa Nacional [mdn] - República de Colombia. (2003). Política de defensa y seguridad democrática. Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia.
mdn - República de Colombia. (2007). Política de consolidación de la seguridad democrática.Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia.
Ministerio de Relaciones Exteriores - República de Colombia. (2009). Prensa Cancille-ría - Comunicado. Recuperado el 31 de agosto de 2011, de Ministerio de Relaciones Exteriores - República de Colombia: http://www.cancilleria.gov.co/wps/portal/
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia536
espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLUzfLUH9DYwN-3d39zAyM3i1CjkEAnL_dAY6B8pFl8aFhQmFGwi7GBv2-QqYFRmI9ZoJer-sZGBpxkB3X4e-bmp-pH6UeY4VYWY6UfmpKYnJlfqF-RGlOc7KioCAPUryJs!/dl2/d1/L0lJSklna21BL0lKakFBRXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVG-d0EhIS83Xzg1RjlVTzEzMEdHTzcwMkY4VTJUUUJKR1Q2LzJEcGcwNzM5MDA2ODY!/?WCM_PORTLET=PC_7_85F9UO130GGO702F8U2TQBJGT6_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/WCM_PRENSA/prensa/comunicados/comunicado+ecuador+13jun09
morin, l. (1973). La Méthodologie de l’Histoire de Vie, sa Spécificité, son Analyse [La Me-todología de la historia de vida, su especificidad, su análisis]. Québec, Université Laval.
moscovici, s. (1989). “Des représentations collectives aux représentations sociales: éléments pour une histoire” [De las representaciones colectivas a las representaciones sociales: elementos para una historia]. En d. jodelet (Ed.). Les Représentations Sociales [Las representaciones sociales] (Págs. 65-84). Paris, puf.
mundaca, j. p. (1996). “Rondas campesinas. Poder, violencia y autodefensa en Cajamarca Central”. Documento de Trabajo iep (78), 5-40.
Naciones Unidas - Asamblea General. (2001). Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía A/RES/54/263. Recuperado el 1ero de julio de 2011, de Naciones Unidas: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/N00/625/70/pdf/N0062570.pdf?OpenElement
Naciones Unidas - Asamblea General. (1996). Impac of Armed Conflict on Children [Impacto de los conflicos armados sobre los niños] A/51/306. Recuperado el 1ero de julio de 2011, de Naciones Unidas: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/N96/219/55/pdf/N9621955.pdf?OpenElement
Naciones Unidas - Asamblea General. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño A/res/44/25. Recuperado el 1ero de julio de 2011, de Naciones Unidas: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/resolution/gen/NR0/145/78/img/NR014578.pdf?OpenElement
Naciones Unidas - Asamblea General. (1959). Declaración de los Derechos del Niño A/RES/1386(xiv).Recuperado el 1ero de julio de 2011, de Naciones Unidas: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/resolution/gen/NR0/145/78/img/NR014578.pdf?OpenElement
Naciones Unidas - Consejo de Seguridad. (2001). Resolución sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales creadas por actos de terrorismo - S/res/1373 (2001). Recu-perado el 1ero de julio de 2011, de Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/scres1373e.htm
Referencias bibliográficas 537
nafziger, e. w., stewart f. y väyrinen, r. (Eds.), War, Hunger and Displacement: The Origins of Humanitarian Emergencies [Guerra, hambruna y desplazamiento: los orígenes de emergencias humanitarias] (vols. i-ii). Oxford, Oxford University Press.
nasi, c. y rettberg, a. (2005). “Los estudios sobre conflicto armado y paz: un campo en evolución permanente”. Colombia Internacional (62), 64-85.
nelson, j. (2002). El negocio de la paz. El sector privado como socio en la prevención y reso-lución del conflicto. Bogotá, Norma.
Nestlé. (2006a). Inauguración de la planta de tratamiento de las aguas residuales y ampliación del centro de acopio en San Vicente del Caguán. Bogotá, Nestlé de Colombia.
Nestlé. (2005a). Caquetá. Bogotá, Nestlé de Colombia.
Nestlé. (2005b). 61 años de Nestlé en Colombia. Bogotá, Nestlé de Colombia.
nieto, g. (2009). ¿Bandas emergentes o persistencia del paramilitarismo? Tesis de maestría no publicada, Bogotá, Universidad Externado de Colombia y Academia Diplomática de San Carlos.
obando, e. (1999). “Las relaciones civiles-militares en el Perú 1980-1996: sobre cómo controlar, cooptar y utilizar a los militares (y las consecuencias de hacerlo)”. En S.J. Stern (Ed.). Los senderos insólitos del Perú. Guerra y sociedad: 1980-1955 (págs. 375-397). Lima, iep.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2010). Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la violencia y los Derechos Humanos. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2007a). Diagnóstico departamental del Meta. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2007b). Diagnóstico departamental Antioquia. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2007c). Indicadores sobre Derechos Humanos y dih - Colombia 2007. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia538
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2007d). Diagnóstico departamental Caquetá. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2006a). Panorama actual del Casanare. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2006b). Panorama actual del Bajo Cauca Antioqueño. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Huma-nos y el Derecho Internacional Humanitario. (2006c). Panorama actual del Occidente Antioqueño. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2006d). Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2006e). Dinámica de la confrontación armada entre la confluencia de los Santanderes y el sur del Cesar. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2005a). Algunos indicadores sobre la situación de Derechos Humanos en el Departamento de Caquetá. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2005b). Dinámica reciente de la confrontación armada en Cundinamarca. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2005c). Panorama actual de Bolívar. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2004a). Panorama actual del oriente antioqueño. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2004b). Panorama actual del Cauca. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Referencias bibliográficas 539
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2003). Panorama actual del Valle del Cauca. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2002). Panorama actual del Meta. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2001a). Panorama actual de Barrancabermeja. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2001b). Panorama actual del Nudo de Paramillo y su entorno. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Derechos Humanos - Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (2001c). Panorama actual del Magdalena Medio. Bogotá, Vicepresidencia de la República.
Observatorio de Paz Integral [opi]. (2005). Reporte Semestral Enero - Junio de 2005. Recu-perado el 7 de mayo de 2011, de opi, http://www.opi.org.co/
ocampo, j. a. (2003). Hacia una economía sostenible: conflicto y post-conflicto en Colombia. Bogotá, Fundación Agenda Colombia, asdi y Colciencias.
o’donnell, g. (1998). “Horizontal Accountability in New Democracies”. [Accountability horizontal en democracias nuevas]. Journal of Democracy, 9 (3), 112-126.
oea. (2009). Decimosegundo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (mapp/oea). Recuperado el 4 de julio de 2011, de mapp/oea, http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/xiiinforme.pdf
oea. (2007a). Noveno informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (mapp/oea). Recuperado el 21 de mayo de 2011, de mapp/oea, http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/ixinformeesp.pdf
oea. (2007b). Octavo informe trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (mapp/oea). Recuperado el 4 de julio de 2011, de mapp/oea, http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/Trimes-trales%20mapp/8vo%20inf-colombia-mapp.pdf
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia540
Oficina Alto Comisionado para la Paz. (2006). Proceso de Paz con las Autodefensas. Informe Ejecutivo. Bogotá, Presidencia de la República.
oQuist, p. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos.
oim y United States Agency for International Development [usaid]. (2004). Derechos de la niñez en situación de conflicto armado. Bogotá, oim y usaid.
Organización Internacional del Trabajo [oit], CedaVida e icbf (2005). ¿Quién es el sujeto desvinculado? [Relatoría del encuentro de expertos]. Documento no publicado.
oit. (1999). Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su eliminación [C182]. Recuperado el 3 de mayo de 2011, de Organi-zación Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182
orjuela, c. (2003). “Building Peace in Sri Lanka: A Role for Civil Society?” [Construcción de paz en Sri Lanka: ¿un papel para la sociedad civil?]. Journal of Peace Research, 40 (2), 195-212.
ortiz, c. m. (2000). “Actores armados, territorios y poblaciones”. Análisis Político (42), 62-69.
ortiz, c. m. (1985). Estado y subversión en Colombia: la violencia en el Quindío, años 50. Bogotá, cerec y Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo [cider].
ortiz, r. (2006). “La guerrilla mutante”. En f. leal (Ed.). En la encrucijada: Colombia en el siglo xxi (págs. 323-356). Bogotá, Norma.
ortiz, r. y arias, g. i. (2007). “Nuevos retos en un viejo conflicto: el futuro de la Se-guridad Democrática”. fip - Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana (46).
ostrom, e. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action [El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva]. Cambridge, Cambridge University Press.
pachón, j. d. (7 de diciembre de 2007). Lucha y resistencia campesina en las comunidades del sector del río Güéjar y las comunidades del Bajo Ariari. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Agencia Prensa Rural: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1281
palacios, m. (2002). La clase más ruidosa y otros ensayos sobre política e historia. Bogotá, Norma.
palacios, m. (2000). “La solución política al conflicto armado”. En á. camacho y f. leal (Comps.). Armar la paz es desarmar la guerra (págs. 345-402). Bogotá, cerec.
Referencias bibliográficas 541
palacios, m. (1995). Entre la legitimidad y la violencia. Colombia: 1875-1994. Bogotá, Norma.
pardo, r. (2004). La historia de las guerras. Bogotá, Ediciones B Colombia.
pardo, r. (2000). “Colombia’s Two Front War” [Colombia y su guerra en dos frentes]. Foreign Affairs, 70 (4), 64-73.
paris, r. (2009). “Understanding the Coordination Problem in Post-War Statebuilding” [Comprender el problema de la coordinación en la construcción post-guerra del Es-tado]. En: r. paris y t.d. sisks (Eds.), The Dilemmas of State Building: Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations [Los dilemas de la construcción del Estado: confrontando las contradicciones de las operaciones de paz post-guerra] (págs. 53-81). New York, Routledge.
paris, r. (2004). At War’s End: Building Peace after Civil Conflict [Al final de la guerra: construcción de paz después del conflicto civil]. Cambridge, Cambridge University Press.
pataQuiva, g. n. (2007). ¿Pretendieron las farc construir un Estado en la zona del Caguán? Tesis de maestría en ciencia política no publicada, Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Bogotá, Colombia.
pease, h. (1981). “La Constituyente de 1979 en el proceso político peruano”. En m. rubio y e. bernales (Comps.), Perú: constitución y sociedad política. Lima, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo [desco].
pécaut, d. (2008a). Las farc ¿Una guerrilla sin fin o sin fines? Bogotá, Planeta.
pécaut, d. (2008b). “Las farc: fuentes de su longevidad y de la conservación de su cohe-sión”. Análisis Político (63), 22-50.
pécaut, d. (2003). Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá, Planeta.
pécaut, d. (2001). Guerra contra la sociedad. Bogotá, Espasa.
pécaut, d. (1997a). “Presente, pasado y futuro de la violencia”. Análisis Político (30), 1-43.
pécaut, d. (1997b). “Presente, pasado y futuro de la violencia en Colombia”. Desarrollo Económico, 36 (144), 891-930.
peñaranda, r. (2006). “Resistencia civil y tradiciones de resistencia en el suroccidente colombiano”. En iepri, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia (págs. 543-567). Bogotá, Norma.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia542
peñate, a. (1999). “El sendero estratégico del eln: del idealismo guevarista al clientelismo armado”. En m. deas y m. v. llorente (Comps.), Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá, cerec, Norma y Universidad de los Andes.
pérez, a.j. (1968). Crónica histórica argentina (tomo ii). Buenos Aires, Codex.
pizarro, e. (2004). Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá, Norma.
pizarro, e. (1996). Insurgencia sin revolución. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada. Bogotá, Tercer Mundo.
pizarro, e. (1990). “La insurgencia armada: raíces y perspectivas”. En f. leal y l. za-mosc (Eds.). Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años 80 (págs. 411-443). Bogotá, iepri y Tercer Mundo.
policzer, p. (2005). “Neither Terrorists nor Freedom Fighters” [Ni terroristas ni luchadores por la libertad]. Armed Groups Project Working Paper (5).
Portal Planeta Sedna. (2006). La sociedad griega. Recuperado el 3 de mayo de 2011, de Portal Planeta Sedna, http://www.portalplanetasedna.com.ar/grecia9.htm
portocarrero, g. (1993). Racismo y mestizaje. Lima, sur Casa de Estudio del Socialismo.
posada, e. (2006). La nación soñada. Bogotá, Norma.
posada, e. (2001). ¿Guerra civil? El lenguaje del conflicto en Colombia. Bogotá, Alfaomega y fip.
posen, b. r. (1993). “The Security Dilemma and Ethnic Conflict” [Dilema de seguridad y conflicto étnico]. En m. e. brown (Ed.), Ethnic Conflict and International Security [Conflicto étnico y seguridad internacional] (págs. 103-124). Princeton, Princeton Uni-versity Press.
poupart, j. (1997). “L’entretien de type qualitatif : considérations épistémologiques, théo-riques et méthodologiques” [La entrevista de tipo cualitativo: consideraciones epis-temológicas, teóricas y metodológicas]. En: j. poupart, l. groulx, j.p. deslauriers, a. laperrière y a. pirès (Eds.). La recherche Qualitative: Enjeux Épistémologiques et Méthodologiques [La investigación cualitativa: desafíos epistemológicos y metodológicos] (págs. 173-209). Montréal, Gaëtin Morin.
Presidencia de la República - República de Colombia. (20 de marzo de 2009). Directiva Presidencial 1 de 2009. Diario Oficial (47297).
Referencias bibliográficas 543
Presidencia de la República - República de Colombia. (3 de enero de 2005). A 9.906 lle-ga número de desmovilizados en gobierno uribe. Recuperado el 31 de mayo de 2011, de Presidencia de la República: http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/ene-ro/03/06032005.htm
Procuraduría General del Estado - República de Ecuador. (2009). Estado ecuatoriano demanda a Colombia por Derechos Humanos de franklin aisalla. Recuperado el 31 de agosto de 2011, de Procuraduría General del Estado - República de Ecuador: http://www.pge.gob.ec/index.php/es/boletines/archivo-2009/junio-2009/1186-estado-ecuatoriano-demanda-a-colombia-por-derechos-humanos-de-franklin-aisalla.html.
pnud. (2007). Valle y Cauca. Una zona amenazada por narcotráfico y guerrilla. Recuperado el 5 de julio de 2011, de pnud, http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Valle_CaucayNari%C3%B1o.pdf
pnud. (2006). “Los empresarios y la reinserción: un reto mayor”. Boletín Hechos del Callejón (18), 2-5.
pnud. (2003). El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003. Bogotá, pnud.
pnud. (1994). New Dimensions of Human Security [Nuevas dimensiones de la seguridad humana]. Recuperado el 7 de mayo de 2011, de Human Development Reports [hdr] - United Nations Development Program [undp]: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1994_en_chap2.pdf
Programa Presidencial para la Reinserción. (1998). Balance general. Costos del proceso de paz. 1982-1998. Bogotá, Presidencia de la República.
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional [Protocolo II] (1977). Recuperado el 1ero de julio de 2011, del Comité Internacional de la Cruz Roja [cicr]: http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-ii
putnam, r.d. (Ed.) (2002). Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Con-temporary Society [Democracias en cambio continuo. La evolución del capital social en la sociedad contemporánea]. Oxford, Oxford University Press.
putnam, r.d. (1994). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy [Para que la democracia funcione: tradiciones cívicas en la Italia moderna]. Princeton, Princeton University Press.
rabasa, a. y chalk. p. (2003). El laberinto colombiano: propuestas para la resolución del conflicto. Bogotá, Universidad Externado de Colombia.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia544
rabasa, a. y chalk, p. (2001). Colombian Labyrinth: The Sinergy of Drugs and Insurgency and its Implications for Regional Stability [El laberinto colombiano: la sinergia de drogas e insurgencia y sus implicaciones para la estabilidad regional]. Santa Monica, Research and Development Corporation [rand].
ramírez, m. c. (2001). Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo. Bogotá, Colciencias e Instituto Colombiano de Antropología e Historia [icanh].
ramírez, s. (2004a). “Colombia y sus vecinos”. Nueva Sociedad (192), 144-156.
ramírez, s. (2004b). Intervención en conflictos internos. El caso colombiano 1994-2003. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
ramírez, s. y restrepo, l.a. (1989). Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el gobierno de belisario betancur (1982-1986). Bogotá, cinep y Siglo xxi.
rangel, a. (2008). “Seguridad y defensa en las fronteras de Colombia”. Coyuntura de Seguridad (21).
rangel, a. (Ed.) (2005). El poder paramilitar. Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia y Planeta.
rangel, a. (1998). Colombia: guerra en el fin de siglo. Bogotá, Tercer Mundo.
reicher, s., haslam, s.a. y rath, r. (2008). “Making a virtue of evil: A five-step social identity model of the development of collective hate” [Haciendo de la maldad una vir-tud: un modelo social identitario de cinco pasos sobre el desarrollo del odio colectivo]. Social and Personality Psychology Compass, 2 (3), 1313-1344.
reiff, d. (2003). A Bed for the Night: Humanitarianism in Crisis [Una cama para la noche: humanitarismo en crisis]. New York, Simon and Schuster.
restrepo, c.a. (2004). La nueva seguridad hemisférica. Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia.
restrepo, j. a. y spagat, m. (2005). “Colombia’s Tipping Point?” [¿Punto de inflexión en Colombia?]. Survival, 47 (2), 131-152.
restrepo, j. a., spagat m. y vargas, j.f. (2004). “The Dynamics of the Colombian Civil Conflict: A New Data Set” [Las dinámicas del conflicto civil colombiano: una nueva base de datos]. Homo Oeconomicus, 21 (2), 396-428.
restrepo, n. (1999). Derecho a la esperanza. Bogotá, Cambio y Tercer Mundo.
Referencias bibliográficas 545
rettberg, a. (2009). “Business and Peace in Colombia: Responses, Challenges, and Achie-vements” [Sector privado y paz en Colombia: respuestas, desafíos y logros]. En V. M. bouvier (Ed.). Colombia: Building Peace in a Time of War [Colombia: construcción de paz en tiempo de guerra] (págs. 191 - 204). Washington D.C., usip Press.
rettberg, a. (2007). “The Private Sector and Peace in El Salvador, Guatemala and Co-lombia”. [Sector privado y paz en El Salvador, Guatemala y Colombia]. Journal of Latin American Studies, 39 (3), 463-494.
rettberg, a. (2006). Buscar la paz en medio del conflicto: un propósito que no da tregua. Un estudio de las iniciativas de paz en Colombia (desde los años 90 hasta hoy). Bogotá, Universidad de los Andes.
rettberg, a. (2004). “Business-Led Peacebuilding in Colombia: Future or Fad for a Country in Crisis?” [Construcción de paz y sector privado en Colombia: ¿Futuro o moda para un país en crisis?]. Crisis States Research Programme Working Paper (56).
rettberg, a. (2003). “Entre el cielo y el suelo: una mirada crítica a los gremios colombia-nos”. En A. mason y L.J. orjuela (Eds.). La crisis colombiana: más que un conflicto armado y un proceso de paz (págs.253-267).Bogotá, Alfaomega y Universidad de Los Andes.
rettberg, a. (2003). “Seeking Partners: Canada, the Private Sector, and Peacebuilding in Colombia” [En busca de socios: Canadá, el sector privado y la construcción de paz en Colombia]. focal Point- Spotlight on the Americas, 2 (7), 5-7.
rettberg, a. (2003). “Is Peace your Business? The Private Sector and Peace Talks in Co-lombia”. [¿La paz es su negocio? Sector privado y conversaciones de paz en Colombia]. Revista Iberoamericana (11), 196-201.
rettberg, a. (2003) Cacaos y tigres de papel: el gobierno de Samper y los empresarios colom-bianos. Bogotá, Universidad de los Andes.
rettberg, a. (2003). “Managing Peace: Private Sector and Peace Processes in El Salvador, Guatemala, and Colombia” [Gestionar la paz: sector privado y procesos de paz en El Salvador, Guatemala y Colombia]. ReVista - Harvard Review of Latin America, 66-68.
rettberg, a. (2002). “Administrando la adversidad: respuestas empresariales al conflicto colombiano”. Colombia Internacional (55), 37-54.
reyes, a. (2008). Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá, Norma.
reyes, a. (1994). “Territorios de la violencia en Colombia”. En a. machado (Comp.), El agro y la cuestión social. Bogotá, Tercer Mundo.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia546
reyes, a. (1991). “Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias”. Análisis Político (12), 40-48.
richani, n. (2002). Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia [Sistemas de violencia: la economía política de la guerra y la paz en Colombia]. Albany, State University of New York [suny] Press.
risse t., ropp, s. c. y sikkink, k. (1999). The Power of Human Rights. International Norms and Domestic Change [El poder de los derechos humanos. Normas internacionales y cambio doméstico]. Cambridge, Cambridge University Press.
roldán, m. (2003). A sangre y fuego. La violencia en Antioquia 1946-1953. Bogotá, icanh.
roldán, m. (1989). “Guerrilla, contrachusma y caudillos durante la violencia en Antioquia 1949-1953”. Revista de Estudios Sociales (4), 57-85.
romano, r. (1986). “¿Coca buena, coca mala? Su razón histórica en el caso peruano”. En B. cáceres (Ed.). La coca andina. Visión indígena de una planta satanizada (págs. 297-352). México D.F., Instituto Indigenista Interamericano [iii] y Joan Boldó i Climent.
romero, m. (Ed.) (2007). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris.
romero, m. (2006). “Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no repetir”. En f. leal (Ed.), En la encrucijada: Colombia en el siglo xxi (págs. 357-385). Bogotá, Norma.
romero, m. (2003). Paramilitares y autodefensas: 1982-2003. Bogotá, iepri - Universidad Nacional de Colombia.
romero, m. (2002). “La política en la paz y en la violencia”. Análisis Político (45), 60-81.
romero, m. (2000). “Democratización política y contrarreforma paramilitar en Colombia”. Bulletin Français d’Études Andines, 29 (3), 331-357.
romero, m., y arias, a. (2008). “‘Bandas criminales’, Seguridad Democrática y corrup-ción”. Arcanos (14), 40-51.
ron, j. (2003). Frontiers and Ghettos: State Violence in Serbia and Israel [Fronteras y guetos: violencia de Estado en Serbia e Israel]. Berkeley, University of California Press.
ronderos, m. t. (2006). Caquetá’s short sighted war [Caquetá: una guerra con visión de corto plazo]. Documento no publicado.
Referencias bibliográficas 547
rospigliosi, f. (2000). Montesinos y las Fuerzas Armadas. Cómo controló durante una década las instituciones militares. Lima, iep.
roth, a.n. (2006). Políticas públicas. Formulación, implementación y evaluación. Bogotá, Aurora.
rubio, m. (1999a). Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia. Bogotá, Tercer Mundo y Universidad de los Andes.
rubio, m. (1999b). “La justicia en una sociedad violenta: Los agentes armados y la justicia penal en Colombia”. En m. deas y m. v. llorente (Comps.). Reconocer la guerra para construir la paz. Bogotá, cerec, Norma y Universidad de los Andes.
rubio, r. (2004). Dimensión parainstitucional. En: a. rangel (Ed.), Conflictividad terri-torial en Colombia (págs. 19-82). Bogotá, Escuela Superior de Administración Pública [esap] y Fundación Buen Gobierno.
rudQvist, a. y van sluys, f. (2005). Informe Final de Evaluación de Medio Término. La-boratorio de Paz del Magdalena Medio. Recuperado el 7 de mayo de 2011, de Uppsala Center for International Development: http://www.kus.uu.se/pdf/publications/Colombia/Informe.Final.Feb.5.05.pdf
ruiz, s. (2002). “Impactos psicosociales de la participación de niños(as) y jóvenes en el conflicto armado”. En m.n. bello y s. ruiz (Eds.). Conflicto armado, niñez y ju-ventud. Una perspectiva psicosocial (págs. 17-46).Bogotá, Fundación Dos Mundos y Universidad Nacional.
salazar, b. (2003). “Dime cuánto territorio controlas y te diré a qué puedes aspirar: política y guerra irregular en Colombia”. Palimpsesto (3), 20-31.
salazar, b. y castillo, m. p. (2003). “Racionalidad, preferencias y guerra irregular. Teoría de juegos y conflicto en Colombia”. En j. elster, r. inglehart y r. eisler, Reflexiones sobre la investigación en ciencias sociales y estudios políticos. Memorias seminario octubre 2002 (págs. 95-104). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
salazar, b. y castillo, m. p. (2001). La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia. Bogotá, cerec y Universidad del Valle.
salazar, g. (2006). Una aproximación al desarrollo de la violencia en medio del conflicto armado: el caso Barrancabermeja y su entorno 1996-2000. Tesis de maestría en ciencia política no publicada, Universidad de los Andes - Departamento de Ciencia Política, Bogotá, Colombia.
salazar, g. (2008). “Fosas comunes y política”. Recuperado el 28 de junio de 2011, de Semana: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98448
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia548
salazar, g. (1999). Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 - 1999. Bogotá, Presidencia de la República.
salehyan, i. (2009). Rebels without Borders. Transnational Insurgencies in World Politics [Rebeldes sin fronteras. Insurgencias transnacionales en la política mundial]. Ithaca, Cornell University Press.
salehyan, i. (2007). “Transnational Rebels: Neighboring States as Sanctuary for Rebel Groups” [Rebeldes transnacionales: Estados vecinos como santuarios para grupos rebeldes]. World Politics, 59 (2), 217-242.
sambanis, n. (2002). “A Review of Recent Advances and Future Directions in the Quan-titative Literature on Civil War” [Una revisión de avances recientes y direcciones futuras en la literatura cuantitativa sobre guerra civil]. Defence and Peace Economics, 13 (3), 215-243.
sánchez, f. (Comp.) (2007). Las cuentas de la violencia. Ensayos económicos sobre el conflicto y el crimen en Colombia. Bogotá, Norma y Universidad de los Andes.
sánchez, f. (2007). “La más reciente literatura económica sobre la violencia”. En F. sánchez (Comp.). Las cuentas de la violencia. Ensayos económicos sobre el conflicto y el crimen en Colombia (págs. 17-24). Bogotá, Norma.
sánchez, f. y chacón, m. (2006). “Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local 1974-2002”. En iepri, Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia (págs.347-403). Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
sánchez, f. y chacón, m. (2005). “Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local 1974-2002”. Documentos cede (33), 2-45.
sánchez, f. y díaz, a.m. (2004). “A Geography of Illicit Crops (Coca Leaf) and Armed Conflict in Colombia” [Geografía de cultivos ilícitos (hoja de coca) y conflicto armado en Colombia]. Documentos cede (19).
sánchez, f., díaz, a. m. y formisano, m. (2003). “Conflicto, violencia y actividad criminal en Colombia: un análisis espacial”. Documentos cede (5), 2-60.
sánchez, f. y núñez, j. (2000). “Determinantes del crimen violento en un país altamente violento: el caso de Colombia”. Documento cede (2), 1-45.
sánchez, g. (2004). “Guerra prolongada y negociaciones inciertas”. En g. sánchez y E. lair (Eds.). Violencias y estrategias colectivas en la región andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venzuela (págs. 17-71). Bogotá, iepri, ifea y Norma.
Referencias bibliográficas 549
sánchez, g. (2001). “Problems of Violence, Prospects for Peace” [Problemas de violencia, prospectivas de paz]. En c. berQguist, r. peñaranda y g. sánchez (Eds.) (2001). Vio-lence in Colombia 1900-2000: Waging War and Negotiating Peace [Violencia en Colombia 1900-2000: librando la guerra y negociando la paz]. Wilmington, Scholarly Resources.
sánchez, j.m. (2002). La revolución peruana: ideología y práctica política de un gobierno militar 1968-1975. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas [csic] - Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Universidad de Sevilla.
sanford, v. (2003). “Peacebuilding in a War Zone: The Cases of Colombian Peace Com-munities” [Construcción de paz en una zona de guerra: los casos de las comunidades de paz colombianas]. International Peacekeeping, 10 (2), 107-118.
schmid, a. y jongman, a. (1988). Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature [Terrorismo político: una nueva guía a los actores, conceptos, bases de datos, teorías y literatura]. New York, Transaction.
Semana. (20 de octubre de 2003). “El señor de la guerra”. Recuperado el 4 de septiembre de 2011, de Semana: http://www.semana.com/nacion/senor-guerra/73997-3.aspx
Semana. (21 de noviembre de 2004). “A Arroyave lo mató el narcotráfico”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de Semana: http://www.semana.com/nacion/arroyave-mato-narcotrafico/83191-3.aspx
Semana. (6 de octubre de 2007). “La sombra de Martín Llanos”. Recuperado el 10 de agosto de 2011, de Semana: http://www.semana.com/nacion/sombra-martin-llanos/106720-3.aspx
sémelin, j. (2005). Purifier et détruire: usages politiques des masacres [Purificar y destruir: usos políticos de las masacres]. Paris, Seuil.
serge, m. (2003). “Fronteras carcelarias. Violencia y civilización en los territorios salvajes y tierras de nadie en Colombia”. En C. I. García (Comp.). Fronteras, territorios y me-táforas. Medellín: iner-Universidad de Antioquia y Hombre Nuevo Editores.
serra, r.a. (1999). “Política de Paz”. Diccionario de Ciencia Política (pág. 898). México D.F., Fondo de Cultura Económica
serrano, a. (2009). Paracos. Bogotá, Debate.
sherman, j. (2001). “Private Sector Actors in Zones of Conflict: Research Challenges and Policy Responses” [Actores del sector privado en zonas de conflicto: desafíos de inves-tigación y políticas de respuesta]. International Peace Academy [ipa] Workshop Report.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia550
sluzki, c. (1994). “Violencia familiar y violencia política. Implicaciones terapéuticas de un modelo familiar”. En d. friedman (Comp), Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad (págs.351-371). Buenos Aires, Paidós.
smulovitz, c. y peruzzotti, e. (2006). “Societal Accountability in Latin America” [Accountability societal en América Latina]. Journal for Democracy, 11 (4), 147-258.
spagat, m. (2006). Colombia’s Paramilitary ddr: Quiet and Tentative Success [DDR para-militar en Colombia: éxito silencioso y tentativo]. Recuperado el 28 de junio de 2011, de Human Security Report Project: http://www.humansecuritygateway.com/docu-ments/ISA_impactofparamilitaryddr.pdf
stern, s. j. (Ed.). (1999). Los senderos insólitos del Perú. Guerra y sociedad 1980-1995. Lima, iep.
studdard, k. (2004). War Economies in a Regional Context: Overcoming the Challenges of Transformation [Economías de guerra en un contexto regional: superando los desafiós de la transformación]. New York, ipa.
suárez, a. (2008). “La sevicia en las masacres en la guerra en Colombia”. Análisis Político (63), 59-77.
suárez, a. (1999). “Configuraciones y dinámicas de la violencia organizada en Colombia 1987-1997”. Revista Colombiana de Sociología, 4 (1), 15-32.
suárez, d. (2003). “Empresarios y procesos de paz”. La participación empresarial en las negociaciones de paz en Colombia. Taller organizado por la fip y la Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, Colombia.
sudarsky, j. (2005). “Algunos elementos del estudio y la promoción del capital social en Colombia”. Revista de Economía Colombiana (308), 16-22.
sutherland, e. y cressey, d. (1939). Principes de criminologie [Principios de criminología]. Paris, Cujas.
taussig, m. t. (2003). Law in a Lawless Land: Diary of a “Limpieza” in Colombia [Ley en una tierra sin leyes: diario de una “limpieza” en Colombia]. Chicago, The University of Chicago Press.
theidon, k. y betancourt, p.a. (2006). “Transiciones conflictivas: combatientes desmo-vilizados en Colombia”. Análisis Político (58), 92-111.
tilly, c. (1985). “War Making and State Making as Organized Crime” [Conducción de la guerra y construcción del Estado como crimen organizado]. En p. b. evans,
Referencias bibliográficas 551
d.rueschemeyer y t. skopol (Eds.), Bringing the State Back in [Traer de nuevo al Estado] (págs. 171 – 187). Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
tokatlián, j.g. (2000). “Las diplomacias por la paz”. En Á. Camacho y f. leal (Comps.). Armar la paz es desarmar la guerra (págs. 299-344). Bogotá, cerec.
torrado, m. c. (2002). Niños, niñas y conflicto armado en Colombia. Una aproximación al estado del arte 1990-2001. Bogotá, Convenio del Buen Trato, Fundación Antonio Restrepo Barco y Universidad Nacional de Colombia.
torres, j. (2007). “Gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno: una aproximación conceptual”. En c. zorro (Comp.). El desarrollo: perspectivas y dimensiones. Aportes interdisciplinarios (págs. 409-431). Bogotá, Universidad de los Andes.
undp. 1994. Human Development Report [Reporte de Desarrollo Humano.]. Oxford, Oxford University Press.
United Nations Global Compact. (2002). Global Compact Business Guide for Conflict Impact Assessment and Risk Management [Guía del Pacto Global para la evaluación de impacto del conflicto y el manejo de riesgo por parte de las empresas]. Recuperado el 29 de junio de 2011, de United Nations Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/BusinessGuide.pdf
unicef. (1996a). Quinta Consulta Regional sobre las Repercusiones de los Conflictos Armados en los Niños de América Latina y el Caribe. Bogotá, Fundación para la Educación Superior [fes], Save the Children y unicef.
unicef. (1996b). Recomendaciones de la Quinta Consulta Regional sobre el Impacto de los Conflictos Armados en la Infancia: América Latina y el Caribe. Bogotá, fes, Save The Children, unicef.
United Nations Office on Drugs and Crime [unodc] y Gobierno de Colombia. (2010). Colombia. Censo de cultivos de coca 2009. Recuperado el 16 de mayo de 2011, de unodc: http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/unodc%20simci%20Censo%20Cultivos%20de%20Coca%202009.pdf
unodc y Gobierno de Colombia. (2009). Colombia. Censo de cultivos ilícitos 2008. Recuperado el 16 de mayo de 2011, de Observatorio de Drogas de Colombia - Dirección Nacional de Estupefacientes [dne]: http://odc.dne.gov.co/docs/documentos_internacionales/CM.pdf
unodc y Gobierno de Colombia. (2008). Colombia. Monitoreo de cultivos de coca. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Banco de Información Espacial Proyecto simci: http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/Censo_Cultivos_Coca_2007_simci.pdf
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia552
unodc y Gobierno de Colombia. (2007). Colombia. Monitoreo de cultivos de coca. Recupe-rado el 23 de mayo de 2011, de unodc: http://www.unodc.org/pdf/research/icmp/colombia_2006_sp_web.pdf
unodc y Gobierno de Colombia. (2006). Colombia. Monitoreo de cultivos de coca. Recuperado el 6 de diciembre de 2010, de Banco de Información Espacial Proyecto simci: http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/Colombia_coca_survey_es05.PDF
unodc y Gobierno de Colombia. (2005). Análisis Multitemporal de Cultivos de Coca en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Período 2001-2004. Recuperado el 4 de julio de 2011, de Banco de Información Espacial Proyecto simci: http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/mutitemporal_parques_0104.pdf
uprimny, r., saffón, m.p., botero, c. y restrepo, e. (2006). ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
uprimny, r. y vargas, a. (1989). “La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia”. En g. palacio (Comp.). La irrupción del para Estado: ensayos sobre la crisis colombiana. Bogotá, cerec e Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alterna-tivos [ilsa].
uribe de hincapié, m. t. (2001). Desplazamiento forzado en Antioquia 1985-1998. (vol. vi). Bogotá, Secretariado Nacional de Pastoral Social - Conferencia Episcopal de Colombia.
uribe de hincapié, m. t. y álvarez, j. m. (1987). Poderes y regiones: problemas en la constitución de la nación colombiana 1810-1850. Medellín, Universidad de Antioquia.
valencia, c. (25 de junio de 2006). Palabras de guerra. Recuperado el 3 de mayo de 2011, de El Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-2080130
valencia, f. (2009). “Medellín: un modelo de seguridad cuestionable”. En Corporación Nuevo Arco Iris, ¿El declive de la Seguridad Democrática? (págs. 1-8). Bogotá, Corpo-ración Nuevo Arco Iris.
valencia, l. (2002). Adiós a la política, bienvenida la guerra. Secretos de un malogrado proceso de paz. Bogotá, Intermedio.
valenzuela, p. e. (1996). “El proceso de terminación de conflictos violentos: un marco de análisis con aplicación al caso colombiano”. Papel Político (3), 53-73.
van den haag, e. (1972). Political Violence and Civil Disobedience [Violencia política y desobediencia cívica]. New York, Harper and Row.
Referencias bibliográficas 553
van tongeren, p., brenk, m., hellema, m. y verhoeven, j. (Eds.) (2005). People Building Peace ii: Successful Stories of Civil Society [Gente construyendo paz II: historias exitosas de la sociedad civil]. Boulder, Lynne Rienner.
vargas, a. (1999). Notas sobre el Estado y las políticas públicas. Bogotá, Almudena.
vargas, a. y rubio, r. (2004). “Desmovilización y reinserción de excombatientes: ¿Transi-ción hacia…?”. En o. l. garcía (Ed.). Conflicto y Seguridad Democrática en Colombia. Temas Críticos y Propuestas (págs. 189 -258). Bogotá, cerec, Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, fescol y Fundación Social.
vásQuez, a. (1987). “Reflexiones sobre la violencia político-social de Colombia”. Foro Nacional por Colombia (3), 11-16.
vega, f. (2004). “Desplazamiento forzado: biopolítica de la invisibilidad”. Theologica Xaveriana (149), 119-134.
vélez, o. l. y galeano, m. e. (2002). Investigación cualitativa: estado del arte. Medellín, Universidad de Antioquia.
Verdad Abierta. (s.f.). Paramilitares y conflicto armado en Colombia: 30 años de barbarie para-militar. Recuperado el 6 de julio de 2011, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/la-historia/180-30-anos-de-barbarie-paramilitar
vines, a. (1998). “The Business of Peace: ‘Tiny Rowland’, Finantial Incentives and the Mozambican Settlement” [El negocio de la paz: ‘Tiny Rowland’, los incentivos finan-cieros y el acuerdo en Mozambique]. Accord (3), 66-74.
waldmann, p. (2007). Guerra civil, terrorismo y anomia social. El caso colombiano en un contexto globalizado. Bogotá, Norma.
waller, j. (2007). Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing [Volviéndose malvado: como personas ordinarias comenten genocidios y muertes en masa]. Oxford, Oxford University Press.
walter, b.f. (2001). Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars [Com-prometerse con la paz: el arreglo exitoso de guerras civiles]. Princeton, University Press.
walter, b.f. y snyder, j.l. (Eds.) (1999). Civil wars, insecurity and intervention [Guerras civiles, inseguridad e intervención]. New York, Columbia University Press.
warren, m.e. (2000). Democracy and Association [Democracia y asociación]. Princeton, Princeton University Press.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia554
weinstein, j. m. (2007). Inside Rebellion. The Politics of Insurgent Violence [Al interior de la rebelión. La política de la violencia insurgente]. Cambridge, Cambridge University Press.
welzer, h. (2005). Les exécuteurs: des hommes normaux aux meurtriers de masse [Los ejecu-tores: de hombres normales a asesinos en masa]. Paris, Gallimard
wood, e.j. (2003). Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador [Acción colectiva insurgente y guerra civil en El Salvador]. Cambridge, Cambridge University Press.
wood, e.j. (2002). “La movilización popular, los intereses económicos y las transiciones de los regímenes en El Salvador y Sudáfrica”. Revista Estudios Centroamericanos, 57 (641-642), 189-207.
wood, e.j. (2000). Forging Democracy from Below: Insurgent Transitions in South Africa and El Salvador [Forjando la democracia desde abajo: transiciones insurgentes en Sudáfrica y El Salvador]. Cambridge, Cambridge University Press.
World Bank. (2006). Civil Society and Peacebuilding. Potential, Limitations and Critical Factors [Sociedad civil y construcción de paz. Potencial, limitaciones y factores críticos]. Recuperado el 4 de julio de 2011 de, World Bank: http://siteresources.worldbank.org/extso-cialdevelopment/Resources/244362-1164107274725/3182370-1164110717447/Civil_Society_and_Peacebuilding.pdf
zard, m. (2002). “Exclusión, terrorismo y la convención sobre refugiados”. Revista Mi-graciones Forzadas (13), 32-34.
ŽiŽek, s. (2005). El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. Buenos Aires, Paidós.
555
l o s a u t o r e s
juliana aguilar forero. Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Es-pecialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como tutora on-line en cooperación internacional y gestión de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 2008 hasta 2010 acompañó a más de 20 organizaciones juveniles en la gestión de sus proyectos y coordinó el tema de participación juvenil con la organización War Child Holland en Colombia. Actualmente vive en Amsterdam, Holanda, donde trabaja en War Child Holland como especialista en participación infantil, y desarrolla lineamientos programáticos para fortalecer las capacidades del personal de esta organización. En el marco de su trabajo ha visitado varias regiones en Colombia, Sierra Leona y Uganda, y ha facilitado actividades con niños, niñas y jóvenes afectados por la guerra.
gerson iván arias ortiz. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gobierno y políticas públicas y maestría en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Tiene experiencia en proyectos de investigación relacionados con el conflicto armado colombiano, los procesos de paz, derechos humanos, desarme, desmovilización y reintegración, ddr, y el análisis y formulación de políticas públicas. Estuvo vinculado a la Fundación Ideas para la Paz, fip, como coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz.
eduardo bechara gómez. Profesional en gobierno y relaciones internacio-nales de la Universidad Externado de Colombia y especialista en economía de la seguridad y la defensa de la Universidad de los Andes. Cursó estudios en ciencia política, énfasis en política comparada de países en desarrollo, en la Universidad McGill (Montreal - Canadá). Integrante de la Línea de Investi-gación en Negociación y Manejo de Conflictos del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, cipe, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relacio-nes Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Sus intereses de docencia e investigación son: conflicto armado y violencia en Colombia, conflictos armados y procesos de paz en una perspectiva comparada, crimen y violencia en escenarios urbanos.
irene cabrera nossa. Docente e investigadora de la Línea de Negociación y Manejo de Conflictos del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, cipe, de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en análisis espa-
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia556
cial del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Ex-ternado de Colombia. Autora de capítulos de libro y artículos publicados por Oxford University Press; el European University Institute; fescol; la Asociación Latinoamericana de Estudios en Asia y África; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México; el Centro Brasilero de Estudios Latinoamericanos; entre otros. Sus temas de interés son el conflicto armado en zonas de frontera; el conflicto armado interno en Colombia; geografías de la violencia y el crimen; la privatización de la seguridad y el mercenarismo.
andrea dávila saad. Politóloga con opción académica en economía y ma-gíster en ciencia política de la Universidad de los Andes. Con experiencia en temas de gestión pública, seguridad y defensa. Ha participado en proyectos de investigación y consultoría, específicamente en temas de evaluación de inver-siones sociales, metodología de marco lógico, evaluación de políticas públicas e investigación de temas socio-económicos y de violencia. Cuenta con experiencia profesional en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional y la Fundación Ideas para la Paz.
camilo echandía castilla. Economista, investigador y profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Es uno de los principales estudiosos del conflicto armado interno colombiano y pionero de los análisis sobre su evolución estratégica y la relación con las condiciones geográficas en las que ocurre. Una parte importante de este trabajo la ha realizado en las últimas dos décadas en las consejerías presidenciales para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación Nacional, Defensa y Seguridad Nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. Ha publicado en revistas especializadas y en libros tanto individuales como colectivos, entre los que se encuentran Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales (Universidad Externado de Colombia y fonade, Bogotá, 1997), El conflicto armado y las manifestaciones de violencia en las regiones de Colombia (Presidencia de la República, Bogotá, 1999), Violencia, paz y política exterior en Colombia, (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004), Colombia, caminos para salir de la violencia (Editorial Iberoamericana / Vervuert, Madrid / Frankfurt, 2006) y Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colom-bia (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006). En la actualidad es investigador de la Línea de Negociación y Manejo de Conflictos del Centro de
Los autores 557
Investigaciones y Proyectos Especiales, cipe (Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales - Universidad Externado de Colombia).
julia paola garcía zamora. Politóloga y magíster en estudios latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en derechos humanos, y análisis de conflicto. En 2010 fue voluntaria internacional de terreno de Bri-gadas Internacionales de Paz - Proyecto Guatemala, donde actualmente trabaja como miembro del Equipo de Formación y también asesora al Volunteer Support Working Group de dicha organización. En Colombia trabajó durante tres años y medio como investigadora del Área de Paz del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud, en la revista Hechos del Callejón. Fue investigadora del Observatorio Andino de la Universidad Javeriana y trabajó con el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humani-tario. Sus publicaciones han versado sobre derechos de las víctimas y análisis de conflictos.
sandra hincapié jiménez. Socióloga, magíster en ciencia política y doctora en estudios políticos. Ha sido investigadora y consultora con experiencia en trabajo de campo con gobiernos locales, comunidades y organizaciones afectadas por el conflicto armado en Colombia. En el marco de su experiencia profesional y académica ha trabajado en las áreas de acompañamiento y asesoría en procesos para la construcción de la paz y la generación de tejido social, capacidades y aptitudes para el diseño y el desarrollo de proyectos de investigación e inter-vención en democracia, derechos humanos, derecho internacional humanitario, conflicto armado, construcción de paz, movimientos y organizaciones sociales y comunitarias.
gabriela manriQue rueda. Politóloga de la Universidad de los Andes y magíster en criminología de la Escuela de Criminología de la Universidad de Montreal (Montreal - Canadá) donde, actualmente, es PhD (c) en criminología y asistente de investigación. Sus intereses académicos están concentrados en la participación de los combatientes en la violencia.
gustavo nieto casas. Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales con-temporáneos de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Ha sido asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de organizaciones no gubernamentales y de representantes políticos locales en Bogotá.
¿Prolongación sin solución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia558
juliana ramírez castellanos. Completó sus estudios de maestría en ciencia política con énfasis en política comparada - América Latina en la Universidad de Calgary, Canadá, y obtuvo un certificado en resolución de conflictos y cons-trucción de Paz de American University en Washington D.C. Es egresada de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Fue galardonada por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, sshrc, por sus siglas en inglés, con una beca de maestría. Su investigación se concentró en el papel que juega la sociedad civil en la transformación del conflicto armado colombiano y su relación con las dinámicas del conflicto. Ha trabajado como coordinadora de proyectos de investigación cuantitativos y cualitativos para la Universidad de Calgary en temas relacionados con América Latina, construcción de paz y, más recientemente, con poblaciones vulnerables en espacios urbanos.
rocío rubio serrano. Antropóloga de la Universidad de los Andes, magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia y candidata al doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales de esta última uni-versidad. Ha sido consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-llo, pnud, del Banco Interamericano de Desarrollo, bid, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, usaid por sus siglas en inglés, entre otros organismos internacionales, en temas de construcción de paz, procesos de desarme, desmovilización y reintegración, políticas públicas y poblaciones vulnerables. Ha asesorado a gobiernos territoriales y al Departamento Nacional de Planeación, dnp, en la formulación y el desarrollo de políticas públicas con enfoque diferencial en materia de seguridad, sistema de responsabilidad penal para adolescentes, prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, equidad para las mujeres, política fronteriza y derechos de los grupos étnicos. Ha sido docente de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Na-cional de Colombia. Hace parte del grupo de investigación “Violencias, cultura y poder” del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, iepri, de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con publicaciones en temas relativos al conflicto armado, la construcción de la paz, las políticas públicas, la cultura política y los grupos étnicos.
jimena samper muñoz. Consultora independiente en asuntos de paz, desarrollo y responsabilidad social empresarial. Tiene amplia experiencia en la coordinación y la dirección de programas y proyectos de desarrollo social y económico con el gobierno, el sector privado, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional. Su trabajo se ha enfocado en temas como el em-
Los autores 559
prendimiento y la creación de empresas, la empleabilidad y la generación de ingresos, la educación, las alianzas, el conflicto armado y los derechos humanos. Ha trabajado con entidades como la Fundación Corona, la revista Dinero, las Naciones Unidas y la Presidencia de la República. Historiadora de la Uni-versidad de los Andes, especialista en política y asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en resolución de conflictos de esta última Universidad.
angélica torres Quintero. Psicóloga y magíster en política social de la Pon-tificia Universidad Javeriana. Experiencia en evaluación de iniciativas en edu-cación y cultura de paz, así como en coordinación de programas de formación en pedagogía para la paz y transformación pacífica de conflictos. Participó en el diseño de un modelo de evaluación de iniciativas escolares y educación para la paz con la Organización de Estados Iberoamericanos, oei. Trabajó para el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, diseñando e implementando una propuesta pedagógica de inclusión social y laboral para desmovilizados, familiares y comunidad receptora vulnerable. Actualmente, realiza una investigación para el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, pgn, sobre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Dentro de sus publicaciones se encuentra el libro ¿Por qué vincular a los hombres en la construcción de equidad de géneros? (2009), realizado en el marco de una consultoría para la Fundación Cedavida.