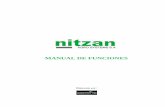Programas iconográficos monumentales góticos: Usos, funciones e historia local.
Transcript of Programas iconográficos monumentales góticos: Usos, funciones e historia local.
RAFAEL GARCÍA MAHÍQUES
VICENT FRANCESC ZURIAGA SENENT
(Eds.)
IMAGEN Y CULTURALa interpretación de las imágenes
como Historia cultural
Volumen II
© De l’edició: Generalitat Valenciana, 2008© Dels textos: els autors i les autores
Direcció General del Llibre, Arxius i BibliotequesDirectora general del Llibre, Arxius i Biblioteques: Silvia Caballer Almela
Biblioteca ValencianaMonestir de Sant Miquel dels ReisAv. de la Constitució, 28446019 València - Espanya<http://bv.gva.es>
Disseny, maquetació i correcció: Emili Morales PabónÀrea de Publicacions. Direcció General de Relacions amb les Corts i Secretariat del GovernConselleria de Presidència
ISBN: 978-84-482-5065-2 (O.C.)Vol. I: 978-84-482-5090-4Vol. II: 978-84-482-5091-1
Dipòsit legal:
Imprés a Espanya
Queda prohibida la reproducció total o parcial d’este llibre, així com la inclusió en un sistemainformàtic, la seua transmissió en qualsevol forma o mitjà, tant electrònic, mecànic, per foto-còpia, registre o altres mètodes, sense el permís previ i per escrit dels titulars del copyright.
ÍNDICE
VOLUMEN I
PRESENTACIÓN
LA INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES
COMO HISTORIA CULTURAL. MARCO DEL ENCUENTRO
El proyecto «Los tipos iconográficos» y una reflexión sobre la terminología en losestudios iconográficos. Rafael García Mahíques
SESIONES PLENARIAS
La mujer salvaje. De la emblemática al espectáculo. Pilar Pedraza
La urna como jeroglífico: Francisco de Borja, despojo y reliquia. Jaime Cuadriello
De la Máscara. Rembrandt, Autorretrato de Boston: una alegoría de la Pintura yalgo más. Imagen de la muerte y resurrección en Miguel Ángel. Jesús María
González de Zárate
ESTUDIOS
Del Jardín de las Hespérides al Hortus Conclusus. Interpretación iconológica de laportada del claustro de Santa María Coronada en Medina Sidonia. Antonio
Aguayo Cobo
La leona, símbolo de la mala mujer. María del Mar Agudo Romeo
La emblemática en las imágenes jesuitas novohispanas del templo de la SantísimaTrinidad en Guanajuato. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
El símbolo político del nogal en los Emblemata centum regio politica de Juan deSolórzano. Ana M.ª Aldama Roy
Incidencia de la emblemática en la heráldica. Escudos valencianos. Asunción Alejos
Morán, Oreto Trescolí Bordes y Desirée Juliana Colomer
Pobreza y riqueza en los libros de emblemas españoles. M.ª Dolores Alonso Rey
Emblemática mariana no convento de São Francisco de Salvador, Bahia, e seusmodelos europeus. Rubem Amaral Jr.
Los Borja en Valladolid: arte, iconografía y emblemática. Patricia Andrés González
San Giacomo matamoros in difesa dell’Immacolata Concezione: iconografia e sig-nificato della decorazione di Santa Maria Porta Paradisi. Alessandra Anselmi
15
21
45
59
85
111
129
139
151
167
185
203
217
227
Los Emblemata centum regio politica (Madrid, 1653) de Juan de Solórzano. Bea-
triz Antón
Élites rurales y el consumo de objetos de arte y productos de lujo en el País Valen-ciano durante la Baja Edad Media. Frederic Aparisi Romero
El emblema al servicio de la fe: el Evangelio emblematizado. José Javier Azanza
López
De los bestiarios a los libros de emblemas: palabra e imagen para la salamandraen Francia (ss. XIII-XVII). Teresa Baquedano
Metáfora, símbolo y alegoría: las tres Gracias del emblematismo. Christian Bouzy
Imágenes para el recuerdo: el sepulcro de Esteban Domingo y su capilla funerariaen la catedral de Ávila. Sonia Caballero Escamilla
La belle dame sans merci. Aproximació a la iconografia moderna de la mort. DePoussin a Picasso. Eduard Cairol Carabí
Ecos de un nuevo Francisco de Asís. Gestación, difusión y ejemplos de la interpre-tación contrarreformista del santo. Sílvia Canalda i Llobet
Emblemas para un príncipe: el manuscrito 2492 de la Biblioteca Nacional. Berta
Cano Echevarría y Ana Sáez Hidalgo
El programa iconográfico del De Laudibus Sanctae Crucis de Rabano Mauro a par-tir del ejemplar custodiado en la Biblioteca Histórica de la Universidad Com-plutense de Madrid (BH MSS 131). Helena Carvajal González
El mito de Acteón en la emblemática neolatina. M.ª Dolores Castro Jiménez
Emblemática y arte de la memoria en el Nuevo Mundo: el testimonio de GuamánPoma de Ayala. César Chaparro Gómez
La utilización del género emblemático en las entradas virreinales novohispanas ysu proyección en el siglo XIX mexicano. Juan Chiva Beltrán
La iconografía en las custodias valencianas (ss. XVI-XX). Francisco de Paula Cots Mora-
tó
Entre el túmulo imperial y el llanto de Occidente. Emblema y arquitectura en lasexequias de los Austrias en la Nueva España. Luis Javier Cuesta Hernández
La ostensión de la patena: génesis, desarrollo e interpretaciones artísticas de ungesto litúrgico en la Edad Media. Patricia Sela del Pozo Coll
Los estudios de emblemática hispana en la perspectiva del giro visual en la post-modernidad. Fernando R. de la Flor
8
249
269
283
303
313
329
347
359
381
393
405
423
441
459
481
499
519
El emblema del décimo duque de Béjar en la crónica franciscana de fray José deSanta Cruz. María del Carmen Díez González
Vulgando minotaurum: la imagen de un monstruo escondido en los Emblemas deAlciato. Fátima Díez Platas
Mitos de libro: la ilustración de las Metamorfosis de Ovidio en las ediciones espa-ñolas del siglo XVI. Fátima Díez Platas, Estíbaliz García Gómez, Marta Paz Fernán-
dez y Cristina López Gómez
Iconografía de la Mujer del Apocalipsis como imagen de la Iglesia. Sergi Domènech
Garcia
Emblemática popular. Jeroglíficos y enigmas de Andrés de Rodas en el Corpus deEstepa (1612-1620). Reyes Escalera Pérez
El gallo como símbolo en los Emblemata centum regio politica de Juan de Solór-zano: fuentes literarias e iconográficas y contexto político. Antonio Espigares
Pinilla
La lápida del arquitecto teórico-práctico Lucio Vitruvio Cerdón realizada por Tore-llo Saraina en Verona. Juan Francisco Esteban Lorente
Virtuosa eloquentia: retórica y moral en la emblemática hispana. Jorge Fernández
López
Aproximación a las fuentes escritas en los modelos de las Venus reclinadas. Francis-
co Fonseca
Termes i batavians: representació emblemàtica de l’immobilisme a l’Època Moder-na. Cristina Fontcuberta i Famadas
¿Iconografía tridentina o adoctrinamiento a los moriscos? El caso valenciano en elsiglo XVI. Borja Franco Llopis
Las Revelaciones de santa Brígida: Navidad y Pasión en el marco de la iconografía.Algunas derivaciones. Ángela Franco Mata
Símbolos y jeroglíficos en el sepulcro de un príncipe: las piedras en un sermónfúnebre para el obispo poblano Manuel Fernández de Santa Cruz (1699).Montserrat Galí Boadella
Los pontificales medievales y su ilustración: la liturgia de las ordenaciones y sucodificación ritual a través de la imagen. Pascual Gallart Pineda
Visiones y representaciones del mal en el imaginario emblemático hispano. José
Julio García Arranz
Las alegorías de la Casa Marau de l’Olleria. Posible orientación francmasónica delprograma iconográfico. Rafael García Mahíques y Rafael Sánchez Millán
9
531
537
549
563
581
599
615
623
641
645
663
675
705
713
731
755
Los santos elegantes. La iconografía del joven caballero y las polémicas sobre ellujo en el arte gótico hispano. Juan Vicente García Marsilla
La Escuela de Atenas de Rafael y su difusión en la prensa romana de finales delsiglo XVIII. Esther García Portugués
La ystòria de Joseph de Joan Carbonell. Font literària del programa de Ribalta pera la capella de Sant Josep a Algemesí. Joan Carles Gomis Corell
Las Vírgenes abrideras durante la Baja Edad Media y su proyección posterior. Irene
González Hernando
VOLUMEN II
Post tenebras spero lucem: presencia emblemática en las ediciones ilustradas delQuijote. Fernando González Moreno
Remedios contra el olvido. Emblemática y conquista en los muros del primer san-tuario mariano de América. Rosario Inés Granados Salinas y Édgar García Valencia
Influencia de la Hypnerotomachia Poliphili en la arquitectura valenciana del Rena-cimiento temprano. Federico Iborra Bernad
Promesa para una hipótesis muy provisional de la secuencia emblemática. Víctor
Infantes
La Epifanía de la Adoración de los Magos. Fuentes e iconografía. M.ª Teresa Izquier-
do Aranda
Entre el barroco colonial y la tradición europea. Una fachada de arquitectura obli-cua en el Pirineo altoaragonés: las portadas de la iglesia del monasterio nuevode San Juan de la Peña. Natalia Juan García
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones e historia local.Lucía Lahoz
Fe y obras: un discurso contrarreformista en la sillería del coro de la catedral deLugo. Marica López Calderón
Las empresas de Giacomo Saporiti a las heroicas hazañas del duque de Osuna,virrey de Sicilia. Sagrario López Poza
Tabula Cebetis: el programa iconográfico del comedor de los príncipes de Asturiasdel Palacio de El Pardo. José Manuel B. López Vázquez
Las murallas de Tebas y Jericó o el poder de la música. M.ª Paz López-Peláez Case-
llas
10
775
787
803
817
833
849
861
879
893
913
933
953
973
989
1007
Ciencia, terror y cultura gótica: la creación de la imagen del vampiro. Santiago
Lucendo Lacal
La interpretación alegórica en los comentarios de El Brocense y de Diego López alos Emblemas de Alciato. Manuel Mañas Núñez
Dios Creador: la concepción del Cosmos en el Próximo Oriente antiguo y en elAntiguo Testamento. M.ª Ángeles Martí Bonafé
Emblema y universidad. La significación iconográfica contemporánea en los logo-tipos de las universidades públicas españolas. Agustín Martínez Peláez
Pervivencia de la Antigüedad clásica en la emblemática hispánica. El caso de lasSaturae de Persio en las Empresas morales de Juan de Borja. Alejandro Martí-
nez Sobrino
Divisas, emblemas y heráldica papal en la Italia del Renacimiento. Víctor Mínguez
Cornelles
Representación del calendario litúrgico en la Baja Edad Media. Matilde Miquel Juan
Cruces, caminos y muerte. M.ª Elvira Mocholí Martínez
Emblemática y portadas de libros. Don Juan José de Austria y el modelo educati-vo de Carlos II. Emilia Montaner López
Prometheo, undique clariori. El arco catedralicio para el recibimiento del virreymarqués de Casafuerte en México. Francisco Montes González
El Triunfo de Cristo en Ticiano y sus consecuencias en el arte. José Miguel Morales
Folguera
El vestido musulmán medieval, ¿una moda o un elemento de discriminación? Mar
Moreno Bascuñana
Presencia del threnos bizantino en el románico occidental. Ana Belén Muñoz Martí-
nez
La significación política de la emblemática real en los albores de la Edad Moderna(1419-1518): emblemas reales y nueva historia política. David Nogales Rincón
Imágenes de caballeros santos representados en pareja. Un refuerzo de la idea deespiritualidad guerrera. Enric Olivares Torres
Alegoría del Triunfo del Tiempo en la Casa del Deán, en Puebla de los Ángeles.Rocío Olivares Zorrilla
Espejos de culturas: los enigmas de la emblemática en la cultura gráfica populardel siglo XVII. Yolanda Pérez Carrasco
Ícaro del abismo: iconografía y significado del hombre-pez. Luis Pérez Ochando
11
1019
1029
1043
1051
1063
1073
1085
1097
1117
1133
1147
1159
1169
1189
1207
1227
1237
1247
Una heráldica urbana y popular: los escudos de las fallas de la ciudad de Valencia.Jesús Peris Llorca
Una obra musical profana inédita de san Francisco de Borja: «¡Ay! qué cansera,déxeme Usted». Miguel Ángel Picó Pascual
Las figuras alegóricas del mural de la Feria de San Marcos. Suma y reflejo de unapequeña ciudad de la provincia mexicana. Luciano Ramírez Hurtado
Les arts figuratives i la didàctica de la literatura: exemple de la llegenda del lladrepenedit. Lluís Ramon i Ferrer
Mariologías o Letanías Lauretanas sobre madera hasta 1750. Interferencias, arte ycultura en el antiguo reino de Galicia. Iván Rega Castro
Atheneo de grandesa (1681), un ejemplo de literatura emblemática catalana. Al-
ma Linda Reza Vázquez
Fortuna, la muerte y el arte de la Pintura: una lectura emblemática de El gabinetedel pintor, de Frans Francken el Joven. Carmen Ripollés Melchor
Virgo Potens: alabanzas marianas y zoología fantástica en la sillería de la Colegia-ta de Guadalupe. Lenice Rivera
Reconstrucción de la insólita iconografía del patriarca Ribera difundida en la ciu-dad de Valencia durante las fiestas de su beatificación. Raquel Rivera Torres
Lusitania liberata. La guerra libresca y simbólica entre España y Portugal, 1639-
1668. Inmaculada Rodríguez Moya
A la caza del ciervo. El símbolo del ciervo y sus fuentes en los Hieroglyphica dePierio Valeriano, Horapolo y el Physiologus. Antonio Rojas Rodríguez
La imagen del héroe en el teatro barroco español. García de Paredes y la construc-ción de un emblema. José Roso Díaz
La Dormición de la Virgen María en el arte bizantino durante la dinastía de losPaleólogos: estudio de cuatro casos. José María Salvador González
El Cristo serafín de la Estigmatización de san Francisco. Rafael Sánchez Millán
Emblemas para una emperatriz muerta. Las honras madrileñas de la Compañíapor María de Austria. Jorge Sebastián Lozano
Masonería y socialismo en los murales de la Escuela Nacional de Agricultura. Ana
María Torres Arroyo
La presencia de Tuilio en su edición de los comentarios a los Emblemas de Alciato(Padua, 1621). I. Los comentarios de El Brocense. Jesús Ureña Bracero
12
1269
1277
1283
1297
1305
1325
1337
1351
1365
1377
1393
1413
1425
1437
1453
1463
1475
Materia, imagen y magia en los Papiros mágicos griegos. M.ª Luisa Vázquez de Ágre-
dos Pascual
Imágenes del Inframundo: las puertas al Infierno. Cristina Vidal Lorenzo
La cena del rey Baltasar. Luis Vives-Ferrándiz Sánchez
El emblemático catecismo de la Compañía de Jesús y su influencia en la formacióndel imaginario doctrinal de la Contrarreforma. Rafael Zafra Molina
La emblemática en las entradas reales de la corte de los Austrias. Teresa Zapata Fer-
nández de la Hoz
Los tipos iconográficos, culto e imágenes de los santos de la Orden de la Merced:el ejemplo de san Ramón. Vicent Francesc Zuriaga Senent
13
1485
1497
1507
1523
1537
1555
EN la valoración de la plástica monumen-tal gótica hispana, con frecuencia ha
pesado en exceso la deuda con la prácticagala. A la escultura nacional se le venía otor-gando una implicación meramente miméti-ca, pasiva, cuyo protagonismo se reducíasimplemente a aceptar y adoptar modelosforáneos. No están lejos los tiempos en quesu estima no superaba una proyección mar-ginal, limitando su papel a la copia de losproyectos franceses, cuestionando incluso sise había llegado a entenderlos. En esa visiónpeyorativa ha influido, qué duda cabe, el
desconocimiento o la mínima consideración,por la historiografía internacional, del artegótico en España, con la vigencia de tesis aveces simplistas y hasta erróneas.1 A ellocontribuía un cierto complejo a la hora devalorar las aportaciones peninsulares, tantoen su proyección iconográfica como estilísti-ca y cronológica.2 Sin embargo, en los últi-mos tiempos también la literatura nacionalha modificado el tono y la valoración, yfrente a unas tesis que defendían y procla-maban la implantación intermitente y en su-cesivas oleadas de aluvión, se ha formulado
* Este trabajo se integra en el proyecto de investigación: «Cultura visual y cultura libraria en la Corona de Cas-tilla (1284-1369)», financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-03707).1. Como señalaba el profesor Moralejo, «De parte francesa no es raro que se conceda la intervención de ma-no de obra hispana para justificar cualquier incomprensión o degradación de cánones originales, como sínto-ma inequívoco de provincialismo», MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín. «Modelo, copia y originalidad en el marco delas relaciones artísticas hispano-francesas (siglos XI-XIII)», en Originalidad, modelo y copia en el arte medie-val hispánico. Actas del Vé Congrés Espanyol d’Història de l’Art. Barcelona, 1986, p. 102. Véase, al respecto,la valoración de la escultura hispana de Erlande Brandenbug, que a los ejemplos de Burgos y León los califi-ca de vacilantes en claro contraste con las manifestaciones de Toro y Ciudad Rodrigo, para los que apela a unestilo más seco, pero también más vigoroso, ERLANDE BRANDENBURG, Alan. El arte gótico. Madrid, 1992, p. 83.En ese aspecto, resulta significativo que en un estudio reciente sobre el mundo de las catedrales no se haganinguna referencia a la producción hispana, ni por supuesto a la bibliografía. RECHT, Roland. «Le monde descathèdrales et ses explorateurs. Une orientation bibliographique (1973-2003)». RECHT, Roland (ed.). Le mon-de des cathèdrales. París, 2003, pp. 191-229.2. Según apuntaba Yarza, «Si hay lecturas primeras sencillas y accesibles, otras más complejas nos ponen encontacto con el mundo de las grandes escuelas teológicas y filosóficas (representación de artes liberales, per-sonificaciones acompañadas de sus profesionales más eximios, etc.). Es aquí donde se tiene la impresión deque en España no se llegaron a captar ciertas sutilezas del lenguaje iconográfico. YARZA LUACES, Joaquín. LaEdad Media. Historia del Arte Hispánico, t. II. Madrid, 1978, p. 228; bien es verdad que han pasado casitreinta años. Por su parte, Piquero enumera las constantes de simplificación de los programas, un cierto retra-so con relación a lo francés y el carácter expresivo y el movimiento como definitorio de lo hispano. PIQUERO,Blanca. Las catedrales góticas castellanas. Salamanca, 1992, p. 84.
PROGRAMAS ICONOGRÁFICOS MONUMENTALES GÓTICOS:
USOS, FUNCIONES E HISTORIA LOCAL*
Lucía LahozUniversidad de Salamanca
el protagonismo autóctono, subrayando elcarácter creativo y la condición activa, em-plazándola en unas coordenadas más acor-des con la situación vigente en los siglos delgótico, y más en sintonía con lo que en rea-lidad debió suceder.3
Al santuario cerrado de la Alta EdadMedia le suceden, en la Baja Edad Media,las iglesias románicas y góticas, que con susfachadas nos invitan a entrar. La evolución,más allá de un simple cambio en el campoarquitectónico o una modificación litúrgica,obedece a otras relaciones prácticas e ideo-lógicas entre la iglesia-catedral y su entornoprofano. La escultura fijada en los portalesde las iglesias alcanza una dimensión públi-ca. Precisamente, esa condición pública, pe-culiar en el arte gótico, define la estrechavinculación con la ciudad: el pensamiento fi-jado en imágenes se proyecta sobre el entra-mado urbano, abordando al ciudadano me-dieval. Además, conviene recordar lasafirmaciones de Sauerlander:
El santuario medieval no es un monumentoaislado. Forma parte de un ambiente urbanomás complejo. La topografía es de una impor-tancia capital para comprender la significa-ción de los diferentes partes de la iglesia y so-bre todo la distribución y la erección de sus
fachadas y puertas. Pero los cambios en elpaisaje urbano en el curso de los siglos, losdesechos y deshechos de los monumentosmedievales que han constituido una de lasgrandes fantasías de la arqueología del sigloXIX, dificultan la reconstrucción del panoramaurbano local en la época románica y tambiéngótica. Y no se trata sólo de la topografía físi-ca, sino de la semántica, tributaria de las cos-tumbres, del derecho, de la multifuncionali-dad de las fachadas románicas. Es necesarioensayar sobre todo el contexto original, losusos y la topografía, las costumbres, y los lu-gares donde ellas pudieron ser practicadas.4
Como recientemente ha defendido elhistoriador alemán: «No se puede entenderla variación de programas en la fachada sinun estudio previo de la liturgia local, los cul-tos a las reliquias y la naturaleza y la idiosin-crasia de las procesiones. La investigaciónmuchas veces comienza en este punto».5 Elobjetivo de nuestra comunicación intentaprecisar el alcance de algunos programas gó-ticos hispanos, cuyas opciones contemplan latopografía urbana y templaria, reflejan lasfunciones y usos de esas portadas y transcri-ben las circunstancias históricas en que segestan. Todo ello condiciona el contenido delas imágenes allí dispuestas pero también elléxico en que van a formularse. La amplitud
934 Lucía Lahoz
3. Una simple revisión de la historiografía de los últimos tiempos resulta esclarecedora al respecto. En una lis-ta que pudiera resultar más amplia, vid. LAHOZ, Lucía. «Contribución al estudio de la portada de Olite», en On-dare, 1999, n.º 18, pp. 77-112; LAHOZ, Lucía. El gótico en Álava. Vitoria, 1999; ESPAÑOL BERTRAN, Francesca.El gòtic català. Barcelona, 2003. Y especialmente, SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. «La portada del Sarmental de lacatedral de Burgos: fuentes y fortuna». Materia, 2001, n.º 1, pp. 37-70. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. «Discursosy poéticas en la escultura gótica leonesa del siglo XIII», en YARZA LUACES, Joaquín; HERRÁEZ ORTEGA, M.ª Victoriay BOTO VARELA, Gerardo. La catedral de León en la Edad Media. León, 2004, pp. 203-239. Y como ha apun-tado, al analizar la producción europea y de la España cristiana, SAUERLANDER, Willibald. «La escultura de la se-de leonesa a la luz de los grandes talleres europeos», en YARZA LUACES, Joaquín et alii. Op. cit., p. 179: «se co-pian con empeño las figuras de la escultura gótica francesa, pero, al mismo tiempo, estos modelos sonmodificados con el correspondiente carácter propio de los diferentes países, sus habitantes, sus costumbres ysus modas».4. SAUERLANDER, Willibald. «Façade ou façades romanes?». Cahiers de Civilitations Médievale, 1991, XXXIV, pp.396-400. 5. SAUERLANDER, Willibald. Op. cit., p. 181.
geográfica de los respectivos conjuntos, lasdiferentes situaciones y circunstancias políti-cas que las cobijan y la diversidad cronológi-ca de los casos analizados proporciona unbanco privilegiado para matizar esa inciden-cia, sus constantes, su fluctuación y su posi-ble evolución en los siglos del gótico.
Cuando el 13 de febrero de 1161 Fer-nando II manifestaba al arzobispo electocompostelano su firme propósito de crearuna diócesis en Ciudad Rodrigo, a la vez queconcedía el ius pontificalis del futuro obispa-do al citado metropolitano, estaba cimen-tando el futuro proyecto histórico-religiosoque concreta su imagen visual en la fábricacatedralicia, aunque ésta se inicie algo mástarde.6 La iniciativa responde a su condiciónde frontera frente al limes portugués y comobastión para la reconquista árabe. Todo ellova a incidir en la topografía y en la imagenarquitectónica de su catedral. La ubicaciónde la seo civitatense en la topografía urbanaresulta significativa, emplazada intenciona-damente al margen de la ciudad, cerca de lamuralla y participando de las tareas defensi-vas.7
El grueso de la plástica monumental seorganiza en el acceso del brazo sur del cru-cero, la denominada puerta de las Cadenas[Fig. 1] y un pórtico a los pies, conocido co-mo pórtico del Perdón o de la Gloria.8 Enese contexto topográfico, la puerta de las
Cadenas se convierte en el escaparate de lacatedral hacia la ciudad, y ello influye en elproyecto figurativo tallado. Por su concep-ción urbanística, actuaría como una fachadaabierta a una plaza pública, cuya función es-tá cargada de alto valor representativo. Alestar cercado por unas cadenas, de donderecibe su nombre –como en otras catedrales,Murcia, Málaga, Orihuela–, se genera así unespacio sagrado en el cual las personas po-
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 935
6. Sobre la historia civitatense, puede consultarse SÁNCHEZ CABAÑAS, Antonio. Historia civitatense. Salamanca,2001; HERNÁNDEZ VEGAS, Mateo. Ciudad Rodrigo. La catedral y la ciudad. Salamanca, 1982; BARRIOS GARCÍA,Ángel. «En torno a los orígenes y la consolidación de la diócesis de Ciudad Rodrigo». Congreso de la Diócesisde Ciudad Rodrigo. Zamora, 2002; SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Orígenes de la Diócesis de Ciudad Rodrigo.Episcopado, monasterios y órdenes militares (1161-1264). Ciudad Rodrigo, 1999.7. Para una primera aproximación a este aspecto, véase MARTÍNEZ FRÍAS, José María. «La configuración arqui-tectónica de la catedral de Ciudad Rodrigo a lo largo del Medievo», en AZOFRA, Eduardo. La catedral de Ciu-dad Rodrigo. Visiones y revisiones. Salamanca, 2006, pp. 109-157.8. Una visión completa y pormenorizada del conjunto plástico de la catedral, en LAHOZ, Lucía. «Sobre gale-rías, portadas e imágenes. La escultura monumental en la catedral de Ciudad Rodrigo», en AZOFRA, Eduardo.Op. cit., pp. 195-251. Estudio que nos sirve de punto de partida para las ideas que exponemos a continua-ción.
Fig. 1. Portada de las Cadenas. Catedral de Ciu-dad Rodrigo.
dían acogerse a la inmunidad eclesiástica.Cometido ampliamente documentado en latradición medieval, «clara herencia del pa-pel que se le asignaba en la Edad Media aciertas entradas de la iglesia, las cuales, alestar eximidas de jurisdicción laica, no sóloofrecían el refugio de la paz de Dios tan rei-vindicado en la reforma gregoriana, sinotambién espacios privilegiados para la cele-bración de juicios y apelaciones a la autori-dad eclesiástica».9
La portada castellana se ejecuta en doscampañas, llevadas a cabo en momentos ar-tísticos distintos. La parte inferior respondea un modelo tardorrománico, donde cincorelieves-placa quedan excesivamente enca-jados. El conjunto plástico se compone deun Pantocrator asistido por un cuartetoapostólico [Fig. 2]: San Pedro y san Juan a laderecha, y Santiago [Fig. 3] y san Pablo a laizquierda, y un relieve de María como SedesSapientae en la calle lateral. Se insiste en losvalores de Redención dentro del caráctersintético de la época. La titularidad de las
capillas absidales coincide con la de los dosapóstoles, Pedro y Juan, denunciando rela-ciones entre la programación monumental ylos ámbitos litúrgicos adyacentes.
El mayor tamaño, el emplazamiento pri-vilegiado y el simbolismo que suscribe, con-vierten al Pantocrator en la pieza clave delproyecto. Su ubicación en el eje axial de lafachada refuerza el simbolismo y la asimila-ción a Cristo, con la puerta como metáforade Salvación. Una de las metáforas visualesmás corrientes de la Edad Media. Su forma-to iconográfico aúna varios tipos,10 se trata-ría de una visión sintética que coincide conlo habitual de las portadas románicas. Lapresencia de las heridas denota la evoluciónde la religiosidad medieval hacia una huma-
936 Lucía Lahoz
9. Como apunta, para la catedral de Santiago, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, Manuel Antonio. «La catedral románica:Tipología arquitectónica y narración visual», en NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Manuel. Santiago, la catedral y la memoriadel arte. Santiago de Compostela, 2000, p. 58.10. En ocasiones se ha definido como una Maiestas Domine, aunque en el sentido estricto del término ha dematizarse. Crozet ya se había hecho eco de lo extraño de su iconografía: «Tiene las palmas de la manos abier-tas marcadas por los clavos de la Crucifixión». Sin embargo, como no tiene el libro y como está enteramentevestido, no participa exactamente ni del Dios en Majestad del Apocalipsis ni del Cristo del Juicio Final mos-trando las heridas. CROZET, René. «La cathèdrale de Ciudad Rodrigo». Bulletin Monumental, 1979, n.º 130, p.100.
Fig. 2. Portada de las Cadenas. Pantocrator yapostolado.
Fig. 3. Portada de las Cadenas. Santiago.
nización de la divinidad, cargando las tintasen imágenes más emotivas y sufrientes.
El cuarteto apostólico completa la serietriunfal, donde la caracterización de las figu-ras reviste un extraordinario interés, dada laestrecha afinidad con el pórtico de la Glo-ria.11 Es aquí donde puede hablarse de unaconsabida potestad de Santiago. A buen se-guro, la solución define una vuelta conscien-te por los matices ideológicos que conlleva.La toma de partido y el amparo del arzobis-po compostelano fueron determinantes a lahora de la creación de la sede civitatense,que se convierte en sufragánea del arzobispocompostelano. Las deudas formales, y sobretodo las referencias iconográficas, publicitanesa ascendencia cuya materialización monu-mental no podía resultar más adecuada,pues, como señalaba Baschet, «las produc-ciones visuales participan de la realidad so-cial con la que se hallan ligadas mediantenexos, por más complejos que estos sean».12
Sin datos documentales que certifiquenel momento exacto de su ejecución, las imá-genes celebran su dependencia con Santiagode Compostela, y no se trata de un meroaporte estilístico sino una inspiración busca-da por la ideología y el cometido semánticoimplícito. Un momento especialmente ade-cuado donde se forja esta situación es en elepiscopado de don Pedro de Ponte (1173-1189). Con él se abandona la idea de reno-
vatio de la diócesis para imponerse la decreatio. El hecho de reivindicar en la plásticacivitatense el carácter episcopal de San Pedroy Santiago, creo que no es fortuito, aunqueen último caso pueda remitir a Compostela.La iconografía monumental proyecta a losapóstoles como los antepasados episcopalesde la sede civitatense. En un momento don-de se ha puesto en marcha todo el engranajehacia la consolidación de la idea de creatio,no podía resultar más conveniente, teniendoen cuenta los usos visuales de las imágenes.13
El proyecto tardorrománico diseña por tantoun programa monumental para la consolida-ción de la sede, surgido al hilo de la situaciónhistórica que la ha generado.
Algunas noticias indirectas confirman elavance de la construcción, y sabemos que enel fuero de Alfayates, fechado en 1190, seestablece que «los aldeanos que tienen plei-tos entre sí acudan al pórtico de la iglesia deSanta María para iniciar la causa», iglesia queSánchez-Oro identifica con la catedral.14 Co-nocido el valor judicial de los pórticos, al queantes hemos aludido, nada tiene de extrañoque la imagen sintética de Cristo también re-fleje ese cometido judicial, poniéndolo en re-lación con uno de los acontecimientos másimportantes que tenían lugar delante de lasportadas de las iglesias: la celebración regu-lar de procesos judiciales, tanto seculares co-mo eclesiásticos.15 Solución que enriquece el
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 937
11. Un análisis pormenorizado de esas vinculaciones en LAHOZ, Lucía. Op. cit., p. 202 y ss. Así como tambiénen LAHOZ, Lucía. «De formatos, modelos, plantillas, talleres y transferencias». Imago (en prensa).12. BASCHET, Jêrome. «Inventiva y serialidad de las imágenes medievales. Por una aproximación iconográficaavanzada». Relaciones, París, 1999, n.º 77, p. 51.13. Hemos recogido la bibliografía anterior, así como la serie de noticias documentales, religiosas, económi-cas y políticas que favorecen esta situación en LAHOZ, Lucía. Op. cit., p. 207 y ss.; a la que remitimos por pro-blemas de espacio.14. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., p. 108.15. Se ha relacionado la presencia del Juicio Final y la visión parusística en un contexto judicial. DEIMLING, Bár-bara. «La portada medieval y su importancia para la historia del derecho», en TOMAN, Rolf. El románico. Ar-quitectura. Escultura. Pintura. Barcelona, 2004, pp. 324-327.
significado de la portada, directamente rela-cionado con los usos y funciones de los pro-gramas. Es la primera campaña plástica de lacatedral, que constituye una fuente más pararecomponer la historia local, dado que la re-fleja, y, como sugería Le Goff, «la imagen esotra forma de texto».16
La portada de las Cadenas cuenta conuna galería figurativa que corona el proyec-to [Fig. 4]. Se define como una apuesta par-ticular entre los ciclos de Cristóforos y las ga-lerías reales. Su misma existencia revela laasimilación de numerosas novedades, todavez que pone de manifiesto la adopción deun programa distinto, tanto por estilo comopor iconografía; todo conduce a encajar suejecución en una segunda campaña, llama-da sustancialmente a modificar la imagencatedralicia inicial. La galería supera la ideade arquitectura esculturada y formula unanueva relación entre la arquitectura y la es-cultura, cuya disposición y formato le asig-
nan la inclusión de hecho y de derechoen la tradición gótica.17 El friso civita-tense constituye un buen ejemplo delproblema que plantea la galería de re-yes, por las vaguedades iconográficas ysemánticas propias de su tipo. Junto alas aplicadas en la catedral de Burgos–portada norte y portada occidental–,son los únicos casos del gótico en la pe-
nínsula que repiten el modelo tan socorridoen la articulación de las portadas francesas,con los cometidos y contenidos ideológicosque conllevan implícitos.18 En la galería sal-mantina se apuesta por personajes vetero-testamentarios, donde se funden y se con-funden reyes y profetas. Una docenacompleta la serie, lo que ha motivado quetradicionalmente entre el pueblo y a vecesen la bibliografía se les identifique comoapóstoles.19
Se trata ahora de precisar la idea quepresidió la selección de las figuraciones yque las organiza en un sistema significativocoherente, más allá de su condición mera-mente anecdótica o representativa. Secundala serie castellana: Abraham, Isaías, la reinade Saba, fijada al lado de Salomón, conquien compone la secuencia del encuentro,Ezequiel, Moisés, acompañado bien por Aa-rón o Melquisedec, prosigue la serie otroprofeta cuya caracterización iconográfica
938 Lucía Lahoz
16. LE GOFF, Jacques. En busca de la Edad Media. Barcelona, 2003, p. 33.17. Hemos analizado más detenidamente el conjunto en LAHOZ, Lucía. Op. cit., pp. 211-224; donde se reco-gen todos los problemas que plantean, se argumenta la identificación de cada uno de ellos y se registra la bi-bliografía anterior, al que remitimos por problemas de espacio.18. Sobre el significado de estas galerías, un resumen de las diversas teorías en CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo.«El confuso recuerdo de la memoria», en BANGO TORVISO, Isidro Gonzalo. Maravillas de la España medieval. Le-ón, 2001, pp. 85-93. Nos hemos ocupado también en LAHOZ, Lucía. «Sobre la recepción de la galería de Re-yes en el gótico hispano. El caso de la catedral de Ciudad Rodrigo», en HERRÁEZ ORTEGA, M.ª Victoria. Las rela-ciones entre los reyes hispanos y las cortes europeas en la Baja Edad Media. El intercambio artístico. León,2007 (en prensa). 19. Como sucede en BARRAL I ALTET, Xavier. «La expansión del gótico (1150-1280)», en DUBY, Georges. Historiade un arte. La escultura. Del testimonio de la Edad Media desde el siglo V al XV. Barcelona, 1987, p. 130.
Fig. 4. Portada de las Cadenas. Galería figurada.
tan genérica impide su identificación. El oc-tavo personaliza a David flanqueado por elPoverello de Asís. Finalmente, san JuanBautista (?) y Jeremías cierran la serie20
[Fig. 5].La figuración del encuentro de Salomón
y la reina de Saba coincide con la cultura fi-gurativa de las catedrales francesas. No ex-traña que la tradición literaria la identifiquecomo la representación de la reina histórica.Hernández Vegas la interpretaba como doñaTeresa, la esposa de Alfonso IX, uno de losprotectores de la catedral; incluso le sirve pa-ra datar la obra entre 1191 y 1196, año enque el rey se separa para casarse con doñaBerenguela.21 Salomón es una de las figurasdinásticas más habituales de los programasgóticos, lo que ha llevado al erudito local areconocerlo como el fundador de la catedral,el insigne Alfonso IX.22 Se sigue una costum-bre de confundir a los reyes bíblicos con losdinásticos, como había sucedido en Amiens.A don Manuel Gómez Moreno se debe suidentificación con Salomón.23 Pero, comocon acierto apuntó Crozet, «Serían, en todocaso, interpretados a través de las particula-res vestimentas exactamente medievales, elrey sobre todo, hasta el punto que inclusoestaría tentado a pensar también en los be-nefactores de la catedral».24 En efecto, hayuna asimilación de los soberanos a David y
Salomón.25 Precisamente, Ciudad Rodrigoapuesta por ambos prototipos reales, ligadosin duda al carácter real de la catedral.
La elección de Salomón y Saba introdu-ce otras connotaciones que matizan el men-saje fijado.26 En principio, destaca el signifi-cado nupcial de la pareja. Ese sentidonupcial tal vez no sería ajeno a ciertas fun-ciones desarrolladas en los pórticos; sabe-mos de la costumbre medieval de celebrarmatrimonios en las entradas de las iglesias,incluso se ha puesto en relación la figuraciónde Salomón y Saba con ello. Precisamente laiglesia de Ciudad Rodrigo pronto se preocu-pó de atraerse dichas celebraciones hacia susede. Como sugiere Sánchez-Oro, ya desde1209-1227 «se observa un intento de fo-mentar la uniones ad benecditione y un cla-
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 939
20. Para un análisis pormenorizado, vid. nuestro estudio citado en la nota 17, pp. 213-218.21. HERNÁNDEZ VEGAS, Mateo. Op. cit., p. 159.22. Ibíd.23. GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca. Salamanca, 2003, p.323.24. CROZET, René. Op. cit., p. 102.25. BEAULIUE, Michael. «Essai sur l’iconographie de statues-colonnes de quelques portails du Premier Art Go-thique». Bulletín Monumental, 1984, p. 277.26. Sobre todas las acepciones del encuentro de Salomón y la reina de Saba consúltese MORALEJO ÁLVAREZ, Se-rafín. Iconografía gallega de David y Salomón. Santiago de Compostela, 2004; MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín. «Lareencontré de Salomón et la reine de Saba: de la Bible de Roda aux portails gothiques». Cahiers de Saint-Mi-chel de Cuxa, 1981, n.º 12, pp. 79-109.
Fig. 5. Portada de las Cadenas. Salomón y lareina de Saba.
ro intento por parte del episcopado de ins-cribir la institución matrimonial dentro de laórbita de la iglesia».27 Si ello se constata, es-taríamos ante un nuevo ejemplo de la rela-ción entre el programa iconográfico con lasfunciones litúrgicas y las celebraciones queen ellas tenían cabida, proporcionando di-cha imaginería el decorado monumental ytambién su referente, que, dado los usos ylas imágenes y la cultura visual del momen-to, nada tendría de extraño.
Conocida la acepción judicial que encar-na Salomón, tal vez también se contempleen este caso, dado que en el pórtico se efec-tuaban juicios con anterioridad; de este mo-do, la función previa vendría a condicionarla imaginería a fijar. Sabido el valor polisé-mico de la iconografía gótica, no debe sor-prendernos que una figura aúne todas esasposibilidades.
Ciertos problemas plantea la figura desan Francisco. Su presencia está en relacióncon la concurrencia de santos locales, utiliza-dos como elementos de prestigio en las res-pectivas diócesis. En su caso, al ubicar a sanFrancisco en la portada catedralicia más ur-
bana, vendría a vincularlo monumental-mente con la catedral, lo cual prestigia la se-de y de algún modo se publicita con un san-to sentido como propio.
Defender un valor dinástico aducido pa-ra este ciclo entra dentro de lo factible, yaque vendría a recordar el papel de la mo-narquía en la creación de la sede, rememo-ración que no podía ser más adecuada. Estainterpretación coincide con la implicaciónregia en la propia fábrica catedralicia. A lolargo del proceso constructivo se suceden lasdonaciones de Fernando II, Alfonso IX, Fer-nando III, Alfonso X y así sucesivamente.28
Es precisamente en la portada de las Cade-nas –la que se proyecta hacia la ciudad–donde se publicita el carácter real. No cabeninguna duda de que bíblicos son los reyesrepresentados, pero también estos corres-ponden y coinciden con el arquetipo idealde la monarquía que se está gestando. Deningún modo se pretende interpretar las fi-guras bíblicas como personificación de losmonarcas fundadores o de los coetáneos delas obras, pero al menos en el sentido icono-lógico los representan. Incluso una estaríatentada a dar una interpretación en sentidofigural, y así, el anciano David se ve sustitui-do o asistido por Salomón, tal y como debiópasar en la fábrica catedralicia de CiudadRodrigo, se tome tanto a Fernando II comoel fundador y a Alfonso IX como el impulsor,o se piense en Fernando III o Alfonso X.Además, la imaginería real de la catedral secompleta con las representaciones de losfundadores en el interior. «Hoy tiende a re-conocerse unánimemente en aquellos retra-tos –si no en el sentido iconográfico, sí en eliconológico– de los mismo poderes que los
940 Lucía Lahoz
27. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., p. 113.28. Hemos desarrollado más estos aspectos en LAHOZ, Lucía. Op. cit. Sobre la implicación real, vid. MARTÍNEZ
FRÍAS, José María. Op. cit., pp. 117-119.
Fig. 6. Catedral de Ciudad Rodrigo. Pórtico delPerdón.
patrocinaron».29 Todos estos cometidos secontemplan en la puerta de las Cadenas. Laimaginería arquetípica regia es síntoma evi-dente del contexto político monárquico quela sustenta, buen ejemplo de esa trabazónentre el sistema figurativo y la situación his-tórica que la genera.
El portal del Perdón [Figs. 6 y 7], ubica-do a los pies de la fábrica, ultima los empe-ños plásticos del proyecto catedralicio. Elnombre tal vez registre la conocida prácticade la penitencia pública que acogía, inclusoalgunos motivos fijados en los capitelesfronteros –más toscos donde se generalizandeterminados pecados– conforman el deco-rado monumental para ilustrarla, al igualque se constata en otros casos.30 Toda vezque su otra denominación responde a suprograma iconográfico y no a su vinculacióngallega, como se ha apuntado.
La ambición monumental del proyectoes evidente. Notable interés reviste su pro-grama iconográfico, donde el carácter sinté-tico define una de sus peculiaridades. En suconjunto se detecta un interés por ofreceren una portada gran parte del proyecto delas catedrales francesas. La solución ya sehabía materializado en obras de cronologíaavanzada. Uno de los problemas que ofrecela portada de Ciudad Rodrigo es que se leviene concediendo una cronología excesiva-mente temprana, precisamente el error vie-ne de ahí, de no reparar en su proyecto ico-nográfico y de no haber entendido suestilo, dadas las deficiencias que ofrece,
pues el estilo configura y desfigura su carác-ter.
Al dintel se destina una dilatada narra-ción de la Pasión, donde se suceden la en-trada de Cristo en Jerusalén, la Última Cena,el Prendimiento y el Calvario, la misma elec-ción y su propio tratamiento ha de estar enrelación con los usos del pórtico y al dictadode la topografía original y sus audiencias. Elsentido sacramental y teológico predominasobre el histórico a lo largo de toda la se-cuencia, imponiéndose los valores narrativossobre los hieráticos. De un valor extraordi-nario es el carácter anecdótico en la articula-ción del conjunto, que, sin duda, obedece alas estrategias persuasivas que la predicaciónadquiere en estos momentos, muy ligada alos dictados y las costumbres de los mendi-cantes, como ya señalara Sánchez Ameijei-ras para León.
La superposición de registros, propio de
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 941
29. MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín. Op. cit., p. 59. 30. Sabemos de la celebración de la práctica penitencial en los pórticos de las iglesias. Con frecuencia, lospórticos occidentales acogían el rito de la penitencia pública, incluso, en ocasiones, en el propio programaiconográfico hay ciertas alusiones a ello, como se ha apuntado para la catedral de Jaca, San Lázaro de Autúny tantos otros. Una síntesis, en NUET BLANCH, Marta. «El salvamento de náufragos, metáfora de la penitenciaen el gótico catalán». Locus Amuenus, 2000-2001, n.º 5, pp. 54 y ss., al que remitimos para no alargarnosmás.
Fig. 7. Catedral de Ciudad Rodrigo. Pórtico delPerdón.
su momento más avanzado, amplía las posi-bilidades narrativas. Los registros superioresdetallan los acontecimientos clave de la vidade la Virgen, donde la Dormición, con la re-ferencia a la asunción corporal es evidente.La distribución de los asistentes no deja deextrañar, acompañados de libros denotan unsentido litúrgico despojados del dramatismoexhibido en otros ejemplos, aquí denuncianuna posible influencia de los relieves fune-rarios.31 Y siguiendo la costumbre, la Coro-nación remata el tímpano. En el corona-miento, unos motivos vegetales, acaso,introducen una metáfora visual de carácterparadisíaco y las microarquitecturas, a buenseguro, materializan la Jerusalén celeste, in-vocando la lectura en una dimensión escato-lógica.
El programa se completa con lo fijadoen las dovelas, con los ancianos apocalípti-cos, ángeles, santas, la iglesia militante y elJuicio Final. Sorprende la dimensión conce-dida a la resurrección de los muertos, presu-miblemente para hacer explícita la realidadde la Resurrección en las portadas monu-mentales, como ya defendiera SánchezAmeijeiras.32 Ese discurso explícito en laportada refleja también la adhesión de lacomunidad mendicante en la defensa de esatesis, favorecida por la transcendencia de los
franciscanos en la catedral mirobrigense. Porotro lado, en Ciudad Rodrigo ya desde laépoca del obispo Martín (1190-1212), sedetecta la preocupación por atraer a los pa-rroquianos para la elección de sepultura,creándose un conflicto de intereses que elobispo quiere salvar a favor de la catedral.33
Las imágenes de las dovelas, perfectamentelegibles para la totalidad de los parroquia-nos, publicitan esa esperanza, de ningunamanera desinteresada. Habría que pregun-tarse incluso si la ubicación del cementeriono estuviera próxima y sin duda relaciona-da, como sucedía en otros conjuntos.34 Ade-más, se incluirá dentro de una nueva espiri-tualidad franciscana asumida como propia.Por otra parte, el tema de la unión de almay cuerpo es muy utilizado en la sermonariadel día de la Asunción, que incardina más elprograma.35
En las jambas queda un Apostolado co-mo pivotes de la Iglesia, en el sentido mate-rial y figurado, cuya descripción y evocaciónes bien oportuna. No hay una intención indi-vidualizadora más allá de las figuras sobresa-lientes, se reconoce con seguridad a Pedro,Pablo, Santiago, Juan, Santiago el menor yFelipe. Santiago en Ciudad Rodrigo presideel conjunto desde el lado izquierdo, comosus emblemas de peregrino pregonan. El
942 Lucía Lahoz
31. Un estudio más detenido, con las fuentes, los textos que la inspiran, los problemas que plantean y las di-versas interpretaciones, en LAHOZ, Lucía. Op. cit., pp. 228-232. 32. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. Op. cit., 2004, p. 228; quien pone en relación con las tesis defendidas en el IVConcilio de Letrán, donde se aseguraba «que todos resucitaremos con nuestros cuerpos individuales».33. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., p. 90. A pesar del tiempo que media entre la medida y la ejecu-ción del pórtico hay que tener en cuenta que la situación se generaliza a lo largo de la Edad Media por lospingües beneficios que reporta.34. La existencia de una relación entre el programa monumental y la distribución del ámbito cementerial yase constata en otros casos hispanos. Nos hemos ocupado de ello en LAHOZ, Lucía. «El tímpano de San Miguel.Reflejo de sus funciones cívicas y litúrgicas». Academia, 1994, 76, pp. 390-417. ESPAÑOL BERTRAN, Francesca.«Espais de la mort, espais de poder. Fundacions i capelles». En Seu Vella. L’esplendor retrobada. Lérida, 2003,pp. 132-133. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. Op. cit., 2004, p. 223, ya se preguntaba su relación entre el progra-ma y el ámbito cementerial.35. Como apuntaba SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío. Op. cit., 2004, p. 232; para el caso de León.
protagonismo adquirido está cargado de in-tención, a buen seguro refleja las circunstan-cias históricas de la sede. Además, en las in-mediaciones estaba el palacio episcopal, loque no parece fortuito. Asimismo, en la capi-lla aneja se reunía en su tiempo el capítulo.La topografía urbana y la catedralicia se vin-culan con la imaginería monumental, formu-lando los lazos entre el proyecto monumen-tal y los contextos litúrgicos adyacentes, y nosolo con los ámbitos sino también con losedificios inmediatos.36 Los datos proporcio-nan una lectura en términos topográficos,dado que los contextos son los que determi-nan o condicionan las imágenes a fijar y has-ta su misma secuencia, pues, como es sabi-do, en muchos casos la escultura componíael decorado monumental de las funcionesque en sus proximidades tenían cabida. Porotra parte, la audiencia de esta portada eraespecialmente de carácter canonical.
Notable interés revisten las arquitecturasdispuestas a los pies del apostolado, actuan-do a la manera de basas o apoyos; la histo-riografía ha reconocido su relación con la to-rre del Gallo de la catedral de Salamanca. Enel sentido real y alegórico, el apostolado ci-vitatense emerge sobre ellas, como así suce-dió con la creación de la diócesis. Metafóri-camente, reivindicaba la independencia y lasuperioridad de Ciudad Rodrigo frente a ladiócesis salmantina, aludiendo a las circuns-tancias que presidieron la creación de la se-de, ilustrando retrospectivamente ese triun-fo.
El Perdón era el acceso habitual de losclérigos, cabría pensar que pudieron recono-cerse asimismo figuraliter en el apostoladodispuesto en las jambas. Todo indica que laaudiencia era específicamente canonical,máxime cuando fundacionalmente se fija endoce el número de clérigos, para equiparar-los con el Colegio: «Este número de canóni-cos lo señaló el rey Don Fernando, y seríapara imitar, en ser doce, a la orden de vivirlos apóstoles de Jesucristo, Nuestro Reden-tor».37 Incluso podría hablarse de sentido fi-gural, entendiendo por estructura figural dela historia la vivencia de acontecimientos ysituaciones en providencial clave bíblica,aplicando a la historia los recursos de la exé-gesis escriturística.38
En el parteluz, como auténtico pilar delconjunto, figura María con su hijo, conocidaa veces como Virgen del Perdón. Se erige enla pieza clave del proyecto; su posición, ta-maño, tratamiento y estructura la convier-ten en el eje y en el núcleo del programa.En su génesis es decisiva la Virgen del mai-nel, pero la excesiva altura sobre la que seproyecta la diferencia de sus compañeras.La imagen desempeña una doble función,participa de la historia del portal, pero, almenos posteriormente, actuará como Vir-gen de devoción independiente. Así, porejemplo, la reina María de Molina, en1319, establece una serie de ceremoniaspara celebrar la memoria de sus anteceso-res, y estas se iniciaban ante la Virgen delPerdón,39 buen ejemplo de una talla inte-
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 943
36. Sobre la topografía funcional civitatense, vid. CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. «De palacios y de claustros.La catedral de Ciudad Rodrigo en su contexto urbano», en AZOFRA, Eduardo. Op. cit., pp. 159-194.37. SÁNCHEZ CABAÑAS, Antonio. Op. cit., p. 147.38. MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín. «El 1 de abril de 1188. Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del pór-tico de la Gloria», en El pórtico de la Gloria: música, arte y pensamiento. Santiago de Compostela, 1988, p.28, n. 15.39. Como apunta SÁNCHEZ CABAÑAS, Antonio. Op. cit., p. 214.
grada en un programa monumental queluego cobra vida propia, que formaría tam-bién parte de los usos de las imágenes.
El programa se completa con la serie fi-jada en los capiteles. Los del lado izquierdoexhiben las mayores novedades. Se repitenla Última Cena y la Coronación de la Virgen.Su reiteración se invierte en reforzar la lectu-ra eclesiástica y un valor sacramental muyconveniente con las funciones canonicales,ya que justo en la capilla inmediata se reu-nía el capítulo, que sin duda influye en ladecoración. También se fija la Huida a Egip-to, donde su tratamiento en clave de vidacotidiana es su nota más peculiar. Pero lamayor innovación del proyecto la encontra-mos en la irrupción de sendos capiteles de-dicados al ciclo franciscano, que inauguransu presencia en la plástica hispana. El prime-ro narra la predicación de Francisco a los pá-jaros y se completa con la Visión seráfica deSan Francisco, uno de los temas más divul-gados en la Edad Media. El profesor Yarzaya había apuntado lo extraño de su icono-grafía: «Se trata de una fórmula que pocotiene que ver con lo italiano. Da la impre-sión que el artista no disponía de un mode-lo foráneo».40
La elección de este ciclo franciscano noes fortuita, sabemos que el Canon IV del IVConcilio de Letrán prescribía a los obispospredicar y hacer predicar. En ocasiones, se-rán los propios mendicantes los encargadosde estas tareas, en esa línea se explica queuna de las historias más frecuentes usadas esla predicación de Francisco a los pájaros. Sonimágenes en relación con el misterio de lapredicación, reforzando el valor de la pala-bra. Por su parte, la adopción de los estig-
mas, además de ser uno de los registros icó-nicos más frecuentes del Poverello, dado quese convierte en el alter Christus, testimonia elalcance de las imágenes y la capacidad deconmover a los fieles. Toda vez que delata lanueva experiencia visual. Extraña la imagenimberbe de san Francisco, tipo formulado enItalia y de cronología tardía, en relación conla polémica entre conventuales y espiritua-les,41 pero la opción civitatense Yarza la im-puta a la carencia de un modelo foráneo,aunque la cronología tardía del mirobrigensecoincide con lo italiano.
La elección para los capiteles del ciclofranciscano redunda en ese valor topográfi-co ya apuntado, delata el alcance de la Pala-bra y enfatiza el carácter de san Franciscocomo nuevo Cristo. Como es sabido, la pre-dicación también se realizaba en los pórti-cos, usando la imaginería allí fijada. La ico-nografía proporciona los exemplas plásticos,que combinados con la palabra, componíanla predicación y ayudaban a que la sermo-naría fuese más comprensible al público ile-trado. Que esto sucediera en el pórtico civi-tatense es más que probable.
La rabiosa novedad del ciclo franciscanoes evidente, sin duda pionero en la penínsu-la. Su presencia acaso obedezca a un interésen prestigiar la sede con la legendaria estan-cia del fundador mendicante en Ciudad Ro-drigo, probablemente, a falta de otras reli-quias hagiográficas se recurre a la leyenda,que también está presente en otros ejem-plos de la catedral, como en los pilares delcrucero, en calidad de fundador, y en la ga-lería figurativa ya vista.
La selección de episodios para la porta-da insiste en el valor sacramental y eclesio-
944 Lucía Lahoz
40. YARZA LUACES, Joaquín. «La imagen del fraile franciscano», en Espiritualidad franciscana. VII Semanas deEstudios Medievales de Nájera. Logroño, 1996, p. 208.41. Sobre este aspecto, BELLOSI, Luciano. La oveja de Giotto. Madrid, 1992, p. 11 y ss.
lógica del conjunto. No existe correspon-dencia exacta con ningún ciclo europeo. Senotará el valor que se le otorga en el proyec-to a la Resurrección, desplegada en toda sutemporalidad, donde el pasado, el presentey el futuro se combinan, siguiendo una con-cepción típicamente medieval.42 La particu-lar formulación expresiva coincide con eldiscurso de las imágenes mendicantes. «Losfranciscanos estaban en la vanguardia de losusos de las imágenes para convertir y per-suadir a la audiencia».43 No extraña en ab-soluto que hubiese servido de marco para lapredicación. Incluso al igual que en León,como sugiere Sánchez Ameijeiras, podríadefinirse como un lenguaje vernáculo, buenexponente de los usos y la sensibilidad reli-giosa del momento.
A ningún sitio como a Ciudad Rodrigole conviene mejor la definición de arte dia-lectal y estilo vernáculo, derivado de un ser-mo rusticus, provincial, que supone una re-modelación de las pautas ofrecidas por lastradiciones clásicas y canónicas de alcanceinternacional y ahí radica una de sus mejo-res aportaciones, haber sabido adaptarlas alas necesidades locales y propias.
Uno de los problemas a afrontar en elestudio de la portada es la atribución de unacronología en exceso precoz. La dataciónmás habitual la sitúa oscilando en los iniciosdel siglo XIII, inmediato a 1228 y en torno alos años 30. Recientemente Yarza la había
retrasado hacia 1250 y Hediger la suponíahacia 1260.44 Ya Bertaux la vinculaba a laestela de León y Toro,45 hipótesis que coin-cide con la cronología aquí propuesta, ava-lada también por la inclusión en su órbitaprogramática, y en cierto modo favorecidapor el apoyo episcopal hacia los mendican-tes, e incluso se apuesta por un programa decuño franciscano, como sugería Sánchez-Oro: «en el siglo XIII, los frailes menores ha-bían logrado llevar el mensaje a la catedral.Esta auténtica caja de resonancias recogeráen su figuración escultórica diversos temasde la vida de San Francisco».46
La vinculación entre la Orden francisca-na y la catedral se refuerza en los últimosaños del siglo. En 1284 Alfonso X estableceque sea el monasterio de San Francisco elcustodio de los bienes del obispo mirobri-gense mientras la cátedra permanezca va-cante.47 «A fines del siglo XIII el Provincial dela Orden Sancho, hombre de gran cultura,confesor de reinas, embajador de FernandoIV para su boda con la infanta de Portugal ypor tanto muy bien situado en la Corte, fa-lleció siendo obispo electo de Ciudad Rodri-go».48 A pesar del generalizado enfrenta-miento entre el clero secular y las otrasórdenes, sabemos de la existencia de obis-pos franciscanos en tiempos muy tempra-nos. Según Thomson, «a los ojos de Roma y,posteriormente, de los monarcas, fue unasolución muy socorrida para aquellas dióce-
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 945
42. CAMILLE, Michael. Op. cit., p. 71.43. Ibíd., p 108.44. HEDIGER, Cristine. «La puerta del Perdón de la cathèdrale de Ciudad Rodrigo: un portail au margen du go-thique», en La Scupture Gothique dans le Nord del’Espagne. Ateliers et recontres. Toledo, 1-4 de mayo, 2005(en prensa); la cronología más avanzada es una de las conclusiones que la ponencia defendía.45. BERTAUX, Emile. «La sculpture chrètienne en Espagne, des origines au XIV siècle», en MICHEL, André. Histoi-re de l’Art. Paris, 1906, t. II, p. 284.46. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., p. 215.47. Ibíd.48. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., p. 215, y SÁNCHEZ CABAÑAS, Antonio. Op. cit., pp. 140 y 226.
sis que presentaban dificultades».49 En estasituación se hallaba Ciudad Rodrigo. Tantoel documento de Alfonso X como el nom-bramiento de Don Sancho se sitúan en tornoal cisma capitular de 1285, que concluyó en1300.
Los frailes menores aparecen en el mo-mento más delicado para el episcopadoejerciendo labores de envergadura median-te las cuales intentan reducir la conflicti-vidad, e incluso, con la elección de Sanchocomo obispo, procurar la estabilización ins-titucional.50 Es en este clima de clara ascen-dencia franciscana donde se gesta el progra-ma, incluso imputárselo a Don Sancho entradentro de lo factible, si nos atenemos almensaje que se proclama, cuyas fechas se
perfilan hacia 1285-1300. Como aguda-mente ha apuntado Sánchez-Oro:
Se observa cómo esta institución se apropiade un franciscanismo que divulga desde la ca-tedral y vincula a sí misma. Quizás pretendióenvolverse en una espiritualidad con mayoraceptación popular y granjearse el ánimo delas gentes. Simultáneamente, a través de estaidentificación, la confrontación con ciertoscontenidos del mensaje franciscanos que po-drían cuestionarles algunos aspectos del mo-do de vida religioso y sustituirlos por otrosvalores y conductas, quedan sutilmente des-activadas.51
Ciudad Rodrigo ofrece en estos tres pro-yectos monumentales un magnifico panora-ma de la génesis y confección de sus progra-mas iconográficos, en clara sintonía con sumomento histórico, sus necesidades y suspreocupaciones, y, por supuesto, en el dise-ño y en su selección resultan determinantesla topografía urbana y catedralicia.
El segundo conjunto que ocupa ahoranuestra atención nos remite al reino navarroy en unas fechas tempranas, primicia en lapráctica gótica en las tierras hispanas. Se tra-ta de la portada del Juicio de la catedral deTudela, realizada hacia 1215-1220, cuyaejecución se inscribe en los talleres de la ór-bita laonesa y supone el preámbulo de la es-cultura gótica en la península. Su factura seinscribe en las primeras campañas de las ca-tedrales francesas52 [Fig. 8].
La historiografía coincide en valorar el
946 Lucía Lahoz
49. THOMSON, W. R. Friars in the Cathedral: the first Franciscans bishops 1220-1261, Toronto, 1975, p. 14, ci-tado en SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., nota 511.50. SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José. Op. cit., p. 216.51. Ibíd. Desde luego en atención a los usos y cometidos de la imagen nada mejor para ello que el programafijado en la portada.52. MORALEJO ÁLVAREZ, Serafín. «¿Raimundo de Borgoña (†1107) o Fernando Alfonso (†1214)? Un episodioolvidado en la historia del panteón real compostelano», en Galicia en la Edad Media. Actas del Coloquio deSantiago de Compostela, 1987. Madrid, 1990, p. 168, nota 27.
Fig. 8. Catedral de Tudela. Portada del Juicio Fi-nal.
desarrollo del proyecto infernal tudelano co-mo totalmente excepcional, por la variedady la originalidad de los castigos allí fijados,superando con mucho los límites del espa-cio dedicado en la escultura monumentalgala. Para explicar la profunda originalidadde sus castigos, Melero apeló a una basetextual musulmana, basándose en el pesoespecífico de la población islámica en la ciu-dad de la Ribera y el documentado conoci-miento de la tradición literaria árabe;53 porsu parte, Mariño la inscribe en la tradiciónfigurativa occidental.54 En el terrorífico in-fierno se explicitan las condenas más varia-das y violentas, destinadas a castigar cadapecado, pero lo verdaderamente novedosoes que se apuesta por la caracterización pro-fesional de los pecadores, donde la avariciay la usura adquieren un protagonismo inusi-tado. La serie icónica insiste en la imagengenérica de vicio, pero se cargan las tintasen la figuración de la categoría social en laque se materializan. Una cumplida nóminaprofesional desfila entre las dovelas: loscambistas, los banqueros, los comerciantes,los carniceros, la panadera, etc. Todos encar-nan el pecado de la avaricia. También se re-presentan la serie de castigos que se infrin-gen a esas penas. La penalización infernalpuede traducir lo que la justicia terrestre ex-perimentaba por las mutilaciones. En esesentido, la imaginería penal actúa comoimagen infamante. Se detecta, además, unestrecho lazo entre la pena y la experienciareal, incluso se utiliza un instrumental tortu-
rante directamente sacado de la vida coti-diana, para que resulte más impactante suefecto, pues, como apuntaba Baschet, «setrata de fundar el miedo al infierno sobre elchoque de imágenes reales»55 [Fig. 9].
La documentación corrobora la impor-tancia de la comunidad judía en Tudela,protegidos por el rey, cuyo comercio y jui-
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 947
53. MELERO MONEO, Marisa. «Los textos musulmanes y la portada del Juicio de la catedral de Tudela», en Ori-ginalidad..., pp. 203-215. MELERO MONEO, Marisa. Escultura románica y del primer gótico en Tudela. Pamplo-na, 1997. MELERO MONEO, Marisa. «Escultura monumental, portadas y claustro», en AA. VV. La catedral de Tu-dela. Pamplona, 2006, p. 214.54. MARIÑO, Beatriz. «Sicut in terra et in inferos: La portada de Juicio de Santa María de Tudela». Archivo Es-pañol de Arte, 1989, 246, p. 57.55. BASCHET, Jêrome. «Les conceptions de l’enfer en France au XIVè: Imaginaire et povoir». Annales ESC, 1985,n.º 1, p. 187.
Fig. 9. Portada del Juicio Final. Castigo del cam-bista.
948 Lucía Lahoz
cios se celebraban en las inmediaciones dela Colegiata. Sabemos, incluso, de algunosenfrentamientos entre la comunidad hebreay los clérigos en relación con el pago de im-puestos, oposición que culmina con la per-secución de 1234.56 Como ha señalado Car-men Orcastegui, «actividad de prestamistas,a pesar de ser legal, no les hacía gratos alresto de la población tudelana, y ello, unidoa su reacia actitud a pagar diezmos y primi-cias a la iglesia de Santa María por la here-dades que compraban a los cristianos, susci-taba entre ellos una animadversión queculminó con la persecución de 1234».57
De todos modos, el problema radica envalorar el reflejo o la incidencia de la comu-nidad judía en la portada. Mariño, al menosen el castigo de los cambistas, reconoce al-guna resonancia de las relaciones que man-tuvieron la iglesia de Santa María y la comu-nidad: «Junto al antisemitismo tradicionalde la iglesia y su profunda censura del cam-bio y el préstamo, puede haber aquí unacondena particular hacia los judíos de Tude-la, supuestamente ávidos en el incrementode sus ganancias, pero reacios a la hora depagar los diezmos y primicias a la iglesia».58
Melero ya sugería que, de alguna manera, laportada reflejase la situación histórica de laciudad y creía que las imágenes podían estaraludiendo a la avaricia de Sancho el Fuerte ya la población judía protegida por él. Lamisma autora vuelve a escribir: «justamentela insistencia en la alusión a la avaricia per-
mite suponer que detrás de esa iconografía,en gran parte docente y moralizante, pudohaber también un mensaje político-religiosodirigido contra la abundante población deTudela».59
La nómina de los oficios de los condena-dos, tanto el sastre como carniceros y espe-cialmente cambistas y actividades crediticias,coinciden ajustadamente con aquellas profe-siones vinculadas documentalmente a los ju-díos, además, se ajustan con el estereotipoprofesional judío en el imaginario colectivo.Sospecho que tal correspondencia no es aza-rosa, a buen seguro, su elección por el cabil-do tudelano responde a las funciones de laportada y a sus audiencias. En las inmedia-ciones se concentraba el mercado y tambiéndebían tener lugar las actividades crediticiasy los préstamos de los judíos; por otro lado,sabemos de la celebración de juicios y jura-mentos que coincide con una tradición judi-cial ampliamente documentada. Funcionesque han de determinar el proyecto fijado,pues, como ha señalado Michael Camille,«las portadas góticas reflejan de alguna ma-nera la particular audiencia con la que fue-ron pensadas, que podían proyectarse o re-conocerse en ellas».60 Conviene no ignorarla función social del infierno tudelano, se in-siste en el valor disuasorio de las artes visua-les, donde el carácter coercitivo y admonito-rio se lleva al campo de la esculturamonumental. Se puede entender la conde-nación como un recurso pedagógico.
56. Ha estudiado este aspecto ORCASTEGUI, Carmen. «La iglesia colegial de Santa María la Mayor de Tudela, du-rante los reinados de Sancho VII El Fuerte y Teobaldo I de Tudela». Estudios de la Edad Media de la Coronade Aragón, 1973, n.º IX, pp. 479-492; ORCASTEGUI, Carmen, «Tudela durante los reinados de Sancho el Fuertey Teobaldo I (1194-1253)». Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, 1975, n.º X, pp. 63-142.57. Ibíd.58. MARIÑO, Beatriz. Op. cit.59. MELERO MONEO, Marisa. Op. cit., 1986; MELERO MONEO, Marisa. Op. cit., 1997; MELERO MONEO, Marisa. Op.cit., 2006, pp. 214-215.60. CAMILLE, Michael. Op. cit., pp. 14-15.
El problema radi-ca en descubrir las in-tenciones que hanguiado su puesta enescena. Se notará quelos tipos y las conde-nas coinciden con lasprofesiones habitualesde los judíos. Sin em-bargo, como ya apun-taba Aragonés, nohay ningún elementode carácter racial quelos signifique.61 Pre-sumiblemente, en lacolegiata son razoneseconómicas más queraciales las que se de-nuncian, aunque noes menos cierto quevan dirigidas preferentemente contra los ju-díos. De hecho, en Tudela concurren dos delos fenómenos para ese prejuicio hacia los ju-díos, de un lado, la prosperidad urbana y, deotro, el desarrollo de una economía moneta-ria. Cabría preguntarse si la portada pudocontribuir a los brotes de antisemitismo quese constatan inmediatos a su creación, o siestos brotes de antisemitismo estaban ya la-tentes y se reflejan en su creación. El proble-ma radica en marcar la dirección de lasfluencias, en el caso de que sean unidireccio-nales, en determinar si ambas beben en lasmismas fuentes o si las imágenes incitan aello.62
Baschet mantiene que la inversión de lo
cotidiano es el aspecto más original que ca-racteriza a los infiernos del siglo XIV,63 y eneste sentido Tudela se adelanta a su tiempo.De las diversas tradiciones infernales segúnlos niveles de cultura, la preferencia por laspenas corporales nos habla de infiernos me-nos sabios, a buen seguro en relación conlos mentores y las audiencias y que puedeexplicar la asombrosa originalidad del infier-no tudelano.
Dentro de este recorrido, un últimoejemplo nos lo proporciona la portada nor-te de San Pedro de Vitoria. La obra planteaalgunos problemas que induce a pensar quetal y como nos ha llegado no se corresponda
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 949
61. ARAGONÉS ESTRELLA, Esperanza. «La imagen de los hombres y sus quehaceres», en Signos de identidad his-tórica para Navarra. Pamplona, 1996, pp. 245-246.62. Un estudio más amplio de la portada, en LAHOZ, Lucía. «Marginados y proscritos en la escultura gótica.Textos y contextos», en Relegados al margen. Marginalidad y espacios marginales en la cultura medieval (enprensa).63. BASCHET, Jêrome. Op. cit., p. 187.
Fig. 10. Portada norte de San Pedro de Vitoria. Detalle de las enjutas:Reconvención y Muerte de Caín.
con el proyecto primitivo.64 El programa fi-gurativo de la portada norte se reduce a lasenjutas de los arcos inferiores, siguiendounos modelos que remiten a la catedral deBourges. Precisamente, en las enjutas se vandesarrollando una serie de escenas del Gé-nesis. Se elige la Creación, el Pecado Origi-nal, la leyenda de Caín y el Diluvio Univer-sal, se apuesta por un carácter sintético,como venía siendo habitual en la Edad Me-dia. Su emplazamiento, en la puerta norte,registra una práctica generalizada en su mo-mento, pero sobre todo aquí se debe a razo-nes litúrgicas. En una de las capillas del mu-ro norte, próxima a la puerta, estuvo en sudía la capilla bautismal y, como apuntabaPortilla, «la temática de estas escenas, el pe-cado de origen y el Diluvio, la Salvacióndentro del arca y el castigo del pecado, nospermite relacionar este acceso con el baptis-terio»65 [Fig. 10].
La idea de una vinculación entre la ico-nografía de la portada norte y la capillabautismal contigua se perfila con peso, pu-diendo afirmarse que la función litúrgica de-termina, o por lo menos condiciona, el pro-grama elegido. Nótese cómo a los temasdirectamente relacionados con el Bautismo,el Pecado Original y el Diluvio, se les cede ellugar prioritario en las enjutas centrales,ocupando un espacio mayor aunque paraello se rompa con la lectura lineal de susacontecimientos. Adán y Eva quedaban asídetrás de la pila bautismal, como había su-cedido por ejemplo en el Baptisterio de Du-ra Europos. La escena de Noé responde almismo cometido, dado que introduce la pu-
rificación a través del agua, lo que no podíaser más oportuno. Las imágenes celebranpor tanto el rito bautismal. Por otra parte, lainterpretación exegética de san Pablo y losPadres de la Iglesia va más allá, poniendo encorrelación la Creación con el Bautismo. Detal modo, en San Pablo se lee: «Más aún, asícomo el espíritu de Dios incubando sobrelas aguas suscitó la primera creación, de lamisma forma, fecundando las aguas, suscitauna creación nueva, la nueva criatura».66
Ahora bien, la opción de las escenas delPecado y la Reconvención pueden obedecerasimismo a otros cometidos litúrgicos allí ce-lebrados. Sabemos que las portadas oeste ynorte eran los lugares elegidos para la peni-tencia pública. Sin duda, es aquí, en la por-tada norte de San Pedro, donde se celebrael ritual de la penitencia pública. El ceremo-nial consistía en la expulsión de los peniten-tes el Miércoles de Ceniza, donde un prela-do empujaba simbólicamente a uno de ellosen el umbral de la iglesia. Por tanto, ambasescenas vitorianas concurren a celebrar tam-bién el ritual penitencial. El programa pro-porcionaría así la escenografía adecuada a laliturgia.
Todo parece incidir en el significadopropuesto y apoya la idea de un programaiconográfico proyectado y expuesto en fun-ción del ámbito litúrgico, plenamente inte-grado, destinado a ilustrar las funciones allídadas y a celebrarlas. El programa de la por-tada norte de San Pedro despliega un ciclodel Génesis –en esencia– completo, dondetemática y distribución obedecen a un or-den muy preciso. Las imágenes fijadas, con
950 Lucía Lahoz
64. Para los problemas que plantea, vid. LAHOZ, Lucía. El pórtico de San Pedro. De la leyenda a la crónica. Vi-toria, 2003, p. 29.65. PORTILLA VITORIA, Micaela Josefa. «Parroquia de San Pedro Apóstol», en AA.VV. Catálogo monumental de ladiócesis de Vitoria. Ciudad de Vitoria. Vitoria, 1970, t. III, p. 156. 66. SAN PABLO (2 Cor. 5, 17).
la preeminencia otorgada al Pecado y la Di-luvio, ilustran las funciones litúrgicas allí ce-lebradas o anejas a ellas, pues no menos sig-nificativo resulta la proximidad de laprimitiva capilla bautismal y la presumiblecelebración del rito de la penitencia pública.De tal modo, el proyecto descrito vendría aproporcionar la escenografía adecuada a laliturgia que acogía, confirmando la comuni-dad semántica entre las puertas y el espaciointerior adyacente. Una vez más se com-prueba la significativa topografía de la ima-ginería. No puede hablarse de un programaiconográfico para el conjunto del edificio,67
pero sí de algunas secuencias programáticasque significativamente se localizaban en lospuntos de acceso. Toda vez que pone demanifiesto la incidencia que la topografíadel edificio desempeña en el diseño de losprogramas figurativos. En este contexto sevalorará cómo la aportación del arte no hade buscarse únicamente a nivel de posiblesrelaciones estilísticas o estructurales, sino
también en los niveles litúrgicos y progra-máticos.
Como señalaba Martindale, «este tipo dearte expresa algún aspecto del pensamientode su tiempo, y en cuanto a su contenido,será también producto de su trasfondo histó-rico».68 A lo largo de esta comunicación he-mos intentado matizar ese trasfondo a travésde los ejemplos analizados, que, por sus mis-mas diferencias: programáticas, políticas ytemporales, enriquecen la visión que el artenos ofrece. Podría aducirse aquella tesis delhistoriador inglés: «tratar de explicar la for-ma artística en términos de historia pareceun recurso de dudosa validez, por más quenaturalmente resulte fácil y esclarecedor vol-ver del revés, hasta cierto punto, este proce-so, servirse del arte para arrojar luz sobre lahistoria».69 Y precisamente, eso es lo que nosproporcionan estas obras monumentales,que aclaran parte de la vida, el sentir, losproblemas de Ciudad Rodrigo, la Tudela y laVitoria medievales.
Programas iconográficos monumentales góticos: usos, funciones 951
67. Sobre este aspecto, vid. SCHLINK, Wilhelm. «Existait un programme d’ensemble pour les cathedrales auMoyen Âge», en RECHT, Roland. Op. cit., pp. 15-57.68. MARTINDALE, Andrew. El arte gótico. Barcelona: Destino, 1990, p. 13.69. Ibíd.