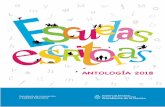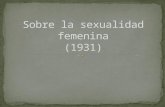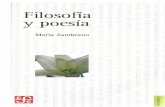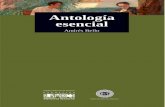Poesía del paréntesis: el caso de los 'proyectos creadores' interrumpidos de la "Antología de la...
-
Upload
academiacl -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Poesía del paréntesis: el caso de los 'proyectos creadores' interrumpidos de la "Antología de la...
Vestigio y especulación
Textos anunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena
Nibaldo AceroJorge Cáceres
Hugo Herrera Pardo
Editores
ÍNDICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
De textos perdidos y (casi) encontrados
Jorge CáceresDe la pérdida a la perdición: el devenir de las “instruciones” de Antonio Alejandro Berney (1780-1782) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Enrique CisternasFuegos fugaces y mundanos: recorrido y fracasode Fuegos Artificiales de Germán Marín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
De textos fragmentarios y (casi) reubicados
Joyce ContrerasLa resistencia al libro. Mujeres, escritura y exclusión en el siglo XIX en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Mario MolinaLa figura de Eduardo Molina Ventura: refracción y juego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Vestigio y especulación. Textos anunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena© Nibaldo Acero, 2014© Jorge Cáceres, 2014© Hugo Herrera Pardo, 2014Registro de propiedad intelectual Nº XXXXXXXXX© Chancacazo Publicaciones Ltda.Santa Isabel 0545, Providencia, Santiago de [email protected]
Diseño y diagramación: Gabriel AguayoDiseño portada: Alejandro PalaciosFoto de portada: de Joyce Contreras V.
Chancacazo Publicaciones es una editorial expresiva, cuyo objetivo primordial es la publicación y divulgación de escrituras significantes, tanto textuales como gráficas. El criterio de lo significante radica en el ser humano, en su urgencia creativa y de comunicación. Chancacazo Publicaciones, bajo esta enseña, se incrusta en el medio cultural como una plataforma de participación y realización individual y colectiva.
Esta publicación fue parte de un proyecto que obtuvo un fondo de investigación el año 2013, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile.
PRINTED IN CHILE / IMPRESO EN CHILE I.S.B.N.: XXXXXXXXXXXXX
La reproducción textual y digital de esta obra depende del previo consentimiento de su autor o de la editorial, conforme a la leyes 17.036 y 18.443 de Propiedad Intelectual.
Nibaldo Acero, Jorge Cáceres, Hugo Herrera PardoVestigio y especulación. Textos anunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena [Texto impreso]1a ed. – Santiago: Chancacazo Publicaciones, 2014.XXX p.:13x21,5 cm.- (Colección Narrativa)
ISBN: XXXXXXXXXXXXX
1. Xxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx
Ximena FigueroaPoesía del paréntesis: el caso de los “proyectos creadores” interrumpidos de la Antología de la Nueva Poesía Femenina Chilena (1985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
De vestigios y otros fantasmas
Hugo Herrera Pardo“Próximo a publicarse”. Sobre los paratextos sin textode la vanguardia de Valparaíso (Vestigio y especulación) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Nibaldo AceroVestigio del poema insalvable: la tala de “Salvia” de Gabriela Mistral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Epílogo
Christian GodinEl fragmento (Traducción de Ninoska Vera) . . . . . . . . . . 269
9
INtroDuCCIóN
El único destino noble de un escritor que publica es no tener una celebridad acorde con sus merecimientos. Pero el verda-dero destino noble es el del escritor que no publica. No digo que no escriba, porque eso no es un escritor. Digo de aquel que por naturaleza escribe, y por condición espiritual no ofrece lo que escribe. Escribir es objetivar sueños, es crear un mundo exterior como premio evidente de nuestra índole de creado-res. Publicar es entregar ese mundo exterior a los otros: ¿mas para qué, si el mundo exterior común a nosotros y a ellos es el “mundo exterior” real, el de la materia, el mundo visible y tangible? ¿Qué tienen que ver los otros con el universo que hay en mí?
(Fernando Pessoa, Libro del desasosiego)
Antes de entrar en materia, en esa quebrada, fragmentaria y vestigial materialidad que trataremos en los siguientes capítulos, creemos necesario practicar cierta genealogía de cómo sucedieron los hechos que convergieron en el ideario de un proyecto tan insólito como inexplorado: el de estudiar algunos textos co(a)rtados, límbicos en su circulación, fan-tasmales en su producción, textos anunciados, inconclusos, perdidos y nunca escritos dentro de la literatura chilena. Este gesto, lejos de pretender erigirse como acto colonizador sobre una tierra virgen de la teoría o la crítica literaria, tuvo desde sus inicios ese apetito de verse a sí mismo como gesto de contracultura, de discurso rei vindicador del quiebre en la marcha semiosférica de la cultura. De hecho, la rueda de
1110
las primeras reflexiones no se echó a andar en universidad alguna, ni en algún congreso o simposio de grandilocuentes referentes. Este proyecto comenzó a fraguarse en un bar de Valparaíso, ciudad-puerto que ha sido históricamente es-cenario de performances y aporías textuales rayanas en lo paródico y frenético, como bien recrea Hugo Herrera Pardo en su texto “‘Próximo a publicarse’. Sobre los paratextos sin texto de la vanguardia de Valparaíso. (Vestigio y especula-ción)”. Por eso escogimos materializar nuestras reflexiones a través de ensayos que retozaran especulativamente —por qué no— alrededor de sabrosas o acerbas anécdotas que han operado como párrafos vicarios de la historia oficial; especular sobre experiencias que han continuado renovan-do mitos en torno a creadores, publicaciones, pantomimas infernales a modo de discursos poéticos (textos en definiti-va) que la institución académica ha preferido olímpicamen-te elidir.
A los primeros pensamientos e indagaciones vinculan-tes a fenómenos de interrupción textual, se sumaron in-quietudes sobre textualidades relacionadas al canon, a los gestos y a discursos que podían considerarse texto, incluso obra. Desde la Colonia hasta la Dictadura, pasando por el siglo XIX y las vanguardias, las especulaciones aquí reuni-das han intentado desde un arranque desprogramar de una u otra forma la naturalizada hegemonía del conocimiento, llámese libro, llámese autor, llámese obra y, a la vez, activar problematizaciones respecto a la lectura, los paratextos, la cultura construida a partir de acontecimientos disruptores, de fantasmas, anécdotas y mitos que desarticulan y termi-nan por desautorizar las voces dogmáticas y canonicistas de toda época.
Prolegómenos al fragmento textual y al concepto de vestigio
Pudimos advertir en este proceso una importante polisemia de manifestaciones sobre lo fragmentario, fundamentada en los diversos intentos de aprehenderlo, ya sea desde el senti-do, el conocimiento, la percepción o la escritura, llegando a constituirse en objeto de estudio de disciplinas tan hete-rogéneas como la semiótica, la filosofía, la fenomenología y la literatura. Recurrimos a la etimología de fragmento, en-contrando que en latín fragmentum quería decir “porción de cosa rota” (Echegaray 487). A partir de esta definición, dos problemáticas centrales se develan en torno al concepto: la relación parte-todo y la relación fragmento-objeto. En cuan-to a la primera, no es inusual toparse con aproximaciones que señalan al fragmento como parte integrante de una tota-lidad respecto de la cual mantiene un vínculo de dependen-cia, como señala Kazimierz Bartoszynski. En otras palabras, el fragmento vendría a ser sólo un segmento de una entidad mayor a la cual pertenece y de la cual extrae su identidad (función). El fragmento, en sus acepciones tercera y cuarta, respectivamente, de la vigésima segunda edición de la Real Academia Española es definido de las siguientes formas: “Trozo de una obra literaria o musical” y “Parte conservada de un libro o escrito”. Evidentemente, en ambas definiciones subyace una concepción sinecdótica de lo fragmentario, es decir, el ser la parte de un todo. La conclusión necesaria, se-gún esa definición, es que el fragmento no goza de autono-mía (¿goza algo de autonomía?). No obstante, en una medida considerable, estas concepciones desatienden el significado original de la voz latina, pues la comprensión de aquel todo,
1312
del que supuestamente formaría parte el fragmento, resulta equivocada. Según Echegaray la totalidad se entiende como una “cosa rota”, esto es, como una entidad que en estricto rigor ya no existe como tal. La ruptura de la cosa significaría que esta misma cosa, materialmente, no existe más: ella ha sido resquebrajada, partida, seccionada en diversos pedazos. Como sostiene Elizabeth Wanning: “el fragmento sugiere un desgarro o una ruptura. Partes que originalmente estuvieron juntas o que pudieron estarlo son cortadas o separadas” (8). Entonces, ¿cómo podría ser el fragmento una “porción de cosa rota”? ¿Cómo podría ser parte de un todo que no es, de un todo ausente? Si el todo ha sido destruido, no hay parte alguna que —valga la redundancia— forme parte de él. Se acabaría con ello la situación de dependencia, las partes se desintegrarían y cada una de ellas pasaría a ser otra cosa, ad-quiriendo una nueva identidad, por lo que se establecerían nuevas articulaciones (¿pasarían a integrar o a conformar nuevas totalidades?).
Respecto a la segunda problemática, derivada de la idea de “cosa rota”, ésta no se refiere únicamente a un todo que ya no es; ella acusa, también, la materialidad de que goza el fragmento. De acuerdo a Glenn W. Most (2009), en su senti-do primario el fragmento remite a un objeto físico tangible, condición que no se cumple en el caso de los textos. Sin em-bargo, metafórica o indirectamente, éstos pueden ser dota-dos de una cualidad fragmentaria; de ahí que Most distinga entre “fragmentos físicos” y “fragmentos textuales”. Los pri-meros pueden ser, por ejemplo, trozos de comida o de tex-tiles; los segundos, en tanto, aluden a escritos incompletos. Incompletos ya porque su soporte material fue dañado, ya porque siempre fueron entendidos como referencias incom-
pletas (citas o pasajes en autores posteriores) y por casuali-dad sucedió que no sobrevivieron otras secciones del texto.
Tales nociones nos llevan a pensar en la disponibilidad y no disponibilidad del todo. Pensemos en una parte de un texto. Si el texto se halla disponible, esa parte se puede en-tender como selección del mismo, pero si no se encuentra disponible, esa parte deviene fragmento. En relación a lo anterior, la investigadora Dominique Chicoine (1994), en su tesis Fragments suivi de Brèves, propone la distinción entre lo “fragmentario” y lo “fragmental”. El primer término se asocia a las obras involuntariamente inacabadas, mientras que el segundo —tomado de Jean-Louis Galay— engloba a aquellas obras que están voluntariamente constituidas por fragmentos. Otro estudio relacionado con la discusión teó-rica del fragmento es el llevado a cabo por William Tronzo (2009), quien señala que el fragmento supone la fragmenta-ción, es decir, “una acción cuyos resultados nunca pueden ser totalmente previstos”. En este caso, la fragmentación su-pone la destrucción de una totalidad, ¿esa totalidad podría ser entonces reconstruida o ya no existiría la posibilidad de que volviese a su anterior unidad? Por ejemplo, si tomamos una cita, podríamos afirmar que es el fragmento de un texto, pero tal unidad textual sigue manteniendo su completitud a pesar del corte textual que se ha realizado. Ahora bien, cabría preguntarse qué sucedería si tomamos unas tijeras y corta-mos en varios pedazos un libro, un objeto-libro, del mismo que extrajimos la cita. Aunque se intentara un ejercicio de restauración prolijo, éste no volverá a ser el mismo objeto. Puede continuar siendo útil y desempeñar la misma fun-ción que antes, pero no puede regresar a su estado original (imaginemos un billete parchado con cinta adhesiva). De tal
1514
manera, podemos concluir que es el libro, en tanto objeto, el que queda fragmentado, pero no así el texto; por lo que sería la fragmentación la que podría ser voluntaria o involuntaria, no así el fragmento.
Transversalmente en este proceso, nuestros intentos han procurado desarrollar un acercamiento desde lo material o en otros términos, indagar, en primer lugar, en los proble-mas ligados a la materialidad que acarrea una manifestación fragmentaria. Para distinguirlo de los anteriores acercamien-tos existentes y evitarnos de este modo confusiones desde terminológicas hasta semánticas, hemos denominado como vestigio a esta aproximación material hacia lo fragmentario. Un vestigio sería así, inicialmente, una manifestación cuya materialidad ha sido fracturada o abortada, pero cuyo senti-do, por medio de redes de asociación, puede de algún modo llegar a interpretarse, es decir, a especularse. Podría pensarse que esta primera definición quedará restringida a aquellos textos inconclusos, perdidos o anunciados/enunciados pero nunca escritos. Sin embargo, por vestigio, intentaremos com-prender también otro tipo de manifestaciones con respecto a la materialidad del proceso literario. Devenida del estudio del fragmento, proponemos la investigación de la noción de vestigio como una manifestación alternativa de la materiali-dad del proceso literario, centrando la problemática del ves-tigio hacia las preguntas sobre el sentido y la función que tie-ne en dicho proceso más que en la construcción de tipologías que limiten la investigación sobre tales conceptos.
Al denominarlo vestigio y comprenderlo desde su ma-terialidad, pretendemos, por un lado, desligarnos de los problemas surgidos del estudio literario de los fragmentos, que en buena parte ha estado constituido como un intento
de definición genérica de la llamada “escritura fragmentaria”, que involucra a tipos discursivos como máximas, sentencias, pensamientos, aforismos, etc. De acuerdo a Françoise Susi-ni-Anastopoulos —en referencia de Ledia Dema—, existen tres tipos de problemas para caracterizar formalmente a esta escritura. En primer lugar, un problema ligado a la dispari-dad de los modos de fragmentación (voluntarias, involunta-rias, necesarias, etc.); un segundo problema caracterizado como de confusión terminológica (¿las máximas, aforismos, pensamientos son, efectivamente, fragmentos?); y por últi-mo, un tercer problema que la autora denomina ideológico, en tanto la consideración sobre el fragmento fluctúa entre la defensa y la denigración. Desde la perspectiva material con la que intentamos abordar el problema, esta discusión no sólo es innecesaria, sino que también contradictoria, debido a que nuestra propuesta no pretende entregar una caracte-rización o tipología de la escritura fragmentaria, ni mucho menos estudiarla como género, debido a que el problema epistemológico que nos interesa develar es cómo el vestigio, en sus distintas formas y circunstancias, se presenta como un contrapunto crítico a las diversas categorías de totalidad y unidad (autor, obra, tradición, libro, texto, etc.) desde las cuales se ha pensado la modernidad, como expone Michel Foucault en La arqueología del saber (2010).
Ahora bien, si a partir de Raymond Williams (2009), consideramos al lenguaje como vínculo material de la lite-ratura con el “indisoluble proceso social”, éste no represen-taría solamente un medio, sino que también es un elemento constitutivo e indisoluble de la práctica social: “no sólo en las condiciones sociales de la creación y la recepción del arte, [sino] dentro de un proceso social general del que aquellas
1716
no pueden ser extirpadas” (203). El lenguaje también sería indiso luble “en la creación y recepción efectivas que conec-tan los procesos materiales dentro de un sistema social del uso y la transformación de lo material (incluyendo el lengua-je) por medios materiales” (203). El lenguaje sería una prác-tica material, una actividad social mutuamente compartida la cual se encuentra “enclavada en relaciones activas dentro de las cuales cada movimiento constituye una activación de lo que ya es compartido o recíproco o puede convertirse en tal” (222), señala Williams. Si, por lo tanto, la materialidad de la literatura en el indisoluble proceso social material sig-nifica una conciencia física y material, la cual es entonces la “irremplazable materialización de ciertos tipos de experien-cia, incluyendo la experiencia de la producción de objetos que, a partir de nuestra más profunda sociabilidad, van más allá no sólo de la producción de mercancías, sino también de nuestra expe riencia corriente de los objetos” (217), pode-mos comprender como vestigios del proceso literario no sólo a textos perdidos, inconclusos, guillotinados o enunciados y nunca escritos, sino que también a aquellos autores sin obra, aquellos “bartlebys” (Melville/Vila-Matas) que, a pesar de no publicar, significaron influencias relevantes para autores li-gados a la tradición selectiva. Pensamos en casos como el de Enrique “Chico” Molina, den tro de la literatura chilena, considerado fundamental para escritores de algún modo pertenecientes a la denominada “Generación del 50”. Pen-samos en Steve Ratliff, desconocido escritor norteamericano de influencia decisiva en un autor tan importante en la ac-tual tradición selectiva de la literatura latinoamericana como Ricardo Piglia, de acuerdo a lo que él mismo reconoce en entrevistas. La “obra” de estos “escritores del no” (Vila-Ma-
tas) podría leerse, desde esta perspectiva, como una especie de “hipotexto fantasmal” desperdigado en momentos de las obras de aquellos otros autores consagrados, las que serían así su “hipertexto”.
¿Por qué no (casi) nada?
Como es sabido, la interrogante conocida como la Grundfrage, es decir, la “pregunta fundamental” —sin la intromisión del paréntesis, por supuesto— corresponde al filósofo alemán Gottfried Leibniz. Sin embargo, Sergio Givone en Historia de la nada (2009) nos aclara que en el autor de la Teodicea esta demanda es más bien una pregunta retórica. Se trata más bien de una interpelación que en el acto mismo de ser formulada “no hace sino confirmar y reforzar la respuesta implícita que contiene” (240): ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Para Givone, el objetivo de Leibniz al plantear la Grundfrage no era indagar si verdaderamente la nada podría ocupar el lugar de lo existente. Muy por el contrario, su objetivo consistía en llegar a afirmar, más allá de toda duda, “que dado lo existente es dado junto a ello su fundamento” (240). Es por esto que para el filósofo italiano, en la perspectiva leibniziana, la pregunta fundamental puede ser leída perfectamente como si fuera una respuesta. A juicio del mismo Givone, fue realmente Schelling quien traslada el acento de la interrogante desde lo existente hacia la nada, transformando con ello la “pregunta de la certeza” en la “pregunta de la duda y la desesperación”; “¿Por qué en general hay algo? ¿Por qué no la nada?”. El simple hecho de enfatizar la nada, constituye no sólo un cuestionamiento acerca de los fundamentos que sostienen la realidad, sino
1918
que también revela el carácter arbitrario e impositivo de ésta, sus condiciones mismas de posibilidad, pasando a descubrir, a contrapelo, todo el régimen de exclusiones que le subyace.
Al preguntarnos por el mundo de la literatura vestigial, el sentido de la interrogante cobra un valor similar al del caso anterior. ¿Por qué ensayar sobre categorías tales como tex-tos, libros, obras y los autores tras ellas? ¿Por qué no libros fragmentarios, inacabados, anunciados y nunca escritos y/o publicados? ¿Por qué no los autores sin obra? ¿Por qué no los libros sacados voluntariamente de circulación? ¿Por qué en general algo que ya ha sido? ¿Por qué no casi nada? Debido a su inconclusa y fracturada materialidad, los textos perdidos, inacabados o anunciados y no publicados o nunca siquiera llegados a escribir han permanecido históricamente oblite-rados tanto por las ciencias de la interpretación como por las ciencias de la descripción. En tanto considerados en un perenne estado de virtualidad y latencia, a ellos se les han resistido los comentarios e interpretaciones, tanto como el estudio de sus fragmentarias condiciones sociales y técnicas. Por lo general, han llegado a recuperarse a través de una his-toria que ha actuado ya sea como sugerencia o como anéc-dota. Tal es el caso, por ejemplo, de La biblioteca de los libros perdidos de Stuart Kelly, Historia universal de la destrucción de los libros de Fernando Báez o, en menor medida, Falsarios y críticos. Creatividad e impostura en la tradición universal de Anthony Grafton. Sin embargo, si atendemos a su particular fractura material, a su inconclusa constitución como textua-lidad, ellos vienen a significar una contra-historia que encara los problemas mayormente limitantes de alguna de las etapas del proceso literario.
En palabras sencillas, la literatura vestigial instala un proyecto que ha sido abortado ya sea en la producción, cir-culación o distribución del libro. Casos emblemáticos abun-dan, sin lugar a dudas el más fabulado ha sido el segundo libro de la Poética de Aristóteles, el cual habría versado sobre el concepto de catarsis y sobre la comedia y a partir del cual emerge otro emblemático libro-vestigio, el Margites de Ho-mero, el que, según consideración diacrónicamente preser-vada, habría sentado nuevas direcciones para el desarrollo del género cómico. De tal libro se ha llegado a especular que su contendido ha sido rescatado por el enigmático Tractatus Coislinianus. De los 142 libros de la Historia de Roma de Tito Livio tan sólo se conservan 35. Mucho se ha rumoreado so-bre las obras teatrales perdidas de Agatón, de Shakespeare, de Molière; sobre la maleta perdida que acompañaba a Wal-ter Benjamin en su escape hacia Estados Unidos y de la cual se dice que contenía un frasco de morfina y un manuscrito que el pensador alemán consideraba más importante que su propia vida, o, en esta misma línea, de la maleta que Eliza-beth Hadley Richardson, primera esposa de Hemingway, ex-travió en una estación de París y la cual incluía la primera parte de la obra del autor de Fiesta, incluida una novela sobre la Primera Guerra Mundial. Tras todos estos casos hay un poderoso régimen de coacciones y exclusiones que devienen en pérdidas irremisibles; la transformación de superficies textuales (el paso de los rollos a los códices, el Metakharakte-rismós o paso de la letra uncial a la minúscula cursiva), polí-ticas de circulación y distribución (como la decisión de hacer epítomes de los libros, hecho que habría mermado el número de conservación de la obra de Aristóteles y Tito Livio, entre tantos otros) o el control de la letra impresa por medio de
2120
instituciones ligadas a las diversas formas de poder. Se trata, al fin y al cabo, de historias y problemáticas segregadas por la “pureza de la idea” o las condiciones técnicas materiales.
La hipótesis más general que recorre este volumen de en-sayos es que tras ese quiebre, tras esa manifestación que no llega completamente a producirse, circularse o distribuirse, subyacen todo un conjunto de coacciones que encaran los fundamentos mismos de la práctica cultural, coacciones que por cierto pueden llegar a reconstruirse o especularse por medio de redes de asociación. Y es que en la mayoría de los casos, las coacciones tras ese aspecto inconcluso o inacabado constituyen una amenaza o francamente una interdicción. Un ejemplo claro de esto lo entrega Robert Darnton en Los best-sellers prohibidos en Francia antes de la revolución. Allí, el historiador norteamericano se preocupa de mostrar cómo, debido a sus escandalosos comentarios religiosos, sociales y sexuales, las novelas sentimentales y de aventuras que cir-culaban clandestinamente en la Francia del Antiguo Régi-men, contribuyeron tanto o más que las obras de Rousseau o Voltaire a desestabilizar los valores imperantes conducen-tes luego al célebre estallido social. Una historia silenciada, excluida, en pos de la construcción de la Historia, así, con mayúscula. En definitiva, como expresa Christian Godin en el texto traducido para este volumen por Ninoska Vera, se trata de discursos que guardan mayor relación con el dis de la ruptura que con el curso de la fluidez.
Los editores
Bibliografía
BARTOSzYNSKI, Kazimierz. Teoría del fragmento. Valencia: Episteme, 1998.
CHICOINE, Dominique. Fragments suivi de Brèves. Tesis de maestría. Montreal: McGill University, 1994.
DEMA, Ledia. “El discurso fragmentado: propiedades y estrategias enunciativas”. Bagubra 2 (noviembre 2012): 124-130.
ECHEGARAY, Eduardo de. Diccionario general etimológi-co de la lengua española. Tomo III. Madrid: José María Faquineto, 1888.
FOCAULT, Michel. La arqueología del saber. Traducción de Aurelio Garzón del Camino. México: Siglo XXI Editores, 2010.
GIVONE, Sergio. Historia de la nada. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2010.
MOST, Glenn W. “On fragments”. William Tronzo (ed.). The Fragment: An Incomplete History. Los Angeles: Getty Pu-blications, 2009: 8-21.
TRONzO, William. “Introduction”. The Fragment: An In-complete History. Los Angeles: Getty Publications, 2009: 1-7.
VILA-MATAS, Enrique. Bartleby y compañía. Barcelona: Anagrama, 2009.
WANNING, Elizabeth. The Unfinished Manner: Essays on the Fragment in the Later Eighteenth Century. Virginia: The University Press of Virginia, 1994.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Traducción de Guillermo David. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009.
25
DE la pérDIDa a la pErDICIóN: El DEvENIr DE las “INstruCIoNEs”
DE aNtoNIo alEjaNDro BErNEy (1780-1782)1
jorge Cáceres riquelme
Hay que botar muchas cabezas para que florezca mi jardín(Fiskales Ad-Hok)
1. Un texto, una causa perdida y una causa formada
El texto que me interesa acá es un texto escrito por el francés Antonio Alejandro Berney a fines de 1780 en el marco de una sublevación que éste venía fraguando con su coterráneo Antonio Gramuset (la mal llamada “conspiración de los tres Antonios”2). Lamentablemente, el texto fue extraviado por Berney el 31 de diciembre de ese año y al día siguiente —¡feliz
1 Agradezco a Bryan Green y a Hugo Herrera por sus observaciones al borrador inicial de este trabajo. Casi está demás decir que los errores u omisiones que pudie-ron persistir son de mi exclusiva responsabilidad.2 Mal llamada porque nunca queda clara la participación del tercer Antonio, José Antonio de Rojas, cuya inclusión más parece obra, en un principio, de los herma-nos Víctor Gregorio y Miguel Luis Amunátegui (Una conspiración) y de este último después (Los precursores). Las mismas dudas plantean Sergio Villalobos (168-175) y Alejandra Guerra Acuña (70-71).
2726
año nuevo!— el plan fue denunciado a las autoridades por el argentino Mariano Pérez de Saravia, quien era uno de los conspirados y quien había sido reclutado por el mismo Berney. Mal ojo del francés y temprano adiós a una próxima independencia de la Gobernación chilena. Pero no nos olvi-demos del texto, como no lo hicieron los señores de la Real Audiencia de Santiago. José de Gorbea y Vadillo, alcalde del organismo colonial, ordenó su búsqueda el 13 de enero de 1781 y las diligencias tuvieron éxito: el texto fue encontrado seis meses después. Claro que, para entonces, el texto ya no formaba parte de un plan subversivo; el texto fue recogido por jueces y oidores para ser integrado a la causa criminal seguida contra Berney y Gramuset, causa que más tarde sería remitida en su versión original al mismísimo Consejo de In-dias. Así, el texto se volvió contra su autor, o mejor dicho, fue vuelto contra su autor. Porque, claro, el texto no se controló solo ni decidió por sí mismo. Adquirió el carácter de eviden-cia al ser inscrito en un proceso judicial llevado adelante por y para la hegemonía colonial.
Tenemos, entonces, dos contextos de inclusión para el escrito de Berney: uno insurreccional y otro acusatorio, uno político y otro judicial, uno alternativo y otro hegemónico3.
3 En el presente trabajo entenderé la “hegemonía” —con Raymond Williams (154-155)— como un “complejo efectivo de experiencias, relaciones y activida-des que tiene límites y presiones específicas y cambiantes” y, por tanto, como un proceso activo de dominación, que debe ser continuamente renovado, defendido y modificado a raíz de las también continuas resistencias, limitaciones, alteraciones y desafíos que se le presentan. La hegemonía es, por ende, dinámica y, por lo mismo, indisociable de los conceptos de “contrahegemonía” y de “hegemonía alternativa”. El dominio hegemónico no agota la totalidad de las prácticas; junto a él coexisten formas directamente opuestas o alternativas a su poder que son significativas a ni-vel social y cultural. Y lo son no sólo en y por sí mismas, sino porque han incidido efectivamente en la configuración del proceso hegemónico. En lo que concierne a la
En el primero el texto debió funcionar como “instruciones” —ese es el nombre que le habría dado el propio Berney— para el pueblo santiaguino, no obstante, a raíz de su pérdida esa función fue meramente potencial. En cambio, dentro de la causa criminal el texto tuvo una función efectiva: fue bus-cado, hallado e incluido, finalmente, como prueba en contra del francés. Lo singular es que, en ambos casos, el texto se distanció pragmáticamente (Chartier 14) de su autor real y de sus destinatarios iniciales4: Berney no lo vio más luego de extraviarlo y tampoco llegó a las manos de los santia-guinos. Es más, éstos nunca se enteraron de la existencia de unas “instruciones” escritas especialmente para ellos. Por su-puesto, quienes sí se enteraron fueron las diversas autorida-des encargadas de la causa (en la colonia y en la metrópoli). Ellas acabaron siendo sus exclusivos lectores; unos lectores, por cierto, para nada ideales respecto de las pretensiones de Berney y compañía, pero sí bastante reales para su desgra-cia. ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Cómo y por qué se decidió que las “instruciones” (y también los planes de conspiración) se alejaran para siempre de su autor y sus lectores ideales y quedaran sólo al alcance de los ojos imperiales5? Esta es la
conspiración de los dos Antonios, juzgo que ésta corresponde a un proyecto de he-gemonía alternativa y no a una contrahegemonía: sus protagonistas no pertenecen a los estamentos propiamente subalternos (esclavos, indígenas, etc.) —lo que permi-tiría comprenderla en términos contrahegemónicos—, sino que están vinculados, de distintas formas, a los sectores dominantes de la sociedad colonial (funcionarios españoles, criollos, instituciones educativas, etc.).4 Recurro a la distinción establecida por David Kastan, retomada luego por Roger Chartier, entre los aspectos platónico y pragmático de una obra: lo platónico señala el lado textual del libro (el contenido, lo semántico) y lo pragmático, la encarnación material del texto (el soporte). No podría aseverar que el texto se alejó platónica-mente de Berney, ya que éste no olvidó su contenido medular.5 La expresión —como ya es sabido— es de Mary Louise Pratt. En el caso presente
2928
pregunta a responder. Pregunta que interroga por el trabajo lector, pero que fundamentalmente explora la responsabili-dad institucional y política en el destino textual6.
Y es que, a la larga, éste es un texto tanto extraviado como encontrado, tanto perdido como ganado: extraviado de unos y encontrado para otros, perdido para la suble-vación y ganado para la acusación. Precisamente, lo que quiero examinar aquí es esa resignificación vivida por el texto de Berney: cómo transmutó de un carácter exhorta-tivo a un carácter probatorio; cómo pasó de servir de ins-trucciones a favor a servir de evidencia en contra; cómo de un objeto perdido para todos derivó en un objeto oculto para casi todos, accesible únicamente a ciertos ojos buro-cráticos. Texto perdido accidentalmente en un principio y texto “perdido” intencionalmente después. Y texto perdi-do, también —lo que es aun peor—, de los estudios litera-rios, omisión que este ensayo quiere, en parte, comenzar a suplir.
la utilizo fundamentalmente como sinécdoque del lector autorizado (autorizado por su condición de autoridad), sin embargo, el concepto no deja de ligarse a ese sen-tido productivo que le arroga Pratt. Lo que producen esos ojos imperiales, eso sí, no es aquí una representación eurocéntrica del otro no europeo, sino una actualización de la hegemonía colonial a partir de la relación poder-saber que se va instituyendo durante la causa. Relación que, si bien se da en el marco del derecho, pienso que no por ello deja de ser estratégica en términos políticos (Foucault, Historia de la sexualidad 112-125). Foucault separa el modelo del derecho del modelo estratégico (político) para dar cuenta de una concepción de poder que no lo circunscribe ex-clusivamente a la ley o a la institucionalidad, sino que lo asocia a los objetivos, la eficacia táctica y el campo de las relaciones de fuerza. No obstante, me parece que la separación no puede ser tan tajante en este caso, ya que —y esto es ya una suerte de hipótesis— las autoridades coloniales no persiguen sancionar únicamente el hecho particular y a sus solos autores, sino que están pensando en lo que el mismo Fou-cault llama “efectos globales de dominación” (124).6 Recordemos que por entonces no hay división de poderes y que, por consi-guiente, la institución judicial trabaja al servicio del gobierno monárquico.
La principal directriz metodológica que orientará el tra-bajo es el reconocimiento del lugar de inscripción del texto de Antonio Berney. Lugar que —como ya se ha insistido— no es otro que la causa criminal seguida en contra suyo y de su paisano Gramuset. Espacio para nada imparcial, como es obvio, que lo ubica, lo significa y lo valora de determinados modos. Sin embargo, en estricto rigor la causa referida no es el lugar concreto en que se inscribe el texto de Berney. No lo es porque a lo que efectivamente puede acceder el lector contemporáneo es únicamente al testimonio de la causa criminal; no se accede a la causa misma sino que a su representación escrita. Pero la cosa puede ser aún más com-pleja para el lector contemporáneo que no dispone de los recursos (monetarios, temporales, etc.) suficientes para rea-lizar una estadía de investigación en el Archivo General de Indias, en donde estaría el documento7: éste sólo puede ac-ceder a una copia del testimonio de la causa criminal, perte-neciente al Archivo Nacional de Chile8. Ello abre inmedia-tamente la posibilidad de intervenciones —accidentales y/o intencionales— sobre el texto y el testimonio originales, que los afectarían en sus dimensiones platónica y pragmática.
7 Según se señala explícitamente en la primera foja de la copia (Testimonio f. 156), el testimonio original de la causa fue remitido al Consejo de Indias, y, hoy en día, los documentos pertenecientes a tal organismo se hallan en el Archivo General de Indias. Infiero que el testimonio debió llegar a su destinatario, ya que en la “Apro-batoria” dada por Carlos III al procedimiento llevado a cabo por la Real Audien-cia de Santiago (Testimonio fs. 221-222v) éste dice que el documento fue visto por el Consejo. Pese a ello, no he encontrado ninguna referencia al mismo en el sitio web del Archivo (http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI/index.html). Aprovecho de advertir que, en lo sucesivo, cuando cite directamente del Testimonio, indicaré solamente el número de la(s) foja(s) correspondiente(s). En caso de ser necesario, añadiré además el título del documento puntualmente citado.8 Fondo Real Audiencia, volumen 1644.
3130
Mutilación editorial que podría deberse a razones objetivas (el estado material del manuscrito original, la calidad y cla-ridad de la escritura, etc.), como también a razones ideoló-gicas (gravedad de algunos enunciados, resguardo ante una posible pérdida del documento original y posterior difusión del mismo, etc.). Pero por el momento esto es sólo una po-sibilidad y no una certeza. Sea como sea, lo concreto es que la versión que se maneja es, por ahora, la versión; y esto no debería representar un obstáculo insalvable para el ejercicio crítico si hacemos caso al ya citado Chartier cuando señala que una obra “sólo existe en las formas materiales, simultá-neas o sucesivas, que le dan existencia” (16). No hay texto fuera de la materialidad que lo contiene, lo que, aplicado al caso presente, debiera significar: no hay “instruciones” fuera de la copia del testimonio de la causa criminal; no hay causa criminal fuera de su testimonio; no hay testimonio, en fin, fuera de su copia.
2. Voces sigilosas
La causa, pues, se inicia con ocho cartas “delatorias” de Ma-riano Pérez de Saravia, quien, a modo de un narrador testi-go, refiere los pormenores de la conspiración de Gramuset y Berney a Tomás Álvarez de Acevedo, regente de la Real Audiencia de Chile. Se trata de “comunicaciones” —al de-cir de Walter Mignolo (57-59)— en la medida en que las cartas operan como informes (su objetivo es informar) y en cuanto ellas tienden más hacia lo documental (entregan no-ticias y pruebas) que hacia lo textual (no se conservan en la memoria colectiva ni son significativas para la organiza-ción cultural). Mas también se trata de discursos judiciales,
puesto que, al estar insertas en un proceso criminal, las car-tas entran en el “juego de acusación y defensa”9 (Lausberg 108): simultáneamente, Saravia acusa a los conspirados y se defiende de ser un implicado en la sublevación. En efecto, desde un comienzo el abogado argentino asume como su lugar de enunciación la subordinación leal y absoluta. Dice en su primera carta:
Señor Regente, el celo de la Religion, el amor y lealtad al Rey nȓo señor y a su Real Servicio, y la inclinacion al bien de la Patria me estimulan a poner en la considerazion de Vs para los efectos que puedan combenir al servicio de ambas Magestades y de la causa publica un proyecto que se me ha comunicado vajo de sigilo por dn Antonio Alexandro Berney franses de ori-gen, que siendo contra Dios contra el Rey, y contra la Patria, no puede aquel vinculo extrecharme a sigilo10 (f. 157).
Saravia quiere salvar su pellejo, y es por eso que se alinea con el poderío imperial y que focaliza los acontecimientos desde esa posición11. De tal manera, al tiempo que se mues-
9 En realidad, la causa criminal completa puede corresponder al género judicial.10 En la transcripción paleográfica del Testimonio, sigo las orientaciones dadas por Manuel Contreras Seitz (72-77).11 Me remito al concepto de focalización tal como lo define Mieke Bal (110), esto es, como “la relación entre la «visión», el agente que ve y lo que se ve”. En el caso de las cartas de Saravia, el agente que narra y que ve es el mismo sujeto del enunciado, por lo que se está en presencia de lo que Bal llama un “focalizador personaje”, el que tiene una “ventaja técnica frente a los demás”, pero que también “conlleva parciali-dad y limitación” (cursivas en el original). Esto último se evidencia en las cartas en cuanto lo visto (los detalles de la conspiración) es visto desde una cierta ubicación: desde esa subordinación total que asume el sujeto textual. Hago hincapié en este punto ya que debe tenerse presente que las primeras noticias sobre la sublevación y el texto de Berney las recibimos de las cartas de Saravia. Y podríamos ir incluso más allá, puesto que, al estar contenida toda la información en el testimonio de una cau-sa criminal seguida por las autoridades coloniales, no sería descabellado hipotetizar
3332
tra a sí mismo como un fiel vasallo al servicio divino, regio y patriótico, denuncia sin mayor escrúpulo la “perniciosa conspirazion” (f. 157v) de que Berney le ha informado y a la que pretende incorporarlo. El sigilo parece regir para Ber-ney, mas no para Saravia. Pero no es así. Saravia no guardó el secreto, es verdad, pero no por ello actuó sin sigilo. Hacia el final de su primera carta el argentino refiere que el 29 de diciembre de 1780 puso al tanto de todo a su colega José Sán-chez de Villasana, quien le hizo ver, justamente, “la circuns-pecion, y sigilo con que se deuia manejar para sofocar [en] su origen un insendio tan perjudicial” (f. 160). Sánchez le sugirió hablar con uno de los ministros de la Real Audiencia y Saravia escogió para ello al ministro Nicolás de Mérida. Así fue como comenzó la “obra delatoria” del abogado bonae-rense, opera que significó la exposición de información hasta entonces restringida, pero que no por ello se volvió pública12. Las noticias de la conspiración, tal como lo recomendó Sán-chez de Villasana, se manejaron con circunspección y sigilo en su nuevo circuito de circulación: la esfera judicial.
Según informa Saravia —a partir de los dichos de Ber-ney—, el fin de la conspiración era independizar al reino de Chile de España e instalar en él un gobierno republicano fundado en principios de derecho natural, en el que se abo-lirían la pena capital y las jerarquías sociales, en cuyo sena-do o congreso aun los indígenas tendrían representantes, en
que los distintos agentes narradores y veedores de la causa narran y ven desde una posición igual o similar a la que ocupa el sujeto textual de las misivas de Saravia.12 En la declaración de Villasana se registra que éste “le hiso veher al citado Don Mariano la grauedad de este negocio y la obligazion en que estava de dar parte y descubrir esta conjuracion, y que para ello deuia elegir uno de los señores Ministros que componen esta Rl Auda, para darle quenta de todo con indiuidualidad, y expe-sificazion guardando enteramente sigilo con toda clase de Personas” (fs. 189-189v).
donde la tierra sería repartida equitativamente entre todos los habitantes y el que se abriría al libre comercio con las naciones extranjeras. Conseguir estos objetivos implicaba, obviamente, derrotar a las fuerzas coloniales, para lo cual se utilizarían los cañones de Valparaíso en la fortificación del cerro Santa Lucía y se daría libertad a todos los esclavos. La sublevación misma debía iniciarse al norte del río Mapocho, lugar al que llegarían algunos de los conspirados disfrazados de frailes para, mediante unas “instruciones”, exhortar a la población a plegarse al movimiento13. El principal lugar de concentración sería la viña de Santo Domingo, desde donde saldrían pelotones para ocupar la Casa de Pólvora, la Sala de Armas y las Cajas Reales y para detener al presidente y a los miembros de la Real Audiencia, los que luego se rían enviados fuera del reino. “Esta es la hidea que se me ha co-municado en la que alguna, u otra Vos se habra mudado pero en la sustancia es puntual, como lo juro a Dios nȓo señor” (f. 159v), dice Saravia.
¿Quiénes eran los conspirados? Antonio Berney, un suje-to “de pocas letras pero de vastante resoluzion” y “los prâles sugetos acaudalados” del reino (fs. 158-159v). A Berney ya lo vamos conociendo. En tanto, el temerario de pocas letras era Antonio Gramuset, y aquí vale detenerse un poco. “Le-tras”, según el Diccionario de la lengua castellana de 1780, se definía como “las ciencias, artes y erudicion”. A este voca-blo se adjuntaba la expresión “Saber, ó tener mucha letra”, con la cual “se da á entender que alguna persona es bastan-temente sutil y astuta para su gobierno, y que sabe mas de
13 ¿Por qué vestidos como frailes? Por la autoría ficticia del texto, que aparece fir-mado por religiosos, y por la reforma de las órdenes religiosas, ordenada por cédula real en 1769, la que habría derivado en reclamos por parte de los regulares.
3534
lo regular”. Entonces, ser “de pocas letras” podía significar que no se tenía mucho bagaje en ciencias, artes y erudición o que se era una persona de escaso conocimiento e incapaz de regirse de buena manera. Me detengo en estas precisio-nes porque, en la segunda carta de Saravia, se suscitará una profunda contradicción con respecto a este juicio cuando el sujeto textual asegure que Gramuset —quien para entonces se hallaba ocupado en la construcción de una máquina hi-dráulica para desaguar minas— era “de bastante ingenio e instrucion, y espiritu”14 (f. 161v). La explicación de tamaña diferencia de opiniones puede deberse a que, en el primer caso, Saravia reproduce lo dicho por Berney, mientras que en el segundo brinda su propia impresión del personaje. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es la relevancia de esta contradic-ción? Ya lo veremos. Ahora, en cuanto a “los prâles sugetos acaudalados”, mayores informaciones empieza a brindar Sa-ravia a partir de su segunda misiva (aunque lo relatado nun-ca es algo absolutamente probado). Allí, el argentino refiere que Berney había escuchado de Gramuset que “tenia agavi-llados sinquenta sugetos de tanta satisfaccion suia como el proprio” (f. 162), lo que no aclara mucho en realidad. No obstante, casi a continuación Saravia señala que Berney le ha dicho que “aun no le ha comunicado la hidea a [José Antonio de] Roxas pero que esta seguro en que es del proprio dicta-men pues a su presencia ha estado dho Roxas en la Hasienda alentando a subblebarse ã otros, y entre ellos a vn Theniente
14 “Ingenio” se definía en el ya citado Diccionario como “Facultad, ó potencia en el hombre, con que sutilmente discurre, ó inventa trazas, modos, máquinas y artifi-cios, ó razones y argumentos, ó percibe y aprende facilmente las ciencias”. “Instruc-ción”, por su parte, se entendía como “los documentos, ó principios de qualquier ciencia, ó doctrina, para el conocimiento y estudio de ella”. Estimo que las conclu-siones relativas a la contradicción no son difíciles de extraer.
del Correxidor de esta ciudad” (f. 162). Y Berney no sólo espera contar con Rojas, sino también con el mismísimo Conde de la Conquista, Mateo de Toro y zambrano, y con un tal Agustín Larraín, ambos a cargo de sendos regimientos. Así, de los “sinquenta sugetos” agavillados pasamos a sólo cuatro posibles sublevados. El número se reduce bastante, lo que pone en duda la información entregada por Saravia. Sin embargo, lo “acaudalado” de estos sujetos no parece tan incierto: Rojas es dueño de una Hacienda, Toro y zambra-no posee un título nobiliario y Larraín, al igual que el con-de, es un militar de alto rango; situaciones económicas que contrastan ostensiblemente con las de Gramuset y Berney, quienes —según se expone más adelante en la causa (fs. 197v-198)— no tenían bien alguno. Sintetizando, los únicos implicados seguros eran los dos compatriotas galos.
Pese a vérnoslas hasta el momento menos con certidum-bres que con posibilidades, es difícil no advertir la noticia de que José Antonio de Rojas, en presencia de Berney, ha-bría instigado a otros sujetos en su hacienda. No porque esto involucre a Rojas en la conspiración de los franceses o en algún otro alzamiento, sino porque tales incitaciones darían cuenta de un remedo de esfera pública, esto es, la reunión de personas en privado —no exclusivamente de personas pri-vadas, es decir, ajenas al estado en este caso— para deliberar sobre “asuntos de interés general” (Habermas, “The public sphere” 49) y con el propósito de hacer una “crítica del poder público” (Habermas, Historia y crítica 88). Con todo, des-de un principio esta semiesfera pública criolla manifestaría algunas peculiaridades en su práctica. Como queda dicho, en ella no intervendrían solamente sujetos desligados del aparato estatal (el mejor ejemplo por el momento es ese te-
3736
niente del corregidor al que habría azuzado José Antonio de Rojas). Por otra parte, Habermas demuestra que, en su con-figuración burguesa europea —contemporánea al proceso que me interesa acá—, la esfera pública sólo admitía sujetos propietarios e instruidos (Historia y crítica 120); en cambio, la supuesta esfera pública operante en la hacienda de Rojas habría tenido un carácter más inclusivo al dar cabida, con la participación de Berney, a sujetos desprovistos de propieda-des15. Por último, si nos atenemos a la descripción dada por Saravia respecto de los objetivos de la conspiración de Gra-muset y Berney, las críticas de los “publicistas” no estarían motivadas por los intereses relativos al tráfico mercantil y al trabajo social (Historia y crítica 64), sino que por intereses y beneficios colectivos.
3. “instruciones”, poderes y fábulas
A partir de la segunda carta de Saravia, comenzamos a en-contrarnos también con los primeros epitextos de las “ins-truciones”. El abogado refiere que Berney le comunicó que las ha bía escrito en la hacienda de Rojas y que el 31 de diciembre de 1780, volviendo hacia Santiago, las había perdido, y que aunque volvió a buscarlas no las pudo hallar. Claro que eso no desanimó totalmente a Berney, pues tenía la intención de retornar a Polpaico para rehacer su texto. Saravia resume de la siguiente forma el contenido del mismo:
[M]e dijo que la introduccion se reducia a demostrar lo per-judicial del Govierno Monarquico, y lo util del Republicano cuia hidea apoya entre otros fundamentos en los exemplares
15 Y si incluyéramos a Gramuset, a sujetos de equívoca instrucción.
de Atena, y Roma: Que en ellos se manifiesta que esta cons-pirazion no se opone con los principios de Religion; porque no siendo la obediencia que se deue al Monarca expecie de esclavitud, aquella no obliga spȓe que se decline a esta, que es lo que subsede en lo presente con las inspeciones de Pechos en las Hasiendas, casas adorno de ellas, plata labrada, criados, comestibles, y avn en las Personas que todo es una verdadera servidumbre: Que los titulos que dan las instrucciones a esta nueba republica son el soberano senado de la Muy noble mui fuerte y muy Catholica Republica de Chile (fs. 161-161v).
Como se aprecia, las “instruciones” atentaban notoria-mente contra la soberanía colonial, tal como la conspiración en su conjunto. Para ésta —según la tercera misiva de Sa-ravia— se hacía cada vez más probable la participación de José Antonio de Rojas, con el que Berney “de continuo esta ablando en secreto, y escribiendo” y quien “no tiene otro ob-jeto de su diaria cavilazion que el de conspirarse, y que de este pensamiento no se separa su incubacion” (fs. 163-163v). Además, se sumaban tres nuevos nombres, de los que los franceses tenían pensado valerse: uno era el gallego Ignacio Pacheco, que estaba preso en el cuartel de dragones y que, más encima, iba a ser desterrado para Argentina (“6 Carta” de Saravia, f. 166); el otro era el comerciante limeño Manuel José de Orejuela, “que va a Valdiuia al descubrimiento de los sesares de quien me ha dho este hasegurando hira a sacudir por alla a los Españoles”16 (“3a Carta” de Saravia, f. 163); y el
16 Si bien la empresa descubridora de Orejuela nunca tendrá lugar, su animadver-sión a los ibéricos no aparenta ser dudosa. En efecto, Orejuela también habría to-mado parte en las reuniones efectuadas por Rojas y, en una de ellas, habría apoyado los dichos de su anfitrión al espetar que “estos castellanejos todo lo querian agarrar” (165v). Para mayores detalles de la expedición de Orejuela, puede revisarse el artí-culo de Ricardo Couyoudmjian “Manuel José de Orejuela y la abortada expedición
3938
último era el “alquinista” francés Juan J. Bierne, al que Ber-ney habría consultado si sabía hacer cañones de bronce (“7 Carta” de Saravia, f. 167v). De acuerdo al relato del jurista Saravia, justamente al hogar de Bierne habría decidido ir fi-nalmente Berney para reescribir el texto de la insurrección. ¿Qué motivó el cambio de planes? El hecho de que “a la Ha-sienda de Roxas hiva ahora mucha gente con la Madama” (f. 164v), la que —supongo— no sería otra que la esposa de José Antonio de Rojas, María Mercedes Salas17.
Ocho cartas fueron más que suficientes para alertar al regente Álvarez de Acevedo de la gravedad de la situación, de modo que el 10 de enero de 1781 ordenó el arresto de Gramuset y Berney encareciendo se les embargaran todos los papeles que se hallaren en sus habitaciones18 y que las
en busca de los césares y extranjeros, 1780-1783” (Historia, 10 (1971): 57-176).17 ¿Es posible que esa gente que iba con la “madama” formara tertulias y, por tanto, nuevas protoesferas públicas? Tal vez. Más probable es que tal carácter lo tuviese una reunión en casa de Alonso de Guzmán, asesor del gobierno—referida en la última carta de Saravia—, en la cual “en presencia de los Hijos de este señor, y del Padre Verdugo del orden de san Agustin, le dijo ã el [a Berney], el Padre Mȓo fray Gregorio Araos de la propria Religion que fuera mucho mejor se governara este Reyno por republica cuia exprecion le aplaudio dho Berney, disiendole que se co-nocia tenia berdaderas hideas de el Govierno Politico” (f. 168v). En su confesión del 18 de enero, Berney dirá que “el Pe Araos estaba ablando de esto quando entro el confesante en la casa y que esto solo fue ablando sistematicamente asi quando ablan los Autores quando tratan sbȓe la preferencia, y mas perfecto Genero de Govierno, sin transender a mal desir, ni condenar el Govierno Monarquico, y mucho menos el de españa por su suabidad y justisimas Leyes” (fs. 237v-238).18 Al momento de su apresamiento, Berney hará entrega de “varios Papeles, entre cartas, quadernos, y apuntes con otros en Latin los que se acomodaron en dos ata-dos rubricados y numerados, el vno con docientos dies y ocho, y el otro con ciento veinte, y nuebe” (f. 171v). Mientras, Gramuset —según cuenta en la certificación de su arresto el escribano Francisco Borja de la Torre— “saco de vna capa un Libro con vnos Papeles y tambien vna bolsita, o papelera de Badanilla colorada combarios Papeles dentro, y rexistradose todos por mi el presente escribano, no se encontro ninguno de los que se buscaban, asimismo se rexistro a dho dn Antonio en casa
detenciones se llevaran a cabo a una misma hora “con las precausiones, y sigilo correspondientes” (fs. 169v-170). Los reos debían ser conducidos al Colegio de San Pablo, donde quedarían incomunicados (la esposa de Gramuset también debía mantenerse incomunicada, pero en su casa) y donde se les tomarían sus respectivas declaraciones. Álvarez de Ace-vedo encargó los operativos a José de Gorbea y Nicolás de Mérida, confiando en que ambos actuarían “con la mayor cautela, pulso, y sagasidad” (f. 170). Ésta es, pues, la ley en acción; ley que, a través de sus representantes, activa no sola-mente mecanismos sancionadores del delito (apresamiento y encarcelamiento), sino especialmente mecanismos preventi-vos (incomunicación y vigilancia19) capaces de contener los “fatales efectos y consequencias” de la conspiración de los dos Antonios (fs. 169v-170). Lo más importante era que, por “la grauedad, delicadesa e importancia del asumpto” (f. 170), las noticias relativas al mismo no traspasaran los límites ju-diciales, siendo conocidas y manejadas exclusivamente por las autoridades encargadas del proceso. De allí el sentido de las constantes solicitudes y muestras de precaución, sigilo y sagacidad presentes en los documentos.
Pero, para la ley soberana, no bastaba con sancionar y prevenir. Si lo que se pretendía era impedir la propagación de noticias sobre la conspiración, obligadamente había que corroborar las delaciones de Saravia y averiguar todo lo con-cerniente al delito; y para ello se hacía imprescindible acti-var mecanismos encargados de recoger información sobre
de su señoria, y no se le allo en los Bolsillos mas de un borrador de vna quenta de costas” (f. 179). No he podido averiguar el destino de estos papeles.19 Una vez llegados al Colegio de San Pablo, luego de trayectos hechos “con todo secreto”, A Berney y a Gramuset les colocaron grilletes, los encerraron en celdas ase-guradas con candado y les asignaron centinelas para su vigilancia (f. 171v; f. 180).
4140
el asunto en cuestión. Así es como se llega a los interrogato-rios y declaraciones20. Gramuset, en la suya, niega cualquier vínculo con la sublevación (fs. 180-183). Berney intenta hacer lo mismo con sus respuestas, sin embargo, construye un relato tan inverosímil en relación con sus “instruciones” que, a fin de cuentas, acaba por incriminarse solo. El profe-sor de latinidad y matemáticas21, sin habérsele consultado siquiera, dice presumir que la causa de su detención es el hallazgo de unos papeles que copió por curiosidad. Según el relato de la declaración —narrado por Nicolás de Mérida—, Berney habría encontrado unos papeles encuadernados en la plaza mayor de Santiago, los que copió “con el fin de que si alguno los viese se les quitara la Gana de leherlos” (f. 172v) pues “dijo que trataban de que deuia ser preferido el estado Republicano al Monarchicho, y concluyan con vna exorta-cion que hasian vnos religiosos a este Pueblo a que tomasen
20 Me permito hacer una distinción entre interrogatorio y declaración. El primero lo entiendo como el acto de pregunta/respuesta que tiene lugar en un espacio-tiem-po extratextual, mientras que la segunda sería la representación escrita de ese acto (y que es a la que tenemos acceso como lectores del Testimonio). En el marco de la causa criminal que sigo, la declaración se caracteriza por ser un relato dominado ya por un narrador heterodiegético, ya por un narrador homodiegético. El primer tipo se da en circunstancias de que el autor del texto es, regularmente, un escribano. El segundo tipo es más complejo, puesto que, en las fórmulas iniciales y finales del documento, este narrador se muestra como un personaje principal (en tanto se declara autor del interrogatorio), mientras que en el cuerpo del documento se vuelve prácticamente un observador no participativo (que describe lo preguntado y lo respondido), lo que se manifiesta en el texto por el cambio de la primera a la tercera persona gramatical. En relación con esto último, se evidencia también un predominio del estilo indirecto en la sección del interrogatorio, ya que el narrador es quien reproduce lo preguntado y lo respondido (“preguntado por...”, “dijo que...”). Los conceptos narratológicos empleados los tomo de Martínez y Scheffel (74-129).21 Así lo declara Berney (f. 172v). De hecho, en su cuarta misiva, Mariano Pérez de Saravia da a entender que Berney postuló a la cátedra de matemáticas en la Real Universidad de San Felipe, la que no le fue asignada (fs. 164-164v).
el estado Republicano” (f. 173). Berney declara que rompió los papeles originales y que luego los echó a una acequia, en tanto que la copia la extravió en el camino de Colina, junto con dos libros y una frazada, cuando venía de vuelta de la hacienda de José Antonio de Rojas; allí habría estado alrededor de un mes recuperándose de una enfermedad que lo aquejaba hacía un año y tirando una meridiana para le-vantar un cuadrante. Acorde al relato, Berney notó la falta de los papeles al retornar a Santiago, ante lo cual le pidió a un tornero residente en el barrio de La Chimba que los fuese a buscar, diligencias que no tuvieron éxito. Berney acude, de este modo, al viejo recurso del “manuscrito encontrado” para fabular una historia que lo exculpe de la autoría del texto y de participar en la conspiración, lo que no deja de ser llamativo si tomamos en consideración que, además, los “papeles” poseían ya una autoría ficticia (habrían sido re-dactados por unos religiosos): Berney, por ende, sólo sería el copista de un texto ajeno que ya no existe, y cuya copia se encuentra perdida. El francés se intentaría situar, así, fuera de la historia principal, la de la sublevación, dando a enten-der que son otros los implicados en ese relato. Mas si bien Berney hace lo posible por ocultar su participación en el movimiento, en ningún momento niega que él exista. Eso es producto, precisamente, de las marcas de veracidad que implica el recurso al manuscrito22 (Fernández Prieto 55-56).
22 Las declaraciones del par de franceses no son las únicas que se efectuaron, por supuesto. El mismo día en que Berney fue interrogado —el 11 de enero de 1781—, el regente Álvarez de Acevedo le ordenó a José de Gorbea, “autuando con el escri-bano que fuere de su satisfazion con juramento de guardar secreto” (f. 183v), citar al gallego Ignacio Pacheco, a José Sánchez de Villasana y al tornero mencionado por Berney. La declaración del primero (fs. 184-186v) deja bastantes dudas sobre su connivencia con Gramuset y Berney, en cambio, la declaración de Sánchez de Villa-
4342
En una segunda declaración, dada voluntariamente al día siguiente de la primera —o sea, el 12 de enero de 1781—, Berney se desdice de su falsa presunción inicial y atribuye la razón de su encarcelamiento a “vnas combersasiones que ha tenido con Don Antonio Gramuset sobre juntar Gente para leuantarse que le propuso el combidandole” (f. 199v). El francés asume, entonces, su culpabilidad, aunque indi-cando con claridad que el cabecilla de toda la operación fue siempre su paisano Gramuset. Pero lo insólito es que ahora niega decididamente la redacción de cualquier papel relativo al levantamiento. De acuerdo a su confesión, Juan Bierne23 le dijo en broma un día que, antes de sublevarse, era menester redactar una instrucción que exhortara al pueblo, “la que —afirma Berney— no hiso ni tubo intencion de haser como se comprueba de los diferentes asumptos en que estaua ocupa-do antes, y actualmente” (f. 200v). Y si inventó la historia del manuscrito encontrado y copiado, fue sólo
sana (fs. 186v-192) confirma todo lo dicho por Saravia (e, incluso, aporta algunos datos nuevos). Finalmente, el tornero —cuyo nombre era Bartolomé Flores— de-clara (fs. 192-193v) que Berney efectivamente llegó a su casa urgido por el extravío de una manta, dos libros y un papel, pero que no fue él sino su hijo quien, en dos ocasiones, salió a buscar los objetos perdidos (fs. 184-193v). Al día siguiente, ente-rados por una nueva carta de Saravia fechada en 10 de enero, Gorbea ordena que las personas que viven en la casa del licenciado José de Castro —su declaración se halla en fs. 225-227v— sean traídas y conducidas “con el mayor secreto a su presencia” (f. 195). La única que llega es Juan Agustín Fernández (fs. 195v-197), quien señala, respecto a Berney, que lo sucedió de pasante en el Convictorio Carolino (f. 196) y, respecto a Gramuset, que hacía muy pocos días, a la salida de la oficina del abogado Castro, le dijo: “Vm me ha de ayudar en todo lo que no fuere contra Dios ni contra el Rey” (f. 196v). Lo primero —que no he logrado corroborar— certificaría el grado de instrucción de Berney; lo segundo —en apego a una declaración de Mariano Pérez de Saravia del 16 de enero— “que Gramuset desia que en los principios del movimiento hera combeniente proponer que no se dirigia contra el Rey sino contra los que Governaban” (f. 228v).23 A quien, por cierto, Berney exime de cualquier vinculación con la conspiración.
para que no se reconociesen prolixamente los demas que en el acto de la pricion se le aprehendieron, y embargaron, rese-loso no se encontrase entre ellos vnos apuntes que tenia echos contra el Govierno del exmo. señor Don Agustin de Jauregui que firmo resentido de las Providencias que hauia expedido en los autos que siguio sobre la cathedra de Mathematicas (fs. 199-199v).
Berney, de esta manera, ya no se representaría como copista sino como autor. No como un Bartleby que prefiere hacerlo, que copia volitivamente (un anti-Bartleby, en ri-gor), sino como un escritor del sí; claro que de un “sí” mo-vido por resentimientos individuales y no por iniciativas grupales24. Lo extraño es que, en certificación dada por el escribano Francisco Borja de la Torre el día 13 de enero, éste señala explícitamente que, entre los papeles embarga-dos a Berney, “no se encontraron otros que los que constan de dho embargo de las facultades que profesa dho Berney de latinidad y Mathematica” (f. 201). Es decir que de los “apuntes” mencionados por el galo no había huella alguna; y se hace notorio que las autoridades debieron dudar del nuevo testimonio de Berney —y confiar, por el contrario, en las informaciones de Saravia—, ya que el mismo día 13 José de Gorbea solicitó al corregidor de Santiago, Luis Ma-nuel de zañartu, averiguar el paradero de la manta, los li-bros y los papeles que Berney había declarado extraviar en un principio.
24 En un sentido inverso, me valgo acá de algunas de las proposiciones que Enri-que Vila-Matas desarrolla en Bartleby y compañía: la metáfora de Bartleby y el con-cepto de “escritores del no”, es decir, el copista que no quiere copiar y los escritores que renuncian a escribir.
4544
4. Entre el terror y la seguridad
El 14 de enero el regente Álvarez de Acevedo mandó entregar todo el expediente de la causa a los fiscales del crimen y de lo civil, para que lo revisaran y pidieran o expusieran lo que tu-vieran por conveniente “con la brebedad y cautela que exsige la naturalesa y circunstancias del asumpto” (f. 203). La discre-ción sigue primando en el actuar de la principal autoridad de la Real Audiencia, y —en su “Respuesta” del 15 de enero— el fiscal del crimen, Joaquín Pérez de Uriondo, se hace eco de ese actuar cauteloso. Demanda la pronta realización de varias diligencias que considera absolutamente necesarias “porque la arduidad del presente negocio exsige no solo el sigilo, y re-servazion que es la basa fundamental del asierto sino tambien la mayor rapides en su Evaquacion” (f. 210). Así, requiere el comparecer de Mariano Pérez de Saravia para que reconozca bajo juramento la información entregada en sus ocho cartas “delatorias”; tomar declaración a Diego Galaín, a quien Sara-via también le había expuesto las noticias de la conspiración, a Juan Bierne, a la esposa de Gramuset, a los hijos de Alonso de Guzmán y al agustino fray Gregorio de Araos; advertir a todos los declarantes que “han de guardar un secreto inviola-ble de quanto se les preguntare, y entendiesen de la causa” (f. 210v) a riesgo, aun, de perder la vida; incomunicar al gallego Pacheco; aprisionar a José Antonio de Rojas “mui sigilosa-mente, [y que] se le embarguen todos sus Papeles y que se reconoscan con la mas exquisita prolixidad custodiandose su Persona en un lugar donde no pueda tener comunicazion al-guna” (f. 212v); llamar, “con la posible reserva, y sagasidad” (f. 212v), a los inquilinos y peones de la hacienda de Rojas, y también al teniente de corregidor que cerca de allí residiere,
para verificar si el criollo los había instado a sublevarse; y, por último, citar a declarar a Manuel José de Orejuela y examinar prolijamente sus papeles. La circunspección parece ser nor-ma, igualmente, para el fiscal de lo civil, José Márquez de la Plata. En su “Respuesta” éste señala su conformidad general con las diligencias requeridas por Pérez de Uriondo, aunque añade algunas precisiones respecto de las preguntas que reci-birán los declarantes, solicita una nueva declaración de Bar-tolomé Flores y otra de su hijo y sugiere el aplazamiento del interrogatorio a los hijos de Alonso de Guzmán debido a su edad. Márquez de la Plata considera prudente que “por haora con todos (a esepcion de los que ya tienen noticia) se omitan expreciones que puedan dar alguna aunque remota idea de la nefaria conspirazion premeditada” (f. 214v).
Hasta aquí se patentiza una paridad en los procederes del regente y de los fiscales, sin embargo, previo a todas las medi-das propuestas, Pérez de Uriondo enuncia unas palabras que advierten de que, para él, las reservas han de quedar limitadas únicamente al desarrollo del proceso. La culminación del mis-mo, le precisa al regente, debe ser el castigo y el escarmiento:
[N]o puede menos el fiscal en deuido cumplimiento de su pro-prio ministerio que interpelar una, y muchas veses el notorio celo de vs para que aplicando ahora todo su connato quede cabalmte servido como corresponde el catholico Poderoso Monarca que felixmente Govierna estos sus vastos Dominios exclaresida en el modo posible la verdad de quanto ay y se hubiere adelantado en la empresa premeditada castigados los Autores sedictores de semejante atrocidad y escarmentados los que acaso la hubieren llegado a entender sin delatarla como que su mismo silencio, y tasiturnidad en vna Materia tan de-licada y seria los Arguye sin disputa por complicados (f. 204).
4746
Para el fiscal del crimen, el delito de los conspirados y sus cómplices es una agresión franca contra la persona del monarca y su poder; y ese es el peor de los delitos en una sociedad en que el soberano es la autoridad no sólo políti-ca sino también legal: “la fuerza de la ley —sostiene Michel Foucault— es la fuerza del príncipe” (Vigilar y castigar 53). Por ello es que Pérez de Uriondo juzga imperiosa la aplica-ción del castigo y del escarmiento sobre los cuerpos de los inculpados, pues de esa forma podría hacerse efectiva la pre-sencia del rey-ley y lograrse la restauración y reactivación de su poder. El fiscal apelaría, entonces, a lo que Foucault llama el “ceremonial de soberanía” propio del derecho mo-nárquico: las marcas visibles que la fuerza del rey inscribe en el cuerpo del condenado y el terror —si el castigo es pú-blico— que se espera imprimir en los testigos (espectadores) de la presencia y magnitud de esa fuerza (Vigilar y castigar 135). Las marcas y el efecto de terror garantiza rían el domi-nio imperial. El actuar del regente Álvarez de Acevedo no disiente de este objetivo, pero en lugar de marcas privilegia la borradura y, con ello, un efecto de seguridad en vez de uno aterrador. Comprendido así el asunto, es una discrepancia no menor la suscitada entre Álvarez de Acevedo y Pérez de Uriondo.
De hecho, tal discrepancia puede certificarse también en el auto que Acevedo dicta tras revisar las respuestas de los fiscales. En él ordena recibir declaración a Mariano Pérez de Saravia (fs. 227v-228v), Diego Galaín, la mujer de Gramuset (fs. 232v-233v), el hijo del tornero Flores (fs. 231v-232v) y Juan Bierne; tomar confesiones a Berney y Gramuset, y de-volver el expediente a José de Gorbea. Empero, “en quanto a lo demas que piden dhos señores fiscales con reflecion a va-
rias consideraciones que se tienen presentes, y a lo que resul-ta de vna declarazion que ha echo en el dia dn Antonio Veni ante el señor Don Nicolas de Merida, y se ha mandado agre-gar al Proseso se reserva dar Providencia para mejor opor-tunidad” (f. 217). De momento, no hay ninguna alusión a Rojas ni a sus inquilinos y peones, y ninguna mención, tam-poco, al teniente de corregidor, al padre Araos y al fantasioso Orejuela. ¿A qué oportunidad se refiere, entonces, el regente? ¿Cuándo llegaría esa contingencia favorable que permitiese a la ley arrojarse sobre el criollo, el funcionario, el religioso y el militar, y por qué ese mes de enero de 1781 no presentaba las mejores condiciones para hacerlo? ¿Por qué Álvarez de Acevedo difiere el actuar de la ley sobre estos sujetos cuando existían indicios claros de su antipatía al gobierno monár-quico? ¿Lo difiere o lo interfiere? En realidad, me es difícil fundamentar un interés personal en ello, especialmente si se considera la rigurosidad aplicada por el magistrado en sus labores oficiales —la que le valió, incluso, ser ascendido al Consejo de Indias en 1788 (Barrientos Grandón 25-30). Por el contrario, a la vista de estos antecedentes y de su proceder en la causa, es mucho más factible postular la hipótesis de que Acevedo continuó rigiéndose por el sigilo en esta nue-va circunstancia. Involucrar en el proceso a sujetos vincu-lados a distintas esferas de poder coloniales podía ser más riesgoso que mantenerlos al margen del mismo, ya que esto podría dar pie a temores y especulaciones que fragilizaran los límites judiciales. Si eso llegaba a ocurrir, las noticias to-cantes a la conspiración y a la causa criminal circularían por un circuito indeseado por las autoridades, trastocando nota-blemente la relación poder-saber instituida por y en la Real Audiencia. El privilegio informativo garantizaba un efecto
4948
de seguridad, pues permitía preservar el orden hegemónico existente; la libre circulación de la información, en cambio, podía ocasionar un efecto de desorden y desestabilización que complejizaría el trabajo de control.
5. ¿Un letrado de pocas letras?
Pues bien, en su declaración Diego Galaín aseguraba que Mariano Pérez de Saravia nunca le había contado nada acer-ca de la conspiración de los dos Antonios y que a ambos los conoció superficialmente. Aun así, entrega algunos datos interesantes relativos a Berney. En primer lugar, refiere que lo conoció en casa de Saravia, en circunstancias que éste le había pedido al galo “trabajar cierta disertacion sbȓe la Ins-tituta que hauia de defender en la Academia”25 (f. 219v). En segundo lugar, que trabó una breve conversación con él, en la cual departieron sobre varios asuntos, entre ellos, sobre “la republica de los colonos de Inglaterra [y] del buen rexi-men que tenian” (f. 220). No obstante —y esto es lo último que recalco—, Galaín declara no haber entendido más de la mitad de lo dicho en esa conversación “por la rudesa, oscu-ridad y mala explicazion de Berney por ser franses” (fs. 220-220v). Lo primero verificaría la existencia de una relación al menos intelectual entre Saravia y Berney y acreditaría, nuevamente, el nivel de formación de este último, versado ahora en materias de derecho romano. Lo segundo podría reforzar la preferencia por la alternativa republicana de par-te del francés (¿y también de parte de Galaín?), sirviendo de
25 Berney también da cuenta de este suceso en su confesión del 18 de enero. Allí estipula que, “estando ocupado sarauia en vna leccion para la Academia”, pidió “el auxilio del confesante” (f. 237).
evidencia en su contra. Lo tercero, finalmente, daría cuenta del limitado manejo del castellano por parte de Berney26, lo que sin duda se haría extensivo a su escritura. Las preguntas que se derivan de todo esto son varias: con ese dominio de la lengua, ¿por qué Saravia le pediría ayuda con su diserta-ción?, y, ¿cómo pudo haber conseguido una pasantía en el Convictorio Carolino?27; y lo realmente gravitante para este ensayo: ¿cómo pretendía ganar el apoyo del pueblo santia-guino a través de sus “instruciones” si éstas, probablemente, se hallarían imperfectamente redactadas? La performativi-dad del texto sería vacilante desde un comienzo en tanto los lectores estarían impedidos de leerlo y entenderlo en acuer-do a las pretensiones de su autor. De tal manera, la materia-lidad misma del lenguaje se vería perturbada, arrastrando consigo a la dimensión platónica del texto. Por ende, podría elucubrarse que ya desde su propia composición las “instru-
26 En una nueva declaración del 21 de enero, el francés reconoce “estar poco versado en el ydeoma castellano”, y que, por lo mismo, en sus dichos se hallan “los terminos hirregulares, las frases impropias y las yluciones extrabagantes” (fs. 268v-269).27 Atendiéndome a lo dicho en la nota anterior en cuanto al mejor dominio del la-tín que del castellano por parte de Berney, infiero que al Convictorio habría entrado como pasante de latinidad y que la disertación de Saravia estaría escrita en la lengua del Lacio, predominante en el tradicional contexto educativo de la época. Respecto a su paso por el colegio Carolino, el propio Berney sostiene en su declaración del 21 de enero: “vn año entero que estube de pasante interino antes de mi enfermedad por mi vello metodo de enseñar, y mi conducta fui mui aplaudido como consta de vna Ynformazon de dho colexio ante el señor Jues Protector, de otro de los prãles de esta ciudad ante el Ylustrissimo señor obpo, lo que dio motivo a que el Señor Protector me hisiera despachar un titulo honorifico el qual junto con las citadas ynformazones esta en los Papeles embargados” (f. 269). En respuesta dirigida por Alonso de Guz-mán a José de Gorbea, aquel anota que Berney tuvo ejercicio “en el Colexio Caroli-no para donde salio de mi casa con el ministerio de Pasante, o Mrõ de latinidad en cuio exercicio no fue mui regular su conducta porque casi spȓe andaban los Libros por los suelos, y por las cavesas de los Muchachos” (f. 285v).
5150
ciones” estaban condenadas a perderse, a desaprovecharse. Porque vale la pena preguntarse también cuántos de esos destinatarios ideales del texto podrían haberlo leído, cuán-tos de esos lectores efectivamente sabían leer. Alguna cuota de razón tenía entonces Miguel Luis Amunátegui cuando expresaba con ironía: “una proclama dirigida a un pueblo que no sabía leer, argumentos sacados de la historia, que di-fícilmente habrían podido comprender los individuos más instruidos del país. ¡Y sin embargo, aquel escrito era el arma con que Berney pensaba dominar a semejante pueblo!” (Los precursores 208-209).
Y las dudas se acrecientan a partir de las declaraciones de José de Castro, José Antonio Villegas y Juan Bierne. Castro se basaba en el juicio del susodicho José Antonio Villegas, pasante de latinidad en el Convictorio Carolino, para afirmar que Berney “es destituido de todas aquellas luses que apa-renta en lo publico con los que no entienden de facultades, y que ha oydo que avn en materias de religion vierte barias proposiciones con demaciada ligeresa, y que denotan que su cavesa no esta mui buena” (fs. 225v-226). Y Gramuset tam-poco se salva. Según Castro, era un hombre pobre que soña-ba con volverse rico y ser presidente del reino, y era, además, un “hombre de poca instruzon” y “que handa, y le ha obser-vado como extraydo con expesie de embobamto y turbazion en las Potencias, y que ultimamente jamas se ha persuadi-do que este pueda ser sugeto que sirva de algun principio, o medio de haser mal a nadie” (f. 227). Para confirmar la pri-mera opinión de Castro, el ministro José de Gorbea decidió citar a Villegas, quien declaró, primeramente, no conocer a Antonio Gramuset, pero sí a Antonio Berney y, luego, que a este último lo consideraba víctima de “alguna turbacion de
potencias y dislocacion del selebro” debido a “la diversidad y la extravagancia de enseñar los niños sin regla ninguna, y composiciones de versos” (229v). Bierne, por su lado, explicó haber curado a Berney de una peste28, pero aseguró no man-tener ningún trato con él por la “mucha bariedad en su modo de pensar y poca firmesa en la cavesa, y por consiguiente in-capas de tratar con el asumpto serio alguno” (f. 230v). Al leer este conjunto de calificaciones no me queda claro si, en el momento, ellas fueron más útiles para inculpar o exculpar a los franceses, pues de lo dicho se concluye que Gramuset no sería más que un iluso ignorante y lerdo y Berney, un pe-dante desprovisto de inteligencia. De modo que, en cuanto a este último, o bien Saravia y las autoridades del Convic-torio Carolino no eran tan perspicaces como para notar sus limitaciones intelectuales e idiomáticas, o bien los juicios de Villegas y Bierne eran exagerados, dubitación que podría comenzar a disiparse si revisáramos el escrito de Berney29. En fin, la cuestión es que ya no sólo la condición letrada de Gramuset parece indeterminada, sino también la de Berney.
En su confesión (fs. 241-245v), Gramuset se mantiene firme y no confiesa nada, saboteando momentáneamente la maquinaria colonial del poder-saber. Berney, en cambio,
28 En su confesión del 18 de enero, Antonio Berney sostiene que “estubo enfermo un año hase de vn fuerte tabardillo en la cabesa que aqui llaman chabalongo y la peste, y que de sus resultas padese continuamente arebatos, y vapores al selebro que le quitan el sueño e impiden el uso de sus Libros por el extrahordinario calor, y sofocazion que siente en la cabesa de que resultan algunas acciones indeliberadas y expreciones intempestivas en las combersaz.s por lo que se abstiene de ablar muchas veses” (fs. 240v-241). Esto quizá explique en parte las impresiones de los declarantes acá citados.29 Tarea que dejaré para una próxima ocasión, ya que el objeto de análisis de este ensayo no es el texto de Berney sino el testimonio de la causa en donde está conte-nido ese texto.
5352
a pesar de negar la mayoría de los cargos imputados, no tie-ne mayores recelos en volver a fabular. En efecto, el francés inicia su confesión señalando que desde un principio abo-minó la idea de la sublevación, calificándola de “producio-nes de vn Paysano suio algo alborotado”, razón por la cual habló con Saravia sólo “como en ypotesis” y advertiéndole “de que estas cabilazs a nadie las descubriese” (f. 234v). Ade-más —y esto es quizá lo más curioso—, hace reaparecer los “papeles” extraviados en el camino de Colina, los que ahora ya no se rían “instruciones” sino “apuntamientos” de mate-máticas, los que tomó de uno de los libros perdidos y en pre-sencia —afirma— del mismísimo José Antonio de Rojas (fs. 235-236). Por un lado, Berney se desliga de cualquier parti-cipación y responsabilidad en la conspiración y, por otro, su relación con la escritura se ve nuevamente modificada. Ya no se representa como copista ni como autor; ahora es un apuntador, lo que viene a ser una especie de figura interme-dia entre las dos anteriores.
6. Yo sé, tú sabes, él sabe, nosotros sabemos... ellos no saben
Tras las confesiones tomadas al par de franceses, José de Gorbea ordenó regresar la causa a Tomas Álvarez de Aceve-do, quien, a su vez, la remitió a los fiscales del crimen y de lo civil el 19 de enero. El primero de ellos, Joaquín Pérez de Uriondo, luego de revisar los antecedentes, dirigió al regente un extenso documento en el que sintetizaba las principales noticias de la conspiración, exponía sus conclusiones al res-pecto (entre ellas, la positiva redacción de unas “instrucio-nes” por parte de Berney), acusaba a los dos franceses del
delito de lesa majestad30 y señalaba la necesidad de incautar los bienes de los culpables y castigar a éstos severamente. Sus palabras son elocuentes:
[A]tendiendo a lo mucho que importa la rapida substancia-cion de este proseso, y que de una bes se quiten del medio los nominados Gramuset, y Berney lo executa suplicando a Vs se sirva imponer a vno, y otro reo quando no la Pena de ser des-pedasados sus cuerpos, o quartisados al menos la del ultimo suplicio con la calidad de Aleues como traydores a la Mages-tad Catholica, confiscandoles al mismo tpô todos sus vienes, y aplicandolos a la Real camara: todo lo qual deue haserse en terminos de pura, y notoria justicia […] es consequencia nesesaria que ambos sufran las Penas que ha pedido el fiscal para que asi se haga vn exemplar con que no solo se desagrauie la Real Persona Justisimamte agrauiada e injuriada por unos ynfames êstranjeros, sino tambien que sirva de escarmiento a aquellos que hubiesen pensado del mismo modo, y con la propria malignidad que ellos (fs. 249-264v).
El fiscal se ratifica en su voluntad de aplicar el “ceremo-nial de soberanía”: el suplicio y las marcas para los franceses; el escarmiento y el efecto de terror para el pueblo santia-guino; y la reparación, finalmente, para el poder real. De modo que la discrepancia con Álvarez de Acevedo persiste, e incluso parece intensificarse cuando Pérez de Uriondo le remarca sarcásticamente que “la sabia penetrazion de vs” (f. 248) no tuvo a bien ejecutar todas las diligencias solici-
30 “El delito de Lesa Magestad el mismo de que se trata en esta causa, y han come-tido Gramuset y Berney, es uno de los mas atroses, y graues que reconosen todos los drôs. el es de aquellos que solo por lo comun se cometen en secreto porque sus Autores consultan siempre el mayor sigilo, y cautela por ser grandisimo el riesgo a que se exponen si son descubiertos” (f. 264).
5554
tadas en primera instancia (como citar a Rojas y Orejuela). Tal proceder del regente —da a entender Uriondo— prác-ticamente lo forzó a dar curso a la acusación sobre Gramu-set y Berney, “para que en todos tpôs conste la insistencia que hiso el Ministerio fiscal por el mayor exclarecimto de la verdad, y por el merecido condigno castigo de aquellos que huuieren sido los primeros autores, caudillos y fomentado-res del malino presecto que ha dado materia a la formazon de estos Autos” (f. 248v). A esta altura, ya se me hace evidente la existencia de dos discursos divergentes —y no sólo dis-crepantes— al interior del poder judicial y, por consiguien-te, al interior del sector hegemónico colonial: uno propia-mente legalista, como el de Pérez de Uriondo, y otro más contingente y previsor, como el de Acevedo. Esta discordan-cia discursiva podríamos conceptualizarla —también— me-diante las ya citadas nociones de “hegemonía” y “hegemonía alternativa” formuladas por Raymond Williams, en la me-dida en que ambos discursos confluyen en la afirmación del dominio imperial pero chocan en el proceder a seguir para afirmar ese dominio. El fiscal del crimen acude al sistema de significados y valores dominantes e institucionalizados (el vasallaje, la defensa de la soberanía real, el castigo, el terror, etc.) para desde allí contener la otra “hegemonía alternativa” —mucho más radical, eso sí— que representa la conspira-ción e, igualmente, establecer presiones al actuar de Álvarez de Acevedo; el regente recurre también a algunos de esos significados y valores hegemónicos, pero la puesta en prác-tica de los mismos le hace ver la conveniencia de priorizar la borradura por sobre el castigo y la seguridad por sobre el terror. De ahí los límites efectivos que coloca a los requeri-mientos de Pérez de Uriondo.
El fiscal de lo civil, en tanto, reproduce la acusación de su colega. Solicita que las penas recaigan sobre las personas y los bienes de Berney y Gramuset y pide, asimismo, que se les declare “perpetua infamia a âmbos reos y sus desendien-tes” y que sus huesos sean cremados fuera de Santiago y sus cenizas esparcidas al viento (f. 272). No hay piedad para el “atrosisimo delito de lesa Magestad”; y si bien en un comien-zo los dichos de Márquez de la Plata parecen indicar una pre-ferencia por el sigilo y la reserva a la hora del castigo, hacia el final de su “Acusación” expresa sin tapujos que el “exemplar castigo parece no deue prolongarse sin agravio de la Justicia pȓalmente quando vrge tanto el excarmiento para contener las funestas consequencias que pueden originarse” (275v). El ejemplo y el escarmiento son realizables únicamente en pú-blico, de lo que se concluye el acuerdo total del magistrado con el “ceremonial de soberanía”. El optar por el marcado y el efecto de terror significa la adhesión al discurso hegemónico legalista y el antagonismo respecto del discurso alternativo de la seguridad.
En auto del 24 de enero, Álvarez de Acevedo ordenó archivar las acusaciones de los fiscales, y en otro del 25 de enero, después del “Real Acuerdo” en el que participó el presidente Ambrosio de Benavides, se comisionó a José de Gorbea indagar sobre la referida “demencia, fatuidad, o lo-cura” de Antonio Berney y reconvenir al corregidor acerca de las diligencias efectuadas para ubicar las “instruciones” del francés31 (fs. 276v-277). Luis de zañartu dijo no haber
31 Para comprobar o refutar los desvaríos de Berney, Gorbea estimó necesario re-currir al obispo de Santiago, Manuel de Alday, y al ex oidor Alonso de Guzmán, cuya casa frecuentaba el galo, además de encargarle al escribano Francisco Borja de la Torre, “vajo del sigilo que tiene particularmente jurado” (f. 277v), que tomase razón de los sujetos que más trato y comunicación tuvieron con los reos. Según
5756
hallado el menor indicio de los papeles perdidos por Ber-ney, pero que cuida ría de continuar las pesquisas (f. 287). En cuanto a las facultades racionales del maestro de Latinidad, Reinaldo Bretón, capitán de la Compañía de Extranjeros y de la Sala de Armas, aseguró en su declaración del 31 de enero que Berney estaba “enfermo del selebro”32 (f. 280v). En su “Respuesta” del 29 de enero, el obispo Manuel de Alday pidió confirmar “el dictamen de que [Berney] piensa con ligeresa y sin consultar mas que su pensamiento” (f. 283v). Finalmen-te, Alonso de Guzmán dijo que “la fuerza de el accidente [la enfermedad que padeció Berney] le hiso perder enteramente el juicio”33 (fs. 285v-286). En vista de estos antecedentes, y “Estando en Acuerdo ordinario de Justicia” (f. 288), el presi-
pudo averiguar el actuario, algunos de los tratantes de Berney eran: Gabriel de Ega-ña (rector del Convictorio Carolino), Mariano zambrano (pasante en dicha insti-tución), Vicencio Verdugo (pasante también), Rafael Bachiller y Reinaldo Bretón. Mientras, entre los conocedores de Gramuset se encontraban: el maestre de campo Manuel Fernández de Valdivieso, Juan Ángel Berenguel, Lorenzo Melgarejo, Juan Ramón de Asereto y Juan Bautista Peñón (fs. 279v-280).32 Asimismo, declaró que Gramuset era dueño de “un genio alocado” (fs. 280v-281).33 A pesar de estos juicios descalificadores, tanto Alday como Guzmán reconocen o dan cuenta de las capacidades intelectuales de Berney. El primero señala en su respuesta que el francés le entregó unos versos y una oración escritos en latín, que requirió su patrocinio en su postulación a la cátedra de Matemáticas de la universi-dad y que tenía estudios de “Latinidad algo de Philosopha y Elementos de Mathe-matica” (f. 283). Alonso de Guzmán es mucho más generoso en sus apreciaciones, lo que se explica porque tuvo un trato mucho más cercano con el francés que el que tuvo Alday. Refiere en su contestación a José de Gorbea que lo invitó a vivir a su casa con la condición de enseñar latín y francés a sus hijos, convivencia en la que encontró “un sugeto muy bien criado, politico, moderado, y de vastante instrucion en las Materias Geometricas humanidad y Vellas letras, sin que le notase otra cosa que un gran entusiasmo quando muchas veses se ponia a resitar versos latinos de obiedo, o Virgilio, y otros Puetas en vos muy alta y descompasada hasiendo como vn comediante todos los Papeles” (f. 285). Todo esto demuestra que la condición letrada de Berney era cierta, no obstante, ella se vio mermada por la enfermedad que contrajo, pues ésta afectó severamente su raciocinio.
dente de la gobernación chilena y todos los miembros de la Real Audiencia capitalina (regente, oidores y fiscales)
Dijeron que contemplando en las autuales circunstancias poco ventajoso al ser uicio de sM, la propalazion, y publicazion de esta causa que sobre ofreser bastante materia a los reos para vna defensa exclusiva de la Pena ordinaria, descubre, y pone a los ojos de vn Pueblo leal, y fiel al soberano un delito que di-chosamente ygnora, y siendo mas conforme a sana Politica, y Buen Gobierno la conservaz.on de tan laudable ignorancia, que el particular castigo con peligro de la comun ignosencia en que tanto interesa el Real seruicio; precaviendo que el remedio no sea puerta, y entrada de los males que se desean hevitar: Deu-ian mandar y mandauan, se sobresea y pare en la prosecuzion y substanciacion de esta causa, dejando como dejan en su fuerza y vigor quanto contra dhos reos, resulta, y han pedido los seño-res fiscales: Y en su consequencia que remitiendose los reos en partida de rexistro por la via de Lima a disposicion del supre-mo Consejo de Indias con testimonio yntegro del proseso que sacarā por si solo el presente esno de cama, y el correspondiente informe a sM, se escriba carta de oficio al exmo señor Virrey a fin de que en primera ocazion se sirva dar las Providencias res-pectivas a su embarque, seguridad, y custodia, según lo exsige la calidad, y naturalesa de la causa (fs. 288v-289).
El “ceremonial de soberania” definitivamente debe recu-lar, entonces, y ceder su lugar a la ignorancia y la seguridad públicas. Como decía en un comienzo, las noticias de la cons-piración debían quedar únicamente al alcance de los ojos —y también, podría agregarse, de los oídos— imperiales. Ahora bien, debe tenerse claro que el retroceso del ceremonial so-berano es a todas luces momentáneo, lo que quiere decir que su restricción es operativa netamente en el presente histórico
5958
de la Capitanía General de Chile al momento de dictar el auto recién citado (del 5 de febrero). No por nada la causa y su testimonio son remitidos y derivados al Consejo de In-dias, a la metrópoli misma, al ombligo del imperio español.
Llama la atención que el antedicho auto no aparezca fir-mado por los fiscales Joaquín Pérez de Uriondo y José Már-quez de la Plata34, cuando consta que ambos estuvieron pre-sentes en la sesión que dio origen al documento en cuestión. Ello se explica porque ninguno de los dos estuvo realmente de acuerdo con la decisión tomada. De hecho, al día siguien-te de decretada la remisión de Gramuset y Berney dirigieron sendas “Súplicas” al regente de la Real Audiencia reclamando el despropósito de considerarlos faltos de juicio y demandan-do aleccionadores castigos para ambos. Para el fiscal del cri-men, “no puede desirse que esto fue sueño o fantasia de vnas cuantas cavesas recalentadas en los reos sino que todo fue en realidad maquinacion mui meditada” (f. 293). El delito de lesa majestad imputado a los acusados los especifica taxa-tivamente como “reos de estado”, y en consecuencia “deuen sufrir en esta capital quando no la Pena de ser desquartisados vivos al menos la del ultimo suplicio con la calidad de Aleu-es; confiscandoles sus vienes en la forma, y que preuienen las Leyes” (291v-292). Sólo un castigo como éste podría hacer que “escarmienten aquellos que hubiesen pensado del mis-mo modo que ellos y se eviten en adelante algun fatal suseso dimanado de la mala semilla que es temible ayan sembrado estos iniquos extrangeros” (f. 295). En auto del 9 de febrero —firmado por Acevedo, Santa Cruz, Gorbea y Mérida— se desestimaron categóricamente las peticiones de los fiscales,
34 Sí lleva las signaturas de Ambrosio de Benavides, Tomás Álvarez de Acevedo, Luis de Santa Cruz, José de Gorbea y Nicolás de Mérida.
exponiendo que la remisión de Berney y Gramuset a España estaba fundada menos en “su inculpabilidad ligeresa y dislo-cazion” que en “la conservacion de la inosencia, y lealtad de esta Capital y Reyno que en medio de las autuales turbacio-nes de las Provincias vesinas solo atiende a la defensa de las Plasas Maritimas con el mayor celo y amor al soberano en la presente Guerra contra la nasion Bretanica” (fs. 296v-297). La decisión de la Real Audiencia santiaguina se muestra, de esta forma, como una medida históricamente contingente y políticamente estratégica. A pesar de tratarse de un proble-ma jurídico, perteneciente al dominio del derecho, la opción de derivar los reos y la causa al Consejo de Indias contempla no sólo el objetivo de que tanto Berney como Gramuset sean juzgados por tal organismo de acuerdo a la normativa legal vigente, sino también la finalidad de prevenir futuros desór-denes y, consiguientemente, de conservar esa pretendida “co-mun ignosencia” que caracterizaría a la población del reino de Chile y que aseguraría la irrestricta lealtad y fidelidad al soberano de tan “honrados vasallos” (f. 297). El modelo del derecho y el modelo político de que hablaba Foucault se en-trecruzan abiertamente en el proceder de la Real Audiencia en tanto la aplicación de la ley y la restitución de la soberanía lastimada son sólo una parte del proceso; la otra, quizá más trascendental aun que aquella, tiene que ver con la preserva-ción de ciertas relaciones de fuerza en el mundo colonial, las que serían capaces —supuestamente— de garantizar la hege-monía (Williams) dentro de ese marco. De allí que el saber conseguido o producido en la causa criminal quede reserva-do a las autoridades oficiales, mientras que la ignorancia en materias políticas (¡precisamente en materias políticas!) se destina a los sectores subordinados de la sociedad. El poder
6160
se ejerce, como propone Foucault, en ese sentido; los gru-pos dominantes establecen límites y presiones, como plantea Williams, a esos sectores subordinados para mantenerlos a raya. Pero este ejercicio de poder y esta definición de límites y presiones son, a su vez, respuestas al hecho de que contra el sector hegemónico se ha ejercido también un poder e igual-mente se le ha presionado y limitado en su actuar.
7. De la pérdida a la perdición
La copia de los autos originales fue culminada el 16 de febrero de 1781 por Francisco Borja de la Torre, quien ese mismo día, en pliego cerrado, entregó un testimonio de los autos, más un informe dirigido al rey, al presidente Ambrosio de Benavides a fin de que éste lo hiciese llegar, junto con los reos, al virrey Agustín de Jáuregui (f. 301). El virrey respondió el 26 de mar-zo indicando que vio el oficio que se le envió con fecha de 14 de febrero en el que se le ponía al tanto de la conspiración. Expuso, además, que Berney y Gramuset se hallaban presos en la Real Cárcel de Corte desde el 15 de marzo y que a la pri-mera oportunidad los remitiría a España35 (f. 301v). Al ente-rarse de esta providencia de la Real Audiencia, Berney intentó un último recurso de exculpación mediante una declaración cargada de patetismo que dirigió al regente Acevedo el 6 de noviembre de 1781. En ella sostenía que todas las acciones ilícitas de que se le acusaba fueron impelidas por Antonio
35 En aquel aprisionamiento, Gramuset habría declarado que su paisano Berney escribió y escondió unos nuevos “papeles” durante el tiempo que vivió en la posada de Álvarez de Acevedo (fs. 302- 302v), ante lo cual, previo mandato del virrey Jáu-regui, el regente ordenó —estamos ya en diciembre de 1781— que se procediese a registrar y reconocer los cuartos en que habitó el francés. No se halló nada.
Gramuset, pues desde octubre de 1780 hasta principios de marzo de 1781 —justamente el periodo de planificación, des-cubrimiento y encausamiento de la conspiración— se halló privado de sus facultades racionales, por lo que dijo no te-ner recuerdos de lo acontecido durante ese tiempo. Berney se afirmaba en esta pérdida temporal de memoria para solicitar el perdón de la autoridad judicial, argumentando que no ac-tuó movido por la libre deliberación (fs. 305-311). Es una pie-za interesante de retórica judicial que, al parecer, no produjo ningún efecto favorable a su autor36.
Pero el texto, ¡qué pasó con el texto! Estamos llegando casi al final del recorrido y prácticamente no hemos tenido ninguna novedad referente a las “instruciones”. No deses-peremos. En la copia del Testimonio, tras la declaración de Antonio Berney recién comentada, se ubica una “Esquela” firmada por el teniente Antonio Gómez y dirigida al corre-gidor Luis de zañartu el 10 de julio de 1781. En ella, el te-niente da cuenta del hallazgo de unos papeles “bien maltra-tados”, escritos “en Lengua fransesa”37 y a los que acompañan
36 El documento contiene datos importantes para (re)construir la biografía inte-lectual y política del francés. Por ejemplo, hay noticias referentes a su obra escritural que no habían sido mencionadas anteriormente en la causa: un extenso poema de quinientos versos celebrando la llegada de los miembros de la Real Audiencia, va-rios dípticos honrando ciertos natalicios y algunas piezas de elocuencia (menciona también las 31 fojas presentadas para la oposición de la cátedra de Matemáticas de la Universidad de San Felipe, fs. 308v-309v). Además —y esto es interesantísimo—, dice haber tenido “alguna correspondencia con el rebelde Joseph Gabriel Tupac Amaru quien sin conoser tenia el atreuimiento segun quentan de escribir a todas partes por remotas que fuesen” (f. 309v).37 ¿Acaso las “instruciones” fueron escritas en francés y luego traducidas por el ministro Gorbea, encargado de su copia? Más adelante no se hace ninguna mención a una redacción en francés, por lo que cabe suponer que la apreciación del teniente Gómez se basó en su incomprensión del texto. Además, si la intención de Berney era que este texto sirviera de exhortación popular, ¿de qué le habría servido que estuviese escrito en su lengua materna?
6362
dos libros, uno de pilotaje o náutica y otro de astrología (f. 311v). Sin mucho convencimiento de que correspondieran a los objetos buscados, zañartu los despachó al ministro José de Gorbea. Éste los envío al Real Acuerdo (compuesto por Álvarez de Acevedo, Luis de Santa Cruz, Nicolás de Méri-da y el propio Gorbea) y el Real Acuerdo, a su vez —el día 10 de julio—, se los envió de vuelta para que averiguase las circunstancias del hallazgo, no sin dejar de presumir que los papeles encontrados eran las “instruciones” de Berney y de encargar el copiado de los mismos (fs. 312-312v). Los libros y papeles extraviados por Berney por fin dejaban de ser re-feridos mediante paratextos sin texto (Genette 9), y por fin, también, po dían dejar de ser negados y trocados en su con-tenido —como, ya vimos, lo hizo su propio autor.
Las diligencias de Gorbea dieron indicios claros de que los libros y papeles en cuestión eran los pertenecientes a An-tonio Berney, especialmente por los datos aportados por el mozo Luis Fernández, peón gañan en la viña de Santo Do-mingo, quien declaró haberlos hallado “vn dia de fiesta de los de Pasqua de Nauidad en la ciesta en la misma Cancha de la Piedra a vn lado del camino embueltos en vn Poncho asul Bordado” (fs. 315-315v). Las coincidencias eran decidoras. José Díaz, teniente de Colina, al momento de escuchar este relato al mozo, lo que ocurrió en su casa a comienzos de ju-lio, recordó inmediatamente que el teniente Antonio Gómez le había encomendado hacía un tiempo la búsqueda de unos papeles perdidos en el mismo lugar indicado por Fernández. De manera que le requisó los papeles y libros al peón y el 9 de julio los traspasó a Gómez. El resto ya lo sabemos38.
38 Las peripecias completas que vivieron los libros y papeles durante el primer se-mestre de 1781 pueden leerse desde la foja 311v a la 318 del Testimonio. En tanto, un
La reproducción de los manoseados “papeles” —llama-dos también “borradores” en esta parte— se extiende desde la foja 318 a la foja 347 de la copia que manejo del Testimo-nio. Gorbea, con ayuda del fiscal José Márquez de la Plata, terminó la duplicación el 16 de marzo de 1782, es decir, ocho meses después de encomendada la tarea. No fue algo fácil de hacer, como se ve, lo que el propio ministro se encarga de explicar:
Y se advierte que por mas diligencia, y trabajo que se ha puesto en sacarla con toda legalidad no ha sido posible en algunas clausulas o diciones, por la astuta malicia con que su Autor procuro encubrir su delinquente proyecto para eludir, y burlar en todo evento la vigilancia de los Jueses hasiendo una letra casi imperseptible (fs. 347-347v).
Pero lo que omite Gorbea es que el trabajo no fue sola-mente de copiado. También hubo un trabajo interventor so-bre las “instruciones”, cuestión de la que da cuenta Márquez de la Plata:
[S]e han insertado algunos entrerrenglonados claros del ori-ginal con el thenor del texto principal: se han colocado otros según estauan cituados no obstante su poca importancia, y la incongruencia de algunos de estos: se han omitido otros, aunque son pocos por no estar inteligibles: se han dexado en blanco las Palabras que no se han podido decorar sin embargo del expecial connato, estudio, y contraccon que se puso en dele-trearlas por dicciones con el auxilio del Abesedario, y contexto que se hiba adquiriendo de tan dificil, y borrosa escriptura; y
buen resumen de su accidentada circulación puede hallarse en Tradición y reforma en 1810 de Sergio Villalobos (pp. 162-163, citado en bibliografía).
6564
se ha seguido el literal enlace de las clausulas, aunque aparesca truncado el periodo, y el sentido alguna ves procurando la mas prudente exactitud a fin de que todo contribuia a la hidea que deba formarse de la obra, y de los designios, y capasidad de su Autor (fs. 352v-353).
Es decir que, en lugar de una copia, lo que Gorbea y De la Plata hicieron fue una edición de las “instruciones” (una segunda edición para ser más precisos). Ahora bien, pese a los problemas de materialidad lingüística acusados y re-sueltos, Gorbea estimó que la dimensión platónica del texto era suficiente “para calificar el cuerpo del Infame, y sacrile-go crimen de este Reo [se refiere a Berney] en un grado de evidencia superior a toda duda que ha sido el pȓal objeto de este examen” (f. 348). Aun así, el oidor pidió cotejar la letra de la nueva evidencia con la letra de los otros papeles embargados a Berney a fin de despejar toda duda sobre su autoría, lo que llevó a efecto el escribano Borja de la Torre, quien concluyó que los distintos textos eran “de vn mismo Puño y letra” (f. 349). El fiscal del crimen, en tanto, en nue-vo documento dirigido a Álvarez de Acevedo el 10 de abril de 1782, señaló que las diligencias practicadas calificaban “a los nominados franceses de verdaderos complises y autores de la cedicion proyectada [y que] oy con ellas se ha elevado la prueba de este nefario crimen a un grado de evidencia tal, que dificilmente podra darse otra higual, o semejante en delitos de esta clase” (f. 349v). Para Pérez de Uriondo, ya no se podía vacilar en culpar a Gramuset y Berney del delito de lesa magestad, y tampoco se podía negar la responsabi-lidad de Berney en la autoría de las “instruciones”, pues su contenido era el mismo que había informado Saravia en su segunda carta delatoria.
Como señalaba más arriba, el hallazgo de las “instrucio-nes” significaba dejar de paratextualizar —perdóneseme el neologismo— sin texto39 y dejar de fabular en torno a ellas, pero —como se desprende de las palabras de Gorbea, Torre y Uriondo— también implicaba su inclusión en un proceso judicial formado contra su mismo autor, lo que tornaba a las “instruciones” en evidencia efectiva en contra de Antonio Berney. El texto había dejado de servir al francés hacía bas-tantes meses y ahora, para su perdición, era vuelto contra él (al fin y al cabo, todo lo que escribas puede ser usado en tu contra). Al pasar a formar parte de la causa criminal, el tex-to fue subsumido en la estrategia de seguridad propugnada por Tomás Álvarez de Acevedo y favorecida por la Real Au-diencia, de modo que fue distanciado definitivamente de su autor y del pueblo al cual iba dirigido originalmente y pasó a circular únicamente dentro de la restringida esfera judicial. Así fue como Berney y compañía transitaron de la pérdida a la perdición.
La historia que sigue es casi una anécdota40. El 6 de julio de 1782, a instancias de los fiscales del crimen y de lo civil, la Real Audiencia dictaminó que los autos originales de la cau-sa, además de los libros, los papeles y la manta pertenecientes a Antonio Berney, fuesen enviados al virrey Agustín de Jáu-regui, instruyéndole de la necesidad de remitirlos al Consejo de Indias y solicitándole la devolución del testimonio que se le había dirigido con fecha de 14 de febrero. El 22 de agos-to de 1782 el virrey despachó de regreso el testimonio y en
39 Es más, al incluir la copia de los “papeles” en el testimonio de la causa criminal el resto de los documentos contenidos en ella se convierten inmediatamente en pe-ritextos de esa copia.40 No refiero en esta ocasión lo acontecido con Gramuset y Berney en Lima. Mi intención es abarcar ese periodo en un próximo trabajo.
6766
febrero de 1783 acuso recibo de los documentos originales (fs. 353-357). Por la “Aprobatoria” dada por el rey Carlos III el 14 de septiembre de 1786, se hace claro que el virrey Jáure-gui igualmente debió enviar una copia del testimonio al so-berano, ya que en aquel testimonio fundamenta su decisión el monarca. Si bien es cierto que éste da su venia al proceder del organismo santiaguino, por otro lado muestra su total acuerdo con el dictamen del Consejo de Indias: la aplicación del ceremonial de soberanía, esto es, “condenar a dichos Ver-nē y Gramuset [a] la pena de muerte perdicion de Bienes, e infamia” (f. 221v). Ceremonial que, háyase o no querido, de-bió verse truncado, puesto que los franceses se hallaban más que muertos para entonces. En realidad, no sé si las penas de perdición de bienes y de infamia se habrán concretado alguna vez, en la península o en Chile, pero lo que sí se me vuelve evidente es que la borradura y la seguridad estuvieron netamente limitados a la contingencia histórica de la Gober-nación chilena.
Bibliografía
AMUNÁTEGUI, Miguel Luis y Gregorio Victor Amu-nátegui. Una conspiración en 1780. Santiago de Chile: Imprenta del Progreso, 1853.
AMUNÁTEGUI, Miguel Luis. Los precursores de la indepen-dencia de Chile. Tomo III. Santiago de Chile: Imprenta de la República, 1872.
BAL, Mieke. Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología). Traducción de Javier Franco. Madrid: Cá-tedra, 1990.
BARRIENTOS Grandón, Javier. “Las reformas de Carlos III y la Real Audiencia de Santiago de Chile”. Temas de Derecho 2 (1992): 23-46.
CHARTER, Roger. “¿Qué es un libro?”. R. Chartier (ed.). ¿Qué es un texto? Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006: 7-35.
CONTRERAS Seitz, Manuel. “Cómo editar textos colonia-les”. Estudios Filológicos 43 (septiembre 2008): 63-82.
FERNÁNDEz Prieto, Celia. Historia y novela: poética de la novela histórica. Navarra: EUNSA, 2003.
FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la pri-sión. Traducción de Aurelio Garzón del Camino. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2002.
_____. Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. México: Siglo XXI Editores, 2007.
GENETTE, Gérard. Umbrales. Traducción de Susana Lage. México, D.F.: Siglo XXI Editores, 2001.
GUERRA Acuña, Alejandra. Pensar como no se debe: las ideas en crisis. Conspiradores e ilustrados en Santiago de Chile (1780-1810). Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2013.
68
HABERMAS, Jürgen. “The public sphere: an encyclopedia article (1964)”. Traducción de Sara Lennox y Frank Len-nox. New German Critique 3 (otoño 1974): 49-55.
_____. Historia y crítica de la opinión pública. Traducción de Antonio Doménech. México: Ediciones Gustavo Gili, 1994.
LAUSBERG, Heinrich. Manual de retórica literaria. Funda-mentos de una ciencia de la literatura. Vol. 1. Traducción de José Pérez Riesco. Madrid: Gredos, 1966.
MARTíNEz, Matías y Michael Scheffel. Introducción a la narratología. Hacia un modelo analítico-descriptivo de la narración ficcional. Traducción de Martín Koval. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2011.
MIGNOLO, Walter. “Cartas, crónicas y relaciones del descu-brimiento y la conquista”. Luis íñigo Madrigal (ed.). His-toria de la literatura hispanoamericana. Madrid: Cátedra, 1982: 57-116.
REAL ACADEMIA ESPAñOLA. Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, re-ducido á un tomo para su más fácil uso. Madrid: Impren-ta de Joaquín Ibarra, 1780.
Testimonio de la causa criminal formada contra d.n Antonio Vergne, y d.n Antonio Gramuset Franceses. Enero Año de 1781. Real Audiencia, vol. 1644. Archivo Nacional de Chile.
VILA-MATAS, Enrique. Bartleby y compañía. Barcelona: Anagrama, 2009.
VILLALOBOS, Sergio. Tradición y reforma en 1810. Santia-go de Chile: RIL editores, 2006.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Traducción de Guillermo David. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009.
71
FuEgos FugacEs y munDanos: rEcorriDo y Fracaso DE Fuegos
ArtiFiciAles DE gErmán marín
Enrique Cisternas rossel
I. Texto encontrado: casualidad y especulación
Imagine al lector que busca desde hace algún tiempo un libro, una novela cualquiera, paseando de librería en librería obtie-ne como respuestas miradas de estupefacción ante un título que nunca han escuchado o un solemne “descontinuado”. La novela en cuestión no existe para cierta parte del circuito del libro, ésta ya no transita por el mundo de los vivos. Inmerso en la curiosidad investigativa descubre que su anhelada nove-la yace en los registros de archivo bibliotecario; detenido su tránsito en las estanterías del Archivo Nacional. Puede recupe-rar la novela por el tiempo que el sistema estime conveniente. La novela ahora existe como cadáver en las fichas bibliográfi-cas. Sin embargo, la historia de esa novela puede que termine allí, pero un buen día se le acerca un amigo caritativo, cono-cedor de su búsqueda y le entrega ante su mirada de incredu-lidad una copia de la novela. La suerte lo cruzó ante ella en un paseo dominical; esta pasó de las manos del librero a las de su amigo y, luego, a las suyas. El libro ha revivido y comienza a caminar nuevamente por el mundo de los vivos cargado de pasado, y puede ser contemplado por los ojos del presente.
7372
Una novela como Fuegos Artificiales de Germán Marín sufre un destino como el antes descrito. En sus contrapor-tadas nos enteramos que apareció al mundo en febrero de 1973 con un tiraje de 5.000 ejemplares bajo el sello editorial Quimantú, en su colección Cordillera. Hoy en día, hacerse con un ejemplar de la novela es, más que una tarea ardua, un golpe de suerte; muy pocos han resistido el paso del tiempo y las circunstancias que los rodearon. Según dichos del autor aparecidos en entrevistas, el libro fue secuestrado y sacado de circulación. Este hecho por la crítica, tanto especializada como por la de prensa, ha sido tomado como un dato de la biografía (o bibliografía) del autor sin ser problematizado.
La obra impresa misma, podemos preguntarnos, puede ser considerada como parte de un gran sistema; es decir, un fragmento. En tanto, al extraerse de su tránsito por ese circui-to interconectado, el libro mismo, la obra íntegra, se convierte en el fragmento-vestigio al cual se le carga ese fenómeno y no puede leerse abstraída de él. Quisiera traer hacia el lector la atención sobre una expresión informática con la cual puede que se haya cruzado más de alguna vez en su experiencia con las nuevas tecnologías: “404: Object not found”1, esta expre-sión – a la que le doy un sentido figurado – se refiere a un error informático que surge al no poder realizarse la comu-nicación con un servidor, que por algún motivo no ha sido capaz de proporcionar la información requerida. Este error es común al navegar por internet y se refiere a los enlaces muer-tos. En definitiva, es información que ha sido suprimida, per-
1 Esta figura, extraída del léxico técnico de la informática, fue el punto de partida del artículo “Error 404: Fuegos artificiales no encontrados” publicado en Bagubra núm. 2 (noviembre 2012): 60-70. Este ensayo se considera una ampliación de lo expresado en aquel primer acer camiento.
dida o relocalizada por lo que su acceso ya no es posible. Lo importante, y que debemos tener en cuenta, es que el conte-nido tiene la cualidad de poder estar disponible en un futuro —ya sea cercano o lejano—, lo cual no asegura que este tenga las mismas características que tuvo originalmente.
Valiéndonos de tal expresión, extrayéndola de su contex-to técnico, podemos referirlas a los libros, en cuanto objetos que han sido eliminados, perdidos o que sus medios de acce-so han cambiado considerablemente. Libros que para el su-jeto lector ya no es posible acceder tan expeditamente como quisiera. En este sentido, nos insertamos en la problemática de la interrupción del circuito de la circulación; gracias a tal interferencia nos encontraremos con libros fantasmas – tex-tos irrecuperables, anunciados pero no escritos, en cierto sentido, una referencia bibliográfica imposible de compro-bar —y libros secuestrados— textos cuya existencia ha sido interdicta en los diversos medios y canales de circulación cultural, entiéndase las diferentes formas de crítica literaria, ya sea pública o académica, sistemas de bibliotecas, circuitos de librerías, etc. Estos últimos son cadáveres que sobreviven como cuerpos en cámaras criogénicas. A la variante de los libros secuestrados es a la que se quiere enfrentar este ensayo. A un libro secuestrado se le ha impedido la libre circulación por el sistema literario y, en el caso de Fuegos Artificiales, su posible incorporación se ve impedida por la negativa del autor para reeditar la obra. Esta última opción provocaría la reaparición de la obra en el mundo pero en un contexto ajeno a ella. Tanto los libros fantasmales como los secuestra-dos son parte de una categoría mayor que denomino libros vestigios; es decir, libros que, suprimidos de su circulación, se mantienen como escombros de un contexto determinado. Al
7574
margen del caso que representa Fuegos artificiales, se pueden nombrar ejemplos de libros vestigios en distintos grados: El desaparecido guión y filmación de Cagliostro de Huidobro; la obra inexistente de Eduardo “Chico” Molina; las ediciones incompletas de Poema de Chile de Gabriela Mistral; incluso la inacabada novela Cordillera de Juan Rulfo.
La desaparición de libros no es un fenómeno nuevo que surja a partir de las dictaduras, baste sólo recordar la segun-da parte de la Poética de Aristóteles2; tampoco lo es la pro-hibición de textos, que es una tradición que se arrastra desde el índex de libros prohibidos de la iglesia católica. Historias de desapariciones, robos, saqueos y destrucción que se pue-den seguir en las obras de Fernando Báez: Historia universal de la destrucción de los libros (2004) y El saqueo cultural de América Latina (2009). El texto de Báez ofrece una revisión histórica completa de la desaparición: Quema de manuscri-tos, destrucciones de biblias y bibliocaustos. Respecto a esto último, es perturbadora la imagen de Goebbels presidiendo a un grupo de estudiantes en el saqueo y posterior quema de libros, junto a un estruendoso ¡Heil!
Al tratarse de hechos que nos son extraños a la literatu-ra y sus medios de circulación, los estudios literarios deben hacerse cargo de lo que sucede con los libros secuestrados.
2 El mismo Fernando Báez incursiona en el recorrido de la mítica segunda par-te de la Poética de Aristóteles, por medio de la traducción al español y rescate la obra Tractatus Coislinianus; que se trata de una obra que resume el contenido del segundo libro de la Poética. Báez realiza un recorrido para afirmar la existencia de la obra y de las explicaciones de su desaparición. Afirma que son varias las causas de la desaparición: Falta de copias íntegras de la Poética; el olvido progresivo, el desinterés por la comedia y el cambio del tipo de escritura le pasaron la cuenta a los manuscritos de Aristóteles. De este texto de Báez podemos extraer qué libro, en su materialidad, ha sido un objeto precario ir perdiéndose progresivamente en la historia hasta volverse un fantasma esquivo que ha dejado huella en otros libros.
Partiendo por las causas histórico-sociales que provocan la desaparición de una obra en particular, hasta establecer qué repercusiones tiene en el llamado “sistema literario”3 inter-venir en el movimiento de un texto por el mundo. Sin em-bargo, no se trata de generar cuadros hipotéticos y contrafac-tuales al estilo de “¿Qué habría pasado si esta obra no hubiese desaparecido?”. Más bien, se trata de investigar el hecho mis-mo de sacar de circulación un texto y qué relación silenciada y encubierta guarda con categorías propuestas para pensar la totalidad literaria, tales como “Sistema literario” o “Campo intelectual o cultural”.
Cuando se extrae o, más bien, se extirpa4 un libro de su contexto de producción, pierde algo que no puede ser recu-perado: la fuerza que pudo suponer para luchar por la legiti-mación en el sistema literario. El campo intelectual, definido por Pierre Bourdieu en su texto Campo de Poder, campo in-telectual: itinerario de un concepto (2003), es un sistema de
3 Se entiende el sistema literario, para los efectos de esta exposición, a partir de la propuesta de Itamar Even-zohar. En su teoría sobre los polisistemas señala que: “It is, therefore, very rarely a unisystem but is, necessarily, a polysystem - a multiple system, a system of various systems which intersect with each other and partly over-lap, using concurrently different options, yet functioning as one structured whole, whose members are interdependent” (290). En tanto polisistema, es una múltiple intersección y superposición de sistemas, que en la multiplicidad de opciones y di-ferencias puede funcionar como un todo estructurado cuyos miembros son inter-dependientes. En área de la circulación, el teórico israelí la delimita en el mercado. Ya que para él, los textos circulan en el mercado de modos variados (Ya sea como textos íntegros, fragmentos, objetos de lujo, etc.) y este se trata de factores que me-dian entre la producción y la venta del repertorio cultural. Tal venta, podríamos decir, son los valores otorgados a ciertas producciones en un determinado contexto.4 No puede dejar de llamarnos la atención que el concepto de extirpar tenga re-lación con el sentido del desarraigo. En su sentido primitivo se refiera a “arrancar de raíz”. Lo cual podemos llevarlo al sentido de quitar o suprimir algo de su origen. Extirpar, por lo tanto, parecer ser el concepto más idóneo para describir el proceso que se está poniendo en relieven en este artículo.
7776
fuerzas en pugna. Los agentes o sistemas de agentes forman parte de él, a modo de fuerzas que se oponen o se integran; de tal integración surge la estructura propia del campo en un momento dado. Los agentes tienen una posición específica desde la cual participan dentro del campo cultural. Este últi-mo se constituye por los temas y problemas compartidos por los participantes. La dinámica propia del campo se construye bajo la lógica de la competencia por la legitimidad cultural, a partir de instancias específicas de consagración, en que se consolidad y promocionan los agentes.
Acaso sería prudente preguntarse por los momentos en que las instancias de validación fracasan, debido a que agen-tes externos al sistema intervienen en el campo literario, alte-rando su funcionamiento. De esta manera, se problematizará en este trabajo la truncada circulación de la obra Fuegos Arti-ficiales de Germán Marín. Al tratarse de la obra prima de este narrador chileno que durante los años noventa se convierte en una figura importante de la literatura nacional, no pue-de dejarse de lado el secuestro del que fue víctima. En este momento quisiera hacer un paréntesis. Entre los propósitos de esta colección de investigaciones titulada Vestigio y espe-culación. Textos enunciados, anunciados y perdidos de la lite-ratura chilena se explicita que el conjunto de textos reunidos se preocupa sobre los fragmentos, autores sin obras, textos anunciados pero no escritos, una obra como la de Germán Marín no se trata en ningún caso de no-escritura, sino más bien, de un texto que pasa por las distintas etapas que impli-can la publicación, la guillotina editorial y la recepción. Este texto entra en el circuito literario, pero por razones políticas, sale de circulación y desaparece del sistema, transformándo-se en una especie de tara en la bibliografía del autor.
En este caso particular, ¿cabría hablar de vestigio cuando la existencia de la obra es acusada por el catálogo del Archivo Nacional? ¿Si este libro aparece en las manos del lector co-mún gracias a los avatares del destino? La respuesta no deja de ser problemática, pero afirmativa en cualquier caso. Si pensamos en el concepto de vestigio literario, como la huella de una obra (perdida, anunciada, no escrita) desde la cual podemos especular, puede parecer que Fuegos Artificiales escapa de tal definición. Sin embargo, podemos ampliar tal concepto para incluir a los restos vestigiales que pesan sobre el tránsito de una obra, la cual ha sido extirpada de su con-texto, cuya circulación ha sido intervenida e interrumpida. Esto significa, no sólo un enriquecimiento del concepto, sino una problematización del objeto literario que abarca tanto el momento de su circulación como el de recepción. Es decir, ya no basta con tomar la obra en sí sin tomar en cuenta el destino que han tenido los soportes materiales de ésta (tén-gase en cuenta, por ejemplo, en libros censurados, quema-dos, perdidos o secuestrados). Es necesario que se dé cabida en el estudio al tránsito que realizan en el mundo las obras li-terarias en su materialidad que, en algunos casos, es precaria.
Ahora bien, la desaparición de Fuegos Artificiales se trata, más bien, de una extracción del circuito y la negación de su reintegración. Pueden existir casos en que un libro que haya sido secuestrado, más tarde puedan ser vueltos a poner en circulación, ya sea por el autor o alguna editorial. El caso de esta obra, para el escenario chileno, es apropiado para ejem-plificar la extracción de una obra del circuito y la no reincor-poración, debido a que el propio autor niega esta posibilidad. La aparición fortuita del texto podría metaforizarse como el surgimiento de una obra-zombi que surge de la oscuridad en
7978
la que estaba inmersa para problematizar el sistema literario y la voluntad autoral. En razón de la particularidad de esta investigación, sobre la obra prima de Germán Marín, es ne-cesario tomar una opción metodológica para hablar de “libro fuera de circulación”. En la estructura misma de la obra, ob-viamente no existen elementos que señalen su propia desa-parición, sin embargo, se puede afirmar que su contenido sí declara cierta posición estética del autor sobre el fracaso de la literatura. En esta situación, se trata de especular sobre las repercusiones que tiene en el sistema literario la desapari-ción de un libro que, según todos los indicios, se constituye como la obra matriz de lo que será la producción posterior del escritor. De tal forma que la negativa del autor puede es-tar relacionada a una reflexión sobre la literatura que está incubada en Fuegos Artificiales.
II. La vida fugaz de Fuegos Artificiales
Parte de lo que llamamos “vida de la obra” se refiere a las recepciones críticas que se conquista a partir de su expulsión al mundo. En cuanto a Fuegos Artificiales, encontramos que obtuvo una atención y valoración fugaz por medio de pe-queñas reseñas que aparecen desde marzo a junio de 1973. Por lo tanto, se propone recuperar estas reseñas que proyec-tan el éxito de esta obra, para construir el sentido posterior que significa el fracaso por medio del secuestro de un libro por la intervención de terceros en su tránsito por el mundo. Valoraciones fugaces, es cierto, sin embargo, en razón de to-das las señales, la aparición de la novela de Marín es recibida con entusiasmo por la crítica literaria periodística en varios puntos del país. Iñigo Madrigal, en la sección “Letras Sobre
letras” de la Nación, señala que uno de los aspectos sobresa-lientes de la obra es la referencia a la escritura misma:
Y es que Fuegos Artificiales contiene, en sí misma, su historia. Diversos y numerosos capítulos están dedicados a ella misma, a los avatares de su construcción, a los problemas que plantea su avance. Empresa doblemente ardorosa en cuanto a la inuti-lidad de escribir, tal vez la imposibilidad de escribir, es uno de los elementos que la conforman. La tensión entre los términos paradojales de narrar una historia y creer, al mismo tiempo, que es irrelevante o imposible hacerlo adecuadamente, esa especie de esquizofrenia que aparece cada vez con mayor frecuencia en la actual narrativa, indicando por un parte la crisis del género, pero también (y sin duda en estrecha relación con ella) la cre-ciente alienación humana, tienen aquí una buena representa-ción (Madrigal 15).
Madrigal señala que la novela es propia de su contexto de producción; adscribe a un proceso de reflexión crítica sobre el acto de narrar y de hacer literaria. Pero es interesante pregun-tarse, ¿podremos considerar como una burla de la historia que justamente Iñigo Madrigal, en su reseña de la novela, apunte a la inutilidad de la escritura? Tal vez, pero en el sentido en que tal reflexión hacia la propia función del arte es llevada hacia la destrucción indeseable de los objetos por agentes ajenos al sistema. Hernán Lavín Cerda, desde la revista La paloma de 1973, destaca el debut auspicioso del autor con esta novela, pero en contrapunto con lo señalado por Madrigal, expresa:
Germán Marín emplea diversas técnicas al estructurar su obra, período extensos a través de frases largas y envolventes, donde, desde la corriente de la conciencia y abriendo paso a distintos narradores, consigue situar la historia en pleno desplazamiento,
8180
ya sea temporal o espacial. Allí donde este trabajo surge ligado a un lenguaje sustantivo y concreto, con intención de vitali-zarse por medio de la imagen poética, allí, digo, Marín logra sus mayores aciertos. No sucede lo mismo cuando su prosa se vuelve abstracta y adverbial en exceso, pues entonces se torna inasible, pierde pie y pierde fuerza (Lavín Cerda 103)
Lavín Cerda destaca de la obra un aspecto que se conver-tirá en la firma de Marín durante su producción posterior a Fuegos artificiales: la utilización de frases extensas y períodos alargados por la voz narrativa, pero es más significativo que la crítica se produzca hacia la representación que es mejor lo-grada cuando el lenguaje se hace concreto, “realista”, mientras que recae en lo abstracto, en el discurso del narrador sobre su propia escritura. Lo que alababa Madrigal, lo desdeña Hernán Lavín como un fracaso del autor. El entusiasmo por la novela de Marín se encuentra, también, en la reseña de Filebo en la revista Ercilla bajo el título “Germán Marín: La magia de la no-vela”, quien describe la novela desde el gesto irónico del autor:
Tal facultad irónica de la novela puede conducir a la paradoja del desaborlamiento doctrinario del propio novelista. En el caso presente, Marín deberá reconocer que, sub especie alternitatis, la notoria, desesperada y casi pueril ideología, “izquierdista” del narrador omnisciente, con la socorrida carga de prejuicios frente a los “valores burgueses”, no resiste el incisivo ataque de la creación literaria (…) Colocado de hecho en la situación de elegir entre la postura del escritor y la del escriba, Marín ni siquiera duda. Su pulso señala una función irrevocable: la del discurso mágico (…) Fuegos artificiales es la toma de conciencia de toda una literatura con respecto a su destino trascendente. Mediante su pasmoso arabesco llegamos a ser también lo que para sí vindicó Huidobro: poetas y magos (Filebo 35).
El crítico relaciona a Marín con distintos autores y des-taca un elemento fundamental de la obra posterior: el gesto irónico y la crítica más allá de los límites doctrinarios. Su no-vela es creación y crítica respecto al acto de escribir. También Carlos Ossa en la revista Plan habla sobre Fuegos artificiales; éste último señala que se trata de “Una novela subjetiva en todo el riesgo que eso significa, pero asumido con entera lu-cidez; la lucidez necesaria como para eludir los vericuetos falsamente metafísicos” (19). La subjetividad del lenguaje para Ossa es el riesgo que corre Marín para lograr su obra y es destacable que señale que el autor no fracasa en ese intento sino que lo supera. Finalmente, escribe: “En todo caso Fuegos Artificiales puede resultar un replanteo literario de la chileni-dad, replanteo que lleva a Marín a desdeñar todos los lugares comunes que han transitado la narrativa nacional durante muchos lustro. Y eso no puede dejar de ser valioso; es otro de sus muchos méritos.” (Ossa 19). El crítico lee la novela desde la superación del realismo y le otorga un futuro auspicioso al autor en la revisión de los valores nacionales.
La recepción y valoración de Fuegos Artificiales no se produce sólo en la capital; en el periódico El Magallanes de Punta Arenas, Marino Muñoz Lagos realiza una descripción laudatoria del texto, señalando una clave que más tarde ex-plotará Marín:
La novela de Marín está construida a base de párrafos conca-tenados por una suerte de malabarismo personal del autor. A los lectores no acostumbrados a esta clase de juegos, la lectura de corrido les producirá más de alguna sorpresa, dándoles la impresión bien poco positiva de un trabajo realizado en mo-mentos de ocio del autor, por retazos, que más tarde vinieron a formar el cuerpo de la novela (Muñoz 4).
8382
Al igual que Hernán Lavín Cerda, se destaca este sig-no característico del autor y es interesante el sentido que le otorga Muñoz Lagos al relacionarlo con el retazo, la escri-tura olvidada y recuperada. Esto devendrá en un elemento altamente significativo para la producción post Fuego Artifi-ciales y se convertirá en la marca característica del autor. En estas valoraciones fugaces se destacan los aspectos positivos y negativos de la novela. Propias de su época leen lo que el contexto en que se produce les permite leer. Sin embargo, tienen la visión de valorar ciertos aspectos que se vuelven fundamentales para comprender la novelística y el discur-so sobre la novela de Germán Marín. Auguran el futuro de escritor y las huellas que va a dejar la novela primera de este autor. Representan el tránsito de esta novela y su recepción anterior al Golpe de Estado.
III. Fuegos mundanos
Fuegos Artificiales se va a convertir en un objeto al cual se le ha arrumbado el peso de la historia; al intervenir en su fugaz tránsito por el sistema literario, el libro adquiere una densidad suplementaria que lo constituye, esta funciona como huella indeleble para la recepción posterior de la obra. Adquiere, por tanto, su propia historia que va a señalarlo más allá de su contenido. Enfoques relacionales como los de Itamar Even-zohar y Bourdieu nos conminan a realizar un análisis sociológico de la literatura al considerar variantes dentro del sistema como las relaciones autor-editor, la comu-nidad lectoras, las instituciones e instancias de consagración. El texto literario ya no puede leerse sólo en su propia inma-nencia. De esta manera, la entrada al mundo de un texto aca-
rrea una serie de situaciones que van gestando la historia del libro en su tránsito por el mundo. El investigador y activista palestino-estadounidense, Edward Said, propone la siguien-te explicación respecto a la génesis de una obra y su contacto con el mundo fuera del autor:
A partir de entonces puede reproducirse para bien del mundo y según unas condiciones establecidas por y en el mundo; por mucho que el autor o la autora ponga objeciones a la publici-dad que recibe, una vez que se hace más de una copia del texto la obra del autor está en el mundo y va más allá del control autorial (Said 51).
Un libro que ya se ha reproducido más de una vez en-tra en el circuito de la literatura y pasa a ser propiedad del mundo. En razón de ese fenómeno, Said propone que la si-tuación de los textos es mundana5: “La cuestión es que los textos tienen modos de existencia que hasta en sus formas más sublimadas están siempre enredados con la circunstan-cia, el tiempo, el lugar y la sociedad; dicho brevemente, es-tán en el mundo y de ahí que sean mundanos” (Said 54). Y
5 El concepto de la cualidad mundana de los libros propuesto por Said vincula el entorno del cual proceden los textos con el de su recepción. En cualquier caso el texto está rodeado por una realidad política. De esta manara, la importancia de ese concepto se puede sintetizar en la siguiente cita: “The real force of Said’s theory of worldliness is that he takes on board Saussure’s view of the meaning of the sign residing in tis difference from other signs, an the structuralist rejection of a simple relationship between the text an the world. But nevertheless, he insist on the fun-damentally political importance of that world from wich bothe the text and the critic originate, even if our only access to that world is formed in the writtin itself ” (Ashcroft 20). Que los textos sean mundanos aúna las concepciones restrictivas acerca de la literatura con las que problematizan su relación con el mundo. Enton-ces, el momento de su producción y recepción quedan marcados e indudablemente entrelazados.
8584
precisamente en relación a la mundaneidad, cabe destacar la conceptualización que el autor realiza sobre la materialidad:
[E]ntiendo por «material», por ejemplo, los modos en los que el texto es un monumento, un objeto cultural buscado, por el que se ha luchado, poseído, rechazado o alcanzado en un deter-minado momento. La materialidad del texto incluye también el rango de su autoridad. ¿Por qué un texto goza de actualidad en un momento, reaparece en otro o se olvida en otros?” (Said 206)
Entendida como monumento, la materialidad de la obra es permanencia, memoria, testimonio, identidad y soporte de una cultura; por lo mismo, es objeto de procesos activos de la cultura tales como reivindicación, conservación y, tam-bién, destrucción. No se puede dejar de lado que el concepto de monumento va emparejado con el de ruina y éste, con el de vestigio. Aceptar esta idea nos permite considerar que el texto como vestigio cercenado, arrestado, extirpado de la bibliografía del autor, es un hecho insoslayable para la críti-ca. Esto va a significar que la relación del texto con su época no se va a agotar solamente en las posibles representaciones de su contexto de producción, sino que debemos tomar en cuenta las condiciones mismas que hicieron posible su apa-rición en el mundo. En cuanto a Fuegos Artificiales, es un hecho evidente que surge en un tiempo histórico específico, ha salido de él, pero la propia trayectoria de su materialidad nos invita a considerarlo como un fenómeno cercenado: un error irreparable, a pesar de una posible re-edición. Acaso, podríamos considerar al libro como vestigio fantasmal al que se le ha negado su mundanización al impedir su existencia, su circunstancia, tiempo y lugar; se trata del texto desprovis-to de su participación en el mundo.
Quisiera aprovechar este momento para hacer una aclaración respecto a la consideración de la mundaneidad de los textos. Para Said, el concepto se refiere a la realidad política, social y cultural que envuelve al texto en su lugar de procedencia. Sin embargo, creo que es posible abrir tal conceptualización para ampliarla hacia la existencia de una relación igual con el momento de recepción. En cuanto a la obra que nos sirve de base para este ensayo, no es un hecho indiferente haberla leído antes del 11 de septiembre de 1973 a la lectura que pueda hacerse de ella luego de esa circuns-tancia6. La mundaneidad política de la novela de Germán Marín se ve expuesta desde su gestación. Entregada para participar en un concurso de novelas orquestado por la Editorial Quimantú –en la cual se dice que participa junto su compañero intelectual, Enrique Lihn, y su novela Bat-man en Chile– no es acreedora del galardón, sin embargo, es publicada de igual forma en la misma editorial. Resul-ta un hecho significativo que Quimantú haya seleccionado Fuegos Artificiales debido a la filiación político-estética que representaba.
Resulta necesario revisar la particularidad que implica que la novela haya aparecido bajo el sello de tal editorial y su historia posterior al Golpe de Estado. Como señala Ber-nardo Subercaseaux en la tercera edición de Historia del
6 Al respecto es interesante recuperar la explicación que hace Said sobre la lectu-ra: “Si durante un período de tiempo un texto se preserva o se deja de lado, si está en el estante de una biblioteca o no, si se lo considera peligroso o no, todo ello tiene que ver con el ser en el mundo de un texto, lo cual es un asunto más complicado que el del proceso privado de lectura” (Said 54). La obra sufre un recorrido propio, anterior a la lectura privada. Esto significa que el crítico no puede obviar los eventos que provocaron la recepción actualizada del texto. La lectura individual está condi-cionada por los avatares que la trayectoria por el mundo ha sufrido la obra.
8786
libro en Chile (2010), se impone en el campo cultural chile-no desde el Golpe de Estado, la dinámica de la negación que está estrechamente ligada a la concepción refundacional que asume el Estado en razón de la perspectiva capitalista. De esta manera, se transita hacia “[U]n Estado destinado a constreñir el ámbito público y a ejercer una función de con-trol y vigilancia en el campo cultural” (Subercaseaux 160). El disciplinamiento sobre la producción, la circulación y el consumo, se fundamenta en una concepción iluminista del libro por parte de los agentes del régimen al considerarlo un medio de adoctrinamiento frente a un público lector pasivo e influenciable.
La finalidad del arte para Marín, junto con los intelec-tuales reunidos bajo la revista Cormorán —entre los que se encuentran Enrique Lihn, Waldo Rojas, Fernando Alegría, Nelson Osorio y otros más— a finales de los años sesenta, es política y el escritor es un actor político y social que no pue-de independizarse de aquellas esferas; además de ser con-ciencia vigilante del presente. Esto también exige del lector una actitud crítica respecto de la nueva narrativa; quizá la censura ciega de la Dictadura se debe al surgimiento de tal lector activo, por lo tanto, necesitaba detenerlo. Por lo ante-rior, no es de extrañar que las publicaciones de la Editorial Quimantú fuesen un elemento indeseable que era necesario detener, según la lógica de la guerra; en particular, debido a que durante la Unidad Popular ésta: “[…] se transformó en el referente cultural del Gobierno” (Albornoz 152). Por lo tanto, los libros que ha puesto en circulación la edito-rial quedan marcados con el signo de la sospecha, bajo el ojo quirúrgico del régimen en su afán de extirpar el “cán-cer marxista”. Bajo el contexto de la imposición dictatorial
cabría preguntarse, ¿qué sentido tiene para el escritor com-prometido con el proyecto del gobierno anterior el perder los ejemplares de sus libros, frente a la experiencia violenta del Golpe de Estado? Quizás, más allá de una merma eco-nómica, nada; debido a las urgencias más inmediatas. Sin embargo, la pregunta debe estar centrada en las huellas ves-tigiales que tal acto ha dejado en la trayectoria de la obra y en el autor.
La interrupción de la recepción valorativa del texto afec-tará tanto la producción escrita del autor como al libro mis-mo. El secuestro de la obra de Marín marca el inicio de un período de silencio por parte del autor. Esto no debe enten-derse como renuncia a la producción. Germán Marín sigue produciendo, incluso en 1976 publica Una historia fantástica y calculada: la CIA en el país de los chilenos desde México. Pero no será hasta 1994 cuando eclosiona como escritor prolífico publicando y reeditando novelas a un ritmo apre-surado. El mismo autor, respecto a la novela señala, en una entrevista con Marco Antonio Coloma, que:
Esa novela apareció en una colección que se consideró de éli-te en Quimantú, una colección un poco semirreaccionaria, la Colección Cordillera. Ahí me pusieron. Fue muy divertido, porque fue uno de los pocos libros que después quedó inme-diatamente fuera de circulación. El golpe fue en septiembre, y al mes siguiente alguien de una librería recibió una circular de la nueva autoridad de Quimantú—que ya le habían pues-to el nombre de Gabriela Mistral— y junto con el de León Trotsky, y junto a una serie de libros más, todos políticos, le recomendaron devolver los ejemplares a la brevedad posible a la editorial Gabriela Mistral. Todos los libreros hicieron lim-pieza (Marín 2003).
8988
Si nos atenemos a los datos entregados por Subercaseaux, los textos de la Colección Cordillera tienen un tiraje de 5000 ejemplares7. Cantidad no menor si consideramos el aumento de la producción libresca desde 1971, cuando el lineamiento editorial de Quimantú se perfila de mejor manera. Bajo ese contexto la desaparición de este libro no era una sorpresa para el autor debido a su posición izquierdista y por aparecer bajo el alero de aquella editorial del Estado. Esto implica que el libro, en su nacimiento hacia el mundo, está afiliado a un aparato Estatal ideológicamente orientado que no compati-biliza con los nuevos lineamientos de orden que se instauran a partir del 11 de septiembre de 1973.
Pero más interesante es que, a reglón seguido en esa en-trevista, Marín señala respecto a los Fuegos Artificiales que sobrevivieron a la limpieza: “cuando veo un ejemplar yo lo compro porque me da vergüenza”. Cabría preguntarse si la “vergüenza” del autor se debe a la precaria calidad de los ejemplares o sobre un juicio añejado acerca de la calidad li-teraria de su obra primera. Quisiera proponer que se trata de un gesto político al modo de dejar expuesta una fractura en su biografía. Ya no es posible leer esa obra sin tener en
7 Cabe señalar que en la Historia del libro que construye Subercaseaux no hace mención sobre la novela de Germán Marín. En una nota al pie encontramos que bajo la misma colección que se edita Fuegos Artificiales el historiador señala que se editaron Eloy de Carlos Droguett, La metamorfosis de Kafka, La promesa en blanco de Braulio Arenas, Biografías de un cimarrón de Miguel Barnet, El vado de la noche de Lautaro Yankas, Peopletown de S. Mirko y A la sombra de los días de Guillermo Atías. La exclusión de la novela de Marín en el catastro es injusta. Según la contra-portada de Fuegos Artificiales ella misma asoma dentro de la lista de obras apareci-das bajo la Colección Cordillera: Festín para inválidos de Walter Garib (1º lugar del Concurso “Nicomedes Guzmán”); Don Segundo Sombra de Güiraldes; David de las islas de Manuel Miranda; El hombre que sonaba de Ernesto Malbrán y La frontera de Luis Durand.
cuenta su propia historia. Así mismo como Marín constru-ye sus relatos con marcada e insistente autoficción, su libro iniciático se ha cargado de su propia biografía. Más allá de su contenido, estructura, estilo, Fuegos Artificiales se debe leer como un texto secuestrado, porque su tránsito ha sido marcado por la interrupción de sus canales de circulación. Es un vestigio que se inserta sobre la propia obra y, en cierto sentido, en el autor, como la marca de un pasado con el que no hay reconciliación.
IV. El fracaso y la recuperación fragmentaria
De acuerdo a lo señalado al comienzo de este ensayo, la obra no contiene nada en su estructura narratológica que sea ín-dice de su desaparición; sin embargo, sucede un fenómeno notable en el discurso del narrador que establece la inuti-lidad de la literatura, realzando el carácter transitorio e in-acabado de ésta. En una de estas acotaciones sobre la labor literaria, se plantea lo siguiente:
Era evidente que en estos últimos días sólo había estado lle-nando con impaciencia o con rabia unas cuantas páginas auto-biográficas, un conjunto de repliegues a medio descubrir entre las sombras, una vida deseaba encontrarse porque todo había sido hasta ese preciso momento una fiesta de cenizas, un ama-sijo de desperdicios arrojados al azar del mundo. Por eso había escrito en la última línea: pertenecemos a una generación trai-cionada y la frase sonaba a parricidio (Fuegos 88).
La escritura se vuelve impaciente, páginas perdidas en los desperdicios del mundo y arrojadas a éste en un gesto ra-bioso. Se trata, en definitiva, de una escritura furiosa y eyec-
9190
tada a la realidad. En la misma línea que la cita anterior, el narrador agrega: “Ocurre, además, que si no has regresado a tu novela inconclusa se debe al miedo que tienes a fraca-sar por completo” (Fuegos 93). El autor, como productor de discursos, tiene una conciencia clara sobre el destino de la literatura: fracasar. La literatura que deviene fracaso es, des-de el punto de vista de este ensayo, la piedra angular de la producción literaria de Germán Marín.
El fracaso literario, y en este sentido Fuegos Artificiales es el punto de partida, se plantea desde una opción personal del que escribe o por el destino que la obra tenga al ser ex-pulsada al mundo. Es por esto último que, por ahora, Fuegos artificiales vive en su fracaso, al ser interrumpido su tránsito por las fuerzas violentas que ocuparon el país desde aquel mes de septiembre. Ahora bien, es necesario tomar un desvío para referir, a rasgos generales, cómo los estudios literarios han asumido la tarea de sistematizar el fracaso. En el área de los estudios literarios, el fracaso ha sido estudiado sistemá-ticamente en el libro colectivo titulado Poéticas del fracaso, a cargo de Yvette Sánchez y Roland Spiller. En su prólogo, acu-san la posibilidad de que este fenómeno sea una constante en el arte y la literatura:
La literatura y el fracaso mantienen una íntima relación alta-mente productiva y creadora; el éxito se mira como algo poco poético. Lo malogrado siempre encontrará un cauce en las letras universales para constituirse en motivo (con un sinfín de trágicos personajes perdedores), en el nivel del discurso (¿según qué procedimientos se poetiza el fracaso?) y por sus implicaciones autobiográficas (la falta existencial de éxito de escritores, manuscritos rechazados o pésimas reseñas por par-te de la crítica) (Sánchez & Spiller 7).
En la relación de fracaso-éxito se propone que el pri-mer término de tal dialéctica se considera más poético. El triunfal éxito corresponde a las grandes estrellas validadas por la publicidad momentánea; mientras que el fracaso del outsider, del paria, tiene una proyección universal, el del descubrimiento próximo y la justicia poética. De acuerdo a las afirmaciones de Sánchez y Spiller, el fracaso se puede estudiar en las representaciones de figuras fracasadas; en la poetización del fracaso en el discurso narrativo; y el fracaso como una experiencia vital para el escritor. Dentro de la co-lección de Poéticas del fracaso se encuentra el artículo “Una red de conspiradores del fracaso” de Yvette Sánchez, en el cual se afirma que se puede conceptualizar el fracaso como naufragio; es decir, el arte y la vida auténtica se expresan en el fracaso:
El proceso artístico puede arrancar de un fracaso intenciona-do, construido adrede a partir de rupturas programadas o es-cenificadas, pero también puede producirse aleatoriamente, a través de la eliminación completa de la voluntad. Tanto por el lado de la producción como por el de la recepción, parece de-licado distinguir como poética la derrota frente a la del golpe del destino (Sánchez 239).
Hay, por lo tanto, dos vías para el fracaso. Por un lado una voluntad del fracaso constituido por una serie de ac-ciones del autor para construirlo artificialmente (el ejemplo de la autora es el de la escritura automática, aunque se pue-de reconocer en la fracturación intencionada del discurso, en la instauración consciente de la poética de lo inacabado en su obra, o en la negativa del autor para ser publicado); por otro lado, se encuentra el fracaso gracias al azar, como
9392
una variable incontrolable que afecta a la obra: el manus-crito dañado por el tiempo, la obra destruida, secuestrada e irrecuperable. Esto último, también se puede extender al fracaso editorial dentro del sistema de ventas de la litera-tura. En cuanto a ello, es la recepción la que valida o no el fracaso del autor; ya que no se puede distinguir entre la voluntad y el azar de este fenómeno. El lector pocas veces se pregunta si el autor falló al expresar cierto enunciado, siempre intentará darle un sentido coherente dentro la to-talidad de la obra.
Ahora bien, el fracaso lo acercaremos a Fuegos Artificia-les desde ambos puntos de vista: en tanto voluntad y azar, de-bido a que se entenderá desde este doble aspecto el proceso creativo: como voluntad del fracaso y hecho incontrolable. El fracaso puede representarse, crearse artificialmente y expe-rimentarse fortuitamente. Mediante este concepto se acerca la obra a la dialéctica arte-vida, inseparable de la literatura. En la obra prima de Marín, la voluntad está en la negación a reintegrar el texto al sistema de circulación por medio de una posible reedición; pese al éxito fugaz que vivió la obra en su primer nacimiento al mundo, el autor acepta el hecho incon-trolable del cual fue víctima la novela. Por medio de esta ma-niobra integra el destino del fracaso a su propia biografía y es, por esto, que el fracaso de esta novela se torna productivo y significativo para comprender la producción posterior del autor. El azar del fracaso se integra voluntariamente, deviene signo de interpretación de sus novelas editadas en la llama-da transición; novelas impopulares para el público general, novelas que se enfrentan al fervoroso triunfo de la democra-cia y el modelo neoliberal, novelas de relaciones familiares fallidas; repletas de figuras fracasadas como el ex agente de
la CNI, el terrorista, el exiliado y el retornado, el marginal, entre otras8. Por esa integración es que se puede postular que el fracaso de Fuegos Artificiales se enarbola como una bandera fantasmagórica en toda la obra de Germán Marín. El discurso de la novela no se encuentra olvidado u obviado en la producción posterior del autor; vuelve subrepticiamen-te de forma directa e indirecta. Indirectamente vuelve como la voluntad del fracaso que manifiesta el autor. En esa lucha entre el éxito editorial o en los círculos académicos y el fra-caso por llegar a un público masivo. Es por eso que sus temas y estilo vuelven a cada momento.
El retorno directo de Fuegos Artificiales se hace eviden-te por la recuperación fragmentaria de la obra. En Conver-saciones para solitarios, libro de relatos de Marín, se incluye un pasaje de la novela bajo el título “La perfumada”. Este relato reproduce la historia inserta en Fuegos Artificiales bajo el título “Mareas”; es la misma historia, y el cambio de nominación corresponde al personaje asesinado en esa pequeña historia policial. En “Mareas” y “La perfumada” se narra un crimen pasional y resuelto por un detective que declama a Gustavo Adolfo Bécquer. El relato es reelaborado en Conversaciones para solitarios, actualizado y corregido; esta reescritura pone de nuevo en circulación la ceniza pro-ducida por los fuegos artificiales. Ahora bien, cabe destacar que el reciclaje de esta historia viene de un trabajo anterior, debido a que es publicado bajo el pseudónimo de Venza-no Torres en 1970 y bajo el título “Amor se dice cantando”
8 Para entender esta obsesión del autor por las figuras fracasadas, el lector puede consultar la entrevista con Roberto Careaga, debido al lanzamiento de su novela El Guarén, por el diario La Tercera el 19 de Mayo del 2012. En ella, Marín señala: “Estos fracasados son los únicos héroes que me interesan de la refriega de vivir”.
9594
en el séptimo número de la revista Cormorán. La revisión, reelaboración, reedición y recuperación hace que, tanto la novela y la propia escritura, se ciernan como una huella vestigial sobre la producción del autor. Los fuegos fugaces aparecen y desaparecen de manera fracturada, pero su bri-llo momentáneo vuelve a fulgurar por instantes precarios. La obra, la trama, en fin, se convierte en un libro-vestigio que aún sobrevive como escombro que puede ser removido y transformado.
Para finalizar, se debe mencionar que, por lo general, cuando nos referimos al estudio de las obras literarias como objetos, pasamos por alto su condición de libro. El concepto de libro está anclado a la materialidad y el tránsito del libro por el mundo. Es necesario proponer y especular los modos en que la calidad de libro entra y problematiza a la obra li-teraria como objeto de estudio. En el momento en que tene-mos el libro entre las manos, abstraemos el hecho que exis-tieron procesos significativos que precedieron el momento de la lectura. Me refiero a cuando la materialidad precaria de la obra literaria se permea con la historia. La obra queda signada por su propio recorrido en este mundo lo cual puede enriquecer las lecturas particulares. De todas formas, espe-cular los modos mediante los cuales un libro se convierte en vestigio de un contexto determinado es la tarea que, en al-gún momento, tiene que inquietar al lector crítico. Rastrear el recorrido del libro como vestigio, fantasma o huella de una cultura es una problemática que ofrece la oportunidad de incursionar y elevar investigaciones sobre los aspectos materiales del libro, además de cuestionar las categorías de la totalidad al plantear la duda sobre cuándo el libro ha com-pletado su ciclo.
El caso de Fuegos Artificiales de Germán Marín es un acercamiento tentativo, preliminar a un problema que se puede expandir y amplificar. El libro extirpado aparece en cualquier cultura, estos textos testimonian el efecto de la historia, del contexto, en la materialidad de la obra y condi-cionan, de algún modo, su posibilidad de recepción: impi-diéndola, sesgándola o permitiéndola con total libertad. Se ha pretendido con este ensayo el abrir la posibilidad de pen-sar en el libro como vestigio y proponer este concepto para estudios posteriores.
9796
Bibliografía
ALBORNOz, César. “La cultura en la Unidad Popular: porque esta vez no se trata de cambiar un presidente”. Julio Pinto Vallejos (ed.) Cuando Hicimos Historia: La Experiencia de La Unidad Popular. Santiago: Lom Ediciones, 2005.
ASHCROFT, Bill and Pal Ahluwalia. Edward Said. Londres: Routledge, 2001.
BÁEz, Fernando. El saqueo cultural de América Latina. Debate: Buenos Aires, 2009.
_____. Historia universal de la destrucción de los libros. Destino: Barcelona, 2004.
BOURDIEU, Pierre. Campo de Poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto. Buenos Aires: Quadrata, 2003.
EVEN-zOHAR, Itamar. “Polysystem Theory”. Poetics Today Nº 1 (1979): 287-310.
MARíN, Germán. “Amor se dice cantando”. Cormorán 7, Abril 1970: 12-13.
_____. Entrevista realizada por Marco Antonio Coloma. http://www.letras.s5.com/marin300403.htm, 2003.
_____. Fuegos Artificiales. Santiago: Quimantú, 1973.SAID, Edward. El mundo, el texto y el crítico. Buenos Aires:
Debate, 2004.SÁNCHEz, Y. “Una red de conspiradores del fracaso”.
Sánc hez, Y., Spiller, R. Poéticas del fracaso. Tübingen: Narr francke Attemto Verlag, 239-250, 2009.
SÁNCHEz, Y., Spiller, R. Poéticas del fracaso. Tübin gen: Narr francke Attemto Verlag, 2009.
SUBERCASEAUX, Bernardo. Historia del libro en Chile. Desde la colonia al bicentenario. Santiago: Lom Edicio-nes, 2010.
Reseñas
FILEBO. “Germán Marín: La magia de la novela”. Ercilla, Abril, 1973.
LAVíN, Hernán. “Los fuegos artificiales de Germán Marín”. Paloma, n°14. Mayo, 1973.
MADRIGAL, íñigo. “Fuegos Artificiales de Germán Marín”. La nación. Marzo, 1973.
MUñOz, Marino. “Fuegos artificiales. Novela de Germán Marín”. El Magallanes. Junio, 1973.
OSSA, Carlos. “Fuegos Artificiales y otros fuegos”. Plan, n°70,. Abril, 1973.
101
la rEsIstENCIa al lIBro. MujErEs, EsCrItura y ExClusIóN EN El
sIglo xIx EN ChIlE
joyce Contreras v.
I. Marginalidades categóricas/ categorías marginalizantes
Si [a la escasa instrucción que recibían las mujeres] se añade que en Chile sólo tuvimos imprenta propiamente dicha hasta el año de 1813, ¿cómo puede parecer extraño que la produc-ción intelectual femenina fuese entre nosotros tan limitada, por no decir nula, que el investigador apenas si puede hallar algún ensayo manuscrito de la época colonial y una sola mues-tra impresa?
José Toribio Medina, La literatura femenina en Chile
Con esta observación referida a la posición marginal que ocuparon las mujeres chilenas en la producción letrada co-lonial, José Toribio Medina iniciaba en 1923 la pionera labor de inventariar las producciones escriturales publicadas por mujeres en el país. Sus datos resultan elocuentes: tal como sostiene en el epígrafe citado, el recuento se cierra con la exi-gua cifra de dos textos como las únicas contribuciones feme-ninas a las letras coloniales1 de las que se guarde registro.
1 Lucía Invernizzi y Raissa Kordic posteriormente aportarán a este proceso de
103102
La primera de ellas, una autobiografía escrita por Sor Úrsula Suárez a su confesor en 1708 titulada Relación de las singu-lares misericordias que el Señor ha usado con una religiosa, indigna esposa suya2; y la segunda, un romance histórico escrito por Sor Tadea García de la Huerta en 1784, también dirigido a su confesor, titulado Relación de la inundación que hiso el Rio Mapocho, de la ciudad de Santiago de Chile, en el Monasterio de Carmelitas, el único de los dos que fue fi-nalmente impreso y publicado por primera vez en Lima en 17843.
Del recuento realizado por Medina no solo nos lla-ma la atención la escuálida producción intelectual feme-nina circunscrita a este período, ni la similitud de status que guardan las enunciadoras (pues ambas son religiosas), ni las particulares instancias en las que surge la enuncia-ción (son textos que no nacen de la iniciativa individual de las autoras, sino que son “obligadas” a escribirlos para sus confesores, práctica que por lo demás, estaba bastante ex-tendida durante este periodo4 en Latinoamérica). Lo que
recuperación y relectura de la escritura de las religiosas coloniales con sus investi-gaciones acerca del epistolario de Sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo. Para más información ver “Imágenes y escritura de mujeres en la literatura colonial chilena”. En Sonia Montecinos (comp.) Mujeres chilenas. Fragmentos de una historia. Santia-go: Catalonia, 2008.2 Como señala Adriana Valdés, este texto ha sido doblemente obliterado tanto por los cánones religiosos (a diferencia de los textos de Santa Teresa, por ejemplo) como por los cánones literarios. Respecto a ello cabe mencionar que las reediciones e investigaciones en torno a este texto fuera de escasas han sido tardías. Entre ellas se debe destacar la reedición crítica de Mario Ferrecio (1984) y los estudios de la misma Valdés.3 Medina señala otras tres reimpresiones de este texto: una en 1862, otra en 1877 y finalmente la que realiza él mismo en 1899. 4 Sobre la escritura forzada a la que era “sometidas” las religiosas coloniales, con-súltese el primer capítulo del libro de Jean Franco, Las conspiradoras. Representacio-nes de la mujer en México. FCE: México, 1994.
nos resulta realmente llamativo es que esta “inexistencia” intelectual femenina, lejos de constituir un legado austero, exclusivo de la Colonia, haya trascendido de manera simi-lar hasta el ilustrado siglo XIX, comenzando a menguar tímidamente solo después de la segunda mitad de éste y que inclusive, para ser más taxativas, podríamos exten-derlo a las primeras décadas del XX. Esta ausencia, como veremos, va a abrir una serie de interrogantes en cuyas po-sibles respuestas se avizoran mecánicas, prácticas y ejerci-cios de poder que hacen más reconocible el esbozo de esta marginalidad.
Aunque existen varios trabajos que han intentado “resca-tar” la escritura de mujeres chilenas del siglo XIX5, sin duda una de las iniciativas más ambiciosas, debido a su extensión y amplísima documentación bibliográfica, ha sido la de José Toribio Medina (de hecho, él mismo se encargó de destacar en el prólogo el carácter pionero de su estudio, por lo menos en el ámbito hispanoamericano). En efecto, ya en el progra-ma de su pesquisa se proponía catalogar “cuanto libro o folleto ha salido de mano de mujer en Chile, en cualquier orden que sea”. No obstante esta avidez investigativa —que evidentemente responde a un programa positivista epocal—,
5 Fuera del estudio de Medina vale la pena destacar el trabajo que inspirara al bibliógrafo, nos referimos a Mujeres Chilenas de letras. Imprenta Universitaria: Santiago, 1917, bosquejo realizado por la escritora Luisa zanelli. Posteriormente deben mencionarse trabajos como los de Ruth González-Vergara Nuestras escritoras chilenas: una trayectoria por descrifrar. Ediciones Guerra y Vergara: Santiago, 1992; Lina Vera Lamperein Presencia femenina en la literatura nacional: una trayectoria apasionante: 1750-1991. Semejanza: Santiago, 2008 —el que, al igual que los otros, adoptará una perspectiva más bien panorámica respecto a la producción escritu-ral femenina— y el interesante, debido principalmente a las lecturas críticas que desarrolla, de Patricia Rubio Escritoras Chilenas. Novela y cuento. Cuarto Propio: Santiago, 1999.
105104
es enfático en delimitar la naturaleza del corpus con el cual trabajará: “he hablado de libros y folletos para deslindar bien el alcance de este inventario bibliográfico; indicando así que no me alargo hasta enumerar artículos de revistas o periódi-cos, no, en verdad, porque deje de reconocer que algunos de ellos son de interés o de valor literario, sino porque la tarea resultaría abrumadora y en todo caso incompleta” (VII), a lo que agrega la única excepción a esta regla, a saber: el caso de los textos coloniales mencionados al principio, debido a que por su naturaleza singular el autor estaría “obligado a dar cuenta de ellos”.
Resulta interesante detenerse un momento en el criterio metodológico que regula el estudio del bibliógrafo, pues la selección y utilización de ciertas categorías de análisis como las de folleto6 y libro7 (en particular de esta última) nos dan cuenta de un recorte altamente significativo y que no puede pasar inadvertido. Dicho de otro modo, lo que esta opera-ción de selección nos revela inevitablemente en su reverso es la exclusión de un amplio tipo de discursividades, como es el caso, precisamente, de las publicaciones periódicas seña-ladas por el autor, soportes textuales que además de abrigar preferentemente ciertas modalidades discursivas, fueron su-mamente utilizados por los letrados del siglo XIX, y en espe-cial, por las mujeres.
6 Según el diccionario de la RAE, el término “folleto” —que provendría del latín folium (hoja)— haría referencia a la “obra impresa, no periódica, que no consta de bastantes hojas para formar libro […] El número de páginas ha de ser entre cinco y cuarenta y ocho, excluidas las cubiertas”.7 De acuerdo a la misma fuente de la nota anterior, “libro” hace referencia a la “reunión de muchas hojas de papel, vitela, etc., ordinariamente impresas, que se han cosido o encuadernado juntas con cubierta de papel, cartón, pergamino u otra piel, etc., y que forman un volumen. Su número de páginas ha de ser 49 o más, excluidas las cubiertas”.
Si hacemos el ejercicio de observar y comparar la pro-ducción de las escritoras chilenas del siglo XIX con la de sus pares latinoamericanas “canonizadas” (pensemos en algunas figuras representativas del período como Eduarda Mansilla y Juana Manuela Gorritti, en la Argentina; Mercedes Cabe-llo y Clorinda Matto en el Perú; Soledad Acosta en Colom-bia; Gertrudis Gómez en Cuba) nos percataremos de que si bien estas últimas también incursionaron, y de manera muy fecunda, en el campo de la prensa periódica y los folletos, lo cierto es que asimismo todas accedieron a la publicación de libros, a diferencia de lo que sucedió en Chile, donde in-clusive en el caso de nuestras escritoras más emblemáticas del período como Mercedes Marín y Rosario Orrego, esta práctica fue más bien inusitada, por no decir tardía y escasa (Orrego sólo llegó a publicar una novela en este formato, nos referimos a Alberto el jugador).
Dada esta situación es factible hipotetizar que la no pu-blicación de sus trabajos bajo el formato aglutinador de un objeto “libro”, entre otros factores, haya incidido en la soste-nida exclusión de nuestras literatas de las historias del libro y/o de la literatura, tanto latinoamericanas8 como en menor medida, las nacionales9. Esto porque cuando prácticamente no se asiste a esa unidad, tan cara a los investigadores, como
8 Por ejemplo, la de Enrique Anderson Imbert. Historia de la literatura Hispanoa-mericana. Tomo I. FCE: México D.F., 1969.9 Me refiero a trabajos como los de Maximiano Fernández Fraile. Historia de la literatura chilena. Editorial Salesiana: Santiago, 1994; Hugo Montes y Julio Orlan-di. Historia de la literatura chilena. Editorial Pacífico: Santiago, 1965; así como el de Luis Muñoz y Dieter Oelkner. Diccionario de movimientos y grupos literarios chilenos. Ediciones Universidad de Concepción: Concepción, 1983. Si bien en algu-nos de estos estudios (pienso en el de Muñoz y Olkner) se hace mención a ciertas escritoras del siglo XIX como Mercedes Marín huelga aclarar que sólo se tratará de referencias brevísimas cuando no cercanas al mero dato anecdótico.
107106
acusaba Foucault (2002), acostumbrados a trabajar en base a categorías homogéneas y reproductoras del orden discur-sivo ilustrado; resulte comprensible que discursos de carác-ter disperso, discontinuo y/o fragmentario como los de estas autoras sean marginados de la práctica investigativa tradi-cional. Doble desplazamiento entonces: por un lado el que imponía el orden discursivo del contexto de enunciación en que emergieron estas primeras escritoras, y por otro, el or-den que cruza la práctica o el gesto de recuperación de los mismos. De ahí que hablemos de presencias marginales y categorías marginalizantes.
No es casual que casi en el mismo momento en que Medina iniciaba este inventario, el erudito alemán Rodolfo Lenz se haya dedicado a estudiar la literatura de cordel en Chile, producción discursiva de amplísima circulación en el tránsito del siglo XIX al XX, y que al igual que la escritura de mujeres, hasta entonces había sido escasamente toma-do en cuenta por parte de la academia y la crítica. Ambos intelectuales intentaban torcer, o al menos “abrir” el mo-delo, aunque de diferentes formas. Mientras que el alemán se abre al análisis de discursividades mucho más hetero-doxas que escapaban a la categoría oficial de libro, como lo son las hojas de versos (cuyo lenguaje y temas también serán tributarios de códigos no hegemónicos); Medina, en esa misma dirección, intentaba ampliar sus categorías de análisis abriendo la noción de libro a otro tipo de materia-lidades como los folletos impresos, los que, a diferencia del libro no cumplían con la acabada elaboración material de aquel, ni con su extensión así como tampoco gozaban de su mismo estatus simbólico (más adelante nos extenderemos sobre esto).
Ahora bien, será con el advenimiento de nuevos enfo-ques teóricos y críticos como los estudios culturales, la de-construcción, las historias del libro o los estudios de género, por mencionar algunos, que la invisibilización y silencia-miento que han sufrido cierto tipo de producciones discur-sivas de a poco haya logrado revertirse. Es así como no solo nos hemos volcado a exhumar estas discursividades “pro-blemáticas”, sino lo que es más importante aún, aprender a releerlas.
Si consideramos todo lo anterior es inevitable preguntar-se por las razones que incidieron en la tensa relación que las escritoras experimentaron con la publicación de impresos. De este modo, surgen interrogantes como ¿cuáles eran las condiciones que presentaba el mercado y el campo cultural de la época?, ¿qué lugar ocupaban las producciones feme-ninas en ese espacio?, ¿de qué forma los factores de índo-le genérico-sexual jugaron un papel significativo dentro de esa dinámica excluyente?, ¿qué significaba simbólicamente publicar un libro?, sino lo hicieron (o si lo hicieron escasa-mente) ¿qué materialidades trabajaron estas autoras y cómo estas les permitieron ingresar en el espacio intelectual?, las cuales nos ayudarán a orientar este ensayo. De esta forma, la reflexión pretende apuntar principalmente a dos cosas: por una parte, aproximarse de modo preliminar al poco atendi-do problema de la relación entre escritura de mujeres y el libro (tanto en términos de publicación como de categoría de análisis), más que ofreciendo “una” respuesta, especulando sobre ellas; como por otra, contribuir a la visibilización de la escritura de mujeres decimonónicas en Chile, reposicionán-dolas dentro de la historia literaria a la vez que en los inicios de una tradición escritural femenina.
109108
II. Campo cultural embrionario y mercado de impresos en el siglo XIX. Límites y lineamientos para la producción intelectual femenina en Chile
Al comienzo de estas páginas introducíamos como epígrafe una cita de Medina, quien para explicar la ausencia de pro-ducción discursiva femenina durante el período colonial (que abarcó en el caso chileno los siglos XVI- XVII y XVIII, es decir, poco más de 270 años) establecía el nexo no sólo con la precaria educación que recibían por entonces las mu-jeres10, sino también, con la tardía llegada de la imprenta. La “máquina de la felicidad”, como era denominada por los ilus-trados franceses de la época (Subercaseaux, 2000), ingresó a Chile solo en 181111, convirtiéndose en el último país a nivel latinoamericano en la implementación de este tipo de tecno-logías12. Este ingreso, que fue posible gracias a las gestiones
10 Para más información respecto a la educación femenina en la Colonia y el si-glo XIX, consúltense los estudios de Amanda Labarca, Historia de la enseñanza en Chile. Santiago de Chile: Imprenta Universitaria, 1939; y Ana María Stuven, “La educación de la mujer y su acceso a la universidad: un desafío republicano”. En A. M. Stuven y Joaquín Fermandois (eds.) Historia de las mujeres en Chile. Tomo 1. Santiago de Chile: Taurus, 2011, p. 335-374.11 No obstante esta fecha que da Medina, previamente habrían existido tres im-prentas -bastante artesanales- que produjeron los famosos “incunables” chilenos, es decir, aquellos textos que refieren al período inicial —la cuna— de la imprenta en el país. Uno de estos correspondería al Modo de ganar el Jubileo Santo, primer impreso hecho en Chile que data del año 1776. Para más información ver Alamiro de Ávila. El modo de ganar el Jubileo Santo de 1776 y las imprentas de los incunables chilenos. Santiago, Universitaria: 1976.12 Las fechas de instalación de la imprenta en los principales países/capitales de la América Hispánica son las siguientes: México 1540, Lima, 1581, Guatemala 1660, La Habana 1701, Paraguay 1705, Bogotá 1738, Quito 1760, Buenos Aires 1780, Montevideo 1807, Caracas 1808. (Medina citado por Subercaseaux, 2000:22).
encabezadas por la élite criolla dirigente, constituía al mismo tiempo el simbólico gesto de clausura del extendido orden colonial, ligado a España y el nacimiento de uno nuevo, re-publicano.
El retraso con que arriba la imprenta constituirá una de las manifestaciones más palpables de la profunda indiferen-cia que existió durante la Colonia en materia cultural13 así como también del prácticamente nulo interés de parte de la corona no solo de propiciar la producción letrada criolla, sino que también de mitigar a través de la aplicación de políticas de alfabetización y de impulso a la lectura (todas facilitadas por la imprenta) los altísimos índices de analfabetismo que afectaban a la población14. Indiferencia que se volvía exacer-bada censura cuando la administración y la Iglesia (ambas instituciones estaban indisociadas15) se veían enfrentadas a
13 En su introducción a La literatura colonial de Chile (1878) el mismo José Toribio Medina reflexionaba con pesar acerca de las paupérrimas condiciones que presen-taba el espacio cultural durante la Colonia Sus quejas apuntaban principalmente al profundo estado de letargo que constriñó la vida intelectual del período: “La vida colonial era esencialmente monótona. Fuera de la guerra araucana, de la entrada de los gobernadores, de las fiestas religiosas, de las frecuentes competencias entre las diversas autoridades o de los capítulos de frailes que preocupaban a la sociedad entera, el horizonte que se ofrecía era escasísimo. Aquello propiamente no era la actividad de la vida, sino el letargo del sueño” (s/p, la cursiva es mía). 14 Prácticamente indiferente para la corona española, desde un principio la edu-cación estuvo bajo la tutela de la Iglesia, puesto que “la monarquía jamás consideró un deber suyo la educación de las masas” deviniendo el magisterio en un “oficio esencialmente religioso, en el sentido que era la Iglesia el poder docente y no el estado” (Labarca 1939: 39). Las escuelas de primeras letras, creadas por los con-ventos –o posteriormente, después de la expulsión de los jesuitas en 1767, por los cabildos– impartían a un escaso número de estudiantes, siempre de género mascu-lino y origen social privilegiado, los fundamentos de la doctrina cristiana, algunos rudimentos de lectura y escritura y de manera muy somera, las operaciones más simples de aritmética.15 E iban a seguir estándolo, al menos en la práctica, pese a la progresiva seculari-zación que se dio en el siglo XIX.
111110
prácticas o manifestaciones discursivas que a su juicio pu-dieran sonar a laicas o librepensantes y/o representaran una amenaza para la hegemonía de la élite letrada, acostumbrada a monopolizar el poder de la letra. Desde esta perspectiva, ¿qué más representativo, entonces, de este temor que la ima-gen ilustrada, intimidantemente herética, que se asociaba a la imprenta?, ¿qué más peligroso también que su capacidad de propagar la palabra escrita entre los no iniciados, de des-pojarla de su carácter selectivo y vulgarizarla? Visto así resul-ta comprensible, por tanto, que la producción intelectual del período se haya visto, en general16, severamente atrofiada.
Si bien el fenómeno de la imprenta fue un aconteci-miento sin duda significativo en el despertar intelectual de la nación, cabe aclarar que su función, al menos durante sus inicios, estuvo estrictamente supeditada a satisfacer las ne-cesidades jurídico-administrativas del nuevo gobierno. De ahí que los primeros textos que salieron a la luz guardaran relación con materias relativas a asuntos de esa índole, tales como ordenanzas, leyes, así como también los primeros pa-peles periódicos oficialistas. Habrá que esperar algunos años más para que otras imprentas, esta vez gestionadas por capi-tales privados, se ocuparan de la impresión de una más am-plia clase de textos, desde periódicos a revistas, pasando por tratados científicos, históricos, legislativos, filosóficos, obras literarias, boletines comerciales, por mencionar los principa-les. Esta diversificación potenció, a su vez, el aumento en el número de autores (productores) y lectores (consumidores),
16 No obstante cabe aclarar que los innumerables textos que se conservan del pe-ríodo colonial y que han dado paso, sobre todo en el último tiempo a una profusión de estudios, están centrados en materias eclesiásticas o política-administrativas, siendo muy pocos los trabajos orientados al campo de las artes, la literatura, la filo-sofía o las ciencias.
aspecto importantísimo que no puede dejarse de lado. Estas imprentas, que a partir de las décadas 1830 y 1840 se instala-ron preferentemente en ciudades como Santiago y Valparaí-so, no sólo marcaron el puntapié inicial para la activación de un mercado de impresos, sino que además contribuyeron, a través de la difusión de nuevos autores y textos, a la confor-mación de un embrionario campo cultural17.
Será en este contexto, signado por los esfuerzos del elen-co dirigente en dejar atrás el oscurantismo cultural asocia-do a la Colonia, que se implementarán una serie de políticas gubernamentales tendientes a encaminar a la nación en los ideales del progreso y la ilustración. Este impulso dio lugar a la creación de una serie de instituciones educacionales y culturales que tendrán un rol sustancial en la configuración del emergente campo cultural, como la Universidad de Chile (1842), la Escuela Normal de Preceptores (1842), la Escuela de Artes y Oficios (1849), la Academia de Pintura (1849), el Conservatorio Nacional de Música (1850), el Teatro Munici-pal (1853), entre otras18. En esta misma dirección, se buscará combatir las elevadas cifras de analfabetismo de la población a través de la creación de centenares de escuelas primarias y
17 Siguiendo a Bourdieu entenderemos por campo cultural aquel espacio social en que tiene lugar la producción de bienes simbólicos de una sociedad y en el que se genera la competencia entre distintos grupos que pugnan por obtener legitimidad para sus producciones intelectuales y/o estéticas (Bourdieu, 1989). Uno de los re-quisitos para que exista este campo es su autonomía (real pero relativa) respecto de los otros campos (por ejemplo, el campo literario respecto a los campos legislativo, científico, etc.) hecho que en nuestro contexto efectivamente se producirá sólo a finales de siglo.18 Por ejemplo, la Escuela de Arquitectura (1849) y la Escuela Normal de Pre-ceptoras (1853). Es interesante advertir que esta última, a diferencia de las otras instituciones, fue la única que estuvo bajo la tutela de sectores ligados a la Iglesia, específicamente, de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús.
113112
secundarias19 así como de decenas de “bibliotecas populares” vinculadas a éstas.
Este entusiasmo por la ilustración, celebrado por el sec-tor oligarca liberal, propiciará de igual forma el surgimiento de ciertas “instituciones sociales modernas”, acuñando la ex-presión de Habermas (1990), como las sociedades, clubes, salones y sobre todo la prensa, la cual tendrá un auge ex-traordinario durante este siglo. Todos ellos se constituyeron en lugares propicios para la discusión de materias relaciona-das con la contingencia política y otros temas propios de la ‘alta cultura burguesa’. Será en el seno de estas instituciones sociales modernas donde se gestarán movimientos intelec-tuales como los de la generación de 1842, de gran relevancia para la historia y el desarrollo cultural del país.
Esta serie de factores van a significar un importante avance en materia cultural, no obstante sus efectos todavía se encuen-tren orientados a una población letrada más bien reducida20, aunque mucho más amplia que en la Colonia21. En palabras de Subercaseaux, se “trataría de instancias macro que van a incidir directa e indirectamente en el campo del libro” (2000: 63), objeto que a partir de entonces comenzará a ser valorado
19 Por ejemplo, en 1860, bajo el gobierno de Montt, se creó la Ley de Instrucción Primaria por medio de la cual el Estado se comprometía a educar gratuitamente a niños y niñas (Labarca 1939).20 Si bien ahora se disponía de educación superior ésta seguía siendo patrimonio de un grupo social, genérico-sexual y étnico diferenciado: hombres, blancos y de clase acomodada. De hecho, las mujeres solo pudieron ingresar a la universidad en 1880. Por su parte, las escuelas primarias si bien aumentan considerablemente su número a partir de 1840 para 1865 aún no podían revertir las alarmantes cifras de analfabetismo: el 83% de la población era analfabeta (Brunner 19).21 Analizando la composición del campo cultural chileno del siglo XIX, el so-ciólogo José Joaquín Brunner se referirá a este tipo de estructura social como una “constelación político cultural oligarca”. Este grupo perderá su hegemonía solo a principios del siglo XX.
como “vehículo insustituible de pensamientos, ideas y cono-cimientos, instrumento único y por excelencia para educar a los pueblos”. Bajo estas consideraciones, si en la época de la emancipación el foco estaba puesto en la imprenta como “má-quina de la felicidad”, ahora se trasladará al libro como “llave del conocimiento”, instrumento capaz de sacar a la nación del letargo espiritual e intelectual en que yacía desde la Colonia.
Manifestación del auge que comenzará a experimentar el libro lo constituirá, por ejemplo, el crecimiento sostenido de la industria impresora22 y la eclosión del comercio librero23, el cual entre 1840 y 1880 sufrirá un proceso de desarrollo y pro-fesionalización importante24 (empero, continúe comerciali-zando preferentemente autores extranjeros). Es en esta direc-ción que resulta interesante atender a la información brindada por José Victorino Lastarria (parafraseada por Subercaseaux) la cual nos permite formarnos una idea respecto a la cantidad y tipos de libros que por entonces circulaban:
Entre 1855 y 1860 se publicó un promedio de 72 títulos anuales, de los cuales 13 correspondían a obras originales de autores chi-lenos o residentes en el país; 8 a textos de estudios; 33 a folletos o libros religiosos y 18 de reimpresiones y traducciones de obras
22 Según apunta Bernardo Subercaseaux: “En la década de 1840 ya funcionaban alrededor de 9 imprentas en Valparaíso y otras tantas en Santiago, la mayoría de ellas dedicadas a impresos periódicos. Según el censo industrial, en 1867, había en todo el país treinta y ocho imprentas; en 1871, cuarenta y nueve; en 1875, sesenta y seis y alrededor de 80 en 1880” (79).23 “Tiene razón Pedro Pablo Figueroa [cuando] en su libro La librería en Chile (1896) postulaba un paralelismo entre el desenvolvimiento intelectual de 1842 y la institucionalización de las librerías” (Subercaseaux 91).24 A mediados de 1850 existían varias librerías no solo en Valparaíso y Santiago, sino también en ciudades como Copiapó, San Felipe y La Serena. A eso debemos agregarle, la irrupción de las “librerías de viejo” que comercializaban libros usados (Subercaseaux 90-91).
115114
europeas (desde poesía y libretos de ópera hasta novelas y folle-tines). Diez años más tarde, entre 1865 y 1869, se editaban un promedio de 112 títulos por año. De éstos, 17 correspondían a libros de asuntos religiosos, y los 95 restantes a textos de estu-dios, obras originales y reimpresiones o traducciones europeas (Subercaseaux 84)
Se desprende así, que a partir de la segunda mitad del si-glo XIX existirá una producción de libros que, si bien todavía es limitada, está creciendo progresivamente, al tiempo que va adoptando una clara tendencia secularizante (Lastarria desliza estos datos, precisamente, para señalar la influencia ultramon-tana dentro de la producción letrada). Estos cambios deben entenderse en el marco de un campo cultural en proceso de desarrollo que sólo a finales de siglo alcanzará su autonomía (respecto de otros campos, como, por ej. el político y el religio-so). De ahí, por tanto, que no resulte extraño que la produc-ción “literaria” fuera de ser escasa, obedeciera, como la mayor parte de la producción intelectual del período, a un discurso político de carácter doctrinario y edificante, cuyo norte esta-ba puesto en la construcción de la nación. Este hecho resulta particularmente interesante, pues nos permite introducir la pregunta respecto a quiénes eran los sujetos que efectivamente tenían el derecho de apropiarse de ese discurso, y por supuesto, de participar simbólicamente en la configuración del ideario Estado-nación. Es evidente que grupos sociales como las mu-jeres, los sectores populares o de origen indígena no fueron considerados en tal proceso de inscripción. La idea de una di-mensión excluyente que todavía cargaba la producción letrada queda reforzada si atendemos nuevamente a las palabras de Subercaseaux, quien nos señala el carácter de legitimación y consagración intelectual que representaba el libro:
La valoración del libro como un bien sociocultural en función de la civilización va acompañada por una valoración del libro como una finalidad en sí, como una instancia que confería identidad y existencia intelectual, y que permitía que los au-tores (muchas veces falto de pergaminos aristocráticos) ins-cribieran sus nombres en los cenáculos de la élite nacional (Subercaseaux 64. La cursiva es nuestra)
Esta idea del libro “como pergamino aristocrático” nos permite visualizar las intrincadas relaciones de poder/ saber que se articulaban detrás de la publicación de este tipo de impresos. Aunque, como hemos visto, el mercado del libro recién estaba tomando fuerza, lo cierto es que constituía un espacio privilegiado, de acceso reducido y fuertemente ex-cluyente, en el que operaban una serie de condicionantes: económicas, políticas, de clase, género, etnia, entre las más patentes. La pregunta que emerge de este panorama se diri-ge al lugar específico que ocuparon las mujeres dentro de la emergente producción impresa.
III. Las mujeres a la palestra: cifras y juicios respecto a su incursión en la publicación de impresos
Si bien es cierto que en las fuentes consultadas la producción intelectual del período se aborda sin distinción de sexo (se habla de libros y obras sin más), sabemos que esta indife-renciación pasa por alto el hecho de que los textos son pro-ducidos por sujetos concretos con características sociales, étnicas y genérico-sexuales específicas, y que por tanto, no se precisa ser muy perspicaz para sospechar que la mayoría
117116
de los textos consignados en las fuentes citadas fueron publi-cados por hombres. De esta forma asistimos, una vez más, a una inscripción legitimadora, aquella que en el reverso de su proceder genera una borradura, una censura; la exclusión instauradora de la analogía que propone a la cultura, la letra, como propiedad indisociable de lo masculino.
No puede desconocerse que la investigación de Medina, al revelarnos el listado de nombres de autoras y de títulos publicados durante la Colonia, el siglo XIX y principios del XX, responde a una necesidad de época: por un lado, su tra-bajo adscribe al paradigma positivista aún en boga, mientras que por otro, se enmarca en el horizonte del centenario re-publicano que movió a muchos intelectuales a la realización de un balance del trabajo intelectual y artístico de un siglo. De esta forma, el esfuerzo de Medina resulta altamente sig-nificativo si lo comparamos, por ejemplo, con el trabajo de-sarrollado por Jorge Huneeus Gana25, otro destacado hom-bre de letras del período, quien en su voluminoso Cuadro histórico de la producción intelectual en Chile que abarca des-de la Colonia hasta el año 1908, fecha de publicación del li-bro, sólo consigna a tres mujeres26 como las únicas represen-tantes del género femenino en su recuento de la producción letrada. Ahora bien, y considerando sus diferencias, ambos autores ratifican implícitamente la misma tesis naturalizada en el campo cultural de principios del siglo XX: aquella que afirmaba la posición cuantitativa y cualitativamente secun-daria de la producción discursiva femenina frente a la de sus pares varones.
25 Político, abogado y escritor chileno. 26 Estas autoras corresponden a Mercedes Marín, Rosario Orrego y Quiteria Varas.
Decimos cuantitativamente pues, por una parte, tanto las autoras como los textos mencionados son escasos; en el caso de géneros literarios tradicionales, como por ejem-plo, la poesía (que sabemos, tampoco era una modalidad discursiva que se publicara en exceso), Medina consignará entre los años 1837 (fecha de publicación del primer poe-ma impreso escrito por una mujer, iniciativa llevaba a cabo por Mercedes Marín27) y 1900 (momento en que el campo literario comienza a autonomizarse y el mercado cultural a ampliar más) la modesta cifra de diez autoras que in-cursionan en el género, las cuales publicaron un total de dieciocho textos, entre folletos y libros, en un total de se-senta y tres años. Lo mismo sucede en otras modalidades literarias, como la narrativa, donde contabiliza la cifra de siete autoras con un total de ocho textos28 en un lapso de treinta y nueve años (1861-1900). Cabe destacar que con excepción de la traducción y de los textos “pedagógicos”29,
27 Nos referimos “Al Canto fúnebre a la muerte del Ministro don Diego Portales”, poema escrito en 1837 por Mercedes Marín del Solar. Aunque publicado original-mente en las páginas del periódico El Araucano, dirigido por Andrés Bello, fue de-bido a la entusiasta recepción que despertó entre los lectores de entonces que este poema se reimprimió meses más tarde bajo la forma de folleto, en la Imprenta de la Opinión (6 pp). 28 Rosario Orrego (Alberto el jugador; 1861), Pilar Miranda Velásquez (Guillermo Tell; 1878), Clementina de Ochoa (Gúdula. Lectura amena; 1891), Celeste Lasabe Cruz Coke (Rosa de abril; 1892), Mercedes Práxenes (La evolución de Paulina. No-vela sicológica; 1893), Genoveva B. de Priori (Cuentos originales; 1898) y Marie De-nis Marinot (Fleur de Mai; 1895 y la Dama las turquesas; 1898). Eso hasta 1900. 29 Estos géneros serán los que más fácilmente permitirán el ingreso de las muje-res en la esfera letrada. Su inscripción privilegiada en estos campos, pensamos, se debe a que no representaban una amenaza para la autoridad letrada masculina. La traducción cargaba con el estigma de ser un ejercicio intelectual de segundo orden (pues reproducía las palabras de otro), mientras que la pedagogía era considerada la extensión de la labor educativa que por naturaleza realizaba la mujer en el espacio privado doméstico.
119118
la participación femenina en otras modalidades discursi-vas es bastante reducida. Es el caso del “teatro” (con un texto, de Amelia Solar de Claro, poeta y sobrina de Mer-cedes Marín)30, el “periodismo” (Medina menciona sólo tres publicaciones periódicas dirigidas por mujeres)31 y la “historia” (tres autoras, cuatro textos)32, géneros —espe-cialmente los dos últimos— que durante el siglo XIX se constituyeron en espacios privilegiados para la inscripción falologocéntrica.
Fuera de la escasez de impresos, la publicación de estos también será bastante tardía. De ahí que, por ejemplo, nue-vamente en el caso de la poesía se impriman tan solo cuatro folletos (todos de Mercedes Marín)33 desde 1837 hasta 1880, fecha en que por primera vez una mujer publica un libro de poesía (hablamos de María Delfina Hidalgo con sus Ensa-yos poéticos). O en narrativa, donde si bien la primera novela escrita por una mujer es temprana, la ya referida Alberto el
30 María Cenicienta. Juguete cómico en dos actos i cuatro cuadro. Imprenta del Pro-greso: Santiago 188431 Nos referimos a La Revista de Valparaíso (1873-1874), de Rosario Orrego, Fa-milia (1890), de Celeste Cruz Coke y La Mujer (1897), de Lucrecia Undurraga. Refiriéndose al género el autor sostendrá: “Al hablar de periodismo tenemos que concretar su concepto al de una que otra revista que ha visto o ve la luz pública más o menos de tarde en tarde” (1923: 217).32 Dos textos de Mercedes Marín (un “elogio histórico” y un “esbozo biográfico”), una biografía de la educadora Antonia Tarragó publicada por Amelia Charpín y un trabajo de carácter eclesiástico anónimo.33 El citado “Canto fúnebre a la muerte del Ministro don Diego Portales” (1837). Algunos años después, la misma autora publicaría otros cuatro poemas valiéndose del mismo formato: nos referimos a “Acto de contricion” en 1848 (1 pág., Imprenta de la Sociedad), “La Caridad. Ofrenda dedicada a la señora doña Antonia Salas” en 1855 (8 pp, Imprenta Nacional), “Canto a la patria, dedicado a la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago” en 1857 (8 pp, Imprenta del País) y finalmente, “Canto fúnebre a la memoria del ciudadano José Romero” (14 pp, Imprenta del Conservador), en 1858.
jugador34 de Rosario Orrego, de 1861 (novela, por cierto, que fue presentada al certamen narrativo organizado en 1860 por la Universidad de Chile35), habrá que aguardar hasta 1878 para que otra mujer se atreva a incursionar en el género36. Algo si-milar ocurre con los géneros “científicos” y otros como el legis-lativo en los que la situación se presentará aún más diferida37.
Ahora bien, si la exigua y tardía producción impresa fe-menina no resulta elocuente para mostrar el grado de ex-clusión que sufrían mujeres en el espacio letrado, lo será el escrutinio crítico general del mismo investigador. En efecto, Medina no sólo se limita a contabilizar las aportaciones fe-meninas, sino que además, desliza algunos comentarios crí-ticos significativos respecto a ella. Así, refiriéndose a la nove-la y el drama sostendrá que:
34 Esta fue publicada primeramente por entregas en 1860 en las páginas de la “Re-vista del Pacífico”, y un año más tarde en formato libro. Lamentablemente no hemos podido acceder al original de esta edición independiente, conformándonos sólo con la versión de la ya mencionada revista y la reedición que el año 2001 hizo la Edito-rial Cuarto Propio.35 Sin embargo, debido a que el texto fue presentado fuera de los plazos estipula-dos por el jurado finalmente quedó descalificado. De esta forma, el primer lugar lo obtuvo el escritor Alberto Blest Gana con su novela La aritmética del amor, reco-nocimiento que un mes después le valió ser nombrado miembro de número de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la misma institución, logrando un lugar “autorizado” en el campo cultural chileno. En este sentido, resulta interesante adver-tir que tras la presentación de Orrego al concurso, poco tiempo después si bien no va a ser nominada a la Universidad, su novela sí llegue a ser publicada nada menos que con prólogo del escritor peruano Ricardo Palma. De alguna forma, podemos especular, la presentación a este certamen se transformó en una plataforma de legi-timación para los incipientes escritores que participaron en éste.36 Ver nota 23.37 Eloísa Díaz, primera médico chilena, publica su memoria para obtener el grado de Licenciada en Medicina y Farmacia en 1888, titulada Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena i de las disposiciones patológicas pro-pias del sexo. Ese mismo año, Matilde Brandeau, primera abogada en el país, publica su memoria de grado, titulada Derechos civiles de la mujer.
121120
No todas [las autoras] han sabido mover sus fuerzas antes de lanzarse a la producción de más de un género literario suma-mente difíciles de abordar y en que los fracasos tenían que resul-tar inevitables. El drama supone gran conocimiento de la vida y de sus pasiones, que una niña, por talentosa que sea, no está pre-parada para abordar con éxito. Y no creo pecar de exageración al afirmar que cosa parecida puede decirse de la novela, para la cual, por lo demás, nuestro pequeño escenario social no ofrece sino contadísimos recursos a la inventiva. Bajo este punto de vista, nuestras literatas tienen que luchar con dificultades casi insuperables para que los personajes que presentan en acción lleguen a despertar mediano interés (xiii. La cursiva es nuestra)
Es más, frente a dichas dificultades Medina no duda en aconsejar a las mujeres de nutrirse de un mayor capital litera-rio: “Es de todo punto necesario una cultura literaria previa, que por el momento es lo que, a mi juicio, deben procurar al-canzar nuestras escritoras, si quieren no hacer obra delezna-ble” (la cursiva es nuestra). Al mirar de soslayo la producción literaria femenina, la evaluación de Medina no sólo coincide con la apreciación generalizada de la crítica epocal que de-fendía (implícita o explícitamente) la superioridad masculi-na en el dominio de los recursos, conocimientos y competen-cias en la producción de significantes al interior del campo literario; sino que además revela mecanismos de exclusión estética que tienen su origen precisamente en las semantiza-ciones jerárquicas derivadas de la diferencia sexual. Y es que la falta de “experiencia”, “conocimiento de la vida y sus pa-siones”, la escasez de “cultura literaria”, principales falencias que el autor señala en las escritoras, resultan ser saberes que históricamente han remitido a un orden masculino ligado a la esfera pública y la cultura, el cual actúa como contrapunto
del orden asociado a lo femenino, ligado a la esfera privada y las labores doméstico-reproductivas. Desnaturalizando este histórico lugar de subalternidad que ha afectado a la mujer tanto en el plano social como simbólico, la escritora Diamela Eltit ha puntualizado:
Este hecho no puede ser desligado de las esferas simbólicas, está allí e instala discursos de dominación y castración en el ámbito literario que nos reconsignan en estos discursos crí-ticos o seudocríticos como “menos”. Existen estrategias, tec-nologías, tácticas para construir mapas y geografías de poder literario. (276. La cursiva es nuestra)
Como vemos, las restricciones sociales y los imperativos de género que regulan las prácticas simbólicas de las sujetos femeninos, condicionarán su acceso a ciertas zonas vedadas, territorios donde se entretejen silenciosas, enrevesadas, sin embargo, aplastantes relaciones de saber/ poder, en las cuales la literatura no será la excepción.
IV. “Mujeres públicas”: escritura, publicación y coerciones del sistema sexo/género
Hasta acá hemos visto cómo la estrechez del campo cultural y el mercado de impresos en el siglo XIX habían incidido en la marginal participación de las mujeres en el ámbito de la publicación de discursos (y en particular de libros). Si a esto le sumamos la histórica posición de subalternidad que han debido experimentar tanto en el plano social, como especí-ficamente, en la esfera de la cultura letrada, resulta legítimo abrir la interrogante hacia la posición de las propias mujeres
123122
respecto a este tipo de práctica, en otras palabras ¿Qué sig-nificaba para una mujer del siglo XIX escribir, o el gesto más osado aún, de publicar?
Esta pregunta ya la había intentado responder Adriana Valdés, quien ha señalado que en relación a la escritura, con aquél “hacer” y “tomarse la palabra”, la situación de las muje-res ha sido de una “documentada incomodidad” (251). Dicha molestia, sostiene, es transversal a nuestras escritoras: desde el caso de las religiosas coloniales, pasando por las literatas del siglo XIX e incluso en autoras de la primera mitad del si-glo XX, hoy consagradas por la crítica, como Gabriela Mistral y María Luisa Bombal38. Para ingresar a la “ciudad letrada” o “escrituraria”, todas ellas han debido recurrir a una serie de estrategias y recursos que tienen como denominador común el “ponerse en su lugar”, vale decir, reconocer su posición de inferioridad frente a un Otro dueño del poder y del orden de los signos. Por ello, Valdés concluye que la literatura desde siempre ha representado “un corral ajeno” para las mujeres (en el caso chileno la metáfora del corral podría verse refor-zada con la posición subalterna que tendría nuestra literatura en relación a la metrópolis). Resulta interesante a este res-pecto reparar en el testimonio de nuestras propias escritoras, quienes de manera explícita, o bien apelando a una serie de
38 Ambas autoras, al igual que otras como Teresa Wilms, curiosamente deciden publicar sus primeros libros en el extranjero: Mistral da a luz Desolación en Estados Unidos el año 1922 (a insistencia de Federico de Onís), Bombal publica el año 1934 La última niebla en Buenos Aires (con el apoyo de Neruda y Borges, entre otros) y Wilms en aquella misma ciudad publicará sus primeros poemarios Inquietudes Sentimentales y Los tres cantos en 1917 (también con el apoyo de intelectuales como Vicente Huidobro). De acá se pueden desprender al menos dos cosas: la incomodi-dad o dificultad que probablemente experimentaron las autoras para publicar sus libros en el país, y la presencia siempre constante de una autoridad masculina que desde el exterior, insta (y autoriza) a las autoras a entrar en el campo de las letras.
subterfugios manifiestan la conciencia de esa sujeción. Es el caso de Mercedes Marín, quien en una carta privada dirigida al escritor argentino Juan María Gutiérrez le confiesa las ten-siones que experimenta frente a su quehacer escritural:
Se me preguntará tal vez por qué no he cultivado más mis dis-posiciones naturales y voy a satisfacer a esta objeción. Desde muy pequeña me hicieron entender mis padres que cualquiera que fuese la instrucción que yo llegase a adquirir por medio de la lectura, era necesario saber callar. Cuando empecé a reflexio-nar por mí misma conocí cuán acertado era a este respecto su modo de pensar, y exagerándolo, tal vez en demasía, juzgué que una mujer literata en estos países era un fenómeno extraño, aca-so ridículo y que un cultivo esmerado de la inteligencia exigiría de mí hasta cierto punto el sacrificio de mi felicidad personal […] Una reputación literaria habría sido para mí una carga in-soportable. (Batticuore 112. Las cursivas son nuestras)
Las palabras de Mercedes Marín resultan sumamente ilustrativas para retratar la problemática relación que existía durante el siglo XIX entre las mujeres y el acceso al saber, y más específicamente, entre las mujeres y la práctica de la escritura y la publicación. Tal como alguna vez lo tuviera que hacer Sor Juana Inés de la Cruz, Marín reniega de su interés por el conocimiento y la literatura, no sólo al afirmar que siempre fue “ajena” a este tipo de “pretensiones” (léase en su doble sentido de objetivo, anhelo, y de “pretenciosidad”) sino que también rechazando y desembarazándose del acto vo-litivo, intelectual, que implica la escritura. De esta manera, justificará esta práctica aludiendo a su carácter involuntario y principalmente emotivo, territorio por excelencia asocia-do a un orden femenino. Al mismo tiempo, y al igual que
125124
la religiosa, va a tener clara conciencia de la necesidad, en una sociedad patriarcal como lo era aquella, de “saber ca-llar cuando se sabía” (Ludmer, 1984), imperativo tácito que operaba incluso en familias ilustradas como las de la autora (su padre era médico, su madre una culta y reputada salon-nière y su hermano un destacado escritor y filósofo, profesor del Instituto Nacional), en donde el tráfico y discusión de ideas era bastante común. Y es que a diferencia de lo que ocurría con sus pares varones, la lectura y el conocimiento eran cosas sobre las que una mujer obligatoriamente debía saber callar si no quería ser tomada por ridícula o pedante (“el saber es contrario a la feminidad” sostenía Michelle Pe-rrot), de ahí que intentar hacerse un camino como escritora fuera concebido por Marín como un proyecto sencillamente descabellado (“extraño”, “acaso ridículo”), el que a la vez que la exponía peligrosamente a la reprobación y/o marginación social al mismo tiempo la amenazaba con destruir su pro-pia felicidad. No obstante ello, y pese a la serie de limita-ciones que coaccionaban su vocación intelectual, la autora igualmente se aventurará en estas territorialidades vedadas, asumiendo ya sea como máscara o precaución los valores de la prudencia y el pudor: “recordemos que etimológicamente el pudor está asociado a la timidez, la vergüenza, el recato, la castidad y el sentido del honor, valores todos muy estimados en la vida de las mujeres” (Batticuore 190).
Como han señalado Carol Arcos (2010) y Graciela Batti-cuore (2005), la escritura de las mujeres, sobre todo durante el siglo XIX, estaba siempre en pugna con un “imaginario moralizante”, el cual “sancionaba fuera del ámbito estricta-mente legal y se vinculaba a lo cotidiano”. De esta manera, el imperativo moral de la “honra femenina”, de la cual dependía
la “honra familiar”, se constituyó como un “importante dis-curso hegemónico de control y vigilancia de los comporta-mientos y cuerpos de hombres, pero principalmente, de las mujeres en el siglo XIX” (Arcos 35), mecanismo de control que ya venía operando, vale agregar, desde la Colonia. De aquí el temor de que una mujer publicara pues precisamen-te “ponía en juego la moral familiar al agrietar el ideal de la mujer doméstica”. De esta manera, la “no publicación” se erigía “como garantía y condición de una mujer virtuosa que practicaba la escritura” (Batticuore 191).
Esta opinión respecto al conflicto moral que experimenta-ban las escritoras frente a la publicación va a ser respaldada por Susan Kirkpatrick quien en su estudio acerca de las escritoras románticas del siglo XIX sostendrá que “el arma más podero-sa de la que se servían quienes se oponían a la participación femenina en la cultura escrita era la supuesta incompatibili-dad de la literatura con la virtud femenina, argumento que fue esgrimido amenazadoramente contra las mujeres escritoras” (Pastor 29) De aquí se desprende, entonces, que la mujer que deseaba publicar no sólo debía seleccionar atentamente los te-mas y géneros a los que iba a recurrir, sino que además debía apelar a una serie de estrategias que la (re)posicionaran en su natural lugar de inferioridad. Estas operaciones, nacidas del temor y el malestar que le inspiraban la autoridad patriarcal, a veces obligaban a la escritora que publicaba cuando no a dis-culparse por un pasatiempo tan “presuntuoso”, a despreciar-se intelectualmente “presentando sus producciones artísticas como meras insignificancias ideadas para divertir y distraer a los lectores en momentos de ociosidad” (Gilbert y Gubart 76) esto a fin de no ganarse la indiferencia del público lector o peor aún, sus ataques, burlas y/o descalificaciones.
127126
Dadas estas condicionantes se entiende que nuestras escritoras hayan experimentado múltiples tensiones ante el acto de “exhibición”, puesta en circulación, vitrina, que im-plicaba la publicación, la que si bien para los hombres estaba asociada al “lauro”, es decir, al reconocimiento, la admiración y la fama, para las mujeres, por el contrario, suponía (sobre) exponer arriesgadamente una identidad e intimidad ante la mirada de los otros. De aquí se entiende que muchas autoras hayan optado por dejar anónimas sus producciones, o bien, por firmarlas con seudónimos, siendo las menos las que de-cidían revelar su nombre real.
El caso de la escritora Martina Barros Borgoño es su-mamente significativo al respecto si consideramos las reper-cusiones que tuvo su traducción al español39 —la primera en esta idioma— del libro The subjetion of woman de John Stuart Mill. Esta traducción, que se publicó en las páginas de la Revista de Santiago en 1874 bajo el controvertido título La esclavitud de la mujer, estaba precedida de un polémico prólogo en donde la autora no solo hacía un repaso por las principales ideas expuestas por Mill, sino que además, apro-vechaba de denunciar la desigualdad que afectaba a la mujer en un gesto que hoy podríamos calificar claramente de pro-tofeminista40. Como es de esperar, una publicación de ideas semejantes generó múltiples y encendidos comentarios entre los lectores de la época, sin embargo, las críticas más des-alentadoras, confesará después la autora, provinieron de las
39 La segunda la hará bastante años más tarde (1892) la escritora española Emilia Pardo Bazán bajo un título bastante menos confrontacional que la de su par chile-na: “La sujeción de la mujer”.40 Al respecto consúltese el estudio preliminar que realiza Alejandra Castillo a la reedición de este texto. Prólogo a la esclavitud de la mujer (estudio crítico por Stuart Mill). Santiago, Palinodia: 2009.
mismas mujeres, quienes señala “me excomulgaban, a velas apagada, como niña peligrosa” (Barros Borgoño 127). Fuera de que el rechazo procediera de sus propias congéneres (he-cho de por sí revelador de la naturalización del discurso pa-triarcal41), lo que realmente llama la atención en sus palabras, es su reacción a este repudio: “no necesitaba de ellas y conti-nué mi vida, entregada por entero a mis afectos más hondos, pero sin volver a hacer publicaciones que no convencían ni alentaban más que a los ya convencidos y causaban pavor a aquellas que yo deseaba estimular. No nací para luchadora” (127). El voto de silencio que escoge la autora ante las críti-cas, su retiro de la esfera pública y la escritura, su abdicación de la lucha, constituye la dramática determinación que pone fin (al menos durante cerca de cuarenta años42) a su relación con la publicación en un evidente —y lamentable— gesto de autocensura.
Ahora bien, otro de los mecanismos de autocensura que van a regular la práctica escritural de las autoras chilenas del siglo XIX la constituirá su resistencia a publicar bajo el for-mato libro. Los datos bibliográficos señalados por Medina nos dan una prueba empírica de ello: no solo fueron tardíos sino que además, escasos (en comparación con los de sus
41 Pierre Bourdieu (2000) sostiene que la dominación masculina alcanza su per-fección en una sociedad cuando las mismas mujeres internalizan y reproducen de manera naturalizada el discurso patriarcal. Esta opinión rechaza la idealización de algunos conceptos acuñados por las feministas, tales como la noción de “sororidad”.42 En 1942 publica sus memorias bajo el título Recuerdos de mi vida. Santiago, Orbe: 1942. En ellas cuenta que a partir de 1920, y motivada por la emergencia de un grupo más o menos cohesionado de intelectuales femeninas y escritoras (entre las que cabe mencionar a Mariana Cox Stuven, Inés Echeverría Bello, entre otras), así como de los primeros movimientos feministas, se reincorpora al campo cultural a través de la realización de charlas y conferencias que tenían a la literatura y la mujer por principales temas.
129128
pares varones); sin embargo, resulta inevitable no relacio-nar esta ausencia con los discursos hegemónicos de control que afectaban las prácticas simbólicas de las mujeres. En este sentido, el caso de escritoras “consagradas” en la época como la misma Mercedes Marín y Rosario Orrego revisten un par-ticular interés.
Ya veíamos cómo Mercedes Marín daba cuenta de la pro-blemática relación que mantenía con su quehacer intelectual (el imperativo tácito del “saber callar”, las aprehensiones res-pecto a la imagen de la escritora), tensión que sin embargo, no se manifestó a través de la abdicación escritural, como lo fue en el caso de Martina Barros. Aunque comedida, pu-dorosa, modesta y siempre virtuosa, Mercedes Marín “no sacrifica ni reprime [totalmente] su vocación literaria sino que encuentra la manera de expresarla: escribiendo versos que serán leídos en voz alta en los salones […] o bien es-cribiendo para engrosar el álbum de poemas de una amiga querida, y eventualmente, el libro de un joven escritor como Gutiérrez” (Batticuore 116), a lo que debemos agregar sus intermitentes (pero sostenidas a lo largo del tiempo) cola-boraciones en la prensa periódica. Con todo, y pese a lo he-terogéneo de las formas de circulación de su escritura, lla-ma la atención que nunca publique un libro. Será su hijo, el también poeta Enrique del Solar, quien en 1874 —diez años después de la muerte de Marín— recopile los trabajos que la autora dejó diseminados a través de la prensa, además de otros tantos “inéditos”, y publique lo que hoy sería lo más cercano a sus obras completas43. Sin embargo, ¿qué motiva al
43 Cabe mencionar que si bien la recopilación recoge un número considerable de trabajos que va a abarcar cerca de cien poemas −el editor habla de una selección−, ciertamente va a excluir otros que hasta el día de hoy no han sido revisados por la
hijo a publicar los trabajos de la madre? Aunque no tenemos como saberlo con certeza podemos sospechar que la misma modestia y discreción que caracterizaban ejemplarmente a la poeta —atributos que toda la crítica, sin excepción, des-tacaba y celebraba— se transformaron en obstáculos que le (auto) impidieron transitar hacia esa práctica “aristocrática” de la que hablaba Subercaseaux, que implicaba la publica-ción de un libro.
Esta especulación toma fuerza si consideramos el caso si-milar de Rosario Orrego. Si bien, y como ya hemos menciona-do, esta autora fue la primera mujer en Chile que publicó una novela bajo la forma de un libro, fuera de ese texto, y pese a su amplia producción escritural —en la que se incluye por cierto la fundación y dirección de un periódico ilustrado, La revista de Valparaíso, el primero a cargo de una mujer en el país— no volvió a publicar ningún otro libro. Esta discontinuidad en su producción —extraña además, en una mujer pertenecien-te a la Academia Chilena de Bellas Letras— también estaría relacionada con la incardinación de los discursos de control femeninos que hemos mencionado. En una anécdota referi-da por el escritor Augusto Orrego Luco (marido de Marti-na Barros) éste cuenta que la autora “no dejaba ni siquiera sospechar sus hábitos literarios y preocupaciones estudiosas. No hablaba nunca de sus versos, y ni siquiera hacía alusión a sus lecturas[…] Esa completa discreción, ese pudor literario le daban no sé qué atractivo a su figura y una suprema distinción a esa reserva de que nunca se quiso desprender” (Grez, 1931: 30. La cursiva es nuestra). No obstante el elogio a la extrema modestia de la autora, el escritor igualmente parece adver-
crítica, como por ejemplo, su prosa. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de publicación de sus obras completas.
131130
tir las consecuencias de esta “exageración”, nos referimos al problema de la fragmentariedad de su obra: “pero aquí don-de ella pasó su vida de escritora, donde derramó su poesía y recibió su inspiración, aquí no están sus versos en ninguna parte. Las poesías de doña Rosario Orrego nunca han sido re-unidas. ¿Por qué no las reúnen ustedes?, ¿Por qué dejan caer en un olvido ingrato las flores más hermosas?” (33). Lo que no menciona Orrego Luco es que esta exhortación ya había sido atendida muchos años antes. En 1879, a poco de acae-cer la muerte de la escritora, un “miembro cercano y algunos notables admiradores” de ella recogieron la totalidad de su trabajo literario, “mucho de él inédito, y contrataron con la mejor casa editora de París su impresión” (27). Quiso el des-tino que esta ambiciosa iniciativa de publicación póstuma44 —pese a que en Chile ya se estaba desarrollando una indus-tria impresora los originales son enviados nada menos que a París, referente cultural por antonomasia del siglo XIX— li-teralmente no llegara a buen puerto: el barco en que viajaba el editor sufrió un accidente que hizo se extraviara todo el valioso material que éste llevaba consigo.
De esta manera, es posible advertir que la recopilación y publicación en libro de los trabajos de ambas autoras obede-cerá a un esquema más o menos similar: ante la indiferencia o la negativa en vida de las escritoras a publicar bajo este formato —ambas ocupan preferencialmente la tribuna de la
44 A esta primera tentativa posteriormente se sumaron otras dos, las cuales tu-vieron mucho mejor suerte que aquella: nos referimos al trabajo realizado por Isaac Grez Silva quien logró concretar la publicación de parte de la obra de Rosario Orrego (Sus mejores poemas, artículos y su novela corta “Teresa”. Santiago: Editorial Nascimento, 1931) y la iniciativa luego desarrollada por Osvaldo Ángel, Joaquín Taborga y. Catalina zamora (Obra completa: Rosario Orrego, 1831-1879. Copiapó, La Cáfila: 2004).
prensa periódica—, son sus cercanos quienes poco después de que éstas mueren se hacen cargo de aquella labor. En esta dirección Batticuore ha señalado: “ciertamente que la factu-ra de un libro [representaba] para las mujeres del siglo XIX una verdadera empresa, una acción importante y osada, a ve-ces demasiado ambiciosa para intentar vencer el otro desafío que va de la escritura a la publicación” (191, la cursiva es nuestra). Quizás concientes del gesto academicista, “aristo-cratizante”, ambicioso, trascendente y unificador que se es-condía tras la publicación del libro, es que las escritoras del siglo XIX rehuían con miedo este tipo de prácticas. Y tal vez fue este mismo gesto, pero a la inversa, el que inspiró a sus amigos y/o familiares a la publicación póstuma, como for-ma de contribuir a su reconocimiento y legitimación dentro del campo intelectual. Podemos decir, entonces, que “la de-cisión de publicar poco o nada es, precisamente, una opción no espontánea sino meditada y calculada por las escritoras, que medirán oportunamente en cada ocasión y reclamo, de acuerdo con la conveniencia personal y familiar y no con la vocación de las letras” (205).
V. La resistencia al libro. La prensa como espacio alternativo
Y es que el libro en nuestras sociedades decimonónicas cons-tituyó una instancia discursiva privilegiada, controlada y atravesada por líneas de fuerza que la cultura patriarcal de base oligárquica le impuso a este objeto, evitando lo que a de-cir de Foucault era su pesada y temible materialidad. En efec-to, la reticencia, la autocensura y las estrategias a las que de-bieron apelar las mujeres a la hora de trabajar y publicar sus
133132
textos no pueden ser comprendidas si pasamos por alto las tensiones simbólicas que impuso el libro en tanto dispositivo concreto y disciplinante. Si consideramos que el libro no sólo era un medio por el que se luchaba, sino que era aquello por lo que se luchaba, comprenderemos mejor el lugar secunda-rio que ocupaban las mujeres en dicho campo de batalla. Para los hombres pertenecientes a la cultura letrada, el libro repre-sentaba la materialización de sus anhelos de posicionamiento definitivo en dicha esfera, pues accediendo a él se lograba no sólo la publicidad y el reconocimiento social (aspecto que, por lo demás, podía apreciarse, con matices determinantes en la misma publicación de prensa) sino que también se ac-cedía a un circuito restringido, de élite; espacio protegido para aquellos que quisieran trascender en la esfera intelectual ¿Qué idea más asentada en la objetualidad del libro que no sea la de la posteridad y la de trascendencia? Idea que no po-demos ignorar si las bases del mismo canon se cimentaban en dicha categoría. Consideraciones que alejaban a discursivida-des que, aunque gozaron de auge en el mismo siglo como es el caso de la prensa escrita, se encontraban cercadas por otras exigencias que la constreñían a una provisionalidad consti-tutiva. Como señalaba bien Jorge Hunneus refiriéndose a la prensa periódica: “se sabe que por lo general la hoja de prensa no vive más que la vibración de la palabra” (366)
Esta visibilidad y prestigio social e intelectual que se asociaba a la publicación de un libro, y asimismo, la dife-rencia que en términos simbólicos representaba este tipo de instancia respecto a la publicación en la prensa periódica queda de manifiesto en las palabas del escritor Alberto Blest Gana, quien en una carta dirigida a José Antonio Donoso en 1859 le confesaba abiertamente este deseo de exhibición
y trascendencia: “tengo en la cabeza mil proyectos literarios, pensando ya hacer alguna obra, para mirarme empastado en un volumen, placer que en nuestra especie debe asemejar-se al de las mujeres cuando levantan moño [no obstante] por ahora contribuiré a La Semana con algunos artículos” (Poblete 45). A través de esta cita podemos advertir cómo el novelista, a diferencia de nuestras escritoras, no solo re-húye de la excesiva modestia tan incardinada en estas, sino que por el contrario, se muestra plenamente gozoso, inclu-so hasta cierto punto narcisista (“mirarme”) ante el gesto de exposición o puesta en vitrina que implicaba la publicación de sus trabajos. Sin embargo, y esto es lo interesante, no se trata de cualquier tipo de publicación. Para acceder al sitial intelectual al cual aspiraba Blest Gana no bastaba con co-laborar en las efímeras hojas de La Semana, medio que si bien constituía una importante plataforma para la difusión y circulación de sus escritos entre una masa cada vez más amplia de lectores y lectoras, lo cierto es que distaba mucho del sueño dorado45 de quien ambicionaba convertirse en un “verdadero” escritor como era su caso: ver, admirar, compla-cerse al contemplar su propia obra empastada para siempre en un volumen.
Al clasificar las publicaciones impresas que circulaban a mediados del siglo XIX, Domingo F. Sarmiento implíci-tamente deslizaba una jerarquización sobre estas. De modo tal que al establecer cuatro tipos de impresos: el diario, el
45 La expresión la tomo del escritor Manuel del Campo quien en 1879 se quejaba de las nuevas maneras y ritmos de publicación: “Ahora hai flujo de publicar […] el que sale del aula cree sabérselo todo i [quiere] mostrar lo que sabe, i para ello escribe, cifrando su sueño dorado en poder decir al público al darle impreso bajo la forma de un libro sus escritos”. Citado en Poblete 117.
135134
periódico, la revista y el libro, los discriminaba de acuerdo a criterios que iban desde su carácter contingente, sus temas, extensión, circulación, hasta su originalidad:
Las publicaciones impresas han llegado ya a clasificarse en cua-tro familias distintas, el “diario”, que explota los asuntos que momentáneamente ocupan a la sociedad, la política positiva y el movimiento material; el “periódico” que resume a aquél y se propone tratar un objeto particular o difundir una doc-trina; el “periódico”, por lo general, es circunscrito y especial. La “revista” ocupa un término medio, entre el periódico y el libro, puesto que tratando con extensión y madurez los diver-sos asuntos que interesan al público, difunde conocimientos y propaga ideas que sus antecesores no pueden desenvolver. La “revista” es un verdadero prontuario del pensamiento de la época […]. El libro ocupa el último tramo de esta escala suce-siva de las producciones originales” (Baeza, 155. Las cursivas son nuestras)
Como se puede apreciar, las publicaciones son organiza-das según un criterio ascendente: en un extremo el carácter momentáneo, contingente, práctico a las funciones doctrina-rias que ofrecen el “diario” y el “periódico”, respectivamen-te; por otra parte, la “revista” como un tipo intermedio que despunta por su “extensión” y la consideración de temáticas más elevadas; y finalmente, en el otro extremo el “libro”, su-peración de la precariedad material, fugacidad y finitud que limitaban a las anteriores, aun tomando en cuenta las dificul-tades que tenía la producción, circulación y recepción de los mismos en el Chile de mediados de siglo XIX. En efecto, si bien Sarmiento ponderaba al libro, en tanto instrumento ci-vilizatorio por excelencia, es también consciente de los obs-
táculos que representaba su difusión entre la población. Por ello, su pragmatismo lo lleva a defender y promover espacios como la prensa escrita, más accesible y menos costosa en su factura. Cabe mencionar que las ideas de Sarmiento respecto al valor de la prensa escrita, eran compartidas por gran parte de la élite letrada, quienes veían en dicho espacio una tribuna estratégica para la difusión de ideas, institución conforma-dora de los públicos en el sentido moderno (Brunner 31)
Aunque durante la primera mitad del siglo XIX ya se habían producido algunos destellos de escritura femenina a través de la prensa, como es el caso de Mercedes Marín, quien llegó a publicar sus poemas en los diarios El Mercu-rio y El Araucano (representantes de ciertos tipos de prensa ligadas a asuntos comerciales-contingentes y a otros políti-co-administrativo, respectivamente), lo cierto es que “desde 1850 en adelante [se da paso a una prensa] de tipo más es-pecializada que se vincula al proceso de autonomización del campo cultural/intelectual. En esta segunda o tercera oleada de papeles periódicos se publican novelas-folletín, crónicas, cartas, ensayos, reseñas de libros, avisos de variada índole, traducciones de obras literarias sobre todo francesas, poe-sías, cuadros de costumbres, entre otros géneros discursivos” (Arcos 29). Es precisamente en esta apertura en donde nue-vos actores sociales ingresarán a la esfera letrada, como es el caso de las mujeres, quienes asumirán estas modalidades discursivas, muchas veces consideradas “menores”, como es el caso de las novelas-folletín o las traducciones, como inci-piente plataforma para una expresión femenina.
Es así como las escritoras se fueron acercando a terri-torios tradicionalmente vedados a las mujeres, para tími-damente comenzar a horadar el longevo orden del discurso
137136
androcéntrico. De manera estratégica, entonces, ingresarán en espacios altamente consumidos por los lectores, como es el caso de la prensa escrita, tribuna que les permitió no solo transitar hacia la esfera pública —con el hecho mismo de “publicar” y darse a conocer— sino que además comen-zar a “empoderarse”, aunque al principio solo sea de forma titubeante, de la hasta ahí misógina práctica escritural. Al respecto son ilustrativas las palabras de Josefina Ludmer, quien sostiene que una de las tretas más representativas de los sujetos subalternos es su poder de acatar los discursos dominantes y al mismo tiempo, a partir de ahí, desajustarlos:
Debe decir: Siempre es posible tomar un espacio desde don-de se puede practicar lo vedado en otros; siempre es posible anexar otros campos e instaurar otras territorialidades. Y esa práctica de traslado y transformación reorganiza la estructura dada, social y cultural: la combinación de acatamiento y en-frentamiento podrían establecer otra razón, otra cientificidad y otro sujeto de saber. Ante la pregunta de por qué no ha ha-bido mujeres filósofas [o escritoras, podríamos agregar] puede responderse entonces que no han hecho filosofía [o literatura] desde el espacio delimitado por la filosofía clásica sino desde otras zonas, y si se lee o escucha su discurso como discurso fi-losófico, puede operarse una transformación de la reflexión. Lo mismo ocurre con la práctica científica o política (Ludmer 4)
De esta forma, espacios como los ofrecidos por la pren-sa escrita se convierten para las mujeres escritoras —o con afición a las letras— del siglo XIX en dispositivos centrales, dado su carácter heterogéneo, secundario y/o fragmentado —si se comparan, por ejemplo, con la homogeneidad, im-portancia y unidad que reviste el libro— para la incursión en
el ejercicio escritural y la práctica moderna de la publicación. En efecto, los severos condicionamientos a los que se encon-traban sometidas las escritoras durante este período les difi-cultaron muchas veces desarrollar una vocación intelectual/literaria más “empoderada” y menos conflictiva tanto a nivel social como interno. Las revistas y periódicos serán uno de los espacios que acogerán esas primeras producciones, “de carácter menor”, “sin pretensiones literarias”, a veces sin ni siquiera nombres, hijas de la inseguridad, ansiedad o el te-mor de sus productoras. A partir del ingreso sumiso en este espacio las mujeres comenzaron a acercarse cada vez más al lenguaje, a los signos, y también a su propia subjetividad, trasladando y reorganizando, como sostiene Ludmer, la ex-cluyente estructura social y cultural dada. De aquí entonces, la necesidad de no desatender estos registros, pues en ellos encontraremos las primeras huellas de un simbólico despun-tar femenino.
139138
Bibliografía
ARCOS, Carol. “Novelas folletín y la autoría femenina en la segunda mitad del siglo XIX en Chile”. Revista Chilena de Literatura 76 (abril 2010): 27-42.
BAEzA Martínez, Sergio. El libro en Chile. Santiago: Biblio-teca Nacional, 1982.
BARROS, Martina. Recuerdos de mi vida. Santiago, Orbe: 1942.
_____ Prólogo a la esclavitud de la mujer (estudio crítico por Stuart Mill). Edición, notas y estudio preliminar de Ale-jandra Castillo. Santiago: Palinodia, 2009.
BATTICUORE, Graciela. La mujer romántica. Lectoras, autoras y escritores en la Argentina:1830-1870. Buenos Aires: Edhasa, 2005.
BOURDIEU, Pierre. “El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método”. Criterios 25-28 (enero 1989-diciembre 1990).
_____. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.
BRUNNER, José Joaquín. “Cultura y crisis de hegemonía”. J.J. Brunner y Gonzalo Catalán (eds.). Cinco estudios sobre cultura y sociedad. Santiago: Flacso, 1985.
CHARTIER, Roger. El orden de los libros. Barcelona: Gedisa, 2000.
ELTIT, Diamela. “Contante y sonante”. El orden los signos. Es-critos sobre política, arte y literatura. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2006.
FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
_____. El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, 1992.
FRANCO, Jean. Las conspiradoras. Representaciones de la mujer en México. México: FCE, 1994.
GILBERT, Sandra y Gubar, Susan. La loca del desván. Valen-cia: Cátedra, 1994.
HABERMAS, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: G. Gili, 1990.
HUNEEUS Gana, Jorge. Cuadro histórico de la producción intelectual en Chile. Santiago: Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1910.
LUDMER, Josefina. “Tretas del débil“”. Patricia González y Eliana Ortega (eds.). La sartén por el mango. Encuentro de escritoras latinoamericanas. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1984.
MARíN, Mercedes. Poesías de la señora Da. Mercedes Ma-rín de Solar /dadas a la luz por su hijo Enrique del Solar. Santiago: Impr. Andrés Bello, 1874.
MEDINA. José Toribio. La literatura femenina en Chile. Santiago: Imprenta Universitaria, 1923.
ORREGO, Rosario. Sus mejores poemas, artículos y su novela corta “Teresa”. Compilación de Isaac Grez Silva. Santia-go: Editorial Nascimento, 1931.
PAS, Hernán. “La crítica editada. Juan María Gutiérrez y la América poética”. Orbis Tertius, XV, 16 (2010). En línea: http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-16/articulos/08-pas (consultado el 19 de agosto de 2013).
PASTOR, Brígida. El discurso de Gertrudis Gómez de Avella-neda: identidad femenina y otredad. Alicante: Universi-dad de Alicante, 2002.
POBLETE, Juan. La literatura chilena del siglo XIX. Entre públicos lectores y figuras autoriales. Santiago: Cuarto Propio, 2003.
141140
SUBERCASEAUX, Bernardo. Historia del libro en Chile (alma y cuerpo). Santiago: Lom, 2000.
VALDÉS, Adriana. Composición de lugar. Escritos sobre cul-tura. Santiago: Universitaria, 1995.
la fIgura DE EDuarDo MolINa vENtura: rEfraCCIóN y juEgo
Mario Molina olivares
Todos vamos tejiendo con nuestros actos más usuales e insig-nificantes una trama secreta de misteriosos hilos, cuyo origen desconocemos, cuyo fin ignoramos, y que forman, sin noso-tros saberlo, las figuras de un tapiz fabuloso cuyo sentido nos desborda
(Eduardo Molina Ventura)
Primero debo aclarar que no soy un familiar perdido de Eduardo Molina Ventura. La única posibilidad es que mi padre sea un familiar extremadamente bastardo. Las noti-cias de este Batlerby surgen en una conversación sobre auto-res que nunca publicaron un libro en su vida. Al investigar, queda bastante claro que no es un caso aislado. ¿Por qué se-guir los pasos de un autor que no buscó dejar huella escrita de su obra? El objetivo de este ensayo es reflexionar acerca de la figura del denominado “chico Molina”, quien siempre estuvo en estrecha relación con una literatura que no se de-sarrolló a través de publicaciones sistemáticas. Lo suyo fue literatura y vida en total comunión, tal y como fue el deseo del artista absoluto. Este poeta, supuestamente sin obra, ju-gaba con sus contertulios y se forjó una imagen como inte-lectual de salón gracias a la oralidad que le caracterizaba. La
143142
perspectiva de este trabajo toma los vestigios, los fragmen-tos repartidos de la figura de Molina. En este proceso de in-terpretación se aplica la metáfora de la refracción con el fin de apreciar su imagen a través de una pluralidad de voces. Éstas van generando su leyenda. La imagen que se tiene de Molina es leída como la luz que, al pasar por un prisma, se divide en fragmentos o haces de luz. Los fragmentos viajan en múltiples direcciones. Tomando en cuenta lo anterior, la figura de Molina se puede dibujar a la manera de un prisma triangular, que aparece al conectar tres puntos: su produc-ción (real e imaginaria), su vida y autoría y el impacto de su presencia en el campo cultural chileno. Algunas fuentes esenciales para lograr esto son, en primer lugar, el libro de Alfonso Calderón Ventura y desventura de Eduardo Molina, y, en segundo lugar, las crónicas de muchos autores, entre las que destacan las de Jorge Teillier, Enrique Lafourcade, Ramón Díaz Eterovic, entre otros. Todos participan en la construcción de la leyenda del poeta que nunca publicó un libro durante su vida.
Punto uno: la obra o sobre los fragmentos
Orgulloso como Carlos V. Inteligente como Satanás. Señorial y palaciego. Anti-“roto”. Renacentista y raído. Partidario de las viejas familias, de “gentes como nosotros”. Es Eduardo Molina Ventura, alias “el chico Molina”, alias “el poeta Molina”, conoci-do en el Santiago y en el París elegantes, y en el Santiago y en el París canallas, tan pronto en salones exquisitos como en bares de mala muerte (Lafourcade 68).
Con la descripción anterior comienza la crónica “Eduar-do Molina Ventura: el príncipe de los poetas” escrita por En-
rique Lafourcade y publicada en 1977. La recuperación de la figura de Molina por parte de Lafourcade es eminentemente nostálgica. Reflexiona sobre la postura de Molina de no pu-blicar ningún libro en vida y la influencia que tuvo en los grupos culturales y artísticos en lo que participó. Mientras estuvo vivo Molina, Lafourcade escribía para darle la posi-ción de príncipe de los poetas y, ya muerto, buscaba revalo-rar su imagen en el contexto cultural chileno. Por ejemplo, como una manera de jugar pero también de mostrarle res-peto, se crea la Asociación de Amigos de Molina (ADEM).
Los espacios que menciona Lafourcade hablan también de la forma en que se entendía la literatura como una activi-dad asociada a la alta cultura, en especial europea. No existe una conexión con el contexto local y la actitud de evasión es la constante. La literatura es una actividad de salón.
Esta actividad encontró en las tertulias un espacio bien definido para su desarrollo: las reuniones alrededor de la co-mida y la bebida. Molina era bien conocido por invitarse a las casas de sus amigos a comer y beber. El placer era la guía de su conducta, fuera del funcionalismo o pragmatismo im-perante.
En una ocasión, durante una de las reuniones, Molina Ventura lee un fragmento de su novela inédita, que es ala-bado por sus contertulios. Muy luego aparece Luis Oyarzún denunciado el fiasco: lo leído pertenecía a una novela de Herman Hesse. Frente a esto sucede lo siguiente: “Se organi-zó una “encerrona” para someterlo a juicio. Molina Ventura se defendió como una fiera, acusándonos de ignorantes. Él lo que había hecho era someternos a un test cultural. Nadie supo reconocer a Hesse, que él había ya descubierto, y mu-cho antes del Nobel” (Lafourcade 72).
145144
Lafourcade afirma que Molina sólo anuncia pero no pu-blica. Según algunos cronistas, toma obras de otros y se las apropia. Sin embargo, en 1977 aparece en Las Últimas Noti-cias “Bibliografía moliniana por Jorge Teillier, miembro co-rrespondiente de la ADEM”, donde establece con precisión los textos que realmente fueron publicados en vida por Mo-lina Ventura. Nunca publicó en vida un libro, sólo poemas o textos sueltos.
Lafourcade en “Para una exhumación del poeta Moli-na”, hacia 1991, afirma: “Los textos que tengo indican que se tratan de fragmentos, de palimpsestos, de poemas escri-tos sobre poemas, hasta la ininteligibilidad, como si el poeta Molina sólo tuviera una sola hoja en blanco, y al escribir “se” escribiera” (D 16).
Sobre esta misma noción de fragmento se puede decir más. Miguel Ruiz quien acompañó al poeta en sus últimos años, lleva a la imprenta Eduardo Molina: un poeta mítico, publicado en 1996:
Eduardo Molina Ventura concibió muchos libros, pero lo cier-to es que no publicó ninguno. Cuadernos tras cuadernos se llenaron con poemas, pensamientos, esbozos de ensayos, y fueron quedando abandonados en diversos lugares, a lo lar-go de la vida y en las andanzas del poeta. Me dejó algunos de sus apuntes, pero es perderlo “apenas un poco menos”, pues su letra es casi ilegible y desalienta al más animado. No obstante, parte de sus textos, o fragmentos de ellos, permiten su lectura. y estos son los que conforman su obra póstuma y única (Ruiz citado por Véjar 8). El objetivo de Molina, según las mismas palabras que
plasma Caderón en su libro sobre el vate, era el siguiente: “lo-
grar algo sobre lo cual he trabajado intelectualmente toda mi vida: la obra absoluta. Y ésta, apegada a la perfección, podía cruzar las fronteras de los géneros e incluso, si me apuran, restablecer los fueros y premáticas de la oralidad. Esa que iluminó la Hélade, antes que Hesíodo y Homero se volvieran tributarios de la transmisión escrita” (122).
Dentro de un universo discursivo en continuo creci-miento se pueden visibilizar ciertos haces de luz que llegan a los lectores y otros que ya se agotaron. La idea de totalidad —tan cara a la modernidad y que se reflejaba en la selección de un objeto de estudio que es la fuente primaria, entendida como los libros publicados por un autor— es fuertemen-te desestabilizada. La generación de significado no depen-de entonces de ciertos puntos visibles solamente sino más bien de la división de estos en un medio que supera la pu-blicación tradicional. Quizás lo que provoca la lucha más denodada por la reivindicación de su figura intelectual por parte de diversos escritores es la influencia que tuvo gracias al poder de la palabra hablada. El encuentro con el artista y el magisterio que ejerció por más de 40 años son prueba de ello.
Punto dos: el escritor o acerca de la relatividad de la autoría
Alfonso Calderón, para intentar caracterizar la vida y obra de Eduardo Molina Ventura, abandona la meta de la recons-trucción de un todo unitario, de la representatividad de una biografía: “Los materiales a menudo se contradicen y oscu-recen; los hechos tienen la configuración de un puzzle...” (9). Si entendemos el puzzle como un juego que consiste en com-
147146
poner determinada figura combinando cierto número de pe-dazos, el trabajo del lector es fundamental en el proceso de configuración.
Al abandonar la unicidad del sujeto y de su expresión en la noción de autor, por extensión, postulamos que se puede abandonar también la unicidad de la literatura que deposita su fe en la obra conclusa. Al tomar la voz de un autor que no tiene vehículo propio para ella, se sigue el camino de la refracción1, es decir, el cambio de la voz autorial por la frag-mentación que se obtiene a través de la configuración de las voces de otros. Por ejemplo, en su libro acerca de Molina, Calderón le da la palabra, cita a sus comentaristas, a quienes no creían o se burlaba de él, entre otros.
Calderón no escribe una biografía tradicional. No po-demos encontrar durante la lectura de su libro un orden cronológico de los acontecimientos más importantes que marcaron la vida de Molina Ventura, llamado por algunos el “chico” Molina, o como lo denomina Lafourcade “Comenda-dor, Archimandrita, Gran Metropolitano, Confesor de Prin-cesa, Doctor en Nubes, y miles de otros...” (71).
Los fragmentos que componen el texto de Calderón se encuentran fechados pero no responden a una referencia contextual estable. En general, los recuerdos varían entre valoraciones artísticas, familiares o sobre otros intelectuales.
Abundan las anécdotas donde este escritor —supuesta-mente sin obra2— emparenta a su familia con la clase alta
1 Esta metáfora de la refracción la tomo de Mijail Bajtín en su texto Estética de la creación verbal (México: Siglo XXI Editores, 2003).2 En la Biblioteca Nacional se puede encontrar un libro de su autoría Eduardo Molina Ventura. Un poeta mítico (Selección, prólogo y notas de Miguel Ruiz. Santia-go: Ediciones Platero, 2009). De la novela El fondo del vino, reseñada por Luis Oyar-zún en 1949, texto comentado en el libro de Calderón, no se encuentran registros.
europea, la intelectualidad o los artistas más connotados del siglo XX. De su vida, podemos conocer la tortuosa relación con un padre estricto, al que nunca le gustó la afición de su hijo por los libros y la excesiva complicidad con su madre.
Aparte de la madre de Molina, no se mencionan mujeres desde una perspectiva amorosa. No le gustaban los niños. Tampoco congeniaba con las personas comunes y corrien-tes. Un incidente que tuvo mientras estaba en la educación secundaria refleja que nunca se sintió cómodo en la cotidia-neidad chilena. Se sabía diferente del resto. Su vida trascu-rría entre la fruición dada por las artes y el vino. Si se tiene en cuenta todo lo anterior, resulta bastante claro que Molina Ventura buscaba decididamente trabajar en la construcción de un personaje: él mismo.
Acerca de su trabajo, rechazó los empleos que no se co-nectaban con la literatura o el arte en general. De su obra poco se conoce y Calderón tampoco entrega datos concretos acerca de publicaciones o escritos, aparte de textos anuncia-dos pero nunca publicados. Calderón menciona un diario, una novela y poemas —de estos últimos transcribe uno de los más destacables, dedicado a la resistencia republicana en la España franquista.
La literatura de Molina Ventura se encontraba en la ora-lidad, en las charlas de salón, en las anécdotas desarrolladas con una mesa servida o alrededor de una botella de vino. Santiago fue el lugar donde varias generaciones de escritores le conocieron. Sus conversaciones, según recuerda Calderón, podían abordar la filosofía, el arte, la literatura universal, pero siempre destacaba lo francés. Ya sea que haya viajado Molina o no a Francia, la ciudad de París era recurrente en sus historias.
149148
El contexto literario al que ha sido asociado Molina Ventura y en el que al parecer se sentía más cómodo fue la denominada generación de 1950, según Lafourcade, o la ge-neración de 1957, según el criterio de Goic. Enrique Lihn, el mismo Lafourcade3, Teófilo Cid, Braulio Arenas, Eduardo Anguita son personajes recurrentes en las historias que re-memora Calderón.
Más allá de sus libros, Molina es de esas figuras que han servido como ejemplo de intelectualidad para otros escri-tores. Un sujeto que vinculó arte y vida de manera radical. Quedan los vestigios de la vida y obra de Molina, los que se pueden recoger a través de las elaboraciones discursivas de otros. Esta perspectiva de acercamiento es eminentemente dialógica en relación con la configuración de la imagen de un yo a través de la palabra del otro. Al tomar varios eslabones dentro de la cadena de enunciados, el objetivo es tratar de seguir la cadena a través del estudio de la palabra ajena.
En este juego entre el yo y el otro, Eduardo Molina es ca-racterizado como un gran orador que atrae la atención de la comunidad artística. Es calificado de mentiroso por algunos, para otros embellece la vida con su actitud. Lo que resulta claro es que el juego forma parte tanto de su existencia como de su supuesta obra. El desarrollo de la literatura a través de la oralidad, de la tertulia, de la recuperación del arte a tra-vés del salón, no deja a la ficción encerrada en los libros que nunca publicó. La literatura, el juego con la realidad, penetra toda su existencia. La literatura se vuelve una zona de pre-guntas (de movimientos, de juegos4) más que una zona de
3 Lafourcade tomó a Molina Ventura como la figura principal de su última novela Viaje al corazón del cielo (2010).4 Utilizamos la acepción de juego en el aspecto de descentramiento, es decir, en
respuestas5. El juego o movimiento parte con su biografía, avanza en los títulos de sus anunciados pero nunca publica-dos libros: “El sombrero de Tutti Frutti”, “Un Gregorio Samsa tecnológico”, entre otros. También juega con sus contertulios cuando les lee un fragmento de Demian como si fuera su nueva novela. En este caso no se ataca al otro sino el horizon-te de expectativas relacionado con una institución literaria donde el concepto de autoría descansa en la producción de textos editados.
Puede que sólo tengamos fragmentos del quehacer litera-rio de Eduardo Molina Ventura, pero esto no invalida trabajar con su figura literaria. Si se toman los fragmentos que supues-tamente fueron parte de un todo (por ejemplo, la inexistente obra completa de Molina), la relación temporal de un “antes” y un “ahora” toma otro valor. Quizás la designación de ese todo, de esa porción de espacio, sufre un cambio notorio cuando la puesta en valor se concreta en el pasado. Lo que es fragmento de un todo deja de serlo cuando la relación temporal se coloca en pasado, cuando fue parte de un todo, así el fragmento gana autonomía en el momento de su análisis6.
Punto tres: el campo cultural chileno
Esta imagen del escritor sin obra que aparece en la literatura de otros escritores muestra la posibilidad de explorar a través de los vestigios, de los fragmentos de una obra mayor (fun-
la valoración derridiana del concepto (Jacques Derrida. “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas”. En: La escritura y la diferencia. Barce-lona: Editorial Anthropos, 1989).5 Esta idea la tomo prestada de una entrevista inédita realizada a Álvaro Bisama el 4 de octubre de 2012.6 Agradezco la sugerencia y elaboración de esta idea a Jorge Cáceres.
151150
damentalmente oral), cómo se construye un proceso que supera al producto-libro. Al estudiar la imagen de Eduardo Molina más allá de su obra escrita, se puede revisar el efec-to que su figura tiene dentro de la institución literaria. Por ejemplo, Molina demostraba una conexión total entre lite-ratura y vida.
La historicidad de los contactos de Molina Ventura con el contexto chileno presenta varias etapas. Se relaciona con la generación de 1938 pero sobre todo con la generación de 1950.
De los círculos en que se movió, Lafourcade se refiere, primero, al que se desarrollaba en la casa de Vicente Hui-dobro: “Vicente los inoculó con las vanguardias europeas. Fue su devoto y admirativo amigo toda la vida” (69). El humor, el juego, el ataque a la institución tradicional de la obra de arte son elementos que aparecen en el universo discursivo de Molina Ventura y que se los apropió creati-vamente.
En segundo lugar, caracteriza el grupo en que el mismo Lafourcade aparece: “es lo que yo llamo la Cultura del par-que forestal (desde 1948 en adelante)” (69). Aquí se reúnen Roberto Humeres Solar, Luis Oyarzún, Enrique Lihn, Ale-jandro Jodorowsky, María E. Sanhueza, Nicanor Parra, Jorge Edwards, entre otros. Esta fue la etapa de la madurez artística de Molina Ventura y donde desarrolló con mayor fuerza su influencia entre sus coetáneos. De ahí que se valorara su ca-tegórico juicio estético.
Una tercera etapa es la que refiere Ramón Díaz Etero-vic. Este es el momento de la recuperación de valores perdi-dos en la dictadura, de los que Molina Ventura propugnaba como signo en sí mismo a través de la figura que cultivaba:
Conocí a Eduardo Molina en el bar “Unión Chica”, a donde so-lía aparecer una o dos veces por mes, cuando viajaba de Lo Ga-llardo a Santiago, a cobrar una jubilación o cierto arriendo del que nunca daba muchas luces. Parecía un duende sacado de algún cuento de hadas. Bajo, gordo, de cabellera y barbas blan-cas. Rostro de piel blanca, ojos claros y estrábicos, que según Jorge Teillier se debía al empeño de Molina por leer, simul-táneamente, los diarios El Mercurio y El Siglo. Solía vestir un grueso abrigo azul y un sombrero que cubría su calva rosada. Hablaba en voz baja, con un hilo de voz que obligaba a acer-carse a él para seguir su conversación. “Estoy regio” solía decir cuando se le preguntaba por su situación ("El poeta Molina").
Durante la cerrazón que involucró la dictadura, “Más de una vez patrullas militares lo han detenido: ¡Vaya a acos-tarse, abuelito! —le pidieron, acompañándolo en un jeep. Con sus piernas que ya no son tan fuertes atraviesa la ciu-dad de un extremo a otro” (73), afirma Lafourcade en su crónica de 1977.
Para Ramón Díaz Eterovic se puede revalorar la figura de Molina si se relaciona con el contexto de la dictadura. Lo anterior lograba, aunque fuera por instantes, dejar de lado la obscuridad reinante:
En verdad, daba lo mismo si el poeta se rodeaba de mentiras o inventos. Sus fábulas iluminaban el techo oscuro del bar y la tristeza de aquellos días bajo las botas. Molina daba la impre-sión de no ser real, que venía de otro tiempo o se había escapa-do de alguna novela de Dickens. En el bar todos le tenían afecto y lo trataban con evidente respeto por sus años y conocimien-tos. Siempre fue un mito, y hoy más que nunca. Lo evoco y me parece ver al protagonista de sus siguientes versos: “En la noche invernal, apoyado contra un pirca de piedras, un niño contem-
153152
pla la Vía Láctea. Absorto tiene los ojos hundidos en las estre-llas. Un tibio vaso de leche en la mano” (“El poeta Molina”).
El efecto performativo de su presencia, en la última eta-pa de Molina Ventura, es descubierto también por Díaz Ete-rovic: “Hoy, en una época de mercaderes, hacen falta seres mágicos como el poeta Molina. Seres que llevan la poesía dentro de sí, como algo auténtico, que ni siquiera requiere ser expresado en palabras o papeles. ¿Quién sabe? Es posible que Molina siga recorriendo las calles de Santiago, como un poema que se lanza al viento” (“El poeta Molina”, en línea).
La relación de la figura de Molina Ventura con su con-texto es muy interesante teniendo en cuenta su larga tra-yectoria con el contexto cultural chileno. Díaz Eterovic es quizás uno de los últimos escritores que compartió de ma-nera constante con Molina Ventura en los años ochenta y da testimonio de ello.
En resumen, existen, en general, voces nostálgicas acerca de la figura literaria de Molina Ventura y, por otra parte, exis-ten cronistas que lamentan el abandono en que este escritor pasó sus últimos días.
El dibujo de una figura: el prisma triangular
Al unir los tres puntos anteriormente desarrollados se pue-de crear, gracias al trazo, una figura triangular tal y como se necesita para comprobar el efecto de la refracción a través de un prisma triangular. La figura de Eduardo Molina Ventura requiere de la valoración de su producción (real o imagina-ria), de lo que proyectó como autoría y de su contextualiza-ción en el campo cultural chileno.
Un prisma triangular es un objeto que demuestra cómo funcionan las leyes de la refracción. Por ejemplo, entra un haz de luz blanca al prisma pero salen diversos haces de luz en múltiples direcciones. La refracción entendida como me-táfora aplicada en los estudios literarios se puede asociar, a nuestro juicio, con la fragmentación o dispersión de la figura de Molina Ventura.
En relación con el fragmento dentro de un contexto pro-piamente literario, a Carmen Elías le preocupa participar de una concepción donde éste tenga valor en sí mismo y no sea entendido sólo como una dependencia a un todo: “the frag-ment as a text in its own right”7 (2). La dificultad de estabi-lizar un significado fijo o estático acerca del fragmento cons-tituye una virtud más que un defecto: “I believe that much of the appeal to the fragment relies on the fact one can never be sure of what exactly constitutes a fragment”8 (2). Para his-torizar acerca de este concepto, Elías distingue, por un lado, entre el fragmento como un texto con derecho propio dentro de la historia de la literatura y, por otro lado, la historia del discurso crítico sobre el fragmento como un metatexto (3). El fragmento como texto considera su forma y contenido y su discurso metatextual se ocupa de su función: “the literary history of the fragment deals with oppositions such as frag-ment/totality, part whole, the critical discourse on the frag-ment deals with oppositions such as fragment/fragmentary, genre/poetics”9 (3). Elías se aleja de la concepción de forma
7 “el fragmento es un texto en su propio derecho” (Trad. mía). 8 “Creo que mucho del atractivo del fragmento descansa en el hecho de que nunca se puede estar seguro de que constituye exactamente un fragmento” (Trad. mía).9 “la historia literaria del fragmento trata con oposiciones tales como fragmento/totalidad, parte/todo, el discurso crítico acerca del fragmento trata con oposiciones tales como fragmento/fragmentario, género/poética” (Trad. mía).
155154
y contenido y se acerca a una perspectiva pragmática tanto en el acto de la escritura como de la lectura (3). La autora decide concentrarse en la performatividad, vale decir, en la función del fragmento más que en la sola asociación de éste a un período, como podría ser el romántico o postmoder-no. En relación al concepto de performatividad, para mayor abundamiento, la autora afirma que éste aparece cuando el fragmento muestra una capacidad de acción (agency) en sí mismo (5).
Si se concuerda con Carmen Elías en que el fragmento tiene su valor en sí mismo y en su agencia, la misión de la crítica radicaría no solo en visibilizar esa agencia, sino más bien en la creación de un discurso autónomo, el crítico, que pueda sostenerse a sí mismo y no ser un mero parásito de lo literario entendido como fuente primaria. Resulta indis-pensable, entonces, considerar lo que tradicionalmente se ha calificado como fuentes primarias (obra) y secundarias (crí-tica). Éstas debiesen generar un diálogo creativo en el que participan y modifican sus posiciones estáticas. Así se abre un nuevo espacio para los estudios literarios. Una zona don-de las preguntas, más que las respuestas, ganan relevancia. En esta zona la mediación, la valoración, es muy importante desde el concepto de estética.
Si la estética10 se entiende como la actividad que se ocupa del origen, funcionamiento y recepción de la obra de arte, el acto de lectura es muy importante en la generación de sig-nificado. En este contexto es necesario entender la fragmen-
10 Agradezco mucho haber asistido al curso de Estética impartido por Francisco Aguilera en el posgrado de la Universidad de Chile. De ahí extraigo la conceptua-lización e importancia del enfoque que doy a la crítica desde la estética, que ahora aplico a la figura de Molina Ventura.
tación no solo como una división sino también como una actividad productora de significado en sí misma.
La fragmentación también se puede entender como la separación del cuerpo social, en este caso de la lucha del poeta Molina por elevarse de la cotidianeidad a través de la evasión artística. Este gesto cortesano, entendido como un radical individualismo, es un cierre y fractura que aparece al revisar la vida de Molina Ventura, por ejemplo, en la negativa de participar en el juicio crítico con la publicación de la ma-yoría de su producción (hasta ahora inédita).
La dispersión de la obra de Molina Ventura es un signo en sí misma. La imagen que se nutre de diversas fuentes sen-soriales no solo radica en una imagen mental que se proyecta en diversas facturas semióticas. La capacidad de crear una figura tiene en la luz lo esencial para visibilizar una imagen. La revalorización de la refracción aquí cumple la misión de luchar contra la unidad del autor y de su obra conclusa.
Esa energía creadora que porta la luz se puede relacionar con la comparación que realiza Octavio Paz cuando explica la misión del escritor y la literatura:
Se dice con frecuencia que la misión del escritor es expresar la realidad de su mundo y su gente, es cierto, pero hay que añadir que, más que expresar, el escritor explora su realidad, la suya propia y la de su tiempo. Su exploración comienza y termina con el lenguaje. ¿Qué dice realmente la gente? El poeta y el novelista descifran el habla colectiva y descubren la verdad escondida de aquello que decimos y de aquello que callamos. El escritor dice, literalmente, lo indecible, lo no dicho, lo que nadie quiere o puede decir. De ahí que todas las grandes obras literarias sean cables de alta tensión, no eléctrica sino moral, estética y crítica. Su energía es destructora y creadora, pues
157156
sus poderes de reconciliación con la terrible realidad humana no son menos poderosos que su potencia subversiva. La gran literatura es generosa, cicatriza todas las heridas, cura todas las llagas y aun en los momentos de humor más negro dice: sí a la vida (“Nuestra Lengua”).
Un universo discursivo tiene cables de alta tensión que transmiten y contienen el viaje de la luz con el objeto de li-berar esa energía en el acto de lectura, no solo en el soporte verbal escrito.
En definitiva, Molina se conecta con la insubordinación configurada por Melville y actualizada por Vila-Matas acerca de los Bartleby. En esa línea, el impacto de la figura de Moli-na Ventura no proviene tanto de libros como del efecto que tuvo su imagen (vida y producción) en la socialización del arte, en este caso, en el campo cultural chileno. Para acce-der a esa imagen, una lectura monolítica, atrapada en el pro-ducto-libro se agota frente a la ausencia de éste. En cambio, cuando los estudios literarios se abren a los fragmentos o, en este caso, a la refracción de la voz de Molina, que habla a tra-vés de la configuración de otros escritores, la luz de ese pro-ceso de refracción ilumina zonas que por su oscuridad han sido dejadas de lado. El juego que surge proviene entonces del efecto de esta imagen. Las voces crean un movimiento profundamente dialógico, en un juego que Molina siempre postuló.
Bibliografía
BAJTíN, Mijail. Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI Editores, 2003.
CALDERóN, Alfonso. Ventura y desventura de Eduardo Molina (materiales para una biogra fía). Santiago de Chi-le: Editorial Catalonia, 2008.
DERRIDA, Jacques. “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas”. La escritura y la diferencia. Barcelona: Editorial Anthropos, 1989: 383-401.
DíAz Eterovic, Ramón. “El poeta Molina”. Quinta rueda, junio 2004. Extraído el 14 de febrero de 2013 de http://www.letras.s5.com/emv290804.htm.
LAFOURCADE, Enrique. “Eduardo Molina Ventura: el príncipe de los poetas“. Revista Qué Pasa. 309 Santiago 24 de noviembre de 1977: 68-73.
_____. “Para una exhumación del poeta Molina”. El Mercurio 4 de junio de 1991, D 16.
PAz, Octavio. “Nuestra Lengua”. La Jornada. México, mar-tes 8 de abril de 1997. Extraído el 2 de enero de 2013 de http://congresosdelalengua.es/zacatecas/inauguracion/paz.htm.
TEILLIER, Jorge. “Bibliografía moliniana por Jorge Teillier, miembro correspondiente de la ADEM”. Las Últimas No-ticias. Santiago, 29 de marzo de 1977.
VÉJAR, Francisco. “Eduardo Molina Ventura: un soñador de tiempo completo”. La Gaceta 7 Santiago 2005.
159
poEsía DEl parénTEsis: El caso DE los “proyEcTos
crEaDorEs” inTErrumpiDos DE la AntologíA de lA nuevA PoesíA
FemeninA chilenA (1985)1
ximena figueroa
Sólo sé que para expresar ese drama navego muy bien en lo fragmentario y en el hallazgo casual o en el resultado repenti-no de libros, vidas, textos o simplemente frases sueltas que van ampliando las dimensiones del laberinto sin centro […] siento que no estoy hecho para novelas, pues sus grandes escenas, có-leras, pasiones y momentos trágicos, lejos de entusiasmarme, me llegan como míseros estallidos.
(Augusto Monterroso, Lo demás es silencio)
El lector ideal de este ensayo puede o no ser chileno y puede o no conocer previamente algo de la poesía chilena, pero al menos debe interesarse en la vasta producción literaria del período de la dictadura en Chile y, específicamente, en los
1 Quisiera agradecerle a Felipe González Alfonso (Magíster © en Literatura Chi-lena e Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) por su contribución en la realización de este estudio: su trabajo de recopilación del ma-terial bibliográfico desde Chile (yo me encuentro residiendo en París al momento de pensar este proyecto), su asistencia en la redacción de este artículo y sus impor-tantes sugerencias temáticas.
161160
desconocidos pasajes de lo inacabado que le son propios y alojan, aunque relegados, otros segmentos de la historia li-teraria del país. Le sugiero a ese lector ideal, tener a la mano la antología de Juan Villegas mencionada en el título (puede ser descargada de internet2), para acercarse a los poemas de las cinco autoras que ya nombraré. Ello no le quitará más de quince minutos y permitirá que el contenido de este ensayo —sobre todo el apartado final, donde se analizan los poe-mas— se le haga más comprensible.
El título de este trabajo se inspira en uno de los concep-tos fundamentales planteados por la sociología de la crea-ción intelectual y artística de Pierre Bourdieu (1966), esto es, el de “proyecto creador”. Con este concepto el autor se refiere al “sitio donde se entremezclan y a veces entran en contradicción la necesidad intrínseca de la obra que necesita proseguirse, mejorarse, terminarse, y las restricciones sociales que orientan la obra desde fuera” (Campo de poder 19). Este cruce de energías repercutirá inevitablemente en la estructu-ra del campo intelectual: en el vínculo que un creador man-tiene con su obra y en la posición que éste ha adoptado u obtenido involuntariamente al interior de esta estructura. Se trata de un sistema de relaciones sociales en constante con-flicto y competencia según Bourdieu (9), que actuaría como intermediario entre el autor y su creación.
Considerando las particularidades de la antología a es-tudiar, un “proyecto creador” interrumpido será, entonces, también un sitio de tensión entre la verdad interna de la obra y sus restricciones externas, pues pertenece a un campo in-telectual (el poético en este caso) que se encuentra afectado
2 http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0051986.pdf
por la posición particular que el autor adoptó dentro de la estructura de este campo, al no “proseguir, mejorar [y] ter-minar” su obra —por diversos agentes o sistemas de agen-tes que formaban parte del campo en ese momento— y, por ende, al no llegar a consagrarse ni conquistar allí su legitima-ción. De manera que el proyecto perduró como posibilidad y no como un producto literario final, y así quedó suspendido como totalización no acabada dentro del campo, basando su existencia en el opuesto a la continuidad o, si se quiere, en el defecto de lo incompleto.
Para ilustrar el concepto de “proyecto creador” interrum-pido en el contexto de la literatura chilena, tomaré como ejemplo la ya mencionada Antología de la nueva poesía fe-menina chilena (1985) de Juan Villegas. Esta selección reúne poemas de diecinueve jóvenes poetas chilenas emergentes en la década de los ochenta, de entre las cuales cinco no prospe-raron en su inserción o consagración en el campo literario; estás son: Francisca Agurto (1955), Verónica Poblete (1955), Natasha Valdés (1956), Leonora Vicuña (1952) y Alejandra Villarroel (1965). Según se desprende del título de la anto-logía (“nueva poesía chilena”), las autoras fueron presen-tadas como primicias, es decir, como fuentes de virtuales proyectos creadores. En este sentido, la obra de cada una de ellas se proponía a partir de entonces como una totalidad a concretarse, vale decir, como una “totalidad ideal” en pro-ceso de convertirse en una “totalidad empírica” (Cáceres 1). Sin embargo, en los cinco casos mencionados, uno o varios agentes interruptores impidieron llevar a cabo tal proceso. De manera que, desde el presente, puede catalogarse a estas cinco autoras como “poetas circunstanciales” (Nómez 118), ya que se expresaron desde el exilio o dentro de Chile, pero
163162
luego desaparecieron, sin llegar a convertirse en figuras reco-nocibles dentro del campo literario nacional.
Observaré el fenómeno de los proyectos interrumpidos de la antología de Villegas, desde tres puntos de vista inter-conectados; desde tres niveles que funcionan como círculos concéntricos, hilados transversalmente por el concepto de lo fragmentario. Primero, lo haré señalando las particularida-des del contexto literario y político en que la obra poética emergió; luego reparando en los rasgos esenciales del género discursivo de la antología, como soporte y registro del pro-ceso creativo (y sus paratextos que enuncian lo —aún— in-édito); y, por último, poniendo de relieve las singularidades de los poemas propiamente tales, que develan la impronta del nivel contextual.
En el primer apartado, me referiré a la siguiente parado-ja: la gran proliferación de discursos poéticos en un contexto de represión y censura. Lo anterior se hace visible en múl-tiples instancias editoriales que permitieron, entre los años 1973 y 1990 la recomposición de un panorama literario. Del “nuevo” contexto histórico fragmentario, en tanto escenario político-social desconocido y amenazante para el país oposi-tor, surge una “nueva” abundante poesía que le contesta. Una “Generación dispersa” que no siempre prospera y que es un gran paréntesis dentro de la estructura creativa tradicional chilena (Bianchi 23); sin ir más lejos la podríamos denomi-nar poesía del paréntesis. Considerando lo anterior, me pre-guntaré por el valor de lo interrumpido dentro del panorama general de la literatura del exilio, y en el marco de los sopor-tes editoriales que le dan cabida.
En el segundo apartado, la indagación apuntará hacia los problemas de la antología como género discursivo, que
tiende a la unidad y es, al mismo tiempo, fragmental. Tanto la operación selectiva como la marginadora del antologador, llevan implícito un ejercicio crítico al servicio de un esfuer-zo canonizador, que aspira a validarse obteniendo en el fu-turo el título retrospectivo de lograda “predicción”. Es por esto que la función crítica o histórica de la antología en tanto género discursivo, la convierte en una fuente indispensable para cualquier proyecto de historia literaria, según asegura Estuardo Núñez (138, citado por Agudelo). En la medida en que selecciona la producción emergente y no recoge lo canónico, la antología es más una apuesta que una constata-ción; aunque suele ocultar esta característica, pues siempre parece proponer como previamente existente lo que en de-finitiva está ayudando a crear: nos asegura haber detectado en el presente las señales inadvertidas de una futura consa-gración. El género antológico presenta, entonces, la primicia de lo que anhela como totalidad, reuniendo los fragmentos de “proyectos creadores” individuales que serán, idealmente, integrales. En el ejercicio de exponer una variedad de nove-dades, deviene un género discursivo colectivo, que da cabida al cuestionamiento, a la apertura y a la posibilidad. Otro as-pecto relevante de la antología, es que siempre corre el riesgo de fallar en la totalidad o en parte de sus “predicciones”, y de transformarse, por lo tanto, en una colección de fracasos, de interrupciones, como ocurriría con las cinco autoras men-cionadas.
El tercer apartado de este ensayo estará centrado en el análisis textual de algunos de los poemas más significativos de las cinco autoras, cuyos “proyectos creadores” no prospe-raron. La particular emotividad de estos poemas, surgidos desde un ánimo melancólico que es la respuesta emotiva
165164
—como se verá, nada serena ni resignada— frente a los su-cesos dictatoriales, permite observarlos desde la teoría del fragmento. Esto debido a que, según propondré, funcionan como el indicador textual de la reacción frente a la pérdida de una comunidad integrada. Así, la noción de texto frag-mentado que postulo en este ensayo —pero ya en términos del contenido de los textos—, se hace eco en una escritura eminentemente melancólica, por definición escindida, frag-mentada, cuyas particulares características señalan las espe-cíficas circunstancias en que fue producida y que motivaron su emergencia. Para indagar en lo anterior me apoyaré en la perspectiva freudiana de la melancolía.
El objetivo del trabajo es, en definitiva, dar cuenta de la existencia de un fenómeno especial de creación y autoría, que en general ha pasado inadvertido para los estudios literarios chilenos, específicamente para los que se han hecho cargo de la literatura del exilio como un tipo de literatura fragmenta-ria. Se trata de plantear como problema de estudio un tipo de escritura que, desde una perspectiva actual, se aparece como el reverso de aquellas que se constituyeron como productos literarios integrales. En la medida en que tal escritura nunca llegó a figurar en una obra propia de su creador, se la podría denominar como perteneciente a un no-poemario de autor. También se trata de plantear, a través de los casos antológicos de algunas autoras “contragolpistas”, según el decir de Man-silla (El paraíso vedado 3), la pregunta preliminar por la sig-nificancia de la escritura como posibilidad de desarrollo de una obra, o de su contrario: la suspensión y el rechazo de la misma. Para esto, hemos escogido los proyectos poéticos renunciados de cinco de los copiosos escritores “circunstan-ciales” (Nómez 118). Esto, además, con cierto afán reivindi-
catorio de su valor estético-ideológico, mediante el análisis discursivo; se trata de removerlos un poco de su posición vestigial y proponerlos como productos culturales revelado-res del carácter fragmentario general de aquella época.
I. Una paradoja fragmental3: realidad censora y afán poético
En el prólogo a la antología Entre la lluvia y el arcoíris (1983), Soledad Bianchi se interesa, entre otras cosas, en la problemá-tica de cómo explicar la paradoja que hizo del período de la dictadura un momento de efervescencia literaria, a pesar de la censura y la represión que prevalecía. Bianchi encuentra la explicación en las dificultades más perceptibles del período: la censura en todos los ámbitos de la vida cultural, la impo-sición, para un grupo importante de personas, de crear otro suelo en el exilio y, dentro de este grupo, en la obligación en que se vieron escritores e intelectuales de comprender y es-cribir en otro idioma. Esto fue lo que, según la misma autora, generó la necesidad de comunicación e hizo de la poesía la expresión prioritaria durante el autoritarismo; gracias a su fá-cil difusión, a su carácter breve y directo (Entre la lluvia 17).
La poesía chilena, entonces, como también lo menciona David Turkeltaub en el prólogo de su antología Una panorá-mica de la poesía chilena actual (1980), surge como una con-trarréplica que prolonga su camino como “uno de los hechos
3 Debo consignar aquí que he realizado una interpolación de los conceptos de lo fragmental y lo fragmentario desde el ámbito de la construcción literaria, de las estrategias formales internas de la obra, a un ámbito extraliterario, que es donde opera el concepto de “proyecto creador” interrumpido. (Me extenderé sobre esta problemática más adelante).
167166
literarios más importantes del mundo de habla hispana y que la actual situación del país ha estimulado en ella desarrollos imprevistos y aguzado su creatividad” (8-9). Así, la dictadura, como fragmento de la historia de Chile que es por la trans-gresión al “curso natural” de los acontecimientos nacionales a partir del golpe militar, provocó la emergencia de numerosos “proyectos creadores”, de múltiples voces y tendencias veni-das desde dentro y fuera de las fronteras, que continuaron acrecentando la rica tradición poético-literaria del país.
El género lírico fue el que más variedad de formas estéti-cas y discursivas congregó en este período, por su espontanei-dad, por su fácil divulgación y útil poder de resignificación del trauma político-social a través de la palabra. Este género se reproduce como medio de procesamiento y difusión del máximo de miradas diferentes en torno a las eventualidades, y es uno de los muchos acontecimientos de sentido que in-tentaron remover el evidente estado de fragmentación que la dictadura dejó en el país. De este modo, el contexto histó-rico fragmentado hizo del espacio literario chileno, dado su mayor interés en la poesía, también un ámbito disgregado y misceláneo en términos de influencia literaria y en cuan-to a la dinámica de sus generaciones de escritores. Muestra de lo anterior, es la inmensa cantidad de colectivos literarios —la gran mayoría de provincia— que dejó su registro en an-tologías y en revistas literarias del exilio y el “insilio”4. De entre estas revistas, vale mencionar la “Revista chilena en el
4 Así como el exilio, el insilio también genera un estado de emotividad enajenada, marcada por el desarraigo, pero, en cambio, se vive dentro de la propia patria. Este término fue adoptado por el crítico literario chileno Naín Nómez en su artículo “Exilio e insilio: representaciones políticas y sujetos escindidos en la poesía chilena de los setenta”, para denominar la poesía opositora producida al interior del país en el contexto dictatorial.
exilio”, cuyo esfuerzo se extendió por doce años, durante los cuales logró poner en circulación cuarenta y ocho números hasta ser llamada después “Revista chilena. Creación y críti-ca”, de cincuenta y ocho números, ocho de ellos publicados en Chile; la “Revista Trilce” de Valdivia, refundada luego en Madrid; y la “Revista Tebaida” del Norte Grande. Estas so-bresalen entre muchas otras menos renombradas.
La nueva comunidad poética de esta época o de esta “ge-neración dispersa”, como la cataloga Soledad Bianchi, fue tan vasta que la mayoría de sus miembros no llegó a cono-cerse entre sí (Poesía chilena 5). Presentó una variedad de discursos poéticos y de posturas estéticas, tan disgregados, que tal comunidad puede ser pensada con propiedad como una generación fragmentada. Y esto no tanto por lo extra e intranacional de su circulación, como por el hecho de ser una comunidad que estuvo formándose permanentemente y generó textualidades de diversa posición en el campo litera-rio, que se instalaron ya en el podio de la tradición, ya en el irreverente sector de la vanguardia, ya en el escalón menos firme de lo emergente o lo circunstancial, según la denomi-nación ya referida de Naín Nómez.
La poesía política, la poesía testimonial y hasta, en oca-siones, la poesía de talante manifiestamente subversivo, se mezcló con tendencias poéticas ya conocidas, como la poesía lárica, la antipoesía, la poesía intimista y la epigramática. De este modo, surgen textualidades que van desde el panfleto político reivindicador o denunciatorio, pasando por alegatos de un afán meramente testimonial (individual y colectivo) a otras de tono elegíaco (por un pasado irrecuperable), hasta llegar a aquellas, si bien recriminatorias, de una sofisticación estética engrandecida (Nómez 107).
169168
La poesía de la época se compone, siguiendo a Naín Nó-mez, de un amplio escenario generacional en el que, como dije más arriba, coexisten las vanguardias, el oficialismo, la tradición, los clásicos, los novísimos, los sobrevivientes (107), entre otras fases por las que pasaron los poetas que habitaron aquí y allá durante el período. En este mismo esce-nario se situó el surgimiento de una “nueva” crítica literaria específica del exilio, además de la “nueva poesía femenina”. Cabe mencionar, de paso, que esta última fue doblemente marginada: por tratarse de una escritura femenina —vincu-lada tradicionalmente a la falta de calidad estética (Villegas 15)— y por ser opositora a la dictadura.
Los críticos que se consagraron al estudio de la literatura nacida en este contexto (los que formaron parte de la “nueva crítica literaria del exilio”) se han planteado la posibilidad de unificar este tipo de literatura disgregada. En Poesía chilena. Miradas, enfoques, apuntes (1990), Soledad Bianchi subraya la dispersión territorial de la poesía chilena de estas décadas y hace mención a la labor fundamental de las antologías para re-unir gran parte de las obras dispersas (13). Éstas subsistieron a pesar de la censura, la ineficacia de los dispositivos postales y la carencia de un mercado del libro, y así dieron cuenta del carácter peculiar de la literatura chilena del exilio, como una literatura quebrada, clandestina y propiamente fragmentada.
La misma autora valora el trabajo de recolección y tam-bién de análisis de la escritura producida en los distintos contextos de exilio, clandestinidad y oficialidad (Poesía chi-lena 12), tarea ardua y, sin duda, necesaria para la historia literaria del período. Pero entre la creación lírica de aquella época, se hallan otros problemas, a parte del de la dispersión de los escritos: el de la interrupción. Pues en estas décadas
hubo textos que a pesar de estar recopilados en antologías y en revistas, no llegaron, luego de esta —a veces única— publicación, a constituirse en productos literarios integra-les, es decir, en obras que, independiente de su extensión, trascendieran la instancia antológica que las promovía. Por el contrario, resultaron únicamente vestigios de proyectos creadores momentáneos, que dan cuenta de la paradoja ya mencionada: la activación y visibilidad de la creación litera-ria en un escenario de censura.
El público receptor, que está en todas las instancias de legitimación (editorial, crítica, etc.) asumiendo su rol de ár-bitro principal entre el artista y la obra (Bourdieu 19), no le ha otorgado un reconocimiento tácito a estos escritos dentro del campo de poder específico de la literatura, ha ignorado su capital simbólico durante décadas, o bien los ha conside-rado como un “asunto bajo”, contrario a una posición hege-mónica dentro del campo poético chileno.
Creo que la causa de que estos escritos permanezcan hasta hoy sin ser valorados (ni positiva ni negativamente) ni ampliamente problematizados por la crítica literaria, se debe al desinterés que sus propias autoras manifestaron al alejar-se del campo literario, con lo cual disiparon la posibilidad de rodear sus textos con ese aura inquietante y misterioso que suele envolver a la creación inacabada. La trayectoria li-teraria voluntariamente interrumpida me hace pensar a estos escritos como fragmentales (respecto de un conjunto mayor de textos y no en cuanto a su estructura interna, como ya he mencionado), ya que es a partir de una acción deliberada, de la propia elección de las autoras, que no pasaron a formar parte de una obra integral. En cambio, si la interrupción del proyecto se hubiera producido por circunstancias involunta-
171170
rias (como puede ser la muerte del autor o la pérdida parcial del documento) considero que se debería hablar de textos fragmentarios5 o de vestigios escriturales (Acero 2012) o, tal vez, de fragmentos vestigiales.
Es innegable, además, que la crítica académica no se ha planteado la cuestión de la escritura interrumpida y la recep-ción de ésta dentro del panorama literario chileno. Tampoco se ha hecho un gran esfuerzo por investigar bajo este prisma los soportes editoriales que registran el problema, como son las revistas, los folletines y las antologías, que enuncian el gusto literario de una época y son el registro de las ruinas de antiguos proyectos creadores.
Estos soportes, que se multiplicaron sobre todo fuera del país, son los que convirtieron a muchos no-poetas en es-critores circunstanciales, que tomaban la palabra, la hacían visible a través de una o varias publicaciones, y una vez fina-lizada esta contingencia, se alejaban de la actividad. De este modo, sus escritos espontáneos permanecieron para formar parte de la extensa pléyade de expresiones literarias deser-tadas, que quedaron como testimonio de la época, pero que también contribuyeron a la conjunción de un tipo específico de creación y de autoría: la de la “literatura de la negatividad”. Esto es, siguiendo a Marcos Eyman, un tipo de literatura o de escritores que, en la línea de lo tematizado por Vila-Matas en
5 Para plantear esta distinción, nos apoyamos en Fragments: suivi de Brèves (1994) de Dominique Chicoine. Según esta autora, las obras fragmentarias son aquellas que, destinadas a tener una larga extensión, resultaron interrumpidas por circuns-tancias ajenas a la voluntad del autor (cita como ejemplo El proceso de Kafka). Las obras fragmentales, en cambio, deben sus características a una estrategia formal deliberada; se oponen a la continuidad con características negativas respecto a las reglas de la retórica, son móviles, espontáneas y abiertas, pero de todos modos, a pesar de su apariencia de desorden, son el resultado de una planificación (como ejemplo, los Fragmentos de un discurso amoroso de Barthes) (Chicoine 2-6).
su Bartleby y compañía (2000) a propósito del abandono de la práctica literaria (“síndrome Bartleby” o “los escritores del no”) y por Blanchot con respecto a la no-literatura en L’espace littéraire (2005), buscan nuevas vías expresivas en la propia negación y hacen de la obra no un producto sino una posibi-lidad (Eyman, en línea). Este autor instala principalmente la pregunta por el tipo de condiciones en que el rechazo de es-cribir es contemplado en las diferentes tradiciones literarias; le interesa, sobre todo, ahondar en el sentido de este recha-zo y también cuestionarse por el lugar de lo inacabado en la creación y recepción de las obras de arte.
Lo anterior se aproxima a lo que he llamado poesía del paréntesis, a propósito del fragmento oscuro y desconocido que fue el contexto de la dictadura en el que emergió la que, según lo señalado antes, también puede ser entendida como poesía fragmental. Esta se compone no por la generalidad de las creaciones líricas dispersas en esa realidad fragmentaria —ya que algunas fueron la primicia de obras consagradas en la actualidad—, sino por aquellas que aún permanecen intactas en su detalle, suspendidas y congeladas en la historia literaria chilena, por ser “proyectos creadores” que prefirie-ron el silencio a la continuación.
La Antología de la nueva poesía femenina chilena (1985) de Juan Villegas presenta cinco casos de estos vestigios crea-cionales, que nacieron de la efervescencia literaria producida por las dificultades de la época y luego, sin embargo, se ale-jaron del conjunto de las otras catorce poetas que sí corro-boraron su sitio como primicias de la “nueva poesía femeni-na chilena”, pues en la actualidad aún se ubican, si bien con distintos grados de estimación, en el panorama escritural femenino de Chile. Se trata de poéticas que por su calidad
173172
bien pudieron haber sido prolongadas, pero optaron por ser fragmentales y así dieron nacimiento a cinco autoras erráti-cas, incluidas ahora en el gran paréntesis de la “negatividad” emergido en esas décadas.
El problema que surge de este abandono es el de la “no-to-talización” o “no-materialización” de una vasta cantidad de “proyectos creadores”. Lo que intento en este ensayo, no es tanto especular sobre las posibles causas de la interrupción, como preguntarme por el valor actual de un peculiar tipo de creaciones. El período en el que fueron producidas hace casi obligatoria esta pregunta, pues la paradoja que dio luz a una nueva poesía en el contexto de una realidad tan violenta como inesperada, no siempre engendró proyectos fecundos. Esto, sin embargo, es un indicio elocuente de cómo los aconteci-mientos se encarnan en la nueva producción literaria de ese entonces bajo la forma de lo inacabado. La escritura como producto y consecuencia de la eventualidad, haya en tal carac-terística su sello generacional. Dicho de otra manera, el hecho de que en los casos señalados no haya llegado a formularse un proyecto literario acabado, según los criterios que ya mencio-namos, funciona, por así decir, como una marca negativa de su diferencia. Considerar este eslabón entre contexto y campo literario, resultará, entonces, indispensable para la reconstruc-ción de la historia de la poesía chilena de esas décadas.
II. La antología como posibilidad plural: historia, novedad, abandono
Pensado desde el sentido común, el acto escritural encuentra su legitimidad social en el hecho de que devendrá un pro-ducto bien determinado: el libro. Parto por esto, ya que la
temática de este ensayo hace obligatoria la mención al sus-tento material de la actividad literaria que es, por excelencia, el libro6. Los debates recientemente formulados en el ámbito de la materialidad de la obra literaria, han fluctuado entre dos polos: el que vaticina la muerte del libro y el que reafirma su condición eminentemente física, esto como respuesta a la aparición del libro digital. En relación a tales debates, vale mencionar la nueva fenomenología de la lectura y la escritu-ra contemporáneas, entre la que sobresalen los nombres de Roger Chartier y Umberto Eco7.
Escribir libros involucra necesariamente la tensión de un individuo, ya que hace discurrir, por lo general, la confesión de una única subjetividad, la del autor, en una obra total. Es-cribir en revistas, periódicos, folletines o antologías es otra cosa. Es posible especular que, en estos casos, la preposición “en” guarda consigo el indicio de una construcción colectiva y complementaria; una nueva forma de escritura que es plural, fragmentaria y breve (Hoppenot 13). Estos soportes editoria-les se componen de fragmentos que desafían al gran Monstre de la totalité que establece el libro, según dijera Barthes, e in-ventan un nuevo espacio de escritura y de lectura: un espacio “abierto”, donde es posible producir el plural (176).
La antología, como cualquier otra forma de soporte plu-ral, constituye el reverso del libro, en el sentido de que no contiene una obra literaria individual. Ambas —la escritura
6 No me detendré demasiado en esto, ya que probablemente mis colegas, que parti-cipan también en este trabajo, hayan profundizado el tema: el de la contrahistoria del libro y su sentido material, en pos de fijar las categorías de totalidad o unidad que le competen.7 Roger Chartier, «La mort du livre?», Communication & Langages, n° 159. (Mars 2009): 57-65. Umberto Eco, Nadie acabará con los libros, con Jean Claude Carrière. Barcelona: Lumen, 2010.
175174
plural e individual— pueden ser sometidas a múltiples lec-turas, críticas, e infinitas modificaciones, pero el espacio co-mún de la antología, al no ser dependiente de una totalidad englobante, hace prevalecer la autonomía de cada una de sus partes, y se constituye como un móvil de “bloques erráticos” (Chicoine 6) tendientes a la apertura, al cuestionamiento y la performatividad.
La facultad creativa de la literatura es en sí performativa, pues el “espacio literario”8 como lugar de apertura que con-tiene el “insensato juego de escribir”9, más allá de esperar el comentario crítico de la obra, alcanza su plenitud en la experiencia de los autores en el proceso de la escritura y en la lectura de las obras. Es una inagotable cúspide de posibili-dades y un espacio de acontecimientos, por eso no es un sitio cerrado cuyo sentido sea definitivo. La literatura en general y aquí también el libro, están en un permanente estado de devenir. Sin embargo, la lógica de la actividad literaria trae consigo también límites o discontinuidades que la llevan al abandono o el quiebre de la linealidad productiva. De estas instancias surgen textos aislados que pueden o no ser bien juzgados por el devenir histórico de una determinada litera-tura nacional.
Pero, “¿existen textos definitivos?” se pregunta Marc Esco-la al momento de plantear su idea de la teoría de los textos po-sibles (Escola, en línea). Una de las respuestas posibles, según el mismo autor, es la propuesta por Butor, cuando éste afirma que la obra es “un espiral que nos invita a perseguirlo” (14)10,
8 Maurice Blanchot. L’espace littéraire (1955).9 Maurice Blanchot. “El insensato juego de escribir”. El diálogo inconcluso (1970).10 La numeración refiere aquí a los párrafos del texto de Marc Escola, “Atelier de théorie littéraire: existe-t-il des œuvres que l’on puisse dire achevées?”, publicado digitalmente en Fabula, la recherche en littérature, en mayo de 2003.
un proceso constructivo que se constituye en la dinámica de su continuación. La escritura en sí, agrega Escola, no admite finalidad ni fin alguno, y en este sentido lo inacabado vendría a ser una de las leyes paradojales de la creación literaria y uno de los rasgos constitutivos de la “literalidad” de las obras (1).
Para Escola existen tres razones por las cuales no sería pertinente negar lo inacabado (inachèvement) de las obras. La primera es que el texto nunca es definitivo: leemos nada más que un estado de él, su versión inestable y provisoria (2); la segunda: un texto siempre tiene una nueva manera de continuación y el hecho de que pueda convocar a otro texto en forma de cita o alusión, significa que la obra mencionada merecía un nuevo desarrollo —hipertextualidad e intertex-tualidad— (3); y la última: la crítica pretende continuar la obra en nombre del autor, pues todo intérprete se consagra a “incluir” algo en el texto para restituirle una forma de com-pletitud (4).
La tarea del artista (o del autor) es infinita, la decisión de publicar prohíbe al autor arrepentirse; tiene algo de ar-bitraria pero al mismo tiempo es una prueba de confianza en sus virtudes (Escola 7). Lo inacabado, para Escola, debe ser el resultado de un cálculo del autor, ya que un bosquejo o la sugerencia de un texto posible no entran en la lógica de lo fragmentario. El objeto literario cuando es fragmentario debe estar bien determinado; ello quiere decir que debe ser susceptible de continuación, debe incitar a la prolongación. Para que se alcance el sentimiento de fractura, el texto debe poseer coherencia en su “forma interior” y haber tenido la oportunidad de desarrollarse, vale decir, de formar interna-mente un “trayecto metonímico” que ayude a su compren-sión (Escola 19).
177176
Pero la práctica de la discontinuidad en la actividad li-teraria es diferente a la fragmentariedad constitutiva de la obra que plantea este autor; aquella nace de la fractura de la unidad creativa, y del rechazo a la escritura o bien del ac-cidente (del texto o del autor). Si es verdad que todo texto revela una inconclusión y con ello una posibilidad de pro-longación, creo también que hay géneros discursivos que se alimentan más evidentemente de estos riesgos. La antología es uno de ellos. La unidad, que se pretende como un recurso de petrificación en la antología, aleja al texto del cuestiona-miento, pero los peligros que asume (desde su implícita ética de la interrupción posible) ayudan a detectar en ella, en su proceso poético, retórico y hermenéutico, la posibilidad de una apertura histórica.
La antología contiene entonces una doble problemática: la de la unidad y la de la fragmentariedad. Pues es un género discursivo fragmental que tiende a la unificación de “proyec-tos creadores”; según Alfonso Reyes, a partir del gusto o del sentido histórico de quien selecciona (137, citado por Agu-delo). Por esto muchas veces puede resultar ambivalente y arbitraria, sin dejar de cumplir con la utilidad de presentar para un público receptor y consumidor el afán predictivo de quien selecciona. En la antología es en donde se advierte con claridad un campo cultural en disputa (Galindo 2); preten-de fundar la continuidad o la disolución, la unificación o la fragmentación que redefinen no sólo una literatura nacional, sino también una idea de nación con sus sensibilidades cul-turales y literarias (2).
En la novedad o en la revelación de un origen literario específico que ha detectado (epocal, estético, genérico), la antología puede constituirse en la configuradora de la geo-
grafía de las letras nacionales. Funda la posterioridad o el presente literario al ordenar el vasto campo cultural de la literatura, el que puede contener, según Bayo, tantas medio-cridades como talentos (138, citado por Agudelo). En ello se juega la competitividad del seleccionador, quien en el acto de elegir y en el de omitir, realiza un ejercicio crítico que puede ser canonizador en tanto que dará el primer paso de legiti-midad a ciertos autores o, al contrario, puede ser errático y sacar las obras de su contexto general poniendo al mismo ni-vel escrituras de valores diferentes (Agudelo 139). Este géne-ro discursivo plural es una elaboración fragmentaria porque exhibe una muestra primera, impredecible e inestable toda-vía, de los atisbos de un conjunto de proyectos creadores que anhela como totalidad.
Es necesario tener en mente todo lo anterior para pasar a la descripción de la antología que nos ocupa. La Antología de la nueva poesía femenina chilena de Villegas, presenta la obra parcial de cinco autoras que abandonaron la publica-ción de obras poéticas, según se desprende de la ausencia de paratextos actuales que nos puedan decir lo contrario. En el apartado “Origen de los textos incluidos” de la misma antología, se indica si los poemas fueron extraídos de obras previamente publicadas o si pertenecían a conjuntos inédi-tos y entonces fueron proporcionados directamente por sus autoras. Sólo en el caso de Natasha Valdés se señala que sus poemas fueron extraídos de los manuscritos de un libro in-édito: Las migraciones del amor, del que no se tiene noticia11.
11 Recientemente apareció un extraño paratexto que indica la existencia del que sería el único libro publicado por esta autora (tampoco puedo asegurar a ciencia cierta si se trata de ella o es solo una coincidencia de nombre). Éste se titula—para-dójicamente— Rescate del olvido, publicado por José Paredes editor, el mismo año de la aparición de la antología estudiada (1984). Dicho libro es expuesto en algunas
179178
En el caso de Alejandra Villarroel se nos informa nada más que los poemas pertenecen a La mano encandilada, otra an-tología de poesía (nacida del “taller nueve”), seleccionada, prologada y publicada con anterioridad (en 1983) por Mi-guel Arteche. En cuanto a los otros tres casos, se dice que los poemas fueron proporcionados por las autoras. Sin em-bargo, en “Información bio-bibliográfica sobre las autoras incluidas” se menciona un poemario de Verónica Poblete: Naif-Juegos por rabia y amor, pero con esta información no se puede determinar si los poemas fueron o no extraídos de esta obra, inédita hasta la fecha.
No es posible hallar los libros en que esos dos “proyectos creadores” (los de Valdés y Poblete) se habrían supuestamen-te concluido. No se les menciona a modo de epitexto tampo-co (fuera de la antología, como texto perdido). Simplemente existen en la enunciación paratextual o como “totalidades empíricas” pero virtuales.
La primitiva novedad de estos cinco proyectos trunca-dos se traduce ahora en duelo, pero en un duelo doble: el de la autoridad de las autoras y el de la autoridad del texto; es este último, probablemente, el más doloroso (Escola 22). Pensar el abandono de estas autoras es pensar la ausencia de sus obras en la historia de la poesía femenina chilena (la que destella casi todos los otros nombres que en esta antolo-gía relucieron), y postular la interrupción de sus “proyectos creadores” es, tal vez, darle cabida a la posibilidad de que sean retomados.
páginas de internet que comercializan libros como producto rareza, por ser única edición. Más allá de los datos mencionados, que están en estas páginas, nada sobre este libro me ha sido posible obtener.
Cabe mencionar que en el común de los casos el pro-ceso creador se nutre de un aura fructífera. La relación que el escritor establece con la actividad literaria se basa en la imposibilidad de cesar de escribir; la maestría consiste en poder salir de ese instante ensoñador que es la creatividad. El escritor bloqueado, desposeído de la palabra, encuentra generalmente las razones de su silencio en la amenaza de un posible fracaso, razones que vienen dadas generalmente por las tensiones externas a la empresa literaria. En ello puede que se encuentren también las razones del abandono de estas cinco poéticas.
Las condiciones políticas de la dictadura soportan mu-chas paradojas, ya que posibilitaron al mismo tiempo agen-tes desatadores de hechos literarios y agentes interruptores o dificultadores de esta actividad. Pero tal vez este fenómeno de la escritura colectiva llevada a cabo en antología y revis-tas, que dejó muchos proyectos truncados, sea nada más que un nuevo modo de expresión literaria que se basa en una voluntad de interrupción. Un nuevo modo espontáneo de escritura que, como propuso Blanchot a propósito de su pro-yecto de Revista Internationale12, también es el resultado de una necesidad ideológica, que cuestiona el mundo y la escri-tura, y juega más bien en el ámbito de las posibilidades. Esto suele ocurrir en ciertos momentos históricos en que, como se refiere en La comunidad inconfesable (1983) de Blanchot, los individuos no comparten sino la cercanía de la muerte
12 El dossier de la Revue Internationale (textos preparatorios, correspondencia) puede ser consultado en la revista Lignes, n° 11, consagrado a Maurice Blanchot, Librairie Séguier, septiembre 1990. (Citado de “Maurice Blanchot y la escritura fragmentaria: ‘el tiempo de la ausencia de tiempo’” de Eric Hoppenot. En línea en http://www.um.es/sfrm/publicac/pdf_espinosa/n2_espinosa_pdf/esp_02_arti_blan_hop.pdf).
181180
que acompaña a todo desgarrador asunto político. Lo an-terior se asemeja considerablemente al paradójico contexto político vivido en el Chile dictatorial, en el cual tensionaban sus disparejas fuerzas la censura social y un férreo afán de libertad discursiva.
III. La melancólica revuelta de la hablante contragolpista
He apuntado ya en la introducción que la noción de frag-mento, cuyas hebras se extienden desde el contexto hacia el principal sustento que tuvo la poesía en esa época —la anto-logía en tanto género discursivo — también se detecta en la preponderancia de una emotividad melancólica al interior de los poemas. Emotividad, según veremos con Freud a con-tinuación, propiamente escindida, fragmentada.
En el artículo de 1917, “Duelo y melancolía”, Freud des-cribe como una de las cualidades distintivas de la reacción melancólica tras la pérdida del objeto amado —en contraste con el trabajo del duelo—, “el desagrado moral con el yo” (245) que se traduce en constantes quejas sobre sí mismo; el melancólico se considera “indigno, estéril y moralmente despreciable; se hace reproches, se denigra y espera repul-sión y castigo” (244). Este aparente autoflagelo de quienes padecen el influjo de Saturno, se manifiesta incluso pública-mente, sin asomo de vergüenza y hasta con cierta compla-cencia; digo “aparente” porque en realidad en los melancó-licos, según descubre Freud, “todo eso rebajante que dicen de sí mismos en el fondo lo dicen de otro” (246). Mirados desde este punto de vista, entonces, aparecen ahora como “martirizadores en grado extremo”, lo que ha sido posibili-
tado —y esto es lo que aquí nos interesa— “exclusivamente porque las reacciones de su conducta provienen siempre de la constelación anímica de la revuelta…” (Freud 246, la cur-siva es mía).
Lejos de querer practicar en rigor aquí un ejercicio psi-coanalítico para indagar a través de su escritura la psiquis de las cinco poetas contragolpistas, lo que más bien intento es leer sus poemas desde una mirada que extraiga de ellos algo así como su dimensión reactiva con respecto al contexto frag-mentado en que fueron producidos y mostrar en qué medida los hablantes se hacen eco de tal fragmentación, la espejean y la encarnan. Desde el momento en que nos arriesgamos a comprender esta escritura bajo el supuesto de que fue gesta-da a partir de reacciones provenientes de la constelación aní-mica de la revuelta, es decir, como una elaboración artística de la contrición melancólica, podemos leerla también bajo un prisma político aun cuando, a menudo, no manifieste esa temática de manera explícita. Mi lectura, entonces, tendrá un criterio similar al que trae implícito la siguiente afirma-ción de los editores de la antología Nueva Poesía Chilena: “…la violencia se manifiesta en la Nueva Poesía Chilena en el tratamiento de lo erótico, la minimización del yo, la irrespe-tuosidad en lo religioso y en general, la burla, la comicidad, el humor…” (181, citado por Macías). Es decir, esta lectura se llevará a cabo según el presupuesto de que éstas y otras temá-ticas —al menos en las cinco poetas a analizar— responden a un mismo estímulo; que tales temáticas son, por así decir, las múltiples cabezas de una misma hidra. O, ya dicho con las palabras con que Fredric Jameson describe el eje funda-mental de sus Documentos de cultura, documentos de barba-rie, este trabajo “[c]oncibe la perspectiva política no como
183182
un método suplementario, no como un auxiliar optativo de otros métodos corrientes hoy (…), sino más bien como el ho-rizonte absoluto de toda lectura y toda interpretación” (15).
La melancolía —lo que tiene en común con el duelo—, como señala Freud, es la reacción a la pérdida de un objeto amado, que puede ser tanto una persona determinada como una abstracción, categoría que incluye a la patria y a los idea-les (244). (Casi está de más decir que la dictadura militar chilena significó para muchos ambos tipo de pérdida, en el primer caso por muerte, desaparición o exilio, y en el segun-do evidentemente por el fin violento e insidioso del proyecto socialista de la Unidad Popular). Sin embargo, el duelo y la melancolía suponen dos modos radicalmente distintos de re-acción frente a la pérdida. En el proceso de duelo se rompen gradualmente los lazos entre los recuerdos y las expectativas con que la libido se anudaba al objeto (Freud 243); en el caso de la melancolía, en cambio, hay una renuencia a cortar los lazos de la libido con el objeto, pese a que los datos de la rea-lidad imponen la noticia de su pérdida o su muerte. Esto ge-nera una seguidilla de batallas entre el odio y el amor, en las cuales “el primero pugna por desatar la libido del objeto, y el otro por salvar del asalto esa posición libidinal” (Freud 253).
Considerando lo anterior, y para afinar un poco más el enfoque, añadiré que aquí entiendo los poemas de las cinco autoras como la reelaboración escritural de la reacción frente a la pérdida de una sociedad integrada. Esto generaría en su es-critura, en consecuencia, la preponderancia de la emotividad melancólica, por definición escindida, fragmentada, destota-lizada. Y si bien en dos de las poetas domina más bien un tono irónico, no obstante, me parece que solo se trata de una arti-culación distinta del mismo ánimo. Paso ahora a la lectura.
El poema “desesperanza” de Francisca Agurto, corres-ponde al grupo de poemas que manifiestan más patente-mente el ánimo melancólico, en tanto enumera la suma de restricciones, de expectativas clausuradas, que la tiranía (la muerte del ideal) impone, imposibilitando así una infancia feliz en el ámbito espiritual o emotivo: “El fuego tiránico, verde casi, ensombrece el rostro de tu hijo. / No le dejó ver el material profundo que yacía suelto sobre las hierbas. / No le dió [sic] el olor a almendras. / No le abrazó en una tarde de lluvias y aguas purificantes” (Villegas, Antología 57). La estrofa siguiente muestra un significativo retorno a la segun-da persona del primer verso, que parece encubrir los auto-rreproches del propio hablante lírico; se trataría entonces de un “tú” que en realidad es un “yo”, estrategia convencional, recurrente en la narrativa13. Pero este “yo” oculto, y según opera el melancólico, vuelve a encubrir un “tú” aún más so-terrado, para dirigirle querellas al ideal perdido: “No le darás el pan de cada día. / No le darás la leche de un pecho seco. / No le enviarás al colegio tarde o temprano. / No le entregarás su alma a los odiosos, a los testigos voluntarios” (Villegas, Antología 57). Las dolorosas consecuencias de la pérdida del ideal –en este caso la precariedad de la infancia– producen el ánimo desesperanzado que titula el poema, catálogo de autoquerellas dirigidas en realidad al ideal protector que, como padre ausente, ha desamparado al hijo. Sin embargo, y a modo de alivio, los lazos con el ideal se retoman bajo la fi-gura fantasmal de una vaga esperanza de renovación urbana,
13 Para citar un ejemplo cercano, pienso en el fragmento de Hijo de Ladrón en el que Aniceto Hevia discurre acerca de su herida pulmonar.
185184
de futura modernización: “Quiero creer que el futuro, el del Paseo Huérfanos, pueda llegar a Lo Hermida o Pudahuel” (Villegas, Antología 57).
El poema “Intento al padre”, de la misma autora, expli-cita la característica ambivalencia del melancólico con res-pecto a su objeto perdido —ese tira y afloja que quiere y no quiere cortar los lazos —. Por un lado, quiere desasirse: “Cómo ser silencio y en la mudez quedarme con el gran misterio de tu vida. / Si no saber nada a veces es bueno, del padre descrea los lazos y hace los universos pequeños” (Villegas 58); pero, por otro, insiste en conservar la posición libidinal: “Saber de tu origen, / cuál la primigenia mezcla que me tiró a tus brazos? / cuál el lugar primero que amaron tus ojos?” (Villegas 58). En el verso final es bastante clara la identificación entre el padre y la patria, de manera que si-multáneamente uno es la metonimia de la no asumida pér-dida del otro: “Hacerme pequeña, aún más pequeña y ob-servar desde algún ojal todo tu territorio sin equivocarme” (Villegas 59).
En la escritura de Natasha Valdés es posible interpretar las figuras del hombre violador y del hombre ausente, tam-bién como figuras mediante las cuales se formulan querellas contra la patria “protectora” y “presente” que se ha perdido. Villegas comenta en el prólogo de la antología que “[el] mo-tivo de la violación en “Insondable” sirve de elemento estruc-turante de su manifestación del último residuo de indepen-dencia que le queda” (28). Y esto porque según le señala la hablante lírica al violador “el único territorio virgen / que me queda / es el de la calma y allí nunca / tú entrarás” (143). La disminución del yo, propia de la psiquis melancólica, en este caso se produce por efecto de la violación —disminución de
la dignidad del cuerpo—, y así el poema, en realidad, es una protesta contra la protección perdida con el truncado pro-yecto socialista. El desgarro del cuerpo y, en consecuencia, el del espíritu, alegorizan el reclamo contra la fragmentación del “cuerpo” social por causa del extravío del ideal que aspi-raba a integrarlo.
Lo mismo en la trilogía de poemas “Viajero”, “Viajero II” y “Viajero III”, según Villegas conectado directamente con la circunstancia política: “Un aspecto de la nueva circunstan-cia histórica que forzó la salida del país a grupos de chilenos se plasma en el motivo del hombre ausente o el viajero” (25). Frente al exilio y la ausencia del objeto amado, la hablante responde conservando los lazos mediante una suerte de se-guimiento mental primero por Oriente, luego a través del mar donde ella se imagina: “suspendida en el hueco / de tu bolso de viaje / y un poco, poquito / a tu cerebro” (Villegas 144), manifestando el reverso de lo que sucede —que es él el que en realidad viaja por la mente de la hablante y no al re-vés—, y finalmente por Francia. Los tres poemas configuran un solo afán de mantener los lazos con “el amado” a pesar de su ausencia. El poema de la misma Valdés, “Lamento por la patria”, no hace sino explicitar y coronar —transformando el conjunto en una tetralogía— el discurso implícito en los poemas anteriores, en tanto se pregunta por el modo de re-vivir el objeto (y no de asumir su pérdida), permaneciendo en la misma mecánica melancólica: “¿Cómo devolverte el futuro?” (Villegas 145).
En cuanto al tono irónico que he mencionado y que ca-racteriza la escritura de dos de las cinco poetas analizadas, mi postura concuerda plenamente con lo expresado por Juan Villegas en la antología estudiada:
187186
Tanto la antipoesía como la poesía de lo cotidiano favorecen la incorporación de materiales poéticos marginados y la uti-lización de discursos marginales. Es decir, la transformación social ha legitimizado la experiencia femenina como poética-mente válida y las nuevas tendencias poéticas proporcionan los instrumentos retóricos para esa expresividad (21).
No obstante su retórica menos ampulosa y dramática, esta poesía no deja por eso de responder al mismo contexto y de constituirse, entonces, como una reelaboración de las mismas reacciones. En la medida en que “los extremos se tocan”, de hecho, transporta —aunque encubierto— un dis-curso tan o más desolado que el de los poemas anteriormen-te tratados.
El título del poema “Como perros y gatos” de Verónica Poblete, da cuenta, con ese giro coloquial, de una difícil re-lación sentimental, sin embargo, la hablante parece hallarse en completa soledad, puesto que sus alegatos no encuentran respuesta alguna: “Actualmente es difícil el contacto: / Mis palabrotas caen a un vacío / mis palabritas me suenan afecta-das / mi murmullo yo misma no me entiendo” (Villegas 137). Más que difícil, el contacto resulta inexistente y la hablan-te se dirige querellas a sí misma para reprochar la ausencia en el presente de una situación anteriormente armoniosa y con la que así mantiene los lazos. Los versos finales vienen a confirmar la total ausencia de aquel pasado ideal; la hablan-te sucumbe a un tedio que parece tanto más desesperante cuanto se encuentra expresado mediante un lenguaje parco y desaliñado, que no se anima ni siquiera a propiciarse el pla-cer verbal, aunque sí el del autoflagelo: “Por lo tanto no sé yo con quién vivo / mi vida rebota en sí misma / así que soy glotona, televidente e indiferente / y que nadie me condene”
(Villegas 137). Aquí el ánimo melancólico se encuentra con-tenido, maquillado por una indiferencia afectada, por una autodestructiva performance adolescente.
También destaca por un tratamiento irónico del regis-tro la poesía de Leonora Vicuña, quizá la más sobresaliente del grupo por su manera sutilísima de subvertir las formas y oponerse a las tradicionales representaciones de género. Tres de sus poemas son sonetos compuestos según el mo-delo más clásico, sin embargo, a pesar del puntilloso apego a las reglas y a los tópicos, les imprime un tratamiento que les es ajeno, de tal manera que, perfectos y todo, resultan burlados, y así la perfección formal queda, por así decir, ri-diculizada en todo su esplendor. El poema “Elvis Presley” recuerda primero la imponente y fogosa figura del rey del rock: “El tango que palpita en tu latido / volviendo al ring del blue y a las mulatas, / transforma sus polleras en fogatas / que giran embriagadas de sentido” (Villegas 161); para luego enfriar burlescamente la escena con el tópico del ubi sunt rebajando la figura varonil, ahora muerta y sólo presente en la imagen fantasmagórica y artificiosa, kitsch, diríase, de sus viejas presentaciones: “Ya no eres más el rey del filamento / en el ecrán radiante, en las pantallas / donde viene a vivir por un momento / la dulce melodía que ahora callas / bajo una fría loza de cemento, / Gardel del rock and roll y de las challas” (Villegas 161). Esta desarticulación de una forma (el soneto) y de un tópico (el ubi sunt), sin embargo, manifiesta una sensibilidad distinta frente a la pérdida de lo antes fresco y esplendoroso, de aquello que mantiene sólo su esplendor en el simulacro, en el ecrán de la memoria melancólica. Al tiempo que denuncia la vanidad del objeto perdido, imbuida en la aguda autoconciencia del irónico, la hablante reconoce
189188
su propia vanitas, en tanto deja al descubierto cómo ella se resiste a quitar la mirada de aquel radiante pasado. Se de-nuncia vanidosa, vana, al estar seducida por un muerto, y se flagela explicitando al máximo el modo en que vanamente insiste en conservar su posición libidinal con respecto al ob-jeto de deseo, que no es otro que un “rey”, ligado necesaria-mente a un “reino”, a un territorio protegido por esa “regia” presencia masculina.
Es difícil resistirse a ver en el poema, “El doble”, de la misma autora, la intuición del desdoblamiento, la frag-mentación de la psiquis melancólica que se curva sobre sí misma. En efecto, la hablante bebe una sopa en medio de una atmósfera siniestra y con la persistente sensación de una amenaza mortal: “¿De qué temor absurdo soy la presa / cuando mi propia mano es la que guisa? / Pruebo del caldo toda su sorpresa” (Villegas 162). Y en realidad, en conse-cuencia con nuestra lectura, el doble es la hablante, y la que luego aparece, el original, que aniquila a aquella parte de sí donde se ha posado la sombra del objeto perdido. Esa parte fundida con la pérdida es la que habla y, acusando a la otra de ser el doble, en realidad cae víctima del original: “Mas sólo entonces un gesto me avisa / que está mi DOBLE sen-tado a la mesa. / Me ha envenenado. ¡Récenme una misa!” (Villegas 162). De algún modo, este poema escenifica la po-sibilidad de escapar a la mecánica melancólica, en la medida en que, al asesinar esa parte propia donde se aloja la sombra del objeto perdido que posibilita la mantención del lazo, por fin es posible desanudar la libido del objeto amado, del ideal perdido, abandonar el intento infructífero de resucitarlo fantasmáticamente y entregarse a la tarea de construir uno nuevo.
Un ánimo similar se percibe en el poema “Días descono-cidos” de Alejandra Villarroel. Es decir, un ánimo que fluctúa entre la percepción de una realidad donde el sujeto hablante se ha empobrecido y la posibilidad, apenas avistada, de un desanudamiento utópico del lazo melancólico. Primero, la naturaleza se presenta despojada de sus atributos convencio-nales de liberada serenidad, y aparece bajo un manto malig-no, anómalo: “Montañas con pechos de nieve hacen som-bra / a mutilados árboles / Las abejas tejen la última miel: es amarga” (Villegas 167). Pero hacia el final irrumpe la posibi-lidad de escapar, gracias a una presencia protectora de la que se ven sólo las manos. Éstas, sin embargo, funcionan como la metonimia del cuerpo que se aproxima y se constituyen en símbolos del apoyo y la confianza: “Corro las cortinas: el tiempo viene rodando: / los ararnos perfuman la lluvia / y tus manos se extienden” (Villegas 167).
Como se ve sobre todo en los poemas de Vicuña y Villa-rroel, el ánimo melancólico no puede ser identificado nece-sariamente con una actitud quietista o quejosa. Estas poetas le restituyen con creces a la melancolía el carácter “revoltoso”, por así decir, que sutilmente señaló Freud.
IV. Conclusiones
Quedan muchas preguntas sin respuestas, algunas de ellas son: ¿Qué hacer con esos “textos posibles”? ¿Dónde situar-los dentro de la historia literaria nacional? ¿Serán realmente un traspié del seleccionador de la antología? ¿Estos poemas “sueltos” deben necesariamente considerarse como partes de un “proyecto creador” truncado? Estas preguntas exigen un examen más acabado cuyas posibles respuestas aquí he in-
191190
tentado exponer de un modo más bien tentativo. Creo, sin embargo, que a ciertas conclusiones he logrado arribar.
De todo lo expuesto anteriormente presumo que se des-prende claramente que no he intentado reclamar un recono-cimiento canónico para estos escritos. Lo que he querido po-ner de relieve es que si en la interrupción, en lo fragmentario, radica la especificidad de la literatura de la época, estos tex-tos pueden considerarse con toda propiedad como altamen-te representativos de la producción poética de la dictadura, pues en su calidad de fragmentos de virtuales proyectos crea-tivos, cargan con un signo más de su contexto, lo que, ade-más, encuentra interesantes correspondencias con su conte-nido emotivo interno, como me parece haber demostrado. Hay una ruptura, un quiebre que se origina en la violencia social de la época, se extiende al campo literario, escoge a la antología por sus características intrínsecas para ampliar su poderío, se afinca en la emotividad lírica y, al aparecer, termina finalmente segando con su fuerza paradójica el im-pulso creativo que originó. Es por esta íntima relación entre todos los niveles de análisis desde los que puede leérselos, que los poemas de las cinco poetas tratadas en este trabajo se merecen, al menos, un lugar reconocible dentro una historia general de la poesía chilena.
Bibliografía
ACERO, Nibaldo. “Aproximación al concepto de vestigio escritural en Amberes de Roberto Bolaño”. Bagubra 2 (noviembre 2012): 72-86.
AGUDELO, Ana María. “Aporte de las antologías y de las selecciones a una historia de la literatura”. Colombia Lin-güística y Literatura. Editorial Universidad de Antioquia. v. 27, fasc. 49 (2006): 135-152.
BARTHES, Roland. Roland Barthes par Roland Bar-thes [1975]. Paris: Seuil, 1995.
BIANCHI, Soledad. Entre la lluvia y el arcoíris. Algunos jó-venes poetas chilenos. Barcelona: Instituto para el Nuevo Chile, 1980.
_____. Poesía chilena. Miradas, enfoques, apuntes. Santiago: Documentas/Cesoc, 1990.
BLANCHOT, Maurice. L’espace littéraire. Paris: Gallimard, 1955.
_____. Le Livre à venir. Paris: Gallimard, 1959._____. “El insensato juego de escribir”. El diálogo inconcluso.
Caracas: Monte Ávila. (1970): 647-648._____. La Communauté inavouable. Paris: Éditions de Mi-
nuit, 1983.BOURDIEU, Pierre. Campo de poder, campo intelectual. Iti-
nerario de un concepto [1966]. Tucumán: Montressor, 2002.
CÁCERES, Jorge. “Totalidades fragmentadas y totaliza-ciones interrumpidas. Fragmentos y vestigios de la lite-ratura chilena”. (Texto inédito).
CHARTIER, Roger. «La mort du livre?». Communication & Langages 159 (Marzo 2009): 57-65.
193192
CHICOINE, Dominique. Fragments: suivi de Brèves. Mon-treal: McGill University, 1994.
ECO, Umberto y Carrière, Jean Claude. Nadie acabará con los libros. Barcelona: Lumen, 2010.
ESCOLA, Marc (Ed.). “Atelier de théorie littéraire: exis-te-t-il des œuvres que l’on puisse dire achevées?”. Fa-bula. La recherche en littérature. 23 de mayo de 2003. En línea: http://www.fabula.org/atelier.php?Existe-t-il_des_%26%23156%3Buvres_que_l%27on_puisse_dire_achev%26eacute%3Bes%3F (Consultado el 28/02/2014).
EYMAN, Marcos. “L’œuvre comme possibilité: pour une étude comparée de la littérature négative”. TRANS (di-ciembre 2005). En línea: h t t p : / / t r a n s . r e v u e s .org/113?lang=es (Consultado el 28/02/2014).
FREUD, Sigmund. “Duelo y melancolía”. Obras completas. Volumen 14. Buenos Aires: Amorrortu, 1992.
GALINDO, Oscar. “Antologías e identidades en la poesía chilena hasta mediados del siglo XX”. Estudios Filológicos 41 (Septiembre 2006): 81-94.
GENETTE, Gerard. Umbrales. México: Siglo XXI, 2001.HOPPENOT, Eric. “Maurice Blanchot y la escritura frag-
mentaria: ‘el tiempo de la ausencia de tiempo’”. Universi-dad París V (Versión retocada de Les Cahiers Universitai-res de Pau. 2002). En línea:
http://www.um.es/sfrm/publicac/pdf_espinosa/n2_espi-nosa_pdf/esp_02_arti_blan_hop.pdf (Consultado el 28/02/2014).
JAMESON, Frederic. Documentos de cultura, documentos de barbarie. La narrativa como acto socialmente simbólico. Madrid: Visor, 1989.
MACíAS, Sergio. “Una breve aproximación a dieciséis años
de poesía chilena: 1973-1989”. Cuadernos Hispanoameri-canos 482-483 (agosto-septiembre 1990):177-196.
MANSILLA, Sergio. El paraíso vedado. Ensayos sobre poesía chilena del contragolpe 1975-1995. Santiago: LOM, 2010.
NóMEz, Naín. “Exilio e insilio: Representaciones políticas y sujetos escindidos en la poesía chilena de los setenta”. Revista Chilena de Literatura 76 (Abril 2010): 105-127.
TURKELTAUB, David. Ganímedes/6: Una panorámica de la poesía chilena actual (Prólogo). Santiago: Ganímedes, 1980.
VILA-MATAS, Enrique. Bartleby y compañía. Barcelona: Anagrama, 2000.
VILLEGAS, Juan. Antología de la nueva poesía femenina chi-lena. Santiago: La Noria, 1985.
197
“próximo a publicarsE”. sobrE los PArAtextos sin texto
DE la VanguarDia DE Valparaíso (VEsTigio y EspEculación)1
hugo herrera pardo
En el principio era el hecho! Y después nació la palabra para matarlo como un miserable, cobardemente!
(zsigmond Remenyik, “Cartel N° III”).
1. Vestigio y especulación
Expresa Genette en la “Introducción” a Umbrales: “sin duda se puede afirmar que no existe, y jamás ha existido, un texto sin paratexto. Paradójicamente, existen en cambio, aunque sea por accidente, paratextos sin texto, ya que hay obras des-aparecidas o abortadas de las que no conocemos más que el título.” (9). Luego, no se extiende mucho más sobre el asunto. Tan solo menciona algunos ejemplos de la tradición griega y la literatura francesa, antes de enunciar una frase sugerente, aunque reducida en su fuerza ilocutoria: “Hay mucho en qué
1 El presente ensayo es una extensión del artículo “‘Próximo a publicarse’: sobre los paratextos sin texto. El ‘sistema de suscripción integral previa’, de Neftalí Agrella y Julio Walton (Vestigio y especulación)”, publicado en revista Bagubra, núm. 2 (no-viembre 2012): 36-58.
199198
soñar en esas obras, un poco más que en muchas de las obras disponibles y que pueden leerse completas” (9). En efecto, hay mucho para soñar en los libros inconclusos, perdidos o anunciados y nunca siquiera llegados a escribir que Genet-te denomina paratextos sin textos. El solo hecho de intentar enlistarlos asedia lo borgeano; tanto por lo infinito como por la difuminación de la frontera que demarca lo real de lo fic-cional. Y, sin ir más lejos, borgeanamente en los últimos años han surgido algunos títulos para comentarlos y entregarles una historicidad irremisiblemente imposible: Historia uni-versal de la destrucción de los libros (2004) de Fernando Báez y The Book of the lost books: An incomplete history of all the great books you´ll never read (2006) de Stuart Kelly son solo dos de ellos.
En muchos casos se trata tan solo de breves enunciados, desperdigados en los diversos canales que ofrecen la litera-tura y la cultura. Pero, y si bien breves y desperdigados, se encuentran recubiertos de un aura que alimenta la ensoña-ción de los lectores (y el marketing en la cultura de masas, por cierto). Alimentan la ensoñación porque enfrentados a la construcción tradicional de la historia, llevada a cabo por medio de acontecimientos ya acaecidos, es decir, ya insti-tuidos, los paratextos sin texto se presentan como aconteci-mientos disruptores en tanto significan lo que no ha sido o no llegó a ser. Una disrupción en la historia y en nuestra ex-periencia en ella que crea —hace soñar— un tipo de expec-tativas en nuestra actividad como lectores que actúa como punto de fuga con respecto al sentido2. Por ejemplo, cuando
2 Aura y ensoñación que, por lo demás, explican, entre otras cosas, su temprana aparición como recurso estructural en algunos de los géneros comprendidos como eslabones hacia la irrupción de la narrativa moderna, como las novelas bizantinas y
nos enteramos de las fallidas incursiones en otros géneros de destacados escritores. Un caso recurrente lo constituyen los proyectos narrativos de grandes poetas, como cuando Jorge Teillier nos recuerda que la novela que había comenzado a escribir Pablo de Rokha llevaba por título Clase media y de la cual, lamentablemente, solo llegaron a publicarse algunos capítulos en la legendaria revista Multitud3. O también por-que hacen referencia a proyectos que de haber sido termina-dos y publicados habrían cambiado notoriamente el aura que reviste a ciertos autores y sus obras. En este sentido, famoso es el caso de La cordillera, la novela que por años anunció pu-blicar Juan Rulfo tras Pedro Páramo y que finalmente quedó inconclusa. Un puñado de fragmentos fueron conservados y con posterioridad integrados a Los cuadernos de Juan Rulfo (1994). En otros casos la ensoñación se alimenta de un hecho aún más elemental, no si hubieran sido terminados y publi-cados, tan solo si hubieran sido escritos. Por medio de su hija, sabemos que el crítico bolchevique Anatoli Lunachars-ki (Comisario de instrucción pública tras la Revolución de Octubre) se había propuesto, después de cumplir los sesenta años, dedicarse a escribir tres libros que pretendían conver-tirse en la summa de su pensamiento. El que aglomeraría su visión estética llevaría por título La risa como arma en la lu-cha de clases. Una enfermedad cardiaca le quitó la vida en 1933, a los 58 años.
Sin duda hay mucho que soñar, no obstante ¿cuáles po-drían ser los posibles sentidos de la paradoja a la que aludía
las de caballería.3 Teillier lo comenta en el ensayo “La otra cara de la prosa”, publicado en el volu-men que reúne sus incursiones en este tipo discursivo, y titulado, de hecho, como Prosas (1999).
201200
más arriba Genette? En todos los casos llama la atención que estos textos extraviados, inconclusos, guillotinados o solamente enunciados, e inclusive también en aquellos auto-res sin obra, los “bartlebys” o “escritores del no” de quienes habla Vila-Matas a partir del célebre relato de Melville, ha-yan y sigan circulando mediante una materialidad que roza lo fantasmal. En realidad se trata de una muy particular ma-terialidad, en algunos casos interrumpida, en otros elidida o extraviada, ya sea accidentalmente o no, y a la que podemos denominar como vestigio para deslindarlos de las manifes-taciones fragmentarias. Esta escisión se hace necesaria por dos motivos. Primero, para escabullir la discusión en torno a la consideración del fragmento como un tipo discursivo que involucraría a expresiones como máximas, sentencias y aforismos, todas ellas bien distantes en muchos sentidos, tanto intencionales como involuntarios, de los paratextos sin texto. En segundo lugar, y por sobre todo, se hace necesa-rio deslindarlos debido a la carga semántica que arrastra el fragmento desde su proposición en el romanticismo. Desde aquella posición, el fragmento significa algo muy distinto a lo inacabado o aquello que rompe con la totalidad, sus convencionales formas aparentes. Por el contrario, como lo expone Rancière, en “su nacimiento romántico, el frag-mento no es la destotalización que funda la literatura como experiencia de lo imposible. Es más bien la resolución de las contradicciones de la nueva totalidad” (83). Este plantea-miento sobre el fragmento puede entenderse como una de las posibles explicaciones de su consagración como género desde el romanticismo a esta parte, a la vez que entorpece uno de los sentidos que, en lo sucesivo, propondré como interpretación de los paratextos sin texto.
Porque sin duda que hay mucho para soñar en estas obras, como asumía Genette, pero también muchas relacio-nes de sentido que reconstruir. Y es que observadas desde su recepción o efecto, sostengo que los problemas ínsitos a estos vestigios (para)textuales, surgidos de la distancia entre su enunciación y su fallida consagración material pueden llegar a interpretarse, persiguiendo en ellos su significación cultural a partir de la conexión que establecen con redes de sentido de las cuales el vestigio significa su interrupción. Un vestigio es entonces, de manera inicial, una manifestación cuya materialidad ha sido —incidental o voluntariamente— fracturada o abortada, pero cuyo sentido, por medio de redes de asociación, puede de algún modo llegar a interpretarse, es decir, a especularse.
Planteado así, ¿qué significa, entonces, el fenómeno de inversión en que un elemento como el paratextual, definido y caracterizado como “discurso heterónomo auxiliar”, co-bre relativa independencia o autonomía y acabe circulando sin el discurso principal para el que fue pensado? ¿En qué irrupción histórica se enmarca la emergencia de este tipo de enunciados? ¿Qué significa especular sobre sus redes de aso-ciación? Propongo que el asunto nos conduce a tres explora-ciones. Primero, nos introduce a una contrahistoria del libro en sus diversas dimensiones, desde su aspecto como objeto hasta sus efectos como institución hegemónica del conoci-miento. Este hecho, en segundo lugar, nos lleva a interrogar-nos, a partir de la evidencia de ciertas coacciones materiales, por cuales han sido algunas de las condiciones históricas limitantes en la enunciación, publicación, circulación y re-lación social del libro. Por último, y de modo más general, nos conduce a problematizar cómo, en distintos momen-
203202
tos y circunstancias de nuestras sociedades, hemos llevado a cabo el complejo proceso de la circulación del sentido, la construcción del significado y su valoración social. Una in-terrogante que nos permite discurrir sobre el lugar asignado a la significación al interior de los discursos por parte de las formaciones más imponentes del pensamiento occidental. Problema que podemos asumir desde la figura de la sinéc-doque si focalizamos nuestra atención en las categorías de unidad y coherencia —como las denomina Foucault— que históricamente han gobernado nuestra relación con el sen-tido por medio de una articulación del significado simbóli-camente impositiva y materialmente excluyente: autor, libro, obra y, en el siglo XX, de modo fundamental, la categoría de texto. En todas ellas persiste una coacción de totalidad que el vestigio (para)textual encara y desvela desde su atropellada constitución simbólica y material.
En definitiva, a partir de las particulares formas y cir-cunstancias de estas manifestaciones incompletas que cons-tituyen los textos perdidos, inconclusos, anunciados/enun-ciados y nunca escritos, algunos de los cuales, a lo más, han llegado a circular en la forma de paratextos sin textos, sur-ge la inquietud por las consideraciones que ha recibido la materialidad en el proceso de construcción del significado. Una consideración que nos lleva a abordar la extensa y tes-taruda oposición entre el “idealismo” y el “materialismo” en la adjudicación del significado, y que Kastan califica como una confrontación entre una perspectiva “platónica” y otra “pragmática” (Chartier, Inscribir y borrar 11). Confrontación en la cual, como se sabe, la primera de ellas ha imperado poderosamente, llegando a construir una vasta tradición en el pensamiento occidental.
Es planteado de esta manera que el problema se presenta como un contrapunto crítico a las diversas categorías de to-talidad y unidad anteriormente referidas desde las cuales se ha pensado el proceso de interpretación en la modernidad. En este ensayo, centraré la reflexión en la forma específica que el caso adquiere en el contexto de las vanguardias, y en concreto, la vanguardia desarrollada en Valparaíso a partir de comienzos de la década de 1920. Más allá de una breve aproximación panorámica al problema, el análisis estará fo-calizado, particularmente, en tres paratextos sin texto que el grupo vanguardista de Valparaíso anuncia entre 1922 y 1933: la mención de una próxima publicación colectiva que acompaña al primer manifiesto del grupo, Rosa Náutica de 1922; el anuncio de un “vasto y valioso programa accio-nal” de publicaciones que realizan en un medio de prensa porteño, también en ese gran año de eclosión internacional de las vanguardias que es 1922; y por último, un particular “sistema de suscripción integral previa”, anunciado en forma de paratextos, que dos figuras claves de aquél movimiento vanguardista, Neftalí Agrella y Julio Walton, se propusieron desarrollar a inicios de la década siguiente bajo el proyecto de Editorial Arauco.
2. Materialidad y sentido: apostillas a una diatriba entre Bouvard y Pécuchet
Al abordar la oposición entre “idealismo” y “materialismo” en la tradición occidental de las ciencias modernas, en el marco del problema propuesto, se torna difícil, debido a su profunda ironía, no extender la red de sentido con uno de los tantos episodios desternillantes de la inconclusa novela pós-
205204
tuma de Gustave Flaubert, protagonizada por los dos famo-sos copistas fracasados. En un debate casi al final del capítulo octavo -capítulo en el que, por lo demás, Borges cifra la re-conciliación de Flaubert con sus “dos idiotas, menosprecia-dos y vejados por el autor” (Borges, Obras completas I 259) desde el comienzo mismo de la novela-, y tras interesarse por la gimnasia, la magia, las ciencias ocultas, la filosofía moder-na y la psicología, Pécuchet se posiciona de lado del “idealis-mo”, mientras que Bouvard defiende la perspectiva opuesta. “¿Qué es, pues, la materia? ¿Qué es el espíritu? ¿Dónde se origina la influencia de la una sobre el otro, y a la recíproca?”, lanza, casi al comienzo de la enconada disputa, el incisivo narrador, en una discusión que conduce a los personajes a caer en la consideración de las fatalidades de la filosofía y la lógica, y muy seguido de ello, como si de una relación causa/efecto se tratara, a una reflexión sobre la muerte. La disocia-ción entre “platonismo” y “pragmatismo” a la que se refie-re Kastan es también, en buena parte, una discusión entre “Bouvards” y “Pécuchets”. El hecho es que la ruptura de la abstracción por la -abortada- materialidad que la recepción de los vestigios paratextuales desvelan guarda sentido con un sólido y persistente proceso que marca el inicio de las cien-cias modernas, y cuyas huellas en la tradición selectiva más imponente del pensamiento occidental puede comprenderse hasta bien entrado el siglo veinte.
Como lo explica Norbert Lechner, durante el siglo XVIII el movimiento que abarca la entronización de la naturaleza en lugar de la metafísica como el referente objetivo de la ac-ción humana establece una nueva función para las ciencias; traducir la observación de los hechos en relaciones causales sujetas a una acción instrumental medio-fin. (“¡Nada se da
sin un fin! Los efectos sobrevienen ahora o más tarde. Todo depende de las leyes. Así pues, hay causas finales” le espeta exaltadamente el idealista Pécuchet al materialista Bouvard). De este modo, a partir de la entronización de la naturaleza que llevan a cabo las ciencias:
La antigua idea de un orden social, evaluado según normas morales, es sustituida por la concepción de un sistema abstrac-to e impersonal. Lo social es concebido como una estructura objetiva que sería la premisa (no necesariamente consciente) de la acción humana. Se consolida así la escisión entre objeto y sujeto, entre estructura y acción, entre sistema y mundos de vida (Lechner 482).
Para Lechner, las consecuencias de este desplazamien-to, el cual trae aparejado un profuso juego de oposiciones, conducen y construyen dos grandes problemas en la teoría social posterior. Por una parte, una “des-subjetivación de la reflexión”, en tanto la “investigación social es puesta bajo el imperativo metodológico de un acto neutral en relación a los valores” (482). Y, por otra, una “des-materialización de lo social”, al asumir como racional “solo la acción que res-ponda a los criterios de eficiencia medio-fin. Tal definición de lo racional hace abstracción de los fines de la acción y, por ende, de los eventuales efectos” (483). Un proceso de abstracción tal que luego se extenderá a los diversos ámbitos del conocimiento: “El arte tiende a autonomizarse como un ámbito específico de la misma manera que la economía se independiza del valor de uso de los bienes y que el derecho formal hace abstracción de las nociones de justicia” (484). En el plano concreto de la reflexión sobre el discurso, la produc-ción del sentido quedó relegada a ser el resultado del simple
207206
funcionamiento abstracto e impersonal del lenguaje, valida-do así en categorías que sostienen la coherencia y unidad de las producciones escritas: obra, autor, libro, y con posterio-ridad, texto. Este proceso de abstracción produjo una soste-nida línea divisoria entre las disciplinas que, por un lado, se concentran en la comprensión y el comentario de las obras, y por otro, las que se ocupan del análisis de las condiciones técnicas o sociales de su publicación y circulación. Sucesivas formaciones emergidas a raíz de este proceso de abstracción característico del pensamiento social moderno consolidaron la disociación entre las disciplinas “platónicas” y las “prag-máticas”. Como argumento que explique esta escisión, Char-tier arguye las siguientes razones:
[L]a permanencia de la oposición entre la pureza ideal de la idea y su inevitable corrupción por la materia; la definición del copyright, que establece la propiedad del autor sobre un texto considerado siempre idéntico a sí mismo, sea cual fuere la forma de su publicación; o incluso, el triunfo de una estética que juzga las obras independientemente de la materialidad de su soporte (Chartier, Inscribir y borrar 10-11).
De esta manera, el Neoplatonismo, la Estética y la de-finición del copyright, entre otras, no solo contribuyeron a soportar la disociación entre la “materialidad del texto y la textualidad del libro”, también sirvieron de fundamento para que formaciones posteriores, como caso paradigmático las corrientes francesas de filosofía sobre el lenguaje de los se-senta y setenta4, sostuvieran una versión tan abstracta de la
4 Sin ir más lejos, para Kristeva, en La revolución del lenguaje poético, la materiali-dad se encuentra inicialmente fuera del sentido, el cual es constituido en el texto por diversos y complejos procesos sociales, psicológicos y biológicos. Una vez constitui-
materialidad que terminó reforzando este extenso proceso, a tal punto que la textualidad llegó a percibirse como “la antí-tesis exacta y a sustituir a lo que podría llamarse la historia” (Said, El Mundo 14). En términos sencillos, el gran giro que impulsó a reconsiderar la participación de la materialidad en el proceso de construcción del sentido y, con ello, a acercar las disciplinas “platónicas” de las “pragmáticas” lo constituyó la transición de pensar las condiciones materiales desde el aspecto hacia el efecto. Esta transición fue canalizada por el lenguaje entendido como un hecho social, superando de esta forma la abstracción e impersonalidad con las que el lenguaje mismo había sido considerado. Las bases de esta transición encuentran un importante fundamento en Marx y Engels, quienes en repetidas ocasiones señalaron que la vinculación entre los procesos de índole espiritual y los de naturaleza ma-terial se producían por medio del lenguaje.
De este modo, si entendemos por materialidad a las —siempre a posteriori— relaciones productivas reales que ins-tauran diversos tipos de experiencias y prácticas sociales, debemos entender, como lo asume Raymond Williams, que el lenguaje, el particular aspecto material de la literatura, no constituye solo un medio para la realización de dicha prác-tica. Para Williams, el lenguaje igualmente forma parte del “indisoluble proceso social material”, comprendido como indisoluble no solo en su rol de marco contextual para las “condiciones sociales de la creación y la recepción del arte,
do, la materialidad puede llegar a interferirlo. En este sentido, en las últimas décadas algunos planteamientos opuestos a éste y que repones la importante participación de la materialidad en la construcción del sentido lo constituyen las investigaciones de, entre otros, Donald F. McKenzie, Roger Chartier, Béla Büky y Roger Laufer. De este último véanse, por ejemplo, sus conceptos de “scripturation” o la “énonciation typographique”.
209208
dentro de un proceso social general del que aquellas no pue-den ser extirpadas”, sino que es también indisoluble tanto “en la creación y recepción efectivas que conectan los procesos materiales dentro de un sistema social del uso y la transfor-mación de lo material (incluyendo el lenguaje) por medios materiales” (Williams, Marxismo y Literatura 203). Dentro de este indisoluble proceso social material, el lenguaje sig-nifica un caso particular debido a que es, simultáneamente, tanto una práctica material como un proceso en el que varia-das actividades y situaciones de carácter complejo, y de un tipo menos ostensiblemente “material –desde la información hasta la interacción, desde la representación hasta la imagi-nación y desde el pensamiento abstracto hasta la emoción inmediata-, son específicamente comprendidas. El lenguaje es en realidad un tipo especial de práctica material: la prácti-ca de la sociabilidad humana” (219- 220).
El lenguaje es, por consiguiente, una actividad social mutuamente compartida la cual se encuentra “enclavada en relaciones activas dentro de las cuales cada movimien-to constituye una activación de lo que ya es compartido o recíproco o puede convertirse en tal” (Williams, Marxismo y Literatura 222). Entonces, si el lenguaje no constituye un medio, tampoco constituye producción sino que efectiva-mente se presenta como creación, en el cual se materializan diversos tipos de experiencias “incluyendo la experiencia de la producción de objetos que, a partir de nuestra más pro-funda sociabilidad, van más allá no sólo de la producción de mercancías, sino también de nuestra experiencia corriente de los objetos” (217). Si el lenguaje materializa nuestras ex-periencias de producción y percepción de los objetos, por tanto la experiencia de reconstruir los sentidos alrededor de
las fallidas materialidades de los paratextos sin texto nos lle-vará a reflexionar sobre algunas de las formas específicas que adquieren las coacciones que han limitado su enunciación y circulación social en circunstancias concretas.
3. Paratextos sin texto de la Vanguardia de Valparaíso (o “Historia local de la infamia”)
Pueden reconocerse dos grupos vanguardistas en Valpa-raíso. El primero, y el más importante, comienza a confor-marse alrededor de 1921, año en que Neftalí Agrella regresa de un divulgado viaje a New York donde habría estado re-unido con Filippo Tommaso Marinetti, y año en que arriba también al puerto un singular escritor húngaro, zsigmond Remenyik. De tendencia anarquista y ligado al movimiento vanguardista húngaro Activismo, Remenyik huye exiliado de Budapest tras la caída de la Räterepublik —la Repúbli-ca de los Consejos— en 1919. Tras previo paso por Viena (donde se reúne con Lajós Kassák, figura clave del Activismo húngaro), Hamburgo, Ámsterdam y Rotterdam, Remenyik habría llegado en 1920 a Latinoamérica. Tras desempeñar diversos oficios de sobrevivencia (como dependiente en un casa de cambio, garzón en un hotel, vendedor ambulante, recadero, contrabandista, pianista de bar) residiendo bre-vemente en bodegones y burdeles de Pernambuco, Mon-tevideo, Buenos Aires, algunas zonas de Bolivia, Paraguay y nuevamente Argentina, el denominado Don Quijote de Heves (por su provincia de nacimiento) o el Extranjero de Dormand (su ciudad natal), arriba a Valparaíso en diciem-bre de 1921. Al año siguiente el grupo realiza su primera publicación, una hoja vanguardista titulada Antena, en cuyo
211210
primer y único número aparece el manifiesto Rosa Náuti-ca firmada por los mismos Agrella y Remenyik, además de Julio Walton, Marko Smirnoff (propagandista ruso), Mar-tín Bunster, Salvador Reyes, Alberto Rojas Jiménez, Carlos Toro Vega (pintor mexicano), entre una veintena de firman-tes, y en el que figuran adhiriendo artistas de la talla de Vi-cente Huidobro, Jorge Luis y Nora Borges, Jacques Edwards (Joaquín Edwards Bello), Manuel Maples Arce y Guillermo de Torre. El grupo permanecería en activo hasta más menos el año 1925, momento en que la mayoría de sus principales gestores se había trasladado hacia Santiago “por motivos vi-tales” como asumiría Walton5. Neftalí Agrella fue el último integrante en radicarse en la capital chilena, pero antes de partir habría realizado como última actividad vanguardista, y junto a Pablo Garrido, un “concierto de música futurista y semidadá (Enero de 1925)” (Walton 181), según cuenta su incondicional amigo y colaborador en el texto “Apuntes para una biografía de Neftalí Agrella”, que sirve de prólogo a El alfarero indio (1933) del mismo Agrella.
5 Remenyik había partido a Lima a fines de 1922 donde inclusive contrajo matri-monio y tuvo una hija, sin embargo, se sabe que ambas murieron de tisis. Al poco tiempo de tan trágico hecho, alrededor de 1926, el escritor húngaro abandonará la capital peruana para regresar a su país. En octubre de aquél año, en el primer núme-ro de la mítica revista trampolín (renombrada hangar para el segundo, rascacielos para el tercero y Timonel para el número final), Magda Portal le dedica un sentido texto de despedida, el cual finaliza “así gran lamparero alucinado, sus crímenes flo-recieron enormes lirios blancos de pureza –para las lágrimas congeladas en el cora-zón de dios. se fué por el camino del mar –hijo del mundo- en la sentina de algún buque- palacio- alumbrando la miseria de los hombres acongojados de SOLEDAD y de fatiga”. De regreso a Bucarest, (re)inició una compulsiva carrera de novelista, caracterizada por una estética cercana al realismo. Y si bien al comienzo su carrera estuvo marcada por una fría recepción por parte de la crítica, hacia el final de su vida –Remenyik fallece el 30 de diciembre de 1962- su vasta producción narrativa alcanzó reconocimiento y cierto prestigio.
Entre la aparición de Rosa Náutica y este peculiar e in-sólito concierto, el grupo fundó Tour Eiffel, editorial que lanzó el libro de zsigmond Remenyik, La tentación de los asesinos. Epopeya, del cual, según palabras del mismo Ju-lio Walton, no se vendió ni un solo ejemplar, por lo que la editorial tuvo que cerrar. El grupo también publicó las re-vistas Elipse. Ideario de nuevas literaturas, específicamente Agrella y Walton en 1922, y la revista Nguillatún. Periódico de Literatura y Arte Moderna, nuevamente Agrella, esta vez junto a Pablo Garrido en 1924. Deben igualmente men-cionarse la intervención por parte de Agrella en la sección cultural del periódico La Estrella de Valparaíso, con la pu-blicación de la página Revista Nueva y la aparición del poe-mario del mismo escritor Poemas, en 1925, libro en el que Walton reconoce se presentan las, hasta ese momento, “dos distintas etapas de su labor poética: simbolismo y vanguar-dismo, además de unos ingeniosos ‘haikais’” (“Apuntes para una biografía de Neftalí Agrella” 181)6. El segundo grupo vanguardista de la ciudad surge un par de años más tarde de producido el desplazamiento de los integrantes más im-portantes de este primer grupo a Santiago, y se caracteriza por la publicación de la revista GONG, tablero de Arte y
6 Para mayor profundización sobre este primer grupo vanguardista desarrollado en Valparaíso, pueden consultarse los artículos de Saúl Yurkievich “Rosa Náuti-ca, un manifiesto del movimiento de vanguardia chileno” (Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 46: 649-655, 1968); Georges Ferdinandy “zsigmond Remenyik, auteur de Rosa Náutica, un manifeste d´avant-garde paru a Valparaí-so” (Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 46: 656-658, 1968); Adolfo de Nordenflycht “La vanguardia de Valparaíso: Expresionismo de/en la periferia” (Es-tudios filológicos 47, 115- 131, 2011); László Scholz “Julio Walton, “El aullido de las rameras (un texto inédito del grupo ‘Rosa Náutica’” (Hispamérica 60: 73- 84, 1991) y su “Prólogo” a la obra en español de Remenyik, El lamparero alucinado (2009) Edición de László Scholz. Iberoamericana: Madrid.
213212
Literatura, con un total de 12 números entre agosto de 1929 y marzo de 1931. Este grupo lo integraron Oreste Plath, Ja-cobo Danke, Alejandro Galaz, Guillermo Quiñones, Pedro Plonka, entre otros.
Me interesa en particular indagar en los paratextos sin textos de aquél primer grupo vanguardista de Valparaíso, entendiendo, por una parte, que este tipo de práctica man-tiene una presencia bastante notoria en el contexto de las vanguardias históricas, pero que en ningún caso es una práctica que encuentra allí su origen, que es muchísimo más remoto, a pesar de que es en el periodo de las vanguar-dias artísticas en donde termina connotando una manifes-tación diferente. Por ejemplo, en el caso de las vanguardias chilenas, es archirreconocido el uso de dicha práctica en Vi-cente Huidobro. En Pasando y pasando (1914), por ejemplo, enuncia seis obras “próximas a publicarse” y otras cinco “en preparación”, pensadas en los más variados géneros (nove-las, poesías, crítica, ensayos filosóficos, diálogos filosóficos, etc…) de las cuales ninguna llegó a ver la imprenta. En Alta-zor (1931), menciona otras cuatro obras “próximas a publi-carse”, de las cuales solo se conocen dos (Cagliostro y Gilles de Raiz). Otros casos reconocidos los constituyen Joaquín Edwards Bello, que bajo el seudónimo de Jacques Edwards, “proclamado presidente DADÁ [para Chile] por Tristán Tzara en la proclamación universal de presidentes en el Sa-lon des independants, París 1919”, publica Metamorfosis en 1921. Hacia el final del poemario aparece, sarcásticamente, como próximo a publicarse el título “FIVE O´CLOCK TE DEUM. La diabetes en la historia universal”. Otro caso re-conocido lo constituye la presuntuosa mención de “Obras y Películas de Próxima Circulación” que hace Arturo Alca-
yaga Vicuña en su libro Las ferreterías del cielo, editado en la imprenta de la cárcel de Valparaíso, confeccionado por una decena de reos, a los que agradece en el “Ballet colofón” que cierra el texto, y en donde hacia el final expresa que su obra fue construida “con restos de linotipias y todas las po-sibilidades de una imprenta próxima a las penas de muerte”. También en el A G C de la Mandrágora (1957) se anuncia que Enrique Gómez Correa publicará próximamente “La poesía negra” (Ensayos), “Descripción de ciudades cono-cidas y desconocidas” (Prosas), “Discurso sobre el método del Porvenir” (Ensayo), “Investigaciones sociológicas” (En-sayos) y “El alma plebeya” (Ensayo), de las cuales ninguna llegó a publicar (¿y a escribir?).
En el caso del primer grupo vanguardista de Valparaíso, ya a comienzos de 1922 (no se sabe la fecha exacta), y en su primera publicación, el manifiesto Rosa Náutica apareci-do en el primer (y único) número de la Hoja vanguardista Antena, anuncian un texto “próximo a publicarse”. Se trata del “Ideario de Arte y Literatura actual, TOUR EIFFEL”. Este anuncio se encuentra bajo el grabado que acompaña al ma-nifiesto. Se trata del grabado Aktivizmus del pintor activista húngaro Sándor Bortnyik7, que el mismo Kassák le habría entregado a Remenyik en su reunión de exiliados llevada a cabo en Viena, en 1920, previo al viaje a Latinoamérica, según relata Lászlo Scholz en el prólogo a la edición de las obras “hispanoamericanas” de Remenyik.
7 Remenyik junto a Bortnyik fundaron una revista vanguardista de título Új Föld (Nueva Tierra), en 1927, año siguiente al retorno del primero a Hungría. En dicha revista, Remenyik se había propuesto realizar una serie de artículos bajo el título –traducido del húngaro- de “Los representantes españoles de las vanguardias en Eu-ropa y América”, del cual solo llegó a publicarse el primero, centrado en Guillermo de Torre. Se sabe que el sexto iba a estar focalizado en la vanguardia chilena.
215
Abajo del grabado de Bortnyik dice literalmente: “En ju-nio aparecerá el primer número de nuestro “Ideario de Arte y Literatura actual, TOUR EIFFEL”. Presentado como tal, el anuncio nunca saldría publicado. Sí publicarían un “Ideario” en aquél 1922, el cual llevó por título Elipse. Ideario de nue-vas literaturas. Y bajo el rótulo TOUR EIFFEL aparecería la editorial del grupo, cuyo catálogo inaugurará y cerrará a la vez la epopeya La tentación de los asesinos de zsigmond Re-menyik. No obstante, la problemática entre condiciones de enunciación y materialidad no se reduce en este manifiesto tan solo a un disenso entre el anuncio y la aparición. La pro-blemática es aún más aguda e involucra el cuestionamien-to completo de la dimensión material de la textualidad, en tanto que enjuicia sus condiciones históricas de relación y circulación social. Como apunta Saúl Yurkievich, debido a su presentación como un pliego abierto, el manifiesto Rosa Náutica tenía “sin duda, el doble destino de circular de mano en mano y de servir también como cartel mural” (649)8. Este sentido de buscar nuevas superficies de inscripción o circu-lación reduce la distancia inmaterial que separa al texto del objeto, a la vez que emana directamente del objetivo más reconocido y transversal de las vanguardias, el cuestiona-miento de la relación arte/vida. Dicha tópica, se registra con fuerza en la travesía hispanoamericana de Remenyik, y por ende, desde luego en su obra.
La materialidad de su primer texto, La tentación de los asesinos, también se proponía reducir la distancia entre ma-terialidad y textualidad, al punto de editar distintos tipos del
8 Este doble destino de circulación también se hizo patente en otros manifiestos vanguardistas latinoamericanos de la época, como la hoja ultraísta Prisma y la pro-clama estridentista Actual N° 1, ambas de diciembre de 1921.
217216
mismo libro, con diversas consideraciones materiales e, in-clusive, dos de ellos habrían sido manuscritos. El tiraje del libro, tal como lo indica el anuncio comercial que lo promo-cionó en aquel Valparaíso de 1922, fue hecho en la “Imprenta viñamarina”, por Carlos Ramírez B. y Amador Basualto R. El primero de ellos figura entre los firmantes del manifiesto Rosa Náutica. Como indica Ferdinandy (1969), el número total de ejemplares consistió en 500. 450 de ellos en papel de periódico, recubiertos con cartón verde, la ilustración de la tapa en rojo, y con las hojas que protegen a la pági-na donde va el título con una coloración en blanco y negro (siendo ellas por lo general blancas). Luego 37 ejemplares en papel-cartón, con la hoja de la contratapa en celeste. En estos 37 ejemplares tanto las ilustraciones como los caracte-res habrían sido en rojo. Ferdinandy también señala que 13 ejemplares fueron puestos en venta con la firma del autor y del dibujante, el mexicano Jesús Carlos Toro, y entre estos últimos, además, se encontraban otras dos copias del libro que fueron manuscritas. Ferdinandy indica que entre en es-tas copias pudo ser encontrada la publicidad preparada para su lanzamiento y una crítica, las que Remenyik llevó consigo a su regreso a Europa y conservó hasta su muerte, aunque en muy mal estado (Ferdinandy apunta moho, roídos de ratas, pisadas y rasgadas)9. Esta reducción de la distancia alienante entre materialidad y textualidad significa también un ataque directo contra el copyright y su imposición de una inmateria-lidad trascendental, inmutable y perpetuadora, sometida a las leyes del mercado.
9 Actualmente este último material se conserva en la Biblioteca Nacional de Hun-gría.
La relación arte/vida, figurada a nivel extradiscursivo en el vínculo texto/objeto, adquiere carácter programático ya en su primer manifiesto personal, el “Cartel N° III” que acompaña la publicación de La tentación de los asesinos: “Oh arte, parece que fuera un jinete pálido y castrado al lado de la vida”. A nivel discursivo, esta relación se encuentra expresa-da en el intento de agobiar sostenidamente a la palabra me-diante los hechos. Al comienzo de la última de Las tres trage-dias del Lamparero alucinado, “Los muertos de la mañana”, el poeta enuncia así su presentación:
LOS MUERTOS DE LA MAñANA dirección artistical de MARINETTI! las decoraciones son de MARC CHAGALL KANDISNKY, y ARCHIPENCO!Las tragedias tienen que ocurrir en las calles públicas y abiertas. los teatros están cerrados, porque el DRAMA salió de ellos, como resultaban pequeños y cerrados, con los techos y paredes, hasta el que el [Sic] DRAMA y el sol y las ciudades y campos y puertos son inseparables! la TRAGEDIA está dentro de la vida ac-tiva, ocupa las calles y conventillos, y en esos escenarios terribles aparecen con sus vidas trágicas, TODOS! no hay diferencia entre actor y público!los teatros son superfluos! el DRAMA nace
219218
crece, y muere dentro de la vida de las calles, fábricas, puertos y conventillos! (63)
En esta presentación, el nivel discursivo actúa como punto de encuentro de las dos formas de la relación arte/vida señaladas anteriormente (texto/objeto; palabras/hechos). La apelación a figuras vanguardistas de renombre, con énfasis en la decoración, los muestra como directores de la puesta en escena que tiene por objetivo trasladar a la tragedia desde los teatros hacia la vida misma. La presentación no solo pretende desdibujar la institu-cionalidad del arte, sino que también su propia naturaleza. En el “Cartel N° V”, manifiesto que acompaña a “Los muertos de la mañana”, el “Lamparero alucinado” expresa con vigor:
voi a negar la utilidad de la literatura! y mandaré todos los literatos y artistas para la mierda! vivir la vida es el
arte real! (89)
Sin embargo, aquella misma institucionalidad con sus propias coacciones materiales le presentaría algunos proble-mas a la señalada vinculación entre las palabras y los hechos. La fugaz “Editorial de arte nuevo y de literatura libre Tour Eiffel” había promocionado, paralelo al lanzamiento de La tentación de los asesinos de Remenyik10, un “vasto y valioso
10 La totalidad de los trabajos de Remenyik en español comprende los manifies-tos “Rosa Náutica” (Valparaíso, a comienzos de 1922), “Cartel N° III (OP 94, La
programa accional” de publicaciones en un artículo apare-cido en el periódico La Estrella, titulado “Las modernísimas tendencias de la literatura: el activismo”. La nota hace refe-rencia al movimiento de vanguardia del cual participó Re-menyik en Budapest, agrupado en torno a la figura de Lajos Kassák, director de los dos medios de difusión más impor-tantes del grupo, las revistas A Tett (La Acción) y MA (HOY). Por medio de dicha nota referida al “Programa accional de 1922”, el grupo vanguardista irrumpe en el espacio público afirmando que:
Aunque en el programa de ediciones estaban asignadas las primeras publicaciones a libros escritos, en las nuevas tenden-cias, por autores de este país, nos presentamos con el libro del “activista” Remenyik para demostrar, desde luego que las li-teraturas libres: cubismo, futurismo, creacionismo, ultraísmo, activismo, expresionismo, atraccionismo, etc., son una cosa definida sólo que aquí no entendida y apreciada, pero que allá en sus respectivos países de origen (Francia, Italia, España, Hungría, Alemania), constituyen la literatura que en un muy próximo mañana sustituirá inevitablemente a las desgastadas expresiones estéticas y los estrujados conceptos literarios en uso (citado de Scholz, “Periferia vs periferia” 162-163).
tentación de los asesinos)” (con pie de página “El año 1922, en Chile”), “Cartel N° IV (OP 95, La angustia!)” (fechado el 5 de septiembre de 1922, en Valparaíso), “Cartel N° V (OP 96, Los muertos de la mañana)” (fechado el 11 de septiembre de 1922) y “Cartel N° VI (OP 97, cartel especial anexo para los C. III, IV y V Las 3 tragedias del lamparero alucinado)” (fechado en Valparaíso, el 17 de septiembre de 1922). Com-prende también las tres obras que terminarán integrando Las tres tragedias del lam-parero alucinado (Lima: Agitación, 1923): La tentación de los asesinos (Valparaíso; Tour Eiffel, 1922), La angustia y Los muertos de la mañana. Por último, comprende el texto, más extenso que los anteriores, Los juicios del dios Agrélla, finalizado en su natal Dormand, el 2 de septiembre de 1929.
221220
Luego de señalar aquel cambio en el “programa de edi-ciones”, para poder inaugurar el catálogo con la obra “ac-tivista” de Remenyik, el grupo vanguardista adelanta que el próximo texto a publicarse corresponderá a la corriente “atraccionista” y llevará por título Coney Island Shows. El título de este paratexto sin texto deja en claro el sentido del “atraccionismo”, que, en una primera instancia podría pen-sarse como una errata del texto, en lugar de “abstraccionis-mo”. Como se sabe, en Coney Island se montó a comienzos de siglo XX un parque de atracciones mundialmente fa-moso. El sentido que el grupo vanguardista de Valparaíso le asigna a dicha corriente se encuentra, entonces, ligado al vértigo, pero por sobre todo a la “metáfora maquina-ria”, elemento característico sobre todo del “futurismo” y que los vanguardistas de la ciudad-puerto asumen desde el manifiesto Rosa Náutica. Allí se encuentran numerosas referencias a la metáfora, como “planta eléctrica”, “múl-tiples rosas amarillas de las ampolletas”, “vitalidad eléc-trica”, “poleas de transmisión”, “máquinas futuras”, entre otras. También se hace evidente la recepción del elemento maquinista del futurismo en la adopción de Tour Eiffel, pensada como título para la editorial y para un abortado “Ideario”.
Saúl Yurkievich apunta que los nombres Tour Eiffel, Antena y Rosa Náutica, no solo dejan entrever las ideas futuristas, sino que también la presencia de Vicente Hui-dobro. La torre metálica, expone Yurkievich, que en aquél momento es la construcción más alta del orbe, y “situada en el epicentro de París, convertida en antena telegráfica que emite sus mensajes hacia los cuatro puntos cardinales del planeta, es considerada por los poetas como el símbolo
representativo de la nueva era” (652). Blaise Cendrars en 1913, Guillaume Apollinaire un año más tarde y Vicente Huidobro en 1918, le dedican poemas a la famosa torre parisina (este último con ilustraciones de Robert Delau-nay), en los años inmediatamente posteriores a la eclosión futurista.
En el transcurso de la argumentación que he venido pre-sentando, se torna relevante considerar que las referencias a estas imágenes dominantes en la irrupción del vanguardis-mo fueron llevadas a cabo por el grupo de Valparaíso por medio de espacios que exceden al libro, por medio de la bús-queda de otro tipo de materializaciones. Un manifiesto con-feccionado para circular como mural o de mano en mano, un programa de publicaciones no cumplido expuesto en un medio de prensa porteño, publicaciones volantes. Exceden al libro a la vez que lo extienden. El grupo de Valparaíso instala esta serie de imágenes protagónicas del vanguardis-mo, necesarias para su recepción, apropiación y posterior resistencia, en el tenso espacio que surge a partir de las li-mitaciones y las posibilidades circunstanciales. Con ello no solo se abarcan otras de formas de enunciación, circulación y relación social del proceso de expansión del sentido y construcción del significado por medio de la lectura, tam-bién se cuestionan sus condiciones de posibilidad. Porque los circuitos alternativos buscados por Agrella, Walton, Re-menyik y compañía colindaron con los límites tradicionales de conservación de la cultura. Y el hecho mismo de que las representaciones y acciones del grupo hayan trascendido, más allá de su enfrentamiento con una dificultosa serie de coacciones, involucra una des-naturalización del objeto en tanto textualidad.
223222
4. Sobre el “Sistema de suscripción integral previa” de 1933 (o “Catálogo de novedades ARAUCO”)11
Según relata Walton, una vez ya instalado en la capital, Agre-lla continuó con su frenética actividad cultural. Se adhirió al grupo de jóvenes escritores “Ariel”, el sello editorial de Rosamel del Valle “le anunció” el libro de prosas Cow-boys bajo Orión (cuento que terminaría integrando El Alfarero indio), escribió para diarios y revistas, participó en jornadas populistas y teatro proletario, entre otras actividades. Para 1933, y una vez más junto a Julio Walton, se proponen fun-dar una nueva editorial, que nombran Arauco. El primer y –nuevamente- único libro que llegó a ver la imprenta fue la colección de relatos, “indigenistas e imaginistas”, El Alfarero indio, del propio Neftalí Agrella. En dicho libro, en sus tapas y contratapas interiores se especifica un extraño “Sistema de suscripción integral previa” que propone la editorial, el cual puede percibirse estructurado bajo la forma de un “catálogo de novedades”12. En la tapa interior se hace una presenta-ción de la propuesta y se detallan sus “condiciones de pago” En la contratapa interior se especifica y adelanta la serie de diez libros (“entre 80 a 320 páginas”) del primer autor a pu-blicar por la editorial, que corresponde al mismo Agrella.
Anteriormente reconocí que esta intervención paratex-tual a la que he venido aludiendo no se origina en lo absoluto
11 El subtítulo es una parodia a la expresión con la que el brillante novelista gráfico estadounidense Chris Ware denomina a la totalidad de su obra, Catálogo de Nove-dades ACME (The Novelty Acme Library). 12 Sobre todo por la cantidad de géneros que el “ciclo Agrella” pretendía abarcar, desde poesía, crónicas, cuentos, antología de Hai-kais, hasta una novela policial.
225224
con las vanguardias históricas, pero sí, en ellas, dicha prácti-ca adquiere una connotación diferente. Creo que esto último responde al hecho de que en las vanguardias históricas esta particular práctica paratextual sufre un vertiginoso desarro-llo como “convención”, hasta el punto de llegar a ser percibi-da como naturalizada durante este periodo. Por “convención” entiendo, siguiendo a Williams, “una relación establecida o el fundamento de una relación a través de la cual una práctica específica compartida –la producción de las palabras reales- puede ser comprendida” (Williams, Marxismo y Literatura 230). Son especies de “acuerdos tácitos” e inclusive de “están-dares aceptados” que significan el punto nodal de la literatu-ra en su dimensión de sociabilidad, ya que por medio de las convenciones es que se relacionan las posiciones sociales y la práctica literaria. Constituyen búsquedas constantes de crear nuevas vinculaciones con las audiencias, es por esto que “se relacionan directamente con la totalidad del proceso social, en su permanente y vívido flujo y controversia” (239). Los hallaz-gos personales que luego se expanden y obtienen así continui-dad de experiencia en otros autores, constituyen la base para la creación de nuevas convenciones y formas. En otras palabras, las experiencias nos son transmitidas por medio de formas y convenciones particulares. Esta última relación señalada, entre experiencia, forma y convención, puede obedecer a un vínculo de identidad, tensión, y desde luego también de desin-tegración. En definitiva, se trata de la manera de relación que se produce entre la experiencia y sus modos de comunicarse.
Los cambios y transformaciones efectivas en las conven-ciones están relacionados con una “predisposición latente”13
13 Este concepto lo utiliza Raymond Williams en Drama from Ibsen to Brecht (1973).
227226
a aceptarlos, en un periodo o época determinada. En el caso de la intervención paratextual para anunciar próximas publi-caciones, es en el periodo de las vanguardias históricas donde se genera esa “predisposición latente” que produce un desa-rrollo efusivo de la convención14. De modo general, los sen-tidos de la convención de los “paratextos sin texto” pueden ser comprendidos como “acuerdos tácitos” de la presentación del libro como objeto, de la posición social del autor y también su aspiración de posicionamiento, como puede desprender-se de la práctica recurrente de que algunos escritores, como los casos anteriores de Huidobro y Gómez Correa, señalen, entre paréntesis, el género o modo discursivo del libro que están anunciando. Debe destacarse que la intención paródica de dicha convención en el contexto de vanguardia produjo la rapidez, en partes iguales, tanto de su auge como de su descenso. Los paratextos sin texto son, de este modo, otra for-ma más de la característica más distintiva de las vanguardias
14 A propósito de esta “predisposición latente”, resulta sumamente significativo el hecho de que a partir, más menos, de 1925 Macedonio Fernández haya comenzado a pensar y a trabajar en su monumental e insólito proyecto Museo de la novela de la Eterna (publicado por vez primera en 1967), el cual se inicia con una cincuentena de prólogos y “antiprólogos”, entre los cuales destaca, para nuestro caso, el prefacio “Obras del autor, especialista en novelas”. En él se enumeran catorce títulos, entre los cuales aparecen “La Novela que comienza”, “La novela que no sigue”, “La Pró-logo-Novela, cuyo relato se da a escondidas del lector en los prólogos”, “La novela escrita por sus personajes”, “La novela que termina antes del desenlace”, entre otros. Resulta sugerente en el contexto de esta reflexión sobre los usos y funciones de lo que hemos denominados “vestigios (para)textuales”, la nota b que Ana María Camblong –coordinadora de la edición junto al hijo de Fernández, Adolfo de Obie-ta- realiza a pie de página de aquellos “paratextos sin texto”: “El catálogo es una pa-rodia de la enumeración que hacen habitualmente los autores de sus publicaciones; la reiteración exagerada del comienzo de los títulos es una letanía que se burla de lo “obvio” y reniega del aburrimiento de tales listas; el resto de las acotaciones son pertinentes a la concepción estética que se desarrollará en este texto [Museo de la novela de la Eterna]” (7).
históricas; su actitud controversial y opositora frente a la ins-titucionalidad cultural. Retomemos nada más la intención del Five o´clock te deum. La diabetes en la historia universal por parte de Jacques Edwards, señalado anteriormente, que constituye la parodia de este “acuerdo tácito”, en el sentido en que Shklovski pensaba a este concepto, como desautomatiza-ción de la percepción. Además, el hecho mismo de la parodia se presenta, significativamente, a modo de índice de desarro-llo como convención del espacio paratextual en el periodo de las vanguardias históricas, debido a que demuestra una metacomprensión sobre el asunto.
Al menos tres elementos de esta convención paratextual conectan residualmente al “sistema de suscripción integral previa” con la vanguardia. En primer lugar, y más allá de la seriedad con que es anunciada, la proposición formal entre-gada como paratexto del libro inaugural de Editorial Arauco proviene directamente de la experiencia vanguardista ante-riormente referida. En este sentido, el “sistema de suscrip-ción integral previa” puede leerse como una des-parodiza-ción de la actitud con que las vanguardias asumieron dicha “convención”. También puede identificarse como un residuo de las vanguardias, en la proposición de Agrella y Walton, cierta actitud confrontacional que asumen contra el establi-shment no solo literario, sino que social. Por ejemplo, al seña-lar como uno de los “magnánimos fines” de dicho proyecto, el “Ayudar al Lector inteligente para que —por la depresión económica actual— con el más ligero coste de bolsillo, reúna y lea en conjunto la producción variada y seleccionada de cada autor, principalmente chileno o americano, o surameri-cano…” (Las cursivas son mías). También puede reparase en el hecho de intentar satisfacer al “suscritor” con una serie de
229228
garantías, por si alguno de los libros integrantes de un ciclo le disgustase, o la implicancia de que el sistema propuesto “per-mite la más franca armonía entre la receptividad del Lector y la continuidad productiva del escritor, único medio capaz de impulsar la producción literaria de un país”. Son todas ellas críticas deslizadas a los ámbitos sociales y culturales, pero desde una posición diametralmente opuesta a la actitud opositora vanguardista, esta vez se trata de producir cambios desde un intento por obtener una posición más ventajosa en la institucionalidad artística.
Relacionado con lo anterior, otro residuo vanguardista que puede observarse en el “sistema…” puede advertirse en cierto tono adquirido por el texto, a partir de sus “novedosas ofertas”, que recuerdan el tono propositivo de los manifiestos de las vanguardias históricas. Sobre todo cuando describen detalladamente las características de los “ciclos” que ofrece-rá la casa editorial, y las bondades y ventajas de adscribir-se al “sistema…”. Para mencionar un caso, se advierte cierto tono manifestario en la secuencia que introduce los textos que compondrán el “ciclo Neftalí Agrella”: “Advertimos a nuestros lectores que hemos sido los primeros en implantar este sistema editorial, que hacemos extensivo a toda clase de obras literarias, artísticas, sociales y científicas”.
Debido a la formalidad, seriedad y, sobre todo, presun-tuosidad que posee el “sistema de suscripción integral pre-via” como acto ilocutivo, su frustrada realización performa-tiva15 produce, al momento de su recepción contemporánea,
15 De los diez libros proyectados en el «ciclo Neftalí Agrella» en 1933, solo se re-cogen con posterioridad a esa fecha, en la edición de Espiral de humo en lo infinito (1999), preparada por la Universidad Católica del Norte, algunos relatos publica-dos en periódicos, algunas breves reseñas sobre escritores nacionales, universales y japoneses, y algunos otros ensayos misceláneos, que, debemos suponer, en algún
un efecto irónico. Este efecto irónico excede la figura de sus gestores y fundamenta su carga irrisoria estableciendo re-des de sentido con los modos a través de los cuales ha sido pensado el libro como medio de comunicación social y, jun-to con ello, los criterios sobre los que se basa su considera-ción selectiva al interior de la cultura. Un proyecto fallido, que intentaba entregar “obras completas” de una multitud de autores “al más ligero coste de bolsillo”16 aparece como una idea solo asequible y permitida a lo que las posiciones dominantes de la cultura han signado como “literatura po-pular”, y no a una versión siempre selectiva de la tradición. El proyecto de Agrella y Walton, concluido finalmente en la forma de vestigio o paratextos sin texto contribuye a plantear serias (y no tan serias) dudas con respecto a los fundamentos de aquella frontera. Y es que en último término, perpetrar los límites de la frontera que distancia lo culto de lo popu-lar contribuye también a encarar la concepción de capacidad liberadora atribuida a la cultura que subyace al proyecto de la modernidad. Contribuye, en otras palabras, a encarar los encubrimientos de cultura en tanto categoría jerarquizadora e impositiva al interior de lo que se ha entendido por de-mocratización y, desde luego, en el interesado trabajo que ha desempeñado tal categoría en la organización de las relacio-nes intersubjetivas.
momento, debieron de haber sido pensados para los textos que compondrían el primer ciclo de la editorial Arauco. 16 Resulta inevitable la asociación, pero una idea similar de transmisión demo-crática de la cultura solo tendrá un parangón posterior en Chile (y guardando las diferencias) con la Editora Nacional Quimantú.
231230
Bibliografía
AGRELLA, Neftalí. El alfarero indio. Santiago: Editorial Arauco, 1933.
_____. Espiral de humo en lo infinito. Antofagasta: Ediciones universitarias Universidad Católica del Norte, 1999.
ARENAS, Braulio. Cáceres, Jorge y Gómez- Correa, Enrique. El a g c de la Mandrágora. Santiago: Mandrágora, 1957.
BORGES, Jorge Luis. Obras completas I. Buenos Aires: Eme-cé, 1996.
CASTRO, Edgardo. El vocabulario de Michel Foucault. Bue-nos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2004.
CHARTIER, Roger. Inscribir y borrar. Buenos Aires: Katz, 2006._____. Escribir las prácticas. Buenos Aires: Manantial, 2006.DE NORDENFLYCHT, Adolfo. “La vanguardia de Valparaí-
so: Expresionismo de/en la periferia”. Estudios filológicos 47 (2011): 115- 131.
EDWARDS, Jacques (Joaquín Edwards Bello). Metamorfosis. Santiago: Nascimento, 1979.
FERDINANDY, Georges. L´Oeuvre hispanoamericaine de Szigmond Remenyik. Strasbourg. Copia mimeografiada de tesis doctoral, 1969.
FERNÁNDEz, Macedonio. Museo de la novela de la Eterna. Madrid: Allca XX/ Universitaria, 1997.
FLAUBERT, Gustave. Bouvard y Pécuchet. Barcelona: Debol-sillo, 2010.
FOUCAULT, Michel. La arqueología del saber. México: Siglo XXI, 2007.
GENETTE, Gerard. Umbrales. México: Siglo XXI, 2001.HERRERA, Hugo. “‘Próximo a publicarse’: sobre los paratex-
tos sin texto. El ‘sistema de suscripción integral previa’, de
Neftalí Agrella y Julio Walton (Vestigio y especulación)”. Bagubra 2 (2012): 36-58.
HUIDOBRO, Vicente. Pasando y pasando. Santiago: Im-prenta Chile, 1914.
_____. Altazor. Madrid: Cía. Iberoamericana de publicacio-nes, 1931.
LECHNER, Norbert. Obras escogidas. Santiago: Lom, 2006.MELVILLE, Herman. Bartleby. Bogotá: Norma, 1990.RANCIèRE, Jacques. La palabra muda. Buenos Aires: Eter-
na cadencia, 2009.SAID, Edward. El mundo, el texto y el crítico. Buenos Aires:
Debate, 2004.TEILLIER, Jorge. Prosas. Santiago: Sudamericana, 2000.VILA-MATAS, Enrique. Bartleby y compañía. Barcelona:
Quinteto, 2009.REMENYIK, zsigmond. El lamparero alucinado. Madrid:
Iberoamericana, 2009.SCHOLz, Lazslo. “El aullido de las rameras (un texto inédito
del grupo ‘Rosa Náutica’”. Revista Hispamérica 60 (1991): 73- 84.
_____. “Remenyik: un vanguardista húngaro en América La-tina”. Hueso húmero 7 (1980): 88-100.
_____. “Periferia vs periferia: el caso de zsigmond Remen-yik, poeta húngaro en la vanguardia chileno-peruana”. Revista de investigaciones literarias y culturales 24 (2004): 157- 175.
WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Buenos Aires: Las Cuarenta, 2009.
_____. El teatro de Ibsen a Brecht. Barcelona: Península, 1975.
233
VEsTigio DEl poEma insalVablE: la tAlA DE “salVia”
DE gabriEla misTral
Nibaldo acero
Los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido.
(Valéry)
Los vestigios de un libro
La intención de este ensayo es la de abrir el concepto de vesti-gio1 en tanto fragmento textual sobreviviente a una práctica editorial que ha diseminado, en mayor o menor medida, un determinado texto de carácter “unitario” como un libro o una obra. En este caso, el vestigio textual con el que me vincularé es un fragmento del poema “Salvia” (Poema de Chile) de Ga-briela Mistral. A través de este fragmento no publicado pro-
1 En palabras del historiador Gustaaf Renier (1892-1962), recogidas por Peter Burke en Visto y no visto (2001), se debería sustituir el concepto de “fuente” por el de vestigio, debido a que el primero sólo considera los documentos como meritorios de estudio; en cambio, el de vestigio ampliaría el campo investigativo considerando también toda clase de imágenes, fotografías, manuscritos, libros impresos, edificios, mobiliario, etc. De esta manera, el concepto de vestigio nos podría llevar a seguir textos y huellas que pasaron completamente inadvertidos en alguna (re)construc-ción histórica.
235234
curaré problematizar acerca de los mecanismos del sistema literario, las materialidades que construyen un libro y sobre el concepto de vestigio textual, que, como parte de las ruinas de la cultura, ha pervivido al tiempo transformándose en una materialización abyecta que podría desatar nuevos territorios críticos y teóricos respecto del libro y de la lectura no asumi-dos del todo por los estudios literarios. Una forma textual (y discursiva) que sería pura ruptura e indeterminación.
Para problematizar en este concepto de vestigio —en-frentado a la totalidad de un predeterminado texto— pri-mero nos vincularemos justamente con el concepto de libro, intentando sondear posibles acercamientos más que acabar con dicho concepto. De hecho, pensar el libro ha sido un ejercicio frecuente de la modernidad, lo que ha causado deli-beraciones de mayor o menor pragmatismo y platonismo, las cuales han adherido a su tronco visiones frescas que permi-ten comprender al libro como acto o hecho histórico, cuerpo vivo o valor, experiencia o proceso.
Quizá las reflexiones de Roger Chartier, aglutinadas abundantemente en sus obras Escuchar a los muertos con los ojos y Qué es un libro, serían perfectas para aterrizar las diferentes conceptualizaciones de libro. Es posible escuchar, desde Roger Chartier, la trinchera polifónica de intelectuales que hacen sus propuestas respecto a su apreciación del libro y la literatura. Una de esas lúcidas voces es la del crítico D. S. Kastan, quien “califica de ‘platónica’ la perspectiva según la cual una obra trasciende todas sus posibles encarnaciones materiales, y de ‘pragmática’ la que afirma que ningún tex-to existe fuera de las materialidades que lo dan a leer u oír” (Chartier, Escuchar 62). Ante estas perspectivas irreconcilia-bles en el papel, Chartier delibera a partir de Kastan:
Esta percepción contradictoria de los textos divide tanto la crí-tica literaria como la práctica editorial, y opone a aquellos para quienes es necesario recuperar el texto tal y como su autor lo re-dactó, imaginó, deseó, reparando las heridas que le infligieron la transmisión manuscrita o la composición tipográfica, con aque-llos para quienes las múltiples formas textuales en las que fue publicada una obra constituyen sus diferentes estados históricos que deben ser respetados, posiblemente editados y compren-didos en su irreductible diversidad (en Chartier, Escuchar 62).
Resultaría interesante recoger para nuestra reflexión algu-nos conceptos que Roger Chartier lanza a la reyerta, como he-rida y transcripción manuscrita. A esos podríamos sumar otros de su puño y letra como traición a la obra original, obsesión por el texto y otros que continúan tensionando las posturas mate-rialistas y abstractas acerca del libro. Sin embargo, el valor de la reflexión de Chartier, junto con la de explicitar esta dicotomía epistemológica en el momento de enfrentarse a un texto, es el de inmediatamente dejar de manifiesto la insostenibilidad de dicho proyecto, pues un libro está articulado a partir de un tejido de relaciones intrínsecas. En sus propias palabras:
[R]elaciones múltiples, móviles, inestables, anudadas entre el texto y sus materialidades, entre la obra y sus inscripciones. El proceso de publicación, cualquiera que sea su modalidad, siempre es un proceso colectivo, que implica a numerosos ac-tores y que no separa la materialidad del texto de la textualidad del libro (Materialidad, en línea).
Asoma aquí un concepto clave para contextualizar de cierta manera esta figura del vestigio: el de publicación que, materialmente hablando, es un concepto mucho menos
237236
abstracto que el de libro. Publicación que, como proceso de construcción, implica redes de asociación de distinta índole, pero de similar efecto en la ejecución de un libro. En esta misma línea, Roger Chartier suma a sus reflexiones algunas apreciaciones significativas de Borges que navegan desde la evasión del libro-objeto en favor de la lectura, hasta la valora-ción inobjetable de la materialidad de un libro. Dice el escri-tor argentino: “El libro no es un ente incomunicado: es una relación, es un eje de innumerables relaciones. Una literatura difiere de otra ulterior o anterior, menos por el texto que por la manera de ser leída” (Otras inquisiciones, OC 2 125). Esta primera definición de Borges pone sobre la mesa la experien-cia de la lectura como fenómeno transformador de un libro, de esta manera, la lectura superaría en dignidad la materia-lidad de un texto. No obstante, es el mismo Borges quien es-cribe: “Para mí todas esas cosas [grabados de acero de una publicación, los pie de páginas de una escritura, las mismas erratas de un libro] forman parte del libro” (Un ensayo 16). Estos acercamientos al libro en tanto publicación se comple-mentan potentemente y abren la puerta a una epistemología que evitaría el dualismo que reconoce Kastan y que, en pala-bras de Roger Chartier, no podría “separar el estudio de las condiciones de publicación de los textos y la interpretación de su sentido” (Materialidad, en línea). En síntesis, ambas di-mensiones representativas de lo abstracto y de lo pragmático se integrarían en el proceso de una publicación, conceptua-lizando al libro como una relación de materialidades, puesto que también se sumaría a este proceso la materialidad de la lectura, asunto con el que más adelante nos vincularemos.
D.F. McKenzie en Bibliografía y Sociología de los Textos (2005) también propone leer al libro como publicación, pues
de esta manera enfrenta y resuelve una abstracta división en sí misma: la de escritura, lectura y materialidad, ya que en el proceso de publicación no sólo estas dimensiones están comprendidas, sino que hay toda una mecánica y correspon-dencia, una relación y complementariedad que echaría por tierra la escisión teórica que abunda entre las ciencias que interpelan al libro. En síntesis, McKenzie considera vincu-lantes los procesos de construcción, producción, divulgación (circulación) y recepción del libro. Incluso las variaciones ac-cidentales del texto. La publicación del libro sería un acto que suma los actos de la escritura y el trabajo del taller, desde donde nace un producto que es “transmitido” a través de un proceso de circulación para su lectura (Bibliografía 30).
Esta ensambladura de materialidad y lectura es también apreciable en las palabras de Edward Said, donde un “texto es un monumento, un objeto cultural buscado, por el que se ha luchado, poseído, rechazado o alcanzado en un determi-nado momento” y donde “[l]a materialidad del texto incluye también el rango de su autoridad” (Said, El mundo 206). Es decir, materialidad, lectura e historia se articularían para la construcción íntegra de un texto. Tal relación (viva) abriría de par en par un texto literario, vislumbrando lo que éste esconde. Considerando como «material» el proceso o prác-tica o ciencia de la lectura, esto nos obligaría, mejor dicho, nos alentaría a regresar una y otra vez al texto, soslayando la inercia intelectual cuyo modus operandi considera a la crí-tica literaria como una práctica devoradora más. En defini-tiva, la lectura, en tanto acto que se da en la historia, no sé si evoluciona, pero ciertamente se re-articularía de manera congruente al momento histórico que se vive, y qué mejor manera de leer en “nuestros tiempos” que buscando la li-
239238
bertad, la originalidad y la ilustración, como propone Said (Humanismo 97).
Madera de libro
Pensando en los versos de Paul Valéry que operan como epí-grafe al inicio de este ensayo, se podría yuxtaponer una idea más a las del poeta francés: también los hombres pueden ser enemigos de los libros. La materialidad de los textos —ya precaria— no sólo debe resistir al paso del tiempo y a las inclemencias meteorológicas, ni solamente sobrevivir a su idealización e invisibilidad. También los libros deben sobre-ponerse a sus propios creadores; muy a su pesar, a la censura y autocensura que los va mermando. Deben resistir la pesada mano de la guerra y los saqueos de quienes vencen. Deben resucitar de los baúles de los albaceas y renuentes herederos. Deben supervivir al fuego y la humedad —dice el bardo fran-cés— y, todavía más, deben sobrevivir a la afilada guillotina de los editores. Guillotina editorial que, cual némesis, desde la era cristiana es “creadora” de textos apócrifos, no autori-zados, postergados o co(a)rtados, logrando o intentando al menos des-integrar, con mayor o menor evidencia, una suer-te de “totalidad sumativa” (Mukarovsky, Signo 265) de una pieza literaria en tanto composiciones y contextos de una determinada escritura (294-295). Con ello, esta guillotina ha mermado la materialidad de las obras, no así sus estructuras, ya que no es muy difícil de intuir que las directrices de un libro funcionan como intenso sustrato difícil de desarticular si se le “tala”, si se le interrumpe en algún momento de su proceso de producción. Guillotina que puede ser uno de los tantos motores de las ruinas que el “Ángel de la Historia” de
Benjamin observa al volver su rostro al pasado. Ruinas que paradójicamente se han intentado imponer como categorías de totalidad y unidad como autor, obra, tradición, libro, tex-to, etc., las que absolutizan el campo del conocimiento y cie-rran la discusión en torno a otras materialidades.
La idea original de escribir sobre el concepto de vestigio textual, tenía como objeto de estudio la obra cada vez menos desperdigada de Roberto Bolaño: las decenas de libretitas y textos inéditos guarecidos en su casa de Blanes, que operan aún como dispositivos caóticos configuradores, digámoslo así, de una obra desintegrada o al menos no unitaria (si fuese posible la unidad de algo). La idea fue desechada al apreciar el entusiasmo en los textos inéditos del poeta y narrador chi-leno que reportarán cada vez más publicaciones. Sin embar-go, el concepto de vestigio escritural se me apareció, como fantasma, al evocar una significativa experiencia de investi-gación literaria de la que fui parte hace unos pocos años2.
En aquella investigación tuve la ventura de indagar en los escritos originales de Poema de Chile microfilmados y al-macenados en la Biblioteca Nacional de Chile, cotejándolos con las publicaciones que se habían hecho de ellos. Textos mecanografiados que convivían con breves pero persistentes términos y palabras manuscritas, sobrepuestas en una espe-cie de guerra desatada de estratos textuales. Eran cientos los borrones y términos difíciles de descifrar, al igual que tacha-duras y huellas crípticas, muestra tácita de una intensa labor de corrección de Gabriela Mistral.
2 Proyecto Fondecyt Nº 1085261 “Hacia una edición crítica del Poema de Chile: Estudio genealógico y comparativo de los manuscritos de Gabriela Mistral y las versiones publicadas de la obra”, 2007-2008. Investigación realizada por Catalina Beas, Daniela Cifuentes, Bernardita Domange, Soledad Falabella y quien escribe.
241240
Esta faena de examinar, de retornar una vez y otra a los manuscritos de Mistral, se enmarcaba en un proyecto de in-vestigación del Fondo Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), el cual deseaba rescatar (aun-que no publicar) toda la materialidad interrumpida de Poe-ma de Chile y valorar manifiestamente el legado de la poeta chilena, dejando en evidencia —aunque no alzando un dis-curso beligerante en contra de las editoriales y editores com-prometidos ni de su responsabilidad— la poca prolijidad o diligencia crítica con las que había sido tratada la más poten-te obra póstuma de Mistral: Poema de Chile. Texto poético inconcluso de Gabriela Mistral que, en sus propias palabras, es “una especie de mapa medieval de Chile, me represento las regiones según ese estilo, personalizándolas en una bestia o en un cultivo” (Mistral, Gabriela anda 381). Un bestiario poético que revistió significancia en su quehacer creacional y afectivo, pues se configuró muchas veces en su forma de vol-ver fantasmal, a su lugar de origen: “Es la tierra en la que yo/ tu pobre mama fantasma/ fue feliz como los pájaros” (Poema 1383). La académica Magda Sepúlveda no sólo reconoce el retorno de Mistral a su patria a partir de estos poemas —cual archipiélago concatenado podríamos suponer o como juego de luche que la unía a Chile, en una suerte de saltos memo-riales—, retornando “a una intimidad anterior, la escena pri-migenia del campo”, sino además enseñando su “rechazo a la sociedad urbana” (Sepúlveda 157). Poema de Chile cuajaría en imaginario de ruralidad: soporte estructural y semántico de parte importante de su obra (Tala, Desolación, Poema de Chile, Ternura):
3 Cuando citamos texto de Poema de Chile, hacemos siempre referencia a la pu-blicación de La Pollera (2013).
Todo lo toma, todo lo carga el lomo santo de la Tierra:
lo que camina, lo que duerme, lo que retoza y lo que pena; y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la Tierra.
(Del poema “La tierra” en Ternura).
La labranza poética de Mistral en su obra global fertiliza y apologiza al elemento tierra, sobre todo en Poema de Chile, enraizándola infatigablemente con un lugar de origen: Lati-noamérica, Chile, la tierra elquina. En Poema de Chile, ade-más, es cardinal la defensa de lo pequeño y frágil: del niño, del indio, del ciervo. Todos ellos representantes de la Améri-ca violentada y ávida de protección. Este bestiario evidencia una poética emancipadora en lo identitario, arqueológica, contrahegemónica —si se hila fino— y botánica; articulada y transformadora de la flora y fauna de la orografía de un Chile desbordante. En otras palabras, Mistral otorga a “lo pequeño”, al memorable «mucílago de linaza» —con el que ella forja una defensa de lo propiamente americano del sur, como reconoce Teitelboim— la grandeza que los estudios literarios comúnmente sólo reconocen en los elementos más groseros o a los rimbombantes proyectos estéticos. Y entre aquellas “pequeñeces” está la tierra. Tierra sudamericana, tierra chilena que en Poema de Chile se hiperboliza y ruge iracunda, pero humilde en un canto al campesino sin un “canto de suelo” para sembrar (Poema 171) y que vaga can-sino por huertos ajenos, entregando lo mejor de su vida al disfrute de otros, como un pequeñísimo e invisible “vilano en el viento” (171).
243242
Las razones mencionadas nos sirven como argumen-to para resignificar, en este bestiario poético, al vestigio del poema “Salvia”, en tanto «mucílago de linaza», el cual des-de las alturas monárquicas del saber ha sido casi imposible comprehender en toda su abundancia de microscópicos pai-sajes: “el hálito de la menta,/ el ojo azul de la salvia,/ el tras-cender del romero/ y el pudor de la albahaca” (de “Salvia”, Poema 165). En consecuencia, procuramos en esta reflexión arar este territorio poético de Mistral, escarbando apenas un ‘canto’ de esta tierra dejada en barbecho, aunque sistemática-mente pisoteada.
Escribe Gabriela Mistral en Tala: “Nuestro cumplimien-to con la tierra de América ha comenzado por sus cogollos. Parece que tenemos contados todos los caracoles, los coli-bríes y las orquídeas”. Manifiesta la poeta un absoluto com-promiso con sus niñeces, con su memoria articulada a partir de guijarros, insectos y hierbas de provincias retiradas, de potreros marginales a la ciudad letrada. Se trasluce el em-pecinamiento de su trabajo poético en “recoger”, en volver a pensar la tierra americana, a modo de campesina herbolaria que alimenta y sana a sus hijos con lo que le da la naturaleza. A modo de naturalista que retrata lo minúsculo, siempre con los ojos puestos en la tierra, hundiendo sus pies fantasmales en los valles de la memoria:
Mi infancia aquí mana leche de cada rama que quiebro y de mi cara se acuerdan
salvia con el romero y vuelven sus ojos dulces como con entendimiento
y yo me duermo embriagada en sus nudos y entreveros.
(de “Valle de Elqui”, Poema 87).
En esta estrofa extraída del poema “Valle del Elqui”, Mis-tral cosecha los más olorosos frutos de la niñez, la que ya no es sólo como momento identitario en ciernes, sino que es tronco desde donde nacen los “cogollos” de la vida posterior, los brotes del tiempo. Instala además uno de los elementos claves en su bestiario poético y en esta reflexión: la salvia. Una hierba que será alegoría recurrente en sus textos líricos. Hierba con la que nos vincularemos en los capítulos poste-riores, tanto por su valor alegórico, decíamos, como por su persistencia de “mala hierba”, siendo una de las hierbas más curativas. Será por estas flores azules que se animan a sacar su cabeza desde una flora descomunal transformando el pai-saje y a los sujetos textuales. Será por una pequeña hierba que junto con curar las heridas, despabila el alma y quizás ahora también una lectura sobre textos que han quedado furtivos entre los soberbios pedernales de un gran desierto. Será por eso este ulterior análisis a modo de apología, por la raigambre de la salvia en la tierra poética de Mistral y tam-bién porque a través de esta hierba brota el esplendor de lo pequeño en toda la obra mistraliana.
Temporada de poda: las ediciones de Poema de Chile
Cuatro son las ediciones que se han publicado de Poema de Chile hasta la fecha. La primera edición fue llevada a cabo por Pomaire, Barcelona, en 1967. La segunda, por Seix Barral
245244
(Lord Cochrane-Planeta), Santiago, en 1985. La tercera fue ejecutada por Calabaza del Diablo, también en Santiago, en abril de 2013, y la última, por La Pollera Ediciones también en 2013. En estas cuatro versiones se consignan en total cin-co editores. Cuando al principio hablábamos de guillotina editorial, hacíamos justamente relación a la faena del editor. A la de editor y no de publisher. El que está cargo de los textos del otro, como decía ítalo Calvino; al carpintero último de la palabra, en boca de García Márquez. Para abrir la discu-sión, entonces, ¿cuál sería propiamente la labor de un editor en relación a un texto literario? Sin desear caer en la per-versión de citar todo lo que se piensa, podríamos intuir que editar un texto radica en la profunda y significativa lectura que se hace sobre él. En el sostenido no-abandono del texto. En la —parece evidente— significancia que debería ganar la materialidad de la lectura por sobre otros elementos como el diseño, las ilustraciones, las correcciones (pero no descui-dándolos). Materialidad que no es más que la significancia que gana el acto de leer, de relacionarse íntegramente con una escritura, con una cosmovisión y un producto cogniti-vo distintos a los nuestros. Esto lo podemos relacionar con lo propuesto anteriormente: la lectura también debería ser considerada más como una técnica (techné) que como una situación puramente de abstracción. Técnica que evoluciona con los tiempos, que también es capaz de leer al ser humano de un determinado tiempo.
Si bien lo siguiente puede parecer una verdad de Pero-grullo, es mi intención contextualizar un poco antes de con-tinuar esta reflexión. La función del editor —representante inefable de la institucionalidad académica y del mercado — cuando el autor está vivo sería la de trabajar codo a codo con
él, corrigiendo e interviniendo desde su estructura hasta el cambio de ciertos términos, intentando dar un sentido uni-tario al proyecto, pero siempre teniendo en el horizonte a los lectores. Sin embargo, cuando se edita un texto cuyo autor ha muerto, ¿la labor del editor debería cambiar? ¿O debería conservar intacta su mecánica? A nuestro modo de ver, sería sano, en el caso de tratar una obra de autor extinto, enfo-carse y —por qué no— obsesionarse en los textos originales (manuscritos), no porque esto sea axiomático sino porque con ello la edición se enfocaría y sucumbiría inevitablemen-te en la lectura. También con esto se podrían encauzar los esfuerzos en el rescate de una obra, en el caso que a ésta se le considere más bien un documento de carácter histórico-po-lítico-identitario, en referencia a las estrategias que ha im-plementado la modernidad para la conservación del libro4. Por el contrario, lo que se ha privilegiado ha sido el quietis-mo intelectual y el gesto estratégico de posicionamiento (a modo de autoridad erudita o de experticia), sobre todo en la segunda y tercera edición de Poema de Chile. Esnobismo económico que se delata en su afán de articular un sistema que “parezca” seguro, pero que termina construyendo parte de la historia a partir de ruinas que “se ven” indelebles sólo en lontananza.
Guardándonos de ser edificantes, pensamos que un editor debe sencillamente asumir la labor de historiador literario, función a la que hace referencia Walter Benjamin
4 Chartier nos dice que si bien occidente aplicó como estrategia la conservación del libro al inicio de la modernidad como forma de sobrevivencia y conservación de su identidad, los criterios implementados responden fundamentalmente a un contexto y el afán de un momento histórico, a estrategias políticas articuladas a partir de criterios de construcción identitarias, refundacionales y de memoria o de archivo.
247246
(2009): la del arqueólogo que construye la historia a partir de las ruinas mismas de la cultura. De hecho, el filósofo ale-mán aconseja al historiador (incluido el historiador litera-rio) que “abandone la actitud sosegada, contemplativa, ante el objeto para cobrar conciencia de la constelación crítica en la que exactamente este fragmento del pasado se encuentra exactamente con este presente” (Benjamin, Discursos 303). A esto podemos integrar las espléndidas reflexiones de Edward Said en Humanismo y crítica democrática (2006), donde el pensador palestino-estadounidense propugna convencida-mente sobre la necesidad de retornar a la práctica filológica en cuanto ciencia de lectura activa y significativa de un de-terminado texto literario (82-83); en la detención del acto de leer, para así favorecer la interpretación y una compre-hensión (permítaseme el arcaísmo) profunda y viva. Súmese a esto, el sentido de respeto de una determinada creación y de la adopción de la posición del autor por parte del lector (86). En la no-violentación del texto para favorecer una ver-borrea facilista, posmoderna, tan asidua a las sospechas va-cías e invasiones brutales a los textos literarios, cuya carga de nomenclatura técnica finalmente poco dicen. Said, muy por el contrario, llama a complejizar la lectura de un texto literario, debido a la presencia de “lo histórico” (82) y de “lo estético” (88) en ellos. Por ende, la materialidad de un texto no debería abandonar la materialidad de una lectura, por el contrario, ambos actos deberían integrarse, tanto en una pu-blicación como en una (inteligente) lectura.
Realizando una panorámica de las estructuras de las tres primeras ediciones —en las que se ha soslayado la materia-lidad del texto y de una lectura para concentrarse, a todas luces, en el posicionamiento estratégico de tal o cual edito-
rial en el territorio mistraliano—, se evidencia que los textos poéticos fueron transmecanografiados desde la primera edi-ción a la segunda y así probablemente a la tercera. Ante este problema, Falabella y Domange escriben: “la edición de Po-maire contiene importantes errores, como se ha demostrado contrastando las ediciones con los manuscritos” (46). Los errores que estas investigadoras identifican en la edición de Doris Dana, son análogos y homologables a las dos edicio-nes posteriores. Y aun cuando la tercera edición publicada en 2013 —la de Calabaza del Diablo— intenta cierto frescor y la aplicación de criterios del todo acertados, hay errores u omisiones que persisten y que se han institucionalizado, for-mando parte ya de una epistemología que opera sobre una fracción importante de la obra de Mistral.
Y si bien es cierto que Poema de Chile es una suerte de bestiario poético inconcluso, fragmentario, desperdigado, ninguneado y postergado de la bendición de la academia chilena, a pesar de todo lo complejo que resulta ser el estu-dio de la materialidad de este texto, es muy difícil configu-rar una explicación que argumente diáfanamente la falta de rigor en las publicaciones mencionadas. Es difícil no “ter-ciarse” —como se dice en el campo—, difícil no encontrar-se de frente con la negligencia, con la falta de esfuerzo, de rigor y de compromiso, como dice Said, de la labor lectora sobre Poema de Chile en sus tres primeras versiones; difí-cil no terciarse con la preeminencia de evidentes estrategias de posicionamiento sobre el territorio mistraliano, en vez de obsesionarse con el texto, de apasionarse —tal como lo hizo el poeta— con aquel texto. Por ejemplo, es evidente que el académico Jaime Quezada transcribió textual e ínte-gramente la errática edición de Pomaire. Sustentado en su
249248
autoridad dentro de los estudios mistralianos, co(a)rtó nue-vamente los textos líricos, y nadie de la institución pareció enterarse. De hecho, esta publicación de 1985 fomentó un relato, donde otros académicos alabaron el trabajo de Que-zada sobre la obra de Mistral, a modo de corporativas pal-maditas en la espalda. Esta negligencia empeora si se con-sideran las condiciones histórico-políticas5 en las cuales fue publicada esta segunda versión de Poema de Chile: en plena Dictadura de Pinochet y a través de una editorial (Lord Co-chrane) de propiedad del siniestro grupo Edwards, dueños entre otros medios de El Mercurio, como documenta María Olivia Monckeberg (2011). Gravedad que podría ser todavía más explícita, si ahondásemos en las problemáticas de géne-ro que afrontó esta intelectual en un país que recién permi-tió el sufragio a la mujer en 1952 o si, en algún otro ensayo, contempláramos analizar toda la resistencia que ha tenido
5 Durante la Dictadura de Pinochet, se llevó a cabo un abuso y usufructo sosteni-do de la figura y nombre de Gabriela Mistral, con evidentes fines políticos. La figura de la poeta calzaba perfecta para refundar la familia de esta nueva Nación chilena, consagrando la identidad de la mujer chilena como madre de la patria, como lo reflexiona Kemy Oyarzún en “Des/memoria, género y globalización”. Oyarzún dice respecto al concepto de familia: “En la época dictatorial, se convocaba una semán-tica patriarcal, patronal, vertical que servía para refundar la Nación como totalidad abstracta” (En Olea & Grau, Volver 25). La sacralización de Mistral, en tanto madre de la patria, entonces era urgente. La figura y memoria de Mistral sufrió, digamos, un evidente oscurantismo textual, haciendo la vista gorda de parte de su poesía y de casi todo su discurso social, en pos de una divinización que ha acontecido en una sostenida apropiación que “no ceja y la que sólo ha servido para infundirle a sus discursos un carácter sagrado del que muy pocos están dispuestos a dudar” (Rojo, Dirán 15). Y cogiendo las palabras de Rojo, reconozco que hasta esta misma reflexión, dicho sea de paso, podría ser considerada una “apropiación” del discurso de la poeta y perfectamente podría ser acusada de lo que yo también acuso. Vayan mis sinceras disculpas al lector si he caído en aquella apropiación indebida. Sin em-bargo, al menos creo que mi lugar de enunciación, como cursimente se dice, dista leguas de hablar como experto o mistraliano.
su figura, discurso y poesía por parte de flancos pertene-cientes a huestes político-poéticas, militantes de izquierdas y derechas.
Sin embargo, en la cuarta edición de Poema de Chile, de La Pollera Ediciones, el lector por fin puede relacionarse más a sus anchas con la fecunda poesía de Mistral esparcida como tierno almácigo. En una publicación sencilla, pero gruesa de textos postergados, se aprecian los gestos indagatorios que tienen su precedente en una cuidada antología articulada por Luis Vargas Saavedra justamente titulada: Almácigo: poe-mas inéditos de Gabriela Mistral, publicada por Ediciones Universidad Católica de Chile en 2009 y fuera de circula-ción por tratarse de una edición realizada a través de la Ley de Donaciones Culturales. La publicación de La Pollera, al contrario de las anteriores publicaciones de Poema de Chile, introduce textos líricos inéditos, explicitando la inclusión de 59 poemas “fundamentales para el desarrollo del viaje épico” de Mistral (Poema 12). Y aun cuando, en las propias palabras de su editor, esta publicación dista de ser una versión crítica y definitiva de Poema de Chile, es valorable el gesto de tomar-se en serio esta “cosa chica” de la poesía. De dejar caer un poco de sol a una geografía, una flora y fauna, a un ‘canto’ de Chile resignados a la oscuridad de un archivo en gran parte inédito por más de cincuenta años.
Volviendo a un tema anterior, es sabido que Doris Dana fue una desconocida y poco prolífica escritora6 —entusiasta de Thomas Mann—, quien quizás se vio con una responsabi-
6 Para efectos de esta reflexión tuvimos que indagar profusamente antes de coin-cidir con un texto de Dana que nos permitiera una mínima apreciación sobre su producción. Lamentablemente no encontramos material que permitiera cierta refe-rencia a su escritura, publicaciones o lecturas nacidas de algún texto suyo.
251250
lidad enorme que la llevó a cometer errores y omisiones im-propias de un editor. Entre aquellos diversos errores y omi-siones está la de escindir, a todas luces sin motivo, 59 poemas y además, los veinte versos de “Salvia” que configuran el ves-tigio que orbitamos en esta reflexión. Versos que añadirían una riqueza incuestionable al poema. Esta castración ya se ha institucionalizado, como si fuese rito de iniciación en los territorios críticos de Poema de Chile. En otras palabras, los versos quedaron desterrados. La poesía finalmente no es pu-blicada ni leída. Queda fuera.
La pervivencia de este vestigio textual también se aprecia en la publicación de La Pollera, aunque de distinta manera. El texto “Salvia” en aquella publicación es complementado con otro: “Salvia elquina”, haciéndolos un solo poema. No podemos tratar en absoluto esta decisión de error, porque quizás existía ciertamente un proyecto mayor de Mistral de fusionar ambos textos líricos. Además, ambas escrituras están vinculadas al elemento hierba de tal manera que se pueden leer perfectamente como uno. Sin embargo, el frag-mento de veinte versos subsistió y acabó también, fuera de la publicación.
Y si bien es sumamente difícil no caer en la tentación de enjuiciar axiológicamente la sostenida desidia de las tres pri-meras ediciones, no nos quedaremos en la “pelea chica” de tan mal gusto en la academia. No diremos por ejemplo que hay que meter las manos al barro del texto de esta campesina herbolaria, de esta madre agricultora que no abandonó en estación alguna la tierra de la poesía, si se quiere cosechar o si se desea ver crecer su creación transformadora del paisaje de la poesía de Chile. Y no diremos por supuesto que se ex-plicita con todo esto la desvalorización de un texto poético
maravilloso y menos diremos que se menosprecia en defini-tiva a la misma poesía. Se nos ha dicho que en los estudios literarios no hay que quedarse en la “cosa chica”, sino que hay que enfocarse en los efectos de la literatura, de la gran litera-tura, y por eso sonaría muy ingenuo impugnar que la poesía de Mistral justamente está articulada a partir de elementos como caracoles, guijarros y colibríes… de cosas chicas que, desde las alturas del saber, se han apreciado insignificantes o no se han apreciado.
Niñas de la Ruta, Salvias
Sostenemos, en esta cuerda floja que puede resultar Poema de Chile, que el poema “Salvia” y su vestigio forman parte crucial del imaginario elquino de Gabriela Mistral. El Elqui es su lugar de origen y la salvia es hierba curativa oriunda de aquella tierra. En Poema de Chile la salvia es la que activa en el texto la agencia de Gabriela Mistral con la flora del Valle de Elqui (Muñoz 60). Mistral corporeiza su yo poético en Poema de Chile como un espectro que guía y educa a un niño (indio, huacho, ciervo) por el valle. Asimismo, en el poema “Salvia” la hablante lírica se “enajena” —salvia y sujeto textual— (Muñoz 64), y entra a la tierra del verso a través de la mencionada agencia con esta hierba. La salvia es uno de los elementos clave y recurrentes de los textos líri-cos de Mistral. La poeta alaba esta hierba por su “sobriedad equilibrio y ligereza”. Su color azul púrpura, es el color de la purificación, de la sanación. Es la hierba aplicada en el campo para la cicatrización de las heridas (es llamativo que McKenzie habla de una herida de carácter textual cuando se refiere a textos que han sido fragmentados). En Poema
253252
de Chile la cicatrización podría ser la de la misma Gabriela Mistral causada por la lejanía y la nostalgia de la poeta con su tierra. Por ello, las propiedades curativas de la salvia, su belleza y su propia etimología (salvare, curar) la trasmutan en un elemento cardinal en el imaginario elquino, que po-dría ser lo más arraigado en lo mistraliano, como decíamos, su lugar de origen. A continuación el texto oficial del poema “Salvia”:
SalviaVamos pasando un campillo
como bañado de gracia, apretando sobre el pecho como a tórtolas robadas,
el hálito de la menta el ojo azul de la salvia,
el trascender del romero y el pudor de la albahaca.
Corto con la mano de aire, corto como desvariada y, voleando el manojo,
les miento sus cuatro patrias; la Castilla y la Vasconia,
la Provenza y la Campania.Llegué al punto de su flor
y sus bodas azuladas. Toda hierba amé, pero ésta
siempre fue mi ahijada. Lento el hálito, ojos dulces y este fervor que las alza.
Aquí estoy mirando cuatro
bultitos de encuclilladas, tan atentas con sus dulces cuellos de niñas alzadas.
Matas de azul no engreídas, en su hálito balanceadas,
así apresurando azules y volando aligeradas.Esta siesta se la doy
y ellas me la dan sobrada. Aunque les vuelvo sin bulto,
mera señal, bizca fábula. ¡Qué bien que estamos así
por el encuentro arrobadas! Sobran la ruta y las gentes
y el tiempo que antes volaba.
Este texto, ya institucionalizado, atiborra los tres prime-ros libros de Poema de Chile y gran parte de las antologías virtuales y publicadas de Mistral. Tomando en considera-ción aquello, no está demás decir que ésta será la segunda ocasión —aunque espero equivocarme— que el vestigio tex-tual de “Salvia” será publicado, tensionando evidentemente el concepto de texto unitario, de obra y de autoridad. Todo indica que la primera de las ocasiones fue en Cantando la infancia, Chile y la tierra americana. Antología poética de Gabriela Mistral para niñas y niños de cuatro a seis años de edad, publicado por la Unidad de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile en 2007, cuyos miles de ejemplares tuvieron como destinatarios establecimientos educativos de carácter público. En aquella ocasión tuve el privilegio de ser parte del “injerto” de este vestigio textual y
255254
esperé ingenuamente que éste buenamente pegara y confi-gurara un solo tronco: corteza y savia poética.
El vestigio del poema “Salvia” que fue casi parte del poe-ma es el siguiente:
Porque el azul apaciguaa los cuerpos y a las almas
y sin mecida nos mececomo madre y como aya.
Viene ahora el mediodíafuerte de esencia voleada,viene una tarde de treinta
montañas amoratadasy luego llega una noche quepor densa y por consumada
libera el alma, la tomay en lo eterno la amamanta.
Ya dormimos niñas-Mentasy salvias oji-azuladas
y el romero de la huertarociado de Vía láctea.
Gracias por tantas pupilasde las que yo he sido veladacuidan de cuerpo y aromaniñas de la Ruta, Salvias.
Y si analizamos verso por verso el vestigio de “Salvia”,
podemos comenzar a dar cuenta de lo significativo del texto
y de la perspectiva que entrega. Por ejemplo, en él se aprecia que el azul de la planta representa en el poema el color del espíritu como lo es en la cultura mapuche. El azul además es uno de los colores significativos para los modernistas y ro-mánticos. En el poema, gracias a este color propio de la sal-via, la poeta vincula el cuerpo con el espíritu, “agenciándolo”, como menciona Muñoz Iturra. Retornaremos a analizar el azul de la salvia.
Otro aspecto importante de destacar del vestigio de “Salvia” es la relación con el imaginario mariano de su pri-mera estrofa: “como madre o como aya”. Bien sabido es que el cristianismo ungió de color azul a la Virgen María —que es el color de la virginidad, de la piedad y del cielo— debi-do a la santificación de su figura. Sin embargo, hay escritu-ras del Nuevo testamento que la describen anteriormente cubierta de un manto rojo, color habitual de las diosas pa-ganas. Este paganismo —que también advierte Magda Se-púlveda— es identificable en la imagen de la aya: nodriza y diosa madre en culturas como la asiria y babilónica. Y si bien en las Sagradas Escrituras, María pasó de ser retratada de un manto rojo propio de la sangre y de la carne, a ser revestida por un manto azul —que buscó deshumanizarla/divinizarla y ungirla del poder de la piedad y el auxilio de los desposeídos— en el vestigio ambas figuras “contrarias” (Virgen y aya) se potencian y operan como una sola imagen integrada, la de una mujer que mueve acompasadamente y, a la vez, “sin mecida” los cuerpos y las almas. En el poe-ma oficial de “Salvia”, ya se explicitaba en tres ocasiones la trascendencia del azul, no obstante, en el vestigio se hace hincapié en su presencia mística y su valor curativo. Dice a continuación el vestigio de “Salvia”:
257256
Viene ahora el mediodíafuerte de esencia voleada,viene una tarde de treinta
montañas amoratadasy luego llega una noche quepor densa y por consumada
libera el alma, la tomay en lo eterno la amamanta.
Junto a la búsqueda de la sanación que emprende esta meika campesina, se puede reconocer un pensamiento cí-clico, debido a que re-coger desde la tierra la tierra misma, es volverla a pensar y relacionar holísticamente sus elemen-tos. Es esta una poesía que va y viene, que vuelve. Florece a continuación una metáfora en esta obliterada estrofa: el día como la vida; el valle de Elqui (con sus montañas amorata-das) como el cuerpo textualizado de la poeta (la agencia a la que alude Muñoz Iturra). El sentido cíclico del día y de la vida, de las estaciones o de los períodos de siembra, poda y cosecha. Cíclico también es el retorno, el volver aunque sea en fantasma o hierba a esta tierra inmensamente añorada. Es el volver antes de la noche, incluso en otros poemas, es el vol-ver después de la noche (como espectro) para intentar curar la herida del des-tierro. Sin embargo, en esta metáfora has-ta la muerte es una compasiva madre que arriba para, en lo eterno, amamantar un espíritu. No se nos debería escapar un nuevo alcance judeocristiano en este poema: la reiteración, a modo de anáfora, de la conjugación verbal “viene”. “Viene un mediodía, viene una tarde”. Lo que “viene” para los cristianos es el reino de Dios, doctrina basada en la fe, pero sobre todo en la esperanza. Y por supuesto, es menester subrayar la idea
de “lo eterno” en esta estrofa. Ser amamantado en lo eter-no, sería gozar postmortem del amor inacabable de la Virgen María representado por la leche materna. El cristianismo, integrado al paganismo al que hacíamos referencia, perde-ría parte de su atávica idealización en este poema, ganando terredad —como dice el poeta Eugenio Montejo—, pues el amor sublime tendría sabor a la pura y agria leche materna.
Los dos versos siguientes desarrollan a mi modo de ver una nueva agencia textual: la de Mistral y la menta ("Ya dor-mimos niñas-Mentas"), conocida popularmente como hier-babuena. Entrada nueva al texto donde deja caer su cuerpo para descansar en la tierra junto a las salvias “oji-azuladas”. Esta nueva agencia también la podemos comprender como una resignificación que hace Mistral de la mitología ameri-cana (maya, azteca, tolteca), donde los espíritus protectores conocidos como “nahuales” adoptan formas animales para servir de guías. Mistral entra al texto para proteger al ni-ño-ciervo, al huacho, al niño indio, alienada en hierba.
Los dos versos que continúan y que quedaron en la con-tinua postergación fueron: “y el romero de la huerta/ rociado de Vía láctea”7. Quizás así se podría leer la poesía —como la leeremos ahora — como un «mucílago de linaza», abando-nando por un momento el esplendor de los efectos y de los fuegos fatuos posmodernos, en absoluto favor de un peque-ño texto. En favor de una lectura que también se materializa y que engarza dos procesos cognitivos en el acto y técnica de leer: el del autor y el lector, como propone el profesor Ro-
7 Precisamente en este último verso pasé mucho tiempo intenta-do descifrar el verbo, rociado, el cual era materializado a través de una palabra manuscrita casi imposible de identificar.
259258
drigo Marilef o como propone Edward Said, cuando arenga a los lectores a ponerse en el lugar del autor. En estos dos versos, el canto de Mistral es hacia un pequeño arbusto sil-vestre, el romero, oloroso y curativo, de flores azules, como la salvia. Éste, rociado de Vía láctea, descubre la intemperie transversal de los elementos poéticos del bestiario de Mistral. De hecho, la etimología de este oloroso arbusto justamente significa “rocío marino” (rosmarinus). Junto a esto, el romero ha estado relacionado históricamente con la cultura cristia-na, aplicándose a modo de sahumerio e incienso en Navidad, en funerales, el Domingo de ramos o en espacios donde han convalecido enfermos. Sin embargo, antes de la era cristiana el romero ya era vinculado a la purificación y las ceremonias religiosas, por ejemplo entre los fenicios y judíos.
Salvia, menta y romero, tres hierbas curativas, olorosas y purificadoras articulan un herbolario medicinal y espiritual, pues estas hierbas no sólo curan o aminoran el dolor, según la tradición popular, también refrescan el espíritu y limpian de impurezas el cuerpo y el alma. Relacionado a lo anterior, está la última estrofa del vestigio de “Salvia” que dice:
Gracias por tantas pupilasde las que yo he sido veladacuidan de cuerpo y aromaniñas de la Ruta, Salvias.
La personificación de cada hierba de salvia, “Salvias”, moviliza la memoria de las niñeces de la poeta, sellando una suerte de pacto cíclico donde la sujeto textual manifiesta la protección, a modo de espíritu nahual o chamán, de la sal-via, resignificando, como decía, la mitología mesoamericana.
La “Ruta” en mayúsculas instala el cuerpo de la poeta en el umbral entre la vida y la muerte, espacio mítico desde donde una Mistral ya desagenciada, cultiva un ulterior testimonio religioso de salvación, como oración lírica de redención y agradecimiento.
Al relacionarnos integracionistamente, como propone la metodología lectora articulada por Édouard Glissant, con los versos de Mistral del vestigio en cuestión, pudimos re-unir los circuitos de sentidos fragmentados, ampliando y complejizando su comprensión. El discurso en ruptura ha logrado ser relacionado, a modo de sinapsis en expansión. De esta manera, pudo hacerse efectiva la posibilidad de leer este vestigio poético a través de la etimología y la ciencia her-bolaria, pero a la vez con la historia, la tradición y la religión cristiana, influenciada ésta por religiones consideradas como “paganas” y enfrentada además a las creencias de esta tierra americana. Así, Poema de Chile, leído a través del vestigio del poema “Salvia”, estaría hilado a partir de elementos que la naturaleza ha arrojado a la tierra, pero no sólo eso, su poesía es agencia del mythos con la práctica herbolaria, del cristia-nismo con lo pagano, de las niñeces con la muerte, de la car-ne con el espíritu. Sería umbral del pasado y del presente y agencia de Mistral con Chile. Hay en este vestigio una lectura del todo, a saber de Édouard Glissant (2006) y su concepto del todo-Mundo, a partir de una interdisciplinariedad del conocimiento que encabezaría la poesía.
Luego de este sencillo análisis podría suponerse que el vestigio en cuestión aporta significativamente al poema ofi-cial de “Salvia”, al texto de Poema de Chile y quizás incluso a los estudios mistralianos. Es una mera especulación. Sin em-bargo, me gustaría elucidar que el gesto que he intentado en
261260
esta reflexión no ha sido en ningún caso el de “completar” el poema “Salvia”, intentando una totalidad o restauración. El visibilizarlo fue un ejercicio de lectura y de materialidad, de compromiso y de dedicación con el texto, mas no fueron “pegados” ambos fragmentos porque no tiene mayor sentido hacerlo aquí. Además, la idea de totalidad de “Salvia” —y de Poema de Chile—, aparte de no tener un asidero material ni conceptual, de poco sirve para los fines de este proyecto. No estamos aquí para defender categorizaciones temerosas al va-cío, al caos o a sus vestigios. Pero tampoco estamos para cues-tionar tibia o diplomáticamente la exclusión de la poesía, ni para alimentar discursos estratégicos a modo de palmaditas en la espalda que sostienen un sistema académico mediocre. Más bien, éste ha sido un gesto de problematizar acerca de la autoridad (o experticia) sobre un determinado saber y cómo ésta puede incidir fatalmente en las prácticas lectoras, hasta devenir de lleno en la interrupción de las materialidades y la coerción del conocimiento. Ha sido intención la de pro-blematizar en las categorías hegemónicas del conocimiento y aterrizar aquel término consentido de la academia y tan poco puesto en práctica: el de ruptura. Celebrar la ruptura de las categorías totalizantes y vincularse con textos conspirativos, no totalitarios, fantasmales, cortados. Especular en las casi obras, en los casi poemas, en las casi publicaciones, relacio-nándose y apologizando un insidioso fragmento, en vez de devorar críticamente un texto cuya categorización (de obra, libro) está preestablecida y es del todo oficial.
Gesto que más que joder tal o cual labor editorial sobre Poema de Chile, ha intentado intuir cómo este vestigio po-dría desautorizar bruscamente parte de la polifonía acadé-mica que ha abandonado un proyecto de ilustración por uno
exclusivamente estratégico, apostando además por el gesto semiosférico, lotmaniano, de naturalizar todos estos acciden-tes “menores” y no abrir la discusión ante un fenómeno que funciona como disidente de la estructura del sistema litera-rio, y así seguir apostando por el ampulosa estrategia de po-sicionamiento o de autoproclamación experticia —una suer-te de lobby intelectual— en menoscabo fatal de la lectura.
Gesto que arriesga una pena menor al integrarse a un discurso que se juega la cabeza por retornar a las prácticas filológicas cuando se analiza un texto literario, a una lectura detenida y comprensiva, cuyo deseo más bien sería provocar una relación activa y significativa con el texto, ensanchando los círculos de consciencia (Said, Humanismo 100), por sobre una lectura sospechosa —en el completo vacío—, la que más bien parece un “interrogatorio unidireccional” (116) que un diálogo inteligente con otra época y cultura (118-119).
Conclusiones
Poema de Chile es una especie de biopsia que de manera gene-rosa da razón de la precariedad en el proceso de producción, edición, circulación y recepción de una publicación. Parafra-seando a Benjamin, el vestigio del poema “Salvia” ha sido ma-terial roto y perviviente a un momento anterior de sistematiza-ción. De esta manera, los versos de este vestigio no sólo abren una problemática textual, de publicación y una problemática de circulación —esto debido a que la única publicación donde se ha articulado anteriormente “Salvia”, al tener un carácter más bien instrumental, nunca pudo salir a la venta y su cir-culación está todavía altamente restringida. La discusión, por sobre todo, deviene en un problema de lectura y de interpre-
263262
tación, de compromiso férreo con el texto, a saber de Said, de esfuerzo para adentrarnos en los manuscritos y adoptar la posición del autor sobre el texto estudiado, con laboriosidad y dedicación (Humanismo 86). Finalmente, lo que se ha talado es el proceso y práctica de lectura, transformándose —como decía— en un problema de cultura, de reconstrucción histó-rica. En un problema práctico y no abstracto.
Y si bien hasta aquí pareciera que la obra de Mistral ha sido materia de una deglución investigativa abisal, un terri-torio intempérico donde toda fiera ha intentado marcar un canto de suelo que los inmortalice, podríamos decir también a modo de conclusión que todavía, todavía la tierra poética de Mistral es un campo inhóspito, plagado de heridas y de abismos. Entre esas heridas late aún la de Mistral y Chile, aquella abierta y viva desgarradura provocada por la lejanía y el olvido que continua sangrante. Y aunque todavía, toda-vía no se cura, ojalá poco a poco comience a cicatrizar con publicaciones que dignifiquen una poesía cuya materialidad ha sido casi insalvable.
En el final de esta reflexión, podríamos profundizar un poco más, sin abandonar la pequeñez de los versos estudia-dos, para pensar por ejemplo en el concepto de poesía a través de este vestigio de “Salvia”. Sin duda es bastante arriesgado comprehender y hacerse cargo de toda la tradición de la poe-sía a través de un pequeño fragmento lírico, más cuando éste ha estado abyecto por años, así que abortaremos la ambición de una teorización, en favor de una reflexión que intenta-rá ser completamente emancipadora (aunque entendemos que el camino del pensamiento y de la ciencia justamente es inductivo). Bajo este criterio de libertinaje especulativo, la poesía podría ser considerada a través de este vestigio, como
un discurso en continua postergación y desintegración. La materialidad de la poesía más que resistir al tiempo, al fuego y a la humedad, es insurrecta a los grandes relatos del poder —también culturales— ornamentados de rabiosa espuma artificial. La poesía perviviría furtiva y fantasmal, se haría porfiada e indestructible —como lo atestiguan los poetas—, inocente en su afán de brotar al mismo tiempo que es talada. Ella se articularía en discurso que dice lo que no se puede de-cir, se rearmaría con lo que queda fuera de la cultura oficial. Y queda fuera. La poesía podría ser también un vestigio de la institucionalidad y un fastidioso discurso que desarticu-la inocentemente la perversidad de los poderes letrados. Se hace difícil, pesada. Podría configurarse incluso en discur-so que desautoriza las experticias y que desafía a los estu-dios(os) literarios a bajar de las alturas del saber y a meter sus pies y manos en el hondo barro de la poesía.
265264
Bibliografía
ACERO, Nibaldo. “Aproximación al concepto de vestigio escritural en Amberes de Roberto Bolaño”. Bagubra 2 (noviembre 2012): 72-86.
BLACK, Jeremy & Green, Anthony. Gods, demons and symbols of ancient Mesopotamia. Londres: The British Museum Press, 2003.
BENJAMIN, Walter. Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1989.
BORGES, Jorge Luis. Un ensayo autobiográfico. Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores/ Emecé, 1999.
BORGES, Jorge Luis. Obras Completas. 4 vol. Barcelona: Emecé, 1989–1996.
BURKE, Peter. Visto y no Visto (el uso de la imagen como documento histórico). Barcelona: Ed. Crítica, 2001.
CHARTIER, Roger. Escuchar a los muertos con los ojos. Buenos Aires: Katz, 2008.
CHARTIER, Roger. “¿La muerte del libro? Orden del discur-so y orden de los libros”. Co-herencia 7, Vol. 4, (2008): 119-129.
CHARTIER, Roger. “¿Qué es un libro?”. En: R. Chartier (ed.). “¿Qué es un texto?” Madrid: Círculo de Bellas Artes. 7-35, 2006.
CHARTIER, Roger. “Materialidad del texto, textualidad del libro”, Orbis Tertius. Revista de Teoría y Crítica Litera-ria, XI/12, 2006. (URL: http://163.10.30.238:8080/Orbis-Tertius/numeros/numero-12/1-chartier.pdf)
FALABELLA, Soledad. ¿Qué será de Chile en el cielo? Santia-go: Lom, 2003.
FALABELLA, Soledad & Domange, Bernardita. “Poema
de Chile, sus manuscritos y la valoración del legado de Gabriela Mistral”. Estud. filol.46 (2010): 43-57.
FOUCAULT, M. La arqueología del saber. Ciudad de México: Siglo XXI, 2006.
GLISSANT, Édouard. Tratado del Todo-Mundo. Barcelona: El Cobre, 2006.
KRISTEVA, Julia. Poderes de la perversión. Buenos Aires: Siglo XXI, 1989.
MCKENzIE, D.F. Bibliografía y sociología de los textos. Madrid: Akal, 2005.
MARILEF, Rodrigo. Correo electrónico enviado al autor de este artículo. 08 Dic. 2013.
MISTRAL, Gabriela. Poema de Chile. Santiago: La Pollera Ediciones, 2013.
MISTRAL, Gabriela. Poema de Chile. Santiago: Calabaza del diablo, 2013.
MISTRAL, Gabriela. Almácigo: poemas inéditos de Gabriela Mistral. Luis Vargas Saavedra ed. Santiago: Eds. Univer-sidad Católica de Chile, 2009.
MISTRAL, Gabriela. Cantando la infancia, Chile y la tierra americana. Antología poética de Gabriela Mistral para niñas y niños de cuatro a seis años de edad. Ed. Soledad Falabella. Santiago: Ministerio de Educación, 2007.
MISTRAL, Gabriela. Tala. Santiago: Pehuén, 2005.MISTRAL, Gabriela. Lagar. Santiago: Editorial del Pacífico,
1954.MISTRAL, Gabriela. Ternura. Santiago: Universitaria, 2004.MISTRAL, Gabriela. Poema de Chile. Santiago: Lord
Cochrane, 1985.MISTRAL, Gabriela. Gabriela anda por el mundo. Roque Este-
ban Scarpa, comp. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1978.
266
MISTRAL, Gabriela. Poema de Chile. Santiago: Pomaire, 1967.
MONCKEBERG, María Olivia. Los Magnates de la Prensa: Concentración de los medios de Comunicación en Chile. Santiago: Debate, 2011.
MUKAROVSKY, Jan. “El concepto de totalidad en la teoría del arte”. En: Signo, función y valor: estética y semiótica del arte de Jan Mukarovsky. Edición, introducción y traduc-ción de Jarmila Jandová y Emil Volek. Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Cien-cias Humanas, Departamento de Literatura; Universidad de Los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, De-partamento de Humanidades y Literatura; Plaza & Janes Editores Colombia S. A, 2000.
MUñOz Iturra, Vilma. “La escritura de ‘Valle de Elqui’, de Poema de Chile: Pliegue recuerdo-naturaleza”. Acta lite-raria 33 (2006): 55-70.
ROJO, Grínor. Dirán que está en la gloria. DF (México) y Santiago (Chile): FCE, 1997.
SAID, Edward. Humanismo y crítica democrática. Barcelona: Debate, 2006.
SAID, Edward. El mundo, el texto y el crítico. Buenos Aires: Debate, 2004.
SEPÚLVEDA, Magda. “El acto de nombrarse Mistral en Poema de Chile”. Revista Chilena de. Literatura 75 (2009): 157-170.
TEITELBOIM, Volodia. Gabriela Mistral pública y secreta. Santiago: Ediciones Bat, 1991.
Epílogo
269
El FragmEnTo1
Christian godintraducción de Ninoska vera D.
Considerando el todo como el modo necesario de la mani-festación del arte, el fragmento no puede aparecer sino como el signo trágico de su fracaso y de su muerte. En la época clásica nunca se habría puesto en el mismo plano un estu-dio, un croquis, un bosquejo y una nueva obra terminada. En la época clásica la pieza podía tener sus cartas de nobleza estética, pero no el fragmento2. El fragmento es un desastre. ¿Cómo una huella tan manifiesta de destrucción pudo obte-ner valor estético? Se debe a que durante siglos se restaurarán los monumentos y se completarán las estatuas3. Cuando no es
1 Apartado perteneciente al libro de Christian Godin: La totalité. La totalité réa-lisée. Les arts et la littérature. Vol. 4. Seyssel: Editions Champ Vallon, 1997, pp. 115-125. Cabe decir que en la presente traducción se utilizarán los siguientes lineamien-tos: primero, en relación a las intervenciones en el texto o en las notas a pie de página, éstas se encuentran marcadas por el uso de corchetes; segundo, los títulos de las obras mencionadas en el texto original que poseen traducción al español se incluyen dentro del texto y entre corchetes; tercero, en el caso de notas a pie de página agre-gadas por la traductora, se señalará explícitamente al final de la misma mediante la fórmula “N. de la T.” (“Nota de la Traductora”) colocada entre paréntesis. 2 El cuadro o la estatua que los artistas debían presentar para ser admitidos en la Academia Real de Pintura y de Escultura se llamaba pieza de admisión. Antes de ser aceptados en la Academia, los artistas debían buscar su aceptación y presentaban, para estos efectos, diversas piezas de aprobación que les daban el derecho de expo-ner en el Salón.3 Antes de ser desarmada en 1933-1936, el Luis XII de Lorenzo da Mugiano fue reconstituido a fines del siglo XVIII, y más tarde en la primera mitad del siglo XIX.
271270
trágica (mutilación), la fragmentación es grotesca (desmem-bramiento)4. En consecuencia, el gran arte verá en ello una amenaza a conjurar. Entre el Renacimiento y los tiempos mo-dernos tuvo lugar una revolución de la sensibilidad, y pasa-mos del rechazo del fragmento a su apología. No es necesario comprender las razones de esta metamorfosis. Señalemos, en primer lugar, que fuera del campo del arte toda una serie de prácticas —mágicas, religiosas, políticas, técnicas (exvoto5, reliquias, blasones, cirios anatómicos, etc.)— atestiguan una larga familiarización del ojo occidental a la forma anatómica fragmentaria; que, en los talleres de artistas, los moldeados a la antigua o sobre la naturaleza, mucho antes de la inven-ción de la fotografía, habrían cortado los cuerpos en trozos. Análisis análogo, en suma, al practicado en las disciplinas del conocimiento. Si una falange de un personaje santo puede valer, por sinécdoque, un todo entero por su poder sagrado, entonces el menor fragmento de arte valdrá por la obra ente-ra, y el arte que nace de su desacralización hereda lo religioso en la devoción metonímica que él suscita6. Durante el Rena-
4 Lo cómico presupone el mundo inacabado, como la vida, y, además, hace apo-teosis del detalle —lo que no significa que esté siempre del lado de la no-totalidad. “Para los parodistas —escribe M. Bakhtine—, todo es cómico, la risa es tan univer-sal como la seriedad, está fijada al conjunto del universo, a la historia” (M. Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais, trad. A. Robel, Gallimard, 1970, p. 92 [Existe traduc-ción al español: M. Bajtín. La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Traducción de Julio Forcat y César Conroy. Ma-drid: Alianza Editorial, 1987]). Ciertamente, podríamos preguntarnos qué puede haber de cómico en Auschwitz. La muerte puede ser risible (cf. los esqueletos de azúcar de la fiesta de los muertos en México), pero no el sufrimiento ni la absoluta barbarie de los hombres. Esto confirma nuestra tesis de la esencial particularización de la risa.5 No importa qué parte del cuerpo pueda ser simbólicamente ofrecida: en Italia, en el siglo XIX, se fabricaban senos en plata repujada. En el Egipto antiguo, los vasos canopes contenían las vísceras de los cuerpos momificados.6 De ahí el valor del objeto más pequeño que haya pertenecido a un artista; y la
cimiento, el arte de la Antigüedad surgirá fuera de la tierra y del olvido. La memoria de los hombres, al mismo tiempo que se descubre incompleta, reconocerá la belleza del torso sin cabeza y de la columna aislada. Pronto se tomará conciencia de que hay una armonía posible en la estatua mutilada y en el templo en ruinas, que puede haber una belleza del fragmento como hay una belleza del todo, y que el azar, decididamente, vuelve bellas las cosas. Hoy sabemos que la Venus de Milo nos habría parecido menos bella si el azar de los siglos le hubiese dejado sus brazos. Como lo escribiera Malraux, “el fragmento es un maestro de escuela de las artes ficticias. ¿La Victoria de Samotracia no sugiere un estilo greco al margen de lo real?”7. Campo infinito del sueño, sin el cual el arte no sería posible. “La estética clásica —añadía Malraux— iba del fragmento al conjunto; la nuestra […] a menudo va del conjunto al frag-mento”8. Por lo demás, la concepción clásica también ha po-dido justificar esta evolución —a saber, que la belleza no se obtiene sino por elección y rechazos sucesivos, lo que confir-ma que una obra de arte acabada es siempre fragmentaria a los ojos de la naturaleza. “Seguramente —proclamará David d’Angers—, en una obra de arte no es necesario decir todo”, y Baudelaire evocará, en 1859, “el placer inmaterial que me han dado muy a menudo los sueños tumultuosos, así como incompletos, de Auguste Préault”9. La elección asumida de
construcción, en nuestros museos, de los reliquiarios donde las astillas reemplaza-ron los trozos de la verdadera cruz. 7 A. Malraux, Le Musée imaginaire, Skira, 1949, p. 27.8 Ibid., p. 28. Se puede destacar, real o idealmente, una estatua de una catedral, y una imagen en primer plano de su cabecera da una idea más exacta del edificio que una foto en miniatura del conjunto.9 C. Baudelaire, Salon de 1859, en Œuvres complètes, tome 2, Bibliotèque de la Pléia-de, Gallimard, 1976, p. 680 [Hay traducción al español en: Charles Baudelaire. Salones y otros escritos sobre arte. Traducción de Carmen Santos. Madrid: Visor, 1996].
273272
lo fragmentario es el espíritu del golpe de fuerza contra la unidad de la materia, contra su pretensión de constituir una sola totalidad. La impotencia se vuelve virtud, la desgracia humana se transfigura en alegría de crear. Miguel Ángel10 es el primer artista en dar forma a esta nueva sensibilidad. “Nu-merosas obras de la antigüedad devinieron fragmentos. Nu-merosas obras de la modernidad lo son desde su nacimiento” —escribía quien fuera el teórico y apologista del fragmento literario, Friedrich Schlegel11. Éste recibió de la publicación de Pen sées, Maximes et Anecdotes de Chamfort12 la revelación del fragmento13. Los Fragmentos de Athenaeum14 se conside-ran una obra colectiva: no es sólo el texto, sino la noción mis-ma del autor la que también es dispersa. Sobre los Pen sées de Chamfort reinaba una unidad de conjunto “como constituida en cierta forma fuera de la obra, en el tema que en ella se da a conocer”15. En los Fragmentos de Athenaeum, las manos de los dos hermanos Schlegel, Friedrich y August-Wilhelm, de Novalis y de Schleiermacher se cruzan, intercambiando sus plumas. Novalis señala que el fragmento es una “forma de comunicación”. Por primera vez, el fragmento se daba por
10 De quien analizaremos la obra más adelante.11 Fragments critiques, trad. Ph. Lacoue-Labarthe y J. L. Nancy, en L’Absolu littéra-ire, Seuil, 1978, p. 101 [Hay traducción reciente al español: Philippe Lacoue-Labar-the y Jean-Luc Nancy. El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán. Traducción de Cecilia González y Laura Carugati. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012].12 Hay traducción al español: Nicolás de Chamfort. Pensamientos, máximas, ca-racteres y anécdotas. Traducción y prólogo de Antonio Martínez Sarrión. Madrid: Aguilar, 1989.13 Ver Roger Ayrault, La Genèse du Romantisme allemand, tome 3, Aubier, 1969, pp. 111-137, “Chamfort et le fragment romantique”.14 Trad. Ph. Lacoue-Labarthe y J. L. Nancy, en L’Absolu littéraire, op. cit., pp. 98-178.15 Ibid., p. 58.
sí mismo en sí y para sí —un absoluto literario16. En lugar de ser el signo de un azar o de una catástrofe (destrucción, impotencia, muerte), él devino “propósito determinado y de-liberado, asumiendo o transfigurando lo accidental y lo invo-luntario de la fragmentación”17. El fragmento no es solamente un género literario; es un estilo. No puede ser asumido más que por su autor. El fragmento no era más lo inacabado: acto de no acabamiento, él tomaba acto del no acabamiento, que es el del arte, y el de la vida igualmente. “Que la totalidad esté presente como tal en cada parte, y que el todo no sea la suma sino la copresencia de las partes en tanto que copre-sencia, finalmente, del todo en sí mismo (porque el todo es también desprendimiento, la clausura de la parte), tal es la necesidad de definición que deriva de la individualidad del fragmento: el todo separado es el individuo y cada individuo admite una infinidad de definiciones reales” (Fragmentos de Athenaeum, 82). “Los fragmentos son al fragmento sus defi-niciones, y es esto lo que instala su totalidad como pluralidad, y su acabamiento como no acabamiento de su infinidad”18. La fragmentación constituye la intención propiamente román-tica del Sistema19 no como totalidad extensiva sino en tanto que totalidad comprensiva, no como la ordenación completa de un conjunto sino como aquello por lo cual un conjunto se mantiene unido. El idealismo alemán, nacido de Kant, plantea la imposibilidad y la necesidad de representación del infinito; el fragmento es la respuesta romántica —es decir,
16 La expresión que dio título a su obra es de Ph. Lacoue-Labarthe y de J. L. Nancy.17 Ibid., p. 60. P. Quignard vio en La Bruyère al primer escritor que reivindicó la parcelación de la escritura (Une géne technique à l’égard des fragments, Fata Morga-na, 1986, p. 19).18 Ibid., p. 64.19 El pensamiento de F. von Schlegel se define como “sistema de fragmentos”.
275274
estética— a esta necesidad. Los trozos del espejo quebrado no contienen menos mundo que el espejo intacto. La totalidad no es excluida sino sobrepasada, “en poesía, igualmente, toda totalidad podría ser fracción y toda fracción, a decir verdad, totalidad”20. El Witz21, definido por Schlegel como “geniali-dad fragmentaria”, sustituye también a la imaginación como una facultad de síntesis. Destello artístico, él se expresa como un oráculo, y se apropia del parentesco espiritual que pue-de unir a Novalis con un Suso, con un Angelus Silesius. En el discurso, el dis- de la ruptura cuenta más que el -curso, la fluidez. El fragmento llega hasta el riesgo de la contradicción —hasta esa partición (die Geteilheit) de la que hablaba Bren-tano, y que es una típica actitud romántica. Estar partido, ¿no es estar claramente escindido y situado en el hueco de la duda que no rechaza ningún contrario? Así se verán artistas repar-tidos entre diversos modos de expresión. El fragmento es la elección del instante contra el tiempo y contra la eternidad —de ahí la nueva concepción de la poesía, que ya no es obra ni naturaleza sino conciencia. Y es el momento en que el poe-ta no sabe otra cosa que ser poeta, en que él se define como el futuro del hombre. Coleridge nos advirtió que su poema Kubla Khan había sido compuesto completamente durante el sueño, pero que al despertarse no pudo transcribir más que
20 F. von Schlegel, Fragments critiques, en L’Absolu littéraire, op. cit., p. 82. Solamen-te una hábil dialéctica no sabría considerar el cambio sicológico de la satisfacción; los dos hermanos Schlegel, Friedrich y August-Wilhelm, tenían también dos voces separadas; el primero hablaría incluso de la falta de forma (op. cit., p. 184).21 Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy definen al Witz como ““Chiste” o “juego de palabras” pero también facultad de producirlos y, de manera más amplia, de inventar una combinación de elementos heterogéneos; sigue siendo, como es sabido, un término intraducible” (El absoluto literario. Teoría de la literatura del romanticismo alemán. Traducción de Cecilia González y Laura Carugati. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012, p. 541). (N. de la T.).
una cincuentena de versos: la conciencia no pudo arrancar a la noche la totalidad que poseía. Y los románticos, al mismo tiempo que exaltan la singularidad de un yo genial portante de incandescencia, serán los primeros en llamar la atención sobre la poesía difusa del pueblo, sobre el genio artístico del pueblo. Así se puede comprender, a la vez, el éxito que la tesis de F. A. Wolf sobre el carácter heterogéneo de los poemas homéricos encuentra en los cenáculos románticos y la hosti-lidad de un Goethe apegado a su concepción de la necesaria unidad poética22.
En este punto, nuestro siglo23 ha seguido más a Schlegel que a Goethe y ha hecho del fragmento una de sus categorías estéticas esenciales. El sentimiento catastrófico del mundo invadió al arte, pensamos en esos “trozos divididos de la ser-piente que rodea la tierra” de que hablaba Nerval24. Como se desespera de lo real y de la conciencia, ya no hay más que par-tículas, flujos y encuentros, desechos y huellas. Las cosas son vistas según el modo de esta dislocación que René Char notaba ya en Heráclito. Los cuerpos caminan sin cabeza, las cabezas miran sin cuerpo, y luego no hay nada más. La cosa, a menos que sea una máquina, no constituye nada. En el arte contem-
22 En un Xénie, Goethe, jugando con el nombre de Wolf, escribió: “Ahora que el lobo [wolf] despedazó a Homero, cada una de las siete ciudades que se disputa-ban el honor de haberlo visto nacer puede tomar un trozo” (Goethe, Écrits sur l’art, Klincksisk, 1983, p. 100. [Hay traducción al español: Escritos de arte. Trad., prólo-go y notas de Miguel Salmerón. Madrid: Síntesis, 1999]). [Los xénie, según señala Yvan Lissorgues, son “dísticos epigramáticos escritos conjuntamente por Goethe y Schiller” (“Goethe en Clarín: un ensanchamiento estilístico, cultural y metafísico”. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010. En línea: http://www.cer-vantesvirtual.com/obra-visor/goethe-en-clarin-un-ensanchamiento-estilistico-cul-tural-y-metafisico/html/6e520f50-5296-4c04-9d52-89ef43088fc5_2.html)].23 Se refiere al siglo XX. (N. de la T.)24 G. de Nerval., Œuvres complètes, Bibliotèque de la Pléiade, Gallimard, 1984, tome 1, p. 370.
277276
poráneo, el fragmento ha reemplazado al todo, el mundo de las cosas ha reemplazado al mundo del hombre. El cataclismo más grande de la historia de la representación arrasó con to-das las bellas unidades de tiempos pasados —en la naturaleza, ¿acaso el fragmento no es el producto de un choque o de una explosión? Esto sucedió durante los primeros veinte años de nuestro siglo, y todavía se escuchan los rumores de este formi-dable estallido que afectó todas las formas de expresión artís-tica. El cubismo rompe la figura en la que, desde hacía cinco siglos, el hombre europeo se reconocía como en un espejo; en Italia, G. Ungaretti creó25 el movimiento fragmentista y pre-conizó una poesía lacónica, pura y escueta. En música, el do-decafonismo rompe la gama en doce semitonos iguales —así la música no podrá contar más una historia26. En una novela, En attendant le dieu vacant [Esperando al dios vacío]27, A. Schnitzler imagina un poeta, Albin, “el genio del fragmento”. “Se acercaba, cual un dios vacío”. A veces la totalidad del mun-do aún no ha volado en pedazos, pero ya las fisuras inquietan-tes aparecen, dentro de poco la catástrofe tendrá lugar —y el artista, no siempre desolado, toma parte en ello.
En la Boîte de 1914 [Caja de 1914], Marcel Duchamp imagina una forma de fragmentación directamente ligada a una empresa de subversión política: si todos los órganos del cuerpo, aunque presentes, están alejados los unos de los otros, el soldado no puede vestir más de uniforme —¡ni marchar al paso! La fragmentación es una segregación, una distanciación que, lejos de abolir el sentido, lo preserva
25 Contra D’Annunzio, entre 1919 y 1922.26 La melodía es la historia de la música. El dodecafonismo lo hace imposible.27 A. Schnitzler, “En attendant le dieu vacant”, en Le Dernier adieu, U.G.E., 10/18, 1988.
contra la tiranía del todo. Este arte esquizofrénico donde nada se sostiene es también un terrible acto de acusación. Cuando, para sus “cuadros de ensamblaje”, Dubuffet corta sus propios lienzos asociando los fragmentos a su manera, esta operación de desmembramiento significa para él un acto supremo de libertad, pero para los aficionados al arte es algo tan doloroso como una amputación. Hay muchas religiones que no creen en esta iconoclasia, de la misma forma en que se encuentra la penitencia en la utilización de los materiales más viles28. Vale citar el ejemplo de Kurt Schwitters (1887-1948), uno de los que más trabajó sobre lo fragmentario como desecho. Sus amigos cuentan: “Él ca-minaba siempre con la mirada baja. Todo le servía: tickets de tranvía, trozos de cartón, cortes de tela, cajas aplasta-das”. Lo llamaban a veces “el basurero metafísico de Hanno-ver”. Con estos fragmentos él crea sus collages, sus relieves, también una construcción (el Merzbau29) que poco a poco
28 El arte de acomodar los restos: los residuos —restos de un proceso acabado (depósito, tártaro, lodo), los detritos o basuras—, restos o trazos de un proceso de consumación (ver los depósitos prehistóricos).29 Este concepto no es traducido ni explicado en el texto. Christian Godin sí da cuenta, a continuación, de los referentes del término “merz”, aunque no de su sig-nificado propiamente tal. Significado que, en cualquier caso —para no ser injustos con el autor—, es de complejísima determinación. En palabras de Raúl Figueira: “Resulta muy difícil establecer una denominación precisa de lo que esta palabra significa. Lo que sí es evidente, una vez adentrados en la contemplación de una obra realizada bajo este nombre, es que se trata de una aproximación a lo que que-da del Kommers (o en el vocabulario de Schwitters: Comercio, aun cuando po-dría ser una derivación del verbo “venir”), lo que es desechado, lo que ya no tiene utilidad” (“Kurt Schwitters: ¿un artista?”. En línea: http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/kurt-schwitters-un-artista.html. Recuperado el 4 de febrero de 2014). Por el contrario, la segunda parte del concepto, “bau”, sí tiene acepciones más con-cretas: construcción, edificio, estructura. De este modo, posibles traducciones lite-rales de merzbau podrían ser “estructura de desechos”, “construcción de fragmen-tos” o “construcción fragmentaria” (N. de la T.)
279278
invadió su casa. Él llama a todas sus obras Merz, e inclu-so llega a escribir: “En este momento yo mismo me llamo Merz”. Ahora bien, Merz, que es el nombre común de los trozos, de los conjuntos compuestos y de su creador, es también un fragmento de palabra: un resto, nacido de un desmembramiento de la publicidad para Kommerz und Pri-vat Bank. La trayectoria de Kurt Schwitters muestra que, a partir de un cierto grado de sistematicidad, el fragmento es superado, transfigurado, o sea, negado. Por cierto, no se ve cómo esta sistematicidad podría evitarse, de ahí que el arte no sabría ser reducido a una suma de experiencias, sean ellas originales o elaboradas. Estas son, paradojalmente, las técnicas de reproducción, más quizá que las mismas artes que han contribuido a la vez a esencializar y a transfigurar el fragmento. “La reproducción —subrayaba Malraux— creó las artes ficticias haciendo sistemáticamente los objetos a escala. Lo inacabado de la ejecución, debido a las pequeñas dimensiones del objeto, devienen por la ampliación un es-tilo vasto, de acento moderno”30. Entonces, el fragmento no sólo puede valer por el todo, sino que también puede rendir más que el todo. Además, él puede asociarse con otros frag-mentos, en número indefinido, para componer conjuntos cuyas cualidades arruinan todos los criterios de la belleza clásica. Desde que Lautréamont habló del encuentro de un paraguas y de una máquina de coser sobre una mesa de disección31, se sabe qué efecto estético puede producir esta técnica del collage. Se ha dicho que el inventor del collage
30 A. Malraux, Les Voix du silence, Gallimard, 1951, p. 22. [Hay traducción al es-pañol: Las voces del silencio: Visión del arte. Traducción de Damián Carlos Bayón y Elva de Lóizaga. Buenos Aires: Emecé Editores, 1956].31 Max Ernst intentará realizar “un acoplamiento de dos realidades en apariencia inacoplables en el sentido que aparentemente no les conviene”.
fue Cuvier. ¿Qué es lo que Picasso demandaba al collage, sino lo que esperaba también Cuvier en su dominio de la paleontología: la reconstitución de una realidad que no puede ser conocida más que por fragmentos? ¿Qué es un collage? Un conjunto que no es un todo y cuyas partes no son elementos32. Premeditados (los de Picasso, los foto-montajes) o aleatorios (el juego surrealista del “cadáver exquisito”), los collages son bizarros, aberrantes, absurdos, divertidos, escandalosos, infantiles33, geniales, irrisorios, y lo que valdrá es que siempre tienen un sentido, signo que no escapa ni al sentido ni a la totalidad, y que marca aquí un punto de contacto entre el arte y el lenguaje —la inscrip-ción de éste en el orden simbólico. Paradigma y sintagma, serie selectiva y serie combinatoria, son inherentes al colla-ge tanto como a cualquier mensaje34. Se puede considerar el híbrido del Renacimiento como el ancestro del collage contemporáneo; esta forma “ambigua y monstruosa” con-fundía “con un sentimiento agudo del capricho y del juego la imagen de las especies, combinando lo vivo y lo inani-mado, lo vegetal y lo animal, lo bestial y lo humano como constantes metamorfosis”35. Las bizzarrías de Leonardo eran híbridos. Mediante estas creaciones, el artista rivaliza
32 La yuxtaposición de los objetos más heteróclitos hace pensar en el gabinete de las maravillas del Antiguo Régimen o en la carrera por el tesoro de los niños. Flo-rian Rodari (Le Collage, Skira, 1988, p. 53) habla de una poética de lo elemental a propósito del collage.33 El collage es infantil. El niño, si rompe su juguete, no lo repara jamás, pero usará las partes para otros conjuntos (reparar es reconstituir la totalidad perdida y, por ende, mantener la función propia del objeto).34 De ahí la debilidad y el límite de este modo de expresión. No es suficiente pro-ducir un mensaje más complicado para crear una obra de arte.35 André Chastel, “Le Fragmentaire, l’hybride et l’inachevé”, en Fables, formes, figu-res, Flammarion, 1978, p. 41.
281280
con la loca vitalidad de la naturaleza36. Así la Obra pasa del proteccionismo al régimen de libre intercambio.
Por cualquier parte que se le tome, el fragmento es insepa-rable de la vista del todo: o bien dice todo, y entonces se sus-tituye a ese todo y no se le niega, o bien se adelanta a los otros fragmentos, o a la obra por venir o a la obra que no vendrá; estos son siempre los conjuntos englobantes. El fragmento y la totalidad no son solamente antinómicos —por una parte, porque el fragmento testimonia por la totalidad (sinécdoque de lo imaginario); por otra parte, porque el fragmento, en tanto que fragmento, se afirma en su evidencia y se niega, se supera en su materialidad. Deliberadamente, Rosenquist no pinta sobre sus telas más que fragmentos, “un cuello de cami-sa, un dedo, un chaleco… dejando al espectador la misión de practicar él mismo la integración global y de encontrar, gra-cias a este sutil recorte, la inmensidad sólo sugerida”37. Cada fragmento remite al todo como sistema posible38. “Sería ne-cesario que yo dé —dice Matisse (a propósito de La Danse [El baile] que él compuso en honor a Mérion para la Fundación Barnes)— en un espacio limitado la idea de inmensidad”39. Tal es el propósito y lo propio en general de la pintura. Algu-
36 Sirviéndose, eventualmente, de la loca vitalidad del arte. La cita —tan común en literatura, en música para cine— es un collage un tanto particular puesto que utiliza un fragmento ya conocido. Es una operación de desplazamiento análoga a esta metonimia en la que Lacan ve una regla del deseo.37 F. Dagognet, op. cit., Dis Voir, 1992, pp. 80-81.38 “La parole de fragment n’est jamais unique, même le serait-elle” (M. Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969, p. 452). [Hay traducción al español: El diálogo inconcluso. Traducción de Pierre De Place. Caracas: Monte Ávila, 1979].39 H. Matisse, Écrits et propos sur l’art, Hermann, 1972, p. 154. [Hay traducción re-ciente al español: Escritos y consideraciones sobre el arte. Trad. de Mercedes Casano-vas; trad. de las notas de la nueva edición de Lourdes Bassols. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2010].
nos años antes, el artista había declarado a F. Fels: “Es posible que el cuadro de atril tuviera un poder en sí mismo capaz de lograr una suerte de fetiche, ya que la obra puede ser gran-de a pesar de su formato restringido”40. El fetiche, en efecto, es el objeto que condensa en el espacio minúsculo de la esta-tuilla o del lugar sagrado un poder que puede ser cósmico. Tal parece ser el milagro estético, este aumento iconográfico que es la modalidad específica de la totalización en arte. Por la vasta composición de La Danse de Mérion, Matisse cortó sus personajes: “Yo doy un fragmento y arrastro al espectador por el ritmo, lo obligo a seguir el movimiento de la fracción que ve, de manera que tenga el sentimiento de la totalidad”41. En Mérion42, Matisse disponía de una superficie considerable para pintar (52 metros cuadrados), pero la disposición arqui-tectónica de la pieza de la Fundación Barnes lo obligó a cor-tar figuras de su Danse. Matisse hizo virtud de esta necesidad como todos los que, en la era clásica, tuvieron que resolver un problema análogo. Ahora bien, lejos de interrumpir el movi-miento, la discontinuidad espacial lo seguía, lejos de romper la totalidad, la fragmentación la constituía.
Los románticos alemanes —ver Novalis, ver Schlegel— fueron tal vez los primeros en reunir lo fragmentario y lo sistemático en un todo en el que lo imaginario y lo real se definen sin solución de continuidad. El fragmento no es ni trozo ni fracción ni parcela ni extracto; él borra el inicio, salta por sobre la larga cadena de razones para concluir. “Tal como una pequeña obra de arte, un fragmento debe ser totalmente distinguido del mundo que lo rodea y cerrado sobre él mismo
40 Ibíd.41 Ibíd.42 Cerca de Filadelfia.
283282
como un erizo”43. El fragmento no introduce nada, no expone nada, no deduce nada, no encadena nada. Él dice. Es el surgi-miento imprevisible del espíritu. Es la surrección44 de un sen-tido que nada parece anunciarlo. Así trabaja Novalis, así tra-baja Nietzsche. Schlegel en su fragmento 116 de Athenaeum45 caracteriza la poesía romántica como progresiva —la esencia propia del romanticismo, dice, “es estar eternamente en deve-nir sin llegar jamás al acabamiento”. El fragmento moderno no es más el resultado del destino (naturaleza o historia, en su poder destructor), sino el testimonio de un proyecto de creación libre. El fragmento no es un trozo sino anticipación. Puede ser el síntoma de un exceso faltante. “¡Hay tanta poesía y nada es más raro que un poema! Esto produce esta masa de bosquejos, de estudios, de fragmentos, de tendencias, de ruinas y de materiales poéticos”46. El fragmento ex-pone la totalidad al mismo tiempo que la rechaza. Mallarmé entre-ga el fragmento del Libro para mostrar el deslumbramiento ausente. El fragmento presente vale sinecdóticamente por el todo ausente —y por un todo inimaginable.
El arte contemporáneo, surgido en guerra contra la obra maestra totalizadora, cultiva masivamente lo fragmentario, lo roto, lo inacabado. Pero, al igual que cada trozo de la es-coba rota del aprendiz de brujo bajo el efecto de la potencia mágica refuerza la unidad perdida, el fragmento puede con-
43 Fragmento 206 del Athenaeum, citado en L’Absolu littéraire, op. cit., p. 126.44 “Surrección” es la traducción que hago de “surrection”, término científico utili-zado en el campo de la geología para referirse al levantamiento progresivo de una porción de la corteza terrestre. En un sentido figurado, también puede significar elevación, erección, surgimiento (N. de la T.).45 Citado por P. Szondi, Poésie et poétique de l’idéalisme allemand, trad. dirigida por J. Bollack, Gallimard, 1974, p. 104.46 F. von Schlegel, Fragments critiques, 4, citado por Ph. Lacoue-Barthe y J. L. Nan-cy, op. cit., p. 57.
vertirse en una micrototalidad —como bien se lo entiende con la música de un Webern. Y es así desde los inicios de la época romántica, en la que una de las tareas —escribe M. Blanchot47— fue “introducir un nuevo modo de cumpli-miento y también una verdadera conversión de la escritura: el poder, por la obra, de ser y no de representar, de ser todo, pero sin contenidos o con contenidos casi indiferentes y así mantener junto lo absoluto y lo fragmentario, la totalidad, pero en una forma que, siendo todas las formas, es decir, no siendo ninguna en última instancia, no realiza el todo, pero lo significa al suspenderlo, incluso al romperlo”. Por lo de-más, no importa qué trozo no es un fragmento, ni El pulgar de César48 ni el pulgar de César49 son fragmentos. Un frag-mento es un trozo que da sentido estético. Los museos aco-gen los torsos pero no las piernas50. Los trozos de obras de un papiro mutilado no son más la obra misma, sino extrac-tos: pueden informarnos sobre la obra, pero no nos la entre-gan51. “El objeto estético implica una totalidad”, “el elemento mismo no puede ser calificado de bello si no se presiente en él una totalidad”52. El grafiti no sólo no es una obra de arte, sino que no tiene sentido estético a menos que haya sido tra-zado por quien, por otro lado, haya sido capaz de producir una obra de arte53. La no-totalidad en arte no tiene valor
47 M. Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969, p. 518.48 El escultor.49 El jefe romano.50 A. Malraux, La Monnaie de l’absolu, Skira, 1950, p. 15.51 Cf. Mikel Dufrenne, Phénoménologie de l’expérience esthétique, I, “L’Objet esthé-tique”, P.U.F., 1953, p. 215. [Hay traducción al español: Fenomenología de la expe-riencia estética. I. El objeto estético. Trad. de Román de la Calle. Valencia: Fernando Torres-Editor S.A., 1982].52 Ibíd.53 Los collages de Matisse no tienen importancia estética sino en la medida en que
285284
más que en el sentido de la obra de arte misma. Además, si es verdad —como lo decía Adorno54— que el fragmento es la irrupción de la muerte en la obra —ya sea una muerte sufrida o voluntaria—, quizá no es menos cierto que es por el fragmento que el arte vive desde sus orígenes.
Matisse no ha hecho más que collages. Los bosquejos de un pintor, los borradores de un escritor no tienen valor sino porque son de un pintor, porque son de un escritor.54 Cuya Teoría estética es irónicamente y significativamente fragmentaria.
nibaldo acero (San Miguel, 1975) es Profesor de Lengua Castellana y Literatura y candidato a Doctor en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, programa para el cual obtuvo la beca CONICYT. Ha publicado diver-sos artículos académicos y los libros Melinka (poesía, 2004), Por el corazón o la verga (poesía, 2010) y Guía satánica de Gerona (novela, 2013). Su línea investigativa es la poesía la-tinoamericana y la educación de la poesía en el marco de la Enseñanza Básica y Media. Actualmente se desempeña como docente universitario de literatura y educación.
Jorge cáceres riquelme (Santiago, 1981) es Profesor de Estado en Castellano y Magíster en Literatura Latinoamericana y Chile-na por la Universidad de Santiago de Chile y candidato a Doctor en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaí-so, programa para el cual obtuvo la beca CONICYT. Su línea de investigación es la literatura colonial chilena, en torno a la cual tiene a su haber algunas publicaciones académicas. Actualmen-te se desempeña como director de la carrera de Licenciatura en Letras en la Universidad Andrés Bello (Viña del Mar).
Enrique cisternas rossel (Viña del Mar, 1986) es Licencia-do en Lengua y Literatura Hispánica y Magíster en Literatu-ra Chilena e Hispanoamericana de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esa misma Universidad obtuvo el título de Profesor de Castellano y Comunicación y el grado de Licenciado en Educación. Durante su formación acadé-mica se ha interesado por la investigación en la narrativa his-panoamericana de vanguardia y la obra del escritor chileno Germán Marín. En este autor ha centrado su interés, por lo cual prepara una tesis doctoral referente a su obra.
287286
Joyce contreras Villalobos (Santiago, 1987) es Licenciada en Lengua y Literatura Hispánica (U. de Chile) y candida-ta a Doctora en Literatura (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). Becaria CONICYT. Su trabajo investigativo se ha focalizado en torno a las producciones discursivas de actores sociales subalternos del siglo XIX. Ha desarrollado pesquisas acerca de la literatura de cordel chilena o Lira Po-pular y la escritura de mujeres decimonónicas, materia so-bre la cual ha publicado diversos artículos. Realiza su tesis doctoral sobre la producción escritural de Rosario Orrego y Mercedes Marín. De manera paralela trabaja en un proyecto que busca editar las obras completas de esta última autora.
ximena Figueroa Flores (Santiago, 1982) es Profesora de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Magíster en Arte, Estética y Cultural Studies por la Universidad Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Ma-gíster en Literatura General y Comparada por la Universidad Sorbonne-Nouvelle (Paris 3) y candidata a Doctora en Literatu-ra General y Comparada en cotutela entre la Universidad Sor-bonne-Nouvelle (Paris 3) y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Programas para los cuales obtuvo la beca CONI-CYT y la beca Cotutela Doctoral de BECAS CHILE. Ha ejerci-do como profesora de Len gua y Cultura Hispanoamericana en la Academia de Cler mont-Ferrand, así como en diversos esta-blecimientos educativos de Francia y Chile. Sus líneas de inves-tigación son la Literatura Comparada (especialmente la com-paración entre el campo literario chileno y el francés), la poesía del exilio (en particular la de Valparaíso) y los estudios sobre exofonía y traducción literaria. Temáticas en torno a las cuales ha publicado artículos académicos y prepara su tesis doctoral.
Hugo Herrera pardo (San Fernando, 1985) es Profesor de Cas-tellano y Comunicación y Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Valpa raíso. Se doctoró en la misma casa de estudios con una tesis titulada “Emergencia, formación e institución. Metáforas culturales en el pensamiento crítico y literario latinoamericano, 1970-1998”. Ha publicado artículos sobre vanguardias históricas latinoa-mericanas, narrativa re gionalista, poesía de Valparaíso y críti-ca literaria, los que han aparecido en revistas especializadas de universidades chilenas y brasileñas. Participó durante el año 2013 del comité organizador del seminario de investigación Martín Cerda, del cual actualmen te se encuentra preparando un volumen recopilatorio.
mario molina olivares (Quilpué, 1982) es Profesor de Cas-tellano por la Universidad de Playa Ancha, Magíster en Li-teratura por la Universidad de Chile y candidato a Doctor en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Val-paraíso. Ha sido profesor en universidades de la región de Valparaíso. Su línea investigativa es la novela chilena reciente y la novela de formación. Actualmente se desempeña como Coordinador de Lenguaje en la Universidad Santo Tomás, sede Viña del Mar.
ninoska Vera Duarte (Santiago, 1982) es Profesora de Fran-cés por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-cación y estudiante de Pedagogía en Educación Básica en la Universidad de Playa Ancha. Ha ejercido la docencia en li-ceos de Francia y ha llevado a cabo diversas traducciones del francés al español.