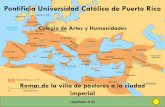¿Pastores o soldados? El Oasis de Dakhla durante el Reino Antiguo / IV Jornadas Internacionales de...
Transcript of ¿Pastores o soldados? El Oasis de Dakhla durante el Reino Antiguo / IV Jornadas Internacionales de...
Quintas Jornadas Nacionales de Historia AntiguaIV Jornadas Internacionales de Historia Antigua
Córdoba, 26, 27, 28 y 29 de mayo de 2015
¿PASTORES O SOLDADOS?
EL OASIS DE DAKHLA DURANTE EL REINO ANTIGUO.
Marcelo Zulian
La cronología de la ocupación del Sahara Oriental durante
el Holoceno se divide actualmente en cuatro etapas. El
Holoceno Temprano (9000-7000 a.C.), el Holoceno Medio (7000-
5300 a.C.), el Holoceno Tardío (5300-3500 a.C.) y el Holoceno
Final (3500 a.C. en adelante). Estas etapas reciben también
los nombres de Fase I de Reocupación, Fase II de Formación,
Fase III de Regionalización y Fase IV de Marginalización,
respectivamente, donde la última fase se caracteriza,
precisamente, por la marginalización del Sahara Oriental, con
sólo unos pocos sitios que presentan restos de ocupación
permanente para el periodo. En la fase anterior, la de
Regionalización, el incremento de la aridez había obligado a
los pastores a retirarse a sitios como el valle del Nilo, los
oasis, el macizo del Gilf Kebir y la planicie meridional
alrededor de Nabta Playa y Bir Kiseiba, tal como lo demuestra
la evidencia osea. Otros sitios de la región ya sólo contienen
restos de animales salvajes.
Hacia comienzos de la historia egipcia, en torno al año
3000 a.C., el oasis de Dakhla es uno de los pocos sitios del
Desierto Occidental egipcio en que se han hallado evidencias
de una población permanente. Sin embargo, los restos oseos de
animales domésticos son llamativamente escasos. De 101 huesos
hallados en el sitio Dakhla 99/38-2, sólo el 7,9 por ciento
corresponde a animales domésticos, mientras que un 25,7 por
ciento corresponde a animales carnívoros y el 66,3 por ciento
a lo que parece ser caza por sus pieles. Para el mismo periodo
(Fase IV) las evidencias en sitios como Abu Tabari 02/28 y
Wadi Hariq 01/1 (ambos en el desierto occidental sudanés
aproximadamente a la misma longitud de Dakhla) el porcentaje
de huesos domésticos (sobre totales en torno a los 400) trepa
a casi el 100 por ciento, mientras que el de carnívoros es
casi inexistente, lo mismo que el de caza por otras razones
(PÖLLATH 2006:tab. 4).
Desde el punto de vista cultural, la cronología para el
oasis de Dakhla tiene también cuatro etapas, más o menos
coincidentes con la cronología para la ocupación del Sahara
Oriental. La cultura Masara, que se extiende entre el 8500 y
el 6500 a.C., la cultura Bashendi, que se extiende entre el
6500 y algún momento entre principios y mediados del cuarto
milenio y que ha sido dividida en Bashendi A (hasta mediados
del sexto milenio) y Bashendi B, y finalmente la cultura
Sheikh Muftah, que se habría extendido entre mediados del
cuarto milenio y fines del tercer milenio, siendo
contemporánea del Reino Antiguo egipcio.
La cultura Bashendi A parece haber aprovechado un periodo
particularmente húmedo, con la caza y la explotación de
cereales salvajes como medios principales de subsistencia, y
sin que se pueda verificar la práctica de la cría de animales.
Por otra parte, las estructuras de loza descubiertas en varios
sitios podrían indicar la existencia de asentamientos
sedentarios. Por el contrario, los bashendi B se
caracterizaron por ser pastores nómadas (ganado y cabras),
aunque unas pocas estructuras de loza halladas en un único
sitio (Loc. 385) hablarían de la persistencia de refugios más
o menos permanentes, quizá asociados al movimiento regular del
ganado. A diferencia de la cultura Bashendi A, la B se
caracterizó también por un mayor número de objetos de adorno,
como pendientes de conchas marinas y brazaletes de amazonita
(WARFE 2003:183).
En cuanto a los sitios correspondientes a la cultura Seikh
Muftah, todos parecen haber sido campamentos temporarios, ya
que carecen de evidencias de refugios o de lugares de
almacenamiento (MCDONALD 2001:9). Sigue sin haber evidencias
de cultivos, y aunque la presencia de ganado bovino está
probada, la evidencia es tan escasa que parece poco probable
que la población local viviera especialmente de la cría de
animales. En el sitio 105, ubicado en el borde meridional del
oasis, se hallaron tan sólo restos de dos vacas (de avanzada
edad), lo que hace pensar en que eran conservadas por su leche
(MILLS 2001; MCDONALD 2006:4). La caza está bien documentada,
pero las evidencias halladas en los sitios Dakhla 99/38 y El
Kharafish 02/5 (ubicado al noreste del oasis de Dakhla)
sugieren que el objetivo no era obtener alimentos o
suplementar la dieta, sino la obtención de pieles (PÖLLATH
2009:101).
La cerámica, por otra parte, es similar a la contemporánea
del valle del Nilo, aunque de factura local. De hecho, en
opinión de Ashten Warfe, “Dakhla comparte más rasgos
materiales con las comunidades emergentes del Alto y Bajo
Egipto que ninguna otra locación del desierto occidental”
(WARFE 2003:177). Un ejemplo de esto es la cerámica hallada en
el Sendero de Abu Ballas, una ruta a través del desierto que
une el oasis de Dakhla y el macizo del Gilf Kebir (y quizá
sigue más allá). Un estudio realizado sobre la cerámica de los
sitios Abu Ballas 85/55 y Jaqub 99/31, cuyas marcas hacen
referencia al sitio de Ayn Asil, en Dakhla, parecen indicar
que ambos no sólo eran contemporáneos, sino que formaban parte
de una misma operación (KUPER 2003:7), quizá controlada desde
Ayn Asil. A fines del Reino Antiguo residía allí un gobernador
local (GOEDICKE 1989:203) cuya principal misión parece haber
sido la vigilancia de la citada ruta.
En el sitio Meri 95/05, próximo a Dakhla, fue hallada en
1992 una inscripción de un funcionario de nombre Meri (quizá
de la Sexta Dinastía) que en el “año 23” de un rey desconocido
“fue a conocer a los habitantes de los oasis”, probablemente
los habitantes del Gilf Kebir (RIEMER 2003:4). En 2000, muy
cerca de la inscripción, fue descubierta una pequeña caverna.
No había nada en su interior, pero junto a la abertura fueron
excavados algunas herramientas de piedra y un pequeño
fragmento de un tablero de juego hecho de arenisca local.
Ningún rastro de una ocupación permanente fue hallado, lo que
hablaría tal vez de un puesto de vigilancia.
Lo que los egipcios traficaban a través de esta ruta no
está claro. El movimiento de animales está confirmado por las
pinturas de ganado bovino en las rocas de la región. Existen
también algunos relatos, como el del reinado de Snefru
(Tercera Dinastía) grabado en la Piedra de Palermo, que
registra una campaña llevada a cabo por este rey a una región
desconocida, de la cual resultó la importación de cautivos
Tehenu (población tradicionalmente asociada al desierto
occidental) y ganado. El único lugar donde los egipcios del
Reino Antiguo pudieron obtener ganado a lo largo de la ruta (y
en términos generales en todo el Sahara Oriental a mediados
del Tercer Milenio) fue en el Gilf Kebir. Si la ruta se
iniciaba en Dakhla y se extendía hacia el desierto, no pudo
ser Dakhla el origen de bienes que eran luego llevados a
Egipto. El tráfico de ganado, y no su cría, explicaría la
escacez de restos.
Autores como Nadja Pöllath (PÖLLATH 2009:95) mencionan la
presencia de cerámica egipcia de la Cuarta Dinastía junto a la
Sheikh Muftah de la misma época, de lo que concluyen la
alianza entre ambas culturas. Sin embargo, la cerámica Sheikh
Muftah se diferencia de la egipcia fundamentalmente en que
está hecha de materiales locales, lo que también podría
indicar una única cultura —la egipcia— fabricando sus vasijas
tanto en el valle del Nilo como en Dakhla, como parece
confirmarlo el sitio de Ayn Asil. De hecho, muy poco material
ha podido datarse entre el 5000 a.C. (cuando se registra la
decadencia de la cultura Bashendi B) y la organización del
Sendero de Abu Ballas hacia mediados del Reino Antiguo. Esto,
cabe aclararlo, no significa que recién entonces los egipcios
hubieran comenzado a transitar la ruta. Los hallazgos en El
Kharafish, al norte del oasis de Dakhla, indican la presencia
egipcia al menos desde finales del Predinástico (KUPER
2004:3).
En suma, la presencia de una población móvil que pudo ser
esencialmente egipcia, la falta de evidencia suficiente de lo
que hubiese sido el único medio de vida de una población local
permanente, y el hecho de que Dakhla era, al menos desde la
Cuarta Dinastía, el inicio de una ruta que se internaba en el
Sahara, son todos elementos que hablan más de un puesto de
avanzada egipcio que del hogar de pastores locales. Así,
siguiendo a Pöllath pero con un punto de vista diferente, el
sitio Dakhla 99/38 habría sido un puesto de vigilancia, el
sitio Jaqub 99/31 habría sido una escala en la ruta, y El
Kharafish 02/5 un simple campamento, pero no al servicio de
los pastores residentes en el oasis, sino de las tropas y
caravanas egipcias que se internaban en el desierto.
TABLAS E IMÁGENES
Mapa del desierto occidental de Egipto (Warfe 2003:fig. 1).
BIBLIOGRAFÍA
ALGAZE, Guillermo (1993), “Expansionary Dynamics of Some Early
Pristine Status”, American Anthropologist, Nueva Serie, Vol.
95, No. 2, pp. 304-333.
BARTH, Frederik (1976), Los grupos étnicos y sus fronteras;
Introducción, en Frederik Barth (comp.) Los grupos étnicos y
sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales.
Introducción, FEC, México D.F., pp. 9-49.
BRÉMONT, Axelle (2013-2014), Les Pétroglyphes des Déserts Egyptiens; De la
période de Badari aux premières Dynasties (ca. 4500 - 2600 av. JC); Des
animaux entre Nature et Culture, Vol. I, Textes, Mémoire de
Master en Archéologie, Université de Paris-Sorbone.
CAMPAGNO, Marcelo, Ethnicity and changing relationships
between Egyptians and South Levantines during the Early
Dynastic Period, en Midant-Reynes, B., Tristant, Y.,
Rowlands, J. y Hendrickx, S. (eds.), Egypt at its Origins 2.
Proceedings of the International Conference “Origin of the State.
Predynastic and Early Dynastic Egypt”, Toulouse (France) 5th-8th
September 2005, Orientalia Lovaniensia Analecta 172,
Leuven, Peeters, 2008, pp. 689-705.
COONEY, William (2011), Egypt’s encounter with the West: Race, Culture and
Identity, Durham theses, Durham University.
DARNELL, John Coleman (2002), «The Narrow Doors of the Desert.
Ancient Egyptian Roads in the Theban Western Desert»,
en David, B. y Wilson, M. (eds.), Inscribed landscapes:
marking and making place, University of Hawaii Press,
pp. 104-121.
GEHLEN, Birgit, Karin KINDERMANN, Jörg LINSTÄDTER y Heiko
RIEMER (2002), “The Holocene Occupation of the Eastern
Sahara: Regional Chronologies and Supra-regional
Developments in four Areas of the Absolute Desert”, en
Kuper, R. (ed.) Tides of the Desert, Africa Praehistorica
14, Köln, Heinrich-Barth-Institut.
FÖRSTER, Frank (2004), “The seal impressions of site Khufu
01/01”, en Rudolph Kuper, Heiko Riemer, Stan Hemdrickx
y Frank Förster, Preliminary Report on the Study Season 2003 of the
ACACIA Project in the Western Desert, Cooperative Research
Centre 389, University of Cologne, Cologne.
FÖRSTER, Frank (2007), “With donkeys, jars and water bags into
the Libyan Desert: the Abu Ballas Trail in the late Old
Kingdom/First Intermediate Period”, BMSAES 7, 1–39.
Disponible en (revisado la última ve el 16-05-2015)
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/research/publications
/bmsaes/issue_7/foerster.html.
FÖRSTER, Frank y Heiko RIEMER (eds.) (2013), Desert Road
Archaeology in Ancient Egypt and Beyond, Africa Prehistorica
27, Heinrich-Barth-Institut, Köln.
GOEDICKE, Hans (1989), “The Pepi II Decree from Dakhleh”, BIFAO
89, p. 203-212.
HASSAN, Fekri A. (1988), “The Predynastic of Egypt”, Journal of
World Prehistory, Vol. 2, No. 2, pp. 135-185.
HASSAN, Fekri A. (2003/2004), “Climatic changes and cultural
transformations in Farafra Oasis, Egypt”, Archaeology
International, pp. 35-39.
HOPE, Colin A. (2001), “Egypt and Libya: The excavations at
Mut el-Kharab in Egypt’s Dakhleh Oasis, The Artefact”,
Pacific Rim Archaeology, 24, pp. 29-46.
IKRAM, Salima y Corinna ROSSI (2004), “An Early Dynastic
serekh from the Kharga Oasis”, The Journal of Egyptian
Archaeology, Vol. 90, pp. 211-215.
KAPER, Olaf, et al. (2006) Treasures of the Dakhleh Oasis, An exhibition on
the occasion of the Fifth International Conference of the Dakhleh Oasis
Project, An Exhibition on the Occasion of the fifth
international Conference of the Dakhleh Oasis Project,
Cairo, Netherlands-FlemishInstitute in Cairo.
KINDERMANN, Karin et al. (2006), “Palaeoenvironment and Holocene
land use of Djara, Western Desert of Egypt”, Quaternary
Science Reviews 25, pp. 1619–1637.
KRÖPELIN, Stefan y Rudolph KUPER (2006-2007), «More Corridors
of Africa», CRIPEL 26, pp. 219-229.
KUPER, Rudolph et al. (2003), Preliminary Report on the Field Season 2002 of
the ACACIA Project in the Western Desert, Cooperative Research
Centre 389, University of Cologne, Cologne.
KUPER, Rudolph et al. (2005), Report on the study season 2004 of the ACACIA
Project, Colonia.
KUPER, Rudolph et al. (2006), “Climate-Controlled Holocene
Occupation in the Sahara: Motor of Africa's Evolution”,
Science 313, pp. 803-807.
McDONALD, Mary M. A. (1990), “New Evidence from the Early To
Mid-Holocene in Dakhleh Oasis, South-Central Egypt,
Bearing on the Evolution of Cattle Pastoralism”, Nyame
Akuma 33, pp. 3-9.
McDONALD, M. A. (2006), “Kharga Oasis, Egypt: key to timing
transdesert contacts in the mid-Holocene”, Proceedings of
the 18th biennial meeting of SAfA, Calgary.
McDONALD, Mary M. A. et al. (2001), “The mid-Holocene Sheikh
Muftah Cultural Unit of Dakhleh Oasis, South Central
Egypt: a preliminary report on recent fieldwork”, Nyame
Akuma 56, Diciembre 2001, pp. 4-10.
McDONALD, M. M. A. et al. (2006), “The Kharga Oasis Prehistory
Project (KOPP): research during the 2006 field season”,
Nyame Akuma 66, pp. 2-15.
MILLS, Anthony J. (Dir.) (2001), Report to the Suprme Council of
Antiquities on the 2000/2001 field activities of the Dakhleh Oasis Project.
PANTALACCI, Laure (1985), “Un décret de Pépi II en faveur des
gouverneurs de l'oasis de Dakhla”, BIFAO 85, p. 245-254.
PARCAK, Sarah (2010), “The Physical Context of Ancient Egypt”,
en Alan B. Lloyd (ed.), A Companion to Ancient Egypt, Vol. 1,
Blackwell, pp. 3-22.
PÖLLATH, Nadja (2009), “The prehistoric gamebag: The
archaeozoological record from sites in the Western
Desert of Egypt”, en Heiko Riemer, Frank Förster,
Michael Herb y Nadja Pöllath (eds.), Desert Animals en the
eastern Sahara: Status, economic significance, and cultural reflection in
antiquity, Proceedings of the interdisciplinary ACACIA Workshop 14-15 de
diciembre de 2007, Colloquium Africanum 4, Heinrich-Barth
Institut, Colonia, pp. 79-108.
RENFREW, Colin (1986), «Introduction: peer polity interaction
and socio-political change», en Renfrew, Colin y John
F. Cherry, Peer Polity Interaction and Socio-Political
change, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1-
18.
RIEMER, Heiko (2006), Control posts and navigation system of the Pharaonic
Abu Ballas Trail, Cooperative Research Centre 389,
University of Cologne, Cologne.
RIEMER, Heiko (2007), “The archaeology of a desert road; the
navigation system of the Abu Ballas Trail”, en O.
Bubenzer, A. Bolten y F. Darius (eds.), Atlas of Cultural and
Environmental Change in Arid Africa, Africa Praehistorica 21,
Cologne, pp. 134-135.
RIEMER, Heiko y Frank FÖRSTER (2003), “Reviewing the Abu
Ballas Trail sites”, en Rudolph Kuper, Heiko Riemer,
Stan Hendrickx y Frank Förster, Preliminary Report on the Field
Season 2002 of the ACACIA Project in the Western Desert, Cooperative
Research Centre 389, University of Cologne, Cologne,
pp. 4-5.
RITNER, Robert (2009), “Egypt and the Vanishing Libyan:
Institutional Response to a Nomadic People”, en Jeffrey
Szuchman (ed.), Nomads, Tribes, and the State in the Ancient Near East;
Cross-Disciplinary Perspectives, The University of Chicago
Press, pp. 43-56.
SAVAGE, Stephen H. (2001), Some Recent Trends in the
Archaeology of Predynastic Egypt, Journal of
Archaeological Research, vol. 9, No.2, pp. 101-135.
SNAPE, Steven (2003), “The Emergente of Libya on the Horizon
of Egypt”, en David O'Connor y Stephen Quirke (eds.),
Mysterious Lands, Institute of Archaeology, University
College London, pp. 93-106.
WARFE, Ashten R. (2003), “Cultural Origins of the Egyptian
Neolithic and Predynastic: An Evaluation of the
Evidence from the Dakhleh Oasis (South Central Egypt)”,
The African Archaeological Review, Vol. 20, No. 4, pp. 175-202.