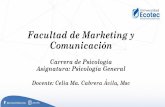Nina, R. (2013). El estudio del matrimonio desde la psicología social. Revista de Psicología...
Transcript of Nina, R. (2013). El estudio del matrimonio desde la psicología social. Revista de Psicología...
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD
Editor General Isabel Reyes-Lagunes Universidad Nacional Autónoma de México Editor Ejecutivo Rozzana Sánchez Aragón Universidad Nacional Autónoma de México Editor Asociado Sofía Rivera Aragón Universidad Nacional Autónoma de México Diseño Editorial Pedro Wolfgang Velasco Matus Gerardo Benjamín Tonatiuh Villanueva Orozco Claudia Ivethe Jaen Cortés Consejo Editorial
Alejandra Domínguez Espinosa
Universidad Iberoamericana, México
Amalio Blanco
Universidad Autónoma de Madrid,
España
Ángel Vera Noriega
Centro de Investigación, Alimentación
y Desarrollo, México
Dolores Albarracín
University of Pennsylvania, Estados
Unidos
Harmon Hosch
Universidad de Texas en El Paso,
Estados Unidos
Mirna García Méndez
Universidad Nacional Autónoma de
México, México
Judith López Peñaloza
Universidad de Nicolás de Hidalgo,
Michoacán, México
Luis Zayas
Universidad de Texas en Austin,
Estados Unidos
Mirta Margarita Flores Galaz
Universidad Autónoma de Yucatán,
México
Patricia Andrade Palos
Universidad Nacional Autónoma de
México, México
Héctor Betancourt M.
Loma Linda University en California,
Estados Unidos
Rolando Díaz Loving
Universidad Nacional Autónoma de
México, México
Roque Méndez
Universidad Estatal de Texas, Estados
Unidos
Rubén Ardila
Universidad Nacional de Colombia
Ruth Nina Estrella
Universidad de Puerto Rico, San Juan,
Puerto Rico
José Peiró
Universidad de Valencia, España
Steve Lopez Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos Tonatiuh García Campos Universidad de Guanajuato, México Wilson López Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Luis Felipe García y Barragán Universidad de Guanajuato, México Rozzana Sánchez Aragón Universidad Nacional Autónoma de México, México Isabel Reyes-Lagunes Universidad Nacional Autónoma de México, México Harry Triandis Universidad de Illinois en Urbana Champaign, Estados Unidos Arrigo Angelini Universidade de São Paulo, Brasil José Luis Saiz Villadet
Universidad de la Frontera, Chile
John Adair
Universidad de Manitoba, Canadá
Sofía Rivera Aragón
Universidad Nacional Autónoma de
México, México
Paul Schmitz
Universidad de Bonn, Alemania
© AMEPSO, 2013
Revista de Psicología Social y Personalidad, Volumen XXIX, N° 2, (julio - diciembre 2013) es una publicación semestral,
editada por la Asociación Mexicana de Psicología Social (AMEPSO), Nápoles, Benito Juárez, C.P. 03810, México, D.F., a
través de la AMEPSO, Pensylvania 173, Col. Nápoles ampliación, Delegación Benito Juárez, CP. 03810, México, D.F.,
Tel/Fax. 56222259 / 56222326, www.amepso.org, [email protected], Editor responsable: Dra. Isabel Reyes Lagunes,
Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo N° 04-2013-061811011900-203, ISSN 2007-6843, Responsable de la
última actualización -de este número: AMEPSO, Lic. Luz María Cruz Martínez, Pensylvania 173, Col. Nápoles ampliación,
Delegación Benito Juárez, CP. 03810, México, D.F., fecha de última modificación, 3 de diciembre de 2013.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Se autoriza la reproducción total o parcial de los textos e imágenes aquí publicados siempre y cuando se cite la fuente
completa y la dirección electrónica de la publicación.
Sistema de índices y resúmenes: RPSP se encuentra en trámite.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD
Volumen XXIX, Número 2, Diciembre, 2013
CONTENIDO
Páginas
Validación de la Escala de Creencias de la Conexión
Entre los Tipos de Infidelidad
Almeida Quintero, M., Armenta Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
1
Factores que Intervienen en el Potencial Resiliente
García Cortés, J.M., García Méndez, M. y Rojas Ramírez, T.
17
Diseño y Validez de Constructo de la Escala de Enfrentamiento en
Cuidadores Familiares de Adultos Mayores
Domínguez-Guedea, M y Ocejo García A.
30
Tengo Celos: Percepción de las Características del Rival en
Dos Contextos Mexicanos
González Rivera I., Armenta Hurtarte, C., Díaz Rivera, P. y
Bravo Doddoli A.
50
El Estudio del Matrimonio Desde la Psicología Social
Nina Estrella, R.
59
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
1
Validación de la Escala de Creencias
de la Conexión entre los
Tipos de Infidelidad
Validation of the Scale of Beliefs
on the Linking Between the Types
of Infidelity
MIRIAM ALMEIDA QUINTERO1, CAROLINA ARMENTA HURTARTE,
ROLANDO DÍAZ LOVING
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
Los estudios referentes a la infidelidad indican que las mujeres perciben mayor malestar ante la
infidelidad emocional en comparación con los hombres, quienes presentan mayor malestar ante la
infidelidad sexual. Esta diferencia entre los sexos se explica desde la evolución, la cual, indica que la
infidelidad emocional causa mayor malestar en las mujeres por la posible pérdida del cuidado y
protección de su pareja, mientras que la infidelidad sexual causa mayor malestar en los hombres porque
se pierde la certeza de la paternidad. Sin embargo, existe una propuesta que señala que ambos tipos de
infidelidad tienen una conexión entre sí, es decir, cuando se lleva a cabo cualquier tipo de infidelidad
posteriormente se realizará el otro tipo de infidelidad. Para analizar esta propuesta, DeStefano y Salovey
(1996) construyeron un instrumento que evalúa estas creencias, sin embargo, no se indican las
características psicométricas, por lo tanto el objetivo de este estudio es analizar sus propiedades
psicométricas para la población mexicana. Para cumplir con este objetivo, se realizó el procedimiento
indicado por Reyes-Lagunes y García y Barragán (2008). Los resultados obtenidos indican que el
instrumento tiene buenas propiedades psicométricas para evaluar la conexión de la infidelidad sexual con
la emocional y viceversa.
Palabras Clave:Psicometría, evolución, monogamia, creencias, pareja.
1Correspondencia: Unidad de Investigaciones Psicosociales, Facultad de Psicología, Av. Universidad 3004 Col.
Copilco Universidad, México, D.F., 04510. Email: [email protected]
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
2
Abstract
The studies on the field of infidelity indicate that women perceive more discomfort with emotional
infidelity than men do, on the other hand men have a greater discomfort with sexual infidelity than
women do (Buss, Larsen, Westen & Semmelroth, 1992). This difference between the sexes can be
explained from the perspective of evolution, which indicates that emotional infidelity causes more
discomfort in women because of the possible loss of care and protection by their partner, meanwhile
sexual infidelity causes more discomfort in men because they loses the certainty of the paternity.
Nonetheless, there is a proposal that indicates that both types of infidelity have a connection to each other
because when the people perform any kind of infidelity (sexual or emotional), subsequently they will
execute the other type of infidelity. To analyze this proposal, DeStefano and Salovey (1996) constructed a
psychometric scale that assesses these beliefs, however they do not provide the psychometric
characteristics therefore, the aim of this study is to analyze the psychometric properties of this scale for
the Mexican population. In order to accomplish the purpose of this study, a psychometric validation
procedure was carried out on the scale modified by Buss, Larsen, Westen & Semmelroth (1992), this
procedure was proposed by Reyes-Lagunes and Garcia and Barragan (2008). The scale was applied to a
sample of 351 residents of Mexico City. The results obtained indicate that the scale has good
psychometric properties to assess the linking between sexual infidelity with emotional infidelity and
emotional infidelity with sexual infidelity, The scale is constitute by two factors according to the factor
analysis and it has a reliability of .88. This scale can be used to compare in further research the linkage
between the two kinds of infidelity (emotional and sexual infidelity) in romantic couples and the possible
differences between sexes in Mexican population.
Keywords:Psychometrics, evolution, monogamy, beliefs, couple.
El significado de celos corresponde al
cuidado e interés que alguien pone en
cumplir una tarea o en cuidar a una
persona que se estime. Partiendo de lo
anterior y de acuerdo con Echeburúa y
Fernández-Montalvo (2001), los celos
permiten cuidar aquello que se estima
para que nadie se lo arrebate. Por lo
tanto, la palabra celos alude a la emoción
que surge como consecuencia ante la
sospecha real o imaginaria de amenaza a
la relación que se considera importante,
tratándose de un mecanismo psicológico
tanto para hombres como para mujeres la
cual, tiene como finalidad proteger la
relación de pareja (García, Gómez &
Canto, 2001).
La presentación de celos en los
individuos es a partir de una respuesta de
malestar y angustia (emociones
displacenteras) que surge ante la
amenaza y miedo real o imaginario ante
la pérdida de la pareja por consecuencia
de que esta haya tenido o mantiene una
relación con una tercera persona
(Clanton & Smith, 1981). Es así que los
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
3
celos se describen como un triángulo en
el que se representa la relación entre
estas personas: la persona celosa y la
pareja; la relación entre la pareja y el
rival; y las actitudes de la persona celosa
hacia el rival (Reidl, Guillén, Sierra &
Joya, 2002).
Por otro lado, se ha indicado que los
celos son el resultado de la socialización,
dado que promueve las reglas de
exclusividad y la posesividad en la
relación de pareja. Por lo tanto, Hupka
(1984) plantea que los celos son una
construcción social que es resultado de la
cultura la cual, conforma y determina la
conducta humana. No obstante, existen
otras explicaciones de los celos en las
que se considera que estos son resultado
de los rasgos de personalidad (e. g.
Dijkstra & Buunk, 2002; Gibbons &
Buunk, 1999).
Finalmente, desde la psicología
evolutiva los celos son una señal de
alarma que se activa ante una posible
pérdida de la pareja, con la finalidad de
mantener la unión, lo que permitiría que
se produjera descendencia y que ésta
fuera cuidada y protegida, de manera que
se entienden a los celos como una forma
de reaccionar frente a las amenazas de la
reproducción de la especie humana
(Buss, Larsen, Westen & Semmelroth,
1992).
A pesar de las diferentes propuestas
sobre el origen de los celos, estos
desempeñan un papel adaptativo que
busca asegurar la estabilidad del hogar y
crear un ambiente propicio para el
cuidado y protección de los hijos
(Echeburúa & Fernandez-Montalvo,
2001). De acuerdo con Keltner y Buswell
(1997), los celos permiten que las
personas mantengan e incluso restauren
lazos sociales frente a amenazas que
atentan contra la pareja o la relación, al
mismo tiempo funcionan como un
termómetro para indicar la importancia
que pueda tener la relación intima
(Salovey, 1991).
Estas conductas que favorecen a la
relación de pareja tienen como objetivo
consolidar el compromiso en la relación
y prevenir que la pareja sea infiel o que
se rompa el acuerdo de exclusividad en
la relación. Por lo tanto, Afifi, Falato y
Weiner (2001) describen a la infidelidad
como una conducta sexual y/o romántica
que se presenta fuera la relación
convenida entre miembros de la pareja
ya sea, que se encuentren en una relación
de noviazgo, matrimonio o que cohabitan
o no es decir, cuando se tiene la
expectativa de exclusividad sexual y
mantenimiento de una relación formal.
Se ha indicado en la literatura que la
probabilidad de una infidelidad en la
relación de pareja es mayor conforme
aumenta el tiempo de mantenimiento,
dado que incrementa la posibilidad real o
imaginaria de esta amenza (Pick, Díaz-
Loving & Andrade, 1988). Asimismo,
tanto hombres como mujeres han
manifestado que recurren a las relaciones
extramaritales debido a la insatisfacción
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
4
que perciben en la relación primaria sin
embargo, esta insatisfacción es
diferencial entre hombre y mujeres ya
que, en el caso de los hombres se debe
por problemas de índole sexual mientras
que, en el caso de las mujeres se debe a
la falta de amor y armonía (Rivera,
1992). Por otro lado, Echeburúa y
Fernández-Montalvo (2001), mencionan
que las razones por las cuales los
hombres han sido infieles son la
búsqueda de nuevas emociones, tener
mayor variedad de estímulos así como la
experimentación de situaciones diversas;
mientras que las mujeres son infieles
cuando existe conflicto en la relación,
perciben soledad, aburrimiento, falta de
comunicación y se perciben
menospreciadas por su pareja. En un
estudio más reciente (Barrera, 2003), se
indica que las mujeres cometen un acto
de infidelidad a partir de una
comunicación deficiente en la relación,
falta de comprensión, percepción de
celos e inseguridad por la pareja.
Esta diferencia que surege a partir de
las razones por las cuales los hombres y
las mujeres son infieles se puede explicar
desde la psicología evolutiva ya que,
ambos sexos buscan la preservación de la
especie desde la perspectiva de cada
sexo. En primera instancia, las mujeres
están interesadas en conseguir una pareja
que pueda brindarles lo necesario para
preservar su descendencia, mediante el
cuidado y protección que la pareja pueda
proporcionar; mientras que los hombres
están interesados en buscar una pareja
que les ofrezca mayores probabilidades
de tener descendencia por lo que, se
interesarían en las características físicas
de las mujeres dado que estas se
consideran señales de la fertilidad de la
mujer (Dijkstra & Buunk, 2002).
A partir de esta perspectiva evolutiva,
se plantean dos tipos de infidelidad: la
infidelidad sexual y la infidelidad
emocional. La infidelidad sexual da
cuenta de la actividad sexual con alguien
más que sea externo a la relación
principal, mientras que la infidelidad
emocional refiere a cuando uno de los
miembros de la relación romántica centra
tanto la atención y tiempo en alguien más
(Shakelford, LeBlanc & Drass, 2000).
Respecto a las diferencias sexuales, se ha
encontrado que los hombres reaccionan
en mayor medida ante la infidelidad
sexual, mientras que las mujeres
responden mayormente ante la
posibilidad de perder atención y recursos
emocionales es decir, infidelidad
emocional (e. g. Buss et al., 1992; Retana
& Sánchez, 2008). Asimismo, García,
Gómez y Canto (2001) indican que los
hombres soportan mejor una infidelidad
emocional en contraposición a las
mujeres quienes prefieren vivir una
infidelidad sexual que una emocional.
Existen diversos estudios que
corroboran esta diferencia sexual a partir
del malestar percibido ante la infidelidad
sexual y emocional la cual, se ha
indicado que tiene una explicación
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
5
evolutiva a partir de la búsqueda de la
preservación de la especie (e.g. Buss et
al., 1992). Esta perspectiva ha sido poco
cuestionada no obstante, DeStefano y
Salovey (1996) proponen que la
percepción de la infidelidad sexual o
emocional no es independiente, como
muestran los estudios, dado que
generalmente con los instrumentos
utilizados se les solicita a los
participantes seleccionar aquel tipo de
infidelidad que les causa mayor malestar
(e.g. Buss et al., 1992). Por lo tanto,
DeStefano y Salovey (1996) indican que
este tipo de respuesta no permite
identificar si las personas perciben un
vínculo entre la infidelidad sexual con la
infidelidad emocional y la infidelidad
emocional con la infidelidad sexual.
Desde de esta propuesta teórica,
DeStefano y Salovey (1996) conforman
un instrumento que evalúe esta
perspectiva con las creencias que tienen
las personas sobre las probabilidades
condicionales de una infidelidad sexual y
emocional a partir del vínculo que puede
tener la infidelidad sexual con la
infidelidad emocional y viceversa.
La propuesta de DeStefano y Salovey
(1996) es de gran interés por lo que el
instrumento conformado ha sufrido
modificaciones para utilizarlo en otros
estudios (Buss et al., 1999) sin embargo,
en ninguna de sus versiones el
instrumento no cuenta con un reporte de
los indicadores psicométricos por lo que
el objetivo de este estudio es analizar las
propiedades psicométricas del
instrumento para la población mexicana.
Método
Participantes
Se conformó una muestra no
probabilística de 351 personas residentes
de la Ciudad de México. Esta muestra se
conforma por 42.2% hombres y 57.8%
mujeres de los cuales el promedio de
edad es de 25.82 años (DE 6.76) con un
rango de 18 a 50 años. El nivel educativo
de los participantes de en un 1.4%
primaria, 10.3% secundaria, 8.8% carrera
técnica, 57.8% bachillerato, 19.4%
licenciatura, 1.4% maestría y .6%
doctorado sin embargo, el .3% de los
participantes no indico el grado escolar.
Con respecto a la relación de pareja el
64.2% de los participantes reportan tener
una relación mientras que el 35.8% no
tiene relación de pareja. El tiempo
promedio de la relación es de 5.8 años
(DE 2.67) en un rango de un mes hasta
35 años de relación. Respecto a la
cohabitación el 31.9% de los
participantes reportan cohabitar con su
pareja.
Instrumento
Para cumplir con el objetivo de este
estudio se utilizó la versión modificada
por Buss et al. (1999) del instrumento de
creencias sobre las probabilidades
condicionales de una infidelidad sexual y
emocional de DeStefano y Salovey
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
6
(1996). El propósito de esta escala es
conocer las creencias que tienen las
personas sobre el vínculo que puede
tener la infidelidad sexual con la
infidelidad emocional y viceversa. Esta
escala consta de 14 reactivos con
respuesta tipo Likert de nueve puntos
(poco probable a muy probable); un
ejemplo de los reactivos es:
Las siguientes preguntas refieren a la
probabilidad en la cual usted cree que un
hombre típico actúe en una relación de
pareja seria o formal. Asuma que las
iniciales H.P. refieren a un hombre
promedio. Por favor tache el número que
mejor refleje su respuesta.
Si H.P. desarrolla un lazo emocional
con una mujer fuera de su relación
romántica principal o formal ¿Qué tan
probable es que esta mujer y este hombre
tengan ahora o en un futuro cercano
relaciones sexuales?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nad
a
pro
bab
le
Muy
pro
bab
le
Los reactivos de esta escala están
redactadas en tres vertientes: 1) lo que
creen de la posibilidad de que un hombre
típico y una mujer típica pueden pasar de
la infidelidad sexual a la infidelidad
emocional y viceversa; 2) lo creen que
uno mismo pueda pasar de la infidelidad
sexual a la infidelidad emocional y
viceversa cuando se encuentra en una
relación formal y cuando no se encuentra
en una relación formal; y 3) lo creen que
su pareja pueda pasar a través de la
infidelidad sexual a la infidelidad
emocional y viceversa.
A esta escala se les aplicó el
procedimiento de traducción-re
traducción y adaptación con la finalidad
de que estuviera acorde al contexto de la
cultura mexicana.
Procedimiento
Se llevó a cabo la aplicación del
cuestionario de forma individual en
diferentes puntos públicos de la Ciudad
de México (e.g. parque, plazas y
escuelas). A los participantes se les
indicó el propósito de la investigación, y
se les aseguró que la información que
proporcionaron era confidencial y
anónima, asimismo, a los participantes, a
lo largo de la aplicación se les
solucionaron las dudas que surgieron
sobre los reactivos.
A partir de los datos obtenidos y con
la finalidad de cumplir con el objetivo de
estudio, se llevó a cabo el procedimiento
de validación de instrumentos propuesto
por Reyes-Lagunes y García y Barragán
(2008), por lo que se ejecutaron los
siguientes análisis:
1. Se realizó un análisis de
frecuencia para cada reactivo,
solicitando la media y el sesgo.
2. Se obtuvo el puntaje total de la
escala y se determinaron los
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
7
cuartiles para dividir en dos
grupos: puntajes altos y bajos.
3. Con la conformación de estos
grupos se aplicó la prueba t de
Student para identificar los
reactivos que discriminan. En este
paso se eliminan aquellos
reactivos que no cumplen con los
criterios.
4. Posteriormente, se llevó a cabo un
análisis de confiablidad mediante
el Alfa de Cronbach.
5. Se realizó un análisis de
correlación entre los reactivos con
la finalidad de identificar el tipo
de rotación que se llevaría a cabo
en el Análisis Factorial por
componentes principales.
6. Finalmente, se obtuvo el índice de
confiablidad alfa de Cronbach
para el total de la escala y para
cada factor que surgió.
Resultados
Con la finalidad de cumplir con el
objetivo de este estudio y obtener las
características psicométricas de la escala
en la población mexicana, se calcularon
en primera instancia los estadísticos
descriptivos para cada uno de los 14
reactivos como se observa en la tabla 1.
Tabla 1
Media, desviación estándar y sesgo para los reactivos del instrumento.
REACTIVOS MEDIA D.E. SESGO
Si H.P. desarrolla un lazo emocional con una mujer ¿qué tan probable es que este
hombre y esta mujer tengan ahora o en un futuro cercano relaciones sexuales? 6.82 2.00 -.918
Si H.P. tiene relaciones sexuales con una mujer ¿qué tan probable es que esté
formando o se vaya a formar un lazo emocional con esta mujer? 4.89 1.95 -.066
Si H.P. desarrolla un lazo emocional con una mujer fuera de su relación
romántica principal o formal ¿qué tan probable es que este hombre y esta mujer
tengan ahora o en futuro cercano relaciones sexuales?
6.41 2.26 -.690
Si H.P. ha tenido relaciones sexuales con una mujer fuera de su relación
romántica principal o formal ¿qué tan probable es que esté formando o vaya a
formar un lazo emocional con esta otra mujer?
4.45 2.14 .281
Si M.P. desarrolla un lazo emocional con un hombre fuera de su relación
romántica principal o formal ¿qué tan probable es que esta mujer y este hombre
tenga ahora o en un futuro cercano relaciones sexuales?
5.93 2.15 -.472
Si M.P. ha tenido relaciones sexuales con un hombre fuera de su relación
romántica principal o formal ¿qué tan probable es que ella haya formado o vaya a
formar un lazo emocional con ese otro hombre?
5.49 2.29 -.304
Si usted desarrolla un lazo emocional con alguien del sexo opuesto fuera de su
relación seria o formal ¿qué tan probable es que usted y esa persona tengan o
vayan a tener relaciones sexuales?
4.95 2.25 -.122
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
8
(sigue)
Tabla 1. Media, desviación estándar y sesgo para los reactivos del instrumento (continua)
REACTIVOS MEDIA D.E. SESGO
Si usted ha tenido una relación sexual con alguien del sexo opuesto fuera de
su relación seria o formal ¿qué tan probable es que forme o vaya a formar un
lazo emocional con esa persona?
4.30 2.38 .273
Si M.P. desarrolla un lazo emocional con un hombre ¿qué tan probable es que
ella y este hombre tengan o pronto vayan a tener una relación sexual? 6.12 2.19 -.624
Si M.P. tiene una relación sexual con un hombre ¿qué tan probable es que ella
forme o vaya a formar un lazo emocional con este hombre? 5.60 2.24 -.426
Si su pareja desarrolla una lazo emocional con alguien del sexo opuesto fuera
de su relación principal o formal ¿qué tan probable es que su pareja y esta
otra persona tengan o vayan a tener relaciones sexuales?
5.53 2.47 -.332
Si su pareja ha tenido relaciones sexuales con alguien del sexo opuesta fuera
de su relación principal o formal ¿qué tan probable es que su pareja desarrolle
o vaya a desarrollar un lazo emocional con esta otra persona?
4.94 2.29 -.186
Si usted desarrolla un lazo emocional con alguien del sexo opuesto ¿qué tan
probable es que usted y esa otra persona tengan o vayan a tener relaciones
sexuales?
5.47 2.51 -.385
Si usted tiene una relación sexual con otra persona del sexo opuesto ¿qué tan
probable es que usted forme o vaya a formar un lazo afectivo con esa
persona?
4.94 2.47 -.062
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
9
Posteriormente, se llevó a cabo un
análisis de discriminación de reactivo
mediante la prueba t de Student,
encontrando que todos los reactivos
discriminan por lo que no fue
necesario eliminar ningún reactivo.
Como un siguiente paso, se realizó un
análisis de confiablidad Alfa de
Cronbach para el total de la escala en
la que se obtuvo α=.878, como se
puede observar en la tabla 2.
Tabla 2
Confiablidad mediante Alfa de Cronbach
REACTIVOS r TOTAL r2
ALFA
Si H.P. tiene relaciones sexuales con una mujer ¿qué tan probable es
que esté formando o se vaya a formar un lazo emocional con esta
mujer?
.311 .237 .879
Si M.P. ha tenido relaciones sexuales con un hombre fuera de su
relación romántica principal o formal ¿qué tan probable es que ella
haya formado o vaya a formar un lazo emocional con ese otro
hombre?
.541 .432 .870
Si H.P. ha tenido relaciones sexuales con una mujer fuera de su
relación romántica principal o formal ¿qué tan probable es que esté
formando o vaya a formar un lazo emocional con esta otra mujer?
.427 .286 .875
Si H.P. desarrolla un lazo emocional con una mujer ¿qué tan probable
es que este hombre y esta mujer tengan ahora o en un futuro cercano
relaciones sexuales?
.492 .413 .872
Si H.P. desarrolla un lazo emocional con una mujer fuera de su
relación romántica principal o formal ¿qué tan probable es que este
hombre y esta mujer tengan ahora o en futuro cercano relaciones
sexuales?
.548 .458 .869
Si M.P. desarrolla un lazo emocional con un hombre fuera de su
relación romántica principal o formal ¿qué tan probable es que esta
mujer y este hombre tenga ahora o en un futuro cercano relaciones
sexuales?
.616 .591 .866
Si usted desarrolla un lazo emocional con alguien del sexo opuesto
fuera de su relación seria o formal ¿qué tan probable es que usted y
esa persona tengan o vayan a tener relaciones sexuales?
.550 .489 .870
Si usted ha tenido una relación sexual con alguien del sexo opuesto
fuera de su relación seria o formal ¿qué tan probable es que forme o
vaya a formar un lazo emocional con esa persona?
.546 .448 .870
Si M.P. desarrolla un lazo emocional con un hombre ¿qué tan
probable es que ella y este hombre tengan o pronto vayan a tener una
relación sexual?
.649 .576 .865
(sigue)
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
10
Tabla 2. Confiablidad mediante Alfa de Cronbach (Continua)
REACTIVOS r TOTAL r2
ALFA
Si M.P. tiene una relación sexual con un hombre ¿qué tan probable es
que ella forme o vaya a formar un lazo emocional con este hombre? .607 .509 .867
Si su pareja desarrolla una lazo emocional con alguien del sexo
opuesto fuera de su relación principal o formal ¿qué tan probable es
que su pareja y esta otra persona tengan o vayan a tener relaciones
sexuales?
.612 .482 .866
Si su pareja ha tenido relaciones sexuales con alguien del sexo
opuesta fuera de su relación principal o formal ¿qué tan probable es
que su pareja desarrolle o vaya a desarrollar un lazo emocional con
esta otra persona?
.595 .471 .866
Si usted desarrolla un lazo emocional con alguien del sexo opuesto
¿qué tan probable es que usted y esa otra persona tengan o vayan a
tener relaciones sexuales?
.609 .509 .866
Si usted tiene una relación sexual con otra persona del sexo opuesto
¿qué tan probable es que usted forme o vaya a formar un lazo
afectivo con esa persona?
.495 .382 .872
Se realizó un análisis de correlación
entre los reactivos para identificar el
tipo de rotación necesaria para los
datos obtenidos, encontrando una
correlación media entre los reactivos
ya que, son menores de r=.60 por lo
que se decidió llevar a cabo una
rotación ortogonal con el método de
componentes principales. Los
primeros resultados indican que el
análisis factorial obtenido es útil para
los datos con los que se está
trabajando ya que, se identificó que el
valor de adecuación de la muestra
KMO fue de .875 y la prueba de
esfericidad de Barlett tiene una
significancia de .000.
Los resultados del análisis factorial
se muestran en la tabla 3, los cuales
indican que la escala se compone por
dos factores con valores propios
mayores a 1 y que explican el 48.92%
de la varianza con 13 reactivos. La
disminución en el número de reactivos
se debe a que se eliminó un reactivo
porque no se integró a ninguno de los
dos factores. Finalmente, se obtuvo un
análisis de confiablidad alfa de
Cronbach de .880 para el total de la
escala.
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
11
Tabla 3.
Cargas factoriales de la Matriz de componentes rotados.
REACTIVOS
CARGAS FACTORIALES
INFIDELIDAD
EMOCIONAL A
SEXUAL
INFIDELIDAD
SEXUAL A
EMOCIONAL
Media 5.728
DE .291
26.06%, α= .861
Media 4.950
DE .265
22.86%, α=.818
Si M.P. desarrolla un lazo emocional con un hombre
fuera de su relación romántica principal o formal
¿qué tan probable es que esta mujer y este hombre
tenga ahora o en un futuro cercano relaciones
sexuales?
.765
Si usted desarrolla un lazo emocional con alguien
del sexo opuesto fuera de su relación seria o formal
¿qué tan probable es que usted y esa persona tengan
o vayan a tener relaciones sexuales?
.760
Si M.P. desarrolla un lazo emocional con un hombre
¿qué tan probable es que ella y este hombre tengan
o pronto vayan a tener una relación sexual?
.756
Si su pareja desarrolla una lazo emocional con
alguien del sexo opuesto fuera de su relación
principal o formal ¿qué tan probable es que su
pareja y esta otra persona tengan o vayan a tener
relaciones sexuales?
.745
Si usted desarrolla un lazo emocional con alguien
del sexo opuesto ¿qué tan probable es que usted y
esa otra persona tengan o vayan a tener relaciones
sexuales?
.740
Si H.P. desarrolla un lazo emocional con una mujer
fuera de su relación romántica principal o formal
¿qué tan probable es que este hombre y esta mujer
tengan ahora o en futuro cercano relaciones
sexuales?
.578
Si H.P. desarrolla un lazo emocional con una mujer
¿qué tan probable es que este hombre y esta mujer
tengan ahora o en un futuro cercano relaciones
sexuales?
.499
Si usted ha tenido una relación sexual con alguien
del sexo opuesto fuera de su relación seria o formal
¿qué tan probable es que forme o vaya a formar un
lazo emocional con esa persona?
.791
(sigue)
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
12
Tabla 3.Cargas factoriales de la Matriz de componentes rotados (continua)
CARGAS FACTORIALES
REACTIVOS
INFIDELIDAD
EMOCIONAL A
SEXUAL
INFIDELIDAD
SEXUAL A
EMOCIONAL
Si su pareja ha tenido relaciones sexuales con
alguien del sexo opuesta fuera de su relación
principal o formal ¿qué tan probable es que su
pareja desarrolle o vaya a desarrollar un lazo
emocional con esta otra persona?
.712
Si usted tiene una relación sexual con otra persona
del sexo opuesto ¿qué tan probable es que usted
forme o vaya a formar un lazo afectivo con esa
persona?
.695
Si M.P. ha tenido relaciones sexuales con un
hombre fuera de su relación romántica principal o
formal ¿qué tan probable es que ella haya formado o
vaya a formar un lazo emocional con ese otro
hombre?
.673
Si M.P. tiene una relación sexual con un hombre
¿qué tan probable es que ella forme o vaya a formar
un lazo emocional con este hombre?
.670
Si H.P. ha tenido relaciones sexuales con una mujer
fuera de su relación romántica principal o formal
¿qué tan probable es que esté formando o vaya a
formar un lazo emocional con esta otra mujer?
.553
Con los factores obtenidos en la
escala se llevó a cabo una prueba t de
Student para conocer si existen
diferencias entre hombres y mujeres
con respecto a la percepción del
vínculo que guardan la infidelidad
sexual con la infidelidad emocional y
viceversa. Los resultados de este
análisis indican que no existen
diferencias significativas en la
percepción del vínculo de la
infidelidad emocional con la
infidelidad sexual y de la infidelidad
sexual con la infidelidad emocional,
como se muestran en la tabla 3.
.
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
13
Tabla 4.
Diferencias en las creencias sobre la vinculación de los tipos de infidelidades entre
hombres y mujeres
VÍNCULO ENTRE LOS TIPOS DE
INFIDELIDAD
Hombres Mujeres
gl t Sig. M DE M DE
Vínculo de la infidelidad emocional
a la infidelidad sexual 40.81 12.29 41.48 11.74 343 -.507 .612
Vínculo de la infidelidad emocional
a la infidelidad sexual 29.90 10.02 29.55 10.03 339 -.323 .747
Discusión
El objetivo de este estudio fue adaptar
y validar la escala de creencias del
vínculo de la infidelidad para su uso
en población Mexicana; como se
puede observar en los resultados
obtenidos que la escala tiene
propiedades de validez y confiabilidad
adecuados para la población
Mexicana. Las características de la
escala responden a la propuesta teórica
de DeStefano y Salovey (1996) que
refiere a que las personas tienen la
creencia de que la infidelidad sexual
tiene un vínculo con la infidelidad
emocional así como la infidelidad
emocional esta vinculada con la
infidelidad sexual. La importancia de
tener este instrumento subyace en la
información que proporciona dado que
es una herramienta adecuada para
evaluar las creencias que tienen las
personas sobre la conexión entre los
dos tipos de infidelidad.
Los hallazgos de este estudio
proporcionan las primeras
características psicométricas de la
escala, dado que no se han reportado
estas propiedades en estudios previos
ya sea, por los autores de la escala ni
por los autores de los estudios
posteriores en los que se ha
modificado la escala de creencias
sobre la vinculación entre los tipos de
infidelidad. De igual manera, este
estudio proporciona una herramienta
adecuada para la población mexicana
lo cual, permite futuros estudios en los
que se lleve a cabo una comparación
entre las diferentes contextos sobre la
percepción del vínculo entre los tipos
de infidelidad, como se ha realizado en
estudios anteriores (Buss et al., 1999).
En este estudio, además de obtener
las propiedades psicométricas de la
escala, se realizó una comparación
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
14
general sobre las posibles diferencias
entre hombres y mujeres en la
percepción del vínculo entre los tipos
de infidelidad. Los resultados de este
análisis indican que tanto hombres
como mujeres reportan la misma
percepción sobre el vínculo que se
tiene entre los tipos de infidelidad es
decir, cuando se lleva a cabo un tipo
de infidelidad ya sea, infidelidad
sexual o infidelidad emocional,
posteriormente se llevara a cabo el
otro tipo de infidelidad. Estos
resultados proporcionan sustento a la
propuesta teórica dada por DeStefano
y Salovey (1996), en la que se indica
que ambos sexos tienen la creencia de
que no es posible tener sólo un tipo de
infidelidad, sino que una esta aunada o
es consecuencia del otro tipo de
infidelidad. De acuerdo a DeStefano y
Salovey (1996), este tipo de resultado
es un indicador que permite cuestionar
la explicación evolutiva sobre las
diferencias sexuales en torno al
malestar percibido ante la infidelidad
sexual y la infidelidad emocional
(Buss et al., 1992) sin embargo, es
necesario llevar a cabo un estudio en
el que se profundice esta perspectiva
teórica.
Referencias
Afifi, W. A., Falato, W. L., & Weiner,
J. L. (2001). Identity Concerns
Following a Severe Relational
Transgression: The Role of
Discovery meted for the Relational
outcomes of Infidelity. Journal of
Social and Personal Relationships,
18, (2), 291-308.
Barrera, J. A. (2003). Infidelidad: mal
de muchos o consuelo de tres.
http://www.psicoactiva.com/arti/00
0852infidelidad.zip. Recuperado el
6 de noviembre 2013.
Buss, D. M., Larsen, R. J., Westen, D.
& Semmelroth, J. (1992). Sex
differences in jealousy. Evolution,
physiology and
psychology.Psychological Science,
3 (4) 251-255.
Buss, D. M., Shackelford, T. K.,
Kirkpatrik, L. A., Choe. J. C., Lim,
H. K.,Hasegawa, M., Hasegawa, T.,
& Bennett, K. (1999). Jealousy and
the nature of beliefs about
infidelity: Tests of competing
hypotheses about sex differences in
the United States, Korea, and Japan.
Personal Relationships.6, 125-150
Clanton, G., & Smith, L. (1981).
Anatomía de los celos. Barcelona:
Grijalbo.
DeStefano, D. A. & Salovey, P.
(1996). Evolutionary origins of sex
differences in jealousy?
Questioning the “Fitness” of the
Almeida, M., Hurtarte, C. y Díaz Loving, R.
15
Model. Psychological Science, 7 (6)
367-372.
Dijkstra, P. & Buunk, B. P. (2002).
Sex differences in the jealousy-
evoking effect of rival
characteristics. European Journal
of Social Psychology, 32 (6) 829-
852.
Echeburúa, E., & Fernández-
Montalvo, J. (2001). Celos en la
pareja: una emoción destructiva (1ª
Ed). España: Ariel.
García, P., Gómez, L., & Canto, J.
(2001). Reacción de celos ante una
infidelidad: diferencias entre
hombres y mujeres y características
del rival.
http://webdeptos.uma.es/psicologias
ocial/luisgomez/Reaccion%20de%2
0celos.pdf Recuperado el 6 de
noviembre 2013.
Gibbons, F. & Buunk, B (1999).
Individual Differences in social
comparison: Development of a
scale of social comparison
orientation. Journal of Personality
and Social Psychology. 76 (1) 129-
142.
Hupka, R. B (1984). Jealousy:
Compound emotion or label for a
particular situation? Motivation and
emotion, 8 (2), 114-115
Keltner, D., & Buswell, B. N. (1997).
Embarrassment: Its distinct Form
and Applasement Functions.
Psychological Bulletin, 122, 250-
270.
Pick, S., Díaz-Loving, R., & Andrade,
P. (1988). Conducta Sexual,
Infidelidad y Amor en relación a
sexo, edad y número de años de la
relación. En: Díaz-Loving, R.,
(Eds.) La psicología social en
México, II, (pp. 197-203). México:
AMEPSO.
Reidl, L.M., Gullén, R., Sierra, G., &
Joya, L. (2002). Celos y envidia:
medición alternativa. México:
UNAM
Retana, B. E., & Sánchez, R. (2008).
El Papel de los Estilos de Apego y
los Celos en la Asociación con el
Amor Adictivo. Psicología
Iberoamericana, 16 (1) 15-22.
Reyes Lagunes, I. L., & García y
Barragán, L. F. (2008).
Procedimiento de Validación
Psicométrica Culturalmente
Relevante: Un ejemplo. En: S.
Rivera Aragón, R. Díaz Loving, R.
Sánchez Aragón, & I. Reyes
Lagunes (Eds.). La Psicología
Social en México, XII (pp. 625-
636). México: AMEPSO.
Rivera, S. (1992). Atracción
interpersonal y su relación con la
satisfacción marital y la reacción
ante la interacción de pareja. (Tesis
no publicada de maestría). México:
UNAM
Salovey, P. (1991). Social comparison
processes in envy and jealousy. In
J. Suls y T. A. Wills (Eds.) Social
comparison: ContemporaryTheory
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
16
and Research (pp. 261–285).
Hillsdale, Nj: Erlbaum Associates.
Salovey, P. (1991). The psychology of
jealousy and envy. New York:
Guilford Press.
Shackelford, T. K., LeBlanc, G. J. &
Drass, E. (2000). Emotional
reactions to infidelity.Cognition
and Emotion, 14, 643-659
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
17
Factores que Intervienen en el Potencial Resiliente
Factors Involved in the Resilient Potential
JOSÉ MANUEL GARCÍA CORTÉS, MIRNA GARCÍA MÉNDEZ, ANA TERESA
ROJAS RAMÍREZ
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
La resiliencia se describe como la adaptación exitosa del individuo ante la adversidad. La investigación de la
resiliencia cobra importancia en la evaluación, intervención y prevención de adversidades sociales y de la
salud, entre otras. El objetivo de esta investigación fue identificar las diferencias entre los factores que
promueven la resiliencia en hombres y mujeres y el nivel de estudios. Participaron 884 adultos voluntarios
(45.7% hombres y 54.2% mujeres, Medad=35.4 años, DE 10.82) del D.F., se les aplicó la Escala de Potencial
Resiliente (E-PoRe, García, J. & García, M., en prensa) que evalúa los factores de evasión,
autodeterminación, aflicción, control, afiliación, sobregeneralización y bienestar. Los resultados indican
diferencias por sexo en los factores de Aflicción y Sobregeneralización. , yEn el nivel de estudios, se
encontraron diferencias en todos los factores a excepción de la autodeterminación.
Palabras Clave:Resiliencia, potencial resiliente, autodeterminación.
Abstract
The Resilience is described as the individual's successful adaptation to adversity. Resilience research has
become important in the assessment, intervention and prevention of social adversities and health, among
others. The objective of this research was to identify the differences between the factors that promote
resilience in men and women and educational level. Participants 884 adult volunteers (45.7 % male and 54.2
% female, Mage = 35.4 years, SD 10.82 ) of D.F. was applied Resilient Potential Scale (E -Pore, Garcia, J. &
Garcia, M., in press) that evaluates evasion factors, self-determination, grief, control, affiliation,
overgeneralization and wellness. The results indicate gender differences in factors and Overgeneralization
and Affliction. In the level of studies, differences were found in all factors except for self-determination.
Keywords:Resilience, Resilient Potential, Self-determination.
Componentes con relación a lo que marca
la diferencia entre aquellas personas que a
pesar de la adversidad imperante de su
medio, logran una adaptación positiva, son
catalogadas como el eje rector para la
investigación de la resiliencia (Mrazek, P.
& Mrazek, D., 1987). La resiliencia es una
característica de la personalidad que
modera los efectos negativos del estrés y
promueve la adaptación positiva (Portzky,
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
18
Wagnild, Bacquer, & Audenaert, 2010).
Este concepto, a través del tiempo, ha
sido ampliamente reconocido en diversas
ramas de la psicología, sociología,
antropología, neurología, biología,
medicina, entre otras, por su carácter
preventivo y de intervención tanto en
adversidades individuales como en el
ámbito social, de la salud, económico y
político.
Aunque el interés por la investigación
de la resiliencia en las últimas tres décadas
es notable (Connor, & Davidson, 2003;
Hystad, Eid, Johnsen, Laberg, & Bartone,
2010) aún existe cierta incertidumbre
respecto a si la resiliencia es un rasgo fijo
de la personalidad, con una fuerte
influencia genética, o un proceso dinámico
que puede comenzar en cualquier
momento de la vida, o incluso una mezcla
de los dos. Esta ambivalencia influye en la
carencia de un consenso solido respecto a
las diversas cualidades que pueden
identificarse en el estudio del fenómeno.
Sin embargo, de acuerdo a Wagnild y
Young (1993) la investigación sobre los
factores que interactúan en la resiliencia
debenacotarse de manera paulatina con los
años de madurez del campo, a modo de
poder delimitar una serie de cualidades
consensuadas que permitan además de una
clasificación de personas resilientes, una
identificación de las fortalezas y
debilidades de los individuos, con el
propósito de generar programas de
intervención. Bajo esta línea, Portzky et al.
(2010) delimitan que el camino idóneo
para llegar a un consenso sobre las
cualidades representativas del resiliente,
refieren,es a través de la posible
variabilidad, producto de categorías de
análisis que permitan la comparación de
dichas cualidades.
Otra problemática que conlleva el
estudio de la resiliencia, subyace en su
evaluación y medición. Esto es, debido a
su concepción como proceso, resultado o
combinación de ambos, de acuerdo a
Windle, Bennett y Noyes (2011) no puede
ser medida, debido a que se trata de un
fenómeno dinámico.Sin embargo, lo que sí
se puede medir es la capacidad de llegar a
ser resiliente con base a características
específicas y eventos mediadores, que en
conjunción dinámica, pueden proporcionar
una estimación acerca del potencial que
presenta el individuo frente a la
adversidad. Por ello, se acuña el término
Potencial Resiliente (Luthar, 2006) para
describir la capacidad que tiene la persona
de lograr una adaptación positiva-exitosa,
es decir, un resultado resiliente.
García, García y Rojas (2013) definen
el potencial resiliente como un resultado
producto de la interacción de factores
positivos y negativos tanto en lo individual
como en lo social de la persona. Con ello
identificaron a la evasión,
autodeterminación, aflicción, control,
afiliación, sobregeneralización y bienestar
como los componentes del potencial
resiliente. Bajo esta tónica, Luthar (2006)
señala que la investigación sobre
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
19
resiliencia se ha ramificado, lo que genera
diversas líneas de estudio, donde el común
denominador, supera el resultado
resiliente, en beneficio del estudio del
proceso mediante el cual factores de riesgo
y protección, positivos y negativos,
permiten a las personas en adversidad,
superarla.
Cabe destacar que la tendencia inicial
en la investigación de la resiliencia, de
acuerdo a Bernard (2004) se sustentó en la
búsqueda de diferencias por edad,
coeficiente intelectual (CI), género y raza,
entre otros. Por ejemplo Werner y Smith
(1982) en un estudio longitudinal de más
de 30 años con niños en alto riesgo como
consecuencia de la guerra, reportaron que
con la edad se incrementa la capacidad de
recuperarse al trauma. El CI se identificó
como un factor de protección y las mujeres
a diferencia de los hombres mostraron
mayor amortiguamiento al estrés.
Macgowan (2004) en un estudio con
jóvenes de 19 a 23 años en riesgo de
cometer suicidio, identificó que el factor
de riesgo más significativo para las
mujeres era la presencia de depresión y
para los varones, fueron los intentos
previos de suicidio.Además de estos
resultados, se reportan diversos estudios
que apoyan las diferencias individuales y
grupales, respecto a los diversos factores
involucrados en la resiliencia (Beasley,
Thompson & Davidson, 2003).
A través de los años, la investigación ha
confirmado y ampliado la investigación
original de resiliencia en varios grupos,
entre ellos oficiales del ejército y policía,
enfermeras, maestros, personal de
emergencia y atletas profesionales(Chan,
2003; Golby y Sheard, 2004). Las áreas de
estudio también han incluido la relación
entre la resiliencia y el funcionamiento
cardiovascular (Hallas, Thornton, Fabri,
Fox & Jackson, 2003), índices de
titulación en universitarios (Lifton, Seay,
McCarly, Olive-Taylor, Seeger & Bigbee ,
2006), y discriminación y abuso infantil
(Foster & Dion, 2003).
En el contexto de México, Palomar y
Gómez (2010) adaptaron y aplicaron las
escalas: CD-RISC (Connor & Davidson,
1999) y la Resilience Scale for Adults
(RSA) de Friborg, Hjemdal, Rosenvinge &
Martinussen (2001), quienes reportaron
que las mujeres tienen una mejor
competencia social y al apoyo familiar en
contraste con los hombres. El objetivo de
esta investigación fue identificar las
posibles diferencias en los factores que
promueven la resiliencia en hombres y
mujeres y diferencias con el nivel de
estudios.
Método
Participantes
Se trabajó con 884 personas voluntarias de
la Ciudad de México y área metropolitana,
404 hombres (45.7%) y 480 mujeres
(54.2%), con un rango de edad de 18 a 60
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
20
años (M edad = 35.4 años, DE = 10.82).
Al momento del estudio 499 participantes
estaban solteros (57 %), de los cuales 168
tenían una relación de pareja; 305 (35 %)
vivían en pareja (238 casados y 67 en
unión libre), 68 (6.56%) se habían
divorciado o separado de su pareja y 12
(1.3%) eran viudos.
En la tabla 1 se presentan las
características de los participantes de
acuerdo al nivel de estudios.
Tabla 1
Características de los participantes
Variable Clasificación N Porcentaje Total
Escolaridad Sin Estudios
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Técnico
Licenciatura
Posgrado
23
104
183
204
108
247
15
2.6%
11.76%
20.7%
23.07%
12.21%
27.94%
1.69%
884
La muestra fue no probabilística. Se
empleó como criterio de inclusión que al
momento de la investigación, los
participantes supieran leer y escribir. Los
criterios de exclusión fueron: estar en
tratamiento psicológico o psiquiátrico.
Como criterios de eliminación se tomó en
cuenta: patrones de respuesta
incongruentes y contestar menos del 20%
de los reactivos del instrumento.
Instrumentos
Se utilizó la Escala de Potencial Resiliente
(E-PoRE) de García, y García (en Prensa).
Es un instrumento de autorreporte tipo
Likert de 33 reactivos con seis niveles de
respuesta que van de totalmente en
desacuerdo a totalmente de acuerdo. La
escala evalúa la capacidad que posee el
individuo para poder hacer frente a la
adversidad, producto de la interacción de
factores positivos y negativos de su
personalidad e interacción social.
Los factores del E-PoRE, son siete:
evasión (6 reactivos, α = .750),
autodeterminación (5 reactivos, α = .732),
aflicción (6 reactivos, α = .770), control (5
reactivos, α = .758), afiliación (4 reactivos,
α = .632), sobregeneralización (4
reactivos, α = .533) y bienestar (3
reactivos, α = .642). La escala total explica
el 52.06% de la varianza y cuenta con un
Alpha de Cronbach global de .681.
Procedimiento
Los participantes fueron localizados en
diferentes partes de la ciudad de México y
área metropolitana: centros de trabajo,
escuelas, áreas libres como parques, plazas
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
21
y en domicilios. Se les pidió su
participación voluntaria para responder el
cuestionario, se hizo énfasis en que los
datos proporcionados eran confidenciales,
anónimos y únicamente con fines de
divulgación científica. La aplicación del
instrumento duró aproximadamente 10
minutos. Al inicio de la aplicación se les
pidió que leyeran y firmaran el acuerdo de
consentimiento para su participación. Los
datos obtenidos fueron capturados y
procesados estadísticamente en el
programa SPSS versión 21.
Resultados
En la tabla 2 se muestra que en los factores
negativos (evasión, aflicción y
sobregeneralización) los valores de las
medias están por debajo de los 3.23
puntos, mientras que los valores de los
factores positivos (autodeterminación,
afiliación, control y bienestar) obtuvieron
valores por encima de los cuatro puntos.
.
Tabla 2
Estadísticos descriptivos.
Variable M (N=884) D.E.
Evasión 2.44 0.956
Autodeterminación 4.90 0.894
Aflicción 2.92 1.86
Control 4.83 0.914
Afiliación 4.65 0.985
Sobregeneralización 3.23 0.967
Bienestar 4.74 1.01
Diferencias por sexo
Para conocer si existen diferencias entre
hombres y mujeres respecto a los factores
que componen el Potencial Resiliente, se
realizó un análisis de diferencia de medias
para muestras independientes t de Student.
El resultado (ver tabla 3) indica
diferencias estadísticamente significativas
en el factor de aflicción, t(882) = -5.4333, p.
= .0001, siendo las mujeres (M = 3.10)
quienes más se afligen respecto a los
hombres (M = 2.71); y en el factor de
sobregeneralización, t(882) = -3.506, p. =
.0001, donde lo hombres (M = 2.07)
tienden a sobregeneralizar más que las
mujeres (M = 2.22).
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
22
.
Tabla 3
Diferencias entre hombres y mujeres respecto a los factores del E-PoRE
Factor Hombres Mujeres
T P M DE M DE
Aflicción
2.71 1.05 3.10 1.07 -5.4333 .001***
Sobregeneralización 2.07 0.62 2.22 0.65 -3.506 .001***
*p < .05, **p < .01, ***p < .001
Diferencias por Nivel de Estudios
Para conocer si existen diferencias entre
los factores del Potencial Resiliente de
acuerdo al nivel de estudios, se realizó un
análisis de varianza de un factor ANOVA,
los resultados de la tabla 4 muestran las
diferencias estadísticamente significativas
en los factores de evasión, aflicción,
control, afiliación, sobregeneralización y
bienestar.
Tabla 4
Diferencias entre los factores del E-PoRe de acuerdo al nivel de estudios
Variable
Independiente Variable Dependiente Gl F p
Nivel de
Estudios
Evasión
(entre grupos)
(intra grupos)
Total
6
877
883
10.137 .001***
Aflicción
(entre grupos)
(intra grupos)
Total
6
877
883
12.807 .001***
Control
(entre grupos)
(intra grupos)
Total
6
877
883
5.644 .001***
Afiliación
(entre grupos)
(intra grupos)
Total
6
877
883
4.358 .001***
(sigue)
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
23
Tabla 4. Diferencias entre los factores del E-PoRe de acuerdo al nivel de estudios
(continua) Variable
Independiente Variable Dependiente Gl F p
Nivel de
Estudios
Sobregeneralización
(entre grupos)
(intra grupos)
Total
6
877
883
3.224 .004**
Bienestar
(entre grupos)
(intra grupos)
Total
6
877
883
3.625 .001***
*p < .05, **p < .01, ***p < .001
En la tabla 5 se muestran las diferencias
de acuerdo a la prueba Post Hoc de Tukey,
demostrando que en el factor de evasión
las diferencias se encuentran entre todos
los niveles de estudios, son las personas
sin estudios quienes tienden a evadir, a
diferencia de quienes cuentan con
estudios de primaria, de secundaria, de
preparatoria, técnicos, licenciatura y de
posgrado. En el factor de aflicción, las
diferencias se encuentran entre aquellos
que no tienen estudios respecto a los que
tienen preparatoria, estudios técnicos,
licenciatura y estudios de posgrado. De
igual forma en aquellos que tienen
primaria en comparación con los de
preparatoria, estudios técnicos, estudios de
licenciatura y posgrado.
Para el factor de control, las diferencias
se hallan entre los que no tienen estudios y
quienes tienen una licenciatura o
posgrado, así como diferencias entre los
que únicamente cuentan con primaria en
relación con los que tienen licenciatura y
posgrado. En la afiliación las diferencias
están en quienes tienen estudios de
licenciatura y estudios técnicos respecto a
los que tienen un posgrado. De acuerdo al
factor de sobregeneralización las
diferencias están entre los que no tienen
estudios y los que tienen preparatoria,
educación técnica, licenciatura y posgrado.
Finalmente en el factor de bienestar,
quienes cuentan con una licenciatura
reportan diferencias en relación a aquellos
que tienen únicamente la primaria y los
que no cuentan con estudio alguno.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
24
Tabla 5
Diferencias de acuerdo al valor de la Media por nivel de estudios
Factor Sin
estudios Primaria Secundaria Técnico Preparatoria Licenciatura Posgrado
Medias
Evasión 2.99 2.88 2.59 2.38 2.12 2.34 1.78
Aflicción 4.06 4.25 3.80 3.38 3.21 3.22 2.78
Control 4.40 4.53 4.73 4.81 4.96 5.01 5.18
Afiliación 4.42 4.35 4.57 4.69 4.89 4.76 4.20
Sobregeneralización 3.56 3.47 3.30 3.23 3.05 3.14 2.81
Bienestar 4.17 4.51 4.63 4.77 4.83 4.89 4.93
Discusión
Como se observa en los resultados, se
obtuvieron diferencias en hombres y
mujeres en las dimensiones de aflicción y
sobregeneralización. En primera instancia,
las mujeres tienden a responder con una
mayor emoción negativa a los eventos
estresantes, que los hombres, es decir, ante
la adversidad, las respuestas de molestia,
sufrimiento, tristeza, angustia o
preocupación son reacciones cotidianas
para ellas. Esto tiene relación con lo
mencionado por Fernández-Berrocal y
Extremera (2003); Sánchez, Fernández-
Berrocal, Montañés y Latorre (2008)
quienes indican patrones negativos para
las mujeres en la forma de enfrentar
situaciones estresantes en el ámbito de lo
emocional o con cierto grado de
vinculación afectiva, así como en el uso de
estrategias personales para gestionar las
emociones negativas.
Al respecto, Valdez-Santiago, Juárez-
Ramírez, Salgado-de Snyder, Agoff,
Avila-Burgos y Híjar (2006) señalan que
para las mujeres mexicanas, existe una
relación entre el malestar emocional que
viven, producto de diversas adversidades
sociales (violencia en el hogar, en el sector
salud y discriminación de género), lo que
se relaciona con las estrategias utilizadas
para enfrentar el estrés. García-Méndez,
Rivera-Aragón, & Díaz-Loving (2011)
mencionan que lo que mayor estrés
ocasiona en las mujeres (en el ámbito de la
infidelidad) es lo que pertenece al campo
de la emoción ya que se amenaza el
vínculo existente entre ellas y el objeto.
Por otro lado, las diferencias
encontradas en la sobregeneralización,
indican que los varones tienden a
reaccionar más frecuentemente con enojo,
apatía e impulsividad que las mujeres. Esta
tendencia a sobregeneralizar las respuestas
al momento de enfrentarse al estrés, es
producto de la creencia de no poder
controlar ni determinar los resultados en la
vida, sin importar si realmente se tiene el
poder de hacerlo. Esto concuerda con lo
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
25
descrito por Benjet et al. (2009) quienes
investigaron sobre la prevalencia de
trastornos mentales en adultos de la ciudad
de México. Reportaron que en los varones
a pesar de haber sido diagnosticados sin
enfermedad mental, presentaron rasgos de
personalidad negativista desafiante,
trastorno disocial, tendencia al abuso de
alcohol y otras sustancias. Las
características de los varones en ambos
estudios pueden ser un indicador de un
patrón cultural de rasgos de personalidad
que permiten la interacción y expresividad
de un rol designado.
En lo que respecta a las diferencias
encontradas de acuerdo al nivel de
estudios, se puede afirmar que la
escolaridad es un factor determinante en
cuanto a la manera en que se enfrenta una
situación estresante. Para los factores de
evasión, aflicción y sobregeneralización,
se identificó una tendencia inversamente
proporcional, con relación al nivel de
estudios, es decir, a mayor grado de
estudios, menor será la puntuación en
estos factores, por lo que las respuestas de
evitación del conflicto por medio de
factores externos, reacciones de enojo,
molestia, sufrimiento, tristeza, angustia o
preocupación, así como apatía e
impulsividad ante la adversidad,
disminuyen conforme se avanza en la
formación académica. En contraste, para
los factores de control y bienestar, la
relación es directamente proporcional, con
lo que a mayor nivel de estudios, las
personas tenderán a percibir mayores
capacidades y cualidades para determinar
los resultados de sus acciones cuando se
encuentren en una situación adversa, y con
ello, la sensación de satisfacción,
tranquilidad consigo mismo y con el
porvenir se tornará mayormente positiva.
Para el factor de afiliación se observa
una tendencia a incrementar la capacidad
de relacionarse con los otros con fines de
apoyo para la solución de problemas de
acuerdo a los años de estudio, sin
embargo, este patrón decrementa cuando
se supera el nivel de licenciatura, por lo
que los resultados sugieren que las
personas que cuentan con un posgrado
tienden a resolver sus conflictos con
mayor individualidad.
Dahan y Gaviria (2001) señalan que las
personas con mayor grado de escolaridad
tienden a poseer mayores recursos para
enfrentar situaciones adversas, lo que les
permite acceder a nuevos enfoques y
contextos a través de los cuales las
perspectivas de cambio se tornan posibles.
En contraste, Encinas-Herrera (2003)
señala que el menor grado de escolaridad
está asociado al aumento del estrés y al
pobre repertorio de estrategias de
enfrentamiento, por lo que a menor grado
de estudios, las estrategias para amortiguar
la adversidad tienden a ser más pasivas y
menos efectivas.
La repercusión que este tipo de recursos
tiene sobre el bienestar de las personas, es
de suma importancia, de acuerdo con
Figueroa, Contini, Lacunza, Levin y
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
26
Estevéz (2005) el contar con diversas
habilidades para hacer frente al estrés tiene
un papel protector frente a la adversidad y
sus consecuencias psicosociales.
Finalmente, hay que señalar que uno de
los elementos más comúnmente estudiados
en la investigación de la resiliencia es el
apoyo social (Butler & Goldstein, 2010;
Theis, 2004), en lo que respecta a la
afiliación en este estudio, se puede
observar que la búsqueda de apoyo se
incrementa conforme se avanza en el
campo académico, sin embargo, esta
tendencia cambia de dirección y
decrementa en las personas que reportan
tener estudios de posgrado. Una hipótesis
al respecto es que aquellas personas que se
encuentran en el nivel máximo de estudios
se perciben con mayores recursos
individuales para enfrentar la adversidad, a
modo de que la búsqueda de ayuda en los
demás pasa a segundo plano.
Como conclusión se pone de relieve la
importancia de indagar, identificar y
analizar la relación existente entre aquellos
factores participes en la resiliencia y en la
determinación de las variantes que pueden
existir y que determinarían la manera de
abordar el fenómeno tanto en su estudio
como en su aplicación al campo de la
prevención e intervención.
Referencias
Beasley, M., Thompson, T. & Davidson, J.
(2003). Resilience in response to life
stress: The effects of coping style and
cognitive hardiness. Personality and
Individual Differences, 34, 77–95.
Benjet, C., Borges, G., Medina–Mora, M.,
Méndez, E., Fleiz, C., Rojas, E. & Cruz,
C. (2009). Diferencias de sexo en la
prevalencia y severidad de trastornos
psiquiátricos en adolescentes de la
Ciudad de México. Salud Mental, 31,
155-163.
Benard, B. (2004). Resiliency. What we
have learned. USA: WestEd.
Butler, W. & Goldstein, B. (2010). The
US Fire Learning Network: springing a
rigidity trap through multiscalar
collaborative networks. Ecology and
Society, 15(3), 4-17.
Chan, D. (2003). Hardiness and its role in
the stress-burnout relationship among
prospective Chinese teachers in Hong
Kong. Teaching and Teacher
Education, 19, 381–395.
Connor, K. & Davidson, J. (1999).
Development of a new resilience scale:
The Connor-Davidson Resilience Scale
(CDRISC). Depresión and Anxiety,
18(2), 76-82.
Connor, K. & Davidson, J. (2003)
Development of a new Resilience
Scale: The Connor-Davidson Resilience
Scale (CD-RISC). Depression And
Anxiety, 18, 76–82.
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
27
Dahan, M. & Gaviria, A. (2001). Sibling
correlations and intergenerational
mobility in Latin America.
Development and cultural change,
49(3), 537-555.
Encinas-Herrera, M. (2003). Influencia de
la escolaridad y locus de control en
estrés y afrontamiento ante el riesgo.
Salud y Desarrollo Humano, 21(3),
306-318.
Fernández-Berrocal, P. & Extremera, N.
(2003). ¿En qué piensan las mujeres
para tener un peor ajuste emocional?.
Encuentros en Psicología Social, 1,
255-259.
Figueroa, M., Contini, N., Lacunza, A.,
Levin M. & Estevéz, S. (2005) Las
estrategias de afrontamiento y su
relación con el nivel de bienestar
psicológico: un estudio con
adolescentes de nivel socioeconómico
bajo de Tucumán. Anales de Psicología
Online, Disponible en
http://hdl.handle.net/10201/8048
Foster, M. & Dion, K. (2003).
Dispositional hardiness and women’s
well-being relating to gender
discrimination: The role of
minimization. Psychology of Women
Quarterly, 27, 197–208.
Fraser, M., Kirby, L. & Smokowski, P.
(2004). Risk and Resilience in
Childhood. In M. Fraser (Ed.), Risk and
Resilience in Childhood (pp. 13-66).
Washington: Nasw Press.
Friborg, O., Hjemdal, O., Rosenvinge, J.
& Matinussen, M. (2003). A new rating
scale for adult resilience: What are the
central protective resources behind
healthy adjustment? International
Journal of Methods in Psychiatric
Research, 12 (2), 65-76.
García, J. & García, M. (En prensa). Una
Aproximación a la Medición de la
Resiliencia.
García, J., García, M, & Rojas, A. (2013).
Construcción de una escala de
Potencial Resiliente para Adultos.
Memorias del XXI Congreso Mexicano
de Psicología. Formación Profesional y
Ética: Ejes de la práctica en Psicología,
896-897.
García-Méndez, M., Rivera-Aragón, S. &
Díaz-Loving, R. (2011). La Cultura, el
poder y los patrones de interacción
vinculados a la infidelidad. Revista
Interamericana de Psicología, 45(3),
429-438.
Golby, J. & Sheard, M. (2004). Mental
toughness and hardiness at different
levels of rugby league. Personality and
Individual Differences, 37, 933-942.
Hallas, C., Thornton, E., Fabri, B., Fox,
M. & Jackson, M. (2003). Predicting
blood pressure reactivity and heart rate
variability from mood state following
coronary artery bypass surgery.
International Journal of
Psychophysiology, 47, 43–55.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
28
Hystad, S., Eid, J., Johnsen, B., Laberg,
J.& Bartone, P. (2010). Psychometric
properties of the revised Norwegian
dispositional resilience (hardiness)
scale. Scandinavian Journal of
Psychology, 51, 237–245.
Lifton, D., Seay, S., McCarly, N., Olive-
Taylor, R., Seeger, R. & Bigbee, D.
(2006). Correlating hardiness with
graduation persistence. Academic
Exchange Quarterly, 10, 277–282.
Luthar, S. (2006). Resilience in
development: A synthesis of research
across five decades. In D. Cicchetti &
D. Cohen (Eds.), Developmental
psychopathology: Risk, disorder, and
adaptation (pp. 739-795). New York:
Wiley.
Macgowan, M. (2004). Risk and
Resilience in Childhood. In M. Fraser
(Ed.), Risk and Resilience in Childhood
(pp. 347-384). Washington: Nasw
Press.
Mrazek, P.J. & Mrazek, D. (1987).
Resilience in children at high risk for
psychological disorder. Journal of
Pediatric Psychology, 12(3), 3-23.
Palomar, J. & Gómez, N. (2010).
Desarrollo de una escala de medición
de la resiliencia con mexicanos (RESI-
M), Interdisciplinaria, 27(1), 7-22.
Portzky, M., Wagnild, G., Bacquer, D. &
Audenaert, K. (2010). Psychometric
evaluation of the Dutch Resilience
Scale RS-nl on 3265 healthy
participants: a confirmation of the
association between age and resilience
found with the Swedish version.
Scandinavian Journal of Caring
Science, 24, 86–92.
Sánchez, M., Fernández-Berrocal, P.,
Montañés, J. & Latorre, J. (2008). ¿Es
la Inteligencia emocional una cuestión
de género? Socialización de las
competencias emocionales en hombres
y mujeres y sus implicaciones. Revista
electrónica de Investigación
Psicoeducativa, 15(6), 455-44.
Theis, A. (2004). La resiliencia en la
literatura científica. En M. Manciaux
(Ed.), La resiliencia: resistir y
rehacerse (pp. 45-59). España: Gedisa
editorial.
Valdez-Santiago, R., Juárez-Ramírez, C.,
Salgado-de Snyder, N., Agoff, C.,
Avila-Burgos, L. & Híjar, M.
(2006).Violencia de género y otros
factores asociados a la salud emocional
de las usuarias del sector salud en
México. Salud Pública de México,
48(2), 250-258.
Wagnild, G, & Young, H. (1993).
Development and psychometric
evaluation of the Resilience Scale.
Journal of Nursing Measurement, 2,
165–178.
Wener, E. & Smith, R. (1982).Vulnerable
but Invincible: A longitudinal study of
resilient children and youth. New York:
McGraw Hill.
García Cortés, J., García, M. y Rojas, A.
29
Windle, G., Bennett, K. & Noyes, J.
(2011). A methodological review of
resilience measurement scales. Health
and Quality of Life Outcomes, 9(8),
doi:10.1186/1477-7525-9-8.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
30
Diseño y Validez de Constructo de la Escala
de Enfrentamiento en Cuidadores
Familiares de Adultos Mayores
Design and Construct Validity of the Coping
in Family Caregivers of Older Adults Scale
MIRIAM DOMÍNGUEZ-GUEDEA, ABRAHAM OCEJO GARCÍA
Universidad de Sonora
Resumen
Mediante análisis factoriales exploratorios se validó la Escala de Enfrentamiento de Problemas Familiares
en Cuidadores Familiares de Adultos Mayores (EEPF/CFAM), en muestras de población general y
cuidadores brasileños y en cuidadores mexicanos. Los resultados de población general brasileña señalaron
la pertinencia de cinco factores, a saber: Religiosidad, Apoyo social, Evitación, Alteración emocional y
Directo/revalorativo, cuyos valores de consistencia interna oscilaron entre .60 a .89. Los análisis en
cuidadores brasileños indicaron que los factores Búsqueda de apoyo social (α=0.85), Religiosidad
(α=0.87) y Alteración emocional (α=0.68) explican 46% de la varianza del constructo. En cuidadores
mexicanos se encontró que los factores Resolutivo social (α=0.89), Religiosidad (α=0.94) y Alteración
emocional (α=0.81) explican 54% de la varianza del constructo. En términos psicométricos y culturales,
la EEPF/CFAM ofrece ventajas para su uso en contextos latinoamericanos frente a medidas diseñadas y
validadas en el medio anglosajón.
Palabras Clave:Enfrentamiento, Cuidadores Familiares, Adultos Mayores, Validación Psicométrica,
Latinoamérica.
Abstract
Through exploratory factorial analyses, it was validated in Brazilian and Mexican samples the Family
Problems in Family Caregivers of Older Adults' Coping Scale (EEPF/CFAM). Brazilian outcomes
showed that the factors of Seeking Social Support (α=0.85), Religiosity (α=0.87) and Emotional
Alteration (α=0.68) explain 46% of the construct's variance. In Mexican caregivers, the factors of Social
Resolution (α=0.89), Religiosity (α=0.94) and Emotional Alteration (α=0.81) explain 54% of the
construct's variance. In psychometric and cultural terms, the EEPF/CFAM offers advantages for its use in
Latin-American contexts facing designed and validated measures in the English-speaking environment.
Keywords:Coping, Family Caregivers, Elderly, Psychometric Validity, Latin-American.
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
31
La figura del cuidador familiar ha
tomado cada vez más importancia en los
estudios gerontológicos, dado su papel
protagónico en el cuidado y asistencia
cotidiana para el adulto mayor en
situación de dependencia funcional. Una
parte importante de las tendencias
actuales de investigación internacional
sobre el tema se basa en el paradigma
estrés-bienestar pues se ha documentado
de manera reiterada que las demandas y
dificultades relacionadas con el cuidado
representan una fuente de estrés para
quien cuida, de forma que resulta de
especial interés analizar las
consecuencias del cuidado para el
familiar que asume dicha responsabilidad
(Chapell & Dujela, 2009).
La aportación pionera de esa línea de
estudios la hicieron Haley, Levine,
Brown y Bartolucci (1987) al adaptar la
teoría de estrés de Lazarus y Folkman
(1984) a la situación vivida por los
cuidadores; los autores propusieron que
los estresores y el bienestar de los
familiares que cuidan, están
intermediados por las estrategias de
enfrentamiento que poseen. Definidos
como “los esfuerzos cognitivos y el
comportamiento que se alternan
constantemente para administrar las
demandas internas o externas específicas
que se evalúan como excedentes recursos
de la persona” (Lazarus & Folkman,
1984, p. 141), los recursos de
enfrentamiento reflejan cambios
continuos de la persona al relacionarse
con estresores específicos y constituyen
un repertorio diferente de lo que sería un
comportamiento adaptativo
automatizado.
Dado el papel central que el
enfrentamiento tiene en la respuesta a
situaciones de estrés, se han realizado
numerosos estudios para analizar la
diversidad de comportamientos,
pensamientos y sentimientos que las
personas utilizan para abordar los
problemas. En una revisión de las
investigaciones en el área, Skinner,
Edge, Altman y Sherwood (2003)
identificaron 100 instrumentos de
medición y 400 diferentes formas de
enfrentamiento; en virtud de lo anterior
¿Cuál debería ser entonces la medida
más apropiada de las estrategias de
enfrentamiento utilizadas por los
cuidadores de adultos mayores?
La medida que aquí se presenta fue
diseñada para responderse de acuerdo a
un problema específico relativo a las
tareas de cuidado, sin embargo, ante la
posibilidad de que no todos los
cuidadores perciban las circunstancias de
cuidado como problemáticas o
generadoras de estrés, se solicitó al
cuidador que responda la escala
considerando algún problema familiar,
ya que la experiencia de la asistencia
ocurre en el marco de las relaciones
dentro de la familia que, a su vez,
influyen en el bienestar del cuidador
(Mitrani et al., 2006).
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
32
Con el objetivo de diseñar y validar
una escala de enfrentamiento de
cuidadores familiares de adultos
mayores, en la presente investigación se
desarrolló un instrumento contemplando
las estrategias indicadas por Haley et al.
(1987) en su estudio precursor sobre
estrés en cuidadores, así como otras que
la literatura ha incluido para
complementar las formas básicas de
enfrentar entre cuidadores (e.g.
McIlvane, Popa, Robinson, Houseweart
& Haley, 2008).
La importancia de diseñar y validar
una escala de enfrentamiento responde a
la necesidad de producir medidas
culturalmente válidas para el entorno
social de referencia (Byrne & van de
Vijver, 2010), de manera que el presente
propone una escala que atiende a las
características de dos contextos
latinoamericanos en los que el fenómeno
del cuidado familiar ha alcanzado
dimensiones importantes: Brasil y
México. En este sentido, la secuencia de
elaboración y validación fue la siguiente:
1) se diseñó una primera versión de la
escala con base en otras ya validadas en
Brasil (Seidl, Tróccoli & Zannon, 2001;
Vera, Batista, Laborín & Pimentel, 2003)
y se analizaron las propiedades
psicométricas del instrumento en
población general, especificando
problemas familiares como estresores,
como una estrategia práctica para superar
la dificultad de reunir una muestra
grande de cuidadores para validar una
escala extensa como la resultante en la
primera versión; 2) con base en los
resultados anteriores se produjo una
versión reducida de la escala con el fin
de validarla en una muestra de
cuidadores de Brasilia, Brasil; 3) la
anterior versión fue traducida, ajustada y
aplicada en una muestra de cuidadores
mexicanos hermosillenses. Enseguida se
presentan los detalles metodológicos y
resultados obtenidos en cada fase.
Método
Fase 1. Diseño y validez de constructo
de la escala en población general -Brasil
Participantes
Con un muestreo no probabilístico, por
conveniencia, se reunieron datos de 334
personas cuyas edades variaron de los 18
a los 98 años (M=40.9; DE=16.6). El
tamaño de la muestra obedeció al criterio
de contar con al menos cinco
participantes por cada reactivo a ser
sometido al análisis factorial
(Treiblmaier & Filzmoser, 2010).
Se establecieron cuotas para equilibrar
las características de sexo y edad de los
participantes, tendiendo como únicos
criterios de inclusión en la muestra
residir en el Distrito Federal (DF) de
Brasil y tener una edad mínima de 18
años; se excluyeron los casos en los que
se registró un porcentaje de omisión de
respuestas ≥90%. Del total de
participantes, 50.9% fueron mujeres; más
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
33
de la mitad de la muestra trabajaba
(52.5%), el resto se distribuía entre
estudiantes (21.9%), amas de casa
(19.4%) pensionados (14.5%), siendo
que parte de esas personas desempeñaba
más de una actividad al mismo tiempo;
en cuanto a escolaridad, la muestra
mostró una media de 11.24 años de
estudio (DE= 5.31).
Instrumentos
La Escala de Enfrentamiento de
Problemas Familiares (EEPF) fue
elaborada considerando reactivos de dos
instrumentos validados en un contexto
brasileño: (a) Escala de Enfrentamiento
de Problemas (Vera et al. 2003), aplicada
en una población general de la Ciudad de
João Pessoa, Paraíba; y (b) la Escala de
Enfrentamiento de Problemas, de Seidl,
Tróccoli y Zannon (2001) validada en
Brasília con muestras de adultos de
población general y portadores de
enfermedades crónicas. También se
elaboraron reactivos de acuerdo con
definiciones conceptuales sobre
estrategias de enfrentamiento señaladas
en la literatura especializada (Haley et al.
1987; McIlvane et al. 2008). Cabe
destacar que en todos los referentes
consultados compartían la propuesta
teórica de Lazarus y Folkman (1984)
sobre la teoría transaccional del estrés.
De esta forma, la escala se estructuró con
las siguientes estrategias de
enfrentamiento: foco en el problema,
expresión emocional, evasión,
revaloración positiva, religiosidad y
búsqueda de apoyo social.
El análisis teórico del instrumento de
las estrategias de enfrentamiento
consistió en el análisis de los jueces y el
análisis semántico. El análisis teórico del
instrumento de estrategias de
enfrentamiento consistió en jueceo y
análisis semántico. En el primer análisis
participaron seis investigadores que
estudian el tema de las estrategias de
enfrentamiento o que tienen una amplia
experiencia en elaboración de
instrumentos. De acuerdo con las
definiciones que constituyen cada
dimensión, los jueces evaluaron los
elementos, expresando el acuerdo entre
ellos acerca de la relación entre los
elementos y sus dimensiones; se hicieron
los cambios sugeridos por los jueces para
mejorar la claridad de los artículos. En el
análisis semántico, 30 personas de la
población general participaron
respondiendo la escala e indicaron todas
las palabras, frases e instrucciones
confusas. Nuevos cambios se realizaron
de acuerdo a las indicaciones de estas
personas.
La EEPF quedó conformada por 60
reactivos, siendo 10 para evaluar cada
una de las siguientes estrategias de
enfrentamiento: directo-activo, alteración
emocional, religiosidad, evasión,
búsqueda de apoyo social, re-valoración
positiva. Las opciones de respuesta se
dispusieron en una escala tipo Likert de
cinco puntos (1 = nunca a 5 = siempre) y
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
34
estuvieron referidas a la frecuencia con
que el respondiente se comporta de la
manera que lo especifica el reactivo.
Pero antes de responder a estos
elementos, se colocó una pregunta
abierta pidiendo al participante que
respondiera acerca de un problema
familiar que actualmente le generara
estrés. Posteriormente se solicitó que
cada reactivo se respondiera teniendo en
cuenta el problema descrito
anteriormente por el participante. En este
procedimiento se adoptó el que utilizaron
Seidl, Tróccoli y Zannon (2001).
Para controlar el sesgo debido a la
fatiga de responder de manera continua
las 60 reactivos del instrumento, se
crearon dos versiones del mismo
instrumento, cambiando el orden de los
elementos; ambas versiones se aplicaron
a la muestra total en partes iguales.
Procedimiento
Se solicitó a los participantes responder
los instrumentos de forma voluntaria en
instituciones o lugares públicos. Los
entrevistadores abordaron personas que
estaban atendiendo diversos asuntos (e.g.
oficina de atención ciudadana) o
sentados sin ningún tipo de actividad
específica en lugares como plazas y otros
lugares públicos del Distrito Federal de
Brasil. Los investigadores abordaron a
posibles participantes invitándoles a
responder de acuerdo a lo establecido en
una Carta de Consentimiento Informado.
La escala podía ser podía ser auto-
administrada o bien, respondida con la
ayuda de un entrevistador que hacía
lectura de las preguntas para las personas
con dificultades para hacerlo por sí
mismas; a pesar de que la recomendación
común para la aplicación de instrumentos
psicométricos indica generar situaciones
estandarizadas para todos los casos de
aplicación, se optó por generar las dos
posibilidades de colecta, prospectando
incluir datos de personas adultas
mayores, quienes comúnmente son sub-
representadas en las muestras de
población general.
Fase 2. Validez de constructo de la
escala en cuidadores brasileños
Participantes
Participaron 187 personas responsables
del cuidado de familiares adultos
mayores dependientes funcionales (83%
eran mujeres). El promedio de edad de
los cuidadores fue de 46 años (DE =
14.8) y tenían un promedio de cinco años
cuidando de los mayores (DE = 10.23).
El promedio de edad de los receptores de
cuidados fue de 79 años (DE = 9.6) y
entre ellos, 89% eran padres de los
cuidadores. La mayoría de los
participantes habían completado la
escuela secundaria/preparatoria (34.2%),
seguido de los cuidadores con estudios
de licenciatura (28.3%). Además de las
responsabilidades de cuidar, 46.5% de
los participantes tenían un trabajo
remunerado. En cuanto a los ingresos
mensuales de la familia se encontró que:
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
35
50.1% de los encuestados tiene un
ingreso familiar de hasta $ 1,000.00
reales brasileños, 35.8% informó de un
ingreso familiar en el rango de $
1,000.00 a $ 3,000.00 reales, 10.7% tuvo
un ingreso de más de $ 3,000.00 reales
(2.7% de los cuidadores no reportaron el
ingreso).
Para ser incluidos en el estudio, los
participantes deberían ser los cuidadores
primarios de un familiar adultos mayor
que necesitara ayuda para ejecutar al
menos una de las actividades o
instrumentales de la vida diaria, de
acuerdo con dos índices de valoración
geriátrica que se describen en el apartado
de instrumentos. Además, la díada
cuidador - adulto mayor debía residir en
el Distrito Federal de Brasil y el cuidador
debe vivir con el adulto mayo o visitarlo
por lo menos tres veces a la semana.
Instrumentos
Se utilizó la Escala de Enfrentamiento de
Problemas Familiares (EEPF) reducida,
descrita en la fase anterior de este
reporte. Para la aplicación de EEPF en la
muestra de cuidadores se redujo el
número de opciones de respuesta, con
cuatro puntos de la escala de Likert (1 =
nunca a 4 = siempre), en lugar de cinco,
como en la escala original.
Las actividades en las que el adulto
mayor depende del cuidador fueron
identificadas aplicando un formulario
que integra dos índices de validación
geriátrica, cuyas versiones originales
fueron modificadas por Domínguez-
Guedea (2005) con base en la propuesta
de Shah, Vanclay y Cooper (1989); los
índices son el Barthel Index (Mahoney &
Barthel, 1965) y el InstrumentalActivities
of Daily Living Scale (Lawton & Brody,
1969). El formulario consta de 18
reactivos sobre el nivel de ayuda que
requiere el adulto mayor para
desempeñar actividades básicas e
instrumentale; el instrumento es
respondido por el cuidador utilizando las
opciones de respuesta: 1) no consigue
hacerlo solo/a; 2) necesita mucha ayuda;
3) necesita de una ayuda regular; 4)
necesita de poca ayuda y; 5) lo hace sólo
sin ayuda. Se aplicó también una ficha
socio-demográfica de respondiente y del
receptor de cuidados.
Procedimiento
Los participantes fueron identificados en
hospitales públicos que ofrecen servicios
a adultos mayores en el D.F. de Brasil y
a través de indicaciones realizadas de los
propios cuidadores, líderes comunitarios
y por personas familiarizadas con la
investigación. Para ambas formas se
explicaron los objetivos de la
investigación y se solicitó su
participación voluntaria. Se leyó Carta de
Consentimiento Informado y se aclaró
cualquier duda. En caso de aceptar, los
cuidadores firmaban la Carta de
Consentimiento Informado y se
acordaban encuentros con los
entrevistadores.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
36
Fase 3. Validez de constructo de la
escala en cuidadores mexicanos
Participantes
Se colectaron datos de 244 cuidadores
familiares de adultos mayores,
identificados a través de un muestreo no
probabilístico, por conveniencia. La
caracterización de la muestra es la
siguiente: a) la mayoría de los
participantes eran mujeres (73.5%); b)
62.9% reportó tener pareja; c) 30.8%
completó hasta la secundaria, 32.3%
contaba con preparatoria o carrera
técnica y 36.9% tenía estudios de
licenciatura o más; d) el ingreso familiar
mensual del 52.7% de la muestra alcanzó
hasta los $9,000 mil pesos y 47.3%
indicó un ingreso de $9,000 hasta
$40,000 mil pesos; e) la mayoría de los
participantes eran hijas/os del adulto
mayor (79.2%); f) las edades de los
participantes variaron de los 21 a 87 años
(M=49.6; D.E.= 12.1).
Se consideraron como criterios de
inclusión a la muestra, el ser familiar del
receptor de cuidados, apoyarlo en al
menos una actividad indicada en el
índice de valoración geriátrica descrito
en el apartado de instrumentos y vivir
con él (ella) o visitarlo al menos una vez
a la semana.
Instrumentos
Fue utilizada la EEPF/CFAM, validada
en la fase anterior de este reporte. Para su
aplicación en el contexto mexicano se
hizo la traducción (al portugués) y re-
traducción (al español) y después fue
sometida a un análisis de jueces y
pilotaje para constatar la pertinencia
teórica del conjunto de reactivos, así
como la comprensión semántica de la
escala en el nuevo contexto cultural,
realizándose los ajustes necesarios. En
este proceso se incluyeron reactivos que
fueron trabajados en una muestra de
cuidadores familiares de adultos mayores
con diabetes mellitus, prospectando
robustecer la dimensión de alteración
emocional que en la validación en
cuidadores brasileños obtuvo una
consistencia interna baja (α = 0,68); se
integraron también reactivos de re-
valoración positiva, evasión y
enfrentamiento directo-activo ante la
posibilidad de su eventual manifestación
en el nuevo contexto cultural. De esta
manera, el instrumento aplicado a
cuidadores mexicanos constó de 24
reactivos dispuestos en escalas tipo
Likert de cuatro puntos (1=nunca a 4=
siempre).
Las actividades en las que el adulto
mayor depende del cuidador fueron
identificadas con el mismo formulario
que se aplicó en la muestra brasileña, el
cual pasó también por el proceso de
traducción-retraducción. Éste, junto con
una ficha de datos demográficos
elaborada exprofeso, fue aplicado en
forma de entrevista.
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
37
Procedimiento
El estudio se desarrolló en la ciudad de
Hermosillo, Sonora en México. La forma
de colecta de datos fue similar a la del
procedimiento en la muestra brasileña,
haciendo contacto con organizaciones
que prestan servicios (sociales, salud y
religiosos) a adultos mayores y otros con
base en la indicación personal. A los
participantes se les informó el propósito
del estudio y se pidió su colaboración de
acuerdo con la Carta de Consentimiento
Informado. En caso de aceptar colaborar,
se indicaron las sesiones para la colecta
de datos.
Resultados
Fase 1. Diseño y validez de constructo
de la escala en población general –
Brasil
Se hizo un conjunto de análisis para
verificar los presupuestos multivariados
del banco de datos y en principio la
normalidad de las distribuciones,
identificando diez reactivos con valores
de asimetría ≥1, mismos que fueron
retirados de los análisis siguientes. Con
base al criterio Mahalanobis de χ² [(50)
= 86.66; p ≤ .001] fueron encontrados 10
casos discrepantes multivariados que
fueron retirados. Como una estrategia
práctica para verificar la linealidad entre
pares de entre variables, se hicieron
scatterplots entre los 18 reactivos con
valor de asimetría ≥0.6, resultando en
324 gráficos, en lugar de analizar los 50
ítems, que resultaría en 2,500 gráficos;
los gráficos mostraron formas más o
menos ovaladas, por lo que se descartó
una franca violación al criterio de
linealidad de las variables. Finalmente se
determinó la ausencia de
multicolinealidad dado el mínimo valor
de tolerancia de 0.28. Se asumió la
factorabilidad de la matriz de
correlaciones entre reactivos dados los
siguientes indicadores: (a) valor Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) igual a .814 y (b)
determinante de la matriz igual a .001.
Para identificar el número de factores a
retener, se llevó a cabo un análisis
paralelo, en donde la comparación con
valores propios empíricos y los de una
muestra aleatoria indicó la pertinencia de
extraer como máximo seis factores.
Análisis factoriales con el método de
ejes principales mostraron que la
estructura de cinco factores se revelaba
teóricamente más clara. Fue utilizada
rotación varimax pues la mayoría de las
correlaciones entre los factores fue
inferior a .30. Se retiraron reactivos con
cargas factoriales <.30. La escala quedó
conformada con 41 reactivos de
saturaciones factoriales >.31, divididos
en cinco factores que en conjunto
explican 33% de la varianza del
constructo enfrentamiento. El primer
factor agrupó los reactivos relativos a la
estrategia de enfrentamiento sobre el uso
de las creencias y prácticas religiosas o
espirituales. El segundo factor reunió los
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
38
reactivos sobre la búsqueda de apoyo
social para hacer frente a los problemas
familiares. El tercer factor combinó
reactivos de enfrentamiento directo-
activo y de enfrentamiento revalorativo,
siendo denominado estrategia directa-
revalorativa. El cuarto factor es la
evitación y, por último, el quinto factor
se refiere a la estrategia de alteración
emocional.
Se decidió evaluar las propiedades
psicométricas de la escala disminuyendo
el número de elementos para aplicar una
versión reducida de la muestra de
cuidadores. Por lo tanto, sólo seis
reactivos se mantuvieron en cada factor,
eliminando dos reactivos con cargas
factoriales bajas en los factores de
evasión y emocional y los siete ítems con
la menor carga factorial en
enfrentamiento activo/revalorativo. Esta
decisión representó eliminar 27% de los
ítems de la escala original, por lo que
repitió la secuencia de análisis para el
nuevo conjunto de reactivos, retirando
cuatro casos discrepantes multivariados
identificados con la distancia de
Mahalanobis, de acuerdo al criterio de χ²
[(30) = 59.703, p ≤ .001]; además se
observó que ninguno de los 30 reactivos
tenían una desviación significativa de la
distribución normal (valores de asimetría
<1) y no se registraron violaciones de los
requisitos de la linealidad y
multicolinealidad; por otro lado, el valor
de KMO fue .822 y el determinante de
matriz igual a .001. Teniendo en cuenta
los resultados del análisis en paralelo y el
sentido teórico apropiado, con análisis
factoriales de ejes principales se
extrajeron cinco factores que explican
38,3% de la varianza del constructo de
enfrentamiento; se utilizó la rotación
varimax porque la mayoría de las
correlaciones entre los factores fue ≤.30.
Todos los reactivos en esta versión
abreviada mostraron cargas factoriales ≥
.39. Los resultados de la versión extensa
y reducida de la escala se resumen en la
Tabla 1.
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
39
Tabla 1
Comparación de características de EEPF/CFAM validada en población general brasileña –
versión extensa y versión reducida Características Versión extensa Alfa Versión reducida Alfa Ejemplos de reactivos
en cada factor
-Reactivos /
casos
51 reactivos/324
casos
30 reactivos/320
casos
Religiosidad: Eu me
tranqüilizo
rezando/orando;
Entrego a Deus os
meus problemas; Eu
me apego à minha fé
para saber o que
fazer.
Apoyo social:
Desabafo com meus
amigos ou familiares;
Busco alguém que me
aconselhe ou ajude a
decidir o que fazer.
Directo/revalorativo:
Tento diferentes
formas de resolver o
problema; Penso que
esse problema me faz
amadurecer.
Evitación:Tento
esquecer o problema;
Acho que só o tempo
vai resolver o
problema; Evito
envolver-me no
problema.
Alteración
emocional: Entro em
desespero sem saber
o que fazer;
Demonstro minha
angústia.
-Varianza
Explicada
33% 38.5%
-Reactivos
retenidos
41 reactivos
30 reactivos
-Cargas
factoriales
de .31 a .80 de .39 a .81
-Factor 1 Religiosidad .89 Religiosidad .89
-Factor 2 Apoyo social .85 Apoyo social .85
-Factor 3 Directo/revalorat
ivo
.75 Evitación .69
-Factor 4 Evitación .70 Alteración
Emocional
.65
-Factor 5 Alteración
emocional
.66 Directo/revalorativo .60
Fase 2. Validez de constructo de la
escala en cuidadores brasileños
En análisis preliminares se identificó un
reactivo con porcentaje de datos faltantes
mayor que 5%, mismo que fue eliminado
de los siguientes procedimientos. En
cuanto a los presupuestos multivariados
se encontró que: (a) no existían
relaciones multicolineales ni problemas
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
40
de singularidad en el conjunto de
reactivos, dados los valores de tolerancia
≤.38 y (b) once reactivos mostraron
valores de asimetría ≥1 pero, a pesar de
que la falta de normalidad y linealidad de
estos elementos no es deseable en el
análisis multivariado, se decidió
mantenerlos para no dañar la estructura
de la constructo, observando en todo
caso con atención su desempeño en los
análisis posteriores.
Fue determinada la factoralidad de la
matriz de correlaciones dados los
resultados de los siguientes indicadores:
(1) el valor Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
fue de .79 y (2) determinante de la matriz
fue igual a .000. Esos análisis indicaron
la conveniencia del análisis factorial en
el conjunto de reactivos. Un análisis
paralelo indicó la extracción hasta de
cinco factores como máximo. Se
aplicaron análisis factoriales (por ejes
principales) con rotación varimax
teniendo en cuenta las correlaciones
entre los factores ≤ 30. Se encontró que
la estructura de tres factores ofrecía la
mejor interpretación teórica y
propiedades métricas (ver Tabla 2). De
los elementos inicialmente sometidos a
análisis, trece ítems tuvieron que ser
excluidos porque tenían cargas
factoriales ≤.30 o bien, al retirarlos del
conjunto de reactivos, mejoraban de
manera importante la consistencia
interna de los factores resultantes. La
solución con 17 reactivos, explicó el
46% de la varianza del constructo de
enfrentamiento. El primer factor reunió
los elementos de la Búsqueda de apoyo
social, el segundo factor implicó la
estrategia de Enfrentamiento
religioso/espiritual y el tercer factor se
refiere al Enfrentamiento de alteración
emocional como estrategia para enfrentar
los problemas. A partir de los resultados
de esta fase, la EEPF en adelante será
referida como Escala de Enfrentamiento
de Problemas Familiares para
Cuidadores Familiares de Adultos
Mayores (EEPF/CFAM).
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
41
Tabla 2
Análisis factorial de la EEPF/CFAM en cuidadores brasileños
Reactivos F1 F2 F3
Busco alguém que me aconselhe ou ajude a decidir o que fazer .784
Converso com alguém sobre como estou me sentindo .781
Desabafo com amigos e outros familiares .753
Converso com pessoas da minha confiança .714
Compartilho minhas preocupações com amigos ou familiares .598
Peço a outras pessoas que me ajudem a lidar com o problema .470
Pratico com maior fé meus costumes religiosos .818
Eu me tranquilizo rezando ou orando .767
Eu me apego a minha fé para saber o que fazer .722
A companhia das pessoas da minha religião....me faz sentir melhor .709
Procuro paz e calma na minha religião .676
Entrego a deus os meus problemas .528
Demostro minha angústia .715
Demostro minha tristeza .618
Entro em desespero sem saber o que fazer .521
Fico tenso que alguns dos meus hábitos mudam .494
Penso que esse problema tem trazido atrasos na minha vida .385
Alfa de Cronbach .85 .87 .68
Fase 3. Validez de constructo de la
escala en cuidadores mexicanos
En análisis preliminares se identificó
que: (a) ningún reactivo tuvo un
porcentaje de datos faltantes ≥ 5%; (b)
cinco reactivos tuvieron asimetría ≥1
mismos que fueron retirados de los
análisis posteriores; (c) no existían
relaciones multicolineares ni problemas
de singularidad en el conjunto de
reactivos, ya que el valor de tolerancia
inferior fue 0,30 y (d) se detectaron y
eliminaron 40 casos discrepantes
multivariados con el criterio de χ² [(24)
= 36.42, p ≤ 0,05]. Fue determinada la
factoralidad de la matriz de correlaciones
a través de dos indicadores: (1) el valor
KMO fue de .848 y (2) la determinante
de la matriz fue igual a .000. El análisis
paralelo indicó la extracción de cinco
factores como máximo.
Se corrieron análisis factoriales con
ejes principales encontrando que la
solución con tres factores ofrecía la
mejor interpretación; se utilizó la
rotación varimax pues las correlaciones
entre los factores fueron ≤.30. Tres
reactivos tuvieron que ser excluidos
porque tenían cargas factoriales ≤.30. La
solución con 21 reactivos, explicó el
54% de la varianza del constructo de
enfrentamiento. Al primer factor se
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
42
denominó Enfrentamiento Resolutivo-
social, al segundo Enfrentamiento
religioso/espiritual y al tercer factor se le
identificó Enfrentamiento de alteración
emocional (ver Tabla 3).
Tabla 3
Análisis factorial de la EEPF/CFAM en cuidadores mexicanos
Reactivos F1 F2 F3
Platico con gente de confianza para saber qué hacer .821
Platico con alguien sobre cómo me estoy sintiendo .776
Me pongo de acuerdo con los demás para arreglar las
cosas
.731
Pido ayuda a otras personas .719
Busco consejo para decidir qué hacer .693
Escucho experiencias de otros para saber qué hacer .612
Comparto mis preocupaciones con amigos o familiares .593
Hablo con mis familiares para buscar una solución .590
Propongo cambios para que el problema se resuelva .538
Hago diferentes cosas para resolver el problema .529
Me apego a mi fe para saber qué hacer .904
Me ayuda rezar/orar .901
Busco paz en mis costumbres religiosas/espirituales .883
Practico con fé mis costumbres religiosas/espirituales .868
Encomiendo a Dios mi problema .820
Me desespero .868
El problema me cansa emocionalmente .772
Siento que situación es injusta conmigo o con mi familia .641
El problema me pone triste .639
Siento que ese problema ha sido un atraso en mi vida .528
Me mortifico .475
Alfa de Cronbach .89 .94 .81
Discusión
Como mediadoras del proceso estrés y
bienestar, las estrategias de
enfrentamiento implican complejidades
para su operacionalización en cuidadores
familiares de adultos mayores, de las
cuales, en este estudio se abordó el
desarrollo de una medida válida y
confiable en el contexto latinoamericano.
Propiedades psicométricas robustas en
un instrumento no es producto que se
logre con una primera aplicación, tal y
como aquí fue relatado, se requirieron
tres fases que tomaron casi diez años
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
43
para poder definir un resultado
satisfactorio, se aplicaron en este proceso
procedimientos rigurosos para el análisis
de reactivos, partiendo de un conjunto de
60 reactivos hasta concretar 21
totalmente procedentes bajo la lógica de
los análisis factoriales exploratorios.
En efecto, la dimensión cultural obliga
la validación de las medidas. Al respecto
Díaz-Loving (2011) indica que toda
investigación psicológicadebe considerar
los ecosistemas particulares y
participantes específicos de manera que
se pueda reconocer tanto la base
biológica universal como la
idiosincráticasocio-cultural en la
manifestación del fenómeno estudiado.
De hecho, Hilgeman et. al (2009) han
destacado la pertinencia de evaluar el
modelo de estrés entre cuidadores
familiares tomando en cuenta las
diferencias que los cuidadores
latinoamericanos tienen para enfrentar el
rol del cuidado versus caucásicos y afro-
descendientes, pues se ha demostrado
que los primeros recurren más a
estrategias de apoyo social y a la
religiosidad para enfrentar las demandas
del cuidado que otros grupos étnicos.
Es por eso que, a pesar de que en la
literatura anglosajona sobre cuidadores
familiares de adultos mayores estén
consolidadas escalas para medir
enfrentamiento, su empleo en muestras
latinas no debe ser automático. Como un
caso de esa práctica que aquí se aconseja
está del uso de la escala COPE original
de Carver, Sheier y Weintraub (1989)
que ha sido aplicada a muestras de
cuidadores españoles (e.g. Crespo &
López 2007; Losada, Montorio,
Fernández & Márquez, 2006) pero sin el
reporte psicométrico que se esperaría de
una medida que, no sólo fue diseñada
para población general, si no que
también implica cambios de lenguaje,
cuanto más de cultura; tal vez esos
autores, que de hecho han desarrollado
un trabajo muy valioso sobre cuidadores
en España, se confrontaron con el mismo
dilema de costo-beneficio con el que nos
deparamos investigadores
latinoamericanos: usar medidas de uso ya
utilizadas en la plaza internacional o
bien, desarrollar las propias.
En este estudio se mostraron datos de
Brasil y México como dos contextos
culturales latinos, colectivistas, cuyas
economías están en vías de desarrollo y
que comparten el problema de un sistema
público de salud y de seguridad social
insuficiente y precario para atender la
demanda de la población senescente;
ante todas esas circunstancias, los
familiares absorben prácticamente todas
las implicaciones del cuidado. Los
resultados arrojaron en ambos países
soluciones factoriales que identificaron
de manera consistente la importancia del
enfrentamiento religioso y del que
involucra redes de apoyo social para
responder ante los problemas familiares;
en los dos países quedaron diseminadas
también las estrategias de enfrentamiento
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
44
de re-valoración positiva y evasión como
factores específicos que en la población
general brasileña se habían encontrado.
Aún con sus similitudes, ambos países
tienen importantes diferencias culturales,
siendo el idioma la más obvia de todas.
En este estudio se identificó que el factor
de alteración emocional quedó mejor
representado en México que en Brasil, de
manera que se hace necesario continuar
indagando formas de la expresión
emocional como respuesta ante los
estresores en la familia brasileña. En esta
muestra de cuidadores además se
disiparon totalmente los ítems que tratan
del enfrentamiento directo/activo,
obligándose el desarrollo de ítems que
capturen ese atributo, caso que realmente
demuestre ser representativa del proceder
en esta población específica.
Las medidas anglosajonas refieren
diversas estrategias de enfrentamiento,
que si bien son importantes en la
conceptualización original del
constructo, en las dos muestras de
cuidadores latinoamericanos se
manifestaron de manera integrada.
Particularmente, las estrategias de
enfrentamiento directo, re-valoración
positiva y búsqueda de apoyo social que
comúnmente se identifican en la
literatura de forma independiente
(Gibson, 2003), pero en cuidadores
mexicanos se integraron bajo el factor
Resolutivo social. Subsidiando la
interpretación de este factor está el
caudal de conocimientos derivados de la
investigación etnospicológica mexicana
que plantea que en una cultura
colectivista como la de este país, la
mayoría de las personas concibe al
nosotros, antes que el yo, a las relaciones
sociales y familiares, antes que a las
individualidades que la integran (Díaz-
Guerrero, 1996; 2007) de forma que los
vínculos afiliativos y de
interdependencia son una plataforma que
permiten ganar control y predicción
sobre su medio (Díaz-Loving, 2008), de
manera que el uso de las relaciones
sociales para resolver problemas es una
estrategia que bien define al cuidador
mexicano.
En el caso de la muestra brasileña, el
factor Búsqueda de apoyo social
incorporó reactivos que inicialmente
estaban identificados como
pertenecientes a la dimensión emocional
(e.g. “me desahogo con amigos y
familiares”). La expresividad emocional
es muy valorada en culturas colectivistas
(Sotomayor, Campa & Pérez, 2010) -
como también lo es la brasileña – pues
potencialmente puede facilitar procesos
de comunicación y re-significación que
amortigüen conflictos personales e
interpersonales que, de manera que en la
muestra de cuidadores, la fusión de
elementos de expresividad emocional
con el uso de redes de apoyo social
puede estar actuando como un elemento
compensatorio ante los estresores
derivados de las demandas del cuidado,
así como de otras circunstancias
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
45
familiares que desafíen los recursos de
enfrentamiento y el soporte social
percibido por el cuidador
El factor que en ambos países alcanzó
la mayores cargas factoriales así como
mejor consistencia interna fue el
Enfrentamiento religioso, que involucra
estrategias cognitivas y comportamientos
basados en creencias religiosas o
espirituales y que son utilizadas para
ganar control sobre la situación
amenazadora mediante la regulación
emocional, la re-significación del
problema y apoyo de otras personas
(Abraído-Lanza, Vásquez & Echeverría,
2004). La religiosidad en el estudio de
cuidadores es muy importante, pues se ha
demostrado su importancia para
disminuir reacciones emocionales
adversas tales como la ira y para re-
interpretar las dificultades como algo
menos estresante (Máquez-González,
López, Romero-Moreno & Losada,
2012) y, tal como se indicó
anteriormente, éste recurso es
característico en cuidadores
latinoamericanos (Hilgeman et. al, 2009).
Por otro lado, también se dimensionó
claramente en ambos países la estrategia
de alteración emocional, que fue definida
por Carver, Sheier y Weintraub (1989)
como la manifestación de tensiones y
afecciones que la persona está sintiendo
para regular sus respuestas emocionales
derivadas de la percepción de amenaza
estresante; tales manifestaciones pueden
ser observadas a través de expresiones de
estado emocional en forma directa
(llorar, ser triste) o indirecta (alteraciones
de hábitos, involucrar a otras personas en
el problema).
Dos estrategias de enfrentamiento que
no se manifestaron ni en cuidadores
brasileños y ni mexicanos fue la
evitación y re-valoración positiva, pues
las cargas factoriales en ambos casos no
alcanzaron valores suficientes como para
formar parte de un factor.
Específicamente la estrategia de
enfrentamiento de evitación se refiere a
los esfuerzos cognitivos o
comportamentales para evitar o escapar
del problema y de reacciones
emocionales negativas concomitantes
(Góngora, 1998); al menos en Brasil y en
México, en donde la falta de apoyo
institucional implica que forzosamente es
la familia quien protagoniza la asistencia
al mayor, se entiende que la estrategias
de evitación sean poco aplicables en la
cotidianidad de un cuidador. Por su
parte, la re-valoración positiva trata de
los intentos por dar un sentido positivo a
las dificultades generando un cambio
cognitivo para disminuir la percepción de
amenaza relacionada al problema
(Folkman & Moskowitz, 2000); este
recurso parece haber quedado plasmado
más bien en el enfrentamiento religioso,
implicando la creencia de una fuerza
mayor que puede atenuar las dificultades
o bien, dar un sentido de trascendencia a
las mismas, más que un raciocinio lógico
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
46
y optimista independiente de la
valoración social/moral.
Por otro lado, en términos
estrictamente métricos, la EEPF/CFAM
superó en varias dimensiones las
propiedades de otras escalas de frecuente
uso en la investigación con familiares
cuidadores. Por ejemplo, la Brief Ways
of Coping (Folkman & Lazarus, 1987)
citada por Chappell y Dujela (2009) y
por Huang, Musil, Zauszniewski y
Wykle (2006) alcanzó índices de
consistencia interna en valores en Alfa
de Cronbach de .64 a .85 y la Carer´s
Assessment of Manging Index (Nolan,
Grant & Keady, 1996) en Barbosa,
Figueiredo, Sousa y Demain (2011) y
Ducharme et al. (2011) quienes
reportaron valores de Alfa de Cronbach
de .80 para el factor general de
enfrentamiento y de .74 para solución de
problemas, .77 para re-estructuración
emocional y .61 para el factor manejo del
estrés. Los valores de consistencia
interna de la EEP/CFAM, tanto en
brasileños como en mexicanos son de .80
a .94, con una excepción de.68.
Asimismo, la escala aquí validada
ofrece porcentajes de explicación de
varianza más parsimoniosos en relación
al número de factores involucrados pues
explica 46% y 54% en cuidadores
brasileños y mexicanos
correspondientemente, con sólo tres
factores. Por su parte, la escala de
Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter,
DeLongis y Guen (1986) contabiliza el
46% pero con ocho factores
(confrontación, autocontrol,
distanciamiento, apoyo social, aceptación
de responsabilidad, escape, planificación
de solución de problemas y re-valoración
positiva) y la escala COPE en su versión
reducida (Carver, 1997) abarca el 72.4%
de la varianza con catorce
dimensiones/subdimensiones (uso de
sustancias, religiosidad, humor,
descompromiso, búsqueda de apoyo
instrumental y emocional, activo-
planeación, restructuración positiva,
ventilación/autodistracción y
negación/auto-blasfemar).
Así, en términos psicométricos y
culturales la EEPF/CFAM ofrece
ventajas para su uso en contextos
latinoamericanos frente a medidas
diseñadas y validadas en el medio
anglosajón. Futuras publicaciones
reportarán la aplicación de
procedimientos de modelamiento Rash y
análisis factoriales confirmatorios en los
reactivos de la EEPF/CFAM en Brasil y
en México. En suma, los datos que aquí
se presentan contribuyen a enriquecer el
conocimiento que en la literatura
gerontológica internacional se tiene
sobre cuidadores familiares de adultos
mayores, llamando la atención en
relación a la influencia cultural que
pueden derivar en manifestaciones
distintivas en los recursos de
enfrentamiento del estrés.
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
47
Referencias
Abraído-Lanza, A., Vásquez, E. &
Echeverría, S. (2004). En las Manos de
Dios [in God’s Hands]: Religious and
Other Forms of Coping Among Latinos
With Arthritis. Journal of Consulting and
Clinical Psychology.72 (1), 91-102.doi:
10.1037/0022-006X.72.1.91
Barbosa, A., Figueiredo, D., Sousa, L. &
Demain, S. (2011). Coping With the
Caregiving Role: Differences Between
Primary and Secondary Caregivers of
Dependent Elderly People. Aging &
Mental Health. 15(4), 490-499.doi:
10.1080/13607863.2010.543660
Byrne, B. M. & van de Vijver, F. J. (2010)
Testing for Measurement and Structural
Equivalence in Large-Scale Cross-
Cultural Studies: Addressing the Issue of
Nonequivalence. International Journal of
Testing, 10(2), 107-132.doi:
10.1177/0022022112438397
Carver, C. (1997). You want to measure
coping but your protocol´s too long:
Consider the brief COPE. International
Journal of Behavioral Medicine, 4, 92-
100.
Carver, C., Scheier, M., & Weintraub, J.
(1989). Assessing Coping Strategies: A
Theoretically Based Approach. Journal
of Personality and Social
Psychology.56(2), 267-283.doi:
10.1037/0022-3514.56.2.267
Chapell, N. & Dujela, C. (2009). Caregivers
– Who Copes How?. Int’l J. Aging and
Human Development. 69(3), 221-244
Crespo, M. & López, J. (2007). El Apoyo a
los Cuidadores de Familiares Mayores
Dependientes en el Hogar: Desarrollo del
Programa “Cómo Mantener su
Bienestar”. Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Secretaria de Estado de
Servicios, Familias y Discapacidad,
Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO). España.
Díaz-Guerrero, R. (1996). La etnopsicología
en México. Revista de psicología Social y
Personalidad, 12 (1, 2), 1-13.
Díaz-Guerrero, R. (2007). Psicología del
mexicano 2: Bajo las garras de la
cultura. Segunda edición. México:
Trillas.
Díaz-Loving, R. (2008). De la psicología
universal a las idiosincrasias de México.
En: R. Díaz-Loving et al., Etnopsicología
mexicana: siguiendo la huella teórica y
empírica de Díaz-Guerrero. México,
D.F.: Trillas. pp 25-41.
Díaz-Loving, R. (2011). Dinámica de las
premisas histórico-socio-culturales:
Trayecto, vigencia y prospectiva. Revista
Mexicana de Investigación en Psicología,
3(2),174-180. Recuperado de:
http://new.medigraphic.com/cgi-
bin/resumen.cgi?IDREVISTA=300&IDA
RTICULO=44511&IDPUBLICACION=
4598
Domínguez-Guedea, M. (2005). Modelo de
estresse e bem-estar subjetivo em
cuidadores de familiares idosos
dependentes funcionais. Tesis de
doctorado no publicada, Universidad de
Brasilia, Brasilia, Brasil.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
48
Ducharme, F., Lévesque, L., Lachance, L.,
Kergoat, M.J., Legault, A., Beaudet, L. &
Zarit, S. (2011). Learning to become a
family caregiver. Efficacy of an
intervention program for caregivers
following diagnosis of dementia in a
relative.The Gerontologist. 51(4), 484-
494.doi: 10.1093/geront/gnr014
Folkman, S. & Moskowitz, J.T. (2000).
Positive affect and the other side of
coping.American Psychologist, 55(6),
647-654.doi: 10.1037/0003-
066X.55.6.647
Folkman, S., Lazarus, R., Dunkel-Schetter,
C., DeLongis, A. & Gruen, R. (1986).
Dynamics of a Stressful Encounter:
Cognitive Appraisal, Coping, and
Encounter Outcomes. Journal of
Personality and Social Psychology.50
(5), 992-1003
Gibson, B. (2003). A Methodological
Journey to Examine the Stress Process
Among Dementia Caregivers From Three
Ethnoracial Groups – Caucasian, African
American, and Hispanic. Ph. D.
dissertation, University of North
Carolina, Greensboro.
Góngora, E. (1998). El enfrentamiento a los
problemas y el papel del control. Tesis de
Doctorado, Universidad Nacional
Autónoma de México, México.
Haley, W., Levine, E., Brown, S. &
Bartolucci, A. (1987). Stress, Appraisal,
Coping, and Social Support as Predictors
of Adaptational Outcome Among
Dementia Caregivers.Psychology and
Aging.2(4), 323-330.doi: 10.1037/0882-
7974.2.4.323
Hilgeman, M., Durkin, D., Sun, F.,
DeCoster, J., Allen, R., Gallagher-
Thompson, D. &Burgio, L. (2009).
Testing a theoretical model of the stress
process in Alzheimer's caregivers with
race as a moderator. The
Gerontologist 49(2), 248-261.doi:
10.1093/geront/gnp015
Huang, C., Musil, C., Zauszniewski, J. &
Wykle, M. (2006).Effects of social
support and coping of family caregivers
of older adults with dementia in
Taiwan.International Journal of Aging
and Human Development, 63(1), 1-25.
Lawton, M. P. & Brody, E. M.
(1969). Assessment of older people:
Self-maintenance instrumental activities
of daily living. The Gerontologist, 9,
1979-186.
Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress,
Appraisal, and Coping.New York:
Springer.
Losada, A., Montorio, I., Fernández, M. &
Marquéz, M. (2006). Estudio e
Intervención Sobre el Malestar
Psicológico de los Cuidadores de
Personas con Demencia. El Papel de los
Pensamientos Disfuncionales. Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria
de Estado de Servicios, Familias y
Discapacidad, Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO). España.
Mahoney F.I & Barthel, D. (1965).
Functional evaluation: The Barthel Index.
Domínguez Guedea, M. y Ocejo García, A.
49
Maryland State Medical Journal, 14, 56-
61.
McIlvane, J., Popa, M., Robinson, B.,
Houseweart, K. & Haley, W.
(2008).Perceptions of Illness, Coping,
and Well-Being in Persons with Mild
Cognitive Impairment and Their Care
Partners.Alzheimer Dis Assoc Disord.
22(3), 284-292. doi:
10.1097/WAD.0b013e318169d714.
Márquez-González, M., López, J., Romero-
Moreno, R. & Losada, A. (2012). Anger,
Spiritual Meaning and Support from
Religious Community in Dementia
Caregiving.J Relig Health, 51(1), 179-86.
doi: 10.1007/s10943-010-9362-7
Mitrani, V., Lewis, J., Feaster, D., Czaja, S.,
Eisdorfer, C., Schulz, R. & Szapocznik, J.
(2006). The role of family functioning in
the stress process of dementia caregivers:
a structural family framework. The
Gerontologist, 46(1), 97–105.
Shah, S., Vanclay, F. & Cooper, B. (1989).
Improving the sensitivity of the Barthel
Index for stroke rehabilitation. Journal
Clinic Epidemiology, 42, 703-709.
Seidl, E.M., Tróccoli, B.T.& Zannon, C.M.
(2001). Análise fatorial de uma medida
de estratégias de enfrentamento.
Psicologia: Teoria e Pesquisa, 15(1), 27-
35.
Skinner, E.A., Edge, K., Altman, J. &
Sherwood, H. (2003). Searching for the
structure of coping. A review and critique
of category systems for classifying ways
of coping.Psychological Bulletin, 129(2),
216-269. Recuperado de:
http://www.pdx.edu/sites/www.pdx.edu.p
sy/files/15_Searching_for_the_structure_
of_coping--
Skinner_Edge_Altman_Sherwood--
2003.pdf
Sotomayor, M., Campa, R., & Pérez, E.
(2010). Expresividad Emocional en la
Familia, Personalidad y Conducta
Antisocial en Estudiantes Sonorenses. La
Psicología Social en México, 13, 687-
694. México: AMEPSO.
Treiblmaier, H. & Filzmoser, P. (2010).
Exploratory factor analysis revisited:
How robust methods support the
detection of hidden multivariate data
structures in IS research. Information &
Management, 47, 197–
207.doi:10.1016/j.im.2010.02.002
Vera, J. A., Batista, F., Laborín, J. &
Pimentel, C. (2003). Coping em uma
Populacão do Nordeste Brasileiro.
Avaliacão Psicológica. Casa do
Psicologo. 2(1),17-27. ISSN 1677-0471.
Recuperado de:
http://www.ciad.mx/archivos/desarrollo/p
ublicaciones/PUBLICACIONES/Producc
ion%20Academica/Articulos/2003/99.pdf
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
50
Tengo Celos: Percepción de las Características
del Rival en Dos Contextos Mexicanos
I´m Jealous: Perception of the Features of the
Rival in Two Mexican Concepts
ILSE GONZÁLEZ RIVERA2, CAROLINA ARMENTA HURTARTE, PAOLA EUNICE
DÍAZ RIVERA, ANDREA BRAVO DODDOLI
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
Los celos se definen como sentimientos y emociones que se presentan ante la transgresión real o imaginada de la
norma de exclusividad. Desde una perspectiva cultural, los celos pueden ser explicados desde las diferentes
normas y roles que refieren al género que se desempeñan dentro de un contexto ideológico determinado. La cultura
determina las condiciones generadoras de celos así como las respuestas que se esperan ante tales situaciones. Al
estudiar las condiciones generadoras de celos es necesario conocer aquellas características en los que se enfocan
las personas ya que, es relevante identificar si éstas las poseen los rivales dado que pueden ser aspectos atractivos
para su pareja y por lo tanto, generar celos. A partir de esta premisa, este estudio busca identificar la importancia
que las personas otorgan a las características del rival, tanto hombres como mujeres en dos contextos mexicanos:
Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Para cumplir con este objetivo se conformó una muestra de 687
participantes a quienes se les aplicó la Escala de Características del Rival. Con los datos obtenidos se llevo a cabo
un ANOVA, los resultados muestra que existe diferencias entre los sexos sin embargo, no se encuentran
diferencias entre los contextos.
Palabras clave:Comparación Social, Emociones, Cogniciones, Psicología Evolutiva, Pareja.
Abstract
Jealousy has two important components, which are feelings and emotions that the people feel when they have a
real or imagined violation of the rule of exclusivity within a close relationship. From a cultural perspective,
jealousy can be explained by the different rules and roles that are related to the gender inside of a particular
ideological context. The culture determines the conditions which lead to jealousy and behavior expected in such
situations. It is necessary to analyze all the conditions which lead to jealousy because this allows knowing the most
relevant features which people focus in order to identify if a potential rival has those characteristics that might be
attractive to the couple. From this premise, the aim of this study is to identify the importance that people give to
the features of the rival in both men and women in two Mexican contexts: Cancun y Mexico City. In order to
accomplish the purpose of this study, a sample of 687 people was ensemble to which was applied the Features of
the Rival Scale. It was carried out an ANOVA using the data obtained; the results show that there are differences
between the groups particularly, between women and men. On the other hand, there were no differences between
the Mexican contexts.
Key Words:Couple, Social Comparison, Emotions, Cognition, Jealousy.
2Correspondencia Unidad de Investigaciones Psicosociales. Facultad de Psicología, UNAM. Av. Universidad, 3004,
Col. Copilco Universidad Edif. D, Piso Mezanine, Cub. 12. México, D.F. C.P. 04510. Teléfono: 5622-2326. Email:
González, I., Armenta, C., Díaz, P. y Bravo, A.
51
Los celos se han definido como
sentimientos y emociones que se presentan
ante la transgresión real o imaginada de la
norma de exclusividad por parte de la
pareja (Díaz-Loving, Rivera & Flores,
1989). La persona celosa puede
experimentar reacciones emocionales tales
como: el temor a perderla, el enojo por
pensar que está con otra persona, hasta
llegar a percibir dolor por la posible
pérdida de esta. Asimismo, no sólo existen
reacciones emocionales sino también se
muestran reacciones de tipo cognoscitivo y
conductual (Florez & Díaz-Loving, 2010).
La psicología evolutiva ha entendido a
los celos como una señal de alarma que se
activa ante una posible pérdida de la
pareja, esta percepción tiene la finalidad
de mantener la unión (Buss, 2000). Se ha
escrito que los celos tienen su base en la
necesidad de conservar todos los objetos
así como a las personas con quienes se
tiene contacto y que no quiere perder es
decir, es una necesidad de proteger lo que
se considera como propio: mío, mí
posesión, mi propiedad, aquello que se
encuentra o que forma parte relevante de
mi territorio, de ese espacio y su contenido
que no quiero que sea compartido o en su
defecto, es una necesidad de protegerlo
para evitar que sea usurpado por alguien
más (Valdez, Díaz-Loving & Pérez, 2005).
Desde la psicología evolutiva, se ha
identificado que esta percepción de
pérdida de la pareja es diferencial entre los
sexos ya que, se busca mantener a la
pareja con la finalidad de preservar la
especie.
Se considera que los hombres valoran
más el atractivo físico, porque en tiempos
ancestrales, éste era una señal sobre la
fertilidad de la mujer; mientras que las
mujeres valoran más el estatus y dominio
social, porque éste reflejaba la capacidad
del hombre de proveer los suficientes
recursos y protección para los hijos
(Dijkstra & Buunk, 2002). De esta
manera, las características que se valoran
más en el otro se verán reflejadas en la
experiencia de los celos. Partiendo de esto,
las personas no sentirán celos ante
cualquier persona, sino que presentarán
más celos cuando el posible rival tenga
aquellas cualidades que su pareja valora.
De acuerdo con lo anterior, los hombres
presentan más celos cuando se encuentran
frente a un rival con mayor estatus social,
mientras que las mujeres experimentan
más celos cuando se enfrentan a una rival
más atractiva físicamente (Basset, 2005;
Dijkstra & Buunk, 2002; Canto, García &
Gómez, 2009).
Aunado a lo anterior, se ha detectado
que los hombres son más celosos cuando
se trata de las intrusiones sexuales con su
pareja, en comparación con las mujeres,
quienes se han mostrado más celosas
cuando se presenta la posibilidad de perder
el apoyo y la atención de su pareja.
Particularmente en México, las mujeres
pueden ser castigadas con mayor severidad
en comparación con los hombres ante una
situación en la cual han sido sorprendidos
en un acto de infidelidad (Díaz-Loving,
Rivera & Flores, 1989). Asimismo, se ha
propuesto que los hombres tienen una
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
52
tendencia más activa de expresar sus celos,
atacado a la mujer antes que al rival
(Dijkstra & Buunk, 2002). Siguiendo con
esta línea, se considera que los hombres
reaccionan con mayor enojo (Díaz-Loving,
Rivera & Flores, 1989) dado que, ellos
necesitan estar seguros de la certeza sobre
la paternidad de sus hijos por lo que los
hombres cuando perciben celos tienen una
sensación de estar mutilado, abandonado,
humillado, privado, enfadado, restringido,
herido en la autoestima y es probable que
se muestre agresivo contra quien considera
que es responsable de su estado de ánimo
(Valdez, Díaz-Loving & Pérez, 2005).
Mientras que las mujeres reaccionan con
mayor dolor y tristreza ya que, esto es una
señal a la comunidad de que ella y sus
hijos son vulnerables, provocando que su
grupo haga recapacitar al hombre en
cuanto a su responsabilidad (Buss, 2000).
Asimismo, se ha identificado que existen
factores que amenazan a los individuos,
cuando su pareja se involucra con otra
persona, los cuales son: auto-concepto de
la persona, autoimagen y otras auto
representaciones, de igual manera, dicho
involucramiento disminuye la calidad de la
relación primaria (Rivera & Díaz-Loving,
1990).
Por otra parte, se ha estudiado que la
cultura es la encargada de determinar qué
situación es amenazadora, cuándo la
situación es realmente un peligro y en qué
condiciones se requiere la manifestación
de la emoción de los celos (Hupka, 1981).
Desde una perspectiva cultural, los celos
pueden ser explicados desde las diferentes
normas y roles que se desempeñan según
el género en un contexto ideológico
determinado. La cultura determina las
condiciones generadoras de celos y las
respuestas que se esperan en tales
situaciones. Es así que en la reacción de
celos intervienen diversos factores ya
sean, combinados o de manera
independiente, éstos son sociales,
demográficos o socioeconómicos que
tienen que ver con la sociopsicología de
grupos (Díaz-Guerrero, 1972). Díaz-
Guerrero (1972) establece que cuando un
individuo nace, lo hace en un contexto
histórico sobre el cual no tiene control, de
manera que se adapta a él. Este contexto
está determinado por el lugar geográfico
en donde se encuentre, muchas veces por
el país en el que nació, pero también por el
estado o el lugar en donde se haya criado,
puesto que sería diferente una persona que
nace en un área rural a una que lo hace en
una urbana o alguien que nace cerca de la
costa donde las principales actividades
económicas son diferentes a quien lo hace
en la ciudad, ya que los grupos y los
patrones de conducta que siga la gente de
determinado lugar varían, lo que impacta
los valores tradicionales, la filosofía de
vida y las características estructurales,
como son: el gobierno, las instituciones, la
familia y variables de tipo económico
(Montaño, 2008). De manera que es
importante considerar la interacción de los
fenómenos psicológicos en el contexto
social y cultural en el que se encuentran.
A partir de estas diferencias
contextuales en la percepción de celos, el
objetivo de este estudio es conocer si
existen diferencias en la percepción de las
González, I., Armenta, C., Díaz, P. y Bravo, A.
53
características del rival en dos contextos
de México: la Ciudad de México y
Cancún, Quintana Roo. De acuerdo a los
datos del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, INEGI (2010) el
promedio de escolaridad en la Ciudad de
México equivale al primer año de
educación media superior; el 69 % de las
familias tiene jefatura masculina; la
mayoría de las casas disponen de agua
entubada dentro o fuera de la vivienda así
como drenaje y luz eléctrica; el 99.5% de
las viviendas son urbana mientras que el
5% rural; y las principales actividades que
se realizan en el DF son los servicios
inmobiliarios, los transportes y servicios
profesionales, científicos y técnicos.
Mientras que en Cancún el 88 % de la
población es urbana y el 12 % es rural; la
mayoría de la población tiene escolaridad
secundaria terminada; el 77 % de los
hogares tiene jefatura masculina; y la
principal actividad a la que se dedican es
el comercio, restaurantes, hoteles,
preparación de alimentos y bebidas.
Tomando en cuenta estas diferencias así
como las disposiciones psicológicas del
individuo y de los grupos en los cuales
están influenciadas por el ecosistema
humano (cultura) en donde viven, se
espera encontrar diferencias entre estas
ciudades (Carrillo, Castillo, Cortés,
Echeverría & Góngora, 2004).
Método
Participantes
Para cumplir con el objetivo de este
estudio se conformó una muestra no
probabilística en cada contexto con las
siguientes características:
La muestra de la Ciudad de México se
conformó de 287 participantes de los
cuales el 42.7% son hombres y el 57.3%
mujeres. Estos participantes tenían un
rango de edad de 14 a 50 años
(Media=20.06, D.E. 4.44). Referente a la
escolaridad, el 48% tenía primaria, el
38.7% secundaria, 1.9% técnico, 2.6%
preparatoria, y el 8.9% licenciatura. Del
total de la muestra, el 69.5% indicó tener
una relación de pareja mientras que el
30.5% indicó no tener una relación de
pareja.
La muestra de Cancún se conformó por
401 participantes de los cuales el 49.8%
son hombres y el 50.2% mujeres. Estos
participantes tenían un rango de edad de
13 a 63 años (Media=23.41, D.E. 8.32).
Referente a su escolaridad el 0.5% tenía
primaria, el 4.8% secundaria, 7.9%
técnico, 29.1% preparatoria, 56.1%
licenciatura, y el 1.6% maestria. En torno
a la relación de pareja, el 71.2% indicó
tener una relación de pareja, mientras que
el 28.8% reportó no tenerla.
Instrumentos
Se utilizó la Escala de las Características
de Rival (Dijkstra & Buunk, 2002) la cual,
consta de 34 características para evaluar la
percepción de celos a partir de las
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
54
características que posee el supuesto rival,
las respuesta de esta escala son de tipo
Likert de 5 puntos (nada a mucho). Para
los fines de esta investigación, esta escala
fue adaptada mediante traducción-
retraducción para la población mexicana
asimismo, se llevaron a cabo los análisis
estadísticos pertinentes para identificar su
confiabilidad y validez; de estos analisis se
obtuvieron cinco factores: 1) dominio
social: está compuesto por 10 reactivos
con α=.90, 2) atractivo físico: compuesto
por 10 reactivos con un α=0.90, 3)
dominio físico: se compone por 4
reactivos con un α=0.81, 4) estatus: está
constituido por 6 reactivos con una
α=0.82, y 5) conducta del rival: se
compone por 4 reactivos con un α=0.81.
La escala total tiene un alfa de Cronbach
de 0.94.
Procedimiento
Se llevó a cabo la aplicación del
cuestionario en forma individual en
diferentes lugares públicos de la Ciudad de
México y Cancún. La participación fue de
forma voluntaria y se les aseguró a todos
los participantes la confidencialidad y
anonimato de la información
proporcionada, de igual manera, se les
explico el objetivo general de la
investigación, así como la forma de
responder a las preguntas y
posteriormente, se resolvieron las dudas
que surgieron durante el proceso de
aplicación. Con la información obtenida se
llevó a cabo un Análisis de Varianza entre
los factores de la escala de percepción del
rival para cada uno de los grupos (hombres
y mujeres de la Ciudad de México y
Cancún). Asimismo, se llevó a cabo el
análisis post-hoc de Scheffe para
identificar las diferencias entre los grupos.
Resultados
Para cumplir con el objetivo de este
estudio, se llevaron a cabo cuatro Análisis
de Varianza con los datos obtenidos para
identificar las posibles diferencias entre
los contextos (Ciudad de México y
Cancún) y el sexo de los participantes
(hombres y mujeres) en cada una de las
dimensiones de las características
percibidas del rival: Dominio Social,
Atractivo Físico, Dominio Físico, Estatus
y Conducta.
Los resultados indican que en el factor
dominio social no se encontraron
diferencias entre los grupos F (3,615)
=.07, p = 0.97, tampoco se encontraron
diferencias significativas entre los grupos
en el factor de conductas del rival F
(3,658) = 0.83, p = 0.47. Por otro lado, se
encontraron diferencias significativas entre
los grupos en los factores de atractivo
físico F (3,633) = 13.60, p =.00; dominio
físico F (3,656) = 9.38, p=.00 y estatus del
rival F (3,650) = 13.57, p =.00.
Posteriormente, se llevaron a cabo análisis
post-hoc de Scheffé, los cuales, mostraron
que las diferencias se encuentran en el
sexo de los participantes y no en el
contexto en el que se encuentren, como se
observa en la tabla 1.
González, I., Armenta, C., Díaz, P. y Bravo, A.
55
Tabla 1
Puntuaciones medias en las dimensiones de las Características del Rival en función del
grupo de participantes
Características
del Rival
Grupo de participantes
Mujeres de
Cancún
Hombres de
Cancún
Mujeres de la
Ciudad de México
Hombres de la
Ciudad de México
M D.E. M D.E. M D.E. M D.E.
Dominio Social 25.55 9.93 25.14 10.31 25.46 9.19 25.57 9.48
Atractivo Físico 22.03 9.23 17.97 8.10 20.18 8.82 16.40 6.40
Dominio Físico 6.05 3.01 7.41 3.80 5.94 2.68 7.43 3.85
Estatus 11.32 4.98 14.06 6.06 10.84 4.44 13.07 5.58
Conductas 7.72 3.85 8.30 4.25 7.79 3.34 8.11 3.74
Posteriormente, se realizó una correlación
entre los factores de las características del
rival por lugar de residencia (Ciudad de
México y Cancún) para cada sexo. En la
tabla 2, se presentan las correlaciones de
los hombres y en la tabla 3 las
correlaciones de las mujeres.
Tabla 2
Correlación producto momento de Pearson entre las dimensiones de las características del
rival en el caso de los hombres Características del
Rival HOMBRES
1 2 3 4 5
1. Dominio Social - .546** .633** .659** .593**
2. Atractivo Físico .626** - .569** .535** .589**
3. Dominio Físico .507** .600** - .687** .592**
4. Estatus .691** .659** .658** - .650**
5. Conductas .724** .706** .574** .692** -
Nota: los datos arriba de la diagonal son los hombres de la Ciudad de México mientras que los datos
debajo de la diagonal son de Cancún.
*p<.05. **p<.01.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
56
Tabla 3
Correlación producto momento de Pearson entre las dimensiones de las características del
rival en el caso de las mujeres Características del
Rival MUJERES
1 2 3 4 5
1. Dominio Social - .671** .416** .691** .641**
2. Atractivo Físico .579** - .406** .539** .515**
3. Dominio Físico .326** .264** - .537** .427**
4. Estatus .579** .606** .526** - .602**
5. Conductas .670** .436** .555** .629** -
Nota: los datos arriba de la diagonal son las mujeres de la Ciudad de México mientras que los datos
debajo de la diagonal son de Cancún.
*p<.05. **p<.01.
Discusión
A partir del objetivo planteado en este
estudio, que fue identificar las diferencias
en la percepción del rival en dos
contextos, se encontró que existen
diferencias entre los grupos, sin embargo,
estas diferencias se deben al sexo más que
al contexto geográfico en el que se
encuentran los participantes. Estos
resultados refieren a las diferencias de
género que se encuentran en torno a la
percepción y aspectos que producen la
reacción de celos. Desde la psicología
evolutiva (Buss, 2000) señala que las
mujeres perciben más celos cuando la
posible rival tiene mayor atractivo físico
en comparación con los hombres, ya que,
esto representa una amenaza para su
relación de pareja. Esto se debe a que los
hombres valoran caracterísiticas físicas
que estan asociadas a una mayor fertilidad
y salud, tales como: caderas anchas, senos
más grandes y cara limpia (Dijkstra &
Buunk, 2002). Como se muestra en los
resultados, las mujeres de la Ciudad de
México y las de Cancún, reportaron mayor
malestar cuando la posible rival presenta
estas características en comparación con
los hombres.
Por otro lado, los resultados de este
estudio indican que los hombres, en ambos
contextos, muestran mayor malestar en
comparación con las mujeres cuando el
rival presenta mayor dominio físico, es
decir, espalda ancha y mayor altura debido
que estas características hacen referencia
a los aspectos de protección, los cuales,
buscan las mujeres en su pareja (Buss,
2000). Actualmente, estas características
se refieren a brindar apoyo a la mujer en
el momento de sostener a su descendencia
y que en la antigüedad era conseguir
alimento para la mujer y los hijos a través
de la fuerza física, situación que
actualmente se traduce en el soporte
González, I., Armenta, C., Díaz, P. y Bravo, A.
57
económico que les pueden brindar (Basset,
2005). Aunado a lo anterior, los hombres
en ambos contextos perciben mayor
malestar en comparación con las mujeres
cuando el posible rival posee mayores
características de estatus. Esta diferencia
se debe a que en la sociedad actual, tener
estatus es un referente de que la persona
tendrá éxito en la vida profesional y
laboral por lo cual, contarán con mayores
probabilidades de dar sustento a la familia
(Hupka, 1981).
Por otra parte, contrario a lo que se
esperaba, no se encontraron diferencias
entre los contextos geográficos en el
malestar percibido ante las características
del rival. Estos resultados pueden deberse
a que comparten las mismas premisas y
creencias culturales respecto a los celos
dentro del contexto mexicano (Díaz
Guerrero, 1972).
Como se observa en los resultados, la
propuesta de la psicología evolutiva sigue
marcando las diferencias en la percepción
de celos, ya que los participantes
reportaron diferencias por sexo, sobre el
malestar que ocasionan las características
del rival debido a que éstas tienden a
amenazar la relación de pareja; es decir,
las mujeres ponen mayor atención a los
aspectos del atractivo físico mientras que
los hombres se centran en el estatus y el
dominio físico (Buss, 2000). Desde la
perspectiva cultural, estos resultados
muestran que no persisten algunos
estereotipos de género estalecidos en años
anteriores, tal es el caso, donde el hombre
trabaja y la mujer se queda en casa. Aún
prevalecen vestigios de ello que se
traducen y se modifican de acuerdo a las
necesidades de nuestra época y aunque se
ve modificado por la cultura en la que nos
desarrollamos, aún existe una fuerte
influencia de lo que describe la psicología
evolutiva en el fenómeno de los celos
(Hupka, 1981).
Respecto a los factores de comparación
con el rival en hombres y mujeres, se
encontró que éstos se relacionan entre si
por lugar de residencia, es decir, los
hombres muestran mayor relación entre
los factores, a diferencia de las mujeres, ya
que los varones tienden a compararse con
alguna de las características del rival,
como son dominio físico y estatus, en
cambio, las mujeres, se comparan sobre el
dominio social, atractivo físico y las
conductas. Estos resultados nos indican
que hombres como mujeres, cuando llevan
a cabo el proceso de comparación con las
características del rival lo hacen a través
de las diferentes dimensiones, sin
embargo, tanto hombres como mujeres
otorgan diferencialmente mayor
importancia a algunas de las dimensiones
ya mencionadas.
Referencias
Basset, F. J. (2005). Sex Differences in
Jealousy in Response to a Partner’s
Imagined Sexual or Emotional
Infidelity with a Same or Different Race
Other. North American Journal of
Psychology, 7 (1), 71-84.
Buss, D. (2000). The Dangerous Passion.
Why Jealousy Is as Necessary as Love
and Sex. New York: Free Press.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
58
Carrillo, C., Castillo, M., Cotés, M.,
Echeverria, R. & Góngora, E. (2004).
Contribuciones a la psicología social y
comunitaria en Yucatán. Mérida,
Yucatán, México: Universidad
Autónoma de Yucatán:
Canto, O., Garcia, L. & Gómez, J. (2009).
Celos y emociones: Factores en la
relación de pareja en reacción ante la
infidelidad. Athenea Digital, 15, 39-55.
Díaz-Guerrero, R. (1972). Hacia una
teoría histórico-bio-psico-socio-
cultural del comportamiento humano.
México: Trillas.
Díaz-Loving, R., Rivera, S. & Flores, G.
(1989) Desarrollo y análisis
psicométrico de una medida
multidimensional de celos. Revista
Mexicana de Psicología, 6 (2), 11-119.
Dijkstra, P. & Buunk, B. (2002). Sex
differences in the jealousy-evoking
effect of rival characteristics. European
Journal of Social Psychology, 32, 829–
852.
Florez, M. & Diaz-Loving, R. (2010). La
pareja: el caso de Yucatán. En: Díaz
Loving, R. & Rivera S. (Eds.) Antología
psicosocial de la pareja. (pp. 325-330).
México: Porrúa.
García, P., Gómez, L. & Canto, J. (2001).
Reacción de celos ante una infidelidad:
diferencias entre hombres y mujeres y
características del rival. Psicothema, 13
(4) 611-616.
Hupka, R.B. (1981). Cultural determinants
of jealousy.Alternative Lifestyles, 4,
310-356.
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, INEGI.
(2010).
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mex
icocifras/default.aspx?e=23.Recuperado
el 20 de febrero de 2014.
Montaño, C. V.(2008). Filosofía de vida
en personas de la tercera edad de tres
condiciones diferentes. Tesis inédita de
licenciatura. Facultad de Psicología,
UNAM. México.
Rivera, A.S. & Díaz-Loving, R. (1990).
Celos y autoconcepto. La Psicología
Social en México. Volúmen III. 144-
149. México: Ed. AMEPSO.
Valdez, J., Díaz-Loving, R. & Pérez, M.
(2005).Los hombres y las mujeres en
México: dos mundos distantes y
complementarios. México: UNAEM.
González, I., Armenta, C., Díaz, P. y Bravo, A.
59
El Estudio del Matrimonio Desde la
Psicología Social
The Study of Marriage From
Social Psychology
RUTH NINA
ESTRELLA
Universidad de Puerto Rico
Resumen
En la actualidad, el matrimonio resulta ser la relación interpersonal con mayor nivel de intimidad
(Simpson & Campbell, 2013). La relación matrimonial ha sido uno de los temas de mayor interés de
estudio, en particular para la psicología social. A través de su estudio se ha tratado de encontrar respuestas
a las siguientes preguntas: ¿Qué hace feliz a un matrimonio?, ¿Cuáles elementos contribuyen a que un
matrimonio se mantenga estable? entre otras. Lo que ha motivado a un grupo de investigadores e
académicos a desarrollar importantes avances científicos conceptuales, metodológicos y empíricos sobre
el estudio de la relación matrimonial. Reconociendo la poca literatura que existe sobre el matrimonio en
América Latina y en el Caribe, se realizo el presente trabajo. Con el objeto de presentar una revisión sobre
los diversos aspectos que se han abordado en la psicología social sobre el matrimonio, se analizaron la
conceptualización de matrimonio, tipologías de matrimonio, el desarrollo de las investigaciones sobre este
tema, y los modelos teóricos explicativos sobre el fenómeno. Además de ello, se aborda las
transformaciones sociodemográficas actuales que influyen en las relaciones maritales. Como también, se
presenta una nueva propuesta para el estudio del matrimonio, y proponen nuevas líneas de investigación.
Palabras Clave: Psicología Social, Matrimonio, Revisión de Literatura.
Abstract
Nowadays, marriage is the interpersonal relationship with higher intimacy levels (Simpson & Campbell,
2013). It has also been one of the most interesting topics for research, particularly in social psychology.
Some of the questions that research has tried to answer are: What makes a happy marriage? What
elements help marriage keep stable?, among many others. All this has motivated a group of researchers
and academics to develop important conceptual, methodological and empirical about marriage.
Acknowledging the scarce literature about marriage in Latin America and the Caribbean, this article was
developed. The purpose of this article was to present a meta-analysis about the different aspects that
social psychology has used on marriage. Several concepts were analyzed, such as marriage, types of
marriage, research developments about such topics, and theoretical models about the phenomenon. Also,
the demographical transformations and their impact on marriage were addressed. A proposal about the
study of marriage is presented in this paper, as well as new research paths.
Keywords: Social Psychology, Marriage, Literature Review.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
60
Al enmarcarnos en el mundo del
matrimonio, nuestros pensamientos giran
alrededor de una historia de pareja, en
donde los cónyuges son los actores y
protagonista de su propia historia, y
nosotros los espectadores de su razón de
ser. Cada historia es diferente, el
comienzo es único, el argumento es
original y el final impredecible (Rojas,
1997).
En la cultura occidental, se parte de la
premisa que el amor existe en toda
relación marital, y que con el paso del
tiempo la relación de pareja puede
adoptar formas diferentes. Por lo que, se
presupone que entre el matrimonio y el
amor existe una interdependencia
significativa. De esta manera, la relación
se mantiene transformándose en lazos
más estables de afecto y mayor
intimidad. En cambio, en otras parejas la
relación se debilita, el amor se
desvanece, prevaleciendo diferentes
elementos negativos que conducen a la
indiferencia, los malos entendidos y el
resentimiento. En dicha etapa es cuando
posiblemente sea inevitable la ruptura, la
separación o el divorcio; reconociendo
que si se mantienen la relación pueden
tener consecuencia negativas sobre la
salud física y mental de ambos cónyuges
(Gottman, 1999).
La historia social de las relaciones
conyugales demuestra que no siempre las
dinámicas maritales fueron el resultado
de un amor en la pareja. Por ejemplo, en
la época colonial la gran mayoría de los
vínculos conyugales entre las familias
acomodadas eran por intereses
económicos (Lavrin, 1989). En aquel
momento histórico, la institución
responsable de dictar las normas morales
conyugales era la iglesia católica, y junto
con ella las instituciones estatales
reglamentaban al matrimonio con dos
metas diferentes. Para el estado, su
principal interés era establecer un
carácter legal a la unión marital, para
asegurar la herencia y la división de
bienes entre los cónyuges e hijos.
Mientras que, para la iglesia su meta era
enmarcar todas las manifestaciones de la
sexualidad en un objetivo teológico: la
salvación del alma. Como consecuencia
de ello, existía un control de la vida
íntima de la pareja, teniendo el encargo
social de definir los rituales propios de la
unión y los tabúes sobre la afinidad y el
parentesco.
En la actualidad, el matrimonio resulta
ser la relación interpersonal con mayor
nivel de intimidad (Knapp & Vangelisti,
2005). Para la psicología, la relación
matrimonial ha sido uno de los temas de
mayor interés de estudio, en particular
para la psicología social. A través de su
estudio se ha tratado de encontrar
respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué hace feliz a un matrimonio?,
¿Cuáles son los causas para que los
cónyuges se sientan satisfechos?, y
¿Qué factores provocan conflictos
maritales?, entre otras.
Nina Estrella, R.
61
Pero ciertamente la principal pregunta
de estudio ha sido: ¿Cuáles elementos
contribuyen a que un matrimonio se
mantenga estable? Lo que ha motivado a
un grupo de investigadores e académicos
a desarrollar importantes avances
científicos conceptuales, metodológicos
y empíricos sobre el estudio de la
relación matrimonial (Karney &
Bradbury, 1995).
El presente trabajo tiene como
propósito reflexionar sobre el estudio del
matrimonio en la psicología social,
revisando la noción de matrimonio, el
desarrollo histórico sobre sus
investigaciones, las tipologías de
matrimonio y los principales modelos
psicosociales desarrollados para su
comprensión. El trabajo termina con una
propuesta conceptual al estudiar las
relaciones de pareja desde el contexto
marital.
Panorama sobre el matrimonio y la
familia
En las últimas décadas se han producido
cambios significativos en las estructuras
familiares en América Latina y el Caribe,
lo que tiene un impacto social en las
relaciones de pareja (Arriaga 2005).
Entre los principales cambios necesarios
considerar en el estudio del matrimonio
se encuentran:
En los países de América Latina, las
parejas se unen a una edad
relativamente temprana, en cambio
en el Caribe las uniones ocurren a
una mayor edad.
Comparada con el resto de las
regiones del mundo, en el Caribe se
le brinda mayor importancia a las
uniones consensuales, siendo en
algunos países de la región más
significativos que las legales.
Las mujeres son las que mayormente
solicitan el divorcio, y son más
renuentes que los hombres para
volverse a casarse, por lo que existe
un alto porcentaje de mujeres con
jefaturas de familia
Nacimientos de los hijos llegan
antes de establecerse la unión
conyugal.
Disminución de la fecundidad,
aunque los hijos se siguen teniendo a
edades más tempranas.
Incremento de embarazo en
adolescentes.
EI tamaño de la familia ha
disminuido.
Reconocimiento de las familias
homoparentales
Transformación a sociedades
envejecidas (e.g. Cuba, Puerto Rico
y Barbados)
Por la crisis económica, la
reconfiguración de las dinámicas de
convivencia: (“commutter, long-
distance, alone living together”)
Ante estos datos resulta significativo
asumir mayor consciencia sobre estas
nuevas realidades, y las repercusiones de
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
62
estas transformaciones sociales en las
relaciones de pareja, que habitan en el
país.
Noción de matrimonio
En el campo de la psicología se obtienen
diversas conceptualizaciones sobre el
matrimonio, lo que demuestra la
diversidad de perspectivas sobre su
construcción. Estas nociones responden a
la propia transformación de la psicología,
como también a los marcos teóricos de
trasfondo sociológico que destacan a
través de la historia de cada uno de estos
campos.
Conceptualización del matrimonio
El matrimonio es una situación de grupo,
por lo que va a demostrar características
generales de vida. (Lewin, 1948).
Es un sistema que tiende a la
estabilidad, ajuste y armonía. (Sprey,
1969).
Es una institución creada para llevar a
cabo las tareas asignadas a la familia, es
decir a la procreación, educación
de los hijos y la transmisión de la cultura
(Harris, 1983).
Unión entre un hombre y una mujer
que combina en su relación una
interdependencia económica y sexual
(Levinger & Huston, 1990).
Noller & Fizpatrick, 1993 establecen
que las parejas tienen patrones de
interacciones a través del espacio, tiempo
y las energías para realizar las metas del
matrimonio, afecto, poder y el
significado.
Un contrato matrimonial como lo que
cada uno de los miembros de la pareja
piensa acerca de sus obligaciones y
deberes dentro del matrimonio, así como
los bienes y beneficios que espera recibir
del mismo (Rager, 1996).
Se refiere al significado que cada
individuo tiene sobre el matrimonio, el
cual está sustentado en creencias y
supuestos sobre esta relación en
particular. Principalmente los
significados están centrados en dos
elementos: funcionalidad y estabilidad
(Hall, 2006).
En estas definiciones resaltan aspectos
psicosociales que están presentes en una
díada, pero cabe mencionar que en las
publicaciones dedicadas al tema del
matrimonio, pocos artículos expresan
abiertamente su construcción sobre el
matrimonio.
Otra dificultad que se puede
identificar en su conceptualización es
que las definiciones no reflejan la
diversidad de construcciones de
relaciones de pareja, como en el caso del
matrimonio homosexual, siendo un
elemento totalmente ausente en la
literatura. Como tampoco, se hace
referencias a las nuevas modalidades de
relaciones de pareja, por ejemplo los
matrimonios a distancia, “alone together”
o “commutter”.
Por otra parte, la literatura presenta
diversas creencias sociales con que
Nina Estrella, R.
63
identifican al matrimonio: (1) las
personas se casan voluntariamente, (2)
personas buscan casarse a una edad
madura, (3) un cónyuge tiene el rol de
ser responsable del hogar o bien ambos,
(4) el matrimonio es monógamo, (5) la
paternidad es parte del matrimonio, (6)
es un medio de expresar amor, satisfacer
necesidades y experimentar compañía
(Chung, 1990; Coontz, 2000; Hall,
2006). Como también, se argumenta que
el matrimonio tiene la propiedad de ser
una relación única comparada con otro
tipo de relación, que asume una
permanencia dentro de un escenario de
dinámicas propias de la pareja (Waite &
Gallagher, 2000).
Tipologías de matrimonio
Dentro de este trabajo cabe mencionar
otra forma con la que se definen a los
matrimonios es mediante el uso de
tipologías. Este acercamiento se distancia
del argumento sustentado por las escalas
multidimensionales, es decir, en vez de
establecer una serie de dimensiones con
las que se puede describir un constructo,
se establecen categorías nominales sobre
un conjunto de características para su
definición ((Van Lear, Koerner & Allen,
2006:, Fiztpatrick, 2008).
Las tipologías definen algún tipo de
relación interpersonal dentro de un
contexto dado (por ejemplo: familia,
matrimonio, divorcio). En el caso de los
matrimonios, existe una gran variedad de
trabajos sobre tipologías maritales, que
se enfocan en diferentes variables de la
relación como es el conflicto, la
comunicación, la funcionalidad, entre
otros (Bell, 1975; Cuber & Harroff, 1965
Fitzpatrick, 1988; Haslam, 1994;
Margolin & McIntyre-Kingsolver, 1988;
Olson & Flowers, 1993; Rosenfeld,
Bowen & Richman, 1995).
Los investigadores adoptan este
acercamiento de clasificaciones para
explicar cambios en esta estructura
interpesonales a través del tiempo,
enfocándose en dimensiones cualitativas.
Las dimensiones que son identificadas
como centrales no son consideradas por
todos los teóricos (Weiss, 1998). De esta
forma, la mayoría de las tipologías
maritales están dedicadas a patrones
conductuales, y de cómo estos pueden
afectar la relación.
Entre estas tipologías maritales, se
destaca el trabajo de Adams (1971), con
sus categorías de matrimonios
equitativos y matrimonios
institucionales. Los matrimonios
institucionales enfatizan el valor de la
ley, moralidad, convencionalidad y
estructuras de autoridad. Mientras que,
los equitativos subrayan el valor del
afecto mutuo, intereses comunes y
consensos. Con este modelo de tipología
de matrimonio, fundamentalmente se
pueden entender las relaciones de poder
y control social en la interacción de los
cónyuges en su relación.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
64
También, se encuentra la clasificación
establecida por Levinger (1965), quien
considera que la estabilidad marital y la
satisfacción son dos dimensiones
significativas para el desarrollo de
categorías. Determinando cuatro
tipologías de matrimonios las cuales se
conforman según la relación entre
estabilidad marital (alta-baja) y el nivel
de satisfacción (alto-bajo). Este modelo
de tipología, reconoce que la estabilidad
y satisfacción puede ser independiente de
un cónyuge a otro. Con base a ello, se
determinó que los matrimonios con un
bajo nivel de estabilidad y satisfacción
son pareja quienes tienen dificultades
para mantenerse juntos, no son
matrimonio felices y terminan la relación
en un divorcio. Igualmente, los que
tienen un alto nivel de satisfacción, pero
un bajo nivel de estabilidad en la relación
pueden terminar en una ruptura.
Otro modelo que destaca la literatura
es la tipología de Fiztpatrick (1987;
1988) con el que se trata de explicar la
interacción marital mediante la
comunicación. La autora establece que
existen tres tipologías de matrimonio:
tradicionales, independientes y
separados, en los cuales los procesos de
comunicación se desarrolla en forma
diferente. Los tradicionales son los
matrimonios que divulgan más sobre sus
sentimientos, emociones y opiniones.
Para los independientes, en la mayor
parte de sus divulgaciones los cónyuges
dan consejos y son abiertos para hablar
con sus parejas de sus sentimientos. Por
otro lado, los matrimonios separados,
son los que no les gustan expresar sus
sentimientos, dar opiniones o consejos a
sus parejas, más bien tienden a limitar la
cantidad de divulgaciones que existe
entre ambos.
Además de estas tipologías, se
encuentra las tipologías definidas por
Gottman (1994), en las que se establecen
categorías sobre el manejo del conflicto
marital. Se reconoce que con esta
conceptualización de tipología se puede
predecir la estabilidad de un matrimonio,
en cuanto a que si la pareja se divorcia o
se mantiene.. De esta manera, mediante
la observación de parejas en
conversaciones conflictivas, se
determinó que los matrimonios se
pueden clasificar en cinco categorías. De
estas tipologías, los matrimonios
volátiles, evasivos y válidos, tratan de
mantenerse estables y prefieren no
divorciarse. En cambio, las otras dos
formas de tipologías (hostiles-
comprometidos y hostiles- separables)
son inestables y terminan en divorcio.
Además se reconoce que los matrimonios
serán inestables cuando los conflictos
son resueltos de manera negativa, y
existe un sentimiento de insatisfacción.
Ciertamente, las tipologías maritales
en la literatura son reconocidas por su
utilidad (Fitzpatrick, 1988), no obstante,
se puede decir que sus principales
limitaciones son: (1) establecer
categorías sin reconocer el paso del
Nina Estrella, R.
65
tiempo, o la transformación de los
integrantes y la relación de pareja, y (2)
que estas clasificaciones se sustentan
sobre una cultura, en particular la
sociedad norteamericana. Se tendrán
otras configuraciones según la cultura
que procedan los matrimonios que se
estudien.
La historia olvidada
Al hablar del estudio del matrimonio en
el campo de la psicología, resulta
interesante remitirnos a Ibáñez (1990)
con su comentario que “existen varias
formas de escribir la historia de una
realidad. La forma en que se relata el
pasado va influir necesariamente en el
futuro” (p.11).
Ciertamente ninguna historiografía es
inocente, en todo trabajo se pueden
encontrar "olvidos". No obstante, al
rescatar la historia sobre el matrimonio
se puede realizar un análisis crítico del
pasado, reflexionar sobre el presente y
entender lo que falta por escribirse aún,
para su mejor comprensión.
A partir de la década de los veinte
inician las investigaciones sobre la díada
marital en la psicología, según Gottman,
(1999) este hecho histórico demuestra
que fue una temática adoptada de manera
tardía, puesto que los sociólogos
llevaban estudiando el tema hacia treinta
y cinco años.
En esta década, el propósito principal
de las investigaciones era comprender el
comportamiento sexual de los cónyuges,
así como la identificación de los
elementos que contribuían a que un
matrimonio se considerara feliz o un
matrimonio exitoso (Davis, 1929;
Gallichan, 1918; Hamilton, 1948). En la
mayoría de estos trabajos se pueden
observar ciertos elementos comunes
como son: muestras constituidas por
personas jóvenes, de origen caucásico, y
de clase media. En particular, muchos de
los estudios se dedicaron a determinar el
grado de satisfacción sexual de la pareja,
la frecuencia de las relaciones sexuales,
las causas de las infidelidades, el ajuste
sexual de la pareja y las prácticas
sexuales, entre otros aspectos (Levinger
& Huston, 1990).
Entre los primeros libros escritos bajo
la temática del matrimonio se encuentra
el libro titulado Psychological Factors in
Marital Happiness (Terman,
Buttenweiser, Ferguson, Johnson &
Wilson, 1938), en el que se estudiaron
los aspectos fundamentales para que un
matrimonio sea feliz ó infeliz. Para este
autor al hablar sobre qué produce la
felicidad matrimonial indica que es una
pregunta tan vieja como la pregunta
socrática de qué es la justicia. En su
estudio, se aplicó un cuestionario con
preguntas cerradas a 1,133 parejas para
determinar el grado de satisfacción
marital de los cónyuges con su relación
marital. Además de ello, se analizaron
las características de un matrimonio
exitoso (successful), y los factores de
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
66
personalidad que están asociados con la
felicidad de una relación conyugal.
Entre los resultados principales
obtenidos destacan los siguientes: (1) no
existe evidencia que sustente una
relación significativa entre la
personalidad del cónyuge y un
matrimonio feliz, (2) un matrimonio feliz
implica un ajuste positivo de los
cónyuges en la relación de pareja, (3)
entre los factores positivos que pueden
contribuir a la felicidad conyugal se
encuentran la vida sexual y las prácticas
sexuales, y (4) entre los factores
negativos que afectan la felicidad se
identifica que las mujeres trabajen y la
falta de tiempo para compartir con la
pareja.
Es a partir de este trabajo que nace un
campo de investigaciones psicológicas
con el propósito de comprender el
matrimonio, en particular los motivos
para seleccionar pareja, la mejor edad
para casarse y los patrones de interacción
marital que producen felicidad a los
cónyuges (Peterson, & Bush, 2012).
También, es importante señalar que estas
investigaciones responden a la cultura
occidental, en donde las personas
determinan con quién se casa, el tipo de
relación que quieren mantener y cómo
expresar el amor según sus entendidos.
Cabe mencionar que en la revisión de
literatura se encontró previo a esta
publicación otro libro titulado, The
Psychology of Marriage de Walter
Gallichan (1918). Interesantemente este
trabajo es escasamente mencionado en la
trayectoria histórica del estudio del
matrimonio en la psicología, quizás por
problemas metodológicos o
conceptuales. Sin embargo, este autor
señala que la vida sexual en el
matrimonio es vital, estableciendo que
los problemas maritales se deben al
conflicto entre el amor (definido como
una respuesta sexual) y las numerosas
inhibiciones de la sociedad. Por lo que,
entendía que era necesario educar
sexualmente a los cónyuges para una
mejor vida conyugal.
Luego de este inicio, hasta la década
de los setenta es que se produce un
incremento y desarrollo sistemático de
investigaciones que emergen enfocadas
en la calidad de vida conyugal. De esta
manera, en las décadas de los 60’ y 70’
predominó el estudio sobre el ajuste
marital en las revistas de sociología y
psicología. El término de ajuste marital
se utilizó como un referente para la
adaptación de los cónyuges en la relación
marital, pero también se utiliza como
sinónimo otros conceptos cómo:
felicidad, éxito marital, satisfacción y
estabilidad (Vangelesti, 2004). Y
recientemente se le identifica con la
calidad marital (Adams, 1988). En esta
etapa las investigaciones se dedicaron
analizar la relación entre las variables
sociodemográficas y el ajuste o éxito
marital, por considerar que era un
indicador de la estabilidad y felicidad de
un matrimonio (Bernard, 1964; Blood &
Nina Estrella, R.
67
wolf, 1960; Hawkins, 1966; Luckey,
1966; Luckey & Bain, 1970, Navran,
1964; Nye, 1961; Pineo, 1961; Knox &
Sporakowski, 1968; Rollins & Feldman,
1970; Udry, 1966; Wallin & Clark,
1964).
Según Hicks y Platt (1970), fue una
época en la que se reconoció que el
matrimonio feliz equivale a una relación
estable. Es decir, se reproducía la
creencia de que el amor producía
felicidad, y el matrimonio significaba
felicidad y una estabilidad emocional.
Además de ello, se determinó que entre
las variables que más podían influir en la
felicidad matrimonial se encontraban: un
alto nivel socioeconómico, el nivel
educativo del esposo, el número de hijos
y el tiempo que compartían las parejas
juntos.
Entre las críticas que se puede señalar
en esta década destacan las siguientes:
(1) las parejas estudiadas eran
exclusivamente de nacionalidad
norteamericana, (2) de raza blanca en su
gran mayoría, y (3) tan sólo se estudiaba
tres etapas del ciclo de vida marital:
recién casados, a los tres o cuatro años de
casados o después de los veinte años de
casados (Burr, 1970).
En los setentas, los estudios realizados
tuvieron como objetivos principales
determinar: 1) la satisfacción marital,
como un proceso individual o de pareja;
2) desarrollar instrumentos de medición,
principalmente escalas o autoreporte; 3)
determinar la felicidad marital, en cuanto
que si existe una felicidad global, o si
está relacionada con actividades
especificas, roles, conductas y
situaciones; 4) estudiar a la pareja a
través del tiempo para poder reconocer si
la satisfacción marital es peor en los
primeros años y luego mejora; 5)
clarificar el sesgo en el estudio de la
satisfacción marital, debido a que
siempre se reportaba que las esposas
mayormente ajustaban; y 6) la
percepción del matrimonio como algo
absoluto.
También, se puede decir que estas
investigaciones reconocían dos aspectos
necesarios para la comprensión del
matrimonio: el ajuste marital como un
proceso que toma tiempo, en el que los
cónyuges buscan adaptarse uno a otro, y
que estas adaptaciones se producen de
forma continua a través del ciclo de vida
matrimonial (Burguess, 1926; Waller,
1938, Bernard, 1964, Huston, 2000).
Entre los instrumentos que fueron
diseñados en la literatura en esta década,
se destacan las siguientes escalas:
Marital Satisfaction Inventory (MSI,
Snyder, 1979), Dyadic Adjustment Scale
(DAS, Spanier, 1976), Marital
Satisfaction Scale (MSS, Roach, Frazier
& Bowden, 1981). Al igual que, se
continuó utilizando la escala Marital
Adjustment Test de Locke & Wallace
(1959), la cual evaluaba la relación de
pareja en los distintos ámbitos de la
convivencia.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
68
Asimismo, es la época en que se
comienzan a desarrollar estudios sobre
las relaciones maritales en el laboratorio,
improvisando conflictos maritales para el
análisis de la conducta conyugal
(Rausch, Barry, Hertel & Swain, 1974).
Desarrollándose, la terapia marital desde
un acercamiento conductista, en donde se
le brindaba un mayor énfasis al método
de observación sistemática, y en la
codificación de las interacciones de la
pareja. Más adelante, Gottman (1979) y
Gottman & Bakeman, 1979 continúan
con este método de investigación
desarrollando el concepto que se conoce
como “Talk Table”, en el que se filmaba
a las parejas conversando alrededor de
una mesa sobre temáticas cotidianas,
para poder analizar sus intercambios
verbales positivos y negativos entre otros
aspectos. En el análisis de la
conversación, se utiliza el sistema de
codificación de conducta, en donde se
coteja la conducta, dándole una
puntuación global a los indicadores
conductuales previamente establecidos
para su análisis. Estos indicadores
pueden girar en torno aspectos afectivos,
conductuales o cognitivos. Entre las
medidas las más utilizada se encuentra
la: Lista de cotejo conductual
observables en el cónyuge (Spouse
Observacion checklist, SOC)
También, se produce un auge en
modelos explicativos sobre la
satisfacción marital en general o para
cada conyuge. Según algunos autores
(McNamara & Bahr, 1980; Nina, 1985),
estos modelos pueden ser clasificados en
tres categorías: (1) bipolar, el cual
establece que la satisfacción en el
matrimonio es un balance entre aspectos
positivos y negativos del matrimonio, (2)
el modelo separado que plantea que la
satisfacción o insatisfacción son
dimensiones independientes y (3) el
modelo unipolar, es el menos utilizado,
está en función de la frecuencia de
aspectos satisfactorios en el matrimonio.
Según los resultados principales de
estos trabajos, los factores que pueden
contribuir a la satisfacción marital son
diversos entre los cuales señalan: una
comunicación efectiva, interacción entre
los cónyuges, los roles de género,
manejo del conflicto, solución de
problemas, la vida íntima de la pareja,
número de hijos, años de casados,
frecuencia y duración de la convivencia,
nivel socioeconómico (Spanier & Lewis,
1980; Stenberg & Hojjat, 1997). Sin
embargo, el resultado más consistente
que se obtiene en la revisión es que la
satisfacción marital declina con la
llegada, el número y el desarrollo de los
hijos (Hendrick 2004; Vangelisti, 2004).
Asimismo, se observa un mayor
incremento en publicaciones sobre el
tema del matrimonio en las revistas
principales de psicología como: Family
Process y Journal of Marriage and
Family, creándose un espacio de
divulgación e información tan necesario
para el desarrollo y crecimiento de
Nina Estrella, R.
69
académicos, investigadores y
practicantes.
En la década de los ochentas, como
una consecuencia del paradigma
cognitivo que predominaba en la ciencia
psicológica, los estudios se dedicaron al
entendimiento de los procesos básicos de
la relación marital. Entre los que se
pueden mencionar: amor, celos,
conflicto, comunicación, satisfacción y
estrategias de mantenimiento. Además,
se incrementan las investigaciones
dedicadas a las realidades de la relación
marital destacando: divorcio, poder y
control, violencia de domestica,
diversidad familiar, parejas en las que
ambos trabajan, educación marital,
política pública familiar, familias
reconstituidas, entre otros aspectos.
Otro elemento que contribuyó al auge
de las investigaciones sobre el
matrimonio fue el desarrollo del campo
sobre las relaciones cercanas (Close
Relationships), y el surgimiento de
asociaciones en la psicología social
dedicadas a estos temas: International
Society for the Study of Personal
Relationships & Network of Personal
Relationships. Por lo que, se comienza a
ofrecer en los programas graduados de
psicología, sobre todo en área clínica y
social, cursos sobre el tema, como
comunicación interpersonal o de
relaciones interpersonales.
En los noventa, se pueden reconocer
el desarrollo y evolución del campo de
estudio sobre el matrimonio en la
psicología social, siendo una época en
donde el foco de interés era identificar,
comprender y analizar los factores que
contribuyen a que un matrimonio se
disuelva o se mantenga estable.
Determinándose de manera consistente
algunos factores que brindan estabilidad
en la relación marital como son:
expresión de conducta afectiva y de
amor, tiempo de duración del
matrimonio, número de hijos, la edad de
los hijos, toma de decisiones, intimidad,
religión, tiempo que comparte la pareja, ,
manejo del conflicto, satisfacción
marital, la calidad marital y el
compromiso de los cónyuges (Baxter &
Montgomery, 1996; Cahn, 1992, Canary
& Stafford, 1994;). No obstante, el que
se mantenga estable el matrimonio, no
quiere decir que la persona casada este
satisfecha con la relación.
En la última década, emerge un
interés de estudiar factores determinantes
del bienestar psicológico y físico de la
relación marital, encontrando un enlace
significativo entre la calidad marital y la
salud de los cónyuges (Burman &
Margolin, 1992). De igual forma, entre el
matrimonio, buena salud y longevidad
(Berkman & Breslow, 1983), y entre los
problemas de salud y el estrés que existe
en la relación marital (Gottman, 2000).
Por otra parte, se desarrollaron estudios
con el objeto de comprender los
problemas de salud que enfrentan los
cónyuges ante una posible separación
matrimonial o un divorcio.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
70
Considerando, el aumento
significativo de los divorcios que se
reflejan en las estadísticas demográficas,
se observa que esta línea de
investigación que ha continuado
evolucionado hasta el presente.
Gottman, Schwartz & DeClaire, 2007
presenta algunos datos que justifican el
estudio de esta temática, por ejemplo,
señala que el 90% de las personas se
casan aunque sea una vez en su vida, y
de éstos la mitad terminan en rupturas. Y
de éstos, el 75% se vuelven a casar,
terminando nuevamente en ruptura la
mitad de estos matrimonios. En cambio,
para Gottman (2000) un primer
matrimonio puede terminar en divorcio,
en un 67% de probabilidad. Por otra
parte, establece que la mitad de los
divorcios se producen durante los
primeros siete años del ciclo de vida de
la relación, mientras que para los
segundos matrimonios el índice de
divorcio es un diez por ciento más alto
que en los primeros matrimonios.
Con este panorama, para muchos
investigadores, el auge de los divorcios y
los estudios de investigaciones sobre las
consecuencias psicológicas del divorcio,
son determinantes para tener un
matrimonio saludable. Esta situación
contribuyo a que se desarrollaran
políticas públicas (Healthy Marriage
Project) con el propósito de educar a los
cónyuges para poder mejorar su relación
de pareja y su dinámica familiar. Es
importante señalar que este programa
consideraba que las rupturas
matrimoniales tenían consecuencias
negativas, mayormente para los hijos,
porque lo que era necesario educar a los
cónyuges para que se mantuvieran
casados. Sin embargo, estos programas
educativos estuvieron enfocados en las
familias de bajos recursos, las familias
hispanas o afroamericanas y el bienestar
psicológico del niño.
Recientemente, se puede decir que
ante las transformaciones
socioeconómicas, el estudio del
matrimonio se ha centrado
principalmente en analizar el impacto de
la crisis económica en la relación de
pareja, ejemplo de ello son los estudios
sobre el desempleo (Noller & Karantzas,
2012). Las investigaciones se mantienen
trabajando sobre la violencia en el hogar,
la salud mental de los cónyuges, la
sexualidad, la educación marital, el
conflicto marital, la relación con los
hijos, y los procesos psicosociales que se
dan en la relación (comunicación,
satisfacción, compromiso, intimidad,
poder, etc.) También, han surgido
nuevas líneas de trabajo que han ido
evolucionado según las transformaciones
que se presentan en nuestra sociedad
entre las que se encuentra el estudio de la
relación de pareja en la tercera edad, la
diversidad familiar, paternidad
responsable, la diversidad cultural, y las
nuevas construcciones de la pareja.
Sin embargo, aunque ha evolucionado
el estudio del matrimonio, en general se
puede decir que se mantienen ciertas
limitaciones entre las que se encuentran:
Nina Estrella, R.
71
(1) ambigüedad en la definición, (2) falta
de fundamentos teóricos, (3) poca
claridad sobre cuál es la unidad de
análisis (la pareja o los cónyuges), (4) los
estudios parten de una ideología
conservadora, (5) problemas
metodológicos (mayormente los trabajos
utilizan escalas o auto reportes), y (6) los
estudios se limitan a ciertas variables
independientes (Chung, 1990). También,
cabe señalar que predominan en la
literatura estudios desde el contexto de la
sociedad norteamericana, en los que se
hace invisibles los estudios sobre
matrimonios en otras culturas.
En América Latina, al revisar la
literatura se obtiene que los primeros
estudios sobre el matrimonio según los
bancos de información de la APA (por
ejemplo en PsycINFO) fueron escritos
por Rojas & Loudet (1930), en la
Revista de Criminología, Psiquiatría y
Medicina legal (Perú). Este trabajo
estaba dedicado a la anulación del
matrimonio por impotencia sexual, lo
cual refleja las preocupaciones del
campo médico-legal en problemas de
salud física en dicho momento histórico.
Sin embargo, es a partir de la década
de los ochenta que se desarrollan grupos
de investigadores dedicados el estudio de
las relaciones de pareja, formados en la
facultad de psicología de la UNAM, bajo
la asesoría de Rolando Diaz Loving.
Entre los que destacan los temas de
trabajo como comunicación, poder,
intimidad, modelos conceptuales, con
una vasta publicación en libros y
artículos. Paralelamente a ello, se
conforma la Asociación Mexicana de
Psicología Social, la cual promueve el
Congreso de Relaciones Personales en
América latina. Siendo uno de sus ejes
centrales las investigaciones sobre las
relaciones maritales.
Modelos psicosociales sobre el
matrimonio
Entre los modelos psicosociales sobre el
matrimonio, se encuentra el trabajo de
Kurt Lewin (1948) quien aplicó su teoría
de campo en el estudio de la familia y el
matrimonio. Principalmente su interés
giraba en torno a tratar de comprender el
conflicto en el matrimonio, focalizando
su trabajo en cómo el conflicto afectaba a
la pareja, las regiones centrales del
espacio vital de la persona y los
diferentes significados que los esposos
pueden atribuir a los sucesos. Desde su
perspectiva el matrimonio era
comparable con una situación de grupo,
por lo que los problemas de una pareja
respondían a situaciones grupales.
En su trabajo titulado Resolving Social
Conflicts de 1948, determinó que al
analizar el conflicto en el matrimonio se
debe brindar atención a tres aspectos: (1)
Lo pequeño de este grupo: contiene dos
miembros adultos (esposo/esposa) y uno
o más hijos. El número tan pequeño de
los integrantes de este grupo, hace que
cada movimiento de un integrante afecta
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
72
al otro miembro, así como al estado del
grupo en general. En el matrimonio, la
relación entre los cónyuges es
interdependiente, (2) El grupo tiene
referentes en regiones centrales de la
persona: el matrimonio está muy
cercanamente relacionado a los
problemas vitales y culturales de las
personas, sus valores, fantasías y clase
social, y (3) Existe entre los miembros
un nivel íntimo de relación: En la que
expresan su deseo de estar juntos y de
atracción entre los cónyuges, aspectos
que son necesarios para el desarrollo de
un compromiso que pueda perdurar.
Para Lewin (1948) el conflicto marital
dependerá del nivel de tensión que exista
dentro del matrimonio. Reconociendo
que el nivel de conflicto se produce por
la tensión entre la atracción y el
compromiso de los cónyuges, las
acciones conductuales (valencia), y los
refuerzos sociales producidos por las
estructuras familiares (barreras).
En la literatura, otro modelo que se
obtiene es el modelo de compatibilidades
(Levinger & Houston, 1990) desarrollado
con base en la teoría de campo de Lewin
sobre la relación marital desde un
contexto psicosociológico de la
atracción. Desde esta perspectiva una
pareja es compatible cuando en ambos
cónyuges la valencia y las barreras
sirven para construir y mantener estable
su relación.
En este modelo, la compatibilidad es
un elemento crucial en la relación,
debido a que si los cónyuges son
similares, entonces podrán convivir en
armonía. También, los autores reconocen
que la compatibilidad es un fenómeno
multidimensional, y que en el
matrimonio las áreas de que son
incompatibles responden a variables
sobre conflictos maritales, aunque son
conflictos que son solubles.
Además de ello, la compatibilidad no
necesariamente es un factor positivo,
debido a que los cónyuges pueden ser
compatibles, pero no tener una relación
saludable como pareja, o bien no tener
una cercanía psicológica (por ejemplo
convivir con una persona dependiente a
las drogas).
Según este modelo, para que una
pareja sea estable, los aspectos positivos
en la relación deben ser superiores a los
negativos. El compromiso se desarrolla
en la relación de manera gradual, es
decir, en la medida en que pasen tiempo
juntos estarán haciendo inversiones en la
relación, lo cual incrementará de
gradualmente el valor de la misma
(Levinger, 1976).
Luego de ello, Ted Houston (1991)
con base en sus investigaciones en el
proyecto (PAIR: Processes of Adaptation
in Intimate Relationships Project),
desarrolla el modelo de ecología social
del matrimonio, para poder tener una
mejor comprensión de la calidad marital.
Para este autor, es importante estudiar la
cotidianidad del matrimonio, en cuanto
Nina Estrella, R.
73
al tiempo que comparten juntos y como
los cónyuges se siente en la relación.
Houston (2000) en su modelo
distingue tres niveles de análisis al
estudiar el matrimonio: (1) contexto de la
sociedad, que se caracteriza en términos
de elementos macro sociales y
ecológicos a través de las cuales se
insertan los cónyuges; (2) contexto
Individual, los atributos psicológicos y
de juicio que tiene cada uno de la pareja
en su relación; y (3) contexto de la
pareja, el matrimonio es visto como un
sistema con grandes necesidades
emocionales de relaciones cercanas. En
donde, existe un enlace entre el
individuo, el matrimonio y la sociedad,
reconociendo que cada uno de ello
influye en el contexto del otro, y las
decisiones que afectan al individuo,
afectan por igual a la pareja.
En su modelo teórico, desarrolla
diversos axiomas, entre los que se
consideran: 1) el ajuste marital
dependerá de la estabilidad en el
matrimonio, 2) este ajuste marital estará
sustentado en las actividades que realicen
ambos cónyuges entre si, 3) existe una
interdependencia entre los esposos, en
cuanto a lo que se dice o hace influye en
el otro, 4) su vivencia sobre el
matrimonio influye su percepción sobre
en la relación, 5) influye en la relación
sus creencias y actitudes hacia el
matrimonio, 6) en la calidad de la
estabilidad marital afecta como responde
uno al otro, 7) las acciones conductuales
conyugales tiene diferentes niveles, 8) la
percepción cambia con el tiempo, y 9) la
relación continuamente cambia.
También, reconoce que los
cónyuges son los arquitectos de su
matrimonio (Huston, 1991). Las
características sociales, psicológicas y
físicas son factores que contribuyen a la
estabilidad matrimonial, por lo que
mediante su análisis se podrá establecer
la naturaleza de la relación.
Luego de la revisión de literatura
presentada, se pueden identificar ciertas
características comunes, que reflejan una
mirada limitada sobre la realidad de las
relaciones maritales: (1) visión
reduccionista, son modelos centrados en
el individuo, (2) planteamientos
casualistas, (3) modelos
unidimensionales, (4) no existe un
consenso sobre el concepto de calidad
marital y su medición, (5) predominan
los estudios en el laboratorio, (6) no se
pueden generalizar al contexto de la
relación marital, (7) la unidad de análisis
es el individuo, ya que son escasos los
estudios donde la unidad de análisis es la
pareja, y (8) definiciones ambiguas sobre
el matrimonio.
Consideraciones finales para el
estudio del matrimonio
Finalmente propongo una nueva lectura
al estudio del matrimonio desde la
psicología social con el que se pueda
tener una visión más cercana a su
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
74
realidad social. Estableciendo que en el
matrimonio se componente de dos
individuos existe una interdependencia
entre los miembros de la pareja, de
manera que la relación se produce en un
contexto dialéctico, es decir que la
relación se transforma al igual que los
individuos. En donde, los procesos en la
relación marital se dan a nivel individual
como a nivel de una díada.
Se reconoce que en un matrimonio su
realidad se construye en su cotidianidad,
con las acciones de los cónyuges y sus
intercambios verbales. De esta manera,
en la construcción de la pareja se pueden
obtener objetividades y subjetividades,
por lo que es necesario utilizar
metodologías cuantitativas, cualitativas o
mixtas, identificando como unidad de
análisis, en primera instancia la pareja,
no solamente uno de los cónyuges.
Además de que, para tener una mejor
comprensión se debe reconocer el
carácter histórico social del matrimonio y
el velo cultural que lo rodea.
Por ello, se sugiere analizar diversos
factores que son fundamentales para su
entendimiento a los cuales se identifican
como factores: externos, internos,
intimidad psicológica y de riesgo. Entre
estos cuatro factores existe una
interdependencia, esto quiere decir de
una manera u otra contribuye en el
mantenimiento de la relación, al igual
que en la forma que se estructure su
funcionalidad.
Los factores externos serán aquellos
elementos sociales que están presentes en
la relación marital. En primera instancia
se considera el momento socio histórico
en que viven las parejas, al igual que las
creencias socioculturales sobre el
matrimonio que influyen directamente en
la relación de pareja. Como también, se
considera el papel de los medios de
comunicación en este proceso, en cuanto
a cómo representan a una pareja o
matrimonio en el cine, o bien, qué
elementos se promueven en la pantalla,
cuáles imágenes se proyectan, y cuáles
aspectos se desean cambiar.
Otro elemento que se incluye es la
violencia en el contexto conyugal,
debido a que las creencias
socioculturales sobre el matrimonio están
enmarcadas en relaciones de poder y
controles siendo la violencia de género
un medio de manifestar estas relaciones.
En cuanto a los factores internos, éstos
se refieren a los componentes
psicosociales que a nivel individual
pueden aportar los cónyuges, al iniciar
una relación íntima de manera estable.
Interesantemente, estos aspectos se van
transformando con el desarrollo de la
relación y en esa interdependencia de la
pareja según experimenten sus vivencias.
Al iniciar un matrimonio, los
cónyuges integran en la relación aspectos
que son personales y únicos en su
persona (costumbres, tradiciones,
secretos, vivencia familiares), debido a
que cada persona tiene una historia de
Nina Estrella, R.
75
familia, la que comparte con su pareja.
Al mismo tiempo, se espera que se
acepte la historia de familia de la pareja.
Otro elemento dentro de los factores
internos, es el tiempo que lleva la pareja
con relación a los años de convivencia,
así como la etapa que está viviendo la
pareja. Como también, es necesario
considerar las variables demográficas de
la pareja (edad, primer etc. Construcción
genero, hijos, trabajo, factores religiosos,
etc.).
El tercer factor de intimidad
psicológica se refiere a los procesos
psicosociales que se dan en la pareja, y
se circunscribe a los aspectos afectivos y
emocionales que expresan las personas
en la relación. Estos elementos producen
un sentido de un nosotros, creando una
identidad de pareja que considerado
como único y exclusivo. Son elementos
que están presentes porque existe el otro,
y se producen mediante un efecto de
reciprocidad, aunque no necesariamente
todo el tiempo será balanceado. Entre
estos elementos se puede considerar el
compromiso, las estrategias de
mantenimiento, la sexualidad,
comunicación marital, satisfacción
marital, el conflicto y las expresiones de
amor que existe entre la pareja.
La intimidad psicológica es entendida
como la empatía, de seguridad,
protección, comprensión y afecto que
debe existir entre los miembros de una
pareja. Algunos expresarán esta
intimidad mediante el contacto físico, en
otras ocasiones será compartir un estado
afectivo, logrando sentir junto esta
intimidad de encuentro. En cambio, para
otras parejas el estado de intimidad se
produce mediante la realización
actividades comunes, como parte de su
vida cotidiana. Como también, existen
otras parejas que consideran la
comunicación como un elemento vital en
su relación, el propio acto de conversar
le da validez a su matrimonio. Mientras
que para otros matrimonios, será el acto
sexual donde mayor intimidad
psicológica se produce. Lo que
ciertamente, el estar en pareja, y
compartir en el diario vivir, reflejará la
calidad de vida del matrimonio.
Los factores de riesgo serán aquellos
que pueden están presentes en una
relación y afectan la estabilidad del
matrimonio y su funcionalidad. Entre los
que se encuentran: infidelidad,
drogadicción, alcoholismo, problemas
económicos, y problemas de salud física
o mental. Además de situaciones de
tensiones, desacuerdos y conflictos entre
los integrantes de la pareja, y en algunos
casos puede provocar depresión. Por lo
que, se puede afectar el bienestar
psicológico de los integrantes de la
relación o uno en uno de los cónyuges.
Finalmente, se espera que esta
propuesta pueda motivar a futuras
investigaciones sobre el matrimonio para
mejorar la calidad de la relación marital,
reconociendo que tiene sus limitaciones,
pero es una manera de poder iniciar el
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
76
estudio sobre elementos que no se han
abordado anteriormente. Se sugiere
dedicarle mayor atención al matrimonio
de largo tiempo de duración o de adultos
mayores, debido al envejecimiento de
nuestras sociedades. Así como a
desarrollar estudios dedicados a
comprender la calidad de la relación
marital para poder contestar las diversas
preguntas que se han hecho los
psicólogos a través de la historia de
nuestra ciencia.
MAPA CONCEPTUAL PARA EL ESTUDIO DEL MATRIMONIO
Factores de Riesgo
Drogadicción
Alcoholismo
Problemas Económicos
Pocas destrezas comunicación, solución de conflicto
Factores Internos
• Historia Familiar
• V. Sociodemográficas
• Rasgos de personalidad
• Ciclo vida (tiempo)
• Factores Externos •
• Creencias socioculturales • Concepto de violencia • Contexto socio-histórico • Medios de comunicación
Intimidad Psicológica
• Procesos psicosociales
básicos: confianza, estrategias
de mantenimiento,
comunicación, sexualidad,
satisfacción, etc.
• Manejo del control/poder
• conducta afectiva y sus
expresiones (Amor)
Factores de Riesgo
-Conducta adictiva (drogadicción,
alcoholismo, jugadores
compulsivos, etc.)
-Problemas de salud mental -Problemas Económicos
-Pocas destrezas comunicación,
Nina Estrella, R.
77
Referencias
Adams, B. N. (1971). The American
family: a sociological interpretation.
Chicago, IL: Markham.
Adams, B. (1988). Fifty years of family
research: What does it mean? Journal
of Marriage and the Family, 50 (1),
5–18.
Arriaga, I. (2005). Existen políticas
innovadoras hacia las familias
latinoamericanas, Papeles de
Población, 43, 9-27.
Baxter, L.A., & Montgomery, B. M.
(1996). Relating, dialogues and
dialectics. New York: Guilford Press.
Bell, R. R. (1975). Marriage and family
interaction.Homewood, IL: Dorsey
Press.
Berkman, L. F. & Breslow, L. (1983).
Health and the ways of living: The
Alameda County Study. New York:
Oxford University Press.
Bernard J (1964). The adjustment of
married mates. En Christensen, H. T.
(Editor), Handbookof Marriage and
the Family, (675-739 pp.). Chicago:
Rand McNally
Blood, B. & Wolf, B. (1960). Sociología
del matrimonio. México: Pax.
Burguess, E. W. (1926). Topical
summaries of current literature: The
family. American Journal of
Sociology, 32, 104-115.
Burr, W. (1970). Satisfaction with
various aspects of marriage over the
cycle. Journal of Marriage and
Family, 32, 29-37.
Burman, B. & Margolin, G. (1992).
Analysis of the association between
marital relationships and health
problems. Psychological Bulletin,
112, 39-63.
Cahn, D. (1992). Conflict in Intimate
Relationships. New York: Guilford
Press.
Canary, D. J., & Stafford, L. (1994).
Maintaining relationships through
strategic and routineinteraction. En
Canary, D. J. & Stafford, L.
(Editores), Communication and
Relational Maintenance (3–22pp).
New York: Academic Press, Inc.
Coontz, S. (1993). The Way We Never
Were: American Families and the
Nostalgia Trap. New York: Basic
Books.
Cuber, J.F. & Harroff, P. B. (1965). The
significant Americans. New York:
Appleton-Century-Crofts.
Chung, H. (1990). Research on the
marital relationships: a critical review.
Family Science Review, 3 (1), 41-64.
Davis, K. B. (1929). Factors in the sex
life of twenty-two hundred women.
New York: Harper & Brothers.
Fizpatrick, M.A. (1988). Between
husbands and wives: communication
in marriage. Thousand Oaks, CA:
Sage Publications
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
78
Fitzpatrick, M.A. (2008). Marital
Typologies. En D. Donsbach, (Ed.),
The International Encyclopedia of
Communication (pp.). MA: Blackwell
Publishing.
Fitzpatrick, M.A. (1987). Marital
interaction. En Chaffee, S. & Berger,
C. R. (Eds.) Handbook of
communication science (564-618 pp).
Newbury Park, CA: Sage.
Gallichan, W. M. (1923). The
Psychology of marriage. New York:
Frederick A. Stokes Company
publishers.
Gottman, J. M. (1994). Why Marriages
Succeed or Fail. New York: Simon
and Schuster.
Gottman, J. M. (1999). The marriage
clinic. New York: Norton.
Gottman, J. (2000). Vivir en pareja.
España: Plaza Janes.
Gottman, J., (1979). Time-series of
continuous data in dyads. In M.
Lamb, S. Soumi, G.Stephenson (Eds.),
Methodological Problems in the Study
of Social Interaction,
Madison:University of Wisconsin
Press
Gottman, J., & Bakeman, R., (1979). The
sequential analysis of observational
data. In M. Lamb,S. Soumi, G.
Stephenson (Eds.). Methodological
Problems in the Study of Social
Interaction. Madison: University of
Wisconsin Press.
Gottman, J., Schwartz, J. & DeClaire, J.
(2007). 10 Lessons to transform your
marriage. New York: Three Rivers
Press.
Hall, S. (2006). Marital Meaning:
exploring young adults belief systems
about marriage. Journal of Family
Issues, 27 (10), 1437-1458.
Hamilton, G.V. (1948). A research on
marriage. New York: Lear
Publications.
Harris, C.C. (1983). Family and
Industrial Society. London: Allen and
Unwin
Haslam, N. (1994). Mental
representation of social relationships:
Dimensions, laws, or categories.
Journal of personality and social
psychology, 67, 575-584.
Hawkins, J. (1966). The Locke marital
adjustment test and social desirability.
Journal of marriage and the family,
28, 193-195.
Hendrick, S. (2004).Understanding
Close Relationships. Boston: Pearson
Education.
Hendricks, C. & Hendricks, S. (2000).
Close relationships. Thousand Oaks:
Sage Publications.
Hicks, M., & Platt, M. (1970). Marital
happiness and stability: A review of
the research in sixties. Journal of
Marriage and the Family, 32(3), 553-
574.
Huston, T. (2000) The social ecology of
marriage and other intimate unions.
Journal of Marriage and
Family, 62, 298-320
Nina Estrella, R.
79
Huston, T. L. (1991).An Inside History
of the PAIR Project.ISSPR Bulletin,
7(2), 4-6
Ibáñez, G. T. (1990). Aproximaciones a
la Psicología Social. Barcelona:
Sendai, D.L.
Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (1995)
The longitudinal course of marital
quality and stability: A review of
theory, method, and research.
Psychological Bulletin, 118, 3-34.
Knapp, Mark L.and VangelistiAnita L.
(2005).Interpersonal communication
and human relationships.New York:
Allyn and Bacon
Knox, D. H., & Sporakowski, M. J.
(1968). Attitudes of college students
toward love. Journal of Marriage and
the Family, 30(4), 638-642.
Lavrin, A. (1989). Sexualidad y
matrimonio en la América Hispánica.
México: Grijalbo.
Levinger, G. (1965). Marital
cohesiveness and dissolution: an
integrative review. Journal of
marriage and the family,27:19–28.
Levinger, G. (1976). A social
psychological perspective on marital
dissolution.Journal of Social Issues,
32, 21-47.
Levinger, G., & Huston, T. L. (1990).
The social psychology of marriage. En
Fincham, F. & Bradbury, T. (Eds.)
The psychology of marriage (pp. 19-
58). New York: Guilford
Levinger, G. (1965). Sources of marital
dissatisfaction among application for
divorce. American Journal of
Orthopsychiatric, 36, 803-807.
Lewin, L (1948). Resolving Social
Conflicts. New York: Harper and Row
Publishers.
Locke, H. J., & Wallace, K. M. (1959).
Short marital adjustment prediction
test: Their reliability and
validity.Marriage and Family Living,
21, 251-255.
Luckey, B. (1966). Number of year
married as related to personality
perception and marital satisfaction.
Journal of Marriege and Family, 28
(1), 44-48.
Luckey, B. & Bain, J. (1970). Children: a
factor in marital satisfation. Journal of
Marriage and Family, 32, 43-44.
Margolin, G., & McIntyre-Kingsolver,
K. (1988). Family relationships. In E.
A. Blechman & K. Brownell (Eds.),
Handbook of behavioral medicine for
women (pp. 305-317). New York:
Pergamon.
Navran, L. (1964). Communication and
adjustment in marriage.Family
Process, 6, 173-184.
Mc Namara, R. & Bahr, R. (1980). The
dimensionally of marital role
satisfaction. Journal of marriage and
the family.feb, 45-55.
Nina, R. (1985). Autodivulgación y
satisfacción marital en matrimonios de
México y Puerto Rico. Tesis inédita
de Maestría. Facultad de Psicología,
México: UNAM.
REVISTA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y PERSONALIDAD,VOLUMEN XXX, NÚMERO 2, 2013
80
Noller, P., & Fitzpatrick, M. A. (1993).
Communication in family
relationships. EnglewoodCliffs, CA:
Prentice Hall
Noller, P. & Karantzas, G. C. (2012).
The Wiley-Blackwell Handbook of
Couples and Family Relationships.
Oxford: Wiley-Blackwell.
Nye, F. I. (1961). National employment
and marital interaction: some
contingent condition. Social
Forces,40, 113-119
Olson, D. H. & Flowers, B. (1993). Five
Types of Marriage: An Empirical
Typology Based on ENRICH. The
Family Journal, 1,( 3), 196-207
Peterson, G. & Bush, K. (2012).
Handbook of Marriage and the
Family. New York: Springer.
Pineo, P.C. (1961). Disenchantment in
the later years of marriage.Journal of
marriage and the family,4, 941-955.
Raush, H. L., Barry, W. A., Hertel, R.
K., & Swain, M. A. (1974).
Communication, conflict and
marriage.San Francisco: Jossey-Bass.
Rager Ayala, E. (1996). La Pareja.
México: Editorial Plaza y Valdés.
Rojas.E. (1997). El amor inteligente.
Argentina: Planeta.
Roach, A. Frazier, L. y Bowden (1981).
The marital satisfaction scale
apprenhension in marriage
relationship. Journal of marriage and
family, 3, 537-546.
Rojas, N. Loudet, O. (1930).Anulación
de matrimonio por impotencia.
Revista de Criminología Psiquiatría y
Medicina Legal, 17, 505-518.
Rollins, C. & Feldman, H. (1970).
Marital satisfation over the family
cycle. Journal of Marriage and the
Family, 32, 20-27.
Rosenfeld, B., Bowen, G. & Richman, J.
(1995). Communication in three types
of dual-career marriages. En
Explaining family interactions.
Thousand Oaks, ca: Sage publications.
Snyder DK (1979) Multidimensional
assessment of marital
satisfaction.Journalof Marriage and
the Family 41: 813-823.
Spanier G. B. (1976). Measuring dyadic
adjustment: New scales for assessing
the quality of marriage and similar
dyads. Journal of Marriage and the
Family38: 15-28.
Spanier, G., & Lewis, R. (1980). Marital
quality: A review of the seventies.
Journal of Marriage and
Family,42(4), 825-839.
Spanier, G., & Lewis, R. (1981). Marital
quality and marital stability: A reply.
Journal of Marriage and
Family,43(4), 782-783.
http://dx.doi.org/10.207/351334
Sprey, J. (1969). The family as a system
in conflict. Journal of Marriage and
the Family, 31, 699-706.
Sternberg, R.J., & Hojjat, M. (1997).
Satisfaction in close relationships.
NY: Guilford
Nina Estrella, R.
81
Udry, R. (1966). The Social Context of
Marriage. The Social Context of
Marriage. Philadelphia: Lippincott.
Terman, L. M., Buttenweiser, P.,
Ferguson, L. W., Johnson, W. B., &
Wilson, D. P. (1938). Psychological
factors in marital happiness. New
York: McGraw Hill
Vangelisti, A. L. (2004). Handbook of
Family Communication Mahwah,
N.J.: Lawrence Erlbaum
Van Lear, A., Koerner, A. F., & Allen,
D. (2006). Relationship Typologies.
En A.Vangelisti & D. Perlman, (Eds.)
Handbook of personal relationships
(pp.91-111). Cambridge: Cambridge
University Press.
Waller, W. (1938). The family: A
dynamic interpretation. New York:
Dryden.
Wallin, P. & Clark, A. L. (1964).
Religiosity, sexual gratification, and
marital satisfaction in the middle years
of marriage.Social Forces, 42, 303-
309.
Waite, L.J. & Gallagher, M. (2000), The
case for marriage, Broadway Books:
NewYork.
Weiss, R. S. (1998). A taxonomy of
relationships. Journal of Social and
Personal Relationships, 15, 671-683