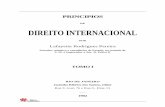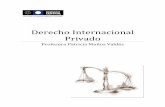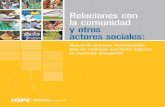Misión Internacional de las Naciones Unidas en Haití 2004-2012. Intervención Internacional y...
Transcript of Misión Internacional de las Naciones Unidas en Haití 2004-2012. Intervención Internacional y...
Misión Internacional de las Naciones Unidas en Haití:
2004-2012.
Intervención internacional y debates sobre la ayuda humanitaria.
Laura Natalia Moreno Segura
1
PREFACIO
Este trabajo es el resultado de un proceso de investigación que inició en el
año 2009 mientras adelantaba mis estudios de Magíster en Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de
Colombia. En ese momento consideré que sobre Haití no habían
investigaciones académicas recientes –desde los años noventa- en las
cuales se diera cuenta de los mecanismos, estrategias y resultados que
había arrojado la intervención internacional de las Naciones Unidas
desplegada en su territorio, pese a ser el país de América Latina y el Caribe
más pobre, al tiempo que es aquél en el que se había prolongado por más
tiempo la intervención militar de tropas de la ONU. Así que decidí llevar a
cabo un estudio del caso haitiano que llenara ese vacío en la literatura de
las relaciones internacionales. Ahora, una vez concluidas las líneas que
componen el presente libro, debo reconocer que ese objetivo fue siempre y
sigue siendo demasiado ambicioso; sin embargo, espero que este estudio
contribuya a ampliar la perspectiva sobre la manera en la que se ha
desarrollado la intervención internacional en Haití a partir de la inclusión
en cada uno de los apartados de narraciones de diversos actores
(comandantes de la Misión de la ONU, coordinadores de ONGs presentes
en Haití, organizaciones sociales haitianas, académicos, periodistas,
funcionarios gubernamentales, miembros de la diáspora haitiana) que se
encuentran vinculados a la misma de una u otra forma.
Debo decir que este libro es en algunos temas una composición colectiva
gracias a la participación del Maestro Giovanni Algarra, con quien mantuve
un diálogo intenso que enriqueció, con sus aportes e ideas, los
planteamientos aquí desarrollados.
2
Finalmente, quiero agradecer a mi madre, quien nunca ha dejado de creer
en mí y de ser un apoyo incondicional, así como a la Red de
Macrouniversidades de América Latina que me concedió una beca para
terminar esta investigación en la Universidad Nacional Autónoma de
México, siendo ésta una oportunidad que no sólo me permitió crecer
académica y profesionalmente, sino que también en el ámbito personal.
3
TABLA DE CONTENIDO
Introducción
1. Intervención internacional. Tensiones y problemas
1.1. Perspectiva teórica
1.1.1. Debate soberanía estatal – intervención internacional
1.1.2. Estados fallidos
1.2. Perspectiva política
1.2.1. Características de la ONU como garante de la paz
internacional
1.2.2. Intereses de los Estados para participar en el caso haitiano
1.2.2.1. Política Exterior Estadounidense: los gobiernos de Bill
Clinton y George Bush.
1.2.2.2. Cooperación de la Unión Europea
1.2.2.3. Intereses de América Latina
2. Intervenciones internacionales en Haití
2.1. La intervención actual no es excepcional, tiende a ser la regla
2.2. 1994: primera intervención militar multinacional
2.3. Hacia la intervención de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH)
3. Análisis de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para
Haití (MINUSTAH)
3.1. Diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
3.1.1. Situación política
3.1.2. Situación de orden público y seguridad
3.1.3. Derechos humanos 2004-2009
3.1.4. Instituciones y estado de derecho
3.1.5. Asistencia humanitaria y desarrollo
3.2. Recomendaciones para la MINUSTAH
3.2.1. Situación política
4
3.2.2. Orden público y seguridad
3.2.3. Derechos humanos
3.2.4. Instituciones y estado de derecho
3.2.5. Asistencia humanitaria y desarrollo
3.2.6. Los mandatos de la ONU para la MINUSTAH
3.2.7. Cuadro comparativo: diagnóstico, mandato y recomendaciones
3.3. Resultados de la intervención
3.4. Despliegue y operación de la MINUSTAH
3.5. Algunos problemas operativos de la MINUSTAH
3.6. Críticas de la organización Médicos sin Fronteras (MSF) a la
MINUSTAH
3.7. 2009: debate por la ampliación del mandato
3.8. La intervención de la MINUSTAH después del terremoto
Conclusiones
Bibliografía
6
Es el propósito de este capítulo presentar los debates teóricos y políticos
vigentes respecto de la tensión entre la “soberanía estatal” y el “deber o
derecho de intervenir” que caracteriza la construcción del orden global
contemporáneo, en el que pareciese crearse un equilibrio inestable entre la
protección internacional de los derechos humanos y el respeto por la
soberanía de los Estados.
Para ello, se abordarán desde una perspectiva crítica las diversas posturas
teóricas para justificar la vigencia de uno u otro principio, incluyendo en
este debate la aparición hacia la década de los noventa de la noción de los
“estados fallidos” como concepto que justifica e impulsa la vigencia de las
intervenciones internacionales actuales.
Vale la pena señalar que éstos no son debate puramente académicos, sino
que son altamente políticos y sus consecuencias desbordan el ámbito de las
ideas y se incrustan en las decisiones que se toman en el orden
internacional. Por esta razón, se mencionarán también las características de
la Organización de Naciones Unidas (ONU) como garante de la paz
internacional, así como los posibles intereses que pueden motivar a algunos
Estados a participar en la intervención que se desarrolla en Haití, nuestro
caso de estudio.
7
1.1 Perspectiva teórica
1.1.1 Debate soberanía estatal - intervención internacional
El concepto clave que define la Estatalidad en la era moderna occidental y
el sistema internacional es el reconocimiento de la soberanía de los
Estados, de acuerdo con el cual cada Estado decide sobre sus asuntos
internos sin la intervención de ninguna fuerza externa dentro de su
territorio. Adicionalmente, el concepto de soberanía se convierte en un
atributo que ejerce el Estado en nombre de la nación y, por ello, el ejercicio
de la soberanía se acompaña no sólo de la toma de decisiones al interior de
un Estado, sino también del derecho a la autodeterminación de los pueblos,
que ha sido desarrollado con mayor detalle después de la creación de las
Naciones Unidas en el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos”, que otorga a los pueblos la potestad de "establecer libremente su
condición política y proveer asimismo su desarrollo económico, social y
cultural”.
Ahora bien, en la práctica, tanto la soberanía como la autodeterminación,
fueron principios vigentes en las relaciones internacionales pero aplicables
sólo a algunos Estados, dado que durante gran parte del siglo XX
persistieron las relaciones coloniales, de hecho e implícitas. En no pocas
ocasiones, los países del llamado “tercer mundo” se han mantenido
subordinados y dependientes al poder y las decisiones de los Estados
fuertes, tales como: Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la Unión
Soviética, entre otros, por lo que vieron limitados o suprimidos sus
derechos a constituirse como Estados soberanos y a ejercer sus
posibilidades de autodeterminación.
8
El fin de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, de la Guerra Fría
abrieron paso a procesos de descolonización que permitieron la aparición
de nuevos e independientes Estados que, presionados por la comunidad
internacional y por el “deber ser” al que se supone están llamados,
pretenden constituirse en Estados modernos casi de la noche a la mañana,
olvidando en ocasiones que el camino para conseguirlo es largo e
individual (no existe fórmula predeterminada para ello), ya que las
características de cada una de aquellas sociedades implican diferentes
formas de asumir los cambios, realizar las transiciones y consolidaciones
de su nuevo papel en el ámbito interno e internacional.
Estos nacientes Estados se insertan en un escenario en el que la
desconfianza respecto de los Estados débiles o fallidos aumenta como
consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ello ha dado
lugar al surgimiento de dos perspectivas que trascienden la disputa teórica
y se insertan en la práctica y en la configuración del orden global actual.
Éstas aparecen en ocasiones como antitéticas y otras veces como
complementarias, a saber: de una parte la insistencia por el respeto y
establecimiento global del principio de soberanía contenido, por ejemplo,
en la Carta de la Organización de Naciones Unidas –ONU- artículo 2
parágrafo 7:
“ninguna disposición de esta Carta autoriza a la ONU a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimiento de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de medidas coercitivas prescritas en el capítulo VII.”
Aunque a primera vista tal afirmación pareciese versar sobre la prohibición
a intervenir en los asuntos internos de los Estados para preservar su
9
soberanía, Sánchez- Apellániz señala cómo la formulación misma del
parágrafo ya vulneraba el principio de soberanía, por cuanto se cambió el
adverbio contenido en el proyecto inicial donde se mencionaba “asuntos
que son exclusivamente de la jurisdicción interna de los Estados” por el
adverbio “esencialmente”. Ello, a juicio del autor, fue una puerta de
entrada que “ha sido aprovechada por las grandes potencias para actuar en
asuntos donde sus intereses políticos se vieran afectados”.1
En la línea de defender la soberanía Estatal y la autodeterminación de los
pueblos se han emitido numerosas Resoluciones de la ONU. Por ejemplo,
la Resolución 2132 del 21 de diciembre de 1965 contiene la “Declaración
sobre la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los
Estados y la protección de su independencia y soberanía”, en la cual se
proclama que:
“ningún Estado tiene derecho de intervenir directa e indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no sólo la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están condenadas.”
Tales consideraciones se sustentaban en el argumento que entiende como
una amenaza a la paz universal cualquier tipo de intervención de un Estado
en otro y, por tanto, como inaceptable cualquier tipo de injerencia.
De otra parte, a finales de la década del ochenta aparece la noción de
derecho de injerencia, la cual ha venido transformándose y ampliando su
campo de acción desde aquella época. La invocación del derecho de
1 Sánchez- Apellániz, La intervención en el sistema interestatal anterior a las Naciones Unidas, en: Pérez Manuel (comp.), Hacia un nuevo orden internacional y europeo, Tecnos, Madrid, 1993, p. 653.
10
injerencia hace viable y necesaria la intervención en Estados que hayan
padecido una catástrofe natural o situaciones de urgencia en las que
estuviera en peligro la vida humana. Con estas nuevas ideas en los debates
acerca del papel de la ONU ante los desafíos que se presentaban en el
ámbito de las relaciones internacionales, la ONU emite la Resolución
43/131 del 8 de diciembre de 1988,2 en la que asiente y admite el derecho
de injerencia como una obligación humanitaria para las poblaciones que
han sido víctimas de desastres naturales y situaciones de emergencia
similares; posteriormente, en 1991 vuelve a reconocer la posibilidad de
injerencia en la Resolución 688 de 19913 donde se condenan los actos de
represión perpetrados contra la población civil iraquí en muchas zonas de
Iraq pidiendo, en consecuencia, a todos los Estados miembros de la
Organización, contribuir con actividades humanitarias de socorro para
responder a tal situación crítica.
El derecho de injerencia deviene en “Intervención humanitaria”, entendida
como la posibilidad de que actores externos adelanten en un Estado
determinado actividades que atenúen o eviten crisis humanitarias a gran
escala. De alguna manera, superpone la salvaguarda de los derechos
humanos y de la protección de la vida sobre la vigencia del principio de no
intervención que garantiza la soberanía de los Estados.4
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/538/03/IMG/NR053803.pdf?OpenElement 3 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1981.pdf 4 Las ideas sobre las formas adecuadas para otorgar ayuda humanitaria y de emergencia inician en la década de los ochenta; así, el primer estudio que surge al respecto está en: Anderson Mary y Woodrow Meter, Rising from the ashes: development strategies in times of disaster, Technology publications, Londres, 1998; éste primer trabajo cuestionaba la pertinencia de las intervenciones humanitarias, al subrayar que podían, al final, dejar a las personas con igual o mayor vulnerabilidad frente a las adversidades. En ese sentido, las intervenciones no son en sí mismas benéficas sino que dependerá de la manera adecuada en que se desarrollen. Hacia finales de la década del noventa aparecen nuevos estudios desde diferentes enfoques que son, a saber: (i) Desarrollo en conflictos: en este enfoque se destaca el trabajo de: Bigombe Betty, Collier Paul y Sambanis Nicholas, Policies for building post-conflict peace”, en: Journal of Africa Economies, No. 9, 2000, pp. 323-348; (ii) Asistencia humanitaria para el desarrollo: Una buena referencia sobre este modelo se encuentra en Middleton Neil y O’Keefe Phil, Disaster
11
Este debate –intervención-soberanía- que pareciese presentar cierta
ambigüedad en las decisiones de la ONU, se constituye en un debate que
permite comprender la configuración del poder a escala local y global,
entendiendo cómo estos dos niveles se encuentran sumamente enlazados y,
por ende, realizar distinciones que demarquen claramente donde inicia uno
y donde termina el otro, resulta incorrecto. Por tanto, aquello que se
entienda como global y local dependerá del contexto específico en el que
se aborde y de las redes de interacción burocrática, institucional, discursiva
y de cooperación que se generen.
Lo cierto es que el derecho o deber de injerencia implica la configuración
de un nuevo orden global donde el Estado resulta relevado de muchas de
sus funciones, en virtud de la aparición de nuevos actores globales y
locales (organizaciones multilaterales, multinacionales, movimientos
sociales, empresas trasnacionales, entre otros) que han usurpado parte del
poder que le correspondía anteriormente de manera exclusiva. Tal
fenómeno puede conducir a lo que Beck caracteriza como el “surgimiento
de una nueva opinión pública global sobre los riesgos, una nueva forma
que resulta de la confrontación de la modernidad con las consecuencias y
amenazas generadas por ella misma”,5 en donde las fronteras nacionales
resultan siendo una formalidad rebasada y transformada por un and development: the politics of humanitarian aid, Pluto press, New York, 1998; (iii) No hacer daño: analiza cada una de las etapas de un conflicto armado rastreando las mejores estrategias para intervenir en ellas, pero no ahonda en cómo hacerlo cuando se trata de emergencias producto de una catástrofe natural o tecnológica. Al respecto se puede consultar: Anderson Mary, Do not harm: how aid can support peace or war, Lynne Riener Publishers, Colorado, 1999; (iv) alivio para el desarrollo: indaga la manera en la que debe hacer presencia la ONU y otros organismos internacionales una vez concluye la intervención humanitaria propiamente dicha, con el fin de rehabilitar las infraestructuras básicas. En esta línea se encuentra el trabajo de: Macrae Joanna, Foreword, en: Pirotte Claire, Husson Bernard y Gurnewald Francois (editores), The dilemas of humanitarian aid, Zed Books, Londres, 1999; y (v) Vinculación entre ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo: es el nombre que recibe la iniciativa de la Unión Europea que ha abordado el tema de la ayuda de emergencia vinculada con el desarrollo. Ello se encuentra contenido en el documento: COM/96/0153 final. 5 Beck Ulrich, Poder y contrapoder en la era global, Paidos, Barcelona, 2004, p. 79.
12
cosmopolitismo global que hace innecesaria la delimitación territorial para
la actuación política, pues ésta se transnacionaliza como consecuencia de:
(i) la institucionalización de una moral global del holocausto nazi que
pretende evitar a toda costa que se repita; y (ii) por la aparición de
organismos intergubernamentales, tribunales supranacionales y
organizaciones no gubernamentales internacionales.
Este debate que a partir de la década del noventa ha sido resuelto a favor
del derecho de injerencia, pone en evidencia la actuación en el sistema
internacional de fuerzas políticas, sociales y económicas que no se
circunscriben al Estado nación y, por el contrario, actúan junto con éste, a
veces en relaciones de cooperación, otras de obstaculización o sustitución
parcial o temporal. Sea el caso de la ONU como organismo supranacional
que pareciese esbozar un nuevo orden global donde el derecho de
injerencia permite modificar el orden legítimo dominado por los Estados,
ya que esta organización es la llamada a actuar y coordinar las acciones
que sean necesarias, coercitivas y no coercitivas, pues
“si los gobiernos no asumen su responsabilidad, la comunidad internacional no sólo tiene el derecho, sino la obligación de intervenir. Cada problema que suscite la inquietud del exterior -conflicto armado, desarrollo insuficiente, desplazamientos internos y refugiados, hambre y epidemias, perjuicios a los derechos humanos- es el resultado de una deficiencia del Estado, se trate del derrumbe total de éste último o de la incapacidad de los responsables políticos para actuar debidamente”.6
Al respecto se han erigido posturas a favor y en contra de las
intervenciones. Entre quienes defienden el principio de la soberanía estatal
6 http://www.enjeux-internationaux.org/articles/num11/es/estados.htm
13
se encuentra el trabajo de Hoffmann,7 quien sostiene que: (i) la soberanía
no es una licencia para cometer abusos, sino un mecanismo de protección
de una sociedad frente al control externo; (ii) las intervenciones en asuntos
internos acentúan los factores de inestabilidad y caos; y (iii) las
intervenciones consagran en la práctica el triunfo del fuerte sobre el débil y
la explotación de los pobres por los intereses capitalistas de las grandes
potencias.
Esta idea de la imposición del fuerte sobre el débil a través de las
intervenciones es debatida, aunque con un argumento inconsistente por
cuanto sus premisas no son verdaderas, por Tesón. Él sostiene que el
humanitarismo subyace a cualquier intervención, así:
“En el estado E1 hay un gobierno G1 que está cometiendo genocidio contra su propio pueblo P1. El gobierno del estado vecino E2, llamémosle G2, considera la posibilidad de intervenir para detener la masacre. Es claro que describir el fenómeno diciendo que E2 interviene en E1 oculta la realidad de lo que está ocurriendo. En realidad, G2 interviene contra G1 para salvar a P1”.8
Este llamado a la “salvación” de un pueblo por un Estado externo, aunque
pareciese suficientemente convincente a partir de las distinciones entre
Estado, gobierno y pueblo que realiza Tesón, no resulta ser consistente, ya
que en sus premisas se encuentran tres supuestos que no son verdaderos: (i)
la intervención de G2 puede presentarse discursivamente motivada por
razones humanitarias; sin embargo, en la práctica es posible -en muchos
casos- rastrear agendas ocultas que devienen en móviles de la intervención
7 Hoffmann Stanley, The politics and ethics of military intervention, en: Survival, Vol. 37, No. 4, 1995-1996, pp. 29-51. 8 Tesón Fernando, La defensa liberal de los derechos de intervención por razones humanitarias con referencia especial al continente americano, en: Covarrubias Ana y Ortega Daniel (comp.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 83.
14
que priman sobre el interés humanitario; (ii) la distinción tajante que
plantea entre Estado, gobierno y pueblo que, al final es el sustento de su
argumento, no resulta tan clara como él la plantea, puesto que el Estado
está sumamente imbricado con los gobiernos de turno y, a su vez, con el
pueblo que lo compone; mientras que el gobierno no se sostiene por sí sólo,
sino que debe tener toda una serie de redes y relaciones vinculantes con el
pueblo o, al menos con una parte de éste; y (iii) asume que el pueblo es una
unidad homogénea y monolítica, cuando en realidad el pueblo es diverso y
heterogéneo.
Ahora bien, esa idea de “salvación” de un pueblo por otro pueblo resulta
cuestionada en la época contemporánea como resultado del temor a caer de
nuevo en el colonialismo. Por ende, se ha hecho uso de la noción de
autodeterminación como defensa de un pueblo frente a otros. En
consecuencia, no resulta extraño que se prefiera un gobierno despótico
antes que las más “benignas” y liberales formas de control externo.
Es más, existen argumentos que van aún más lejos, aseverando que de la
violación de derechos humanos surge la obligación de intervenir, cuando
ésta no es una consecuencia necesaria y válida per se, ya que los
explicaciones de ello se sustentan sobre una falacia de causa falsa,9 con
estas premisas: (i) que los derechos humanos conforman un conjunto de
principios de justicia dotados de validez universal; (ii) que el principio de
no intervención no tiene un valor moral ni jurídico superior al de los
derechos humanos; de las que concluyen que: la intervención armada no
sólo no está prohibida sino que puede estar permitida cuando esté en juego
la protección de los derechos humanos. A juicio de Arcos, entre las
premisas y la conclusión no hay ninguna relación de implicación, dado que
“aún cuando es cierto que la justificación de la conclusión presupone la 9 Esta falacia consiste en tratar como causa de un fenómeno algo que en realidad no es su causa.
15
aceptación de las premisas, de la premisa (i) no se infiere la (ii), ni de la
unión de (i) y (ii) se infiere la conclusión”.10
Desde otra perspectiva, algunos de los defensores de la intervención, entre
ellos Walzer,11 señala que: (i) la soberanía no es un bien absoluto y, por
ende, el estado que reivindica su condición soberana merece que ello le sea
reconocido si protege y respeta los derechos básicos y fundamentales de
sus ciudadanos; (ii) la noción de soberanía debe ceder ante los imperativos
de orden superior como los que se derivan de los derechos fundamentales
de toda persona; y (iii) la intervención es un medio necesario contra el caos
en un mundo en el que las tensiones domésticas y el riesgo de la violencia
se extienden a todas las áreas.12 En esta misma línea se encuentra el trabajo
de Tesón, quien afirma que: “las fronteras nacionales no tienen ningún peso
moral13 (…) [puesto que] son resultados arbitrarios de violencias pasadas y
de otro tipo de hechos moralmente objetables o históricamente
irrelevantes”.14 Adicionalmente, postula que la autodeterminación de los
pueblos no es algo moralmente valioso per se, su valor depende del hecho
de que en esos procesos no se viole la dignidad humana.
10 Arcos Ramírez Federico, ¿guerras en defensa de los derechos humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2002, p. 72. 11 Walzer Michael, The politics of rescue, en: Social Research, Vol. 62, No. 1, 1995. 12 Esta última razón por la Walter justifica la intervención podría ser cuestionada por aquellos autores, como Pogge, que señalan cómo las soluciones no se deben implementar atacando los efectos – la violencia- sino las causas –la inequidad en la distribución del ingreso global-, pero tales consideraciones no hacen parte de la gama de medidas que implementa la ONU en sus intervenciones. 13 Para Rawls, el hecho de que las fronteras sean históricamente arbitrarias no se sigue que su función en el derecho de gentes no pueda ser justificada. Lo importante no es preguntarse por esa arbitrariedad, sino por los valores promovidos por los Estados. Rawls John, Derecho de gentes, en: Shute Stephen y Hurley Susan (eds.), On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, BasicBooks. New York, 1993. 14 Tesón Fernando, La defensa liberal del derecho de intervención por razones humanitarias con referencia especial al continente americano, en: Cavarrubias Ana y Ortega Daniel (comp.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 57.
16
Ya desde algunos autores más antiguos se presentaban argumentos a favor
de la necesidad de intervenir, aunque vale señalar que el contexto
internacional en el que se éstos surgen se ha modificado, lo cual no obsta
para tenerlos en consideración como fundamentos del debate. Sea el caso
de Groccio quien sostenía que:
“Si un trono convierte a sus súbditos en víctimas de atrocidades, del hecho de que los súbditos no puedan tomar las armas no se desprende que otros, en una situación de responsabilidad hacia la humanidad en su conjunto, no puedan tomar las armas en defensa de aquellos.”15
Sin embargo, también cabe otra interpretación que señala cómo el
antagonismo que se ha querido presentar entre soberanía y derechos
humanos como propio de la época contemporánea no existe,16 sino que:
“la forma en que los derechos humanos han redefinido la soberanía no es motivo para que los estados sean menos soberanos de lo que eran hace 50, 100 o 350 años. Las restricciones que imponen actualmente los derechos humanos a la libertad de acción de los estados son del todo congruentes con la plena soberanía westfaliana. Lejos de que 1948 desafíe a 1648, la sociedad ha abierto un espacio a los derechos humanos dentro de las prácticas de la soberanía estatal”.17
15 Groccio Hugo, De iure belli ac pacis, Libro II, Cap. XXV. Citado por: Arcos Ramírez Federico, ¿guerras en defensa de los derechos humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, Madrid, 2002, p. 28. 16 Siguiendo a Donnelly: “los soberanos modernos en la práctica nunca han tenido licencia o autoridad absoluta para todo. Siempre han estado sujetos al derecho internacional y han tenido obligaciones legales frente a los otros soberanos (…) y desde 1648 los soberanos han tenido restricciones en cuanto a lo que podían legítimamente hacer, incluso a sus ciudadanos, dentro de sus dominios. (…) la misma Corte Permanente de Justicia Internacional señala en 1923 que: un determinado asunto sea o no competencia exclusiva del Estado es algo esencialmente relativo; depende del desarrollo de las relaciones internacionales”. Tomado de: Donnelly Jack, La soberanía de los Estados y los derechos humanos, en: Cavarrubias Ana y Ortega Daniel (comp.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 28. 17 Donnelly Jack, La soberanía de los Estados y los derechos humanos, en: Cavarrubias Ana y Ortega Daniel (comp.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 19.
17
Esta afirmación resulta parcialmente cierta si no se toma en consideración
que la defensa de los derechos humanos ha dado lugar a la legitimación de
intervenciones de fuerzas multinacionales en los estados, para estabilizar la
situación y para reconstruir el estado. Ello claramente implica mucho más
que abrir un espacio a lo humanitario en la soberanía, sino redefinir la
soberanía en virtud de un nuevo paradigma que rige el orden global: la
defensa de los derechos humanos en estados débiles que devienen en
amenaza para la paz internacional.
En ese sentido, se puede plantear, entonces, que la soberanía –como todas
las prácticas sociales- está inmersa en una trama tal de relaciones, que su
definición y alcances son absolutamente dinámicos.
Este debate fue alimentado hacia el año 2001 con la aparición de un nuevo
concepto conocido como la “responsabilidad de proteger” con el fin de
sugerir cómo la soberanía del estado entraña no sólo derechos, sino
también responsabilidades – sobre todo con relación a la protección de los
civiles. Así, cuando los estados no protegen a sus ciudadanos esa
responsabilidad debe recaer sobre la comunidad general de los estados.18
Esta noción, además de señalar como prácticamente incontrovertible la
intervención externa en problemas de orden interno en los que se detecte
fallas del estado, también introduce una visión más de conjunto de la
intervención; es decir, tiene la pretensión de ir un paso más allá en el
sentido de no sólo plantear las acciones que se deben de desarrollar para
18 Internacional Comission on Intervention and State Sovereignity (ICISS), The responsibility to protect, International Development Research Centre, Otawa, 2001. Disponible en: http://www.iciss.ca/report-en.asp
18
atender la emergencia, sino que postula cómo la “responsabilidad de
proteger” también implica prevenir, reaccionar y reconstruir.19
El informe del Internacional Comission on Intervention and State
Sovereignity (ICISS) plantea que la “responsabilidad de proteger” salva la
brecha entre intervención y soberanía, pues “no se contrapone a la
soberanía sino que busca complementarla cuando ésta no cumple con sus
responsabilidades”. Antes que una afirmación que salve la antinomia
intervención – soberanía, pareciese retornar a la noción de “minoría de
edad” planteada por Kant, es decir, que aquellos estados que no han
alcanzado su “mayoría de edad” para hacerse responsables de sus
obligaciones necesitan de la tutela de aquellos que “ya son mayores de
edad”. En cierto sentido podría entenderse como un eufemismo para hablar
de colonialismo o, como lo expresa Ortega: “pocos estados tienen los
medios económicos, políticos y militares para ‘asumir’ la responsabilidad y
no sería sorprendente que una o varias potencias ‘monopolizaran’ dicha
responsabilidad para su propio beneficio”.20
El seguimiento a este debate inconcluso, por cierto, revela cómo entre
protección a los derechos humanos y el principio de no intervención se
produce, a lo mejor, un choque entre dos principios racionales –una
antinomia- que, a la luz de las controversias aquí registradas, resulta
irresoluble. Por tanto, pareciese que antes que preferir una u otra alternativa
podría estar en la manera específica como se desarrollen las intervenciones,
es decir, en medidas de carácter administrativo que den lugar a
19 Ibíd. 20 Ortega Daniel, Más allá de la intervención humanitaria, en: Covarrubias Ana y Ortega Daniel (comp.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 234.
19
intervenciones como proceso21 con altas capacidades auto-observación y
auto-corrección.
Entonces, si se entiende que dicha antinomia no se resuelve aparece en el
escenario de las controversias un tema que resulta oscurecido, en muchas
ocasiones, por el debate “intervención-soberanía” que es, a saber, el hecho
de que la lesión de los derechos humanos de un grupo –que motiva y
justifica la intervención- puede conducir a la violación de los derechos
humanos de otro grupo como consecuencia del uso de la fuerza en las
intervenciones humanitarias,22 ya que ello necesariamente implicará la
muerte de personas que pese a no estar involucradas directamente en el
conflicto devendrán en víctimas.23
El informe ICISS plantea cómo la acción militar resulta justificada cuando
ésta cumple con los siguientes requisitos: (i) proporcionalidad entre los
derechos que en desarrollo de la intervención resulten violados y entre
aquellos que resulten tutelados por efectos de la misma. Este criterio
además de ser suficientemente amplio como para recibir múltiples
interpretaciones, no señala la manera que permitiría medir si tal paridad
existe; ello sin olvidar que “en la práctica se hace distinta valoración de
unas y otras vidas, por ejemplo, el principio que guía las acciones de los
ejércitos participantes es la reducción al mínimo de pérdidas de vidas de
sus integrantes”.24 (ii) último recurso, es decir, cuando ya se hayan agotado
los medios diplomáticos y políticos para intentar resolver el conflicto.
Siguiendo a Arcos, este criterio intenta resolver un dilema pero no lo logra
en tanto que “la intervención como último recurso puede llegar demasiado 21 La idea de “intervención como proceso” es desarrollada en este documento en la pag. 38. 22 Ver infra la noción de “daño colateral” y “problema del marco”. 23 Una muestra de ello esta contenida en este informe sobre las violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas por los miembros de la MINUSTAH: http://www.haitianalysis.com/2007/1/19/amnesty-international%E2%80%99s-track-record-in-haiti-since-2004 24 Arcos Ramírez Federico, op. Cit, p. 79.
20
tarde, pero también podría acontecer que una muy precipitada termine
provocando una escalada de las violaciones de los derechos humanos”.25 Y,
(iii) que el uso de la fuerza produzca un resultado humanitario pero, una
vez más, no se clarifica de qué manera ello sería verificable o cuantificable.
En ese sentido, los criterios existentes evidencian, en realidad, la ausencia
de criterios para determinar el uso de la fuerza en una intervención
humanitaria, lo cual sigue siendo prioritario no sólo para la teoría de las
relaciones internacionales, sino más aún, para las acciones de las misiones
de paz.
El debate intervención humanitaria-soberanía estatal se enriquece en la
década de los noventa con un nuevo actor, a saber: los estados fallidos.
Éstos se presentan como estados aparentemente “disfuncionales” que se
constituyen en una amenaza no sólo para los derechos humanos de sus
poblaciones sino que, a su vez, devienen en amenaza para el orden global,
siendo éstas entonces razones más que suficientes para considerarlos como
candidatos predilectos a ser objeto de una intervención humanitaria. A este
asunto dedicaremos el apartado siguiente.
1.1.2 Estados fallidos
Los estudios sobre los estados fallidos parten de un deber ser, un modelo
normativo del estado de acuerdo con el cual se estructuran cinco grandes
temas que definen si un estado es o no fallido: (i) desarrollo: entendido
como gobernabilidad, liberalización de mercados, finanzas transparentes y
burocracias responsables, típicamente weberianas; (ii) la liberalización
económica y la democracia como condiciones para la paz; (iii) ausencia de
relaciones clientelistas y de corrupción, pues ello no genera desarrollo y
sólo beneficia los intereses de las élites y no aumentan la riqueza nacional; 25 Ibíd., p. 83.
21
(iv) control a la emergencia de nuevas guerras; y (v) el manejo ético-
político adecuado de la abundancia de recursos naturales, pues de lo
contrario devienen en factor que induce en la aparición e intensidad de los
conflictos.26
Ahora bien, dado que sobre el concepto no existe un consenso universal
respecto a qué implica y cómo determinar si un estado es o no fallido,
existen otras interpretaciones que consideran que los estados son fallidos
cuando: (i) no controlan su territorio; (ii) han perdido el monopolio de la
fuerza; (iii) han perdido legitimidad frente a amplios sectores de la
población; (iv) han perdido capacidad para proporcionar servicios públicos;
(v) han perdido la capacidad de desempeñarse en la esfera internacional
como los demás estados soberanos; y (vi) tienen gobiernos muy corruptos.
Estas características comunes que se atribuyen a los estados fallidos se
aplican en general y no toman en consideración los motivos, orígenes y
particularidades de sus dificultades, sino que se aplican a modo de test
estandarizado que, por tanto, limita también la posibilidad de plantear
soluciones especializadas para cada caso.
Una de las evidencias de la falta de especialización en cuanto a la
determinación de la debilidad de un estado o no, se presenta cuando al
indagar en los estudios que centran sus análisis en los malos resultados
económicos para explicar la aparición de guerras civiles y el colapso del
estado,27 no logran explicar cómo estados con malos resultados económicos
como Tanzania, Ghana y Zambia no han experimentado el colapso en la
legitimidad y en la viabilidad política tal como sucede en otros países
26 Dijhon Jonthan, Conceptualisation des causes et des conséquences des états défaillants : analyse critique de la documentation, Crisis State Research, Working paper No. 25, Enero 2008. 27 Un ejemplo de ello se encuentra en el trabajo de: Collier Paul y Hoeffler Anke, On economic cause of civil war, en: Oxford Economic Papers, No. 50, 1998, pp. 563-573.
22
cuyos indicadores económicos no son buenos como Angola, Somalia y
Haití.
Quizá resulte acertado plantear que no todos los estados fallidos son, si lo
son, fallidos de la misma manera ni por las mismas razones y, ello implica,
que los elementos que lo definen poseen más o menos relevancia de
acuerdo a la realidad específica de la que se trate. Por ejemplo, en algunas
ocasiones puede que las dificultades del estado se concentren en la ausencia
del monopolio de la fuerza, la falta de seguridad y el aumento de la
violencia, o en la ausencia de control sobre la totalidad del territorio. En
otras ocasiones puede presentarse que las dificultades del estado se
relacionen, principalmente, con altos índices de pobreza, bajo crecimiento
económico y poco desarrollo. Esta diversificación de causas que procura
mayor especificidad en el diagnóstico y, por tanto, en el tratamiento,
mejora el entendimiento sobre los problemas particulares de cada estado;
no obstante, continúa basándose en nociones “rígidas” sobre el deber ser de
las sociedades, lo que ala postre limita sus posibilidades de auto-
organización y se incrusta en una concepción lineal y estática de la historia.
A su vez, también ignora cómo las sociedades son organismos vivos que,
como tales, pese a poseer características comunes reaccionan de manera
diversa frente a los cambios, los injertos y los desafíos a su existencia. Es
decir, se habla de los estados fallidos desde aquello que no son, pero se
ignora aquello que son.
En esta misma perspectiva de definir lo “disfuncional” de acuerdo a un
orden establecido, se han presentado algunas categorías para referirse al
poder, funciones y desempeño de los estados que no se adaptan
completamente al modelo del estado nacional: estados débiles,28 cuasi-
28 Buzan Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Boulder CO, Lynne Rienner, 1991; Holsti K. J, “International Theory and
23
estados,29 estado fracasado,30 estado en vía de fracaso31 y estado
colapsado,32 sin existir conceptualizaciones que permitan diferenciar
claramente un tipo de estado de otro en sus grados de fortaleza o debilidad.
Esa condición ha limitado las posibilidades de plantear políticas
preventivas que eviten la falla y que traten en problema de raíz y no sólo
sus epifenómenos.
Una muestra adicional sobre la falta de consenso acerca de qué es un estado
fallido está en que para USAID (Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional) los estados fallan cuando existe una “incapacidad
y reticencia creciente para garantizar la prestación de servicios elementales
y la protección de sus poblaciones”; mientras que para el Grupo de Trabajo
Americano de la Universidad de Maryland, llamado “Political Inestability
Task Force”,33 los estados son fallidos cuando el poder del estado central se
derrumba como consecuencia de guerras revolucionarias, guerras étnicas o
por cambio de regímenes; por su parte, el Banco Mundial afirma que el
estado fallido se caracteriza por una gran debilidad a nivel de sus políticas,
sus instituciones y su gobierno, definiendo cuatro categorías de acuerdo al
War in the Third World”, En: Job Brian (editor), The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Boulder CO, Lynne Rienner, 1992; Migdal Joel, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton, Princeton University Press, 1988; Thomas Caroline, “Southern Instability, Security and Western Concepts: On an Unhappy Marriage and the Need for a Divorce”. En: Thomas Caroline y Saravanamuttu Paikiasothy (editores), The State and Instability in the South, New York: St. Martin’s Press, 1989. 29 Jackson Robert, “Quasi-States, Dual Regimes and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World”. En: International Organization, No. 41, Vol. 4, 1987; Jackson Robert, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge, Cambridge University Press, 1990 30 Mazrui Ali, “Blood of experience: the failed state and political collapse in Africa”. En: World Policy Journal. No. 9, Vol. 1, 1995, pp. 28-34; Herbst Jeffrey, “Responding to State Failure in Africa”. En: International Security. No. 21, Vol. 3, 1997, pp. 120-144; Herbst Jeffrey, States and Power in Africa. Princeton: Princeton University Press, 2000; Helman Gerald y Ratner Steven. “Saving Failed States”. En: Foreign Policy. No. 89, 1993, pp. 3-20. 31 Brock Lotear, “Enforcement and Intervention vis a vis Failing States: Pro and Contra”. Documento presentado en “The Failed States Conference”, Florencia Italia, abril de 2000. 32 Zartman William (editor). Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Boulder CO: Lynne Rienner, 1995. 33 http://www.cidcm.umd.edu/inscr/stfail/
24
grado de la falla: (i) países en fase de deterioro; (ii) en fase de crisis política
prolongada; (iii) en fase de transición frágil; y (iv) en fase de mejora
progresiva;34 desde otra perspectiva, el British Department of International
Development35 considera que los estados frágiles son aquellos cuyos
gobiernos no pueden cumplir las funciones más elementales que son, a
saber: reducción de la pobreza, control territorial, seguridad, buena gestión
de recursos básicos y protección a poblaciones vulnerables;36 finalmente, el
grupo del Crisis State Research Centre –London School of Economics-
diferencia tres niveles de debilidad, así: (i) estado frágil: susceptible de
entrar en crisis dentro de uno o muchos de sus subsistemas como
consecuencia de crisis nacionales o internacionales; (ii) estado en crisis: el
estado subsiste aunque sus instituciones están seriamente en tela de juicio y
son incapaces de manejar las crisis y los conflictos; y (iii) estados débiles:
ya no pueden realizar sus funciones de proporcionar seguridad ni desarrollo
y ya no posee control efectivo sobre sus fronteras y territorios.37
Los aportes de los actores políticos confluyen en el tema del monopolio de
la fuerza y los diagnósticos tienden a ser menos técnicos y mucho más
políticos e ideologizados. Richard Hass (Director del Departamento de
Estado de Planificación de Políticas) afirma que “los ataques del 11 de
septiembre de 2001 nos recordó que los estados débiles pueden amenazar la
seguridad de los más fuertes, mediante la aportación de caldo de cultivo
para el extremismo y para los delincuentes, narcotraficantes y terroristas.
Esa anarquía en el extranjero pueden traer devastación aquí en casa”; la
Oficina del Coordinador para la Reconstrucción y Estabilización del
Departamento de Estado de EE.UU, considera que “los estados que viven
en conflicto plantean mayores desafíos en materia de seguridad. Son caldo 34 www.worldbank.org/operations/licus/ 35 http://www.dfid.gov.uk/ 36 Es decir, este enfoque se acerca más ala noción de Estado social de derecho que las anteriormente presentadas. 37 Dijhon Jonthan, op. Cit, pp. 11-12.
25
de cultivo para el terrorismo, la delincuencia, el tráfico, y las catástrofes
humanitarias, y puede desestabilizar a toda una región”; el Secretario
General del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el
cambio: “Nuestro Mundo Seguro”, declaró que “el éxito de las acciones
internacionales para combatir la pobreza, luchar contra las enfermedades
infecciosas, detener la delincuencia transnacional, la reconstrucción
después de la guerra civil, reducir el terrorismo y detener la propagación de
materiales peligrosos requieren de estados capaces y responsables”; Kofi
Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, subraya que “si los
estados son frágiles, los pueblos del mundo no disfrutan de la seguridad, el
desarrollo y la justicia que son su derecho. Por lo tanto, uno de los grandes
retos del nuevo milenio es asegurar que todos los estados sean lo
suficientemente fuertes como para responder a los numerosos retos a los
que se enfrentan”; y, finalmente, Mark Turner y Martin Wolf, columnistas
del periódico Financial Times, plantean que “los estados Fallidos se
encuentran entre los grandes desafíos de nuestra época (...) propagan el
caos a sus vecinos y más allá. Ellos son las fuentes reales o potenciales de
terrorismo, la delincuencia organizada, las drogas, las enfermedades y los
refugiados...Algo hay que hacer. Sin embargo, nadie sabe lo suficiente”.38
Así, es evidente cómo la tarea de trazar una línea que defina con absoluta
precisión cuándo, cómo y por qué un estado es o no fallido, si es o no más
fallido que otro, no resulta sencilla y de ahí que aplicar soluciones
estandarizadas a partir de diagnósticos serializados resulte tan peligroso,
tanto para el país en cuestión como para la comunidad internacional misma.
Adicionalmente, no se debe ignorar, como pareciesen hacerlo estos
diagnósticos, que los procesos de formación y consolidación del estado
toman tiempo y, por ende, exigir a los países de la ex Unión Soviética
38 Tomado de: Stewart Patrick, Weak States and Global Threats: assessing evidence of spillovers, Centre for global development, Work paper No. 73, enero 2006, p. 3.
26
poseer las características que detentan los países Europeos sea un
exabrupto y, como no, que la historia muestra cómo la formación de los
estados está indisolublemente vinculada a los conflictos, a la violencia y a
la incertidumbre en la estructura institucional como consecuencia de la
competencia por posiciones de poder y legitimidad entre distintos grupos
sociales, de modo tal que la violencia –dependiendo el caso- no significa
necesariamente una aberración o síntoma de debilidad, sino que puede ser
parte íntegra del proceso de formación de los estados.
De otra parte, es importante señalar que estos estudios sobre los estados
fallidos poco o nada se reconoce sobre la perspectiva inversa, es decir, no
se evalúa cómo las fuerzas transnacionales y la comunidad internacional
puede debilitar la capacidad de un gobierno de un país en desarrollo, lo
cual evita tomar correctivos tanto en los influjos directos e indirectos
recibidos por los estados pobres, como en la definición de las políticas de
intervención que se agencian en la actualidad para dichos estados.
Este politizado concepto de estado fallido es uno de los principales
promotores de las intervenciones humanitarias que se desarrollan, entonces,
con dos fines específicos: (i) salvaguardar a la población de los abusos a los
que es sometida como consecuencia de la acción u omisión del estado y (ii)
controlarlos en tanto que se constituyen en una amenaza para el orden
internacional.
Inicialmente, y la tesis sobre la que mayor atención se presta, es la
relacionada con la protección de los derechos de las poblaciones
vulnerables o vulneradas, esgrimiendo la responsabilidad de la comunidad
internacional en intervenir para modificar dicha situación. La razón de
seguridad internacional, aunque relevante en la toma de decisiones del
Consejo de Seguridad de la ONU, parece tener menor legitimidad que la
27
anterior, sobre todo antes de los ataques del 11 de septiembre, momento en
que la zozobra, el miedo y la incertidumbre permiten que, principalmente,
el gobierno estadounidense vea amenazas en cualquier parte, haciendo más
fecunda esta idea de la necesidad de intervenir para “controlar” a los
estados que se constituyen en el nicho ideal para la formación de
terroristas.
Esta idea de la necesidad de intervenir pareciese anclarse en la naturaleza
misma de las justificaciones esgrimidas por los imperios durante sus
campañas de conquista del nuevo mundo, de acuerdo con las cuales existía
una incompetencia del indio para gobernarse y “civilizarse” como
consecuencia del atraso cultural y social en el que se encontraban dichas
sociedades que, por tanto, reclaman la ayuda de países más “civilizados”
que las guiaran por la ruta adecuada.39 Es decir, casi todos los proyectos
coloniales, en este caso intervencionistas –aunque a veces pareciese que
fueran sinónimos-, empiezan con la suposición del atraso del nativo, de su
imposibilidad general para ser independiente, igual o idóneo.
La división entre “nosotros” y “ellos” que atraviesa la historia universal ha
sido por lo general dada a conocer por los más poderosos, en este caso los
extranjeros “civilizadores”, quienes se abrogan la capacidad de ser los
llamados a dar cuenta del atraso del nativo y el proceso de civilización en
el que se involucran al tener contacto con el “nosotros” que, para “ellos”
resultan más que extraños, invasores. Una muestra de esa extrañeza que se
manifiesta de “ellos” para “nosotros” está en la descripción que realizan
algunos grupos de la sociedad civil haitiana sobre el papel de la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) en su país:
39 Ver: Garzón Valdés Ernesto, La polémica de la justificación ética de la conquista, en: www.biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras27/textos2/sec_1.html
28
“Encontramos que la ocupación aumenta la dependencia económica y el desequilibrio económico mediante la privatización, causando pérdidas agrícolas e industriales. Asimismo, contribuye al desmantelamiento del estado de Haití y la desestabilización del tejido social de Haití ... No tiene programas educativos o culturales, dejando a los jóvenes en la miseria.(…) la ocupación de la ONU es doblemente ilegal por violar no sólo la constitución de Haití, que prohíbe expresamente cualquier "fuerza armada extranjera" en suelo haitiano, sino también el derecho internacional. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas se invocó para justificar el despliegue de la MINUSTAH, pero sólo se prevé el despliegue de una misión en caso de conflicto internacional, guerra civil, desastres naturales o de crímenes contra la humanidad. Ninguna de esas condiciones existen en Haití. La MINUSTAH es en consecuencia totalmente ilegítima.”40
En cambio, el relato que hace de sí misma la MINUSTAH difiere
considerablemente de aquél, puesto que se autorepresenta así:
“En un momento de creciente frustración por las difíciles condiciones de vida, las manifestaciones han aumentado en número e intensidad en todo el país y han evidenciado el riesgo de que grupos con objetivos muy dispares formen alianzas oportunistas para promover sus intereses particulares. Ejemplo de esto fueron las manifestaciones que tuvieron lugar en Puerto Príncipe en junio de 2009, en las que a los estudiantes que se habían lanzado a la calle para protestar por diversos asuntos académicos pronto se sumaron personas que se manifestaban a favor del aumento propuesto del salario mínimo y, al parecer, también elementos violentos infiltrados. (…) aunque la capacidad de la Policía Nacional de Haití está mejorando poco a poco, esta institución sigue careciendo de la plantilla, la capacitación, el equipamiento y la capacidad de gestión necesarios para responder eficazmente a estas amenazas sin asistencia externa. Por consiguiente, los componentes de seguridad de la MINUSTAH siguen desempeñando
40 http://haitianalysis.com/2009/10/3/haiti-liberte-opposition-to-un-occupation-grows-as-renewal-date-nears
29
un papel indispensable para garantizar la seguridad y la estabilidad. (…) la MINUSTAH, actuando en apoyo de las autoridades haitianas, efectuó una serie de operaciones en Cité Soleil y en Martissant que se saldaron con la detención de varios líderes de pandillas y contribuyeron a mantener la seguridad en ambas zonas”.41
Tal diversidad en el entendimiento mismo del fenómeno permite evidenciar
cómo la noción de estado fallido posee muchas limitaciones para dar
cuenta de las realidades particulares de cada caso. A su vez, las múltiples
narrativas que de la misma situación se pueden obtener muestra que las
intervenciones agenciadas por la ONU con fuerzas multinacionales no son
necesariamente buenas, haciendo necesario entonces evaluar la manera en
que éstas se realizan trascendiendo el relato oficial para no caer en aquello
que Jean Paul Sartre denomina el “racismo humanista”, de acuerdo con el
cual “el europeo sólo ha sido capaz de convertirse en hombre creando
esclavos y monstruos.”42 Es decir, confiar de manera exclusiva en el relato
oficial para entender la complejidad de los fenómenos que las
intervenciones pretenden atender resulta equívoco, ya que en buena parte
se sustentan desde nociones ajenas a la realidad que pretenden intervenir y
con desconocimiento sobre las condiciones telúricas43 que generan los
hechos más evidentes, sirviéndose de lo “visible” (o lo que se visibiliza)
para justificar no sólo la “necesidad” de la intervención, sino para afirmar
la “incapacidad” del intervenido de superar la crisis.
41 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Informe del Secretario general sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití”, 1 de septiembre de 2009. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/494/54/PDF/N0949454.pdf?OpenElement 42 Sartre Jean Paul, Prólogo a Fanon, The wretchet of the Earth, citado por: Said Edward, Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 2001, p. 268. 43 Aquí se entiende por telúrico aquellos movimientos que no se dan superficialmente sino que nacen de lo más profundo y, por ende, no son visibles aunque sus manifestaciones en la superficie nos permitan suponer su existencia, pero ello tales manifestaciones no son suficientes para desentrañar sus contenidos y naturaleza.
30
Vistas estas dificultades conceptuales que chocan con las realidades a las
que pretenden aplicarse, es pertinente cuestionar si, en efecto, el estado
fallido es un fenómeno novedoso o es sólo un fenómeno antiguo con
nombre nuevo y, en caso de ser un fenómeno antiguo, no sería acaso más
adecuado hablar de estados en construcción.
¿Estados fallidos o estados en construcción?
Las violaciones masivas a lo que hoy denominamos los derechos humanos
no es un fenómeno novedoso y propio de la época contemporánea –quizá lo
único novedoso sea su nombre-, por el contrario, la historia de la formación
misma de los estados modernos señala cómo éstos se construyeron a partir
de la consecución del monopolio del poder a través de la guerra en
territorios específicos por los gobiernos que buscaban instaurarse como
soberanos. Ello, por supuesto, no fue un proceso pacífico y tranquilamente
desarrollado, sino que estuvo determinado por la guerra entre ejércitos de
mercenarios cuyas confrontaciones implicaron la muerte de muchos
miembros de la población que, sin decidirlo, se vieron involucrados o en
medio de dichas guerras por la consecución del poder político. Así, Charles
Tilly44 relata cómo los estados nacionales se formaron gracias a la
organización de la coerción, sustentada en la configuración de mercados en
las ciudades que aportaban capital para la guerra, siendo entonces la
combinación de capital y coerción aquella que da lugar a la aparición de los
estados. En palabras de Nobert Elías el proceso de la construcción del
monopolio del poder característico de los estados moderno se sucedió así:
“Se arrebataba a los individuos aislados la libre disposición sobre los medios militares que se reservan al poder central, cualquiera que sea la configuración de éste, y lo mismo
44 Ver: Tilly Charles, Coerción, Capital y Estados europeos 990-1990, Alianza Editorial, Madrid, 1996.
31
sucede con la capacidad de recabar impuestos sobre la propiedad a los ingresos de los individuos que se concentra en manos del poder central. Los medios financieros que afluyen así a este poder central, sostienen el monopolio de la violencia; y el monopolio de la violencia sostiene el monopolio fiscal. Ambos son simultáneos; el monopolio financiero no es previo al militar y el militar no es previo al financiero, sino que se trata de dos caras de la misma organización monopolista. Cuando desaparece el uno, desaparece automáticamente el otro, si bien es cierto que, a veces, uno de los lados del monopolio político puede ser más débil que el otro”.45
En aquel momento se consideró necesaria y prácticamente legítima dicha
práctica de construcción estatal y de consecución del poder político, pues la
formación y consolidación de los estados europeos se fraguó a partir la
definición y demarcación de las fronteras, que implicaba la amenaza
constante de guerra exterior. Es decir, la violencia fue el dispositivo a partir
del cual se consolidaron los territorios y que permitió la configuración de
quiénes ejercerían el poder.
Tal defensa del territorio amenazado constantemente por la posibilidad de
la invasión externa fue la responsable de que el uso de la violencia se
mantuviera latente, tanto en el orden interno, como en el orden
internacional; siendo ello el motivo que inspira la noción de soberanía para
mantener el orden y salvaguardar el respeto por las fronteras de cada
estado, así como de las decisiones que cada estado determina para el
manejo de sus asuntos internos. La pretensión de dicha disposición de
eliminar la violencia no hace otra cosa que remitirnos a ella, pues como
bien lo formula Walter Benjamín: es el uso de la violencia aquel que
permite que se llegue a tales acuerdos y sigue representada en ellos como
latencia que garantiza su cumplimiento, por ello asevera que “toda
45 Elias Norbert, El proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 344-345.
32
institución de derecho se corrompe si desaparece de su conciencia la
presencia latente de la violencia”.46
Así, lo característico del siglo XIX y XX fueron las guerras entre estados o
unidades de poder político por la conquista y defensa de territorios,
mientras que se acudía al mismo tiempo al uso de la violencia física y
simbólica como dispositivo de “disciplinamiento” de las poblaciones.47
Pero la aparición del discurso sobre el respeto de los derechos humanos en
las prácticas de los estados al interior y exterior de sus fronteras ha venido
redefiniendo el papel dado al ejercicio de la violencia en todas sus
expresiones, sobre una población determinada, que implica la obligación
para los estados de poner límites a su poder en el ámbito interno y en el
orden internacional.
Ahora bien, la idea de estados fallidos que comienza a consolidarse en la
década de los noventa pareciese no tomar en consideración tales
características propias de la formación de los estados nacionales y, como
no, se dedican principalmente a subrayar las carencias que presentan los
estados que surgen tras los procesos de descolonización en África y de la
disolución del bloque soviético, siguiendo el esquema que rige a los
estados modernos que nacen en el siglo XVII y XVIII. Esto nos permite
entender por qué, entonces, dichos estados son considerados actualmente el
principal foco de inestabilidad y, por ende, objeto u objeto potencial de
intervención.48
46 Benjamín Walter, Para una crítica de la violencia, p. 9. Documento disponible en: http://www.ddooss.org/articulos/textos/walter_benjamin.pdf 47 Una revisión extensa acerca de las prácticas de control y disciplina propias del poder político se encuentran en: Foucault Michel, Defender la sociedad, FCE, México, 2000. El tema del uso de la violencia simbólica como dispositivo de poder es trabajado por: Bourdieu Pierre, Poder, derecho y clases sociales, Ed. Desclée, Bilbao, 2000. 48 Ello se puede evidenciar en el índice sobre Estados fallidos que publica la revista Foreign Policy en español. El índice de 2009 se encuentra en: http://www.fp-es.org/estados_fallidos/index.html Quizá sería conveniente cuestionar si la categoría de fallidos
33
Al respecto, Bilgin y Morton señalan que “los estados peligrosos sólo son
una representación de los estados poscoloniales (…) [y estas]
representaciones hacen posibles ciertas políticas al servicio de intereses
económicos, políticos y de seguridad”.49 En ese sentido, pareciese que los
estados fallidos o débiles más que una realidad fáctica responden a una
división binaria del mundo entre “fuertes” y “débiles” que se construye
ignorando lo diverso, sin realizar ningún reconocimiento de la “otredad”
que, a su vez, deviene en un dispositivo adecuado para generar políticas
intervencionistas que agencian intereses no sólo de carácter humanitario.50
Esa metodología de investigación (comparación descontextualizada) es, a
juicio Bilgin y Morton, una perspectiva simplista del estado, donde éste se
reduce principalmente a su capacidad observable empíricamente de
controlar los recursos de coerción. Ese tipo de análisis, a su vez, permite
que se realice una promoción por la democratización en términos políticos,
es decir, de la competencia electoral y que no se insista en la necesidad de
construir estados que también tengan una democratización económica,
ignorando cómo esa ausencia puede ser en muchos casos la generadora de
la violencia.51
En ese sentido, atender a las particularidades de cada estado para
comprender adecuadamente sus dinámicas, incluidas sus formas de
es realmente aquella que aplica, o si quizá resultaría mejor entenderlos como Estados en construcción. 49 Bilgin Pinar y Morton David, Historising representations of ‘failed states’: beyond the cold-war annexation of the social sciences?, En: Third World Quarterly, Vol. 23, No. 1, 2000, p. 56. 50 Estos autores recalcan cómo los Estados fallidos son el nuevo enemigo que reemplaza la URSS tras su disolución para justificar la política de seguridad norteamericana. Ver: Bilgin y Morton, Op. Cit, p. 67. 51 Con el fin de superar dichas carencias en las investigaciones sobre Estados fallidos proponen un modelo de investigación cercano al desarrollado por el “Critical Security Council”, en dónde se estudia la relación dinámica que existe entre lo social, lo político, lo económico y lo ambiental para dar cuenta de la noción de seguridad.
34
gobierno aunque no resulten entendibles en el marco de la democracia
liberal, puede ser uno de los caminos para analizar los estados y determinar
sus fallas pero también sus potencialidades haciendo uso de sus propios
recursos; explotando las riquezas de sus tradiciones y “formas de hacer”,
antes que imponiendo fórmulas externas que pueden romper los vínculos
sociales que mantiene viva una sociedad determinada. Walzer identifica
muy bien estos procesos, así:
“Si bien es cierto que el estado como categoría jurídica y política es un instrumento creado para la protección de los derechos civiles de los individuos, los diferentes estados existentes en la actualidad no desempeñan sólo esa función, sino también la de preservar una cierta forma de vida a la que los ciudadanos ya no como miembros del género humano sino como integrantes de una comunidad histórica y cultural concreta tienen la necesidad y, por tanto, el derecho de pertenecer. De ahí que no cualquier estado sirva para esa función, sino sólo uno que los ciudadanos puedan considerar el resultado de sus derechos a elegir la forma de gobierno y conformar las políticas que afecta a sus vidas y que preserve su integridad comunitaria, incluso si se trata de uno que protege peor los derechos a la vida y la libertad”.52
Esta perspectiva de Walzer revela cómo el estado más que una realidad
jurídica es una realidad social y, que como tal, responde a las
características de los miembros que lo componen,53 aunque ya bien
sabemos que la incidencia real de los ciudadanos en la formulación de las
políticas es reducida y ésta corresponde –por lo general- sólo a una facción;
sin embargo, sí logra poner en evidencia cómo no es acertado intentar
52 Walzer Michael, The moral standing of the States: a response os four critics, En: Philosophy and public affairs, Vol. 9, No. 3, 1980, p. 211. 53 Estas ideas de Walzer han encontrado algunas críticas, entre ellas está aquella que cuestiona el Estado “ideal” walzeriano, en tanto que éste sólo es imaginable sobre la base de una homogeneidad étnica o cultural muy difícil de hallar, más ahora en sociedades multiculturales. Adicionalmente, resaltan cómo el Estado se ha caracterizado por ser una asociación política represora de la diversidad cultural. Ver: Bader Veit-Michael, Citizenship and exclusion, MacMillan Press Ltda, New York, 1997, pp. 219-220.
35
estudiar, por ejemplo, los estados de África ignorando sus rituales de
conformación de grupos, sus costumbres, la incidencia del parentesco en
las relaciones de propiedad, su identidad étnica o religiosa,
independientemente de que ello pueda ser compatible con nuestra idea de
“racionalidad”.
El índice de estados fallidos que anualmente elabora, por ejemplo, la
publicación Foreign Policy permite corroborar cómo la particularidad de
los casos es dejada de lado tras índices e ítems preestablecidos en los que
no se tienen en cuenta las heterogénesis de la violencia, sino simplemente
sus efectos evidentes. Sea el caso del índice de 2008 en el aparecen en rojo
aquellos estados que se encuentran en estado crítico y, como puede
observarse, la mayoría pertenecen al continente africano, donde algunos
países europeos mantuvieron sus colonias hasta bien entrado el siglo XX y
donde se evidencia contundentemente la acción de la pobreza y de la falta
de oportunidades como detonadores de la violencia social y política.
Mientras que aquellos señalados en naranja y amarillo se encuentran el
peligro y al límite de convertirse en estados fallidos y en estas categorías
encontramos a la mayoría de los estados que nacen de la ex unión de
Repúblicas Soviéticas.54
54 Los datos contenidos en este índice de 2008 pueden contrastarse con los del índice de 2009, el cual no tuvo cambios significativos. Ver: http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_states_index_interactive_map_and_rankings Consultado el 5 de diciembre de 2009.
36
Fuente: Revista Foreign Policy
Los indicadores tenidos en cuenta por esta publicación para realizar el
análisis sobre el nivel de falla, corroboran los señalamientos de Bilgin y
Morton: “el índice de estados fallidos se centró en la vulnerabilidad del
estado o el riesgo de violencia durante un período de tiempo cada año.”55
Otra mirada sobre el mismo tema la proporciona el trabajo realizado por el
Crisis State Research Centre56 que aborda el tema de los estados fallidos sin
pretender hacer una clasificación de su nivel de falla, sino comprendiendo
la complejidad del problema, para lo cual antes que establecer una lista
taxativa con nombre y nivel de falla, realizan estudios que abordan
problemas específicos en realidades concretas, a través de un trabajo
académico que: “identifica las formas en que la guerra y los conflictos
afectan a las posibilidades futuras de construcción del estado, indaga sobre
las lecciones aprendidas de experiencias pasadas de la reconstrucción del
55 http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_states_index_faq_methodology Consultado el 12 de noviembre de 2009. 56 Centro de investigación interdisciplinaria sobre los procesos de la guerra, el colapso del estado y la reconstrucción de los Estados frágiles. Este Centro de Investigación pretende aprovechar el conocimiento académico para contribuir al desarrollo de la teoría y la elaboración de políticas actuales y futuras.
37
estado y analiza del impacto de las principales intervenciones
internacionales”.57 Así, aunque este centro de investigación acepta de
partida que hay “estados fallidos”, procura no reproducir modelos
genéricos sino evaluar las situaciones concretas que llevan a un estado a ser
considerado débil o fallido.58
En todo caso, en lo que sí hay cierta “coincidencia” en estos estudios y en
los comunicados oficiales de la ONU, incipientemente durante la década de
los noventa y de manera contundente después de los atentados del 11 de
septiembre, es en una redefinición de las amenazas para la paz mundial
cuyo centro de atención son los estados fallidos. Ello tiene consecuencias
no sólo en plano teórico, también ha generado transformaciones en el
campo político y práctico, pues ha devenido en una participación más
activa de la ONU, quien ha pasado de realizar operaciones que
contribuyeran en la pacificación de conflictos interestatales y de
delimitación fronteriza a resolver conflictos internos que, en su mayoría, se
caracterizan por guerras civiles y “deficiencias” estatales. Así, nacen las
novedosas operaciones de paz59 que, pese a no estar contempladas en la
Carta de las Naciones Unidas, se implementan para ayudar a paliar los
57 http://www.crisisstates.com/ 58 Entre los estudios que presenta, por ejemplo, realiza un análisis acerca del papel de las ciudades -como entidades sociales, económicas, políticas y espaciales - y su desarrollo como factor de fortalecimiento del Estado, teniendo en consideración no sólo la construcción de un mercado nacional que provea de tributos, sino que también evalúa la necesidad de la urbanización y la incidencia de ésta en el fortalecimiento estatal. http://www.crisisstates.com/download/publicity/CitiesBrochure.pdf Los documentos específicos sobre las investigaciones en este tema se encuentran en: http://www.crisisstates.com/Research/cafs.htm (Consultado el 10 de noviembre de 2009). Así mismo, entre sus documentos más recientes se encuentra “The Quandaries of Coding and Ranking: evaluating poor state performance indexes”, en el que se ponen en cuestión los índices y las variables con las que se define el nivel de falla estatal, cuyo interés es evitar las consecuencias políticas y económicas que se presentan por un exceso de confianza en las clasificaciones inexactas, así como desarrollar mejores sistemas de clasificación de la actuación del Estado, reconociendo los supuestos y los límites de estos modelos. http://www.crisisstates.com/download/wp/wpSeries2/WP58.2.pdf (consultado el 15 de noviembre de 2009) 59 Un completo resumen sobre las operaciones de paz realizadas por la ONU hasta la fecha se puede consultar en: http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk_despleg.htm#europa
38
conflictos surgidos durante la guerra fría. A partir de 1989 las operaciones
de paz de Naciones Unidas se han vuelto más complejas y sofisticadas. Ello
es debido a que estas misiones deben atender conflictos que se dan entre
facciones armadas rivales, ideologías políticas, culturales o religiosas en
pugna. En ese sentido, señala la misma ONU:60
“Hoy en día, el trabajo de mantener la paz en el mundo, en muchas ocasiones, se está convirtiendo en una tarea casi imposible. Conflictos tan sonados como el de Katanga (Congo, 1961), Rwanda (1994), o más recientemente el de Somalia y Bosnia-Herzegovina, entre 1992-1995 y el de Timor Oriental (2000-2001), delatan la limitación e impotencia de las operaciones de paz cuando las partes en conflicto no buscan abiertamente la concordia, y es ahí cuando se plantean los dilemas ético-morales y funcionales de la combinación del mantenimiento de la paz con el uso de la fuerza, como elemento disuasorio. Tal controversia desaparece cuando las partes en conflicto demuestran su compromiso para la consecución de la paz, el respeto a los acuerdos adquiridos, y permiten ejercer a las fuerzas de mantenimiento de paz su verdadero poder, que emana de la autoridad moral y legitimidad conferida por la comunidad internacional para el ejercicio de la imparcialidad”.61
Una muestra del abundante número de operaciones de paz en las que se ha
comprometido la ONU se presenta en el siguiente mapa mundial, donde se
señalan los lugares y los nombres de aquellas que se encuentran vigentes:
60 http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#principios 61 Resulta muy sencillo y bastante conveniente afirmar que se supera la dicotomía entre usar o no la fuerza en una operación de paz cuando las partes en conflicto deciden cooperar en la consecución de la paz, es decir, siguiendo este argumento, antes de que ello suceda la intervención armada no puede ser cuestionada en tanto que no existe voluntad política de los actores por construir la paz.
39
Fuente: Centro de Información de las Naciones Unidas.
Como puede observarse, entonces, las discusiones teóricas abordadas en
este capítulo dan cuenta de una realidad política internacional en
transformación, en la que se generan operaciones de paz que pretenden
reestablecer el orden, aunque ello implique poner en cuestión la noción de
soberanía estatal a nombre de valores, a juicio de la ONU, más importantes,
a saber: los derechos humanos y la paz internacional.
40
1.2 Perspectiva política
1.2.1 Características de la ONU como garante de la paz
internacional
La Organización de Naciones Unidas nace en 1945 tras el final de la
Segunda Guerra Mundial, constituyéndose como el órgano
intergubernamental encargado de velar por la paz y la seguridad
internacionales, así como de cumplir funciones relacionadas con el
mantenimiento de relaciones amistosas entre las naciones, promover el
progreso social y de velar por la promoción y respeto de los derechos
humanos. Debido a su singular carácter internacional, y las competencias
de su Carta fundacional, la Organización puede adoptar una decisión sobre
una amplia gama de cuestiones, y proporcionar un foro a sus 192 Estados
Miembros para expresar sus opiniones, a través de la Asamblea General, el
Consejo de Seguridad , el Consejo Económico y Social y otros órganos y
comisiones.62
Ahora bien, su función de velar por la paz y la seguridad internacionales se
ha transformado con el devenir de los años y gracias a los cambios
ocurridos en el sistema internacional y, en virtud del dinamismo del
concepto de seguridad, la ONU ha ampliado significativamente lo que
entienden por amenaza para la paz y la seguridad internacional, incluyendo
ahora los conflictos de carácter interno, por ende, ha crecido su
protagonismo y el número de operaciones en las que se ve involucrada.63
Algunos analistas como Hevia vieron el fin de la guerra fría como una
oportunidad para que la acción de las Naciones Unidas no se viera 62 Ver: http://www.un.org/es/aboutun/ 63 Para información detallada sobre las operaciones que a la fecha a desarrollado la ONU, consultar: http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#principios
41
paralizada por las luchas entre las dos superpotencias, ya que esa fue la
tendencia durante dicho periodo.64 Sin embargo, esta confianza en la ONU
debe ser matizada teniendo en consideración cómo no es un actor
independiente, una entidad completamente autónoma, sino un foro que
refleja los deseos, las voluntades, las incertidumbres y los juegos de poder
de las políticas exteriores de los Estados miembros. Adicionalmente,
tampoco debe olvidarse que las decisiones para intervenir en la paz y
seguridad internacionales las toma el Consejo de Seguridad,65 siendo éste
un órgano poco democrático en el que permanece el poder del veto y cuyos
miembros deciden intervenir en determinadas situaciones de acuerdo a
criterios desconocidos,66 pues existen muchos contextos críticos que por la
gravedad de las violaciones a los derechos humanos podrían clasificar
como destinatarios del envío de fuerzas multinacionales y, no obstante, el
Consejo decide no hacerlo.67 A este último respecto existen preguntas a las
que el Consejo aún no ha respondido, como por ejemplo: “¿por qué se
interviene en Somalia y no en Sudán? ¿por qué se protege a los kurdos en
Irak y no a los chiítas en ese mismo país o a los kurdos en Turquía?”68
Así, la acción del Consejo de Seguridad frente a los numerosos conflictos
armados ha sido selectiva. Una muestra de ello se encuentra en el Cuadro
Uno donde se exponen algunos conflictos que aparecieron durante la
64 Hevia Sierra Jorge, La injerencia humanitaria en situaciones de crisis, Publicaciones obra social y cultural Cajasur, Córdoba, 2001, p. 35. 65 Fisas afirma que los actuales cinco miembros permanentes son también los primeros exportadores mundiales de armas pesadas y tiene pendientes la firma de multitud de pactos y convenios sobre derechos humanos. Ver: Fisas Vicenc, El desafío de las Naciones Unidas ante el mundo en crisis, Icara, Barcelona, 1994, p. 39. 66 Por lo general se alude a la noción de “violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos”, pero ¿qué constituye una violación de tales características? 67 Sea el caso del conflicto en Burundi que inicia en 1993. El Consejo de Seguridad, así mismo, desatendió emergencias como la ocupación de Timor por Indonesia, de Chipre por Turquía, los ataques de Turquía contra los Kurdos y las violaciones de derechos humanos en países como Arabia, Kuwait o Siria. 68 Hevia, op. Cit, p. 44.
42
década del noventa, presentando cuál ha sido la respuesta que éstos han
recibido por parte de la ONU:
43
CU
AD
RO
UN
O
Con
flict
os a
rmad
os
más
impo
rtan
tes
Impl
icac
ione
s de
las
Nac
ione
s Uni
das
Dur
ació
n de
l con
flict
o Fe
cha
inte
rven
ción
con
trop
as69
Irla
nda
del
Nor
te.
Con
flict
o in
tern
o.
Gob
iern
o co
ntra
IR
A y
UD
A
Nin
guna
1969
-199
7
----
---
Yug
osla
via.
C
onfli
cto
entre
Ser
bia,
Cro
acia
y
Bos
nia
Res
oluc
ione
s de
l C
onse
jo d
e
Segu
ridad
Fuer
zas
de P
az (U
NPR
OFO
R
I) e
n la
fron
tera
Ser
bo- C
roat
a
Fuer
zas
de p
az (
UN
PRO
FOR
II)
en B
osni
a pa
ra l
a ay
uda
hum
anita
ria.
1992
-199
5
1992
-199
5
69
Tod
a la
info
rmac
ión
que
se p
rese
nta
en e
sta
casil
la p
uede
ser c
ontra
stad
a co
n el
text
o qu
e so
bre
las o
pera
cion
es d
e pa
z of
rece
n la
s Nac
ione
s Uni
das,
disp
onib
le e
n:
http
://w
ww
.cin
u.or
g.m
x/te
mas
/paz
_seg
urid
ad/p
k_de
sple
g.ht
m
44
Aze
rbai
yán.
G
obie
rno
cont
ra
Rep
úblic
a
Nag
orno
-Kar
abak
h y
gobi
erno
de
Arm
enia
Res
oluc
ione
s de
l C
onse
jo d
e
Segu
ridad
Ayu
da h
uman
itaria
1992
-199
6
----
--
Irán
. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
Muj
ahid
ins K
halq
Nin
guna
1990
-199
6
----
--
Irak
. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o de
Ira
k co
ntra
el f
rent
e K
hurd
o y
la
revu
ela
de
los
mus
ulm
anes
ch
iis
dirig
idos
por
Sai
ri.
Apr
obac
ión
de u
na c
oalic
ión
proh
íbe
e im
pide
los
vue
lo
iraqu
iano
s so
bre
el p
aral
elo
36 y
por
deb
ajo
del 3
2
1991
-199
7
----
Irak
-Kuw
ait.
Con
flict
o
exte
rno.
Gob
iern
o Ir
ak
cont
ra
coal
ició
n
inte
rnac
iona
l
Am
plia
im
plic
ació
n de
la
ON
U
Fuer
zas
de p
az (
UN
IKO
M)
patru
lland
o la
zo
na
1989
-199
1
1991
-200
3
45
desm
ilita
rizad
a
Isra
el-P
ales
tina.
¿con
flict
o in
tern
o?
Res
oluc
ione
s de
l C
onse
jo d
e
Segu
ridad
Fuer
zas
de p
az e
n Je
rusa
lén
(UN
TSO
) y L
íban
o (U
NIF
IL)
Trab
ajo
en
los
cam
pos
de
refu
giad
os
1948
- a la
fech
a
1948
- a la
fech
a
Turq
uía.
C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o tu
rco
cont
ra P
KK
(Khu
rdos
)
Nin
guna
1980
-200
9
----
-
Afg
anis
tán.
C
onfli
cto
inte
rno.
Com
bate
ent
re
grup
o m
ujah
idin
s
Nin
gún
desp
liegu
e
Plan
es d
e pa
z in
icia
les
Ayu
da h
uman
itaria
1992
-200
1
----
-
Cam
boya
. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
PDK
.
Fuer
zas d
e pa
z (U
NTA
C)
Adm
inis
traci
ón
del
proc
eso
de tr
ansi
ción
1991
-199
3
1992
-199
3
Filip
inas
. C
onfli
cto
Nin
guna
46
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
el
nuev
o ej
érci
to
del
pueb
lo.
1976
- a la
fech
a
----
Indi
a. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
ULF
A,
nasa
litas
, m
ilita
ntes
sikh
s y k
ashm
irs
Fuer
zas
de p
az (
UN
MO
GIP
)
en la
Indi
a y
Paki
stán
No
inte
rven
ción
en
el
conf
licto
inte
rno
1990
-199
8
1949
- a le
fech
a
Indo
nesi
a.
Con
flict
o
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
Fret
elin
y o
tros g
rupo
s.
Bue
no
ofic
ios,
conv
ersa
cion
es.
1974
-199
8
----
-
Laos
. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
gru
pos
de o
posi
ción
.
Nin
guna
1975
- a la
fech
a
----
-
Mya
nmar
. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
orga
niza
cion
es
disi
dent
es.
(KN
U,
KIA
,
Nin
guna
1990
- a la
fech
a
----
47
NM
SP, R
SP)
Sri
Lank
a.
Con
flict
o
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
tam
iles.
Nin
guna
1983
- a la
fech
a
----
Tajik
ista
n.
Con
flict
o
inte
rno
gobi
erno
con
tra
Ejér
cito
Po
pula
r
Dem
ocrá
tico.
Enví
o de
un
a m
isió
n de
dete
rmin
ació
n de
los h
echo
s.
1991
-199
7
1994
-200
0
Ang
ola.
C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
UN
ITA
Fuer
zas d
e pa
z (U
NA
VEM
)
1974
-200
2
1988
-199
1
Cha
d. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
la
s
fuer
zas H
abre
Nin
guna
2005
- a la
fech
a
----
Etio
pía.
C
onfli
cto
inte
rno.
Cho
ques
ent
re
algu
nos
grup
os
de
la
Nin
guna
.
1995
- a la
fech
a
---
48
opos
ició
n ar
mad
a.
Libe
ria.
Con
flict
o
inte
rno.
Cho
ques
ent
re
NPF
L y
INPF
L
Mis
ión
de
obse
rvad
ores
(UN
OM
IL)
Emba
rgo
de
arm
as
y
asis
tenc
ia
hum
anita
ria.
La
paci
ficac
ión
se d
ejó
en m
anos
de
ECO
WA
S (C
omun
idad
Econ
ómic
a de
Á
fric
a de
l
Este
)
1989
-200
5
1993
-199
7
Mar
ruec
os-S
ahar
a.
Con
flict
o ex
tern
o.
Gob
iern
o m
arro
quí
cont
ra
el
Fren
te
Polis
ario
.
Mis
ión
de
las
Nac
ione
s
Uni
das
para
su
perv
isar
el
refe
rénd
um (M
INU
RSO
)
1975
- 199
8
1991
- a la
fech
a
Moz
ambi
que.
Con
flict
o
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
REN
AM
O.
Fuer
zas d
e pa
z (O
NU
MO
Z)
1978
-199
2
1992
-199
4
49
Rw
anda
. C
onfli
cto
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
Fren
te
Patri
ótic
o de
Rw
anda
.
Mis
ión
de
obse
rvad
ores
(UN
OM
OR
)
Res
oluc
ione
s de
l C
onse
jo d
e
Segu
ridad
.
Soco
rro
de e
mer
genc
ia.
1990
-199
4
1993
-199
6
Som
alia
. C
onfli
cto
inte
rno.
Lu
chas
en
tre
dive
rsos
gr
upos
arm
ados
Fuer
zas d
e pa
z (U
NO
SOM
)
1991
- a la
fech
a
1992
-199
5
Sudá
n.
Con
flict
o
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
dos
facc
ione
s de
l SPA
y
luch
as
entre
es
as
dos
facc
ione
s
Sólo
ayu
da
2005
- a la
fech
a
2005
- a la
fech
a
Col
ombi
a.
Con
flict
o
inte
rno.
G
obie
rno
y
para
mili
tare
s co
ntra
Nin
guna
1968
- a la
fech
a
----
50
FAR
C y
ELN
.
Gua
tem
ala.
Con
flict
o
inte
rno.
Gob
iern
o co
ntra
UR
NG
Obs
erva
dore
s
1962
-199
6
1997
Perú
. Con
flict
o in
tern
o.
Gob
iern
o co
ntra
Send
ero
Lum
inos
o y
MR
TA.
Nin
guna
1980
-200
0
----
Fuen
tes:
Fra
nk B
lack
aby,
Mem
oran
dum
on
an a
gend
a fo
r pe
ace,
en:
Uni
ted
Nat
ions
Ass
ocia
tion,
Uk;
y F
isas
Vic
enc,
El d
esaf
ío
de la
s N
acio
nes
51
Es posible argüir que la especificidad de cada caso haría impropio crear
una especie de “manual” para decidir cuándo o no intervenir, aunque no
por ello descartable, puesto que la toma de decisiones sobre la marcha sin
criterios específicos a los que deban responder las misiones pueden dar
lugar a que: (i) prevalezcan los intereses políticos presentes en los
miembros del Consejo de Seguridad en la toma de decisiones y (ii) las
medidas tomadas no se sustenten en fines claros como consecuencia del
desconocimiento de la situación a la que se enfrentan. De este modo, se
tendrían, principalmente, operaciones para las contingencias pero nunca
preventivas y operaciones que implementen soluciones probablemente
inadecuadas para la sociedad a la que se aplican.
Algunas medidas para minimizar la incidencia de estos problemas podrían
dirigirse a:
a. Creación de una suerte de documento en el que se consignen
claramente cuáles son las condiciones de violación sistemática o
masiva a los derechos humanos que darían lugar a la intervención de
fuerzas multinacionales de la ONU.70 De este modo, podría esperarse
que los criterios de decisión trasciendan los intereses geopolíticos o
económicos que en determinados casos pueden presentarse para
motivar la intervención.
b. Estudio profundo desarrollado por una Comisión Técnica de la
concurrencia de tales características en una situación específica. Esta 70 Otra alternativa, aunque igualmente ambigua la presenta Tesón, quien considera que los casos en los que resulta válida la intervención es cuando se está en presencia de regímenes tiránicos o sociedades anárquicas. El punto sigue siendo el mismo: ¿Quién puede determinar y bajo qué criterios cuándo se presentan alguna de estas dos situaciones?. Ver: Tesón Fernando, La defensa liberal de los derechos de intervención por razones humanitarias con referencia especial al continente americano, en: Covarrubias Ana y Ortega Daniel, La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 52.
52
comisión, aunque vinculada al Consejo de Seguridad, tendrá que
mantener su independencia frente a éste y sus miembros deberán ser
expertos en conflictos, seguridad, geografía humana, sociología,
entre otros. Así, el dictamen que esta Comisión emitiría con base en
los criterios establecidos, permitiría determinar cuándo se está en
presencia de una violación masiva o sistemática de derechos
humanos que instaría al Consejo de Seguridad a autorizar el
despliegue de una intervención humanitaria. Entonces, sobre el
Consejo de Seguridad no recaería la decisión de intervenir o no, sino
de cómo realizarla, cuándo y con la concurrencia de qué actores.
En todo caso, vale la pena señalar cómo se presentarán algunas situaciones
de emergencia que no permitan que la Comisión se tome cierto tiempo para
realizar el análisis de la situación, sino que requerirán la intervención
inmediata. A estas situaciones es posible caracterizarlas como
intervenciones de emergencia, es decir, serían aquellas que se despliegan
cuando se presenten violaciones masivas a los derechos humanos que
necesitarán, entonces, la intervención pronta de las fuerzas multinacionales
de la ONU con un importante contingente militar que, en el mejor de los
casos, podría ser simplemente disuasorio por su contundencia. Ello no
dependería del dictamen de la Comisión, no obstante, ésta se verá impelida
a trabajar en dicho asunto para determinar si las autoridades locales pueden
hacerse cargo de la situación una vez “neutralizados” los factores de riesgo
o si, por el contrario, se requiere desplegar una intervención de mayor
duración que, para efectos de este trabajo, se llamará intervención como
proceso. Este tipo intervención aplicaría para responder a los casos en
donde se presenten violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la
resolución del conflicto requiera de medidas de diversa índole, no sólo
militares, y cuando las autoridades locales resulten rebasadas por la
situación que deben enfrentar. Allí concurrirá personal especializado
53
guiado por los estudios permanentes que realice la Comisión Técnica,
teniendo así mayores garantías que atiendan las especificidades del caso y
no se actúe con el desconocimiento que tiende a caracterizar las
intervenciones humanitarias.
Es una intervención como proceso, en tanto que los roles y las actividades a
desempeñar por el personal de la ONU estará en constate cambio de
acuerdo a los requerimientos del caso, lo que generará respuestas más
apropiadas acordes a las realidades intervenidas.
Dadas estas características que como resultado de esta investigación se
sugiere deberían tener las intervenciones humanitarias, no resulta
descabellado pensar en la pertinencia de otorgar un voto dentro del Consejo
de Seguridad a la Comisión Técnica que se espera actúe como la encargada
de entender los conflictos y estructurar las respuestas más adecuadas a los
mismos por las fuerzas de paz de la ONU.
Talvez esta manera de coordinar las intervenciones humanitarias permitiría
que éstas atendieran menos a la improvisación producto, en buena medida,
del desconocimiento de los casos a los que se enfrentan, no sólo por parte
de los decisores del Consejo de Seguridad, sino del personal que se pone en
el terreno que los lleva a tomar acciones en dirección equivocada a las que
resultarían pertinentes para alcanzar una verdadera resolución del conflicto.
A su vez, podrían generar menos sospechas en los actores locales o en
sectores de la “sociedad civil internacional” que pueden calificar el
despliegue de ayuda humanitaria como “una mera comparsa de una
estrategia de conquista territorial y limpieza étnica”.71
71 Hevia, op. Cit, p. 108.
54
Esta propuesta de funcionamiento de las intervenciones no pretende
desconocer cómo éstas se encuentran regidas por consideraciones de
carácter político, en términos de política exterior y doméstica, así como por
razones de carácter operativo, tales como: los recursos financieros, el
personal, el transporte e incluso la confianza en la posibilidad de éxito. Sin
embargo, pretende delinear un camino posible hacia dónde sería deseable
que transitaran las intervenciones humanitarias con el fin de minimizar sus
falencias que, en últimas, tienen impacto directo sobre la vida misma y el
devenir de los sujetos miembros de las sociedades objeto de intervención.
Un asunto adicional inquietante es el de los “daños colaterales” de la
intervención, pues el uso de estrategias militares para estabilizar
determinada situación hará improbable que no se generen víctimas civiles,
incluso, así se plantee conforme a la propuesta de intervención como
proceso sugerida por la autora de este documento. El punto problemático es
poder prever con exactitud el acordeón de las acciones emprendidas para
controlar una situación o para fortalecer una estructura estatal determinada,
puesto que tanto los actores que están tomando decisiones en las oficinas
de la ONU, como aquellos enviados al terreno por esta Organización, dada
la explosión y magnitud de la información a la que se deben enfrentar,
además de la información que desconocen pero que juega un rol en cada
situación, encuentran límites a la posibilidad de reflexionar sobre las
posibles consecuencias de su acción a la vez que se encuentran imbuidos en
el contexto actuando. Adicionalmente, en el caso en que pudiesen
reflexionar suficiente y adecuadamente respecto del acordeón de sus
acciones, se enfrentan a otra dificultad relacionada con distinguir entre las
consecuencias relevantes y las irrelevantes para tomar cursos de acción en
el momento preciso a causa, una vez más, de la alta cantidad de
55
información con la que cuentan.72 De allí que los criterios de selección para
determinar lo relevante que permite prever consecuencias resultan
inmanejables, por ende, el “daño colateral” es prácticamente indeterminado
y aunque quiera evitarse es una posibilidad latente.
Así las cosas, ante condiciones cambiantes en contextos dinámicos y
particulares como los que afrontan las intervenciones, es posible prever las
consecuencias de las acciones en algunos “escenarios típicos”, pero la
complejidad de la realidad que se enfrenta podrá siempre desbordarlos
haciendo que el “daño colateral” se convierta en una constante antes que en
una excepción, y este es un problema con profundas implicaciones que deja
abierta la pregunta de si ¿las intervenciones generan más bienestar que
daño?.73 Allí también cobra vigencia la controversia acerca de si matar es
moralmente peor que dejar morir. En todo caso, también es pertinente
preguntarse por la capacidad de respuesta que puede llegar a tener la ONU,
pues si el imperativo que guía sus operaciones es “no dejar morir”, puede
resultar claramente desbordada en tanto que ello le implicaría atender
“amenazas” de toda índole, como pretende hacerlo en la actualidad, tales
como: supervisar desmovilizaciones de grupos alzados en armas, 72 Este tema de la reflexividad en la toma de decisiones para la acción, previendo adecuadamente el acordeón de la acción, ha sido estudiado a propósito de la programación de la inteligencia artificial por algunos filósofos, entre ellos, Richard Dennett y J. A. Fodor, quienes denominan este campo de estudio como “el problema del marco” (the frame problem). Al respecto se puede consultar: Dennett Richard, Cognitive Wheels: the frame problem in artificial intelligence”, 1987 y Fodor Jerry , Modules frames, fridgeons, sleeping dogs and music of spheres, en: Chrisley Ronald (edit.), Artificial intelligence: critical concepts, Taylor and Francis Group, New York, 2000. 73 Explicaciones mucho más simplistas y que pretenden evitar el debate a propósito del “problema del marco” señalan que “el resultado humanitario satisfactorio sólo podrá determinarse retrospectivamente, dado que no pueden conocerse por adelantado las consecuencias morales de la misma”. Ver: Wheeler Nicholas, Saving Strangers, Oxford University Press, New York, 2000, p. 303. Lo primero que se debe cuestionar a dicha afirmación es: ¿cuál es el final? ¿quién define cuándo ha llegado ese final?; adicionalmente, cuando llegue el final, si es que llega ¿no será ya muy tarde para tomar correctivos sobre las acciones que se desarrollan? Tal manera de evaluar podría llevar fácilmente a todas las intervenciones a fracasar. De nuevo se sugiere, entonces, que lo más conveniente puede ser entender las intervenciones como proceso y así mantener permanentes sistemas de evaluación auto-críticos capaces de generar nuevos procedimientos cuando el curso de las acciones y las particularidades de cada caso así lo requieran.
56
monitorear el cumplimiento de acuerdos políticos, vigilar elecciones,
distribuir asistencia humanitaria, entrenar a policías, proteger los derechos
humanos, buscar la recuperación económica de determinadas regiones y
promover reformas judiciales.
Así las cosas, se exige de esta organización una voluntad y capacidad muy
grande para coordinar las múltiples organizaciones y actores que deben
confluir para que sea posible atender todas esas situaciones a nivel global,
lo cual puede llegar a exceder sus posibilidades reales, deviniendo en
fracasos operativos. Quizá un primer paso para lograr solucionar este
problema se relacione con la formulación clara de los mandatos, tanto de
las acciones en el corto plazo como de los objetivo en el mediano y largo
plazo, pues de lo contrario, además de la complejidad de la división y
coordinación del trabajo necesaria para abarcar todas las situaciones a las
que se enfrenta una misión de la ONU, se tendrá que existirá una “gran
brecha entre las resoluciones del Consejo de Seguridad, la voluntad para
ejecutar dichas resoluciones y los medios disponibles para los agentes en el
campo”.74
El programa presentado en al año 1992 por el entonces Secretario General
de la ONU, Boustros-Ghali, planteó como el eje que permitiría a la ONU
cumplir con su función de garante de la paz internacional estaría definido
por la “prevención de los conflictos más que la diplomacia de la crisis”.75
Tal función preventiva se desarrollaría prestando apoyo para que se
transformen las estructuras y los sistemas nacionales deficientes y
fortaleciendo las instituciones democráticas. Llevar a cabo estas tareas
implica, por supuesto, una injerencia en los asuntos internos pero mediante 74 Palabras de Francis Briquermant, Comandante de operación de la ONU en Bosnia, citado por: Ortega Daniel, Más allá de la intervención humanitaria, en: Covarrubias Ana y Ortega Daniel, La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 243. 75 Boustros-Ghali, Un programa de paz, diplomacia preventiva, Naciones Unidas, 1992.
57
comisiones técnicas que evitarían que algunas situaciones críticas
devinieran en conflictos y, para que ello pueda ser así, se necesita partir de
diagnósticos adecuados sobre los fenómenos particulares que caracterizan a
cada Estado, siendo esto aún una tarea pendiente de la Organización.
Así mismo, dicho documento reconocía los retos a los que se enfrentaba la
ONU ante la diversificación de las amenazas que desbordaban los marcos
de acción convencional, puesto que:
“el subdesarrollo, la sobrepoblación, las migraciones, los problemas ecológicos y determinados tipos de nacionalismos son fuentes de inseguridad y conflicto, no resolubles mediante los clásicos instrumentos militares. La nueva política de seguridad, por tanto, si realmente persigue tratar los conflictos desde las raíces, tendría que desmilitarizarse para atenderlos con los medios apropiados, ya sean económicos, políticos o culturales”.76
Esta manera de reinterpretar la seguridad permitiría que ésta se
desmilitarizara y comenzaran a tomarse cartas en asuntos tales como:
conflictos étnicos, por recursos naturales, los derivados de la compra de
armamento por Estados o la persistencia de centrales nucleares defectuosas
y la pobreza extrema. Así, a juicio de Fisas, la acción sobre estos asuntos
implicaría un mayor nivel de compromiso de la ONU y de los Estados, ya
que la ingerencia y la política humanitaria le resultan muy diferentes de la
verdadera conciencia solidaria y humanitaria, sino que deviene en una
especie de “moral minimalista” o “valor refugio” que permite huir de la
acción política porque la sustituye. En otros términos, “la intervención
humanitaria no debe ocultar la auténtica naturaleza del problema, pues de
lo contrario lo perpetúa”.77 Si tal acción política no tiene lugar entonces
76 Boustros-Ghali, Un programa de paz, diplomacia preventiva, citado por: Fisas Vicenc, El desafío de Naciones Unidas ante el mundo en crisis, Icaria, Barcelona, 1994, p. 11. 77 Fisas, op. Cit, p. 79.
58
aparece en escena la ONU haciendo el papel de bombero, en cuanto su
intervención cubre con su nombre iniciativas norteamericanas, como
sucedió en el Golfo, apaga los incendios que la falta de acciones
encaminadas hacia el cambio socio-político y económico global han
generado, liberando a las grandes potencias de la gestión de asuntos que
por su complejidad pareciesen irresolubles,78 aunque ignorándolos tampoco
se van a resolver.
En ese sentido, siguiendo a Fisas, resulta pertinente preguntar si en efecto
pueden las operaciones de paz llevadas a cabo por la ONU intervenir con
posibilidades de éxito, aún sabiendo que se trata de conflictos estructurales,
de imposible solución a corto plazo que requieren cambios en el sistema
internacional. La respuesta, una vez más, tampoco debería ser absoluta,
habrá que formularla respecto de casos específicos. Un camino posible
podría desarrollarse a partir de la idea formulada en este texto de
intervención como proceso pero el grado de compromiso que ello requiere,
así como la despolitización de muchas medidas, hacen que resulte una
propuesta ambiciosa que deberá contar con la voluntad política de los
implicados para poder tener éxito. Pero quizá uno de los avances más
importantes que pueden presentarse en el tema es el reconocimiento de la
inexistencia de fórmulas estandarizadas para intervenir, atendiendo mejor a
las especificidades de cada caso, realizando evaluaciones constantes y
buscando en general que lo humanitario sea la prioridad.
Dado que, como se ha mencionado reiteradamente, no se pretende
desconocer el carácter político de la ONU, se harán tres anotaciones finales
al respecto.
78 Bertrand Maurice, Las Naciones Unidas reducidas al papel de bomberos, Revista Cuatro Semanas, No. 7, Agosto 1993, p. 6.
59
En primera instancia resulta pertinente señalar que, pese a las críticas hacia
la ONU que pueden surgir en el marco de esta investigación, se reconoce
que ésta no es una organización monolítica exenta de disputas y tensiones
internas en la toma de decisiones. Tampoco se pretende ignorar que en los
últimos años –particularmente entre 1997 y 2005- se han introducido
reformas a su sistema de funcionamiento, la mayoría relacionadas con las
funciones de la Secretaría General, la Coordinación general entre instancias
en el marco del desarrollo de Operaciones de Paz y el papel de la ONU
como garante del orden y la paz internacional.79
En segundo lugar, los criterios mediante los cuales se toma la decisión para
aprobar intervenciones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU no
son suficientemente claros y en ocasiones contradictorios,80 pues aunque
79 Las Naciones Unidas durante la celebración de su cincuentenario (en 1995) discute las necesidades de realizar reformas en su estructura y funcionamiento, con el fin de dotarse de las herramientas requeridas para hacer frente a la realidad contemporánea a la que se enfrenta. Así, se crearon cinco grupos de trabajo encargados de discutir las reformas requeridas por la Organización, a saber: Special Comitte of the charter the United Nationson the strengthening of the rol of the organization; High-level open-ended working group on the strengthening of the United Nations; Open-ended working group on the questions of equitable representation and increase in membership of the security council; Open-ended working groupon yhe agenda for peace; Ad-hoc ; Open-ended working group on the agenda for development; High-levelOpen-ended working group on the financial situation of the United Nations. Las conclusiones sugeridas por estos grupos de trabajo se pueden consultar en: A/51/829 y A/51/950. De otra parte, no se puede desconocer que fue Estados Unidos quien tomó la iniciativa para estudiar las reformas a las que era susceptible las Naciones Unidas. Algunos de los informes realizados a este respecto son: “US views on reform measures necessary for strengthening the United Nations System” (febrero 1996) y Prepared de United Nations for its second fifty years” (abril 1997). En cuanto a las operaciones de paz se puede consultar el Informe Brahimi en: A/55/305, disponible en: http://www.undemocracy.com/A-55-305.pdf . De otra parte, la pérdida de legitimidad de la ONU ante las actuaciones unilaterales norteamericanas pos 11 de septiembre, llevó a la organización a introducir algunos cambios adicionales, entre ellos transformar la Comisión de Derechos Humanos por el Consejo de Derechos Humanos, el cual realiza exámenes permanentes a todos los Estados por igual, es decir, ya no es discrecional decidir a qué Estado se evalúa sino que todos los Estados deben ser objeto de Exámenes Periódicos Universales (EPU). 80 Los criterios que sustentan el principio de ingerencia en asuntos internos de los Estados ha tenido algunas variaciones en el tiempo, a saber: (i) intervenciones en casos de crisis humanitaria catastrófica –en la década de los noventa- por violación masiva de derechos humanos o por los conflictos en los que se desacata el derecho internacional humanitario; (ii) seguridad colectiva de los miembros de un Estado colapsado; (iii) paz internacional en tanto se entiende como amenaza al orden internacional, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre; y (iv) la noción de responsabilidad de proteger que pretende ampliar las acciones de reacción por las de prevención y reconstrucción.
60
invocando máximas morales tales como la defensa y protección de los
derechos humanos, la promoción y fortalecimiento de la democracia,
también se introducen criterios relacionados con la “seguridad” regional o
global que, bien analizados, pueden generar una antinomia con los
primeros. En principio pareciesen no ser contradictorios y, es más, en
ocasiones llega a afirmarse que la salvaguarda de los derechos humanos se
encuentra articulada a tal garantía de seguridad. No obstante, la noción de
seguridad que se presenta allí resulta limitada, pues no se consideran las
inequidades fruto del desarrollo económico desigual entre Estados –que
también es causado por la interdependencia de unos con otros, que permite
que unos crezcan a costa de la marginación de otros— como una posible
variable explicativa de la violencia e inseguridad. Por tanto, se descarga la
solución de problemas globales en el orden local. El modelo de
estabilización que surge, entonces, está definido por la desaparición de
amenazas contra el orden público -independientemente de los móviles que
inspiren tales acciones-, y la creación o consolidación –según el caso- de
regímenes democráticos que antes de generar procesos de democratización
que, en palabras de Alain Touraine implicarían “una intervención política,
una gestión concertada de los cambios económicos y sociales, y sobre todo
una firme voluntad de dar prioridad a la lucha contra las desigualdades que
destruyen la sociedad nacional”,81 se enmarcan en la celebración de
procesos electorales con niveles de transparencia aceptables que, de
acuerdo a tal lectura restringida de estabilidad y democracia, otorgan
legitimidad a los gobiernos.
En suma, no se puede ignorar el debate existente en términos no sólo
teóricos sino con profundas implicaciones prácticas, respecto del
componente militar que caracteriza las intervenciones contemporáneas.
Así, las “Intervenciones humanitarias” amparadas en la fuerza entrañan 81 Touraine Alain, ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
61
cierta contradicción en los términos, puesto que la asistencia humanitaria se
supone primordialmente neutral y pacífica; sin embargo, los cascos azules
dejan de ser los garantes del cese al fuego, negociaciones y paz, para
constituirse en fuerzas de “ocupación” que vulneran la soberanía nacional
al tomar por asalto territorios cuya jurisdicción debería ser protegida por las
autoridades nacionales y no por fuerzas multinacionales.
Esta controversia no se resuelve de manera definitiva sino que encuentra
partidarios y defensores tanto de la fórmula cívico-militar como de la
estrictamente civil. En defensa de la primera –valga mencionar que es la
que ha prevalecido en las operaciones de paz- se aduce que en escenarios
de conflicto la acción estrictamente humanitaria no puede desarrollarse
debido al hostigamiento al que se ve sometida la población civil y el
personal humanitario.82 Los partidarios de la segunda, por su parte,
plantean cómo la idea de intervención humanitaria que vincula el uso de la
fuerza y la acción militar es en sí misma un oximoron inaceptable y que,
por tanto, sólo puede ser leída como “invasión” bajo el manto de la
pseudoprotección, seguridad y defensa de los derechos humanos.83
Y la tercera y última anotación esta relacionada con el papel que juega el
Consejo de Seguridad de la ONU en la toma de decisión respecto del
despliegue o no de una fuerza multinacional en países cuya situación así lo
amerite conforme al capítulo VII de la Carta de la ONU. Éste se encuentra
82 En esta perspectiva pueden incluirse, entre otros, trabajos como: ONU, ABC de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, 1998; Ramsbotham Oliver y Woodhouse Tom, Humanitarian Intervention in contemporary conflict, Polity Press, 1996; Doyle Michael y Sambanis Nicholas, Making war and building peace: United Nations Peace Operations, Princeton, 2006; Luck Edward, Making Peace, Foreign Policy No. 89, pp. 137-155. 83 Aquí se pueden consultar trabajos como: Ruiz-Giménez Itziar, La historia de la intervención humanitaria. El imperio altruista, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2005; Moreau Philippe, Un mundo de ingerencias, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 1999; Ignatieff Michael, El nuevo imperio americano, Paidos, Buenos Aires, 2003; Ignatieff Michael, Los derechos humanos como política e idolatría, Paidos, Barcelona, 2003; Brunel Sylvie, L’humanitaire: nouvel acteur des relations internationales, Revue Internationale Stratégique No. 41, 2001, pp. 93-110.
62
compuesto por quince miembros: cinco (5) permanentes84 y diez (10)
electos por la Asamblea General por un periodo de dos años. Los
permanentes tienen poder de veto, es decir, cuando se decide sobre
cuestiones de fondo deben haber mínimo nueve votos afirmativos que
tienen que incluir los de los miembros permanentes, de lo contrario se
bloquea la aprobación de una decisión. Dicha composición del Consejo y,
por ende, de la ONU pone en evidencia unas asimetrías en términos de
poder entre los Estados miembros que no puede soslayarse y que ha sido
fuente de críticas a su funcionamiento, sobre todo cuando están de por
medio decisiones tan delicadas como las intervenciones a través de fuerzas
multinacionales.85 Es así como factores geopolíticos y de “interés nacional”
actúan y tienen una fuerte incidencia en la definición del interés global,
permitiendo una aplicación conveniente de las normas. En palabras de
Pogge:
“En tanto los Estados sigan autointeresados y muy desiguales en poder, los resultados de cualquier proceso de deliberación concebible en la realidad reflejarán el desequilibrio de poder existente. Cualquier proceso de este tipo será injusto, aunque pueda por supuesto llegar a incluir una buena dosis de retórica pesada sobre equidad. (…) lo que prevalece en tales casos es el interés nacional proclamado de los países más fuertes, en la forma en que es definido por sus élites políticas y financieras.”86
En resumen, estas tres anotaciones presentan elementos problemáticos que
juegan un papel importante a la hora de emitir un dictamen acerca del
funcionamiento y legitimidad de la ONU que tiene implicaciones directas
84 Los cinco miembros permanentes son: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido. 85 Por ejemplo, siguiendo la interpretación de Pogge, cuando los intereses de las potencias emergen, también lo hacen las discrepancias entre las reacciones del jurado de un lado, y los hechos y la moralidad, del otro. (…) Cuando hay mucho en riesgo para una potencia, los Estados débiles son cualquier cosa menos ‘libremente indiferentes’. Por el contrario, se ven sujetos a enormes presiones e incentivos de los Estados más fuertes para ‘votar de forma correcta’. Ver: Pogge, op. Cit, pp. 478.480. 86 Pogge, op. Cit, pp. 480-482.
63
en el caso objeto de estudio –la MINUSTAH-, así como para caracterizarla
como actor relevante de las relaciones internacionales contemporáneas.
1.2.2 Intereses de los Estados para participar en el caso haitiano
A continuación se presentarán algunas de las motivaciones que esta
investigación pudo rastrear sobre el interés de los países que han tenido
mayor protagonismo en las misiones de la ONU para Haití, a saber:
Estados Unidos (1994-2004), la Unión Europea (2004-2009) y Argentina,
Brasil, Chile (2004-2009).
El reconocimiento de la existencia de intereses nacionales en la
conformación de una misión de paz agenciada por la ONU podría llevar a
cuestionar la calidad de humanitarias que éstas tendrían; sin embargo, la
aparente contradicción irresoluble entre geopolítica y derechos humanos,
evaluada sin apasionamientos, podría sugerirnos que no necesariamente son
motivaciones antitéticas y que, por el contrario, la búsqueda de una de ellas
puede conducir a alcanzar la otra. Pero, a nuestro juicio, esta afirmación no
aplica de manera genérica por lo que su respuesta dependerá del caso y
momento histórico específico que se estudie.
a. Política Exterior Estadounidense: los gobiernos de Bill Clinton y
Georges Bush
En este apartado se mencionarán algunas de las características de las
políticas exteriores para Haití asumidas por estos dos gobiernos, en tanto
que durante el ejercicio de su mandato se desencadenaron las dos
intervenciones de la comunidad internacional en Haití, a saber: la primera
en 1994 (presidencia de Clinton) y la segunda en 2004 (presidencia de
Bush).
64
La presidencia de Clinton se desarrolla tras el reciente final de la guerra fría
y la caída del muro de Berlín, lo que implicó para Estados Unidos asumir el
liderazgo global unipolar aún no garantizado por la simple desaparición de
su contradictor –la Unión Soviética-, sino que era necesario crearlo y
consolidarlo. Así, sin tener un enemigo claramente identificable hacia el
que dirigir las prioridades de su política exterior y siendo consciente de la
aparición de conflictos étnicos que surgían como consecuencia de la
desintegración de la URSS, Clinton se vio en la necesidad de formular una
política exterior que reafirmara los valores liberales (democracia y
economía de libre mercado)87 que habían resultado “ganadores” de la
guerra fría.
Atendiendo a dicho escenario denominó su política exterior Democratic
Enlargement (ampliación de la democracia)88, definida a partir de tres
prioridades: (i) reestructuración militar y aumento de la capacidad de
seguridad; (ii) aumento del papel de la economía en los asuntos
internacionales y (iii) promoción de la democracia. Es decir, su política
estaba planteada en torno a la defensa de los valores democráticos y la
apertura de mercados, lo cual le permitió plantear como puntos estratégicos
hacia los que encaminar sus acciones: la creación de democracias donde
fuera posible la contención de regímenes reaccionarios que se opusieran a
la democracia y el ejercicio de selectas acciones humanitarias que
estuvieran en consonancia con los dos primeros puntos mencionados.89 Por
87 Los planteamientos a propósito de la política exterior de Clinton son analizados en: Brinkley Douglas, Democratic Enlasrgement. The Clinton Doctrine, Foreign Policy, No. 106, 1997, pp. 110-127. 88 Al parecer, esta noción de “ampliación de la democracia” hacía referencia a la noción de Estados libres y a la construcción de un orden internacional más próspero y seguro. 89 Sin embargo, de acuerdo con Pogge, la política exterior norteamericana no fue muy consecuente con su discurso de promoción de la democracia y de su compromiso con la paz mundial a través de intervenciones humanitarias, ya que incluso después del genocidio en Ruanda, Estados Unidos continuó su batalla para reducir el presupuesto de la ONU y su participación en él, apuntando en particular a las operaciones de las fuerzas de mantenimiento
65
ende, la crisis en Haití tras el golpe de Estado de los militares no fue
desatendida por el gobierno de Clinton, teniendo en consideración, además,
las presiones que en el plano doméstico recibió para actuar en este caso.90
El escenario en el 2004 había cambiado significativamente, pues los
atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un nuevo rumbo en la
política exterior norteamericana comandada por George W. Bush. Su
política se caracterizó por las acciones preventivas, es decir, atacar por
sospecha lo cual, según sus argumentos, evita que el pueblo
norteamericano sea atacado primero y se vea conminado a sólo tener
acciones de respuesta.
Las premisas que sustentaban dicha teoría son: (i) existe una peligrosa
naturaleza del mundo que debe ser contrarrestada con poder militar; y (ii)
la globalización y la tecnología, que tanto se celebra, está poniendo armas
de destrucción masiva en manos de terroristas y Estados trasgresores.
Dadas esas condiciones y aduciendo la defensa de su seguridad nacional, el
gobierno de Bush desarrolló intervenciones militares unilaterales en
Afganistán e Irak en su denominada “guerra contra el terrorismo”91, pero
de la paz. Como parte de esa campaña se negó por años a pagar sus cuotas y terminó debiendo a la ONU alrededor de 2000 millones de dólares En: Pogge Thomas, Hacer justicia a la humanidad, UNAM, México, 2009, p. 466. También se pude consultar en: www.pro-un.org/year2000.htm También llama la atención cómo Clinton en un discurso pronunciado en las Naciones Unidas en septiembre de 1993, aunque habló de responsabilidades compartidas en el mantenimiento del orden internacional, señaló: “juntos cuando podamos, solos cuando debamos”. Ver: Periódico El Tiempo, 28 de septiembre de 1993, p. 12ª. 90 “en Washington se hablaba del fracaso del gobierno norteamericano para restaurar la democracia en Haití. Grupos de derechos humanos apuntaban su dedo acusador al enviado especial del gobierno de Clinton, Lawrence Pezullo (…) mientras que Randall Robinson, director ejecutivo de Transáfrica, anunciaba una huelga de hambre para terminar con la repatriación de haitianos (…) el Presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el demócrata David Obey, pedía a Clinton una invasión militar contra Haití a fin de deponer a los líderes militares y convocar nuevas elecciones.” Ver: Feliz Carlos Julio, Haití entre la sangre y la invasión, Ed. CONADEX, República Dominicana, 1996, pp. 58-60. 91 Esta idea de guerra contra el terrorismo llevó a exacerbar la desconfianza frente a los “estados fallidos”. En adelante son considerados como cunas que albergan terroristas y, por tanto, son una amenaza global que debe ser eliminada. Así, las acciones de intervención adquieren un elemento legitimador adicional: “El miedo”.
66
la complejidad misma del fenómeno al que buscaba enfrentarse –el
terrorismo- dificultó distinguir entre “guerra contra el terrorismo” y “guerra
contra el Estado” que “albergaba” terroristas, siendo por ello una política
bastante cuestionada sobre todo en el ámbito internacional.
Entonces, la guerra contra el terrorismo y las consideraciones estratégicas
en respuesta a los atentados del 11 de septiembre explican por qué Estados
Unidos no actuó con la misma contundencia durante la intervención de
2004 en Haití, prefiriendo dejarlo en manos de ejércitos de la región,
principalmente, los llamados países “A,B,C”: Argentina, Brasil y Chile.
b. Cooperación de la Unión Europea
Las siguientes reflexiones son tomadas de las declaraciones presentadas por
Amélie Gauthier,92 quien representó a la Unión Europea (UE) en la Primera
Conferencia Hemisférica de la Coordinación de la Cooperación
Internacional con Haití, llevada a cabo el 23 de septiembre de 2009 en la
Ciudad de México. También se mencionarán apartes del documento
“Estrategia país” que para el Caribe ha generado en el año 2004 la UE, en
el que presenta cuáles son sus prioridades y estrategias de apoyo a esa
región.
Vale la pena señalar que la UE no desarrolla una política armamentista
fuerte, por lo que su participación militar en las misiones de la ONU resulta
más bien tímida,93 por lo que sus esfuerzos se han concentrado en la
creación de programas de ayuda económica y técnica para el desarrollo de
los estados cuyas difíciles condiciones así lo ameritan. 92 Maestra en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid. Actualmente se desempeña como asesora y representante de la Cooperación de la Unión Europea para Haití. 93 El único país de la UE que aportó un contingente militar en el 2004 fue España, quién decide retirarlo en el año 2006.
67
Se reconoce que Haití no es una prioridad para la UE, en tanto que no
constituye una amenaza para su seguridad; sin embargo, de manera
diferenciada, algunos países miembros de la Unión hacen presencia en
Haití, principalmente: Francia, España, Gran Bretaña, Alemania y Suecia,
siendo esto una muestra de la fragmentación que se presenta en la política
exterior de la UE.
El país que más ha intentado trabajar en el caso haitiano ha sido España,
cuya estrategia, al igual que aquella planteada por la UE, traza objetivos
muy generales y amplios,94 lo cual constituye una ventaja pero también un
riesgo, ya que se otorga a las delegaciones que trabajan en el campo un
amplio margen de maniobra para adaptar los proyectos al contexto
concreto en el que se quieren implantar, pero también puede generar
inacción o resultados inalcanzables.
Una de las principales dificultades con las que se ha encontrado al UE para
desarrollar los proyectos de cooperación generados para Haití ha sido la
falta de diálogo entre las autoridades haitianas y la UE. Por ello, se insiste
en la necesidad del estado haitiano en avanzar en el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales, para poder generar interlocuciones valiosas
con los países que deciden ayudarle. Buena parte de los programas
actuales de la UE para Haití están enfocados a impulsar buenas prácticas
de gobierno y democratización.
Gauthier recalcó el problema de desconfianza y asimetría que caracteriza la
relación UE- Haití, por cuanto no se tiene certeza sobre la manera en que
94 Entre ellos: aumento de las capacidades sociales e institucionales, aumento de capacidades humanas, económicas, sostenibilidad ambiental, libertad y capacidades culturales, autonomía de las mujeres, prevención de conflictos y construcción de la paz. Disponible en: http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/DEP_haiti.pdf
68
el gobierno haitiano utiliza los recursos donados por la UE. Así, que el
tema de confianza y de generar sistemas de control adecuados también
aparece como una prioridad en su relación.
c. Intereses de América Latina
Llama la atención el protagonismo que se le ha dado a los países de
América Latina95 para hacerse cargo de la MINUSTAH, a diferencia de lo
sucedido en 1993 cuando Estados Unidos fue quien comandó y
comprometió más tropas en Haití. Ello quizá haya sido consecuencia del
aprendizaje de Estados Unidos a raíz de su presencia unilateral en
Afganistán e Irak, donde se ha hecho evidente la profunda brecha entre las
ideas de transformación radical de esas sociedades y su compleja –casi
turbia- realidad que, una vez más, cuestiona la pertinencia de
intervenciones de este tipo. Sin embargo, esto no significa que Estados
Unidos se encuentre excluido de la misión, pues sus lineamientos
estratégicos siguen haciéndose patentes, bien sea por vía de las decisiones
del Consejo de Seguridad de la ONU, por la importancia de su incidencia
política y económica en la región, o a través del mantenimiento en el
terreno de algunos grupos de soldados.
Una evidencia del compromiso de los países denominados ABC
(Argentina, Brasil y Chile) se presenta no sólo por su aporte permanente de
tropas a la misión, sino porque se les ha permitido comandar las fuerzas
multinacionales que hacen presencia en Haití,96así:
95 Entre los países de la región vinculados con tropas a la MINUSTAH se cuentan: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. 96 El comandante de la fuerza debe ser nacional de alguna de las tropas que apoyan la Misión, en este caso brasilero o chileno pero ello no quiere decir que la Misión sea dirigida por el ejército de Brasil o Chile. El Alto Representante es quién dirige la Misión, pues ésta obedece a los objetivos que define la ONU y que deben ser ejecutados por la fuerza multinacional, y no a objetivos particulares de los Estados, aunque éstos puedan verse en alguna medida beneficiados por su participación en ella.
69
NOMBRE PAÍS PERIODO
Augusto Heleno Ribeiro Pereira
Brasil Agosto de 2004 a Agosto de 2005
Urano Teixeira da Matta Bacellar
Brasil Septiembre de 2005 a Enero de 2006
Eduardo Aldunate Herman
Chile Enero de 2006
José Elito Carvalho Siqueira
Brasil Enero 2006 a Enero de 2007
Carlos Alberto Dos Santos Cruz
Brasil Enero de 2007 a Febrero de 2009
Floriano Peixoto Vieira Neto
Brasil Marzo de 2009 a la fecha.
De acuerdo a las estadísticas presentadas por Departamento de Operaciones
de Paz de Naciones Unidas el 30 de junio de 2008, la composición de la
MINUSTAH por origen de efectivos es así:
Como puede observase, América latina aporta la porción más grande de
efectivos que participan en la Misión, siendo ello una constante que se
Composición Efectivos MINUSTAH
45%
7%2%
44%
2%
América Latina y el CaribeAfricaEuropaAsiaAmérica del norte
70
mantiene desde el inicio de la misma.97 LA MINUSTAH presenta un rasgo
nuevo muy importante para la historia de la participación regional en
operaciones de paz y es, a saber, la formación de un grupo consultivo
constituido por los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de la
región que aportan tropas a la Misión (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay), conocido como 2 x 9,
que no incluye a los Estados Unidos. La creación de este grupo bien puede
entenderse como una iniciativa regional que busca configurar una estrategia
común para insertarse en el orden global generando sus propias agendas y
como grupo de poder con incidencia en las esferas de decisión.98 Se plantea
como una iniciativa para desarrollar la cooperación Sur-Sur aún en
formación, pese a que persistan dificultades para construir una política de
seguridad regional común. Estos vínculos entre Haití y el 2 x 9 transforman
las relaciones exteriores y la inserción de Haití en la arena internacional,
pues sus relaciones eran sobre todo bilaterales con Estados Unidos y
Francia, pero la intención actual es fortalecer los frágiles vínculos que ha
mantenido con los países latinoamericanos.
Algunos autores como Raúl Benítez consideran que “participar en misiones
de paz es decisivo para la ubicación de los países en el escenario global”,99
pareciendo entonces que la noción de poder militar y poder diplomático son
las principales fuentes de poder. Sin embargo, llama la atención cómo, por
97 Ello también resulta sintomático de las prioridades en la agenda del gobierno norteamericano, así como de los gobiernos europeos; en tanto que el primero tiene un despliegue de tropas y dinero en Afganistán e Irak respaldado en su “guerra contra el terrorismo”, mientras que los gobiernos europeos realizan contribuciones de carácter económico a través de agencias de cooperación internacional, pero no se vinculan en términos militares de manera significativa con guerras que no son suyas. Para una mayor ilustración sobre la participación norteamericana en operaciones en Haití remitirse en este documento al apartado “2.3 Sucesos que desencadenan la intervención de la MINUSTAH”. 98 Algunos de los comunicados emitidos por este grupo se encuentran en: http://www.haitiargentina.org/Cooperacion-Internacional/Latinoamericana/Comunicados/Reuniones-del-Mecanismo-de-Cooperacion-2x9 99 Benítez Raúl, América Latina: Operaciones de paz y acciones militares internacionales, En: Revista Foro Internacional, Vol. XLVII, No. 1, enero-marzo, 2007, p. 14.
71
ejemplo, Uruguay quien participa activamente de la MINUSTAH en
términos militares no cuenta con una embajada en Haití, lo cual disminuye
su participación e incidencia en la misión.
Brasil justifica su activa y preponderante participación en la MINUSTAH
porque decidió cambiar “su política de no intervención por la de no
interferencia”.100
Chile, por su parte, desde la década del noventa ha introducido la
participación en operaciones de paz como parte de su política exterior, en
tanto que consideran que:
“actuando junto a otros ejércitos, tenemos la posibilidad de demostrar la gran capacidad de nuestras fuerzas y nuestros medios (…) participar en estas misiones sin duda alguna nos hace miembros de un “club” internacional en el cual el prestigio se suma a lo que ha logrado Chile en otros ámbitos del quehacer”.101
A juicio de Mónica Hirst “la participación de los países del ABC en la
MINUSTAH presenta características novedosas para la política regional
de seguridad”102 por cuanto implica un avance en la historia de las
relaciones interestatales de la región, aunque comparado con las
declaraciones que al respecto acabamos de mencionar sobre el ejército
chileno, pareciera que antes que un interés regional lo que mueve y genera
la participación en la MINUSTAH son intereses nacionales. Por ejemplo,
la participación de estos países en la MINUSTAH no ha llevado a
100 Discurso de Celso Amorím, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, en la 35 Asamblea General de la OEA, 6 de junio de 2005. Disponible en: http://www.oas.org/xxxiiiga/spanish/videos.htm 101 Aldunate Herman Eduardo, Misión en Haití. Con la mochila cargada de esperanzas, Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresiones, Chile, 2007, p. 122. 102 Hirst Mónica, La intervención Sudamericana en Haití. Artículo disponible en: www.fride.org/publicacion/192/la-intervencion-sudamericana-en-haiti
72
formular una política regional para enfrentar los temas de la agenda de
seguridad mundial.
A su vez, Hirst realiza un señalamiento acerca de las falencias de los
países que conforman el ABC en sus aparatos policiales, pues considera
que los problemas de seguridad pública que aquejan a Haití deberían ser
atendidos por la coerción policial y no por las fuerzas militares tal como
sucede ahora, lo cual no es posible dada la carencia y falta de preparación
de la policía de estos tres países.103 Desafortunadamente, no acompaña su
afirmación de los datos suficientes que permitan sustentarla, además que
no se debe olvidar cómo las fuerzas de estos países actúan de forma
operativa y no decisoria, por tanto la conformación de las fuerzas está
determinada de antemano por las resoluciones que al respecto emite el
Consejo de Seguridad de la ONU.
En ese sentido, también vale la pena recordar, siguiendo la teoría de la
asimetría y los poderes regionales de Brantly104, que los poderes regionales
–como podrían considerarse los países del ABC- deben actuar
preferiblemente con las estrategias definidas por el poder global, en esta
caso, Estados Unidos y la ONU.
Sin embargo, no puede desconocerse el papel protagónico que han venido
jugando, principalmente, los países del ABC en la MINUSTAH y cómo
tras ello hay consideraciones geopolíticas, así como que tiene incidencia en
el desarrollo de la Misión misma. Algunos han atribuido consecuencias
negativas al liderazgo del Brasil por cuanto consideran que han llevado el
modelo de control de los desórdenes en las favelas brasileras a los barrios
103 Ibíd., p. 10. 104 Brantly Womack, Teorías de la asimetría y poderes regionales: los casos de India, Brasil y Sudáfrica, En: Tokatlian Juan (comp.), India, Brasil y Sudáfrica, Libros del Zarzal, Buenos Aires, 2007, pp. 26-28.
73
de Puerto Príncipe, lo cual ha dado lugar a violaciones a los derechos
humanos por parte de los militares contra la población haitiana.105Pero, al
mismo tiempo, se señala cómo el hecho de compartir problemas sociales,
políticos y económicos, por ser países no pertenecientes al “primer
mundo”, pueden aportar importantes enseñanzas en virtud de la experiencia
acumulada en la resolución de dichos problemas en contextos un poco más
similares que, por ejemplo, lo que podrían aportar desde su experiencia
países como Suiza, Bélgica o Inglaterra.
105 Haiti Information Project, From Favelas in Sao Paolo to poor neighboorhoods in Haïti: Brazil´s military asserts control, 25 de diciembre de 2005. Disponible en: http://www.haitiaction.net/News/HIP/12_25_5/12_25_5.html
76
Haití no ha sido una nación ajena a las intervenciones internacionales.
Desde su independencia dependieron –esta afirmación puede resultar una
contradicción en los términos que, no obstante, no falta a la verdad- de las
tropas inglesas para enfrentar los intentos de reconquista francesa. Tras
más un siglo de independencia fueron objeto de una ocupación militar
norteamericana (1915-1934) que limitó por completo su soberanía, siendo
esta relación de dependencia y “sumisión” permanente hasta nuestros días.
En 1991 arriban al país “misiones civiles” de la ONU y la OEA como
observadores y mediadores en la recuperación de la democracia en Haití –
débil y casi que recién fundada, por cierto- como consecuencia del golpe de
Estado dado por los militares al gobierno de Aristide. Dada la
imposibilidad de restitución de Aristide vía acuerdos pacíficos, en 1994 se
despliega una intervención militar liderada por Estados Unidos que luego
será acompañada por una fuerza multinacional coordinada por la ONU, la
cual consigue restituir a Aristide en la presidencia. En el año 2001 estas
fuerzas se retiran de Haití y en el 2004 vuelve a detonar la crisis interna en
este país del Caribe, por lo que se presenta una nueva intervención militar-
humanitaria que se extiende hasta la fecha en que se escribe este
documento, desconociéndose aún su fecha de retiro más aún tras el
terremoto que sacudió a Puerto Príncipe (capital de Haití) el 12 de Enero de
2010.
Así, el tema de la presencia de tropas extranjeras unilaterales o
multilaterales no es un tema novedoso para Haití, ello sin mencionar la
multiplicidad de agencias humanitarias y ONG que hacen presencia en la
isla, quienes también juegan un papel importante en la definición de
políticas públicas, pues son prácticamente estas organizaciones las que las
generan y ejecutan siguiendo algunos lineamientos dados por los
organismos de la ONU y de los gobiernos donantes. Por tanto, el tema de la
77
“soberanía compartida, cedida o perdida”, dependiendo del matiz que
quiera dársele a la situación, es central y vigente en Haití.
En este capítulo se presentará un breve recuento histórico acerca de las
intervenciones internacionales de las que ha sido objeto Haití durante el
siglo XX, así como una breve reconstrucción de los hechos que llevaron a
detonar la crisis de 2004 que da lugar al inicio a la intervención objeto de
este estudio: la MINUSTAH.
2.1 La intervención actual no es excepcional, tiende a ser la regla
La crisis en Haití se inicia en el año 1991 como consecuencia de la toma
del poder por las fuerzas armadas de Haití que consiguen deponer al recién
electo presidente Jean Bertrand Aristide, marcando una nueva etapa
histórica del país que sale de la era de las dictaduras para insertarse en la
era de las intervenciones. Tal panorama no resulta muy alentador, ni el
cambio es una señal de avance o progreso, pareciese ser, más bien, un
continuo de fracasos en la construcción de un sistema democrático e
incluyente.
La presencia internacional en Haití data de 1915 cuando Estados Unidos lo
invade y lo administra a modo de protectorado tras la crisis que se desata
como consecuencia de la ejecución de 167 presos políticos ordenada por el
entonces presidente de Haití, Guillaume Sam. Tal intervención fue
aprovechada por los Estados Unidos para controlar el canal del viento
ubicado entre Haití y Cuba, siendo un paso de comercio estratégico106 y
para defender el Canal de Panamá dada la amenaza que representaba la
primera guerra mundial:
106 Feliz Carlos Julio, Haití entre la sangre y la invasión, Ed. CONADEX, República Dominicana, 1996.
78
“La primera ocupación de Estados Unidos en Haití fue un éxito en un sentido, pero también un fracaso. Debido a que fue motivada por consideraciones estratégicas, fue incuestionablemente exitosa. Ni Alemania ni ningún otro país fueron capaces de establecer una base naval allí. Nuestro acceso al Canal de Panamá se mantuvo asegurado. Pero para lograr el propósito de dejar Haití mejor que como lo encontramos, la intervención fue un rotundo fracaso. Caminos, puentes, escuelas y hospitales fueron la mejor y más significativa manifestación de la ocupación. Pero una vez que nos fuimos, la infraestructura que dejamos rápidamente comenzó a deteriorarse. Todo se fue cayendo por la falta de uso y mantenimiento. Lo que quedó fueron las memorias amargas de una ocupación racista que fue una contradicción de nuestra plegaria de hacer el mundo libre para la democracia”.107
Así los aportes al desarrollo social, científico, político y tecnológico que
hicieron los Estados Unidos a Haití resultaron prácticamente nulos, pues
tras su partida los avances económicos y sociales comenzaron a
desvanecerse rápidamente, mientras que la instauración de un modelo
democrático seguía pendiente, lo que permitió el ascenso de la dictadura de
los Duvalier108 cuyo legado tampoco fue el desarrollo de la nación haitiana
ni de instituciones de gobierno legítimas y eficientes.
Tras la salida del poder de los Duvalier el país quedó a la deriva con unas
instituciones políticas débiles y un inexistente sistema de gobierno
democrático que permitiera una transición de gobierno pacífica. En 1987 se
intentaron desarrollar unos comicios electorales que resultaron frustrados 107 Stephen Solarz, “Foreword”, en: Hans Schmidt, The United States Occupation of Haití 1915-1934, Rutgers University Press, p. xiv. 108 En 1957 accede al poder Francois Duvalier (Papá Doc) quien instaura un régimen dictatorial amparado por sus propias fuerzas, conocidos como los Ton Ton Macoutes, encubiertas institucionalmente como milicias de voluntarios, las cuales estaban autorizadas para robar, extorsionar y asesinar. Tras su muerte en 1971 asume el poder su hijo, Jean-Claude Duvalier, quien a la fecha tenía 19 años. Su ascenso al poder fue apoyado por Estados Unidos, país que envío oficiales militares para frustrar cualquier posibilidad de crisis. El 7 de febrero de 1986 Jean Claude Duvalier es obligado a abandonar el poder tras un fuerte levantamiento popular.
79
por desórdenes y violencia, así que es hasta 1988 que resulta electo Leslie
Manigat con menos del 10% de los sufragios, razón por la que fueron
fuertemente cuestionados los resultados que instauraba un nuevo gobierno.
Manigat fue víctima de un golpe de Estado encabezado por los militares
bajo el mando de Henri Namphy, quien denominó a su régimen el
“Duvalierismo sin Duvalier”. En septiembre de 1988 este régimen de
Namphy sufre otro golpe de Estado que instaura como presidente de facto
a Prosper Avril, quien permanece en el cargo hasta marzo de 1990. La
respuesta dada por la población a este gobierno de facto fue marcada por
protestas que lo llevaron a abandonar el poder y cederlo a Hérard Abraham,
quien tres días después de su ascenso decidió abandonar voluntariamente la
presidencia a favor de un gobierno provisional en cabeza de la Presidente
Ertha Pascal Trouillot.
La nueva presidenta de Haití instala el 2 de mayo de 1990 el Consejo
Electoral Provisional, al que encarga la organización de las elecciones
municipales, legislativas y presidenciales en el país. Asimismo, con la
finalidad de apoyar el desarrollo del proceso electoral, la Presidenta solicitó
la ayuda de los organismos internacionales para supervisar las elecciones
generales. Las instituciones gubernamentales de Haití, incluyendo las
Fuerzas Armadas, el Consejo de Estado y los partidos políticos se
mostraron favorables a una supervisión por parte de la Organización de los
Estados Americanos y de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Consejo
Electoral Provisional y los partidos políticos descartaron la posibilidad de
recibir militares (cascos azules) y se pronunciaron en favor de tener una
misión de asistencia técnica y de verificación.109 Ello da lugar a la
109 Durante los meses de mayo a septiembre, mientras se intentaba avanzar en el proceso electoral, se incrementaron las violaciones a los derechos humanos en Haití. La atmósfera de inseguridad que imperaba tanto en la capital como en las zonas rurales del país era producto de la violencia que provenía por una parte, de miembros de la policía, jefes de sección y sus adjuntos y, por otra parte, de civiles armados conocidos como “zinglindos”, presumiéndose que estos grupos de delincuentes estaban formados por macoutes y antiguos solados. Durante estos
80
conformación de la primera misión internacional para Haití conocida como
el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para la Verificación de
las elecciones en Haití (ONUVEH)
Como es evidente la crisis institucional y de gobierno fue una constante en
los años posteriores a la dictadura de Duvalier, reflejando las debilidades
del sistema político haitiano que no podían ser superadas en cuestión de
meses. Los comicios electorales finalmente se celebraron el 16 de
diciembre de 1990 y le dieron la victoria a Jean Bertrand Aristide quien
obtuvo el 70% de los votos emitidos.
El gobierno legítimamente constituido contaba con un amplio apoyo
popular en tanto que Aristide se erigió como el Presidente que tenía en
cuenta a los desposeídos y escuchaba sus demandas; no obstante, un golpe
de Estado dirigido por los militares lo derrocó del poder el 25 de
septiembre de 1991, dando paso a un nuevo gobierno de facto encabezado
por Raúl Cedras, quien inicia una campaña de desprestigio contra Aristide
obligado a asilarse en Venezuela.
El régimen militar implantado por Cedras se caracterizó por la violación
sistemática de derechos humanos, siendo ello motivo suficiente, aunado a
las difíciles condiciones sociales y económicas del país, para generar un
éxodo masivo de haitianos hacia República Dominicana y Estados Unidos.
En 1992, durante la campaña por la presidencia estadounidense, el entonces
candidato Bill Clinton mantuvo como una de sus propuestas de gobierno
contribuir al retorno de la democracia a Haití, puesto que la inestabilidad y
meses, decenas de ciudadanos haitianos fueron asesinados en diferentes circunstancias sin que estas violaciones hayan sido investigadas. Ver: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1990-1991: Haití, Organización de los Estados Americanos. https://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Cap.4a.htm
81
crisis internas de dicho país propiciaban grandes oleadas migratorias de
haitianos hacia las costas de la Florida. Esta situación daba lugar a la
emergencia de grupos de presión de la política norteamericana que
reclamaban acción por parte de su gobierno para controlar la situación.110
Siguiendo la interpretación ofrecida por Hayes y Wheatley, la crisis en
Haití se definió por una compleja combinación de consideraciones de
política doméstica norteamericana y de política internacional.111
Una vez Clinton asume la Presidencia a inicios de 1992, la primera
decisión que toma respecto a Haití es enviar a los haitianos que arribaban a
su país hacia Guantánamo para allí realizar una selección de aquellos a los
que permitiría continuar en Estados Unidos y aquellos que serían llevados
de vuelta a Haití.
La comunidad internacional por su parte, a través de la OEA y la ONU,
organizaron una misión civil de observadores de derechos humanos para
Haití que llegó a dicho país el 21 de Marzo de 1993, conocida como Misión
Civil Internacional en Haití (MICIVIH). Al mismo tiempo, la OEA impuso
un embargo económico como mecanismo de presión, seguido de un
embargo de petróleo y de armas que ordenó la ONU con el fin de forzar al
gobierno de facto a regresar el poder a Aristide.112 La capacidad operativa
de la misión civil de la ONU y la OEA era bastante limitada, pues como lo
relata uno de sus miembros, el control de los militares les dejaba poco
110 Por ejemplo, el 23 de diciembre de 1992 murieron 392 haitianos en altamar que buscaban arribar en balsa a Estados Unidos. En: Feliz Carlos, op cit, 111 Hayes Margaret y Wheatley Radm, Interagency and political-military dimensions of peace operations: Haití- A case study, National Defense University, Whasington, 1996. 112 Actores de las organizaciones de la sociedad civil consideran que la imposición de tales embargos en lugar de procurar la mejora de la difícil situación van en detrimento de las condiciones internas de los países por lo que, como medida represiva para obligar a los gobiernos de facto a abandonar el poder no es efectivo, termina por sumir en crisis económicas y sociales más fuertes a los ciudadanos de a pie que son, por lo general, los más damnificados en estas situaciones. Ver: Felice D. Gaer, “Reality Check? Human Rights NGOs Confront Goverments at the UN”, en: Weiss Thomas y Gordenker Leon, NGOs, the UN & Global Governance, Lynne Rienner, Boulder, 1996, p. 53.
82
margen de acción y ellos sólo podían limitarse a escribir documentos que
reseñaran las violaciones de las que estaba siendo objeto la población
haitiana, mas no podían impedir que ello continuara sucediendo. En sus
palabras:
“En la cárcel de Gonaïves se apiñaban hasta 70 personas en celdas de 8 metros por 4, en absoluta oscuridad, celdas que se inundaban cuando llovía y en la que se pasaban la sarna y otras infecciones de la piel y el organismo. No recibían comida así que lo que traían familiares era repartido entre todos. Un plátano se reparte entre 16, me contó un preso. Cuando llegaban nuevos presos, aparte de la golpiza de rigor, los rapaban con pedazos de botellas rotas, lo cual les hacia sangrar la cabeza y aparte de la grotesca humillación era una fuente de contagio del SIDA. Descubrí que un tipo había estado 5 años adentro sin juicio por robarse una palta… A medida que visitaba presos en Gonaïves y Saint Marc, iba aprendiendo a hablar creole, aprendiendo a maniobrar a los militares para que me dejaran ingresar a las celdas, aprendiendo a hacer una que otra gestión favorable a los presos, evitando uno que otro maltrato. Cuando podía entrar les echaba a los presos un cierto discurso de buenas intenciones y solidaridad, un acto de malabarismo difícil porque tenía que mantener cierto respeto y confianza en la Misión y sus posibilidades sin levantar esperanzas sobre cambios que estaban más allá de las manos de cualquiera (las tenía Clinton). Los que ya me habían visto venir varias veces no hacían mayor caso a las palabritas del funcionario, agradecían los productos anti-sarna que les llevábamos, pero contemplaban con ironía nuestra impotencia frente a los militares. Pero siempre había uno que otro nuevo y me acuerdo de este chico en la cárcel de Saint Marc, recientemente rapado a la botella, con las costras aun frescas en la calva, sonriendo con dolor y asintiendo con la cabeza, serenado por mi discursete. Me aprieta aún la imagen. Cómo me hubiera gustado decirle: soy un simple peón en este juego político, esta visita es parte de mi papel, por favor, no vayas a creer en mí, hermanito”113.
113 Tomado de una correspondencia personal con Alejandro Carnero, miembro de la misión civil ONU-OEA de 1993 en Haití. El subrayado del texto es mío.
83
Dicha impotencia que asistía a la misión civil junto con el incumplimiento
por parte de los militares de los acuerdo para restituir a Aristide en la
Presidencia, llevaron al Consejo de Seguridad de la ONU a anunciar en
mayo de 1993 que enviaría 500 cascos azules para reestablecer la
democracia en Haití. Para ello se organizó una reunión entre los cancilleres
de los Estados caribeños y los representantes de la ONU donde se planea
cómo se llevaría a cabo el despliegue de la primera intervención armada
de las Naciones Unidas en un país que no se encontraba en confrontación
bélica. En otras palabras, se define la “fragilidad del Estado” como motivo
suficiente para que la comunidad internacional intervenga.
En julio de 1993 se consigue como resultado de la mediación de Caputo -
Enviado Especial a Haití de la ONU y luego de la OEA para buscar una
solución pacífica – la firma de Cedras y Aristide del Acuerdo de Governors
Island y el Pacto de Nueva York que le permitirían a Aristide retornar al
poder el 30 de octubre de ese año. Tras la firma de estos acuerdos el
gobierno norteamericano ofreció 350 soldados e ingenieros militares como
fuerza de ayuda para adiestrar y reformar el ejército de Haití, los cuales no
pudieron desembarcar en la isla ya que grupos rebeldes de haitianos lo
impidieron.114
114 Este intento frustrado de desembarco generó la primera Resolución de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para Haití (RES/841/1993) promulgada el 16 de julio de 1993 que, basándose en el capítulo VII de la Carta de la ONU, considera la situación como una “amenaza para la paz y la seguridad internacional de la región”. Esta respuesta de la ONU es considerada por Úbeda de Torres como tardía, pues la OEA reaccionó de manera inmediata tras el golpe de Estado con la promulgación de la Resolución 870 de 1991 del Consejo permanente, seguida de reuniones extraordinarias, así como sanciones económicas y diplomáticas; por su parte, en cambio, la ONU esperó dos años para emitir una resolución contundente por la situación de Haití; aunque paradójicamente, señala, cómo el reestablecimiento del gobierno de Aristide no fue por la gestión de la OEA sino por la intervención de la ONU. Ver: Úbeda de Torres, Democracia y derechos humanos en Europa y en América, Editorial Reús, 2007.
84
La situación de derechos humanos en Haití lejos de mejorar empeoraba,
mientras que el gobierno de facto instaurado por Cedras incumplía los
términos del Acuerdo de Governors Island, pues impidió el retorno de
Aristide en la fecha programada; el 18 de octubre de 1993, la ONU y la
OEA dictaminaron un bloqueo naval sobre la isla que la dejó prácticamente
incomunicada, como medida de presión para obligar el cumplimiento por
parte de Cedras de los acuerdos ya vigentes. El clima de inestabilidad en
Haití, como consecuencia de los embargos y los bloqueos, seguía
haciéndose más fuerte, pues los empresarios haitianos también comenzaron
a presionar a Cedras para que abandonase el poder y permitiera el retorno
de Aristide, mientras que el malestar generalizado por la crítica situación
social, política y económica hacía aumentar las manifestaciones violentas
que fueron reprimidas contundentemente por los militares en el poder.
Recordando las palabras ya citadas de Hayes y Wheatley acerca de la
incidencia de la política doméstica norteamericana en las decisiones sobre
el caso haitiano,115 el presidente Clinton en marzo de 1994116 solicitó a la
ONU y a la comunidad internacional en general, un esfuerzo más agresivo
para reestablecer el gobierno de Aristide. Así, el 31 de julio de 1994, el
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 940 que autorizaba
a los Estados Miembros para formar una fuerza multinacional y a recurrir a
"todos los medios necesarios" para poner fin al régimen ilegal. Por otra
parte, también autorizó a la Misión de las Naciones Unidas en Haití
(UNMIH), creada tras la firma de los acuerdos entre Aristide y Cedras,
para prestar asistencia en: la modernización de las fuerzas armadas de
115 Algunas de las razones de política interna presentes durante el gobierno Clinton que pudieron motivar su participación en el control de la situación de Haití están relacionadas con: (i) el lobby de distintos grupos, tales como: los que buscaban extender sus fábricas hasta la isla para obtener beneficios, los defensores de los derechos humanos, los ciudadanos de Florida afectados por la llegada masiva de haitianos a sus costas y las presiones que para controlar las rutas del narcotráfico siempre ha tenido este país. 116 Vale la pena señalar que el Departamento de Defensa Norteamericano se oponía usar la fuerza militar en Haití. Cfr. Hayes y Wheatley, op. Cit, p. 12.
85
Haití; la preservación del entorno seguro y estable dejado por las fuerzas
multinacionales de paz; la profesionalización de las fuerzas armadas
haitianas y la creación de un cuerpo separado de policía; y la asistencia a
las autoridades constitucionales de Haití para establecer un entorno
propicio para la celebración de elecciones libres e imparciales aumentando
el número de personal de la misión.117
Posteriormente, el gobierno norteamericano crea una Comisión de
negociación especial para intentar un acercamiento a los
militares,118encabezada por Jimmy Carter, Sam Nunn y Colin Powell –
Misión Carter-, que consigue conciliar con el gobierno de facto el 14 de
septiembre de 1994,119 lo que permite que el 19 de septiembre fuerzas
norteamericanas desembarquen en Puerto Príncipe sin resistencia,
amparados en la Resolución 940 del Consejo de Seguridad ya mencionada.
Esta operación se conoció con el nombre Reestablecimiento de la
democracia.120 Una de las primeras acciones acometidas tras la llegada de
estas tropas es la desarticulación de las fuerzas militares y de policía local,
por lo que la responsabilidad por la seguridad de la isla recae en las tropas
extranjeras.121
117 Son estos acontecimientos y la promulgación de esta Resolución aquellos que permiten que la “fuerza multinacional de paz” creada para hacer un corto acompañamiento al gobierno de Aristide una vez retornara al poder, vea extendido su mandato en el tiempo y en funciones, es decir, profundiza la intervención. 118 Feliz afirma que desde el 1 de septiembre de 1994 aviones de guerra norteamericanos hacían vuelos sobre Puerto Príncipe, a la vez que lanzaban volantes con fotos de Aristide en las que abogaban por su retorno. Ver: Feliz, op. Cit, p. 91. 119 Uno de los puntos clave del acuerdo fue la garantía de amnistía a los militares que participaron del golpe de Estado, del gobierno de facto y de las violaciones a los derechos humanos para mantener el régimen. Esto, como se mencionará luego, ha tenido problemáticas secuelas en la formación de confianza institucional y de memoria histórica en el pueblo haitiano. 120 Nótese cómo el nombre no atiende sólo a consideraciones semánticas, sino que está directamente vinculado con las representaciones y el imaginario que da sustento a este tipo de intervenciones, donde pareciese que un término en el que se invoca la democracia o los derechos humanos trabaja como eufemismo que vincula acciones armadas y acciones que vulneran la soberanía de los Estados. 121 Las consecuencias del desmantelamiento de las fuerzas militares y de policía haitianas se mantiene hasta la fecha, pues pese a que se ha reconfigurado una fuerza de policía local (Policía
86
2.2 1994: primera intervención militar multinacional
El 10 de octubre Raúl Cedras dio a conocer su renuncia y abandona el país,
mientras que Aristide retorna al poder el 15 de Octubre de 1994. Al regreso
de Aristide se configura una misión dual entre la ONU y la OEA donde a
ésta última le corresponde la supervisión y observación de las elecciones
que tendrían lugar en 1995, mientras que la ONU se encargó de controlar el
orden público. La elección se realiza en dos vueltas: el 25 de junio y el 17
de septiembre de 1995. La OEA desde febrero envía un grupo de expertos
para monitorear el proceso, junto con una misión civil de observación sobre
derechos humanos (OAS/UN International Civilian Mission in Haiti –
MICIVIH-).122
Llama la atención respecto de la planeación y desarrollo de esta operación
cómo el balance posterior realizado por Hayes y Wheatley de la
Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, señala que fue un
éxito en tanto que logró que el régimen de facto abandonara el poder y el
reestablecimiento de Aristide. La pregunta que subyace a esta
interpretación se encuentra directamente relacionada con el nombre de la
misma, por cuanto se denomina “reestablecimiento de la democracia” y las
acciones que se emprendieron estaban dirigidas a reestablecer un presidente
democráticamente electo, lo cual implica, entonces, una lectura simplista
de la democracia que sólo la entiende como la realización de elecciones y
resultados electorales que permitan erigir un presidente.
Nacional de Haití -PNH-) no gozan de plena autonomía para definir las estrategias y operaciones de seguridad al interior de la isla –dependen ahora de la MINUSTAH- y su legitimidad se encuentra aún fuertemente golpeada por las relaciones que algunos de sus miembros han mantenido con bandas de criminales –gangs- haitianos, aunque frente al nivel de legitimidad de la PNH se encuentran versiones encontradas que serán presentadas en el desarrollo de este escrito. 122 Granderson Colin, “Electoral Observation: The 1995 Presidential Election in Haiti”, en: Montgomery Tommie (ed.), Peacemaking and democratization in the Western Hemisphere, North-South Center Press at the University of Miami, Estados Unidos, 2000, p. 165.
87
En Haití la intervención que buscaba restaurar el gobierno legítimo de
Aristide se prolonga en el tiempo, aduciendo que la Policía Nacional
Haitiana no estaba aún en posición de garantizar por sí misma el entorno
seguro y estable necesario para la consolidación de un gobierno
democrático, por lo que la completa retirada de la presencia militar y
policial de las Naciones Unidas hubiera podido poner en peligro el éxito
alcanzado hasta ahora y, para evitarlo, se crea la Misión de Apoyo de
Naciones Unidas en Haití (UNSMIH), establecida mediante la Resolución
1063 de 28/06/1996 del Consejo de Seguridad, cuyo propósito era
mantener el entorno seguro y estable creado por la UNSMIH, inicialmente
hasta el 30 de noviembre de 1996. El 13 de noviembre, el Presidente de
Haití, el Sr. René Préval, solicitó la prórroga del mandato de la UNSMIH.
El Consejo de Seguridad decidió en su resolución 1086 prorrogar el
mandato de la UNSMIH hasta el 31 de mayo de 1997 con una dotación
máxima de 300 funcionarios de policía civil y 500 efectivos. Basándose en
la declaración del Secretario General al Consejo, el 24 de marzo de 1997, el
mandato de la UNSMIH se prorrogó, por última vez, hasta el 31 de julio de
1997.
Posteriormente, se establece la Misión de Transición de las Naciones
Unidas en Haití (UNTMIH)123, ya que el Secretario General aseguraba, en
su informe de julio de 1997, que Haití había hecho grandes progresos pero
seguía enfrentándose a enormes desafíos políticos y económicos que, sin un
apoyo permanente de la comunidad internacional, se podría producir un
deterioro de las condiciones de seguridad.
El Presidente Préval solicitó a las Naciones Unidas permanecer en Haití,
así que el Consejo de Seguridad decide conformar la Misión de Policía 123 Resolución 1123 del 30/07/1997 del Consejo de Seguridad.
88
Civil de las Naciones Unidas (MIPONUH) mediante la res.1141 del
28/11/1997; ésta se mantuvo hasta el 16 de marzo de 2000 cuando fue
reemplazada por la nueva Misión Civil Internacional de Apoyo en Haití
(MICAH), siendo ésta extendida hasta marzo de 2001, momento en el que
la ONU decide retirar la fuerza multinacional, siguiendo la interpretación
de ICG,124 por la frustración frente a la falta de cooperación del gobierno
con sus programas.
Los hechos acontecidos tras el retiro de la misión de la ONU en Haití
permiten cuestionar los resultados obtenidos por ésta y la pertinencia de las
acciones desarrolladas por la intervención,125 ya que las elecciones
parlamentarias y presidenciales de 2000 evidenciaron la ausencia de
confianza institucional y de creencia en los valores de la representación de
los sistemas democráticos –aunque también es probable que ninguno de los
que pretendían ser representantes sean percibidos por los haitianos como
tales-, al registrarse cifras de participación inferiores al 10% del electorado
que, no obstante, permitieron al Presidente Jean-Bertrand Aristide y su
partido Fanmi Lavalas reivindicar la victoria en dichos comicios. Esto
suscitó el reproche de la comunidad internacional y denuncias de la
oposición por manipulación de resultados. En ese sentido, la legitimidad
del nuevo gobierno resultaba fuertemente cuestionada, siendo esto, una de
las fuentes de las que luego emanaría la crisis política e institucional que se
desató en el 2004.
Si bien es cierto que no puede reclamarse de las misiones internacionales
de intervención sobre realidades tan complejas como la de Haití soluciones
para el desastre económico, la división política, las falencias del sistema de
124 International Crisis Group Latin America. ¿A new chance for Haití?, Caribean Report No. 10, Noviembre 2004. 125 Los detalles de esas misiones excede los intereses de esta investigación dado que su énfasis está puesto sobre lo sucedido durante la intervención de la MINUSTAH que inicia en el 2004.
89
justicia, la corrupción, la falta de confianza en las instituciones y de los
grupos sociales entre sí, también lo es que asuntos que sí han recaído sobre
su ámbito de intervención, tales como: los programas de desarme, la
consolidación de un cuerpo de policía local eficiente, el control de las
bandas de crimen organizado conocidos como gangs, entre otros, han sido
abordadas de manera superficial y haciendo uso principalmente de la
fuerza, siendo problemas que merecen un abordaje integral que trascienda
el entendimiento de la acción cívico-militar como el mantenimiento de
vínculos por parte de las tropas extranjeras con las poblaciones locales,
cuyo fin es disminuir las tensiones pero no incidir en transformaciones
profundas que posibiliten la verdadera y durable estabilización del orden en
Haití. En este país el propósito principal es disminuir las tensiones y
construir instituciones básicas para su gobernabilidad, quedando pendientes
muchos elementos vinculados a la reconstrucción de la estructura
económica y de la cohesión social.
El siguiente cuadro presenta las intervenciones agenciadas por la ONU que
han tenido lugar en Haití, las cuales son antecedentes de la actual
intervención de la MINUSTAH:
90
MISIONES DE LA ONU EN HAITÍ
NOMBRE DURACIÓN PAÍSES
CONTRIBUYENTES
CON TROPAS
EFECTIVOS
AUTORIZADOS
Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH)
1993- 1996
32 delegados de la OEA 32 delegados de la ONU .
64 observadores
Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH)
1993-1996
Argelia, Bangladesh, el Canadá, Djibouti, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia, Malí, los Países Bajos, el Pakistán, el Togo y Trinidad y Tobago.
1.200 soldados y personal militar de apoyo, y 300 oficiales de policía civil; también se previeron aproximadamente 160 funcionarios civiles de contratación internacional, 180 funcionarios de contratación local y 18 voluntarios de las Naciones Unidas
Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSMIH)
1996-1997
Argelia, Bangladesh, Canadá, Djibouti, Federación Rusa, Francia, Malí, Pakistán, Togo, Trinidad y Tobago
1.525 efectivos militares y de policía, incluidos 225 oficiales de policía civil y 1.300 efectivos militares. La Misión también incluía 103 civiles de contratación internacional, 148 civiles de contratación local y 14 voluntarios de las Naciones
En este caso no se establecen los países que contribuyeron con tropas dado que era una misión
civil integrada por personal de la ONU y la OEA, cuya nacionalidad es indeterminada.
91
Unidas. Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH)
Agosto 1997- Noviembre
1997
Argentina, Benin, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, India, Malí, Níger, Senegal, Togo y Túnez (Policía Civil). Canadá y Pakistán
250 policías civiles y 50 soldados.
Misión de Policía Civil de las Naciones Unidas (MIPONUH)
1997-2000
Argentina, Benin, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malí, Níger, Senegal, Togo, Túnez.
300 oficiales de policía civil, apoyados por una fuerza civil de 72 miembros de personal internacional y 133 de personal local así como 17 Voluntarios de las Naciones Unidas
Misión Civil de Apoyo Internacional en Haití (MICAH)
2000- 2001
Canadá, Francia y Senegal.
2.3 Hacia la intervención de la MINUSTAH
El retorno al poder de Aristide en las cuestionadas elecciones del 2000 se
constituyó en fuente de inestabilidad y profundización de las divisiones
políticas en la sociedad haitiana; de modo tal que, el descontento político
vuelve a tener contundentes expresiones violentas protagonizadas tanto por
partidarios de Aristide como por la oposición, que polarizan a la sociedad
antes de politizarla, pues como lo señalan por ejemplo los informes de ICG:
“las bandas de militantes de Bel Air, La Saline y Cité Soleil que apoyaban
a Aristide, haciendo uso de armas atacaron a políticos de la oposición,
activistas de derechos humanos y periodistas. Estas bandas eran integradas
por jóvenes desempleados de las zonas urbanas, es decir, matones
92
contratados sin compromiso”.126 Los ataques perpetrados por el gobierno
iban dirigidos a desarticular la oposición, mientras que las manifestaciones
violentas de esta última iban dirigidas a desestabilizar el gobierno y a
mostrar la incapacidad de éste para manejar el país, desacreditándolo ante
la opinión pública nacional e internacional, así como dejándolo en una
posición no dominante a la hora de concretar un acuerdo.
Dado este clima de polarización política que se tornaba con el paso de los
días más violento, la oposición se organizó en el grupo conocido como G-
184 donde convergían más de 400 organizaciones cívicas a cargo del
adinerado hombre de negocios André Apaid. Debido a la debilidad de los
partidos políticos haitianos este grupo se convirtió en el actor más
importante entre 2003 y 2004. A su vez, los partidos políticos de oposición
a Aristide formaron el partido político Convergencia Democrática. Estas
dos agrupaciones políticas realizaban oposición pacífica, siguiendo las
reflexiones de Gerard Pierre Charles,127 mientras que la oposición armada
era encabezada por el “capo de Conaib que fue asesinado por Aristide y por
eso su otro hermano encabeza la rebelión, apoyado por elementos que
vienen de Santo Domingo. Entonces ésta es la oposición violenta que ha
traído la atención del mundo internacional”.128 Aunque tampoco es
126 International Crisis Group Latin America. ¿A new chance for Haití?, Caribean Report No. 10, Noviembre 2004, p. 12. 127 Fue uno de lo principales intelectuales caribeños: profesor de generaciones de estudiantes desde su cátedra de estudios del Caribe en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de libros clave sobre Haití y el Caribe, como, L’Economie Haitienne et sa voie de Développement, Haití : Radiographie d’une Dictature, El pensamiento socio-político en el Caribe, El Caribe Contemporáneo, Génesis de la revolución cubana, y Le Systeme Economique Haitien, entre otros. Tuvo un papel destacado en la vida política de su país durante su juventud, habiendo sido dirigente político del Parti Unifié des Communistes Haïtiens (PUCH), durante la dictadura de François Duvalier, fenómeno que examinó en su libro, Radiografía de una dictadura. Luego de la caída de Jean Claude Duvalier, en 1986, contribuyó en la construcción de un escenario democrático en su país a través del movimiento Lavalás ; e igualmente combatió el trágico régimen de Jean Bertrand Aristide, desde la Organisation du Peuple en Lutte (OPL). 128 Entrevista realizada el martes 17 de febrero de 2004 en Paralelo 21, radio Universidad de Guadalajara, México. http://www.radio.udg.mx/ Disponible en: http://www.ft.org.ar/Notasft.asp?ID=1876
93
despreciable la represión violenta que las manifestaciones de los distintos
grupos recibieron por parte del gobierno de Aristide.
Los hechos de inestabilidad institucional, deslegitimación del gobierno,
polarización política y violencia entre facciones de la sociedad civil,
politizadas y “mercenarizadas”, que dieron lugar a la intervención de las
fuerzas multinacionales de la ONU, se desarrollaron así:
El 13 de enero de 2004 Haití se queda sin Parlamento, pues la vigencia de
su mandato venció, siendo en aquel momento inconveniente realizar las
elecciones en tanto que la oposición se negaba a participar, las
manifestaciones de violencia no eran pocas y había una ausencia total de
credibilidad en los resultados.
La agudización de la crisis de violencia se da a partir del 5 de febrero de
2004 cuando Gonaives, cuarta ciudad de Haití, es tomada por el Frente de
Resistencia Revolucionario de Artibonite.129 Este grupo era conocido como
“Ejército Caníbal” y apoyaba a Aristide, pero cuando es asesinado su líder,
se vuelve contra el gobierno, asumiendo este nuevo nombre. Mientras
tanto, los grupos de la sociedad civil organizados en G-184 se manifestaban
públicamente respecto de la necesidad de refundar la República no
repitiendo la historia ya vivida con los verdugos del pasado, sino generando
un juicio sobre los actos de Aristide. Ello los motiva a recibir apoyo técnico
extranjero, en particular para sanear la política, pero insistían en no aceptar
una intervención como la del 94.130
129 Frente de resistencia armado dirigido por Guy Philippe y Louis Jodel Chamblain (líder de la organización violenta paramilitar FRAPH –Frente para el Avance y el Progreso de Haití-). Los orígenes del FRAPH se remontan, siguiendo la interpretación de William Blum, al año de 1993 para frenar por la vía de la represión a los grupos que apoyaban a Aristide, financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional. Ver: Blum William, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Common Courage Press, 1995. 130 Cfr: Periódico El Tiempo, sección Internacional. Autor: Karen Jiménez Zubiría, Sub-directora Internacional. Publicado el 13 de febrero de 2004.
94
Los líderes de CARICOM (Comunidad del Caribe) ante la difícil situación
de Haití proponen un “Plan de Paz”131 aceptado por Aristide pero
rechazado por “plataforma democrática”, alianza constituida entre
Convergencia Democrática y G-184, para quienes la única solución
aceptable era la salida de Aristide pues lo consideran la fuente del
problema.
Por su parte, Estados Unidos había tenido muy poca participación en tales
sucesos en Haití. Ello provocó una lluvia de críticas a George W. Bush por
quedarse “cruzado de brazos”. Para el Washington Post estaba dejando toda
la iniciativa a otros países como Francia, cuando es un tema que le
correspondía por ser parte del hemisferio. Sin embargo, pese a que
miembros del Congreso estadounidense le pidieron al gobierno que liderara
una fuerza multinacional que restableciera el orden, así como que ayudara a
organizar los campamentos de refugiados en la Isla o en la frontera con
República Dominicana, Bush descartó siempre la posibilidad de enviar
tropas, ya que éstas se encontraban en Irak, Afganistán y otros países. Es
decir, sostuvo: “no tenemos hombres con que hacerlo”.132
Tal actitud del gobierno norteamericano era sintomática respecto del
cambio que tuvo su política exterior tras los atentados del 11 de septiembre,
puesto que la ausencia de interés por intervenir de manera directa y
contundente en Haití, tal como sucedió en 1994, puso en evidencia, cómo
el ejercicio del poder global norteamericano se define a partir de sus
prioridades geopolíticas.
131 Diseñado por Estado Unidos, Canadá, Francia, la OEA y la Comunidad del Caribe, contempla la repartición de poderes con el nombramiento de un nuevo Primer Ministro neutral e independiente, y respeta el mandato de Aristide que debe concluir en el 2006. 132 Cfr. Periódico El Tiempo, sección Internacional. Autor: Sergio Gómez Maseri Corresponsal de El Tiempo. Publicado el 29 de Febrero 2004.
95
Sin embargo, pese a no ser una prioridad explícita de la política exterior
estadounidense, por las razones anteriormente anotadas –que pueden
resultar insuficientes para dar cuenta de un tema como la política exterior
de una potencia-, el clima de violencia en Haití continuaba en aumento. El
27 de febrero de 2004 los efectivos de seguridad de República Dominicana
y Estados Unidos apoyaron el desalojo de los miembros de la Cruz Roja
Francesa, Holandesa, y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Los
oficiales de seguridad norteamericanos que se encontraban en la isla
escoltaron hasta el aeropuerto internacional a un centenar de funcionarios
de la Organización de Naciones Unidas. Mientras tanto, el Secretario
General de la OEA, César Gaviria, señalaba que era necesario que la
comunidad internacional “hablara con una sola voz” y tomara medidas
concretas.133
La caída de Aristide
El 29 de febrero de 2004 el Presidente Aristide renuncia en respuesta a la
presión que ejerció el gobierno norteamericano para que tomase dicha
decisión y debido a las protestas populares que así lo demandaban. A las
pocas horas, Boniface Alexandre, Presidente de la Corte Suprema, juró el
cargo de Presidente interino, de conformidad con las normas
constitucionales sobre la sucesión del poder. Una vez ello sucede,
Alexandre solicita asistencia a las Naciones Unidas, motivo por el cuál el
Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1529 (2004) autorizando el
despliegue de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP) por tres meses
que fue comandada por Estados Unidos.134 Así, el presidente Bush ordenó
133 Cfr: Periódico El Tiempo. Sección Internacional. Autor: Elivan Martínez Mercado. Enviado Especial. Publicado el 27 de Febrero de 2004. 134 Cfr: http://www.nytimes.com/2004/02/29/international/americas/29WIRE-HAIT.html?hp=&pagewanted=2
96
el despliegue de marines norteamericanos en Haití135 junto con tropas de
Francia, Canadá y Chile, cuyo mandato era: “establecer y mantener el
orden, la ley, la seguridad pública y promover los derechos humanos”.
Las acciones emprendidas por el gobierno interino de Boniface se pueden
resumir a grandes rasgos en cuatro pasos:
El 4 de marzo de 2004 se forma un Consejo Tripartito formado por
miembros del Lavalás (Ex. Ministro Leslie Voltaire), Plataforma
Democrática (ex Senador Paul Denis) y la comunidad internacional
(Coordinador residente de la ONU, Adama Guindo)136.
El Consejo tripartito elige un “Comité de Sabios” incluyendo
algunos sectores de la sociedad como Convergencia Democrática y
Fammi Lavalás, quienes fueron encargados de nombrar un nuevo
primer ministro, ya que se pidió la salida de Neptune por sus nexos
con Aristide.
El 9 de marzo de 2004 el “Comité de Sabios” eligió a Gérard
Latortue, ex funcionario de la ONU, para el gobierno de transición.
Pese a ser haitiano, Latortue había vivido más de 30 años fuera de su
país, así que trató de asesorarse del Consejo de Sabios para tomar las
decisiones de gobierno debido a su desconocimiento de la situación
del país en aquel momento, pero en realidad tal asesoría fue mínima,
por lo que se configuró un gobierno principalmente tecnocrático, sin
representación de las fuerzas políticas del país y con el apoyo de
ministros y secretarios, designados por él, provenientes del sector 135 Esta decisión del presidente norteamericano no estuvo exenta de críticas. Por ejemplo, su ex contendor electoral Kerry, señaló cómo faltó celeridad por parte del gobierno norteamericano para actuar en Haití, además consideró que la intervención norteamericana debió encaminarse a respaldar el gobierno democráticamente electo de Haití. Cfr: http://www.nytimes.com/2004/03/07/politics/campaign/07KERR.html 136 La legalidad y legitimidad de este Consejo también fue altamente cuestionada, en tanto su integración no respondió a todos los sectores de la sociedad haitiana, así como tampoco se compuso a través de un acuerdo entre fuerzas políticas.
97
privado y ONG sin ninguna experiencia política, siendo ello un
factor que dificultaba el diálogo con la sociedad civil altamente
polarizada para ese momento.
El principal objetivo del gobierno de transición consistió en
organizar unas elecciones libres. Para ello, crea un Consejo Electoral
Provisional compuesto por 9 miembros. Al interior de este Consejo
se presentaron muchas fisuras, en tanto que una de sus funciones era
crear un Código de Conducta Electoral.137
Estas medidas de carácter administrativo dirigidas a controlar la crisis de
gobierno y de las instituciones políticas que, había devenido en crisis social
y económica, no estaban dando los resultados esperados pues la legitimidad
del gobierno de transición era fuertemente cuestionada y las medidas no
conseguían mitigar los desórdenes sociales cuyas manifestaciones violentas
no cesaban. El progresivo e incesante deterioro de la situación en Haití
impulsó a los gobiernos de la región a solicitar, haciendo uso de los
mecanismos previstos por la OEA,138 la acción de la ONU. Señalaron su
preocupación por los efectos de la violencia en la población civil y su pesar
por al falta de consenso en la oposición haitiana para aceptar el Plan de la
CARICOM que ofrecía posibilidades para una solución pacífica a la crisis.
Es en este contexto que se crea la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas para Haití (MINUSTAH), a la que dedicaremos el siguiente
capítulo.
137 Es importante señalar que este Consejo recibió apoyo y asesoría técnica permanente de la OEA en el registro de más de 3.5 millones de votantes de un total de 80% de electores para las elecciones nacionales, en el diseño del sistema de tabulación de votos y la capacitación de los funcionarios electorales para su utilización, y en la emisión y distribución de tarjetas de identidad. La labor de la OEA en el país se realizó conforme a los mandatos existentes y en estrecha coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como otros miembros de la Comunidad Internacional. 138 http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res862.asp
100
Este capítulo tiene como finalidad presentar los informes realizados por el
Secretario General de la ONU entre 2004 y 2009 sobre Haití, en donde se
presentan los problemas que, a su juicio, debe tratar la Misión de
Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). En ese sentido,
se espera que tales informes devengan en insumo para la toma de decisión
del Consejo de Seguridad cuando realiza los mandatos anuales de la
misión. Así, haremos una comparación entre el diagnóstico de los informes,
las recomendaciones en ellos contenidas y el mandato definitivo.
Posteriormente, presentamos algunas cifras sobre el comportamiento de la
economía en Haití con el fin de rastrear si se han dado cambios
significativos en el país desde que inicia la intervención de la ONU en
2004. Desafortunadamente ni la ONU, ni la MINUSTAH, ni el gobierno
haitiano tienen a disposición cifras respecto del comportamiento del orden
público y de la seguridad, que es una de las prioridades de la misión,
motivo por el que tal aspecto no puede ser objeto de evaluación en este
documento.
Más adelante se mencionará la manera en que se desplegó la MINUSTAH,
refiriéndonos también a los errores operativos en que ésta ha incurrido. Al
final se tienen una serie de críticas y controversias realizadas por diversos
actores respecto del planteamiento y desarrollo de la misión, incluyendo el
debate más reciente que se presentó en el 2009 a propósito de la ampliación
de la misión hasta octubre de 2010.
101
3.1 Diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
La intervención de las fuerzas multinacionales de paz de la ONU que inicia
en el año 2004 en Haití, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas
en Haití (MINUSTAH), no sólo se enfrentaba a la estabilización de un país
que atravesaba una difícil crisis social y política que, a su vez, desencadenó
hechos violentos, sino que también debía hacer frente al legado que las
distintas misiones de la ONU y la OEA habían dejado tras su permanencia
en este país entre 1991 y 2001. Así, el informe que realiza en el año 2004 el
Secretario General de la ONU139 inicia con un recuento acerca de los
alcances y las fallas en las que habían incurrido las misiones anteriores que
estuvieron en Haití durante la década del noventa.140
Sus conclusiones al respecto señalan cómo esos años de intervención
humanitaria habían servido para crear en Haití cierto grado de democracia
gracias a la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias que
constituyeron poderes legítimamente elegidos, lo que también generó
avances en la construcción de una cultura política democrática en la
sociedad haitiana. No obstante, consideró en este informe que hubo fallas
significativas en el desarrollo de las sucesivas misiones, en tanto que la
estabilidad deseada no se había conseguido, siendo ello el principal motivo
para que las reformas de largo alcance no se hayan consolidado. Entre las
reformas pendientes se contaron:
139 Informe del Secretario General de la ONU sobre Haití, 2004. S/2004/300. 140 Se espera que tales informes provean un diagnóstico o mapa de la situación al Consejo de Seguridad para que éste determine las características y funciones de la misión de estabilización de la ONU en Haití.
102
la consolidación de un sistema democrático.
el afianzamiento de instituciones autónomas en el ámbito de
seguridad y de prestación de servicios sociales básicos a la
población.
la profesionalización de la Policía Nacional de Haití (PNH).
el control del tráfico de drogas.
la disminución de las violaciones a los derechos humanos.
la corrupción y el impulso al crecimiento económico.
Las razones que para ello aducía en su análisis el Secretario General de la
ONU se relacionaban con la falta de voluntad política de los dirigentes
haitianos para trabajar en procura del logro de los objetivos planteados por
las misiones de la ONU, así como errores de la comunidad internacional
quien no se ocupó suficientemente de forjar asociaciones sostenibles con la
sociedad haitiana en todos los niveles, siendo entonces escasa su
participación en la definición y realización de los proyectos de la misión.
De otra parte, también mencionó una mala planificación de la asistencia
económica, por cuanto no se tuvieron en cuenta las dificultades de
absorción y administración de los recursos que podían tener las autoridades
locales, ni tampoco se encauzaron adecuadamente a los proyectos que
generarían desarrollo autónomo sostenible.
Este panorama llevó al Secretario General de Naciones Unidas a insistir en
la necesidad de aprender de los errores del pasado para encauzar de una
manera más adecuada la intervención que se planeaba desplegar en
territorio haitiano. Para ello, evaluó los principales asuntos problemáticos
del país, presentando recomendaciones que, a su juicio, permitirían
atenderlos apropiadamente. Así, anualmente este funcionario continúa
presentando informes al Consejo de Seguridad que buscan mostrar la
103
situación en Haití, evaluar las acciones de la MINUSTAH y generar
recomendaciones para atender las problemáticas encontradas. Vale la pena
señalar cómo dichos informes son el insumo que aporta al Consejo de
Seguridad de la ONU un mapa de la situación en Haití para generar, con
base en ellos, las resoluciones donde se concreta el mandato al que deberán
ceñirse las acciones de la MINUSTAH.
Las prioridades de la Misión, así como sus objetivos y estrategias se vieron
fuertemente modificadas en enero de 2010 tras el fuerte movimiento
telúrico que sacudió a Haití, dejando grandes pérdidas en vidas humanas y
daños materiales irreparables. A partir de este hecho catastrófico, que
incluso afectó a la misma MINUSTAH que perdió a importantes
funcionarios (Hedi Annabi, jefe de la Misión, y 37 miembros del personal
de ONU murieron), Haití se transformó en un lugar no sólo conflictivo e
inestable –como solía catalogarse- sino que se hizo literalmente
inhabitable. Por tanto, en los últimos dos años hemos visto una Misión que
sin abandonar su trabajo en el área de “Estabilización” se ha enfocado a la
“Reconstrucción”, llevando tropas de soldados e ingenieros a desplegarse
sobre el territorio haitiano.
Con el ánimo de presentar los diagnósticos que sobre la situación de Haití
ha venido realizando el Secretario General de la ONU, así como las
recomendaciones que de éstos se derivan, a continuación se agruparán por
temáticas los ámbitos de interés sobre los que se consideró necesaria la
acción de la MINUSTAH, para luego contrastar tales diagnósticos con las
decisiones finales adoptadas por el Consejo de Seguridad para la misión,
evidenciadas en las resoluciones donde se consigna el mandato para la
MINSUTAH cada año.
104
3.1.1 Situación política
Una de las problemáticas que en el ámbito político es constante en Haití
está relacionada con la propensión a ejercer oposición política mediante
insurrecciones violentas. Es decir, la baja institucionalización de la acción
política ha devenido en el desencadenamiento frecuente de alzamientos
armados para manifestar las posiciones políticas. De lo anterior se puede
inferir, entonces, cómo los pocos procesos electorales que se han podido
realizar han estado caracterizados por situaciones “anormales” (fraudes,
violencia, coacción al elector, quema de puestos de votación) que le restan
legitimidad a los resultados obtenidos, siendo ello una fuente de
descontento social que desencadena manifestaciones violentas.
Sobre todo en el año 2004, momento en el que se despliega la misión, se
señalaba la ausencia de gobierno local en muchas comunidades que estaban
bajo el control de grupos armados irregulares. Situación que se mostraba
aún más problemática por cuanto no eran territorios en control de “un”
grupo armado, sino que en ellos coexistían diferentes grupos armados en
tensión que se disputaban permanente el control político de la zona, lo cual
agravaba el clima de violencia.
La falta de institucionalización de la acción política se hizo evidente, por
ejemplo, en las elecciones que se realizaron en el año 2005 para las que se
inscribieron 90 partidos políticos y miles de organizaciones sociales que no
contaban con programas políticos definidos. Adicionalmente, muchas de
estas agrupaciones estaban vinculadas con grupos armados ilegales y no
tenían en sus agendas planes de largo plazo para consolidar su existencia
como agrupación política, ni para el país.
105
A ello se ha sumado la fragilidad del gobierno para consolidar su autoridad,
quien ha visto cercenado su poder a causa de la multiplicidad de actores
políticos que gravitan en la sociedad haitiana. Ello ha generado dificultades
para construir diálogos nacionales incluyentes en los que participen las
distintas fuerzas políticas. Esto se hizo evidente en el diálogo propuesto en
el año 2004 por el gobierno de transición de Boniface Alexandre, quien
logró reunir 20 dirigentes políticos, representantes de 14 partidos políticos,
que tras arduas discusiones no llegaron ni siquiera a un “consenso mínimo”
sobre la planeación del proceso electoral y, mucho menos, postelectoral.
Por tanto, consideraba el Secretario General de la ONU que había una
fuerte polarización política que impedía se lograran crear instituciones
legítimas dado su bajo índice de representatividad.
Ahora bien, la debilidad de las instituciones no sólo se ha hecho evidente
en la imposibilidad de generar consensos e importantes niveles de
representación, sino que también poseen deficiencias en términos de
infraestructura y de funcionamiento logístico. Las elecciones que se
celebraron en el año 2005 se vieron enfrentadas a dificultades, muchas de
las cuales aún no han sido superadas, que terminaron por empañar en
algunas ciudades los resultados del proceso electoral. Por ejemplo: no se
contaba con leyes para la financiación pública de los partidos, no había
cédulas de identidad nacional para todos los haitianos, el censo electoral
era deficiente y muchas zonas del país no contaban con carreteras para
acceder a ellas, dificultando el transporte de las urnas y la garantía del
respeto por los resultados.141
Otro de los puntos centrales de preocupación esta relacionado con el
manejo de la política exterior, principalmente con República Dominicana,
141 Informe sobre la misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 al 16 de abril de 2005. S/2005/302.
106
país del que se requiere la más alta cooperación ya que comparten el
territorio de la isla La Española, pero con quien ha mantenido tensiones
diplomáticas como consecuencia del problema migratorio de haitianos
hacia este país vecino.142
En el año 2007 el informe no señaló problemas de índole política, sino que
resaltó la labor realizada en este ámbito por el gobierno de René Préval,
puesto que se consideró que éste logró la estabilización del país, de su
economía e, incluso, de su moneda. Se resaltaba también su labor en la
guerra contra la corrupción, incautación de drogas, capturas de miembros
pertenecientes a bandas armadas, conformadas en un 50% por policías. Así
mismo, se enfatizaron sus esfuerzos para resolver los problemas de
seguridad en los barrios y tugurios, manteniendo una buena relación con
los legisladores y la sociedad civil, aunque con dificultades ante el
parlamento.143
Durante el año 2008 se resaltó el clima de inestabilidad política e
institucional que surgió a causa de la aparición de profundas diferencias
entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, que terminó con el retiro del
Primer Ministro del gobierno de Préval, Jacques Edouard Alexis, por un
voto de censura que en su contra emitió el parlamento. Se presentó un
aumento significativo de las manifestaciones públicas, algunas de ellas
violentas, en reclamo por el aumento del costo de vida y la falta de
oportunidades laborales.144
142 Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), 2006. S/2006/1003. 143 Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), 2007. S/2007/503. 144 Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), 2008. S/2008/586.
107
En el año 2009 continuaron las manifestaciones públicas de la oposición,
con brotes de violencia, así como la tensión entre el ejecutivo y el
legislativo. La preparación de los comicios electorales a realizarse en el
2010 devinieron en fuente de inestabilidad, por cuanto el Consejo Electoral
Provisional (CEP) decidió no aceptar la candidatura de ningún miembro del
partido Famni Lavalás (partido del depuesto expresidente Jean Bertrand
Aristide), lo cual llevó a cuestionar la democratización del sistema y fue
motivo para que otras agrupaciones políticas consideraran que no habían
garantías para participar del proceso, decidiendo retirar sus candidaturas.
También manifestaron su inconformidad por la falta de financiación
pública de las campañas, situación que generó el retiro de otras tantas
organizaciones.145
Por último, en este balance sobre la situación política en Haití, presenta
otras fuentes estructurales de inestabilidad: la compleja estructura
administrativa, la restricción a los haitianos de tener doble nacionalidad y
el desequilibro entre las ramas del poder público.
La situación posterremoto, como era de esperarse, terminó de deteriorar las
debilidades políticas e institucionales del Estado haitiano. La capacidad del
Estado haitiano se vio seriamente afectada. Por ejemplo, muchos líderes
políticos de alto nivel resultaron heridos. De acuerdo con el Gobierno de
Haití, hasta una tercera parte de los funcionarios civiles del país (60.000)
perecieron. Muchos edificios del gobierno fueron destruidos o gravemente
dañados, en particular, el Palacio Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el
Palacio de Justicia, el Parlamento, los tribunales públicos y de la policía, La
Policía Nacional de Haití fue golpeada duramente, con 77 oficiales muertos
y cientos de heridos o desaparecidos. La mitad del total de los 8.535
145 Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 11 a 14 de marzo de 2009. S/2009/175.
108
prisioneros escaparon, incluidos varios cientos que fueron detenidos por
cargos relacionados con actividades de las pandillas, lo cual hizo temer que
la situación de orden público se degenerara. Las elecciones originalmente
programadas para febrero de 2010 tuvieron que ser pospuestas, creando un
clima de incertidumbre política.
3.1.2 Situación de orden público y seguridad
Este es quizá uno el asunto que resulta más ampliamente abordado, tanto
por los informes como por el mandato de la MINUSTAH. Siguiendo los
informes del Secretario de la ONU sobre Haití tenemos que los problemas
de seguridad, a los que se busca atender con el despliegue de la misión en
el 2004, no se deben a la desestabilización del orden institucional como
consecuencia de la agitación social y política que lleva al retiro y exilio del
entonces presidente Jean Bertrand Aristide, sino que son de “carácter
estructural”.146 En primer lugar, se señala cómo hubo una manera errada de
disolver las Fuerzas Armadas de Haití (FAH) en el año 1995,147 pues tal
decisión no se elevó a rango constitucional por lo que existe una
incompatibilidad entre el texto constitucional y el funcionamiento de la
estructura actual de estado haitiano. A su vez, el proceso de disolución no
se acompañó de medidas adecuadas que permitieran su desarme, por lo que
los militares abandonaron su uniforme pero conservaron su armamento; y,
adicionalmente, no se contemplaron medidas tendientes a reintegrarlos a la
sociedad civil en términos laborales ni económicos. Ello se constituyó en el
germen de la proliferación de agencias de seguridad privada que
funcionaban sin ningún control estatal y de la propagación de armas
utilizadas con fines particulares.
146 Informe del Secretario General de la ONU sobre Haití, 2004. S/2004/300. 147 Tal como se ha mencionado en otros apartados de este documento, las fuerzas armadas se disuelven tras el retorno al poder del presidente Aristide en el año 1994, quien fue víctima de un golpe de Estado encabezado por las fuerzas armadas.
109
El segundo gran elemento generador de la violencia estructural es, de
acuerdo con el Secretario General de la ONU, el auge de grupos armados,
algunos con móviles políticos pero todos con génesis y objetivos
diferenciados, a saber: los chimères que son fuerzas creadas por el gobierno
de Aristide para reprimir a la oposición política, pero éstos también
aprovechan su poder y fuerza para ampliar sus actividades a la delincuencia
organizada y al narcotráfico; grupos de la población que se arman en
defensa personal ante la desatención que han tenido de las fuerzas estatales;
aparición de grupos de seguridad privada, conformados principalmente por
ex miembros de las FAH; bandas delincuenciales fragmentadas con fines
de supervivencia ante la falta de oportunidades laborales; bandas de
criminales organizados dedicados al secuestro, robos y violaciones; y los
grupos dedicados al tráfico de cocaína que han venido creciendo con el
paso de los años gracias a la desatención de las fuerzas del estado y a la
corrupción imperante en muchas instituciones estatales que se han aliado
con estas agrupaciones.148
Para el año 2004 se resaltaba cómo la Policía Nacional de Haití (PNH) se
caracterizaba por su debilidad, tanto en términos de pie de fuerza como por
su organización institucional y grado de profesionalización de sus
miembros, por cuanto se encontraba altamente politizada, sumida en
prácticas de corrupción, incorporando a miembros de los chimères,
abusando de su autoridad, cooperando con las bandas armadas en la
comisión de violaciones y en el tráfico de drogas y, en virtud de los anterior
como era de esperarse, contaban con un alto nivel de desprestigio ante la
sociedad. Así mismo, no contaba con programas especiales de capacitación
en derechos humanos y protección de la violencia contra la mujer, siendo
este último uno de los flagelos más frecuentes en Haití. 148 Ibíd.
110
Un año después del despliegue de la MINUSTAH aparece como causa de
la inestabilidad, que hace insuficientes los esfuerzos de las tropas
multinacionales de la ONU, la pobreza y el desempleo. Por ello, se asumió
la imposibilidad de hallar solución a corto plazo, pese a que los actores
nacionales mostraban voluntad para lograrlo. No obstante, fuera de las
fronteras de Puerto Príncipe la participación de la población en el proceso
de estabilización disminuía y se notaba una ausencia total de participación
política de los jóvenes.
En el año 2006 se señalaba como protagonistas de la violencia a los
seguidores del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, algunos exmiembros
de las FAH y a las pandillas armadas por grupos delictivos. En ese sentido,
se vinculaba la proliferación de la violencia como resultado no sólo de la
ineficiencia de la PNH y de la MINUSTAH, sino que también con la
inoperatividad del sistema de justicia, puesto que no se contaba con aparato
judicial que hiciera el registro de los responsables de la comisión de
actividades criminales por lo que no era posible aplicarles justicia.
También se consideraba que la MINUSTAH estaba siendo incapaz de
manejar la situación por su lento despliegue, haciendo hincapié en la
necesidad de fortalecer el aparato de seguridad. Así mismo, se criticó a la
MINUSTAH por no proporcionar el entrenamiento ni el equipo adecuado a
los miembros de la PNH. A su vez, el gobierno haitiano tampoco estaba
dedicando partidas presupuestarias suficientes para mantener la PNH.
Otro problema al que se enfrentaba la PNH estaba relacionado con los
mecanismos de selección y reclutamiento de los nuevos miembros de la
PNH, pues no se indagaban sus antecedentes haciendo factible el ingreso
de personas vinculadas con las bandas del crimen organizado que operaban
111
en Haití, siendo esto un motivo que dificultaba llevar a cabo
satisfactoriamente los procesos de desarme de la población.
En cuanto al programa de desarme, desmovilización y reintegración se
mencionó que éste estaba fallando a causa de la incapacidad del gobierno y
la MINUSTAH para ejecutar las acciones necesarias. A su vez, la
Comisión Nacional de Desarme contaba una limitada jurisdicción y se
encontraba trabajando con el antiguo personal militar.149
En el 2006 el diagnóstico sobre la persistencia de la violencia no mejoraba,
continuando los secuestros y los ataques armados contra la MINUSTAH.
Las deficiencias en el programa de desarme continúan al punto que sólo
había conseguido que un grupo de 104 personas se incorporaran, lo cual no
era ni un tibio avance en el desmantelamiento de los grupos armados. Se
resaltó el Plan de reforma de la PNH en temas como la investigación de
antecedentes de los candidatos, capacitación y fortalecimiento institucional.
El manejo y control de las fronteras es otro asunto que resultaba
preocupante en estos diagnósticos, pues en el 2007 se tenían 1.600 Km de
litoral desprotegido, puertos marítimos sin vigilancia y muchas pistas
clandestinas. Esto además de generar problemas de seguridad, trae
problemas fiscales al estado, en tanto que éste pierde el recaudo de
importantes sumas de dinero por concepto de adunas.
Para ese año el balance de seguridad había mejorado en relación con los
años anteriores, especialmente en las zonas urbanas antes dominadas por
las bandas, situación que también se consideró estabilizada en las regiones.
La violencia generada por las bandas criminales disminuyó aunque hubo un
149 Informe sobre la misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 al 16 de abril de 2005. S/2005/302
112
aumento en el número de linchamientos públicos. En todo caso, no se
descartaba que la violencia reapareciera como consecuencia del desempleo
y las expectativas de la población. El tráfico ilícito de drogas, armas y
contrabando, continuaba siendo un factor de importancia crítica. El
programa de desarme continuaba arrojando resultados negativos, pues la
posesión de armas en manos de ciudadanos comunes no se había logrado
reducir significativamente. Las violaciones masivas a mujeres y niñas
tampoco habían podido ser controladas.150
En el 2008 vuelve a aparecer una ola de violencia generalizada que
evidenció la fragilidad del entorno de seguridad y las fallas de la
MINUSTAH para hacerse cargo de este asunto, siendo significativo el
aumento de secuestros. Pese a tal diagnóstico, en el año 2009 se aseguró
estar en un entorno más pacífico que evidenciaba el éxito de la
MINUSTAH y de la PNH en el desmantelamiento de bandas armadas y en
el control del secuestro. Sin embargo, hubo un aumento de la violencia que
surgía por las manifestaciones de los ciudadanos que, a juicio del
Secretario General de la ONU, se originaban en el descontento de la
población por las malas condiciones socioeconómicas en las que
sobreviven. También se señalaba la persistencia en el problema del
narcotráfico generado en la incapacidad del estado haitiano en controlar sus
fronteras marítimas y terrestres.151
Tras el terremoto el orden público se vio seriamente afectado por cuenta de
las deficiencias en la distribución de suministros básicos, pero poco a poco
los desórdenes se fueron aplacando. La violencia sexual en los
campamentos temporales ha sido una de las preocupaciones recurrentes, ya
150 Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), 2007. S/2007/503. 151 Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 11 a 14 de marzo de 2009. S/2009/175.
113
que el hacinamiento y la falta de abrigo seguro ha posibilitado que este
delito se incremente. La situación general de la seguridad en Haití, sine
embargo, se ha conservado estable, en tanto que no ha habido
sublevaciones importantes que busquen derrocar al gobierno actual generar
desórdenes civiles significativos. No obstante, la misión observó que
seguían produciéndose incidentes violentos ocasionales, como
manifestaciones violentas y delitos de otro tipo. Los disturbios civiles
siguieron estando vinculados principalmente a la incertidumbre política y a
las reclamaciones socioeconómicas, aunque éstos han sido de baja
intensidad. Durante la visita del Consejo de Seguridad en el 2012, aún se
presentaron varias manifestaciones civiles y de participación limitada, que
parecían estar programadas para coincidir con la visita. Las
manifestaciones se convocaron para protestar por las faltas de conducta
presuntamente cometidas por el personal de la MINUSTAH152.
3.1.3 Derechos humanos
Este es un delicado asunto que, siguiendo al Secretario General de la ONU,
se encuentra directamente relacionado con las fallas en el manejo de la
seguridad que se han tenido en los últimos años en Haití y a la “cultura de
la impunidad”153, teniendo su génesis en persecuciones políticas y en las
bandas criminales. En Haití las violaciones a los derechos humanos son
cometidas por actores no estatales y por el Estado mismo que se supone
garante de su respeto.
Las vulneraciones a los derechos humanos que se cuentan en los informes
del Secretario General de la ONU pareciesen tener un continuo durante los
152 Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 13 a 16 de febrero de 2012, S/2012/534. 153 Informe sobre la misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 al 16 de abril de 2005. S/2005/302
114
últimos seis años, ya que la lista de violaciones no se reduce ni transforma
significativamente de un año a otro. Así, la población está expuesta a
matanzas extrajudiciales, arrestos arbitrarios, detenciones indebidas,
secuestros, agresiones a periodistas, trata de seres humanos, violencia
sexual contra mujeres y niños, vinculación de niños a bandas armadas,
condiciones inhumanas de encarcelamiento, uso excesivo de la fuerza,
excesiva duración de la prisión preventiva, reducido número de fallos
judiciales y muchos linchamientos.
Las carencias en el sistema de justicia, entonces, también tienen incidencia
en estas continuas vulneraciones a los derechos humanos a la que se
encuentran expuesta la sociedad haitiana. Así mismo, las fuerzas de
seguridad del estado no pueden garantizar un sistema de protección a
víctimas y testigos, por lo que las investigaciones adelantadas por la
MINUSTAH para descubrir a los responsables de estos crímenes se ven
obstaculizadas por falta de información.
También se cuenta entre los responsables de esta crítica situación de
derechos humanos a la ausencia de reglamentación para la protección de
los derechos de los niños, por lo que su maltrato y explotación no cuenta
con castigos penales, siendo entonces una población totalmente
desprotegida por el Estado.
Después del terremoto de enero de 2012 la situación de derechos humanos
se hizo aún más crítica, pues el derecho a la vivienda digna, a la atención
médica, a la educación, a la alimentación se desvanecieron junto con las
estructuras de las construcciones. En un primer momento, que se prolongó
más de lo deseado, se atendió la situación crítica proporcionando vivienda
de emergencia. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
informó en febrero de 2010 que aproximadamente el 90 por ciento de las
115
personas necesitadas recibieron materiales de emergencia: 376.000 lonas y
más de 45.000 tiendas de campaña de tamaño familiar fueron distribuidas
junto con cocina básica y equipos de higiene, cuerdas, mantas y
mosquiteros154. Esta asistencia de emergencia, sin embargo, no es
suficiente para la restitución de derechos y el Estado ha jugado un papel
aún opaco para restablecerles, incluso mejor que antes del terremoto. Por
tanto, la situación de derechos humanos aún se mantiene en un nivel crítico
en donde las mismas fuerzas de las Naciones Unidas siguen siendo
señaladas por violar derechos de los haitianos.
3.1.4 Instituciones y Estado de derecho
El diagnóstico que a este respecto presentan los informes del Secretario
General de la ONU muestran un estado con muchas dificultades para
consolidar su poder en todo el territorio nacional, por problemas políticos
relacionados con su legitimidad, pero también deficiencias en la
estructuración de los poderes públicos, por no poseer una burocracia
cualificada y por falta de infraestructura física en donde ubicar las
instituciones del estado y ponerlas en pleno funcionamiento.
Por ejemplo, los informes muestran cómo las instituciones judiciales, antes
que las instituciones sociales, son una prioridad para el fortalecimiento del
estado haitiano. Éstas, al igual que las demás, no cuentan con recursos para
funcionar, tiene una cobertura territorial limitada, sufren de corrupción
endémica.
Así, para el año 2004 se nos presentó un sistema judicial con altos índices
de impunidad; una administración de justicia alejada de la población por
154 Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti, 22 February 2010, S/2010/200
116
cuanto funcionaba principalmente en francés y a elevados precios; una
legislación obsoleta y discriminatoria de la mujer; un sistema de justicia
para menores inexistente; jueces sin capacitación con bajos salarios;
edificios y archivos de la administración de justicia destruidos por
incendios y presos hacinados en calabozos.
En el año 2005 se aseveraba que la debilidad estatal se mantenía pues todas
las instituciones lo que hacía urgente reformarlas y aumentar sus
capacidades administrativas, siendo la enfermedad endémica que las
caracteriza a todas: la corrupción. También se ponía en evidencia la falta de
contacto de la población con la administración estatal y la ausencia de
compromiso de los funcionarios públicos con sus labores, pues se
mantenían ausentes por largos periodos y aparecían sólo para cobrar su
sueldo. Pese a ello, se rescató el progreso obtenido en la reducción del
déficit presupuestario por mejoras hechas en los procedimientos fiscales,
aunque se reconoció la existencia de profundas diferencias entre Puerto
Príncipe y las demás regiones.
Los esfuerzos adelantados en el fortalecimiento institucional, como ya se
mencionó especialmente interesado en el sistema judicial, no lograban
hacer descender los índices de detención preventiva, ni las detenciones
arbitrarias o ilegales, ni el uso excesivo de la fuerza. Para el año 2008 el
82.5% de los presos no habían tenido aún juicio.155
En el año 2009 se recalcaba el déficit de presencia estatal en el ámbito
educativo, pues el estado sólo proporciona educación al 10% de los
alumnos matriculados, tampoco tiene control sobre el contenido ni la
calidad de la enseñanza privada. De otra parte, se continuó señalando la
155 Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), 2008. S/2008/586.
117
falta de capacidad administrativa en todos los niveles, inclusive en la PNH,
lo cual hacía necesario la continuidad de la MINUSTAH. Sin embargo, se
celebró la inauguración de la primera Escuela de Magistratura de Haití.156
Y, claramente, los informes relacionan el déficit institucional con el mal
funcionamiento de ámbitos como la seguridad, la protección social, la
justicia, el desarrollo, la educación, las elecciones, los partidos políticos, la
construcción de infraestructura, el respeto de los derechos humanos, entre
otros.
Como era de esperarse, el terremoto del 2010 implicó que estas debilidades
se incrementaran en algunos ámbitos, pero también ha aparecido como una
oportunidad para fortalecer al ejecutivo en términos de dirigir el proceso de
reconstrucción pese a la preponderancia que la misma comunidad
internacional de donantes decidió otorgarle a la Comisión Interina de
Reconstrucción de Haití (CIRH). El gobierno nacional, en cabeza de su
Primer Ministro -que ha sido el cargo más inestable de toda la
institucionalidad haitiana (3 nombramientos en menos de dos años)- ha
buscado delinear las pautas de la reconstrucción pero se ha encontrado con
algunos obstáculos puestos por el parlamento, en el cual el actual
presidente, Michael Martelly, no cuenta con la mayoría. Esta situación ha
sido motivo de preocupación para los donantes y para el Consejo de
Seguridad de la ONU, que afirma: “Pese al importante logro que supuso el
traspaso poderes de un Presidente elegido democráticamente a otro del
partido de la oposición en 2011, las crecientes tensiones entre los poderes
ejecutivo y legislativo del Gobierno, que hasta la fecha no han conseguido
entablar una relación constructiva, siguen enturbiando la situación”157.
156 Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 11 a 14 de marzo de 2009. S/2009/175. 157 Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 13 a 16 de febrero de 2012, S/2012/534.
118
Una de las principales preocupaciones de la misión era el estado de
desarrollo de la Policía Nacional de Haití. Durante su visita a la Academia
de la Policía Nacional de Haití, la misión observó con preocupación que el
ritmo de contratación y capacitación no parecía ser lo suficientemente
sostenido para que la policía pudiera alcanzar la meta de 16.000 agentes
prevista en el proyecto de plan de desarrollo de la Policía Nacional de
Haití.
Para el año 2012, dos años después del terremoto, se siguen presentando las
mismas dificultades frente a la implementación del Estado de Derecho, tal
como aparecían en el diagnóstico inicial del 2004, ya que el Consejo de
Seguridad afirma:
“La visita a una cárcel de Cabo Haitiano puso de manifiesto las deficiencias de las cárceles de Haití, como el hacinamiento extremo, la excesiva duración de la prisión preventiva, la escasez de alimentos y agua, la no separación de menores y adultos y la falta de higiene. (…)La misión del Consejo observó con honda preocupación las deficiencias de las instalaciones del tribunal y la escasez de personal cualificado y capacitado”158.
3.1.5 Asistencia humanitaria y desarrollo
El diagnóstico presentado por los informes señala recurrentemente la
pobreza como la causa de la profunda crisis de Haití que genera miseria y
hambre. Por ello, se concluye que no habrá una verdadera estabilidad sin el
fortalecimiento de la economía. A su vez, se critica que los servicios
sociales básicos estén en manos del sector privado, pues ello excluye de
atención a un amplio grupo poblacional.
158 Ibíd.
119
Este país tiene los peores indicativos de salud pública, no cuenta con
sistemas de salud ni saneamiento básico; la esperanza de vida es de 50 años
y la mortalidad infantil de 80 por 100.159 No obstante, también tiene índices
de superpoblación.160
Así mismo, Haití se caracteriza por ser un país cuyo territorio es azotado
constantemente por fenómenos climáticos que generan desastres naturales,
tales como: huracanes, inundaciones, terremotos y avalanchas. El manejo
inadecuado y la sobreexplotación de sus suelos ha producido degradación
ambiental severa, siendo ello problemático para la siembra, el desarrollo de
la agricultura y de afluentes hídricos. En ese sentido, Haití sólo satisface en
la actualidad el 45% de sus necesidades alimentarias y ocupa en el índice
de desarrollo humano el puesto número 146 de una lista de 147 países.161
En temas de desarrollo se evidencia cómo ha habido progresos en inversión
exterior lo cual mejora la condición de la economía interna, pero sigue
siendo muy vulnerable ya que, por ejemplo, los disturbios que tuvieron
lugar durante el 2008 pusieron en peligro los progresos en la captación de
inversiones locales y extranjeras.
Llama la atención cómo hasta el año 2009 aparece por primera vez en los
informes el tema de la cooperación regional como un asunto para tener en
cuenta. Entiende que la cooperación Sur-Sur se constituye en una
159 Informe sobre la misión del Consejo de Seguridad en Haití, 13 al 16 de abril de 2005. S/2005/302. 160 Haití es uno de los países más superpoblados del Nuevo Mundo, mucho más que la República Dominicana, ya que apenas dispone de una tercera parte de la extensión de tierra de La Española pero alberga casi dos tercios de la población total de la isla (unos diez millones de habitantes), de modo que su densidad de población se aproxima a los seiscientos habitantes por kilómetro cuadrado. Ver: Diamond Jared, Una isla, dos pueblos, dos historias: La República Dominicana y Haití, en: Colpaso. Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, Random House Mondadon, Barcelona, 2006. 161 Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 11 a 14 de marzo de 2009. S/2009/175.
120
oportunidad para generar estrategias adecuadas de desarrollo para Haití, así
como muestra el interés de países como Argentina, Brasil y Chile en
proyectos concretos para este país, a saber: agrícolas, construcción de
hidroeléctricas y educación.
En virtud de lo anterior, afirman que los niveles actuales de extrema
pobreza son incompatibles con la estabilidad de Haití a largo plazo. Por
tanto, sólo se puede pedir que la seguridad física vaya acompañada de
seguridad económica y social, lo cual puede incluso proyectarse de una
manera más negativa después del terremoto de 2010. Aunque la asistencia
desplegada para atender la emergencia ha sido amplia, es cierto también
que la ayuda ha venido disminuyendo con el paso del tiempo, dejando a su
paso muchos programas pendientes que se enfoquen más al desarrollo que
a la simple atención de emergencia.
3.2 Recomendaciones para la MINUSTAH
La primera gran conclusión que se obtiene del informe del Secretario
General de la ONU presentado en el año 2004 es que se debe establecer
una misión que contribuya a crear en Haití un proceso político
institucionalizado, el estado de derecho e instituciones democráticas;
participe con actividades de asistencia humanitaria y económica, proteja los
derechos humanos y al desarrollo socioeconómico.
En el marco de estos objetivos se plantean algunas de las acciones y temas
a los que se espera pueda atender la misión de la ONU, teniendo en cuenta
el diagnóstico que sobre la situación de Haití ha elaborado, aunque vale la
pena resaltar cómo una característica transversal a estos documentos
oficiales es la generalidad y amplitud de sus recomendaciones que pueden
resultar, por tanto, imprecisas.
121
A continuación se presentan las recomendaciones que por ámbitos han
formulado cada uno de los informes del Secretario General de la ONU para
Haití, teniendo en cuenta cómo pueden llegar a resultar ciertos tópicos
repetidos por cuanto se considera que existe una fuerte interconexión entre
problemas y soluciones.
3.2.1 Situación política
Promover el diálogo nacional y el desarrollo institucional.
Consolidar un registro civil de votantes
Apoyar la celebración de elecciones libres e imparciales.
Brindar apoyo técnico a los partidos políticos.
Supervisar elecciones
Facilitar la solución de controversias por medios no violentos.
Promover la igualdad de géneros a través de leyes y su participación
en las votaciones.
Permitir a los haitianos vincularse en el proceso de transición
política.
Ayudar a resolver los problemas de infraestructura y logística para
los centros de empadronamiento, equipo, seguridad durante las
elecciones.
Fomentar la capacidad de los medios de comunicación de Haití para
promover el proceso de transición política, la seguridad y estabilidad
del país.
Elaborar una estrategia que mejore la comunicación de la
MINUSTAH con la opinión pública.
Apoyar el establecimiento de instituciones legítimas y democráticas
en el ámbito local.
122
Contribuir en la formación de comités de apoyo a los partidos
políticos.
3.2.2 Orden público y seguridad
Ampliar la autoridad del Estado fuera Puerto Príncipe.
Controlar el tráfico de cocaína.
Desplegar policía civil internacional.
Coordinar el programa de desarme, desmovilización y reinserción.
Realizar campañas de información y sensibilización para el desarme.
Contribuir en el aumento de las competencias de los agentes de
policía.
Mejorar la adquisición de información táctica de la MINUSTAH.
Obtener más apoyo aéreo para las operaciones de la MINUSTAH.
Poner en funcionamiento el Centro Mixto de análisis de la misión.
Mejorar la adquisición de información táctica de la MINUSTAH.
Obtener más apoyo aéreo para las operaciones de la MINUSTAH.
Poner en funcionamiento el Centro Mixto de análisis de la misión.
Reformar sin demora la PNH.
Eliminar la corrupción de la PNH, mejorar su imagen pública
negativa y su comunicación con la población.
Profundizar la cooperación entre la Policía Nacional y la
MINUSTAH.
Despliegue policía de civil (francófonos) para reforzar la seguridad.
Desplegar la MINUSTAH para ayudar al gobierno a controlar las
fronteras terrestres y marítimas.
Supervisar el cumplimiento del ofrecimiento a los antiguos
miembros del ejército de indemnizaciones, pensiones y cargos
públicos ofrecidos por el gobierno.
123
Contribuir en la elaboración de leyes para controlar las armas
pequeñas y los servicios de seguridad privados.
3.2.3 Derechos humanos
Establecer unidades especializadas que se ocupen de las víctimas de
la violencia sexual y doméstica.
Promover una cultura de rendición de cuentas por abusos en temas
de derechos humanos.
Generar programas de reparación a víctimas.
Promover educación en derechos humanos.
Mantener bases de datos sobre violaciones a derechos humanos.
Cooperar en la instauración de la Comisión para investigar las
demandas contra la Policía Nacional.
Capacitar a los miembros de la misión en discriminación, acoso
sexual y abuso de autoridad.
3.2.4 Instituciones y estado de derecho
Apoyar a la administración de justicia.
Apoyar las reformas al sistema penal.
Contribuir en el establecimiento de un censo de penitenciarias.
Luchar contra la impunidad.
Reestablecer la confianza de la población en el sistema de justicia.
Aumentar el acceso a la justicia de grupos marginados.
Fortalecer el sistema penal en jurisdicciones provinciales.
Facilitar la comunicación entre la policía y los jueces de instrucción.
Apoyar el establecimiento de un sistema de justicia de menores
viable.
124
Construir infraestructura carcelaria.
Apoyar el imperio de la ley.
3.2.5 Asistencia humanitaria y desarrollo
Liderar un proceso más amplio de recuperación de las comunidades,
desarrollo, reconciliación local y consolidación de la paz a largo
plazo.
Generar un mecanismo nacional de coordinación entre instituciones
nacionales, sociedad civil, sector privado, ONU, organizaciones
internacionales, ONG, instituciones financieras internacionales.
Reforzar el sistema aduanero, con el apoyo del FMI.
Promover desarrollo sostenido a largo plazo alcanzable sólo
mediante la generación de empleo, trabajando en estrecha
colaboración con las organizaciones campesinas; garantizando el
abastecimiento de alimentos; restaurando la salud pública; luchando
contra el VIH/SIDA; apoyando a la educación; conservando el medio
ambiente.
Expandir la construcción de caminos.
Mantener suficientes fondos para poder cumplir con los programas
diseñados.
Acelerar y racionalizar la ayuda de los donantes para mejorar el nivel
de vida la población y darle al gobierno capacidad para elaborar y
ejecutar proyectos.
Generar estrategias para el desarrollo del sector agrícola,
deforestación y medio ambiente.
Lanzar una iniciativa concreta de cooperación internacional para
frenar la pobreza.
Rehabilitar centrales hidroeléctricas.
125
Crear programas para la eliminación del analfabetismo.
Apoyar los servicios de salud reproductiva con campañas y
repartición de preservativos.
Promover reuniones internacionales para reducir las consecuencias
de la crisis económica sobre los más vulnerables.
Prestar asistencia de socorro inmediato.
Apoyar un Plan Nacional de gestión de riesgos ambientales.
3.2.6 Los mandatos de la ONU para la MINUSTAH
El desarrollo de la Misión puede rastrearse en los documentos oficiales de
la ONU, es decir, en las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad
donde se plantean tanto las tareas que deben ejecutar los efectivos puestos
en el terreno, así como las lecturas que sobre las necesidades y las razones
para intervenir arguye la ONU, las cuales sufren algunas variaciones en el
tiempo. Este examen de las resoluciones resulta importante en tanto que no
sólo señalan el modo en el cual es interpretada determinada realidad por las
autoridades que deciden, en este caso la ONU, sino porque genera una
representación del mundo a partir de las inclusiones y exclusiones de
algunas temáticas que permite legitimar decisiones. Por ejemplo construye
las amenazas, las caracteriza y señala la manera adecuada de abordarlas.162
La Resolución 1529 de 2004 es la primera que se emite en el marco de esta
intervención. En ella se plantean como premisas para autorizar la entrada
en Haití de una fuerza multinacional provisional, la persistencia de la
162 En ese sentido, por ejemplo, se puede mencionar la manera en que a partir del 11 de septiembre se ha construido la noción de “terrorismo”, la cual no está desprovista de un componente simbólico e ideológico, pues no sólo se plantea la existencia del fenómeno, sino que se le otorga una inusitada relevancia que lo ubica por encima de otras amenazas que también existen en el escenario global pero sobre las que no se repara, tales como: la exclusión, la pobreza, el hambre, el deterioro medioambiental, los descontrolados flujos migratorios o la proliferación de armas.
126
violencia y el deterioro de la situación humanitaria. Así, se puede extraer
del diagnóstico que el “establecimiento de un entorno seguro y estable”
permitirá el respeto de los derechos humanos; es decir, aunque la defensa
de los derechos humanos aparece como parte importante de las razones
para intervenir, la plena vigencia de los mismos aparece como función
dependiente de la seguridad, entendida en el sentido limitado que
anteriormente se señaló. Adicionalmente, allí se presenta un elemento que
estará presente en todas las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto
de la MINUSTAH: señalan a Haití como“una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales”.
Siendo Haití, de acuerdo con las consideraciones del Consejo de Seguridad,
una amenaza para la paz internacional resulta pertinente preguntarnos de
qué manera se construye tal afirmación. De una parte, es posible argüir la
incidencia de los índices de los “Estados fallidos” que señalan las zonas de
riesgo y legitiman por ende la intervención de la comunidad
internacional;163 pero de otra parte, y quizá este sea un rasgo característico
de las sociedades contemporáneas, se ampara en la noción de sociedad del
riesgo global que deviene en globalización del miedo, constitutiva de
estrategias políticas en las que se mantiene viva la atmósfera del miedo
para, así mismo, mantener la esperanza de derrotarlo atacando las fuentes
de las que se origina –en este caso la inestabilidad de Haití-. De este modo,
surgen y se sostienen políticas como la guerra contra el terrorismo o el
deber de ingerencia, pues apelan a la esperanza de los ciudadanos por tener
un ambiente más seguro aunque puede que el origen de su inseguridad esté
artificialmente construido o que las medidas tomadas vayan en detrimento
de la seguridad misma, si entendemos por aquélla algo más que la ausencia
163 Para ver supra “El concepto de Estados Fallidos”.
127
de confrontación armada.164 Así, resulta evidente cómo la noción de riesgo
y daño son categorías sumamente politizadas, cuyos criterios objetivos
resultan instrumentalizados para desarrollar políticas que, sin dicha
construcción de amenaza que genera miedo y a su vez reclamo de acción
política o militar para enfrentarla, no serían posibles.
En la Resolución 1542 de 2004 se observa una paradoja puesto que
advierte cómo la ONU tiene la “firme determinación de preservar la
soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Haití”
aunque el motivo de la Resolución sea autorizar la intervención de una
fuerza multinacional en Haití, lo cual afecta la soberanía del país.165
En el año 2005 el Consejo de Seguridad emite la Resolución 1608 de 2005,
cuya preocupación central es la celebración de la jornada electoral que
tendría lugar ese año en Haití para elegir al Presidente de la República y,
así poner fin al gobierno de transición instaurado tras la partida de Aristide,
además de los gobiernos locales y los representantes al parlamento. En ese
sentido, la prioridad era generar un “entorno seguro y estable para el
proceso electoral”; sin embargo, al analizar comparativamente esta
resolución con las otras resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad
de la ONU para la MINUSTAH se tiene que es la que abarca más aspectos
de la realidad haitiana en la formulación de sus consideraciones, aunque en
la parte resolutiva dicha ampliación no tiene ninguna resonancia. Se resalta
164 Tampoco de debe dejar de lado el debate que entiende cómo los procedimientos empleados para combatir el terror usualmente recurren a formas más o menos veladas de ese mismo terror que fustigan. Una disertación a propósito de este debate se encuentra en: Ordoñez Leonardo, La globalización del miedo”, en: Revista de Estudios Sociales, No. 25, diciembre de 2006, pp. 95-103. 165 La noción de soberanía estatal como base del sistema internacional posterior a la paz de Wesphalia ha sido una idea en constante construcción de acuerdo al contexto histórico. Un recuento histórico que da cuenta de tales transformaciones pero que ante todo pone en cuestión que ésta haya sido realmente respetada, se encuentra en: Philpott Daniel, Usurping the sovereignty of sovereignty?, en: World Politics, Vol. 53, No. 2, The Johns Hopkins Press, enero 2001, pp. 297-324.
128
el hecho de que considere la “pobreza generalizada como causa importante
de la agitación en Haití” y que la estabilización no se logrará hasta que no
se conjuguen la “seguridad, reconciliación política y reconstrucción
económica”. Así mismo, llama la atención cómo por primera y única vez se
invita a los organismos miembros de Breton Woods a “examinar la
sostenibilidad de la deuda para países como Haití”. Finalmente, vale la
pena mencionar dos elementos que contiene esta resolución que también
resultan atípicos: en primer lugar se insta a las entidades de desarrollo que
tienen presencia en Haití a realizar actividades y planes coordinadamente y,
en segundo lugar, se solicita generar un control estricto sobre el personal de
la Misión, de modo tal que cumplan con el Código de Conducta de la
ONU.166
En el año 2006 la Resolución 1658 no plantea elementos novedosos
respecto de las anteriores, aunque abandona aquellos atípicos que
aparecieron en la Resolución inmediatamente anterior; por el contrario, se
genera un retroceso por cuanto se señala que la seguridad aparece cuando
se “renuncia a toda forma de violencia”, lo cual constituye una noción de
seguridad bastante estrecha, sobre todo, para un caso tan complejo como el
haitiano.
Por su parte, la Resolución 1702 de 2006 insiste en la responsabilidad de la
MINUSTAH con la instauración de un clima de seguridad y estabilidad,
166 A propósito del respeto del Código de Conducta de la ONU resulta pertinente mencionar las innumerables denuncias que se han presentado por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los miembros de la fuerza multinacional que, valga la pena recordar, poseen inmunidad para ser juzgados por las autoridades haitianas, lo cual ha permitido que en muchos casos sea la impunidad el rasgo más frecuente en estos hechos. Al respecto se puede consultar: Center for the Study of Human Rights, Haití Human Rights Investigations: november 11-21, 2004¸ University of Miami School of law. Disponible en: http://www.law.miami.edu/cshr/CSHR_Report_02082005_v2.pdf También algunas de las violaciones cometidas por estas fuerzas se encuentra documentada por Amnistía Internacional en: http://www.haitianalysis.com/2007/1/19/amnesty-international%E2%80%99s-track-record-in-haiti-since-2004
129
reconociendo cómo los programas de desarme y desmovilización que se
han implementado en Haití resultan inadecuados dadas las particularidades
de las condiciones locales. A partir de esta Resolución aparece un elemento
adicional en el diagnóstico: la lucha contra “el tráfico transfronterizo de
estupefacientes y armas”.
En el año 2007 se emite la Resolución 1780 en la que persisten los
elementos mencionados anteriormente aunque con algunas novedades,
siendo una de las más interesantes la aparición de los huracanes como parte
de la realidad haitiana a la cual también se debe responder. Ello resulta
significativo por cuanto es una condición estructural del país pero sólo
hasta el año 2007 se vincula en el relato de la ONU. Siguiendo la teoría del
actor red tenemos que los objetos se constituyen en actores que “modifican
con su incidencia un estado de cosas”, puesto que “además de ‘determinar’
y servir como ‘telón de fondo de la acción humana’, las cosas podrían
autorizar, permitir, dar recursos, alentar, sugerir, influir, bloquear, hacer
posible, prohibir, etc”. En ese orden de ideas, es posible considerar cómo
pese a que los huracanes siempre han estado presentes en Haití ahora
cuentan para la ONU como elemento que permite, autoriza y da recursos
para su permanencia en tanto que los problemas de violencia han
disminuido en los últimos años, así que la justificación debe sustentarse en
nuevos elementos o situaciones.
De otra parte, esta Resolución plantea como una prioridad la capacitación
de la Policía Nacional de Haití (PNH) en derechos humanos con el fin de
reducir las violaciones que sus miembros comenten y, adicionalmente, se
insta a la MINUSTAH a realizar un seguimiento de las acciones de los
miembros de la PNH y del propio equipo de la Misión en términos del
respeto a los derechos humanos.
130
Ahora bien, en esta Resolución hay un tema que llama la atención y que
resulta valioso en tanto que permite vislumbrar las contradicciones sobre
las que se erige el orden global, pues al tiempo que se insiste en el
compromiso con la preservación de la soberanía de Haití se exhorta,
adicionalmente a todo lo que implica la Misión, a la comunidad
internacional a generar un sistema renovado de coordinación de la ayuda
con el fin de crear estrategias de reconstrucción y de reducción de la
pobreza, cuando éstas son funciones que se espera desarrolle el Estado. De
este modo, pareciese que nos encontramos ante un dilema complejo, pues
de una parte se entiende cómo el Estado haitiano no se encuentra en la
capacidad de desempeñar dichas labores pero el hecho de entregarlas a
distintos organismos y entidades internacionales, cercena el ámbito de
decisión y control del Estado haitiano de sus políticas internas, a merced de
una esperada mejora en las condiciones de vida de la población con el
suministro de bienes y servicios que no han sido adecuadamente provistos
por el Estado.
La Resolución 1840 de 2008 reitera muchos de los elementos presentes en
las anteriormente mencionadas, insistiendo en las situaciones adversas
generadas por los huracanes y señalando por primera vez cómo los
problemas que aquejan a Haití no son sólo generados por las condiciones
internas de este país, sino que menciona la incidencia de condiciones
globales en el ámbito nacional, por ejemplo, “el aumento global de precios
de los alimentos”.
Finalmente, la Resolución 1892 de 2009 es la última que ha sido aprobada
a la fecha respecto de la MINUSTAH. Ésta reitera la incidencia de los
huracanes y de los factores económicos externos sobre la mejora de las
condiciones en Haití, pero adiciona algunos elementos interesantes: (i)
reconoce que en Haití se han generado condiciones para su gobernanza; (ii)
131
solicita al gobierno y al parlamento haitianos trabajar en la construcción de
un entorno legislativo que promueva el crecimiento económico, pero no
señala qué quiere decir exactamente con ello. A juzgar por los últimos
acontecimientos en donde se ha visto un interés de grandes empresas
transnacionales en trasladarse a Haití, podría pensarse que se hace
referencia a generar condiciones fiscales favorables para la inversión que,
en últimas, van en detrimento de los ingresos del país y de la remuneración
salarial obtenida por los trabajadores, estimando que la presencia de dichas
empresas generará condiciones de crecimiento económico;167 (iii) presenta
de manera explícita su apoyo a la gestión de Bill Clinton para atraer
inversiones y generar empleo en Haití; y (iv) señala la aparición del tráfico
transfornterizo no sólo de armas y drogas sino de personas, especialmente,
niños.
En el 2010 el terremoto que sacudió a este país alteró algunas de las
características de la Misión de Estabilización, las cuales han quedado
consignadas en varias resoluciones del Consejo de Seguridad. El 19 de
enero de 2010, justo 7 días después del desastre, se expide la Resolución
1908 de 2010 en la cual se establece la permanencia de la Misión pese a las
importantes pérdidas sufridas por el equipo civil y militar, aprobando el
despliegue de un componente militar de hasta 8.940 efectivos, entre
oficiales y tropa, y un componente de policía de hasta 3.711 integrantes.
Vale la pena señalar que en los días posterremoto las brigadas
estadounidenses de emergencia desplegadas sobre Haití jugaron un papel
167 Esto se puede corroborar con las visitas sostenidas a Haití la primera semana de octubre de 2009 por el ex presidente norteamericano Bill Clinton y Luis Alberto Moreno, actual presidente del BID, donde presentaron al país como el espacio de las oportunidades para la inversión extranjera internacional, así que entre los planes del futuro cercano se encuentra construir un parque industrial en Cité Soleil –la zona más deprimida y violenta de Haití-. Algunos artículos al respecto se puede consultar en: http://www.haitianalysis.com/2009/10/8/haiti-liberte-the-clinton-moreno-summit-an-illusion-factory Respecto de las condiciones laborales en las que se vincularía el pueblo haitiano en este falaz “tren del desarrollo” ver: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=53448
132
destacado en términos de la definición de las medidas tendientes a
garantizar el orden y la seguridad en este país, aunque también hay que
reconocer que su desempeño no fue muy afortunado en las primeras
semanas para distribuir la ayuda de emergencia dada la situación crítica en
la que se encontraban no sólo miles de haitianos, sino las fuerzas de paz de
la ONU168.
Posteriormente, en junio del mismo año, la Resolución 1927 considera que
el gobierno de Haití necesita que la MINUSTAH le asista para
proporcionar una protección adecuada a la población, prestando particular
atención a las necesidades de los desplazados internos y otros grupos
vulnerables, especialmente las mujeres y los niños. Así que se establece el
despliegue de un número de policías adicional (680 agentes) que se espera
desempeñen labores de protección a la población, entrenamiento a la
policía de Haití y además contribuyan a mantener el orden en las
realización de las elecciones presidenciales que se estaban programando,
por lo que se le encomienda que coordine la asistencia electoral
internacional a Haití. La Resolución 1944 promulgada en octubre del 2010
se acentúa el énfasis sobre el apoyo institucional, principalmente a las
relacionadas con la justicia y la policía nacional, así como en las
actividades de reconstrucción aunque las tareas de apoyo específico no se
mencionan, simplemente se “alienta a la Misión a que, dentro de los límites
de su mandato, siga aprovechando plenamente los medios y capacidades
168 “Al aeropuerto de Puerto Príncipe no dejan de llegar aviones cargados de medicinas, alimentos y políticos de alto rango. Pero las medicinas y los alimentos se quedan en su mayoría en la orilla de las pistas, dentro de cajas bien apiladas, y los políticos se montan en un helicóptero para ver la ciudad por encima del olor a cadáver y del llanto de los niños, hacen unas declaraciones a la altura de la tragedia y se marchan un rato después. Todo eso lleva pasando una semana, bajo la mirada de decenas de haitianos que acuden cada día para observar por encima de la tapia o a través de las alambradas. Este lunes, esas decenas de personas se convirtieron en miles ante el anuncio del desembarco inminente de las tropas norteamericanas. La tensión fue creciendo y la gente intentó traspasar la alambrada para hacerse por las bravas con la ayuda que Naciones Unidas no ha sido capaz de repartir aún. Se produjeron forcejeos, disparos de los antidisturbios y varios heridos”. Ver: http://internacional.elpais.com/internacional/2010/01/18/actualidad/1263769216_850215.html
133
existentes, incluidos sus ingenieros, con miras a seguir afianzando la
estabilidad en el país, y solicita a la MINUSTAH que prepare una
planificación a más largo plazo que aliente a Haití a asumir el liderazgo de
los esfuerzos para seguir afianzando la estabilidad del país”169. También
resalta la necesidad de ocuparse de asuntos de orden público para evitar el
resurgimiento de la violencia de pandillas, la delincuencia organizada, el
tráfico de drogas y la trata de niños, lo cual pareciera dar a entender que se
han eliminado dichas manifestaciones violentas pero ello puede
cuestionarse a la luz de evaluaciones emitidas por otras entidades170.
Por último, la Resolución que actualmente rige a la Misión es la Resolución
2012 (2011) no presenta cambios evidentes en términos de lo planteado por
las resoluciones inmediatamente anteriores, pues se mantiene la
preocupación por las instituciones del sector de la justicia, el
fortalecimiento de la policía nacional, la protección contra la violencia
sexual, la ayuda a los desplazados internos, la salvaguarda del orden
alterado por pandillas urbanas, evitar el tráfico de armas y el apoyo en las
tareas de reconstrucción.
Las labores asociadas a la reconstrucción parece que antes de atender a un
mandato general expedido por la ONU se desarrollan de acuerdo a las
decisiones que cada gobierno define para el contingente que aporta a la
169 Consejo de Seguridad, Resolución 1944, S/RES/1944 (2010), 14 de octubre de 2010. 170 Por ejemplo, en agosto de 2012 se registra en un informe dado a conocer por la "Comisión Justicia y Paz" que al menos 212 personas han sido asesinadas por disparos en Haití, entre abril y junio de este año, debido a la escalada de violencia urbana que azota al país en los últimos tiempos. Según el informe a los asesinatos de los últimos meses se añade el aumento de las agresiones callejeras, los robos violentos y las violaciones, por un total de 307 casos. La Comisión también ha informado de un aumento de los linchamientos (24 casos en contraste de los 18 en los tres meses precedentes) y los asesinatos de agentes de la policía (11 casos). La Iglesia Católica de Haití, siempre a través de la Comisión Justicia y Paz, ha señalado la falta de eficiencia en las investigaciones policiales y la incompetencia de los tribunales como los principales obstáculos en la lucha contra la impunidad en el país. http://www.ciec.edu.co/es/index.php/component/k2/item/17-iglesia-cat%C3%B3lica-denuncia-aumento-de-la-violencia-en-hait%C3%AD
134
MINUSTAH. Por mencionar sólo un par de ejemplo, tenemos que el
batallón de La Florida ha enfocado su trabajo en la asistencia humanitaria y
cívica, el despliegue de los ingenieros militares de EE.UU. y los
profesionales médicos para la formación y la prestación de servicios
humanitarios. Por su parte, el gobierno ecuatoriano ha aportado sucesivos
contingentes de unos 70 militares para la MINUSTAH que han trabajado
en la construcción de vías y canalizaciones agrícolas en la región de
Artibonite. Otras tareas realizadas por los militares ecuatorianos fueron la
limpieza de canales de riego y drenaje, la construcción de un puente de 30
metros de longitud sobre el río L'Estère, el mantenimiento de otro puente
metálico que une varias poblaciones y a la producción y transporte de
60.000 metros cúbicos de material pétreo para la construcción de viviendas.
El primer contingente de militares paraguayos que se despliega en Haití
tiene la misión de construir de pequeños edificios y realizar labores d
albañilería, plomería, electricidad y carpintería. Los militares paraguayos
están provistos con equipos ligeros y pesados como camiones, camionetas,
retroexcavadoras y tractores.
Así, tenemos que la MINUSTAH continúa agrupando una gran cantidad de
divisiones civiles y militares que, pese a estar reguladas por el mandato del
Consejo de Seguridad, se encuentra segmentada en cuantas delegaciones de
países la componen, cada una con sus agendas, proyectos, recursos,
enfoques, necesidades, prioridades, etc. Por ello, la MINUSTAH no
representa un todo unificado que pueda ser evaluado homogéneamente por
las acciones que el Consejo de Seguridad define en sus resoluciones.
135
3.2.
7 C
uadr
o co
mpa
rativ
o: d
iagn
óstic
o, r
ecom
enda
cion
es y
man
dato
ÁM
BIT
O P
OL
ÍTIC
O
Dia
gnós
tico
Info
rmes
anu
ales
Se
cret
ario
Gen
eral
de
Nac
ione
s Uni
das
Rec
omen
daci
ones
del
Sec
reta
rio
Gen
eral
de
Nac
ione
s Uni
das
Man
dato
de
la M
INIS
TA
H
1.
Ejer
cici
o de
la
op
osic
ión
polít
ica
por v
ías v
iole
ntas
. 2.
Pr
oces
os
elec
tora
les
viol
ento
s, an
orm
ales
e
ilegí
timos
. 3.
Aus
enci
a de
gob
iern
o lo
cal e
n al
guna
s reg
ione
s del
paí
s. 4.
D
iálo
gos
naci
onal
es
incl
uyen
tes.
5.
Tens
ione
s co
n R
epúb
lica
Dom
inic
ana.
6.
D
istu
rbio
s po
r m
anife
stac
ione
s pop
ular
es.
7.
Def
icie
ncia
s en
in
frae
stru
ctur
a y
capa
cida
d lo
gíst
ica
de
las
inst
ituci
ones
es
tata
les.
8.
Com
plej
a es
truct
ura
adm
inis
trativ
a y
dese
quili
brio
1. I
nstit
ucio
naliz
ar e
l ej
erci
cio
de l
a po
lític
a 2.
Leg
itim
ar lo
s pro
ceso
s ele
ctor
ales
2.
A
seso
rar
técn
icam
ente
a
los
parti
dos p
olíti
cos
2. F
orta
lece
r a lo
s par
tidos
pol
ítico
s. 2.
For
mul
ar l
eyes
de
finan
ciam
ient
o pú
blic
o de
los p
artid
os p
olíti
cos.
3.
Am
plia
r el
alc
ance
ins
tituc
iona
l y
de
auto
ridad
de
l es
tado
a
nive
l na
cion
al.
3. C
ontro
lar a
los g
rupo
s arm
ados
. 4.
Rea
lizar
cam
paña
s de
fom
ento
de
la p
artic
ipac
ión
polít
ica.
4.
Edu
caci
ón p
olíti
ca a
jóve
nes.
4. M
ejor
ar n
ivel
es d
e re
pres
enta
ción
po
lític
a ev
itand
o la
pol
ariz
ació
n.
5. F
omen
tar
diál
ogo
y co
oper
ació
n lim
itand
o la
mig
raci
ón h
aitia
na h
acia
Apo
yar
el
proc
eso
con
stitu
cion
al
de
cará
cter
po
lític
o y
suce
sorio
ab
ierto
en
Hai
tí y
la p
rom
oció
n de
un
a so
luci
ón p
acífi
ca y
dur
ader
a a
la c
risis
act
ual.
Pro
mov
er
el
diál
ogo
y la
re
conc
iliac
ión
naci
onal
. E
stab
lece
r un
gr
upo
bási
co
pres
idid
o po
r el
R
epre
sent
ante
Es
peci
al
e in
tegr
ado
por
sus
adju
ntos
, el
C
oman
dant
e de
la
Fu
erza
, rep
rese
ntan
tes
de la
OEA
y
la C
AR
ICO
M, o
tras
orga
niza
cion
es
regi
onal
es
y su
breg
iona
les,
las
inst
ituci
ones
fin
anci
eras
in
tern
acio
nale
s y
otro
s di
rect
amen
te
inte
resa
dos,
a fin
de
fa
cilit
ar
la
ejec
ució
n de
l m
anda
to
de
la
MIN
UST
AH
, pr
omov
er
la
136
de la
s ram
as d
el p
oder
púb
lico.
R
epúb
lica
Dom
inic
ana.
6.
Mej
orar
las
cond
icio
nes
de v
ida
de
los h
aitia
nos.
7. G
ener
ar u
n ce
nso
elec
tora
l. 7.
Pro
mov
er p
roce
so d
e ce
dula
ción
de
la c
iuda
daní
a.
8.
Ref
orm
ar
vía
cons
tituc
iona
l el
fu
ncio
nam
ient
o in
stitu
cion
al
del
esta
do h
aitia
no.
8.
Inve
rtir
más
re
curs
os
en
el
forta
leci
mie
nto
de
las
inst
ituci
ones
de
l est
ado.
inte
racc
ión
con
las
auto
ridad
es d
e H
aití
en c
alid
ad d
e so
cios
y h
acer
m
ás
efic
az
la
acci
ón
de
la
com
unid
ad i
nter
naci
onal
en
Hai
tí,
com
o se
exp
one
en e
l in
form
e de
l Se
cret
ario
Gen
eral
. A
poya
r e
l pr
oces
o c
onst
ituci
onal
y
pol
ítico
qu
e s
e h
a p
uest
o e
n
mar
cha
en
H
aití,
incl
uso
of
reci
endo
b
ueno
s
ofic
ios,
y
fo
men
tar
lo
s
prin
cipi
os
de
l go
bier
no
dem
ocrá
tico
y el
de
sarr
ollo
inst
ituci
onal
. A
yuda
r al G
obie
rno
de tr
ansi
ción
en
sus
esfu
erzo
s po
r en
tabl
ar
un
proc
eso
de d
iálo
go y
rec
onci
liaci
ón
naci
onal
. A
yuda
r al G
obie
rno
de tr
ansi
ción
en
la t
area
de
orga
niza
r, su
perv
isar
y
lleva
r a
cabo
el
ecci
ones
m
unic
ipal
es,
parla
men
taria
s y
pres
iden
cial
es li
bres
y li
mpi
as
a la
m
ayor
brev
edad
posi
ble,
en
parti
cula
r
pres
tand
o
asis
tenc
ia
técn
ica,
lo
gíst
ica
y a
dmin
istra
tiva
y
man
teni
endo
la
seg
urid
ad,
con
137
el a
poyo
apr
opia
do a
un
pro
ceso
el
ecto
ral e
n qu
e la
par
ticip
ació
n de
lo
s vo
tant
es s
ea r
epre
sent
ativ
a de
la
s ca
ract
erís
ticas
dem
ográ
ficas
del
pa
ís, c
on in
clus
ión
de la
s muj
eres
. A
yuda
r al
Gob
iern
o de
tran
sici
ón a
ex
tend
er la
aut
orid
ad d
el E
stad
o po
r to
do
Hai
tí y
apoy
ar
el
buen
go
bier
no a
niv
el lo
cal.
Cre
ar u
n pl
an p
ara
la c
eleb
raci
ón
satis
fact
oria
de
las
ele
ccio
nes
en
H
aití,
con
in
clus
ión
de
la
insc
ripci
ón
de
vo
tant
es,
la
se
gurid
ad,
la
logí
stic
a,
la
ed
ucac
ión
cív
ica.
ÁM
BITO
DE
SEG
UR
IDA
D
1.
Vio
lenc
ia
estru
ctur
al:
Inad
ecua
da
diso
luci
ón
de
las
fuer
zas
arm
adas
de
Hai
tí; A
uge
de g
rupo
s ar
mad
os
(pol
ítico
s y
crim
inal
es);
y po
brez
a y
dese
mpl
eo.
2. P
rolif
erac
ión
de a
genc
ias
de
segu
ridad
priv
ada.
3.
Deb
ilida
d de
la P
NH
1.
Prom
over
in
tegr
ació
n de
ex
mili
tare
s a la
vid
a la
bora
l. 1.
Es
tabl
ecer
pro
gram
a de
pen
sion
es
y de
sarm
e.
1.
Impl
emen
tar
prog
ram
as
para
fo
rtale
cer
la s
egur
idad
soc
ial
y no
só
lo la
segu
ridad
físi
ca.
1. A
umen
tar
el a
poyo
de
tropa
s de
la
MIN
UST
AH
.
Aut
oriz
ar e
l de
splie
gue
inm
edia
to
de
una
Fue
rza
Mul
tinac
iona
l Pr
ovis
iona
l en
el
20
04
para
: C
ontri
buir
a c
rear
un
ent
orno
de
se
gurid
ad
y e
stab
ilida
d e
n l
a
capi
tal
de
Hai
tí y
en e
l re
sto
del
país
; Fa
cilit
ar
la
pres
taci
ón
de
asis
tenc
ia h
uman
itaria
y e
l ac
ceso
de
lo
s tra
baja
dore
s hu
man
itario
s
138
4. I
nope
rativ
idad
del
sis
tem
a de
ju
stic
ia
5. P
obla
ción
civ
il ar
mad
a.
6. A
usen
cia
de c
ontro
l en
las
fr
onte
ras.
7. L
inch
amie
ntos
púb
licos
. 8.
Trá
fico
ilíci
to d
e dr
ogas
y
cont
raba
ndo.
9.
V
iola
cion
es
a m
ujer
es
y ni
ñas.
10. S
ecue
stro
s.
2. L
egis
lar p
ara
cont
rola
r las
age
ncia
s de
segu
ridad
priv
ada.
3.
Cap
acita
r, eq
uipa
r y
apoy
ar a
la
PNH
en
el
ám
bito
m
ilita
r y
de
dere
chos
hum
anos
. 3.
Impl
emen
tar e
n la
PN
H p
rogr
amas
de
pro
tecc
ión
para
la v
iole
ncia
con
tra
la m
ujer
. 4.
Ref
orm
a al
sist
ema
pena
l. 4.
D
iseñ
ar
un
sist
ema
pena
l pa
ra
men
ores
de
edad
. 4.
Con
stru
ir in
frae
stru
ctur
a pa
ra e
l fu
ncio
nam
ient
o de
ce
ntro
s de
re
clus
ión.
4.
Cre
ar p
rogr
amas
de
capa
cita
ción
a
juec
es.
4. F
omen
tar
sist
emas
de
prot
ecci
ón y
ga
rant
ías p
or e
l res
peto
a lo
s der
echo
s hu
man
os.
5. C
rear
un
prog
ram
a de
des
arm
e ac
orde
a
las
cara
cter
ístic
as
y ne
cesi
dade
s de
Hai
tí.
6. D
espl
egar
más
trop
as.
6.
Invo
lucr
ar
refu
erzo
s de
tro
pas
nava
les y
aér
eas.
7. F
omen
tar
resp
eto
de l
os d
erec
hos
inte
rnac
iona
les
a la
po
blac
ión
haiti
ana
que
lo n
eces
ite; F
acili
tar
la
pres
taci
ón
de
asis
tenc
ia
inte
rnac
iona
l a
la
polic
ía
y el
Se
rvic
io d
e G
uard
acos
tas
de H
aití
a fin
de
esta
blec
er y
m
ante
ner
la
segu
ridad
y e
l ord
en p
úblic
os, y
de
prom
over
y p
rote
ger
los
dere
chos
hu
man
os; A
poya
r la
cr
eaci
ón
de
las
con
dici
ones
ne
cesa
rias
par
a
que
la
s
orga
niza
cion
es
inte
rnac
iona
les
y
re
gion
ales
; im
pedi
r qu
e si
ga d
eter
iorá
ndos
e la
si
tuac
ión
hum
anita
ria.
Est
able
cer
la
Mis
ión
de
Esta
biliz
ació
n de
la
s N
acio
nes
Uni
das e
n H
aití
(MIN
UST
AH
). A
poya
r de
l Gob
iern
o de
tran
sici
ón,
esta
blec
er
un
ento
rno
segu
ro
y es
tabl
e en
el
qu
e se
pu
eda
desa
rrol
lar
el
proc
eso
polít
ico
y co
nstit
ucio
nal e
n H
aití.
A
yuda
r al G
obie
rno
de tr
ansi
ción
en
la
supe
rvis
ión,
re
estru
ctur
ació
n y
refo
rma
de
la
Pol
icía
N
acio
nal
de H
aití,
de
con
form
idad
con
las
139
hum
anos
y a
umen
to d
e la
vig
ilanc
ia.
8.
Con
trola
r la
s fr
onte
ras
y de
sman
tela
r ban
das c
rimin
ales
. 9.
D
espl
egar
tro
pas
y cu
erpo
s es
peci
ales
de
la p
olic
ía p
ara
evita
r vi
olen
cia
cont
ra la
muj
er.
10. C
ontro
l a la
s ban
das a
rmad
as.
10.
Vin
cula
r un
gr
upo
espe
cial
an
tisec
uest
ro.
norm
as d
e p
olic
ía d
emoc
rátic
a, e
n pa
rticu
lar
med
iant
e el
exa
men
de
los
ante
cede
ntes
y l
a ce
rtific
ació
n de
su
pe
rson
al,
el
ases
oram
ient
o so
bre
su
reor
gani
zaci
ón
y fo
rmac
ión,
en
parti
cula
r fo
rmac
ión
en
cu
estio
nes
de
gén
ero,
y
la
su
perv
isió
n y
el
ad
iest
ram
ient
o
de
lo
s m
iem
bros
de
la
Po
licía
N
acio
nal d
e H
aití.
P
rest
ar a
sist
enci
a al
Gob
iern
o de
tra
nsic
ión,
en
parti
cula
r a
la P
olic
ía
Nac
iona
l de
H
aití,
m
edia
nte
prog
ram
as a
mpl
ios
y so
sten
ible
s de
de
sarm
e,
desm
ovili
zaci
ón
y re
inse
rció
n pa
ra t
odos
los
gru
pos
arm
ados
, inc
luid
as la
s m
ujer
es y
los
niño
s aso
ciad
os c
on e
sos g
rupo
s, as
í co
mo
med
iant
e m
edid
as
de
segu
ridad
pú
blic
a y
cont
rol
de
arm
as.
Pre
star
asis
tenc
ia
en
el
rest
able
cim
ient
o y
m
ante
nim
ient
o
del
Es
tado
de
dere
cho,
la
se
gurid
ad p
úblic
a y
el o
rden
púb
lico
en
Hai
tí,
pres
tand
o,
entre
ot
ras
140
cosa
s, ap
oyo
oper
acio
nal
a la
Po
licía
N
acio
nal
de
Hai
tí y
el
Serv
icio
de
Gua
rdac
osta
s de
H
aití,
as
í c
omo
en
el
for
tale
cim
ient
o
inst
ituci
onal
,
incl
uido
el
rest
able
cim
ient
o de
l si
stem
a pe
nite
ncia
rio.
Pro
tege
r
al
pe
rson
al,
lo
s se
rvic
ios,
las
in
stal
acio
nes
y
el
equi
po d
e la
s N
acio
nes
Uni
das
y
la
se
gurid
ad
y
lib
erta
d
de
circ
ulac
ión
de
su p
erso
nal.
Pro
tege
r a
lo
s c
ivile
s, e
n l
a
med
ida
de
sus
po
sibi
lidad
es,
y
dent
ro
de
su z
ona
de d
espl
iegu
e so
bre
los
cual
es
se
cier
na
una
amen
aza
inm
inen
te d
e at
aque
físi
co.
D
espl
egar
un
com
pone
nte
mili
tar
de
hast
a 7.
500
efec
tivos
, en
tre
ofic
iale
s y
tropa
, y
de h
asta
1.8
97
polic
ías c
ivile
s. A
umen
tar
la
segu
ridad
y
la
prot
ecci
ón e
n el
per
íodo
ele
ctor
al;
incl
uida
un
a re
visi
ón,
com
o co
rres
pond
a, d
el m
anda
to d
e ca
da
uno
de lo
s ofic
iale
s de
polic
ía c
ivil.
141
Inve
stig
ar
y c
ertif
icar
al
pers
onal
nu
evo
de l
a Po
licía
Nac
iona
l de
H
aití
y al
exi
sten
te a
efe
ctos
de
su
pres
taci
ón d
e se
rvic
ios.
Cre
ar e
l C
entro
Mix
to d
e A
nális
is
de
la
Mis
ión
a fin
de
re
unir
y ap
rove
char
mej
or la
info
rmac
ión
de
que
disp
onen
su
s co
mpo
nent
es
mili
tar,
de p
olic
ía y
civ
il.
Cre
ar
la
Brig
ada
Con
junt
a de
In
vest
igac
ione
s Es
peci
ales
par
a la
s vi
olac
ione
s a
los
dere
chos
hum
anos
co
met
idas
por
per
sona
l de
la P
NH
. C
omba
tir
la
delin
cuen
cia
y
la
viol
enci
a,
en
parti
cula
r e
n l
as
zona
s
urba
nas,
te
nien
do
en
cu
enta
las
nec
esid
ades
de
serv
icio
s es
peci
aliz
ados
se
ñala
das
por
el
Secr
etar
io G
ener
al p
ara
aum
enta
r la
capa
cida
d de
la
M
INU
STA
H
en
esta
mat
eria
. C
rear
un
pr
ogra
ma
co
mun
itario
am
plio
de
re
ducc
ión
de
la
vi
olen
cia
ad
apta
do
a
las
cond
icio
nes
lo
cale
s
y
que
in
cluy
a
asis
tenc
ia
a
inic
iativ
as
142
para
fo
rtale
cer l
a go
bern
anza
loc
al
y e
l Es
tado
de
der
echo
y o
frec
er
opor
tuni
dade
s d
e e
mpl
eo
a ex
in
tegr
ante
s
de
ban
das
y
a
jó
vene
s e
n s
ituac
ión
de
rie
sgo,
en
e
stre
cha
coor
dina
ción
co
n e
l G
obie
rno
de
Hai
tí
y
otro
s ag
ente
s p
ertin
ente
s, i
nclu
ida
la
com
unid
ad d
e do
nant
es.
Pre
star
ap
oyo
oper
acio
nal
al
Serv
icio
d
e
Gua
rdac
osta
s
de
Hai
tí.
Ado
ptar
un
enfo
que
inte
grad
o de
la
gest
ión
de l
as f
ront
eras
, ha
cien
do
hinc
apié
en
la
cr
eaci
ón
de
capa
cida
d de
l est
ado.
E
mpr
ende
r a
ccio
nes
dis
uaso
rias
coor
dina
das
pa
ra
se
guir
redu
cien
do
los
nive
les
de
delin
cuen
cia
y vi
olen
cia,
in
clus
o m
ejor
ando
y
prom
ovie
ndo
la
ejec
ució
n de
l Pla
n de
Ref
orm
a de
la
Polic
ía N
acio
nal.
ÁM
BITO
INST
ITU
CIO
NA
L 1.
El
esta
do n
o ha
con
solid
ado
su
auto
ridad
en
todo
el
1.
For
tale
cer
las
inst
ituci
ones
de
la
polic
ía n
acio
nal.
Ase
sora
r en
la
form
ulac
ión
de u
na
estra
tegi
a de
re
form
a y
143
terr
itorio
nac
iona
l. 2.
D
ebili
dad
de
inst
ituci
ones
ju
dici
ales
. 3.
Impu
nida
d 4.
A
dmin
istra
ción
de
ju
stic
ia
está
al
ejad
a de
la
po
blac
ión,
pu
es s
e ej
erce
en
fran
cés
y es
co
stos
a.
5.
Man
ejo
inad
ecua
do
de
arch
ivos
. 6.
Inef
icaz
y c
orru
pto
man
ejo
de
las f
inan
zas p
úblic
as.
7. A
usen
cia
de c
ontro
l po
r el
es
tado
del
sist
ema
educ
ativ
o.
1.
Gar
antiz
ar
la
cele
brac
ión
de
proc
esos
ele
ctor
ales
. 1.
Cap
acita
r a la
bur
ocra
cia.
1.
Com
batir
la c
orru
pció
n.
1. M
ejor
ar lo
s sal
ario
s de
los j
uece
s. 2.
Ref
orm
ar y
forta
lece
r el s
iste
ma
de
just
icia
. 4.
Per
miti
r la
par
ticip
ació
n de
juec
es
que
adm
inis
tren
just
icia
en
creo
le
4. D
ism
inui
r pr
ecio
s de
acc
esos
a l
a ju
stic
ia.
5.
Cap
acita
r a
func
iona
rios
para
m
anej
o ad
ecua
do d
e ar
chiv
os.
forta
leci
mie
nto
inst
ituci
onal
de
l po
der j
udic
ial.
Con
tribu
ir al
est
able
cim
ient
o d
el
Con
sejo
Supe
rior
de
l
Pode
r Ju
dici
al,
la
reor
gani
zaci
ón
y
norm
aliz
ació
n de
los
pro
ceso
s de
re
gist
ro
judi
cial
y
la
gest
ión
de
caus
as,
así
com
o en
la
ne
cesa
ria
labo
r e
ncam
inad
a a
re
solv
er
la
cues
tión
de
la l
arga
dur
ació
n d
e
la p
risió
n pr
even
tiva.
D
espl
egar
16
of
icia
les
peni
tenc
iario
s ad
scrit
os d
e E
stad
os
Mie
mbr
os e
n a
poyo
del
Gob
iern
o
de
H
aití
pa
ra
co
rreg
ir
las
defic
ienc
ias
del
sist
ema
peni
tenc
iario
. R
efor
mar
del
sis
tem
a de
lic
enci
as
de a
rmas
y
la
ela
bora
ción
y
ap
licac
ión
de
un
co
ncep
to
naci
onal
so
bre
la
pol
icía
de
pr
oxim
idad
A
poya
r en
la c
reac
ión
de c
apac
idad
y
crea
ción
de
inst
ituci
ones
a t
odos
lo
s ni
vele
s. P
artic
ipar
en
el
fo
rtale
cim
ient
o
144
inst
ituci
onal
de
la P
olic
ía N
acio
nal
de H
aití.
P
ropo
rcio
nar
as
iste
ncia
y as
esor
amie
nto
a la
s au
torid
ades
ha
itian
as, e
n co
nsul
ta c
on la
s pa
rtes
com
pete
ntes
, en
la
supe
rvis
ión,
la
re
estru
ctur
ació
n,
la
refo
rma
y
el
forta
leci
mie
nto
del
se
ctor
de
la
ju
stic
ia,
in
clus
o
med
iant
e
asis
tenc
ia
técn
ica
par
a e
stud
iar
toda
la
le
gisl
ació
n pe
rtine
nte,
ex
perto
s q
ue
pres
ten
ser
vici
os
prof
esio
nale
s, la
rá
pida
bú
sque
da
y ap
licac
ión
de
med
ios
para
el
imin
ar
el
haci
nam
ient
o en
la
s cá
rcel
es
y la
s de
tenc
ione
s pr
olon
gada
s an
tes
del
juic
io y
la
coor
dina
ción
y p
lani
ficac
ión
de e
sas
activ
idad
es, e
invi
ta a
l Gob
iern
o de
H
aití
a qu
e ap
rove
che
plen
amen
te
esa
asis
tenc
ia.
Con
tribu
ir en
la
fo
rmac
ión
de
inst
ituci
ones
esta
tale
s d
au
tosu
ficie
ntes
,
es
peci
alm
ente
fu
era
de
Pue
rto P
rínci
pe,
incl
uso
pr
opor
cion
ando
cono
cim
ient
os
145
espe
cial
izad
os a
los
min
iste
rios
e
inst
ituci
ones
pr
inci
pale
s, te
nien
do
en c
uent
a lo
s es
fuer
zos
que
real
izan
ac
tual
men
te
las
auto
ridad
es
haiti
anas
par
a lu
char
con
tra t
odo
tipo
de d
elito
. P
rest
ar a
sist
enci
a en
la
refo
rma
de
las
inst
ituci
ones
de
l e
stad
o d
e
dere
cho.
R
evis
ar
las
leye
s vi
gent
es
sobr
e im
porta
ción
y t
enen
cia
de a
rmas
y
la r
efor
ma
del
sist
ema
de l
icen
cias
de
arm
as.
Pro
porc
iona
r co
noci
mie
ntos
es
peci
aliz
ados
a l
os m
inis
terio
s e
inst
ituci
ones
cla
ve.
DER
ECH
OS
HU
MA
NO
S
1. F
alla
s en
seg
urid
ad y
cul
tura
de
la im
puni
dad.
2.
V
iola
cion
es
de
dere
chos
hu
man
os p
or fu
erza
s del
Est
ado.
3.
Mat
anza
s ext
raju
dici
ales
. 4.
Arr
esto
s arb
itrar
ios.
5. D
eten
cion
es in
debi
das.
6. S
ecue
stro
s. 7.
Tra
ta d
e se
res h
uman
os.
1. R
efor
zar e
l sis
tem
a de
segu
ridad
. 1.
Ref
orm
ar e
l sis
tem
a de
just
icia
. 2.
Rea
lizar
cur
sos
de c
apac
itaci
ón e
n de
rech
os h
uman
os.
2.
Mej
orar
lo
s pr
oces
os
de
recl
utam
ient
o a
la P
NH
. 3.
Cre
ar i
nfra
estru
ctur
a in
stitu
cion
al
judi
cial
y c
arce
laria
. 3.
For
tale
cer
la l
egis
laci
ón n
acio
nal
Apo
yar
al
Gob
iern
o
de
trans
ició
n,
as
í
com
o
a
las
inst
ituci
ones
y g
rupo
s ha
itian
os d
e de
rech
os h
uman
os, e
n su
s es
fuer
zos
por
prom
over
y
prot
eger
lo
s de
rech
os
hu
man
os,
parti
cula
rmen
te
lo
s
de
la
s m
ujer
es
y l
os
niño
s, a
fin
de
as
egur
ar
la
re
spon
sabi
lidad
146
8. V
iole
ncia
sexu
al.
9.
Vin
cula
ción
de
ni
ños
a ba
ndas
arm
adas
. 10
. C
ondi
cion
es i
nhum
anas
de
enca
rcel
amie
nto.
para
co
mba
tir
los
abus
os
a lo
s de
rech
os h
uman
os.
3. C
rear
un
sist
ema
de p
rote
cció
n a
víct
imas
y te
stig
os q
ue p
erm
ita h
acer
se
guim
ient
o a
los
crim
inal
es
y ag
reso
res.
indi
vidu
al p
or l
os a
buso
s d
e lo
s de
rech
os
hu
man
os
y
el
re
sarc
imie
nto
de la
s víc
timas
. V
igila
r l
a
situ
ació
n
de
los
de
rech
os
hum
anos
, i
nclu
ida
la
si
tuac
ión
de
los
ref
ugia
dos
y la
s pe
rson
as d
espl
azad
as q
ue r
egre
san,
y
pres
enta
r inf
orm
es a
l res
pect
o.
Cum
plir
plen
amen
te l
a po
lític
a de
la
s N
acio
nes
Uni
das
de t
oler
anci
a
cero
fre
nte
a l
a e
xplo
taci
ón y
los
ab
usos
sex
uale
s, y
que
lo m
ante
nga
info
rmad
o, e
ins
ta a
los
paí
ses
que
apor
tan
cont
inge
ntes
y f
uerz
as d
e po
licía
a
aseg
urar
se
de
que
se
inve
stig
uen
y ca
stig
uen
debi
dam
ente
los a
ctos
de
ese
tipo
en
que
esté
invo
lucr
ado
su p
erso
nal.
Con
tribu
ir en
la
in
vest
igac
ión
de
la
s in
frac
cion
es
de
los
der
echo
s hu
man
os
y
de
l de
rech
o in
tern
acio
nal
hum
anita
rio,
en
cola
bora
ción
con
la O
ficin
a de
l Alto
C
omis
iona
do
para
lo
s D
erec
hos
Hum
anos
, con
obj
eto
de p
oner
fin
a la
impu
nida
d.
147
Pro
mov
er y
pro
tege
r lo
s de
rech
os
hum
anos
y
las
liber
tade
s fu
ndam
enta
les.
Cap
acita
r en
mat
eria
de
dere
chos
hu
man
os a
la
Polic
ía N
acio
nal
de
Hai
tí y
otra
s in
stitu
cion
es
perti
nent
es,
incl
uido
s lo
s se
rvic
ios
peni
tenc
iario
s. P
rom
over
y p
rote
ger
los
dere
chos
de
las m
ujer
es y
los n
iños
D
ESA
RR
OLL
O
1. A
ltos í
ndic
es d
e po
brez
a.
2. I
nexi
sten
cia
de s
iste
ma
de
salu
d y
sane
amie
nto
bási
co.
3.
Gra
ve
inci
denc
ia
de
fenó
men
os
clim
átic
os:
hura
cane
s, in
unda
cion
es,
terr
emot
os y
ava
lanc
has.
4. N
o ha
y de
sarr
ollo
eco
nóm
ico.
5.
Mej
orar
el
apro
vech
amie
nto
de l
a co
oper
ació
n re
gion
al.
1. F
orta
leci
mie
nto
de la
eco
nom
ía.
2.
Apr
ovec
har
coop
erac
ión
inte
rnac
iona
l. 2.
M
ejor
ar
finan
zas
para
pr
esta
r se
rvic
ios a
la p
obla
ción
. 3.
C
onst
ruir
diqu
es
y pl
anes
de
em
erge
ncia
pa
ra
aten
ción
de
fe
nóm
enos
nat
ural
es.
4. p
rom
over
inve
rsió
n ex
tranj
era.
5.
Max
imiz
ar la
coo
pera
ción
sur-
sur.
Nom
brar
un
R
epre
sent
ante
Pe
rman
ente
en
Hai
tí, q
ue te
ndrá
la
auto
ridad
gen
eral
sob
re e
l te
rren
o pa
ra la
coo
rdin
ació
n y
dire
cció
n de
la
s ac
tivid
ades
de
los
orga
nism
os,
fond
os y
pro
gram
as d
e la
s N
acio
nes
Uni
das e
n el
paí
s. F
acili
tar
el
sum
inis
tro
y la
co
ordi
naci
ón
de
la
asis
tenc
ia
hum
anita
ria y
el a
cces
o de
l per
sona
l de
or
gani
zaci
ones
hu
man
itaria
s a
la
pob
laci
ón n
eces
itada
de
Hai
tí,
pres
tand
o e
spec
ial
aten
ción
a l
os
sect
ores
m
ás
vuln
erab
les
de
la
148
soci
edad
,
parti
cula
rmen
te
las
muj
eres
y lo
s niñ
os.
Sol
icita
r la
coo
rdin
ació
n en
tre l
as
dive
rsas
ent
idad
es d
e de
sarr
ollo
en
Hai
tí pa
ra
logr
ar
una
may
or
efic
ienc
ia e
n la
labo
r de
desa
rrol
lo.
Invi
tar a
las i
nstit
ucio
nes d
e B
retto
n W
oods
a e
xam
inar
la c
uest
ión
de la
so
sten
ibili
dad
de l
a de
uda
y de
las
co
nsec
uenc
ias
para
H
aití
de
la
Inic
iativ
a a
favo
r de
lo
s pa
íses
po
bres
muy
end
euda
dos.
Con
tribu
ir en
la
erra
dica
ción
de
la
pobr
eza
y lo
grar
el
de
sarr
ollo
so
sten
ible
en
Hai
tí C
ontri
buir
a
aseg
urar
un
a m
ayor
ef
icie
ncia
en
la
ap
licac
ión
del
do
cum
ento
de
la
estra
tegi
a
naci
onal
de
crec
imie
nto
y re
ducc
ión
de l
a po
brez
a co
n el
fin
de
con
segu
ir av
ance
s en
el
ámbi
to
del d
esar
rollo
soc
ioec
onóm
ico,
que
, co
mo
se r
econ
oció
en
el P
lan
de
Con
solid
ació
n de
l Se
cret
ario
G
ener
al,
es
esen
cial
pa
ra
la
esta
bilid
ad d
e H
aití,
y h
acer
fren
te a
149
los
prob
lem
as
ur
gent
es
de
de
sarr
ollo
,
en
pa
rticu
lar
lo
s ca
usad
os
po
r
los
hu
raca
nes
reci
ente
s.
Apo
yar
al E
nvia
do E
spec
ial
de l
as
Nac
ione
s U
nida
s pa
ra H
aití,
el
ex
Pr
esid
ente
de
los
Est
ados
Uni
dos
de
Am
éric
a W
illia
m
J. C
linto
n,
parti
cula
rmen
te
en
sus
esfu
erzo
s po
r ay
udar
al G
obie
rno
y al
pue
blo
de H
aití
a cr
ear
nuev
os e
mpl
eos,
mej
orar
la
pr
esta
ción
de
lo
s se
rvic
ios
bási
cos
y la
in
frae
stru
ctur
a,
forta
lece
r la
re
cupe
raci
ón y
pre
para
ción
en
caso
s de
des
astre
, at
raer
inv
ersi
ones
del
se
ctor
priv
ado
y re
caba
r un
may
or
apoy
o in
tern
acio
nal.
Fuen
te: e
labo
raci
ón p
ropi
a co
n ba
se e
n la
s res
oluc
ione
s del
Con
sejo
de
Segu
ridad
de
la O
NU
par
a H
aití
(220
4-20
09)
150
3.3 Resultados de la intervención
Los diagnósticos ofrecidos por la Organización de Naciones Unidas para
Haití pareciesen rastrear cuáles son los problemas que requieren pronta
atención, siendo los temas de orden público y seguridad a los que se les
dedica mayor atención, se considera que solucionando los problemas de
violencia y seguridad, se podrán resolver problemas de otras áreas como la
violación de derechos humanos, el desarrollo, el respeto por las
instituciones, entre otros. De otra parte, también se presta atención a la
reforma de las instituciones, sobre todo aquellas relacionadas con el sector
de la justicia, lo cual complementa y afirma las prioridades que se tienen
sobre el ámbito de seguridad física.
Llama la atención cómo la construcción discursiva para justificar las
intervenciones se relaciona con la protección a los derechos humanos y, sin
embargo, como lo muestra el cuadro anterior, resulta uno de los temas a los
que menos acciones específicas se destinan, pues se asume que mejorando
los otros ámbitos habrán avances en el respeto de los derechos humanos.
Las acciones encaminadas al desarrollo y la asistencia humanitaria son un
asunto al que se le dedica buena parte de los esfuerzos, debido a los
frecuentes desastres causados por fenómenos climáticos. Estas acciones son
principalmente de carácter coyuntural y asistencialista, por lo que los
proyectos de largo plazo resultan invisibilizados en la inmediatez de la
atención a la emergencia. Pero, adicionalmente, aquellas medidas tomadas
para el “desarrollo”, al igual que en los otros campos, se caracterizan por su
vaguedad y amplitud, haciendo difícil encontrar la ruta más adecuada para
alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza y generar empleo, entre otras.
Resulta particular que no se mencione ni el los informes del Secretario
General de la ONU, ni en las resoluciones propiamente dichas, el impulso
151
al sector industrial nacional como fuente de desarrollo, empleo y
crecimiento económico.
También es interesante subrayar cómo tanto los diagnósticos, como las
recomendaciones y el mandato contienen afirmaciones que resultan
demasiado amplias o generales a la hora de concretar acciones en el
terreno. Ello puede llevar a la “ineficacia” en la solución de los problemas
que se han identificado o a ignorar las redes que constituyen e
interconectan los desafíos de Haití, dejando por tanto de atenderlas y de
presentar soluciones adecuadas al contexto. A su vez, la amplitud de los
diagnósticos puede ser un ejercicio intencional cuya finalidad sea permitir a
quienes se encuentran en el campo tomar las decisiones concretas que
resulten más convenientes a la situación específica. Asumiendo el mejor
escenario posible que sería aquel en donde se busca dotar de mayor margen
de decisión y maniobra al funcionario en el campo, no se puede desconocer
que tal libertad podría dar lugar a la falta de acción de los encargados en el
terreno, así como a la falta de mensurabilidad de los resultados en virtud de
la imposibilidad de hacer seguimiento y accountability al desarrollo mismo
de la misión, evidenciado en sus acciones concretas.
A continuación se presentan algunas cifras de comportamiento de la
economía y la política en Haití, con el fin de observar si los objetivos
perseguidos con la intervención se han materializado en resultados que
mejoren las condiciones de vida de los haitianos.
Las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por ejemplo, revela en un
estudio sobre Haití entre el 2001 y el 2006 cómo los retos sociales,
152
económicos, ambientales y políticos de este país lo hacen muy particular en
comparación con otros países miembros prestatarios del BID, a saber:
Fuente: Inter-American Development Bank, Country Program Evaluation: Haiti 2001-2006, Washington, D.C., 2007.
De acuerdo con la gráfica, Haití es el país que se encontraba en una
situación más crítica en el año 2006 en comparación con países como
Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua en temas como desarrollo social,
acceso a mercados de capitales, gobernanza y desempeño económico. Por
supuesto que se puede argüir que para esa fecha la MINUSTAH sólo tenía
dos años de haber iniciado labores en un país que se encontraba ya en una
profunda crisis, motivo por el que no se puede culpar necesariamente de
mala gestión a la misión. No obstante, es innegable es cómo Haití continúa
siendo, entre los países de la región con malos resultados y problemas
significativos en diversos ámbitos, aquel con los resultados más negativos
y, por ende, más preocupantes.
Afirma el BID que tales resultados se deben a que en los últimos cuarenta
años ha tenido una mala situación económica. Por ejemplo, su Producto
153
Interno Bruto (PIB) real per cápita en el 2005 fue 35% menor que en 1965.
Durante el período 1990-2005 el crecimiento económico de Haití se
comportó con un promedio de -1,1% anual, lo que ha implicado tasas de
crecimiento anual pér cápita de alrededor de -3,1%.171
Así mismo, resalta cómo en el 2006 Haití tenía alrededor del 56% de su
población viviendo bajo la línea de pobreza extrema (menos de 1 dólar
EE.UU. al día) y casi el 77%
vivía en la pobreza moderada (menos de 2 dólares EE.UU. al día), mientras
que se convertía en el país con el índice de desigualdad en la distribución
del ingreso más alto de la región con un coeficiente de Gini del 0,67.
Las cifras del informe del BID muestran que la esperanza de vida era de
sólo 52 años, en comparación con un promedio de 71 años para el resto de
América Latina y el Caribe. En el 2001 Haití sólo ofrecía servicios de
salud a la mitad de la población. El acceso a la atención prenatal era
limitado, sólo el 49,6% de las mujeres embarazadas recibieron esta
atención, y fue aún más restringida para las mujeres que vivían en la
extrema pobreza (44%) y en las zonas rurales (42%). Durante 1995-2003,
personal de salud calificado asistió sólo el 24% de los nacimientos. La
mortalidad infantil es notablemente mayor que en el resto de América
Latina y el Caribe (76 muertes por 1.000 nacidos vivos, en comparación
con las tasas de 32 en Honduras, 53 en Bolivia, 52 en Guyana y 30 en
Nicaragua). La tasa de fecundidad muestra un mayor número de
nacimientos por mujer (4,0) que el otro grupo de países que arrojaron un
promedio regional (2,5). Sólo el 55% de la población mayor de 15 años se
contaba alfabetizada en el 2006, cifra que se encuentra por debajo de todos
los países miembros del BID y del promedio de América Latina y el Caribe
171 Inter-American Development Bank, Country Program Evaluation: Haiti 2001-2006, Washington, D.C., 2007.
154
que alcanza casi el 91% Además, sólo la mitad de la cifra estimada de 45
mil profesores de educación secundaria y la mitad de la las escuelas tenían
acceso al agua, lo que indica el bajo nivel de capital humano y físico
invertido en la educación.
Las cifras del Banco Mundial
El informe comparativo que realiza el Banco Mundial de 2000, 2005, 2007
y 2008 muestra, a su vez, cifras preocupantes sobre el comportamiento de
Haití que, aunque evidencian ciertos cambios en el tiempo, siguen
mostrando las precariedades a las que se enfrenta su población en la
supervivencia cotidiana.
Perfil 2000 2005 2007 2008 Datos generales
Población total (millones) 8,57 9,30 9,61 9,78
Crecimiento poblacional (anual %) 1,7 1,6 1,7 1,7
Superficie (km2) (miles) 27,8 27,8 27,8 27,8
Línea nacional de pobreza (% de población) .. .. .. ..
RNB, método atlas (US$) (billones) 3,99 3,94 5,04 6,46
RNB per capita, método atlas (US$) 470 420 520 660
RNB, PPP (internacional $) (billones) 9,06 10,10
10,15
11,53
RNB per capita, PPP (internacional $) 1.060
1.090
1.060
1.180
Población Participación en el ingreso .. .. .. .. Expectativa de vida al nacer (años) 58 60 61 .. Tasa de fertilidad (años por mujer) 4,2 3,9 3,8 .. Tasa de fertilidad adolescente
(nacimientos por 1.000 mujeres con edades entre 15-19)
56 49 46 ..
Uso de anticonceptivos (% de mujeres entre las edades 15-49) 28 .. .. ..
Partos atendidos por personal sanitario cualificado (% total) 24 .. .. ..
155
Tasa de mortalidad menores de 5 años (por 1.000) 109 84 76 ..
Prevalencia de desnutrición, el peso para la edad (% de niños menores de 5) 14 .. .. ..
Inmunización, sarampión (% de los niños de 12-23 meses) 55 58 58 ..
Tasa de finalización de la primaria, total (% del grupo de edad correspondiente) .. .. .. ..
Relación entre niñas y niños en la educación primaria y secundaria .. .. .. ..
Prevalencia del VIH, el total (% de la población de edades 15-49) 2,2 2,2 2,2 ..
Medio ambiente Área forestal (km2) (miles) 1,1 1,1 .. .. Tierra agrícola (% área de tierra) 57,7 57,7 .. .. Recursos renovables de agua dulce per
cápita (metros cúbicos) .. .. 1.354 ..
Agua tratada (% de población con acceso) 56 .. .. .. Instalaciones sanitarias mejoradas, urbana
(% de población urbana con acceso) 38 .. .. ..
Uso de energía (Kg de petróleo equivalente por habitante) 238 269 .. ..
Emisiones CO2 (toneladas métricas per capita) 0,2 0,2 .. ..
Consumo de energía eléctrica (kWh per capita) 35 37 .. ..
Economía
PIB (US$) (billones) 3,85 4,31 6,72 6,95
PIB crecimiento (anual %) 0,4 1,8 3,4 1,3
Inflación, PIB deflactor (anual %) 13,5 16,3 19,4 8,5
Agricultura, valor añadido (% de PIB) 28 .. .. .. Industria, valor añadido (% de PIB) 17 .. .. .. Servicios, etc., valor añadido (% de PIB) 55 .. .. .. Exportaciones de bines y servicios (% de
PIB) 12 14 11 ..
Importaciones de bienes y servicios (% de PIB) 32 42 34 ..
Formación bruta de capital (% de PIB) 26 28 26 .. Ingresos, excluidas las subvenciones (%
de PIB) .. .. .. ..
Superávit / déficit de efectivo (% de PIB) .. .. .. .. Estados y mercados Tiempo necesario para iniciar un negocio
(días) .. 202 202 195
Capitalización de mercado de las sociedades cotizadas (% del PIB) .. .. .. ..
Gasto militar (% del PIB) .. .. .. .. Suscripciones de telefonía móvil (por
cada 100 personas) 1 5 26 33
156
Usuarios de Internet (por 100 personas) 0,2 6,5 10,4 ..
Carreteras, pavimentadas (% del total de carreteras) 24 .. .. ..
Las exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones de productos manufacturados)
.. .. .. ..
Enlaces globales
Comercio de Mercancías (% del PIB) 35,2 44,6 35,3 37,9
Términos de intercambio (2000 = 100) 100 92 84 .. Saldos de la deuda externa, el total (DOD,
corriente de los EE.UU. $) (millones) 1.17
3 1.32
7 1.598 ..
Servicio de la deuda total (% de las exportaciones de bienes, servicios e ingresos)
4,1 3,6 4,7 ..
migración neta (miles) -136 -140 .. .. remesas de trabajadores y remuneración
de los empleados, recibido (corriente de los EE.UU. $) (millones)
578 985 1.222
1.300
inversión extranjera directa, entradas netas (balanza de pagos, corriente de los EE.UU. $) (millones)
13 26 75 ..
Asistencia oficial para el desarrollo y la ayuda oficial (corriente de los EE.UU. $) (millones)
208 501 701 ..
Fuente: Banco Mundial, Septiembre 2009
Lo primero que, a propósito de estas cifras vale la pena señalar, es la gran
cantidad de cuadros en blanco, es decir, la ausencia evidente de cifras sobre
Haití, lo cual hace que seguir las transformaciones del país tenga muchos
obstáculos. Tendencia que se hace más fuerte en lo relacionado con el año
2008. Teniendo en cuenta esta salvedad, las cifras que allí se presentan no
arrojan una lectura muy positiva sobre el funcionamiento del estado
haitiano. Resulta interesante observar cómo la tasa de recuento de la
pobreza (Poverty headcount ratio at national poverty line)172 se mantiene
constante en los años de medición; es decir, entre los años 2000 y 2008 no
se ha disminuido el nivel de pobreza de un amplio grupo poblacional en
Haití, siendo entonces sus condiciones de vida aún suficientemente
172 Hace referencia a la proporción de la población nacional cuyos ingresos están por debajo del umbral oficial (o umbrales) de probreza, creado por el gobierno nacional.
157
precarias. A su vez, aunque se evidencia un aumento en el Producto Interno
Bruto (GDP) ello no repercutió en una mejor distribución del ingreso,
mucho menos de los ingresos adicionales obtenidos por la economía
haitiana, en tanto que el índice del Producto Interno Bruto per cápita (GNI
per capita, PPP) se ha mantenido estable con leves variaciones de
incremento. De ahí entonces es posible explicar la inmutabilidad de la
pobreza. El grado de incidencia del VIH sida tampoco cambia en los ocho
años objeto de seguimiento del Banco Mundial. Sin embargo, también se
debe reconocer la disminución del índice de inflación (Inflation, GDP
deflator), lo cual repercute positivamente en la economía cotidiana de los
haitianos. Las importaciones continúan siendo más altas que las
exportaciones, manteniendo así una balanza comercial negativa.
Haití en el Informe de Desarrollo Humano
En el Informe de Desarrollo Humano de 2009 elaborado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)173, continúa
presentando a Haití clasificado entre los países que cuentan con los índices
de desarrollo humano más bajo del continente americano:
173 El Índice de Desarrollo Humano es formulado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de acuerdo con el cual el desarrollo humano amplía la noción de pobreza tradicional, incluyendo en su caracterización la privación de las oportunidades y las opciones más básicas para el desarrollo humano. Así, el índice de desarrollo humano se concentra en las privaciones de los tres componentes básicos de la vida humana, a saber: vida larga y saludable, educación y un nivel de vida digno. Los indicadores de este índice y la manera en la que se realizan los promedios se encuentran en: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Tecnica_IPH.pdf
158
Fuente: Índice de desarrollo humano 2009. http://hdrstats.undp.org/es/countries/country_fact_sheets/cty_fs_HTI.html
Indicadores de pobreza humana174 Índice de pobreza
humana Probabilidad de no
sobrevivir hasta los 40 años (%)
Tasa de analfabetismo en
adultos
Personas sin acceso a agua potable (%)
Niños por debajo del peso adecuado para su edad (%)
1. Republica Checa (1.5)
1. Hong Kong, China (1.4)
1. Georgia (0.0) 1. Barbados (0) 1. Croacia (1)
95. Camerún (30.8)
108. Timor del este (18.0)
123. Guinea-Bissau (35.4)
132. Vanuatu (41)
95. Islas de Solomon (21)
96. Moroco (31.1)
109. Eritrea (18.2)
124. Eritrea (35.8)
133. Zambia (42)
96. Tanzania (22)
97. Haiti (31.5) 110. Haiti (18.5)
125. Haiti (37.9)
134. Haiti (42) 97. Haiti (22)
98. Guinea Ecuatorial (31.9)
111. Cambodia (18.5)
126. Sudan (39.1)
135. Guinea-Bissau (43)
98. Rwanda (23)
99. Nepal (32.1)
112. Togo (18.6)
127. Burundi (40.7)
136. Kenya (43)
99. Benin (23)
135. Afganistán (59.8)
153. Reino de Lesotho (47.4)
151. Mali (73.8)
150. Afganistán (78)
138. Bangladesh (48)
Fuente: Índice de desarrollo humano 2009. http://hdrstats.undp.org/es/countries/country_fact_sheets/cty_fs_HTI.html
Estas cifras en el ámbito económico que, evidencian en buena medida la
calidad de vida de los haitianos, revela cómo los cambios que se han
174 Los países que en este cuadro aparecen en los primero lugares son aquellos que han desarrollado de una manera más eficiente los indicadores medidos por este índice.
159
producido en Haití en los últimos cinco años, desde que se ha desplegado la
MINUSTAH, resultan bastante pequeños para la complejidad del problema
que estamos abordando, lo cual puede brindarnos dos posibles
interpretaciones: o bien son cambios de largo aliento cuyos resultados
tardan en llegar o, quizá, pese a que se están tomando cartas en el asunto la
respuesta a la situación crítica en Haití puede estar en otra parte.
Informe de Amnistía Internacional
Ahora bien, en términos de derechos humanos, siguiendo el informe
presentado por Amnistía Internacional en 2009, tenemos que:
“La escasez de alimentos, el desempleo crónico y los desastres naturales agravaron la pobreza y la marginación, poniendo en peligro los niveles mínimos y esenciales de acceso a asistencia médica, una vivienda adecuada, educación, agua y sistemas de saneamiento. Se recibieron informes sobre malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía. La violencia sexual contra las mujeres era generalizada; las niñas menores de 18 años eran las que corrían un peligro mayor. Miles de personas seguían detenidas en espera de juicio en condiciones de hacinamiento durísimas. Continuó sin disminuir el tráfico de personas a la República Dominicana. (…)Según la ONU y fuentes oficiales, el 40 por ciento de la población seguía sin tener acceso a agua potable y a sistemas de saneamiento. (…)Según la Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH, las condiciones de reclusión eran muy malas, con sólo 0,55 m2 de espacio por preso en las celdas. Algunas autoridades judiciales, como los jueces de paz, se excedían en sus atribuciones y actuaban fuera de su jurisdicción, juzgando causas penales y ordenando detenciones por actos no tipificados como delitos en la legislación nacional. (…)No se registraron avances en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. (…)Informes de uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones y detenciones, disparos mortales y malos tratos a detenidos. Al menos dos personas
160
murieron bajo custodia policial. Las detenciones arbitrarias sin orden judicial y la presentación de cargos sin pruebas eran un fenómeno habitual en todo el país.175
Así, el panorama no parece muy alentador, pues las cifras y los documentos
del Banco Interamericano de Desarrollo y del Índice de Desarrollo
Humano, al igual que el informe de Amnistía Internacional parecieran no
dar lugar a pensar que nos encontramos en vías de un fortalecimiento
institucional del estado haitiano, que le permitirá asumir el control de su
territorio y garantizar unas condiciones mínimas de calidad de vida a su
población. Ello resulta ratificado por las propias autoridades haitianas
cuando en el año 2009 señalan cómo aún el gobierno haitiano es incapaz de
asumir el control de su propia seguridad y el manejo de sus instituciones,
motivo por el que afirma la necesidad de continuidad de la MINUSTAH:
"Como líder responsable, estoy de acuerdo en que la MINUSTAH nos siga
ayudando hasta que la Policía Nacional pueda garantizar la seguridad
efectiva de la población.”176
Vale la pena señalar cómo para analizar los resultados de una misión de paz
de la ONU la información relacionada con el control de territorio, la
disminución o aumento de las cifras de violencia, la inversión en seguridad,
los cambios en el número de violaciones a mujeres y niños, las cifras del
secuestro y de las violaciones a los derechos humanos, etc, resulta
prioritaria. En ese sentido, este estudio de caso se ha encontrado con una
limitación significativa, puesto que dichas cifras no son provistas por la
MINUSTAH directamente, ni por la ONU, ni por el gobierno nacional de
Haití, ni siquiera aún por el “Institute Haïtien de Statistique et
d’informatique” (Instituto haitiano de estadística e informática), siendo ello
175 Amnistía Internacional E.E.U.U., Los derechos humanos en Haití 2009. Disponible en: http://www.amnestyusa.org/annualreport_es.php?id=ar&yr=2009&c=HTI 176 “Ce n'est pas une force d'occupation”. Artículo disponible en: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54331
161
grave no sólo para esta investigación, sino más aún para el gobierno
haitiano y para la MINUSTAH, por cuanto no existe memoria institucional
ni tampoco seguimiento exhaustivo a las transformaciones que sus acciones
tienen en el plano social haitiano.
Por ello, no se presentan en este estudio cifras relacionadas con el control
del orden público y la seguridad en Haití, prioridades de la MINUSTAH.
No obstante, para evidenciar no sólo las limitaciones en el diagnóstico y las
acciones emprendidas por la MINUSTAH para estabilizar Haití, sino las
fallas mismas del desarrollo de la intervención se presentan a continuación
los análisis de diferentes actores sobre la manera en que se ha desarrollado
la MINUSTAH.177
177 Se tendrán en cuenta declaraciones emitidas por uno de los militares que participó en la misión, Eduardo Aldunate, testigo de primer orden, aunque se debe tener en cuenta que su posición estructural dentro de la MINUSTAH hace que sus relatos se encuentran permeados por dicha condición; así como artículos y textos de agencias especializadas o analistas expertos que estudian sistemáticamente el papel desempeñado por la MINUSTAH.
162
3.4 Despliegue y operación de la MINUSTAH
La decisión de enviar una fuerza multinacional de Estabilización para Haití
surge tras los intentos fallidos de CARICOM y la OEA por conseguir una
solución a la crisis social y política que se desata en la isla en el 2004.178
Entre febrero y mayo de 2004 se diseña y negocia lo que se conformará
como la misión MINUSTAH. Las deliberaciones en la OEA llevaron a
considerar que su Carta constitutiva no contemplaba la posibilidad de
emplazar destacamentos militares por lo que se delegó esta modalidad a la
ONU. Así, el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando de acuerdo a lo
consagrado en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
determinó que Haití seguía constituyendo una amenaza a la paz y la
seguridad de la región, razón por la que el 30 de abril de 2004 emite la
Resolución 1542 donde crea la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (MINUSTAH) por un período inicial de seis meses,
con la intención de prorrogarla por nuevos períodos179. Pide, además,
que la autoridad de la Fuerza Multinacional Provisional (FMP)180, que
había sido autorizada por el Consejo de Seguridad en febrero de 2004,
fuera traspasada a la MINUSTAH el 1 de junio de 2004.
También la Resolución de la ONU determinó que la MINUSTAH contaría
con un componente civil integrado por un máximo de 1.622 miembros de la
policía civil, incluidos los asesores y las unidades constituidas, y un
componente militar con máximo de 6.700 efectivos, entre oficiales y tropa.
Estas unidades estarían bajo la dirección del Representante Especial del
178 Remitirse en este documentos al apartado “Sucesos que desencadenan la Intervención de la MINUSTAH” 179 Llama la atención la indeterminación desde el principio de la duración de la Misión. Quizá ello atienda a la falta de planeación específica para el caso y se prefieran las decisiones ad hoc sobre la marcha. Así mismo, permite no establecer compromisos definitivos que no puedan cambiarse a medida que cambien las prioridades geopolíticas de los países involucrados. 180 Para ver lo relacionado con la decisión de enviar dicha Fuerza Multinacional Provisional remitirse en este texto a “Sucesos que desencadenan la Intervención de la MINUSTAH”.
163
Secretario General de la ONU, Juan Gabriel Valdés, antiguo ministro de
asuntos extranjeros chileno. Así mismo, estableció que la MINUSTAH
actuaría en coordinación y cooperación con el Gobierno de transición y con
sus asociados internacionales, a fin de facilitar el suministro y la
coordinación de la asistencia humanitaria y el acceso del personal de
organizaciones humanitarias a la población necesitada de Haití,
prestando especial atención a los sectores más vulnerables de la
sociedad.181
El Departamento de Operaciones de Paz de la ONU distribuyó de la
siguiente manera las tropas en el país182:
REGIÓN CONTINGENTE MILITAR
Gonaïve Argentina Cap Haïtien Chile Fort Liberté España y Marruecos
Cité Soleil (Puerto Príncipe) Jordania Shodecosa (Puerto Príncipe) Perú
Hinche, Saint Marc y Mirebalais
Nepal
Jacmel, Petit, Grand Goave y Killick
Sri Lanka
Les Cayes, Jéreme, Port Salut Uruguay Bell Air (Puerto Príncipe) Brasil
En el 2008 la ubicación espacial de las tropas era así: 181 El apoyo que se demandaba para los cuerpos de ayuda humanitaria no sólo estaba relacionado con la atención a la crisis de la población como consecuencia de los problemas políticos, sociales y económicos que se presentaban, sino que dichos cuerpos además han tenido en Haití una presencia activa para responder a los fenómenos climáticos que generan situaciones de emergencia permanente. Por ejemplo, entre mayo y septiembre de 2004, como si ya no hubieran tenido suficiente, una serie de tormentas tropicales azotan la isla y producen una crisis humanitaria masiva (Huracán Jeanne). Algunas agencias humanitarias manifestaban la imposibilidad de prestar la ayuda requerida dada la debilidad o ausencia total de autoridades locales e instituciones del Estado. 182 Ver: Aldunate Hermán Eduardo, Misión en Haití. Con la mochila cargada de esperanzas, Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresiones, Chile, 2007, p. 67.
165
Para el año 2012, dos años después del terremoto, tenemos que sin presentarse una
intensificación de la intervención en términos de los mandatos para la MINIUSTAH
hechos por el Consejo de Seguridad, si se observa un despliegue mayor de unidades en
el territorio:
Fuente: Department of Field Support, Cartographic section, United Nations, August, 2012.
166
Como puede observarse tanto en el mapa del 2008 como en el del 2012
convergen en la intervención fuerzas de distintos Estados con culturas,
costumbres y entrenamientos diferentes determinados por las condiciones
de su país de origen, quienes deben enfrentarse a situaciones que aunque
tienen lugar en el mismo país –Haití- divergen unas de otras, pues mal
haríamos en considerar que el diagnóstico y las acciones que deben
implementarse en Jacmel o Saint Marc son idénticas a las que deben
realizarse en Cité Soleil o Shodecosa; sin embargo, ha sido una constante
de los diagnósticos sobre Haití, incluyendo por supuesto el de la
MINUSTAH, generalizar la situación de algunas zonas de Puerto Príncipe
a todo el país y, así mismo, generar planes de acción que no atienden a las
especificidades de cada región sino tomando como eje de planeación la
situación más difícil que se vive en Cité Soleil183.
De otra parte, la dependencia de tropas nacionales de los países que
deciden vincularse a la Misión, así como de las donaciones de distintos
Estados y organizaciones, constituye un punto de difícil manejo pero de
total centralidad en el desarrollo de la intervención. En el 2004 sólo se
habían desplegado 2/3 de la fuerza prescrita por el Consejo de Seguridad.
Siguiendo las conclusiones de un informe realizado por el Internacional
Crisis Group (ICG) “las Naciones Unidas con menos de 3000
desmoralizados y mal equipados hombres no pueden establecer el
orden”.184 Ahora, tampoco se debe olvidar cómo las tropas de diferentes
nacionalidades que confluyen para participar de la misión son tan diversas
en términos culturales que lo idiosincrático, gastronómico e idiomático
generan muchos problemas para establecer comunicación intertropas y ni
qué decir de la comunicación con la población local. Ahí no terminan las
183 Una evidencia de ello se presenta en las Resoluciones mismas de la ONU para Haití en donde se caracteriza al país como inestable sin distinción 184 Internacional Crisis Group Latin America, A new chance for Haití?, Caribbean Report, No. 10, Noviembre 2004, p. 4.
167
dificultades que se derivan de la conformación multinacional de las tropas,
pues también ha implicado problemas en términos operacionales debido a
que, por ejemplo, para mover una unidad de su zona de acción a la capital
(Puerto Príncipe) debe solicitarse el permiso por cada tropa de acuerdo con
el memorando establecido por cada país y a los Protocolos firmados por la
ONU.185 El mando operacional lo tiene cada Estado a través de sus propios
sistemas de mando, y el control operacional lo tiene el comandante de la
fuerza en la misión. Es decir, bajo este modelo cualquier traslado debe ser
autorizado desde el propio país del que proviene cada contingente.
La participación multinacional en la conformación de las tropas también ha
generado inconvenientes en el trabajo de formación que se le pide a la
MINUSTAH y a la UN Pol que realice de los policías haitianos, ya que la
fuerza multinacional está conformada por soldados y policías de muchos
países como Chile, Argentina, Brasil, Francia, España, Canadá, Croacia,
Estados Unidos, Filipinas, Jordania, Nepal, Nigeria, Rwanda, Nigeria,
Senegal, Sri Lanka, Turquía, entre otros, y ello ha dificultado que se
estructure una fuerza con una forma de actuar única dada la diversidad de
enfoques con la que están siendo formados los policías de Haití. Tal
característica resulta contraproducente para un cuerpo que debe actuar de
manera armónica, coordinada y compartiendo los mismos principios
axiológicos, cosa que es complicada de aplicar ante la heterogeneidad de
voces que participan en el entrenamiento.
Pese a estos inconvenientes propios no sólo de la intervención en Haití,
sino que pueden caracterizarse como estructurales del planteamiento
mismo de las Operaciones de Paz agenciadas por la ONU, se han venido
desarrollando las operaciones de la MINUSTAH en cumplimiento del
mandato que le fue asignado. 185 Aldunate, op. Cit, p. 160.
168
3.5 Algunos problemas operativos de la MINUSTAH
Los grandes objetivos y directrices que se presentan en las Resoluciones
deben ser desarrollados mediante acciones concretas por los miembros de
la Misión, quienes se han visto enfrentados a diversos inconvenientes que
no son incluidos explícitamente en las Resoluciones pero que no deben
pasarse por alto, ya que ellos dan cuenta de la MINUSTAH en la práctica.
Siguiendo la interpretación de Aldunate, Comandante de la Misión desde
septiembre de 2005 hasta septiembre de 2006, la Misión no se proponía
objetivos sencillos, pues lograr la estabilización de un país que ya había
sido objeto de intervenciones agenciadas por la ONU sin haber alcanzado
los resultados esperados, no era muy esperanzador. Aldunate considera que
una de las razones por las cuales las misiones anteriores no han cumplido
su cometido es por la “falta de perseverancia de la comunidad internacional
y del apoyo de los propios haitianos”.186 El temor al fracaso reiterativo por
estos u otros inconvenientes, lo lleva a reflexionar sobre los puntos débiles
que él identifica de la actual Misión que, a su modo de ver, se han ido
constituyendo en impedimentos para lograr los objetivos esperados.
En primer lugar, señala cómo se presenta una dualidad de mando entre la
Policía de Naciones Unidas (UN Pol) y el contingente militar, pues aunque
todos se encuentran supeditados al mando del Representante Especial del
Secretario General de la ONU,187 la fuerza militar es liderada por el “Force
Commander”, mientras que la fuerza policial está a cargo del Comisionado
de Policía. Aldunate, la coordinación, planificación y conducción de las
186 Aldunate Hermán Eduardo, Misión en Haití. Con la mochila cargada de esperanzas, Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresores, Chile, 2007, p. 99. 187 Desde el 1 de septiembre de 2007 dicho cargo es ocupado por Hédi Annaba, quien declaró que: “nos quedamos el tiempo que nuestros amigos haitianos juzguen necesario porque aprendimos durante los noventa que un retiro prematuro puede conducir a nuevas dificultades”. En: Wooldy Edson Louidor, Haití-MINUSTAH: Próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre renovación del mandato de la MINUSTAH. www.alterpresse.org/spip.php?article390
169
operaciones que requieren la participación de ambas fuerzas resulta
bastante complicada, en tanto que los miembros de la UN Pol en el año
2005entendían que se encontraban en Haití en virtud del capítulo VI de la
Carta de la ONU que establece la resolución de controversias mediante la
negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el
arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros
medios pacíficos;188 y que en cambio el mandato para los militares se
sustentaba en el capítulo VII de la Carta que implica “decidir la adopción
de medidas coercitivas, sanciones económicas o acciones militares
colectivas”. Así, las acciones y la manera de involucrarse en la misión
parecen estar construidas desde una perspectiva distinta de cada una de
estas fuerzas, siendo ello causal de operaciones ineficientes en las que “no
hay forma posible de reclamarle a la UN Pol que cumpla sus misiones”.189
En segunda instancia, Aldunate revela la ausencia de un organismo de
inteligencia que reúna, analice y entregue la información pertinente para
desarrollar acciones estratégicas que faciliten el desmantelamiento de las
redes de criminalidad y violencia. Anota, así mismo, que una vez se puso
en evidencia dicha falencia característica de todas las misiones de paz, la
ONU crea la Joint Misión Analysis Cell (JMAC) encargada de definir
amenazas y riesgos en el teatro de operaciones de las misiones de paz y
calcular sus efectos; por tanto, se ocupa de la administración, recolección,
188 Es pertinente recordar que desde la primera Resolución del Consejo de Seguridad para crear la MINUSTAH, siempre se ha invocado como principio de acción y sustento jurídico de la misión el capítulo VII de la Carta de la ONU. Por tanto, la interpretación asumida en su momento por la UN Pol es, a todas luces, errónea. 189 Aldunate, op. Cit, p. 106. Dado que esta afirmación proviene del Comandante de las fuerzas militares de la misión, vale la pena matizarla y tomar en consideración que la falta de coordinación no sólo puede deberse a “deficiencias” de la UN Pol, sino que también pueden existir causas que sean directamente responsabilidad de las fuerzas militares que, no obstante, no son incluidas por el relato de este actor.
170
análisis y distribución de reportes a las distintas unidas civiles y
militares.190
En virtud de la creación de dicha célula, la Resolución 1608 del Consejo de
Seguridad establece una JMAC para Haití, determinando:
“un aumento de 50 efectivos militares para establecer un cuartel general de inteligencia en Puerto Príncipe a fin que la MINUSTAH mejore a todos los niveles la coordinación entre el componente militar y el de policía, asegurando operaciones eficientes y mejor integradas, incluso destinando oficiales de policía civil de las Naciones Unidas a ese cuartel general”191.
Tal iniciativa de entregar a este personal las operaciones de inteligencia, a
juicio de Aldunate, no dio los resultados deseados, pues sus miembros no
contaban con la formación necesaria para desarrollar el trabajo que se
requería al incurrir en uno de los problemas transversales que ha aquejado a
los miembros de la Misión en general que es, a saber, el desconocimiento
del idioma (francés y creole). Pero, adicionalmente, los agentes enviados a
conformar la JMAC no tenían previamente a su arribo a Haití una
comprensión detallada de las amenazas, ni tampoco el conocimiento de las
acciones desarrolladas por los distintos contingentes desplegados, ya que
no existe un órgano al interior de la Misión que se encargue de almacenar
la información relacionada con las operaciones, hallazgos y contratiempos
a los que se enfrentan las tropas en el día a día. Tampoco debe olvidarse
cómo no ha sido muy posible construir “memoria institucional” dado que
los contingentes rotan cada seis meses.192 190 Ver: Capitulo V del Manual de Operaciones Multinacionales de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas. 191 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3719.pdf 192 A propósito de las dificultades a las que se enfrentó la instalación y funcionamiento del JMAC en Haití, se puede consultar el documento del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, titulado: “Dificultades para desarrollar actividades de inteligencia en ambientes de cooperación multinacional en el marco de las misiones de paz: las lecciones de la
171
Esta revelación que en términos de estrategia militar merece toda la
atención debe ser analizada en el contexto dentro del que se presenta, pues
una sociedad en conflicto no resulta una fuente suficientemente adecuada
de información de inteligencia, ya que disputas y riñas personales pueden
devenir en señalamientos a grupos o personas no involucradas con los
hechos de los cuales se les llegara a acusar.193 En ese orden de ideas,
resultaría pertinente no sólo que se crease el organismo de inteligencia que
reclama Aldunate, sino que éste sea coherente y adecuado para la situación
a la que se enfrenta, entendiendo las particularidades de la sociedad
haitiana. De lo contrario, las injusticias serán la constante antes que la
excepción.
El tercer punto débil de la misión señalado por Aldunate está relacionado
con el manejo de los instrumentos requeridos para el efectivo despliegue de
las tropas. Por ejemplo, los helicópteros194 se encuentran manejados por
civiles cuyas tareas deben seguir procedimientos burocráticos que, en
muchas ocasiones, tardan más de lo requerido, siendo ello
contraproducente para el desarrollo adecuado de operaciones de despliegue
rápido que demandan la presencia urgente de las tropas equipadas
debidamente.
MINUSTAH”. Disponible en: http://www.ndu.edu/chds/SRC-peru07/SRC_PAPERS/TRACK%202/ANDREA%20LODEIRO.pdf 193 A este respecto resulta interesante el estudio presentado por Stathis sobre la violencia en la guerra civil, en el que plantea cómo las dinámicas intracomunidad en situaciones de guerra civil deben ser leídas con mucha precisión, dado que “actos de violencia que en apariencia son políticos o ideológicos, resultan ser causados por odios personales, venganzas y envidia”. Ello hace que la información que se obtiene de la comunidad misma sea poco confiable. Entonces, para mejorar la confiabilidad de la información suministrada por actores locales, propone algunas estrategias: creación de comités mixtos, análisis de perfiles y análisis de contexto de las denuncias. Ver: Stathis Salivas, La violencia en medio de la guerra civil, en: Revista Análisis Político, No. 42, Enero-Abril de 2001, pp. 12-21. 194 Aldunate, op. Cit, p. 116.
172
Sin duda que la experiencia relatada por un actor que estuvo en el terreno
sobre las dificultades a las que se enfrenta la Misión en la práctica, aporta
elementos importantes a la hora de entender las dinámicas que caracterizan
la intervención en Haití y tenerlos en cuenta puede contribuir a mejorar el
curso de las acciones que allí se desarrollan. Sin embargo, en la narración
de Aldunate no se presenta ninguna consideración crítica respecto de la
formulación misma de la Misión, por lo que acudiremos a los análisis de
otros expertos que sí lo hacen, puesto que la optimización de las acciones
en el terreno –que es una de las peticiones recurrentes de Aldunate- pueden
tener efectos limitados si las acciones mismas no están planeadas de
acuerdo al contexto y la situación a la que se enfrentan.
Para ello, por ejemplo, resulta pertinente el estudio realizado por el
International Crisis Group (ICG) cuya hipótesis de interpretación del
fenómeno Haití no es tenida ni siquiera mínimamente en cuenta por los
documentos oficiales de la ONU, ya que postula dos elementos que pueden
tener una fuerza explicativa importante para entender la crisis y, así,
postular medidas pertinentes para hacerles frente: (i) la salida de Aristide
del poder es la causa que tiene mayor incidencia en la desarticulación de la
gran coalición de organizaciones de la sociedad civil que se había
construido a su alrededor y generaba cierta estabilidad social y política,
siendo ello el principal motivo por el que afloran y crecen los antagonismos
sociales y políticos195; y afirman que (ii) fue un error conformar el gobierno
de transición con un haitiano de nacimiento –Gérard Latortue- pero que
llevaba muchos años fuera de su país y, por tanto, desconocía muchos de
los problemas de la sociedad haitiana de su momento; ello sin olvidar que
carecía por completo de la legitimidad que un proceso de reagrupación y
apaciguamiento de la sociedad requiere.
195 International Crisis Group Latin America, A new chance for Haití?, Caribean Report, No. 10, Nov. 2004, p. 17.
173
De otra parte, señaló cómo aunque la comunidad internacional respondió
con alimentos de emergencia y asistencia humanitaria de socorro en los
meses trascurridos desde la llegada de MINUSTAH, ha sido nula su acción
para la recuperación económica de los barrios en las ciudades y tampoco ha
contado con programas que apoyen a la agricultura y desarrollo del
campo196.
De este modo, el ICG pone en evidencia cómo hubo una muy frágil
transición política que, aunque no era fácil de desarrollar, arrojaría mejores
resultados en términos de la reconstrucción del Estado si hubiese sido
planeada con un mejor conocimiento de la realidad haitiana. Quizá tal
diagnóstico parcial, considera ICG, fue el responsable de la persistencia
en el país de un “vacío de seguridad”, pese a la presencia de las tropas de la
ONU, en el que algunas provincias seguían siendo controladas por
exmilitares y bandas de rebeldes pagadas en su mayoría para desestabilizar
el orden. Allí las ejecuciones extrajudiciales hicieron parte de la
cotidianidad por mucho más tiempo. Es más, el informe en mención
postula incluso que los exmilitares “ocuparon varias estaciones de policía y
hacían presencia en la mayoría de las provincias, donde actuaban
ilegalmente como fuerzas de seguridad con el acuerdo de las tropas
internacionales”.197 Esta aseveración evidenciaría una especie de “doble
moral” en la intervención caracterizada por la primacía de los fines
(“seguridad”) sobre los medios (“legalidad de las prácticas”); sin embargo,
no es sustentada con pruebas suficientes para estimarla en la magnitud de
sus implicaciones. No por ello se descarta del todo, puesto que constituye
un interesante testimonio sobre las dificultades a las que se ven enfrentadas
las intervenciones en la práctica, lo cual hace que en ocasiones para 196 International Crisis Group, Memorandum para miembros del Consejo de Seguridad en la Misión Haití, Abril 2005. 197 Ibíd., p. 21.
174
desarrollar el mandato que les ha sido dado –“estabilizar”- no se ajusten a
los principios invocados en las Resoluciones y Tratados. Al parecer,
entonces, las intervenciones son un escenario de la real politik.
Si se tienen en cuenta los factores que a juicio del ICG ocasionaron la
crisis, se entiende por qué plantean como el único camino para alcanzar la
estabilidad deseada en Haití un proceso político más inclusivo, cuyo
objetivo sea la construcción de un consenso nacional que trascienda el
objetivo de corto plazo señalado por la MINUSTAH en ese momento, a
saber, la realización de las elecciones de 2005.
A juzgar por los contenidos de las Resoluciones ya mencionadas, pareciese
que el ICG no se equivoca en la aseveración de la mirada de corto plazo
que caracterizó la Misión desde el principio, lo cual se puede constituir en
una variable explicativa importante a la hora de entender la prolongada
permanencia de la MINUSTAH en Haití.
A juicio de ICG las causas de la violencia en Haití son: (i) organizaciones
conformadas por exmilitares interesados en desestabilizar al país para crear
caos, debilitar a la policía y conseguir que se reactive el ejército; (ii) los
grupos armados partidarios de Aristide que consideran que el caos puede
dar lugar a su regreso; (iii) sectores empresariales que contratan a grupos
que usan la violencia con el fin de desacreditar a los partidarios de Aristide;
y (iv) todas estas posibles fuentes terminan por favorecer las actividades de
contrabando y tráfico de estupefacientes razón por la cual los grupos
dedicados a ello pueden prestar apoyo a cualquiera de los anteriores, así
como generar más inestabilidad por el ejercicio de sus actividades.198
198 Ibíd., p. 23
175
Otro asunto sobre el que debe evaluarse la MINUSTAH está relacionado
con el fortalecimiento institucional, ya que ésta es una de las condiciones
fundamentales para la estabilización del país, según lo afirman los mismos
diagnósticos de la ONU. Se insiste en la necesidad de procurar un sistema
judicial más eficiente y con mayores capacidades operativas, así como una
organización electoral que permita la realización de comicios legítimos,
mejorando los niveles de representación política, por ejemplo, asesorando a
los partidos políticos para consolidarse como instituciones representativas
de los intereses de las diferentes tendencias políticas con programas de
largo plazo.
Ahora bien, el sistema de partidos199 que funciona actualmente en Haití
podría considerarse como democrático y abierto en tanto que hay un alto
número de partidos que participan en las elecciones;200 sin embargo, siendo
rigurosos en el análisis, tenemos que tal multiplicidad de partidos poseen
un bajo nivel de representatividad, convierten la escena política en
caóticamente competitiva y se convierten en un agregado de redes
formadas al amparo de la dinámica electoral pero sin un proyecto social y
político a desarrollar de largo alcance. Las consecuencias de la
desarticulación programática de los partidos se hacen patentes en el
desarrollo de la función legislativa, dado que el hecho de provenir de listas 199 El funcionamiento del sistema de partidos resulta fundamental para las democracias modernas, pues éstos permiten la vigencia del principio de soberanía popular viabilizado por el mecanismo de la democracia representativa. Su conformación y su praxis se definen a partir de la interacción de diversos elementos, tales como: la cultura política de los ciudadanos, el diseño institucional, el régimen político, la legitimidad de las instituciones y las relaciones electores- elegidos, entre otros. 200 Siguiendo los indicadores sobre la existencia de un sistema de partidos democrático sugeridos por Scott Mainwaring y Shugart Matthew aquél no existe en Haití, pues para ello debe cumplir con cuatro criterios: 1. estabilidad en las reglas y en la naturaleza de la competencia entre partidos y la existencia de la volatilidad electoral; 2. los partidos deben tener raíces en la sociedad; 3. legitimidad del proceso electoral y de los partidos por parte de los actores del sistema político más importantes; y 4. solidez de las organizaciones partidistas, a partir de la preponderancia sobre los intereses particulares. Mainwaring Scott y Shugart Matthew, “Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los términos del debate”, en: Mainwaring Scott y Shugart Matthew (ed.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
176
y campañas personalizadas habilita a los elegidos para trabajar de manera
individual y aislada en el Parlamento, lo cual debilita la noción de partido
representativo. De este modo, se funciona bajo la conformación de alianzas
coyunturales convocadas sólo para determinados temas, y por tanto, se
configura un Parlamento en el que no existe posición clara de los partidos
frente a los proyectos y asuntos que se debaten o frente a los procesos de
control político. En consecuencia, dichos fenómenos devienen en
desorganización, legislación personalista y desconfianza de los ciudadanos;
asunto, entonces, sobre el que aún falta mucho por hacer en la escena
política haitiana.
Los partidos que hacen parte de la escena política institucional haitiana son,
a saber:
Movimiento cristiano para un Haití nuevo (Mochrenah)
Partido democrático de la alianza (Alyans)
Fanmi Lavalas (Fanmi Lavalas)
Frente para la esperanza (Fwon Lespwa)
Fusión de demócratas sociales haitianos (DES Sociaux-Démocrates
Haïtienne de la fusión)
Movimiento independiente para la reconciliación nacional (MIRN)
Frente nacional de la reconstrucción (FRN)
Unión nacional para la reconstrucción de Haití (Mouvement Chrétien
vierte el une Nouvelle Haïti de Bâtir)
Reunión de demócratas nacionales progresivos (DES Démocrats
Nationaux Progressistes de Rassemblement)
Respecto (Respè)
Organización de la gente luchadora (Òganizasyon Pèp k ap Lite)
Alianza para la liberación y el adelanto de Haití
177
Convergencia
Coalición democrática del grupo de la consulta
Partido demócratacristiano haitiano
Partido democrático haitiano
Movilización para el desarrollo nacional
Movimiento para la reconstrucción nacional
Movimiento para la instalación de la democracia en Haïti
Movimiento para la organización del país
Movimiento cooperativo nacional de la acción
Frente nacional para el cambio y la democracia
Abra la puerta (PLB)
Partido para el adelanto total de la gente de Haitien (Parti vierte el
l'Avancement Integral du Peuple Haitien, PAIPH)
Asunto campesino con la gente de Haïtian, APPA
PADEMH (Parti Democrate Haitien)
Reunión del militante de la ciudad del Santo-Orujo (St. del DES
Militants Consequents de la Commune de de Rassemblement Orujo,
RAMICOS)
De otra parte, vale mencionar cómo la estabilidad institucional sigue siendo
cuestionada por algunos actores sociales que, por ejemplo, el 9 de abril de
2008 realizaron protestas violentas contra el Presidente Prèval, situación
que amenazó con constituirse en un nuevo golpe de Estado: “se bloquearon
carreteras y hubo disparos sostenidos en los vecindarios de lujo en las
montañas de Port-au-Price. Las protestas y saqueos por los precios de los
alimentos paralizaron la capital haitiana”201.
201 http://www.msnbc.msn.com/id/24031850/ Traducción propia.
178
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por los
propios miembros de la misión de la ONU no han estado ausentes. En el
año 2005 se registra:
“Fredi Romélus, con llanto, relató cómo soldados de la ONU lanzaron una granada de humo rojo en su casa y luego abrieron fuego matando a su esposa y dos hijos. (…) El grupo médico internacional Médicos sin Fronteras, informó de 26 personas de Cité Soleil fueron tratados por heridas de bala en el hospital de San José después de la operación de las Naciones Unidas el 6 de julio. Según los informes, 20 de los heridos eran mujeres y niños y una mujer embarazada perdió a su hijo durante la cirugía. Muchas personas heridas y sin tratamiento de heridas de bala se sabe que se esconden en Cité Soleil. Ellos tienen miedo de ir al médico para ser tratados por las posibles represalias de los oficiales de la ONU y de la Policía de Haití. (…) La ola más reciente de violencia e inseguridad en Haití comenzó después de que la policía haitiana disparara contra marchas pacíficas en la capital que exigían el regreso del Presidente Jean-Bertrand Aristide el 28 de febrero y 27 de abril. Al menos 11 manifestantes desarmados fueron asesinados en los dos ataques, lo cual llevó el Secretario General, Kofi Annan, a exigir a las organizaciones de derechos humanos una investigación oficial”.202
En el año 2006 se registra lo que denominaron los haitianos como la
“segunda masacre de las Naciones Unidas en Haití, así:
“Leconte habló en un funeral por las víctimas de lo que los residentes de Cité Soleil califican de una segunda masacre perpetrada por las fuerzas militares de las Naciones Unidas en su comunidad. Leconte condenaba las matanzas sentado delante de una gran pancarta que decía "Gracias presidente Preval por este regalo de Navidad", una referencia obvia a Preval por los informes que él aprobó para la mortal incursión. "Mataron a mujeres, niños y ancianos. Dispararon como si fueran animales" cuenta Leconte, quien comienza a llorar en el micrófono. Y concluyó: "nunca podrán detener
202 http://www.haitiaction.net/News/HIP/7_13_5/7_13_5.html Traducción propia.
179
nuestras demandas por el regreso del Presidente Aristide. Vamos a mantener las manifestaciones y no se detendrá hasta que la tierra de Dessalines sea verdaderamente libre e independiente!" Cuando se escribe este artículo, Leconte sigue detenido sin cargos por la policía haitiana en la prisión de Delmas 33, que llaman Fort Dimanche en alusión a una antigua prisión regida por la dictadura de Duvalier. Según los residentes de Cité Soleil, las fuerzas de la ONU atacaron el barrio en horas de la mañana el 22 de diciembre de 2006, y mataron a más de 30 personas, incluidos mujeres y niños. (…) Filmaciones realizadas por HIP muestran a civiles desarmados que mueren como consecuencia de los disparos indiscriminados de las fuerzas de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2006. (…) ninguna unidad médica acompañó a las fuerzas de la ONU por lo que los residentes afectados por el fuego continuo e indiscriminado se desangraron hasta morir en medio de la calle o lograban arrastrarse hasta sus viviendas para morir en los brazos de sus familias”.203
De este modo, el panorama de la intervención no sólo en términos
programáticos sino también operativos encuentra problemas, evidenciando
incongruencias entre el discurso y los actos. Uno de los asuntos más
problemáticos relacionados con el diagnóstico que puede incidir de manera
importante en esta “desconexión” entre propósitos y “acciones-resultados”
de la Misión, está relacionado con el sofocamiento de las protestas políticas
de la población que tienden a confundirse y reducirse a “bandalismo”.
Aldunate, siguiendo la misma línea de la ONU, pareciera también ignorar
el problema político que se encuentra en la base de la crisis haitiana,
excepto cuando menciona que los gangs y les chimeres tienen incidencia en
lo político por cuanto mantienen relaciones de cooperación con autoridades
del país;204 no obstante, asegura que ello no es suficiente para considerar
que en Haití existan agrupaciones políticas con demandas y
203 http://www.haitiaction.net/News/HIP/1_21_7/1_21_7.html Traducción propia. 204 Aldunate, op. Cit, p. 175.
180
reivindicaciones, sino que sólo existen grupos de delincuentes que usan la
violencia como una fuente de trabajo:205
“En el caso de Haití no existen grupos formales en conflicto ni tampoco acuerdos de paz. La mayoría de las armas están en manos de integrantes de diversos grupos, con sedes en barrios miserables y otros lugares densamente habitados, extremadamente pobres y de difícil acceso. El desempleo contribuye a impedir la reintegración de los marginados a la sociedad.”206
Por su parte, el Mayor General Carlos Alberto Dos Santos Cruz,
Comandante de Fuerza de la MINUSTAH de 2007 a 2008, considera que
en Haití no hay un conflicto político que sustente la crisis de violencia que
se vive allí:
La relación gangs-población es cosa del pasado por que no hay gangs ahora en Haití. Hay la criminalidad normal de cualquier sociedad. Y la violencia normal propia de la dinámica social es muy baja en Haití. Los indicadores de asesinatos, por ejemplo, son mucho más bajos que los de países vecinos en Centro América y de Sudamérica. Haití posee una población absolutamente pacífica que no quiere vivir bajo control de las gangs de bandidos. Cuando las gangs controlaban ciertas áreas, hasta inicios de 2007, era por la incompetencia del estado para enfrentarlas pero no porque tuvieran una filosofía política o representaran grupos políticos. Era el crimen por el crimen, por plata”.207
Estas tres maneras de leer la misma situación –ONU, ICG y Miembros de
la Misión- evidencian cómo las intervenciones no se generan simplemente 205 Este es un asunto que reviste una alta complejidad, puesto que los actores armados que realizan actos para desestabilizar el orden son de alguna manera actores políticos, pero su origen no es ideológico o programático, sino fuertemente vinculado con los estímulos económicos que reciben de actores económicos y políticos que pretenden alcanzar ciertos fines personales a través de la desestabilización. Sea el caso de Les Chimères creados y sostenidos por Aristide. Ver: http://www.haiti-info.com/spip.php?article3209 206 Aldunate, op. Cit, p. 190. 207 Mayor General Carlos Alberto Dos Santos Cruz, Comandante de Fuerza de la MINUSTAH de 2007 a 2008, entrevista personal realizada el 13 de diciembre de 2009.
181
por la aparición de determinados hechos de violencia y rupturas del orden
constitucional, sino que tiene un claro sesgo que depende de qué se
prioriza. Por ejemplo, en el caso de ICG se buscan las causas políticas de la
crisis y, por ende, se estima que su resolución estará dada en el terreno de
la política. Para la ONU, la crisis está determinada por la aparición de
manifestaciones violentas que ponen en riesgo la seguridad de los haitianos
y la estabilidad misma de la región; por ello, la solución estará dada en el
aumento del pie de fuerza que logre contener las manifestaciones de
violencia y permita establecer un nuevo gobierno que resulte electo en las
urnas, mientras se consolida el estado creando nuevas instituciones que
surgen de los análisis del componente civil de la misión. En el caso de
Aldunate, en cambio, se reconocen las causas económicas de la crisis
asociadas a la falta de oportunidades y los altos índices de pobreza que
aquejan al país, los cuales dan lugar a la aparición de manifestaciones
violentas que deben ser contenidas por las fuerzas militares, pero entiende
que esto no constituirá la solución definitiva del problema.
Analizando estas tres interpretaciones de la crisis no se pretende señalar la
veracidad o falsedad de unas respecto de otras, quizá la mejor
interpretación posible que permitiría generar un diagnóstico más completo
y, en ese sentido, acciones complejas y multidimensionales, debería tomar
en consideración todas estas caras de la misma realidad entendida como
conjunto y no como disecciones de un mismo escenario. Ahora bien, sin
lugar a dudas estas tres interpretaciones de la realidad no agotan todas las
lecturas posibles del fenómeno Haití. Otra perspectiva adicional se
presentará cuando se analicen los relatos de la población local que, por
supuesto, tampoco actúa monolíticamente.
La complejidad del fenómeno de la violencia en Haití requiere ser
abordado desde un enfoque que no se limite a lo evidente, para poder
182
incidir en sus causas profundas, talvez no silenciando voces sino ampliando
la discusión, de lo contrario la estrategia de la MINUSTAH no podrá
superar los obstáculos a los que se enfrenta ni alcanzar los resultados
esperados.
Una muestra del enfoque limitado de la misión la revela Gauthier, quien
encuentra cómo “el conflicto armado cuenta con entre tres y ocho bandas
de veinte a ochenta miembros cada una (con un máximo de 640 efectivos
armados), frente a la MINUSTAH que tiene un total de 7.200 efectivos
militares y 1.951 policías civiles para estabilizar la situación”.208 Teniendo
en cuenta tal ventaja en hombres, armas y dinero de las fuerzas
multinacionales resulta evidente cómo hay un fallo en la formulación de la
estrategia o, mejor aún, de la comprensión de la situación que imposibilita
alcanzar los objetivos de estabilización esperados. A juicio de Gauthier lo
que ha sucedido es que las operaciones de la MINUSTAH en puntos
estratégicos de conflicto generan el desplazamiento de los criminales hacia
otras regiones, por ejemplo, en “Petionville aumentaron los robos y
secuestros”.209 Este manejo del problema lo único que produce es una
prolongación para conseguir su resolución definitiva, ya que las bandas
armadas ocupan más espacio físico, social y económico en los barrios de lo
que considera la MINUSTAH, estando muy presentes en la vida diaria de
la población al “proporcionar ciertos servicios de necesidades básicas a los
cuales el estado ausente no responde como la protección, aplicando cierto
tipo de justicia dentro de los barrios”210.
Si bien es cierto que la garantía de seguridad es una de las funciones
principales de los estados modernos, también lo es que no es su única 208 Gauthier Amélie, La seguridad en Haití y la conferencia de donantes de Madrid, FRIDE, Comentario noviembre de 2006, p. 3. Disponible en: www.fride.org/publicacion/227/seguridad-en-haiti 209 Ibíd., p. 4. 210 Ibíd..
183
función, por lo que resulta conveniente tener en consideración las otras
funciones no prestadas por el estado haitiano que generan un espacio
adecuado para que las personas se vinculen a dichas redes de crimen como
única posibilidad de obtener una oportunidad de trabajo y supervivencia. Es
por ello que su desarticulación atiende a características más complejas que
la entrega de armas o la captura de algunos de sus miembros, sin decir que
ello no sea también parte de la solución del problema.
En ese sentido, también se presentan algunos inconvenientes en la manera
en la que ha sido planeada y desarrollada la misión, puesto que el programa
de desarme211 ofrece a quienes deciden entregar sus armas la posibilidad de
aprender un oficio o tener acceso a microcréditos para iniciar un pequeño
negocio, sólo contempla mil plazas para todo el país (600 en Puerto
Príncipe y 400 para el resto del país), cifra que dada la magnitud del
problema resulta insuficiente; tampoco contempla fondos ni programas de
prevención efectivos, pues los Comités de Desarrollo y Prevención de la
Violencia manejados por la MINUSTAH y el PNUD no cuentan con
mecanismos que permitan verificar los impactos reales de los programas en
tanto que no incorporan estrategias de seguimiento y rehabilitación. Y
bueno, quizá uno de los puntos más complicados de resolver en este
aspecto y sobre el que menos se ha trabajado es, siguiendo a Gauthier, la
desconfianza social generalizada que hace a las personas sentir la necesidad
de conservar sus armas para usarlas en defensa personal o para venderlas
dada la inexistencia de oportunidades laborales que sean fuente de ingresos
y de estabilidad social.
Así las cosas, aunque novedoso y con buenos resultados en el futuro
inmediato, sino se trabaja en la reconstrucción del tejido social y en la
211 Los detalles sobre el programa de desarme se pueden consultar en Gauthier Amélie, La seguridad en Haití y la conferencia de donantes de Madrid… op. Cit, p. 6.
184
generación de confianza en las instituciones estatales y entre los grupos
sociales, programas como la realización de encuentros futbolísticos212 en
los que se invita a entregar armas, van a tener efectos muy limitados y poco
duraderos.
Estas múltiples fallas pueden ser un insumo importante para comprender la
prolongación temporal casi indefinida que tiene la MINUSTAH, pues
aunque las Resoluciones de la ONU renuevan el mandato anualmente no
señalan con exactitud cuál es el momento adecuado para la partida. Esta es
una situación que tiene defensores y críticos tanto en el ámbito local como
internacional, ya que aunque las consecuencias inmediatas de la decisión de
la permanencia o salida de la Misión recaen en el pueblo haitiano, las
repercusiones generales de dicha decisión hacen metástasis al ámbito de las
relaciones internacionales y de la teoría política misma, en tanto que
continúa reafirmado la posibilidad de establecer ciertos tipos de
“protectorados” indefinidos en países que se catalogan como “débiles” o
“fallidos”, quizá sin generar las condiciones reales para superar la falla sino
profundizándola. Los críticos de la reciente ampliación del mandato de la
MINUSTAH por un año más recalcan que esta misión no ha diseñado un
plan de salida, sino que sus operaciones se manejan de manera coyuntural;
el gobierno por su parte, tampoco ha diseñado estrategias reales para
ocuparse de escenarios de poder que han venido siendo ocupados por los
miembros de la misión.213
212 El 18 de agosto de 2004 se realizó un partido de fútbol en Puerto Príncipe en el que participó la selección de Brasil, como estrategia para fomentar los programas de desarme y convivencia. Los detalles sobre este “partido por la paz” pueden consultarse en: http://www.cooperativa.cl/ronaldinho-gaucho-lidero-el-show-de-brasil-en-haiti/prontus_nots/2004-08-18/191605.html 213 Aldunate relata cómo manifestó en la oficina del propio presidente Preval que “no se involucrara tanto en nuestras operaciones al punto de sugerirnos los cursos de acción tácticos”. Ver: Aldunate, op cit, p. 338.
185
3.6 Críticas de la Organización Médicos sin Fronteras (MSF) a la
MINUSTAH
Antes de mencionar los señalamientos específicos que esta organización
presenta respecto de la MINUSTAH, permítasenos contextualizar cuál es el
papel de este actor, como parte del universo de las ONG que pese a no ser
homogéneo sí cuenta con algunas características comunes, para ubicar su
postura y, a partir de ello, tener una mejor interpretación de sus
declaraciones.
Las ONG son actores claves en escenarios críticos, que pretenden
contribuir en la mejora o paliamiento de una situación calamitosa en donde
los recursos y fuerzas estatales se han visto desbordadas para realizarlo.
Ahora bien, las ONG no son actores homogéneos que actúan de manera
coordinada y movidas por los mismos fines son, por el contrario, diversas,
heterogéneas y no reductibles a ningún discurso o acción uniforme, lo cual
complejiza aún más el estudio de su acción concreta. En ocasiones incluso
su acción pueden llegar a considerarse no como intermediarias entre el
Estado y la población, no como coadyuvadoras en la ejecución de
programas Estatales, sino que puede pretender sustituir al Estado mismo,
en cuanto toman decisiones en el terreno pasando incluso por las directrices
de la ONU o del Estado y generando programas sociales que devienen
prácticamente en reemplazo de políticas públicas. Esto último puede
resultar más probable en Estados con un aparato de gobierno débil y, pese
resultar benéfico para responder a las necesidades inmediatas de atención
en determinadas poblaciones, también implica peligros que son, a su vez,
desafíos para el Estado en cuestión, puesto que: (i) pueden imponer sus
propias agendas las cuales no responden necesariamente a un interés
humanitario, incluso en ocasiones desconocen la realidad social, política y
186
económica en la que van a intervenir;214 y (ii) tal desplazamiento del Estado
puede llevar a éste a desentenderse por completo de sus funciones de
atención social y no conseguir entonces el “fortalecimiento” tan reclamado.
El tema de la financiación tiene una alta incidencia en el ámbito decisional
y en la formación de agendas prácticas y políticas de las ONG, por cuanto
las ONG más grandes y con presencia en casi todos los países son
captadoras de recursos que luego distribuirán entre ONG más pequeñas que
llevarán a cabo programas específicos bajo la dirección, por lo general, de
estas grandes ONG.
Ann Hudock evidencia cómo a partir del momento en que una organización
del segundo nivel logra captar recursos de una ONG de primer nivel, sus
prioridades ya no se encuentran en el diseño y ejecución de planes que
permitan estructurar la sociedad civil en el “campo”, sino que empiezan a
privilegiar la ejecución de programas hechos desde fuera, de carácter
asistencial, siendo además el recurso tiempo –dadas las exigencias
burocráticas a las que se ven sometidas- invertido prioritariamente en la
redacción de informes que sustenten sus gastos y les permita seguir
sufragándolos. También lo emplean en recibir las “delegaciones” de las
Organizaciones del nivel superior que les están dando recursos, asumiendo
una suerte de diplomacia inter-organizacional. Esta pérdida de autonomía y
la modificación de prioridades conllevan a que muchas ONG de segundo
nivel pierdan el contacto con las comunidades donde se encuentran
trabajando y, en esta medida, también conduce a una pérdida de su
214 En ese sentido resulta pertinente la recomendación realizada por Francisco Rey Marcos, a propósito del proceso de reconstrucción de Puerto Príncipe que se inicia ahora tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Dice: “La refundación de Haití deberá ser, en cualquier caso, multifacética y equilibrada. La experiencia de casos anteriores muestra que poner demasiado énfasis en algunos aspectos (normalmente los relacionados con infraestructuras de gran “visibilidad”) lleva a errores y a la inversión en sectores que finalmente tienen poco impacto social.” Rey Marcos Francisco, La oportunidad de Haití. Disponible en: http://www.iecah.org/ver_completo.php?id_articulo=667
187
legitimidad.215 Habrá que añadir a estas anotaciones de Hudock la
incidencia que tienen en las agendas de las ONG los organismos
multilaterales, actores del sector privado (bancos, empresas nacionales y
trasnacionales, entre otros) y gobiernos nacionales.
Pues bien, el número de ONG que hacen presencia en Haití resulta casi
incalculable, más ahora en época posterremoto, por ello presentar la
perspectiva de las ONG sobre la intervención de la MINUSTH resultaría
un trabajo más que pretencioso. Por tanto, en este apartado se señalarán las
percepciones que a este respecto tiene la ONG Médicos sin Fronteras,216 la
cual está en Haití desde 1997 y se declara a sí misma como independiente,
en tanto que la formulación de su agenda no depende de las prioridades que
pudiesen imponerles sus donantes, sino que ésta se construye de acuerdo a
la lectura que sus principios como agencia humanitaria les dicta. Las ideas
que aquí se recogerán no dan cuenta de todo lo que dicha Organización
piensa sobre el caso de Haití, sino que se presentará el testimonio del actual
Director de la Misión de MSF en Haití, Stefano Zanini.217
La primera anotación de Zanini es que “MSF y la ONU no tienen ninguna
relación”, trabajan por aparte y no hay dependencia en ningún tema, lo cual
es un motivo de tranquilidad para él, puesto que considera que las Misiones
de la ONU no tienen claridad sobre qué es una intervención, en tanto que
215 Ver: Hudock Ann, NGO’s and Civil Society Democracy by Proxy?, Polity Press, Londres, 1999. 216 Esta Organización se define a sí misma en los siguientes términos: “organización médico-humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación por raza, religión o ideología política. Nuestra presencia independiente e imparcial en las situaciones de crisis nos permite dar una asistencia inmediata y temporal a las personas más necesitadas. Ponemos la acción sanitaria en primer lugar, pero también asumimos riesgos, confrontamos al poder y usamos el testimonio como medio para provocar cambios en favor de las poblaciones.” Ver: http://www.medicossinfronteras.org.mx/web/index.php?id_pag=104 217 Los argumentos que se presentan de Stefano Zanini son tomados de una serie de entrevistas personales realizadas por la autora de este documento durante el mes de septiembre de 2009.
188
dejan de lado el objetivo central, a saber: el ser humano, privilegiando la
movilización de intereses particulares de los Estados que se vinculan a las
tareas propias de la intervención. Así, menciona que el adjetivo
“humanitario” ha devenido en un término que refleja intereses y, en virtud
de ello, nos encontramos en un mundo pseudohumanitario. En ese sentido,
denuncia lo que ha llamado “ayuda humanitaria vinculada”, entendiendo
por ésta “aquella que otorgan los países donantes al gobierno de Haití con
la condición de que éste tenga en cuenta para la toma de sus decisiones
internas las agendas políticas del FMI, la ONU, el gobierno
Norteamericano y el de Canadá.”218 Es posible complementar esta
afirmación de Zanini señalando cómo cada uno de estos actores que él
menciona puede que no tengan una sola agenda para Haití, sino múltiples
agendas, algunas visibles y otras ocultas, lo cual hace que entender los
juegos de poder y el manejo de transacciones que se dan en el “ámbito de
lo humanitario” sea una tarea que reviste una alta complejidad.
También resalta Zanini que, pese a que en MSF existen múltiples lenguajes
–más o menos fáciles de distinguir entre las secciones que componen la
Organización- no es común la utilización del término “Estado fallido”,
sino que de preferencia se habla de “emergencias humanitarias”.
La razón por la que MSF ha permanecido tanto tiempo en Haití atiende,
entonces, a la “falta de voluntad del Estado central, de los actores políticos
y de los médicos a nivel local”. A su modo de ver, el gobierno da prioridad
a las áreas de construcción, agricultura, medio ambiente y turismo,
mientras que la salud y la educación parecen permanecer en el borde de la
agenda política nacional en Haití. 218 Dice Zanini que es por efecto de esa “agenda humanitaria vinculada” que la fijación del Salario Mínimo (SM) en Haití para el 2009 se tasó por debajo de los U$2, lo cual claramente beneficia a las industrias transnacionales que se encuentran instaladas en Haití. Respecto de la inconformidad de los haitianos sobre la fijación de SM se puede consultar: http://www.jubileosuramericas.org/item-info.shtml?x=97635
189
Al final, a pesar de la presencia masiva de los actores internacionales en el
país, la gente no ve cambios en su vida, siendo sus frustraciones un factor
de riesgo muy alto. Haití sigue siendo el país más pobre del hemisferio
occidental, pues el 76% de la población haitiana vive por debajo del umbral
de la pobreza, el 56% por debajo de la línea de pobreza extrema,
aproximadamente 2 millones de personas viven en situaciones de la
inseguridad alimentaria y cada año 75.000 personas abandonan las zonas
rurales para buscar trabajo en la capital.
Específicamente respecto de la MINUSTAH muestra cómo, a su juicio, la
Unidad de Coordinación Humanitaria y de Desarrollo a cargo de la Sección
de Asuntos Civiles de la Misión –nótese que la rama humanitaria se
encuentra bajo la coordinación de la rama política- ha creado subunidades
que duplican innecesariamente las funciones y el uso de recursos, poniendo
en peligro la sostenibilidad económica de los organismos y su capacidad de
desarrollar programas, pues la mayoría del dinero termina dirigido a gastos
administrativos.
También critica la “apropiación militar de la agenda humanitaria” en tanto
que la orden dada a los militares, inspirada en buena parte por la
metodología de las fuerzas armadas brasileras, es: ganarse los corazones y
las mentes de la población con las iniciativas humanitarias como la
construcción de carreteras, apertura de pozos, limpieza de alcantarillados y
prestación de asistencia sanitaria. Ello, además de ser una fuente de
manipulación, señala Zanini, se utiliza como estrategia para realizar labores
de inteligencia (acercarse a la población para extraer información, al
tiempo que se ganan su confianza). Son acciones que no atienden a un
proyecto de largo plazo y terminan por desnaturalizar la ayuda humanitaria
190
que se supone tiene como único fin prestar ayuda y no servir de medio para
alcanzar otros fines.
La imposición de la agenda de seguridad a las agencias humanitarias es
otro asunto que denuncia Zanini, por cuanto la labor propiamente
humanitaria ve reducido su campo de acción para prestar ayuda. Por
ejemplo, se encuentran limitadas en su capacidad de evaluar y responder a
las necesidades de las poblaciones, ya que no se les permite acudir a ciertas
zonas de Puerto Príncipe si no van escoltados por personal militar de la
MINUSTAH. Pese a lo loable que ello pudiera parecer en principio se
encuentra con dificultades operativas, tales como la falta de personal
destinado a dicha labor, por lo que la atención a emergencias termina
prestándose inoportunamente. Tal acompañamiento obligatorio, siguiendo
a Zanini, antes que benéfico para las agencias humanitarias termina
perjudicándolas, pues las tropas de la MINUSTAH no gozan de mucha
legitimidad en aquellas zonas de Puerto Príncipe, por lo que el personal
humanitario es asociado con las tropas y, por ende, no cuenta con la
necesaria aceptación de los pobladores para recibir su ayuda.
Señala también cómo, desafortunadamente, las prioridades de la Misión de
la ONU no están definidas por indagaciones exhaustivas sobre las
necesidades de la población haitiana, sino que se enfocan en aquellas
acciones que tienen mayor visibilidad, se ajustan mejor a su calendario de
gastos y resultan más llamativas para los donantes.
A estas irregularidades en el funcionamiento de la MINUSTAH se debe
sumar una importante denuncia realizada por este actor, a saber: una de las
consecuencias de esta mezcla de políticos, militares y programas de alivio
es la declaratoria de pseudo-emergencias que hace la MINUSTAH cuando
necesita justificar la solicitud de refuerzos entre los distintos organismos de
191
la misión, por lo general como consecuencia de las secuelas de los
violentos enfrentamientos entre pandillas o entre pandillas y la ONU,
siendo esta una situación que no puede reconocerse abiertamente.
De otra parte, Zanini muestra cómo la MINUSTAH no tiene canales de
comunicación eficaces con las ONG que están en Haití, por ello se cierran
a sus asuntos internos desconociendo muchas de las aristas que
caracterizan la realidad de Haití, así como negándose a la posibilidad de
ejecutar algunos programas en asociación con otras organizaciones y,
adicionalmente, no cuenta con memoria institucional.
Así, el comportamiento de MSF en el campo responde a una estrategia de
real politik, manteniendo relaciones amistosas con los organismos de la
ONU, mientras que con la MINUSTAH son casi inexistentes y en algunos
momentos resulta inevitable el desacuerdo. Ello no ha sido gratuito, pues la
MINUSTAH se ha encargado de hacerse muy mala fama con la población
local por los asesinatos a civiles, así que es mejor mantener la distancia.
Concluye, entonces, que la MINUSTAH es percibida por las ONG más
como una estructura pesada que como una figura guía.
192
3.7 2009: debate por la ampliación del mandato
En el mes de octubre de 2009 el debate por la ampliación durante un año
más de la MINUSTAH volvió a ser el centro de atención en Haití, puesto
que se cuestiona la aprobación que ha dicha propuesta hiciera el gobierno
de Prèval, dando lugar a que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera
la Resolución 1892 de 2009 que: “decide prorrogar el mandato de la
MINUSTAH, enunciado en sus Resoluciones 1542 (2004), 1608
(2005), 1702 (2006), 1743 (2007), 1780 (2007) y 1840 (2008), hasta el
15 de octubre de 2010, con la intención de volverlo a renovar
posteriormente”219.
De una parte, el Presidente Prèval manifestó en un acto público donde,
paradójicamente se conmemoraba el aniversario 203 del asesinato de Jean-
Jacques Dessalines, ex comandante general del Ejército de padre indígena y
arquitecto de la independencia de Haití en 1804, que:
“Como líder responsable, estoy de acuerdo en que la MINUSTAH nos siga ayudando hasta que la Policía Nacional esté preparada para garantizar la seguridad efectiva de la población (…) la MINUSTAH no es una fuerza de ocupación, sino una misión de la ONU (…) y son irresponsables quienes piden el retiro inmediato de las tropas de la Misión de las Naciones Unidas”220.
Así, el Presidente subrayando la incapacidad que aún tiene la PNH para
asumir la salvaguarda del orden y la seguridad del país justifica su
aprobación de la permanencia un año más de la Misión.221 Aquellos que
seguían atentamente su discurso esperaron que aprovechara para hablar de 219 Subrayado fuera del texto original. 220 Información disponible en: www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54331 221 Curiosamente, pocos días antes, Préval estaba diciendo en una reunión de inversores de negocios en Puerto-Príncipe que han sido resueltos los problemas de seguridad de Haití. Véase: Haití Liberté, vol. 3, No. 12, Octubre 7 de 2009.
193
la estrategia que implementaría el gobierno para conseguir que,
efectivamente, sea la policía o un cuerpo especializado –dada su reticencia
a reconstruir el Ejército Nacional222- capacitada e idónea para velar por la
seguridad pública; pero no hubo ninguna alusión a ello.
Por su parte, los contradictores de la decisión del Presidente Prèval señalan
“la inexistencia de un plan de salida de la MINUSTAH” y que mientras no
se consiga “estabilidad política el terreno aún estará fértil para la
permanencia de tropas extranjeras”.223 Así lo confirman las declaraciones
del Comandante de la MINUSTAH, el General brasilero Floriano Peixoto
Vieira Neto, quien afirmó:
“El progreso que hemos alcanzado en materia de seguridad no coincide con el progreso socioeconómico esperado y, por esta razón, podemos decir que la situación en Haití sigue siendo extremadamente frágil. (…) En este momento no hay indicios para asegurar o, al menos, estimar que los resultados de las elecciones en Haití de 2010 tendrán algún impacto en la misión de paz o que generarán una redefinición de su orientación. No veo hoy en día ningún indicador que muestre que nos dirigimos hacia el final de la misión”.224
Aquel evento de conmemoración en el que Prèval buscó justificar la
permanencia de las tropas en Haití, también fue el escenario que permitió a
los asistentes expresar su desaprobación de la decisión. Por ejemplo, un
trabajador de un supermercado gritó "Préval trata de sugerir que las
222 Pueden encontrarse más referencias a las razones por las cuales se esgrimen tales argumentos en la reconstrucción que se realiza en el siguiente apartado sobre la perspectiva de los actores locales respecto de la MINUSTAH. 223 Entre las voces disidentes que han realizado estos pronunciamientos se encuentran: el senador de Artibonite, Youri Latortue y Himmler Rebu, dirigente del partido político GREH (Grand Rassemblement Pour L'evolution D'haiti. 224 Ver: Il n'y a aucun indicateur montrant qu'on se dirige vers la fin de la mission de la MINUSTAH en Haití. En: http://www.haitienmarche.com/sommaire.php#1257639815
194
ocupaciones preservan la democracia de Haití, cuando en realidad la están
estrangulando”.225
Otras críticas frente a la intervención consideran que tanto la MINUSTAH
como la Policía Nacional de Haití (PNH) son ilegítimas, por cuanto actúan
perpetrando masacres contra la población a la cual se supone sirven y
protegen. Además porque el problema en Haití no es la falta de
profesionalismo de la PNH, ni la falta de Fuerzas Armadas, siendo
entonces las soluciones ofrecidas por la MINUSTAH –con un alto
componente militar- inadecuadas para resolverlo, por cuanto “las fuerzas
represivas no podrán acabar con el bandalismo y la criminalidad surgidas
de las inequidades, igual que una aspirina no sana un tumor”.226La
criminalidad no se resuelve por la vía de las armas, pues los grupos
excluidos son politizados para actuar a favor o en contra de Aristide,
independientemente de su convencimiento, sino en virtud de una
remuneración económica que les es dada a cambio.227
Afirmando el desacuerdo por la permanencia de la misión algunos
miembros de la sociedad civil han manifestado que “es hora de acabar con
la violación de la Constitución de 1987, al menos en cuanto a la ocupación
del territorio (…) La presencia de las fuerzas de la ONU son una afrenta
para la soberanía nacional”,228 siendo entonces su mayor deseo ver al país
manejando de manera autónoma su seguridad nacional. Una muestra de
dicho desacuerdo quedó consignado en una Declaración conjunta firmada
por 18 sindicatos de Haití, Organizaciones populares y la Asociación de
225 Ver: www.haitianalysis.com/2009/10/25/haiti-liberte-preval-justifies-un-occupaction-provokes-anger 226 Ibíd.. 227 Ilionor Louis, Rompre pour mieux comprendre, en: Plataforme Haïtiene de Plaidoyer pour un development Alternatif, No. 16, junio 2007. Disponible en: http://www.papda.org/article.php3?id_article=391 228 Renouvellement mandat MINUSTAH/ Le point de vue de l’homme de la rue. Disponible en: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54257
195
Trabajadores de Pueblos del Caribe, en la que exigieron el retiro inmediato
de las tropas de la MINUSTAH “debido a que cada día de presencia de
estas tropas en el país es una afrenta a la soberanía del pueblo haitiano y de
los pueblos del mundo”.229
Entre los opositores a la continuidad del mandato de la MINUSTAH se
encuentra también la "Comisión Internacional de Investigación sobre la
situación en Haití", la cual visitó el país entre el 16 y 19 de septiembre de
2009 para investigar las acusaciones de masacres, asesinato, violaciones a
mujeres y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por
miembros de la MINUSTAH.230 Esta organización no gubernamental
internacional se reunió con una serie de organizaciones e individuos de
todos los rincones de Haití que dieron testimonio gráfico de los crímenes
de la MINUSTAH.
La delegación que tuvo la oportunidad de presentar dichas acusaciones
estuvo compuesta por un nutrido grupo de representantes de organizaciones
de la sociedad civil provenientes de distintas partes del mundo que vigilan
el respeto de los derechos humanos, a saber: “dos sindicalistas de Brasil,
activistas de derechos humanos procedentes de Martinica, dos
investigadores del Instituto de Investigaciones sobre la Historia de las
Américas (IREHA); dos representantes del Movimiento 12 de diciembre,
un norteamericano del Movimiento por los Derechos Civiles, una
representante del movimiento Abuelas por la Libertad de Mumia Abu-
Jamal y un diputado con el Partido de los Trabajadores de Argelia”.231
229 Ibíd.. 230 Vale la pena anotar que esta Comisión solicitó tener una reunión con el presidente haitiano René Préval, pero éste se negó a una audiencia sobre estos temas. 231 Haití Liberte: Opposition to UN ocupation grows as renewal date Nears. Disponible en: http://www.haitianalysis.com/2009/10/3/haiti-liberte-opposition-to-un-occupation-grows-as-renewal-date-nears
196
A su vez, esta Comisión se reunió con las víctimas de la MINUSTAH de
Les Cayes, Petit-Goâve, Gonaives y Lascahobas, quienes proporcionaron
videos elaborados por los mismos grupos vulnerados que documentan
muchos de los crímenes de la MINUSTAH. La Comisión también tomó
declaración a los empleados de empresas estatales, los residentes de Cité
Soleil, los miembros de la Plataforma de Organizaciones para los Derechos
Humanos de Haití (POHDH) y se reunió con representantes de la
MINUSTAH.
Esta Comisión consideró, con base en los resultados de sus investigaciones,
que la presencia de la MINUSTAH en Haití ha implicado profundos
problemas para la población, no sólo en términos de violaciones a los
derechos humanos, que no son pocas, sino también porque:
“aumenta la dependencia económica y el desequilibrio económico mediante la privatización, causando pérdidas agrícolas e industriales (…) Contribuye al desmantelamiento del Estado de Haití y la desestabilización del tejido social de Haití (...) No tiene programas educativos o culturales, dejando a los jóvenes en la miseria.”232
Otra de las conclusiones del informe de la Comisión señala que la misión
es ilegítima e ilegal por cuanto “el capítulo 7 de la Carta de la ONU que ha
sido invocado para justificar el despliegue de la MINUSTAH, sólo se
prevé que una Misión puede desplegarse en caso de conflicto internacional,
guerra civil, desastres naturales o crímenes contra la humanidad, y ninguna
de esas condiciones existen en Haití”.233
232 Ibíd.. 233 Ibíd.
197
Ahora bien, las denuncias por las violaciones a los derechos humanos de
los haitianos cometidas por miembros de la MINUSTAH no son un asunto
reciente, pues ya en el año 2005 la prensa local denunciaba los abusos
cometidos contra la población en la “búsqueda” del reestablecimiento del
orden. Por citar algunos ejemplos: el 6 de julio de 2006 en una entrevista
exclusiva, Jean Jorel miembro de la Comisión Política de Fanmi Lavalas,
denunciaba sobre las operaciones de la ONU en Cité Soleil que: “hoy todos
los barrios populares se encuentran bajo ataque. (…) Estos barrios
representan a los pobres y la mayoría del pueblo haitiano. Barrios como
Cité Soleil, Bel Air y Solino se han convertido en cementerios.”234 Así
mismo denunciaba que el Dr. Reginald Boulos, presidente de la Cámara
Haitiana de Comercio e Industria de Haití, pidió a las Naciones Unidas
intensificar sus operaciones militares contra los "bandidos". Siendo el
término "bandidos" la palabra clave para hablar de los partidarios de
Lavalas.235
La represión injustificada, afirman estas denuncias de la prensa
independiente haitiana, contra miembros del Lavalas –partido que apoya a
Aristide- fue una constante encubierta en la noción de “bandidos”:
“La ironía es que el ataque del 22 de diciembre parece haber sido provocado no por una oleada de secuestros, como sostiene la ONU, sino por una nueva manifestación masiva de partidarios de Lavalas que comenzó en Cité Soleil. Cerca de diez mil personas se manifestaron unos días antes pidiendo el regreso del presidente Aristide, en una clara condena de lo que llamaron la ocupación militar extranjera de su país.”236
234 UN “peacekeepers” in Haiti accused of massacre. Disponible en: http://www.haitiaction.net/News/HIP/7_13_5/7_13_5.html 235 Ibíd.. 236 UN in Haiti accused of second massacre. Disponible en: http://www.haitiaction.net/News/HIP/1_21_7/1_21_7.html
198
Como puede observarse, aquí el debate no surge sólo para denunciar los
abusos cometidos por la fuerza de la MINUSTAH contra la población
haitiana, sino respecto del señalamiento de partidarios del Lavalas como
bandidos que, como tal, deben ser controlados. Así, el tema controversial
es nuevamente la represión como fórmula de “control” sobre los opositores
políticos que, en ese caso, estaría auspiciada por la fuerza multinacional.
En ese sentido, se denuncia también la salida misma de Aristide agenciada
por las fuerzas extranjeras, por cuanto:
“la justificación última de la eliminación de Aristide es que había perdido el apoyo de su pueblo, pero ello no era cierto. Había perdido el apoyo de la élite económica de Haití hace mucho tiempo. Había perdido el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y de la oposición financiada por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (…) Aristide había perdido el apoyo del sector no gubernamental, el cual también ayudó a crear y financiar estos movimientos de oposición a su gobierno, pero realmente nunca perdió el apoyo y la admiración de su pueblo. La gente de Aristide, y la base principal de su apoyo siempre fueron de los sectores más desprotegidos y marginados de la sociedad haitiana, que no son conocedores de relaciones públicas. (…) Estos son los residentes de barrios como Cité Soleil, Bel Air, Solino, Martissant y otros que han sufrido el peso de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía haitiana y, finalmente, de las incursiones armadas de la fuerza de la ONU para eliminar los ‘bandidos’”.237
Otra fuente de rechazo a la presencia de la MINUSTAH proviene de
ciertos sectores del parlamento haitiano, sea el caso de Fequiere Pierre
Julián, quien ha manifestado cómo no sólo se puede culpar al presidente
Préval de la permanencia de la Misión, por cuanto “el Parlamento ha
237 The UN disconnect with the poor in Haiti. Disponible en: http://www.haitiaction.net/News/HIP/12_25_5/12_25a_5.html
199
actuado con ‘cierta negligencia’ por ‘no asumir nuestra responsabilidad’
para aprobar resoluciones que pidan la salida de la MINUSTAH.”238
El tema más repetitivo en esta controversia sobre la conveniencia o no de la
intervención en Haití esta relacionado con la pobreza, por cuanto cuestiona
las medidas implantadas por los actores internacionales y el gobierno local
para generar fuentes de “desarrollo”239
Se cuestiona, por ejemplo, las contradicciones entre explotación de mano
de obra barata y desarrollo económico para Haití. Sea el caso del "Win
Group” -conglomerado con sede en Haití-, que junto con la Fundación
Soros y el Fondo de Desarrollo Económico están planeando crear un
parque industrial en la costa de Cité Soleil que se denominará "Zona Libre
de las Indias Occidentales”. Se estima que estará en funcionamiento en el
2012 para albergar industrias locales e internacionales, bodegas, edificios
administrativos y centros de procesamiento. Bussines Wire afirma que ello
creará 25.000 puestos de trabajo, pero qué tipo de trabajo, puesto que las
negociaciones se adelantan con empresas norteamericanas a las que se
ofrece la ventaja del bajo costo de la mano de obra haitiana, al tiempo que
se presenta al público un discurso donde Stewart J. Paperina, presidente de
la Fundación Soros, asevera que están “comprometidos en apoyar el
desarrollo económico de Haití".240
238 Haití Liberte: Opposition to UN ocupation grows as renewal date Nears. Disponible en: http://www.haitianalysis.com/2009/10/3/haiti-liberte-opposition-to-un-occupation-grows-as-renewal-date-nears 239 Frente a la noción de desarrollo el siguiente debate resulta muy ilustrativo: “Cómo definía el desarrollo. Su tío Tomás Castrillón, Ministro de Obras Públicas, en ese entonces, dijo: Por la cantidad de kilómetros asfaltados por persona, El Ministro de Salud: Por el número de camas en hospitales por capita. Y Louis Lebret: Por hacer que el pueblo sea feliz. Y mirando a Paulo agregó: Antes de que usted gaste dinero en carreteras y fábricas, debe estar seguro de qué es lo que sus ciudadanos realmente necesitan”. Disponible en: http://pachajoa.110mb.com/a7lu.htm . 240 Georges Soros va investir à Cité Soleil. Disponible en: http://www.maximini.com/fr/haiti/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=18661
200
En esta misma línea se llama la atención sobre la reunión que tuvo lugar la
primera semana de octubre de 2009 en Puerto Príncipe, liderada por el
Enviado Especial de la ONU para Haití, el expresidente norteamericano
Bill Clinton, a la cual asistieron el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, unos 500 empresarios y 150
representantes de ONG, en su mayoría procedentes de todo el Hemisferio
Occidental, con el fin de promover la inversión en Haití en áreas como el
ensamblaje de prendas de vestir, la agricultura e industrias de energía.
A propósito de esta “invitación a invertir” en Haití señala el analista Hervé
Jean Michel que muchos de estos "generosos" inversores serían más felices
invirtiendo en centros capitalistas más grandes (y seguros), pero invertir en
países del Tercer Mundo como Haití llama la atención porque les permite
maximizar las ganancias, aunque el costo de ello sea el empeoramiento de
las condiciones de vida de los trabajadores. Así mismo, critica el discurso
de Clinton y Moreno quienes afirmaron respectivamente que “el
capitalismo salvaría a Haití” y que “los inversores no se beneficiarán de la
mano de obra barata de los trabajadores de Haití, sino que son los
inversores quienes ayudarán a este pueblo”. Las razones de la molestia de
Hervé frente a estas estrategias de “desarrollo” para Haití las sustenta así:
“Esta es la misma vieja canción que hemos escuchado durante 40 años desde que Nelson Rockefeller llegó a Haití para abrazar a François Duvalier "Papa Doc" y firmó un acuerdo para crear fábricas de mano de obra barata. Desde entonces, las masas de Haití sólo se han vuelto más pobres, aunque la burguesía se ha enriquecido. (…)La tragedia es que los capitalistas extranjeros son los que llevan esta discusión acerca de qué tipo de sociedad debe existir en Haití.”241
241 Hervé Jean Michel, Haiti Liberte: The Clinton-Moreno Summit: An Illusion Factory. Disponible en: http://www.haitianalysis.com/2009/10/8/haiti-liberte-the-clinton-moreno-summit-an-illusion-factory
201
El argumento presentado por Hervé resulta interesante por cuanto señala no
sólo cómo esta fórmula ahora sugerida por los actores externos y avalada
por el gobierno local, no ha traído a Haití los resultados esperados, sino que
también pone de relieve cómo las decisiones acerca del tipo de sociedad
que se debe crear en Haití no atienden a las necesidades de los haitianos,
sino a una serie de intereses foráneos que poco evalúan los resultados que
históricamente ha tenido Haití con la implementación de tales modelos de
desarrollo que, realmente, la han terminado de sumir en el subdesarrollo.
Estos señalamientos hacen a Haití muy cercano al Macondo de García
Márquez:
“Nadie sabía aún qué era lo que buscaban o si en verdad no eran más que filántropos, y ya habían ocasionado un trastorno colosal, mucho más perturbador que el de los antiguos gitanos, pero menos transitorio y comprensible. Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la Divina Providencia modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio.”242
La investigadora social Sandra Quintela, miembro del Instituto de Políticas
Alternativas para el Cono Sur (PACS) / Red Jubileo Sur, observa que “las
industrias textiles sobre-explotan al trabajador haitiano. Sea el caso de la
fábrica de Levis que paga por una hora de trabajo en Estados Unidos, lo
mismo que le paga a un haitiano por 2 días de trabajo.”243Por tanto, resalta
cómo cualquier proyecto de construcción del Estado haitiano no debe estar
determinado por actores externos, ya que a su juicio:
242 García Márquez Gabriel, Cien años de soledad, Editorial Norma, Bogotá, 1996, p. 94. 243 Edición Vespertina de ALER Contacto Sur, entrevista a Sandra Quintela, Presencia militar estadounidense en Haití: ¿ayuda humanitaria o intervención militar?. Disponible en: http://aler.org/produccioninformativa/index.php/csv/994-presencia-militar-estadounidense-en-haiti-iayuda-humanitaria-o-intervencion-militar
202
“La solución en Haití no es la invasión militar, sino la participación popular. La gente de Haití es quien debe decir qué clase de reconstrucción quiere hacer. Si es posible reconstruir Puerto Príncipe con agua potable, energía para todos, etc. Las organizaciones sociales y políticas de Haití tienen la capacidad de tomar estas decisiones, no es a través de un proyecto militar. El militar no fue formado para construir, sino para la destrucción y muerte, poniendo en riesgo la estabilidad de la región.”244
En un sentido similar se pronuncia Dayan Colin, quien cuestiona que se
piense como la única forma de ayudar a los haitianos esclavizarlos como
mano de obra cautiva. Así que, una vez más, el énfasis es puesto en la
importancia de la participación de los haitianos en la formulación de sus
estrategias de transformación, atendiendo a las características propias de
este pueblo. En palabras de Colin:
“Los haitianos podrían industrializarse o no a su propio ritmo, esperemos que con propietarios locales. Las tradiciones del vudú que son tan temidas y vilipendiadas por los medios y los occidentales deben seguir siendo una fuente de esperanza y fuerza para muchos haitianos.”245
Así, las narrativas de estos actores insisten en la necesidad del
empoderamiento de los haitianos como la única estrategia que permitirá
obtener mejores resultados en términos de calidad de vida para los mismos,
señalando entonces como perjudicial la intervención económica de actores
externos evidente en la ausencia de autonomía que tiene el gobierno local –
puede ser como consecuencia de su dependencia- para tomar las decisiones
en temas de estrategias y planes de desarrollo para Haití, así como la
desacertada decisión de mantener las tropas de la Misión de la ONU que, a
244 Ibíd.. 245 Patterson Jim, Colin Dayan says the best aid for the earthquake-ravaged nation is to empower its people. Disponible en: http://haitisheri1804.wordpress.com/2010/02/12/colin-dayan-says-the-best-aid-for-the-earthquake-ravaged-nation-is-to-empower-its-people/
203
juicio de los actores mencionados, no tratan los problemas de fondo de
Haití, privilegiando las medidas represivas.
Otro factor que incide en la toma de decisiones acerca de cuáles son los
programas que deben generarse en Haití en términos de infraestructura e
industrialización para promover el mejoramiento de las condiciones de
vida, depende de los dineros de los gobiernos donantes, quienes definen
proyectos específicos para alcanzar los fines mencionados, siendo ello
también objeto de debate, aunque por lo general la voz de los haitianos
resulta oscurecida así sean en ocasiones “consultados.
En el marco de la cooperación bilateral Brasil-Haití246 se han generado
proyectos para el desarrollo agrícola a través de los recursos conocidos
como “Fondos de Negros”, siendo también una prioridad la construcción
de una represa hidroeléctrica para el departamento de Artibonite, junto con
la selección de jóvenes haitianos para ser favorecidos con becas de estudio
en Brasil. Estos asuntos que pareciesen ser objeto simplemente de
discusiones técnicas entre expertos, tienen una incidencia tal en la vida
cotidiana de los haitianos, que éstos se han visto en la necesidad de
plantear su perspectiva frente a dichos proyectos.
El debate entre distintas comunidades y el presidente Préval respecto a la
construcción de represas hidroeléctricas se ha presentado en los siguientes
términos:
“[Pregunta Préval] ¿Quién de ustedes no opta por la construcción de una represa hidroeléctrica en la zona? Christophe Louis Germain, un sexagenario con más de tres hectáreas de tierra Sarazin, respondió diciendo:
246 Ver: Le Brésil s'intéresse au développement économique d'Haití. Disponible en: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54198
204
"Presidente, si usted construye una represa hidroeléctrica aquí, toda nuestra tierra va a desaparecer. Y por lo tanto, ya no podemos producir cosechas." (…) [Responde Préval] "Si las proyecciones no se realizan rápidamente, podemos perder esta ayuda que el gobierno brasileño nos ha brindado, pues su vigencia fiscal termina en diciembre de 2009" (…) "No puede haber desarrollo sin carreteras ni electricidad".”247
Un punto adicional sobre el que se genera controversia respecto de la
presencia de la fuerza multinacional de la ONU en Haití está en el tema de
seguridad nacional. El presidente Préval justifica su decisión de solicitar un
año más de presencia de la Misión argumentado que:
“El apoyo de la ONU es necesario para nosotros (…) creemos que la dosis óptima de sus fuerzas militares, policiales y administrativas nos brinda a través de la MINUSTAH mejores condiciones para asistir a nuestro país con más eficacia en el fortalecimiento del clima de paz y estabilidad, sin ser indiferente a las luchas de nuestra reconstrucción, la reducción de la vulnerabilidad y la erradicación de la pobreza.”248
Robert Manuel,249 Secretario de la Defensa de Haití 1996-1999, asesor
presidencial en temas de seguridad 1996-2009 y actual Embajador de Haití
en México, reconoce que la presencia de la MINUSTAH en Haití no
responde de manera exclusiva a los intereses de los haitianos, puesto que
existen agendas multilaterales y bilaterales entre el gobierno de Haití y los
gobiernos de los países que participan de la Misión en temas políticos y
económicos. Por ejemplo, en la agenda con los Estados Unidos sobresalen
los intereses geopolíticos y neoeconómicos de éste, ya que Haití se
247 Ver: Dialogue entre Préval et des Mirebalésiens. Disponible en: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54144 248 Allocution du President Rene Preval aux Nations Unies. Disponible en: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54221 249 Las declaraciones que se presentan a continuación, ofrecidas por Robert Manuel, son tomadas de una entrevista que éste sostuvo con la autora del texto el 28 de Octubre de 2009.
205
encuentra estratégicamente ubicada respecto de Cuba y Venezuela, lo cual
le permite mantener cierta vigilancia de la zona, además le permite
controlar el tránsito de drogas ilícitas y aprovechar las ventajas que para
sus empresas ofrece este país del Caribe. Sin embargo, recalca cómo la
presencia de la MINUSTAH ha resultado indispensable para el
mantenimiento del orden y la estabilidad en Haití, confesando también que
las acciones desarrolladas en términos militares no son suficientes para
garantizar seguridad y, por ello, se deben crear programas que den lugar al
desarrollo económico de Haití. A este respecto, Manuel cita al presidente
Préval, quien afirma: “necesito más tractores que tanques”.
Este experto en seguridad menciona que uno de los retos más importantes
que aún tiene pendiente por concretar tanto la MINUSTAH como el
gobierno local es generar para Haití la “cadena penal”, donde funcionen
tanto la justicia como la seguridad, siendo una de las premisas más
complicadas de aplicar en el marco de la intervención es que un juez no se
forma como un policía. Adicionalmente, presenta la necesidad de distinguir
seguridad de policía, así como de preparar servicios de inteligencia que no
sólo actúen con carácter represivo, sino que permitan acciones de índole
preventiva, lo cual fortalecería la democracia. Pero todo ello es aún una
agenda pendiente en Haití.
Enfatiza su acuerdo con el Presidente Préval en cuanto a la ampliación del
mandato de la Misión por un año más, pues la PNH no está lista para
quedarse sola a cargo de la seguridad en Haití y no duda en calificar este
hecho como un fracaso de la Misión.
En el desarrollo de su relato aparece una noción muy particular acerca del
fortalecimiento institucional de Haití al señalar cómo si quienes dirigen la
institución policial y el Ministerio de Justicia fuesen amigos más cercanos
206
del Presidente, los planes de cada una de estas instituciones verían con
mayor probabilidad feliz término.250 A la ausencia de tal relación en la
configuración actual del poder en Haití atribuye buena parte de los defectos
que tiene el plan de reforma de la PNH. A este respecto concluye
curiosamente, entonces, que “cuando las instituciones son débiles, las
personas son las llamadas a tomar las riendas pero para construir las
instituciones”. Tras esas declaraciones no resulta extraño que el Consejo
Nacional de Partidos Políticos de Haití haya realizado en el mes de octubre
de 2009 una evaluación un tanto negativa de los logros del Ejecutivo,
resaltando, por ejemplo: “la corrupción, el nepotismo y el clientelismo
político”.251
Finalmente, un tema significativo para el mantenimiento de un Estado
como el haitiano que ha venido padeciendo la deslegitimación de sus
instituciones, es la creación de confianza institucional, asunto respecto del
que Manuel presenta una tibia respuesta, pues sugiere que la manera de
alcanzar dicha confianza institucional es a través del “comportamiento
consecuente de los hombres y mujeres que en ellas trabajan”, reclamando
que ello suceda no en relación con el desarrollo de sus funciones públicas,
sino que considera que el hombre que es mal esposo no puede ser buen
hombre de Estado. Esta definición de confianza institucional resulta
bastante problemática a la hora de proyectarla sobre el funcionamiento de
una sociedad que pretende consolidarse y generar procesos institucionales
estables. Si este es también un campo controversial, resulta comprensible
por qué las intenciones de los donantes y de la misma ONU respecto del
250 Esta afirmación acerca de la relación Instituciones Estatales-Directores de las Instituciones la sustenta en su experiencia personal, pues señala cómo el ser amigo cercano del Presidente de la República le dio muchas ventajas para formular y ejecutar los planes que proyectó en el tema de seguridad para Haití. 251 L'opposition politique se réveille. Disponible en: http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54274
207
fortalecimiento institucional no se llevan a cabo pese a que se emprendan
programas dirigidos en esa dirección.
3.8 La intervención de la MINUSTAH después del terremoto
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas antes del terremoto
centraba su atención en Haití, principalmente, el ámbito de la seguridad
entendida de una manera limitada, tal como se indicó en apartados
precedentes y, por lo mismo, sus análisis se enfocaban en el papel que
estaba desempeñando la MINUSTAH. Pero después del 12 de enero de
2010 el foco de su atención se amplío a otros temas de interés relacionados
con la respuesta humanitaria de emergencia y a los programas de ayuda
alimentaria y de reubicación en viviendas provisionales en los que se
involucraban diversas agencias del ámbito internacional, así que el énfasis
en la MINUSTAH se ve ligeramente desplazado. No obstante, el manejo
de la seguridad sigue estando en las prioridades de la agenda, por lo que el
Consejo de Seguridad ofrece su análisis de la situación en febrero de 2010.
Señala que las manifestaciones que surgieron tras el terremoto no tuvieron
una magnitud significativa que alterara fuertemente el orden público,
aunque reconoce que hubo una serie de incidentes que afectaron a la labor
humanitaria (por ejemplo, se reportaron ocho secuestros entre enero y
febrero de 2010), así como un incremento en la violencia sexual y de
género en los campamentos, aunque no ofrece los datos completos que
corroboran estas afirmaciones.
También se definió que las nuevas amenazas que surgieron como
consecuencia del terremoto son, a saber:
a. La fuga de pandilleros de las cárceles –algunos con uniformes y armas
de la policía-, quienes regresaron a sus antiguos barrios generando
208
enfrentamientos entre los viejos y los nuevos líderes de las pandillas en
esos territorios.
b. Aumento del tráfico de drogas en Haití como resultado del aumento de
los problemas para aplicar eficientemente la ley.
c. Inseguridad en los campamentos relacionada con violencia de género,
deterioro de las condiciones de vida, el hacinamiento y la iluminación
deficiente que contribuye en el aumento de la delincuencia.
El Consejo de Seguridad estimó que dados los problemas que ahora
aparecían o se recrudecían en el panorama haitiano, era importante tener en
cuenta otros retos que van más allá de las variables que se consideran
relacionadas con la seguridad pero que inciden fuertemente sobre aquélla.
Esto es, a saber, “los problemas en la entrega de la ayuda que se dificulta
no sólo por cuestiones de inseguridad sino también por desorganización y
mal estado de las vías de transporte. A su vez, preocupan los riesgos de
salud asociados con el suministro de agua inadecuado, el hacinamiento y el
saneamiento deficiente. Los niveles más altos de desempleo, la pérdida de
la propiedad y de la capacidad de ahorro, y el trauma resultante de los
acontecimientos de 12 de enero también contribuyen a un ambiente de
mayor vulnerabilidad en Haití”252. En ese orden de ideas, el Consejo de
Seguridad hace un breve recuento de las necesidades y desafíos que
aparecen después del terremoto en el ámbito de la respuesta de emergencia,
los esfuerzos en la ayuda humanitaria y los planes de reconstrucción. A ese
respecto se encuentra que la ayuda humanitaria internacional para Haití se
triplicó entre 2009 y 2010, incrementándose de 1.12 millones de dólares a
3.27 billones de dólares253. De acuerdo a los datos recogidos por la Oficina
252 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti, S/2010/200, 22 de febrero de 2010. 253 Office of the Special Envoy for Haití, Has aid changed? Channelling assistance to Haiti before and after the earthquake, june 2011.
209
del Enviado Especial de las Naciones Unidas para Haití, la distribución de
las ayudas para este país en el 2010 fue la siguiente:
Como la gráfica lo muestra, el sector que más ayuda recibió de los
donantes fue el de respuesta a los desastres -civil y militar-, al tiempo que
el que menos recursos obtuvo fue el gobierno de Haití, lo cual evidencia la
debilidad con la que se ha caracterizado al gobierno haitiano prefiriendo
distribuir las ayudas hacia otros actores que desarrollaran las actividades de
socorro y emergencia. De ahí entonces no resulta extraño que se haya
establecido una comisión internacional -la Comisión Interina para la
Reconstrucción de Haití254- que durante los dos primeros años (2010-2011)
254 La CIRH se rigió por un Comité Directivo que estuvo presidido por un representante nombrado por el Gobierno de Haití. El Comité de Dirección estará compuesto por los siguientes miembros: a) un representante del Gobierno de Haití; b) un representante de cada Donante que hace la contribución mínima a la HRF de USD 30 millones; c) un representante de cada Entidad Socio (BID, Naciones Unidas y Banco Mundial), y d) un representante del Fiduciario como miembro ex-oficio. Un representante del Gobierno de Haití es el presidente del Comité Directivo y convoca sus reuniones. El Comité Directivo decide sobre cualquier cambio en su tamaño y composición. Los observadores en el Comité Directivo estará integrado por los siguientes: a) un representante de las organizaciones no gubernamentales; b) un representante del sector privado; c) un representante de la Diáspora Haitiana;
210
administró los recursos ofrecidos por los donantes internacionales y tomó
las decisiones referentes al uso éstos en diversos proyectos. Vale también
mencionar que el Fondo de Reconstrucción creado para ese fin es
administrado por el Banco Mundial. La decisión de crear esta instancia de
decisión internacional fue motivo de malestar en muchos sectores de la
sociedad haitiana, que presentaron en su contra argumentos como este:
“este nuevo órgano sustituye claramente al Poder Ejecutivo. Las
referencias a asuntos como “eficacia”, “transparencia” y
“responsabilización”, son acusaciones explícitas contra los dirigentes
actuales que reconocieron, al firmar este documento, su incompetencia para
asumir el mandato que les fue conferido en las urnas”255.
En cuanto a la respuesta ofrecida por la MINUSTAH propiamente dicha
encontramos que proporcionó apoyo logístico y administrativo para
operaciones de rescate y socorro.
La Base Logística de la MINUSTAH en Puerto Príncipe, que sufrió daños
relativamente pequeños, se convirtió en el centro de operaciones para la
mayor parte de las agencias de las Naciones Unidas y en un espacio de
prestación de servicios básicos para muchos actores humanitarios de otras
agencias de las Naciones Unidas. La MINUSTAH se reforzó gradualmente
con la llegada de tropas adicionales -asignadas en la Resolución 1908
(2010)- con un segundo batallón de infantería de Brasil, al tiempo que
arribaron las empresas de ingeniería japonesas y koreanas, así como policía
militar de Guatemala. El 13 de abril de 2010, la dotación del componente
militar ascendía a 120 oficiales del Estado Mayor y 8.186 miembros de los
contingentes, que comprende 13 unidades de infantería y 9 unidades de
d) un representante de asociados para el desarrollo; e) un representante de la sociedad civil haitiana, y f) un representante del gobierno local. 255 Ver: http://www.csa-csi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6174&Itemid=238&lang=es
211
apoyo, incluidas 4 empresas de ingeniería256. Tropas de infantería
adicionales de Argentina y Perú llegarían en mayo para aumentar la
capacidad de la Misión para proporcionar seguridad y ayuda humanitaria.
La Misión etomó algunos proyectos que estaban en curso antes del
terremoto, terminando 20 de 40 proyectos aprobados, entre ellos la
creación de empleo a 11.000 beneficiarios, la formación en habilidades
profesionales para 350 jóvenes, la prestación de servicios médicos y
legales, el apoyo a 1.800 mujeres víctimas de la violencia, y un proyecto
piloto para la formación profesional de las mujeres empresarias en dos
barrios violentos. La Misión apoyó clínicas móviles para unos 1.500 niños
de la calle, y comenzó actividades de apoyo a los menores que están en
conflicto con la ley. Con apoyo de las contrapartes nacionales y locales, la
MINUSTAH llevó a cabo campañas de movilización social que promueven
la no violencia, la tolerancia y la paz en todas las áreas prioritarias257.
Como puede observarse en las declaraciones del Consejo de Seguridad que
se han ido presentado después del terremoto, se incluye como parte de la
Misión un componente de ingenieros que seguramente se busca vincular
con actividades de reconstrucción. No obstante, la información
proporcionadas por las Naciones Unidas nada precisa sobre los proyectos
que estos equipos de ingeniería realizan, sobre su organización,
financiación o funcionamiento. Una pequeña pista se puede encontrar en
las labores que la MINUSTAH comenzó a desarrollar justamente después
del terremoto, abriendo seis nuevos proyectos para el manejo de cuencas en
las áreas de Martissant y Carrefour Feuilles en Puerto Príncipe.
256 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Report of the Secretary-General on the United Nations Stabilization Mission in Haiti, S/2010/200, 22 de febrero de 2010 257 Ibíd
212
En lo referido a las labores policiales tenemos que, dada la magnitud de las
pérdidas de la Policía Nacional de Haití, la MINUSTAH se centró sus
esfuerzos en apoyar a la capacidad operativa de la Policía Nacional de Haití
para mantener la seguridad y el orden público. El aumento de las patrullas
en lugares clave como bancos y almacenes ayudó a crear confianza y frenar
los saqueos. Como asentamientos de desplazados se expandieron, el foco
de la actividad policial se ha desplazado a la protección de esos lugares,
especialmente para los más vulnerables. Ha mantenido una presencia
permanente en dos grandes campamentos en Port-au-Prince, ubicados en el
Club de Pétionville y en Cité Soleil. También se destaca el desarrollo de la
“Operación Esperanza” llevada a cabo conjuntamente por la Policía
Nacional de Haití y el componente de policía de la MINUSTAH en octubre
de 2011 en Puerto Príncipe. En ese sentido, el balance de la Misión parece
positivo, por lo que se han podido llevar a cabo sesiones del mando por
parte de los contigentes de policía internacional pertenecientes a la ONU
para que sea asumido por el cuerpo de la Policía de Haití, aunque ésta aún
no pueda asumir completamente la salvaguarda del interno. El Secretario
de la ONU señala al respecto:
“si bien la actuación de la Policía Nacional de Haití ha mejorado poco a poco, la misión observó que aún carece de personal suficiente y debidamente preparado para asumir plenamente la responsabilidad de la seguridad interna. La capacidad de la fuerza de policía de Haití, que en la actualidad está integrada por aproximadamente 10.000 agentes, se reforzó tras la graduación de la 22ª promoción de cadetes en mayo de 2011. No obstante, el ritmo del reclutamiento, la investigación de antecedentes y la formación ha sido insatisfactorio. La misión fue informada de que el comienzo de la capacitación del próximo grupo de cadetes se había retrasado debido al déficit de financiación y a otras dificultades administrativas”258.
258 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 13 a 16 de febrero de 2012, S/2012/534, 11 de julio de 2012.
213
Con el fin de continuar reforzando las capacidades propias de la PNH, el
gobierno nacional con el apoyo de la MINUSTAH ha lanzado el programa
de desarrollo de 2012-2016, que hace hincapié en la profesionalización y
modernización de la PNH. Se ha previsto un presupuesto de más de 1331
millones de dólares con la contribución de los donantes internacionales
para la ejecución de este plan259. Con el fin de generar mayores garantías
sobre su ejecución se ha creado el Consejo Superior de la Policía Nacional
(CSPN), cuyo deber es que la policía nacional se constituya en un cuerpo
que apoye al ejecutivo en su política de fortalecer el imperio de la ley y la
restauración de la autoridad del Estado. Pese a este Plan y la buena
voluntad del gobierno haitiano por fortalecer sus propios cuerpos de
seguridad, la Misión del Consejo de Seguridad que estuvo en febrero de
2012 evaluando la situación general del país encontró que las valoraciones
ofrecidas por diferentes interlocutores sobre el número de agentes que a la
larga necesitaría la Policía Nacional de Haití, diferían considerablemente;
los cálculos iban de los 16.000 acordados en el plan de desarrollo hasta
20.000 o incluso 22.000. Para que la institución pueda cumplir ese objetivo
sería preciso impartir capacitación a más de 1.000 agentes al año, mientras
que la 23ª promoción, cuyo período de capacitación de siete meses estaba
previsto que comenzase en abril de 2012, está integrada por solo 550
cadetes. El comienzo de la capacitación se retrasó debido a un problema de
comunicación entre las autoridades de Haití y los principales asociados
bilaterales con respecto a la financiación. El retraso obedeció también a las
discrepancias en torno a las fechas, la duración del curso y el número de
alumnos por clase260.
259 Ver: http://www.defend.ht/politics/articles/presidential/3160-1-3-billion-disposed-to-reform-haitian-national-police-force#youtubeID123 260 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Informe de la misión del Consejo de Seguridad a Haití, 13 a 16 de febrero de 2012, S/2012/534, 11 de julio de 2012
214
La misión civil de la MINUSTAH también continuó trabajando en sus
programas de apoyo a las entidades gubernamentales. Por ejemplo,
proporcionó asesoramiento técnico y apoyo a los comités de gestión de
desastres en las zonas afectadas en los departamentos y las comunas,
incluyendo la identificación y gestión de los asentamientos para los
desplazados internos. A su vez, siguió prestando apoyo a las Cámaras del
Parlamento a través de soporte técnico en áreas como la legislación en
materia de género, la sensibilización sobre la protección de los derechos del
niño, la prevención y represión de la corrupción, el derecho a habeas
corpus, la formación en relaciones públicas y servicios de comunicación, y
las mejores prácticas parlamentarias. Sobre la base de la asistencia técnica
proporcionada por la MINUSTAH antes del terremoto, la Cámara de
Diputados aprobó, entre otros, el proyecto de ley sobre el Código
Aduanero.
En el ámbito de la Justicia, la MINUSTAH ayudó en la recuperación de
documentos y registros, trabajando en estrecha colaboración con el PNUD
y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ha apoyado también a la
administración Penitenciaria para garantizar la seguridad en las cárceles
para prevenir fugas adicionales, asegurando el bienestar de los internos,
proporcionando alimentos, agua y servicios médicos, y la reconstrucción de
la infraestructura penitenciaria para restaurar la capacidad de detención. La
MINUSTAH trabajó con los donantes para facilitar la restauración de tres
cárceles dañadas y para aumentar la capacidad de retención de seguridad
cumpliendo con las normas internacionales mínimas. Pero el balance en
este ámbito sigue siendo negativo, ya que existen muchos obstáculos aún
no resueltos para aplicar la ley con equidad. Las desigualdades en el acceso
a la justicia siguen siendo extremadamente problemáticas porque el
ciudadano medio a menudo carecía de recursos para contratar a un
abogado.
215
Sigue siendo otra prioridad aún no contemplada para mejorar el sistema
democrático haitiano a través de la división de los poderes públicos, que los
magistrados puedan operar con independencia del Ejecutivo, del cual
reciben órdenes y dejar de estar subordinados a la autoridad del Ministerio
de Justicia, en lugar del Tribunal Supremo.
Como en años anteriores, la protección de los derechos humanos continúa
estando entre los objetivos que la Misión dice perseguir, por lo que la
MINUSTAH ha adaptado sus prioridades anteriores al terremoto en esta
materia (fortalecimiento las políticas públicas, fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil y lucha contra la impunidad), hacia la
protección de los derechos humanos en los esfuerzos de socorro. Las
nuevas prioridades incluyen: protección de la población afectada por el
terremoto; la inclusión de normas y principios de derechos humanos en los
esfuerzos de socorro así como en la formulación de políticas para la
reconstrucción; seguimiento de la situación de los derechos humanos en
otras zonas afectadas; garantizar la participación de la Institución Nacional
Haitiana encargada de velar por los derechos humanos: Office du Citoyen
du Protecteur261.
El Consejo de Seguridad ha planteado algunos cambios que debían
introducirse en la Misión una vez se superara la fase inicial de emergencia
para lo cual propone adoptar un enfoque integrado en cinco áreas clave que
han sido acordadas entre todos los departamentos y organismos
responsables: (a) fomento de la estabilidad política, incluso a través de la
reforma constitucional, las elecciones y la gobernabilidad democrática, (b)
coordinar y permitir los esfuerzos para brindar alivio tras el terremoto,
buscando reducir el riesgo de desastres en el futuro, especialmente para los 261 Ibíd
216
más vulnerables; (c) el mantenimiento de un entorno seguro y estable,
mientras se trabaja para fortalecer el Estado de Derecho, los derechos
humanos y para apoyar a la policía de Haití, las instituciones judiciales y
penales, (d) apoyo al Gobierno en la aplicación de su visión para fortalecer
la capacidad del Estado y la descentralización, y (e) ayudar a Haití a
construir su capital humano mediante la promoción de una agenda social
equilibrada262.
Como puede deducirse de estos enunciados, la Misión de la ONU ha
ampliado sus objetivos de “estabilización” a ámbitos que habían sido
excluidos de su horizonte antes del terremoto, sea el caso de la “reforma
constitucional”, por ejemplo. Así mismo, aunque el logro de tales objetivos
se proponga para los próximos dos años, la amplitud de los mismos
permitirá que la intervención se prolongue mucho más tiempo que el
programado inicialmente.
Dicha transformación no sólo tiene implicaciones para el caso haitiano sino
que sus consecuencias pueden ampliarse a otras intervenciones de la ONU,
pues está inmersa en un debate sobre el papel y los límites que deben tener
las misiones de paz: deben ser para el mantenimiento de la paz o para
promover el desarrollo. Al parecer, la fórmula que trata de aplicarse en
Haití busca combinar estos dos “tipos” de misiones, pero los resultados en
términos de desarrollo alcanzados hasta ahora son cuestionables en
términos de los niveles de pobreza que aún persisten en Haití. De otra
parte, una misión de desarrollo permite un amplio margen de maniobra que
depende de cuál sea la visión de desarrollo que se adopte. Por ejemplo, en
la década de los 90 la idea de desarrollo que se promovió para Haití estaba
directamente vinculada con el libre comercio. Siguiendo tal principio, en
1995 los aranceles a las importaciones de arroz en Haití fueron reducidos 262 Ibíd
217
de un 50% a un 3%, abriendo la puerta al arroz barato de los Estados
Unidos. Los productores haitianos de arroz se vieron incapaces de competir
con el precio de estas importaciones y perdieron su cuota de mercado. Hoy
día más de la mitad del mercado del arroz en Haití está dominado por
empresas estadounidenses, lo cual no sólo supuso la ruina de muchos
agricultores, sino que también implica un riesgo alimentario permanente,
tal como lo señala el informe de Oxfam llamado “Cambiar las reglas.
Comercio, globalización y lucha contra la pobreza”. Por tanto, la
promoción del desarrollo resulta ser una oferta de futuro tan prometedora
como peligrosa. Adicionalmente, los objetivos de desarrollo que se
planteen, si resultan amplios y ambiciosos, pueden convertirse en un
motivo para extender indefinidamente la Misión internacional en suelo
haitiano, siendo este un asunto altamente controversial como a lo largo de
estas páginas se ha venido mostrando.
Sin embargo, parece que no existe consenso entre las diversas compañías
de distintos Estados que conforman la Misión. Sea el caso de los ministros
de Defensa de Brasil y Uruguay, quienes consideran que “"La
reconstrucción de la paz en Haití es importante para que el pueblo haitiano
pueda tener su desarrollo económico; sin eso no tenemos posibilidad
alguna de llegar a un momento final en la participación de las
organizaciones internacionales"263. Es decir, priorizan la misión de paz
antes que la misión de desarrollo porque afirman que la segunda vendrá
como consecuencia de alcanzar la primera. En cambio, otros países como
Ecuador apuestan por contribuir a la Misión con “más ingenieros que
soldados”, por lo que desde agosto de 2010 ha enviado “un contingente de
su Cuerpo de Ingenieros del Ejército para apoyar la reconstrucción de la
provincia haitiana de Artibonite, afectada por el terremoto”264. Por su parte,
263 http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1966127.htm 264 http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iZEZMH-DyLQzJiMljilEfPhx6L4Q
218
los países miembros de UNASUR desde el 2011 han planteado la
necesidad de reducir el número de sus militares comprometidos con la
MINSUTAH, señalando que se ha avanzado en los objetivos planteados
para la misión. Para septiembre de 2011, momento en el que se produce la
reunión de UNASUR, la MINUSTAH contaba con 7,803 militares (de 19
nacionalidades) y 2,136 policías (de 41 nacionalidades), 464 civiles de 115
nacionalidades, 1,239 civiles locales y 207 voluntarios de Naciones Unidas,
según su página web. Brasil con 1,280 militares y Uruguay con 1,136 son
los países con mayor participación. Así que la decisión de reducción de
tropas podría tener un impacto significativo en el número de integrantes
vinculados con la Misión, aunque tal retirada aún no inicia.
En cuanto al programa de protección de los derechos humanos, tenemos
que sigue dependiendo, según los planes de la Misión, de la presencia de
fuerzas militares patrullando por Haití. En palabras del Consejo de
Seguridad:
“establecer una presencia policial visible y sostenible, incluyendo la protección de la población en los campamentos de desplazados internos (…) mantener unidades especiales de la Policía Nacional de Haití para detener a fugitivos peligrosos y hacer frente al riesgo de la violencia de pandillas (…) La postura del componente de policía de la MINUSTAH forma parte del Enfoque integrado de la Misión para la protección de los civiles. Reconociendo la urgente situación, la Misión debe ampliar la protección, seguimiento y promoción de los derechos humanos, en particular para hacer frente a la violencia sexual y de género, y otras cuestiones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en coordinación con los actores humanitarios”265.
Dicha características de los programas de derechos humanos, tal como se
afirmó en capítulos precedentes, sigue pareciendo un oxímoron que, como
265 Ibíd
219
tal, también ha dado lugar a la violación de los derechos humanos por
algunos miembros de la Misión que, en algunas ocasiones, buscando
preservar la paz y la seguridad han hecho un uso excesivo de la fuerza
irrespetando los tratados que sobre esta materia rigen las operaciones de
paz y las intervenciones militares. Los casos más preocupantes en este
sentido se presentan en barrios deprimidos, como por ejemplo, Cité Soleil
en la capital haitiana Otra de las denuncias recurrentes está relacionada con
abusos sexuales. El caso más reciente involucró al contingente de
marineros uruguayo, del cual se presentó como prueba un video que se
propagó por distintas redes sociales en internet.266
La estabilidad política, otra de las prioridades de la Misión, la han
vinculado con los logros alcanzados en términos de seguridad, puesto que
se espera poder contener los brotes de violencia para que no devengan en
alzamientos civiles o armados para derrocar al gobierno –como ha ocurrido
en muchas ocasiones anteriores en Haití-, así como para intentar garantizar
que las elecciones se puedan llevar a cabo en todo el territorio nacional de
manera pacífica y sin constricciones al elector por parte de grupos armados.
De otra parte, esta imagen de “estabilidad” también se considera necesaria
para que los donantes internacionales sigan aportando dinero a los
proyectos en Haití y para que empresarios extranjeros se animen a invertir
en Haití por cuantos se reducen los riesgos. No obstante, dicha versión de
la “estabilidad política” tampoco parece atender a la complejidad del caso
haitiano, ya que la realización de elecciones periódicas que proclamen a un
candidato como gobernante no es sinónimo, necesariamente, ni de mayor
estabilidad, ni de democratización del sistema. Es más, aplicar tales
calificativos -estable y democrático- a los procesos políticos en Haití
reduce significativamente los contenidos de los mismos, ya que la
democratización es aún frágil, no sólo por cuenta de la baja participación 266 http://www.youtube.com/watch?v=4DSmteyeyyw
220
electoral y el descontento de los ciudadanos con sus gobernantes, sino que
también ha habido una dosis de ayuda por parte de las organizaciones
internacionales que intervienen en Haití. Sea el caso de las más recientes
elecciones parlamentarias de noviembre de 2010 fue excluido de manera
arbitraria la lista de candidatos pertenecientes al partido político Famni
Lavalás que, como se ha tenido ocasión de explicar en este documento, es
el partido que se creó para apoyar al expresidente Aristide y que aún cuenta
con el apoyo e ideario de este líder político haitiano. Este fallo en la
“democracia” haitiana fue advertido por senadores estadounidenses que
reclamaron al gobierno de su país no apoyar dicho proceso electoral sino se
permitía la participación de todas las agrupaciones políticas, pero el
gobierno estadounidense no se pronunció al respecto. Cabe recordar que la
legitimidad de dicho proceso electoral puede estar en cuestión no sólo por
la exclusión de agrupaciones políticas, también por cuanto el censo
electoral no se encontraba adecuadamente actualizado después del
terremoto, pues las cifras oficiales sobre el número de muertos varía según
la organización que las presente y ello se debe, en buena medida, al
subregistro y a las carencias en la identificación de los nacionales haitianos.
De otra parte, algunos problemas que existían previamente al terremoto en
cuestiones electorales aún no se corrigen, ni entran en el paquete de
medidas para “mejorar la democracia” desarrollado por la MINUSTAH.
Sea el caso de la Comisión Electoral Provisional (CEP), encargada de
dirigir y gestionar los procesos electorales en Haití. Su conformación no
parece atender a parámetros muy democráticos, ya que se espera que
incluya representantes de diversos sectores y tendencias políticas presentes
en el país, pero la elección definitiva de los miembros la hace el poder
Ejecutivo, lo cual lleva a cuestionar la independencia que posee dicha
Comisión para llevar a cabo procesos electorales transparentemente.
221
La realización de elecciones también demanda el despliegue de un sistema
institucional, el cual siempre ha sido deficiente en el caso haitiano a pesar
de los programas de ayuda dedicados a ese ámbito. Algunos de los
problemas recurrentes en las elecciones es que, por ejemplo, llegado el día
de las elecciones aún no se ha hecho la distribución del total de las tarjetas
electorales, así que una gran proporción de los votantes registrados hacen
caso omiso de la ubicación de su centro de votación. Adicionalmente, no se
cuenta con etiquetas que guíen los ingresos a los centros de registro, ni a las
mesas electorales para los votantes. En ocasiones a los electores no se les
asignan centros de votación o se distribuyen en zonas muy alejadas de su
casa e incluso, en algunos casos, fuera de su distrito electoral por lo que
éstos deciden no votar o intentarlo en otro centro de votación, siendo ello
una causa de parte de los desórdenes que se generan. Otras veces los
centros de votación identificados en las listas preparadas por las
autoridades competentes días previos a las elecciones no mencionan el
lugar específico en el que se ubicarán las urnas o, simplemente, si lo dicen,
éste no existe. Un gran número de centros de votación se instalan sin el
consentimiento de los propietarios de las viviendas o de los
administradores de los edificios en donde se llevan a cabo la votación.
Otros son demasiado pequeños para el número de mesas electorales y de
votantes a los que se propone recibir.
De otra parte, las autoridades gubernamentales y los miembros del
Congreso han sido elegidos a través de votación popular pero mantienen al
sistema bloqueado, pues el parlamento no apoya ninguna de las iniciativas
impulsadas por el ejecutivo, generando crecientes tensiones entre los
poderes ejecutivo y legislativo que, lejos de permitir que la reconstrucción
se lleva a cabo, impide que los programas sean ejecutados.
222
Por lo anterior, entre muchas otras razones, es evidente que convocar a
elecciones no es sinónimo de democracia y que garantizar que éstas sean
realmente democráticas y legítimas demanda muchos esfuerzos y el
funcionamiento de sistemas que en el caso de Haití aún están pendientes,
por lo que resultan cuestionables los resultados obtenidos en este sentido
por la MINUSTAH.
Las estrategias para estabilizar a través del despliegue de soldados no son
tampoco una muestra de la reducción de tensiones entre diversos grupos de
la sociedad haitiana, pues las manifestaciones ciudadanas son recurrentes.
Recientemente se protagonizaron algunas por parte de los ciudadanos que
aún se encuentran viviendo en campamentos improvisados sin recibir
respuesta gubernamental frente a su situación precaria. El partido Famni
Lavalas, excluido de representación en el Congreso Nacional, suele ser
quien convoca a este tipo de manifestaciones públicas de descontento. La
más reciente tuvo lugar el 30 de septiembre de 2012 para denunciar los
crecientes precios de los productos básicos y la "corrupción" en la
administración del presidente Michel Martelly. Así lo registraron los
medios locales: “Varias protestas contra el gobierno se registraron en varias
partes del país durante las últimas semanas. Cap-Haitien (norte), la segunda
ciudad más grande y la Cayes (sur), la tercera ciudad fueron afectados”267.
El descontento también se hace extensivo a la propia Misión de la ONU,
por lo que no es extraño encontrar manifestaciones que demandan la salida
de la MINUSTAH del país o que exigen mejores prácticas de intervención,
sobre todo en temas relacionados con el uso de la fuerza (por las denuncias
de maltratos y abusos sexuales, como se mencionó anteriormente), así
267 Ver: http://www.alterpresse.org/spip.php?article13474&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
223
como por la presunta responsabilidad de los soldados de Nepal en la
expansión de la epidemia del cólera en Haití.
Vale mencionar también que los índices de criminalidad e inseguridad,
aunque tuvieron algunos meses de estabilidad, han vuelto a incrementarse
en el periodo comprendido entre marzo y julio de 2012. De acuerdo a las
estimaciones oficiales ofrecidas por la MINUSTAH se presentó un
promedio mensual de 99 homicidios, mientras que en el mismo periodo del
año inmediatamente anterior hubo 75homicidios por mes. Julio del 2012
fue el mes más violento desde el terremoto de 2010, con 134 homicidios.
De marzo a julio de 2012, hubo una baja tendencia en el número de
secuestros, con un promedio mensual de 10 secuestros, en comparación con
un promedio de 14 durante el mismo periodo de 2011. La violencia sigue
concentrándose en los grandes centros urbanos. El área metropolitana de
Port-au-Prince y las comunas circundantes densamente pobladas continúan
siendo las zonas más afectadas por la actividad criminal. Entre marzo y
julio de 2012, el 65 por ciento de todos los homicidios en Haití se
produjeron en Port-au-Prince, el 85 y el 90 por ciento de los cuales tuvo
lugar en áreas sensibles de la ciudad (la zona de Bel Air, Fort Nacional y
Martissant), Cité Soleil, Carrefour y Croix des Bouquets. La MINUSTAH
afirma que en aquellas áreas las bandas armadas siguen siendo la principal
fuente de inseguridad, cometiendo asesinatos, secuestros y robos. Las
pandillas también están involucradas en el tráfico de narcóticos y armas
ligeras, trata de personas, crimen organizado y la lucha por la influencia
territorial. Así las cosas, el panorama tampoco resulta muy prometedor en
cuanto a los resultados obtenidos por la presencia de la MINUSTAH y el
incremento de los policías de Haití.
A este respecto podrían presentarse conclusiones apresuradas, tales como
que los índices de delincuencia se han incrementado en los últimos meses
224
en Haití como consecuencia de la disminución de la ayuda ofrecida por
distintas agencias internacionales que se han retirado al concluir la fase de
atención de emergencia posterremoto o por falta de fondos ante la crisis
económica de los países financiadores. No obstante, como se ha venido
afirmando en este documento, la búsqueda de variables explicativas de las
cuales se puede “desprender” o generar un conjunto de hechos es un error
del analista que reduce el complejo mundo de los participantes a un par de
lugares comunes y explicaciones convenientes. Lo que sí queda en
evidencia con estas cifras es que las medidas tomadas para controlar la
situación de orden público han sido erradas o insuficientes, pues de otro
modo, encontraríamos un comportamiento distinto de los índices de
violencia en Haití.
Ahora bien, considerar que la estabilidad política es una garantía para que
afluya la inversión extranjera en Haití, también desconocería cómo la
ausencia de seguridad jurídica es un obstáculo significativo que no depende
de la presencia de más o menos bandas organizadas, sino que se encuentra
vinculado con el sistema jurídico y con entidades administrativas de orden
local y nacional, por lo que el despliegue de un mayor número de tropas no
tendrá el impacto deseado sobre la inversión extranjera si no se ofrece
seguridad jurídica, entre otras condiciones como vías de transporte, medios
de comunicación, etc.
La recuperación de Haití después del terremoto no sólo debe buscar
regresar a su condición anterior antes de la catástrofe –como suele suceder
en este tipo de sucesos- sino que debe mejorar las condiciones de vida pre-
existentes, ya que como se ha mostrado en este documento la tragedia de
Haití no inicia el 12 de enero de 2010, tiene sus raíces ancladas mucho
tiempo atrás y, por tanto, las causas de sus dificultades actuales no sólo se
encuentran en el desplome de sus habitáculos e infraestructuras urbanas, así
225
que las respuestas ofrecidas también deben ir más allá, siendo este un
desafío que parece aún la MINUSTAH no logra asumir de manera
completa, pese al despliegue de programas civiles y no sólo militares. La
tarea pendiente en Haití sigue siendo construir un mundo común y para que
ello sea posible se requieren más que el reciclaje de diversos programas de
ayuda y menos improvisación.
226
CONCLUSIONES
El estudio de las intervenciones internacionales nos permite acercarnos al
entendimiento de la manera en que se configura el orden global actual,
puesto que el seguimiento de su formulación, legitimación y desarrollo
revela: (i) los valores dominantes que pretenden establecerse en las
sociedades contemporáneas amparados en los ideales democráticos y de
economías abiertas al libre mercado; (ii) la relevancia que ha adquirido en
el escenario internacional el respeto por los derechos humanos, cuya
salvaguarda puede motivar y legitimar la intervención de la comunidad
internacional en un país soberano; (iii) el surgimiento de la noción
“amenaza global” por causa de la “debilidad” de ciertos estados; (iv) el
papel de la ONU que, como garante de la paz internacional, esta llamada a
organizar y definir la manera en que se llevarán a cabo las intervenciones;
(v) la conformación multinacional de las misiones de paz que buscan
instaurar el orden en estados en crisis; y (vi) la dificultad de establecer
patrones generales por los que deban guiarse los procesos de intervención,
resaltando así la necesidad de particularizar cada caso.
En este trabajo hemos presentado cómo el tema de las intervenciones
internacionales es altamente controversial, ya que pone en tensión la noción
de soberanía estatal con el deber de intervenir, alterando de alguna manera
el ideal fundamental por el que se guiaban las relaciones internacionales, a
saber: la soberanía de los estados, que ahora debe ceder ante la protección
de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz internacional. A su
vez, evidenciamos cómo la construcción de la noción de estado fallido es
aún objeto de debate y cómo su uso puede resultar determinado por
intereses geopolíticos y no sólo por los estrictamente humanitarios.
227
Estas controversias, entonces, atraviesan las decisiones de la ONU para
determinar cuándo un estado debe ser objeto de intervención y cuando no,
haciendo que sus criterios de decisión no sean claros y prime la situación
coyuntural a la que debe responder. Así, se producen respuestas para
atender la emergencia, en ocasiones improvisadas, que no tienen en cuenta
las particularidades del contexto y que pueden ignorar las múltiples génesis
de los problemas que pretenden solucionar. Ello nos llevan a preguntarnos
si las intervenciones generan más bienestar que daño. Es decir, si las
intervenciones en sí mismas resultan inconvenientes para responder a
situaciones de crisis en el orden interno de algunos estados o si es la forma
en la que se han venido desarrollando la que resulta inconveniente y
debamos reformular la acción de la comunidad internacional en estos casos.
Vale la pena señalar que cuando se interviene en estados que atraviesan
dificultades de orden interno, bien sea por abuso del poder del gobierno de
turno, por una confrontación armada entre distintos grupos de la sociedad
civil o como consecuencia de un desastre natural, allí confluyen múltiples
actores de diversa naturaleza, tales como: las fuerzas multinacionales de la
paz de la ONU, cuya conformación es bastante compleja dadas las
múltiples nacionalidades a las que pertenecen sus soldados y las estrategias
de acción que cada uno de estos ejércitos desarrolla en el terreno; ONG de
distintos países y tamaños, con diversas agendas y campos de trabajo, que
no siempre conocen a profundidad la realidad en la que buscan intervenir y
que trabajan muy poco de manera coordinada; países donantes que otorgan
recursos a las ONG y al gobierno local, aunque no existan o no sean muy
claros los programas en los que se invertirán dichos recursos o planteando
programas que no atiendan necesariamente a las necesidades de las
comunidades que se busca ayudar; el gobierno local que en ocasiones
puede aparecer difuso actuando como mal intermediario entre los actores
internacionales y la comunidad local; y los múltiples grupos y asociaciones
228
locales cuyas necesidades y agendas resultan una fuente de incertidumbre
para el resto de los actores.
De allí que, cuando se habla de intervenciones internacionales no sólo se
deba tener en cuenta el papel de la ONU, sino que resulta necesario
observar la complejidad del escenario en la que éstas pretenden
desarrollarse y, por ende, como ello constituye un desafío tanto para los
actores mismos vinculados en ellas como para el analista.
El caso haitiano resulta muy interesante en tanto que ha sido objeto de
numerosas misiones de paz que inician en el año 1994 y permanecen hasta
nuestros días, aunque la presencia de la comunidad internacional se
presenta desde 1991 a través del despliegue de misiones civiles y
diplomáticas coordinadas por la OEA.
La reiterada y extendida presencia de las fuerzas multinacionales en este
país del Caribe llama la atención, pues podrían ser el primer síntoma de la
falla de las intervenciones en Haití, pero también puede sugerir cómo la
complejidad de los procesos de intervención llevan a alcanzan los
resultados deseados sólo en el largo plazo y, por ello, las intervenciones no
pueden ser catalogadas como fallidas. Siendo factible esta última
interpretación las preguntas que subyacen son: ¿cuándo es el fin de la
intervención? ¿quién define el fin de la intervención? Y, en virtud del
resultado obtenido, ¿no se podría también criticar el camino recorrido para
llegar a ello?¿no puede resultar ello aún más amenazante para el respeto
por los derechos humanos?¿no terminaríamos avalando la peligrosa
fórmula en donde el fin justifica los medios?
Ahora bien, si aceptáramos que las intervenciones internacionales se
prolonguen indefinidamente en el tiempo no tenemos, en todo caso,
229
garantía alguna que de esa forma se atienda adecuadamente a los problemas
que aquejan a una sociedad particular y, por el contrario, desencadenar
nuevos peligros. Uno de ellos puede ser que la presencia de las fuerzas
multinacionales debiliten aún más la capacidad del gobierno local, ya que
como bien lo señala Pandolfi, las intervenciones pueden generar la lógica
de la interferencia,268 en tanto que la presencia de fuerzas internacionales
altera las relaciones de poder previamente existentes en una sociedad,
propiciando el surgimiento de nuevos grupos locales de presión y
reemplazando el poder de las estructuras tradicionales por una
flexible red social e informativa internacional que, antes de solucionar
las tensiones preexistentes, puede redefinirlas y profundizarlas.
En este caso, nos inclinamos más por sugerir que las intervenciones en
Haití se han desarrollado a partir de diagnósticos simplificados que no
toman en consideración las características propias de la sociedad haitiana,
primando la incomunicación y la ausencia de procesos de diálogo,
negociación y reconocimiento entre actores. Ello ha devenido en una
situación que, en lugar de generar la estabilización del orden en Haití, ha
permitido la aparición y coexistencia de múltiples órdenes que chocan entre
sí, siendo el que pretende instaurar la MINUSTAH uno de los tantos, cuyo
vehículo de acción privilegiado ha sido la fuerza, el cual se ha mostrado
claramente insuficiente para alcanzar los resultados esperados.
La muestra de ello se encuentra en los diagnósticos presentados por los
informes anuales del Secretario General de la ONU, así como en las
decisiones del Consejo de Seguridad respecto de la MINUSTAH
consignadas en las resoluciones que contienen los mandatos para cada año
de la misión. En éstos, el diagnóstico sobre la situación en Haití revela una
268 Pandolfi Mariella, La industria humanitaria, en: Análisis Político, No. 41, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000.
230
sociedad en la que las instituciones de gobierno se encuentran fuertemente
debilitadas y deslegitimadas, marcadas por la corrupción, la ineficiencia,
ausentes en muchas regiones del territorio nacional e incapaces de dar
respuesta a las necesidades de la población. Así mismo, se hace hincapié en
los problemas de orden público definidos por la proliferación de grupos
armados, algunos aliados con la policía nacional haitiana, otros con bandas
de narcotraficantes y otros vinculados a movimientos políticos que
pretenden desestabilizar el orden para exigir el retorno de Aristide.
También mencionan problemas relacionados con la pobreza generalizada
del pueblo haitiano, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y
la falta de acceso a servicios básicos de grandes porciones de la población.
Las acciones emprendidas para mejorar tal panorama se han encaminado
principalmente a dos frentes: (i) en el ámbito de seguridad a través del
despliegue de tropas para controlar los brotes de violencia y la formación
de los miembros de la policía nacional de Haití (PNH) y (ii) en el
fortalecimiento institucional prestando asesoría técnica para tener un
sistema de justicia más eficiente y el desarrollo de jornadas electorales para
elegir a sus gobernantes. El trabajo en el ámbito de derechos humanos y
desarrollo merece una menor atención que éstos y pareciera mostrarse
dependiente de la seguridad y las instituciones.
Estas acciones, resultan pertinentes pero insuficientes para lograr
estabilizar la sociedad haitiana, por cuanto: (i) los niveles de pobreza en
Haití son incompatibles con la estabilidad deseada en el largo plazo (esta
situación la reconoce la MINUSTAH); (ii) las acciones encaminadas a
mejorar los niveles de pobreza no buscan la creación de una industria
nacional ni tampoco la dignificación del trabajo, en tanto que lo que se ha
hecho es invitar a grandes industrias transnacionales a establecerse en Haití
aprovechando el bajo precio de su mano de obra y las ventajas tributarias
231
que les ofrece el gobierno haitiano; (iii) la celebración de elecciones
periódicas no son una fuente de legitimidad suficiente para los gobernantes
ni una señal de democratización. La mejor muestra de ello es el intento de
golpe del que fue objeto Rene Préval (presidente actual) en 2008 y la
exclusión del partido Famni Lavalás (partido de Aristide) de las elecciones
que estaban programadas para 2010; (iv) el control de la violencia con
violencia no ha devenido en pacificación e integración social, ya que la
MINUSTAH ha tenido que actuar contra la población civil dada la
imposibilidad de distinguir a los miembros de un grupo armado, atentando
contra la vida e integridad de las poblaciones más pobres, como lo revelan
las denuncias de los propios haitianos y de Amnistía Internacional; (v) los
programas de desarme no resultan efectivos mientras que no se ofrezcan
otras fuentes de empleo y se creen programas de inserción en la vida civil
de quienes siempre han actuado como grupos paramilitares (Chimés,
tontons macoutes, FRAPH) o en bandas criminales; (vi) la búsqueda de
instituciones de gobierno sólidas y confiables no sólo requiere capacitación
sino dinero para sostenerlas y, al parecer, el manejo de los recursos no es
uno de los puntos fuertes de las autoridades haitianas; y (vii) el
asistencialismo desarticulado ofrecido tanto por las organizaciones de la
ONU, como por ONG y por los distintos programas de cooperación
agenciados por diferentes gobiernos, no ofrece desarrollo.
Las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del
Índice de Desarrollo Humano y de los informes de Amnistía Internacional
revelan cómo no ha habido una mejoría de las condiciones de vida en Haití,
tras cinco años de intervención de la MINUSTAH (2004-2009), y cómo los
males endémicos que han acosado a esta sociedad persisten.
Desafortunadamente, ni la ONU, ni la MINUSTAH, ni el gobierno haitiano
han hecho públicas –en caso de tenerlas- las cifras sobre el comportamiento
de los índices de seguridad en Haití como resultado de la intervención,
232
motivo por el cual no podemos analizar la efectividad de las acciones
emprendidas por la misión en este campo.
En ese orden de ideas, nuestra hipótesis de trabajo se comprueba, siendo
los resultados de la intervención en el caso haitiano aún deficientes
respecto de los objetivos que ésta se ha trazado. Por tanto, hemos concluido
que: las intervenciones multinacionales requieren no sólo de un mandato de
la ONU que las organice y legitime, sino que dicho mandato debe
fundamentarse en la comprensión profunda de la realidad sobre la que
pretende intervenir, procurando formular acciones concretas con
indicadores para medir sus logros, a su vez, claros, precisos y verificables.
En todo caso, no pretendemos señalar que todo ello es responsabilidad
exclusiva de la MINUSTAH pues, como ya se mencionó, consideramos
que para analizar una intervención se debe tener en cuenta la multiplicidad
de actores que están presentes cuando una situación de crisis se desata, por
lo que los países donantes y las ONG, así como los mismos haitianos
también han contribuido a que la situación en Haití no mejore como se
espera. No obstante, nos interesa señalar cómo si la ONU es la
organización llamada a velar por la paz internacional y, en virtud de ello,
planea y desarrolla intervenciones internacionales, debería contemplar tal
panorama complejo tanto en su agenda, como en sus diagnósticos y
estrategias de acción, teniendo dos tareas fundamentales: entender a
profundidad los problemas de las sociedades en las que pretende desplegar
una intervención, así como construir escenarios de diálogo y negociación
incluyentes en donde sea posible crear un “mundo común”.
Ello no resulta una tarea sencilla, pues como este estudio de caso nos
muestra los problemas de la sociedad haitiana tienen su génesis en
233
complejos procesos históricos. Por ejemplo, el poder político y el control
de la sociedad no se ha agenciado a través de la construcción de
instituciones estatales, sino que ha sido gracias a la coacción realizada por
las Fuerzas Armadas de Haití, así como por diversas agrupaciones
paramilitares creadas por los mismos gobernantes de turno.
De otra parte, es una sociedad que se encuentra profundamente dividida
entre negros y mulatos, ricos y pobres, hablantes de creole y francés, lo
cual ha impedido que se desarrolle un proceso de identidad nacional. Las
veces que se ha logrado generar un proceso de identidad nacional han sido
dos líderes carismáticos quienes lo han conseguido: Duvalier y Aristide,
haciendo uso de la coacción para eliminar la oposición y de la religión
(vudú y catolicismo) para legitimarse.
Así mismo, en Haití no se ha desarrollado una burguesía nacional y ha
funcionado como economía de enclave de Estados Unidos. Desde la década
del sesenta se ha privilegiado el establecimiento de maquilas que, aunque
crean empleo, no han mejorado las condiciones de vida de los haitianos ni
generado crecimiento económico nacional.
El poder ha sido manejado por redes clientelistas, altamente corruptas que
encuentran en el estado la posibilidad de obtener usufructos personales.
Ello ha minado la confianza en las instituciones y su papel como
organizadoras del mundo común.
Así las cosas, Haití no puede entenderse sólo a partir de los fenómenos que
hoy resultan evidentes, sino haciendo una reconstrucción de su formación
como sociedad, atendiendo a sus vínculos particulares y sus sucesivas
rupturas, muchas de ellas generadas también por el impacto de la
ingerencia internacional que, tratando de ayudarlos, los ha invisibilizado
234
desconociendo sus particularidades, estableciendo órdenes que no atienden
a los muchos órdenes coexistentes en Haití.
En este sentido, el caso haitiano nos permite concluir que el despliegue de
las misiones multinacionales de paz no es suficiente para estabilizar una
sociedad si éste no se realiza en el marco de un mandato como el que
hemos sugerido en líneas anteriores y se respalda por el compromiso
político de los gobiernos que decidan vincularse a la misión. De lo
contrario, no se responderá suficientemente a las demandas de recursos, así
como se fracasará en la estabilización del orden, pues es posible que lo que
se requiera es “construir” un orden y ello necesita de diálogo y consensos
entre los actores de distinto orden que están presentes en dicha sociedad. Y
para que todo lo anterior sea posible, se necesita entonces una comprensión
amplia de los fenómenos a los que se enfrenta la intervención, no sólo en el
momento coyuntural sino de largo alcance, que le permita comprender el
origen de los problemas a los que se enfrenta y las transformaciones que
éstos han tenido en el tiempo, más aún en sociedades tan complejas como
la haitiana donde confluyen actores nacionales e internacionales con
multiplicidad de agendas e intereses.
El desarrollo de esta investigación nos permite sugerir la importancia de
indagar algunos asuntos que desbordan el objeto de este documento pero
que resultan fundamentales para ahondar en la comprensión de las
intervenciones internacionales y del caso haitiano mismo. De una parte,
parece pertinente acercarnos a profundidad en el tema del “daño colateral”,
en tanto que ello nos puede ayudar a evaluar la pertinencia de las
intervenciones internacionales; asimismo, se necesita indagar sobre los
mecanismos internos del Consejo de Seguridad que se utilizan para decidir
cuándo intervenir, siendo prioritario exigir la creación de criterios e
indicadores precisos para iniciar una intervención, así como para planear su
235
desarrollo; también resulta relevante estudiar cuál es el papel de los medios
de comunicación a través de la información que difunden en la
construcción de imaginarios, en ocasiones desinformados, acerca de la
realidad de estos países que se enfrentan a difíciles problemas de orden
interno; de otra parte, es necesario preguntarnos cuál es el papel de los
intelectuales y la academia frente a las intervenciones internacionales y las
crisis internas de los estados; igualmente, podría resultar una herramienta
de análisis útil para investigadores y la misma ONU, el desarrollo de
análisis comparados sobre casos de intervención internacional; y, a su vez,
se requiere estudiar los posibles mecanismos de inserción de actores
internacionales en realidades complejas y en crisis que permitan establecer
puentes de comunicación y entendimiento entre éstos y las comunidades
nativas.
236
BIBLIOGRAFIA
Aldunate Hermán Eduardo, Misión en Haití. Con la mochila cargada de esperanzas, Centro de Estudios Bicentenario, Andros Impresores, Chile, 2007.
Anderson Mary y Woodrow Meter, Rising from the ashes: development strategies in times of disaster, Technology publications, Londres, 1998
Anderson Mary, Do not harm: how aid can support peace or war, Lynne Riener Publishers, Colorado, 1999
Arcos Ramírez Federico, ¿guerras en defensa de los derechos humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 2002.
Bader Veit-Michael, Citizenship and exclusion, MacMillan Press Ltda, New York, 1997, pp. 219-220.
Bayart Jean Fraçois, L’État en Afrique: la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989.
Beck Ulrich, Poder y contrapoder en la era global, Paidos, Barcelona, 2004, p. 79.
Benjamín Walter, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Ítaca, España, 2008.
Bertrand Aristide Jean, Todos somos humanos, Iepala Editorial, Madrid, 1994
Bertrand Maurice, Las Naciones Unidas reducidas al papel de bomberos, Revista Cuatro Semanas, No. 7, Agosto 1993, p. 6.
Bigombe Betty, Collier Paul y Sambanis Nicholas, Policies for building post-conflict peace”, en: Journal of Africa Economies, No. 9, 2000, pp. 323-348
Bilgin Pinar y Morton David, Historsing Representation of “failed states”-beyond the cold-war annexation of de social sciences, En: Third World Quarterly, vol. 23. No. 1, 2000.
Blackaby Frank , Memorandum on an agenda for peace, en: United Nations Association, Uk; y Fisas Vicenc, El desafío de las Naciones Unidas antes el mundo en crisis. Icaria, Barcelona, 1994.
Blot Louis Gabriel, Haití, une laicité utopique! Pour une mise au point à propos de la laicité de l’État en répose à un article de Sabine Manigat, Le Matin, 6 julio de 2005, p. 2. Traducción propia
Blum William, Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions since World War II, Common Courage Press, 1995. Washington.
237
Bordieu Pierre, Poder, Derecho y clases sociales, Ed. Desclée, Bilbao, 2000.
Borradori Giovanna, La Filosofía en una Época de Terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques Derrid, Taurus, Buenos Aires, 2003, p. 102
Boustros-Ghali, Un programa de paz, diplomacia preventiva, Naciones Unidas, 1992.
Brinkley Douglas., Artículo: “Democratic Enlasrgement. The Clinton Doctrine”, Foreign Policy, No. 106, 1997, pp. 110-127
Brock Lotear, “Enforcement and Intervention vis a vis Failing States: Pro and Contra”. Documento presentado en “The Failed States Conference”, Florencia Italia, abril de 2000.
Brunel Sylvie, L’humanitaire: nouvel acteur des relations internationales, Revue Internationale Stratégique No. 41, 2001, pp. 93-110
Buzan Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Boulder CO, Lynne Rienner, 1991; Holsti K. J, “International Theory and War in the Third Job Brian En: Job Brian (editor), The Insecurity Dilemma: National Security of Third World States, Boulder CO, Lynne Rienner, 1992
Castor Suzy, L’occupation américaine d’Haïti, Henri Deschamps, Port au Prince, 1988.
Collier Paul y Hoeffler Anke, On economic cause of civil war, en: Oxford Economic Papers, No. 50, 1998, pp. 563-573.
Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 1123 del 30/07/1997.
Courlander Harold y Bastian Rómy, Religión and politics in Haiti, Institute for Cross-cultural Research, Washington, 1966.
Dennett Richard, Cognitive Wheels: the frame problem in artificial intelligence”, 1987
Dijhon Jonthan, Conceptualisation des causes et des conséquences des états défaillants : analyse critique de la documentation, Crisis State Research, Working paper No. 25, Enero 2008.
Donnelly Jack, La soberanía de los Estados y los derechos humanos, en: Covarrubias Ana y Ortega Daniel (comp.), La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 28.
Doyle Michael y Sambanis Nicholas, building peace: United Nations Peace Operations, Princeton, 2006.
Elias Norbert, El Proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica México 1989, pp.344-345
238
Étienne Sauveur Pierre, L’enigme haïtiennne. Échec de l’État moderne en Haití, Les presses de l’Université de Montreal, Québec, 2007.
Felice D. Gaer, “Reality Check? Human Rights NGOs Confront Goverments at the UN”, en: Weiss Thomas y Gordenker Leon, NGOs, the UN & Global Governance, Lynne Rienner, Boulder, 1996, p. 53.
Feliz Carlos Julio, Haití entre la sangre y la invasión, Ed. CONADES
Fisas Vicenc, El desafío de las Naciones Unidas ante el mundo en crisis, Icara, Barcelona, 1994, p. 39.
Fitzpatrick Meter, La mitología del derecho moderno, Siglo XXI editores, México, 1998, p. 45.
Fodor Jerry , Modules frames, fridgeons, sleeping dogs and music of spheres, en: Chrisley Ronald (edit.), Artificial intelligence: critical concepts, Taylor and Francis Group, New York, 20
Foucalt Michel, Defender la Sociedad FCE, México, 2000. García Márquez Gabriel, Cien años de soledad, Editorial
Norma, Bogotá, 1996, p. 94. Gauthier Amélie, La seguridad en Haití y la conferencia de
donantes de Madrid, FRIDE, Comentario noviembre de 2006, p. 3.
Granderson Colin, “Electoral Observation: The 1995 Presidential Election in Haiti”, en: Montgomery Tommie (ed.), Peacemaking and democratization in the Western Hemisphere, North-South Center Press at the University of Miami, Estados Unidos, 2000, p. 165.
Groccio Hugo, De iure belli ac pacis, Libro II, Cap. XXV. Citado por: Arcos Ramírez Federico, ¿guerras en defensa de los derechos humanos? Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 2002, p. 28.
Hayes Margaret y Wheatley Radm, Interagency and political-military dimensions of peace operations: Haití- A case study, National Defense University, Whasington, 1996.
Held David, La democracia y el orden global: del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Barcelona, Paidos, 1997.
Herbst Jeffrey, “Responding to State Failure in Africa”. En: International Security. No. 21, Vol. 3, 1997, pp. 120-144
Herbst Jeffrey, States and Power in Africa. Princeton: Princeton University Press, 2000; Helman Gerald y Ratner Steven.
239
“Saving Failed States”. En: Foreign Policy. No. 89, 1993, pp. 3-20.
Hevia Sierra Jorge, La injerencia humanitaria en situaciones de crisis, Publicaciones obra social y cultural Cajasur, Córdoba, 2001, p. 35.
Hoffmann Stanley, The politics and ethics of military intervention, en: Survival, Vol. 37, No. 4, 1995-1996, pp. 29-51.
Horkheimer Max y Theodor Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Trotta, 1998.
Hudock Ann, NGO’s and Civil Society Democracy by Proxy?, Polity Press, Londres, 1999
Ignatieff Michael, El nuevo imperio americano, Paidos, Buenos Aires, 2003
Ignatieff Michael, Los derechos humanos como política e idolatría, Paidos, Barcelona, 2003
Ilionor Louis, Rompre pour mieux comprendre, en: Plataforme Haïtiene de Plaidoyer pour un development Alternatif, No. 16, junio 2007
International Crisis Group, Memorandum para miembros del Consejo de Seguridad en la Misión Haití, Abril 2005.
International Crisis Group Latin America. ¿A new chance for Haití?, Caribean Report No. 10, Noviembre 2004.
Jackson Robert, “Quasi-States, Dual Regimes and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World”. En: International Organization, No. 41, Vol. 4, 1987
Jackson Robert, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World. Cambridge, Cambridge University Press, 1990
Lander Edgardo. La colonialidad del saber. CLACSO, Buenos Aires, 2000
Latour Bruno, Teoría del Actor red. Una introducción a la teoría del actor-red, Manantial, Buenos Aires, p. 57.
Luck Edward, Making Peace, Foreign Policy No. 89, pp. 137-155.
Macrae Joanna, Foreword, en: Pirotte Claire, Husson Bernard y Gurnewald Francois (editores), The dilemas of humanitarian aid, Zed Books, Londres 1999
Mainwaring Scott y Shugart Matthew, “Presidencialismo y democracia en América Latina: revisión de los términos del debate”, en: Mainwaring Scott y Shugart Matthew (ed.), Presidencialismo y democracia en América Latina, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
240
Mansilla H.C.F. Fragmentos de una teoría critica de la modernización. Editorial Cebem, La Paz, 2004.
Mazrui Ali, “Blood of experience: the failed state and political collapse in Africa”. En: World Policy Journal. No. 9, Vol. 1, 1995, pp. 28-34
Middleton Neil y O’Keefe Phil, Disaster and development: the politics of humanitarian aid, Pluto press, New Cork, 1998
Migdal Joel, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton, Princeton University Press, 1988
Moreau Philippe, Un mundo de ingerencias, Ediciones Bellaterra, Barcelona, 1999
Neild Rachel, La Reforma policial en Haití: un triunfo sobre la historia, En: Bobea Lilián (edit.), Soldados y ciudadanos en el Caribe, FLACSO, Santo Domingo, 2002, p. 286.
ONU, ABC de las Naciones Unidas, Naciones Unidas, Nueva York, 1998
Ordoñez Leonardo, La globalización del miedo”, en: Revista de Estudios Sociales, No. 25, diciembre de 2006, pp. 95-103.
Pandolfi Mariella, La industria humanitaria, en: Análisis Político, No. 41, IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2000.
Ortega Daniel, Más allá de la intervención humanitaria, en: Covarrubias Ana y Daniel Ortega, La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 234.
Pérez Luño Antonio, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, 2005, Pag. 48
Philpott Daniel, Usurping the sovereignty of sovereignty?, en: World Politics, Vol. 53, No. 2, The Johns Hopkins Press, enero 2001, pp. 297-324.
Pogge Thomas. Problemas de ética práctica. Hacer justicia a la humanidad. Fondo de Cultura Económica México. México 2009.
Ramsbotham Oliver y Woodhouse Tom, Humanitarian Intervention in contemporary conflict, Polito Press, Washington 1996
Rawls John, Derecho de gentes, en: Shute Stephen y Hurley Susan (eds.), On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, BasicBooks. New York, 1993.
Rotberg Robert, When Status Fail: causes and consequences, Princeton, Princeton Unversity Press 2004.
241
Ruiz-Giménez Itziar, La historia de la intervención humanitaria. El imperio altruista, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2005
Saint Paul Jean Eddy, patrimonialismo, política del vientre y depredación en el funcionamiento del Estado en Haití: 1957-2004: un enfoque histórico y sociológico, Tesis de Doctorado, Colmex, 2008, p. 1.
Sánchez- Apellániz, la intervención en el sistema interestatal anterior a las Naciones Unidas, en: Pérez Manuel (comp.), Hacia un nuevo orden internacional y europeo, Tecnos, Madrid, 1993, p. 653.
Sartre Jean Paul, Prólogo a Fanon, The wretchet of the Earth, citado por: Said Edward, Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 2001, p. 268
Stathis Salivas, La violencia en medio de la guerra civil, en: Revista Análisis Político, No. 42, Enero-Abril de 2001, pp. 12-21
Stephen Solarz, “Foreword”, en: Hans Schmidt, The United States Occupation of Haití 1915-1934, Rutgers University Press, p. xiv.
Stewart Patrick, Weak States and Global Threats: assessing evidence of spillovers, Centre for global development, Work paper No. 73, enero 2006, p. 3
Tesón Fernando, La defensa liberal de los derechos de intervención por razones humanitarias con referencia especial al continente americano, en: Covarrubias Ana y Ortega Daniel, La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI, Colegio de México, México, 2007, p. 52.
Thomas Caroline, “Southern Instability, Security and Western Concepts: On an Unhappy Marriage and the Need for a Divorce”. En: Thomas Caroline y Saravanamuttu Paikiasothy (editores), The State and Instability in the South, New York: St. Martin’s Press, 1989
Tilly Charles, Coerción, Capital y Estados europeos 990-1990, Alianza Editorial, Madrid, 1996.
Touraine Alain, ¿Qué es la democracia?, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
Úbeda de Torres, Democracia y derechos humanos en Europa y en América, Editorial Reús, 2007.
Wallerstein Immanuel. Impensar las Ciencias Sociales. Editorial Siglo XXI y UNAM, México, 2004
242
Walter Michael, The moral Standing of the states a responses to four critics, En philosophy and public affairs, Vol. 9 No. 3, 1980 p. 211.
Walzer Michael, The politics of rescue,en: Social Research, Vol. 62, No. 1, 1995
Weber Max, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 180.
Wheeler Nicholas, Saving Strangers, Oxford University Press, New York, 2000, p. 303.
Zartman William (editor). Collapsed States: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority. Boulder CO: Lynne Rienner, 1995.
SITIOS WEB CONSULTADOS
http://www.haitianalysis.com/2007/1/19/amnesty-international%E2%80%99s-track-record-in-haiti-since-2004
http://www.law.miami.edu/cshr/CSHR_Report_02082005_v2.pdf http://www.haitianalysis.com/2009/10/8/haiti-liberte-the-clinton-
moreno-summit-an-illusion-factory http://www.enjeux-internationaux.org/articles/num11/es/estados.htm http://www.radio.udg.mx/
http://www.ft.org.ar/Notasft.asp?ID=1876 https://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Cap.4a.htm http://www.undemocracy.com/A-55-305.pdf . http://www.ndu.edu/chds/SRC-
peru07/SRC_PAPERS/TRACK%202/ANDREA%20LODEIRO.pdf www.fride.org/publicacion/227/seguridad-en-haiti www.pro-un.org/year2000.htm www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=53448 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3719.pdf http://www.nytimes.com/2004/02/29/international/americas/29WIRE
-HAIT.html?hp=&pagewanted=2 http://www.nytimes.com/2004/03/07/politics/campaign/07KERR.html http://www.oas.org/consejo/sp/resoluciones/res862.asp http://www.msnbc.msn.com/id/24031850/ http://www.haitiaction.net/News/HIP/7_13_5/7_13_5.html www.fride.org/publicacion/227/seguridad-en-haiti http://www.cooperativa.cl/ronaldinho-gaucho-lidero-el-show-de-
brasil-en-haiti/prontus_nots/2004-08-18/191605.html www.alterpresse.org/spip.php?article390 http://www.biopolitica.cl/docs/Munera_texto3.pdf ).
243
http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/ http://www.ddooss.org/articulos/textos/walter_benjamin.pdf http://www.fp-es.org/estados_fallidos/index.html http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_state
s_index_interactive_map_and_rankings http://www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/22/2009_failed_state
s_index_interactive_map_and_rankings http://www.crisisstates.com/ http://www.crisisstates.com/download/publicity/CitiesBrochure.pdf http://www.crisisstates.com/Research/cafs.htm http://www.crisisstates.com/download/wp/wpSeries2/WP58.2.pdf http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk_despleg.htm#europ
a http://www.crisisstates.com/ http://www.crisisstates.com/download/publicity/CitiesBrochure.pdf http://www.crisisstates.com/Research/cafs.htm http://www.crisisstates.com/download/wp/wpSeries2/WP58.2.pdf http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk_despleg.htm#europ
a http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#principios http://www.cidcm.umd.edu/inscr/stfail/ www.worldbank.org/operations/licus/ http://www.dfid.gov.uk/ www.biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras27/textos2/sec_1.htm
l http://haitianalysis.com/2009/10/3/haiti-liberte-opposition-to-un-
occupation-grows-as-renewal-date-nears http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/494/54/PDF/N0949454.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/538/03/IMG/NR053803.pdf?OpenElement
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1981.pdf http://www.enjeux-internationaux.org/articles/num11/es/estados.htm http://www.iciss.ca/report-en.asp http://www.haitianalysis.com/2007/1/19/amnesty-
international%E2%80%99s-track-record-in-haiti-since-2004 http://www.un.org/es/aboutun/ http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk.htm#principios http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/pk_despleg.htm http://www.hartford-hwp.com/archives/43a/128.html
244
http://www.hrw.org/legacy/reports/1997/haiti/ http://centauro.cmq.edu.mx:8080/Libertades/pdf/ivcurso/HaitiLewis.
pdf http://www.papda.org/article.php3?id_article=391 http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54257 http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54257 http://www.haitiaction.net/News/HIP/7_13_5/7_13_5.html http://www.haitiaction.net/News/HIP/1_21_7/1_21_7.html http://www.haitiaction.net/News/HIP/12_25_5/12_25a_5.html http://www.haitianalysis.com/2009/10/3/haiti-liberte-opposition-to-
un-occupation-grows-as-renewal-date-nears http://www.haitianalysis.com/2009/10/3/haiti-liberte-opposition-to-
un-occupation-grows-as-renewal-date-nears http://www.maximini.com/fr/haiti/actualite/info-
antilles/info_antilles.asp?num=18661 http://www.haitianalysis.com/2009/10/8/haiti-liberte-the-clinton-
moreno-summit-an-illusion-factory http://aler.org/produccioninformativa/index.php/csv/994-presencia-
militar-estadounidense-en-haiti-iayuda-humanitaria-o-intervencion-militar
http://haitisheri1804.wordpress.com/2010/02/12/colin-dayan-says-the-best-aid-for-the-earthquake-ravaged-nation-is-to-empower-its-people/
http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54198 http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54144 http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54221 http://www.haitianalysis.com/2009/10/25/haiti-liberte-preval-
justifies-un-occupaction-provokes-anger http://www.haitiwebs.com/showthread.php?t=54274 http://www.iecah.org/ver_completo.php?id_articulo=667 http://www.medicossinfronteras.org.mx/web/index.php?id_pag=104 http://www.jubileosuramericas.org/item-info.shtml?x=97635 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/web/descargas/
DEP_haiti.pdf http://www.bruno-latour.fr/virtual/index.html
Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s
fastest growing online book stores! Environmentally sound due to
Print-on-Demand technologies.
Buy your books online at
www.get-morebooks.com
¡Compre sus libros rápido y directo en internet, en una de las
librerías en línea con mayor crecimiento en el mundo! Producción
que protege el medio ambiente a través de las tecnologías de
impresión bajo demanda.
Compre sus libros online en
www.morebooks.esVDM Verlagsservicegesellschaft mbH
Heinrich-Böcking-Str. 6-8 Telefon: +49 681 3720 174 [email protected] - 66121 Saarbrücken Telefax: +49 681 3720 1749 www.vdm-vsg.de