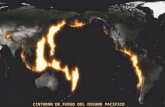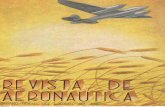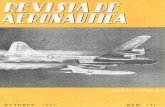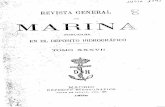medicino militar;1 - Publicaciones Defensa
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of medicino militar;1 - Publicaciones Defensa
medicinomilitar;1]
REVISTADESANIDADDE LAS FUERZASARMADAS DE ESPAÑA;0]Volumen 49 N. 2 Año 1993
4
¼a
A4
i .»ty
:v•• -
-0
mediino militar
Volumen 49 • N. 2 • Año 1993
COMITE DE HONORExcmo. Sr. D. ANGEL MONTORO ALGARRAGeneral de División de Sanidad. (Medicina)
Director Sanidad del Ejército de Tierra.Excmo. Sr. D. DIONISIO HERRERO ALBINANA
General de División de Sanidad. (Medicina)Director Sanidad del Ejército del Aire.
Excmo. Sr. D. PEDRO MELERO GARCIAGeneral de División de Sanidad. (Medicina)
Director Sanidad de la Armada
CONSEJO DE REDACCIONDIRECTOR
D. VICENTE PEREZ RIBELLESCor. San. (Med). Escuela Superior del Ejército
SECRETARIO DE DIRECCIONYREDACCION
D. JOSEMIGUEL TORRES MEDINACor. San. (Med). R. T.
VOCALESD. JOSE LUIS LOPEZ VILLA
Cor. San. (Med).- Director del CIMAD. JOSE RAMON NAVARRO CARBALLOCor. San. (Med). - H.M.C. “Gomez Ulla’
D. MANUEL GRACIA RIBASTC0I. San. (Med). Policlínica Naval
D, ARMANDO MERINO GONZALEZTC0I. San. (Farma) - Hospital del Aire
D. FERNANDO PEREZ-IÑIGO ALONSOCap. San. (Vet) - H.M.C. “Gomez Ulla
GERENCIAD. JESUS GARCIA MUÑOZ
Coronel.- Ministerio de Defensa
REDACCIONYADMINISTRACION
PABELLON DE CUIDADOS MINIMOS5 a PLANTA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL GOMEZ ULLA’GLORITA DEL EJERCITO, s/n.
28047 MADRIDTeléfono 5257676
Ext. 1688-1985
PUBLICIDADFRANCISCO FERNANDEZ DELGADO
PABELLON DE CUIDADOS MINIMOS5’ PLANTA
HOSPITAL MILITAR CENTRAL” GOMEZ ULLA’GLORITA DEL EJERCITO, s/n.
28047 MADRIDTeléfono 5257676
Ext. 1688-1985
FOT000MPOSICION E IMPRESIONCAMPILLO-NEVADO, SA.
C/ Antonio Gonzalez Porras, 35-3728019 MADRID
DEPOSITO LEGALM-1046-1 958
ISSN 0212-3568Soporte válidoSVR n.2 352
N.I.P.O. 076-93-003-8
SUSCRIPCION ANUALESPAÑA: 2.000 ptas.
EXTRANJERO: 25US$
INDICE DE TRABAJOS Y AUTORES
126 Comité Científico
TRABAJOS DE INVESTIGACION129 Modificación de la respuesta inmunológica provocada por los transplantes de bazo tratados con
rayos ultravioleta. Aznar Aznar, A.; Moral mas Palomero, P. y Muro García, P.134 Evaluación multidimensional de ansiedad en una muestra de sujetos varones. La prevención psi
cológica en las enfermedades cardiovasculares. Mejías E/eta, J. ; Méndez Montesino, J.R. y ToméRodríguez, M.C.
139 Tratamiento de la epifisiodesis postraumática mediante injertos iliacos Jiménez Fernández, A.;Arranza Bencano, A. y Armas Padrón, J.R.
ARTICULOS ORIGINALES147 Anestesia General. Modificaciones de la función pulmonar Saya/ero San Miguel, J.M.; González de
Zárate Apiñániz, J.; Rodríguez González de/Real, A. y Rebollar Mesa, J.L.151 Afectación cardiaca en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida Martín Jiménez, J.; Rodríguez
Tejero, 1.; Campos Flores, E.; Curcio Ruigómez, A. y Selva Bellod, E.
157 Proyecto de autotransfusión en cirugia programada Nuñez Pedraza, J.A.; del Pozo La Fuente, M.A.;Domenech Ortega, 5. y de Llano San Claudio, 1.
REVISION DE CONJUNTO159 Estudio de la tasa de prevalencia instantanea del cáncer en una población de referencia Botella
Cubells, 5.163 Reanimación y manejo anestésico del paciente quemado (II). Anestesia en quemados. Ortiz Salazar,
J.; Muñoz-Mingarro Martínez, J.: Sierra Díaz-Peñalver, F.; Hernández Ferrero, L.; y Urbano Saleta, J.169 Incidencia de las fracturas de stress en las unidades de alto entrenamiento. Matos Mascareño, C.;
Moreno Valerón, C. y Vega Cid, R.
CASOS CLINICOS171 Cierre quirúrgico de herida perforante de globo ocular ocurrida en la Guerra de Liberación. Martí
nez de la Colina, E.; Medín Catoira, J. y Carrillo Gijón, 5.174 Hipoglucemia por tumor extrapancreático. Carretero de Nicolás, F.; Ortiz- Villajos Fernández, E.; López
Pera/es, M.C.; Torrecilla Franco, A.; Herrera de la Rosa, A. y Merino Royo, EMEDICINA PREVENTIVA
182 Prueba de la tuberculina en militares de reemplazo. Revisión de 6 años de su realización sistemática. Valero Capilla, F.A.; Acasuso Díaz, M.; Griño, J. y Hernández Fllx, 5.
185 Epidemiología y Medicina Preventiva de la Hepatitis B. González López, A. yAreta Aznar, J.R.
MEDICINA AEROESPACIAL191 Prevención de la enfermedad descomprensiva: métodos para reducir el tiempo de desnitrogeniza
ción. Velamazán Perdomo, V.; Velasco Díaz, C.; Ríos Tejada, F.; Alonso Rodríguez, C.; del Valle Garrido,J.B.; Cantón Romero, J.J.; Azofra García, J. y Sieiro Enríquez, J.M.
TRIBUNA DE OPINION194 Implicaciones legales de la transmisión de infecciones por transfusión de sangre. de Llano Beneyto, R.
LOGISTICA SANITARIA195 El servicio de sanidad del Destacamento Español en Namibia con la ONU. (1989-1990). González
Calvo, M.201 Participación de la Sanidad Militar del Aire en la Guerra del Golfo. Martínez Ruiz, M.; Peralba Vaño,
JI. y Navarro Ruiz, V.
HISTORIA Y HUMANIDADES207 El reloj del viejo Hospital Militar “Gómez Ulla”. Portellano Pérez P.217 Algunas connotaciones medico-sanitarias en la organización militar en el siglo XV. Moratinos Palo
mero, P. y Pérez García, J.M.224 COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS227 ECOS Y COMENTARIOS DE SANIDAD MILITAR233 SUMARIO 1992
NUESTRAPORTADA
SANIDAD DECAMPAÑA: MEDIO DEEVACUACIONFoto del Premio“LOGISTICASANITARIA 1990”del TCoI. de San. Med.VILLALONGAMARTINEZ
COMITE CIENTIFICOAbad Santos, Francisco JavierCap. San. (Farm.) Hospital Militar da!Aire.
Alsina Alvarez, FranciscoCte. San. (Méd.) Dirección Sanidad. E. T.
Andrés Escapa, NiloCor. San. (Méd.) H.M.C. Gómez Ulla’
Ascaso Señor, JoséCor. San. (Méd.) Hospital Militar deCeuta.
Atero Carrasco, FranciscoTcol. San. (Méd.) H.M.C. ‘Gómez Ulla’
Aznar Aznar, AndrésTcol. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Lllla’
Baria Pereiro, ArturoTcol. San. (Méd.) Hospital Militar del Aire.
Begara Mesa, DiegoCor. San. (Med.) Director Hospital NavalZM. Cantábrico.
Benvenuty Espejo, RafaelCor. San. (Mdci.) Hospital Naval Z.M.Estrecho.
Bilbao González De Aledo,GonzaloCte. San. (Farm.) Hospital Militar del Aire.
Boned Purkiss, JulioTcol. San. (Méd.) Hospital Militar del Aire.
Callol Sánchez, Luis MiguelTCol. San. (Méd.) Hospital Militar delAire.
Calvo Prieto, LeopoldoCte. San. (Méd.) Policlínica Nava! “NIra.Sra. del Carmen’
Casado Gómez, JesúsTco!. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Casas Requejo, FranciscoJavierCte. San. (Mdci.) Hospital Militar del Aire.
Cerquella Hernández, CristóbalTcol. San. (Méd.) Hospital Militar del Aire.
Corredoira Amenedo, JaimeTcol. San. (Farm.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
De Llano Beneyto, RafaelTcol. San. (Med.) Parque Central deSanidad Militar
De Miguel Gavira, AntonioCor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez U/la’
Delgado Gutiérrez, Alfonso¡ Cte. San. (Méd.) Secretaría General
Técnica. Ministerio de Defensa.
Díaz-Pabón García, LuisTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla’
Diz Pintado, AlfonsoTco!. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Diz Pintado, ManuelCor. San. (Mécí) H.MC “Gómez Ulla’
Domingo Gutiérrez, AleiandroGral. Brig. San. (Mdcl.) Director. HospitalMilitar de Zaragoza.
Domínguez Carmona, ManuelCor. San. (Mdd.) Retirado.
Esteban Hernández, AgustínCor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla”
Fernández Meijome, SantiagoCor. San. (Méd.) Hospital Militar LaCoruña.
Fernández Martínez, JoséCor. San. (Mdci.) Hospital Militar del Aire.
Fuentes Ramos, ManuelTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla’
Gallego Aranda, FranciscoCor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez U!la’
Galván Negrín, AngelCor. San. (Méd.) Jurisdicción CentralArmada.
García Castan, AlfredoTcol. San. (Méd.) H.M.C. Gómez Ulla.
García de León Alvarez,ManuelTcol. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
García Laso, LucianoCor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla’
García Marcos, FranciscoCor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla’
García-Ramos López, J. FemandoTcoI. San. (Méd.) Hospital Nava! Z.M.Mediterráneo.
Gerona Llamazares, JoséCor. San. (Méd.) R. T.
Gervas Camacho, José MaríaTcol. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ul!a’
Gómez Gómez, BernardinoTcol. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez U!la’
Gomis Gavilán, ManuelCte. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez U!la’
González Lobo, JesúsGral. Brig. San. (Mdci.) Director. H.M.C.“Gómez Ulla’
González Moldes, ElíasCor. San. (Méd.) Hospital Militar“Generalísimo Franco’
Guerrero García, AndrésCor. San. (Mdci.) Hospital Nava! Z.M.Estrecho.
Gutiérrez Barrios, PedroTco!. San. (Méd.) Hospital Naval ZM.Estrecho.
Gutiérrez Díez, José RamónGral. Brig. San. (Méd.) Director. EscuelaMilitar de Sanidad.
Hernández Moro, BenedictoCor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla’
Hernández Navarro, ManuelTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ul!a’
Herrera de la Rosa, AgustínTco!. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ul/a’
Laguna Martínez, RafaelCte. San. (Méd.) Hospital Militar de/Aire.
Lanza Rubio, IsidroCte. San. (VeL) Escuela Militar deSanidad.
Lisbona Gil, ArturoCap. San. (Méd.) Policlínica Nava! “NIra.Sra. del Carmen’
Llaquet Baldellou, LorenzoCte. San. (Méd.) Clínica PsiquiátricaMilitar. Ciempozuelos.
LlovelI Seguí, GabrielCte. San. (Méd.) Hospital Mili/arde! Aire.
Lloveres Rua-Figueroa, JuanCor. San. (Méd.) Dirección Sanidad. E. T.
López Miranda, AlfonsoTco!. San. (Méd.) Hospital Militar de/Aire.
López-Rubio Troncoso, JoséTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Lozano Gómez, MiguelTcoL San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla’
Mallagray Martínez, RamiroCte. San. (Mdci.) Hospital Militar del Aire.
Martín-Albo Martínez, AdriánCor. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Martínez Muñoz, JuanCor. San. (Méd.) Cuartel General de laArmada. Dirección Sanidad.
Martínez Ruiz, MarioCte. San. (Mdci.) Hospital Militar del Aire.
Mayoral Semper, EdgardCor. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Mena Gómez, AngelTcol. San. (Méd.) Clínica AmbulatorioMilitar de Lérida.
Montero Vázquez, JuanTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Moratinos Palomero, PatrocinioTcol. San. (Méd.) H.M. C. “Gómez Ulla”.
Moreno Martínez, José ManuelTcoL San. (Méd.) Hospital Militar de/Aire.
Moreno Muro, ManuelTcol. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Muñoz Colado, MiguelCte. San. (Méd.) Hospital Militar de/Aire.
Navarro Ruiz, Vicente CarlosTcoI. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Nieto González, MaximianoCor. San. (Med.) Cuartel General de laArmada. Dirección Sanidad.Ortega Alamo, José E.Tcol. San. (Mdci.) Escuela Militar deSanidad.
Ortega Monge, AndrésTcol. San. (Méd.) Escuela Militar deSanidad.Ortiz González, ArturoCor. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Paños Lozano, PedroTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez U/la’
Páramo Camilleri, AlfonsoCte. San. (Mdci.) Policlínica Naval Ntra.Sra. del Carmen.
Paredes Salido, FernandoCte. San. (Farm.) Hospital Naval Z.M.Estrecho. Lab. Estupefacientes.
Pastor Gómez, JoséCor. San. (Mdd.) H.M.C. “Gómez U/la”.
Peiró Ibáñez, José FélixTcol. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Peralba Vaño, José IgnacioCte. San. (Mdci.) Hospital Militar del Aire.
Pérez García, José M.Cor. San. (Vet.) Centro Militar deVeterinaria.
Pérez Piqueras, JavierTcol. San. (Mdd.) Hospital Militar de/Aire.
Pérez Piqueras, José LuisTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Pintor Escobar, AntonioCte. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Poveda Herrero, PedroTcol. San. (Mdci.) Hospital Militar de/Aire.
Quetglas MolI, JuanCor. San. (Mdci.) Retirado.
Quiroga Merino, LuisCor. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ul/a’
Rey Naya, JuanTcol. San. (Mdd.) H.M.C. “Gómez U/la’
Ríos Tejada, FranciscoCte. Sari. (Mdci.) Hospital Militar de/AireCIMA.
Rivera Rocamora, Julio C.Tcol. San. (Mdci.) Hospital Naval Z.M.Mediterráneo.
Rodríguez Hernández, JuliánGral. Brig. San. (Mdci.) Director. HospitalMilitar del Aire.
Royo-Villanova Pérez, MarianoTcoI. San. (Mdci.) Hospital Militar del Aire.
Rubio Herrera, VictorianoTcoI. San. (Mdd.) H.M.C. “Gómez UIla’
Sánchez de la Nieta, JesúsCor. San. (Mdci.) Director. PoliclínicaNaval “Ntra. Sra. del Carmen”.
Sánchez Domínguez, SilvestreTcoI. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Sánchez García, GregorioTcol. San. (Mdci.) H.M.C. “Gómez Ulla’
Solera Pacheco, ManuelCor. San. (Mdci.) Policlínica Naval “Ntra.Sra. del Csrmen’
Valle Borreguero, Julián M.Cor. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla’
Verduras Ruiz, CarlosCte. San. (Méd.) H.M.C. “Gómez Ulla”.
Villalonga Martínez, LuisTco/. San. (Méd.) Dirección Sanidad. E. T.
Viqueira Caamaño, AntonioCte. San. (Mdci.) Delegación RegionalISFAS - Cartagena.
ANTIGUOS MIEMBROS DEL COMITE DE HONOR *
Excmos. Sres. Generales MédicosD. Antonio Serrada del RíoE.T.D. Demetrio Gil EspasaE.T.D. Diego de Orbe Machado +E.T.D. Justo González AlvarezE.T.D. Juan Manuel Padilla Manzuco +ArmadaD. José María Mateas RealArmadaD. Joaquín Almendral LucasE.A.D. Juan López LeónE.A.D. Pedro Gómez CabezasE.A.
• D. Alvaro Laín GonzálezArmadaD. Fernando Pérez-Iñigo QuintanaE.T.O. Julio Mezquita ArrónizE.A.O. Mariano Grau SbertArmada
EDITORIAL
Aspectos sanitariosen el futuro de la guerra
Alejado el condicionantede la guerra nuclear quedavigente la posibilidad de laconvencional, como hechobélico, aunque restringida aáreas circunscritas y motivadas por uno o varios delos aspectos económico,geográfico, ideológico o religioso.
Quede entendido que lalocalización bélica puedeabarcar amplios contingentes y extensos territorioscon repercusiones a distancia y consecuencias trascendentes derivadas delprincipio de acción —reacción o incitación— respuesta. Lo que hoy implica adecenas de miles de beligerantes puede, sin soluciónde continuidad, afectar adecenas de millones de contendientes.
Ante los diversos modosde acción sanitaria quepuedan requerirse para laprestación del apoyo correspondiente surge, obligada-mente, una adaptación rápida y progresiva de las diversas funciones logísticasentre las que se incluye laSanidad como tal, en suamplio sentido más que enel concepto restrictivo actual de Asistencia Sanitaria.
Diversas misiones bélicas, de apoyo, humanitarias, de interposición o interdicción, ejecutadas allende fronteras, precisan quelos primeros escalones
sanitarios deban incrementar su espectro de atenciónmédico —quirúrgica en sintonía a las característicasdel alejamiento metropolitano.
Resulta indispensabledesdoblar los centros logísticos, avanzado en el lugarpropio de la acción o en susproximidades, retrasado enla zona costera nacional yambas con disposición parautilizar medios navales oaéreos de transporte, todoello con el fin de mantenerun flujo de abastecimientopara artículos sanitarios,traslado de personal y recogida de bajas o víctimas.
Un programa racional,ajustado a realidad, sobrepreparación de personalsanitario, tanto en el número como en la calidad técnica, exige su instauracióncon los consiguientes ciclosde entrenamiento e instrucción. Ninguna especialidadmédico - quirúrgica puedesustraerse a esta preparación ya que las frecuentesmisiones humanitarias obligan a prestar asistencia auna variopinta poblacióncon niños y mujeres en sucontexto.
El estudio e implantaciónde módulos asistenciales, atenor de las posibles zonasde actuación, intercambiables según las necesidadesde cada ejército y en virtuddel tipo de desplazamiento aque deban ajustarse, emer
ge como un corolario derivado de la experiencia bélicadesarrollada hasta hoy y laque el futuro depare.
La actividad sanitariamilitar, más allá de lametrópoli, es una plataforma de propaganda y prestigio para las FAS españolasy su financiación desahogada, minuciosa y extensa,altera escasamente cualquier partida presupuestaria de Defensa. La rentabifidad, física y metafísica,entre el coste de la dotaciónsanitaria y la eficacia obtenida, rebasa las más optimistas apreciaciones sobrecualquier otra actuacióncastrense.
En preparación para elfuturo, emerge como necesidad, la instauración deuna Sección de Inteligenciaen las Direcciones de Sanidad de cada Cuartel General, con el propósito demantener la informaciónidónea para los sanitariosacerca del ambientalismoen que deban desarrollar suactividad.
Integrada la SanidadMilitar, sólo en las personas, tiene que darse el pasosiguiente para la creaciónde un Mando Unico sanitario que haga tangible launiformidad de criterio y lanormativa común conducente al establecimiento deuna acción unificada en laspersonas, en los modos yen los medios.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 127
* medicinçi•mihtcir
NOTIFICACION DE CAMBIO DE DOMICILIO
Deseo que, en lo sucesivo, todos los envíosme sean remitidos a las señas que indico a continuaciónEscribir en letras mayúsculas
Nombre
Dirección nueva
Población ______
1
Dt.° Postal Prov 1
1
Dirección anterior -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Población
Fecha L.
1•11111111 Dt.° Postal 111Prov.;1]
Revista de Sanidad de las FA.s de España•;0]
NORMAS DE COLABORACIONPor ejemplo: Sanchidrián-Alvarado, J.:
‘Pediatría”, págs. 44-69. Mallard. Caracas,1966.
parte de los trabajos, siempre previaconsulta al autor.
3.4. Todos los trabajos, a ser posiblegrapados o encuadernados, llevarán eltítulo, nombre y apellidos del autor oautores, cuyo número nunca podrá exceder de tres, en el primer folio; el cualservirá de portada, así como el centro oservicio donde han sido realizados ydomicilio completo del primer autor.
Al final del trabajo se incluirá la bibliografía consultada, numerada y ordenadapor orden alfabético y con los siguientesdatos:A.
3.5. También, al final, se deberá incluirun breve resumen en el que obligatoriamente se detallen los puntos más significativos del artículo, admitiéndose, si sedesea, la traducción al inglés, francés yalemán de estos resúmenes.
1. La Revista de Sanidad de las FASde España está abierta a la colaboraciónde todos los médicos, farmacéuticos,veterinarios y ayudantes técnicos sanitanos de los tres Ejércitos, así como alpersonal civil integrado o relacionadocon la asistencia sanitaria interesadosen publicar trabajos que, por su temática,se consideren merecedores de ser incluidos en las diferentes secciones de laRevista.
2. La Redacción de la revista acusarárecibo de todos los trabajos presentados,sin que ello suponga en ningún caso laobligatoriedad de ser publicados.
3. Los trabajos, para su publicación,se ajustarán a las siguientes normas.
3.1. Han de ser inéditos, sin que, portanto, hayan sido publicados o remitidospara su publicación a otra revista.
3.2. Se presentarán mecanografiadosa doble espacio y debidamente corregidos en hojas tamaño folio, escritos poruna sola cara, a los que se incluirá lanumeración correspondiente y el títuloen la parte superior de cada uno de ellos.
3.3. Los trabajos, como regla general,no deberán exceder de 20 folios, incluyendo esquemas, fotografías, radiografías,etcétera, con el fin de poder ser publicadas en su totalidad en el mismo número.No obstante, la revista, de manera excepcional y ante el interés de determinadotrabajo que exceda la cantidad de foliosindicados, considerará la posibilidad desu publicación por partes en más de unnúmero. De igual forma la revista sereserva el derecho de corregir o extractar
3.6. Los dibujos y esquemas se enviarán en condiciones apropiadas parasu reproducción directa. Toda iconografía(fotografía, radiografía, ecografía, TAC,etcétera) deberá remitirse separada deltexto y numerados correlativamente lospies de las figuras; cuando sea necesariodeberán venir escritos a máquina enhoja aparte, comprobando que la numeración coincida con los del texto.
Apellidos e inicial del nombre delautor.
B. Título completo del trabajo en elidioma original.
C. Título completo o las abreviaturasadmitidas internacionalmente de larevista en que ha sido publicado.
D. Tomo o volumen, primera y últimapágina del trabajo en esa revista,número y año.
Por ejemplo:Sanchidrián-Alvarado, O.: “El tracto
gastrointestinal del recién nacido en lashepatopatías anictéricas”. Rey. Clín. Pediatr., Venez., 16, págs. 334-338, 1953.
Si se trata de libros:A. Apellidos e inicial del nombre del
autor.B. Título completo y número de la
edición.C. Páginas citadas.D. Nombre de la casa editorial, ciudad
y año de publicación.
3.7. Los trabajos con estudios estadísticos deberán atenerse a las normasgenerales internacionalmente preestablecidas, sobre todo en lo referente aesquemas, dibujos o cualquier tipo derepresentación gráfica.
4. De cada trabajo se remitirán original y tres copias a:
Consejo de Redacción MEDICINA MILITAR.
Revista de Sanidad de las FAS deEspaña.
Pabellón de Ciudades Mínimos, 5•1planta.
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”.Glorieta del Ejército, s/n.28047- Madrid.
Firma
TRABAJOS DE INVESTIGACION
Modificación de la respuestainmunológica provocada
por los trasplantes de bazotratados con rayos ultravioleta
Andrés Aznar Aznar*Patrocinio Moratinos Palomero**Ricardo Muro Garcia***
STJMMARY
INTRODUCCION
El rechazo es el gran problemaque crea dificultades, a veces insoslayables, en el terreno de los trasplantes de órganos. La solución idealsería poder trasplantar siempre, órganos de individuos inmunológicamente compatibles. Pero si esto no esposible habría que tratar de conseguir alterar la respuesta antigénicapara que el rechazo sea de la menorintensidad posible. En este sentidose han ensayado algunas técnicas.Una de ellas consiste en someter previamente al trasplante a los tejidos atrasplantar, a la acción de los rayosultravioleta (UVA) (1,2).
El tratamiento de las célulasesplénicas con UVA se ha visto quemodifica la respuesta antigénica yque lo hace, no sólamente para eltejido esplénico tratado, sino también para otros tejidos trasplantados,simultanea o previamente (3, 4).
‘TCoI. San. (Med.) Servicio de Cirugía Infantil.
TCoI. San. (Med.). Servicio de AnatomiaPatológica.
TCoI. San. (Med). Servicio de Inmunologia. H.ILC. “Gómez Ulla”. Madrid..
Todo ello nos ha impulsado a tratarde poner en marcha un modelo experimental en la rata, que nos ayude acomprobar la efectividad de estosprocedimientos.
MATERIAL Y METODO
Se utilizan 22 ratas raza Wistar,machos, con pesos comprendidosentre 340 y 435 gr. con una mediade 380 ± 23 gr. distribuidas en dosseries de 10 y 12 ratas cada una.Una rata de la serie 2 murió por parocardiaco debido a problemas con laanestesia, por lo que no se tiene encuenta para la experiencia.
SERIE 1. ALOTRASPLANTE DEPIEL. Los 10 animales de esta seriefueron sometidos a un alotrasplantede piel total de 0,7 x 0,7 cm., enregión dorsal baja. Se intervenían 2animales simultáneamente intercambiándose los ingertos de piel totalque se suturaban con puntos sueltos de seda 5/0.
Las ratas se sometían a observación sacrificándose 5 ratas a los 21días y las 5 restantes a los 35 días.
En el momento del sacrificio seobtenía muestra de piel de la zona
del injerto y se incluía en formol al10% para estudio por AnatomíaPatológica.
SERIE 2. ALOTRASPLANTE DEPIEL + ALOTRASPLANTE DEFRAGMENTOS DE BAZO TRATADOS CON UVA. Los 12 animales deesta serie fueron intervenidos de dosen dos con la siguiente técnica. Unavez anestesiadas las dos ratas, sepractica una laparotomía media y seextirpa el bazo, que una vez divididoen fragmentos de 1-2 mm2, sesumergen en solución de Ringer Lactato y se exponen durante 5’ a laacción de luz ultravioleta con doslámparas G15 T8 germicidal SYLVANA/USA situadas a unos 25 cm. porencima y por debajo del injerto.Seguidamente se abre un ojal enambas vainas de los rectos anteriores del abdomen por la parte intraadominal y se disecan dos bolsas porarriba y por debajo de la misma,donde se introduce un cuarto de losfragmentos de bazo en cada una. Secierra la incisión con sutura continua de seda para reconocer posteriormente su emplazamiento y se cierra la pared por planos (figura 1). Acontinuación se realiza un trasplante
RESUMEN
Se hace un estudio en 22 ratas Wistar a las quese practica alotrasplante de piel, solo o asociadoal implante de tejido esplénico del donante tratado con rayos ultravioleta. Se comprueba como alos 20 días de la intervencion se han rechazado90% de los trasplantes de piel en la serie control,frente a un 45,4 en la serie en la que se ha trasplantado simultáneamente el bazo irradiado conultravioleta. Se hace una revisión de la bibliografia tratando de explicar estos resultados.
A study is made of 22 Wistar rats iii witch skinallotranspiantion has been carried out, eitheralone or associated with the implant of splenictissue from the donor treated with ultravioletrays. It is seen that 20 days after the operation90% of the skin transplants have been rejectedin the control series, against 45.5 in the seriesin which the spleen irradiated with ultravioletrays was transpianted simultaneously. A reviewis given of the bibliography in an attempt toexplain these results.
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pdg. 129
Modificación de la respuestainmunológica provocadapor los trasplantes de bazotratados con rayos ultravioleta
de piel total en la región dorsal baja,intercambiando la piel de los dosanimales al igual que en la serieanterior y suturando el injerto conpuntos sueltos de seda 5/0.
Los animales se sacrifican a los 20y 35 días obteniéndose muestras dela piel trasplantadas y de los fragmentos de bazo, incluyéndolos enformol al 10% para su estudio porAnatomía Patológica.
SERIE 1.—Desde el punto devista macroscópico a los 3 días dela intervención todos los injertostienen buen aspecto, si bien 2 deellos parecen más arrugados y atróficos. A los 4 días un injerto ha sidorechazado. A los 6 días 8 injertosconservan buen aspecto y dos hansido cláramente rechazados. A los10 días hay signos claros de rechazo en 7 y se ha desprendido unonuevo. A los 12 días sólo quedandos injertos con buen aspecto, y alos 15 dias sólamente uno. A los 20dias en una rata la piel está perfectamente cicatrizada, mientras queen las 9 restantes el injerto hadesaparecido y la zona cicatrizal seha visto reducida a un cuadradocon ausencia de piel, que se vareduciendo paulatinamente. A los34 días han desaparecido todos losInjertos y la cicatrización es perfecta en todas las ratas.
SERIE 2.—Desde el punto de vistamacroscópico a los 4 días se inicia elrechazo en uno de los injertos, a los6 días dos injertos han sido rechazados, mientras que los 9 restantesconservan buen aspecto. A los 10días 5 han desaparecido y 6 conservan buen aspecto. A los 14 días semantienen estos resultados si bien 2de los injertos conservados presentan mayor dureza y aspecto papiráceo. A los 18 días 5 injertos siguenmanteniendo su buen aspecto y sehan rechazado los 6 restantes. A los21 días la cicatrización es perfecta en5 y defectuosa en los otros 6 y a los34 días no se nota prácticamente lacicatriz en ninguna de las ratas,habiendo desaparecido todos losInjertos.
Para mayor claridad se han resumido estos resultados en la tabla 1.
RESULTADOS DE ANATOMIAPATOLOGICA
Las muestras de bazo antes de serimplantadas, macroscópicamente nopresentan alteraciones groseras. Alestudio por microscopia óptica seobserva desvitelización lienal.
SERIE 1.—A los 20 días en losimplantes rechazados se aprecia enla zona central una escara o unapequena costra, asi como signos decicatrización e infiltrado inflamatorio.A nivel de la escara se aprecia exudado proteinaceo, hematies extravasados y leucocitos polimorfonuclearesque infiltran la zona. En torno a esta,a nivel dermico se produce una reacción de fibrosis ciatricial, la epidermis en general se engruesa algo y sehace hiperplásica. Hay áreas en lasque aparecen más cantidad de vasosy un infiltrado inflamatorio lirifohistiocitario crónico de intensidad discreta o mediana según la zona. En lazona central se pierden anejos piosebáceos y la epidermis es algo hiperplásica. La epitelización se producesiempre por debajo de la piel implantada, que aparece desvitelizada (figura 2).
A los 34 días no se aprecian zonasde escara o costra. No se apreciaprácticamente tejido de granulaciónque ha dejado paso a tejido cicatricial. También se aprecia hiperplasiade la epidermis y ausencia relativa oabsoluta, según las áreas, de anejospiosebáceos.
SERIE 2.—Los implantes de bazomuestran aspectos superponiblestanto a los 20, como a los 34 días,por lo que los describiremos conjuntamente. Los hilos de sutura que sedejaron para reconocer la zona,muestran en ocasiones gran inIltrado inflamatorio que a veces en lazona central es de tipo supurado,con gran infiltrado de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, en periferia también se aprecian linfocitos ehistiocitos. En superficies en algunoscasos se encuentra infiltrado inflamatorio y granulomas a célulasgigantes de cuerpo extraño (figura 3).En cuanto a los implantes de bazoaparecen entre las capas musculares
subdérmicas que les rodean. Losimplantes de bazo presentan fibrosis,hemosiderosis e infiltrado histiocitario con abundantes siderófagos. Seaprecla algun folículo linfiode aislado.
Los implantes de piel que han sidorechazados muestran una zona central de erosión o escara, con exudadoy necrosis celular e infiltrado leucocitarjo polimorfonuclear en cantidaddiscreta. Las zonas periféricas delimplante se recubren por un espolónepidérmico con hiperplasia y proliferación que avanza lentamente haciala zona central (figura 4). Los implantes conservados muestran tejido degranulación con infiltrado linfo-histiocitario discreto. También se apreciasuperpuesto un proceso de cicatrización ostensible, con intensafibrosis. La piel implantada muestragran pérdida de anejos pilo-sebáceos.
En todos los casos el implante seve sustituido primero por tejido degranulación, y luego fibrosis. Laepidermis siempre crece por debajodel implante y es algo más gruesaque la epidermis original.
A los 34 días toda la piel delimplante esta epitelIzada, mostrandofibrosis cicatricial, sin infiltradoinflamatorio valorable. La epidermisque reviste el implante es discretamente reactiva y algo más gruesa sibien en la zona central de la mismahay pérdidas de anejos pilo sebáceos(figura 5).
DISCUSION
Tal como apuntábamos en laIntroducción, para tratar de evitarlas complicaciones inherentes altratamiento inmunosupreror se hanensayado una serie de técnicas tendentes a conseguir inducir unatolerancia específica en el receptor.Asi se han ensayado procedimientos tales como la criopreservaciónde los tejidos a trasplantar (5), latransfusión de sangre previa altrasplante (6)... etc, cuya utilidades discutible.
SIGNOS MACROSCOPICOS DE RECHAZO:
abs 4DIAS 6DIAS 8DIAS 1ODIAS 12DIAS 18DIAS 2ODIAS
SERIE 1(10 RATAS) 1 2 2 6 8 9 (90%)
SERIE 2(11 RATAS) 1 2 3 5 5 5 (45,5%)
Tabla 1
RESULTADOS
Pág. 120 M.M.-Vol. 49-N° 2-Mio 1993
Otros métodos en cambio se hanmostrado más positivos. Mi Thomasy col. 1987 (7) consiguen prolongarla tolerancia a los alotrasplantes deriñon incompatible, con la administracion de globulina antitimocitica deconejo. seguida de la infusión demédula ósea del donante a los 12dias, sin que se requiera una inmunosupresión crónica. Hartner y col.1986 (8) consiguen efectos similarescon la administración de suero antilinfocitico y determinadas fraccionesde médula ósea conseguidas por centrifugación con distintos gradientesde Percoll.
Muy Interesante es el trabajo deMaéno y cols, 1987, (9). Estos autores extirpan el timo de larvas deXenopus Laevis en época temprana yuna vez la rana es adulta le practican un alotrasplante de timo altamente irradiado con Cobaito 60. Conello consiguen Inducir tolerancia aihaplotipo k del donante. Pero locurioso es que la Inyección de célulasesplénicas de estas ranas a otrastlmectomizadas, no sólamente restauran la inmunocompetencia en lasmismas, sino que les transfieren latolerancia al haplotipo k. Esto vienea poner de manifiesto una vez más laImportancia del bazo en los fenómenos Inmunológicos y de tolerancia alos aloinlertos. En este sentidoPourshadl y cols, 1989 (10), demuestran como los esplenocitos sensibilizados contra el rechazo secundariode los injertos de piel, cuando se haprovocado en el animal un estado defalta de respuesta inmunológica con-suero antilinfocitico y células demédula ósea del donante.
Por otro lado se ha visto que losrayos ultravioleta tienen profundosefectos sobre el sistema inmunologico. Asi in vivo se ha vjsto que laaccion de los rayos ultravioletassobre la piel pueden provocar la presentacion de cancer de piel y la faltade respuesta al contacto con determinados alergenos (1 1, 12).
Ray-Keil y col. 1986 (1) handemostrado como el pretratamientode los aloinjertos heterotopicos decomea con luz ultravioleta disminuyeel rechazo de estos en mas del 50%de los casos. De los aloinjertos decornea no tratados y trasplantadosen un bolson abdominal son rechazados el 68% mientras que deS lostratados con rayos ultravioleta serechazan una media del 30%. el 33%y el 18%. segun las distintas tecnicasempleadas. Algo parecido sucede conlos aloinJertos de celulas epidermicas transplantados como estas celulas epidermicas normalmente serechazan en un 99.1% de los casos.pero si son rradladas con rayosultravioletas previamente se rechazan solo en un 62% de los casos.
En cuanto al mecanismo intimo—que condiciona esta dlsminucion enla proporcion de rechazo a los aloinjertos se han formulado diversas teorias, asi para Ray-Kell, 1986 (9).seria debida a una alteraclon o biendepleccion de las celulas de Langerhans existentes en el epitelio corneal.En cambio, Saunder y cols. 1981(13) lo atribuyen a una alteracion enla capacidad presentadora de lascelulas de Langerhans sin alterar losmarcadores de superficie, de modoque se alterarlan las membranas delas citadas celulas y no podrian pre
sentar eficazmente los aloantígenos alas células efectoras o colaboradoraspara la inducción de hipersensibilidad retardada y actividad linfocitariaT citotóxica.
Para Granstein y cols. 1984 (14).la disminución de la capacidad derechazo sería por activación de lascélulas supresoras. A favor de estateoría estaría el hecho de que puedetransferirse por via Intravenosa lacapacidad de provocar la apariciónde celulas T esplénicas supresoras,Granstein y cols, 1987(15)
Lay y cols. 1984 (16) demuestrancomo puede prolongarse la supervivencia de islotes de Langerhans enreceptores “altos respondedores”.cuando se asocia el tratamiento delos mismos con rayos ultravioleta yla administración local de Ciclosporina. Existiría pues un sinergismoentre la acción inmunosupresoraconseguida por estos dos mecanismos.
Fuller y cols, 1990 (17). demuestran como el trasplante previo de pielseguido de trasplante de riñón o depáncreas del mismo donante, sueleprovocar un rechazo agudo del organo trasplantado en segundo lugar.
Agostino y cols. en 1983 (3) hacenun estudio trasplantando Islotes deLangerhans, previamente cultivandoen atmósfera rica en oxigeno, lo quefacilita la supervivencia del aloinjertosin uso de Inmunosupresión. 30 díasdespués del injerto inyectan intraperitonealmente 10° células esplénicasvivas con lo que se provoca el rechazo de los islotes pancreáticos trasplantados. En cambio si se Inyectanintraperltonealmente 10° célulasesplénicas irradiadas con rayos
Figura 1.—Aspecto de la zona donde se hanrealizado el implante de fragmentos de bazotratado con UVA, en el momento del sacrificio.
Figura 2:—Zona del implante de pial rechazado a los 20 dias. El área desvitel&ada aparececomo una banda teñida más intensamente. ¿li-Ex 40).
MM-Vol. 49-W 2-Mo 1993-Pdg. 131
Modfficación de la respuestainmunológica provocadapor los trasplantes de bazotratados con rayos ultravioleta
ultravioletas y muertas, el rechazono se produce.
De esto deducen que hay unamarcada diferencia de inmunogenicidad entre las células irradiadas y noirradiadas. Pero la cosa no quedaahí, sino que si se vuelven a inyectarsemanalmente dosis de 106 célulasno irradiadas de bazo del donanteoriginal, no se provoca el rechazo delpáncreas injertado.
Basándose en estos hechos llegana la conclusión de que las celulasirradiadas con rayos UVA, tienen unefecto estabilizador sobre los injertospancreáticos.
En clínica humana los alotrasplantes de piel se emplean en algunas circunstancias especiales como
Figura 5.—Alotraspiante de piel en una rata de la serle experimental a los 34 dias de laintervención. Obsérvese la reepitelízación completo de la herida 9 ricrómico de Masson x125).
Figura 3.—Zona del implante de bazo tratado con UVA. Observese lareacción inflamatoria crónica (Tricrómico de Massos x 60).
Figura 4.—Zona del alotrasplante de piel a los 20 días. Observese,la reepitelización del lecho que se ha establecido sobre un tejido degranulación en el que es evidenciable la fibrosis y disminucion deltejido inflamatorio. Costra de material necrótíco. (ifE x 312).
Pág. 132 M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993
es para el tratamiento de las quemaduras aprovechando la inmunosupresión condicionada por la mismaquemadura que puede lograr supervivencias de la piel tan prolongadascomo de 40 días (18, 19). En estoscasos pueden emplearse en tres formas principales:
1.—Como apósitos del área quemada que se retiran a los 3-4 días,para ser sustituidos por autotrasplantes de piel si la zona esta yasuficientemente limpia o bien porun nuevo alotrasplante. De estemodo se evita la diseminación de lainfección.
2.—Alternando delgadas tiras deautoinjertos y aloinjertos de piel
para cubrir defectos muy externos.De este modo la piel alotrasplantada que es rechazada gradualmentees reemplazada por células epiteliales que crecen a partir de losautoinjertos.
3.—Se coloca un aloinjerto y sedeja que prenda. Una vez que se inicia el rechazo, lo que puede sucederincluso a los 40 días de su aplicacióncomo ya apuntábamos, el injerto esretirado y sustituido por autoinjertos.
Son muchos los autores que hantratado de poner en evidencia laposibilidad de inducción de estadosde tolerancia con injertos de tejidoesplénico (20, 21, 22, 23, 24) si aesto unimos el hecho comprobado dela alteración de la respuesta inmunológica provocada por la acción de losrayos ultravioletas, comprenderemoslos motivos que nos han animado aespecular con la posibilidad de que elhecho de implantar fragmentos de
bazo tratados con UVA, al realizar untrasplante de otro órgano, disminuyala reacción de rechazo contra esteúltimo.
Los resultados de nuestro trabajoasi parecen corroborarlo esta opinión, como lo demuestra el hecho deque se conservaron el 55,5% de losinjertos de piel, cuando se asociabael alotrasplante de bazo tratado conUVA, frente a un 10% conservadossolamente en la serie testigo.
El posible fallo de este trabajoconsiste en que se han utilizado ratas procedentes del ratario de nuestro Hospital en las que se han realizado multiples cruces, por lo que,podría haber aparecido un ciertogrado de singenicidad. Por ello hemos repetido la experiencia con ratasprocedentes de otro centro utilizadascomo donantes, y a pesar de no existir ninguna coincidencia entre donante y receptor los resultados SOlsuperponibles (4).
BIBLIOGRAFIA
1 .—RAY-KEIL y CHANDLER JW: “Reduction inthe Incidence of rejection of heterotopicmurine comeal transplant by pretreatmentwlth ultravlolet radiation”. Trasplantation.42:403-406,1986.
2.—TAMARI K e IILIMA M: ‘The effect of ultraviolet B Irradiation on delayed-type hypersensitlvlty. cytotoxlc T Lymphocyte activity.and skin gratf rejection-. Trasplantation.47:372-376.1989.
3.—AGOSTINO M, PROWSE SJ y LAFFERTYKJ: “Stabillzation of isiet allografts by treatment of recipients wlth ultravlolet irradiateddonor spleen cells-. Aus. J. Exp. Bio. Sci.61:517-527,1983.
4.—AZNAR A, MORATINOS P, MURO R, LLANES E, LOPEZ ALONSO A: Protección deinjertns de piel por tratamiento de los receptores con fragmentos de bazo del donanteirradiados con ultravioleta”. Cir. Ped. ENPRENSA,
5.—KHATIB HE y LUPINETI: “M: Antlgenicity offresh and cryopreserved rat valve ailografts’.Trasplantation. 49: 765-767. 1990.
6:—RUIZ PH. COFFMAN TM,HOWELL UN,STAZNICKAS J, SCROGGS MW, BALDWIN111 WM, KLOTMAN P y SANFILIPPO E:“Evidence that pretransplant donor bloodtransfusion prevents rat renal allogratfdysfunction but not the in situ cellularalloimmune or morphologic manifestationsof rejection”. Trasplantation. 45: 1-7. 1988.
7.—THOMAS J, CARVER M, CUNNINGHAM P,PARE K, GONDER J y THOMAS F: “Promotion of incompatible allograft aceptance inrhesus monkeys given postrasplant antithymocyte globulin and donor bone marrow”.Trasplantation. 43: 332-338. 1987.
8.—HARTNER WC, DE FACIO SR, MAKI T,MARKEES TG, MONACO AP y GOZZO JJ:“Prolongation of renal allograft survival inantilunphocyte-serum-treated dogs by pos-
toperative injection of denslty gradlent-fractionated donor bone marrow”. Trasplantaion. 42: 593-597. 1986.
9.—MAENO M, NAKAMURA T, TOCHINAI 5 yKATAGIRI CH: “Analysis of allotolerance Inthymectomized xenopus restored withsemiallogeneic thymus grafts”. Trasplantation. 44: 308-3 14. 1987.
10.—POURSHADI M, DE FAZIO SR y GOZZOJ,J: “Abrogation of afloreactive spleen cellinduced second-set skln graft rejection inmice wlth donor specific bone marrowcells”. Trasplantation. 47: 844-847. 1989.
11 .—KRIPKE ML: “Immunological unresponsiveness induced by ultraviolet radiation”.Immunol Rey. 80: 87-93. 1984.
12.—KRIPKE ML y MORISON WL: -Modulationof immune function by Uy radiation”. J.Invest. Dermatl. 85: 625-629. 1985.
13.—SAUDER UN, TAMAKI K, MOSHELL AL,FUJIWARA H y KATZ Si: “Induction oftolerance to topically apilied TNCB usingTNP-conjugated ultraviolet light Irradiatedepidermal cels”. J. Immunol. 127: 261-265. 1981.
14.—GRANSTEIN RD, LOWI A y GREENE Mi:“Epidermal antigen-presenting cells inactivation of suppression: identification ofa new functional type of ultraviolet radiation-resitant epidermal eh”. J. Immunol.132:563-567.1984.
15.—GRANSTEIN ED, ASKARI M, WHITAKER Dy MURPHY GP: “Epidermal cells In ativation of suppressor Iymphocytes: furthercharacterization”. J. Immunol. 138: 4055-4059.1986.
16.—LAU J, REEMTSMA K y HARDY MA: ‘Theuse of direct ultraviolet irradiation andcyclosporine In faciltating indefinite pancreatic islet aliograft acceptance”. Trasplantation. 38: 566-569. 1984.
17.—RUIZ P, FULLER J y SANFILIPPO E‘Donor — specific immunity in reJectin
and long — term — survlvlng ciass l-dispcrate rat renal ailograft recipients”. Trasplantation. 49: 175-183. 1990.
18.—SIMMONDS RL, SUTHERLAND DER,LOWER RE y NAJARIAN JS: ‘Trasplante”en SCHWARTZ Sl, SHIRES GT, SPENCERFC y STORER EH: ‘Principios de Cirugía’.McGRAW-G1LL. México. 371-438. 1987.
19.—BURKE JF, QUINBY WC, BONDOC CCCOSIMI AB, RUSSELL PS y SZYFELBEI]SK: “Immunosuppression and TemporarySkIn Transplantation iii the Treatment ofMassive Third Degree Bums”. Ann Surg.182:183.1975.
20.—BITI’ER-SUERMANN H y SIIEVACH E:“Induction of transplaritation tolerance inguinea pigs by spleen allografts. 1. Opera-Uve techniques and clinical results”. Trasplantation. 33: 45-51. 1982.
21.—SHEVACH EM, CHAN CH y BITFER-SUERMANN H: “Induction of trasplantation tolerance un guinea pigs by spleen allografts.II. Responses in the Mixed Leukocyte Reaction Correlate with the Tolerant State”. J. ofInmunol. 129: 710-715. 1982.
22.—BITrER-SUERMANN H y SHEVACH EM:“Induction of Transplantation tolerance inGuinea Pings by Spleen Allografts. III.Transfer of Tolerance to Normal Hosts”,Traspiantation. 36: 161-165. 1983.
23.—BITI’ER-SUERMANN H: “Diferent waysuslng graft-versus-host reativities to achieve acdeptance of rat spleen allografts inthe same donor-reciplent pairing”. Trasplantatlon. 18: 515-519. 1974.
24.—ISHII N, AOKI 1, ISHII T, MIZUKI 1OKUDA K y NARAJIMA H: “Suppressor Tcehis in mice made unresponsive to skinallografts”. J. Invest. Dermatol 91: 333-335.1988.
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 133
TRABAJOS DE INVESTIGACION
Tratamiento de la epifisiodesispostraumática
mediante ingertos iliacos
A. Jiménez Fernández*A .Carranza Bencano**J.R. Armas Padron***
os traumatismos fisarios representan un tercio del total detraumatismo infantiles (29),
mientras que para otros autores(3,23,30) constituyen del 6—15%.La importancia de dichos traumatismo depende del hecho de la posible intercomunicación vascular epifiso—metafisaria, que daría comoconsecuencia alteraciones del crecimíento, en base a la formación de
Cap. de San. (Med.) Traumatología y Ortopedia.
‘Profesor Titular Traumatología y Ortopedia.Profesor Titular Patología. Departamento
de de traumatología y cirugía ortopedi
puentes oseos a nivel de la placa decrecimiento.
La situación del puente oseo, sutamaño relativo y la edad del enfermo en el momento de la lesión condicionaran las características eintensidad de las deformidadesposteriores, pudiendo estas consis
tir en desviaciones angulares y/odismetrias.
Actualmente, existen dos tiposde técnicas tendentes a tratar deforma etiologica lo puentes oseosfisarios, los implantes de materiales de interposición (2,5,13—16,18,20, 21,25,
RESUMEN
Los traumatismos del cartilago de crecimientoy sus escuelas constituyen un capitulo importante dentro de la Traumatologia Infantil. Dada laimportante tasa de epifisiodesis postraumaticaexistene, se ha diseñado un modelo experimentalen conejos. Se han utilizado 24 animales, de 4-6semanas de vida, divididos en 4 series de 6 conejos cada una y sacrificio a 1,2,4 y 8 semanas, respectivamente. Se ha realizado epifisiodesis defemur izquierdo en grupos control, mientras queen grupos experimentales se ha efectuado reseccion fisaria de femur derecho e injerto libre deapofisis iliaca.
Los especimenes han sido estudiados radiologicamente y examinados macroscopicamente,bajo inspeccion visual y registro fotografico, ymicroscopicamente, siguiendo metodos histologicos.
Los resultados obtenidos demuestran que eltrasplante libre de cartilago de crecimiento iliacoconserva capacidad de crecimiento y evita deformidades secundarias a puentes oseos fisarios, porlo que podrían ser aplicados en casos clinicos deepifisiodesis postraumaticas.
PALABRAS CLAVETRASPLANTES DE CARTILOGO ILIACO /
DESEPIFISODESIS / INJERTOS FISARIOS
SUMMARY
Growth cartilage traumatism and their aftereffects form an important part ofinfantile Traumatology. Inview of the importantrate of postraumatic epiphysiodesis thatexissts an experimental model has been designedin rabbits. 24animals were used, 4-6 weeks old, divided into 4series of 6 rabbits each, sacrificed after 1, 2,4and 8 weeks respectively. Left femur epiphysiodesis was carried outt in control groups, whilethe experimentaal groups received fissure recension of the rigth femur and free graft of the iliacapophysis.
The specimens were studied radiologicallyandexamined macroscopically, by visual inspection and photographic record, and microscopicafly foliowing histological methods.
The results obtainedshow that free transpiantof iliac growth cartilage retains growth capacityand avoids seconddary deformities to fissureosseous points and can thus be applied in clinicalcases of postraumatic epiphysiodesis.
KEY WORDS: ILIACCARTILAGE TRANSPLANTS.DESEPIPHYSIODESIS. FISSURE GRAFTS.
_________________ AGRADECIMIENTOS
Al Jefe del Servicio de Cirugia Experimental del Hospital MilitarSEVILLAD. ARTURO GUERRERO CARRETERO
Al Jefe del Servicío de Anatomía Patológica del Hospital MilitarSEVILLAD. JUAN PEDRO GIL LAGARES [TC01. San.(Med).J
Pág. 134 M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993
27,36) y los trasplantes de zona decrecimiento (9—11,24,26), siendouno de los mayores inconvenientesde estos últimos el hecho de nodisponer de una zona dadora quepudiera ser sacrificada sin generaralteraciones secundarias. En basea este hecho y teniendo presenteque la apofisis iliaca se asemeja ensu estructura histologica al cartílago de crecimiento de los huesoslargos, existe en cantidad apreciable, se osifica a edad tardía y suablación no entraña lesiones esenciales, hemos diseñado un modeloexperimental consistente en la sustitución de zona de cartílago decrecimiento previamente lesionadapor injerto libre antologo de apofisis cartilaginosa iliaca. De igualforma, no deben olvidarse losintentos de injertos oseos vascularizados (4, 12,34,35) con el mismoobjetivo citado anteriormente.
MATERIAL Y METODO
Se han utilizado 24 conejos deraza gigante español, variedadparda, de ambos sexos, de 3—4semanas de vida, con un pesoaproximado de 800—1200 grs, loscuales fueron distribuidos en 4series de 6 animales cada uno,siendo sacrificados a intervalos de1, 2, 4 y 8 semanas, respectivamente.
Han sido intervenidas las dosestremidades posteriores de cadaanimal mediante las siguientes técmeas quirúrgicas:
—En la extremidad posteriorizquierda, considerada control, seha procedido a resección fisariaexterna del cuarto de fémur distal(epifisiodesis) con bisturí, teniendopresente la existencia de una inclinación fisaria a este nivel de 2O.
—En la extremidad posteriorderecha, considerada experimentalse practicó idéntica resecciór fisaria al lado control, seguida de lacolocación de injerto de apófisiscartilaginosa de cresta ilíaca, tomado de la espina ilíaca posterosupenor izquierda.
Para realizar la epifisiodesis seefectuó incisión longitudinal externa sobre fémur distal para a continuación, y tras apertura de planosmusculares, incidir en “H” elperióstio en la región de la placa decrecimiento y resecar la fisis citada. En la extremidad experimental,y tras la resección fisaria, se procedió a la colocación del injerto de
TABLA 1
apófisis ilíaca tomado previamente.Con respecto al trasplante de
apófisis ilíaca, ha sido efectuandojunto a una delgada lámina metafisana, con el fin de aportar unabase vascular preformada. Por otrolado y siguiendo a Eulert (10,11)dicha capa metafisaria ha sidoreducida a un grosor de 0.5 mmspara dificultar el proceso de osteogénesis inherte al injerto.
Al contrario que Olin y cols (24)trasplantamos la totalidad delespesor de la apófisis ilíaca, esdecir, tanto la zona puramentefisaria como la capa proximal epifisana.
La inducción anestésica se realizó con ketamina (5—lO mgrs/kilode peso) y droperidol (2.2mgrs/kilo) + fentanilo (0.04mgrs/kilo) y en el posoperatorio nose efectuó inmovilización, dejandoa los animales libres dentro de susjaulas. Se instauró una pauta deantibioterapia posquirúrgica consistente en la administración detrimetroprim—sulfametoxazol porla via oral, a dosis de 10 mgrs/kilodurante una semana.
Tras el sacrificio de los animalesen los intervalos indicados, se procedió a la extracción de las extremidades posteriores, desarticulándolas a nivel coxo—femoral y femo-ro—tibial, para su estudio macroscópico y radiológico. En el exámenmacroscópico, se estudiaron las
piezas bajo inspección visual yregistro fotografico, en base a losparámetros expresados en Tabla 1.En el estudio radiológico, se valoraron los parámetros reflejados enla Tabla 2 y se efectuaron lassiguientes mediciones sobre placaanteropostenior de fémur: grado dedeformidad angular en “valgus” defémur distal, en función del ánguloformado por la tangente a los condilos femorales y la perpendicularal eje anatómico femoral (figura 1)y longitud total femoral, mediantemétodo de Osterman (25).
Las piezas anatómicas fueronfijadas en formol tamponado—neutralizado al 10% y decalcificadasen solución de ácido nítrico, paraser procesadas en parafina y obtener secciones de 5—10 micras de
espesor, que fueron teñidas enhematoxilina—eosina. La valoración de los resultados histológicosse efectuó en base a los parámetros reflejados en Tabla 3.
Para efectuar al análisis estadís
Parámetros macroscópicos:
* Irregularidad de contornoóseo
* Puente óseo periférico* Oblicuidad articular* Deformidad* Acortamiento
Parámetros radiológicos:
* Densidad radiológica* Irregularidad de contorno* Puente óseo periférico* Puente óseo interno* Deformidad* Acortamiento
Figura 1. Mediciones efectuadas sobre losespecímenes en los distintos estudios efetuados.A=longitud según método de Osterman (25)B=medición del ángulo de valgo
TABLA 2
MM-Vol. 49-N°2-Año 1993-Pág. 135
tico, se realizó, en primer lugar. laprueba de Kolmogorov—Smirnovpara observar si cada una de las variables y en cada semana se aprestaban a una distribución normal.No hubo diferencias estadisticamente significativos en niguna variable ysemana salvo en la medición delvalgo experimental a la 1a semanaque al tener todas las medicionesidénticas, carece de varianza. Serealizó una prueba de igualdad dela varianza para todas las variables,salvo para la medición del valgoexperimental, con objeto de observar si existian diferencias estadisticamente significativas, no existiendo tales diferencias excepto para lamedición del valgo control. De igualforma, se realizó un análisis de lavarianza (ANOVA). utilizando laprueba de Scheffe para todas lasvariables respecto a la semana deestudio, excepto para el valgo control y experimental. Con las variables valgo control y experimental, serealizó la prueba de Kruskal—Waffispara estudiar si existian diferenciasestadlisticamente significativas respecto a la semana de estudio.
Por último, al existir tales dife
rencias. se realizó la prueba U deMann Whitney, con las variablesvalgo control y experimental.(22.3 1).
RESULTADOS
De las mediciones efectuadas entodos los fémures se pudó comprobar las diferencias de longitud ydesviación axial existentes entre losgrupos control y experimental, a lolargo de los distintos periodos evolutivos (Tabla 4). Así, las medias delas diferencias de longitud entre losgrupos control y experimental fueron de 1.16 mms en los animalessacrificados a la semana, de 3.5mms en los sacrificados a las 2semanas de 5. 1 mms en aquellossacrificados a las 4 semanas y de7.3 en los sacrificados a las 8 semanas. En base a estos resultados,siguiendo la prueba de Scheffe. seobservó una diferencia estadística-mente significativa (p<O.O5) entre lalongitud control en la 1 semana ylas semanas 4 y 8. Asi mismo, seobservó una diferencia estadística-mente significativa entre la longitudcontrol en la 2a semana y la correspondiente a las semanas 4 y 8. Porúltimo, se observó una diferenciaestadisticamente significativa entrela longitud control obtenida en la 4semana y la obtenida en la 8 semana. Por lo que respecta a la logitud
experimental se observó una diferencia estadisticamente significativaentre la semana 1 y las semanas2,4 y 8: entre la semana 2 y lassemanas 4 y 8 y entre la semana 4y la 8. Respecto a la variable dismetiia, se observó una diferencia estadisticamente significativa entre lasdismetrias en la semana 1 y la obtenida en las semanas 2.4 y 8 asicomo la dismetria en la semana 2 yla semana 8.
En el análisis de las desviaciones axiales, se encontró una desviación angular media de 1O enlos fémures control de la P semana, en comparación con los 52
obtenidos en la extremidad experimental: 29. F y 7 respectivamente en los sacrificados a las 2semanas, 39. l y 11 .6 en lossacrificados a las 4 semanas 45,39y l3.3 en los sacrificados a las 8semanas. Del análisis de estosresultados en función de la prueba U de Mann—Whitney se observó una diferencia estadísticamentesignificativa (pcO.OS) entre lamedición del valgo control en lasemana 1 con la medición en lassemanas 2.4 y 8. Asi mismo, seobservó una diferencia estadisticamente significativa entre losgrados de valgo en las semanas 2y 8 y entre las semanas 4 y 8. Seencontró una diferencia estadísticamente significativa (p<OO.5)entre la semana 1 y las semanas 4
Tratamiento de la epifislodesispostraumáticamediante Ingertos iliacos
Figura 3. Aspecto radiologico comparativo de los fémures perteneFigura 2. Aspecto macroscópico comparativo de los femures pertene- cientes a serie IV (8 semanas).cientes a seria IV (8 semanas). A= Extremidad experimental (MedIción 79 mms, Valgo 54= Extremidad experimental B= Extremidad control B Extremidad control (MedicIón 71 mms, Valgo 452)
Pág. 136 MM-Vol. 49-?? 2-Año 1993
y 8 y entre la semana 2 y 4 en lamedición del valgo experimental.(figuras 2 y 3)
A lo largo de la evolución posquirúrgica en todos los especimenes,tanto controles como experimentales, se ha evidenciado la presenciade puente óseo externo o periférico.atribuido al levantamiento perlóstico provocado por la técnica quirúrgica empleada. De igual forma, seobservó, en casos control, unengrosamiento en la cortical externa femoral y un ensanchamientoglobal óseo, atribuibles a las modificaciones que la desviación axialen valgo imprime al eje de carga dela extermidad afecta.
El estudio histológico de las preparaciones obtenidas de los fémures izquierdos utilizados como control reveló, a la semana de experimentación, la existencia de unainterrupción nitida de la placa decrecimiento en su tercio externo.con la presencia de un puente óseotrabecular en situación paralela aleje diafisarlo, que ponia en contacto los segmentos epifisario y metafisario distales de fémur (Figura 4).En la cara externa flsaria se observó la existencia de áreas hiperplásicas de tejido fibrocartilaginoso,en un intento de reconstrucciónfisaria a partir de estructurasfibrosas periféricas. A medida queavanzaba la evolución posquirúrgica de los grupos control, se aprecióla aparición de alteraciones en laorganización citológica del muñóncartilaginoso de conjunción. juntoa una disminución en su espesor ysignos degenerativos. El puenteóseo interno epifiso—metafisariosufrió en todos los casos, una progresiva embudización junto a unadisminución en su densidad óseatrabecular. en correspondencia conel grado de desviación axial existente en la extremidad afecta.
En las preparaciones histológicas de los fémures derechos, objetode experimentación, se apreció. ala semana de evolución, Inexistencia de puentes óseos epifiso—metaflsarios por buena coaptación injerto—receptor y en los casos en queno fue posible lograr dicha coaptacián, el puente óseo era siempre demenor tamaño que el lado control.
Figura 4. Existencia de puente óseo en defecto fisarloSerie 1(1 semana), Grupo control.(fi—E. x 31)
Figura 5. Detalle en el que se adviene la conseniación de la morfología y organización cito-lógica del cartílago trasplantado y su capacidad osteogenica.Serie 1(1 semana,). Grupo experimental.(fi—E, x 78)
Figura 6. Mala coaptación Injerto—receptor con presencia de puente fibroso.SerIe 11(2 semanas), Grupo experimental.(U-E. x 78)
MM-Vol. 49-N’2-Año 1993-Pág. 137
Tratamiento de la epifisiodesispostraumáticamediante ingertos iliacos
Se apreció, de igual forma, buenaorientación del injerto y en la totalidad de casos, el injerto aparecíafuncionante y viable, con morfología y organización citológicas conservadas y producción de huesometafisario (Figura 5). A las 2semanas, se encontró, en los casosde incorrecta coaptación injerto—receptor, formación de puentesóseos que siempre era de menortamaño al lado control y que además, poseía la característica de serde caracter fibroso, con retraso ensu maduración osteoblástica (Figura 6).
Existia, en todos los casos,unión del injerto por cartílago allecho y seguia evidenciandose lafuncionalidad y viabilidad de lostrasplantes, con ausencia de invaSión vascular o formación de huesoectópico y presencia de producciónde hueso metafisario. Con respectoa los fémures derechos sacrificadosa las cuatro semanas, se observó,en un espécimen, la aparición de
un nucleo de osificación en el ¡riterior del trasplante, haciendo queéste adoptara una conformaciónbífica o dual (Figura 7). A las 8semanas, la aparición de núcleosde osificación en el trasplante seapreció en 2 casos, lo cual determinó que éste mostrara una tendencia a disminución en su espesor,llegando a ser similar a la fisisreceptora.
La orientación de los injertospermanecia correcta, existiendo deigual forma, buena coaptacióninjerto—receptor. Se seguia evidenciando la existencia de unión delinjerto por cartílago al lecho (Figura 8). Se pudo constatar la fundonalidad y viabilidad de los trasplantes, con morfología citológicasconservadas, osificación encondraly ausencia de invasión vascular oformación de hueso ectópico (Figuras 8by9).
DISCUSIÓN
Los traumatismos constituyen lacausa mas frecuente de alteraciónfisaria, con la consiguiente formación de puentes óseos a dichonivel, debidos a la intercomunicación vascular epifiso—metafisaria
Tabla 3
(17, 19,32). Dado que el bloqueo dela actividad del cartílago de crecimiento origina dos tipos fundamentales de secuelas (dismetrias ydesviaciones axiales), el tratamiento de dichas deformidades podráser planteado en función del tipode secuela predominante en el cuadro clínico, siendo las osteotomias,los bloqueos fisarios tanto definitivos tipo Phemister, como temporales tipo Blount, las distraccionesfisarias y las diversas técnicas déelongación y acortamiento, algunosde los métodos propuestos(1,7,8,37). Las técnicas citadasrepresentan tratamientos sintomáticos de los puentes óseos fisariosal actuar sobre las secuelas queocasionan sin influir sobre lospuentes en sí mismos.
Con respecto al tratamientoactivo, se recurre actualmente ados tipos de técnicas, implantes demateriales de interposición(2,5,13—16,18,20,2 1,25) y trasplantes fisarios (9—11,24,26). Losimplantes de interposición presentan diversas desventajas respecto alos trasplantes de zona de crecimiento ya que constituyen unabarrera pasiva a la comunicaciónvascular epifiso—metafisaria, detal forma que evitan la formacióndel puente óseo pero no poseencapacidad autónoma de crecimiento (2,18), deben aplicarse en edades tempranas del crecimientodado que la regeneración del áreatraumatizada es llevada a cabo apartir de la fisis remanente intactatras la lesión y sólo es recomendable tratar puentes óseos cuyotamaño no supere el 50% del totalfisario (3,14).
En cambio, los trasplantes dezona de crecimiento constituyenun método de tratamiento másfuncional ya que representan unabarrera pasiva a la comunicaciónvascular epifiso—metafisaria y unabarrera activa en función de sucapacidad autónoma de crecimiento. En este sentido, el mejor trasplante de crecimiento seria aquelque no sólo evitara la formación delpuente óseo, sino que se asemejarafuncionalmente al cartílago de crecimiento de los huesos largos. Así,la apófisis cartilaginosa de la cresta ilíaca consta de un área proximal fibrocartilaginosa, seguida deuna zona de estructura similar alcartílago epifisario y de un áreafisaria con organización columnary metáfisis ósea a continuación yen situación dista!. Ponseti y cols
Parámetros histológicos:
Extremidad izquierda (control)
* Presencia de coágulo* Proliferación de células osteógenas* Formación de cartílago* Formación de hueso* Puentes óseos epifiso—metafisarios* Restos de cartílago* Fibrocartílago de conjunción remanente* Espesor del cartílago de conjunción remanente* Organización citológica del cartílago remanente
Estremidad derecha (experimental)
* Orientación del injerto* Coaptación injerto—receptor* Morfología y organización del injerto* Unión del injerto por cartílago al lecho* Viabilidad del injerto* Fusión injerto—receptor* Espesor del cartílago trasplantado* Organizacíon citológica del receptor* Fibrocartílago residual del injerto
Pag. 138 M.M.-Vol. 49-N° 2-ASo 1993
(28) demastraron experimentalmente la similitud existente entrela tasa de crecimiento de la epífisis distal de fémur y la apófisis ilíaca, mediante estudios conmicroscopia de fluorescencia trasadministración de tetraciclinas.Por otro lado, Eulert y cols (11)demostraron que el cartílago de lacresta ilíaca trasplantado a zonade crecimiento de huesos largosmuestra, gracias al cambio demedio y función, un aumento enla tasa de crecimiento con respecto al cartílago ilíaco dejando en sulugar de origen, constatando, deigual forma, que el proceso de osificación ilíaco es superponible a laosificación encondral de los huesos largos.
Eulert y cols (10,11) ponen entela de juicio la formación depuentes óseos tras curetaje simple de una porción fisaria y concluyen que la zona lesionada esrellenada por tejido conjuntivoque posteriormente sera sustituido por cartílago. Este autor, aligual que Osterman (25), utiliza elmétodo de Phemister para la cre-acción de puentes óseos fisarios,consistente en resección fisaria ycolocacion de injerto corticoesponjoso ilíaco. Con dicho procedimiento, ambos autores obtienenpuentes óseos maduros a las dossemanas. En cambio, Olin y cols(24) efectuan resección fisaria conbisturí y obtienen puentes óseos alas 3—4 semanas poscirugía, yHarris y cois, utilizando el mismoprocedimiento seguido en nuestrotrabajo, observan puentesóseos alas 10 días de la intervención. Ennuestra serie experimental,hemos obtenido puentes óseosmaduros al final de la primerasemana poscirugía y en ningúncaso pudimos comprobar losresultados de Eulert y cols (9—-1 1) sobre regeneración fisaria através de tejido conjuntivo. Se haobservado en la mayoría de losespecímenes, la aparición de unamasa fibrocartilaginosa en unintento de regeneración fisaria apartir de la zona periferica delcartílago, en el área denominadazona de Ranvier, aunque, en ningún caso, se comprobó un desa
rrollo completo de disco de crecimiento, punto en el que coincidimos con las experiencias de Oliny cols (24). Se pudo, asi mismo,constatar un progresivo deteriorode la placa de crecimiento adyacente al puente óseo y al área deepifisiodesis, coincidente condiversos autores (2,9—11).
Las alteraciones anatómicasencontradas en los fémures control (engrosamiento cortifcalexterno y ensanchamiento óseo),también patentizadas por Azcarate (1), pueden ser atribuidas a lasmodificaciones que la desviaciónaxial existente imprime al ejeanatómico de la extremidad afecta.
Al final de la primera semana
poscirugía, se objetivo comienza dela osificación encondral y del proceso de osteogenesis, coincidiendocon Eulert y cols (10,11) en el sentido de que dicha osteogénesiscomienza a los 6—8 dias en trasplantes cartilaginosos puros o conescasa lámina ósea. A las 4 semanas, se observó la existencia denúcleo de osificación en el seno delcartílago trasplantado, hacho atribuido por Eulert y cols (10,11) alproceso de maduración del cartilago ilíaco y a la pérdida progresivade su capacidad de crecimiento,aunque de los animales sacrificados a las 8 semanas, dos de ellospresentaron igualmente núcleos deosificación en el interior del trasplante y tras la aparición de dichos
SERIE .NIMAL LONGITUDCONTROL
(mms)
LONGITUD DISMETRIAEXPERIM.
(mms) (mms)
VALGOCONTROL
VALGOEXPERIM.
1
Psemana
1
2
3
4
5
6
60
55
54
56
56
59
56.66
61
56
54
57
57
62
57.83
1
1
0
1
1
3
1,16
10
10
5
10
10
15
10
5
5
5
5
5
5
5
II
2semana
1
2
3
4
5
6
57
58
62
58
58
57
58.33
59
63
65
62
62
60
61.83
2
5
3
4
4
3
3.5
25
35
30
30
30
25
29.16
7
5
7
10
5
8
7
III
4semana
1
2
3
4
5
6
x
65
62
65
64
65
64
64.16
69
70
71
69
69
68
69.33
4
8
6
5
4
4
5.16
40
5
40
40
35
35
39.16
1
10
15
10
10
10
11.6
1
2
3
W 4
5
8semana 6
=Media aritmética.
71
70
73
71
73
72
7 1.66
79
82
80
79
81
77
79.66
8
8
7
8
8
5
7.33
45
50
45
45
50
40
45.83
5
10
25
10
10
20
13.3
TABLA 4 MEDICIONES R.4DIOLOGICAS
M.M.-Vol. 49-N2-Año 1993-Peg. 139
Tratamiento de la epifisiodosispostraumáticamediante Ingertos uiacos
núcleos, el área de disco de crecimiento seguía funcionante y viable.por lo que se planteó la posibilidadde que este fenómeno contribuyeraa que el trasplante adopte unaaltura y configuración histológicassimilares al cartílago de crecimiento receptor.
Los resultados obtenidos en elpresente estudio son comparablesa los conseguidos por otros autoresen trabajos similares (9—11,24)siendo los fracasos debidos a faltade coaptación injerto—receptor. Ennuestro estudio y a semejanza conEulert y cols (10,11), el error detécnica más frecuente ha sido laincorrecta implantación del trasplante, con la consiguiente formación de puente óseo y aparición dedeformidades progresivas secundarias al mismo.
Por último, compartimos conTeot y cols (34,35) la opinión deque las técnicas de trasplantes decartílago de crecimiento de crestailiaca por medios microquirúrgicosson todavia del dominio de la cirugía experimental, aunque sucampo de aplicación clinica puedeestar llamado a extenderse y tenersu indicación en aquellos casos enque la fisis lesionada sea superioral 50%.
CONCLUSIONES
La resección parcial del discode crecimiento produce formaciónde puentes óseos al final de laprimera semana, debido a lacomunicación vascular epifiso—metafisaria, actuando como zonade epifisiodesis y produciendoalteraciones del crecimiento consistente en acortamientos y desviaciones axiales, no existiendotendencia a la regeneración deldefecto fisario a expensas del cartílago de crecimiento remanentetras la lesión.
E1 trasplante de apófisis cartilaginosa de cresta llíca a zona decartílago de crecimiento de huesoslargos, previamente lesionada, con-sena capacidad de crecimiento yevita las deformidades secundadas, siendo el principal incovenien
te encontrado de tipo mecánico.por la dificultad en obtener unacorrecta coaptación lnjerto—receptor.
BIBLIOGRAFIA
L AZCARATE. .J.: Estudio experimental sobreel Iralamiento de los puentes óseos eptfiso—metafisarios mediante dlstracdón fisarla.
Tesis Doctoral. UniversIdad de Navarra.1987.
2. BAEZA, V.. y OLIETE. V.: Profilaxis de lospuentes óseos del cartílago de crecimiento. Rey Ortop Traum, 24/IB: 305. 1980.
3. BOUYALA, J.M., y RJGAULT, P.: Les ti-aumatismes du cartilage de conjugalson.Rey Chir Orthop. 65: 893, 1986.
4. HOWEN. C.’L&: Experimental free vascularised eplphyseal transplants Orthopedtcs, 9: 893. 1986.
5. BRIGI-IT. R.W.: Operative correction ofpardal eplphyseal plate closur by osseousbridge resection and sillcone—rubberimplante. Azi experimental study lo dogs.J Bone Jt Surg, 56—A: 644. 1974.
6. CALDERW000. J.W.: fíe effect of hyperbaile oxygen on the transplantatlon ofeplphyseal growth cartilage lo the rabbit.J Bone Jt Surg. 56—B: 753, 1974.
Figura 7. Detalle que muestra núcleo de osificación en el seno del trasplante con configuración bflda y buena capacidad osteogónica.Serie ifi (4 semanas). Grupo experimental.(U—E, x 31)
Figura 8. PanorámIca que muestra excelente coaptaclón Injerto—receptor con unión delinjerto por cartílago ahecho.Serle IV (8 semanas), Grupo experimental.IR—E, x 31)
Pdg. 140 MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993
7. DE PABLOS. J,: Elongación ósea mediante distracción fisarla. Tesis Doctoral. Universidad de Navarra. 1984
8. DE PABLOS. J.. VILLAS. C..y CAÑADELL.J.: Bone lengthenlng by physeal distraedon. An experimental study. mt Orthop(SICcYI1. lO: 163. 1986.
9. EULERT. J.: Trasplantation du cartilageconjugal. Etude experimentale. Rey ChlrdOrthop, 63: 136. 1977.
IO.EUI.ERT. J.: Transpiantabon du cartilagede la crete lliaque apress desepiphysiodese. ELude experimentale. Rey Chir Orthop. 65: 65. 1979.
II .EULERT. J., FLOETEMEYER. E.. y WINKLER, G.: Remplacemen dune plaqueepiphysaire des os longs par du cartilagede la crete iliaque.
Ami Chir. 33: 9. 1979.12.KATZ. D., GILBERT. A.. y TEOT. L:
Potencial de crolssance des transfertsosseux eplphysaires vasculartses. Etudeexperimentale et clinique. Ann Chir Main.4: 249, 1985.
13.LANFENSKIOLD. A.: The posslblllties ofeliminathlng premature pardal closure ofan eplphyseal plate caused by trauma ordisease. Acta Orthop Scand, 38: 267.1967.
14.LANGENSKTOLD, A.: An operation forpartical closure of an epiphyseal piaLe iiichlldren and tts experimental basis. JBone Jt Surg, 57—B: 325, 1975.
15.LANQENSKIOLD. A.: Surgical trearmentof partical closure of the grow piaLe. JPedlatrOrthop. 1:3. 1981.
16.LANGENSKIOLD. A.. VIEDMAN, T.. yNEVALAINEN. T.: The fate of fat transplants la operations br partical elosureof the growth pIaLe J Bone .Jt Surg. 68—B: 234. 1986.
I7.LASCOMBES. P..PREVOL. J.. y BARDOUS. J.: Pronostie des fretures delextremlte inferfeure du femur diezleníant et radolesceni Rey Chlr Orthop.74: 438, 1988.
18.LENNOX. D.W.. GOLDNER. RO.. ySUSSMAN. MD.: Carulage as an Interposition material to prevent transeplphysealbone bridge formatlon: experimentalmodel. J Pedatr Orthop, 3: 207. 1983.
19.MAKELA. E.A., VAINIONPAA, 5.. V1IÇrO-NEN. K., MERO, M.. Y ROKIÇANEN.P.: Ibeeffect of trauma Lo [he lower femoraleplphyseal plate. An experimental study larabblts. J Done it Suig. 70—B: 187. 1988.
20.MALLET. J.: Les eplphyslodescs partiellestraumatlques de Iextremit Interleure dutibla chez tenfant. Leur traitement avecdeseplphyslodese. Rey Chird Orthop. 61:5. 1975.
21.MALLET, J., y REY, J.C.: lYaltement desepiphyslodeses partielles traumatiquesdiez Yenfant par desepiphysiodeses. mtOrthop (SICOD 1: 309. 1978.
22.NORUSIS. M.J.: SPSS/PC+. BaseManual. SPSS Inc. ChIcago. 1988.
23.000EN. JA.: Skeletal injury lii the chlld.Lea and Febiger. Phlladelphia. 1982.
24.OLIN. A.. CREASMAN. C.. Y SHAPIRO.Y.: Free physeal transpiantation ¡n therabbit. J Done Jt Surg. 66—A: 7. 1984.
25.OSTERMAN, mC.: Operative eiiminaüon ofpartial premature epiphyseal closure. Anexperimental study. Acta Orthop Scand,suppl 147: 1. 1972.
26.PEINADO. A.: Trasplantes de cartilogo decrecimiento: estudifo experimental. TesisDoctoral. Universidad de Navarra. 1975.
27.PETERSON. HA.: Partial growth an’est
and lts treatment. J Pediatr Orthop. 4:246, 1984.
28.PONSETI, y.. PEDRINI. A.. y PEDRINI.V.: Histologlcal and chemical analysls ofhuman llIac crest cartilage. Calcif TlssueRes, 2: 197. 196&
29.RANG, M.: The growth piale and lIsdlsorders. Livlngstone ltd Edinbourg.London. 1969.
30.ROGERS. L.F.: The radlography ofepiphyseal injuries. Radiology. 96: 289.1970.
31.ROSNEIt. 8.: FundaznentaJs of biostatisLles. ard edition. PWS—ltent publishingompany. Boston. 1990.
32.SAKAKIDA. IC..y YAMASHITA. B.: Anexperimental study oit the proliferation ofepiphyseal cartilage celIa afler parlialresection of eplphyseal plate. Arch JapChIr. 45: 201. 1976.
33.SPIRA, E.. y FARINE, 1.: The vascular
supply to the eplphyseal piale under normal and pathologlcal condltlons. ActaOrthop Scand. 38: 1. 1967.
34.TEOT. L.. ARNAL. F.. HUMEAU. C.. VANNAREAU, H.. Y POUS. J.C.:
Micropedlcled cartilage transpiantationbehavior in growing dogs. C R Soc BIol. 179:365. 1985.
35.TEOT. L.. BOSSE. J.P.. GILBERT, A.. yTREMBLAY, GR.: Pedicie graft epiphysistranspiatation. Clin Orthop. 180: 206.1983.
36.VICKERS. D.W.: Prematire lncompletefuslon of toe growth piale: cause and [realment by resection la flfteen cases. AulaNzJSurg, 50: 393 1980
37.WAGNER. H.: Operative beinverlangerung. Der Chirurg, 42: 260. 1971.
38.WILSON. J.N.: Epiphyseal trasplantauon.A dlinical study. J Done JI Surg. 48—A:245. 1966.
Figura 9. Detalle donde se aprecia la excelente morfología y organización ciWlóglca deambos cartílagos, con espesores similares y producción de hueso metqflsario.(li—E. x 78)
figura 10. Detalle de producción de hueso inetafisario en Injerto. Serie IV (8 semanas). Grupoexperimental.(li—E, x 78)
MM-Vol. 49-14°2-Año 1993-P49. 141
TRABAJOS DE INVESTIGACION
Evaluación multidimensional deansiedad en una muestra
de sujetos varones.La prevención psicológica en lasenfermedades cardiovasculares.
Jaime Mejías Eleta*José R. Méndez Montesino**:MR del Carmen Tomé Rodríguez***
RESUMEN SUMMARY
OBJETIVO
En el trabajo que presentamos acontinuación se realiza un estudio delas respuestas de ansiedad en diferentes sistemas y ante distintassituaciones de la vida cotidiana susceptibles de generarla. Se ha efectuado con una muestra de 110 sujetosvarones pertenecientes a una unidad
“Cte. San. (Med.), Sec. Hospitalaria“Generalísimo Franco”. Madrid.Cap. San. (Mcd.), Centro Militar de Asistencia Sanitaria Preventiva “Ramón yCajal”.Psicóloga, Centro Militar de AsistenciaSanitaria Preventiva “Ramón y Cajal”.
militar del Ejército de Tierra quevoluntariamente han prestado sucolaboración para ello, en el marcode la Campaña de Prevención de lasEnfermedades Cardiovasculares enlas FAS, Unidad de Reconocimientos,Sección Hospitalaria, Hospital Militar“Generalísimo Franco”, Madrid.
Nuestra pretensión es observar laposible concomitancia de niveles elevados de ansiedad junto con determinados factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que losefectos de la ansiedad a largo plazosobre los sistemas orgánicos es untema que demuestra implicar complej as relaciones.
No obstante, no debemos olvidar
que nos movemos con un grupo depersonas consideradas “sanas”, porlo que no no será posible de antemano, valorar la relación entre factorespsicológicos y enfermedad cardiovascular, sino tan sólo apreciar la asociación que pueda existir entre unosy otros en cuanto presumibles indicadores de aparición sintomatológica.
METODOLOGIA
1.-Datos descriptivos de la muestra
A los 110 sujetos de nuestramuestra, cuyos datos descriptivos se
En este trabajo se ha realizado un estudio delas respuestas de ansiedad en diferentes sistemas y ante distintas situaciones de la vida cotidiana susceptibles de generarla. Se ha efectuado con una muestra de 110 sujetos varones,pertenecientes a una unidad militar del Ejércitode Tierra, que voluntariamente han prestado sucolaboración para ello, en el marco de la Campaña de Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares en las FAS, Unidad de Reconocimientos, Sección Hospitalaria “GeneralísimoFranco”, Madrid.
Junto al reconocimiento médico habitual, seha aplicado el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISBA, Miguel Tobal y CanoVindel, 1986, 1988), con objeto de analizar lasrelaciones entre la ansiedad (sistemas de respuestas cognitivo, fisiológico y motor) y algunos índices bioquímicos predictores de trastorno cardiovascular, así como con otras variablestales como consumo de alcohol, tabaco, etc.
Finalmente, se sugiere la conveniencia detener en cuenta la prevención psicológica enlos programas de actuación en el área de saludcardiovascular.
In this work it has been realized a study ofthe answers of anxiety in different systems andin different situations of the daily life that itgenerates. It has been efectuated with a sampleof 110 males, belonging to a military unity ofthe Army; it has lent his colaboration voluntary, inside of Prevention Program of the Cardiovascular Diseases in the FAS, RecognitionUnity, Hospitable Section “Generalismo Franco”, Madrid.
Close to usual medical check, it has beenused the Inventary of the Situations and Answers of Anxiety (ISBA, Miguel Tobal y Cano Vm-del, 1986, 1988), to analyse the relations between the anxiety (systems of cognitive answers,physiological and motor) and sorne biochemicsindex predict the cardiovascular disorder, aswell as with other factors, such as alcohol consume, tobacco, etc.
Finaily, it has suggested the psychology prevention in the programas of action in the cardiovascular health area.
Pdg. 142 MM.-Vo1. 49-5° 2-Año 1993
presentan en la Figura n° 1 se lesha realizado una encuesta médico-biográfica en la que se recogen susdatos personales de filiación, destino, tipo de trabajo, hábitos alimenticios, tabaquismo. práctica deportiva, etc.
Asimismo son sometidos a unreconocimiento médico exhaustivo ya analítica de sangre. En este caso,también cumplimentaron el Cuestionado psicológico denominado ISRA,cuyas siglas son abreviaturas de:Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad, (Miguel Tobal yCano Vindel, TEA 1988).
2.-Descripción del ISRA
Es un moderno test psicológicoque presenta la ventaja de considerar el rasgo de ansiedad de formamultidimensional, desde un enfoque interactivo. Esto quiere decirque considera las manifestacionesde ansiedad como consecuencia dela interacción entre la predisposición del individuo y las características de la situación. Así, es posibleobtener no sólo una puntuaciónglobal en ansiedad, sino que seponen de manifiesto áreas situacionales ligadas a diferencias individuales en cuanto a las manifestaciones de ansiedad. Así por ejemplo, dos personas no manifiestanansiedad de la misma manera ni enlas mismas situaciones a pesar deque puedan obtener una puntuación global que sea coincidente.
El ISRA descompone la evaluaciónde la ansiedad en tres sistemas derespuesta: Cognitivo, Fisiológico y
Motor. Evalúa así la reacción deansiedad de distinto tipo ante distintas situaciones. Este método nospermite conseguir una mayor información y precisión en la evaluaciónde la ansiedad.
Las respuestas del Sistema Cognitivo se refieren a pensamientos, sentimientos de preocupación, miedo,inseguridad, etc. que llevan al individuo a un estado de alerta, desasosiego o tensión, generando falta de concentración y de decisión.
En el Inventario Fisiológico lasrespuestas son índices de activacióndel Sistema Nervioso Autónomo ySistema Nervioso Somático, talescomo palpitaciones, taquicardia,sequedad de boca, escalofríos, sudo-ración, tensión muscular, respiración agitada, molestias estomacales,naúsea, mareos, etc. El incrementode la actividad del sistema nerviosose traduce en cambios cardiovasculares, electrodérmicos, músculo-esqueléticos, etc.
8 4 1.o o
Í.. o —5 M u(o (a . — ..R 8 u1. (a
COGalITIVO
TISIOLOGICO
TO?AL
80*0
COLBSTUOL
TRXGLICSHXGOS
ILDL.-COLZST.
liC. URICO
.. H
-
a.54
a.71
e.18
..91.
..93
a.25
a.37
a.37
a.37
?Ø4 .06 .15 .06 .05 s.
.01. .15 .15 .23 .35
.12
.02
.23
.05
.06
.09
.1.6
.06
.04 .06
.002 .27 -.16
• Significativo. (P ( 0.05k
N= HO
X edad = 31.86 (Sx = 6.05).
Estado civil: Casado = 84(76%)
Solteros = 26 (24%)Declaran tomar alcohol = 44(40%)“no tomar” = 66 (60%)Tensión arterial: Nomial = 105(95%)
Hipertensión = 5 (5%)
Declaran no fumar = 34 (3 1%)
“fumar en la actualidad = 49(45%).]fu pmviamenle= 27 (24%)
Con lo cual, no fuman actualmente =
61(55%)
y han fumado alguna vez en su vida =
76 (69%)
Tipo de cigarrifio: Rubio = 55% Nen = 45%
Cantidad de cigarrillos (al día) (fumador actual y antiguo)
0-1014(18%)
10-2034(45%)
20 - 3020 (26%)
másde308(11%)
Tiempo de fumador (años) (fumador
actual y antiguo)
0-511(14%)5-1025(33%)
10 - 1527 (35%)
15-205(6%)
másde208(11%)
Figura 2. Resultado del cálculo del coeficiente de correlación entre variantes cuantitativas.
Figura 1. Datos descriptivos de la muestra
MM-Vol. 49-N°2-Año l993-Pxg. 143
Evaluación multidimensional de
La tercera Subescala Motora presenta índices de agitación motora:tartamudez, torpeza de movimientos,fumar, comer o beber en exceso, llorar, huida, evitación, hiperactividad,etc.
ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS
ISRA MEDIA ARITMETICA Y DESVIACION TIPICA DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS
Cognitivo 43,59 28,83Fisiológico 19,44 20,79Motor 20,10 21,36Total 82,87 67,72
CALCULO DEL COEFICIENTE DECORRELACION ENTRE VARIABLE
Hemos realizado el cálculo delcoeficiente de correlación entre laspuntuaciones de las distintassubescalas del ISRA y los parámetros bioquímicos (colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol y ácidoúrico) así como con la edad, por servariables mensuradas cuantivativamente. Véase Figura 2.
PRUEBAS DE DISCRIMINACIONENTRE CONSUMIDORES Y NOCONSUMIDORES DE TABACO YALCOHOL PARA CADA SUBESCALAISRA
En las figuras núms. 3, 4 y 5 pueden verse los resultados del estudiode la significación estadística de diferencias entre medias aritméticas delas puntuaciones obtenidas en cadauna de las subescalas ISRA y el nivelde significación estadística correspondiente.
ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
En términos generales, es dedestacar especialmente el hecho deencontrar un porcentaje considerable de sujetos que pueden ser considerados en la franja de ansiedadsevera y, por tanto, digna de sertenida en consideración.
Véase figuras núms. 6, 7, 8, 9 y10.
ansiedad en una muestrade sujetos varones.La prevención psicológica en lasenfermedades cardiovasculares.
N=1lO
SUBESCALAS NO ALCOHOL (N = 66) ALCOHOL (N = 44)
tMedia D. típica Media D. típica
COGNIT1VOFISIOLOGICOMOTORTOTAL
37.9814.5416.1268.21
25.7714.0820.2751.96
52.0026.7926.06104.86
31.3526.5321.8071.18
2.55*2.80**2.44*2.93**
* p <0.05** p <0.01
X Sx
igura 3. Diferencias entre medias aritmeticas puntuaciones ISRA en relación con el consumo de alcohol
N= 110
SUBESCALAS(1)
FUMADOR (N = 49)(2)
NO FUMADOR(N—6l)—
t (nivelde signi
ficacionestadística)
Media D. típica Media D. típica
COGNITIVOFISIOLOGICOMOTORTOTAL
45.6123.0430.1298.77
27.5023.7424.4967.50
41.9616.5512.0470.09
29.9917.7614.1955.94
0.651.584.58*2.43*5
* p <0.001**p<0.05
(1) Fumador actual.(2) Personas que nunca han fumado y/o dejaron de fumar.
Figura 4. Diferencuas entre medias aritmeticas puntuaciones ISRA en relación con el tabaquismo
N= 110
SUBESCALAS(1)
FUMADORES (N = 49) NO FUMADORES(N=61) t
Media D. típica Media D. típica
COGNITIVOFISIOLOGICOMOTORTOTAL
47.5323.1324.8595.52
28.7222.4822.8264.81
34.7611.209.47
54.58
27.7613.3612.4747.49
2.18*345**4•55**3.71**
* p < 0.05** p < 0.001
(1) Fumadores actuales y los que han fumado en alguna ocasión.
Figura 5. Diferencias entre medias aritmeticas puntuaciones ISRA en relación con el tabaquismo
Pág. 144 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
En segundo lugar, de la tabla decorrelaciones, es de destacar:El nivel de consistencia interna de
cada una de las subescalas (C, F yM) en cuanto a la evaluación delrasgo de ansiedad es elevado, mostrando altas correlaciones cada subprueba con la puntuación total. Asimismo, son elevadas, como cabríaesperar, las intercorrelaciones de lassubescalas entre sí.
La correlación positiva existenteentre la edad y las puntuaciones enlas escalas nos indica que las puntuaciones en ansiedad aumentan conel paso del tiempo en nuestra muestra.
La intercorrelacjón obtenida entrelos parámetros triglicéridos y colesterol es la de mayor peso de todas lascorrelaciones entre parámetros bioquímicos. Es un resultado esperableen el contexto de las hiperlipidemiasmixtas secundarias, debidas a factores no metabólicos sino más bien detipo dietético.
Lo mismo cabe decir respecto de lacorrelación de signo negativo entrelos parámetros triglicéridos y HDLcolesterol.
El primero como factor de riesgocardiovascular sobrepasando ciertoslímites, y el segundo como factorbeneficioso en cuanto fracción positiva y regularización del metabolismode colesterol.
La correlación triglicéridos y ácidoúrico posee un carácter más inciertoy no suficientemente contrastado porla experimentación. No obstante, ennuestra muestra la correlación es designo claramente positivo.
Respecto de la correlación positivaentre subescala Ansiedad-motora y
triglicéridos, conocemos algún otrotrabajo (Reig, 1988) en el que valorándose, entre otros, el parámetrotriglicéridos y la Escala IAJ de Jenkins, se obtienen igualmente correlaciones positivas entre ambos. Esteresultado podría ser objeto de sucesivas contrastaciones para profundizaren el alcance y significado de esteindicador.
En cuanto a la correlación positivaentre la subescala Ansiedad-fisiológica y HDL-colesterol, sería interesantecomprobar esta relación en estudioscon muestras más numerosas yheterogéneas.
Y en tercer lugar, el análisis de lasignificación estadística de diferencias entre las medias aritméticas delas puntuaciones en el ISRA entre laspersonas que consumen o no consumen alcohol y entre fumadores y nofumadores, nos muestra unas puntuaciones más elevadas en las personas que han declarado consumiralcohol periódicamente.
En resumen, en nuestra muestra,la ansiedad es más alta en los sujetos que beben alcohol y que fuman, yparece lógico pensar en la existencia
de una relación entre la ansiedad yeste tipo de conductas de consumo.De ahí que aparezca la convenienciade incluir programas de tratamientoy manejo de ansiedad y stress en lasintervenciones preventivas sobre lostrastornos cardiovasculares.
PREVENCION PSICOLOGICA ENENFERMEDADES CARDIOVASCIJLARES
En este estudio realizado con unapequeña muestra hemos hallado unporcentaje de sujetos que presentanunos niveles de ansiedad dignos deser tenidos en consideración. Estedato nos lleva a pensar que si en unpequeño grupo de profesionales,prácticamente tomados al azar, aparecen estos niveles elevados de ansiedad, es suficientemente significativopara ser tomado en cuenta.
Primeramente para profundizarmucho más en el estudio de estosprocesos; y por otra parte, paraenfatizar el aspecto preventivohacia el que las ciencias de la saludse encaminan cada vez con mayorpresteza.
La experiencia y la investigaciónprevia, aunque cortrovertida, insisten en que, entre otras causas, elexceso de preocupaciones y la personalidad ansiosa contribuyen a desarrollar enfermedades cardiovasculares, y especialmente a preparar candidatos para una cardiopatía isquémica.
Al estudiar la relación entre factores psicológicos y enfermedad cardiovascular, nos interesa contemplar lossiguientes aspectos:
* Delimitar hasta qué punto los
factores psicológicos (stress, estadosdepresivos, etc.) pueden promover ocontribuir a desarrollar una enfermedad cardiovascular, con objeto de:evitar la exposición a esas situaciones; cambiar dichas situaciones:
Figura 6
ANSIEDAD - I.S.R.A.N=11O
-.
MODERADA120 ML LA
O)
ANSIEDAD - LS•R.AN=11O
SEVERA(3
Figura 7
10ML OlAO)
MO[) 3: (Al LA133
MC) OR
Figura 8
MUDE RADA20
1 (.) Í/L
Figura 9
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 145
Evaluación multidimensional deansiedad en una muestrade sujetos varones.La prevención psicológica en lasenfermedades cardiovasculares.
compensar o contrarrestar antes deque se produzca una repercusiónnegativa en el organismo.
* Conocer los factores influyentespara la detección temprana y acudirrápidamente al médico ante los síntomas sospechosos que facilitan eldiagnóstico precoz.
* Estudiar los factores que ayudano dificultan la observación de los tratamientos.
* Sin entrar en discusión sobre larepercusión directa o indirecta delfactor psicológico en la iniciación ydesarrollo de la enfermedad, interesaconocer las consecuencias psicológicas que conlleva la enfermedad en elpaciente y su familia.
* Poder utilizar técnicas de rehabilitación y readaptación eficaces en elcaso de pérdida o disminución defunciones.
* Observar la medida en quedeterminados estados (relajación,técnicas psicológicas terapéuticas, fereligiosa, expectativas de vida ydeseo de vivir, etc.) pueden tener traducción bioquímica y modificar laprogresión de la enfermedad positivamente.
Dada la importancia cuantitativa ycualitativa en nuestra sociedad delas enfermedades cardiovasculares,la Psicología de la Salud aporta sucontribución en el análisis de losprocesos y mecanismos que relacionan el comportamiento con la saludy la enfermedad.
La función que hayan de desarrollar los profesionales de la psicologíade la salud en la prevención cardiovascular debe integrarse en el senodel equipo multiprofesional e interdisciplinarmente con el resto de especialistas (cardiólogo, internista, etc.),promoviendo entre médicos y psicólogos la confluencia de conocimientos al
objeto de comprender mejor al enfermo y planificar su tratamiento sindejar de lado la promoción, intensificación y mantenimiento de la saludcomo objetivos prioritarios.
La prevención psicológica debe consistir en la modificación de los comportamientos de riesgo y su sustitución por comportamientos de salud,siendo el principal mecanismo de
actuación para la consecuención deestos objetivos, la educación sanitariay el asesoramiento comportamental.
La importancia demostrada por losfactores psicológicos en la epidemiología de los trastornos cardiovascularesdebería contemplarse como un elemento complementario en el diseño deplanes y programas de actuación en elárea de la salud cardiovascular.
BIBLIOGRAFIA
1.-Eagleston. J., Chesney, M. y Rosenman,R. (1988): ‘Factores psicosociales de riesgo enlas enfermedades coronarias. El patrón de comportamiento tipo A como ejemplo”. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 20, n 1.
2.-Eysenck. H.J. (1989): Psychological factors in the prognosis. prophylaxis and treatmentof cancer and coronaxy heart disease. Psychological Assessment, vol. 5, n 2.
3.-Miguel Tobal, J. y Cano Vindel, A. (1986,1988). “ISRA, Cuestionario de situaciones y respuestas de ansiedad”. TEA.:
4.-Miguel Tobal, J. y Cano Vindel, A. (1990):
“Diferencias entre sujetos normales y psicosomáticos en el patrón de respuesta de ansiedadante diferentes tipos de situaciones ansiógenas”.II Congreso Colegio Oficial de Psicólogos.
5.-Pérez Alvarez, M.N. y Martínez CaminoJ.R. (1983): ‘Medicina conductural. El patrón Ade conducta y la enfermedad cardio-coronaria”.Rey. Española de Terapia del comportamiento.vol. 1, n 3.
6.-Reig Ferrer, A: (1988): “La psicología de lasalud en la promoción de la sa1ud cardiovascular”. Jornadas de Psicología y Salud.
7. -Reig, A., Bertomeu. y. y Caruana. A.
(1990): “Prevalencia del Patrón A de comportamiento y su relación con factores de riesgo cardiovascular en dos colectivos laborales. II Congreso Oficial del COP.
8.-Ribes (1990): Psicología y salud: Un análisis conceptual. Ed. Martínez Roca.
9.-Robles. H. y Fdez. Santiago, C. (1989): “Elpatrón de conducta tipo A como factor de riesgocoronario”. Encuentros en Psicología.
10.-Robles, H., Fdez. Santiago, C., Reyes, G.y Vera. N. (1990): “Factores psicológicos de riesgo coronario. Patrón de conducta tipo A y reactividad psicológica”. II Congreso COP.
Figura 10
Pág. 146 M.M.-Vol. 49-N°2-Año 1993
ARTICULOS ORIGINALES
Anestesia general.Modificaciones de la
función pulmonar
Sayalero San Miguel, José Miguel.*González de Zárate Apiñániz, Javier. *
Rodríguez Glez del Real, Alicia.**Rebollar Mesa, José Luis.***
to la Anestesia como el actoquirúrgico producen modifica-clones funcionales toracopul
monares que, en determinadas condiciones, pueden evolucionar haciauna insuficiencia respiratoria grave.Estas modificaciones se observan,sobre todo, en la cirugía torácica y enla del abdomen superior, alterándosetanto los parámetros ventilatorioscomo gasométricos del enfermo.
La Anestesia general altera la función de la pared torácica, que juntocon el diafragma y la musculaturaabdominal forman parte de la bomba
ventiladora (Schmid, 1981). Dichafunción se ve modificada por cambios tanto en su forma como en sumovilidad.
1. Cambios en la forma de lapared torácica
Con la inducción anestésica endecúbito supino se produce una disminución de los diámetros anteroposteriores y aumento de los diámetros laterales de la caja torácica y del
Capitán de Sanidad. (Medicina). Médico Civil.
Servicio de Anestesiología y Reanimación.Hospital Militar de Valladolid.
Prof. Titular de Patología Médica. Facultad de Medicina.Universidad Complutense de Madrid.
abdomen por pérdida del tono muscular (Vellody, 1978), lo que conllevamayor deformabilidad de la pared(Logan, 1987). Además, cuando laAnestesia se realiza con bloqueo neuromuscular y ventilación controlada,la porción declive del diafragma sedesplaza hacia el tórax (Froese,1974). Con ventilación espontánea,el cambio de posición del diafragmaes mínimo (Drummond, 1986).
Estos cambios intervienen en eldescenso de la Capacidad ResidualFuncional (CRF). En el momento dela inducción en posición supina, laCRF sufre una disminución del 20%(Gelb, 1981). Ello es debido a la pérdida del tono muscular de los músculos intercostales (De Troyer, 1984),con aumento relativo de la retracciónelástica pulmonar (Rehder, 1974),También está condicionada por eldesplazamiento de un volumen desangre desde las extremidades haciacavidad torácica y abdominal. Por elcambio de posición, de bipedestacióna decúbito. CRF disminuye de 0.5 a1 litro: en cavidad torácica el aumento de sangre reduce la masa gaseosay en cavidad abdominal favorece eldesplazamiento intratorácico del diafragma (Jones, 1979),
Las características de la disminución de CRF son:
1. Se produce inmediatamentedespués de la inducción anestésica(Shah, 1971).
2. No se acentúa dicha disminución al producir relajación muscular(Westbrook, 1973).
3. Se produce tanto con ventilación espontánea (Hewlet, 1974),como controlada (Hedenstierna,1976).
4. No aumenta con la duración dela Anestesia (Hewlet, 1974).
5. Es independiente de la fraccióninspiratoria de oxígeno (Don, 1970).
6. La dismunición es mayor medida que aumenta la edad (Hewlet,1974).
7. Mayor disminución en sujetosobesos (Damia, 1988).
8. Persiste en el postoperatorioinmediato (Alexander, 1973).
9. Se correlaciona con el gradientealvéolo-arterial de oxígeno (Hickey,1973).
10. El empleo de PEEP (presiónpositiva respiratoria final) restaura laCRF (Wyche, 1973).
2. Cambios en la movilidad de lapared torácica
La Aiiestesia seguida de bloqueoneuromuscular obliga al empleo deventilación controlada mecánicamente. En ella, la movilidad diafragmática es diferente que con ventilaciónespontánea (Grimby, 1975).
En decúbito supino, el diafragmasepara dos compartimentos con gradientes hidrostáticos diferentes; en
RESUMEN
Se revisan los mecanismos responsables deldeterioro en la fisiología pulmonar que, de formaconstante, se asocia a las intervenciones quirúrgicas realizadas bajo Anestesia general, tantodurante el acto anestésico como durante el período postoperatorio.
SUMMRY
The present study analyses the impairmentmechanism of pulmonary function with relationship to surgery, general anaesthesia and postoperative period.
M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993-Pág. 147
Anestesia general.Modificaciones de lafunción pulmonar
tórax, la presión por centímetro dealtura aumenta menos que en abdomen. Ello significa que en posiciónhorizontal han de ejercerse presionestransdiafragmáticas progresivamentemayores en las porciones diafragmáticas más declives.
Froese y Bryan revisaron el efectode la Anestesia general, curarizacióny ventilación artificial en la geometríadel diafragma. Observaron que conrespiración espontánea, cuando secontrae el diafragma, la principal preSión descendente es ejercida por laporción posterior, donde el radio esmás pequeño que el anterior (ley deLaplace), por lo que durante la inspiración activa el contenido abdominales arrastrado hacia abajo. Despuésde la curación, la tensión diafragmática desaparece, quedando dichomúsculo sometido a las tensionesque actúan sobre él. La porción dorsal, sujeta a mayor presión abdominal se desplaza hacia la cavidad torácica. En estas condiciones, la ventilación por presión positiva intermitenteimpone una fuerza uniforme y descendente durante la fase inspiratoria,de forma que la porción dorsal permanece con mínimo desplazamiento(porción declive), mientras que laanterior (porción no declive) desciende hacia cavidad abdominal. Portanto, se produce una hipoventilaciónen las zonas pulmonares declives,hiperperfundidas por efecto gravitatorío (Rehder, 1979; Dueck, 1980).
Los cambios en la forma y en lamecánica de la pared torácica y deldiafragma afectan con facilidad ladistribución intrapulmonar del gasinspirado, alterando la relación ventilación/perfusión en todo el pulmón,y con ello, la eficacia del intercambiogaseoso (Pittet, 1988).
3. Alteraciones del intercambiogaseoso
La consecuencia más grave deldeterioro en el intercambio gaseosopulmonar durante la Anestesia es laaparición de hipoxemia. Pueden sercausas de HIPOXEMIA durante elacto anestésico:
a) Disminución de la fracción mspiratoria de oxigeno.
Anteriormente se pensaba que lahipoxemia mntraoperatoria era debidaa una reducción inadvertida en la
concentración inspirada de oxígeno.La administración accidental de unaFi02 baja durante la Anestesia porfallo mecánico es un riesgo constante: averías en el sistema de liberación, ensamblajes incorrectos, ajustes erróneos en los medidores deflujo con dilución de la FiO2 esperada, etc. (Michon-Boyer-Chammard,1988).
b) Reducción de la ventilaciónalveolar.
En ventilación espontánea, lahipoventilación puede ser debida a:
— Niveles superficiales de Anestesia, con respiraciones superficiales yrápidas. La respiración superficialoriginaría hipóxemia progresiva(Crawford, 1986), produciéndose unamejoría del intercambio gaseosomediante la hipermnsuflación manualperiódica (Bendixen, 1963). Sinembargo, otros autores no observanhipoxemia progresiva durante la respiración superficial, siendo el intercambio gaseoso independiente de losvolúmenes pulmonares (Heneghan,1984).
— Disminución de la frecuenciaventilatoria por depresión central,producida por diferentes fármacos:barbitúricos, propofol, opiáceos(Penon, 1988; Taylor, 1986).
— Aumento de las resistencias,tanto de la vía aérea (broncospasmo),como por problemas mecánicos deltubo endotraqueal (obstrucción, acodadura). Aunque raro, el colapso pu!monar secundario a tapones mucosos debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la hipoxemia introperatoria, en particular después detraumatismos graves (Samuels,1989).
Debido a que la Anestesia, por logeneral, se administra con una mezcla gaseosa rica en oxígeno, la consecuencia de la hipoventilación es lahipercapnia más que la hipoxemia.
e) Alteraciones del cociente Ventilación/Perfusión.
En pacientes con respiraciónespontánea normal, las partes declives del pulmón quedan mejor perfundidas y ventiladas que las superiores (Milic-Emili, 1966). Esta relación se mantiene bajo Anestesiageneral siempre que el paciente respire espontaneamente. El patrónnormal de ventilación se invierte enpacientes curarizados, ventilándosemejor las porciones superiores delpulmón cuando la ventilación espontánea se reemplaza por ventilacióncon presión positiva intermitente(Wulif, 1972).
El desplazamiento cefálico deldiafragma, más el cambio de patrónrespiratorio por la ventilación mecá
nica, podrían ser causas del cierre dela vía aérea en las regiones pulmonares declives (Hedenstierna, 1981).
La conexión entre las alteracionesde la Capacidad Residual Funcionaly el intercambio gaseoso seríalarelación del Volumen Pulmonar Espiratorio Final con el Volumen de Cierre, el cual es el volumen pulmonarabsoluto al que comienzan a cerrarselas vías aéreas. Si la CFR está próxima o es inferior al Volumen de Cierre, algunas zonas pulmonares pueden permanecer cerradas duranteparte del volumen corriente. El efectosobre el intercambio gaseoso es elaumento de las zonas pulmonares enlas que la ventilación es baja, comparada con la perfusión (Bergman,1983). El descenso de CRF durantela Anestesia, permaneciendo estableel volumen de cierre (Gilmour, 1976),puede ser correlacionado con elaumento de la diferencia alvéolo-arterial de oxígeno (Weenig, 1974;Nun. 1980). Además, la ventilaciónmecánica selectiva de las regionespulmonares declives, con PEEP,mejora significativamente la oxigenación arterial (Nyman, 1987).
d) Aumento de la mezcla venosa.La inducción y mantenimiento de
la Anestesia general suelen acompañarse de una alteración en el intercambio gaseoso pulmonar. Inmediatamente después de la inducciónaparecen aumentos de densidad(objetivados mediante TAC) en lasregiones pulmonares declives, que noparecen ser acúmulos de líquidosextravascular, sino atelectasias(Strandberg, 1986).
Se ha comprobado que la magnitud del shunt se corrrelaciona significativamente con el tamaño de lasatelectasias (Tokics, 1987). La mezclavenosa aumenta (Prutow, 1982), deforma que la presión parcial alveolarde oxigeno debe aumentarse durantela Anestesia para mantener la presión parcial arterial de dicho gas enel nivel preanestésico.
Cuando existe una mezcla venosaanormal, la disminución del gastocardiaco aumentará la diferenciaalvéolo-arterial de oxígeno y producirá un nuevo descenso en la PaO2,debido a la reducción del contenidode oxigeno en la mezcla venosa (Philbm, 1970). De igual manera, elaumento del consumo de oxígeno(temblores, hipertermia, estimulaciónsimpática) origina una disminuciónde oxigeno en sangre venosa mezclada y, debido al shunt, una disminución del contenido de oxigeno en sangre arterial.
Durante el acto anestésico conventilación espontánea, también esposible que se produzca HIPERCAP
Pág. 148 M.M.-Vol. 49-N°2-Año 1993
NIA. El aumento del C02 produceuna respuesta corticosuprarrenalcon aumento de los niveles plasmáticos de catecolaniinas, originando unincremento de la contracción miocárdica, taquicardia e hipertensión.Actuando de forma directa, el C02dilata las arteriolas periféricas ydeprime la contractilidad miocárdica(Cullen, 1974).
Son causas de hipercapniadurante la Anestesia:
a) Neumopatia intrínseca.La alteración del cociente Ventila
ción/Perfusión deteriora la eliminación de C02, igual que la captaciónde oxígeno y produce una elevaciónde C02. Sin embargo, esta elevacióndará lugar habitualmente a un incremento en la ventilación por minuto,con retorno a la normalidad de laPaCO2 y mantenimiento de la hipoxemia (West, 1971). Este mecanismocompensador se mantiene durante laAnestesia con ventilación espontánea.
b) Depresión central de la ventilación.
Los opiáceos producen unadepresión central de la ventilación,aumentando la Pa C02, fundamentalmente al disminuir la frecuenciaventilatoria, teniendo poco efectosobre el volumen corriente (Duthle,1987), tanto en jóvenes como en personas de mayor edad (Daykin, 1986).La depresión respiratoria aparece yacon los mórficos empleados en lapremedicación (Rutter, 1987) y sepotencia al añadir benzodiacepinas(Glez de Zárate, 1988).
La ventilación espontánea sueleasociarse con aumento de la PaCO2durante la Anstesia inhalatoria.Todos los anestésicos inhalatoriosdisminuyen la respuesta ventilatoriaal aumento de C02 (Alagesan, 1987).Este efecto se modifica por factoresque aumentan la ventilación como esel estímulo quirúrgico.
c) Aumento en la prducción deC02.
Se estima que durante la Anestesia, la producción de anhídrido carbónico está reducida aproximadamente al 80% del estado basal.Puede aumentar en casos de elevación de la temperatura corporal, particularmente durante el síndrome dehipertermia maligna (Gronert, 1980).
Existe un aumento de hasta un 15%en la producción y liberación de C02a los 5 minutos de la administraciónde succinilcolina, posiblemente comoconsecuencia de las fasciculacionesmusculares (Christensen, 1985).
Durante la Anestesia con relajación muscular por bloqueo neuromuscular no se desarrolla hipercapfha, por ser necesario el empleo deventilación controlada mecánicamente, salvo por problemas del ventilador, desconexión del mismo, etc.(Berner, 1987).
4. Período postoperatorio
La Anestesia y los procedimientosquirúrgicos parecen estar inevitablemente asociados con hipoxemia postoperatoria. Esta puede aparecerdespués de cualquier tipo de intervención quirúrgica. La magnitud yduración del descenso de la Pa02están directamente relacionados conla proximidad de la cirugía al díafragma. Aparecen episodios hipoxémicos, con desaturaclones inferioresal 80%, detectados mediante pulsioximetría, que son particularmentefrecuentes en la noche posterior a laintervención (Rosenberg, 1989).
Las hipoxemias postoperatoriasse pueden dividir en inmediatas ytardías.
a) Hipoxemias Inmediatas, porefecto residual de los agentes anestésicos:
— Depresión ventilatoria poropiáceos (Patt, 1988).
— Disminución de la respuestaventilatoria al C02, por agentes volátiles a concentraciones subanestésicas (Moral, 1987).
Debido a la importancia de lahipoxemia postoperatoria inmediata,debe monitorizarse la saturaciónarterial de oxígeno durante el despertar (Laycock, 1988).
La edad, la duración del actoanestésico y el hábito tabáquico sonlos factores de riesgo que se asociancon elevada incidencia de episodioshipoxémicos durante la recuperaciónpostanestésica (Moller, 1990).
En ausencia de alteración coexistente de la función pulmonar, laPa02 vuelve a niveles preoperatoriosen menos de 2 horas de una Anestesia general sin complicaciones paraintervenciones quirúrgicas menores(Craig, 1981).
b) Hipoxemias postoperatoriastardías.
Se encuentra hipoxemia postoperatoria en pacientes sin evidencia clínica o radiológica de enfermedadpulmonar, sometidós a cirugía abdominal. Los cambios en las tensiones
arteriales de gases están relacionados con las modificaciones de lamecánica respiratoria. Debido al procedimiento quirúrgico es característico un patrón ventilatorio restrictivoen este período (Ford, 1983). Elgrado de restricción se asocia deforma directa con el nivel de la incisión quirúrgica, siendo más acusadodespués de cirugía abdominal superior. Parece existir una “disfuncióndiafragmática”, por efecto directo delacto operatorio sobre el diafragma opor estímulo de reflejos neurogénicosque inhibirán de forma transitoria sufunción (Dureuil, 1987; Mankikian,1988).
El dolor abdominal jugaría unpapel secundario en la restricciónventilatoria, ya que su desapariciónmediante analgesia epidural sóloinduce una mejoría parcial en losvolúmenes pulmonares (Simonneau,1983; Wahba, 1975).
Además, después de cirugía abdominal superior aparecen atelectasiasen las regiones pulmonares declives,causantes de mayor shunt derecha-izquierda; aunque la ventilación alveolar esté aumentada, la tensiónarterial de oxígeno disminuye porperfusión de alveolos no ventilados.La inmovilidad, los volúmenescorrientes pequeños, la depresión delos mecanismos ciliares y la inhibición del mecanismo de la tos, con elconsiguiente acúmulo de secrecionesen vías respiratorias, influyen en laaparición de atelectasias (Hedenstierna, 1986; Gunnarsson, 1989).
c) Hipercapnia postoperatoria.La hipercapnia es infrecuente en
el período postoperatorio. Las modificaciones características del intercambio gaseoso en el mismo son unaumento del cortocircuito e hiperventilación leve. Sus causas más frecuentes son:
— Disminución de la capacidadde trabajo ventilatorio. La falta dereversión completa del bloqueo neuromuscular dará lugar a parálisisparcial de los músculos accesorios dela respiración, con la consiguientehipoventilación. Ello puede verseagravado en caso de obstrucción parcial de la vía aérea superior.
— Depresión central de la ventilación. El factor precipitante más frecuente es el efecto de los opiáceossobre los centros respiratorios. Elopiáceo puede haber sido administrado para la inducción o mantenimiento de la Anestesia y su efecto esa veces excepcionalmente prolongado(Wiggum, 1985).
En conclusión, por diferentes factores está modificado el funcionalismo pulmonar, tanto durante el actoanestésico como en el período posto
M.M.-Vol. 49-N” 2-Año 1993-Pág. 149
Anestesia general.Modificaciones de lafunción pulmonar
peratorio. Facilmente pueden aparecer complicaciones pulmonares,incluso en pacientes con funciónpulmonar previa normal. Por ello, elseguimiento clínico de los pacientesen este período debe ser riguroso, enparticular si coexisten anomalíasfuncionales en el sistema respiratorio.
BIBLIOGRAFIA
1. -Alagesan K. Nunn JF, Feeley TW, HeneghanCPH. comparison of the respiratory depressant effects of halothane and isoflurane inroutine surgery. Br J Anaesth, 59:1070-1079, 1987.
2.-Alexander JI. The role of airway closure inpostoperative hypoxaemia. Br J Anaesth,45:34-40. 1973.
3.-Bendixen HH. Hedley-Whyte J, Laver MB.Impaired oxygenation in surgical patientsduring general anesthesia with controlledventilation. N EngIJ. Med, 269:991, 1963.
4.-Berman NA, Tien YE. Contribution of thePulmonary Units to Impaired Oxygenationduring Anesthesia. Anesthesiology, 59: 359-401, 1983.
5.-Berner MS. Profound hypercapnia due to disconnection within an anaesthetic machine.Can J. Anaesth, 34:622-626, 1987.
6.-Craig DB. Postoperative Recovery of Pulmonary Function. Anesth Analg. 60:46-52.1981.
7.-Crawford AB, Makowska M, Engel LA. Effectof tidal volume on ventilation maldistribudon. Respir Physiol, 66:11-25, 1986.
8.-Cullen DJ, Eger El. Cardiovascular effects ofcarbon dioxide in man. Aneathesiology.41:345, 1974.
9.-Christensen KJS, Olesen AS. Jorgensen 5.Effects of suxamethonium on C02 production. Acta Anaesthesiol Scand, 29:424-426,1985.
10. -Damia G, Mascheroni D, Croci M, Tarenzi L.Perioperative changes in functional residualcapacity in morbidly obese patiens. Br JAnaesth, 6:574-578, 1988.
1 1.-Daykin AP, Bowen DJ, Saundera DA, Norman J. Respiratory depresion after morphine in the elderly. A comparison with younger subjects. Anaesthesia. 41:910-913,1986.
12.-De Troyer A, Martín JG. Respiratory muscletone and the control of Functional ResidualCapacity. Chest, 84:3-4, 1984.
13.-Don BF, Wahba M, Cuadrado L, Kelhar E.The effects of anesthesia and 100 per centoxygen on the functional residual capacityof the lungs. Anesthesiology, 32:521. 1970.
14. -Drummond GB. Allan PL, Logan MR. Chan-ges in Diaphragmatic Position in Associadon with the Induction of Anesthesia. Br JAnaesthesia, 58:1246-1251. 1986.
15.-Dueck R, Young 1, Clausen J, Wagner PD.Altered distribution of pulmonary ventilation and blood llow following induction ofinhalational anesthesia. Anesthesiology,52:113-125, 1980.
16.-Dureuil B, Cantineau JP, Desmonts JM.Effects of upper or lower abdominal surgeryon diaphragmatic function. Br J Anaesth.59:1230-1235, 1987.
1 7.-Duthie DJR, Nimmo WS. Adverse effects ofopioid analgesic drugs. Br J Anaesthm59:61-77, 1987.
18.-Ford GT, Whitelaw WA, Rosenal TW, CrusePJ, Guenter CA. Diaphragm Function afterUpper Abdominal Surgery in Humana. AmRey Reapir Dia, 127:431-436, 1983.
19.-Froese AB. Bryan AC. Effecta of anestheaiaand paralysia on diaphragmatic mechanicain man. Aneatheaiology, 41:242-255, 1974.
20. -Gelb AW, Southorn P, Rehder R. Effect ofGeneral Anaestheaia on Reapiratoiy Function.Lung, 159:187-198, 1981.
21.-Gilmour J, Burnham M, Craig DB. Cloaingcapacity measurement during general anaeatheaia. Aneatheaio1o’, 45:477, 1976.
22.-González de Zárate J, Caton M, RodríguezJ. Efecto de la premedicación sobre la fracción espirada final de CG2 en anesteaiapediátrica. Rey Eap Anest Rean, 35:127-129. 1988.
23.-Grimby G. Hedenatierna G, Lófatróm B.Cheat wall mechanica during artificial ventilation. J Appl Phyaipl. 38:576, 1975.
24.-Gronert GA. Malignant hyperthermia.Aneatheaiolo’, 53:395-399. 1980.
25.-Gunnaraaon L, Strandberg A, Briamar B,Tokica L, Lundquiat H, Hedenatierna G.Atelectasia and gas ezchange impairmentduring enflurane/nitroua oxide anaeatheaia. Acta Anaeatheaiol Scand, 33:629-637,1989.
26.-Hedenatierna G, McCarthy G, Bergatrom M.Airway cloaure during mechanical ventilation. Aneatheaiolor, 44:114, 1976.
27. -Hedenatierna G, Bindalev L, Santeaaon J,Norlander OP. Airway cloaure in each lungof aneathetized human aubjetca. J ApplPhyaiol, 50:55-64, 1981.
28,-Hedenstierna G, Tokica L, Strandberg A,Lundquiat B, Briamar B. Correlatíon of gasexchange impairment to development ofatelectasia during anaeatheaia and muscleparalysia. Acta Anaestheaiol Scand, 30:183-191, 1986.
29.-Heneghan CP. Bergman NA, Jones JG.Changas in lung volumen and (PAD2-PaG2)during anaeatheaia. Br J Anaesth, 56:437-445, 1984.
30.-Hewlett AM, Bulanda GB, Nunn JF. BeathJR. Functional residual capacity duringanaestheaia II. Spontaneous respiration. BrJ Anaeath, 46:486-494, 1974.
31.-Hewlett AM, Bulanda GB, Nunn JF, BeathJR. Functional residual capacity duringanaeatheaia III. Artificial ventilation. Br JAnaeath, 46:495-503, 1974.
32.-Hickey RF, Viaick WD, Fairley BB, FourcadeHE. Effecta of halothane aneatheaia onfunctional residual capacity and alveolar-arterial oxygen tenaion difference. Aneathesiolo’, 38: 20-24, 1973.
33.-Jonea JG, Faithfull D, Jordan C, Minty B.Rib cage movement during halothane anaeathesia in man. Br J Anaeath, 5 1:399,1979.
34.-Laycock GJ, McNicol LR. Bypoxaemiaduring recovery from anaestheaia. An auditof children after general anaeathesia forroutine electiva aurgery. Anaestheaia,43:984-987, 1988.
35.-Logan MR. Brown DT, Newton J, Drummond GB. Stereophotogrammetric analyaiaof changea in body volume aaaociated withthe induction of anaeatheaia. Br J Anaeath,59:288-294, 1987.
36.-Mankikian B, Cantineau JP, Bertrand M,Kieffer E, Sartener R, Viara P. lmprovementof diaphragmatic function by a thoracicextradural block aRar upper abdominal surgery. Aneatheaiology, 68:379-386, 1988.
37.-Marshall BE. Wyche MQ. Bypoxemia duringand after aneatheaia. Aneatheaiology,37:178-209, 1972.
38.-Michon-Boyer-Chammard F, Fiachlar M.Bypoxia due to failure of an oxygen-airnitrous oxide mixer. Ann Fr Anesth Reanim.7:165-167, 1988.
39.-Milic-Emili J, Benderaon JAM, DolovichMB. Regional diatribution of inspirad gas inthe lung. J Appl Phyaiol, 2 1:749, 1966.
40.-Mollar JT, Wittrup M. Johanaen SH. Hypoxemia in the Poataneatheaia Care Unit: Anobaerver atudy. Aneathasiology, 73:890-895, 1990.
41.-Moral MV, García-Guaach R. Recio J,Torras J, Ferrer JM, Blanco D. Isoflurano:actualización bibliográfica. Rey Eap AnestReanim, 34:287-297, 1987.
42.-Nunn JF. Anestheaia and the lung. Aneatheaiolo’, 52:107-108, 1980.
43.-Nyman G. Froatell C, Bedenatierna G,Funkquiat B, Kvart C. Blomquiat B. Selective mechanical ventilation of dependent lungregiona in the anaesthetized horse in dorsalracumbency. Br J Anaeath, 59:1027-1034,1987.
44.-Patt RB. Delayed poatoparative reapiratory
depreaaion associated with oxymorphone.Aneath Analg, 67:403-404, 1988.
45.-Penon C, Negre 1. Ecoffey C, Groas JB, Lev-ron JC, Sani E. Analgesia and ventilatoryresponse to carbon dioxide after intramuscular and epidural alfentanil. Aneath Analg.67:313-317, 1988.
46.-Philbin DM. Postoperative hypoxemia: contribution of the cardiac output. Anesthesiolor, 32:136, 1970.
47.-Pittet JF, Morel DR. Suter PM. Mécanisrñesphysiologiques de l’admision veineuse pandant l’anesthésie génerale. Ann Fr AneathReanim. 7:46-58, 1988.
48.-Prutow RJ, Duack R, Daviea NS, Clauaen J.Shunt development in young adult surgicalpatients due to inhalation anestheaia.Anesthesiolo’, 57:A-477, 1982.
49.-Rehder AK, Mallow JE, Fibuch EE. Effectaof isoflurane anesthesia and muscle paralysis on respiratory mechanism in normalman. Anestheaiology. 4 1:477-485, 1974.
50.-Rehder K, Knopp TJ, Seasler AD, Didier EP.Ventilation-perfusion relationship in younghealthy awake and anesthetized-paralyzedman. J Appl Physiol. 47:745-753, 1979.
51. -Rosenberg J, Dirkes WE. Kehlet B. Episodicarterial oxygen deaaturation and heart ratavariations following major abdominal surgery. BrJ Anaeath, 63:651-654, 1989.
52. -Ruttar GG, Aveling W, Tusiewicz E. The respiratory dapresaant effects of nalbuphineand papaveratum as intramuscular premedication. Anaeathesia, 42:1176-1179, 1987.
53.-Samuels 5, Brodsky. Profound intraoperativa atalectaais. Br J Anaesth, 62:216-218,1989.
54.-Schmid ER, Remder E. General Anesthesiaand the chest wall. Aneatheaiolo’, 55:668-675, 1981.
55.-Shah J, Jones JG, Galvin J. Pulmonary gasaxchange during induction of anesthesiawith nitrous oxide in seated aubjects. Br JAnaesth, 43:1013, 1971.
56. -Simonneau G, Vivien A, Sartena R. Kunstlinger F, Samii E, Noviant Y, Duroux P.Diaphragm dyafunction induced by upperabdominal aurgary. Role of poatoparativepain. Am Rey Respir Dis. 128 899-903,1983.
57.-Strandberg A, Hedanatierna G, Tokics L,Lundquist H, Brismar B. Denaities indapendent lung regions during anaasthesia:atalectasis or fluid accumulation Acta Anaesthesiol Scand, 30:256-259, 1986.
58.-Taylor MB, Grounds RM, Mulrooney PD.Morgan M. Ventilatory affecta of propofolduring induction of anaestheaia. Comparison with thiopentona. Anaastheaia, 41:816-820, 1986.
59.-Tokics L, Bedanstiarna G. Strandberg A,Briamar B, Lundquist H. Lung collapsa andgas exchanga during general anasthesia:Effacta of spontaneous breathing, musclaparalysis and positiva and-expiratory prassura. Anesthasiology, 66:157-167, 1987.
60.-Vallody VP, Nasaery M, Durz WS, Sharp JT.ERecta of body position changa on thoracoabdominal motion. J Appl Physiol, 45:58 1-589, 1978.
61 .-Wahba WM, Don BF, Craig DB. Postoparativa epidural analgesia: affecta on lung volumes. Can Anaesth Soc J, 22:519-527, 1975.
62.-Weenig CS. Piatak 5. Bickay R, Fairley MB.Relationship of preoparative closing volumato functional residual capacity and alveolar-arterial oxygen differenca during anestheaiawith controllad ventilation. Aneathesiology.41:3-7, 1974.
63.-Wast JB. Causas of carbon dioxida retentionin lung diaaase. N Engl J Mad, 284:1232,1971.
64.-Wastbrook PR, Stubbs SE, Sasaler AD.Effacts of anasthesia and muacla paralysison raspiratory machanics in normal man. JAppl Physiol. 34:81, 1973.
65.-Wiggum OC. Cork Rc, Waldon ST, GandolfiA, Perry OS. Postoperative raapiratorydaprassion and alevated sulfantanil levals ina patiant with chronic renal failure. Anasthesiology. 63:708-710, 1985.
66. -Wulff E, Aulin 1. Tha regional lung functionin tha lataral dacubitua position duringanaeathaaia and oparation. Acta AnaaathScand, 16: 195, 1972.
67.-Wycha MQ. Teichnar RL, Eallos T. Effacts ofcontinuoua positiva presura braathing onfunctional residual capacity and arterialoxyganation during intra-abdominal oparation. Anasthasiology, 38:68-74, 1973.
Pág. 150 M.M,-Vol. 48-N°2-Atío 1993
ARTICULOS ORIGINALES
Afectación cardíacaen el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida
Jesús Martín Jiménez*Isidoro Rodríguez Tejero*Alejandro Curcio Ruigómez*Eduardo Campos Flores**Enrique Selva Bellod***
RESUMEN ABSTRACT
INTRODUCCION
En comparación con otrosaspectos clínicos del síndrome deinmunodeficiencia adquirida(SIDA), la afectación cardíaca harecibido escasa atención en la literatura, aunque recientemente sehan publicado excelentes revisiones (1, 2, 3). Las entidades nosológicas más habituales son la afectación pericárdica por infecciones oneoplasias oportunistas, la miocarditis de etiología variada (muchasveces no dilucidada), la disfunciónmiocárdica con evolución haciamiocardiopatía dilatada, endocarditis trombótica abacteriana yarritmias ventriculares.
Estos enfermos constituyen unmodelo clínico especialmente útilpara el estudio de las infeccionescardiacas, así como para intentarcomprender la relación que existe
entre infección cardíaca y miocardiopatía dilatada. La temible progresión de la epidemia en los añosvenideros y el mejor control que seespera alcanzar sobre las complicaciones respiratorias (actualmentela principal causa de mortalidad)presagian un incremento de lamorbimortalidad cardiovascularentre los enfermos infectados por elvirus de la inmunodeficienciahumana (VIH) (3).
Estas razones apoyan la necesidad de profundizar en el conocimiento de las complicaciones cardíacas, su patogenia, diagnóstico ytratamiento.
PREVALENCIA
Autran y cois., en 1983, comunicaron el primer caso de afectacióncardíaca por sarcoma de Kaposi enuna mujer haitiana con SIDA (4).Fink y cois revisaron en 1984 (5)los hallazgos cardiológicos en losprimeros 15 pacientes diagnosticados de SIDA en el Hospital de laUniversidad de Pensilvania, encontrando una prevalencia global del73% entre hallazgos ecocardiográficos y necrópsicos.
Varios hospital de París y Miamiparticiparon en un estudio multícéntrico en el que se reclutaron 86pacientes con SIDA (6). Alrededor
En pacientes con SIDA es frecuente la afectación pericárdica o miocárdica por infecciones otumores oportunistas, aunque puede pasar desaparecida por la gravedad de otras lesiones concomitantes. El propio virus puede lesionar directamente los miocitos, originando disfunción ventricular y miocardiopatía dilatada. La ecocardiografía es un método no invasivo y reproducibleaconsejado en el estudio y seguimiento de estospacientes.
Pericardic and myocardic involvement byopportunist infections and neoplasms are notuncommon findings in patients with humanimmune deficiency virus infection. If the ownretrovirus causes myocitic injury and left ventricular disfunction evolving to dilated cardiomyopathy, the role of echocardiographic examinationand other questions are discussed in this review.
* Cap. San. (Med.)Tte. San. (Med.)Cte. San. (Med.)
Servicio de Cardiología II. M. C. “Gómeztilia”.
AGRADECIMIENTO
Esta revisión se expuso durante el III Curso de Doctorado(1992): “Infección VIH y SIDA en Medicina Clínica”, bajo ladirección del Dr. D. Carlos Pérez de Oteiza, Profesor Titularde Medicina Interna del Hospital Militar “Gómez Ulla” (Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid), aquien agradecemos sus orientaciones y sugerencias.
MM-VoL 49-N° 2-Año 1993-Pág. 151
Mectaclón cardiacaen el síndrome deinmunodeficlencia adquirida
del 5% de estos enfermos teníancardiopatía manifiesta debida, enla mayoría de los casos, a infecciones oportunista o tumor, siendoadversa la supervivencia de estosenfermos con síntomas cardíacos.
Recientemente Anderson y Virmani han agrupado los datoscomunicados en 67 estudios clínicos y necrópsicos publicados entre1983 y 1988 (1). Globalmente seencuentran anomalías cardiovasculares en 265 de 890 (30%) pacientes autopsiados con enfermedadpor VIH desde 1981 (rabia 1). Sóloen 57 casos (6,4%) la causa de lamuerte pudo atribuirse al procesocardiovascular. (Tabla 2).
Himelman y cols (7) evaluaronecocargiográflcamente una serie de70 pacientes con infección por VIH,la mayoría homosexuales, y en diferentes estadios de la enfermedad ycon síntomas cardíacos, encontrando miocardiopatía dilatada en 8(11%), derrame pericárdico en 7(10%), derrame pleural en 4 (6%) yuna masa mediastínica en unpaciente. Estos hallazgos correspondían al grupo de pacientes conenfermedad más evolucionada.
La prevalencia de cardiopatíahallada en necropsia es mayor quela diagnosticada por evidencia clínica. Es posible que muchos de estospacientes tengan cardiopatíasinsospechadas o que los síntomasque éstan producen quedan enmas—carados por la gravedad de otrasentidades concomitantes.
Dos estudios recientes corroboran esta impresión. Hecht y cois (8)estudiaron mediante ecocardiografia a 27 varones homosexuales conSIDA sin adicción a drogas por víapaenteral (ADVP) y a un grupo control de 20 homosexuales sin SIDA.A su vez, Minardi y cois (9), lo hanhecho a 51 pacientes con infecciónpor VIH de los que el 94% practicaban toxicofilia endovenosa. LaTabla 3 muestra los valores comparados de los tres grupos: las diferencias en la prevalencia de afectación cardíaca entre ambos gruposde prácticas de riesgo no son estadísticamente significativas.
Las lesiones cardíacas que pueden interesar la evolución de losenfermos con infección por VIH
incluyen: 1) Infección pericárdica,derrame pericárdico y taponamiento cardíaco; 2) Mioca.rditis, miocardiopatía dilatada, diafunción ventricular; 3) Endocarditis trombóticaabacteriana, endocarditis bacteriana o fúngica; 4) Taquicardia ventricular y muerte súbita; 5) Invasiónneoplásica por sarcoma dç Kaposio linfomas malignos; 6) Hipertensión arterial pulmonar; 7) Otroshallazgos cardiológicos en niñoscon infección VIH; 8) Cardiotoxicidad por fármacos empleados en eltratamiento de la infección por VIHo sus complicciones.
AFECTACION PERICARDICA
La afectación pericárdica es relativamente frecuente en estos pacientes: entre un 25-40% de los exámenes ecocardiográficos demuestran lapresencia de derrame. Es máscomún en estadios avanzados de laenfermedad y hasta en un 30% delos casos puede evolucionar a taponamiento cardíaco, aunque rara vezesta entidad constituye causa demuerte (1).
La infección pericárdica por unpatógeno identificable es la causamás común de taponamiento. Invariablemente hay infección sistémica por el agente correspondiente(6). El germen más habitual esMycobacterium tuberculosis, y flor-
malmente es complicación de infección tuberculosa pulmonar ogeneralizada; puede evolüionarhacia pericarditis constrictiva (10,11) o provocar taponamiento cardíaco (12). Otras causas incluyeninfección por Mycobacterium aviumintercellulare, Criptococcus neoformans, Nocardia asteroides y citomegalovirus. En el 15% de algunasseries necrópsicas se encuentraderrame pericárdico inespecíficoque puede acompañarse de pericarditis no filiada (5, 6). La patogeniadel derrame pericárdico inespecíficoen ausencia de infección o neoplasiaprobablemente es multifactorial.Aunque puede atribuirse a pericarditis viral o insuficiencia cardíacacongestiva en pacientes con miocardiopatía asociada a infección porVIH, la mayoría de los casos permanecen inexplicados (3). El tejidopericárdico también es lugar comúnde asiento de sarcoma de Kaposi ylinfomas malignos (13).
MIOCARDITIS
En varios estudios basados enhallazgos necrópsicos de enfermoscon infección por HIV (1, 14, 15), lacausa principal de afección cardíaca fue la miocarditis.
Como en el pericardio, la mayoría de las infecciones miocárdicas(definidas por la presencia de
890 AUTOPSIAS
CARDIOPATIA 265 PERICARDITIS 32MIOCARDITIS
* Etiología 24* Idiopática 66
DILATACION VI 104ENDOCARDITIS 32
NEOPLASIAS* 5. Kaposi 34* Linfomas 24
Tabla 1. Prevalencia de cardiopatías en hallazgos de necropsia. 1
890 AUTOPSIAS
MUERTES POR CARDIOPATIA 42 TAPONAMIENTO 4T.V./MUERTE SUBITA 9ICC ó MC. DILATADA 26TROMBOEMBOLISMO 3
Tabla 2. Causas de muerte por cardiopatía. 1
Pag. 152 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
microorganismo en el tejido miocárdico) ocurren en el marco deinfección diseminada por el correspondiente microorganismo. Aunque en autopsias se han descritoinfecciones miocilrdicas debidas aprotozoos, hongos o bacterias(Toxoplasma gondit; Sarcosporidium; Criptococcus neoformans;Candida; Hitoplasma capsulatum;C. immitis; Mycobacteriurn tuberculosis y avium-intracellulare y Staphilococcus spp), clínicamente hayescasa evidencia que apoye el origen bacteriano, fúngico o protozoario de la misma, por lo que la miocarditis de origen viral es la posibilidad más plausible.
Se considera miocarditis idiopática cuando existe degeneración onecrosis de miocitos asociado coninfiltrado inflamatorio adyacente, ysin evidencia histológica de la presencia del germen tras un exhaustivo examen específico de bacterias,hongos y protozoos (16). En variasseries de autopsias se encontrómiocarditis idiopática en porcentajes de hasta el 40% (15, 17). Aunque no siempre se asocia con disfunción cardíaca antes del fallecimiento, se han descrito casos demiocarditis idiopática con dilatacióncardiaca y con arritmias y/o muertesúbita. Hasta 1988, la miocarditisidiopática exclusivamente se habíadocumentado en autopsias. En eseaño Levy comunicó un caso de unpaciente con serología VIH positiva,clase II de la clasfficación del Control Disease Center de Atlanta(CDC), con taquicardia y fibrilaciónventriculares en el que la biopsiaendomiocárdica arrojó el diagnóstico de miocarditis idiopática (18).
Histológicamente la miocarditisidiopática muestra dos patrones enlos que el infiltrado linfocitariopuede acompañarse o no de necrosis de los miocitos. Baroldi y cols(16) observaron 9 casos de miocarditis linfocitaria en 26 enfermosconsecutivos sin evidencia clínicade miocardiopatía dilatada, aunquecon trastornos ecocardiográficosconsistentes en fracción de acortamiento deprimida e hipoquinesiaventricular difusa que podríantener valor predicativo del desarrollo de miocardiopatía dilatada.
En ocasiones se ha observadoun patrón histológico de necrosismiocitaria sin componente inflamatorio, que ha sido atribuido aespasmo microvascular intermitente como consecuencia del estadohipercatecolamiriérgico que presentan estos enfermos sometidos alestrés de la enfermedad y sus complicaciones (2, 3).
Pero la pobreza en células inflamatorias también pudiera ser reflejo del estado de inmunodepresión ypor tanto subrepresentar la extensión del daño parenquimatoso real,particularmente si el efector deldaño del miocito es el virus por símismo y no las células inflamatorias o los enzimas tóxicos liberadospor VIH replicantes en linfocitos ymacrófagos intersticiales (19).
Calabrese y col, describieron uncaso de miocardiopatía dilatada enun individuo portador del VIH, sinevidencia de infección oportunistao neoplasia, en el que se obtuvocultivo positivo del retrovirus deuna muestra de biopsia endomiocárdica (20). Este hallazgo sugirióla hipótesis de que el propio retro-virus actúe como agente acusal demiocarditis. Pero esta posibilidaddebería demostrarse por otrosmétodos como la visualizacióndirecta del HIV por microscopíaelectrónica o su identificación tisular por técnicas inmunohistoquímicas o hibridación in sttu. En 1990Grady y cols (21) aplicando técnicas de hibridación in situ al tejidocardíaco obtenido en autopsias depacientes con SIDA, compruebanla infección directa por el propioVIH. En 6 de 22 pacientes se detectaron secuencias de ácidos nucleicos de VIH usando ácido ribonucleico marcado con sulfuro-35. Lasdianas marcadas parecían ser miocitos aunque a veces su distinciónmorfológica fue dificil por la intensidad de la señal. Estos resultadosimplican al miocito cardíaco comouna nueva célula diana del virusdel SIDA. La presencia y extensiónde la hibridación-VJH no se correlacionó con ninguna evidencia climca ni histopatológica de miocar
ditis o enfermedad muscular cardíaca en estos pacientes. Las célulasque mostraron hibridación positivaestaban localizadas típicamente enamplias áreas de miocardio normal, sin infiltrados inflamatorios yaisladas de vasos y tejido conjuntivo, por lo que es dificil que fueranconfundidas con linfocitos.
Otros mecanismos que puedenestar implicados en el desarrollo demiocarditis inespecíficas son lasreacciones inmunitarias. Se sabeque los pacientes con SIDA manifiestan alteraciones de la regulacióninmune como trombocitopeniaautoinmune y una mayor prevalen-cia de reacciones tóxicas a derivados de sulfamidas. Por tanto pueden ser operativas las reaccionesautoinmunes mediadas humoral-mente como las que se ven en lasmiocarditis asociadas con anticuerpos antimiosina (22). Además se hacomunicado que los linfocitos Tsupresores/citotóxicos causan dañomiocítico en miocarditis virales (3).
Habitualmente la miocarditispresenta un curso subclínico por loque la mayoría de las infeccionesmiocárdicas son hallazgos deautopsia. Aproximadamente un 8%de los pacientes presentan arritmias significativas, trastornos deconducción, insuficiencia cardíacao muerte súbita. No se ha encontrado correlación entre la clínica yla gravedad o extensión de las’lesiones miocárdicas, aunque loshallazgos histopatológicos y elcurso clínico sugieren que muchoscasos de miocardiopatía dilatadano explicada pueden resultar de lacronicídad de la miocarditis.
MIOCARDIOPATIA DILATADA
La miocardiopatía dilatada fuedescrita por primera vez en adultoscon SIDA en 1986 (23) y en niñosen 1987 (24). Ha demostrado serfatal en 11 de 38 adultos y en 4 de18 niños. Cohen y cols. (23) describieron los tres primeros casos demiocardiopatia dilatada en adultoscon SIDA, barajando las siguientesposibilidades etiopatogénicas:
CONTROL8 HOMOXESUALES8 ADVP9
%nomalias globales 2/20(10%) 13/27(48%) p<0.0Z 32/51(62%)Derrame pericúrdico 1/20(5%) 7/27(26%) p<0.05 19/51(37%)Disfunción Vi 1/20(5%) 8/27(30%) p<0.05 18/51(35%)Vegationes valv. ? ? 16/51(31%)
Tabla 3. Incidencia de cardiopatía según prácticas de riesgo. 8,9
MM-Vol. 49-N° 2-ASo 1993-Pág. 158
Afectación cardíacaen el síndrome deinmunodeficiencia adquirida
— Cardiotoxinas o reaccionesde hipersensibilidad a fármacoscomo la pentamidina y/o sulfonamidas. No se ha comunicado que lazidovudina o trimetropim-sulfametoxazol causen miocarditis o mio-cardiopatía dilatada.
— Estado caquético con déficitnutritivo y polivitamínico.
— Aumento de la probabilidadde infecciones por virus cardiotropos secundaria a la inmunodeficiencia: virus de Epstein-Barr, citomegaiovirus, VIH...
La miocardiopatia dilatada normalmente se hace patente en clínicaen estadios tardíos y a menudo responde al tratamiento de soporte convencional con inotrópicos y diuréticos. Los síntomas, especialmente ladisnea, pueden quedar enmascarados entre la plurisintomatología quesuelen presentar estos pacientes,más aún si son portadores de infecclones respiratorias graves. Ya queel tratamiento con inotropos y diuréticos puede conseguir alivio sintomático se hace necesario investigaresta entidad, por lo que varios autores (7, 25, 26, 27) coinciden en recomendar el estudio ecocardiográficoprecoz en pacientes con infecciónVIH que aquejen disnea o síntomastorácicos vagos. En varios estudios(8, 9, 14, 27, 28, 29), los métodoscomplementarios de exploración handemostrado los siguientes hallazgos:cardiomegalia radiológica; cambioselectrocardiográficos en la repolarización; por ecocardiografia: dilatación de ventrículo izquierdo, anomalías de la motifidad parietal con o sindilatación del ventrículo derecho yprolapso de la válvula mitral (28) ydisminución de la FE (<44%) en elestudio isotópico (30).
Aunque la prevalencia de mio-cardiopatía dilatada es mayor enlas fases más avanzadas de laenfermedad, no se ha demostradouna correlación directa con algúntipo de infección oportunista, neoplasia o régimen terapéutico.
Siempre debe considerarse laposible asociación con otras causas o factores estiológicos asociados a miocardiopatía, y que sonrelativamente comunes en estosenfermos: alcoholismo, hipertensión o enfermedad coronaria (31).
El diagnóstico de miocardiopatiadilatada en estos enfermos tieneimplicaciones pronósticas ominosas, con una mortalidad superioral 50% a los 6 meses del diagnóstico ecocardiográfico (25). El casoinicial comunicado por Hakas yGeneralovich (32) y el estudio deBlanchard y cols. (27) aportan unaperspectiva más esperanzadora: elseguimiento ecocardiográfico de 70enfermos con infección VIH (44SIDA, 6 CRS (complejo relacionadocon el SIDA) y 20 con infecciónasistomática) mostró que la existencia de alteraciones en los parámetros de la geometría y funciónventricular pueden ser reversiblesen otro momento de la enfermedady que el hallazgo de hipertensiónpulmonar también puede ser transitorio en relación con la faseaguda de infecciones pulmonaresgraves. Sin embargo, el valor deeste estudio es limitado, ya que delos 70 enfermos inicialmenteincluidos, sólo 29 sobrevivieron ono se perdieron hasta el tercerregistro ecocardiográfico, la muestra es muy sesgada ya que sóloincluye homosexuales no ADVP yalta la variabilidad interobservador(10%).
La disfunción ventricularizquierda puede ser un hecho precoz y previo a la dilatación ventricular evidente en ecocardiografía,sin guardar relación con el estadiode la enfermedad y sin correlacióncon la supervivencia (28, 30),
En los niños afectos de SIDAtambién se ha descrito miocardiopatía dilatada que evoluciona ainsuficiencia cardíaca congestivaque puede ser fatal (24, 33).
La patogenia de la miocardiopatíadilatada en estos niños con SIDA noes conocida. Pueden estar implicados varios factores como anemia,deficiencia de factores nutricionales(malnutrición proteico-calórica, déficit de tiamina o de selenio), factoresinmunitarios que pudieran favorecer la infección de los miocitos porvirus cardiotropos como el de Epstein-Barr o citomegalovirus y unasupervivencia más prolongada que,a su vez, pudiera proporcionar mástiempo para que se manifestarananomalías cardíacas de etiopatogenia multifactorial (34).
En estudios ecocardiográficosprospectivos sobre niños con infección IIH (35, 36), la frecuencia dehallazgo de disfunción ventricularque evoluciona a insuficiencia cardíaca oscila entre el 18 y el 25%. Tam
bién se recomienda el seguimientoECG y ecocardiográfico para sudetección precoz (36).
ENDOCARDITIS TROMBOTICAABACTERIANA
Las endocarditis trombóticaabacteriana es la lesión endocárdica más frecuente en pacientes conSIDA, especialmente en seriesconstituidas fundamentalmentepor pacientes con prácticas de riesgo homosexual sin ADVP (2, 3).También llamada endocarditismarántica, se ha asociado a otrasenfermedades consuntivas y aestados de hipercoagulabilidad.Consiste en la formación de vegetaciones constituidas por plaquetas,fibrina y células inflamatorias, quepuede afectar cualquier válvulapero es más frecuente su asientosobre el lado izquierdo y tienencapacidad embolígena sobre losterritorios sistémico y pulmonar,en ocasiones mortal (1).
El diagnóstico de la endocarditistrombótica abacteriana rara vez serealiza antes de la muerte (3), aunque la ecocardiografía puede detectar vegetaciones de pequeño tamaño (37).
Aunque cabría esperar unamayor prevalencia de endocarditisinfecciosa entre los pacientes conSIDA y ADVP, ésta no parece sermayor que la encontrada en toxicómanos endovenosos sin SIDA.
TAQUICARDIA VENTRICULAR YMUERTE SUBITA
La taquicardia ventricularrefractaria y la muerte súbita constituyen el 20% de las causas demuerte de origen cardíaco enpacientes con SIDA (1). En algunoscasos se ha comunicado en elmarco de miocarditis por Toxoplasma gortdii o M. avium-intercellulareo de afectación miocárdica por linfoma (17, 35, 38).
NEOPLASIAS
A. Sarcoma de Kaposi
Es la neoplasia con manifestaciones cutáneas más frecuentes enpacientes con enfermedad por VIH;es también el tumor cardíaco másfrecuente en dichos enfermos. Normalmente hay afectación mixta,
Pág. 154 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
cutánea y visceral, siendo muyraro que exista afectación cardíacaaislada. En las primeras 18necropsias de pacientes con SIDAse demostró afectación cardíacapor infiltración de sarcoma deKaposi en 5 casos (11).
La afectación cardíaca normalmente es multifocal, en el tejidoadiposo subepicárdico pericoronario desde donde penetra infiltrandoel miocardio. También se puedeencontrar en el pericardio parietal,afectando la adventicia de los grandes vasos y más rara la localización subendocárdica, como enmúsculo papilar. Macroscópica-mente aparece como lesiones focales de aspecto nodular coalescente,de color marrón-rojizo, más consistente que el tejido adyacente.Microscópicamente tiende a presentar el aspecto de lesión de estadío avanzado, ya que suelen examinarse en autopsia (1).
El sarcoma de Kaposi cardíacosuele ser clínicamente silente (39),sin signos ecocardiográficos de disfunción ventricular, aunque se hancomunicado casos de derramehemorrágico con taponamiento ycasos de insuficiencia cardíaca porrestricción miocárdica (3).
B. Linfomas malignos
Como el SK, los linfomas cardíacos suelen ser multifocales y amenudo asentados en el epicardiocon extensión variable en el miocardio. Puede haber afectaciónfocal o difusa del pericardio y pericarditis fibrinosa (1, 2). Macroscópicamente aparece como lesionesnodulares homogéneas, blanquecinas en el epicardio o miocardio conafectación ocasional del endocardioy músculos papilares; tambiénpueden infiltrar de forma difusa(3).
El linfoma puede producir mássíntomas que la invasión por sarcoma de Kaposi: disfunción ventricular, taponamiento y arritmiasventriculares con muerte súbita(38). Herrero y cois. (40) comunican un caso de linfoma cardíacocomo primera manifestación deSIDA y Horowitz y cols. (41) un
enfermo con SIDA y un gran linfoma auricular derecho que obstruíael orificio tricuspídeo; fue intervenido y sobrevivió 8 meses tras laextirpación.
HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR
El hallazgo de hipertensión arterial pulmonar (HTAP) en pacientescon SIDA puede deberse a variosfactores:
* Aparece hasta en un 33% de
los pacientes con infecciones respiratorias graves, en relación con lahipoxia y con repercusión sobre eldiámetro y la función del ventrículoderecho, demostrándose en algunos casos que puede ser un proceso transitorio (27).
* Aldaniiz-Echevarría y cols. (42),
comunicaron el caso de una paciente con J-ITAP primaria asociada a lapresencia de anticuerpos anticardiolipina AAC y serología positiva frenteal VIH. La presencia de (AAC) en lospacientes infectados por VIH se hademostrado en diversos trabajos,pese a no estar claro su significado;podría deberse a procesos inmunitaríos en respuesta a estímulos víricos. La presencia de AAC en lospacientes VIH positivos no se relaciona con fenómenos trombóticos nihemorrágicos, mientras que en ellupus eritematoso sistémico los AACse asocian a trombosis venosas oarteriales, incluyendo HTP, bien porembolias pulmonares repetidas, bienpor trombosis intrapulmonares.
OTROS HALLAZGOS CARDIOLOGICOS EN NIÑOS CON INFECClON VIH
La arteriopatía afecta los vasosde pequeños y mediano calibre dediferentes órganos y provoca estenosis de grado variable. El examenhistológico demuestra calcificaciónde la media, rotura de la láminaelástica interna y fibrosis de la íntima. Se ha descrito el caso de unaneurisma en arteria coronariaderecha, con trombosis y oclusióntotal, resultando en infarto extensoy muerte del niño (34). Su patogenia no está clara. Es posible quelas infecciones oportunistas repetidas puedan resultar en una sobre-exposición a elastasas endógenas yexógenas con daño resultantesobre el tejido elástico.
Bharati y cols. (43) encontraron
alteraciones histológicas en variossegmentos del sistema específicode conducción, con fibrosis y fragmentación de sus ramas. Estoshallazgos podrían ser responsablesde algunas alteraciones electrocardiográficas observadas tanto enniños como adultos: trastornos deconducción intraventricular, taquicardias ventriculares.
Asistimos a un aumento en elnúmero de hijos de madres infectadas por VIH y surge el interrogantesobre la posible teratogenicidad deesta infección. Vogel y cois. (44)comunican los siguientes resultados: Entre 1984 y 1988 identificaron175 niños con anticuerpos VIHadquiridos perinatalmente demadres seropositivas. De este grupo5 presentaban cardiopatía congénita(1 comunicación interauricular, 1tetralogía de FaIlot, 1 atresia tricuspídea, 1 comunicación interventricular y 1 comunicación interventricular con estenosis valvular pulmonar). Estos hallazgos indican unaincidencia del 2,8% en el grupo VIH,significativamente mayor que la incidencia de cardiopatías congénitas(0,8%) en la población general(p<O,O4). Por tanto, a pesar delpequeño tamaño de la muestra, losniños nacidos de madres seropositivas podrían tener un mayor riesgode cardiopatía congénita, por lo quedeberían ser estudiados medianteecocardiografía.
CARDIOTOXICIDAD POR FARMACOS
No hay evidencia de lesionescausadas por reacciones tóxicas ode hipersensibilidad a fármacos. Lazidovudina, trimetoprim-sulfametoxazol y pentamidina no producenmiocarditis ni precipitan insuficiencia cardíaca en pacientes conSIDA (2, 3, 23).
Sin embargo, los fármacos usados para el tratamiento del sarcoma de Kaposi u otras neoplasias,como la doxorrubicina o el interferón-a (45) pueden producir disfunción ventricular dosis-dependiente.Para el tratamiento de las micosissistémicas graves frecuentes enestos enfermos, los nuevos derivados imidazólicos han sustituido ala anfotericina B, fármaco potencialmente arritmógeno.
La presencia o ausencia de disfunción ventricular puede condicionar la elección de los antibióticos oantineoplásicos necesarios para eltratamiento de las múltiples complicaciones de esta enfermedad (3).
M.M.-VoI. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 155
Mectación cardíacaen el síndrome deInniunodeficiencia adquirida
CONCLUSIONES
Es necesario profundizar en elestudio de la patología cardiovascular que estos enfermos pueden presentar a lo largo del tormentosocurso de su padecimiento. La ecocardiografla es un método exploratorio que ha demostrado ser muy útil
por su carácter no invasivo, su aceptable reproductibffidad y su moderado coste. Coincidimos con la mayoría de los autores en recomendaresta prueba en el protocolo de estudio y seguimiento de los pacientescon SIDA. La disfunción ventriculares más frecuente de lo que se sospecha en la práctica clínica y se hacomprobado que es útil el apoyo farmacológico clásico cuando existensíntomas de insuficiencia cardiaca,por lo que es necesario elevar elíndice de sospecha de esta entidad ysu investigación diagnóstica.
Las cuestiones aún no resueltasque se han apuntado en párrafosanteriores precisan para su resolución del estudio de series muchomás numerosas que las recogidashasta la actualidad en la literatura.Teniendo en cuenta además que elseguimiento de estos enfermos esdificil (tanto por su mortalidad elevada como por su pertenencia a gruposmarginales), es aún más necesaria la.cooperación entre distintos centrospara el diseño y realización de estudios prospectivos sobre muestrassuficientemente representativas.
BIBLIOGRAFIA
1.—Anderson DW, Virmani R Cardiac patholor ofHIV disease. En: Vijay y. Joshi. Paffio1o ofAIDS and other manifestations of 111V infection.Igaku-Shoin. New York, N.Y. 1990; págs. 165-186.
2.—Ademo U. Cardiac complicationS lii acquiredimmunodeficiency syndrome (AJDS): A review. JAm Coil Cardiol 1989; 13: 1144-54.
3.—Kaul S, Fishbein MC. Siegel RJ. Cardiac manifestations of acquired iinmune deficiency syndrome: A 1991 update. Am Hear J 1991; 122:535-544.
4.—Autran B. Gorin 1, et al. AIDS in a Haitianwoman with cardiac Kaposi’s sarcoma andWhipple’s disease. Lancet 1983. 1: 767-768.
5.—Fink L, Reicheck N, Sutton MG. Cardiac abnormalities In acquired ixmnune deficienc3’ syndrome. Am J Cardiol 1984; 54: 1161.
6.—Monsuez JJ, Kinney EL, Vitecoq D, Kitzis M,Rozembaum W, d’Agay MF, Wolif M, Marche C.Comparison among PJDS paüents with and without dlinical evidence of cardiac disease. Am JCardiol 1988; 62: 1311-1313.
7.—Himelman 811, Chung WS, Chernoff DN. Schiller NB and Hollander H. Cardiac manifestatlons of human Inmunodeficiency Virus Jnfection: A two-dlmensional echocardiographicstudy. J Am Cali Cardiol 1989; 13: 1030-1036.
8.—Hecht SR, Berger M, van Tosh A, Croxon S.Unsuspected cardiac abnormalities in the acquired immunodeficiency syndrome. An echocardiographic study. Chest 1989; 96: 805-808.
9.—Minardi G. Di Segni M, Boccardi L, Pucci E,Giovannini E. Valutazione ecocardiografica iiisoggetti 111V positivi. G Ital Cardiol 1991; 21:273-280.
10.—Sunderam G, McDonald RJ, Maniatis T.Tuberculosis as a manifestation if acquiredimmunodeficiency syndrome (AIDS). JAMA1986; 256: 362-363.
11 .—Dalli E, Quesada A, Juan G. Tuberculous pericarditis as the first manifestation of acquiredimmunodeficiency syndrome. Am Heart J1987; 114: 905-906.
12.—Manitó N. Roca J, García J, Domínguez de RozasJM. Taponamiento cardíaco: revisión clínica de53 casos. Med Clin (Barc) 1992; 98: 1-4.
13.—Silver MA, Macher AM, Reichert CM, LevensDL, Parrillo JE, Longo DL and Roberrts WC.Cardiac involvement of Kaposi’s sarcoma inacqulred immune deficiency syndrome (AIDS).Am J Cardiol 1984; 53: 983.
14.—Relily JM, Cunnion RE. Anderson DW. O’LeaiyTJ, Simmons JT, Lene HC, Fauci AS, RobertsWC Virmani R and Parrillo JE. Frecuency ofmyocarditis. left ventricular dysfunction andventricular tachycardia in the acquired ixnmune deficiency syndrome. Am J Cardiol 1988;62: 789-793.
15.—Anderson DW, Virmani R, Reilly JM. Prevalentmyocarditis at necropay in the acquired immunodeficiency syndrome. J Am Coll Cardiol1988; 11: 792-799.
16.—Aretz HT, Billingham ME. Edwards WD. Myocarditis: a hystopathologic definition md classfficaUon. AmJ Cardiovasc Pathol 1986; 1: 1-14.
17.—Baroldi G, Corallo S, Moroni M, et al. Focallymphocitic myocarditis in AIDS: a correlativamorphologic md linic study in 26 consecutivefatal cases. J Am Coil Cardiol 1988; 12: 463-469.
18.—Levy WS, Varghese J, Anderson DW, Leiboff811, Orenstein SM, Virmani 8, 810am S. Myocarditis diagnosed by endomyocardial biopsymd human immunodeficiency virus infectionwith cardiac dysftmction. Am J Cardiol 1989;62: 658-659.
19.—Ho DD, Pomerantz Rl. Kaplan JC. Pathogenesisof infeciion with human immunodeficiency virus.N EngJ Med 1987; 317: 278-286.
20.—Calabrese LH, Profitt MR, Yen-Lieberman B,Hobbs RE, Ratliif NB. Congestive cardiomyopathy md illnes related to acqulred immunodeficience syndrome (AIDS) associated wlth isolation of retrovirus from myocardium. Arre lnternMed 1987; 107: 691.
21.—Grody WW, Cheng L, Lewis W. Infection of theheart by the human immunodeficiency virus.Am J Cardiol 1990; 66: 203-206.
22.—Herskowitz A, Ausari A, Neumann D, Beschorner W, Oheira M, Chaisson 8. et al. Cardiomyopathy in acquired immunodeficlency syndrome: evidence for autoinmmunity (Abstract).Circulation 1989; 80 (suppl. II): 11-322.
23.—Cohen IS, Anderson DW, Virmani 8, Reen BM,Macher AM, Sennesh J, DiLorenzo P md Redfield NR. Congestive cardiomyopathy iii association with the acquired immunodeficiencysyndrome. N EngJ Med 1986; 351: 628-630.
24.—Steinherz Li, Brochstein JA, Robins J: Cardiacinvolvement in congenital acquired iinmunodeficiency syndrome. Am J Dis Child 1986; 140:1241-1244.
25.—Factor SM. Acquired inmune deflciency syindrome: dic heart of the matter. J Am Coli Cardiol 1989; 13: 1037-1038.
26.—Sirera G, Vilacosta 1, Domínguez M y Clotet 8.Miocardiopatía dilatada en el síndrome deinmunodeficiencia adquirida. Med Clin (Barc)1989; 93: 157-158.
27.—Blanchard DG. Hagenhoff C, Chow LC,McCann HA, Dittrich HC. Reversibility of cardíac abnormalities in human immunodeficiency virus (HIV)-infected indivlduals: a serialechocardiographic study. J Am Col! Cardiol1991 17: 1270-1276.
28.—Kinney EL. Brafman D, Wright RJ. Echocardiographic flndíngs tu parienta with acquiredimmunodeficiency synrome (AIDS) md AIDSrelated complex (ARC). Cathet CardiovaseDiagn 1989; 16: 182.185.
29.—Corboy JA, Fínk L et al. Congestive myocardiopathy in association with AIDS. Radiology1987; 165: 139-141.
30.—Raifanti SP, Chiaranida AJ. Sen P, Wright P.Middleton JR md Chiaramida S. Assesment ofcardiac function tu parienta with the scquiredimmimodeficiency syndrome. Chest 1988; 93:592-594.
31.—Hoeven EH, Segal B, Factor SM. AJOS cardiomyopathy: first rule out other myocardial risk factors. mt j. Cardiol 1990:29:35-37.
32.—Hakas JF JR md Generalovlch T. Spontaneoua regresslon of cardiomyopathy tu a patientwith the acquired lmmunodeficlency syndrome. Chest 1991; 99:770-772.
33.—Joshi VV, Gadol C, Connor E, Oleske JM, Mendelson J Marín-García J. Dilated cardiomyopathy en chfldren with acquired immunedeftciency syndrome: a pathologic study of flve cases.Hum Pathol 1988; 19:69-73.
34.—Joshi VV. Pathology of acquired Immunodeflciency (AIDS) tu children. En: Vijay y. Joshi.Pathology of AIDS md other manifestations ofHIV infection. Igaku-Shoin. New York. NY.1990; pág. 261-263.
35.—Llpshultz SE, Chanock S. Sanders SP. ColanSD, Pérez-Atayde A, Mc!ntosh K. Cardiacmanifestations of pediatric immunodeflciencyvirus (MXV) infection (abstract). Circulation1987; 76 (Suppl IV): IV-515.
36.—Stewart JM, Kauk A, Gromisch DS, Wolf PK,Gewitz MH. Congestive heart failure tu children with human lmmunodeficlency virusinfection. (abstract) Circulatlon 1987; 76(Suppl XV):IV-515.
37.—López JA, Fishbeln M, Siega! RJ. Echocardiographic features of nonbacterlal thrombotlcendocarditis. Am J Cardiol 1987; 59:478-480.
38.—Balasubramanyam A, Waxman M, Kazal HL.Mallgnant lymphoma of the heart tu acqulredimmunodeficiency syndrome. Chest 1986;90:243-246.
39.—Herst JA, Sheperd FA. Liv P, Butany JW,Houle 5, Burkes 8, Paul K. Prospective assessment of cardiac function In patients withKaposi’s sarcoma md the acquired immunedeficiency syndrome. Clin Invest Med 1991;14:21-27,.
40.—Herrero J, Artero A, Redondo A, Vicente R,Guix J, Alcacer F. Línfoms cardiaco como presentación inicial de un SIDA. An Mcd Interna.1991; 8:52.
41.—Horowitz MD, Cox MM, Neibart RM, BlakerAM, Interian A Jr. Resection of right atriallymphoma tu a patient with AJOS. mt j Cardiol 1992; 34: 139-142.
42.—Aldaxnix-Echevarría M, Agud Aparicio J, Ayensa Deam C y Zubizarreta García J. Hipertensión pulmonar primaria, anticuerpos anticardiolipina e infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana. Mcd. Clin (Barc) 1991;97:199
43.—Bharati S, Joshi VV, Connor EM, Oleske JMmd Lev M. Conduction system in childrenwith acquired immune deficiency syndrome.Chest 1989; 96:406-413.
44.—Vogel RL, Albardas E’, McSherry GD. LevineR, Antillón JR. Congenital heart defects ofhuman lmmunodeflclency virus-positive mothers. (abstract). Clrculation 1988; 78(SupplPartl): 11-17.
45.—Deyton L, Walker 8, Kovacs J. Herpin B, Parker M, Masar H, Fauci A, Lene H. Reversiblecardiac disfunction associated with interferonalfa therapy tu AJOS parienta with Kaposi sarcoma. N Eng Med 1989; 321:1243-9.
Pág. 156 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
ARTICULOS ORIGINALES
Proyecto de autotransfusiónen cirugía programada
Jose Antonio Núñez Pedraza *
Miguel Angel del Pozo La FuenteSebastián Domenech Ortega ***
Ignacio de Lano San Claudio**
1. INTRODUCCION
La autotransfusión consiste entransfundir a un paciente su propiasangre. La autotransfusión se limitaa la cirugía electiva e Implica donarsangre antes de la cirugía a travésde los servicios de transfusión delhospital o de los bancos de sangre.Son esenciales un plan interdisciplinario y la comunicación entre antestesiólogos, cirujanos, directores debanco de sangre y demás personalsanitario que intervenga en el proyecto. Este es uno de los motivospor los que la autotransfusión espoco usada.
Recientemente se ha despertadonuevo Interés por la predonación,dada la mayor frecuencia de operaciones electivas en las que se requiere el uso de sangre.
Los problemas provocados tras laaparición de la transmisión de lainfección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y las espe
Cte. San. (Med.)Servicio Central de Hemoterapia del Ejército. Parque Central de Sanidad.
ciales características psicosoclales dela patología desarrolladas por los VIHhan dado un importante toque deatención a la opinión pública y alcolectivo sanitario, sobre la no inocuidad de la transfusión de sangre.
El número de unidades de sangrede autotransfusión continúa siendoreducido (2%).
2. OBJETWO
La obtención de 2 a 4 unidades desangre del propio paciente medianteextracciones periódicas planificadasdurante el período previo a la intervención, para cubrir con ellas lasposibles necesidades de sangre.
3. FINALIDAD
Evitar en los enfermos de cirugíaprogramada el uso de sangre homóloga durante o después de la intervención.
4. VENTAJAS
— Evitar el riesgo de transmisiónde enfermedades infecciosas (Lúes,hepatitis, SIDA, CMV...).
— Evitar el riesgo de aioinmunización frente a antigenos de los eritoci
tos, plaquetas, leucocitos y proteínasplasmáticas.
En pacientes aloinmunizados seevita la aparición de reaccioneshemolíticas, febriles o alérgicas.
— Disminuir el riesgo de reacciones transfusionales.
— Estimulación máxima de la eritropoyesis en el postoperatorio.
— Permite disponer de sangre engrupos poco frecuentes o en casos deanticuerpos que hacen difícil encontrar sangre compatible.
— La autotransfusión puede llegara disminuir las necesidades de donaciones para uso homólogo.
— Puede ser una solución paratestigos de Jehová.
— Los ciruj anos y anestesistas llegan a ser más conscientes de las dificultades y de los riesgos de la transfusión.
— El paciente experimenta efectospsicológicos favorables debido alautocompromiso de su cuidadomédico.
5. INCONVENIENTES
— La donación puede asociarsecon hipovolemia aguda por la enfermedad base, edad, estado general...
RESUMEN
Se valoran las ventajas e inconvenientes asícomo la indicaciones y contraindicaciones de laautotransfusión. Se presenta un proyecto paraautotransfuslón en cirugía programada con la sistemática a seguir paso a paso, siguiendo en todomomento los pasos del paciente, desde el equipoquirúrgico, al banco de sangre, pasando por elservicio de hematología, hasta el quirófano.
SUMMARY
An evaluation is made of the advantages andalso indications and counterindicatios, of autotransfusion. A project for auto-transfusion inprogrammed surgery is presented with thesystem tobe followed step, taldng into accountat all timesthe stages of the patient from the surgical team,blood bank, and including the haematilogy service to the operating theatre.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 157
Proyecto de autotransfuslónen cirugía programada
— Puede presentarse anemia a lassucesivas donaciones en algunoscasos.
— Si la intervención quirúrgica esaplazada, pueden caducar las primeras unidades obtenidas.
— Aveces un difícil acceso venosopuede complicar el procedimiento.
— Las dificultades de desplazamiento del paciente (como en el casode las prótesis de cadera) es probableque impidan el procedimiento.
— Son posibles los errores deidentificación, al igual que en latransfusión homóloga, si bien al serla transfusión autóloga un procedimiento poco corriente, los riesgospueden ser mayores si los protocolosno se siguen cuidadosamente,
— El coste económico puede sobrepasar al de la transfusión autóloga.
6. INDICACIONES
— Intervenciones quirúrgicas programadas que habitualmente requieran transfusión de una cantidadmoderada de sangre (de 2 a 4 unidades) (cirugía ortopédica, cirugía vascular, cirugía plástica y cirugía uro-lógica programada).
— Pacientes que rechazen latransfusión de sangre homóloga.
7. CONTRAINDICACIONES
— Absolutas * Anemia previa:hombres: hemoglobina inferior a
13,5 gr/dlhematocrito inferior a 41%.mujeres: hemoglobina inferior a
12,5 gr/dlhematocrito inferior a 38%.
* Cardiopatías o enfermedadesrespiratorias.
* Antecedentes de isquemia coronaria.
* Antecedentes comiciales.* Diabetes en tratamiento.* Bacteriemia.* Enfermedades neoplásicas con
posible diseminación hematógena.
— Relativas * Embarazo. (1 y 3r
trimestre)* Edad inferior a 16 años o supe
riores a 75.* Peso inferior a 50 Kg.* Hipotensión o hipertensión.* Dificultad para canalizar las
venas.* Dificultades de desplazamiento
por parte del paciente.
El resto de los criterios son losmismos que en la donación habitualde sangre, con la posibilidad deaceptar enfermos con antecedentesinfecciosos (VHI, hepatitis, lues,...).En estos casos las unidades debende etiquetarse de forma especial,haciendo constar el exclusivo usoautólogo de la misma.
8. SISTEMATICA A SEGUIR
1.-El equipo quirúrgico participante en el protocolo, hará una selecciónprevia de los posibles candidatos, alos que se les entregará una hojainformativa sobre la autotransfusióny se les remitirá al Servicio de Hematología con la solicitud habitual dereserva para intervención y la indicación de AUTOTRANSF’USION.
2.-La antelación mínima con laque el paciente debe ser remitidodependerá del número de unidadesque se necesiten (18 días para 2 unidades, 25 días para 3 unidades, 32días para 4 unidades).
3.-El servicio de Hematología completará la información dada alpaciente y en caso de ser aceptado sele hará firmar un documento solicitando su inclusión y aceptando lascondiciones del programa.
4.-Se realizará un estudio analítico previo (hemograma completo,sideremia y reticulocitos).
5.-A cada paciente se le abrirá unaficha de autotransfusión y se le indicará la toma diaria de sulfato ferroso(315 mg en tres dosis), que se mantendrá hasta 60 días después de laintervención.
6.-Se le citará para la primeraextracción en el Banco de SangreCentral del Ejército.
7.-Las extracciones se practicaráncon intervalos de 7 días.
para 2 unidades días -7 y -14para 3 unidades días -7, -14 y -21para 4 unidades días -7, -14, -21 y
-28.8.-La revisión médica antes de
cada extracción será la de una donación habitual, si bien a partir de lasegunda extracción bastará una cifrade hemoglobina de 11 gr/dl o unhematocrito igual o superior a 34.
9.-Las unidades extraídas seguirán un procesamiento idéntico al delas donaciones ordinarias. Se fraccionará en hematíes y plasma fresco,almacenándolos en un lugar claramente diferenciado.
10.-El Servicio de Hematologíaretirada del Banco de Sangre, antesde la intervención, las unidades delpaciente, junto con la ficha y documentación, que completará con losdatos transfusionales y controlesposteriores.
11.-Como medida de seguridad de
realizará una comprobación delgrupo y Rh del paciente y de cadaunidad antes de la intervención.
12.-Los pacientes en protocolodeberán llevar de forma llamativa enla hoja de terapéutica transfucionalla indicación de “AUTOTRANSFUSION”.
13.-Las unidades llevarán, ademásde la etiqueta habitual, otra en colores llamativos con la indicación“AUTOTRANSFUSION”, los datos delpaciente y el número de orden cronológico de la sangría.
14.-Se efectuarán controles dehemoglobina, hematocrito y reticulocitos al día siguiente de la intervención y a los siete días.
En caso de anemia postquirúrgicasi ha quedado sangre autóloga setransfundirá si la cifra de hemoglobina desciende de 10 gr/dl, si no unicamente se transfundirá si la anemiaproduce sintomatología importante.
15.-Pasados 7 días de la intervención las unidades que no se hayanutilizado pasarán a uso homólogo,excepto las de uso exclusivamenteautólogo que serán destruidas.
16.-Es importante que los equiposquirúrgicos que participen en el programa respeten las fechas de intervención.
En caso de aplazamiento se puedetransfundir al paciente la unidadmás antigua y proceder a una nuevaextracción (a semejanza de la técnicadel piggy back o salto de la rana, qüepor otro lado resulta más cara, conmayores alteraciones de la volemia,siendo la naturaleza más fresca delas unidades sólo teórica).
BIBLIOGRAFIA
— Cables R.G. instrumentación de un sistemade predonación. Clínica anestesiológica volumen7/número3 técnicas de transfusión san-guinea pag. 46-6 1, Salvat 1985.
— Geiabert A., Argelagués E., Puig Li. Hemoterapia en hematológica clínica pag. 140. Toray1983.
— Genetet B., Mannoni P. La transfusión pág.40-42. Toray (Paris) 1980.
—Moflison P.L. Blood transfusion in clinicalmedicine pag. 7-9. Biackwell Scientific Publications (Boston) 1983.
— Segales J.M., Puig Li.. Autotransfusión. Programa Educacional, XXXI Reunión Nacionalde la Asociación Española de Hematoiogia yHemoterapia. Córdoba 1989.
— Manual técnico de la AABB. 10’ Edición1990.
Pág. 158 M.M.-Voi. 49-N° 2-Año 1993
REVISION DE CONJUNTO
Estudio de la tasa de prevalenciainstantanea del cáncer
en una población de referencia
Santiago Botella Cubells*
RESUMEN
S e realiza un estudio sobre laprevalencia instantánea delcáncer en 14.253 personas,
que corresponden a todos los afiliados al Instituto Social de las FuerzasArmadas y sus beneficiarios, quepresentan una serie de características comunes:
?— Es un grupo de personas queabarca todas las edades, ya quecorresponde a familias compuestaspor hombres y mujeres y sus respectivos hijos, incluyendo una gran cantidad de ancianos.
2—Viven en Valencia capital, esdecir, en un medio urbano, ya quelos datos se han extraído de todosaquellos sujetos que reciben la asistencia sanitaria a través de la estructura de la Sanidad Militar existenteen dicha ciudad, cuyos enfermos sondiagnosticados y tratados en el Hospital Militar o en el Instituto Valenciano de Oncología.
3a_ En cada familia, al menos
uno de los miembros pertenece apersonal Militar, Guardia Civil, Policía Nacional o personal Civil que-presta sus servicios en la Admitastración Militar.
* Cap. de San. (Med.). Delegación Regionaldel Instituto Social de las Fuerzas Arma-das en Valencia.
4aEl estudio esta referido a unmomento determinado, es decir, abrilde 1991. Por lo tanto, se estudiará latasa de prevalencia instantánea delcancer en esta población.
Recordemos que la tasa de prevalencia existente en una enfermedades la medida que representa la cantidad de enfermos por unidad depoblación susceptible en un momento dado (en nuestro caso, personasvivas con el diagnóstico de cáncer enabril de 1991), partido por el numerototal de personas del grupo de referencia en un tiempo concreto, multiplicado por 100.000 (ver fórmula 1).
En cuanto a este trabajo, el número de neoplasias diagnosticadas enabril de 1991 y cuyos sujetos estánvivos corresponde a 134. Si lo dividimos por la población en la que efectuamos nuestro análisis, nos da unaprevalencia instantánea de 0,0094,que equivale a 940 casos por
100.000 habitantes vivos con el diagnóstico de cáncer.
Si dividimos los casos por sexos,veremos que hay sesenta maligno-mas masculinos y setenta y cuatrcfemeninos, distribuidos de la siguiente forma (ver tabla 1):
Una vez efectuado el recuento decasos, llaman la atención los siguientes hechos:
Ip—Hay más casos de mujeresque de hombres cuando la incidenciadel cáncer parece que es mayor en elsexo masculino que en el femenino.Ahora bien, esto puede ser explicablepor dos hechos:
—La mayor longevidad del sexofemenino, que posibilita que hayamas mujeres que hombres en lamuestra.
—El presente estudio de poblaciónes sobre la prevalencia y no sobre laincidencia.
2°—En los casos en que se produ
Se ha realizato un estudio de la tasa de prevalencia instantanea sobre el cáncer en una población de referencia con unas características comunes, sobresaliendo en los varones el elevadonúmero de neoplasias urológicas (vejiga y próstata).
En el sexo femenino comprobamos que el estudio realizado en nuestra población es similar a lafrecuencia de neoplasias en el mundo occidental(mama, utero, colon-recto), destacando el hechode que más de la mitad de la prevalencia instantanea del cáncer en mujeres sean de mama.
SUMMARY
The proportion of instant prevalence of cancerhas been studied in a reference population withcommon features. Iii the masculine sex, it is notnoteworthy the high number of urologic neoplasia in prostate and bladder. In females, the number of breast, interns and colon-rectus cancerdetected in our sunrey is similar to the frecuencyof neoplasia in western countries. Especially oustanding is the fact that more than haif of the mstant prevalance in femenales are of the breastcancer.
TASA DEPREVALENCIAINSTANTANEA = N personas con cáncer (abril-1991)N2 total personas pob. referencia =
—
134
14253• 100.000 = 0,0094 • 100.000 = 940 por cien mil
Fórmula 1
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 159
Estudio de la tasa de prevralencia histantanea del canceren una poblacion de referencia
cen neoplasias del sexo femenino, laprevalencia de éstas es equiparablea la incidencia que predomina en lapoblación espanola, destacando lacircunstancia de que más del 50%de casos sean cáncer de mama.Sobresale el hecho de que no existen casos de malignomas de pulmón, debido quizá a que en lamuestra el prototipo de mujer seano fumadora.
3°—En el sexo masculino no haycorrespondencia con la incidencia deneoplasias en nuestro entorno, queson por este orden:
—Cáncer de pulmón.—Cáncer de colon-recto.—Cáncer de próstata.
Por último, el hecho más destacable que afecta a nuestra población demuestra es la presencia de gran cantidad de malignomas urológicos (vejiga, próstata y riñón) y que no tienenparangón con ningún otro estudio depoblación general
4°—Conviene subrayar la no aparición de neoplasias de estómago,páncreas, testículo y cerebrales enlos varones. Esto puede explicarsepor los siguientes motivos:
MalignomaN°
CasosTasa de
prevalen-cia
TABLA 1
—El infausto pronóstico de alguno de estos padecimientos, que con-lleva que en un estudio de prevalen-cia instantánea, al ser la supervivencia minima por el peor pronostico, no aparezcan o sean mínimoslos casos.
—El descenso a nivel mundial de laincidencia de alguno de estos cánceres, como ocurre con el de estómago.
MalignomaN°
CasosTasa de
prevalen-cia
Estudio por partes
A) CANCER DE VEJIGALlama profundamente la atención
la elevada incidencia y prevalencia demalignoma vesical en varones, no explicándose por ninguno de los factorescancerígenos exógenos implicados enla génesis de estas neoplasias tenganrelación con la profesión militar.
Recordemos que estos factores son:
1 HOMBRES MUJERES
VejigaProstataPulmonLaringeRiñónUnfomano Hod
kingLeucemia Lin
foideMelanomaColon-RectoHepatomaPeneHuesoEpitelioma Ba
socelularTiroidesLiposarcomaOcular
1710954
2
22211111111
119,270,163,13528
14
14141477777777
MamaUteroColon-RectoLinfomasOvariosTiroidesRenalVejigaEpitelioma Ba
socelularCarcinoma Ba
socelularMelanomaMielomaEstómagoHuesoOcular
388643332
2
111111
266,656,1422821212114
14
777777
N2 CASOS NUMERO CASOS EN EL SEXO MASCULINO
22
2120
19
18
17
16
15
14
13
121110
98
.76
5
4
3
2
VEJIGA PROSTATA PULMON LARINGE RIÑON LINFOMA LEUCEMIA COLON MELANONA PENE HUESO TIROIDESNO HODKING LINFOIDE RECTO
a a
LIPOSARCOMA OCULAR EPITELIOMA HEPATOMABASOCELULAR
Pág. 160 MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993
B) CANCER DE PROSTATA
—Tabaco: si esta población fueraexcesivamente fumadora hubieraaumentado paralelamente la prevalencia del cáncer de pulmón, cosaque más bíen sucede al contrario.
—Factor químico: como colorantesy aminas aromaticas industriales.que no creemos que estén relacionados con la actividad profesional de lapoblación muestra.
—Litiasis vesical, café e ingestaexcesiva de fenacetina, no parece quesea mayor en la muestra que en lapoblación normal.
Hemos observado una elevadasupervivencia de los enfermos quepadecen estos tumores, seguramentepor estar diagnosticados en estadioscercanos y en general, por el buenpronóstico de estas neoplasias.
En cuanto al tipo histológico. destaca que doce casos son carcinomasdiferenciados, cuatro indiferenciadosy uno adenocarcinoma.
N2CASOS38373635343332
3130292827262524232221201918171615141312111098765432
Es el tumor del aparato genitourinario más frecuente en estudios depoblación general, y en el nuestro esel segundo más prevalente por detrásdel de vejiga. Observamos en nuestramuestra la larga evolución y el buenpronostico de esta neoplasia.
C) CANCER DE PULMON
Por cáncer de pulmón o broncogénico entendemos una serie de neoformaciones malignas que aparecen enel mismo de forma primaria o a consecuencia de metástasis de maligno-mas de otra localización. La etiopatogenia es desconocida, aunque hayuna serie de carcinomas broncogénicos demostrados. Estos factores son:
—Consumo de cigarrillos: es elmás importante.
—Exposiciones industriales comocromo, hierro metálico, arsénico,berilio y gas mostaza.
—Polución atmosférica por presencia en el ambiente de las grandesciudades de hidrocarburos policíclicos aromáticos.
Por su histología, clásicamente sedividen en:
—Epidermoide: representa el 50%de los carcinomas broncogénicos, yen nuestro estudio, de nueve casosde cáncer de pulmón, cinco pertenecen a este grupo.
—Indiferenciado o anaplásico:representa el 30%; suele darse envarones jóvenes, y entre la poblaciónanalizada hay tres casos.
—Adenocarcinoma: representaentre el 5% y el 15%; suele darse envarones jóvenes y en nuestro grupode referencia sólo hemos encontradoun caso.
—Bronquioalveolar: representa el2%), y no hemos encontrado ningúncaso en nuestra muestra.
El malignoma de pulmón es laneoplasia más frecuente en el hombre, y una de las más comunes en lamujer.
Respecto a la estadística de nuestro estudio, observamos las siguientes características:
?— Hay nueve casos de neoplasiasde pulmón y todas ellas corresponden a varones. La prevalenciainstantánea de este proceso no se
NEOPLASIAS
NUMERO DE CASOS EN EL SEXO FEMENINO
MAMA UTERO COLON RECTO LINFOMA PIEL OVARIO TIROIDES RENAL VEJIGA MIELOMA ESTOMAGO HUESO OCULAR
StM.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pdg. 161
Estudio de la tasa de prevralencia instantanea del canceren una poblacion de referencia
corresponde con la frecuencia enestudios generales de población, yaque como hemos indicado es elmalignoma más frecuente. Podríaaducirse que nuestra población deestudio no tiene una gran adicción alconsumo de cigarrillos, hecho queexplicaria su baja prevalencia: sinembargo, este dato es contradictoriocon la elevada prevalencia del cáncervesical, cuyo principal factor de riesgo es precisamente el tabaco.
Los tipos histológicos diagnosticados en nuestro trabajo corresponden a la frecuencia en que seproducen en los estudios de población general en el mundo occidental.
D) CANCER DE MAMA
Podemos destacar al analizar laprevalencia de esta neoplasia ennuestro grupo-estudio que es la quemayor número de casos presenta,superando más del 50% de los malignos totales diagnosticados en mujeres. Esto es comprensible por lassiguientes circunstancias:
- Es la neoplasia más frecuente enmujeres.
- La alta probabifidad de curacióntotal (35%), y la elevada supervivencia en años de estas enfermas.
Las cifras de prevalencia instantanea corresponden a 266 por 100.000
habitantes de todos los sexos, lo queconcuerda con las cifras normales deincidencia en nuestro país, teniendoen cuenta que este es de una incidencia intermedia, pues como sabemos son los países más avanzados,como Estados Unidos y el Norte deEuropa las zonas de más riesgo.
Hemos encontrado 38 casos decáncer de mama, de los cuales 31son adenocarcinomas infiltrantes (18en la mama derecha y 13 en laizquierda) y 7 son carcinomas lobulillares infiltrantes (6 en la mamaderecha y 1 en la izquierda).
Como curiosidad señalaremos quecontrariamente a las estadisticas depoblacion en general, en nuesim estudioes más abundante el cáncer de mamaderecho (24 casos) frente al izquierdo (14casos). Los estadios publicados indicanque es más abundante de un 5% en un11% en el lado izquierdo respecto alderecho en este proceso.
Las pacientes notaron los primeros signos del padecimiento por palparse una masa de localización másfrecuente en el cuadrante superoextemo, como sucede normalmente enla clínica de esta enfermedad.
1.- DE VITAJr. V, Heliman S. Rosemberg S. Cáncer: Principios y prácticas deOncologáa Tomo 1, página 10. SalvarEditores. Palma de Mallorca, 1984.
2.- FARRERAS P. Rozman C. MedicinaInterna Tomo 11, 9’ Edicion. Paginas1049-1050 Mann S.A. Barcelona, 1984.
3.- LEWA O. Pregrado Patologia Qui
Se dan dos casos en que el cancerafectado es primero en la mamaderecha, y en anos posteriores afectaa la izquierda. Indiquemos tambiénque hay dos casos de asociación decáncer de mama, uno con una neoplasia de recto y otro con una neoplasia renal.
CONCLUSIONES
En definitiva como se ha expuestoen el resumen hemos realizado unestudio de la tasa de prevalencia tastantanea sobre el cáncer en unapoblación de referencia con unascaracterísticas comunes, sobresaliendo en los varones el elevado número de neoplasias urológicas (vejiga y próstata).
En el sexo femenino comprobamosque el estudio realizado en nuestrapoblación es similar a la frecuenciade neoplasias en el mundo occidental(mama, utero, colon-recto), destacando el techo de que más de lamitad de la prevalencia instantaneadel cáncer en mujeres sean demama.
rÚrgica Urologla y Piel. Páginas 260-263.Luzan 5. Madrid, 1986.
4.- MARTIN DE NICOLAS J.L. PalologiaQuirurgica: Tórax, Endocrino y Mama.Paginas 291-300. Luzan 5. Madrid,1986.
5.- MORA J. Pregrado: NeumologaPaginas 267-27 1. Luzan 5. Madrid, 1984
BIBLIOGRAFIA
NUMERO DE AÑOS DE CADA CASO DE CANCER DE MAMA DESDE QUE FUE DIAGNOSTICADO
N AÑOS DE EVOLUCION
2221201918 -
17161514131211109876543
12345sraglolllal3l4l5l6l7lsl920212223242526272829303132333435363738NCASOSDECANCERDEMAMA
Pág. 162 M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993
REVISION DE CONJUNTO
Reanimación y manejo anestésicodel paciente quemado (II)Anestesia en quemados
Julio Ortiz Salazar *
Juan Muñoz-Mingarro Martínez *
Francisco Sierra DiazPeña1ver*Luis Hernández Ferrero **
Julián Urbano Saleta ***
A. INTRODUCCION
Así, cada paciente presenta problemas particulares que exigen soluciones Individualizadas en cuanto alos niveles de monitortzación. laadministración de fluidos, el manejode la vía aérea, el empleo de fármacos anestésicos y coadyuvantes, elcontrol de la temperatura corporal,etc. (3, 16, 26, 27, 28. 29).
Sin embargo, pueden hacersediversas generalizaciones respecto almanejo anestésico del paciente quemado en relación a las distintasfases que éste pasa y que puedendividirse en tres: Fase de resucitación. que abarca las 24 primerashoras: Fase de convaiescencia, delprimer día hasta el segundo mes yFase de reconstrucción, del segundomes de adelante, pudiendo abarcarincluso años. (10, 29).
• Cap. San. Médico Alumno.Servicio de Anestesiologia y Reanimación.
e Cte. San. Médico Diplomado.
Servicio de Anestesiología y Reanimación. Cap. San. Médico Alumno.Servicio de Cirugía Plástica.
Hospital Militar Central “Gómez Ulla”MASAN)
insistir en el manejo anestésico encada fase en particular.
B. PROBLEMAS ANESTESICOSDEL PACIENTE QUEMADO
1. VMS VENOSAS:
El tener suficientes vías venosascanalizadas es fundamental para elmanejo del paciente quemado. Engeneral. y debido a la necesidad deperfundir volúmenes importantes defluídos, es imprescindible disponer de —vías centrales de grueso calibre, quehan de canaltzarse en extremas condiciones de asepsia. Los catéteres multilumen son de elección en estos casos:deben sustituirse como mínimo unavez a la semana, rotando enire sí losdiversos puntos de abordaje. (3, 15,16. 20, 22. 25. 27. 28. 29).
2. VALORACION PREANESTESICA:
Debe ser cuidadosa y exhaustiva.pese a que puede resultar compleja. eir fundamentalmente dirigida a conocer las alteraciones anatómicas y lisio-patológicas presentes y que puedencondicionar la técnica o predisponer adeterminadas complicaciones. Cabedestacar que la exploración física
RESUMEN
El manejo anestésico del paciente quemado es usualmente complejo debido a las alteraciones fislopatológicas y anatómicas y lalarga duración del tratamiento. Hemos revisado los criterios terapéuticos actuales, analizando los principales problemas que sepresentan y las soluciones aplicables encada fase del trastorno.
SUMMARY
Tite anesthetlc management of tite burnedpatient Is usually dlfficult due to the fislopatological and anatomical disturbances andtite long duration of treatment. We havereviewed the present therapeutlc approach,analyzing the main problems that may appear and tite posslble solutlons In each moment of the disease.
Figura 1
Analizaremos primero en formaglobal los distintos problemas que sepresentan, para posteriormente
MM-Vol. 49-NS 2-Año 1993-Pág. 163
Reanimación y manejo anestésicodel paciente quemado (U)Anestesia en quemados
puede ser extremadamente difícil yque es necesario realizar las pruebascomplementarias suficientes (radiografias, analíticas, etc.).
En la anamnesis es importante establecer la etiología de las quemaduras ysaber donde se produjeron, por la posibilidad de que se produzcan lesionespor inhalación de vapor hirviente ogases tóxicos, frecuentes cuando laquemadura se da en un lugar cerrado.(3, 16. 20. 22, 27. 28. 29).
3. CONTROL DE TEMPERATURA
Durante las fases de resucitaclóny convalescencia, los quemados tienen una gran tendencia a perdercalor, lo que puede tener consecuencias muy graves. Esto se acentúa sila temperatura ambiente es baja. lasáreas expuestas son grandes. se perfunden volúmenes importantes defluidos y las intervenciones son muyprolongadas.
Para contrarrestar esto, la temperatura del quirófano ha de ser alta(26-28C). los sueros y la sangredeben ser calentados sistemáticamente a 37 C y se emplearán siempre narices artificiales deshechablespara calentar y humidiuicar los gasesInhalados. Además, es imprescindible monitorizar la temperatura delpaciente, como luego veremos. (2, 3.4. 16, 27, 28. 29).
4. VTA AEREA
El manejo de la vía aérea en elpaciente quemado resulta con frecuencia un problema de primeramagnitud, especialmente cuando lalesión afecta a la cara y/o la vidaaérea. En las fases iniciales la presencia de edema puede dificultarnotablemente la intubación: comoéste se presenta de forma progresiva,el retrasarla 2 ó 3 horas puede sermuy peligroso, por lo que es preferible intubar precozmente ante la sospecha de afectación de boca o víaaérea superior.
Otro problema adicional es la dificultad de lograr una buena congruencia facies-mascarilla en loscasos de quemaduras de la cara, loque hará más dificil el ventilar antesde la intubación o en los casos enque esta no va a realizarse.
Finalmente, las retracciones, cicatrices, etc. que pueden desarrollarsedificultarán el abordaje en fases posteriores, al limitar la apertura de laboca, la movilidad cervical, etc.
En conjunto, hay que considerarla posibilidad de otras alternativas.como realizar intubación nasotraqueal, intubación despierto o con laringoscopio fibroóptico, etc. en ios casosque se presuman complejos. (3. 4.12. 16, 19, 22. 27. 28. 29).
La traqueotomía debe evitarsesalvo en casos extremos por la granincidencia de complicaciones. sobretodo de tipo tardío, que se producenen estos pacientes. (4. 28. 29).
5. MONITORIZACION
Es un aspecto relativamente polémico. En realidad nadie duda de lasventajas de una monitorizaciónexhaustiva en el manejo de pacientescomplejos, como es el caso que nosocupa. La cuestión sería tratar dedelimitar si los beneficios que seobtienen compensan los riesgos, yfundamentalmente, la posibilidad deque una monitorización invasiva seafuente de infecciones. (2. 3, 4. 16,20. 22, 25, 26, 27, 28. 29).
Analizaremos brevemente los principales parámetros:
5.1. Electrocardiografía. Debemonitorizarse sistemáticamente. Si lalocalización de la quemadura lo permite se emplean electrodos convencionales: si no es así se usan electrodos estériles de aguja o Incluso esofágicos si se dispusiera de ellos. (16.22, 26. 28, 29).
5.2. Tensión Artera!. Debe conocer-se siempre. En los casos graves espreferible la determinación directa,ya que habitualmente los pacientespresentan gran Inestabilidad hemodinámica al ser susceptibles deimportantes oscilaciones de la yole-
mia. Así pues, y sobre todo en lasfases iniciales, entendemos que es laforma de monitorización Indicada,pudiendo abordarse cualquier arteriade las habituales, pero extremandosiempre las medidas de asepsia.
A nuestro entender, las ventajasobtenidas al conocer en todomomento la tensión arterial y lamayor fiabilidad de las determinaciones superan en mucho lo posibles riesgos y además, el disponerde una arteria canalizada facilita laextracción de muestras de sangre,evitando los pinchazos repetidos,que pueden conducir “per se” acontaminación bacteriana y/olesiones vasculares.
La medición indirecta no siemprees posible, aunque en casos extremos el manguito puede incluso eolocarse sobre zona quemada. Hay peorcontrol que en el caso anterior, por loque estimamos que está Indicada encasos leves, sobre todo si no abarcanlas extremidades: en los graves,_seempleará en fases posteriores, enpacientes ya estabilizados, en los quelas oscilaciones previsibles de la yolemia sean pequeñas.
5.3. Presión Venosa Central. Conocer este parámetro permite un manejo más exacto de los líquidos a administrar. Análogamente pensamos quepara el control de estos pacientes.subsidiarios de grandes variacionesde volemia, el disponer de una víacentral, especialmente utilizandocatéteres multilumen. es practica-mente imprescindible. aunque esnecesario insistir en la necesidad deemplear una técnica extremadamente esteril y de rotar periódicamente lalocalicación de los catéteres. (3. 13,16. 22, 26. 27. 28. 29).
Figura 2
Póg. 184 MM-Vol. 49-14’ 2-Mo 1993
5.4. Presión de ArteriaPulmonar/Presión Capilar Pulmonar.Su determinación, mediante un catéter de Swan-Ganz, puede ser útilpara manejar la reposición de fluidos, por lo que pudiera estar indicado en casos graves, como grandesquemados, ancianos, o pacientes conpatología cardiopulmonar concomitante. (15, 25, 26, 29).
Además, el empleo de catéteresfibroópticos permite conocer deforma continua la saturación venosamixta de oxígeno, parámetros al queen la actualidad se concede granimportancia en el control de lospacientes críticos. (13, 24, 25).
5.5. Capnigrafia. La determinacióndel C02 espirado es un procedimiento no invasivo y completamente inocuo que facilita notablemente el control de la función respiratoria, por loque estimamos que su empleo esnecesario en todos los casos. (15, 22,24, 26, 27, 28, 29).
5.6. Pulsioximetría. Lo mismo quela anterior, es una determinación noinvasiva e inocua, que proporcionauna información valiosísima, y cuyoempleo debe ser sistemático, aunquesin perder de vista que en situaciones de mala perfusión periféricapuede haber variaciones entre lamedición y la saturación real. El sen-sor puede colocarse tanto en dedoscomo en pabellón auricular, en función de la localización de las lesiones. (15, 22, 24, 26, 27, 28, 29).
5.7. Diuresis. El sondaje vesical esimprescindible en este tipo depacientes por lo anteriormente citado, aunque debe prestarse atencióna las posibles infecciones urinarias.
En cualquier caso el determinar ycuantificar la diuresis es otro dato deinterés primordial en el manejo anestésico de los mismos, incluso aunqueno existan causas asociadas de lesiónrenal. (3, 4, 16, 20, 22, 26, 29).
5.8. Temperatura. Las características propias del paciente quemadohacen que presente una gran tendencia a perder calor, siendo necesario mantener una temperatura corporal mayor de 36C. En consecuencia deben emplearse termómetrosesofágicos, timpánicos o rectales, eincluso convencionales si no se dispusiera de ninguno de los anteriores.(2, 3, 10, 16, 22, 26, 27, 28, 29).
5.9. Bloqueo muscular. Los efectosde los relajantes musculares se venmodificados en este tipo de pacientes, como posteriormente veremos,por lo que resulta recomendable elempleo de un neuroestimulador paracontrolar de manera más adecuadael grado de bloqueo. Como en el casodel EKG, si es preciso pueden emplearse electrodos de aguja. (3, 6, 7, 17,18, 22, 26, 29, 30).
6. FARMACOS:
6.1. Fisiopatología
Los trastornos fisiopatológicos quese producen en el gran quemadoconducen a variaciones en la respuesta a los fármacos anestésicos ycoadyuvantes; así, si analizamos lasprincipales alteraciones, vimos que:(13, 18, 28, 29).
A.- Shock: Tiene 2 efectos fundamentales:
En primer lugar, aumento de larespuesta a agentes inhalatorios eintravenosos, sobre todo por reducción del volumen de distribución;además, la hipoproteinémia y acidósis, disminuyen la unión a proteínasaumentando el fármaco libre.
En segundo lugar, menor respuesta a fármacos administrados por víaenteral, subcutánea e intramuscular,por disminución del flujo sanguíneoperiférico en relación a la hipovolémia, depresión miocárdica, incremento de la viscosidad sanguínea ysecreción de catecolamínas, quereducen la absorción y en consecuencia la biodisponibilidad.
B.- Circulación hiperdinámica:El incremento del flujo sanguíneocerebral puede aumentar la respuesta a fármacos dependientes delmismo; en otros casos se produce elefecto inverso, en relación a unamayor excreción y degradación porelevación del riesgo sanguíneo hepático y renal.
C.- Disminución de la concentración de albúmina sérica; tiene comoconsecuencia el incremento de la respuesta farmacológica por aumento dela fracción libre; sin embargo, esteefecto se contrarrestra parcialmenteporque también son mayores el volumen de distribución y la eliminación.
D.- Aumento de la concentraciónsérica de Alfa- 1 glicoproteina ácida,que disminuye la respuesta al sermenor la fracción libre del fármaco.
E.- Disminución de la sensibilidad de los órganos diana, que lógicamente conlleva un decremento dela respuesta, y cuyo mecanismoexacto no es bien conocido.
F.- Otros cambios fisiopatológicos: También son susceptibles de producir modificaciones en los efectos farmacológicos diversas situaciones comola sépsis, las enfermedades preexistentes, la toma de fármacoshepato/nefrotóxicos, o los productoresde inducción/inhibición enzimática, lamainutrición, la nutrición parenteral,etc. por mecanismos no bien dilucidados en el paciente quemado.
Veremos ahora las repercusionesprácticas de lo anterior en los fármacos anestésicos y coadyuvantes, aunque no se debe perder de vista que setrata de generalizaciones, puesto queen cada caso en particular puedendarse distintos efectos según la existencia o no y la importancia relativade los trastornos citados.
6.2. Hipnóticos y sedantes: El Pentotal se emplea frecuentemente; en lafase de resucitación y, debido a lahipovolémia, los requerimientos suelen ser menores; durante la fase deconvalecencia la respuesta al mismoes normal, mientras que durante la dereconstrucción está reducida pormecanismos no establecidos, siendonecesario aumentar las dosis hasta enun 60%. (3, 16, 18, 29).
La Ketamina (Fig. 1) es uno de losfármacos más empleados en este tipode pacientes, por sus efectos estimulantes cardiovasculares y la potenteanalgesia que produce; es especialmente útil en la fase de convalecencia en que se realizan numerosasintervenciones de pequeña duración.La respuesta a la misma estáaumentada en la fase inicial, nuevamente por causa de la hipovolémia;en las otras dos la respuesta es normal, pero se produce rapidamentetolerancia e incluso taquifilaxia, porlo que los requisitos pueden aumentar notablemente si se emplea deforma repetida. (1, 3, 18, 27, 29).
El Etomldato es especialmente útilen pacientes inestables desde elpunto de vista hemodinámico; noexisten variaciones importantes respecto al uso habitual, si bien en lafase de resucitación los requerimientos tienden a ser menores. (3, 18, 27).
La experiencia con Propofol eslimitada. Sus efectos depresores cardiovasculares no le hacen en principio recomendable en la fase de resucitación, en la que su acción se vepotenciada por la hipovolémia, peropuede emplearse en las siguientes,sin variar los requerimiento respectoa lo normal, aunque la duraciónparece estar ligeramente aumentada.(8, 9, 23).
Las Benzodiacepínas se empleanfrecuentemente para sedar a estospacientes; si se administran en dosisrepetidas tienden a acumularse, pro-
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 2993-Pág. 165
Reanimación y manejo anestésicodel paciente quemado (II) —
Anestesla en quemados
longándose sus efectos. Esto es másmarcado en las fases de resucitacióny convalescencia debido a que seretrasa la eliminación por estas alterada la fase oxidativa hepática de sumetabolización. El Lorazepam lohace por conjugación, que no se veafectada, por lo cual teóricamentesería la benzodiacepína de elecciónen el quemado, aunque la mayorduración de sus efectos puede interferir con la terminación de la anestesia. (3, 16, 18, 27, 29).
De los agentes inhalatorios, cabedecir que los efectos del Oxido Nitroso no se modifican y se emplea habitualmente; además puede ser utilizado mediante autoadministracióndurante las curas (3, 16, 18, 27, 29);los halogenados se emplean con frecuencia como coadyuvantes o comoanestésicos principales en procedimientos breves, sin que existan diferencias respecto a otros pacientes; elmás indicado es el Isofluorano, perotambién puede usarse el Halotano,presentando al parecer menor incidencia de hepatopatías, probablemente en relación a la situaciónanérgica de estos pacientes. (3, 13,16, 18, 27, 28, 29).
6.3. Analgésicos narcóticos: Se utffizan habitualmente en los quemados(Fig. 2), existiendo una resistencia alos mismos de origen no determinado,que obliga a aumentar las dósis; esteefecto ya no se aprevia en la fase dereconstrucción, pero si las intervenciones son muy repetidas, se desarrolla tolerancia con idénticos resultados.(3, 16, 18, 23, 27, 29).
6.4. Relajantes musculares: Sonfármacos de especial interés en elquemado; clásicamente se ha dichoque, salvo en la fase de resucitación,los de tipo depolarizante no debenemplearse durante un año cuando lasuperficie quemada excede el 10%,por la posiblidad de aparición dehiperpotasemias potencialmente letales (3, 16, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 29,30); sin embargo hay autores queconsideran que pueden ser empleados en pacientes normokaliemicos,siempre que se haga de forma juiciosa y disminuyendo las dosis, puestoque sus efectos están aumentados(18, 22, 28). Aunque probablementees preferible y más seguro no emplearlos, puede ser una opcióna valoraren casos de intubación previsible-mente problemática. (19, 28).
En cuanto a los no depolarizantes,aparece una resistencia a los mismosen pacientes con más de un 30% deafectación, que parece obedecertanto a factores farmacocinéticoscomo farmacodinámicos. Esto obligaa incrementar las dosis hasta en 3 o4 veces las estimadas, fundamentalmente durante los 3 primeros meses;aunque la resistencia va disminuyendo posteriormente, puede durarhasta dos años. (3, 6, 7, 16, 17, 18,20, 22, 27, 28, 29, 30).
7. FLUIDOTERAPIA/TRANSFUSIONES
Es un aspecto de capital importancia, como ya se vio al hablar de lareanimación en el artículo previo deesta serie.
En las intervenciones que se llevena cabo durante la primera fase nosregiremos por idénticos principios,(puesto que en realidad estaremoscontinuando la reposición iniciada enla misma), aunque además la administración de fluidos, sangre y hemoderivados se hará en base a las pérdidas intraoperatorias y de allí la importancia de disponer de una buenamonitorización que sirva de guía.
Posteriormente, el manejo de liquldos se hace en base a los criterioshabituales, aunque debe recalcarse laimportancia de disponer de suficientecantidad de sangre cruzada antes decomenzar las intervenciones. (3, 4, 10,11, 16, 22, 25, 26, 27, 28, 29).
8. TERMINACION DE LA ANESTESIA
El despertar debe ser suave, evitando alteraciones cardiovasculares,tos, agitación, temblor, movimientosanormales, etc., que pueden comprometer las suturas y los injertos. Asimismo es deseable una analgésicaresidual suficiente, pudiendo administrarse en las fases finales de laintervención pequeñas dosis de mórficos o alguno de los analgésicos nonarcóticos de uso habitual.
Cuando se ha empleado ketaminapueden aparecer los denominados“Fenómenos de Emergencia”, querequerirán la adminsitración de benzodiacepínas de acción breve. (1, 3,4, 8, 8, 16, 22, 27, 28, 29).
En las intervenciones de la primerafase la extubación no se llevará a cabosi existe afectación de la vía aérea y/ose ha detectado edema de la misma enel momento de la intubación. (3, 29).
9. ANESTESIA LOCORREGIONAL
En general las técnicas locorregionales están contraindicadas en lasintervenciones iniciales en el granquemado por el mayo? iesgo de infec
ción, la localización de las lesiones, latendencia a producir hipotensión(mayor aún en pacientes previamentehipovolémicos), etc, En quemadurasmenores del 30% de superficie corporal pueden emplearse incluso desdelos primeros momentos si la localización de las lesiones lo permite. (3, 16,21, 22, 27, 28, 29).
En las intervenciones en fases posteriores este tipo de anestesia debeser considerada como una opción másy su empleo vendrá condicionadosobre todo por el área efectuada. Nodebe olvidarse que la colocación de uncatéter epidural (Fig. 3) o en plexobraquial permitirá realizar intervencionesl repetidas con un menor riesgopara el paciente (21). Además, y sobretodo en quemadura en la cara, losbloqueos periféricos pueden ser unasolución muy adecuada en casos deintubación que dificil, y/o permitirrealizar incisiones en las cicatricesque facffiten la misma.
C. ANESTESIA EN SITUACIONESESPECIFICAS
1. FASE DE RESUCITACION
Durante las primeras horas puedeser necesario intervenir al pacientede lesiones asociadas que amenacensu vida, o realizar escarotomías eincisiones de urgencia de quemaduras circulares torácicas o abdominales que comprenden la ventilación;también pueden ser precisas laexploración de lesiones eléctricaspara determinar su extensión, o lasescarotomías e incluso fasciotomías(Fig. 4), en caso de lesiones de miembros, etc. (3, 4, 5, 10, 11, 14, 29).
En principio la anestesia deberíarealizarse sólo tras fmalizar la reanimación inicial, sobre todo en lo referente a la reposición precoz de la yolerina, dado que estos pacientes tiendena compensar mal los cambios de lamisma, y se inestabiizan ante variaciones mínimas; en la práctica nosiempre es posible posponer la cirugíay la reanimación continúa durante laintervencIón. (3, 4, 5, 10, 11, 14, 15,27, 28, 29).
En este periodo son comunes loscuadros de edema de la vía aérea y losproblemas para el abordaje venoso y lamonitorización, que debe ser exhaustiva por la inestabilidad hemodinámica.Deben también extremarse las medidas tendentes a evitar la hipotérmia,así como las de asepsia. Además,como en toda intervención de urgencia, hay que considerar la posible existencia de estómago lleno, sobre todoporque las consecuencias de unabroncoaspiración son más graves eneste tipo de pacientes. (3, 4, 16, 20,22, 27, 28, 29).
Pág. 166 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
Por lo general se emplea una técnica balanceada; el agente Inductorelegido dependerá de la situaciónhemodinámica, siendo los habitualesel etomidato o la ketamlna ya queusuahnente se requerirá estabilidade incluso estímulo cardiovascular.En esta fase aún puede emplearsesuccinilcolina para facilitar la intubación. Para el mantenimiento seemplea N20 + opiaceo (fentanil,alfentanil) + relajante no depolarizante: la hlpnósls y la amnesia puedenpotenclarse con dosis adicionales deketamlna. benzodiacepínas o lsofluorano a baja concentración si la evolución hemodinámica lo permite. (1.3. 16. 20, 22, 27, 28, 291.
En general. y como ya vimos, durante esta fase los fármacos se administran a dosis inferiores de lo normal.dado que sus efectos están aumentados fundamentalmente por causa de lahipovolémla. (3, 18. 27. 28, 29).
Tras la intervención sólo se extubaal paciente si no hay afectación de lavía aérea u otros factores que comprenden la respiración; la necesidadde instaurar ventilación mecánica sedecidirá en base a los criterios clínicos y analíticos habituales de disfunción ventilatorla; además, estospacientes suelen presentar cifras de
Pa02 bajas. por lo que s precisa sistemáticamente el adnflnistrar oxígeno suplementario con mascarifia. (3.22. 27. 29).
2. FASE DE CONVALESCENCLA
Durante la misma, las intervenciones son muy frecuentes inclusodesde los primeros momentos, dadala aceptación generalizada de Incisiones, desbridamientos e Injertos precoces como técnicas quirúrgicasnecesarias para tratar a es te tipo depacientes. (3. 4. 5, 10. 11. 14. 16.22. 27. 28. 29),
Esto hace que se opere a quemados en el inicio de esta fase de lalesión, cuando aún están Inestablesdesde el punto de vista hemodinámico, respiratorio. hematológico Ymetabólico, Las consideracionesanestésicas en estos primerosmomentos son similares a las queacabamos de ver para la fase de reanimaclón. aunque cabe estableceralgunas diferencIas. (3. 4. 10. 11, 15,22. 27, 28. 29).
Así, usualmente el cuadro deshock habrá sido controlado, peroalgunos pacientes continuarán conhipovolemia, que requerirá corrección precia a la inducción. Además,durante esta fase hipercatabólica, enla que el consumo de oxígeno estánotablemente aumentado, es Imprescindible asegurar una correcta ventilación (4, 15, 29). La Intubación (Fig.5) puede verse complicada por la persistencia del edema y ya no se debeemplear succinilcolína para facilitarla; la Introducción de los relajantesno depolarizantes de acción tntermedia ha obviado en parte este problema, pero de cara a la dosis de cebadono hay que olvidar la resistencia alos mismos, que suele iniciarse wios7 días después de la lesión, paraalcanzar su máximo a las 5 o 6semanas y atenuarse hacia el tercermes, pero persistiendo Incluso dosaños. (3, 4, 6, 7, 16. 17, 18, 22. 27.28. 29, 30).
Las transfusiones sanguíneas suelen ser necesarias durante esta fase.debido a las grandes pérdidas hemáticas que se producen durante laincisión de las lesiones. Los criteriosde reposición ya han sido analizadosy no insistiremos sobre ellos. (10,28. 29). Según transcurre el tiempo,va cambiando la naturaleza de lasIntervenciones, pero la larga dura-,clón de los tratamientos hace quepacientes ya estabilizados deban seranestesiados en múltiples ocasiones,con los problemas que se derivan deello. Con esta salvedad, el manejo vahaciéndose cada vez más parecido alhabitual, aunque caben destacaralgunos aspectos como son la con-
traindicación de la succinilcolina y laresistencia a mórficos y relajantes nodepolarlzantes. que hace aconsejablela monitorizaclón del grado de bloqueo. (3. 4, 10, 16. 18, 22, 29). Además. durante esta fase es necesariosometer al quemado a frecuentesbaños y curas, que por lo general sonbastante dolorosos y requieren elempleo de anestesla. Aunque enalgunos casos pueden estar Indicadas diversas técnicas de anestesialocorreglonal, lo habitual es utilizarfármacos intravenosos y/o inhalatonos, (3, 4, 8. 10. 11, 14, 16. 27. 28.291.
Con la ketainina se congigue unaadecuada analgesia, por lo generalsuficiente para este tipo de curas, yque persiste durante algún tiempo:permite mantener respiración espontanea; aunque no protege por completo contra la respiración. y debeemplearse asociada a una benzodiacepina de acción breve, para paliarsus efectos psíquicos, y a un antisialogogo. Otros posibles problemas sonla aparición de tolerancia e inclusode taquifilaxia, que obliga a aumentos importantísimos de la dosis aadministrar, y. ocasionalmente ladepresión de la función cardiaca porefecto directo si las reservas endógenas de catecolaminas son limitadas.Normalmente se admtnlstra una primera dosis de 1-2 mg/kg. continuando posteriormente con dosis suplementarias de 25-50 mg a demanda.(1.3. 8. 16, 18, 29).
La introducción del propofol, cuyaadminsitración repetida no pareceplantear problemas, ha permitido eldesarrollo de una técnica similar;aunque el despertar es agradable yno aparecen trastornos del psiquismo. puede producir apnea durante lainducción y requiere un manejo másestricto de la vía aérea: su principalInconveniente es que al no ser analgésico el paciente presenta dolordesde el mismo momento en quedespierta, por lo que debe asociarseun mórfico, idealmente el alfentanil,dado que se busca una recuperaciónrápida y que permita reiniciar precozmente la ingesta. (8. 9. 23).
Los agentes Inhalatorios. sobretodo Isoiluorano y N2O. constituyenuna alternativa a los anteriores; elóxido nitroso puede incluso autoadministrarse. en una forma de PCA.pero normalmente requiere sersuplementado con otro analgésico.(18, 27. 28, 29).
3. FASE DE RECONSTRUCCION
En esta última etapa, el pacientepuede requerir diversas Intervenciones para realizar injertos, colgajos.incisión o eliminación de cIcatrices, u
Figura 3
Figura 4
MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993’Púg. 167
Reanimación y manejo anestésicodel paciente quemado (U)Anestesia en quemados
otras técnicas reparadoras, que llegan incluso a prolongarse variosaños. (4. 10. 16. 27. 29).
Como ya vimos, cuanto más 1km-po transcurra, menos particularidades presentará la técnica anestésica.Las contracturas cervicofaciales pueden complicar la intubación, quedeberá realizarse en estos casos conpaciente despierto o con laringoscopio fibroóptico. (19).
Desde el punto de vista farmacológico cabe recordar que la succinilcolina no es recomendable, aunqueya puede utilizarse con relativaseguridad, que puede persistir unacierta resistencia a los relajantes nodepolarizantes y que, sobre todo enniños, suele aparecer tambiénresistencia al pentotal y a las benzodiacepinas, por mecanismos nobien dilucidados.
Cabe finalmente decir que la anestesla locorreglonal puede emplearse enesta fase con arreglo a las indicacionesy criterios habituales. (27, 29).
D. CONCLUSIONES
En definitiva, podemos concluirque los pacientes quemados suponenun problema socloeconómico grave yun reto terapéutico de primera magnitud, en el cual el papel del anestesiólogo es fundamental ya desde lasfases Iniciales de la lesión.
Como hemos visto, el quemadocrítico es un paciente muy complejo.con trastornos fisiopatológicos severos, que presentan múltiples implica-clones y que le hacen subsidiario denumerosas complicaciones, por loque el manejo correcto conllevainleudiblemente una reanimaciónenérgica. precoz, adecuada e individualizada, así como extremar lasmedidas de asepsia en toda manipulación que se realice.
Por otra parte, el abordaje venosopuede ser muy difícil, pero es absolutamente necesario disponer de víasde suficiente calibre, incluyendo centrales, que deben rotarse periódicamente y en las que se colocarán catéteres multilumen; además, paraguiar la reanimaclón y el manejoanestésico se requiere una monitorización lo más completa posible, peroadaptada a las necesidades concretasde cada caso. Cabe también resaltar elhecho de que las alteraciones fisiopa
tológicas propIas de estos pacientescondicionan la administración de drogas. dado que alteran las propiedadesfarmacocinéticas/dlnámicas de lasmismas de forma variable en cadacaso, según los trastornos presentes;esta modificación se da también en eltiempo, ya que el ilpo de patología y sutratamiento conllevan la realización demúltiples anestesias, con los lógicosproblemas que se derivan y que obligan los procedimientos a cada paciente en particular.
Finalmente, no hay que olvidarque la larga duración del proceso ylas características del tratamientohacen que sea preciso proporcionarademás al paciente analgesia y apoyopsicológico.
BIBLIOGRAFIA
l.-Adams, HA.. 1-lempelxnann. G.: Ketamine inEmergency aral Disaster Medicine. MedicalCorps International. 4/88. pags. 11-lS.1988.
2,’Cork. R.c.: Temperature monitoring. En:Bhlti, (1.0.. Monitorlng in Anestliesia and Ciiilcal Care Medicine, 2 cd,, págs. 557-576:Ed. churchill Uvtngsionc. N. York. 1990.
3.-Colé, C.d.: Anesihesia for chiidren wlthburns. En: Moloyarna. E.K.. Davis Pi.:Smiih’s. Anesthesia for Infanta and Chhldren.55 cd.. págs. 723-735. The CV. Mosby company. St. Louls. 1990.
4.-Demltng. R.H.: Medical Progress: Euros. N.Engi. J. Mcd. 313:22. págs. 1389-1398.1985.
5.-Demllng, R.H. el al.: Restrictive pulmonarydysfunction caused hy the grafted chest andabdominal hora, Crilical Care Med.. 16:8.págs. 743-747, 1988.
6.-Deramo, C. el al.: ‘atutazlone clinicadell’atracudum besilafo nel pazienti a rischio:u grande usunaio. Minerva Anestesio] 56:4,págs. 121-125, 1990.
7..Dwersteg. J.F. et al.: Patients wflh burns areresistani to Atracurum. Anestheslolog,y. 65,págs. 5i7-520. 1986.
8.-Galizia. J.P, et al.: Essai co,nparatif du propoful et de la Kelamine au curs de i’anesthesic pour bien des granda hrülés. Aria. Fr.Anesih. Reaiflm., 6. págs. 320-323. 1987.
9.-Galizia. J,P. el al.: Etude pharmacocineliquedu propofol chez le hróié. Arm, Fr. Anesth,Reanim.. 8. Abs. 3isl. Congres NalinalU’anesthesie-Reanlmation. pág. 157, 1989.
10.-García Torres, V.: Tratamiento general, localy quirúrgico en las Unidades y Centros deQuemados. En: Quemaduras. Tratamientode Urgencia. págs. 47-64. Ed. Duphar Farinacénuca, SA.. Madrid. 1989.
1 1.-García Torres, V. Quemaduras especiales.En Quemaduras. Tratamiento de Urgencia.
págs. 9i-110. Ed. Duphar Farmacéulica.SA.. Madrid. 1989.
I2.-Gotta. A.W.. Sullivan. cA.: Anestlietic lilailagemeni of ma-dllofaciai trauma. En: Mc Goldrick, ¡CE.. Anesthesia for ophralmic aird otolarlngologic surgery. págs. 90-96. Ed. W.B.Saunders Compariy. Filadelfia. 1992.
l3.-Gregoretti. 5. el al.: Hemodvnamic changesand Oxigen Consuniption IT] BurnedPatients during Enilurane or lsofluraneAnesthesia. Aiiesth. Analg.. 69. págs. 431-436. 989.
4.-Heriidon. UN. ei al.: A comparison of consen’alive versus early excislon: iherapies useverely burned patienls. Ann Surg. 209.págs. 547-552. 1989.
15.-din, L. el al.: Effect of Anesthesia and Positive Pressure Ventilalion on Eariv PoslburnHemodynamic Insiablliiy. 3. Trauma, 26:!.págs. 26-33. 1986.
16.-Lauwers. L.F.: Anesthesia for burns. ActaAnaestl, Bel. 38. págs. 363-366. 1987.
17.-Lehowitz. P.W.. Ramsey. F.M.: Muscle Rdaxants.:p En: llarasb, PO.. Cohen. B.F.. Stoelttng. R.}C: dlinical Anesthesia. págs. 339-370.Ed. J.B. Lipptncott Company. Ftladclila. 1989.
18.-Martin. 3.: Clinlcal pharrnacology nnd drtathernpy in ilie burned patienl. Anesihesioln’. 65. págs. 67-75. 1986.
19.-Mc Goldrlck. K.E.: Mariaging diflicauhl intubations. En: Mc. Goidrick. K.E.: Anestheslafor ophlalmlc and otolaringologlc surger).págs. 24-36. Ed. W.B. Saunders Company,FUndeilia. 1992.
20.-Príaito, L.L.: Trauma. En: Barash. P.G..Cullen. B.F.. Stnelting. R.K., Clinical Anesihesta. págs. 1365-1378. Ed. dE. LlppincoliCompany, Filadelfia. 1989.
21.-Randalls. 8.: dontlnious brachial plexusblockade. A thecnique that uses an axlllnrvcatheter lo allow successftil skln grafling.Anaesthesia, 45:2. págs. 143-144. 1990.
22.-Reed. AP.. Raplan. JA.: Burns. En: Reed.AP.. Rapian. JA.. clinical cases lo anesthesia. págs. 291 -299. Ed. ChurchillLivingsiorte. N. York. 1989.
23.-Reyneke, Ci.: Alfentanil and propofol lnftisions for surgery of the burned patient. Br.J. Anaeslb. 63:4. págs. 48-422. 1989.
24.-Shapiro. B.A., el al.: Medición de los gasessanguíneos en la cama del enfermo. En: Shaptro/Ha.rrison/Cane/Tempihi Manejo CLínicode los gases sanguíneos. 4 cd.. págs. 192-220. Ed. Panamericana. Buenos Aires. 1991.
25.-Swan. H.J.C., Ganz. W.: The Swaa-Ganzcatheier: Pasi and preseni. En: Bhitt. C.D..Moniioring la Anesthesla �md Critical CareMedicine. 2t ed.. págs. 211-220, Ed. Churchill Ltvingstone. N. York. 1990.
26.-Swedhow. DE.. Irving. SM.: Monttorlnndpauent safew. En: Blilt, C.D. Monitortag laAnesihesia and Critical Care Medicine. 2cd.. págs. 33-64. Ed. Citurchulil Liviagstone,N. York. 1990.
27.-Turner. D.A.B.: The Burned Palient. En:Nimrno. W.S.. Smith. G., Anesthesta. Vol. 2,págs. 1473-1485. Ed. Blackwell ScientificPublications. Oxford, 1989.
28.-Vila Sánchez. M.: Problemas que plantea en lafase aguda el quemado crítico. implIcacIonespara el Aneslesiólogo-Reanimador. En: i Jornadas de Anesteslología y monilorización.Zaliara de los Atunes. 1990, págs. 53-59. Ed.Abbot Laboratories. SA. Barcelona, 1991.
29.-Welch. 0W.: Care oí,tlie Patient wiih Thermal lajury. En: Capan. L.M., Miller. SM..Torndorí, II.. Trauma. Auesthesia andIniensive Cate. págs. 629-648. Ed. J.B. Lipplncott Compariy. FIladelfia. 1991.
30.-Wood, M.: Neuromuscular blocking agents.En: Wood. M.. Wood. Adj.. Drugs ammdanesthesla. Pharmacology for anestliesíologlsts. 2 cd.. págs. 271-318. Ed. Willians &Wilkins. Hainmore. 1990.
Figura 5
Pág. 168 MM-Vol. 49-N’ 2-Año 1993
REVISION DE CONJUNTO
Incidencias de las fracturasde stress en las
unidades de alto entrenamiento
C. Matos Mascareño*C. Moreno Valerón*R. Vega Cid**
INTRODUCCION
La fractura de stress o de sobre-carga o, por fatiga, es el resultado deuna exposición osea prolongada afactores mecánicos repetitivos, Desdesiempre, este tipo de fractura se hapuesto en relación con la actividadmilitar, dado el caso de su mayorentrenamiento en el esfuerzo clínicomantenido (2).
Parece lógico pensar que dichapatología incidiría, de forma determinante, en aquellas Unidades que tienes un mayor contacto con el ejercicio físico, tal es el caso de La Legióno de las Compañías de OperacionesEspeciales (5).
La idea de planificación de estetrabajo consiste en el estudio de lasfracturas de sobrecarga presentadas
* Med. Civil.** Cte. Sañ. (Med.)
Servicio de Traumatología y CirugíaOrtopedicaHospital Militar del ReyLas Palmas de Gran Canarias
en nuestro Servicio y ver la relaciónde dichos enfermos con la Unidad aque pertenecen y el desarrollo de suentrenamiento militar y deportivo,tanto durante el período de instrucción, como en el período de mantenimiento.
MATERIAL Y METODOS
En el Servicio de Traumatologíadel Hospital Militar del Rey de LasPalmas de Gran Canaria, hemosatendido 21 enfermos desde 1988 a1990 que han sido diagnosticadosde fracturas de stress, 15 de ellospertenecían al III Tercio de LaLegión, 3 de ellos a la Compañía deOperaciones Especiales con base enLa Isleta de Las Palmas de GranCanaria y 3 de ellos a la Zona Aéreade Canarias.
Los enfermos acudieron a laconslta externa a partir de un tiempo de intervalo que oscila entre 1 y2 meses desde el inicio de la clínica,que fue dolor localizado.
Todos los enfermos fueron varonesy en edades comprendidas entre los19 y 21 años, sin significación estadística pues la muestra está tomadadel reclutamiento obligatorio.El diagnóstico se realizó a partir de la visualización de la línea de fractura en elhueso, la presencia de una reacciónperióstica en el lado de la solicitaciónde tracción de la diáfasis tibial o porla visualización del trazo fracturariomediante la práctica de tomografíassimples.
En cuanto a las localizaciones,todos ellos fueron en tibia, 6 de ellosen el tercio superior, tres en el terciomedio y el resto, 12 en el tercio distal. La tibia izquierda reportó 12casos y la derecha 9.
Todos evolucionaron satisfactoriamente, alcanzando la curáción sinsecuelas en un período que oscilaentre 4 y 6 semanas.
Se emplearon dos tipos de tratamiento ortopédico: 9 de ellos estuvieron todo el período clínico sin inmovilización pero en descarga del miembro afecto, mientras que el resto de
RESUMEN
Hemos estudiado las fracturas de stress aparecidas en nuestro Servicio durante 2 años, revisando su localización y el destino de los enfermos, apreciando, que la gran mayoría de ellospertenecen a Unidades de alta cualificación física. Revisamos la literatura y valoramos el concepto de Area de Momento de Inercia de la Tibia.Resaltamos la importancia de la solicitación eninclinación de este hueso.
PALABRÁS CLAVE: Fractura de stress, tibia,Legión.
SUMMARY
Wc havestudied stress fractures occurring inour Service over a 2 year period, reviewing theirlocation and the patients fields, discovering thatthe great majority of them belong to Units withhigh physical qualifications. Wc review theliterature and evalute the concept of area of MomentofInertia in the Tibia. We underline the importanceof the requirements on this bone when it is mclined.
EEY WORDS: STRESS FRACTURE. TIBIA.LEGION.
M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993-Pág. 169
Incidencias de las fracturas-de stress en lasunidades de alto entrenamiento
los lesionados fueron inmovilizadosmediante vendaje enyesado tipo calzade Bóhler, sin apoyo, continuando,posteriormente, con una semana devendaje compresivo.
RESULTADOS
* El intervalo de la primera consulta y el tiempo de aparición de lossíntomas oscilan entre 1 y 2 meses.
* El período de curación oscilaentre 4 y 6 semabas, siendo la curación sin secuelas, la norma.
* La localización de predilección eneste grupo es el tercio inferior detibia con ligero predominio de la tibiaizquierda.
* El 40% de los enfermos cursaron
con reacción perióstica de la tibia.* Se alcanza la curación de forma
más rápida en los tratados con calzaenyesada que en los enfermos enque, solamente se retira la carga delmiembro afecto.
DISCUSION
La fractura de stress es una afección que, tradicionalmente se hapuesto en relación con Las FuerzasArmadas y, especialmente con suentrenamiento. El dolor localizado esel síntoma de aparición habitual.
Hay autores que señalan que lafractura de stress es la causa mássencilla de pérdida de tiempo deentrenamiento en Fuerzas Armadas,aunque esto no ocurre en nuestracasuística (4).
En adecuación a la mayoría de losestudios modernos, el sitio más habitual de asiento de las fracturas destress, es la tibia. (5). En nuestrocaso fue el único, aunque ignoramoslas causas por las que no aparecieron en otras localizaciones.
Es clara la relación entre el nivelde entrenamiento de la Unidad y lacantidad de fracturas de fatiga queaparecen. En nuestro estudio, El IIITercio de La Legión es la Unidad preponderante con un 57,14%.
Distintos autores han mostradola escasa relación que existe entreel entrenamiento deportivo previo yel tipo de ejercicio de entrenamientomilitar y la existencia de fracturasde stress. Nosotros hemos repasadoel programa de entrenamiento: porun lado, el factor psicológico que
condiciona el sobreentrenamiento;ya que... “Será el Cuerpo más velozy resistente”... Esta situación haceque el Caballero Legionario tienda adar hasta el límite de su resistenciaen el entrenamiento. Por otro lado,la instrucción que desarrolla el programa de entrenamiento, señala 9actividades obligatorias, distribuidas en programa semanal en dondetienen un cierto grado de incidenciala práctica deportiva, pero que hacehincapié en la actividad de endurecimiento, sin valorar el grado departida en la preparación de los distintos reclutas, lo cual nos hacepensar que no todos, pueden hacerfrente a la solicitación del área demomento de inercia de la tibia, enla misma manera.
El área de momento de inercia dela tibia ha sido identificado comoun factor de riesgo para las fracturas de stress en algunos estudios.Y, de todos los factores evaluadospor los distintos autores, es elúnico que podría tener relación con
la incidencia de las fracturas defatiga. Mientras mayor es este área,menos incidencia tendrán las fracturas de fatiga en un determinadosujeto. Su calculo individual en unapoblación de recluta, de forma contintiada, es prácticamente imposible, pues nos llevaría al empleo dealtos sistemas de medición de lascorticales y grosor de las tibias, porlo que, pensamos que tiene, únicamente un valor científico experimental (8, 9).
Establecido este concepto, se reconoce que las cargas y solicitacionesde inclinación son las verdaderamente responsables de las fracturas destress y por lo tanto, existe la conveniencia de evitar la sobrecarga deesta solicitación durante el entrenamiento militar.
Las fracturas de stress comportanun acortamiento extraordinariamente alto, proporcional a la duracióndel Servicio Militar, por lo que su evitación favorece la operatividad de laUnidad en cuestión.
BIBLIOGRAFIA
1.—Bruding T. J. S., Gudger T. D., Obermeyer L.: “Stress fracturas in 295 trainees:e one year study of incidence as relationsex and trace. Milit-Med. 1983; 128:666-7.
2—García J. E., Grabhorn L. L. Franklinand sociated with stress fractures inmiitary recrue 1987; 15-2: 45-48.
3.—Giladi M., Abronson Z., Stein M., DanonY. L.: “Milis unusual distribution andenset of stress fractures”. Clin. Orthoop., 1985; 192: 142-6.
4.—Greaney R. B., Gerber F. H., Langlihin R.L. et al: “Diseases and natural history ofstress fractures iii U.S. Marine”. Radiology, 1983; 146: 339-46.
5.—Leabhart J. W.: “Stress fractures of thesoldiers”. Joint Surg., 1959; 41 A:1286-90.
6.—Morris J. M., Blickenstaff C. D.: “Fatigue fractures study”. Springfield. L L.,Charles C. Thomas, 1983.
7.—Murray R. O., Jacobson H. G.: “Radiología de los trastornos esqueléticos”. Ed.Salvat. Tomo 1. Págs. 262-8.
8.—Mustajaki P., Laapio H.: “Meruns metabolism, physical activity and stress fractures”. 1983; 2: 797.
9.—Prizewinnig Article. Stress fracturesMedical Corps International 3/1988.
10.—Sahi T.: “Stress fractures”. Revue internationale saute des armees de terre, demer et de Láir. 1989. 311-3.
11.—Scully T. J., Berterman, O.: “Stressfractures tu the training lnjury”. Milit.Med., 1982; 147: 285-287.
12.—Wilson E. S., Katz F. N.: “Stress fractures. The consecutive cases”. Radiology1969; 92: 481-486.
13.—Zwas S. T., Elkanovitch R.,-Frank O.:The classification of bone scintigraphicfindings. J. Nuc. Med. 1987; 28: 452-457.
Foto 1 .—Radiografía en proyecciónlateral, donde sevisualiza fracturade stress en terciomedio de tibia.
Foto 2.—Radiografía en proyecciónante rop oste rio r,donde se visualizafractura de stresscon reacción perióstica en tercio superior de tibia.
a
Foto 3.—Dos cortes tomográficos donde seobserva claramente la línea de la fracturade stress.
Pñg. 170 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
CASOS CLINICOS
Cierre quirúrgico de heridaperforante de globo ocular
ocurrida en la Guerra Civil (1936-1939)
E. Martínez de la Colina*J. Medín Catoira**S. Carrillo Gijón***
INTRODUCCION
El principio básico más importante del tratamiento actual de las heridas perforantes corneales con tamaño superior a 2 mm es la sutura precoz en medio especializado, conmicroscopio operatorio y como deseable anestesia general. La sutura de laherida ha de ser realizada de formaminuciosa’ mediante Nylon 10-O,debiendo restablecerse la estanqueidad absoluta de la cámara anterior.De no llevarse a la práctica el principio mencionado, la atalamia persistente durante cierto tiempo (días),conduce a la pérdida completa de lavisión ya sea por edema corneal convascularización secundaria y ptisisbulbi, o bien como consecuencia deuna panoftalmía (inflamación agudasupurada intraocular producida por
‘ Médico Civil Servicio de Oftalmología.Hospital Militar de La Coruña.
** Cap. de San. Alumno de 22 año Diplomade Oftalmología. Escuela Militar de Sanidad..
Cte. de San. Jefe del Servicio de Oftalmología. Hospital Militar de La Coruña.
gérmenes u hongos, que penetran através de la solución de continuidadexistente en las cubiertas oculares),esta complicación ocurre según lasdiferentes estadísticas en un 3% detodas las heridas perforantes deglobo ocular que se producen ennuestros días.
La ausencia de certeza absolutaque conlleva la estadística aplicada atodos los procesos biológicos y quenos permite estimar a la poblacióngeneral sólo con un margen de seguridad que nunca es del 100%, nosexplica la posibilidad de que existansituaciones como la que describiremos a continuación, en la que sinllevarse a la práctica el principio elemental anteriormente descrito, permanece indemne un globo oculartras llevar más de 50 años con unaherida corneal perforante que no fuesuturada.
CASO CLINICO
Paciente de 76 años (Fig. 1) quesiendo Tte. de Intendencia del Ejército de Tierra durante la Guerra Civil,
en el curso de la Batalla del Ebro(1938) sufrió una herida perforantede globo ocular derecho como consecuencia de la rotura y proyección decristales del parabrisas, por vuelcodel vehículo en que viajaba al mandode un convoy de Abastecimiento,cuando fueron atacados por elementos del Ejército Republicano infiltrados en la Zona de Retaguardia.
Recuerda que fue tratado mediante oclusión de dicho OD y curas diarias practicadas por el Médico existente en su Unidad, lo que no leimpidió continuar sus tareas habituales de Intendencia durante lastres semanas que permaneció con elapósito ocular. Desde entonces experimentó un gran déficit de visión ensu OD, quedando reducida la mismaa percepción luminosa.
Una vez terminada la Campaña,fue estudiado por diversos oculistas(1939-1940), que le informaron comoactitud más idónea a seguir la de noactuar quirúrgicamente, pues elloimplicaría un riesgo elevado de atrofia ocular.
Es de destacar el espíritu de abnegación del paciente que continuó su
RESUMEN
Paciente de 76 años de edad, intervenido quirúrgicamente en abril de 1992 mediante cierre deperforación corneal, extracción de catarata traumática, trabeculectomía e implante de lenteintraocular, tras haber sufrido una herida perforante de globo en dicho ojo durante la Batalla delEbro (1938).
SUMMARY
A patient who suffered a perforating wound inhis right eye during the Ebro’s battle (1938),remined untreated until 1992. Corneal suturewith combined surgery cataract-trabeculectomyand intraocular lens implant, was performed withgood functional results.
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 171
vida de Militar Activo en Intendenciacon la buena visión que le permitiósu 01 hasta la jubilación, sin ingresar en el Cuerpo de Mutilados, puesto que no realizó solicitud algunapara ello.
El día 24 de febrero de 1992. acudió de urgencias a nuestro Serviciocon cierta ansiedad al percibir moscas volantes de Instauración bruscaen 01 con dos días de evolución. Este01. él lo estimaba como único encuanto a visión, pues refería que suOD carecía de la misma como consecuencia de una herida sufrida en lapasada Guerra Civil española.
En su examen oftalmológico sepuso de manifiesto:
— Refracción OD no era posible sudeterminación por catarata total.
01 8O-0.50-1.25 D.— Agudeza visual OD Percepción y
proyección luminosa.O! con su corrección = 0,7.— Motilidad ocular, OD en diver
gencia de l5 por el procedimientode Hlrschberg. Ducciones y versionesconservadas, ausencia de convergencia. Buen fotomotor y consensual en01. Pupila de OD sinequiada y desplazada hacia las 4 h por enclavamiento indiano a ese nivel.
— Biomicroscopia de polo anterior. OD (Flg. 2) cIcatriz pterigoideconjuntival sobre las 4 h-5 h queinvade la superficie corneal, formando a ese nivel una cierta ampolla defiltración por donde se insinúa una
pequeña heriría indiana simulandouna iridencleisis pero por dentro dellimbo. Hipotalamia con desplazamiento pupilar. Catarata total deaspecto blanquecino hipermaduro.solamente visible en su ángulo ¡riferointerno por amplia sinequla posterior que no realiza bloqueo pupilar alpermanecer libre el cuadrante nasalInferior.
Tras la tinción con fluoresceína secomprobó un fenómeno de Seidel 9’)espontáneo de lavado de la películalagrimal teñIda, a partir de la pequeña ampolla de ifitraclón existente enla cicatriz pterlgoide a nivel corneal.
— Blomicroscopia de poio anterior01. ligera opacidad nuclear cristaliniana.
— Presión ocular OD = 4 mm Hg.01 = 17 mm Hg.
— Previa dilatación de 01, medIante oftalmoscopia binocular y biomicroscopía. se objetlvó un desprendimiento posterior de vitreo con retracción, cambios vasculares compatibles con su edad y ausencia de degeneraciones retinianas periféricas.
Tras informarle sobre la inocuidadde las miodesopsias percibidas en su01. que le habían Inducido a acudiral Servicio, se le expuso la Idea deintentar una cirugía urgente en OD.para evitar una posible infecciónintraocular y al mismo tiempo recuperar cierta función visual en dichoojo. Contra esta proposición él mantenía que su OD había permanecidoasí durante más de 50 años, sin originarle molestia alguna y tenía muygrabada la recomendación de loscompañeros de 1939-1940:
No tocar el mencionado ojo porpeligro de atrofia”.
Sólo ante la aseveración de que losmedios y procedimientos actuales,permiten actuaciones que no eranposibles en 1940. accedió a la práctica de una ecografia que nos Informósobre la ausencia de alteracionesvitreo-retinocoroideas y normalidaddel diámetro anteroposterior ocular.
El cambio de opinión del pacienterespecto a la intervención quirúrgica,permitió su inclusión como cirugíaprogramada, existiendo en esa épocauna demora de 6 semanas para llevarla a efecto. Durante las mismasfue revisado en tres ocasiones, manteniéndose el signo de Seidel 9-).hipotalamia, presión ocular de 4 mmHg y ausencia de actividad inflamatoria (Fig. 3).
El día 9 de abril de 1992 fue Intervenido bajo anestesia general, procediéndose a la excisión de la porción
Cierre quirúrgico de heridaperforante de globo ocularocurrida en la Guerra Civil (1936-1939)
ng. 1 .—Obsérvese OD en divergencia, pupiladesplo2 ada y catarata total.
flg. 2.—Polo anterior donde se obsen,a la catarata total postrauméLica. Deformidad pupilar por enclavamiento indiano en la herida corneo’esclerai ocurrida hace 54 años. ng. 3.
Pg. 172 MM-Vol. 49-li’ 2Mo 1993
más central de la cicatriz pterigoideconjuntivo-corneal, resección Indiamt y sutura de la perforación corneaique persistia en dicha zona mediantetres puntos de Nylon 10-0. el central de tipo en X y los 3 con nudosenterrados. Ante la sospecha deausencia de filtración en la mallatrabecular. tras llevar más de 50años en hipotonía. por la fistulacorneal postraumática existente, sedecidió realizar una trabecuiectomia asociada, al objeto de evitar unposible glaucoma postquirúrgicoque confirmara los recelos delpaciente a cualquier cirugia.
Por el aspecto retraído e hipermaduro de la catarata, se practicó una exlracción intracapsuiar, procudiéndose undesgano indiano superior, al despegarla amplia sinéquia posterior establecida.Este incidente obligó a la sutura lucilana mediante Nylon 10-O para reducir eldiámetro pupilar (Hg. 4).
Por último sin necesidad de practicar vitrectomía. se implantó unalente de cámara anterior de 18 D.
La evolución postoperatoria fuefavorable, quedando un astigmatismo de 7 D.. por la sutura de laperforación corneal. que con estenopéico le permite una agudezavisual de 0.2 y presión ocular de
14 mm Hg con ampolla de filtración plana por la trabeculectomia(Hg. 5).
El aspecto de la retina (Hg. 6) escomparable a la del otro ojo y tras unparéntesis de 54 años, transmite denuevo información visual a la cortezaoccipital. Si bien esta visión de OD.que Incluso tapando el ojo contraiateral. permite la deambulación sin problemas del sujeto por lugares desconocidos o incluso por la calle, provocauna diplopia en visión binocular porla exoiropia existente, que ha obligado a la colocación de prismas de basenasal en su corrección óptica.
DISCUSION
Los datos de que disponemos, nospermiten solamente afirmar la existencia de una fistuia corneal persistente durante un tiempo de 6 semanas (24/Il/92-9/lV/92), permaneciendo en hipotonia de 4 mm Hg sindeterioro de la función visual. Si bienla herida perforante tuvo lugar en1938.
No obstante, consideramos laexcepcionalldad del caso por:
— Difenirse su tratamiento quirúrgico más de 50 años.
— Recuperar función visual traspermanecer durante este tiemposolamente con percepción luminoa.
— Practicar una trabeculectomíasobre un ojo en hipotonía.
—‘ Tener el convencimiento absoluto. de que hemos cerrado quirúrgicamente, la última herida perforantede globo ocular producida en la Guerra Civil española..
Fig. 5.—Imagen al 42 día de postoperatorio, obsén,ese la lente intraocular con los hápticos en posición oblicuo para evitar su posibleInterferencia con la trabeculectomia. Iris suturado entre las 12 h-1h y ampolla de filtración subconjuntival en el sector superior.
Pi9. 6.—Polo posterior de 01) fotografiado después de pennanecermás de 50 años oculto por la catarata total traumática. Sorprendentemente a pesar de haberse mantenido en hipotonia. la retinamantiene su capacidad fimcionante.
flg. 4.—Aspecto del polo anterior al 42 díade postoperatorio. Obsérvese la sutura corneal con cierre hermético de la herida.
BIBLIOGRAFIA
1—1-u. 1-tarnard, A. Irfrant’ois. ‘Iniroduclion a la ‘ tiques de la cornee’. Enclelopédie M&lico’traumatologle du segnieni anterleur de roel] Clilrurglca]e (Paris) 217000 A20. 1984.et traumatismes de la coajunlivé’. Enrielo- 3.—.J. c. Pastor. ‘Eadoftalmitls. Prukiculos lerapédie Medico-Chirurgicale Paris) 217000 péuticoa en oftahnologia. Ediciones Doynia.A]0 1984. 1989.
2—II, l-lanmrd. A. Lefrancois. ‘Lesbos trauma-
M.M.-VoL 49-N’ 2-Año 1993-pág. 173
Hipoglucemia
Felipe Carretero de Nicolás***Eugenio Ortiz-Villajos FernándeztManuel C. López Pera les***Alfonso Torrecilla FrancoEnrique Merino RoyoAgustín Herrera de la Rosattt
CASO CLINICO
Se trata de una enferma de 79años de edad que reúne dos manifestaciones clínicas: Hipoglucemias dehasta 20 mg/dl, y veladura del 1/3inferior de hemitórax derecho en laRx PA de tórax. (Figura 1)
ANTECEDENTES FAMILIARES
— Carecen de interés.
ANTECEDENTES PERSONALES
— Diabetes gestacional a los 32años de edad que requirió tratamiento con insulina.
— Pleuritis de base derecha a los44 años.
— Diagnosticada de insufIcienciacoronaria en los últimos 5 años, enIratamiento crónico con Diltiazen.
— Profesionainiente es ama decasa.
• Cor. San. 4Med.)Cap. San. (Me.L)
TCol. San. (Med.)
Hospital Militar Central ‘Gómez Ulla”.Madrid
ENFERMEDAD ACTUAL
1 año antes del Ingreso. en analíticas basales de rutina le encuentranglucemias algo bajas, no constandocifras, y a las que no se dan mayorimportancia puesto que son asintomáticas.
Ocho meses después. presentaepisodios súbitos de dificultad parala lectura, de varios minutos deduración, que se repiten varios días,llegando a pérdida de concienciatransitoria seguida de afasia, que soninterpetados Inicialmente, dada laedad, como ataques Isquémicos transitorios, hasta que en una de las crisis acude al Hospital y se detecta
una glucemia de 20 mg/dl. Seguidala evolución de las glucemias seconstata que la enferma mantienehabitualmente glucemias de 40-50mg/dl. sin que se acompañen de ninguna sintomatología.
Otros síntomas presentes en losúltimos 4 meses son: febricula, hipersudoración continua y una intensaanorexia con plenitud postprandlal.por lo que la Ingesta espontánea hasido mínima, y pese a la cual haengordado 7 kg de peso, si bien en los2 últimos meses y para mantener glucemias en valores razonables requirióaporte continuo de sueros glucosaospor vía IV. (Figura 2)
EXPLORACION FISICA
Fuera de las crisis, la exploraciónes anodina excepto ligera obesidad(peso 80 kg. Talla 1.62 cm) y leve disminución del murmullo vesicular en1/3 inferior de hemitórax derecho.
ANALITICA
Los recuentos globulares y plaquetarios fueron normales. Bioquímica-mente además de las alteraciones dela glucemia, se encontró ligera disminución de Albúmina, Proteínas Tota-
CASOS CIÁNICOS
por tumor extrapancreático
RESUMEN
Se presenta un caso de Hipoglucemia extrema,asociada a Mesotclioma Pleural Benigno de rcsolución plenamente satisfactoria tras la exéresisquirúrgica del tumor. En base a ello se procede auna revisión actualizada de los mecanismosmetabólicos que pueden Justificar la hipoglucemia tumoral extrapancreática (Síndrome deDoege).
SUMMARY
A case of extreme Hypoglycaemia is presentedassociated with Benign Pleural Mesotheliomathat ended in a fully satisfactory menner fofowing surgical extirpation of the tumour. Basedonthis an updated review in made of the metabolic mechanisms that may justlfy extrapancreatictunoral hypoglycaemia (Doege Syndrome).
Figura A
Pág. 174 MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993
les. Colesterol y Hierro, compatiblescon desnutrición crónica. La distribución electroforética era normal ylas Gasometrías repetidamente normales.
La analítica elemental de orina eranormal y las cetonurlas persistente-mente negativas.
El estudio hormonal mostró normalidad de las funciones tiroideas yadrenal. así como de los valores deCalcitonina. PTH y Gastrina. Existíaun hipergonadotropismo postmenopáusico. mantenido a pesar de laedad. Las determinaciones de HGH ySMC estaban en valores normalesbajos aunque no se determinaron ensituación de hipoglucemia extrema.(Figura 3)
Los Marcadores tumorales resultaron negativos.
RADIOLOGIA
En la Radiografía PA de tórax(Figura 4) se apreciaba la ya citadaveladura de 1/3 Inferior de hemiiórax derecho, con borde superior nítido y paralelo al diafragma. y dehecho la Imagen era compatible conuna elevación de la cúpula diafragmática por parálisis frénica,
En la Radiografía PA en decúbitolateral derecho, con Rayo horizontal.la situación de dicha veladura nomodificaba su posición, descartándose la existencia de líquido pleurallibre.
Se solicitaron placas antiguas,aportando la enferma una Rx de 2años atrás, con imagen similar a laactual, aunque de menor tamaño yque suponemos fue valorada comosecuela de la pleuritis basal derechaque padeció a los 44 años.
La enferma aportaba pruebas realizadas iniclalmente en otro Centro.cuando se pensaba en un mecanismo vásculo-cerebral de sus crisis,fundamentalmente TAC craneal conligera atrofia córtico-subcortlcal y unestudio esófago-gastro-duodenal queresultó normal.
A continuación se practicó un TACtoraco-abdomlnal. en el que a laaltura de ambos hipocondrios, aparece en el lado derecho una imagenque parece delimitar el perímetrohepático pero que está constituidapor dos densidades diferenciadas, laposterior de atenuación aumentada(32 VH) y estructura uniforme y la
anterior en la que se aprecian víasbiliares y corresponde a hígado normal (Figura 5). En los cortes superiores, la imagen homogénea se exIlen-de por planos posteriores hastasuperar el origen de los grandesvasos (Figura 6). mIentras que en loscortes inferiores. se aprecia cómo secontinúa hacia abajo en forma de
una LengAeta retrohepática. de formaque la lesión ¡a sUn tiene un perfilnetamente triangular, como se apreciaen la reconstrucción tridimensionalpor ordenador que presentamos. en laque se observa dentro del marco” costal, en primer plano la lesión, tras ellael corazón y bajo ellos la superficieanterior hepática. (Figura 7);1]
HIPoGLUc.EIcÁmrntatic*;0]
Figura 2;1]
ECU pacTH_TSE;0]
Figura a
MM-Vol. 49-?? 2-Año 1993-Pag, 175
___________ Hipoglucemiapor tumor extrapancreático
En los cortes torácicos se apreciasigno de broncograma aéreo subcarinal derecho, no visualizándose bronquio inferior derecho posiblementepor atelectasia compresiva de lóbuloinferior.
OTRAS EXPLORACIONES
— ECG normal.— EEG normal.— Ecografía abdominal en la que
se demostró una litiasis biliar, conhígado, páncreas y retroperitoneonormales.
— Exploración Funcional de Aparato Respiratorio (Figura 8): Disminución del aire movilizable, amputación de flujos máximos a valoresbajos de capacidad vital y aumentoevidente de la resistencia de la víaaérea con clara inhomogeneidad enel trazado presión-flujo. Se trata porlo tanto de un trastorno ventilatoriorestrictivo motivado por la masaintratorácica y por la obesidad de laenferma. La resistencia de la víaaérea aumentada se interpretó comoun aumento de la turbulencia, causado por la necesaria adaptación delárbol bronquial, ante la presencia dela masa tumoral, y de hecho tras laexéresis quirúrgica de la masaaumentó el aire movilizable y se normalizó la resistencia de la vía aérea.
EVOLUCION DE LA GLUCEMIA(Figura 9)
Como se ha dicho inicialmente, lasglucemias basales eran de 40 mg/dlcon crisis sintomáticas de hasta 20mg/dl. cuando ingreso en otro centrose la mantuvo con aporte continuohidrocarbonado con lo que las glucemias oscilaron entre 60 y 220 mg/dl.Con motivo del traslado a nuestroCentro y por dfficultades con el sistema de perfusión, se produjeron denuevo hipoglucemias, estabilizándose la glucemia con el aporte de unaNutrición Parenteral continua de2.500 calorías/día con aporte de 325gr de H. de C. (mezcla de glucosa,fructosa y xilitol).
Posteriormente se indicó NutriciónEnteral compuesta fundamentalmente por azúcares complejos para deparar absorción lenta, pero mantenidade H. de C. con lo que se consiguióestabilizar las cifras de glucemia, envalores alrededor de 120 mg/dl. Por
último es tras la aplicación del tratamiento quirúrgico definitivo, cuandola glucosa se mantuvo en cifras normales sin necesidad de ningún apoyonutricional extraordinario, simplemente con dieta oral normal.
La Figura 10 es un fragmento dela parte central de la figura anterior,coincidiendo con el traslado a nuestro Centro y en ella se han representado glucemias e insulinemiassimultáneas y donde se aprecia quelas cifras bajas de glucosa se acompañan de valores muy bajos deinsulina, de forma que es la insulinemia la que parece seguir a la glucemia y no al revés. En cualquiercaso el índice Insulina/Glucosa enningún momento superó el valor crítico de 0,3.
Se practicó una Sobrecarga Oralde Glucosa no protocolizada, puestoque se mantuvo perfusión IV desuero glucosado hasta el mismomomento de comenzarla, y sus resultados se reflejan en la Figura 11,donde aparece una curva diabetoidecon un valor máximo de 292 mg/dl alos 90 minutos, manteniendo unvalor de 220 a las 2 horas. La insulinemia simultánea tuvo una respuesta proporcionada y la relación INSULINA/GLUCOSA, fue siempre inferiora 0,3.
TRATAMIENTO
Con el diagnóstico de tumoraciónvoluminosa intratorácica extrapleural asociada a crisis hipoglucémicas,es intervenida el día 28-XI-90. Sepractica toracotomía posterolateralderecha, penetrando en la cavidadpleural por el lecho de la séptimacostilla, que se extirpa previamente.Hallamos gran tumoración encapsulada, extrapulmonar que ocupa los2/3 inferiores de la cavidad, adherida a pericardio, diafragma, paredcostal y cara inferior del pulmón. Lamasa está unida por un pedículo deunos 3 cm a la base del lóbulo inferior, que se secciona, resecándose ala vez una pequeña porción deparénquima pulmonar en la zona deimplantación, bajo sutura de grapadora TA-55.
Extracción dificultosa de la masa,por su gran tamaño y movilizaciónglobal del pulmón, que se hallabareducido de volumen y antelectásico.Cierre habitual con doble drenajepleural conectado a sistema PR-lOO.La evolución postoperatoria fuesatisfactoria, con mejoría manifiestadel estado general de la paciente ynormalización de las cifras de glucemia, siendo dada de alta a su domiciho a los quince días de la intervención por curación clínica.
Figura 4
Figura 5
Pdg. 176 M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993
ANATOMIA PATOLOGICA
Macroscópicamente se trataba deuna formación tumoral parcialmenteencapsulada, de color marrón amarillento que pesó 2.090 gr y que medía31 x 16 x 8cm. (Figura 12).
Microscópicamente con HE y a400 X se apreciaba cierta tendenciaa la distribución celular formandohaces. Las células tenían núcleoredondo u ovalado y los citoplasmas eran alargados. El índice mitótico era muy bajo y existía sustancia intercelular que tras teñirse contricrómico de Masson, se configuraba como patrón de fibroblastos productores de colágeno, y por lo tantoel diagnóstico fue de MESOTELIOMA FIBROSO LOCALIZADO BENIGNO.
DISCUSION
De entrada se descartó la posibilidad de que se trataran de hipoglucemias reactivas. Inicialmente la enferma presentaba hipoglucemias a las 8horas de la última ingesta, acortándose progresivamente este tiempohasta las dos horas. Cuando ingresaen nuestro Centro, basta la interrupción del sistema de perfusión deSuero Glucosado al 10%, para que laenferma entre en crisis hipoglucémica. Hipoglucemias de 20 mg/dldeben hacer pensar en hipoglucemiade ayuno, pues las reactivas raramente ocasionan cifras inferiores a40 mg/dl. Es también característicode las hipoglucemias de ayuno el quepredominen los signos de neuroglucopenia sobre los típicos de estimulación adrenérgica (temblor, sudoración, irritabilidad, taquicardia, etc.),debido al menor nivel de glucemia yposiblemente a la rapidez de instauración de la misma.
En la Figura 13 se representan losmecanismos conocidos para el mantenimiento de la euglucemia ensituación de ayuno.
a) Hormonal: Por disminución deinsulina y aumento de hormonascontrainsulares.
b) Hepático: Por aumento de la Neoglucogénesis y de la Glucogenolisis.
c) Aporte de sustratos: Especialmente aminoácidos (Alanina) necesarios
para la Neoglucogénesis hepática.De manera que se puede producir
hipoglucemia de ayuno por defectode cualquier de estos mecanismos(Figura 14):
a) Por aumento de actividad insulínica o por disminución de hormonas contrainsulares.
b) Por hepatopatía grave.c) Por déficit de sustrato, situación
propia de enfermedades congénitas,lactancia o embarazo.
d) El alcohol de forma aguda bloquea la neoglucogénesis y de formacrónica se acompaña de inanición ydéficit de sustrato.
Todas las causas anteriores sonCetogénicas excepto la debida aaumento de actividad insulínica. Ennuestro caso, aunque no se determinó Acido Hidroxi-butírico en sangre,la enferma nunca tuvo acidosis nicetonuria (con tiras reactivas) por loque debemos de sospechar que existía un aumento de actividad insulínica (17), que puede deberse a las causas recogidas en la Figura 15:
1. Administración de insulina exógena.
2. Aumento de Insulina endógenapor toma de hipoglucemiantes orales.
3. Aumento de insulina endógenapor tumor insular (Insulinoma).
4. Producción de péptidos insulinoides en tumores productores de loque inicialmente se llamaron “NonSuppresible Insulin Like” (NSILA) yposteriormente identificados como“Insulin-like Growth Factor” (IGF).
5. Formación de Complejos Ag-Acde Insulina, con liberación brusca,en un momento dado, de grandescantidades de insulina, mecanismoraro pero posible, especialmente en
pacientes que han sido tratados previamente con insulina.
En cuatro de estas cinco posibilidades: 1, 2, 3 y 5 es demostrable laelevación de las cifras de insulinadeterminada por RIA, cosa que noocurría en nuestro caso, por lo quepodemos resumir este, diciendo queparece existir un aumento de actividad insu.línica pero no mediada porverdadera insulina, por lo cualhemos de pasar a considerar lostumores hipoglucemiantes extrapancreáticos, conocidos desde las descripciones princeps de Doege (10) yPotter (14) en 1930, de forma simultánea pero independiente.
Los tumores hipoglucemiantesextrapancreáticos o no insulares(NICTH) “Non Islet Celi Tumor withHypoglycemia” pueden tener diversoorigen según la siguiente lista basada en la publicada por Daughaday(5):
1.—Tumores mesenquimales.Generalmente tumores de grantamaño.
1. 1 .—Mesoteliomas (peritoneales,pleurales o pericárdicos).
1.2 .—Fibrosarcoma.1.3 .—Rhabdomiosarcoma.1. 4.—Leiomiosarcoma.1 .5.—Liposarcoma.1. 6.—Hemangiopericitoma.
2.—Carcinomas:2.1 .—Hepatocarcinoma. Carcino
ma biliar.2.2.—Carcinoma adrenocortical.
En este caso recibe el nombre deSíndrome de
Anderson.
Figura 6
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 177
2.3.—Hipernefroma. Tumor deWilms. Carcinoma prostático.
2.4.—Carcinoma cérvico uterino.Carcinoma de mama.
3.—Tumores neurológicos y neuroendocrinos:
3.1 .—Feocromocitoma.3.2.—Tumor carcinoide.3.3.—Neurofibroma.
4.—Tumores hematológicos:4.1.—Leucemias.4.2.—Linfoma.4.3.—Mieloma.
cos.Respecto a los mecanismos por los
cuales estos tumores producen hipoglucemia, son varias las teorías emitidas, esquematizadas en la Figura16:
1. Hipercaptaclón de glucosa porel tumor, constituyendo lo que sellamó
Hipoglucemia de consumo.2. Producción de sustancias por el
tumor que bloquean el aporte hepático de glucosa. y especialmente por eltriptófano.
3. Liberación tumoral de suslancias directamente hipoglucemiantes:
Excepcionalmente se ha descrito ydespués polemizado. que la sustancia hipoglucemiante fuera verdaderainsulina. Mayores perspectivas seabrieron al describirse los factores decrecimiento insulinoides (IOF) y com
Flujo E
12 (1/E
10
e
probarse su presencia por métodosbiológicos, tanto en suero como en elpropio tumor.
4. Otros mecanismos: Teoría deOncogenes. Factor de NecrosisTum oral.
__________ Hipoglucemiapor tumor extrapancreático
Teor. Act %Act/1 Post 2/1%
VC 1W[1] 2.37 L20 50.5 1.55 129.6FEV 111] 1.82 0.84 46.1 1.16 1.38.1FEV 1 % vc 1W(U 74.1 70.1 94.6 74.7 106.5NEF 50[1/sI 3.15 0.71 22.5 1.04 146.5NEF 25[1/sI 0.84 0.24
R tot[cm H2rs/1] 3.06 7.24 236.6 2.75 38.0ITGV[11 2.71 2.84 104.9 3.19 112.3RY[1] 2.20 2.72 123.7 2.98 109.7TLC[1) 4.90 3.98 81.2 4.35 109.4RY 1 TLC£1) 45.8 68.2 148.9 68.4 100.3
Figura 7
En Europa y EE.UU. son lostumores mesenquimales los más [recuentes (70%) frente a los Hepatomas (20%), sin embargo en Asia laproporción es inversa siendo muchomás frecuentes los tumores hepáti
4
2
1
5
4
Vol (11
b 1 d
u
lo12
14
Flujo Xliti/CI
Figuras
•--- Arrt—tt— Pout
Pág. 178 M.M.-Voi. 49-?? 2-Año 1993
Liberación de citoquinas.Sin duda la teoría más extendida y
controvertida en los últimos años esla de producción de IGF por el propiotumor, posibilidad propuesta primeramente por Megjesl (12).
Los IGF caracterizados por Zapf(18) como lOF 1 e IGF Li. pertenecen ala familia de las Somatomedinas.Identificándose el IGF 1 con la Somalomedina C. siendo el IGF 11 el másrelacionado con la fisiopatología de lahipoglucemia en estos tumores. Lainfusión de IGF 1 afecta más al metabolismo proteico que al hidrocarbonato en el sentido de aumentar lasíntesis proteica. mientras que laInfusión de IGF 11 tiene mucho
menor efecto anabólico que el producido por el IGF 1(11).
No en balde los RIF exhiben un altogrado de estructura homologa con lapro-insulina humana y aunque sóloposeen el 5% de la potencia hipoglucemiante de la insulina, la concentración plasmática de (CF II en estostumores puede llegar a ser 1.000veces mayor que la de la insulina (3).
Modificaciones del valor de IGF LIse han descrito en (1):
a) Por aumento de RIF 11: en elDéficit de HGH. en la InsuficienciaRenal y
en los ya comentados tumoreshipoglucemiantes extrapancréticos.
b) Por disminución de IGF II: en laAcromegalia. en la Anorexia nerviosay en la Cirrosis hepática.
El IGF II puede actuar a su vezpor varios mecanismos:
— Mecanismo Paracrino (local)por el cual la IGF intratumoral produciría hipoglucemia por atrapa
miento de glucosa Intratumoral, justificando la antigua hipoglucemia deconsumo.
— Mecanismo inetacrino (a distancia) por el que la IGF actuaría en laperiferia ejerciendo acción Insulínica.
Mecanismo dual, por el cual seproduciría una inhibición de la HGH,además de la acción directamentehipoglucemiante del RiF 11. io quereforzaría la hipoglucemia (2) (15).
Hemos comentado que los RIF sedemostraron en el tejido tumoralcuando se usaban métodos biológicos. sin embargo no siempre sedetermhian cuando se usan métodosde radioinmunoanállsls, siendo lapositividad mucho menor, aunqueactualmente se sitúa en torno al 70%de las determinaciones.
El porque no siempre es positivose intenta explicar:
— Por las diferencias del métodode determinación, especialmente enel proceso de extracción, aunque
Figura 11 FIgura 12;1]
— USI. 1*
•;0]
M.M.-Voi 49-N 2-Año l993-P6g. 179
actualmente la técnica más empleada y standarizada es la de Daughaday (9).
— Por la gran labilidad de las sustancias determinadas.
— Por la presencia de Big-IGF II(8) (7), que no se determinaría por elmétodo genérico.
Otro factor en contra de la teoría delos IGF II como únicos mecanismosjustificantes de la hipoglucemia extra-pancreática sería que la medición delIGF m RNA intratumoral no siempreestá elevado, ysin embargo otros tumores que sí lo tienen elevado no sonhipoglucemiantes, como el Feocromocitoma y el tumor de Wilms.
De una manera simple, ellopodría deberse al tamaño del tumor, en el sentido de necesitarun gran tamaño tumoral paraque se manifieste la tendencia hipoglucemiante, y de una formamás compleja se ha relacionadocon la distribución de bandas delm RNA tumoral, en el sentido deque el aumento de la banda 5 kbproduciría hipoglucemia, y eldescenso de la 4 kb protegería dela misma.
Las disparidades en los resultadosobtenidos en diferentes casos hanllevado a proponer otras teorías comolas anteriormente señaladas (Teoríade Oncogenes,
Factor de necrosis tumoral y Liberación de Citoquinas), sin embargo hoypor hoy sigue vigente la posibffidad deque sea el IGF II producido en el propiotumor la principal causa de la Hipoglucemia Tumoral No Insular (6).
Teale y Marks señalan que nosólo es importante el aumento delIGF II sino también la disminucióndel IGF 1 habitual en esta situación, de forma que el cociente IGFI/IGF II es mucho más bajo en lostumores hipoglucemiantes no insulares que en otras situaciones clínicas como: hipoglucemias hiperinsulínica cetósica, acromegalia,niños hipopituitarios y controlesnormales (16).
Teale y Marks proponen que unvalor aparentemente normal de IGFII, puede ser inapropiadamente altopara un valor bajo de IGF 1 y enasociación a una hipoglucemia nocetósica, con supresión de los niveles de GH, sería diagnóstico detumor hipoglucemiante no insular(16).
Por último queremos señalar que
el Mesotelioma Fibroso Benignocuando incide en la mujer, no sueleexistir relación laboral con el asbesto. Por el contrario es en ella cuando más síntomas paraneoplásicosdepara: Hipoglucemia o Síndromede secreción inadecuada de ADH,que nuestra enferma no tenía. Tampoco tenía lesiones cutáneas (Rinofima y verrugas seborreicas) que sehan descrito en caso similar deMesotelioma pleural (13) y en otrocaso de Hemangiopericitoma retro-peritoneal (4) y atribuidos a la presencia de factores de crecimientocirculantes.
1.—Asakawa K., Hizuka N., Takano K.,Fukuda 1. Sukegawa 1., Demura H.,Shizume K.: “Radioinmunoassay forinsulin-like growth factor II (IGF II)”.Endocrinol-Jpn. 37. Págs. 607-614,1990.
2.—Axelrod L., Ron D.: “Insulin likegrowth factor II and the riddle oftumor induced hypoglycemia”. TheNew England Journal of Medicine.319. Págs. 1477-1479. 1988.
3.—Baxter R. C., Martin J. L.: “Bindingproteins for the insulin like growthfactor, structure, regulation and function”. Progress in Growth FactorResearch. 1. Págs. 49-68. 1989.
__________ Hipoglucemiapor tumor extrapancreático;1]
<INSULINA> GLIJON> CORTISOL
> ØGE;0];1]
(ÇOGENOLISISNEOGLUCOGENIS;0]
Figura 13;1]
> INSULINA<GLUCAGON<CORTISOL
<HGH;0];1]
HEPATOPATIAGRAVE;0];1]
HIPOGLUCEMIA;0];1]
DEFICIT DE SUS1RATOENF CONGENITAS
LÁCTANCIA.EMBARAZO;0]
Figura 14
BIBLIOGRAFIA
Pág. 180 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
4.—Benn J. J., Firth R. G., Sinksen P.E.: “Metabolic effects of an insulinlike factor causing hypoglycaemia ina patient with a haemanfiopericytoma”.Clinical Endocrinology. 32.Págs. 769-780. 1990.
5.—Daughaday W. H.: “Hypoglycemia inpatients with non isiet ceil tumors”.Hypoglycemia. Endocrinology andMetabolism Clinics of North Amenca. 18. Págs. 91-101. 1989.
6.—Daughaday W. H.. Deuel T. F.:“Tumor secretion of growth factors”.Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 20. Págs.539-563. 1991.
7.—Daughaday W. H., Emanuelle M. A.,Brooks, M. H., Barbato A. L., Kapadia M., Rotwein P.: “Synthesis andsecretion of insulin like growth factor II by a leiomyosarcoma withassociated hypoglycemia”. The NewEngland Journal of Medicine. 319.Págs. 1434-1440. 1988.
8.—Daughaday W. H., Kapadia M.: “Significance of abnormai serum bindingof insulin-iike growth factor II in thedeveiopment of hypoglycemia inpatients with non isiet ceil tumors”.Proc. Nati. Acad. Sci. USA. 86. Págs.6778-6782. 1989.
9.—Daughaday W. H., Mariz 1. K., BletenS. 1,.: “Inhibition of access of boundsomatomedin to membrane receptorand immunobinding sites: a compa.rison of radioreceptor and radioimmunoassay of somatomedin in native and acid-ethanol-extractedserurn”. J. Clin. Endocrinol. Metab.51. Págs. 781-789. 1980.
10.—Doege K. W.: “Fibrosarcoma of themediastinum”. Ann. Surg. 92. Págs.955-960. 1930.
11.—Douglas R. G., Gluckman P. D., BaliK., Breier B., Shaw J. H.: “Theeffects of infusion of insulinlikegrowth factor IGF 1, IGF II, and insuun on glucose and protein metabolism in fasted lambs”. Journal Clinical Investigation. 88. Págs. 614-622.1991.
12.—Megyesi E., Kahn C. R., Roth J.:“Hypoglycemia in association withextrapancreatic tumors: Demonstration of elevated plasma NSILA-s by anew radioreceptor assay. JournalClinicai Endocrinology and Metabolism. 38. Págs. 931-934. 1974.
13.—Miller D. R., Bolinger R. E., JaniganD., Crockett J. E., Friesen F. R.:“Hypoglucaemia due to non pancreatic mesodermal tumors: report oftwo cases”. Annais of Surgery. 150.Págs. 684-696. 1959.
14.—Potter R. P.: “Intrathoracic tumors:case report”. Radiology. 14. Págs. 60-61. 1930.
15.—Ron D:, Powers A. C., Pandian M. R.,Godine J. E., Axelrod L.: “IncreasedInsulin-Like Growth Factor II Pro-
duction and Consequent Supressionof Growth Hormone Secretion: ADual Mechanism for Tumor - Induced Hypoglycemia”. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.68. Págs. 701-706. 1989.
16.—Teale J. D., Marks, V.: ‘Inappropriateiy eievated plasma insulin-likegrowth factor II in relation to suppressed insuiin-like growth facto 1 inthe diagnosis of non isiet celitumour hypoglycaemia”. ClinicalEndocrinology. 33. Págs. 87-88.1990.
17.—Teale J. D., Pearse A. G., Marks V.:
“The measurement of insulin, C peptide and beta hydroxybutyrate in thedifferencial diagnosis of spontaneoushypoglycaemia”. Hypoglycaemia.Serono Symposia. Vol. 38. RayenPress. New York. Págs. 28 1-282.1987.
18.—Zapf J., Schoenle E., Froesch E. R.:“Insulin like growth factor 1 and II:some biological actions and receptorbinding characteristics of two purified constituents of non suppresibieinsulin like activity of humanserum”. European Journal of Biochemistry. 87. Págs. 285-296. 1978.;1]
— AC;0]
Figura 15;1]
íiÍucoea;0];1]
roNcoGENEa ESTIM.FACTOR NECR. TWtOTRA8CITOQUINAJ;0]
Figura 16
M.M.-Vol. 49-N” 2-Año 1993.Pág. 181
MEDICINA PREVENTIVA
Prueba de la tuberculinaen militares de reemplazo.
Revisión de & añosde su realización sistemática
F. A. Valero Capilla,**M. Acasuso Díaz, *
S. Hernández Flix****J. Griño
INTRODUCCION
La Tuberculosis es todavía unainfección frecuente en nuestro medio(1,2). Debido a su forma de transmisión por vía aérea, en las Instituciones Cerradas o Semiabiertas, existeun mayor riesgo de contagio. Lastasas de incidencia de enfermedaden España, situadas en torno al 60
por 100.000 habitantes (3), sonmáximas en varones y en edadesjóvenes y medias de la vida (4, 5, 6).
La detección temprana de los sujetos con enfermedad activa (Fuentesde Infección), y su completo tratamiento, son medidas fundamentalespara el control epidemiológico de latuberculosis (7). Asimismo, la conveniencia de administrar Quimioprofilaxis a los individuos considerados
de “alto riesgo”, es recomendada, deforma unánime, por la mayoría delos Grupos y Organismos Sanitarios(8,9).
Las Unidades y Centros Militaresson, desde un punto de vista epidemiológico instituciones semiabiertas,en las que conviven importantes contingentes de individuos de diferentesprocedencias (Escala social y AreaGeográfica), y constituyen, por tanto,
RESUMEN
OBJETIVO: Al objeto de detectar pacientes conTuberculosis activa, e individuos con riesgo depoder desarrollarla posteriormente, se efectuóuna Prueba de Tuberculina, RT-23 (PPD) de formasistemática, a los 1.905 militares de reemplazoque se fueron incorporando consecutivamente auna Base Aérea durante los años 1985 a 1991.
RESULTADOS: Se obtuvieron los siguientesresultados: Se detectaron 2 casos (0,1%) deTuberculosis Pulmonar Activa; 313 individuos(16,4%) presentaron un PPD + (> 5 mm), en 40 delos cuales se indicó quimioprofilaxis (2%).
CONCLUSION: Durante los 6 años, en los quese realizó una Prueba de Tuberculina a todos losjóvenes que se fueron incorporando a una UnidadMilitar, se detectaron 2 casos de TuberculosisPulmonar Activa. Mientras que la prevalencia deinfección (PPD > 5 mm) encontrada, fue de16,4%, cifra que corresponde con las ya publicadas para la misma edad.
Serían necesarios estudios con muestras másamplias para establecer la utilidad de realizar, deforma sistemática, la Prueba de la Tuberculina atodo el personal que se incorpora al Servicio Militar.
________________ SUMMARY ________________
OBJETIVE: In order to detect patients withactive Tuberculosis, and people at rick of developing it later, a Tuberculin Test RT-23 (PPD) hasbeen sysmatically carried out on the 1905 military reclutes who were joining a Military Mr Basefrom 1985 to 1991.
RESULTS: The following results were fornid: 2cases (0.1%) of active Tuberculosis were detected; 313 people (16.4%) showed PPD + (> 5 mm),40 of them were indicated Quimiprofilaxis (2%).
CONCLUSIONS: In the 6 years in which theTuberculin Test was carried out on the militaryreclutes, 2 cases of active puimonaxy Tuberculosis were detected. The prevalence infection (PPD> 5 mm) fornid was 16.4%, which is in accordingwith the results of studies published about peo-pie of the same age.
It would be need wider surveys to estabiish theusufuines of making a Tuberculin Test on everyperson who joings the Miitary Service.
Cte. San. (Méd.)** Cap. San. (Méd.) Base Aérea de Reus
Jefe del Dispensario de Enf. del Tóraxde ReusNeumólogo del Hospital de Sant Joan deReus
AGRADECIMIENTO
Nuestro agradecimiento al personal del Dispensario de Enfermedades del Tórax de Reus y a los soldados sanitarios que colaboraron ycolaboran en la realización de esta tarea de lucha antituberculosa.
Pág. 182 M.M.-Vol. 49-N° 2-Aáo 1993
ámbitos en los que existe un mayorriesgo de propagación tuberculosa.
Por otra parte, la Prueba deTuberculina constituye un exameninicial, sencillo y útil, a partir delcual es posible detectar, tantopacientes con Enfermedad Tuberculosa Activa, como individuos con altoriesgo de poder contraerla o desarrollarla posteriormente (9, 10).
Basados en estas premisas, y alobjeto de detectar precozmente alos posibles individuos con tuberculosis, o a los considerados de altoriesgo, desde el año 1985, se vienerealizando en la Base Aérea de Reus(Tarragona) una prueba de tuberculina a todos los militares de reempiazo que se incorporan a ella paraefectuar el Servicio Militar. En estetrabajo se presentan algunas conclusiones derivadas del análisis delos datos obtenidos durante unperíodo de 6 años.
MATERIAL Y METODOS
Se efectuó la Prueba de la Tuberculina, 0,1 ml PPD RT-23 (5 UT los 4primeros años del estudio y 2 UT enlos 2 últimos), a los 1.905 militaresde reemplazo que se fueron incorporando consecutivamente a una Uni
dad Militar desde el año 1985 hasta1991. La lectura de la Prueba serealizó entre las 48 y 72 horas después de su administración intradérmica en la cara anterior del antebrazo. Tanto la inyección del reactivo como la lectura, fueron efectuados siempre por el mismo personal,el cual pertenece al Dispensario deEnfermedades del Tórax de Reus(Dependiente del Instituto Catalánde la Salud).
Fueron considerados como reactores positivos los que mostraron unainduración igual o superior a 6 mm,independientemente de que hubieransido vacunados o no.
A todos los reactores positivos seles practicó una radiografía de tórax.En los casos en que ésta presentaba
alguna alteración se realizó unhemograma y búsqueda de BK entres .muestras aisladas de esputo.
SegÚn el resultado de estas pruebasy teniendo en cuenta otros datos, comoantecedente de vacunación previa,conversión reciente, etc., se indicó ono, la toma de Quimioproifiaxis durante 1 año (Isionacida 300 mg/día v.o.),de acuerdo con la pauta recomendadapor la Generalitat de Cataluña en sumanual de Prevención y control de laTuberculosis de 1982 (8, 9).
A los pacientes que presentaronTuberculosis Activa se les comenzótratamiento antituberculoso y se tratnitó Expediente de Exclusión delServicio Militar (Cuadro de Exclusiones, Grupo l Letra A Número 12).Siendo remitidos a los correspon
Prueba de la Tuberculina en Militares de reemplazo.Revisión de 6 años de su realización sistemática. Años1985- 1991.
N2PPDre
alizados
PPD+
(>5 mm)
%de
Positivos
Años 1985-86 571 144 18,6%
Años 1987-88 473 67 14,1%
Años 1989-90 719 83 11,5%
Tabla 1. Prevatencia de infección tuberculosa en militares de reemplazo vacunados y novacunados. (Edades comprendidas entre 18 y27 años).
MANTOUX EN 1905 RECLUTASPrevalencia de mf. y Enf. Tuberculosa
No Quimiop,87%
Qumiop13%
Negatvt83%
(Gráfico 1) Años 1985 a 1991
MM-Vol. 49-No 2-Año 1993-Pág. 183
Prueba de la tuberculinaen militares de reemplazo.Revisión de 6 añosde su realización sistemática
dientes Dispensarios Antituberculosos de referencia por su domiciliohabitual.
RESULTADOS
De entre los 1.905 jóvenes enque se efectuó la Prueba, 313(16,4%) mostraron una induraciónigual o superior a 6 mm (Gráfico1). De ellos 98 mostraron unapápula de entre 6 y 10 mm; en 97casos fue de entre 10 y 15 mm; yen 1 18 casos la reacción fue superior a 15 mm.
El Análisis de resultados considerados cada 2 años fue el siguiente: Durante los años 1985 y 1986se practicaron 571 Tuberculinas,encontrándose 144 casos (18,6%)con reacción positiva (Igual o superior a 6 mm). Durante los años1987 y 1988 se realizaron 473Pruebas de Tuberculina, hallándose 67 individuos (14,1%) con reacción positiva. Mientras que durantelos años 1989 y 1990 se realizaron719 Tuberculinas entre las cualesaparecieron 83 (11,5%) reactorespositivos (tabla 1).
De los 313 casos que presentaronun PPD positivo, en 2 casos (0,1%) sediagnosticó Tuberculosis PulmonarActiva con Baciloscopia Positiva; en40 casos (13%) se consideró indicadala administración de Quimioprofilaxis (Gráfico 1).
DISCUSION
La prevalencia global de infeccióntuberculosa (PPD+) encontrada pornosotros fue del 16,4%, porcentajeque está dentro de las cifras yapublicadas para la población española, y que oscilan desde el 3,9%para los no vacunados de 14 añosde edad (2), hasta alrededor del 40%para la edad adulta engeneral (11).Asimismo hemos constatado undescenso de esta prevalencia, desdeel primer periodo analizado (18,6%para 1985-86), hasta el último periodo (11,5% para 1989-90). Esta disminución podría reflejar la tendencia progresiva, que existe en España, a la supresión de la vacunaciónsistemática con BCG (8), y que enBarcelona fue desaconsejada ya en1974 (10). Esta aparente relaciónentre la tendencia a suprimir lavacunación sistemática y el descenso de prevalencia se ha de valorarcon cautela, ya que algunos estudios encuentran que, en la edadadulta, existe poca diferencia encuanto a porcentaje de positivos,entre los vacunados y no vacunados(10, 11). El hecho de haber administrado como reactivo 2 UT en los dosúltimos años, en lugar de 5 UT,podría haber influido también en lamenor prevalencia encontrada enese tercer periodo.
Quizá el hallazgo clínico más relevante, encontrado en esta revisión,haya sido el que en estos 6 años yentre 1.905 Mantoux realizados, sediagnosticaron 2 casos (1,00 por1.000) de Tuberculosis Activa. Estehallazgo, desde un punto de vistaepidemiológico, podría tener fraseendencia, teniendo en cuenta que enlos dos casos se trataba de Tubercu
losis Pulmonar con alto poder contagiante (Bacioscopia de esputo positiva), y que probablemente hubieranpasado desapercibidos, al menos alprincipio, con el consiguiente riesgopara el resto de la comunidad militar.
Referente a la Quimioprofilaxis(Qp), hemos constatado que no esfácil mantener su cumplimiento, yque son muy frecuentes los abandonos de medicación. Hecho, por otraparte, ya comunicado en la mayoríade estudios, los cuales sitúan el porcentaje de individuos que no completan el año de medicación, en torno al95% (10). En esta revisión menos del50% de los pacientes en que se pudorealizar el seguimiento, completaronla quimioprofilaxis. Cambios de Destino o el licenciamiento impidieronen algunos casos el seguimientocompleto.
Esto nos lleva a apoyar la opiniónde que una actitud realista referentea la Qp, pasa probablemente por elensayo de nuevas pautas que seanmás cortas o al menos más sencillasde cumplimentar (9, 10).
Serían necesarios estudios conmuestras más amplias para poderestablecer la utilidad de efectuar,de forma sistemática, y en elmomento de incorporación a“filas”, una Prueba de Tuberculinaa todos los jóvenes que entran destinados a las diferentes Unidades yCentros Militares. Por otra parte,la realización, hacia el final delServicio Militar, de un nuevo PPD,en los casos en que el inicial fuenegativo, podría poner de manifiesto el riesgo de conversión tuberculínica que supone el paso por Instituciones Militares.
BIBLIOGRAFIA
1.—Vidal Pta R., Ruiz Manzano J. ¿Aumenta la
tuberculosis en España? Med. Clin. (Barc.)
1986; 86:845-847.
2.—Epideiologia de la Tuberculosis en España.
Resultados de las encuestas realizadas por
el Grupo TIR en 1988. Arch Bronconeumol
1991; 27: 202-209.
3.—García Paez J. M., Yedra sango M. Tuber
culosis en España. Med. Clin. (Barc) 1987;
88:300.
4.—Caylá J. A. y col. Tuberculosis en Barcelo
na. Análisis de 899 casos notificados en1986. Med. Clin. 1988; 90: 611-616.
5.—Caylá J. A. Situación actual de la Tubercu
losis en España y en Barcelona. Nuevosproblemas en el control de una vieja enfer
medad. II Jornadas de Actualización enTuberculosis Pulmonar y 1 Reunión del TIR
de la SEPAR. Libro de resúmenes y comuni
caciones. Diciembre de 1989, Valencia.
6.—Garros J. y col. Estudio de 1.096 casos de
Tuberculosis Pulmonar en Vizcaya. Anos1982-1987 Arch. Bronconeumol 1990;
26:199-203.
7.—Caylá J. A. La tuberculosis y sus indicadores
epidemiológicos. Gac. Sanit. 1987;3: 97-100.
8.—Manual de Prevención y Control de la
Tuberculosis. 1982. Generalitat deCataluña.
9.—Consenso Nacional para el Control de la
Tuberculosis en España. Med. Clin 1992;
98: 26-31.
10.—De Mach Ayuela. El control y la profilaxis de
la Tuberculosis. Su aplicación actual en
España. Perspectivas. Arch Bronconeumol
1988; 24: 151-156.
11 .—Puyuelo T. y col. Prevalencia de infección
tuberculosa en el personal sanitario. Mcd.
Clin. 1988; 92: 564-566.
Pñg. 184 M.M..Vol. 49-8° 2-Año 1993
MEDICINA PREVENTiVA
Epidemiología y Medicina Preventivade la Hepatitis B
Angel González López*José R. Areta Aznar*
VACUNACION DE HEPATITIS B
La Hepatitis B es una complejaenfermedad con manifestaciones clínicas diversas, siendo aproximadamente el 50% de los casos asintomáticos, y el resto pueden dar desdesíntomas leves parecidos al síndromegripal hasta provocar una alta incidencia de Hepatitis crónica, Hepatitisdelta, y ser uno de los principalesfactores de riesgo de aparición delHepatocarcinoma primario.
Incidencia mundial de Hepatitis B
Los datos de que más de 280millones de personas son portadorasdel VHB en el mundo, y además de laposibilidad de que anualmente ile
Cap. de San. (Med.) Alumno de la Especialidad de Medicina Preventiva y Análisis Clínicos CEMASP ‘RAMON Y CAJAL”
guen a morir por causas relacionadas con el VHB -incluido el Carcinoma hepatocelular_ más de 750.000personas, hacen de esta enfermedaduna de las más importantes Pandemias de la colectividad humana.
Respecto a la incidencia mundialse pueden distinguir tres regionesbien diferenciadas, utilizando paraesta discriminación epidemiológica lapresencia del Antígeno HBs, asívemos:
1.—Una zona que comprende elPacífico Oeste, el Sureste Asiático yel Africa Subsahariana, donde lainfección vírica es muy frecuente, yen donde el 80% de la población haentrado en contacto con el VHB enalgún momento de su vida y endonde la tasa de portadores crónicosconstituye casi el 10% de la población.
2.—Una segunda zona representaa Europa Occidental y América delNorte, donde solamente un 10% de lapoblación ha entrado en contacto
con el VHB y donde la tasa de portadores es del 1%, cifra que desde elpunto de vista absoluto no es nadadespreciable, así el número de portadores crónicos en Francia se sitúaentre los 200.000-300.000.
3.—El resto (América del Sur,Europa del Este, Cuenca Mediterránea, Oriente Medio) corresponde a lafrecuencia de la infección por VHBmoderada.
De los datos citados, más de 150millones de portadores pertenecen alExtremo Oriente, y ello trae comoconsecuencia que el Cáncer Hepáticosea uno de los más frecuentes aescala mundial, y por ejemplo, enChina se diagnostican más de500.000 casos de hepatocarcinomaal año.
HEPATITIS B EN ESPAÑA
Mencionaremos los datos quesobre la incidencia de hepatitis vírica
RESUMEN
La infección por el virus de la Hepatitis B sepuede considerar hoy día como una Pandemia,con una alta Morbilidad y un buen método deprevención: LA VACUNA
La alta eficacia de la vacuna contrasta con subaja aplicación a gran escala, sobre todo debido asu alto coste. Su introducción en los calendariosde vacunación a corto plazo revertiría en un aliorro importante de vidas y de gastos sanitarios.
SUMMARY
Nowadays infection from the Hepatitis B viruscan be consided as a Pandemic, with high mortality and a good method of prevention: VACCINATION.
The great effectiveness of the vaccine contrastwith its low level of application on a large scale,due mainly to its high cost. Its introduction intovaccination calendars at the short term wouldresult in an important saving of life and of healthcosts.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Mio 1993-Pág. 185
Epidemiologia y Medicina Preventivade la Hepatitis B
en nuestro país se deducen del BoleUn epidemiológico semanal, con laestadística de los casos entre 1984-1988.
La hepatitis vírica como tal (070de la clasificación internacional deenfermedades) se introdujo en nuestro país como enfermedad de declaración obligatoria en 1982, incluyendo este grupo los casos de hepatitisA, B y otras hepatitis víricas especificadas o sin especificar. Este sistemade declaración supone un graninconveniente a la hora de conocerlos casos pormenorizados de cadatipo de hepatitis.
En la gráfica (A) podemos observarcómo desde la primera declaraciónen el año 1982, con 23.562 casos (loque representa un 60,08 por100.000 habitantes), se produce unincremento en los años 1985 (45.048casos, un 114,57 por 100.000) y1986 (44.981 casos, un 112,94 por100.000), se pasa a los datos de1988 con 25.017 casos, un 61,69 por100.000, constituyendo esto un descenso generalizado, apartándose deesta norma únicamente las regionesde Galicia y Navarra.
Respecto a la incidencia de estapatología agrupados en períodos de 4semanas, que se representa en lagráfica (B) se deduce que no existeuna clara distribución estacional,viéndose la aparición de dos ondascada año, teniendo lugar la primeraa finales de enero y el mes de febreroy la segunda durante los meses deagosto y septiembre, produciéndoseentre estos dos picos períodos devalle sucesivos. La aparición de estospicos puede estar relacionado con elcalendario escolar y la asistencia aguarderías y colegios, quedando asíreflejada la mayor incidencia de laHepatitis A respecto a la B y resto dehepatitis víricas, produciéndosedicha Hepatitis A entre la poblacióninfantil y por contagio persona a persona o por transmisión fecal-oral enel ámbito escolar.
Después de haber visto la incidencia de la Hepatitis vírica en general,haremos algunas consideracionessobre la Hepatitis B. La prevalenciade marcadores serológicos de VHB enpoblación sana sitúa a España entrelos países de endemicidad interrnedia, aunque en el contexto de Europaconstituye una zona de endemicidadelevada en relación a los países delCentro y Norte de Europa. Incide
preferentemente en edad Adolescentey Adulto joven, constituyendo latransmisión vertical (Madre-feto) unatercera parte de los portadores crónicos del virus, también se han observado su mayor incidencia en áreasurbanas que rurales y más en grupos étnicos marginales.
La vía sexual es importante en latransmisión de la Hepatitis B ennuestro medio, observándose unaprevalencia de infección de 52% enhomosexuales y de 32% en heterosexuales.
Los reclusos son otro importantefactor de riesgo (el 52% admite serADVP) con una prevalencia de marcadores del 63% y de portadoresHBsAg de 7,1%.
Respecto a las FAS, se ha visto unimportante incremento en las últimas décadas, lo cual se explica porlas características propias de lainfección y ser la población que compone las FAS (varón joven, actividadsexual, y la vida en comunidadescerradas) un grupo de riesgo importante.
En nuestro medio, con cifras estimadas de portadores de VHB de500.000, supone un riesgo nada despreciable para la comunidad, reconocida como Enfermedad profesionaldesde 1978, alcanzando tasas enhospitales de 69/100.000/año, conuna media para países Europeos de250/100.000/año, lo que suponeuna importante sangría tanto endaños humanos como materiales,
con incapacidades transitorias parael trabajo de 3-4 meses.
CONSIDERACIONES SOBRE ELVHB
La Hepatitis B se transmite básicamente por vía parenteral, pero elvirus no se propaga únicamente deesa forma y también ha sido detectado en todos los fluidos corporales,incluyendo la saliva y el semen. Elcontagio por vía sexual suponeactualmente la principal causa depropagación de la enfermedad, especialmente entre homosexuales. Otraimportante vía de transmisión es aatravés de madres portadoras que lotransmiten al dar a luz a sus hijos.
La aparición de la enfermedadpuede tardar entre 7 y 23 semanasdesde el contagio. Entre los síntomasse incluyen ictericia, mareos, apatíay aversión al tabaco y al alcohol.Puede haber coluria y heces acólicas.Algunas personas muestran tambiéndolores abdominales de diversa consideración.
Entre los afectados que se recuperan de un ataque agudo, cerca del1% se convierten en portadores permanentes de la enfermedad, siendolo más común que estos sean los quehan padecido los síntomas más levesde la enfermedad. Inicialmente todoslos portadores son contagiosos, perosólo aquellos que retienen el Antigeno Australia (HBsAg) son especial-
HEPATITIS . CASOS DECLARADOSTOTAL NACIONAL 1982-88.
82 *83 *84
Fuu.i.MIsIsro SaWd y Cosu..
MoL
Gráfica (44)
Pclg. 186 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
mente peligrosos. El estado de portador crónico puede acarrear un dañopermanente y de larga duración alhígado, además de representar unacusado riesgo de cáncer.
Un dato muy importante es que seestima que casi un 80% de las personas que padecen cáncer de hígadoen todo el mundo su causa provienede una infección por VHB.
Frente a la concepción tradicionalde que el VHB producía infeccióndespués de la inyección de sangre ofracciones del plasma, o bien por eluso de jeringuillas y agujas inadecuadamente esterilizadas, las comprobaciones clínicas han revelado laexistencia de nuevas vías de transmisión. Así al contagio percutaneo(incluido Acupuntura y vacunacionescon pistolas inyectoras) deberá añadirse transferencia por secrecionescorporales, la vía oral en ausencia dela integridad de la mucosa, contactosíntimos y el conducto perinatal.
La importancia de la vía sexual hasido clínicamente probada en un32% de los casos controlados enEE.UU. De este porcentaje, un 20%correspondía a homosexuales y un12% a heterosexuales. La segundacausa de propagación estaba cosntituida por las toxicomanías, que erancausa deI 16%. Al mismo tiempo, lascausas desconocidas de transmisiónllegaban a ser del 42,6%.
De los 2.000.000 de fallecimientosque ocasiona anualmente esta enfermedad en todo el mundo, se estimaque unos 700.000 afectados habránmuerto a consecuencia de una cirrosis hepática, 100.000 de hepatitisfulminante, 500.000 por hepatitisaguda, 400.000 por una crónica yalrededor de 300.000 por cáncer dehígado.
VACUNA DE LA HEPATITIS B
Dentro de las diferentes vacunasque se han producido frente al VHBpodemos citar:
a,—Vacuna HB derivada del plasma (Heptavax, Merck Sharp &Dohme). La primera vacuna de estetipo fue obtenida de forma rudimentaria por KRUGMAN en 1971, a partir de sueros diluidos de portadorescrónicos asintomáticos, inactivándolo por ebullición. Demostró así queesta vacuna protegía de la infección o
modificaba el curso de la enfermedaden el 70% de casos.
— Se produjo de forma comercialdesde 1982, sometiendo el plasma deportadores crónicos asintomáticos auna serie de procesos como la purificación, separación, inactivación yadsorción, garantizando de formatotal la inactivación completa decualquier virus contaminante.
Dejó de fabricarse en 1989 porposible infectiosidad con el SIDA. Noobstante, esta circunstancia no llegóa comprobarse en ningún caso.
Otras vacunas, como la de la CruzRoja Holandesa (“Reesink”), la vacuna China (‘Tao Almin”) o la del Instituto Nacional de la Salud (Purcell)tendrían, posteriormente, menosincidencia.
b.—Vacuna de HB obtenida porRECOMBINACION DE DNA. Actualmente existen dos preparados en elmercado:
— Recombivax H-B contiene 10ug/ml, comercializada Merck Sharp& Dohme desde 1989.
— Engerix B, que contiene 20ug/ml comercializada por SmithKJirie & Beecham desde 1987.
El virus B se clona en E. Coli y seaisla posteriormente el DNA del Antígeno de Superficie mediante endonucleasas de restricción. El residuoobtenido se inserta en un plásmidoque contiene un promotor y un finalizador. Este plásmido se introduceen la Levadura del Cervecero (Saecharomyces cerevisiae) que sintetiza
el antígeno de superficie del VHB ensu forma no glicosilada. Posteriormente se lisa la levadura y el producto resultante se filtra aislándose elantígeno por su elevada liposolubilidad.
c.—Vacunas sintéticas: se encuentran en fase experimental. Consistenen la síntesis artificial de las secuencias de Aminoácidos iguales a lasporciones inmunógenas del HBsAg.
DOSIFICACION DE LA VACUNADEL VHB
a) En Individuos sanos: las dosisrecomendadas son de 10 a 20 ug/mlen 0, 1 y 6 meses en Deltoides. Sihay riesgo de hemorragia se puedeadministrar por vía subcutánea. Hayuna pauta rápida de vacunación alos 0, 1 y 2 meses, con una dosis derecuerdo a los 12 meses para unainmunización más prolongada.
En un estudio interhospitalario decuatro hospitales españoles, empleando diferentes tipos, pautas y lugares de vacunación se vieron lossiguientes porcentajes de seroconversión: (Gráfica C).
b) Población infantil: lo niños nacidos de madre portadora de HBs Agcon HBe Ag positivo se consideran dealto riesgo. Para estos -casos estáindicada la profilaxis activa-pasivacon Inmunoglobulina de Hepatitis B(HBIG) con dosis de 0,5 ml nada más
HEPATITIS.CASOS DECLARADOSTOTAL NACIONAL 1984-88.
Coi
*84 *86
Fu.nI.4I*ae4,,po Bialded y Co..o.
*88 *87 *88
Gráfica (B)
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 187
Epidemiología y Medicina Preventivade la Hepatitis B
nacer y vacuna de VHB 5-10 ug/mlintramusculares en cara anterolateral del muslo a los pocos días, al mesy a los 6 meses de edad.
En preescolares y escolares lasdosis más adecuadas es de 2,5-5uglml en una pauta de 0-1 y6 meses.
En adolescentes es adecuada lapauta de 5-10 ug/ml en 3 inyecciones (0, 1 y 6 meses).
Entendemos por SEROCONVERSION la formación de una concentración de Anticuerpos contra el Antígeno de Superficie mayor de 1 unidadinternacional! 1, y por SERO PROTECCION una concentración mayoro igual que 10 UI/l.
Según el nivel de Anticuerposalcanzados un mes después de la última dosis, algunos autores distinguenla intensidad de la respuesta en cuatro:
— Excelente con> 1.000 UI/L.— Muy Buena con 500-999 UI/L.— Buena con 100-499 UI/L.— Débil con 10-99 UI/L.
FACTORES QUE AFECTAN LA RESPUESTA INMUNE
Vamos a diferenciar dos grupos,por una parte aquellos factores queafectan al huésped y por otra los factores relacionados con la propiavacuna.
Aparte de las dos anteriorescategorías que vamos a estudiar,uno de los condicionantes másfuertes que hasta ahora ha provocado la escasa respuesta a lascampañas de vacunación de VHBha sido el Costo que supone dichavacunación. El coste del ciclo completo de vacunación con la vacunade MSD ha pasado de 13.890 pts.(1982) a 14.775 (1984), 8.625(1985) y 8.562 (1987).
El precio de la vacuna de SKB en1987 era de 4.860 pts. por dosis devacuna. El precio del año 1991 deuna dosis está en las 3.394 pts.
a) Factores relacionados con elhuésped
1. Edad: a medida que aumenta laedad disminuye la eficacia de la vacuna. Se ha visto que entre los grupos demenos de 30 afios y los 30-40 años noexistían diferencias en cuanto a la respueta inmunitaria, pero en cambio síexistían al comparar los de menos de
30 años con los de más de 40 años(p<O,OO1).
2. Peso corporal: se ha visto que losque pesan menos de 66 kg presentanuna respuesta más rápida y eficaz.
3. Sexo: aunque los diferentesestudios sobre este tema resultancontradictorios, en general se observa un porcentaje más elevado de NOrespuesta en Hombres, aunque lasdiferencias entre sexos no son estadísticamente significativas.
4. Tabaco: los fumadores presentan una peor respuesta, tal vezpor exceso de linfocitos T supresores y/o células Natural Kilier.
5. Factores Genéticos: En unestudio de los HLA de los diferentes vacunados con VHB, encontraron que personas con rasgoshomocigóticos para el grupo deHLA B8-SCO1-DR3, si eran vacunados contra la VHB, no se producía en ellos un nivel normal deAnti-HBs. Mientras que los heterocigotos para ese grupo de HLAnormalmente producirá unabuena respuesta por su otro cromosoma (7).
Algunos autores observan uncierto beneficio al usar modificadores de la respuesta biológicacomo interferón, Interleukina-2 yotros.
b) Factores relacionados con lavacuna
1. Sitio de Inoculación: se puede
administrar por tres vías: intramuscular, subcutánea e intradérmica.
— Vía intramuscular: debe realizar-se en Deltoides, pues la inyección enregión Glutea es una de las causas depobre respuesta inmunogénica. EnDeltoides la tasa de seroconversión esdel 92%, mientras que en el gluteosólo se alcanzan tasas del 73%.
— Vía Intradérmica: en recientesestudios se demostró que la persistencia de Anti HB5 tras la vacunación intradérmica en un grupo deestudio de adultos jóvenes sanosvacunados contra la VHB es tanaceptable como la vacuna por víaintramuscular (6). El nivel de seroconversión es del 90-95%, usandoademás la décima parte de la dosisde las usadas por otras vías, lo quesupone un 87% de ahorro. La eficacia de esta vía se basa en la presentación de las células de Langerhansde dermis, que capturan al antígenoy lo presentan a los Linfocitos T.
2. Dosis y pautas de Vacunación
La más usada hoy día es la pautade 0-1 y 6 meses que ofrece unabuena tasa de respuesta y títulos deAnti HBs más elevados.
Existe una Pauta Rápida de Vacunación que facilita la aplicación deun programa de vacunación. Estapauta es de 0-1 y 2 meses, quepodría ser utilizada con éxito enaquellas circunstancias en que fueranecesario conseguir lo más rápida-
Porcentaje(%)
PORCENTAJE DE SEROCONVERSIONESEn cuatro hospitales españoles
100
80
60
40
20
Rev.RoI de entermoria
Merck(Oj,6) Pasteur(Oj,2,) Merck(0,16). Merck(0,1,6)Tipo y pauta(meses)vácuna antiVHB
H.Gral.CUn.0&Icia H.Carloe Haya Málaga
D H.CUn.Prv.Baroelona
Gráfica (C)
Peg. 188 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
mente posible una protección frenteal virus de la Hepatitis B. Con estapauta estudios como el de Serra Desñus et al. consiguen tasas de respondedores dei 84%. concepto que aplican los autores al tanto por ciento depersonas que completan las tresdosis de vacunación.
3. Conservación de la Vacuna
Se recomienda almacenarla a 4-8gracos C. pero no parece que el permanecer a temperatura ambiente oincluso a 37 grados durante unasemana tenga ningún efecto perjudicial. A temperatura por debajo de Ogrados C puede disminuir la eficaciade la vacuna. por lo que no es recomendable mantenerla congelada.
INDICACIONES ESPECIALES ENDISTINTOS GRUPOS
Personal de alto riesgo en un hospital general
En el BOE de fecha 28-XIl-83 define un protocolo de Prevacunación yPostventa de la VHB. y entre susdirectrices define al Personal Sanitario de alto riesgo como el comprendido en las siguientes categorías o servicios: Hemodiálisis, Análisis Clínicos. Servicios Quirúrgicos. Odontología y Laboratorio.
Se ha visto que la prevalencia llegaba a ser de un 19,6% del personalde alto riesgo de su Hospital, de ellose deduce que todo el personal sanitario corre mayor riesgo de contagioy de forma más homogenea que lapoblación general. teniendo en cuenta por ejemplo que la proporción deportadores del virus es enorme entrelos enfermos hospitalizados, y mayorque en la media poblaclonal en losenfermos de consultas externas. Estegrupo llama la atención sobre el datode que el mayor nivel de infección(22,5%) se da en los administrativosde las áreas de alto nesgo (13).
Recién nacidos de madres portadoras de HBsAg
En un estudio realizado recientemente. se vio que la vacuna de HBen lactantes y en niños es efectiva enmás del 90%, conservando tasassimilares a los de la etapa adulta (8).
Respecto a estas vacunas contraVHB han demostrado ser útiles parala prevención de la transmisión vertical de la enfermedad, pero las dudasvienen de la Duración de la protección, dudas sobre todo relacionadascon el descenso de los títulos deAnticuerpos con el tiempo, siendoeste descenso más pronunciado enniños vacunados en el periodo neo-natal que en lo vacunados con la primera dosis a los 12 meses. Wainwright et al. observaron que el 39% delos niños que se habían vacunadoantes de los 12 meses tenían títulosde Anti-HBs inferiores a los 10mU/ml a los 5 años, mientras quesólo el 16% de los vacunados entrelos 12 meses y 9 años estaba pordebajo de esa cifra. Hay que tener encuenta que el recién nacido y el lactante cuando son Infectados por VHBpresentan gran dificultad en generaruna respuesta inmune efectiva queconsiga eliminar ei virus, por inmadurez de sus sistemas Imnunitarios,lo que comporta el paso a Portadorcrónico en la mayoría de niños Infectados. Esta alta tasa de posibles portadores crónicos da lugar a que lavacuna de la VHB (cuya eficacia enesta edad se sitúa en el 92%) puedaser candidata a ensayos de admliñstración de la misma coincidiendo con
Figura 1.—Tomada de Mundo Científico núm. 54.
MM-Vol. 49-l?2-Año 1993-Pág. 189
__________Epidemiología y Medicina Preventivade la Hepatitis B
las demás vacunaciones obligatoriasa los 3,5 y 7 meses.
CONTRAINDICACIONES
Son las generales de todas lasvacunas.
A las embarazadas sólo se les recomienda la inmunización en el caso deser HBsAg positivas, por pasar a pertenecer a un grupo de alto riesgo.
EFECTOS SECUNDARIOS
El porcentaje de reacciones osdilaentre el 5-20% según los autores yconsisten en ligeras reacciones locales en el punto de inyección, cefaleay febrícula.
También puede administrarse aindividuos inmunodeprimidos, nopresenta interferencia con las vacu
nas infantiles obligatorias pero noexisten estudios sobre la seguridadde las vacunas para el feto (15).
Tanto las reacciones locales comolas generales no son importantes niaparatosas y ceden en 24-48 horas,necesitando solamente, y no siempre,tratamiento sintomático.
POSIBLE NECESIDAD DE VACUNAClON CONTRA LA HEPATITIS B ENLAS FAS
Debemos tener en cuenta que laOMS recomienda que los programasde inmunización frente al VHB debentomarse en consideración inmediatapara todas aquellas personas definidas como población de Alto Riesgo.
En el mismo sentido se presentandos declaraciones, una la “Declaración de Manaos” y otra la “Declaración de Yaounde’ que llaman a laincorporación de la vacuna contra laHepatitis B dentro del ProgramaAmpliado de Inmunización. Estasdos declaraciones se llevaron a caboen sendas conferencias organizadaspor la OMS. Como causas de estaincorporación citan la cantidad demuertes que se derivan de su infec
ción, la efectividad y calidad de lavacuna y el descenso de su preciopor el incremento de su uso (18).
Creemos que la efectividad y losniveles de seroprotección que da laactual vacuna de la Hepatitis B, juntoa los enormes beneficios que conllevasu protección, puede hacemos pensaren la posibilidad de que se incluyacomo vacuna obligatoria dentro delprograma de vacunación de las FAS.
De acuerdo con las recientes recomendaciones de la OMS y de lassociedades científicas y de los expertos relacionados con este tema, se havisto, la necesidad de adoptar nuevasestrategias de vacunación universalcon objeto de proteger a la poblaciónantes de llegar a la edad de mayorriesgo de infección y de enfermedad,que coincide en nuestro país con laetapa de adulto joven, que es lamisma de la del Servicio Militar, yademás con el condicionante de lamayor exposición a factores de riesgodurante su servicio en las FAS.
Algunos servicios de salud como laGeneralitat de Cataluña, dentro de losobjetivos del Plan de Salud de Cataluña, preconiza la administración de lavacima de la Hepatitis B (3 dosis) atodos los adólescentes de 11 años (11).
BIBLIOGRAFIA
1.—Carmen Llamas Urrutia. “Hepatitis B.Quién y cómo vacunarse”. Rey. Rol de Enf.núm. 119-120. Págs. 20, 30, 31.
2.—Bruguera, M. E. Hernández, A. Mayor y J.M. Sánchez Tapias “Respuesta a la vacunade la Hepatitis B en Sanitarios con positividad aislada de Anti-HBs”. GastroenterolHepatol 1990: 13:6 27 1-273.
3.—Bruguera y M. Cremades. “Consideraciones sobre una pauta rápida de vacunaciónde la Hepatitis B”. Med. Clin (Barcelona)1990: 47, 757.
4.—Chester A. Alper, M. D. Margot et als.“Genetic Predition of Nonresponse toHepatitis B Vaccine. N. Engi. J. Med. 321:11: 708-709.
5.—Departament de Sanitat i Securetat Social.Generalitat de Catalunya. “DocumentMarc per l’elaboration del Pla de Salut deCatalunya”. Febrero 1991. Pág. 167.
6.—Garcés. F.; Abad. 1.; Ojeda e 1. Plaza.‘Vacuna de la Hepatitis B”. Fannacoterapia. Vol. VIII-Núm. 9, 1991. PágS. 511-513.
7.—J. Genescá Ferrer y R. Esteban Mur.‘Vacunación contra la Hepatitis B. Proifiaxis de la Hepatitis B postexposición”. Jano1987: Vol. XXXIII: 58-63.
8.—International Conference un Prospect forEradication of Hepatitis B virus. Geneve,23-24 February 1989. Grupos de Riesgode Hepatitis B (i).
9.—International Conference un Prospect forEradication of Hepatitis B virus. Geneva,23, 24 February 1989. Erradication ofHepatitis B (1).
10.—Jaqueti, D. Martínez Hernández, F. Nava-reo Gailar y R. J. García-Esteban. “Consideraciones sobre una pauta rápida devacunación contra el virus de la HepatitisB”. Med. Clin. (Barcelona) 53:559.
1 1.—Juanes PArdo, y. Domínguez Rojas. “Profilaxis activa contra el virus de la HepatitisB (VHB) en España. Seis años de seguimiento”. Rey. Esp. Micro. Clin. Febrero1988, Vol 3, núm. 2. Págs. 110. 111, 14.
12.—Ministerio de Sanidad y Consumo, Subdirección general de infonnación sanitaria yepidemiológica. ‘Vigilancia de la Hepatitisvirica. España 1984-1988”. Núm. 1.837.Semanas 25-26/1989 de 18 de junio al 1de julio de 1989.
13.—Organización Panamericana de la Salud.Programa Ampliado de Inmunización PAT.“Expertos llaman a la incorporación de lavacuna contra la Hepatitis B en el PAT”.Boletín Informativo PAL Octubre 1991:Año XIII: Núm. 5:3.
14.—Sun Miguel et als. “Actitud del personal dealto riesgo unte una campaña de vacunación antihepatitis B en un Hospital General”, Med Clin (Barcelona), 1988. 90:90366-372.
15.—Simposium Nacional sobre estrategiasactuales de prevención de la Hepatitis B
Conclusiones.16.—Torrell, C. Micheo Salas, C. Cerdó Goicu
ns, 1. Casas García. “Respuesta Inmunitaria a la vacuna contra la Hepatitis B obtenida por Ingeniería Genética”. Rey. Clin.Esp., 1991. 188-68-71.
17.—Torres, M. Bruguera, E. Fos, A. Mayor y F.R. Hierro. “Inmunogenicidad y eficacia alargo plazo de la vacuna de la Hepatitis Ben recién nacidos de madres portadoras deHBsAg”. Med. Clin. (Barcelona), 1990.95:247-249.
18.—W. L. Irving. ‘VAcuna contra la HepatitisB”. Lancet, 1987. 2:561 pág. 80.
19.—World Health Organitation. Geneve. ‘ViralHepatitis”. Weekly EdpidemiologicalRecord. 1988. 63:89-90.
Pág. 190 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
MEDICINA AEROESPACIAL
Prevención de la enfermedaddescompresiva:
Métodos para reducirel tiempo de desnitrogenización
y. Velamazán Perdomo*C. Velasco Díaz*J.Azofra García*F. Ríos Tejad a**C. Alonso Ródríguez**J. B. del Valle Garrido**J. J. Cantón Romero**J. M. Sieiro Enríquez***
INTRODUCCION
Entre los cuadros patológicos originados como consecuencia de loscambios de presión del medioambiente, conocidos como DISBARISMOS, destacan en MedicinaAeronáutica los BAROTRAUMATISMOS y la ENFERMEDAD DESCOMPRESWA (EDC).
La enfermedad descompresiva(EDC), descrita en relación con elmedio aeronáutico por primera vez
Cap. San. (Med)Cte. San. (Med)Tte. San. ¿2Wed)
Centro de instrucción de Medicina Aeronáutica
en 1931, es un cuadro clínico potencialmente grave, caracterizado por laformación de burbujas de gas en losfluidos y tejidos corporales cuandodisminuye la presión ambiental, quepuede presentarse en:
1.—Aviones no presurizados quevuelen a más de 18.000 pies.
2.—Descompresiones no detectadas en aviones presurizados, cuandoocurran a altitudes superiores a los18.000 pies.
3.—Descompresiones rápidas oexplosivas.
4.—Saltos de paracaidistas a granaltitud con apertura manual a bajacota (saltos HALO) o con apertura agran altura (saltos HAHO).
5.—Vuelos en Cámara de BajaPresión.
La incapacitación resultante de laaparición de un cuadro de EDC, quepuede manifestarse con uno o variosde los síntomas que se recogen en laTabla 1, y los riesgos que la evolución de dicha patología conileva,hacen que la prevención de estaenfermedad sea labor fundamentaldel médico de vuelo de la Unidad.
Existen tres formas de prevenir laEDO (2):
A) Limitando la altura a la que seasciende
B) Limitando el tiempo de exposición a dicha altura
C) Dado que la causa de esta patología es la formación de burbujas denitrógeno en el organismo, eliminando dicho gas disuelto en los tejidos yfluídos corporales antes de indicar el
RESUMEN
La Enfermedad Descompresiva (EDC), es uncuadro potencialmente grave que puede presentarse en distintas situaciones aeronáuticas, tantooperacionales como de entrenamiento. Dada laincapacitación y posibles secuelas de esta patología, la prevención de la misma se hace imprescindible, siendo el procedimiento de desnitrogenización (DN) el más recomendable.
En el presente artículo se revisan distintosmétodos posibles de desnitrogenización.
SUMMARY
Decompression sickness is a potentialy seriousdisease that can appear in different aeronauticalsituations, operationais or in the course of training procedures. Because of the sudden incapacitation as well as the sequelea that can becomefrom this disease, prevention is always necessary. Denitrogenation is the most useful procedure.
The present paper is a review of differentdenitrogenation methods.
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 191
Prevención de la enfermedaddescompresiva:Métodos para reducirel tiempo de desnitrogenización
ascenso, proceso que se denominaDESNITROGENIZACION (DN).
El umbral teórico para la aparición de EDC es de 18.000 pies, sinembargo la posibffidad de que aparezca por debajo de 22.000 pies(FL220) es mínima. En consecuencia, la mejor forma de prevenir estapatología es no exponerse a las altitudes mencionadas, pero naturalmente esto no es siempre posibledesde el punto de vista operacional,sobretodo en aviación militar; otrotanto se puede decir en cuanto altiempo de exposición. Los aviones decaza alcanzan presiones de cabinade 22.000 pies, un compromisointermedio entre el riesgo de desarrollar EDC y de mantener una presión diferencial con respecto alambiente exterior que minimice elpeligro en caso de descompresiónrápida o explosiva.
Cuando existe la posibilidad deexponerse a presiones inferiores a lasque encontramos por encima de altitudes superiores a FL220, la desnitrogenización, respirando oxígeno al100% antes de miciar el vuelo, se harevelado como el medio más eficazpara la prevención de EDC. Sinembargo este proceso presenta dosinconvenientes notables:
— primero, el tiempo necesariopara lavar el nitrógeno en una proporción importante, de manera quesea efectiva para disminuir mucho laposibilidad de formación de burbujas (Figura 1).
— en segundo lugar, la gran cantidad de oxígeno que se tiene que utilizar, y en consecuencia el peso ycoste que conlleva.
Los protocolos de desnitrogenización varían entre diferentes fuerzasaéreas y dependiendo de si el vuelose realizará en aeronave o en Cámarade Baja Presión (Tabla II).
DISCUSION
Como se ve en la Figura 1 y sedesprende de los protocolos establecidos (Tabla II), el tiempo de DNpuede llegar a ser lo bastante ampliocomo para tener cierta incidenciaoperacional.
Reducir este tiempo, sin afectar ala seguridad de las tripulaciones,seria de gran utilidad ya que además de disminuir el tiempo de esperaantes de realizar la misión, se alio-
rraría combustible, oxígeno ypaciencia.
Al revisar la bibliografia hemosencontrado muy poca investigaciónal respecto:
— Habitualmente se consideraque la DN debe ser hecha a nivel delsuelo o en cualquier caso por debajode 10.000 pies.
— Un estudio realizado en 1944en La Escuela de Medicina Aeroespacial de la USAF (USAFSAM) (5)concluyó que respirar 02 al 100% a20.000 pies era tan efectivo comohacerlo a O pies, y que entre20.000 y 30.000 esta efectividad sereducía entre la mitad y la terceraparte.
— Después de la II Guerra Mundial, con la generalización de la presurización de cabinas, la escasez deartículos relacionados con el tema esnotoria.
— En 1953, un estudio llevado a
cabo en la Base Aérea de Wright Patterson (6) concluye que la DN puedeser efectiva si se realiza a 15.000pies con oxígeno al 100%.
— En 1956, otro trabajo de laUSAFSAM (7) concluía que se puedeobtener una disminución marcadaen la incidencia de EDC haciendorespirar al sujeto oxígeno 100%durante dos horas y a alturas dehasta 22.000 pies.
— En 1990, en la Reunión Anualde la Sociedad de Medicina Aeroespacial (AsMA) se presentó un estudio realizado por el Instituto de Medicina Aeronáutica de Beijing (8) queapuntaba una serie de hechos deinterés, comparando el proceso deDNaOya 18.000 pies:
* La cantidad de nitrógeno en elaire espirado era de 20,7 ml/mm anivel del mar, y de 70,4 ml/mm a18.000 pies.
* El nitrógeno eliminado en 5
{EDC Tipo 1
EDC Tipo II
EDC
1— Cuadro Agudo(síntomas)
— Cuadro Crónico(síntomas)
1 SíntomasMayores
SíntomasMenores
BENDS
CHOKESAFECTA.ClON SNC
SHOCK
Rash cutáneo, pruritoCansancio, astenia
Necrosis ósea aséptica
Secuelas neurológicas
Tabla 1: Sintomatologia que puede aparecer en la Enfermedad Descompresiva.NOTA. Las manifestaciones del cuadro crónico de EDC son muy rara en aeronáutica, fre
cuentes en el medio subacuático.Bends: manifestación articulares en la EDC.Chokes: manifestaciones en el aparato respiratorio en la EDO.
EMA 85
13.000-18.000 pies18.000-25.000 pies
>25.000 pies
USAF MACReg.55-130
18.000-25.000 pies25.000-30.000 pies
30.000-35.000 pies>35.000 pies
20 minutos60 minutos (tripulación)30 minutos (paracaidistas)
60 minutos
30 minutos45 minutos (tripulación y saltosHAHO)30 minutos (saltos HALO)
60 minutos75 minutos
Tabla 11: Tiempos de desnitrogenización recomendados por el Estado Mayor de la Defensapara lanzamientos de paracaidistas y la USAF.
Pñg. 192 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
minutos a 18.000 pies es el mismoque el que se elimina en 20 minutosa O pies.
La conclusión era que la DN a18.000 pies era un procedimiento“económico, eficiente y seguro”.
— Por último USAFSAM (10),realizó un estudio para la Reuniónde AsMA de 1991, en el que se llegaba a la conclusión que en la prevención de EDC la desnitrogenización realizada a 16.000 pies puedeser tan efectiva como hecha a niveldel suelo, y que la DN hecha porencima de 16.000 pies podría serincluso más efectiva que la que sehace a O pies.
CONCLUSION
La revisión de todo lo anteriornos lleva a una hipótesis de interés: aparentemente es posible
reducir el tiempo de DN y hacerlaincluso en vuelo, a alturas supe-dores a lo que hasta el momento sehace, con un mejor aprovechamiento de recursos y, en consecuencia, una clara ventaja operacional.
No obstante hemos de reconocer
que la doctrina que se sigue en lasdistintas fuerzas aéreas es distinta,y son necesarios nuevos estudiosque confirmen y demuestren claramente los beneficios de DN a distintas alturas y con otros tiempos,antes de hacer recomendacionesdefinitivas.
BIBLIOGRAFIA
1.-Ríos Tejada F., “Modificaciones fisiopatológicas y psicológicas en la altitud y su significado en Medicina Aeronáutica” Tesis Doctoral1988.
2.-Macmfflan AJF “Decompression sickness” enAviation Medicine, Butterworths Ed. 1988,pg. 25.
3.-Normas Militares para lanzamientos deparacaidistas desde aviones militares. M.Defensa 1985.
4.-USAF MAC Regulation 55-130.5.-Gray JS “Effect of denitrogination at various
altitudes on aeroembolism in cadets” USAFSAM 1944.
6.-Franklin MH “Aviators bends pais asinfluenced by altitude and in flight denitrogenization” WPAFB 1953.
7.-Marberger JP, Kadetz W, Paltaroka J, Vaniakoj D. Hansen J, Dickinson J “Gaseous
nitrogen elimination at ground level andsimulated altitude and the occurrence ofdecompression sickness” USAFSAM 1956.
8.-Li QZ, Lu ZH “Nitrogen washout at 5500 m.for Physiological Training of avlators” Aviation Space and Environmental Medicine61(5): 482, 1990.
9.-Pilmamanis AA, Olsen EM “The effect ofinflight denitrogenitation on altitudeDecompression sickness risk”. USAF Armstrong Laboratory, Brooks AFB and Krug LifeSciences.
10.-Velamazán, Paquette, Golich “Minimizingdenitrogenation time by prebreathing 100%oxygen at altitude” USAFSAM 1991.
11 .-Heimbach RD, Sheffield PJ “Decompressionsickness and pulinonary overpressure accidents” en Fundamentals of Aerospace Medicine, Lea Febiger Ed. 1985, pg. 138.
Í1
II I 121MILJTIS
Figura 1. Curva de eliminación del nitrógeno (Tomada de Fundamentals of Aerospace Medicine)
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año l993-Edg. 193
TRIBUNA DE OPINION
Implicaciones legales de la transmisiónde infecciones por transfusión de sangre
Rafael de Llano Beneyto.*
Los graves incidentes acaecidos enFrancia por la transfusión de sangrecontaminada con VIH, así como lascontínuas noticias en la prensanacional relativas a responsabilidades legales sobre estos temas, obligan a una serie de reflexiones quedeben ser conocidas por todos losprofesionales sanitarios.
La Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS) considera undeber advertir que “a pesar de loscontroles, por exhaustivos queestos sean, aún trabajando con unalto nivel de calidad, el riesgo ceroes imposible en la transfusión desangre”.
La Junta Directiva de la SETS,dadas las continuas demandas contra los profesionales de la transfusión, ha elaborado un documentoexplicando, de acuerdo con los conocimientos actuales, la problemáticade la transfusión.
En el ANEXO 1, escrito para difusión entre fiscales, jueces y abogados, se especifica que: “aún utilizando los criterios más rigurosos yloscontroles más exhaustivos, lasangre y sus componentes siguensiendo potenciales transmisoresde enfermedades infecciosas”.Entre las posibles causas de riesgose citan: las inherentes a las técnicasde escrutinio, la imposibilidad dedetectar infecciones si la cantidad deagente infectante es mínima o nohan aparecido anticuerpos, la existencia de agentes desconocidos, etc.
Siendo evidente la diferenciaciónentre la sangre y los productos farmacéuticos derivados del plasma(albúmina, inmunoglobulina, factores de coagulación, etc.), su conside
TTe. Coronel de Sanidad Militar (S.S.)Director Servicio Central de Hemoterapiadel Ejército.
ración legal debe ser también distinta.
La diferencia entre la sangre ylos productos derivados del plasmaqueda plenamente extablecida enel Acuerdo Europeo relativo aIntercambios de Sustancias Terapéuticas de Origen Humano, ratificado por España el 11 de abril de1989, en el que se considera lasangre “como una sustancia terapéutica de origen humano y nocomo un medicamento”, si bienla Ley del Medicamento 25/1990engloba la sangre bajo el conceptode Medicamentos Especiales deOrigen Humano.
En la sangre total y en sus componentes lábiles, los procedimientos técnicos de inactivación de posibles agentes infecciosos es imposible puestoque conllevaría su inviabffidad.
En el ANEXO II del documentoelaborado por la SETS se insiste enque “la sangre es un tejido vivoque no se puede descontaminar,ya que la descontaminación acarrearía su destrucción”, sin embargo, los derivados del plasma “se pueden descontaminar” ya que su elaboración requiere técnicas industriales, por lo que se les considera como“verdaderos medicamentos”.
Teniendo en cuenta que la transfusión de sangre es, con frecuencia,un tratamiento insustituible “losusuarios tienen derecho a la información sobre las necesidades yposibles riesgos de la transfusión”,que, aunque pequeños, nunca llegarán al riesgo “cero”.
En un artículo de opinión parapublicar en prensa, la SETS especffica:
“Ultimamente se están generando numerosas demandás judicialesrelacionadas con la posible responsabilidad profesional existente en latransmisión de infecciones porlatransfusión de sangre. En este sen-
tido habría que considerar quecuando ha existido una buena práctica profesional no se puede inculpar al colectivo sanitario de unhecho que en el estado actual deconocimientos es inevitable, porquela transfusión siempre conileva unriesgo y este riesgo nunca será cero.En la otra vertiente de las demandas, si éstas son consideradas comoreparación social de los daños ocasionados, el tema sobrepasa a lacomunidad científica, y debe ser lasociedad, a través de los resortesdel Estado, quien de respuesta a losproblemas que plantean”.
La evidente trascendencia del problema obliga a considerar una seriede conceptos que, siguiendo la normativa de la Sociedad Española deTransfusiones Sanguíneas, los profesionales de la transfusión tienen eldeber de advertir.
1.—Los Centros de Transfusiónespañoles realizan sistemáticamente,en todas las donaciones de sangre,los controles establecidos por lalegislación vigente, de acuerdo conlos conocimientos actuales másavanzados de la ciencia.
2.—El perfeccionamiento de lastécnicas proporciona una manifiestaseguridad en la transfusión sanguínea, si bien, como es obvio, estaseguridad no alcanza el 100%. Implícitamente toda transfusión conllevaun riesgo inevitable.
3.—La transfusión de sangrerepresenta el injerto de un tejidovivo, por lo que nunca puede considerarse como la administración deun medicamento.
4.—Ante una correcta profesionalidad, nunca podrá achacarse a lacomunidad científica las posiblesdemandas legales, debiendo estasrecaer, caso de existir, sobre losorganismos políticos y administrativos de la sociedad.
Pág. 194 MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993
LOGISTICA SANITARIA
El Servicio de Sanidad delDestacamento Español en Namibia
con la ONU. (1989-1990)
Manuel González Calvo*
INTRODUCCION
Según la Resolución 435 delConsejo de Seguridad de lasNaciones Unidas, adoptado en1978, se estableció que el Proceso de Independencia de Namibia,debía llevarse a cabo bajo el control de dicha organización. (ONU)
‘ Teniente Coronel Sanidad (Mcd.) Hospitaldel Aire. Ex Jefe de Sanidad DestacamentoEspañol en Namibia.
NOTA DE REDACCION: Este trabajo tuvoentrada en M.M. a finales de 1992. Por esoalgunas de las personas citadas en el recuadro anterior no ocupan actualmente esoscargos.
RESUMEN
Se analiza la actuación del Servicio de Sanidad del Destacamento que España envió aNamibia entre 1989-1990, colaborando con laONU y que estaba formado por unos 85 miembros permanentes que permanecieron en aquelpaís en períodos rotatorios de cuatro a seismeses. La misión que tenían allí era la de efectuar el transporte aéreo durante el períodotransitorio de la Independencia de Namibia. Sedescriben la situación socio-económica y sanitaria de Namibia así como la organización delos Servicios Médicos de UNTAG (UnitedNations Transition Assitance Group).
Se comenta el resultado del Programa Preventivo aplicado al personal allí destinado quefue muy efectivo. No hubo ningún caso de malaria. La patología más frecuente se debió a enfermedades respiratorias de vías altas.
Hubo tres casos que fueron repatriados aEspaña por motivos de salud, entre ellos unaccidente de tráfico que fue la causa de lamayoría de las bajas entre todo el personalUNTAG.
Por último, se considera como conclusión laconveniencia de tener formados equipos sanitarios, para actuar de forma inmediata en misiones de este tipo, integrados por personal conuna formación profesional y con conocimientosde idiomas especialmente de inglés, lo queexige mantener unos programas de formacióncontinuada.
SUMMARY
First of all, we analyzed the task of the medical Service of the Spanish Air Unit iii Namibia,where Spain, colaborated with the UnitedNations (U.N.) in 1989-90.
The Spanish contingent was formed by about85 members of the Spanish Air Force, who rotated every 4 to 6 months. Their mission, was totransport by air, materil and pesonnel, duringthe transitory period of the Independence ofNamibia.
Moreover, we described the Socioeconomicand the Sanitary situation in Namibia and theorganization of the Medical Services of UNTAG(UNITED NATIONS, TRANSITION ASSISTENCEGROUP).
The result of our Preventive Program wasvery succesful. No cases of malaria were observed. The most frequent pathology, was fornid tobe, connected with the upper Respiratory tractdiseases. We had 3 cases, which have to berepatriated to Spain for medical reasons, one ofthese cases, because of a car accident, suchaccidents were the most important cause ofcasualties among the UNTAG persone!.
The conclusion is that, we should have specia! units, for these missions, formed by persons with good medical training and a goodworking knowledge of foreign lenguages, particulary English.
AGRADECIMIENTOS
Al Excmo. Sr. D. Julio Mezquita Arroniz, General Médico Asesordel Ejército del Aire. Al Excmo. Sr. D. Dionisio Herrero Albiñana,General Director del Hospital del Aire. Al Excmo. Sr. D. ManuelFernández Fernández, General Médico de la SESAN del E.A. AlCoronel Médico D. Vicente Pérez Ribelles. A D. Ignacio PeralbaBañó, Capitán Médico del EA., que con su gran preparación y ayudado por el Teniente Auxiliar D. José Caro García nos facilitaron eldesempeño de nuestra misión en Namibia. Al Teniente Auxiliar D.Jesús Fernández Vaca que nos ayudó en el Servicio de Sanidad, asícomo al Cabo 1° D. José V. García García al final de la misión. AlCorone! D. Juan Real, Jefe del Contingente español y al TenienteCorone! D. Pedro Bernal Gutiérrez, Jefe de la Unidad Aérea española. Al Tte. Col. Ferrus. A la Col. M. Desaules, Jefe de los Servicios Médicos UNTAG. Al Gral. Dewan Prem Chand, Jefe de lasFuerzas de Naciones Unidas en Namibia.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 195
Se acordó también que la Resolución 435 podría implementarse el1 de abril de 1989 y que las tropas que la ONU enviara a esepaís, se retirarían un año mástarde tras independizarse de Sudáfrica.
UNTAG ENTRA EN ACCION
El Grupo de Asistencia Transitorio de Naciones Unidas para elPeríodo de independencia de Namibia (United Nations TransitionAssitance Group). estaba formadopor fuerzas mixtas de Policías.militares y civiles que permanecieron en Namibia desde abril de1989 hasta el 21 de marzo de 1990Día de la Independencia, paragarantizar unas elecciones libres yuna transición pacífica. Las fuerzas militares estaban integradaspor contingentes de 11 países ypequeños grupos de monitoresmilitares de Policía y civiles de másde 100 países, con el fln de evitarenfrentamientos armados. IJNTAGllegó a disponer de unos 7.100miembros permanentes con ungrupo adicional de unas 1.283 personas durante el período electoral(noviembre 90).
EL CONTINGENTEESPAÑOL
España se comprometió en1988, con las Naciones Unidas, aparticipar, en el proceso de Independencia de Namibia. Para elloel Mando Aéreo de Transporte delEA. encargó al Ala 35 ubicada enGetafe cumplir dicha misión, esdecir la del transporte aéreo. ElAla 35 disponía de una Flota deAviones T-12 CASA 212 (Aviocar).que eran las aeronaves españolasque mejor se adaptaban a lascaracterísticas geográficas y climatológicas de aquel país. También participaron en el apoyologístico de la misión, el Ala 37ubicada en Zaragoza con los Hércules C-130. El 21 de marzo de1989 los primeros aviocaresespañoles emprendieron vuelodesde la Base de Getafe con destino a Namibia. permaneciendooperativos allí, hasta el 21 de
marzo de 1990, día de la Independencia del naciente país. Alrededor de unos 214 miembros delEA. han participado en esta operación, en períodos de rotación de4-6 meses. El contingente español, estuvo formado por unos 85miembros permanentes, queascendieron hasta más de 100durante el período electoral.
Estaba integrado mayoritariamente por personal de vuelo conapoyo de los Cuerpos de Ingenieros Aeronáuticos Intendencia,Jurídico. Eclesiástico y Sanidad.Durante su estancia en Namibiala Unidad Aérea española tuvo suBase principal en el AeropuertoNacional de Eros en Windhoekcon 4 aviocares, aparte de los
El Servicio de Sanidad delDestacamento Español en Namibiacon la ONU. (1989-1990)
Figura 1. LocalIzación de los Destacamentos de la Unidad Mrea Española (E.AJ
Pdg. i96 MM-Vol. 49-ti° 2-Mo 1993
destacamentos de Rundu yOndanwa, con 2 aviones cadauno, cuyas tripulaciones, serotaban todas las semanas. Elnúmero de misiones aéreas realizadas fue alrededor de 1.000 concerca de 4.000 horas de vuelo. El15 de diciembre de 1989 los destacamentos del Norte (Rundu yOndanwa), se trasladaron a laBase de Grootfontein, donde quedaron estacionados 3 aviones;incorporándose el avión restanteal aeropuerto de Eros. Los primeros aviocares españoles que volvieron a España, tras haberprestado servicio en Namibia lohicieron el 18 de febrero de1990. Los restantes partieron deWindhoek con destino Getafe eldía 29 de marzo de 1990. El Hércules C-130 que transportaba a
Getafe a los últimos militaresespañoles que habían participado en aquella misión, despegódel Aeropuerto Internacional deStrydhorn, el 30 de marzo de1990.
LA SELECCION DEL PERSONALY PRIMERAS MEDIDAS SANITARIAS
La Oficina de Namibia enEspaña se encargó de seleccionara los componentes del Destacamento español en aquel país.Antes de la partida, el Servicio deSanidad de la Base Aérea deGetafe estableció unas normas aseguir por el personal militar delEA destacado en Namibia, queconsistían en: 1.-Reconocimientomédico. 2.-Estudio analítico,incluyendo marcadores de Hepatitis B. 3.-Programas de vacunaciones contra el Cólera, T.A.B.,Tétanos, Hepatitis B y Fiebreamarilla. 4. -Quimioprofilaxiscontra el Paludismo. 5.-Educa-
ción sanitaria sobre enfermedades tropicales.EL GRAN PAIS DE AFRICA DELSUROESTE
Geografía: Namibia es un paísde 823.293 Km2 en su mayorparte árido (a excepción delExtremo Norte) con una densidad de población muy baja de1.77 h/km2. La altitud de lameseta interior varía entre1.000-1.500 m. Climatología: Losmeses más calurosos varían conla zona. En el Norte del país, enel mes de octubre, el más caluroso, la temperatura máxima esde alrededor de 42.7 C. Endiciembre. en la región centrales de 36.6v C. En el Sur, enenero, es de 41.3. A lo largo dela Costa el mes más frío es agosto, mientras que en el resto delpaís las temperaturas más bajasse registran en julio (9.9Q C.).Condiciones socioeconómicas:Hay una red de carreteras asfaltadas de 4.318 Km. de longitud.La población estimada es de
Figura 2. Zonas de Evacuación aérea que cubría la Unidad A. Española.2a) (SPANAIR).
2b) Grupos étnicos en Namibia.
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pñg. 197
1.215.000 hab. Más de la cuartaparte, vive en zonas urbanas(Windhoek, la capital tiene unos110.000 hab.) En el censo de1970-1981, es de 3% año. Laraza negra es la predominante.El 50% corresponde a la etnia delos Ovambo, otros grupos étnicos menos numerosos son losHereros, los Domara, los Bosquinianos, los Nama, los Basters ylos Kaokos. El producto interiorbruto es de 1.660 millones dedólares y la renta per cápita esde 520$ en 1984. La masa trabajadora (18 a 65 años) es de385.000. El 22% está en paro yun 13% en subempleo. Se estimaque la tasa de analfabetismo esdel 25%. El Servicio de SaludPública: Las infraestructurasmédicas que encontramos en
Namibia, tenían un alto nivel enrelación a la situación media deAfrica. El sistema sanitariodependía del Ministerio de Saludy Bienestar Social y es el responsable de la Asistencia Médica yde Medio Ambiente. Dos factoresreducían su eficacia, la escasezde medios de comunicación y labaja densidad de población,sobre todo en el Norte del país.Había un médico por cada 1.000hab. y cama hospitalaria porcada 130/hab. La tasa cruda denatalidad era de 45.1/1.000hab, y la tasa cruda de mortalidad es de 17.3 y la de mortalidad infantil era de 116. En1980-85 la esperanza de vida erade 47 años para los hombres yde 50 para las mujeres. Lasmedidas de vacunación en el primer año contra la DPT., Polio ySarampión cubrian alrededor del30% de la población y la causamás frecuente de mortalidadinfantil era debida a diarreas y aenfermedades entéricas. Lasenfermedades de transmisión
sexual (ETS). eran endémicas enla mayor parte de las zonas y lasegunda causa de morbilidad,tras la malaria. La incidenciaanual de esta enfermedad seestima en 6.880/100.000 hab.en mayores de 15 años. El primer caso de SIDA fue diagnosticado en 1986. En 1989 se registraron 189 nuevos casos, localizándose el 52.6% en la franja deCaprivi. La TP es otro gran problema epidemiológico. Es lacuarta enfermedad en la lista dedeclaración obligatoria, despuésde la malaria, ETS y Sarampión.Afecta más a los grupos étnicosBusnem y Basters. La tasa totalde T.P. en 1987 fue de299/100.000 hab. La rabia,peste bubónica, esquistosomiasis (mansoni y hematobium), tripano-somiasis y fiebre homorrágica, se refieren casi exclusivamente al norte del país. Hastaahora el Servicio de Salud estáenfocado más en el •aspectocurativo que en el preventivo delas enfermedades descritas.
El Servicio de Sanidad delDestacamento Español en Namibiacon la ONU. (1989-1990)
TA( •
Figura 3: Servicios Médicos UNTAG. Primera Línea. España (SPANPiIR).
Figura 4: Servicios Médicos UNTAG. Segunda Línea. Clínicas UnidadMédica Suiza (S.M.U.)
Pdg. 198 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
EL SERVICIO DE SANIDAD DELEJERCITO DEL AIRE
El Servicio de Sanidad de laUnidad Aérea española estabaformado por un Oficial Auxiliarde Sanidad que prestaban suservicio en el botiquín de la Unidad Aérea en el Aeropuerto deEros. Las misiones que el Servicio de Sanidad prestó en Namibia consistieron en: 1.-Serviciomédico de vuelo, cuidando demantener un satisfactorio estadopsicofísico del personal de vuelo.2.-Medicina asistencial: Reconocimiento médico diario en elbotiquín de la Unidad Aérea yasistencia a domicilio a losenfermos en la Base de Suiderhof o Clínica suiza. Hospital delEstado (State Hospital de Windhoek) etc, 3.-Medicina preventiva: Reconocimiento en salud delpersonal destinado en el Destacamento a su llegado a Namibiaasí como el seguimiento de lascampañas de inmunización activa y pevención de las enfermedades tropicales. 4.-Informe bisemanal de morbilidad a la Jefatura de Sanidad de UNTAG. 5.-Transporte de enfermos y heridos por vía aérea o terrestre alos distintos Centros sanitarios.6.-Repatriación de los miembrosespañoles de la Unidad Aéreaque necesitaron ser evacuados aEspaña por razones de salud. 7.-Asistencia a los Cursos de Medicina Tropical. organizados por laJefatura de Sanidad de UNTAGque tuvieron lugar en Namibiapara los médicos de los distintoscontingentes allí destinados. 8.-Participación en el reconocimiento médico de los aspirantesa formar el nuevo Ejército deNamibia. 9.-Servicio Médico deguardia localizado por radiodurante las 24 horas del díapara el personal del contingenteespañol, que se hizo extensivopara todo el personal UNTAGdurante el último mes de lamisión por ser clausurada la Clínica suiza de Windhoek, queatendía este Servicio. 10.-Labores humanitarias de asistenciaal personal local, no UNTAG así
Figura 5: Organización de los ServiciosMédicos UNTAG.
Abreviaturas: CO: (Commanding Officer) Jefede las Fuerzas UNTAG.CMO: (Chief Medical Officer) Médico JefeUNTAO.MO: (Medical Officer) Oficial Médico.HYG.O: (IIYG Officer) Oficial Higienista.
como colaboración en las campañas de donación de sangre yeducación sanitaria en la clínicade Katutura y otros centrossanitarios locales.
RESULTADOS
Durante nuestra permanenciaen Namibia, el Servicio de Sanidad atendió a más de 1.000 consultas en total. El motivo detodas las consultas que se realizaron entre todo el personalUNTAG fue: enfermedades notransmisibles, 41%; enfermedades transmisibles, 24%; consultas por medicina preventiva yvacunaciones, 23%; traumatismos, 7%; otras causas, 5%. Encuanto a los motivos de la primera consulta por parte del contingente español, tanto en primeracomo en segunda línea, fueronlos siguientes: enfermedades delas vías respiratorias altas, 97;enfermedades dermatológicas,38; enfermedades dentales, 35;enfermedades oculares, 28; gas-
tritis, dispepsias, 46; traumatismos por deporte, 32; accidentesde trabajo, 27; diarreas no complicadas, 39; picaduras, 9; otorrino, 41; accidentes de tráfico, 6;enfermedades vasculares periféricas, 11; ETS, 1; SIDA, 0; malaria,0. Lo que sumó un total de 587como motivos de primera consulta. Como puede observarse, lamayoría de las consultas sedebieron a enfermedades respiratorias de vías altas, relacionadasen gran parte con las condicionesclimatológicas del país, que consistían en un bajo grado dehumedad, y la existencia de grancantidad de polvo en suspensiónatmosférica. Otro aspecto queconviene comentar es la relativa alos accidentes de tráfico, quesupusieron la mayor causa demuertes y secuelas postraumáticas graves en gran número demiembros del personal UNTAG.Hubo tres casos de repatriación aEspaña por razones de salud, asaber: Un caso por herida incisaen región cervical que fue intervenido de urgencia en el Hospitalde Windhoek, recuperando trastratamiento en el Hospital delAire. Un caso de fractura de maxilar inferior y luxación de muñeca fue intervenido en el Hospitaldel Aire donde ha seguido rehabilitación. Un caso de rabdomiosarcoma de psoas izquierdo. Trasresecársele parcialmente el tumory tratamiento con radio y quimioterapia, murió en agosto de 1990,en el Hospital del Aire. Los tresenfermos mencionados fuerontrasladados desde Windhoek alHospital del Aire acompañados deun Auxiliar Sanitario por víaaérea regular donde continuaronsu tratamiento. El primer casofue evacuado en octubre de 1989y los otros dos en enero de 1990,
LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS UNTAG
Nuestro Servicio de Sanidad dela Unidad Aérea constituía el Primer Escalón de la AsistenciaSanitaria que en el Organigramaglobal se denominaba PrimeraLínea y que a su vez representaban los Servicios Médicos de loscontingentes de los distintos países. El personal de cada unovariaba en cada país según elvolumen del contingente. ElSegundo Escalón o Segunda
ORGANZATION UNTAG MrDCAL SERVrCES
5M0
“40
4M0
3-4 MO-2 dOnt
2,40 449,0.1 ddttt
Ttdd 11,0
Aol Uno SdOOfld Une
MEDEVAC
11.4941140
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 199
El Servicio de Sanidad delDestacamento Español en Namibia —
con la ONIJ. (1989-1990)
Línea estaba formado por las Clínicas suizas repartidas por toda lageografía de Namibia (Windhoek,Oshakati, Rundu, Grooffontein yKeetmanshoop). En estas Clínicasatendidas por personal médico ysanitario suficiente para absorber la demanda de atenciónmédica incluso ante una eventual situación de crisis. Se disponía además del personal médicoo enfermería, de especialistas enMedicina Tropical. con dotaciónde laboratorio clínicos aparatosde Rayos X y Gabinete Odontológico. El Tercer Escalón o TerceraLínea lo constituía el Hospital delEstado de Windhoek (State Hospital), que representaba un Hospital General de tipo medio deunas 500 camas con un nivelaceptable de calidad asistencialen el que se contaba con casitodas las especialidades médicoquirúrgicas a excepción de Cirugía Cardiovascular y Neurocirugía. En caso de necesitarse tratamiento en estos Servicios, losenfermos eran enviados a unCentro hospitalario de Ciudaddel Cabo, si los casos requeríanun tratamiento urgente, o bienrepatriados a sus respectivospaíses. siempre financiadostotalmente por UNTAG. La Jefa-
tura de los Servicios MédicosUNTAG, la desempeñaba unCoronel Médico (CMO), del Contingente suizo. Ya que aparte delos servicios de cada contingente.Naciones Unidas encargó a Suizaque organizara unos ServiciosMédicos para todo el personal
UNTAG, que constituyó la SMU(Swiss Medical Unit) UnidadMédica Suiza, que actuó enNamibia durante toda la misión.
CONCLUSIONES
A pesar de que se contó conmuy poco tiempo para la selección y preparación del personalde la Unidad Aérea, que Españaenvió a Namibia. del mismomodo que la misión del Contingente español, constituyó unéxito para nuestro país, en elaspecto sanitario tanto el programa preventivo, como la asistencia prestada durante la misiónen Namibia. fueron plenamentesatisfactorias, incluso en elseguimiento posterior de todoslos miembros que fueron destacados a aquel país. A pesar detodo el Programa de selección, sehubiera podido complementarcon estudios individuales máscompletos, incluyendo un estudio psicológico previo. Para evitarque se imponga la improvisión,en futuras misiones de este tipo,se aconseja la creación de Unidades de Acción Inmediata. conpersonal con un perfil, primerode aptitud psicofísica. segundo.con una preparación técnica profesional adecuada, tercero, conconocimiento de idiomas con preferencia de Inglés. Esto, exigeobviamente una activa formacióncontinuada.
BIBLIOGRAFIA
— Namibia: Peace Plan Study an ContadGroup. Tbe Choice. Po Dux. 159. PubUsher, Windhoex. Año 1987. — Alonso Ibáñez A. Adios amigo y buena suert?”.(Regreso de tos aviocares de Namibia).Resista Aeronáutica. Núm. 543. Págs. 431a 440. Año 1990. — ‘E) Ejército del Airecumplida su misión regresa de Namibia,Noticiario Revista Aeronáutica núm. 600.Págs. 60 a 63. Febrero 1991. — M.Desaules “Medical repon from the UNTAGchic! Medical Offtcer’. 1989-1990. —González Calvo. M. “La selección dei personal militar para misiones inlernacionales. Experiencia en la misión con la ONUen Namibia”. Libro resumen EV Simposiode sanidad Multar. Pág. 206. 1991. —Ministerio de Defensa. “MIlitares españoles en ci Mundo UNTAG. Pág. 80-95.1991. — O. cubitt y Richter J. southWesC. Srulk Publishers sixth impression. cape town. 1988. — Serrano A.“The Spanish Mr Unit UNTAC Joornal.voiume II. Pag. 35. Janna.ry 1990. — Un]ted Nalions Pubilcation. “UNTAG in Namibia a New NatIon la boro”. United Nation.Wlndhoek. Marzo 1990.
Pág. 200 MM-Vol. 4g-N° 2-Año 1993
Figura 7: El Ministro de Defensa impone laCorbata de Isabel la Católica al Ala 35.
Figura 6: Uno de los Aojadores, españoles antes de iniciar un vuelo de transporte de prerso.nal.
LOGISTICA SANITARIA
Participación de la Sanidad Militardel Aire en la Guerra del Golfo
Mario Martínez Ruiz*José Ignacio Peralba Vaño**Vicente Navarro Ruiz***
INTRODUCCION
Mucho se ha escrito sobre elapoyo sanitario militar español en laGuerra del Golfo, tal vez demasiado ymal. Ahora, con la indudable ventajadel tiempo pasado desde entonces, sepretende relatar aquí cómo se gestó ydesarrolló esta operación sanitariaen nuestro ejército. Fue un duro examen para la Sanidad Militar del Aire,pero que superó con creces obtenien
Cte. San. (Med.) Jefe del Servicio de Medicina Interna. Diplomado en LogísticaAérea Sanitaria.
* Cte. San. (Med.) Servicio de MedicinaInterna.TCoL. San. (Med.) Jefe del Servicio de Cardiología. Médico de Vuelo.HOSPITAL DEL AIRE. Madrid.
do un sobresaliente reconocido internacionalmente.
En octubre 90 la DISAN del EAhizo una primera selección del personal militar sanitario teniendo encuenta las características idóneaspara la misión: especialidad, idioma,disponibilidad y voluntariedad. Deesta forma se formó una primerapromoción integrada por 5 médicos y15 ATS distribuidos en 5 equipossanitarios, cada uno con un jefe uoficial médico y 3 oficiales ATS.
La misión siempre oscura, incluíala preparación del personal en aspectos logísticos aéreos sanitarios(impartidos fundamentalmente porlos servicios de protección radiológica y UVI del Hospital del Aire), asícomo la medicalización del TiO, a
propuesta de la UEO, con el fin dedotarlos convenientemente paraposibles aeroevacuaciones médicas.
Así, los tres primeros equipos(cuadro 1), que a la postre serían losque participaran realmente en lamisión, siguieron un curso intensivode formación en guerra NBQ, reanimación cardiopulmonar (RCP) yaeroevacuación médica.
PLANES DE ASISTENCIA Y FORMACION
En enero 91 decididamente seconfirmaba la implicación del Hospital del Aire en la cadena internacional de evacuación de bajas de laUEO, pero también la oferta asisten-
RESUMEN
La guerra del Golfo supuso para la SanidadMilitar española (SME) un reto en aspectos logísticos, tanto asistenciales como operativos. Lasimplicaciones internacionales hicieron conocer elgrado de operatividad del Cuerpo Militar de Sanidad. Ello supuso una autoevaluación de la redhospitalaria militar, la actualización de los recursos humanos y materiales, y el grado de preparación del personal sanitario en ambientes bélicos.Ha sido ésta la primera experiencia internacionalcoordinada de la SME en las últimas décadas,siendo el EMACON (Estado Mayor Conjunto) elórgano coordinador interejércitos.
Dos misiones principales se lograron con completo éxito: 1) el apoyo logístico-asistencial a losaliados, basado en los hospitales militares, y 2) elapoyo logístico-operativo a los combatientes, através de unidades de aeroevacuación.
El análisis de esta contribución se saldó conresultados plenamente satisfactorios que pusieron de relieve el alto grado de preparación yentrenamiento de nuestra SME. En este sentido,el reconocimiento internacional ha sido unánime.
La implicación de nuestra SME en el conflictodel Golfo representó un hito en su historia y unentrenamiento fundamental para futuras misiones.
PALABRAS CLAVE: Guerra del Golfo. SanidadMilitar Española. Aeroevacuación. Evacuaciónaeromédica.
SUMMARY _____________The Gulf War meant a logistic challenge for
the Spanish Miitary Medical Services (SMMS) inboth the assistencial and the operationalaspects. International linklngs and agreementswere determinant factors to check the operational level of our Military Medical Corps. MiitaryHospitais net, the update degree of human andequipment resources, and the training of medicand paramedic personnel in war enviroments,carried out a self made check up. This firstinternationally coordinated experience for theSMMS in the last decades needed some specialcoordination through the EMACON (Joint Stafl).
Two main missions were succesfully performed: 1) logistic & assistential support to theAllies based on the Military Hospitais, and 2)logistic & operational back up to the battle fieldwith the set up of aeroevacuation unlts.
The analysis of the aboye mentioned contribution showed the most satisfactory results in thetraining and readiness of our SMMS. Many favorable reports from other allied countries havebeen so long received.
The implication of the SMMS in the Gu]f Conflict represents a milestone in its history and afundamental training for future missions.
REY WORDS: Gulf War. Spanish Military Medical Services. Aeroevacuation. Aeromedical Evacuation.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pñg. 201
cial de las posibles bajas de EEUU.Con ello se adecuaron medidas encaminadas a disminuir la presión asistencial del hospital con el fin de diferir intervenciones quirúrgicas programadas e ingresos hospitalarios noconsiderados como urgencia vital, yasí garantizar, en todo momento, laexistencia de 150 camas y la máximaoperatividad. Esta puesta a puntopara las nuevas y duras circunstancias que se avecinaban para el personal sanitario del hospital y para losposibles expedicionarios, era labordiaria intercalada en la medicinaasistencial rutinaria.
Por entonces, el Jefe de Serviciosdel hospital mantenía reuniones frecuentes con la plantilla para informar puntualmente sobre el desarrollo de los acontecirninetos, la organización y asistencia de bajas, la pato-logia y estabilidad de los enfermosesperada, las alertas, fundamentalmente de los servicios quirúrgicos, yla coordinación con el resto de la redhospitalaria mffitar.
Se diseñó un plan de emergenciahospitalaria bajo la supervisión delservicio de Cirugía Plástica y Quemados, presumiblemente con mayorimplicación al temerse complicaciones debidas a la guerra biológica yquímica, formando o reciclando alpersonal facultativo y auxiliar sanitario en patología derivada de ambienteNBQ y RCP.
Del 11 al 22 de febrero tuvieronlugar, en el Hospital del Aire, los cursos de guerra NBQ y RCP para losequipos 4 a 9 (cuadro 2). Por entonces las alertas eran permanentes,creándose una nueva línea telefónicarestringida en el Hospital del Aire. Enaspectos de evacuación sanitaria serealizó con éxito absoluto un simulacro de evacuación desde la BaseAérea de Torrejón al Hospital del Aire(HATEE), Policlínica Naval y HospitalMilitar Gómez Ulla (HMGU).
COORDINACION
Por entonces el nivel de coordinación del apoyo sanitario española la UEO y EEUU se situaba en elEstado Mayor de la Defensa(EMAD), concretamente en la 4edivisión del Estado Mayor Conjunto (EMACON), formando un ComitéPermanente, con representantes delas Direcciones de Sanidad de lostres Cuarteles Generales (oficiales
médicos de enlace), y presidido porel propio General Jefe de la 4 diviSión (logística) del EMACON. EsteComité tenía el objetivo, entreotros, de coordinar el apoyo sanitario español a la UEO y EEUU,tanto en el aspecto asistencial (redhospitalaria militar) como en logístico operativo (aeroevacuación).
Para la UEO el apoyo español sanitario comprendía la oferta de 790camas hospitalarias, en HospitalesMilitares, y la aeroevacuación médicamediante aviones medicalizados. Paralas fuerzas de EEUU la oferta sólo fueasistencial llegándose a las 1000camas, incluyendo en el grupo EEUUa pacientes que, perteneciendo a laUEO, frieran transportados en avionesde EEUU.
Con el fin de potenciar los recursos humanos y materiales se censó yredistribuyó a soldados médicos oestudiantes de medicina en últimoaño, soldados ATS, conductores yambulancias (en la Base Aérea deTorrejón se incorporaron 8 conductores, 8 ATS y 11 ambulancias). Entrelas tres regiones aéreas se computaron un total de 13 soldados médicosy 10 soldados ATS que pasaron areforzar la plantilla sanitaria de lasBases Aéreas implicadas y del Hospital del Aire.
PROCEDIMIENTO OPERATIVOAMERICANO DE AEROEVACUAClON EN COMBATE
Las fuerzas estadounidenses teníanprevisto un plan de aeroevacuaciónbasado en los siguientes aspectos:
1) implantar un sistema de evacuación aeromédica (AeromedicalEvacuation System —AES—) con unplan operativo capaz de garantizar laatención médico-quirúrgica de diferentes tipos y grados de heridosdesde el teatro de operaciones a países aliados.
2) potenciar el hospital de la BaseAérea de Torrejón-USA (401 TFWHospital), considerado de tercer escalón y dotado de 150 camas, así comoinstalar un hospital de tránsito aéreo(Aeromedical Staging Facility —
ASF—) a pie de pista.3) implicar a ciertos hospitales de
la red hospitalaria militar españolaen el sistema de evacuación aeromédica, garantizando la oferta de1000 camas de cuidados especialese incluirlos como tercer o cuartoescalón de evacuación, ello condicionado a que, por razones denúmero masivo de bajas o porinclemencias metereológicas, nofuera posible su evacuación a Alemania o Inglaterra.
Participación de la Sanidad Militardel Aire en la Guerra del Golfo
Equipo n2 1: Tcol. San. (Med.) V. Navarro Ruiz (HATEE). Tte. San. (ATS)J. Caro Frías (HATEE). Tte. San. (ATS) J. Rovira Egido (HATEE). AIf. San.(ATS) F. Pérez Camacho (Ala 35).
Equipo Q 2: Cap. San. (Med.) J. Olmeda Rodríguez (HATEE). AIf. San.(ATS) Q. Ortiz López (HATEE). AIf. San. (ATS) J. Olmos García (HATEE).AIf. San. (ATS) J. J. Cruceiro de Miguel (Poli. CGDEA).
Equipo n 3: Cap. San. (Med.) A. Gómez Valenzuela (HATEE). Tte. San.(ATS) F. Blázquez Moñino (HATEE). Tte. San. (ATS) F. Carretero Moreno(HATEE). Tie. San. (ATS) J. F. García González (Poli. CGDEA).
Cuadro 1 .—Componentes de los equipos aeromédicos españoles que llegaron a participaractivamente en la Guerra del Golfo.
Equipo n2 4: Cap. San. (Med.) J. M. Delgado Pérez (HATEE). Aif. San.(ATS) J. J. Porcar Porcar (Poli. MATRA). AIf. San. (ATS) J. J. BancaleroFlores (GCGMATRA). AIf. San. (ATS) F. Clemente Guimán (Ala 21).
Equipo n 5: Cte. San. (Med.) V. Rico Consuelo (Ala 35). AIf. San. (ATS)G. Ruiz Pérez (GE Matacán). Alf. San. (ATS) C. A. Pérez Rodríguez (Ala31). AIf. San. (ATS) F. J. Vega Vega (EVA 1).
Equipo n 6: Tcol. San. (Med.) A. Muñoz Cariñanos (MAES Sevilla). Aif.San. (ATS) M. Jiménez Herrera (Poli. MATAC). Aif. San. (ATS) J. Ruiz de laRosa (MAES Sevilla). AIf. San. (ATS) F. Duque Collado (Ala 21).
Equipo n2 7: Cte. San. (Med.) J.A. Lara Garrido (Ala 33). Tte. San.(ATS) B. Osman Montes de Oca (Ala 23). AIf. San. (ATS) S. Arqueros Balaguer (Poli. MATRA. AIf. San. (ATS) J. Bodeguero Sánchez (GCGMATRA).
Equipo n 8: Tte. San. (Med.) J.A. Lara Garrido (Ala 23). Tte. San. (ATS)E. Meana Trujillano (EVA 4). Aif. San. (ATS) F. Cervantes Bernal (Esc.Paraca.). Aif. San. (ATS) M.A. Corrons Esparza (EVA 5).
Equipo n 9: Cte. San. (Med.) M. González Calvo (HATEE). Tte. San.(ATS) J.M. Quintanifia Mtnez. (AM Villafría). Aif. San. (ATS) J.M. GarcíaDíaz (BA Málaga). AIf. San. (ATS) M. Díaz Navarro (EVA 3)
Cuadro 2. Componentes de los equipos aeromédicos españoles que quedaron en reserva.
Pág. 202 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
BAJA EN COMBATE
SISTEMA EVACUACION AEROMEDICA AMERICANO
El sistema de evacuación aeromédica (AES) partía desde el mismo teatro de operaciones (cuadro 3). Allí laatención del herido llegaba al hospital aerotransportable (air transportable hospital —ATH—), hospital decampaña (fleid hospital —FH—), o alhospital de la flota (navy fleet hospital —NFI-l—) para 2 escalón. Desdeestos puntos sería evacuado a unASF para transportarlo a un 3. o 4escalón. Para ello se utilizaría un C141 configurado con 72 literas, 18ambulatorios y 10 tripulantes (cuadro 4), generándose varios mensajesa los centros de mando y control deaeroevacuación (Aerovac Commandand Control centers —AECC—). Unode estos mensajes sería especialmente importante, concretamente aqueldado dos (2) horas antes de la llegada prevista al ASF. Este mensaje,que daría todos los datos relativos ala aeroevacuación (número y estadode las bajas), llegaría al 401 TFWASF y al Médico de Vuelo del 401TFW Hospital, iniciándose un plande alerta común para que un médicode vuelo, una enfermera del ASF yuna persona de admisión recibiera apie de pista a los evacuados, manteniéndose intercambios de opinióncon el personal paramédico o médicode vuelo presentes en la tripulación.Ello era particulannente importantepara los casos en los que hubieranexistido cambios en el estado de lospacientes con motivo del tiempo devuelo estimado, más de ocho (8)horas, evaluando qué pacientes eranmuy graves (VSI) o graves (SI).
Se estimó que el 80% de los pacientes serian de categoría 1 y, por tanto,transferidos al ASF. Allí estarían entre6 a 24 horas mantenidos en el sistema de evacuación aeromédica paratransporte eventual a otros hospitalesaliados de 3Q o 4 escalón.
Aproximadamente un 10% de lasbajas serían de catagoría II, esto es,pacientes VSI o SI que requieran tratamiento ortopédico definitivo, otraevaluación u observación (RON), y queserían transportados desde la línea depista al 401 TFW Hospital para ser reevaluados por el oficial médico de día(medical officer of the day —MOS—) uotro personal sanitario para recibircuidados definitivos o ser tratadoscomo RONs por un tiempo menor de
24 horas, lo que permitiría ser mantenidos en el sistema de aeroevacuacióny evitar la hospitalización.
Por último, aproximadamente un10% de pacientes serían de categoríaIII, requerirían cuidados especiales(neurocirugía, cirugía torácica! cardio-vascular, quemados) y, por tanto,necesitarían ser evacuados a hospitales españoles. En principio se pensaba que el número de los casos decategoría III evacuados a Españaserían escasos, si bien ello dependíade: un mayor número de bajas enOriente Medio, saturación de la oferta asistencial hospitalaria en el restode Europa o de factores climáticosque impidieran la evacuación a otroslugares. Inicialmente las bajas decategoría III, con destino a los hospi
tales militares, llegarían al 401 TFWHospital para re-evaluación y re-estabilización (tras 8 horas de vuelo),así como para reclasificación, centralización, coordinación y distribucióna los hospitales. De esta manera,además de contar con recursoshumanos y materiales más idóneos,no se saturarían las instalacionesprevistas a pie de pista (ASF, ambulancias y personal). En suma, selograba disponer de un lugar comocentro de mando y control. Ello pesea que en determinados casos la evacuación pudiera ser directa desde piede pista al hospital militar español acriterio del Médico de Vuelo español.
Por tanto, los pacientes que llegaran al 401 TFW Hospital pertenecerían a dos tipos: pacientes en observa-
Hospital Aéreotransportable (ATH)Hospital de Campaña (FH)Hospital de la Flota (NFH)(2 Escalón)
Hospital de Tránsito Aéreo(ASF en el teatro)
Aeroevacuación(C-141 configuración 12/18/ 10)
Mensaje Charlie(2H previas, breve e infor.)
Centro de Mando y Controlde Aeroevacuación (AECC)
Hospital Tránsito Aéreo(401 TFW)
Alerta temprana
Llegada Aeroevacuación(evaluación y categortzación)
80% 10%Categoría 1 Categoría IIASF 401 TFWH0sp3Q 4Q Esc VSIs, SIsCONO, Europa Orto.
Mayor evaluac.RONs (24H).
Médico Vuelo(401 TFW Hosp)
10%Categoría IIIHosp Mil EspTtos. especial
Cuadro 3. Procedimiento operativo de evacuación norteamericano.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 203
Participación de la Sanidad Militardel Aire en la Guerra del Golfo
ción (RON) y pacientes evacuables ahospitales españoles. Evidentementela función de mando, control y comunicaciones (C3) sería complicada. Enesquema, el procedimiento se iniciaríacuando el AECC recibe el mensajeCharlie (aproximadamente dos horasantes de la llegada de la aeroevacuación), entrando en contacto con elCentro de Operaciones ASF y el Médico de Vuelo, alertando al propio ASF(incluyendo transporte por ambulancias) y al 401 TFW Hospital. Una vezdecidida la evacuación a un HospitalMilitar español se podrían considerardos opciones: que se produjera el altadentro de los 15 días de hospitalización, o que se volviera a re-evacuar alpaciente al Sistema de Aeroevacuaciónpor requerir más de 15 días (tratamiento prolongado) o por otras razones. Evidentemente existirían casosjustificados de hospitalización prolongada hasta que el estado del pacientepermitiera la re-evacuación. En todomomento existiría una coordinaciónentre el Hospital Militar y el Sistemade Aeroevacuación a través de los Servicios de Admisión de Pacientes norteamericanos o por el personal españoldesignado para tal efecto en cada Hospital, con la posibifidad sobreañadidade la visita del Médico de Vuelo norteamericano al Hospital con el fin deprogramar la posibilidad de aeroevacuación. Decidido el transporte delpaciente, los Servicios de Admisión dePacientes y de ‘flansporte se encargarían de la programación de la re-evacuación al ASF, disponiendo para ellode un tiempo de espera en el HospitalMilitar español de hasta 7 días.
APOYO SANITARIO LOGISTICOASISTENCIAL ESPAÑOL
El apoyo sanitario asistencialespañol a la UEO estaba perfectamente definido con la oferta de 790camas en la Red Hospitalaria Mffitarque cubrían todas las especialidadesmédico-quirúrgicas. La evacuación aHospitales Militares españoles tendría lugar en casos de saturación delos hospitales de origen, en avionesC-130 y con el apoyo, para finessociales, de las Agregadurías Mifitares involucradas. El enlace españolen la cadena de evacuación era elpunto de contacto español ante laUEO (POC) del EMAD. Desde allí seinformaría a los Estados Mayores de
Cuadro 4. Confi9uraciones y misiones del C-141.
los Cuarteles Generales respectivos,los cuales iniciarían los planes deevacuación previstos.
En diciembre de 1990, EEUU solicitó formalmente 1000 camas de laRed Hospitalaria Militar para bajasprocedentes de los tres ejércitos,dado que su Hospital del Ala deCombate de Torrejón (401 TFW Hospital) sólo contaba con 150 camas decirugía general. EMACON contestó,tras analizar las posibffidades realesde la Red Hospitalaria Militar, afirmativamente a esta propuesta ofertando precisamente 1000 camas, asícomo los medios de evacuacióndesde las Bases Aéreas receptoras, sibien EEUU apoyaría esta evacuaciónaportando medios materiales (en elcaso de la Base Aérea de Torrejóncon 49 ambulancias y 3 autobuses) ypersonales (enlaces americanos enlos Hospitales Militares con finalidad
social y personal médico de apoyo enla Base para la distribución hospitalaria de las bajas).
La oferta completa incluyó 1790camas en Hospitales Militares, quese distribuyeron por especialidades yatendiendo a los recursos de cadaHospital (cuadro 5).
El procedimiento a seguir para elcaso de EEUU partía de una supuesta evacuación de 1400 a 1700 bajasdiarias (normalmente en aviones C141 y, excepcionalmente, C-130), delas que un 2% a 5% tendrían pordestino España, esto es, de 34 a 85pacientes por misión de evacuación(7 misiones programadas), adondellegarían una vez saturados los Hospitales Militares de Alemania y ReinoUnido o por razones climatológicas.La configuración del C-141 era de 72literas, 18 ambulatorios y 10 trIpulantes, con una duración de vuelo de
Configuración en misión normal de evacuación aeromédica:20 ambulatorios55 literasTOTAL: 75
Configuración 780 para misión de evacuación aeromédica:28 ambulatorios72 literasTOTAL: 100Terreno de alcance: Dhaharan, Riyadh y Bahrain.Número de misiones programadas: 71.400-1.700 pacientes por día.Pacientes de BA Torrejón: 2-5% del total.Suposición de pacientes: 34-85 pacientes por misión.
Misiones retrógradas de evacuación aeromédica C- 141/780: EEUU(BA Andrews)- ESPANA (BA Torrejón)- ORIENTE MEDIO.
Especialidad
&V.
Cii.
gen
—Trace ORL lipeS
Cii’
Toras
Oseen
Plast
CiiVas
UdCaeligUas.
cii’•
VaxeHeur NBC
lr.tOCtal
21.1111.
Coses VIla 49 69 39 5 39 5 49 39 249Hayal 39 32 19 29 5 15 112Vire 15 29 5 5 18 19 5 5 15 49 19 1(9Sevilla 68 68 2? 2 . jZapagoza 59 79 22 29
S. Versando 49 49 12 13 5
0110Valencia 54 62 7 15 .-i—.. Barcelona 39 39 5 5
La Corona 22 29 5 59Bargoz 29 19 19 19 59Uniladolid 19 18 4 5 5 59Cartagena 28 25 25 28 5 25 129El Ferrol 38 39 19 19 19 19 19aGases lilIa 169 169Viro 19 19
TOTAL 4ll 483 145148 18 62 15 % 5 5 15 258y 1651.7%
CuadroS. Oferta asistencial de la red hospitalaria militar española a la VEOY EkUU.
Pág. 204 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
unas 8 horas como promedio (rutasdesde Daharan, Rydah y Baharain)(ver cuadro 4).
Saturados los Hospitales Militaresde Madrid, las evacuaciones se dirigÍrían a Rota, Zaragoza y Morón. Aunque los pacientes inicialmente llegarían clasificados y con historia médica completa mediante una “fichaestandarizada de evacuación delpaciente” (figura 1), de nuevo seríanclasificados en los Hospitales deTránsito Aéreo (Aeromedical StagingFacility) situados a pie de pista y disponibles sólo en la Base de Torrejón(figura 2) y de Zaragoza. El tiempomedio de estancia por caso precisoen Hospitales Militares españoles erade 15 días.
La noticia de la aeroevacuaciónpodría llegar a la Base unas 2 horasantes del aterrizaje. El oficial deenlace norteamericano (OEN) sería el
,—Ud)
D D:.
:a:a””’WJCIAt ,!r(Dg)
encargado de dar la noticia al oficialde enlace español (OEE), quiencomunicaría dicha información alEMAD y éste a su vez a los EstadosMayores de los Cuarteles Generales,con el fin de ejecutar los planes deevacuación respectivos. En el caso deMadrid, el OEE avisaría además a laJunta Central de Marina (JUCEN) yalertaría a los Hospitales Militares dedestino (cuadro 6).
APOYO SANITARIO LOGISTICOOPERATIVO ESPAÑOL
El acuerdo español con la UEOrequería la medicalización del aviónespañol TiO (C-130) para misionesde aeroevacuación médica, razón porla que no se podía ofertar este tipo deservicio a EE.UU. porestar previamente comprometido.
Como ya se ha mencionado, enoctubre 90 se habían constituido 5equipos médicos para posibles misiones de aeroevacuación en el conflictodel Golfo Pérsico a solicitud de laUEO. Los objetivos incluían el cá.lculo de necesidades técnicas y materiales para el desarrollo de una misiónconsistente en la aeroevacuación de35 bajas en avión TiO.
El MAPER proporcionaría el material necesario (equipos NBQ y paraRCP, oxigenoterapia, material quirúrgico y ortopédico, contenedores etc.)y el Hospital del Aire, a traves de suServicio de Farmacia, realizó la dotación de medicación específica paraambiente NBQ y la necesaria para eltratamiento de heridos por armasconvencionales. Se realizaron ejercicios prácticos sobre el TiO en lasBases de Torrejón y Zaragoza con el
fin de conocer el medio y resolver losproblemas de adaptación de los equipos electrónicos médicos a la red utilizada por el avión sin ocasionarinterferencias con los equipos denavegación: La medicalización delTiO fue problemática dado que noexistía doctrina previa en nuestropaís ni versiones sanitarias homologadas del avión (de hecho Lockeed notiene equipos para versión médicaestandarizados, sino que trabajasegún pedidos). Se acondicionó elavión TiO para el transporte de 35bajas en literas y 10 pacientes ambulatorios. La tripulación médica quedaba compuesta por un jefe u oficialmédico y 3 oficiales ATS por avión.En la composición de cada tripulación sanitaria se combinó la presencia de especialistas en áreas médicasy quirúrgicas, incluyéndose en cadauna de ellas por lo menos un miembro con conocimientos suficientes deinglés y/o francés.
El 5 de diciembre 90 se determinaron los miembros de cada equipoaeromédlco y los turnos de alertapara cada uno, decidiéndose teneroperativos en cualquier momento alos tres primeros equipos, dejandolos otros dos en reserva.
El 24 de febrero 91 a las 17,30horas se comunica a cada uno de losdoce miembros el inicio de la operación (figura 3). Deberían partir a las7,30 horas del día siguiente desde laBase de Getafe, en un TiO, hacia laBase de Bricy en Orléans (Francia),transportando los tres equipos dematerial médico-quirúrgico previamente confeccionados y almacenados, dos en el Hospital del Aire y unoen la Base de Zaragoza.
BA TorrejónOEN-OEE
Sólo EVASAN (Madrid)Avisa a EMJUCEN
Alerta Hosp. Mil.
EM EjércitoD1VLOG-COEME
MadridEvacuación 2HAlerta HMGU
EMADDIVLOG-CECOE
EM ArmadaDIVLOG-JSEREMA
MadridEvacuación 211Alerta PolNaval
EM AireDIVOP-C2T
MadridEvacuación OHAlerta HAIRE
Cuadro 6. Procedimiento operativo de evacuación sanitaria previsto para bajas de EEUU.
PATIENT EVACUATION TAU — FICHE DOVACUATION DE DATArIO- TI, 10*, t,g lo p.ti,lL — 411,01,1 cotO, FUE. .u pítonti
DD,6O2
*000 080-481417
0OlO*N!(l.4040.,d.0.,.
EMOARKATION TAO — FICHE DEMEA0001EMENT
5H00 REOORO OFFICE TAO — FICHE POUR ARCHIVES TRANSPORTO
Figura 1. Tarjeta de evacuación de paciente.
M.M.-VoL 49N4 2-Año 1993-Pñg. 205
Participación de la Sanidad Militardel Aire en la Guerra del Golfo
A las 9,30 horas del 25 de febrero91 se Iniciaba el vuelo desde la Basede Gefate con desuno a la de Bricy.haciendo escala en la Base de Zaragoza para recoger el material allídepositado (este material no habíapodido ser transportado previamentea Madrid como estaba previsto).
La liegada a Orléans se efectuó alas 16.45 horas, teniendo prevista lasalida hacia Riad a las 18 horas. Eltiempo medio de cada misión se suponía sería de 72 horas. Sin embargo.esta salida hacia Riad nunca tendríalugar. Las noticias a la llegada a Bricyhablaban de 2 muertos y 27 heridosdel contingente francés en el primerdía de la batalla terrestre. Estas bajasno aumentaron significativamente enel vertiginoso avance de las tropasaliadas durante los días que siguieron. Los equipos permanecieron enalerta permanente para posible despegue hacia Riad cada 4 horas de formaindefinida, hasta que el jueves día 28de febrero 91. tras conocerse el alto elfuego. se decidió a las 18 horas finalizar la operación.
El día 1 de marzo 91 regresaba lamisión española. despegando a las9,45 horas y tomando tierra en laBase de Getafe a las 12.45 horas.
En toda la operación quedó patente la excelente preparación de losequipos sanitarios españoles, hechoque fue reconocido por la Sanidadfrancesa. La perfecta compenetracióncon las tripulaciones de vuelo quehicieron posible la misión, fue unfactor decisivo en el éxito de lamisma. Contrariamente a los equipossanitarios españoles. los francesesno incluyeron médicos ni ATS especialistas hospitalarios. La dotaciónhumana de su C-130 (largol estabaformada por 2 oficIales médicos y 6ATS generalistas procedentes deBases. Al no contar tampoco conequipos de control y monitorlzación,solamente estaban capacitados parael transporte de casos previamenteestabilizados. Por lo que pudieron very escuchar nuestros expedicionarios,no estaba muy cuidado el conocimiento de idiomas extranjeros, hechode capital importancia en una operación multinacional de esta envergadura. Los tripulantes y los mediosdel C-130 (largo) belga, que tambiénacudió a Bricy al día siguiente de lallegada de la misión española. eranmuy similares a los franceses en sucomposición y cualificación. Por el
hecho de ser en su mayoría flamencos, el inglés era de uso común entreellos.
CONCLUSIONES
1 El apoyo sanitario español prestado a la UEO y a EE.UU. con motivode la guerra del Golfo ha sido considerado nacional e internacionalmentecomo un éxito de la Sanidad Militarespañola, muy especialmente de laSanidad del Ejército del Aire.
2. El grado de preparación de latotalidad del personal sanitario delconjunto de las unidades aéreasespañolas ha superado con creceslos estándares internacionales.
3•? El carácter multidisciplinar delos equipos aerodinámicos españolesha supuesto un éxito para la misiónespañola.
45 Se hace necesario el reciclaje yformación continuada del personalsanitario militar en materia de urgencias en caso de conflictos bélicos y. engeneral, de medicina de catástrofes.
5? La coordinación de la red hospitalaria militar es necesaria, centralizando los recursos al más alto nivel.
6a Las posibilidades actuales deaeroevacuación médica en C- 130deben limitarse a misiones tácticas.Para evacuaciones estratégicas sehace necesario el planificar la medicalización de aviones de más capacidad y radio de acción.
T La participación de la SanidadMilitar del EA en el conflicto del Golfoha permitido aprender el montaje deunos medios Inéditos hasta entoncesy disponer desde ahora de esas enseñanzas y material humano y técnicopara futuras operaciones.
Figura 2. Detalle del Hospital de Tránsito Aéreo (ASF) de In LJSAF instalado en la Base Aéreade Torrejón.
Figura 3. Componentes de los equipos aeromédicos españoles que llegaron a entrar enaccíónforsno.ndo parte de la cadena internacional de aeroevacuaclón de la (lEO.
Pág. 206 MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993
HISTORIA Y HUMANIDADES
E l reloj que se puede contemplar en el vestíbulo delmoderno Hospital Mifitar, es
en realidad una recreación artísticamontada con las piezas recuperadas del reloj de torre original quese encontraba situado en el Edificio Principal de Dirección del antiguo Hospital. La esfera de dichoreloj situada en el frontispicio deledificio que da a la Glorieta delEjército, ha estado marcando eltiempo durante casi un siglo, hastahace más de 20 años en que porfalta de mantenimiento y sucesivasaverías, el reloj dejó de funcionar.
El reloj fue inaugurado contemporáneamente con el antiguo Hospital, por lo que en estos años secumple el primer centenario desdesu instalación.
Los relojes de torre en general,no tienen la estructura unitaria quecomo tal todos conocemos, es decirque sus tres partes principales:máquina, esfera y sonería, no forman un único conjunto, de formatal que mientras la máquina sueleestar situada bajo la techumbre otejado de la torre o edificio princi
Restaurador del RelojTC01. de Sanidad (Medicina). Servicio deAngiología y Cirugía Vascular. Hospital Militar Central ‘Gómez Ulla. Madrid”
pal, la esfera o esferas (de una acuatro) pueden estar a muchosmetros de distancia, comunicándose el movimiento por un sistema detransmisión más o menos complejo.En el caso concreto de nuestroreloj, la esfera se encontraba conectada a la máquina por una barra detransmisión que medía 4 metros yque tras atravesar el tejado, salía alaire libre y entraba en la esfera porsu parte posterior, conectándose ala cuadratura o juego de engranajes, que situado detrás de la esferaconvierte el único movimientotransmitido desde la máquina, endos movimientos, el de la agujahoraria y el de la minutera.
Así mismo, la sonería, compuesta generalmente, por campanas,que pueden ir desde una hastavarias docenas (carillones) suelenestar también a bastante distanciade la máquina, unas veces situadas encima de ella, en la parte másalta del campanario y otras, enzonas más o menos alejadas perono obligatoriamente encima. Laconexión entre máquina y campana puede ser también complejadependiento de la situación, distancia y número de ellas.
Con motivo de la remodelaciónque se está realizando en el Edificio Principal o Dirección del antiguo Hospital (ya finalizada), se
localizó el reloj, situado bajo eltejado y que permanecía en untotal olvido tras llevar más de 20años sin funcionar, pues como yadijimos, el mantenimiento del reloj,que curiosamente estuvo a cargode un nieto del constructor y deigual nombre, Antonio Canseco,dejó de hacerse con motivo de lajubilación de este. Posteriormentese hicieron algunos intentos pararepararlo, pero dichos intentosquedaron en nada, debido a la dificultad de encontrar técnicos capacitados para la reparación de estamáquina, por lo cual el reloj quedódefinitivamente parado y en el olvido. Fueron precisamente las obrasrealizadas en el Edificio, las quedescubrieron la máquina, convertida en un montón de chatarra (fotografías núms. 1 y 2) tras tantosaños parada y sometida a las inclemencias del tiempo, sobre todo lahumedad, gran enemiga de estasmáquinas, debido principalmente ala acción de la lluvia que al filtrar-se por las múltiples goteras deltejado, había ido corroyendo todala estructura metálica que soportaba la torreta campanario situadasobre el tejado y que amenazabaderrumbarse sobre este y naturalmente sobre la máquina del relojsituada inmediatamente debajo(fotografía núm. 3).
El reloj del viejo HospitalMilitar “Gómez Ulla”
Pedro Portellano Pérez*
RESUMEN
El autor describe el proceso de recuperación,restauración y reconstrucción del reloj de torredel viejo Hospital Gómez Ulla de Madrid, construido en 1886 y que hoy puede ser visitado en elvestíbulo del nuevo Hospital Militar, funcionandoy dando las horas sobre sus campanas originales.Se incluye una corta biografía de Antonio Canseco, famoso relojero del siglo pasado y constructordel reloj.
SUMMARY
The author describes the process of recovering, restoration and reconstruction of thetower’s clock of the old Hospital Gómez Ulla ofMadrid. The clock was made un 1884 and isnowadays exhibited in the hall of the new Military Hospital. It is working and striking on itsoriginal bells. A short biography of Antonio Can-seco, a famous clockmaker from the past century, who made the clock, is included.
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año l993-Pñg. 207
La vieja máquina, una vez separada de todas tas estructuras quela unían a la esfera y a las campanas, fue descendida al piso inferior, sin que los que la descubrieron supieran realmente el valortanto material o simbólico quepodía tener. En una visita rutinariaque a las obras que se estabanrelaizando, hicieron el entoncesGeneral Director don AntonioJiménez Gómez y el SubdirectorCoronel don Anastasio del Campo(hoy General), se encontraron conla vieja máquina, que ya había sidosacada y desplazada de su lugaroriginal y conocedores de mi afición por la relojería, al haber reparado otros varios relojes del Hospital. pidieron mi opinión sobre simerecía la pena recuperar esa viejamáquina y cuál podía ser su destino final.
Cuando por vez primera pudecontemplar la herrumbrosa máqul
na. reconozco mi emoción puesaunque yo no tenía ninguna experiencia en relojes de torre, supeque me encontraba ante algoImportante no sólo por el valormaterial que, como más tardesupe, tenía, sino por el significadosimbólico, pues me encontrabaante el “corazón” del viejo HospitalGómez Ulla, que tras tantos añosde estar funcionando y marcandoel ritmo de un Hospital que habíasido pionero en tantas cosas, ahorase encontraba a punto de desaparecer para siempre.
Mi primera Intención, fuecomunicar al General Director elenorme valor de dicha máquina yrecabar su autorización para trasladarla al moderno HospitalGómez Ulla, incluso antes de pensar que se podía hacer con ella.Una vez conseguido esto, fuedepositada en el semisótano delHospital y comencé a ver las posibilidades que tenía. La primeraque se me ocurrió es dejarla tal ycomo estaba tras una somera limpieza y colocarla en algún lugarrepresentativo del Hospital conuna leyenda explicativa de su procedencia. Pero a mí, acostumbra
do a luchar por hacer funcionarlas máquinas de los relojes, estasolución no me satisfizo, por loque entrada me propuse intentarvolverla a poner en marcha y unavez conseguido esto ya veríamos loque podíamos hacer.
Comencé a vislumbrar la posibilidad no sólo de arreglar la máquina sino de que dicha máquinarecuperase la función para la quehabía sido creada, es decir marcarla hora y a ser posible, hacerlosobre su sonería, es decir sobreaquellas campanas que durantemás de un siglo había transmitido su mensaje a todo el Hospital yal barrio de Carabanchel sobre elque se encontraba construido,pues para este barrio que en aquellos lejanos años cedió los terrenosal Ejército, para la construcción delahora viejo y desaparecido. peroentonces modernísimo HospitalGómez Ulla, las viejas campanashabían marcado el ritmo diario ageneraciones y generaciones cuando el hecho de tener relojes en lascasas y no digamos en la muñecaera un lujo, concepto que hoy noscuesta entender. Expuse mis planes al entonces General Director y
El reloj del viejo HospitalMilitar “Gómez Ulla”
Fotografia 1.—Estado en que se encontraba la máquina del relojcuando fue recuperada
Fotografía 2.—Aspecto lateral de la misma. Puedo apreclarse elanagrama de Antonio Caaseeo y el año de construccIón 1886.
Pág. 208 MM-Vol. 49-W 2-Mo 1993
con su beneplácito comencé adesarrollar mi proyecto que enaquella época era sólo una idea enmi mente sin saber realmentecómo iba a llevarla a cabo.
Comenzó entonces la primeraetapa del proceso de recuperacióndel reloj, que consistió en la restauración de la máquina intentando dejarla en estado de marcha.Creo que es interesante que conozcamos un poco de historia sobre elrelojero artífice del reloj. AntonioCanseco, cuyo anagrama (A.C.)figura en el reloj, así como en unade las campanas.
Antonio Canseco, maragato,nació en Rabanal del Camino provincia de León en 1849 y murió enMadrid en 1917. Cuando llegó aMadrid, tenía 20 años y ya habíaconstruido un original reloj sincontrapesos. Sus ideas iban a revolucionar la industria de la relojería.Fue tal su éxito que en el año 1868ya tenía fama en toda España y sunombre comenzaba a aparecer enmultitud de esferas de los relojesque fue instalado por toda la geografia hispánica. de forma tal queera muy frecuente oir a la gentedecir: “el reloj de mi pueblo es unCanseco”. Su extensa obra seextendió no sólo por España,donde llegó a instalar varios miles.entre ellos, al parecer en la Catedral de Madrid y en el Palacio Real.sino que también su prestigio artesano fue tan grande que cuandolos padres capuchinos quisieroninstalar un reloj en la Iglesia delSanto Sepulcro de Jerusalén, allíse llevaron a Canseco para quemontase uno construido en sutaller.
Muchas de las máquinas montadas por Canseco. procedían deMorbier (Francia) muy cerca de laregión de Morez, zona relojera degran tradición y que ha dado nombre propio a uno de los tipos derelojes más buscados por los coleccionistas. Canseco compraba losrelojes desmontados y posteriormente los instalaba, modificándolos y adaptándolos a cada edificioen particular, pero dando a cadauno su toque especial que era loque les distinguía de los demás.Las bancadas o soportes sobre losque iban las máquinas, eran fundi
das en talleres de Palencia y lascampanas en los propios e importantes talleres que Canseco teníaen los que hoy es el Paseo de lasDelicias. En estos talleres, posteriormente se ensamblaba todo y seadaptaba el reloj, dependiendo delas características específicas deledificio donde iba a ser montado,torre de iglesia. Ayuntamiento,número de esferas. tipo de soneria(número de campanas) etc. El relojera trasladado, desmontado porpiezas y se volvía a reconstruirsobre el sitio elegido. Es muycurioso poder hojear los catálogosde la época donde Canseco ofertaba sus relojes, el método de traslado de estos muchas veces a lomosde mulas para poder llegar a losmás recónditos lugares. el precio,que ahora nos parece increíblepero que entonces era importante,etc.
Desgraciadamente. de su extensa obra se ha perdido irremisiblemente la gran mayoría, unas vecesdebido a la desidia o al abandonoen que estas admirables máquinasquedaban sumidas cuando por losavatares del tiempo, sus mecanismos se averiaban y no se encontraban relojeros dispuestos a su repa:ración sobre todo cuando progresivamente muchas casas pudierondisponer de sus propios relojes yya la vida del pueblo no dependíatanto del reloj de torre de la Iglesia.Otras veces y como consecuenciadel fenómeno del abandono delcampo por la emigración a las
grandes ciudades a la búsqueda deun trabajo o un futuro, muchos deestos pueblos quedaban abandonados o habitados sólo por gentemayor, muchos de estos relojesquedaban abandonados para siempre.
En otras ocasiones, eran intereses de otro tipo, generalmente económicos, los que han hecho, quegran parte de estas máquinas fueran vendidas a veces por cantidades irrisorias a anticuarios, sustituyéndolas por otras más modernas generalmente de tracción eléctrica que precisaban poco mantenimíento. Es curioso hacer constar,que muchos de estos relojes dejaron de funcionar cuando el viejopárroco o sacristán ya no tenían nifuerza para hacer subir las pesashasta lo alto de la torre y no seencontraba a nadíe dispuesto aello. Otro número importante demáquinas ha desaparecido por losefectos destructores de la lluviaque se colaba por los destrozadostejados de las iglesias al no existirdinero para su reparación. Laspalomas han destruido de formainvoluntaria muchas máquinas alintroducirse en los tejados y convertir los relojes en improvisadospalomares, de todo es .conocido elgran poder corrosivo de las deyecciones de estas aves.
Muchas máquinas de Cansecohan salido ilegalmente al extranjero. encontrándose hoy en manosde coleccionistas particulares.Cuando nos hemos querido dar
Fotograjla 3.—Estructura metálica que soportaba el campanario y bajo la cual se encontraba situada la máquina del reloj.
MM-Vol. 49-NO 2-Mo 1993-Pág. 209
El reloj del viejo HospitalMilitar “Gómez Ulla”
cuenta del verdadero valor de estasmáquinas en los últimos años, lamayoría se han perdido, pueshasta hace muy pocos años eincluso en la actualidad estasmáquinas han sido consideradasmás que verdaderos relojes comomaquinaria industrial y como taltratada, es decir como chatarra,cuando dejaba de funcionar.
Como ejemplo de todo lo anterior, podemos hablar, del gran relojde autómatas que el propio Canse-co tenía en su relojería situada enMadrid en la Plaza del Angel esquina a la calle de San Sebastián(fotografia núm. 4). Dicho reloj,conocido durante muchos añoscomo el los “chinos” en el cual, dosfiguras de madera policromadacasi de tamaño natural (chino ychina) situadas en el escaparate dela relojería, tañían las campanasdel reloj al dar las horas, llegó aadquirir más fama que el reloj de laPuerta del Sol (por cierto obra deotro afamado constructor de relojes, español, Losada). Algunosfamosos escritores de la épocacomo Benito Pérez Galdós, lo mencionan en sus obras como una obrainsustituible del costumbrismomadrileño. Desgraciadamente hacialos años 50 del presente siglo, setraspasó la relojería, el reloj fuedesmontado y sacado de España. Alparecer se encuentra por tierrasaméricnas.
Desde el primer momento enque pusimos mano a nuestro proyecto de restauración del reloj,contamos con la colaboración demuchas personas de nuestro Hospital, gracias a las cuales fue posible culminar nuestra obra. Se nosfacilitó la posibilidad de usar comotaller una habitación en el semisótano del Hospital, que se empleabapara la reparación de las máquinasreveladoras del Servicio de Radiología. En ella montamos nuestrocuartel general donde hemos pasado más de año y medio de intensotrabajo.
La máquina cuando fue trasladada, se encontraba en un avanzado estado de deterioro como sepuede observar en las fotografías,pues como ya hemos dicho llevabamás de 20 años parada. Se procedió también al traslado al taller detodas las piezas recuperadas, las
campanas, los martillos, parte delsistema de transmisión y la cuadratura. Muchas de estas piezas lastuvimos que rescatar saliendo a losviejos tejados del Hospital pordonde se encontraban desperdigadas.
Comenzamos, por el desmontajetotal de la máquina y limpiezameticulosa pieza a pieza. Fue preciso emplear previamente una seriede baños decapantes y desincrustantes, para eliminar la gruesacapa de suciedad mezclada conóxido y grasas envejecidas, quehacían que toda la máquina formase prácticamente un bloque. A continuación, se procedió a la limpiezay pulido de cada pieza individualmente. Para estos procesos, en
unos casos pudimos emplearmedios mecánicos, pero en otros ysobre todo en piezas muy delicadas, el proceso se hizo totalmente amano, concretamente todo el sistema de escape, rueda y ancora, fueron sometidos a tratamientos especiales. Este proceso de limpiezaduró cerca de seis meses, pues apesar de contar con la colaboraciónentusiasta de varios trabajadoresdel hospital, todo el trabajo se tuvoque hacer fuera de las horas detrabajo, aprovechando ratos libresy muchas veces Sábados y festivos.
La máquina, como pudimosapreciar tras su desmontaje, seencontraba en conjunto bastantecompleta, solamente echamos enfalta la ausencia de una uña del
Fotografia 4.—El famoso reloj de autómatas que Antonio Canseco tenía en el escaparate desu relojería de la Plaza del Angel de Madrid, según un grabado de La época (año de 1886).
Pág. 210 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
trinquete del rodillo del tren de lashoras que fue reproducida exactamente en el taller de torno denuestro Hospital. Lo que si fue preciso tras repasar minuciosamentetodas las piezas, fue corregir multitud de pequeños defectos, dientesde los engranajes, rectificado ycentrado de ejes, ajuste de ruedasdentadas etc., que el paso del tiempo y el inadecuado manejo de lamáquina, habían provocado.
En todo el proceso de limpieza yposterior reconstrucción, se haprocurado que el reloj recuperasesu aspecto original, sin añadirle niquitarle nada que no existiese previamente, se consultaron libros dela época, para ayuarnos en estalabor. Tanto el hierro, latón, aceroy bronce así como algunas piezascromadas, recuperaron exactamente el mismo aspecto que teníancuando Canseco comenzó a instalar el reloj bajo el tejado del Hospital, allá por 1886. Se hicieronnumerosas pruebas de pinturahasta conseguir el color “verdemaquinaria” con que originalmenteestuvo pintado el reloj.
La bancada o soporte de madera sobre el que asienta el reloj, esasí mismo la original. Se contrabaenormemente deteriorada, habiendo sido pintada o repintada variasveces a lo largo de su vida. En lostalleres de carpintería fue desarmada totalmente, procediéndose asu limpieza, pulido y barnizado,eliminando únicamente las capasde pintura y dejando la madera alnatural tal y como puede apreciar-se en el vestíbulo.
Una vez reparadas, limpias ypulidas, todas las piezas, se procedió al montaje de la máquina en elmismo taller donde se encontraba.Dejamos para el final la limpieza yreparación del magnífico péndulodel reloj (un metro de longitud y 13kg de peso) que se encontraba muydeteriorado. Es de los llamadospéndulos “de compensación”, lasvarillas que lo componen, estánfabricados de metales diferentes,de forma tal que pueden contraerseo dilatarse de una manera nohomogénea, con los cambios declima, compensando de esta formalos posibles alargamientos y retracciones que los péndulos sufren con
dichos cambios climáticos, lo cualse traduce en importantes cambiosde la marcha del reloj. No debemosde olvidar que muchas de estasmáquinas, se encontraban situadas bajo los tejados de zonas geográficas (Castilla, Extremadura...)que sufren enormes diferencias detemperatura a lo largo del año,pudiendo existir diferencias de másde 40 grados entre un verano y uninvierno.
Finalizado el montaje (fotografianúm. 5), con gran emoción, procedimos a enrollar una cuerda en elcilindro del tren de movimiento,colgar unas pesas y tras impulsarlevemente el péndulo, el reloj y perdónesenos la expresión “volvió a lavida”.
A partir de este momento y trasdejar pasar unos días para comprobar la correcta marcha del reloj, sepasó a la realización de la segunday más compleja parte del proceso derecuperación integral del reloj.Hasta este momento nos habíamosmovido con piezas existentes,sabiendo lo que teníamos quehacer, limpiar, corregir, rectificar,pulir, etc. A partir de entonces, teníamos una idea de lo que queriamoshacer, pero no si era posible hacerloy sobre todo cómo hacerlo, puesnuestra intención fue de convertiresa máquina en un reloj en el sentido más compleo de la palabra, esdecir recuperando las funciones quetenía (dar y marcar la hora) perocon todas sus piezas, máquina ysonería formando un único conjunto que pudiese ser instalado deforma que todo el mundo pudieseapreciarlo. Hasta ese momento quenosotros supiésemos, era la primeravez que se intentaba acometer algoparecido.
Para darle estructura unitaria dereloj, necesitábamos reunir junto ala máquina todas aquellas otraspiezas que en el reloj cuando estaba situado en el tejado, se encontraban dispersas y a mucha distancia, esfera, transmisión, campanas y conseguir al mismo tiempoque el conjunto creado además defuncionar fuese estético. De entrada y cuando ya vislumbramos trasconsultarlo con nuestros jefes, laposibilidad de que el futuro asentamiento fuese el vestíbulo principaldel Hospital, vimos que las dimensiones con que podíamos contarpara nuestro proyecto, iban a venirprecisamente limitadas por la altura del propio vestíbulo, lo cual nosdaba unos márgenes muy estrechos, si como ya sabíamos, en el
reloj original, la distancia entrecampanas y máquina era de másde 10 metros y la esfera estabasituada a 4 metros de ella, ademásdel grave problema que representaba la gran distancia que estos relojes precisan para la caída de laspesas que los impulsan.
Comenzamos por buscar soluciones al problema de la esfera. Laoriginal que como ya hemos dichoestaba situada en el frontispicio delEdificio principal que da a la Glorieta del Ejército, se rompió al limpiarla en los años 60, fue sustituida por un cristal sobre el que deuna manera bastante burda se volvieron a pintar los números y elanagrama del Canseco imitando laoriginal (fotografía núm. 6). Por ellola recuperación de esta esfera, queademás también estaba rota porvarios sitios, no tenía ningún interés para nosotros. El motivo de queestas esferas fuesen de cristaltransparente, se debe a que teníanla posibilidad de iluminarias pordetrás para verse por la noche. Alprincipio cuando todavía no existíala energía eléctrica se iluminabancon candiles de aceite o quinquésde petróleo, siendo posteriormenteempleada la luz eléctrica (ver fotografía).
Una vez que se descartó el aprovechamiento de dicha esfera, queademás se encontraba rota envarios fragmentos, se hicieronnumerosas pruebas para ver quétipo de esfera iria bien al conjuntodel reloj, de forma que se intégraseen la máquina sin romper la armonía, ya que para que el reloj recuperase su función primigenia (marcar la hora) era lógico que le dotásemos de una esfera que sustituyese a la anterior. Finalmente y trasmuchos ensayos en los talleres denuestro Hospital, por uno de nuestros artesanos, se construyó laesfera que hoy se puede ver situada sobre la máquina. Este tipo deesfera se denominan de “esqueleto”porque permiten ver a su través yconservar su función. Fue construida en hierro, dándole formaconvexa manualmente, esmaltadaen el taller de pintura y sobre ellase dibujaron en el taller de delineante los números que a continuación fueron pintados a mano.Como se puede apreciar, esta esfera, imita en su estilo, a la pequeñaesfera que se encuentra situada enla parte anterior de la máquina delreloj y que es original como esta.Esta pequeña esfera, denominadatambién, esfera testigo, es la que
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pñg. 211
El reloj del viejo HospitalMilitar ‘Gómez Ulla”
servia al relojero para poner enhora, la situada en el exterior de lamáquina y que como es lógico élnunca podía ver.
Fue preciso modificar profundamente. el sistema de transmisión,entre la máquina y la esfera, quecomo ya hemos repelido se encontraba en el montaje original a 4metros de distancia. Dicha distancia quedó reducida a 5 cm ennuestro reloj. Una pieza fundamental de todo reloj es la denominada cuadratura que es un juegode medas dentadas situadas inmediatamente tras la esfera y cuyamisión consiste en convertir elúnico movimiento transmitidodesde la máquina en dos. el de laaguja horaria y la minutera. Dichacuadratura que se encontraba enel tejado a la interperie dondehabía permanecido más de 100años, cuando nosotros la descubrimos era prácticamente irreconocible (ver fotografia núm. 6). Se procedió a un proceso intenso de limpieza que requirió muchos días enun baño especial. Finalizado elproceso recuperó su color y aspecto original, brillando como estuvoel primer día que fue montada.Tras modificar el soporte se instaló
tras la esfera y hoy puede apreciar-se de nuevo como recién salida delas manos de Canseco.
También se modificaron profundamente otras partes del mecanismo horario, como los cañonesminutero y horario, así como sesuprimieron por innecesarios ennuestro montaje los contrapesos delas agujas. Con todos estos cmbios, el reloj volvió a recuperartodos estos mecanismos fundamentales para su función, peroadaptados a un espacio muchomás reducido (fotografia núm. 7).
Las agujas que ahora se puedenapreciar en nuestro reloj, son unacopia exacta de las originales, lascuales aparte de encontrarse muydeterioradas por el paso del tiempo(más de 100 años al aire libre).eran de mayor tamaño de las quenosotros precisábamos para nuestro reloj, pues la esfera que nosotros construimos tiene un diámetro25 cm menor que la original, debido a que como ya hemos dicho.tuvimos que adaptarnos a la altura
Fotografía 5.—La máquina tras su limpieza y restauración y antes de comenzar a construirel templete que la alojaría junto con las campanas.
Fotografía 6.—Visión posterior de la vieja esfera y de la cuadratura. Se puede observar elestado de conservación en que se encontraba y las bombillas para su iluminación noctur.a
Pág. 212 MM-Vol. 49-W 2-Año 1993
que el vestíbulo nos permitía. Lasviejas agujas. ocupan hoy un lugarde honor, situadas en un marcodetrás del reloj, pues tras tantosaños marcando las horas, creemosque se merecen un descanso.
Fueron precisos también grandes cambios en los martillos, paraadaptarlos al espacio de que disponiamos. Sus brazos se acortaron50 cm y las cabezas aunque conservaron su forma original, seredujeron de tamaño. En la mayoría de los relojes de torre, los martillos golpeaban sobre las campanas de forma vertical, en nuestrocaso, fue preciso debido también aproblemas de espacio que el golpeose hiciese de forma horizontal.Como se puede apreciar en las fotografías, la transmisión entre lamáquina situada debajo del tejado ylas campanas situadas en el campanario encima de ella, se hacía a través de un sistema complejo depalancas y poleas. Tras muchosensayos pudimos simplificar enor
memente todo ese mecanismo consiguiendo los mismos efectos. Huboque modificar también la forma enque la cabeza de los martillos golpeasobre las campanas, de forma queen vez de hacerlo por la parte másancha de ella, lo hiciese sobre lamás estrecha, con el fin de conseguir amortiguar lo más posible elsonido de las campanas, y que éstesólo fuese perceptible en el vestíbulodonde iba a Ir emplazado el reloj.
Las dos campanas que coronanel conjunto del reloj, son así mismolas originales que se econtrabansituadas en la torreta campanariodel edificio principal del antiguoHospital. La pequeña, con un pesode 36 kg fue fundida en los talleresde Canseco en 1892. En ella consta aparte del año de su fabricaicóny el nombre del propio Canseco. lalnscripción “Proveedor de la RealCasa”, titulo concedido por la CasaReal a Canseco y que le dotaba deciertos privilegios. Aunque puedeparecer una cierta asincronia entrela fecha grabada en el reloj (1886)y la de la campana, hay que teneren cuenta que muchas veces setardaba mucho tiempo en estasinstalaciones y que las bancadasse fundían con anterioridad en el
mismo año para instalarse en relojes que se montaban sobre ellasbastante tiempo después.
La campana de mayor tamaño,con un peso de 85 kg y una alturade 90 cm es una valiosa pieza delsiglo XVIII. fechada en 1766. Enella consta la inscripción “NuestraSeñora del Buen Consejo”. Trasuna ardua búqueda en archivos,hemos llegado a la conclusión deque dicha campana puede proceder de una de las capillas anejas ala Iglesia Catedral de San Isidro deMadrid. en la cual se venera laimagen de la Virgen del mismonombre. Dicha Capilla, fue parroquia Independiente hasta hace 100años en que se anexionó a laactual Catedral. Destaca como sepuede apreciar si se visita, suestructura arquitectónica tota]-mente diferente del resto de lascapifias. Es muy posible que nuestra campana estuviese instalada enesta Capilla aunque es muy dificilsaber cómo llegó a manos de Can-seco. Como dato a tener en cuenta,hay que destacar el hecho de queen 1765, Carlos III, tras la expulsión de los jesuitas de España,ordena al gran arquitecto VenturaRodriguez, la remodelación total de
Fotografia 1.—Un aspecto de la máquina ya situada en su emplaza’ Fotografia 8.—El reloj una vez finaflzo.do su montaje y ya instaladomiento definitiva, definitivamente en el vestíbulo del Hospital Gómez Ulla.
M.M.VoI. 49-N’ 2-Año 1993-Pág. 213
la iglesia de San Isidro que habíapertenecido a ellos, cambiandototalmente el estilo interior. Esposible que la campana fuese fundida en esa época, siendo retiradaposteriormente y llegando por caminos desconocidos a manos del relojero. Hay que tener en cuenta queen esa época y anteriores, se construían innumerables iglesias, conmateriales de fácil combustibifidad,sobre todo techumbres de madera,lo cual hacía que el número de iglesias destruidas por incendios eramuy elevado, siendo costumbreaprovechar las campanas de unasiglesias, para montarlas en otrasconstruidas posteriormente.
Las campanas fueron sometidasa un proceso meticuloso de limpieza, eliminando únicamente el polvoy la suciedad acumulada tras haberpermanecido a la interperie tantosaños. Se conservó esta forma lapátina del paso del tiempo.
Otro de los problemas importantes que hubo que superar, fuela construcción de la estructurametálica que iba a albergar al reloj,de forma que fuese estética y almismo tiempo de gran resistenciapues sobre ella iban a ir colgadaslas campanas. Dicha estructura, sefue haciendo y rehaciendo a lolargo de todo el proceso de construcción del reloj, modificándolasobre la marcha según las necesidades que iban surgiendo. Elresultado final como se puedeapreciar (fotografía núm. 8), es untemplete metálico de planta cuadrada, totalmente diáfano, quetrata de imitar a la torreta campanario original sobre la que estabancolocadas las campanas y que hoyse puede apreciar todavía situadaen el tejado del edificio principaldel viejo Hospital que es el únicoque ha quedado como recuerdo deaquel gran complejo hospitalario.La modificación más importanteque nos vimos obligados a realizar,fue la forma de la cúpula o bóvedapues la altura del vestíbulo, unavez más nos impuso los limites. Enla torreta campanario original, éstatenía forma de pirámide afilada opináculo, albergando las campanasuna encima de la otra, en nuestroproyecto la cúpula tiene forma depirámide truncada, colocándose lascampanas una al lado de la otra.
La conexión entre máquina y martillos se simplificó enormemente,realizándose a través de varillasmetálicas, con un sistema de regulación de su longitud para podercontrolar la caída del martillo ycomo tal su intensidad de golpeosobre las campanas.
Uno de los problemas más complejos con que tuvimos que enfrentamos, fue el conseguir que el relojdispusiese de movimiento para almenos 24 horas. Los relojes detorre, generalmente por su propiaestructura mecánica, precisan degrandes distancias para el desarrollo o caída de las pesas que losmueven. La mayoría de las vecesesto se solucionaba, como aun esposible ver en algunas iglesias,dejando caer las pesas librementea través del hueco de la torre eincluso descendiendo por la mismanave de la iglesia. En otros casos,se idearon complejos sistemas depoleas para trasladar la tracción azonas distintas de la máquina. Enel caso concreto de nuestro reloj,que consta de tres trenes, uno parael movimiento propio del reloj, otropara los cuartos y otro para lashoras, tras realizar los estudios delos desarrollos precisos, vimos quetanto el tren de movimiento comoel de los cuartos precisaban de casidos metros y medio diarios decaída de las pesas para que el relojdispusiese de movimiento para almenos 24 horas. El tren de lashoras lleva su propia rueda reductora y precisa menos tiempo dedesarrollo para el mismo espaciode tiempo.
Estudiamos muchas posibilida
des para encontrar solución a esteproblema, pues una vez situado elreloj en el vestíbulo del Hospital ycolocado sobre su bancada, sihubiésemos dejado caer las pesashasta llegar al suelo el reloj habríadispuesto de movimiento paraunas escasas 2 ó 3 horas. En elsupuesto de que hubiésemos aprovechado la altura total del reloj,teniendo en cuenta que habría quehaber restado a esta distancia, laaltura de las campanas y la propialongitud del bloque de las pesas, ladistancia que nos quedaba para lacaída de las pesas era sólo demetro y medio.
Finalmente y tras muchas pruebas, se descartaron sistemas más omenos complejos y se escogió elsistema de polipastos o poleasmúltiples, que permiten acortar ladistancia de caída de las pesas acosta de aumentar el peso de tracción. Se calculó, que con un diámetro de las poleas de 12 cm sepodía conseguir tras el proporcional aumento de los pesos, que elreloj dispusiese de movimientopara más de 30 horas, con lo cualsolucionábamos el problema precisando “darle cuerda” una vez aldía. Para trasladar la tracción delos pesos desde los cilindros dondese enrolla el cable, se empleó también un sistema de poleas pero eneste caso su misión fue únicamente de transmisión. Para conseguirun mejor efecto estético, se decidiótrasladar las pesas a la parte posterior del reloj con lo cual no serestaba visibilidad a la máquina.Los cables de acero originales sehabían perdido en el traslado en
El reloj del viejo HospitalMilitar “Gómez Ulla”
Erelojes pueden’Íuncionar cn.notor 4.’reortos econoniiiaíidcélgasto de las cuerda’, evitando el estorbo de las pesas Su colocacióii s facilísima y de muy poco cóste-
Los Ayuntamientos pueden comprar estos relojes sin necesidad de subasta,,por disfrutar de patente de invencióji, •
SUS: PRECIOS’VÉA.WSE pAGxNAss2;’s3, 56 Y. 57.:
Fotografia 9.—Grabado sacado del catálogo de Canseco donde se pueden ver anunciadas susmáquinas “con motor a resortes” “evitando el estorbo de las pesas” (año de 1892).
Pág. 214 M.M.-Vol. 49-N” 2-Año 1993
gran mayoría y los que quedabanse encontraban muy deterioradospor el paso del tiempo, por lo cualfueron sustituidos por otrosmodernos pero de idéntido calibre.El tren de movimiento y el de cuartos, precisan de 60 kg de peso,mientras que el tren de las horasnecesita 75 kg. Como se puedeapreciar, las pesas no constituyenun único bloque, sino que estáncompuestas por una serie de discos o lajas, con un peso de 10 kgcada uno. Este sistema que amuchas personas le traerá elrecuerdo de los pesos de los viejosascensores, permite aumentar latracción sobre la máquina cuandopor el paso del tiempo y el acúmulode suciedad sobre las máquinas, seproduce un desgaste de los mecanismos que exigen más fuerza detracción para conseguir el mismoresultado.
Una muy curiosa característicadel reloj, que descubrimos posteriormente, cuando lo desmontamosy que hace que su valor sea aúnmayor, es que originalmente fuemovido no a pesas sino por un sistema de muelles o ballestas. Esehecho lo pudimos confirmar, cuando tras una pequeña labor de búsqueda, conseguimos localizar a lostres nietos que aún viven, de Antonio Canseco, el constructor delreloj. Precisamente, Antonio Canse-co, nieto, como después supimoscuando lo localizarnos, había sido elmantenedor de este reloj hasta quea su jubilación tuvo que retirarse.Con lo cual como en tantos otroscasos, comenzó el declive del reloj.Fue él, el que nos confirifíó el hechoanteriormente mencionado.
Su abuelo Antonio, había inventado un sistema de muelles pararelojes de torre que evitaban el usode pesas. En la parte anterior de labancada sobre la que reposa elreloj, destaca una inscripción engrades letras cromadas, en la quese puede leer: “Privilegio de invención en España y Francia” “Sistema Canseco”. Este privilegio deinvención o patente como hoy ledenominamos, como pudimos averiguar posteriormente, se refiereprecisamente a este procedimientoideado por él, a que el movimientodel reloj se hiciese a través de un
sistema de muelles o ballestas.Este descubrimiento, ha llamadopoderosamente la atención a eruditos de la relojería con los cualesnos hemos puesto en contacto yque desconocían este hecho, quemáquinas tan poderosas comoestas pudiesen moderse dándoles“cuerda” como los relojes de bolsillo o de sobremesa. En los catálogos de la época de Canseco dondeeste anunciaba sus productospodemos ver reflejado este hechocon total claridad” (fotografía núm.9).
La explicación de porque el relojcuando nosotros lo descubrimosestaba funcionando con tracción apesas, nos la dió el propcio Canseconieto. Los muelles o ballestas quemovían el reloj originalmente, erande un acero especial de gran grosor,pues hay que tener en cuenta losenormes pesos que tenían quemover, principalmente los martillosde las campanas. Dichos muelles,por su propia estructura se rompíancon cierta frecuencia siendo precisosustituirlos por otros. El material deque estaban compuestos no sefabricaba en España sino que seimportaba de Inglaterra. Cuandofinalizó la Guerra Civil española, seimpuso a España un boicot pormuchos países prohibiéndose laimportación de muchos materiales yentre ellos el acero preciso para lafabricación de estos muelles, con locual el reloj y entre ellos el aceropreciso para la fabricación de estosmuelles, con lo cual el reloj quedóparado cuando se rompieron.
Fue precisamente su nieto Antonio, que como ya hemos dicho enaquellos años era el mantenedorno sólo de este reloj si no de otrosmuchos que existían en el viejoHospital Gómez Ulla, quién parasolventar el problema, convirtió latracción a muelles por el sistema apesas con que ha llegado hastanosotros. Se precisó más, de unmes de trabajo y un coste de15.000 pts. de la época para volvera poner el reloj en funcionamiento.
Finalmente tras más de año ymedio de trabajo y superar numerosas vicisitudes, se finalizó el trabajo. Como ya hemos dicho,durante todo este tiempo estuvimos trabajando en la habitacióndel sótano que nos sirvió de improvisado taller. El templete que iba asoportar todo el conjunto, semontó inicialmente a manera deun mecano, para poderlo desarmary sacarlo por la puerta de dichahabitación, pues su gran tamaño
impedía sacarlo entero. Tras des-montarlo se trasladó a su lugardefinitivo en el vestíbulo donde seacabó de montar. Para trasladar lamáquina también fue precisodesannarla parcialmente, retirandolos trenes de cuartos y de horas,pues su peso y tamaño tampocopermitían sacarla entera.
Una vez trasladas todas las piezas al vestíbulo, se procedió a sumontaje y terminación definitiva.Se dotó al templete de una ventanapor delante para poder tener acceso al péndulo y de una puerta posterior para entrar en la máquina yproceder a su engrase o reparacióny al mismo tiempo poder darlecuerda, para lo cual se modificó la“llave” original, de forma que nofuese preciso estar dentro del reloj,evitando así un accidente en elcaso hipotético de calda de una delas pesas. Se protegió el reloj concristales de 1 cm de espesor y lacúpula con planchas de metacrilato (fotografía núm. 8). Con ello nosólo se consiguió aislarlo, sinotambién amortiguar el ruido de lascampanas, aunque con los ensayosque habíamos realizado previamente, sabíamos que no iban a molestar a nadie como después se pudocomprobar.
En la parte posterior del reloj, sehan instalado unos cuadros explicativos, en los cuales es posible seguirde forma gráfica los diversos pasosrealizados en la recuperación, restauración y reconstrucción del reloj.En un marco aparte y en lugar dehonor, se exponen las agujas originales del viejo reloj y bajo este, enotro marco se ha colocado unaleyenda explicativa del proceso derecuperación del reloj, que es enrealidad un resumen o extracto detodo lo que aquí hemos descrito.Posteriormente se construyo unabarandilla artistica que protege alreloj.
El reloj fue inaugurado, el 29 demayo de 1991, por el Secretario deEstado del Ministerio de Defensadon Gustavo Suárez Pertierra y porel Jefe de Estado Mayor donRamón Porgueres, contando con lapresencia de otros altos cargos dedicho Ministerio y todos los Mandos de Dirección del HospitalGómez Ulla, así como con unamultitudinaria presencia de personal del Hospital (fotografia núm.10). Como hecho emocionante endicho acto tenemos que destacar lapresencia de dos nietos de AntonioCanseco, el constructor del reloj,que tras ser localizados, fueron
M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 215
El reloj del viejo HospitalMilitar “Gómez Lilia’
especialmente invitados a dichoacto. Como ya hemos mencionadoanteriormente, fue precisamenteuno de ellos. Antonio Canseconieto, el mantenedor de este relojhasta su jubilación. Seria difícildescribir su emoción cuando vioque esta vieja máquina salida delas manos de su abuelo y que élconocía tan bien tras haberla cuidado durante tantos años y quedaba por desaparecida, reaparecíaremodelada, funcionando y ocupando un lugar de honor en elmoderno Hospital Gómez Ulla(fotografla núm. 11).
Como se puede comprender, laculminación de todo este procesoha supuesto un ingente trabajo. enel cual han participado de formaanónima muchas personas. Habíasido prácticamente imposible realizarlo sin su ayuda y entusiasmo.pues creyeron en mi proyectocuando ni yo mismo sabía si eraposible llevarlo a cabo. Hubo quesuperar numerosos obstáculos ymomentos de desánimo, pues nosiempre se comprendió lo queintentábamos hacer. Desde estaslineas me gustaría llevar mi agradecimiento a todos ellos. Seríaimposible nombrar a todos y siempre nos dejaríamos a alguien olvidado. Han colaborado prácticamente trabajadores y artesanos detodos los talleres de mantenimiento: cerrajería, tomo y fresa, carpintería, mantenimiento de RX, gabinete de delineantes, pintura, cristalería. tapicería, electricidad, jardinería, así como trabajadores delParque de Sanidad que tambiénnos prestarobn su colaboración. AlJefe de talleres de Mantenimiento,el teniente Coronel don VictorGutiérrez expreso desde aquí miagradecimiento.
En este capitulo final de agradecimiento quiero tener un recuerdoespecial para dos trabajadores delHospital que desde el primermomento fueron mis colaboradoresmás entusiastas: José Moratilla,magnífico artesano del hierro, constructor del templete metálico quealberga el reloj y Enrique Díaz, técnico de mantenimiento de RX encuyo taller hemos trabajado juntostantas horas. Sería injusto norecordar aquí a mi esposa Ana Fernández Abreu, médico también del
Hospital. quien aparte de tener lapaciencia de soportar mis largasausencias, ha colaborado eficazmente en la búsqueda bibliográfica.
Finalmente nuestro agradecimiento al entonces Coronel (hoyGeneral Director del Hospital Militar de Sevilla) don Anastasio delCampo, que junto con el GeneralDirector del Hospital en esasfechas don Antonio Jiménez Gómezdescubrieron la vieja máquina y lapusieron en mis manos, confiandoen mí proyecto de recuperación del
reloj cuando como ya he repetidoni yo mismo sabía si era posiblellevarlo a cabo.
Se ha conseguido asi. recuperaruna valiosisima pieza de relojeríadel siglo pasado. destacando másque su valor material, muy importante, su valor histórico y sobretodo sentimental pues podemosconsiderarlo como el “corazón delviejo Hospital Gómez Ulla que trasllevar tantos años parado y a puntode desaparecer ha recobrado vida ysonido, siendo transplantado alcuerpo del nuevo y moderno Hospital. Pensamos que es el mejor regalo de cumpleaños que le podíamoshacer al celebrarse el primer centenario de su nacimiento.
BIBLIOGRAFIA
BASANTA. J. L.—Relojeros de España. Pontevedra, 1972.BASANTA. J. L. —Bibliogratia relolera española. Pontevedra. 1975.BASSERMANN, J.—’l’he book of OId elocksand watebes.BRUTON, E.—The Histo.y of clorIta and watches.CANSECO. A.—Catáiogo de relojes. 1982.DIDEROT et D’ALEMB,ERT.—Hortogeiie.MONTAÑaS. L.—Relojes españoles.SMITH. A.—The eountry Ilfe internationaldlctionary of clocks.TARDY. H.—Dlcuonnatre des horiogers francale. Paris. 1972.LJNGERER. A—Les Horloges dEdlIke.URE5OVA, L.—El arte de la relojeria.WARD. F. A. B.—Clocks and wotches.Welght driven clocks.
Fotografia 10.—Acto de Inauguración del reloj por el Secretario de Estado para la Defensadon Gonzalo Suárez Pertierra y el Jefe de Estado Mayor don Ramón Porgueres.
Fotografia 1 1.—Don Antonio Canseco. nietodel constructor y mantenedor del relojdurante muchos años, es saludado por donGonzalo Suárez Pertierra.
Pág. 216 MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993
HISTORIA Y HUMANIDADES
Algunas connotaciones médico-sanitarias en la organización
militár en el siglo XV
Patrocinio Moratinos Palomero*José Manuel Pérez García**
INTRODUCCION
Las multitudes primero, y lashuestes ya organizadas que lassucedieron y que constituyeronLAS CRUZADAS durante laEDAD MEDIA, dejaban en sudesplazamiento hacia TIERRASANTA a muchos en el camino,por falta de logística, por la hostilidad de los pueblos de tránsito, así como las luchas sostenidas con los infieles.
Los caballeros heridos eranatendidos en los castillos en losque “las damas nobles no se desdeñaban de curarlos con susfamosos ungüentos, de los queellas poseían las recetas” (1). Lossimples combatientes se refugiaban en las denominadas Casasde Dios u otros Asilos decaridad,donde recibían los cuidados delos Hermanos cirujanos, Charla-
* TCoI. de Sanidad (Médico). Hospital Militar Central ‘Gómez Ulla”.
** TC0I. de Sanidad (Veterinario). CentroMilitar de Veterinaria.
tanes, monjes mendicantes.Incluso algunas mujeres seguíanaquellas tropas, vendiendo alguna pomada maravillosa o algunapócima secreta, que pretendíancurar por su poder mágico.
Las Casas de Dios, verdaderoshospitales militares, dieron lugara las Ordenes Hospitalarias. LosCaballeros Hospitalarios y losCaballeros Templarios, cuidabany defendían a los peregrinos ytrataban a los hombres de guerraheridos en las luchas, por tantopodemos considerar que desempeñaban el papel de la MedicinaIvlilitar en aquella época.
En este contexto podemosindicar que no es hasta los albores del siglo XVI cuando empieza la organización de los ejércitos modernos. El siglo XV fueintermedio entre las Cruzadas yla organización de ejércitos máso menos centralizados e importantes, y se caracteriza por laadopción de normas legales, quevan posibilitando progresivamente dicho cambio.
ALGUNOS DECRETOS Y NORMATIVAS SANITARIAS MILITARES DURANTE EL SIGLO XV
En elaño 1422 el Rey don JuanII de Castifia crea un Tribunal deAlcaldes examinadores, que habían de ser médicos, con el objetode otorgar la competencia tras elcorrespondiente examen a losque se proponían ejercer el artede curar. De esta misma épocadata la creación de los médicosde cámara para el servicio de losReyes, y que tenían que pertenecer a la nobleza (2), los cualesestaban obligados a seguir al Reyen sus expediciones guerreras.
Este Tribunal de alcaides,constituyeron lo que se denominó ya PROTOMEDICATO, quefue integrado entre otros por losgalenos ALFONSO CHIRINO ymás tarde por el Bachiller Fernán Gómez de Cibdad Real,como el anterior también médicode Juan II. Es precisamente elprotomédico Chirino quienseñala refiriéndose al deplorable
RESUMEN
El siglo XV fue un tiempo intermedio entrelas Cruzadas y la organización de los ejércitosmodernos y se caracterizó por la aparición denormas legales, que van posibilitando de unmodo progresivo los cambios hacia la formaciónde ejércitos más centralizados e importantes.
Los autores recogen en este trabajo aspectoslegales y del ejercicio de médicos y cirujanos deeste periodo y señalan algunos aspectos de lareforma militar implantada en España por losReyes Católicos, una vez consolidada la unidadnacional.
SUMMARY
The XV Century was an intermediate periodbetween the Crusades and the organisation ofmodern armies, and was characterised by theappearance of legal rules that allowed progressivechanges to appear leading to the formation ofmore centralised and important anules.
In this work the authors collect legal aspectsand from doctors and surgeons practisingduringthat period, indicating certain aspectsof militaryreform established in Spain by the Catholic Kingsafter national unity was consolidated.
MM-Vol. 49N* 2-Año 1993-Pág. 217
Algunas connotaciones médico-sanitarias en la organizaciónmilitar en el siglo XV
estado de la Cirugía de entonces: Que en aquella épocahabía plaga de malos cirujanos,que a veces lisiaban y que abusaban del filo del bisturí.haciendo por doquier per signum crucis” (3),
A principios del siglo XV. Carlos VII de Francia comienza lareorganización del Ejército, sinembargo todo el servicio sanitarioseguía representado por el cirujano barbero (4). Más tarde Carlosel Temerario Duque de Borgoña—1476-— dotó a cada Compañíade cíen lanzas, de un cirujano.
En España se encuentran asímismo en los comienzos del sigloXV datos de la presencia de ch-ujanos en el Ejército en campaña,en efecto el Rey don Juan II deCastilla en 1431 otorga en Zamora las Leyes XIV y XXI. que figuran en las Ordenanzas Reales deCastilla. La Ley XIV dice entreotras cosas: “Ordenamos que enlos llamamientos que Nos ficieramos para las guerras sean excusados de ir a la guerra los Alcaldes y los Alguaciles y Regidores,Jurados, Sesmeros, Fieles, Montaraces. Mayordomos, Procuradores, Abogados, Escribanos delnúmero. Físico, Zurujanos yMaestros de gramatica y Escribanos que muestran a los mozos aleer y escrebir, de las ciudades evillas de nuestros reinos, salvo losque de los sobredichos son nuestros vasallos o llenen de Nos tierra y raciones y quitaciones y oficios porque nos hayan de servir ylos que tienen tierras y acostamientos de otros Caballeros, y losZurujanos que por nuestro mandatofueren llamados, y otros! seanescusados de Ir a la guerra losRecaudadores y Cogedores y Presqulsidores de nuestras rentas”.
En 1432 entre los documentosque se refieren a la segunda expedición a Nápoles, dispuesta porAlfonso V de Aragón en dicho año(5) se encuentra el Llibre ordinaride dates Jetes peren Bernat Sir-
vent, Tesorer general desde Malgde 1432 flns lo derrer cite deDecembre apres seguerzt, y en elmismo figura la partida siguiente:“Otra partida de 900 sueldos parala compra de ciertos óleos,ungüentos, emplastos y aguasdestiladas pertenecientes al artede la Cirugía, para surtimiento dela caja del Maestro Arnaldo Fontanol, médico cirujano de dichoseñor Rey en la Galera Real”.
A principios del siglo XV y referido a una carta circular dirigida alos Alcaides y Jefes militaressuperiores de los castillos, villas ylugares fortificados del Reino quese vieran amenazados por Ejércitos enemigos titulados Memorialde las coses que son necessarias aCas te! o Vila que tema o sper setgeen la cual entre otras prevenciones que se detallan puede leérse:“Item, lii deu haver metge o sorgiáab sos enguents e polvores e moltdrap de 1! per fer benes e stopaper fer stopades e gallines perhaver ous per stopades”.
En 1488 Marquifies, juriscon
sulto catalán al indicar las necesidades y prevenciones de hierro,cáñamo, estopa, lana seca y trapos para los heridos, el cuidadode los cuales habrá un médicocirujano con todoslos necesariosinstrumentos y ünguentos..incluso se señala también: “serábien que en el castillo haya unhuerto de coles, y no menos hierbas medicinales (menta, salvia,petrocillo y celiandra)”. Fueronprecisamente los cirujanos barfleros, verdaderos empíricos, los primeros que comenzaron a escribiren idioma vernáculo las primerasobras de Cirugía militar, como latitulada Wundarztnei por el cirujano militar bávaro Heinrich vonPfolspeund, donde aparecen losprimeros estudios de las heridas(1460-1470), trata por ejemplo lasheridas por segunda intenciónutilizando inhalación narcóticarecomendada por Nicolás deSalermo, y hace mención de lospolvos para las quemaduras y dela extracción de balas por mediode la honda y siguiendo a Monde-
flg. 1.—Escena de disección del ‘tanda” de Aulcena. Siglo EV. Biblioteca UniversItaria.Olas gow.
Pág. 218 MM-Vol. 49-N’ 2-Año 1993
vllle administra a los lesionadoslas denominadas bebidas confortantes para heridos.
En España Enrique IV confirma el Tribunal del Protomedicatoy los Reyes Católicos los ratifican.por la Pragmática de 30 de marzode 1476, en la que se nombranlos Examinadores Mayores paralos médicos, cirujanos, especierosy herbolarios. Hacia 1490 se perfecciona el estudio de la Cirujía,estableciendo los cirujanos catalanes Amiguet y Valls una Escuela en Barcelona para explicarestas materias (3). El protomedicato entre otras misioines desanidad, indicaba el personalfacultativo para los Ejércitos,Armadas y Hospitales.
En 1476 la autorización concediendo a los Reyes una nueva Hermsndaz general por un cierto tiempo apunta ya la idea de crear unafuerza permanente en España;cada cien vecinos debían mantenerun hombre a caballo, con lo que sereunió un Ejército de 2.000 hombres, cuyo mandato se confló aDon Alfonso de Aragón. Aunqueesta milicia estaba creada únicamente para la persecución de‘maleantes y go/fines” y para reprimir las vilencias continuas “de lasgentes poderosas” sin embargo losReyes llegaron a utilizarla en laguerra contra los portugueses y enla de Granada. Las Ordenanzas dela Santa Hermandad fueron loscimientos para la creación efectivade los Ejércitos permanentes quecomienzan en el reinado de Isabella Católica y en el que se crea elprimer bosquejo cierto de asistencia médica castrense con una relativa estabilidad. La Reina Isabelcuando en la primavera de 1476 serealizan los preparativos para laconquista de Toro, ordenó la formación, en seis espaciosas tiendas,de un hospital provisto de camas yde lo que se creyó necesario, paraasistir en él a los enfermos y heridos, destinando al mismo facultativos asalariados a sus expensas,
este rasgo dio motivo a que se diesea la Reina el calificativode Matercas trotunt
El cronista Hernando del pulgarlo refiere del siguiente modo:epara curar a los feridos e a losdolientes la Reina enviaba siemprea los reales seis tiendas grandes elas camas e ropa necesaria paralos feridos y enfermos y enviabafisicos e cirujanos e medicinas ehomes que los sirviesen, e mandaba que no llevasen precio algunoporque ella lo mandaba pagar”; yestas tiendas, con todo este aparato, se llamaba en los reales el“Hospital de la Reina”; para transportar este hospital se empleaban“400 carros cubiertos y fortalecidos de cualquier asalto”.
En España existía también laCofradía de los Santos Cosme yDamián. como lo prueba unaPragmática de Don Fernando elCatólico —1488 en la que concede a esta Cofradía de Zaragoza permiso para la disección decadáveres en humanos.
En 1489, al organizarse elEjército que debía ir sobre Granada. también cuidó la Reina deproveer a la asistencia sanitaria,y el cronista señala: “Embió assimesmo la Reyna las tiendasgrandes que se llamaban el hospital de la Reyna; con el qualhospital embiava cirujanos yfisicos y ropa de camas y medicinas y hombres que servian alos feridos y enfermos y todo lo
flg. 2.—Grabado que representa el interior del Hótel-Dleu, de Paris, hacia 1500. Se ap reciapor una parte el ha.cinwntento y por otra, la Jan ftlarido4 con [a muerte, pues se cosen lasmortajas que envuelven a los cuerpos, a la vista de los pacientes. Biblioteca Nacional deParís.
Fig. 3—Escena médica de “ChinLrgia magna” de Guis de Chaullac. Siglo XIV. BibliotecaNacional. Paris.
MM-Vol. 49-1? 2-Mo 1993-Pág. 219
Algunas connotaciones médico-sanitarias en la organización -
militar en el siglo XV
mandava pagar segun lo acostumbrava en los otros reales”.
Garibay (6) menciona tambiénestos hospitales en la siguienteforma: “No solo ponia en estascosas increyble cuidado esta católica Reyna, mas condoliendose delos que cada dia eran heridos ydescalabrados y de otros que siempre enfermaban, quedaban a lacontinua seis tiendas grandes conel nombre de “Hospital de laReina”, donde havia muchos médicos y cirujanos y todos los meclicamentos y cosas necesarias pararestaurar la salud de los hombres’.
Herrera y Maldonado señalacomo mas tarde (7), se creó elHospital Real, fundado al objetode seguir a la Corte a cuantaspartes fuese, y sus funciones fueron más amplias que las ya descritas, como lo declaran los directores del Hospital en acta de unade sus sesiones, en la que dicenque ‘su principal yntento fuésiruiese de curar a los criados dela cassa Real, negociantes y sol-
dados pobres que en la Cortecayessen enfermos y questo se hahecho siempre’.
En la fundación de este Hospital, influyó decisivamente la Hermandad o Cofradía que, con motivo de la peste que apareció en elaño 1489 en las tropas que sitiaban la ciudad de Baza, crearonvarios caballeros del Ejército cristiano para allegar recursos conque atender a los necesitados;seguramente esta Hermandad,denominada de la Concepción yAsunción de la Virgen María, sirvió de base para organizar el Hospital Real. Después de la conquista de Granada, la corte se trasladó a Toledo y luego a Valladolid,seguida por este Hospital.
Así pues un hospital ambulante seguía al Ejército en todossus movimientos, y al respectodice el Conde de Clonard (8):“Siempre que el Ejército salía acampaña iba con él un ciertonúmero de cirujanos, los cualescuraban de los heridos en unatienda separada de todo peligroy golpe del enemigo, proporcionándoles las medicinas correspondientes, a cuyo efecto teníansiempre a su disposición unaBotica, sin que pudieran exigir
ningún honorario ni obvenciónalguna por razón de sus curas,pues la Reina que les mandabarecompensábales liberalmente,aunque siempre guardando laproporción del mérito y de lascualidades científicas”. De estoshospitales habla también PedroMártin de Anglería, que servíaen el Ejército español, en unascartas escritas durante el sitiode Baza al Cardenal Arcimboldo,Arzobispo de Milán.
En todas las expediciones seatendía a la asistencia médicapuede citarse que en el primerviaje de Colón embarcaron en la“Niña” Maestre Alonso, médico, yMaestre Juan, cirujano. El primero quedó en América con loshombres que ah dejo Colón, enel Fuerte Navidad”, muriendo amanos de los indígenas. En elsegundo viaje acompañó al Almirante el médico de los ReyesCatólicos y de la Princesa su hija,Diego Alvárez Chanca; FernándezNavarrete (9) copia una carta quelos Monarcas enviaron a Chancadesde Barcelona en 23 de mayode 1493, y que dice así:
“El Rey y la Reina. - DoctorChanca: Nos hemos sabido quevos con el deseo que teneis deNos servir habeis voluntad de ira las Indias, e porque en lohacer Nos servireis y aprovechareis mucho a la salud de los quepor nuestro Mandato allá van,
Fig. 4.—Conjunto de instrumentos quirúrgicos —Armamentariuni— según una xilogra
fia de la obra de Hieronymus Brunschwing.
Fig. 5.—Tratamienío de una fractura. Ilustración de la obra de II. Brunscflwing. Strasburgo,1497.
Pág. 220 M.M.-Vol. 49-No 2-Año 1993
por servicio nuestro que lo pongaisen obra é vayais con elnuestro Almirante de las dichasIndias el cual vos hablará en loque toca a vuestro assiento paraallá y en lo de acá. Nos vos enviamos una carta para que vos sealibrado el salario e ración que deNos teneis en tanto que alla estuvieredes. Con Chanca, en la flota,y en un plano inferior, fueronencuadrados una serie de ‘zurugianos de escuadra, muy probablemente uno por buque, los cuales llevaban sus respectivas cajasde instrumentos y un gran acopiode medicinas ‘que luego consumieron casi totalmente por lamuchedumbre de los muchosdolientes que hubieron”. La sífilisadquirió en Europa un carácterepidémico, a finales del siglo XV —
1493-1496— realizando verdaderos estragos en las filas de losEjércitos españoles,’ italianos yfranceses que entonces luchabanen Italia, ya que el Rey de FranciaCarlos VIII intentaba apoderarsedel Reino de Nápoles, que defendían sus naturales y las tropasmandadas por el Gran Capitán. Laepidemia fue denominada connombres como: mal franzoso, malgálico, viruela española, mal napolitano y otros que quizás mostraban el interés de descargar la primacía de la epidemia, de unoscontra los otros. (10)
Consolidada la unidad nacional, por los Reyes Católicos, estosimplantaron una reforma militar,dando a las diferentes Armas delEjército una nueva organizacióntécnica y variaron la forma delreclutamiento, consiguiendo unamayor dependencia del Ejército ala autoridad real y superación delpoderío de las tropas reales enrelación a las de los nobles. Elnucleo de este Ejército estabaconstituido por las Guardias Reales, la Escolta Real de nobles y lastropas particulares del Rey.
La reforma que muy posiblemente fue la más esencial, fue la
establecida por la Pragmática de22 de febrero de 1496, en la cualse hizo obligatorio el servicio militar a un hombre de cada doce delos que se hallasen comprendidosentre los veinte y los cuarentaaños; esta especie de reclutas —
reclutados— formaban como unamasa de reserva, que era llamadaal servicio activo si convenía, recibiendo sueldo desde que se movilizaban.
A la obra antecitada de Hein
rich von Pfolspeund, siguieronlas publicadas por los cirujanosmilitares alsacianos HieronvmusBrunschwig, que escribió laobra titulada Buch der Wundarztnei en 1497, y el que yaentrado el siglo XVI —1517—publicaría Gersdorff.
Para Brunschwig, las heridaspor arma de fuego eran consideradas como envenenadas, y temía más los efectos venenososde la pólvora que los del propioproyectil; por ello como guía deltratamiento, era preciso desembarazar de pólvora, tanto el orificio como el trayecto fraguadopor la bala, y para hacerla salirintroducía en la herida un pedazo de tozino o un sedal, imprimiéndole un movimiento de vaivén; para la extracción de proyectiles se valía del artilugiodenominado “el pico de cuervo”u otros instrumentos como eldenominado “loucher”, con elque practicaba dilatación previacuando el orificio de entrada erademasiado estrecho; para terminar la cura, aplicaba una “cataplasma maravillosa” de su invención. En las amputaciones ycomo era costumbre de la época,empleaba el cauterio o el aceitehirviendo para cohibir la hemorragia.
Fig. 6.—Grabado en madera del siglo XV, que representa los puntos de sangría y su relacióncon el zodíaco, con escena de la asistencia dispensada a los enfermos.
Fig. 7.—Dibujo ilustrado de la “Chirugia” deGuillermo de Saliceto. Siglo XV. BibliotecaNacional, París.
MM-Vol. 49-N° 2-Afio 1993-Pág. 221
Algunas connotaciones médico-sanitarias en la organizaciónmilitar en el siglo XV
Los Reyes Católicos, modificaron la antigua división del Ejército en Cuerpos desigualesdenominados Batallas, coninfluencia de los señores feudales, estableciendo los Batallonesuniformes de 500 plazas. divididos en diez cuadrillas. Mástarde por influencia del GranCapitán y de Gonzalo de Ayora.se crearon las Capitanías oCompañías de 500 hombres ylas Coronelías o Escuadrones —
doce Capitanías—, además deotros cambios en la organizaciónmilitar como las denominadasBrigadas mixtas, al mismo tiempo comenzaron los primerosensayos de organización de laAdministración y de la Sanidadmilitares, asignando un médico.un cirujano, un boticario y unayudante por Unidad: creandohospitales y estableciendo fundiciones artilleras; fábricas depólvora y depósitos o parques.
OTROS DATOS DE LA SITUAClON DE LA MEDICINA YCIRUGIA CASTRENSES DURANTE EL SIGLO XV
Muy escasos fueron también enInglaterra los cirujanos militaresdurante el siglo XV. En 1415cuando Enrique V emprendió unaexpedición a Francia sólo contabacon el cirujano Tomás Morstede.En vista de que la Corporación deCirujanos de Londres no pudoproporcionar al Rey más que “docehombres de buena voluntad”, ésteautorizó a Morstede para la recluta obligatoria de cuantos cirujanosse precisaran y personal para lareparación y fabricación de Instrumentos quirúrgicos. Morstede, llevaba como segundo a GuillermoBradwardyne, y el cuerpo facultativo lo Integraban los doce cirujanos señalados y tres arqueroscomo practicantes para un totalde 6.000 hombres de armas y24.000 Infantes.
No se tiene noticias de laexistencia de hospitales militares en Francia en el siglo XV. sinembargo, en tiempos de CarlosVIII se recomendaba a losComandantes de Plaza tuviesenentre otro personal como: matarrifes, cocineros, panaderos,mariscales-herradores... “dosmujeres para curar a los heridosy enfermos”.
Determinados días del mes seconsideraban desfavorablespara la práctica quirúrgica ysangrías. Así en una Ordenanzade.1465, otorgando nuevos estatutos a los médicos, cirujanos ybarberos, Luis XI de Francia.dispuso que cada uno de ellos,tuvieran el calendario del año,para consultar al respecto. asegurándose de que la situaciónde la luna era favorable para laactuación (11).
En cuanto a la atención deapestados, señalaremos que laprimera morbería que se estableció en España en 1474 precisamente en Mallorca, se recomendaba que durante la visitael médico se cubriese con unaespecie de bata, guante y mas-cara, debiendo mantener en lanariz una esponja mojada envinagre y con polvos de clavo ocanela; estimando convenientecaminar con lentitud para no
respirar en la habitación delenfermo más que el aire estrictamente necesario.
El primer libro de epidemiología impreso en España, fue el“Trczctus de peste”. del médico deCarlos IV de Francia. Velasco deTarante, hacia 1475 en el cualentre otras recomendaciones secitan: prohibir los baños, paraevitar que abriéndose los porosde la piel, recogieran las malasemanaciones origen de la peste:no comer volátiles. ni carnes grasas, ni excitantes; dormir sólohasta el alba: tanto el aceite deoliva, como los contactos sexuales se consideran directamentemortales: había que practicarventilaciones en las viviendas ypurificar el aire quemado ramasde enebro etc, y utilizando comoúltimo recurso la sangría.
Schyñans —I-Ians de Gersdorff— indica como su maestroNickalaus. denolninado el Denüsta. cirujano de Segismundo deAustria, asistió con él a las batallas de Alsacia —1476-1477—mencionando como las balas delos cañones, eran capaces dedestrozar miembros humanosseparándolos del tronco.
Durante el siglo XV la pestecontinuó haciendo estragos enEspaña. y en 1490, durante lasguerras civiles de Granada, apareció el tifo, que los médicos dela época calificaron de “calen tura maligna particular”. de la quehubo dos causas: según unospor infección de cadáveres insepultos. o traída por soldadosprocedentes de Chipre. El tifopropagado al Ejército de QonFernando el Católico, recibió elnombre de “tabardillo” —lamancha roja—. Del recuento delas tropas faltaron 20.000 hombres de los cuales 3.000 habíanmuerto a manos de los moros y17,000 víctimas de la enfermedad la mayor parte y los otrosde las crudezas de la estacióninvernal, por geladuras. En laCirugía del siglo XV las prácticas y consejos de los maestroseran fielmente seguidas. al igualque los escasos textos: en España una de las obras más seguidas además de las de Chauliac yLanfranco, era la del Maestro
Fig. 8.—Ilustración de la obra anatómica deGuido de Vigevano. Siglo XIV. Museo CondeChantilly.
Pág. 222 MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993
Bernardo, siendo tal su reputación que figuraba manuscrita enpergamino, en la biblioteca particular de Isabel la Católica.
No abundan los documentosrespecto de la asistencia que seprestaba entonces a los heridosen el campo de batalla; de ellosse deduce que los cirujanos queacompañaban a las tropas,salvo en ocasiones en que elherido era de mucha categoría ypodía ser retirado del terrenopara poder ser atendido en sutienda o lugar próximo. seguíanesperando a que terminase lalucha. Así en una carta delConde Bernardino de Fortebraccío fechada en Parma el 22 dejulio de 1495 señala como fueherido en la batalla de Fornovo,durante la expedición de CarlosVIII y como un criado suyo loarrastró hasta el foso dondequedó abandonado hasta quecesó la batalla y fue acogido encasa de un hombre de bien, adonde “llamaron médicos, ycomo éstos no tratasen de curarlas heridas se envió a Boloniapor un médico de Parma”. conocido del Conde.
ng. 9.—&rabado del siglo IV en el que uncirujano abre un bubón de un apestado conuna lanceta, lo que con probabilidad contribuía a atender la enfermedad,
Una excelente muestra delproceder en la curación de loscirujanos españoles del siglo XVse encuentra en la Clínica Egregia de Comenge, el cual, conocasión de la herida inferida enBarcelona por Juan de Canyamas a Fernando el Católico,describa la curación general delas heridas: “Tres cosas hay queconsiderar...: la primera, detenerel flujo; la segunda, guardar lasolución de todo podrimiento. y
la tercera, curarla con medicinas y gobiernos convenientes.Lo primero se efectuaba aplicando estopas de cáñamo empapadas en agua fría y clara dehuevo, y uniendo los labios de laherida; esta última operación sepracticaba con agujas triangulares o lisas, fuertes, con ojo paraenhebrar el hilo, que había deser sirgo resistente y uniforme;si la herida era superficial, encada punto se anudaban loscabos; si profunda. entonces lasutura “encarnativa” se terminaba como la ensortijada deahora; aconsejaban los autores—Guy de Chauliac, Lanfranco,Bernardo, etc.— dejar un orificiosin coser en la parte más bajade la herida, por donde corrieran los exudados, y no practicarla costura sin que antes quedara bien limpia la herida de todamateria extraña” (12).
Para evitar el corrompimientode la herida se lavaba con conocimiento de manzanilla en aguay se expolvoreaba con cardenillo—cobre quemado— evitando asíel apostema (supuración); aveces se empleaban emplastos oalgún conocimiento astringentehecho con vino y granado. Porfin se ayudaba a la cicatrizacióncon ungüentos de minio y albayalde, se pulgaba al paciente, sele daban alimentos nutritivos, ysi la herida “criaba materia” selavaba con cocimientos y líquidos astringentes, por lo menosuna vez al día; si se encendía lafiebre se llamaba al médico, elcual sometía al vulnerado a untratamiento evacuante
BIBLIOGRAFIA
E —Morache: Oid, de Mcd. Dechambre. Mcd. Mil.2,—García del Real: Hialorla de la Medicina Española.3.—De la Plata y Marcos: ColeccIón blo-bibliográfica
de escritores médicos españoles. Gac. San. Mil.Tomos VI. VII y VIII.
4.—Cantú: Historia Universal.5—Col, de doe. inéd. para la Hisi. de España. Torno
XIII.6.—Garlbay: comp. mal, de las crón. e F{Lsi. Univ. de
España.7.—Herrera y Maldonado, Libro de la vida y maravillo
sas virtudes del Siervo de dios Bernardino deObregón.
S,—Comde de Clonard: Historia orgánica de lasArmas de Infantezis y CañaHerla.
9—Fernández Navarrete: Colección de viajes y desru’brimien los de los españoles.
lO,—Oanlaon; Historia de la Medicina.1 i.—Dlepgen: Hisloria de la Medicina.l2.—Comenge: La Medicina en Calah,ña.Fig. 10.—Sala de un hospital. Siglo XV. Biblioteca Nacional. Paris.
MM-Vol. 49-N° 2-Mo 1992-Pág. 223
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS
Kenneth R. Cox y Christine E. EwanEditorial: DOYMA, 5. A. 1990E ste libro de 283 páginas es la obra
de 24 autores, y es una traducciónde la segunda edición de la obra
original ‘The Medical Teacher’, LogmanGroup Ul< Umited 1988, Medical Journalof Australia, Tos autores son profesoresen diversas asignaturas y especialidadesmédicas, así como técnicos en educación y tratan en capítulos independientestemas referidos tanto al Contexto yespectativas; a los Métodos de enseñanza; Enseñanzas de habilidades prof esionales; Evaluación, y Recursos.
Se presta en el libro atención al contexto de la enseñanza y al cometido delprofesor de Medicina en un marco sometido actualmente a rápidas modificaciones. Ello impide la exposición de métodos o técnicas demasiado definidos,planteando cuestiones sobre el profesory la planificación educacional en la facultad, las direcciones de la facultad deMedicina y el profesor en relación con elpaciente y la comunidad.
Se exponen muchos de los problemasy cuestiones a los que se enfrentan Tasfacultades de Medicina para planificar suplan de estudios, en la próxima década.En este sentido podemos decir que másque soluciones se exponen los problemas, y este es sin duda un primer paso —
el no negar la existencia de los problemas— para tratar de encontrar adecuadas soluciones a los mismos.
Esta obra la consideramos de interéspara enseñantes de la Medicina, pero nonos parece una obra fácil o demasiadodidáctica y en este sentido nos parece másadecuada para los que deseen profundizaren estos temas, que para los que buscanuna guía demasiado sencilla o didáctica.
Dr. P. Moratinos PalomeroTcol. San. (Mcd.)
1-1. de C. Gómez Ulla
Emanuel Rubin y John L. FarberEditorial Médica Panamericana, S. A. deC V. 1992
E ste libro de 752 páginas representaun resumen de la patología generaly sistemática contemporánea,puede servir como medio de referencia yconsulta conciso y selectivo para losalumnos de Anatomía Patológica.
Los autores Emanuel Rubin y John L.Farber tienen ya la experiencia previa desu obra fundamental y más de 38 colaboradores, para poder ofrecer conceptosclave de la evolución y la expresión de laenfermedad y asignan prioridades sobrela base de la importancia clínica y larevelancia heurística, de los diferentestrastornos.
Este libro lo encontramos de utilidad ydirigido a estudiantes de patología, estáilustrado con fotografías macro y microscópicas generalmente en blanco y negroy algunas en color; con esquemas y cuadros en blanco y negro y también algunos en color. Todo ello facilita la comprensión a los estudiantes. En efectocada año consideramos necesario indicar a los estudiantes, la importancia dedisponer de un libro de texto de la asignatura, que les permita encuadrar en unplano más amplio las explicaciones ydirectrices que reciben en las clases ytener la posibilidad de completar su información.
La edición en español es de 1992, traducido del original en inglés con el título‘ESSENTIAL PATHOLOGY. Editado porJ. B. Lippincott Company. Philadelphia,1990.
Dr. P. Moratinos PalomeroTCoI. San. (Mcd.)
H.M.C.Gómez Ulla
A. BalcelIs
Masson -Salvat Medicina 1991D entro de los tres grandes métodos de exploración en la ClínicaMédica: interrogatorio, explora
ción física y exploraciones complementarias, estas últimas exceptuando algunas especificas son las que comúnmente se conocen como métodos de—laboratorio, que se ha venido desarrdlIando con el paso del tiempo pasandode ser una exploración de base a constituir en nuestros días una pruebaimprescindible y a veces decisiva parallegar a un diagnóstico cierto. Ello noobstante no implica reconocer que losresultados que aporta el laboratoriosólo son valorables en función de latotalidad de datos recogidos por laanamnesis y la exploración.
Precisamente ese paso del tiempo,ese cambio acontecido en la sistemática general de la valoración del enfermo, es lo que a la par ha hecho variartambién la formación del médico que.sin desestimar el valor extraordinario ysustancial de la clínica en sí, se ha.idoacostumbrando a asegurar mediantelas pruebas de laboratorio el diagnóstico definitivo. E incluso ésto ha llegadohoy en día a tal extremo que, sin desmerecer por sí solo el diagnóstico clínico, son a veces los propios familiaresde los enfermos los que preguntan conla mayor naturalidad del mundo si se leha practicado tal o cual prueba delaboratorio. No se entiende en nuestrosdías un estudio cl’nico completo sin elcomplemento de los, datos de Iaborato
Ya en el Prólogo de la 1 edición deeste libro el Prof. BalcelIs Gorinaexpresaba como la obra estaba escritano sólo para orientar al clínico a lahora de solicitar un examen complementario sino también para la lectura e
LA DOCENCIA ENMEDICINA
PATO LOGIA—fundamentos—
LA CLINICA Y ELLABORATORIO
rio,
Púg 224 MM-VoL 49-?? 2-Mo 19
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOSinterpretación de los resultados. Desde1958, año en que apareció la 1 edición,hasta la 1 5 edición, que nos ocupa, elProf. Balcelis ha ido realizando las variaciones lógicas y normales durante elperíodo transcurrido así como la ampliación de nuevas técnicas para determinadas enfermedades que en edicionesanteriores ni se mencionaban y la sumade algún capítulo nuevo como es el casode las Pruebas Alérgicas.
El libro está dividido en cinco partes.En la Parte 1 se exponen los Hallazgosde Laboratorio en los distintos exámenesa realizar en orina, sangre, esputos,heces, saliva, jugo gástrico, líquido cefalorraquideo, amniótico y sinovial, sudor yflujo vaginal.
En la Parte II se presentan las Pruebas funcionales para cada sistema oaparato.
En la Parte III se realizan los métodosde laboratorio para la Exploración de lossíndromes.
La Parte IV está dedicada a El Laboratorio en las enfermedades. Así como en laParte 1 se exponian los valores normalesy patológicos de los distintos exámenesde laboratorio, en la Parte IV se concretanlas enfermedades por aparato y los datosde laboratorio que las caracteriza. Conello, sospechando la entidad, se marca lapauta de solicitud de análisis concretosque ratifiquen el diagnóstico previo.
La Parte V, Sumario de constantesbiológicas, no es sino un conjunto detablas de valores normales.
En definitiva estamos ante una nuevaedición de un libro de consulta diariapara los que ya peinamos canas, de unlibro de gran utilidad, de esos llamados“libros prácticos” que recomendamos deverdad a las nuevas generaciones demédicos con el único deseo de que lesayude en su práctica diaria como nos haservido a nosotros.
Dr. J. M. Torres MedinaCor. San. (Mcd.) (Rl]
MEDICINA INTERNA.1.500 PREGUNTAS-RESPUESTAS. SISTEMA DE AUTOEVALUACIONJ.RodesEdiciones Científicas y Técnicas, 5. A.(1992)E diciones Científicas y Técnicas,
5. A. (MASSON y SALVAT Medicina) ha editado un libro que
recoge un total de 1 .500 preguntas consus correspondientes respuestas sobretemas de Medicina Interna agrupadosen 10 bloques diferentes de lassiguientes especialidades: Enfermedades del corazón y de los vasos sanguineos. Tubo digestivo, hígado, víasbiliares y pancreas. Enfermedades pulmonares. Trastornos renales y electrolíticos. Hematología y oncología. Enfermedades ínfecciosas. Inmunología clínica, reumatología y dermatología.Trastornos neurológicos. Endocrinología, metabolismo y genética. Y temasespeciales de Medicina Interna.
Esta es la tercera edición de estelibro, que está basado únicamente enla obra MEDICINA INTERNA del Prof.H.Stein, que ha sido publicado recientemente por SALVAT en versión española, y del que se han recogido las respuestas.
El Prof. JOAN RODES, en la Presentación del libro, refiriéndose a las preguntas seleccionadas dice que se ha realizado con una doble finalidad: de una parte,“se ha pretendido que el propio estudiante pueda autoevaluar sus conocimientosfisiopatológicos, etiológicos y terapéuticos” y de otra, “enfatizar los aspectosmás prácticos, por tanto, más frecuentesde la Medicina”.
En la primera parte del libro se recogen las 1.500 preguntas con cincoposibles contestaciones, de las quecada lector habrá de marcar como cier
ta una de ellas. En la segunda parte seindican las respuestas exactas con unaexplicación adicional tomada, como seha dicho, de la obra MEDICINAINTERNA dirigida por el Prof. H. Steine indicando la página del mismo dondese pueden ampliar los conocimientosnecesarios.
Este libro está destinado únicamente a estudiantes y médicos en formación y no pretende ser sino uno de loslibros prácticos y de manejo sencilloque puede encontrar el estudiante ensu fase de preparación del MIR. A ellosse lo recomendamos especialmente.
JOR..I)AS (IFXI FICASIII
Vil ERIARI. MII II Ui
Dr. J. M. Torres Medinacor. San. (Mcd.) (RT).
II JORNADAS CIENTIFICAS DE VETERINARIA MILITARCentro Militar de Veterinaria
E ste volumen recoge las actividadescientíficas de las II Jornadas deVeterinaria Militar, celebradas en elotoño de 1990. El libro está estructuradoen tres partes, recogiendo en la primeralos textos de las Conferencias Magistrales, en una segunda, los de las MesasRedondas, y en una tercera los resúmenes de las comunicaciones. Sucintamente señalamos los autores de las dos primeras.Las conferencias magistrales, fueroncuatro, que estuvieron a cargo de personalidades de cada uno de los temas.Estas fueron: “El etileno en la maduración y en la conservación frigorífica defrutas y hortalizas”, Prof. Dr: don JustinoBurgos, Catedrático de Tecnología deAlimentos de la Facultad de Veterinariade Zaragoza; “Desarrollo y utilización dereactivos y técnicas inmunológicas deinterés en la industria alimentaria”, Prof.Dr. don Pablo E. Hernández Cruza,
Medicinainterna3 edklóm
SSe,Mde aSoe,akaIÓn
RSSON ‘iI,vtr
(t1RtI “liii U{ III EIT.RI%KI.•
4
c
II
MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993-Pág. 225
COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOSCatedrático de Bromatología de la Facultad de Veterinaria de Madrid; ‘Las Zoonosis parasitarias del hospedador Canisfamiliaris en el colectivo de las FuerzasArmadas”, por el Coronel Veterinario yProf. titular en las Facultades de Farmacia y Biología de Granada don JoséRomero Rodríguez; y la dedicada a‘Exploración endoscópica del aparatogenital de la yegua”, por el Prof. Dr. donJesús Usón Gargallo, Catedrático deCirugía de la Facultad de Veterinaria deCáceres.
La mesa redonda dedicada a la “Problemática Higiénico-Sanitaria en las Diferentes Modalidades de la AlimentaciónMilitar’, estuvo presidida por el CoronelVeterinario don Manuel Alonso Rodríguez, en la que intervinieron los veterinarios militares don Juan Hernando Fernández, sobre “Alimentación en campaña y en supervivencia”, don Manuel Sánchez Martín, con el tema “Alimentaciónen Bases y Acuartelamientos”, don Adolfo Fernández Peinado, sobre “Alimentación en régimen hospitalario”, y la Dra.doña María del Carmen Rodríguez Que-cedo, que expuso “Alimentación mediante sistemas de cocinas centralizadasCatering de aviación”.
La segunda mesa redonda tratósobre la “Reproducción Equina’, fue sumoderador el Coronel Veterinaio donEmeterio Valiente Botija, e intervinieronen la misma, el Catedrático de CirugíaVeterinaria de Córdoba, Prof. Dr. donJosé Sanz Parejo, dedicando su intervención a “Espermatización Manual: Suvaloración actual y proyección futura”;desarrolló el tema “Utilidad diagnósticade la biopsia uterina en la yegua” laDra. doña Juana M. Flores Landeira,Catedrática de Anatomía Patológica dela Facultad de Veterinaria de Madrid, yel veterinario militar don Luis MorenoFernández-Caparrós expuso “Anestesiay cirugía del aparato reproductor de loséquidos”.
Tanto las conferencias magistrales,como los temas de las mesas redondas, aportan interesantes conocimientos llenos de actualidad y de interés,preferentemente para los veterinariosmilitares, como para todos los profesionales de las ciencias veterinarias engeneral. El análisis del contenido de lasconferencias magistrales, como lasponencias de las mesas, sale fuera delos límites de esta referencia, y ademássería pedante, dada la autoridad de losparticipantes y la riqueza de contenidode los trabajos.
En la parte tercera y última, aparecen los resúmenes de las comunicaciones, que alcanzan el número de 75.
Las 274 páginas que componen estevolumen, son exponente del alto nivelcientífico en que se desarrollaron estas II
Jornadas. Sin duda esta obra enriquecela numerosa producción científica y técnica de la Veterinaria Militar.
Dr. J. M. Perez GarcíaTCoI. San. (Vet.)
Centro Militar de Veterinaria
LA “INVASION” DEARAGON EN 1591Una solución militara las alteracionesdel ReinoManuel Gracia RivasEditorial: Diputación General de Aragón.Departamento de Cultura y Educación.y a hemos tenido ocasión de glosar
dos libros extraordinariamente interesantes del TCoI. de San. (Med.)
Gracia Rivas, Jefe del Servicio de Laboratorio y Análisis Clínicos de la Policlínica Naval Nuestra Señora del Carmen yVocal del Consejo de Redacción deMEDICINA MILITAR en esta misma Sección de COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS de la Revista. Nos estamos refiriendo a “La Sanidad en la Jornada de Inglaterra (1587-1588)” y “Los Tercios de laGran Armada” publicados respectivamente en los años 1988 y 1989. Ambosal igual que “LA “INVASION” DE ARAGON EN 1591” dentro de una líneacomún en cuanto a su contexto y narrativa.
La lectura de esta gran obra, que anuestro juicio es “LA “INVASION” DEARAGON EN 1591”, de 343 páginas,constituye un verdaero deleite para losamantes de los entresijos de la Historiade esa parte de letra pequeña que difícilmente se encuentra en los libros de textomás interesados en la visión global o deconjunto de la misma. Y esa deleitaciónviene marcada porque el Dr. García
Rivas es capaz de unir al rigor científicode infinidad de datos, fruto de su escudriñar en el pasado por su gran afán investigador, un estilo literario sencillo de unáperfecta narrativa que invita a recrearseen cada uno de los bien sistematizadoscapítulos en donde se desarrollan, comotrama argumental, una sucesión deacontecimientos. En este sentido cabedetacar, como bien lo hace en la Presentación del libro el Académico correspondiente de la Real Academia de HistoriaProf. Armillas Vicente, que el autor hadescubierto legajos que el propio Marañón había señalado como perdidos.
El libro describe cómo Antonio Pérez,secretario de Felipe II, tras su huida de lacárcel madrileña maquina una revueltaen Aragón contra su Rey, que posiblemente hubiera reaccionado tarde de nohaberse guiado por sus consejeros quecreyeron ver en el conflicto otro Flandes.Narra cómo se creó un poderoso Ejércitopara atajar la rebelión y la represión quese efectuó para que sirviera de escarmiento y para que no se generalizaratanto a nivel nacional como internacionallas difíciles relaciones con Inglaterra yFrancia.
Desde el punto de vista militar el libroes verdaderamente interesante e igualmente lo es desde la perspectiva de laSanidad Militar puesto que en diferentescapítulos se describen las característicasgenerales de la asistencia sanitaria aaquel Ejército, que llegó a contar con unHospital de Campaña bajo la administración del canónigo burgalés PedroManso, hombre de gran experiencia alfrente de Hospitales de la Armada y delEjército tras el dramático regreso de laGran Armada. Este Hospital de Campaña dotado de 200 camas, debidamenteequipadas, era uno de los llamados“Hospitales Reales del Ejército de S.M.”que se montaban cuando las necesidades lo requerían. Tenían un elevadonúmero de personas con cometidos muydefinidos y estaban equipados con todolo necesario para la atención de lasbajas del Ejército, que contribuía para sumantenimiento de su propia paga con elllamado “real de limosna”. El Hospital deCampaña sito en Zaragoza comenzó adesmantelarse con la retirada de las tropas, tras realizar su cometido, en marzode 1593 cerrándose definitivamente el 10de septiembre de ese mismo año,pasando parte de su pertrecho al Hospital de Jaca de reciente creación.
El libro tiene seis anexos de gran interés y está ilustrado con planos y grabados entre los que destacan los dibujosde Tiburzio Spanochi.
Dr. J. M. Torres MedinaCor. San. (Med.) (RT)
Pág. 226 M.M.-Vol. 49-N° 2-Año 1993
C orno ya habiamos informado en elVol. -43- N 4 de 1992 de MEDICINA MILITAR, durante los dias 17 y
16 de Septiembre pasado tuvo lugar en elHospital Naval de El Ferrol la 1 REUNIONDE APARATO DIGESTIVO dirigida, conun sentido teórico-práctico, no sólo amédicos miltares especialistas en Ap.
Digestivo sino también a médicos de laFacultad de Medicina.
La REUNION, acreditada cientificamente por la Facultad de Medicina dela Universidad de Santiago de Compostela y de la Xunta de Galicia, se celebróbajo el patrocinio de la Sociedad Gallega de Patología Digestiva en el salónde actos del Hospital Naval de El Ferroly resultá un modelo de organización dela que pueden sentirse orgullosos losmiembros del Comité Organizador,compuesto por:
Cte. San. (Med) Alfonso López Ibañez, corno Presidente; Cte. San. (Med)Diego Bellido Guerrero, Cap. San. (Med),Fco. Javier Pallarés Machuca, comoSecretario-Tesorero y Cap. San. (Med)Enrique Pérez-Cuadrado Martínez, comoSecretario-Organizador.
La REUNION se desarrolló con arreglóal programa previsto, publicado en elnúmero ya señalado de MEDICINA MILITAR y durante la misma el COMITE DESELECCION DE COMUNICACIONES,compuesto por:
Dr.R. Castillo Begines, Cte. San. (Med),Jefe Servicio de Ap. Digestivo del HospitalMilitar de Burgos.
Dr.J. Negueira Soriano.Dr.D. Pérez-Cuadrado Martínez, Cap.
San. (Med), del Servicio de Ap. Digestivodel Hospital Naval de El Ferrol.
Dr.C. Gabán Rodriguez, del Serv. deMedicina Digestiva del Hospital Xeral. deGalicia.
y Dr.F.J. Sánchez Medina, del Serviciode Pediatría del Hospital Naval de ElFerrol.
Concedieron los siguientes premios:1.-Premio de Comunicaciones libres:Al trabajo titulado:”Tratamiento de la
encefalopatia hepática crónica mediantehemoperfusión’ de los Dres. J. Montero;J. Martinez; E. Bartolomé; S.Villanueva;6. Fanlo y 5. de la Torre, del HospitalMilitar Central “GómezUlla”.
2.-Premio a la Mesa de CuidadosIntensivos en enfermedades digestivas:
Al trabajo titulado: ‘Estudio del valorpronóstico de variables diferentes alasde la clasificación de Child en la 1-IDA porvarices eso fágogastricas’Ç delos Dres. J.Fernández Seara; 1 Cejudo; M. Martínez;MA. Pato; 5. Pérez Pombo;L.M. Dominguez; JA. Pereira y P. Pascual del Hospital Santa Maria Madre de Orense.
3.-Premio Estudiante de Medicina:Al trabajo titulado: ‘Características e
incidencias de las gastroenteritis enpediatria en el area de Ferrol durante elperíodo entre 1 de Abril de 1991 - IdeAbril de 1992’ de M. Maceira, J. Golpe,C. Calaza, S. Nuñez, M. Saavedra,J.Luaces, R.F. Prieto, de la Facultad deMedicina de la Universidad de Santiago.
Ecos y comentariosde Sanidad Militar
Baler
1 REUNIONDE
WARATO DIGESTIVC
C-’!’l I. Y
1 i ( )
Ferrol, 17-18 Septiembre 1992
Presidencia del acto de inauguración de la 1 REUNION DE APARATO DIGESTWO en el Hospital Naval del Ferrol
MM-Vol. 49-!? 2-Año 1993-Pág. 227
Ecos y comentarios de Sanidad Militar
TRATAMIENTO DE LA ENCEFALOPATIA HEPATICACRONICA MEDIANTEHEMOPERFUSION.L a encefalopatía hepática crónica es una entidad clinica
invalidante, que hastala actualidad ha sido tratada condeprivación proteica, lactulosa, antibióticosno absorvibles y
otras medidas de moderada eficacia, que en un plazo cortodetiempo llevaban al paciente a una mayor desnutrición con elconsiguienteempeoramiento. La hemoperfusión es un métodoclínico de depuraciónextracorpórea de sustancias tóxicas, denaturaleza no siempre conocida y deprobada eficacia desde losestudios de Chang en el fracaso hepático agudo.
MATERIAL Y METODOS: Se presentan dos casos de encefalopatía hepática crónicatratados con hemoperfusión, mediante una sesión semanal, utilizando filtros decarbono activado con300 mgr. de carbón vegetal activo encapsulado y recubiertodecelulosa (GAMBRO, tipo ACSORBA 300C). Se practica a lospacientes fístulaarterio-venosa similar a la de los enfermos dehemodiálisis crónica.
RESULTADOS:Ambos pacientes han podido reanudar suactividad física,anteriormente interrumpida, normalizándose eltrazado electrocardiográfico noha existido agravamiento de sutrombocitopenia ni otros cambios en el hemogramay en la bioquímica. Este tratamiento nos ha permitido mantener nutriciónnormoproteica, con buena evolución clínica.
CONCLUSION: La hemoperfusión ambulatoria y periódicade pacientes conencefalopatía hepática crónica supone la introducción de un método terapéuticoeficaz, sin efectos adversosrelevantes, que posibilita la inclusión de estosenfermos en programa de trasplante.
ESTUDIO DEL VALOR PRONOSTICO DE VARIABLES DIFERENTES LAS DE
CLASIFICACIONCHILD EN LAHEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR VARICES ESO
FAGOGASTRICAS.
L a hemorragia digestiva alta (HDA) por varices esofagogástricas (VEG) se asociaa una gran mortalidad (del 30 al 50%);es por esto que se han desarrolladoíndices pronósticos quepueden predecir qué pacientes tienen más riesgo defallecer; detodos ellos, la clasificación de Child ha demostrado un valorpronóstico muy bueno en la cirrosis hepática. El objetivo del presente estudioha sido investigar retrospectivamente si existen otrosparametros distintos abs empleados en la clasificación de Child,con valor pronóstico en la HDA porVEG. MATERIAL Y METO-DOS: Entre el 1 de Enero de 1987 y el 31 de Diciembre del 991atendimos 38 episodios de HDA por VEG (36 por varices esofágicas y 2 porvarices fndicas) en 31 pacientes (25 hombres y 6mujeres) con hipertensiónportal. En estos pacientes estudiamosretrospectivamente la relación del sexo,la edad, la actividad de lahemorragia en el momento de la endoscopia deurgencia, elhematocrito y el test de balanceo en el momento de la hemorragiacon la mortalidad durante el ingreso.
RESULTADOS:De los 38 episodios de HDA, 12 se siguieron de la muerte delenfermo (32%). El valor medio de las variables continuas analizadas (edad yhematocrito) se exponen enla siguiente tabla:
La mortalidad en cada uno de los grupos de cada una de lasvariablescualitativas analizadas se expresan en la siguiente
edad
EXITUS
55.4+9.9
NO EXITUS
57.0+10.9
TOTAL p
56.5+10.5 0.6655Hto. 25.6+5.2 26.1+5.8 26.1+5.6 0.7513
CONCLUSIONES: Los resultados de nuestro estudiodemuestran que las variablesestudiadas no tienen valor pronóstico en nuestros pacientes con hemorragiadigestiva alta porvarices esofagogastricas como se desprende del hecho de que-ninguna de las variables estudiadas mostró diferencias entrelos pacientes quefallecieron y los que sobrevivieron.”
CARACTERISTICAS E INCIDENCIA DE LAS GASTROENTERITIS EN PEDIATRIA EN EL AREADE FERROLDURANTE EL PERIODO ENTRE 1 DE ABRIL DE 1991-
1 DE ABRIL DE 1992.
E studio retrospectivo sobre 102 casos atendidos en esteServicio. Valoracióngeneral y subdivisión: menores de 2años, 2-5 años, mayores de 5 años.
1 .Media de edad: 24,8 m.(56,25% menores de 2 años)2.Meses de máxima incidencia: Diciembre: 16%, Mayo:
14,7%, Junio: 13,7%3.Debut: Diarrea: 89,2% (100% de los menores de 2 años)Vómitos: 80,3% (aproximadamente en todas las edades).Fiebre: 40,1% (menor porcentaje en mayores de 5 años
28,57%).4.Tiempo de evolución extrahospitalaria: 2.79 días (2 casos
evolucionarondurante meses).5.Afectación concomitante ORL 20.5 %, Respiratorio 7,8%.6.Bioquímica: Acetonuria: 29,4%.7.Etiología infecciosa: Demostrable: 32,2%. Rotavirus
(20.5%, menores de 2 años27.77%, 2-5 años 14.28%, mayoresde 5 años no se pudo demostrar). Salmonellaenteritidis 9.8%días, sin variación significativa por edades. Fluidoterapia:81 .3%, Antibioterapia 15.6% (menores de 2 años 16.6%, 2-5 años: 8.75, mayoresde 5 años 14.28%).
CONCLUSION: Sólo se pudo demostrar la etiología infecciosaen 32.2% de loscasos, correspondiendo la mayoría a Rotavirus.Destaca el dato de niños mayoresde 5 años con una incidenciadel 0%. Respuesta óptima en una semana detratamiento, considerándose oportuna la antibioterapia tan sólo en 16.6% de boscasos, mientras que el 81.3% responden bien a la fluidoterapia.
EXPERIENCIA SOBRE BARODONTALGIA EN ELMEDIO MILITAR
En la revista DENTAL CORPS INTERNATIONAL(VoI.4,n2/1 992) aparece un trabajo del medico militar Dr. Wolfgang Killmann titulado ‘The incidence and causes of dentalpain during simulated high altitude flights” en el que se analizauna muestra de 9407 personas que han participado en vuelossimulados a gran altura (43.000 pies) y en las que desde elpunto de vista odontológico solamente un 0,26% sufrió dolor demuelas. Es decir solo 24 personas de las 9407 analizadassufrieron barodontalgias.
Al investigar las causas del dolor se descubrió la existenciade pulpitis crónica en 17 casos y una sinusitis maxilar en 2casos, no detectandose patologia alguna en los otros casos.
De los casos de pulpitis 9 fueron tratados con obturaciónradicular o reemplazando una obturación radicular no produciendose dolor alguno en las siguientes exposiciones a bajapresión por vuelos simulados a gran altura.
SEXOACTIVIDAD TEST DE BALANCEOvarón hembra Act No Act. (+) (-)11/321/6 9/23 3/15 11/28 1/1034.4% 16.7% 39.1% 20.0% 39.3% 10.0%p=0.7056 p=0.3772 p=0.1889
Púg. 228 M.M.-Vol. 49-Ns 2-Año 1993
Ecos y comentarios de Sanidad Militar
El capitán médico Jacinto Fernández Alvaro, Jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitariodel Aire, defendió el 25 de septiembre de 1992, en el aula magna delcitado hospital, su Tesis Doctoraltitulada: Significado biológico y clínico de los anticuerpos antirribonucleoproteínas nucleares RNP y Sm”,habiendo obtenido la calificación deApto ‘cum laude’ por unanimidad deltribunal calificador reunido para juzgar su trabajo de investigación; queha estudiado las respuestas antiRNP y anti-Sm en 112 pacientes conlupus eritematoso sistémico (LES) yen 20 con enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC), utilizandosimultáneamente las técnicas decontrainmunoelectroforesis (dE),inmunoblotling (IB) y ELISA.
En el 14% de los enfermos conLES se han detectado anticuerposanti-RNP por dE, en el 33% por IB yen el 62% por ELISA. Los anticuerpos anti-Sm se hallaron con una fre
cuencia de 9, 32 y 38% por dE, IB yELISA, respectivamente. Casi todoslos pacientes con EMTC portadoresde anticuerpos anti-Sm, demostrados por CIE e IB, desarrollaron LES.La medida de la absorbancia antiRNP en ELISA es mayor en los sueros de los enfermos con EMTC queen los pacientes lúpicos. Los anticuerpos anti-70 kD y anti-A se handemostrado característicos deEMTC, aunque no específicos, yaque también se evidenciaron en unpequeño porcentaje de enfermoscon LES. En éstos se ha verificadola especificidad de los anticuerposanti-D. En los pacientes con LES losanticuerpos anti-70 kD y anti-A seasociaron con fenómenos de Raynaud (fR), edema en manos y escIe-rodactilia y lo anti-C con nódulossubcutáneos, fR e hipergammaglobulinemia. Los anticuerpos anti-RB’con fR, vasculitis cutánea y trombosis y los anticuerpos anti-D con artritis, fR y edema en manos.
a Junta Directiva de la SociedadEspañola de Oncología MédicaS.E.O.M.), a través del jurado califi
cador nombrado al efecto, otorgóal Cap.San. (Med.) don Pedro Pérez Catchot,Jefe del Servicio de Oncología del HospitalMilitar Universitario de Sevilla, una de lasBecas ROCHE para cursos de Información en el Hospital MD. Andersen de losEE.UU.
El Dr. Pérez Catchot participó durantelos días 24 al 31 de octubre pasado en elllamado Clinical Exchange Program organizado por el M.D. Anderson Cancer den-ter de Houston (Texas, EE.UU.).
Esta institución es, probablemente, elmejor y mayor centro de oncología en elmundo, tanto por su faceta asistencial,como por llevar a cabo múltiples programas de investigación básica y clínica(desarrollo de nuevos fármacos, ensayosen fase 1 y II, transplante de médula osea,aféresis de stem-cell periféricas, etc.).
Los objetivos del Clinical ExchangeProgram son, por un lado, dar a conocerel estado actual y las perspectivas futurasde la oncología mediante seminarios y porotro, integrar a los participantes en el trabajo asistencial cotidiano, como atencióna los pacientes y asistencia a sesiones clínicas diarias.
Todo ello le ha supueto una granexpericiencia, enriquecedora y formadora, que sin duda repercutirá en el trabajodiario en el Servicio de Oncología delHospital Militar Vigil de Quiñones parabien de la Sanidad Militar española.
MM-Vol. 49-NO 2-Año 1993-Pág. 229
RELEVO EN LA DIRECCION DEL CIMAC on motivo de su ascenso a General de Brigada de Sanidad (Med.) elExcmo. Sr. don Santiago López Tallada ha sido destinado a la Subdireción de Mistencia Sanitaria de la Dirección de Sanidad del Ejército del
Aire, habiendo sido relevado en la Dirección del CIMA por el Coronel de Sanidad (Med.) don José Luis López Villa. El Cor. López Villa se integra en MEDICINA MILITAR como Vocal del Consejo de Redacción en función de su nuevocargo ya que este puesto, desde la nueva etapa de nuestra Revista, es ocupado por el Coronel Director del CIMA.
En la fotografía el General López Tallada tras la Imposición del fajín el 5 dejulio de 1992 en el Mando de Personal del Cuartel General del Aire entrenuestro Director Cor. de San. (Medi Pérez Ribelles y el nuevo Consejero.Director del CIMA. Cor. de San. (Med.) López Villa.
/;1]
-;0]
EL CAP. SAN. (MED.)PEREZ CATCHOT
BECADO EN EL M.D.ANDERSON CANCER
CENTER
TESIS DOCTORAL DEL CAP. SAN. (MED).FERNANDEZ ALVARO
1
Ecos y comentarios de Sanidad Militar
Se ha creado en el Hospital Militar deBurgos, del que es Director el Cor.San.(Med) D. Isidro Velicia Llames,
la Unidad de Docencia e Investigación.Esta Unidad, como su propio nombre indica, pretende aunar los esfuerzos de todoslos médicos de ese Hospital en las labores docentes e investigadoras. Pretendetambién aumentar la cooperación entre elestamento militar y civil, y colaborar con laUniversidad Española. La unidad nacepara servir de nexo de unión con la comunidad científica regional y nacional. Sepretende que la sociedad civil conozca elhospital de puerta adentro, y vean en élun centro hospitalario donde se dan clases, se investiga y donde se cooperacientíficamente con el resto de centroshospitalarios y con la asistencia primaria.
La inauguración de la Unidad deDocencia e Investigación tuvo lugar elpasado 21 de Noviembre, y para ello seaprovechó el marco de la “Jornada delDolor en la Clínica Diaria” coordinada porel Cap. San. (Med) D. José Antonio PlazaMartos, Jefe del Servicio de AnatomíaPatológica y declarada esta Jornada deInterés Sanitario por la Junta de Castilla yLeón.
Para esta reunión se contó con el Presidente de la Sociedad Española delDolor, Dr. D. José Luis Madrid Arias, Jefedel Servicio de Dolor del Hospital 12 deOctubre de Madrid, quien expuso la necesidad historica de los Servicios específicos para tratamiento del dolor crónico, y lacada vez más necesaria atención al doloragudo postoperatorio, que contribuye engran medida a la mejora de los standaresde calidad hospitalaria.
Junto al Dr. Madrid Arias, desarrollaron ponencias especialistas del HospitalGeneral Yagüe del INSALUD, y compañeros del citado Hospital Militar, quienesdesarrollaron temas tan interesantescomo: el dolor psicógeno, tratamiento adomicilio del dolor crónico, actitud frentea las cefaleas, el dominio de la analgesiapostoperatoria y dolor torácico.
Durante la mañana y la tarde se pudieron escuchar las tendencias terapeúticasmás actuales para el tratamiento delenfermo con dolor. Como resumen deesta ‘Jornada del Dolor en la Clínica Diaria” se puede de forma escueta sintetizar:
12.-Que el tema es de gran interéspara todos los profesionales de la Medicina, como se deduce del número de inscritos (123), y sobre todo de los asistentes al acto, con un máximo de 94 a lamesa coloquio de la mañana. De ellos al
menos un 60% eran médicos de atención primaria de los distintos centros desalud de la provincia y esto se debe sinlugar a dudas a que son ellos los quecon más problemas se encuentran alhacer una medicina sin el apoyo de losespecialistas hospitalarios.
2.-Fundamental, que el dolor hay quetratarlo mediante la PREVENCION DELMISMO. Hay que adelantarse a que ocurra, y desterrar de las historias clinicas lafrase...administrar tal fármaco. SI DOLOR.
3.-Que el desarrollo de cursos comoeste, son muy necesarios, puesto que enlos curriculum de las Facultades no se lepresta la importancia que luego tiene enla práctica diaria de la Medicina.
Así mismo el curso favoreció el conocimiento de que EL DOLOR es un fenomeno muy complejo, y que precisamentesu desconocimiento hace que se perpetuen perjuicios y temores infundados,tanto en el aspecto de su valoracióncomo de su enfoque terapeútico. Delmejor conocimiento del tema, surge uncambio positivo en la actitud favorable enafrontar el trabajo del enfermo con dolor.
4.-Que una frase formulada por unode los ponentes, el Dr. D. Mateo Margant: NO HAY QUE TRATAR EL DOLORDEL ENFERMO SINO AL ENFERMOCON DOLOR, resume habilmente elenfoque multidisciplinario que un aspectocomo el dolor necesita.
Finalmente señalar que la Unidad deDocencia tiene ya en programa el desarrollo del “II Curso de Medicina Legal yPsiquiatria Forense para Diplomas Universitarios de Enfermeria”, organizada encolaboración con la Cátedra de Medicinade la Universidad Legal y Toxicología dela Facultad de Medicina Universidad deValladoliz, con el Ilmo. Colegio de Diplomados Universitarios de Enfermeria deBurgos, la Escuela Universitaria de Enfermeria de Burgos, la clinica Medico Forense de Burgos y la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. Contará el curso con uncrédito docente de 50 horas lectivas y sedesarrollará en Burgos los meses deenero y febrero del presente año 1993.
La creación de esta Unidad deDocencia e Investigación, se configuracomo la primera de sus característicasexistentes en un centro regional, en estecaso en el Hospital Militar de Burgos.
FELICITACION AL TCOL.SAN. (MED)GRACIA RIVAS
EN LA REVISTAINTERNACIONAL DEL
SERVICIO DE SANIDAD DELAS FUERZAS ARMADAS.E n el Tomo LXV 7/8/9, año 1992 de
la REVISTA INTERNACIONAL DELOS SERVICIOS DE SANIDAD
DE LAS FUERZAS ARMADAS apareceuna felicitación, a la que nos unimos alTcoI. de Sanidad (Medicina) GraciaRivas, Vocal del Consejo de Redacciónde MEDICINA MILITAR, que nos complace reproducir:
Durant le XXVIIIe Congrés International de Médicine Militaire tenu é Madrid,en avril 1990, tous les participants ont puapprécier lefficacité du commandantmédecin Manuel Rivas, membre duComité organisateur du Congrés.
La Rédaction de la Revue Internationale vient dapprendre sa promotion augrade de Iieutenant-colonel médecin, enaoüt dernier. Elle s’en réjouit et elle Iuiadresse ses vives télicitations.
CREACION DE LA UNIDAD DE DOCENCIAE INVESTIGACION EN EL
HOSPITAL MILITAR DE BURGOSXXIX CONGRESOINTERNACIONAL
DE MEDICINA MILITAR
E l Comité internacional de MedicinaMilitar, del que es Presidente elExcmo. Sr. General Médico D.Alvaro Lain Gonzalez, ha señalado lafecha del XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA MILITAR quepor una serie de motivos se habla venido demorando despúes del último celebrado en España en abril de 1990.
EL XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA MILITAR secelebrará del 18 al 25 de septiembrede 1993 en Estambul (Turquia) y noen Libreville (Gabán) como en principio se habia previsto. Como en congresos anteriores están invitados almismo todos los médicos, farmaceuticos y veterinarios del Servicio deSanidad de las Fuerzas Armadas detodos los paises del mundo sean o nomiembros del Comité Internacional deMedicina Militar.
A la par que MEDICINA MILITARvaya recibiendo información sobre elXXIX CONGRESO INTERNACIONALDE MEDICINA MILITAR será publicada para conocimiento de nuestros lectores.
P. ZOM.M.-VoL 49-N° 2-Año 1993
Ecos y comentarios de Sanidad Militar
E l Servicio de Dermatología delHospital Gomez Ulla ha obtenido elsegundo premio a la mejor comuni
cación en panel en el XXI CongresoNacional de Dermatología (Premio“Gomez Orbaneja”) ,que se celebró en LaCoruña el pasado mes de Mayo.Con el título de “Sarcoma Epiteliode deEzinger”, la comunicación fue presentada por los doctores Santiago Vidal Asensi, Adolfo Sanz Asenjo, Javier GómezDicaso, Jose Antonio Plaza y Benedicto
Hernández Moro, pertenecientes todosellos al Cuerpo de Sanidad Militar de laDefensa, siendo el último el CoronelMédico Jefe de Servicio y el CapitánPlaza Jefe del Servicio de AnatomíaPatológica de Hospital Militar de Burgos.El premio fue otorgado por un juradocompuesto por prestigiosos especialistasy profesores de la “Sociedad Españolade Dermatología y Sifilografía”, quetuvieron que decidir entre más de doscientos comunicaciones de gran nivel.
1 REUNION DE CIRUGIAPEDIATRICA
HOSPITAL MILITARUNIVERSITARIO“GOMEZ-ULLA”
5-6 de MARZO de 1993
L os dias 5 y 6 de Marzo de 1993 tuvolugar en el Hospital Militar CentralGomez Ulla, una Reunión de Cirugia
Pediatra organizada por el Servicio deCirugia Infantil del citado Hospital, encolaboración con las distintas Clinicasinfantiles de la Comunidad de Madrid. Elprograma estaba basado en dos mesasredondas, dos conferencias a cargo delos Profesores: D Jose Luis BalibreaCantero y D Antonio Lopez Alonso, y unasesión de videos Los temas de las mesasredondas fueon los siguientes.
1.-CIRUGIA PERINATAL
2.-PROTOCOLOS EN CIRUGIA PEDIATRICA
En ellas participaron prestigiosos profesionales tanto civiles como militares,que brindaron su experiencia sobre estostemas tanto en el campo de la CirugiaPediatrica, como desde el punto de vistaAnestésico, Ginecológico, del CirujanoGeneral, Pediatra, Ecografista. . .etc
En la mesa de “Cirugía Perinatal” sepretendió dar un avance de los temas demás candente actualidad, relacionadoscon las distintas técnicas de diagnosticoprenatal y de las posibilidades terapéuticas tanto intraútero, como intranatal ódurante las primeras horas de vida delniño.
En la mesa de “Protocolos en CirugíaPediátríca” se intento hacer una recopilación de las normas de actuación prácticaen aquellos procesos de más corrientepresentación en el campo de la CirugiaPediátrica y que pueden ser útiles tantoal Cirujano, como al Pediatra, como a losProfesionales de las distintas Especialidades Médicas. Estos protocolos seránrecogidos en un libro, que el Hospital“Gomez Ulla” piensa proporcionar atodos los asistentes.
FELICITACION AL HOSPITAL UNIVERSITARIODEL AIRE
E l Cap.San.(Farm) Blasco Ferrandiz del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital del Aire ha tenido a bien remitirnos la carta dirigida al Dr. Dionisio LasaPérez de la Ciudad Sanitaria “La Paz”, por los Drs. Villarreal y Vera Ruiz, delORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA, con sede en Viena, por laque se felicitan al HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL AIRE, que conjuntamente haparticipado con el Hospital Clínico “San Carlos”, la clínica Puerta de Hierro y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), enel CURSO INTERNACIONAL (Región Latinoamericana) SOBRE AVANCES ENRADIOFARMACIA HOSPITALARIA, que organizado por la Sociedad Española deRadiofarmacia (SERFA), se celebró en Madrid desde el 27 de Abril al 22 de Mayo de1992.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERCY AGENCYACENCE INTERNATIONALE DE LENERGIE ATOMÍQORMESKS1YHAPOOHOE AÇEHTCTBO 110 ATOMHOE IHEErSIIORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
W4004MEOST005SE 5. 9.0. 000 00. 0.140) VIENS4*. AUSTRIATELEX: 1.12645 CABLE ¡NATOS VIENNA. FACSIMILE ¡*45 11254564. TUL09006E ¡*43 ¡523)0
IR06400 P10040 Erro, ro: DIAL DISCADO 00 000000100PEleRO 00 000P0000 LA 0090*00)0: 00904000,6400140900000000000 P0400
333—C2—RLA—6.017 16 de septiembre de 1992
Estimado Dr. Losar
Muchas gracias por el envio del Resumen Final del Cursotan claramente preparado por el comité organizador integrado porvuestra persona, la Dra. Rebollo y el Dr. F. Alvarez.
Quisiéramos en nombre del Organismo y Programa ARCAL,aprovechar la oportunidad para felicitar al comité organizador porla excelente labor realizada en beneficio de un mejor servicio deradiofaroracía en la región de América Latina. Al sismo tiempo,quisiéramos una vez más agradecer a las instituciones localestales como el CIEMAT, SERF?. y SF031’, los hospitales universitariodel Aire, San Carlos y Clínica Puerta de Hierro, por haber dadoacceso el lso de sus laboratorios y facilitado la contribución demus científicos y expertos.
Sin otro particular, nos es grato saludarle muycordialmente.
Sección para AméricaLatina
IT. Vera RuizSección de Aplicaciones
Industriales y Química
PREMIO AL SERVICIO DE DERMATOVENEREOLOGIADEL HOSPITAL GOMEZ ULLA
MM-Vol. 49-N° 2-Año 1993-Pág. 221
EcosycomentariosdeSanidadMilitar
LA MEDALLA DE LIBERACION DE KUWAIT
A LA TTE. SAN. (MED) Dña. M ROSA GARCIA TOLEDANO
LaTté. San. (Med) García Toledano del Servicio de Oftalmología delHospital Militar del Aire, ha sidogalardonada con la Medalla de Liberación de Kuwait según el BOD N182 de 16 de Septiembre de 1992.
En enero de 1991, cuando yaestaba próximo el fin del plazo queEE.UU. y otros países habían dadoal mandatario iraquí para que retirase sus tropas de Kuwait, y viendocada vez más cercano el comienzodel conflicto, el Gobierno españoldecidió evacuar a sus ciudadanosresidentes en los países de la zona.En uno de estos viajes partieron dosaviones Hércules del Ejército delAire desde la base Aérea de Zaragoza hacia Ammán, la capital de Jordania, con sus tripulantes y un médicoa bordo: La Tte. García Toledano,que se presentó voluntaria para talmisión.
La propia Tte. San. (med), a solicitud de MEDICINA MILITAR nos relata en una carta:
...‘Partimos de madrugada unsábado y vimos un magnifico ama-
necer desde el avión. Sobrevolamosla península itálica y llegamos a Atenas, donde hicimos escala para descanso de la tripulación y repostaje delos aviones. Pocas horas pudimosdormir, pues todo estaba programado para despegar de madrugadahacia Ammán. De paso vimos laspirámides desde el aire y dimos unrodeo hasta llegar a nuestro destino,pues no se podía sobrevolar territorio israelí.
Aterrizamos en el aeropuerto militar jordano, muy protegido y dondese encontraba también el avión particular del entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar que estaba intentando negociarla paz hasta el último momento.
Nos esperaban ansiosos loscerca de doscientos españoles, ensu mayoría mujeres casadas conjordanos y sus hijos, que protagonizaron tristes escenas de despedida, pues por poner sus vidas asalvo debían dejar seres queridos yal país que las había acogido (hede decir que algunas estaban total-
mente integradas y vestían a lamanera musulmana). Teniamosademás un pasajero de excepción:El Embajador de España en Iraq,que permaneció en este país hastael último momento, con riesgo parasu vida, ya que tuvo que conducirmuchas horas soportando losnumerosos controles policiales y laescasez de gasolina.
Cuando todo estuvo listo despegamos, haciendo más tarde escalade nuevo en Atenas, pero esta vezsólo el tiempo necesario para repostar y aprovisionamos de víveres. Apesar de lo largo y cansado del viaje,los problemas médicos no fueron deimportancia: mareos en los niños ycefaleas en los adultos. Llegamos aBarajas ya entrada la noche, dondenos esperaban familias y personaldel Ministerio de Asuntos Exteriores,además de la prensa. De aquí partimos de nuevo, ya solo la tripulación,hacia nuestro punto de salida enZaragoza...
La más cordial enhorabuena anuestra compañera.
BOLETIN -DE SUSCRIPCION
Nombre y Apellidos:
Domicilio: Calle o Plaza
Código PostalProvincia
PAGO POR (señale la forma de pago elegida con una X)
Ciudad:
Teléfono:
E Banco o Caja de Ahorros:
c/c o libeta n. AgenciaDirección:
.Provincia
E Giro postal n.°remitido con fecha
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de MadridSucursal 1827 “Medicina Mililtar” ç/c 600-10318-31Calle de Cea Bermúdez, 56. 2800 MADRID
Sucursal o Agencia deRuego abone a “Medicina Militar”, Revista de Sanidad de las F.A.S. de España, el recibo anual importe de mi suscripción a dicha
revista y con cargo a mi c/c o libreta n.°
Queda de Vd. s. affmo., Fdo.:
Sr. Director de
a
Firmado
IMPRESO PARA REMITIR AL BANCO O CAJA DE AHORROS
Dirección