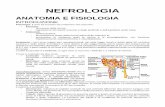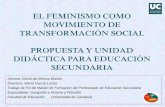MEDICINA Y CIRUGIA GUERRA - Biblioteca Virtual de Defensa
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of MEDICINA Y CIRUGIA GUERRA - Biblioteca Virtual de Defensa
MEDICINA Y CIRUGIA
D E ^ T T K
GUERRA
n
d e l
C u e r p o d e S a n i d a d M i l i t a r
Yolumeii XYI-Núm. 2 M A D R I D Febrero -1954
D.A G. S.,.. 'Defensa Anti-Gas" Sociedad Anónima I
F A B R I C A C I O N I N T E G R A M E N T E N A C I O N A L
D E M A T E R I A L D E T O D A S C L A S E S P A R A LA
P R O T E C C I O N INDIVIDUAL Y C O L E C T I V A
C O N T R A G A S E S Y T O X I C O S A E R I F O R M E S
D E G U E R R A E I N D U S T R I A L E S
Fábrica y Oficinas en Segovia. T e l é f o n o 1308 y 1309 A p a r t a d o d e C o r r e o s , 2 0
M E D I C I N A Y C I R U G I A D E G U E R R A Año XVI FEBRERO 1954 Núm. 2
DIRECCION DE HONOR. Excmos Sres. D. JOSE ALBERTO PALANCA Y MARTINEZ FORTUN \ D. RAFAEL CRIADO CARDONA
DIRECTOR: l imo. Er. D. LUIS SAURA DEL PAN
SECRETARIO: M . GARCIA DE LA GRANA
REDACTORES: G. Piedrola, J. P d'Ors Pérez, J. Amaro Lasheras, M . de Quadros Tejeiro, J. M . Martínez Arroyo y P. Riobo Nigorra.
COLABORADORES: A . López Cotarelo, J. Aracama Gorosabel, Jiménez Andrade, J. Solsona Coni-llera, M . Cárdenas Rodríguez, A. Linares Maza, F. Losceríales Fontela, E. G. Vaquero Garrido O. Vidal Ríos, A . Martínez Pazos, M . Giménez Can, V. Jabonero Sánchez, M . Ballesteros Barahona A. Diez Gascón, A Tello Ortiz, A Gómez López y M . Serrano Salcedo
S U A A R I O
P á g s .
A R T I C U L O S O R I G I N A L E S
La Revista de Sanidad M i l i t a r , p o r L u i s S'aura de l P a n 75
Estado actual de la Cirugía del esófago, p o r J u l i o M u ñ i z 83
Nuevas directrices en la tuberculosis o ste o articular, p o r Ca r lo s
M a r t í n e z A l m o y n a 101
Equil ibr io ácido-básico, po r . A n t o n i o M e n d í v i l O . a m i z .-. 105
Síntesis de tres enfermedades oculares infecciosas, p o r M a n u e l
Castresana G a r c í a 113
A L A C A B E C E R A D E L E N F E R M O
Caso clínico de fiebre de Malta , p o r J o s é R o d r i g o R o d r i g o . . . 119
T R A N S C R I P C I O N E S
Datos generales sobre la actual organización del Servicio de
Sanidad M i l i t a r en la zona de combate, p o r P . J . A l v a r a d o
Azcue 123
R e v i s t a de l i b r o s 133
R e v i s t a de Revis tas .'. . . . 137
S e c c i ó n i n f o r m a t i v a í 141
Redacción y Administración: Mayor, ó.-Tel. 21 50 84.-MADRID SUSCRIPCIONES: España, £ 0 ptas. Hispanoamérica, Portugal y Filipinas: un año,
IDO ptas. Extranjero: un año, 150 pesetas. Número suelto, 10 pesetas. Al finalizar cada año se considerará prorrogada toda suscripción de la que no haya aviso en contrario.
L A C O M B I N A C I O N
en forma de
T I O N A T O C A L C I C O
& ¿ e n e g r a n d e s v e n t a j a s :
-K- Se sinergizan los efectos farmacológicos del calcio con los desintoxicantes del ion azufrado.
+ El alto contenido en calcio, hace que tenga una elevada eficacia cálcica en dosis reducidas.
% La excelente solubilidad y estabilidad, hacen que en la esterilización de las soluciones no exista el peligro de la formación de micro-cristales.
Clínicamente comprobado en muchos millones de inyecciones en forma de:
C A L C I O - L L O R E N T E
p a r o n iños y adultos
C A L C I O C L L O R E N T E
^ pa ra n iños / adultos
I N S T I T U T O DIRECTOR: DR. J. MECIAS
L L O R E N T E FERRAZ, 9. M A D R I D .
M E D I C I N A Y C I R U G I A D E G U E R R A Revista Informativa del Cuerpo de Sanidad Militar
La Revista de Sanidad Militar RESUMEN HISTORICO
Por LUIS SAURA DEL PAN Coronel Médico.—Director de «Medicina
•v Cirupia de Guerra»
Como tr ibuto de consideración al Cuerpo de Sanidad M i l i t a r , y especialmente a los Médicos Militares que nos han precedido y que fáci lmente olvidamos, escribo estas l íneas para describir lo que ha sido la Revista de Medicina Mi l i t a r a t ravés de los tiempos. Lo considero' curioso e interesante, llevando, además , un recuerdo sentimental a los de antes. Cont inuación de lo que en la Academia hacemos, con todos los Profesores y alumnos que por ella han pasado ; los recordamos siempre en un álbum histórico de todo el personal desde el año 1900.
Desear ía que este resumen his tór ico de nuestra publicación fuese muy completo, pero tengo que l imitarme a exponer los datos que he podido recopilar, ya que uil en la Biblioteca Central del Ejérc i to , en la Academia de Sanidad Mi l i t a r , n i en la Nacional, se ha podido encontrar al completo la colección de nuestra publicación. ¡ Han sido muchas las mutaciones sufridas durante un siglo!
En 5 de abr i l de 1853 se publicó un nuevo Reglamento para el Régimen y Gobierno del Cuerpo de Sanidad M i l i t a r , modificando el de 1846, que puede considerarse como la primera disposición que establece de modo' formal el Cuerpo facultativo médico castrense en el Ejérc i to español. Pero para lograr aún más perfección de los Servicios sanitarios del Ejérc i to , el Genera l O'Donnell publicó el Reglamento de 12 de abr i l de 1855, el cual contiene, en germen, casi todos los elementos de la actual organización del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r , actuando de Director General de éste el ilustre D . Manuel Codorníu. Y en este mismo año empezó a publicarse el BOLETÍN OFICIAL db^SANIDAD MILITAR^ cuya colección poseemos en la Academia, de abr i l de 1855 a 1865. Es curioso transcribir aquí la autor izac ión para su publ icación. Dice a s í :
«... Ministerio de la Guerra.—Excmo. Sr La Reina (q. D . g.), tomando en consideración lo propuesto por V . E. en su escrito de . 22 de marzo último, se ha dignado conceder su Real autor ización para que, por cuenta del
— 76
as
TOMO I .
Cuerpo que V . E . dirige, y sin per íodo fijo, publique esa Dirección General un BOLETÍN OFICIAL, DE SANIDAD MILITAR^ en que se i n serten todas las órdenes y circulares que emanen del Gobierno de S. M . , y dicha Dirección, cuyo conocimiento sea indispensable a los individuos dependientes de la misma para su puntual cumplimiento ; en la intelilgencia de que es voluntad de S. M . que dicho BOLETÍN forme en lo sucesivo' el libro de órdenes generales de los Oficiales del expresado Cuerpo del cargo de V . E . , as í como que cuanto en él se publique, tenga cumplida ejecución por su parte, sin necesidad de que le sea trasladado por conducto' de sus Jefes respectivos De Real Orden lo digo a V . E . para su inteligencia y demás efectos—Dios guarde a V . E . muchos años Madrid, 11 de abr i l de 1855.—0)Do7mell . Sr. Director General de Sanidad Mili tar .»
E l prefacio del primer número de dicho BOLETÍN^ que firmaba este Director General, Di. Manuel Codorníu, en 1 de ju l io de 1855, explicaba la justificación de esta publ icación para los Médicos Mili tares, en los siguientes t é r m i n o s :
«... E l aumento progresivo que de algunos años a esta parte han ido experimentando las atribuciones propias del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r , y la insuficiencia del personal destinado ai la Dirección General y sus dependencias para el pronto despacho de los negocios que les es tán confiados, haciendo indispensable, tiempo ha, la publ icación de un BOLETÍN OFICIAL que, a la vez que contribuyera a disminuir el trabajo material de estas dependencias y, por consecuencia, a la mayor rapidez en el despacho, facilitase a los Jefes y Oficiales del Cuerpo el conocimiento de las disposiciones que emanaran de la Superioridad, o de esta, Dirección, a fin de que pudiesen darles el más puntual cumplimiento. E l Gobierno de S. M . , penetrado de la exactitud de estos hechos, ha ocurrido a esta necesidad, au tor izándome por R. O. de 11 de abr i l ú l t imo, para l a publicación del expresado BOLETÍN por cuenta del Cuerpo y sin per íodo fijo...»
Este BOLETÍN OFICIAL DE SANIDAD MILITAR^ como dijimos antes, dejó de publicarse al final del a ñ o 1864.
miDMID: IMPRENTA DE D, ALEJANDRO FUENTENEBRO, COIEGIATA, NL'M. G.
77 -
En 15 de enero de 1864 aparece el primer número de LA REIVISTA DE SANI= DAD MILITAR ESPAÑOLA y EXTRANJERA^ presentado por la pluma de sn Director, J). José M . Santucho, que decía lo siguiente:
«Dejábase ya notar en nuestra Patria la falta de un periódico especialmente dedicado a la Sanidad Mi l i t a r . Y en verdad no podía menos de echar-
m m M lillililllip;!!
se de ver la conveniencia de una publ icación que en períodos regulares h i ciese llegar a todos los individuos del Cuerpo facultativo de nuestro Ejército, tanto las reformas como las mejoras y adelantos que la organización experimenta en otras naciones.. .»
Conocidos son los esfuerzos con que, ya en secciones destinadas a Sanidad Mi l i t a r por los periódicos de Medicina, ya en ar t ículos sueltos de estas publicaciones, los Jefes y Oficiales del Cuerpo han contribuido a dar a conocer los estudios y servicios del mismo ; pero la diseminación de estos escritos debil i ta , en gran parte, su importancia, y l a publicación oficial de otros más extensos y científicos ofrece inconvenientes que ya se tocaron en la que, con el t í tu lo de BIBLIOTECA MÉDICO-CASTRENSE ESPAÑOLA, llegó a contar ocho tomos desde mayo de 1851 a agosto de 1852. Con mayor porvenir empezó a publicarse en Madr id en 1858 el MEMORIAL DB SANIDAD DEL EJÉRCITO Y DE LA ARMADA, cuyos redactores, ilustres y entusiastas, no pudieron continuar sus laudables esfuerzos periodíst icos a causa de la guerra de Marruecos, combatiendo, aquí también, el cólera mortífero de nuestras tropas. F u é su fundador don Cesáreo Fernández y Fe rnández Losada.
LA REVISTA DE SANIDAD MILITAR ESPAÑOLA Y ERTRANJERA^ desde el núme-
78 —
ro de 10 de enero de 1857 cambió este t í tu lo por el de REVISTA GENERAL DH CIENCIAS MÉDICAS Y DE SANIDAD MILITAR. Esta publ icación quincenal dejó de imprimirse con el número de 25 de diciembre de 1867, por acuerdo unán ime de la Redacción de este periódico, formada por D . Juan Bernad y Tabuenca, D . Juan Marqnés j Sevilla, D. Francisco Anguiz y Malo de Molina y D . Cesáreo Fe rnández Losada. Dirigiendo al Dr . Santucho, Director General del Cuerpo, una comunicación firmada por el primero de aquéllos, y que decía :
«Excmo. Sr. : Como encargado de la Dirección de este periódico, para todos los efectos que previene la actual Ley de Imprenta, me veo en la necesidad de poner en el superior conocimiento de V . E . que, por acuerdo de la Redacción y Empresa del mismo, se suspende la publicación desde primeros del año próximo.»
Dicho úl t imo número explica después que siendo el Cuerpo de Sanidad M i l i t a r , base de su sostenimiento y hal lándose en período de transformación, mientras la nueva, organización no se realizase y adquirieran estabilidad y firmeza el personal y los servicios que desempeñe, no sería posible su reapa -r ic ión. Ya que es indispensable que todos sus colaboradores y redactores tengan el sosiego y quiet u d para entregarse a una labor seria.
E n 10 de enero de 1875, cuando el Excmo. Sr. Teniente Genera l D . Francisco Ceballos Vargas se encargó de la Dirección Genera l de Sanidad M i l i t a r , se fijó que el Cuerpo facultativo y científico por excelencia carecía de una publ icación y que era necesario poseerla de nuevo, para verter en ella «todo lo que las diversas capacidades de la Corporación quisieran dar a conocer, cuanto de tesoros clínicos posibles de explotar en nuestros vastos Hospitales, los sazonados frutos del ingenio y de la prác t ica» . Se creó la GACETA DE SANIDAD M I LITAR,, según Orden ministerial de 9 de diciembre de 1874, que decía así :
R E V I S T A D F
SANIDAD MILITAR PUBLICACION
í LOS INTERESES CIENTÍEICOS Y PROFESIONÍLES
CUERPO DE SANIDAD MILITAR ESPAÑOL
L. AYCART y A. QUINTANA
TOMO L—Mo 1887
MADRID E S T A B L E C I M I E N T O TIPOGBÁFICO D E BIGARDO FÉ
Calle de Cedaceros, número 11 «Excmo. Sr. : E l Presidente del Poder Ejecutivo de la República, de acuerdo con lo pro-
79 —
puesto por V . E . a este Ministerio en 3 del mes actual, ha tenido a bien autorizar a V . E. para que por la Dirección de su cargo se publique un per iódico científico j oficial de Sanidad Mi l i t a r , ajeno a la polí t ica, redactado por Jefes y Oficiales del Cuerpo y costeado por suscripción voluntaria, sin que para ello se distraiga lo más mínimo de los fondos consignados para otras atenciones—De orden del expresado Presidente lo digo a V . E . para su conocimiento y efectos consiguientes Madrid, 9 de diciembre de 1874.— Serrano' Bedoya..—Excmo. Sr. Director General de Sanidad Mil i tar .»
E l Director de esta Revista fué D . José P lo r i t Roldan, publ icándose durante diez años .
La REVISTA DE SANIDAD MILITAR fué fundada en 1886, un año después que dejó de publicarse la GACETA DE SANIDAD MILITAR ; fué dirigida por los Médicos Militares L . Aycart y A . Quintana, publicación que se inicia en 1 de ju l io de 1887, consagrándose a los intereses científicos y profesionales del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r español, apareciendo el 1 y 15 de cada mes.
Esta Revista de Sanidad M i l i t a r , con e l mismo t í tu lo y formato s i g u i ó regularmente su publicación d u r a n t e la dirección de los Sres. Aycart y Quintana, que en realidad fueron también sus fundadores, de 1887 a 1895.
De 1895 a 1905 fué dirigida por el Sr. Gómez Florio, que era por entonces Subinspector Médico de segunda, clase (Teniente Coronel). Desde el número de 1 de ene_ ro de 1906 se encargaron de su Dirección los Médicos Mayores (Comandantes) D . J o s é Clavero Benito y D . Manuel Mart ín Salazar.
Desde el número de 1 de enero de 1907 la publicación se denomina: REVISTA DE SANIDAD MILITAR Y LA MEDICINA MILITAR ESPAÑOLA (segunda época), agregándose a aquellos dos Directores D. A . de Larra y Cerezo (Médico Mayor). En aquella primera época de la publicación se imprimió hasta el número 468.
— 80
Esta segunda época se inicia con el mismo formato j caracter ís t icas de la anterior, con el número 1. Todo1 fué debido a la fusión de la REVISTA DE SANIDAD MILITAR y LA MEDICINA MILITAR ES-PAÑOLA , que d i r ig ía Larra , ante la necesidad de que sólo existiese una sola publ icación del Cuerpo.
Fallecidos los Sres, Clavero y Larra , desde el n ú m e r o de 1 de enero de 1913 se inicia la tercera época de la publ icación, quedando con el t í t u l o de REVISTA DE SANIDAD MILITAR, apareciendo—como antes—quincenalmente, siendo su Director D . Manuel Mar t ín Salazar, con el Redactor-jefe don José Potous Mar t ínez .
Con el mismo t í t u lo y formato fué publ icándose hasta el número de ju l io de 1986, siempre bajo el mismo Director y Redactor-jefe. Los que variaron fueron los sucesivos colaboradores y redactores a t ravés de los tiempos. Hacia el año 1925 se inició la cuarta época, y en 1936 la quinta época.
Creemos que durante la dominación roja de Madr id dejó de publicarse, ya que no hemos encontrado n ingún número durante este per íodo.
» E U E I I A
líalladolid, Septiembre I.S
E n septiembre de 1938 empezó a publicarse en Valladolid (zona Nacional) LA REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GUERRA, con un nuevo formato e impresión. Y de esta manera se publicaron los años 1939', 40 y 41. Ya, a pa r t i r de 1942, siguió imprimiéndose con este mismo t í tu lo en Madrid , con pequeña modificación en la presentación y formato, con relación a la etapa de Valladolid. Se hizo cargo de la Dirección D. Jacinto Ochoa, Coronel Médico, ins ta lándose sus oficinas en la calle Mayor, 6, en donde actualmente siguen. La publicación se in te r rumpió de febrero a. noviembre de 1943.
E n noviembre de 1943, año sexto de la publicación, se inicia una segunda época de la Revista, que con t inúa con igual título1 de REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE GUERRA^ con otro formato e impresión, bajo la Dirección del General D . Mariano Gómez-Ulla, siendo Redactor-jefe el Teniente Coronel D . Sebas t ián Monserrat.
En 1947, bajo la Dirección del General D . Antonio Valero, de Redactor-jefe el Coronel Médico y después General D . Alberto Blanco, se publicó bajo el t í t u lo de MEDICINA Y CIRUGÍA DE GUERRA^ Organo informativo del Cuerpo de Sanidad Mi l i t a r , con var iación de formato, caracteres y papel, impr i miéndose en los talleres de A B C, apareciendo unas veces mensualmente, y generalmente un número cada dos meses.
E n octubre de 1951 nos hicimos cargo de la publ icación y tuvimos que
_ 81 —
sacar los números atrasados de dicho año y normalizar sn economía, ya que la enfermedad y fallecimiento del General Blanco, con su s i tuación anterior de destino en Zaragoza, le impidió ocuparse personalmente de la Revista, y
a la que, domiciliada en Madrid, le faltaba entonces un Comité de Redacción, Desde enero de 1952 se modificó la presentac ión, simplificándola y ha
ciéndola más manejable, que es la que actualmente reciben nuestros suscrip-tores, publicándose con toda regularidad mensualmente. En esta etapa contemporánea podr ía citar como colaboradores a tantos compañeros , que tendría que transcribir casi a un escalafón. E n la portada y en los índices anuales es tán sus nombres.
En realidad y como resumen, nuestra Revista de Sanidad M i l i t a r ha vivido tres períodos o épocas :
1. * E l anterior al año 1886, en que se publicaron LA BIBLIOTECA MÉMCO-CASTRENSB ESPAÑOLA^ EE BOLETÍN OFICIAL DE SANIDAD MILITAR, LA REVISTA DB SANIDAD ESPAÑOLA Y EXTRANJERA, LA REVISTA G-ENERAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE SANIDAD MILITAR y LA GACETA DE SANIDAD MILITAR.
2. ° Desde el año 1886, en que se funda e inicia, la publicación de LA REVISTA DE SANIDAD MILITAR, cuya vida puede decirse duró hasta agosto de 1936. E l de mayor regularidad en su apar ic ión y presentac ión .
3. ° _ MEDICINA Y CIRUGÍA DE GUERRA, que, pasando por diferentes épocas o vicisitudes y también con variaciones sucesivas en la presentación, se i n i ció en Valladolid en septiembre de 1938, en pleno Glorioso Movimiento Nacional, y que después se t r a s ladó a Madrid y aqu í con t inúa publ icándose.
0* 'fy¿,Zr?
SOUTH CHWA Sf/I
apore
Por todo el mundo encontrará a Philips- para atender sus necesidades.
t i señor Murdock, de Singapur, constituye el clásico hombre de negocios. Su edad no irá más allá de los cincuenta años. Un mal día, nuestro amigo sufre un colapso Trasladado al hospital, es sometido a una delicada intervención quirúrgica. Cuestión de vida o muerte.
Philips aumenta extraordinariamente las probabilidades de salvación del señor Murdock, poniendo en manos de los facultativos un maravilloso instrumental
electrónico. También el hospital de Singapur posee rayos X y otros aparatos que llevan el nombre de Philips.
El quirófano está alumbrado con lámparas Philips y productos vitaminados de la misma marca que ayudarán al señor Murdock a continuar felizmente su ajetreada vida.
Gracias a Philips, miles y miles de seres encuentran la solución a sus males.
P H I L I P S PHILIPS AL SERVICIO DEL MUNDO ENTERO
V A L V U L A S E L E C T R O N I C A S • L A M P A R A S • R E C E P T O R E S D E R A D I O Y T E L E V I S I O N » A P A R A T O S D E M E D I D A • M A Q U I N A S E L E C T R I C A S D E A F E I T A R P H I L I S H A V E • A P A R A T O S D E R A Y O S X Y E L E C T R O M E D I C I N A • G E N E R A D O R E S D E A . F . • E L E C T R O D O S P A R A S O L D A D U R A » L A M P A R A S F L U O R E S C E N T E S • A M P L I F I C A D O R E S <» C I N E S O N O R O • E M I S O R A S D E R A D I O Y T E L E -
V I S I O N • E Q U I P O S D E T E L E C O M U N I C A C I O N • I N S T A L A C I O N E S A U T O M A T I C A S D E T E L E F O N I A • D I S C O S
ESTADO ACTUAL D E LA CIRUGIA D E L E S O F A G O
p o r
J U L I O M U Ñ I Z
Capitán Médico.—Médico inter?io del Servicio de Cirugía del Aparato Digestivo del Hospital General de ¿Madrid.
Situado el esófago en un lugar de difícil acceso al cirujano, los problemas quirúrgicos propios de este órgano lian sido relativamente poco atendidos hasta la época actual, en que el concurso del progreso de las técnicas , la anestesia, los ant ibiót icos y una más adecuada uti l ización de los remedios en la lucha contra el shock, han hecho posible el mejor abordaje a este órgano y una mayor g a r a n t í a en cuanto a las posibilidades operatorias de dicho tramo digestivo.
E l tema que nos proponemos desarrollar es muy amplio, y la labor, complicada y arclua., pues siendo' las afecciones esofágicas subsidiarias de un tratamiento operatorio en su mayor ía , tenemos que comentar el punto de vista quirúrgico actual ante toda la Pa to log ía esofágica. Por otra parte, se t ra ta de una Cirugía casi nacida y desarrollada en las ú l t imas décadas, y, por tanto, los criterios mantenidos son muy dispares, y los resultados con las distintas técnicas no suficientemente confirmados.
En general, podemos decir que de siempre la Cirugía del esófago ha contra ído dificultad y peligro, debido a lo inaccesible de su si tuación, a ser un órgano casi privado de extensibilidad, a su contenido séptico natural y a carecer de un revestimiento peritoneal, en comparación con los demás órganos del aparato digestivo, dando lugar a una mayor dificultad en el aseguramiento de las suturas. Por el contrario, el esófago cuenta con un abundan t í simo riego sanguíneo que le hace poseer gran vi tal idad. Muchos de dichos inconvenientes van siendo salvados gracias a los progresos de la técnica, pero queda otro muchas veces insoslayable, sobre todo por lo que se refiere al carcinoma esofágico, cual es el mal estado general del paciente que llega a estas intervenciones frecuentemente, que junto con lo avanzado de su edad y con lo t a rd íamente que muchas veces se diagnostica, hacen estrellarse a la Cirugía contra lo imposible.
Si hacemos abstracción, en nuestra revisión, de las heridas esofágicas y del problema de la rotura espontánea del esófago, por ser más bien propios de la Cirugía general de urgencia, como asimismo del tratamiento qui rúrgico de las varices del esófago, el cual queda hoy día integrado en el tratamiento quirúrgico de la hipertensión portal , nos quedan seis problemas quirúrgicos correspondientes a seis afecciones o grupos de afecciones, cuales son : las atresias esofágicas, las estrecheces, las esofagitis, los divert ículos, el mega-
— 84 —
esófago y los tumores. Pasaremos revista a los mismos un poco ráp ida , desde luego, por lo extenso de la materia, extendiéndonos m á s en lo que respecta al carcinoma esofágico, por su mayor in te rés y actualidad.
A T R E S I A S ESOFAGICAS
Comenzando por las atresias esofágicas, aunque es un problema m á s propio de la Cirugía in fan t i l , diremos que resulta, en primer lugar, ser una contingencia bastante rara. Así , Gutbrie (1), en el material del Royal Hospital for Sick Children, entre los años 1915 y 1944, en 6.916 autopsias consecutivas correspondientes a niños,- ba encontrado malformaciones esofágicas en 38 de ellos, y sólo 24 cor respondían a diversos tipos de atresias del esófago.
Los diferentes tipos de atresia esofágica fueron clasificados por Vogt (2) del modo siguiente :
I . Ausencia completa del esófago. I I . Atresia esofágica con persistencia de un segmento superior y otro
inferior, terminados ambos en fondo de saco ciego. I I I . Atresia esofágica con f ís tula traqueoesofágica, pudiendo baberla del
segmento superior, del inferior o de ambos.
Pues bien, de estos tres tipos, el 80 por 100 de las atresias corresponden al tercero. E l segmento superior suele terminar, según F rank l i n (3), a nivel del arco de la vena ázigos, o sea a unos 10 ó 12 cent ímetros del borde alveolar, y suele estar dilatado e bipertrofiado. E l segmento dista! presenta más variaciones y suele encont rá rse le a espaldas de la bifurcación traqueal, soliendo presentar un calibre como la mitad del superior. Estas carac te r í s t i cas y variaciones son de gran importancia en la de terminación de la posibilidad de anastomosis.
En cuanto a l tratamiento de estos casos, que, como se comprende, ba de ser de urgencia neonatal, y que con frecuencia, incluso no bay lugar a bacerlos, pues frecuentemente estos niños mueren sin ser casi diagnosticados, máxime si llevan asociadas otras malformaciones, se ban propuesto múlt iples procedimientos. Desde las gas t ros tomías y yeyunostomías simples, con fin meramente paliativo, basta las modernas y osadas intervenciones
,-, ., Av ™ . , . t x t de querer reemplazar artificialmente el 1-—A) E1 ^P0 mas comun ( P0 111 spo-mento en falta Ppirbtpr (4.) fnp pl r>ri-de Vogt). - B) E l t ipo I I de Vogt . - C) y ^ g ^ t m t o en laua . ixeicnter (4) rué ei p r i
D) Raros tipos de atresia, t amb ién del mero que, reconociendo la importancia de t ipo I I I . las f í s tu las con el árbol t ráqueobronquia l ,
asoció a la gas t ros tomía la ligadura del úl t imo tercio- d e l e s ó f a g o . L a anas
tomosis directa, fué realizada por primera vez por Von Hacker en 1926 (citado por Lanman (5), utilizando un botón de Murpby, aunque sin resultado satisfactorio. Ya más recientemente se ban venido describiendo un sinfín de técnicas operatorias, buscando la posibilidad de la anastomosis cabo a cabo, técnicas asociadas a los nombres de Leven, Mixter , Ocbsner, Gamble y Ladd,
^ 85 —
etcétera ; pero es la técnica u operación de Haight la más convincente y la que mejores resultados viene dando a l presente.
En 1941, Haight j Townsley (6) aportan el primer caso operado satisfactoriamente por medio de su procedimiento de anastomosis directa llevada a cabo por vía extrapleural.
Dicha operación consiste, en esquema, en lo siguiente: Después de diagnosticada, la atresia del esófago y mientras se prepara la operación, se guardarán las tres medidas siguientes : vaciar y l impiar por aspiración el saco ciego superior ; cuidar del estado de los pulmones por camMos de posición sistemáticos y frecuentes, y administrar los líquidosi suficientes para el mantenimiento hidroelectrol í t ico del n iño . Toracotomía derecha con resección de la sexta costilla y sección de las superiores hasta la segunda inclusive, pero sin abrir la pleura, la cual es despegada cuidadosamente hasta dar vista a l cayado de la vena ázigos, que suele marcar el espacio entre los fondos de saco esofágicos ; después de l igar dicha vena y refrescados los dos extremos, no sin haber ligado antes con seda las f í s tu las t raqueoesofágicas si las hubiere, se pasa a intentar la anastomosis. Para practicarla pueden u t i l i zarse muchos procedimientos, pero a nosotros nos parece el mejor el telescópico de Cameron Haigth (7), el cual consiste en suturar el espesor completo de la pared del segmento inferior a la mucosa del superior, y la muscular de éste, es t i rándola , cubriendo la primera l ínea de sutura. Después de los p r i meros puntos es de bastante u t i l idad pasar un ca té ter a t ravés de la faringe y completar la anastomosis alrededor del mismo.
Patterson y Haglund (8) recomiendan practicar s i s temát icamente una tra-queotomía para prevenir log accidentes respiratorios, no cerrándola hasta pasados varios días, con post-operatorio normal. También son partidarios del intento de anastomosis té rmino- terminal , pero realizan asimismo una gas-trostomía previa, con fines de nu t r i r al enfermo y de instalar una succión gástr ica permanente, en la cual, ya sea por una vía o por otra, insisten todos los autores.
ESTRECHECES ESOFAGICAS
Pasemos ahora a comentar la postura del cirujano ante un enfermo portador de una estrechez esofágica. Las circunstancias en este caso no son siempre las mismas, en razón de su gran variedad etiológica. F rank l in (3) da una clasificación que nos parece sencilla y suficiente:
A. Congéni tas . B. Adquir idas :
1. ° Estrecheces cicatriciales subsiguientes a la acción de corrosivos. 2. ° Estrecheces cicatriciales por implan tac ión de cuerpos ex t raños . 3. ° Estrecheces por reflujo, produciendo esofagitis. 4. ° Ciertas causas poco frecuentes, cuyo in te rés radi'ca sólo en cuan
to a l diagnóstico diferencial.
Las estrecheces congénitas son raras y no suelen ponerse de manifiesto hasta, que el n iño comienza a injerir alimentos sólidos, contrastando^ con los casos de atresia, los cuales, como decíamos, constituyen un problema de urgencia neonatal. Algunos casos de estrechez se desarrollan gradualmente sin una causa aparente, pudiendo ser el resultado de cambios inflamatorios de
86 —
la mucosa a nivel de pequeñas estrecheces congéni tas . .Otros son debidos realmente a la acción de la regurgi tac ión gás t r ica , dando lugar a una esofagitis estenosante, que puede llegar a. producir un braquiesófago secundario.
En cuanto a las estenosis adquiridas, los grupos primero y segundo de la clasificación son satisfactoriamente tratados por dilataciones., Las del tercero, en cambio, presentan ya más dificultades. No describiremos, pues no era nuestro propósi to , los múlt iples procedimientos instrumentales de di la tación, y sólo vamos a comentar las diversas técnicas operatorias.
A primera vista subyugan estas técnicas qu i rúrg icas , en comparación con lo-s métodos de di la tac ión muchas veces penosos y tediosos, pero la realidad es que la Ci rug ía sólo puede y debe aplicarse en determinados casos. He aquí las técnicas que se han venido empleando :
1. a Construcción de un tubo, una plastia, que sustituya a l segmento es-tenosado. Dicha esofagoplastia puede estar constituida de diferentes maneras. Roux (9) ideó tomar un asa yeyunal excluida bilateralmente, uniéndola al estómago' por debajo y llevando el extremo superior a l cuello a t ravés de un túne l subcutáneo pre-esternal. Hersen (10) modifica la operación ideada por Roux, practicando la l iberación yeyunal imilateralmente y uniendo el asa a l es tómago a t r avés del mesocolon. También se pensó construir la esofagoplastia a base del estómago, siendo Depage (11) el primero en realizarla, y más tarde Beck y Carrell (13), los cuales cons t ru í an un tubo gást r ico llevado al cuello para, anastomosis subcutáneamente . Kirschner (13) prac t icó la esofagoplastia derivatriz por t ransposic ión del es tómago bajo la piel del tó rax , l levándole a l cuello y practicando' la anastomosis con el esófago terminal. Por ú l t imo, citaremos las esofagoplastias cu táneas , ideadas por Bircher (14) y llevadas a la p r ác t i c a por Wullstein (15), el cual ut i l iza tiras de piel cogidas del lado izquierdo del es ternón, colocando la epidermis para adentro.
Sin embargo, a pesar de lo ingenioso de muchas de estas operaciones, los resultados no eran casi nunca acompañados por el éxito, y hoy día, a excep ción de las esofagoplastias a base de colon derecho y de piel, de las que otra vez se publican casos aislados con buenos resultados, es tán p rác t icamente abandonadas. Recientemente, Yudin (16) afirma que las ut i l iza profusamente en Rusia, donde al parecer son muy frecuentes las estrecheces por ingest ión de lejía.
2. a Escis ión de la estrechez y restablecimiento de la; continuidad por levantamiento del estómago y p r ác t i c a de una esofagogastrostomía. Hay que hacer notar que esta intervención destruye el mecanismo esfinteriano cardial, con gran tendencia a desarrollarse una esofagitis por reñujo, con lo que puede originarse una nueva estrechez. Es éste un riesgo a no tener en cuenta en las estenosis de causa maligna, máxime cuando, si el paciente es de edad avanzada, no le han de quedar muchos años de vida, pero sí lo es, en cambio, en individuos jóvenes con estenosis simples.
3. a Escis ión de l a estrechez y restablecimiento de la continuidad por una anastomosis del esófago a intestino delgado. No p r o d u c i r á esofagitis por regurgi tac ión , pero siendo una intervención muy severa, antes deben agotarse todos los recursos de las dilataciones, con los que siempre o casi siempre resolveremos el problema.
4. a Resección de la estrechez seguida de esófago-esofagostomía. Sólo será posible en estrecheces muy limitadas ; precisamente son las que mejor se t ra tan con dilataciones.
Vis to lo que antecede, pudiera pensarse que la Cirugía más bien ofrece
desventajas y malos resultados que otra cosa, pero en determinados casos el método operatorio es de elección.
En los que la estrechez es tá asociada con la presencia de una f ís tula en comunicación con el árbol bronquial, como puede ocurrir por la acción de un corrosivo, de un cuerpo ex t raño , o también por lesiones debidas a l empleo intempestivo del esofagoscopio, y extremadamente raro hoy en día en la sífilis terciaria del esófago.
En estos casos, la preparac ión es muy importante, debiendo hacerse drenaje postural de los bronquios, ejercicios respiratorios e inundac ión con antibióticos. Si la secreción bronquial fuese excesiva, puede ser necesaria una t raqueotomía temporal para aspirar las secreciones. Se e s t u d i a r á previamente la posición de la f í s tu la a rayos X , con contraste de l ipiodol introducido por la t r áquea o por el esófago ; y también bajo endoscopia Una vez decidida la intervención, si la t r aqueo tomía se ha practicado, se administra la, anestesia a su t ravés y se practica asp i rac ión por la t r áquea a intervalos. La operación ideal es la resección esofágica por encima de la estrechez y por debajo, a nivel del cardias, y res taurac ión por anastomosis a fundus gás t r ico , o levantando un asa de yeyuno, t a l y como se hace en la técnica de Roux para la gas t rec tomía total . Para la reparac ión de los orificios fistularios se recomiendan suturas de acero inoxidable o de hilo de t án t a lo . Cuando la anastomosis se hace a estómago, la esofagitis no se hace esperar (apareció en 40 de 65 enfermos esofagogastrostomizados, según Ripley y colaboradores) (17). Hay algunos individuos que sin presentar f ís tulas , no pueden sufrir temperamentalmente las dilataciones y les hace abrazar la operación, a pesar-de sus mayores riesgos. E n estos casos, si la estrechez es muy l imitada, pudiera intentarse una anastomosis cabo a cabo. Alguna vez también se ha practicado un proceder plás t ico , incindiendo el esófago longitudinalmente y su turándolo transversalmente. Desde luego que los intentos de reemplaza-miento de segmentos de esófago por tubos de materiales plást icos (metacri-lato, politeno), a pesar de los resultados brillantes comunicados recientemente por Berman (18) y Ruffo (19), no pasan de ser a ú n trabajos en el campo experimental.
E S O F A G I T I S
Pueden ser debidas a múl t ip les causas, pero en Cirugía tiene especial interés la que se produce por reflujo del jugo gás t r ico . Sólo muy recientemente ha sido la entrevista la relación existente entre la esofagitis por reflujo y la existencia de un braquiesófago, de una hernia del hiato con presencia ó no de una ulceración crónica. Estos procesos fueron descritos hace muchos años, naturalmente, pero han sido AUison (20) y Barret (21) quienes han visto la relación patogénica con la llamada por ellos esofagitis por reflujo. Esta puede ser debida : a) a vómitos excesivos, en asociación con enfermedades digestivas, gás t r icas sobre todo, o en la úlcera duodenal con vómitos de contenido muy i r r i tante ; después de intervenciones, y en conexión con ciertas lesiones intracraneales ; 6) pero sobre todo es debida a fallos del esfínter cardial, cuyo normal funcionamiento es alterado en las siguientes circunstancias : 1.a Cuando hay una hernia del hiato, con desplazamiento de la unión esofagogástrica por encima del diafragma, dándose ya la variedad denominada esófago corto (Santy y Michaud) (22), el congénito, pues a su vez puede originarse un braquiesófago secundario a una esofagitis (Putney) (23).
88
2.a Durante enfermedades que afectan al tono muscular en general, efecto incrementado si el paciente estuvo mucho tiempo en decúbito supino. 3.a A cont inuación de ciertas operaciones, como la esofagogastrostomía, las car-d iopa t ías , las operaciones para la r epa rac ión de la hernia d ia f ragmát ica , etc.
En estos casos se i n t e n t a r á un tratamiento conservador, medicamentoso, postural y de di la tac ión de la posible estrechez formada, pero en determinados pacientes, pocos, desde luego, falla el tratamiento conservador, o hay hemorragias repetidas y severas, o existe la presencia de una ulceración erosionante en un estómago torácico. En todos estos casos pueden intentarse las siguientes intervenciones:
1. a Una gas t rec tomía parcial para los casos de esofagitis en que un cono de estómago es tá por encima del diafragma, aunque sin ulceración, con lo que se disminuye la secreción gás t r ica sin empeoramiento del mecanismo es-ñn te r iano cardial (Wangesteen) (24), Se puede realizar un razonable B i l l -ro th I (fig. 2 A ) .
2. a Una gas t rec tomía to ta l cuando, existiendo una porción gás t r ica i n t r a . torác ica , es portadora de una ulceración crónica, l levándose a cabo por vía abdominotorác ica , con restablecimiento de la continuidad por medio de una
anastomosis a un asa de yeyuno o si es necesario por una anastomosis en Y a lo Roux (Effer y GollinsV (25) (fig. 2 B) .
3.a En los casos de hernia paraesofá-gica se rea l i za rá un mejoramiento del arranque ana tómico del hiato esofágico (figura 2 C), siempre que el esófago sea de longitud normal, liberando la porción herniada, haciéndola descender al abdomen y suturando el diafragma a l esófago más arriba (Christiansen) (26).
á.*- Parcial esofagectomía y escisión de la parte alta del es tómago, con restablecimiento de la continuidad por esofagogas t ros tomía . E s t á indicada en pacientes de edad avanzada con estrechez exten-sa, aunque puede recidivar la esofagitis y hab rán de tenerse en cuenta desde el primer momento las medidas para preven i r l a .
5.a En el caso de una esofagitis estenosante con completa obstrucción del esófago terminar, con resección imposible por el momento, Thoreck recomienda la colocación de un tubo en T, creando una f í s tu la art if icial , asociando una vagotomía para disminuir la hipersecreción e hiperacidez. Seis meses después se puede cerrar la f ís tula, con desapar ic ión de la disfagia.
A) B) C)
FIG. 2.—A) Gastrectomía parcial. - B) Gastrectomía total vía abdominotorácica. -C) Mejoramiento del arranque anatómico
del cardias.
D I V E R T I C U L O S
Pasemos ahora a t ra tar acerca de los divert ículos del esófago, ante los cuales el cirujano adopta diferentes actitudes según se trate de un divert ículo hipofaríngeo, torác ico o epifrénüco.
E l divert ículo hipofaríngeo o de Zenker consiste en la herniación de la mucosa entre las fibras circulares y oblicuas del constrictor inferior de la
— 89 — I j S l ) ' I
faringe, formando las circulares el músculo cricofaríngeo, el cual sirve para cerrar el extremo superior del esófago, evitando la entrada del aire en las inspiraciones. Si el mecanismo neuromuscular que rige este mecanismo fuese alterado, el bolo alimenticio, impulsado por los constrictores, puede quedar a presión contra el cricofaríngeo, que no se relaja, dando lugar, a la larga, a una pro tus ión de la mucosa a nivel de la, un ión faringoesofágica, según la descripción de Negus (27). Si la causa sigue, actuando, el diver t ículo evoluciona, pasando por los tres estadios señalados por Lahey (28), los cuales tienen importancia, para decidir la postura t e rapéu t i ca , como ahora veremos.
E l primer estadio consiste en la simple pro tus ión de la pared, como decíamos. Diagnosticado' entonces, lo cual resulta, naturalmente, muy difícil, una simple di la tación, deshaciendo el espasmo subyacente, corta la evolución del futuro divert ículo. Si la causa sigue actuando, se produce la her-niación de la membrana mucosa a t ravés del músculo, constituyendo el estadio segundo ; como con la intervención se contraen evidentes riesgos, antes se rea l izarán dilataciones y lavados de l a bolsa con un ca té ter o a t ravés del esofagoscopio, con lo que puede ser suficiente. Finalmente, en un tercer estadio, la acumulac ión de restos alimenticios y moco ha ido alargando y agrandando la bolsa, llegando a rotarse el orificio de entrada en ángulo de 90 grados, es decir, en posición horizontal y en directa comunicación con la luz far íngea, pasando los alimentos y los instrumentos directamente a l saco, cuya entrada se s i t úa siempre por debajo de la l ámina del car t í lago cricoi-des, en el llamado punto débil de Lahey. E n esta fase se producen ya molestias muchas veces insufribles para el paciente, regurgi tac ión de alimentos, incluso aspiración ele los mismos, compresión del esófago, etc. Entonces hay que decidir la intervención, y con respecto a ésta diremos que las técnicas cíe anudamiento del saco fuera del cuello para escindirlo con el cauterio o con la nieve carbónica, es tán p rác t i camente abandonadas, por el gran número de complicaciones que originan, abscesos, f ís tu las , mediastinitis mu: chas veces mortales, etc. Para los diver t ículos de cuello estrecho, Golman y Neumann (29) propugnan la simple ligadura. Para los grandes sacos sigue en l i t ig io el practicar operaciones en dos tiempos tipo Lahey, o las intervenciones en uno solo, que con una buena técnica y los recursos terapéut icos modernos, dan resultados completamente satisfactorios (Dohn y Jacoby (30), Dunhi l l (31), etc.).
Los divert ículos del esófago torácico, los clásicos de pulsión, t racción y tracción-pulsión, con frecuencia son as in tomát icos y se descubren accidentalmente con ocasión de una radioscopia. No son nada frecuentes, habiendo coleccionado Barret, de la l i teratura universal hasta 1933, solamente 115 casos. Cuando son as intomát icos no se debe tomar ninguna medida operatoria. A veces hay estrechez por debajo o a su nivel y las dilataciones les hacen desaparecer. Cuando su s intomatología es muy marcada, por distensión di -verticular y compresión esofágica, sobre todo, hay que intervenir, pudiendo emplear en los pequeños la inversión simple y mantenimiento por medio de una sutura de aproximación muscular. E n los grandes, escisión y sutura en dirección transversal (Nylander) (32).
Los divert ículos epifrénicos son considerados generalmente de puls ión por herniación mucosa a t ravés de la capa, muscular, probablemente en un área de debilidad congénita . Hasta hace pocos años se seguía un tratamiento puramente conservador, pero cada vez abundan más las publicaciones de casos intervenidos radicalmente y con pleno éxi to. Los procederes qui rúrgicos que se vienen empleando módernamente son los siguientes: 1.°, anasto-
— 90
mosis entre el saco j el funchis gástrico' (Sauerbruch y O'Shanghness) (33) ; 2.°, la divert iculopexía ; 3.°, inversión del gaco, y 4.°, la ext i rpación. Ul t ima-mente, el de elección es la, ext i rpación con reparac ión transversal de la boca, aunque frecuentemente los cambios patológicos producidos a su nivel, tales como ulceraciones, esofagitis, estenosis, etc., obligan a una resección segmentaria seguida de esofagogastrostomía (De Bakey y Greecb) (34). Sin embargo, en opinión de Goodman y P a r n é s (35), debe evitarse en lo posible practicar la esofagogastrostomía, reservándola para aquellos casos en que no puede practicarse la diver t iculotomía, como ocurre con los múl t ip les , los asociados a cardioespasmos, atresias, neoplasias, etc.
EL, MEGAESOFAGO
N<y queremos entrar en la exposición de las distintas ideas patogénicas que han motivado las múl t ip les designaciones dadas para la afección de que nos yamos a ocupar ahora : cardioespasmo, frenoespasmo, acalasia, dolico-esófago, esofagoectasia, di la tación id iopát ica del esófago, etc. Estos diferentes t é rminos se han venido usando para designar alguna s i tuación por la cual existe a lgún obstáculo al paso de los alimentos desde el esófago a l estómago en ausencia de una estrechez orgánica . Sin embargo, ta l definición no es aceptable cuando se t rata de espasmos puramente locales que son secundarios a determinados procesos patológicos vecinos. Eis mucho mejor restringir el uso de estos términos para describir con el de megaesófago un proceso en el cual los dos ú l t imos tercios del esófago es tán afectados por un estado de desequilibrio neuromuscular. Por lo que se refiere al tratamiento, hemos de decir la gran conveniencia en diferenciarle de otros espasmos del esófago, diferenciación que ha de hacerse en la pantalla fluoroscópica, según los conceptos tan bien expuestos ya en 1934 por Moersch y Camp (36).
Sin más preámbulos , pasemos a ocuparnos del tratamiento qui rúrgico de un megaesófago bien diagnosticado como t a l , si bien es verdad que actualmente el n ú m e r o de megaesófagos que llegan al cirujano cada vez es más escaso, en razón a los beneficios que a estos enfermos reportan las técnicas instrumentales de di la tac ión. Frankl in (3) estima que un 75 por 100 de megaesófagos se curan mediante dilataciones, siendo partidario del aparato de Plummer (37). Según los autores de la Mayo Olinic, Olsen, Harr ington, Moersch y Andersen (38), muy recientemente, ascienden a un 80 por 100 los tratados satisfactoriamente mediante el dilatador h idros tá t ico . Y Alonso Ferrer y As ín Gavín, de la Clínica de J iménez Díaz (39), rebajan los fracasos de la d i la tac ión a un 10 a 15 por 100 de los tratados, utilizando ellos el aparato de Stark, con el que no han tenido n ingún accidente desgraciado en muchos cientos de dilataciones. Con sólo esto ya vemos lo equivocada que es la conducta de algunos autores, como Fe r ra r i (40), que prefieren operar todo megaesófago que cae en sus manos.
No obstante, ya vemos que aproximadamente un 20 por 100 no responden al tratamiento conservador. Para estos casos hemos de pensar en la intervención. Se t r a ta de esófagos que por su gran d i la tac ión presentan radiográficamente una forma sigmoidea (fig. 3 C), con falta absoluta de peristalsis, ya que las imágenes de megaesófagos tipos fusiforme o en forma de pomo (figura 3) suelen corresponder a casos bien resueltos instrumentalmente.
Maingot (41) sienta las indicaciones qu i rú rg icas en el megasófago del siguiente modo :
91 —
A) B) C)
FIG. go :
3.—Imágenes evolutivas de megaesófa-A) Tipo fusiforme. - B) En forma de
pomo. - C) En forma sigmoidea.
a) Guando, por el enorme t a m a ñ o de la bolsa esofágica, se puede temer una complicación, o cuando surgen bemorragias por úlceras en el á rea mucosa, esofagitis irreversibles, formación de divert ículos, estado nut r i t ivo deficiente por probable absorción tóxica al quedar retenidos alimentos de tipo' semisólido ; o también cuando aparecen fenómenos compresivos sobre el corazón, grandes vasos o t r áquea , como ocurre en los grandes megaesófa-gos de forma de serpentina ; o cuando provoca complicaciones de tipo respiratorio, neumonías por aspi rac ión , abscesos de pulmón, bronquiectasias, etcétera.
6) Cuando el paciente l ia fallado en la respuesta a una o m á s series de tratamiento por dilataciones. Los autores de la Mayo (38) practican tres series de dilataciones: en la primera curan un 60,2 por 100 ; en la segunda, un 38,3 por 100, y en la tercera, un 19,2 por 100 únicamente ; después, afirman que es inú t i l persistir en las dilataciones.
c) Bin niños y adolescentes, ya que en los jóvenes pacientes frecuentemente fallan las dilataciones, y la intervención, en cambio, suele i r seguida de un au tén t ico éxi to.
d) En todos aquellos casos en que el diagnóstico es dudoso. Aquí la in dicación qui rúrgica es imperativa, en orden a pensar en la posibilidad del carcinoma cardial o de la ú l t ima porción del esófago.
Se lian propuesto y realizado múl t ip les tipos de intervenciones. Alguna, como la di la tación r e t róg rada de Mikul ick (42), divulsión t r ansgás t r i ca con pinza larga o con un dedo (fig. 4 A) , es tá abandonada, pues si bien algunas veces se seguía de buenos resultados, la gravedad y riesgo de la intervención no compensa en absoluto, t r a t ándose , además , a nuestro parecer, de una operación an t iqu i rú rg ica . Wal ton, de la Mayo, ha intentado resucitar esta operación recientemente. La esofagolisis de Von Hacker (43), con l iberación del esófago a su paso por el hiato, descenso y nueva fijación en la nueva posición, resul tó ser completamente ineficaz. Sencert (44) practicaba además la hiotomía, agrandando el agujero d iaf ragmát ico . W i l l y Mayer y Eeisin-ger (45) practicaron la esofagoplicatura o la escisión del saco, también sin éxito positivo.
En cuanto a. las intervenciones basadas en conceptos neurológicos, tenemos las siguientes : La vagolisis' ( W i l l y Mayer, Sauerbruch) (46) ; la simpa-tectomía (Adamson y Knight) (47), interrumpiendo las fibras que parten del plexo solar, quitando el tejido graso que rodea la coronaria es tomáquica , y las que van del plexo celíaco a l e só fago ; las gangliectomías cérvicotorácicas bilaterales ; la operación de Recalde (48), quitando las fibras musculares longitudinales para lograr la destrucción del plexo de Auerbach ; las frenicec-tomías, etc., etc. Toda» suelen dar resultados parciales e inconstantes, siendo mejores en los espasmos simples del esófago, sin d i la tac ión.
Entre los métodos empleados actualmente, basados en el cortocircuito o en el ataque directo al á rea constrictora, tenemos los siguientes : 1.° Operación de Heyrowsky (49), que consiste en una esofagogastrostomía laterolate-ra l entre la porción dilatada del esófago y el fundus gástr ico (figura 4 B)
A) B) C)
D) E) F)
2.° Cardioplastia de Wendel (50). realizada por incisión longi tudinal en la porción terminal del esófago, cardias y fundus, suturando transversalmente (figura 4 C). 3.°, Operaciones tipo Grondahl, consistentes en combinaciones de esofagostrostomía y cardioplastias (fig. 4 D) , con anastomosis, entre la porción terminal del esófago j cardias y el estómago, después de practicar
una incisión en U a t ravés de la zona constrictora del esófago y cardias. 4.° Oar-diotomía e x t r a m u c o s a de Heller (52) , de que después hablaremos ( f i g u r a 4 E) . 5.° Cardiec tomía con resección de la ú l t i m a porción del esófago y anastomosis esof á,-gogást r ica (fig. 4 F) , de las que hacen una bril lante exposición modernamente Wo-mack y B r i n t u a l l (53).
De todas estas operaciones, la operación de Heller es la única que no va seguida de esofagitis por reflujo, con sus grandes ih-convenientes, úlcera péptica, estenosis, etc., y todos los autores modernos coinciden en la bondad de sus resultados, en sus variadas modificaciones. Heller describió la card io tomía extra-mucosa en 1913, basada en el principio de la operación
de Ramstedt para la etrechez pilórica del n iño, y hacía dos incisiones, anter io r y posterior, seccionando todas las fibras musculares hasta la mucosa misma. Modernamente se emplea la operación de Heller, en su modificación de Zaaijer (54), con muy buenos resultados. Esta modificación ha sido recomendada por Rodney Maingot (55), real izándose por vía t r ans to r ác i ca , y en esencia consiste en practicar una incisión longitudinal en la superficie anterior del cardias. Después de abierta la pleura medias t ín ica y movilizado el esófago, se eleva éste, una vez deshechas por disección roma las adherencias del anillo membranoso del hiato, y se practica una incisión de no menos 10' cientí-metros, cortando tanto las fibras circulares como las longitudinales, devolviendo el cardias a l abdomen y fijando nuevamente el esófago al diafragma. La operación de Heller, bien practicada-, apenas da recidivas, y as í Maingot, en una serie de 45 casos, obtiene la curación en 43, muriendo tan sólo uno por atelectasia masiva. Por otra parte, se evita la regurg i tac ión , ya que el cardias conserva en parte su mecanismo esfinteriano.
E n cuanto a las grandes dilataciones esofágicas, con falta absoluta de peristalsis, parece ser que lo mejor será todavía una cardioplastia o una resección parcial esofagogástr ica. De esta opinión son Sweet y Grey Turner (56), operando 14 casos el primero mediante cardioplastias, con buen resultado. O también las operaciones de Heyrowsky y de Grondahl. Esta ú l t ima u t i l i
FlG. 4.—A) Dilatación r e t r ó g r a d a de Mikul ick . - B) Eso-fagogastrostomía latero-lateral de Heyrovisky. - C) Cardioplastia de Wendel. - D) Esofagogastrostomía con cardiotomía de Grondahl. - E) Card io tomía extramucosa de Heller.
F) Resección del esófago terminal y cardias.
— 93 —
zando el tipo Pinney de gastrodi iodenostomía, ha dado buenos resultados modernamente en manos de De Bakey, Skinner, Glagget y colaboradores en la Mayo, Garlock, etc. (57).
Pero lo cierto es que la operación de Heller, asociada a la resección del es-plácnico izquierdo, como propugna Kay (58), o a la vagotomía bilateral, según W u l f y Malm (59), o sin ellas, falla en contados casos, fallos que también se obtienen con las demás intervenciones, amén de sus mayores riesgos y complicaciones.
CARCINOMA D E L ESOFAGO
Réstanos, finalmente, ocuparnos de las perspectivas qui rúrg icas en el t ratamiento del carcinoma esofágico. La importancia de t a l localización cancerosa se desprende del hecho es tadís t ico de que aproximadamente el 4 por 100 de todos los carcinomas asientan en el esófago. Eis aquí donde m á s acusadamente importa establecer un diagnóst ico de máxima precocidad, ya que siendo el esófago vecino a estructuras absolutamente vitales, el estar ya invadidas inu t i l i za rá nuestros esfuerzos.
E l carcinoma esofágico tiene lugar alrededor de un 15 por 100 en la región hipofaríngeai y primer tercio del esófago , un 45 por 100 en el tercio medio, y un 30 por 100 en el úl t imo. Los tumores del esófago propiamente dicho son bastante más frecuentes en el hombre, un 80 por 100, y únicamente el de la región postcricoidea lo es en la mujer, soliendo i r precedido casi siempre del s índrome de Plummer Vinson. La edad de apar ic ión m á s frecuente oscila entre los cincuenta y los setenta años .
Marcan hitos en la Cirugía del esófago, en primer lugar, Czerny, el cual resecó un esófago; cervical nada menos que en 1877. Después, Woelcker, resecando un cáncer de cardias por vía- abdominal en 1908, lo mismo que K ü m mel en 1910, y Bircher en 1918. Estas intervenciones se completaban bajando el esófago dentro del abdomen y practicando' una anastomosis a estómago o a yeyuno. En 1913, Thoreck (60) operó su celebérrimo caso de carcinoma del esófago torácico, enfermo que ha vivido treinta años sin recidivas y que ha constituido un gran est ímulo para el progreso1 de esta Cirugía . Los trabajos iniciados por Thoreck fueron continuados por Grey Turner (61), que fué el primero en sentar principios orientados hacia una cirugía torácica sistematizada. Sin embargo, es el japonés Osawa a quien corresponde realmente el mérito de iniciádor, ya que en 1933 da cuenta de haber intervenido 101 casos •en siete años, casi todo-s de localización car dial , y de los cuales viven hoy todav ía 8. Los trabajos de Osawa (62) no fueron conocidos por la mayor parte de los cirujanos, con lo que éstos seguían esforzándose en practicar las resecciones en dos tiempos : primero, la resección del esófago propiamente dicha, y segundo, la res tauración de la continuidad por medio casi siempre de una: plastia ante torác ica cu tánea , de intestino, etc., o de un tubo de goma. De este tipo son las primeras comunicaciones hechas por Garlock (63). E n cambio, Osawa practicaba ya la resección y la anastomosis inmediata. E n 1938, Adams y Phemister (64) efectuaron la primera resección por vía t r ans to rác ica en América, con éxi to. Y Brock (65) fué el primero que la realizó en Europa. Por úl t imo, estas técnicas en manos de figuras que no podemos dejar de citar, como Garlock, Sweet, Lewis, Alli'son, Churchill , Prince Thomas, etc.. etc., van siendo perfeccionadas y estandardizadas hasta.lograr una proporción razonable de resultados afortunados.
94
No obstante, pasada la corriente de exagerado optimismo a ra íz de las publicaciones de G-arlock y Sweet, sobre todo, boy día se va viendo con mayor pesimismo el porvenir a distancia del resecado de esófago' por cáncer. E n efecto, recientemente, el mismo Sweet (66), cuya refinada técnica de todos es conocida, nos dice que un 35 por 100 de sus enfermos los encuentra inope-rables o irresecables, y del 65 por 100 restante, sólo un IT por 100 sobreviven a los cinco años . Esto para las localizaciones bajas, donde se hace posible realizar una escisión radical, ya que con respecto a los carcinomas del tercio medio y esófago cervical, dice que es virtualmente imposible resecar un suficiente número de ganglios l infáticos en continuidad con el pr imit ivo tumor, excluyendo estos casos de su estudio, para los cuales fija una supervivencia de un 4 por 100 de los resecados a l cabo de los cinco años .
Si cogemos otra es tadís t ica que no sea la de Sweet, al azar, como nosotros fiemos hecho con la de Parker (67), de Char les tón , veremos sus resultados : en 170 enfermos encuentra operables un 33 por 100. De éstos, el 54 por 100 son resecables, obteniendo en los resecados una supervivencia operatoria de un 47 por 100. De manera que hechos los cálculos, de 170 enfermos superviven sólo 17, un 10 por 100, sin contar que han de pasar cinco años , l ími te fijado por la experiencia. Este mismo autor dice que los que no intervino sobrevivieron por té rmino medio ocho meses.
A pesar de esto, el cirujano- tiene que perseverar en el mejoramiento de su técnica, y el médico en general, en l a precocidad de su diagnóst ico, únicas claves del mejoramiento estadís t ico.
Comentaremos ahora el lugar de asiento del tumor en su relación con el tratamiento. A este respecto, F rank l in divide el esófago en las siguientes porciones : región hipofaríngea, región postcricoidea, ú l t i m a porción cervical y parte superior del esófago torácico, tercio medio del esófago torácico, tercio inferior del mismo y cardias.
I.0 Tumor en la hipofaringe—Son IOSÍ únicos que todavía algunos autores i r radian. Para su resección se emplea el método de Trotter (68) o sus modificaciones, de técnica complicada, desde luego, pero casi insustituible, requiriendo una Cirugía montada en equipo y una cuidada selección de casos, no llevándose a cabo- si los ganglios l infát icos e s t án ya invadidos. Woo-key (69) ha introducido ciertas modificaciones, con lo que se mejoran mucho los resultados. E n esencia, consiste en trazar una incisión cuadrangular cervical , dejando una charnela en un lado, resecar el segmento esofágico enfermo, junto con la laringe, si es tá invadida en su cara posterior, reconstruyendo el esófago mediante el segmento de piel de la incisión por sutura de sus bordes a l a faringe y al esófago distal (fig. 5), cubriendo con injertos de Thiersch el espacio restante que queda al aire, y abocando la t r áquea a la piel, en la horquilla esternal. Cuando no es tá iñvadida, la laringe, opera por vía cervical izquierda, sin resecar la laringe y reconstruyendo el esófago de igual modo.
2. ° E n la, región pmtpr icoidea .—Más accesible que la anterior, se debe ut i l izar también , a nuestro parecer, la operación de Trotter, restituyendo con su plastia de piel. Modernamente, Rob (70) la cambia por un tubo de gasa de t á n t a l o rodeado de fascia lata, a l igual que se emplea para resti tuir la t r á q u e a en resecciones o heridas de la misma.
3. ° En la ú l t ima ¿mroión cerv'wal y parte superior del esófago torácico -
95 —
Oomienza a este nivel el gran problema de la Cirugía esofágica, nivel muy bajo para intentar una operación de Trotter , y muy alto para una anastomosis esofagogástrica in t r a to rác ica . E l abordaje puede ser facilitado' por resección de la mitad interna de la clavicula y parte de la primera costilla con su car t í lago costal. Sin embargo, cuando el segmento enfermo se ba resecado, se presenta la gran dificultad para restablecer la continuidad, Sa
A)- B)
FlG. 5.—Operación de Trotter, modificada por Wookey.
ban recomendado' los siguientes procedimientos : ut i l izar tubos de gasa de tán ta lo , inserción de un tubo de piel previamente preparado, movilización del esófago basta llevarle a una anastomosis cabo a cabo, etc. Modernamente se van comunicando otra vez casos de esofagoplastias con diversos segmentos de órganos, tales como de íleon terminal y de colon derecho (Vil lar y Cba-vannaz (71), Depaulis (72), F r y (73) y Orsoni (74) ; de intestino grueso en general (Cámara Lopes (75), Lewis y colaboradores (76), etc. En cuanto a las plastias artificiales con politeno o metacrilato, no pasan de ser, como decíamos, meros intentos experimentales (Berman (18) y Buffo (19). Todos estos procedimientos son severamente criticados y de resultados inciertos, y en opinión de Sweet y de Frank l in , lo mejor sería la resección del esófago desde el cardias basta por encima del tumor, llevando el fundus gástr ico a l cuello y anastomosándole al esófago cervical. Kudler resume su opinión en «operar siempre que sea razonablemente posible», aunque bay que tener en cuenta que a veces un estudio preoperatorio favorable puede corresponder después a un caso absolutamente irresecable, y viceversa. Ya desde el punto de vista paliativo, las esofagoplastias, a pesar de la frecuencia con que se comunican casos favorables, suelen dar malos resultados. Siempre que sea posible se i n t e n t a r á pasar un tubo de Souttar.
4.° B n el tercio medio del esófago.—Persisten las dificultades, abora mayores por la presencia del cayado aór t ico . Si el tumor es tá situado por debajo de éste, será posible la resección por vía abdominotorácica izquierda.
como lioy aconsejan tocios los autores, seguida de la anastomosis esofagogás-tr ica. Pero si el tumor se encuentra en posición supra o re t roaór t i ca , las dificultades se intensifican extraordinariamente. Entonces hay que realizar el famoso descruzamiento, llevándose el segmento esofágico dista! a la izquierda, para poder llevar a cabo la anastomosis por encima, o a la izquierda. Por otra parte,- el esófago, a este nivel, contacta con la pleura medias t ín ica derecha, la cual es abierta casi siempre inevitablemente al t ra tar de movilizar el esófago. Esto ha llevado a algunos autores a intentar el abordaje jjor una incisión transpleural derecha, facilitando desde luego toda la maniobra, la extensión tumoral puede explorarse con facilidad y el arco aór t ico queda convenientemente apartado y protegido junto con la cavidad pleural izquierda. E n este sentido se pronuncian diversos autores, tales como Hollinsg-worth (77), Eienhoff (78), Therkelsen (79), Velasco (80), etc. Mas cuando esto se pone en prác t i ca aparecen los inconvenientes: si se emplea el estómago para la .anastomosis, es necesaria una incisión abdominal independiente para movilizarle. Si esto se practica como segundo tiempo, después de escindido el esófago, es necesario cambiar al enfermo de postura dos veces durante la intervención, lo que constituye un gran •inconveniente, y a lo mejor después se visualizan metás tas i s abdominales tan avanzadas que inut i l izan toda resección. Si se realiza como primer tiempo, puede ser que resulte después impracticable la resección esofágica por invasión de otras estructuras vecinas, y en este caso, n i para establecer cortocircuitos paliativos nos sirve esta vía derecha, pues es mucho más fácil establecerlos desde el lado izquierdo. De aquí que siga actualmente la disgresión entre los defensores de ana y otra vía de abordaje. A propósi to de las operaciones paliativas, Duar-te (81) dice, y coincide lo visto por nosotros, que la simple oostomía al imenticia, técnicamente inocua, parece que acelera el fin, posiblemente a causa de la gran depresión deletérea que invade a estos enfermos. La mejor operación paliativa será la que restaura la normal deglución, una vez extirpado el tumor, pues en el peor de los casos m a n t e n d r á esperanzado al enfermo hasta que se presente la recidiva.
5.° E n el tercio- inferior del esófago.—Todos los autores e s t án de acuerdo aquí en emplear la vía abdominotorácica izquierda, practicando una esofa-gogast ros tomía si el cardias no es tá invadido, resecando bastante estómago y llevándose los nódulos l infát icos existentes entre el cardias y la coronaria es tomáquica . La. anastomosis con el estómago1 es bien tolerada, pues ya sabemos desde Kirschner que se pueden l igar la coronaria es tomáquica , los vasos breves y la gastroepiploica izquierda, sin peligro para la circulación mural del estómago, con t a l de que se respeten, la pi lórica y la gastroepiploica derecha. La anastomosis se p r a c t i c a r á en la cara anterior del estómago, trans-versalmente, empleando la sutura de Lembert, anudando los puntos de ta l forma, que quede el nudo dentro de la luz.
0.° E n el cardias La vía de acceso acreditada es también la abdominotorácica izquierda, debiendo resecarse una gran parte del es tómago. All ison (82) propugna la resección en bloque, la única, según él, que deja a cubierto relativamente de la recidiva, operación que suele ser bien tolerada por el paciente, ya que muchas de las escisiones son llevadas a cabo en planos poco sangrantes, no produciéndose más el shock que en otras intervenciones radicales. La extensión de la resección en bloque depende de lo que aparezca a la vista del cirujano. Según Frank l in (3), la aspiración ideal sería resecar la ú l t ima parte
97
del esófago, el estómago eu su totalidad, el gran omento, el bazo y la cabeza del páncreas , junto con la franja próxima al hiato esofágico del diafragma y todos los nodulos l infáticos que rodean la arteria coronaria estomáquica. La continuidad se res tablecerá por una anastomosis en Y a- lo Eoux, o si el yeyuno pudiera ser fácilmente movilizado, u t i lizando un asa aislada únicamente (fig. 6).
In tenc ionadamente no hemos querido entrar en detalles minuciosos de técnica, por no ser propios de un trabajo de revisión de este tipo, los cuales sólo interesar ían a un núcleo muy reducido, a quien, por otra parte, ofenderíamos sin duda, pues de sobra los conocen. Y terminamos con esta visión casi cinematográfica de la Ci rugía del esófago, no sin antes decir que el problema de estos enfermos, que hasta hace pocos años era sólo mirado con angustia y pasividad, hoy lo podemos mirar cada d ía con m á s ilusión, y que con seguridad l legará un momento en que serán salvados los inconvenientes que hoy quedan, los cuales, por lo que a los cancerosos se refiere, m á s que en-la in tervención en sí, está en la oportunidad con que se realice, y esto ya no depende del cirujano tan sólo, sino del médico en general.
FIG. 6.
A)
- A) Anastomosis levantando un asa no B) Anastomosis por el método de Roux.
ridida.
B I B L I O G R A F I A
(1) GUTHRlE (K. J.): Jour. Path. and Bact, 57, 367, 1945. (2) VOGT (E. C): Amer. Jour. Roentg., 22, 463, 1939. (3) FRANKLIN (R. H.): Surgery of ihe Esophagus, 1952. (4) REICHTER (H. M.): Surg. Gynec. and Obst, 17, 397, 1913. (5) LANMAN (T. EL): Arch. Surg., 41, 1.060, 1940. (6) HAIGHT (C.) y TOWNSLEY (H. A.): Surg. Gynec. and Obst., 17, 672, 1941. Í7) — Ann. Surg.. 120, 623. WM. (8) PATTERSON (G.) y HAGLUND (G.): Acta Chir. Scand., 102, 327, 1952. 9-15) Citados por G. MORAN: Afecciones del esófago, 1941.
(16) Citado por FRANKLIN: Surgery of the esophagus, 1952. (17) RIFLE Y (H. R.), OLSEN (A. M.) y KIRKLIN (J. W.): «Esophagitis after eso-
phagogastric anastomoses». Surgery, 32, 1, 1952. (18) BERMAN (E. F.): «The experimental replacement of nortions of the esopha-
go by a plástic tube». Ann. Surg., 135, 337, 1952. (19) RUFFO (A.): «Resezione dell esófago torácico alto e sostituzione con tubi di
materia plástica». Minerva Chir., 7, 336, 1952. <<!U) ALLISON (P. R.): aPectic ulcer of the esophagus». Thorax, 3, 20, 1948.
(21) BARRET (N. R.) y FRANKLIN (R. H.): «Concerning the unfavourable late results of certain operations performed in treatment of cardiospasm». Brit. Jour. Surg., 37, 194, 1949.
(22) SANTY (P.) y MICHAUD (P.):«Sobre el braquiesófago: consideraciones sobre algunas observaciones». Arch. Mal. App. Digest., 41, 841, 1952.
(23) PUTNEY (F. J.): «Thoracic stomach produced by esophagee hiatus hernia and congenital short esophagus». Ann. Inter. Med., 28, 1.094, 1948.
(24) WANGESTEEN (O. H.) y LEVEN (N. L.): «Gastrlc resection by esophagi-tis». Surg. Gynec. and ,Obst., 88, 560, 1949.
(25) EFFER (D. B.) y COLLINS (E. N.): ((Complications and surgical treatment of hiatus hernia and short esophagus with thoracic stomach». / . Amer. Med. Ass., 174, 305, 1951.
(26) CHRISTIANSEN (H.): «Brachyesophagus with distipic cardias». Acta Radial. Stockh., 22, 360, 1941.
(27) NEGUS (V. E.): «Pharyngeal diverticula. Observations on their evolution and treatment». Brit. J. Surg., 38, 129, 1950.
(28) LAHEY (F. H.}: aPharyngeal diverticulum». Arch. Surg., 41, 1.118, 1940. (29) Citados por WELTI (H.): «A propos du traitement chirurgical des diverti-
cules pharyngoesophagiens». Arch. Mal. App. Digest., 40, 1.504, 1951. (30) DOHN (K.) y JACOBI (O.): «Epiphrenic diverticula of the esophagus». Acta
Chii* Scand. 99 479 1950 (31) DUNHILL (T.):*'«Pharyngeal diverticulum». Brit. J. Surg., 37, 404, 1950. (32) NYLANDER (P. E. A.): ((Diverticulum of thoracic esophagus, two cases of
special interest». Acta Chir. Scand., 103, 401, 1952 (33) SAUERBRUCH (F.) y O'SHANGHNESSY (L.): Thoracic Surgery, 23, 486, 1952. (34) DE BAKEY (M. EJ y GREECH (O.): ((Surgical treatment of epiphrenic di
verticulum of the esophagus». / . Thorac. Surg., 23, 486, 1952. (35) GOODMAN (H. I.) y PARNES (1. H.): ((Epiphrenic diverticula of the eso
phagus». / . Thorac. Surg., 23, 145, 1952. (36) MOERSCH (H. J.) y CAMP (J. D.): aDiffuse spasm of the lower part of the
esophagus». Ann. Otol. Rhinol: and Laringal., 43, 1.165, 1930. (37) PLUMMER (H. S.) y V1NSON (P. P.): ((Cardiospasm: a report of 301 cases».
Med. Clin. N. Amer., 51, 335, 1921. (38) OLSEN (A. MJ, HARRINGTON (S. W.),- MOERSCH (H. J.) y ANDERSEN
(H. A.): The treatment of cardiospasm: analysis of a tweíve year expe-rience». Jour. Thorac. Surg., 22, Í64, 1952.
(39) JIMENEZ DIAZ (C): Lecciones de Patología médica. (40) FERRARI (R. C) : ((Tratamiento quirúrgico del megaesófago». Día Médico
de Buenos Aires, 24, 1937, 1952. (41) MAINGOT (R.): Techniques in British Surgery. (42) MIKULICK (J. VON): «Zur Pathologie und Therapie der Cardiospasmus».
Dtsch. Med. Wochr., 30, 17,50, 1904. (43-46) Citados por G. MORAN: Afecciones del esófago, 1941. (47) KNIGHT (G. C.) v ADAMSON (W. A. D.): «Achalasia of the cardia». Proc.
Roy. Soc. Med., 28, 891, 1935. (48) Citado por G. MORAN: Afecciones del esófago, 1941. (49) HEYROWSKY (H.): «Gasust'ik und Therapie der idiopatischen dilatation
der Spleiserohre Oesophagogastroanastomose)). Arch. F. KUn. Chir., 100, 703, 1913.
(50) WENDEL (W.): ((Zur Chirurgie des OesoiDhagus». Arch. F. KUn., Chir., 93, 313, 1910.
(51) GRONDAHL: (N. B.): «Cardioplastic ved Cardiospasmus». Nord. Med. Ark. 49, 236, 1916.
(52) HELLER (EJ: ((Extramukose Cardioplastik seim Chronischen Cardiospasmus mit Dilatation der Oesophagus». Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. Chir., 271, 141, 1913.
(53) WOMACK (N. A.), BRINTUALL (E. S.) y EHRENHAFT (J. L.): aBenign obs-truction of the lower esophagus». •/. A. M. A., 145,.283, 1951.
— .99 —
ZAAIJER (J. H.): «Cardiospasm in the aged». Ann. Surg., 77, 615, 1923. MAINGOT (R.): «Surgical treatment of cardiospasm)). Postgrad. Med., 5, 351,
1949. v 57) Citados por MAINGOT (R.): «Surgical treatment of cardiospasm», Posí-
grad. Med., 5, 351, 1949. KAY (E. R.): «Observations as to the etiology and treatment of achalasia.
of the esophagus». / . Thorac. Surg., 22, 254, 1951. WULF (H. R.) y MALM (A.): «Considerations and treatment of achalasia
of the esophagus». Acta Chir. Scand., 103, 445, 1952. THORECK (F.): ((First succesful resection of thoracic portion of esophagus
for carcinoma: Preliminary report». / . Amer. Med. Ass., 60, 15.331, 1913. TURNER (G. C): ((Carcinoma of the esophagus». Lancet, 2, 1319, 1933. Citado por FRANKLIN: Surgery of the esophagus, 1952. GARLOCK (J. H.): Surg. Gynec. and Obst., 7S, 23, 1944. ADAMS (W. E.3 y PHEMISTER (D. R.): «Carcinoma of the lower thoracic
esophagus)). / . Thorac. Surg., 7, 621, 1938. RROCK (E. C): ((CardioesoiDhaeeal resection for tumours of the cardia».
Brit. J. Surg., 30, 146, 1942. SWEET (R. H.): ((The results of radical surgical extirpation i n the treat
ment of carcinoma of the esophagus and cardia. With five-year survival statistics». Surg. Gynec. and Obst., 94, 46, 1952.
PARKER (E. F.), HANNA (C. R.) y PORTLETHWAIT (R. W.): «Carcinoma of the esophagus». Ann. Surg., 135, 697, 1952.
TROTTER (W.): «Malignant disease of the hypopharinx and its treatment by excisión». Brit. Med. Jour., 1, 510, 1932.
WOOKEY (H.): ((Surgical treatment of carcinoma of the hipopharynx and esophagus». Brit. J. Surg., 35, 249, 1948.
ROR (C. G.) y BATE MAN (G. H.): ((Carcinoma of the esophagus». Brit. Jour. Surg., 36, 202, 1949.
VILLAR (J.) y CHAVANNAC (J.): ((L'oesophagoplastie pretoracigue a l'acide du colon droit et rilsontermonal)). Mem. Acad. Chir. P a ñ s , 78, 609, 1952.
DEPAULIS (J.): ((Un cas d'oesophagoplastie avec le colon droit pour cáncer d roesophage haut situé». Bourdeaux Chirurgical.
FRY (WJ: ((Experimental intrapieural substitution of the rigth colon for the resecter esophagus». Surg. Gynec. and Obst, 96, 315, 1953.
ORSONI (P.): «Contrábution a l'étude de roesophagoplastie dans le treite-ment palliatif du cáncer de roesophage)). Mem. de VAcad. Chir., 77, 876, 1951.
CAMARA LOPES (L. H.): ((The intrathoracic use of the large bowell after subtotal esonhagectomy for cáncer, renort of one case». Jour. Thorac. Surg., 25 205 1953
OWEN (R. D.), LEWIS (E.), LEVINGSTONE (G.) y REIDY (J. P.): «Discus-sion on operative removal and plástic repair in cases of carcinoma of the hipopharynx and upper oesophagus». Proc. Roy. Soc. Med., 45, 255, 1952.
HOLLINGSWORTH (R. K.): «Further discussion of the right thoracic ap-proach to esophageaj lessions)). Jour. Thorac. Surg., 24, 2, 1952.
RIENHOFF [W. F. Jr.): ((The surgical treatment of carcinoma of the esophagus with special reference to the new operation for growths of the middle third, rigth transpleural esophagectomy)). The Amer. Broncho-esophalogicai Ass., 32nd. meeting, 54, 1952.
THERKELSEN (F.): ((Esophageal resection bv the right side approach». Acta Chir. Scand., 103, 418, 1952.
VELASCO (R. N.): ((La toracotomía derecha en el cáncer del medio esófago». Prensa Méd. Argentina, 38, 1.633, 1951.
RUARTE (P. G.): La Cirugía del esófago toracoabdominal». Rev. Cons. Grai. Col. Méd., 35, 7, 1949.
ALLISON (P. R.): ((Carcinoma of the esonhagus and cardia». Proc. Roy, Soc. Med., 39, 415, 1946.
m
En su cbnstante lucha contra las enfermedades, el médico depende en gran parte de la radiografía o empleó de los rayos X , para explorar y fotografiar la estructura interna del cuerpo. Estas radiografías constituyen el más poderoso aliado del médico para el diagnóstico de
s íntomas, dolencias y fracturas. Mediante sus fábricas y centros experimentales en todo el mundo, KODAK suministra productos fotográ ficos vitales para el progreso de la industria, la enseñanza, la medicina, la ciencia, .la agricultura y el gobierno.
K O D A K , S . A .
I R Ü N , 15 M A D R I D
E. 1.-53 "KODAK" es una marca registrada.
NUEVAS DIRECTRICES E N LA TUBERCULOSIS
OSTEOARTICULAR
por el Dr.
CARLOS MARTINEZ-ALMOYNA
Comandante Médico.—Palmá de Alallorca
Teniendo en cuenta la importancia de la patogenia y ana tomía patológica de la tuberculosis osteoarticular (T, O. A . ) , como fundamento de su terapéutica., liaremos un breve estudio sobre los períodos evolutivos de la enfermedad y los tipos anatómicos de las lesiones.
La T. O. A . es siempre de origen hematógeno y se establece en el período secundario de Eanke. Se localiza casi exclusivamente en las epífisis de los huesos largos, y con menor frecuencia en las metáfisis ; t ambién en lo.s cuerpos vertebrales y en los huesos cortos del tarso y del carpo. E n las articulaciones tiene electividad por la sinovial articular, que en el 50 por 100 de los casos es el punto de origen de la osteoartritis tuberculosa.
Según González Aguilar , el fundador de la Escuela española de T, O. A . , esta localización electiva es tar ía condicionada por la riqueza de la medula roja, así como de la subserosa sinovial, en elementos linfoides, siendo el tejido linfoide el terreno propicio para el desarrollo del bacilo de Koch, Ya Cal-mette decía que la célula tuberculosa es una célula linfoidea.
La tuberculosis osteoarticular, en relación con los fenómenos inmunobio-lógicos a que da lugar, puede presentar dos aspectos : forma hiperérgica o alergia del segundo período de Banke, caracterizada por su agudeza, por sus intensas reacciones perifocales de t ipo exudativo, gran reacción general y metás tas is por todas las vías. Forma de alergia de inmunidad o del tercer período de Eanke, en la que la lesión aparece como una enfermedad local, sin reacciones generales, sin metás tas i s , con inmunidad del resto del organismo y susceptible de ext i rpación qui rúrg ica , como si se tratase de un tumor.
Sabido' es que una tuberculosis terciaria de cualquier localización puede, en un momento dado, originar el llamado brote intermediario de Redeker, merced a un cambio de signo alérgico, o sea que la lesión terciaria pierda su inmunidad y readquiera ca rác te r l i iperérgico. Esta regresión alérgica al período secundario presenta, tras la fase in ic ia l hiperérgica, aguda, con gran reacción perifocal, una segunda fase de alergia terciaria con lesiones pro-ductivo-indurantes. Para Sanchís Olmos, en la tuberculosis esquelética, entre ambos períodos, ex is t i r ía otro intermediario de hiperergia local.
Un hecho de interés en el estudio de la tuberculosis esquelética es el diferente curso evolutivo, la distinta patocronía: de las lesiones pulmonares
_ 102 —
j - las esquelét icas originadas en el mismo brote o diseminación l iematógena j bajo el mismo signo alérgico de hipersensibilidad. Habitualmente, cuando las lesiones pulmonares ya han curado, las esquelét icas prosiguen su evolución, si bien con otro signo alérgico, pues entre tanto el organismo ha pasado a la fase terciaria o de inmunidad relativa de Ranke.
L a T. O. A . evoluciona de distinta manera que la tuberculosis pulmonar. L a tendencia a la curación, que es la evolución más frecuente de las lesiones secundarias pulmonares, es en el esqueleto la más rara. La generalización y meningitis puede observarse especialmente en las formas caseosas y es menos frecuente en las lesiones pulmonares. A l persistir las iesiones esqueléticas sin curarse, dan tiempo a que se modifique el estado alérgico del individuo, adquiriendo los caracteres de tuberculosis local terciaria o tisis osteoarticu-lar. Esta, evolución, que es muy rara en las lesiones secundarias pulmonares, es en las osteoarticulares la forma más frecuente.
Una prueba de esta distinta pa tocronía o r i tmo evolutivo se observa frecuentemente, como señala González Aguilar , en la T. O. A . i n f a n t i l : así, como producto de un mismo brote, se desarrolla en el pu lmón un infiltrado secundario, y en la rodil la una osteoartritis. E l infi l trado, antes de un año ha regresado totalmente ; la osteoartritis, en cambio, a l cabo de un año es tá al comienzo de su evolución.
Aquí haremos un inciso sobre el intervalo preclínico entre el brote hema-tógeno y la apar ic ión clínica de la T. O. A . , que según algunos autores parece ser constante para cada ar t icu lac ión . E n este sentido, la apar ic ión insidiosa de una ar t r i t i s , dentro de los seis primeros meses, en las pequeñas articulaciones, alrededor de un año en la cadera y entre uno y dos años en la columna vertebral, debe hacer sospechar con fundamento en un nuevo foco tuberculoso. Esto tiene un gran in terés para el diagnóst ico precoz y la in mediata: puesta en prác t i ca del tratamiento, que con los medios de que actualmente disponemos se pueden llegar a conseguir resultados funcionales óptimos sin necesidad de intervenciones qu i rú rg icas .
La distinta pa toc ron ía entre la lesión pulmonar y ósea se ha considerado consecuencia de una incompatibilidad, por la cual en las fases de mayor actividad de la T. O. A . exis t i r ía una inactividad de las lesiones pulmonares, y al contrario. Actualmente esto no se admite, ya que la actividad lesiona! es tá ligada a las reacciones a lérgicas , que son generales y se manifiestan con igual signo en todos los órganos. Esta distinta pa tocron ía tiende a explicarse por un factor propio del órgano. E n la tuberculosis esquelética parece ser que le imprime un r i tmo evolutivo lento la abundancia de elementos l infoi-des en la medula roja y en el tejido subsinovial, medios propios a l desarrollo del bacilo de Koch, según dejamos dicho. L a abundancia de tejido linfoide es tá en relación con la función articular ; a l anquilosarse la ar t icu lac ión , se presenta la degeneración fibrosa de los elementos liñfoides y las lesiones tuberculosas regresan. Basándose en este concepto, hasta hace poco se han preconizado las artrodesis o bloqueos articulares, en lugar de las operaciones de exéresis o resección del foco tuberculoso .
En la inflamación tuberculosa esquelética existen tres tipos de lesiones elementales: exudativas, productivas y caseosas. E n el folículo tuberculoso coexisten los tres elementos ; en el centro existe una masa microscópica caseificada ; alrededor, las células epiteliales y gigantes (lesión productiva), y más per i fér icamente la corona l infocitaria (lesión exudativa). E l predominio de uno u otro componente e s t á en relación con el estado inmunobiológico del organismo, que es el que principalmente da la fó rmula anatomopatológica
_ 10¿
de la lesión tuberculosa, con factores de reacción constitucional y con el número y virulencia de los gérmenes.
E l tratamiento actual debe ser, en primer t é rmino , profiláctico. E n primer lugar, es necesaria, la colaboración de la Sanidad Veterinaria, ya que parece demostrado que el ganado vacuno de explotación lechera es una de las fuentes más importantes de la tuberculosis esquelética, y si bien nuestros medios económicos nacionales no nos permiten, al igual que en otros países, como los Estados Unidos, el exterminio to ta l de los focos, dando muerte a l ganado afecto, se recomienda intentar un tratamiento quimioterápico del mismo.
Para, hacer tratamiento preventivo de la tuberculosis esquelética es necesario liacer llegar al médico general, al pediatra y al tisiólogo la necesidad del diagnóst ico precoz y el tratamiento específico en las tempranas siembras liematógenas, fáci lmente demostrables en el pulmón, tratamiento en que debe persistirse aun después de la desapar ic ión de estas siembras pulmonares, pensando en las casi seguras osteoarticulares todavía as in tomát icas , para que de esta forma, en n ingún momento puedan hacerse evolutivas.
Ya desarrolladai la tuberculosis esquelét ica, el diagnóst ico precoz específico creemos que hoy más que nunca es de gran valor, tanto para la más pronta curación de la T. O. A . , como para el porvenir or topédico del enfermo, ya que, hecho tempranamente, nos permite un pronóst ico tanto ana tó mico como funcional más perfecto, con un tratamiento específico a base de antibióticos y quimioterápicos añad ido a las medidas clásicas de inmovilización e higiénico-dietéticas. Nuestra experiencia nos permite hacer un paralelo con el pronóst ico y evolución posterior, en la actualidad, de las osteomielitis agudas piógenas.
Las indicaciones qu i rúrg icas de las tuberculosis del esqueleto han sido uno de los problemas más discutidos. De Sorrel es la frase : tratamiento conservador en el niño, resección en el adulto y amputac ión en el viejo. Anteriormente Calot dijo que el abrir una tuberculosis cerrada o el permit i r su abertura espontánea equivalía a franquear la entrada a la muerte.
Posteriormente, los nuevos conocimientos sobre patogenia y ana tomía patológica de la T. O. A . permitieron establecer las indicaciones qu i rúrg icas sobre bases más firmes. Así , durante el período secundario el tratamiento debe ser conservador en relación con el estado alérgico de hipersensibilidad, muy propicio para las generalizaciones. E n cambio, durante el período terciario es ta r ían indicadas las intervenciones qu i rúrg icas , y a ser posible, la eliminación de los focos por el peligro de que puedan dar lugar a brotes, diseminaciones o propagaciones a las articulaciones vecinas.
Según esto, no es la edad la que sienta la indicación qui rúrgica ; lo que sucede es que en el n iño , las lesiones de T. O. A . suelen estar en relación con el período secundario, y en el adulto, con la fase terciaria. Sin embargo, esta fórmula, que se aproxima a la de Sorrel, presenta numerosas excepciones. En los niños con primoinfecciones precoces se pueden encontrar lesiones terciarias, y en el adulto pueden existir lesiones con regresiones alérgicas focales que contraindican la in tervención.
E l advenimiento de la estreptomicina y demás agentes quimioterápicos han introducido modificaciones importantes en las indicaciones y técnicas quirúrgicas , ya que cambian con rapidez el signo alérgico de las" lesiones ; por otra parte, eliminan casi completamente las complicaciones locales y generales que antes aparec ían en el curso de las intervenciones qu i rúrg icas . JNo obstante, hemos de hacer una afirmación antes de pasar adelante : todas «stas drogas representan un notable avance, pero en la mayoría de los casos
_ 104 _
deben ser complementadas por el tratamiento ortopédico j qu i rúrg ico clásico. La tendencia actual es efectuar operaciones radicales de resección y ex
t i rpación de las lesiones tuberculosas como si fueran tumores, y a sustituir las artrodesis extra-articulares, en los casos de indicación, por los bloqueos intra-articulares, con los que se consigue una anquilosis m á s r áp ida y segura.
Como ejemplos recientes de lo dicho podemos citar, entre los alemanes, a Kastert, que en las espondilitis tuberculosas preconiza y practica, el tratamiento por acceso directo a l cuerpo vertebral, previa costotransversecto-mia : efectúa una limpieza radical del foco y deja un ca t é t e r de goma para realizar a su t ravés una t e rapéu t i ca local con tubercu los tá t i cos . Con esta técnica la artrodesis vertebral no es imprescindible. Entre los americanos, Evans y Deroy preconizan la aplicación, a los focos tuberculosos, de los mismos principios de tratamiento qui rúrg ico utilizados en las osteomielitis pió-genas y en las heridas de guerra, o sea la escisión y el drenaje. Padovani (francés) relata el caso de una joven con coxalgia, a la que propuso una artrodesis de cadera, operación a la que la enferma se negó rotundamente y pidió una resección-reconstrucción, es decir, una artroplastia, según la concepción moderna de los hermanos Judet. Padovani accedió, eximiéndose de toda responsabilidad. E n la operación encuentra caries en el cotilo y en la cabeza del fémur, con formaciones fungosas cuyo anál is is evidenció su origen tuberculoso, en fase evolutiva. Después de una ext i rpac ión minuciosa de las lesiones le hace una artroplastia con cabeza acrilica tipo' Judet. En el postoperatorio le administra estreptomicina. L a enferma curó por primera intención, comenzó los ejercicios de movilización de la cadera en los plazos normales, y meses después, sin react ivación alguna, t en í a movil idad extensa en la cadera, antes r ígida por desapar ic ión del espacio ar t icular .
Aunque no se puede generalizar esta solución de Padovani, que conduci r ía a desastres, es indudable que se ha dado un paso gigantesco, ya que todavía muy recientemente el des ide rá tum era curar la enfermedad con anquilosis de la ar t iculac ión afecta.
Nuestra experiencia personal, si bien modesta, ya que sólo comprende escasamente un centenar de casos de T. O. A . t r a t á d o s desde el año 1949, es lo- suficientemente demostrativa para corroborar personalmente la total idad de los conceptos expuestos. Hemos utilizado la estreptomicina y demás quimioterápicos (Tb l , Pas, Hidracida, PSR 3), asociados en diversas combinaciones, en tratamiento general y l o c a l ; en la mayor parte de los casos, unidos a la inmovilización enyesada, tratamiento higiénico-dietét ico y en muchos de ellos con intervención qu i rúrg ica . Tenemos casos singulares' como el de un hombre de treinta y seis años con una ar t r i t i s h iperérgica , agudís ima, de rodil la, que diagnosticada y tratada muy precozmente, curó de un modo completo, con total recuperac ión funcional. Varios casos en estado caquéctico final, con grandes abscesos fríos fistulizados, de muchos años de evolución, casos desahuciados que enfriados e intervenidos se curaron. Piemos practicado múlt iples intervenciones de artrodesis extra e intra-ar t icular sin complicaciones, con resultados excelentes en breve tiempo.
EQUILIBRIO ACIDO-BASICO
MANTENIMIENTO DEL pH ORGANICO
p o r
ANTONIO MENDIVIL OZAMIZ
Teniente Médico-Instituto de Higiene Militar
Una de las regulaciones más perfectas del organismo es la del equilibrio ácido-básico. E l p H de la sangre o plasma es ligeramente alcalino (7,35 a 7,47), y cifras variables en a lgún grado raramente se ven, por ser incompatibles con la vida. Se han descrito, bien es verdad, casos excepcionales de p H 7 ó 7,8, pero más que raros, son hechos insóli tos en la literatura médica (Peters y Van Slyke). E l mantenimiento de esta isopicria, t a l como la llama J i m é n e z Díaz, corre a, cargo de una serie de mecanismos que conviene conocer y saber y que voy a t ra tar de aclarar y explicar aquí , por ser de una importancia prác t ica trascendental.
La reacción del medio interno continuamente tiende a modificarse por una serie de substancias, ya sean injeridas por vía digestiva, absorbidas por otras vías o quizá las más de las veces producidas en el normal o patológico metabolismo ín t imo del organismo. De todos es conocido cómo en el recambio de los fosfátidos (cefalina, lecitina, etc.), uno de los productos finales es el ácido fosfórico. E l ácido sulfúrico se forma como producto de desintegración de ciertas p ro t e ínas sulfoconjugadas (a base de metionitia, cistina, etc.). Idént icamente , el ácido láctico, de tanta importancia en el desdoblamiento y metabolismo de los hidrocarbonados, y el ác ido úr ico , elemento final de la desintegración nucleoproteica. Vemos, por tanto, que son precisos una serie de mecanismos compensadores de enorme y delicada precisión en el ajuste y regulación de esa cifra, antes dicha de p.H (7,4, aproximadamente), indispensable para que las células orgánicas puedan viv i r .
En ese mecanismo regulatorio juegan parte esencial las substancias llamadas «buffer» por los americanos, «puffer» de los alemanes, «tampons» de los franceses, y que nosotros podemos designar sistemas amortiguadores o substancias tope. Estas substancias no son sino soluciones de un ácido o base débil con una de sus sales. Veamos, por ejemplo, el caso del ác ido acético y del acetato sódico. Si añad imos a esta mezcla, con un cierto p H , un ácido muy disociado como el c lorhídr ico, que tiene una concentración de hi-drogeniones (cH) grande, y por tanto un p H bajo y una acidez fuerte, aumentar ían los iones H , pero los iones 01 equilibran los Na del acetato, cuyos amones CH3COO reconstruyen con los H añad idos el ácido acético de muy poco poder disociativo. Queda compensado de esta forma con un ligerísimo cambio de p H el ataque brusco de un ácido tan fuerte como el clorhídrico. Inversamente, si a la mezcla acetato sódico-ácido acét ico se a ñ a d e un álcal i
_ 106 —
como la sosa, los iones Na se neutralizan con los aniones OH3 — OOO del ácido, y los Mdroxiliones OH con los Mdrogeniones H , formándose acetato sódico completamente disociado y variando apenas la concentración de los Mdrogeniones.
La sangre constituye un sistema t ampón , cuyos elementos fundamentales son : A n h í d r i d o carbónico-bicarbonato sódico ; p ro te ínas ácidasi y básicas ; hemoglobina ác ida y básica, y fosfato monosódico y fosfato bisódico. E n este ú l t imo caso el fosfato monosódico ac túa como ác ido débil, y el bisódico como la sal alcalina correspondiente. En el caso del t a m p ó n anh íd r ido carbónico-bicarbonato sódico, el C03H2, como ácido débil, se disocia según la f ó r m u l a :
(H+) (CO3H-) -—/n-A—T, ^ == k = constante
ti2) es decir, el producto de la concentración de los Mdrogeniones por la del anión COgH- dividido por la concentración del ácido no disociado, en este caso COgB^, es una cantidad constante, que se llama constante de disociación, variable para cada ácido débil. En cambio, la sal sódica, el bicarbonato e s t á completamente disociado en G O g l I - y isía+. Si añadimos bicarbonato a una solución de ácido carbónico, la igualdad indicada arriba debe mantenerse,, a pesar de a ñ a d i r — (C03H~). Para ello se disocia menos OOgH^ y, por tanto, hay menos Mdrogeniones, para que el resultado sea el mismo. Es decir, sin producirse neut ra l izac ión disminuye el cH por la adición de OQaHNa. Por tanto, el GOgHISFa de la sangre impide que el COglI,, se disocie más , a l entrar el C02 de los tejidos, logrando de esta forma no variar el p H del medio. De la misma forma ac tua r í a el bicarbonato sobre un ácido más fuerte, como el clorhídrico, por ejemplo. Se fo rmar ía ácido carbónico', que no se disocia p rác t i camente por la presencia de más cantidad de bicarbonato.
E n cuanto a la acción t ampón de las p ro te ínas , sabemos obran como an-fóteros, por la presencia en sus aminoácidos constituyentes, de grupos amina y carboxikx Es decir, ser ían iones hermafroditas, h íbr idos o dipolares, con grupos NH34- y grupos OOO- . E l grupo NH3 libera su pro tón , y con el OH que da una base, forma agua. Es, por tanto, un ácido. E l grupo COO-se combina con un pro tón y forma, carboxilo sin ionizar. Ac túa , por tanto, como base.
Designado un anfolito con la fórmula general H — R — OH, las posibilidades de disociación son tres. Una de ellas sería la siguiente : H — R — C H ^ H —, R, y por otro lado oxidrilo O H . Es decir, es una disociación básica. Otra posibilidad sería é s t a : H — R — OH IP± H O — ^ y H . Actúa , por tanto, como ácido.
Ahora bien, la tercera posibilidad es una disociación doble, dando Mdrogeniones e hidroxiliones a l mismo tiempo. En unos casos se disocian más H que OH, o viceversa. Cuando hay el mismo número de Mdrogeniones que de hidroxiliones disociadós, el anfolito es neutro.
A l a ñ a d i r un ácido cualquiera a un anfolito estando disociado éste, como agregamos iones H , el equilibrio disociativo, según la ley de la constante de disociación, se rompe, debiendoi disociarse más H — t i — OH en H — R y OH para mantenerlo. Completamente lo contrario sucederá a l a ñ a d i r una base donde, para que no haya OH en exceso, h a b r á de disociarse el anfolito.
— 107 —
dando OH — R y H . Vemos, por tanto, que al a ñ a d i r nn ácido, aumenta la disociación básica, la,s propiedades bás icas , y viceversa. O sea, más claro : en solución ác ida es una base, y en solución básica es un ácido. He aquí , por tanto, un excelente t ampón .
A l variar el p H del medio l legará un momento, según lo dicho, en que la disociación ácida y básica sea igual , en que el anfolito se disocie en el mismo número de aniones y cationes. Es el punto isoeléctrico. En ese momento la disociación es mín ima . Y como los iones son mucho m á s solubles que las moléculas enteras, es en ese momento cuando la solubilidad es más pequeña, y hay tendencia a la floculación proteica. E l punto isoeléctrico de la a lbúmina y de la globulina es de 4,7 y 5,1, respectivamente. Es decir, a l p H 7,4 a c t ú a n como ácidos que con las bases forman proteinato de sodio y potasio. De todas formas, esto no obsta' para que una, parte pequeña ac túe como base, formando con un ácido el C02, bicarbonato de p ro te ína , que para algunos autores serviría para el transporte del ácido carbónico. E n cuanto a la hemoglobina, que como los demás albuminoides es anfolito, del lado ácido de su punto isoeléctrico (pH 6,74) a c t ú a como base y forma sales con los ácidos, y del lado básico forma sales con las bases, por actuar como ácido. De todas formas, como su punto isoeléctrico es bastante cercano al p H orgánico, ac túa tanto como ácido que como base.
Es muy importante el que varíe el punto isoeléctrico de la hemoglobina, según ésta esté oxidada o sea. hemoglobina reducida. La OHb (oxihemoglo-bina) es isoeléctrica a p H más bajo. Por tanto, en p H 7,4 disociará más hidro-geniones que la hemoglobina reducida. Esta es un ácido menos fuerte, por tanto. En una palabra, neutraliza, menos de la, mitad de álcali que la OHb. Por este juego se fija o libera álcal i en el organismo, ya que la hemoglobina está continuamente oxidándose y reduciéndose. A l formarse el G02 en los tejidos y reducirse la hemoglobina de los capilares, se pone en l ibertad á l cali por la hemoglobina y se neutraliza de este modo toda var iación de p H .
Pues bien, vistos ya los mecanismos fundamentales de defensa de la iso-picria a cargo de la sangre, veamos ahora la importancia de otros órganos y sistemas en el mantenimiento de esta constante tan prec iáda que es el p H orgánico.
Fisiologismo pulmonar en el mantenimiento de Un p H orgánico1 f i j o . — E l anh ídr ido carbónico es, conK> sabemos, un producto final del normal catabolismo orgánico. Formado en las células viVas al compás de su continuo existir al oxidarse la materia viva, alcanza por su difusibilidad y su diferencia de tensión los l íquidos iú terce lu lares , aquel sistema lacunar descrito por Achard. Desde aquí , a l mismo tiempo que se va reabsorbiendo el trasudado nutr icio de Klemensiewicz, va enrolándose en ei contenido del capilar venoso, que aumenta de esta forma su volumen de 002 de 50 a 56 volúmenes por 100 en relación con la sangre arterial . Por ello aumenta la tensión del dióxido de carbono dentro de la vena, que alcanza, medida con un tonómet ro , la cifra de 46 mil ímetros de mercurio, cifra que sobrepasa en 3 mil ímetros a la de la sangre arterial. De esta forma el G!02 es tá presto a ser eliminado por simple difiisibilidad en esa gran superficie de 90 m.2 que alcanzan los 725.000.000 de alvéolos que Zuntz suponía existen en el organismo. Y esto es fácil , por cuanto que su tensión dentro del aire alveolar es de tan sólo 40 mil ímetros de mercurio, y la superficie de separación entre el medio interno y el externo es en este caso de una simplicidad absoluta,: dos capas de células, que i n -
—. 108 —
cluso para Polieard se reduc i r í an a una (el endotelio capilar) durante el tiempo inspiratorio, por separación de las células alveolares.
Pues bien, llegado el C02 a la sangre, parte queda en el plasma, y otra porción pasa al eritrocito. En el plasma, se combina con una base, generalmente el sodio, formando bicarbonato ; parte queda como t a l anh ídr ido , y otra parte se une, como he dicho antes, con las p ro te ínas . En el hemat íe se combina, en cambio, con la base intracelular por excelencia, el K , y con la hemoglobina, según algunos.
Repasemos algo estos procesos. Cuando penetra en el plasma, el dióxido de carbono, un 10 por 100, o quizá algo más , sufre un proceso de hidról is is y ionización. E l C03H que se forma se combina con el sodio y con las prote ínas , desplazando al cloro de su combinación, que con los hidrogeniones que se han formado del sistema C03H2 — COglI más H , pasa a los hemat íes . Este es el clásico transporte de cloro descrito por Hamburger, o reacción de Hamburger, que sucede en sentido inverso al disminuir el ácido carbónico. La inmensa mayor ía del 002 difunde, no obstante, en los hemat íes directamente y allí se ioniza, uniéndose el C03H con el K intracelular, y con la Hb el hidrógeno restante, que forma el compuesto H H b a pa r t i r del K H b que había antes. Los intercambios de cloruros de Hamburger no se deben, por tanto, sino a la difusión del ácido carbónico a los glóbulos rojos, donde ionizado como he dicho, los H + son aceptados y combinados con la hemoglobina. Posteriormente, al haber acúmulo de los iones C03H dentro del glóbulo, difunden a l plasma, en el que desplazan a los iones cloro que entran en ios glóbulos, para equilibrar los iones H que proceden del ácido carbónico. Elste equilibrio se establece gracias a l fenómeno descrito por F . Gr. Donnan en 1911. Consiste este fenómeno en que cuando hay un sistema de dos fases separadas por una membrana, y en ambas fases existen iones difusibles, pero además solamente en una de ellas hay iones que no pasan a t ravés de la membrana, éstos no difusibles ejercen un influjo sobre el equilibrio de los difusibles, en el sentido de que al aumentar en un laclo de ,1a membrana los iones permeables del mismo signo que el no difusible en proporc ión a los del otro lado, en cambio, los cargados eléctr icamente con carga: contraria disminuyen.
Todos estos mecanismos de fijación del C!02 en la sangre requieren cierto tiempo, por lo que se ven ayudados por otros sistemas, uno de ellos el ya explicado de la Hb . A l actuar la Hb reducida como ácido menor que la oxidada, mantiene o neutraliza menos base, en este caso K intracelular, que por su parte se combina con el ácido carbónico que disminuye su tensión p lasmát ica , aumentando1 las cifras de bicarbonato intracelulares, y a la inversa sucedería en el pu lmón , donde al formarse OHb, neutraliza más base, sialiendo el C02 a l plasma, aumentando su tens ión y, por ende, su eliminación alveolar. Ño obstante, hoy día- se admite otro factor : los hemat íes contienen un catalizador que activa la separación del ácido carbónico en anhídrido y agua. Es la carbónico-anhidrasa, o anhidrasa carbónica, que es una pro te ína con un cofermento a base de cinc. I)e ahí la importancia, todav ía no bien estudiada, de actuar en algunas deshidrataciones con acidosis, a base de t ransfusión de sangre tota l , en vez de plasma o suero, por inhibir éste el citado fermento, que por otra parte se encuentra en cantidad en los glóbulos rojos de los mamíferos .
Posteriormente se cree también , como antes he dicho, que el C02 se une a las pro te ínas y a la Hb, formando compuestos del t ipo de la carbhemo-
_ 109 ^
o-lobina de Henriqnes, uniéndose el ]SÍH2 proteico con el C03, formando carbamidas del t ipo N H _ COOH.
Pues bien, conducido este C02 al pu lmón, difunde, como he dicho antes, al medio exterior. A l aumentar su el iminación, qué duda cabe que aligeramos el descenso del p H orgánico. Disminuye ei numerador de la relación C03H2 — CO3 base, y por ende la acidez del medio. Esta disminución puede hacerse a base de aumentarse la frecuencia de respiraciones, o mejor mediante respiraciones profundas (respiración de Kussmaul, de los comas acidósicos). En este caso aumenta, además del cambio gaseoso con el aire externo poco cargado de C02 (0,04 por 100, mientras que el alveolar 5,3 por 100), la capacidad pulmonar (aire complementario, más aire circulante, más aire de reserva, más aire residual), con la consiguiente dilución del gas, que de esta forma alcanza menos tensión parcial y se favorece su difusión. La. regulación de esta el iminación del dióxido de carbono corre a cargo de los centros respiratorios situados en las formaciones reticulares del cuarto vent r ícu lo . Parece ser que los centros respiratorios con excitados, más que por el C02, por la disminución del p H orgánico. Según autores daneses, la acetilcolina ac tuar ía como intermediaria, dependiendo su est ímulo de la velocidad y cantidad de su producción, así como del retardo en su destrucción por la co-linesterasa. E l C'02, así como otros ácidos por medio de modificaciones en su cH, a c t u a r í a inhibiendo la destrucción de acetilcolina por la colinesterasa.
E l C02 y otros ácidos, en plano aparte, t ambién a c t u a r í a n sobre los qui-miorreceptores del sinus caroticus y de la aorta, así como de los centros vasopresores, produciendo las modificaciones tensionales ya conocidas. Modernamente, el influjo del cambio de p H sobre todos estos centros se cree es debido, entre otras cosas, además de la producción de acetilcolina, a la creación y cambio de voltajes electroquímicos, que obra r í an sobre los conos de los axones.
E l r iñon como regulador Si el pu lmón elimina ácidos volátiles, el r iñón lo hace con los ácidos y bases fijos.
Puede, en primer lugar y excepcionalmente, excretar, en casos de p H de tendencia alcalina, bases sin conjugarse con los ácidos, o viceversa en caso contrario, ácidos sin eliminar bases. Pero generalmente echa mano de la copulación o neut ra l izac ión de ácidos y bases, de t a l forma que en caso de acidez los neutraliza con las bases fijas del plasma : Ca, K , Na, Mg, etc., formándose las sales correspondientes. Ahora, bien : surge aquí el inconveniente de que al i r gas tándose las bases, puede llegar un momento de que escaseen éstas (natropenia, principalmente), con los consiguientes efectos funestos de esa desatentada depredación de cationes tan importantes como el sodio, por ejemplo, para el normal fisiologismo proteico, principalmente. Para evitar esto, sabemos desde los estudios de Nash y Benedict que el r iñón produce una nueva base : el amonio. La función amoniopoyética del r iñón está fuera de toda duda desde que se sabe que esta base se forma también en el r iñón perfundido artificialmente y se elimina por el r iñón a veces a concentraciones muy fuertes, mientras sólo hay indicios en la sangre. Además, la amoniemiá en la vena renal es mayor que en la sangre de la arteria del mismo nombre. Y por ú l t imo, sabemos que no aumentan mucho las cifras de amoníaco en sangre tras la nefrectomía doble experimental hecha en ani males.
Parece ser que en el r iñón hay una glutaminasa, que ac túa sobre la glutamina CONH2 — O H N H — CH2 — CH2 — OOOH, produciéndose de esta
_ 110 —
forma el amoníaco . Este proceso es activado por la hormona del cortex suprarrenal, por lo que en casos de déficit (Addison) se produce una natropenia, con una pé rd ida de agua concomitante, con el consiguiente trastorno de la permeabilidad de la membrana, Mperkaliemia, des in tegración proteica, etcétera, etc.
E n el caso de producirse un trastorno en el mecanismo cetogenesis-ceto-lisis, al formarse por mal metabolismo de los H . O. gran cantidad de productos ácidos como el beta-oxibutír ico, el acetacét ico o diacét ico, etc., el r iñon , a l principio, echa mano de la amoniopoyesis para regular el p H , hasta que por vía de lo que J iménez Díaz llama la nefrastenia, surge el fracaso renal, llevando de esta forma el trastorno hasta el coma acidósioo, con la consiguiente uremia extrarrenal o hidrocloropriva y colapso circulatorio periférico.
Otro mecanismo regulador del r iñon es a base de la distinta el iminación de fosfato monoácido o diácido, con la consiguiente pérd ida o ahorro de hidrogeniones.
Papel de los oamMos del áoido láctico Es menos importante, pero sin duda alguna interviene, por cuanto que la res íntes is del ácido lác t ico en glucógeno, a cargo del hígado, hace subir el p H . E n esta función interviene, según Verzar, la corteza suprarrenal y las g lándu las paratiroideas. Eis preciso para toda: resíntesis de glucógeno un proceso de fosfatesis, a cargo de un substrato oxidable, bien estudiado en años recientes por Oolowitz y colaboradores, Wetch y Gori. Este substrato es tá formado por ácidos tetra y penta-carbonados y por un cofermento, la cozimasa de Warburg, y un i o n : el Mg. La cozimasa es una gruesa molécula que contiene amida del ácido ni-cotínico (vitamina PP), ácido fosfórico, adenina y ribosa. A l fallar en los addisonianos las res íntes is del ácido láctico y de otros metabolitos ácidos como el pi rúvico, la dioxiacetona, etc., y las substancias H de la fatiga, qué duda cabe que además ele la astenia, esa h iperp i ruvemiá e hiperlactacidemia coadyuvan al fracaso acidósico.
De aqu í el papel regulador del ácido láct ico, por cuanto que si es oxidado, libera tres moléculas de CO2 y un ion sodio, y si es transformado' en glucógeno, la l iberación de base libre provoca un aumento del 002 combinado^ un descenso del C02 libre y una disminución de cH y aumento, por tanto, de p H .
Otros órgano® reguladores.—Por ú l t imo, el es tómago, segregando un jugo más o menos ácido, puede regular el p H , pero generalmente contribuye más bien a alterarlo, como se demuestra por ía fosfaturia y alcaliuria post-diges-t iva. Este fenómeno falta en gastrectomizados y en anac lorh ídr ices .
E l intestino, según algunos (Loefler principalmente), ha sido invocado como órgano regulador. Las heces va r i a r í an su p H según las necesidades regulatorias del medio interno. Este proceso, caso de existir, ser ía mínimo.
Más importancia t e n d r í a la secreción bi l iar , eliminando a veces grandes cantidades de álcal i , como se pone de manifiesto en algunos casos de fístula bi l iar .
E l sudor, por ú l t imo, en algunas ocasiones, según estudios recientes, puede variar de p H . Su trascendencia en este caso no es preciso decir que sería nimia.
Vemos, por tanto, la diversidad y complejidad de mecanismos de que se
_ 111 —
vale el organismo para mantener su constante de p H . Esta constante es fundamental para la vida. A l haber a l te rac ión en un sentido o en otro, surgen trastornos de permeabilidad de las membranas celulares, el equilibrio iónico y las cargas y potenciales eléctricos se trastrocan, sufre enormemente la isoonquia y, por fin, las pro te ínas , base arqui tec tónica celular por excelencia, se escinden y derrumban, viniendo el caos biológico de aquella substancia, viviente: la muerte. Es por ello por lo que el organismo, sabedor ciego de todos los mecanismos vitales, tiene todos estos procedimientos regulatorios defendiendo con instinto heroico su equilibrio ácido-básico, haciendo de esta forma posible su actividad dentro de la biosfera, es decir, su vivi r orgánico.
C O M P O S I C I O N
Sulfadiazina 0,T67grs Sulfamerazina 0,167 » Sulfametazina 0.167 » Excipiente c. s. p. un comprimido
P R E S E N T A C I O N
Tubos de 10 comprimidos
I
I N D I C A C I O N E S
Septicemias, n e u m o n í a s , b r o n c o n e u m o n í a s , anginas, erisipelas, meningitis, endocarditis bacterianas; fiebres puerperales, gonoco-cias agudas y c r ó n i c a s , prostatitis, epididi-mitis, uretritis, cistitis, pielitis, colescistitis, chancro blando, linfogranuiomatosis, furúncu los , ántrax , heridas supuradas, etc.
L A B O R A T O R I O S M A R I N • CORDOBA (NOMBRE COMHCIA1I
ESPBCMUPADeS TIPOLIN V I T A M I N I C O A L ACEITE DE H I G A D O DE B A C A L A O
INDICACIONES Quemaduras, E p i d e r m i z a -ciones d i í í c i l e s , e t c , elq.
FÓRMULA Aceite de hígado de bacalao, f grs [can tenida 60000 U, I Vitamina A y 1000 U. I Vitamina D.).Pafafino. 5S 9rs -Uú-
piente c t. p 100 grs.
TIPOLIN T I A Z O L I C O INDICACIONES
P r o c e s o s i n i e c ^ l a d o s , P i o d e r m i i i s , e t c
FÓRMUlA PoraminobÉncenosultanomldo-llaiol $ gi
Excipianle, t i . p. 100 grt.
TIPOLIN C O R R I E N T E INDICACIONES
U l c e r a s v a r i c o s a s , L l a g a s t ó r p i d a s e t c
FORMULA Cloramina 0*50 grt -Acido kolicilice G'20 grs.-$alicilato de Metilo 0'32 gn -Yodl
0'I2 gn.-Excipiente c. t p. 100 gri
Muestras y Literatura LABORATORIO i.U.S.A. Apar. Correos, 567, Barceln
& ^ co4n(tfi&Aak d& y a b a
l.# Son abooiutamení-e es tór i lea , 1° Son de gasa hidróíi la. 1° No dejan hilachos en la herid*
te. éo$i Antonio. 843457 tAKCELOIA
m m » ~ m n m - m u k - m m
SINTESIS D E TRES E N F E R M E D A D E S OCULARES
INFECCIOSAS
por el Dr.
MANUEL CASTRESANA GARCIA
Teniente Médico del Regimiento Artillería de Costa de Mallorca
C O N J U N T I V I T I S I N F E C C I O S A A G U D A
(EN E L R E C I E N NACIDO, S I N I N C L U I R E L TRACOMA)
1. RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Éiojez aguda e hinchazón de la conjuntiva de un ojo o de ambos, con flujo mucoso purulento en el que se puede identificar a l microorganismo de la infección por el microscopio y cultivos.
2. AGENTE ETIOLÓGICO.—El gonococo o a lgún miembro de un grupo de organismos patógenos, incluyendo el bacilo hemofíleo y un virus filtrable (incluyendo blenorragia).
3. FUENTE DE INFECCIÓN Flujos de la conjuntiva o membranas mucosas genitales de personas infecciosas.
I . MODO DE TRANSMISIÓN.—Contacto con una persona enferma o con objetos sucios recientemente con el flujo de esa, persona.
5. PERÍODO DE INCUBACIÓN Irregular, pero generalmente de treinta y seis a cuarenta y ocho horas.
6. PERÍODO DE TRANSMISIBILIDAD Durante el curso de la enfermedad y hasta que haya cesado la supurac ión de las membranas mucosas infectadas. Fáci lmente transmisible.
7. SUSCEIPTIBILIDAD E INMUNIDAD La susceptibilidad es general. Después de un ataque de la enfermedad no se adquiere inmunidad.
8. MANIFESTACIÓN—La presentación de la enfermedad depende mucho de que observe o descuide el uso profiláctico de una solución de ni trato de plata o preparac ión equivalente en los ojos del recién nacido; por el médico asistente en el momento del alumbramiento.
— 114 —
9. MÉTODOS DE CONTROL :
a) E l individuo infectado, oontactm y 'proximidades.
1. Reconocimiento de la enfermedad y declaración : S ín tomas clínicos, confirmados si es posible por aná l i s i s bacteriológicos.
2. Ais lamiento: Ninguno, siempre que el enfermo esté bajo la adecuada vigilancia médica.
3. Desinfección concurrente: Desinfección de los flujos conjunti-vales j objetos ensuciados por ellos.
4. Desinfección t e rmina l : Limpieza to ta l . 5. Cuarentena: Ninguna. 6. I n m u n i z a c i ó n : Ninguna. 7. Inves t igación del origen de l a enfermedad : Entre las personas
recientemente en contacto con el paciente: La enfermedad en el recién nacido se debe casi siempre a infección de las vías genitales de la madre.
8. Tratamiento: Tratamiento s is temát ico del paciente con un agente quimioterápico apropiado.
b) Medidas generales.
1. Empleo de la solución de ni t rato de plata, en los ojos del recién nacido ; tratamiento antes del parto de la madre, si se sospecha la presencia de gonorrea.
2. Educac ión en cuanto a la limpieza personal y en cuanto al peligro de usar toallas y a r t ícu los de tocador comunes.
3. Poner en p r ác t i c a las medidas indicadas en los métodos de cont r o l de la gonorrea.
Q Ü E R A T O - O O N J U N T I V I T I S I N F E C C I O S A
( Q U E R A T I T I S S U P E R F I C I A L P U N T E A D A , Q U E R A T I T I S N U M M U L A R )
1. RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD. — Afección aguda, generalmente con sensación de un cuerpo ex t raño bajo el p á r p a d o superior. Edema de los p á r p a d o s , inyección esclerotical, hipertrofia folicular de la conjuntiva pal-pebral, ensanchamiento^ y reblandecimiento del nudo l infát ico preauricular con derrame de l íquido, seguido en pocos o muchos casos por múl t ip les opacidades, punteadas en l a córnea . Generalmente se produce unilateralmente.
2. AGENTE ETIOLÓGICO—Se considera que es un bacilo infiltrable.
3. FUENTE DE INFECCIÓN—Probablemente, la supurac ión del ojo de una persona infecta o de un portador.
4. MODO DE TRANSMISIÓN—Aparentemente, el contacto con una persona infecta o portador o con objetos recientemente sucios con la supurac ión de tales personas.
- H 115 —
5. PERÍODO DE INCUBACIÓN No es tá establecido de una manera definitiva, pero, probablemente, unos cinco días .
6. PERÍODO DE CONTAGIO Desconocido, pero indudablemente durante la fase aguda de la enfermedad.
7. SUSCEPTIBILIDAD B INMUNIDAD.—Susceptibilidad variable ; se ignora sea inmune ninguna edad, sexo o raza.
8. MANIFESTACIÓN. Ocurre en forma epidémica en los climas cálidos, también entre los trabajadores industriales en climas templados, que afecta a un pequeño porcentaje de los individuos en los grupos afectados.
9. MÉTODOS DE CONTROL :
a.) E l individiioí infectado, contactos y proximidades.
1. Reconocimiento de la enfermedad y dec la rac ión : Curso clínico confirmado por manclias de agrupaciones conjuntivales que in dican la presencia de células mononucleares y ninguno de los agentes etiológicos corrientes de las otras formas de conjuntivi t is .
2. Aislamiento : Ninguno, siempre que se tomen medidas bigiénicas por las personas infectas.
3. Desinfección concurrente : Desinfección o destrucción de las secreciones conjuntivales y nasales y objetos contaminados.
4. Desinfección t e rmina l : Ninguna. 5. Cuarentena: Nifiguna. 6. I n m u n i z a c i ó n : Ninguna. 7. Invest igación del origen de la infección, para localizar otros casos
y tomar las precauciónes en la casa o taller.
b) Medidas generales.
1. Educac ión en cuanto a la limpieza personal y respecto a l peligro del uso común de toallas y objetos de tocador.
2. Ev i ta r el contacto' de las manos con las secreciones conjuntivales o 'nasales.
3. Técnica asépt ica en el cuidado personal de los pacientes con enfermedades o lesiones oculares.
T R A C O M A
1. RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD Inflamación crónica destructiva y específica de la conjuntiva, caracterizada por l a formación de granulaciones, ya papilares, ya foliculares, que terminan con la formación de una cicatriz, deformidad de los pá rpados y afección de la córnea. E l examen microscópico de los exudados conjuntivales no puede ser considerado como una ayuda para el diagnóstico, pero puede excluir la posibilidad de otras infecciones.
„ 116 -
2. AGENTÉ, BTIOLÓGICO U n virus filtrable.
3. FUENTE DE INFECCIÓN.—Secreciones purulentas de la conjuntiva y de las membranas mucosas anexas de las personas infectadas.
4. MODO DE TRANSMISIÓN Por contacto directo con las personas infectadas, e ü id i rec tamente , por contacto con objetos relacionados o recientemente contaminados con las secreciones infecciosas de tales personas.
5. PERÍODO DE INCUBACIÓN.—Indeterminado.
6. PERÍODO DE CONTAGIO.—Durante la persistencia de las lesiones de la conjuntiva y de las membranas mucosas anexas o de las descargas de esas lesiones.
7. SUSCEPTIBILIDAD E INMUNIDAD La susceptibilidad es general, mayor en los niños que en los adultos e incrementada por la desnut r ic ión , i r r i t ab i l idad crónica por el polvo, viento, exposición al sol y por falta de cuidado en la limpieza general. No se sabe de n ingún caso de inmunidad natural o adquirida.
8. MANIFESTACIÓN Mundial , aparece en todos los continentes. Los casos más comunes se producen entre los n iños , pem pueden presentarse a cualquier edad.
9. MÉTODOS DE CONTROL :
a) E l individuo, infectado, contacto® y medio ambiente.
1. Kíeconocimiento de la enfermedad e informe : Indicios clínicos y s ín tomas .
2. Aislamiento : Exclus ión del paciente de la asistencia a escuelas. No es necesario el aislamiento del enfermo si es adecuadamente tratado e instruido sobre las precauciones contra l a diseminación de secreciones del ojo a otras personas por la ut i l ización común de objetos.
3. Desinfección concurrente : De las descargas de los ojos y de los objetos contaminados con ella.
4. Desinfección t e rmina l : Ninguna. 5. Cuarentena,: Ninguna. 6. I n m u n i z a c i ó n : Ninguna, 7. Invest igación de la fuente de infección : Examen cuidadoso de las
personas ín t imamen te relacionadas o expuestas a contaminación por el paciente, particularmente los miembros de la familia, compañeros de juego y condiscípulos. No se sabe que existan indiv i duos portadores de esta enfermedad, pero, a l parecer, las cicatrices de lesiones antiguas pueden ser centro de reactividad y convertirse en fuentes de infección.
b) Medidas generales.
1. Buscar los casos por medio del reconocimiento de los niños de las
117
escuelas, y parientes y asociados de casos reconocidos ; además , busca de las fases agudas de la enfermedad con secreciones de la conjuntiva y membranas mucosas anexas, tanto en los niños de las escuelas como en sus familias, y tratamiento de estos casos basta su curación.
2. El iminación de toallas y objetos de tocador utilizados en común. 3. Educac ión en los principios de limpieza personal y la necesidad
de evitar la t ransmis ión directa o indirecta de las descargas del cuerpo.
4. Control de los dispensarios públicos, donde se t ratan las enfermedades contagiosas de los ojos, y creación de clases especiales de tratamiento en los lugares donde el tracoma sea más frecuente.
5. Exclus ión de inmigrantes contaminados en las fronteras nacionales, y de manera preferible en el puerto extranjero de embarque.
6. Reconocimiento de los ojos de los niños admitidos en instituciones, o de los adultos en las concentraciones industriales donde sea frecuente la enfermedad.
M A T E R I A L M E D I C O Q U I R U R G I C O , S. A. Columela, 1 M A D R I D
Teléfonos 26 70 00 y 36 10 95 Telegramas G A L E N O
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
i
Aparatos de Rayos X por tátiles.
Aparatos de Rayos X móviles para radiograf ías en salas.
Grandes instalaciones de Rayos X de alto rendimiento.
Bis tur íes eléctricos.
Aparatos de terapia por onda corta y u l t rasón ica .
Aparatos de corrientes eléctricas.
L á m p a r a s de cuarzo para rayos ultravioleta.
Instrumentos de exploración médica.
Instrumentos ópticos de exploración.
Estufas de cultivos.
Instrumental quirúrgico sueco y a lemán de acero inoxidable.
. l l i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i r i i i i í t i í i i i i i i i i i i M i i i m i i i m r i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | L
| V I T A l _ F | M A R C A R E G I S T R A D A
| F O R T I S I M O P R O G R E S I V O
| Dosis masiva de Vitaminas A + D2 cristalizada pur í s ima
I Compos ic ión : Vitamina A 200.000 U. I . | — " Vitamina D2 800.000 U. I . | 20 miligramos
| / En sohición oleosa perfecta standardizada y norma-| lizada con Standar Internacional. Sin toxisterina.
| I N D I C A C I O N E S :
= Las de la Vitamina A Lesiones infecciosas de los ojos, Xerofíalmía = — — Queratomalacia, Crecimientos tardíos, Retrasos E en el desarrollo, Infección, Linfatismo, Escrófula, Adenitis, Piodermitis, Supu-S raciones de oídos.
i Las de la Vitamina D2 Metabolismo del Calcio y Fósforo, Raquitismo, = Tetania, Espasmofilia, Pretuberculosis, Prerraqui-E tismo. Embarazo, Lactancia, Dentición.
i L a s d e l C a l c i o Hipocalcemia, Osteoporosis, Tuberculosis, He-= ; morragias. Caries dentarias. Caries óseas, Frac-i turas óseas, Debilidad general, Reforzante, Poderoso tónico.
I Controlado b io lóg icamente
| DOSIS MEDIAS MODIFICABLES POR EL MEDICO E l " - día: amp. de 10 miligramos de Vitamina D2 = 6.° día: amp. de 100.000 U. I . de Vitamina A | 10.° día: amp. de 100.000 U. I . de Vitamina A | 12.° día: amp. de 10 miligramos de Vitamina D 2
| P resen tac ión : Envase original, caja de 4 ampollas de 2 c. c. = Para 12 días de tratamiento y efectos muy prolongados. I V I A B U C A L
I Laboratorio VIGONCAL, S. A . - Apartado 9.020 - Madrid
^ h i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i M n i i u i i i i M n i i i i i i n i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i r i M M i i i i i M i i i i i i i i M i i i i i i i i i i t i i i i i n i i i n i i : ! ! ! i m m i i i i i i i i i i i i l l l r
A L A C A B E C E R A DEL E N F E R M O
CASO CLINICO D E F I E B R E D E MALTA
A posteriori, puede calificarse de fiebre de Malta, sin reparos importantes, la enfermedad padecida por A . F . C , soldado del E jé rc i to del Ai re , que ingresó en el servicio en octubre ú l t imo . Els cierto que fal ta el hallazgo e identificación del germen, pero existen datos clínicos (evolución en forma de fiebre ondulante, ag lu t inac ión específica a l 1 por 250, sostenida, aunque de aparición t a r d í a ; acción de la aureomicina), que, junto a la carencia de signos indudables de otras enfermedades, bastan en la p rác t i ca para sentar el diagnóst ico.
A l ver por primera vez al enfermo había , por el contrario^, pocas razones que llevaran a colocarla en primer t é rmino , máxime no existiendo entonces datos específicos, y sin embargo era cuando el diagnóst ico, con la consiguiente decisión t e rapéu t i ca , se necesitaba. La desorientación t en ía fundamento, aun reconociendo el polimorfismo de la melitococia, porque en las clínicas se suelen ver cuadros debidos a ella de mucha menos agudeza. Por todo y por la serie de consideraciones que en relación con la «respuesta individual» sugiere, se hace interesante su referencia, y aprovecharlo para aludir a este proceso tan frecuente entre nosotros y tan complicado por otra parte, puesto que imi ta enfermedades muy dispares.
E l enfermo ingresó en la tarde del 22 de octubre de 1952, con el diagnóstico de «fiebre exantemát ica» y producida impresión de gravedad. Se encontraba febril , con al ta temperatura (39,2°) ; el pulso era frecuente, proporcionado a. la hipertermia y d é b i l ; la lengua roja en los bordes, y en el resto cubierta de costra tostada ; los labios secos y agrietados, y las fauces también rojas, secas y abultadas las amígda las . Destacaba el vientre distendido, meteorizado, y hab ía marcada esplenomegalia. E n la piel era visible, con predominio en los miembro®, abundante exantema, de elementos desiguales y bordes difusos, algunos grandes y confluentes, con máculas , p á p u l a s y vesículas irregulares, unas recientes y otras desecadas, con costras blandas ; unos elementos eran más bien profundos y otros superficiales, y en los más antiguos el color se había hecho oscuro y en sitios algo hemorrágico. E l enfermo no aquejaba más que dolorimiento o tensión en el vientre y se encontraba decaído y postrado.
Pudo averiguarse únicamente , porque faltaban los familiares y no era factible interrogatorio1 minucioso directo, que llevaba unos doce días enfermo, con fiebre al ta sostenida, y que no se había medicado con otra cosa que ant ip i ré t icos ; que el exantema se había iniciado hacía unos cinco o seis días, que no había hecho de vientre desde otros cinco y que unos cinco meses antes había padecido fiebre de Malta que t rataron con aureomicina.
Durante la enfermedad actual le hab ían hecho aglutinaciones, cuyo informe se a,compaña, al grupo tífico y melitense, que resultaron negativas y
120
gota gruesa, no hal lándose espirilog n i hematozoarios. No se hab ía practicado fó rmula n i recuento, pero en el informe de la gota gruesa se hace constar que «llama la a tención aumento leucocitar io».
En estas condiciones podía pensarse que se tratara efectivamente de una forma de «fiebre exan temát ica» , no muy probable porque el exantema, como puede deducirse de lo expuesto (vesículas, bordes imprecisos, etc.), no cor respondía al t ípico de este grupo de enfermedades, faltaba todo infarto ganglionar visible y no se apreciaba p ú s t u l a de inoculación propia de la fiebre butonosa. E l tifismo inclinaba desde luego a ello, aunque no existieran dolores n i ag i tac ión , o al tifus abdominal, si bien para corresponder a este ú l t imo era exagerada la taquicardia. Pod ía tratarse de tifus abdominal complicado con hemorragia, pero quedaba sin explicar el exantema. Sin saber a qué carta quedarse, un poco apoyados por el vago informe del aumento leucocitario ; teniendo en cuenta que en los procesos sépticos pueden presentarse exantemas de caracteres imprecisos, v dado que se necesitaba tratamiento urgente, se dispuso, aparte del general propio, la. administración de penicilina a razón de 800.000 unidades diarias, por si se trataba de un «proceso séptico» de germen sensible a este ant ib iót ico (concepto, por otra parte, vago, que si no se acompaña de la designación del germen causal, no significa más que el reconocimiento de un estado infeccioso, con caracteres peculiares, debido a la c i rculación por la sangre y posible localización a distancia de múl t ip les agentes). A l mismo tiempo se dispuso se hicieran fórmula y recuentos de leucocitos y hemat íes , nuevas aglutinaciones a los grupos tífico y melitense, invest igación de espirilos y hematozoarios y examen de orina.
A la m a ñ a n a siguiente se encontraba muy mejorado, como no se había encontrado, según él, durante toda la enfermedad ; t e n í a menos fiebre (38,3°) y el vientre menos molesto (se le había puesto sonda rectal). Disminuido el meteorismo, era más claramente palpable el bazo, de consistencia semi-blanda y muy voluminoso. Como no se t en í a el resultado de los aná l i s i s , se indicó que continuara el tratamiento prescrito. En la tarde subió la temperatura hasta 40°, y sin embargo decía encontrarse mejor, y mejor a ú n el día siguiente, en que se recibió el informe del laboratorio (la temperatura era entonces de 36,8°, a la que no se había acercado, según decía, durante toda la enfermedad). Las aglutihaciones fueron todas negativas y no se en-contaban espirilos n i hematozoarios ; l a orina, con indicios de a lbúmina ; en la sangre, 4.180 leucocitos, con 36 segmentados, 4 en cayado, 58 liñfocitos y 3 monocitos. No obstante ello, como se encontraba eufórico, con el vientre blando (había hecho una deposición espontánea, sin sangre), el exantema aparec ía atenuado y era notable el efecto aparentemente ú t i l de la penicilina, se pers is t ió en su admin i s t r ac ión y se pidieron hemoculti^o v aglutinaciones al grupo proteus. Los días siguientes fué mejorando notablemente ; se sent ía bien, sin fiebre, salvo unas décimas los primeros y luego 37° en las tardes, y con buen apetito. Recuperó peso, se borró totalmente el exantema dejando manchas c ianót icas , y las mucosas también se normalizaron. Sólo pers i s t í a la esplenomegalia, aunque sensiblemente reducida, y la leu-copenia con predominio l infoci tar io. Las aglutinaciones al proteus y el he-mocultivo resultaron negativos.
Cuando parecía convaleciente, el 11 de noviembre, se presentó otra vez fiebre, el primer día 38,6°, que llegó el d ía 14 hasta 40,4°, con remisión matu t ina de un grado y pos t rac ión no tan acentuada como a l principio, volviéndose a hacer más voluminosa que en el intervalo la esplenomegalia, y
_ 121 _
esta vez sin exantema. JNo aquejaba n ingún dolor. La. temperatura cayó en lisis abreviada y volvió a ser normal el día 20.
E n estas condiciones era necesario orientarse decididamente liacia las fiebres recurrentes u ondulantes y se repitieron las investigaciones del pr incipio, que nuevamente resultaron negativas. Se hizo incluso punción de bazo, que tampoco reveló n ingún agente parasitario. Como' una de las hipótesis más probables era l a fiebre de Malta, y hasta la tuberculosis era posible, se admin i s t ró estreptomicina, sin a ñ a d i r sulfamidas, pasando el período febri l sin tanta afectación como al principio.
Ante la falta de signos de especificidad cabía, pensar en linfogranuloma-tosis esplénica o abdominal y referir a ésta el episodio distante, también calificado de melitense. Parec ía que el colon izquierdo estaba como «levantado» por posible tumorac ión en fosa renal, pero el examen radiológico demostró ún icamente descenso y dis tensión del transverso, con elevación del liemidiafragma izquierdo y sombra de bazo muy agrandada. Nada de tipo granúlico en pu lmón. E l anál is is de sangre, aun supuesta la. variabilidad que en este aspecto puede existir en la linfogranulomatosis, no apoyaba esta suposición. La fiebre era ondulante más que recurrente y tampoco se daban signos de estas ú l t imas enfermedades (seguía acentuada la leucope-nia con predominio linfocitario). Tampoco ahora aquejaba dolor, n i era hipersensible n ingún punto, n i aparec ía indicio meningí t ico. Naeva onda febril del 27 del mismo mes a l 11 de diciembre, con temperatura normal en el intervalo y otra vez prác t ica de aglutinaciones, con resultado ahora positivo al B . melitense a l 1 por 250. En este estado se le admin is t ró aureo-micina y la fiebre no volvió a reaparecer, saliendo de alta a ú l t imos de enero, La ag lu t inac ión pers i s t í a positiva en otro anál is is y seguía acentuada la leucopenia, que en a lgún momento sobrepasaba escasamente los 2.000 leucocitos y solía oscilar entre esta cifra y 3.500. Oontinuaba el aumento del bazo, aunque de dimensiones muy inferiores a las del comienzo y de los períodos febriles, en los que se agrandaba como acordeón.
Cuando1 estaba próx imo a salir se presentó ictericia con los caracteres de la catarral (pigmentos y sales en orina, ligera insuficiencia hepát ica , heces hipocoloreadas), que desapareció en pocos días . Ouando fué dado de alta pers is t ía la leucopenia y esplenomegalia a ú n palpable. En febrero del corriente año tuvimos noticias de que se encontraba bien, y posteriormente ningún informe.
La historia referida, que ha necesitado cierta prol i j idad, sugiere múlt i ples consideraciones ; entre otras, las siguientes :
1. ° Lo difícil que es hacer una in te rp re tac ión etiológica juzgando por un solo momento de la enfermedad, aunque sea cierto que cada especie morbosa suela presentarse con fisonomía carac te r í s t ica . De ello resulta la necesidad de buscar el agente productor si la causa sigue presente y t ra tar de identificarlo, porque esperar a formar juicio por la evolución, que define mejor la enfermedad, es confesar la impotencia. E n este enfermo no se agotaron n i se propusieron con el rigor necesario todas las exploraciones. E l hemocultivo, por ejemplo, debió ser invest igación in ic ia l , anterior a l comienzo de l a medicación.
2. ° Lo aleatorias que son las pruebas indirectas, como aglutinaciones, fórmula, etc., reñejo de la manera de reaccionar, muy variable para, cada sujeto, aun supuesto el mismo estimulante, y muchas de ellas de apar ic ión bastante t a r d í a .
3. ° La, necesidad de buscar por varios caminos, sin ideas prematura-
122
mente establecidas, porque realmente los mecanismos .de reacción son l i mitados y en gran parte comunes, a l menos en sus manifestaciones clínicas.
Sentado que nuestro caso lo era de fiebre de Malta , porque no hay hipótesis mejor, ya que no se obtuvo prueba, a favor de otras enfermedades in-fluibles por la aureomicina, nos enseña lo siguiente :
1. ° L a fiebre de Malta puede presentarse con caracteres muy distintos de los que suele decirse, esto es, como fiebre bien tolerada, sudores v dolores. Es cierto que también se citan y se ven a l comienzo las formas sendo-tíficas, pero más bien son eudotíficag sin tifismo, carac ter izándose por fiebre más o menos remitente, leucopenia y fal ta de signos focales. Este es el aspecto más común que hemos podido apreciar en otros casos también de i n i ciación reciente y aguda, y seguramente muchos de ellos se encajan durante ese per íodo en el calificativo de infecciones intestinales, que luego resultan ser, entre otras cosas, tuberculosis y melitococia. Tampoco es frecuente exantema como el descrito.
2. ° E n las enfermedades infecciosas suele hacerse patente el «sello individual», como aquí , verbi gracia, la excesiva esplenomegalia y leucopenia persistente. Esta era tan acentuada (y en a lgún momento se presentó epistaxis discreta, anemia moderada), que obligó al tratamiento con pentanu-cleótidos, etc., sin efecto visible.
Es casi seguro que en este enfermo hay un factor importante de espleno-iabil idad.
3. ° Y suponiendo que el enfermo hubiera tenido fiebre de Malta unos meses antes, ¿ n o es raro el comienzo tempestuoso y la fa l ta de aglutinaciones del comienzo, aunque se trate de nueva con taminac ión? (E l individuo vivía en ambiente infectado- e injer ía leche y quesos sospechosos.) ¿ Influyó en todo esto la supresión «rápida» por la primera admin i s t rac ión de aureomicina, que quizás, «esterilizó», sin que sé estableciera reacción inmunitar ia sól ida?
Respecto a este fármaco, hemos observado su efecto generalmente eficaz y ráp ido en las fases precoces, y menos visible en las t a r d í a s o tó rp idas . Es probable que en la fiebre de Malta se den condiciones parecidas a las de otras enfermedades que también se cronifican y entonces los medicamentos son menos ú t i les .
La ictericia intercalada, aparecida durante la convalecencia, l a consideramos independiente, tanto por sus caracteres, como por la relativa frecuencia con que este proceso se suele presentar en hospitalizados por otras enfermedades.
Caso clínico número 53 FIEBRE DE MALTA
Servicio de Enfermedades Infecciosas.
Jefe: Comandante Médico J. Rodrigo. — Hospital Militar. —TETUAN
JOSÉ RODRIGO RODRIGO.
T R A N S C R I P C I O N E S
DATOS GENERALES SOBRE LA ACTUAL ORGANIZACION DEL
SERVICIO DE SANIDAD MILITAR E N LA ZONA DE COMBATE
Por el Coronel Médico WIBIN, de la Dirección General del Servicio de Sanidad.—Publicado en los Anales Belges de Medicine Müüaire, núm. 6-8, junio-agosto 1953.—Traducción de P. J. Alvarado Azcue.
Nuestro propósi to es exponer de una. manera muy general las bases técnicas de la actual organización del Servicio de Sanidad en la Zona de Combate y de terminar las misiones de los elementos y unidades de dicho Servicio.
Estas bases, a decir verdad, no son nuevas ; son las mismas de la campaña lOiá- lMS, pero completadas teniendo en cuenta los adelantos que ha experimentado la Ci rugía de guerra: desde aquellos años . Los informes americanos nos permiten apreciar que la. mortal idad de los heridos de guerra en la' guerra de Corea se han reducido a la mitad con relación a la mortalidad observada en la segunda guerra mundial . Se hab ía observado ya en estai última una neta disminución de la mortalidad con relación a la guerra de 1914-1918.
¿Cuá l es la organización que permite a la ciencia y a la técnica obtener tales resultados?
Y ante todo, ¿podemos valuar numér icamen te las bajas que son de la incumbencia del Servicio de Sanidad?
Aunque hipotét ica en parte, t a l valuación es necesaria para construir una organización.
Los datos estadíst icos que sobre esta cuest ión poseemos son fruto de la experiencia de la guerra de 1939-1945, y en particular de la campaña 1944-1945 sobre el frente occidental. Sólo tienen, pues, un valor relativo para previsiones aplicables a un futuro conflicto.
Pero ante todo conviene definir lo que entendemos por «bajas san i t a r i a s» . En el cálculo de estas bajas entra todo combatiente indisponible por más
de veinticuatro horas por causa de enfermedad, accidente o herida de guerra. No están comprendidos, pues, los muertos, desaparecidos, prisioneros de guerra, n i tampoco las bajas llamadas ((administrat ivas».
Sin embargo, no se tiene generalmente en cuenta más que aquellos que, no siendo retenidos en los Puestos de Socorro de las unidades combatientes y Estaciones de Selección divisionarias, son admitidos en los Hospitales móviles o fijos.
Por otra parte, hemos de dist inguir entre las «bajas sanitarias)) no debidas a'Combate (bajas por enfermedad, congelación, accidente de acarreo, etc.) y
_ 124 _
las «bajas sani ta r ias» debidas a combate, y en part icular aquellas producidas por heridas de guerra.
La importancia de unas y otras var ía según la región, es tación del año , residencia, y entrenamiento de las tropas, naturaleza de las operaciones, armamento sanitario, etc. Las bajas debidas a combate son las que va r í an en una mayor proporción.
Los informes es tadís t icos -que poseemos son unas medias numér icas referidas a. un período largo de tiempo (año o semestre de la c a m p a ñ a 1940-1945). Estas medias son calculadas a menudo para una escala muy elevada (teatro de operaciones). Pod í an t a l vez darnos previsiones valederas para un período y escala similares. Y lo que a nosotros nos in te resar ía en un caso concreto ser ía el poder hacer previsiones para cada día y para cada unidad combatiente.
Ahora bien, en vista de la variabilidad de las bajas, estas previsiones son tanto menos exactas cuanto que es tán calculadas para una escala menos elevada y para un lapso de tiempo más corto.
Por ejemplo, en el transcurso de la campaña de 1944-45 en el frente occidental, se ha encontrado que en un mismo día las bajas sanitarias eran : para un Bata l lón , 8 por 100 del to ta l de sus efectivos ; para una Brigada de In fan te r í a , 6 por 100 ; para una División de In fan te r í a , 1 a 2 por 100, y para un Ejérci to , de 0,1 a 0,2 por 100.
Oon estas reservas se han hecho es tadís t icas de bajas diarias para Div i sión de In fan te r í a , División Blindada, División Aerotransportada, Ejérc i to y Zona de Comunicaciones ; es tadís t icas hechas considerando las condiciones del combate (duro, mediano, leve) o según la naturaleza de la operación mil i ta r (toma de contacto, acción de una fuerza de cobertura, defensa de una posición, etc., etc.).
E l estudio de estas es tadís t icas permite llegar a la conclusión de que las bajas .sanitarias calculadas a una escala divisionaria no llegan a alcanzar la importancia de las bajas sanitarias en la guerra de 1914-1918, pero' que, sin embargo, no son tan inferiores a és tas como a primera vista parecen. Por lo tanto, el Servicio1 de Sanidad tendr ía á. su cargo generalmente un número a menudo importante de heridos, pudiendo ser este número de varios centenares de heridos por d ía y por Divisióu de In fan te r í a en caso de operaciones activas.
E l dato técnico esencial que nos ha enseñado la experiencia de la guerra de 1914-1918 es que todo herido, para tener alguna probabilidad de ser salvado o de no conservar lesiones irreparables, debe ser oper.ido lo más rápidamente posible a lo más tardar dentro de las veinticuatro o treinta y seis horas de haber sido herido.
Sin embargo, la experiencia de la c a m p a ñ a de 1939-1945 nos ha vuelto a ú n m á s exigentes.
Sabemos, en efecto, que toda herida de guerra es tá contaminada por los microbios y constituye un medió ideal para el desarrollo (cultivo) de éstos. Su pululación se produce después de un período' de estado latente de nueve a doce horas. Es, por lo tanto, dentro de ese plazo cuando la desinfección qu i rúrg ica , es decir, la operación, debe hacerse, si no se quiere dar lugar a la diseminación local y general de los gérmenes ; hay, pues, urgencia biológica de intervención qu i rú rg ica para todas las heridas de guerra.
Para aquellos traumatismos análogos a los de tiempo de guerra, la intervención qui rúrg ica , en tiempo de paz, puede generalmente hacerse sin dificultad dentro de las primeras horas siguientes al accidente. Pero aquí es
— 125 —
donde intervienen las servidumbres propias del Servicio de Sanidad en campaña : por una parte, la necesidad táctica: del escalonamiento en profundidad de las formaciones de tratamiento en la Zona de Combate, y, por otra parte, el número de heridos.
Las formaciones de tratamiento han de gozar, para su mejor funcionamiento y para seguridad de los heridos, de una seguridad y estabilidad relativas. Esta seguridad se conseguirá ins ta lándo las , en la medida de lo posible, fuera del alcance de la ar t i l le r ía , por lo menos de la a r t i l l e r ía ligera de campaña , y alejándola de los objetivos militares.
Señalemos aquí la protección concedida a las formaciones sanitarias por vi r tud de las Convenciones de Ginebra.
Para algunos, la ún ica posibilidad que tiene el Servicio de Sanidad de poder ejercer su misión en un futuro conñicto, es que se respeten los acuerdos de estas Convenciones.
Pero el hecho de señalar con la Cruz Roja las instalaciones sanitarias, ¿ n o sería revelar al enemigo el dispositivo de la Gran Unidad?
Las ordenanzas americanas sobre este punto, dejan que sea el Mando quien decida si hay que autorizar a las formaciones a señalarse con la Cruz Roja, o si por el contrario es preferible esconderlas al enemigo.
Toda formación quirúrgica que e s t á funcionando tiene que estar necesariamente inmovilizada.
Por otra parte, sería peligroso y a veces fatal trasladar a un operado antes de que hayan pasado unos días , siendo este lapso de tiempo más largo cuanto más graves sean las lesiones del herido y más delicada la intervención qui rúrg ica . Por ú l t imo, el material de toda formación de tratamiento representa un volumen y un peso relativamente grandes (14 camiones de 3 toneladas para el Hospital Móvil Quirúrg ico ; 32 camiones de 2,5 toneladas con remolque de 1 tonelada para el Hospi tal de Evacuación Semi-móvi l ; 125 camiones de 2,5 toneladas para el Hospital de Evacución de 750 camas).
Por lo tanto, si todas las formaciones sanitarias de la Zona de Combate son móviles, sin disponer necesariamente de vehículo para sus desplazamientos, esta movilidad es, pues, relativa. Es máxima para las formaciones de las escalas inferiores: el tiempo empleado en el despliegue y repliegue var ía de algunas horas a algunos días, según la importancia de l á formación.
Consecuencia de todo eso es el escalonamiento en profundidad de las formaciones de tratamiento y su creciente capacidad a medida que se encuentran más alejadas de las primeras l íneas .
Cuando las bajas no fuesen considerables, las formaciones qui rúrg icas más próximas al frente podr ían incluso operar, dentro del plazo conveniente, a todos los heridos de una gran unidad ; pero esto ya no puede ser realidad cuando las bajas sean grandes. Estas formaciones, en este caso, ser ían pronto obstaculizadas y paralizadas. Además , si bien para todos los heridos (la mayoría de los cuales han de ser operados de las nueve o doce horas) (urgencia biológica) la operación qu i rúrg ica es urgente, hay algunos entre estos heridos que deben ser operados dentro^ de un plazo todav ía más corto, por haber sido alcanzados en órganos vitales o muy gravemente. Para éstos la intervención qui rúrg ica es urgente, no sólo desde el punto de vista biológico, sino también por indicaciones qu i rúrg icas imperiosas.
Los heridos que llamamos de «pr imera urgencia» (abdominales, shock, hemorrágicos, fracturas abiertas complicadas, múl t ip les heridas, heridas pro-tundas en las partes blandas, con grandes desgarramientos, y proyectiles incrustados) (9 por 100) deben ser operados dentro de un plazo de tres a cuatro
_ 126 —
horas. Los heridos de «segunda nrgencm» (heridas articulares, heridas de ráqu ix , algunas quemaduras, heridas que incumben a especialidades qui rúrgicas, cráneo, cara, urinarias) (20 por 100) deben ser operados dentro de un plazo de seis a ocho horas. Hoy en día, de Cirugía de guerra, intenta y consigue a veces, si son operados casi inmediatamente, salvar a los heridos de «extrema urgencia» (hemorrágicos internos, torácicos abdominales, intenso shock, asfixia) (1 por 100), cuyo caso se consideraba todavía en el año 1940 como fuera de los recursos de la ciencia.
Tales resultados son posibles gracias a los adelantos de la. Cirugía y a la especialización cada, día mayor de sus técnicos, que hacen posible llevar a cabo operaciones cada d ía más delicadas : anestesia y rean imac ión , t ransfus ión , c i rugía ósea, cerebral y nerviosa ; c i rugía facial, c i rugía torácica (es decir, c i rugía del pu lmón y hasta del corazón y grandes vasos).
E l principio general del cual depende la salvación de los heridos y que es la base del funcionamiento del Servicio de Sanidad en Combate, es: Según las previsiones de bajas y de rendimiento de los medios, se debe reservar las formaciones qu i rú rg icas más próximas al frente para los casos de extrema y primera urgencia ; las formaciones m á s alejadas deben reservarse para los casos de segunda y tercera urgencia y para los casos que son de la incumbencia de alguna especialidad qui rúrg ica .
E n estas circunstancias se debe, pues, determinar lo más pronto posible para cada herido cuál es el grado de urgencia de la operación que haya de prac t icárse le , as í como la especialidad qui rúrg ica que le corresponde ; es decir, se debe establecer para cada herido el d iagnóst ico de sus lesiones, pronóst ico e indicaciones operatorias. Este acto de técnica es el que dentro del Servicio de Sanidad de C a m p a ñ a recibe el nombre de «Selección».
Por esta razón, en nuestra actual organización esa selección constituye la misión esencial de las estaciones de selección divisionarias, que se hallan situadas a una distancia de 6 a 11 ki lómetros del frente, o sea a cubierto del fuego directo de la artilleríai ligera de campaña . ,
Hecha la selección, los casos de extrema y primera urgencia son enviados para fines de operación a l Hospital Quirúrg ico Móvil, que en principio se encuentra en la proximidad inmediata de la Es tac ión de selección ; los casos de segunda urgencia y los que incumban a las especialidades qu i rú rg icas son enviados a l Hospital Semi-móvil de evacuación (400 camas), que en principio se encuentran situados dentro de la Zona de Cuerpo, a razón de un Hospital por cada División ; los casos de tercera urgencia son enviados a l Hospital de Evacuac ión (750 camas), que se encuentra situado en principio dentro de la Zona de Ejérc i to , a razón de un Hospital por Cuerpo. Vemos, pues, que normalmente, con nuestra actual organización, todo herido es operado y hospitalizado dentro de l a Zona de Combate y antes de cualquier ulterior evacuación.
Conociendo el rendimiento operatorio de cada formación, el Jefe del Ser: vicio de Sanidad del Ejérc i to puede indicar, de acuerdo con la Sección G-4 del Estado Mayor General y con la intervención del Oficial de evacuación afectado a su Mando, los hospitales de la Zona de Combate donde serán enviados los heridos de las distintas urgencias o especialidades. Si fuera necesario, p o d r á t ambién reforzar los medios técnicos de estas formaciones.
En el transcurso mismo de la batalla, si fuera necesario, el Jefe de Servicios de Sanidad del Ejérc i to i n t e rvendrá para cambiar el punto de destino de los heridos que lleve, con el fin de desatascar cualquier formación que lo est iiviese, para reducir las hospitalizaciones con relación a las eva-
127
cuaciones, etc. E l Jefe de Servicios, en una palabra, se esforzará en todas las circunstancias en permanecer dueño de la evacuación de los heridos, cuyo caro'o le incumbe más al lá de la Es tac ión de selección, y ellx> por adap tac ión flexible del Servicio a la evolución de la s i tuación. Esta adap tac ión necesita, liuelga decirlo-, enlaces directos y constantes con el Mando y con las diferentes Secciones del Estado^ Mayor General, en particular la Sección G-± ; el Oficial de transportes de la Escala considerada, con los Jefes del Servicio de Sanidad de las Escalas subordinadas, en especial con las de las Divisiones y con el del escalón superior (Jefe del Servicio de Sanidad de la Base en nuestra organzación). A este ú l t imo incumben, en efecto, las evacuaciones por carretera, ferrocarri l o aire de los heridos que han sido operados en las formaciones dependientes del Ejérc i to .
¿ P u e d e n las Escalas subordinadas actuar por propia iniciativa? Claro está. Si les corresponde el tener l a escala superior a l corriente de
la evolución de la s i tuación, igualmente les corresponde actuar por iniciativa propia, sin esperar las instrucciones de las Escalas superiores. Toda formación del Servicio de Sanidad es tá expuesta, en efecto, a tener que hacer frente a un aflujo imprevisto de heridos. La selección es, pues, una sección que incumbe a todas las escalas y a todas las formaciones, y es, por tanto, esencial prever para, cada una de estas ú l t i m a s un «Bloque de recepción y selección)) con capacidad suficiente.
Los siguientes datos generales nos p e r m i t i r á n comprender la organización del Servicio de Sanidad en las diferentes escalas.
En la División de In fan te r í a (Anexo A ) , el Servicio de Sanidad de los Cuerpos de tropa o de primera escala, es tá asegurado- por medio de cada una de las Compañías médicas de Brigada de In fan t e r í a , por un lado, y de cada uno de los Destacamentos médicos afectos en principio a cada unidad de las otras Armas, de la importancia de un material, por otro lado. Estos Destacamentos médicos constituyen pequeños grupos sin admin is t rac ión propia y cada uno comprende : de 1 a 2 médicos y de 12 a 35 hombres. Un camillero de combate (Company A i d Han) queda normalmente afectado a cada Compañía o unidad similar de las tropas de In fan te r í a ,
Cada Compañía médica comprende, a l lado de su Compañía de Estado Mayor, 3 Pelotones médicos afectados normalmente cada uno a un Ba ta l lón de In fan te r í a . Cada Pelo tón médico se divide funcionalmente en : camilleros de combate, de los cuales, uno queda afectado a cada Pelotón de Batallón de In fan te r í a , y en equipos de 1 camilleros (un equipo por Compañía del Batallón de In fan te r ía ) , E l resto del personal queda encargado de la instalación y funcionamiento del Puesto de Socorro de Bata l lón (a; unos 500 metros de las primeras líneas).
La Compañía médica de Brigadas de In fan te r í a comprende, además : U n Pelotón de Eecogida, que comprende una Sección de camilleros que se encarga de la evacuación en camillas llevadas a brazo, de los heridos desde el Puesto de Socorro del Bata l lón a, la Es t ac ión de reunión de la Brigada, 'y una Sección de coches-ambulancias («jeeps» acondicionados en coche-ambulancia de capacidad: 2 alargados y uno sentado), que aseguran la evacuación del Puesto de Socorro de Bata l lón , siempre que este úl t imo sea accesible a estos vehículos.
^ Observemos aquí que cada escalón superior es t á encargado de la evacuación de las instalaciones de la Escala inferior y debe acercar lo más posible sus vehículos, pero sin que éstos rebasen las instalaciones de su propia Escala..
E l Pelotón de recogida comprende, además , una Sección encargada de la
_ 128
c b i ¿ i [ i • n
DETACHEMENTS
MEDICAUX
D U QT]
C O M P . MED.
BRIG / INF.
BN MED.
DE D I V / I N F .
Anexo A.
300 - 800 M
800-2400 M
F R O N T I POSTES S E C O U R S BN
+ = + = + I % y 5TATION
RASSEMBLEMENT
STATION T R I A G E
/ HOSP.I C H I R . MOB . I
\ BN M E D ( - )
I U
Anexo H.
— 129 —
instalación y del funcionamiento de la Es tac ión de reunión de Brigada, de Infanter ía (1 a 3 Kms. de las primeras l íneas) .
En la División de Infan te r ía , el Servicio de Sanidad de 2.a Escala, que comprende esencialmente la selección, es tá asegurado por medio del Bata l lón médico. La Compañía E . M . de este Bata l lón asegura, a más de sus funciones de admin is t rac ión , abastecimiento y manutenc ión , el Servicio dental de toda la División por medio de su Sección dental, que dispone de un camión de 2 5 toneladas, llamado ((Laboratorio Den ta l» .
Su Oómpañía, de coches-ambulancias (3 Pelotones de 10 coches-ambulancias de 4 camillas ; capacidad, 4 personas alargadas u 8 sentadas) aseguran normalmente las evacuaciones de las Estaciones de reunión de Brigadas de Infan te r ía sobre las Estaciones de selección divisionarias. Su Compañía de selección, con 3 Pelotones de selección, asegura la ins ta lac ión y el funcionamiento del Servicio de Sanidad de la División de In fan te r í a .
En la División Blindada (Anexo C), cada Compañía de los Batallones de Tanques dispone de un Equipo de evacuación (un camillero de combate y un conductor), que se desplazan sobre «jeeps» transportables en coche-ambulancia. Este Equipo evacúa los heridos hacia un Punto de reunión situado en el eje del Ba ta l lón , en un lugar previamente determinado y fácil de reconocer, o sobre el Puesto de Socorro de Bata l lón , instalado por el resto del Destacamento médico.
E l Servicio de Sanidad de 2.a Escala queda asegurado por el Bata l lón médico de División, Blindado, y compuesto de 3 Compañías médicas idénticas : dos de ellas sirven normalmente un Grupo Blindado, y la tercera queda afectada al Grupo Blindado reservado.
Cada Compañía médicai comprende un Pelo tón de camilleros. Estos aseguran excepcionalmente en verdad el transporte en camillas entre los Puestos ele Socorro del Bata l lón y los Puntos de recogida por los coches-ambulancias, si los Puestos de Socorro no fuesen accesibles a estos úl t imos. Pueden igualmente asegurar la búsqueda de los heridos sobre el terreno después del avance de los Batallones de Tanques, o reforzar las Estaciones de División.
E l Pelo tón de coches-ambulancias (de idént ica composición que el de las Compañías de coches-ambulancias) del Ba ta l lón médico de División de I n fantería , aseguran las evacuaciones de los Puestos de Socorro del Bata l lón sobre las Estaciones de selección de la División Blindada, pues no es tá asignada a esta: División ninguna Unidad médica aná loga a la Compañía médica de Brigada de In fan t e r í a y, por lo tanto, no hay instaladas Estaciones~de reunión.
Por fin, si bien cada Pelo tón de Compañía médica ele Bata l lón médico de División Blindada puede instalar una Es tac ión de selección, por lo general, estos Pelotones se agrupan para instalar una sola Es tac ión de selección para toda la División. Esta Es tac ión tiene las mismas misiones que la Es tac ión de selección de División de In fan te r í a . Además , teniendo en cuenta el distan-ejamiento posible entre l a Es tac ión de selección de División Blindada y el Hospital Quirúrgico móvil en caso r áp ido de avance, cada Pelotón de selección está dotado de un Equipo de Ci rug ía general y de dos camiones qui rúrgicos que permiten practicar las intervenciones qui rúrg icas de extrema urgencia.
E l esquema (Anexo D) representa el despliegue y funcionamiento del Servicio de Sanidad de la División Blindada.
130
14 J
DETACHEMENTS MEDICAUX "Í9 l | 20 ¡ 1211 Í 2 2 l
BAT. MED. D I V / 8L
Anexo C .
H O S P . C H I R . / K M O B . /
12000-18000 M x x
i 000
BN MED í - ^ STATION
T R I A G E
3 E C H . 2 E C H .
.2000 M-
|0]+i TKS INF. BL BN
A C H
I E C H .
Anexo D.
131
Los Destacamentos médicos de las tropas orgánicas del Cuerpo aseguran el Servicio de Sanidad de 1.a Escala del Cuerpo. Pero el Cuerpo de Ejérc i to no dispone normalmente, a. no ser que sea independiente, de Unidades médicas orgánicas .
Las Unidades médicas desplegadas en las Zonas de Cuerpo son puestas en servicio por el Jefe del Servicio de Sanidad del Ejérc i to .
Ofrecen mayor in terés , desde nuestro punto de vista, las Unidades médicas del Ejérc i to que normalmente son puestas en servicio, no solamente en la Zona del Ejérc i to propiamente diclia, sino también en la de División y en la de Cuerpo. Para mayor comodidad en nuestra exposición, sólo mencionaremos las principales Unidades del Servicio de Sanidad de Ejérc i to , y examinaremos sucesivamente :
1) Las Unidades de Investigaciones médicas , de Higiene y Profilaxis. 2) Las Unidades que aseguran el Servicio de Sanidad de 1.a y 2.a Escala. 3) Las Formaciones de Tratamiento (Hospitales). 4) Los Equipos Técnicos de refuerzo. 5) Las Unidades de abastecimiento sanitario.
1) Unidades de Investigaciones médicas , de Higiene y Profilaxis. Laboratorio médico de Ejérci to , Compañías médicas preventivas,
2) Unidades que aseguran el Servicio de Sanidad de 1.31 y 2.a Escala. Por Cuerpo y agrupadas en Agrupac ión médica y Batallones médicos in
dependientes, que aseguran su admin i s t r ac ión : 2 Compañías independientes de recogida. 4 Compañías independientes de coches-ambulancias. 2 Compañías independientes de selección.
Por Ejérc i to : Una Compañía médica de t r á n s i t o .
Una Compañía de recogida, 2 Compañías de coches-ambulancias y una Compañía de selección independiente se encuentran normalmente repartidas en la Zona de cada Cuerpo. Su misión es semejante a la, que tienen las Unidades análogas del Bata l lón médico de División de I n fan te r ía . Pueden igualmente estar destinadas al Servicio de Sanidad Divisionaria. Las Compañías de coches-ambulancias puestas a disposición de los Cuerpos deben, en particular, asegurar las evacuaciones de las Estaciones de selección divisionarias o de Cuerpos sobre los Hospitales Quirúrgicos móviles.
La Compañía médica de t r áns i to asegura en la cabeza del ferrocarri l y Puntos de embarque por avión un refugio temporal para los embarcados que es tán a punto de emprender viaje.
3) Formación de Tratamiento' [Hospitales). Hemos expuesto ya las misiones del Hospi tal Quirúrg ico móvil, del Hos
pi ta l de Evacuación semi-móvil y de los Hospitales de Evacuación con capacidad de 750 camas.
E l Centro de convalecientes acoge a aquellos pacientes que han salido del Hospital y que no necesitan ya tratamiento médico activo, pero sí vigilancia y readaptac ión ; tres semanas es el plazo de estancia en este Centro.
E l Hospital de Campaña normalmente no forma parte de la cadena de evacuación. Comprende 3 Unidades de hospi tal ización de 134 camas
_ 132
cada una y que pueden funcionar por separado en lo administrativo y económico ; no dispone de medios de transporte propios. Cuando un Hospital Quirúrg ico móvil debe trasladarse, aquellos heridos que por su estado no han podido trasladarse, son hospitalizados en el Hosp i ta l de Campaña .
4) Equipos Técnicm cié refuerzo. E s t á n agrupados en un É . M . Destacamento profesionales del S. S. y
E . M . , Pelotones administrativos del S. S., que aseguran la administ rac ión y mantenimiento durante todo el tiempo que estos Destacamentos no refuercen los Hospitales ; se t ra ta aquí principalmente de Destacamentos de Cirugía general o especial ya descritos. Son muy l i geros y comprenden generalmente 2 a 3 médicos y un camión con mater ia l técnico.
o) Unidades del abastecimiento sanitario y funcionamiento del abastecimiento sanitario en la Zoma de Combate.
La Compañía médica de Depósitos comprende un Pe lo tón de Base y dos Pelotones avanzados.
E l Depósito recibe, almacena y entrega el material médico al Ejérc i to . E l Pelo tón de Base instala a este fin un Depósi to de Base en la Zona del
Ejé rc i to . Cada uno de los dos Pelotones avanzados puede instalar cerca de a lgún Hospital de Evacuación , un Depósi to auxi l iar dentro de la Zona de Cuerpoi.
La sangre humana con destino a transfusiones puede ser recogida por el Servicio M i l i t a r de Transportes de Sangre perteneciente a la Base, y expedida, dentro de cofres isotermos o dentro de camiones frigoríficos, a la Sección de Dis t r ibuc ión de sangre del Depósi to de Base del Ejército, donde es guardada en cámaras frigoríficas.
También puede la sangre humana ser recogida y controlada en la Zona del Ejérc i to por el Banco de la Sangre, que comprende a este fin tres Secciones de recogida de sangre y una. Sección laboratorio. La sangre se guarda después en el Depósito de Base en camiones dotados de f r i goríficos, d is t r ibuyéndose de allí la sangre directamente a los Hospitales y Unidades del Servicio de Sanidad, particularmente a los Servicios o Destacamentos de reanimación
Y A C O T O M I L D E L . D O C T O R G R A I Ñ O
R E V I S T A D E L I 9 R O S
Introducción a la Biología clínica.—Histopatología.—Sección segunda: Lesiones y reacciones celulares.—Por el Dr. Manuel Martínez de la Victoria (Comandante Médico).—Un libro en 8.°. Granada, 1954.
El autor ha recopilado en este fascículo los capítulos publicados en la revista Laboratorio (cap. V I I a XVI3, y que abordan el estudio de la exprés ón morfológica de las lesiones y reacciones celulares, incluyendo algunas consideraciones sobre la función cuando sólo el estudio coordinado de la función-órgano puede proporcionar criterio para juzgar sobre una u otra.
El Dr. Martínez de Victoria no ha intentado—lo dice él mismo—hacer otro tratado de Histología. Interesaba algo distinto y lo ha logrado plenamente: compendiar armónicamente con unidad de criterio, en pocas páginas y ayudándose de muy buenos esquemas originales, lo que realmente importa de células y tejidos normales y patológicos dentro del campo de la Biología clínica.
Se trata de un libro puesto al día. La mayor parte de la bibliografía que cita, data de fecha muy reciente. La inflamación es estudiada a la luz de las concepciones de Selye, con detallada consideración de las reacciones tisulares propias de las distintas fases y las ((lesiones bioquímicas)) de cada momento. Usa en el capítulo de Tumores la nomenclatura, simplificada ahora, que el mismo autor propuso en 1948, y revisa los modernos conceptos sobre cancerogénesis. Concluye con unas consideraciones prácticas respecto a los métodos histológicos de onco-diagnóstico, exponiendo las técnicas de obtención de fragmentos tisulares y de «citología exudativa)), con un juicio crítico sobre las posibilidades de estos métodos en el momento actual.
Es, en suma, una parte de la obra que, como los restantes fascículos, expone claros conceptos, de prosa compacta y en la que el autor, que muestra un profundo conocimiento personal de las materias que trata, va derecho a un fin y le logra plenamente, y cuyo estudio recomendamos no sólo a histólogos, canceró-logos y biólogos, sino también a los estudiosos de cualquier rama de la Medicina.
Á. AMO GALÁN.
Manual médico para el deportista.—Por el Dr. Antonio Fornoza Alonso.—Un libro en 8.° de 200 páginas. Editorial Gráficas Magerit. Madrid, 1954.
Solamente por el título, hoy, que preocupan a tantos los problemas médico-deportivos, hace interesante el libro que comentamos. Si a esto unimos la personalidad de su autor, quien dedica toda su actividad profesional al estudio de la especialización sobre Medicina del deporte, podemos asegurar que el l'bro que sale a luz, llena un vacío muy sentido, no sólo por la aportación personal a la obra, sino por la recopilación de datos tan dispersos, que al estar condensados en la misma, la hacen de utilidad práctica.
En dos partes puede dividirse el libro: una de interés para el deportista practicante, en la que se encuentran consejos y normas que debe conocer todo el que cultiva el músculo como ñn utilitarjo o en mero pasatiempo; otra técnico-médica, para el médico deportivo. Por la gran amplitud de las actividades deportivas y aplicación de éstas en el medio militar, el estudio que se hace en el Manual sobre pruebas físicas y funcionales, aspectos del entrenamiento, alimentación y cuidados del atleta o deportista en relación a la especialidad que practica, estudio de la ((forma», etc., son materia que complementa, bajo el punto de vista
_ 134
médico, las que regulan las actividades de los soldados atletas, sobre los que tanta intervención tiene el Médico militar.
Citemos, por último, por su interés especial, el capítulo dedicado al estudio del descanso del deportista después de la prueba o ejercicios intensos, como recuperación de aquél. Y así, entre los procedimientos clásicos: la ducha, baños calientes, baños de vapor, el masaje, el reposo, el sueño, etc., da a conocer lo que se llama .la sauna finlandesa, tan utilizado por la población deportiva de Finlandia, procedimiento apenas conocido o no practicado en Europa y nada en España, bajo este aspecto. Consiste el mismo, en resumen, en someter al individuo fatigado a la acción de grandes masas de vapor de agua que se desprenden de ladrillos incandescentes, calentados por muy diferentes procedimientos. La sudo-ración profusa hace eliminar cantidades considerables de elementos tóxicos acumulados por el trabajo. Procedimiento semejante al que se usa para desimpregnar terapéuticamente algunos toxicómanos.
Por todo lo dicho podíamos caliñcar o titular también al libro de Manual práctico para el Médico deportivo.
B . LÓPEZ ARJONA.
Disfunciones vesicales neurógenas.—Por el Dr. Luis C'ifuentes Delatte (Urólogo del Hospital de la Princesa).—Cuaderno de Medicina Interna núm. XIV.—Servicio de Medicina Interna del Hospital Militar Central.—Madrid, Í953.
A. pesar de que el título de este Cuaderno pudiera hacer creer a primera vista que trataba un asunto más quirúrgico que médico, su lectura detenida denmes-tra de forma palpable la importancia que para el internista tiene este problema.
Inicia el estudio el autor con unas nociones de Anatomía y Fisiología, claras y concretas, en las que expone la inervación de la vejiga, vías nerviosas aferentes y eferentes y centros nerviosos admitidos actualmente, tanto medulares como encefálicos.
Aborda el problema patológico, resultando que no hay un solo tipo de alteración neurógena de la función vesical, sino que cabe la posibilidad de establecer una clasificación según la altura de las lesiones neurológicas, y a taL efecto, siguiendo a Mac Lallane, afecta a cuatro clases de vejiga neurógena. Un primer grupo está constituido por la llamada vejiga no inhibida o mal inhibida, y en él, la función inhibidora de la corteza cerebral está disminuida; aouí la función no es mala, y lo único que ocurre es que la micción, es urgente e imperiosa, soliendo haber ennresis nocturna. Este tipo aparece en casos de lesiones corticales, en hemiplejías y tumores cerebrales y a veces en procesos iniciales difusos como en la esclerosis en placas y en síndromes neuroanémicos. Un segundo grupo lo constituye la llamada vejiga neurógena refleja o automática; es la que más se asemeja a la vejiga infantil, con micciones automáticas y completamente independientes de la voluntad, pero de realización perfecta y con vaciamiento completo de la vejiga. Tiene la particularidad de que la situación funcional va empeorando a medida que las lesiones medulares descienden, acercándose a los centros sacros, a los centros de reflejos vesicales. Por ello, entre el tipo que pudiéramos llamar infantil, cuya función es aceptable, y el tipo de vejiga neurógena refleja, espástica, con gran hipertonía del músculo vesical y con capacidad menor, existen todas las transiciones. Este tipo de vejiga aparece en las secciones medulares y en los estados de shock medular; resalta que la distensión de la vej iga en el shock medular es muy perniciosa, por lesionar las fibras musculares lisas del detrusor y dificultar la recuperación posterior. Puede presentarse este tipo en todas las lesiones medulares, fracturas, mielitis, aracnoiditis, etc. Un tercer grupo viene dado por la vejiga neurógena autónoma, en la cual está alterado el propio arco reflejo medular, bien en sus fibras aferentes o eferentes, o b;en por destrucción de ios centros medulares. Aquí lo característico es la distensión, la replección de la vejiga y la continencia por rebosamiento; no existen
135
contracciones totales y sistemáticas del músculo vesical, sino una serie de contracciones flbrilares que algunos han llamado contracciones mioneurales, que son inútiles para el vaciamiento de la-vejiga, máxime cuando la relajación del esfínter externo no se efectúa. Se presenta en lesiones t raumáticas de la medula localizadas en el segmento sacio, en el cono medular o en la cola de caballo. Aparece también en lesiones inflamatorias o tumorales a este nivel y a veces en la espina bíñda. El cuarto grupo es la llamada vejiga neurógena atónica. Aquí la alteración es debida a la interrupción de la vía sensitiva y aparece sobre todo en la tabes. Como la sensación de distensión cada vez es menor, el enfermo no se da cuenta y la vejiga se distiende, con el. empeoramiento paulatino de su función. viBh,"- #1 " i * « • 3 - - ,
A continuación detalla la exploración de estos enfermos, exponiendo los datos fundamentales. Residuo y capacidad vesical. Cistografía. Urografía intravenosa, etcétera, y por útlimo se ocupa extensamente del tratamiento de estos procesos, en los que, aparte del tratamiento causal en los casos en que ello es posible, divide los enfermos en agudos y crónicos. En los primeros hay que evitar por todos los medios la distensión de la vejiga, para que, una vez pasada la causa, pueda volver a su funcionamiento normal el músculo, y para ello aconseja el cateterismo, bien en forma continua o bien en forma espaciada, acompañado del tratamiento por antibióticos, que nos dan una garant ía contra la infección, y en casos excepcionales la cistostomía.
En los casos crónicos y cuando el cuello vesical no esté dilatado, puede ser útil la reacción endoscópica transuretral de su borde inferior, con lo que se suprime el esfínter interno. En los casos con dilatación del cuello puede utiliziarse la resección de los nervios presacro e hipogástrico, con lo que se suprimen las ñbras simpáticas que inervan la vejiga, citando a estos efectos un caso personal muy demostrativo.
En resumen, creemos que el autor ha conseguido en este Cuaderno aclarar conceptos que en un primer examen pudieran parecer oscuros, y consideramos que aporta datos muy útiles para el Médico internista en la interpretación de las alteraciones vesicales de sus enfermos en la práctica diaria.
M . SÁNCHEZ RODEÍGUEZ.
A S E l G U R E . . . ... SU CORRECTA TECNICA CON UN BUEN ANESTESICO
Los diversos tipos y concentraciones de Soihiciones Anestés icas P R O F I D E N permiten al profesional disponer de la indicada para cada caso. Y por su g a r a n t í a y eco
nomía resultan el anestésico local preferido. SOLICITE MUESTRAS
A N E S T E S I C O S
P R O F I D C H P A R A ODONTOESTOMATOLOGIA
LABORATORIOS P R O F I D E N , S. A INVESTIGACIONES Y PREPARACIONES ODONTOLÓGICAS.—Apartado 7051 — M A D R I D
T O S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S
E F E D R I N A E S P A Ñ O L A
m , MADRID TELEFONO 55386
C A R M E N , 12 y 14 -:- MADRID
A U D I O M E T R O V í a s ó s e a y a é r e a
B A R C E L O N A
Fontanel la , 17 Z A R A G O Z A
Coso, 6 7
Ptas. 4.750
S A L A M A N C A
Concejo, 12
S E V I L L A
Avd. J . Antonio 2 3 S A N S E B A S T I A N
Alameda, 2 5
PAMPLONA
S Ignacio, 12
A L I C A N T E
Mayor, 2 5 M A L A G A
S t r a c h a n , 3 J E R E Z
R. y Caja l , 31
C O M O COtERETlCO Y C O L A G O G O EFICAZ
(Glicocolato y Taurocolato sódicos cristalizados út bilte de buey)
C o n el Bil isol se f a c i l i t a el d e s d o b l a m i e n t o y la digest i ó n d e las g r a s a s , l a d i s o l u c i ó n d e l a c o l e s t e r i n a e n la bilis y se é s t i m u l a e l per i s ta l t i smo in tes t ina l , reforz á n d o s e l a a c c i ó n d e l a l i p a s a p a n c r e á t i c a y de l a t r ips ina , s i endo d e g r a n e f i c a c i a c o n t r a la c irros is h e p á t i c a , hepat i t i s , i c t er i c ia s obs truc t ivas , colecist i t is , d i speps ia s p o r las g r a s a s , a v i t a m i n o s i s p o r c a r e n c i a
de V i t a m i n a A , D y K .
Laboratorio HERRERA* Hormesilla. 75 • M A D R I O
R E V I S T A D E R E V I S T A S
La opinión de Gerhard Domagk sobre lo que podemos esperar de la quimioterapia antituberculosa.—Por M. Pestel.—La Presse Medicale de 13 de enero de 1954, número 3, pág. 56.
En el Congreso de Medicina de Berlín, en mayo último, Domagk hizo el resumen de los progresos realizados en la terapéutica química de la tuberculosas.
Recuerda los éxitos de la sulfamldoterapia y el escepticismo con que fueron acogidas sus investigaciones sobre quimioterapia antituberculosa, y que, sin embargo, dieron origen al descubrimiento de la serie de tbiosenrcarbazonas, entre las que resultaron más eficaces el Tb I o Conteben, el Tb I I y el Tb I I I .
Un paso decisivo fué la demostración por Domagk del poder bacteriostático de la hidrazina del ácido isonicotínico ante el Congreso Internacional de Química de Nueva York, en septiembre de 1951, poder indudablemente superior al del FAS y la estreptomicina.
Experimentalmente se detiene el crecimiento de las colonias de bacilos de Koch con las siguientes diluciones:
1 : 10.000 FAS; 1 : 100.000 estreptomicina; 1 : 1 millonésima thiosemicarbazona; 1 : 10 millonésimas hidrazina.
Los casos seguidos en las Clínicas de Wuppertal-Elberfeld de 1938 a 1952, muestran que la mortalidad, que estaba estacionada alrededor del 4.0 por 100, desciende a partir de 1946 (fecha de aparición de la quimioterapia): a 25,9 por 100 en 1947, a 12,3 por 100 en 1949, a 7,3 por 100 en 1951 y a 0,9 por 100 en 1952.
Domagk se pregunta: ¿For qué podemos evitar la muerte de los tuberculosos, pero no podemos conseguir la curación de todos?
El problema lo concreta en dos puntos: Frecocidad de tratamiento antes de que aparezcan las cavernas o condensaciones organizadas y la aparición de resistencia en los gérmenes.
Respecto a la resistencia, Domagk insiste en lo que él llama ((coeficiente de eficacia de estos medicamentos», que es la relación entre la concentración límite bacteriostática y la dosis cotidiana usual.
Cuanto más elevado sea este cociente, más eficaz resulta el medicamento, y este cociente es de 0,05 para el FAS, 0,5 para la estreptomicina, 10 para el Conteben y 0,1 para la isoniazida.
Las cepas resistentes no sólo pueden infectar a sanos, sino también reinfectar a tuberculosos. For tanto, hay que aislar doblemente a los tuberculosos de los sanos, y además entre ellos mismos, para evitar la reinfección por cepas ré-sistentes.
La resistencia del B. K. es estrechamente específica. Demuestra experimentalmente que la asociación estreptomicina-isoniazida no
posee ninguna ventaja sobre la isoniazida (Neoteben) sola. Fara elegir los medicamentos y las dosis más oportunas recomienda el mé
todo de Geks, depositando soluciones del suero del enfermo tratado sobre cepas cultivadas. De este modo, aparte de determinar la persistencia de la medicación en la sangre del enfermo, se puede también estudiar el comportamiento ante cepas resistentes.
Sugiere la adición de Neoteben a la leche de los animales sospechosos, como método de profilaxis, cuando no sea posible otro método de esterilización.
Insiste en la necesidad del aislamiento de los contagiosos, sobre todo de los que tengan bacilos resistentes, lo que, unido al diagnóstico precoz (antes de la aparición de cavernas), ha rá que el tratamiento quimioterápico rinda sus mejores frutos.
F , NIETO.
En caías de 3 y ó ampollas' de 10 c c
Provisto del correspondiente Control B io lóg ico
G L U C O S M O I N (Solución hipertónica de glucosa ai 33 % )
E X E N T O D E P I R Ó G E N O S
C O M E R C I A L
Hnrelo. 15 MADRID LABORA*
A N E S A , S. A .
Ó B Y L» Jarrié. 7 BABCELONA
l l l l l íiiiiiiiiiiiilílli^
S E C C I O N I N F O R M A T I V A
D o n T o m á s M a r t í n e z Z a l d í v a r , I n s p e c t o r M é d i u o
Por Decreto de 12 de febrero de 1954 (D. 0. núm. 44) es promovido a Inspector el Coronel Méd-co D. Tomás Martínez Zaldívar, actual Jefe de Sanidad Militar de la Comandancia General de Ceuta. El nuevo Inspector, que viene a cubrir la vacante dejada por el paso a la Reserva de D. Antonino Guzmán Ruiz, tiene gran ascend-ente médico-mil'tar, ya que incluso vió la luz por primera vez en Puerto Príncipe (Cuba), hijo del Subinspector Médico del Ejército colonial D. Máximo Martínez Miralles.
A los veintidós años ingresaba en la Academia de Sanidad M.litar y era promovido Teniente Médico en julio de 1913, pasando a prestar sus servicios en Africa, primero en la Comandancia de Ingenieros de Melilla, Enfermería de Restinga y Hospital Militar de Melilla. Posteriormente desempeña plazas en el Ra-tallcn de Zapadores Minadores de Sevilla, en el Regimiento de Extremadura número 15.
En este tiempo ha ascendido a Capitán en febrero de 1918, y a Comandante en juilo de 1931. Con esta graduación toma parte en nuestra Campaña de Liberación en el Hospital Militar de Algeciras, primero, y como Jefe de Equipo Quirúrgico, después, en los distintos lugares del frente del Ejército del Sur, reincorporándose al fin de ella al Hospital Militar de Algeciras, donde desempeñó la plaza de Director hasta su ascenso a Coronel en dic.embre de 1949. Fué en este puesto donde el hoy General Martínez Zaldívar demostró contmuamente sus dotes de mando, organización y alto espíritu de iniciativa, pues en esta etapa constituyó el Hospital Militar de Algeciras el Centro asistencial de las fuerzas del Campo de Gibraltar, logrando la máxima eficacia en un servicio que él hizo crecer y adaptarse, hermanando el mando con la más respetada camaradería.
Ascendido a Coronel, prestó servicios en la Jefatura de Sanidad de Darcelona, Dirección del Hospital Mil tar de Granada y Jefatura de Sanidad de la 9.a Región, y últimamente como Jefe de Sanidad de la Comandancia General de Ceuta, desde la que es promovido ai puesto de Inspector.
El General Martínez Zaldívar se halla en posesión de la Cruz del Mérito Militar, Medalla de Africa, Medalla de la Campaña, Medalla de la Paz de Marruecos, Medalla de la Medhau1ia, Medalla de Oro de la Cruz Roja, Insignia de Caballero de la Orden de la Legión Francesa y Cruz v Placa de San Hermenegildo.
Reciba PI nuevo General nuestra más sincera felicitación, que ((MEDICINA Y CIRUGIA DE GUERRA» recoge y envía de todos sus lectores.
D E L D I A R I O O F I C I A L
D E S T I N O S
Se destina al Hospital Militar de Granada, como Jefe de Servicios, al Teniente Loronel Médico D. Cristóbal Lónez Rodríguez, de la Agrupación de San dad Militar núm. 2 . A la Agrupación de Sanidad Militar núm. 4, e1 Comandante Médico D Pau-mo Llórente Pollo, disponible forzoso en la 4.a Región Militar.
^ara cubrir la vacante de Radiólogo en el Hospital Militar de Madrid, pasa
destinado a dicho Centro el Comandante Médico del Cuerpo de Sanidad Militar D. Pedro Melendo Abad, Ayudante de Campo del Inspector Médico de 2.a D. José Blanco Rodríguez.
A la Dirección General de Servicios (Jefatura de Sanidad), el Comandante Médico D. Alejandro Cano Sánchez de Badajoz, Ayudante de Campo del Inspector Médico de 2.a D. Rafael Criado Cardona.
A la Agrupación de Sanidad Militar núm. 3, el Comandante Médico D. José Martín Navarro, Director de la Clínica Militar de Castellón.
A la Agrupación de Sanidad, Militar núm. 8, el Comandante Médico D. Luis Alvarez García, Director de la Clínica Militar de Ciudad Real.
Al Hospital Militar de La Coruña, el Comandante Médico (E. C.) D. Luis Sieyro Nieto, disponible forzoso en la 8.a Región Militar.
Al Hospital Militar de Alicante, el Comandante Médico (E. C.) D. José María Garriga, disponible forzoso en la 3.a Región Militar.
Al Hospital Militar de Santiago de Compostela, el Comandante Médico (E. C.) D. Alejandro Novo González, disponible forzoso en la 8.a Región Militar.
Al Hospital Militar de Córdoba, el Comandante Médico (E. C.) D. Jesús Ubera Ibáñez, disponible forzoso en la 2.a Región Militar.
Al Hospital Militar de Gerona (para los Servicios de Cirugía), el Capitán Médico D. José Petit Suárez, del Grupo de Tiradores de Ifni.
Al Hospital Militar de Jaca (para los Servicios de Cirugía), el Capitán Médico D. Francisco de Diego Salvá, del Servicio de Eventualidades de la 8.a Región Militar.
AI Hospital Militar de Melilla (para los Servicios de Cirugía), el Capitán Médico D. Joaquín Herrero Yebra, del Grupo de Regulares de Infantería Rif, núm 8.
A la Academia de Infantería, el Capitán Médico D. Tomás de Miguel Ruiz, de la Agrupación de Sanidad Militar núm. 7.
A la Escuela Central de Educación Física, el Capitán Médico D. Manuel Forres Juan-Senabre, de la Agrupación de Sanidad Militar núm. 5.
Al Parque Central de Transmisiones, el Capitán Médico D. Enrique Matoni Martínez-Falero, del Grupo de Sanidad Militar de Canarias, continuando en comisión en dicho Grupo.
A la Academia General Militar, el Capitán Médico D. Juan Peña randa del Solar. Al Establecimiento Central de Intendencia, el Capitán Médico D. Fernando
González Callizo, de la Agrupación de Sanidad Militar núm. 1. Al Regimiento de Infantería Milán, núm. 3, el Capitán Médico D. Rafael
Cuervo Cortés, de la Agrupación de Sanidad Militar núm. 8. Al Regimiento de Automóviles, el Capitán Médico D. Antonio Valladolid del
Val, del Grupo de Sanidad Militar de Baleares, continuando en comisión en dicho Grupo.
Cesa en la comisión que desempeña en la Academia de Infantería el Teniente Médico D. Manuel Bueno Diez, quien se incorpora a su destino de plantilla del Regimiento de Zapadores núm. 7.
Causa baja en su destino de la Primera Bandera de Paracaidistas del Ejército de Tierra el Teniente Médico D. Francisco Amor Buanzas, continuando en su anterior destino de la Agrupación de Intendencia núm. 8, y en comisión en el Tercio Duque de Alba, 2.° de la Legión.
Al Begimlento de Artillería núm. 75 (Grupo 1.°), el Teniente Médico D. Carmelo Perdigón García, del Grupo de Sanidad Militar de Canarias, continuando en comisión en dicho Grupo.
A la Agrupación de Sanidad Militar núm. 2, el Teniente Médico D. Eugenio Iglesias Alcaide, del Grupo de Sanidad Mili tar de Baleares, continuando en comisión en dicho Grupo.
R E E M P L A Z O S
Pasa a la situación de reemplazo por enfermo en la plaza de Melilla el Teniente Coronel Médico D. Nicolás Cantos Borreguero.
_ 141
D I S P O N I B L E S
Por hallarse restablecido y en condiciones de prestar servicios, cesa en la situación de reemplazo por enfermo el Comandante Médico D. Paulino Llórente Pollo, quedando disponible forzoso en la 4.a Región Militar, con residencia en Villafranea del Panadés (Barcelona).
Pasa a la situación de disponible forzoso en la 3.a Región Militar, con residencia en Alicante, el Comandante Médico D. José María Garriga, cesando en la de supernumerario en que se encontraba.
M A T R I M O N I O S
Se concede licencia para contraer matrimonio con D.a María Luisa Costalé Gómez, al Capitán Médico Asimilado D. Luis Cordero Maldonado, con destino en el Regimiento de Zapadores de la Comandancia General de Ceuta.
Se concede Ucencia para contraer matrimonio con D.a Filomena Gervasia Morales Linares, al Teniente Médico D. Cristóbal Núñez Rodríguez, con destino en el Grupo de Regulares de Infantería núm. 6.
INFORMACION MEDICO > MILITAR
Pasa a la situación de reserva él General Médico D. Antonino Guzmán.— El 27 del pasado mes de enero cesó en el servicio activo, pasando a la situación de reserva, el Inspector Médico Jefe de Sanidad de la 5.a Región, D. Antonino Guzmán Ruiz.
Nacido en Vitoria en enero de 1888, ingresó en la Academia de Sanidad Militar en la promoción de 1909, promoviéndosele Teniente en julio del siguiente año. A Capitán asciende en julio de 1912, y a Comandante en el mismo mes de 1922, acogiéndose al retiro extraordinario de 1931. En 1936 se incorpora a prestar servicios en nuestra Campaña de Liberación, como igualmente había hecho en los sucesos revolucionarios dei año 1934, y en enero de 1945 se le concede el reingreso, ascendiendo a Coronel en 20 de marzo de dicho año.
Como Oficial prestó servicios de campaña en el Regimiento de Ceriñola y en los Hospitales Militares de Xauen y Larache, y en nuestra Campaña actuó como Jefe de Equipo, primero en el frente del Guadarrama y posteriormente en Griñón, Getafe, Ciudad Universitaria, Boadilla del Monte, Talavera, Toledo, Plasen-cia, Riaza, Villafranca de los Barros, Sigüenza, La Gimena y Cogolludo, incorporándose, a la terminación de la Campaña, al Hospital Mili tar de Barcelona, primero, y posteriormente a Valladolid. Durante toda ella, desde noviembre de 1936 actuó como Inspector de los Servicios de Cirugía del Ejército del Norte.
Se halla en posesión de dos Cruces Rojas del Mérito Militar, Medalla de la Campaña de Africa, Medalla de la de Liberación, Cruz Blanca del Mérito Militar, Cruz, Placa y Gran Cruz de San Hermenegildo.
El General Guzmán, que desempeñó sucesivamente las Jefaturas de Sanidad de la 6.a, 2.a y 5.a Región Militar, ha sido despedido en esta últ ima con todo cariño en un sencillo acto el día 30 del pasado enero, con motivo de su paso a la situación de reserva.
Curso de aptitud para el ascenso.—Por Orden de 29 de enero se convocan al Curso de aptitud que se desarrollará en la Escuela Superior del Ejército, para conferir la aptitud para ascenso a General a los Coroneles Médicos D-. José Luxán ¿abay. Director del Sanatorio Militar «Generalísimo», del Guadarrama; D. Luis ^.aura del Pan, Director de la Academia de Sanidad Militar; D. Octavio Sostre Lortes,_ Jefe de Sanidad de Baleares, y D. Manuel Noriega Muñoz, Jefe de Sani-aad Militar de la Comandancia General de Melilla.
Entrega de diplomas de especialidad.—En el Hospital Militar de Carabanchel,
— 142 —.
presidido por el Excmo. Sr. D. José Ungría Jiménez, General de Estado Mayor, quien representaba al Capitán General de la 1.a Región, y con asistencia de nuestros Generales de Sanidad Militar, Excmos. Sres. Palanca y Blanco, tuvo lugar el pasado día 22 de enero, en el Hospital Mil i tar Central, la entrega de los diplomas a los alumnos que han terminado los cursos de las diferentes especialidades.
Son los nuevos diplomados los siguientes compañeros: Don Joaquín Herrera Yebrán, Capitán Médi-co, diplomado en Cirugía Ge
neral y Traumatología. , Don Jorge Petit Suárez, Capitán Médico, diplomado en Cirugía General y
Traumatología. Don Francisco de Diego Salvá, Capitán Médico, diplomado en Cirugía Ge
neral y Traumatología. Don Víctor González Peón, Capitán Médico del Ejército del Aire, diplo
mado en Neuropsiquiatría. Tras unas palabras del Sr. Director, Coronel Pelayo Lozano, explicando los
motivos que daban solemnidad al acto, pronunció un elocuente discurso el General Ungría, con quien el Cuerpo de Sanidad Militar tiene contraídas tan importantes deudas de gratitud.
El Director del Hospital, profesores y alumnos que realizan los cursos de las distintas especialidades, obsequiaron a los nuevos diplomados y a las autoridades asistentes con un vino de honor.
M A D R I D
Sesiones clínicas en Carabanchel.—Durante el mes último continuaron en el Hospital Militar de Carabanchel las sesiones clínicas de los miércoles, a las nueve y media, discutiéndose las siguientes comunicaciones:
«Asma bronquial».'—Servicio de Medicina Interna: Comandante Médico don Manuel Sánchez Rodríguez, y Capitán Médico D. Jesús Dornaleteche.
«Colitis ulcerosa».—Servicio de Medicina Interna: Comandante Médico don Manuel Sánchez Rodríguez.
«Diabetes y obesidad».—Servicio de Medicina Interna: Capitán Médico Fló-rez Tascón.
«Parotiditis y apendicitis».—Servicio de Medicina Interna: Comandante Médico d'Ors.
«Parotiditis y pancreatitis».—Servicio de Medicina Interna: Capitán Médico Santos Fernández.
((Parotiditis y orquitis)).—Servicio de Medicina Interna: Capitán Médico Fló-rez Tascón.
((Lúes hepática)).—Servicio de Medicina Interna: Teniente Médico Riobó. «Hipertonía postencefalítica».—Servicio de Medicina Interna: Teniente Mé
dico Sújar. ((Neuritis del crural)).—Servicio de Medicina Interna: Teniente Médico Sarte. ((Parálisis del motor ocular externo».—Servicio de Medicina Interna: Te
niente Médico Sújar.
Lección de apertura del Curso sobre Patología del encéfalo en el Hospital Militar de Carabanchel.—Bajo la presidencia de los Excmos. Sres. Generales Médicos Peláez (de la Armada), Blanco y Criado (del Ejército de Tierra), y de los Coroneles Médicos Mario Esteban (Ejército del Aire), Pelayo Lozano (Director del Hospital), Cianeas (Director del Instituto de Higiene Militar) y con asistencia de un numerosísimo público que llenaba completamente el salón de actos del Hospital, tuvo lugar la primera lección del Curso organizado por el Servicio de Medicina Interna, con una lección inaugural a cargo del Dr. Rof Carballo, sobre el tema ((Patología del sistema centroencefálico». El Coronel Médico Director abrió el acto con palabras de agradecimiento al conferenciante, así como a la digna presidencia, y a continuación el Comandante Médico Dr. d'Ors explicó la
143
significación del Curso que empezaba. Sus primeras palabras fueron de recuerdo hacia el Teniente Coronel Médico Dr. López Muñiz, primer neurocirujano del Ejército español, proponiendo a la Superioridad que el primer Servicio de dicha especialidad lleve el nombre de tan ilustre y llorado Jefe.
El auditorio oyó con la máxima atención la magistral lección del Dr. Rof Carballo, quien fué calurosamente felicitado al final dé su conferencia.
El Dr. Paumard en el Hospital Militar de Carabanchel.—Invitado por el Servicio de Medicina Interna, que dirige el Dr. d'Ors, ha pronunciado una conferencia en aquel Centro hospitalario ei Dr. C. Paumard, quien disertó sobre «La dinámica cerebral de Justo Gonzalo». La conferencia fué seguida con la mayor atención por todos los compañeros destinados en el Hospital, alumnos de las distintas especialidades y médicos de la guarnición de Madrid que siguen el Curso que sobre Patología del encéfalo se desarrolla en aquel Centro.
Curso de Patología del encéfalo en Carabanchel.—Ha comenzado en el Hospital Militar de Carabanchel el Curso que sobre Patología del encéfalo ha organizado el Servicio de Medicina Interna de aquel Centro, desarrollándose los siguientes temas:
«Fisiopatología y clínica del sistema centroencefálico», a cargo del Dr. Rof Carballo.
«La dinámica cerebral de Justo Gonzalo», conferencia desarrollada por el Dr. Paumard.
«Localizaciones cerebrales», lección explicada por el Dr. d'Ors: <cSíndrome frontal)), lección explicada por el Dr. d'Ors.
El Curso prosigue todos los jueves, a las doce de la mañana, en el salón de actos del Hospital.
S E V I L L A
Imposición de la Gran Cruz de San Hermenegildo al Excmo. Sr. General Inspector Médico de la 2.a Región Militar, D. Rafael Fiol Paredes.—El día 6 del corriente mes se han reunido en la Inspección de Sanidad Militar de la 2.a' Región todos los Médicos militares de Sevilla y muchos de Córdoba, Cádiz y Jerez de la Frontera, para testimoniar su respetuoso y sentido afecto a su Inspector Médico,
el Excmo. Sr. General D. Rafael Fiol Paredes, con motivo de la imposición de la Gran Cruz de San Hermenegildo, delicado y artístico presente de todos sus compañeros subordinados de la Región. El Coronel Médico Jefe de la Agrupación de Tropas de Sanidad, D. Francisco Sáinz de la Maza, ofreció la
1 U
preciada condecoración en nombre de todos los compañeros al General Fiol, haciendo con este motivo un recuerdo detallado de toda la labor sanitaria castrense, dilatada y fecunda, en Africa y en España, en tiempos de paz y en guerra, desarrollada por el homenajeado, desde sus primeros pasos en el Cuerpo, de Teniente Méd.co, hasta el momento actual, al frente de esta Inspección de Sanidad Militar. A continuación impuso la Gran Cruz ai General Fiol el también General Inspector Médico en situación de reserva, Excmo. Sr. D. Alberto Conradi Rodríguez, y en elocuente discurso expresó la gran satisfacción que sentía al imponer la condecoración a tan entrañable compañero, teniendo un recuerdo muy sent'do y cariñoso para el padre del condecorado. Médico militar de mucho relieve en el Cuerpo de Sanidad y que fué Jefe muy querido en el Hospital Militar de Sevilla, General Conradi. H-zo uso de la palabra seguidamente, y con gran estilo oratorio, el Excmo. Sr. General del Arma de Caballería, en situación de reserva. D. Francisco Merry y Ponce de León, antiguo Jefe del Cuerpo del General Fiol, exaltando sus méritos, haciendo historia de la Gran Cruz de San Hermenegildo, su significado, su alto valor premiando la constancia en la práctica de todas las virtudes militares y haciendo un alto y preciado elogio de la labor de la Sanidad Mili tar en tiempos de paz y guerra. Por útlmo, el General Fiol, en sentido y cariñoso discurso dominado por la emoción, dió las gracias a todos por las pruebas de respetuoso afecto recibidas, terminando con la promesa de hacer llegar a nuestro Caudillo, el Generalísimo Franco, el recuerdo, subordinación, lealtad y agradecimiento de todos los reunidos. Asistieron al acto, además de los altos Jefes citados, el Excmo. Sr. General en reserva D. Juan Ortiz Montero; Coronel Médico Jefe de Sanidad de la Región Aérea del Estrecho, D. Federico Jiménez On-tiveros, y el Coronel Médico D. Miguel Terreros, también del Ejército del Aire; Coronel Médico Director dei Hospital Militar de Sevilla, D. Luis Iglesias Ruiz; Directores de los Hospitales de Córdoba, Cádiz y Jerez de la Frontera, casi todos los Médicos militares de las expresadas plazas y los Coroneles Médicos retirados Sres. Fiol y Sánchez Bish, y Tinoco, Teniente Coronel. Los reunidos fueron obsequiados por el Inspector con una copa de vino español, reinando durante el acto la más agradable y sentida camaradería .
B A R C E L O N A
El Comandante Médico' Dr. Carlos Granados, académico de Barcelona.—Nuestro querido compañero el Dr. Granados López, Director de la Clínica Psiquiátrica Militar de San Baudilio de Llobregat, ha sido elegido académico corresponsal de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Pasa a ocupar en ella la vacante que por fallecimiento dejó el Coronel Médico D. Sebastián Monserrat y ha sido propuesto a iniciativa del Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia, conocedor de los méritos de nuestro compañero. La elección fué hecha por unanimidad, previo el informe laudatorio de la Comisión correspondiente.
Felicitamos efusivamente a tan distinguido compañero.
V A L E N C I A
El Premio Gamir 1953 a un Médico militar.—El Teniente Médico D. Angel Ruiz de la Hermosa ha sido galardonado con el Premio Gamir, por su trabajo presentado a concurso sobre «Dietas hiposódicas». No es la primera vez que el Dr. Ruiz de la Hermosa obtiene esta distinción, lo que la hace más meritoria.
Esta distinción le ha sido concedida mientras nuestro compañero ocupa una beca concedida por ei Gobierno de Baviera y que desarrolla en la Universidad de Munich, donde sigue un curso de Ginecología.
Z A R A G O Z A
Homenaje de despedida al Excmo. Sr. Inspector Médico D. Antonino Guzmán Ruiz.—El día 30 de enero pasado, los Jefes y Oficiales Médicos de la guarnición
— 145 —
de Zaragoza cUeron una cena-homenaje al Excmo. Sr. Inspector Médico D. Anto-nino Guzmán Ruiz, por pase a la situación de Reserva al cumplir la edad reglamentaria. Después del banquete, servido en un céntrico restaurante, donde concurrieron todos los Jefes y Oficiales Médicos de la guarnición de Zaragoza, testimoniando con ello el grandís-mo afecto que se le profesaba por sus grandes méritos y aciertos en el desempeño de su elevado cargo, hizo uso de la palabra el Sr Coronel Médico D. José Malvá, Director del Hospital Militar de Zaragoza, el cual en un brillantísimo discurso, puso de relieve el sentimiento de todos por el cese'en su cargo y pase a la situación de Reserva del Excmo. Sr. Inspector Médico D- Antonino Guzmán Ruiz^ y al final del mismo entregó al Excmo. Sr. Inspector una imagen de la Virgen del Pilar, obsequio de todos los compañeros.
Hizo uso de la palabra el Excmo. Sr. Inspector, dando las gracias y ofreciéndose a todos en su nueva situación.
Homenaje al Sr. Comandante Médico D. Carlos Olivares Baiqué.—-El día 30 de enero pasado y coincidiendo con el homenaje rendido al Excmo. Sr. Inspector Médico D. Antonino Guzmán Ruiz, se celebró una cena como homenaje al Comandante Médico D. Carlos Olivares Eaqué, por haber ganado en unas reñidísimas oposiciones, y después de unos brillantísimos e inmejorables ejercicios de oposición que merecieron la más alta calificación del Tribunal, la plaza de Profesor adjunto de la Cátedra de Dermovenereología de la Facultad de Med'cina de Zaragoza. Asistieron todos los Jefes y Oficiales Médicos de la guarnición de Zaragoza. Al final del banquete hizo uso de la palabra el Iltmo. Sr. D. José Malvá, Director del Hospital Militar de Zaragoza, y a continuación el Excmo. Sr. Inspector Médico D. Antonino Guzmán Ruiz, los cuales, en elocuentísimas palabras, exaltaron los grandes méritos científicos del homenajeado, animándole para continuar por dicho camino de éxitos, que han de conducirle, a no dudarlo, a la Cátedra en un plazo no muy largo.
Curso de conferencias sobre la guerra A. B. C. en Zaragoza.—Organizadas por el Excmo. Sr. Inspector Médico D. Antonino Guzmán Ruiz, tuvieron lugar unas conferencias sobre la guerra A. B. C. El día 25 del pasado enero pronunció la primera conferencia ej. Comandante Médico D. Saturnino Mozota Sagardía, sobre «Guerra atómica». Hizo un resumen de lo que es la explosión atómica y de sus efectos en la primera zona, segunda zona, tercera zona y cuarta zona, en que se divide el terreno a partir del punto de la explosión, resumiendo también los efectos explosivos, los efectos térmicos y luego los efectos de las radiaciones gamma, beta y alfa. Habló de las pequeñas placas fotográficas que en forma de pulseras y llevadas por el mismo individuo, había obsorbido. Habló también de ]os diferentes detectores y del tratamiento de quemaduras y de los efectos generales y locales de las radiaciones. Fué una brillante conferencia, magníficamente expuesta y resumida, siendo muy felicitado por el Excmo. Sr. Inspector Médico que presidía el acto.
Después intervinieron brevemente, hablando exclusivamente de sus especialidades respectivas, en relación con la explosión atómica, los Tenientes Coroneles Médicos D. Fernando Dórente Sauz y D. Andrés Arrugaeta Franco, los Comandantes Médicos D. Ventura Jiménez Junza y D. Carlos Olivares Baqué, y los Capitanes Médicos D. Ramón Martínez Berganza y D. Martín Vilaret Ribas, hablando finalmente otra vez el Comandante Médico D. Saturnino Mozota para resumir y contestar a todos los especialistas antes mencionados.
La segunda conferencia se pronunció el día 26 por el Comandante Médico ÍJ. Carlos Mateo Crespo, con el título de «Guerra biológica». Resumió claramente jos medios de guerra biológicos, estudiando las bacterias, virus, espiroquetas, nacilos, protozoos, insectos, toxinas y hongos microscópicos, capaces de producir intecciones al hombre, a los animales y a las plantas. dnl PUéS k ^ l ó y describió magistralmente los medios de defensa, clasiñcán-npph8 ei\ medios Para actuar antes de que se produzca el ataque, cuando se sos-pecna el ataque y cuando el ataque haya tenido lugar.
146
Esta brillante conferencia, elocuentemente expuesta, mereció la íelicitación del Excmo. Sr. 'Inspector Médico, que presidía el acto.
Después intervino brevemente, hablando exclusivamente de su especialidad, el Capitán Médico D. Martín Viiaret Ribas, hablando finalmente otra vez el Comandante Médico D. Carlos Mateo Crespo, para resumir y contestar a la intervención del Capitán Médico D. Martín Viiaret.
La tercera conferencia, se pronunció el día 27 por el Teniente Coronel Farmacéutico D. Antonio Sánchez-Capuchino Alderete, con el título de «Guerra química».
Estudió y expuso elocuentemente los gases lacrimógenos, estornutatorios, sofocantes, vexicantes, nerviosos y tóxicos generales, hablando de todos ellos desde su fórmula química hasta la protección individual y colectiva. A continuación hizo un estudio de las diferentes clases de humos que se emplean con fines de camuflaje. Resumió seguidamente, estudiándolos muy completamente, los diferentes lanzallamas. Y por último habló sobre explosivos, resumiéndolos muy acertadamente.
Esta brillante disertación mereció la felicitación del Excmo. Sr. Inspector Médico, que presidía el acto.
Después intervinieron brevemente, hablando exclusivamente de sus especialidades respectivas, en relación con los diferentes gases, el Teniente Coronel Médico D. Andrés Arrugaeta y los Comandantes Médicos D. Carlos Olivares y D. Saturnino Mozota. Este último intervino sobre gases nerviosos y sobre unas normas para el uso de la careta antingás. Finalmente habló de nuevo el Teniente Coronel D. Antonio Sánchez-Capuchino, para resumir y contestar a las intervenciones citadas.
La cuarta y última conferencia se pronunció el día 28 por el Excmo. Sr. Inspector Médico de la 5.a Región Militar, D. Antonino Guzmán Ruiz, con el título de «Guerra A. E. C». Asistieron a esta conferencia, como a las anteriores, todos los Jefes y Oficiales Médicos de la guarnición de Zaragoza.
Resumió magistralmente la guerra atómica, la guerra biológica y la guerra química, extendiéndose ampliamente en consideraciones tácticas de un gran valor para todos los que le escuchaban. Fué una conferencia cuya memoria perdurará gratamente en todos los que asistimos a ella, siendo al final muy felicitado por todos.
L A C O R U N A
Seminario Médico del Hospital Militar.—El día 6 de febrero se celebró la periódica sesión del Seminario de Estudios Médicos de nuestro Hospital.
En primer lugar ocupó la tribuna el Coronel Médico, Jefe de la Agrupación de Sanidad Militar, D. Leandrc Martín Santos, ilustre cirujano donostiarra, cuya acusada personalidad científica traspasó las fronteras.
Después de un bosquejo histórico del concepto de «shock», hizo un detallado estudio citopatogénico del mismo a la luz de las ideas actuales, deteniéndose en
'su tratamiento y profilaxis, y de manera especial en la técnica de invernación artificial, que empieza a ser habitual en las grandes clínicas extranjeras.
A continuación hizo uso de la palabra el Comandante Médico Dr. D. Ovidio Vidal Ros, Jefe del Laboratorio del Hospital y conocido endocrinólogo de esta capital.
Con su claridad y concisión habitual y con profundo conocimiento, expuso un caso de hermafroditismo en la «rana escalenta», observado por él con motivo de una reacción de Galli Mainini para el diagnóstico dei embarazo humano. Hizo un estudio esquemático de la anatomía de aquel animal, para sacar la conclusión de que, dada la cierta frecuencia de esta anomalía, es necesario tenerla en cuenta en los trabajos de laboratorio, por el error a que puede dar lugar.
Ambos disertantes fueron, al terminar, muy aplaudidos.
PALMA DE MALLORCA
Con verdadera pena hemos de comunicar el fallecimiento del Comandante Médico Radiólogo de este Hospital Militar, D. Aquilino Martínez Pazos, acaecido el
147
25 del corriente mes en circunstancias altamente impresionantes. Gozando de perfecta salud, en pocas horas y con un proceso aparentemente benigno, se agravó con tal rapidez, que a las dos horas de ingresar en el Hospital Militar fallecía víctima de un proceso indiagnosticado y casi asintomático. Descanse en paz nuestro querido compañero.
T E T U A N
Hemos recibido la Memoria de la Delegación Hispano-Marroquí de la Mutualidad de Futbolistas Españoles, amablemente remitida por el Jefe de los Servicios, Dr. Ríos Chicharro. Magníficamente presentada, significa un estudio estadístico dei mayor interés sobre la temporada 1952-53 y su proyección sobre el resumen de las de 1948-1952, poniendo todo ello a muy alto nivel ai cuadro médico de dicha Mutualidad, entre los que figuran numerosos Médicos militares, y de manera muy especial el Jefe de dichos Servicios médicos, distinguido internista y Médico Militar asimilado Dr. D. Daniel Ríos Chicharro, a quien felicitamos, al mismo tiempo que agradecemos su deferencia.
Hospital Mili tar Cendal uGómez-Ulla». Madrid.—Servicio de Medicina Interna. Comandante Médico Dr. J. P. d'Ors.—Curso monográfico núm. I I I sobre Patología del encájalo.
Colaborarán en dicho Curso con el Jefe del Servicio, ¡os Profesores Marañón, Vara López, Eullón y Gonzalo, y los Dres. Roí, Obrador, Ley, Loscertales, Eoixa-dos, Ubeda, Paumard, Castro Erzezicki, Gallego, Amor, Escudero y Corcín.
Programa del Curso: I . Parte general.—Fisiología cerebral. Localizaciones cerebrales. Arquitectura
cerebral. Dinámica cerebral. Electroencefalografía. Exploración clínica del encéfalo. Exploración radiográfica del encéfalo. Punción lumbar y ventricular. Examen del fondo del ojo. Técnicas histológicas en el encéfalo.
I I . Síndromes encefálicos.—Síndrome frontal. Síndrome parietal. Síndrome calloso. Síndrome rolándico. Síndrome temporal. Síndrome occipital. Síndrome de la cápsula interna. Síndrome infundíbulo-tuberiano. Síndrome quiasmático. Síndromes ventriculares de los núcleos de la base.
I I I . Patología del encéfalo.—Alteraciones vasculares del encéfalo. Encefalis tis. Sífilis cerebral. Atrofias y esclerosis vasculares. Procesos vasculares quirúrgicos. Tumores cerebrales. Supuraciones y procesos infiamatorios. Parasitosis. Afecciones de los núcleos de la base. Epilepsias. Traumatismos craneales.
. IV. Patología de las meninges.—Síndrome meníngeo. Hemorragias meníngeas. Meningoependimitis crónicas exudativas y adhesivas. Meningitis tuberculosas. Meningitis meningocócicas. Otras meningitis.
V. Lecciones generales.—Neurología y Psicología. Neurología y Medicina. Neurología y Endocrinología. Neurología y Cirugía. Fisiopatología y clínica del sistema centro-encefálico.
Las conferencias tendrán lugar los jueves, a las doce horas, en el Salón de Actos del Hospital Militar Central «Gómez-Ulla», Madrid.
_ Congreso Internacional sobre Energía Atómica.—Por iniciativa de la Universidad de Michigán y del Instituto Americano de Ingenieros Químicos se planea un Congreso Internacional sobre Energía Atómica, que se ha anunciado a celebrar los días 20 a 25 de junio de 1954 en Ann Harbor, y cuyo objetivo será apreciar hasta dónde pueden llegar las aplicaciones de dicha energía en usos de paz y su previsible rapidez de aplicación.
Tomarán parte científicos de todo el mundo, pues se han adherido a dicho
148 —
Congreso Italia, Bélgica, Canadá, Francia, India, Inglaterra, Noruega, Holanda, Suiza y España, esperándose de un día a otro la confirmación de la participación de otros países.
El Dr. Harry A. B. Brynielsson, Director del Instituto Sueco para la Energía Atómica, presentará un informe de los trabajos de su país sobre esta materia. Otro tanto verificará el Dr. Janar Runders, D.rector de los Establecimientos Reunidos para las Investigaciones Nucleares de Noruega y Holanda.
Por los Estados Unidos part icipará la Comisión Americana para la Energía Atómica y los grupos de investigación de la industria privada, la cual ha sido invitada a verificar una demostración, que será organizada durante los trabajos del Congreso de Investigación.
Objeto del Congreso será el examen no sólo del aspecto técnico que tales investigaciones presentan, sino también de sus repercusiones en el campo Social, económico y político. Los más importantes Laboratorios de investigación dependientes de la Comisión Americana para la Energía Atómica presentarán más de 120 comunicaciones; otras de gran importancia serán presentadas por el grupo industrial de investigación como fuente de energía eléctrica. Los Laboratorios que se ocupan de investigaciones nucleares en las diferentes Universidades, expresarán después los progresos y resultados alcanzados en los campos de investigación pura.
Presidente de honor del Congreso será el Dr. George G. Brown, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigán.
(JJlanufaduras Qoíográficas Españolas, S f Oí. < PELÍCULA VIRGEN CINEMATOGRAFICA DE 3 5 MM.
PELÍCULA VIRGEN INVERSIBLE DE 16 Y DE 8 MM. PELÍCULA RADIOGRÁFICA
PELICULA FOTOGRÁFICA TODOS FORMATOS MICROFILM Y FILM MAGNETOFÓNICO
Tflcde
OFICINAS: AV. JOSÉ ANTONIO, 3 2 - 2 ° TELÉFONO 2 2 - 4 7 - 0 6 M A D R I D
SOCIEDAD IBERICA
DE
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
m SIEMPRE EN VANGUARDIA
LA FABRICACION DE APARATOS ELECTROMEDICOS
RAYOS X.—Amplia gama de modelos, desde el aparato portátil hasta el equipo po
tente de 500 mA. para diagnósticos.
Aparatos de ondas cortas, electrocardiógrafos, bisturíes eléctricos.—Corrientes galvánicas, farádicas.—Rayos ultravioleta, infra
rrojos.—Accesorios, etc., etc.
S. I . C. E. le garantiza CALIDAD Y SERVICIO
__Zurbano, 14. Apartado 990. MADRID
Material científico. - Electrome-dicina. - Rayos X. - Material de laboratorios. - Productos químicos. - Instrumental quirúrgico.
Rayos X portátil NOVELIX.
Exposición y venta. Maestro Vitoria, 4 — Teléfono 32-05-44
Oficinas: Miguel Moya, 4 — Teléfono 21-49-94
C a r l o s F e r n á n d e z
^ ^ ^ ^ A I v a r e z ALMACENES DE HULLAS, ANTRACITAS Y COK DE LAS MEJORES CALIDADES
Depósito-apartadero: Estación Imperial
Teléfono 27-24-07
I N D U S T R I A D E L M A T E R I A L
MEDIOO-QUIRURGTCO
9. ose errera Fundada en 1923
Provenza, 157 Teléf. 30-38-30
BARCELONA
Aplicaciones Cianhídr icas , S. L
DESINFECCION
DESINSECTACION
APARATOS PULVERIZADORES «F C7 M»
Avenida José Antonio, 29 — MADRID
H U T C H I N S O N
NEUMATICOS «AVION» MACIZOS PARA TRACTORES
NEUMATICOS «EXTRACELULAR» PARA BICICLETAS
Viuda e hijos Je Luis Gutiérrez
3. IR. C.
CALEFACCION x SANEAMIÉNÍO
CERRAJERIA ARÍISÍICA Y OE LA CONSTRUCCION
EXPOSICION Y TÁLLERES:
Rúa, 38 Teléf. 1350 L E O N
FLORENCIO LEZA ALVAREZ
ALMACENISTA DE COLONIALES
PROVEEDOR DEL EJERCITO
Paz. n.- 1 V I T O r v I A
k€l%k José Antonio, 9 - M A D R I D
Representante para España de
I N G . F . F I O R E N T I N I & Co. - ROMA
EXCAYABOB.AS SOBRE ORUGAS
Almacén de F e r r e t e r í a " L A LONJA"
mmú> vmmá TEJIDOS METALICOS - RATERIA DE COCINA Y FERRETERIA EN
GENERAL
Lonja, n.0 6 Teléf. 11838 V A L E N C I A
Vda. de EMILIO LEGORBURU
Almacén de Materiales de Construcción. Fábrica de ladrillo y teja «VIRGEN DE LAS
NIEVES», en Chinchilla.
Proveedor del Servicio de Obras de la Base Aérea,
Avenida de Ramón y Cajal, núm. 8
A L B A C E T E
Teodoro Álvarez y Cía., S. L ALMACEN DE ESPECIALIDADES
Proveedor de} Servicio Farmacéutico de la Marina.
Almacén : J a b c n e r í a s , 21 Oticinas y deta l l : Carmen, 51-55
C A R T A G E N A ( M u r c i a
P r o l i e f o s l o d k
M E N D E Z NUÍTEZ, 17
Teléfono 31-98-00 M A D R I D
COLORANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS Colorantes de anilina para todas las indus-ir as—Productos auxiliares para todas las Yndnstr'as—Productos químicos para todas las industrias—Maíerias plásticas.—Engrasantes para cuero.—Abonos nitrogenados — Insecticidas agrícolas.—Esencias para Perfumería—Bayer-Perlon, Cuprama, Cupresa
para la industria textil. —o-
BARCELONA: Córcega, 348. Teléf. 27-75-91 MADRID: Gurtubay, 5 - Teléfono 26-57-90
ESTABLECIMIENTOS
Félix Gasull, S. A. MADRID - BARCELONA
L a b o r a t o r i o s , A . R . G . A . S o c i e d a d A n ó n i m a
PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES QUIMICO-FARMACEUTICAS
Montaña, 83-85-87 — Teléfono 25-15-10 BARCELONA
RAYOS ULTRAVIOLETA E INFRARROJOS Aparatos importados de ELEKTOBAKUM
G M. B. Berlín, Alemania Occidental. Distribuidores exclusivos: E X A C T A Paseo de Gracia, 120. Teléfono 27-36-78
BARCELONA
LABORATORIOS LASA
Avenida Dr. Andreu, 38 — BARCELONA ENRIQUE ARINO — Cemento adherente — Pintura impermeabilizante. Alabastros. Productos «PAM».—Aragón, 387. Teléf. 25-11-07
_ _ _ _ _ BARCELONA J .
Mallorca, 405
R E I N —o
BARCELONA
JOSE FARRE L A V I í í A Proveedor del Ejército
ifPanto, 263. Teléf. 25-25-21. BARCELONA
CLINICA QUIRON Av. Virgen de Montserrat, 31-33
- Í Ü ! l ^ l 4 Í 6 _ _ _ _ _ BARCELONA
TALLERES BORRAS
i f ^ i ^ y l l - HOSPITALET (Barcelona)
f IAMIDRIN
n FARO!
J O S E C A R A M E R A S S , A W COCINAS DE TODAS CLASES-TERMOSIFONES
SALAMANDRAS-ESTUFAS -TOSTADORES CALEFACCION CENTRAL
CASA CENTRAL B A R C E L O N A
OIPUTACIQN.ÍIS-'-EJ _TEL.25-D7-2i,
S U C U R S A L E S
MADRID MALAGA CARD. CI5NEB05.7B-TtL. 23-13-OZ MALPICA.5-TEL. i B
C L I N I C A
Dr. José Gsjo
Rambla J. Oliveras, 48 HOSPITALET (Barcelona)
ACADEMIA PENALVER (Coleg ada) - Preparación exclusiva para el ingreso en la Escuela Especial de Ingenieros Industriales. P.0 de Gracia, 85. Tel. 289290. BARCELONA
Reservado para CLINICA PLATON Platón, 1. Teléfono 24-14-25
BARCELONA
HOSTAL DEL SOL. Restaurante típico Mallorca, 259 (Paseo de Gracia)
Teléfono 27-80-64 BARCELONA
Restaurante «FONT DEL GAT» Parque de Montjuich
Teléf. 23-27-91 BARCELONA
TALLERES ELECTROMECANICOS B y P. P e q u e ñ a maquinaria e léctr ica para Autos y radios. Colectores, transformadores, etc.
Bobinas de ign ic ión
Entenza, 41. Teléf. 23-35-13. BARCELONA
CLINICA SANTA FE Lincoln, 27 y 27 bis
Teléf. 28-22-10 BARCELONA
Géneros de punto — Camisería — Sastrería CASA VILARDELL
Vía Layetana, 49 BARCELONA
I N D U S T R I A D E L V I D R I O DE
FRANCISCO GARCIA CURPIAN A l m a c é n de v id r io plano de todas clases y e s p e s o r e s . — F á b r i c a de espejos y talleres de t r a n s f o r m a c i ó n . — I n s t a l a c i o n e s y co locac ión
a domicilio.—Proveedor del E jé rc i to .
Cayetano del Toro, 5 — Teléfono 1716 ALGECIRAS (Gádiz)
SIJÁREZ, FELIPE y CIA., S. R. C M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N T A S
Distr ibuidores exclusivos pa ra Asturias de importantes firmas extranjeras.
Covadonga, 28 y 30 — Teléfono 48-77 O V I E D O
Viada de J . Ballosera
Lepanto, 66 MATARO (Barcelona)
ACONDICIONAMIENTO Y DOCKS DE S A B A D E L U
LABORATORIO QUIMICO I N D U S T R I A L
Manuel Fraga Montero CARNES AL POR MAYOR Y MENOR
Proveedor del Hospital Militar
Plaza del Mercado, puestos 10 y 11
Teléfono 1567 C A D I Z
A L M A C E N E S DE F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A
Redondo y García, S. A. SUMINISTROS A I N D U S T R I A S
Central y oficinas: Paseo de las Delicias, 32. Tel. 28-35-00
(5 líneas) S u c u r s a l :
Luchana, 27. Tels. 23-55-63 y 24-33-47 M A D R I D
R E S E R V A D O X
Enfermedades del Cabello. — Doctor S. N0-GUER MORE.—Ex Profesor de Dermatolog ía del Hospi ta l de la Sta. Cruz.—Paseo de Gracia, 143. Teléfono 27-33-38. BARCELONA
Generalísimo Franco, 115 — ORENSE
S O C I E D A D D E
A G U A S D E B A R C E L O N A
Paseo de San Juan, 39 - BARCELONA
Condensadores Eléctricos, S. A. B A R C E L O N A
Condensadores eléctr icos de todas clases. Oficinas: Rbla. C a t a l u ñ a , 56, 2.° Tel. 216908
CIA. ELECTRICA INDUSTRIAL
Plaza de l a Leal tad, n ú m . 3 MADRID
JUAN JOSE BLANQUEZ NUNEZ
Navas, 10 GRANADA
BARRANCO, SOLER E HIJOS
Oller ías , 27 MALAGA
JUAN LEYVE, S. A.
Paseo Tr in idad . G R A N A D A
INDUSTRIAS MOLINER F. Gualnorteme, 83 - PUERTO DE L A LUZ
(Canarias)