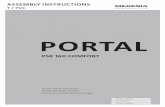"Mapa cognitivo, memoria (im)política y medialidad: contemporaneidad en Alejandro Zambra y Pola...
Transcript of "Mapa cognitivo, memoria (im)política y medialidad: contemporaneidad en Alejandro Zambra y Pola...
Mapa cogriitivo, memoria (im)política y medialidad: contemporaneidad en
Alejandro Zambra y Pola Oloixarac
En "Vhat is the 6'ontemporaiy?' Giorgio Agamben identifica cierta desco-nexión, cierto anacronismo que hace que los que él llama "verdaderamente con-temporáneos» sean capaces de percibir mejor su propia época, au nque no su lado luminoso, sino su lado oscuro, ancestral (40). La contemporaneidad está marcada así por. lo arcaico, de modo que la relación que se establece con el presente es arqueológica. El contemporáneo, en suma, es quien puede superar la linealidad histórica y pensar el tiempo en relación simultánea con otras temporalidades Sigukndo a kani ben, el presente trabajo propone que nuestra contemporaneidad literaria podría definirse mediante tres aspectos: primero, por la elaboración de un mapa cognitivo trazado a partir de experiencias particulares,' segundo, por la invocación de lo presente a naves de rejeren cias a momentos históricos especificos y tercero, por la presencia de un archivo mediático visual/audiovisual que permi-te construir la memoria de un sujeto, uno que muchas veces aspira a confundirse con el autor o que utiliza la primera persona singular para dar cuenta de cierto grado de intimidad o subjetividad en conflicto o en construcción. Pata ilustrar estos aspectos se propone un breve análisis de pasajes representativos de las obras de Alejandro Zambia y Polo Oloixarac
En "What is die Contemporary?" Giorgió Agamberi afirma que quienes son verdaderamente contemporáneos y pertenecen a su tiem-po, son aquellos que no coinciden perfectamente con él, ni se ajustan cabalmente a sus demandas' La relación es de adherencia y distancia t la vez, aunque su tiempo es algo que les interesa y los cornpiomete lo que captan no es la luz, sino la oscuridad de su época. Esta capacidad de ver la oscuridad es una habilidad singular que les permite neutralizar las luces pan descubrir la oscuridad Al mismo tiempo, el verdadero contemporáneo es quien puede establecer una relación peculiar con el
Revista de Fç urbes Hirpáriic'o 48 (2014)
146 Valeria (le los RÍOS
pasado: es capaz de leer la historia de manera insospechada y de citarla más allá de su voluntad. Así, la contemporaneidad estaría marcada por lo arcaico, de modo que la relación establecida con el presente sería arqueológica. Fin definitiva, el contemporáneo es quien es capaz de transformar el tiempo y ponerlo en relación con otras temporalidades.
En este ensayo especulativo pretendo proponer, siguiendo a Agam.ben, la hipótesis de que nuestra contemporaneidad literaria po-drii defirurse por algunos de estos aspectos primero, por la inscripción de experiencias locales yio globales en un contexto espacial específico, configurando con ello un mapa cognitivo, segundo, por la cita a uno o más momentos históricos que son llamados al presente, y tercero, por la presencia de un archivo mediatico audiovisual, que permite construir la memoria de un sujeto que muchas veces aspira a confundirse con el autor a través de una estrategia autoficcional, o que utiliza la primera persona singular para dar cuenta de cierto grado de intimidad o sub-jetividad en conflicto o en construccion Para el análisis escojo a dos autores que considero contemporáneos en el contexto latinoamericano, no porque sean los únicos que puedan caber bajo esta denominación, sino poi-que han formado parte de mis lecturas mas recientes Alejando Zambra y Pola Oloixarac
Formas de volver a casa (2011) de Alejandro Zambra cuenta la "historia de [una] generación" que nado en dictadura y que durante esa epoca accedía a medias a la información (96) La historia personal y de formación del protagonista se enmarca dentro de un contexto de miedo, inseguridad e incertidumbre a nivel social aunque a nivel fami-liar conservaba una extraña apariencia de normalidad'.
La novela comienza con una referencia traumática al pasado cI terremoto del 3 de marzo de 1985 ocurrido en plena dictadura, y cierra con una referencia al terremoto del 27 de febrero del 2010, sucedido a pocos días del inicio del gobierno de derecha de Sebastián Pifieral. Así, ci gran momento histórico al que Reune la novela es el periodo dictatorial, pero visto desde la postdict'idura En el terremoto de 1985 el narrador-protagonista conoce a Claudia, una niña de doce años, quien le pide vigilar a su no Raúl. El niño lo hace gustoso, en parte por la aventura, en parte por un enamoramiento precoz. Estos desplazamientos de persecución y de tiafico de información—que son paralelos a los que ocurrían de otro modo en. el .mundo adulto—son los que le permiten al protagonista ir configurando un mapa cognirivo de la ciudad, o mas precisamente, de algunos barrios de la comuna de Maipu y La Reina
Contemporaneidad en Alejandro Zambra y Pala Olorxarac 147
Nunca había ido tan lejos de casa y la impresión poderosa que me produjo la ciudad es de alguna forma la que de vez en cuando resurge: un espacio sin forma, abierto pero también clausurado, con pinas imprecisas y casi siempre vacías, con gente caminando por veredas
• estrechas, concentrados en el suelo con una, especie de sordo fervor, como si únicarnenre pudieran desplazarse a lo largo de un esforzado anonimato. (Zambra 45-46)
Este mapa, aunque impreciso, hace posible que el niño pueda orientarse en un territorio que recorre por primera vez, a pie y en auto-bús, y en esos desplazamientos se traza también su destino literario, ya que las calles de la villa de Claudia tienen los nombres reales de escri-tores canónicos en la literatura chilena—como Neftalí Reyes y Lucila Godoy—, mientras que los del protagonista y futuro escritor, poseen nombres de personajes de fantasía-.---como Aladino—o mitológicos—como Odín. Aquí se sella el vínculo entre realidad y ficción, aunque siempre al interior de la literatura. El mapa cognitivo es en el caso de Zambra al mismo tiempo topográfico y literario.
Al interior de la ficción nos encontramos con distintos niveles de narración. Los capítulos pares del libro"La literatura de los padres" y "Estamos bien"—son un espejo de los capitulos nones y en ellos encontramos una reflexión autoconsciente, en la que el narrador descri-be en primera persona en su diario de vida la novela que está escribien-do'. La estrategia es claramente autoficcional, de modo que la novela adquiere la apariencia de aquello que Doubrovsky denomina "novela autobiográfica'. El narrador nos relata algunas escenas de su infancia, que son casi idénticas a las que se describen en la novela de los niños. Lo íntimo, lo familiar es la materia prima de los acontecimientos, pero tal como lo señalara Paul de Man, en la autobiografía se produce una ilusión de referencia (69), ya que más que un género o modo en sí mis-mo, es una figura reflexiva de la lectura (70).
La insistencia sobre la primera persona singular-que indica la esfera de lo privado—señala por oposición su conexión dialéctica con lo que ocurre en la esfera pública. En uno de los muchos momentos autorreflexivos de la novela, el narrador-autor nos confiesa que lo que escribe es la novela di los padres Es allí donde la intimidad lo indi-vidual se abre al terreno social, porque la novela insiste en describir It infancia como un momento en que las grandes preguntas no hablan sido articuladas, ya que los niños eran irremediablemente los "persona-jes secundarios" (Zambra 122). La figura que encarna más claramente
esta idea aparece al final de la novela, cuando el narrador-protagonista mira el presente y reflexiona sobre su pisado infantil, dando cuenta de que su percepción del paisaje, la ciudad o la historia ocurrió siempre desde el asiento trasero del automóvil familiar "Miro lo autos, cuento los autos Me parece abrumador pensar que en los asientos traseros van niños durmiendo, y que Lada uno de esos niños recordara, alguna vez, el antiguo auto en que hace años viajaba con sus padres" (164)
El flujo del tráfico enmarca la memoria del narrador, que se proyecta en los niños que van en los asientos de atrás El espacio perceptivo del automóvil en movimiento pasa de ser un no-lugar-un espacio característico de La sobremodcrnidad', destinado a la circulacion, donde no se pueden leer marcas de identidad, relación entre los sujetos ni historia—a convertirse en un lugar antropológico, tal como lo describe Auge, un espacio simbolizado en donde cada tino se reconoce en el idioma del otro, incluso en los silencios, a partir de una táctica de apropiación vinculada a la memoria'
Pero al recrear el periodo los niños de entonces recriminan a sus padres su rol durante la dictadura de Pinochet, incluso a quienes se denominaban a si mismos apolíticos: "Me molesta ser el hijo que vuelve a recriminar, una y otra vez, a sus padres. Pero no puedo evitar-lo" (Zambra 131) Según afirma el propio narrador, "[t]odos estaban metidos en política", ya que 'Al no participar apoyaban a la dictadura?' (132) En el espejeo entre la historia del narrador-autor y la novela al interior de la novela, nos enteramos de que el supuesto no Raúl—su verdadero nombre era Roberto y era el padre de Claudia—pertenecía a la oposición, ayudaba a esconder gente y a pasar información, y vivía alejado de su familia para protegerla
Un ejemplo paradigmático de la esquizofrenia del momento, que dividía ala generación de los padres de la de los hijos, es la visita de Chespirito al Estadio Nacional. Mientras que para Claudia ésta es una ocasión para festejar, para sus padres la sola idea de asistir al espectáculo constituía un suplicio, ya que implicaba visitar uno de los lugares que se convirtió en centro de detención y de torturas después del golpe militar de 1973. La reflexión de los protagonistas se inscribe en un recorrido por la ciudad: "Caminamos por Avenida Grçcia... Llegamos al Estadio Nacional" (.1.19). El desplazamiento urbano se superpone con el espacio de la memoria subjetiva:
Contemporaneidad cii Alejandro Zambra y Pola Oloixaran 149
El primer recuerdo de Claudia es también alegre. En 1977 se anunció que Chespirito, el comediante mexicano, vendría con todo el elenco de su programa para dar un espectáculo en el Estadio Nacional. Claudia tenía entonces cuatro anos, veía el programa y le gustaba mucho.
Sus padres se negaron en principio, a llevarla, pero al final cedie-ron.... Muchos años más-tarde Claudia supo que ese día había sido, para sus padres, un suplicio. Que cada minuto habían pensado en lo absurdo que era ver el estadio lleno de gente riendo Que durante todo el espectáculo ellos habían pensado solamente, obsesivamente, en los muertos. (119-20)
El espacio, marcado por la tragedia, resulta maleable para esos niños que inocentemente ignoran la historia. Pero a pesar de su ino-cencia, de set los personajes secundarios, los niños se convierten en actores centrales de la narración. El protagonista de la novela de Zambra recurre permanentemente al niño que el narrador fue. La cenualidad del personaje infantil da cuenta de la importancia del pasado para e1 presente y el modo en que éste se convierte en una cita. En Infancia e historia Agamben postula que la infancia corresponde a la etapa anterior a la entrada en el lenguaje. El infante está caracterizado por cierta mu-dez, porque aún no se ha constituido como sujeto, o más precisamente, se encuentra en una etapa previa a la entrada en el discurso. En unas notas a su obra inconclusa El libro de los pasajes—sin duda tino de los principales referentes de Aganiben—Walter Benjamín sostiene que el pasado habla de nuestra infancia y declara de modo imperativo que "[t]enemos que despertar de la existencia de nuestros padres" (992). La noción de despertar está en el centro del proyecto henjarniniano que consiste—en palabras de Susan Buck-Mor,ss--.-en una "reconstrucción del pasado a la luz del presente, con el objetivo de desprenderse-'despertar'—de él' (89). El presente se muestra así como el sueño de nuestros padres, del que es necesario despertar. Según Benjamin, cons-truimos teóricamente este despertar, por ejemplo, a través del lenguaje, con el que imitamos el truco que en el terreno fisiológico es decisivo para despertar. La novela de Zambra es hasta cierto punto solidaria con este proyecto, ya que el recurso a la infancia constituye una estrategia pata despertar del sueño y hablar del presente.
El narrador reniemora su niñez también como etapa de forma-ción del futuro escritor. Revisa su biblioteca de infancia y recuerda su etapa escolar cuando leyó Madame Bovary. En una larga cita inteitex-tual reflexiona sobre la relación entre Ema y Charles, pero sobre todo
150 Valeria (le los Ríos
cuestiona el lugar y el triste destino de huérfana de Berta, la hija de ambos A lo largo de la novela, hay otras citas inrertextu'iles, a autores como Natalia Ginzburg o Tanizaki. Todas ellas están vinculadas a una experiencia vivida. Incluso el narrador afirma en una especie de poé-tica que mas importante que los libros en si mismos, es ci momento en que los leímos: "dónde estábamos, qué hacíamos, quiénes éramos entonces" (Zambra 103). Lo mismo sucede con la música que es citada profusimente a lo Largo de 1't novela y que constituye la banda sonora de la infancia, de la relación amorosa o de la ruptura: desde Raphael y Los Angeles negros, hasta The Kinks (63), BilI Callahan o Torji Waits (160). Las diferencias éticas entre la generación de los padres y la de los hijos son paralelas a las diferencias estéticas, lo que se hace evidente en una de las historias "gozne" que une lo que ocurre en la novela yen la novela dentro de la novela, ya que la escena se repite al interior de la historia ficcionada. Allí el narrador dialoga con su madre sobre Carla Guefclbein, autora chilena que vivió en el exilio y que a partir del 2002 comenzó a publicar libros que han sido exitos de ventas (80, 133) La madre del narrador se identifica con los personajes de la autora, mien-tras que su hijo, joven escritor, declara que no le gustan ese tipo de libros (la autora citada ha sido acusada de sentimentalismo y de escribir novelas para mujeres). El hijo—como un pequeño Bourdicu—acusa a su madre de identificarse con personajes que no son de su clase social y ella en la version autobiográfica lo acusa de intolerante y en la novela dentro de la novela le responde que Claudia también parece más refi-nada que él.
Si bien la literatura y la música son parte fundamental para la formación de los sujetos al interior de la novela, no son los unicos refe-rentes para sus personajes. También es primordial la percepción de las imágenes, especialmente fotográficas y cinematográficas. La infancia es descrita como un viaje (141) mientras que los protagonistas de la no-vela dentro de la novela se describen así mismos como turistas (137), es decir, como sujetos móviles y en estado de transición, aunque también desarraigados, que coleccionan imágenes. Esta condición queda cifrada en la descripción de las fotografías de los álbumes fotográficos de la infancia vistos por Claudia en casa del narrador, Tal como lo señalara Susin Sontag, estos álbumes son apreciados como construcciones que entregan una posesión imaginaria e irreal del pasado (8), ya que—segun el narrador—nos hacen «creer que fuimos felices cuando ninos
Contemporaneidad en Alejandro Zambray Pola Oloixarac 151
o nos sirven de prueba para demostrarnos que fiuimos klices, aunque no queramos aceptarlo (127).
Como la literatura y la música, las películas se relacionan con la experiencia vivida y construyen el archivo audiovisual al que ci protagonista acude para rememorar y construir su pasado. Las cintas evocadas tangencialmente en la novela son Buenos días (Ohay) de Ozu (1 959) y (Jhu.nking Express (1994) de Wong-Kar-Wai. la película de Ozu constituye una reflexión sobre la infancia y su relación distan-ciada y desprejuiciada con el mundo adulto, mientras que la película de Wong-Kar-Wai trata sobre fracasos amorosos y anuncia la historia de ruptura de la relación con su ex mujer. Más extensamente aparece mencionada La batalla de Chile (1 977-80) de Patricio Guzmán. Este documental—quizás el más importante de la historia de Chile—retrata la efervescencia política y el entusiasmo popular durante el gobierno de Salvador Allende, así como el golpe y el terror de los primeros días de la dictadura. El narrador protagonista sólo había visto un fragmento durante su etapa escolar, ya en la postdictadura:
No recordaba o no había visto la larga secuencia de La batalla de chile que tiene lugar en los campos de Maipú. Obreros y campesinos defienden las tierras y discuten fuertemente con un representante del gobierno de Salvador Allende. Pensé que ésas bien podían ser las tierras del pasaje Aladirio. Las tierras en que luego aparecieron esas villas con nombres de fantasía donde vivirnos las familias nuevas, sin historia, del Chile de Pinochet (67)
Así, la película se enlaza con la topografía y por medio de la escritura se realiza un montaje de temporalidades en que el pasado y el presente se unen. El campo de Maipú—escenario de la lucha comprometida durante la Unidad Popular—aparece repentinamente poblado de villas sin historia, bautizadas con curiosos nombres de ficción. Resulta interesante el cambio del sujeto colectivo—obreros y campesinos—por viviendas construidas en serie sin referencia al pasado. El otrora espacio público se privatiza y la historia comienza a construirse puertas aden- tro7 .
También el documental de Patricio Guzmán es evocado como parte de la historia de otros, como el poeta Rodrigo Olavarria, amigo del protagonista, que conocía de memoria la cinta. A mediados de los años ochenta, sus padres comercializaban copias piratas de la película para financiar actividades del Partido Comunista., y el pequeño Rodrigo
152 Valeria de los Ríos
era el encargado de copiar el film a dos bandas, con cuatro VHS y dos televisores. Sus únicas pausas eran para ver la serie de animacion japo-nesa .Robotech (1.985). Así, la infancia se configura corno un territorio potencial, en que distintas estéticas—La batalla de Chile o Robotech—se encuentran en un mismo nivel, incluso montadas en la experiencia de Rodrigo La revision o visita a la infancia desde el presente es lo que inaugura el terreno etico-politico, al set ieinscrita en lo conterxiporaneo coordenadas contemporáneas.
Las teorías salvajes (2008) dista muchísimo del estilo y del espíri-tu que anima Formas de volver a casa. Sin embargo, hay ciertos elemen-tos comunes que hermanan estos trabajos en contemporaneidad, según los criterios definidos al principio de este artículo: inscripción topográ-fica en un mapa cognitivo, referencia al pasado y a un archivo (audio) visual. La novela de Pola Oloixarac trata de dos historias paralelas que se topan rangencialmente: una sobre una estudiante de filosofla de la Universidad de Buenos Aires, obsesionada sentimental y teóricamente con un profesor y su doctrina de las transmisiones yoicas; la otra trata de una pareja de adolescentes—Kanitchowsky y Pabst—que circulan por la ciudad de Buenos Aires, mezclándose con otros jóvenes de su. generación, que buscan experimental sexual, perceptiva, artisticamente y también con medios de comunicación como Intcrnct El punto de unión entre ambas historias es la coincidencia espacial y virtual, a partir de un circuito de fiestas alternativas y la incursión de Kamtchowsky en el pomo amateur en línea. Así, la inscripción espacial—el mapa cognitivo—se hace al mismo tiempo en algunos barrios de la ciudad de Buenos .Aires—especialmente, en [os aledaños a La Facultad de Filosofia y Letras—y en el espacio, que los adolescentes construyen virtualmente con imágenes reales de la ciudado.
La narradora en primera persona es la estudiante universitaria, quien escribe en una especie de diario el registro de sus encuentros con el profesor .Aqgusto. García Roxler por los pasillos de la Facultad. y sus propias especulaciones sobre filosofía, antropología y teoría en general. El uso de la primera persona apela al lector y lo incita a confundir a la protagonista con "Pola', quien aparece como otro personaje secundario en la novela. Podemos suponer que los capítulos dedicados a Kamt-chowsky y Pabst son relatados por la misma narradora no omnisciente, quien varia en su grado de conocimiento de la subjetividad de los adolescentes, focihnndose en uno o en otro de manera. intercalada.
Contemporaneidad en Alejandro Zambra y Pola Oloizarac 153
Adicionalmente, se incluye al interior de la novela la transcripción del diario de 1i tía. Vivj, hermana de la madre de Kamtchowsky, una joven revolucionaria durante los años setenta quien fluctúa entre el compro-miso político, el melodrama amoroso y la liberación sexual En parte, la novela entera gira en torno a estas temáticas pero desde un punto de vista generacional especifico Ya no se trata de la vision romantica de los setenta, sino que de la vision desencantada y un tanto escéptica del presente Esta es también una novela de los hijos, jovenes de clase media y con educación, que estuvieron vinculados con adultos que lucharon y creyeron en el proyecto de las izquierdas latinoamericanas y que pade-cieron toda la violencia de las dictaduras. En una parte de la novela, la narradora señala 'no eran los noventa, sino sus infancias, lo que estaba de moda" (47) De este modo, el momento histórico aludido y citado también es el de la dictadura Andy y Mara, los bellos compañeros de orgías de Kamtchowsk-y y Pabst, conocieron desde pequeños la existen-cia del terror político: Andy supo de cuerpos lanzados desde aviones, mientras Mara—estudiante de una escuela progiesista—eseribia ensayos sobre los desaparecidos y poemas sobre la dictadura militar. La historia del Estadio Nacional y Chespirito en Formas de volver a casa es en Las teorías salvajes la historia de Andy y los helados Massera. Ante la con-tcmplacion de un aviso publicitario de un cono de helado rosado con cucurucho que rezaba Helados Massera', su madre le dijo
- .. Bueno, Massera es un señor muy malo que tiró a mucha gen-te de un -. - avión, ¿sabés? Compremos mejor un alfajor, rnirá, ahí está Havanna".
• Susana. despeiné e' corte taza de su hijo y se reincorporé a su formato de adulta. El niño empezó a mirar con desconfianza los aviones, pero su preferencia por el dulce de leche granizado de Mássera no conoció parangón hasta e1 advenimiento de los cucuruchos de Volta (101)
Las preferencias de infancia desconocen cualquier tipo de com-promiso ideológico. Pero este desconocimiento posee una dimensión política en si mismo, que se relaciona con la condición salvaje o animal de La infancia. Como los animales, los infantes aún no han entrado en ci discurso. La novela esta plagada de alusiones a la animalidad, a los ritos iniciancos de tribus primitivas en que los niños acceden al mundo adulto a través de la imitacion de ciertos animales y hay una cita intertextual del mito del Minotauro. La protagonista se compara insistentemente con animales, lleva una especie de bitácora ojournalde pequeños animales y tiene dos mascotas que se convierten en los fieles
.1
154 Valeria de los Ríos
acompañantes de su obsesión: la garita Montaigne (nombre tomado del creador francés del género del ensayo) y el pez Yorik (un Beta S'ptendem que se caracteriza por su afán de lucha y que lleva el nombre del famoso bufón de Hamlet) La mentada teoría de lis transmisiones yoicas tiene un asidero en las guerras primordiales entre presas y predadores, e inclu-so los avances del antropólogo Johan Van Vilet al interior de la novela apuntan hacia las nupcias con animales. La consigna que se extrae de estos descubrimientos es que la violencia se presenta como un hecho positivo de la especie y ti miedo como origen biológico del comporta-miento humano Así, a nivel de los personajes senos informa que Pahst practica la crueldad, aunque de manera inteligente y glamolosa, y que Kamtchowsky tuvo una educación sexual que desarrollo un aspecto ms-unuvo y animal, relacionado con el juego y la libertad, y otro humano y racional, que se vinculaba con la educación que recibió de sus padres.
De este modo, la novela pone en entredicho ciertas pieconcep-ciones acerca de lo humano y su relación con la animalidad. Tal como señala Cary Wolfe en Animal Rites la típica definición de lo humano, ya sea poi rasgos como el alma, la razon, el lenguaje, o la política, su-pone una trascendencia por sobre lo animal, que es caracterizado como lo instintivo (32-33) La teología de lomas de Aquino y San Agustín suponía que el ser humano debía dominar su animalidad, porque Fi jerarquías entre ambas naturalezas estaban claramente definidas Para Freud, por el contrario, las pulsiones ligaban lo humano a lo animal, de modo que el quiebre absoluto entre ambos mundos resultaba imposi-ble En el teirenc, de lo político la distinción animal/humano conlleva importantes implicaciones Según Agamben algunos grupos opresores se basan en esta distinción y atribuyen a ciertos grupos humanos mar-ginahzados características de animales para justificar su opresión (Lo abierto 75) La posición de la novela es claramente antihum'tnista, de ahí quizá el fuerte rechazo que provoco tras su aparición. Las conexiones entre animalidad y política son intensamente sugeridas a lo largo de la novela, sin embargo, no se encuentran articuladas de manera explícita. Se sugiere desde el titulo mismo revalorar la animalidad constitutiva del genero humano, como forma de cuestionar las relaciones humanas y dentro de ellas, la política.
A pesar de que las conexiones intertextualcs son numerosas y provienen tanto de un corpus teórico como de la literatura y de la cultu-ra popular, no son solo las teorías las que se utilizan como fundamento
Contniporaneidaaen Alejandro Zambra y P0k Oloizaraé 155
y material para la ficáiónTt!. Las instituciones relacionadas con ellas tam-bién son parodiadas: la universidad, con su sistema nepotista de roen-torta, y el activismo politico de los años setenta Respecto a lo ultimo quizás el episodio mas paradigmático sea aquel en que la protagonista junto a Collazo, un ex revolucionario y conejillo de indias para experi-mentar la teoiia de las transmisiones yoicas, son asaltados por un grupo de delincuentes a los que la narradora llarni "los excluidos del contrato social' (153) Al anunciarles esta que Collazo había dado su juventud y su vida por los que sufrian injusticia, los asaltantes responden dándole una golpiza a Collazo y lo llaman "político" en un tono insultante:
—Sos político vos? ;Eh, eh? —Lo cacheteó, Collazo trató de esquivar sin suerte—. Coritestá, ¿eh? Ah, ¿no decís nada? Chorro hijo de puta.—Y 1e empezó a pegar.
—¡No, no! —Y0 no salía de mi obstinación—. No es un político! ¡Es sólo un intelectual de izquierda!
Cacha y Lo¡(¡ me miraron, lo miraron, y empezaron a pegarle más fuer-te. Ya no podía argumentar. El antecedente había arruinado cualquier posibilidad. (154)
Es aquí donde podemos vincular la novela con la categoría de lo impolítico, definido por Roberto F.spósito como "la búsqueda no siempre consciente pero de cualquier modo altamente problemática y radical de una 'tercera vía`, sin ceder a la "despolitización moderna", ya que por definición lo impolítico no comporta un debilitamiento o una caída de la política, sino por el contrario una intensificación y radicalización de la política (33). Tal como comenta Ana María Amar Sánchez—tomando la idea deJacques Ranckre de que sólo puede haber política mientras haya conflicto, "[ha antipolmnca pretende reducir o eliminar los conflictos, neutralizarlos; lo impolítico, por el contrario considera la política como conflicto, ésa es su única realidad" (90). Es a través de esta última categoría que los personajes de Las teorías salvajes parecen ingresar en el territorio de lo político.
La novela también involucra referencias musicales, fotográficas, cinematográficas y televisivas que forman parte del archivo audiovisual de los personajes como elementos constructivos de la subjetividad. Las musicales sirven de telón de fondo para el mundo de las fiestas y van desde el rock and rolé hasta la música sound. También se incluye a
156 Valeria (le tos Ríos
nivel de letras de canciones, principalmente de bolero, que la narrado-ra escribe tacha para enviarle a su. profesor. La fotografía se incluye dentro de la novela en distintos momentos, siempre dentro del relato en primera persona de la protagonista. La imagen es el suplemento de Pi escritura, aquello que le falta y que le sobra al mismo tiempo 'Tiene el rol de ilustrar y de hacer visible detalles cuya descripción seria exten-sa. El resultado es un juego con el lector, destinatario privilegiado de esta comunicación, que hasta cierto punto imita el modo de posteii imágenes en un blog o una red social se dice algo que no es necesa-rio describir, porque la imagen adjunta es presentada a continuación. Aparece la imagen de Napoleón para ejemplificar el gesto de llevarse la mano al pecho (84), la fotografía del calzado con rasgos militares de la protagonista. (126), Pi fotografía de un-i chica Bond en bikini (112) y de la pintura de una mujer con escote (134) También hay pequeños dibujos que ilustran estrategias bélicas
La guerra—literal y simbólica—es lo que reúne estas imágenes, que van acompañadas de citas, al corpus fundacional del pensamiento político, como Maquiavelo o pensadores como Carl Schmitt. La vio-lencia está en la base del pacto social y la animalidad es la respuesta natural frente a ella. De este modo, la visualidad se convierte en un referente de segundo orden que se pone al servicio de la guerra, ya sea en términos de estrategias de seducción (al profesor o a lector) o de tácticas de resistencia. Finalmente, los adolescentes de la novela, en un ambiente de drogas, pornografía, 'iutomutilacton y política, terminan creando un juego virtual que reúne algunos de sus intereses predilectos. Los nombres de este juego, que desacializa la épica de la izquierda, son Dirty Wars 1975, donde figuran varios personajes revolucionarios.
Las referencias audiovisuales son preferentemente al cine y la televisión: la serie lazos famzl:arcs (J'amsly lies, 1982-89) un mariron de peliculas de James Bond, películas de nerds en campus universitarios, ios referencias a .nuff moines (vinculo con Bolaño, ademas del salvajismo del título) y a la pornografía amateur, a la película Wargames (1983) y breves alusiones al cine de Fassbinder, Bergman y Cronenberg. La prosa se contagia con el lenguaje de la visualidad imitando técnicas cinema-tográficas y mencionando actores de cine, por ejemplo, se menciona que en el departamento de Mara, And.y realiza un. "paneo" sobre Pabst la primera vez que lo visita (75), y cuando Pabst se enfurece, Andy le contesta que en el departamento de Mara no hay "Toshiros Mifunes"
Contemporaneidad en Alejandro Zambra y Pola Oloixarac 157
(75), refiriéndose al salvaje actor de cine japonés que protagonizó varias películas de Akira Kurosawa. En un encuentro con Collazo, en el que el revolucionario intenta seducir a la protagonista, ésta relata que cuando él la invita a dar un paseo por ci bosque "Su camisa oscura avanza y cu-bre la lente de negro, en un fundido cinematográfico" (121). Cuando la protagonista habla en segunda persona a Augustus en su diario, anota: "Te vi llegar tantas veces, corno películas mudas proyectándose sobre la fachada blanqui-mugre de la facultad" y luego procede a transcribir la escena como el borrador de un guión, lleno de tachados (124).
En el ámbito local se cita la película Tango Feroz (1993) de Mar-celo Piñeyro a la que se lee como una premonición de los tiempos que se aproximaban. La película relata la historia de amor entre Tanguito y Mariana, pero sirve como excusa para retratar la Argentina de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, en que surge fuertemente el con-flicto entre los viejos valores y los ideales de la juventud, representados entre otras cosas por la aparición de la música rock. En la novela, Pabst expresa un juicio demoledor. Su visión cruel y crítica de las izquierdas es por su conformidad con el triunfo moral desde el lugar de la víctima:
Nada compite en asco con el capitalismo escénico desarrollado por las izquierdas para la comercialización tic sus productos. Es una forma de banalidad común a las sociologías tris1nanres: el silogismo práctico según el cual la verdad está necesariamente del lado de los perseguidos y de los pobres, sólo porque halaga el ideal democrático en vigencia y otra sarta (le eufemismos que no pueden ser puestos en duda. , . . [81ev víctimas nos releva (le todo juicio moral o ético sobre nuestros propios actos. La. violencia policíaca llega para borrar los actos, santificando automáticamente al bueno inapelable: la víctima. Así se pierde una guerra, pero se obtiene una victoria moral sobre bases filosóficamente carenciaclas. (207-08)
En definitiva, estos relatos recurren al pasado para pensar el presente de modo crítico, cuestionando la tradición y el sentido común. Las dictaduras son un referente fantasmagórico, que no deja de reapa-recer. Los jóvenes protagonistas, herederos de este peso fantasmal, en lugar de huir; lo citan, lo enfrentan, y lo cuestionan desde el presente. Como novelas de formación, estos relatos incluyen una serie de afinida-des electivas. Entre ellas, se cuentan, referencias literarias, pero también a la música, el cine y la cultura popular. Este archivo audiovisual que sirve para construir la subjetividad, llega incluso a colonizar la escritura
158 Valeria de los Ríos
al incluir la percepción que se vincula con la experiencia vital (en el caso de la novela de Zambra) o a partir de la incorporación de materia.l hipertcxtual que rechaza la tautología descriptiva del lenguaje escrito (en Las teorías salvajes). En Las teorías salvajes el espacio topográfico es la universidad o la ciudad de Buenos Aires recorrida de día o de noche por los protagonistas. También lo topográfico es el espacio virtual cons-truido por 'os programadores adolescentes. El compromiso del lector se maneja a partir del uso de la primera persona singular, que tiene un fuerte sentido político—en el caso de Zambra—o impolítico—en el caso. de Oloixarac. La infancia y la animalidad se presentan como dos territorios potenciales que permiten poner en suspenso la política efec-tiva del presente para pensar variaciones posibles para nuestro mundo contemporáneo.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
NOTAS
'Este trabajo está vinculado a CONICYT, al proyecto Fondet N° 1130363.
Así retrata Zambra la normalidad del período:
[vlivíamos en una dictadura, se hablaba de crímenes y atentados, de estado de sitio y toque de queda, y sin embargo nada me impedía pasar e1 día vagando lejos de casa. ¿Las calles de Maipú no eran, entonces, peligrosas? De noche sí, y de día también, pero con arrogancia o con inocencia, o con una mezcla de arrogancia e inocencia, los adultos ju-gaban a ignorar el peligro: jugaban a pensar que el descontento era cosa de pobres y el poder asunto de ricos, y nadie era pobre ni era rico, al menos no todavía, en esas calles, entonces, (Zambra 23)
El terremoto del 2010, un hecho cercano tanto pata el protagonista como para los lectores locales, encuentra al narrador-protagonista en otro momento vital, en ci que nuevamente se le ha movido literalmente e' piso: además de la catástrofe natural, se ha separado por segunda vez de su mujer. En este nuevo momento, ya no es el niño de nueve años y se siente distanciado de su niñez, al declarar que le molestan los chicos que jucgan a la pelota descuidadamente, golpean a los transeúntes y no piden disculpas. "Tengo rabia. Tengo ganas de retarlos. De criados" (156)—dice. Diego, el joven escritor que lo acompaña, se convierte en un hijo figurado, cuando éste lo compara abiertamente con su padre en una conversación trivial.
Contemporaneidad en Alejandro Zambra y Pola Oloixarac 159
También hacen parte de la reflexión autoconscienre los siguientes pasajes: 'Volví ala novela. Ensayo cambios. De primera a tercera persona, de tercera a primera., incluso a segunda" (Zambra. 16].). "Semanas sin escribir en este diario. El verano entero, casi" (Zambra 1.62).
'Término acuñado porAugé que designa una ampliación de la modernidad en cuanto a cantidad de información, velocidad del transporte y desarrollo de tecnologías de la comunicación, en conjunto con una individualización pasiva, marcada por la soledad.
'Para definir los no-lugares, característicos de lasobremodernidad (como las carreteras, aviones, aeropuertos o centros comerciales), Augé los opone a los lugares antropoló-gicos, cargados de identidad e historia de los sujetos que lo habitan, es decir, espacios simbolizados. El automóvil de infancia en Zambra funciona como gozne entre un lugar y un no lugar y ese cambio está dado por el movimiento. Augé señala que es justamente el movimiento lo que crea en el sujeto una "oma (le posesión", de ahí que en los viajes se produzca una toma de conciencia o un placer melancólico:
"El movimiento agrega a la coexistencia de los mundos y a la experiencia. combinada del lugar antropológico y de aquello que ya no es más él (por la cual Starobinski definió en esencia la modernidad), la expe-riencia particular de una forma, de soledad y, en sentido literal, de una "toma de posición": la experiencia de aquel que, ante el paisaje que se promete contemplar y que no puede no contemplar, 'tse pone en pose" y obtiene a partir de la conciencia de esa, actitud un placer raro y.a veces melancólico. (Augé'91-92)
El narrador reflexiona sobre algunas formas de sociabilidad de clase media durante la dictadura, por ejemplo, la reticencia a. dejar entrar a extraños a. la casa (30), o la escasa tentativa de alejarse de la casa (45). Esto habla de una, sociedad que se construye principalmente puertas adentro..
La teoría de las. "transmisiones yoica.s" (del yo) es una construcción teórica de corte antropológico del profesor Augusto García .Roxler en la novela de"Oloixarac.
un adolescente especialistaen tecnología, personaje secundario de la novela, explica:
De este modo, se reemplazan las imágenes de Buenos Aires que muestra (1oogle Earth con las' imágenes que nosotros queramos; con un poco de ingeniería reversa., podemos hacer que este servidor se comporte 4e la misma manera en que lo haría el original, resultando el reemplazo in-detectable. Así, cuando e1 servidor reciba pedidos de informacióh'sohrc las coordenadas específicas de Buenos Aires contestará con el material , que le indiquemos. (256) .
A Borges, Ant, ,Walsh, Phílip 1<, Dick, entre ortos. ' ,
• 160 ;.: .Valeria (le los lUos
OBRAS CITADAS
Agamben, Giorgio. Lo abierto: Ei hombre yel animal. Trad. Flavia Costa & Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2002. Impreso. Infancia e historia Ensayos sobre la destrucción de la experiencia Buenos Aircs Adriana Hidalgo Editora 2001 Impreso. "What is tlic Contniporary?" What ¡san Appara cus?And OtherEssays. Trad. David lCishik & Siefari Ped ttdla Stanford Sianford UP 2009 Impreso
Amar Sánchez, Ana María. Instrucciones para la derrota: Narrativas éticas políticas de perdedores. Buenos Aires: Anthropos, 2010. Impreso.
Augé, Marc. De los lugares a los no lugares.. Una antropología de la sobrenioderuidad. Barcelona: Gedisa, 1998. Impreso. . . .
Beojarnin, Walter. El libro de los pasajes. Ed. RolfTiedemarm, Madrid: Akal, 2005. Impreso. - -
Buck Morss Susan W'alterBen;am;n escritor revolucionario. Buenos Aires tntcrzona 2005 Impreso
C'hunkingllxpress. Dir, Woog Kar Wai. PetE Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro & Tony •Leung Chiu Wai. Jet Tone Production, 1994. Película.
De Man., Paul. ihe Rhesoric ofRonianticitin. NewYork: Columbia UP, 1984. Impreso. Douhrovsky, Scrgc Autobiographiques de Corneille a Sartre Paris Prcsscs Universuanes
- . de France, 1988, Impreso. - Espósito, Roberto. confines de lo político. Madrid: Troita, 1996. Impreso. Family Ties [Lazos farniiiares[. Pararnourit Television, Uhu Produetions. 1982-89,
Telcvisron La batalla de Chile. Dir. Patricio Guzmán. 1977-80. Película. Ohayó [Buenos días]. Dir. Yasujiró Ozü. Perf.Keiji Sada, Yoshiko Kuga & Chishú Ryú.
Shóehiku Eiga, 1959. Película. Oloixarac, Pola. Las teorías salvajes. Barcelona: Alpha Dcay, 2010. Impreso. Robotech Haimony GoId Tatsunoko Producnons Conipany. 1985 Televisión. Soritag, Susan. Qn Photography. NcYork: Farrar, Strauí and Giroux, 1977. Impreso. Tango feroz. Dir. Marcelo Piñeyro. PetE. Fernán Mirás, Cecilia Dopazo ttmanol Arias.
1993. Película. W'4agarnes Juegos de Guenal Dir John Badh un PirE Matthcw Brodcrick Ally Shiedy
& John Wood MGM 1983 Pclicula WoIíc Cary. Animal Rites Chicago Chicago UP 2003 Impreso Zambra, Alejandro. Forrnak de volver a casa. Bareelontu. Anagrama, 2011. Impreso.
Palabras clan: lo contemporáneo, Agamhen, Alejandro Zambra, Pola Oloizarae, mapa cognitivo, subjetividad literaria.