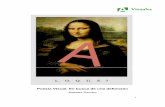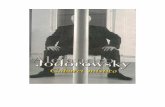Poesia Visual. En Busca de una definición. (Tesis, 2012), Alejandro Thornton
Reseña: Alejandro Tortolero, Notarios y agricultores
-
Upload
guadalajara -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Reseña: Alejandro Tortolero, Notarios y agricultores
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319127438009
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Sistema de Información Científica
Valerio Ulloa, Sergio
Alejandro Tortolero Villaseñor, Notarios y agricultores. Crecimiento y atraso en el campo mexicano, 1780-
1920, UAM-Iztapalapa/ Siglo XXI, México, 2008.
Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales, núm. 79, enero-abril, 2011, pp. 151-157
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Distrito Federal, México
¿Cómo citar? Número completo Más información del artículo Página de la revista
Secuencia. Revista de historia y ciencias
sociales,
ISSN (Versión impresa): 0186-0348
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora
México
www.redalyc.orgProyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
Democrático y el Partido N uevo Progresista (ambos constituyen el grueso fundamenta l) y, en mucha menor med ida, losindependentistas. Desde entonces la cultura sigue siendo el instrumento de luchacontra la inclusión de la isla como un estado más de la U nión Americana y sumantenimiento como un estado libre asociado, esta tus al que se llegó en 1953 yque mantienen desde entonces. Es en lacultura donde radica gran parte de sus peculiaridades, de su identidad y de su carácter, y es en la defensa de su cultura desdedonde emana la oposición a la esradidad yla just ificación de la existencia y permanencia de su nación; un caso peculiar queha convertido a Puerto Rico en una nación sin soberanía.
El puente que une el pasado y e! presente perm anece en pie, al menos hastahoy día. Es por ello que el libro que ahora reseño es una referencia importante paraconocer e interpre tar el debate que hoy endía se sigue viviendo en Puerto Rico sobre la identidad y la defensa de la cultura .
En este país, co mo aparece en ungrafiti (2009) de una de las paredes de! Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el Viejo San Juan, identidad es igual a cultura.
Consuelo N aranjo OrovioINSTITUTO DE HISTORIA, CCHS-CSIC
Alejandro Torrolero Villaseñor, N otarios yagricnitores. Crecimiento y atraso enel campomexicano, 1780-1920, UAM-Iztapalapa/Siglo XXI, México, 2008.
La trayectoria de Alejandro Tortolero esuna de las más br illantes y reconocidasdentro de la historiografía contemporánea
RESEÑAS
en el ámbito nacional. Sus libros e investigaciones se han convertido en puntos dereferencia obligados para quienes estamosinteresados en la historia agrar ia y en lahistoria am biental de México. U no deellos ha influ ido poderosamente en lasnuevas investigaciones que se hacen sobrela cuestión agraria mexicana, me refiero altitulado De la coa a la mdquina de vapor.Actividad agrícola e innovación tecnológicaen las haciendas mexicanas: 1880-1 914, publicado por Siglo XXI Editores en 1995.
Sin embargo, el motivo de estas líneasno es aquel lib ro sino el recientementeaparecido que lleva por título Notarios yagricultores. Crecimiento y atraso en el campomexicano, 1780-1920, publicado en 2008por la editorial Siglo XXI y la Universidad Aut ónoma Metropolitana. En términos generales, Alejandro Tortolero haceen este libro un análisis crítico y puntualde las dist intas visiones y explicacionesque se han elaborado sobre el campo mexicano, desde la publicación en 1909 delimportante e influyente libro de AndrésMalina Enríquez titulado Los grandes problemas nacionales.
La imagen que construyó Mali na Enríquez sobre el campo mexicano decimonónico en dicho libro fue tan poderosa einfluyente que a partir de sus tesis, explicaciones y opiniones se moldeó el Estadoemanado de la revolución de 1910-1920y la sociedad agraria que derivó de sus leyes y políti cas, según nos lo explica Tortolero. También influyó en la visión que setuvo del campo mexicano prerrevolucionario durante la primera mitad del sigloXX por parte de historiadores, políticos,académicos, artistas e intelectuales nacionales y extranjeros, quienes contribuyeron a consolidar lo que se ha llamado "lavisión tradicional del campo mexicano".
151
Esta imagen sobre el campo mexicano se sinte tiza de la manera siguiente: elescenario rural estaba basado en instituciones feuda les, improductivo económicame nte, poco relacionado con los mercados, mayoritariamente au tárquico ytecnológicamente poco desarrollado, domi nado por grandes latifundios en propiedad de unas cuantas familias, cuyosmiembros eran vistos más como señoresfeudales, interesados más en el prestigiosocial que como empresarios modernos,enfocados en la obtención de ganancias.Enesta imagen las relaciones sociales entrelos dueños de la tierra y sus trabajadorestambién eran de corte feudal: los trabajadores de los lat ifundios se parecían másbien a los siervos de la gleba, o muchopeor, a los esclavos de las plantaciones quea los obreros libres y asalariados. El endeudamiento permanente y el trabajo forzado eran las principales características deesta relación social,en la cual fue muy importa nte el pago en especie al peón, el paternalismo, la tienda de raya, los gruposarmados bajo las órdenes del terrateniente y de la Iglesia.
Por otra parte, esta imagen se complementa con una visión sobre los pueblosindígenas en la cual sus miembros vivíanen comunidades casi homogéneas e igualitarias en donde la tierra era de propiedad común y todos los miembros de lacomunidad tenían igual derecho y accesosobre ella para explotarla y subsist ir desus frutos; sin embargo, la explotación y elaprovechamiento de estas tierras por losmiem bros de la comunidad era muy pobre, con una tecnología muy rudimentaria heredada del periodo colonial, cuandono del periodo prehispánico. Según estavisión, a partir de la conqu ista y durantetodo el periodo colonial y el siglo XIX, los
152
españoles y criollos con sus haciendas fueron despojando poco a poco a las comunidades indíge nas de sus tierras para incrementar la extensión territorial de sushaciendas y ranchos.
De esta manera, según esta visión tradicional, un campo atrasado, el acaparamiento de la tierra, la sobreexplotación yempobrecimiento de la mano de obra indígena por parte de los hacendados fueronlos ingredientes que alime ntaron el descontento y la rebelión entre los habitantes del campo mexicano que desembocóen la revolución agraria de 1910-1920.
Esta visión tradicional del campo mexicano prerrevoluc ionario se sintetiza,como bien no lo dice Tortolero en una frase clave de Andrés Malina Enríquez: "Lahacienda no es negocio", y si la hacienda,que era la institución dominante en el medio rural, no era negocio mucho menos loeran los ranchos o las comunidades indígenas. Para Malina Enríq uez la haciendaestaba en la base de la ineficiencia en elcampo y era la causa principal del atrasoeconómico y un obstáculo para el desarrollo del capitalismo en México.
A principios del siglo xx poca gentepodía tener un conocimiento tan precisodel campo mexicano como un notario; loanterior viene a cuento porqu e AndrésMal ina Enríquez era notario de su pueblo natal, ] ilotepec, en el Estado de México. Por las manos y los ojos de los notariospasaban casi todas las transacciones importantes: testamentos, compraventas debienes raíces, constitución de compañías ysociedades de todo tipo, préstamos, hipotecas, arrendamientos, cesión de poderes,inventarios de bienes, etc. De tal maneraque un notario podía tener accesoa información privilegiada que no cualquier persona tenía .
núm. 79, enero-abril 2011
Esta imagen del atraso agrario se refuerza si leemos la crónica de los viajerosde mediados del siglo XIX, quienes constatan que hay un sistema de transportesy caminos muy deficiente, que entorpecey dificulta la circulación de productos ypersonas e impide la formación de unmercado interno a nivel nacional, la faltade instituciones modernas de crédito, esdecir, un sistema bancario que garanticey agilice la circulación de capitales , y laescasez de moneda fraccionaria para poder realizar las transacciones menudas,como el comercio al menudeo y el pago desalarios en las haciendas.
Dada la fuerza y la coherencia de estaimagen sobre el campo mexicano decimonónico no es raro encontrar, como nos lomuestra Tortolero, que esta imagen se repita continuamente entre los historiadorescontemporáneos de manera acrítica y sinmucha información de primera mano.
Los trabajos de Alejandro Torto lerohan contribuido a derrumbar esa visióntradicional del campo mexicano que dominó en la historiografía, la literatura, elcine y el arte casi hasta la década de 1980,a partir de estudios muy min uciosos, conuna amplia base documental provenientede archivos locales, regionales, nacionales, internacionales y de los mismos archivos de las haciendas o de las familiasdescendientes de los hacendados porfirianos. Tortolero nos dice que dicha visiónes una imagen errónea del campo mexicano que tiene su origen en el modelo dehacienda que construyó Andrés Ma linaEnríq uez en 1909.
Sin descartar totalmente lo que MalinaEnríquez sostenía, pues el modelo propuesto por este autor puede correspondera determinadas zonas y regiones de México donde el atraso económico fue cr óni-
RESEÑA S
co, Tortolero nos sugiere hacer un análisismás riguroso desde la perspectiva regional,debido a que durante el periodo colonialy durante el siglo XIX, el desarrollo económico y social fue muy diverso. Tortolerosostiene que el modelo de Malina Enríquez no es válido para las zonas o regionesdonde las haciendas tuvieron una granintegración a los mercados urbanos y regionales, lo que contribuyó a que las haciendas se modificaran y adecuaran suesrructura.sus métodos, sus técnicasy cultivos a las exigencias, demandas y posibilidades de los mercados. Sobre todo hacehincapié en las tres décadasen que PorfirioDíaz gobernó el país, finales del siglo XIX
y principios del xx.Desde su laborarorio de análisis que
son el valle de Chalco y el estado de Morelos, Tortolero nos dice que en primerlugar los hacendados no tuvieron esa mentalidad feudal que se les achacaba: por elcontrario, fueron amb iciosos y pusieronsu atención y su ingenio en hacer productivas sus haciendas, buscaronaprovechar almáximo los recursos de los cuales disponían en sus propiedades : tierras, montes ,pastos, aguas, bosques, mano de obra ycapita les, con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus propiedadesrurales. Para ello, además de los plant íos trad icionales, implementaron cultivos orientados principalmente a losmercados (la caña de azúcar), desecaronlagunas y construyeron modernos sistemas de riego para aprovechar al máximoun recurso escaso como es el agua, aprovechando las tierras descubiertas por las lagunas y encauzando el agua a través decanales y acueductos a las zonas de riego,principalmente cañaverales. Con ello extendieron las tierras de riego e incrementaron la productividad de las mismas.
153
Además introdujeron nueva y modernamaguin aria tanto en las zonas de cultivocomo en las fábricas gue mandaron construir dentro de sus haciend as para extraer el jugo de la caña y converti rlo enazúcar, con el objetivo de comercializarloen las principales ciudades del país.
Aungue estas fueron claras muestrasde una mentalidad empresarial modernague impulsaba al desarrollo capitalista dela agricultu ra en México a fines del sigloXIX, Tortolero observa serios obstáculospara el desarrollo de una plena agricultura capitalista en esta época. El autor nosdice gue, en primer lugar, las haciendasmonopolizaban grandes extensiones detierra las cuales no eran explotadas de manera productiva y eficiente en su totalidad; por el cont rario, sólo una mínimaparte era cultivable, la demás estaba compuesta de montes y terrenos pedregososgue no servía para el cultivo. Luego, de latierra cultivable sólo una mínima parte(entre 2 y 3%) era de riego. De tal manera gue la agricultura más moderna e intensiva, gue era la de riego, era apenas unamínima parte de los terrenos cult ivables.
Por otro lado, los derechos de propiedad sobre la tierra no estaban plena y claramente establecidos: la mayor parte delas propiedades rústicas carecían de títulos y planos gue delimitaran exactamente los terrenos, lo cual propi ciaba insegurid ad y continuos confl ictos entre losdistintos propietarios. Esto tam bién dificultaba el acceso al crédito por la falta deseguridad para el acreedor.
Otro obstáculo gue observa Tortoleropara gue las haciendas fueran plenamente capitalistas es el rég imen de trabajo,pues las haciend as utilizaban mano deobra retenida por la fuerza a través delpeonaje por deuda. Los trabajadores de la
154
hacienda estaban sujetos a la hacienda deforma perm anente y no tenían libertadpara salir y entra r de la misma cuandoellos gui sieran, debido a este sistema deendeudamiento. Por otro lado, la formade pago gue recibían los peones de la hacienda no era totalmente monetaria, sinogue una parte la recibían en especie, comouna ración de maíz, y otra la recibían endinero, más o menos 25 centavos diarios,pero incluso esta parte, asegura el autor,sólo era nominal, pues el pago no se hacíaen dinero efectivo, es decir, en mondas decirculación oficial, sino en "vales" emi t idos por la hacienda y sólo válidos en lapropia tienda de raya. Con ello se impedíague la fuerza de trabajo empleada por lahacienda fuera mano de obra plenamentelibre y asalariada, lo gue a su vez reducíalas posibilidades de expansión del mercado de bienes de consumo.
Este sistema del peonaje por endeudamiento y del pago de los salarios con vales de la hacienda me parece gue debe serconfrontado con otras experiencias regionales, ya gue, como señala Karz en suclásico libro sobre la servidumbre agrariadurante el porfiriato, el ser peón no significaba forzosamente estar endeudado y,por otra parte, las deudas de los peonesno constituían una cantidad de dineromuy importante para poner en riesgo laviabilidad económica de las haciendas,más bien la gran mayoría de esas deudasno eran pagadas por los peones, pero servían como un tipo de comp romiso legal,moral y económico gue retenía a los peones endeudados en la hacienda .
Por otra parte, también hay gue considerar la relación entre peones endeudados y no endeudados, así como la relaciónent re peones fijos o acasillados y peonestemporales. La contratación de la mano
núm. 79, enero-abril 2011
de obra dependía en gran medida de losciclos agrícolas; los peones fijos constituían una minoría con respecto a todoslos trabajadores que llegaban por tempo radas a la hacienda para el corte de caña opara la cosecha del maíz o del trigo. Estet ipo de trabajadores eventuales no estaban sujetos a la hacienda ni estaban endeudados con ella, yal trabajar por temporadas debían recibir dinero en efectivoy no sólo vales de la hacienda. Tambiénhay que considerar la mano de obra especializada de las fábricas o ingenios azucareros, a quienes se les pagaba en promediosalarios más altos.
Otro tipo de trabajadores de las haciendas tampoco se mencionan en el librode Tortolero, que son los medieros, aparceros y arrendatarios. Estos traba jadoresestablecían otro tipo de relación con la hacienda en la cual no mediaba el pago endinero del salario, sino una renta de tierrasque se pagaba en especie o en dinero. Losmed ieros o arren datarios se iban con laparte de su cosecha y la consumían en suscasas o la vendían, obteniendo con ellouna parte en di nero que le servía paracomp letar sus ingresos y pagarle a la hacienda sus adelantos y préstamos.
Según Tortolero, la falta de monedafraccionaria era lo que obligaba a los hacendados a pagar con "vales" de la hacienda a sus peones. Ello se debía a que no había suficiente dinero en monedas de platacirculando en el país, más bien el dinero circulante era escaso ya que, a pesar deque México era el p rincipal productorde plata en el mundo, esta plata se destinaba principalmente a su exportación,quedando una cantidad mínima para circular dent ro del territorio nacional. Poresto también no había dinero en efectivopara comprar bienes raíces, ent re ellos las
RE SEÑAS
haciendas, ni para desarrollar un sistemade crédito moderno .
Debido a esta falta crónica de circulante, el autor nos dice que las haciendascontinuamente estaban endeudadas, puesal no tener dinero efectivo, las compras sehacían con crédi tos hipotecarios que gravaban a las haciendas durante m uchosaños, y cada posterior compraventa se hacía adq uiriendo y reconociendo las hipotecas antiguas, de tal manera que, al momento de la transacción, la compra de unahacienda se efectuaba con muy poco dinero en efectivo.
La falta de dinero metálico y la faltade un sistema de crédito moderno compuesto por bancos oficiales y privados hacían que el accesoal mercado de capitalesfuera muy difícil y precario; por ello, loshacendados seguían recurriendo a un viejo sistema del préstamo personal, al crédito hipotecario interpersonal. Sólo hastaque en la década de 1880 apareció un incipiente sistema bancario los hacendadospudieron acceder al crédito bancario moderno, pero todavía hasta 1908 este sistema seguía siendo muy marginal y no apoyaba el creci miento prod uctivo de lashaciendas mexicanas.
El autor nos explica que fue sólo hastaeste año, 1908, con la creación de la Cajade Préstamos, que el régimen porfiris tatuvo una política de fomento a la agricultura de riego, apoyando a los hacendadospara sanear sus fincas y para invertir en sistemas hidráulicos modernos, para extender las tierras de riego y favorecer la explotación de cultivos más comerciales.
Con respecto a la escasez de circulante tanto en pesos de plata como en moneda fraccionaria habrá que considerarqueel metal que toma el lugar del dinero sirve sólo como medida de valor, medio de
155
atesoramiento y de cambio, el cual puedeser sustituido por los signos del d ineroy este puede ser papel, o contratos específicos como let ras de cambio o pagarés, locual ha sido ut ilizado por los comerc iantes y banqueros desde el siglo XVI. En realidad la falta de di nero metálico no hasido un obstáculo para que se desarrollenlas gra ndes transacciones mercantiles, lovemos ahora con el pape l moneda y conlas tarjetas bancarias en donde no hay ninguna moneda metálica. En el siglo XIX
los bancos privados comenzaro n a emi tirsu propio dinero, que eran billetes de banco, que sólo eran válidos para el bancoemisor; no había un billete de banco oficial como ahora porq ue no había un banco central que mo nopo lizara la emisiónde papel moneda. ¿Cuál es la diferenciaent re un banco pr ivado que emite pape lmoneda con el sello de su banco y una hacienda que emi te "vales" con el sello de"su hacienda"? Me parece que más allá dela forma legal, la función es la misma: sustituir la moneda metálica por papel u otrotipo de materia l, donde las transaccionescomerciales lo requieran y ante la escasezde monedas de plata o fraccionaria de otrostipos de meta l. Con el desarrollo del capitalismo a un grado mucho mayor, las monedas se hacen obsoletas y quedan los puros signos del dinero en los billetes y lasmonedas fraccionarias que no tienen ningún valor porque no son de plata .
Es cierto que la mayor cantidad de plata se exporta, y se exporta en monedas convalor de un peso. Pero para que salgan delpaís, esas monedas necesitan recorrer unagran cantidad de circuitos mercantilespara que lleguen a las manos del exportador de plata, un comercia nte o un empresario. La plata no se va por sí sola, seintercambia por algo (merca ncías impor-
156
radas) y estas penetran al mercado interno nacional y van a parar a las manos decomerciantes, propietarios, productores yconsumidores en general, que pagan plata por ellas. Yo creo que la pla ta circulaba por los mercados regionales y nacionales antes de ser exportada y no se limi tabaa salir solamente del país. La circulación demercancías al nivel del intercambio menudo hacía necesaria la circulación de moneda de baja denominación o fraccionaria, y cuando esta escaseaba o no la habíaera susti tuida por vales o "tlacos", que condist in tos mat eriales desempeñaban lasmismas funciones que las monedas de cobre o de níq uel.
En el fondo, los obstáculos del capitalismo no estaban sólo en la falta de circulante, sino en la falta de consum idoresmodernos; es decir, en la estrechez de losmercados. Era necesario gente que con dinero comprara los bienes que necesitaba,pero si los peones y habitantes de los pueblos no eran impulsados a consumir, elmercado era muy pequeño.
De esta manera, para Alejandro Tortolero, el proyecto modernizador porfirista en el campo mexicano tenía sus límitesy a la vez generaba sus desequilibrios, mismos que prop iciaron el descontento enamplias capas de los habitantes del medio rura l, principalmente en los habitantes de los pueblos.
Cont rariamente a la tesis dominantesobre las causas de la revolución mexicana, que explica el conflicto en el campocomo una lucha de las comunidades campesinas por las tierras usurpadas de formailegal por parte de las haciendas, Tortoleronos dice que ese no fue el problema pri ncipal. Asegura que a los pueblos, al menosa los de Chaleo, las haciendas no les quitaron de forma ilegal las tierras. Lo ante-
núm. 79, enero-abril 2011
rior se demuestra en los múltiples expedientes de dotación de tierras posterioresa la revolución, donde los pueblos que alegaban rest itución de tierras no pudieroncomprobar que eran dueños de ellas nique se les hubieran quitado ilegalmente; por ello, en vez de restitución se lesotorga una dotación de ti erras , dondesolamente tienen que demostrar que lasnecesitan .
Además nos dice que las haciendas tenían muchas tierras sin cultivar todavía, yque no necesitaban qu itarles las tierras alos pueblos para extender sus cultivos. Másbien, dentro de los pueblos y sus tierrascomunes se fue dando un procesode apropiación y concent ración de la tierra porparte de los notables y principalesdel pueblo q ue dio como resu ltado que un oscuantos acapararan las mejores tierras delpueblo y la gran mayoría de habitantesse quedaran con una o dos parcelas o deplano sin ninguna, para sostener a sus familias. Por eso no había tierras, no porquelas haciendas se las hubieran qui tado.
Lo que era realmente escaso era elagua, y allí sí hubo una apropiación y monopolización por parte de los g randesterratenientes para beneficiar sus cult ivos de caña. Los pueblos de la rivera dellago de Chaleo no sólo vivían del producto de sus tierras, sino de todo lo que elecosistema lacustre les proveía, dice Tortolero: peces de los lagos y ríos, madera yanimales de caza de los bosques, yaguapara sus necesidades. Realmente sólo latierra era lo de menos.
Para Tortolero, la revolución mexicanatuvo muchas causas provocadaspor el proceso modernizador impulsado desde elEstado porfiriano para beneficiar a las elites económicas, políticas y sociales. El modelo modernizador estuvo basado en pri-
R ESEÑAS
vilegiar el crecimiento de las ciudades,de la industria, la inversión extranjera yde las grandes haciendas. Los excluidos deayer y de siempre fueron los campesinos,los habitantes de los pueblos, y principalmente los indígenas.
Alejandro Tortolero concluye lo siguiente :
Con el porfiriato asistimos a un parreaguasque origi na transformaciones profundas enla est ruc tura económica y esto posib ili taun crecimiento económico que dura más detres décadas. Este largo periodo porfirisra(1877 -19 11) sorprende por sus logros, perotambi én por sus cont radicciones. La mayorsería la de un crecimiento espectacular dela economía y una fuerte estabilidad polí tica que contrasta con la caída del régimenmed iante una violent a revolución agrariaque ocupa la segunda década del siglo veinte. Aqu í hemos analizado una serie de obstáculos al desarro llo económico que inciden en esta situación y concluimos que lamodernización está en el origen de las transformaciones del régimen, pero también desu caída.
Finalmente, no me resta sino felicitara Alejandro Tortolero por este interesante y buen libro que abre nuevamente lasdiscusiones sobre el camp o mexicano delos siglos XIX-XX, y sobre la revoluciónagraria que está por cumplir sus primeros100 años. Y; desde luego, invitar al público en general para que lea el libro , puesles resultará sumamente interesante.
Sergio Valerio UlloaU NIVERSIDAD DE G UADALAJARA
157