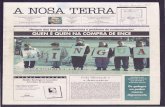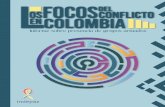La civilización que edifico la pirámide del sol de Teotihuacan.
Manzanilla 2011 Los grupos sociales de Teotihuacan. Perspectiva interdisciplinaria para su estudio
Transcript of Manzanilla 2011 Los grupos sociales de Teotihuacan. Perspectiva interdisciplinaria para su estudio
LOS GRUPOS SOCIALES DE TEOTIHUACAN.PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA PARA SU ESTUDIO*
LINDA R. MANZANILLA1Miembro de El Colegio Nacional
A René Millon (1976) quien habló por primera vez sobre los grupos sociales de Teotihuacan,
y a George Cowgill (1997) quien insistió en que el oficio es más importante que el individuo en esta gran urbe.
INTRODUCCIÓN
Teotihuacan representa una excepción en Mesoamérica:— por la extensión y grado de planificación del asentamiento urbano
ortogonal (20 km2) (Millon, 1973);— por la multietnicidad representada por barrios foráneos en la peri-
feria (Barrio Oaxaqueño, Barrio de los Comerciantes, conjunto michoa-cano, y probablemente otros), y por la mano de obra especializada decarácter foráneo auspiciada por las élites intermedias de los centrosde barrio;— por el patrón de asentamiento polarizado en una gigantesca urbe
y muchas aldeas y villorrios donde vivían los productores de alimentos;— por la organización corporativa patente en los conjuntos multifami-
liares que albergaban a familias independientes que compartían oficio,y aterrizada también probablemente en un co-gobierno de cuatro señores;— por ser la capital de un estado peculiar que he llamado “tipo pulpo”,
donde la cabeza está representada por la gran ciudad, y los tentáculosson los corredores de sitios teotihuacanos hacia los confines de los cuatrorumbos, de donde venían materias primas y productos suntuarios, muchosde ellos consumidos por las élites (Manzanilla, 2006d, 2007a, 2007c, 2009).
201
* V Mesa Redonda de Teotihuacan, 26 de octubre de 2011.1 IIA-UNAM.
Para dar orden a la gran población de diversos orígenes, se establecie-ron barrios foráneos en la periferia (figura 1), y barrios teotihuacanoscon mano de obra multiétnica para tareas muy especializadas. Teopan-cazco, un centro de barrio multiétnico en la periferia sureste, que excavéde 1997 a 2005, pertenece a este último tipo.
Para reconocer a los grupos sociales (grupos étnicos, grupos de oficioy unidades sociales jerárquicas) que crean esa trama compleja debemosadoptar una perspectiva interdisciplinaria (figura 2) que tome en cuentala ubicación de cada uno de estos sectores sociales en la ciudad, susviviendas, sus representaciones (en figurillas, escultura y pintura mural,para determinar sus atavíos característicos, los adornos personales, lostocados y la pintura facial y corporal), los entierros (es decir, sus prácti-cas funerarias, las entesopatías o marcas de actividad, las patologías, losisótopos estables y los de estroncio 87/86 que nos dicen de dónde vinie-ron, los elementos traza para la determinación de paleodieta, y el ADN);asimismo, los objetos emblemáticos de cada oficio, grupo jerárquico
202
Figura 1. Barrios forá�neos.
y étnico; y los aspectos organizativos que se desprenden de este análisis(Manzanilla, 2007b).En esta ponencia se enunciarán estos aspectos y se intentará discrimi-
nar entre agrupaciones sociales distintas, tomando como base el estudiode Teopancazco.
1. HETEROGENEIDAD
Generalmente uno asume que los grupos que viven en ciudades queson capitales de estados tienen accesos diferenciales a recursos básicos.La literatura arqueológica insiste constantemente en este hecho. Sinembargo, en algunas capitales del Clásico mesoamericano, como Teoti-huacan, hemos visto otro panorama, en el que muchos de los compo-nentes de la subsistencia (fauna y flora) están presentes en los diversosconjuntos habitacionales, pero en proporciones distintas.
203
Figura 2. Metodología estudio grupos sociales.
Mediante excavaciones extensivas controladas, y través del análisis dela fauna, la flora, los estudios de paleodieta a través de elementos traza,y los bienes suntuarios y alóctonos de los conjuntos habitacionales teoti-huacanos excavados (Oztoyahualco 15B:N6W3, por ejemplo; Manzanilla[ed.], 1993, 1996), hemos visto que los habitantes tuvieron un accesosimilar a los recursos florísticos (maíz, frijoles, calabaza, amaranto, verdo-laga, huauhzontle, tomatillo, etcétera), aun cuando, según McClung(1979), Tetitla ha sido destacado como el conjunto más rico en especí-menes botánicos; existen algunos conjuntos habitacionales con accesoa frutos y productos alóctonos, como el tabaco, el aguacate y el algodón,quizás asociados con las ramas de la manufactura y el consumo ritual.Además, hay actividades rituales seguramente relacionadas con el consumode pulque, ya que en ciertos conjuntos, como Tetitla, hubo una abun-dancia de raspadores para maguey (Manzanilla, 1996).Los restos faunísticos indican que la subsistencia dependía de conejos
y liebres, venado, perro y guajolote, suplementado por aves acuáticas ypeces de agua dulce (Starbuck, 1975; Valadez y Manzanilla, 1988).A pesar de que aproximadamente las mismas especies de fauna y flora
están presentes en todos los conjuntos habitacionales, Tetitla mostró unamuy amplia variedad de aves (así como una particular riqueza de especiesbotánicas); Teopancazco y Yayahuala, una gran variedad de moluscosmarinos (así como una alta proporción de Chenopodium y amaranto, enYayahuala); Tlajinga 33, el consumo de aves pequeñas y peces de aguadulce, y Oztoyahualco 15B:N6W3, la dependencia de varias especies deconejos y liebres (Manzanilla, 1996).Entre los conjuntos habitacionales, existen también diferencias en el
número de productos de alto estatus, particularmente vasos trípodesdecorados o pintura mural y distinciones en la calidad de la construcciónmisma. Martha Sempowski (1994) ha evaluado la complejidad de lasofrendas funerarias en entierros de La Ventilla B, Zacuala Patios y Tetitla,tomando en consideración el número total de artefactos, los tipos, y lacantidad de objetos decorados o exóticos. Consideramos que aunque esteejercicio resulta interesante, hemos preferido una metodología alternativa(particularmente usada en Oztoyahualco 15B:N6W3 [Manzanilla 1993,1996] y Teopancazco [Manzanilla 2006d, 2009]), en que se han hechomapas de distribución de todos los tipos de artefactos y ecofactos, con elfin de diferenciar las actividades de cada unidad doméstica.En el estudio de las diversas unidades domésticas que comparten
un conjunto multifamiliar teotihuacano, hemos observado indicios dejerarquía (figuras 3 y 4) entre las familias: generalmente una es la privi-
204
legiada tanto por su acceso a bienes alóctonos, cuanto por su adscripciónal culto de la deidad estatal de Teotihuacan (Manzanilla, 1996). Esteesquema de jerarquía interna en los conjuntos multifamiliares tambiénha sido percibido en las unidades domésticas Ubaid y Uruk de Mesopo-tamia (Maisels, 1990: 112, 165, 166).
A nivel mayor, el problema de la estratificación en la sociedad teotihua-cana ha sido abordado con dos modelos: uno propuesto por René Millon(1976, 1981), George Cowgill (1992) y otros, con varios niveles claramenteseparados por distinciones sociales, por un lado; y por el otro, el modeloque percibe toda una gama de sutiles diferencias socioeconómicas entregrupos, tan sutiles que no crean estamentos claramente separados, sino unaprogresión compleja de niveles jerárquicos (Manzanilla, 1996; Pasztory,1988).A través de variables como el tamaño de los cuartos, el uso del espa-
cio, la decoración, las técnicas constructivas, los entierros, las ofrendas,
205
Figura 3. Conjunto multifamiliar Oztoyahualco 15B N6W3 (Manzanilla 1993, 1996, 2009).
etcétera, en un trabajo pionero sobre grupos sociales en Teotihuacan,René Millon (1976: 227) señala que la sociedad teotihuacana estuvo for-mada por seis niveles sociales, económicos y culturales claramente defi-nidos. A la cabeza de la sociedad teotihuacana estaba la élite gobernante;el segundo nivel estaba representado por miles de personas de muy altoestatus pero de segundo orden, es decir, los sacerdotes de los complejospiramidales de la ciudad; después de un hiato, los niveles tercero, cuartoy quinto pertenecían a estatus intermedios, representados por el PalacioZacuala, Teopancazco y Xolalpan, de mayor a menor; el sexto nivel com-prendía los conjuntos de estatus bajo como Tlamimilolpa y La Ventilla B.Pequeños conjuntos habitacionales multifamiliares, como el que excava-mos en Oztoyahualco 15B:N6W3 (Manzanilla [ed.], 1993), o las estruc-turas no-sustanciales de la periferia, estudiadas actualmente por IanRobertson, no fueron tomados en cuenta en el modelo anterior pues nose conocía su existencia entonces.Sin embargo, hemos demostrado (Manzanilla, 1996) que conjuntos
que están ubicados en niveles jerárquicos distintos tenían acceso a los
206
Figura 4. Oztoyahualco diferencias jerárquicas.
mismos recursos de subsistencia, así como a materiales alóctonos, peroen proporciones distintas, a pesar de las diferencias en tamaño. Inclusohemos visto que ciertos conjuntos multifamiliares podrían tener un esta-tus en la fase Tlamimilolpa (200-350 dC) y otro diferente en la fase Xolal-pan (350-550 dC), a raíz de cambios en las actividades artesanales y sudemanda en la ciudad (Manzanilla, 2003).Proponemos, entonces, abordar los siguientes indicadores.a) En cuanto a la arquitectura doméstica, ver el tamaño total, además
de las dimensiones de los patios rituales de cada familia y sus dormitorios;describir los materiales constructivos (y evaluar su accesibilidad y calidad);constatar la presencia o ausencia de pintura mural, almenas, estelas, etcé-tera; ver la ubicación de dicho conjunto en el sitio (es decir, la distanciaal núcleo cívico-administrativo-ceremonial); observar la complejidad dela planta arquitectónica; ver qué actividades particulares están presentes;evaluar la capacidad de almacenamiento y el acceso al agua potable(Manzanilla, 2007b).b) Respecto del consumo de alimentos, ver no sólo los elementos tra-
za para la paleodieta y las marcas de estrés en el crecimiento, sino la iden-tificación de los elementos consumidos, la determinación de hábitats, y latecnología de apropiación y procesamiento de fauna y flora presentes.c) Obviamente los objetos que acompañan a los entierros nos podrían
dar un indicio de la apropiación de materias primas y productos alóctonos.d) El análisis de los atavíos en figurillas, escultura, estelas y representa-
ciones pictóricas también permite discriminar identidades individualesy grupales, y su relación con atavíos y bienes portados (Manzanilla,2007b).Ernesto González Licón (2003) abordó 12 unidades residenciales
y 160 esqueletos de Monte Albán, a través del estudio de su arquitecturadoméstica, las prácticas funerarias, sus bienes y las condiciones de salud(dieta y paleopatología), para individuar patrones de desigualdad socialy grados de estratificación social en la capital zapoteca. Así, establece queel estudio de la desigualdad social puede ser hecho a varias escalas, comomencionamos anteriormente: dentro de una unidad doméstica, entreunidades domésticas del mismo barrio, y entre unidades domésticasy barrios de diferentes sectores de la ciudad (González Licón, 2003: 1).La estratificación misma puede ser: económica (es decir, por medio delacceso a recursos básicos), política (cuando hay un acceso diferenciala oficios y recompensas) y social (es decir, a raíz del prestigio social, elpoder o la riqueza).
207
La definición de estratos sociales proviene de un análisis como el seña-lado anteriormente: González Licón (2003: 10-11) menciona la diferen-ciación entre gente del común, una clase media y la nobleza, a través de unaevaluación multivariada de diferencias cuantitativas y cualitativas de bienesde prestigio y básicos, la ubicación y tamaño del conjunto doméstico, lascondiciones de salud y las prácticas funerarias. Sin embargo, de las tresclases señaladas anteriormente surge una diferenciación más amplia, convarias categorías dentro de la élite (la élite gobernante, la nobleza no-gobernante, las familias de nobles menores, la gente del común de estatusalto y medio), etcétera.Así, al parecer, en las ciudades prehispánicas por lo menos del hori-
zonte Clásico, hay una variedad de grupos diferenciados a nivel social,cuyas variaciones económicas no parecen ser tajantes. Esto merece estudiosprofundos para responder a la pregunta de cómo debe el arqueólogoabordar la diferenciación social. Nosotros hemos elegido el analizarel 100% de los datos, tanto de recursos básicos como la fauna y la flora,como de bienes suntuarios y alóctonos, además de la calidad de la cons-trucción y la presencia de pintura mural, y sin embargo no hemos perci-bido diferencias tajantes entre clases sociales, ya que la trama social es muycompleja. Nuestra metodología interdisciplinaria nos ha permitido, sinembargo, analizar con detalle nuevos componentes de la producción arte-sanal que anteriormente no estaban contemplados.La organización corporativa (siguiendo a Blanton et al., 1996) servía
para dar cabida a una multiplicidad de unidades cónicas pero también paraentretejer una compleja trama de grupos sociales y étnicos, entrelazadospor ciertas actividades, entre las cuales destaca el ritual que se hacía demanera similar en unidades domésticas de clases sociales distintas, hastalas ceremonias del Estado. Uno de los objetos más representados en losdiversos niveles del ritual teotihuacano es el incensario tipo teatro(Múnera, 1985; Manzanilla y Carreón, 1991; Manzanilla, 2000); es inte-resante ver cuánto el estado teotihuacano estaba involucrado en la codi-ficación del ritual, pues uno de los casos más nítidos de control estatal dela producción artesanal es precisamente el del taller de placas de incen-sario excavado por Múnera (1985) al noroeste de La Ciudadela.Se podría pensar también en los tianguis de barrio, en las plazas de
tres templos y otros centros de barrio para el intercambio de productosde subsistencia. Sin embargo, los templos de barrio —como quizás el deTeopancazco (Manzanilla 2006d, 2009)— pudieron haber fungidocomo centros independientes de auspicio de artesanías elaboradas,
208
como la producción de atavíos de la élite (Manzanilla et al., 2010), en lasque probablemente hubo relaciones directas de estos templos y los lina-jes poderosos o “casas nobles” (Manzanilla, 2007a) que los controlaban,con las áreas de proveniencia de las materias primas, en particular Vera-cruz y Guerrero. Esto explicaría la presencia de varios tipos de materiasprimas y productos procedentes de dichas áreas (véase Manzanilla,2006d), al igual que los migrantes con tasas isotópicas de estroncio pare-cidas a regiones como Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, y otros, peroque convivían con los teotihuacanos en sus conjuntos de barrio (Price,Manzanilla y Middleton, 2000).Teotihuacan representa un reto intelectual por su heterogeneidad, por
su complejidad, y por ser a la vez centro de manufacturas y movimientode bienes, capital de un Estado con estrategia corporativa, sitio sagrado,asentamiento estratégico en cuanto a recursos como la obsidiana, ciudadortogonal muy ordenada en cuanto a traza, y en fin, por ser una anomalíaen el escenario mesoamericano. Sin embargo, una aproximación intelec-tual disciplinada y sistemática permitirá, a la larga, desentrañar la tramacompleja de su devenir.
A. La etnicidad
a. Los barrios foráneos
Es bien conocido que Teotihuacan fue una ciudad multiétnica (figura 5).Hay tres posibles barrios foráneos detectados en la periferia de la ciudad:el Barrio de los Comerciantes (relacionado con Veracruz), hacia el este,con los conjuntos de Mezquititla y Xocotitla (Rattray, 1988, 1989); el BarrioOaxaqueño o Tlailotlaca, hacia el suroeste (Spence, 1990, 1996); y unpequeño conjunto relacionado con Michoacán (Gómez Chávez, 1998).En ellos se reitera la identidad étnica en prácticas funerarias distintas a losteotihuacanos, los símbolos de identidad (estelas, urnas), en ocasionesincluso construcciones domésticas contrastantes. Hemos propuesto quela identidad étnica puede ser distinguida arqueológicamente (figura 6)a través de las prácticas culinarias (las técnicas de preparación de los ali-mentos, las especies usadas, los ingredientes y las combinaciones); el ves-tido, tocado, adorno, decoración y pintura corporal; la organización fami-liar en el territorio doméstico; el ritual doméstico; las prácticas funera-rias; y la posterior contrastación de estos datos con los estudios de isótoposestables y de estroncio 87/86 y ADN (Manzanilla, 2007b).
209
b. Los barrios teotihuacanos
Es probable que las “plazas de tres templos” pudiesen haber sido loscentros de los barrios originales de Teotihuacan (Manzanilla, 1997), porlo menos en la porción norte de la ciudad. A raíz de las excavaciones enel barrio de La Ventilla 92-94 por Rubén Cabrera y Sergio Gómez conta-mos con datos adicionales sobre la funciones del barrio: su componenteritual, un posible centro administrativo en el Conjunto del Patio de losGlifos, y las moradas de los artesanos (véase Gómez Chávez, 2000; GómezChávez et al., 2004). Con los recientes estudios en el centro de barrio deTeopancazco (figura 7) en la periferia sureste de la gran urbe (Manzani-lla, 2006d, 2006b, 2006c, 2009; Pecci et al., 2010) hemos ampliado los sec-tores funcionales propuestos por los autores arriba señalados, y hemosidentificado los componentes foráneos que participan de la vida de unbarrio multiétnico de Teotihuacan. Así se ha podido discriminar para Teo-pancazco (figura 8):1. un sector ritual, en el centro, con altar, gran templo al este y plaza
ritual;
211
Figura 7. Teopancazco, planta.
2. una posible área administrativa al sur, donde se encuentran los prin-cipales murales;3. un componente artesanal muy especializado, particularmente una
sastrería al noreste y un sector de preparación de pieles y cueros al norte;4. un sector militar, con la guardia del centro de barrio al suroeste:5. el componente residencial del administrador y su familia al norte;6. un pequeño sector médico, de parto y de cosméticos al noreste;7. una alineación de cocinas y almacenes en la periferia norte;8. y un gran sector abierto al este (Manzanilla, 2009; en prensa).Generalmente estos centros tienen:1. patios de congregación (> 170 m2 de extensión) y cuartos sobre pla-
taformas de templos (> 55 m2 de superficie) que rebasan las dimensio-nes de los más grandes de los conjuntos residenciales y habitacionalescomo Tetitla u Oztoyahualco 15B: N6W3.2. Carecen de áreas explícitas de preparación de alimentos dispersas
en los territorios de cada familia nuclear, que, asociadas a los almacenes,son típicas de los conjuntos habitacionales multifamiliares (Manzanilla,
212
Figura 8. Teopancazco, sectores funcionales.
1996); en contraposición, pueden tener hileras de almacenes-cocinaspara alimentar a los trabajadores del centro de barrio.3. Es probable que funcionen gracias al liderazgo de un “casa” fuerte
(que forma parte de las élites intermedias de Teotihuacan) y que orga-niza no sólo el ritual, sino actividades artesanales singulares, como la pro-ducción de atavíos para la élite teotihuacana, y posiblemente la adminis-tración del barrio (Manzanilla, 2006d, 2007a, 2009).4. Estos centros de barrio pueden tener relación con grandes espacios
abiertos donde quizá se jugaba a la pelota, hecho que ya Aveleyra (1963)y Gómez Chávez et al. (2004) señalaron para el sector de La Ventilla, y queprobablemente eran mecanismos de integración multiétnica, más que demantenimiento de fronteras étnicas, como Gillespie (1991: 341) propuso.Sin ser un barrio foráneo (como el Barrio de los Comerciantes o el
Barrio Oaxaqueño, ubicados en la periferia este de la ciudad), Teopan-cazco ha evidenciado una variedad y cantidad de elementos procedentesde la costa del Golfo que eran canalizados a una manufactura muy espe-cializada y singular: la elaboración de trajes y tocados para sacerdotesy militares, es decir, la élite intermedia del barrio (Manzanilla et al., 2010),a semejanza de los que se representan en los famosos murales del sitio(figura 9) (véase Gamio, 1922, Primera Parte. Arquitectura: 156-157; Kubler,1967, figura 45; De la Fuente, 1996, tomo II: 43, 53).Tenemos la sospecha que la “casa” que estaba a la cabeza del barrio de
Teopancazco tenía mano de obra masculina del corredor de sitios haciala costa del Golfo trabajando para sí en la elaboración de los trajes,hecho sugerido por los entierros del sector de la sastrería, que son todosmasculinos, migrantes y tienen agujas como ajuar funerario (Solís-Pichardoet al., 2010; Morales et al., 2010).Algunas élites intermedias que estaban a la cabeza de los centros de
barrio podrían haber sido elementos importantes en la administraciónde la ciudad, y es probable que para ello utilizaran sellos de estampa coniconografías como el Dios de las Tormentas (deidad estatal de Teotihua-can) y la flor de cuatro pétalos (posible glifo de la ciudad, según LópezAustin) (Manzanilla, 2007a), aunque sugerimos que durante la fase Tla-mimilolpa tuvieron suficiente libertad para auspiciar caravanas de flujode bienes suntuarios hacia zonas como la costa del Golfo y Michoacán.Los centros de barrio parecen haber controlado la mano de obra mul-tiétnica a través de contadores personales de cada trabajador, que quizáseran trocados por raciones de tortillas en las cocinas alineadas en la peri-feria norte del conjunto (Manzanilla, 2010, 2011).
213
c. Los contingentes étnicos de Teotihuacan
La detección de los diversos contingentes étnicos de Teotihuacan sebasa en la observación:1. en primer lugar, de sus representaciones, indumentaria, tocados,
adornos y pintura facial en— las figurillas (véanse contribuciones de Berenice Jiménez y Enah
Montserrat Fonseca en esta V Mesa Redonda);— la escultura— y la pintura mural (véase De la Fuente, 1996), en la cual destaca par-
ticularmente el Mural del Templo de la Agricultura, con varios persona-jes que portan tocados marinos, muy distintos a los teotihuacanos(figura 10).2. En segundo lugar, el estudio de los entierros en cuanto a los siguien-
tes elementos:
a. Las prácticas funerarias discordantesFrente al hecho de que los teotihuacanos en general enterraban a sus
muertos en fosas bajo los pisos de sus viviendas (véase Manzanilla y Serrano[eds.], 1999), se ha mencionado el que los oaxaqueños construyerontumbas con cámara y antecámara y usaron urnas funerarias en Teotihua-can; los michoacanos dispusieron entierros múltiples en pozos cilíndricos,y los veracruzanos generalmente mostraron entierros secundarios o par-ciales (figura 11). Asimismo, en Teopancazco (Manzanilla, 2006d, 2009)podemos citar rituales inusitados de terminación de varios individuosmasculinos decapitados y dispuestos cada uno en vasijas tapadas conotros recipientes y cinabrio, ritual que sólo tiene un precedente en Cerrode las Mesas, Veracruz (véase Drucker, 1943).
b. Los isótopos establesPara 38 entierros de Teopancazco, gracias a una colaboración con los
maestros Pedro Morales y Edith Cienfuegos, del Laboratorio de IsótoposEstables del Instituto de Geología de la UNAM, hemos hecho un estudiode isótopos estables de oxígeno en esmalte con corrección a agua quearroja la proveniencia foránea de varios individuos de varias altitudes(figura 12) que incluso ocupan diversos sectores del conjunto de Teo-pancazco (Morales et al., 2010).
215
216
Figura 11. Rituales funerarios de los grupos é� tnicos zapoteco y veracruzano.
Figura 12. Teopancazco, isó� topos estables.
c. Los isótopos de estroncio 87/86La estrategia diseñada por T. Douglas Price (véase Price, Manzanilla y
Middleton, 2000) para evaluar posibles migrantes, se basa en que en losdiversos sustratos geológicos de una región hay proporciones diversas delos isótopos de estroncio 87 y 86, tasas que son integradas a las plantas, alos herbívoros, a los carnívoros y a los omnívoros, y por lo tanto, quedacomo parte de la estructura del hueso y el esmalte de los dientes. La téc-nica resulta de comparar la relación isotópica de estroncio 87/86 en elprimer molar contra los datos de un hueso como la cresta iliaca o el fémurdel mismo individuo. Cuando no coinciden estas medidas, se puede hablarde migrantes de una región con una dieta a otra.Cuando las cifras isotópicas de estroncio procedentes del molar coin-
ciden con las del hueso, podemos plantear una residencia de largo tiempoen un mismo lugar; mientras más diferencia haya entre las dos cifras, másse apoya una situación de migración reciente.En el 2000 publicamos un primer estudio de isótopos de estroncio para
Teotihuacan (Price et al., 2000), que ha sido ampliado gracias al montajede dicha técnica en México por parte del doctor Peter Schaaf, de losLaboratorios Lugis del Instituto de Geofísica de la UNAM (Solís-Pichardoet al., 2010). Con este último grupo, analizamos 27 entierros de Teopan-cazco. En la gráfica resultante se observa, sin duda alguna, la multietni-cidad de centros de barrio como Teopancazco (figura 13), con migranteslejanos, migrantes del corredor hacia la costa del Golfo y gente local.
d. Los elementos traza para determinar paleodieta.Burton y Price (1990) han establecido que el estado nutricional de los
seres del pasado puede ser abordado por medio del estudio de elemen-tos traza de estroncio, bario y zinc. El estroncio se presenta en cantidadeselevadas en vegetales y tiende a acumularse en los huesos de herbívoros,mas no en los huesos de los carnívoros, como consecuencia de su diluciónprogresiva en la cadena alimenticia.Los cambios en la dieta —representados como acceso diferencial al
recurso carne— pueden ser registrados por medio de las transformacionesen los niveles de estroncio en hueso, y pueden estar correlacionados condiferencias de organización económica, estatus, grupo étnico o estrate-gias de abasto de recursos. Cuando el resultado es muy cercano a la uni-dad, se deduce que el individuo bajo estudio tenía una alimentación fun-damentalmente vegetariana y casi carente de carne (Fornaciari y Mallegni,1987). Los niveles altos de estroncio en hueso están relacionados con
217
dietas ricas en plantas, mientras que valores bajos están asociados con elconsumo de carne (Farnum et al., 1995).Para el caso de Teopancazco, Gabriela Mejía (2008), en colaboración
con el doctor José Luis Ruvalcaba, del Instituto de Física de la UNAM, ana-lizaron 18 entierros de Teopancazco (figura 14). Gabriela Mejía distinguióentre:1. quienes tenían una paleodieta predominantemente marina [Log
(Ba/Sr) = –1.8 y –1.3], que son cinco entierros, varios de ellos de la faseTlamimilolpa;2. de los que tenían una dieta terrestre desértica [Log (Ba/Sr) = –l.l y
–0.7], que son cuatro entierros;3. y por último, quienes tenían una dieta terrestre no-desértica [Log
(Ba/Sr) = –0.7 y 0] que son ocho entierros, de los cuales tres son post-teotihuacanos.3. En tercer lugar, hemos señalado que seguramente la cultura culina-
ria de zapotecos, veracruzanos, gente del sur de Puebla, teotihuacanosy otros grupos era diversa, pues sin duda añadían especies y acentos desus lugares de orígenes; incluso posiblemente las técnicas de preparación
218
Figura 13. Teopancazco, isó� topos de estroncio 87/86.
y cocción variaron dependiendo del grupo en cuestión. Sin embargo,esta hipótesis está aún por ser probada gracias al análisis químico en losfondos de vasijas, así como la presencia/ausencia de comales, grandesollas para cocción interior, etcétera (Manzanilla 2007b).
II. LOS OFICIOS
Además de la multietnicidad, una de las características principales deTeotihuacan es el de ser un gran centro artesanal para todo el AltiplanoCentral.
a. Los sectores
En general en Teotihuacan observamos sectores que pudiesen alber-gar a especialistas de una artesanía particular, sin necesariamente implicarla existencia de barrios gremiales. Hay una concentración de alfareros en
219
Figura 14. Teopancazco, elementos traza.
la porción sur, ya que ahí hay buenos bancos de arcilla. Asimismo, hayestucadores en el noroeste, que tiene paso franco hacia el Valle de Tula;talladores de obsidiana en una gran franja en San Martín de las Pirámi-des, ya que es el primer punto viniendo de Otumba y la Sierra de lasNavajas.Concibo a la periferia de Teotihuacan como un gran sector de artesa-
nos que trabajan para la población urbana proporcionando cerámica,lítica tallada, lítica pulida, lapidaria menor y estuco. Sin embargo, en loscentros de barrio hay producción artesanal más especializada, y que tie-ne que ver con los indicadores de estatus de las élites intermedias querigen los barrios.
b. Las representaciones yacen en:— las figurillas — la escultura — y la pintura mural Existen diversas representaciones de oficios y funciones de la pobla-
ción teotihuacana.
A. La gente del común (figura 15)
Existen representaciones de varias actividades que suponemos realiza-das por la gente del común: el cultivo, la caza de aves con cerbatana, lacaza de mariposas, la recolección de frutos y ramas (figuras 16 y 17). Porlos ecofactos hallados en excavaciones controladas sabemos que tambiénse cazaba en bosques y llanuras; se pescaba en los lagos; se atrapaban avesacuáticas con redes pero también peces de las lagunas costeras de Veracruz.Asimismo, tenemos evidencia de la recolección de moluscos marinos,tanto por pintura mural, como por la existencia de una amplia variedadde conchas y caracoles del Golfo, el Caribe y el Pacífico, sobre todo enTeopancazco. En este último centro de barrio hemos ubicado a un buzode 15 a 20 años, en Entierro 71, con exostosis auditiva, y que probable-mente procede, por los estudios de isótopos de estroncio 87/86, de la lla-nura costera de Chiapas.Además de los guardias de barrio y los militares de alta jerarquía, supo-
nemos que hubo conscripción en Teotihuacan. Muchas de las llamadas“caritas retrato” (figura 18) pudieran representar precisamente a estoscontingentes reclutados en caso de expediciones o pugnas.
220
222
Figura 17. Otros oficios de la gente del comú�n.
Figura 18. Caritas retrato de Teopancazco (fotos tomadas por Berenice Jimé�nez para mi proyecto).
Suponemos que una amplia variedad de canteros, constructores, estu-cadores, alfareros, talladores de obsidiana, elaboradores de metates yotras piedras de molienda pertenecían a la gente del común, y sus vivien-das yacían en la periferia de la ciudad. Tal es el caso de Oztoyahualco15B:N6W3 que excavé de 1986 a 1988, y del estudio interdisciplinario sedesprendió que tres familias vivieron en dicho conjunto de 550 metroscuadrados, con una estructura jerárquica (figura 19) y con una actividadpreponderante: el estucado de pisos y muros (Manzanilla, 1996; OrtizButrón, 1990). Por isótopos de estroncio 87/86 sabemos que la mayoríade los pobladores de este conjunto habitacional multifamiliar eran locales,a excepción de un individuo, quizás un allegado o pariente foráneo, quepodría haber provenido de otra región (Price et al., 2000). Tenían unadieta balanceada de elementos florísticos y faunísticos, y además de criarperros y guajolotes, criaban conejos en cautiverio (Valadez, 1993). Dehecho la familia de menor estatus tenía este animal como deidad patrona(Manzanilla, 1996; Barba et al., 2007).Por los análisis de isótopos estables sabemos que la mayoría comía prin-
cipalmente maíz, sobre todo la mano de obra que laboraba en los centros
223
Figura 19. Oztoyahualco 15B en N6W3 y su estructura jerá�rquica.
de barrio, probablemente de manera obligatoria. Los habitantes de losconjuntos de la periferia tenían acceso a una dieta variada, como lo seña-lamos para los de Oztoyahualco 15B:N6W3 (Manzanilla, 1996), en laperiferia noroeste, pero en Tlajinga 33, un barrio de alfareros de la peri-feria sur, al parecer no tenían un abasto variado de proteína animal(Storey, 1992).Otras actividades incluyen a cargadores de personas y bienes, narradores,
adivinadores, malabaristas, protomédicos, pero también artesanos distin-guidos en la sociedad teotihuacana, como sastres y lapidarios especializa-dos, quienes laboraban para las élites intermedias y gobernantes.
B. Las élites intermedias
Como señalamos anteriormente, en los centros de barrio, como Teo-pancazco, se ha constatado una amplia variedad y cantidad de elementosprocedentes de la costa del Golfo que eran canalizados a una manufac-tura muy especializada y singular: la elaboración de trajes y tocados parasacerdotes y militares (figura 20), es decir, la élite intermedia del barrio
224
Figura 20. Teopancazco, elaboració�n atavíos.
(Manzanilla, 2006d; Manzanilla et al., 2010), atavíos representados en losmurales del sitio (De la Fuente, 1996, tomo II: 43, 53). Gracias a los estudiosminuciosos de Johanna Padró (2002) y Gilberto Pérez Roldan (2010),hemos definido una diversidad y profusión de instrumentos de hueso(agujas estandarizadas para bordar, coser y unir telas, particularmente dealgodón; instrumentos para trabajar cuero y pieles, leznas para haceragujeros, retocadores), además de botones de concha y cerámica, pinta-deras para telas, etcétera, concentrados en dos sectores del conjunto, juntocon restos de animales que proveyeron plumas, piel y placas para ser bor-dadas o cosidas en las telas de algodón que, junto con cerámica y variostipos de animales, y algunos venían de Veracruz.Gracias al estudio de Bernardo Rodríguez Galicia y Raúl Valadez,
varias especies de aves, particularmente cardenales, una garza de la costadel Golfo, pato, gallareta, codorniz, un halcón, águila, águila pescadora,búho, zopilote, guajolote (véase Rodríguez Galicia, 2006) presentes en elsitio, pudieron proporcionar plumas para atavíos y tocados. Muchas espe-cies de moluscos marinos tanto del Golfo de México, como del Pacíficoy del Caribe fueron trabajados y utilizados en el conjunto de Teopancazcopara ser engarzados en los trajes (Manzanilla et al., 2010). Asimismo hay pla-cas de tortugas, armadillo y cocodrilo, y pinzas de cangrejos que pudieronformar parte de los trajes, además de múltiples ejemplares de peces delas lagunas costeras (el huachinango, el pez bobo, el jurel, el pez loro, elrobalo, la mojarra común y la plateada, el tiburón, el ronco), que fueronconsumidos y/o cuyos huesos los adornaron (Rodríguez Galicia, 2010).Cráneos de comadreja, cánidos y otros mamíferos de Teopancazco
muestran trazas de haber sido cortados en su parte facial, quizá para serengarzados en los tocados, a semejanza de los portados por los personajesdel famoso mural (Manzanilla, 2006d). Según Kubler (1987), las estrellasde mar y las conchas evocan al océano, y son adjetivales en las represen-taciones; es probable, pues, que los trajes que se estaban confeccionandoaludían a sacerdotes-personajes que tenían que ver con el uso de recursosmarinos, como los peces, cangrejos, tortugas, cocodrilos y aves que hemosmencionado.Además hay evidencias de que en Teopancazco se elaboraban redes
(para pescar, indudablemente) y cestos (uno de los cuales se halló aso-ciado a un cráneo y que quizás enmarcaban algunos tipos de tocados)(figura 21); se pintaba cerámica; se hacían emplastos para pintura muraly vasijas policromas (Manzanilla et al., 2006).
225
Por los estudios isotópicos sabemos que los entierros del sector “sastrería”parecen ser migrantes (Solís-Pichardo et al., 2010; Morales et al., 2010).En Teotihuacan, tenemos representaciones de jugadores de pelota
(figura 22), gente involucrada en diversos juegos adivinatorios, pero tam-bién percibimos que los ancianos pudieron tener un papel importantedentro de la sociedad teotihuacana. Las mujeres se representan de diver-sas maneras, pero sobresalen aquellas vestidas con tocados de banda ancha.Sobre los militares, ya Claudia García des Lauriers (2000), en su tesis
de maestría, identificó algunos elementos de su vestimenta (figura 23),como armaduras de plumas o algodón, pectorales de conchas Pecten oSpondylus, o de mandíbulas o cabezas trofeo; en las manos portan átlatl,báculos de serpientes, lanzas, escudos. Es probable que la mayoría deestas representaciones se refieran a los grupos militares de cierto rangoy a las guardias de barrio que acompañaban a las caravanas en pos debienes suntuarios.Muchos murales refieren a los agentes del ritual (figura 24), que en la
mayoría de los casos están propiciando la fertilidad con actividades
226
Figura 21.Otras artesaní�as de Teopancazco.
de siembra. En algún trabajo anterior (Manzanilla y Delgado, 1990), aludi-mos al hecho de que aparecen representados frijol ayocotes, además degranos diversos, entre ellos, chía (Manzanilla, 2009). En Tepantitla se obser-va que en casos especiales, esta acción es llevada por mujeres de alto rango.
c. Los entierros
Para poder aseverar a qué tipo de actividades se dedicaron los indivi-duos del pasado, los antropólogos físicos y arqueólogos analizan: — las entesopatías o marcas de actividad,— las fracturas y patologías,— y los instrumentos que acompañan a los entierros, y que son evi-
dencia de la actividad predominante.En esta V Mesa Redonda, Luis Adrián Alvarado presentará algunas
consideraciones sobre las marcas de actividad en los entierros de Teo-pancazco, muchas de las cuales tienen que ver con el trabajo de las fibras.
228
Figura 24. Los sacerdotes de Teotihuacan.
III. LOS NIVELES JERÁRQUICOS
Para abordar el tema de los niveles jerárquicos de la sociedad teotihua-cana hemos propuesto que, en cuanto a la arquitectura doméstica, sedebe considerar el tamaño total del conjunto y los recintos principales,además de las dimensiones de los patios rituales de cada familia y sus dor-mitorios; describir los materiales constructivos (y evaluar su accesibilidady calidad); constatar la presencia o ausencia de pintura mural (figura 25),almenas, estelas, etcétera; ver la ubicación de dicho conjunto en el sitio(distancia al núcleo cívico-administrativo-ceremonial); observar la com-plejidad de la planta; ver qué actividades particulares están presentes;evaluar la capacidad de almacenamiento y el acceso al agua potable(Manzanilla, 2007b).Asimismo analizamos la paleodieta diferencial en individuos diversos
de cada conjunto disponible, con el fin de determinar si hay acceso dife-rencial a recursos estratégicos o no, como sugirió nuestro estudio enOztoyahualco 15B:N6W3. En el caso de centros de barrio multiétnicos,como Teopancazco, sí se ha puesto en evidencia que ciertos individuos
229
Figura 25. Indicadores de jerarquí�a.
tuvieron acceso a recursos marinos y otros no (Mejía Appel, 2008), inclusoalgunos que eran locales de Teotihuacan, gracias a los estudios isotópicoscombinados de estroncio 87/86 y nitrógeno en colágeno (Solís-Pichardoet al., 2010; Morales et al., 2010).Obviamente tanto el tipo de ritual funerario, el espacio que recibe al
individuo muerto, como los objetos que acompañan a los entierros (par-ticularmente materias primas y productos alóctonos) nos podrían dar unindicio de la jerarquía social.El análisis de los atavíos en figurillas (figura 26), escultura, estelas y repre-
sentaciones pictóricas en cuanto a vestimentas, tocados, adornos y cetros serefiere, también permiten discriminar identidades individuales y su rela-ción con atavíos y bienes portados. Destacan las figuras con anteojeras, queparecen predominar en varios sectores del sitio, y que, adscritos a la dei-dad estatal de Teotihuacan podrían ser agentes del Estado teotihuacano.Las estructuras palaciegas (figura 27) que pudieron ser residenciales
para los co-gobernantes parecen estar ubicadas en los diversos sectoresde Teotihuacan. Podemos mencionar al Quetzalpapálotl de época
230
Figura 26. Ataví�os y tocados de la posible clase media y las élites teotihuacanas.
Xolalpan en cuanto al sector noroeste, y al Palacio del Sol, en el noreste.Y aunque difíciles de detectar en los sectores sureste y suroeste, quizá lasestructuras residenciales o conjuntos 1D y 1E de La Ciudadela y el Con-junto Plaza Oeste pudieran ser exploradas en cuanto a las asociacionesde materiales presentes, para detectar el ámbito residencial de los co-gobernantes.Por último están los palacios de gestión (figura 28), como Xalla (Man-
zanilla, 2008; Manzanilla y López Lujan, 2001), al norte de la Pirámide delSol, en los que los posibles co-gobernantes de Teotihuacan se reuníanpara diversas actividades, entre ellas, el ritual, el sacrificio de corazones,ejercicios militares, etcétera. Las cuatro estructuras de la plaza centralpudieran ser los recintos de gestión de los cuatro co-gobernantes quehemos propuesto, cada uno procedente de un sector de Teotihuacan(Manzanilla, 2009).
231
Figura 27. Estructuras palaciegas de la mitad norte de Teotihuacan..
BIBLIOGRAFÍA
Aveleyra A. L. (1963) “An Extraordinary Composite Stela from Teotihuacan”,American Antiquity 29: 235-237.
Barba, L., A. Ortiz y L. Manzanilla (2007) “Commoner Ritual at Teotihuacan,Central México”, en N. Gonlin y J. Lohse (comps.), Commoner Ritual andIdeology in Ancient Mesoamerica, University Press of Colorado, Boulder: 55-82.
Blanton, Richard E., Gary M. Feinman, Stephen A. Kowalewski y Peter N. Pere-grine (1996) “A dual-processual theory for the evolution of Mesoamericancivilization”. Current Anthropology 37 (1): 1-14.
Burton, J. H. y T. D. Price (1990) “The Ratio of Barium to Strontium as a Paleo-dietary Indicator of Consumption of Marine Resources”, Journal of Archaeo-logical Science 17: 547-557.
Cowgill, George L. (1992) “13. Social Differentiation at Teotihuacan”, en: Meso-american Elites. An Archaeological Assessment, D. Z. Chase y A. F. Chase (eds.),University of Oklahoma Press, Norman: 206-220.
Cowgill, George L. (1997) “State and Society at Teotihuacan, Mexico”, AnnualReview of Anthropology 26:129-161.
232
Figura 28. Xalla y los palacios de gestió�n.
De la Fuente, B. (coord.) (1996) La pintura mural prehispánica en México. I. Teoti-huacan, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México.
Drucker, Philip (1943) Ceramic Stratigraphy at Cerro de las Mesas, Veracruz, Mexico.Bulletin 141, Smithsonian Institution, Washington, D. C.
Farnum, J. F., M. D. Glascock, M. K. Sandford y S. Gerritsen (1995) “Trace Ele-ments in Ancient Human Bone and Associated Soil Using NAA”, Journal ofRadioanalytical and Nuclear Chemistry 196: 267-274.
Fornaciari, G. y F. Mallegni (1987) “Paleonutritional Studies on SkeletalRemains of Ancient Populations from the Mediterranean Area: anAttempt to Interpretation”, Antropologische Anzeige, Jg., 45, 4: 361-370.
Gamio, Manuel (1922) La población del Valle de Teotihuacan. Primera Parte. Arqui-tectura, Dirección de Antropología, Dirección de Talleres Gráficos, México.
García-Des Lauriers, Claudia (2000) Trappings of Sacred War: The Warrior Cos-tume of Teotihuacan, Tesis de Maestría en Historia del Arte, University ofCalifornia-Riverside.
Gillespie, S. D. (1991), “Ballgames and Boundaries”, en The Mesoamerican BallgameV. L. Scarborough y D. R. Wilcox (eds.), University of Arizona Press, Tuc-son: 317-345.
Gómez Chávez, S. (1998) “Nuevos datos sobre la relación de Teotihuacan y elOccidente de México”, en Antropología e Historia del Occidente de México,XXIV Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, III, SMA-UNAM,México: 1461-1493.
Gómez Chávez, Sergio (2000) La Ventilla. Un barrio de la antigua ciudadde Teotihuacan, tesis de licenciatura en Arqueología, Escuela Nacional deAntropología e Historia, México.
Gómez Chávez, S., J. Gazzola y J. Núñez Hernández (2004) “Nuevas ideas sobreel juego de pelota en Teotihuacan”, en M. E. Ruiz Gallut y A. Pascual Soto(comps.), La costa del Golfo en tiempos teotihuacanos: propuestas y perspectivas.Memoria de la Segunda Mesa Redonda de Teotihuacan, INAH, México: 165-199.
González Licón, Ernesto (2003) Social Inequality at Monte Alban Oaxaca:Household Analysis from Terminal Formative to Early Classic, Tesis docto-ral, University of Pittsburgh.
Kubler, George (1967) The Iconography of the Art of Teotihuacan, Dumbarton Oaks,Washington, D. C.
Maisels, Charles Keith (1990) The Emergence of Civilization, Routledge, London.Manzanilla, Linda R. (ed.) (1993) Anatomía de un conjunto residencial teotihuacano en
Oztoyahualco, 2 vols., Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universi-dad Nacional Autónoma de México, México.
Manzanilla, Linda R. (1996) “Corporate Groups and Domestic Activities at Teo-tihuacan”, Latin American Antiquity 7(3): 228-246.
233
Manzanilla, Linda R. (1997) “Chapter 5. Teotihuacan: Urban Archetype, Cos-mic Model”, en L. Manzanilla (comp.), Emergence and Change in Early UrbanSocieties, Plenum Press, New York, pp. 109-132.
Manzanilla, Linda R. (2000) “Noticias. Hallazgo de dos vasijas policromas enTeopancazco, Teotihuacan”, Arqueología Mexicana VIII (44): 80.
Manzanilla, Linda R. (2003) “El proceso de abandono en Teotihuacan y su recu-peración por grupos epiclásicos”, Trace: Abandono de asentamientos prehispá-nicos 43, junio, CEMCA, México: 70-76.
Manzanilla, Linda R. (2006a) “Corporate life in apartment and barrio com-pounds at Teotihuacan, Central México: Specialization, hierarchy, andethnicity”, ponencia en el simposio ‘Domestic life in state political eco-nomy at prehispanic capitals: specialization, hierarchy and ethnicity’, orga-nizado por L. Manzanilla y C. Chapdelaine, 71th Annual Meeting of theSociety for American Archaeology, San Juan de Puerto Rico.
Manzanilla, Linda R. (2006b) “Proyecto: Teotihuacan: élite y gobierno. Excava-ciones en Xalla y Teopancazco”, en: Boletín del Consejo de Arqueología, INAH:http://www.inah.gob.mx/index.html/Investigacion, Coordinación Nacio-nal de Arqueología: 4.
Manzanilla, Linda R. (2006c) “La producción artesanal en Mesoamérica”,Arqueología Mexicana (La producción artesanal en Mesoamérica) XIV (80),julio-agosto: 28-35.
Manzanilla, Linda R. (2006d) “Estados corporativos arcaicos. Organizaciones deexcepción en escenarios excluyentes”, Revista Cuicuilco, 13 (36) (enero-abril), ENAH: 13-45.
Manzanilla, Linda R. (2007a) “Las ‘casas’ nobles de los barrios de Teotihuacan:estructuras exclusionistas en un entorno corporativo”, en Memoria 2007 deEl Colegio Nacional, México D. F.: 453-470.
Manzanilla, Linda R. (2007b) “La unidad doméstica y las unidades de produc-ción. Propuesta interdisciplinaria de estudio”, en Memoria 2007 de El Cole-gio Nacional, pp. 415-451.
Manzanilla, Linda R. (2007c) Discurso de ingreso, El Colegio Nacional, México:17-59.
Manzanilla, Linda R. (2008) “La iconografía del poder en Teotihuacan”, en:Símbolos de poder en Mesoamérica, Guilhem Olivier (ed.), Instituto de Investi-gaciones Históricas (Serie Culturas Mesoamericanas 5) e Instituto deInvestigaciones Antropológicas, UNAM: 111-131.
Manzanilla, Linda R. (2009) “Corporate life in apartment and barrio compoundsat Teotihuacan, Central Mexico: craft specialization, hierarchy and ethni-city”, en Manzanilla, Linda R. y Claude Chapdelaine (eds.): Domestic Life inPrehispanic Capitals. A Study of Specialization, Hierarchy and Ethnicity, Memoirsof the Museum of Anthropology no. 46, Studies in Latin American Ethno-history and Archaeology vol. VII, University of Michigan, Ann Arbor, 21-42.
234
Manzanilla, Linda R. (2010) “Craft activity and administrative devices at Teoti-huacan, Central Mexico”, 2010 Annual Meeting of the Society for AmericanArchaeology, St. Louis, MI.
Manzanilla, Linda R. (2011) “Sistemas de control de mano de obra y del inter-cambio de bienes suntuarios en el corredor teotihuacano hacia la costa delGolfo en el Clásico”, Anales de Antropología 45, UNAM: 9-32.
Manzanilla, Linda R. (en prensa) “Neighborhoods and Elite Houses at Teoti-huacan, Central Mexico”, en Arnauld, M. Charlotte, Linda R. Manzanillay Michael Smith (eds.): The Neighborhood as a Social and Spatial Unit in Meso-american Cities. University of Arizona Press, Tucson.
Manzanilla, Linda y Alfonso Delgado (1990) “El frijol prehispánico”, InformaciónCientífica y Tecnológica v. 12, n. 168, septiembre, Conacyt, México: 52-56.
Manzanilla, Linda y Emilie Carreón (1991) “A Teotihuacan Censer in a Residen-tial Context. An Interpretation”, Ancient Mesoamerica 2: 299-307.
Manzanilla, Linda y Carlos Serrano (eds.) (1999) Prácticas funerarias en la ciudadde los Dioses. Enterramientos humanos de la antigua Teotihuacan, Instituto deInvestigaciones Antropológicas-DGAPA, UNAM, México D. F.
Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (2001) “Exploraciones en un posi-ble palacio de Teotihuacan: el Proyecto Xalla (2000-2001)”, Mexicon XIII(3), junio: 58-61.
Manzanilla, Linda, Manuel Reyes y Judith Zurita (2006) “Propuesta metodológicapara el estudio de residuos químicos en metates de uso no doméstico: Teo-pancazco, Teotihuacan”, cartel, Congreso Interno del Personal Académicodel Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad NacionalAutónoma de México, 29 agosto del 2006, México.
Manzanilla, Linda R., Raúl Valadez, Bernardo Rodríguez, Gilberto Pérez Rol-dan, Johanna Padró, Adrián Velázquez, Belem Zúñiga y Norma Valentín(2010) “Producción de atavíos y tocados en un centro de barrio de Teoti-huacan. El caso de Teopancazco”, en Manzanilla, Linda R. y KennethHirth (eds.), La producción artesanal y especializada en Mesoamérica. Áreas deactividad y procesos productivos, Coedición INAH-UNAM, México D. F.: 59-85.
McClung de Tapia, Emily (1979) Plants and Subsistence in the TeotihuacanValley A. D. 100-750, PhD Dissertation, Brandeis University, UniversityMicrofilms, Ann Arbor.
Mejía Appel, Gabriela Inés (2008) Análisis paleodietético en Teopancazco. Unacercamiento a las diferencias alimenticias del Clásico teotihuacano,Escuela Nacional de Antropología e Historia, tesis de licenciatura en Arqueo -logía, México D. F.
Millon, René (1973) Urbanization at Teotihuacan. Mexico I, 1. The Teotihuacan Map.Part One: Text, University of Texas Press, Austin.
235
Millon, René (1976) “Social relations in ancient Teotihuacan”, en: The Valley ofMexico, E. R. Wolf (ed.), University of New Mexico Press, Albuquerque:205-248.
Millon, René (1981) “Teotihuacan: City, state and civilization”, en: Handbook ofMiddle American Indians, Supplement I. Archaeology, V. Bricker y J. A. Sabloff(eds.), University of Texas Press, Austin: 198-243.
Morales, Pedro; Edith Cienfuegos Alvarado, Francisco Javier Otero Trujano,Linda R. Manzanilla Naim, Raúl Valadez Azúa y Bernardo Rodríguez Gali-cia (2010) “Estudio de la paleodieta empleando isótopos estables de loselementos carbono, oxígeno y nitrógeno en restos humanos encontradosen el barrio teotihuacano de Teopancazco”, Reunión Anual 2010 de laUnión Geofísica Mexicana, Puerto Vallarta, Jal.
Múnera Bermúdez, Luis Carlos (1985) Un taller de cerámica ritual en La Ciu-dadela, Teotihuacan, Tesis de licenciatura en Arqueología, Escuela Nacio-nal de Antropología e Historia, México.
Ortiz-Butrón, Agustín (1990) Estudio químico de las áreas de actividad de unaunidad residencial teotihuacana. Tesis de licenciatura en Arqueología,Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, D. F.
Padró Irizarry, Virgen Johanna (2002) La industria del hueso trabajado en Teo-tihuacan, Tesis de Doctorado en Antropología, Facultad de Filosofíay Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Pasztory, Esther (1988) “A Reinterpretation of Teotihuacan and Its Mural Pain-ting Tradition, and Catalogue of the Wagner Murals Collections”, en: Fea-thered Serpents and Flowering Trees: Reconstructing the Murals of Teotihuacan, K.Berrin (ed.), The Fine Arts Museums of San Francisco: 45-77, 135-193.
Pecci, Alessandra, Agustín Ortiz, Luis Barba y Linda R. Manzanilla (2010) “Dis-tribución espacial de las actividades humanas con base en el análisis quí-mico de los pisos de Teopancazco, Teotihuacan”, VI Coloquio Bosch Gimpera.Lugar, Espacio y Paisaje en Arqueología: Mesoamérica y otras áreas culturales,Edith Ortiz Díaz (ed.), Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM:447-472.
Pérez Roldán, Gilberto (2010) Informe técnico parcial del análisis de instru-mentos en hueso trabajado de Teopancazco, para el Proyecto “Teotihua-can: élite y gobierno”.
Price, T. Douglas, Linda Manzanilla y William H. Middleton (2000) “Immigra-tion and the Ancient City of Teotihuacan in Mexico: a Study using Stron-tium Isotope Ratios in Human Bone and Teeth”, Journal of ArchaeologicalScience 27, October: 903-913.
Rattray, Evelyn C. (1988) “Nuevas interpretaciones en torno al Barrio de losComerciantes”, Anales de Antropología XXV: 165-180.
Rattray, Evelyn C. (1989) “El Barrio de los Comerciantes y el conjunto de Tlami-milolpa: un estudio comparativo”, Arqueología 5: 105-129.
236
Rodríguez Galicia, Bernardo (2006) El uso diferencial del recurso fáunico enTeopancazco, Teotihuacan, y su importancia en las áreas de actividad,Tesis de Maestría en Antropología (Arqueología), Facultad de Filosofíay Letras, UNAM, México, 2006.
Rodríguez Galicia, Bernardo (2010) Captura, preparación y uso diferencial dela ictiofauna encontrada en el sitio arqueológico de Teopancazco, Teoti-huacan, Doctorado en Antropología, Facultad de Filosofía y Letras de laUNAM, México D. F.
Sempowski, Martha L. (1994) “Part I. Mortuary Practices at Teotihuacan”, en:Mortuary Practices and Skeletal Remains at Teotihuacan, M. L. Sempowski y M.W. Spence, Urbanization at Teotihuacan, México 3, University of UtahPress, Salt Lake City: 1-314.
Solís-Pichardo, Gabriela, Peter Schaaf, Linda R. Manzanilla y Becket Lailson:(2010) “Isótopos de Sr aplicados a estudios de migración en Teopancazco:la relación entre dientes, huesos, plantas, suelos y rocas”. Reunión Anual2010 de la Unión Geofísica Mexicana, Puerto Vallarta, 12 de noviembredel 2010.
Spence, M.W. (1990) “Excavaciones recientes en Tlailotlaca, el barrio oaxaqueñode Teotihuacan”, Arqueología 5: 81-104.
Spence, M. W. (1996) “A Comparative Analysis of Ethnic Enclaves”, en A. G.Mastache, J. R. Parsons, R. S. Santley y M. C. Serra Puche (comps.), Arqueo-logía mesoamericana. Homenaje a William T. Sanders I, INAH-ArqueologíaMexicana, México: 333-353.
Starbuck, David Robert (1975) Man-Animal Relationships in Pre-ColumbianCentral Mexico, Unpublished PhD Dissertation, Department of Anthro-pology, Yale University.
Storey, Rebecca (1992) Life and death in the ancient city of Teotihuacan: a modernpaleodemographic synthesis, University of Alabama Press, Tuscaloosa.
Valadez, Raúl y Linda Manzanilla (1988) “Restos faunísticos y áreas de actividaden una unidad habitacional de la antigua ciudad de Teotihuacan”, RevistaMexicana de Estudios Antropológicos v. 343, n. 1 Sociedad Mexicana de Antro-pología, México: 147-168.
Valadez, Raúl (1993) “Capítulo 15. Macrofósiles faunísticos”, en: Linda Manza-nilla (ed.), Anatomía de un conjunto residencial teotihuacano en Oztoyahualco,v. 2, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, México: 729-831.
237