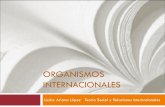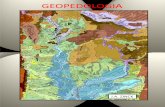MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES
Transcript of MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES
MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES
CEA (UNC)-UNVM
Materia: Derechos Humanos y Relaciones Internacionales (año 2004)
Profesor: Dr. Carlos Juárez Centeno
Alumno: Lic. Marcelo Montes
Tema: Derechos Humanos y Política Internacional: dos Visiones
Histórica y filosóficamente, la teoría de los Derechos Humanos ha reconocido sus orígenes, abrevando en la tradición iusnaturalista -tanto la de procedencia escolástica, a fines de la Edad Media, como en aquella de corte racionalista-cartesiana, a mediados de la era Moderna (siglos XVII y XVIII)-1.
Para ambas doctrinas, aún con sus diferentes matices, pero de genuina raigambre europea-continental, la existencia de derechos individuales, intrínsecos a la naturaleza humana, atemporales y ahistóricos, forjó movimientos intelectuales y políticos de innegable impacto en los siglos XVIII y XIX, sobre todo en materia de política doméstica y de la legislación positiva que fueron adoptando los diferentes Estados. La Revolución Francesa y el constitucionalismo decimonónico fueron hitos relevantes a la hora de señalar el avance sostenido de aquellos principios, que empezaron a encarnarse jurídicamente en los textos fundacionales de los Estados europeos, una vez sorteada la etapa monárquica-absolutista.
En Política Internacional, el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, sería mucho más tardío, toda vez, que se revela la conformación de gradual de un Derecho Público Internacional, es decir, un set de reglas de juego que, en lo deseable, la totalidad del conjunto de países de la Tierra debe adherir y respetar. El trauma de las dos Guerras Mundiales, sobre todo, la última, serviría de plafond para edificar el consenso necesario en aras de replicar en los textos fundacionales de la organización internacional, los mismos principios que antes se asentaban en las normas constitucionales internas. El principio universal, por el cual, podía empezar a construirse dicho acuerdo internacional básico, era el de los derechos humanos.
La visión iusnaturalista-racionalista, a la que en adelante, podríamos denominar “idealista”, tuvo el mismo papel de sostén filosófico, que había tenido en el orden doméstico, ahora en el plano de las Relaciones Internacionales. Sin embargo, el fenómeno de la Guerra Fría primero, y el final de ésta, cuatro décadas más tarde, jaquearon la visión idealista de los Derechos Humanos, viendo surgir, opciones contestatarias a la otrora
1 Entre los iusnaturalistas aristotélico-tomistas, cabe destacar a Santo Tomás de Aquino, pero también a Vitoria, Mariana, Grocio y Spinoza. El racionalismo cartesiano, tuvo su fuerte impronta en el Iluminismo contractualista franco-alemán, con expositores como Rousseau, Voltaire, Paine, Godwin y Kant. Además, cabe destacar que otras dos corrientes (no iusnatualistas), como el positivismo jurídico y la historicista, reconocen la existencia de los derechos humanos, por su existencia en la norma y su consenso social, respectivamente (García Morrijón, 1988 :55) (Gil, Jover y Reyero, 2001 :17-18).
hegemónica. Sin ser tampoco novedosas, porque al igual que la primera, se apoyaban en viejas tradiciones, que pueden entroncarse con los propios orígenes de la Ciencia Política, las nuevas visiones alternativas aportaron no obstante, fundamentos para el debate, cuestionando dogmas, que de mantenerse, en nada contribuirían al objetivo deseado del respeto universal de los derechos humanos. Primero, una visión “realista” de los derechos humanos, basándose en filósofos conservadores del siglo XVIII como Edmund Burke, contraatacó con suficientes argumentos, incluso morales, las propias contradicciones en las que incurrían los idealistas, cuando pretendían navegar en las turbulentas aguas de la política internacional, en medio del conflicto Este-Oeste. Luego, cuando cayó el Muro de Berlín, pareció existir un renacimiento del idealismo, cuyas heridas iniciales habían cicatrizado y ahora hallaba una oportunidad inédita en la historia de la humanidad, para ver coronados los derechos humanos en su expresión universal. Dictadores de aquí y de allá, por doquier, intentaron ser llevados a los estrados universales, para ser castigados por sus crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el acontecimiento inaugural del siglo XXI, los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, en setiembre del 2001, más las dos guerras (Afganistán e Irak), que hemos vivido desde aquella fecha, otra vez, han puesto freno a las expectativas idealistas, enfatizando las dificultades en universalizar la visión optimista de los derechos humanos, sin considerar las enormes restricciones culturales, que existen para ello, particularmente en vastas regiones del planeta, hoy demográficamente dominantes (China, el Islam, etc.).
Vinculándolas con las circunstancias que acompañaron el contrapunto filosófico, el presente trabajo intentará explorar estas dos visiones alternativas al idealismo en Derechos Humanos, tanto la “realista-conservadora” de los 80, como su variante –difícil de caratular- de la segunda mitad de los noventa, reconociendo su origen anglosajón, y exponiendo el pensamiento de intérpretes genuinos de estas corrientes, que vuelven a poner en el tapete, una de las discusiones más profundas e interesantes, que existen en la escena intelectual contemporánea, en materia de Política Internacional.
Detenerse en estas confrontaciones filosóficas, no pretende ser un mero ejercicio intelectual que confronte a tradiciones de gran riqueza histórica como las lideradas por ejemplo, por Kant y Burke, entre otros, sino que apunta sobre todo, a advertir acerca de las trampas que el debate jurídico pretende ocultar, tras tecnicismos barrocos, cuando se trata nada menos que de la vida humana, aquella que permanece amenazada por el avance incesante del poder político, en todavía vastas regiones del planeta. Hoy y siempre, cabe preguntarse cuál es la pauta o fórmula más eficaz para moderar o neutralizar dicha expansión de déspotas y fanáticos, sobre nuestras vidas: si lo hacemos sólo a través del Derecho, que en no pocas ocasiones, también está al servicio de los poderosos o, mediante el aprendizaje cultural, que acerque a las sociedades en peligro, a una civilización mínimamente digna.
La visión realista-conservadora en los ochenta
Apoyándose en pensadores eminentemente prácticos, con consistencia intelectual pero también militancia política, esta perspectiva ofrece un largo recorrido en la historia de las doctrinas políticas. Sus más genuinos representantes han sido: en la segunda mitad del siglo XVIII, el filósofo y parlamentario de origen irlandés Edmundo Burke (1729-1797); en los años ochenta, en pleno siglo XX, el ensayista inglés Michael Oakeshott, asesor de la
Primer Ministro “tory” Margaret Thatcher (1979-1990) y, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, durante la republicana Administración Reagan (1980-1988), Jeane Jordan Kirkpatrick.
1. Edmund Burke
Juzgado –injustamente- por el propio Karl Marx en El Capital, como “un sicofante y un sofista”, un “completo y vulgar burgués” al servicio de la oligarquía inglesa y, rescatado por autores como Lord Acton y Hayek, como un liberal fundamental y legítimo, Burke, de padre anglicano y madre católica, abreva en dos fuentes relevantes. Conocedor del Derecho Natural antiguo y moderno, profundiza en el pensamiento de Cicerón y de los estoicos latinos, y, entre los modernos, en el del pastor anglicano Richard Hooker (1553-1600), el “Santo Tomás de Aquino de los anglicanos”, al cual Burke considera la máxima fuente del Derecho Canónico de la época de la Reforma protestante. Además, se inspira en la cadena de los grandes juristas británicos, como Coke y Blackstone, partidarios de la incruenta "Gloriosa Revolución" Inglesa de 1688. Esta erudición jurídica, para desmentir cualquier confusión en torno a la amoralidad del pensamiento conservador, le otorgaron a Burke, una enorme confianza en el camino de la tradición a lo largo de la historia (Marco Respinti).
El objetivo de Burke, enrolado en el Parlamento, entre los “Old Whigs” (liberales a la antigua) era garantizar iguales derechos a todos los súbditos británicos, dondequiera que se encuentren y cualquiera que sea la fe religiosa que profesen: derechos concretos, adquiridos históricamente en virtud de la secular tradición constitucional y consuetudinaria británica -los "beneficios"-, y - a partir del 1789 francés y no por azar en áspera polémica, entre otras cosas, con las "libertades inglesas" - contrapuestas a las abstracciones iluministas y racionalistas de la Ley y del "Derecho nuevo".
Pero la gran y más famosa batalla parlamentaria burkiana tuvo como telón de fondo a la Revolución francesa, el primer gran hito de los derechos humanos en la historia moderna. En sus “Reflections on the Revolution in France” - una de las obras más comentadas e influyentes de la historia inglesa moderna, publicada poco tiempo después de la "toma de la Bastilla", el 14 de julio de 1789 -, el hombre político anglo-irlandés intuye, analizando las premisas filosóficas que se habían abierto paso en los lustros anteriores, el curso completo de los acontecimientos revolucionarios, del regicidio a la dictadura militar napoleónica, estigmatizando su naturaleza. Para él, la Revolución, la gran abanderada y pionera de los “derechos humanos universales”, constituye el advenimiento de la barbarie y de la subversión de toda ley moral y de toda tradición civil y política, que desembocará paradójicamente, en un despotismo de peor calaña que el de Luis XVI.
El centro de la filosofía política burkiana es, de hecho, la defensa del ethos clásico-cristiano. La relación burkiana entre derecho natural moral e instituciones civiles entiende estas últimas como intento histórico de encarnar el primero, según una lógica que une moral personal y moral social. La "filosofía del prejuicio" - esto es, de la tradición y de la costumbre histórica - es el gran núcleo del “common sense” británico burkiano (Marco Respinti).
Según el filósofo liberal Isaiah Berlin, “el famoso ataque de Burke contra los principios revolucionarios franceses estaba fundado sobre el mismísimo llamado a los miles de hilos que atan a los seres humanos dentro de un todo históricamente sagrado, contrastado con el modelo utilitario de sociedad visto como una compañía de negocios que se mantienen unida sólo por obligaciones contractuales, con el mundo de economistas, sofistas, y calculadores que están ciegos y sordos a las relaciones inanalizables que hacen una familia, una tribu, una nación, un movimiento, cualquier asociación de seres humanos que se conservan juntos por algo más que la búsqueda de ventajas mutuas, o por la fuerza o por cualquier cosa que no es el amor mutuo, la lealtad, la historia común, la emoción y los conceptos. Este énfasis, durante la última mitad del siglo XVIII, sobre factores no racionales, conectados o no con relaciones religiosas específicas, que hace hincapié en el valor de lo individual, lo peculiar, lo impalpable, y hace referencia a las antiguas raíces históricas y costumbres inmemoriales, a la sabiduría de los sencillos y macizos campesinos no corrompidos por las complicaciones de sutiles “razonadores” tienen implicaciones fuertemente conservadoras, y, ciertamente, reaccionarias” (Berlin, 1983 :72-73).
En lo que respecta específicamente a su visión política, podemos identificar dos claras líneas. Por un lado su esfuerzo de conseguir una visión realista de los problemas, que se evidencia también en sus reiteradas críticas a las concepciones teóricas sin contacto con la realidad, y por otro lado, su concepción de la política como conjunto de problemas morales que lo aleja de modelos maquiavélicos.
Como señala el gran jurista contemporáneo de los derechos humanos, Gregorio Peces-Barba Martínez, “el reproche principal que hizo a la Revolución Francesa de 1789 es su abstracción y su abandono de las tradiciones jurídicas que ya había tenido en Francia algunos defensores. Por eso, el debate sobre los derechos humanos en Burke se plantea desde dos ejes principales como razones para rechazar el concepto: Un primer reproche de carácter negativo es que no han respetado el viejo y bueno derecho de los franceses anclado en la historia, ni la Constitución tradicional; y un segundo, de carácter positivo, que ese ideal abstracto ni sirve para la práctica, ni es eficaz” (Peces Barba Martínez, 1999 : 69).
Un testimonio de la abstracción en la que se movían las elites revolucionarias francesas, era la inexperiencia política y la orientación especulativa que los caracterizaba. Un número acusadamente alto de aquellos representantes eran profesionales de las leyes, y no relevantes magistrados, distinguidos abogados o eminentes jurisconsultos, sino la “clase de tropa” de la profesión, sus componentes más humildes, menos preparados, más dedicados a la práctica rutinaria, mecánica e instrumental del ejercicio profesional; oscuros “picapleitos de provincia”, toda una serie de expertos en los irritantes litigios de aldea.
Según Burke, desde su conocido pesimismo sobre la naturaleza humana, aquellos hombres, habrían de anteponer el propio interés al del Estado, algo de lo que nada conocían —precisamente por su desvinculación de los intereses territoriales, como sí los tenían los aristócratas ingleses—; y así, no dudarían en seguir y respaldar cualquier proyecto de reforma que pudiera desembocar en una “Constitución litigiosa”, un nuevo orden que abriera amplio margen a las disputas sustanciables ante los tribunales, que ampliase para los abogados, las oportunidades de cobrar minutas sustanciosas al tenerse
que dirimir los litigios inevitablemente subsecuentes a las convulsiones revolucionarias (Castro, 1993 :3).
Burke no sólo ataca a la profesión de los abogados que participaron en la Revolución. También cuestiona el rol de liderazgo que les cupo a los hombres de letras, filósofos o intelectuales. Hasta el lenguaje político adquirió algo del fundamentalismo literario, típico de los escritores, llenándose de expresiones generales y de términos abstractos. Este estilo penetró en todos los segmentos sociales y llegó con singular facilidad hasta los más bajos. Esta inclinación hacia las teorías generales, a los sistemas acabados de legislación, a la orden normativa simétrica y al desprecio por los hechos; la confianza en la teoría, el afán de novedad, el deseo de remozar de una vez y completas todas las instituciones sociales de acuerdo con una lógica geométrica, conspiraba contra la necesaria división del trabajo entre intelectuales y políticos (Castro, 1993 :7-8).
Los jacobinos eran sujetos mediocres en los que la vanidad y el escepticismo se conjugan con la ignorancia y la inexperiencia, y que, sin embargo llegaría a imponer durante el último cuarto de siglo una especie de terror intelectual y literario en el que, con la guillotina de la difamación y la infamia, segó las cabezas de la fama y el prestigio cultural de aquellos a los que condenaba ante el tribunal de la opinión pública (Castro, 1993 :8).
Respecto a los derechos humanos, Burke reflexionaba que “estoy tan lejos de negar en teoría los verdaderos derechos del hombre, como de retenerlos en la práctica (si tuviera poder para darlos o retenerlos) Al negar estas falsas pretensiones de derecho no quiero atacar los que son realmente derechos, los cuales serían totalmente destruidos por los falsos… El gobierno no se crea en virtud de derechos naturales, que pueden existir y existen, totalmente independientes de él y con mucha mayor claridad y en grado mucho mayor de perfección abstracta; pero su perfección abstracta es su defecto práctico… las restricciones puestas al hombre del mismo modo que sus libertades han de ser consideradas como sus derechos. Pero como las libertades y las restricciones varían con los tiempos y las circunstancias y admiten infinitas modificaciones, no pueden establecerse mediante una regla abstracta; y no hay nada tan estúpido como discutirlas basándose en ese principio” (Bariffi, 2004).
Se interrogaba Burke “¿de qué sirve discutir el derecho abstracto de los hombres a tener alimentos o medicina? La cuestión es qué método emplear para proporcionárselos. En ese caso, siempre seré de opinión de llamar al agricultor y al médico, antes que al profesor de metafísica. Esos derechos metafísicos penetran la vida diaria como rayos de luz que atraviesan un medio denso, y por ley de la naturaleza sufren la refracción que desvía su dirección. De hecho, en la vasta y complicada masa de pasiones y preocupaciones humanas, los derechos primitivos del hombre sufren tal variedad de refracciones y reflejos que sería absurdo hablar de ellos como si mantuvieran su dirección original. La naturaleza del hombre es intrincada; los fines de la sociedad son extraordinariamente complejos, por lo que no todas las disposiciones de dirección o poder son apropiadas para la naturaleza del hombre o sus asuntos” (Fontaine Talavera, 1983 :151).
Según el parlamentario irlandés, “la libertad civil, no es algo que yace en las profundidades de la ciencia abstracta, como se les ha tratado de persuadir. Es una bendición y un beneficio, no una especulación abstracta, y todo razonamiento respecto a
ella es tan sencillo que se adapta perfectamente a las capacidades de aquellos que deben disfrutarla, y de aquellos que deben defenderla. No tiene nada en común con aquellas fórmulas geométricas y metafísicas que no admiten términos medios y que deben ser verdaderas o falsas en toda su latitud. La libertad social y cívica, como otros aspectos de la vida diaria, sufre mezclas y modificaciones, es disfrutada en diferentes grados y adquiere una infinita diversidad de formas, de acuerdo al temperamento y a las circunstancias de cada comunidad. La libertad "extrema" (que es su perfección abstracta, y su verdadera ausencia) no lleva a nada, ya que sabemos que los extremos, en todo lo que tenga relación con nuestros deberes o satisfacciones en la vida, son destructivos tanto para la virtud como para el disfrute de ellos” (Fontaine Talavera, 1983 : 153).
Burke advertía que “contra los derechos del hombre, no puede haber prescripciones, contra ellos ningún argumento obliga; ellos no admiten ni templanza ni compromiso: cualquier cosa que se sustraiga de su total demanda equivale a fraude e injusticia. Contra sus derechos del hombre, no permitáis que ningún gobierno se ocupe de tener seguridad en el tiempo de su permanencia, ni de la justicia o lenidad de su administración. Las objeciones de estos teóricos, si sus formas no cuadran con sus teorías, son tan válidas contra un gobierno tan antiguo y benéfico como contra la peor de las tiranías o la más clara usurpación. Están siempre en disputa con los gobiernos, no en razón de sus abusos, sino por cuestiones de competencia y título. No tengo nada que decir ante la torpe sutileza de su metafísica política. Dejad que sean entretención de la academia” (Fontaine Talavera, 1983 :169).
Para Burke, la contrapartida necesaria de los derechos, son las obligaciones. “Si la sociedad civil fue hecha para la ventaja del hombre, todas las ventajas para cuya consecución se creó aquélla, se convierte en derecho suyo. La sociedad es así una institución de beneficencia y el derecho beneficencia regulada. Los hombres tienen derecho a vivir porque existen estas normas; tiene derecho a la justicia de sus conciudadanos en tanto que éstos se dediquen a sus funciones públicas y a sus tareas privadas. Tienen derecho a los frutos de su trabajo y el deber de hacer a éste fructuoso. Tienen derecho a conservar lo que sus padres han adquirido, el de alimentar y educar a su prole, el de recibir instrucción durante su vida, y consuelo en el momento de morir. Un hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa que pueda lograr su esfuerzo, sin lesionar los derechos de los demás. Y tiene también derecho a una porción de todo lo que la sociedad puede hacer en su favor por medio de todas sus combinaciones de habilidad y fuerza. En esta participación todos los hombres tienen iguales derechos; pero no a cosas iguales” (Bariffi, 2004).
2. Michael Oakeshott
Ideólogo del thatcherismo inglés a fines de los años setenta y principios de los ochenta, en el siglo XX, junto a Roger Scruton en la Gran Bretaña, Jean Francois Revel, Alain Minc y Alain Besancon en Francia e Irving Kristol en Estados Unidos, constituye uno de los principales intelectuales del movimiento denominado “neoconservador”, heredero del pensamiento burkiano. Recogiendo asimismo la tradición popperiana, también Oakeshott critica el racionalismo extremo, del cual se impregna la retórica de los “derechos naturales”.
Desde Descartes y Bacon, el racionalista es enemigo de la autoridad, del prejuicio, de lo meramente tradicional, acostumbrado o habitual. Es al mismo tiempo, escéptico y optimista, porque confía ciegamente en la razón para superar la duda que puede sugerirle el hábito u opinión preexistente. Dotado de una mente más adiestrada que educada, que carece de atmósfera y se excede en la argumentación apriorística, le resulta más fácil comprender y emprender la destrucción y la creación, que aceptar y reformar, lo cual, para él, constituye una pérdida de tiempo (Oakeshott, 1992 :64-65).
El carácter que el racionalista reclama para sí en la actividad política, es el del ingeniero, cuya mente, supone, está controlada por la técnica apropiada. La política racionalista combina perfección y uniformidad. En un esquema en el que no se admite la circunstancia, no puede haber lugar para la variedad. Quizás no existe un remedio universal para todos los males políticos, pero el remedio para cualquier mal político específico es tan universal en su aplicación como racional es su concepción. La idea de fundar una sociedad, de individuos o de estados, sobre la base de una Declaración e los Derechos del Hombre, es una criatura del cerebro racionalista –lleno de romanticismo-, al igual que cuando la autodeterminación “nacional” o racial son elevadas al pedestal de los principios universales (Oakeshott, 1992 :66-67).
Las palabras de Oakeshott reconocen la impronta de Burke, pero además destacan la influencia racionalista en el pensamiento y la política contemporánea. Los proyectos racionalistas lo son tanto en cuanto a su propósito y su carácter, pero sobre toda, nuestra actitud mental. Consecuencia de ello, predominan los ideologismos y, lo que ha sido planeado y ejecutado deliberadamente, suena preferible a lo que ha madurado a lo largo de un período.
Como el racionalista es ineducable, porque vivir en función sólo de libros y técnicas deseca la mente, sólo una inspiración externa puede ser capaz de corregir su error. Así, toda la política, se convierte en una mera disposición mental común de tipo racionalista. Además, la educación entera acaba haciéndose racionalista, enfatizando el valor de la técnica y relegando los hábitos y matices que conforman tradiciones y modelos de conducta, a través por ejemplo, de la familia. Finalmente, el racionalismo se ha erigido en moralmente prescriptivo. Termina por exponer y explicar principios morales, que no son más que reducidos a meras técnicas, porque no se apoyan en aquellas bases sobre las que debe sostenerse toda moral: una tradición religiosa o social. Es que precisamente, los racionalistas han vaciado los contenidos de éstas, desprestigiándolas y condenando o deplorando sus efectos. Primero, hacen todo lo posible por destruir la autoridad de los padres, debido a su presunto carácter abusivo o de maltrato y luego deploran sentimentalmente la escasez o inexistencia de “buenos hogares”, acabando por crear sustitutos que completen el trabajo de destrucción (el Estado, políticas sociales, etc.) (Oakeshott, 1992 :96).
3. Jeane Jordan Kirkpatrick
Fue una de las intelectuales e internacionalistas más convencidas e influyentes en la Casa Blanca, durante la Administración Reagan. Su famoso artículo, titulado “Dictadura y contradicción”, en la Revista Commentary, en 1979, que luego sería la base para un libro
con el mismo nombre, contendría el sustento filosófico y contextual necesario, para cuestionar la visión idealista de los derechos humanos, hasta allí expuesta en la política exterior del presidente norteamericano Jimmy Carter a partir de 1976.
Según Kirkpatrick, hace tres décadas, en plena Guerra Fría, la Administración Carter hostigaba a dictaduras tradicionales del Tercer Mundo, como las del Sha de Irán Reza Pahlevi y la de Anastasio Somoza en Nicaragua. Lo hacía, en nombre de su vocación por promover los derechos humanos (en su integridad, tanto políticos como fundamentalmente, “económico-sociales”). De ese modo, no los sostuvo cuando débiles y decadentes, no lograron soportar los embates revolucionarios de fanáticos shiítas en el primer caso y de intelectuales jacobinos -devenidos en guerrilleros y autotitulados sandinistas-, en el segundo. Aquellos regímenes cayeron y entonces, se instauraron dos gobiernos revolucionarios, uno de carácter religioso, pre-medieval, que se ha permitido ciertas reformulaciones más pluralistas en tiempos recientes, pero que aún sobrevive y el otro, científico-leninista, que duró en el poder, aún acosado por quienes fue ahuyentando, once años en el poder, pero que tardó algunos más, en habituarse a jugar esta vez, como opositor democrático. En dicho transcurso, lo que debió ser una transición lenta pero segura, hacia órdenes políticos, que generasen los cauces hacia elecciones libres e imparciales, el imperio de la ley, la igualdad ante la misma, el respecto irrestricto de los propios derechos humanos, la independencia de la justicia, la división de poderes, etc., es decir, la vigencia de aquellos principios que Occidente fue asimilando y aprendiendo a lo largo de siglos, en estas instancias, se convirtió en un caso (Irán), nunca logrado y en el otro (Nicaragua), se demoró más de una década , a un altísimo costo en vidas, mutilados y familias enteras desgarradas.
Las palabras de Kirkpatrick en aquel texto, resuenan afines a la prédica burkiana cuando advierte sobre las verdaderas intenciones de los nuevos líderes revolucionarios en dichos países (el Ayatollah Khomeini en Irán y los sandinistas en Nicaragua), “intolerantes, arrogantes e ineptos”, lo cual no presagiaba, al igual que otrora la Revolución Francesa, buenas perspectivas para la participación pacífica en el poder o el establecimiento de gobiernos constitucionales, dado que aquellas elites han dejado en claro que no tienen ninguna intención de procurar ninguna de las dos cosas (Kirkpatrick, 1979 :190).
También el igual que Burke, Kirkpatrick manifiesta su preferencia por los regímenes prerrevolucionarios del Shah y de Somoza, “gobernantes tradicionales de sociedades tradicionales”, aquellas donde los asuntos públicos son definidos por rangos de parentesco relaciones interpersonales. No habiendo sido elegidos comicios libres e imparciales, pero acosados por opositores violentos y radicalizados, mantenían el orden público, apelando a verdaderos “ejércitos privados” que prometían lealtad al gobernante antes que a la "Constitución", a la "Nación" u otra entidad impersonal. En algún grado, habían intentado modernizar sus respectivos países, pero ninguno de los dos buscó reformar su sociedad a la luz de alguna idea abstracta de justicia social o virtud política. Ninguno intentó alterar significativamente la distribución de los bienes, el status o el poder (Kirkpatrick, 1979 :191).
De manera asimilar a Burke, cuando comparaba el orden opresivo de los Luises franceses versus el orden despótico de los Robespierre y Napoleón, para Kirkpatrick, tanto en Nicaragua como en Irán, el esfuerzo norteamericano por imponer la liberalización y la
democratización a un gobierno enfrentado a una violenta oposición interna no sólo falló, sino que en realidad ayudó a la toma del poder por nuevos regímenes bajo los cuales las personas comunes gozan de menos libertades y menos seguridad personal que bajo las autocracias anteriores; más aún, regímenes hostiles a los intereses y políticas norteamericanos.
Ya Huntington en los sesenta, en pleno apogeo de las teorías de la modernización, manifestaba cómo el pueblo norteamericano, que nació sin un pasado feudal ni aristocrático, suele no entender cómo existen otros países en el mundo, a los que les resulta dificultoso el tránsito hacia democracias estables. Para Kirkpatrick, aun cuando la mayoría de los gobiernos del mundo, como ha sido siempre, son autocracias de un tipo o de otro, no hay una idea que domine tanto en la mente de los norteamericanos educados como la creencia de que es posible democratizar los gobiernos en cualquier tiempo, lugar o circunstancia. Esta noción está desmentida por gran cantidad de evidencia basada en la experiencia de docenas de países que han intentado con más o menos (generalmente menos) éxito cambiar de un gobierno autocrático a uno democrático. Muchos de los más sabios cientistas políticos de este siglo y los anteriores están de acuerdo en que las instituciones democráticas son especialmente difíciles de establecer y mantener, porque exigen mucho de todos los grupos de la población y porque dependen de complejas condiciones sociales, culturales y económicas (Huntington).
Hace dos o tres décadas, cuando el marxismo gozaba de su máximo prestigio entre los intelectuales norteamericanos, eran los requisitos económicos de la democracia los que se enfatizaban por los cientistas políticos. La democracia, decían ellos, sólo podrá funcionar en sociedades relativamente ricas, con una economía avanzada, una gran clase media y una población letrada, y podía esperarse que emergiera en forma más o menos automática cada vez que prevalecían estas condiciones. Hoy en día este cuadro aparece seriamente sobresimplificado. Mientras que, indudablemente, ayuda tener una economía lo suficientemente fuerte como para proveer niveles de vida decentes para todos, y suficientemente "abierta" como para proporcionar movilidad y fomentar la realización personal, son aún más esenciales una sociedad pluralista y el tipo correcto de cultura política (y el tiempo o la oportunidad) (Kirkpatrick, 1979 :196).
Normalmente, se requieren décadas, cuando no siglos, para que los pueblos adquieran la disciplina y los hábitos necesarios En Gran Bretaña, el camino desde la Carta Magna al Acta de Establecimiento, a las leyes de reforma electoral, se recorrió en siete siglos. Pero la propia historia norteamericana no proporciona mejores fundamentos para creer que la democracia llega fácilmente, rápidamente o con sólo pedirla. Una guerra de independencia, una Constitución desafortunada, una guerra civil, un largo proceso de concesión gradual de derechos políticos, marcan el escabroso proceso de las ex colonias británicas de América del Norte hacia el gobierno democrático constitucional.
El tránsito de los franceses fue aún más difícil. El terror, la dictadura, la monarquía, la inestabilidad y la incompetencia siguieron a una Revolución que se introduciría en un milenio de hermandad. Recién en el siglo XX, el principio democrático ganó finalmente aceptación general en Francia y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los principios de orden y democracia, soberanía popular y autoridad, se reconciliaron,
finalmente, en instituciones lo suficientemente fuertes como para canalizar los desacuerdos (Kirkpatrick, 1979 :198).
Aun cuando no hay ejemplos de una sociedad revolucionaria "socialista" o comunista que se haya democratizado, las autocracias de derecha algunas veces evolucionan efectivamente en democracias, si se dan el tiempo, las circunstancias económicas, sociales y políticas propicias, líderes talentosos, y una fuerte demanda de los ciudadanos por un gobierno representativo. Algo de este tipo sucedió en España, Sudamérica y Corea del Sur, pero algo similar pudo haber sucedido en Irán y Nicaragua, si la controversia y la participación se hubieran expandido en forma más gradual (Kirkpatrick, 1979 :199).
Los autócratas tradicionales toleran las inequidades sociales, la brutalidad y la pobreza mientras que las autocracias revolucionarias las crean. Los autócratas tradicionales dejan en su lugar las distribuciones existentes de riqueza, poder, status y otros recursos, ni alteran el ritmo habitual de trabajo y descanso, lugares de residencia, patrones habituales de familia y relaciones personales. Porque las miserias de la vida tradicional son familiares, son soportables para la gente común que, creciendo en la sociedad, aprenden a aceptar, tal como los niños nacidos de los intocables en India adquieren las destrezas y actitudes necesarias para sobrevivir en los miserables roles que están destinados a cumplir. Tales sociedades no crean refugiados a diferencia de los regímenes comunistas revolucionarios, que los crean por millones, ya que exigen jurisdicción sobre toda la vida de la sociedad y demandan cambios que violan valores y hábitos internalizados por décadas. Así en tal forma, sus habitantes huyen por decenas de miles con la notable esperanza que sus actitudes, valores, y objetivos se "acomoden" mejor en un país extranjero que en su tierra nativa (Kirkpatrick, 1979 :214).
Ahora bien, dónde reside entonces, el atractivo de la retórica de los revolucionarios progresistas para las elites y pueblo norteamericanos? Sus símbolos son mucho más aceptables, porque las autocracias "socialistas" han abrazado la doctrina de la modernidad y han adoptado modos y perspectivas modernas, incluyendo una orientación instrumental, manipulativa y funcional hacia la mayoría de los asuntos sociales culturales y personales; una profesión de normas universalistas; un énfasis en la razón, la ciencia, la educación y el progreso; han reducido el énfasis en lo sagrado; y han adoptado organizaciones "racionales" y burocráticas.
Porque el socialismo otrora soviético, o el actual chino-cubano es una ideología enraizada en una versión de los mismos valores que animaron la Ilustración y las revoluciones democráticas del siglo XVIII; porque es moderno y no tradicional; porque postula metas que llaman tanto a los valores cristianos como seculares (los derechos humanos, la hermandad de los hombres, la eliminación del poder como forma de relaciones humanas). Los revolucionarios izquierdistas invocan los símbolos y valores de la democracia, enfatizando la igualdad antes que la jerarquía y el privilegio, la libertad antes que el orden, la actividad antes que la pasividad, una y otra vez son aceptados como partidarios de la causa de la libertad y la democracia Esto es altamente agradable para muchos norteamericanos en el plano simbólico (Kirkpatrick, 1979 :213).
En Occidente, hay una suerte de “imperialismo moral”, que repudia a las sociedades tradicionales. La preferencia por la estabilidad más que por el cambio también es
inquietante para los norteamericanos, cuya experiencia nacional completa descansa en los principios de cambio, crecimiento y progreso. Los extremos de riqueza y pobreza característicos de las sociedades tradicionales los ofenden, más que nada porque los pobres son muy pobres y están condenados a su miseria por una asignación de roles hereditaria. Los norteamericanos interpretan, probablemente, la relativa falta de preocupación de gobernantes ricos y cómodos por la pobreza, la ignorancia y las enfermedades de "su" pueblo, como pura y simple negligencia moral. La verdad es que los norteamericanos difícilmente pueden soportar tales sociedades y tales gobernantes. Enfrentados a ellas, ese ostentado relativismo cultural se evapora y se ponen tan criticones como los reverendos puritanos enfrentados al pecado en la Nueva Inglaterra del siglo XVII.
Con frecuencia, sin embargo, los gobiernos se conducen hipócritamente cuando sus principios entran en conflicto con el interés nacional. Lo que hace a las inconsistencias de la administración Carter dignas de notar es, primero, el moralismo de la administración, que la hace especialmente vulnerable a los cargos de hipocresía, y, segundo, la predilección de la administración por políticas que violan los intereses estratégicos y económicos de Estados Unidos. El concepto de interés nacional de la administración bordea el doblez: encuentra que los gobiernos amigos son representantes culpables del statu quo, y ve como beneficioso para los "verdaderos intereses" norteamericanos, el triunfo de grupos hostiles2 (Kirkpatrick, 1979 :208).
Parece elocuente que los arquitectos de la política exterior de Carter tenían poca idea de cómo fomentar la liberalización de una autocracia. La velocidad con que los ejércitos se derrumban, las burocracias abdican y las estructuras sociales se desintegran una vez que el autócrata es removido, sorprende con frecuencia a los creadores de las políticas y a los periodistas norteamericanos, acostumbrados a instituciones públicas basadas en normas universales más que en relaciones particulares.
En Nicaragua de 1979, como falló en considerar las características básicas de los sistemas políticos latinos, la trilogía Carter-Vance-Christopher subestimó la fragilidad del orden en estas sociedades y sobreestimó la facilidad con que la autoridad, una vez debilitada, puede ser restaurada. Como consideró a los revolucionarios agentes benéficos de cambio, confundió sus fines y motivos, y no pudo comprender el problema de los gobiernos que se transformaron en el objetivo de la violencia revolucionaria.
Por sobre todo, la Administración Carter, bajo la tesis de las “fuerzas históricas del cambio social”, falló en la comprensión de la política. La política es conducida por personas que, por varios medios, incluyendo propaganda y violencia, buscan implementar alguna visión del bien común. Esas visiones pueden ser benííicas o diabólicas. Pero constituyen el motivo real de los actores políticos reales. Cuando los hombres son tratados como "fuerzas" (o agentes de fuerzas), sus intenciones, valores y su visión del mundo tienden a ser ignoradas. Pero en Nicaragua las intenciones e ideologías de los sandinistas ya habían moldeado el resultado de la revolución (Kirkpatrick, 1981 :184).
2 Claramente, la Administración Carter incurría en dobles estándares a la hora de evaluar regímenes que violaban los derechos humanos. Castigaba a Taiwán o se negaba a reconocer la independencia de la ex Rhodesia (hoy Zimbabwe), pero mantenía una Oficina de Informaciones norteamericana en Cuba.
La primera etapa en la reconstrucción de la política norteamericana para América Latina es intelectual. Exige pensar en forma más realista sobre la política de Latinoamérica, sobre las alternativas a los gobiernos existentes, y sobre las cantidades, tipos de ayuda y tiempo que se necesitaría para mejorar las vidas y expandir las libertades de las gentes del área. Frecuentemente las posibilidades son poco atractivas.
La segunda etapa hacia una política más adecuada consiste en sopesar en forma realista el impacto de las diversas alternativas sobre la seguridad de los Estados Unidos y sobre la seguridad y autonomía de las otras naciones del hemisferio. La tercera etapa es abandonar el enfoque globalista que niega las realidades de la cultura, carácter, economía e historia a favor de un universalismo vago y abstracto, "desnudo" (en palabras de Edmund Burke), "de toda relación", sostenido "en la desnudez y soledad de la abstracción metafísica". Lo que debe reemplazarlo es una política exterior que se construya (de nuevo Burke) sobre las "circunstancias concretas" que "den a cada principio político su color distintivo y su efecto discriminatorio". Una vez que las ruinas intelectuales se hayan dejado de lado, será posible construir una política latinoamericana que proteja los intereses de seguridad de los Estados Unidos, y haga las vidas reales de los actuales pueblos reales de Latinoamérica algo mejor y algo más libre (Kirkpatrick, 1981 :185)
Con palabras que hoy resuenan al “experimento” norteamericano en Irak y Afganistán, Kirkpatrick recuerda que Vietnam enseñó, presumiblemente, que los Estados Unidos no podían ser el policía del mundo; también debería haberles enseñado los peligros de intentar ser la matrona mundial de la democracia, cuando el nacimiento ocurrirá bajo condiciones de guerra de guerrillas (Kirkpatrick, 1979 :200).
En conferencias y escritos posteriores a aquel famoso artículo de Commentary, Jeane Kirkpatrick remarcó la presencia de una especie de “mito de equivalencia moral”, que según ella, hacía comparables, e igualmente comparables, al Oeste con el Este, es decir, a regímenes democráticos con totalitarios. Tal mito fue construido por los propios intelectuales socialistas, que minando la confianza en nuestros valores y socavando nuestros discursos, enfatizaban las carencias de las sociedades occidentales frente a las supuestas ventajas de los “Paraísos” comunistas. Ellos no postulaban –ni postulan- valores alternativos: postulan una crítica radical de nuestras sociedades e instituciones, expropiando nuestro lenguaje y valores. Medidas o evaluadas por estándares utópicos, claramente no había diferencias entre las sociedades capitalistas y las comunistas. La apropiación del discurso es muchísimo más grave porque en el largo plazo, contribuye a deslegitimar las virtudes y éxitos del modelo democrático capitalista (Kirkpatrick, 1985).
Un ejemplo de ello, es el concepto de los “derechos humanos”. Siendo clave, el corazón de la tradición democrática occidental, los derechos humanos han sido redefinidos progresivamente, introduciendo rangos de derechos, y a continuación, subalternizando por ejemplo, a los derechos políticos, a favor de los llamados “derechos sociales”. Consecuentemente, las violaciones de los derechos humanos, sólo podían ser perpetrados por los gobiernos, contra sus poblaciones civiles y no por grupos terroristas o guerrilleros: las acciones de éstos eran rotuladas como “resistencias” o “movimientos de liberación nacional” (Kirkpatrick, 1985).
El despropósito semántico era tal que aún en las discusiones y reportes usuales de organizaciones como Amnesty International y Helsinki Watch, se penalizaba totalmente la acción de los gobiernos, particularmente, de “derecha autoritaria”. La manipulación y tergiversación de términos como “genocidio” también ha alcanzado textos de gran jerarquía como la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Ginebra. Por lo general, era -y es- “genocidio” la política de Israel hacia el pueblo palestino, pero no lo eran el Gulag o las clínicas psiquiátricas de la Siberia o el propio terrorismo de Hamas. La ideología totalitaria tenía el monopolio de desmitificar y definir la propia realidad. Redefinición, falsificación y utopismo eran las técnicas empleadas por los intelectuales y elites totalitarias, construyendo la realidad en función de las necesidades del poder.
El contraataque del Idealismo “progresista” e internacionalista en los noventa
We also need to be aware, as we have been vividly reminded by the Persian Gulf crisis, that the post-Cold War world is not necessarily a more peaceful world. Military power and national resolve still count. In this less predictable, less "connected" world, there are many centers of power, and international politics has become much more complicated. The challenge ahead is not the same as it was during the Cold War; it is, rather, the challenge of "normal times," times in which the future is still uncertain (Kirkpatrick, 1990).
Durante los años ochenta, como la propia Kirkpatrick lo denunciaba, las Naciones Unidas, erigidas en la institución que tiene como principio fundante, el respeto de los derechos humanos en todo el mundo, se habían transformado en un Foro mundial donde tanto, en sus organismos de la Secretaría General como en la Asamblea General, reunida anualmente, fue una práctica habitual, ensayar fórmulas discursivas y críticas a países, con regímenes dictatoriales de “derecha” o autoritarismos, aunque se guardaba un llamativo silencio acerca de los crímenes y atrocidades de los regímenes totalitarios de los países detrás de la “Cortina de Hierro” o de otros “Paraísos socialistas” del planeta. Lo paradójico es que hasta la propia Comisión Internacional de Derechos Humanos, que emite anualmente, sus dictámenes, resoluciones e informes sobre diferentes países, de manera de monitorear la violación sistemática de los derechos humanos, ha sido hegemonizada y hasta presidida por Estados, que han abusado de tales derechos.
No fue sin embargo, esta burocracia internacional, ni su prédica, la que contribuyó a la tercera gran oleada democrática que se produjo en el mundo, a fines de los ochenta y principios de los noventa, con la caída incruenta de la ex URSS y los países del Este, tras el estrepitoso fracaso del comunismo, a los que deben sumarse los países de América Latina que fueron superando sus experiencias autoritarias, algunos Estados africanos como la propia Sudáfrica (post-apartheid) y unos pocos asiáticos. En no pocos casos, el liderazgo en Occidente de algunas personalidades políticas, intelectuales y hasta religiosas, el propio desgaste interno de dichos regímenes y la fortaleza creciente de la sociedad civil, se erigieron en factores que contribuyeron notoriamente al avance democrático y con él, de los derechos humanos3.
Efectivamente, nunca antes en la historia de la humanidad, se expandió tanto la frontera de los países ganados por el pluralismo y el respeto de las libertades, independientemente
3 Compartimos sobre todo el pensamiento de Alexander Yakovlev, asesor de Mikhail Gorbachov, Secretario General del PCUS y Premier de la ex URSS, en el sentido que la caída del comunismo tuvo como causa, previa, aunque suene, un discurso ajeno a un marxista ateo y materialista, una “crisis de su espíritu o alma” (2 de julio de 1990). Esta precedió sin duda, a los liderazgos (Reagan, Walesa, Havel, Juan Pablo II) cuya acción comentábamos.
de la mayor o menor calidad o fortaleza de sus instituciones. Tanto la desintegración del viejo Imperio soviético, generando nacionalismos exacerbados y nuevos Estados, como el activismo judicial globalizado, representado por los procesos a ex dictadores como Pinochet (Chile), Lino Oviedo (Paraguay) y Milosevic (Serbia) u otros hechos derivados de los anteriores, como el nacimiento de la Corte Penal Internacional o nuevos convenios de Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos, marcaron dicha era de los noventa, de apogeo democrático-liberal. Esta marea fue deliberada y consecuentemente propagada a través de textos y protocolos jurídicos con efectos extraterritoriales, abarcando incluso regiones del globo, con culturas no occidentales, lejanas a valores y principios modernos, al estilo siglo XVIII.
De todos modos, durante los noventa, en esta era tan democrática, ya sin Guerra Fría, aún continuaron las contradicciones, en términos de Jeane Kirkpatrick. La aparición de los nacionalismos en la ex URSS –ahora atomizada- y los países europeos orientales, acarreó procesos de construcción pacífica de nuevos Estados, integración o separación de viejos, aunque pacíficos, pero también los hubo, aquellos que terminaron en sangrientas guerras civiles, que duraron -y todavía duran- años. La exacerbación de tales vínculos o tensiones, acarrearon políticas de exterminio étnico, como los planteados por Serbia contra poblaciones croatas, bosnio-musulmanas o albano-kosovares, pero también por Rusia, en contra de los chechenos. Indudablemente, que en tales guerras, las conductas revanchistas involucraron a ambos bandos, pero Occidente se encargaba insistentemente, por diferentes razones, de inculpar a uno de los dos, por ejemplo, los serbios, cuando en realidad se trataba –y se trata- de la explosión de ancestrales rivalidades, que lejos de controlarse militarmente, con frecuencia, permanecerán latentes. Los debates intelectuales que particularmente, en Europa continental, una zona del mundo, que debe responsabilizarse históricamente, de sus muchas atrocidades, pero que paradójicamente, se erige en paladín y docente de los derechos humanos en el mundo, por aquella época, transmitían estos dobles estándares, castigando sobremanera a unos y defendiendo a otros. Estos debates precedieron a las intervenciones militares de la Administración Clinton en aquellas convulsionadas regiones a mediados y finales de los noventa.
También por aquellos años, y de la mano de la oleada globalizadora, en los países desarrollados, particularmente, los europeos, apareció un especial activismo judicial, dirigido a reactivar causas por violaciones a los derechos humanos, contra ex gobernantes militares de los países emergentes y subdesarrollados. El caso liminar, fue el del ex dictador chileno general Augusto Pinochet Ugarte, quien radicado transitoriamente en Inglaterra, fue detenido en 1998, en dicho país, al librarse orden de captura internacional, por parte del Juez español Baltasar Garzón. Esto dio lugar a una serie de discusiones acerca de la posibilidad de enjuiciarlo en cortes europeas, cuestión que finalmente fue resuelta en la Cámara de los Lores británica, la que en un fallo histórico, en 1999, procedió a declararse incompetente, lo cual dio lugar a su posterior liberación y viaje de regreso a Chile, donde fue exonerado como Senador Vitalicio pero sobreseído en la justicia ordinaria, por demencia senil. También se registró el caso de Milovan Milosevic, el dictador serbio, que arrestado o virtualmente secuestrado, fue trasladado a La Haya (Holanda), para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, en la Corte Internacional de Justicia. Las discusiones se centraron entonces, en la posibilidad, justificación y alcances de una justicia globalizada o internacionalizada, en todo caso, supranacional, aún cuando, como en el caso, Pinochet, era un Juez de un Estado (España), el que determinaba la orden de
procesamiento y captura del ex gobernante y en ese momento senador nacional de otro Estado (Chile). Una especie de “imperialismo moral” parecía avanzar nuevamente, en particular desde el Viejo Continente, más concretamente desde España, sobre una de sus ex colonias americanas, cuando en realidad, también cabría dudar de las auténticas credenciales de vocación democrática que tiene la Madre Patria, en la que muchos de los crímenes de la Guerra Civil Española y la larga era franquista, quedaron amnistiados, impunes y olvidados en nombre de la conciliación nacional. Una vez más, la “Internacional Progresista”, que congrega a los intelectuales y académicos que creen en la universalidad de los derechos humanos, apoyaron la causa Garzón, pero por supuesto, jamás dieron palabra alguna de apoyo al Proyecto Varela en Cuba, que pretende liberalizar y democratizar el atroz y senil régimen castrista desde 1959.
También durante los noventa, aparecieron movimientos intelectuales y políticos orientados a criticar la globalización económico-financiera pero paradójicamente, a universalizar la cuestión de los derechos humanos. Los mismos sectores que intentaban boicotear las cumbres anuales o bianuales de los países desarrollados en Seattle, Praga, Londres y otras ciudades, aludiendo a las consecuencias “desastrosas” del fenómeno globalizador, sobre todo en los países subdesarrollados y emergentes, pero también entre los más ricos, debido al desempleo, la exclusión social, la polución ambiental, etc., consideraban –y consideran- necesario mundializar los derechos humanos.
Parten de una visión, que incluso tiene su respaldo en los últimos años, en corrientes de la Filosofía Política, como el feminismo y el multiculturalismo, a partir de la cual, hay sectores crecientemente desprotegidos y discriminados de la sociedad mundial como la “mujer en general”, “los niños”, los “ancianos”, los “gays”, las “lesbianas”, los “trabajadores del Tercer Mundo”, la propia “Tierra”, etc. Claramente alineados con una concepción sumamente abarcativa de los derechos humanos -fundamentalmente, como se observa-, “sociales”, responsabilizan unívocamente al “sistema capitalista globalizado” y al “poder financiero internacional”, por las asimetrías, de las que son víctimas aquellos vastos segmentos de la población mundial.
Aún reconociendo su gran heterogeneidad, donde se mezclan desde posiciones ecologistas extremas, pasando por reivindicaciones antimoralistas, defensa de sectores económicos (como el rural europeo) hasta planteos étnico-indigenistas, vinculados con la tierra o el patrimonio ancestral, estos grupos, saben utilizar la red más global de todas como Internet y explotan el sistema que tanto cuestionan, de una manera recurrente, empleando fundaciones, intelectuales y artistas (Susan George, Stiglitz, Wallerstein, Samir Amin, Bono, Pérez Esquivel, etc.) y gobiernos al servicio de estas nuevas causas “progresistas”, creando y acudiendo a Foros contestatarios como el “Social de Porto Alegre”. De todos modos, su elocuente activismo, al no poder positivizarse en ordenamiento normativo internacional alguno, excepto en declaraciones de mero contenido simbólico, y al incurrir ellos mismos en contradicciones, porque una vez más, guardan un enorme silencio en torno a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Corea del Norte, China y algunas otras dictaduras anticapitalistas, puede dudarse justificadamente acerca de su verdadera proyección futura, su funcionalidad al sistema que critican y en última instancia, pero no por menor relevancia, a qué intereses (gubernamentales o imperiales) responden. Enfocar al “capitalismo globalizado” como el núcleo de los cuestionamientos, por los impactos perversos que genera, aparentemente
les hace perder de vista, las atrocidades que se cometen en países que pretendían el “Paraíso socialista”, en contra de los derechos elementales básicos: la vida y la libertad.
Derechos humanos no metafísicos
No obstante, estos dobles estándares, la efectiva vigencia del respeto de los derechos humanos “concretos”, en términos de Burke, estuvo –y está- lejos de plasmarse. Resulta claro que una gran mayoría de los pueblos del mundo, hoy en día, no sólo están lejos de vivir bajo regímenes que protegen los derechos humanos, sino que en muchos ni siquiera existen las precondiciones para tal protección. De aquí que la navegación que se extiende ante aquellos que buscan la protección universal de los derechos humanos es extremadamente larga y que su travesía requerirá pensar estratégicamente. De igual modo, la sabiduría práctica, la paciencia y la perseverancia son también virtudes esenciales para su aplicación táctica. Una política externa basada en los derechos humanos, necesariamente apartada de los temores liberal-conservadores que precedieron estos párrafos, debe ser modesta, pero activista y perseverante (Novak, 1987 :42).
Buena parte del mundo vive sensaciones de genocidio, es decir, la masacre de gran número de inocentes por su propio gobierno o por conquistadores extranjeros; el abandono deliberado de zonas completas de población dejadas a la inanición; el uso sistemático del terror (incluyendo la tortura) como política de gobierno; la expulsión de gran número de personas de sus casas; la esclavización mediante variadas formas de trabajos forzados; la separación obligada de familias (incluyendo distanciar a los niños de sus padres, por acción gubernamental); la deliberada profanación de símbolos religiosos y la persecución de aquellos que los veneran; la destrucción de instituciones que recogen identidades étnicas, etc. (Berger, 1977 :62)
Extensas regiones del planeta, empezando por China, donde coexisten insólitamente el más crudo capitalismo con una férrea y opaca dictadura comunista, sin libertades civiles ni garantías constitucionales mínimas, pero frente a las cuales, Occidente ha decidido no presionar, privilegiando las relaciones comerciales, financieras y hasta laborales con el gigante asiático. Los jóvenes estudiantes de la Plaza Tiananmen, científicos y universitarios y el médico que denunció el SARS recientemente, sometido ahora a una “intensa reeducación”, pueden testificar elocuentemente las atrocidades del totalitarismo de la “moderna” tecnoburocracia “roja” de Beijing (Clarín, 2004).
En Corea del Norte, Cuba, Myanmar, Laos, Irán, Sudán, Cuba y otra veintena de países, dispersos en Asia, Africa, Europa del Este y Latinoamérica, gobernados por dictaduras, con sus cárceles pobladas de prisioneros políticos, torturados, sufriendo juicios sumarios, confiscaciones, cercenamientos de la libertad de prensa, etc., continúan violándose los derechos humanos más elementales, mientras Occidente simula mirar hacia otro lado. Pero también en regímenes con fachada de democracias, como Rusia, Bielorrusia, Turkmenistán, Azerbaiján, Zimbabwe, Irak (antes y post-invasión norteamericana) y hasta la propia Israel (sobre territorios árabes ocupados), los allanamientos, ejecuciones sumarias, desapariciones o migraciones forzadas, torturas, etc., se expanden por doquier.
Excepto Libia, que ha hecho progresos sustanciales al menos para consumo externo aunque todavía le queda al régimen del Coronel Khadaffy, un largo camino por recorrer en
materia de democratización, el panorama mundial de los derechos humanos de la postguerra fría, regularmente monitoreado por variadas Organizaciones No Gubernamentales como Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, el Comité de Abogados Pro Derechos Humanos, la Liga Internacional en pro de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de Juristas, el Grupo de Legislación Internacional de Derechos Humanos, los Comités de Vigilancia, u otras más regionales y subrregionales, como Americas Watch, la Comisión Andina de Juristas, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés) y la propia ONU, dista mucho de ser el ideal (Buergenthal, 1996 :333-340).
En nuestra América Latina, el panorama aún es peor. La justicia en Colombia, particularmente en su rama penal, está en una situación de práctico colapso. La impunidad –estructural y sostenida, casi institucionalizada–, según cifras oficiales, es de casi un 97% en todos los crímenes denunciados. Todo ello en una sociedad que produce 35.000 homicidios al año, lo que significa, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de todas las muertes que se producen en el mundo de forma violenta, o 74 por cada 100.000 habitantes al año: el segundo de la lista, a gran distancia, es Brasil, que produce 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las cifras del horror prosiguen: 3.500 secuestros dolosos, 300 a 400 masacres (homicidio múltiple y atroz de cuatro o más personas), y una sociedad que en los últimos años ha generado dos millones de desplazados internos, sin contar el éxodo colombiano al exterior (otra pérdida formidable que tampoco recibe la preocupación mediática ni tampoco la gubernamental que requeriría) (RECAL, 2003 :24).
En Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, según cifras oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), de una población de ocho millones de personas, más de 200.000 fueron ejecutadas, en el 93% de los casos por la represión del Estado y los paramilitares, y el 4% por parte de la guerrilla. Más de un millón de desplazados internos y externos, 40.000 detenidos desaparecidos, más de 5.000 niños desaparecidos, asesinados o vendidos por el Ejército para la adopción y el tráfico internacional, son el saldo de 36 años de un conflicto, denunciado por Rigoberta Menchú entre otros activistas, que significó la militarización de la sociedad y un genocidio que tuvo un claro carácter de etnocidio (RECAL, 2003 :27).
En sitios caribeños como Cuba, se ha legalizado la violación de los derechos humanos. La Constitución vigente está plagada de contradicciones y niega, limita y omite muchos de los derechos humanos. Hace negación expresa del derecho soberano del pueblo a cambiar el sistema político y económico, al imponerse el carácter "irrevocable del régimen". Limita muchos derechos civiles y omite derechos como el de viajar y el derecho de los cubanos a tener negocios y empresas. En el Código Penal cubano aparecen los delitos de "Desacato", "Propaganda enemiga" y "Peligrosidad". Cualquier ciudadano, arbitrariamente, puede ser condenado a años de prisión según estas leyes, que tampoco definen esos delitos con precisión. Hay 75 prisioneros de la “Primavera de Cuba”, post firma del Proyecto Varela (más de 11.000 firmas), que fueron condenados a penas entre 6 y 28 años de prisión en juicios sumarios y después encerrados en celdas de 1,80 por 3 metros, con comida de campo de concentración. Fueron acusados de "actos contra la independencia nacional y la integridad territorial" (Payá Sardinas, 2004).
Producto de estas desgracias, otras ONGs internacionales, como “Médicos sin Fronteras” y por supuesto, como siempre, la Cruz Roja Internacional, de activa presencia en conflictos y guerras civiles regionales, a lo largo del mundo, acuden y trabajan en materia de ayuda humanitaria. A diferencia de los “globalifóbicos”, allí sí se puede rendir un merecido homenaje a estos samaritanos globalizados, que a diario, ofrecen sus propias vidas, al servicio de cientos de miles y hasta millones de personas, mujeres, niños y ancianos, que habitan en campamentos de refugiados dispersos por las regiones más infernales del mundo. Estas minorías indefensas, víctimas del odio tribal, ya sea en Africa, Asia, Latinoamérica o al propia “ilustrada” Europa, no tienen amparo jurídico alguno, excepto la cobertura internacional del ACNUR (ONU), porque sus Estados los han violentado, marginado y expulsado. Sus derechos humanos virtualmente no existen, debido a que ya no se hallan bajo un orden jurídico estatal.
Igual status de víctimas tienen los inmigrantes ilegales, que pagan un alto precio al proteccionismo laboral que se da en el mundo contemporáneo; los ciudadanos del mundo, incluso connacionales, que han adquirido títulos de gobiernos insolventes, declarados en default (como el nuestro); los cientos de miles o millones de habitantes de países, cuyos Estados son “fracasados”, pues no pueden garantizar la más mínima infraestructura de seguridad pública: han sido devastados por las mafias, narcotraficantes, escuadrones de la muerte. Robert Kaplan, periodista norteamericano de “The Atlantic Monthly, a través de sus numerosos libros publicados en la década del noventa, es suficientemente descriptivo acerca de los estos flagelos que viven los habitantes de numerosos Estados, que viven en situación de “estado de naturaleza hobbesiano”.
Por último, y sin duda, éste el centro del debate tras los brutales atentados del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, a los que deben sumarse los crímenes de Bali, Ryad, Atocha en Madrid, Moscú, Beslán, etc., el fenómeno del terrorismo globalizado, no ideológico y fundamentado en una especie de lucha intercivilizatoria o cultural, abre nuevos interrogantes a develar en el futuro.
Uno, acerca de la desprotección de los derechos humanos sobre todo, de aquellos civiles que mueren o son heridos en estos crueles actos de violencia irracional. Otro, respecto a cómo combatir al propio flagelo, por ejemplo, coordinando acciones entre los Estados, pero sobre todo, tratando de no incursionar en prácticas legales, atentatorias de los propios derechos humanos y las garantías constitucionales, al interior de los propios países democráticos. Normas como la norteamericana Homeland Patriotic Act, durante la presente Administración Bush, en aras de perseguir a los terroristas, pero en desmedro de libertades civiles básicas, puede ir creando gradual pero persistentemente, un Estado hobbesiano indeseable, al que ningún libertario de buena voluntad puede o debe adherir.
Un tercer factor a considerar, nuevamente, es el de las contradicciones. Pareciera que son sólo crímenes y violaciones a los derechos humanos, los que se producen por parte de Israel contra el pueblo palestino -por ejemplo, el reciente Muro-, o los de las tropas mercenarias norteamericanas, contra la Resistencia iraquí, en las cárceles de Abu Graib, en Irak, o contra los miles de arrestados por sospecha de colaboracionismo con las células terroristas en la base naval americana de Guantánamo (devenida en cárcel de altísima seguridad). Pero no lo serían, los propios ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, o los otros atentados en Europa y Asia, ni tampoco las inmolaciones de los suicidas
musulmanes en las calles israelíes, como tampoco parecieron serlo, los atentados en nuestro propio territorio nacional (Embajada de Israel y AMIA). Estas actitudes destinadas a focalizar, repudiar y castigar moralmente sólo aquellas acciones relacionadas con las políticas de seguridad y militares de Estados Unidos e Israel, pero omitir juicio alguno respecto al fanático terrorismo global que hoy vivimos, contra población civil indiferenciada, en la que incluso, desaparecen miles de vidas de ciudadanos provenientes de países del propio Tercer Mundo, demuestran la misma dualidad de criterios o equivalencia moral, que denunciaba la ex Embajadora norteamericana ante la ONU, Jeane Jordan Kirkpatrick hace veinticinco años atrás4 (Escudé, 2004) .
Un cuarto aspecto a considerar, es precisamente, el de la nueva faz del terrorismo, que será mezcla y confluencia de dos factores: por un lado, el terrorismo de alcance global, de inspiración religiosa fundamentalista, cuyo propósito es causar el mayor daño posible e intentar acabar con el estilo de vida occidental. Para Bin Laden y sus secuaces es la Guerra Santa, la Jihad, su motivación y al mismo tiempo su ambición. Y de la Jihad sólo cabe esperar una guerra total y sin cuartel. El segundo factor, por otro lado, es la creciente diseminación de altas tecnologías y, más en particular, de aquellas relacionadas con la producción de armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas, radiológicas y nucleares. Como se expresó Tony Blair sobre los atentados del 11-S, “lo verdaderamente sorprendente de los atentados no es que causaran la muerte a 3.000 víctimas inocentes, sino que si los terroristas hubieran tenido los medios a su alcance, habrían asesinado sin escrúpulos a diez o cien veces más”. Sin barreras morales y con el deseo de imponernos su ley religiosa y orden teocrático, la confluencia de armas de destrucción masiva y terrorismo internacional, es decir, de radicalización a la antigua y tecnología (moderna) se vuelve el mayor peligro y amenaza de los próximos años, para la raza humana entera (Bardají, 2003).
El mundo que vivimos es amenazante e imprevisible. No se puede amenazar con quitar la vida a alguien que está en trance de perderla voluntariamente si con ello alcanza su meta y horror. Además, frente al escenario de tener que encajar la muerte de miles de sus ciudadanos a causa de un acto terrorista, la necesidad de no esperar, sino de anticiparse y prevenir tamaño desastre, será percibida y argumentada como un requerimiento sine qua non en las nuevas condiciones de la seguridad, vitalmente dependiente de que Al Qaeda o asimilados golpeen de nuevo con consecuencias catastróficas (Bardají, 2003).
Ahora bien, en quinto lugar, ante una amenaza que concentra en la sorpresa –y en muy pocas manos- una cantidad de destrucción incalculable, la defensa pasa, necesariamente, por la acción preventiva. El riesgo de no actuar es llana y simplemente excesivo. El problema radica en saber cuál es el límite moral para dicha actuación, si “todos” estamos amenazados. Con su política exterior, la Administración Bush está poniendo fin al sistema westfaliano de Estados-Nación autónomos e independientes consagrado por la Carta de las Naciones Unidas. La soberanía tendría que entenderse de manera cualificada o
4 La cita de Kirkpatrick tiene particular vigencia en estos tiempos post-Guerra Fría. Mientras en los ochenta, debían ser aliados estratégicos de Estados Unidos, países gobernados por dictadores como los sudamericanos antes de la Guerra de Malvinas; en Africa, la Sudáfrica del apartheid o la Rhodesia blanca y, en Asia, Corea del Sur y Pakistán, hoy, en la guerra del terrorismo, a pesar de sus escasas credenciales democráticas, hoy son definidos como aliados, nuevamente Pakistán (de Parvez Musharraf), Uzbekistán o la propia Rusia (del ex KGB, Vladimir Putin).
condicionada a partir de ahora. Superada la era militar tecnológica de Clinton, Bush intenta reestructurar las fuerzas militares ante el nuevo desafío, en terrenos tan dispares como la orgánica, las doctrinas, la logística, la gestión de los recursos humanos y, en última instancia, las operaciones. Las fuerzas armadas americanas dejan de ser “el escudo de la república” para convertirse en unidades expedicionarias de alcance global. Las operaciones en Afganistán e Irak se inscriben en esta nueva lógica.
Sin embargo, este despliegue global de las fuerzas norteamericanas, también genera nuevos dilemas, en torno a sus acciones en Estados ajenos. El hecho de la “mercenerización” de las tropas, crea dudas en torno a sus actos de naturaleza moral, como se observó recientemente en Abu Graib (Irak). Mientras la socialización profesionalista militar puede ser un morigerador de conductas inescrupulosas, sobre prisioneros o población civil, porque hay códigos, normas y valores que el soldado debe observar y respetar, porque así le han enseñado, el reclutamiento de trabajadores de servicios, de baja calificación, impulsados por la mera ambición económica, puede generar desafíos de incalculables efectos morales, incluyendo cercenamientos a derechos humanos elementales.
Finalmente, producto del choque intercivilizatorio que supone la guerra contra el terrorismo, resulta claro, que no obstante los países musulmanes hayan firmado tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, existen culturas, como la propia musulmana, que niegan la existencia real de tales derechos, tal como se conciben en nuestra cultura. La simbiosis entre religión y poder, hace largo tiempo –felizmente- superada por Occidente; el desamparo y sojuzgamiento de la mujer, al extremo de los “crímenes de honor”, por parte del hombre; la nula libertad de opinión y expresión; la concepción religiosa de los derechos humanos (santos, antiguos y derivados de una fuente distinta a la experiencia humana), etc., rigen cotidianamente en países que aceptan la globalización, pero no los valores occidentales humanistas5.
El desafío del Islam al universalismo de los derechos humanos existe desde el propio inicio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1947, cuando la delegación de Arabia Saudita, objetó el artículo 16, referido a la libre elección matrimonial y también el 18, relativo a la libertad religiosa. Regímenes islámicos fundamentalistas como el de la Revolución iraní en 1979, los talibanes en Afganistán a mediados de los noventa y los movimientos proislámicos de Argelia, han sido virulentos respecto a al imperialismo moral de Occidente. Tendencias más secularizadas se verifican empero, en Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, que permiten abrigar alguna esperanza, respecto a la vigencia del respeto a los derechos humanos en aquellas sociedades (Ignatieff, 2001 :102-103) (Ottaway, 2004).
5 Mientras que los documentos occidentales sobre derechos humanos, suelen referirse al orden público o a los derechos de terceros, en las declaraciones islámicas el límite que se recoge es el de la ley islámica (la sharia). Los documentos islámicos, sin embargo, no recogen derechos vacíos de contenido, sino derechos con el contenido que fija la ley islámica, expresión del designio divino para el hombre. Esto no significa que sólo los musulmanes sean titulares de derechos y libertades; todo ser humano lo es, pero por el motivo, con el alcance y los límites que establece la sharia. Al respecto, es ilustrativo el propio enunciado de la declaración del Consejo Islámico de Europa (CIE): "Declaración islámica universal de derechos humanos" (Combalía, 2002) (Zakaria, 1985 :252-256).
En el Sudeste Asiático, también existe un acendrado rechazo a los valores “individualistas” que acarrea la filosofía occidental de los derechos humanos, aún en países capitalistas y exitosos como Singapur o Malasia, donde sus elites gobernantes recurrentemente se enfrentan al lenguaje y legislación occidental. Concretamente, por ejemplo, el Premier Mahathir de Malasia, ha objetado la aplicabilidad universal de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, afirmando que cada país debiera entenderlos de acuerdo a sus propias necesidades (Ignatieff, 2001 :105) (Clarke, 1997).
En el Extremo Oriente, en general, una larga tradición ha producido una alergia visceral al Derecho. En esta tradición, el Derecho sólo es bueno para los bárbaros; el hombre civilizado, consciente de sus deberes hacia la sociedad, resuelve los problemas por la conciliación; el buen ciudadano se guarda de "hacer valer sus derechos". Esto sucedía en la concepción tradicional, pero parece que el Derecho se occidentaliza cada vez más, al menos en Japón. Lo mismo puede decirse de los países tradicionales de África. Resulta, pues, que lo que se considera una gran conquista de nuestra cultura --el reconocimiento de los derechos subjetivos como propiedad personal-- es mirado por otras, como un atentado contra la moral, que está basada principalmente en los deberes (Marina, 2000 :248-249).
Hacia una pedagogía mundial de los derechos humanos
Todas estas situaciones, sin duda inéditas, porque se trata de fenómenos que si bien la humanidad había enfrentado, hoy impactan, lastiman, sensibilizan, como nunca, al hallarse expuestas a medios de comunicación globales, incluyendo a Internet, que se encargan de propagarlas al instante, con sus crudas imágenes. Pero al mismo tiempo, que ello ocurre, sus víctimas (civiles, refugiados, discapacitados, bonistas, etc.) no alcanzan a tener la suficiente protección jurídico institucional que los defienda ante la omnipotencia estatal. Mientras tanto, como una cruel paradoja, la verborragia “progresista” los omite deliberadamente en sus “causas”, y se dedica a perseguir dictadores de derecha o defender derechos de dudosa concreción práctica.
Una nueva realidad política ha sido generada, primero, mediante una serie de revoluciones técnicas en las comunicaciones, y segundo, por el continuo crecimiento de una “Nueva Clase” (intelectuales, científicos, activistas, artistas comprometidos, ONGs, etc.) en la vida internacional. Propaganda, actos simbólicos y eventos televisados al instante, ahora juegan un papel mucho más importante en los asuntos mundiales que antes. Los símbolos e ideas han llegado a ser una forma crucial de poder. La ley internacional y un amplio activismo público han inyectado consideraciones éticas y un nuevo "cosmopolitismo" dentro del consenso en la opinión pública, al menos en las democracias. El antiguo debate entre "realismo" y "moralidad" ha sido, así, alterado (Novak, 1987 :43).
Tal vez, haya llegado la hora de desenmascarar la realidad de los derechos humanos a nivel mundial, de manera inversamente proporcional a su sobreuso –y abuso- retórico. Describir realidades descarnadas, violentas, en todo el mundo sin distinción de ideologías o credos, sin temer represalias de gobiernos, Estados o mafias, puede resultar mucho más productivo para alcanzar una humanidad más digna, que pretender un decálogo cada vez más amplio de derechos universales, pero de dificultosa aplicación real. Intentar garantizar una legislación global mínima a la que se obliguen los Estados y que ampare a los
indefensos del mundo, sobre todo, aquellos que arriesgan sus vidas, libertades y ahorros, puede contribuir enormemente a esta causa, sin necesidad de maximizar jurídicamente sus alcances.
La protección efectiva de los derechos de las personas depende de todo un conjunto de instituciones jurídicas que sólo representan "barricadas de pergamino" si faltan las ideas, hábitos y tradiciones que les dan sentido. Ello supone, entonces, una clara comprensión de ciertas ideas básicas acerca de la naturaleza de la persona humana, de las comunidades humanas, del Estado limitado y del bien común. La protección de los derechos humanos no puede lograrse separada de un claro entendimiento de ciertas ideas básicas acerca de la persona humana, de las comunidades humanas, del Estado limitado y del bien común; separado de los correspondientes hábitos de pensamiento, sentimientos y acción; separados de la esmerada construcción de instituciones realistas que engloben tales ideas y tales hábitos; y separados de las vigilantes asociaciones libres que hacen queesas instituciones funcionen como deben (Novak, 1987 :81).
Los derechos humanos asumen realidad histórica sólo cuando ciertas ideas específicas sobre la dignidad humana han llegado a formar parte en los hábitos de la gente, cuando tales personas podrían asociarse juntas libremente para fundar instituciones que abracen estas ideas en forma práctica y rutinaria y cuando libres asociaciones de ciudadanos preocupados vean en ello que estas instituciones funcionan como deberían. Cuando las instituciones están llenas de personas corruptas, o de personas que desvían tales instituciones para el abuso partidario o personal, entonces se transforman en conchas vacías. En estos términos lo dijo Edmund Burke en su clásico “Reflexiones sobre la Revolución Francesa”: "Yo debo por eso suspender mi congratulación sobre la libertad en Francia, hasta que se me haya informado cómo ha sido combinada con el gobierno, con la fuerza pública, con la disciplina y la obediencia del ejército; con la recaudación de un efectivo y bien distribuido ingreso; con la moralidad y la religión; con la solidez de la propiedad; con la paz y el orden; con las maneras sociales y civiles. Todo esto (a su modo) son también buenas cosas y, sin ellas, la libertad no es un beneficio mientras dura, y no sea probable que continúe por un tiempo largo" (Novak, 1987 :82).
Un compromiso para la protección universal de los derechos humanos, por lo tanto, implica una función pedagógica en toda política exterior, un compromiso para una instrucción práctica en las ideas y en los métodos de protección de los derechos humanos. Para esto existe un manual clásico: “El Federalista”. Cómo construir una sociedad que exprese y proteja "el sistema de libertad natural" es el problema que los autores de “El Federalista” se impusieron. Basándose en la experiencia acumulada de los últimos 200 años, y especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, manuales similares debieran ser preparados.
En segundo lugar, instituciones como el bipartidario Compromiso Nacional por la Democracia (NED, en inglés, organismos multilaterales, ONGs e instituciones privadas necesitan entender (mucho mejor de lo que cualquiera entiende ahora) las virtudes morales específicas a las sociedades que efectivamente protegen los derechos humanos, y las específicas instituciones prácticas que deben construirse. De acuerdo a esto, debe diseñarse una ayuda. En vastas regiones de África, por ejemplo, no existen detectives o
investigadores entrenados; incluso en casos de simples crímenes, apenas se puede hacer justicia.
En tercer término, en numerosos lugares del mundo se precisa una vigilancia acerca de los libros, videos, revistas y cosas por el estilo, corrientemente disponibles en cada país, que den clara instrucción en los conceptos básicos en cuanto a la tradición de los derechos humanos. En muchos países, incluso algunos clásicos básicos de la tradición occidental de los derechos humanos son difíciles de encontrar (Novak, 1987 :82).
La batalla por el lenguaje también debe ser ganada. Los derechos humanos se formulan hoy en términos absolutos, simplistas, legalistas e hiperindividualistas, manteniéndose silencio en lo que toca a las responsabilidades colectivas, cívicas y personales. Al no pronunciarse acerca de las responsabilidades, parece tolerar que se acepten los beneficios que acarrea vivir en un Estado democrático de bienestar social, sin aceptar los correspondientes deberes personales y cívicos. Con su carácter absolutista, estimula expectativas poco realistas, intensifica los conflictos sociales e inhibe el diálogo que podría conducir al consenso, al ajuste o al menos a encontrar un terreno común. En su implacable individualismo, alienta un ambiente poco acogedor para los fracasados de la sociedad, y ello sitúa sistemáticamente en desventaja a los agentes protectores y a los dependientes, jóvenes y viejos. En su despreocupación por la sociedad civil, debilita los principales semilleros de virtudes cívicas y personales. En su insularidad, les cierra la puerta a ayudas que podrían llegar a ser importantes para el proceso de autocorrección. Llegó el momento de interrogarse si un lenguaje indiferenciado sobre los derechos es en realidad la mejor manera de hacer frente a la increíble variedad de injusticias y formas de sufrimiento que existen en el mundo (Glendon, 1998: 79, 93, 94 y 97).
En cuarto lugar, los hábitos requeridos en las sociedades tradicionalistas -en algunos casos, por ejemplo, resignación, pasividad, vida familiar y cosas parecidas-, no son idénticos a los hábitos de iniciativa, asociación, responsabilidad cívica, etc., necesarios para el funcionamiento de instituciones efectivas de derechos humanos. En la mayor parte de las discusiones sobre derechos humanos, el papel de los hábitos es lamentablemente descuidado. Sin embargo, los hábitos son las disposiciones estables de las acciones humanas que permiten a los hombres actuar en forma recurrente y confiable. Tanto su presencia como su ausencia —y la suerte de carácter preciso que definen— son cruciales en la confiabilidad de la vida humana social. Sin ciertos hábitos, no pueden funcionar las instituciones de los derechos humanos.
En la práctica, los derechos humanos están protegidos por instituciones formales, tales como una división de poderes políticos, gobierno limitado, tribunales que fallen conforme a derecho, asociaciones voluntarias e independientes, propiedad privada, etc. Los propios Padres Fundadores de Estados Unidos, debido a la importancia de tales instituciones, fueron menos que absolutos en su pensamiento, respecto de la visión moral que pensaban proteger. Ellos no eliminaron la esclavitud en la nación. No resolvieron tratar a los esclavos como lo hacían con los hombres libres. No trataron a las mujeres como a los hombres. A medida que las instituciones maduraran, sus sucesores verían todas las implicaciones de los principios que habían establecido (Novak, 1987 :47).
Cómo establecer y regular dichas instituciones es materia del arte político. Las sociedades libres requieren un alto grado de conocimiento y artesanía. Sin embargo, tampoco el arte político de las sociedades libres ha sido bien estudiado, comunicado o transferido. El atractivo de las ciencias ha disminuido nuestra conciencia de que la política es también un arte, acerca del cual, dada una cantidad de experimentos internacionales, los que lo practican pueden aprender mucho. Tal estudio de las artes políticas está en su infancia. Debe ser conducido hoy día dentro de un esquema internacional de referencias.
En quinto lugar, los informes anuales sobre derechos humanos, procedentes de distintas fuentes (NED, Freedom House, etc.) son buenas iniciativas. Contribuyen a enfocar la atención en este planeta en materias cruciales y muestra cuán largo camino queda todavía por delante. Yo sugeriría que cada edición anual de estos informes, llevara un importante ensayo sobre las ideas cruciales, los hábitos, las instituciones y asociaciones que confieren realidad a los derechos humanos.
Algunos abusos a los derechos humanos por parte de ciertos gobiernos son tan flagrantes que llaman a gritos a una protesta de la comunidad humana. Los grupos privados tienen un papel crucial en estas protestas. Pero los gobiernos igualmente tienen un papel indispensable. Hay disponible todo un haz de vías y métodos de protesta. Los gobiernos deben seleccionar de dicho haz con un ojo preciso para dar en el centro del blanco. A veces fuertes voces de protesta son efectivas; a veces actos punitivos, anunciados públicamente o aplicados en silencio; a veces demostraciones privadas a través de cualquiera o de todos los muchos posibles canales; a veces acciones y voces concertadas con otras naciones; a veces solas, etc. El criterio de selección debería ser uno muy simple: resultados. El propósito no es retórico ni dramático. El propósito es ayudar a personas reales (Novak, 1987 :83).
En tal sentido, la vergüenza no debe ser descartada como una realidad importante en los asuntos humanos. Una cosa es el abuso de los derechos humanos violando las profundas creencias sociales de su propio pueblo, y otra, hacerlo sin ninguna vergüenza y por convicción. Para las víctimas, esta distinción podría ser de muy poco consuelo, y podría en el hecho contribuir a proporcionar mayores razones para la resistencia y el desprecio. No obstante, una sociedad avergonzada por los delitos de sus gobernantes está en mejor posición para derrocar a esos gobernantes, en nombre de valores humanos compartidos, que una sociedad que deliberada y sistemáticamente denigra los derechos del individuo, en nombre del Estado (Novak, 1987 :78).
Sexto, las naciones occidentales de mentalidad afín, completamente comprometidas con los derechos humanos en una tradición de común entendimiento, deberían formar su propia Comisión Internacional de Derechos Humanos, aparte e independiente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto permitiría pronunciamientos claros en una voz común, de acuerdo a padrones comunes sin los inevitables e insatisfactorios compromisos requeridos por Naciones Unidas.
Sobre este edificio de preceptos y sugerencias, debiera trabajarse coherentemente para desmentir a aquellos filósofos realistas que siempre objetaron la posibilidad de construir un mundo mejor y “más humano”, pero también a aquellos que se esfuerzan por diseñar utopías inalcanzables en pergaminos cada vez más modernos. La lucha por los derechos
humanos es diaria y persistente, es jurídica pero también eminentemente práctica, es intelectual pero también real, al lado de personas de carne y hueso. El aprovechamiento integral de estas lecciones, fruto del aprendizaje histórico, permitirá al lenguaje, traducirse en logros concretos si se inspira en las energías mancomunadas de líderes, activistas, organizaciones y Estados, que nos alejen de la hipocresía, la dualidad de estándares o la simple ingenuidad.
FUENTES DE CONSULTA:BARDAJI, La virtud de la hegemonía norteamericana, en Cuadernos de Pensamiento Político Nº 1, Madrid, Octubre, 2003, Págs. 161 a 174. BARIFFI, Francisco José, Negación de los Derechos Humanos: el Pensamiento Conservador de Edmund Burke, 2004, en www.filosofiayderecho.comBERGER, Peter, "Are Human Rights Universal?", in Commentary, September 1977, page 62.BERLIN, Isaiah, Contra la Corriente, Ensayos sobre historia de las ideas, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. BUERGENTHAL, Derechos humanos internacionales, Ediciones Gernika, México, 1996. CASTRO, Demetrio, Burke: la revolución y los intelectuales, Working Paper Número 74, Universidad Complutense de Madrid, Barcelona, 1993. CLARKE, Jonathan, The Power Politics of Human Rights, in Los Angeles Times, August 12, 1997.COMBALIA, Zoila, Declaraciones islámicas de derechos, Aceprensa nº 57, Madrid, 1 de mayo de 2002. DIARIO CLARÍN, Investigación del Diario “The Washington Post”: mandan a “reeducar al médico que denunció el SARS en China, martes 6 de julio de 2004.ESCUDE, Carlos, Medio Oriente ante el relativismo moral, en Diario La Nación, Sección Opinión, Buenos Aires, viernes 30 de julio de 2004.FONTAINE TALAVERA, Arturo, Selección de Escritos Políticos de Edmund Burke, en Revista Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos (CEP), Número 9, Santiago de Chile, Verano de 1983.GARCIA MORIYON, Félix, Los derechos humanos a lo claro, Editorial Popular, 1988.GIL, Fernando, JOVER, Gonzalo y REYERO, David, La enseñanza de los derechos humanos. Paidós, 2001. GLENDON, Mary Ann, El lenguaje de los derechos, en Revista Estudios Públicos, CEP, Número 70, Santiago de Chile, Otoño de 1998. HUNTINGTON, Samuel P. El orden político en las sociedades en cambio, Paidós. IGNATIEFF, Michael, The attacks on Human Rights, in Foreign Affairs, Council on Foreign Relations, November-December 2001.KIRKPATRICK. Jeane Jordan, Dictatorships and Double Standards, in Commentary, 1979, reproducido en KIRKPATRICK, Jeanne Jordan, Dictaduras y dualidad de criterios, en Revista Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos, Número 4, Santiago de Chile.KIRKPATRICK, Jeane Jordan, Seguridad norteamericana y América Latina, en revista Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos (CEP), Número 4-5, Santiago de Chile, setiembre-diciembre de 1981. KIRKPATRICK, Jeane Jordan, The myth of moral equivalence, Conference entitled "Moral Equivalence: False Images of U.S. and Soviet Values", Shavano Institute for National Leadership, May of 1985. KIRKPATRICK, Jeane Jordan, Exit Communism, Cold War and the Status Quo, Hillsdale College’s Freedom Quest Gala, September 11, 1990. MARINA, José Antonio, Derechos y deberes en otras culturas, en Crónicas de la ultramodernidad, Editorial Anagrama, Barcelona, 2000. NOVAK, Michael, Los derechos humanos y el nuevo realismo, en Revista Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago de Chile, Número 26, 1987. OAKESHOTT, Michael, El racionalismo en la política, en Revista Estudios Públicos, Centro de Estudios Públicos (CEP), Número 48, Santiago de Chile, Primavera de 1992. OTTAWAY, Marina, Women´s rights and democracy in the Arab world, Carnegie Papers, Middle East Series, Carnegie Endowment for International Peace, Number 42, February 2004. PAYA SARDINAS, Oswaldo, Mensaje a la Comisión de DDHH de la ONU, 3 de abril de 2004.PECES BARBA MARTINEZ, Gregorio, Curso de Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999. RECAL (Red de Cooperación Eurolatinoamericana), La protección de los defensores de derechos humanos en América Latina, Perspectivas europeas, Documento de Trabajo 06/2003, Madrid, julio de 2003.RESPINTI, Marco, Edmund Burke (1729-1797), I.D.I.S. -Istituto per la Dottrina e l'Informazione Sociale. ZAKARIA, Fouad, Derechos humanos en el mundo árabe, Ediciones del Serbal (Barcelona) y UNESCO, 1985.